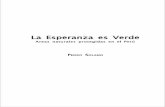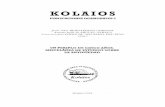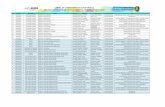A.J. de MIGUEL ZABALA, F.E. ÁLVAREZ SOLANO y J. SAN BERNARDINO CORONIL (eds.), Arqueólogos,...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of A.J. de MIGUEL ZABALA, F.E. ÁLVAREZ SOLANO y J. SAN BERNARDINO CORONIL (eds.), Arqueólogos,...
KOLAIOS PUBLICACIONES OCASIONALES 4
Amado jesús de MIGUEL ZABALA Francisco Eduardo ÁLVAREZ SOLANO Jesús SAN BERNARDINO CORONIL
(Eds.)
ARQUEÓLOGOS, HISTORIADORES Y FILÓLOGOS.
HOMENAJE A FERNANDO GASCÓ. TOMOII
SEVILlA-1995
KOLAIOS, ASOCIACIÓN CULTURAL PARA EL ESTUDIO DE LA ANTIGÜEDAD Apartado de correos (P.O. Box) 868 E-410RO SEVILLA
CONSEJO DE REDACCIÓN:
Director Amado Jesús de Miguel Zabala
Secretario José Antonio Alfonso García
Vocales Víctor Manuel López Lago Javier Pluma Rodríguez de Almansa Francisco José López de Ahumada del Pino Jesús San Bernardino Coronil María Pilar Inés Calzón Francisco Eduardo Álvarez Solano
©A.C. KOLAIOS
Depósito Legal: SE-2336/96 I.S.B. N.: 84-922394-0-9 (ohra completa)
84-922394-2-5 (tomo 2) Imprime
Pedidos a:
Tecnographic, S.L. Polígono Calonge, e/ A 41007 SEVILLA
Scriptorium Apartado de correos (P.O. Box) 404 E-41080 SEVILLA (ESPAÑA)
ÍNDICE
PRÓI.OGO
INTRODUCCIÓN
AGRADECIMIENTOS
ADHESIONES PERSONALES
PENÍNSULA IBÉRICA
Jaime ALVAR EZQUERRA Avieno, los fenicios y el Atlántico
Carmen ARANEGUI GASCÓ Los iberos y los auspicios. A propósito de un vaso decorado de la antigua Edeta (Llíria, Valencia) ...
M a Luisa de la BANDERA ROMERO y Eduardo FERRER ALBELDA Reconstrucción del ajuar de una tumba de Cástula:
11
13
15
17
21
39
¿,indicios de mestizaje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
María BELÉN y José Luis ESCACENA Interacción cultural fenicios-indígenas en el bajo Guadalquivir 67
M:tmtd SALINAS DE FRÍAS Los elementos griegos en el libro III ele la Geogm¡iá de Estrabón .....
MUNDO GRIEGO
Luis BALLESTEROS PASTOR Heracles y Dioniso, dos modelos en la propaganda ue Mitrídates Eupátor .
427
. ..... 103
127
Alberto DÍAZ TEJERA 1 .o~ albon:~ de la filosofía gricga. Diakcrica cnrrc miro y pensamie111o .................. 135
Adolfo J. DOMÍNGUEZ MONEDERO Dión de Prusa y los griegos de Borístenes . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Pierre LÉVEQUE Le nombre et la cité ......................... 175
Arminda LOZANO Las mujeres en la legislación sagrada griega ........... 187
Pilar PAVÓN TORREJÓN e Inmaculada PÉREZ MARTÍN La presencia de la cultura griega en Cádiz: la figura de Moderato de Gades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Domingo PLÁCIDO Las transformaciones de la ciudad de Atenas desde el inicio de la intervención romana hasta la crisis del siglo III
Mirella ROMERO RECIO
...... 241
La presencia femenina en el proceso colonial griego . . . . . . . . . . 253
Rafael URÍAS MARTÍNEZ Los sofistas y la concordia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
MUNDO ROMANO
José BELTRÁN FORTES Sátiro cabalgando sobre un delfín. Un tema inusual en la iconografía romana . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Antonio CABALLOS RUFINO Los caballeros romanos originarios de la Provincia Hispania Ulterior Bética. Catálogo prosopográfico . . . . . . . . . . . 289
Rosa María CID El filohelenismo alejandrino de Calígula y el culto de Drusila-Panthea ........ . . 345
428
Juliún GU!\l.Á.LEZ 'vi \<TF'\'\A \1 f (, \1 HELVIYS AGRIPPA . 365
k ( 1-,.'\\1'1'
1. .,,wu in somniis: Local Magistrates in the West . : , tlic Imperial Serv ice ................ . 373
lti.•tt \l.tt: .•. tllf·DA TORRES lt ·lt.tlu. V.J. 5.6 y la procuratela ad ripnm Baeris .......... 38!
Jl'"t' '1 \ '\ l3LR:'\JARDINO La cons1rucción de la Amicivitas romana: culw estala! \'ersus cultos cívicos
Marí;t Luisa SÁNCHEZ LEÓN Manius Aquillius, cos. 10! A.C.
................. 387
y la segunda guerra servil en Sicilia .................... 401
lil'c \ligue! SERRANO DELGADO La historia del intendente de Glicón: ,-una alusión a Claudia en Sea. 45, 7-9? .................. 413
..\:"oiTH;ÜEDAD TARDÍA Y CRISTIANISMO
José María BLÁZQUEZ Aspectos del ascetismo de Melania la Joven: las limosnas . . . . . . . 437
Antonio BRA YO GARCÍA Sueño, ensueños y demonios en Evagrio Póntico . . . . . . . . . . . . . 457
Pablo C. DÍAZ y Raúl GONZÁLEZ SALINERO Invasión y retroceso de la Iglesia en el norte de África: Quodvultdeus de Cm·tago frente a vándalos y arrianos . . . . . . . . 479
Luis A. GARCÍA MORENO Corrientes cristianas aportadas al mundo griego por la aristocracia occidental de Teodosio el Grande .......... 493
Francisco José LÓPEZ DE AHUMADA DEL PINO El Discurso a los griegos de Taciano. Una breve aproximación histórica ...................... 513
429
Clelia MARTÍNEZ MAZA Para reconciliar lo irreconciliable: dos modelos opuestos de conducta femenina 1:11 l;t :,tct,::itta hagiográfica '¡ IJ
Juan Carlos SÁNCHEZ LEÓN Un caso de indisciplina en el antiguo cristianismo bretón: los sacerdotes Lovocat y Catihern .............. . 531
Manuel SOTO MAYOR Los cristianos ante el culto a los emperadores . . . . . . . . . . . . . . 541
LITERATURA GRECOLATINA
Antonio AL V AR EZQUERRA Aen. I: propuesta de traducción rítmica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557
Máximo BRIOSO SÁNCHEZ Las Dionisíacas de Nono de Panópolis: ¿de la épica objetiva a la épica subjetiva? . . . . . . . . . . . . . . . . . 577
Juan Manuel CORTÉS COPETE Hablar de Dios para elogiarse a sí mismo. Una lectura de los Discursos Sagrados de Elio Aristides a través de Plutarco, Mor. 539-547 . . . . . . . . . . 589
Mercedes DÍAZ DE CERIO DÍEZ Los sub-géneros de epigrama descriptivo y epidíctico en Ánite de Tegea ............. . . ........ 599
Juan FERNÁNDEZ VALVERDE Las fechas de la vida de Marcial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631
Aurora GONZÁLEZ-COBOS DÁ VILA Ret1exiones sobre la problemática historiográfica de la Historia de Herodiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635
Felipe-G. HERNÁNDEZ MUÑOZ Variantes textuales en dos manuscritos españoles del rétor Menandro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653
Daniel LÓPEZ-CAÑETE QUILES Ars poetica 52 ss. y el prólogo de Casina . . . . . . . . . . . . . . . . 661
430
Jorge MARTÍNEZ-PINNA Nota a Helánico, fgh 4f84: Eneas y Odiseo en el Lacio . . . . . . . . 669
:\m;¡Jo ksús de MIGUEL ZABALA Egipto en las Imagines de Filóstrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685
Antonio RAMÍREZ DE VERGER A note on Ovid, Remedia Amoris 565-6 .................. 691
\ligue! RODRÍGUEZ-PANTOJA Acerca de los prólogos en la historiografía romana . . . . . . . . . . . 695
José SOLÍS DE LOS SANTOS Dis aliter visvm (en torno a un lamento por la injusticia de la vida) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705
Antonio VILLARRUBIA Nono de Panópolis y el escudo de Dioniso ................ 711
VARIA
Ramón BAL T AR VELOS O Abundados de mieses y bastidas de caballos . . . . . . . . . . . . . . . 723
José Carlos BERMEJO BARRERA Historia y teoría . ......................... 725
Rafael CÓMEZ RAMOS Arte y reforma protestante: la Crucifixión de Lucas Cranach del Museo de Sevilla . . . . . . . . . 747
Juan A. ESTÉVEZ SOLA Notas para una edición de la Historia Silensis . . . . . . . . . . . . . . 757
ErnmaFALQUE Lucas de Tuy en Sevilla ............................ 765
Vicente FOMBUENA FILPO Antonio Jacobo del Barco y los orígenes de Huelva: debate historiográfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773
Juan GIL De camellos y caballos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787
431
Carlos GONZÁLEZ W AGNER Precios. ganancias. mercados e Historia Antigua . . . . . . . . . . . . . 797
Vicente LLEÓ CAÑAL Las cenizas de Trajano ........................... ¡.;23
María Cruz MARÍN CEBALLOS La diosa leontocéfala de Cartago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827
José Luis MORALEJO La etimología del espaüol conchabar(se) . . . . . . . . . . . . . . . . . . R45
Salvador ORDÓÑEZ AGULLA .I.A. Ccán Bermúdcz y el Sumario de las anTigüedades romanas que hav en Espm1a: unas notas ... 855
Alberto PRIETO El cristianismo en el cine: Fabiola (1948) ................. 867
Juan Clemente RODRÍGUEZ ESTÉVEZ El acueducto de San Juan de Aznalfarache y la construcción de la Catedral de Sevilla . . . . . . . . . . . . . . . . 877
Pedro RODRÍGUEZ OLIVA El Jarro de Trigueros (Huelva): Un vaso moderno que se creyó romano . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887
Myriam SECO ÁLVAREZ Representaciones de niños en las tumbas privadas de Tebas del Reino Nuevo: escenas de banquetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903
Francisco SOCAS Remedios de amor en una carta de Eneas Silvio Piccolomini . . . . . 923
432
Kolaios 4 (1995) 437-456
ASPECTOS DEL ASCETISMO DE MELANIA LA JOVEN: LAS LIMOSNAS
José María BLÁZQUEZ (Universidad Complutense)
La vida de Melania la Joven 1 (383-439), de origen hispano, nieta de Melania la Vieja\ escrita hacia el 452 por Geroncio, diácono del monasterio fundado por
l. Sobre la Vida de Melania hemos manejado las siguientes ediciones: D. Gorce, Vie de Sainte Mélanie (París 1962); W.A. Clark, The Li{e 1!{ Melania the Younger, (Nueva York 1984). A la figura de Melania la Joven hemos dedicado varios trabajos: J .M. Blázquez, «Problemas económicos y sociales en la vida de Melania la Joven y en la Historia Lausiaca de Palladio» MHA 2 (197R) 103-123; Id., •·El monacato del Bajo Imperio en las ohras de Sulpicio Severo y en las vida de Melania la Joven, de Geroncio; de Antonio, de Atanasio; y de Hilarión de Gaza, de Jerónimo. Su repercusión social y religiosa», Rev. Int. Sociología 47 (1989) 360-366; Id., «El monacato de los siglos IV, V y VI como conrracultura civil y religiosa» en La Historia en el contexto de las creencias humanas y sociales. Homenaje a Maree/o Vigil (Salamanca 1989) 97-121; «La demonología en la Vida de Antonio, de Martín de Tours, de Sulpicio Severo, de Hilarión de Gaza, de Jerónimo, en la Historia Lausiaca de Palladio y en la Vida de Melania de Geroncio» Héroes, semidioses y daimones, (Madrid 1992) 341-344; J .M. Blázquez y M.P. García Gelahert, «Aspectos del lujo de las altas capas sociales en la Vida de Melania la Joven» In memoriam J. Cabrera Moreno (Granada 1992) 23.35. Sobre la sociedad del Bajo Imperio: J. M. Blázquez, «Aspectos de la sociedad romana del Bajo Imperio en las Cartas de San Jerónimo», Gerión 9 (1991) 263-288; Id., «Aspectos de la sociedad romana del Bajo Imperio en las Cartas de San Jerónimo (Il)» en Homenaje al profesor Presedo (Sevilla 1994) 305-318; Id., «La presión fiscal en el Bajo Imperio según los escritores eclesiásticos y sus consecuencias» Hacienda Pública Española (1984) 37-56.
Sobre el tema de este trabajo es· fundamental: A. Giardina, «Carita eversiva: le donazioni di Melania la giovane e gli equilibri della societa tardoantica» en Studi Tardoantichi Il (1986) 77-102; Id., «Melania, la santa» en A. Fraschetti. Roma al femminile (Bari 1994) 259-285. Sohre la mujer en el Bajo Imperio, E.A. Clark, Ascetic Piery and Women 's Faith (Nueva York 1986); E. Giamarelli. La tipología femminile nella hiograjia e nell'autobiograjia cristiana del IV sec·olo (Roma 1980). Sobre la situación general: A. Giardina (ed.), Societil romana e Impero rardoantico, 4 vols. (Roma 1986); Id., Hommes et richesscs dans 1 'empire byzantine (IV - VII'" siecles) (París 1990); E. Patlagean, Pauvreté économique et pauvreté socia/e il Byzance (IV - VII' siécles) (Paris 1977); A. Gonzülez Blanco, Economía y sociedad en el Bajo Imperio según San Juan Crisóstomo (Madrid 198()); R. Teja, Organización económica y social de Caparlocia en el siglo IV, según los Padres capadocios (Salamanca 1974); Y. Cou1tonne. Saint Basile et son temps (Paris 1973).
2. F.X. Murphy, «Melania the Elder; a Biographical Note» Tradiclio 5 (1947) 59-?R.
437
Aspectos del ascetismo de Melania la Joven: las limosnas
Melania en el Monte de los Olivos en Jerusalén, y que trató personalmente a su biografiada, es una cantera inagotable de datos económicos y sociales sobre su tiempo. Ahora pretendemos fijarnos únicamente en un aspecto de su vida, que consideramos del máximo interés: las limosnas que Melania la Joven realizó a lo largo de su vida.
Antecedentes de la limosna cristiana La limosna como obra agradable a Dios fue muy recomendada, tanto en el
Antiguo Testamento (Ex. 13.11; Lev. 19.1 O; 23.22; Dt. 24.19-22; JRe. 17 .10-16; Sal. 40.1; 81.4; Prov. 3.27; 11.25-26; 14.21; 21.13; 22.9; 28.27; 31.20; Ecl. 11.1; Eclo. 4.2: 7.35-36; 14.19; 29.12; ls. 1.17; 58.6-7; Ez. 16.49) como en el Nuevo (Mt. lO .40-42; 19.21; Le. 3.11: 1 O .53-55; 11.41; Hch. 9 .36-42; Sant. 1.28; 2.13-16; JJn. 3.17-24).
En el cristianismo primitivo se recomendó pronto y mucho la limosna. Ya en la Didaché (12.2-5), que es el documento más importante de la etapa postapostólica, y la más antigua fuente de legislación eclesiástica, se recomienda encarecidamente dar limosna según las posibilidades de cada uno. La obra se fecha a comienzos del siglo JI, aunque algún autor la remonta a finales del siglo I3 . En la Carta a los Filipenses (10.2), de Policarpo de Esmirna, martirizado hacia el año 155, también se recomienda la limosna, <<pues la limosna libra de la muerte>>. Por su parte, Orígenes, el mayor coloso de la Iglesia antigua y <<Uno de los más grandes metafísicos de todas las épocas», en frase del eminente historiador Arnaldo Momigliano, cita la limosna entre los medios más eficaces para obtener el perdón de los pecados cometidos después del bautismo4
.
El obispo de Cartago, Cipriano, discípulo del apologista Tertuliano, en su tratado titulado De dominica oratione, redactado hacia el 253, afirma (ibid. 32-33) que las oraciones, cuando van acompañadas de ayunos y de limosnas, ascienden rápidamente a Dios. De este mismo año data un opúsculo donde el obispo africano trata expresamente la conveniencia de realizar buenas obras y dar limosnas. Esta breve obra fue escrita con motivo de la peste que asolaba el Imperio romano, y en ella se refiere el autor a la necesidad de la limosna. En efecto, con motivo de la peste, aumentó considerablemente el número de pobres, y Tertuliano considera que la práctica de la limosna es un modo de amortiguar las llamas del infierno. Nadie, ningún cristiano, tenía excusa para no dar limosna, y menos aún si la omisión de la limosna se destinaba a gastos suntuarios.
3. C. Moreschini. E. Norelli. Sroria de/La letterarura cristiana amica ;;reco e latino. /.De Paolo
af!"erá constanriniana. (13rescia 1995) 193-196.
4. J. Quasten. Patrología. l. Hasra el Concilio de Nicea, (Madrid J9?g) 395.
438
José María Blázquez
Atanasia, el gran enemigo de Arrio, en sus cartas, escritas entre los años 329 y 348, exhorta a dar limosna'. Juan Crisóstomo, el mejor orador cristiano de la Antigüedad, en sus Homilías sobre el Evangelio de San Mareo. pronunciadas en Antioquía en el aüo 390, recomienda especialmente la limosna para los pobres, a los que llama <<hermanos en Cristo y hermanos nuestros»6
. En las Homilías sobre los Hechos de los Apósroles. del año 400, insiste en la práctica de las limosnas7
• Juan Crisóstomo calcula (In Act. Ap. Hom. 11.3) que había en Constantinopla 50.000 indigentesH, y que la población cristiana se estimaba en 100.000 personas. Estas cifras son muy importantes, pues ilustran la pavorosa miseria que asolaba las grandes ciudades del Mundo Antiguo, aun tratándose de la capital del Imperio, y estando en el Oriente, que poseía una economía más saneada que el Occidente romano. Juan Crisóstomo insiste una y otra vez en la práctica de la limosna, que ya no lo considera un acto voluntario o recomendable, sino un deber para todo cristiano. El orador muestra especial virulencia contra los ricos egoístas que hacen oídos sordos a las necesidades de los más humildes. Dedicó al tema el tratado De eleemosyna.
Diádoco, obispo de Fótice en Epiro, es uno de los grandes ascetas del siglo V. A él se debe la redacción de un tratado en cien capítulos sobre la perfección espiritual, donde se recomienda (65-66) vender de una sola vez todos los bienes y distribuir el dinero conseguido entre los pobres.
Un autor contemporáneo de Melania la Joven, Salviano de Marsella, escribió, no antes del 440, un tratado titulado Ad Ecclesiam donde aborda detenidamente el tema de la limosna, que resulta de gran interés por las ideas que allí expone sobre el particular. Comienza su obra asentando el criterio (1.1) que las limosnas repartidas durante la vida y la distribución de los bienes a los pobres en el momento que uno muere, logran de Dios el perdón de los pecados. Esta idea ya estaba expuesta en la obra de otros escritores cristianos. Pasa luego Salviano a defender la idea de que no es menos necesaria a los santos y religiosos que a los pecadores ( 1.2). El libro III va dirigido a todos los cristianos. En él aconseja el autor distribuir los bienes en vida o en el momento de la muerte (3.5). La limosna rescata de la muerte a los padres (3. 12). El libro IV trata sobre la necesidad de dar limosnas siempre, hasta la misma hora de la muerte, y refuta todas las posibles objeciones que se puedan oponer, como el interés de los herederos (4.12-19). Tampoco es excusa la vida religiosa (4.24-39). Dios recompensa en orden a las limosnas que se hagan durante la vida (4.41-44), en la medida y razón de la fe que tiene cada uno (5.5). Ideas semejantes son las que conviene tener presentes para enjuiciar rectamente la actitud de Melania la Joven res-
) . J. Quasten, Parrolo¡;ia. 11. La edad de oro de la literalura parrísrica griega, (Madrid 1973) 56.
6. J. Quasten. op.cir. 11 (1973) 4R6.
7. J. Quasten. op.cir. 11 (197~) 490.
K. G. Dagrun. Naissance d 'une capital e. Consranrinople er ses insriturions de 340 ci 44/ (Parb 1971 ).
439
Aspectos del ascetismo de Melania la Joven: las limosnas
pecto a las limosnas, que no era exclusiva, sino --como se verá al final de este trabajo- propia de la Antigüedad tardía.
Bienes de Melania y de su esposo Piniano Un dato verdaderamente indicativo de la fabulosa riqueza del matrimonio es
lo referido por Geroncio (V. Mel. 14) de que su palacio en Roma era tan valioso que ningún senador tenía dinero suficiente para comprarlo, ni siquiera la propia emperatriz, Serena. Este palacio estaba situado en el Celio, como el de otras familias aristócratas, como los Anicios, o como el de Byzantio y el de Pammaquio. Fue incendiado por las tropas de Alarico en 410.
Geroncio, en la Vida de Melania !a Joven proporciona noticias muy concretas sobre las fincas y los ingresos de Melania y de su esposo Piniano. El matrimonio tenía fincas en Hispania, Campania, Sicilia, África, Mauritania, Bretaña y otras provincias (V. Mel. 11), y Palladio, (Hist. Laus. 61.5), concreta:
•<Vendió todas sus posesiones en Hispania, Aquitania, en la región de Tarragona y en la Galia; se reservó sólo las de Sicilia, Campania y África, y las utilizó para sostener durante su vida los monasterios».
Al tema de las posesiones de Melania en Hispania hemos dedicado un trabajo anterior9
• Hasta el momento presente, de las muchas fincas localizadas en el Bajo Imperio 10
, ninguna en el área de Tarragona ha sido identificada como perteneciente a Melania. La expresión usada por Palladio indica claramente que las fincas de Melania se encontraban próximas a la capital, o por lo menos pertenecían al Conventus Tarraconensis. Algunas de estas villae eran muy importantes, como las de Altafulla, Calafell, Centcelles, supuesta tumba del hijo de Constantino11
, etc. En el Bajo Imperio, las grandes familias romanas eran latifundistas y tenían
sus posesiones diseminadas por uno u otro rincón del Imperio. Así, del primo de Melania la Joven, Petronio Probo, escribe el último gran historiador de Roma, Amiano Marcelino, <<que poseía fincas en casi todas las regiones del Mundo romano>> (27. 10.1.1). Geroncio calcula los ingresos de Melania en doce miríadas de oro (V. Mel. 15). Se supone que la cifra se refiere a 12.000 sólidos áureos anuales 12 y no a 12.000 libras. Esta cifra correspondía sólo a uno de los cónyuges, posiblemente el menos rico. Cifras similares, o superiores, correspondían a las rentas del esposo,
9 . .T.M. Blázquez ... Las posesiones de Melania la Joven» Historia m pictura refert (Ciudad del Vaticano 1994) 67-80.
10 . .T.G. Gorges, Les vil/es hispano-romaines (París 1979) 407-20.
11. H. Schlunk, Th. Hauschild, Hispania Antiqua. Die Denkmiiler der frühchristlichen und westgotischen Zeit (Maguncia 1978) 119-127 láms. 8-19.
12. D. Gorce. op. cit. 157 n. 4. Idéntica opinión en A. Chastagnol. Le Bas-Empire (París 1969) 200 n. 2. Sobre el problema de las rentas, E.A. Clark, op. cit. 95-96.
440
1 osé María Blázquez
Piniano. Geroncio (V. Mel. 18) ha descrito de esta forma una de las fincas de Melania, que ha sido ubicada en Sicilia, frente a Calabria 13
:
"Tenía un ba11o que sobrepasaba todo lo que hay de espléndido en el mundo. De un lado estaba el mar: de otro. un bosque de esencias variadas, donde pastaban Jabalíes y ciervos. gamos y caza mayor; una piscina. desde la cual, mientras uno se baña, se pueden ver por un lado los barcos empujados por el viento. del otro los animales salvajes en el bosque».
La descripción que hace Geroncio de la villa itálica de Melania es breve pero retrata fielmente su entorno lujoso, confirmado además por otras descripciones similares de villas del sur de la Galia, como el "chiiteau" de Pontius Leontius, primo de Paulina de Nola, en Bourg-sur-Gironde, descrito por Sidonio Apolinar (Carm. 22. 101-219) hacia el año 465 14
• Este Pontius Leontius pasaba temporadas en la villa y otras en Burdeos. Otro caso es la villa del propio Sidonio Apolinar, obispo de Clermont, de nombre Avitacum, en Aydat, Auvernia, que el mismo obispo menciona en una de sus cartas (Ep. 2. 2.:3-15), contemporáneas del poema citado antes 15
• Se conocen parte de los ingresos procedentes de la explotación de las fincas sicilianas, entre los años 445-446, de un senador que residía en Rávena, y que había sido cubicularius de Honorio poco antes del año 423. Queda claro la gran cantidad de fincas que tenía repartidas 16
•
El historiador bizantino Olimpiodoro, que escribía su Historia entre los años 430-440, cuando aún vivía Melania, ha dejado una lista de las fortunas de la aristocracia romana. Dice así:
99.
«Cada una de las grandes casas de Roma contenía todo lo que podía tener una villa de modesta importancia: un hipódromo, foros, templos, fuentes, y diferentes baños. Cada casa era una villa.
Muchas de las casas romanas recibían de sus fincas un ingreso anual que ascendía a 4.000 libras de oro, sin contar el trigo, vino, y los otros productos, que, una vez vendidos, sumaban un
1ercio del producto del oro. Después de estas villas. las casas de Roma ocupaban un segundo lugar en importancia. gozaban de un ingreso de 1.500 a 1.000 libras de oro. Probo, hijo de Olibrio, cuando ejerció su prefectura en tiempos de la tiranía de Juan, gastó 1.200 libras de oro; el orador Sí maco, senador de los más modestos, desembolsó 2.000 libras de oro cuando su hijo
Símaco ejerció la prefectura antes de la toma de Roma (por Alarico en 410). Máximo, uno de los ricos. pagó 4.000 libras por la prefectura de su hijo. Los pretores pagaban siete días de juegos~).
13. D. Gorce, op. cir. 162 n. l. Sobre los palacios y villas de Melania en Roma, E.A. Clark, op. cit.
14. A. Chastagnol, La }in du Monde Antique. De Srilicon el Justinien (V' si e ele et début VI') (París
1976) 200.
15. A. Chastagnol. La fin du Monde Antique, 204-207.
16. A. Chastagnol, La .fin du Monde Antique, 119-122; L. Cracco Ruggini, Economía e societcl
!lell'/talia annonaria (Milán 1961) 558-560.
441
Aspectos del ascetismo de Melania la Joven: las limmnas
El hijo de Máximo, Petronio Máximo, fue prefecto de Roma en el año
Regalos a Serena Es importante detenerse un momento en este punto, aunque en principio
tenga poca relación con la limosna, ya que es un aspecto muy importante de la sociedad del Bajo Imperio. Con ocasión de la visita que Melania hizo a Serena (V. Mel. 11), aquélla llevó como presentes <<adornos de gran precio, vasos de cristal para ofrecerlos a la piadosa emperatriz; y (aderezos) de anillos, piezas de plata, y vestidos de seda para ofrecérselos a los fieles eunucos y a los oficiales>>. Todos los objetos citados por Geroncio tienen confirmación en multitud de objetos que han aparecido, fechados en los siglos IV-V, y que también son citados por escritores contemporáneos. Prudencia, en el Hamartigenia, obra redactada poco antes de la visita de Melania a Serena, se refiere (Ham. 267-272) a los aderezos femeninos, a la frente coronada. de engastadas amatistas, al cuello ceñido de collares fulgurantes, a los pendientes de verdes esmeraldas y a los cabellos relucientes de perfumes, en los que prende la blanca perla de las conchas marinas, y que con cadenitas de oro quedan sujetos los broches de su cabellera. Jerónimo, en su carta a Océano, del año 400, también menciona el uso de perlas por las mujeres de la alta aristocracia (Ep. 77.5). En una carta dirigida a Demetriada (Ep. 130. 7) cataloga todas las piedras más utilizadas en joyería: perlas del mar Rojo, esmeraldas, rubíes, y jacintos de color azul marino. En el año 411, el monje de Belén (Ep. 125.3) escribe a Rústico afirmando que las damas aristocráticas desean ardientemente el carbunclo, la esmeralda y las margaritas de la tierra de Evilat. En carta dirigida a la virgen Principia, fechada en el año 412 (Ep. 127.3) cita nuevamente los vestidos de seda, las piedras preciosas, los collares de oro, y las perlas del mar Rojo, que cuelgan de las orejas.
Se conserva una buena cantidad de joyas de gran precio, de final de la Antigüedad, que dan una idea muy exacta del tipo de regalos que Melania la Joven pudo hacer a Serena, como los adornos del pelo y del cuello de la estatua de mármol de Aelia Flacilla, hallada en Constantinopla y fechada entre los aüos 380-390 18
; o bien los retratos de diversas damas conservados en el Museo Torlonia de Roma, con
17. A. Chastagnol, Les Bas-Empire. 200 n. 2.
18. J .D.B. Portraiture, K. Weitzmann, Age of Spirituality. Late Antiquity and Early Christian Art. Third lo Seventh Century (Princeton 1979) 26-27 n. 20. La domina en el mosaico de Cartago de Dominus Iulius, fechado entre los afíos 3l>0-400, adornada con pendientes, collar al cuello y diadema en la cabeza,
a ella se dirigía una sirvienta que la ofre.ce un joyero y otro collar para ponérselo (M.H. Fantar, «La terre
et la mer» La mosaique en Tunisie (Túnez 1994) 109-110). Diferentes adornos femeninos, diadema articulada de piedras preciosas. pendientes romboidales, collares, y brazaletes de brazo y antebrazo lleva
una dama en una escena de toilette en un pavimento de Sidi Ghrib, en el África Proconsular. Ver: Ah Ddmajid Ennabli, Carthage retrouvée (Túnez 1995) 116; A. Ben Ahed, «Carthage capitale de I'Africa•• Carthage, Connaissance de arrs (París 1969) 43.
442
JDsé María Blázquez
collar de piezas alargadas, de finales del siglo IV, que se supone corresponde a Eudoxia. primera esposa del emperador Arcadio. muerta en el año 404 19
; o los collares y pendientes de Serena, sobrina de Teodosio, y esposa de Estilicón, en el díptico de este último, posiblemente fabricado en Milán, y que es un excelente ejemplo del estilo áulico, un arte de representación altamente decorativo20
.
Los vasos de cristal eran muy cotizados en esta época, y muchos de ellos eran verdaderas obras de arte. Basta recordar el vaso Rubens de procedencia incierta, fechado en torno al 400, fabricado en ágata y oro21
, y el tazón de vidrio ligeramente azulado decorado con escenas de caza, procedente del Mediterráneo oriental, de la segunda mitad del siglo IV, hoy en el Corning Museum of Glass22 de Nueva York.
Los anillos en estos años eran de gran calidad artística, como uno conservado en la Walters Art Gallery, de Baltimore, del siglo IV. fabricado en oro nielado y piedra'3 • Otras joyas, que pueden entrar en el grupo primero. son pendientes. Uno, fechado entre los años 398-405, procedente quizá de Milán; o un camafeo en ágata, oro, esmeraldas y rubíes, hoy guardados en el Museo del Louvre. La inscripción menciona a Honorio, a María, a Estilicón, y a Serena 24
; o el brazalete, de procedencia desconocida, fechado en torno al 400, fabricado en oro, hoy en el St. Louis Art Museum25 ; o la fíbula de oro, de comienzos del siglo V, de procedencia itálica26 ;
o el collar con escenas de matrimonio y amuleto, de Roma, de comienzos del siglo V, ahora en el Metropolitan Museum of Arts de Nueva York27
; o el brazalete con figura de Atenea, de la misma fecha y procedencia, en el citado museo neoyorkino28
;
o bien, finalmente, el collar con gema gnóstica de comienzos del siglo V, de oro, hematites, vidrio (?) y piedras preciosas (?)"9
•
Las vajillas de plata fueron muy frecuentes en la Antigüedad Tardía. Queremos recordar, a modo de ejemplo, algunas obras maestras, como la procedente de Corbridge, decorada con una asamblea de divinidades: Apolo ante un templo en conversación con Juno sentada; Diana ante un altar hablando con Minerva, Venus en pie. Un árbol cobija las cabezas de tres deidades; debajo, un friso con altar, un buey
19. R. Bia11chi Ba11dinelli, Eljin del arte anti[iUO (Madrid 1971) 38 fig. 34.
20. R. Bia11chi Ba11di11elli, op. cit. 35, fig. 31.
21. K.R.B .. «Ohjects from Daily Life,, K. Weitzma1111, op. cit. 333-33411. 313.
22. S.R.Z .. op.cit. ~6-R7 11. 76.
23. K.R.B., op. cit. 305-306, n. 27~.
24. D.G .. «Objects from Daily Life». K. Weitzma1111. op. cit. 306. 11. 279.
25. K.R.B., up. cit. 307 11. 280.
26. K.R.B .. op. cir. 303-304 11.275a.
27. K.R.B., op. cit. 307-30811. 2íil.
28. K.R.B .. op. cir. 308-30911.282.
29. K.R.B., op. cir. 309 n. 282.
443
Aspectos del ascetismo de Melania la Joven: las limosnas
inmolado, el perro de Diana y el grifo de Apolo30• El tesoro de Mildenhall, hoy en
el Museo Británico, está decorado con figuras mitológicas31• Posiblemente se trata
del servicio de mesa de un gran sei1or. Un gran plato va decorado con una cabeza de Océano dentro de un anillo con representaciones de un thiasos marino en el centro. La zona principal lleva como decoración un banquete báquico, con Dioniso, Hércules ebrio apoyándose en sátiros y Pan, acompai1ados de tres ménades danzantes y sátiros bailando; Pan y ménade tocando caramillo y la doble flauta, respectivamente. Una fuente conserva aún la tapadera. Otras piezas de este tesoro son cazos, copas y cucharas. Igualmente pertenecieron a un servicio de mesa las dos bandejas, hoy en Berlín. Una de ellas está decorada con una imagen de Diana cabalgando una cierva, disparando el arco32
•
Un lugar muy destacado en esta colección es el tesoro argénteo de Proiecta, hallado en el Esquilino. Se trata de un regalo de boda. Entre sus mejores piezas destaca la arqueta de la novia. En la parte superior de la tapa se encuentran, sostenidos por dos erotes. los retratos de Proiecta y de su esposo Secundo, que fechan la pieza entre los ai1os 379 y 389. En el panel frontal del arca el artista colocó imágenes de Tritones, Nereidas, Venus, y monstruos oceánicos. Otras escenas aluden a la vida de la novia. como la entrada en su futura casa, que es representada como un palacio con pórticos y salones cubiertos de cúpulas semiesféricas. Las sirvientas llevan regalos de boda, y diversos objetos lustrales, como sítulas, candelabros, páteras, y un praefericulum. En otro de los lados, se representó el aseo de la novia, y a dos de sus sirvientas; una de ellas con un gran espejo y otra con una cajita de joyas. La tapadera va adornada con Venus peinándose, sentada en una concha sostenida por dos Tritones montados por dos erotes. Las figuras del cuerpo están colocadas bajo arcos33
• Piensa R. Bianchi Bandinelli34 que el cofre es obra de artesanos orientales, de Antioquía o de Constantinopla, aunque es posible que dichos artesanos tuvieran su taller en Roma. La inscripción es ya cristiana, pero hay en esta época una evidente coexistencia de repertorios iconográficos cristianos y paganos, cuya finalidad principal es mostrar la riqueza ornamental de los objetos de la alta sociedad romana.
Sin salir de Roma encontramos otros ejemplos de esta coexistencia temática de motivos cristianos y paganos, como el calendario de Filócalo35
, fechado en el año 354, y en las pinturas de la catacumba de Via Latina. El citado calendario de Furio
30. A. García y Bellido, Arte Romano, (Madrid 1972) 778-779, fig. 1315; J.M.C. Toynbee, Art in
Romwz Britain (Londres 1963) 172 fig. 108.
31. A. García y Bellido, op. cit. 776.778, figs. 1316-1318.J.M.C. Toynbee. op. cit. 169-171, figs.
113-119.
32. A. García y Bellido, op. cit. 776, fig. 1319. K.J. Shelton, The Esqui/in e Treasure (Londres 1981 ).
33. A. García y Bellido. op. cir. 779-780, figs. 1321-1322.
34. Op. cit. 100-102, figs. 92 y 94. K.J.S., «Objects from Daily Life,, 332, lo cree procedente de
Roma.
35. M. Simon, La civilisation de l'amiquiré er le chrisrianisme (París 1972) 309.
444
José María Blázquez
Dionisia Filócalo contiene una lista de los aniversarios oficiales celebrados desde Augusto a Constancia; representación de los planetas, con indicación de los días y las horas, y precisando la influencia favorable o contraria de los astros, especialmente la luna en sus distintas fases. El tiempo se subdivide en semanas de ocho días y en semanas planetarias de siete días. Se citan los juegos en honor de diferentes dioses paganos que tenían carácter religioso y las fiestas mayores del paganismo: las lupercales, y las fiestas de Cibeles. El 25 de diciembre figura como Natalis Solis invicti, fiesta en la que los cristianos situaron el nacimiento de Cristo. Se citan igualmente las fecha de las Pascuas cristianas comprendidas entre los años 312 y 354, las de los mártires y los obispos de Roma desde Pedro a Liberio. El calendario tiene un claro carácter sincrético. Llama la atención que se redactara esta obra por iniciativa de la autoridad imperial cristiana, y que su autor fuera el bibliotecario del obispo de Roma. Prueba la fabulosa capacidad de integración del cristianismo antiguo. Toda la cultura antigua fue trasvasada al cristianismo, como hizo Clemente de Alejandría en su Pedagogo36 en torno al año 200.
En la catacumba de Via Latina se mezclan los temas cristianos y paganos, posiblemente por ser un cementerio mixto. Aparecen temas paganos junto a otros típicamente cristianos, como la adoración de los Magos, la caída de Adán y Eva, Daniel en el foso de los leones, Noé ebrio, Jonás arrojado al mar, Cristo entre los Apóstoles, Jonás angustiado, la comida de Isaac, Susana y los viejos, Moisés sacando agua de la roca, el sermón de la Montaña, los tres hebreos en el horno, Zimri y Corbi atravesados por las lanzas, Jacob conduciendo a los hijos de Israel a Egipto, el carro de fuego, la escalera de Jacob, la visión de Mambré, la bendición de Efraím y de Manasés, el sueño de José, la expulsión de Adán y Eva del Paraíso, un ángel cruzándose en el camino de Balaam, Adán y Eva melancólicos, Caín y Abel con sus ofrendas, juicio de Moisés, José hablando con sus hermanos, Sansón soltando trescientas zorras en los campos de los filisteos, Lot llorando sobre Sodoma, el paso del Mar Rojo, la resurrección de Lázaro, Moisés recibiendo los diez mandamientos, el sacrificio de Isaac, Job y su esposa, Moisés calzándose, Jonás tragado por un monstruo marino. Debajo de la calabacera, Sansón y los filisteos, Jesús y la samaritana, Cristo entre Pedro y Pablo, el sacrificio de Isaac, Sansón matando a los leones, caída de Adán y Eva, el paso del Mar Rojo, y Noé en el arca. Junto a todos estos temas típicamente cristianos, sacados de los relatos del Antiguo y del Nuevo Testamento, se encuentran imágenes de Tellus, Gorgona, Eros vendimiando, Hércules y Atenea, Hércules matando a sus enemigos, Hércules sacando a Alcestis de la
36. J.M. Blázquez, «El empleo de la literatura greco-romana en el Pedagogo (1-Il) de Clemente de Alejandría» Gerión 12 ( 1994) 113-131; Id., «El uso del pensamiento de la filosofía griega en el Pedagogo (1-III) úe Clemente de Alejandría», AHlg. 3 (1993) 49-80; P. Brown, •La Antigüedad Tardía», en Historia de la vida privada, l. Del Imperio romano al año mil (Madrid 1987) 244-245.
445
Aspectos del ascetismo de Melania la Joven: las limosnas
ultratumba, Hércules matando a la Hydra, Hércules en el Jardín de las Hespérides. La catacumba de Vi a Latina se fecha en la primera mitad del siglo IVl7
.
En Hispania se documenta un caso similar. En la villa bajoimperial de Carranque (Toledo). los mosaicos son de tema pagano, pero hay un edificio de planta basilical con abundantes enterramientos alrededor, que bien pudiera ser concebido como planta martirial o funeraria. Todo el edificio fue levantado sincrónicamente y tales construcciones -según el excavador- serían anexos del citado martyrium. D. Fernández Galiano opina que los temas de los mosaicos de Carranque podrían haber sido seleccionados por su contenido simbólico de muerte y resurrección. En ellos queda resaltada la renovación constante del universo y una cierta esperanza en la resurrección. Hay escenas amorosas relacionadas con sus respectivas metamorfosis: Hilas y las Ninfas; Acteón y Diana; Píramo y Thisbe; Neptuno y Amimone. Como señala D. Fernández Galiano, se representan parejas amatorias en toda su variedad: un hombre con una diosa (Acteón); de unos seres semidivinos por un hombre (Ninfas); de un hombre por una mujer (Píramo); de un dios por una ninfa. En otro mosaico Venus muestra a Marte el combate de Adonis con el jabalí. El mosaico del triclinio va decorado con una escena en la que intervienen Briseida, Ulises y Aquiles, y el suelo de la fontana muestra una gran máscara de Océano. D. Fernández Galiano3 ~ ha insistido, en nuestra opinión acertadamente, que los mosaicos de esta villa presentan temas no discordantes con el posible carácter funerario ·del programa iconográfico, como lo indica la imagen de Medusa que hay en el vestíbulo, los cestos, los peces, las flores de la antesala del oecus, la máscara de Océano de la fontana, temas todos ellos funerarios. D. Fernández Galiana ha propuesto la hipótesis de trabajo, muy plausible, que la villa fuera el panteón de Cynegius Maternus, que fue comes Sacrarurn Largirionum de 381 a 383, quaestor Sacri Palatii en 383, y prefecto del pretorio de Oriente desde comienzos del 389 hasta su muerte. Fue enterrado en la iglesia de los Doce Apóstoles, en Constantinopla. Su viuda, Acanthia, un año después de la muerte del esposo trasladó su cadáver a Hispania3
Y.
El tema que se ha encontrado en la tapa de la caja de Proiecta -Venus dentro de la concha-, tuvo gran aceptación en los mosaicos africanos, como señaló R. Bianchi Bandinelli. Igual sucede con el tema del Triunfo de Venus, en Setif, la
37. A. Ferrua, The unknown Catacomh. A unique Discoverr ofEarly Christian Art (New Lamark
llJlJl).
38. D. Fernández Galiano. B. Patón, C.M. Batalla. «Mosaicos de la villa de Carranque: un programa
iconográfico» VI Coloquio internacional sohre mosaico anti[;uo. Palencia-Mérida, octubre 1990. (Guadalajara llJlJ4) 317-326.
39. A. ChastagnoL «Les Espagnols dans l'aristocratie gouvernamentale a l"époque de Théodose» en
Les Empereurs romains d 'Espagne. (París 1965) 289-290.
446
José María Blázquez
antigua Sitifis, fechado en el último cuarto del siglo IV o a comienzos del siguiente-10; y otros dos casos de la misma fecha, en Cartago41 y en Djemila, la antigua Cuicul42
.
En pavimentos hispanos esta composición, con tritones sosteniendo la concha se encuentra en pavimentos de La Quintanilla (Murcia)43 y en Itálica44
. Estos mosaicos son importantes para ver las relaciones artísticas entre mosaicos y platería en la época en que vivió Melania la Joven.
Se pueden añadir otras piezas, en plata, de estos años, que ilustran el tipo de regalos que hizo Melania la Joven a Serena, como el relicario en plata dorada, de San Nazzaro Maggiore, en Milán, con temas de la vida de Cristo, que se ha datado en la fecha de la consagración ele Ambrosio como obispo ele esta ciudad45
, hacia el año 374. Otra pieza digna de ser recordada para comentar el citado texto de Geroncio, es la pátera argéntea de Parabiago, Milán: el centro va decorado con un carro tirado por cuatro leones al galope, que lleva a Atis y a Cibeles; los curetes o coribantes danzan y golpean sus armas en señal de alegría; en lo alto se colocaron sendas personificaciones del sol y de la luna; carros tirados por caballos y toros, precedidos por erotes con antorchas en las manos. Son personificaciones ele Phósphoros y de Hésperos. Debajo del carro, los erotes personifican las estaciones, por los frutos que llevan. Debajo se hallan Océano y Tetis, símbolos de las aguas marinas, y a la derecha Tellus con la cornucopia envuelta por una serpiente, y dos erotes. Aliado izquierdo se colocó una pareja con cántaro y caña, personificación de las aguas t1uviales. En el lado derecho Aión está colocado dentro del signo del zodíaco, según una iconografía frecuente en mosaicos: ele Haidra, la antigua Ammaedera, de final del siglo III o de comienzos del siglo siguiente_¡r,; ele Hippo Regius, de la misma fecha47 y ele Selin48
, con Aión
40. K.M.D. Dunbahin. The Mosaics ofRomwz North Africa. Studies in Icononography and Patronage
(Oxturd 1 ')]R) 12. 156 lám. 14\!. Este tema se encuentra también en un mosaico de mediados del siglo lii procedente de Shahba-Philippolis (]. Balty. Mosaú¡aes antiques de 5)·rie (Bruselas 1\!77) 1ó-19), y de Sarrim. Osrhoene (J. Balty. Le mo.wic¡ue de Sarrim (Osrhoi'lze) (!París 1990]. 50-52 y lám. XIX.!).
41. K.M.D. Dunhabin. op.cir .. 156-lSR, lám. 150.
42. K.M.D. Dunhahin, op.cir .. 44. 134 y 15ó, Jám. 151.
43. M.P. San Nicolás, «La iconografía de Venus en los mosaicos hisranos", VI Coloquio internacional
sohre mosaico antiguo, Palencia-Mérida, ocruhre 1990. (Guadalajara 19\!4) 393-394, fig. 2: J. M. Blázquez, Mosaicos romanos de Sevilla, Granada, Cádiz y Murcia (Madrid 19R2) 62-63. fig. 21: F. Ramallo. ¡'vfosaicos romanos de Carthago No\'(/ (Hispania Cirerior) (Murcia 19X.'i) '!5.
44. M.P. San Nicolás, op. cir. 393-394, fig.4.
45. A. García Bellido. op. cit .. 7R0-7Rl. figs. 1323-1324.
46. K.M.D. Dunbabin. op. cit., 158. lúm. 155.
47. K.M.D. Dunbabin, op. cit .. 158-l.'i9.lúms. 156-157.
4X. O. Al Mahzub. "¡ mosaici della Villa Romana a Silim» IJI Coloqui internazionale sul mosaico
antico (Rávena l\!l:-13) 302. En general: H.G. Gundel, Zodiakos. Tierkreishilder im Altertum. Kosmische Bezüge und Jenseirsvorstellun!(en im antiken Allragsleben (Maguncia 1992).
447
Aspecros del ascetismo de Melania la Joven: las limosnas
sosteniendo el disco zodiacal atravesado por las estaciones. Aión en la pátera de Parabiago está sostenido en alto por un Atlante. Delante de él, un obelisco (posiblemente un betiJo) está rodeado por una serpiente, símbolo de la eternidad. Como afirma muy bien A. García y Bellido49
, <<aquí impera el simbolismo místico propio de las religiones escatológicas creadas por el Oriente. Toda la composición, en lo que pudiera haber tenido de decoración, se ha subordinado humildemente a aquel imperativo del símbolo mistérico, dando de lado el problema puramente estético. La pátera de Parabiago fue mucho más un objeto ritual que una pieza de adorno, o de uso profano. Probablemente sirvió de instrumento de culto en las ceremonias de alguna asociación metróaca del Bajo ImperiO>>. A. García y Bellido no descarta que fuera un obsequio de aniversario.
Cabe recordar otros objetos de plata del tipo de los que Melania la Joven debió ofrecer a Serena; como el plato Cesena, fabricado en plata nielada, fechado a final del siglo IV, decorado con un medallón con escena de banquete5°, o el jarro procedente de Constantinopla, datado hacia el año 400, de Moscú, de plata dorada51
decorada con las nueve Musas, y en cuello con pámpanos y racimos de uva. Otras vajillas de gran calidad artística cabe recordar, como el tesoro hallado
en el Líbano, llamado de Seuso" por el nombre que se lee sobre una pieza. Consta de catorce objetos de plata y de un gran caldero de cobre con figuras incrustadas. La fecha de este tesoro se sitúa en los siglos IV y V (350-450). Comprende tres platos decorados con escenas; cuatro objetos de un servicio de mesa; una fuente y dos aguamaniles para lavarse y cuatro objetos de bailo. Siete piezas llevan inscripciones en griego o en latín. La mitad de los objetos están adornados con escenas mitológicas y los restantes con figuras geométricas con temas contemporáneos. Las piezas se caracterizan no sólo por su riqueza y decoración, sino por su gran peso y tamaño. Catorce objetos tienen un pie que sobrepasa las 200 libras romanas. Este tesoro es el de mayor peso de los varios fechados entre los siglos I-V. Tres platos pesan 35 1 ibras romanas; miden 70 cm. de diámetro y se cuentan entre los conocidos de mayor tamaño y de mayor peso. Sólo el missorium de Teodosio los superó. Cuatro aguamaniles son los más altos que se conocen, salvo un ejemplar hallado en Rumania. El gran plato lleva una decoración nielada, representando escenas de caza. Los paralelos para esta excepcional pieza son dos platos hallados en Cesena, Italia -al que ya nos hemos referido-, y uno del Tesoro de Kaiser-August, datado hacia el 340. Un aguamanil es de forma poligonal. Va nielado y el pie es de forma de estrella. La superficie del cuerpo consta de 10 superficies verticales, subdivididas en doce
49. Op. cit., 781.7R3. fig. 1325. K.J.S., ,,Mythology .. en K. Weitzmann, op. cit., 185-186.
50. J.W.F., «Representations of Daily Life, en K. Weitzmann, op. cit., 275-276n. 25.
51. M.B., «Science and Poetry• en K. Weitzmann, op. cit., 261 n. 244.
52. M. Mundell, «Un nouvcau trésor (dit de Seuso) d'argentérie de la Basse Antiquité» CRAI (1990)
238-254.
448
José María Blázquez
zonas horizontales que contienen 120 paneles hexagonales decorados con motivos geométricos, alternando con imágenes, que comprenden: cinco bustos masculinos, cinco cestos, cinco urnas, cinco bestiarios y treinta animales salvajes. En la decoración del cofre se mezclan figuras mitológicas (puui, máscaras y cabeza de Medusa) y temas de actualidad, como una procesión de mujeres que transportaban objetos de Toilette femenina y una bañera con .una dama sentada. En el lado posterior se cincelaron cuatro mujeres de las que tres, desnudas, son las Gracias. Este cofre recuerda a otro del Esquilino y a un segundo hallado en Roma con idéntica procesión. El estilo de esta pieza está próximo al del cofre dionisíaco de Frigia.
Temas mitológicos adornan la superficie de dos platos, dos vasos de vino y tres objetos de baño. Otros dos platos siguen la técnica empleada en los Tesoros de Kaiser-August y de Mildenhall. Un plato lleva apliques, técnica bien documentada en la Persia sasánida. Un plato del Tesoro de Seuso lleva en relieve escenas de la vida de Aquiles en Skyros y el nacimiento del héroe, temas que se repiten en el plato del Tesoro de Kaiser-August, donde a los dos temas de Aquiles se añade el de su educación. En el plato de Seuso las diferentes escenas van separadas por máscaras. El nacimiento de Aquiles se encuentra entre un rhiasos dionisíaco, al que sigue el concurso entre Atenea y Poseidón por la posesión del Ática. Al nacimiento del héroe griego asisten seis dioses. Un segundo plato va decorado en el centro con la caza del jabalí de Calidón por Meleagro y sus compañeros. Sobre el borde se encuentran, separados por máscaras, seis parejas de amantes. La mayoría de ellos habían participado en la caza del famoso jabalí: Píramo y Thisbe, Hipólito y Fedra, Juicio de Paris, Perseo y Andrómeda, Dánae y Perseo. Se caracterizan estas figuras por su movimiento y sus vestidos agitados. Las asas del ánfora son dos panteras rampantes. El cuerpo está cubierto por una decoración a bandas con figuras en relieve: en la banda superior hay bestias salvajes, un thiasos báquico en el centro y animales marinos en la inferior. Figuras parecidas son las de los dos aguamaniles de TanteniBihor. Las asas son semejantes a un par del Tesoro de Trapain Law. Una escena dionisíaca decora uno de los aguamaniles en forma de oinochoe. El estilo de las figuras recuerda al de los aguamaniles de Apathida. Dos cubos y un aguamanil tienen sobre su cuerpo la misma composición: Hipólito y Fedra.
Geroncio menciona, entre los objetos ofrecidos a Serena, vestidos de seda. El biógrafo cita los vestidos de seda que vestía Melania la Joven antes de dedicarse al ascetismo (V. Me!. 6.31). Prudencia, a finales del siglo IV, en su poema Hamartigenia se refiere a las sedas importadas de Oriente (Ham. 287), y más adelante a los brocados (Ham. 287-288), a túnicas transparentes (Ham. 293-295) y exóticas. También Jerónimo se refiere con frecuencia a los vestidos de seda (Ep. 99.2; 66.14; 117.6). Palladio (Hist. Laus. 61,3) recuerda que Olimpiaregaló sus vestidos de seda para vestir los altares de las iglesias.
En otro párrafo de la obra de Geroncio (V. Mel. 13) se recuerdan los ofrecimientos a los piadosos soberanos de ornamentos preciosos y vasos de cristal, que deben ser del tipo de las diatretas, como la hallada en Termancia, hoy conservada
449
Aspectos del ascetismo de Melania la Joven: las limosnas
en el MAN de Madrid y en otros lugares53. Son cuencos de vidrio, de boca ancha,
introducidos en un finísimo calado, a modo de red, tallado también en vidrio. Se sospecha que los talleres que producían estas piezas se encontraban en Colonia. También podría tratarse de vidrio grabado, de gran vistosidad54
, como una pieza de Colonia decorada con carreras de carros.
Los regalos se hacían no sólo a Serena para que ésta int1uyera en Honorio, sino a los eunucos de la corte y a los cubicularios. Era difícil conseguir algún favor si previamente no mediaba un buen regalo. En la sociedad del Bajo Imperio funcionaba este modelo de int1uencias55
• Otros donativos que hizo Melania la Joven fueron estatuas, objetos muy valorados por los romanos desde el primer momento de la conquista del Oriente, de cuyos robos y traslados a Roma, y realización de copias, hay testimonio en muchas obras literarias56
• Un buen ejemplo era la afición de Verres, gobernador de Sicilia desde el 73 al 71 a.C. por el arte griego y sus robos.
Venta de los bienes Serena consiguió de Honorio que en cada provincia los bienes fueran
vendidos bajo la responsabilidad de los gobernadores y de los magistrados, y bajo su control el precio les fuera remitido (V. Mel. 12). La autorización de los magistrados era requisito necesario según el derecho romano por tratarse de bienes de menores. Como comenta Gorce57
, Honorio concedió un favor al hacer a los magistrados los agentes directos de la venta. La venta de los bienes tenía dificultades legales58
. El hermano de Piniano, Severo, deseaba quedarse con los bienes, numerosos e importantes, al igual que sus parientes de rango senatorial (V. Mel. 12). Geroncio puntualiza (V. Mel. 19) que vendió sus posesiones de Roma, de Italia, de Hispania, de Campania. Cuando dejó Roma para viajar a África, el prefecto de la Ciudad, que a la sazón era Gabinio Bárbaro Pompeyano, un pagano59
, de acuerdo con el senado, propuso que sus bienes revertieran al tesoro público según la ley, pues el patrimonio de las personas de rango senatorial no podía salir de su familia. El proyecto no se cumplió, pues fue asesii~ado con motivo de una protesta por la carestía de pan (V. Mel. 19).
Paulina de Nola y su esposa Therasia, con ocasión de su cambio de vida hacia el ascetismo, vendieron sus fincas (algunas de ellas en Hispania) con la
53. A. García y Bellido, op. cit., 809-!!10. figs. 1383-1385.
54. A. García y Belli<.lo, op. cit., 810, figs. 1387.
55. R. Mac Mullen, Corruption and the Decline of Rome (New Haven 1988).
56. A. García y Belli<.lo, op. cit., 118-147; J.J. Pollitt, El arte helenístico (Madrid 1989) 243-268.
57. Op. cit., 152, n. 4.
58. D. Gorce, op. cit .. 138 n. 1 sobre este particular.
)lJ. A.H.M. Jones. J.R. Martin<.lale, The Prosopography of the Later Roman Empire (Cambri<.lge
1971) 146.
450
José María Blázquez
intervención de corredores. Para su maestro Ausonio (Ep. 25.115) esta medida era una locura. Lamenta el retórico de Burdeos que sus alumnos se hubieran retirado a los Montes Cántabros o a lugares desiertos, como Bilbilis, Ilcrda o Calagurris.
Obras de beneficencia Geroncio (V. Mel. 9) hace un elenco de las obras de caridad que cumplía el
matrimonio: visitar y cuidar a los enfermos; hospedar a los extranjeros de paso, y no dejarlos partir sin tener las provisiones para el viaje; asistir largamente a todos los necesitados y a los pobres, recorrer las prisiones, las cárceles, y las minas, pagar las deudas de los detenidos proporcionándoles el dinero necesario. Este párrafo es un excelente catálogo de las obras de beneficencia que debía practicar todo cristiano, de los que hay multitud de testimonios en las fuentes literarias cristianas. Ya fueron estudiadas hace muchos años por A. Harnack60
• D. Gorce6 1, al comentar este párrafo,
recuerda las obras de caridad del senador Pammaquid'2 que construyó a sus expensas en la desembocadura del Tíber, en Portus Romanus, un verdadero hospital sin precedente en su tiempo. Precisamente las obras de beneficencia fueron una de las causas más importantes de la propagación del cristianismo en una época en que no había beneficencia estatal63
.
Jerónimo, en una carta que dirige a Pammaquio con el fin de consolarle tras conocer la muerte de su esposa Paulina (Ep. 66.5), de fecha del año 397, escribe:
"Las gemas que echaban fuego, con que antes se engalanaban cuello y cara, sacian ahora los vientres de los indigentes: los tejidos de seda y los vestidos de flexibles filamentos de oro. se
han trocado en blandas ropas de lana con que se repele el frío. no con que se realza una ostentosa desnudez. Tuda la recámara que consumía el regalo, ahora lo gasta la virtud. El ciego
que tiende su mano y que está a menudo gritando. donde no hay quien le pueda dar. es el heredero de Paulina y coheredero de Pammaquio. A otro mmilado de piernas y que se muere
arrastrando todo el cuerpo. lo sostiene ahora la blanda mano de una niiia. Las puertas que \'umitahan antes catervas de clientes venidos para hacer visitas y cumplimientos, son ahora
asediadas por miserables. Uno. con hinchado vientre , parece va a rarir la muerte; otro, sin lengua y mudo. no tiene siquiera con qué pedir, y por el mismo caso de no tenerlo. pide más y
mejor; este imposibilitado desde ni!'io no es capaz de pedir que le den limosna; el de más all(t, putrefacto por la icteria. sobrevive a su propio cadáver ... Escoltado por este ejército marcha
Pammaquio: en estos miserables regala a Cristo. con las manchas de ellos se pone blanco, tesorero de los pobres. candidato de los indigentes ... ».
óO. Miss ion e e propaga:ione del crisriane.l'imo nei primi rrc secoli. (l 954) 1 00-152; J .M. Blúzquez,
Crisrianismo primirivo r religiones misréricas (Madrid l<J<J5) 358-3h3.
(,1. Op. cir .. 144 n. 3.
62. A.H.M. Jones. J. R. Martindale. op. cir .. (J63.
ü3. A.R. Hands. Chariries and Social Aid ilr Grecce and Rome. (Londres 1 %8). Tenía posesiones en
Numidia.
451
Aspectos del ascetismo de Melania la Joven: las limosnas
Magníficamente el monje de Belén describe la pavorosa situación económica y social de la antigua capital del Imperio, que él conocía bien por haber residido en ella. Nunca el lujo escandaloso de los ricos chocó más desvergonzadamente con la miseria de los pobres, que eran la mayoría. Salviano de Marsella64 ha dejado pinceladas escalofriantes de tan desastrosa e injusta situación económica y social.
Limosnas de Melania La cantidad de limosnas que repartió Melania la Joven y quiénes eran los
destinatarios está bien explicado en la obra de Geroncio. Sigue un orden cronológico. El biógrafo (V. Mel. 15) puntualiza que los bienes muebles eran tan importantes, que no se podía hacer inventario de ellos, y que delegaron en personas de su confianza el reparto de las limosnas. A continuación anota las cifras repartidas entre las distintas regiones: a una, cuatro mil (deben ser monedas de oro); a otra, tres; para las otras, dos y uno. El matrimonio repartió su dinero a lo largo y ancho del Imperio romano. Geroncio (V. Mel. 19) se pregunta <<¿qué ciudad, qué país no ha disfrutado de sus numerosas obras de caridad?>>. Menciona concretamente Mesopotamia, Celesiria, Palestina, y regiones de Egipto y de Pentápolis. «Se beneficiaron tanto ciudades del Oriente como de Occidente>>. Esta cita es importante por mencionar expresamente el Occidente, o sea, Hispania, que Melania debía conocer bien por tener fincas en los alrededores de Tarraco. En Hispania también las desigualdades sociales y económicas eran lacerantes. Junto a villas de espléndidos mosaicos e instalaciones, como las de Torre Palma (Lusitania), Carranque (Toledo), Dueñas (Palencia), Pedrosa de la Vega (Palencia), La Malena (Zaragoza), Quintanilla de la Cueza (Palencia), Almenara (Valladolid), El Ramalete y Liédena (ambas en Navarra), Santervás del Burgo y Los Quintanares (ambas en Soria), Quintana del Marco (León), Baños de Valdearados (Burgos), El Olivar del Centeno (Cáceres), Fuente Álamo (Córdoba), etc., todas del Bajo Imperio, grandes masas de la población hispana vivían en la indigencia; motivo por el cual se recibió a los bárbaros como a liberadores, según el historiador hispano Orosio (Hist. 7 .41. 7), contemporáneo de los sucesos que narra, cuando se refiere a la llegada de suevos, vándalos y alanos a los Pirineos en el año 409.
Palladio (Hist. Laus. 61) ha conservado las cifras de estas limosnas, que eran en monedas. Envió por mar a Egipto y a Tebaida 10.000 monedas; a Antioquía y a su región, 10.000; a Palestina, 15.000; a las iglesias de las islas y a los encarcelados, 10.000. También socorrió a las iglesias de Occidente. Algunas limosnas como las enviadas a Tebaida, iban a ayudar económicamente a los monjes; otras veces a los encarcelados y probablemente a los pobres.
64. J.M. Blázquez. <<La crisis del Bajo Imperio en Occidente en la obra de Salviano de Marsella.
Problemas económicos y sociales» Gerión 3 (1985) 157-182: Id .. La sociedad del Bajo Imperio en la obra de Sal1·iww de Marsella (Madrid 1990)
452
José María Blázquez
Puntualiza Geroncio que hacía llegar a los monasterios, tanto de hombres como de mujeres, aquella cantidad de dinero que precisaban, más un excedente destinado a la atención de los altares de las iglesias y de monasterios: corporales de seda. muchos y de gran valor. arquetas de plata, de las que el matrimonio poseía muchas, también para los altares; además de joyas y lámparas de mesa para las iglesias, de las que se conservan magníficos ejemplares65 .
Geroncio habla también de una cantidad importante de dinero , estimada en 10.500 monedas, fue entregada para liberar una ciudad ocupada por los bárbaros (V. M el. 19). Los asediadores había amenazado con pasar a cuchillo a todos los habitantes si no se les entregaba dicha cantidad de monedas. Melania no sólo hizo llegar el dinero requerido sino, además, otras 500 monedas, y la cantidad necesaria de pan y provisiones para paliar el hambre y la miseria de los cautivos. En este párrafo se alude a uno de los aspectos más deprimentes del Bajo Imperio, a los saqueos con motivos de la razzias bárbaras, que eran continuas, a las que había que entregar cuantiosas sumas de oro para que respetasen vidas humana y ciudades.
Al llegar a África, en el año 410, vendieron las posesiones de Numidia, de Mauritania y del África Proconsular (V. Mel. 20). El biógrafo puntualiza que había determinado vender todas sus posesiones, cuyos ingresos destinó al socorro de los pobres y en rescatar a los prisioneros. Tres obispos (Agustín, Alipio de Tagastc en Numidia, y Amelio de Cartago) dieron a Melania un consejo, que ésta siguió: que en vez de entregar dinero, que se gastaba en poco tiempo, donara a cada monasterio un local y una renta. Los monasterios, introducidos por Agustín en Cartago, se habían multiplicado. Particularmente fueron generosos con Alipio, cuya ciudad era pequeña y pobre (V. Me!. 21). Concretamente a la iglesia de Tebaste entregó rentas fijas y ofrendas en joyas de oro y de plata, así como velos de gran valor, es decir, que contribuyó a dotarla de los objetos y de las telas que necesitaba, de tal modo que después era envidiada. Melania la Joven no sólo regalaba dinero a las iglesias episcopales; también objetos preciosos. Olimpia, la aristócrata de Constantinopla, discípula espiritual de Crisóstomo, había regalado sus vestidos de seda para vestir los altares, a decir de Palladio (Hist. Laus. 61).
Egeria a finales del siglo IV visitó Palestina, y describe brevemente en su Itinerario (59.8-9) el lujo de las iglesias, del Gólgota, de la Anástasis, de la Cruz, o de Belén:
«Allí no ves más que oro. piedras preciosas y seda; porque si miras los tapices. son de seda bordada en oro; si miras las cortinas, son también de seda bordada en oro; todo el servicio del culto divino. que se ve aquel día. es de oro con piedras preciosas incrustadas. Y el número y
valor de los cirios, candelabros. o lámpara. y de toda clase de objetos de culto, ¿puede acaso arreciarse o escribirse'' ¡,Y qué diré de la ornamentación de la fábrica misma que Constantino, bajo la vigilancia de su madre, en cuanto se lo permitieron las riquezas de su reino, Jecoró con
ó5 K.R.B .. op. cit., 340-342. n"' 321-323.
453
Aspectos del ascetismo de Melania la Joven: las limosnas
oro. mosaicos y m<'1rmoks preciosos. tanto la iglesia mayor como la Anástasis y la Cruz y los demús lugares santos de Jerusalén'!''·
El lujo de estas iglesias era muy superior a las del resto de la cristiandad, más sencillas. La tónica general es que el lujo abundaba en todas ellas.
El matrimonio formado por Melania y Piniano, en efecto, daba limosnas a iglesias y monasterios, pero también mandaron construir otros, asignándoles rentas fijas. El primero acogió 80 varones, y el segundo 130 mujeres (V. Mel. 22)66
Al afincarse Melania en Jerusalén no quiso repartir directamente el oro que aún le quedaba; lo entregó a los encargados de la administración de los pobres (V. Me l. 35). La iglesia distribuía las limosnas a través de los diáconos ya desde el primer momento de su aparición. En este momento, el año 419, Melania y Piniano decidieron liquidar lo que les quedaba de su enorme patrimonio, y lo hicieron a través de un amigo (V. Mel. 37), quien les cobró un poco de oro por la operación. En Jerusalén fundó Melania, con ayuda de Piniano, un monasterio con capacidad para 90 vírgenes, al que proveyeron de todos los medios materiales (V. Mel. 41). Muerto Piniano, Melania fundó un monasterio de hombres (V. M el. 49), para que cantaran salmos sin interrupción en el lugar de la Ascensión de Cristo. La construcción de este edificio fue dificultosa. Algunos se oponían alegando que Melania en este momento no disponía de dinero suficiente. Para salir al paso de estas maledicencias, remitió una limosna de 200 monedas.
Las medidas tomadas por Melania la Joven y por su esposo Piniano liquidaron una de las mayores fortunas de su tiempo, y con el producto de las ventas socorrieron a pobres y a la Iglesia. El matrimonio practicó un cristianismo radical en el sentido evangélico predicado por Jesús que exhortaba a los ricos a repartir sus riquezas entre los pobres. Pero hay otros casos: Palladio (Hist. Laus. 62) menciona a Pammaquio, a Macario67
, vicario imperial, y a Constancia, consejero de los prefectos de Italia, que distribuyeron sus riquezas entre los pobres, parte en vida y parte tras su muerte. Es interesante este fenómeno del Bajo Imperio, que muchas personas de la alta aristocracia romana arruinaron sus fortuna distribuyéndolas entre pobres e iglesias para vivir en el ascetismo más riguroso. Palladio recuerda los nombres de varios aristócratas, como Melania la Vieja, de origen español, hija del consular Marcelino. Vendió todos sus bienes y los convirtió en dinero efectivo (monedas de oro) y se fue al monte de Nitria en busca de los Padres del desierto, en tiempos de Valente (Hist. Laus. 46). Fundó un monasterio en Jerusalén, donde vivió 27 años, dirigiendo una comunidad de 50 vírgenes. Repartió al clero dones y alimentos.
ó6. Sobre los monasterios fundados por Melania, E.A. Clark, op. cit .. 115-117.
67. J. R. Martindale, Tht Prosopography ofthe Later Roman Empire, II (Cambridge 19XO) 696.
454
José María Blázquez
Palladio (Hist. Laus. 54. 1-2) cuenta que socorrió con sus propios bienes a todo el mundo durante 37 ai'ios, a las iglesias, .a los monasterios, a los extranjeros, y a los prisioneros. Los parientes, los hijos, y también los administradores, ayudaban a que tales ayudas se hicieran ordenadamente. El comes Vero6
R, que vivía en Ancira de Galacia (Hist. Laus. 66.1), con su esposa Bosphoria, distribuyó tanto dinero entre los hambrientos que nada dejó en herencia a sus dos hijas (excepto a una que estaba casada) y a sus cuatro hijos. Recogió los frutos de sus posesiones y los distribuyó entre las iglesias urbanas y las del campo. En época de carestía abrió sus graneros a Jos pobres. Queremos recordar también el caso de Basilio el Grande, que se deshizo de su fortuna (en el año 358) antes de dedicarse al ascetismo; y fundó en Neocesarea un hospital, modelo para su tiempo, donde había sido nombrado obispo en 370. De Paula, descendiente de los Gracos y de los Escipiones, y discípula espiritual de Jerónimo, cuenta éste en su Epitaphium Santae Paulae (15.5), que si veía a un pobre, lo ayudaba. Exhorraba a los ricos a la beneficencia. Su generosidad era extraordinaria; distribuía sus rentas, y contraía deudas por no negar limosna a quien se la pedía. Ningún pobre que se acercó a ella se marchó con las manos vacías (ibid. 16.1)69
.
Olimpia repartió limosna por toda la tierra (V. Olymp. 13.9-10). Además de grandes sumas de oro y plata, se desprendió de sus propiedades inmobiliarias repartidas por Capadocia, Bitinia, Galacia y Tracia; así como varios edificios, un palacio en Constantinopla, con inmuebles anexos, y mansiones suburbanas (V. Olymp. 5.20 ss.). Anicia Faltona Proba dejó, en el432, las rentas de sus posesiones en Asia para que se pagara anualmente a los clérigos, a los pobres, y a los monasterios (Act. Conc. Occ. 1.2, p. 90.2-5 Schwartz).
Liberación de esclavos Según Palladio (Hist. Laus. 61.5), Melania la Joven liberó 8.000 esclavos
que pedían la libertad. A aquellos que preferían no pasar al servicio de su hermano, los traspasó al precio de tres monedas cada uno70
. En África el matrimonio fundó (V. Mel. 22) dos monasterios con esclavos de ambos sexos. Es también digna de atención la afirmación de Geroncio (V. Mel. 10) de que tenía el beneplácito de sus esclavos a las afueras de Roma. El Concilio de Elvira (C. Elv. 41), a comienzos del siglo IV, menciona la violencia de los esclavos. La conducta de Melania con sus esclavos está acorde con el mensaje agustiniano (Aug. Civ. Dei 19 .16) de que los cristianos trataban dignamente a sus esclavos. Sin embargo, el mismo Concilio de
68. J.R. Martindale, op. cit., 1157.
69. Otros ejemplos en J.M. Blázquez. «Extracción social del monacato primitivo. Siglos IV-VI»
Quaderni Caranesi 19 (1988) 173-189. Sobre la cristianización de la aristocracia romana, P. Brown. Religione e socierá nel/'etá di Sant 'A¡;ostino, (Turín 1 972) 151-171.
70. Este hecho ha sido bien estudiado por A. Giardina, «Caritií. eversiva», 91-102.
455
Aspectos del ascetismo de Melania la Joven: las limosnas
Elvira (C. Elv. 5) condena expresamente a los dueños que dan palizas a sus esclavos hasta causarles una enfermedad o la muerte.
En consecuencia, la actuación de Melania a lo largo de su vida arroja luz sobre aspectos sociales y económicos muy importantes en la historia del Bajo Imperio romano, y especialmente sobre uno de sus mecanismos: el desprendimiento que muchas familias aristocráticas hacen de sus riquezas en razón de un valor cristiano en alza: la práctica de la caridad a través de las limosnas.
456
Kolaios 4 ( 1 '!95) 457-477
SUEÑO, ENSUEÑOS Y DEMONIOS EN EV AGRIO PÓNTICO
Antonio BRA YO GARCÍA (Universidad Complutense)
La literatura científica de los últimos años acerca de la interpretación de los sueños en 1 a antigüedad tardía es abundante 1
; pero, como ya distinguió hace tiempo Dario del Corno2
, la orientación de los autores antiguos no sólo fue onirocrítica, es decir dirigida a la interpretación sobre todo -parcela en la que destacó de modo excepcional Artemidoro de Daldis y, a su vez, fue la más popular3
-, sino también onirológica, o sea, orientada hacia la consideración psicológica, fisiológica, médica o filosófica de los sueños, cuyo ejemplo más notable e int1uyente es, sin duda alguna, el de Aristóteles en sus Parva naruralia~. Quiere esto decir que es preciso también
l. M~ncionemos. entre otros trabajos, D. del Corno. «l sogni e la loro interpretazione nell'etii
dell'lmpero» en W. Haas~ (ed.) ANRW II, 16, 2 (1978) 1605-1618 y de G. Guidorizzi, «L'interpretazione
dei sogni nelmondo tardoantico: oralitá" scrittunt» en T. Gregory (ed.). 1 sogni nel Medioevo. Seminario fmemazionale, Roma ... /983 (Roma 1'!1{5) 149-ICJ9. «La letteratura dell' irrazionale» en G. Cambiano-L.
Canfora-D. Lanza (eds.). Lo spa;io letterario del/a Grecia antica 1l. La ricezione e l'arrua/izzazione del les/o (Roma 1995) 591- 627 e "1 demoni e i sogni» en S. Pricoco (ed.). 11 demonio e i suoi complici. Do/trine e credenze demonologiche nella Tarda Alllichita, Soberia Mannelli (Catanzaro 1995) 16'!- 186. Los
estudios de M .A. Vinagre Lobo. «Etapas de la literatura onirocrítica según los testimonios de Artemidoro Daldiano». Habis 22 ( 1991) 297-312 y «La literatura onirocrítica griega hasta el siglo II d.C. Estado de la
cuesti<'>n». EstClas 34 [101] ( 1992) CJJ-75 son de utilidad para acceder rápidamente a la situación actual ue la investigación sobre etapas más antiguas.
2. «Ricerche sull'onirocritica greca», RIL 96 (1962) 337.
J. Puede verse una pue,ta al día de lo que sobre este autor sahemos en J.M. Flamand, art. s. v. en G.
Goulet (dir.), Dictionnaire des Philosophes amiques 1 (París 1989) 605-614.
4. Remitimos a nuestro "Fisiología y filosofía en Aristóteles: el problema de los sueñoS>>, Cuadernos de Filología (Colegio Universitario de Ciudad Real) 4 ( 1985) 15-65. donde tomamos en consideración
buena parte de la bibliografía reciente. Observaciones sobre algunos aspectos de la intluencia de estas obras aristotélicas en nuestras tierras encontrará el lector en «Los Parva naturalia en el Aristotelismo español:
Alonso de Freylas y sus opiniones sobre la adivinación por medio de los sueiins» en Los humanistas
457
Sud\o. ensuef\os \' demonios en Evagno Póntico
tener en consideración otro tipo de literatura técnica, la onirológica, para seguir de cerca el análisis del fenómeno de los suei'ios en el mundo antiguo5
. Por lo que toca a la antigüedad tardía y, en concreto, a los primeros siglos de Bizancioó, son de mucho interés los trabajos de G. Dagron7 y J. Le Goff', mencionados ambos por A.P. Kazhdan en su artículo del Oxford Dictionary of Byzantium9
, a los que tal vez habría que afiad ir un trabajo nuestro de hace unos ai'ios 111 que resume la situación de los estudios sobre el particular y tiene que ver, fundamentalmente, con aspectos onirocríticos; los tres utilizan una bibliografía reciente. Afirma Dagron 11 que, con autores como Evagrio, Juan Clímaco y otros, nos hallamos en un mundo extraño; en ellos encontramos una «disyunción» entre facultades intelectuales y sensoriales que hace que el ensuei'io pierda validez y cada vez se confíe menos en él. De otra parte, como sucede con la risa 12
, las pasiones, etc., suei'io y ensueño favorecen aún más
espwloles v el f¡umwúsmo europeo !Simposio de la Unil'ersidad de Murcia, 1985) (Murcia 1990) 51-77 . Finalmente, en otro trabajo, «La interpretación de los suei'tos: Onirocrítica griega y análisis freudianO>> en M.I. Rodríguez Alfageme-A. Bravo García (compiladores). Tradición clásica y siglo XX (Madrid 19R6) 124-141, hemos estudiado las diferencias que entre las concepciones antiguas y modernas existen.
5. Mencionemos aquí. por ejemplo. J. M". Díaz Regañón, «Sueño y ensueiío en el Corpus
Hippocraticutn», CIF 1 ( 1 975), 19-33, G. Camhiano, "Une interprétation matérialiste des reves: Du régime IV, en IIJ/Jpocratica (Colloques in t. du CNRS 583) (París 1 9RO) R7-96, C. Marelli, ,,pJace de la Collection Hippocratique dans les théories biologiques sur le sommeil» en F. Lasserre-Ph. Mudry (eds.), Formes de pensée dans la Co//ection Hippocratique. Acres du /Ve Colloque ill!. Hippocratique, Lausanne ... l981 (Ginebra 1983) 331-339, Idem, ,<[J sonno tra biología e medicina in Grecia antica», BIFC 5 (1979-80), 122-137, G. Cambiano, «Democrito e i sogni» en F. Romano (ed.), Democriro e !'atomismo antico. Atti del convegno int. Carania {. . . / 1979 (Catania 1 980) 437-451 y S.M. Oberhelman, «Dreams in Graeco-Roman Medicine» en W. Haase (ed. ), ANRW ll. 37. 1 (1 993) 121-156. Los estudios sobre la presentación de suei'tos en diversos autores, muy abundantes por otro lado. aportan numerosas observaciones de interés: limitémonos a mencionar A.H.M. Kessels, Studies on the Dream in Greek Literature (Utrecht 1978).
6 ... La vitalita della letteratura onirocritica non si esaurí in eta bizantina», --escribe Guidorizzi, «La
letteratura», 593 resumiendo la cuestión- «grazie a un processo di attualizzazione sul quale influirono elementi sincretistici (giudaismo veterotestamentario e cultura islamica in particolare) ma il cui punto di riferimento rimasse comunque la tradizione antica».
7. «Rever de Dieu et parler de soi. Le réve et son interpretation d'apri:s les sources byzantines» en
Gregory (eJ.), 1 sogni e il Medioevo 37-55.
8. «Le Chrisrianisme el les reves (lle-VIIIe siecles)», ibidem 171-218.
9. Kazhdan (ed. ), Oxfórd Dictümary ofByzamium I (ODB) (Oxford-N. York 1991) 661, s. v. «Dreams
and Dream Visions».
10. «La interpretación de los suefios en Bizancio", Eryrheia 5 (1984). 63-82.
11. Op. cit. 45.
12. Véase sobre ella ODB ll. 1189 con bibliografía. Comentando el In calumniatorem Platonis de
Besarión, N .G. Wilson, From Bvzallfium ro Iraly. Greek Srudies in rhe Ir afian Renaissance (Londres 1 992) 60, ha seiíalado algunos detalles de interés sobre la crítica de los Padres a la risa y sus precedentes paganos. Porfirio, Vira Pvthagorae 35, por ejemplo, asevera que su biografiado no se reía nunca y lo mismo viene a decir de Cristos. Juan Crisóstomo (PG 57, 69). Para el mundo occidental limitémonos a citar 1.-CI. Schmitt, La raison des gesres dans l'Occidenr Médíeval (París 1990) passim.
458
Antonio Bra\t> García
la acción demoníaca (tenida ahora ya como un incesante ataque), por lo que son considerados muy desfavorablemente. «Sans abolir formellement la tripartition traditionelle des reves», -prosigue Dagron- «Ces analyses en réduisent la portée>>; lo que ahora interesa no es tanto la proveniencia juzgada por su contenido, como era propio de la reflexión ejercida sobre los sueüos en la antigüedad, sino, más bien, juzgada por la impresión que dejan en el soñante. Quiere esto decir que un sueño naLUraL será aquél que traiga imágenes indiferenciadas o indiferentes para el que lo tiene, imágenes que no perturben la buena disposición de éste con vistas a la oración o la actuación adecuada; uno realmente divino podrá presentarnos, por ejemplo, el Juicio Final y dejarnos en un estado de preocupación, aunque nunca producirá en nosotros un desaliento que nos impida comportarnos adecuadamente. Por último, el ensueüo demoníaco será aquél que nos presente de todo: desde la alegría desmesurada a la desesperación, pasando por el crudo erotismo y la impiedad.
Y no es sólo esto; son los demonios los que pueden traernos los ensuei1os -la afirmación se repite en la literatura ascético-mística una y otra vez junto con otras muchas acusaciones de índole diferente 13
- y producir en nosotros, además, orgullo. fastidio, lo que sea, de forma que nos distraigan de nuestro trabajo principal que es la oración; la memorización de estas imágenes, de otro lado, deposita en nosotros recuerdos que luego, cuando estemos despiertos, nos inspirarán sentimientos que acabarán por mancharnos al darles vueltas en nuestra mente, o bien cuando los confesemos o, simplemente, meditemos sobre ellos. La existencia de una sistematización rica y con bastantes novedades de interés con respecto al mundo antiguo como es ésta -no olvidemos que el tipo de literatura que analizaremos está dirigida a los ascetas que se ejercitan en el desierto- es lo que nos ha movido a dedicar estas páginas 14 en honor de nuestro amigo y colega Fernando Gaseó, que ya no podrá leerlas desgraciadamente, al tratamiento de los sueños en la obra de Evagrio. Advirtamos, además, que las consideraciones que haremos tendrán bajo su punto de mira fundamentalmente las teorías subyacentes a la concepción del sueüo y ensueüo,
13. «La asimilación de los demonios con los dioses de la religión pagana[ ... )» -por ejemplo- «Se
halla consumada ya en la demonología de los Padres del desierto» ha escrito J. Simón Palmer, El monacato oriental en el «Pratum spirituale» de Juw¡ Mosco (Madrid 1993) 360. Ya sean vistos los diablos como los propios dioses paganos, ya sean acusados aquéllos de la introducción de éstos, el argumento aparece por do4uier; véase, por ejemplo. N. Fernández Marcos, «Demonología de los Apoththegmata Patrum», CFC 4 (1972) 487-4R9 y R.P .H. Greenfield, Tradition.1· of Belief in Late Byzantine Demonology (Amsterdam 19gR) 52-55. E. Pagels, The Orir;in of Saran (N. York 1995), se refiere también de pasada a esta tendencia, tan frecuente entre los cristianos y conservada en Occidente hasta nuestros días. de asociar con el diablo a los paganos, heréticos y judíos. Que al diablo se deben inventos perniciosos como el teatro es reproche que aparece mil veces en los Padres de la Iglesia.
14. Un primer tratamiento de estos problemas fue una comunicaciún que, con el título •• sueiio y
ensueiio en la literatura ascético-mística del siglo IV: Evagrio Póntico", presentamos en las X Jornadas de Bizancio. El fenómeno reli¡.;ioso en la Anrigiiedad griega (Universidad de Granada, noviembre 1992). trabajo inédito 4ue aquí ampliamos.
459
Sueiio. ensuefios y demonios en Evagrio Póntico
así como sus diferencias y parecidos con las de la antigüedad, sin entrar en profundidad, por falta de espacio, en algunos fenómenos específicos de la época analizada -que Fernando conocía bien-. como son, entre otros, el importante papel asignado a los demonios en el proceso psicológico de la tentación o las concepciones acerca de las pasiones. Acerca de todo ello, tenemos el propósito de tratar en sucesivos trabajos o bien ya hemos escrito en alguna otra ocasión 15
•
Antes de comenzar con nuestra tarea, es necesario, en pocas palabras, exponer las teorías más próximas en que Evagrio y otros autores de la primera época bizantina han podido inspirarse (las ideas que han podido frecuentar, recoger, alterar o abandonar) y, al mismo tiempo, explicar nosotros de esta manera parte de lo que, en los párrafos de introducción que preceden, se da ya por sabido. Partiremos de Clemente de Alejandría y Tertuliano, autores cristianos estudiados ambos brevemente, desde el punto de vista que nos interesa, por M. Spanneut en una conocida investigación 16
• En Clemente de Alejandría (s. II), por ejemplo, nos encontramos (Strom. 4,141,1) con un eco de Heráclito ya que el sueño fisiológico es, como la muerte, una separación del alma, en la que se da ausencia de sensación (Paed. 2,80,3). Durante el sueüo, el alma, con los sentidos en reposo -los conceptos vienen claramente de la antigüedad, como se verá-, participa más directamente en la rjJpóvr¡au:; y se produce una especie de avaTol\~ o contracción del 7rVEúp,a
17, pudiendo
contemplarse a sí misma mientras el cuerpo está dormido. Ya no se halla encadenada a él y se aconseja mejor sumida en la contemplación de Dios en un coloquio ininterrumpido, gracias al cual eleva al hombre a la altura de los ángeles (Paed. 2,82,1-3). Las diferencias entre estas concepciones y las de Evagrio, o autores posteriores como Diádoco de Fótica o bien Juan Clímaco, son notables 18
; en Clemente,
15. Pueden verse nuestros estudios "Aspectos del ascetismo tardo-antiguo y bizantino" en F.J. Gómez
Espelosín (ed.), Lecciones de cultura clásica (Alcalá de Henares 1995) 261-307, "El diablo en el cuerpo: procesos psicológicos y demonología en la literatura ascética bizantina (ss. IV-VIl)" en El diablo en el Monasterio. Actas del VIII Seminario sobre Historia del Monacato (l-4 de agosto de 1994 (AguiJar de Campoo 1994) [ 19961 ( = Codex Aquilarensis 11 ), 33-6R. así como «Evagrio Póntico, Traclatus 17, ed. Guillaumont y los niveles de interpretación del ayuno en el s. ¡y, en J .A. López Férez (ed.), Estudios actuales sobre textos griegos (IV Jornadas internacionales, Madrid ... 1993), «El rechazo del mundo en la literatura griega cristiana del s. IV y sus implicaciones filosóficas, en Actas del IX Congreso espatlol de Estudios Clásicos (Madrid, septiembre de 1995) y «Monjes y demonios: niveles sociológicos y psicológicos en su relación» en El monasterio bizantino, foco de poder, saber v asistencia (Actas de las XI Jornadas sobre Bizancio. Madrid 1995). los tres todavía en prensa a finales de 1996.
16. Le sroiásme des Phes de l'Église de Clément de Rome á Clément d'Aiexandrie (París 1957. 2" ed.) 229-230 y 217-220.
17. Véase. en general. M. Pohlenz. La Stoa. Storia di un movimento spirituale l, tr. it. (Florencia
1 '>67) 287. 296 y 30 l.
18. Notemos sin embargo que un autor como el Pseudo-Antonio. a quien se le atribuye un opúsculo
(Sobre el carácter del hombre y la vida virtuosa) recoge las ideas de Clemente. Para éL el hombre es el único ser que puede comunicarse con Dios ya que es la única entre las criaturas a la que Éste habla: de día a través de su intelecto. de noche en los ensuel1os. Y por ambos medios --{;Ontinúa- predica y prefigura
460
Antonio Bravo García
la fenomenología del ensueüo es muy simple pero su valor cognoscitivo mucho más amplio que lo que veremos incluso en Tertuliano. No hay aquí desconfianza ante los sueüos ni dudas sobre el conocimiento especial que, gracias a ellos, podríamos llegar a alcanzar. El estoicismo relativamente puro, sin embargo, no está tan presente en él como lo estará en Tertuliano y conceptos platónicos y aristotélicos se añaden a su teoría del conocimiento; así por ejemplo 19
, del platonismo acepta la doctrina de las tres partes del alma y la idea de que la virtud consiste en su armonía (Paed. 2,1 ,3: Strom. 4.18.1 ). No obstante, Clemente se verá obligado también a reconocer el papel que los demonios representan al enviar sueños malos20
, una actividad más de estos seres despreciables a quienes se remontan igualmente rix cncx(3of...tKix 1rá8r¡, las pasiones diabólicas, como son la lujuria y otros excesos censurables.
Tertuliano (s. II-111) 21, en su De anima 43 ,2,5, define el sueño fisiológico
como <<resolutionem sensualis vigoris», es decir, un at1ojamiento del vigor sensual, de la tensión de los sentidos. Su idea, aunque puede retrotraerse a las teorías aristotélicas22, está sin embargo más próxima a la formulación de los estoicos. De hecho, coincide con Cicerón, Divin. 2,119 (dado como opinión de Zenón) y Diógenes Laercio, Virae 7, 158 (i:Kf...vo¡;,Évov mv cxia8r¡nKou róvov) 23 . Hay que insistir en que los ensueüos, entre los estoicos, tuvieron una cierta importancia ya que, mediante ellos, se consideraba en sus concepciones --como se ha visto a propósito de Clemente- que el alma podía tener experiencias cognoscitivas de carácter excepcional más allá del mero conocimiento sensible. Estas experiencias podían ser naturales (la adivinación y el propio ensueüo) pero también sobrenaturales, (el éxtasis proféti-
las bendiciones que esperan al alma (cap. 159). Mientras se duerme. los ojos están cerrados pero el alma permanece en vela y obtiene una verdadera visión de Dios (cap. 170). Ni que decir tiene que este autor está fuertemente intluido por las ideas estoicas como demostró l. Hausherr, «Un écrit sto"icien sous le nom de Saint Antoine Ermite», trabajo recogido en De doctrina spiritua/i Christianorum Orienralium quaestiones er scnjJta. V (Roma 1933) 212-16. como se señala en G.E.H. Palmer-Ph. Sherrard-K. Ware. The Philokalia. The Complete Tert compilerl by St. Nikodimos of" rhe Ho/y Mountain and St. Makarios of" Corinth 1 (Londres 1 990) (es reimpresión) 327, n.l, cuya traducción hemos utilizado. Con todo, no está tk más destacar que. en el cap. 37, el Pseudo-Antonio se sirve de la palabra «ensueiitl» para indicar lo material (de poco valor e incierto), lo que implica también un sentido negativo junto al positivo ya visto.
19. Spanneut, op. cit. 230.
20. Véase. en general. J.B. Russell. Satanás. La primitiva tradición cri.1timw. tr. esp .. 134-155.
21. Puede verse sobre él desde el punto de vista de los suef\os P. Cox Miller. Dreams in Lote
Amiquirv. Swdies in rile fiiWfiÚWtion ofa Culture (Princeton. N.J. 1994) 67 y ss.
22. Véase Bravo Garda. «f'isiología y filosofía>>. 19 y 42 (n. 22).
23. Véase también Aecio, P/acira 5. 24 en H. Diels, Doxofiraphi firaeci (Berlín 1965, 4" ed.) 435
y Spanneut. op. cit. 117. ](;]y 217 (sobre el suefio fisiológico y la teoría del TÓvoc;). Desde el punto de vista del vocabulario vale la pena recordar que en el Pastor de Hermas (Mandatos 12.6.1-4) se describe c<lmo el diablo. all!e la fe del cristiano. pierde su fuerza y queda extraordinariamente débil: i'aovoc; -yiY.p
Éanv wa1CEP VEVpCi ... : ver Russell, Satanás, 54, 11. 45.
461
Suéiio. ensueiios y demonios en Evagrio N>ntico
co )c4. Ciñéndonos al ensueí'ío, seí'íalemos con Spanneut25 que, en opm10n de
Tertuliano, e igualmente para Ireneo, por ejemplo, el fenómeno onírico viene a ser una especie de éxtasis. En efecto, cuando el cuerpo se duerme el alma no hace lo mismo sino que se queda sola, apartada, como retirada del cuerpo; moviéndose fantasmalmente ve todo y, luego, al retornar, comunica al cuerpo lo que ha vista26 .
N o es difícil recordar de otra parte, a la vista de lo que acabamos de decir, los escritos del joven Aristóteles sobre este alma viajera que, durante el sueí'ío fisiológico, abandona el cuerpo27
. Quede claro, pues, que, para Tertuliano, el ensueí'ío es una actividad del alma durante el sueí'ío fisiológico y que, de otro lado, viene a ser también una ayuda concedida por Dios al hombre ya que, mediante aquél, puede Dios transmitirle conocimientos sobre Él mismo. De todas formas, no es del todo seguro que Tertuliano, pese a sus ideas estoicas, haya creído a pie juntillas que el alma pueda verdaderamente conocer algo en el ensueño. A su modo de ver, en la profecía, es el Espíritu Santo quien sí que ayuda de manera cierta, pero en el ensueño en cambio las cosas no parecen tan claras, de modo que esa decadencia del ensueí'ío como medio ele conocimiento, a la que se refiere Dagron, puede detectarse ya en las duelas expresadas por Tertuliano. En fin, según Spanneut28
, este autor acepta realmente en el ensueí'ío «Un jeu des fonctions inférieures de l'üme et un exercise parfois tres intelligent: le réve "nous apporte des images de sagesse, comme aussi d'erreur",, (De anima 45,6), una afirmación que tiene hondas raíces en el mundo antiguo.
En cuanto a las clases de ensueJl.o -asunto que, por ser bastante obvio, se destaca con mucha frecuencia como un elemento importante (y con una terminología especial) para rastrear int1uencias aquí y allá, aunque, en realidad, ya desde la antigüedad no es utilizado casi nunca en la praxis onirócrita y no mucho en la onirológiea-, Tertuliano distingue los que vienen de los demonios, mil veces tratados en la literatura patrística y en la ascético-mística, los que vienen de Dios y, en tercer lugar, los que surgen de la propia alma, aunque no voluntariamente -se explicitasino salidos del trato normal con las cosas y personas en nuestra vida diaria (De anima 43,3). Los que Dios pueda enviar aportan, claro está, conocimientos divinos; el alma, por otra parte, no puede, por sus propios poderes, producir sueí'íos a voluntad y esto está dicho claramente (<<ex arbitrio erunt somnia, si dirigí poterunt>> ). Como es bien conocido, Tertuliano no hace sino recoger la clasificación de los
24. Véase, entre onm. Pohlenz, La Sroa L 478 y 573: IL 203. 213, 21~ y 328.
2 5. O¡J. e ir. 2 1 7.
26. Véase SpanneuL op. cir. 2Ul.
27. Sobre el alma viajera. idea que Aristóteles desarrolla en su E111/emus y De plli/osophia, obras de
juventud. véase E. Suárez de la Torre, «El sueiio y la fenomenología onírica en Aristóteles», CFC 5 (1973). 284-2R6 y el rico comentario Je M. U ntcrsteiner. Arístorele. Delia Fi!osojia. Imruduzione, resro, traduz.íone e conunenro ese¡;erico (Roma 1963) 165-171.
28. Op. cir. 219.
462
Antonio Bravo García
estoicos2'J y, de ella, lo que le interesa exclusivamente es el apartado de las
relaciones del alma con Dios por medio del sueii.o, sin parar mientes en otros problemas de teoría del conocimiento que la fenomenología del ensueii.o pueda plantear, así como tampoco en el conocido tema estoico de la comunicación del alma humana con el alma del universo. Pequeii.os detalles de cierto interés que acompaiian a las ideas de Tertuliano no están tampoco ausentes de las fuentes antiguas; por ejemplo, por la maii.ana los ensueii.os son más verdaderos y la razón es que el alma recupera su róvoc; 30
. Int1uyen también las estaciones, la posición del cuerpo al dormir y la alimentación: la abstinencia en concreto lleva a Dios en el ensueii.o (De anima 58,2) o, al menos, atrae el éxtasis divino. Sobre alguna de estas cuestiones -la dieta por ejemplo- se hablará más adelante.
En definitiva. el ensueii.o es algo a medio camino entre la profecía (un don del Espíritu Santo) y la adivinación, un don natural que el alma, en tanto que divina, posee en cierto grado 31
• Su estudio, claro es, debe ser abordado, en cierto modo, dentro de una teoría del conocimiento aunque no se trata de conocimiento por los sentidos sino, más bien --de acuerdo con los estoicos- , de «Une connaissance intellectuelle, plus intuitive, appuyée essentiellement sur la nature quasi divine de 1 'úme et sur sa parenté avec tout ce qui peut etre object de connaissance. Elle est, en sonune'2 , une application ele cette grande loi sro·icienne de 1' oiKEÍW(JL(. selon laquelle
29. Véase J. von Arnim Sroicorum vererumfrugmenta (Leipzig 1903-1924) (vols. III. 605. 157: 11.
119~. 344) que. más o menos. viene a coincidir con Posidonio (Cicerón. Di\Ú!at. 1,64) y luego con Filón (De somtl. l. 1-3: 2, 1-4): véase también E. Brehier. Les idées philosophiques et religieuses de Philon d 'Alexandrie (París 1950. 2". ed.) 1 H6. En concreto, para los sueiios de es re último autor puede verse M.
PetiL «Les songes dans l'oeuvre de Philon d'Aiexandrie., en Mélanges d'Histoire des Reli¡;ions ofjerts á Henri-Ciwrles Puech (París 1974) 151-159.
30. No llega a captar la explicaci(in por el rÓ1•oc; de esta peculiaridad de los suefios matinales Dagron,
op. cír. S+. n.31, quien menciona otras curiosas observaciones que pueden hallarse en los manuales de suer1os. como, por ejemplo, las horas en que se suele sofiar.
31. Véase Spanneut, op. cir. 221: recordemos que, para Aristóteles, según puede verse en J. Tricot,
Aristore. Pnrva Naturalia ... suil,is du traité pseudo-Aristorélicien De ;pirita. Traductionnouvelle et notes (París 1951) 114. n.2 y D. Ross, Aristotle. Parvo Nnturalia. A Revised Text with l!ltroduction and Cmnmemary (Oxford 1955) 2~2. el ensuer1o ni viene de Dios ni nos anuncia el futuro en la mayoría de los casos. Los suer1os en Aristóteles -escrihimos en «Fisiología y filosofía.,. 59, n. 42- «Son, simplemente, .flsicos ( = nmura/es). pero, como la Naturaleza es una obra divina de características que van más allá de lo humano (no un dios en sí misma). quiere esto decir que son también, en cierto sentido. divinos». La presencia de oon¡¡.óvw en el pasaje (De divinatione per somnum 463 b 14) no dehe hacernos pensar que Arist(Jteles crea en démones que. enviados por los dioses, traen el cnsuefio a los hombres; fue Silvestre Mauro, el emdito comentarista jesuita, el que tradujo aliqua somnia a daemonibus seu geniis, lo que, en npinión de Tricot y otros muchos. entre los que nos incluimos. cambia totalmente el sentido de la formulación aristotélica y ha hecho equivocarse a no pocos estudiosos.
32. Spanneut. op. l'ir. 205, con bibliografía sobre estas cuestiones en el estoicismo.
463
Sue11o. ensue11os y demonios en Evagrio Pónrico
le vivant se concilie automatiquement ce que lui est adapté»33• Por lo que toca,
finalmente. al aspecto moral, L. GiJ34 ha llamado no hace mucho la atención sobre el hecho de que tanto Tertuliano, como Aristóteles y otros autores paganos, no ven pecado en el soñante involuntario cuando éste tiene un sueño que repugna a la moral cristiana (De anima 45,4); coincide en ello con San Jerónimo (Contr. Rufin. 1,31 [PL 23,444]) y otros autores cristianos.
Al igual que ocurre con la obra de los autores mencionados, Clemente de Alejandría o Tertuliano -autor este último que, según Gilbert Dagron, ha influido bastante en las concepciones bizantinas sobre los sueüos 35
- , la literatura ascético-nústica, encabezada por Evagrio ( 345-399)3
ó, no podemos decir que se ocupe exhaustivamente de una teoría del conocimiento ni tampoco particularmente de los sue!l.os. Sin embargo, sus intereses hacen que, al hilo de una exposición que considera problemas de antropología filosófica y teológica, los sueños y el sueño fisiológico aparezcan en ella y puedan ser integrados más o menos dentro de un esquema general que sí tiene que ver, entre otras cosas, con el conocimiento, con la estructura de la vía ascética37 y, en último lugar, con los problemas que plantea la tentación diabólica, cuestión esta última sobre la que los escritores cristianos no han ahorrado
33. Aparte de aparecer en el éxtasis y, especialmente, en el ensuer1o -a propósito del cual se nos
recuerda la vieja teoría, famosa desde Aristóteles. de que des instrumenls habituels de la connaissance sont inactit's, mientras tiene lugar-, Spanneut. op. cit. 278-9, seiiala que este tipo de conocimiento se suele dar
también y de forma espontánea en estado normal. Su producto es el Evvór¡¡u:<, una noción intelectual que no corresponde a una realidad exterior, aunque, para muchos estudiosos de la teoría del conocimiento
estoica, este «descubrimiento» estoico siempre tiene algo de sensorial ya que no está separado de raíz del
mundo de los sentidos: remite Spanneut a V. Goldschmidt, Le systeme stoi'cien et l 'idée de temps (París 1953) 1ó3-4. En lo que se refiere a la oi.KCÍwau; en su dimensión ética véase concretamente G. Striker, «The
role of oikeiosis in Stoic ethics• en Essays on Hellenistic Epistemology ami Ethics (Cambridge 199ó) 281-297. .
34 . .. Procul recedanr sonuzia. Los ensuefios eróticos en la antigüedad pagana y cristiana• en Symbolae
Ludol'ico Milxelena septuagenario oblata e (Vitoria 19X5) 209.
35. Op. cit. 39. n. 7. Afirma este autor que el esquema de Ternrliano «est reprise dans toute la tradition
orientab> desde Anastasio Sinaita (Quaestio !20, PG 89. col. 772), autor muerto después del a. 700, hasta
la carta de Manuel Paleólogo (PG 115ó. col. 87-92; puede verse sohre ella M.!. Rodríguez Alfageme, «La epístola llEpt ovHpc'awv de Manuel Paleólogo". CFC2 [1971]. 227-255), es decir, desde el s. VII al XV.
36. Nos limitaremos a remitir a la amplia introducción de A.-CI. Guillaumom. Éva¡;re le Pontique.
Tt·aité pratique ou le moine, 2 vols. (París 1971) para los pormenores de la vida y obra de este autor.
Citamos sus ¡;scritos como sigue: El Traité pratique (TP) por la ed. mencionada; el De oratione (0) por
PG 79, 1165-1200 y los K<<i>&/..me< -yvwanK& (CG) por PO 28,1. Se mencionan también, tomados de algunos comentaristas, suplementos a CG; véase sobre ellos el artículo de los Guillaumont. s. v. «Evagrius,
en el RAC, 109ó. De los textos incluidos en el primer volumen de la .Pt/..omAia (ed. Atenas 1957), aparte
de O, utilizamos el De diversis malir;nis cor;itationibus (PG 79, 1199-1234) (MC).
3 7. No podemos tratar aquí más que de pasada estos aspectos del pensamiento evagriano: puede verse
sobre el particular, entre otros. A. Louth, The Origins of the Christian Mystical Tradition (Oxford 1981) 100-113.
464
Antonio Bravo García
argumentos filosóficos tomados de la antigüedad a la hora de escribir3H Ni que decir
tiene que los materiales filosóficos antiguos siguen siendo fácilmente identificables por doquier, aunque, como es lógico, se ponen ahora al servicio de nuevas concepciones y, la mayor parte de las veces, se nos aparecen mezclados unos con otros y con un sentido diferente. Evagrio, en cuya psicología desempeña un papel de excepción la tripartición cuerpo, alma e intelecto39
, no deja de presentarnos a lo largo de sus obras otras tríadas. De especial interés para lo que nos ocupa es la que nos ofrece su triple división de los pensamientos que afluyen al intelecto humano (voiir;) en: provenientes de los sentidos, de la memoria y del temperamento (0, 62), noción esta última sobre la que daremos alguna explicación más adelante. Efectivamente, el monje puede notar que está cerca del estado (€~te;) de oración cuando el intelecto, lleno de amor ardiente hacia Dios, sale gradualmente del cuerpo, por así decirlo; cuando todos los pensamientos, cuyas proveniencias han sido ya señaladas, se ven rechazados y el intelecto queda entonces ocupado sólamente por el respeto y la alegría. Es ésta la señal, pues, de que el buscado y deseado estado de oración está a punto de ser alcanzado.w. Lo más normal, de otra parte, es que el intelecto reciba formas e imágenes a través de los sentidos41
; Jo que Evagrio quiere dejar claro con estas observaciones es que el intelecto acoge cosas ya experimentadas mediante el cuerpo. Ahora bien, en el sueño fisiológico -con la actividad sensorial anulada, idea ya antigua como se sabe- la recepción de estas imágenes se debe, según él, a que son los demonios Jos que mueven a la memoria a producirlas. ¿Cómo? La respuesta es fácil: a través de las pasiones. Las pasiones o emociones (1r&Or¡) surgen en la parte irracional de nuestra naturaleza y, al nacer, el intelecto deja de funcionar correctamente (0, 51). Nota Evagrio además (0, 69) que, cuando el demonio no puede agitar nuestra memoria durante la oración, recurre entonces al temperamento y forma alguna extraña fantasía en el intelecto. Este último suele ser proclive a distraerse con suma facilidad y, en vez de ir tras el conocimiento ('yvwatc;) inmaterial y sin forma, que es el que debe perseguir para ir llevando a cabo sus progresos en las etapas del proceso ascético-místico. se va tras el humo que, en su extravío, toma por verdadera luz42
•
Como una nota de interés, vale la pena señalar aquí la creciente -y en esta época casi obsesiva- demonización del mundo, esquema que afecta de modo muy directo a la explicación del origen de los sueüos. Que la creencia en los démones fue
3S. Remitimos a nuestro «El diablo en el cuerpo: Procesos psicológicos y demonología» ya citado.
3'>. Véase Hausherr, «Le traité de l'oraison d'Evagre le pontique (Pseudo Nill». Revue d'Ascétique
el de Mystique 57 (1964) 141 y, por ejemplo. O 101.
40. Véase Hausherr, «Traité». 91 y 84: igualmente O 53.
41. En MC 4, por ejemplo, se nos dicé que solemos recibirlas a través de los ojos, el oído y otros
sentidos. Se menciona también en este pasaje la memoria pero no el temperamento.
42. Si unimos lo que se nos dice en los diferentes pasajes citados. Evagrio parece dar por supuesto
que existe una cierta gradaciún: un escalón previo es el ataque diabólico a los sentidos, luego viene la excitación de la memoria y finalmente cabe encontrar el recurso al temperamento.
465
Sueilo. cn~ueilos y demonios en Evagrio Púntico
creciendo con el paso del tiempo es cosa perceptible en la civilización antigua; que los bizantinos creyeron en ellos (o más bien en demonios) es evidente para quien lea la literatura de los Padres del yermo, la hagiografía y se adentre en otros tipos de literatura como el que nos toca estudiar3 No deja de ser claro también que si la orientación ascético-mística de un mayor aliento filosófico, representada en este caso por Evagrio (pero también por otros muchos autores), hubiese juzgado necesario prescindir del demonismo y limitarse exclusivamente, para explicar las nociones psicológicas necesarias en sus esquemas de teoría del conocimiento, tentación, etc., al bagaje filosófico legado por la antigüedad, podría haberlo hecho. ¿Por qué conservó pues a los demonios (los viejos démones, ahora en clave cristiana)? 44 Evidentemente, la creencia en su existencia y sus actividades pesaba mucho en el ambiente del desierto"" y siguió gravitando, con fortuna y orientaciones diversas. tanto sobre Bizancio como, más tarde, sobre la Grecia moderna46
, pero lo que nos llena de sorpresa es el grado de adecuación con los otros factores implicados que, al conservar el demonismo en el esquema de la vida psicológica y moral del asceta, se vieron forzados a alcanzar los escritores de temas religiosos. No hallamos aquí una mera yuxtaposición de elementos filosóficos de diversa procedencia -necesarios siempre para trazar las rutas ele esa rerra incognita que era (y es) el alma entre Dios y el Diablo- y la varia casuística del comportamiento de los demonios, llena de no pocos rasgos populares. Hay aquí mucho más y el esquema general imbrica a ambos mundos en un equilibrio. en ocasiones exquisitamente conseguido, del que, por desgracia, no tenemos tiempo para hablar en estas páginas. Evagrio, pues, un autor que, en los cien capítulos de su Tratado práctico, nos trae a colación a los demonios en más de sesenta de ellos, está persuadido de la importancia de estos seres en multitud de procesos psicológicos como el ensueüo, la tentación y otros; pero hay que notar que, al mismo tiempo, se sirve de otros esquemas de explicación, coexistentes con el anterior, que tienen que ver con ideas no sólo filosóficas sino también fisiológicas. Por ejemplo, es claro para él que no toda actividad de la psique es demoníaca. En el caso de los
4J. Limitémonos a remitir aquí. sobre esta importante cuestión. a C. Mango, «Diabolus Byzantinus·'·
DOP 4h r 1992) 21:'-223.
44. En general. con referencia a otras publicaciones (entre ellas las principales enciclopedias). véanse
soore Llémones y Llemonios los anículos de J. Bruce Long y A. Sharma en M. Eliade (eLI.). The Encvc!opedia of' Religion (Nueva York 19R7) vol. IV, 2R2 y ss. y 319 y ss .. respectivamente.
45. V6ase. por ejemplo. FernánLiez Marcos. op. cil. 4h3-491.
4h. Véase. entre otras obras. J.C. Lawson, Modern Greek Folklore and Ancienr Greek Rfiigion
(Nueva York 19ó4) (es reimpresión), E.-R. Blum, The Dangerous Hour. The Lore of Crisis and Misten•
in Rural Greece ( LonLires 1 970¡ y Ch. Srewal1. Demons amlthe Devil. Mural Imagination in Modern Greek
Culture (Princeton, N .J. 1991 ). Precisamente en este último encontramos una canción popular, o p. cit. 274, n.lJ. que nos habla del pouer de la cruz contra los demonios: Kúptc. Ó1r't-.ov K ca& ro u om/3ó't-.ovl rov aravpóv
oov 'I!LÍv oÉowKac;l </Jpirr<L yap Km rpÉ¡LELI !llJ cj>Épwv KaiJopó:v avroú TlJV oúva¡Ltv ... Acerca del poder de la cruz sobre los seres malignos puede verse, en general. Mango, «Diabolus», 215, n.5 y V.l.J. Flint, The
Rise ofMagic inthe t:arly Medieval Europe (Oxfonl 1991) 173-1~5.
466
Antonio Bravo García
sentidos es evidente que perciben muchas cosas sin que haya que postular la intervención de los omnipresentes demonios;'; de todas formas, éstos, que están por doquier, pueden engai'iarnos también sirviéndose de cosas externas a nosotros para producir en nuestro intelecto fantasías. Por ejemplo, pueden utilizar el sonido de las olas del mar (MC 4) para inducirnos a error y distraernos. Por lo que toca a la memoria, señala Evagrio igualmente la facilidad con que puede ser int1uenciada por poderes ajenos a nosotros; en ella, por ejemplo, se encuentran imágenes causadas por nosotros mismos o bien, incluso. por poderes angélicos; además, hay que notar que, durante el sueiio fisiológico, <<la memoria nos trae. sin participación del cuerpo [o sea, de los sentidos], aquéllas imágenes que el alma ha recibido asociada a éste>> (MC 4). El papel de esta facultad;x, estemos dormidos o despiertos. es pues básico para las concepciones evagrianas, como tendremos ocasión de ver nuevamente más adelante.
Dado que el intelecto es, per se, propicio a ser arrastrado por los recuerdos cuando se halla en oración y que su capacidad de distracción es muy grande, resulta totalmente necesario que se vigile constantemente la memoria (0, 45), facultad que se esfuerza en traernos sin cesar fantasías de cosas pasadas hace ya tiempo o recientes. Es el demonio, repite una y otra vez Evagrio, quien se sirve de nuestra memoria para agitar en nosotros esos recuerdos; a veces, una cara de alguien que no nos cae bien aparece en nuestro pensamiento (0, 46, entre otros pasajes) y nuestra concentración en la oración, nuestro trabajo espiritual básico, queda arruinado. De hecho, todo pensamiento que produzca cólera49 o deseo que no sean acordes con la naturaleza está causado, para Evagrio, por los demonios. Basta ver una imagen, por ejemplo la cara de esa persona que nos ha insultado y que aparece en nuestra mente (O, 92), para saber. por los efectos dañinos que en nosotros causa, que está enviada por el demonio del rencor. Aparte de los sentidos y de la memoria --cosas de las que
47. Para Juan Clímaco. ba,tantes af\os después (Sea/a 26.26), serán «miles de miles de mi riadas» los
demonios que nos atacan. lwstigando al alma -son palabras de otro asceta. lsaías el Solitario (véase su
,Qn Guarding the lntellecr: Twenty-Seven Texts". cap. JI, en la tr. ingl. de la Fi/oca/ía ya citada)-, ••como si fuera un gorriún». Nos trae a la memoria esto último la sensación de hallarse sitiado por poderes
demoníacos que nos rodean. más veloces que los pájaros. de la que también habla s. Agustín. De div. daem. 3. 7. Se trata de algo que no .;ra del todo ajeno a la mentalidad antigua como ha observado R. Padel. In ond 0111 of rile Mind. Greek lmogen of rhe Tragic Self (Princeton. N .J. 1992) 131. donde. en un capítulo titulado "The Zoology and Daemonology of Emotion». se sefiala que «the sense of myriad airbone
husrility continued to direct Greek religious understanting into the Christian World. Fifth-century Athenians}} -----concluye la autora- <~wou!J ha ve recognised the world from which Agustin wrote}>.
4X. En general. sobre ella. véase R. Sorahji. Aristot/e. On Memory (Londres 1972).
49. Los demonios. a fin de llevar al vavc; a la cúlera, no cesan en su empefío; cuando esto sucede,
escribe Evagrio en CG J.lJO lp. 134). se levanta entonces una especie de niebla ante el pensamiento que hace que la contemplación se desvanezca y el trabajo de la oración se pierda por completo. Igual que al
que ti..:ne la vista enferma y mira el sol se le saltan las lágrimas y ve fantasmas en el aire. viene a escribir
nuestro autor en CG, 6.63 (p. 242). así también el noüs puro, turbado por la cólera. no puede gozar de la colltcmplacit'lll espiritual y ve como una niebla sobre las cosas que quiere tomar en consideración.
467
Suefio. ensue!"ios y demonios en Evagrio Póntico
ya se ha hablado- también se sirve el demonio de nuestro cuerpo para hacer surgir las pasiones (0, 47) y esta mención nos obliga a detenernos un poco en el concepto de temperamento (Kp&au;). La noción (0, 69), para Hausherr,50 equivale a la <<Constitution du corps», mientras que otros la traducen como «les lmmeurs du corps»51 o por «temperamentum corporis•• (así Suárez en la PG); la traducción inglesa de la Filocalía52 vierte <<Soul-body temperament» mientras que la griega53
nos da 7o 'íow 70 aw¡;.,a. Se trata. en palabras de Hausherr54, de «le compasé
physiologique, dont les réactions peuvent provoquer des imaginations troublantes. Ces illusions» -prosigue este autor- <<Ont prise en particulier sur ceux qui n'ont encare 1 'expérience que de la contemplation inférieure, conceptuelle; ils sont tout naturellement enclins a transporter leurs habitudes d'esprit dans la région supérieure et divine, en oubliant que !á il n'y a plus de place pour la multiplicité et l'imagination». En resumidas cuentas, es la fisiología de su tiempo lo que sirve aquí de base a Evagrio pero, además, no cabe duda de que el poder que reconoce a los demonios sobre ella es grande; no podemos dejar de preguntarnos, sin embargo, si, en este asunto, nuestro autor era consciente de las implicaciones negativas que, según la filosofía antigua, conllevaban las mezclas, los compuestos55 . En último lugar, estas formas, figuras, imágenes, fantasías -todos estos términos son empleados- no son otra cosa que <<concepciones de objetos sensibles» (MC 2) y, en ocasiones, el resultado de los llamados 'Ao'Yw¡;.,oi o malos pensamientos56 con que los demonios atacan constantemente a los hombres. Quiere esto decir que el intelecto, con las imágenes producidas por estos 'Ao')'wp,oi que acepta, tiene dentro de sí las formas de los objetos aunque, claro está -y Evagrio lo repite varias veces-, no toda imagen que se encuentra en el intelecto, por supuesto, tiene un origen demoníaco (MC 2). La idea de que las formas de los objetos exteriores quedan en nuestro intelecto y, de esta manera, se
50. «Traité». !IX.
51. Dom Joliet. citado por Hausherr, ihidem.
52. Op. cir. 63.
5.1. A. G. Galitis (trad.), 'PIAOKA!VA Twv t'cpwv NrprnKwv 1 (Salónica !9~9, 3" ed.) 226.
54. «Traité». 11 X.
55. "El pensamiento de los antiguos filósofos, -ha escrito J .L Prestige. Dios en el pensamiento de los Padres, tr. esp. (Salamanca 1977) 44, pasando revista a las opiniones de los teólogos cristianos de la antigüedad que en aquéllos se basaron- «atribuye a la constitución de los objetos compuestos la idea de
transitoriedad. Cambiu y corrupción vieron ellos en todo lo que les rodeaba. El universo material es, por naturaleza, comruesto y corruptibie. Los objetos que están formados de diversas partes y que pueden ser descompuestos analíticamente. están sujetos por entero a la inestabilidad, no solamente en las partes, sino también en sus mútuas relaciones». Sobre los tres tipos de unión física en Aristóteles, mediante los cuales
«Cose individuali differenti possono essere unite in modo da formare una sola cosa inúividuale» y su papel
en la especulación teológica cristiana véase H.A. Wolfson. La filusofia d~i Padri della Chiesa. l. Spirito, Trinira, lllcamazimu:, tr. it. (Brescia 1978) 331 y ss.
56. Sobre ellos, sus antecedentes y el papel que desempeiian en Evagrio, Casiano y otros escritores
ascéticos. véanse las pp. 63-93 de la introducci6n de los Guillaumont a TP.
468
Antonio Bravo Garcia
produce el conocimiento no necesita explicación alguna; desarrollada al máximo en la filosofía aristotélica57
, Evagrio y la literatura ascético-mística la recogen en diverso grado y, siguiendo a los Padres griegos, la utilizan como un elemento básico tanto en sus explicaciones de las relaciones del hombre con Dios como en los procesos que determinan la tentación diabólica y la caída en el pecado.
Prácticamente, tenemos ya expuestas casi todas las nociones importantes del análisis de los sueños que Evagrio llevará a cabo, con mayor detención que en ninguna otra de sus obras, en su Tratado práctico. Cuando, en las imaginaciones del sueño (Év rcús m()' Ü1rvov cjJavraaíms58 ) --escribe en el cap. 54-, los demonios atacan la parte concupiscible del alma ( r'f; E7rL()v¡n¡rtK'f! ), vemos entonces muy diversas cosas como pueden ser reuniones de amigos, parientes, mujeres y otras visiones que nos aportan placer (i¡oovwv &.1ron/\wnK&). Si recibimos con agrado estas visiones es que estamos enfermos en esta parte de nuestro espíritu ya que la pasión está presente en ella. Paralelamente, si las pasiones turban la parte irascible (ro ()u¡;.,tKÓv), veremos hombres armados, animales peligrosos que nos inspiran terror, una espada que va a herirnos, una antorcha a punto de quemarnos y otras muchas cosas de este estilo. Estas imágenes repentinas que nos horrorizan suelen aparecer también fuera de los ensueii.os para turbar nuestra oración y son igualmente cosa de los demonios (O, 92)5
Y. Es preciso luchar contra ellas como si fuéramos luchadores profesionales, no
57. La percepci<.lll-viene a resumir C. W. Taylor, «Aristotle's Epistemology» en St. Everson (ed.), Companion to Ancient T110ught l. t"pistemology (Cambridge 1990) 137. sirviéndnse del De anima- es una especie de alteración en aquello LJUC es capaz de percibir (416 b 33-35) a causa del objeto de la percepción, de forma que se transforma en lo LJUe de !techo es el obje,to (417 a 6-20).
SH. En el comemario a su edición con traducción, los Guillaumont, a propósito de este cap. 54,
escriben que Evagrio se enfrenta con el problema de los suefíos utilizando una terminología no muy precisa: en el cap. 64. por eJemplo. se nos hablar{! de Trx K0!8' ürrvov c/>&a!lO!TO!. mientras que en el cap. 56, y con el mismo valur, utiliza Trx Cl'Ú7l'Pl0!.
59. La apariciún en el sueüo fisiol<'>gico o en la vigilia de alguna imagen es cosa repetida en este tipo
de literatura y en la hagiografía aunque, como ha sei'íalado A. Rousselle, Porneia. Del dominio del cuerpo a la privación sensorial. tr. esp. (Barcelona 1989) 179, a veces «es difícil distinguir los sueños sofiados despierto de los suefíos dormidos[ ... ] Lo que afloran no son ni visiones ni sueiios, sino fantasías». La aparición de una visión en el su e fío en época tardía efectivamente --es la opinión de J .S. Hanson, «Dreams and Visions in the Graeco-Roman World and Early Christianity» en W. Hase (ed.). ANRW !I, 23, 2 (1980)
1407. n.49- se expresa con palabras como la ya bien conocida fúnnula omp í/5Eiv (o alguna variante) o bien EVÚ7l'VWP. DP0!/10!. o>/;u::. </>&a !lO!. d>ixVTO!U/10!. c/>O!VTO!UÍO!. Ó!rroK&At f¡r;. Émc/>lxPHO!. 07l'TO!UÍO!, OpO!all:;,
términos sobre los que Hanson ofrece estadísticas variadas tanto en obras profanas como religiosas incluido el NT Sin embargo, también para este autor resulta difícil distinguir un ensuer1o de una visión ya que, en su opini(m. «tite formal structure and the literary function of these accounts remains the same»: además,
no parece existir mucha claridad en Jo que se refiere a las distinciones entre estados de vigilia y de suefío respecto de cada término. Así, en Acto 16, 9-11 --escribe este investigador op. cir. 1408- encontramos un op0!/10! nocturno (con dudas aceptamos que el sujeto esté dormido) mientras que en Plutarco. Themisrocles 30.1 tenemos un iívD!p a mediodía con el sujeto dormido. un DP0!/10! de nuevo. en pleno día ahora, en Acta 70, 1-8 y una of¡r; por la noche. con el sujeto dormido, en Plutarco. Lucullus 12,1. La conclusión de Hanson --<:on la que viene a coincidir también T. Sardella, <Nisioni oniriche e immagini di santitá nel
469
Sueiio. ensueiios y demonios en Evagrio Póntico
asustarnos y perseverar en nuestro rezd,o preguntando a Dios si esas visiones proceden de Él y. en caso contrario, rogándole que las borre de nuestra vista (O 94) 61
. En el momento en que, finalmente, el angel de Dios viene en nuestra ayuda, con su sola presencia pone paz en nuestro intelecto y enciende en él una luz sin engal1o alguno (0 75). Dicho en pocas palabras -y esto es de sumo interés-: no hay que intentar ver ni aceptar ni una sola imagen, provenga de donde provenga, durante la oración62
. No hay que aceptar tampoco ni la imagen de un ángel, ni siquiera la de Cristo63
, nada en absoluto ya que -y esto será el Pseudo-Dionisio,
martirio di S. Lucia" en S. Pricoco (ed.). Srona del/a Sicilia e trodiziune agiograjica nella tarda antichirú. Alfi del Com•egno di Studi, Catania f. ./ 1986. Soveria Mannelli (Catanzaro 19RR) 139-140, en lo que se refiere a la confusión de somniumlvisio y tnrapiol'ap- es que la distinción moderna entre ensueilo (un fenúmeno que oCUlTe mientras uno duerme) y visión (un fenómeno que sucede estando despierto) no s1empre es resretada en esta época; un interesante material comparativo en la hagiografía latina tan.lía puede encontrarse en J. Amat, Srmges et visions. L'au-delii dans la lirrérature latine tardive (París 1985). No insistiremos en estos problemas tennino!(Jgicos, importantes desde luego; para orientarse a través de ellos es muy útil C.A. Behr. Aelius Aristides and the SclC·red Tales (Amsterdam 196R) 171-195.
60. Aparte de la oración son remedios aconsejables la caridad (ayénrry). que es «el freno de la parte
irascible del alma» (TP 38). la dulzura de ánimo. la misericordia. la piedad, la paciencia y también las salmodias. Los salmos -véase O 83-8(J- calman las pasiones e impulsos incontrolados del cuerpo; la salmodia. pues, pertenece a la sabiduría del mundo de la multiplicidad mientras que la oración, que es la más alta actividad del intelecto. hace que éste active su propia energía y es el preludio del conocimiento inmaterial: véase Hausherr. <<Traité,, 130.
hl. Véase Hausherr, <<Traité», 134-5.
62. En virtud de ejercicios prolongados, señala B. Gmm, Psicología de la religión, tr. esp. (Barcelona
19'J4) 3K5. los ascetas pueden situar sus vivencias, pensamientos y deseos «tan eficaz y "teocéntricamente" y de manera tan automática frente a lo trascendente aceptado que el místico puede dirigir hacia él -sin
divisiones ni desviaciones- la corriente total de sus ideas y representaciones y puede experimentar episodios de uno absorciún total de sus anhelos ( ... ). Al disminuir la absorción," -prosigue Gro m en su aproximaciún psicológica- ""'n de nuevo posibles los impulsos, los análisis, los propósitos y las sugerencias concretas que, en determinadas circunstancias. pueden vivirse disociadamente. como inspiraciones visivas o auditivas o también sin imágenes. En el zenno se les debe prestar ninguna atención. Muchos místicos cristianos las tienen en estima, pero las consideran menos fiables que la unión misma, porque pueden proceder también, -subrayémos que se trata de la opinión de los propios místicos- <<de los hombres o de los poderes malignos, mientras que la unio sólo puede proceder de Dios ( ... ). Los místicos cristianos e islámicos» ---concluye este mismo investigador, op. cit. 3R9- «no han construido métodos para llegar al vaciamiento indiferenciado del yo y del mundo y para la absorción por lo trascendente al modo como lo ha hecho la tradición zen. Han descrito. además, sus experiencias totalmente en el contexto de sus específicas convicciones religiosas. Aún así, son evidentes las semejanzas psicológicas». Para lo que se refiere a la wúo puede verse N. Pike. Mvstic Union: An Essay in the Phenomenology of" Mysticism (lthaca-Londres 1992) con un pormenorizado estudio de sus tipos.
(,3. Véase al respecto Dagron. op. cit. 46-7. con el testimonio concordante de la correspondencia de
Barsanufio y Juan de Gaza (s. VI): Cristo no puede aparecer por obra diabólica ni en una visión diurna (K«T. o7rTaaiav) ni en sueiios (Kcaix cpavTaaiav óvEÍpwv): todo son simulaciones. Barsanufio, muerto en torno al año 540. que -en palabras de J. Grosdidier de Matons, <<Psellos et le monde de J'irrationneh, TM 6 (1976), 335- . fue «tlll directeur de conscience trés expérimenté», es de la opinión de que únicamente las visiones de la cruz en un sueiio pueden inspirar confianza ya que ahora no se trata de un
470
Antonio Bravn García
Epístola 1, 1065 A, 383, tr. Martín"'\ quien lo diga, pero el sentido es el mismo«Si alguno, viendo a Dios, comprende lo que ve no es a Dios a quien ha visto, sino algo cognoscible de su entorno. Porque Él sobrepasa todo ser y conocer>>. El intelecto, por lo tanto, debe permanecer sin distracción alguna, sin materialidad en él, sin sensaciones (0, 114-120); con harta frecuencia, la causa de que aparezcan imágenes que parecen ser divinas se debe al demonio de la vanagloria (0, 16), que hace que nos ensoberbezcamos con tales imágenes ilusorias cuya vana finalidad, en el fondo, no es sino circunscribir a la Divinidad dentro de las formas e imágenes y esto, claramente, es imposible.
Hay que llamar la atención sobre el hecho de que el tratamiento del ensueilo en Evagrio está llevado a cabo teniendo como meta sus propias teorías ascéticas y místicas65 y, por lo tanto, hay mucho que, por no interesarle directamente, queda
concepto srno de una forma sensible: niega además que la creencia popular en que un suefío que se repite tres veces es verdadero sea cierta. No quita todo esw. claro está, que el ideal del monje, comn expresado
en los textos de .luan Clímacn. aspire siempre a esa presencra real de Dios y. por ello -según escribe .l. Meyendorff. BFallline Theo/og\·. flistorical Trends wzd Doctrinal Themes (N. York 1987. 3 a. ed.) 71-. «Warnings against any evoking. through imagination. of figures externa! to the "lu:art" is constant in Ea:>tern
Christian spiritual traditinn. The monb -observa este investigador- "is always called to realize in himself (his «hcar(») the objective reality of the transfigured Christ. which is neither an image nora symhol. but the very reality of God's presence through the sacraments, independentof any form of imagination». Para Palamús. siglos después. la visión espiritual de Dios en la luz no es tampoco. en modo alguno, fruto de
la imaginación. como subraya. entre otros. P. Kawerau. 11 Crisriwzesimo d'Oriellle. tr. ita!. tMilán 1 no) 151. No es ocasión de entrar a4uí en las diferentes maneras como la famosa trase de Clemente de
Alejandría sobre la divinización del hombre ha sido interpretada: hústcnos con remitir a los estudios de J. Gross. La divinisation du clzrérien d'aprés les Péres grecs (París 193X). L. Contos. The Concept o(Tizeosis in Sailll Gregory Po/amas (Los Angeles 1963), M. Lot Borodine, La déijicarion de 1 'homme se ion la doctrine des Peres grecs (París 1969) y N. Russell. «"Partakers of the Divine Nature" (2 Peter 1:4) in the
Byzamine Tradition .. en KA8HI'HTPJA. Essays presented to loan Hussey for lzcr 80th Birthdav (Camberley, Surrey 19RX) 51-68. entre otros. y recordar. a la vez. 4ue la actitud de Evagrio es algo
diferente a la de otros escritores ascetico-místicos. En su concepción mística intelectualista, escribe Louth, op. cit. 109. Evagrio sigue mús a san Basilio y a Gregorio de Nacianzo 4ue no a Orígenes y a Gregorio
de Nisa. Con todo, no deja de haber semejanzas entre Clemente y Evagrio; por ejemplo ----t:ntre otras muchas-. la vida cristiana. para ambos, viene a ser la lucha contra las pasiones con vistas a conseguir la c'nrá8<w (Srrom. 6.74) y el objetivo final de la ascesis es la visión de Dios o deificación ya mencionada,
que viene a ser una experiencia unitiva con Él simbolizada. al igual que ocurre en Filón. por la entrada del sumo sacerdote mosaico en el san era sancrorum o por la de Moisés en el Sinaí (Strom. 5, 39-40: 6, 68 y. para Moisés. 2. 6; 5, 7R). Recordemos a este respecto "que también Evagrio O 4 acepta estas im<igenes:
Moisés (Éxodo 3.5), antes de acercarse a la zarza ardiente se quita las sandalias. Antes de acercarse a Dios.
que está más allá de la percepción sensorial y del concepto, es necesario, por tanto, librarse de todo pensamiento lleno de pasión: Moisés. en general, afirma Hausherr, «Traité .. , 49, es el símbolo de la
contemplación inferior que tiene 4ue ver con las criaturas.
64. Citamos por T.H. !\1artín. Obras ('()lllpletas del Pseudo-Dionisio Areopagita (Madrid 1990).
65. Una aproximación rápida a la figura de este escritor y su importancia dentro de la mística puede
verse en B. McGinn, The Presence of G{)(/. A History of Western Christian Mysticism. Vol. 1: The Fowzdations o{Mysticism. Origins ro rile Fith Century (Nueva York 1994) 144-157.
471
Suefio, ensueños y demonios en Evagrio Póntico
fuera. Nada hay aquí, por ejemplo, que tenga que ver con las viejas clasificaciones de los tipos de sueños, heredadas de la antigüedad, que hacían las delicias de los onirócritas aunque, en puridad --como ya se ha sefialado-, prácticamente no desempeñaban papel alguno fuera de los párrafos introductorios de sus escritos. Por el contrario, cuando alguien podría haber llegado a pensar que los ensueños iban a aparecer formando parte de una ascética muy pedestre y únicamente en un sentido negativo (simplemente que hay que evitarlos y no hacerles caso), o bien iban a ser considerados como una forma de conocimiento especial, Evagrio, sin embargo, nos sorprende ofreciéndonos, además de parte de lo esperado, una serie de ideas conexas que enlazan con concepciones más elevadas (gnoseológicas y metafísicas) de su doctrina. Efectivamente, no hay que formarse ninguna imagen de la Divinidad ni en sueños ni fuera de ellos y, de forma clara se nos repite la idea casi como un mandamiento; «approach the inmaterial>> -nos dice la traducción inglesa de O 67ó6
- <<in an inmaterial manner>>; lo cual, como señala Hausherr67 poniéndonos en guardia contra posibles (y equivocadas por lo apresuradas) interpretaciones nústicas, no es «tibi assimilare>> sino «ne te fais pas de représentations sensibles de la Divinité en toi-meme>>. La Divinidad ni tiene cantidad ni tiene forma -asevera Evagrio (0, 68) teniendo en mente las especulaciones de Filón, Orígenes, los Capadocios y otros muchos filósofos- y, por lo tanto, esas imágenes que podemos llegar a ver no son otra cosa que engaños del demonio. Entre las -yvwaw; (CG 2,63), dirá además, las hay, pues, inmateriales y también materiales; el estado de oración. un estado de pureza absoluta, presupone el abandono de las -yvwaw; inferiores, las materiales, o sea, las que dejan formas en el vov<; (CG suppl. 21) y sólo así uno podrá adentrarse en un terreno más allá de éstas (CG suppl. 23)68
- ; Evagrio, por tanto, pone el mayor empeño en advertirnos que no admitamos visión alguna ni forma, fantasía
66. El texto griego reza así: ¿;¡..,¡..,· &ü'Ao<; Tci> av'AC¡J 7rpÓatOt; véase sobre él. entre otros, Prestige, op.
cit. 4N.
67. ,Traité», 114.
6X. La contemplación espiritual a la que el intelecto llega tras vencer las pasiones y a los demonios,
tras desechar todas las formas inferiores. es h xwpcx ... TWV áaw¡u'awv, «la región de los incorpóreOS>> (TP 61 ); en esta misma obra se nos habla de una contemplación espiritual (7rvEv¡¡.cxnKry 0Ewpícx), ciencia o conocimiento ('yvwat<;) que es el elemento clave de la 7rpcxKTuci¡, definida en el cap. 78 como ¡¡.ÉOoóoc;
1fVEv¡¡.nnKh To 1rcxOEnKov ¡¡.Époc; Thc; 1/;vx~c; EKKnOcxípovacx, siendo sus fundamentos la observancia de los mandamientos, sin olvidar que, para muchos ascetas, directores espirituales de otros ascetas a su vez, la práctica de las virtudes constin1ye la forma más verdadera de conocimiento espiritual. Por lo que se refiere, pues, a las yvwaHc; inmateriales, superiores. queda claro que no dejan formas en el intelecto; de otro lado, no nos extraiiemos de que sea precisamente la observancia de los mandamientos un factor de extraordinaria importancia en la teoría de Evagrio sobre la «Contemplación espiritual». Otros muchos místicos de la época y posteriores son, ciertamente, de la misma opinión: citando a san Simeón el Nuevo Teólogo, B. Krivocheine, In !he Ligthr of Chrisr. Saint Srmeon !he New Theologian (949-1022). Life, Spirirualiry, Docrrine, tr. ingl. (Crestwood, Nueva York 1986) 1X3, ha escrito que «there is only one path that leads to this mystic knowledge, namely the observance of the commandments. In this sense we can say that the reward for fulfilling the commandments is the knowledge of God».
472
Antonio Bravo Garcia
material o lo que sea, ya que todo es obra demoníaca. Y esto es precisamente lo que puede ocurrir muy fácilmente en los sueños. Cierto que en CG (6,86 [p. 252]) admite Evagrio que los ángeles instruyen a veces a los hombres por medio de ellos, pero se trata de algo ocasional; no hay en él, pues, el mismo interés por la concepción estoica -presente en Clemente y Tertuliano- de que los sueños son una especie de conocimiento afín a la adivinación y paralelo al éxtasis profético. Para Diádoco de Fótica, aüos después. la posibilidad de que algunos sueños sean enviados por Dios es mucho más firme que en Evagrio; sin embargo, ambos comparten una radical desconfianza en aquéllos. admitiendo la maldad de muchos.
No se acaba aquí, desde luego, el interés de las concepciones de Evagrio sobre el ensueüo; si la pasión es una enfermedad del alma, entonces la i:nr&IJw}: es su salud (iryíw:xv ... 1/;vxi¡c;; TP 56)6
Y y el que la consiga estará lejos de las fantasías demoníacas; los temidos l\u-yw¡.wi no nos azotarán ya ni siquiera en sueüos y ésta es otra de las razones de que éstos sean tomados en consideración por Evagrio ya que vienen a ser, por lo tanto, como un diagnóstico práctico del estado de salud del alma, útil para el responsable de los monjes y también para éstos mismos711
• Evagrio aquí, como escriben los Guillaumont, «reprend en l'appliquant aux maladies de !'ame, ce qu'Hippocrate disait des réves qui permettent de diagnostiquer les maladies du corps (Du Regime IV,86-93),' 1
• Pero no sólo esto cabe decir; como ha seüalado Gir", para el estoico <<Zenón (cf. Plut. De prof in virt. 83 A), como para un Tolstoi, los ensuei'!os son el mejor indicio para conocer el propio perfeccionamiento moral. Cuando el hombre no se ve en suei'íos cometiendo acciones impuras o injustas, puede empezar a tener el convencimiento de que su razón se va imponiendo hasta en la actividad de su fantasía. lo cual es un infalible signo de sus progresos en la virtud»; Plutarco, en este mismo tratado citado (83 B), escribe Gil, considera necesaria en
69. Señalan los Guillaumont al comentar este capítulo que la definición es de colorido estoico ya que
esta escuela consideraba la pasión como una auténtica enfermedad del alma. En CG supp/. 3 define Evagrio la c'nr&O<w como un «estado apacible del alma razonadora, producido por la humildad y la templanza», es decir ---como comenta Hausherr, «Tratado», 85- «Un état qui suppose entiérement soumise á la vernr les deux appétits concupiscible et irascible». Cuando se consigue tal cosa, puede decirse que el fin de la praxis -o sea la 7rpaKnKi¡; véase Louth, op. cir. 103-104- está ya alcanzado.
70. Si los ensuellos son un posible indicio del equilibrio pasional del alma para el observador, también
Jos demonios --que tienen sus limitaciones- cuentan con otros indicadores: en TP 47. Evagrio afirma que las afecciones del alma (Tii Év T~ if;vx~ 1r018i¡w:mx) tienen como signo (aú¡;.{3o'Aov) una palabra o un movimiento del cuerpo (KÍ vr¡rnc; Tov aÓ.•¡.wTOc;) y. merc<::d a ellos, los demonios saben si hemos aceptado los AO"yw¡;.oi que nos envían y les damos cobijo, o bien los hemos rechazado. Sólo por esto consiguen saberlo ya que el único que puede llegar a conocer nuestro vov<; es Dios que es, como ya lo dijo Clemente (Srrom. 2, 13. 56, 1, copiando lo que se nos dice en Acra, 1 S ,8), KDipÓw-y.WaTr¡c;;, el que conoce el corazón del hombre: el mismo pensamiento se repite muchas veces en la literatura cristiana primitiva y, en alguna ocasiún, también en la pagana (por eJemplo, Plutarco, De sera 551 D).
71. TP, 623.
72. «Procul recedant», 207.
473
Sueüo. ensueiios y demonios en Evagrio P(mtico
cierto modo una ascesis de la imaginación, paralela a la del cuerpo, que-nos ayude a conseguir la ex1r&8w:/3•
El último aspecto que nos toca estudiar en la obra de Evagrio del Ponto es el que se refiere a los sueños eróticos. Si las rbvatKo:i KLv~aw; que aparecen en el sueño fisiológico, es decir. los «movimientos naturales del cuerpo>> 74
, son exvEíówf..m esto quiere decir -como se ha visto- que el alma, en cierto modo, goza de buena salud ya que la ausencia de visiones oníricas es un diagnóstico positivo en sí misma. En cambio, continúa razonando Evagrio (TP, 55), si aparecen imágenes está claro que nuestra alma no está sana75
• Lo más interesante aquí es el hecho de que, según señalan los Guillaumont7
", en la paráfrasis del manuscrito Parisinus gr. 2748 (s.
7J. Mucho hay aquí. prosigue diciendo con toda razón el investigador español, autor de diversos
trabajos muy apreciables sobre los sue¡)os en la antigüedad, de lo que Platón piensa acerca del hombre
terrible que todos llevamos dentro de nosotros y que se manifiesta de cuando en cuando en nuestros sueüos
(Resp. lJ. 571 C), del hombre c¡ue. sin el necesario equilibrio entre las partes del alma (racional,
concupiscible e irascible). una vez dormida la parte racional durante el sueüo, libera las otras dos. El sabio.
por lo tanto, sc!lala Gil, •• Procul recedant». 206, .. antes de acostarse, está en la insoslayable obligación de
sosegar la parte irascible y wncupiscible de su alma, y de poner en tensión al propio tiempo la parte
racional, al objeto de que ésta pueda, mientras reposan las otras, contemplar en sueüos alguna de las
verdades presenres, pasadas o futuras»; remiten los Guillaumont. op. cit. 551, precisamente. al pasaje de
Platón mencionado. Ailadamos nosotros que estas ideas platónicas no están lejos de algunas afirmaciones
de Evagrio; como ya se ha úicho. las visiones horribles c¡ue los demonios nos suelen traer nacen de la
turbación de la parte irascible del alma, de t(mna c¡ue es conveniente seguir el consejo úe Efesios 4. 26 de
no acostarse encolerizado. Notemos, además, dos cosas: en primer lugar, que sobre la cólera, trataúa desde
el punto úe vista aristotélico (De anima 1, 1.403 a 29-b 1) atribuido por Séneca (De ira 2, 19) también a
algunos estoicos, según sellalan los GLiillaumont, debemos ver lo que se nm dice en TP 11; el Ov¡úx; TapaaaÓjlEvor; impide que el ¡•ove; acrúe con normalidad escribe Evagrio en el cap. 21 úe la misma obra
y en otros pasajes ya citados. En segunúo lugar. cabe destacar aquí, brevemente, la importancia otorgada
por la filosofía antigua al examen de conciencia. luego retomada por el cristianismo; señalemos únicamente
los trabajos de J.R. Newman, .. Cotidie medirare. Theory and Practice of the Meditation in Imperial
Stoicisn1» en W. Haase (ed.), ANRW !1. 3ú. 3 (19S9) 1473-1517 e l. Hadot. «The Spiritual Guide» en A.H.
Armstrong ( ed.). C/assical M editerranean Spirituality. E¡;yprian, Greek, Rcnnan (Londres 1986) 436-459,
ambos con bibliografía de interés.
74. Para Dagron. op. cil. 46, el proceder intelectual que Evagrio muestra a propósito de estas
cuestiones viene a ser una mezcla de «physiologie antique et démonologie chrétienne», sin olvidar que
nociones como OvjltKÓv. t7nOv,o¡nKÓv. etc. , que ya hemos visto en Evagrio, son categorías platónicas a las que con frecuencia se suman otras estoicas o específicamente caras a los Padres de la Iglesia. Sobre el
concepto de Kivryaa; en los Parva Nuturulia aristotélicos véase, entre otros, Bravo García, «Fisiología y
filosofía,, 35-36 (n. 15) y 47 (n. 31 ).
75. Las imágenes que aparecerán cabe que sean 1fpÓawr.a indeterminados, que serán av¡;,{3ó"Aovr; de
una «pasión» antigua (r(, ¡;,tv ixópcna 7rpÓaú.'1fa TOÜ 1fa"Awou 1fá0ovr;) o bien determinados.lo que significa
que la «herida» es reciente (ri¡c; 1fapavTÍKa 7fA1Jr~r;). Comentan aquí los Guillaumont que se trata de la
influencia de las impresiones de la víspera sobre los durmientes. de las preocupaciones diurnas, lo que no
es sino una vieja idea platónica (Resp. 9, 571 E-572 B) que Aristóteles retoma (véase. por ejemplo, Bravo
García. «Fisiología y filosofía». 51-52 [n. 33]) y se encuentra luego. entre otros. en s. Basilio.
76. TP, 6n.
474
Anton1o Bravo García
XIV), las rf;uorKai Krv~aw; aparecen como ptuat:r~, es decir. las <<poluciones nocturnas>> (naturalis nzotus carnis que dice Casiano77
) cuya importancia en la literatura ascética es notable. así como en el pensamiento religioso cristiano posterior, incluso en lo que a la liturgia7x toca. Para J. Piegaud79
, este fenómeno fisiológico, que fue estudiado ya por Aristóteles y otros80
, nos lleva, aparte de a problemas que tienen que ver con la percepción, la alucinación y las ilusiones del sueño, a una cuestión básica. ya que se trata "di un sogno che ha efficacia immediata (cioe senza la mediazione della volonta) e, contrariamente a quanto accade durame il coito, l'emissione ha luogo senza sforzo>>. Su condición de involuntario, por lo tanto, ha sido señalada por muchos autores antiguos aunque, como es lógico, una posible aceptación previa de tales imágenes, un cierto regodeo antes de dormirse, una predisposición del soñante, una falta de precaución o excesiva confianza en sí mismo no dejan de ser condenadas por otros muchos 81
• En lo que toca a sus causas consideradas a una
77. 12.7. Un análisis del pensamiento de este autor sobre la sexualidad en general y sobre los sueños
eróticos en particular puede verse en M. Foucault, «La lucha por la castidad» en Ph. Aries, A. Béjin y M.
Foucault er alii. Sexualidades occidenrales, tr. esp. (Barcelona 1987) 33-50: las notas de la ed. comentada
de sus Conferencias. a cargo de E. Pinchery (París 1955-59. 3 vols. l son también muy útiles. No olvidemos, de otro lado. que Casiano i'ue discípulo de Evagrio y 4ue su pensamiento es muy próximo al
de su maestro.
78. Recordemos. como hace Gil. "Procul recedant», 21J, que la Iglesia, en las Completas (oraciones
del Breviario). recoge el antiguo himno «Te lucis mue temlÍnllm» en cuya segunda estrofa puede leerse: «Procu! rnedam somnial et nocrium plwnrasmara. 1 lwsremque 1wsrrum comprime! ne polluamaur corpora». Véase Igualmente H. Haag. El diablo. Su exisrencia como problema. tr. esp. (Barcelona 1978) 73-74. quien. aparte de mencionar este himno, escribe que «idéntica titscinación por lo sexual aparece también en la introducción al Misal Romano: De d(f'ecribus in ce/ebratio11e Mi.,sarum occurrenribus. El derrame de
semen durante la noche impide la celebración de la misa. si bien se exceptúan los casos en lJUe fuera debido «a causas naturales o a ilusión diabólica». El 3 de abril de 196') el papa Pablo VI sustituyó estas normas
por una Introducción general».
79. «Le reve érotique dans l'antiljuité greco-romaine: l'oneirogmós», Lirrérarure, medicine, societé
3 (1982) 10-23: nos sérvimos de la tr. ita!. de este estudio recogida en G. Guidorizzi (ed.), 11 sogno in Grecia (Bari 1988) 137-146 (en concrero 139).
80. Los trabajos de Gil y Pigeaud aludidos. así como Rousselle. op. cir. 182 y 185-186 y P. Brown,
The Body ami Sociery. Men, Women and Sexual Renuncialúm i11 Early Christianiry (Nueva York 1988) 230-231 y 422-423 (hay tr. esp.). entre otros, nos informan de los argumentos barajauos a propósito de una cuestión. la polucilín. a la que Casiano dedicó una entera de sus Conferencias.
81. Según los cánones de Timoteo de Alejandría, leemos en Gil. «Procul recedant», 213, «Un
in'Flpo:o8tír; puede ser admitido a la comunión. en caso ue ser t(muita su visión nocturna, sin la inren·ención previa ue una émiJv¡ú<,. porque entonces se trata de una clara solicitación ue Satanás que
pretende con artimaiías semejantes apartar a su víctima ri¡¡; xu<vw¡;.ío:r; Twv IJEíwv ¡;.van¡píwv. Y es preciso anticiparse a sus diabólicos designios. Timoteo. no obstante." --observa Gil- «Se olvidaba de precisar. lo que se encarga de hacer Teodoro Bálsamon en el pertinente comentario, la intervención personal del tentado en sus imágenes: su delectación en ellas (en correlación estrecha con el apetito) que parece estimar
el origen de la fantasía (xo:[ ÉvejnA.ox.ó:pr¡a< mÚTrJ, x(.,vu'úOcv i¡ </>ano:aía. ái¡ME i¡ púmr; m'ú
o1rÉp¡;.caor; ), y su consenrimiento que impurifica ya su voluntad consciente (i¡ -y(,p av-yKo:T&ew,r; é¡;.óA.vvE
TÓv A.o-yw¡;.óv TUL' óvHpcmiJÉvmr;, Theod. Bals .. In Can.Thimorhei Alex. 16X = PG 138. 987) ... Véase sobre
475
Sud\o. ensuei1os y demonios en Evagrio Púntico
mayor profundidad, la literatura de la época aceptó el punto de vista fisiológico antiguo aunque, como era de esperar, lo aproximó a sus intereses~2 ; s. Antonio~3 ,
por ejemplo, distinguía tres clases de <<movimientos del cuerpO>>: los naturales (f/:¡votKcÚ Ktviww:;), los provenientes del exceso de comida y bebida y los que son causados por los demonios, mientras que san Juan Clímaco, Scala 15, matizará esta opinión haciendo un mayor hincapié en la culpabilidad del monje que, o bien por descuido o por orgullo, no se prepara a conciencia para obtener esa ausencia total de imágenes lúbricas que conducen a la polución. En resumidas cuentas, la opinión que prevalece es la del carácter involuntario del fenómeno84
.
Siguiendo viejas ideas fisiológicas, Evagrio manifestará con toda claridad (TP, 17) que, contra la fornicación, es útil beber poquísima agua ya que i¡ Toü üócnoc;l:vów:x conviene a la continencia (owf/:¡pooúvr¡), virtud ésta que se opone a la 1ropvEÍcx..
Estas ideas se encuentran repetidas~5 , bajo su nombre, en la Historia monachorum in Aegypto, 123, ed. Fcstugiere, en fuentes siriacas, en Marcos el Asceta86 y también, siglos antes, ya en Filón de Alejandría87
; se trata justamente de lo que se nos viene a decir en el Corpus Hippocraticum8~ y luego veremos aquí y allá: que la producción de humores corporales está posibilitada por la ingestión de líquidos, de forma que para producir la menor cantidad de esperma89 posible el destierro de la
la opiniún de Casiano, Rousselle. op. cir. 18(>: son los malos pensamientos negligentemente aceptados Jurante el Jía los que, müs tarJe. atloran a la superficie.
~2. No faltan tampoco. en el paganismo. hipótesis filosóficas müs atrevidas: Porfirio, De abst., 4, 20,
por ejemplo, considera que los sud\os eróticos contaminan ya que, en ellos, el alma se mezcla al cuerpo y se deja arrastrar al placer. Para este filósofo la contaminación (o lo que es lo mismo, la mancha, la impureza) tiene lugar cuando se mezclan cosas Je distinto género.
l\3. Apophthegmara Parrum. Antonio 22 en PG 65, 84 A-B: véase también la Carra 1.4 en PG 40. 979 A-B. como sei1alan los Guillaumont. TP. 62~-631, quienes remiten además, para todo lo relacionado con estas cuc:stiones, a F. Refoulé, «Rcves et vi~ 'pirituelle d'apres Evagre le Pontique», Supplémem de "La vie spiriruefle, 59 (1961 ), 470-516 (especialmente 488-493), que no hemos pouiuo consultar.
X4. Da¡:!ron. op. cit. 45, n. 32, remite a otros autores antiguos cuyas opiniones están llenas de «Un
notable souci de "déculpabilisation", Je la polución: notemos por nuestra parte. siguiendo a C. Galatariotou, «Eros and Thanaros: A Byzantine hermit's conception of sexuality», BMGS 13 (1989) 124-125, que esa tendencia continúa en autores bizantinos del s. XII aunque con las salveuauesya indicadas por Clímaco.
SS. Véase el interesante comentario de los Guillaumont. TP. 543-545.
86. PG 65. 1041 A.
X7. Spec. Leg. 3. 10.
8X. De generar. l. eJ. Littrée. VII 470; véase también, entre otros pasajes de interés, los Problemata
33,15 y 3, 33 atribuidos a Aristóteles.
89. La Hisroria animaliwn aristotélica. en su pseudoaristotélico libro X, ofrece algunos testimonios
Je confidencias Je mujeres hechas a un méuico acerca de sus sueños eróticos seguidos de una polución (véase Rousselle. op. cit. 82, Pigeauu, op. cit. 140-141 y D. Jacqua1t-C. Thomasset, Sexualidad y saber médico m la Edad Media, tr. esp. [Barcelona 1989] 64-65): quiere esto decir que la creencia en la existencia u e un «esperma femenino» --cualesquiera que fuesen los humores. secreciones o cualquier otra
476
Antonio Bravo García
humedad del cuerpo es fundamental')('· Menos informado de estas preciSiones fisiológicas, Juan de Carpathos (s. VII?)91 se limitará a decir que las fantasías impuras y las poluciones son las armas que los demonios emplean para manchar a los monjes, especialmente cuando se celebran grandes fiestas religiosas, durante la divina 1 iturgia y, muy en especial, aprovechando que tienen intención de comulgar. Se trata de una forma de ver las cosas mucho más simple, sin lugar a dudas, que en buena parte coincide con lo que otros ascetas pensaban92
; a un esquema de interpretación fisiológica -que en Evagrio convive con otro demoníaco como hemos visto- sucede ahora una simple y casi banal interpretación del fenómeno mediante la acción demoníaca, aunque no del todo desprovista de penetración psicológica. Pero hay más: el propio Evagrio, según se nos dice en la Historia monachorum in Aegypto93
,
apunta la posibilidad de que, contra la sexualidad, es bueno privarse de agua ya que los demonios suelen vivir junto a las fuentes; aquí, como no es infrecuente, el esquema demoníaco se adorna con elementos populares, cuya sola presencia en este tipo de literatura constituiría un tema de estudio interesante, y parece coexistir con las otras interpretaciones94
. En resumidas cuentas, el interés de todas estas concepciones con no pocos ecos antiguos concede un valor añadido a las obras ascético-místicas que. como las de Evagrio, se escriben en época tardoantigua y protobizantina.
cosa que se confundiese bajo esta denominación (la cuestión fue muy debat1da tanto en la antigüedad como
en la Edad Media: véase Jacquart-Thomasset. op. cir. 57-64 y Rousselle. op. cit. 43-44)- facilitó que el paralelismo entre ambos sexos. en lo que toca a este aspecto que analizamos, fuera todavía más estrecho
a ojos de los antiguos. Basilio de Ancyra, por poner un ejemplo. en su De virginitate (PG 30, 669-809). no duda en tratar de la masturbaciún femenina y 1.k toda clase de imágenes lúbricas que a la mente de las que buscan la castidad suelen rresentarse, con resultados negativos para sus propósitos; tampoco olvida
hacer hincapié en la influencia de la dieta. Véase Rousselle. op. cit. 21H-219.
90. «No hace falta entrar bruscamente en la continencia. u ice Galeno, sobre todo durante la juventud.
Por lo demás.» ......._¡:itamos a Rousclle, op. cit. 34- «a la continencia se le denomina encrateia. y se califica como retención de esperma. Sin precauciones, hace al hombre gordo y perezoso. irritable y deprimido. Hay
también un régimen para suprimir el deseo y el esperma (Ürib., XIV. 66): es un régimen hidratante y secante. Y desde el principio se indica que la abstinencia alimenticia reduce la humedad del cuerpo». Tanto
Galeno como Oribasio. al igual que otros nombres insignes de la medicina antigua, se ocuparon de este
asunto. como vemos, aunque su punto de vista nada tenía que ver con la moral.
91. Véase la tr. ingl. ue su obra, "For the Encouragementof the Monks in India who had Written to
Him: One Hundred Texts». en Palmer-Sherrard-Ware, The Philokalia. 302, cap. 18.
'!2. La misma opinión. por ejemplo. encontramos en Theonas y s. Antonio; véase Rousselle. op. cit.
1X7.
'J3. Véase Rouselle, op. cit. 202.
94. Véase. a este propósito. lo dicho en nuestros artículos «Aspectos del ascetismo tardo-antiguo y
bizantino» y "Evagrio Póntico, Tractiltus 17. cd. Guillaumont» ya citados.
477
Ko/aios 4 (1995) 479-492
INVASIÓN Y RETROCESO DE LA IGLESIA EN EL NORTE DE ÁFRICA: QUODVULTDEUS DE CARTAGO FRENTE A
VÁNDALOS Y AR}.UANOS
Pablo C. DÍAZ y Raúl GONZÁLEZ SALINERO' (Universidad de Salamanca)
La invasión vándala del norte de África comenzó en la primavera del 429 y Cartago, su ciudad más importante, fue tomada apenas sin resistencia en el439. Tres años después, el rey vándalo, Genserico, firmó unjoedus con Valentiniano III, según el cual éste reconocía a los vándalos su dominio sobre la Proconsular, Byzacena, Zeugitania, una parte de Numidia, así como la Abaritana y la Getulia, regiones geográficas sin entidad administrativa conocida que se identifican con una parte de Tripolitania1
•
En esta época en la que irrumpen los vándalos, la Iglesia católica representaba la expresión dominante del cristianismo en África, sobre todo después de haber salido victoriosa y fortalecida en su lucha contra el donatismo. Éste, desde su nacimiento en el 312, fue objeto de numerosas medidas represivas imperiales durante el siglo IV, y la acción de Agustín, entre otros, contra los donatistas, hizo que este movimiento cismático retrocediera en el plano político-eclesiástico. En el 405, el gobierno imperial consideraba al donatismo no ya como un cisma, sino como una herejía, emitiendo leyes desfavorables en el 407 y 4082
• Así se hizo notar una
* Becario de investigación de la Junta de Castilla-León
l. Vier. Vit. Hist. pen. I.13. Vid. P. Romanelli. Storia del/e provincie romane del/'Ajrica (Roma
1959) 660 s.; L. Schmidt, Histoire des vanda/es (París 1953) X<J s.; Ch. Courtois, Les vandales etl'Afrique (París 1 '!55) passim; A.H.M. Jones, The Later Roman Empire, 284-602. A Social, Economic and Administrative Survey. 1 (Baltimore 1992 = 1 '!64) 190.
2. A.H.M. Jones, op.cit. 210.
479
Invasión y retroceso de la Iglesia ...
coerción religiosa ejercida contra el donatismo y encaminada a conseguir la unidad de la Iglesia africana3
.
En el Concilio ele Cartago del 41 1 este movimiento fue definitivamente condenado gracias a la intervención imperial. Marcelino, un alto oficial amigo de Agustín, presidió este concilio, mostrándose como un devoto católico y consultando a éste4 sobre cómo destruir al donatismo en el norte ele África5
. Con un hombre así, el concilio sólo pudo tener un resultadd: el 26 ele junio, Marcelino anunció a las autoridades de las provincias africanas su decisión de prohibir las asambleas donatistas y proceder a la confiscación de sus propiedades'. El emperador Honorio recibió la decisión de Marcelino y actuó conforme a la misma, remitiendo el 30 de enero de 412 un edicto a Seleuco, el Praefecrus Praerorio, por el que se proscribía el donatismo8
.
El clero donatista fue exiliado y el donatismo pasó a ser una ofensa criminal, aunque la pena de muerte, en principio, no fue contemplada9
•
A partir del 412, el triunfo católico sobre los donatistas consolidará aún más la posición de la Iglesia, que dispone de enormes extensiones de tierra y disfruta de una eminente superioridad socio-económica 10
• En Hipona, por ejemplo, había una gran cantidad de talleres artesanales situados junto a la basílica principal 11
• La Iglesia norteafricana y sus obispos disponen ele edificios de culto, propiedades varias, arrendamientos, bosques que explotan y son constantemente beneficiados por donaciones intervivos y legados testamentarios. Y después del 412, los donatistas añaden a sus desgracias la ambición de los católicos con respecto a sus posesiones,
3. Vid. J.-P. Brisson, Au/0110111isme et christianisme dans 1 'Afrü¡ue ronwüze de Seprime Sévére ú l 'invasion van dale (París 1958) 2X7; P. Brown. «Religious Coercirion in the La ter Roman Empire: the Case
of North A frica". en Religion all!l Society in rile Age of Saint Augusrine (Londres 1972) 305.
4. Aparre de su autoridad. Agustín hahía mantenido en Hipona Jiscusiones frecuentes con Jonatistas.
El último obispo Jonatista de llippo Regius fue Macrobio. quien todavía vivía en el 403 y al que Agustín dirige dos cartas (Ep. 106 y 10~). Vid. H. van M. Dennis, Hippo Regius from the Earliesr Times ro rhe Ami> Conquesr (Amsteruam 1 '170= 1924) 37 s.
5. Aug. Ep. 133 y 139.
6. W.H.C. Frend, 17Ie Donarist C/111rch. A Movemenr ofProtesr in Roman Nurth Atrica (Oxford 1952)
275.
7. Vid. J.-P. Brisson, op.cir. 2X6; S. Raven, Rome in Ajrica (Lonures-Nueva York 1993=1969) 1'13
S.
X. Vid. E. Tengstrüm, Donatisten und Katholiken. Soz.ia/e, IVirtschaft/iche und politische aspekte einer nortlaf"rikanischen Kirchenspalrunf( (Gotemburgo 1964) 113; W.H.C. Frend, The Donatist Church 288 s.
'!. CTh XVI.5.52.
132.
1 O. A. !sola, 1 cristiani dei/'Africa vwulolica nei sermones del lempo (429-534) (Milán 1 '190) 2X.
11. A.-G. Hamman, La vi e quoridienne en Af"rique du Non/ a u temps de Sainf Auf(ustine (París 1 '179)
480
Pablo C. Díaz y Raul González Salinero
con las que se enriquecen atribuyéndoselas también por decisión imperial 12, aunque,
como advierte Agustín13 , también "tienen como carga a los pobres". En el primer tercio del siglo V puede observarse una actividad de construcciones urbanas a las que se añaden las iglesias cristianas que se multiplican y se engrandecen en Cartago 14
•
De esta forma, nuevas iglesias se levantan en muchas ciudades para simbolizar el triunfo de la unidad católica 15
.
No es de extrañar, por tanto, que la Iglesia de África se mostrara temerosa e intransigente frente a los invasores vándalos, ya que peligraba de forma extraordinaria todo su patrimonio y privilegios16
• De hecho, el clero católico, desposeído de sus propiedades, exiliado en el mejor de los casos, sufre el mismo destino que la nobleza provincial. Genserico se hace con sus bienes muebles e inmuebles y ordena que sus iglesias sean clausuradas y entregadas al clero arriano o habilitadas como cuarteles 17
•
Ante esta política de pillaje, Quodvultdeus, elegido obispo de Cartago en algún momento entre el 431 y el 439 1x, reacciona de forma indirecta: no sólo se lamenta de la muerte de los soldados o de los civiles, sino que piensa aún más en los que, impenitentes, han muerto sin antes haber recibido los sacramentos, ya que todos los vasos litúrgicos han tenido que ser entregados a los enemigos, sin excepción 19
•
Desde los primeros momentos, Genserico "persigue" a los católicos y ordena el exilio de la alta jerarquía eclesiástica, entre la que se encuentra su figura más importante, Quodvultdeus, quien acompai'í.ado de gran cantidad de clérigos, es obligado a embarcarse, llegando hasta Nápoles 211
• Su finalidad es eliminar los elementos de oposición más peligrosos para su nuevo orden político, donde las medidas tomadas contra la jerarquía católica tendrían mayor proyección que el resto, pero formaban parte de una política de subordinación dirigida contra todos los
12. Aug. Traer. ev. loan. VI.25: Ep. 185.9.35 s. Vid. W.H.C. Frend, «Donatist and Catholic: the
ürganization of Christian Communities in the North African Countryside••, Setrimane di Studio del Cemm Italiano di Stu.di suli'Alto Medioevo, XXVIII. Cristianizzazione ed organizzazione ecc/esiasrica del/e Campagne nei/'Aito Medioevo: espansione e resistenze. II (Spoleto 1982) 627; A.-G. Hamman, op. cit. 289.
13. Ep. 185.36.
14. C. Lepelley, Les cités de I'Af'rique romaine au Bas-Empire. Tome 1: La permanence d'une civilisation mwzicipale (París 1979) 111.
15. W.H.C. Frend, «Donatist» 624 s.
16. A. !sola, «Temi ui impegno civik nell'omiletica ui eta vanualica". VetChr 22 (1985) 277.
17. E. Stein. Histoire d11 Bas-Empire, tome premier. De I'État Romaine á l'État Byzamin (284-476).
J (Bmjas 1959) 324; K. Desclmer. Historia criminal del cristianismo. 3. Desde la querella de Oriente hasta elfinal del periodojustinianeo (Barcelona 1992 =Hamburgo 1986) 215.
18. A. Mandouze. Prosopo¡;raphie de I'Afrique Chrétienne (303-533) (París 1982) 948.
19. De remp. barh. /l6. Ch. Courtuis, op.cit. 131 s.
20. Junto con Quodvultdeus, parece ser que fueron exiliauos o muertos el obispo ele Abitine,
Gandioso, y el saceruote Habetueus. Vid. D. Ambrasi, "Quouvulrueus», en Bibliotheca Sanctorum, IV
(Roma 1968) 1336.
481
Invasión y retroceso de la Iglesia ...
estamentos romanosc 1• Ch. Counois puso en duda la existencia de estas medidas
contra el clero católico por considerar que las fuentes que nos informan dan rienda suelta a su imaginación, utilizando el pretexto de la iniquidad arriana para defender la integridad de la propiedad de los desposeídos, entre los cuales se encontraba la lglesia22
• Claro está que deben dejarse a un lado las exageraciones que nos reflejan los textos que nos aportan estos datos23
, las cuales es posible que sí pretendieran conseguir la intencionalidad que Ch. Courtois les asigna. Sin embargo, no puede negarse que, siguiendo su línea política, Genserico tomó medidas drásticas contra los católicos24
. Aparte de los destierros, dentro de sus dominios se estipuló que las ceremonias funerarias católicas debían hacerse en silen~io, ya que se interpretaba que se utilizaban como una manifestación propagandística25
• Y, de hecho, la actividad de la resistencia católica se extendía a un arco muy amplio de la vida cotidiana, resaltando quizás la oposición que se promovía desde los púlpitos y que apareció en forma de sermones. En De tempore barba rico 1 y JI, Quodvultdeus pone de manifiesto el estado de inquietud del pueblo de Cartago encerrado en las murallas de la ciudad26
, y frente a la opinión que hace del obispo de Cartago un hombre preocupado sobre todo por el cuidado pastoral de su~ fieles 27
, sus sermones nos lo muestran inmerso en los problemas cotidianos, especialmente turbado por la alteración que los vándalos suponen en el normal devenir de la vida en el norte de África, así como por las controversias teológicas y sobre todo por el ascenso del arrianismo.
Esta preocupación no es nueva, y si en sus sermones pone de manifiesto su inquietud ya como obispo, afíos atrás, siendo aún diácono, se ha ocupado de pedir a Agustín un tratado sobre las herejías donde de forma breve y sumaria se exponga el carácter de cada herejía, afíadiéndose la respuesta de la Iglesia católica, porque considera Quodvultdeus que en Cartago hay clérigos ignorantes a los que un opúsculo
21. L. Musset, Las invasiones. Las oleadas germánicas (Barcelona 1982) 177 s. Cfr. L. Schmidt,
«The Sueves, Alans and Yandals in Spain, 409-429. The Vandal Domination in Africa, 429-533••. en H.M. Gwatkin, J.P. Whitney (eds.), The Cambridge Medieval History, 1: The Christian Roman Empire and the Foundarion ol !he Teulollic Kingdoms (Cambridge 1967) 321.
22. Ch. Courtois. op.cit. 285-289.
23. Vict. Y ir. Hisl. pers. !.14, llama ho11orati viri a los que tardaron en exiliarse y viven casi en la
esclavitud. Cfr. Quodv. De remp. barh. // 5 .11.
24. A.H.M. Jones, op.cit. 225: P. Romanelli, op.cit. 658; A. Georger. «La antigua Iglesia del África
del Norte». en H. Teissier. R. Lourido Díaz (coords.), El cristianismo en el norte de Africa (Madrid 1993)
33 S.
25. Vict. Vit. Hist. pers. !.16. Vid. L. Sclunidt, op.cit. 94.
26. F.M. Clover, «Carthage in the Age of Augustine», en Tlze Later Roman West and the Vandals (Norfolk 1993) 12.
27. V. Grossi, «La controversia pelagiana. Adversarios y discípulos de San Agustín», en A. di
Berardino (ed. ). Patrología///. La edad de oro de la literatura patrística latina (Madrid 1981) 600.
482
Pablo C. Díaz y Raul González Salinero
tal sería de gran ayudac8• Cuando la llegada de los vándalos era inminente, parece
que el mismo Quodvultdeus pide consejo a Agustín sobre si es conveniente huir o resistir. En el texto donde Agustín recuerda tal consulta (Ep. 228) le llama obispo cuando en ese momento (a. 428 ó 429) sólo sería diácono o presbítero, lo que ha levantado dudas sobre la auténtica personalidad del personajecY. Para nuestra argumentación, la identidad exacta puede ser indiferente, pues lo que nos interesa ahora es la actitud de Agustín. Las cartas de esta consulta no se han conservado, pero sí su recuerdo indirecto en una epístola, ya citada, dirigida por Agustín a su colega Honorato30
, donde, al responder a una pregunta similar, recuerda que ya previamente le envió una copia de la carta que sobre el particular escribió a Quodvultdeus, en la que anotaba que había que dejar que quienes lo deseasen se refugiasen, si podían, en plazas fortificadas, pero que los ministros de Dios no podüm abandonar las iglesias que tenían la obligación de servir: mientras el pueblo permanezca no puede quedar sin asistencia31
• En el resto de la epístola, Agustín sigue argumentando sobre este particular. Honorato le había planteado en su primera carta que quedarse en las iglesias en nada favorecía al pueblo ni al clero, pues sólo sirve para que ante ellos se cometan asesinatos de hombres y estupros de mujeres, para que se incendien las iglesias y el clero perezca en medio de tormentos cuando se les exige, dice Honorato, Jo que no tienen32
• Actitud de huida que debía ser muy fuerte entre el clero que no considera oportuno enfrentarse a los bárbaros. Agustín confiesa haber oído lo que cierto obispo había dicho: "Si el Señor nos mandó huir en aquellas persecuciones en que podemos lograr el fruto del martirio, ¿cuánto mejor deberemos huir en los padecimientos estériles, cuando sólo se trata de una invasión enemiga de los
2R. La cana lleva el número 221 del epistolario de Agustín: a ella respondí(¡ el obispo de Hipona
alegando un exceso de trabajo. Quodvultdeus insistió y de nuevo Agustín se excusó (Ep. 223 y 224): sin
embargo. tal insistencia acabó obteniendo sus fmtos y Agustín escribió el tratado De haeresihus, atribuyendo en el prefacio el mérito a Quodvultdeus por su molestia instanria. La ignorancia y
supersticiones idolátricas del clero de Cartago son igualmente denunciadas por Quodvultdeus en De prom. er praed. Dei 3.3R.45.
29. P. Courcelle, Hisroire lirréraire des grandes invasions germaniques (París 1963') 118 y 126, no
parece dudar de que se trata de un único personaje, mientras que A. Mandouze, op.cir. 951 s., considera que se trata de otro obispo sin sede cunocida. En todo caso sí debe advertirse que el nombre es usual en
la onomástica nortea frica na del período.
~0. é'piscop(us) Thiahensis ecclesiae. Sede no identificada de Numidia en los confmes de Thagaste
y Lle Hipona. Vid. A. Mandouze, op.cit. 570.
31. Aug. Ep. 228.1. Algunos consideran esta epístola el último escrito de Agustín, redactado en su
lecho de muerte: en tal sentido A. Trapé, «San Agustín», en A. di Berardino (ed.), op.cit. 414. El que esta
epístola fuese incluida por Posidio de Calama como parte de su Vira Augustini ha provocado diversas y
controvertidas interpretaciones: sobre el particular F.M. Beltrán Torreira, «Un testimonio de la invasión vúndala del Norte de A frica: Posidio de Calama y su Vira Augustini», en Actas del Congreso Internacional "El Estrecho de Gibraltar" (Ceuta 1989) 1115-1122.
32. !bid. 228.5.
483
Invasión v retroceso de la Iglesia ...
bárbaros?" 33• Agustín considera insensata una búsqueda inútil del martmo, al
contrario cree necesario preservar una parte del clero; algunos deben huir porque serán útiles a la Iglesia en tiempos más tranquilos, para prestar sus servicios a los supervivientes de la catástrofe34
, pero es fundamental que otros se queden porque lo que está en juego no es "la muerte temporal que de todos modos vendrá, sino la eterna, que puede venir si no se la previene y que puede no venir si se la previene"35, porque el verdadero peligro que se avecina no es el hombre, sino el diablo, que casi siempre logra llevar a los fieles hacia la apostasía si éstos se ven privados de los sacerdotes y los sacramentos 36
. El obispo de Hipona muestra una vez más su clarividencia y el alcance de sus intereses: el mayor peligro no son los bárbaros mismos sino que su llegada pondrá en peligro el monopolio de la Iglesia católica, abriendo paso de nuevo a los herejes y, aunque no los nombra, en especial a los arrianos37
.
En el marco de esta situación, como Agustín temía, Genserico supo capitalizar políticamente las ideas religiosas cristianas convirtiendo la lucha contra Roma en una lucha del arrianismo contra el catolicismo perseguidor. Esto le valió el apoyo ele los arrianos africanos38 y ele los donatistas, así como ele otros grupos que se mostraban reacios a la dominación católica39
. Cierto es que el donatismo, todavía vital~0 y rencoroso no se opuso a la invasión vándala e incluso algunos sectores más
33. lhid. 22g .4.
34. lhid. 228.11.
35. lhid. 228.11.
36. 1/Jid. 22S .6.
'37. Las motivaciones antiarrianas no son unánimemente aceptadas: sobre este particular vid. F.M.
Beltrán Torreira. op.cir. 1120 y n. 31.
3X. El arrianismo en África nunca había tenido un gran éxito, pero parece que en los primeros at1os
del siglo V existían arrianos tanto en Hipona como en Cartago. Vid. B.H. Warmington, The North African rrovinces from Dioclcrian ro the Vandal Conquest (Westport. Conn. 1971 = 1954) 111. La escueta referencia de Posidio de Calama con relación al debate con Maximino (Vil. Aug. 17), un obispo arriano probahlememe llegado a África con las tropas godas enviadas para sofocar la rebelión de Bonifacio. y lo esca:;o de la ohra de Agustín sobre el particular (Ep. 238: De haer. 49; C. ser. ar. y Col!. cum Max. ar. ep. ). apuntaría en la misma línea del escaso peso del arrianismo en el África pre-vándala. Vid. M. Simonetti, "S. Agostino e gli Ariani», REAug 13 (1967) 65-84.
39. K. Des~hner. op. cit. 223. A excepción de los circumcelliones a los que los vándalos no tendieron
una mano. pues ni buscaban alianzas con los movimientos sociales, ni los comprendieron verdaderamente. Vid. L. Musset. op.cir. 159. y en general J.-P. Brisson, op.cit. 325-356.
40. Los líderes donatistas permanecieron firmes y pudieron int1uir en las masas todavía durante
bastante tiempo a lo largo de los siglos V y VI, sobre todo en los habitantes del campo. Gregorio Magno nos informa que el donatismo todavía sobrevivía en África a finales del siglo VI (Ep. 6.62, del aíio 596). Vid. W.H.C. Frend. The Donatist 299; A. !sola, 1 Cristiani 27, n. 11: id. «Temí» 276.
484
Pahlo C. Díaz y Raul González Salinero
radicales del mismo simpatizaron con los gennanos41• Sin embargo, durante la
dominación vándala, los donatistas parecen haber sido incapaces de tomar ventaja de la persecución a que se veüm sometidos sus oponentes católicos, a pesar de que la comunidad donatista probablemente continuaba su existencia, según indica la controversia entre católicos y donatistas que aparece en el Contra Fulgentium y por las sucesivas ediciones del Liber Genealogus entre el 427 y el 46342
.
En cuanto a los rmmiqueos, durante el reinado de Genserico, aparentemente no estaban inquietos por las medidas adoptadas contra el clero católico. El rey vándalo tiende a preservar su poder contra toda medida de los que muestran razones para regresar al régimen católico anterior y los maniqueos no forman parte precisamente de esos "nostálgicos". Con todo, no se puede afirmar que aquéllos fueran favorecidos por el régimen nuevo, ya que se instauró un sistema policial férreo 43
. Muy al contrario, en los años 4 77-480, con Hunerico, fueron tomadas medidas drásticas para el exterminio de esta "secta", hacia la cual los arrianos mostraban una indudable antipatía44
.
La política religiosa de Genserico, por tanto, se presenta nítidamente: por un lado, confiscar los bienes de la Iglesia católica en beneficio propio, restringiendo todo lo posible el culto católico45 y, por otro, favorecer en lo posible a la Iglesia arriana, eliminando competidores.
Con respecto a esto último, los vándalos se mostraron inmediatamente decididos. Parece que ya se habían convertido al cristianismo arriano desde antes del 40646 y arrastraban desde entonces una intolerancia religiosa que, salvo en este caso, condujo en los demás pueblos bárbaros hacia la conversión, más tarde o más temprano, al catolicismo47
. Esta intolerancia pronto se hizo notar en las medidas adoptadas por Genserico. Su idea de conseguir la unidad religiosa del reino en torno al credo arriano le llevó a favorecer extraordinariamente a su clero y a obligar a la conversión a los funcionarios romanos de ·]a corte. Y no sólo esto, sino que además desarrolló una política de conversiones forzosas y apostasías entre los católicos a
41. Esro ya fue apuntado por F. Ferrere, La situation religieuse de l'Afrique roma in e depuis la fin du IV sii:c/e jusqu 'a l'invasion des vandales (429) (Amsterdam 1970=París 1X97) 351. Cfr. A. !sola, I Cristiani 30; F .G. Maier. Las tmll.lformaciones del mundo mediTerráneo. Siglos Ill- VIII (Madrid 1')9()i'=Frankfurt 1967) 164 y 200.
42. W.H.C. Frend. The Donatist 303.
43. F. Decret. L 'Af'rique manichéenne (IV- Vsiecles). Étude historique et doctrina/e. I: textc (París
197X) 22X.
44. Vid. F. Decret. M. Fantar. L'Af'rique du Nord dans I'Antiquité. Histoire et civilisation !Des origines au V sih'ie) (París 19Rl) 309; F. Decret. op.cit. 228-230; A. !sola, 1 Cristiani 30.
45. En alguna ocasión. no obstante, Genserico permitió a los católicos el uso de sus edificios, pero
fuera de las murallas de las ciudad~s. Vid. A. Georger. op. cit. 34.
46. K. Deschner. op.cit. 220.
47. L. Musset. op.cit. 177.
485
Invasión y retroceso de la Iglesia ...
través de sobornos, promesas o amenazas48• En este sentido, los sermones de
Quodvultdeus constituyen un testimonio de primera mano49• El autor afirma que a
quien se proclama católico, el arriano le responde: Accipe a me pecuniam, y si insiste en su credo, le vuelve a sugerir: Accipe a me aurum511
• De esta forma los arrianos . emprenden una obra "misionera", presentándose a los católicos como un escudo contra los peligros (defendam), generosos con las penurias y dispuestos a dar dinero según la necesidad de cada cual51
•
Así pues, la "secta de la perdición" tienta la debilidad del hombre con riquezas (pecunia) y, si esto no funciona, utiliza la fuerza (potentiaf'", métodos ambos también constatados en Víctor de Vira. Según éste, Genserico prometió riquezas al preso Mascula para que abandonara la fe católica por el arrianismo y suerte parecida corre un ilustre miembro de la Iglesia, Saturo, al que se le plantea la opción entre las riquezas o afrontar crueles suplicios53 . Así, el obispo de Cartago llega a decir que el arriano busca rebautizar al precio de una grosera y corrupta propaganda54
, aunque reconoce que los éxitos conseguidos por los vándalos tienen desmoralizados profundamente a los tibios55
. Por eso Quodvultdeus explica que, si bien es necesario un cierto respeto a la autoridad temporal, es más importante el
4X. K. Deschner, op.cir. 226; P.D. Franses, Die werke des hl. Quodvultdeus, Bischofvon Karthago
gestoriJen u m 453 (Munich 1920) úJ.
49. Para una época posterior coinciden con Quodvultdeus otras varias fuentes: Fulg. Rusp. Psal. c.
Vand. Ar. 213-116: Vir. Fulg. 20: Proc. Caes. Bell. Vw1d. !.8.9.
50. Quodv. Adv. quúu¡. haer. 7.39-41: Clamar homo: Christianus su m; quid me dicis esse quod non
su m? Clanwt: Fidelis su m; et ille dicit: Accipe a me pecuniam. Clamar: Redemptus S/1111; et ille dicit: Accipe a me aurum.- Quid das, ut quid auferas? Das f!ecuniam, ut auferas gratiam; das pecuniam, ut auferas uitam; das pretium, ur au{eras quod emptus sum. Quid emis aiJ empto? Pretium meum, non aurum, sed sanguis Christi est j ... ]. Seguimos la edición de R. Braun, c:n Corpus Christianorum, Series Latina LX. Opera Quod\'1/ltdeo Carthaginensi episcopo tributa (Turnhout 1976).
51. Quodv. De SymiJ. !.13 .4: Seruus malus non insultet domina e; haereticus arrianus non insultet
Ecclesiae. Lupus est, agnoscite: serpens est, eius capita conquassate. Blandior, sedfúllit: multa promitit, sed decipit. Cji'. Quodv. De temp. IJariJ. I R.7.: Cauete, dilectissimi, arrianampestem; non uos separem a Christo terrena promittendo; propter tunicamnon uos exspoliantfidem. MemiJra Christi, seruate unitatem arque integritatem wzius tunicae, quam nec persecurores Christi ausi swlt scindere. Vid. A. !sola, I Cristiani 64; R.B. Eno, «Christian Reaction to the Barharian lnvasions and the Sennons of Quodvultdeus», en D.G. Hunter (ed. ), Preaching in the Patristic Age: Studies in Honor of Walter J. Burghardt (Mahwah
I989) 154.
52. Quodv. C. Iud. Pag. et Ar. 7.5: Et dum suffragatur tempus errori tuo, existimos te aliquid esse,
cum nihil sis, et seductus multus seducere concupiscis, aliquos pecunia, aliquos potentia; tales tibi co11gregas, quos plurirus tecrun simul perdas. Quodv. De SymiJ. !.13.6: O tupe male! o serpens inique! o serue nequissime! domina m calcas, ueram marre m impugnas, Christum exsufjlas, catholicum rebaptizas; et quod est pessimum arres tuae, alios potentia premis ut perdas, alios pecunia comparas quos occidas.
53. Hist. pers. 1.47-50.
54. Quodv. De acc. ad grat. 1 12.
55. Quodv. De acc. ad grat. I13. Vid. P. Courcelle, op.cit 12R.
486
Pahlo C. Díaz y Raul Gunzález Salinero
temor divino56. Si los vándalos ostentan el poder y exigen la converswn forzosa,
siempre estarían por encima las exigencias divinas. Por eso mismo, se atreve a afirmar que los que han renegado de la expresión católica del cristianismo se convierten en esclavos del Anticristo hereje (representado en los arrianos) por conveniencia o por debilidad ante la coerción57
.
Por tanto, no cabe duda de que la resistencia a través de la predicación resultó una fuerza importantísima. Los pastores católicos como Quodvultdeus ejercieron una int1uencia decisiva en el enfrentamiento contra el arrianismo vándalo5 ~. Puede decirse que el clero católico conspira en el interior de las fronteras que los vándalos comienzan a consolidar y ensanchar y, en el plano literario, la polémica antiarriana alimentaba los ingenios de obispos como Quodvultdeus, Asclepio, Víctor de Cartena. Voconio de Castellum y otros59
, cuyos sermones, a su vez, no hacían más que avivar dicha polémica. Esta es la razón por la que Genserico se vio obligado a publicar un <<Decreto sobre el uso del púlpito»60
. Con todo, estos enfrentamientos dialécticos provocaron un constante estremecimiento en el reino y coadyuvaron a su exterminio final 61
•
La literatura eclesiástica, sobre todo de argumentación doctrinal, f1oreció mucho en África y aún más tras haber salido fortalecida de la larga controversia donatista. Así, los vándalos encontraron a un clero bien preparado 6:c, sobre todo teniendo en cuenta que en los primeros momentos de la invasión todavía se podía polemizar en la predicación al pueblo, tal y como hizo Quodvultdeus, desarrollando sus argumentaciones a viva voz en sus sermones63
• Agustín ya ha recordado, probablemente con los bárbaros a las puertas de Hipona, que cuando se llega a situaciones de extremo peligro, y no queda donde huir, suele reunirse en la iglesia gran gentío, de ambos sexos y de toda edad; unos piden el bautismo, otros la reconciliación y otros la penitencia, y todos ellos consuelo y sacramentos 64
•
Precisamente por el clima instaurado por la lucha antiarriana, la actividad literaria estaba dirigida casi enteramente hacia la controversia, exceptuando el Liber de
56. Esto puede interpretarse en la frase de De remp. barb. 1 4.16: honorem exhibeamus Caesari tanquam Caesari, timorem allfem Deo ("mostramos honor al César en cuanto César. temor sin embargo hacia Dios"). Vid. A. !sola. 1 Cristiani 96-100.
57. Quodv. Dim. temp. 14.23. Vid. A. !sola, 1 Cristiani 81. n. 75.
58. A. !sola, 1 Cristiani 2-lJ; R.A. Markus, The End of Ancienr Christianity (Cambridge 1990) 215.
59. Ch. Courtois. op.cit. 223.
60. K. Deschner, op.cir. 224.
61. H. E. Giesecke, Die Ostgermanen und der Arianismus (Leipzig-Berlín 1939) 172.
62. M. Simonetti, La produzione letteraria latina fra romani e barbari (sec. V- VI!J) (Roma 1986) 22.
63. !bid 23.
64. Aug. Ep. 228.8: .. . cum ad istorum pericu/orum pervenitur extrema. nec est por estas ullafugiendi, quantus in Ecclesia jieri solear ab utroque sexu, arque ab omni aetate concursus; alliis Baptismum flagitamibus, aliis reconciliarionem er sacramentorum confecrionem er erogationem?
487
Invasión y retroceso de la Iglesia ..
Quodvultdeus. que es un texto de naturaleza exegéticar,5 y que. además, fue redactado fuera de África, en Italia66
•
En Occidente se constata desde bien entrado el siglo IV la existencia de un personal eclesiástico que se dirige de forma efectiva y directa a los fieles. El sermo del presbítero o del obispo gana terreno con respecto a la celebración de los misterios. Los praedicatores asumían, por tanto, las tareas de convertir a la masa de incrédulos y de reafirmar la fe a los fíeles67
• La Iglesia se convertía en la schola en la que se aprendía la verdad católica para hacer frente, según Quodvultdeus, a los engañados por el soberbio diablo (los arrianos)68
. Por esto, los trece sermones del obispo de Cartago, escritos entre el 434 y el 439, aportan al historiador noticias directamente utilizables sobre la polémica eclesiástica antiarriana y, por tanto, antibárbara69
.
Contra los bárbaros de fe arriana, defensores de la iniquitas, perseguidores, profanadores y destructores de iglesias, Quodvultdeus opone el único arma de que dispone: su predicación acerca de la petra integra que es Cristo, así como la consolidación espiritual de los fieles 70 y las ansias de libertad71
• Y, sin embargo, no falta el doble sentido: no se han de formular auspicios a e:tstingueretur barbarus, porque aquél que hubiese mantenido puro el corazón72
, coronaría la esperanza del gaudium eterno73
.
65. R. Braun. Quodvultdeus. Libre des promeses et des prédicrions de Dieu (introduction, texte latin.
traduction et notes) (SChr 101-102) (París 1964) 1, 37-44.
(J6. M. Simonetti. La produzione 24.
67. Vid. Aug. Conf V.13.23; O. Seeck, Geschichte des Untergangs der antiken Welt (Stuttgart 1922)
IV 202.
(l8. De acc. ad grat. 1 1.6.
(¡<). Vid. 1-1. lnglebert, «Un exemple historiographique au V' siecle: La conception de I'Histoire chez
Quodvultdeus de Carthage et ses relations avec la Ciré de Die u», REAug 37 (1991) 308.
70. Quodv. De a ce. ad grat. ll 12.5.
71. Quodv. C. lud. Pag. et Ar. 22.14: Uideo qua e sir haec mater u era, qua e adhuc te tolerar su os jilios praejocalltem, suo uiro iniurias irroga/llem. Tolerar, quia patientiam exhibet sui sponsi, exspectans auras liberratis ut uindicetur ab eo huius humiliras, quoniam eo uiri sui obtinet caritas. lpse est enim qui uiuir et regnat cum Deo Patre er cum Spiritu Sancto in saecula saeculorum. Amen.
72. Quodv. De acc. ad grar. JJ 11.16.
73. Quodv. C. 1ud. Pag. erAr. 21.5: Et qua/e gaudium erit ibi, ubi nullus timor est? Qua/e gaudium
erit cum re uideris socium esse angelorum, parricipem regni caelorum, regnare cum rege, nihil concupiscendo onmia possidere, sine auaritia diuirem, sine pecunia administrantem, sine successorem iudicanrem, sine metu barbarorum regnamem, aine morte in aetema uita uiuentem 7 Cfr. id., De temp. barb. 17.32: Et nw1c ueniallt omnes quicumque amant paradisum, loe u m quietis, locwn securitatis, locum perpetuaefe/iciraris, locum in quo non pertimescas barbarum, in quo nullum patiaris aduersariwn, nullum habeas inimicum: uenite omnes, inrrare omnes; esr qua intrare, patet latus 1 ... ].
488
Pablo C. Díaz y Raul González Salinero
Él mismo afirma no renunciar a decir todo aquello que debe ser dicho contra los vándalos 74
. Pero, a pesar de que se considera al invasor como truculens, la animosidad de Quodvultdeus no es tanto contra el bárbaro que invade y persigue, sino contra el barbarus arrianus75 -cuya intransigencia, tanto como sus saqueos, fue responsable de su persistente mala fama posterior-, el cual despliega su potentia secular contra la u era ecclesia 76
. Así, la idea de que los bárbaros "blasfeman contra el Dios de los cielos", tema desarrollado después del asedio de Roma77
, es rescatado por Quodvultdeus para referirse al asedio de Cartago del 4397x. Quodvultdeus fustiga a los fieles únicamente para despertar sus energías contra el invasor, a diferencia de Salviano, quien retiene y amplifica nada más que los pasajes relativos a la despreocupación y a la molicie de los habitantes79
.
La representación de la realidad que hace Quodvultdeus en sus sermones es desesperada, turbada y polémica. Quodvultdeus utiliza, como en los demás sermones de la época, el argumento del miedo a los vándalos y su superación. Compara el miedo al hierro bárbaro con el terror que debe provocar en el espíritu el fuego eterno80
. De esta forma, se entiende que en este clima de intimidación. la muerte no es el peor mal, sino la aparición del dolor, el cautiverio o el puerto de los exiliados81.
El tema del faraón usado bajo los términos de tyrannica fe ritas, tvrannicus error, ryrannica potestas, por estas horribilis, crudelitas, aparece muy frecuentemente en los sermones de la época refiriéndose a los vándalos y denota una clara afinidad con los temas usados en los sermones de Quodvultdeus82
. En éstos, la "hidra", el "lobo ruin", la "serpiente de iniquidad" representan al invasor arriano83
• Y, a su vez, el ejemplo de David y Goliat es evocado por Quodvultdeus a propósito de los vándalos: Goliat es el arriano que, a pesar ele sus armas y ele su poder militar,
74. De temp. barh. 1f 1.2 y 7. Cabe uestacar que. por ejemplo, Vigilio escribió un Dialogus contra
Arrianos, Sabe! liemos er Plwtinianos en la época uel contexto característico ue la uominación vándala uel África, pero no respira el exasperado clima de lucha que distingue a los sermones escritos por Quodvultdeus. Vid. M. Simonetti, La prodtdone 42.
75. M.!. Finley. A History olSicii\'. Ancient Sicily ro rhe Arah Conquest (Londres 1968) 175.
76. Quodv. De remp. !Jor!J.!! 5.13. Vid. A. !sola,/ Cri.1riani 34: R.A. Markus. Ofl. cit. 214.
77. Aug. Retraer. !!.43.1.
78. P. Courcelle, op.cit. 330.
79. Cf'r. Quodv. De temp. !Jarb. / 1 y Salv. De gub. Dei VI. Vid. P. Courcelle, op.cit. 154 s.
80. De remp. barb. / 4.17-1g: Quis est enimfilius, cui non det disciplinam parer eius? Qui swwm
cunsiderationem habet, qui credit Dei uerbis, plus metuit ignem aeternum. lfUWII cuiusliber 1ruculellfis barborifárum: plus metuit nwrrem perpetuammorre qualibet llic pessima f ... j. Y cfr. C. lud. Pag. et Ar. 21.5: De cat. CJ.17; De remp. barb. 111.4 y 7.
81. A. !sola, I Cristiani 66.
82. De temp. barb. //5. Vid. A. !sola. l Crisriani 17: id «TemÍ» 173: L. Schmidt. up.cit. 94.
83. Ch. Courtois, op.cit. 286.
489
lnvasi(lll y rt:troceso de la Iglesia ...
perecerá víctima de David, es decir, del Cristo de los católicos84• Así, la dominación
vándala, apenas asentada, reclama ya su castigd5. De igual forma resalta la imagen
de los Santos Inocentes. asimilados a los católicos, y de Herodes, que sería Genserico o los arrianos86
.
Por otro lado, términos como fenum, spinae y triboli87 pueden interpretarse también en clave metafórica, de forma que serían "figuras" referentes a la iniquidad arriana que, a su vez, tuvieron su correlación escrituraria88 antes de acceder a la literatura cristianax9
•
Pero Quodvultdeus no muestra menor audacia al denunciar la sociedad que resulta de la situación provocada por los bárbaros. Por un lado, revela la injusticia de la nueva clase social que subordina todo lo romano a todo lo vándalo y que porta un traje de piel como signo distintivo de los ocupantes bárbaros9(1
. Pero, por otro lado, denuncia a los comerciantes que tienen hambriento al pueblo provocando la subida del coste de la vida y permaneciendo "lejos de la pobreza de Cristo", los cuales se querellan ahora que el ocupante ha robado sus mercancías clandestinasY1
• Con ello, Quodvultdeus acusa a la vez a los "especuladores" del comercio, aprovechados de la guerra, y al salteador que hace distribuciones al pueblo bajo con artículos y vestidos que toman del propio saqueo91
.
Asimismo, cabe destacar que pudo existir la posibilidad de dar también una respuesta alternativa a las adversidades de la hostilidad vándala. En este sentido, quizás Quodvultudeus pudo haber insinuado en su Adversus quinque haereses más la idea de la gloria del martirio, en lo cual iba más allá de la propuesta agustiniana, que la posibilidad del monacato93
, el cual, por otro lado, parece que no disfrutó en el norte de África del nivel de aceptación que conoció en otros ámbitos geográficos 94
•
~4. R.B. Eno. op.cit. 153.
~5. P. Courcelle, op.cir. 33, n. 7 y 133.
~6. Cfr. Quodv. De Symb.: Vier. Vit. Sern1. 5.3. Vid. Ch. Courtois, op.cit. 286; P. Courcelle, op.cit.
137. n. 1 y 13R; id., «Les Peres de l'Église devant les enfers virgiliens», AHD 30 (1955) 19.
87. Cfi". De u/t. quart . .fá. 1.6: De Symb. Il.ll.8s.
88. Salm. 36.ls. y 91.8: Mt. 7.15-20 y 13.7: Me. 4.7 y 18.
89. A. !sola. J Cristiani 58 s.
90. De temp. barb. JI 9.
91. De temp. barb. JJ 8.
92. P. Courcelle. op.cir. 132.
93. A petición de su auditorio, Quodvultdeus aduce con frecuencia ejemplos tanto del Antiguo
Testamento como de mártires cristianos (por ejemplo, De temp. barb. J 8.10) y concluye con la invitación a uo ceder ante la violencia ni el halago. Vid. M. Simonetti, La produzione 38; A. !sola, J Cristiani 51.
94. En J!55 había realmente pocos centros monásticos en África. Agustín no presta mucha atención
a esta institución e incluso Salviano (De ¡;ub. Dei VIII.24) apunta que los africanos de los últimos aüos antes de la conquista vándala fueron hostiles a los monjes (vid. B.H. Warmington, op.cir. 110). Con todo. parece que el monacato pudo defender sus prerrogativas durante la dominación vándala, aunque, como
490
Pablo C. Díaz y Raul González Salinero
Por último, podríamos afirmar que la interpretación que, en generaL hace Quodvultdeus de la invasión vándala, está relacionada con la Providencia y responde a su obsesión por dar respuesta teológica a todo95
. En este sentido, los males que azotan a África serían un castigo divino por haber malogrado los beneficios de la gratitud divina%, llegando a convivir con los vicios, con las blasfemias97 y con todo tipo de actuaciones disolutas9x. Afirma que Dios no abandona nunca a sus fieles, que no vuelve la cabeza, sino que son éstos los que miran hacia otro lado99
, ya que Dios es todo misericordia, salus, summum bonum y, lejos de Él, aparece la ira, turbatio, omne malwn 11
K1• En esta línea, Quodvultdeus continúa afirmando que la justicia
divina es inexorable1'
11, aspirando a una liberación providencial de África, incluso
en el momento presente en que vive 111'. Asegura que la fuerza de las armas de los
invasores no les protegerá contra la fuerza del Dios verdadero 1u3, ni su oro ni su bautismo 1u4
: la víbora arriana será aplastada y las cuidadas ovejas cautivas serán 1 iberadas por Cristo 105
• Los perseguidos que los vándalos asesinaron, conocerán el triunfo y la paz 1u". De esta forma se muestra confiado en que Dios juzgará, castigará y perdonará, alternativamente, ahora a una ciudad, ahora a una provincia1117. Así pues, nos encontramos ante una visión providencialista, escatológica e incluso "milenarista" de la Historia10~, en donde se combinan las ansias de una liberación rápida y el deseo de castigo divino de los que habían perjudicado
apunta Víctor de Vita (llisr. pers. 1.4). también tuvo que sufrir la furia de los invasores (vid. A. !sola. I Crisriani 51. n. 135).
'>5. 1-1. lnglcbert. op.cir. 314.
'>6. Vid. P. Courcelle, op.cir. !30 s.: A. !sola, I Crisriani 77: R.B. Eno. op.cit. 155.
'>7. De acc. ad grat. I 4.11: Lingua excirar ad injlwnmarzdas lites, wl inimicirias exercendas, ad f¡fasphemias. ad turpi!oquia.
'>R. De temp. barb. li 2.6: Nonne tuncflu.xus arque desidia, obscena specracula, turpissima conuiuia, aliaque licentiosa nequitia, qua e nos ¡mdet dicere, sed malos non pudet agere, ita perstrepuerunt facies suas? Vid. R.B. Eno, op.cit. 154.
'>9. !bid. 2.2.
100. !bid. 2.R-9.
10!. P. Courcclle, up.cit. 139.
102. De u/t. quart. fer. 6.6-7. Vid. A. !sola, I Cristiani ?X.
l<n. Ad\'. quinq. haer. 6.R.
104. /bid. 7.'>. Yid. R.B. Eno. op.cir. 153.
105. De cat. 6X
106. /bid. 6. 9: As cm de securus, qui desideras coelum: non te terrear earum nec angustia, nec lungitudo, nec altiruJo; nihilrimeas, IIO!IIIIIfallt gradus eius, quos ille architectus sic confirmauit, ut in eius ligno manus sua.1· c/auis affligi uolucrinr.
107. De temp. barb. II 6.6-7.
108. Vid. H. Jnglebert, op.cit. 318.
491
Invasión y retroceso de la Iglesia ...
seriamente a la Iglesia católica. Estos pensamientos permitían alentar a los fieles, a la vez que provocaban un mayor rechazo hacia los bárbaros y su arrianismo.
No es difícil, así, entender que Quodvultdeus, desnudo y expoliado109,
fuese abandonado a su suerte en un barco destrozado. Su predicación y ejemplo debían ser acallados, pero Genserico no quería un mártir. Desde su exilio en Campania seguirá alentando la resistencia contra los arrianos a la espera de que sus predicciones sobre la derrota de los bárbaros se cumplan, pero su influencia sobre los fieles africanos será prácticamente nula, y los buenos tiempos para África, a pesar de las esperanzas de Agustín y las suyas propias, demasiado lejanos para soñar con el retorno.
109. Vier. Vit. Hisr. pers. !.15.
492
Kolaios 4 ( 1995) 493-511
CORRIENTES CRISTIANAS APORTADAS AL MUNDO GRIEGO POR LA ARISTOCRACIA OCCIDENTAL
DE TEODOSIO EL GRANDE
Luis A. GARCÍA MORENO (Universidad de Alcalá de Henares)
La subida al trono de Teodosio tuvo lugar en momentos difíciles, tanto para el Imperio como para él mismo. La terrible derrota de Adrianópolis (378) no sólo supuso la muerte en batalla del emperador Valente, sino la pérdida de una buena parte del ejército de campaña oriental. Sólo la falta de cohesión interna de los grupos godos vencedores, su temor a realizar un asedio a Constantinopla y la inexistencia de un proyecto entre los jefes godos de lucha continuada contra el Imperio, dieron un respiro al gobierno de Constantinopla. En esas circunstancias, la elección de Teodosio no dejaba de resultar un grave compromiso. En todo caso, parece que en la extraña elección del hijo de un general hacía algunos años condenado por alta traición jug~ron un papel primordial los apoyos que el nuevo emperador tenía entre ciertos medios senatoriales occidentales ahora muy int1uyentes en la Corte de Graciano y entre la alta oficialidad del ejército occidental, cuya contribución resultaría imprescindible para restablecer la situación militar en los Balcanes.
Las circunstancias de su acceso al trono explican los primeros pasos emprendidos por el gobierno de Teodosio, de extremada prudencia y tendentes a crearse aliados en un medio que le era en gran parte extraño. Como es sabido, en el terreno militar dicha política supuso el conseguir atraerse a algunas agrupaciones nobiliarias godas que habían entrado en cont1icto con los jefes godos vencedores en Adrianópolis, como fue el caso de Atanarico, con el fin de obtener los servicios como tropas federadas de los miembros de sus séquitos. En política interior, Teodosio se esforzó por crear en Constantinopla una Corte y una administración central muy unidas a su persona, confiando para ello los puestos principales a numerosos occidentales, especialmente hispanos y galos, emparentados algunos con importantes familias senatoriales romanas y con su misma familia. Entre los que cabría citar los casos de los dos Nebridios -padre e hijo~-, Elpidio y, muy especialmente, Materno Cinegio, todos ellos parientes del propio Teodosio; los hispanos Nummio Emiliano Dexter y Basilio; el aquitano Flavio Rufino; y los senadores romanos Postumiano,
493
Corrientes cristianas aporradas al mundo griego ...
Nicómaco Flaviano y Ceonio Rufio Volusiano. Pero si Teodosio confió la dirección del Palatiunz y de la Administración central -prefecturas del Pretorio de Oriente y de Constantinopla- con preferencia a estos occidentales, allegados suyos y con escasas relaciones con los círculos dirigentes orientales, no cabe duda que también buscó desde un principio la integración en su gobierno, y la aceptación por ellos, de estos últimos y de la nueva aristocracia del senado constantinopolitano. Así, los gobiernos provinciales siguieron siendo confiados a gentes de dicha procedencia, aristócratas helénicos y asiáticos pertenecientes a las aristocracias urbanas orgullosas de su cultura helénica, lo que con frecuencia se reí1ejaba en un paganismo más o menos militante, y a los que conocemos especialmente gracias a la correspondencia de Libanio de Antioquía 1
•
La política religiosa de Teodosio tuvo desde el principio dos factores determinantes: por un lado, la particular fe cristiana de Teodosio y de los círculos senatoriales occidentales que le apoyaban y, por otro, la concreta situación religiosa de la Pars Orientis y, más concretamente, de las Iglesias orientales.
Cuando Teodosio inició su gobierno en Constantinopla, se enfrentó a una situación eclesiástica confusa, en gran parte originada por los gobiernos proarrianos anteriores, Constancia y Valente especialmente. Dificultades que se mostraron tan pronto como Teodosio trató de realizar una política religiosa propia al dar el famoso edicto de Tesalónica del 27 de febrero del 380, imponiendo a todos sus súbditos la ortodoxia nicena, bajo la advocación de los obispos de Roma y Alejandría, pues estos últimos, desde los días de Atanasio, se encontraban fuertemente unidos a las Iglesias occidentales2
. Dificultades que se explicitarían, entre otros asuntos, en: (1) problemas para proveer la sede de Constantinopla tras la expulsión del obispo arriano Demófilo, de tal forma que el primer elegido, el prestigioso Gregorio Nacianceno, ante la oposición de Pedro de Alejandría, optaría por dimitir a los seis meses; zanjando la crisis Teodosio con el nombramiento de una persona totalmente ajena a las disputas eclesiásticas y de su entera confianza. Nectario, un senador constantinopolitano de gran prestigio en la ciudad por haber sido pretor urbano de la misma; (2) dificultades para hacer cumplir el edicto de Tesalónica y el posterior del 1 O de enero del 381, que obligaron a convocar un concilio en Constantinopla para mayo del 381; (3) cisma antioqueno tras la muerte del niceno Melecio3.
l. Para todo ello remitimos a .T. Manhews. Wt.l'/fr/1 Ari.wocracies and Imperial Court, A.D. 364-425 (Oxfonl 1975) 101-121. con amplia base prosopográfica: y para el caso más concreto de los colaboradores hispanos, vid. L.A. García Moreno. «Espaiía y el Imperio en época teodosiana. A la espera del búrbaro», en G. Fatás (ed. ). /Concilio Caesarauguswno. MDC aniversario (Zaragoza 19~ 1) 45 ss.
2. CTh 16.1.2 (hay una reciente traducción castellana en R. Teja, El cristianismo primitivo en la
sociedad romana !Madrid 1990]211 J. considerado típicamente «Occidental" por W.H.C. Frend. The Rise of Cltristianity (Filadelfia 19X4) 636.
3. Vid. J. Matthews, op. cit. 122-126: W.H.C. Frend. op. cit. 635-639: A. Ehrhardt, «The First Two
Years of the Emperor Theodosius [>.. JEH 15 (1964) 1-17.
494
Luis A. García Moreno
Estas dificultades con los restos del arrianismo y con la tradicional competitividad entre los diversos grupos y escuelas eclesiales del Oriente4
, aumentados ante el cambio de política religiosa que significó el decidido nicenismo de Teodosio, y la solución dada en la Iglesia de Constantinopla con la elección de Nectario, exigieron y favorecieron el total desarrollo de una política religiosa imperial basada en los intereses y actitudes piadosas de sus colaboradores occidentales. Además, éstos buscaron el apoyo y alianza de grupos y personalidades religiosas del Oriente afines a ellos, fundamentalmente de los grupos y movimientos monásticos y de riguroso ascetismo, no siempre vinculados ni en buenos términos con las jerarquías eclesiásticas urbanas ni con las oligarquías ciudadanas orientales, en buena parte todavía comprometidas con el paganismo5
.
Sin duda, característica definitoria de esos aristócratas y colaboradores occidentales de Teodosio era la plena asunción por los mismos de un lenguaje cristiano para legitimar y reforzar sus liderazgos sociopolíticos verticales -patrocinios- sobre la base del desarrollo del cristianismo urbano y rural. Siguiendo los cauces y el modelo creados en las Galias de la época por Martín de Tours6 , ese nuevo lenguaje cristiano del poder estaba estrechamente vinculado al culto a los mártires, con una importancia grande de las instituciones y actividad caritativas, y vehiculado por un monasticismo que había sabido superar la anterior y oriental oposición monje-obispo. Ciertamente, el gusto por ciertos excesos ascéticos y el deseo de protagonismo doctrinal por parte de algunos laicos o laicas pudieron ocasionar algunos choques con la jerarquía episcopal, de los que el ejemplo más notorio sería el priscilianismo, utilizado en su origen como arma política contra esos mismos medios occidentales teodosianos, y durante bastante tiempo como arma arrojadiza entre grupos de poder eclesiásticos en Occidente; el asalto en los últimos años del siglo IV y primeros del V de las filas del episcopado galo, hispánico y noritálico por miembros de esos grupos aristocráticos eliminó también este cont1icto, de lo que sería un ejemplo claro la carrera del hispanoaquitano Paulino de Nola7
•
4. Cf. W.H.C. Frend, The Rise ofthe Monophysite Movement (Cambridge 1972) 79 ss.
5. Últimamente se tiende a ver un mínimo del 50 % de paganos en ciudades de tan vieja tradición cristiana como Antioquía todavía en esa época, habiendo sido la decisiva cristianización de sus grupos dirigentes algo tardía. de la última década del siglo IV y primera del V, en gran medida ocasionada por la misma política de Teodosio: cf. R. MacMullen, Christianizing the Roman Empire (A.D. 100-400) (New Ha ven-Londres 1984) 83. Como muestra podría valer la adscripción religiosa de los discípulos de Libanio, todos ellos reclutados en esos medios de aristocracias urbanas orientales (vid. su tabulación en P. Petit, Les Étudiants de Libanius [París 1957]116-118. que sólo contempla una mayoría de cristianos para Capadocia).
6. Vid. R. Van Dam, Leadership and community in late antique Gaul (Berkeley 1985) 119 ss.
7. Vid. L. A. García Moreno, «España y el Imperio en época teodosiana», 57-62; id., «Elites e Iglesia hispanas en la transición del Imperio Romano al Reino visigodo», en J.M. Candau et alii (eds.), La conversión de Roma. Cristianismo y Paganismo (Madrid 1990) 223-258; id., <<Nueva luz sobre la España de las invasiones de principios del siglo V. La epístola XI de Consencio a San Agustín», en M. Merino (ed.), Verbo de Dios y palabras humanas (Pamplona 1988) 170-174: S.J.B. Barnish, <<Transformation and
495
Cornentes cristianas aportadas al mundo griego ...
A dicha política religiosa también colaborarían altos oficiales del eJercito oriental vinculados ya en tiempos de Valente al nicenismo, conocidos por haber criticado el arrianismo de Valente poco antes de la batalla de Adrianópolis o convertidos ahora al mismo, y por lo general relacionados epistolarmente con Gregario Nacianceno. Tales serían los casos de Trajano, Saturnino, Modares y Víctor. Trajano, en tiempos de Valente, había reedificado el famoso eremitorio del monje sirio Zeugmatio, y su hija Cándida se dedicó tras su muerte a la vida ascética. Saturnino y el general de origen sármata Víctor son conocidos por su rivalidad en hacerse con el patrocinio sobre el famoso monje Isaac, al que convencieron de que permaneciera en Constantinopla, construyéndole para ello un eremitorio, que cada uno levantó en una propiedad suya. Hecho éste que sin duda fortaleció el monasticismo en la capital, cuyas primeras muestras se vinculaban a la época del semi-arriano Macedoniox.
El estudio de las actitudes y política religiosas de los colaboradores occidentales de Teodosio en Oriente muestra que las aficiones y creencias de éstos tuvieron decisiva int1uencia en el ritmo y forma que asumió la cristianización de las provincias orientales en aquellos decisivos a!'íos. Se trata de unas gentes y unas actividades que en cierto modo nos son conocidas gracias a su vinculación epistolar con San Jerónimo. Con ellos el asceta romano trabaría un especial contacto cuando, antes de su momentánea partida para Occidente en el 382, residiese en Constantinopla; el que posteriormente recibiera a varios de estos occidentales en su retiro en Belén, demuestra no sólo su amistad, sino el influjo que Jerónimo pudo tener sobre sus actitudes religiosas. Entre éstos cabría citar a Flavio Nebridio, Dexter, Rufino y Materno Cinegio, sobre todo a estos dos últimos.
Nebriclio era seguramente un hispano sobrino de la emperatriz Flacila, educado en el palacio constantinopolitano junto a los futuros emperadores Arcadio y Honorio. Su prematura muerte hacia el 400 le habría impedido culminar una carrera política iniciada con enorme celeridad y brillantez. Conocido por su devoción cristiana, Jerónimo le alaba por sus muestras de caridad y el frecuente acompañamiento de monjes. A su muerte, su viuda Salvina apoyó con entusiasmo a un obispo asceta como Juan Crisóstomo~. Actitudes religiosas que muy bien habrían podido ser
survival in tilc western senatorial aristocracy, c. A.D. 400-700 ... PBSR 106 (198~) 138 ss.; C. Pietri, «Aristocratie et socié1é cié rica! e dans I'Italie cilrétienne a u temps d'Odoacre et de Tiléodoric», en Acres du Vll Con¡;res de la FJAEC (Budapest 19R4) 231 ss. Ciertamente que este proceso de aristocratización del episcopado no era desconocido en Oriente (para el caso concreto de Cirene a principios del s. V vid. J .H. \V.G. Liebeschuetz. Barbarians allli Bislwps [Oxford 1990]22R ss. ), pero allí todavía a fines del siglo IV la gran mayoría de los obispos procedían de medios curiales urbanos.
íi. J. Matthews, op. cir. 129 ss. La escasez de fundaciones piadosas privadas en Constantinopla en los
tiempos anteriores es bien señalada por G. Dagron, Naissance d'une capitale. Constalltinop/e et ses insriturirms de 330 á 451 (París 1974) 3XX-409.
<). PLRE L s. v. (J20 (Hyeron .. Ep. 79).
496
Luis A. García Moreno
compartidas por sus progenitores, si optamos por identificar a su padre con el Nebridio prefecto de Constantinopla en el 386, y marido de la fanática cristiana griega Olimpia 10
. Ésta pertenecía a una muy importante familia de altos funcionarios de Asia Menor, con propiedades en Tracia, Galacia, Capadocia, Bitinia y Constantinopla, con tradiciones cristianas, aunque su padre Seleuco había sido un pagano amigo de Juliano y Libanio; y, tras la muerte prematura de su marido, se dedicó al ascetismo, frecuentando la compaiiía de Juan Crisóstomo, liquidando sus propiedades y estableciendo el primer monasterio femenino en Constantinopla, en una actitud que parecía a los contemporáneos el paralelo de la famosa senadora romana Melania la Joven, miembro del grupo de nobles occidentales relacionados con Teodosio 11
• De esta forma, la familia de los Nebridios sería un claro ejemplo de esos nobles occidentales recién venidos a Oriente de la mano de Teodosio que se entroncan con la nueva nobleza cortesana constantinopolitana, afirmando en la misma unas tradiciones cristianas todavía vacilantes.
Otro noble occidental que pudo int1uir bastante en las actitudes religiosas de los medios cortesanos de la capital oriental pudo ser Nummio Emiliano Dexter, promovido por Teodosio al proconsulado de Asia y después a la comitiva de la Res Privata en el 387. Sin duda, este noble espaii.ol de la Tarraconense es un prototipo de esa aristocracia occidental vinculada a la dinastía y con una orientación religiosa muy clara. Su padre fue Paciano, obispo barcelonés asceta e ilustrado y amigo de otro miembro del grupo, Paulina de N ola. Su hijo Dexter heredaría las aficiones literarias paternas, mientras su celo cristiano es testimoniado por San Jerónimo, que le dedicó su De viris illustribus 11
•
Esas mismas amistades con Jerónimo y con otros famosos ascetas compartieron otras ricas nobles occidentales ligadas a la familia de Teodosio, que peregrinaron a Jerusalén e hicieron importantes fundaciones monásticas, estableciendo allí lazos de amistad con famosos santones. Sin duda, ellas contribuyeron a crear en los medios cortesanos y de la Administración oriental un clima religioso radical, sabiéndose por todos su intluencia sobre los próximos a Teodosio. De todas ellas, el ejemplo mejor conocido es el de Poimenia, que a finales de la década de los ochenta viajó a Egipto y de allí a Tierra Santa; en Egipto marchó hasta la Tebaida para visitar al famosísimo anacoreta Juan de Licópolis; en Samaria destruyó un ídolo pagano del monte Garizim, y en Jerusalén construyó una nueva iglesia en el monte de los Olivos, la de la Ascensión 13 •
10. Así J. Matthews. op. cir. 132, y con más dudas PLRE l. s.v. ><Nebridius» 2 (620).
!l. Pall., Hisr. Laus. 62.
12. Hycron .. De l'l'r. ill. 132 y Apol. adv. Ru{: 2,23.
13. Vid. P. Devos, «La "servante ue Dieu" Poemenia J'aprés Pallade, la trauition copte et Jean
Rufus". Analecta Bollandiana 9! (1973) 117-20.
497
Corrientes cristianas aportadas al mun<.lu griego ..
Pero sin duda, los dos ejemplos más claros de colaboradores occidentales de Teodosio influyendo decisivamente en la política oriental a partir de sus convicciones cristianas fueron los de Materno Cinegio y Flavio Rufino.
Materno Cinegio es uno de los ejemplos más claros de esa nueva nobleza senatorial de la Espaüa interior menos romanizada, vinculado a la familia imperial de Teodosio y con otras grandes familias senatoriales occidentales. Desde el 381, ocupó cargos en la administración central constantinopolitana, siendo el titular de la poderosísima prefectura del Pretorio oriental entre el 384 y el 388, para culminar su carrera con un consulado ordinario en el 388. Materno Cinegio sería así el centro de una importante red de parientes iní1uyentes en círculos políticos y religiosos de Occidente y Oriente 1
.¡. Durante los aüos de su prefectura realizó frecuentes viajes de inspección a Oriente, caracterizados por la destrucción de conocidos templos paganos, contando para ello con la ayuda de soldados imperiales y ele grupos de monjes locales: Osroene, Apamea. y especialmente en Egipto 15
• Fanatismo de Cincgio, que al decir de Libanio era inspirado especialmente por su mujer, según él dominada por los monjes 1
''. Su política religiosa incluso pudo ir más allá de los deseos del propio emperador, a juzgar por el tono excesivamente antijudaico de algunas de sus leyes y
por la afirmación de Libanio de que la destrucción de un templo pagano en Osroene se hizo sin el permiso imperial, aunque ciertamente podría tratarse de una imputación interesada y malévola.
Materno Cinegio comparte los odios del postrero historiador pagano Zósimo 17
, sin duda basado en el contemporáneo Eunapio, con Flavio Rufino. Este novempopulano, cónsul ordinario en el 392 y entre el 392 y su asesinato en 395, prefecto del Pretorio oriental, fue el auténtico amo del gobierno de Constantinopla en los últimos aüos de Teodosio, con frecuencia ausente, y en los primeros meses del de Arcadio, del que quiso convertirse en un auténtico valido 1 ~. Sin eluda, un juicio sobre él resulta difícil; pues, enemistado con una buena parte de los poderosos medios militares, concitó Jos odios del gran historiador pagano Eunapio, base de los juicios muy negativos de Zósimo, y de los círculos cristianos en torno a Estilicón, como es el caso del poeta Claudiano. Sin embargo, de una cierta capacidad y prudencia política hablarían sus contactos amistosos con intelectuales paganos orientales, miembros ele
14. Así J. Ylatthews. o¡>. cit. 110 ss. y PLRE!, 235 ss. s.v. Pudiera pensarse en un entronque con
alguna familia noble constantinopolitana si viéramos en su esposa Acantia a una oriental, a juzgar por su nombre helénico: pero la verdad es que carecemos de otros datos sobre la misma. aparte <.le su fanatismo religioso y su amistad con los monjes (Lib., Or. 30.46), y el hecho de que trasladase el cadáver <.le su marido a Espafía para ser allí enterrado (Con.>. Const. a.a. 388) podría hablar a favor <.le un origen
hispúnico también para ella.
15. Datos en PLRE l. 236.
lh Lib., Or. 30.46.
17. Zosim. 4,37.
IR. Datos en PLRE l. 778 ss.: J. Matthews. op. cit. 235 ss.
498
Lui' A. García Moreno
esas aristocracias urbanas conocidas a través de Libanio, no obstante su indudable celo cristiano. siguiendo así los pasos del propio Teodosio 10
• Aquí interesa señalar este último aspecto de su personalidad, que le caracteriza como un típico miembro de esa nobleza occidental cristiana especialmente afecta al culto a los mártires y al patrocinio de las comunidades monástícas más fanáticas. Aunque, en el caso de Rufino, pudiera hablarse más bien de una actitud política calculada que de una devoción sincera, puesto que las manifestaciones de la misma fueron tardías a partir de su pomposo y propagandístico bautismo del verano del 39420
. Sería posiblemente con motivo del mismo cuando construyera en una propiedad suya en Calcedonia un martirio con reliquias de Pedro y Pablo, que pensaba sirviera de lugar para su enterramiento, y a la que unió un monasterio con monjes importados de Egipto' 1
• Más sincero sería posiblemente el celo de algunos miembros femeninos de su familia. como su cuñada Silvia, que peregrinó a Jerusalén y de allí a Egipto para visitar a los monjes, o su viuda y su hija, que viviría en Jerusalén tras la muerte de Rufino22
•
La polémica que las actitudes religiosas de Rufino, sinceras o no, provocaron entre los contemporáneos, con ocasión del shock político y emocional que produjo la invasión de Grecia por el visigodo Alarico en el 395, puede ayudarnos a comprender en qué medida las corrientes religiosas aportadas a los medios cortesanos de Constantinopla por estos nobles occidentales fueron decisivas para la política del momento.
Antes de iniciar su campaüa contra el usurpador Eugenio, Teodosio había preguntado al famoso asceta Juan de Licópolis si iba a salir vencedor11
. Dicho contlicto político se planteó como el choque decisivo entre paganismo y cristianismo. Por un lado, antes de la batalla, Nicómaco Flaviano lanzó la bravuconada que, de salir victorioso con Eugenio, a su vuelta convertirían las iglesias de los cristianos en establos24
, y ciertamente que, junto con Arbogasto, debió confiar en la tutela de las estatuas de Hércules y Júpiter puestas en las colinas próximas al campo de batalla, como patronos celestiales de su ejército 25
• Por su parte, después de la refriega, el vencedor Teodosio daría las gracias a su Dios, por haber hecho el famoso milagro del viento2
". Sea lo que fuera, parece indudable que la victoria de Teodosio se consiguió con el esfuerzo de unos lO. 000 soldados federados godos del noble Al arico, que habrían sido masacrados. Según la tradición contemporánea, una de las razones para
19. Esto lo deducimos de su amistad con Antíoco. procónsul de Acaya en el 395 (vid. infra).
20. Así sus leyes confirmando la legislación contra el paganismo y las herejías en el 395 (CTh
16,5.25-26 y 16.1 0.13).
21. Pall., Hisl. Laus. ll. cr. J. Matthews, op. cit. lJ4 SS.
22. Pall .. Hist. Laus. 55 y Zosim. 5,R,2-3.
23. Pall., Hist. Laus. 3).
24. Paul., V ir. Ambr. 3!.
25. August.. Ci1·. Dei 5.26.
26. August.. Civ Dei :'i.2(J; Oros .. 7,35,21: y Johan. Ant., fr. 187.
499
Corrientes cristianas aportadas al mundo griego ...
la posterior sublevación de Alarico habría sido ésta y el lugar secundario que, a pesar de ello, se le había concedido en el ejército imperiaf7
• La primera consecuencia de dicha sublevación de Alarico y sus godos sería la invasión de Grecia, el suelo sagrado del helenismo y del paganismo. Las inculpaciones que los diversos grupos políticos e intelectuales hicieron de dicho acto nefando tuvieron mucho que ver con las nuevas corrientes religiosas aportadas hacía poco por los nobles occidentales de Teodosio al entorno constantinopolitano y helénico, y de las que Rufino era en el momento su máximo representante.
Sin duda, la narrativa más pormenorizada de la invasión de Alarico, como de toda la historia del Imperio en las últimas décadas del siglo IV y primeros años del V, era la de Eunapio de Sardes (c. 347-414). Su obra histórica comprendía una Historia y unas Vidas de los sofistas. La primera se insertaba intencionadamente en la gran tradición de las <<Historias universaleS>> del Imperio en lengua griega, que había sido iniciada por Herodiano y continuada por Dexipo. Eunapio comenzaba su Historia en el 270, año en el que terminaba la de Dexipo, y en su segunda y última edición alcanzaría a una fecha indeterminada entre el404-414, habiéndole sorprendido la muerte, al decir del patriarca Focio, en pleno trabajo'8 , para ser continuada por Olimpiodoro de Tebas. Como su predecesor y antecesor Eunapio escribió su obra histórica también con un decidido propósito de propaganda ideológica y política: la demostración de la profunda crisis que al Imperio había producido la política autoritaria y cristianizante de los emperadores, siendo la crisis del paganismo la misma crisis y desparición de la cultura helénica29
; lo que en el caso del período a estudiar por Eunapio tenía su punto culminante en la política antipagana y filobárbara ele Teoelosio 311
, contrapunto del buen emperador amante ele la cultura helénica y pagana, Juliano el Apóstata. Al decir de Focio31
, Eunapio habría matizado formal- . mente sus críticas al cristianismo en la segunda edición de su Historia, en una clara
27. Zosim. 5.5,4 ss. Cf. 11. Wolfram, Geschichte der Gote11 (Munich 1979) 162 ss.
2X. La obra de referencia básica sobre Eunapio es en últuno lugar R.C. Blockley, The Fmgmentary
classicising Historiai/S of' the Later Rr!lnan Empire 1 (Londres 1981) 1-27 (con una edición de los
fragmentos seguida de traducci,\n -lo más útil de libro- al inglés y comentarios: vol. 11 [Londres 1983] a contraponer con otro intento de reeditar. con traducción francesa, los fragmentos por F. Paschoud,
Zosimc. liistoire Nouvel/e 111,1 [París 19H6!31R-339, y la crítica al neoyorkino en viii-ix), aunque no haya
excesivas novedades en la misma. Para cuestiones cronológicas relacionadas con la vida y obra de Eunapio,
el trabajo más novedoso es el de R. Goulet. <<Sur la chronulogie de la vie et des oeuvres d 'Eunape de
Sardes>•, JIIS 100 (19~0) h0-71, aunque no todos sus extremos puedan admitirse sin más (vid. R.J. Penella,
Grcck Plii!oso¡Jiiers and Sophists in thc Fourth Century A.D. Studies in Eunapius of Sardis [Londres 1 990] 2 ss. para la vida; y J.A. Oclwa. Lo transmisión de la Historia de Eunapio [Madrid 1990]9-56 respecto
de su «Historia» y del problema de las dos ediciones).
2'>. Cf. A. Baldini, Ricerche su/lo Storia di Ewwpio di Sw·di. Problemi di Storiografia tardopol{atW
(Bolonia 19R4); R.J Penella. op. cit. 118-152 especialmente.
30. Cf. D.F. Buck, «Eunapius of Sardis and Theodosius the Great», Byzantion 58 (1988) 36-53.
31. Phot.. Bih., cod. 77.
500
Luis A. García Moreno
operación de autocensura. Entre ambas ediciones de ésta, Eunapio habría escrito y publicado sus Vidas de los sofistas, posiblemente hacia el 39932
• Afortunadamente, estas últimas se nos han conservado y en ellas se alude a ciertas afirmaciones de su Historia, y referentes precisamente a la gran expedición de Al arico en Grecia33
, de los que trataremos más adelante y que han servido como elemento esencial a la hora de tratar de fijar la fecha de la primera edición de la obra histórica del de Sardes34
.
La Historia de Eunapio, por desgracia, no se nos ha conservado en su forma original, ya sea en cualquiera de sus dos supuestas ediciones. Sin embargo, no cabe la menor duda de que la narrativa eunapiana está en la base de la de Zósimo a partir del 270. Se acepte en su totalidad la tesis del helvecio F. Paschoud de la total esclavitud de Zósimo respecto de su fuente eunapiana o se admita una cierta originalidad de éste a la hora de resumir a Eunapio y reestructurar la sucesión de acontecimientos no exclusivamente producto de sus deficiencias intelectuales35
, lo que no cabe duda es que la narrativa de Zósimo referente a la expedición griega de Alarico depende exclusivamente de la segunda edición de la Historia de Eunapio36
. También clependerüm exclusivamente del de Sardes los Excerpta de insidiis de Juan de Antioquía37, autor del siglo VII; aunque, por desgracia, nada añaden al texto de Zósimo en lo referente a la invasión alariciana3~. En nuestra opinión, también procedería de Eunapio la noticia trasmitida por Sócrates Escolástico -autor en la primera mitad del siglo V de una Historia Eclesiástica- de la muerte de 3.000 godos de Alarico por milicias locales cuando su paso por Tesalia39 .
Los testimonios no eunapianos por obra de otros contemporáneos de la expedición griega de Alarico serían de San Jerónimo y del poeta cortesano Claudiano. El del primero se ha transmitido en una carta que escribió en el 396 a su amigo el obispo Heliodoro de Al tino para consolarle por la repentina muerte de su sobrino, el
32. Vid. R.J. Pendla. up. cir. 9, sobre la base de los estudios de Th.M. Banchich, «The Date of
Eunapius· Viroe Sophistarum», GRBS 25 (1984) UD-192.
Jl. Eunap .. Vir. Soph. 7,3.4-5 y X.l.I0-2.4 ( = Eunap., Hisr .. frag. 65 Müller. 64.2-3 Bockley).
34. Vid. F. Paschoud, «Quand panJt la premiére edirion de I'Histoire d'Eunape?». en Bonner HisroriaAugusra-Co//oquium 197711978 (Bonn 19XO) 149-162; id .. «Eunapiana». en Bunner Hisroria-Au¡;usraCo/loqiulll 1 Y82!1983 (Bonn llJX5) 271-27R.
35. Vid. una postura más moderada en J.A. Ochoa, op. cir. 252-256.
36. F. Paschoud. op. cir. n. 2R III, 1, 86 ss.
37. J.A. Ochoa, op. cir. 274 ss.
3X. Iohan. Ant.. El. de Jnsid. 120, 9-34 (ed. de Boor).
39. Soc. 7.10. Cf. A. Cameron, C/audian (Oxford 1970) 475-477 (sobre la base de Soc. 6.6 a
comparar con Zosim. 5, 13.2): no obstante la negativa de algunos (J. A. Ochoa, op. cir. 268-271), no parece que se pueda negar cierta influencia de historiadores paganos en el mismo fundamental concepto socratiano del Kairo,l. y en sus referencia a la Tyché (cf. G. Chesnut. Thefirst Chrisrians Histories [París 1977]179 SS.).
501
Corriemcs cristianas aportadas al mundo griego ...
noble Nepotiano·w. Para conseguir sus objetivos, San Jerónimo introduce el tema de las innumerables calamidades del siglo, y muy en especial las acaecidas en los dos últimos años, entre las que destacaban los males sufridos por Grecia durante la reciente invasión de Alarico" 1
• Si Jerónimo, desde su retiro en Belén, no podía hablar nada más que de oídas y con una gran dosis retórica y con fines mora!izantes, por su parte Claudiano habría podido tener acceso a información de primera mano y especialmente valiosa referente a la invasión de Alarico: la que proviniera del entorno del propio Estilicón, que realizó dos expediciones para combatirle. Desgraciadamente, las referencias de Claudiano a estos acontecimientos, además de padecer de las exigencias retóricas en su inconcreción y exageración del mismo género poético y panegírico, adolecen de una clara finalidad propagandística a favor de la actuación de Estilicón y en contra de sus enemigos, muy en especial del odiado prefecto del Pretorio oriental Flavio Rufino"2
•
Los testimonios de procedencia eunapiana transmiten una serie de causas inmediatas de la invasión de las tierras griegas por Alarico. Causas que se habrían explicitado en la facilidad con que el invasor godo pudo superar la barrera geográfica y psicológica de las Termópilas. Según señala Eunapio en su famoso pasaje ya citado de las Virae sophistarum, «Alarico, en compañía de sus bárbaros, marchó a través de las Termópilas, como si cabalgase por medio de un estadio o una llanura habilitada para las carreras de caballos>>"3
. Afirmación ésta que, aun reconociendo cierta exageración retórica, ha hecho pensar a algunos que el paso de las Termópilas debía ser entonces mucho más fácil que en tiempos de Jerjes, como consecuencia del enarenamiento del fondo.j4
, pues en otro caso se entendería malla imagen del estadio con la descripción del sitio que nos ha dejado Heródoto.j5
• En nuestra opinión, el pasaje se explicaría mejor.¡r, si tuviéramos en cuenta que, con su exageración, Eunapio ~que evidentemente está jugando con el recuerdo de los griegos paganos de las Guerras Médicas--- hacía más patentes y amplias las dos traiciones que en su opinión habrían sido las causas inmediatas de la invasión de Grecia por Alarico: sabiendo todos los lectores de Eunapio las dificultades reales e históricas del paso de las Termópilas para todo invasor bárbaro de la sagrada patria de la cultura helénica,
40. Hyemn .. t.¡;. 60. Sobre este Nepotiano vid. PLRE l, 624 "Nepotianus 2».
41. Hyeron .. Ep. 60.16.
42. La referencia principal es Claud .. In Rujinum 1!,18(1 ss. (las causas de la invasión); De bello Gorhico 177 ss. (el itinerario de la invasi(m) e ihidem 611-630 (los daf\os sufridos por Grecia).
43. Eunap., Vil. So¡J!J. 7.3,4. Para la traducción que ofrezco no varía el que se acepte la lectura uel
ms. (orÉ) o la correcciún de Giangrande (o TE). cf. R.C. Blockley. op. cit. ll, 145 n. 135.
44. F. Pasclwuu. o¡;. cir. n. 28. III,l. 'J4.
45. Herod. 7.176.
46. En todo caso, pensamos que la frase debe entenderse como copia de una que debería encontrarse
en la primera edici(Jn de su Hisroria. a la que explícitamente envía Eunapio en el texto. Eunapio pudo haber copiado la frase por su fuerza poética, lo que sin duda ha oscurecido todo el pasaJe.
502
Luis A. García Moreno
si Alarico las había podido superar en una galopada, cuán grande debía haber sido la traición; recurriendo a un auténtico mirabilium, Eunapio conseguía atraer la atención del lector a lo que a él le interesaba.
Esas traiciones son referidas por Eunapio en el mismo pasaje de las Vidas y por intermedio de Zósimo. Este último señala taxativamente que Alarico pudo atravesar tan fácilmente las Termópilas gracias a que le había dejado un paso franco y sin obstáculos el general Gerontio. que se había retirado con la tropa encargada de la custodia de las Puertas·17
. La retirada de Gerontio, al decir de Zósimo, se habría realizado de conformidad con el procónsul de Acaya, Anríoco, y siguiendo instrucciones del todopoderoso prefecto del Pretorio Rufino, que habría sido además el instigador ante el rencoroso Alarico de que invadiera Grecia, tomándose así venganza del segundo plano a que había sido sometido por Teodosio cuando la batalla del Frígido contra Eugenio4~. Por otro lado, si nada se nos dice de los orígenes y carácter del tal Gerontio, Zósimo sí se refiere a los respectivos de Antíoco: era éste la oveja negra, un auténtico saco de vicios, de una familia por lo demás virtuosa y sobresaliente por su ilustrado cultivo de la cultura helénica; la formada por su padre Musonio, y por sus hermanos Axioco y Musonio4
Y.
No es éste el momento de discutir la realidad o no de las acusaciones de Eunapio-Zósimo contra Rufino. Acusaciones que ciertamente también compartía el panegirista de Estilicón, Claudiano, al responsabilizar de la invasión griega de Alarico al odioso prefecto del Pretorio por haber exigido a Estilicón la entrega del Ilírico oriental y del antiguo ejército comitatense oriental al gobierno de la Pars Orienris50
.
Las opiniones las ha habido para todos los gustos, aunque desde luego no se puede ignorar el carácter interesado del testimonio de Claudiano, y que objetivamente a Rufino interesaba un choque militar mutuamente destructivo entre Estilicón y Alarico, por no citar las conocidas ambivalentes relaciones entre el generalísimo romano y el visigodo51
• Si Claudiano estaba interesado en alejar de Estilicón las indudables críticas por haber dejado marchar en más de una ocasión a Alarico y sus godos sin destruirles cuando la ocasión era propicia, ciertamente Eunapio podía acusar a su
47. Zosim. 5,5,6.
4K. Zosim. 5,5.3-5.
49. Zosim. 5,5,2. Sohre esta familia, t•id. PLRE !, 613 ss. Musonio el Viejo habría sido vicario de
Macedonia y de Asia, rudiendo muy bien rertenecer a ese gnt[JO de intelectuales raganos elevados a importantes puestos de gobierno por Juliano el Apóstata; Musonio el Joven sería un intelectual pagano
militante, si hemos de identificarle con la persona que en mayo del 3K7 celebró un Taurobolio en Atenas (lG III, 173), fecha significativa. pues se inserta en plena efervescencia de la política antipagana de Teodosio, iniciada con la devaci(ll1 a la prefectura del Pretorio oriental de Materno Cinegio, y tras que el 25 de mayo del 3R5 hubiera renovado, conm{ts graves penas. la anterior prohibiciún de Valente contra la realizaciún de sacrificios sangrientos (CTh 16,10,9). cf. R. MacMullen. op. cit. 97 ss.
50. Claud., In Rufinum Il,I86 ss.
51. CL en último lugar A. Cameron, op. cir. 159-176.
503
Corrientes cristianas aportadas al mundo griego ...
odiado cristiano Rufino sobre la seguridad de un inmediato anterior entendimiento entre éste y Alarico5
'. A guisa de hipótesis, por nuestra parte nos atreveríamos a sugerir otra distinta.
Todo indica que la invasión de Alarico sobre Grecia, con el paso de las Termópilas, se inició ya muy avanzado el 395, en ningún caso antes de noviembre, pareciendo ser inmediata al asesinato (27 .11.395) de Rufind3 a manos de un complot urdido por su sucesor Eutropio y con el apoyo de Estilicón en la lejanía5~. Evidentemente, la caída de Rufino supuso un vuelco en la política de la Corte de Constantinopla, siendo lógico que bastantes de los anteriores colaboradores del asesinado temiesen represalias. En ese caso, en absoluto extrañaría que Antíoco y Gerontio vieran en el ataque de Alarico un medio de crear un gravísimo problema al nuevo gobierno de Eutropio, pudiendo considerar la amistad con Alarico su mejor salvaguardia; en todo caso, parecía mejor guardarse los hombres de armas que tenían bajo sus órdenes y no exponerlos a una batalla desigual con los godos de Alarico. Por su parte, este último, con la desaparición de Rufino, podía ver peligrar la ejecución del foedus recién firmado con éste, y perjudicial a los intereses de Estilicón, cuyo poder en la Corte oriental amenazaba con hacerse presente por medio de gentes como Gainas55
• De esta manera, en nuestra opinión, la invasión griega del 395 podría haber sido producto de la oposición de los antiguos colaboradores de Rufino a la defenestración de éste.
Es evidente que esta <<traición» al helenismo de Antíoco y Gerontio no debía por menos de causar problemas a la intellegentsiya pagana de la época. Del conocido paganismo militante de Antíoco ya hemos hablado. En el caso de Gerontio, podríamos suponerle un hombre de armas pagano muy bien visto por los medios de los que era vocero Eunapio si le identificáramos con el comandante militar en Escitia del mismo nombre entre el 384 y el 387, y sobre el que Zósimo nos ha conservado una anécdota de elevados tonos encomiásticos, haciendo de este Gerontio una de las víctimas de los males de la política de Teodosio56
• En esta situación, Eunapio sólo podía hacer una cosa: denigrar a Antíoco, convirtiéndole en la oveja negra de una ilustre familia
52. H. Wolfram, Histoire des Goths (París 1990) 154 (Claud., In Ru.finum II,75).
53. F. Paschoud, op. cit. n. 2g III,1, X7.
54. Cf. J. Matthews. op. cit. 249 ss.; A. Cameron.l.c.
55. Desde el punto de vista «intragótico, de las razones de Ala rico, cabe suponer que no viera con muy buenos OJOS el protagonismo en la Corte oriental de otro noble godo, Gainas, que podía ser un competidor por el Heerkonigtum visigodo. Una explicación en parte parecida de las causas de la rebelión de Alarico -temor al incumplimiento del tratado- en J.H.G. Liebeschuetz, op. cit. 59.
56. Zosim. 4,40. La identificación, que parece bastante verosímil, es propuesta en PLRE !,394; eso explicaría que. en el caso de la traición de las Termópilas, el peso de la traición descargue sobre Antíoco, del que sí se hace un retrato perverso, mientras que Gerontio es mencionado de forma neutra y como un auténtico «mandado,.
504
Lu1s A. García Moreno
<<helenizante», colaborador y secuaz del malvado Rufind7, callar toda referencia al
paganismo de éste y de su compañero Gerontio y echar la culpa de todo al muerto y detestado prefecto del Pretorio; sabiendo, además, que en esto último también contaba con la aprobación de los medios intelectuales cristianos del entorno de Estilicón o de Eutropio. Porque lo que no cabe duda es que, en la aguda batalla propagandística entre intelectuales paganos y cristianos por la responsabilidad del inicio de las invasiones bárbaras5 ~, las causas de la simbólica expedición griega de Al arico ocuparon un lugar central.
Ya antes señalamos cómo Zósimo indica que, desde el punto de vista bárbaro, la causa de la expedición del 395 residía en el rencor de Alarico por el lugar secundario al que Teodosio le había relegado cuando la batalla del Frígido. Con independencia de que el Baltho y sus godos recordasen con pesar que 10.000 godos habían caído en la batalla, utilizados un poco como parapeto humano59
, el situar como causa <<gótica>> de la ominosa invasión del 395 el determinante papel militar jugado por los federados godos en la victoria del Frígido no dejaba de ser un elemento de dicha polémica pagano-cristiana. Pues dicha batalla fue considerada por esta última como todo un símbolo. Mientras que los Eugenios y los Nicómaco Flavianos llenaron las vísperas de la batalla' de gestos y actos propagandísticos paganos y anticristianos, la propaganda e historiografía cristianas presentarían la posterior victoria como la demostración sublime de la Providencia divina, siendo ella misma el fruto de un milagro cristiano6(J. En estas circunstancias, al convertir a dicha gran victoria del Dios de los cristianos en la madre de las desdichas de la patria del helenismo, comparable a la oprobiosa invasión de Jerjes, Eunapio hacía un sutil juego de contrapropaganda pagana.
Pero, ciertamente, Eunapio no se contentó sólo con este <<leer entre líneas>>, con este desmarcar a Gerontio y Antíoco de sus relaciones con el paganismo militante como el suyo. Eunapio acusó al cristianismo directamente como causa de la invasión griega de Alarico.
57. Debe hacerse notar que, durante todo el reinado de Teodosio, fue normal que Jos gobiernos
provinciales y vicariatos orientales se entregasen en manos de representantes de miembros de la aristocracia «J¡eJenizante» oriental, mientras que los grandes puestos de la Administración central sí se confiaron a gentes del estrecho círculo de colaboradores del emperador. generalmente occidentales y cristianos militantes (Cf. J. Matthews, op. cit. 115).
SR. Sobre ello vid. F. Thelamon, Pai'en.1· et chrétiens au IV siécle (París 1981) 281 ss. en especial;
y f. Paschoud, Roma Aeterna (Roma 1967).
59. Zosim. 4,58 y Oros. 7,35,19: pero otros godos. con Gainas a la cabeza, se mantuvieron, fieles
y sin rencor. al gobierno imperial.
60. Cf. H. Bloch, «The Pagan Reviva) in the West at the End of the Fourth Century», en A.
Momigliano (ed.), The Conflict !Jerween Paganism and Christianiry in the Fourth Century (Oxford 1963) 201. y F. Thelamon, op. cit. 316-320.
505
Corrientes cristianas aportadas al mundo griego ..
En el pasaje antes citado de sus Vidas de los sofistas, Eunapio hace alusión a una profecía pagana, en uno de los pasajes más declaradamente anticristianos de su obra. Dicha profecía habría sido escuchada por el propio rétor en la década de los sesenta de labios de un hierofante eleusino, que le había iniciado en los famosos misterios; y habría predicho «la ruina de los templos y la devastación de toda la Hélade». Estas cosas sucederían también cuando ~y tal vez como consecuencia de ello~ hubiera sido nombrado ilegítimamente un hierof<mte en Eleusis. que habría de hecho resultado ser un hombre de Tespies iniciado en Jos misterios de Mitra61
•
Seguidamente, Eunapio afirma cómo la profecía efectivamente se cumplió, y cómo tras haber sido nombrado el hierofante beocio se sucedieron una serie de terribles males ~de los cuales algunos, señala Eunapio, él ya había dado cuenta en su publicada Historia, y de los restantes promete ocuparse si la Divinidad se lo permitiera-- y la invasión de Grecia por Alaricd'2 • Seguidamente, Eunapio seüala los dos motivos que, según él, habrían permitido el paso de las Termópilas a Alarico: l) la impiedad <<de los que se introdujeron sin impedimento alguno con sus negras túnicas»; 2) y el incumplimiento de la ley que regía sobre el nombramiento de los hierofantes eleusinos63
.
Es unánime la identificación de «los que tienen negras túnicas>> con los monjes64
. Pero las cosas no están en absoluto nada claras a la hora de identificar a estos monjes. Recientemente, Paschoud ha resucitado la vieja tesis de Lenain de Tillemont, entendiendo la referencia a los monjes en un sentido genérico del inusitado auge que estaban teniendo los fanáticamente antipaganos y antihelénicos monjes como consecuencia de la política de Teodosio. Con dicha interpretación se eliminaría la aparente oposición entre dicho pasaje de las Vidas de Eunapio y la afirmación de
61. Eunap .. Vir. soph. 7,3.1-4. No entramos aquí en la rolémica idenrificación del hierofante de la
profecía con el Nestorio citado por Zósimo en IV .1 R; ni tampoco en el rroblema correlacionado de si debe acertarse la lectura delms. o la mús fácil conjetura de Vollehregt, de lo que derende que la predicción se cumpliera todavía en vida del profeta o desrués de su muerte (para ello cf. R.J. Penella. op. cit. 143 n. (JI con la bibliografía pertinente).
62. Eunap .. Vi t. sop/i. 7.3 ,4. Ciertamente existe una posible variación en la interpretación del pasaje
según se acepte la conjetura de Giangrande (o TE) o la lectura delms. (oTÉ) (vid. supra n. 37). En el primer
caso. la invasión de Alarico parece una nueva calamidad a sumar a las ya contadas en la 1" edición de 'u Historia y a las que se propone contar (¿,en la 1" edición?): mientras que en el segundo caso ruede ser una concreción temporal, y al mismo tiempo explicativa, de la ocurrencia de dichas calamidades. Pashoud y Blockley han optado por lo primero, aceptando así la reconstmcción cronológica de los hechos propuesta p<>r el filólogo helvecio, y que rresupone que la destrucción de lns templos griegos. más que obra de Alarico, habría sido de la legislación antipaganade Teodosio, sin duda de los at1os 391 y 392 (F. Paschoud, «Quand panlt ... ?" 150-152; id., «Eunapiana, 271-278: R.J. Penella. op. cir. 143; R.C. Blockley, op. cit. l. 4: A. Baldini, op. cit. 102-106: J. Ochoa, op. cir. 35).
63. Eun .. Vir. soph. 7.3.5: he optado por una traducción literal de la primera parte dd texto. porque
afecta a la discusión que sigue.
64. Vid. a este respecto exprestones semejantes en referencias indiscutibles como son E un., Hist. frag.
55 de Müller.
506
Luis A. García ~loreno
Zósimo de que el paso de las Termópilas se debió a la traición de Antíoco y Gerontio, como vimos anteriormenté5
. Por nuestra parte, deberíamos decir que, no conociendo el texto completo de Eunapio en que se basa Zósimo, no vemos la necesidad de tener que resolver una tal contradicción, que no sería más que producto de la propia labor selectiva de Zósimo66
. Pero, desde luego, el sentido del texto de Eunapio es muy claro al afirmar que tales monjes acompañaban a Alarico en el momento de su paso sin dificultad alguna por las Termópilas, impidiendo así cualquier interpretación de tipo genérico. Así, el único sentido posible del texto no puede ser sino la afirmación concreta de que, en opinión de Eunapio, la penetración de Alarico en Grecia se habría visto facilitada porque con él viajaban monjes67
• El que los godos se hicieran acompañar de monjes para así ser mejor aceptados por los habitantes de los Balcanes no sería una afirmación aislada de este texto de Eunapio. sino una idea fija de este autor. En efecto, al referirse en otro fragmento de su Historia a la entrada de godos en tiempos de Teodosio (c. 381-382), Eunapio señala cómo dichos godos conservaban en su inmensa mayoría su buena religión pagana patria, pero habrían optado por ocultarla a cal y canto y por hacerse pasar por fervorosos cristianos para así ser mejor acogidos por las autoridades y por los provinciales; a tal fin, se hacían preceder con muestras de respeto y honor por unos cuantos obispos de su raza, y se acompañaban de un grupo más numeroso, como una tribu, de monjes godos, de igual aspecto que los romanos. Con tales estratagemas y engaños, los godos «pudieron penetrar y apoderarse de cuanto estaba falto de una guardia militar, al afirmar con juramentos que no honraban sino lo que tenían en mucho respeto los emperadoreS>>68
. En nuestra opinión, esta última frase, que hemos traducido literalmente, no puede por menos de recordar las otras afirmaciones de cómo pasaron los godos de Alarico las difíciles Termópilas: falta de una guardia militar por la traición de Gerontio y Antíoco, según la versión de Zósimo: y por llevar consigo Alarico a monjes, según el pasaje comentado antes de las Vidas de los sofistas. Y de la auténtica existencia de verdaderos y sinceros moÍ1jes entre los godos de la época no se puede dudar. Baste para ello recordar la existencia a principios del siglo V de un famoso monasterio godo en Constantinopla, situado in Promoti agro"~. Y bien podía ser a este monasterio o a otro al que pertenecieran los famosos monjes godos Sunnia y Fretela, cabezas visibles de lo que se ha llamado una auténtica «escuela teológica goda>>, con los que
hS. F. Paschoud, op. cir. 11. 28, III,l. n SS.
66. Posiblemente sea la radicalidad de la tesis de Paschoud sobre el servilismo de Zósimo respecto
de Eunapio lo que le obligue a ver tal contradicciún. Por el contrario, vid. L. Cracco Ruggini, Simholi di
ballaglia úleologica 11cl rardo ellenismo (Pisa 1 972) 103 ss.
67. Tllterpretación que fue ya adelantada por D. Wyttenbach en 1822 (apud Müller, f1!G IV, 43).
MI. Eunap., Hisl. 55 de Mülkr (= 4k.2 de Blockley).
69. lnhan. Chrys., Ep. 206 (ed. PG 52, 726).
507
Corrientes cristianas aportadas al mundo griego ...
San Jerónimo creyó digno polemizar70. Sin duda que, al calificar de ,,falsos monjes>>
y de ,,falsos cristianos» a los godos, Eunapio perseguía también otra cosa: demostrar el fracaso de la misión cristiana entre los bárbaros. El éxito de ésta se había convertido en pieza importante en la diatriba entre intelectuales cristianos y paganos de la época, en la demostración más palpable para los primeros del carácter ecuménico y verdadero de su Fe, y en la esperanza más cierta de que la Providencia divina miraba por la salud del lmperium Christianum, pues, cristianizados los bárbaros, automáticamente dejaban de ser enemigos del Imperio71
•
No cabe duda que los monjes cristianos constituían la bestia negra de la triunfante religión para los intelectuales helenos y paganos de la época. Fanáticos debeladores en aquellos iniciales momentos en Oriente de la paideia y de los ideales de vida típicos de la polis helénica, los monjes constituían un objeto de tópicas críticas por parte del paganismo helénico tardío; desde la rusticidad de su dicción, a lo tétrico y andrajoso de su indumentaria y lo escaso o nulo de su bagaje en cultura literaria clásica, constituyendo sin duda el ejemplo típico de todo ello los monjes del desierto egipcio 72
. Especialmente duro para estos ciudadanos cultos, la mayoría de ellos propietarios absentistas como Libanio de Antioquía, era comprobar cómo en la mayoría de los casos los monjes constituían los más agrios incitadores de la destrucción de los templos y capillas paganas, cuando ellos mismos no contribuían con sus mismas manos a realizar la tarea; cosa que había tomado un impulso in crescendo en todo Oriente a partir del 391, y muy especialmente con la publicación de las leyes del 398-399 que ordenaban la definitiva destrucción de los templos rurales y la reutilización de los urbanos 73 . Eunapio de Sardes compartía totalmente esta visión sobre los monjes. Uno de sus pasajes más violentamente anticristianos es ciertamente aquel en el que cuenta una supuesta profecía dicha por un tal Antonino, según la cual en Alejandría y Canopo el culto pagano terminaría y serían destruidos sus templos, incluido el famoso Serapeum, en el 391. Y al narrar cómo efectivamente se cumplió la profecía y los templos, estatuas y ofrendas votivas fueron asaltadas y destruidas por los soldados imperiales, Eunapio guarda sus más ácidas críticas para los monjes de Alejandría y Canopo: eran unos auténticos cerdos y tiranos vestidos de negro, de una conducta abominable74
• A mayor abundamiento, la bestia negra que para Eunapio era el prefecto del Pretorio Rufino debió solemnizar su aparatoso bautismo con la
70. Hyeron., Ep. 106; cf. G. Scardigli, «La conversione dei goti al Cristianesimo». en Settimane di
Studio del Celllro Italiano di Studi su// 'Alto Medioevo. XIV (Espoleto 1967) 74 ss.
71. Vid. F. Thelamon. op. cir. 148 ss.
72. Cf. entre otros L. Cracco Ruggini, op. cir. 112-124.
73. CTh 16.10.16 y 16,10.1 R: Theodoret., Hisr. Eccl. 5.29; lo han. Chrysos .. Ep. 123 y 126. Cf. R.
MacMullen. o p. cir. 97 ss.: J. Matthews, op. cir. 140 ss.
74. Eunap., Vil. soph .. 6.11 (472-473 Didot). siguiendo en V1,9,17 (471 Didot), que también reenvía a su Historia para quien desee tener mayores detalles de lo sucedido. Cf. R.J. Penella, op. cit. 142.
508
Luis A. García Moreno
fundación de un monasterio en una propiedad suya en Calcedonia, trayendo para él un grupo de monjes egipcios; cosa que sucedió en el verano del 39475
. Tras la muerte y caída de Rufino, dichos monjes optarían prudentemente por regresar a Egipto. Por tanto, Rufino se habría significado como protector e intmductor de los odiosos monjes egipcios en el mundo griego. En esas condiciones, nada de extrafío es que Eunapio, que consideraba a Rufino el verdadero causante de la entrada de Alarico en Grecia en el 395, la achacase también a los tétricos monjes que habían penetrado en la misma no hacía más de un año. Es decir, con su afirmación de los monjes que acompañaban a Alarico como causa del libre paso de las Termópilas por éste, Eunapio establecía un doble mensaje. Por una parte, uno literal: el engaño que hacían los bárbaros por medio de sus supuestos monjes godos que les acompañaban. Pero, por otro lado, una lectura simbólica: la introducción de monjes egipcios por Rufino en el área griega en el 394 había precedido y preparado a la de los invasores bárbaros.
En este mismo pasaje egipcio de las Vidas de los sofistas. Eunapio se mofa también de la fanática devoción de los monjes por los mártires cristianos. El culto a los mártires se encontraba en esos últimos años del siglo IV realizando avances impresionantes, convirtiéndose en instrumento esencial de la cristianización de las masas rurales en Oriente y Occidente. Pocos años antes (386), San Ambrosio había realizado un hallazgo de decisiva trascendencia para el futuro de la cultura cristiana, al convertir a dos mártires milaneses, Protasio y Gervasio, en patronos de su ciudad. Protectores de los oficios y artesanos de Milán, de los que su obispo pasaba a ser auténtico patrono, pero también de la misma existencia física de la ciudad, mejores que cualquier ejército imperial. El ejemplo milanés cundió como la pólvora por todo el Imperio, multiplicándose los milagros curativos y poliorcéticas de las reliquias de los mártires 76
. Ciertamente, la intelectualidad helénico-pagana tenía que contraatacar. Recientemente, MacMullen ha señalado que una prueba evidente de la mezcolanza entre elementos cultuales paganos y cristianos en estos años finales del siglo IV -y prueba a la vez de la misma crisis ineluctable del paganismo- fue la apropiación por el paganismo de algunas prácticas cristianas, como serían sermones con interpretaciones alegóricas y edificantes de la Mitología, y la utilización de imágenes de los dioses como protectores de la comunidad en acontecimientos bélicos 77
• Precisamente esto es lo que pretendería hacer Eunapio en su narración de la invasión de Alarico del 395. Nos estamos refiriendo al muy conocido pasaje de Zósimo en el que se narra cómo la ciudad de Atenas se salvó del asedio y asalto por las tropas de Alarico gracias a la protección que sobre la ciudad ejercieron su patrona pagana, Atenea
75. J. Mattilews, op. cit. 135.
76. Cf. J. Mattilews. op. cit. 190 ss.; P. Brown, Le culte des saints (trad. del inglt!s) (París 1984) 85
ss. especialmente.
77. R. MacMullen. op. cit. 80 ss.
509
Corrientes cristianas aportadas al mundo griego ...
Promaco, y el héroe Aquiles, al haber quedado aterrorizado el visigodo al visionar a una y otro con todas sus armas patrullando por encima de los muros de su ciudad78
. Si los monjes con su fanática reverencia por las reliquias de los mártires habían perdido Grecia, facilitando el paso libre por las Termópilas a Alarico y sus bárbaros, los auténticos <<mártireS>> y divinidades del helenismo habían salvado a la cuna del mismo, a Atenas, convertida. mientras se mantuvo abierta la escuela platónica, en el último refugio de este tardío paganismo intelectual y helénico79
. El sarcasmo anticristiano de Eunapio era así evidente, al tiempo que devolvía la pelota a los voceros del cristianismo que habían hecho de la batalla del Frígido la prueba de la validez de los protectores celestiales del cristianismo frente a los del paganismo80
.
Sin embargo, esta vez la Arqueología ha venido a arrojar la luz sobre lo que realmente sucedió. Si el testimonio de otros contemporáneos, como Claudiano y San Jerónimo, habla claramente de cómo Atenas fue realmente tomada y saqueada por Alarico~ 1 , los testimonios arqueológicos prueban cómo éstas tuvieron lugar y produjeron más de un destrozo en el importante patrimonio arquitectónico y cultural ateniense. Sus huellas serían los niveles de destrucción de ese momento -testimonios numismáticos- observados en la puerta de Dipylón, en la vía Panatenaica y en el Ágora, así como la ruina de la Tholos y Estoa de Zeus y del templo de Apolo82
.
Ciertamente que estas destrucciones de templos paganos no se limitarían a Atenas; y el propio Eunapio, como vimos, se ocupó bien en señalar cómo tales destrucciones se habían abatido con motivo de la ocupación de Alarico, por más que pudieran haber comenzado ya antes con motivo de la legislación de Teodosio. En todo caso, Alarico se hacía acompañar de los mayores enemigos de la cultura griega y de los templos paganos: los fanáticos monjes adoradores de los mártires cristianos. En nuestra opinión, con ello Eunapio participaba en una importante controversia pagano-cristiana sobre qué tipo de lugares santos había padecido más con la invasión del 395: si los cristianos o los paganos. Eunapio afirmó que los segundos, señalando así la invasión como producto del traicionero pacto entre el bárbaro rey de unos pseudomonjes
n. Zosim .. 5,6.1-3.
7'J. Cf. A. Cameron, «The Last days of the Academy in Athens» Proceedings Cambridge Philol. Sucietv (1969) 7 ss.; A. Frantz, «Pagan Philosophers in Christian Athens», Proceedings of American Philosophical SociNv 119 ( 1975) 34 ss.
go. Eunapio (Excerpta de sententiis 74) celebra la victoria del general godo Fravita sobre el también
godo Gainas como una muestra de la pronoia de la Divinidad, causada por el pío paganismo de Fravita, 4ue el mismo Arcadio habría permitido cultivar (Eunap., Hist. frag. 60 Müller).
Rl. Claud., In Rujinum 1!,191; Hyeron .. Ep. 60,!6: Philost., 12,1. Hasta el mismo Eunapio se
contradice cuando afirma que el sofista Hilario sólo se libró de caer en poder de los bárbaros porque se
encontraba fuera de Atenas (Eunap., Hisr. frag. 65,2).
82. A. Frantz. «Sorne Invaders of Athens in Late Antiquity», en A Colloquium in Memory of Georg e
Carpemer Miles (Nueva York 1976) 9-15; id., «Did Julian the Apostate Rebuild the Parthenon?,, AJA 83 ( 1979) 395-401.
510
Luis A. García Moreno
cristianos y el vicioso y fanático cristiano Rufino. Un eco de la respuesta cristiana a dicha propaganda pagana estaría en la afirmación de San Jerónimo de que los godos de Alarico en Grecia habían golpeado muy especialmente sobre las cosas cristianas: «¡cuántas vírgenes consagradas a Dios, cuántos hombres libres o nobles sirvieron de juguete a estas bestias! ¡Los obispos fueron hechos cautivos, los sacerdotes asesinados, al igual que los clérigos de cualquier r~go; las iglesias destruidas, los caballos estabulados junto a los altares de Cristo, las reliquias de los mártires desenterradas!»g3
•
Los monjes, y más concretamente para las mentes de muchos lectores contemporáneos, los fanáticos monjes nicenos de Egipto traídos a Constantinopla por Rufino. habían sido causa principalísima de la ominosa invasión de Grecia por Alarico, igualándose así a los nefandos <<medizanteS>> de la Grecia clásica. Si los nobles cristianos occidentales de Teodosio habían sido responsables de la difusión del movimiento monástico de tipo egipcio en los Balcanes, no cabe duda que con ello contribuirían en buena medida a que el cristianismo oriental. cuna de todos, asumiera una de las características que. como ha se11alado agudamente Robert Markus, distinguirían al cristianismo antiguo del de los nuevos tiempos medievalesx4
. No sería sin duda ésta la menor de las contribuciones de dichos occidentales a la Historia de Bizancio y de la Grecia moderna.
8~. Hyeron .. Ep. 60.16.
84. R. Markus. The End of anciem Chrisrionity (Cambridge 1990) 199 ss.
S 11
Kolaios 4 (! <J95) 513-517
EL DISCURSO A LOS GRIEGOS DE TACIANO. UNA BREVE APROXIMACIÓN HISTÓRICA.
Francisco José LÓPEZ DE AHUMADA DEL PINO (Universidad de Sevilla)
La principal obra del padre apologeta sirio Taciano. Aó¡o¡;;- 1rpo¡;;- "E/\1\r¡va¡;;-, Discurso a los griegos 1
, tratada con el debido rigor crítico y con una perspectiva
* El presente trabajo es un breve resumen de algunos de los aspectos más destacados del trabajo de
investigación de tercer ciclo El «Discuso a los ¡;riegos" de Taciano. Comelllario Hisrórico. en el transcuso de cuya realización tuve el privilegio de contar con la ayuda de Fernando Gaseó como inspirador del proyecto. tutor de doctorado, director del trabajo y guía insustituible en mis primeros pasos en la investigación. Se trataba asimismo de la base para una futura ampliación y profundización en el tema de la apologética greco-cristiana con vistas a la realización de una tesis doctoral. Dicho proyecto quedó truncado con la muene de Fernando Gascú y hoy no puedo honrar su memoria con los resultados de dicha línea de investigación. Agradezco profundamente a Enma Falque su interés personal para que en este libro aparezca este breve resumen de una parte de la investigación que Fernando inspiró y sin cuya ayuda jamás hubiera llegado a terminar hace ya algo más de un afio.
l. Abreviado Or. (de Orario acl graecos). Ediciones y traducciones a diversas lenguas: R. C. Kukula.
Tatians Rede an die Bekenner des Griechentums, en Bardenl1ewer, Zellinger y Martin, Bibliotek der Kirr-henvdre,:Z 12 (Kempten 1 <J13): J .P. Migne (eJ.). Patrologiae Cursus Completus Series Graeca, 6, 803-888: A. Puech, Recherches sur le discot<rs aux grecs de Tatien, suives cl'une traduction fram;aise du discours ave e notes (París 1 'J03); D. Ruiz Bueno, Padres apologetas griegos (Madrid, BAC 1 <J79) 549-628; E. Schwartz, Tariani. Orario ad Graecos en Texre und Untersuchungen zur Geschichte der Alrchristlichen Literatur IV, 1 (Leipzig 1888); M. Whittaker (eJ.), Tatiw1. Orario acl Graecos al!(/ fragments (Oxford, Clarendon Press 1982). Aunque 'e trata de una obra de la segunda mitad del siglo II, su datación exacta genera no poca polémica. Puesto que un trabajo de las características del presente no es el lugar apropiado para argumentar posibilidades de datación, he de remitir a las introducciones de las ediciones anteriores o a cualquier anículo de acercamiento al tema, como por ejemplo el de F. Bolgiani en A. Ji Berardino. Dicriomzaire Encyclopedique du Christianisme mtcien (Tournai 1 'J90) s. v. «Tatien», 2378-2380. El tema de la madurez o inmadurez de la Or. es controvenido, pues viene a ser el mismo asunto que el de la dataciún de la obra. Yo he adoptado una.datación que implica inmadurez (o al revés, su inmadurez implica una datación temprana), pero hay muchos investigadores que piensan lo contrario. Remito de nuevo a las obras introductorias que tratan ambos aspectos inseparables de su obra, así como a mi trabajo El «Discurso a los griegos» de Taciano. Comemario histórico (en prensa).
513
El Discurso a los griegos de. Ta~iano. U1ia breve aproximación histórica
laica, desgraciadamente menos usada de lo que sería necesario, puede aportar una importante información sobre el cristianismo primitivo. especialmente sobre el modo en que éste se relacionó con el mundo circundante. el mal llamado «paganismo,'. Dentro de este asunto destaca a mi entender uno de especial relevancia: la influencia que los «paganismos» ejercieron en el cristianismo. Estas int1uencias, que en muchos casos son de ida y vuelta, junto al propio desarrollo interno del pensamiento cristiano primitivo, hacen que el encratismo3 adquiera una serie de características hasta cierto punto novedosas para la época pero que luego se convertirán en conjunto recurrente de referencias para innumerables corrientes «heterodoxas» de la historia del cristianismo.
La principal influencia «pagana>>, o al menos la que en este momento interesa, que concurre a esta caracterización del encratismo es la de la escuela filosófica cínica. De nuevo no podemos hablar de <<Cinismo>>, especialmente para el siglo II4
, sino de <<Cinismos>>, por las muchas variantes que adopta5. Pero en buena
medida todos los modelos de cinismo influyen en el cristianismo de Taciano: la fuerte formación sofística de Dion de Prusa, la parrhesía (sinceridad extrema, insultante) de Demonacte, el ascetismo de Peregrino Proteo6 y el racionalismo contra los <<paganismos>> de Enómao de Gadara. Así, Taciano resulta ser el más cínico de los cristianos, incluso para sus contemporáneos7
• Que el cinismo sea un ejemplo más de rechazo individualista a una formación social axfisiante no es algo demostrable, pero sí intuíble y, con las debidas salvedades objetables a todo análisis diacrónico, puesto de
2. En caso de usar algún término para denominar a las realidades sociales. políticas, económicas,
culturales y, principalmente, religiosas a las que a partir del siglo 1 d.C. (no me atrevo a cerrar el marco temporal, tal vez hasta la actualidad y sin finalizar) se «Opuso» el cristianismo, prefiero usar el más aséptico, pero en definitiva no mucho más, «pagarrismos».
3. Corriente «heterodoxa» (otro término de controvertida aplicación pero de inevitable uso} a cuya
cabeza se situó Taciano, caracterizada por un fuerte ascetismo y por una estricta continencia (enkráteia) sexual, moral y alimenticia.
4. Para la .caracterización de esta época, cf. E.R. Dodds, Paganos y cristianos en una época de anJ:ustia (Madrid 1975) y F. Gaseó, «El asalto a la razón en el s. 11 d.c.••. en Candau, Gaseó y Ramírez de Verger (eds.). La conversión de Roma (Madrid 1990) 25-54.
S. Para un acercamiento a las diferentes formas del cinismo del siglo 11 d.C. pueden resultar
reveladoras las obras de D.R. Dudley, A History of Cynicism (Londres 1937) y A .J. Festugii:re, La vie spiritael/e en Grece á l'époque hellénistiqae (París 1977) 131 y ss.
6. Un curiosísimo caso de la llamada "angustia» espiritual del siglo II: convertido al cristianismo, fue
expulsado del grupo y se reconvertió en cínico. Su vida la relata en tono despectivo Luciano de Samosata, Sobre la muerte de Peregrino (traducción en la Biblioteca Clásica Gredos n" 138, Madrid 1990). Cf. E.R. Dodds, Op. cit. y F. Gaseó, «Vida y muerte de Peregrino Proteo», en Gaseó y Alvar (eds.}, Heterodoxos, r~f!Jmwdores y marginados en la Anrigüedad Clásica (Sevilla 1991) 91-106.
7. Hipúlito de Roma, Adv. Omn. Haer., 10, 18.
514
Francisco José López de Ahumada del Pino
manifiesto por D. R. Dudleys. Sin embargo, es tradicional el rechazo de la historiografía sobre el cristianismo primitivo a reconocer cualquier tipo de intluencias de los <<paganismos». Así, las características del naciente cristianismo se explican por la evolución del judaísmo (deicidas, sí, pero en su momento pueblo divino) o por una originalísima dinámica propia, impermeable a las int1uencias externas. No creo que sea muy discutible una afirmación tan lógica como que si el cristianismo se desarrolló en el mundo urbano de los <<paganismoS>> hubo de verse int1uído por éstos, pese a que esto sea, especialmente desde ámbitos católicos, continuamente negado9
•
Junto a esto, no se puede olvidar la evolución propia del encratismo dentro del marco del cristianismo primitivo. Taciano no crea el rechazo del matrimonio ex nihilo, sino que es algo rastreable en el Antiguo Testamento y en el naciente protocanon del Nuevo. A mi entender, esta posición de Taciano también tiene mucho de cinismolll, pero se basa sobre todo en la contradictoria actitud de la jerarquía eclesiástica. Se percibe fácilmente una doble moral teórica: el celibato es mejor que el matrimonio, pero es difícil de sobrellevar 11
, así que queda como base del carisma sacerdotal frente a la masa cristiana. La reacción de Taciano es antijerárquica: con celibato universal, como pretende el encratismo, no hay fundamento carismático para la naciente jerarquía eclesiástica 12
• De ahí, junto a otros factores, la rápida condena del encratismo y, en el futuro, de cualquier tendencia que niegue la validez del matrimonio y desarticule el esquema paulino de iglesia local controlada por el
8. Op. cit.: en su epílogo (pp. 209-213) relaciona a los cínicos con los cristianos de los siglos 1 y 11.
las órdenes mendicantes. las herejías ascéticas medievales .... y el anarquismo de la preguerra española. estrictamente contemporáneo de Dudley.
9. Incluso bajo la apariencia de un novedosísimo rigor crítico basado en las corrientes. con todo mi
respeto, «antropologizantes» de la Historia Antigua. como en el caso del muy alabado autor irlandés Pe ter Brown. Como ejemplo particular Pe ter Brown traza en El cuerpo y la sociedad (los cristianos y la renuncia sexual) (Barcelona 1993) un cuadro de la renuncia sexual cristiana que niega toda int1uencia del mismo fenómeno pagano. Desde el sector anglicano nos llega la muy lúcida y esclarecedora obra de F.G. Downing. Cvnics afl{/ cilristians origin~, Edimburgo. 1992, aunque no hay que negar que los católicos parece que wmienzan a adoptar el necesario espíritu crítico para cercarse al tema. Es el ejemplo del norteamericano John D. Crossan, auroproclamado católico y profesor de estudios bíblicos, del que no me resisto a citar la siguiente declaración de intenciones al referirse a las obras pretendidamente laicas que son «Un mero disfraz para hacer teología y llamarla historia, para escribir una autobiografía y hacerla pasar por biografía. o para realizar una apología del cristianismo y hacerla pasar por un tratado académico» (Jesús:
biografia revolucionaria [Barcelona 1996] 13).
10. También Epicteto cuando habla de cinismo rechaza el matrimonio como elemento que aleja del
pensamiento y la meditación, si bien no lo condena. Epicteto, Pláticas III.22.69.
11. Pablo de Tarso considera malo el matrimonio, pero «SÍ no tienen dominio de sí. cásense. Pues más
vale casarse que abrasarse»(! Cor. 7.9).
12. Con posterioridad el fenómeno «herético» antijerárquico se basará, a mi entender, no en la doble
moral teórica sino en la práctica. en los innumerables ejemplos de degradación de votos sacerdotales.
515
El Discurso a los gnegos de Ta~iano. Una breve aproxima~ión histórica
patriarca, célibe y, como el término indica13, varón. La tendencia a la exclusividad
del sacerdocio masculino, tema polémico incluso hoy, es también factor importante, junto al intento de atajar los desmanes milenaristas (otra constante en la lucha ortodoxia-heterodoxia en la Historia del cristianismo), en la condena del montanismo, corriente heterodoxa apocalíptica cristiana del siglo III que contó con un importante apoyo en la acción carismática de profetisas.
Este doble int1ujo, int1uencia externa y lógica interna, no es exclusivo de la «heterodoxia>>. La int1uencia de otras escuelas filosóficas (especialemente estoicismo, platonismo 14 y aristotelismo) y tendencias religiosas (cultos mistéricos por un lado, y, por el otro, cultos políadas tradicionales de los héroes patronos ciudadanos que int1uyen no poco en la aparición del santo patrón cristiano) en la evolución del cristianismo <<OrtodoxO>> son también destacables. Y junto al <<Ortodoxo>>, la línea romana, siempre aparece, pues sin él no existiría, el <<heterodoxo>>. Y dentro de las corrientes heterodoxas de la Historia del cristianismo, incluso hasta la actualidad, siempre ha habido una buena parte de ellas cuyas razones básicas, con las debidas salvedades, son las mismas que las del encratismo o el montanismo: la contradicción existente en el cristianismo entre la letra evangélica y ~a práctica eclesiástica; entre la anunciada inminencia del fin y la ferrea y perdurable institucionalización de la jerarquía; entre la moral estricta del clero (celibato) y la relajada de segunda clase que éste deja para la masa (matrimonio); entre la moral estricta que predica el clero y la relajada que a veces practica.
En muchos casos me he alejado con esta aproximación de la letra del Discurso a los griegos de Taciano, por lo que se podría pensar, tras leer esta obra, que invento ideas para el heresiarca sirio. Pero no es así, lo que ocurre es que ésta no es su obra de madurez 15 y en ella sólo se intuye lo que luego desarrollará el sirio en su obra restante, perdida y plenamente encratita y que conocemos por los autores ortodoxos que lo rebatieron con posterioridad en los siglos 11 al IV. Este origen <<Ortodoxo» de las fuentes que nos informan de la vida y obra de Taciano, junto al desprecio que han provocado los heterodoxos entre los historiadores del cristianismo, quienes no suelen aparecer en ámbitos precisamente laicos, junto al rechazo que sienten estos mismos a tratar los textos cristianos como simples textos y no, cuando
U. Tanto el término «patriarcalismo de amor», aplicado a las iglesias paulinas, como el de
,,radi~alismo itinerante», aplicable entre otros a Jos encratitas, son de G. Theissen, Estudios de Sociología del Cristianismo primitivo (Salamanca 1lJX5).
14. Se puede apreciar este apoyo en la filosofía clásica en ciertos autores ortodoxos. como el maestro
de Taciano, Justino. que inventa el simil iglesia cristiana como escuela filosófica. a la vez que pretende reiteradamenente defender la salvación en un sentido cristiano de filósofos como Sócrates. receptor según
el mártir Justino ue una revelación ue segunda clase uenominaua lágos spermatikás o Verbo seminal.
15. Hay muchos investigauores que piensan lo contrario. Pero dicha uiscusión depende de la datación
que propangamos. aunque he de repetir que no creo que sea este el lugar ni el momento para uiscutir sobre
dataciones (vid. supra n. 1 ).
516
Francisco José López de Ahumada del Pino
manejan textos ortodoxos, como verdades reveladas o, en casos de heterodoxia, como maldades inspiradas por Satán, y junto a otras ideas preconcebidas, han convertido el camino de la investigación estrictamente histórica sobre estos temas en una carrera de obstáculos teológicos y dogmáticos de difícil y traicionera finalización. Así, resulta bien difícil sortear el cúmulo de prejuicios de la historiografía y a menudo podemos olvidar que una premisa tan importante como que los textos primitivos cristianos son sólo textos escritos por personas y que hay que tratarlos con la misma metodología que el resto de las fuentes antiguas no está presente en la mente de todos los autores que han tratado el Cristianismo primitivo, pecando de optimismo, pues tal vez casi ninguno la haya tenido muy en cuenta hasta hace pocos, demasiado pocos años, mediatizados como están por unas creencias que de la iglesia y sus casas las llevan a sus investigaciones. Pero por ello mismo podrá dar frutos insospechados.
517
Kolaios 4 (1995) 519-530
PARA RECONCILIAR LO IRRECONCILIABLE: DOS MODELOS OPUESTOS DE CONDUCTA FEMENINA
EN LA LITERATURA HAGIOGRÁFICA*
Clelia MARTÍNEZ MAZA (Universidad Complutense de Madrid)
Entre las obras de la literatura patrística del siglo IV destacan de modo particular aquéllas pensadas para un público femenino. Se trata de biografías de mujeres cuyas vidas constituían óptimos modelos de conducta o de disertaciones teóricas sobre la conveniencia de la virginidad, del primer matrimonio, de las segundas nupcias y en donde se aducen como exempla la vida de mujeres que han optado por mantenerse vírgenes, convertirse en madres, o rechazar la posibilidad de un nuevo matrimonio tras el fallecimiento del esposo1
• En todas estas obras se dictan unas pautas de comportamiento femenino ideal que si bien correspondían a prototipos bien definidos, experimentaron al mismo tiempo una evolución acorde con las exigencias sociales, culturales y lógicamente con las condiciones reales de la mujer desde el punto de vista social y cultural.
A lo largo del siglo IV se difundió con éxito la identificación simbólica de la congregación de fieles con un campo de mies en el que los tres estados posibles en la vida de un cristiano: matrimonio, viudedad y martirio, aun siendo aceptables en cuanto nacidos de la misma tierra -la Iglesia- y la misma semilla -la palabra de Dios-, difieren en la cantidad de fruto producido: el martirio daba el 100%, la viudedad el 60% y el matrimonio el 30%. Este esquema simbólico fue reproducido
* Este trabajo se integra en el proyecto de investigación financiado por la DGICYT (PS94-0013): "Religiones orientales y religiosidad popular en el antiguo Mediterráneo occidental".
l. Th. Camelot ofrece un repertorio de dichos tratados en <<Les traités de virginitate a u IV siecle», Mystique et continence. Études carmelitaines (Bruselas 1972)
519
Para reconciliar lo irreconciliable ...
a la hora de seleccionar los modelos biográficos femeninos': la mártir, la viuda y la madre. Con el fin de las persecuciones y la consolidación del cristianismo como religión oficial, la figura de la mártir no tenía razón de ser como referente de conducta y la virginidad se convierte, de este modo, en la heredera del martirio como el sumo modelo cristiano de perfección. Tras la virgen se situaba la viuda en un estado más meritorio que la maternidad en cuanto que ha conocido los placeres del matrimonio y es capaz de rechazarlos.
Los nuevos modelos de vida femenina serán, así pues, en función de su mayor o menor santidad: la virgen, la viuda y la madre. En el presente trabajo analizaremos la oposición virgen/madre en la literatura cristiana, las tareas específicas que cada uno de estos tipos asume, las virtudes con las que se adornaron y el intercambio continuo de motivos entre los dos modelos que redundará en beneficio de la santa madre convertida, de este modo, en modelo prevalente de la literatura hagiográfica bizantina.
La elección de la virginidad como instrumento de realización femenina fue ampliamente promovida por la literatura patrística del siglo IV y se adornaba para ello de múltiples virtudes y beneficios que llegaron a convertirse en auténticos lugares comunes del género biográfico. De modo que, si bien los santos padres tomaron como exempla de este modelo a vírgenes que conocían personalmente o a las que les unían algún vínculo de parentesco, las descripciones que nos brindan no dejan de mostrar unos rasgos más o menos ideales.
Uno de los más peculiares es, sin duda alguna, la virilidad de las vírgenes 3
que se fundamenta en la convicción de que, con el celibato, la mujer no sólo consigue renunciar a la sexualidad sino a su propia condición femenina que por naturaleza es considerada inferior a la del hombre4
• Se recogen en este postulado las teorías de Filón de Alejandría y Orígenes5
, para quienes lo masculino se identifica con lo positivo y lo femenino con lo negativo, pero también se integran tradiciones paganas como la recomendación de una vida dedicada al estudio que Séneca dirige a las
2. Aparece en Caes. Arel. Sermo 6. 7. El triple fruto del campo de la Iglesia en Ambr. virginit. 6.34; vid. 1.2.23; Hier. ad Iovin. 1.3: idem epist. 49.2. Sobre el simbolismo numérico de estos modelos biográficos: A. Quacquarelli, «Ai margini dell"'actio": la "loquella digitorum". La rappresentazione dei numeri con la tlessione delle dita in un prontuario trasmesso dal Beda», VChr. 17 (1 970) 203.
3. Paliad. hist. mon. 1.210; E. Gianarelli, La tipologiafemminile nella biografia e nell'autobiogrofia cristiana del IV secolo, Stu.dStor 127 (Roma 1980) 17-18; P.L. Gatier, «Aspects de la vie religieuse des femmes dans l'Orient paléochrétien: ascetisme et monachisme», La jimzme dans le monde mediterranéen (Lyon 1985) 180-181; G.A. Clark, Women in Late antiquiry (Oxford 1993) 128-129.
4. H. Saradi-Mendelovici. «L'infirmitas sexus de la moniale byzantine», Lesfemmes er le mona chisme byzu.llfin. Acres du Symposiu.m d'Athenes 1988 J. Y. Perreault ed. (Atenas 1991) 88.
5. Orig. Quaestiones et solutiones ad exodu.m 1.8.
520
Clelia Martínez Maza
mujeres como forma de superar su natural debilidad6. Metodio añade un último
motivo en la adopción de rasgos masculinos necesarios, según este autor, en la medida en que todo cristiano debe aspirar a una asimilación a Cristo, hijo masculino del Apocalipsis, lagos viril, y esta asimilación se consigue evitando cualquier tipo de conducta femenina7
.
Para definir ese nuevo estado de ánimo viril, que distancia a las vírgenes de su condición femenina, se elabora todo un vocabulario masculinizante en los modelos biográficos8
: la masculinidad se convierte de este modo en un símbolo de la fuerza que requiere la elección del celibato. La virgen es capaz de transformar su in[irmitas en coraje masculino, posee un alma masculina, lucha como un hombre9
. Ambrosio sostiene que debe ser llamada mujer la que no cree y sigue aferrada a sus funciones naturales pero la que crea en Dios y se dedique a su servicio se convertirá en un hombre perfecto 10
• San Basilio muestra como ejemplo de mulier virilis a Giulita de Antioquía a quien describe "como una mujer si admitimos por correcto definir como mujer a aquella que con su grandeza de ánimo ha ocultado la debilidad propia de la naturaleza femenina" 11
• Gregario de Nisa presenta de forma parecida a Macrina: "una mujer, si admitimos que fuera mujer: de hecho no sé si es correcto definir según su naturaleza a alguien que se ha elevado por encima de su condición" 12
. La masculinización de las vírgenes es buscada incluso en el plano físico, mediante largos ayunos y dietas que provocaban la amenorrea, y se acompañaba de signos externos como la adopción de un aspecto e indumentaria masculinos que darán lugar a la figura de la mujer vestida de monje, protagonista de una rica tradición literaria que perdurará en la Edad Media Europea con heroínas como Juana de Arco o Antoinette de Bourignon13
.
ó. Sen. 11.17 .3; 11 .14.2; 2 .14.1. C. Favez, «Les opinions de Séneque sur la fetlilme», REL 16 (193R)
33.:H45.
7. :C,'ymp. tU-1XX; 8.190: 12.204; 13.205.
8. Mulier virilis es usado insistentemente en Paolino de Nola Epist. 29; De modo general puede
consult¡¡rse Giannarelli, La tipolol{ia ....
9. l!ier. Epist. 71.3; Juan Casiano, Conferences 18.14, E. Pichery ed., Sources chrétiennes 42 (París
1955); Juan de Éfeso. Lives o{the Eastern Saims 339-340, E.W. Brooks ed., Patrologia Orierual (París 1923-1925); Teodoreto de Ciro, Histoire des moines de Syrie 29.1. ed. trad. P. Canivet y A. Le ro y, (París 1977-1979);Apothegmata Patrum, PG 65 col. 41<J-420; Juan Mosco, Pratum spirituale 170, PG ínter. col. 3035-3038: Juan de Gaza, Correspondance 532, L. Regnault y Ph. Lemaire tradd. (Solesmes 1971).
10. Ambr. in Luc. 10.161: Hier. in Ephes. 5.65R.
11. PG. 31 col. 240d-241 a.
12. Gr. Nyss. V. Macr. 1.14-17.
13. J. Anson, <<The female transvestite in Early Monasticism: The Origin and Development of a
Motiv". Viator 5 (1974) 1-32. Una recopilación de este tipo de leyendas hagiográficas aparece en E. Patlagean. <<L'Histoire de la femme déguisée en moine et l'evolution de la sainteté feminine it Byzance». StudMed 17.2 (1976) 597-623.
521
Para reconciliar lo irreconciliable ..
En su nueva condición viril, estas vírgenes se integran en comunidades de monjes, toman un nuevo nombre masculino (Pelagia, asceta de la orden de San Pacomio, hace penitencia bajo el nombre de Pelagius, Atanasia toma el nombre de Atanasia, Marina el de Marinos, Apolinaia el de Dorotheus 14
, etc.) y soportan humillaciones que los biógrafos se complacen en transmitir para demostrar su firmeza y su obstinación en negar su verdadero sexo 15
: Así, Margarita 16, con el fin de
evitar un matrimonio impuesto, se refugia en un monasterio, disfrazada de monje y bajo el nombre de Pelagio. Sus cualidades la hacen ser elegida como padre prior de un convento femenino y allí, la hermana portera, embarazada, dirige contra él/ella las acusaciones. A pesar de ser expulsado por su delito, no revelará, hasta poco antes de su muerte y tras varios años de vida eremítica en una cueva, su verdadero sexo y, por lo tanto, su inocencia. Historias semejantes se contaban de Marina, Eugenia17
,
Teodora de Alejandría, Apolinaria ... 18 quienes sólo confiesan ser mujeres poco antes de su muerte.
Con la adopción de rasgos masculinizantes las vírgenes evitaban toda distinción sexual y resultaban de este modo, definidas por una cualidad ausente asimismo en el prototipo de la madre: la adquisición en esta vida de un estado similar al del alma celeste (isoangelia) 19 en la que no cabe distinguir lo masculino y lo femenino20
. Así se explica la cuidada selección del vocabulario y las abundantes metáforas alusivas al aire, al cielo, las nubes, que San Ambrosio emplea en sus numerosos tratados sobre la virginidad con el fin de resaltar la asimilación de la virginidad con la isoangelia: "¡Qué triunfo será ése, cuánta la alegría de los ángeles
14. Sus biogafías aparecen recogidas respectivamente en: Acra Sancr. oct. IV, 24R; Acr. Sancr. oct.
IV. 'N7. Acta Sanct. jul. IV, 27R; Acra Sancr. ener. l. 25R.
15. M. Delcourt ofrece en «Le complexe de Diane dans l'hagiographie chrétienne», RHR !53 (1 058)
1-33. una seleción cronológica de leyendas en torno a mujeres travestidas de monjes, santas barbudas, e indaga de modo especial las posibles raíces paganas de estas tradiciones.
16. Acra Sanct. jul. IV, 287; oct. IV, 24.
17. H. Delehaye, Érude sur le Lé¡;endair romain, les sainrs de novemhre er decemhre, Subsidia ha¡;io¡;raphica 23 (Bruselas !936) 171: idem, Les legendes hagiographiques, Subsidia hagiographica 18 (Bruselas 1955) Hl8-1X9.
18. Acta sancr. sept. III, 7R8 y Acr. sanct. en. I, 258 respectivamente.
19. C. Walker Bynum. ,," ... and woman his 1-Iumanity": Fe mal e Imagery in the Religious Writing of
the La ter Middle Ages», Gender and Religion: on the Complexiry ofSymhols, C. Walker Bynum, S. 1-Iarrell y P. Richman eds., (Boston!986), 257-288; C. Mazzucco, «Matrimonio e verginita nei Padri tra IV e V seco lo: prospettive femminile», La don na nel pensiero cristiano anrico (Génova 1 092) 136; P. Brown, El cuerpo y la sociedad (Barcelona 1993) 44R-449.
20. La superación de las diferencias sexuales tras alcanzar la isoangelia es mencionada por: Basilio
el Grande, Magnus sermo ascetiws 310.22.2, PG 31 col. 873a; Clem. Al. Srrom. 4.152.1 y 4.157.2; Dionisio Aeropagita, De ecclesiasrica hierarchia 6.3 .1 PG 3 col. 533a; Gr. Nyss. De bearitudinibus o ratio 7 PG 44 col. 1280d. Sobre éste último véase también: J. Daniélou, Platonisme er rhéologie mystique. Doclrine spirituelle de Sainr Grégoire de Nvsse (París 1953) 35-45.
522
Clelia Martínez Maza
porque merecen habitar el cielo aquéllas que han vivido una vida celestial en este mundo!" 21
La superación de la debilidad femenina comportaba una teórica emancipación de la mujer que también era reivindicada por los santos padres como uno de los beneficios del celibato. Esa emancipación formulada en las biografías de las santas vírgenes suponía una paridad con el hombre sobre todo a nivel espirituaF2 y aunque en los prototipos literarios se exalta la libertad de que gozan las vírgenes frente al sometimiento que deben soportar las casadas, esa independencia no llegó a superar el terreno teórico. En primer lugar, porque la libertad de acción de la virgen se adquiere en virtud de unos rasgos masculinos que en realidad confirman la general infirmitas natural de la mujer y la necesidad de que, salvo en estos casos excepcionales, se halle bajo la protección del marido. Sólo la mulier virilis podía realizarse al margen del ámbito doméstico, pero su intervención en el seno de una iglesia dotada de sólidas estructuras patriarcales, se encontraba restringida a labores humanitarias y de mecenazgo23
. Para ello se recurre a la recomendación de San Pablo: "Cuando en la iglesia se imparte la enseñanza, las mujeres deben mantenerse silenciosas ... no me gustan las mujeres sabihondas, ni las que pretenden dominar a sus maridos" 24
•
Según relata San Jerónimo, Marcela, gran conocedora de los textos bíblicos resolvía las dudas que le formulaban los clérigos de modo que no pareciese ella la autora de la solución, con el fin de no violar el precepto bíblico que prohibía que las mujeres enseñaran25 • Los padres de la Iglesia en uno de los primeros concilios donde se discuten las normas de vida monástica (en Gangres) denuncian las prácticas que en el monaquismo oriental eliminaban la distinción de sexos, como el empleo del mismo hábito para hombres y mujeres (canon 13) o el corte de pelo de las mujeres (canon 17) y recuerdan que el cabello largo mostraba la sujeción de la mujer al hombre26
•
21. Ambr. virg. 2.2.17. En la obra de San Ambrosio son frecuentes estos paralelismos: virg. 13.83 «debes volar con alas espirituales»: •nube ligera» en virginit. 17.108; 18.116-118. Sobre la Isoangelia de las vírgenes virg. 1.8.48; 1.8.51. Expresiones semejantes aparecen en Ps. Atanasio, Vida de Santa Sinclética 75 PG 28 col 1532b; Gatier, ·Aspects ... » 182.
22. Mazzuco, «Matrimonio ... » 119. En las primeras reglas monásticas (redactadas por Basilio el Grande, Pacomio, Gregorio de Nacianzo o Gregario de Nisa, por ejemplo) se prescribían las mismas constituciones para hombres y mujeres. Cf. A. Basilikopoulou, ·Monachisme: l'égalité totale des sexes», Lesfemmes et le monachisme byzantin. Acres du Symposium d'Athimes 1988 J.Y. Perreault ed. (Atenas 1991) !00-101.
23. J. Leipoldt, Die Frau in der antiken Welt und im Urchristentum (Leipzig 1954) 186-210; K.G. Holum, Theodosian Empresses. Women and Imperial Dominion in Late Antiquity (Berkeley 1982) 140-141; F.E. Consolino, «Modelli di comportamento e modi di santificazione per l'aristocrazia femminile d'Occidente», Societii romana e impero tardoantico I A. Giardina ed. (Bari 1986) 302.
24. Tim. 2.11-12 y ICor. 14.34.
25. Hier. epist. 127.7.
26. E. Patlagean, Pauvreté economique et pauvreté socia/e ii Byzance. 4'-7 sii!cles (París 1977) 137.
523
Para reconciliar lo irreconciliable ...
Por otro lado la virginidad no era una opción personal completamente libre, sino que formaba parte de las estrategias familiares de la aristocracia cristiana del tardo-imperio, como atributo honorable y ennoblecedor para la gens27
: Marcela, descendiente de cónsules, había encontrado su verdadera nobleza a través de la castidad28
; Paula y Demetria, de nobles familias, "llegaron a ser más nobles aún por su santa virginidad" 29
. Pero además la virginidad era decidida por las propias familias senatoriales30
, que consagraban a sus hijas al celibato si existía alguna dificultad 31 para concertar un matrimonio ventajoso, y no dudaban en retirarla si con ello podía servir de mejor forma a los intereses familiares 32
. Y así, San Agustín justifica la elección del matrimonio frente a la virginidad si de este modo podía beneficiarse la comunidad cristiana local. No obstante, también se constata el hecho contrario: el abierto rechazo de las propias familias cristianas a la virginidad cuando la elección hacía peligrar la sucesión familiar y la transmisión de la herencia.
El ejemplo más significativo es el caso de Melania, heredera de una inmensa fortuna. Su conversión al ascetismo comportaba la venta de su patrimonio, la liquidación de sus riqueza y la manumisión o venta de sus esclavos. Dado que no había alcanzado la mayoría de edad, los miembros de su familia se opusieron rotundamente a la disolución del patrimonio familiar y negaron su derecho a la herencia aduciendo que Melania sufría algún trastorno mental. Sólo a la muerte de su padre pudo disponer de sus bienes y destinarlos al servicio de la Iglesia33
. Numerosas constituciones emitidas por las autoridades imperiales impedían esta fuga de fortunas y su inversión en causas religiosas34
•
27. J. Fontaint:. «L'aristocratie occidentaledevantle monachismeau IV et V siecles», RSLR 15 (1979)
47-4'l; M. Serrato. Ascetismo femenilw en Roma (Granada 1 'J93) 65.
2X. llia. epist. 127 .l.
1'J. Hier. cpist. 108.1.
30. Así lo denuncian Basilio de Cesarea. Epist. 188, A374 canon 18: Ioh. Crist. Obs. virr;. 2; Hier.
episr. 23.2. De modo general: R. Metz, La consecration des vierr;es dans l'Eglise roma in e. Étude d'histoire de la liturgie (París 1954) 107: Serrato, Ascetismo .. 53-58; S. Elm. "Virgins of' God". The making o(
Asccticism in Late Antiquin· (Üxford 1994¡ 140.
31. Com<> la falta de atractivo tísico o la imposibilidad de proporcionar a la futura esposa una dote
adecuada. Sobre la incidencia de estos factores en la elección de la virginidad cf. Hier epist. 130.6.
32. En el Concilio de Calcedonia, para evitar la consagración virginal de niiias y jóvenes sin vocación,
la dedicación a Dios sólo se permite a las mujeres que han cumplido los cuarenta at1os. En línea con las
resoluciones de este concilio. se sitúan las novelas contemporáneas (MAIOR nov. 6 pr. 3) que denuncian la imposición del celibato como medio de evitar el menoscabo del patrimonio familiar. A este respecto
véase S.J. Barnish. "Transformation and Survival in the Western Senatorial Aristocracy. c. A. O. 400-70(h, PBSR 5(> 1 19XXI 143-145: A.D. Manfredini, "Natalita e legislazione tardoimperiab, Arti dell'Accademia Romanisrica Costwzrinianu. VIII Colll'egno Internazionale (1990) 528-529: I3rown, El cuerpo ... 355.
33. Gerontius V. Melaniae 7: 17-1X; 160-162.
34. COD. 7HEOD. 6.2.R: 16.2.20: 16.2.27.
524
Clelia Martínez Maza
La definición del prototipo materno se efectúa en la literatura hagiográfica por oposición a la virginidad de manera que la alabanza del celibato va acompañada de una consideración negativa del matrimonio. En efecto, es el matrimonio el principal inconveniente de la maternidad y sus defectos son puestos de relieve por la tradición patrística como un procedimiento más para exaltar la virginidad y sus beneficios espirituales. El desprecio del matrimonio encuentra su referente más inmediato en el propio Evangelio y en los consejos de San Pablo (! Cor., 7, 38: "Aquel que casa a su hija, hace bien, quien no la casa hace aún mejor"), reproducidos de manera sistemática por los santos Padres para insistir sobre la conveniencia del celibato como requisito indispensable para alcanzar la pefección divina. El matrimonio no es sin embargo rechazado como una opción de vida cristiana, si bien supone el sacrificio de una vocación más alta y difícil, una opción de vida más perfecta, en definitiva35
.
Entre las molesriae nuptiarum que deben soportar las madres, los tratados y biografías recogen, en primer lugar, el propio vínculo matrimonial: "Antes de nada el matrimonio es un vínculo -insiste San Ambrosio- mediante el cual, la esposa está ligada al marido y se encuentra estrictamente vinculada en posición subalterna. Y, si bien es cierto que se trata del buen vínculo del amor, sigue siendo un vínculo del cual no puede liberarse la esposa aunque quiera, no puede disponer de su libre albedrío "36
En segundo lugar se encuentran los inconvenientes ligados a su condición materna: el propio contacto carnal, los dolores del parto, la constante preocupación que exigen la salud y la educación de los hijos son frecuentemente mencionados, entre otros autores, por San Ambrosio: "También es digna de elogio una mujer casada, ennoblecida por su propia fecundidad. Pero, cuantos más partos ha tenido, tanto más grandes son sus penas. Pasa lista a las satisfacciones que dan los hijos pero también a las molestias. Se casa y llora ¿Qué bodas son ésas por las que se llora? Se queda embarazada y engorda, Empieza a llevar el peso de su fecundidad antes de ver el fruto. Da a luz y se encuentra mal. .. Para qué enumerar los fastidios que los hijos provocan mientras crecen, son educados y llevados al matrimonio. La madre tiene sus herederos pero aumenta el dolor. De los sufrimientos no conviene ni hablar para no desalentar a los santísimos padres. Ves, hermana mía, los sufrimientos son tan graves que no conviene ni hablar de ellos •m.
No obstante, a pesar de este rechazo inicial, los padres de la Iglesia asumieron la defensa del matrimonio, la procreación y la familia contra los principios postulados por las sectas gnósticas, montanistas, maniqueas, etc., que lo condenaban
35. Amor. virg. 1.35: ex!wrt. 1•irg. 4.46.
36. Sobre las molesliae nupriarum ex/wrr. virg. 4.21: insl. 1•irg. 13.81; virginir. 6.32-33; virf?.. !.9.56.
37. Amor. virg. 1.25-26. Se trata de un motivo recurrente en Ps. Anastasio. Vira Sancrae Svnclericae 42 PG 1S c"l. !512cd.
525
Para reconciliar Jo irreconciliable ...
porque perpetuaban la corrupción terrenal38 aunque la defensa de la figura de la madre no se efectuó en términos idénticos ni con la misma intensidad39
. Mientras San Agustín se convertía en su más ardiente defensor redactando varios tratados a la unión conyugal y sus beneficios40, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo o Gregario de Nisa insistían en la superioridad del celibato, si bienjuzgan tolerable el matrimonio por dos motivos: como remedio para encauzar las pasiones carnales a través del recíproco y exclusivo dominio del cuerpo del cónyuge.¡1 y por el fin último que lo justifica: la procreación42
• San Agustín reúne estos dos objetivos: "El matrimonio tiene la ventaja de reducir la incontinencia juvenil de la carne, si es viciosa, a la honesta función de engendrar hijos. De modo que la unión conyugal transforma, en bien, el mal de la concupiscencia, temperándola mediante el deseo de la paternídad"43.
Independientemente de los rasgos atribuidos a la virgen o a la madre, el modelo ideal de toda mujer cristiana era María44 . Pero aún en el siglo IV, su paradójica condición de virgo y materno había sido completamente resuelta. En el concilio de Éfeso celebrado en el 431, la maternidad de María y la naturaleza humana y divina de Cristo constituyeron el centro de los debates teológicos. Durante las jornadas conciliares se condenó a Nestorio que negaba la encarnación de Dios en María45
, únicamente madre de Jesús, y se establecieron definitivamente los dogmas relativos a la maternidad de la Virgen. No obstante se insistió en la figura de María in abstracto, desde un punto de vista teológico más que como madre física. Así lo demuestra la adopción por parte del sínodo episcopal del título Theotokos -quien lleva a Dios- y no la advocación Meter Theou (empleada con posterioridad)46
, que
38. "El matrimonio acompaüa a la mujer, la reproducción acompafía al matrimonio y la muerte
acompaña a la reproducción", Origen del mundo, 11.5.109; Patlagean, Pauvreté ... , el capítulo, "Les soustractions au mariage" y en especial 139-142; Brown, El cuerpo ... 136-142.
39. J. Gaudcmet, u Les transformations de la vie familiale a u Bas-Empire et l'influence du
christianisme», Romanitas 5 (1962) 66-67.
40. Por ejemplo De bono coniugali como respuesta al movimiento herético encabezado por Joviniano
y De nuptiis er concupiscentia escrito para rebatir a Juliano de Eclano, principal defensor del movimiento pelagiano. E. Clark, u"Adam's only companion": Augustine and the Early Christian Debate on Marriage», RecAug 21 (1986) 143-147.
41. Así lo defienden Ioh. Crist. De virg. 19.1: 39.3; Aug. bon.coniug. 4.4; 6.6; 11.12; idem episr.
127.9; 262.3: ülem senn. 332.4.
42. Aug. c.Faust. 15.7; 19.26.
43. Aug. hon coniug. 3.3.
44. Ch. W. Neumann, The Virgin Mary in the works oj Saint Amhrose (Friburgo 1962) 35-66; Holum,
Theodosian Empresses ... 139.
45. Holum, Theodosian Empre.>se.l'. .. 147-174.
46. La evolución de las advocaciones a María a partir de su estudio iconográfico ha sido analizada
por L Kalavrezou, <<Images of Mother: When the Virgin Mary became Meter Theou»,DOP 44 (1990) 165-172.
526
Clelia Martínez Maza
permitía al mismo tiempo insistir en la encarnación divina y evitar una alusión directa a la relación materno-filial entre María y Cristo. Asimismo en las obras teológicas y en las fórmulas iconográficas se procuraba, para evitar confusiones, resaltar su perpetua y perfecta castidad en detrimento de su función maternal: con las advocaciones a María como tabernáculo sagrado, vasija, sancta sancwrum, arca, templo de Dios47
, se ocultaba la naturaleza humana de la relación entre Cristo y María, convertida en mero receptáculo divino. En la prolífica obra de San Ambrosio, María sólo aparece mencionada como madre de Dios en dos ocasiones. En Roma, la primera iglesia dedicada a la Virgen, Santa Maria Maggiore, muestra en todos sus motivos decorativos a la madre de Cristo, sola, alejada de su hijo.
A mi juicio, esta concepción teológica que resalta la naturaleza virginal de la madre de Cristo (en perjuicio de ~u condición de madre), debió de influir en la conformación de los prototipos literarios femeninos. De esta manera el modelo de la santa virgen encuentra una justificación no sólo social, como instrumento ennoblecedor al servicio de la aristocracia cristiana, sino también desde el punto de vista teológico, como el prototipo más semejante a la figura de la Virgen y por tanto más perfecto.
Por lo que respecta a las santas madres, éstas pueden aspirar al ideal femenino que representa María negando su maternidad física (encubierta, como hemos visto en la definición de María) mediante un doble procedimiento: En primer lugar, con la recuperación de la virginidad perdida. Para ello consagran a sus hijos al celibato. Eusebio de Emesa (homilía 6.17) expone como el fin último del matrimonio la procreación de vírgenes: "Si el matrimonio no existiera no habría vírgenes ... las mujeres que se casan honestamente considerémoslas como mujeres honestas desde el momento en que den a luz a vírgenes" 48
• San Ambrosio pone en boca de Juliana: "¡Pensaré que ser madre de vírgenes es para mí como haber conservado la perpetua virginidad! "49
. Paulino de N ola santifica el matrimonio por el mismo motivo: "Alabo las nupcias, alabo el matrimonio pero porque me proporcionan vírgenes" 50
. En segundo lugar, con la superación de la impureza del contacto carnal que la maternidad conllevaba a través de una maternidad fundamentalmente espiritual. S. Agustín acude con este propósito a la resemantización del verbo partorire para indicar la acción espiritual de la madre sobre el hijo. "Alimentaba a sus hijos, pariéndolos de nuevo cada vez que los veía alejarse de Ti "51
• "Tu esclava, que me ha parido no sólo de
47. Aula en Ambr. inst. virg. 7. 50; templo de Dios en Proclo, PG, 65, col. 753. Cáliz, tabernáculo, swzcta santorum o arca aparecen respectivamente en los vv. 214. 229, 230, 231 del Hymnos Akathistos: G.G. Meersseman, Der Hymnos Akathistos im Abendland (Friburgo 1958).
48. P. Amand. «La virginité chez Eusebe d'Emese et l'ascetisme familia! dans la premiere moitié du IV eme siecb, RHE 50 (1959) 777-820.
49. Ambr. exhorr. virg. 4.26. Brown, EL cuerpo ... 445-446.
50. Hier. epist. 22.20; Hier. adv. lovin. 1.27 PL 23 col. 248.
51. Aug. conf 9.9.22.
527
Para reconciliar lo irreconciliable ...
la carne para que naciese a esta luz temporal sino también en el corazón para que naciera a la luz eterna" 52
• Así pues la oprima mater desempeña su papel a nivel espiritual y se convierte en exemplum viviente cuyo comportamiento sirve de estímulo y garantía de un proceder re! igioso correcto.
En el caso de las vírgenes que al mantener su castidad se encontraban más próximas al ideal mariano, ¿cómo podían asumir el papel materno de la virgen? Lógicamente sólo a nivel espiritual: "Te nacerán muchos Isaacs" anuncia San Ambrosio a las vírgenes53
. De manera que en ambos casos, vírgenes y madres, se ignora la función física de la generación para participar ambas de una característica común: la maternidad a nivel espiritual54
. Sólo así pueden explicarse que en el duelo por Macrina sus compaüeras la llamen madre55 y que se le dediquen calificativos como r5Úf1{3ov'Aoc;, 7rextÓO')"W)"Óc;, ótó&O'KO'Aoc;56
, que resaltan el papel educador de la virgen que asume, de este modo, una función típicamente materna57 .
No obstante, sí se percibe, una vez consolidadas las concepciones teológicas que definían a la virgen como madre de Cristo y como madre de Dios, una mayor relevancia del elemento humano y María es ahora invocada y representada iconográficamente como madre de Dios. En mi opinión, la particular atención prestada a la función materna de la Virgen tuvo su correlato en los modelos biográficos, de manera que junto a los tipos consolidados como exempla en los que la virgen se erige en el sumo modelo de castidad, aparece en la literatura hagiográfica un tipo de mujeres que alcanzan la santidad no sólo en el monasterio o asumiendo una vida ascética sino también en el seno de la familia desempeñando su papel de madres: "maravilla de nuestra generación, unida a un hombre, madre de niños, no ha habido nada que le haya impedido atender la gloria de Dios, ni la debilidad de su naturaleza, ni las penurias del matrimonio, ni la necesidad, ni la preocupación por alimentar a sus hijos. Al contrario, todo eso ha servido para su gloria". En la vida de María la joven vemos intercalados rasgos específicos de las tipologías virgo y mater desarrolladas en época anterior: la virilidad necesaria para superar su naturaleza débil y las molestiae nuptiarum consideradas ahora como procedimientos de santificación.
Por otro lado, este novedoso prototipo femenino responde de un modo más adecuado a la estructura social de Bizancio, donde la preocupación por una descendencia numerosa que garantizara la perpetuación de los linajes aristócratas debió inspirar
52. Aug. Gm{ 9.10.26.
53. Ambr. insr. virf?. 5.32.
54. Acerca de la fecundidad espiritual de las vírgenes veáse también Ambr. virf?. 3. 1.1; virginir. 4.20; exhorr. vir!?. 7.42.
55. Greg. Nys. V. Macr. 12.14; 26.30.
56. Óto&<IKcif\or:;: V. Macr. 12.13-23; 19.6: episr 19.6. 10 (PG. 46 col. 1073c y 1076b); 7rmo01-yw-yór:;, V. Macr. 12.13, 2R.6; <JÚ¡.t(3ou\or:;. V. Macr. 12.14: 15.5.
57. Gianarelli. La tipologia ... 32-34.
528
Clelia Martínez Maza
igualmente los modelos hagiográficos. De este modo la mujer, a través de su papel de esposa y madre, se convierte en garante de la transmisión legítima de la propiedad. El matrimonio aparece, por este motivo, como una institución protegida tanto por la legislación como por la Iglesia58 y la maternidad como una de las funciones femeninas más ennoblecedoras59
. La hagiografía bizantina recoge estas preocupaciones y se puebla de exempla de santas madres que aceptan la castidad tras haber asegurado no obstante la sucesión familiar. La madre de San Constantino-Cirilo decide asumir la castidad después de tener siete hijos60
• Incluso la Virgen aparece como protectora de la fertilidad de la pareja, como en el caso de los padres de Teófanes, quienes tras pedir la intercesión de la Virgen, fueron premiados con un descendiente61
•
A la relevancia de la figura materna como modelo femenino de santidad se añaden las restricciones impuestas a la ya limitada intervención femenina en las estructuras eclesiásticas. Ventinueve cánones del concilio de Trullo definen la posición de la mujer en la iglesia. En líneas generales no se le reconoce competencia religiosa alguna62
; son excluidas del sacerdocio, el acceso al diaconato se reserva a las mujeres de más de cuarenta años (canon 14)63
; se les obliga a guardar silencio en la Iglesia (canon 80). De manera que la elección de la virginidad ya no comportaba esa participación activa en la vida religiosa contemporánea que había caracterizado las biografías de las vírgenes del siglo IV, fundadoras de conventos, peregrinas incansables, intérpretes de texto bíblicos y, aunque el prototipo subsistió, porque la total dedicación a Cristo continúa siendo hoy en día el modelo sumo de santidad, las condiciones reales de existencia empujaron a la mujer bizantina a aspirar a la perfección en el seno del ámbito familiar, desempeñando el papel de madre que las estructuras sociales y religiosas le reservaban64
.
58. N. Klmn, <<Die Ehetrennung im Kirchenrecht der ot1hodoxen kirchen des byzantinischen RitUS»
os 26 (1977) 3-27.
59. Theophylact. Ochrid. PG 126. 265; Asimismo el lamento de Kale Pakouriane: Cf. l. Iverites
«Bv(oovnvcú AwO~w<• 'OpOooo~íoo 6 (1931) 364.
60. F. Dvornik, Les légendes de Consramin et de Mérhode vues de Byzance (Praga 1933) 350.
61. F. Halkin (ed.), Biblioreca hagiographica graeca (Bruselas 1957) 1794 p. 2.16-18; A. Kazhdan,
«Byzantine Hagiography and Sex in the Fifth to Twelfth Centuries», DOP 44 (1990) 133.
62. Sobre la exclusión de las mujeres del sacerdocio: Co11srit. Apost. 3.6; 3.9; Saradi-Mendelovici,
«L'infirmítas .... 90; R.S. Kraemer, Her share ofthe Blessings (Oxford 1992) 185-187.
63. H.G. Beck, Kirche und theologische literatur im bi::.aminischen (Reich 1959) 105 ss. P. G. Ca ron,
«Lo "status" delle diaconesse nella legislazione giustinianea••. Atti del/'Accademia Romanistica Costantiniana. VIII Convegno lnternazionale (1990) 514-515.
64. A.E. Laion, «The role of women in Byzantine Society», lnternazionaler ByzantinischenKongress (Viena 1981) 233-234; A. Cameron y A. Khurt, «In search of Byzantine women: Three Avenues of Approach». lmages of Women in Anriquiry, J. Herrín, ed. (N. York, 1993) 177-179.
529
Kolaios 4 ( 1995) 531-539
UN CASO DE INDISCIPLINA EN EL ANTIGUO CRISTIANISMO BRETÓN:
LOS SACERDOTES LOVOCAT Y CATIHERN
Juan C:trlos SÁNCHEZ LEÓN (Universidad de Jaén)
l. La cnstianizac10n de Bretaüa armoricana, que comenzó en la segunda mitad del siglo IV a partir del Valle del Loira, debía ser difusa y superficial aún en el siglo V, con cuadros eclesiásticos mal establecidos. Para antes de este siglo, sólo disponemos ele documentos tardíos --especialmente las listas episcopales---, que atestiguan alguna presencia cristiana en Nantes; la arqueología y la epigrafía paleocristianas confirman por su parte la ausencia de testimonios. Este panorama concuerda con lo que sabemos del inicio del cristianismo en el conjunto de la provincia Lugdunense III: la iglesia de Tours nace a fines del siglo III o principios del IV; la de Angers, a fines del siglo IV; para la de Le Mans, sólo existe algún testimonio ele mediados del siglo V, y la iglesia en Rennes aparece hacia el 4001
•
Los documentos incluidos en la Collecrio Andegavensis (Thalasio Andegavensi episcopo uucrore) nos proporcionan. a mediados del siglo V, las primeras certidumbres sobre la evangelización y la situación del episcopado de la Armórica
l. Ver D. Aupcst-ComJu.:hé. «Les origines du christianisme". en G.l\1. Oury. Hisroire religieuse de
la Breragne (París 19XOi ll-40, 14-16. Sobre Brerafía cristiana. ver también VV. AA .. La christianisarion des pors enrre Loire er Rhin (!V-Vf!s.) - RHEF 62 (1975) (19761: G. Minois. Histoire re/igieuse de La Brcragne (l'aris 1991 l: A. de la Borderie. Hi.11oire de Bretagne (Rennes-París 1905. 2a. ed. ): G. Besnier, !.es chré!ienrés bre/onnes cmllinmto/es de¡mis les originesjusqu 'a u IX siécle (Rennes 1983); A. Chédeville,
La Brewgne des saint.l er des mis: Ve-Xe siéc/e (Rennes 1984): N. Chauwick. The Age o(the Saints in the Earl1· Ce/!ic Clwrch (Londres 19ú1J: P. Merlet. «La fonnation des uiocéses et des paroisses en Bretagne.
Période antérieurc au\ inmi~~Tations hretunnes". Mémoires de lo Socihé d'His!Oire et d'Archéologie de
Bre/agne 30-31 ( 1'150-19:'1 l l 5-W. 137-172: R. C'ouffon. Limites eles ci!és gallo-roma in es etfondation des ,;l'echés dans la pénin.1ule ormoricaine (Saint-Brieuc 1943): R. Laguilliere. Les saims et l'organisation chrétienne primilive dans 1 Armorique hrclonne (Rennes 1925): D. Aupest-Conduché, «Quelques rétlexions
sur les déhuts uu christianismc uans les uiocéses ue Rennes. Vannes. Nantes». ABPO 89 (1972) 135-146.
531
Un caso de indisciplina en el antiguo cnstianismo bretón
galorromana2• Su autor, Thalasius, obispo titular de la sede de Angers, ordenado el
4 de octubre del 453, está relacionado con los cinco documentos que componen la Collectio Andegavensis, escalonados entre 453 y ca. 465. Este cuerpo documental, que proporciona los nombres de los obispos de la provincia Lugdunense III, en particular los de las diócesis de Rennes, Vannes y Nantes tras la emigración bretona y la amenaza de los sajones en las costas armoricanas, lo componen cinco textos:
1) Epistu.la episcoporu.m Leonis (Bituricen.}, Victu.rii (Cenoman.) el Eustochii (Turonen.) ad episcopos prouinciae tertiae missa. Carta de los obispos Leo de Bourges, Victurius de Le Mans y Eustochius ele Tours, dirigida a los prelados Sarmatio (sin sede), Chariato (sin sede) y Desiderius de Nantes y a los clérigos de todas las iglesias de la Lugdunense III. Según Duchesne, dicha carta parece emanada de un concilio, ya que el motivo de la misma era notificar una decisión común relativa al uso del fuero episcopal -que los clérigos olvidaban por el fuero seculary está relacionada con el siguiente documento, el Concilium Andegavense; debió ser escrita durante la vacancia de la sede de Angers entre los obispos Maurilius (423-453) y Thalasius (ordenado el 4 de oct. de 453?;
2) Carta sinodal del Concilium Andegavense diei 4 oct. 453, concilio provincial en el que Thalasius fue ordenado obispo de Angers. El motivo de este concilio es comunicar algunos reglamentos de disciplina eclesiástica y recordar la obligación de recurrir al fuero episcopal al igual que se hace en la carta precedente. Estuvieron presentes en este Concilio de Angers los obispos Leo de Bourges, Eustochius de Tours, Victurius de Le Mans, Thalasius de Angers, Chariatus, Rumoridus y Viventius (los tres últimos sin sede indicada);
3) Epistu.la Lupi (Tricassin.) et Euphronii (Au.gu.stodunen.) ad Tlzalasium miss a, post 453. Lupus de Troyes y Euphronius de Autun responden en esta epístola a la consulta de Thalasius de Angers sobre algunos puntos de disciplina y liturgia;
4) Cánones del Concilium Turonense diei 18 nou.. 461, celebrado en Tours con ocasión de la festividad de San Martín. Para Duchesne, no se trató de un concilio provincial propiamente dicho, sino de una reunión de algunos obispos que se encontraban a la sazón en Tours, los cuales redactaron algunas reglas de disciplina;
2. Ver la edtci(Hl de la Co//ecrio Andegavensis en C. Munier. Concilia Galliae, 314-506, CC
(Turnhout 1 9ó3 1 135 ss. Ver L. Duchesne. Fastes épiscopaux de 1 'ancienne Ca u/e, IJ: L 'Aquitaine el les Lvomwises (París 1910, 2a. ed.) 246 ss.: C.H.J. Héfféié-Leciercq. His!Oire des Conci/es, ll (París 190X)
XK:l ss; E. Griffé. La Ca u/e chrétiemle ú 1 'époque ronwine. Le Ve st'i:c·ie. II-IIl (París 1957) 11 O ss.; D.
Aupest-Conduché, Les origines du christianisme (París 1980) 16 ss.; E. Haiiegen. Él'i!chés gal/o-romains a u Se siéc/e dans /'extreme Armorú¡ue (Basse Bretagne) (París 1 Sil2) ( =Annales de philosophie chrétienne): id .. Évechés de fa Basse-Armorique, Basse Breta¡;ne da Se a u 9e siec!e (París 1962) ( = RA); id .. L 'Armorique hreronne ce/tique, romaine er chrétienne ou les origiues armorico-breronnes (París 1864-1872).
3. Duchesne. Fasres épiscopaux (París 1 910) 24ó.
532
Juan Carlos Sánchez León
en cualquier caso, este concilio de Tours renovó trece prescripciones anteriores4.
Suscribieron el Concilio los obispos Perpetuus de Tours, Victurius de Le Mans, Eusebius de Nantes, Athenius de Reunes, Leo de Bourges, Germanus de Rouen, Amandinus de Chalóns, Mansuetus (episcopus Britannorum) y Venerandus, ciego y sin sede indicada. Thalasius de Angers no asistió, pero se le enviaron los cánones;
5) Carta sinodal del Concilium Veneticum, celebrado en Vannes entre 461 y 491 con ocasión de la ordenación de un obispo, que según Héffélé-Leclercq es Paternus de Vannes5
. La mayor parte de los 16 cánones de esta carta sinodal constituyen una repetición de prescripciones anteriores. Asistieron al Concilio todos los obispos de la Lugdunense III, excepto Thalasius de Angers y Victurius de Le Mans, a los que se envió la carta sinodal: Perpetuus de Tours, Athenius de Rennes, Nunechius de Nantes, Paternus de Vannes, Albinus y Liberalis -probablemente pertenecientes a Coriosolites y Osismes.
Según estos documentos, las ocho diócesis de la Lugdunense III tienen obispo titular a mediados del siglo V. Por otro lado, en el concilio de Tours, 461, aparece mencionado un tal Mansuetus, episcopus Brirannorum. En opinión de Duchesne. se trata de un obispo venido de las Islas Británicas para la festividad de San Martín en Tours y no un representante de los emigrantes bretones en Armórica". Sin embargo, quizá haya que ver en Mansuetus el primer obispo régionnaire de los bretones emigrados a Armórica, sobre los que recaería el peso de la evangelización de Bretaíia armoricana, especialmente en el N. Los bretones vivían en pequeños grupos bajo la conducción de uno de ellos. evangelizaban en "habla bretona", conocían de memoria las escrituras y tenían obispos itinerantes, confrontados a los del país galorromano y franco, que basaban su prestigio en su autoridad personal. Siguiendo la costumbre eclesiástica celta, los abades de los monasterios más importantes eran revestidos con la función episcopal: se trata de abades-obispos itinerantes, cuyo poder no corresponde a un territorio fijo. Miemras que el cristianismo galorromano está profundamente enraizado en la sociedad laica. entre los emigrados el cristianismo se centra en los monasterios, con un estilo de vida ascético. Entre las particularidades del clero bretón se cuentan un marcado compromiso con prácticas e ideas paganas y un espíritu de independencia en la acción evangelizadora, que se manifiesta en la idea del exilio voluntario y el espíritu de aventura, la peregrinatio pro Christo; otras prácticas particulares que los diferencian del clero galorromano son la forma de tonsura total o la fijación de la fecha ele Semana Santa según el ciclo pascual de Augustalis (diferente del ciclo de Victorinus de Aquitania adoptado por los galorromanos).
El canon 15 del Concilio de Vannes, 465-491, recomienda que se mantenga la unidad religiosa dentro de los límites de la provincia Lugdunense III: intra
4. ld., ibid .. 24X.
5. Hétfélé-Leclercq. Hisroire des Conci!es. Il (París l90X) 904.
1>. Duchesne, Fas! es épisco¡wux !París 191 0) 248.
533
l;n ca"' Je indisciplina en el ant1guo cristianismo hretón
provinciam nosrram sacromm ordo er psa!lendi una sir consuerudo. Esta medida iba destinada probablemente contra la diversidad litúrgica y quizá de disciplina que introdujo la emigración bretona en Armórica. como parecen mostrar los problemas eclesiásticos que los bretones crearon a comienzos del siglo VI en la provincia. Los obispos Licinius de Tours (509-521 ), Melanius de Rennes y Eustochius de Tours enviaron una epístola a los clérigos bretones Lovocat y Catihern en la que les recuerdan las reglas canónicas sobre la utilización de los altares, las garantías del celibato eclesiástico y el correcto ministerio de las diaconisas.
Hacia mediados del siglo VI, los bretones seguían creando problemas de disciplina eclesiástica en la provincia. En el Concilio de Tours de 567, un canon prohíbe consagrar en Bretaña a obispos bretones o de origen galorromano sin el consentimiento oral o escrito del metropolitano de Tours y los comprovinciales (c. 9: Ut in Brittania sine consel/sll merropo!itani ve! comprovincialium episcopi non ordinentur). Así pues, parece ser que los bretones eran prácticamente independientes en lo concerniente a las ordenaciones episcopales y que sólo buscaban la anuencia de los obispos francos más cercanos 7 •
2. La carta de los prelados lugdunenses a los clérigos Lovocat y Catihern constituye el más antiguo documento escrito de la historia de los emigrados bretones a Armórica. El sacerdote Sparatus (posiblemente cercano o perteneciente a la diócesis de Rennes) advierte a los obispos de la Lugdunense III sobre las particularidades religiosas ele los bretones emigrados; en respuesta, el metropolitano de Tours, Licinius, y los obispos Melanius de Rennes y Eustochius de Angers, enviaron una carta conminatoria a los clérigos bretones amenazándolos con la excomunión si persistían en su actitud herética~. Estos tres prelados signatarios son conocidos, ya que asistieron al 1 Concilio de Orléans en 511. Licinius es metropolitano de Tours desde ca. 509, según indicaciones diversas de su sucesor Gregario de Tours; Melanius procede de la nobleza galorromana de Vannes9
.
7. Duchesne, Fas/es ,;piscopaux (París I'J!O) 254. Ver Aupest-Conduché. Les origines du
chrisrianisme (Parb Jl)XO) 19 ss. y Minois. Nouve/le hisroire de la Breraxne (París 1 992) 142 ss .. sobre los cuadros episcopales y el clero hretón en el siglo VI. Sohre la cristiandad celta en general, ver L. Gougaud. Les chr2rienrés U'lrique.1· (Londres 19.\6).
X. De e'-ta carta se conserva un único manuscrito (Munich). que es un libro de cánones copiado en
el siglo IX: la parte en 4ue se encuentra la cana parece reproducir un recueil de concilios y otros textos análogos constituido en Galia a lo largo del siglo VII. La carta fue editada en Augsburgo. en 1575, por E.
Amort, Elemenra juris cwwnici vereris. II. 407. Tras una revisión del manuscrito de Munich. d abad L. Duchesne publicó de nuevo la carta en su artículo «Lovncat et Catihern. pretres hretons du temps Je S.
Melaine". Reme de Braagne el de \lendée ( 1 XX5l 5-21: poco Jespués esta edición fue retomada por A. de la Borderie en su Ilisroire de Breragne (Rennes-París 1lJ05) 370 ss.
9. lfisr. Franc. !l. J8. 3lJ, 43: lll, 2: X. 31: ver L. Duchesne. Les anciens caralogues épiscopaux de
la ¡;rm'Úice de Tours (París UNO) 25. Sobre la Iglesia y los obispos de Rennes, ver J. Delumeau (dir.). llisroire de la diocése de Rennes (París 1979): L. de Berre. Un grand évéque ga/lo-romain du \le siecle: Saim Mc/ainc (Rennes 1936). Sobre la Iglesia\ los obispos Je Angers. ver F. Lebrun dir., Le dioci:se
534
Juan Carlos Sánchez L~ón
A. de la Borderie situó la presencia de estos bretones en la Domnonea, entre la Rance y el Coesnon 1
'), territorio que acabará sustrayéndose a lajurisdicción de los obispos de Rennes, no sin que antes éstos trataran de controlar a las poblaciones bretonas emigradas ~como ya muestra la carta a Lovocat y Catihern. Los obispos de Rennes y Vannes eran, por su situación geográfica, los más próximos al país ocupado por los bretones. Ef hecho de que sea el obispo Melanius de Rennes el que precede en la carta, parece indicar que las indisciplinas se estaban produciendo en su diócesis o en la vecindad.
Por medio de la relación del sacerdote Sparatus. los obispos signatarios han tenido conocimiento de que los clérigos bretones Lovocat y Catihern iban de aldea en aldea transportando altares portátiles para celebrar la miSa entre sus compatriotas y
que se hacían asistir por mujeres: éstas administraban al pueblo la sangre de Cristo con el cáliz mientras los clérigos distribuían la eucaristía. Las mujeres que los seguían en los desplazamientos y compartían su domicilio eran llamadas conhospirae, un nombre que viene a significar "las que viajan con y son recibidas en conjunto" o bien "las que viven bajo el mismo techo". Según los prelados, esta ingerencia de las mujeres en el servicio del altar supone una novedad desde el punto de vista religioso, "una superstición inaudita" (inaudita superstitio), la reaparición de una "secta abominable" (horrenda secta) que nunca había sido introducida en Galia: el cisma pepundiano, cuyo nombre se debe al jefe de la secta. un cierto Pepundius, que tuvo la audacia de asociar a mujeres en el ministerio del altar (consocias). Los obispos, bajo pena de excomunión y en nombre ele la unidad de la Iglesia y de la fe común, conminan a los clérigos bretones, l) a que abandonen Jos altares portátiles en cuestión, 2) a que impidan que las mujeres que los acompañan administren los sacramentos de forma "ilícita", y 3) a que renuncien a estas mujeres llamadas conlwspitae y no admitan bajo su techo a ninguna otra mujer que no sea su abuela, madre, hermana o sobrina. según las disposiciones conciliares occidentales. Los obispos terminan su carta a los clérigos bretones con una invitación a la obediencia y ~ la disciplina.
Lo que escandaliza realmente a los obispos galorromanos de la Lugdunense III no es el hecho de que Lovocat y Catihern usen altares portátiles y celebren la misa a domicilio, sino la asociación de mujeres en el servicio del altar y la promiscuidad que suponían los desplazamientos en común c~n los sacerdotes bretones.
Los tres obispos no especifican que el uso de altares portátiles sea algo contrario a las reglas establecidas. Del Concilio de Epaona, 517, se deduce la existencia de altares portátiles de madera. Lovocat y Catihcrn se habían justificado previamente ante Jos prelados en Jo concerniente a los altares portátiles, afirmando
d"Angers (París 1'.>81 ).
1 O. A. de la Borderie. Histoire de Bretoglll' ( 1 ')05) 370. Ver L. Duchesne, Lo\'Ocat et Carihern ( 1l:íl:í5)
17.
535
Un caso de indisciplina en el antiguo cristianismo bretón
que habían sido consagrados por sacerdotes de forma regular, y esto parece haber bastado a los prelados. Lo que molesta de esta cuestión a los tres obispos es el hecho de que clérigos extranjeros celebren misas a domicilio para sus compatriotas: actuando así, parece que los emigrados constituyen una diócesis dentro de otra diócesis dejando de lado al clero galorromano establecido, lo cual es contrario a las reglas y pone en peligro la unidad eclesiástica 11
• •
Por otro lado, los tres obispos se sienten escandalizados por la asistencia eucarística que las mujeres prestaban a Lovocat y Catihern en la celebración de la misa, uso que era visto como la resurrección de la herejía pepundiana. Sobre la cuestión, los obispos recuerdan las disposiciones de los concilios orientales condenando el diaconato femenino. Según Duchesne1
', esta asimilación por parte de los prelados está inspirada en el recuerdo de la herejía de los pepudianos, también llamados quintilianos o priscilianos, presentados por S. Epifanía como una rama especial de la secta de los montanistas (Panarion 49): "Los pepudianos, o quintilianos, dicen que toman su nombre de una localidad que Epifanio asegura ser una ciudad desierta: la consideran divina y la llaman Jerusalén. Acuerdan tal superioridad a las mujeres que se les ve entre ellos revestidas incluso con el sacerdocio". Los obispos conocían sin duda los principales tratados heresiológicos del siglo V, el De haeresibus de San Agustín y el Praedesrinarus, obra de un anónimo galo que hacia 450 copia al obispo de Hipona en este capítulo (n° 27); ambos autores indican a Epifanio como su fuente. Aunque en estos tratados el nombre de la herejía se pone en relación con el de una ciudad, Pepudius o Pepundius, los obispos lugdunenses lo hacen derivar directamente del de un tal Pepundius, presentado como el autor de la herejía. La actuación de las diaconisas en el servicio del altar era una práctica que ya había sido condenada en el Concilio de Nimes en 395 (canon 2: Illud etiam a quibusdam suggesrum est, ur contra aposrolicam disciplinam incognito usque in hoc tempus. in ministeriunzfeminae nescio quo loco leviticum videantur adsumptae). Se trata aquí de "usurpaciones", un abuso desconocido hasta entonces. contrario a las funciones ordinarias de las diaconisas bajo la supervisión del obispo. Los Concilios de Orange en 451 (canon 26), Epaona en 517 (canon 21) y Orleáns en 533 (canon 18) se vieron obligados a suprimir las diaconisas, no por el exceso de atribuciones y por las "usurpaciones" en el ministerio del altar a las que hace referencia el Concilio de Nimes, sino por faltas graves cometidas en el ejercicio de sus funciones regulares 13
.
Finalmente, los obispos recuerdan horrorizados a Lovocat y Catihern las prescripciones conciliares occidentales que prohiben que los sacerdotes reciban bajo
11. Duchesnc. Lovowt ct Catihern (1HX5) 11. Según el autor. la utilización de altares portátiles era
una costumbre celta rroria de los clérigos de Irlanda y Escocia: rara Aurest-Conduché, Les origines du christiani.,·me ( 1 9XO) 23. se trata simrlemente de la adaptación a un apostolado nómada.
12. Duchesne. Lovocat et Catihcrn (1885) 13.
13./d .. ibid .. 14. 16.
536
Juan Carlos Sánchez León
su techo a mujeres que no sean parientes proxtmos (esto hace suponer que las conhospitae bretonas no lo eran). Estas mujeres, que recibían otros nombres como virgines subintroductae. mulieres adoptivae, mulieres extraneae o agapetae y que provocaron la indignación de algunos Padres de la Iglesia como Cipriano, Juan Crisóstomo y sobre todo San Jerónimo, hacían vida en común con los clérigos en base a una unión espiritual y de asistencia mutua 14
. Según Reynolds. esta práctica, originaria del cristianismo judío, sirio y egipcio, se había desarrollado ampliamente entre los heréticos africanos de la época de San Agustín, quienes veían en ella una imitación del estado paradisíaco de virginidad; de aquí, la costumbre debió propagarse hacia Hispania y finalmente a Irlanda15
, donde aparece como una peculiaridad de la vida religiosa condenada ya por San Patricio en el siglo V. El Catalogus Sanctorum Hibenziae es un curioso documento de comienzos del siglo VIII que retrata las principales características de los tres estados de la iglesia de Irlanda en los tres siglos precedentes. En la descripción del "primer orden de los santos católicos contemporáneos de San Patricio", que remite a un clero secular y no monástico (siglo V), se dice que Jos santos de este orden no rechazaban la administración ni la compañía de las mujeres ya que no temían a la tentación, mientras que los santos del segundo orden, relativo a un clero regular y a una iglesia monástica (siglo VI), rechazaban la administración de las mujeres y las excluían de los monasterios 16
• Las fuentes irlandesas insinúan conductas escandalosas desde el primer momento, aunque, idealmente, los "compañeros" vivían una vida de castidad. A pesar de que Lovocat y Catihern no fueron acusados formalmente de inmoralidad, los obispos advierten en su carta que el nombre de conhospitae es un "nombre que es oído y pronunciado con un cierto estremecimiento, un nombre que difama al clero y que arroja la vergüenza y el horror sobre la religión cristiana". Para Reynolds, se trata de la continuación en la cristiandad celta de una práctica que data de los orígenes del cristianismo, y que se extendió en las iglesias oriental y occidental hasta su condena en época tardía, especialmente en el canon 3 del concilio de Nicea17
.
14. Ver H. Achdis, Virgines suhintroductae (Leipzig 1902); R.E. Reynolds. "Virgines suhintroduc/ae in Celtic Christianity», HThR 61 (1%R) 547-566; P. de Labriolle, «Le "mariage spirituel" dans I'Antiquité chrétienne». RH 136 (1921) 204-225.
l S. Reynolds, Virgines subintroductae ( 1968) 552 ss., para quien los heréticos montanistas y abelitas
del N. de África practicaban la cohabitación, al igual que los priscilianistas en Hispania, y serían los sarabitas quienes llevarían esta práctica a Irlanda.
16. Primus ordo carho/icorum sanctomm erar in rempore Patricii... Un u m duce m Patricium ha!Jehant ... Muliemm adminisrrarionem er consorria 11011 respuehant, quia super perram Christumjundati l'nll/1111 tentarionis 11011 rimehant. Secundusordo carho/icorum preshwerorum ... habehantdiversas regulas ... Abnegabant mulierwn administrariollem, separames eas a monasteriis; A.W. Haddan-W. Stubbs, Counci!s and Ecc/esiastical Documents relating to Great Brirain and Ireland, II, I (Oxford 1873) 292. Ver A. de la Borderie (1905) 372 nn. 1 y 2; Chadwick, The Age uf' the Saints (1961) 149, y T. Olden, «Ün the Consonia of the First Order of lrish Saints», FRIA 3 (1894) 415-420.
17. Reynolds. Virgines su!Jilllroducrae (l96H) 566.
537
l:n caso de indisciplina en el antiguo cristianismo brett'm
Sin duda, esta práctica atestigua la importancia del estatus de la mujer en las sociedades célticas, superior al que gozaba en país galorromano o franco. Este papel de la mu¡er bretona en el proceso de evangelización chocó a las poblaciones armoricanas, y más aún al clero galorromano de la provincia de Tours. El caso de indisciplina de los sacerdotes bretones Lovocat y Catihern muestra, pues, el conflicto creado entre el modelo eclesiástico celta proveniente de Irlanda y Escocia, y el modelo romano de la Lugdunense IIL
Estos particularismos de los bretones en cuanto a liturgia y disciplina eclesiástica se añadieron a la singularidad lingüística y a la independencia política de hecho en el siglo VI. La resistencia del clero bretón a la introducción de las reglas y mentalidades de la iglesia galorromana y franca se prolongará hasta el siglo IX. Las divergencias se acentuarán hasta llegar al nacionalismo religiosn de la época de Nominoé.
Apéndice: Carta de los obispos Licinius de Tours, Melanius de Rcnnes y Eustochius de Angers a los sacerdotes Lovocat y Catihern
DOMINIS BEATISSIMIS IN CHRISTO. FRATRIBUS LOUOCATO ET CATIHERNO. PRESBYTERIS, LICINIUS. MELANIUS ET EUSTOCHIUS EPISCOPI.
Yiri venerabilis Sparati presbyteri relatione cognovimus quod gestantes quasdam tabulas per diversomm civium vestrorum capanas circumferre non desinatis et missas ibídem, adhibitis mulieribus in sacrificio divino quas conhospitas nominastis, facere praesumatis, sic ut, erogantibus vobis eucharistiam, illae vobis positis calicem teneant et sanguinem Christi populo administrare praesumant. Cujus rei novitas et inaudita superstitio nos non levitcr contristavit, ut tam horrenda secta, quae intra Gallias nunquam fuisse probatur, nostris temporibus videatur emergere, quam Patres Orientales Pepondianam vocant, pro eo quod Pepondius auctor hujus scismatis fuerit, ct mulieres sibi in sacrificio consocias habere praesumpserit, praecipientes ut quicumque huic errori voluerit inhaerere, a communione ecclesiastica reddatur extraneus.
Qua de re caritatem vestram in Christi amore, pro Ecclesia~ unitate et fidei catholicae (societate), inprimis credidimus admonendam, obsecrantes ut, cum ad vos nostra pervenerit pagina litterarum, repentina de praedictis rebus emendatio subsequatur, id est, de antedictis tabulis, qua a presbyteris non dubitamus, ut dicitis, consecratas, et de mulieribus illis quas conhospitas dicitis, quae nuncupatio non sine quodam tremore dicitur anirni ve! auditur, quod clerum infamar et sancta in religione tam detestandum nomen pudorem incutit et horrorem. Idcirco, secundum statuta Patrum, caritati vestrae praecipimus ut non solum hujuscemodi mulierculae sacramenta divina pro inlicita administratione non polluant, sed etiam praeter matrem,
538
Juan Carlos Sánchez León
aviam. sororcm vcl neprem intra recrum cellulae suae si quis ad cohabitandum habere voluerir, canonum senrenria a sacrosancrae liminibus Ecclesiae arcearur.
Convenir iraque vobis, fratres karissimi, ur, si ita esturad nos de supradicto pervenir negorio, emendationem celerrimam exhibere, quia pro salute animarum er pro aedificatione populi res ab acclesiasrico ordine tam rurpiter depravaras velociter expedir cmendare. ut ncc vos pertinacitas hujus obstinationis ad majorem confusionem exhibcat, ncc nobis necesse sit cum virga ad vos venire apostolica, si caritatem renuitis, et tradere Satanae in interitu carnis, ut spiritus possir salvari. Hoc est tradere Satanae, cum ab ecclcsiastico grege pro crimine suo quisque fuerit separatus, non dubiret se a daemonibus tanquam lupis rapacibus devorandum. Similiter et evangelica commonemur sententia, ubi ait "si nos nostra scandalizaverint membra", quicumque in Ecclesia catholica haercsim intromittit. Ideo facilius est ur unum mcmbrum qui totam commaculat Ecclesiam ahscidarur, quam rora Ecclcsia in intcritu deducatur. Sufficianr vobis haec pauca quae de multis praediximus. Date opera multa communionc caritaris. et viam regiam, qua paulum deviastis, avidissima intentione ingredi procurctis. ur et vos fructum de obedientia capiatis et nos vos per orationem nostram congaudeamus cssc salvandos.
(L. Duchesnc, Revue de Breragne el de Vendée, 1885, 6-7)
539
Ko/aios 4 (1995) 541-553
LOS CRISTIANOS ANTE EL CULTO A LOS EMPERADORES
Manuel SOTOMA YOR (Facultad de Teología de Granada)
No es mi intención en estas líneas adentrarme en los muchos y variados problemas que plantean los diversos fenómenos comprendidos bajo el título genérico de <<culto imperial». Las más recientes investigaciones han relegado a un segundo plano algunas cuestiones clásicas, tratadas por autores anteriores, y la atención se centra ahora especialmente sobre el estudio de dicho culto en las provincias del Imperio, teniendo en cuenta su diversidad, tanto en el espacio como en el tiempo. Se trata también de comprender mejor el lenguaje simbólico de sus ritos 1
•
En estas breves páginas. escritas como modesto homenaje en memoria del amigo y compañero prematuramente desaparecido, pretendo solamente hacer algunas consideraciones sobre las repercusiones que para los cristianos del Imperio romano tuvo el culto a los emperadores, en sus diversas variedades y de manera global, en cuanto podemos juzgar por los no muy abundantes testimonios que sobre el particular han llegado hasta nosotros.
Por mucho que se pretenda insistir en el carácter político del culto a los emperadores, no será posible entenderlo, ni entender sus consecuencias para los cris-
1. Son touavía importantes E. Lohmeyer. Chrisruskult und Kaiserkulr !Tubinga 1919); L.R. Taylor, The Dii'ÍJÚtr of' rhe Roman Emperor (Middletown 1931); L. Cerfaux-J. Tondriau, Un crmcurrenr du chrisrianisme. Le cutre des souverains dans la riFilisarion gréco-romaine (París 1957). Entre los trabajos más recientes. merecen especial atenciúnlas intervenciones de varios especialistas en el coloquio celebraJo en 1972. en Vandoeuvres (Fondation Hardt). editadas por W. den Boer con el título: Le culte des
c~~mverains dans I'Empire romain. Enrrerims sur I'Anriquité classique, XIX (Vandoeuvres-Ginebra 1973) (citauo en adelante: Enlreriens 1973). y los artículos de Lliversos autores reunidos en: Aufsrieg und Niedergmzg der rümischen Wc/r, Il, Principat, 16.2 (Berlín 197R) (citado en adelante: ANRW 1978). Abren
nuevas perspectivas, entre otros. S.R.F. Price, Rirua/s and Pmver. TIJe Rrunan Imperial Cult in Asia Minor (Camhridge 19H4): D. Fishwick. The Imperial Cult in rhe Latin West. Studies in rhe Ruler Culr of rhe Wesrem Provinces of' rhe Roman Empire, (Leiden, E.J. Brill, 1987-1992) (4 tomos); S. Friesen, Twice Neokoros. Ephesus, Asia & rile Culr of'rhe F/avian Imperial Family, (Leiden, E.J. Brill, 1993).
541
Los cristianos ante el culto a los emperadores
tianos de la época, si se menosprecia o ignora su carácter también religioso. Más adelante volveremos sobre este particular.
Conviene deslindar desde el principio dos campos, que aunque tienen mucho en común, son distintos: el del culto exigido por, o tributado a un emperador todavía vivo y en el ejercicio de su autoridad, y el del que se da a un emperador supuestamente pasado a engrosar las filas de los dioses tras su muerte.
EL CULTO AL EMPERADOR DIVINIZADO TRAS SU MUERTE Considerar a un humano incluido en las filas de los dioses inmortales era un
fenómeno familiar en el mundo antiguo. Diversas tradiciones habían cont1uido para formar tal mentalidad generalizada entre los romanos.
En las ciudades griegas y en las correspondientes comunidades políticas helenísticas se daba culto a aquellos personajes ilustres que, por sus obras extraordinarias en favor de la ciudad, merecían la consideración de padres de ella, protectores, salvadores o insignes bienhechores. Los que habían sido capaces de semejantes empresas habían demostrado poseer una virtus especial, sobrehumana, capaz de situarles, después de su muerte, en una región al menos intermedia entre los hombres comunes y los dioses, donde podían seguir protegiendo a la ciudad, con la ventaja en su favor de que sus actuaciones favorables en vida habían sido más visibles y más palpables que las que se suponía podrían prestar los dioses2
•
Los héroes, semidioses o dioses que veneraban los romanos eran protectores sobrenaturales de su ciudad. Su culto les venía de antiguo. No todos, sin embargo, gozaban de la misma antigüedad. Nuevos problemas y nuevas necesidades habían ido exigiendo nuevas divinidades protectoras. E. Bickerman ilustra este hecho con un ejemplo muy clarificador. El peligro colectivo que podía suponer una tormenta marina era prácticamente desconocido para los romanos, muy poco preocupados, en un principio, por la navegación; hasta que en la primera guerra púnica una tormenta casi aniquiló su armada, lo que les obligó a dar culto a una divinidad específicamente protectora en esas eventualidades. En semejante concepción religiosa no era difícil admitir la adscripción de un emperador entre Jos dioses protectores, si había demostrado poseer una fuerza sobrenatural capaz de seguir beneficiando al Imperio, aun después de desaparecido de entre los vivos3
•
Los romanos, que ya habían divinizado al legendario Rómulo, se apresuraron a divinizar a Julio César inmediatamente tras su muerte. El Senado le había decretado honores sobrehumanos cuando todavía estaba vivo. Pero fue el pueblo el que ya en los mismos funerales lo exaltó por encima de Jos mortales, animado en un principio
2. Chr. Habicht hace notar que este culto puede dirigirse a cualquier clase de persona que reúna esos
méritos, pero que los que tienen más ocasión y posibilidades de adquirirlos son los poderosos y los reyes, por lo que ellos son los que más fácilmente obtienen semejantes honores. Cf. Chr. Habicht. «Die augusteische Zeit und das erste Jahrhundert nach Christi Gehurt», Entretiens (1973) 41-99, v. 90.
3. E. Bickerman, «Consecratio», Entretiens (1973) 3-37, v. 13.
542
Manuel Sotomayor
por Marco Antonio y a pesar, después, de los esfuerzos de este último por frenar unos fervores populares que solamente podían favorecer a Octavio. En la columna erigida en su honor en el Foro se leía: <<Al Padre de la Patria>>, y junto a ella se ofrecieron sacrificios, se formularon votos y se prestó juramento en el nombre de César. A los cuatro meses de su muerte, en los juegos celebrados en su honor, sucedió el prodigio que habría de servir como garantía ofrecida por los dioses de la admisión de César entre sus filas. Lo cuenta muy brevemente Suetonio:
<<Muriú a los cincuenra y seis af\os, y fue incorporado a las filas de los dioses, no solamente por el pronunciamienro de las autoridades. sino también por persuasión del pueblo. En los primeros juegos que su heredero Augusto le ofreció después de divinizado, un cometa, que surgía hacia la hora undécima, brilló duranre siete días seguidos, y se creyó que era el alma de César ya
recibido en el cielo. Por eso sus estatuas llevan una estrella sobre la cabeza4».
El 1 de enero del 42, el Senado lo convirtió en divus lulius. La participación en las fiestas de su dies natalis se declaró obligatoria.
La deificación de Julio César, entre otras cosas, sirvió para que su sucesor e hijo adoptivo pudiese ostentar el título de divi filius. No fue éste el único honor divinizante que recibió en vida Octavio Augusto, pero ahora solamente nos importa recordar su consecratio una vez muerto, su apoteosis, decretada por el Senado y confirmada por los dioses con el prodigio de un águila que vuela desde la hoguera de su incineración, portando su alma al cielo. No faltó un ex pretor, Numerio Ático, que testimoniase bajo juramento haberle visto ascender al cielo5
• La consecratio tenía como consecuencias la constmcción de templos en su honor, la erección de altares, el ofrecimiento de sacrificios y la creación de sacerdotes que los llevasen a cabo.
Tras Augusto, el emperador Claudia fue deificado por Nerón; y Vespasiano por su hijo Tito; y éste, por su hermano Domiciano; y Nerva, por Trajano; y Trajano, por Adriano, etc.~>
No todos los emperadores consiguieron los honores de la apoteosis. Según la doctrina de los pitagóricos, como recuerda J. Beaujeu, los jefes de Estado, por el hecho de serlo, tenían vocación de acceso a la esfera divina o, al menos, a la inmortalidad astral, pero no conseguían de hecho llegar a ella si no practicaban la justicia, la piedad y las demás virtudes que debían adornar su acción pública7
• El
4. Suet. Julio César. 88: Ed. M. Bassols de Climent. Col. Hisp. Aut. Grieg. Lat. (Barcelona 1967)
69.
S. Cf. L. Cerfaux-J. Tondriau. o.c.
6. Cf. D.L. Jones, «Christianity and the Roman Imperial Cult», ANRW II, Principal 23, 2 (Berlín
191l0) 1023-1054.
7. J. Beaujeu, «Les apologétes el le culte du souverain». Emretiens (1973) 92. R. Turcan, citando a Fuste! de Coulanges. afirma contrariamente que el emperador «era dios. porque era emperador»: P. Turcan, «Le 'culte impérial au III' siecJe,, ANRW (1978) 999.
543
Los cristianos ante el culto a los emperadores
Senado tenía que juzgar si esta condición se había cumplido en el emperador difunto. Si así era, los mismos dioses se encargaban de ratificar su aceptación del nuevo dios, por medio de algún prodigio.
Para nosotros, todo este proceso no es más que un procedimiento artificial, difícilmente asimilable a nuestro concepto de religión y claramente ligado a intereses políticos.
Pero el culto al emperador pertenece a la esfera del culto estatal romano. La religión estatal romana no encaja en nuestros parámetros religiosos. En ella no cabe la disyuntiva: religión o política, porque es ambas cosas a la vez. La religión estatal romana consiste fundamentalmente en una serie de ritos ancestrales, con los que la comunidad política. el Estado, se ha asegurado y procura seguir asegurándose la benevolencia de los dioses para la ciudad o para el Imperio. La obligación de cumplir con tales ritos no es de los individuos, sino de las autoridades del Estado, que ejercen así también su función política fundan1ental: procurar el bien común. Como bien afirma M. van Berchem, el cumplimiento de múltiples ritos en el Imperio, en el culto del emperador, implica una creencia ampliamente difundida, una fe colectiva en la eficacia sobrenatural, en el carisma de1 emperador8. Quien desee ret1exionar seriamente sobre el verdadero significado y la importancia real de estos ritos debería considerar detenidamente el párrafo que dedica Simon Price a la interpretación del ritual como lenguaje simbólico, como sistema cognoscitivo público cuya estructura define la posición del emperador9
• En la actualidad es ya claro que no se trata de plantear el problema ontológico sobre el carácter divino real o no que se atribuya al emperador. Las ceremonias realizadas en el culto al emperador no hay que entenderlas como un modo de indicar quién era divino y quién humano. Se sacrificaba a los emperadores porque los emperadores funcionaban de hecho como dioses en relación con ellos. La autoridad imperial ordenaba la sociedad humana y la autoridad divina protegía a los emperadores. Lo que contaba era el papel de la autoridad imperial en la creación de la clase de sociedad que agradaba a los dioses 10
• Una fe personal en la eficacia de esos ritos no era un requisito exigible a las autoridades ni, mucho menos, a los individuos particulares; ni siquiera tenía tal concepto las concomitancias espirituales que tiene para nosotros.
Presuponer en todos los emperadores y gobernantes romanos un espíritu puramente maquiavélico con respecto al culto imperial sería tan anacrónico como quererles atribuir una fe viva en el carácter divino de sus antecesores. Incluso si este culto se acoge y se fomenta con la intención política de conseguir una base de unidad y un elemento de integración en el complicado mosaico del Imperio, no por eso queda necesariamente excluido su carácter religioso, en el sentido que acabamos de recordar.
tl. Entretiens (1973) 30-31.
9. S.R.F. Price, o.c., 9 ss.
10. Así S.J. Friesen, o. c. 146-152. corrigiendo algunas observaciones de S.R.F. Price.
544
Manuel Sotomayor
Por lo que se refiere al pueblo, son muchos los testimonios que han llegado hasta nosotros de verdadera devoción al emperador divinizado tras su muerte. Además, como hace notar Simon Price, cualquiera que viajase por el Imperio romano encontraba el culto al emperador por dondequiera que fuera, a nivel ciudadano y a nivel provincial. Aunque las formas concretas de ese culto fuesen diversas, según las regiones, la expresión visual del emperador estaba incorporada a la vida diaria de las comunidades por medio de celebraciones públicas, sacrificios, procesiones, estatuas, templos, etc. 11
• En este último punto no existe prácticamente controversia. «A menos que neguemos el nombre de "religión" a todos los cultos paganos, los testimonios que poseemos nos obligan a aplicárselo también al culto imperial>>, afirma F. Millar 12
•
En todo caso, y aparte consideraciones sobre las intenciones personales de los gobernantes, cuando nació y comenzó a extenderse el cristianismo, el culto a los emperadores era un culto más de los que se practicaban en la religión estatal romana. Como tal es considerado por los cristianos. Los apologetas no le prestan especial atención porque merece más la pena dirigir sus argumentos generalmente contra todo el culto pagano que contra este caso particular 13 . Esta modalidad del culto imperial no les crea problemas diferentes a los que les creaban los demás cultos paganos. Al menos, por parte de las autoridades, que no parece les exigiesen especialmente su práctica. Los cont1ictos vinieron, sobre todo, del culto al emperador vivo.
EL CULTO AL EMPERADOR VIVO Podría decirse que todos los emperadores, durante su mandato, desearon o
tuvieron culto, aunque en diverso grado. Emperadores como Calígula, Nerón, Domiciano y Cómodo han pasado a la
historia como paradigmas de las excentricidades a las que pueden conducir en este aspecto el cálculo político, la ambición, el endiosamiento y el desequilibrio psíquico.
Cayo Germánico, Calígula, según Filón de Alejandría, exponía de esta manera su razonamiento básico en este particular:
<<Lo mismo que los que conducen a otros animales. los pastores, los cabreros o los boyeros no
son ovejas. cabras ni bueyes, sino hombres superiores a sus rebaños por constitución y por naturaleza, yo. que dirijo y conduzco el mejor reba11o. el género humano, tengo que ser superior
a él y no humano: me penenece una condición mejor y más divina 14».
Este -extraño personaje estaba convencido de la lógica irrefutable de su argumentación. Y, una vez lanzada la idea, pasó a poner en práctica sus consecuen-
ll. S.R.F. Price. o.c. 2-3.
12. F. Millar. ··The Imperial Cult and the Persecutions», Entretiens (1973) 143-175. v. 14R.
13. J. Beaujeu, o.c. 103-142.
14. Filón de Alejandria. Legatio ad Caium. 7fi. Ed. A. Pelletier. Éditions du Cerf (París 1972) 116.
545
Los cristianos anre el culto a los emperadores
cias. Lo mismo aparecía cubierto con piel de león y la clava en la mano, para igualarse a Hércules, que con el gorro frigio propio de los Dióscuros, o con corona de hiedra, el tirso y la piel de cervato, como atributos de Baco. También se disfrazó de Mercurio. Apolo, Marte y aun de Venus 15
• No fue solamente cuestión de disfraces. Según nos cuenta Suetonio, los aduladores le aseguraron que había superado la gloria de reyes y príncipes, y desde entonces comenzó a sentirse dios: encargó traer de Grecia bellas estatuas de dioses, incluso una de Júpiter, para cercenarle las cabezas y sustituirlas por reproducciones de la suya propia; y extendió su palacio palatino hasta conectarlo con el templo de Cástor y Pólux, convertido así en vestíbulo de su mansión. Allí, de pie entre las imágenes de los dos dioses, se ofrecía con frecuencia a la adoración de los fieles. Mandó construir templos en honor de su propio numen. y estatuas suyas, para que fueran·veneradas y se ofrecieran sacrificios ante ellas.
A los cristianos que les tocase vivir bajo el imperio de Calígula o de los otros emperadores que en algún modo siguieron sus huellas, difícilmente podría convencérseles de que consentir en ese culto <<no significaba más que el reconocimiento del régimen y del gobierno establecido» 16
• Las pretensiones de orden religioso eran evidentes, independientemente de los fines últimos que quisiesen lograr por su medio.
Bien lo entendieron así los judíos, directamente afectados por estas megalomanías de Calígula. A pesar de todas las consideraciones con que Roma los había tratado, respetando sus peculiaridades y su religión, Calígula decidió hacerse adorar como dios también por los judíos. Tenemos un testigo de excepción en el judío Filón de Alejandría, contemporáneo de estos hechos y protagonista destacado en sus principales episodios.
Según Filón, Calígula permitió complacido que en numerosas sinagogas de Alejandría y de otras poblaciones se colocasen medallones e imágenes suyas, convirtiendo así las sinagogas en edificios dedicados a su culto. No contento con eso, pasó a ordenar nada menos que <<Se adaptase y convirtiese el Templo de Jerusalén en su templo propio, que se llamaría el templo de Cayo, nuevo Zeus Epifanes>Y, para lo cual encargó la realización de una gran estatua suya dorada, que habría de colocarse en el sancta sanctorum. Aunque el proyecto nunca llegó a realizarse, la gran estatua de Calígula-Zeus comenzó a prepararse, y su ejecución fue urgida varias veces por el emperador.
La oposición decidida de los judíos alejandrinos al culto a Calígula costó la vida a muchos de ellos. Calígula estaba indignado contra los judíos porque eran <<gente que odiaba a Dios, que no querían reconocer que era dios él, reconocido como tal por
15. Filón, o. c.. 78-RO: ed. cit .. 116-l!R: Suer.. Cal. 52: Ed. M. Bassols de Climent, Col. Hisp. Aut. Grieg. Lat. (Barcelona 1967) 129.
16. Esta frase, que es de E. Stein. la cita como confirmación de su propia postura R. Turcan. o. c. 1076, 11. 640.
17. Filón. Legario ad Caium. 346: ed. cit., 300-302.
546
Manuel Sotomayor
todos los otros pueblos, y que creían en cambio en el que no podían nombrar>>. Y por si alguna duda pudiera quedar del carácter estrictamente religioso del cont1icto, al explicarle los delegados de los judíos que ellos habían orado y ofrecido sacrificios por él en diversas ocasiones, les respondió: «Admitamos que eso sea así: habéis sacrificado, pero a otro. aunque en mi favor. ¿De qué sirve eso, si no es a mí a quien habéis sacrificado 1M?,.
Difícilmente puede uno dejar de pensar en el episodio de la estatua de Calígula ante las palabras que se leen en la 2 Thes. 2,4, de S. Pablo:
«Que nadie en modo alguno os desoriente; primero tiene que llegar la apostasía y aparecer la
impiedad en persona. el hombre destinado a la ruina, d que se enfrentará y se pondrá por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. hasta instalarse en el templo de Dios.
proclamándose él mismo Dios 1 ~».
También Domiciano exigió ser reconocido como dios. En Éfeso le levantaron una gran estatua de mármol en su templo. Éfeso y Pérgamo eran los principales centros del culto imperial en Asia Menor. Algunos autores encuadran en estos marcos las palabras del Apoc. 2,12-13:
<<Al ángel de las iglesias de Pérgamo escribe así: Esto dice el que tiene la espada aguda de dos
filos: Sé dónde habitas. donde Satanás tiene su trono. A pesar de eso, te mantienes conmigo y nu renegaste de mi fe ni siquiera cuando a Antipas, mi testigo. mi fiel, lo mataron en vuestra
ciudad. morada de Satanás20».
Bajo un simbolismo inspirado en Daniel, también parece aludir a esta situación Apoc. 13, 11-18, cuando habla de una segunda bestia que
«extraviaba a los habitantes de la tierra. incitándolos a que hiciesen una estatua de la Bestia que
había sobrevivido a la herida de la espada. Se le concedió dar vida a la estatua lle la Bestia, de
mollo que la estatua de la Bestia pudiera hablar e hiciera dar muerte al que no venerase la
estatua de la Bestia 21 ».
Entre los Antoninos era ya costumbre divinizar al antecesor, pero el emperador Cómodo, además, volvió a seguir los caminos de Calígula, Nerón y Domiciano. Exigió honores divinos para sí, se le erigieron estatuas de culto, etc.
IX. Filón, o.c., 353-358: ed. cit., 308-312.
!<J. Cf. L.Cerfaux-J. Tonllriau, o. c. 38S-389. Como afirman estos autores, los t¿rminos de esta frase
se refieren a la profecía de Daniel. !! ,36. pero «el intento de Calígula también está probablemente en
segundo plan(J>•.
20. D. L. Iones. o. c. 1034-1035.
21. Cf. L. Cerfaux-J. Tondriau. o.c. 394: L. Brun. «Die riimischen Kaiser in der Apoka1ypse .. ,ZNTW
2() ( 1927) 128-151.
547
Lo:, cristianos ante el culto a los emperadores
HONRAR AL EMPERADOR, PERO NO ADORARLE Aspiraciones como las de Cómodo no podían menos de provocar la repulsa
de los cristianos. A pesar de todas las protestas de fidelidad al emperador, de las que nos ocuparemos más adelante, la distinción entre respeto y culto la tenían bien clara. En tiempos de Cómodo escribía sus tres libros a Autólico el obispo de Antioquía, Teófilo. Sus palabras son tajantes. Después de calificar a los dioses paganos como meros ídolos, dice:
<<Por eso. prefiero yo honrar al emperador. no adorándolo, sino pidiendo por él. Adoro al Dios real y verdadero Dios; el emperador sé que ha sido creado por Él. Me preguntarás: ¿Por qué no adoras al emperador? Porque no ha sido hecho para ser adorado, sino para ser honrado con legítimo honor. No es Dios. sino hombre, y hombre establecido por Dios no para que se le
adore, sino para que juzgue con justicia .. 22 >>.
A diferencia de Justino, Taciano, Melitón de Sardes y Atenágoras, que se refieren al culto a los emperadores solamente de pasada y secundariamente, Teófilo, como muy bien ha señalado D. Morales Escobar23 , trata este tema de manera expresa y directa. No cree Morales Escobar poder precisar el motivo de esta mayor atención de Teófilo al culto imperial, indicando como posible explicación dos hechos: el gran desarrollo alcanzado en su tiempo por el culto imperial, y el hecho de que, a diferencia de otros apologetas, su obra va dirigida a un particular y no al emperador mismo. Sin negar la posible influencia de ambas circunstancias, creo que la razón principal quizá haya que buscarla en la distinción entre culto al emperador tras su apoteosis y culto al emperador vivo. Los otros apologetas tratan de la apoteosis. Ya hemos indicado más arriba que el culto al emperador divinizado tras su muerte era para los cristianos un caso más de culto a falsos dioses. Teófilo, en cambio, se refiere al culto al emperador vivo, y tiene ante sus ojos la situación creada por un emperador como Cómodo, uno de los más exigentes en este tipo de culto. En las actas del mártir Apolonio, en concreto, el procónsul Perenne le exige sacrificar a los dioses y a la estatua de este emperador24
•
Aunque hasta al1ora nos hemos referido solamente a emperadores que se señalaron muy especialmente por sus excémricas aspiraciones a ser venerados como
22. Teófilo de Antioquia. Los rres libros a Autólico, 1.11: Ed. D. Ruiz Bueno, BAC 116 (Madrid
1954) 778. D.L. Jones. a.c. 1041. señala estas frases de Teófilo, relacionándolas también con las pretensiones de Cómodo de ser venerado como dios.
23. D. Morales Escobar, «Los tres libros a Autólico. de Teófilo de Antioquía, y la actitud política de
los cristianos en t:l siglo 11», Studia Hisrorica, H 0 Anr .• 2-3 (1984-1985) 193-198.
24. Acras de S. Apolonio, 7: Trad. de D. Ruiz Bueno, BAC 75 (Madrid 1951) 365. El testimonio es
interesante. independientemente de la autenticidad de las actas.
548
Manuel Sotomayor
dioses, no conviene olvidar que todos los demás también aceptaron o al menos consintieron que se les otorgase en vida algún género de culto religioso25 •
El culto al emperador vivo llevaba consigo una serie de complicaciones para los residentes en el Imperio romano que eran cristianos. Ellos no creían posible participar en las fiestas cívico-religiosas en honor del emperador26
, no podían jurar por su genio, no podían aplicarle el título divino de Señor, título que reivindicaban en exclusiva para un Dios único a quien designaban como rey de reyes y emperador de todas las naciones27
; no podían quemar incienso u ofrecer víctimas al emperadordios. Todo esto tenía un sentido para los cristianos y otro, muy diverso, para los paganos. Para los cristianos era una cuestión de fe, de fidelidad a su creencia religiosa en un Dios único y universal. Para sus conciudadanos paganos, era una deserción odiosa de las costumbres y normas de la convivencia; y para los gobernantes y emperadores, una actitud de grave desobediencia cívica muy peligrosa para la seguridad del Estado, que se basaba en el mantenimiento de la tradición ancestral conservada en el culto estatal y en la fidelidad y obediencia al emperador, cuya autoridad cada vez se apoyaba más en una verdadera teología del poder8.
De ahí el empeño de los escritores cristianos y, en ocasiones, de los mártires, en dejar bien claro que el culto del emperador era incompatible con su fe religiosa, pero que ésta no solamente no le impedía, sino que le obligaba a respetarle y obedecerle, y a cumplir con todas sus obligaciones de ciudadanos.
Lo hemos visto en Teófilo, como podríamos verlo en otros muchos escritores, que se apoyan en textos tan decisivos para ellos como el Evangelio o las cartas de S. Pablo. Así, por ejemplo, Justino:
<<En cuanto a tributos y contribuciones. procuramos pagarlos antes que nadie a quienes vosotros
tenéis para ello ordenados por todas partes. tal como fuimos por Él enseliados. Porque por aquel tiempo se le acercaron algunos a preguntarle si había que pagar tributo al César. Y Él respondió: Decidme. ¡,qué efigie lleva la moneda? Ellos dijeron: La del César. Y Él les volvió a responder: Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. De ahí que sólo a Dios adoramos, pero, en todo lo demás. os servimos a vosotros con gusto, confesando que sois emperadores y gobernantes de los hombres y rogando que, junto con el poder imperial, se
halle que también tenéis prudente razonamiento29 • »
25. Augusto, Tiberio y Claudio afirman su condición de hombres y no de dioses. rechazan
públicamente honores que sobrepasan la línea de los debidos a los mortales, pero aun estos emperadores no impidieron que de hecho se les erigiesen templos y se les rindiese culto. Cf. Chr. Habicht, o. c.
26. Tertuliano, Apo/., 35: CorpCL l. 144-147. Sobre Tertuliano y el culto a los emperadores v. J. Beaujeu. o.c. 115-129.
17. Actas de los mflrtires esci/iranos, Ed. D. Ruiz Bueno, 352-355.
2R. Cf. C. Saulnier, «La persécutiondes chrétiens et la théologie du pouvoir a Ro me», RSR 58 (1 984)
251-279.
29. Justino. 1 Apo/. 17: Trad. de D. Ruiz Buenn. BAC 116, 200. El texto evangélico aludido se repite casi a la letra en los tres sinópticos: Mt. 22, 15-22; Me. 12, 13-17 y Le. 20, 20-26.
549
Los cristianos ante el culto a los emperadores
Y de manera mucho más vigorosa, como siempre. Tertuliano en su Apologético:
<<¿Para qué seguir hablando de la religión y la piedad de los cristianos hacia el emperador'? Esta
mos obligados a mirarle como a quien ha sido elegido por nuestro Señor. Con todo derecho puedo decir: el César es más nuestro yue vuestro, puesto que es nuestro Dios quien lo ha
constituido como tal.. 30,
La misma idea se retleja en las palabras de Policarpo ante el juez:
<<A ti tengo por cosa muy digna darte satisfacción y demostrarte que apmbamos y obedecemos
lo que mandares, a condición que no mandes nada injusto, pues estamos enseñados a satisfacer
a las potestades que proceden de la ordenación de Dios y a obedecer a sus mandatos .. 31 >>
«NO OFRECÉIS SACRIFICIOS POR LOS EMPERADORES•• Los escritores cristianos y algunos mártires se sintieron obligados también
a deshacer otro equívoco. En ocasiones, Jo que se les exigía no era propiamente dar culto al César, sino ofrecer sacrificios por su salud y bienestar. Su empeño, entonces, será aclarar que ellos oran y piden sinceramente por la salud y bienestar del emperador, pero la petición la dirigen a su Dios, no a los dioses paganos, ofreciéndoles sacrificios:
«Alzando en alto nuestra mirada. los cristianos, con las manos extendidas, porque somos
inocentes, con la cabeza sin cubrir, porque no tenemos de qué avergonzarnos. sin sugeridor, porque oramos de corazón, siempre estamos pidiendo para todos los emperadores larga vida, reinado tranquilo, seguridad en su casa, ejércitos fuertes, un senado fiel, un pueblo leal. un orbe en paz y cuanto todo hombre y todo César puede desear. Y todo esto yo no puedo pedírselo a
nadie más que a aquél u e quien sé que lo he de conseguir ... 3c,
El mártir Apolonio también trata de distinguir los dos aspectos de la cuestión, explicando al procónsul Perenne:
«Yo. y como yo todos los cristianos, ofrezco un sacrificio incruento y limpio a Dios
omnipotente, al que ejerce soberanía sobre el cielo y la tierra y sobre todo aliento de vida, sacrificio que consta pnncipalmente de oraciones por aquellos que son imágenes inteligentes y racionales, puestos por la providencia de Dios para reinar sobre la tierra. Por eso, conformándonos a un justo mandamiento, diariamente hacemos oración al Dios que mura en los cielos por
30. Tertuliano, Apol. 33, 1: ed. cit., 143. Clara alusión a las palabras de S. Pablo enRom. 13, 1: «Sométase todo individuo a las autoridades constituidas: no existe autoridad sin que lo disponga Dios y, por tanto. las actuales han sido establecidas por Éh>.
31. Martirio de S. Policarpo, JO: Trad. de D. Ruiz Bueno, 272.
32. Te11uliano, Apol. 30, 4: ed. cit., 141.
550
Manuel Sotomayor
Cómodo. que impera en este mundo. pues sabemos puntualmente que sólo por designio del Dios invicto. cuya inmensidad todo lo llena. y no otro alguno. como antes dije. ejerce el imperio
sobre la tierra33 . »
Este modo de argüir, tan claro para los que lo utilizaban, no sirvió para convencer a los gobernantes de la leal devoción de los cristianos hacia el emperador. Los romanos tenían unas determinadas fórmulas para manifestar oficialmente su fidelidad al emperador, para pedir por su salud y por el bien del Imperio; negarse a milizarlas no podía tener otro significado que el de una falta manifiesta de fidelidad cívico-religiosa al emperador, al Estado y a los dioses que lo protegían. Muy bien lo ha expresado R. Turcan: «Los cristianos no podían hacer un acto de lealtad al César nada más que cediendo al conformismo del ritual pagano que los poderes públicos aceptaban como tal, sin exigir Ja adhesión de una fe religiosa, sino la adhesión de una fides cívica>>34
.
No se exigía la adhesión de una fe religiosa, en el sentido en que modernamente lo entendemos. Pero es evidente que el ritual, la ceremonia, no era un puro ritual o una pura ceremonia de lealtad política.
El conflicto era inevitable. Por muy buena voluntad que los magistrados romanos hubieran querido tener, era imposible llegar a pactar con los cristianos un tipo de ritual que no ofendiera sus sentimientos religiosos. Se enfrentaban dos conceptos muy diferentes de religión. Para los magistrados era fácil exigir a los cristianos un culto a los dioses del Estado, unas ceremonias estrictamente religiosas, sin exigirles por ello que en su interior dejasen de adorar en exclusiva a su Dios único. No podían comprender por qué aun a esto se negaban, y calificaban tal actitud de <<pertinacia y obstinación inflexible>>35
.
Los términos del conflicto aparecen claros en las actas del martirio de S. Cipriano. Por una parte está la propuesta benévola del procónsul Paterno y por otra la ·respuesta del obispo:
«Los sacratísimos emp<:radores Valeriana y Galieno se han dignado mandarme escritos por los
que ordenan que quienes no practican el culto de la religión romana deben reconocer las ceremonias romanas. Por eso te he hecho venir. ¡,Qué me contestas? El obispo Cipriano dijo: Soy cristiano y obispo. No conozco más dioses que el único y verdadero Dios. el que hizo el cielo y la tierra y cuanto en ellos se contiene. A este Dios servimos nosotros los cristianos; a
33. Actas de S. Apolonio. ~: Trad. de D. Ruiz Bueno, 365.
34. R. Turcan, o.c. 1076-1077.
35. Plin. Epist. JO. 96, al emperador Trajano: Ed. M. Durry, Les Belles Lettres (París 1964) 96. Lo
confirma Tertuliano, Apo/. 27,2: ed. cit., 138: «Algunos juzgan una locura el que, pudiendo sacrificar y
marchamos tan tranquilos. sin por eso cambiar nuestros sentimientos internos. prefiramos la obstinación a la incolumidad».
551
Los cristianos ante el culto a los emperadores
éste oramos día y noche por nosotros y por todos los hombres y por la salud de los mismos
emperadores36 . >>
Más claramente todavía conocemos esta situación de conflicto por la carta escrita por Dionisia de Alejandría contra el obispo Germán en el 260 y que nos ha transmitido Eusebio. Tras afirmar que el prefecto Emiliano, cuando los llamó ante su tribunal, no fue para prohibirles que tuviesen reuniones, sino <<para que no fuésemos cristianos, y por eso nos intimaba a dejar de serlo>>, se remite a las actas oficiales que cita a la letra:
<<Emiliano, que ejerce de gobernador. dijo: ... Efectivamente. [los emperadores] os han dado el
poder de salvaros, con tal de que queráis volver a lo que es conforme a la naturaleza, adorar
a los dioses salvadores de su Imperio y olvidaros de lo que va contra la naturaleza. ¿Qué decís, pues, a esto? Porque yo espero de vosotros que no seréis unos ingratos para con esa su humanidad, puesto que os están exhortando a lo mejor. Dionisio respondió: No todos adoran
a todos los dioses, sino que cada uno adora a los que cree que lo son; y así nosotros rendimos culto y adoramos al único Dios y creador de todas las cosas, el que puso también el Imperio en
manos de los augustos Valeriano y Galieno, amadísimos de Dios. y a él dirigimos continuamente nuestras súplicas pár el imperio. con el fin de que permanezca inconmovible.
Emiliano. que ejerce de gobernador, dijo: Pues ¿quién os impide adorar también a éste. si es que es Dios. con los dioses que lo son por naturaleza? Porque se os manda dar culto a los
dioses. y dioses que todo el mundo conoce. Dionisio respondió: Nosotros no adoramos a ningún
otro37 .>>
Algunos mártires se mostraban tan radicales en su negativa a venerar a otro Señor que no fuera su Dios único, que llegaban a usar expresiones aptas solamente para aumentar la confusión y el conflicto. Recordemos, por ejemplo, las palabras de Esperato, uno de los mártires escilitanos:
<<Yo no reconozco el Imperio de este mundo, sino que sirvo a aquel Dios a quien ningún hombre
vio ni pudo ver con estos ojos de carne. Por lo demás, yo no he hurtado jamás; si algún
comercio ejercito. pago puntualmente los impuestos, pues conozco a mi Seüor, Rey de reyes y
Emperador de todas las nacioneSJ8• >>
Nos encontramos ante una mentalidad que tiene sus lejanos antecedentes en la apocalíptica judía y su expresión cristiana en el Apocalipsis de Juan. Como observan L. Cerfaux y J. Tondriau, el Apocalipsis, con una actitud diferente a la de S. Pablo, llega a pronunciarse muy duramente no sólo contra el culto al emperador, sino contra la autoridad misma, de manera unilateral y pesimista. Se establece un
36. Martirio de S. Cipriano, l: Ed. D. Ruiz Bueno, 756.
37. Euseb. Hist. Ecl. VIL 11: Trad. de A. Velasen Delgado, O.P., BAC 350 (Madrid 1973) 449-450.
38. Acras de los mártires escilitanos, 6: Trad. de D. Ruiz Bueno, 353.
552
Manuel Sotomayor
antagonismo radical entre Dios y el soberano divinizado, divinización satánica de la soberanía humana. Se reivindica para Dios una soberanía universal aun de carácter político, opuesta a la de los soberanos de este mundo. Es un duelo a muerte entre el usurpador, Satanás, que domina a los soberanos humanos, y Dios, el único soberano legítimo39
.
Resumiendo brevemente: Es importante distinguir entre culto al emperador muerto y divinizado y culto al emperador vivo. La primera modalidad de culto a los emperadores no ofreció dificultades especiales a los cristianos, para los que constituía un caso más de culto a falsos dioses.
El culto al emperador vivo tuvo manifestaciones extremas en emperadores como Calígula, Nerón, Domiciano y Cómodo, que exigían en ocasiones actos expresos de reconocimiento de su divinidad. En estos casos la confrontación con los cristianos era inevitable y por motivos estrictamente religiosos. Las exigencias extremas condujeron a veces a respuestas también extremas, que podían confirmar la sospechas de los magistrados de que, en el fondo, los cristianos no acataban ninguna autoridad que no fuese la de su Dios.
Aun en tiempos ele emperadores menos exigentes, el culto al emperador viviente, entendido también como manifestación de lealtad al gobernante y al Estado, obligaba a los cristianos a defenderse afirmando su lealtad al emperador, no obstante su negativa a adorarlo.
Con más frecuencia, lo que se les exigía no era dar culto al emperador, sino ofrecer sacrificios por su salud y bienestar. Parecía mínima esta exigencia a los magistrados, puesto que para ellos la ceremonia no conllevaba una adhesión interna ele fe, pero para los cristianos seguía siendo un acto de culto a los dioses paganos, lo que era igual a una apostasía. No se negaban a pedir por el emperador, aseguraban hacerlo constantemente, pero no a los dioses sino a su Dios único, y no con las ceremonias del rito estatal, sino con las suyas propias.
El problema sobre la int1uencia directa del culto al emperador en la condena y ejecución de los mártires cristianos -int1uencia directa de la que hay poca constancia- creo que es un problema diferente y que requiere, además, adentrarse en la debatida cuestión sobre las causas de las persecuciones. Sería un nuevo capítulo, al que creo necesario renunciar en esta ocasión.
39. L. Cerfaux-J. Tondriau, o.c. 31:{7-390.
553
Kolaios 4 (1995) 557-576
AEN. I: PROPUESTA DE TRADUCCIÓN RÍTMICA
Antonio AL V AR EZQUERRA (Universidad de Alcalá)
[No tuve ocasión de conocer personalmente a Fernando Gaseó. Fue demasiado breve su estancia entre nosotros. Y, sin embargo, me siento desde hace mucho su amigo: amigos comunes, aficiones y lecturas comunes, ocasionales conversaciones telefónicas me hicieron saber de su rigor comprometido y apasionado con los saberes que cultivaba pero, sobre todo, de su mano siempre tendida en un gesto cordial, de su insaciable humanidad, de su alegría contagiosa, en definitiva, de todo aquello que convierte a un hombre en un regalo para quienes le rodean. Me siento, pues, obligado como cualquiera a colaborar en este testimonio de recuerdo, amistad y agradecimiento. He querido hacerlo con una modesta contribución en uno de sus ámbitos preferidos de trabajo y en el que nos legó frutos de mucho valor: el de la traducción de nuestros clásicos. Sé que no es frecuente este tipo de contribuciones en ocasiones como ésta; quizás no sea, ni siquiera, ortodoxo; pero estoy seguro de que a él le gustará, donde quiera se encuentre, y sonreirá gozoso al releer este primer libro de las heroicas desventuras de Eneas.]
[a] [Yo soy aquél que antaño, modulando con grácil avena [b] mi canción y saliendo de los bosques, forcé a los vecinos [e] campos a servir, del modo que fuera, al ansioso colono [d] -afán grato a los labriegos- y al1ora de Marte las hórridas]
armas canto y al hombre que, el primero, de las costas de Troya, huyendo por su destino, a Italia llegó y a las playas lavinias, muy castigado él sobre tierras y mar por el poder divino y el odio sin fin de Juno crüel;
[5] mucho sufrió también por la guerra, hasta fundar su ciudad y llevar sus dioses al Lacio, de donde el linaje latino y los padres albanos y las murallas de Roma soberbia. Musa, recuérdame las causas, por qué deidad ofendida
557
Aen. l: propuesta de traducción rítmica
o, dolida de qué, la reina de los dioses tantas cüitas [10] a un hombre insigne por su piedad, tantos esfuerzos
hizo pasar. ¿Hay odios tan grandes en los corazones celestes?
Hubo una antigua ciudad (la habitaron colonos de Tiro), Cartago, frente a Italia y, a lo lejos, frente a las bocas del Tíber, rica en recursos y, por su afán de guerra, feroz,
[15] a la que Juno, se dice, más que a todas las tierras protegió, por delante de Samos. Aquí estuvieron sus armas, aquí su carro; que éste sea el reino de los pueblos, la diosa, si los hado's dejaran, ya entonces intenta y procura. Pero, en efecto, que un linaje de sangre troyana vendría
[20] oyó, que después destruiría los alcázares tirios; de aquí, un pueblo -en tierras rey y en la guerra potentellegaría para fin de Libia; que así lo hilan las Parcas. Temiendo eso y recordando la Saturnia una guerra pasada, que, ella al frente, había movido en Troya por sus caros argivos
[25] (pues aún las causas de sus odios y sus crueles dolores no habían dejado su ánimo; quedan muy dentro fijados el juicio de París y la injuria que despreció su belleza y el linaje malvisto y los honores al raptado Ganímedes), y por ello encendida, a los troyanos por la inmensa llanura
[30] lanzados -reliquias de los dánaos y de Aquiles terriblelos tenía lejos del Lacio y ya por años bien numerosos erraban, llevados de los hados, por todos los mares. ¡Carga tan grande era fundar el pueblo romano!
Perdida apenas de vista la tierra siciliana, a alta mar f35] velas daban contentos y espumas de sal con bronce empujaban,
cuando Juno, que una herida eterna guarda en su pecho, se dijo: «¡Abandonar yo mi proyecto vencida y no poder alejar de Italia al rey de los teucros! Sin duda me vetan los hados. ¿No pudo Palas quemar
[40] la escuadra de los argivos y a ellos mismos hundir en el ponto por culpa de uno tan sólo y las locuras de Áyax Oileo? Lanzando ella de las nubes el rápido fuego de Júpiter, dispersó las naves y volteó las llanuras con vientos, y a él, de cuyo pecho traspasado llamas salían,
[451 con una tromba lo robó y lo clavó a un escollo aguzado; mas yo, que de los dioses me tengo por reina y de Júpiter hermana y esposa también, tantos años con solo este pueblo
558
Antonio Al var Ezquerra
guerreo. ¿Acaso la deidad de Juno alguien adora aún o suplicante rendirá en sus altares honor?>>
[50] Así meditando la diosa con su corazón int1amado, a la patria de los nimbos -lugares llenos de Austros furiosos-, a Eolia llega. Aquí el rey Éolo en enorme caverna vientos que luchan y tempestades sonoras con su mando domei'ia y con cadenas y cárcel refrena.
[55] Ellos, indignados, con gran estruendo en torno del monte rechazan su encierro; Éolo en alta roca se sienta con los cetros y ablanda sus ánimos y tempera sus iras. Si no lo hiciera, mares y tierras y el cielo profundo se llevarían raudos consigo y por las auras se irían;
[60] mas el padre omnipotente los ocultó en cuevas oscuras, temiendo eso mismo, y una mole y altos montes encima les puso, y un rey les dio que con certero acuerdo supiera, obediente, sujetar o dejar t1ojas las riendas.
Ante él entonces Juno suplicante estas palabras usó: [ 65] «Éolo (pues a ti el padre de los dioses y el rey de los hombres
te dio el suavizar las olas y el levantarlas con viento), un pueblo enemigo mío navega la llanura tirrena, llevando Troya a Italia y sus vencidos penates: infunde fuerza a los vientos y derriba sus popas hundidas,
[70] o haz que se separen y dispersa en el ponto sus cuerpos. Tengo dos veces siete ninfas de cuerpo excelente, de las que Deiopea es la más hermosa de forma; la uniré a ti en conubio estable y por tuya la consagraré, para que por tales méritos contigo todos sus ai'ios
[75] cumpla y te haga padre de un hermoso linaje.»
Éolo éstas a su vez: «Tu misión, reina, es indagar lo que desees; a mí, cumplir tus mandatos me toca. Tú a mí lo que hay en este reino, tú los cetros y a Jove me procuras, tú me das asistir a los banquetes divinos
[ 80] y de nimbos y tempestades me haces sei'ior."
Tras hablar, con la contera de su lanza el cóncavo monte golpea en un lado; y los vientos, como ejército en marcha, por la puerta abierta ruedan y en huracán las tierras arrasan. Se acostaron en el mar y todo de sus profundos sitiales
[85]. a una hacen rodar Euro y Noto también y Ábrego lleno
559
Aen. I: propuesta de traducción rítmica
de tormentas, y enormes olas a las costas empujan. Sigue un griterío de hombres y también un crujido de jarcias; roban de pronto las nubes el cielo y el día también a los ojos de los teucros; negra noche en el ponto se acuesta;
[90] tronaron los polos y el éter brilla por fuegos frecuentes y todo a los hombres amenaza con una muerte inmediata. De pronto a Eneas se le aflojan helados los miembros; gime y, tendiendo a los astros las dos palmas al tiempo, así dice gritando: <<jÜh, tres y cuatro veces felices,
[95] los que ante el rostro paterno bajo los altos muros de Troya pudieron morir! ¡Oh Tidida, el más fuerte de entre el linaje de los dánaos! ¡No haber podido yo en los campos ilíacos perecer y por fin exhalar esta alma bajo tu diestra, donde Héctor cruel yace por la lanza del Eácida, o el gran
f 1 00] Sarpedón, o donde el Simunte bajo sus ondas robados tantos escudos de hombres, cascos y fuertes cuerpos revuelve!»
En tanto se queja, crujiendo por Aquilón la tormenta contra la vela golpea y a los astros el oleaje levanta. Se quiebran los remos, entonces se vuelve la proa y a las olas
[105] da su lado, sigue un monte abrupto de aguas en tromba. Unos sobre el oleaje cuelgan; a otros al rasgarse una ola la tierra entre el oleaje les abre, el ciclón revuelve la arena. A tres arranca Noto y las voltea contra rocas ocultas (rocas, en medio del oleaje, que llaman Aras los ítalos,
[ 1101 de dorso enorme en lo alto del mar), a tres Euro de dentro a unos bajíos y a las Sirtes empuja ¡entristece mirarlo!, las lleva a unos vados y las ciii.e con un muro de arena. A una, que a los licios llevaba y a Orontes fiel, ante sus propios ojos el ponto inmenso de arriba
[115] contra la popa golpea: es sacudida y hacia delante el piloto rueda de cabeza; el oleaje allí mismo tres veces a otra voltea girando y un veloz remolino en el mar la devora. Aparecen náufragos dispersos por el abismo sin fin, arrnas de hombres y tablas y el tesoro troyano en las olas.
[120] Ya a la nave firme de Ilioneo, ya a la de Acates el fuerte y en la que iba Abante y en la que AJetes el viejo vence el invierno; todas, por las juntas de sus flancos cansadas, reciben la lluvia enemiga y con fisuras se agrietan.
Entretanto, que el ponto con enorme estruendo se mezcla [ 125] y el invierno causado notó Neptuno, y en sus vados profundos
560
Antonio Alvar Ezyuerra
las aguas revueltas; muy preocupado, a 1~ ancho del mar mirando, sacó su tranquila cabeza por encima de la ola. Ve por la llanura entera la escuadra deshecha de Eneas, presos los troyanos del oleaje y de la ruina del cielo;
[ 1301 no fueron al hermano ocultas las tretas de Juno, ni el odio. A Euro junto a sí y a Céfiro llama, luego habla de esta manera.
<<¿Tan gran confianza en vuestra estirpe se apoderó de vosotros? ¿Ya cielo y tierra, vientos, sin contar con mi numen os atrevéis a mezclar y a levantar moles tan grandes?
[ 135] ¡Yo os ... ! Mas antes hay que calmar los oleajes movidos. Luego con muy otro castigo me pagaréis vuestros actos. Apresurad la huida y decid a vuestro rey estas palabras: no a él el mando del piélago y el tridente crüel, sino a mí a suertes se dio. Posee él rocas enormes,
[140] vuestras moradas, Euro; que se jacte en el palacio aquel Éolo y en la cárcel cerrada de los vientos gobierne.>>
Dice y, más veloz que al hablar, las llanuras hinchadas aplaca y hace huir las nubes juntadas y el sol vuelve a traer. Cimótoe al tiempo y Tritón en su ayuda las naves
[145] sacan del escollo agudo; las alza él mismo con su tridente y abre las Sirtes extensas y la llanura tempera, deslizándose sobre las olas con ruedas ligeras. Y como en un gran pueblo, cuando alguna vez ha surgido un motín y el vulgo innoble enfurece sus ánimos
[ 150] y ya teas y piedras vuelan, el furor armas procura; si entonces por azar un hombre por piedad y méritos digno contemplan, callan y con los oídos atentos se paran; él rige con palabras los ánimos y los pechos ablanda: así todo fragor del piélago a una cedió, tras de que el padre,
[ 1551 mirando las llanuras y llevado bajo cielo sereno, guía sus caballos y al volar da riendas al carro obediente.
Cansados los enéadas, que el litoral cercano en su curso intentan alcanzar, ponen rumbo a las costas de Libia. Hay en apartado retiro un lugar: una isla a modo de puerto
[ 160] lo forma con la barrera de sus lados, en donde de lo hondo toda ola se rompe y se divide en pliegues que vuelven. Aquí y allí vastos roquedos y escollos gemelos amenazan al cielo, bajo cuyas cimas en derredor las llanuras callan seguras; arriba una escena de selvas
561
Aen. 1: Jlropuesta de traducción rítmica
[ 165] temblonas y un negro bosque de horrenda sombra se ciernen. Bajo la frente contraria, una gruta de rocas que cuelgan; dentro, aguas dulces y asientos en piedra viva cortados: es morada de ninfas. Aquí atadura ninguna a las naves cansadas retiene, no las ata el ancla con corvo mordisco.
[170] Hasta aquí Eneas con siete naves reunidas de toda su flota llegó y, con enorme ansia de tierra saltando, los troyanos se adueñan de la arena buscada y sus miembros, agotados de sal, en la playa recuestan. Y primero con sílice una chispa hizo Acates saltar
[175] y recogió el fuego con hojas y, en torno, reseco alimento dispuso y robó en la yesca la llama. Ya aCeres, revenida por las olas, y las armas de Ceres preparan, cansados de todo, y los frutos salvados, y a asar se disponen con las llamas y a romper con la muela.
[ 180] Eneas, entretanto, a una roca asciende y su vista toda dirige a lo ancho del piélago, por si a Anteo, que fue golpeado por el viento, divisa y las frigias birremes o a Capis o las armas de Caíco en sus popas bien altas. Nave ninguna a la vista; en la playa tres ciervos
[1851 observa, que vagan; a ellos un rebaño entero les sigue detrás y por los valles pace una larga colunma. Se detiene aquí, y el arco en la mano y rápidas flechas empuña, cuyos dardos Acates el fiel le portaba, y a los propios guías primero, que llevaban altas cabezas
[ 1901 de cuernas arbóreas, derriba, luego la grey y la manada entera espanta con sus dardos dentro de los bosques frondosos; y no se detuvo hasta que victorioso siete tremendos cuerpos en el suelo extiende e iguala a las naves su número; de aquí al puerto vuelve y los reparte entre sus compañeros.
[l95] Después, vinos que en jarros el noble Acestes había cargado en la costa trinacria y había dado a los que se iban el héroe, distribuye, y con palabras los pechos at1igidos consuela:
<<Oh, compañeros (pues de antes sabemos lo que son las desgracias), oh, probados en mayores aún!, dará un dios fin a éstas también.
[200] Vosotros la rabia de Escila y las peñas que hasta su base resuenan habéis afrontado, y vosotros las rocas Ciclópeas conocéis: levantad los ánimos y ese triste temor deponed; y un día quizás todo esto os gustará recordarlo.
562
[2051
[210]
[2151
[220]
[225]
[230]
[2351
[2401
Antonio Alvar Ezquerra
Por azares diversos, por tantas situaciones de riesgo buscamos el Lacio, donde los hados lugares tranquilos nos muestran; allí está dicho que resurjan los reinos de Troya. Aguantad y guardaos vosotros para mejores momentos.»
Tales palabras les dice y, por inmensa cuita apenado, confianza finge en su rostro, agobia su pecho intenso dolor. Ellos al botín se disponen y a los alimentos que llegan: las pieles quitan de las costillas y las entraüas desnudan; unos cortan trozos y. palpitantes. en pinchos los fijan, en la playa bronces colocan otros y acercan las llamas. Así con la comida recobran fuerzas y echados en la hierba se hartan de aü.ejo Baco y de grasienta carne de caza. Tras saciar con el banquete su hambre y quitadas las mesas, a los amigos perdidos evocan en larga tertulia, y, dudosos entre la esperanza y el temor, ya creen que viven, ya que han sufrido el final y no escuchan ya si les llaman. Sobre todo el pío Eneas ahora del enérgico Orontes, ahora de Amico llora la suerte y los hados crüeles de Lico y al fuerte Gías y al fuerte Cloanto.
Y ya estaban al final, cuando Júpiter. de lo alto del éter mirando el mar poblado de velas y las tierras tendidas y costas y pueblos extensos, así en la cumbre del cielo se detuvo y fijó sus luces en los reinos de Libia. Y a él, que daba vueltas en su pecho a tales cuidados, más triste y llena de lágrimas en sus ojos brillantes Venus le dice: <<Oh tú, que las cosas de hombres y dioses gobiernas con mandos eternos y con el rayo aterras ¿qué acto tan grande mi Eneas contra ti cometió, qué hicieron los troyanos, a quienes, tras tantas muertes sufrir, el orbe entero de las tierras ante Italia se cierra? Cierto es que de aquí los romanos con el correr de los aüos, que de aquí saldrían jefes, de la sangre repuesta de Teucro, que el mar, que todas las tierras bajo su mando tendrían, prometiste ... ¿,qué opinión, padre, te ha hecho cambiar? esto tan sólo del ocaso de Troya y sus ruinas amargas me calmaba, sopesando con esos hados hados contrarios; suerte igual ahora a esos hombres, que sufren tantos azares, persigue. ¿Qué final pones, rey grande, a sus males? Antenor pudo, de entre los aqueos salvado, entrar en los golfos ilíricos seguro y en los reinos
563
Aen. l: rropuesta de traducción rítmica
profundos de Jos liburnos y la fuente superar del Timavo. [245] de donde por nueve bocas con enorme estruendo del monte
va cual mar despeüado y campos con piélago sonoro agobia. Aquí, con todo, él la ciudad de Pátavo fundó y las sedes de los teucros, y al pueblo dio nombre y las armas fijó de Troya; ahora descansa, conforme, en plácida paz:
[2501 nosotros, linaje tuyo, a los que anuncias la cumbre del cielo, con naves perdidas (¡desdicha!) por la ira de una tan sólo, somos expuestos y mucho distamos de las costas de Italia. ¿Éste es el premio de la piedad? ¿Los cetros así nos devuelves?>>
Sonriéndole el sembrador de hombres y dioses [255] con el rostro con que cielo y tormentas serena,
rozó con besos a su hija, luego tales cosas le dice: «Depón tu temor, Citerea; siguen sin mover para ti los hados ele los tuyos; verás la urbe ele Lavinio y los muros prometidos y guiarás, hasta Jos astros del cielo, elevado
[2601 al magnánimo Eneas; y esta decisión no me hace cambiar. Éste por ti (sí, hablaré, ya que te remuerde esa cuita, y, viniendo ele más lejos, moveré los secretos del hado) guerra enorme mantendrá en Italia y a pueblos feroces golpeará y costumbres a hombres y murallas pondrá,
[265 J hasta que el tercer verano lo verá reinando en el Lacio y tres inviernos hayan pasado tras derrotar a los rútulos. Y el niño Ascanio, a quien ahora el sobrenombre de Julo se da (Ilo era, en tanto la suerte de Ilión se sostuvo en su reino), treinta grandes órbitas, con el correr de Jos meses,
[270] llenará con su mando y de la sede de Lavinio su reino cambiará y fortificará Alba Longa con gran poderío. Aquí ya reinará trescientos aüos completos el pueblo de Héctor, hasta que una sacerdotisa y princesa preflada por Marte, Ilia, dará con su parto prole gemela.
[275] Luego, con la rubia piel ele su loba nodriza contento, Rómulo tomará ese linaje y fundará las murallas de Marte y Jos llamará, a partir de su nombre, romanos. A éstos yo ni metas ni tiempos para sus cosas dispongo: imperio sin fin les he dado. Más aún, la áspera Juno,
1280] que ahora mar y tierras y cielo de miedo fatiga, sus designios a mejor cambiará y conmigo habrá de guardar a los romanos, seilores de todo y linaje togado. Así es de mi agrado. Vendrá, al correr de Jos lustros, un tiempo en que la casa de Asáraco a Ftía y a la ilustre Micenas
564
Antonio Alvar Ezquerra
[285] a esclavitud reducirá y mandará en los argivos vencidos. Nacerá. troyano de hermosa estirpe, un César, cuyo imperio acabará en el Océano y su fama en los astros, Julio, nombre a partir del gran Julo heredado. A él tú, a su tiempo. en el cielo, cargado de despojos de Oriente,
[2901 lo acogerás sin temor; también él será invocado con votos. Y ya, acabadas las guerras, se calmarán los ásperos siglos: Fides canosa y Vesta, Quirino con Remo su hermano leyes darán; con hierro y cerrojos fuertes las crueles puertas de Belo se cerrarán; Furor impío, sentado
[295] dentro sobre sus armas funestas y con cien nudos atado de bronce a la espalda rugirá. erizado, con boca crüenta.>>
Esto dice y envía desde lo alto al hijo nacido de Maya, para que se abran tierras y baluartes de la nueva Cartago como refugio de teucros; que Dicto, ignorando el destino,
[300] de sus confines no Jos eche. Vuela él por el aire espacioso remando con sus alas y, raudo, llega a las costas de Libia. Y ya las órdenes cumple y deponen los fenicios sus duros corazones por quererlo el dios; la reina, ante todos, tranquilo ánimo hacia los teucros acepta y una mente benigna.
[305[ Y el piadoso Eneas, inquieto de noche por muchas razones, tan pronto surgió la luz nutricia, salir y lugares nuevos explorar, qué costas por el viento ha alcanzado, quiénes las poseen (pues incultas las ve), si hombres o fieras, preguntar decidió y a sus amigos contar lo sabido.
[310] Su escuadra en un entrante de los bosques, bajo roca cavada, cerrada en su entorno por árboles y sombras horrendas oculta; él mismo avanza en compañía tan sólo de Acates, blandiendo dos astiles de ancho hierro en la mano. A él su madre a su encuentro le salió en medio del bosque,
[315] llevando rostro y ropa de virgen y armas de virgen espartana, o cual sus caballos agota la tracia Harpálice y deja atrás al Hebra alado en su fuga. Pues de sus hombros, según se hace, había colgado un arco ligero, cazadora, y había dejado suelta su melena a los vientos,
[320] desnuda en su rodilla y con nudo atados los pliegues que flotan. Y la primera ,,¡eh!» dice <<_jóvenes, indicadme si a alguna habéis visto de mis hermanas andando quizás por aquí, cefiida por aljaba y piel de lince manchada, o causando la huida de un espumante jabalí con sus gritos.»
565
[325]
[330]
1335]
!340]
[345]
[350]
[3551
[360]
!3651
Aen. 1: propuesta de traducción rítmica
Así Venus y, a su vez, así de Venus el hijo nacido: <<A ninguna de tus hermanas he oído ni visto ¡oh ... ¿cómo te he de llamar? ... virgen! pues ni tienes un rostro mortal ni tu voz suena de hombre: oh diosa sin duda (¡,acaso la hermana de Febo? ¿acaso una de sangre de ninfas?), seas feliz y alivies, quienquiera que seas, nuestra fatiga y bajo qué cielo, por fin, a qué costas del orbe somos lanzados nos muestres: sin conocer hombres ni sitios erramos, traídos aquí por viento y olas enormes. Por ti caerá bajo mi diestra ofrenda abundante en tus aras.>>
Entonces Venus: <<No soy digna, por cierto, de honor semejante; de las vírgenes tirias es costumbre aljaba llevar y hasta arriba rodear con purpúreo coturno las piernas. Púnicos reinos ves, tirios y la ciudad de Agenor; mas son confines líbicos, pueblo intratable en la guerra. El mando Dido detenta, de la ciudad de Tiro llegada huyendo de su hermano. Ofensa es larga de contar, como largos sus lances; mas los puntos principales seguiré de los hechos. De ella Siqueo era esposo, el más rico en oro con mucho de los fenicios y de la infeliz con gran amor apreciado, a quien su padre intacta la había entregado y unido en primeros auspicios. Pero los reinos de Tiro tenía su hermano Pigmalión, más bárbaro gracias al crimen que todos los otros. En medio de ellos se puso la locura. Él a Siqueo, impío, ante las aras y por su ansia de oro cegado, con hierro en secreto al incauto mata, sin cuidar del amor de su hermana; y lo hecho ocultó mucho tiempo y a la amante enferma engañó en su fe, fingiendo el malvado muchas mentiras. Mas en sueños le vino la imagen cabal de su esposo insepulto, mostrando de forma pasmosa pálidos rostros; las crueles aras y los pechos traspasados con hierro puso al desnudo y reveló todo el crimen oculto en su casa. Entonces a acelerar la huida y a irse de la patria la anima y, en ayuda de su camino, extrae de la tierra muy viejos tesoros, carga de plata y de oro desconocida. Estremecida ante esto, Dido huida y amigos ya preparaba. Se reúnen quienes o bien odio cruel al tirano o miedo atroz sentían; de unas naves, por azar bien dispuestas, se apoderan y las cargan de oro. Se llevan del ávido Pigmalión las riquezas al mar; una mujer guía la empresa. Llegaron a lugares donde ahora verás gigantescas
566
[370]
[375]
[3801
[385]
[390]
[3951
[400]
Antonio Alvar Ezquerra
murallas y el hastión naciente de la nueva Cartago y compraron el suelo, Birsa llamado por esa razón, que pudieran abarcar con un pellejo de toro. Mas en fin ¿vosotros quiénes sois? o ¿de qué costas llegásteis? o ¿qué camino lleváis?>> A la que así preguntaba, él, suspirando y trayendo su voz del interior de su pecho:
«Si, evocando los inicios. oh diosa, del origen partiera y tuvieras tiempo de oír año por año nuestros esfuerzos, antes pondría Véspero el día en el Olimpo cerrado. De Troya antigua a nosotros. si por azar por vuestros oídos el nombre de Troya anda, a través de llanuras varias llevados una tempestad por azar nos empujó a las costas de Libia. Soy Eneas piadoso y los penates, salvados del enemigo. en mi escuadra llevo, más allá de los cielos famoso; Busco Italia, mi patria. y mi estirpe de Jove excelso procede. Con dos veces diez naves entré en la frigia llanura, siguiendo hados fijos. tras mostrar mi madre diosa el camino; apenas siete, golpeadas por olas y Euro. me restan. Yo mismo, ignorado, sin nada, desiertos de Libia recorro, expulsado de Europa y Asia.>> Y, al que mucho más se quejaba no pudiendo Venus sufrir, así en su dolor le cortó:
«Seas quien seas, no malquisto a los celestes, creo, las auras vitales gozas, tú que a una ciudad tiria has llegado; sigue pues y de aquí a los umbrales de la reina encamínate. Pues a ti tus amigos retornados y tu escuadra dev.uelta te anuncio y llevada. al cambiar Jos aquilones, a salvo, si es que no en vano mis padres sin razón me enseüaron augurios. Mira dos veces seis cisnes volando alegres en orden, a los que el ave de Jove, caída del éter, en pleno cielo turbaba; ahora tierras en formación alargada parecen escoger o ya mirar de lo alto las escogidas: así como ellos, de vuelta, juegan con alas ruidosas y cubrieron todos juntos el polo y emitieron sus cantos, no de otra m<mera tus popas y la juventud de los tuyos o en puerto se encuentran o se acercan a plena vela a sus bocas. Sigue pues y, a donde te guía el camino, dirige tu paso.»
Dijo y. al volverse. en su rosada cerviz refulgió y en su cabeza los cabellos olor de ambrosía divino exhalaron; cayó hasta la punta de los pies el vestido
567
Aen. 1: propuesta de traducción rítmica
[405] y al andar se mostró diosa en verdad. Él, cuando a su madre reconoció que huía así, la siguió con su voz: <<¿Por qué a tu hijo tantas veces, cruel tú también, con imágenes falsas engañas? ¿Por qué unir mi diestra a tu diestra no se consiente y escuchar y devolver voces auténticas?»
[410] De tal forma se queja y dirige a las murallas su paso. Mas Venus con aire oscuro envolvió a los que avanzan y alrededor la diosa vertió un velo grande de niebla, para que nadie verlos ni nadie tocarlos pudiera o causar un retraso o de su llegada pedir los motivos.
[415] Élla misma a Pafos volando se fue y volvió a las moradas suyas contenta -do un templo de ella- y con incienso de Saba ciep aras arden y perfuman con guirnaldas recientes.
Tomaron, entretanto, el camino, que la senda les muestra y ya ascendían la colina que la ciudad por encima
[420] domina y contempla desde arriba los baluartes de enfrente. Admira Eneas su mole, cabafias en tiempos pasados, admira puertas y bullicio y pavimentos de calles. Se afanan con ardor los tirios: parte a trazar las murallas y a levantar el baluarte y a rodar con sus manos las piedras,
[425] parte a buscar lugar como techo y a marcarlo con surco; leyes y magistrados escogen y el santo senado. Aquí puertos unos excavan; aquí, a los teatros, profundos cimientos ponen otros y enormes columnas de rocas extraen, adornos aptos para escenas futuras:
[430] cual la abeja en el nuevo verano por campos floridos cumple bajo el sol su tarea, cuando hacen salir los maduros retoños de su linaje o cuando líquidas mieles aprietan y de dulce néctar hinchan las celdas, o reciben cargas de las que llegan o en formación
[435] zánganos -rebaño holgazán- de sus colmenas alejan; hierve el trab;Uo y huelen a tomillo perfumadas las mieles. <<jOh afortunados, cuyos muros ya se levantan!» Eneas dice y de la ciudad los tejados contempla. Avanza envuelto en niebla (admirable resulta decirlo)
[440] entre todos y se mezcla con hombres y nadie lo ve.
Un bosque hubo en medio de la ciudad, de sombra gratísimo, donde primero, lanzados por olas y tormenta, los púnicos sacaron del suelo la señal que Juno, la regia, mostrara, la cabeza de brioso caballo; que así en guerra sería
568
Antonio Alvar Ezquerra
[4451 un pueblo egregio y de fácil sustento por siglos. Aquí un templo enorme a Juno Dido sidonia fundaba, de ofrendas y numen de la diosa cargado, sobre cuyas gradas surgían umbrales de bronce y, trabadas con bronce, vigas; chirriaba su gozne por puertas de bronce.
[450j En este bosque, primero, una nueva visión su temor mitigó; aquí, primero, Eneas esperar salvación osó y, en situaciones adversas, confiar mucho más. Pues, mientras contempla cada detalle bajo el templo enorme, aguardando a la reina, mientras cuál sea de la urbe la suerte
[455] y puüados de artistas compitiendo y su afán en las obras admira, ve dispuestas en orden las luchas ilíacas y guerras ya por la fama extendidas en el orbe completo, a los Atridas y a Príamo y al cruel para ambos, Aquiles. Se detuvo y <<¿qué lugar ya, Acates» dijo llorando
[4601 <<qué región en las tierras no está llena de nuestra fatiga? He ahí a Príamo. Incluso aquí a la gloria se dan premios debidos, lágrimas hay todavía y el alma tocan las cosas humanas. Depón tu temor; esta fama alguna ayuda te traerá.» Así habla y su ánimo apacienta en la pintura sin vida,
r 4651 gimiendo mucho y con largo caudal humedece su rostro. Pues veía cómo, luchando de Pérgamo en torno, huían por aquí griegos, la juventud troyana acosaba; por aquí frigi0s, apremiaba en carro Aquiles con su penacho. Y no lejos de ahí las tiendas de Reso de níveos lienzos
[470] reconoce llorando, que, entregadas al sueño primero, el Tidida cruento arrasaba con enorme matanza y antes a su campo se lleva sus fogosos caballos que pastos de Troya hubiesen probado y el Janto hubiesen bebido. En otro lugar, Troilo, huyendo perdidas sus armas,
[4751 niüo infeliz y enfrentado en lid desigual con Aquiles, es por caballos llevado y en carro vacío cuelga de espaldas, sujetando aún las riendas; cerviz y melenas arrastran por tierra y su lanza del revés escribe en los polvos. Mientras tanto, al templo de Palas injusta marchaban,
[480] sueltos los cabellos, las ilíades y un peplo llevaban suplicantes, tristes y golpeando con sus palmas los pechos; la diosa, vuelta, en el suelo fijos los ojos tenía. Tres veces había arrastrado, en torno a los muros ilíacos, a Héctor y su cuerpo sin vida Aquiles por oro vendía.
f485J Entonces, sí, enorme gemido da de lo hondo del pecho, cuando despojos y carro y el propio cuerpo también de su amigo
569
Aen. 1: propuesta de traducción rítmica
y a Príamo contempló, que tendía las manos inermes. Se vio, además, a sí mismo, mezclado entre caudillos aqueos, y las tropas orientales y las armas del negro Memnón.
[4901 Conduce columnas de amazonas de peltas Junadas Pentesilea furiosa y arde en medio de miles, anudando cíngulos de oro bajo su mama desnuda, guerrera, y se atreve, virgen, a pelear con varones.
Mientras esto digno de admirar resulta a Eneas dardanio, [ 495] mientras sigue absorto y queda fijo tan sólo en esa visión,
la reina. Dido de bellísima figura, hacia el templo se acerca, rodeada de una gran compañía de jóvenes. Cual a orillas del Eurotas o por los collados de Cinto dirige Diana sus coros y, siguiendo sus pasos, Oréades
[ 5001 mil por aquí y por allá se agrupan; ella la aljaba lleva en su hombro y, al caminar, aventaja a todas las diosas (el pecho callado de Latona alegrías invaden): tal era Dido, tal avanzaba llena de gozo en medio de todos, animando al trabajo y a reinos futuros.
[5051 Y al umbral de la diosa, en medio de la nave del templo, tomó asiento, rodeada de armas y sobre trono elevado. Daba justicia y leyes a los hombres, la labor de las obras en partes justas asignaba o a suerte sacaba: cuando de pronto Eneas, que se acercan con gran muchedumbre
[ 510] Anteo y Sergesto mira y el fuerte Cloanto y otros teucros, a los que en la llanura negro turbión había alejado y, así, había lanzado a costas distintas. Quedó él, a su vez, pasmado y Acates, a su vez, confundido de alegría y miedo al tiempo; por unir sus diestras, ansiosos,
[515] ardían, mas la situación imprevista sus ánimos turba. Disimulan y, cubiertos por la nube vacía, contemplan qué suerte a sus hombres, en qué playa guardan la escuadra, a qué vienen; pues iban, elegidos de entre todas las naves, a pedir protección y el templo buscaban gritando.
[520] Después que entraron y se les dio ocasión de hablar ante todos, Ilioneo, el mayor, con plácido pecho así comenzó: ,,Qh reina, a quien Júpiter fundar una nueva ciudad dio y refrenar con justicia pueblos soberbios, pobres troyanos por vientos llevados a todos los mares
[5251 te imploramos: aparta de nuestras naves fuegos indignos, respeta a un pueblo piadoso y mira nuestro estado de cerca.
570
[530]
[535]
[540]
[545]
[550]
[555]
[560]
[565]
Antonio Alvar Ezque!T<l
Ni nosotros a devastar líbicos penates con hierro venimos ni a llevarnos a las playas botines robados; no fuerza así en mi ánimo, ni en vencidos soberbia tan grande. Hay un lugar, Hesperia los griegos por nombre le dicen, tierra antigua, poderosa en armas y en riqueza de suelo; la habitaron hombres de Enotria; ahora fama es que los jóvenes Italia han llamado, del nombre de su jefe, a ese pueblo. Éste fue nuestro rumbo, cuando de pronto, surgiendo en el oleaje, nimboso, Orión a ciegos bajíos nos llevó y del todo con Austros sin freno por olas, alta mar por encima, y por escollos inviables nos dispersó; de aquí unos pocos a vuestras costas nadamos. ¿Qué linaje es éste de hombres? ¿o qué patria tan bárbara permite esta costumbre? se nos prohíbe refugio de arena; guerras anuncian e impiden que estemos en la tierra primera. Si linaje humano despreciáis y armas mortales, temed, empero, a los dioses, que recuerdan lo justo y lo injusto. Era Eneas nuestro rey, más recto que él otro ninguno ni hubo por su piedad, ni mayor en la guerra y las armas. Si a ese hombre guardan los hados, si se alimenta del aura etérea y no reposa todavía en las sombras crüeles, nada hay que temer ni haberte esforzado en tu deber, la primera, te avergonzará. Hay también en tierras sicilianas ciudades y armas y el ilustre Acestes, de sangre troyana. Sacudida por vientos, varar nos permitas la escuadra y reparar sus maderos con bosques y obtener otros remos, si se nos da a Italia con amigos y rey recobrado dirigirnos. para que Italia alegres y el Lacio busquemos; mas, si nuestra salud se perdió y a ti, óptimo padre de teucros, te tiene el ponto de Libia y no queda ya esperanza de Julo, para que estrechos de Sicania, al menos, y asientos dispuestos, de donde fuimos traídos aquí, busquemos y a Acestes, el rey.» De tal forma, Ilioneo; mientras, juntos en voz baja asentían los dardánidas.
Entonces brevemente Dido, bajando su rostro, profiere: «Quitad del corazón el temor, Teucros, desterrad esas cuitas. La dura situación y la novedad de mi reino me obligan a actuar así y con mi guardia a proteger sus vastos confines. ¿Quién del pueblo enéada, quién de la urbe de Troya no sabe, y sus méritos y hombres o de las llamas de guerra tan grande? No hasta ahí tan necios pechos tenemos los púnicos,
571
Aen. [: propuesta de tr~ducción rítmica
ni tan de espaldas a la ciudad tiria unce Sol sus caballos. Ya vosotros la gran Hesperia y los campos saturnios,
[570] ya los confines de Érice y al rey Acestes busquéis, con mi ayuda os enviaré seguros y atenderé con mis medios. ¿Queréis también por igual en estos reinos conmigo asentaros? La ciudad que levanto, vuestra es; varad vuestras naves: troyano y tirio para mí diferencia ninguna tendrán.
[575] ¡Y ojalá el rey en persona, empujado por idéntico Noto, se presente, Eneas! Y así, por las playas hombres resueltos enviaré y recorrer los extremos de Libia voy a ordenar, por si, salvado, por bosques o ciudades anda vagandO.>>
Por estas palabras repuestos en su ánimo, Acates el fuerte [580] y el padre Eneas hace tiempo en salir rompiendo la nube
ardían. A Eneas se dirige Acates primero: «Nacido de diosa ¿qué opinión surge en tu ánimo ahora? todo a seguro lo ves, recobrados escuadra y amigos. Uno sólo falta, al que en el oleaje vimos nosotros
[585] hundido; lo demás a las palabras de tu madre responde.>> Apenas había dicho eso, cuando deshecha de pronto se abre la nube y se disuelve en el éter abierto. Quedó Eneas y refulgió cubierto de luz cegadora, en rostro y hombros a un dios semejante; pues hermosa melena
[590] al hijo su madre en persona, y brillo purpúreo de juventud y adornos gratos había exhalado en sus ojos: cual las manos al marfil añaden belleza o cuando de rubio oro la plata o la piedra de Paros se engastan. Entonces así se dirige a la reina y a todos de pronto,
[595] sin ser esperado, dice: <<A la vista estoy yo, al que buscáis, Eneas troyano, de las olas de Libia salvado. ¡Única que sentiste las penas indecibles de Troya, tú que a nosotros -restos de dánaos-, por tierra y por mar exhaustos ya de tantos azares, carentes de todo,
[600] a tu ciudad, a tu casa nos unes! Rendir gracias conformes no nos resulta posible, Dicto, ni -doquiera se encuentre-al pueblo dardanio, que está por el mundo enorme disperso. Los dioses a ti -si algún numen de los piadosos se cuida, si algo de justicia hay aún, y una mente de lo recto consciente-
[605] premios conformes te otorguen. ¿Qué siglos, felices con mucho, te tr~eron? ¿Qué padres tan grandes así te engendraron? Mientras a los mares corran ríos, mientras sombras en montes recorran barrancos, mientras estrellas el polo apaciente,
572
Antonio Alvar Ezquerra
siempre quedarán el honor y tu nombre y tus glorias, [610] doquiera las tierras me llamen.>> Habló de este modo, a su amigo
Ilioneo buscó con la diestra y con la izquierda a Seresto, después a los otros, al fuerte Gías y al fuerte Cloanto.
Atónita quedó, primero, ante su aspecto Dido sidonia, después por azar tan grande del hombre, y así habló de su boca:
1615] «¿Qué azar a ti, nacido de diosa, por tantos peligros te persigue? ¿Qué fuerza te arrastra a playas crüeles? ¿,No eres tú aquel Eneas a quien para Anquises dardanio Venus nutricia parió a orillas del frigio Simunte? Y, por cierto, recuerdo que Teucro vino a Sidón,
[6201 de los patrios confines echado, buscando reinos distintos con ayuda de Belo: entonces Belo, mi padre, la rica Chipre asolaba y, victorioso, en su poder la tenía. Ya desde aquel tiempo conocí la suerte de la urbe troyana y tu nombre y también los reyes pelasgos.
[625] Él. enemigo, a los teucros con insigne elogio ensalzaba y a sí se quería de antigua estirpe de teucros nacido. Por tanto, vamos, pasad, jóvenes, bajo nuestros techados. A mí también fortuna semejante, por muchos esfuerzos lanzada, me quiso, por fin, en esta tierra asentar;
[6301 no sin saber de lo malo, a los cuitados aprendo a ayudar.» Así se expresa; al tiempo, conduce a Eneas a regios techos, al tiempo, en templos de dioses ordena honores. Y, entretanto también, a sus amigos envía a la costa veinte toros, cien lomos hirsutos de cerdos
[6351 enormes, grasientos corderos cien con sus madres, regalos y alegría de un día. Y el palacio por dentro espléndido con lujo de reyes se dispone y preparan banquetes en lugares cubiertos: tejidos trabajados con arte y ostra soberbia,
[640] plata sin fin en las mesas y, labradas en oro, hazañas heroicas de sus padres, serie larguísima de hechos por tantos hombres desde el viejo origen de ese pueblo cumplidos.
Eneas (pues, en efecto, descansar la mente su amor de padre no sufre) envía antes a las naves rápido a Acates,
[645] que a Ascanio cuente todo y a las murallas lo traiga; en Ascanio está todo el cuidado de su padre querido. Presentes, además, de las ruinas ilíacas salvados manda traer, un manto bordado de dibujos y de oro
573
[650]
* [655]
[6601
[6651
[670]
[6751
[6801
[685]
Aen. l: propuésta de traducción rítmica
y un velo de azafranado acanto entorno tejido, adornos de Helena argiva, que ella desde Micenas, cuando Pérgamo buscó y unos himeneos prohibidos, había traído, regalo de su madre Leda admirable; además, un cetro que Ilíone antaño había llevado. la mayor de las hijas de Príamo, y para el cuello un collar de perlas, y una doble corona de joyas y de oro. Cumpliendo aprisa todo, se encaminaba a las naves Acates.
Mas Citerea nuevas artes, nuevos planes maquina en su pecho, para que, cambiado de aspecto y rostro, Cupido por el dulce Ascanio venga y con sus regalos, enloquecida, abrase a la reina y sus huesos envuelva de fuego. Pues teme a una casa voluble y a los tirios de doble lenguaje; la quema Juno int1exible y de noche el cuidado le vuelve. Así, con estas palabras a Amor alado le dice: «Nacido de mí, mis fuerzas, mi poder máximo, el único nacido que desprecias del sumo padre los dardos tifeos, a ti acudo y. suplicante, pido tus divinos favores. ¡Cómo tu hermano, en el piélago, Eneas, por todas las costas es sacudido por odios de la áspera Juno, conocida de ti, que a menudo de nuestro dolor te doliste! Ahora lo tiene Dido fenicia y lo retarda con blandas voces y temo a dónde pueden volverse de Juno los lazos: quieta no estará en tan gran coyuntura de cosas. Por eso, antes tomar con engaüos y rodearla de llama a la reina medito, que no cambie por otra deidad, sino que, por amor enorme de Eneas, conmigo se quede. Para que puedas hacerlo, escucha ahora mi plan: por llamada de su caro progenitor, a la urbe sidonia el regio niüo a ir se dispone, mi cuidado mayor, llevando dones del piélago y las llamas de Troya salvados; a él yo, dormido en un sueilo, sobre las alturas citeras o sobre Idalio, en sede sagrada, lo he de esconder, que ella saber mis trampas o ponerse enmedio no pueda. Tú el aspecto de aquél por no más de una noche finge con trampa y, niüo, del niüo adopta rostros sabidos, y así, cuando en su regazo te acoja contentísima Dido en medio de mesas reales y de líquido lieo, cuando te dé abrazos y de dulces besos te llene, le insut1es fuego oculto y le engaües con tu venenO.>> Obedece Amor a los dichos de su madre amada, y sus alas
574
Antonio Alvar Ezyuerra
[690] dejó y, divertido. avanza con el paso de Julo. Mas Venus a Ascanio plácida quietud por sus miembros irriga y, abrigado en su seno, la diosa lo sube a los altos bosques de Idalia, donde a él mejorana flexible con í1ores y dulce sombra. entre perfumes, abraza.
[695] Y ya iba, obedeciendo lo dicho, Cupido y regalos regios traía a los tirios, alegre, con Acates de guía. Cuando llega. ya sobre tapices soberbios la reina, radiante, se había colocado en un lecho y estaba en el centro, ya el padre Eneas y la juventud troyana también
[700] se juntan y se recuestan sobre estrado de púrpura. Dan a las manos los criados linfas y a Ceres en cestos suministran y llevan paños de hilos cortados. Dentro, cincuenta criadas, cuya misión es, en orden, copiosa vianda disponer y con llamas perfumar los penates;
[ 7051 otras cien y otros tantos siervos de edad semejante, que de manjares las mesas llenen y pongan las copas. Y también tirios numerosos por los alegres umbrales se juntaron; mandados echarse en almohadones pintados, admiran los regalos de Eneas, admiran a Julo,
[710 1 y los rostros ardientes del dios y sus fingidas palabras, y el manto y el velo de azafranado acanto pintado. Sobre todo, infeliz, consagrada a una peste futura, no puede colmar su mente y se abrasa mirando la fenicia, y a la par se conmueve por el niño y los dones.
[7 J 5] Él, luego que del abrazo de Eneas se colgó y de su cuello, y llenó el enorme amor de su progenitor, engañoso, a la reina buscó. Ésta en sus ojos, ésta en todo su pecho queda fija y. a veces, en su seno lo abriga Di do que ignora cuán gran dios en la desdichada se asienta. Y él, recordando
[720] a su madre Acidalia, poco a poco a borrar a Siqueo comienza e intenta cambiar con un amor redivivo ánimos ya tiempo ha inactivos y corazones helados.
[725]
Tras la pausa primera en los banquetes y quitadas las mesas, colocan grandes crateras y coronan los vinos. Se inicia bullicio en las salas y su voz extienden por amplios atrios; cuelgan lámparas de artesones dorados encendidas y la noche con llamas las antorchas dominan. En ese instante, la reina pidió de gemas y oro pesada pátera y la llenó de vino puro, cual Belo y cual todos
575
A en. 1: propuesta de traducción rítmica
[7301 tras Belo solían; hubo luego silencio en las salas: «Júpiter, pues dicen que a los huéspedes tú dictas las leyes, que este día a tirios y a los salidos de Troya dichoso resulte, desees, y que de él se acuerden nuestros menores. Sea presente Baco, dador de alegría, y Juno propicia;
l7351 y vosotros, oh tirios, celebrad este encuentro gozosos.» Dijo y en la mesa libó la primicia del líquido y, la primera, tras libarlo, lo rozó con la boca; luego a Bitia lo dio animándolo; él, sin dudar, apuró la pátera espumosa y hasta el fondo de oro bebió;
l7401 después, otros nobles. Yopas, de largos cabellos, con cítara dorada hace sonar lo que le enseñó Atlante el mayor. Canta éste la luna vagabunda y eclipses de sol, de dónde la raza de hombres y reses, las aguas y el fuego, a Arturo y a las Híades lluviosas y a las Osas gemelas,
[7451 por qué tanto en tocar el Océano se afanan los soles invernales, o por qué un retraso a las lentas noches se opone; redoblan su aplauso los tirios y los troyanos los siguen. Y también en animada charla la noche pasaba Dido infeliz y bebía de un amor duradero,
[750] preguntando mucho sobre Príamo, mucho sobre Héctor; ya, con qué armas el hijo de Aurora había llegado, ya, cómo los caballos de Diomedes, ya cuán grande era Aquiles. «SÍ, vamos y cuéntanos, mi huésped, desde el principio de todo los engañoS>> dijo <<de los dánaos y el azar de los tuyos
[755] y tus propios extravíos; pues ya el séptimo estío te lleva, por todas las tierras y oleajes vagandO.>>
576
Kolaios 4 (1995) 577-588
LAS DIONISÍACAS DE NONO DE PANÓPOLIS: ¿,DE LA ÉPICA OBJETIVA A LA ÉPICA SUBJETIVA?
Müximo BRIOSO SÁNCHEZ (Universidad de Sevilla)
El título de esta contribución al homenaje a quien fuera nuestro compañero en la Redacción de la revista Habis durante muchos años plantea un interrogante que no desearíamos que fuese tomado como el planteamiento de una discusión teórica sobre los límites de la objetividad de la épica con el ejemplo-pretexto de la epopeya tardía de Nono de Panópolis. Nuestras pretensiones son mucho más modestas, pero se nos ocurrió que un título como éste era estimulante para establecer la situación de las Dionisiacas respecto a la épica griega anterior y en el punto concreto de sus mayores concesiones a la subjetividad del autor. Y es que se trata de aportar algunos datos que confirmen la que puede ser una impresión global, pero también tal vez sólo primeriza y superficial. de cualquier lector de Nono: la de que en este poeta estamos· más cerca de una expresión que cabe juzgar como m;ís personal (lírica, dramática, si se prefiere) que la tradición épica que hereda, una diferencia que se acrecienta si excluimos el papel, decisivo en este proceso, de Apolonio de Rodas y sus seguidores y nos limitamos a establecer una comparación directa con Homero. Nono, un autor de los umbrales de la cultura bizantina, parece haber llevado al extremo las posibilidades que Apolonio desarrolla en esta evolución que aleja la épica de su modelo arcaico, los poemas homéricos. Nono de Panópolis, por supuesto, no es una isla, sino que está engarzado en una cadena de autores épicos; pero a la vez representa, en éste como en muchos otros aspectos, una especie de paso monumental hacia adelante y la culminación de ese proceso en la épica de la antigüedad griega. Apolonio y toda la poesía helenística son un modelo decisivo al respecto, pero Homero queda ahí siempre, como un referente remoto pero inolvidable. Nono lo sabe perfectamente y explicita en diversos momentos su conciencia de la existencia y peso de este patrón arcaico personificado en la obra de Homero. Pero también pone de relieve su propia actitud personal, que oscila, de acuerdo a su vez con la sabida posición de poetas helenísticos como Teócrito, entre la aceptación de aquel modelo
577
Las Dionisiacas de Nono de Panópolis
ancestral y su rechazo, entre la inevitable sumisión a la autoridad poética máxima y el afianzamiento de su propia personalidad poética y de los gustos de su tiempo.
Nos hemos referido al avance que supone Apolonio de Rodas respecto a la tradición épica. Y cabe citar algunos pasajes para mostrar esto. En primer lugar aquél en que el poeta impreca al dios Eros (Argonáuticas 4.445-449):
¡Amor de rerdición, gran calamidad que tanto odian los humanos, de ti vienen las wzohras de las malditas discordias. los gemidos y trabajos y, sobre éstos, otros dolores infinitos' ¡Ármate. erguido, dios. contra los hijos de los enemigos. como disparaste en el corazón de
Medea horrible ofuscación! 1•
Apolonio ha recurrido a antecesores líricos (Simónides, Teognis) para elaborar esta imprecación, que sería impensable en los textos homéricos, lo que significa en la concepción arcaica de la épica.
En segundo lugar podemos referirnos a un comentario de evidente sabor trágico que hace el poeta en l.616 en el contexto del relato del crimen de Lemnos:
¡Oh desdichadas mujeres. con sus celos lamentablemente insaciahles! .. 2 .
Y, sin embargo, nos gustaría llamar la atención sobre un aspecto concreto, un menudo matiz que suele pasar desapercibido. Ha de notarse que, en aquella exclamación dirigida al dios Amor que citábamos, todavía Apolonio se cuida de introducir un posesivo explícito ("mis/nuestros enemigos") y deja flotante y a la interpretación del lector la idea de quiénes sean esos enemigos a los que se desea tal calamidad. La referencia personal queda sugerida, pero no explicitada. La explicación de que en la lengua griega el posesivo se manifiesta generalmente sólo cuando cabe ambigüedad no sería aquí sino una fácil escapatoria de gramático. Si el poeta hubiese deseado subrayar de quiénes eran esos mencionados enemigos lo hubiera expresado sin problema. Y en otro lugar3 nos referiremos al uso personalísimo que hace Nono de los adjetivos posesivos de las personas primera y segunda como uno de los rasgos más conspicuos del grado de subjetividad de su concepción épica. La irrupción del yo poético, del yo del autor, en un pasaje como el de su exhortación a la Musa en Dionisíacas 25.264-270 vale por mil ejemplos y contrasta claramente con esa actitud aún reservada del poeta helenístico:
1. Se cita, salvo un pequello retoque, por nuestra traducción (Madrid, Cátedra, 1986). Las restantes
versiones que iremos ofreciendo también son propias aunque inéditas.
2. Otros pasajes en que atlora la perspectiva del poeta. por convencional que ésta sea, y que
merecerían un comentario son: las sentencias que también se leen en4.1165-1167. 1673-1675, o las propias interrupciones autoriales. de tono corrientemente piadoso y que nos inducen a recordar determinados lugares pindáricos sobre todo, como es el caso, por citar un ejemplo, de 2.708-710.
3. En un artículo de próxima aparición en Excerpta Phiiologica.
578
Máximo Brioso S(mchez
¡Ea'. diosa. llévame por segunda vez al medio de los Indios, con la inspirada lanza y el escudo del padre Homero. en pugna con Morreu y el insensato Deríades. con Zeus y con 8romio penrechado. Y en los combates oiré el son que convoca a la tropa de la báquica tlauta y el clamor incesanre del clarín sapiente de Homero, para masacrar con la lanza de mi espíritu
a los Indios que aún sobreviven.
Cuando en algún otro momento Apolonio se permite esa irrupción del yo autorial, como ocurre con el colofón de la obra, en 4.1773 ss., lo hace bajo el modelo tutelar de una variante de la antigua épica. con la imitación de la fórmulas utilizadas siglos atrás en los hiim1os de corte homérico:
Sed me propicios. estirpe de héroes dichosos, y que estos cantos les sean afio tras afio más dulces de entonar a los !lumbres ...
Nono está muy lejos de aquella prudencia épica que dejaba oculta la personalidad del autor y del típico y bien señalado distanciamiento del aedo homérico como cronista ele los tiempos heroicos. Esa era la herencia de la épica narrativa; Apolonio de Rodas, como antes Quérilo y tal vez otros poetas cuyas obras se nos han perdido, pudieron introducir algunas pocas notas que apuntan ya a una esporádica personalización del relato épico. El género siglos después aceptará sin dudarlo esa personalización acrecentada, tanto con el paso más o menos ocasional a un primer plano del autor, como con la admisión de un papel más destacado del propio lector. Ya en Virgilio se dan algunas de estas notas, según veremos con algún ejemplo más adelante. Y desde luego del Medievo podría citarse a Dante, que se transforma a sí mismo en testigo vivo del espectáculo de la Ultratumba cristiana; al autor del Mío Cid, que somete, aunque muy sobriamente, a comentarios propios y con frecuencia piadosos los sucesos narrados; o a Ariosto, que alude en el proemio de su Orlando furioso a su propio amor y se vuelve a su público con estas palabras:
Se mi dimamla alcun chi cnstui sia, che versa sopra il rio lacrime tante, io diro ch'egli e il re di Circassia, que! d'amor travagliato Sacripante: io dirú ancor. che di sua pena ria sia prima e sola causa essere amante.
e pur un degli amanti di costei: e ben riconosciuro fu da lei. (1. estr. 45).
Y, si no fuera a acusársenos de incurrir en una demasiado fácil acumulación de ejemplos. aduciríamos también muy diversos pasajes de un texto más moderno como La Araucana de Ercilla. donde éste no se priva de subrayar el tono personal de su redacción, como aquel de la quinta estrofa del canto IV:
579
Las Díu11ísíacas de Nono de Pamípolis
No faltara materia y coyuntura
para mostrar la pluma aquí curiosa: mas no quiero meterme en tal hondura
que es cosa no importante y peligrosa; el tiempo lo dirá y no mi escritura.
que quizü la tendrán por sospechosa. sólo diré que es opinión de sabios que adonde falta el rey sobran agravios.
O citaríamos la perspectiva partidista, por piadosa, de Milton en su Paradise Lost, como se ret1eja, por ejemplo, en el Himno al Padre del canto tercero (vv. 377-416).
Pero en época antigua y dentro de la épica narrativa griega será Nono el que haga tambalearse aquella tradición, que él respeta, pero de la que se desvía cuando le apetece ceder a las expansiones líricas que tanto cultiva. De otros antecesores notables en este terreno apenas cabe hablar tras el cataclismo que afectó en la transmisión a decenas y decenas de grandes poemas épicos de los tiempos imperiales; pudo haberlos, seguramente los hubo y de la calidad, por ejemplo, de un Trifiodoro, porque Nono cabe sospechar que en muchos aspectos fue un imitador habilidoso, pero nos vemos casi reducidos a sus versos para medir el progreso de esta tendencia personalizadora dentro ele la corriente de la épica narrativa. En la épica imperial conservada no hay desde luego ningún texto comparable, pero el volumen de los que ha llegado a nosotros es tan parco que no debemos tenerlo por plenamente representativo. No obstante, el testigo de excepción que representa la obra, breve pero excelente, del citado Trifiodoro, tal vez ya de hacia fines del siglo III, nos permite sospechar la dirección en que se movió una parte seguramente sustancial ele las obras perdidas. Nono, siguiendo sobre todo las huellas innovadoras de Apolonio de Rodas, profundiza intensamente en la sicología de sus personajes, en especial en el dominio erótico; despliega en este mismo ámbito, el del amor, unas capacidades de sensualidad y pasión que antes estuvieron reservadas a la lírica; acentúa el paso también daélo por Apolonio de la conversión del héroe arcaico en héroe novelesco, incluso con ribetes ele antihéroe y de galán, de un modo bastante paralelo a lo que sucede en la novela en los siglos previos; acepta en sus hexámetros mil motivos que antes sólo habíamos podido leer en el epigrama o en la elegía, y, en fin, dilata o borra los límites que tradicionalmente se atribuían a la gravedad y al señalado distanciamiento propios del poeta épico.
Pero antes de seguir adelante queremos salir al paso de una socorrida objeción. Por supuesto, sabemos que nos movemos entre convenciones. Entre esas convenciones está la de que, según suele decirse y hemos repetido hace un instante, el poeta épico arcaico trata sus temas con esa citada objetividad de crónica. Sabemos que sin embargo el aedo homérico de algún modo era un propagandista comprometido de los valores nobiliarios; que, por tanto, su objetividad es un recurso hasta cierto punto literario. Pero él presume de m<mejar sus materias con el rigor y la objetividad de un cronista. Así, cuando el aedo Demódoco entona diversos temas en la Odisea
580
Máximo Brioso Sánchez
siempre se alude en el texto a su rigor de cronista objetivo que retleja los hechos tal como ocurrieron y se le elogia por ello y no por su capacidad para la ficción ni tampoco desde luego por la perspectiva personal o por tratar su temática con un enfoque novedoso. La objetividad puede ser un expediente artístico, una falacia literaria, pero forma parte de la concepción antigua de la épica, en tanto que no ocurre así ya en la naciente lírica, en que el autor puede ya manifestarse más personalmente. Y aquella convención del poeta como cronista objetivo se ha mantenido hasta cierto punto a lo largo de la tradición épica y de ella ha pasado a determinados tipos de novela. Sólo en la corriente paralela de la épica didáctica, de creciente autonomía respecto a la épica narrativa y que contaba con un modelo propio como era Hesíodo, los poetas se permitieron un peso mayor de su personalidad. En ese subgénero la relación que se crea corrientemente entre el poeta como maestro y su "discípulo" (recordemos al Perses hesiódico, al Pausanias del presocrático Empédocles o al Memmio de Lucrecio), ya sea ficticio, ya sea real, ha fomentado la aparición de notables innovaciones. Y no hay duda de que esa desviación típica de la didáctica intluyó en la corriente narrativa, abriendo un resquicio a la entrada de mayores componentes personales. Pero el proceso fue muy lento, ya que la tradición homérica era una herencia demasiado poderosa para escapar fácilmente de ella.
En otro lugar nos hemos referido a los ingredientes muy personales que se dan en los proemios de las Dionisíacas nonianas' y no es ocasión de referirnos de nuevo ahora a ese apartado. Aquí nos vamos a limitar a dos cuestiones que, aunque no suponen una novedad radical en los versos de Nono, sino que arrancan de la propia tradición homérica, son no obstante muy apropiadas para mostrar hasta qué punto Nono, a pesar de su respeto al patrón homérico, se ha permitido distanciarse a la vez de él con el desarrollo de la nuevas posibilidades de intromisión personal que le ofrecían los modelos épicos del Helenismo.
Estos dos temas a los que nos vamos a limitar permiten medir el mínimo margen que un aedo de los tiempos homéricos podía tolerarse para su intromisión personal, dentro de las fórmulas de la más estricta convencionalidad épica. Son escasos momentos en que el poeta pasa de utilizar la (fuera de los discursos de sus personajes) usual tercera persona al empleo de la segunda, con la que él mismo indirectamente penetra, o, si se prefiere, simula penetrar en el terreno en que dialogan o se enfrentan o simplemente conviven sus héroes, o, también, fuerza a sentirse presente a su propio público, a sus oyentes o espectadores. Dejamos de lado en cambio las referencias personales que pueden encontrarse en los pasajes que hemos estudiado en nuestro ya citado trabajo sobre los proemios y que responden a una convencionali<iad distinta con el franco empleo de la primera persona. Unos versos como aquellos de la !líada (2 .484-493), en que el aedo solicita en abierta primera
4. Cf. «Los proemios en la épica griega de época imperial»(§ 4.8-12), en un volumen colectivo aún
en prensa (Editorial Púrtico) con el título Las !erras griegas en el Imperio.
581
Las Dionisíacas de Nono de Panúpolis
persona el socorro inspirador de las Musas para exponer el catálogo de los Aqueos y añade que "no podría yo decir ni nombrar la muchedumbre ni aunque diez lenguas y diez bocas poseyera y mi voz no se quebrase y mi corazón fuera de bronce ... ", son, por mucha que sea su fuerza estilística, una expresión obediente al marco del proemio y como tal tienen sus propias fronteras y reglas. Apenas hay épicos en la antigüedad que, aun partiendo de este simple esquema, hayan ido mucho más lejos. Y merece la pena citar en este punto a Quinto de Esmirna, que, siendo un autor de fuerte distanciamiento narrativo y un fiel émulo de Homero, ha introducido en su único poema conocido un pasaje (12.306-313) en que, imitando a Hesíodo, es decir, a un poeta didáctico, ha procedido a desarrollar una digresión francamente personal, si bien para nosotros es indiferente si los datos autobiográficos que nos proporciona en ella responden a la realidad o a las convenciones poéticas.
Se trata, volviendo a nuestras dos cuestiones, de momentos en que se da también un alto grado de expresividad, al menos dentro del tradicionalmente discreto y medido nivel emocional típico de la épica. Son a la vez en casi todas las obras que citaremos momentos contados, lo que subraya esa expresividad desusada, sin que falten tampoco casos en que el abuso haya amortiguado su efecto.
El primer apartado corresponde a ciertos momentos en que el poet.a parece dirigirse de un modo personal a uno de sus héroes. Desde luego en el texto homérico esos pasajes están muy estudiados y discutidos y no vamos a aportar nada nuevo en su análisis. Nos limitaremos a citar algunos como muestras representativas del comportamiento del poeta arcaico.
S .
Vemos, por ejemplo, que, cuando el aedo homérico comenta en Ilíada 16.46
Así dijo suplicante el muy infeliz, pues sin duda con tal súplica iba sobre sí mismo a acarrear mala muerte y aciago final,
todavía en un pasaje como éste el poeta suele mantenerse a la distancia necesaria de su héroe como para no interpelarlo directamente. Se limita a comentar simpatéticamente la situación. Pero en otros momentos, que en ocasiones conllevan un fuerte dramatismo, sí invade aquel otro nivel directo, que en el caso de la Ilíada y la Odisea está restringido además, como se ha observado ya desde antiguo, a unos pocos personajes, como cuando, algo después en el ya citado canto de la Ilíada (vv. 787-789), interpela al mismo personaje:
... Entonces se te mostró. Patroclo. de tu e)(istencia el término, pues Febo salió a tu
encuentro entre el recio comhate ...
No obstante, sería arriesgado ver en lugares como éste alguna especie de compromiso personal del aedo homérico, por explícita que sea su vinculación simpatética, y el lector moderno puede fácilmente verse seducido por la letra del texto y por una perspectiva de muchos siglos de literatura más personalizada. Y es que incluso dentro
582
Máximo Brioso Sánchez
de un símil, como sucede en /l. 16.262, se puede recurrir a procedimientos de un tipo muy semejante, lo que revela que podemos estar simplemente ante modos diversos de realzar el dramatismo de lo que se narra. Y desde luego el mecanicismo con que el aedo interpela repetida y formulariamente al porquero Eumeo en la Odisea (hasta quince veces y en ocasiones a escasa distancia) no favorece una interpretación en línea con una postura personal y subjetiva del autor del texto, ni acaso con una caracterización, sin que sepamos bien por qué, estilísticamente subrayada. Por lo demás, habría que distinguir aquellos casos en que el poeta interpela a una divinidad (dejadas de lado las Musas, que suponen una categoría aparte, con la que el poeta mantiene una relación particular) y aquellos otros en que se dirige a un héroe, puesto que en los primeros siempre es posible ver una intención diferente. Todavía en un épico ya de época imperial y tan caracterizado por el tono homérico (en el sentido de impersonal) de su relato como es Quinto de Esmirna, se observa que este tipo de interpelación directa es prácticamente inexistente, con una clara preferencia por giros indirectos, de mucho menos vigor, y así calificaciones como "necio" o "desdichado" se reiteran en tercera persona.
En Apolonio de Rodas, un poeta en que la épica ha tomado muy nuevos derroteros, encontramos la reiteración de los mismos tipos. Así, en 4.1197-1200 se dirige brevemente y como de paso a la diosa Hera:
Y en otros momentos en cambio ellas solas cantaban, Hera, por ti, mientras giraban en corro. Pues tú también infundiste en el espíritu de Arete el pregonar las palabras prudentes Je Alcínoo.
Y en el mismo libro interpela a uno de sus héroes (vv. 1485-1489):
Pero Je ti, Canto. se apoderaron en Libia las Ce res funestas. Encontraste un hato de ovejas pastando. pero el pastor las seguía. Y él, mientras pretendías llevarlas a tus necesitauos camaradas. en su afán Je rechazane en defensa de su grey alcanzándote con una piedra te mató ...
Por lo que se refiere a la Ene ida virgiliana5, cómo no recordar los comentarios autoriales del tipo de "inscia Dido, insideat quantus mise rae Deus" (l. 718 s.), "quis fallere possit amantem?" (4.296), "horrcndum dictu" (4.454), "miserabile dictu" (7.64), "argumentum ingens" (7.791), o el reiterado "infelix Oído" (4.68, 450, 529), pero que aún pertenecen al ámbito de la tercera persona, o, más allá, aquella serie de versos en que sí se interpela directamente a la misma Dido (4.408-412) y en que, con un indiscutible recuerdo de Apolonio, se apostrofa al dios Amor ("improbe
S. Unas breves pero suficientes páginas sobre la subjetividad de Virgilo en esta obra pueden leerse en R. Heinze. Virgi/.1· episclze Technik (Sluttgal1 !965) 370-373. Corresponden a las páginas 295-297 de la versión inglesa: Virgil's Epic Technique (Londres 1993).
583
Las DionisíaCIJs de Nono de Panópolis
Amor, quid non mortalis pectora cogis!"), o, todavía, unos pasajes como 5.838-841, en que el poeta le habla conmiserativamente al infeliz Palinuro:
Cuando el leve Suefio. deslizándose de los celestes astros abajo, hiende el aire entre tinieblas y dispersa las sombras, en busca tuya, Palinuro. trayéndote sin 4ue tuvieras culpa nnágenes an1argas ...
y el conocido episodio del libro noveno donde nos describe con todo el dramatisomo imaginable el patético final de Niso y Euríalo.
Pero a Virgilio podríamos criticarle ya un cierto exceso de exclamationes y dramatizaciones de este tipo. Son nutridos los lugares en que en su poema se dirige a sus criaturas humanas (a Cluento en 5.123, a Mecio en 8.643, a Catilina en 8.668 s., a Camila en 11.664 s., a Lauso en 10.791-793, a Laris y Timbro en 10.390-396, a Teutra en 10.402 s., a Cidón en 10.324-327, a Tarcón en 10.302 ... ) y a los dioses (a Apolo en 10.316 s., a Marte en 11.7 s., a Júpiter en 12.503 s ... ), quizás en un cmpeíio en competir con la corriente, de emotividad manifiesta, de la épica menor que se revela en el texto 64 de Catulo, con sus raíces en el bajo Helenismo.
También, por volver a la épica griega de los tiempos del Imperio, en el caso de Trifiodoro encontramos, aunque mucho más parcamente, tanto la alusión autoría! en tercera persona como la interpelación en segunda:
El infeliz no iba a encontrarse con un ser amistoso, y se llevaba presentes de hospitalidad execrables. (Vv. 579 s.).
¡Desdichado!. que también a él iba a sobrevenirle un sino semejante más tarde junto al ara de Apolo el no olvidadizo, cuando a tal destructor del templo divino un hombre de Delfos lo empujó y lo mató con la sagrada cuchilla. (Vv. 640-643).
Por lo que a ti se refiere, desdichada Laódice. cerca del suelo paterno la tierra con su abrazo te recibió en su abierto regazo. Y no te condujo entre el botín ni el Teseida Acamante ni ningún otro Aqueo, sino que pereciste en la compa11ía de tu tierra paterna. (Vv. 660-663).
Por su parte Nono en las Dionisíacas puede recurrir también, como los restantes épicos, a la tercera persona: así, en 11.215, donde se lee "el desdichado" para referirse a Ampelo, o en 33.206, en que alude a Morreo con las palabras "hombre simple". Pero sus preferencias están claramente decantadas por la segunda persona, más efectista y dramática. Sin ánimo alguno de ser en absoluto exhaustivos, podemos citar pasajes como 5.316, 6.155 y 259, y algunos otros que comentaremos con más detalle. Es el caso de 20.182-185, donde el poeta se dirige a Dioniso en el inicio del episodio de Licurgo, un lugar que es altamente significativo para poder observar cómo Nono aúna el relato y este grado de mayor aproximación poética y a la vez dramática a un héroe, que en este caso es su personaje central y al que en 25.213 proclama orgullosamente "mi campeón". Ese pas~je citado del libro 20 dice así:
584
Máximo Brioso Sánchez
No escapaste, Dioniso. al encono de Hera la urdidora de engaños. sino que en su safía
contra tu divino nacimiento despachó a Iris mensajera de recados funestos, a fin de seducirte con mezcla de tramposa persuasitín y Je la falacia que sustrae la cordura.
Y lo mismo sucede, por mencionar otro pasaje semejante, en 42.139-142, donde Nono vuelve a dirigirse a Dioniso:
Dios del gozo, ¡,dúnde rus tirsos que matan varones'' ;,Dónde tus cuernos que hacen estremecer? ¡,Dúnde las serpentinas y verdosas cuerdas Je culehras que la tierra criara y que
cellían tu melena'? ¡,Dúnde el profundo bramido de tu boca'?
De todos modos, éste es un esquema formal que admite escasas variantes y Nono tampoco ha trastornado gravemente en él la herencia épica. Pocos poetas épicos han tenido la osadía de un Dante. En general se limitan a intervenir de modo limitado y no demasiado alejado de los cánones antiguos.
El segundo apartado corresponde a pasajes en que el poeta se dirige de modo convencional a su público, más usualmente en una segunda persona de singular con evidente carácter colectivo. En Homero, más concretamente en la Ilíada, esta construcción se da sólo en cinco lugares y repite tipos de mínima variedad como "dirías" y "verías", A este recurso se le podría denominar del tú testimonial o con algún otro título semejante, y sin duda implica un deseo de establecer un cierto nivel comunicativo entre el relato y los oyentes o lectores, tal como no es raro que suceda en el teatro (eL, por ejemplo, Aristófanes, Aves 30) o incluso en el cine (en Annie Hall de Woody Allen hay ejemplos bien conocidos), O, dicho de otro modo, son momentos en que se rompe la monolítica y cerrada uniformidad del relato, que en la épica suele además remontarse al pasado remoto, y se abre una fingida rendija a la visión contemporánea, actualizada, de esos hechos. Como ha dicho E. Block, en esos lugares "el narrador le sugiere a su auditorio su propia presencia como observador", haciéndole cómplice, incluso partícipe, de la ilusión dramática6
.
En las Argonáuticas de Apolonio lo reencontramos en ocho ocasiones y, en general, se repiten tipos semejantes, si bien se introducen también algunos matices nuevos. Apolonio en varios de estos pasajes no se limita a reiterar los modelos homéricos, aportando algunas variantes de interés (cf., sobre todo, l. 725 s., 765-767 y 4.428 s.)7
• Y también lo tenemos en la Eneida (cernas, aspiceres, uideres, credas .. . ), en un Virgilio siempre atento a sus modelos griegos. En Quinto de Esmirna, por ejemplo, ya en época imperial, encontramos, aparte de otros ejemplos más tradicionales, alguno con un esquema en que se combinan dos construcciones, con el paso de la tercera persona (nótese el plural anónimo) a la segunda (real, no hipotética):
6. «The Narratnr Speaks: Apostrophe in Homer and Vergii>>. TAPhA 112 (19R2) 13 s.
7. Véase un examen de estos lugares en nuestro ya citado artículo de Excerpra Philologica.
585
Las Dionisiacas de Nono de Panópolis
Es un gran portento para las gentes que pasan por su lado. ya que parece una mujer que solloza y que en doloroso duelo consumida infinitas lágrimas derrama. Y tal exactamente afirmas ser cuando de lejos la contemplas. mas. si te aproximas. se té revela escarpada pe1ia ... ( 1.2<JlJ-304).
Desde luego no es éste el lugar para discutir una cuestión teórica, como es la de si con esta segunda persona estamos ante una simple forma gramaticalizada de expresar en griego la construcción impersonal. En ese caso un "dirías" sería equivalente a un simple y más frío "se podría decir". Diversos autores y comentaristas han rechazado recientemente esta interpretación simplista. Una opinión con la que estamos totalmente de acuerdo, ya que entendemos que nos encontramos ante un recurso estilístico que, en la épica, contrasta poderosamente con la impersonalidad del rdato-crónica que domina en ella, estimulando así la imaginación de los oyentes o lectores. Y es lamentable que los traductores con frecuencia encubran esos instantes de excepción, al trasladar casi siempre (también nosotros hemos caído en esa trampa alguna vez) en tercera persona ("se diría", etc.) lo que en el texto original es un vitalizador artificio en segunda. En Nono el esquema impersonal, más distanciado, existe desde luego e incluso llega a unos usos formularios: así, con un "era posible ver", que se reitera en lugares como 14.381, 18.147, 35.81 ó 45.40. Y es curioso observar que un traductor, por lo demás excelente, de las Dionisíacas como es Rouse ha invertido los términos al transformar en alguna que otra ocasión este giro impersonal en personal. Como en el citado caso de 14.381, donde, en vez de una versión esperada y más fiel como la que da para 18.147 ("there was a sight to see ... "), leemos "you might have seen ... ".
En la épica medieval la llamada de atención al auditorio o al lector no es infrecuente. Suele citarse un también formulario "la veissez", típico de los cantares de gesta franceses, y el Mío Cid abunda en una nutrida variedad de dichos como "sepades" (v. 414), "veriedes" (vv. 726, 1141, 2158 ... ), "fallariedes" (v. 849), "sabet" (v. 1098, "sabed" en 1752), "veed" (v. 2722), "oíd qué dixo" (v. 1127), "direvos" (v. 1453), "dezir vos quiero" (v. 1620, "quiérovos dezir" en 1176, "yo vos diré" en 2764), etc. O en casos aun más notables quizás, en que el poeta hace un comentario moral en el que se intercala el "tú" o "vosotros" testimonial, como en los preciosos versos 1178 s.:
Mala cueta es, se1iores, aver mingua de pan, fijos e mugieres veer los morir de fanbre.
En Nono encontramos también, de modo paralelo a los giros que veremos luego, "pero dirás" dentro de un discurso, sin que se espere que el supuesto interlocutor (mero y pasivo oyente en realidad) responda. Es decir, como un indiscutible giro retórico, pero también con una intención semejante: estimular la conexión dialéctica entre el oyente y el orador. Es lo que sucede, por ejemplo, en 39.62, en un discurso del caudillo indio Deríades, antagonista de Dioniso. Pero la
586
Máximo Brioso Sánchez
épica anterior ya había utilizado desde luego este recurso, como muestra un pasaje de la Eneida (2.506) en que Eneas se interrumpe para imaginar la dirección del pensamiento de Dicto: "Tal vez también cuál fue el sino de Príamo preguntes".
Pues bien, en las Dionisiacas Nono se ha permitido desarrollar este recurso comunicativo del relato hasta un grado muy novedoso. Por supuesto encontramos los tipos homéricos y más tradicionales, como el "dirías" que espigamos en 1.57, 37.292 s., 46.123, etc., o el "verías" de 25.80 ó 29.18. Así, en este último lugar, el poeta se dirige a su público concentrado en la segunda de singular, tal como ya hacía Homero, para que imagine visualmente al héroe Himeneo en pleno combate. En estas construcciones destaca un uso prácticamente formulario, con la reiteración sistemática de "tal vez dirías". con el que en alguna ocasión se combina el tipo "verías", con el resultado "tal vez dirías/ ... ver", como en 37.292 s.
Pero, tal como hemos anticipado, la buscada complicidad con el público va en Nono mucho más lejos. Si el tipo "dirías/verías" parece haberse agotado y no se da en realidad en las Dionisíacas con un número de empleos especialmente elevado, al menos según cabría esperar de las enormes proporciones de la obra y del estilo de Nono que suele abusar hasta la saciedad de sus múltiples recursos, este hecho contrasta con la variedad y originalidad de otras construcciones. Así, cuando en el proemio del libro 25, después de un simple "pero dirás" (v. 80), aparece un sorprendente plural: "¡Ea, amigos!, juzguemos ... " (v. 98), con un quiebro de sabor netamente retórico. Después, fuera ya de ese novedoso proemio, Nono invita a su lector con un "dirige tu mirada" (v. 143), o unas prohibiciones u órdenes más perentorias ("no te acuerdes": v. 225; "deja": v. 227), etc. La variedad de registros de la segunda persona desborda de este modo las prácticas derivadas de los modelos antiguos. Aquella simple segunda persona que cabría denominar testimonial, como receptor estimulado del mensaje poético, colabora más intensamente en el texto. Hasta (recuérdese el citado "juzguemos") se la incita a unirse al poeta en su juicio, tal como en ciertos apartes teatrales.
En suma, aun limitándonos a unos pocos medios expresivos, hemos podido comprobar hasta qué grado Nono de Panópolis, sin romper en absoluto con la tradición homérica y con la vista puesta en toda la historia de la épica griega posterior. ha aportado determinadas innovaciones que enriquecen el ámbito épico, siempre fuertemente conservador, aproximándolo de modo decidido a un nivel en que entre autor y relato se establece una conexión más intrincada y en que la presencia del público. en este caso sus lectores, es tenida más vigorosamente en cuenta. Aquella que juzgábamos como una posible impresión superficial, la de que Nono hubiera dado un paso importante hacia una épica muy personal y distante del modelo homérico, se nos ha confirmado, aunque siempre dentro de los cauces de ese conservadurismo arraigado en el género. Unos pocos datos, a los que hemos reducido nuestra presente indagación, y cuyo número podría fácilmente ampliarse, refuerzan el tratamiento novedoso de esta épica tardía frente a la vieja presentación de las gestas antiguas con su pretensión de crónica objetiva. Pero Nono, y en esto hemos insistido, no es un
587
Las Dionisiacas de Nono de Panópolis
caso aislado. Desde Apolonio de Rodas sobre todo la épica recoge herencias como la trágica y la lírica, se empeña en asimilar recursos antes ajenos, según el consabido principio helenístico de la mezcla de géneros. Y Nono, y por supuesto la que suele llamarse su escuela, llevan esta tendencia en los últimos tiempos del Imperio Romano y los comienzos de la era bizantina hasta sus últimas consecuencias.
588
Kolaios 4 ( 1995) 589-
HABLAR DE DIOS PARA ELOGIARSE A SÍ MISMO
Una lectura de los Discursos Sagrados de Elio Aristides a través de Plutarco, Mor. 539-547
Juan Manuel CORTÉS COPETE (Universidad de Sevilla)
En un reciente y extenso artículo, M.-H. Quet afrontaba la difícil cuestión de la naturaleza, composición y finalidad de los Discursos Sagrados de Elio Aristides 1
• Su tesis general quedaba ret1ejada en la acertada sentencia que constituye el título de su estudio: parler de soi pour louer son dieu. Bajo esta fórmula se resuelven aüos de investigaciones y opciones divergentes que quedan ahora perfectamente integradas. En primer lugar, Discursos Sagrados son, fundamentalmente, una obra de carácter religioso, uno de los grandes monumentos de la espiritualidad del atormentado s. II d.C. 2 Podrían definirse con acierto como una aretalogía, una exaltación de Asclepio y de su obra, los continuos milagros en favor del sofista; no obstante es necesario reconocer que la distancia que los separa de las otras aretalogías conservadas, en piedra y papiro, es tanta, y no sólo desde el punto ele vista cuantitativo sino fundamentalmente clescle la competencia literaria, que se debe admitir que esta calificación le viene pequeüa. Y por otra parte, M. -H. Quet conseguía
l. M.-H. Quet. "Parler de soi por louer son dieu: le cas d'Aelius Ariside (dujournal intime de ses nuits aux Discours Sacrés en! 'honneur du dieu Asclepios)», en L 'invention de 1 'autobiographie d'Hésiode ii Saint Augustin (París 1993) 211-251.
2. A. Boulanger, Aelius Aristide et la sophistique dans la province d'Asie aulf' siecle de notre ere (París 1923) 163-171. A. Festugiere, Personal Religion among the Greeks (Berkeley 1'!60) 85-104. E.R. Dodds, Paganos y cristianos en una época de angustia (Ma:lrid 1975) 64-70.
589
Hablar de Dios para elogiarse a sí mismo
solucionar el reverso del debate, el carácter autobiográfico de Discursos Sagrados 3.
La investigación moderna. cuando se ha acercado a estas obras, ha sentido el impulso irrefrenable de intentar reconstmir la peripecia vital del autor. Lo cierto es que los resultados en este campo no han sido en absoluto desdeiiables. Es tanta la información que Aristides ofrece sobre sí mismo que, con un poco de habilidad para ordenar cronológicamente lo que nunca se concibió con este orden, pronto surge de esos confusos escritos la biografía del sofista4
. Pero ésta es un producto secundario, dependiente del objetivo fundamental de la composición que es la honra de Asclepio. En definitiva, lo que Aristides pretende que se comprenda es que toda su vida es un milagro recibido de las manos de dios. De esta forma, si él parece el protagonista de todo el relato, su intención auténtica no ha sido ofrecer a la posteridad testimonio de las peripecias de uno de los más grandes softstas del s. Il d.C., sino la de abrir una puerta al conocimiento de Dios.
Con la firme intención de que la aparente contradicción entre aretalogía y autobiografía se resolviese en favor de la primera, Aristides tuvo a bien incluir algunas declaraciones explícitas en este sentido. La más evidente hace referencia a la asunción del sobrenombre de Teodoro, que efectivamente portó en su vida real5
.
Además, a mediados del quinto manifestaba las razones que le habían llevado a incluir el recuerdo de sus éxitos retóricos en Discursos Sagrados:
Pero es necesario intentar Llar a conocer cuanto de mi arte oratorio está relacionado con Dio;, y no de¡ar nada a un lado en la meclida de lo posible. Pues sería insensato que, si me concede algún remedio para el cuerpo. incluso en privado, yo mismo u otro lo diese a conocer,
pero que aquell<" que a la vez levantan el cuerpo, fortalecen el alma y ensalzan mis discursos con buena fama. estos así los pasase en silencio (51. 36).
Pero las cosas no son tan sencillas como Aristides nos quiere hacer creer. Una obra bien escrita tiene la virtud de llevar de la mano al lector por los senderos que el autor ha querido trazar. En el género autobiográfico se ha conseguido cuando entre el autor y el lector se establece un lazo de profunda confianza gracias a la que el segundo llega al convencimiento de que lo que el primero relata es la verdad. De esta forma el autor intenta que se olvide el hecho fundamental de que el relato de su
J. G. Misch, A Hisrorr o( Aurobiography in Anriquiry (Lonclres 1950) 49~-509. S. Nicosia, «L'autnbiografiaonirica di Elio Aristide», en G. Guidorizzi (ed.). Il sogno in Grecio (Roma 1988) 173-90. J. Bompaire, ••Quatre styles d'autohiographieau 11' siecle aprés J.-C.", enL'invelllion de l'aurobiographie d 'Jlésiode il Saill! Augustin (París 1993) 199-209.
4. A. Boulanger, Aelius Arisride et la sophistique dans la province d'Asie au Jf' siecle de notre ere (París 1923) 111-55: C. Beilr. Aelius Aristide and the Sacre Tales (Amsterdam 1968); J .M. Cortés, Elio Aristidcs, Ull sofista griego en e/ Imperio Romano (MadriJ 1995).
S. D.S. 4. 54-5. F. Gaseó, «Elio Aristides. Teodoro» en J. Alvar, C. Blánquez. C.G. Wagner (eds.),
Formas de difusión de las religiones anriguas (Maclrit.l 1993) 239-44. El uso de este sobre nombre: OGJS 709. M.-H. Quet, "L' inscription de Vérone en l'ilonneur d' Adius Aristide et le rayonnement de la seconde
sophistique cilez les grecs d · Égypte». REA 94 1 1992) 379-401.
590
Juan Manuel Cortés Copete
propia vida no es sino una interpretación teleológica de la misma. En definitiva, y desde la perspectiva más escéptica, hay que admitir la imposible identidad entre el protagonista de la obra y el autor de la misma, aunque ambos porten el mismo nombre6
• Los Discursos Sagrados, sin duda la obra de menor perfección técnica de cuantas se han conservado de Elio Aristides, presenta demasiadas fallas, cuya muestra más evidente es la repulsa que en ocasiones se siente con su lectura, en el intento de conseguir la confianza del lector. A través de ellas es posible comprobar la existencia de intereses aparentemente secundarios y mucho más mundanos, con frecuencia mezquinos, que la exaltación de la divinidad.
Plutarco, como cualquier vástago de la aristocracia, en sus años mozos estudió retórica, arte que cultivó antes de inclinarse definitivamente por la filosofía. Como testigos de esta etapa de su formación han sobrevivido entre las moralia algunas obras de carácter retórico. De éstas, la que nos interesa porta el sonoro título de De se ipswn cirra invidiam laudando (mor. 539-547)7
• El asunto era una cuestión corriente en las escuelas de retórica. Se consideraba que el manejo de este género, que tenía por nombre IlEpwvToAo¡ícx~, estaba especialmente indicado para el político. Plutarco, como buen moralista, se distancia de la perspectiva con la que se debían tratar estos asuntos entre los sofistas9
• Para el filósofo de Queronea, el autoelogio no es un género libre de culpa, aunque admite su ocasional oportunidad y utilidad (539 A- 540 A). Por tanto, el opúsculo se consagró a analizar las circunstancias en que éste podría ser de provecho y a exponer los medios necesarios para que la propia alabanza se viese como algo aceptable y benéfica. Plutarco consideró una serie muy restringida de ocasiones: la defensa de una acusación, el padecimiento de algún infortunio, el sentirse víctima de alguna injusticia o, por último, cuando se sufre censura por aquello que precisamente se ha hecho bien (540C-541 F).
Aristides entre los años 171 y 175, desde su segunda estancia en Cícico hasta la visita del emperador Marco Aurelio a Esmirna, podría sentirse incluido en todas y cada una de estas circunstancias. El periodo de mayor actividad política del sofista comenzó en 165, tras la recuperación de la peste traída por Lucio Yero y que casi le
ó. Ph. Lejeune. Le pacte autobio¡;raphique (París 1 975). B.P. Reardon. «L'autobiographie a l'époque de la seconde sophistique: quelque conclusions», en L 'invellfion de 1 'autobiographie d'Hésiode il Sainr Augustin (París 1993) 279-2X4.
7. C.P. Jones. Plutarch and Rome (Üxford 1972) 14. La obra parece pertenecer a la vejez del escritor, Plutarque. Ouvres Moro/es, tome Vll2
• texte établi et traduit par R. Klaerr, Y. Verniere (París 1974) ó2. X. I1EpcavToAo)'ia en principio sólo significa "hablar de sí mismo.,, aunque se convirtió en un
tecnicismo retórico con el significado de "autoglorificación". Con facilidad también tomaba el valor negativo de "jactancia". Alejandro, I1Ept pr¡TopcKwv Ó~<j>ap¡;.wv, Vol. III Spengel, l. Ps.- Aristides, TExvwv
pr¡TDpLKWt' A, lil D .. 762. Sobre esta obra y su atribución. W. Schmid. «Die sogenannte Aristidesrhetorik», Rhein. Mus. 72 (1'11X) 113.
lJ. L. Radennacher, «Studien zur Geschichte der griechischen Rhetorik, Il: Plutarchs Schrift de se ipso citra invidiam laudando", Rhein. Mus. 52 (18'17) 419-424. K. Ziegler, «Plutarchos von Chaironeia», R.E. 21 (1951), cols. 14ó-8.
591
Hablar de Dios para elogiarse a sí mismo
cuesta la vida. Y se extendió hasta la segunda visita a Cícico, en 171. cuando desde allí se retira a sus propiedades ancestrales en Hadrianúteras. Durante esos años, que llenan la mayor parte del quinto Discurso Sagrado (51.1-4 7) y a la que pertenecen obras tan significativas como el Himno a Hércules (40), en realidad una exaltación del príncipe heroizado 10
, o los pronunciados en Cícico y Pérgamo, cuyo asunto fundamental era la concordia, Aristides se reveló como un brill<mte y razonable político 11
• Los repetidos honores recibidos que recuerdan, aunque haya que despojarlos de la exageración propia de estos casos, el interés de Marco Aurelio por encontrarse con él años más tarde, y la inscripción levantada por los griegos de Egipto en su honor, son pruebas fehacientes de ello 1 ~. Y es que la época era especialmente propicia para el protagonismo político: la estancia del emperador Lucio Yero. la victoria sobre el parto, el regreso triunfante y la política de reformas abrieron un nuevo episodio, aunque breve, en la vida del Oriente griego 13
• La intespectiva muerte del joven emperador y el empeüo de Marco Aurelio en la guerra del norte pusieron fin a este episodio que se saldó con una profunda reacción política. De ella nacería el intento de usurpación de Avidio Casio 14
.
El nuevo tono político que marcó el primer lustro de la década de 170 tuvo su ret1ejo en la vida ciudadana en una serie de procesos judiciales contra las personas que se habían distinguido unos aüos antes. El más importante y el mejor conocido fue el proceso contra Herodes Ático que acabó con su autoexilio en Orico 15
• Los procesos de Cícico (51. 43) por los que los amigos de Aristides reclamaron su presencia en la ciudad deben estar en la misma línea. La diferencia con Herodes Ático estuvo en que el sofista misio, mucho más tímido que su maestro ateniense, prefirió retirarse a sus propiedades ancestrales antes que combatir (51. 46-7). Es ahora, cuando sintiéndose víctima de la injusticia, renuncia a la práctica pública de la oratoria para consagrarse a sus escritos y poder así "conversar con las generaciones venideras" (51.52).
Pero no acabaron aquí las desgracias del sofista. En el tiempo que vivió retirado tuvo que hacer frente a la acusación de haber abandonado el arte de la retórica. Como bien vio Mensching 16
, el asunto volvía a tener relación con la
10. J.M. Cortés. "La monarquía y hér·cules: un himno del s. 11 d.C.». en J. Alvar, C. Blánquez. C. G. Wagner. Héroes, semidioses r daimones (Madrid 1992) 215-21.
11. Panef{írico en Cicico sobre el templo (27) y A las ciudodes sobre la concordia (23). J.M. Cortés, Elio Aritides, un sofista griego en el Imperio Rumano (Madrid 1995) 123-41.
12. Buena acogida dispensada en las ciudades: 51. 1 ó, 29. 33, 35, 40-1. Encuentro con Marco Aurelio: F. Gascú. «The Meeting between Aelius Aristides and Marcus Aurelius», AJPh 110 (t 989) 471-8.
13. J.H. Oliver. Marcas Aurelius. Ascpects o{Ci1•ic and Culrural Palier in the Easr (Hesperia, suppl. /3) (Princeton 1970).
14. M.L. Astarita. Avidiu Cassio (Roma 1983). 15. P. Graindor, Un mil/iardaire anrique. Hérode Atticus et sa fa mi/le (El Cairo 1930). J.H. Oliver,
Marcus Aurelius (Princeton 1970) 69-72. W. Ameling. Herodes Atticus, I (Hildesheiml983) 136-51.
16. E. Mensching, "Zu Aelius Aristides, 33. Rede,,lvfnemosme 18 (19ó5) 57-ó3.
592
Juan Manuel Conés Copete
inmunidad por méritos retóricos, que tanto le había ocupado durante los últimos años de la década de 140. La inmunidad obtenida por la práctica ele la retórica era esencialmente precaria, algo que no han sabido ver tocios los estudiosos que se han acercado al tema. Aunque hubiese sido confirmada por medio ele algunas sentencias ele ciertos gobernadores, el privilegio estaba puesto en eluda permanentemente. La razón ele la inestabilidad jurídica no era otra que el hecho de que el disfrute del beneficio estaba íntimamente unido al ejercicio efectivo de la profesión. Cualquier cuestión sobre el particular debía substanciarse por medio ele un proceso legal ante el tribunal del gobernador provincial. La sentencia que ele éste emanaba sólo se consideraba válida, si confirmaba el derecho a beneficiarse de la exención ele impuestos, para la reclamación concreta que había promovido el pleito. Ulteriores cuestiones debían solucionarse por medio de la apertura de nuevos procedimientos17
•
Pues bien, el hecho de que Aristides consiguiera en 152 (50. 70-93) una sentencia favorable a sus intereses no le garantizaba el tranquilo disfrute de los privilegios en el futuro. Y, ele hecho, éstos volvieron a ser cuestionados cuando desde Cícico se retiró a Misia en 171. La ausencia ele Esmirna la impedía cumplir con sus obligaciones para con ella. En el consejo de la ciuclacl se alzaron voces que pedían la derogación ele la inmunidad para Aristides, como ya se había pedido en 165 mientras estuvo enfermo contagiado por la peste. Toda esta agitación es conocida gracias a la defensa que de sus posiciones compuso el sofista y envió, oculta como un saludo a un amigo, para que se leyera ante el mismo consejo esmirnota1x. El argumento central de su defensa era muy simple: él nunca había dejado de practicar la retórica, ni siquiera en sus periodos de retiro. Si en la actualidad no la ejercía en público la responsabilidad no era suya sino de aquellos que habían contribuido de manera decisiva a mantenerlo alejado de la vida política (33. 24-33). Como se verá más adelante, un argumento similar constituyó el eje sobre el que se articuló el cuarto Discurso Sagrado.
En definitiva en los años que van del 171 al 175, el mismo tiempo en el que se escribieron los Discursos Sagrados 19
, el sofista podía sentir que su posición encajaba con todas y cada una ele las circunstancias en las que Plutarco creía que era lícito el autoelogio: debía defenderse de una injusta acusación por incumplir sus obligaciones ciudadanas, pues le censuraban el abandono de la oratoria cuando precisamente él había consagrado toda su vida al arte de la palabra; se sentía víctima del infortunio ya que, cuando por fin gozó de buena salud, otras causas, la envidia, le mantenían apartado ele la vicia pública (51. 48 y 56).
Aristides, es evidente de lo ya dicho, tenía razones para proceder a su autoelogio. Es hora de pasar a los medios recomendados por Plutarco para hacerlo
17. J.M. Con6s, «Notas sobre la política educativa de los flavios y antoninos», Ha bis 26 (1995) 165-75. 18. Contra los que me acusan por no declamar (33). El renacimiento del problema en 165: 33.6. El
discurso como propenricús: A. Boulanger. Aelius Aristide et la Seconde Sophistique (París 1923) 157. 19. J.M. Conés. Efio Aristides. 1111 sofista griego en el Imperio Romano (Madrid 1995) 150.
593
Hablar de Dios para elogiarse a sí mismo
tolerable a la audiencia. Estos son: la antítesis o demostrar que la actitud contraria a la censurada es la auténticamente incorrecta; la crásis del elogio propio con el de la audiencia (un procedimiento explícitamente censurado por Aristides, que consideraba que ésta era la puerta al servilismo de los oradores 20
); la alabanza en otra persona de las virtudes propias; la descarga de parte del mérito sobre la fortuna o sobre algún dios; las correcciones o atenuantes de los elogios; la unión de los elogios a la confesión de pequeños defectos; la puesta en evidencia del alto precio de la gloria (Plut. mor., 541 F-544 D). La simple enumeración de los preceptos plutarquianos hace evidente nuestro propósito: demostrar cómo la mayoría de éstos no sólo eran conocidos por Aristides sino que los puso en práctica pasando a constituir parte esencial de los Discursos Sagrados.
N o es necesario extenderse sobre el procedimiento antitético. Baste leer Contra los que me acusan por no declamar (23) para comprobar su abundante y sabio uso. Aristides, después de justificar su actitud, pasa al contraataque y acusa, sm miramientos, a sus adversarios de haber sido ellos quienes daüaban la retórica:
Pero en vez de ir a mis lecturas. la mayoría gastáis vuestro tiempo en los haños y después os maravilláis si os pasan inadvertidos algunos conferenciantes. Creo que vosotros
mismos no queréis deciros la verdad. que no es posible que los amantes de las piedras, ni los adictos a los bafius, ni los que honran lo innecesario entiendan de disputas retóricas, sino que
vuestras faltas me las atribuís a mí y me maldecís con el elogio (23 .25).
La atenuación del elogio es una práctica menos usada aunque no desconocida. Se reconoce especialmente en el rechazo a la atribución del título de sofista, al que, como el propio Plutarco recuerda, se le considera portador de una carga de soberbia (543 E). Aunque no sea absolutamente cierto que, como pretendía C. Behr, el título de sofista tuviera siempre una carga negativa en Aristides21
, éste si lo sabe utilizar, cuando le conviene, como un buen insulto (50. 95). Aristides tampoco se privó de atribuirse pequefí.os defectos que aligerasen la carga de Discursos Sagrados. Como afirmaba Plutarco, acusarse de un pequeño olvido, ignorancia o ambición otorga al discurso un tono elegante y distinguido (543 F- 544 C); por ello nuestro sofista no duda en confesarse ignorante en asuntos judiciales (aunque él mismo asumió en el momento más comprometido de los procesos su propia defensa, y con éxito), o en asuntos poéticos, aunque en este campo hacía bien al confesar sus limitaciones22
•
Pero sin duda el gran recurso es la descarga de la responsabilidad de todas sus acciones en Ase! epi o: las buenas y que podían ser recordadas sin peligro, porque
20. Este es el asunto de Contra quienes projánan los misterios (de la oratoria) (34). 21. C. Behr, Ae/ius Aristides a!l(/ the Sacred Tales (Amsterdam 1 %8). Corregido por A.J. Festugiere,
«Sur les Discours Sacrés d'Aelius Aristides». REG 82 (19ó9) 117-5:1.
2:2. Ignorancia del mundo del derecho: 50. 74. 79. 81. Contrasta con su cumplida defensa: 50. 89.
Ignorancia del arte poético: 50. 31.
594
Juan Manuel Corrés Copete
así se cimentaba su fama de rheios aner23; las problemáticas porque permltlan
librarse de sus efectos negativos puesto que se habían llevado a cabo en nombre de un mandato divino. En primer lugar Asclepio aparece como el responsable de su competencia retórica. Este será el argumento clave para la defensa de sus privilegios de inmunidad (si no tanto en los procesos. donde el peso de la realidad superaba la iní1uencia del mundo divino, sí al menos en la forja de una imagen para la posteridad). En segundo, Asclepio se convertirá en el motor de la acción política desarrollada durante los aii.os 165 al 171 y que tan nefastos resultados había causado en la vida de Aristides.
El cuarto Discurso Sagrado viene a representar un claro cambio de rumbo en la orientación general de la obra. Los tres primeros discursos estaban centrados esencialmente en los aspectos médicos de la relación con Asclepio. Es la estancia en Pérgamo. son las constantes molestias físicas y la permanente sombra de la muerte lo que llenan estas páginas y hacen ele ellas una pieza única en la literatura antigua. Pero el cuarto se distancia, y mucho, ele sus predecesores. Aquí ya no son la enfermedad y la medicina lo que atraen la atención. Por contra, son otros dos los grandes temas que focalizan el discurso: la recuperación de la retórica por inspiración divina (50. 13-70) y la lucha por la inmunidad (50. 71-104). Es necesario tener en mente, como se ha expuesto más arriba, que en las mismas fechas de la composición de Discursos Sagrados Aristides afrontaba una nueva acometida contra sus posiciones privilegiadas. Así, todo el cuarto Discurso Sagrado está articulado para demostrar el derecho de Aristides a la inmunidad. No otra es la razón por lo que en los mismos inicios de la obra decide cambiar el plan establecido (50.13). Habían empezado redactando los sucesos del aii.o l S 1/2, durante el proconsulado de C. Julio Severo, que supusieron una importante mejoría en su salud después del viaje a Esepo y la recuperación de la actividad pública. Volvían las giras por las ciudades y con ellos el pleito más difícil al que hubo de hacer frente. Pero entre la causa y el efecto, la reactivación pública y el proceso, se decide a introducir una cuña en la que trata el proceso de formación oratoria tras la primera enfermedad en el lejano 142. Se suele atribuir la ruptura del hilo argumental al desorden que reinaba en la memoria del sofista y que con claridad se había mostrado en los tres primeros discurs<_JS. Pero ciertamente no es así.
Aristides vivió durante una década, del 143 al 152, consentido por Esmirna y los sucesivos gobernadores de la provincia. Enfermo como estaba, recluido largas temporadas en el santuario pergameno, se le permitió que continuara disfrutando del beneficio de la inmunidad porque se le creía cercano a la muerte. La lenta recuperación y sus esporádicas reapariciones públicas abrieron las puertas de la gloria (50.
23. G. Anuerson. Sage, Sainr all(/ Suphisr. Hoy M en and rheir Associores ¡,, rhe Ear!y Ronzan Empire (Londres i'I'J.f).
595
Hablar <.k Dios para elogiarse a sí mismo
100-1) y de la crítica'4• El año 152. cuando la salud estuvo definitivamente
restablecida, era el momento de pedirle cuentas. O procedía a la enseñanza pública de la oratoria o se acaban los privilegios de los que había venido disfrutando.
Aristides planteó su defensa agarrándose a la ambigüedad de la ley. Esta indicaba que los privilegios se mantendrían mientras se ejercitase la profesión. Sus enemigos y el gobernador entendían que la ley obligaba a la enseñanza (en realidad éste era su auténtico semido). Aristides, por contra, forzaba las palabras para que sólo significasen practicar la retórica, es decir, estudiar y declamar25
• Entonces, en coherencia con esta argumentación, decide introducir la digresión sobre la recuperación del arte retórico. Con ello intenta demostrar que, a pesar de su enfermedad, sólo durante el primer aüo de la misma abandonó la práctica de la retórica (50. 14). El sofista se esfuerza por demostrar que el proceso de recuperación o reaprendizaje no fue sencillo puesto que la propia enfermedad le colocaba en ocasiones al borde de lo imposible, y que Asclepio, y esto es lo auténticamente importante, fue el agente de su reaparición. El dios fue el estímulo, el dios marcó los pasos a seguir, encargó los ejercicios, dictó discursos para que luego los presentase en público, inspiró temas, aconsejó recursos, estableció las circunstancias de lecturas ... 26 Su arte ya no era humano; su raíces se hundían en el mundo de los dioses (aunque debamos reconocer que poco mejoró a pesar de la ayuda divina). Aristides era uno de los mejores oradores de su tiempo. como se vio obligado a reconocer el propio gobernador Severo cuando dictó su sentencia (50.78), y éste era un mérito que no debía atribuírsele a él sino exclusivamente a la divinidad. Por tanto, sus pretensiones no sólo eran legítimas (nunca había abandonado el cumplimiento de sus obligaciones) sino que el origen divino de su nuevo arte la hacía merecedor de un trato distinguido. Durante algún tiempo estuvo a punto de conseguirlo.
El mismo descargo de responsabilidad sobre Asclepio es utilizado, aunque con distintos fines. en el quinto Discurso Sagrado. Es éste, sin duda, el de narración más lineal y el de argumento más mundano de todos. En él encontraron su lugar los acontecimientos que tuvieron lugar entre 165 y 171, y quizás algo más allá, aunque 175 constituye su obligado límite. Como ya quedó dicho, son los aüos de máximo compromiso político y el germen de su retiro en 171. Aristides procede, cuando narra aquellos acontecimientos, con suma cautela. Todas sus intervenciones públicas son despojadas del contenido político que hubiesen podido poseer. Esto es posible comprobarlo en los dos casos para los que se nos ha conservado los discursos pronunciados. Tanto en el relato de su estancia en Cícico en 166 para la (re)inauguración del templo en honor al emperador, donde presentó su Panegírico· sobre el templo, como en el de su discurso a principios del aüo siguiente en la asamblea
~4. Son 1<'> do> casos anteriores. difíciles de fechar. en los que el sofista reaparece esporádicamente y se le intenta car~ar con alglin servicio plihlico (50. 94-105).
25. '\O. 75 26. 50. 15. 24-lil. 3X.
596
Juan Manuel Conés Copete
provincial tenida en Pérgamo, el tema ha sido eliminado (51. 16, 29). Y éste no era otro que la necesidad de reformar la vida interciudadana bajo los nuevos parámetros establecidos por el poder imperial, bajo la inspiración de Lucio Vero27
• Por eso, en Discursos Sagrados sólo se recuerda el éxito de público sin indicación de su contexto político. Y por si el silencio no era suficiente, la responsabilidad de ambas visitas y de las que inmediatamente les sucedieron, Éfeso y Esmirna, las otras dos ciudades implicadas en la lucha por la hegemonía, es atribuida a Asclepio. El dios, por medio de los sueiios dirigió su carrera políticac'. Él no es responsable ni de lo hecho ni de lo dicho en aquellas ocasiones.
De esta forma, si incluye el relato de estos acontecimientos en Discursos Sagrados es para mostrar el poder del dios:
Lo que sigue no lo cuento. ni huhiese contado todo lo anterior. si no quisiese demostrar cómo el sueiio se convirtió en realidad y que tamhién de esto Dios se cuidó (5 t .34 ).
Sus éxitos pasados no constituyen motivo de orgullo sino de vergüenza:
Yo n1e he convencido de manera conveniente a mí mismo y a otros muchos de que nada de lo humano nunca ha inflado mí orgullo. ni me he ensoberhecido subyugando a pocos
" a muchos ni creo que se necesario ufanarse por taks cosas más que sentir vergüenza del orgullo que se pueda tener por ellas (51.37).
Esta última afirmación, sorprendente para todo aquel que conozca la personalidad de Aristides, no puede dejar de llamar la atención. A. Boulanger sólo pudo atribuirla a un súbito ataque de modestia29
• Nada más lejano de la realidad y de la personalidad del sofista, tan poco inclinada a esta virtud. Esta declaración era el mens~je que enviaba a sus enemigos desde su retiro: su actuación pasada había constituido un profundo error y estaba dispuesto a permanecer alejado de los foros políticos. Promesa que cumplió incluso cuando, muy probablemente, el usurpador Avidio Casio lo reclamó para su causa como había hecho también con Herodes Ático 311
•
Los Discursos Sagrados son una de las mejores muestras de la religiosidad del s. II d.C. escritas por una de las personalidades más complejas de las que tenemos testimonio. Pero esa misma religiosidad, en manos de un hombre hábil, inteligente y de excelente formación retórica, podría ser utilizada para unos fines más humanos:
27. J. M. Cortés. Elio Arisrides, 1m sofisra grie¡;o en el Imperio Romano (Madrid 1995) 123-41. 2X. Primer viaje a Cícico: 51. 12. Visita a Pérgamo: 51. 27. Victoria retórica sobre el egipcio: 51.31:
Visita a Efeso: 51. 35. Victoria sobre "el guardi(tn del consejo": 51. 3X 29. A. Boulanger. Aelius Aristide et la Seconde Sophisrique (París 1923) 145. La megalomanía del
sofista es resaltada por E. R. Dodds, Paganos v crisrianos en una época de angusria (Madrid 1975) !>6.
30. F. Gaseó. «The Meeting between Aelius Aristides and Marcus Aurelius in Smyrna». AJPh 110 (19R9) 471-X.
597
Hablar de Dios para elogiarse a sí mtsmo
la justificación de la posesión de unos privilegios y la excusa por una fracasada aventura política. Aristides hablaba de dios para elogiarse a sí mismo.
598
Kolaios 4 (1995) 599-629
LOS SUB-GÉNEROS DE EPIGRAMA DESCRIPTIVO Y EPIDÍCTICO EN ÁNITE DE TEGEA.
Mercedes DÍAZ DE CERIO DÍEZ (Universidad de Santiago de Compostela)'
O. INTRODUCCIÓN. § l. De la poetisa helenística Ánite de Tegea, nos ha llegado una veintena
de epigramas 1 transmitidos mayoritariamente por la Antología Palatina, entremezclada en el cúmulo de obras de otros epigramatistas; la Antología Planudea añade a la obra de esta autora los epigramas 228, 231 y 291 2
• Finalmente, Pólux (5.48) tran.smite un último epigrama.
§ 2. Las noticias sobre la vida de Ánite están suficientemente recogidas en la bibliografía actual; se ha de insistir en su procedencia arcadia, en la medida en que
*Agradezco al Departamento de filología clásica de la Universidad de California-Berkeley, y a su Dtr.
prof. D.J. Mastronarde su amabilidad al poner a mi disposición los medios para la elaboración de este trabajo.
l. De entre los poemas adjudicados a la poetisa de Tegea, son de autoría indiscutida diecinueve -en
la opinión de Gow-Page (1965: 91 )-. mientras que cinco se hallan sujetos a discusión: A.P. 7 .190, 232, 236, 492 y 538. Como texto básico de este trabajo acepto el propuesto por Gow-Page en la citada obra.
2. El preliminar imprescindible al abordar la labor de una epigramatista como Ánite, cuya obra se ha
transmitido a través de un florilegio. es la referencia a la transmisión manuscrita y a la previa labor de antologización. Ello es tanto más necesario cuanto constituye un factor fundamental en el tratamiento de los subgéneros que nos hemos propuesto. como se verá a continuación. Desde la edición de los epigramas antologizadosde R. Weisshiiupl (Die Grabgedichte der Griechischen Anthologie, Viena, 19R9), se suceden las ediciones de los epigramas contenidos en los dos manuscritos citados: de Reitzenstein, de Bmnck, de Dübner y de Stadmüller. A las incompletas ediciones de Beckby, Waltz y Paton. sigue el estudio desglosado por autores -acompai'iado de comentario- de Gow-Page, en su Hellenistic Poetry, y en The Garlw1Cf of Philiph. Sobre esta edición añade rocas modificaciones la obra en solitario de Page (Epigrammata Graeca, Oxtórd. 1975). Sobre la vida de la roetisa y su obra, además de los citados estudios, es de interés la tesis doctoral de J. M. Baale y el estudio de M. Gigante, L'edera di Leonida (Nápoles 1971).
599
Lo> >Ub-gén~ros de epigrama descriptivo y epidíctico en Ánite de Tegea
ello conecta con el nacimiento de la «poesía bucólica» de Teócrito'. Son también del dominio común los datos conrrovertidos sobre su ubicación cronológica, que, de forma laxa. podemos localizar a principios del período helenístico (s. III a. C.)4
•
~ 3. Del conjunto formado por la obra conservada, el presente trabajo se detiene en un análisis de los epigramas transmitidos con las etiquetas de <<descriptiVO>> o <<epidíctico».
Este análisis requiere de forma necesaria el tratamiento de un problema de crítica literaria de mayor amplitud, que, a la vez, contribuye a iluminar: la validez de la distinción entre los subgéneros de epigramas demostrativo y epidíctico.
Esta circunstancia condiciona la estructura y perspectiva adoptada en el trabajo: como marco necesario, se trata el problema de la distinción entre los sub-géneros descriptivo y epidíctico desde una perspectiva general (I); sólo entonces se aborda el análisis de los epigramas de Ánite etiquetados como <<descriptivos>> o «epidícticos» (JI); este análisis adopta. así, la forma de un examen de la validez de la distinción entre sub-géneros en la obra de Ánite.
l. EPIGRAMAS DESCRIPTIVOS Y EPIDÍCTICOS: PERSPECTIVA GENERAL. * 4. El tratamiento del problema de la distinción entre los dos sub-géneros
desde una perspectiva general se articula en tres apartados entrelazados: el planteamiento del problema (1.2), seguido del examen de las relaciones entre los sub-géneros (I.3); en este tercer punto, los pasos a seguir se agrupan en dos conjuntos: determinar las razones de separación y las relaciones de ligazón, tanto entre estos subgéneros con respecto a los demás subgéneros epigramatísticos como entre estos dos subgéneros entre sí (!.3.1 y 1.3.2). Como preliminar imprescindible, he de abordar una sinopsis del desarrollo del género epigramatístico (l. l) que permita contemplar la compleja interrelación de dos factores claves en la evolución del epigrama: el tránsito de su funcionalidad (1.1.2), y su ampliación temática (1.1.3).
3. El aspecto de la vida de Ánite interesante para su poesía es suubicaciún en el ám!Jito de la «escuela
Joria» de epigramatist¡¡s propugnada por Reitzenstein. Pólux (5 .4g) a propúsito del epigrama de Ánite que aporta sobre KÚvtc; cvbo~oL, menciona su procedencia de Tegea en la región de Arcadia. e igualmente, Estéfano de Bizancio (s. 11. TeyÉa) si se ha de restituir -como parece- su nomhre (cf. Baale, 1905: ll-3). De hecho. esta localidad arcadia es mencionada directamente en el epigrama A.P. 6.153 [2] y al menos se evoca indirectamente la atmósfera bucólica arcadia en los poemasA.P/. 291 y 231, cuestión que se tratará más adelante .
. '4. Ánite se localiza entre los primeros cultivadores del epigrama helenístico. entre finales del IV (así
Webster. Paton, Trypanis; Symonds apunta el aiio 389) y los albores del III (Cameron: Barstone señala el 290). La famosa referencia de Taciano sobre la escultura de la autora -que la sitúa en el 300- deja lugar a dudas por su hlita de credibilidad (cf. Gow-Page. 1965: 89-9t y R. Aldington, 1921: 13). Tanto Reitzenstein como Baale examinan cuidadosamente la dirección de las influencias e imitaciones en la obra de Ánite. Nicias (segunda mitad del s. Ill) y Mnasalces (primera mitad del s. Ill), para estabft:cer la cronología interna entre estos autores meleágricos. así como con respecto a la colección simonídea.
600
Mercedes Díaz de Cerio Díez
1.1. LA EVOLUCIÓN DEL GÉNERO EPIGRAMÁTICO. § 5. Los epigramas arcaicos, que constituyen las más antiguas manifestacio
nes escritas de la literatura griega, están grabados sobre sepulcros y objetos dedicados a los dioses.
§ 6. Es posible rastrear la conexión entre estas primeras manifestaciones del género epigramatístico y la poesía arcaica griega (cf. Raubitschek, 1967). La influencia del género épico se deja sentir en tanto estos epigramas sobre tumbas están dedic.ados a festejar la honra de algún ciudadano ilustre -sobre todo al caído en batalla- en esa atmósfera heroica propia de los versos homéricos. Los epigramas sobre objetos, en armonía con los himnos homéricos recitados en los mismos recintos sacros a los que aquéllos estaban destinados, dotan de ese ambiente heroico a esa acción cotidiana de la vida antigua de una ofrenda a un dios (cf. Friedlander-Hoftleit, 1948: 7). La misma métrica hexamétrica nos habla de una conexión con la épica.
§ 7. La influencia de otros géneros se aprecia también en el epigrama de época clásica. La emotividad importada de la tragedia y la retórica, así como la débil frontera existente entre epigrama, escolio y elegía, y la indudable huella de la monodia lírica, se perciben en la evolución de estilo y temática del género epigramático hacia un cultivo más <<Convencional»: a la mayor elaboración de los epigramas inscripcionales del s. IV acompaña la composición de epigramas ficticios (cf. Page, 1981: 93-5, Gentili, 1967 y Giangrande, 1967).
§ 8. Estos gérmenes se desarrollan con plenitud en el epigrama helenístico en un proceso de <<literaturización» del género indesligable de la evolución general de la literatura en el período helenístico: la poesía pierde su funcionalidad pública y se desvincula de la dimensión religiosa, por lo que crece el distanciamiento con respecto a un público ajeno a la erudición del poeta; como consecuencia, la poesía pierde esa frescura propia de los géneros nacidos para satisfacer una necesidad de la comunidad (cf. Symonds, 1920: 21 y ss.; Korte, 1929: 6 y 27 y Brioso, 1988: 781 y ss.). En esta etapa, el epigrama se convierte en el vehículo poético primario de comunicación y su extraordinario cultivo explica la presteza con que se antologizó en sucesivas colecciones.
§ 9. Se observa en el desarrollo del género epigramatístico la interacción de dos procesos: el tránsito del género de su funcionalidad real a género literario y la apertura temática. Aunque ambos procesos están evidentemente relacionados, no convienen equivalencias fáciles que desvirtúan el panorama real de la floración de subgéneros en el epigrama. Trataré de aclarar ambos puntos.
1.1.2 EL TRÁNSITO DE FUNCIONALIDAD DEL EPIGRAMA. § 10. Hemos contemplado cómo en la época arcaica nace el género
epigramatístico, como todos los géneros literarios, ligado a una función de expresión de la comunidad social: el objeto material que sustenta el poema constituye el factor definitorio del género epigramatístico, del cual recibe su nombre: <<epigrama>> es originariamente aquello que está grabado sobre un objeto (cf. West, 1974: 2;
601
Los sub-géneros Lie ep1grama Liescriptivo y epiuíctico en Ánite de Tegea
Giangrande 1968; y, sobre el epigrama como «parte del monumento>>, FriedlanderHoffleit, 1948: 2).
* 11. En el período helenístico es patente ya que numerosos epigramas no pueden ser inscripcionales: se ha producido un vaciado funcional rastreable desde época clásica (cf. Cameron, [1993: 21) sobre el epitafio burlesco atribuido a Simónides). Son precisamente los autores de tránsito entre los ss. IV y III, la llamada <<primera generación de poetas helenísticoS>> (entre los que se incluye Ánite), los que conforman el quicio de esta cuestión: la polémica sobre la inscripcionalidad de sus epigramas constitu.fe ya uno de los lugares comunes de este tema. sobre el que hay que puntualizar:
-i. que algunos epigramas de esta época parecen indudablemente ficticios, por ejemplo, los epitafios dedicados a animales. como el de la cigarra y el saltamontes de Ánite; -ii. que paralelamente, se siguen registrando epigramas inscripcionales: es patente que la composición de epigramas ficticios no supone la literaturización absoluta del género, pues en época aun más tardía consigna Russell ( 1990: 51) la vigencia real de los epigramas, que continued to have a function in public life -particularly epitaphs. but also dedicatory, honorific, and commemorative inscriptions. -iii. Por tanto, lo que se plantea es la discusión inscripcionalidad vs. ficción con respecto a cada epigrama concreto, en especial en las obras de estos autores <<gozne>> entre el clasicismo y el helenismo, que son los que aportan más innovaciones. El problema reside entonces en la imposibilidad de distinguir los epigramas inscripcionales de los que constituyen puras creaciones literarias5
. En relación a los epigramatistas alejandrinos la discusión se ha polarizado tradicionalmente en las opiniones de Reitzenstein ( 1893: 126) -a favor de la ficcionalidad indiscutible de los epigramas alejandrinos- y la más moderada de Wilamowitz (1924: 119). -iv. Este punto es de discusión concreta para los epigramas de nuestros dos subgéneros ( cf. también * 34) y se afrontará en la discusión de los epigramas descriptivos y epidícticos de Ánite con las diversas conjeturas propuestas.
1.1.3 LA AMPLIACIÓN TEMÁTICA. * 12. Se ha observado que paralelamente y de forma indesligable, aunque
alentado por otros factores, se produce un proceso de ampliación temática, que contribuye a su vez a acelerar ese vaciado funcional.
* 13. En época arcaica, las primeras manifestaciones epigramatísticas que hallamos son la funeraria y votiva, así como inscripciones informativas o roads-signs
5. Subrayan P. Frieulamler-H.B. Hoft1eit (1948: 175-8) a este respecto: in Hellenistic times it Izad hecome irrelel'llllf wileriler Wl epigram lf!Úie suirahle ro a monument was actuallv engraved.
602
Mercedes Díaz de Cerio Díez
(cf. Trypanis 1981: 92). En la etapa clásica, como es generalmente aceptado, las fronteras entre elegía, escolio y epigramas están difuminadas, tanto más cuanto el epigrama ha abandonado el hexámetro en favor del dísticd.
~ 14. De la mano ele 1 a literaturización, esta ampliación temática se manifiesta en todo su esplendor a lo largo de la época helenística: en su concisa forma se vierten la elegía, la sátira y la comedia, la poesía didáctica y filosófica: todos los géneros y asuntos recalan en el epigrama así como todos los métodos -diálogo, comparación, enumeración ... ( cf. Couat, 1931: 178 y ss.) A esta temática múltiple debemos los diversos subgéneros que encontramos más tarde señalizados en la antología: epigrama erótico, descriptivo, simposíaco, etc.
~ 15. La ampliación temática aneja a la ficción del epigrama es observable en los dos géneros tradicionales (funerario y votivo): por ejemplo, en la proliferación no sólo de epitafios a soldados desconocidos encargados por sus familias, como los de la colección simonídea, sino en la celebración de la memoria de inviduos anónimos, genéricos, y de todo estrato social: héroes, madres, esposos, jóvenes doncellas, esclavos, e incluso, en los citados epitafios a animales; y en los epigramas votivos, que recrean no sólo la tradicional dedicatoria de armas, sino también de objetos más cotidianos, objetos de uso doméstico y profesional, o distintos tipos de obras de arte (6.153 de Ánite)7
•
~ 16. Por tanto, el desarrollo que experimenta el género desde la época helenística lo lleva a evolucionar desde su vertiente básicamente sepulcral, votiva, honoraria, hacia la expresión de todos los temas humanos. Se produce un <<vaciadO>> de la funcionalidad primera del género paralela a su «difusión>> temática: al perder la exclusividad de su utilidad práctica primera, el epigrama se convierte en un vehículo de expresión poética, porque al carecer de un modelo canónico nacido de una exigencia social, se presta en su organización, temática y elección de motivos al arbitrio del autor. Constituye una sei'íal de la evolución del género epigramatístico que el epigrama se va asociando a una forma --el dístico elegíaco- y no a un contenido precisoH.
6. La poesía elegíaca, relacionada originariamente con la canción de lamento, ha ampliado sus límites
incluyendo cualquier canciún enfática acompai\ada de tlauta; esta apertura de temas y contenidos se traspasa al epigrama en dísticos elegíacos, susceptible de expresar todas las emociones y pensamientos que la elegía transmite que, además, por su forma cerrada ~frente a la potencialmente infinita reiteración del hexámetrose convierte en la principal forma inscripcional (cf. P. Friedlander-H.B. Hoftleit, 1948: 65).
7. Cf. las dedicatorias inscritas sobre objetos de uso cotidiano en M. Guarducci (1974: 329 y ss.).
X. Tenemos constancia de que en una época previa la variación de número de versos y de ritmo era mayor que la que transmite la Antología griega y ello se debe a la «poda» selectiva de los primeros antologizadores (e f. C'ameron, 1993: 13).
603
Los sub-géneros de epigrama descriptivo y epidíctico en Ánite de Tegea
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ~ 17. Así pues, la distribución funcional original de epigramas presenta como
grupos básicos los géneros votivo y funerario (cf. entre otros, Welcker, Lesky, Symonds, Ki:irte, Trypanis).
* 18. En la A. P. a estos dos géneros básicos (que ocupan respectivamente, los libros VI y VII) se afiaden el demostrativo (libro VII), el erótico (libro V), el satírico (libro XI), etc., que parecen obedecer a un criterio temático, y que proceden de la citada apertura temática del epigrama helenístico.
~ 19. En efecto, tales clasificaciones están ligadas a la temática del poema, pero son más bien indicio de su funcionalidad dado que la función conforma los rasgos más propios del género, como subrayan P. Friedlander-H.B. Hoffleit (1948: 4) en los siguientes términos: the occasion ·-whether for a tomb, a dedication, or for some other purpose- lzelps to determine the shaping of the poem ...
~ 20. Junto a esta subclasificación, comúnmente aceptada, la clasificación de epigramas que revela la A. PI. sefiala como dos categorías la de epigramas descriptivos o E7rL"fPÓ:Jl-Jl-O'.TCX ÉKc/JpcxanKÓ: y epigramas demostrativos o E7rtÓEtKnKÓ:.
~ 21. Sin embargo. esta distinción de subgéneros está acompafiada de una innegable problemática, que se puede localizar en dos frentes: la que procede de la confusa transmisión manuscrita (1.2.1) y la que hace referencia a la indistinción teórica (l. 2. 2):
1.2.1 PROBLEMÁTICA TRANSMISIÓN DE LOS EPIGRAMAS DESCRIPTIVOS.
~ 22. En plena época bizantina, hacia el s. X, Constantino de Céfalas efectúa una Antología de epigramas, que no constituye una labor pionera, sino que se asienta en una prolongada labor de antologización de siglos. En efecto, ya desde los albores de la época helenística, hacia los últimos afios del s. IV a. C. se empiezan a recolectar conjuntos de epigramas de diversos autores y temas, en los que es frecuente la adscripción a un «autor» simbólico de época clásica, como Simónides. El espectacular florecimiento del género durante el período helenístico con una ampliación patente del marco funcional al que estaba adscrito el epigrama favorece las colecciones de este tipo, de las que conocemos la denominada «Corona>> de Meleagro, del s. I. a. C. En los siglos siguientes se rastrean las huellas de antologizaciones que continúan esta línea, como la editada por Filipo en época de Nerón, o la de Diogeniano. En el s. VI el <<CiclO>> de Agacias constituye el precedente más sustancioso de la citada colección de Constantino Céfalas. Ya en el s. XIII la labor de Máximo Planudes supone el último eslabón en la cadena de antologías, de la cual nos ha llegado una copia original (codex Marcianils 481), que es denominado Antología Planudea.
~ 23. Desde el punto de vista de la edición de los epigramas, el manuscrito que se había entregado a examen de los estudiosos había sido el planudeo, que
604
Mercedes Díaz de Cerio Díez
presentaba el material distribuido en siete libros, de los cuales, el libro 1 agrupaba los epigramas epidícticos y el IV Jos epigramas descriptivos.
§ 24. Es a principios de este siglo cuando se hace público el manuscrito palatino (Codex Palatinus 23), llamado por ello Antología Palatina, que constituye una copia deficiente de la obra de Céfalas. Y es precisamente la comparación con el manuscrito planudeo la que ha permitido identificar tales deficiencias, de las que la más llamativa afecta precisamente al libro que en la antología original de Céfalas debía contener los epigramas descriptivos: el libro supuestamente decimosexto, completamente ausente del manuscrito palatino, y que -se conjetura- debió de <<perderse>> al realizarse la copia que conservamos a partir del manuscrito original de Céfalas9
.
* 25. Por ello, las ediciones actuales de la Antología Palatina están provistas de la llamada Appendix Planudea, que es la sección de epigramas del libro XVI 10
(v.gr. en la edición de Dübner).
1.2.2 INDISTINCIÓN TEÓRICA ENTRE EPIGRAMAS EPIDÍCTICOS Y DESCRIPTIVOS.
* 26. Aunque Planudes, en su manejo de los dos modelos que cita --el códice palatino y una refección abreviada de Céfalas- consiguió aislar, del conjunto de epigramas que son tratados como epidícticos en el manuscrito palatino, una selección de epigramas a los que denominó <<descriptivos••. tal distinción no es reconocida en los estudios actuales.
Entre los estudiosos contemporáneos que prescinden de ella, se encuentran Symonds (1920: 503), Trypanis (1981: 329), M. Fernández Galiano (1988: 842). Es especialmente interesante, porque focaliza explícitamente el problema, el comentario de Gow (1958: 51 y 54) acerca de la dificultad del deslindamiento de estas categorías, entremezcladas en el ret1ejo que proporcionan las dos fuentes manuscritas -A.P. y A. Pl.- pues a pesar de que Planudes logró trazar una línea delimitatoria entre ambos tipos de epigramas, Céfalas parece haber empleado como categoría única la de «epigrama epidíctico». Por tanto, los avatares de la transmisión textual inciden en una problemática teórica.
9. Para la incitlencia tle Céfalas en la refecciún y transmisión es de especial interés el reciente estudio
tle A. Cameron (1 993).
10. Cf. respecto a esta cuestión el breve comentario de Paton (1916-8) y el apartado dedicado en la
monografía de Gow (! 95S: 44-."iS); en la cdiciún de Les Be/les Lerres este prohlema se discute en el amplio tratatlo introductorio de Walrz al libro IX (tomo VIl!).
605
Los sub-gén.;ros de epigrama descriptivo y epiliíctico en Anite ue Tegea
1.3. RELACIONES ENTRE SUB-GÉNEROS.
1.3.1. RELACIONES Y RAZONES DE SEPARACIÓN ENTRE LOS DOS SUBGÉNEROS Y LOS RESTANTES SUBGÉNEROS EPIGRAMÁTICOS.
~ 27. Parece que se podría trazar una derivación funcional de los géneros epidíctico y descriptivo respecto de los géneros votivo y funerario: si el epigrama votivo bascula en su descripción de una ofrenda por un oferente a un destinatario desplazándose hacia la mera descripción de la ofrenda -normalmente un objeto inerteel epigrama votivo evoluciona hacia descriptivo (como veremos en el análisis; deseo precisar que esta evolución se propone como funcional y no como cronológica) e, igualmente, si el epigrama funerario evoluciona hacia la descripción del monumento funerario, opacando progresivamente la mención del difunto, del oferente y de las circunstancias del fallecimiento, nos hallamos ante un tipo de epigrama descriptivo. También el epigrama epidíctico podría «derivar>> del epigrama funerario a través de la función de exaltación de los guerreros según el ideal heroico arcaico, en ampliación temática hacia la exaltación de héroes, figuras míticas y de figuras ilustres del pasado (cf. Trypanis, 1981: 329).
~ 28. De lo anteriormente expuesto parece desprenderse que los subgéneros epidíctico y descriptivo -como el amatorio, simposíaco, etc.- poseen en común su carencia de funcionalidad inscripcional frente a los epigramas originarios, funerario y votivo (cf. Reitzenstein, 1893: 134 y Friedlander, 1948: 7).
~ 29. En este punto, tanto en el manejo de la bibliografía como por la propia evolución consignada del género, el estudioso puede extraer una conclusión verosímil pero poco fundamentada: que el carácter de los géneros epigramatísticos, salvo el votivo y funerario, es <<derivado>>, cronológica y funcionalmente: es decir, que los <<tipOS>> de epigramas que nos interesan particularmente -descriptivo y epidícticono poseen una conexión directa con una funcionalidad inscripcional y se explican por esa apertura temática conectada con la ficcionalidad creciente del género. Esta es la impresión que puede extraerse de los trabajos citados de M. Fernández Galiana, Lesky, Kórte, Symonds, Trypanis, etc. que exponen la evolución del género epigramático literario, en la medida en que se conecta el género «epidícticO>> en sentido lato, como fusión de los dos subgéneros (descriptivo y epidíctico), o como género residual (no funerario-no votivo) con la posterioridad cronológica y funcional respecto a los géneros originales (funerario y votivo).
~ 30. Por este motivo, es conveniente invocar de nuevo el comentario de Trypanis (~ 13), acerca de la inscripcionalidad de los road-signs -los horoi-- (para cuyas manifestaciones inscritas, cf. Guarducci, 1974: 226 y 1969: 430), que serán de gran utilidad para el tema tratado de fondo por conformar un subtipo de epigrama epidíctico. En el mismo sentido, Waltz (1957: xxxvii) explicita que los epigramas descriptivos estaban destinados originariamente a ser inscritos (cf. § 13). Correlaciones entre temática y funcionalidad -como la que observamos en los autores
606
Mercedes Díaz de Cerio Díez
mencionados- deben de interpretarse en el nivel de generalización propio de la exposición del desarrollo del género literario.
~ 31 . El entrecruzamiento de un problema de poi isemia con la caracterización general mencionada contribuye a complicar la cuestión. En efecto, con frecuencia se equipara la categorización de «epidíctiCO>> con la «afuncionalidad inscripcional», como revela la declaración de Trypanis (1981: 329): 1wt only did purely fictions epitaphs and vorive inscriptions cometo be composed -compositions known as epideictic (<ifor display»)-~ but also epigranzs on works of art and even epitaphs on dead animals began ro appear; o la de Symonds (1920: 505): a good many of the Dedicatory Epigrams are reallv epideictic or rhetorical; thar is to say, they are written on imaginar,• suhjects, bur the large majority undoubtedly record such vorive offerings ... Es claro que subgénero epidíctico no se opone aquí a votivo, sino a inscripcional 11
•
En cambio, este último autor define páginas antes (503) la acepción de epidíctico como categorización temática (más próxima a la que estamos considerando): E7rtÓEtKnKéx (E7rt¡péx¡.L¡u:x.m) are composed in illustration o.f a variery of suhjects, anecdolical, rhetorical, and of general interesr.
~ 32. El problema terminológico que acarrea el uso del mismo término en una acepción temática y en una acepción funcional es, en lo que hace referencia a esta cuestión, el responsable de la desorientación terrible del investigador que aborda un problema de delimitación de sugbéneros, tanto más, cuanto o no hay consciencia del mismo o al menos no es explicitado en los estudios.
~ 33. Una vez solventado el problema terminológico, incido de nuevo en la presunta correlación entre los subgéneros epidíctico y descriptivo y la ficcionalidad invocando las dos opiniones contrapuestas mencionadas en § 11 iii:
-i. Reitzenstein (1893: 126) afirma la evidencia de su composición para libro: daj3 die Epigranune der genannten Dichter (en general, los del Círculo ele Cos) in Buchform erschienen sind, ist sicher. Aber noch ist das Epigramm im Wesentlic!zen an die Formen der echten Aufschrift (átTÚ¡.L(3wv und éxva8ewxnKÓI', resp. beschreibenden Aufschrift) gehunden. -ii. Waltz reafirma el carácter esporádicamente inscripcional de los epigramas descriptivos y epidícticos como continuaciones de las inscripciones descriptivas o de lamento; Wilamowitz (1924: II. cap. 2) y Gow-Page (ad. loe.) sugieren obras concretas de arte que sirven de base inscripcional a estos «tipos, de epigramas (cf. infra el análisis), citando como ejemplos nítidos Mnasalces 9.701 y 2.138, Simias 7.193 y Nicias 9.564.
11. En un sentido similar se interpreta la afirmación de Cameron (1993: 15) sobre el cambio de
dirección del epi¡mtma, de erótico y simpo,íaco a descriptivo y epidíctico: in a word, lo rhetoric.
607
Los sub-géneros de epigrama descriptivo y epidíctico en Ánite de Tegea
§ 34. Por tanto, la distinción que primitivamente debió de ser funcional, persiste, aun en el caso de ficcionalidad, en una diferenciación de carácter temático: los epigramas funerarios y votivos constituyen, como su propio nombre indica, inscripciones sobre objetos, y el adjetivo en cuestión -f:mrú¡t{3tcx y Cx.vo:8r¡¡to:TtKéx
hace referencia al tipo de objeto base material del epigrama: tumba u ofrenda; y esta diversa funcionalidad commemorativa determina el asunto del epigrama: el epitafio refiere la muerte del difunto sobre cuya tumba se inscribe; el epigrama votivo refiere la ofrenda en que consiste el objeto sobre el cual se inscribe. El distinto tipo de commemoración determina en gran medida las «parteS>> canónicas que componen cada uno de los dos subgéneros:
--i. En el epigrama funerario es obligada la mencwn del difunto y las circunstancias de su muerte; en Ánite, además, encontramos sistemáticamente la referencia a un familiar y al propio sepulcro (cf. Guarducci, 1974: 119 y ss.). -ii. En el epigrama votivo se halla la descripción del objeto, la mención del encargante-donante y la referencia a la divinidad a la que se otorga, en el molde de la fórmula de dedicación, y una súplica dirigida al dios (cf. Friendlander-Hoft1eit, 1948: 66).
§ 35. Por tanto, los subgéneros epidíctico y descriptivo parecen distinguirse ele los demás géneros por su temática, temática que posee una cierta caracterización <<residual», y que es responsable también de los vagos límites ele distinción entre ambos géneros entre sí. Y la asociación de ficcionaliclad que regularmente se asocia al término <<epidíctiCO>>, empleado en sentido lato, ha ele evitarse con precaución para no desvirtuar el uso ele la terminología temática adoptada.
1.3.2. RELACIONES Y RAZONES DE LA SEPARACIÓN DE LOS DOS SUBGÉNEROS ENTRE SÍ.
§ 36. La primera razón que poseemos actualmente para tener en consideración la distinción entre el epigrama descriptivo y el epidíctico es una razón histórica, a saber, la transmisión de esta categorización en el manuscrito de Planudes, quien no aporta una justificación de tal agrupación.
§ 37. Sobre Jo expuesto anteriormente, y dado que en la A. P. uno de los criterios de clasificación (no el único, cf. Lesky, 1985: 772 y más detalladamente Waltz, 1957: xlii-xlviii) que se percibe es el temático, cabe proponer que la distinción entre epigramas descriptivos y epidícticos descanse sobre el asunto del epigrama. En este caso, habría que intentar delimitar la nada clara distinción entre <<temas epidícticoS>> y «temas descriptivoS>> y para ello es útil hacer una breve cala en los temas tratados en el libro IX de la A. P.y al libro I de la A. Pl., dedicados al epigrama epidíctico.
608
Mercedes Díaz de Caio Díez
~ 38. Los temas de los epigramas epidícticos en el libro IX de laA.P. (como en el del libro I de la A.Pl.) muestran una asombrosa variedad: máximas, juegos literarios, anécdotas históricas o ficticias de la vida del poeta o del dominio común, y ello protagonizado por héroes, figuras históricas o animales; descripciones de obras de arte, catálogos, etc.
~ 39. Sobre el contenido de esta etiqueta de «epigrama epidíctiCO>> sólo conservamos el escolio del copista A aclarando el apunte del lematista con una información que parece proceder directamente de Céfalas, porque es sustancialmente reproducida también por Planudes (cf. Stadtmüller III, p. 1): ... E?rt"(PC"</L/L&rwv ...
Ép¡Lr¡vEía.c; f:xóvrwv E?ríóEt~ll'. Los epigramas epidícticos, así pues, son aquellos que exponen una interpretación o una explicación de hechos <<reales o ficticios>>, según continúa el escolio. La acepción de la epidixis que efectúan las epigramas del libro IX de la A. P. es en la opinión de Waltz muy laxa, por lo que concluye ese carácter de <<cajón de sastre» que revela el epigrama epidíctico tal como lo muestra la A. P. (1957: xxxiv): il semble que les compilateurs aient profité de ce que le titre de ce livre avait d'imprécis et sa portée de mal défini pour y insérer toutes les pieces auxquelles on ne savait rrop quelle place il convenait d 'assigner dans l 'ensemble du recueil. Evidentemente, el hecho de que no se conserve el objeto que les da <<Ocasión», que puede explicar su carácter <<epidíctico», dificulta la tarea de hallar un factor común a toda esta heterogeneidad temática, pues el criterio funcional sería el homogeneizador.
~ 40. El intento de singularizar los temas del epigrama descriptivo, ante la ausencia de una indicación de Planudes, conduce a una colección intuitiva de temas como la descripción de obras de arte, de paisajes, cuadros, relieves y estatuas, que hallamos en el estudio de Waltz (1957: xxxvi nt. 1). Algunos de estos temas son comunes a los epidícticos, de manera que esta <<temática descriptiva» intuitiva parece una simple restricción dentro del conjunto más amplio -por más vago- de la temática epidíctica.
s 41. Por tanto, parece que la selección temática ret1eja una tendencia en el subgrupo descriptivo pero no constituye factor distintivo suficiente. Si acudimo3 al criterio que justifica verdaderamente la naturaleza de esta clasificación: la «descripción» vs. la «demostración», es decir, al criterio funcional, nos encontramos de nuevo con la indefinición inherente a «epidíctico», que Waltz reduce a la ambigüedad volonriers de ambas nociones (montrer et dénzontrer) en E7rtOEtKvvvm. Aquí se enraíza, en opinión de este autor, los antes mencionados vagos límites de este subtipo, tanto más cuando el objeto que da ocasión al epigrama es una obra de arte -tema común a ambos-, pues el autor puede estar más interesado en introducir una ret1exión general (función epidíctica) que en describir el objeto (función descriptiva): a !'origine, l'épigramme descriplive n 'étail que la legende explicative d'une statue, d'un tableau o u d 'un monument; elle correspond bien, alors, a la déj!nition que donnent le scribe A et Planude de la piece demonstmrive (xxxvii).
609
Los sub-géneros de epigrama descriptivo y epidíctico en Ánite de Tegea
§ 42. Además, se plantea de fondo el origen de esta disensión en la tradición manuscrita, que aparentemente constituye una innovación de Planudes como otras constatables 12
, y sería, por tanto, extraña a Céfalas. Sin embargo, la deficiente calidad del manuscrito palatino -que registra un cambio de copista precisamente en el libro IX en la sección final que introduce el grueso de epigramas descriptivos 13
-
conduce a plantear la posibilidad de que en las páginas que dicho copista no transcribió del ejemplar de Céfalas se hallaba la frontera explícita entre epigramas epidícticos y descriptivos además de los epigran1as descriptivos perdidos que conserva Planudes (este compilador introduce en su libro IV una sección de epigramas descriptivos que en la A. P. figuran al final del libro IX; pero además añade 357 poemas ausentes de la A. P. y procedentes de otras fuentes, conjunto que conforma el <<libro XVI» propuesto por Dübner) 14
• La cuestión, que ha suscitado una prolongada polémica, permanece insoluble, y ello debido en gran parte a la ausencia de datos, así que no asumiré ninguna hipótesis a priori antes del análisis.
11. EPIGRAMAS DESCRIPTIVOS Y EPIDÍCTICOS DE ÁNITE DE TEGEA. § 43. Como se adelantó en la introducción, el análisis de Jos epigramas de
Ánite transmitidos con la etiqueta de <<descriptivos» o <<epidícticoS>> se realizará desde la perspectiva de la validez de la distinción entre los dos sub-géneros; abordaré, por tanto, separadamente Jos epigramas etiquetados de una u otra forma: secciones Il.l (descriptivo) y Il.2 (epidíctico). Como puntos preliminares del análisis, se condensan los rasgos definitorios de ambos subtipos y la relación de epigramas que los instancian en la obra de la poetisa.
Este examen toma en consideración aspectos tanto de forma como de contenido:
-i. desde la perspectiva del contenido se examina el trasunto y los motivos (Il.l.l y II.2.1), plasmados en el el léxico empleado; -ii. desde la perspectiva de la forma se analiza la organización temporal (Il.1.2 y II.2.2) y la estructura dramática del poema (II.1.3 y II.2.3).
§44. Este análisis de la discusión de carácter teórico sobre la validez de la distinción de subgéneros descriptivo 1 epidíctico en la obra de Ánite se realizará con
12. Planudes sí ha introducido alteraciones sobre el t1orilegio de Céfalas, por ejemplo, reuniendo en el mismo libro poemas epidícticos y exhortativos.
13. En la A.P. los epigramas descriptivos se hallan dispuestos en su mayoría al final del libro -sección 584-827- y entre las seis primeras centenas.
14. Esta era la ingeniosa propuesta de Preisendanz (cf. también Basson, Wifstrand), pero el peso de
la prueba recae más bien sobre la hipótesis de que existieran dos libros distintos en Céfalas dedicados a cada subgénero, y en esa medida, aún admitiendo la duda, la opción menos arriesgada es atenerse a la tradición manuscrita del palatino y aceptar el subgénero de «epidíctico» en su sentido más amplio.
610
Mercedes Díaz de Cerio Díez
el cotejo de otros autores, especialmente de los más cercanos, integrantes de la Corona de Meleagro y pertenecientes a la «escuela doria>> como Mnasalces, Nicias, Nossis, etc.
11.1. EPIGRAMAS TRANSMITIDOS COMO DESCRIPTIVOS. ~ 45. Abordaré como epigramas descriptivos aquéllos que Planudes ha
caracterizado como tales y que, intuitivamente, entiendo que <<describen>> un objeto. Los epigramas de Ánite de este tipo evocan la vida campestre y la naturaleza con acentos que se han puesto en conexión con los idilios de Teócrito.
§ 46. Los epigramas descriptivos que figuran en la A.Pl. son: 228 [XVIII en Gow-Page], que constituye una invitación al caminante al descanso junto a una fuente; 231 [XIXl, que describe la ofrenda que entrega un devoto a Pan y a las ninfas por los favores recibidos; 291 [III], que expone el diálogo entre un emisor anónimo y una figura de Pan.
11.1.1. TEMÁTICA.
11.1.1.1. LA NATURALEZA. § 4 7. En los epigramas descriptivos el núcleo temático se centra en la entidad
que se describe: un objeto o una escena. En el caso de Ánite es la descripción de una naturaleza amable ~como protagonista~ en la que intervienen divinidades campestres y, secundarian1ente, seres humanos ~rara vez individualizados, más bien designados con una denominación genérica- acordes con el escenario rústico. A diferencia de los epitafios literarios, no asoma la vida animal; la naturaleza idílica se compone de fuerzas vivas pero no móviles, pacíficas y serenas: las fuentes y corrientes, el follaje y las flores, el soplo de la brisa.
§ 48. Los campos léxicos de esta poesía revelan esa descripción de la naturaleza con epítetos líricos que sugieren sistemáticamente las características que la poetisa trata de transmitir: la sombra, el frescor, el verde del campo: el contenido es muy escaso pero la dicción es muy sugerente 15
• La naturaleza se presenta como un remanso agreste (inro Tav 7rÉTpav, Év x'AwpoZc; 7rETIX"'Aotc; [228]; aú"At!Xatv, u1ro
aK01rLÜi.c; [2911; KO'.T' OÍKÓ{30'.TOV oiXaKLOV VAO'.V, KO'.T' oüpm [231]) de paz y de alivio en una polarización de motivos subrayada por la selección léxica: el caminante se asocia a la fatiga ( TETpv¡lÉJJO'. ')'V LO'. oOÍTms, KO'.Úf.WTL en [228]; im' CxfO'.AÉOV eÉpEos,
KEKEflY/WTO'., 7rO'.ÜaO'.JJ [291]) y al calor (EV eEpLvm1 (228]); la naturaleza, al frescor de la brisa (ábú 1rVEVf10'. (228]) y del agua (7r0'.1/;&c;, 1/;vxp&v, 7rLÓO'.KlX 7rÍE [228]; flEALXPOV
üowp [2911; f:pa~tvm, 1rópntc; ~vTÓKwv bpE7rTOf1Évm amxúwv en [231]), en suma,
15. Los epigramas descriptivos de Ánite presentan un lenguaje rico en adjetivación, en la que se
detectan, como en otros de la misma autora. ecos homéricos (áj&!-cov, á¡/;Époxor;), así como una selección esmerada del léxico, que incluye hapax (av!-táÓEr;, c/>pt~oKÓp.ar;), (cf. Baale 1905: 118), o el uso chocante de ¡uf-txpóv aplicado al agua en 291, uso épico-lírico destinado exclusivamente a elevar el tono del poema.
611
Los sub-géneros de epigrama descriplivo y epidíctico en Ánite de Tegea
al descanso (aóú, cpif...ov. av&1ravaov, &p.1rav¡w). motivos que pervivirán como obligados de la poesía bucólica.
* 49 En el epigrama 231 Ánite introduce, además, el motivo de la música (KpÉKw.;, aóúí3oCf ÓováKL), producida por instrumentos agrestes 16
• Forma parte de la mitología concerniente a la figura de Pan su devoción a la música, que ~como cabe esperar~ está alejada del tono elevado de la lira apolínea, y es rústica ~de t1auta-~, en consonancia con el ambiente agreste ( cf. Webster, 1964: 2). El motivo musical es otro de los que .se asocian con éxito en la poesía bucólica ( cf. Reitzenstein, 1893: 249 y ss.)t7_
* 50. La composición escénica que presenta Ánite de la figura de Pan, sentado (~p.Evor.;) y haciendo sonar la flauta (KpÉKEL( óováKt), es muy plástica y puede describir un cuadro o una escultura. Así, Reitzenstein (1893: 249) señala esa bildliche Darstellung en la fantasía del receptor del epigrama 231, clara en los deícticos T(;¡ÓE
y TC<VTa, aunque la obra de arte en concreto no haya tenido por qué existir. Gow-Page, desde una perspectiva completamente diversa, interpretan que el santuario de Pan se halla en un lugar escarpado dominando los pastos. La t1uctuación en la línea divisoria entre epigrama descriptivo y epidíctico acompaña a la interpretación del objeto real (escultura o santuario) que constituye el tema del poema.
*51. En un entorno campestre similar Ánite rememora en l6.29lla ofrenda de un devoto por los beneficios obtenidos del dios Pan y de su cortejo de ninfas. Este epigrama revela que las categorías no se hallaban completamente definidas, y aunque en la antología planudea figura en el libro que consigna los epigramas descriptivos, la composición es muy cercana a la de un epigrama votivo. En efecto, el poeta cita el destinatario (IIavi Kai Nú¡¡.cpmr.;), el oferente (8EÚÓoTor.;) y el don ofrecido (ówpov), pero a diferencia de un epigrama votivo canónico (* 34 ii), el énfasis no recae sobre el objeto donado que es descrito genéricamente, sino sobre el contexto naturalístico del santuario en el que se realiza la ofrenda, por lo que el equilibrio entre funcionalidad descriptiva y votiva se halla muy logrado.
* 52. El santuario citado parece consistir en una fontana natural en la roca, en un paraje solitario, cuya descripción responde al canon de naturaleza serena. Gow-Page (1 965: 93) sugieren que la referencia a los dioses se puede interpretar como la descripción de estatuas que sostendrían tin~jas de las que t1uiría el agua (a partir de la expresión 1ravaav opÉ-.j!O'aOm XEpai, lo cual constituye un argumento poco persuasivo). Si se trata de un grupo escultórico, ciertamente la referencia es poco
16. En Ánite el motivo musical aparece sólo. además Lle en este poema. en los funerarios dedicados
a animales, como en la sugerencia de ix~oo"'· en el epigrama 7 .190.
17. Es un mérito de Reitzenstein el haber llamado la atención sobre la conexión del nacimiento de la
poesía buc<'llica ~con sus motivos~ y las obras de arte. Comenta este autor que la poesía bucólica surge como literaturizaciún de un culto ligado localmente a la Arcadia con Pan como figura central. frente a la
competencia inicial de la figura de Dafnis. aunque las obras de arte reflejan la variación libre respecto a este tema.
612
Mercedes Díaz de Cerio Díez
técnica, pues éste se menciona de forma gruesa y secundaria. La frontera entre la categoría votiva y descriptiva es difícil de trazar en este epigrama, por lo que es útil el cotejo con otro epigrama votivo de temática similar.
§53. Esta temática se encuentra en autores meleágricos: en el poema 9.315 de Nicias (cf. II 2.2.3, § 81) y en el 6.119 de Mero, que recoge una plegaria de un personaje (KAEwrv¡w~) -el oferente- pidiendo protección a las ninfas de un río (Nú¡.tcpca · A¡.tcdipúaóE~, 1rOTÓ'.¡.tov KÓpca) -el destinatario- a las que ha dedicado una estatuas (~oÓ'.ra) en su santuario -el don. Este epigrama, a pesar de su semejanza con el291 de Ánite, no se detiene en la descripción del entorno natural del santuario, y respeta en cambio el canon del epigrama votivo (de hecho, está consignado en el libro sexto dedicado al <<epigrama votivo>> de la A.P.). En él, la invocación a las ninfas constituye el nucleo temático del epigrama, como muestra la sintaxis (sobre el vocativo de invocación pivotan los imperativos de súplica diseminados).
§ 54. La confrontación con este poema votivo de igual temática permite resaltar el carácter híbrido del de Ánite y extraer dos conclusiones relevantes en nuestro estudio: los motivos temáticos seleccionados son secundarios para la categorización epigramatística. En segundo lugar, en la frontera entre géneros el factor funcional del tipo de objeto sobre el que se inscribe el poema o al que (ficticiamente) se dedica es el criterio último de decisión (como prueban las conjeturas citadas sobre el tipo de objeto que describe el epigrama anterior). El punto decisivo para la categorización del epigrama, entonces, lo constituye la presencia o ausencia de una obra de arte (frente a la de una ofrenda), dato externo al propio poema además de incomprobable.
11.1.1.2. FIGURA DIVINA § 55. Es relevante en este conjunto de epigramas la figura divina que se
destaca. En tres de ellos, salvo en la invitación al descanso de 228, aparece la figura de Pan, indudablemente, un dios menor. En este punto, la poesía de Ánite se revela como típicamente helenística: Pan, como Dionisos, es uno de los dioses asociados a la naturaleza campestre, frente a la mitología olímpica propia de la poesía clásica (cf. Campbell, 1983: 169) 1 ~. Este dios menor -y con él figuras secundarias como las náyades en 16.291- está asociado a la vida sencilla del campo, a los intereses cotidianos del público, en esa búsqueda de resonancias intimistas alejadas de una dimensión pública.
§ 56. El epigrama 228 menciona una divinidad distinta: · Ep¡.té'x~, aunque el nombre del dios está empleado, como detallaré en el apartado II.2.1.2, en una
1 H. Así en el 231 es apodado &-ypón<, quizás en el sentido de «rústico» o en el de <<Cazador», aunque
ambas acepciones se hallan indudablemente relacionadas (cf. Baale. 1905: 118 y Gow-Page, ad loe.). La referencia a la caza en el epigrama 229 -posiblemente espúreo, aunque atribuido también a Á ni te- insiste igualmente en esta conexión entre el dios y la vida rústica.
613
Los sub-géneros de epigrama descriptivo y epidíctico en Ánite de Tegea
acepción técnica, que designa los citados mojones informativos para el viajero (cf. § 30 y vid. LSJ s.u.), por lo que no incido aquí sobre ello.
11.1.2. LA ORGANIZACIÓN TEMPORAL. * 57. En los epigramas descriptivos de Ánite hallamos las siguientes
variantes: -referencia temporal de presente (av&7rauaov, 7rÍE) en 228; -referencia temporal de presente (KpÉKEtc;) y proyección hacia el futuro
(vÉ¡.totvTo) en 231; -referencia temporal de pasado (fJÉTo) y retroceso a un pasado previo
(7ravam) en 291;
§ 58. El epigrama del primer tipo muestra la estructura más simple que cabe a un epigrama descriptivo: la narración en el presente simultánea a la enunciación. El epigrama del segundo tipo orienta la acción hacia el futuro, que desde el punto de vista del contenido está asociada al logro de un estado idílico en el marco natural: ocjJpa ¡.tot Épa~EVTCX Ka7' oÜpEa TCXVTCX vÉ¡.tOtVTO 7rÓpnEc; i¡uKÓ¡.twv ÓpE7r7Ó¡_tEI'm
aTaxúwv, !o que aquí se propone como finalidad, es conectado en el primer epigrama como causa: (ó~ "f&.p óóíTmc; &¡.t7rau¡.t' El' fJEp¡.t0( mú¡.tan TovTO cpíf..ov). Como causa se enlazan también en el tercer grupo los dos planos temporales (oüvEKa). Esta organización es paralela a la de dos ejes temporales frecuente en los epitafios de Ánite de inicio en el presente y retroceso al pasado que explica la causa del presente (y la de su variante en una trayectoria analógica -de anterioridad- que parte de la negación del futurb en retroceso al presente que es causa). Estas estructuras reaparecerán de nuevo en los epigramas epidícticos en Il.2.2.
11.1.3. LA ESTRUCTURA DRAMÁTICA/NARRATIVA. - Narración del poeta: § 59. También en este aspecto cabe la estructura más simple, ajena a todo
rasgo dramático y meramente narrativa en la que el poeta asume la función de emisor, como en 291 (con formas verbales de tercera persona: fJÉTo, 7ravaav). Esta estructura, atestiguada inscripcionalmente desde época arcaica en los epigramas funerarios y votivos, se adecúa plenamente a la finalidad descriptiva.
- Interpelación al receptor: § 60. Algunos de los epigramas descriptivos muestran esa somera estructura
dramática creada por la interpelación del poeta a un destinatario, común en el epigrama funerario (atestiguada inscripcionalmente desde el s. VI a.C.; cf. Del Barrio, 1992: 46). Pero mientras en los epitafios el interpelado es el difunto o bien el interlocutor genérico que pasa ante la tumba, en los votivos hallamos este segundo tipo. Esta estructura la encontramos también en un epigrama descriptivo, como 228, en el que el autor invita al descanso (av&7rauaov) al caminante que pasa (~EÍ:vE). Si
614
Mercedes Díaz de Cerio Díez
quien habla es el objeto en el cual se hallaba inscrito el epigrama: una estatua de Pan -como supone el lematista- (Eit; &yaf..¡;.,a IIaror; iam¡;.,Éror É7rt oAK6¿ voaroc;), aunque Gow-Page afirman que este lema es careless, esta estructura es idéntica a la de los epigramas epidícticos de hermes, como s~ verá en Il.2.3.
- Estructura dialógica: * 61. Una estructura dramática más compleja es la que presenta el epigrama 231, que describe el diálogo entre el poeta y Pan en una sucesión de pregunta-respuesta. Esta estructura es muy artificiosa, porque no existe un diálogo más que superficialmente: la pregunta causal ( rí 1rn) del poeta es un pretexto para que la figura de Pan exponga la descripción de la naturaleza (la conexión de finalidad (ocppa) en la respuesta es chocante). La respuesta de Pan (¿quizás una estatua, como pretende Reitzenstein?) se asemeja a ese <<apéndice» propio del modelo de epigrama epidíctico, que introduce el elemento ejemplificatorio «mostrándolo ante los ojoS>>. De tema similar es también el epigrama atribuido a Nicias A.Pl. 189, dedicado a una estatua de Pan sentado para proteger (cppovpóc;) las colmenas. Aunque la temática es similar, la estructura es más próxima a la citada en primer lugar en el párrafo anterior, pues es la propia escultura en 1 a p. sg (j)iww) la que se dirige al receptor-caminante (ixf..Éa8E); por tanto, es patente que: i) no hay univocidad entre temática y estructura, y ii) en el epigrama helenístico literario se han propagado a todos los subgéneros las estructuras atestiguadas inscripcionalmente sólo en géneros específicos.
11.2. EPIGRAMAS TRANSMITIDOS COMO EPIDÍCTICOS. * 62. Por epigramas epidícticos se entiende en sentido lato esa categoría
<<residual» señalada por Waltz (§ 42) ligada a la ambigüedad de É7rtOELKPÚPm entre <<Señalar>> y <<demostrar>>. El motivo de los discursos epidícticos es, según la Retórica aristotélica (1358bl2), el elogio y la censura, lo cual amplía la variedad de temas y motivos: <<elogiamos lo mismo a un hombre, que a un dios que a un ser inanimado o cualquier animal que se presenta» (1366a27). El discurso epidíctico -puntualiza el estagirita (1367b28)- es un discurso que pone <<ante los ojos>> la grandeza de una virtud, de ahí su fuerza <<demonstrativa>>.
§ 63. Los epigramas epidícticos conservados de Ánite son los que invitan al descanso (9.313 [XVI] en Gow-Page] y 9.314 [XVI]), dedicados ambos a Hermes, el elevado a Cipris, patrona de los marineros, en 9.144 [XV], y el dedicado a un camero y una náyade en un escenario rupestre en 9. 7 45 [XIV].
615
Los sub-géneros de epigrama descriptivo y epidíctico en Á ni te de Tegea
11.2.1. TEMÁTICA.
II.2.1.1. LA NATURALEZA CAMPESTRE \i 64. En este conjunto de epigramas, como en los descriptivos, aparece con
frecuencia el tema de la atmósfera idílica natural. La descripción de este entorno, en lo que a los dos primeros epigramas se refiere, es el de un marco amable en el que se destacan esas fuerzas pacíficas de la naturaleza: aguas refrescantes fluyendo, follajes y pastos, brisas suaves sin presencia humana o animal que las turbe. Se repiten los mismos motivos citados en II .1.1.1: la naturaleza se presenta como un remanso agreste ( inro Kct'Aix o&.(t>vcxr; Ev6&'Am cj>ú'A'Acx, wpcxíov v&¡.tcxTor; [9. 313]; 1rcxp' opxcxTov ixrE¡.tÓErm, Ér TpLÓOoLr; 7ro'A.Li5t.r; exLÓvor; [9.314]) de paz y de alivio en una polarización de motivos subrayada por la selección léxica: el caminante se asocia a la fatiga (rtEv, ixaB¡.tcxívovm cj>í'Acx ')'Vicx 1róvmr; [9.313]; ixvop&aL KEK¡.tr¡wow &¡.t1rcxvmv óOol.o [9.3141), y al calor (1róroLr; 6épwr; [9.313] y 1ro'Aúi:r; ixtóvoa [9.314]); la naturaleza, al frescor de la brisa (1rroí~ V1rTÓ¡.tEvcx ZEcj>Úpov [9 .313] y ixrE¡.tÓErm [9.314]) y del agua (ixoú 1ró¡.tcx [9.313]; 1/;vxpov ixKpcxer; Kp&vcx [9.314], aunque el texto parece corrupto), en suma, al descanso (&¡.t7rcxvavr; [9.313]; &¡.t7rctvaLv [9.3141).
\i 65. Como en los epigramas descriptivos, en el lenguaje evocador que yuxtapone palabras cargadas de connotaciones sensitivas reside todo el núcleo de unos poemas desprovistos de otra finalidad: gran parte de la atmósfera bucólica descrita como ideal reside en una adjetivación que reitera el contenido del sustantivo aportando una connotación positiva (Eú6&'A'Am, wpcxíov, ixoú) y que evoca el frescor del tacto y el gusto en una poesía sensorial.
\i 66. El motivo de la descripción de una fuente y de un laurel que junto a ella crece de 9. 313 se enmarca en el telón de fondo de una naturaleza sugestiva, como el del epigrama descriptivo 228, o el 231 (aunque en éste último no aparezca muy claramente el motivo del agua). De hecho, el motivo de la fuente aparece en otros epigramas dedicados también a fuentes como el de Nicarco -colocado en boca de una figura de Pan- (A.P. 9.330) o en la boca de un hermes -señalizador de la fuente en el camino- como en el epidíctico 9.314 de Ánite, variante de la que hay numerosas muestras inscripcionales y en la antología 1 ~. El motivo de la fuente no es específico del género epidíctico, sino que puede constituir un motivo temático en epigramas de otro género, precisamente como en el epigrama descriptivo de 230, atribuido a Leónidas, de contenido similar y el citado epigrama votivo compuesto por Mero 6.189. Es sintomática la perplejidad que confiesa Waltz (1957: xxxvi nt.l) a
19. Wilamowitz (1924: 102) conecta este epigrama literario de Ánite con el modelo inscripcional IG 12.3.203 con la clásica interpelación al viajero: Ú7rE 7roAinx, y explica la procedencia de esta denominación. Ejemplos de este tipo de epigrama informativo se recogen en la A.Pl. y son también abundantes paralelos inscripcionales como IG2 631 (' EpfJ.cÍm Tóo' atye<AfJ.e<); cf. Kaibel (1878: 813); Friedlander-Hoftleit (1948: 103) y Guarducci (1974: 440 y ss), quien comenta el subtipo de huros que constituyep los hennes y su tipología.
616
Mercedes Díaz de Cerio Díez
propósito de este tipo de epigramas (enumera de hecho este poema concreto entre los que ilustran el problema): je ne comprends pas parmi ces épigrammes descriptives ce !les qui font allusion á une oeuvre d 'art -généralement une statue-, mais sans la décrire a propement.
§ 67. Aunque se puede argumentar que el motivo de la fuente no es tan aséptico como se pretende, sino que está encubriendo una polisemia significativa (la fuente natural en el camino, la fuente-monumento, la fuente ligada al santuario), es claro que la polisemia se deshace de nuevo en el referente del objeto descrito, es decir, en un criterio externo al poema, criterio al que conduce una y otra vez el intento de distinguir no sólo los subgéneros descriptivo y epidíctico sino, ocasionalmente, otros subgéneros menos cercanos, y para el cual no poseemos datos pertinentes. Por tanto, en Ánite el tema seleccionado constituye, en ocasiones, una mera excusa para un tipo de composición que sólo pretende describir la naturaleza.
§ 68. Como un poema de temática aislada se encuentra en el conjunto descriptivo-epidíctico de Ánite el epigrama 9.745, que describe una tierna escena protagonizada por una cabra y una náyade en un escenario campestre (para cuya polémica interpretación cf. § 81). El animal es descrito con un léxico de sentimientos típicamente humanos (&"(Epwxwc;;-, Kvótówv, fo:üpov), que encontramos también en los epitafios de Ánite a animales (cf. especialmente 7 .125). Pero la selección del motivo animal no excluye los sones de fondo de esa naturaleza amable de otros epigramas, contemplada aquí como una combinación armónica del mundo vegetal, animal y divino.
§ 69. El epigrama 9.144, que cierra el conjunto de los epidícticos de Ánite, presenta una temática radicalmente diferente a la contemplada, pues describe un santuario de Cipris. Esta excepcionalidad del tema en el corpus de Ánite contrasta con su frecuencia en la antología: los templos, como otras obras de arte menos monumentales, constituyen uno de los temas preferidos de los epigramas epidícticos. Más que describir exactamente el santuario (su disposición, dimensiones, forma, etc.), el cometido del poema es trazar un par de rasgos, como su localización al borde del mar, y la advocación de la diosa que lo habita20
• Es este aspecto en el que cuadra mejor la caracterización de epidíctico que Planudes ha escogido para este epigrama frente a la de descriptivo.
11.2.1.2. FIGURA DIVINA § 70. Las deidades que aparecen en los epigramas epidícticos son -como
ha quedado patente- Pan, Dioniso y su cortejo de ninfas. Pan, como en los epigramas descriptivos aparece asociado a un escenario rústico, como dios agreste.
20. El léxico seleccionado -en especial la adjetivación- da brillantez a la expresión subrayando el
matiz luminoso tanto del mar como de la diosa (ADIJ17rpov 7rÉADI-yoc;, AL'lrDipov ~o&vov) en una poesía sensorial que apela a la capacidad visual.
617
Los sub-géneros de epigrama descriptivo y epidíctico en Ánite de Tegea
La mención de Dioniso en el epigrama 9. 744 y de la ninfa del monte se inscribe en este marco popular, dado que su culto tuvo siempre raíces populares, y en el helenismo se destaca como la divinidad más destacada (cf. Webster, 1964: 1).
~ 71. El poema dedicado a Cipris -9.144- explota su dimensión de deidad marina, engarzada míticamente por su nacimiento en el mar de Chipre (vertiente que explora Ánite antes que la erótica, dada la reticencia de la escuela epigramatística doria a tratar este tema), como ya antes había hecho Safo (jrg. 5 Lobel-Page) en un 7rpo1fEfJ.1f7LKÓv invocando su protección sobre su hermano en viaje a tierras de Egipto (cf. Campbell, 1983: 165). El epigrama describe la protección de Cipris desde su santuario al borde del mar sobre los navegantes, como subraya plásticamente Wilamowitz (1924: 106) comentando este poema: la estatua de Cipris (de madera y brillante con óleo, At7rcxpóv ~ócxvov), está situada en la orilla para que como EÜ1fAmcx, como en Cnidos, proporcione un buen viaje.
11.2.2. LA ORGANIZACIÓN TEMPORAL. § 72. Con el comentario aristotélico en la Retórica ( 1358b 17) de que el
tiempo propio del discurso epidíctico es el presente concuerda la organización temporal de estos epigramas, pues todos sitúan el momento inicial como simultáneo a la enunciación, es decir, con referencia absoluta de tiempo presente, aunque el eje temporal progresa de diversas maneras:
-referencia temporal de presente y causa en el pasado (B&Eo, on EOEK7o) en 9.745;
-referencia temporal de presente (EO"mKcx, i&xEL, v1fot&XEL) en 9.314; -referencia temporal de presente (ÉO"TL, OELf-!e<ÍvEL) en 9.144, con causa
localizada en el pasado (áú E1fAE7o) perspectiva hacia el futuro (ocppcx TÉAYJ); -referencia temporal de presente (Z.\Ev) y perspectiva hacia el futuro ('ócppcx
fxfJ.1fe<ÚO"r:Jr;) en 9.313; ~ 73. Como en los epigramas descriptivos, los esquemas varían, pero lo
hacen dentro de esa tendencia señalada de Ánite, de partir del presente hacia un pasado que explica causalmente la situación actual, como en 9.745 (cf. II.1.2). Otra variante, la trayectoria desde el presente hacia un futuro conectado también <<causalmente» (es decir, lo que denominamos, finalidad: la causa es intencional), de los epigramas 9.144 y 9.313 nos es conocida también del epigrama descriptivo de Ánite 231 (cf. II.l.2) pero no es privativa ni de la autora, ni del género, pues el epigrama epidíctico citado de Nicarco, por ejemplo, es un prodigio de complejidad con sus avances y retrocesos en la línea temporal.
11.2.3. LA ESTRUCTURA DRAMÁTICA. -Narración en boca del emisor del epigrama: § 74. La estructura de 9.313 es diversa a las invitaciones al caminante, pues
la señal describe el entorno en el que se ubica (Tcyot tO"mKcx), ofreciendo sólo de forma indirecta el descanso al fatigado viajero (€xwv &tJ.7rcxvmv). En este aspecto, la
618
Mercedes Díaz de Cerio Díez
estructura es similar a la de algunos epigramas funerarios puestos en boca de figuras del monumento funerario, las conocidas <<SirenaS>> (cf. Wilamowitz, 1924 11: 1 02), quizás interpretable en el epitafio de Ánite 7.490 (1 a. p.sg.: Ka.Toóúpo¡;.m). Que el emisor no es la poetisa sino el seüalizador en el camino queda evidenciado por la mención explícita · Ep¡;.&s- T{j.ÓE EamKa. (cf. otro paralelo en el descriptivo 188 de Nicias: Ti¡ó' f.an¡m ... · Ep¡;.i¡s-)" 1
•
-Interpelación a un interlocutor genérico: ~ 75. Hallamos esta conocida estructura dramática de nuevo en una invitación
al descanso en 9. 313 (( rt-v). La caracterización del destinatario ( aú) como &7ra.s impone una interpretación colectiva, como afirman Gow-Page (1965: 99): Anite is addressing a party, as a dramatist may address a chorus or audience, por lo que como contexto del epigrama propone una fuente used by men working on a particular farm. Sin embargo, la interpretación distributiva, que esperaríamos quizá con un indefinido explícito &1ra.s- ns- «tú, cualquiera que seas>>22 es la más acorde con este tipo de estructura dramática en la que considero que el emisor puede ser no la propia poetisa sino el monumento de la fuente o cualquier escultura que éste represente. En efecto, en el epigrama descriptivo 228 (cf. § 60), aunque no hay ninguna explicitación (como sí la hay en el epidíctico que a continuación comento, el 9.314) de que el emisor sea un seüalizador en el camino, la composición lo sugiere, porque conforma un modelo muy bien atestiguado en la antología (cf. Gow-Page, 1965: 386)23 .
Igualmente, Wilamowitz ( 1924 II: 102-4) comenta a propósito de este poema de Ánite el 9.315 de Nicias, porque posee una estructura similar (si bien tampoco se explicita que se trate de un hermes).
§ 76. Aparece también este motivo en el epigrama igualmente epidíctico de Nicias 9.315. En este poema la fuente constituye el «monumento>> funerario que celebra la memoria del hijo del donante. El epigrama se halla construido al modo de un epigrama epidíctico invitador al descanso en el primer dístico («siéntate aquí, al pie de los chopos, pues desfalleces, caminante, y aproxímate y bebe de nuestra agua>>); en el segundo, en cambio, cambia el tono para introducir los elementos propios del género epitafial citando el monumento, el oferente y el fallecido: «Y recuerda por largo tiempo en adelante esta fuente que al lado Simos erigió en honor de su hijo Gilos, difunto>>. Este híbrido epidíctico-funerario, que sin duda Nicias
21. La presencia de deícticos es indicio de inscripcionalidad (rf:r.oc aquí. como en 1!1 descriptivo 231) pero no constituye un criterio fidedigno. en cuanto una vez que se asocia su presencia al molde fonnal del epigrama, constituye un punto más de imitación.
22. Cf. LSJ S. V. cora<;.
23. Estos autores comentan el paralelo de estos poemas «epidícticos» 9.313, 314 y el descriptivo 228 de Ánite con el epigrama descriptivo 230, atribuido a Leónidas de Tarento como invitaciones al viandante a beber de una fuente: the speaker is nut disclosed, but Anyte XVII and other epigrams there cited suggest rhar he is Hennes rather riJan, as Planudes supposed, Pan. La confusión de Planudes subraya la innegable proximidad de tema y estmctura de estos poemas.
619
Los sub-géneros de epigrama descriptivo y epidíctico en Ánite de Tegea
compone en imitación cum variatione a partir del epidíctico de Ánite 9.313 (Nicias cita la fuente, pero Ánite la sugiere), puede constituir una mixtura entre géneros no sólo desde la perspectiva temática. sino también desde la funcional si se entiende que el epigrama está inscrito sobre la fuente a modo de ¡_Lv~¡.ux. Sin embargo, si desde la perspectiva de la forma, la proximidad del epigrama de Nicias al epidíctico de Ánite es clara (como ella. ese autor comienza con el imperativo -rrEv- dirigido al caminante) y parcialmente en el contenido (invitación al descanso y a beber agua de la fuente), la proximidad al género funerario no es menor, y esta contaminación plantea el problema de la delimitación de géneros. Se podría cuestionar si esta innovación de Nicias constituye una contaminación consciente buscando originalidad o cae dentro de una frontera de indefinición de géneros según eran percibidos por estos cultivadores alejandrinos.
~ 77. En cualquier caso, en el epigrama en examen -9.313- aunque el lematista aclara <<a un laurel y a una fuente>> (datos extraídos a partir del propio poema), la estructura formal es muy similar a la de los epigramas dedicados a los hermes: pertenece -diría yo- a un modelo dramático de epigrama bien fijado y muy productivo. Obsérvese cómo en el epigrama citado de Nicarco dedicado a una fuente, que posee una estructura del mismo tipo, de interpelación al viajero. el emisor se asocia a la figura del dios -Pan- que aparece representada en dicha fuente. Dado que, sin duda, forma parte del estilo de Ánite más sugerir que explicitar, como hemos ido viendo, no resultaría llamativa una composición similar; la vaguedad del epigrama permite interpretar que en 9. 313 nos hallamos ante una composición similar.
~ 78. Es evidente que hay una zona de indefinición, y que la estructura dramática de interpelación al viajero, frecuente en los epitafios, se ha propagado no sólo a poemas votivos y descriptivos (cf. § 60), sino también en los de sefí.alización en forma de interpelación del hermes al caminante. Ahora bien, en la zona difusa de ficcionalidad e indefinición de subgéneros motivada por el desconocimiento del objeto-tema del epigrama que estamos abordando, se entremezclan las dos posibilidades y, por ello, la hipótesis del tipo de objeto es la que vertebra toda la interpretación: si se trata de un hermes. éste interpela al viajero, si se trata de una fuente, es el poeta el emisor más que la posible figura del dios; pero cuando el poema tiene rasgos formales de alocución de un hermes pero parece una simple inscripción en la fuente, como en los epigramas que estamos examinando de Nicias 9.315 y Ánite 9.313, se plantea el dilema.
§ 79. Con el mismo tipo de estructura, el poema 9.745 comienza también con un imperativo fJ&Eo, que -advierte Waltz- es específico de los epigramas descriptivos, aunque éste en concreto haya sido catalogado por Plmmdes como epidíctico, subrayando la indistinción entre ambos géneros. Se plantea la identidad del emisor, que parece corresponder a Ánite, pues el objeto descrito que puede constituir la presunta obra de arte sobre la que se graba -la cabra- no puede ser evidentemente el emisor. Aunque el lematista sugiere que se describe una cabra de bronce como en el epigrama precedente de Leónidas 9. 7 44, poema en el que se cita explícitamente
620
Mercedes Díaz de Cerio Díez
(x&I-.KEov Tp&-yov), Gow-Page (1965: 98) prefieren una pintura o un relieve destinado al templo de Dioniso (Bpo¡úov) por la semejanza con el propio epigrama votivo de Ánite 6.312, que describe una escena en la que interviene también dicho animal; también Campbell ( 1983: 14) parece comprenderlo así: it reads like an inscription for a picture or statue. Considero que la organización temporal, que describe como previa la escena de la Náyade componiendo los rizos de la cabra en el monte parece apoyar esta tesis más que la de una escultura exenta. Waltz (1957: 155), sin embargo, como Dübner, interpreta que el animal está vivo, y que es inmolado a Dioniso. Esta disputa nos permite aclarar de nuevo en el nivel en el que se localiza la discusión sobre subgéneros: si se trata de una obra de arte la distinción entre subgéneros epidíctico. descriptivo -e incluso votivo- t1aquea; si se trata de un animal vivo no hay duda sobre su categorización como epidíctico. Por tanto, el objeto descrito es de relevancia básica en la subcategorización entre epidíctico y descriptivo, y la ausencia de datos externos no permite llegar a conclusiones que superen la barrera de lo probable; y el estilo sutil de Ánite de sugerir indirectamente en lugar de explicitar, que es una nota de su autoría, aumenta, si cabe, la dificultad.
-Narración de la autora: ~ 80. Es el poeta quien describe asépticamente la ubicación del santuario de
Cipris en el epigrama 9.144. La simplicidad de esta composición potencia su estructuración bipolar: en los tres primeros versos se presenta el santuario de Cipris, su localización y la protección de la diosa sobre los navegantes y en el último verso, ligado de forma paratáctica (óÉ), cambia el «sujeto» y la cámara se enfoca desde el otro punto de vista, del mar temeroso ante la divinidad protectora (7rÓVTor; ÓELp.cxÍvEL).
~ 81. Una evidente imitación de Mnasalces -9.333, en la sección meleágrica- permite destacar la fortuna de la composición: este autor concentra su mímesis en el contenido, lo cual se refleja en la selección del léxico (la imagen visual está copiada de Ánite: ÓcpKÓp.evOL TÉ¡;.,cvoc; Kú7rptóoc;): especialmente en la alternancia del campo léxico tierra-mar aunque la referencia al santuario es explícita en Mnasalces (TÉ¡;.,uor;) y es sugerida en ese estilo sutil en Ánite (Kú7rptóoc; o xwpoc; y ~ócxvov). Mientras en el epigrama de Ánite el autor está oculto tras la descripción, en el de Mnasalces se incluye en el colectivo personal (JTWp.Ev. La personalización resta fuerza al poema: en Ánite es el piélago el que observa receloso el santuario de la diosa, y se crea y refuerza a lo largo del poema esa polarización tierra-santuario de la diosa por una parte, mar receloso por otra (Kú7rptóoc; ovToc; o xwpoc; ... i¡7rEÍpov
/..cxp.7rpov op~v 7rÉAa-yoc; &¡;.,rf;¡t ÓE 7rÓVToc; ÓELp.CXÍVfL I-.L7rCXpov ÓEpKÓ¡J-EVDc; ~ócxvov). En cambio, en Mnasalces, al traspasar a primer plano el conjunto colectivo en el que se incluye el autor, que contempla el templo de la diosa al borde del mar, la antítesis diosa-mar tan lograda en Ánite (indirectamente centrada en el oficio de los navegantes: <<protección-peligro>>) que culmina climáticamente en el último verso, subrayando esa actitud de enfrentamiento vigilante (&¡;.,rj;Ji ót 1rÓvToc; ÓEtp.cxívEL AL7rcxpov
621
Los sub-géneros de epigrama descriptivo y epidíctico en Ánite de Tegea
ÓtpKÓ¡hEVo<; ~óavov2~) pierde fuerza y se desmorona, pues su clímax se alcanza en el segundo verso y termina flojamente con la descripción del entorno natural (el final ~ÓEpKÓ¡héiJOL TÉ¡hEVO<; Kú?rpLÓo<; tiva'Aía<; KpÓ:vav r' ai¡f;úpow KO'.TO'.tJKLOIJ, &<; a?ro
v&/ha ?;ov8ai iwpÚtiriovrm xú'AwLv ex'AKúovt¡;-~ describe una escena secundaria, ajena al tema central).
Ill. CONCLUSIONES. § 82. A partir del análisis realizado se pueden extraer una serie de
consideraciones conclusivas, de diversa naturaleza: en primer lugar se ofrece una tabulación descriptiva de epigramas descriptivos y epidícticos (III.l); a continuación, se exponen las conclusiones referentes a la definición de sub-géneros y zonas de indefinición (III. 2), tratando separadamente las zonas de indefinición entre subgéneros epigramáticos en general (III.2.1), la indistinción entre sub-género «descriptivo>> y <<epidíctiCO>> (III.2.2) y el contenido de la categoría <<epigrama descriptivo>> (III.2.3).
Ill.l. TABULACIÓN DE RESULTADOS. § 83. Desde el punto de vista temático: ~i. Planudes categoriza en Ánite como descriptivos epigramas que tratan sobre la naturaleza (291, 228), que detallan el paisaje; poemas con la misma temática se hallan etiquetados como epidícticos: el 9 .313, en la propia Ánite, y en otros autores meleágricos. ~ii. Motivos concretos como el de la fuente aparecen tanto en epigramas etiquetados como descriptivos de Ánite (228), como en 9.313, etiquetado como epidíctico, y quizás 231 y 9.314; y asimismo en los poemas de otros autores meleágricos, como en los <<epidícticoS>> de Nicarco (9.330) y Nicias (9 .315) y en el <<descriptivO>> de Leónidas (230) (e incluso en el votivo 6.189 de Mero). El motivo del hermes es también frecuente en ambos subtipos: el epidíctico de Ánite 9.314 y los descriptivos 188 y 189 de Nicias. ~iii. Las descripciones de estatuas ~por ejemplo de Pan~ pertenecen también a ambas categorizaciones (el <<descriptiVO>> de Ánite 231 y el <<epidíctiCO>> de Nicarco 9.330). Dado que los propios motivos de la escultura del dios ~Pan~ o del hermes, en conexión con la fuente, se entrecruzan, y no parece que se haya llegado a una delimitación de modelos bien fijados (cf. II.2.3), la creciente composición ficticia ha contribuido a oscurecer la ambigüedad en vez de a hacer nítidos los límites de cada modelo. ~iv. La selección de figuras divinas tampoco conduce a resultados decisivos: la preeminencia de Pan en los poemas tanto <<descriptivos>> (291,
24. En el verso final Ánite cierra en Ringkomposition el poema evocando de forma indirecta a Cipris a través de la perífrasis de At1r01pov ~o&vov, dejando al receptor la capacidad activa de deducir y {<construir)),
622
Mercedes Díaz de Cerio Díez
231 de Ánite) como <<epidícticos» (9. 330 de Nicarco) constituye la consecuencia del espíritu bucólico que impregan la poesía de esta autora y la de los poetas <<dorios>>, pero no hace más que relación secundaria, derivada, en estos subgéneros, en la medida en que ellos permiten mayor libertad temática que cualquier otro subgénero.
~ 84. El léxico empleado por Ánite se halla en relación directa con el tema del epigrama (cf. el punto anterior, y ~§ 48 y 64). En relación a las fuentes que se rastrean en su selección, principalmente homéricas, simonídeas y algún discutido eco trágico (cf. frente a la tesis de Baale, la opinión de Reitzenstein) no se registra ninguna diferencia entre sus epigramas descriptivos y epidícticos (cf. nota 15).
§ 85. Desde el punto de vista de la estructura temporal, encontramos las estructuras de:
~i. referencia temporal de presente simultáneo al enunciado en epigramas votivos (6.123), descriptivos (228 y 231) y epidícticos (9.314); ~ii. referencia temporal de pasado y retroceso a un pasado previo en el funerario 7.486 y en el descriptivo 291; ~iii. la secuencia de presente simultáneo al enunciado y retroceso causal al pasado en el epigrama funerario Pol. 5.48 y epidícticos (9.745 y 9.144); y su variante: negación en el futuro ~oúKÉn~ y relación de anterioridad causal con el presente en 7. 292 y 215 y Nicias 7.200; ~iv. la secuencia de presente simultáneo al enunciado y proyección hacia el futuro en el epigrama descriptivo 231 y los epidícticos 9.313 y 9 .144.
El interés de las estructuras temporales se manifiesta en su ligazón con la trabazón sintáctica, pues se crean combinaciones ajustadas a una reducida gama de posibilidades según se advierte en la obra de Ánite. Hay «configuraciones-tipo>>, como la narración en el pasado o en el presente sin quiebro temporal, propia de los epigramas descriptivos; la secuencia de anterioridad entre dos momentos temporales ligados causalmente de forma que el pasado explica el presente, o el presente explica la negación del futuro -estructura frecuente en epigramas funerarios-, y la secuencia de posterioridad entre un momento presente y otro futuro que hallamos en los epidícticos. Estas asociaciones de configuraciones y subgéneros en la obra de Ánite no rebasan el carácter de tendencias, pues no presentan una correspodencia biunívoca; además, otros epigramatistas helenísticos posteriores muestran, junto a configuraciones como las señaladas, otras guiadas por el deseo de variación.
formas: ~ 86. Desde el punto de vista de la composición dramática, se registran
~i. narrativas (3" p. sg./pl.): simple narración del poeta: funerario 7.486; descriptivo 291 y epidíctico 9 .144;
623
Los sub-géneros de epigrama descriptivo y epidíctico en Ánite de Tegea
-ii. de discurso directo: 1. expresivas: -expresión del poeta (1 a p. sg./pl.): Mnasalces 9.333; -expresión del monumento inscripcional (1" p. sg./pl.): funerario: del cenotafio:
Ánite 7 .490, del difunto: Ánite 7 .125; votivo: 6.127 de Nicias; descriptivo: Nicias 188; epidíctico: Ánite 9.314;
2. impresivas: -inteqJelación del poeta (2a p. sg./pl.): al difunto: Ánite 7.649; al objeto votivo:
Ánite 6.312; a las diosas en el votivo de Mero 6.189; al objeto en el epidíctico Ánite 9.745;
-inteqJelación del monumento a un destinatario impersonal (2" p. sg.): funerario: Ánite 7 .646; descriptivo: Ánite 228. Nicias 189 y Leónidas 2.30; epidíctico: Ánite 9.313 y Nicias 9.315; --iii. dialógicas:
-diálogo entre el emisor-anónimo (¿el poeta?) y el monumento (2 a p. sg.): votivo 6. 122 de N icias y descriptivo 231 de Ánite.
* 87. Las tres primeras estructuras proceden de la tradición que recibe Ánite: la estructura narrativa simple(* 64 y 87), la estructura de discurso expresivo(* 81) y la estructura de discurso <<impresivo» (* 61 y 77). La estructura dialógica(* 62), en cambio, se encuentra en los epitafios sólo como desarrollo posterior propiciado por 1 as otras dos estructuras de discurso directo, a partir del s. IV, por lo que el empleo de la misma que muestra Ánite constituye un rasgo innovador. En este manejo de la estructura dramática, la poetisa revela la evolución retoricista del epigrama helenístico y la difusión de las mismas formas de composición de subgéneros a subgéneros, sin posibilidad de distinciones entre el subgénero descriptivo y epidíctico. Aunque es indudable que algunas estructuras dramáticas están favorecidas por cada subgénero de epigrama (la interpelación al difunto procede de la propia funcionalidad del epitafio como pervivencia del difunto por medio de la invocación de su nombre por el viandante), no caben asociaciones específicas de estructura y subgénero en época helenística"5
.
25. En efecto, las estructuras dialógicas como las que se registran en el propio subgénero sepulcral
en época helenística e imperial. que reproducen una conversación completa entre difunto y viandante o viandante y difunto. difunto y familiar. o entre dos difuntos, constituyen desarrollos a parrir de esa estructura primititva de interpelación. El mismo proceso de elaboración y extensión se aplica a subgéneros
cuya propia funcionalidad facilitaba en menor medida la creación de discurso directo. como por ejemplo. los epigramas epidícticos.
624
Mercedes Díaz de Cerio Díez
111.2. DEFINICIÓN DE SUB-GÉNEROS Y ZONAS DE INDEFINICIÓN.
111.2.1. ZONAS DE INDEFINICIÓN ENTRE SUBGÉNEROS EPIGRAMÁTICOS. § 88. El análisis revela de forma patente la existencia de zonas de
indistinción entre los sub-géneros epigramatísticos; los epigramas en los que se observa esta indistinción son:
-i. Nicias 9.315, calificado de epidíctico, que describe un motivo (fuente) en imitación del epigrama de Ánite 9.313, en una secuencia que formal, temática y funcionalmente puede considerarse de epigrama funerario (cf. § 78). -ii. Otras fronteras de indefinición genérica en Ánite se registran en el epigrama 9. 745, formado por la contaminación temática y estructural del género votivo y epidíctico ( cf. § 81). -iii. El poema 291, que en la A.Pl. figura en el libro que consigna los epigramas descriptivos, se halla muy cercano a la estructura de un epigrama votivo (cf. supra §§ 52-55). -iv. Y aunque los epitafios 7. 236 y 7. 538 no han sido considerados aquí y son de atribución dudosa (se atribuyen a Ánite entre otros autores), pueden considerarse como híbridos entre los géneros funerario y epidíctico en tanto consisten en elogios fúnebres presuntamente inscritos sobre las tumbas de hombres ilustres y compuestos para su encomio.
§ 89. Por tanto, es patente la existencia de zonas de indefinición intergenérica que se producen cuando el epigrama se desvía del modelo básico que instancia su subgénero. La progresiva fijación de la <<forma métrica» (dístico elegíaco) del género epigramático es paralela a la contaminación de las <<formas estructurales>> propias de cada subgénero, como lo muestran también los epigramas inscripcionales, proceso alentado por el afán helenístico de variación sobre las fórmulas bien fijadas de la etapa arcaica, que continuan teniendo vigencia.
§ 90. La indefinición de subgéneros, pues, afecta a la totalidad de los subgéneros epigramáticos, y se registra en los tres aspectos examinados a lo largo de este trabajo: tema y motivos; secuencias temporales; y estructuras narrativo-dramáticas.
§ 91. Corno criterio cierto de distinción queda únicamente el factor funcional, que descansa en el tipo de objeto sobre el que se inscribe el poema y para cuya commemoración éste se compone: la muerte del difunto, la ofrenda a un dios o el elogio de un monumento. Este criterio es válido tanto para el epigrama inscripcional como para el ficticio, pero como hemos contemplado a lo largo del análisis, en este último caso la determinación del objeto que hipotéticamente sustenta el epigrama es muy dificultosa, y contribuye a subrayar la indistinción de subgéneros en algunos poemas que se inscriben en esas zonas de indefinición citadas.
625
Los sub-géneros de epigrama descriptivo y epidíctico en Ánite de Tegea
§ 92. En el epigrama helenístico cabe preguntarse si estas contaminaciones en la imitación, o estas indefiniciones en la composición se deben, además, a la propia falta de consciencia de subgéneros de los autores examinados. La variedad temática del epigrama literario alejandrino, de la que en este trabajo sólo hemos examinado una parte (restan los epigramas amorosos, satíricos, gnómicos, literarios, etc.) y la abundancia de poemas de categorización poco nítida parecen reflejar quizás que los autores pudieron tener sólo consciencia del epigrama como vehículo de expresión poética, sin más cortapisa que una caracterización formal de carácter métrico, y sin distinciones de subgéneros tan tajantes como las que se proponen sobre la primitiva distinción de base funcional.
111.2.2. INDISTINCIÓN ENTRE SUB-GÉNERO ''DESCRIPTIVO•• Y «EPIDÍCTICO». § 93. La constatación de zonas de indefinición en el epigrama literario
helenístico efectuada en los párrafos precedentes constituye una cuestión radicalmente diversa de la planteada a lo largo de este trabajo, a saber: la existencia de una distinción entre los subgéneros descriptivo y epidíctico. En efecto, en este caso no existe una zona de indefinición formada por los poemas que se alejan del modelo prototípico o que surgen de la contaminación deliberada de dos modelos, sino una imposibilidad de definición de dos <<modelos canónicos» distintos.
§ 94. Además, el análisis de la obra de Ánite, contrastado con el de autores cercanos, demuestra la inexistencia de criterios temáticos o formales de distinción entre los supuestos sub-géneros epidíctico y descriptivo, como evidencia la tabulación de resultados. El análisis indica que el motivo primordial de diferenciación entre los dos sub-géneros descansa ----en todo caso, y sólo ocasionalmente26
- en la interpretación del objeto real sobre el que versa el epigrama (cf. por ejemplo el comentario al epigrama <<descriptivo» 231 en§§ 50-1 y al epidíctico 9.745 en§ 81); sin embargo, esta interpretación no trasciende en absoluto a formas específicas; por tanto, la distinción tiene carácter de constructo, prescindible en el análisis.
§ 95. En resumen, la escasa base teórica aducible en favor de esta delimitación de subgéneros no encuentra apoyo ninguno en cuanto a distinciones de contenido y de forma según lo muestran los epigramas de Ánite, y confirman epigramatistas cercanos. En este sentido, conviene recordar que la clasificación que esporádicamente impuso Céfalas atendía precisamente a criterios formales (cf. Waltz, 1957: xlvi), y si -como parece- la subdistinción epidíctico/descriptivo es una innovación de Planudes, el hecho de que Céfalas no introdujera más que una única categoría -hay que admitirlo- residual, denominada <<epigrama epidíctico»,
26. En numerosos epigramas, ni siquiera la identificación del objeto que funda temáticamente el poema es factor de diferenciación, porque la diferencia entre la •descripción• de un objeto y su .exposición ante la vista» es una sutil distinción de carácter meramente conceptual (cf. § 42).
626
Mercedes Díaz de Cerio Díez
constituye un argumento a favor de su indistinción teórica. La división de Planudes se contempla, así, como un intento poco afortunado de imponer un orden apriorístico sobre el amasijo de las recopilaciones amalgamadas en la recolección de Céfalas.
111.2.3. CONTENIDO DE LA CATEGORÍA DE <<EPIGRAMA DESCRIPTIVO». § 96. La ausencia de base teórica de la categorización de «subgénero
descriptivO>> no impide, ni ha impedido, que se maneje la «Categoría>> de «epigrama descriptivO>> para indicar un tipo de epigrama epidíctico particularizado en esta autora en razón de una predilección temática (escenario rústico, atmósfera idílica natural y, de forma ocasional, la música) y una funcionalidad subsidiaria (en este aspecto, de forma particular es patente la importancia de Ánite en la creación del género bucólico); cf. lo expuesto en 1.3.2 y, especialmente, §§ 42-3; sin embargo, esta «identificación>> no posee el slarus teórico de «Subgénero».
§ 97. En cualquier caso, el empleo del término de subgénero «epidíctico>>, se emplee como categoría «residual>> inclusora del epigrama «descriptivo>> o como categorización estricta frente a «epigrama descriptivO>>, debe de distinguirse del uso generalizado de «epidíctiCO>> en relación al baremo de inscripcionalidad, como equivalente a epigrama «literariO>> o «no inscripcionah; de otra manera, el uso impropio de la terminología agrava el problema de claridad derivado de la propia evolución temática y de funcionalidad del epigrama en el tránsito de la época arcaica a la helenística.
627
Los sub-géneros de epigrama descriptivo y epidíctico en Ánite de Tegea
BIBLIOGRAFÍA
-J .M. Baale, Srudia in Anytes poetriae vitam et carminum reliquias (Kleynenberg 1905).
-M a Luisa del Barrio Vega, Epigramas funerarios griegos, selección, traducción y comentario (Madrid 1992).
-Barstone, Greek Lyric Poetry (Nueva York 1962). -M. Brioso en López Férez (ed.), Historia de la Literatura Griega (Madrid 1988)
781-803. -A. Cameron, The Greek Anthology from Meleager to Planudes (Oxford 1993). -D. Campbell, The Golden Lyre. The Themes of the Greek Lyric Poets (Londres
1983). -A. Couat, Alexandrian Poetry under the first three Ptolemies, 324-222 B. C.
(Londres- Nueva York 1931). -M. Fernández Galiana, Antología Palatina. 1: Epigramas Helenísticos (Madrid,
Gredas 1978). -M. Fernández Galiana en López Férez (ed.), Historia de la Literatura Griega
(Madrid 1988) 842-5. -P. Friedlander- H. Hoffleit, Epigrammata. Greek inscriptions in Verse from the
Beginning to the Persian Wars (Berkcley 1948). -A.S.F. Gow, The Greek Anthology. Sources and Inscriptions (Londres 1958). -A.S.F. Gow 1 D.L. Page, Epigrammata Graeca (Oxford, Clarendon Press 1975
[Selección]). -A.S.F. Gow 1 D. L. Page, Hellenistic Epigrams I y II (Cambridge 1965). -M. Guarducci, Epigrafia greca, I, JI y III (Roma 1967, 1969 y 1974). -G.O. Hutchinson, Hellenistic Poetl)' (Oxford 1988). -G. Kaibel, Epigrammata Graeca ex lapidibus collecta (Berlín 1878). -A. Korte, Hellenistic Poetry (Nueva York, Columbia U. Press 1929). -A. Lesky, Historia de la Literatura Griega (Madrid, 1985). -D.L. Page, Further Greek Epigrams. Epigrams befare A. D. 50 from the Greek
Anthology and other Sources (Cambridge 1981). -W.R. Paton, The Greek Anthology I-V (Cambridge, Loeb, Massachusetts-Londres
1916-1918). -R. Reitzenstein, Epigramm und Skolion. Ein Beitrag zur Geschichte der Alexandri
nischen Dichtung (Giessen 1893). -A. E. Raubitschek, «Das Denkmal-Epigramm», L 'épigramme grecque, Foundation
Hardt pour 1 'étude de la Antiquité classique 14 (Vandoeuvres-Ginebra 1967: 1-36).
-D.A. Russell (ed.), Antonine Literature (Oxford, Clarendon Press 1990). -J.A. Symonds, Studies of the Greek Poets (Londres 1920). -C.A. Trypanis, Greek Poetry from Homer to Seferis (Londres- Boston 1981).
628
Mercedes Díaz de Ceno Díez
-P. Waltz, L'Antologie Grecque, París, VII y VIII, Collection des Universités de France. Société d'Edition «Les Belles LetreS>> (París 1957).
-T.B.L. Webster, Hellenistic Poetry and Art (Londres 1964). -R. Weisshaupl, Die Grabgedichte der Griechischen Anthologie (Viena 1989). -U. von Wilamowitz, Die Hellenistiche Dichtung in der Zeit des Kallimachos, 1 y
11 (Berlín 1924).
629
Kolaios 4 (1995) 631-633
LAS FECHAS DE LA VIDA DE MARCIAL
Juan FERNÁNDEZ VALVERDE (Universidad de Sevilla)
Las fechas exactas de la vida de Marcial dependen del año de publicación del 1 ibro X. pues en él están todos los datos referentes a ellas: en X 24, 1-5 afirma que tiene 57 años:
Bílbilis:
"Calendas de marzo, mi cwnpleaños, día más hermoso que todas las calendas, en el que me envían regalos incluso las muchachas: pasteles quincuagésimos y este séptimo
incensario afiado yo a vuestros fóculos".
Y en X 103 y 104, que lleva 34 años en Roma y está a punto de regresar a
"Paisanos míos, a los que Bílbilis Augusta engendra en el abmpto monte que bafía el Jalón con sus rápidas aguas,
;,no os causa algún contento la radiante gloria de vuestro poeta'! Pues soy la prez y la reputación y la estima vuestras.
y su Verona natal no le debe más al sutil Catulo y estaría ésta no menos dispuesta a que yo fuera llamado suyo.
Han transcurrido ya el trigésimo verano más cuatro cosechas desde que, sin mí, le ofrecéis a Ceres los rústicos pasteles,
mientras he estado habitando las hermosísimas murallas de la seííorial Roma: los reinos ítalos han encanecido mis cabellos.
Si acogéis con buena voluntad al que regresa, iré;
si tenéis el corazón hosco, me puedo vol ver".
"Ve en compaíía de mi amigo Flavo, ve, librito, por el ancho mar -pero de olas favorables-. y con feliz travesía y vientos propicios dirígete a las alturas de las hispana Tárraco.
631
Las fechas t.! e la v itla t.! e Marcial
Desde allí te llevará un carro y, a mata caballo, quizás tras cinco jornadas. tlivisarás la encumbrada Bílbilis y tu queritlo Jalón. ¡,Qué te encargo'?, me preguntas. Que a los amigotes -pocos pero viejos. y a quienes dejé de ver hace treinta y cuatro inviernos-los salutles tan pronto como llegues. y le recuerdes una y otra vez a mi amigo Flavo que me compre a buen precio un recreo risueiio y natla trabajoso que haga indolente a tu progenitor.
Nada más. Ya está llamando el arrogante capitán y te reprocha el retraso. y una brisa mús intensa ha abierto el puerto. Atliós, librito: a la nave -creo que lo sabes- no la retrasa un solo pasajero".
La dificultad que plantea la datación de este libro X radica en que lo que conservamos de él es una segunda edición:
"El resultatlo tle mi décimo librito -realizado con prisas en anterior ocasiónme ha rememorado alwra esa obra que se me escapó de las manos.
Leerás algunos epigramas ya conocitlos pero pulidos con nueva lima;
inédita será su mayor parte" 1•
La anterior ocasión, es decir, la primera edición, fue en diciembre del año 95, un año después del libro IX2
, de la misma forma que el libro XI será publicado en el mismo mes de 96 y que una antología de los libros X y XI lo será en 973• Esta segunda edición aparece a mediados o finales del 984
. Lo que ha ocurrido entre las dos ediciones ha sido el asesinato de Domiciano el 18 de septiembre de 96 y el reinado de Nerva entre esa fecha y principios del 98, en que fue elegido Trajano, hechos -sobre todo el primero- que habrían obligado a Marcial a eliminar de ese libro X los epigramas laudatorios sobre Domiciano y a sustituirlos por otros.
El problema es averiguar a cuál de las dos ediciones pertenecen los tres poemas citados anteriormente. En cuanto al primero, X 24, es imposible saberlo. Por tanto, si en el momento de escribir ese epigrama tenía 57 años, quiere decir que Marcial nació entre los años 38 y 41, o más presumiblemente el 38 o el 41, dependiendo de que el poema perteneciera a la edición del año 95 o a la del 98 y dado que aparece en este libro y no en el XI, publicado, como hemos dicho, en 96.
l. X 2, 1-4.
2. V. X70.1.
3. V. Xll4 (5).
4. Sobre los t.! a tos 4ue lo atestiguan. v. Frietllantler. M. Valerii Martialis Epigrammaton libri (mit erklarenden Anmerkun[ien) (Amsterdam 1967 ( = Leipzig 1H86]). 64-65.
632
Juan Fernández Valverde
Con respecto a los otros dos epigramas, el 103 y el 104, la cuestión parece más clara. A lo largo del libro X surge de forma recurrente la añoranza de Marcial por su tierra natal, su deseo de regresar a ella e incluso las medidas para liquidar su patrimonio en Roma y ---como hemos visto- los preparativos del viaje y de su próxima residencia5
• Nada de esto aparece en el libro XI. Por tanto, es lógico suponer que estos dos epigramas pertenezcan a la segunda edición y que, en consecuencia, la llegada de Marcial a Roma se produjera en el año 64, es decir. treinta y cuatro años antes. Y, por otra parte, que el regreso de Marcial a Bílbilis tuviera lugar poco después del 98, seguramente en el año 99, según cuenta él mismo en XII 31, 7:
"a mi vuelta, al cabo de siete lustros""
La muerte de Marcial la conocemos por una carta de Plinio el Joven a su amigo Cornelio Prisco 7 , datada en torno al año 104:
"Me entero de que lla muerto Vakrio Marcial y me duele. Era una persona inteligente. aguda, penetrante. y en sus escritos mostraba tanta gracia y mordacidad como franqueza. Cuando se marchó. lo acompañé dándole dinero para el viaje ... "
Así pues, Marcial murió en Bílbilis en torno al año 103, cuando contaba 62 ó 65 años de edad.
5. v. los epigr. 13 (20). 37. 78, 92. 96, 103 y 104.
6. El libro XII fue compuesto ya en Hispania (v. el final de su carta proemial) y fue publicado en el
afio 101 ó 102. aunque probablemente su forma actual se deba a algún editor posterior a la muerte de Marcial (v. J. P. Sullivan, Martial: the unexpected c/assic [Cambridge 1991] 53).
7. v. Plinio, III 21; sobre la amistad entre ambos. v. Marcial, X 20.
633
Kolaios 4 (1995) 635-651
REFLEXIONES SOBRE LA PROBLEMÁTICA HISTORIOGRÁFICA DE LA HISTORIA DE HERODIANO
Aurora GONZÁLEZ-COBOS DÁ VILA (Universidad de Salamanca)
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. Expondremos brevemente algunos elementos de los contenidos que deseamos
investigar, e incluimos en esta formulación los siguientes puntos: 1- Antecedentes del tema. 2- Discusión historiográfica. 3- Resultados que se esperan obtener. 4- Fuentes bibliográficas.
1.- ANTECEDENTES En las investigaciones sobre Historia Antigua, Herodiano ha tenido un puesto
singular. Su Historia abarca un período crucial, como luego diremos, y sin embargo los datos por él aportados han sido poco considerados. Dión Casio, contemporáneo de Herodiano, ocupó un lugar relevante, igual que otros autores de la Antigüedad, dejando a Herodiano en el anonimato que él, en cuanto historiador, había pretendido. Su misma personalidad es un enigma todavía hoy. En otros autores quizás esto no fuera determinante, pero Herodiano se declara testigo de los hechos históricos que narra y por ello resulta esencial intentar hallar o conocer la perspectiva desde la que contempla esos acontecimientos vividos, para medir mejor su auténtica dimensión. Algunos estudiosos, muy pocos, se han preocupado de investigar la exactitud y veracidad de las narraciones históricas de Herodiano. Tampoco han faltado quienes se han interrogado por las fuentes de Herodiano. En conjunto cabe afirmar, sin embargo, que la Historiografía actual en torno a la Antigüedad tiene una laguna importante en la Historia de Herodiano. Son escasísimos los estudios específicos, según vamos a señalar inmediatamente, y no es incorrecto afirmar que Herodiano permanece aún en un nivel inferior como fuente de la Antigüedad. Advertiremos que es propósito de esta investigación reivindicar la figura de Herodiano y su relevancia
635
Ret1exiones sohre la problemática historiográfica de la Historia de Herodiano
como historiador. Además tratamos fundamentalmente de establecer con rigor y definitivamente, si fuera posible, su papel como fuente fidedigna -o incierta- de las investigaciones históricas.
2.- DISCUSIÓN IllSTOGRÁFICA Menospreciado como fuente, el conocimiento parco de Herodiano es una
evidencia. Esto se refleja de varias maneras que a continuación indicamos. Las publicaciones críticas internacionales comenzaron a finales del siglo pasado, pero de manera muy limitada, como podrá notarse en la bibliografía que adjuntamos. A mediados de este siglo XX hubo un cierto resurgir de los estudios técnicos y serios. Uno de los investigadores más cercanos a nuestra era fue F. Cassola (Florencia 1967), quien comenta y discute los hallazgos de historiadores tan nombrados como C.R. Whittaker (Londres, 1969) o E. Hohl (Berlín, 1954). Todos estos tratadistas se preguntan por la personalidad de Herodiano, sin llegar a conclusiones definitivas ni siquiera en lo referente a su origen. También analizan con cierto detenimiento los datos transmitidos en su historia y la procedencia de los mismos. En la edición de la misma historia de Herodiano la realidad científica hispana era paupérrima. Desde el año 1532 ha habido que esperar hasta hoy para disponer de una traducción aceptable en lengua castellana, bien prologada y presentada por J.J. Torres Esbarranch (Ed. Gredos, 1985). Con el nombre de Herodiano tenemos dos escritores de la antigüedad que no hay que confundir: el gramático, del s. 11 p.C., y el historiador. Este último será el estudiado en nuestro trabajo. No hay certeza sobre el lugar de su nacimiento. Suele afirmar que nació en Italia pues la llama nuestra tierra, en II, 2,8, y en otros lugares. Pero nosotros creemos, como se explicará más adelante, que era sirio de Antioquía (Gaseó, 1982). La afirmación, no rara, de que nació en Alejandría, parece deberse a confusión con Herodiano el gramático.
Algunos autores, como A. de Domaszewski, quieren interpretar una famosa frase del historiador del 1,2,5, como que fue liberto de algún príncipe, para otros, sin embargo significa que tuvo ciertos cargos oficiales, aunque sin llegar al Cursus honorum. Es lógico que los que creen que regentó cargos públicos, piensen que una fuente valiosa para su obra fueron los archivos oficiales. Su obra la juzgan Alfred y Maurice Groiset de mérito no inferior a la de Dión Casio, pese a ser menos conocido y menos transcendente. Parece que se propuso ya en edad avanzada (250) describir los 70 años transcurridos hasta entonces desde la muerte de Marco Aurelio. Pero no pasa del 238. Es la historia de los sucesores de Marco Aurelio.
El autor mismo hizo la división en ocho libros. Es la historia de los Emperadores de los que tiene noticia directa. Le interesan más sus personas que su gobierno o el Imperio. Entra más bien dentro de la biografía. Parece sincero cuando en el prólogo hace profesión imparcialidad. Pero luego veremos que, si en general puede merecer el calificativo de objetivo, no se ve libre de algún prejuicio. Sus fallos cronológicos-geográficos, su poca precisión y descuido quedan compensados con su apreciación del aspecto moral de la Historia.
636
Aurora González-Cobos Dávila
Así le interesa, en particular, el carácter moral de Emperadores y consejeros. Imita a Tucídides pero falla al encontrarse sujeto por la tenaza de la retórica, con abuso de resonancias clásicas en sus arengas. El defecto queda paliado por su preferencia por la concisión. En su relato no dudaríamos decir que supera a Dión Casio así como por su imaginación y arte. Con hábil composición de escenas sabe destacar a un personaje y dar dramatismo a momentos que lo piden. Ello es, por otra parte, consecuencia de sus preferencias retorizantes como lo es el defecto de deformar incluso la verdad, en ocasiones, para que el relato sea más agradable. Su lengua no es pura y su frase es, a veces, artificiosa. Pero su estilo tiene elegancia y cierto brillo. Se libra de la desagradable afectación y falta de sabor de tantos rectores contemporáneos. En cuanto a las fuentes para su estudio, afrontamos una cuestión difícil. Ello explica las discrepancias de los estudiosos sobre el asunto. Para clariftcarlo más, procederemos con este orden:
1 ") Lo que afirma de sus fuentes el propio Herodiano. 2") Lo que afirman los estudiosos (Gaseó, 1984).
Herodiano al principio de su obra afirma que la umca fuente para su exposición es su memoria. Expone lo que él mismo vió y recuerda (1, 1 ,3). Sin embargo nadie cree que deba aceptarse sin más este aserto. Es indudable que se sirvió de fuentes y 60 años de Historia no pueden retenerse fielmente en la memoria, por privilegiada que ésta sea, (recuérdese que debió de redactar su libro a la edad de 80 años). Aparte de esta razón, hay indicios en la obra de Herodiano que sugieren otras fuentes. Aunque es cierto lo que irónicamente dice Meldelssohn (Lipsiae, 1883) que Herodiano oculto muy astutamente su escritorio, encontramos huellas de otros escritores. Explícitamente cita Herodiano dos libros: Divi marci Antonini commentari (1,2,3); Zuercheri asegura que no se inspira en éste para los discursos, pero sí para otros datos. Septimii Imperatoris de vira líber (11,9,4). Aunque no cite otros, hay indicios en sus propias palabras de que los consultó. Así usa con frecuencia expresiones como dicen ... Se dice ... Y parece aludir a fuentes discordantes cuando emplea expresiones como Ya ... Ya ... . Para deducir de los datos del propio Herodiano indicios sobre las fuentes, es importante cualquier momento de su obra que trate de prácticas religiosas. Él trata estos asuntos con gusto y confiesa que lo ha aprendido de otros. En 1,11, 1 trata De Magna Matre. Emplea una expresión que significa: como hemos recibido de la historia. Y en los párrafos 2 y 3. Como en otros hemos encontrado ... y dicen ... . De Palladio trata en 1, 14,4 y tiene alusión a otros relatos con la palabra locos. De Saturnalibus trata en 1,16,1: dicen ... . De Elagabali Sacro Lapide (V,3,5): Afirman solenmemente ... Señalan que ... quieren que .... De Dea Caelesti Carthaginensi (V,6,4): dicen ...
Respecto a Elagabalo y la Diosa Cartaginense no podemos concretar a qué autores se refiere y desistimos de encontrar las fuentes. Además, de Urania dice muy poco y el culto de Elagabalo pudo muy bien conocerlo directamente pues ya sabemos
637
Reflexiones sohre la problemática historiográfica de la Historia de Herodiano
que parece preferible creer que nuestro autor fue sirio y conocía bien Antioquía. Donde se entiende es en el asunto De Magna Matre. Trata del origen de la denominación pessinuntia. Cree que deriva del griego posein coincidiendo con Ammiano Marcellinus (XXII,9,5-6), pareciendo que éste se inspira en nuestro autor.
En cuanto a Herodiano diremos: Sobre el origen del nombre lo deriva del verbo griego que significa caer pues según hemos recibido de la historia, cayó una imagen del cielo. Pero, según hemos encontrado en otros, se debe a que cayeron muchos en la batalla entablada entre Ilo y Tántalo. También pone diversas opiniones sobre la causa de la lucha: Unos, cuestión de fronteras (no podemos concretar a quiénes se refiere), otros, a causa del rapto de Ganimedes y los que divulgaron la creencia de que Ganimedes desapareció en este lugar son responsables de que todo este asunto se atribuya a Júpiter. En el intento de descubrir posibles fuentes, seguimos el relato de Herodiano en este asunto. Narra que, según ciertos autores (dícese ... ) la estatua se trajo a Roma. Como no especifica más, parece referirse a una sola fuente. Pero resulta que los que escribieron sobre esto son de dos grupos: los que traen el detalle de que la estatua fue recibida en hospitalidad por Nacisa y los que callan este extremo. A éstos pertenece el propio Herodiano junto con Suetonio, Arnobio y Juliano (Suetonio en Tib. C,2; Arnob. VII, 49-50; Julianus Or. 5,159 C-160 D). Entre ambos grupos están Ovidio (Fast. IV ,255) Y Apiano (De viris Illustribus, 46), que aluden a Nasica muy brevemente. Y aún hay otro grupo que se apartan de los demás por considerar a Claudia matrona y no vestal: Libio XXIX, 10,11; 14: XXXVI, 366-34, Cassius Dios (XVII, -fr. 57,61), Plino (Nat. H. Vll,35); Silius Italicus (XVII, 1-4), Diodoro (XXXVI, 32,2); Val. Max. (1,1,1); Cío. (De Harusp. Resp. 12,26) etc. Algunos autores no nombran la ciudad Pessinus (Suetonio, Juliano, Ovidio, Silio Itálico). En Suetonio no es raro pues hace un relato muy breve. Más extenso es Juliano y debió de ser pura casualidad que no citara la ciudad. En cuanto a Ovidio y Silio Itálico, siendo poetas, no es raro pues pudo ser que no le viniera bien para su verso.
Los que más concuerdan con Herodiano son Ovidio y Apiano. Citaríamos a Juliano si no fuera que discrepa en dos asuntos o detalles importantes. Identifica a Gallo y Attin y dice que Claudia vino a ser sospechosa cuando la nave estaba inmóvil. Pero entre los otros y Herodiano hay grandes coincidencias: La nave se asentó en un vado limoso. Herodiano y Ovidio hablan del parentesco romano-frigio. Sin embargo, el hecho de que falten en Herodiano detalles que pone Ovidio nos hacen pensar que no es copia servil, pero sí que Ovidio fue fuente para Herodiano. El comienzo del relato en ambos (Her. 1,11,3-0v. Fast. IV, 255 ss.) no puede ser más semejante. Pensar en otras fuentes para explicar lo relativo al nombre de pessununte es carente de fundamento. Lydus (De Mag. P.R. III,74) Jo deriva también del susodicho verbo griego y asegura inspirarse en Fesestella y Sisenna a los que siguió Varrón. Pero no habla de que cayó la estatua ni de figrios, sino de galos. Son demasiadas discrepancias para pensar en una dependencia de Herodiano respecto a esos autores, ni de fuentes comunes. No puede probarse el aserto. Así que sobre la cuestión del nombre
638
Aurora González-Cobos Dávila
pressinunte no tenemos fuentes. En que los sacerdotes de la diosa se llaman galos por el Río Galo, coinciden también Ovidio y Herodiano. Pero éste no explica por qué se les puso el nombre del río, sin embargo, Ovidio se inspira mucho, y más aquí, en Verrio Flaco (Winter,H. Berolino, 1885).
En cuanto a origen de la guerra, Herodiano afirma que Ganimedes fue raptado por Tántalo y por ello éste luchó con Ilo. Hay autores que coinciden con él y otros discrepan. Coinciden los que beben en Varrón (V. gr. San Agustín: De Civ. Dei XVIII, 13); también los que beben en Dídimo (Orosio, 1, 12,3-5). Didimo, a su vez parece inspirarse en el poeta Fanocles. Pero lo descartamos como fuente de Herodiano pues dice que la guerra fue entre Tántalo y Troe. Pese a que aquí discrepa Ovidio de Herodiano, pues Ovidio en Metamorph. X, 155-61, habla del rapto por obra de Júpiter, no queda descarado que ambos se inspiraran en Verrio Flaco. En cuanto al Palladio es demasiado poco lo que narra Herodiano para intentar encontrar sus fuentes sobre el asunto. Herodiano no habla del primer incendio del templo de Vesta que encontramos (Ov. Fas. Vl,421 ss.; Cic en Pro Scauro, 23,48; Valer. Max., 1,4,5; Dionisio de Halic. 1,66; Plinius, Nat. Hist. VII, 141; Juvenal, 3,136 etc.). Sobre el nombre del Lacio habla Herodiano en 1, 16,2. Para concretar aquí posibles fuentes, hay que descartar los que lo derivan del rey Latino (Varrón 1 L. V 32, Haygin. Fab. 127, Dionisia de Halic. 1,9,45,60,Il,2); Servius, Ad Aen. VIII,322). Herodiano pertenece al grupo de los que lo derivan del verbo latere. Pero descartamos también a los que creen que fueron los latinos los que se ocultaron bajo este nombre (Servio). Herodiano afirma que el que se ocultó fue Saturno. Coincide una vez más con Ovidio y ambos bebieron, sin duda, de Verrio Flaco, pese a que Flaco, mutilado no conserva hoy este dato. Diríamos, pues, que la gran fuente para estos temas es Verrio Flaco. Se confirma porque también se inspiran en Flaco otros autores que tratan estos puntos de prácticas religiosas. Así Macrobio: Sat. 1,6,15; 10,7; 12,15; Lactantius: Div. Inst. 1,20; Serv. ad Aen, VIII,203; IX,143. En los libros siguientes apenas alude a temas religiosos. Le faltaba tiempo al anciano. Sólo en el V,6,4 trata algo de laDea Caelosti Carthaginiensi, pero la fábula es más bien, tema netamente histórico. Sin embargo sigue fiel a su método con palabras como se dice ... Aquí se inspira en Virgilio, pues el asunto cae fuera de la temática de Ovidio. Y es de suponer que el poeta latino consultara a otros doctos. Sobre el nombre Astarté no podemos encontrar coincidencias con otros si no es que fijándonos en el Ethymolog. Magn. y la Suiza (S.V.) podemos ver que coincide con los gramáticos.
En lo relativo al Dios Elagabalo nos fijaremos al compararle con Dión Casio. Algo habla en el libro II (5,2) sobre el río Eufrates y alude a algunos autores sin citar los nombres ,dicen ... , . No podemos concretar a quiénes se refiere pero sabemos que Weissbarch (Pauly-Wiss. R.E. VI, 1200-1206) asegura que en esto Herodiano seguía la opinión más divulgada desde Polibio, así como es su digresión sobre los britanos (III,14,6-8). En este último pasaje vemos que alude a discordias entre autores pues pone partículas griegas que significan Ya ... Ya ... como los otros lugares (1,9,5; 14,2; 17,10; III,8,2; IV,12,5; 13,8; V,3,10; Vl,5,8;6,1; 8,5; VII,1,8). Más adelante
639
Retlexiones sobre la problemática historiográfica de la Historia de Herodiano
veremos lo que opina sobre estos lugares Diindliker (Leipzig, 1870). Algo sí está claro: Ni se valió sólo de cuanto recordaba con su memoria, ni usó a su único autor. Pero él sólo cita a Septimio Severo y nosotros sólo tenemos certeza sobre Verrio Flacco.
En cuanto a las afirmaciones de otros científicos, aparte de los citados, señalamos en primer lugar la de aquellos que creen que tuvo cargos oficiales. Entonces se inspiraría en documentos públicos. Pero no hay razón válida para mantener el aserto. Es el caso de Edwiuus Volcmann (De Herodiani vita, scriptis fideque), donde afirma que fue senator. La inevitable confrontación con Dión Casio, de la que trataremos después, ha seducido a más de uno, sin duda. Relacionada con esta opinión está la de Julius de Poblocky:, (Münster, 1864). Poblocky (1864) quiere eludir la dificultad de las diferencias con las que más claramente parecen ser fuentes de Herodiano, como sería Ovidio y más aún Dión Casio. No se fía tanto de la memoria de Herodiano M.J. HOfner (Giessen,l875.). Pero afirma que los libros I-III se inspiran en la historia de Dión Casio "propter multa paria aut similia", pero que al componer la obra no los tenían a mano sino que recordaba lo que había leído algún tiempo antes. Creemos que, siendo así, no podrían ser tantas y tan marcadas las coincidencias con Dión. Y esto lo han tenido en cuenta otros autores para buscar otra solución. Entre ellos, Johanness Kreutzer,(Boon 1881): Se conforma con afirmar que se inspira en Dión evitando la contradicción de que no lo tenía a mano. Señala otra fuente para Septimio Severo y referente a la guerra con Poscennio Nigro veremos después. Es indudable que es mérito indiscutible de Hofner haber señalado las coincidencias de Herodiano con Dión. Pero sigue pendiente la dificultad de las discrepancias. La sentencia de Kreutzer la refutan Ludovicus Mendelssohn y también Albrechtus Wirth. Sigue a éstos últimos Eduardus Schwartz y se les opone Benedictus Ni ese (Berlín, 1907).
Habida cuenta de cuanto dijimos sobre lo que puede deducirse del propio Herodiano, quedará clarificado nuestro punto de vista si hacemos el inevitable parangón con Dión Casio. Es inevitable este parangón puesto que poco antes que Herodiano, Dión escribió sobre los mismos temas, más o menos. Para hacer este parangón no podemos seguir a Johannes Kreutzer. Este autor demostró correctamente que Herodiano coincidía con Dión al narrar los asuntos relativos a Cómodo, mientras que la Vita Commodi ordena los hechos distintamente. Pero creyó que por esto se deducía directamente que Herodiano había seguido a Dión, mientras que no se sigue sino que siguieron un mismo orden, que descuidó el tutor de la Vita siguiendo a Suetonio. Pero como la balanza se inclina mucho en favor de las discrepancias, creemos que será coincidencia. ¿Por qué negamos, pues, que Herodiano beba de Dión?: Porque después de la muerte de Macrino no coinciden. Porque, al ser más expresivo Dión en lugares de coincidencia, se prueba que añadió de suo a la fuente común, como cuando dice que los médicos favorables a Cómodo, mataron a Marco. Mientras que en el caso de Herodiano, cuando se extiende más lo hace por artificio retórico (como en los discursos). Y, en fin, porque de otro modo no se explican
640
Aurora González-Cobos Dávila
satisfactoriamente las discrepancias. ¿Cuál fue esta fuente común? Sólo sabemos que empieza en el Imperio de Cómodo y termina con la muerte de Macrino. Decimos que empieza ahí pues es donde comienza la obra de Herodiano y una parte de la de Dión. Parece haber sido un autor con fallos cronológicos pero que conocía bien los hechos de los emperadores. Era del partido senatorial pues pondera a los emperadores respetuosos con el seü.alado y la labor del senado cuando estaba la sede vacante. Debió de escribir en tiempo de Elagabalo pero nada dice de las torpísimas costumbre de éste. Parece haber sido una fuente latina pues ello explica que no sean mayores las coincidencias, debiéndose las expresiones a traducciones diversas que hicieron los autores parangonados. Es llamativo, a este respecto, que Herodiano llame a los emperadores basilcus y no aurocraror hasta bien adelante, (Kreutzer, 1881). Uno y otro usaron también la Vita Severi.
Nada podemos asegurar de otras fuentes sino que aü.adieron detalles de suo. Herodiano suele notarlo con la palabra que significa hemos visto. Karl Dandliker, fijándose en que Herodiano da dos juicios distintos de Alejandro Severo alabándolo primero y culpando de sus fallos a Mamea, su madre, y en otra ocasión censurando al Emperador mismo, quiere deducir que tuvo dos fuentes. Pero Fuchs (Weiner Studien, 18 [18961) demuestra que esta contradicción se explica por Herodiano mismo, lo que vale para los restante libros (Weiner Studien, 17). Si parece que se inspiró en una fuente griega para el cerco de Aquilea, mejor que en relatos orales pues aquí usa el término autocrator que a partir de VII,l0,3 alterna con el de basileus.
Tal como están planteadas las cosas y dado el estado de la investigación en torno a Herodiano, pueden fácilmente colegirse los objetivos de nuestro trabajo, sus numerosas facetas y el alto interés de todo ello. Desde lo que ya tenemos avanzado con la tarea realizada anteriormente, tratamos de delimitar al máximo la obra herodiana. Es lo que se intenta con el análisis científico de los códices, el repaso de las versiones más autorizadas y la corrección de las mismas traducciones. Insistimos: lo ya hecho y elaborado por otros especialistas se tiene en cuenta, pero con la intención de determinar lo más definitivamente posible la letra fiel de la Historia de Herodiano. Mucho más largo, arduo y delicado creemos que es otro aspecto de los objetivos: la crítica interna de sus contenidos. Para ello, y aunque a primera vista suene a paradójico, hay que confrontar a Herodiano con los datos transmitidos por otros historiadores contemporáneos suyos. Como decimos es un autor que no ha merecido especial atención por parte de los investigadores. La bibliografía de K. Christ 1
, que recoge 8.232 títulos de estudios relativos a la Historia de Roma, nos ofrece solamente media docena de trabajos, publicados en los últimos treinta aü.os, si
l. !W111ische Geschichre eine Bib!iographie (Darmstadt 1976).
641
Reflexiones sobre la problemática historiográfica de la Historia de Herodiano
exceptuamos el ya clásico trabajo de J. Zürcher2• Pero ésta perspectiva se amplía
considerablemente, si examinamos año por año el art. <<Herodien>> de L 'Année Philologique, y los índices de autores de las revistas especializadas dedicadas al mundo antiguo. Ya en 1909 F. Reus3 publicó bibliografía crítica sobre Herodiano correspondiente a los trabajos aparecidos en 1905 a 1908. Y una información sobre la amplia producción bibliográfica posterior, hasta 1956 podemos encontrarla en los artículos de F. Cassola4
• Pero en ésta exposición queremos hacer una referencia bastante completa a cuantos trabajos y estudios se han ocupado de Herodiano específicamente. Omitimos estudios que abarca aspectos generales5 y aquellos otros, que tratan particularmente de la época y personajes historiados por Herodiano y en los que como es lógico se impone una selección6.
Dado nuestro interés por Herodiano como historiador, los trabajos que tratan aspectos más bien filológicos o lingüísticos7 quedan al margen de nuestra consideración. Respecto de las ediciones~, traducciones9 estudios relativos al texto 10 y otras monografías que creemos superadas 11 por la investigación posterior nuestra consideración es, igualmente secundaria.
2 . .-Commodus. Ein Beitrag zur Kritik der Historien Herodianus», en M. Budinger, Untersuchhungen zur rómischen Kaisergeschichre, 1 (Leipzig 1968) 221-264.
3. Cf. NRS 49 (1957) 213 SS.
4. En Nuova Rivisra Srorica, 41 (1957) 213-223; Atri dell'Academia Potoniana, Napoli, N.S. Vol. VI (1957) 191-200: RAAN. 32 (1957) 165-172.
5. Au{:¡rieg und Nieder¡;ang der Rámischen Well. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neuren Forschung. Hrsg. von H. Temporini (Berlín); Politische Geschichte. (Allgemeines) 1974. The Cambridge Ancient Hisrory. Hrsg. der Bande VII-Sil: S.A. Cook, F.E. Adcock, M.P. Charlesworth, N.H. Baynes (Cambridge). Historie Généra/e. Ed. G. Glotz. HisTorie Ancienne. de partie: Histoire Romaine (París 1942). M. Bt!snier, L 'Empire roma in de 1 'avénement des Sé ve res a u Concile de Nicée (1937). Metheuen 's
History of the Greek and Roman World (London). H.H. Scullard, Roman World from 753 ro 146 B. C. (1961). H.M.D. Parker, Roman Worldfrom 138 to 337 A.D. (1958). Nouvelle -Clio. L'Hisoire es ses Problémes. Ed. R. Boutruche et P. Lemerle (París). R. Rémondon, La crise de l'Empire romain de MarcAuréle á Anastase (1964). Storia de Roma a cura dell'1nstiruro di Studi Romani de G. Cardinali u.a. (Bologna). A. Calderini. l Severi. La crisi dell'lmperio nellll seco/o (1949).
6. A. Alfiildi. Srudien ::..ur Geschic/ue der Weltkrise des r. Jalzrhunderts nah Christi (Darmstadt 1967); «The Crisis of the Third Century as Seen by Contemporaries», GRBS 14 (1974) 89-111. G.S. Brauer, The youn¡; emperors. Rome, A.D. 193-244 (Nueva York 1967). V.N. Djakov, «Der sozieele und politische Kampfim riimischen Reich um die M.itte des 3». Jahrhunderts (Russ.). Vdi 1 (1961) 84-107. H.M.D. Parker, A Hisrory of rlze Roman Worldfrom A.D. 138 to 337 (Londres 1935). M. Rostovtzeff, La crisis politique er socia/e de l 'Empire romain a u l/e siecle. Misée Beige 27 (1923) 233-242.
7. F. Cassola. en Nuova Ril'ista Sto rica 41 (1957) 213-223. Atti del!'Academia Pontoniana, N.S. vol. VI (Nápoles 1957) 165-172.
8. Stavenhagen (Leipzig, Teubner 1922), C.R. Whittaker, Loeb (1959).
9. Echols (1961); Alexandrescu (1960); Loeb (1959); Cassola (1967).
10. Cf. C.R. Whittaker. 83-95.
11. Nos referimos principalmente a los estudios del siglo XIX.
642
Aurora González-Cobos Dávila
Nuestro objetivo lo constituye el hecho de que es necesaria una síntesis general sobre las aportaciones en torno a la obra de Herodiano, dispersas en múltiples trabajos, y al mismo tiempo es necesario resolver una serie de problemas pendientes que han suscitado dichos estudios. Sobre la biografía de Herodiano nos parecen bastante aceptables las conclusiones de F. Cassola12 a condición de tener en cuenta las precisiones de G. Alfi:ildy sobre su origen, posición social, cargo y problema de cronología 13
•
Para un análisis objetivo sobre el valor historiográfico de una obra es siempre de sumo interés conocer los rasgos psicológicos y sociológicos de su autor. Respecto a Herodiano la mayor parte de lo que se dice es pura conjetura. Su trayectoria tiene que ser rastreada casi inútilmente en su propia obra. Sabemos que Herodiano vivió algún tiempo en Roma. Fue funcionario y sus límites cronológicos coinciden con el período historiado por él. El resto de las noticias y los datos biográficos son producto de deducciones, en muchos casos, subjetivas y arbitrarias.
En el campo de la historiografía greco-romana, con frecuencia se aborda el estudio de las fuentes con criterios demasiado rígidos y limitados: a veces parece como si todo autor antiguo tuviera una sola fuente principal, contaminada en algunos pasajes por otra fuente secundaria. Además los historiadores que han narrado los acontecimientos de su propia época utilizan fuentes orales e informaciones de su propia experiencia y no siempre se dedican a copiar fielmente una o dos fuentes. Tal es el caso Herodiano. Hay que decir, previamente, que muchos escritores de la época de Herodiano trataron sobre el mismo período, sobre los mismos argumentos, sobre idénticos personajes y con unos procedimientos similares. Por lo que respecta a Herodiano, la mayor parte de los críticos han llamado la atención sobre las relaciones que existen entre su obra y la de Dión Casio.
Repetimos e insistimos, máxime si tenemos en cuenta que existe una serie de pasajes, en los que es posible confrontar la obra de Herodiano con la de Dión, y otras en las que solamente puede compararse con la de J. Xifilino y J. Zonaros que como es sabido, comprendían el texto de Dión. En los pasajes paralelos Dión y Herodiano tienen en común el conocimiento de varias noticias, estudiadas por las otras fuentes. Pero ésta coincidencia no tiene nada de específico, cuando se comprueba que las otras fuentes no contienen casi ninguna noticia (Aurelio Victor, Eutropio, Epítome de Caesaribus), o si las contienen son noticias inventadas (Historia Augusta). Los epítomes de Xifilino y de Zonaros ofrecen divergencias en la extensión del relato y
12. «Sulla vita a la personalita dello Storico Erodiano», Nuova Rivisra Srorica. 41 (1957) 213-223.
13. «Zeitgeschichte und Krisenempfindung bei Herodian•. Hermes 99 (1971) 429-449. «Herodianus
personi», Anc.Soc. 2 (1971) 204-233. Véase tamién P.W. Townsend YCS I (1928) 231-238 y G. Vitucci en RIFIC 32 (1954) 372-382. F. Gaseó, «La patria de Herodiano» Habis 13 (1982) 165-170. De Herodiano rerum romanarum scriptore 1 (Diss. Bonn 1881). Die Ermondung des Commodus; ein Beitraga zur Beurreilung Herodiaus, Philologioche Wochenschrifr 52 (Berlín 1932). De Herodianus Fontibus er auctorirate. (Berlín 1909).
643
Rellexiones sobre la problemática historiográfica de la Historia de Herodiano
en el orden de exposición. La coincidencia, por lo tanto, entre Herodiano y Dión radica en que ambos autores están bien informados sobre la época de Cómodo, de los Severos y de Máximo, al menos entre los escritos que nos han llegado. Sería interesante poder leer la obra de Mario Máximo y de los otros historiadores de la época, cuyo nombre en la mayor parte de los casos nos es desconocida. Esta comparación sería muy significativa para determinar la presencia o ausencia de una serie de datos. Además la mayor parte de las coincidencias se encuentran entre Herodiano y el Epítome de Xifilino y por lo que respecta al Libro LXXVIII de Dión, los tres ejemplares que aduce Baaz ( 1909) no son hoy convincentes, ya que no existen coincidencias verbales y la analogía de contenido prueba muy poco.
Baaz (Berlín, 1909) recurre a la existencia de una fuente latina común, y en este sentido se pronunció también Dopp14
• Ambos afirman que en los seis primeros libros aparece corrientemente el término frente de los dos últimos. En cambio, para Kreutzer (Boon, 1881) las dos palabras inducen a la tesis contraria, ya que era el término preferido por los aticistas y sería la traducción latina de Imperator, y obviamente, rechazado. Tampoco parecen muy convincentes las razones de Salác 15
sobre las fuentes latinas de Herodiano. Aunque no se pueda excluir el que Dión y Herodiano sigan a veces una fuente común y el que éste en algún pas<* nos recuerda a aquel, la demostración no es concluyente. Sí, parece probable el hecho de que Herodiano leyó a Dión, y que ambos tuvieron en común el ser testigos oculares de los hechos y que también conocieron y leyeron la literatura histórica de su tiempo, tanto la escrita en lengua griega como en lengua latina. Hohl 16
, presupone una concepción muy limitada de la cultura greco-romana en época imperial. Herodiano habría escrito su historia veinte años después, período suficiente para que la obra de un prestigioso senador alcanzara difusión. Fué en las provincias orientales donde Dión pasó los últimos aüos de su vida y en ellos presumiblemente se retiró Herodiano en su vejez. Es, por lo tanto, poco menos que imposible el que Herodiano ignorara a Dión. A lo sumo, podría decirse, que a pesar de haber leído Herodiano los ochenta libros de la Historia de Dión, hizo de ella un uso muy parco.
Cassola se basa fundamentalmente en el prólogo de Herodiano nos parece que radica en dar por seguro los juicios de valor de Herodiano, llenos de pasión y amor por su propia obra. Nos falta la literatura historiográfica de la época para poder comprobar que tales juicios eran objetivos y que como dice Herodiano sus contemporáneos hablaban en adulación pero no en verdad. El problema de las fuentes o de los
14. S. v. Herodianus, en Pauly-Wissowa, Real Encyclopiidie.
1). De Herodiani, /ocis Aliquor. LF (1941) 205-209.
16 ..• Kaiser lommoduo und Herodian», SDAW (1954) 1, lbid. (1954), Kaiser Perrinax und die Thron
besreigung seines Nad.ljolgers im lichre der Herodiwt kririk. Sitzungsberiche. Deutsche Akdaemie der Wissengschften zu Berlin 1956. 2 (Berlín 1956). F. Cassola. Storia de/l'Impero Romano dopo Marco Aurelio (Florencia 1967).
644
Aurora González-Cobos Dávila
orígenes de una obra antigua nos parece que en el estudio actual de la historiografía clásica debería ocupar un lugar más bien secundario.
Tal vez sea menos interesante determinar en que pasaje Herodiano sigue una fuente determinada, que examinar si lo que Herodiano nos dice corresponde a la verdad histórica. Para lograr este objetivo habría que comparar el relato de Herodiano con las noticias que nos han llegado a través de la historiografía contemporánea, señalando las coincidencias y divergencias entre ésta y la obra de Herodiano. G. W. Bowerkick 17 nos informa sobre la importancia de la biografía en época de Herodiano. Tal vez a propósito de este autor y de sus personajes no se hayan insistido lo suficiente sobre la importante relación entre Historiografía y Biografía.
Durante la época imperial romana fue la biografía el modo natural de contar la historia de un césar y el género gozaba ya de gran prestigio muchos años antes que Herodiano compusiera su Historia. Esta biografía se caracterizaba por describirnos la historia de un personaje conforme a determinados clichés o tópicos, y en ella el influjo de la retórica predomina con frecuencia sobre el interés histórico. No interesa tanto la historia de los pueblos, ni de los acontecimientos, como la historia de los hombres que rigen los destinos de esos pueblos. De ahí que el elemento histórico pierda terreno ante el elemento biográfico y éste, incluso, se convierte en ocasiones en un mero pretexto para dar lugar a una declamación de tipo retórico, donde los hechos y noticias de la vida contemporánea son únicamente telón de fondo. Interesan, sobre todo, Jos juicios de valor, las sentencias inferiores y las anécdotas, elementos éstos que ocupan la parte principal de la narración.
La división ya clásica en historiografía antigua entre narraciones y discursos 18 es un aspecto más que sirve al historiador para destacar determinados rasgos del personaje que describe. Lo importante para él es el genos, el eidos y el ethos, las demás circunstancias temporales y espaciales interesan en tanto en cuanto sirvan a una finalidad paradigmática. Nacimiento, educación, viajes, actividad privada y pública, así como la muerte están bien en función del retrato moral del Príncipe que de su semblanza histórica. Para el autor tiene mayor importancia la forma retórica en que se exponen los bienes y virtudes de un personaje que las motivaciones y las consecuencias propiamente históricas.
La historia de Herodiano como se sabe comienza a partir de Marco Aurelio, modelo de perfección, espejo de príncipes, al que tienen que acomodarse todos los Emperadores. En la medida que lo lograr merecen la alabanza o el vituperio de Herodiano. Estos condicionamientos necesariamente determinan el que las afirmaciones de Herodiano tengan que ser sometidas a una crítica rigurosa, para deslindar todos aquellos elementos puramente retóricos y biográficos de los datos estrictamente históricos. Es preciso confrontar la obra de Herodiano en la historiografía de su época
17. dkrodian and Elagabalus,, YCS 24 ( 1975) 229-236.
Jg. F.J. Stein. Dexippus er Herodianus quatenus Tlwcydic/em Secutus ssit. Diss (Bonn 1957) 222.
645
Retlexiones sobre la problemática historiográfica de la Historia de Herodiano
y en las conclusiones a que se ha llegado sobre la historia del turbulento período que historió. Sobre las relaciones entre la obra de Herodiano y la historiografía de su época han aparecido en los últimos años una serie de monografías, que, sin excluir planteamientos generales tratan principalmente de aspectos concretos, así, por ejemplo, Kotula 1 ~, analiza la usurpación de Domicio Alejandro en diversas fuentes. Aurelio Víctor, el Epítome de Caesaribus, Zóximo.
El autor concluye que se trata de un doblete del relato de Herodiano y que formaba parte de una obra de mayor envergadura, escrita tal vez en época de Constantino por Onásimo de Chipre. Birley"0 comparando los acontecimientos del 193 en Dión Casio, Herodiano y la HisToria Augusta concluye que Herodiano se ha dejado influir por la versión oficial de Septimio Severo. Heinen21 estudia la relación entre la Historia Augusta, Dión Casio y Herodiano a propósito de Caracalla. Alfody en sendos artículos examina diferentes puntos de vista entre Herodiano y Dión Casio, como el relativo a la autoridad del Emperador y el poder militar que han sido confirmados por al historia21
.
Quizás el aspecto mejor estudiado en los últimos años sea la relación entre la obra de Herodiano y la Historia Augusta lo que se debe a los trabajos de Kilb23
.
No obstante falta un estudio de conjunto que, valorando los resultados, aborde de una forma sistemática este problema. En esta comparación entre la obra Herodiano y la de sus contemporáneos e inmediatos o lejanos sucesores habrá que tener en cuenta como puntos de referencias las principales tesis de Herodiano: enemigo del dominado y partidario del Senado, su antimilitarismo, y conciencia de la crisis política, económica, social y cultural de su tiempo.
Elementos de comparación y de referencia lo constituyen además de Dión Casio de Bitinia (Lib. LXXVII-LXXX), el Epítome de Xifilino, monje del siglo XI, la Crónica de Juan Zonaros del siglo XII, los Cesares de Aurelio Victor, la mencionada Historia Augusta, el Brevierium Historia Romanae de Eutropio, el Breviarium de provinciis el Victoriis de Rufo Festo. Muchas de estas obras, aunque tardías, pueden constituir una excelente ayuda para valorar la Historia de Herodiano, ya que se refieren al período historiado por él, aunque no pocas veces le toman como fuente. No cabe duda de que la relación entre la obra de Herodiano y la historiografía de la época tiene que estudiarse a través de la comparación de los hechos más notables y de los personajes más significativos. Los acontecimientos y las personas
19. T. Kotula, «En marge de l'usurpation de Domitius Alexander», Klio 40 (1962) 159-177.
20. A.R. Birley, «The coups d'Etat of the year 193», Bj 169 (1969) 247-280.
21. H. Heinen, «Zu Tendenz der Caracalle- V ita in der Historia Augusta•, Chiron 1 (1971) 421-435.
22. «Cassius Dio und Herodian über die Aufange des neupersischen», RHM 114 (1971) 360-366.
«Bellum desc11orum», Bl 171 (1971) 367-376.
23. Lirerarische Bezinchungen Zuischen Casius Dio, Herodian und der Historia Augusta, Amiguitas 4, R. Beitr. zur Historia. Agusta Forch. IX (Bonn Hubelt 1972) XII, 196.
646
Aurora González-Cobos Dávila
constituyen, además, un excelente criterio para determinar el grado de aproximación histórica a que llegó Herodiano. Alfoldy24 ha señalado cómo los escritores de la época tienen clara conciencia de la crisis del Imperio. Atribuyen esta situación al cambio de Principado en Dominado, a la inestabilidad del Estado, al creciente poder del ejército y al predominio religioso, así como a las circunstancias sociales y a las invasiones bárbaras. Pero el autor aunque cita a Herodiano no hace una análisis exhaustivo de la forma cómo nuestro autor considera esta época de crisis.
Nos parece sugerente el estudio de Dietz sobre los acontecimientos del año 238 25
• Omitimos aquellas obras recogidas en la Romische Geschichte eine Bibliographis sobre el período y emperadores de la época historiada por Herodiano y nos referimos a los trabajos que tratan específicamente algún aspecto de la obra de Herodiano. Entre estos hay que señalar los estudios de Bersannetti a propósito de Parenna26 y de Septimio Severo27
, de Fink28 sobre Severo Alejandro, de Mullens2Y sobre Máximo y Balbino, de Bowersock sobre Elagabalo, así como el de Gagé sobre los jóvenes africanos30
.
Todos estos estudios esclarecen no pocos aspectos de la obra de Herodiano, tant(.') en lo referente a situaciones y acontecimientos históricos como a los personajes que participan en los mismos. Pero una vez más falta un estudio que de forma sistemática se ocupe de estos aspectos en la obra de Herodiano y esta carencia intentamos remediarla con nuestra aportación. Principalmente en lo que se refiere a los hechos y personas que han sido menos estudiadas. Así podemos saber si Herodiano constituye fuente de verdad histórica o es un mero literato. Se han analizado una serie de pasajes concretos en los que Herodiano, considerado como fuente principal, adolece de autenticidad histórica, así los estudios de Alf6ldy3 1
,
Graham32, Piper33
, Grasby34, Picard35
• Se ha dicho también a propósito de Hero-
24. «Leitgeschichte und Krisenempfürdung bei Herodian••. Hennes 99 (1971) 429-449.
25. «Senats Kaiser und ihre. Ein Beitrag zu Geschichte des Jahres 238 n. chr.», Chiron VI (1976) 381-424.
26. «Perenne e Commodo», Athenaeum 29 (1951) 151-70.
27. «Sulla guerra fra Settimio Severo e Pesceno Migro in Erodiano ... RFIC (1938) 357-363.
28. «Lucicius Seius Caesar, Sacer Augusti», AJPh (1939) 326-336.
29. «The revolt of the civilians A.D. 237-238» Greec·e and Rorne 17 (1948) 65-77.
30. <<L'assesinat de Commode et les S01tes Herculis», REL 16 (1968) 280-303.
31. «The Crisis uf the thvid century as seen by Contemporaries» GRES 15 (1974) 89-111. Der Sturz des Kaisers Geta und die autike Geschichtsschreigung en Bonner Historia Augusta Coll. (1970) 19-21.
32. «The Division of Britain». JRS 56 (1966) 92-107.
33. «Why read Herodian?», CB 52 (1975) 24-28.
34. «The age ancestry und eareer of Gordia11». /CA 25 (1975) 123-130.
35. «Les relieves de !'are de septime-Severe», CRAL (1962) 7-14.
647
Retlexiones sobre: la problemática historiográfica de la Historia de Herodiano
diano que en circunstancias excepcionales halla hechos de importancia y Johne36 ha puesto de relieve el que Herodiano defienda casi siempre el punto de vista de la aristocracia senatorial. Desde los estudios de Hohl se ha visto en la obra de Herodiano un mayor interés por el efecto dramático que por la verdad histórica; a esta conclusión llega también Alfoldy, quien ha estudiado a fondo los aspectos más importantes de la obra de Herodiano en los últimos años. También Biro nos dice que las influencias retóricas y las fobias políticas hacen de Herodiano un historiador muy mediocre. Este juicio tan negativo y casi unánime de toda la crítica nos tendría que llevar a analizar los pasajes más significativos para tratar de discernir lo que constituye aportación histórica o bien inexactitud o error y exageración retórica. A pesar de la forma retórica, que ofrece la Historia de Herodiano, un análisis de su contenido nos proporciona datos de indudable valor histórico, dentro de una tradición historiográfica más bien romana que griega.
3.- RESULTADOS EN PERSPECTIVA PARA UNA FUTURA INVESTIGACIÓN.
Como ya hemos venido diciendo, los resultados están unidos al texto y al autor de esta fuente literaria. Podemos esquematizarlos así:
- En primer lugar, delimitar bien nítidamente el texto mismo, estableciendo comparaciones entre manuscritos y criticando las versiones.
- Realizar crítica interna del mismo, para revelar sus contradicciones, para confirmar lo inamovible de un dato, para cuestionar una impresión ...
- Comparar con otros autores que se refieren a los mismos acontecimientos, a idénticos personajes. Esta comparación debe incluir el mayor número de escritores posible, también epigrafía existente, cronología y cualquier testimonio referente a los sesenta años o setenta de que habla Herodiano.
- Esclarecer las ambigüedades tópicas en torno a la personalidad de Herodiano, aunque, repetimos, sin invertir en ellos el máximo de los esfuerzos, sino en orden a mejorar la comprensión veraz de su Historia.
- Habrá que decir, por último, pese a la obviedad, que esto conlleva una discusión pormenorizada con los especialistas en Herodiano, algunos de los cuales aparecen en la bibliografía, y también con los mejores tratadistas de la época histórica del Imperio que comprende la Historia de Herodiano.
36. «Zur Stadtrümischen Tenderz der Historia Augusta», W Z Rostozk 18 (1 969) 463-466.
648
Aurora González-Cobos Dávila
4.- FUENTES BIBLIOGRÁFICAS. Recogemos en este apartado provisional las fuentes propiamente tales, Jos
códices a los que hemos hecho mención y los estudios especializados acerca del tema.
l. Fuentes: HERODIANOS HISTORICUS, (texto griego e inglés), Londres, Loeb
Classical Librar-y, 1969. HISTORIA DE HERODIANO HYSTORIDADOR, (versión castellana: del
griego al romance) Bibl. Nacional Francesa, 1522. HERODIANO: Historia del Imperio romano después de Marco Aurelio,
(versión preparada por J.J. Torres Esbarranch), Madrid, Gredos 1985.
2. Códices: Mencionamos los más relevantes. Codex Monacensis Graecus 157:
Codex Vindohonensis Graecus 59:
Codex Venetus Marcianus Graecus 369:
Codex Leidensis Gzonovianus 88:
Codex Bruxellensis 11291-11293:
Laurentianus Conv. Sup. gr. 164:
Mediceus Laurentianus Plut., 57, 45: Mediceus Lautentianus Plut., 70, 17: Venetus Marcianus Graecus 390:
Napolitanus Graecus 11 C 32:
Editio Princeps Aldina Escorialensis R. 111, 16:
Bibliografía especializada:
Bayerische Staatsbibliothek de Munich. Ósterreichische National biblio thek de Viena. Biblioteca N azionale Marciana de Venecia. Bibliothek der Rijks Universiteit de Leiden. Bibliotheque Royale de Bruxelles. Biblioteca Laurenziana de Florencia. Bibl. Laurenziana de Florencia. Bibl. Laurenziana de Florencia. Biblioteca Nazionale Marciana de Venecia. Biblioteca Nazionale de Nápoles. (utilizada por Mendelssohn). Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo del Escorial.
Alfüldy, G. <<Herodians Person», Ancient Society 2 (1971) 205-6. Alfbldy, G. ,, The crisis of the 3 century as seen by contemporaries»,
GRES 15 (1974) 89-111. Alfi:ildy, G. «Zeitgeschichte und Krisenempfindung bei Herodian>>,
Hermes 99 (1971) 431-2.
649
Retlexiones sobre la prohlemútica historiográfica de la Hisroria de Herodiano
Sang, M. <<Ein versehobenes Fragment des Cassius Dio», Hermes 41 ( 1906) 623 S.
Baaz, E. De Herodiani fontibus et auctoritate (Berlín 1909). Blaufus, J. Ad Herodiani rerum Romanarum scriptoris libros V et VI
observationes, Diss. (Erlagen 1893). Bowrsoek, G.W. <<Herodian ang Elagabalus>>, YCS 24 (1975) 229-236. Burrows, R.L. Cassola, F.
Cassola, F.
Cassola, F.
Cassola, F. (Ed)
Columba, G. M. Dandliker, C. Dietz, K.
Eehols, E.C.
Fuehs, K.
Gaseó, F. Gaseó, F.
Grosso, F. Hoffner, M.J.
Hohl, E. Joubert, S.
Kolb, F.
Prolegomena to Herodian, Diss. (Prineeton 1956). <<Sulla vira e sulla personalitil dello storieo HerodianO>>, NRS, 41 (1957) 217 s. <<Note eritiche al testo di ErodianO>>, Rendiconti del!' Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli 38 (1963) 139-143. «Sull 'attendibilta del lo storico erodiano>>, Atti del! 'Accademia Pontaniana 6 (1957) 191-200. Erodiano, Storia del! 'Imperio romano dopo Marco Aurelio (Florencia 1967).
Erodiano, Enciclopedia Italiana (Roma 1951) v. 14. Die drei letzten Bücher Heroans (Leipzig 1870). Senatus contra principem: Untersuchungen zur senatori schen Opposition gengen Kaiser Maximunus Thrax (Munieh 1980). Herodian 's of Antioch History of the Roman Empire from the death of Marcus to the accession of Gordian III (Berkeley 1961). <<Beitrage zur Kritik Herodians, IV-VIII Buch>>, Weiner Studien 18 (1896) !80-200. <<La patria de HerodianO>>, Habis 13 (1982) 165-170 y <<Las Fuentes de la Historia de Herodiano>>, Emerita 52 (1984) 355-360. La lotta política al tempo di Commodo (Turín 1964).
Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers L. Setp. Severus und seiner Dynastie (Giessen 1875). Kaiser Commodus und Herodian (Berlín 1954). Recherche sur la composition de l 'Historie d 'Herodien Diss. (París 1981). Literaische Beziechungen zwischen Cassius Dio, Herodian und der Historia Augusta (Bonn 1972). De Herodiano rerum Romanarum scriptore (Bonn, 1881). Kreutzer, J.
Mendelssohn, L. Herodiani ab excussu Divi Marci Libri Octo (Leipzig 1883).
Piper, L.J. Pobloeky, J.
<< Why read Herodian?>>, Classical Bulletin 52 ( 1975) 24-28. De Herodiani vita, ingenio, scriptis (Münster, 1864).
650
Roos, A.G.
Rubin, Z.
Schwartz, E. Sievers. R.
Smits, P.
Aurora GZmzález-Cobos Dávila
••Herodian's method of composition», JRS 5 (1915) 191-202. <<Dio, Herodian and Severus secod Parthian War>>, Chiron V (1975) 419-441. De Severo Alex, imperarore (Berlín 1907). <<Über das Geschichbswerk des Herodiano», Philologus 26 (1867) 30 S.
De Geschiedschrijver Herodianus en zijn Bronnen (Leiden, 1913).
Sommerfe1dt, E, <<Zur Frage der Lebenstellung des Geschichtschreibers
Stahr, A. Stein, F.J.
Herodian», Philologus 73 (1914-16) 568 s. Herodians Geschichte (Stuttgart 1858). Dexippus et Herodianus rerum scriptores quatenus Thucydidem secuti sint, Diss. (Bonn 1957).
Townsend, P.W. <<The Chrono1ogy ofthe Year 238 A.D.», YCS 1 (1928) 231 S.
Vitelli, G. <<Codici fiorentini del! o storico Erodiano», Studi italiani di filología classica 2 (1894) 470 s.
Whittaker, C.R. Herodian (Londres 1969). Widmer, W.
Winter, H.
Laisertum, Rom und Welt in Herodians Mertá Markon basileías storia (Zurich 1970). De Fastis Veri Flacci ab Ovidio adhibitis (Berlín 1885).
651
Kolaios 4 (1995) 653-659
VARIANTES TEXTUALES EN DOS MANUSCRITOS ESPAÑOLES DEL RÉTOR MENANDRO
Felipe-G. HERNÁNDEZ MUÑOZ (Universidad Complutense de Madrid)
Menandro de Laodicea es un rétor griego del s. III d.C. al que se atribuyen dos Tratados que constituyen una de las principales fuentes para el conocimiento de los distintos tipos de encomio retórico en Grecia. Es, además, un autor que era muy grato a Fernando Gaseó y en el que trabajó en los últimos años de su vida. Por eso hemos querido que nuestra colaboración a este merecido Homenaje verse precisamente sobre este autor que él tanto apreciaba.
La mejor edición de ambos Tratados es también la más reciente, la que publicaron D.A. Russell y N.G. Wilson (Menander Rhetor) en Oxford, 1981. En esta edición no se tuvieron en cuenta los manuscritos del s. XV y XVI <<porque es probable que todos deriven directa o indirectamente del Parisinus Graecus 17 41 y que contribuyan, a lo sumo, a triviales correcciones al texto» 1
• En el caso de dos manuscritos españoles de esa época, el Matritensis BN 4738 (folios 182 v.- 224 r., citado abreviadamente como Mat.) y el Scorialensis 114, LIII.15 (folios 201 r.- 248 v.: abreviadamente, Se.), conservados en la Biblioteca Nacional de Madrid y en la
l. Russell-Wilson, op. cit., XL. En el presente trabajo utilizamos también sus siglas y su clasificación de manuscritos en tres familias (XL-XLIV y XLVII):
-Primera familia: P (Paris. gr. 1741), Z (Paris. gr. 2423). -Segunda familia: M (Laur. 56.1 ), m (Laur. ~l.~). W (Vat. gr. 306), Y(Vat. gr. JOR), X (Vat. gr. 165).
V (Vat. gr. 899). -Tercera familia: p (Paris. ¡;r. 1874), B (Barocci. 131).
653
Variantes textuales en dos manuscritos ...
Biblioteca del Monasterio de El Escorial, respectivamente2, ambas afirmaciones no
2. C'f. G. de Andrés, Catálo¡;o de los códices ¡;riegos de la Biblioteca Nacional (Madrid 1987), 318-319, y P.A. Revilla, Catálogo de los c!idices grie¡;os de la Biblioteca de El Escorial, I (Madrid 1936), 370-373. El copista del Matriense ya lo identificó G. de Andrés como J. Crívelli: el del Escurialense nos parece que es el también cretense Aristobulo Apostolides. y lo hemos fechado en torno al año 1500, porque su letra parece muy similar a la del Vindob. phi!. gr. 253. Este dato unido a la calidad de muchas de sus lecturas nos ha llevado a pensar en la posibilidad de una •recensión cretense» del texto menandreo.
Los dos manuscritos coinciden en el orden de capítulos y en la mayoría de sus lecturas, aunque no se puede afirmar que uno sea apógrafo del otro porque hay pasajes en que también discrepan:
Tratado I - 331.7: avp.(Jov'Aímc;; Se.: {3ov'Aaic;; Ricc.l5: CJVf1{3ov'Aaic;; Mat. P M W. - 337.7-8: caa11"TEp01rowüv aúri¡v Se. Ricc.l5: exvD!11"TEpo7rotú D!vrov Mar. cett. - 339.28: a<f!\Etc;; Se. Ricc.68: a<f!("ou:; Mat. ceft. - 343.22: n8i¡aovrm Se. Ricc.68: om. Mar.: ELTE Oúm vulg.: TE Oúm P: TÉ0Etvrm Z. - 343.28: avvuOÉvTúOV Se. Z Ricc.l5: crvvnOÉvrwv Mar. P. Riec.68 Vind. - 344.3: 1rpóc;; Se.: wr;; Mar. P Z. - 344.13-14: 11"EptAap.{J&vwv Se.: 11"D!pD!- Ricc.l5: ex m- Mar.: 11"D!PD!AD!p.{3D!vop.Évwv eett. - ~44.19: 0ÉCJlV Se. m W: </;>úcrtv Mar. P Z. - 345.12: bti'x Mat.: búa Se. cett. praerer Z (ói¡).
- 348.11: Ero ve;; + xpóvov 11"D!PD!WVÓVTD! Mar. P: om. Se. cett. - 349.1: ixp.</;>oTÉpwv Se. P Z: -wOEv Mar. M m W. - 349.23: </;>aivtmt Se. M Riec.68: c/>Diivr¡rm Mar. eert. - 349.25: 0ETÉOP Se.: ewúov Mar. eett. - 351.23: 11"AÉovrac;; Se.: KD!TD!- Mar. cett. - 351.31: ti Se.: icixv Mat. cett. - 355.17: EV Mat.: p.Ev Se. cum Ald. Vind. P Riee.l5. - 356.2: icvbótotc; Se. P Ricc.68 Ald. Vind.: icvóótwc; Mat. eett. - 356.29: p.Em(Ja'Aoúcrac;; Se. Vind.: wm(JD!'AA.oúcrac;; Mat. cett. praeter Z (wm(JoA.ixc;). - 360.5: 'Aóy4J re;, pwp.a'iKci> Se. M: re;, pwp.D!'iKci> vÓp.4J Mar. cett. - 360.27: rowvr01 + cíatv Se. P: om. Mat. eett. - 362.32: &v p.ETD!11"otwvrm Se. Ricc.68: &v p.ETD!1I"OWÍIVTD!l Mat.: &vn1rowvvrm Z: p.tra- P: &v
!1fTD!11"ow<vro M m W. - 363.22: rívor;: Mar. cum M: nvóc;; Se. cett. - 366.14: oiJ,. Mar. : crE ovv Se.: b' Z: crE P: crot M m W.
Tratado II -368.21: cí Mar. Zp: om. Se. cett. - 383.29: 8Écrcwr;: Se. P Z m W Y: 0ÉCJlc;; Mat.: </;>ÚcrEwc;; p. - 385.28: ró (3éA.naro¡• Mar. P Z: ró (3é'Arwv Se. : rix {3t'Ariw cett. - 386.26: c11"lppoiac;; Se. Vind.: E11"lppoixr;; Mat. cett. - 388.11: tic;; Se.('!) eum P Z p: o m. Mar. cum 111 W Y. - 404.5: bw'AE'Avp.Évov Mat.: Ótt'Aówvov Se. cett. - 412.7: ~ Mat. eett.: ~ <v Se. P p. - 413.13: p.r¡ÓEv Mat.: p.r¡O'Ev Se. P. -419.16: w Se. P m W B: o Mar.: wc; p. - 420.6: ói¡ 11"ot&r;; Se.: bi¡ 11"otixv Mat. cum Ald. Vind. - 420.28: rúxr¡c;; Se. m W p: if;vx~c; Mar. P. - 431.30: ri¡v aúrwv Se. W Y: ri¡v 01vri¡v Mar. P m p.
654
Felipe G. Hernández Muiíoz
son del todo válidas y así lo hemos intentado demostrar en trabajos anteriores3.
En primer lugar, porque los dos manuscritos españoles no siempre coinciden con P (primera familia), sino también con Z (dentro aún de la primera familia), con la segunda (M, m, W), con la tercera (p) y con algunos manuscritos no considerados por Russell y Wilson, como con el Riccard. 15 en el Tratado 1 o el Vindob. 60 en el Tratado Ir.
-434.31: occxaÓ:aEL Se. p m p: owowaEL Mat. - 435.3-4: avp.(3wvÓVTwv Se.: avp.(3áVTwv Mat. cett. - 439.25: TÓKov Se. P m W: TÓ1rov Mal. p.!2
3. «Sobre un manuscrito escurialense», Actas del VII Cungreso EspmJo/ de Estudios Clásicos (Madrid
1994). Il, 227-232. y «Einige Bemerkungen über zwei Handschriften des Rhetors Menandros», Hermes (en prensa). En d apartado de correcciones al texto, cf también nuestras «Catorce notas críticas al rétor
Menandro». Cuademosde Filología Clásica (Estudios Griegos), N.S. 2 (1'!92) 1'!5-212, y «Observaciones críticas al texto del rétor Menandro (Tratado!, Libro 1: 331-344.14).>. id. N.S. 3 (1993) 207-230.
4. Tratado 1:
-coincidencias con Z: 341.27: 353.24; 3ó0.14; 361.9: 365.28; 366.27. -con Z. Riccard.l5: 340.21 (también con Vind. phi!. gr.60, citado abreviadamente como Vind.); 341.3: 34U>: 341.10; 342.5; 342.2ó: 343.31; 354.13 (también con m).
-con M, m, W (segunda familia): 347.11: 348.28: 352.16 (con Riccard. 68); 35ó.24; 357.1; 357.15; 357.32: 358.13; 361.25:365.1-7. -con W: 362.21. - con m: 356.30. -con M, W: 331.5. -con M, m: 355.1 - con m, W: 350.17-18 (también con M y Riccard.68); 352.26 (también con Riccard.l5); 358.7 (también
con Riccard.68): 359.22. -con Riccard./5: 332.4 y 332.14 (también con Laur.59.11): 332.20; 334.4: 334.8-9; 335.12; 337.21: 338.28: 339.17: 340.3; 340.6; 340.10; 340.12; 340.14; 341.12; 341.20; 341.23; 341.31; 342.17-18; 343.4; 343.6; 343.13; 343.26; 343.29; 344.3; 345.10; 348.13; 350.5; 350.10; 352.11; 352.25; 354.3. -con Riccard.68: 363.6. - con Riccarr/.68 y Riccard.l5: 344.9: 352.12; 352.14 (también con Vind. ). -con Gudianus gr.l4 (abreviado, Gudian. ): 352.30; 364.6.
Tratado 11: -con Z: 376.22 (también con m y Vind.); 387.18; 388.9. -con \V: 395.22 (también con Vind. ); 401.21; 427.18 (también con Vind.); 431.4; 439.13; 439.30. -con m: 369.21 (también con V); 37ó.22 (también con Z); 393.12; 418.27; 437.5 (también con Vind.);
439.5-6. - con Y: 394.1. -con m, W: 42ll.6; 428.26; 433.25; 435.31; 439.27. -con m, W, Y: 394.2X (también con Liber Merulae, abreviado Lib. Mera!.); 433.5. -con m, X, Y: 369.11. -con M, m, W: 412.21-22. - con m, W, X. Y: 377 .4. -con Z, m, W, Y: 389.28. -con p (tercera familia): 372.20 (también con Vind.); 374.30: 381.10; 389.18; ~98.3; 405.5; 412.27; 431.18; 431.20; 439.1.
655
Variantes textuales en dos manuscritos ..
En segundo lugar, porque sus correcciones no son tan <<triviales» como afirman Russell y Wilson, ya que llegan a anticipar totalmente casi una cincuentena de correcciones textuales de filólogos posteriores, entre ellas una de los propios Russell y Wilson: É7roÍr¡aE en 440.3, frente al 1rot~aca;, É1roÍEt o 7rE7roÍr¡KE de los demás manuscritos5
.
Por último, porque contienen lecturas (muchas de ellas compartidas con el Riee.l5 en el Tratado J) y variantes textuales que deberían ser consideradas en futuras ediciones del rétor6
:
Tratado 1: - 331.20: ov ü¡.¡,vovs Mar.: oDs ü¡.¡,vovs M W: ü¡.¡,vovs eett. - 333.2: É7rwKE1/;ówfJO' Mat. Se.: áwKE1/;ww80' eeu. - 333.18: o 'A1rw'A'Awv om. Mar. Se., fortasse secludendum. - 334.9-11: áAAa &AAOTE aAAms (ej. 360.8; 396.6) KO'l Év (Év om. Se.) EVl {3t{3AÍC¡!
roís 7rAEiarOts roúrwv, icv ré¡J Evp,1roaÍC¡! (ej. 334.17; 337.7; 337.23; 343.3; 360.9-10) Mat. Se. eum Riec.l5: á'A'Aix (&A'AC¡J Spengel) &'A'AoTE, á'A'Aix KO't ü i:vi {3t{3AíC¡J roís
7rAEÍamts TO'VTiX Év rc{E Evp,1roaÍC¡! eett.: rcxurO' i:v ré¡J Evp,1roaÍC¡! secl. Bursian. - 337.20: i'n ÓE KO't ¡.¡,~ Mat. Se. eum Riee.l5: i'n ÓE oi mi¡.¡,~ eeu. - 338.28: ¡.¡,ev &'A'Aws Mat. Se. cum Riec.l5: ¡.¡,f:v &AAO' P Z: ¡.¡,ii'A'Aov Bursian.
-con m, p: 400.27. -con m, W, p: 420.27; 422.8; 428.8. -con W, Y, p: 431.5. -con X, Y, p: 369.27. -con Z, Y, p: 381.30. - con Z, W, p: 389.30. -con m, W, Y, p: 431.19. -con Vúzd.: 388.1-2; 392.1; 398.5; 402.3; 414.6; 418.19; 419.29; 424.1; 424.23; 434.17. - con Ven.444: 374.6. -con Paris.2996: 419.29. -con Lib. Meruf.: 422.5; 432.14; 433.5.
5. En casi una veintena de pasajes la coincidencia de estos dos manuscritos con correcciones posteriores de filólogos es parcial, como en 381.2, donde la seclusión de Russell y Wilson (KpEirrwv oÉ) casi coincide con la omisión del Mar. y Se. (KpEÍTTwv oÉ Év).
6. Al carec<:r de microfilmes de los demás manuscritos, utilizamos también el aparato crítico de la edición de Russell y Wilson. completado, y en alguna ocasión corregido, con el testimonio de las ediciones anteriores:
L. Heeren, Menandri Rhetoris Commentarius 'De Encomiis' (Gotinga 1785) (sólo para el Tratado[); Ch. Walz. Rhetores Graeci, IX (Stuttgart-Tubinga 1836), 127-212, 213-330; L. Spengel, Rhetores Graeci. IIl (Leipzig 1876. reimp. Frankfurt/Main 1966). 331-367, 368-446; C. Bursian, Der Rhetor Menandro.1· und seine Schrijien (Abh. der Künigl. Bayer. Akademie der Wissenschaften 16, 3, 1882) y J. Soffel, Die Re¡;e/n Menandersfiir die Leichenrede (Meisenheim/Gian 1974) (sólo de tres capítulos del Trarado m. Al no poder consultar directamente la edición Aldina (Venecia, 1508-9, 594-641), su testimonio (abreviadamente. Afrl.) ha sido recogido en las indicaciones de las ediciones anteriores, especialmente en la de Walz.
656
Felipe G. Hernández Mu!'ioz
- 340.3: TWV J1.V8LKWV, wc;- E1f'L TWV J1.V8LKWV EL1f'Ojl.EV Mar. Se. cum Ricc.15: ELVO!L TOÍt;'
J1.V8LKoíc;- Z: f:1ri Twv fLV8LKwv P: evwL Twv Jl.V8LKoíc;- Heeren. - 340.5-6: EV ole;- Mal. Se. cum Ricc.15: wc;- Z: om. P: EV ~ Heeren. - 340.10: f'¡ fn' i¡víovc;- KCÚ Mat. Se. cum Ricc.15: i¡lhEvm¡mi (sic) P: f'¡ f:voc;- f'¡ Z: f'¡ iév'í f'¡ mi Bursian. - 343.4: KetTetKÓpovc;- Mar. Se. cum Ricc.l5: mmKopEÍ( Z: mT' &Kpovc;- P. - 343.26: VJl.Vttv Mal. Se. cum Ricc.l5: VJl.VEÍ P: om. Z, secl. Bursian: 1rwc;- VJl.V~
Nitsche. - 344.2: 7mpÉaXETo Mat. Se.: 7retpÉaxr¡mL ¡•ulg.: 1rcxp&- P: 1retPÉXETm Z. - 344.13-14: 7rEpLAetJ1.{3&vwv Se.: 7retpetAetJ1.{3etvo/úvwv cett. praeter Mat. ( &vcxAetJl-{3&-
vwv), Ricc.J5 (1rcxpcx-): fortasse 7rEpLAetf1.{3etvof1.Évwv, cf 332.29-30; 347.8. - 344.31: 1r&ar¡c;- Mal. Se.: in&ar¡c;- m W: &1ro 1r&ar¡c;- P: om. Z. - 345 .12: ÓLfx Mal.: o~ Z: oúo cett.: TWV Heeren. - 347.20: ax~Jl.Ct (cf 350.28) Mal. Se.: XP~Jl.Ct cett. -347.31: m'i Ke<Ta Mal. Se. cum Rice. 15: KetTix cett. - 348.2: Jl.ÉpEL f:K&an.¡J Mal. Se. cum vulg.: Jl.Épr¡ ÉKéx.aTr¡v P: om. Z: 7rEpt f:Kéx.aTr¡v m w. - 349.3-4: 7rEpi ... 1rpoc;- Mal. Se.: 1rpoc;- ... 1rpoc;- Ricc.l5, Rice. 68: 7rEpi... 7rEpi cett. - 349.16-17: wc;- EV TOÍ( (ej. 349 .26) Mal. Se.: f'¡ KC<L P: mi EfxV m w. - 350.18: ouK t1f'u/Jcxvác;- (ej. 353.19) Mal. Se.: icmcf;cxvEic;- P Z: &cf;cxvEic;- (ej. 350.1) MmW. - 352.14-15: &vvopOL ... evvopoL (ef 352.26-27) Mal. Se. eum Riee.l5, Riee.68, Vind.: EÜbpoL (vel f.v-) ... &vvÓpOL eett. - 354.28: Tov suppl. Mat. Se. eum vulg., M. - 355.5: ovx Mar. Se. eum Riec.l5: oüB ce/t. - 356.10: Tovc;- f:voLKWJl.ovc;- Mal. Se. cum Ricc.68, Vind.: Tovc;- ixvoLKWJl.OV( ve! -Jl.Évovc;- cett.: Tov avvoLKw¡.wú Finckh. - 356.22: etVTOÍ( oi Mar. Se.: olov etÚT~( oi P: olov & ÓÉ "fE Z: oi& aoL M m W: TOLetúT& aoL Finckh. - 359.1: f:vóo~ÓTEpoL óio cxi Mal. Se.: OEÚTEpm bE cxi Z: f'¡ ceu. - 359.27: ToÚTwv Twv TÚ7rwv Mal. Se.: ToÚTwv m W: TÚ7rwv P: Twv TÓ7rwv Z. - 361.26: i:anv om. Mal. Se. secl. edd. - 363.8: &bLKoÍEv Jl.~ Tovc;- &/\/\ove;- Mal. Se.: CxOLKOÍEv wi¡TE ixAA~Aovc;- m: CxOLKOÍvTo
Tovc;- &/\/\ove;- P Z. - 364.2: vÉetl' Mal. Se.: PÉov ve! PÉwv cett. - 364.23: vímc;- Mal. Se. (cum vulg.): I'ÍKr¡l' Z M m W: viml' P. - 366.13: 1r&Pv 7roAvTEAác;- Mar. Se.: 1rcxv cxi 1roAvTEI\ác;- (sic) P: &v cxi 1r. M m: &v
ELEV 1r. W: on 1r&I'Tet cxi 1r. Z: av 1r. Wa1z. - 366.27-28: 7rAEÍaTwl' Mat. Se. (eum vulg.): 7rAEÍaTOL cett.
Tratado II: -368.12: TOV( acxvTov (cf. 369.19; 432.16) Mal. Se.: TOV( cxvTov ve! ÉetvTov eett.
657
Variantes textuales en dos manuscritos ...
- 371.25: 7rpoaerrwi¡¡.tr¡vov (cj: 371.12-13) Mar. Se.: 7rpoaeJrwr¡¡.tcxívwv m p: -vovat Z: -vov P W X Y: 7rpoaerrwi¡¡.tmvr¡ Vind. (sic). - 373.25: -yovv Mal. Se.: -yap cett.: num óf:? (Russell-Wilson). - 374.6: &v t~ou; Mal. Se. cum Ven.444: i!~w; Z: &v i'~w; P W Y p: ixvÉ~etc; m: ExEL
X: cxv (c~w; Bursian. - 379.3!: ovToc; TotovToc; Kcxi Totóaóe i::aTÍv Mat. Se.: Totóaóe óf: f:aTm (vel taTL, om. Z) Kcú TotóaóE cett. - 380.10: EXELV -yqovvicxc; Mat. Se. cum Lib. Merul.: ncpr¡vám cett. - 380.14: eic; ¡.tÉ&oóov Mal. Se.: EK ¡.tE8Óóov celt. praeler p (Ev w&óó<¡J). - 380.25: Ép-ycxsÓJ.tEVOC: om. Mal. Se.: Ép-ycxsÓJ.téVOc; p z p: opts- Y: 1fOPLt- m w. - 386.15: EÜpOLc; Mat. Se.: eüpvc; cett. - 388.1-2: ¡.tETCXTELXÍsovatv Mal. Se. cum Ald. Vind.: ¡.tE(vel ¡.t'i:v)TEtxitovaw P Z m W P. - 389.8: i} Mat. Se.: KCXt p: om. cett. - 390.3: ixvEt¡.tÉvr¡ (cf 336.17) Mat. Se.: Éppt¡.t¡.tÉvr¡ Z m p (similia W Y): Eipr¡¡.tÉvr¡ P: eipo¡.tÉvr¡ Bursian. - 390.4: CxKCXTÓtaKEvoc; (cf. 411.26) Mat. Se.: ixmmaKeúcxaToc; ceu. - 390.14: wc; Év \cx\t& Mar. Se.: Óta \cx\ul-c; p: wc; Év AcxAtcxic; P: EV \a\wic; z m Y: om. W. - 390.27: ix\\' Eic; t::.e\cpovc; (3cxoíset Movawv xwptc; Mat. Se.: iou:;t OEAcpot (sic) (3cxoí.\EL Movawv P: iÓÍCf of: cpot{3&tet Movawv p: om. Z m W Y. - 393.12: KCXt Mat. Se. cwn m: -yap p: om. cett. - 394.4: éxJro\múv ¡.tÉAAo¡.tEv Mat. Se.: ixJroAmúv ¡.tÉ\Aot¡.tev p: &v ixJroAt1fúv ¡.tÉAAWJ.tEV P m W Y. - 396.3: o -yovv Se.: ovKovv Mal. cett. - 397.6: avvTí8w8E Mal. Se.: avvTí8w8m P: npoaTi&w&m m W: p vix legilur: ¡.tr¡Tpoc; Ti&w&cn B. -399.1: ~El o( (e( 398.31: otii ... oúwv) Mat. Se.: ú OlOE Ald.: OLOE p Vind.: of: m w p: oioc; of: Finckh. Fortasse (ót)~et ota ... - 400.7-8: T(y_ TOÚTOLC: Mat. Se. cum Ald. P: ToÚTotc; cett. - 401.32: EtKEAÍcxv Mat. Se.: Ti¡c; EtKEAÍcxc; p: Eic; EtKEAÍcxv P: eic; T~v EtKEAicxv W: secl. Nitsche. - 403.19: -yovÉwv (ej. 396.9 -yovÉwv: -yevwv P) Mat. Se.: -yevÉwv P: -yEvwv cett. - 424.27: ix&poíacxvmc; Mar. Se.: ix&\r¡Tac; vel ix&\i¡acxvmc; celt. - 425.28: OVK úc; Mar. Se.: ovxi (mox a¡.ttKpÓv) p p: om. m w. - 426.24: fVTvxícxc; Mat. Se.: éVTvxi¡acxc; P: éVTvxi¡c; p: om. m w.: evpi¡aELc; Kroll. - 429.28: To KA7JTLKov Mal. Se.: Tov KAYJTLKov P m W: To KAi¡¡.tcx p. - 432.14: Jrpoai¡KH Mar. Se. cum Lib. Merul.: ixp¡.tóaet p: opo¡.twaEt P: otwpía&w (vel similia) m W Y. - 432.31: oÜTwc; Mat. Se.: ovTwc; cett. - 435.5: EJ.tEAAE Ti¡c; JrÓAewc; 'faw&m Mat. Se.: EJ.tEAAov (vel -Ev, om. W: t¡.tevev Finckh) ai JrcxaTáoEc; cett.
658
Felipe G. Hernández Muñoz
- 437.9: KtÚ cnix TOVTO, OTL KO:L Mat. Se.: KCXL OTL p: i.'nix ri¡c; KCXL OTL P: Q¡, CXÚTOV OTL m: &0: ri¡c; ('?) on W. - 438.32: mi roic; Se.: roic; Mar.: mi eert. -439.5-6: rov EKEÍvr¡c; Mat. Se.: wr' ÉKEÍvr¡c; m W p: rov ri¡c; ÉKEÍvr¡c; P. - 440.15: ovrw mi l\.ÚKwc; f..É"(fTm (ej. 445.29) Mat. Se.: oürw wZ E¡.úv8wc; p: om. p m W.
659
Ko/aios 4 (1995) 661-668
ARS POETICA 52 ss. Y EL PRÓLOGO DE CASINA 1
Daniel LÓPEZ-CAÑETE QUILES (Universidad de Sevilla)
Et noua fictaque nuper habebunt uerba fidem, si Graeco fonte cadent, paree detorta. quid autem Caecilio Plautoque dabit Romanus ademptum
55 Vergilio Varioque? ego cur, acquirere pauca si possum, inuideor, cum lingua Catonis et Enni sermonem parrium ditauerit et noua rerum nomina protulerit? licuit semperque licebit signatum praesente nota producere nomen.
60 ut siluae foliis pronos mutantur in annos, prima cadunt, ita uerborum uetus interit aetas, el iuuenunz ritu florellt modo nata uigentque.
De manera expresa, Horacio defiende el derecho a acuñar neologismos en cualquier momento; implícitamente, su reacción contra el público romano, tan generoso con Plautos como cicatero con Virgilios, trae consigo una defensa de lo moderno frente a la alabanza incondicional de lo antiguo2
• La laudatio temporis acli es un tópico del pensamiento común de toda época y lugar1, pero la conservadora Roma podía prestarle realidad especial. El propio Horacio lamenta con mayor profusión el arcaísmo estético de sus contemporáneos en la Epístola a Augusto4
; más revelador que testimonios semejantes (interesadas quejas de poeta incomprendido, en
l. Las observaciones del Prof. D. Juan Gil. como de costumbre, me han sido de preciosa ayuda durante la elaboración de este trabajo; vaya aquí mi agradecimiento.
2. O. lmmisch, Horazens Episte/ iiber die Dichtkunst (Leipzig 1932) 77. 3. Cf. A. Gudeman, P. Comelii Taciti Dia!ogus de Oratorihus (Amsterdam 1967 [Leipzig
1914'll28H: K. Vretska, C. Sal/ustius Crispus. lnvektive und Episteln, Ausg. und Komm. (Heidelberg 1961) 2 Biinde, Bd. 2, 182.
4. Citada en adelante como EA; Ars Poetica. como AP.
661
Ars poetica 52 ss. y el rrólogo de Casina
cierto modo) es el Prólogo de Casina, que busca la benevolencia del público, justamente, alabándole el gusto por lo antiguo en detrimento de lo nuevo:
Saluere iubeo spectatores optumos, fidem qui facitis maxumi, et uos Fides. si uerum dixi, signum clanan date mihi, ut uos mi esse aequos iam inde a principio sciam.
S qui utuntur uino uetere sapientis puto et qui libenter ueteres spectant fabulas; anticua opera et uerba quom uobis placen!, aequom est placere ante <alias> ueteres fabulas: nam nunc nouae quae prodeunt comoediae
lO multo sunt nequiores quam nummi noui. nos postquam populí rumore intelleximus studiose expetere uos Plautinas fabulas, anticuam eiius edimus comoediam, quam uos probastis qui estis in senioribus;
lS nam iuniorum qui sunt non norunt, scio; uerum ut cognoscant dabimus operam sedulo. haec quom primum acta est, uicit omnis fabulas. ea tempestate flos poetarum fuit, qui nunc abierunt hinc in communem locum.
20 sed tamen apsentes prosunt <pro> praesentibus.
Los dos pasajes no suelen figurar en los repertorios con ejemplos del tópico en la literatura grecolatina. Pero si merece la pena colacionados, ello es porque presentan una serie de coincidencias que tampoco, hasta donde sé, han sido observadas por los comentaristas de cada obra, y cuyo análisis puede ayudarnos a entender mejor el sentido (y tal vez, la intención) de los versos horacianos. Esas coincidencias serían las siguientes:
l. El autor de los vv. S ss., añadidos en la retractatio de la comedia5, afirma
el gusto popular por obras y palabras antiguas (anticua opera et uerba quom uobis placent); Horacio defiende el derecho a crear palabras nuevas en cada momento (noua .fictaque nuper uerba).
2. Cas. 9-10 arguye que las comedias de nueva producción (y por implicación contextua!, las obras y las palabras) son aún peores que las monedas de nuevo cuño (nam nunc nouae quae prodeunt comoediae 1 multo sunt nequiores quam nummi noui); Horacio insiste en que es legítimo generar palabras acuñadas con sello
5. Cf. Casina. ed. W. Thomas MacCary y M.M. Willcock (Cambridge 1976) 97.
662
Daniel López-CaJiete Quiles
actual (licebit 1 signarum praesente nota producere nomen). Es bien conocida por Jos comentaristas la metáfora monetal del verso horaciano, plasmada mediante Jos vocablos signatum y nota, propios del arte numismática6
; de ahí la corrección -que me parece innecesaria7
- de producere nomen de los manuscritos en procudere nummum, apoyada por Luisini, Bentley y, más recientemente, Shackleton Baileyg. Otros términos, afines al campo de las finanzas, esbozan previamente la metáfora: acquirere y ditauerit (v. 55). N. Rudd4 anotó, sin más argumentos: <<The metaphor [se. v. 59] was airead y latent in habebunt uerba fidem>>. Ahora bien, fides admite la acepción de «Crédito financiero>>; más aún: la Fides aparece representada frecuentemente en las monedas de época augústea (RE VI.2, 2284, 51 ss.). Teniendo esto en mente, volvemos a leer el v. 52 (et noua fictaque nuper habebunt uerba fidem) y, en la línea de Rudd, podemos preguntarnos si encierra un doble sentido, en anticipo de aquella ecuación entre monedas y palabras (v. 59). Habría entonces un nuevo paralelismo con el prólogo plautino: el autor de los versos interpolados (5 ss.) se refiere a los noui nummi tras la mención de Fides en los auténticos 1-4 10
. Lo que nos lleva, a su vez, a otro rasgo común:
3. Merced a la interpolación de los vv. 5 ss., el prólogo de Casina presenta una vieja comedia -naturalmente, derivada Graeco fonte- a un público amante de obras y palabras antiguas, y lo hace a continuación de una apelación a lafides de ese mismo público (vv. 1-2: Saluere iubeo spectatores optumos 1 fidem qui facitis ma.xumi -et uos Fides). Horacio reclama la fides para aquellos neologismos que, si son de origen griego, estén derivados con economía 11
•
6. Cf. H. Blümner, Technolo¡;ie und Terminologie der Gewerhe und Künsre hei Griechen und Rómern (Hildesheim 1 <J6<J l = Leipzig 1887]) vol. IV. 25<J-260. La metáfora está atestiguada suficientemente en las fuentes literarias (e incorporada. claro está, a las lenguas modernas en expresiones como «acuJiar palabras». etc.); para un repertorio de lugares, véase Bentley, Q. Horatius Flaceus, ex recensione et eum notis atque emendationihus Richardi Bentleii. Tomus secundus (Leipzig 1764) 125-126: aJiádanse los ejemplos, muy en línea con el prólogo plautino, de Frontón, 2.54: oratori cauendum ne quod uerbum ut aes adulterinum percutiar: 144: reuertere potius ad uerba apra er propria et suo suco imbuta. Scahies, porri[!.o ex eiusmodi lihris concipitur. monetam i/lam ueterem seerator. plumbei nummei et euiuseemodi adulrerini in istis reeentihus nummis saepius inueniuntur qua m in uerustis, quihus signatus est Peperna, arte faetis pristina.
7. A las tradicionales, intento aJiadir otra razón para rechazar la conjetura en «Al hilo de Horacio, Carm. 2.12.2», en preparación.
8. C.O. Brink, Horace on Poetry (ll): The «Ars Poerica» (Cambridge 1971) 146. 9. Horace, Epistles, Book II and Epistle to the Pisones (Ars Poetiea) (Cambridge 1989) 159. JO. Esta conexión fue observada por H. Mattingly-E.G.S. Robinson, «The Prologue to the
Casina of Plautus, CR 47 (133) 52-54, v. p. 54: «Fides includes in her sphere financia! credit as well as loyalty, and she is therefore a particular! y appropriate person to refer to the noui nummi connected with the great act of good faith represented by the repayment of debt».
JI. Er nouafictaque nuper hahebunt uerbajidem, si 1 Graeco fome cadent, paree detorta. La
oración condicional debería ir entre comas, y paree detorta sería predicativo de uerba hahebunt jidem, que no de eadent: con esta puntuación, no rara en ediciones renacentistas, se evitaría el problema de sentido que desconcertó a Madvig, entre otros insignes filólogos, y sobre el que no llegó a aclararse tampoco Brink
663
Ars ¡metica 52 ss. y el prólogo de Casina
4. Para el Prólogo de Casina, las obras literarias son como el vino: cuanto más viejas, mejor saben (vv. 5-8). Pero el término nota de AP 59, junto al sello numismático, puede referirse al enológico: rigurosamente, a la inscripción con los nombres de los cónsules del año en que se produce el vino, usada como indicador de su edad, cf. Carnz. 2.3.8: interiore nota Falerni 11
• ¿Está el poeta evocando tal acepción? Cierto es que ese término no bastaría, por sí solo, para sugerir la imagen vinícola. Ahora bien, ¿no es signunz también el sello con que el señor de una casa romana taponaba sus ánforas, protegiéndolas contra los efectos del aire y los asaltos furtivos de esclavos borrachines, cf. Ep. 2.2.134: ignoscere seruis 1 et signo laeso non insanire lagoena'? 13 Difícil, muy difícil me resulta imaginar que Horacio, maestro sumo en el arte de la connotación (y, justo es recordarlo, hombre ducho en materia de caldos), haya alineado en un mismo verso dos vocablos con aquellas resonancias y ello sin propósito ni conciencia 14
• Al contrario, parece que el léxico de los vv. 58-59, alusivamente y en un juego sutil de polisemia, equipara no sólo palabras con monedas, sino también con vinos. La metáfora sería triple15
, y con ella estaría sugiriendo el venusino: «COmo en su día ocurrió con los hoy añejos, es y será siempre lícito producir vinos (y monedas) marcados con el sello del momento presente, y así también ocurre con las palabras de nuevo cuño»; recuérdese que en Casina también obras y palabras antiguas se parangonan con vinos y monedas. Nada extraña el recurso a esa comparación en un poeta, permítase la insistencia, tan afecto a los dones de Baco; Horacio, de hecho, aplicará con más claridad la metáfora vinícola a otros
(ll 140-141 ): el de que Horacio considerase aceptables los neologismos si (y sólo si) proceden de fuente griega. La verdadera condición. valga la paradoja, la expresaría el participio detorta, y no la oración condicional: cuando se dé el caso de que procedan de fuente griega. las nuevas palabras tendrán crédito si se derivan con moderación.
12. Véase n. y excursus de Orelli en Q. Horatius Flaccus. Recensuit atque interpretatus est Ioannes Gaspar Orellius. Ed. quarta maior emendata et aucta. post Ioannem Georgium Baiterum curavit W. Mewes (Hildesheim-Nueva York 1972 [=Berlín 1886-1892]) 2 vols., Il 470.
13. Para más testimonios, véase C.O. Brink, Horace on Poetry (Ill). Epistles Book Il: The Letters to Augustus and Florus (Cambridge 1982) 353.
14. Sobre la insinuación de una metáfora. en Horacio, a través de palabras cuyo sentido literal pertenece al campo semántico del plano figurativo que se invoca ha tratado repetidamente, y con acierto, D. West: una sola palabra no es suficiente para activar la metáfora; sí, dos o más, cf. «Horace's Poetic Technique in the Odes». C.D.N. Costa (ed.), Horace (Londres-Boston 1973) 29-58. p. 52; Horace, Odes l. Carpe diem. Text, Translation and Commentary by D. West (Oxford-Nueva York 1995) 62 (en comentario a 1.13): «lf a poet summons up remembrances of the past, it would be foolish to insist that the reader should think of a legal summons. But if he summons up remembrance to the sessions of thought, it would not be foolish to be put in mind of a court case [ ... ] The poet is exploring resemblances between the process of memory and the process of the law. The literal sense of sessions is activated by the cognate words in the context.»
15. No se olvide que nota es también la letra de una palabra, cf. Cic. Rep. 3.3 (y repárese en el paralelismo léxico con AP 59: uocis soni notis signati). Triple es también la comparación que encontramos en los vv. 60 ss .. formulada en refuerzo del mismo argumento general del pasaje (árboles, hombres, palabras [véase Brink II 147]).
664
Daniel López-Cañete Quiles
contextos de crítica literaria, y precisamente en sentido opuesto al Prólogo de Casina, cf. EA 34-35: Si meliora dies, ut uina, poemata reddit 1 scire uelim chartis pretium quotus arroget annus, y el elogio de otro anticuario anónimo -que el venusino impugnará inmediatamente- sobre la mezcla del latín y el griego en Lucilio, Sat. 1.10.23-24: At sermo lingua concinnus utraque 1 suauior, ut Chio nota si commixta Falerni 16
•
5. El público que asiste a la reposición de Casina -asegura el autor de los versos interpolados- prestará su aplauso a la comedia de Plauto, ya que se trata de una obra antigua; ¿por qué el público r6mano -se indigna Horacio- les niega a Virgilio y a Vario, autores modernos, lo que les concede a los antiguos Cecilio Estacio y (¡precisamente!) Plauto?
6. El autor de Cas. 5 ss. celebra a una t1or de poetas que han muerto ya (ea tempestate flos poerarum fuir 1 qui hinc nunc abierunt in communem locum), pero aprovechan igual que si estuvieran vivos (sed ramen apsentes prosunt <pro> praesentibus): se trata, al parecer, de Nevio, Cecilio Estacio, Ennio y, naturalmente, Plauto 17
• AP 60 ss. niega esa vigencia perenne del pasado: al igual que las hojas otoñales, las palabras antiguas e, implícitamente, los hombres que las producen, mueren y ceden paso a palabras (y a hombres) que están en la t1or de la edad (ita uerborum uetus interit aetas, 1 et iuuenum rituflorent modo nata uigentque). Horacio entona esta defensa de los nuevos después de citar, como ejemplo de antiguos, a Cecilio Estacio, Ennio, Catón y, naturalmente, Plauto.
Recapitulando: ante esta comparación, resulta difícil negar que AP 52 ss. parece, en alguna medida, como un ret1ejo inverso de Cas. 5 ss. Aquellos versos reivindican lo contrario que éstos, pero en términos similares: que las creaciones verbales nuevas, sean de orden puramente lingüístico (asunto de AP 52 ss.) o literario (asunto de Cas. 5 ss.), son tan legítimas como las antiguas (cf. § 1). Coinciden las metáforas (vinos, monedas y palabras 1 obras literarias, cf. §§ 2 y 4 ), coinciden algunos motivos conceptuales (la antinomia generacional de antiguos y modernos, resuelta de manera contraria en uno y otro texto, cf. § 6) y quizá verbales (el término fides, cf. § 2-3); y sobre todo, ambos pasajes se refieren a Plauto y a su generación, a propósito de la complacencia de los romanos con lo antiguo (cf. § 5).
Ahora bien, ¿qué significan estas coincidencias? A uno se le antojaría pensar que Horacio, al escribir AP 52 ss., tiene en mente el prólogo de Casina, y le da réplica a base de remedarlo invirtiendo su sentido. Preguntarse para qué tal artificio
16. Contra una vejez excesiva de vinos y de estilos literarios se pronuncia Cic. Brut. 287: Orationes autem quas interposuit [Thucydidesj -multae enim sunt- eas ego laudare soleo; imitari neque possim si uelim, nec uelim jortasse si possim. Vt si quis Falerno uino delectetur, sed eo nec ita nouo ut proximis consulibus natum uelit, nec rursus ita uetere ur Opimium out Anicium consulem quaerat. 'Atqui ha e nota e sunt optimae.' Credo; sed nimia uetustas nec haber qua m quaerimus suauitatem nec est iam sane tolerabilis.
17. Cf. Casina, ed. W. Thomas MacCary y M.M. Willcock (Cambridge 1976) 100.
665
Ar.1· poetica 52 ss. y el prólogo de Casina
implica preguntarse para quién lo fabrica Horacio. Naturalmente, el poeta no estaría polemizando con el autor anónimo de los vv. 5 ss., muerto hace un siglo, sino con los anticuarios de su propio tiempo: con los que siguen venerando a Plauto con exclusión de los modernos, con los que comparten las razones expresadas por aquel fautor ueterum. En otras palabras: Horacio. siempre atento al decoro poético del destinatario, se estaría dirigiendo a los conservadores contemporáneos en términos que les son afines, los refuta refutando un documento que representa a las mil maravillas sus gustos merced al mismo contenido de los versos y a su relación directa con el venerado Plauto.
Sobre esos anticuarios contemporáneos, aludidos mediante el vago Romanus del v. 53, sería oportuno decir algo más. Para Brink se trataba de un indistinto y aun intemporal Roman reader 1 ~: lo cual parece cierto, si tomamos literalmente aquel gentilicio y contemplamos este pequeño cuadro de la polémica entre antiguos y modernos sólo en sus grandes rasgos, y como imagen elemental de una cuestión reducida a las preferencias estéticas del gran público. Ahora bien, si Horacio escribió con el sentido y la intención que sugerí más arriba, el pasaje requeriría entonces a un lector no sólo aficionado a Plauto, sino familiarizado con Casina en un nivel filológico, lo suficientemente como para captar aquel juego de alusiones. Por otra parte, es justo observar que la discusión de Horacio no se refiere simplemente a los gustos del romano común en materia de poesía, sino a un capítulo específico y técnico de la teoría poética y lingüística, como es la licencia para crear neologismos. Así pues, mediante el término Romanus, indicativo de una discreta renuencia al ataque nominal, Horacio podría apuntar -junto al público en general- a un gramático o gramáticos contemporáneos, profesional o amateur, de orientación arcaizante: lo cual es, recordemos, el parecer de más de un comentarista de este pasaje de AP19 y una posibilidad muy conveniente a aquella condición de filólogo experto en Plauto antes sugerida. ¿Es posible precisar la identidad de esos presuntos destinatarios? A lo largo de sesudas páginas, y apoyándose en argumentos, naturalmente, ajenos a los aquí expuestos, Immisch postuló el nombre de M. Vipsanio Agripa, el célebre ministro y factótum militar de Augusto, y tal vez autor de una crítica contra supuestas audacias expresivas de Virgilid0
• Kiessling y Heinze conectaron la indulgencia hacia Catón implícita en el v. 56 con un resurgimiento, en época augustea, de la estima hacia el Censor, manifiesto en obras como De obscuris Catonis, de V. Flaco21
• Yo creo que lo más sensato es resignarse a dejar sin nombre a aquellos críticos arcaizantes, y contentarse con presentar como tales a los destinatarios de la presente controversia. Sería fácil pensar en Varrón o en seguidores de su escuela. Es cierto que Varrón se
18. li 144 ad 53-54. 19. P. ej., W. Steidle. Studien zur Ars Poetiw des Horaz (Wurzburgo 1939) 42. 20. Op. cit. X6 ss. 21. Cf. W.D. Lehek, Verha Prisca. Die Anfiinge des Archaisierens in der lateinischen
Beredsamkeir und Geschichrsscilreihung (Gotinga 1970) 337-338.
666
Daniel López-Cai\ete Quiles
distinguió como filólogo plautino y que contra él o sus seguidores parece arremeter Horacio en EA, también (como aquí) a propósito de esa devoción por Plauto y la poesía arcaica, también sin mencionar sus nombres (el venusino se habría limitado a la alusión ut cririci dicunt, v. 51), y también mediante el remedo irónico de expedientes conceptuales y terminológicos cultivados por aquellos críticos22 ; es cierto, asimismo, que las citas de Plauto, Ennio y demás arcaicos predominan entre los ejemplos lingüísticos en el De lingua Latina13 y es cierto que, puesto a distinguir a cada comediógrafo arcaico por una cualidad, Varrón dio a Plauto la palma como artífice verbal, cf. Men. fr. 399 Bücheler: in quibus partibus in argumentis Caecilius poscit palmam, in ethesin Terentius, in sermonibus Plautus; una vez más, recuérdese que la creación de palabras y la licencia al respecto dada a los antiguos es el asunto de AP 52 ss. Sin embargo, también Varrón pregona, en sintonía con AP 60 ss., la idea de que la lengua está en continuo cambio a través del tiempo, como los seres humanos, LL 5.3: uetustas pauca non deprauat, multa tollit; quem puerum uidisti formosum, hunc uides deformem in senecta. tertium saeculum non uidet eum hominem quem uidit primum; 9. 17: consuetudo loquendi est in motu2~, y consecuentemente acepta la posibilidad de crear nuevas palabras en cualquier momento, de acuerdo con la ratio, 9.20: uerbum quod nouum et ratione introductum quominus recipiamus, uirare non debemus; todo ello convertiría al célebre anticuario romano o a los adeptos a su doctrina en destinatarios poco apropiados de las admoniciones y reproches formulados por Horacio a lo largo del presente pasaje.
Dijimos arriba que al escribir AP 52 ss., Horacio podría tener en mente el prólogo de Casina. Una precisión, si evidente, necesaria: no el prólogo, sino los versos interpolados en él (5-22, aunque Horacio habría aludido tan1bién a los auténticos 1-4, cf. * 4) por el anónimo laudator temporis acti que presenta la pieza en la reposición: a ellos se refieren las reminiscencias detectables en AP. Lógicamente, Horacio habría entendido que esos versos fueron compuestos y añadidos en una época posterior a la muerte del comediógrafo, quien representa el pasado objeto de alabanza incondicional: indirectamente, AP 52 ss. sería una indicación del carácter postizo de aquel pasaje plautino.
Por lo demás, que Horacio conociera Casina es, naturalmente, un extremo muy probable: las acusaciones de chapucería artística que le dirige a Plauto (EA 174 ss.; AP 270-274) dejan ver que estaba familiarizado con sus comedias.
Toda la anterior conclusión. sin embargo, debe atenerse a los márgenes de una simple sugerencia, ya que podría estar expuesta a algunos reparos. Que un pasaje dependa de otro tendría pleno sentido si los contextos referenciales fueran totalmente homogéneos; ahora bien, el prólogo de Casina habla de hombres que escriben
22. Brink lii 83 SS.
23. Brink lii R4. 24. Colacionados ror Brink 11 147.
667
Ars poetica 52 ss. y el prólogo de Casina
comedias, y Horacio, de palabras, asimiladas metafóricamente con hombres si se quiere (vv. 61-62), pero palabras al fin y al cabo. Además Horacio no necesitaba acudir a Casina para hallar el material básico de sus versos: tópica es, repetimos, la alabanza del pasado, tópicos son los parangones de las mon(;das y del vino con las creaciones verbales. Ciertamente lo que llama la atención no es la coincidencia de uno u otro elemento entre ambos textos, sino la presencia conjunta de varios elementos coincidentes: aun así, no cabe descartar que estemos ante un azar de afinidades electivas, producido a partir de una tradición común.
En cualquier caso. el estudio de esa misma tradición se enriquece con el de aquellos textos antagónicos, y la comparación de ambos puede habernos ayudado a entenderlos mejor, sobre todo el de Horacio; al menos, con esa modesta esperanza se conforma el presente trabajo.
668
Kolaios 4 ( 1995) ó69-683
NOTA A HELÁNICO, FGH 4F84: ENEAS Y ODISEO EN EL LACIO
Jorge MARTÍNEZ-PINNA
Entre la multitud de leyendas griegas que hablan de los orígenes de Roma, aquélla atribuida a Helánico de Mitilene, historiador de la segunda mitad del siglo V a.C., ofrece un enorme interés por la riqueza de comentarios que es capaz de suscitar. El fragmento en cuestión, transmitido por Dionisio de Halicamaso1
, dice lo siguiente:
o o lo ri'xr; iEpEÍar; ri'xr; Év • Ap"fEl KC<L ri'x KaO' ÉK&arr¡v 7rpax0Évm avve<"fC<"fWV
AivfÍe<v cpr¡aiv ÉK Mof..orrwv Eir; · Imf..iav ÉMóvm Jlfr' 'OovaaÉwr; (ms. Urbinas 105 'OovaaÉa) OÍKWT~V "fEVÉaOm ri¡r; 7rÓAEwr;' ovo¡¡,&am o' C<VT~V Cx1f0 ¡¡,u'ir; TWV • Jf..¡&owv • Pw¡¡,r¡r;. raúrr¡v of: AÉ"¡El mír; &f..f..mr; Tpw&a¡ 7re<pe<KEAEvaa¡¡,Évr¡v Km vi¡
JkET' C<VTWV É¡¡, 7rpi¡am TCx aK&cpr¡ (3apvvo¡¡,É vr¡v ri¡ 7f A&V'I]. OJkOAO"fÚ o' avrí1 Km
!::.a¡¡,&arr¡r; o I:l"(Evr; KC<L &f..f..o¡ nvÉr;.
El texto presenta algunas dificultades de interpretación, aunque el sentido general del mismo es fácilmente perceptible: Eneas llega a Italia desde el país de los molosos y funda Roma, a la que puso este nombre por una troyana, llamada Rhome, que cansada de errar, incitó a las otras mujeres a quemar los barcos, obligándole de esta forma a establecerse en el lugar. Termina Dionisia diciendo que otros autores, y en especial Damastes de Sigeo, concuerdan con Helánico.
Nada más lejos de mi intención proceder aquí a un análisis pormenorizado de todo el fragmento, aunque contiene algunos elementos, como el motivo de Rhome y el incendio de los barcos, que merecen una discusión más detallada de cuantas se
l. FGH 4F84=fr. 160 Ambaglio=fr. 84 Caerols (=Dion., 1.72.2). Agradezco a mis colegas D. Plácido y J .J. Caerols la lectura del manuscrito de este trabajo; sus comentarios y sugerencias me han sido de gran ayuda.
669
Now a Helánico, FGH 4F84: Eneas y Odiseo en el Lacio
han hecho2• La finalidad de este trabajo se limita a unos breves comentarios sobre
la presencia de Odiseo en tan extraña relación con Eneas, aspecto que por otra parte concentra en sí todas las dificultades de interpretación del texto de Dionisia. Vaya esta modesta contribución en memoria del siempre amigo Fernando Gaseó.
Como declaración de principios. quizá no esté de más reafirmar la paternidad de Helánico sobre el mencionado fragmento, que si bien no es copia literal del texto original, tampoco hay por qué poner en duda el que Dionisia resumiera el relato de Helánico conservando su esencia3
. Por esta razón, y como una muestra más de las dificultades que entraña trabajar con fragmentos, el texto de Dionisia presenta varios problemas de lectura, que se complican desde el momento en que uno de los manuscritos, el <<Urbinas 105>•, ofrece una variante en referencia a Odisea, pues en vez de ¡¡,Er' · OóvaaÉwr; como aparece en el resto de los manuscritos, aquí figura ¡¡,Er' · OóuaaÉcx, con lo que las posibilidades de interpretación se multiplican. En un reciente trabajo sobre el particular, C. Ampo lo señala las cuatro formas teóricas en las que puede entenderse el texto, según Jos diferentes valores de la preposición ¡¡,Ercx
(<<en compañía de/después de>>) y si se aplica en referencia al país de los molosos o a la fundación de Roma4
. De las cuatro posibilidades, quizá haya que abandonar dos, pues por razones de lógica narrativa y por las versiones de Sincello y Eusebio, paralelas al texto más común, se hace casi obligado desechar la lectura ¡¡,ET' · Oóva<JÉcx5. Sin embargo, la elección que se sigue aquí no deja de ser la lectio difficilior,
2. Puede verse, sin embargo, mi trabajo «Helánico y el motivo del incendio de los barcos: un hecho
troyano••. de próxima aparición en Giornale Italiano di Filologia.
3. En su vano intento por demostrar que la leyenda troyana de Roma se creó en la época de la guerra
de Pirro. J. Perret (Les origines de la légende rroyenne de Rome [París 1942] 367ss.) atribuye este fragmento a un pseudo-Helánico que habría vivido, al igual que Damastes, a finales del siglo III a.C. Pero ~u argumentación fue desmontada por P. Boyancé, «Les origines de la légende troyenne de Rome», REA, 45 ( \943) 2X2ss. Sin embargo. y en contra de la opinión general, recientemente se ha vuelto a plantear la misma idea: N. Horsfall, «Some Problems in the Aeneas Legend», CQ, 29, 1979, 376ss.; idem, «The Aeneas-Legend from Homer to Virgil», en N. Horsfall y J.N. Bremmer. Roman Myth and Mythography (Londres 19g7) 15s.; E.S. Gruen, Culture and National ldentitv in Republican Rome (lthaca 1992) 17s. El principal argumento en que se apoyan estos autores es que existe una incompatibilidad (también admitida, aunque con diferentes conclusiones, pt•:- L. Malten, «Aineias», ARw, 29, 1921132, 48; G. DuryMoyaers. Énée er Lavinium [Bruselas \9Rl! 54: F. Solmsen, «Aeneas Founded Rome with Odysseus», HSCPh, 90, 1 9R6, 101s.) entre éste y otro fragmento de Helánico (FGH 4F31 =Dion., 1.45.4-48.1) en el 4ue el destino final de Eneas. e incluso escenario de su muerte, habría sido Pallene, en la costa norte del Egeo. Sin embargo, y como ya ha sido denunciado en repetidas ocasiones, el argumento no puede ser más débil. pues nada de ello se especifica en el texto de Dionisio, quien simplemente pLtso fin aquí al resumen que hacía del relato de Helánico, diciendo además que es el que le parece más fiable de cuantos conoce.
4. C. Ampolo. «Enea ed Ulisse nel Lazio da Ellanico (FGrHIST 4F84) a Festo (432L)», PdP, 47 (1992) 321 (n.l).
5. Partidarios de esta opinión son entre otros G. De Sanctis, Sroria dei Romani. I (Florencia 1980)
206 (n.ll8); A. Rosenberg, «Romulus», RE. lA, 1914. col. 1078; W. Schur. «Griechische Traditionen von der Gründung Roms», Klio, 17 ( 1920/21) 142: 1. Bérard, La colonisation grecque de 1 'Italie méridionale
670
Jorge Martínez-Pinna
pues a primera vista puede resultar extrafi.a tal asociación entre Odisea y Eneas frente a la vulgata, que les presenta como enemigos. Será pues nuestro objetivo profundizar en este asunto.
La segunda cuestión que se plantea en la lectura es la relativa al contexto en que se produce el vínculo entre Eneas y Odisea. es decir, si Eneas llegó a Italia desde el país de los molosos con Odiseo o si por el contrario sólo fundó Roma con Odiseo y por tanto el encuentro se produjo en el Lacio. La primera interpretación es la que cuenta quizá con mayor número de seguidores en los últimos años6
, sin duda porque desde un punto de vista estrictamente lingüístico, de acuerdo con la estructura del texto, parece la lectura más apropiada. Pero no hay que olvidar que Dionisia está comprimiendo un párrafo•que debía ser mucho más amplio y de ahí que deje varios interrogantes en el aire. Por tanto. en mi opinión no es ésta la solución correcta, pues si bien Odisea está íntimamente relacionado con los molosos y en general con toda esa región occidental de Grecia -dato que más adelante me será de gran utilidad-, no parece que sea posible unir a ambos héroes en estos territorios. Para que tal cosa suceda, tendríamos que optar por una de estas dos posibilidades: que Eneas hubiese sido conducido en prisión al país de los molosos, o bien que su viaje de Troya al Lacio hubiese durado mucho más de diez aüos.
La primera opción se basa en una variante de la vulgata, según la cual Eneas fue conducido por Neoptolemo, hijo de Aquiles, a su reino como prisionero de guerra junto a Andrómaca. Esta tradición se eleva muy probablemente a Lesques, autor de Ja llamada Pequeiia flíada en la primera mitad del siglo VII a.C. 7 En la época de este poeta, el reino de Neoptolemo se localizaba sin duda en Tesalia, de donde asimismo procedía Aquiles, pero al menos desde finales del siglo VI o comienzos del siguiente Neoptolemo se ha convertido ya en antepasado de la dinastía molosa, en el Epiro,
er de la Sici/e duns / 'amiquiré (Paris 1941) 33í\ (n.l): A. Alfcildi, Die trojanischen Urahnen der Rümer (Basilea 1957) <J, todos ellos fieles a la edición d¡; Dionisio realizada por C. Jacoby (Leipzig 1í\85). No obstante. una de las mejores traducciones modernas del libro 1 de Dionisio. publicada recientemente por V. Fromentin y J. Schniibele (París 1990) mantiene esta misma lectura. Cf. también P. Boyancé. «Les origines de la légende troyenne de Rome», 289.
6. L. Mallen. «Ainetas», 50; J. Perret, Les origines de /u légende rroyenne de Rmne. 373: T.J.
Cornell, «Aeneas and the Twins», PCPhS. 201, 1975, 18: N. Horsfall, "Some Problems in the Aeneas Legend». 379: f'. Prinz, Gründungsmythell u11d Sagenchronolo[;ie (Munich l97'1) 155; G. D'Anna, «<imito di Enea nella documentazione letteraria», <:n L'epos greco in Occideme (Tarento 1989) 233; C. Ampolo, «Enea ed Ulisse nel Lazio,, 329. 342; L. Braccesi, Grecitá difromiera (Padua 1994) 60s.
7. Para todo lo referente a este poeta sigo a A. Bernabé, Fragmentos de épica griega arcaica (Madrid
1 97'!) l 55ss. (fr. 19A); id e m. Poeta e tjJici Graeci (Leipzig 1988) fr. 2l. Esta versión aparece también en Simmias de Rodas (Schol. Eurip., Andr .. l4), autor de finales del siglo IV. a quien algunos modernos, negando la autenticidad del fragmento de Lesques, convierten en su creador: J. Perret, Les origines de la légende troyenne de Rome, 370; N. Horsfall, «Some Problems in the A<:neas Legend», 373 y 378.
671
Nota a Helánico. FGH 4F84: Eneas y Odiseo en el Lacio
según confirma en tres ocasiones Píndaro~. En opinión de algunos autores modernos9, Helánico habría utilizado esta tradición para unir a Eneas con Odiseo en el país de los molosos y enviarles juntos a Italia. Pero no es posible por dos razones. La primera porque tal versión se opone al propio texto de Lesques, según el cual Eneas se dirigió a la Calcídica después de su liberación 10
• En segundo lugar, y sobre todo, Helánico no sigue la tradición de la captura de Eneas, sino que éste abandona la Tróade en completa libertad 11
•
Más interés tiene la segunda posibilidad, aquélla relativa a la duración del . viaje de Eneas. Naturalmente es algo que no puede saberse con exactitud, pero lo lógico sería pensar que fue contemporáneo al vaganbudeo de Odiseo, pues ambos partieron más o menos a la vez de la destruída Troya. Según la versión homérica, Odisea tardó diez años en regresar a su patria, plazo más que suficiente para que Eneas llegase a Italia, viaje que en el relato de Dionisio se fija en dos años y siete en el de Virgilio, pues el primero no considera la etapa de Cartago. Por tanto, el encuentro entre Eneas y Odiseo no pudo tener lugar en el país de los molosos. Eneas desembarcó en las costas del Epiro y penetró en el interior del país solicitando profecías sobre su destino, como recogerá la tradición más tardía ele Varrón, Dionisio y Virgilio 12
; pero mientras tanto Odisea navegaba errante por el Mediterráneo. La presencia de Odiseo entre los molosos es ciertamente antigua, pero
pertenece al desarrollo post-homérico de la leyenda. Sin embargo, tiene su origen en Homero, quien por dos veces en la Odisea augura futuras aventuras del héroe una vez que haya regresado a Ítaca: es lo que se conoce como «profecía de Tiresias>>, punto de partida de los posteriores viajes de Odiseo y origen de un nuevo ciclo de
8. Pind., Nem., 7 .37ss.; 4.50ss.; Pewt, 6.110ss. Sin embargo, los versos de Píndaro no dejan de
plantear al rt!specto algunos problemas, existiendo sobre la cuestión amplia bibliografía, de la 4ue a título indicativo sel'íalo las siguientes obras: P. Boyancé, «Les origines de la légende troyenne de Rome• 286s.; J. Perret. «Néoptoléme et les Moloses•. REA, 48 (1946) 5-28; E. Lepore, «La saga di Neottolemo e la VII Nemea di Pindaro•. AFLB, 6 (1960) 69-X5; id e m, Ricerche suli'anrico Epi ro (Núroles 1962) 46ss.; N .G.L Hammond, Epirus (üxford 1 %7) 490s.; L. Woodbury, «Neortolemus at Del phi: Pindar, Nem. 7.30 ff_,,, Phoenix, 33 (1979) 95-133: A.M. Biraschi. «Enea a Butroto: genesi, sviluppi e significato di una tradizione troiana in Epiro», AFLPer, 19 (1981/82) 283ss.
9. Por ejemplo P. Grima!, Le sü?cle des Scipions (París 1 975) 55 (n. 17); P.M. Martín, «Dans le
sillage d'Énée•. Athenaeum, 53 (1975) 217. Cf. sin embargo de este último autor, «La tradition sur les «JXtsseurs• de la ciite Acarnienne. légende ou réalité'!•. en Lirtérarure ¡;réco-romaine et ¡;éo¡;raphie historique (Mél. R. Dion) (París 1 974) 52, donde opina que según Helúnico. Eneas habría navegado con salvoconducto hasta la Trifilia y el reino de Odiseo.
JO. Fr. 21 Bernabé
JI. FGH 4F31=Dion .. 1.47.4-6.
12. Varrón, en Serv., Aen., 3.256; 349: Dion., 1.51.1; Verg., Aen., 3.290ss. Cf. J. Pnucet, «Denys
d'Halicarnasse et Varron: le cas des voyages d'Énée", MEFRA, 101 (198lJ) 79ss.
672
Jorge Martínez-Pinna
tradiciones en torno a su figura 13. La primera muestra de esta ampliación se
encuentra en la Tesprócida y en la Telegonía, poemas que cierran el ciclo épico troyano, en especial el segundo de ellos, obra de Eugamón de Cirene a mediados del siglo VI a.C. 1.¡ En la Telegonía se presentaba a Odiseo desplazándose a aquellas partes del continente próximas a Itaca, como la Élide y a continuación el país de los tesprotos, parte ésta que probablemente Eugamón tomó de la Tesprócida; aquí Odiseo desposa a la reina, Calídica, y dirige a su nuevo pueblo en una guerra; finalmente regresa a !taca, donde es muerto por su hijo Telégono. En este mismo contexto legendario, quizá haya que situar la noticia a propósito del arbitraje que para calmar la situación en !taca, realizó Neoptolemo entre Odiseo y los parientes de los pretendientes a los que el héroe había dado muerte. La información procede de fuentes más tardías, en las que existe un desacuerdo sobre la decisión de Neoptolemo de exiliar a Odisea: según el pseudo-Apolodoro el destino final sería Etolia, mientras que en Plutarco, que toma la noticia de Aristóteles, es Italia15
La versión recogida por Plutarco parece señalar una fase más reciente en el desarrollo de la leyenda, en la que por segunda vez Odiseo es llevado hacia Italia para hacerle morir allí. En estos momentos, un papel muy destacado lo desempeña Etruria y más en concreto la ciudad de Cortona, junto a la cual se localizaba la tumba del héroe 1
('. Los autores protagonistas de esta nueva versión fueron quizá, hasta donde sabemos, Teopompo y Licofrón, que se separan drásticamente del ciclo épico, en el que Odiseo termina sus días en Grecia 17
• Consecuentemente todas estas leyendas son posteriores a Helánico, que no conoce otra presencia del héroe itacense en Italia que la que se desprende de la Odisea homérica. Por tanto el encuentro de Eneas y Odiseo no pudo tener lugar en el Epiro, sino solamente en el Lacio. Desde esta perspectiva, la lectura más apropiada del fragmento de Helánico sería en el sentido que Eneas llega a Italia desde el país de los molosos y funda Roma con Odiseo 1x.
U. Od .. 11.119ss.: 23.264ss. F. Prinz, Gründungsmyrhen und Sagenchrono/ogie, 153ss .. t¡uien sin
embargo sitúa <:n esta misma perspectiva la versi(lll de Helánico vinculándola a la Te/egonía. Pero sabemos que en algunos puntos existe una diferencia entre ambos autores, y así Helánico hace t¡ue Telémaco se case con Nausícaa, hija de Alcínoo {FGH 4F156 = Eust., Od .. 1 6.118). en vez de Circe. como expone Eugamón.
14. Sobre estas obras véanse G.L. Huxley, Greek Epic Poerry (Londres 1%9) 168ss.; A. Bernabé,
Fragmentos de épica griega arcaica, 215ss.
15. Ps.-Apol., Epir .. 7.40; Arist., fr. 459 Rose (=Plut.. QGr .. 14 [294c-d]).
16. Acerca de estas tradiciones. pueden verse G. Colonna. «Virgilio, Cortona e la leggenda etrusca di DardanO>>. ArCI. 32 (ll)t{O) 7s.; D. Briquel, Les Pé/asges enltcllie (Roma 1984) 149ss.
17. Theop .. FGH 115F354 (=Schol. Lyc. Alex., 806): Lyc .. Alex .. M8ss. Cf. sin embargo E.D.
Phillips, «Üdysseus in ItaJy,, JHS. 73 (1953) 58ss. Inexplicablemente L. Braccesi, Grecita di fi'ontiera. 45ss .. hace derivar a Licofrón de la Te/egm¡fa de Eugamón.
IX. A'í lo interpretan también, entre otros. C. Robert, Die griechische Heldensage. III.2.2 (Berlín
1926) 1526: F. Schachenneyr. «Telephos und die Etrusker», WSr. 47 ( 1 929) 156: W. Hoffmann, Rom und die griechische We/t im 4. Juhrhundert (Leipzig 1934) 109; F. Biimer. Rom und Troia (Baden-Baden 1951) 40s.; W.A. Schriider. M. Porcius Cato. Das ersre Bu eh der Origines (Meisenheim 1971) 66; F. Castagnoli,
673
Nota a Helánico, FGH 4FH4: Eneas y Odiseo en él Lacio
Queda por resolver ahora el problema principal, esto es explicar coherentemente tan extraña asociación formada por Eneas y Odisea con el objetivo de fundar Roma. En su estudio sobre las leyendas griegas de fundación de Roma, R.G. Basto plantea esta misma cuestión y llega a la conclusión de que Helánico conocía la tradición indígena de Rómulo y Remo y que conscientemente la modificó sustituyendo a los gemelos por Eneas y Odiseo 1 ~. Pero esta intrerpretación no es aceptable, pues previamente habría que demostrar que la leyenda de Rómulo y Remo se había erigido como tradición canónica de la fundación de Roma en la primera mitad del siglo V a.C. y que además era conocida en Grecia, algo que parece sumamente difícil20
. En mi opinión, la explicación correcta tiene que venir por otras vías, precisan1ente las que confieren mayor protagonismo a los intereses griegos sin tener para nada en cuenta las preocupaciones romanas, como luego comprobaremos.
Aunque la versión que proporciona Helánico sobre la fundación de Roma es una mezcla de diferentes tradiciones21 , el resultado final tiene que responder en su conjunto, al margen de las partes que lo componen, a un mismo objetivo. Es un hecho ampliamente aceptado que la extensión por Occidente de las leyendas fundacionales de impronta troyana es en gran medida responsabilidad de la propaganda ateniense22
•
En su oposición a Esparta y al mundo dórico, Atenas se convierte en capital de los jonios y asume la herencia de Troya23
, hasta el punto que el conflicto que la enfrenta a Esparta se plantea en cierta medida como una revitalización de la guerra troyana.
Ya en los aüos de la guerra de Jerjes se nota un interés, aunque todavía tímido, de Atenas hacia Occidente: Temístocles llamó a su hija mayor precisamente
«La leggenda di Enea nel Lazio», SR, 30. 19R2. 7; R.G. Basto, The Raman Foundarion Legend and rhe Fragmems of rhe Greek flisrarians (Ann Arbor 1980) X3ss.
19. R.G. Basto, Tlie Roman Foundarion Legend, 190ss.
20. En opinión de Basto. lJUien se apoya en A. Alfoldi, Die Srrukrur des \'uretruskischen Rdmersraares (Heidelberg 1lJ74) 1 OX. la leyenda de Rómulo y Remo ya existía porque la famosa loba capitolina del Palazzo dei Conservatori, obra de la primera mitad del siglo V a.C., fue concebida para albergar debajo la imagen de los gemelos. Sin embargo esto no es posible, pues la configuración de la estatua no se ajusta a la iconografía de la loba con los gemelos, según se observa por otras representaciones: véase últimamente M. Cristofani, en La grande Roma dei Tarquini (Roma 1990) 145.
21. Véase por todos F. Solmsen. «Aeneas Founded Rome with Odysseus», 94.
22. J. Perret. «Athenes et les légendes troyennes d'Occident», en Mélanr;es J. Heurr;on (Roma 1976)
791-i-103; E. Lepore, «Parallelismi, ritlessi e incidenza degli avvenimenti del contesto mediterraneo in Italia», en Crise et tramfórnwtion des sociérés archai"ques de f'ltalie amique au V siecle av. J.-C. (Roma 1990) 292; A. Coppola. «L'Occidente: mire ateniesi e trame propagandistiche siracusane,, en Hesperia, III (Roma 1993) 99-113: idem. Archaiolor;hía e propaganda (Roma 1995) passim; L. Braccesi. Grecita di fi"onriera. 61ss.: idem, «Troia. Arene e Siri ... Hesperia, V (Roma 1995) 6lss.; G. Vanotti, L'alrro Enea (Roma 1995) 24ss. También. aunque con menos fuerza 4ue los anteriores, C. Ampo lo, «Enea ed Ulisse ne! Lazio .. , 334s. Véase asimismo S. Mazzarino. 11 pensiero storico classico. 1 (Bari 1973) 203ss. 4uien prefiere sin embargo otorgar el protagonismo a Damastes de Sigeo en vez de a Helánico.
23. Cf. Serv .. Aen., 3.281: Str., 13.1.4H (C. 604).
674
Jorge Martínez-Pinna
Italia y a otra Síbaris'4, como presintiendo la posterior fundación de Thurii, junto
a las ruinas de la italiana Síbaris, inspirada por Pericles. Pero es sobre todo en la época de este último y en las primeras fases de la guerra del Peloponeso cuando más valor ofrece para Atenas una presencia en Italia, donde se proyecta también, traducida en leyendas, la mencionada rivalidad con el mundo dórico. Sin perder de vista el helenocentrismo, en virtud del cual los griegos conferían a los pueblos con los que entraban en contacto un origen hclénico25
, la idea principal de Atenas en este proceso no era otra que anudar vínculos con los enemigos de Siracusa y en general de las ciudades dóricas occidentales, y al mismo tiempo consolidar su presencia en aquellas regiones que servían a sus intereses estratégicos. Las relaciones diplomáticas que iban encaminadas a estos fines 26 frecuentemente estaban acompañadas de una propaganda mítica, destinada no tanto a establecer una syggeneia entre Atenas y sus aliados occidentales, sino sobre todo a presentarles, ante los ojos griegos y especialmente del propio pueblo de Atenas, como «hermanOS>> ya desde sus más remotos orígenes, justificando así los subsiguientes vínculos políticos.
De este manera, los elimos de Segesta y Eryx, enemigos de Siracusa y aliados de Atenas, reciben un origen troyano, al igual que la Sirítide, donde los atenicnes instalarán la colonia de Thurii17
. Invocando similares razones, Sófocles situaba ya al troyano Antenor en el Adriático, confiriendo a los pueblos del Véneto una ascendencia asimismo troyana2x, tradición que ret1eja perfectamente los intereses económicos de Atenas en el norte del Adriático en relación al comercio con los etruscos en las bocas del Po2~. En este mismo contexto conviene quizá situar la versión de Helánico sobre el origen de los etruscos, producto de una emigración de
24. Plut.. Il1em., 32.2.
25. Sobre esta cuestión comúltese el magnífico trabajo de E.J. Bickennan, «Origines gentium». CPh.
47 (llJ52) 65-lJI.
26. Recuérdense los tratados firmados con las ciudades de Segesta, Leontinoi y Rhegion en los ai\os
de la pentecontecia (R. Meiggs y D. Lewis, A Selection o{ Greek Historiwf Inscriptions [Oxford llJ6lJI respectivamente n" 37. 63 y 64). así como aquel otro estipulado con los etmscos cuando la célt:bre expediciún a Sicilia durante la guerra del Peloponeso (Tuc., 6.88.6). Sobre Atenas y Segesta, véase la amplia discusión contenida en F. Raviola. «Tucidide e Segesta».llesperia, V (Roma llJ95) 75-119.
27. Segesta y Eryx: Tuc., 6.2.1: Sirítide: Arist.. fr. 534 Rose (=Athén .. 12.523c); Str., 6.1.14 (C.
264). Respecto a este último caso. véase lo que escribe Herodoto, 8.62, quien pone en boca de Temístocles los vínculos inmemoriales que Atenas tenía con S iris. Sobre Sicilia, G. Nenci. «Troiani e Focidesi nella Sicilia occidcntale". ASNP. 17 ( Jl)87) lJ21-lJl3: a propúsito de la Sirítide, L. Moscati Castelnuovo, Siris (Bruselas llJXl)) 27ss.: L. Braccesi. "Troia, Arene e Siri», 61-73.
28. Sóf(¡cJes. en Str.. 13.1.53 (C. 608) (S. Radt. TGF JGotinga llJ771 vol. IV. !60s.; J.M". Lucas,
Súfocles. Fragmemos !Madrid 1 983172). Probablemente se refiera a 61 Pnlibio, 2.17 .5, cuando al describir estas regiones denuncia las pau·aüas que los poetas trágicos inventaron sobre sus pueblos. Fundamental al respecto L. Braccesi. La leg¡;enda di Amenore (Padua 1984) esp. 45ss.
2lJ. L. Braccesi, Grecitú adriatica (Bolonia !977) 152ss.: M. Cristofani, ,.¡ Greci in Etmria», en
Forme di contatto e processi di trasfonnazinni ndle sociera antiche (Pisa-Roma llJ83) 252s.
675
Nora a Helúnico. FGH 4F84: Eneas y Odiseo en el Lacio
los pelasgos que siguiendo la ruta del Adriático y a. continuación el valle del Po, rindió fin en Cortona, en la Etruria septentrional: sin duda alguna hay que interpretar a los pelasgos, no tanto como referente de una colonización legendaria procedente de Tesalia30
, según parece desprenderse del texto, sino fundamentalmente en clave ática o ático-epirota, retlejo de la propaganda ateniense tendente a incluir a sus aliados etruscos en su particular universo mítico31
• La tradición sobre la fundación de Roma por Eneas y Odisea se incluye pues en esta misma dinámica, respondiendo a idénticos objetivos que las leyendas anteriores: incluir a Roma en la órbita mítica de Atenas31
.
Si la intervención de Eneas, héroe troyano, no causa problema alguno, sería lógico pensar que por el contrario Odiseo, enemigo tradicional del anterior y uno de los protagonistas más sobresalientes de la destrucción de Troya, no se adapta perfectamente a los criterios expuestos. La asociación entre estos dos héroes no deja de sorprender, y aunque aparezca momentáneamente en Licofrón, quien describe un nuevo encuentro amistoso de Eneas y Odisea en Etruria33
, cuando el motivo aHora en la literatura romana de época de Augusto, que lo utiliza como mito etiológico de la costumbre itálica de sacrificar capire velato, son presentados siempre como enemigos34
. Otro aspecto negativo que conviene tener presente se centra en los vínculos de Odiseo con Laconia: su esposa Penélope era hija de Icario, un héroe espartano35
, y por esta razón Odiseo llegó a tener un heroon en la propia Esparta36.
Todos estos elementos contribuyeron a que la versión de Helánico no tuviese continuidad, quedando reducida su int1uencia a un momento muy puntutal. Pero por ello mismo, si nos detenemos en este último, la inclusión de Odiseo en dicho relato puede tener explicación.
30. E. D. Phillips. "Odysseus in ltaly», 58. se pregunta si esta tradición no imlicaría a projeclion in lite pasl, made hy lile Thessalians, who allempted lo .fimlll/ a colonr al lhe mouth of" lhe Po in lhe sixlh cel/lury. pero la respu.:sta necesariamente ha de ser negativa. pues no existe el menor rastro de la misma.
31. Hel<ínico. FGH 4F4 ( = Dion .. 1.28.3). Cf. D. Briquel. Les Pélas¡;es enflalie. 208ss., aunque este
autor >e une a la opinión según la cual Helánico habría copiado esta tradición a Hecateo (ihidem. 124ss.). Tamhi<~n E. Luppino, «! Pelasgi e la propaganda politica del V seco lo», en Comrihuri de/l'!stituto di Storia Anlica. 1 ( 1 972) 71-77. defiende la utilización de los pelasgos en la propaganda política de Pe rieles, aunque sitl!a a Helánico en la línea de Hecateo al presentar a los pelasgos como bárbaros. LJUe expulsados por los griegos, emigraron a Italia (72).
32. Véase sobre estas cuestiones lo que acertadamente escriben J. Perret, «Athenes et les légendes
troyennes d'Occident••. XOJ.ss.; D. Briquel. «Le regard des Grecs sur I'Italie indigene». en Crise el lrunsfórrnalion des sociélés arcflaü¡ues de l'flalie antú¡ue a u V siec-Le av. J. -C., 175ss.; L. Braccesi.
Grecitú difronriera, 61.
:n. Lyc., Alex .. 1242ss.
34. Fest.. 430-432L; Orig. gent. Ro m.. 12.2: Dion.. 12 .16.1. Dionisio duda entre Odiseo y
Diomedes. mientras que este l!ltimo es invocad" él solo en Plut.. QRom .. 10 (2ú6c), y en Serv .. A en .. 2.166. Véase C. Ampolo. «Enea ed Ulisse nél Lazio», 33H ss.
35. Apol.. Bihl .. 3.10.6.
36. Plut .. QGr .. 48 (302c-d).
676
Jorge Martínez-Pinna
Aunque Odisea era uno de los héroes más universales de toda la mitología helena, no hay duda que la parte de Grecia donde tuvo una mayor implantación fue la occidental, esto es las islas jónicas y las regiones continentales más próximas, Epiro y Etolia. Así parecen indicarlo el escenario de sus aventuras post-homéricas, como ya hemos visto, y los lugares donde se le rendía culto, pues entre los euritanos de Etolia y en Trampia, Epiro, le estaban dedicados sendos santuarios que incluían un oráculo oniromántico37
• Estos datos hay que ponerlos en relación con el interés que a partir de mediados del siglo Y a.C. Atenas demuestra por esta regiones de Grecia con el fin de incluirlas en su órbita de influencia, y al mismo tiempo como punto de apoyo necesario en sus relaciones con Italia y Sicilia. De nuevo tenemos en Temístocles un primer indicio cuando en su huida fue acogido primero en Corcira y a continuación por el rey Admeto de los molosos3~. los cuales, si bien posteriormente, en los primeros momentos de la guerra del Peloponeso, actuaron contra los atenienses, después del 429 debieron unirse a su alianza. Estos vínculos políticos con los molosos del Epiro se traducen inmediatamente al campo mítico y no se trata tan sólo de invocar la presencia de Eneas en el Epiro que menciona Helánico, sino que este mismo historiador situaba aquí el descenso a los infiernos de Teseo y Piritoo; incluso se ha creído que el matrimonio legendario de Heleno y Andrómaca, que significa una cierta «troyanización>> del Epiro. habría sido ideado por Eurípides de acuerdo con la propaganda política ateniense39
. Si ahora acudimos a otras zonas, el panorama no ha de ser muy diferente. En una fecha desconocida, pero en todo caso entre el 456 y el 432, una expedición conducida por Formión propició la incorporación de Acarnania a la alianza ateniense40
• En cuanto a las islas, Zacinto y Cefalenia debieron entrar en la órbita de Atenas cuando la expedición de Tolmides en el año 456/55, aunque la segunda aparece después vinculada a Corinto para en el 431 regresar a la alianza de Atenas 41
• Prueba de la int1uencia ateniense sobre toda esta área son las expediciones que en Jos aüos 430 y 429 dirigió el navarca espartano Cnome contra Cefalenia y Zacinto, así como la participación militar de estas últimas, junto a la de Acarnania y Anfiloquía, en las operaciones llevadas a cabo por
37. Lyc., Al ex .. 799ss.: Arist., fr. 460 Rose ( =Tzet.. ilz Lyc. Al ex., 799). Véanse L. R. Farnell, Cree k
He ro Cu!rs ami Ideas vflnmorraliry (Oxford 1921) 326; E. Wiist. «Odysseus", RE. XVII (1937) col. 1912.
3~. Tuc .. 1.136: Plut., Them .. 24.1-2.
39. Helánico, FGll 4F16Ra (=Plut., Thes., 31): Eur .. Alu/r .. 1243ss. Véanse N.G.L. Hammond,
E¡>irus. 505: A.M. Biraschi. "Enea a Bu troto», 2R5; L. Mosca ti Castelnuovo, «Eleno e la tradizione troiana in Epiro», RFIC. 114 (19X6) esp. 421ss.: C. Ampolo. «Enea ed Ulisse nel Lazio». 326ss.
40. Tuc .. 2.6R. Cf. con opiniones diferentes en cuanto a la cronología, N.G.L. H;unmond, Epirus. 496ss.: R. Meiggs, Th~ Alflmian Empir~ (OxfonJ I'J72) 204: G.E.M. de S te. Croix. Th~ Orir;in.1· of' rfl~
P~!oponnesian War (Londres 1972) X5ss.
41. Diod .. ll.l:~4.7; Tuc .. 1.27.2: 2.7.3: 30.2-3.
677
Nota a Helúnico. FGH 4FR4: Eneas y Ouiseo en el Lacio
Demóstenes en Etolia en el aüo 42642. Por último, respecto a Corcira, baste recordar
cómo el tratado firmado con Atenas en el 433 fue uno de los desencadenantes de la guerra del Peloponeso43
•
La figura de Odiseo se interpreta perfectamente bajo tales premisas. La importancia que el héroe gozaba en estas regiones le convertían en una captura interesante para los fines propagandísticos de Atenas. Hay que tener en cuenta que Helánico publicó su obra Las sacerdotisas de Hera en Argos, en la que se incluye el fragmento que comentamos, hacia el aüo 421 a.C., en correspondencia con la paz de Nicias44
, y que el autor no sólo trataba los acontecimientos contemporáneos a cada una de ellas, sino que además expresaba en términos mítico-históricos los intereses de la Atenas contemporánea, de la que era uno de sus propagandistas45
• La inclusión de Odiseo junto a Eneas en la tradición de la fundación de Roma vendría a ser pues un intento por retlejar la unión de esa zona occidental de Grecia con Atenas y su participación en empresas conjuntas.
Pero tampoco conviene dejarse llevar en exceso por estas consideraciones. Naturalmente no es posible saber cómo terminaba Helánico su relato, pero lo que parece indicar el texto de Dionisia es que el protagonismo correspondía en todo a Eneas y a los troyanos, los verdaderos fundadores. Además, debido a las propias directrices impuestas por la tradición mítica, Odisea no podía convertirse en fundador, pues como bien seüala W. Hoffmann su destino era regresar a Itaca46
, de manera que su papel en Italia queda muy por debajo del que corresponde a Eneas. Desde el inicio de su periplo, Eneas no tiene más que un objetivo, fundar una nueva Troya donde depositar los hiera: su acción es por tanto una mewikesis. Si bien más adelante el héroe se ve privado de su condición de fundador, pues su nombre le impide ser epónimo de Roma, su importancia no se verá apenas menoscabada, pues siempre será tenido al menos como fundador de Lavinium y sobre todo vínculo imprescindible de unión entre Grecia y Roma.
Odiseo, por el contrario, no deja de ser en el Lacio un personaje secundario, que nunca alcanza la plena condición de fundador. Tal función es reservada a sus descendientes, en unas tradiciones que tienen su punto de partida en la cualidad de Odiseo de progenitor del pueblo latino. Así se expresa en los versos aüadidos a la Teogonía de Hesíodo, en los que por un lado los latinos se integran en la prehistoria
42. Tuc .. 2.(}6: ~O-H2; 3.94-98. Sobre la expedición de Demóstenes: N.G.L. Hammond. «The
C'ampaigns in Amphilochia during the Arquidamian War», ABSA, 37 (1936-37) 12H-140.
43. Tu e .. 1.44.
44. F. Jacnby. FGH IIIbl. 4s.; J.J. Cat!rols, Helánico de Lesbos (Madrid 1991) 3.
45. Cf. D. Ambaglio. L'opera storiografica di Ellanico di Lesbo (Pisa 1980) 57.
46. Rom und die griechische Welt im 4. Jahrhwzdert. 121.
678
Jorge Martínez-Pinna
mítica griega y por otro el propio Odisea se vincula al acerbo legendario indígena17.
De esta forma, diversas tradiciones griegas. que en ningún momento se elevan más allá de finales del siglo IV a.C., otorgan la cualidad de fundador de Roma a Latino o a Romano, hijos de Odisea y de Circe, o a Rómulo. hijo de Latino y de Rhome y nieto ele Tclémaco4~; según Clinias, la ciudad habría recibido su nombre de Rhome, hija de Telémaco y esposa de Eneas40
, mientras que para un tal Galitas. en la fundación de Roma habrían intervenido Romo y Rómulo, hijos de Rhome y de Latino, hijo éste a su vez de Telémaco y Circe50
; por último, Jenágoras habla de los tres hijos de Odiseo y de Circe, Rhornos, Anteias y Ardeias, fundadores respectivamente de Roma, Antium y Ardea51
. Pero no sólo Roma, sino también otras ciudades latinas se vinculan en su fundación a la familia de Odisea, como Praeneste y Tusculum52
.
En conclusión, la tradición de Eneas y Odisea como fundadores de Roma parece una invención de Helánico, o en todo caso de la propaganda ateniense del tercer cuarto del siglo V a.C. 53 Es indudable que Helánico se sirvió de leyendas
47. Hes., T/ico¡; .. 1011 ss.: «Circe. hija del Hiperiónida Helios. en abrazo con el intrérido Odiseo,
concibió a Agrio [=Fauno! y al intachable y poderoso Latino». Cf. Non .. Dion .. 12.32Hss .. donde se presenta a Fauno como hijo de Circe.
4X. Latino: Serv .. Aen .. 1.273: Ron1ano: Plut .. Rom .. 2.1: Rómulo: Plut.. Rom .. 2.3.
49. FGll R19Fl=Serv .. Aen., 1.273.
50. FGH H lXFI =Fes t., 329L. Esta tradiciún. que enlaza con la mencionada por Plutarco. Rom .. 2.~. presenta intluencias de la Tele¡;onía de Eugamón de Cirene.
51. FGH 240F29 (=Dion., 1.72.5). La opinión dominante considera que esta tradición es muy
antigua, del siglo V a.C. o incluso anterior (A. Rosenberg, «Romulus», col. 1078s.; W. Hoffmann, Rom und die gricrhische Welt im 4. Jahrlumdert, 110 IY n. 249); F. Biimer. Rmn und Troia, 42 [n. X2J; E.J. Bickerman. «Origines gentium», 7R fn. 61: C.J. Classen. «Zur Herkunft der Sage von Romulus und Remus», Historia. 12 (l%3) 451; H. Strasburger. Zur Sa¡;e von der Griindung Rums (Heidelberg 19üil) lis.: C. Ampolo. «Enea ed Ulisse nel Lazio», 3361n. 3]). Sin embargo. el argumento en que se basa esta interpretación, a saber la situación en un mismo plano fundacional y por tanto político de Roma, Antium y Ardea, me parece muy débil: cf. T.J. Cornell, «Aeneas and the Twins». 20s.
52. Praeneste tiene doble leyenda. una proragonizadaporTelégono (Ps.-Plut., Para/l. min., 41j316a])
y otra por Praenestes. hijo de Latino y nieto de Odiseo (Zenódoto, enFGH X21Fla=Solin .. 2.9). Telégono es presentado también como fundador de Tusculum (Fest., ll6L) y acabó por convertirse en el progenitor mítico de la principal familia de la ciudad, los Mamilios (cf. L. Monaco, «La política dei Mamilii nel quadro dei rappo11i tra Roma e I"Etruria», en Ricerche su/l'organiz.z.azione genti!iz.ia romana. 1 [Nápoles 19R4J2l0ss., quien sin embargo proporciona una fecha muy elevada para tal atribución).
53. Algunos autores sostienen la opinión que esta tradición circulaba con anterioridad en Occidente
y que fue captada por Atenas: L. Mal ten, «Aineias», 50; L. Pearson, Earlr lunian Historian.\' (Oxford 1939) 1 92; A. Alfiildi. Die troianischcn Urahnen der Riimer. 14ss.; S. Mazzarino./l pensiero srorico dassico. l, 106; T.J. C'ornell. «Aeneas and the Twins». 5; K. Galinsky, Aeneas, Sicilv, and Rome (Ann Arbor 1969) 1 ú3ss.; ídem. «A eneas in Latiun1». en2000 Jahre Vergil (Wiesbaden 1 983) 40ss.; G. Vano ni, L'a/tro Enea. 26; mús rrudente C. Ampolo, «Enea ed Ulisse nel LazÍ<l>•. 332ss. Pero por el momento tal opinión resulta indemostrable. algo que reconocen algunos de los autores citados. quienes sin embargo se justifican alegando que tampoco se puede demostrdr lo contrario. Lo único constatado. y por tanto a lo que debemos limitarnos. es que hasta donde sabemos no existe testimonio alguno sobre la presencia de Eneas en Roma
679
Nota a Helúnico. FGli 4FX4: Eneas y Odiseo en el Lacio
anteriores, como la mencionada en la Teogonía de Hesíodo, que le permitía situar a Odisea en el Lacio sin violentar tradiciones ya asentadas. O como el motivo del incendio de los barcos, tema muy antiguo, proba_ble expresión del mito del no-retorno, de la regeneración cíclica del tiempo. que Helánico utilizó para justificar la detención en ese lugar del viaje de Eneas, aunque con ello se signifique que Roma fue fundada por casualidad5~. Pero no se trata más que de instrumentos utilizados para conformar una versión completamente nueva que sirve a objetivos muy precisos. Por esta misma razón. parece igualmente secundario el hecho de las relaciones personales entre Eneas y Odiseo, enemigos en Troya y amigos en el Lacio. Algunos han creído salvar la dificultad acudiendo a la visión de Eneas traidor, culpable de la entrega de Troya a los griegos: Helánico conocería esta versión, pero la habría suavizado proporcionando a Eneas un tratamiento más favorable55
. Pero quizá no sea necesario optar por una solución tan arriesgada, ya que el autor que explícitamente sostenía tal interpretación, Menécrates de Janto. aunque de cronología incierta, parece haber vivido entre los siglos III/II a.C. y es probable que su obra tenga un carácter antirromano5
('. En cualquier caso. Hel:mico dibuja un retrato muy favorable de Eneas en los momentos de la conquista de Troya, haciendo de él el defensor de los últimos reductos de la ciudad, posesor de las virtudes que mejor le caracterizarán en el futuro (protector de la familia y temeroso de los dioses) y promotor de un acuerdo lo más ventajoso posible para salvar a los supervivicntes57
, y aunque él no era stricto sensu un troyano. sino un dardanio5 ~, no se observan claramente indicios de que fuese un
y en Italia anterior a Helánico. En honor a la verdad. no se puede considerar a Estesícoro como pmeba irrefutable del hecho que Eneas huyese hacia Occidente. pues la tahula iliaca no ofrece suficientes garantías (N. Horsfall. «Stesichorus at Bovillae'1». JHS. ')') (1 ')7')) 26-4X) y tampoco se observan indicios en las representaciones sohre cerámica (Ph. Brize. Die Geryoneis des Stesichoros und diefrühe griechische Kunst iWürzburg t'J80] 20s.). Respecto al hallazgo en Etmria de numerosos vasos griegos en los que aparece Eneas. tampoco es un argumento de peso desde el momento en que no existe el correspondiente paralelo en el arte etrusco y Eneas es sólo uno más entre los h¿roes griegos admitidos en Etruria (cf. N. Horsfall. «The Aeneas-Legend from Homerto Vergih. !Xs.; F. Castagnoli. «La leggendadi Enea nel Lazio». 3ss.).
54. Sohre este mito. muy repetido en los viajes de regreso de Troya. pueden verse A. Rosenberg,
«Romulus». col. 1077s.; W. Schur. «Griechische Traditionen von derGründung Roms», 146ss.; C. Rohert, Die griecilische Hcldcnsage. III.2.2. 1500ss.; J. Perret, Les origines de la légmde trovenne de Rome. 3'J6ss.; F. Solmsen. «Aeneas Founded Rome with Odysseus», 104ss.; R.G. Basto. The Roman Foundatiun Le¡;end. 24ss .. 207ss. Acerca de la «casualidad» como factor que determinó la fundación de Roma. cfr. W. Hoffmann. Rom und die griechische We/t im 4. jahrhundert, !12.
55. Así R.G. Basto. Thc Roman Fuundation Lege/l(f. 82s.
56. FGH 7(>'JF3 (=Dion .• 1.4X.3). Sobre bt cuestión véase E. Gabba. «Sulla valorizzazione política
della leggenda delle origini troiane di Roma fra III e II secolo a.C.», en 1 canali della propaganda nel mondo untico (Mihín 1 ')76) 'Jlss. Cf. sin embargo A. Momigliano. «Come riconciliare Greci e Troiani». ahora en Roma armica (Florencia 19X'J) 335s.
57. FGH4F31.
5K. Cf. L. Mal ten. «Aineias». 33s .. quien sei\ala la oposiciún que ya existía en Homero entre Príamo
y la hunilia de Eneas.
680
Jorge Martínez-Pinna
traidor. En verdad, no podemos saber cómo Helánico explicaba esta transformación, pero quizá no fuese un asunto que preocupase en exceso a nuestro historiadoii9
,
habida cuenta que la partida de Eneas de Troya y su encuentro posterior con Odiseo pertenecen a dos obras diferentesw.
Queda por resolver un último interrogante: ¿por qué Roma? En mi opinión, el relato de Helánico es una versión griega destinada a un público también griego. Los romanos no intervienen para nada, ni a favor ni en contra, y muy posiblemente les importaba poco que alguien en Grecia les concediese un glorioso origen troyano: los graves cont1ictos internos que sufría la ciudad y la amenazante presión de volscos y ecuos, momentáneamente superada en la acción del Álgido (431 a.C.), absorbían todas sus preocupaciones. La razón hay que buscarla, como es lógico, desde una perspectiva ateniense, y así lo ha propuesto recientemente L. Braccesi61
• Según este autor, Roma era ya muy conocida en los ambientes griegos de la Italia meridional, interpretando al respecto un papel muy destacado las colonias del golfo de Nápoles, integradas en el siglo V dentro del área de int1uencia ateniense: de aquí se transmitiría a Atenas la idea de una Roma latina y limítrofe con el mundo etrusco, con la cual la ciudad griega necesitaba mantener buenas relaciones, ya que en su delirio de gnmdeza, los atenienses habían incluido en sus conquistas futuras Cartago y Etrurd'2. Pero esta interpretación no es admisible desde el momento que los acontecimientos demuestran todo lo contrario, es decir, la existencia de un estrecho vínculo etrusco-ateniense para oponerse a Siracusa, el enemigo común. En páginas anteriores hemos visto cómo la tradición de Helánico sobre el origen pelásgico de los etruscos probablemente haya que interpretarla bajo este prisma, representando la cara legendaria de una relación cuya vertiente histórica se manifiesta en la firma de un tratado y en la intervención armada etrusca en apoyo de los atenienses frente a Siracusa"3
. Por tanto creo que quizá fuese más apropiado inclinarse por la solución opuesta, esto es que Helánico se fijó en Roma porque la consideraba una pólis Tyrrhenís.
Que en la Grecia del siglo V a.C. se distinguiese claramente entre etruscos y latinos me parece algo sumamente dudoso; y en todo caso el interés por un conocimiento etnográfico tan preciso debía ser más bien escaso. Sin duda alguna los
59. Recuérdese que en la tradición romana -lo cual no quiere decir que fuese lu mismo entre los
griegos- Diomedes renunció a su antigua opmici[m a Eneas. pues en la Eneida se niega a prestar ayuda a 'm enemigos (Verg., Aen .. 11.225 ss.) y según Varrón restituyó a Eneas el Po/laJium que había robado en Troya (Serv .. Aen .. 2.166).
60. Sin embargo. según L. Pearson, Earlv Ionian Historians, 191s., el fragmento que tratamos podría
pertenecer a los Troika y no a Las sacerdotisas de Ar¡;os. como parece deducirse del texto de Dionisio.
61. Grecitá difi'lmtiera, 63ss.
62. Plut., Per .. 20.4.
63. Tuc., 6.88.6: 103.2-4: 7.53.2-3: 54.2. Sobre estos acontecimientos M. Torelli, Elogia Torquiniensia (Florencia 1975) 59ss.: M. Cristofani. Gli Etruschi del mare (Milán 1983) 87s.
681
Nota a llelánico. FGfl 4FR4: Eneas y Odiseo en el Lacio
etruscos suscitaban una mayor atención. pues no en vano fueron durante mucho tiempo punto de referencia fundamental en el comercio griego y todavía en el siglo V gozaban de cierto prestigio internacional. Pero éste no es el caso de Roma, que mientras tanto vivía replegada en sí misma, con una capacidad de impacto en el exterior muy tenue. Como ya demostró hace años E. Gabba, «la Roma nell'eta regia era nella visuale greca molto piu importante che non la Roma del V secolo»64
• En la perspectiva ateniense. Roma sería tan sólo un punto en el horizonte bastante desdibujado, lo que concuerda con el hecho de que directamente relacionada con ella sólo se conozca esta noticia transmitida por Helánico65
• Cierto es que en el siglo IV Heráclides Póntico hablaba de Roma como ciudad griega conquistada por los hiperbóreos, en referencia a la invasión de los celtas<><>; pero su opinión no gozaba ni mucho menos de unanimidad. El mismo Dionisio de Halicarnaso nos hace saber que muchos historiadores griegos consideraban a Roma una ciudad etrusca y no resulta dil"ícil encontrar ejemplos concretos sobre el particular67
. Incluso entre los griegos de Occidenre. cuyos contactos con Roma y con Etruria eran mucho más intensos. no existía una neta diferencia entre romanos y etruscos, según se observa en Aristoxeno de Tarento y en el siciliano Alcimo, quien en su visión de la fundación de Roma presenta a Rómulo como hijo de Eneas y de Tirrenia6
g. Si para no pocos
64. «Considerazioni sulla tradizione letterana sulle Drigini della Repuhhlica». en Les urigines de la
RJpublique romaine (Vandoeuvres 1967) 165ss. (la cita en 1fl5). En similar sentido G. Poma. Tra /e¡;isla!Ori e riranni (Bolonia 1 91{4) h]ss.
fJ'i. La tradiciún sobre el envío de una embajada a Atenas en los preámbulos de la legislación
decenviral (Liv .. 3.3\.X) o la noticia sobre una estatua representando a Akihíades que se alzaba en el Comicio (Piin .. Nor. Hisr .. 34.26). argumentos invocados por algunos autores como expresión de las relaciones {ltico-romanas en el siglo V a.C. (G. Colonna. «La Sicilia e il Tirreno nel V e IV secolo». Kokalos. 26127 (JLJXO/Xl) 171: D. Briquel, «Le regard des Grecs sur I'Italie indigene», 177). me parecen completamente infundados (cf. D. Van Berchem, «Rome et le monde grec au VI' sii:de avant notre ere>>, en ¡VJélan¡;es A. Piganinl [París 19(16[ vol. II. 744ss. ). De igual manera no creo aceptable la interpretación de L. llraccest. Grecirá di frollliera. 66ss .. a partir de un fra¡,!mento de Súfocles (fr. 373 Radt=Dion .. 1.4X .21. según la cual este último pensaría en Roma como destino final de Eneas. identificándola a la apoikia que menciona el texto. Cf. sobre el particular E. Gabba. Dionysius ond rhe History 11{ Archaic
Rome (ikrkeley 1991i12s .. quien con toda razón afirma que Roma no merece más que un interés pasajero en Hel:ínico. Asimismo K. von Fritz. Die griechische GesclzichT.Ischreibunf{ 1 (Berlín 1967) 493: T.J. C:ornell. «Aeneas and thc Twins». 13: idem. The beginning.1· of"Rome (Londres 1995) 64.
(,6. Pr. 102 Wehrli (=Pim .. Com .. 22.3).
h7. Dion .. 1.29.2. Recuérdese aquella tradición sobre la fundación de Roma citada por Plutarco.
Rom .. 1.1-3. fechada entre los siglos IV y lii a.C .. que sitúa a Roma en Tirrenia.
6X. Aristoxeno. fr. 124 Wehrli (=Athen .. 14.362a): Alcimo: FGH 560F4 (=Fest.. 326L). A
prorúsito de Alcínoo y su visiún de Lllla Roma «etrusca»: E. Manni. <<La fundazione di Roma secondo Antioco. Alcinoo e Callia ... Kokolos. 9 (19(13) 262: A. Fraschetti. «Le sepolture rituali del Foro Boario». en Le dé/ir religieur (Roma 19X1) 103ss.
682
Jorge Martínez-Pinna
griegos del siglo IV Roma era sobre todo una pólis Tvrrhenis"~. con mayor razón lo sería para Helánico y sus contemporáneos: así se explica que en su deseo por incluir a los etruscos en el universo mítico ateniense, Roma se viese inmersa en el mismo proceso.
69. M. Sonli. l rapporti romano-ceriti e /'origine del/a civitas sine suffragio (Roma 1960) 92; id e m, limito troiano e /'eredita eTrusca di Roma (Milún 19H9) 31s.: D. Briquel, Les Pélasges en lralie. 512; P.M. Martin. «Énée chez Denys <.l"Halicarnasse". MEFRA. 101 (19X9) 115.
683
Kolaios 4 (1995) 685-690
EGIPTO EN LAS IMAGINES DE FILÓSTRATO
Amado Jesús de MIGUEL ZABALA (Universidad de Sevilla)
Los autores griegos y latinos de los siglos 11 y III d.C., y entre ellos Filóstrato, fueron uno de los temas de estudio preferidos por Fernando Gaseó. Tras guiarme con sus siempre provechosos consejos en un trabajo de investigación de tercer ciclo sobre el Discurso egipcio de Elio Arístides, estaba previsto que Fernando dirigiera mi tesis doctoral acerca de la imagen de Egipto en la literatura griega y · latina de estos siglos. Desafortunadamente, muchos buenos ratos de conversaciones sobre este tema y otros de interés mutuo ya no podrán tener lugar. Valga este pequeño artículo como recordatorio del maestro y amigo que supo ser tanto en la Universidad como fuera de ella.
* * *
Las Imagines, o Cuadros, de Filóstrato son un conjunto de sesentmcmco descripciones de cuadros que constituyen una de las obras menos conocidas del autor de la Vida de Apolonio de Tiana 1
• Una segunda serie de descripciones de cuadros, conocida eón el mismo título, fue realizada por su nieto homónimo, como precisó el propio autor en la introducción a su obra. Estos Cuadros debidos a Filóstrato el Joven no serán tratados en el presente artículo por razones obvias.
Con toda seguridad las Imagines no es la obra más apropiada para analizar la visión que Filóstrato tenía de Egipto. Muchos más datos nos ofrece su Vida de
l. La investigación sobre la vida y obra de Filóstrato se ve dificultada por la distinción que realiza
la Suda entre tres rétores con el mismo nombre. Parece aceptado, sin embargo, que el autor de la Vida de Apolonio de Tiww es el mismo que el de Vidas de los Sofistas, Cartas, Heroico y Cuadros. Cf. sobre este problema F. Solmsen. «PhilostratOS», 10 en Pauly-Wissowa. RE XX.! (1941) cols. 124 ss., T. Mantero, Ricerche sul/'Heroicos di Filostrato (Génova 1966) 9-10, n. 4 y G.W. Bowersock, Greek Sophists in the Roman Empire (Oxford 1969) 1-4. En particular, sobre la autDría de los Cuadros, cf. la introducción de F. Lissarrague a La Galerie de Tahleaux (París 1991) 1-2.
685
Egipto en las Imagines de Filóstrato
Apolonio de Tiana, donde, a través de las descripciones que realiza del país del Nilo, se evidencia su desconocimiento sobre Egipto. Sin embargo, debido a que entre los temas y objetivos de ambas obras existe una gran diferencia, he creído pertinente tratar los Cuadros de forma exclusiva e independiente.
Filóstrato nos comenta en el prólogo de esta obra cuál es el origen de las descripciones que va realizar. Según el autor, en cierta ocasión, en la que se encontraba como huesped en la mansión de un amigo suyo de Nápoles, se vió impelido a explicar los cuadros que adornaban la galería de la casa a un grupo de jóvenes. No se trataría -nos dice- de nombrar los autores y contar su vida, sino de explicar los cuadros, ense11ar a los jóvenes a interpretarlos y formar su buen gusto. Se ha discutido bastante si existieron la galería y los cuadros que nos describe el autor\ sin que, probablemtente, nunca lleguemos a tener certeza de ello. Lo que realmente nos interesa, como ya reconoció hace bastante tiempo E. Bertrand3, es que las descripciones de esos cuadros serían creíbles para el auditorio de Filóstrato. En efecto, los temas representados son, todos ellos, conocidos por el público de la época; siendo, principalmente, descripciones de paisajes famosos y asuntos mitológicos. Partiendo de esta presunción, hay que pensar en las Imagines como una obra literaria que intenta traspasar el arte de los pinceles a la elocuencia de las palabras y, por otra parte, hay que considerar a los cuadros descritos en el libro, si no como reales, sí como muy semejantes a los que los habitantes del Imperio Romano podían ver adornando las galerías de las grandes mansiones. En el caso que nos ocupa, examinaremos las representaciones de tema egipcio y las explicaciones que Filóstrato ofrece sobre ellas.
En los últimos años, numerosos estudios han puesto en evidencia la importante presencia del arte egipcio y «egiptizante» en Italia y, sobre todo, en la Campania. Este fenómeno ya es conocido para la época republicana, acentuándose a partir de la anexión de Egipto por Augusto, hasta tal punto que se ha llegado a hablar de una <<egiptomanía>> en el arte occidental durante el Imperio Romano4
• Por ello, no deja de llamar la atención que, frente a lo que cabría esperar, en las Imagines sean escasas las menciones que se pueden encontrar de Egipto y de sus principales maravillas, como sus monumentos o el río Nilo. Dejando aparte las referencias esporádicas y sin importancia, el autor únicamente encontró motivos para ilustramos sobre algún aspecto del país del Nilo en las explicaciones a tres cuadros, y de éstos
2. Cf. un resumen en F. Lissarrague, op.cit 3 s.
3. Un critique d'arr dans l'Antiquité: Philostrate et son école (París 1881) 98 y 221.
4. Cf .. por ejemplo, las obras de M. De Vos. L'egittomania in pitture e mosaici romano-campani della prima etá imperiale, EPRO 84 (Leiden 1980); J.M. Humbert. L'égyptomanie dans l'art occidental (París 1989): M. De Vos, «Nuove pitture egittizzanti di epoca augustea•. en L'Egitto fuori dell'Egitto. Dalla Riscoperta all'Egittomania. Atti del Convegno lnternazionale. Bologna 26-29 marzo 1990 (Bolonia 1991) 121-143; L. Del Francia, «Aspetti della presenza deli'Egitto in Campania••,lbid. 145-158.
686
Amado Jesús de Miguel Zabala
sólo uno tiene como base una representación de tema egipcio, como veremos a continuación comenzando por la menos transcendente.
1 . - De esta manera, aparece una pequeña referencia un tanto forzada al paisaje de Egipto en el cuadro sobre Tesalia (II, 14 ), fruto, según Filóstrato, de la equivocación a que puede ser llevado la persona que viera esta pintura. Nos dice el autor que el espectador, a primera vista, cree ver Egipto en la representación de este paisaje fluvial, pero es un error, se trata de la región de los tesalios, pues si los egipcios deben al Nilo su país, el río Peneo no permite a los tesalios tener una región por estar sus planicies rodeadas de montañas. La mención de la deuda de Egipto con el Nilo no es nada original y puede considerarse como un topos literario desde el célebre pasaje de Heródoto en el que se afirma que Egipto es un don del Nild, por lo que no merece que nos detengamos más aquí, pasando a ver la siguiente pintura que nos ofrece información más interesante.
2.- Otro de los cuadros representaba los funerales del etíope Memnón muerto junto a Troya (1, 7). En la descripción del cuerpo del héroe tendido en el suelo aparece una interesante referencia al Nilo. Le dice Filóstrato a los niños que se fijen en aquel bello haz de cabellos rizados que tenía Memnón para consagrar al Nilo, pues si las desembocaduras del Nilo pertenecen a los egipcios, los etíopes poseen las fuentes del mismo. La relación entre la cabellera y el Nilo no deja de ser a primera vista desconcertante. Parece ser que en la época faraónica los egipcios establecían alguna identificación entre los cabellos de los muertos y los de los dioses de la crecida y, por otra parte, uno de los aspectos menos conocidos del culto a Isis en este período era el que relacionaba su cabellera con la crecida del río6
• Sin embargo, las fuentes que atestiguan estos hechos son exiguas y, además, en la literatura greco-latina los autores que hablan de una cierta relación entre los cabellos y el Nilo son escasos y no contribuyen apenas a aclarar esta relación7
.
Aparte de esta extraña noticia, Filóstrato aprovecha el tema que se desarrolla en la pintura para introducir un comentario sobre la famosa escultura parlante del héroe en Egipto. Nos comenta que la tumba de Memnón no está en ninguna parte, pero el propio Memnón está en Etiopía transformado en piedra negra, su actitud es la de una persona sentada, y su rasgos -imagina- como los que se ven en el cuadro. Prosigue Filóstrato diciendo que la estatua es alcanzada por los rayos del sol, que escurriéndose por su boca, parecen hacer salir una voz8
. A pesar de ser un
5. Heródoto II.5. Aunque según Arriano (Anábasis V,6.5) sea original de Hecateo.
6. D. Bonneau, La crue du Ni!. Divinité Égyptienne a travers mille ans d'Histoire (332 av.-641 ap. J.-C.) (París 1964) 259 ss.
7. Plutarco, en Sobre Isis y Osiris 14, nos dice que Isis cuando conoció en Coptos la muerte de su esposo se cortó un rizo de sus cabellos en señal de duelo. Por su parte, Luciano habla de un curioso fenómeno que se daba en Biblos cada año. cuando una cabeza -posiblemente. de papiros- procedente de Egipto llegaba t1otanto hasta la ciudad (Sobre la diosa siria 7).
R. El mismo autor en VA VI.4 ofrece los datos similares sobre la estatua.
687
Egipto en las Imagines de Filóstrato
monumento muy conocido y citado en la literatura griega y latina, el comentario que realiza el autor es totalmente erróneo. Ni el llamado Coloso de Memnón se encuentra en Etiopía, sino en la orilla izquierda del Nilo frente a Tebas; ni se trata de Memnón, en realidad era la escultura situada más al norte de las dos que representan a Amenofis III; ni la estatua es de piedra negra, sino de granito rosa. En cuanto a la voz que sale de la efigie, parecce ser que, según Estrabón9
, el fenómeno comenzó tras el terremoto del 26 ó 27 a.C., dando lugar a que el Coloso se convirtiera en un centro de atracción turística, conservándose numerosas inscripciones de sus visitantes en su base 10
• Tradicionalmente ha sido aceptado que los sonidos dejaron de escucharse a raíz de la restauración que tuvo lugar con ocasión de la visita del emperador Septimio Severo a Egipto en el 199 d.C., época en que finalizan las inscripciones 11 •
El detalle de que Filóstrato, muy introducido en el círculo de Julia Domna, esposa de Septimio, desconociese que la escultura ya no emitía sonidos hace pensar que la obra debió haberse escrito con anterioridad al 199 d.C. Si bien podría suceder que fuera escrita más tarde y el autor ignorase el hecho, que éste no estuviese confirmado todavía o que no juzgase oportuno mencionarlo para no molestar al emperador por la desafortunada restauración. De todas maneras, el comentario sobre los sonidos que emitía la escultura podría no ser desacertado, si nos atenemos a la teoría de Bowersock, quien afirma que la estatua fue reparada unos 70 años más tarde 12
•
3.- Tan sólo uno de los cuadros tiene como asunto principal un tema egipcio: una representación del dios Nilo jugando con los <<niüos-codos» (1,5). La descripción de la pintura se divide en dos partes bien diferenciadas y de extensiones análogas. En la primera de ellas, Filóstrato explica el significado de los «niños-codos>> y su disposición en torno a la figura del dios, tema prinipal de la obra. Estos niños simbolizan los 16 codos en los que aumentaba el nivel del río durante los meses de verano y que originaban el desbordamiento fertilizante de las aguas y la consiguiente riqueza de Egipto. En la segunda parte se encuentran los detalles secundarios. Bajo la figura del dios estaban hipopótamos y cocodrilos, en lo más profundo, para no asustar a los niños. Aparecían también los atributos, el autor no dice cuáles, de la navegación y de la agricultura que representaban manifiestamente el Nilo -cosa que no ignoraban los niños que escuchaban al escritor~ por volver Egipto navegable y propiciar tan buenas cosechas. Quizás el detalle más significativo del cuadro sea la presencia de un dios que reglamenta las crecidas del río en Etiopía. Éste aparece
9. XVII,1.46
10. Sobre el Coloso de Memnon cf. K. Vandorpe, «City of Many a Gate, Harbourfor Many a Rebeh,
en S.P. Vleeming, Hundred-Gated Thebes (Leiden 1995) 238 s., y la bibliografía actualizada en nn. 268-276.
11. Sobre las posibles causas que provocaron el silencio del coloso cf. A. Bataille, Les Memnonia (El Cairo 1952) 159 ss.
12. G. W. Bowersock, «The Miracle of Memnon», BASP 21 (1984) 21-32 que no he podido consultar, por lo que desconozco las razones aludidas.
688
Amado Jesús de Miguel Zabala
representado en el fondo del cuadro con forma de estatua que casi llega al cielo, a quien dirige su mirada el dios Nilo como pidiéndole muchos niños parecidos a aquellos. Bonneau ha creído ver en la mención de esta divinidad un recuerdo de la tradición remontable al egipto faraónico en la que la inundación depende de la voluntad de algún dios como Ptah, Amón o Chnoum13 • Sin embargo, la presencia de esta deidad etíope en la literatura clásica sólo aparece en este pasaje de Filóstrato y en su Vida de Apolonio de Tiana (VI,26) y parece basarse, como él mismo deja a entender, en alguna obra de Píndaro que no se ha conservado 14
, por lo que quizás Bonneau haya llevado demasiado lejos el origen de esta cita de Filóstrato.
La alusión por diversos escritores griegos y latinos de esculturas y pinturas con el tema del dios Nilo, alrededor del cual se encuentran los «niños codos», da a entender que la composición era bastante conocida en época imperial. Por lo que respecta a las esculturas, el primer autor que menciona la existencia de una de estas representaciones es Plinio, cuando nos habla de la estatua que Vespasiano dedicó al Nilo en el Templo de la Paz en el 75 d.C. 15
, en la cual el río está acompañado por las figuras de 16 niños que representan los codos de la crecida más alta. Varios ejemplares de esculturas de este tipo han llegado hasta nosotros, las más antiguas de ellas, al parecer, son posteriores al siglo I d.C. 16
; el carácter pictórico de la estatua del Vaticano, la más antigua de todas ellas, y yo añadiría también de algunas más, fue resaltado hace ya bastantes años por A.W. Lawrence 17
, quien veía evidente que el original fuese una pintura. De éstas únicamente nos han llegado las referencias que aparecen en los autores antiguos. Así, Luciano, durante la segunda mitad del s. II d.C., hace mención de un dibujo en el que está representado el Nilo con algunos codos jugando a su alrededor, aunque el pasaje encaja de una manera un tanto forzada en su discurso y no dice dónde se encontraba la pintura18
• Con toda seguridad, la mejor descripción es la de Filóstrato en la obra que nos ocupa. La similitud de la representación del río en el cuadro con algunas de las estatuas conservadas 19 parece confirmar la teoría de Lawrence.
Como se puede ver, el tema del Nilo con los «niños-codos>> era bastante conocido en época romana, cualquier lector de Filóstrato podría identificar rápidamente el tipo de obra al que se estaba haciendo alusión. Por ello me parece
13. La crue du Ni/ (París 1964) 339.
14. Píndaro, frag. 282 Maehler.
15. NH. XXXVI, 58.
16. Cf. una relación de estas esculttuas en D. Bonneau, La crue du Ni/ (París 1964) 341, n. 2, 347, n. 5 y 349. n. 3
17. «Greek sculpture in Ptolemaic Egypt•, JEA 21 (1925) 189.
18. El nwestro de retórica. 6.
19. En concreto me recuerda a la conservada en el Louvre, cuya fotografía se puede ver en Bonneau, vp. cit., lám. V, donde el Nilo aparece rodeado por 16 niños que se le enredan por el cuerpo y en cuyo pedestal se pueden ver algunos de los elementos secundarios que también están representados en el cuadro.
689
Egipto en las Imagines de Filóstrato
innecesario tratar de justificar, como hace Bonneau20, la presencia de esta pintura
en las cercanías de Nápoles basándose en que la annona llegaba a la Península Italiana por Pozzuoli, así como cualquier intento de datación de esta obra concreta. Un cuadro como el descrito podía estar en Nápoles como en cualquier otro lugar del Mediterráneo y podía haber sido realizado en cualquier fecha dentro de los primeros siglos del Imperio Romano. La propia escasez de pinturas con tema egipcio en esta obra dedicada a explicar los cuadros de una mansión de Nápoles, ciudad ubicada en una zona que, como ya hemos dicho, ofrece numerosos ejemplos del gusto por todo lo egipcio, hace dudar sobre la existencia real de la colección de cuadros.
Por último, cabe resaltar que en unas citas tan pequeñas Filóstrato demuestra una vez más su desconocimiento de Egipto, aunque bien es cierto que no llega a decir las mismas barbaridades que en su Vida de Apolonio de Tiana, que por sí misma merece un estudio aparte.
20. Op. ciT., 338.
690
Kolaios 4 (1995) 691-693
A NOTE ON OVID, REMEDIA AMORIS 565-6
Antonio RAMÍREZ DE VERGER (Universidad de Huelva)
hic male dotata pauper cum coniuge uiuit: uxorem fato credat obesse suo;
565-6 damnant Goold Henderson * 566 fato KwrjJ : facto RY(sed -e- eras.)E: facito Madvig prob. Edwards * obesse c;rjJ : adesse RYEKc; * suo codd. : suam Madvig prob. Edwards
"Il dístico. . . e uno dei passi pi u discussi dei RA", to quote the accurate observation of Paola Pinotti, author of the most recent commentary on the Remedia amoris 1
•
Lines 565-6 form part of a short address which Lethaeus Amor directs to the poet in order to develop that everyone has mala in greater or lesser measure (1. 560: omnibus illa deus plusve minusve dedit); dwelling on these misfortunes and doing everything possible to prevent them, there will be no more !ove for you (l. 559). Following this, to quote Henderson2
, "the old adage that a bigger worry will drive out a lesser" is developed in a series of "piccolo-borghesi3" situations in success.ive distichs (11. 561-574).
Let us begin with the hexameter, where particular attention must be paid to pauper and mate.
l. P. Pinotti, P. Ovidio Na son e, Remedia a morís (Bologna: Patron, 1988) 254; C. Lazzarini (Ovidio,
Rimedi conrro /'amore [Venice 1986] 161) also admits that we are faced with a "distico di esegesi problematica, che piu vol te ha fatto dubitare della propria autenticim".
2. A.A.R. Henderson, «Notes on the Text of Ovid's Remedia anwris», CQ 30 (1980) 170.
3. Pinotti, op. cit., 252.
691
A Note on Ovid, Remedia amoris SóS-6.
Pauper should be taken as the opposite of rich, but not in the sense of somcone who has absolutely nothing. To quote the accurate observation of F. Cairns4
, "paupertas is not 'poverty' in the modern sense, but 'simple sufficiency without surplus "'. Absolute poverty is better expressed by egestaslegens, as in line 747: nempe quod alter egens, altera pauper eraf. I believe that Ovid brings pauper closer to the semantic sphere of the pauper anzatol' by opposing the latter with his rival, a dives amator.
Male is to be taken with dotara, since male practically always qualifies the adjective accompanying it, as in Remedia amoris 11. 209, 283, 339, 451 and 623. Mnle referring to vivit, as Kenney would have it in his determination to find a logical explanation for the hexameter, would represent an abnormal and unnecessary hyperbaton.
The hexameter should therefore be understood as the expression of something negative (a malum) for the young husband, who lives as a pauper amator with a wife male dotara.
But what about the pentameter? The key, not surprisingly, is to be found in the rerms fato and obesse. l believe that the sol ution does not lie in simply opting for obesse or adesse, bur in offering a convincing explanation for the pentameter as a whole.
Pinotti, in passing 7 , points ro a passage of O vid which may well contain the key to the solution of this locus valde dubius. The passagc in question is Her. 6.99-100¡:
Adde quod adscribi jácris procerumque tuisque se +favet+ et titulo coniugis uxor obesr.
To date, Palmer~ has offered the best explanation of the distich, although his emendation (cavet forfavet) is not, in my view, the most felicitous. However, he was
4. Tibullus. A Hellcnistic Poet al Rome (Cambridge 1979) 20-1.
5. On the difference berween pauper and e¡;ens. see the commentaries by A.A.R. Henderson, Remedia
anwris (Edinburgh 1979) ]JO and Ch. Lucke. P. Ovidius Naso, Remedia amoris. Kommentar zu Vers 397-814 (Bonn 1982) 318.
6. A111. 1.10.57: o{ficium pauper numeretstudiumquefidemque and the note by J.C. McKeown (Ovid,
Amores. Text, Prolegomena and Commentary in h1ur volumes. Volume II: A Commentary on Book One. Liverpool: Francis Cairns llJX'l) 304: see Tib. l. l. 1.5.61-66, Prop. 2.23: Cf. F. Navarro. «Amada codiciosa y edad de oro en los elegíacos latinos». Habis 22 (199[) 207-21, esp. 212 and 216.
7. In her commentary citeu abovt!. p. 256.
8. The text used here is that of H. Dürric. Epistulae Heroirlum (Berlin-Ncw York 1971): ef. A. Ramírez de Verger. ,,Qn Ovod's Episrulae Heroidum (>.99-100», LCM 19.2 (1994) 22.
lJ. P. Ovidi Naso11is Heroides with rhe Greek Translation of Planudes edited by A. Palmer (Hilúesheim
l%7= IX9X) 35.
692
Antonio Ramírez de Verger
absolutely correct when he observed in his apparatus: "Metaphoram ex formulis iuris peritorum haustam esse docent verba adscribi et Titulo". Hypsipyle is making a distinction between the desires of a wifc who is dotara, haughty and domineering, like Medea, <md what she herself would be: generous and submissive (11. 117 -8). However, not only adscribí and titulo are legal terms, but also factis (procerumque tuisque). In legal rerms, factum suum is "something done by a person for which that same person is responsible 111
". And indeed. what Medea desires is, according to Hypsipyle, to sharc the Legal responsibility for the actions of the Argonauts and Jason himself (adscribí factis procerumque wisque), thus setting herself up as an obstacle or impediment to what is, in strict legal terms. the prerogative of rhe husband (titulo coniugis uxor abes!).
If this is so, rhe problem of the polemic pentameter of Remedia amoris (l. 566) could be solved at least by comparison: "ler him consider that his wife is an obstacle in the way of his achievement", another malwn. Facro, the reading of the mss. paliares (RYE) should be restored in the text 11
•
And once facto ... suo has bcen accepted, it is cssential to read obesse, as in the passage from Epistulae Heroidum cited above. The same construction is found in l. 714: tantum iudicio ne tuus obsit amor, where obesse is equivalent to nocere.
The distich would thus read as follows:
lúe mate dotara pauper cum coníuge vivir: uxorem Jacto credat obesse suo;
"Someone lives a poor man with a wife illdowered: let him believe that bis spouse stands in the way of his achievement".
10. A. Berger. Encyc/opaedic Dictionary ofRoman Law (Philadelphia 1953. repr. 1968) 467: e f. Ulp.
Dig. 43.i<.2.3l.
ll. P. Burman (! 7.52) reminds us that Scaliger read uxorem.filcto 1:redat adesse suu. lt should be
recalled (cf. ThLL VIl, 126, 31-33that 'httum traditur pro factum·. as in Catullus 23.10 (fata/filcta) and that there are other cases of .filctum being corrupted in transmission. as in Lucr. l. 942 (ta/i aracto/tali faLW); see K. Lachmann. T. Lucreri Cori De rerum narura libri VI (Berlin 1850) 63-65.
693
Ko/aios 4 (!995) 695-704
ACERCA DE LOS PRÓLOGOS EN LA HISTORIOGRAFÍA ROMANA
Miguel RODRÍGUEZ-PANTOJA (Universidad de Córdoba)
Que el prólogo es un elemento primordial en el concepto retonco de la historiografía resulta evidente con sólo echar un vistazo a las obras de los autores tanto griegos como latinos, ya desde Hecateo y Heródoto, que han compuesto obras ele este género y, aunque en menor grado, a las diversas referencias de los teóricos, que no han cesado hasta hoy.
Pero no prentenclo aquí ocuparme de ellos: mi propuesta es simplemente analizar el Prae{atio de Tito Livio, historiador clásico por excelencia, como ejemplificación «modélica» de lo que podría ser un esquema tipo aplicable a todos los demás (aun teniendo en cuenta que Livio presenta varios rasgos singulares, como señalaremos en su momento), esquema establecido mediante la combinación de la preceptiva antigua con las ya no tan nuevas teorías del discurso elaboradas por los investigadores contemporáneos.
Para ello vayamos, sin más preámbulos, a la obra. Que comienza, planteándose el EMISOR, quien toma el protagonismo desde
el mismo arranque', con una interrogativa retórica de inicio dactílico" desarrollada mediante cinco verbos transitivos en primera persona, precisamente si vale la pena la actividad (perscripserim) que va a emprender y, a la vez, el MENSAJE, la materia («<os hechos del pueblo romano>>) y ámbito temporal de la obra («desde el surgimien-
1. Como es norma ya en la historiografía griega, aunque. a diferwcia de lo que allí sucede
habitualmente, el autor latino no da su nombre ni apenas datos biográficos: la exc<:pción es Salustio. puesto por los Rhetores Latini minores como e¡emplo del tópico de persona.
2. Recurso que también se detecta en el comienzo de la obra analística dé Tácito (ann. 1.1: Vrhem
Romam a principio reges ha/JI/ere) y comenta Quintiliano (insr. 9,4.74: T. Liuius hexamerri exordio coepir).
695
Acerca de los prólogos en la historiografía romana
lo de la Urbe>>): l. Facturusne operae preúum sim si a primordio urbis res populi Romani perscripserim nec satis scio nec, si sciam, dicere ausim.
Inmediatamente pasa a una referencia a otros autores, que creen poder aportar algo a una mate¡·ia «tan antigua (insistencia en el ámbito temporal) como vulgarizada>> bien en el plano del contenido (<<aportarán en los hechos una mayor certeza>>) o bien en el plano de la expresión (<<Superarán con el arte de la pluma su tosca vetustez»3): 2. quippe qui cum ueterem twn uolgatam es se rem uideam, dum noui semper scriptores alll in rebus certius aliquid allaturos se aut scribendi arte mdenz uetustarem supera/uros credunt.
El autor contesta inmediatamente a esas cuestiones: hace hincapié en que cuando menos tendrá una recompensa inmediata («resultará grato», delectari4
):
dedicarse personalmente a esta actividad («memoria de las gestaS>>) ante la grandeza del protagonista de la obra (<<el pueblo situado a la cabeza del mundO>>): 3. Vtcumque erit, iuuabit tamen rerum gestarum memoriae principis terrarum populi pro uirili parle et ipsum consuluisse. Eso si no llega a alcanzar la recompensa perdurable de la fama en competencia con la cantidad (tanta ... wrba) y calidad5 (nobilitate et magnitudine) ele sus p1·edecesores, en cuyo caso ésta misma le servirá de consuelo (por lo general, la referencia a los escritores precedentes es más crítica que elogiosa y apoya la justificación objetiva, no subjetiva6
, como aquí, del trabajo emprendido por el autor): El si in tanta scriprorum turba mea fama in obscuro sil, nobilitate et magnitudine eorum me qui nomini o[ficient meo consoler7
Se centra luego (praeterea) en el MENSAJE, en la materia, la magnitud (no sólo temporal: <<más de setecientos ai1os») de cuyo contenido, llevada hasta la paradoja de <<Sufrir por su propia grandeza», adelantada en el párrafo anterior, la hace ser <<Cosa de gran esfuerzo>> para el autor8
, que cierra con una primera nota pesimista al referirse a sus tiempos (iam) en contraste con el pasado: 4. Res est praeterea et
3. De nuevo referencia. ahora expresa. a la uetustas.
4. Ver lo que dice Cicerón a propósito del genus demonstratiuum. al que pertenece la historia, en inu.
1.19,27: tertium genus [narrarionum] est remotum a ciuilihus causis, quod delectarionis causa non inutili cum nercitatione dicirur et scriliitur.
S. Como personajes públicos. no como escritores: ya hace notar R.M. Ogilvie. A Commentary on Livy, Books 1-5 (Oxford 1965 ¡ 25-26, que la mayoría de los historiadores anteriores a Livio eran de clases elevadas: senadores, cónsules, tribunos ...
6. Lo que R.M. Ogilvie. op. cit .. 24. llama scapil"m del autor. se11alándolo como una de las
singularidades de sus planteamientos.
7. En este inicio del prólogo resuenan formalmente palabras de Salustio. el historiador imponante
más inmediato a Livio, aunque con unos planteamientos de fondo bien diferentes: cf. Hisr. frg.: 8M: 11om
a principio urbis: IM res popu/i Romnni ... militiae et domi gesras composui; Catil. 4,2 res gestas populi Romani carprim ... perscrihere: Hist. frg. 3M nam in tanta doctissumorum hominum copia ...
8. R.M. Ogilvie. op. cit. 24. cita estt: rasgo como otra singularidad de Livio frente a los demás
historiadores. La referencia a la magnitud y dificultad de la obra, sin embargo. está también, por ejemplo, en Salustio. como veremos más adelante.
696
Miguel Ruuríguez-Pantuja
iwnensi operis, llt quae supra sepringentesimum annum reperarur et quae ab exiguis profecra initiis eo creuerir ur iam magnitudine laboret sua.
Inmediatamente (el) atiende al tercer elemento del acto de comunicación, el RECEPTOR, cuyo «deleite>> tiene en cuenta y critica («<es gustarán poco»), manteniendo, también en este contexto, la referencia al ámbito temporal del contenido y reiterando la nota negativa en el contraste con el pasado (<<los primeros orígeneS••) de los tiempos presentes («estos últimos tiempos en que las fuerzas de un pueblo ya de muchos años dominante se autodestruyen» ): er legentium plerisque haud dubito quin primae origines proximaque originibus minus praebitura uoluptatis sint, festinantibus ad haec noua quibus iam pridem praeualentis populi uires se ipsae confl ciunr.
Cierra con una nueva referencia al EMISOR, abierta mediante un Ego, que justifica su actividad intensiva (al pro uirili parte et ipsum se suma ahora tota mente) <..:on la insistencia en el deleite (recompensa inmediata), reivindicado contra el de los receptores, moral y manifiesto por vía negativa con la tercera alusión al contraste con el- pasado de los tiempos presC'ntes, que ya aquí reciben la referencia expresa a sus males (<<apartarme de la contemplación de los males que vio durante tantos años nuestra época»), y la mención de la preceptiva objetividad, que le permite no apartarse de la verdad («libre de todo el cuidado que podría, aun sin apartarlo de la verdad. perturbar el ánimo de quien escribe»): 5. Ego contra hoc quoque laboris praemium petam, Ul me a conspecru malorum quae nosrra tot per annos uidit aetas, tantisper certe dum prisca illa rota mente repeto, auertam, omnis expers curae quae scribentis animum, etsi non flectere a uero, sollicirum ramen efficere posset.
Vuelve de nuevo al MENSAJE, planteando una cuestión de teoría literaria respecto al tratamiento de determinados temas: la relación <<historia/poesía» y, en línea con la preceptiuva retórica tradicional, <<hisroria/fabula>>9
, ante la cual el autor toma una actitud ecléctica: 6. Quae ante conditam condendamue urbem poeticis magis decora .fabulis quam incorruptis rerum gestarum monumentis traduntur, ea nec adflrmare nec refellere in animo est. Aunque la justifica en -consideración a la grandeza del protagonista que merece su entronque con la divinidad: 7. Datur haec uenia anriquitati ut miscendo humana diuinis primordia urbium augustiorafaciat. Et si cui populo licere oporret consecrare origines suas et ad deos referre auctores, ea belli gloria est populo Romano ut cum suum conditorisque sui parentem Martem
9. Ver al respecto. por ejemplo. RHET. HER. 1,8,13: Eius narrationis duo swu genera: unum quod in nel!,otiis, alterum quod in personis posirum est. Id quod in negotiorum expositüme positum est, tres habet partes: .fabulwn. historiam. argumentum. FABVLA est qua e neque u eras neque ueri similes continet res, ut ea e sw11, qua e tmgoedias traditae swlf. HISTORIA est !!,esta res, sed ab aetatis 1wstrae memoria remota. ARGVME/IlTVM est .ficta res, quae ramen fieri potuit. uelut argumenta comuediarum; o bien PRISC. praeex. 1.5: specie.1· aurem SI/liT narratioiiiJJII quattuor: ... FABVLARIS est adfabulas pertinens, FICTILIS wltragoedias siue comeodiasficta, HISTORJCA adres gestas exponendas, CIVIL/S quae ab uratoribus in exponendi.1· sumitur causis ...
697
Acerca de los prúlogos en la historiografía romana
potissimumferat, ram et hoc gentes humanae pariamur aequo animo quam imperium patiuntur.
También es aséptica su actirud ante la de los receptores de estos mensajes: R. Sed haec et his similia urcumque animaduersa aur existimata erunt haud in magno equidem ponam discrimine.
A los cuales pide la atención para otras cuestiones de más trascendencia: la historia de la decadencia moral de los tiempos modernos, a la que dedica ahora mayor espacio, siguiendo un crescendo desde las primeras menciones en parágrafos anteriores: el MENSAJE tiene así una doble vertiente: los hechos (res) y el análisis de esos hechos desde el punto de vista moral: 9. ad illa mihi pro se quisque acriter intendat animum. quae uira, qui moresfuerint, por quos uiros quibusque artihus domi militiaeque er parrum er auctum imperium sil; labente deinde paulatim disciplina uelut dissidentis primo mores sequarur animo, deinde ur magis mogisque Lapsi sint, lum ire coeperinr praecipites, donec ad haec rempora quibus nec uitia nostra nec remedia pati possumus peruentum esr. De ahí el valor, <<lo más saludable y fructífero, en la investigación histórica»: que permite al RECEPTOR conocer <<documentos de todo tipo expuestos en un luminoso monumerlto», y puede inducirlo a adoptar unas determinadas normas de conducta individual y social o pública (<<de ahí puedes tomar lo que a ti y a tu propio estado valga la pena imitar; de ahí lo que, feo por su origen o por su desenlace, debes evitar••): 10. Hoc illud est praecipue in cognitione rerum salubre ac frugiferum. omnis te exempli documenta in inlustri posita monumento imueri; inde tibi tuaeque rei publicae quod imilere capias, inde foedum inceptu .fóedwn exitu quod uites.
Vuelve al MENSAJE, a la obra, con una extensa referencia al tópico del contraste moral entre el tiempo pasado y el presente, expresado mediante la contraposición incluso de los mismos vocablos (auaritia; luxuria!luxum ... etc.) que culmina el incremento gradual desde las primeras referencias e incluye otra mención expresa de la grandeza, ahora moral, del protagonista (<<no ha habido nunca república más grande, ni más sagrada, ni más rica en buenos ejemplos; ni una ciudad a la que inmigraron tan tarde la codicia y el lujo, ni donde se concedió un honor tan grande y duradero a la pobreza y la moderación»): 11. Ceterum aut me amor negotii suscepti fallir, aut nulla umquam res publica nec maior nec sanctior nec bonis exemplis ditior .fúit, nec in quam ciuitarem tam serae auaritia luxuriaque immigrauerint, nec ubi tantus ac tam di u paupertati ac parsimoniae honos fuerit. Adeo quanto rerum minus, tanto minus cupiditatis erar: 12. nuper diuitiae auaritiam et abundantes uoluptates desiderium per Luxum arque Libidinem pereundi perdendique omnia inuexere.
Termina el prólogo con una especie de recusatio respecto a lo último mencionado volviendo a hablar por dos veces, la segunda en el último sintagma, de la magnitud ele la materia, no sólo en cuanto al contenido («tan gran asunto» [rei]), sino también en cuanto a la obra en sí (<<Obra [operis] tan grande»), que merece incluso un tratamiento épico (referencia explícita y tácita, en cuanto que adopta el
698
Miguel Rodríguez-Pantoja
mismo tópico, a la costumbre de los poetas -nuevamente la contraposición «historialpoesía>>): Sed querellae, ne tum quidem grataefuturae cumforsitan necessariae erunt, ab initio certe tantae ordiendae rei absint: 13. cum bonis potius ominibus uotisque et precationibus deorum dearumque, si, ut poetis, nobis quoque mos esset, libentiu~
inciperemus, ut orsis tantum operis successus posperos darent.
Reduciendo a esquemas lo dicho hasta aquí, podemos establecer el siguiente cuadro:
A. EL MENSAJE I. Se encuadra dentro de un género: <<historia» (LOCVS DE HISTORIA)
l. Descripción (CIC. de or. 2,36) - TEST/S TEMPORVM - L VX VERIT ATIS10
.certius aliquid allaturos (2)
.a uero (5) - VITA MEMORIAE
.rerum gestarum memoriae (3)
.monumentis rerum gestarum (6) - MAGISTRA VITAE (cf. infra: docere) - NVNTIA VETVSTATIS
.a primordio urbis (1)
.ueterem rem (2)
.rudem uetustatem (2) 2. Objetivos
- DOCERE (objetivo primordial) .inlustri ... monumento (10) (cf. CIC. LVX VERITATIS) .cognitione rerum (9)
- DELECTARE .minus uoluptatis (4)
- MOVERE: acoge omnes exempli que pueden enseñar: a) quod irnitere capias (10) b) quod uites (10)
3. Tipología -humanística: quae uita, qui mores, per quos uiros quibusque artibus (9) -política y militar: domi militiaeque (9)
10. Véase también or. 62 nam quis nescit primam esse historiae legem, ne quid fa/si dicere audeat?
699
Acerca de los prólogos en la historiografía romana
-filosófica más que retórica (no hay alusiones a la forma): hoc illud est in cognitione rerum salubre ac frugijerum (l 0) 11
4. Expresión .scribendi arte rudem uetustatem superaturos credunt (l) .historia/fábula poética (6)
.dntur haec uenia... ur miscendo humana diuinis primordia urbium augustiora faciat (7)
.ut poetis, nobis quoque mos esset ( 13) li. La obra concreta (LOCVS DE MATERIA)
l. Contenido: a. ámbito temporal
.a primordio urbis (!); primordia urbium (7 13)
.res uetus ... uetustas (2)
.prima e origines proximaeque originibus ( 4)
.priscc1 illa (5)
.<<prehistoria>•: ante conditam condendamue urbenz (6)
b. magnitud l) del tema (res)
a) por su extensión temporal (700 afios) ( 4) b) por su grandeza abrumadora ( 4)
.talltae rei (12)
2) de la obra emprendida por el historiador (opus) . operae pretium ( 1)
. i nmensi operis ( 4)
.hoc laboris praemium peram (5)
.ramum operis (13) 11
2. Protagonista/ S
.populus romanus ( l)
.princeps terrarum (3)
.que entronca con Marte por la fuerza de sus armas (7)
B. EL EMISOR l. Datos biográficos (LOCVS DE PERSONA) 13
11. CIC. oft: 1.155 arque illi quorum swdia uiraque omnis in rerum cugnirione uer.wra esr (ejemplificado con pitagóricos. Platón. etc./. 156. ita illi ipsi doctrinae studiis er snpienraie dediti ad lwminum utilirarem prudemiam suam con{erum (referido a los mismos).
12. Que «responde•• al ranrae rei del parágrafo anterior.
13. Como hemos seilalado. el autor que más desarrolla este a panado es Salustio. Las alusiones de los
historiadores romanos a su propia biografía son escasas. En O"dmhio. como vemos. aquí Livio insiste mucho en su implicacilÍn personal en el trabajo emprendido.
700
l'v!Jguel Rodrígua-Pantoja
2. La actividad de historiador: a) Interés por el tema en sí
.pro uirili parte et ipsum consuluisse (3)
.tora mente (5)
.me amor negorii suscepti fallir ( 11) b) Competencia con (o superación de) otros historiadores
.Confrontación con los noui (2) 14
3. Dificultades a) En la propia materia b) En la actitud de los receptores
4. Justificación .laudatio del tiempo pasado en contra~~_oneT presentes (decadencia moral) .praeualenris populi uires se ipsae conficium (5)-
.me a conspectu malorum ... averram (5)
.ad haec tempora quibus nec uitia nostra nec remedia pari possumus (9)
.nuper diuiriae auaririam er. .. uoluptates ... inuexere (12) 5. Imparcialidad como requisito esencial
.expers curae (5)
ó. Posición crítica1':
.nec satis scio nec, si sciam. dicere ausim ( l)
.nec adfinnare nec refe!lere in animo est (ó)
.haec et his similia urcumque animaduersa aw existimata erunt haud in nngno equidem ponam discrimine (8)
7. Recompensas: a) Inmediata y perecedera
1) Positiva: disfrute .iuuabit (3)
2) Negativa: huída de su época (<<escapismo»): .a conspeau malorum ... auertam (5)
b) Perdurable
14. Como apu nuíhamos arriba. lo más frecuente es la crítica de los escritores precedentes. que justitica
el tratamiento de los misntos temas por parte del autor del prólogo: ver. por ejemplo. la larga referencia
de Túcito. nada más empezar las llisloriuc y tras la indicación del contenido de la obra. a los auctores que
k precedieron. combinando una /oudulio de los que trataron los ochocientos veinte afios transcurridos desde la fundación de la ciudad hasta la batalla de Accio. y la uituperatio de lns más recientes. basada en dos
motivos. tillO «tnrelectual» ¡insci!ia rei¡J/1/Jiime ut alienae) y otro «moral» (!i!Jidine adsentandi ... odio adrrcrsm dominwuis). Algo seme¡ante en wtn. !. donde se habla de los c/ari scriptores que trataron los
tiempos antiguos y los decora ingenia de los de Augusto. donec gliscente adulatione deterremur: a partir
de entonces la verdad sería falseada por miedo o por odio.
15. Obsérvese que Livio recurre aquí sistemáticamente a sintagmas negativos.
701
Acerca de los prólogos en la historiografía romana
jama, aparentemente al menos atenuada («locus humilítatis propriae»): in tanta scriptorum turba ... nobilitare et magnitudine eorum me qui no mini officient meo consoler (3)
C.- EL RECEPTOR 16
l. Como destinatario «pasiVO>> de la obra 2. Como destinatario <<actiVO>> de la obra
a) Partícipe l) en la actividad del historiador (mihi <<ético>>) y por tanto protagonista:
mihi pro se quisque acriter intendat animum ... sequatur animo ... pati possumus (9)
2) en el <<delectari» (con reservas: legentium plerisque ... minus praebitura uoluptatis sint [4])
3) en el «doceri»: salubre ac frugiferum: omnis te exempli documenta in inlustri posita monumento intueri
4) en el «moveri»: tibi tuae rei publicae quod imitere capias ( 11) .... sequatur animo (9) .... pati possumus (9)
b) Crítico
El esquema (y otros que, por supuesto, cabría establecer) puede aplicarse, con ligeras variantes, a cualquiera de los prólogos de los historiadores, viniendo a confirmar así (una vez más) el carácter retórico y formulario de éstos. A la vez, permite establecer las diferencias de tratamiento de los distintos tópicos entre ellos: baste para comprobarlo la comparación de lo visto con los parágrafos 3-4 del De coniuratione Catilinae salustiano, donde, a pesar de las palabras de Quintiliano (inst. 3,8,9 Quos secutus uidelicet C. Sallustius in bello Iugurthino et Catilinae nihil ad historiam pertinentibus principiis orsus est), están presenns numerosos elementos de los señalados:
A. EL MENSAJE l. LOCVS DE HISTORIA
l. Descripción - LVX VERITATIS
.quam uerissume potero (4.3) - VITA MEMORIAE
.de magna uirtute arque gloria bonorum memores (3,2)
16. Sobre el cual no hay referencia expresa. aunque todas las alusiones a objetivos de la obra (del tipo
magistra uitae, etc.) lo tienen, evidentemente. como objetivo fundamental.
702
Miguel Rodríguez-Pantoja
.ut quaeque memoria digna uidebantur (4,3)
.id facinus in primis ego memorabile e.xistumo (4,4) 2. Objetivos
.delicta reprehenderis (3,2) 3. Tipología
.carptim ... perscribere (4,2) 4. Expresión
.jacta dictis exaequanda sunt (3,2) II. LOCVS DE MATERIA
1 . Contenido .statui res gestas populi romani ... perscribere (4,2) .de Catilinae coniuratione ... absoluam (4,3)
2. Protagonista/s .De quoius hominis moribus pauca ... explananda sunt (4,5)
B. EL EMISOR l. LOCVS DE PERSONA
.Sed ego ... statui ... (3,3-4) 2. La actividad de historiador
.Pulchrum est bene facere rei publicae, etiam bene dicere haud absurdum est (3, 1)
3. Dificultades a) En la propia materia
.A e mihi quidem ... in primis arduom uidetur res gestas scribere primum quod jacta dictis exaequanda sunt (3 ,2)
b) En la actitud de los receptores .quia plerique quae delicta reprehenderis maleuolentia et invidia dicta putant, ubi de magna uirtute arque gloria bonorum memores, quae sibi quisque jacilia jactu putat, aequo animo accipit, supra ea ueluti fiera pro falsis ducit (3,2)
4. Justificación (uituperatio de un facinus) .nam id jacinus in primis ego memorabile existumo sceleris atque periculi
nouitate (4,4) 5. Imparcialidad como requisito esencial
.eo magis quod mihi a spe metu partibus rei publicae animus líber erat (4,2) 6. Posición crítica
.mihi uidetur (-1,3; 2,9-; 3,2) 7. Recompensas
a) Inmediata y perecedera -Disfrute: Verum enim uero is demum mihi uiuere arquejrui anima uidetur,
qui aliquo negotio intentus praeclari facinoris aut artis bonae famam quaerit (2,9)
703
Acerca de los prólogos en la historiografía romana
b) Perdurable .gloria m quaerere (l. 3); Jamam quaerit (2, 9) .uel pace uel bello clarum fi"eri licez; et qui fecere et qui Jacta aliorum
scripsere. multi lauda!llur (3. 1)
.gloria sequiwr (3 ,2)
C.- EL RECEPTOR La única mención del receptor es la recogida más arriba como intérprete nada
imparcial de lo escrito por el historiador (3,2).
704
Koioios 4 ( 1995) 705-709
DIS ALITER VISVM (EN TORNO A UN LAMENTO POR LA INJUSTICIA
DE LA VIDA)
José SOLÍS DE LOS SANTOS (Universidad de Sevilla)
El título de esta colaboración dedicada a la memoria de Fernando Gaseó pertenece al libro de la Eneída en que Eneas evoca el dolor inefable de la última noche de Troya. cuando éste. con unos pocos conciudadanos -Andrógeo, Hípanis. Corebo, Dimas, Rifeo, Panto- que se han disfrazado con las armas enemigas, logra abrirse paso entre los invasores. Delatados por impulsiva maniobra, se ven hostigados por los suyos. que los confunden con griegos, sufren el acoso de los que antes pusieron en fuga, van sucumbiendo uno a uno quienes se confiaron al camuflaje enemigo. «Cae también Rifeo, el hombre más justo que 1mbo entre los teucros, dechado de equidad; mas otro fue el parecer de los dioses" 1•
cadir et Ripheus, iustissimus lltllls !fllifiút in Teucris er sermmissimus aequi (dis o!iler vi.lll/11) Verg. Aen. 2.428.
Esta observación parentética ha sido atribuida por la crítica a una intervención del pensamiento personal del autor en la narración, como también se puede leer en otro de los más intensos episodios de la Eneída, tras la muerte de Niso y Euríalo (Fortuni ambo! si quid mea carmina possunt, Nulla dies umquam memori vos eximet aevo. Verg. Aen. 9.446), o aquellos tres versos de Geórgícas en los que, como en un meláncolico acorde de paso, traslada hasta la profunda realidad humana el asunto ocasional del cuidado de la reproducción las bestias (Verg. Geor. 3.67):
l. lusrus se refiere a las leyes humanas: aequus a la ley natural. Siempre que he de escribir una
traducción de Virgilio. me acuerdo de lo que me decía Gerardo Torres, un alumno mío de Historia Antigua
que también s.: nos fue: que merece la pena aprender un poco de latín sólo para tener el goce de leer a Virgilio eu su propia lengua.
705
Dis alirer vi,um
Oprima quaeque Jies miseris morta/ihus aevi prima .fiifiir: suheullf mor/Ji rrisrisque scnecrus er iohor, er dirae rapir inclemenria mortis.
En esta especie de cut1as de intervención personal expresa una doliente simpatía por los vencidos, contraponiendo el sino fatal de los individuos con el optimismo teórico que ve en el devenir humano un destino de paz y concordia plasmado en la nueva edad de oro que representa la política de Augusto2
•
En concreto, esta expresión que nos ocupa no aparece por primera vez en Virgilio. Remonta a Homero (Od. 1.234), cuyo hexámetro se clausura con una evidente declaración de reproche a la divinidad:
vúv b '¿ rtpwc; E¡]óAovTo fhol. KO:KCi jJXfTLÓwvre:;
Son palabras de Telémaco que expone la mudm1za de la suerte de su padre Ulises, otrora opulento y respetado, ''mas ahora, de otro modo lo decidieron los dioses, tram<mdo maleS>>. Ya los comentaristas antiguos de Homero detectaron el matiz eufemístico del adverbio:
«ÉTÉpwr;. id esr. alirer. pro no11 hene per euphemismwn. Id ipsum Eusrarhius' observar, ct Homel'l/111 air ur/Jane locutum qui Deos dixerit cilirer sratuisse pro non /Jcne sratuisse. Ergo smtemia Virf;ilii erir, Diis alirer visum, id esr. Diis non /Jene ¡•isum. Nam \'Úielicet iraris diis adversum 1i"oiam, non visa esr dif;IIO proemio .wnctiws er iustiria Riphei oc pro maleficio multara esr vinus,'.
En la literatura romana aparecen otros testimonios de esta expresión que, con ligeras variantes, denota la voluntad inexorable de los dioses, bien con la aceptación de quien la profiere: sic 1úum Veneri (Hor. Camz. 1.33.10); ira deinde dis visum (Liv. 1.10.7); sic 1'isum superis (Ov. Met. 1.366); Dis visum turbare domos, nec pectora culpa Nostra vacam (Stat. Theb. 5.57); bien con el lamento implícito que subyace cuando hay negación en el elemento adverbial: velim f .. ./ meliora sint; sin aliter, quod di amen avertant, f ... f dolebo (Cíe. Ad Brut .1.10.5); felix dicebar eramque; Non ita dis viswn esr, aut nunc quoque forsitan essem (Ov. Met. 7 .699); Haec mea sic quondam peragi speraverat aetas; Hos ego sic annos ponere dignus eram: Non ita dis visunz, qui me rerraque marique Actum Sarmaticis exposuere locis
2. Cf. .1. Perret. «Üptimisme et tragédie dans l'Énéide», Revue des Érudes Latines 45 (l%7) 342-362.
3. Eust. Ad Od.1.234, 1414: <'wniwc; 'O¡.ti¡pov €vmu8a EÍ7rÓnoc; ró. erÉpwc; €(3ó"Aovro Bwi. ~¡ovv oÚK cu. Eustathii archie!'iscopi Thessalonice/1.\is Commemarii ad Homeri Odvsseam ad .fidem exempli Romani editi (Hildesheim 1960 [= Leipzig IR25]) 54.9-10.
4. El cumentario latino se debe al jesuira Juan Luis de La Cerda (1560-1643), en su P. Virgilii Maronis Priores se.r li/Jri Aeneidos argumelltis explicationi/Jus noris illusrrari. 1 (Lyon: Horatius Cardon, 1612) 219 [Sevilla BU 150/IR7].
706
José Solís d~ los Santos
(Ov. Trisr. 4.8.15); y calcada de la frase virgiliana, encontramos dicha expresión en el patético discurso que Livio pone en boca de un traidor a Roma, el capuano Vibio Virrio: quoniam alirer dis immortalibus est visum, cum mortem ne recusare quidem debeam (Liv. 26.13.14).
Séneca glosa la expresión virgiliana en una epístola donde se extiende sobre la manida cuestión estoica de la resignación ante los vaivenes de la fortuna y ofrece un «ensalmo•• más eficaz y adecuado para encajar lo que el futuro nos depare:
Coujireheris, nihil ex his oprabili!>us er caris urile esse, nisi re contra levitarem casas rerumque ca.,·wn sequemium insrmxeris, nisi illud frequenrer a sine querella inrer singula damna dixeris: 'dis alirer 1 i.111111 '. immu mehercu/es ur carmen .fiJrtÜIS a e iusrius peram, quo wrilnum ruwn magi.1· fulcias, hoc diciro, quoriens aliquid aliter qua m cogitaba.\' evenerir: 'di melius '. (Sen. Ep. 98.4-5)
En la fórmula di melius (cf. Th!L, s. v. <<bonus•• II, 2121.72-2122.24) se sobreentiende verterunt, modalidad declarativa como la emplea también su sobrino Lucano (2.537 y 3.93), y antes Propercio (4.6.65); pero es más habitual la formulación optativa, di melius vertant, como en Planto ( Cas. 813, Mer. 285, Ps. 315), Ovidio (Am. 2.7.19, Ars 2.388, Rem. 439, Her. 3.125, Met. 9.497, Trist. 5.14. 23), equivalentes a esas expresiones nuestras, llenas de resignada sabiduría, pero que, en verdad, a nadie consuelan: «¡Así lo quiso Dios!», o bien, <<jlíbreme el cielo!», si por el contexto hay que entender la modalidad expresiva.
La manifiesta originalidad de Virgilio radica en haber aplicado una expresión, que a pesar de sus diferentes variantes puede resultar convencional, a un personaje que por sus hechos y costumbres debería haber sido uno de los pocos que merecieron ser amados por los dioses (Pauci quos aequus amavit luppiter: Verg. Aen. 6.129); pues, es parca y ciega la fonuna5 y no hay cosa más injusta que el éxito de un resultado aleatorio (apparebat, quo nihil iniquius est, ex evenrufamam habiturum Liv. 27 .44.2). Por medio de ese contraste hace patente y universaliza la desengañada y humanísima queja de que los justos, los jóvenes, los inocentes, ni nadie, en definitiva, se merece morir6
, y acierta a expresar plenamente esa profunda simpatía por las víctimas de la fortuna que convierte la exaltación del glorioso destino de un imperio ecuménico en el poema de las lacrimae rerum 7, pues todo acaba en las sombras del Hades, como la vida indiRnata del impío Turno (Verg. Aen. 12.952) con que se cierra
5. ForTuna viris invida.fimihus Sen. lierc.f 524. Fors non aequa labori Sil. 2.5, 4.607, 5.92. 9.625,
10.201. Stat. Tlieli. 10.3X4, etc. Cf. Th/L 6.1. IIX2. y A.Otto, Sprichwbrrer, s.v. «Fortuna» 2 y 5; con ello
volvemos a la lengua petrificada Lie la Jicción proverbial y de las sentenriae que tan asombrosamente saben superar los auténticos creadores.
6. Como bien destaca A.M. Chiavacci Leonardi, en Enciclopedia Virgiliano, IV, s. v. ·Rifeo», 472-
473.
7. Cf. el comentario a este pasaje, Aen. 1.461, de W.F. Jackson Knight, Roman Vergil (Londre~." 1966)
240-242.
707
Dis aliter visum
la Eneida, como la de tantos héroes cuyos cuerpos fueron pasto de perros y aves para cumplir el designio de Zeus (Hom. ll. 1.2-5). Así como en el poema de Dante, o en el Libro de Job. encontramos en la Elleida la idea de que el dictamen de la divinidad es inextricable para la mente humana, y, por la poca relevancia del concepto de culpa~. las desgracias personales, el golde de Zeus de los trágicos (Atóc;; 7rAOI"f& Aesch. Agam. 367), responden a fuerzas oscuras o demoníacas, alfatum acerbum et inexorabile. y casi siempre iniquunz.
Este lamento que trasluce un cierto reproche a la divinidad, explícito en A en. 3.1: (Priamique evertere gentem lmmeritam visum superis)9
, resulta tan velado en la pietas virgiliana que no es relevante para el comentarista Servio (Ad Aen. 11 428. 286): et bene in ingenti indignarione Aeneae tamen nihil sacrilegum darur. Sin embargo, la aburrida paráfrasis de Donato sólo incide en el tono de reproche constatando con trivialidad que mueren los sin tacha y vencen los malvados 10 •
Las fuentes antiguas no dan la menor noticia de este oscuro personaje Ripheus, «el más justo y ecuánime de los troyanoS>>, ante cuya muerte exclama el narrador la eufemística queja; pero volvemos a encontrarlo en la Divina Comedia: Dante comprendió el lamento de su dolcissimo parre y situó al pagano Rifeo en el Paraíso. junto a los cinco espíritus que forman el ojo del águila en el cielo de los justos, como un ejemplo de los caminos misteriosos e imprevisibles con que la Gracia obra en la elección de sus elegidos 11
:
Chi crederehhe ¡;iú nel mondo errame, c·fle Rif"eo Troiano in questo rondo .fiJsse la quima de le luci sanre"
Or coi/0.\'CI! assai di que/ che ·¡ mondo \'1'1/er non ¡Jiu) de la di1•ina ¡;razia. he11 che s1w visra 11on discerna iljimdo.
tl. En Georg.!.50!: smis iam pridem sanguino nostro Laomnlonteae fuimus periuria Troiae, alude
a este sentido de culpa. colectiva en todo caso. y al mismo tiempo se rebela contra ella; cf. S. Fasce. en Enciclopedia Virgi/iuna, IV. s. v. «Religiositá». 430-431.
'). Silio Itálico. exhaustivo siempre. formula la misma queja en clara alusión a este mismo pasaje:
!'ostquam rupra fieles T\'tiis er moenia cusrae Non ocquo superwn gcnirore e versa Sagunri (Punica 3.1-2 ).
10. V/Ji ¡)()nirur /iic illi 1·isum es/ non iusrum iudicium. sed pravae volunraris studium et libido sigmfimrur. dmique, 111 dicl/1111 esr. pcriemnr innoxii cr sceleratis \'incendi copia artributa est CLAVO. DON. lnterprerariones Vergilinnac (Ad A m. ll 428). * 425, 205. A. Weidner. Commentar :u Vergils Aeneis Buc/1 lund IJ (Leipzi¡! !Hil'J). comentandoAen. 2.401 y en relación con esta expresión. destaca la triste experiencia del mundo precristiano. en que cuando los dioses abandonan al hombre ni la sabiduría ni el valor son capaces de salvarlo: cit. por Chiavacci Leonardi (nota 6).
11. Cf. Dame Alighieri. Purudiso XX 67-72: he manejado la ed. comentada de Natalino Sapegno. III
(Florencia' 1 <JR5) 257.
708
José Solís de los Santos
Hasta aquí la peripecia literaria del justo Rifeo; pero en un rancio comentario humanista de Virgilio, debido a Germanus Valens Guellius 12
, se ofrece una conjetura sobre la identidad de este oscuro personaje. Apoyándose en la noticia de uno de los Bíot helenísticos de Homero falsamente atribuido a Heródoto, en la cual se afirma que el poeta por excelencia dio el nombre de un médico que le había tratado de los ojos a un digno personaje secundario de la Odisea 13
, este comentarista apunta el supuesto de que Rifeo debió de ser amigo de Virgilio, y que, por ese sentimiento de gratitud que siempre inspira la amistad verdadera, prestó su nombre a este personaje ficticio que en grado sumo es ensalzado por su bondad, para que bajo este encomio perviviera su nombre:
Solent h01ti vates memores accepti be11e{icii ab amico, ad gratiam remw1erandam, eius nomenpersonae alicui in poematc affingere eumque sub subiecta persona laudis elogio celebrare, ut observavit Herodotus in vira Homeri, qui oculomm morbo primum Memoris Itlwcensis beneficio curatus, sub eius nomine Mentorem quendam in Odrssea er Ulissis socium dicir et optimum et iustissimum nominar ur ctú domus Sllile cllrrtlll U/isses mantfa¡·erit, núque Pallas ipsa sacpe se assimilaverit. f. .. / Sed ¡¡uorsulll hace! 11t verosimilem co11iecruram mea m .fáciam, colltractam fuisse cum Ripheo Maro11i su a aeuue amicitiam, mius eponvmiam hoc praeconio prosequitur. 14
Es obvio que con la aportación de los datos de este erudito comentario no salimos del terreno de la mera hipótesis. pero en mi fuero interno acrecienta su verosimilitud esta <<cerebración inconsciente» que me hace recordar el lamento virgiliano ante d infortunio de este buen amigo que siempre me abrigó desinteresadamente con su afectuoso magisterio.
12. Germain Vaillant de Guélis ( 1 S 16-15871: cf. L 'Europe des Humanistes (XIV-XVII'' siecles).
Répertoire établi par J.-F. Maillard. J. Kecskeméti. M. Portalier (Turnhout 1995) 414. Citado siempre por
su praenomenlatinizado Gennanus; el comentario de De la Cerda (nota 4) me puso sobre la pista de esta ctlicit'lll de Virgilio que por fortuna también se halla en los fondos antiguos de nuestra Biblioteca: CADIT ET R!PIJEUSJ Coniicit Germ. in Para lit'. Ripheum vive mi Maroni umicitiu coniuncrissimum .filisse.
!J. Se trata de \[éntor, el amigo de Ulises (0J. 2.225), de cuyo aspecto se inviste Atenea (0d.2.401)
y bajo el cual ramirm el poema (Od. 24.548). El pasaje de esta Vira Herodotea de Homero se halla en
T.W. Allen. Homen· o¡Jera. V (Oxford !9X3 != llJI2]) 20X.346-354. Fiel a un concepto erudito de la filología. Gen nano se extiende con los otros personaJes desconocidos que aquí no hace al caso mencionar.
14. El comentario no se encuentra en la edición smo. como tndic(J De la Cerda. en los Paralipomena:
P. Virgilius Maro, et in eton commenwtioncs er Para/i¡J(IJnena Germani Va/emis Guellii, PP. eiusdem Virg1/ii .4p!'endix, mm lnseplti Scaligcri conunentariis er casti¡¿atinnibus (Arnberes: Christophorus
l'lantinus. 1575) :'i9:'i !Sevilla BU R.53.1.3].
709
Kolaios 4 (19'))) 711-719
NONO DE PANÓPOLIS Y EL ESCUDO DE DIONISO
Antonio VILLARRUBIA (Universidad de Sevilla)
l. Nono de Panópolis (siglo V d.C.) ofrece en las Dionisíacas, epopeya sobre la vida, empresas y divinización olímpica de Dioniso, hijo de Zeus y Sémele, varias descripciones (o ekphráseis) de objetos, que muestran una técnica poética minuciosa y precisa. El propósito de este trabajo es analizar con detalle la descripción del escudo de Dioniso (D. 25.384b-567) 1
•
~. Una vez consumada en el canto 24 una temprana derrota india junto al río H idas pes, motivo de regocijo de las tropas griegas, el canto 25 gira en torno a Dioniso. Tras el segundo proemio extenso de la obra (vv. 1-30), aún en el primer aüo de la guerra india y antes de la prolongada tregua militar (cf. D. 36-38), se incluye una valoración conjunta (o synkrisis) de Dioniso y de tres héroes prestigiosos del legado mítico. Perseo, Minos y Heracles, cuyo fin es resaltar la figura del primero de ellos. (vv. 31-252).
Después de un breve proemio interno en el que Nono invocaba a Homero, manifestaba la intención de celebrar a Dioniso y su gran empresa bélica, reconociendo, sin embargo, las diferencias palmarias de la Guerra de Troya y la Conquista de la India, por lo que no eran convenientes las comparaciones de Dioniso y Aquiles, el Eácida, y de Deríades y Héctor, y se dirigía a su Musa poética (vv. 253-270), cuando los indios lloraban su sino y los griegos descansaban, Dioniso lamentaba en la soledad de la noche el rencor de la celosa Hera (vv. 271-310a). Entonces llegó el lidio Atis, mensajero de Rea, la frigia Cíbele, conduciendo el carro de la diosa (vv.
J. CT W.H.D. Rouse. Nonnos. Diunvsiaca Il (Cambridge [Massachusetts]-Londres 1940) 278-291, R. Keyuell. Nonni Panopolirani Dionysiaca II (Berlín 1 ')59) 21-30 y F. Vian, Nomws de Panopolis. Les Dionysiaques IX (París 19')0) 33-42. 5X-65 y 260-269. En cuanto al texto griego parecen innecesarias las lagunas seflaladas tras los versos 40X (R. Keydell). 421 (A. Koechly. W.H.D. Rouse y R. Keydelll y 470 (R. Keydell) en consonancia con F. Vian.
711
Nono Je Pan!>polis y el escuJo Je Dioniso
310b-322). Atis, para provocar su reacción, le preguntó cuándo se producirían la destrucción de los indios y su vuelta a Lidia y le entregó de parte de Hefesto y de la inmortal Rea unas armas (reúchea) forjadas por el yunque lenmio, "que con la tierra firme el ponto tiene y el éter y el coro de las estrellas" (v. 338). con lo que se anticipaba el contenido que se desmenuzaría poco después (vv. 323-338). Aunque Dioniso expresó la.s dudas motivadas por la inquina divina (vv. 339-350), Atis le reveló un mensaje profético de Rea: con el escudo (aspís) de estrellas no habría de temer nada, porque en el séptimo aüo destruiría la ciudad de los indios, (vv. 351-367).
Tras recobrar el ánimo y las fuerzas montó Dioniso, armado con el escudo, en su carro y visitó la morada de Rea en Meonia (o Lidia); y encontró sosiego, "mientras con la mano agitaba el escudo grande (sákos) muy artístico, arma (hóplon) del Olimpo, 1 hábil obra de Hefesto" (vv. 383-384a), instrumento bélico sobre el que Nono centra su atención, (vv. 368-384a).
3. La muchedumbre se congregaba para mirar las variopintas maravillas del Olimpo, creadas por las manos divinas, del arma (hoplopoiía): un escudo (aspís) de muchos colores (vv. 384b-387a). La variedad multiforme se mostraba como una característica principal del escudo de Dioniso en consonancia plena con el precepto básico de la concepción poética de Nono, la poikilia tan presente en otras ocasiones. Y ésta es la descripción de las escenas del escudo (vv. 387b-567).
El Universo (vv. 387b-414a). En el centro Hefesto representó la tierra circular, en torno a la tierra colocó el cielo, adornado con un coro de estrellas, y junto a la tierra firme puso el Ponto. Destacaban en el éter Helio (o el Sol), de oro, montado en el receptáculo de su resplandeciente carro, y Selene (o la Luna), redonda y llena, de plata. Aparecían todas las constelaciones y el éter se las ceüía como una corona alrededor de sus siete zonas. Junto al círculo axial (o polar) estaba la doble lanza del celestial Carro, la Osa Mayor y la Osa Menor, siempre seco: se inclinaban sus cabezas por encima del Océano y sus cuellos se movían armoniosamente. Entre ambas Osas representó al Dragón boreal (o la Serpiente boreal), que las unía con las espiraks de su cuerpo, similares a las sinuosidades del célebre río cario Meandro, y mantenía sus ojos sobre la cabeza de Hélice2
, mientras su cuerpo se ceüía con escamas estelares, rodeado por las constelaciones de las Osas: en su lengua brillaba una estrella, que irradiaba luz entre sus diemes y labios.
Tebas (vv. 4!4b-428). Para agradar a Dioniso, ahora Lieo, representó las murallas de Tebas, aludiendo a la novilla que propició la fundación por parte de Cadmo (cf. D. 4.285-5.87) y deteniéndose en la construcción del muro defensivo, obra de Zeto y Anfíon, dos hermanos gemelos, hijos de Zeus y Antíope. Como reyes
2. Quizás, la Osa mayor: según la tradición. Hélice fue una de las Jos Ninfas nodrizas de Zeus,
transformadas por Zeus en osas para evitar el castigo Je Crono. Cf. Q.S. 2.105.
712
Antonio Villarrubia
de Tebas, decidieron levantar una muralla protectora: Zeto transportaba las piedras cargándolas sobre la espalda, mientras Anfíon las hacía marchar al son de la lira. Éste es el momento que describe el escudo: todo parecía tan real que ilusoriamente las piedras marchaban o se sentía la melodía del instrumento musical3
•
Ganimedes (vv. 429-450). Grabó dos cuadros. En el primero representó entre las estrellas a Ganimedes, hijo de Tros (o de Laomedonte) y Calírroe, el troyano escanciador, mientras era conducido a la corte de Zeus. Un águila llevaba al joven entre sus garras y el águila no era otro que Zeus, que temeroso lo sujetaba para evitar su caída al mar. esperando que no fuera tal la decisión tomada por las Moiras, que podría propiciar que en recuerdo del joven el mar fuera llamado Ganimedeo, al igual que el Mar Icario debía su nombre a Ícaro, hijo de Dédalo y la esclava Náucrate, con lo que quedaría privada Hele, hija de Atamante y Néfele y hermana de Frixo. del honor de dar nombre, según explicaba una etimología popular, al futuro Helesponto, cuando hubiera caído del carnero volador sobre el que habría de montar en la compañía de su hermano. Y en el segundo aparecía el joven en un banquete como copero: junto a él se advertía una cratera, llena de rocío de néctar, ofrecida a Zeus. Además, se veía celosa a Hera, quejándose ante Palas Atenea de que Ganimedes sirviera el dulce néctar del Olimpo usurpando las funciones propias de la virgen Hebe.
Moria y Tilo (vv. 451-552). Representó a Meonia (o Lidia), nodriza de Dioniso, ahora Baco4
. También estaba Moria, una Ninfa meonia. que no es la Ninfa ática de igual nombre (cf. D. 2.86), se distinguían una serpiente multicolor y una hierba divina y se veía al poco conocido gigante Damasén (en otros testimonios Masnes o Masdnes, helenizado más tarde y sorprendentemente en la figura heroica ele Heracles y considerado. a veces. como hijo ele Zeus y Gea y primer rey de Lidia)', matador del dragón (o serpiente): todos ellos formaban parte de la historia singular de Tilo (en otras versiones Tilón), natural ele Meonia. El joven Tilo. mientras paseaba por las orillas del río migclonio Hermo, tocó una serpiente macho con la mano: al punto ésta Jo atacó y le mordió la cara, provocándole la muerte inmediata. Una Náyade (o Ninfa de las aguas) vio la escena y lloró el final del muchacho al tiempo que lamentaba las continuas acciones de la serpiente macho. También Moría entre lamentos pudo contemplar a su hermano muerto. Se encontró con Damasén, hijo ele la Tierra, criado por Eris (o la Disputa). y le pidió ayuda. El gigante, atento a la súplica de Moria, arrancó un árbol, se acercó a la serpiente macho, que lo atacó y mordió, y la aplastó con él. Entonces, la serpiente hembra se precipitó en el bosque
1. Para Nono. Anfíon es un personaJe mitológico grato: cf. D. 25.1H-21.
4. Para F. Vian. op. cit. ( 19'!0) (JI. debe tratarse de una figura alegórica más que de una realidad
t!eográfica. aunque. en nuestra opinión. no habría que descanar la ambigüedad poética de ambas.
'i. Cf. F. Vian. op. cir. ([l)l)()) 37.
713
""n" de Panl>rlllis y el escudo de Dioniso
y volvió con la llor de Zeus, la hierba que acaba con las penalidaes\ la acercó a la serpiente macho muerta y volvió a la vida. Ante esto Maria recogió la flor de Zeus, la acercó ·a su hermano y resucitó.
Cíhcle-Rea (vv. 553-562). Por último. representó a Cíbele-Rea, que acababa de ser madre y tenía entre sus brazos a un nii1o que no era el suyo, dispuesta a entregarle a Crono a un recién nacido de piedra. El esposo aparecía, creyendo que la piedra era Zeus, tragándoscla con voracidad y también se veía al despiadado padre con la piedra en su interior vomitando cuanto se había tragado, a sus hijos (los dioses Olímpicos con la excepción de Zeus) y la citada piedra.
Éste era el contenido de las escenas del escudo (aspís), bélico, baquíade y regalo del Olimpo, de los cuadros del escudo (sákos) circular (vv. 563-567). Mientras todos lo contemplaban, llegó la noche y tras la cena se recostaron en sus lechos (vv. 56R-572).
4. Pero esta descripción detallada merece unas reflexiones. Partiendo de que el hecho mismo de la entrega deja entrever que Dioniso goza de las preferencias divinas, la descripción del escudo encierra un mensaje sobre la figura del joven héroedios, su mundo y sus circunstancias.
El Universo (tierra, cielo y tierra firme junto con el mar) supone la afirmación de la totalidaJ absoluta con la que se vincula Dioniso: la grandeza universal, claramente expresada, no es un obstáculo para la manifestación de su poder7
. Ademús, si el centro lo ocupa Helio (o el Sol), que durante los siglos del Imperio se identifica con Dioniso. será este héroe, luego deificado, quien ocupe un lugar central en el nuevo mundo divino y religioso. Setene, que recibe culto en Tebas, y las estrellas forman su séquito celestial, al igual que cabría destacar la sola mención de las constelaciones centrales, el Carro de las Osas y el Dragón, animales ligados a su esfera de actuación y retlejos del carácter proteico del futuro dios. En la plasmación de la totalidad concuerda con otros elementos peculiares de la obra de Nono como las Tablas de Harmonía, interpretadas por Helio (D. 12.29-117a), las Tablillas proféticas, interpretadas por la propia Harmonía (D. 41.338-359), y las puertas de Tebas (D. 5.67b-84), de significación astral. Y, finalmente, ha desarrollado y completado el primer intento de descripción que le hizo Atis a Dioniso en un momento anterior con las menciones de Ares, Hera y la fila de los Bienaventurados y de Helio y Setene y de Orión. el Boyero y Océano, aunque faltarían las Pléyades y las Híades, mencionadas por Homero, (vv. 351-367).
h. Probablcmenre. la tlor de la halís. nombre menos común del cohombro silvestre (o houhálion), mencionada ya en el resumen breve que de la historia ue Tilo de Janto de Lidia (cf. FGrHist. 765.F.3)
ofrecía !'linio el Viejo (cf. His!.Na!. 25.14).
7. ('f. W. Faurh. Eiclos poikilon. Zur Thcmarik der Metamorphuse und zum Prinzip der Walllilwzg aus
detll Gegensmz in den Dionysiaka des Non nos von Panopolis (Gotinga 19Rl) Jg3-IX4 y F. Vian, o p. cit. (1990) 35.
714
Antonio Villarrubia
Tebas es su universo personal: es la ciudad de su abuelo Cadmo, su fundador, y de su madre Sémele. así como el recinto pretendido y disputado en los tiempos de su primo Penteo. Y es también la ciudad de los hermanos Zeto y Anfíon. Pero Nono deja de lado una gran parte ele la historia mítica de ambosx y centra la atención en el episodio de la construcción de las murallas. Las razones de dicha omisión son dos: el problema que suscita la cronología mítica relativa, porque Lico, tío de Antíope en la versión tradicional, es un personaje que diswrsiona un tanto la saga tebana~, o bien el interés ele Nono por resaltar sólo cómo dos tebanos emprenden una labor gigantesca, la constrw.:ción de las murallas, que uno resuelve con su fuerza natural y otro con su poder sobrenatural, como Dioniso, cuya empresa gigantesca, la guerra india, culminará gracias a sus dotes naturales y sobrenaturales.
Ganimedes es el parangón mítico. Su presencia se justifica por la condición personal de escogido de los dioses, más concretamente, de favorito de Zeus. En ello Dioniso, aun siendo otras las razones, lo iguala. Como el joven troyano, Dioniso será llevado al Olimpo, a pesar de que en ambos casos se haga notar la inquina de la diosa Hera: Ganimedes se adueila de las tareas de Hebe, al igual que Dioniso acapara las labores de Ares. Pero la diferencia es fundamental: Ganimedes es el capricho de un dios, mientras Dioniso habrá ele afrontar la adversidad para conseguir su objetivo bélico y alcanzar la apoteosis final.
Moria y Tilo simbolizan el triunfo ante las dificultades extremas 10. Si la
vida se tuerce, como le ocurre a Tilo, habrá de sacarse fruto de la desgracia imprevista. El auxilio tardío de Damasén conlleva no sólo la muerte de la serpiente asesina sino unas consecuencias didácticas: frente a la fuerza bruta del gigante, que acabó con la serpiente macho, Moria tomó ejemplo del comportamiento de la serpiente hembra y fue así como le devolvió la vida a Tilo. Esta nueva vida apunta a la nueva vida de Dioniso, inmerso en unos cont1ictos enormes, cuya resolución lleva al ascenso al Olimpo. Y la enigmática t1or de Zeus no es más que el instrumento mágico, al igual que la voluntad del dios supremo sostiene el devenir de Dioniso.
Finalmente, la inclusión de la estampa de Cíbele-Rea y la salvación del infante Zeus por la aüagaza materna es una muestra del poder del otro apoyo divino
K. Expuesws en el monte por su tío abuelo Lí~o. rey de Tebas, y recogidos por un pastor (o boyero).
crecieron con distintas aptitudes: Zeto prefería las ocupaciones violentas y las artes manuales, Anfíon se deleitaba con la lira, regalo de Hennes. Mientras rivalizaban, su madre Antíope, hija de Nicteo, vivía prisionera del rey Lico como esclava de la reina Dirce, celosa de su belleza: pero pudo escapar milagrosamente y encomrarse con sus hijos. que la vengaron dando mue11e a Lico y a Dirce. Cf. Apollod. ].5.5.
'). P:1ra unos fue jefe del ejército de Penteo y a la muerte de éste fue proclamado rey de Tebas. para
otros asumió la regencia tras la muerte de Lúbdaco por la juventud de Layo y para otros es sencillamente el rey de Tch<h al margen de la descendencia de Cadmo.
10. l'f. F. Vian. op. cir. (I'NO) 39: para L. Roben. Nonodependeríaue una tradiciún local. mientras
que para l. Cazzaniga derendería de una tradición escolástico-retórica sur¡!Íua a propósito de la hierba mencionaua en el relato.
715
Nono de Pan(lpolis y el escudo de Dioniso
de Dioniso, capaz de burlarse de Crono, es decir, de la adversidad por poderosa que sea. Si Zeus es el niüo que se salva y. al mismo tiempo, quien instaura la armonía universal con el cese del mal, la vuelta de los jóvenes dioses tragados y el dominio universal, también Dioniso acabará con los indios e impondrá la paz.
S. El escudo de Dioniso es un ejemplo tardío de la tradición ecfrástica de la poesía épica, cuyas muestras más notorias son el escudo de Aquiles (Homero), el escudo de Heracles (Hesíodo), el escudo de Eneas (Virgilio), otra vez el escudo de Aquiles (Quinto de Esmirna) y el escudo de Eurípilo (Quinto de Esmirna) 11
•
Homero y el escudo de Aquiles (/l. 18.478-608). Después de que Aquiles hubiera conocido la muerte del fiel Patroclo, que portaba la armadura del Pelida, y tras consolarlo Tetis, su madre. que le comunicó el vaticinio funesto que vinculaba la vida de Héctor con la suya propia, el héroe decidió reemprender la lucha, aunque se encomraba desprovisto de armas. Ante su vuelta inminente los troyanos confiaban en la victoria. Aquiles lloró ante su amigo muerto y Tetis le pidió a Hefesto la forja de unas armas defensivas dignas de su hijo: un escudo, una coraza, un yelmo con cimera y, por último, unas grebas. Y. tras exponer el material del escudo (sákos) (vv. 478-482), éstas eran las escenas, ricas en acontecimientos, que tenía grabadas, si bien no se especifican los lugares que ocupaban, (vv. 483-608): el Universo (vv. 483-489), dos ciudades (vv. 490-540) -la de la paz (vv. 49lb-508) y la de la guerra (vv. 509-540)-, los trabajos (vv. 541-589) --el labrantío (vv. 541-549), el recinto real (vv. 550-560), el vifíedo (vv. 561-572) y los rebaños bovinos y ovinos (vv. 573-589)-, la danza (vv. 5lJO-ó06) y el Océano (vv. 607-608) 12
.
Hesíodo y el escudo de Heracles (S'c. 139-320a). Una vez que se produjo el encuentro ele! justo Hcracles. hijo ele Zcus y Alcmena, y del malvado Cieno, hijo de Ares y Pelopia, y después del intercambio de impresiones de Heracles y su auriga Yolao, Heracles vistió sus armas. obras de Hefesto: unas grebas, una coraza, una aljaba con dardos, una lanza. un yelmo y, finalmente, un escudo (sákos). Tras referirse a su dureza y a sus materiales (vv. 139-143). ésta era la descripción de sus escenas, cuyos lugares tampoco se especificaban con la excepción ele la primera, situada en el cenrro. (vv. 144-320a): el mundo de la guerra (vv. 144-200) -serpientes y fuerzas malignas (vv. 144-167), jabalíes y leones (vv. 168-177), Lápitas y Centauros (vv. 178-190) y Ares y Atenea (vv. 191-200)-, el mundo de la paz y sus requisitos (vv. 201-237a) -el Olimpo (vv. 201-206), el puerto (vv. 207-215) y Perseo y las Górgonas (vv. 216-237a)-, dos ciudades (vv. 237b-313) -la de la
11. Para este motivo literario en algunos autores griegos y romanos, cf. M.A. Zapata, «Sobre la
descripción de escudos en poesía épica griega y latina». en Acras del VII Congreso Español de Estudios Clásicos II (Madrid 19~9) 777-7RJ.
12. C'f. P. l'vlazon. Homére. 1/iade lli (París 1956) 185-191 y H.L. Lorimer. Homcr aflll rhe
Monrunellls (Londres 1950) 1~2-192.
716
Anton1o Villarrubia
guerra (vv. 237b-270a) y la de la paz (vv. 270h-313)- y el Océano (vv. 314-320a)11
Virgilio y el escudo de Eneas (Aen. ~.626-731 ). Cuando hubo dado la señal de guerra Turno. rey de los rútulos. Venus le pidió a Vulcano unas armas para su hijo Eneas; tras la despedida de Evandro, el anciano rey de Jos árcades, que le había contado la historia de Hércules y Caco, suceso que anticiparía la historia de Rómulo y Remo, y le había mostrado los futuros lugares romanos y cuya ayuda había solicitado el troyano. la diosa le entrega a Eneas en un alto del camino ele la ciudad etrusca ele Cere las armas (arllla) forjadas por Vulcano: un yelmo, una espada. una coraza. unas grebas, una lanza y un escudo (clipeum), que presentaba dos secciones concéntricas. cuya descripción, motivada por la historia y los triunfos de Italia y por el linaje de la estirpe de Ascanio y sus guerras ( vv. 626-629). se ofrecía sin dilación (vv. 630-731). En la sección externa Vulcano rcpresemó distintas escenas anteriores a Augusto (vv. 630-670): Jos tiempos de los reyes legendarios de Roma (vv. 630-651) -Rómulo, Remo y la loba ( vv. 6J0-634 ). Roma y el rapto de las Sabinas (vv. 635-637a), la guerra de Rómulo, primer rey de Roma, y Tito Tacio, rey ele los sabinos, (vv. 637b-638), y la alianza posterior de ambos reyes (vv. 639-641), Tulo Hostilio, tercer rey de Roma, y el castigo del desleal Fufecio Meto (o Mecio), dictador de Alba Longa, (vv. 642-645), Tarc¡uinio el Soberbio, séptimo y último rey de Roma, Porsena (o Pórsena), rey de la ciudad etrusca de Clusio, los Enéadas y el asedio ele Roma: el heroísmo patriótico de Horacio Cocles y lajoven Clelia (vv. 646-651)--, el episodio de Marco Manlio Capitolino. la llegada ele los galos y el ganso del Capitolio (vv. 652-6ó2), escenas cotidianas de la religión romana (vv. 663-666a) -los antiguos sacerdotes Salios y Lupercos (vv. 663-665a) y las castas matronas con Jos objetos sagrados (vv. 6(J5b-666a)---- y el Tártaro y las figuras recientes del patricio conjurado Lucio Serf!iO Catilina y del virtuoso Marco Porcio Catón de Útica (vv. 666b-670). Y en la sc:cción central representó el esplendor de Augusto (vv. ó7 1 -728): Augusto y Accio (vv. 671-713) ----el mar. Accio y el cabo de Leucatcs (vv. 671-677). Augusto y el general Marco Vipsanio Agripa frente a Marco Antonio y la egipcia Cleopatra (vv.
1 ~. Cf. P. \llazon. !f,;siod~. Théogonic. Les Tramw; ~~ les Jours. Le Bouclicr 1 París 1977 f 192H])
117- J 50 . .I.L. tvlnes. «HesiocJ"s Sllielu ot Heracles: lts Structure ami Workmanship". JHS 61 ( 1941) 17 -3X. P. Guillon. t'nllies héotimncs. /_e Bouciicr d'f/éroch~.,. er/'hiswire de la Crece cemral dans la f'ériode de la ¡Jren!iáe guerre sacrée (,\,x-cn-Provencc 1'!63) 21-22. C.F. Russo. liesiodi Scu/11111 !Florencia l'Jí\6
[19ú5' 1 I'J5lllll possim . .l. Vara. ,('ontrihucl(lll al conocimiento del Escudo de Heracles: Hesíodo. autor
del pocm<~». CFC 4 (1972) 315-365, R. Janko. '"The Shiclu of Heracles ami thc Legenu ot Cycnus". CQ n.s. 36 (l'Jí\6¡ ]X-59. E. Bernu. "Die Aristic des Hc:rakles. Zur Homerrezeption dcr Aspis", Hermes 116
(19XX) 156-1(,gy J. M. Nieto. «El F.vcudo atribuido a Hesíodo y la trauici<'ll1 ép1Ca». Jlabis 25 11994) 19-_10.
717
:'-J<liH> de Panúrolis y el escudo de Di<Hliso
6nl-lí88) y la lucha (vv. 689-713)~~ y la victoria de Augusto (vv. 714-728). Por último, un epílogo plasmaba el asombro de Eneas (vv. 729-731) 14
•
Quinto de Esmirna y el escudo de Aquiles (5 .l-10 1 ). La última prueba de los juegos fúnebres en honor de Aquiles iba a tener el premio de sus armas (teúche), obras de Hefesto. Tetis las colocó a la vista de todos (vv. 1-5) y ésta era la descripción del escudo (sákos) ( vv. 6-101): el Universo, Tetis y la corriente de Océano (vv. 6-16). los animales y la caza (vv. 17-24), la guerra y sus monstruos (vv. 25-42), la paz, la Justicia y el monte de la Yinud 15 (vv. 43-56), el trabajo (vv. 57-65) y la danza (vv. 66-68), Afrodita (o Cipris), el Deseo y las Gracias junto con las Nereidas (vv. 69-79), los peligros del mar (vv. 80-87) y Posidón (vv. 88-96), otras escenas ( vv. 97 -98) y el Océano ( vv. 99-l O 1). Y, a continuación, se mencionaban sus otras armas con un tratamiento novedoso: el yelmo con la escena de Zeus, los dioses y los Titanes. la coraza. las grebas. la espada y la lanza (vv. 102-120)16
•
Quinto de Esmirna y el escudo de Eurípilo (6.198-293). Mientras los griegos esperaban la llegada de Neoptólemo, hijo de Aquiles, los troyanos recibían el apoyo de Eurípilo. hijo de Télefo y rey de los ceteos. (vv. 116-191 a), que con el nuevo día se incorporó a las fuerzas guerreras vistiendo sus armas (feúchea) ( vv. 191 b-197). Y entonces se iba a producir la descripción del escudo (aspís) (vv. 198-293), que tenía como motivo único las hazañas principales de Heracles (vv. 198-199), los doce trabajos y algunas otras empresas (párerga o práxeis) (vv. 200-293): Heracles infante y las dos serpientes (vv. 200-207), el león de Némea (primer trabajo) (vv. 208-211 ), la hidra de Lema (segundo trabajo) (vv. 212-219), el jabalí de Erim<mto (tercer trabajo) (vv. 220-222), la cierva de Cerinia (cuarto trabajo) (vv. 223-226), las aves estinfálides (quinto trabajo) (vv. 227-231), el establo de Áugeas (sexto trabajo) (vv. 232-236a), el toro de Creta (séptimo trabajo) (vv. 236b-240a), el cinturón de Hipó lita, reina de las Amazonas, (octavo trabajo) (vv. 240b-245a), las yeguas de Diomcdes (noveno trabajo) (vv. 245b-248), las vacas de Gerión, el perro Ortro y el vaquero Euritión (décimo trabajo) (vv. 249-255), las áureas manzanas de las Hespérides (undécimo trabajo) ( vv. 256-259) y Cérbero (duodécimo trabajo) (vv. 260-21í8a), el Titán Prometeo (vv. 268h-272), el Centauro Folo (vv. 273-282), el Centauro Neso
14. Cf. R. 1-leinze. Virgif.l epische Technik (Oarmstaut 1'!76 [Leipzig y Berlín 1'Jl5'j) 196-403. C.
Bec:ker. .,])er Schild des Aeneas». WS 77 (1964) 111-127. K.\V. Gransden. Vir;;il. Aeneid. Book VIII
(Cambridge l'J7n) l61-1X5 y Ch . .l. Fordyce. !'. Vergili Mamni.1 Aeneidos Li/Jri Vll-Vlll (Giasgow 1'!77)
270-2~:-1.
15. Esta alegoría id. etio111 I2.2'J2-2<J6 y 14.1 'JS-200) remontaría a Hesíodo. Op. 2H'J-2<J2.
lú. Cf. F. Vian. <Jui!lfll.l de Sm1·me. La Suite d'Humére IIIParís J%h) 4-7. lH-22 v 203-205.
718
.\ntonio Villarruhia
(vv. 2~3-285a), el Gigante Anteo (vv. 2~5b-288) y la princesa Hesíone y el monstruo marino (vv. 2lN-29l) y otras hazaii.as (V\. 292-293) 17 .
En suma. el escudo de Aquiles descrito por Homero es el mundo conocido en toda su diversidad y sólo en las dos ciudades se adivina el mensaje de la excelencia ele la paz frenrc a la guerra. aunque su contenido ret1eja poco la peripecia personal del héroe griego: es m<is bien el sosiego viJal y literario de tantos momentos de guerra. El escudo de Heracles presenta el mundo de la guerra y las dos ciudades de inspiración homérica y, paradójicamente, apunta a la búsqueda de la paz y de la justicia, ideas encarnadas entre los héroes por Heracles, al igual que lo eran entre los dioses por Zeus. El escudo de Eneas es la visión plena del futuro de Roma, dividido en los sucesos anteriores y posteriores a Augusto, que remite en ocasiones al emplazamiento de los lugares romanos previos (eL Aen. 8.306-369) e incluso a una visita a Accio (cf. Aen. 3.274-280), cuya culminación supone el establecimiento ele una ciudad y un pueblo poderosos y la búsqueda de la paz y de la libertad, aunque el fundador de Roma sea Rómulo (ef. Aeu. 1.275-277, 6.777-687 y 8.630-634) y Augusto aparezca considerado como un segundo Rómulo y, a veces, como Atlas y Hércules, aquí Virgilio opta por el paralelismo de Eneas y Augusto como padres espirituales del pueblo romano. Y los escudos de Quinto de Esmirna muestran dos mensajes diferentes: el de Aquiles, de sentido similar al de Homero, revela una concepción del mundo cercano, mientras que el de Eurípilo, de tono hesiódico, abunda en las' irtudes del héroe. Por su parte, Nono de Panópolis se acerca a Homero y al Quinto ele Esmirna del escudo de Aquiles en la descripción estilística y universal. a Hesíodo y al Quinto de Esmirna del escudo de Eurípilo en la llegada de un pacificador y el relato catalógico y a Virgilio en los trazos simbólicos ele un redentor. Y, al igual que tras las actuaciones del dios Hefesto-Vulcano laten Homero, Hesíodo, Virgilio y Quinto de Esmirna, tras el forjador Hefesto de las Dionisíacas se intuye a Nono como organizador, guía y creador del futuro de su héroe y dios.
17. Para el escudo de Eurípilo. eL F. Vian. op. cit. (1966) 56-63, 75·78 y 212. Quinto de Esmirna
ahurdaría sin deseos de exl!austividaJ ¡el· v. 2'J2: áspera érga) una hazaila de la infancia. los doce trabajos
y cinco empresas raralelas ) similares: esta presentación sería bastante parecida a la de Higinu en su
Fábula .lO (las serpientes y los trab;¡jos¡ y en su Fú!mlu 31 (las cinco empresas). La Bihliotecu de Apolodoro. fuente mitoló¡!ica reconocida. incluiría tras el episodio de las s.:rpienres t2.4.X) el catálogo de
los trabajos de Hcracles (2.5.1-121 con algunas diferencias con resrecto a los versos de Quinto de Esmirna: el episodio de la cierva cerinitia es anrenor al del jabalí erimamio. el episodio de Áugeas es anterior al de
las aves c.sttnfálides y el episodi<l de las yeguas de Diomecks es anterior al del cinturún de Hipólita. También las hazaiías raralelas ap;trecerían un tanto alteradas.
719
Kolaios 4 ( 1995) 723-724
ABONDADOS DE MIESES Y BASTIDOS DE CABALLOS
Ramón BAL T AR VELOSO (Universidad de Santiago de Compostela)
Tal y como lo bajó la tradición, el tenor literal de la línea 148 del Poema de Almería, Sunr et equi mulri ferro se u pane suffulri, encierra una pequeña dificultad de sentido: parecería que se quiere hablar de monturas, pero no se descartan jinetes. El maestro hispalense don Juan Gil ha tratado de orillar las dudas en el aparato crítico de su nueva edición (Corpus Christianorum, Cont. Med., LXXI, p. 260): equi, sugiere con el tiento elucidatorio sólo dado a quienes peinan canas en el oficio, acaso haya de ser entendido con el valor de equites. Mientras iba leyendo, curioso de texto tan sabroso pero muy lego en sus problemas muchos, me entró súbito en pantalla de mientes aquella laude de España que remeda el título de esta como obrilla y foro de la amistad dolida; y vine a concluir puesto en razón que para haber caballeros bien aparejados para mandar a la guerra, aconsejada cosa es disponer de abundancia de caballos para llevar debajo, fuertes y nada rocinantes, a los que no engorde el ojo del amo sino el pienso sobrado. Dejándome luego arrastrar por lógica tan gruesa, demasía disculpable en cultivadores de conocimientos "inútiles", me topó la sospecha de si toda la marra no estará celada en ferro, lección que noto forzada ahí y cargante después de leer en el verso anterior Armorum tanta stellarum lumina quanra, y que no acaba de enmascarar bien a Jarro, de la que dudo nadie recelara si viniera acreditada por algún testimonio. Justifico mi preferencia por esa forma precisamente y no por Jarre, con caída más del gusto clásico, por un escrúpulo metodológico y otra razón lingüística: I) nace el primero de que, aunque el autor del poema no haya sido muy cuidadoso en esta parte versificadora, imputar violaciones del metro a comodidad es inclinación de suyo insalubre y disparadora de los índices de indeterminación; y Il) concierta la segunda el que en habiendo un plural farra, semeja profecía de aficionado predecir la existencia en latín medieval de un amaño farrum (que atestigua de hecho Du Cange, s.v. farrum yfransire). Y por si, por una vez al menos, los vientos y las mociones de la imaginación no me descarriaron de la vía, huelga decir que la suplantación de una palabra rara en su catadura e infrecuente por otra más gastada y familiar, es caso de errancia ordinaria entre asociados de la sedente orden de
723
Ahondados de mieses y hastido de caballos
escribanía. Hasta donde me llegan los latines, una secuencia farro seu pane suffulri hace sentido y pareja natural, como que entre granos andaría el juego; y, además, con la mención de los vehículos se completa la descripción del equipamiento y poderío militar de los castellanos, sin ella sorprendentemente coja.
724
HISTORIA Y TEORÍA
José Carlos BERMEJO BARRERA (Universidad de Santiago de Compostela)
Kolaios 4 (1995) 725-745
Si bien es cierto que, en nuestra vida cotidiana, parecería ser un buen consejo afirmar que cuando alguien hace alguna cosa debería saber perfectamente lo que está haciendo, sin embargo ello no es así a la hora de la producción de obras historiográficas, puesto que es consenso casi común entre los historiadores que en Historia existe un claro hiato entre lo que se llama «hacer Historia>> y lo que se denomina «hacer teoría>>. El título de este trabajo viene a reproducir exactamente el de una conocida revista norteamericana, Histor)' and Theory, especializada en el tratamiento de estas cuestiones teóricas, que antes correspondían al ámbito de la <<Filosofía de la Historia>>. Pero es un hecho bien conocido que en el ámbito de los EE.UU. esta revista, dotada por otra parte de un gran prestigio internacional, viene a funcionar en cierto modo como un ghetto en el que situar todas las inquietudes teóricas de los historiadores 1•
Esta postura de los historiadores no es, sin embargo, arbitraria, sino que se corresponde con su íntimo convencimiento de que poseen, en primer lugar, un objeto de estudio que está perfectamente definido, y en segundo término un método que permite abordar ese objeto siguiendo lo que podríamos llamar, por utilizar una expresión kantiana, "el seguro canüno de la ciencia". Su objeto de estudio sería, en último término, el pasado humano, pero de forma inmediata estaría constituido por el corpus de los documentos que el historiador maneja, y sus métodos de estudio abarcarían desde la crítica de las fuentes hasta la interpretación de los diferentes tipos de acontecimientos. La labor del historiador habría de consistir, desde este punto de vista, en dominar los objetos de su estudio con los procedimientos metodológicos adecuados, y de este modo producir conocimiento.
Convendría, pues, que examinásemos estas dos afirmaciones con el fin de determinar si es cierto que la Historia es un mundo gnoseológico cerrado en sí
l. Como ha señalado Peter Novick, Thar Noble Dream. The "ObjeriviT)' Question" and The American Iiisrorical Profession (Cambridge 1989).
725
Historia y teoría
mismo, y consecuentemente toda teoría que se pueda desarrollar sobre ella no es más que una retlexión de segundo nivel, o bien si la ret1exión teórica de distinto tipo es inherente al conocimiento histórico, aunque normalmente ello no se reconozca.
Cuando se trata de delimitar cuál es el objeto de estudio por parte de los historiadores debería hacerse una doble distinción entre el objeto de estudio remoto, que el historiador trata de reconstruir, y que sería el pasado de las sociedades o el género humano, y aquello que el historiador realmente estudia, que sin duda son los diferentes tipos de documentos históricos.
Desde que la Historia se constituye efectivamente como <<Ciencia», o como saber, a comienzos del siglo XIX, pasa a estar claro de un modo palmario que en lo único que están de acuerdo dos o más historiadores que analizan una época del pasado es que existe un corpus documental al que todos ellos pueden acudir, y cuyas evidencias constituyen la fuente última de certeza en el conocimiento histórico. C.V. Langlois y C. Seignobos, dos representantes de la tradición historiográfica <<historizante>> habían insistido en ello2
, y por ello fueron criticados posteriormente por los historiadores de los Annales, que siempre establecían su referencia en el <<hombre». Sin embargo, en este caso el reproche no estaba en modo alguno justificado, ya que, como vemos, se estaba hablando de cosas diferentes.
Frente a la tradición historiográfica antigua, que privilegiaba la vista sobre el oído, es decir, el valor de los testigos presenciales frente a los documentos escritos, la Historia constituida como ciencia a partir del siglo XIX establece como fuente básica de verdad histórica el <<documento escritO>>, que actúa como un correlato objetivo al que el historiador se refiere como fuente última de verdad, y al que remite a los restantes historiadores, otorgándole el valor de autoridad sobre la que asienta el conocimiento.
Lo que se obvia, sin embargo, es señalar que el corpus documental no nos viene dado por sí mismo, sino que son los mismos historiadores los que lo constituyen, puesto que en un determinado momento se maneja un determinado tipo de documentación. Y si ello es así, no es sólo porque el conocimiento histórico se sitúe en una línea de progreso y el descubrimiento de la documentación también vaya teniendo lugar en el tiempo, sino porque también los historiadores, además de manejar toda la documentación disponible, también rechazan, o incluso destruyen físicamente, documentación que podría ser utilizada, pero que se considera como falta de interés. Los ejemplos en este sentido pueden ser numerosos: recuérdese, por ejemplo cómo Mikhail Rostovtzeff aún se quejaba de que en los años cuarenta la documentación
2. Ver su Introducciún a los estudios históricos (Bttenos Aires 1972).
726
José Carlos Bermejo Barrera
arqueológica correspondiente a la época helenística era sistemáticamente destruida por los excavadores, o también puede ponerse como ejemplo el que Fernand Braudel tuviese que acudir a los archivos de Dubrovnik para poder tener acceso a una documentación comercial de carácter privado que en otros archivos pertenecientes al antiguo Imperio Austro-Húngaro había sido destruida3•
Un documento histórico es. pues, un objeto que recibe el estatuto de <<documento histórico» porque un grupo de historiadores, y a nivel más general una sociedad, así se lo otorgan. Piénsese que hasta el siglo XIX muchas catedrales románicas o góticas fueron destruidas, abandonadas o reconstruidas utilizando una mezcla de estilos correspondientes a las diferentes etapas de las intervenciones arquitectónicas, sin que nadie considerase eso como un atentado contra el patrimonio. Y ello es así porque sólo a partir del siglo pasado comenzó a considerarse que el pasado se nos hacía presente a través del paisaje y mediante los restos materiales que éste nos ofrece, como ha señalado D. Lówenthal4
Pero tampoco puede afirmarse que en el pasado no hubo sensibilidad hacia los objetos y documentos históricos y ahora sí la hay, con lo cual quedaría resuelto el problema. Sino que esa sensibilidad es un producto histórico, forma parte de una sociedad que quiere reconocerse a sí misma a través del pasado y que decide preservarlo y estudiarlo, utilizando para ello un amplio conjunto de medios que van desde la creación de instituciones dedicadas a la recopilación y conservación de documentos: archivos; o bien de objetos, obras de arte y libros: museos y bibliotecas, y que admite la presencia del pasado a través de la conservación de monumentos a él pertenecientes, que perduran en nuestros ámbitos rurales y urbanos.
Un historiador no se inventa su corpus documental; normalmente le viene dado, en primer lugar por la propia realidad histórica que permite la conservación de unos documentos y no de otros, y en segundo lugar por la propia realidad institucional en la que el historiador se mueve, ya que en su proceso de formación como historiador se le ha enseñado que los documentos que se deben estudiar son, por ejemplo, si se trata de un historicista alemán del siglo pasado, los documentos de carácter diplomático, como las cartas entre los reyes y sus embajadores, si lo que se quiere es estudiar la política exterior. Si, por el contrario, nos encontramos con un historiador de la economía, sus fuentes predilectas serán las fuentes seriadas: listas de precios, rentas, salarios, diezmos, o bien fuentes demográficas. Todo este tipo de fuentes estaban ya ahí cuando Ranke o Droysen escribían su Historia; sin embargo, nadie las consideraba como fuentes históricas hasta que las preguntas que los historiadores formulan a las fuentes llevaron a su utilización, razón por la cual solía
3. Ver. en este último caso. la biografía de Pierre Daix, Braudel (París 1995) pp. 125 ss.
4. En The Pasr is a Foreing Cuanrry (Cambridge 1985).
727
Historia y teoría
decir Marc Bloch, un poco irónicamente, que si el historiador no posee sus fuentes se las inventa5
El corpus documental esta ahí, nos viene dado, pero no nos viene dado por la naturaleza, ni por el pasado, sino por el presente, a través de una serie de mecanismos institucionales y a través de un sistema de conocimientos que determina en cada momento qué es y qué no es un documento histórico. El estudio de la Historia de la Historiografía viene a resultar muy desvelador en este sentido porque nos permite <malizar en cada época histórica cómo el historiador ha formado el corpus de sus fuentes. En la formación de ese corpus están presentes dos tipos de factores. Por una parte se trata de factores conscientes, puesto que las ideas dominantes en un determinado momento hacen que unos objetos se valoren, o no, como documentos. Pero por otro lado existe también una serie de operaciones de carácter inconsciente, que están implícitamente presentes en la mente del historiador y en el ámbito general de la sociedad en la que vive, y que se enraízan en las concepciones que esa sociedad se hace de sí misma y en sus mecanismos de poder, y que son las que llevan a que se pueda dar una apreciación social y estética de ese tipo de objetos y monumentos6
•
Entre el historiador y el documento tendremos, pues, que introducir dos tipos de mediadores. En primer lugar las corporaciones académicas y profesionales de los historiadores, que son quienes otorgan el estatuto de documento a los objetos y quienes revalidan el rigor posible de las investigaciones históricas, y en segundo lugar el medio social e histórico que en un determinado momento hace posible la producción del conocimiento histórico. Si el historiador no se quiere limitar a repetir, sin más, lo que viene dado por el medio institucional en el que está deberá, en primer lugar, analizar ese medio, con el fin de poder observar cómo son los instrumentos de observación los que deforman el objeto en el propio acto de la percepción, y, por lo tanto, los que producen una particular aberración óptica que el historiador imparcial
·debería ser el primero en querer evitar, y que debería también formar parte de la propia metodología de la observación, al igual que ocurre en el caso de las ciencias físicas7
•
Naturalmente, la corrección de este error óptico tiene que llevarse a cabo partiendo, por una parte, del estudio de la Historia de la Historiografía, que nos permite describir la constitución de los diferentes corpora documentales, y, por otro lado, de una teoría de las fuentes históricas, que no podrá estar extraída directamente
5. Yt!r su lmroducción a la Historia (México 1952 1 = París 1 9491). Sobre su biografía y obra ver
C. Fink. Marc Bloch. A Lite ilz History (Chicago 1991).
6. Sobre este tema ver mi ensayo El Final de la Historia (Madrid 1987). Sobre la interrelación entre
los valores estéticos y la sociedad puede verse Pierre Bourdieu. Distinción. Criterios y hases sociales del gusto (Madrid 1988 1 =París 1979]).
7. Sobre este tema ver Gaston Bachelard, La actividad racionalista de la jisica contemporánea (Buenos Aires 1975), y El materialismo racional (Buenos Aires 1976).
728
José Carlos Bermejo Barrera
de las fuentes mismas, y que nos permitiría explicar el proceso de constitución de las mismas.
No sería cuestión ahora de desarrollar este tipo de teoría; una parte de ella puede verse en publicaciones anteriores. Lo que nos interesa destacar es que, en este punto, la mera existencia, que normalmente se considera como fáctica, de un corpus de documentos nos obliga a salir de los límites de la Historia y a meternos en los de la teoría, pero de una teoría que no sería ajena al propio conocimiento histórico, sino una parte consustancial de él x.
II
Si del campo de los documentos pasamos al campo de los métodos que nos permiten interpretarlos, veremos que en él también se dista mucho de lo que podríamos llamar la posesión de un verdadero método, que se identificaría, sin más, con lo que podríamos llamar el «método científiCO>>.
Desde hace algunos años se ha venido insistiendo, por una parte, en que ese supuesto método científico, entendido como un método de validez universal que pueda aplicarse a todas y cada una de las ramas del árbol del saber, no existe. P. Feyerabend no ha dejado de insistir en ello9
, y aun siendo conscientes de todas sus exageraciones 10 está claro que la idea de <<Ciencia unificada>> que fue tan querida del Círculo de Viena se considera hoy en día como un ideal inalcanzable. Pero en el caso de la Historia. a estas consideraciones generales habría que añadir algunas otras.
En primer lugar, al hablar del método histórico deberíamos distinguir dos niveles. El primero de ellos se corresponde con lo que tradicionalmente se ha llamado la crítica externa de los documentos. Es decir, se trata de todo aquel sistema de técnicas, ya sean arqueológicas, paleográficas o filológicas, que nos permiten garantizar la autenticidad de un documento histórico y acercarnos a su contenido. El desarrollo de estas técnicas se inició ya en la propia Antigüedad Clásica con el nacimiento de la filología en la Biblioteca de Alejandría, y se sistematizó en Europa a partir del siglo XVII. El uso de las mismas comenzó aplicándose a los documentos hagiográficos -con el fin de poder diferenciar los verdaderos santos y mártires de los falsos y con el fin de separar los auténticos milagros de los milagros de la fantasía-. Sólo en el siglo XIX la utilización de estas técnicas se llevó a cabo sistemáticamente, aplicadas a todo tipo de documentación escrita. Pero de la aplicación de
X. Véase. en este sentido. mi libro Fundamentación Lógica de la Historia (Madrid 1991 ).
'!.Ver su Tratado comra elmérodo (Madrid 1981[=Londres. 1975]).
10. En parte comprensibles leyendo su autobiografía: Matando el tiempo. Autohiograjia (Barcelona
1995 1 = Bari 1994]). En una perspectiva similar se sitúa Javier Echevarría, Filosojla de La Ciencia (Madrid 1995).
729
Historia y teoría
las mismas se extrajeron una serie de consecuencias que, en modo alguno, estaban contenidas en las premisas. Y es que se creyó que el mero hecho de poder datar un documento o demostrar su autenticidad dejaba totalmente libre el camino a su interpretación. Lo que evidentemente no es cierto.
La Historia, al contrario que las ciencias físico-matemáticas, no utiliza el método experimental, ni maneja un lenguaje de validez universal, como es el lenguaje matemático, en el que pueda analizar los resultados de sus observaciones. El hecho de que la Historia no sea un saber de carácter experimental es de capital importancia, porque el historiador no puede nunca repetir artificialmente en el laboratorio los hechos que estudia, unos hechos que. por otra parte, nunca o casi nunca podrá observar.
El historiador, en efecto, ni repite un experimento en un laboratorio en el que pueda medir unos determinados parámetros. para luego someterlos a un tratamiento matemático, ni observa claramente un hecho que puede ser más o menos predecible, como un eclipse o el registro de un determinado tipo de rayos cósmicos -dos hechos que tampoco se pueden repetir en el laboratorio-. El historiador o es testigo de lo que cuenta, como Heródoto, Tucídides o Polibio, o pretende inferir la verdad a partir del testimonio de los testigos, con lo cual reproduce el procedimiento judicial 11
, o, lo que es más frecuente en nuestro mundo, observa objetos y restos materiales y lee documentos con el fin de reconstruir el pasado a partir de ellos.
Si nos situamos en este último caso, que es el que se identifica con la labor normal del historiador o el arqueólogo, las fuentes históricas son consideradas como un medio que nos permite lograr la reconstrucción del pasado. Sin embargo esta afirmación, que nos podría parecer evidente, encierra en sí una gran complejidad, ya que el pasado no es una noción que se halle presente en los documentos (los documentos hablan de un tema, y dicen lo que dicen) sino en la mente del historiador. El acercamiento del historiador hacia el pasado, que sin duda existió, está condicionado pqr la propia noción de pasado de la que parte. Esta noción no sólo determina su ontología, es decir, el tipo de pasado de que se trata: si es político-militar, económico, institucional, social o ideológico, sino también su amplitud. Si para que nazca la Historia, como ocurre en Hegel, es necesaria la presencia de la conciencia, entonces la mayor parte del pasado de la humanidad quedaría excluido de ella -ya que la conciencia se identifica con el documento escrito, y más concretamente con el desarrollo de la conciencia europea-. De este modo África o América, en la interpretación hegeliana de las Lecciones sobre Filosofía de la Historia Universal, quedaría al margen de la Historia, al igual que ocurría, y todavía ocurre, en buena parte de la historiografía europea.
11. Sobre este tema ver Michel Foucault. La verdad y las .fármas jurídicas (Barcelona 19RO [=Río
de Janeiro 197RJ).
730
José Carlos Bermejo Barrera
Los documentos no hablan del pasado. En realidad podríamos decir que los documentos no hablan de nada, quienes hablaron fueron los seres humanos que los escribieron o que fabricaron los objetos que los arqueólogos estudian. Tras cada documento histórico se esconde una acción intencional, un fin, un propósito. Y el fin de esa acción no consistía en ser estudiada en el futuro, como parece creer el historiador, que suele pensar que debe darse una especie de armonía preestablecida entre: a) el pasado a estudiar, b) los documentos que ese pasado nos ha dejado y e) nuestros medios para estudiar esos documentos y ese pasado, de modo que viviríamos en una especie de mundo feliz en el que todo casa para que podamos conocer del pasado lo que merece ser conocido.
Si abandonamos esta visión leibniziana del pasado que nos pretende garantizar que escribimos la mejor de las historias posibles, veremos que la cuestión es un poco más compleja. En realidad el pasado histórico es una construcción racional, o si se quiere, una reconstrucción, en la que cada historiador, partiendo de unas fuentes que él mismo selecciona y aplicando unos métodos de crítica de los que es consciente, y unos principios hermeneúticos, de los que por el contrario no suele ser consciente, elabora un producto intelectual, que suele ser un texto, aunque también puede ser un jilm o una exposición oral, que pretende dar cuenta del pasado de un grupo humano más o menos amplio. Esa operación es bastante compleja y en ella intervienen lo que podríamos llamar una serie de facultades, utilizando la terminología kantiana, que hemos denominado: sensibilidad, entendimiento, razón e imaginación históricas 12
• No es cuestión de volver a repetir aquí lo ya dicho en otros lugares. Lo que sí nos interesará destacar es que la llamada <<metodología de la Historia>> no nos permite, en contra de lo que la propia interpretación etimológica de la palabra <<metodología>> podría sugerir, reconducir la Historia al seguro camino de la ciencia, ya que dicha metodología no es más que un prontuario de recetas, más o menos eficaces, que permiten en cada momento histórico producir un conocimiento histórico académicamente homologable.
En la metodología histórica, en efecto, se trata de pasar de la literalidad de los enunciados del documento a la realidad histórica que se enuncia en el texto del historiador contemporáneo. Esa transición parece muy fácil cuando el historiador está seguro de poseer la idea acertada acerca de lo que es la «realidad histórica>>, y cuando ve indicios de la misma a través de los documentos. Si el historiador, como el policía o el juez que reconstruyen un crimen, ya sabe de lo que se trata: de una violación o de un homicidio, y si además parte de que todos los seres humanos son más o menos iguales y actúan por los mismos motivos: amor, odio, deseo sexual, entonces le será mucho más fácil pretender encontrar la realidad histórica.
Lo que puede ocurrir -y cada vez ocurrirá más cuanto más ampliemos en el tiempo o en el espacio nuestro campo de visión histórica- es que nuestro catálogo
12. Ver mi libro Fundamentación lógica de la Historia, passim.
731
Historia y teoría
de delitos pueda resultar muy incompleto y que nos enfrentemos a delitos hasta ahora insospechados, y que tampoco comprendamos la racionalidad de los agentes porque no piensan ni sienten como nosotros, con lo cual no podamos buscar siempre el qui prodest, ni sea necesario chercher la femme.
La noción de realidad histórica es, en efecto, una construcción social, en la que el historiador no hace más que trasvasar el proceso de «construcción social de la realidad>> que se da en la sociedad en la que él vive 13 •
Si, por el contrario, en vez de proceder de ese modo ingenuo, limitándose a realizar un trasvase, el historiador analiza cómo se construye la realidad social del pasado, se verá obligado a pensar cómo construye él mismo su propia realidad social, y por lo tanto será necesario recurrir a algún tipo de teoría.
Dicha teoría es necesaria cuando, por ejemplo, pretendemos analizar la racionalidad de las conductas de otros seres humanos del pasado. Así, por ejemplo, resulta bastante inútil aplicar nuestro sentido común para poder comprender la conducta o los sentimientos de un esclavo griego o romano, puesto que no tenemos ningún tipo de referencias que nos permitan comprender o sentir lo que pueda ser la esclavitud. Únicamente la comparación con otras sociedades esclavistas conocidas a través de la Antropología14
, puede permitirnos acercarnos a la realidad de la esclavitud, una realidad que no podremos comprender utilizando nuestra lógica basada en el <<Sentido común>>, que no es más que la racionalización de nuestras pautas culturales de conducta. Pero no es necesario trasladarse a la propia Antigüedad para poder comprobar la insuficiencia de nuestras ideas adquiridas para poder analizar las realidades psicológicas o sociológicas que nos ha tocado vivir. En un mundo más cercano, el de los campos de concentración del nazismo, nos encontramos con que, como ha demostrado Wolfgang Sofskyl5 las nociones establecidas en nuestra teoría sociológica acerca ele la racionalidad de la conducta humana o acerca de la estratificación social dejan de tener validez en ese nuevo mundo que fueron los campos de concentración del régimen hitleriano.
La Historia no puede determinar con precisión los hechos, puesto que no puede repetirlos experimentalmente. Únican1ente puede considerar como un hecho lo que el documento histórico considera como tal, por ejemplo una coronación o una batalla. Sin embargo, en la determinación del hecho el historiador básicamente se limita a aplicar unas normas dadas por el sentido común cultural, que hacen que se considere histórico en el documento lo que previamente podía ya ser considerado histórico. Así, por ejemplo, si un historiador ve descrita una batalla podrá considerar-
13. Sobre esta noción ver Peter Berger y Thomas Luckmann. La construcción social de la realidad (Buenos Aires ILJ7R [=Nueva York]).
14. Ver una síntesis en Claude Meillasoux. Amhropologie de l'esclavage. Le ventre de jer et d'argent (París 19R6).
15. Ver Die Ordnung des Terrors. Das Konzemrarionslager (Francfurt del Main 1993).
732
José Carlos Bermejo Barrera
la histórica, sospechando de la veracidad de la fuente cuando se encuentre con otra descripción contradictoria, como las versiones egipcia e hitita de la batalla de Kadesh, o cuando en la batalla se .describan multitudes ficticias, como las dimensiones del ejército de Je¡~jes. Sin embargo el historiador nunca consideraría como un hecho histórico, normalmente, la descripción de una lluvia de sangre o de piedras que pueda tener lugar antes de una batalla y que funcione como un presagio.
El historiador busca en los documentos, ya sea una batalla o un precio. Dichos hechos estarán reflejados o recogidos en los mismos, según los casos. Pero sólo podrán volverlos a encontrar en ellos aquellos historiadores que partan de la misma concepción de la realidad histórica que el historiador que creyó descubrirlos. Un historiador que trabaja con un paradigma realista, como lo hacía Hans Delbruck, podrá demostrarnos las absurdas magnitudes del ejército de Jerjes en el relato de Heródoto. Ese mismo historiador excluirá de la narración histórica todo lo maravilloso, todos los milagros, apariciones o presagios. Pero ello no obsta para que introduzca en su relato su intepretación de los acontecimientos, que puede ser tan arbitraria como la versión de los mismos que nos dan los documentos antiguos. Piénsese en las Guerras Médicas, interpretadas como el primer cont1icto entre Oriente y Occidente, o en la visión que los historiadores espaüoles desarrollaron en torno a la <<Reconquista>>, entendida cómo una guerra lineal y secular de religiones y culturas, cuando en realidad se trató de un proceso histórico mucho más complejo.
Los hechos históricos no son nada al margen del discurso histórico que les da sentido, del mismo modo que no hay hechos físicos al margen de la teoría física, como ha señalado Feyerabend. La batalla de Maratón tiene sentido en las Guerras Médicas, ya sea en su versión herodotea, o en su versión europea; al margen de ellas y al margen de una historia entendida como una crónica de los poderes en la que la hegemonía militar ha de desempeñar un papel privilegiado, nadie estudiaría la batalla de Maratón. Los hechos históricos están, pues, determinados por las teorías, al igual que los hechos físicos, pero, al contrario de lo que ocurre en física, en su descripción no disponemos de un lenguaje de validez universal, como es el lenguaje de las ecuaciones funcionales. El historiador para describir sus hechos históricos debe tejer una narración. Pero un relato no es una mera recopilación de hechos, sino que posee, por su parte, una lógica propia que condiciona la disposición que esos mismos hechos puedan adoptar en su seno, según lós tipos de argumentaciones que el historiador decida utilizar, y según los tipos de tramas que escoja. De forma que, según las tramas y las argumentaciones elegidas, según el tipo de relato de que se trate, un hecho podrá adquirir diferentes significados. Es por eso por lo que el estudio de la estructura del relato histórico ha venido a poner de manifiesto recientemente la
733
Historia y teoría
importancia que las estrategias utilizadas por los historiadores poseen para el tratamiento de los datos que ellos mismos utilizan16
•
Al tratar del método histórico, al igual que al tratar del método científico, debemos distinguir entre dos fases claramente diferenciadas: a) la de recopilación y establecimiento de los hechos y observaciones, b) la de la interpretación de los mismos. Ambas fases estarán, por supuesto, mutuamente interrelacionadas, aunque resultan claramente diferenciables. Lo que diferenciaría al método científico del método histórico es que, una vez realizada la selección de los hechos, que, por supuesto, es una selección que se lleva a cabo a partir de una teoría preestablecida, el científico puede describir sus interrelaciones mutuas utilizando un lenguaje unívoco, en el que cada término posee un significado, y en el que la sintaxis que nos permite establecer las correlaciones entre esos términos no permite que una proposición tenga más de un sentido, que será el de los términos de la ecuación. En el caso del historiador la selección de los hechos se lleva a cabo igualmente a partir de una teoría preestablecida, pero la delimitación de los mismos posee unos márgenes de ambigüedad que no están presentes en la observación física, puesto que un hecho -excepto en la historia económica- no es medible, y además puede poseer unas dimensiones o facetas que un historiador puede tener en cuenta y otro no, sin que haya muchas posibilidades de establecer un acuerdo entre ellos.
En segundo lugar, y si de la descripción pasamos a la explicación, veremos que la explicación dada por el historiador se halla condicionada por el lenguaje que utiliza, que será su propia lengua, y por lo tanto por las reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas de la misma. Pero no sólo eso, sino que también estará condicionado por la gramática del relato que utilice, que a su vez da lugar a que se haga presente la influencia de su ideología, de sus valores morales, y de su concepción general de los valores y de la realidad. El historiador es víctima de la cárcel del lenguaje. Únicamente puede decir lo que su lenguaje le permite decir, y es ese mismo lenguaje, unido a los valores que expresa, y son sus estructuras narrativas las que condicionan totalmente su pensamiento. Para salir de ese laberinto el único camino posible ha de consistir en romper con las cadenas del lenguaje llevando a cabo una ret1exión de carácter metalingüístico, es decir, ret1exionando acerca del lenguaje mismo y de la forma como ese mismo lenguaje nos permite construir nuestra realidad. Eso supone, al igual que ocurría en el caso de los documentos, dejar de lado las certezas adquiridas, abandonar la idea de <<método históricO>> e introducir la teoría en el propio campo del conocimiento histórico.
16. Ver Hayden White, Metahistory. The Historical lmagúzation in Nineteenth Century Europe (Baltimore 1973).
734
José Carlos Berme¡o Barrera
III
¿Pero en qué ha de consistir dicha introducción de la teoría? Por supuesto no puede consistir en que la Historia deje de construirse a partir de una base documental y se convierta en una ret1exión de segundo nivel, como lo fue la «Filosofía de la Historia» hegeliana, que daba por supuesta la figura del historiador recopilando documentos y describiendo acontecimientos, y situaba por encima de ella a la figura del filósofo como intérprete del sentido oculto de esos mismos acontecimientos que el historiador, ¡pobre practicón!, era incapaz de desvelar. Esta concepción no nos sirve porque se basa en la idea, para nosotros errónea, de que el historiador recopila efectivamente hechos -lo que ocurriría es que su corta inteligencia no se los permitiría interpretar-. De acuerdo con esta teoría sería el sistema filosófico, en este caso el hegeliano, el Jugar natural de la verdad, siéndole así arrebatado ese privilegio al documento histórico. ·
Es evidente que de lo que se trata hoy en día no es de utilizar como lugar de referencia de la verdad ningún sistema filosófico, sino de replantear el saber histórico haciendo que en él se integren la observación, que proviene del estudio de los documentos, con la intepretación, entendida como el resultado de un proceso, no sólo de análisis de los datos, sino también de los mismos procedimientos con los que los analizamos.
En un principio podría decirse que es ésta una pretensión vana, ya que no puede llevarse a cabo una reflexión metalingüística desde el mismo lenguaje. Sin embargo, ello sí sería posible si partimos del principio de que la Historia, al contrario que la Física, no está constituida como un lenguaje cerrado, y por Jo tanto perfecto, sino como un lenguaje abierto, es decir, como un lenguaje que está en trance de constituirse. En la Historia, consecuentemente, no se daría tampoco una constitución perfecta o cerrada del objeto de conocimiento, sino que ese objeto de conocimiento estaría siempre abierto.
En este sentido han venido ya expresándose una serie ele autores de los que será conveniente partir. Podríamos comenzar en primer lugar por Heinrich Rickert 17
quien puso claramente de manifiesto que lo que diferencia al conocimiento histórico del conocimiento científico es que en este segundo es posible la formación de conceptos, Begritfsbildung. En efecto, en la Física clásica se utilizan una serie de conceptos, como los conceptos de masa, energía o fuerza, que son unívocos, cada uno de ellos posee un único sentido, y además son de validez universal -como todos los conceptos-. Por el contrario, en Historia, los conceptos que pueden acuñarse, como los de feudalismo, Antiguo Régimen, modo de producción, civilización o nación, no
17. The fimirs of Co11cept Formarion in Na rural Science. A Logical Imroducrion to the HistoriCLi/ Sciences (Cambridge Jl)~() 1 = 1<)02]).
735
Historia y teoría
son unívocos, es decir, que no resultan claramente definibles, y además pueden referirse a realidades de distinto tipo.
Para algunos autores, como Braudel, eso sería prueba de su fecundidad; para otros, como Gilles Deleuze y Felix Guattari 18 serían precisamente las ciencias las que no utilizan en absoluto conceptos, limitándose a establecer conexiones funcionales entre fenómenos -que por eso serían descriptibles matemáticamente-. En mi opinión, esas explicaciones no son en modo alguno satisfactorias, puesto que la universalidad debe ser considerada como una característica fundamental del concepto.
Otros autores, como Benedetto Croce, intentaron salvar este abismo entre lo particular y lo universal señalando la posible existencia, continuando en ello a Hegel, de universales concretos, que serían los que corresponderían al saber histórico, y predicando la fusión entre la Historia y la Filosofía19
• En esa línea Luigi Zanzi20
destaca cómo caben dos tratamientos posibles de un mismo fenómeno: un tratamiento generalizador, que es el que corresponde, por lo general, a las ciencias físicomatemáticas, que intentan subsumir todos los fenómenos bajo una ley universal, y un tratamiento individualizador, que se utiliza también en ocasiones en las ciencias de la naturaleza, y que sería característico de la Historia, que basaría sus estrategias en un cuádruple proceso de: a) reconstrucción de los hechos, b) contextualización de los mismos, e) individualización y d) concretización.
Tanto en el caso de Croce como en el de Zanzi estamos asistiendo a un intento, tantas veces repetido, de fundamentar el conocimiento histórico en pie de igualdad con el conocimiento científico. Sin embargo, en el caso del primero de ellos no se opta por buscar una asimilación imposible entre método histórico y método científico, sino por fundir prácticamente la Historia y la Filosofía, al reconocer las dimensiones históricas del desarrollo de la segunda y al poner de manifiesto la necesidad de reflexión por parte de la primera. Por el contrario, en el caso de Zanzi se partiría de nuevo de la idea de la unidad del método científico, para salvar el abismo entre Ciencias de la Naturaleza y Ciencias de la Cultura, indicando que ese método científico posee dos caras. una de ellas orientada hacia el conocimiento de lo universal, de tendencia generalizadora y capaz de formar conceptos -en nuestra terminología- y otra de ellas orientada hacia el estudio de lo concreto e individual, y que renunciaría a la universalidad, no por impotencia, sino por coherencia, en tanto que la realidad a estudiar lo exige, suponiendo la universalización un intento de deformar, llevados por una concepción anticuada del conocimiento científico, la realidad histórica individual y concreta. De acuerdo con esta teoría sería más
18. ¿Qué es jilosojia? (Barcelona 1993 [=París 1991]).
19. Ver su Logic as the Science ofthe Pare Concept (Londres 1917 [ =Nápoles 1905]), y su Teoria e Storia de/la Storiograjia (Milán 1989 [ = 1912]).
20. Dalla Storia all'Epistemologia: Lo Storicismo Scientifico. Principi di una Teoría del/a Storicizzazione (Milán 1991).
736
José Carlos Bermejo Barrera
fácilmente inteligible la astrofísica, por ejemplo, entendida como una historia del cosmos. de un cosmos único e irrepetible, en el que cada galaxia, por ejemplo, es una realidad singular, pero en el que también podemos enunciar unas leyes generales de dinámica de las galaxias.
A mi modo de ver no se trata de intentar salvar al conocimiento histórico de esa miseria epistemológica que parecía caracterizarlo a partir del historicismo, ni predicando la segregación de las ciencias del espíritu, ni asimilándolo a otro tipo de conocimiento como el conocimiento científico, que resulta claramente diferente de él, sino de fundamentarlo lógicamente. tal y como intentó hacerlo Croce, observando sus características e intentando buscar una salida a sus aporías.
En este sentido y siguiendo también el camino trazado por Croce21, creo que
definir un lugar común para la Historia y para la Filosofía puede tener un cierto interés, sin que ello quiera decir que se pretenda fusionar dos disciplinas académicamente asentadas, ni tampoco subordinar una de ellas a la otra. En esta empresa, por otra parte, podría afirmarse que el producto ofrecido tampoco resultaría comercialmente muy rentable para los historiadores, ya que, así como la asimilación al campo de las ciencias proporciona el innegable prestigio que los saberes científicos acaparan en nuestra sociedad, por el contrario el hermanamiento con la Filosofía, una disciplina que desde el siglo XIX entró en una crisis de identidad, parece distar mucho de ser reconfortante". De todos modos, y rentabilidades aparte, deberemos adentrarnos por este camino, siguiendo en este caso a otro filósofo, R.G. Collingwood23.
En opinión de Collingwood el pensamiento filosófico se diferencia del pensamiento científico por una serie de notas que le otorga11 una configuración peculiar. La primera de ellas consistiría en que en filosofía no es posible utilizar conceptos rígidos, sino que se da lo que él llama una <<superposición de claseS>>, es decir. que, dicho en términos actuales, los límites de los conceptos son borrosos. Además de ello tampoco se da en el pensamiento filosófico una gradación de formas lo suficientemente clara como para poder establecer clasificaciones analíticas, sino que también en este caso puede darse la superposición de las formas.
Resulta evidente. a partir de lo dicho, que en filosofía no se pueden dar definiciones exactas, como ocurre en las matemáticas, sino que más bien la definición tiene que ir acompañada por una descripción. Si ello es así está claro que, al contrario ele lo que ocurre en las matemáticas, tampoco se podrá desarrollar estrictamente el
21. Sobre él ver Rallado Franchini. La Teoria del/a Sroria di Be11edetto Croce (Núpoles 1 995).
22. Sobre este tema ver mi ensayo "i.Qué es un filt'>sofo"?». en Emre Historia y Filosofía (Madrid
1 994). Dos intentos interesantes de sistematizar el método de la filosofía pueden verse en Fritz Wenish.
La Filosofio y s11 método (México 11JK71=Salzhurgo 19761), y Daniel lnnerarity, La Fi!osofla conw una de las he/las arres (Barcelona IIJlJ5).
23. Seguiremos básicamente su An Essar o11 Philosophical Methud (Oxford 1933). y su Specutum
Mentis. The Map of Know/edge (Oxford 1 924).
737
Historia y reo ría
pensamiento deductivo, y, al contrario de lo que ocurre en las ciencias de la naturaleza, tampoco será posible desarrollar un razonamiento meramente inductivo, sino que deducción e inducción habrán de combinarse.
Por estas razones, en los juicios históricos se combinará lo universal y lo particular, y lo afirmativo y lo negativo, no siendo la idea de que la filosofía se puede sistematizar en un <<Sistema» más que un desideratum. Todo ello no quiere decir que el pensamiento filosófico sea confuso, frente a un pensamiento científico que fuese, por definición, claro y distinto, sino que la lógica del pensamiento filosófico obedece a algo similar a lo que Hegel denominó como «lógica dialéctica>>, en la cual los juicios no serían hipotéticos, como en las ciencias, sino categóricos.
Si examinamos todas estas notas veremos como en su mayor parte son aplicables al conocimiento histórico. En él, en efecto, se da una superposición de clases, ya que no se pueden formar conceptos, y los que se utilizan son conceptos borrosos, como pueden serlo los conceptos ya citados de feudalismo, civilización, o modo de producción. Partiendo de esos conceptos, en Historia tampoco se puede establecer una clara gradación de las formas, como es evidente si intentamos diferenciar, por ejemplo, las infraestructuras de las superestructuras.
En el pensamiento de Marx, por ejemplo, las fuerzas productivas y las relaciones ele producción parecen ser dos conceptos perfectamente definidos24
, y sería partiendo del cont1icto o contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción como se explicaría la dinámica histórica. Sin embargo, si examinamos la cuestión con detenimiento, veremos que, a menos que por fuerzas productivas se entienda el mero desarrollo de la tecnología o la fuerza de trabajo humana, resulta muy difícil distinguir lo que es fuerza productiva de lo que es relación de producción. Del mismo modo, para Marx las relaciones de producción se diferenciarían de las relaciones jurídicas; sin embargo, resulta muy difícil comprender cómo puede organizarse la producción en el capitalismo al margen del sistema jurídico que consagra el derecho de propiedad, fundamental para el capitalista, así como el derecho de herencia o de transmisión de bienes; y del mismo modo resulta muy difícil entender la relación entre el burgués y el proletario si no se consagran jurídicamente una serie de libertades que hacen posible la contratación laboral y que diferencian al proletario del siervo o del esclavo.
De todo ello naturalmente tendríamos que concluir que en Historia tampoco pueden darse definiciones exactas y que la definición posible será una mezcla de definición y descripción, combinando sistemáticamente los métodos inductivo y deductivo. Buena prueba de ello la tenemos en los casos anteriormente citados en los que veíamos cómo partiendo de una determinada concepción historiográfica se
24. Sobre este tema resulta clarificador el libro de Gerald A. Cohen, La Teoría de la Hisroria de Kar/ Marx. Una de(ensa (Madrid l')X(J [=Oxford 197X]).
738
Jo'2 Carlos Bermejo Barrera
establecía un corpus documental, y cómo ese corpus es el que legitima la veracidad ele esa misma construcción historiográfica.
En ese proceso ele interacción entre la teoría historiográfica y los documentos se pasa también sistemáticamente ele lo universal a lo particular y se combinan los juicios negativos y los afirmativos, ele modo que en Historia es a veces más importante lo que un juicio implícitamente no dice que lo que explícitamente afirma. Y, por supuesto, el historiador no considera que esté lanzando afirmaciones hipotéticas, sino que cree estar firmemente convencido de que sus asertos son totalmente categóricos.
La situación descrita por Collingwood también había sido puesta ele manifiesto, y lo continuará siendo posteriormente a la publicación de su libro, por todos aquellos autores que reivindicaron la validez ele la lógica dialéctica, como será el caso ele Lucien Goldmann 25
• Dejando a un lado la cuestión estrictamente lógica de si toda lógica debe ser analítica o dialéctica, lo que sí es cierto es que el sistema de pensamiento que se utiliza en las ciencias humanas y sociales y en la filosofía sí que responde a estas características. Naturalmente, si nos situásemos en una posición neopositivista podríamos deducir a partir de ello que esas ciencias no poseen el estatuto epistemológico de la verdadera ciencia, y que en ellas no se logra, en modo alguno, la construcción de un lenguaje perfecto.
Precisamente, el hecho de que esto sea así es lo que convierte a esos sistemas de conocimiento, a esos saberes, en mundos abiertos, claramente diferenciables de los mundos cerrados del conocimiento científico. En Filosofía, o en Historia, es posible aunar el saber y la teoría, y no sólo es posible sino necesario, porque dichos saberes no se constituyen como lenguajes, y por lo tanto es posible llevar a cabo una reflexión metalingüística sin salirse totalmente del lenguaje en el que estamos instalados.
Esta labor de asunción de la dimensión teórica de la Historia no sólo puede ser considerada como algo conveniente, o incluso útil, para mejorar la calidad de las producciones historiográficas, sino que también puede ser considerada como un imperativo, con el fin de evitar que la historiografía se cosifique y cumpla únicamente una función ideológica, que es la que las sociedades contemporáneas han querido asignarle.
IV
Si analizamos el proceso de institucionalización de la Historia que tuvo lugar en Europa en el pasado siglo podremos comprobar cómo en dicho proceso, a la par que la Historia se definía como ciencia, paralelamente se iba institucionalizando en el campo de la ensei'lanza, de modo que una disciplina que hasta entonces estaba práctican1ente reducida a las cátedras de retórica, adquiere un estatus académico
25. Ver su libro The Human Sciences a!J(/ Phi/osoplzy (Londres 1969 [=París 1966]).
739
Historia y teoría
propio en las universidades, y, lo que es más importante, se impone en los niveles de enseñanza primarios y secundarios.
El siglo XIX es el siglo de las naciones y el siglo XIX es el siglo del mito de la «educación nacional»; de acuerdo con él, todos los ciudadanos deben tener un mínimo nivel de educación, que, además de proporcionarles unos mínimos conocimientos útiles, como pueden ser la lectura y el cálculo aritmético elemental, le permitan conocer los rasgos mínimos de su país, con el fin de poder asumir su identidad como ciudadano, ya sea en la paz, o, lo que es más importante, en la guerra.
Los estados-nación del siglo XIX fundamentan su existencia en la Historia, una vez abandonadas todas las teorías teológicas que fundamentaban el poder de los reyes, y por lo tanto a la Historia se le pide que no sea hipotética, sino categórica, y por lo tanto inapelable, porque la realidad del orden político y social se asienta en ella. La Historia cumple entonces lo que podríamos llamar una función ideológica26 ,
es decir. que trata de justificar el orden social y político vigente mediante una serie de argumentos de autoridad.
El funcionamiento de los juicios de carácter ideológico se da en el campo de la Historia en forma dual, que se corresponde con los dos tipos de autoridad con los que el historiador se enfrenta. Por una parte funciona a nivel general, en tanto que el historiador, como habíamos visto, trasvasa la concepción social, o construcción social de la realidad vigente en su mundo y en su época, al pasado. En este caso el historiador se limita a asumir, como el resto de sus conciudadanos, los sistemas de valores e ideas dominantes. Pero, por otra parte, donde el historiador vive la autoridad de un modo más inmediato es en su propio mundo académico, en donde dicha autoridad se hace presente a través de la comunidad científica de los historiadores.
En cada país y en cada época las comunidades académicas están definidas por una serie de características sociológicas e ideológicas que las configuran. Así, por ejemplo, en el caso de la comunidad académica germánica estudiada por Fritz Ringer se puede observar cómo el carácter peculiar de la historia de Alemania27
, que hizo que no se desarrollase una burguesía Jo suficientemente poderosa y que la nobleza terrateniente siguiese ocupando un papel político y social privilegiado hasta llegar al siglo XX, convirtió a la carrera académica en un medio de promoción social para personas proviniemes ele la pequeña burguesía. Los académicos alemanes serán, por esta razón, totalmente dependientes de un poder político que no se corresponde con
26. Sobre el concepto de ideología pueden verse. a nivel general, John Plamennatz, La ideolo¡;ia
(México 19X3 1 =Londres 1970j): Sarah Kofman. Cámara oscura. De la ideolo¡;ía (Madrid 1975 1 =París 1 '1731); Fran~ois C'hátelet y Gérard Mairet (eds. ). Historia de las ideologías (Madrid 1989 [=París 1978]); y Paul Ricoeur, Ideología y uropíu (Barcelona 1989[=Nueva York 19R6]).
27. En1ile Decline of German Mandarins. The German Academic Communiry, 1890-1933 (Londres
1990).
740
José Carlos Bermejo Barrera
su clase social, y por ello desarrollarán unas actitudes muy claras de subordinación y dependencia con respecto a él. ya que no se encuentran con una sociedad civil que les permita desarrollar al margen de la academia su trabajo intelectual. Este hecho, unido a las peculiares condiciones políticas que llevaron a la unificación de Alemania, dieron lugar a una determinada concepción de la Historia, que ha sido analizada por Georg G. Iggers 2~, que podemos definir como nacional.
Este mismo caso se puede aplicar a otros países, como Inglaterra, Francia o España29
, pero no será necesario insistir en ello. Estas comunidades académicas disponen de medios para producir,
incrementar y otorgar el estatuto de saber válido al conocimiento histórico que pueda ser producido en un determinado momento, medios que abarcan desde la admisión de trab.ajos en revistas de prestigio, hasta la consagración de los mismos mediante un sistema de reseñas en esas mismas revistas, llegando hasta la consagración profesional mediante el acceso a las cátedras o los puestos en las academias. Pero todos estos elementos. que pueden funcionar como mecanismos de admisión. también pueden ser utilizados como mecanismos de exclusión, y la vida de un historiador como Karl Lamprecht, en el caso alemán. puede servir como prueba de ello30
. A través de ella podemos observar cómo la comunidad académica germánica, formada en la tradición historicista, marginó a este autor que pretendía desarrollar una historia de base económica y de tipo comparativo, en el último cuarto del siglo XIX. Todos los mecanismos de exclusión se pusieron en funcionamiento, aunque al final, por suerte, Lamprecht no perdió del todo la batalla.
Esa misma historia se repite innumerables veces cuando, frente a una corporación de historiadores académicamente asentada, se intenta imponer una línea de investigación innovadora. Lo que suele ocurrir, en el caso de Lamprecht como en el de tantos otros, es que en muchas ocasiones esa nueva línea triunfa porque se entronca con concepciones sociales de la realidad más abiertas que las defendidas por las corporaciones de los historiadores, que suelen poseer un carácter conservador. Desde este punto ele vista, la Historia de la Historiografía puede considerarse como el estudio de un proceso de constante ampliación de la ontología histórica. que suele venir impuesto más por las circunstancias exteriores, políticas y sociales, que por la propia dinámica del desarrollo de la historiografía. Como ejemplos de ello podemos considerar el hecho de que la naciente revista Annales tuviese apoyo financiero de la banca y no de la universidad, o el hecho de que Fernand Braudcl consiguiese fundar
2S. En The Gem1an Conceprion o{Hisrorr. The Narionaf Tradirimz o{Hisrorical Thoughr jrom Herder ro rhe Presenr (Middletnwn 1'16S).
29. Ver Ignacio Peiró Ma11ín. Los guardianes de la Historia. La Hisroriografla académica de la Restauración (Zaragoza 1 995).
lO. Ver Robert Chickering. Karl Lamprecllf. A German Academic Life (1856 · 1915) (Nueva Jersey
1993).
741
Historia y teoría
la Sexta Sección de la École Pratique des Hautes Études con la ayuda de la fundación Rockefeller, y frente a la oposición del establishment de la Sorbonne.
Naturalmente, el ejercicio de la autoridad por parte de una comunidad académica no se lleva a cabo apelando a la autoridad por la autoridad, ni al valor de la disciplina, sino por razones estrictamente «CientíficaS>>. Es decir, defendiendo una concepción del saber que forma parte de lo que podríamos denominar como el <<Sentido común>> de Jos historiadores. Ese sentido común está formado por una serie de valores, ideas y prejuicios compartidos, que raramente suelen ser formulados, y es precisamente ese carácter implícito el que les proporciona una mayor fuerza, una mayor consistencia, ya que si fuesen formulados podrían ser discutidos, mientras que al estar implícitos forman parte de la <<realidad>>, en este caso histórica. Apelar a la realidad no viene a ser así, en muchos casos, más que defender una particular concepción de la misma.
Tanto en el nivel colectivo como en el nivel individual podríamos decir, utilizando un término ele raigambre hegeliana y marxista, que nos encontramos ante un proceso de reificación, en el que unas ideas y unas relaciones sociales determinadas aparecen consideradas como cosas, y por lo tanto pasan a ser definidas como necesarias. Ese proceso de reificación forma parte de los mecanismos de reproducción de todos los sistemas sociales, y en tanto que la Historia participa de él, cumple un papel legitimador o ideológico. Ése es el papel que a la misma le otorgan los Estados contemporáneos, y será difícil que, de un modo u otro, deje de cumplirlo.
Sin embargo, si partimos de una concepción democrática de la vida política, veremos que el ciudadano, además de poseer un conjunto de deberes que lo definen como súbdito, como son los del servicio a la patria en la paz y en la guerra, ya sea con medios económicos o servicios personales, también posee unos derechos que han de ser salvaguardados por el poder político. Y uno de esos derechos es el de poder desarrollar una visión crítica y racional del propio orden político en el que vive, visión que le permita juzgarlo, e intentar cambiarlo mediante una serie de mecanismos que van desde el voto hasta los procedimientos judiciales, pasando por el desarrollo de la libertad de expresión y asociación.
En este sentido la labor del historiador, además de desarrollarse en el ámbito ideológico y reificador debería asumir un componente crítico, o, por utilizar un término más actual, deconstructivo, que permita a los ciudadanos analizar y juzgar críticamente la realidad social y política en la que viven. Para que ello sea posible el historiador debería tener en cuenta en primer lugar que no existen certezas ni sistemas de verdades en Historia totalmente asentados e indiscutibles, toda verdad y toda teoría puede ser revisada y discutida, y dentro de ese proceso será necesario saber distinguir los argumentos de autoridad, que provienen del sentido común de las comunidades científicas de los historiadores, de las evidencias racionales. El análisis de esas comunidades, como decíamos, será labor obligada por parte de los historiadores, puesto que ellas son, en cierto modo. los instrumentos de observación que condicionan la percepción de la realidad.
742
José Carlos Bermejo Barrera
Pero a ese planteamiento crítico, unido al análisis institucional, debería aüadírsele un segundo principio, y es que en la Historia y en las ciencias sociales y humanas los sistemas de verdades, dado su carácter ideológico, se corresponden con sistemas de intereses, como veíamos en el caso de la comunidad académica germánica y su caracterización sociológica, que la orientaba a un determinado tipo de relación con el poder político. En este sentido, sí que será conveniente recordar que existen unas vinculaciones muy claras entre las representaciones ideológicas y los grupos sociales, y que siempre será necesario tener en cuenta la mutua retroalimentación de esos dos tipos de realidades.
Partiendo de este principio según el cual las ideas se entoncan con la realidad social, también será necesario afirmar que el historiador debe ser consciente de cuál es su lugar como productor de obras históricas, entendiendo ese lugar tanto en el sentido sociológico amplio, como en el sentido ético. En un determinado momento histórico Georg Lukács desarrolló una teoría según la cual sólo situándose en la perspectiva, en el lugar del proletariado, podría producirse un conocimiento histórico libre de las constricciones ideológicas31 • El desarrollo del estalinismo y la propia vida de Lukács32 , creo que han demostrado que esto no es así, como pudo comprobar Lukács cuando los partidos que asumían el único punto de vista científico del proletariado le obligaron a silenciar su pensamiento.
No se trata, pues, de que la Historia no condicionada ideológicamente sea únicamente posible partiendo de un compromiso político y de una militancia concretas, sino de situarse en una perspectiva más amplia en la que esos compromisos políticos y esas militancias se entiendan ante todo como posturas éticas, puesto que si ese planteamiento ético no existiese a priori, como en Marx33
, entonces su militancia política perdería sentido. Esto no quiere decir, por supuesto, que el historiador tenga que ser apolítico, sino que, sea cual sea su grado de militancia, es el fundamento ético ele la misma el que le permite desarrollar un pensamiento crítico, y no la militancia misma. Hay, pues, una deontología de la profesión histórica y una ética de la labor historiográfica, que también puede ser desarrollada al margen de una profesión académicamente establecida, y es enraizándose en esa ética y en sus valores, sistematizados en los derechos humanos34
, como se hace posible desarrollar el pensamiento crítico.
Pero, para el desarrollo de ese tipo de pensamiento hace falta algo más que una mera declaración de principios o de <<buena voluntad>> moral. Se necesita disponer para este fin de unos instrumentos, de unos medios, y esos medios nos vienen suministrados por la síntesis de lo que hemos llamado la Historia y la Teoría. Parece
31. Ver su Historia y conciencia de clase, I y II (México 1 '!69 [ = 1923]).
32. Sobre ella ver Arpad Kadarkay. Georg Lukács. Lije, Thought ami Politics (Cambridge 1991).
33. Sobre su vida ver Isaiah Berlin, Karl Marx. His Life and Enviroment (Oxford 1939).
34. Sobre este problema consúltese mi Fundamenraciónlógica de la Historia.
743
Historia y teoría
estar claro lo que es la Historia, es decir, un saber académicamente constituido que se autodenomina así. Mucho más dificil sería definir la Teoría, ya que dicha teoría no es sistema filosófico, como, por ejemplo, el «materialismo histórico», sino que ante todo se trata de un conjunto de saberes y reflexiones que nunca podrán formar ningún tipo de sistema, como no lo puede desarrollar la filosofía, según Collingwood. No se tratará, pues, al hablar de teoría, de un saber canónico, sino de una actividad, utilizando la contraposición entre saber y actividad que había desarrollado Wittgenstein, al hablar de la Filosofía.
Sin embargo, ello no quiere decir tampoco que sea la Filosofía, que al fin y al cabo es otro saber académicamente constituido, y que, por lo tanto, también es excluyente, el punto de referencia privilegiado del historiador a la hora de producir eso que hemos venido en llamar <<teoría». De lo que se tratará es de retomar de la tradición filosófica aquellos componentes epistemológicos -pace con Richard Rorty-, éticos o estéticos, que nos permitan analizar la labor del historiador y las obras históricas. No obstante, la Filosofía nos resultará claramente insuficiente si a sus resultados no les añadimos todos aquellos que pueden aportarnos un conjunto paralelo de saberes con relación a la Historia, como la Antropología, la Sociología, la Economía o el psicoanálisis y la Psicología social. Será únicamente a partir del diálogo del historiador con los practicantes de esos saberes y con los filósofos como éste podrá desarrollar no una teoría, sino una actividad teórica que, como la Filosofía en el caso de Wittgenstein, ayude a esa mosca-historiador a encontrar el cuello de la botella, con el fin de poder salir de ella.
De la convergencia de todos estos planteamientos podría quizás nacer en el futuro .Jo que podríamos llamar una ciencia de la sociedad, desideratum de Comte, Marx, Durkheim, Max Weber, G. Simmel y tantos otros. De hecho hasta ahora no ha nacido, surgiendo únicamente otro tipo de saber específico , que es la llamada Sociología. Pero, sea o no posible el nacimiento de esa <<ciencia nueva>>, que ya en el siglo XVII creyó encontrar Vico, lo que sí es cierto es que hay un campo común en el que los historiadores, filósofos y antropólogos y demás <<Científicos sociales>> tratan de construir sus propios lenguajes y que han de optar por seguir dos vías: la de la reificación como saberes académicamente establecidos, y por lo tanto, en tanto que sus objetos son los seres humanos, como saberes ideológicos, o el desarrollo de una línea crítica, según la cual esos saberes permanecen abiertos utilizando los medios lógicos descritos por Collingwood, y contribuyendo al mantenimiento de una línea de pensamiento crítico en todos los ámbitos de la vida pública y privada. En este sentido, la Historia deberá, quiéralo o no, enfrentarse conscientemente a su teoría, ya que ésta es consustancial a la labor del historiador. Siempre será necesario teorizar. Ante nosotros se abren dos caminos, en uno de ellos recuperamos nuestra libertad al ser plenamente conscientes de lo que hacemos, en el otro nos convertiremos en máquinas ventrílocuas que repiten sin cesar un discurso cuyo sentido viene dado por las rela-
744
José Carlos Bermejo Barrera
ciones de poder, a las que intenta reificar, para crear un círculo en el que eternamente se reproduzcan a sí mismas y en el que el lenguaje se reduce a una eterna letanía de frases hechas e ideas adquiridas35
.
lS. Este trabajo está dedicado a la memoria de Fernando Gasc<·, Lacalle. historiador del mundo griego
bajo el dominio romano. A lo largo de su vida académica Fernando demostró ser un espíritu abieno. y en él siempre encontraron una cordial acogida mis trabajos de «Historia teórica». Sirva este pequeño trabajo. ljue he concebido como un t.liúlogo con él. como un homenaje póstumo que nunca podrá llenar el vacío que su ausencia nos ha t.lejado.
745
Kolaios 4 (19951 747-75ó
ARTE Y REFORMA PROTESTANTE: LA CRUCIFIXIÓN DE LUCAS CRANACH
DEL MUSEO DE SEVILLA
Rafael CÓMEZ RAMOS (Universidad de Sevilla)
Si no contásemos con la personalidad clásica de Durero, el gran pintor del Renacimiento en Alemania sería Cranach, no sólo por sus valores pictóricos formados en el anticlasicismo goticista germánico, sino también por su participación activa en el movimiento luterano creador de la conciencia nacional alemana que lo convierten en el pintor de la Reforma.
La Crucifixión de 1538 del Museo de Bellas Artes de Sevilla representa un hito dentro de la producción artística de Lucas Cranach sin que hasta ahora hayan sido explicadas suficientemente las razones de la calidad de su estilo ni su valor iconográfico'. Se nos presenta el momento de la expiración de Cristo, crucificado entre los dos ladrones, en un pedregoso y mágico Gólgota en el que destaca un solitario caballero cuyo blanco corcel hace una corveta.
Lo que, en primer lugar, llama nuestra atención son los dos letreros que en alemán antiguo corren paralelos al plano de la cruz. El primero, situado en el ángulo superior derecho -izquierdo del espectador- reza así: "Vater in dein Hendt befil ich
l. D. Angulo, «Lucas Cranach: El Calvario de 1538 del Museo de Sevilla», Archivo Español de Arre 45 (1972) 1-7: G. Moya Galvafl(m. Museo de Bellas Arres de Sevilla. Nuevas adquisiciones y restauraciones (Sevilla 1971) n" 32; D. Koepplin-L. Falk, Lukas Cranach. Gema/de. Zeicluumgen. Druckgraphik Aussrellung im Kunsrmuseum Base/, 15 Juni bis 8 September 1974 (Base! y Stuttgart 1974); Kunst der Reformationszeit, Staatliche Museen zu Berlín (DDR). (Ausstellung im Aires Museum, 26 August bis 13 November 1983) (Berlín 1983); R. Izquierdo. V. Muiioz, Museo de Bellas Arres. Inventario de Pimuras (Sevilla 1990) 40; E. Valdivieso, Museo de Bellas Arres de Sevilla, Sevilla, 100-103. El cuadro fue donado como «pintura muy apreciable en la que se representa la Crucifixión de Nuestro Señor» a la Santa Escuela de Cristo de Sevilla por el presbítero Andrés Trinidad en 1804. En el inventario del Libro de la Historia de la Fundación de la Escuela de Cristo (1794-1809) apar.:ce como «pintura antigua». Adquirida por la Dirección General de Bellas Artes en 1971 con destino al Museo de Sevilla, debería denominarse «La Crucifixión con el centurión convers<l», pues este título corresponde con mayor exactitud a su contenido iconográfico.
747
Arte y Rd"onna prntestante: la Crucifixión de Lucas Cranach dd Museo de Sevilla
mein Gaist" ("Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu"); mientras que en el segundo, que sobrepasa las piernas de Cristo a la altura de la cabeza del caballero, leemos "Warlich diser Mensh Gotes Sun gewest" ("Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios"). Es decir, las palabras pronunciadas por Cristo antes de expirar (Lucas. XXIII, 46) y la exclamación del centurión que le custodiaba (Marcos, XV, 39), que sitú<m el momento justo final de la escena del drama del Gólgota. Las letras son capitales romanas y no góticas alemanas, y hemos de preguntarnos por la razón de la aparición de estos letreros aquí cuando, realmente, no aparecen en otros cuadros de idéntico tema de la misma época. Sin embargo, esta pregunta que va implícita también con otras cuestiones no podrá ser respondida hasta que sea planteada la problemática de este cuadro dentro de su contexto cultural e histórico.
Por otra parte, el otro elemento gráfico que se viene a nuestra vista es la fecha de 1538 y el monograma del dragón con las alas tendidas pintado sobre una gran piedra situada en el ángulo inferior izquierdo -derecho del espectador-. Este blasón que Lucas Cranach ostentaba desde 1508, año en que le fue concedido, cambió de forma y posición haciéndose más sinuoso y esquemático con las alas tendidas y paralelas y no levantadas hacia arriba en 1537, precisamente el año en que murió su hijo Hans quien también colaboró en el taller familiar.
Los guijarros y pedruscos del pedregoso monte Clavario están tratados con la minuciosidad de un primitivo. 11amenco, recordando en cierto modo los que aparecen de manera semejante a los pies del Adán de Durero en el Museo del Prado, firmado en 1507.
La composición forma un rectángulo perfecto constituido por los maderos de las cruces de los ladrones y el brazo menor de la cruz del Redentor. El ojo del caballo nos introduce en la escena pues el centurión y Dimas dirigen sus pupilas hacia la salvífica cruz, eje de la composición. mientras Jesús tiene la mirada en alto y Gestas nos observa hoscamente de reojo sin invitarnos siquiera a que nos fijemos en él. La perspectiva oblicua de las cruces de los dos ladrones contrastan con los ondulantes y caligráficos pliegues del perizonio o paño de pureza de Cristo, reminiscencia del gótico germánico.
Es un cuadro luminoso aun cuando en su fondo sea de tinieblas. A pesar de la oscuridad en la que resaltan los cuerpos de los crucificados, una luz que atraviesa los cúmulo-nimbos e inunda el paisaje aclara los cielos del horizonte donde reluce un maravilloso paisaje de montaña. Un torreón defiende el acceso al camino que conduce a una ciudad, ciudad pequeña amurallada, de altas torres, y pequeña iglesia de ábside semicircular. Se trata de la luz propia del paisaje de fantasía de Altdorfer, sobre todo
2. ll. Thieme. F. Becker. Allgemeines Lexikon der hildenden Kiúzsrler von der Antike bis zur Gcgenwarr. VIII (Leipzig 1 'J 13) 56; E. Benezit, Dicrionnaire critique el ducumenraire des peilllres, sculpreurs, dessinarmrs er graveurs de rous les remps ef rous les pays, 2 (París 1955) 715. con ilustración <.le las distintas firmas usadas por Cranach. Sobre este tema y el blasón otorgado al pintor por el elector Federico <.le Sa1onia en 1508 véase D. Koepplin. L. Falk, op. cir., !, 103 y 23~(
748
Rafael Cúmez Ramos
al aparecer esos destellos de refulgencia sobrenatural que atraviesan milagrosamente las nubes, aquí aunada a la presencia desnuda y fría de la muerte, la Muerte del Redentor en medio de sus dos compañeros de suplicio.
El centurión ha soltado las bridas y mantiene firme al caballo solamente con las piernas. Aparece como un caballero de la época, tocado con gorra de blancas plumas y revestido de rica armadura acanalada alemana "estilo Maximiliano" con aletas en los quijotes, luciendo sobre el faldón de terciopelo un dorado puñal. Tanto el aspecto como el atuendo del centurión -aislado y solitario en el drama del Calvario- le confieren el carácter de un retrato y tal parece cuando nos aproximamos a contemplarlo de cerca. El anacronismo histórico de la indumentaria del centurión nos habla de una cosmovisión aún medieval en la que no importan ni se consideran los tiempos de los hombres, sino el mensaje de la Redención de Cristo, que no conoce el tiempo porque es universal y eterna. Sólo la Redención representa el hecho capital en la Historia, en torno al cual se articulan y subordinan los hechos de los hombres. Sin embargo, precisamente, ese elemento material de la armadura del caballero que se usó en Alemania hasta la década de 1530, nos introduce a nosotros -hombres del siglo XX- en la cultura renacentista de aquella época si entendemos la armadura como referente visual, distintivo y singular del cuadro.
En 1538, cuando se terminó de pintar este cuadro, Lucas Cranach había alcanzado la mayor posición social que pudiese desear en su país cualquier artista: pintor de cámara en la corte de tres sucesivos príncipes electores de Sajonia. Amigo personal de Lutero y colaborador activo en la faena propagandística ilustrada de la Reforma protestante, se convirtió en un burgués acaudalado, habiendo comprado primero una farmacia y, más tarde, una librería, una imprenta y una editorial. Hombre influyente, fue concejal y luego alcalde de Wittenberg entre 1537 y 1544. Por aquellos mismos años Martín Lutero había traducido ya la Biblia del griego al alemán -el gran monumento cultural de la Reforma- convirtiéndose en el creador de la moderna lengua alemana escrita. mientras surgen diferentes movimientos sociales y sectas religiosas que rechazan el orden civil y eclesiástico. conduciendo a los reformistas Bucero y Melimchton a formar un frente común contra estos exaltados en la Concordia de Wittenberg ( 1536).
Sobre este fondo de revueltas populares y cruentas luchas que culminan en las masacres de la guerra de los campesinos se alza la quietud y la paz de este Calvario en el que sólo se mueve al viento el paño de pureza de Cristo. Contraste tanto mayor cuanto sabemos que Cranach colaboró activamente con Lutero en el movimiento reformista a través de la imprenta y la xilografía, perfecto aparato de propaganda y difusión de las ideas protestantes contra el Papado por medio de folletos de bolsillo y pant1etos ilustrados en los que primaba la sátira y la caricatura que
749
Arte y Reforma protestante: la Crucifixión de Lucas Cranach del Museo de Sevilla
minaron los cimientos del principio de autoridad en Alemania, punto de partida de aquellas agitaciones sociales3
•
Pero las tempestuosas aguas de la superficie en nada modificaban el fondo del profundo y sereno océano. La Crucifixión de 1538 del Museo de Sevilla representa la expresión más cabal y certera del espíritu de la Reforma: el tema protestante de la salvación del alma por la fe. Lutero había dudado de la capacidad humana para librarse del pecado por los propios medios pues ni la más poderosa voluntad podría alcanzar la salvación. Y halló las respuestas a sus dudas en las Epístolas de San Pablo: El jusro se salvará por la fe. El hombre no puede conseguir por sí solo el perdón de sus pecados sino confiando en el inmenso amor de Dios y en su infinita misericordia. Así pues, de nada sirven nuestras buenas obras si no robustecemos nuestra fe. Los esfuerzos de nuestra voluntad en la práctica de la caridad son inútiles ya que sólo vale la confianza en la misericordia divina. El hombre se justifica por su fe. En consecuencia, no importa que pequemos fuertemente si creemos con fuerza. Nuestra fe siempre nos salvará.
La figura aislada del centurión que dt:scubre repentinamente el misterio de la salvación y cree que Jesús es el Hijo de Dios ocurre inmediatamente después que el Salvador entrega su espíritu en las manos misericordiosas del Padre, momento que certifican palmariamente los dos letreros con los versículos de los Evangelios de San Marcos y San Lucas. Se trata, por lo tanto, de la pintura que, tal vez, mejor capte el sentido de la Reforma protestante. Sin duda alguna, ningún pintor podía plasmar mejor esta representación de la Redención que Cranach, amigo íntimo de Lutero -al que retrató muchas veces- quien creía que no sólo la oración y los cantos sino también el dibujo, las estampas y los cuadros podían ser drásticos y eficaces aliados en la propagación de los ideales reformistas.
El estilo de los temas religiosos de Cranach en los que el paisaje romántico y expresionista de la escuela del Danubio (Donaustil) juega un importante papel, cambió considerablemente a partir de 1505, cuando fue llamado a Wittenberg como pintor de la corte de Federico el Sabio, príncipe elector de Sajonia, protector también de Lutero. Buen cjt:mplo de lo que afirmamos lo representa la Crucifixión con María dolorosa y San Juan de la Alte Pinakothek de Munich, realizada en 1503, en la que a las características paisajísticas del Donaustil antes señaladas hay que añadir un barroquizante paño de pureza y unas nubes como llamaradas que se irán depurando progresivamente al igual que la composición en la que Cristo abandonará la posición lateral y de perfil para ser presentado frontalmente entre los dos ladrones4
• La Crucifixión del Museo de Francfort (hacia 1520) y la de la Staatliche Galerie de
3. A. Hyatt Mayor. Prints and People, a social History of primal Pictures (Nueva York 1971) 299-
303.
4. M.J. Friedlander. J. Rosenberg, Die Gema/de von Cranach (Berlín 1932) 85; D. Koepplin. L. Fa! k. op. cit., Il, Anm. 147, 768.
750
Rafael Cúmez Ramos
Dessau (anterior a 1537) significan una fase previa a la Crucifixión de la National Gallery de Washington, fechada en 15365
, en la que aparece ya el Centurión a caballo, individualizado, sin más personajes, como en la composición que nos ocupa.
Ahora bien, ¿quién sirvió de modelo para el magnífico caballero que representa al centurión converso? ¿se ha querido representar a alguien en particular o se ha pretendido, quizá, retratar a algún importante personaje introduciéndolo de este modo en tan significativa escena de la religión cristiana?
Angula prefirió no plantearse el problema de la identificación del modelo del centurión aunque en una nota añadía que no se parecía al retrato del elector Juan Federico de Sajonia en un cuadro que pintó Cranach en 1544 con motivo de una cacería de venados celebrada en honor de Carlos V en el castillo de Torgau, y que se encuentra en el Museo del Prado6
. Desde luego, si lo comparamos con ese retrato o cualquier otro de los conservados de ese príncipe hemos de concluir que no se parece en absoluto7
• Sin embargo, sí se parece en cambio al retrato de su tío el elector Federico el Sabio, realizado en 1525 poco antes de su muerte, y del que existen cuatro réplicas, la última de ellas obra de su taller8.No obstante, el caballero efigia ciertamente al centurión como demuestra el letrero con el correspondiente versículo del Evangelio. Empero, su aspecto es el de un auténtico retrato, ¿pretendió Cranach, tal vez, presentarnos al elector Federico el Sabio de Sajonia bajo los rasgos del centurión en una versión idealizada de aquel retrato de su protector y mecenas realizado en 1525? Obviamente, el retrato de 1525 en la Kuntshalle de Karlsruhe, en el que Federico forma pareja con su hermano y sucesor, Juan de Sajonia, nos muestra el rostro cansado de la senectud, que la mirada en alto intenta evitar. Después del deceso (5-5-1525) Juan de Sajonia encargó a Cranach una serie de copias de las que la mejor es la del Museo de Darmstadt, datada y firmada por Cranach en 15271. En este segundo retrato, en cambio, los ojos del elector fallecido se llenan de vida con la evidente intención de eternizar la efigie de su antiguo mecenas, fundador de la Universidad de Wittenberg, protector de Lutero y de la Reforma protestante.
Por consiguiente, no parece imposible que Cranach -quien había servido fielmente desde 1505 a tres electores de Sajonia, llegando a sufrir el destierro con el último de ellos- familiarizado con los rasgos del primero de ellos, que lo llamó a la corte nombrándole pintor de cámara y otorgándole el blasón del dragón con el que firmaba sus cuadros, y al que había retratado devotamente en su último año de vida, llegando a copiar varias vec~s este retrato, lo haya tomado con posterioridad como
5. D. Angulo. op. cir .. 7.
6. D. Angulo, ibidem. nota 4, 4: Museo del Prado. Catálogo de las Pimuras (Madrid 1985) n" 2175, 173: Museo del Prado. Jnvemario general de Pimuras. l. La Colección Real (Madrid 1990) n" 2176.279.
7. D. Koepplin, L. Falk, op. cit., 301-302.
X. D. Koepplin, L. Falk. ibidem. 296-297 y 298-301.
9. Jbidem, 298.
751
Arte y Reforma protestante: la Crucifixión de Lucas Cranach del Museo de Sevilla
modelo precisamente por su actitud de mirada a la derecha que convenía a la composición del Calvario con el centurión a caballo. Por otra parte, dicho modelo no desmerecía ciertamente en un cuadro cuyo contenido doctrinal plasmaba con fidelidad los ideales protestantes de justificación por la fe.
En segundo lugar, otra cuestión importante acerca de la Crucifixión de Lucas Cranach en el Museo de Sevilla consiste en el problema sobre si se trata de una obra del propio Cranach o, por el contrario, pertenece a las múltiples realizaciones de su taller. Angulo no dudó en adjudicarla a la mano del propio Cranach el Viejo por su alta calidad de ejecución, algo que salta a la vista 10
• Koepplin y Falk no se deciden entre el padre o el hijo y la catalogan como de <<Lukas Cranach der Alter oder der Junger>>, primera variante de la Crucifixión de 1536, en la National Gallery de Washington 11
• Bien es sabido que a partir de !53 7, coincidiendo con la muerte de su hijo Hans, las alas de murciélago del dragón con que firmaba Cranach se transforman en alas de pájaro, paralelas y no enhiestas como aquéllas, responsabilizándose del taller su hijo Lucas 12
• Comoquiera que tanto el padre como el hijo siguieran utilizando la misma firma y tenían el mismo nombre, esta circunstancia ha movido a algunos historiadores a atribuir al hijo obras del padre, considerando que declinó entonces su actividad pictórica cuando, por el contrario, tenemos pruebas fehacientes de que Lucas el Viejo continuó pintando hasta su muerte, incluso durante el destierro cuando acompaüó en el cautiverio a su seii.or, el elector Juan Federico de Sajonia. Finalmente, Kroll la considera obra de taller al igual que la Crucifixión con el centurión y una mujer orante de la Staatliche Galerie de Dessau, fechada también en 1538 13
, en la que el centurión aparece de frente, junto a la mencionada orante, Juan y el grupo de las tres Marías. Sin embargo, comete un craso error cuando compara la posición y expresión de los dos jugadores de dados del cuadro de Sevilla (<<Die beiden Schacher in Sevilla>>) con los de otra Crucifixión de Dessau, firmada por Cranach el Viejo antes de 1537 14
, puesto que, ciertamente, en el cuadro de Sevilla aparece sólo el centurión sin la muchedumbre que acompaii.a a aquél de Dessau, y sin ningún jugador de dados que sepamos hasta ahora.
En esta otra Crucifixión de Dessau, de mayor tamaii.o que la de Sevilla y de abigarrada composición en un fondo de cabezas, lanzas y picas, Cristo aparece muerto con la cabeza caída, mientras sólo Gestas y el centurión recuerdan a los de Sevilla, mostrando cuatro caballos en la escena. uno de ellos blanco con Longinos sosteniendo la lanza, situado a la derecha del espectador. En realidad, esta composición arranca de una xilografía perteneciente a la serie de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo,
10. D. Angnlo, op. cir .. 4.
11. D. Koepplin, L. Falk. op. cit .. 1!. 4X5-4R6.
12. Vicl. nota 2.
D. R. Kroll en Ku11.11 da Re{ormationszeit (E59 y E60) 365.
14. Ihidem.
752
Rafael Cómez Ramos
realizada por Lucas Cranach en Wittenberg en 1509: los mismos escorzos de los dos ladrones que t1anquean el plano frontal de la cruz del Salvador cuyo paño de pureza ondea en el aire como tremolante banderola, el mismo abigarramiento de personajes que apenas dejan espacio vacío con fondo de lanzas y alabardas, el personaje de turbante a caballo entre las cabezas con yelmo de Longinos y la figura del centurión que permanece aún de pie, descabalgado, como en las primeras composiciones del autor 15
•
En cambio, volviendo de nuevo al otro cuadro de Dessau fechado en 1538, que mencionúbamos anteriormente, hemos de constatar que es de casi idénticas dimensiones que el de Sevilla y de mayor claridad compositiva que el que comentábamos antes; tanto Cristo como Dimas son semejantes a los de Sevilla, no así Gestas que mira hacia un lado, ni el centurión, que se representa de tres cuartos y acercándose por el lado derecho del espectador de la composición. En ésta aparecen también los letreros, y el centurión hace el mismo gesto con los dedos que en la anterior, algo común a ambos. La calidad es inferior, y mejor parece esta obra de taller que la de Sevilla, de mayor calidad pictórica en general y, sobre todo, en lo que respecta al fondo y al carácter de retrato del centurión si lo comparamos con el de Dessau.
En último lugar, hemos de mencionar <<La Crucifixión y el centurión» de la Art Gallery de la Universidad de Yale en New Haven, firmada y fechada en 1538, copia al parecer de la de Sevilla y de inferior calidad que ésta.
Por consiguiente, la Crucifixión de Sevilla -con su gama de fríos tonos que nos introducen en el drama del Calvario a la par que el caballo blanco nos fascina con la mágica mirada del medieval uncornio- representa la síntesis final de un viejo tema tratado múltiples veces por Cranach desde los comienzos de su carrera artística, interpretado ahora en un momento en que su estilo se ha depurado de cualquier amaneramiento, concentrándose el pathos compositivo en la figura aislada del centurión sin más personajes que los tres ajusticiados.
Que bajo los rasgos del 'centurión esté el retrato de Federico el Sabio, protector de Lutero y de la Reforma protestante, es algo que no podemos afirmar expresamente, pero tampoco negarlo rotundamente. En 1538, Cranach había alcanzado la cima de su carrera y la mayor posición social a la que podía aspirar en
1 5. Lucas Cranach d.A. Das gesamre graphische Werk. M ir Ewmp/en aus der graphischen Werk der
Cranach d.J. und dcr Cranachwerksrarr. Einleirung Johannes Jahn (Municll 1972) 138. Desde las representaciones medievales de la Crucifixión aparece el mismo gesto de la mano derecha del centurión que se perpetúa en las Crucifixiones de Cranacll. como puede comprobarse en la placa esmaltada (s. XII) perteneciente a la Reiclle Kapelle de la Residenz de Municll. C.f K. Weitzmann. The Jcon (Nueva York 1978) ilustración 16. La cita evangélica <<Yere Filius Dei eral» aparece ya en la Crucifixión (1510-12) de Grünewald en Basilea, y en la versión alemana de una xilografía de Hans Sclúufetein, o el «Monogramista IS». Según Koepplin (11. 4g(J) estos dos ejemplos podrían haber sugerido a tos clientes de Cranach el encargo de dicho tema iconográfico.
753
Alle y Reforma protestante: la Crucifixión de Lucas Cranach del Museo de Sevilla
Wittenberg. En este sentido. nada tiene de extraño que bajo el aspecto del centurión haya introducido en la escena al elector Federico, principal benefactor de la Reforma, quien le había llamado a la corre de Wittenberg nombrándole pintor de cámara, y al que le debía su alto status. Más aún tratándose de una pintura que plasmaba palmariamente los ideales protestantes de salvación por la fe.
En este punto hay que destacar el valor icónico de la imagen, en el sentido de <<icono>>, es decir, de imagen sagrada que tiene esta tabla propia para la oración en la soledad de un oratorio privado, aspecto que queda demostrado por el hecho de que con posterioridad a la terminación del cuadro, en fecha que no podemos concretar del siglo XVI, se aiiadiera la torpe figura de una mujer arrodillada, superpuesta al paisaje de fondo 1r', que fue eliminada tras la restauración de la obra al ser incorporada al Museo de Sevilla.
Es obvio que con el protestantismo, que preconiza el valor de la palabra, del texto, de la escritura, se inicia la expansión de la «galaxia Gutemberg>>, en la que no sólo vale la imagen, sino también el texto. Los letreros empleados por Cranach en este cuadro se convertían así en la mejor profesión de fe luterana: las palabras de Cristo por las que nos entregamos confiadamente a la infinita misericordia divina del Padre, y las palabras del centurión converso por las que sólo nos salva la fe en el sacrificio del Hijo. <<In principio erat Verbmn»
16. D. Angulo. op. cit., 5; D. Koepplin. L. Falk, op. cit.,!, 120. Como orante bajo el Crucificado
fue retratado el cardenal Albeno de Brandenburgo por Cranach (1520-25), así como otro piadoso personaje desconcido en 1538 que ostenta la inscripción: «Protector et Redemptor meus in ipso speravit cor meus et adiutus SUill>>.
754
Kolaios 4 (1995) 757-764
NOTAS PARA UNA EDICIÓN DE LA HISTORIA SILENSIS
Juan A. ESTÉVEZ SOLA (Universidad de Huelva)
Que la Hiswria Silensis es una de las cromcas hispano-latinas más importantes, parece estar fuera de duda; y que, parafraseando su pretendida etimología, es un "semillero" pero de problemas, tan1bién parece estarlo; y ello no sólo por su desafortunada transmisión. La conocemos únicamente por nueve manuscritos, todos ellos recentiores: dos del s. XV y los demás del s. XVII o del s. XVIII. Ha sido editada cinco veces: por F. Berganza en el tomo II de sus Antigüedades de España (1721) 521-548, por el padre E. Flórez en el tomo XVI de la España Sagrada (1763) 270-330, por A. Huici en el tomo II de sus Crónicas latinas de la Reconquista (1913) 5-169, por F. Santos Coco en 1921 y por J. Pérez de Urbe! y A. Gonzálcz Ruiz-Zorrilla en 1959. La variedad de ediciones es a veces un indicio de que la obra no está lo suficientemente bien editada o, al menos, de que está necesitada de una nueva edición que repase los manuscritos conocidos, que dé a conocer y aquilate el valor de los desconocidos 1, que formule las oportunas correcciones al texto2 y que, en definitiva, revise el texto críticamente y con normas modernas, y le
l. Como el 82-5-25 de la Biblioteca Colombina de Sevilla, ms. en papel del s. XVI, cuyo valor radica
en que fue copiado por alguien que no sabía latín por lo que junto a groseros errores mantiene sin corregir lo que lee y copia. Fue descrito por J. de Mata Carriazo .• sumario de la Crónica de Juan JI. glosado por un converso, en 1544, A11ales de la Universidad Hispalense XII (1951) 11-71, especialmente 13-16. De él tratan también E. Falque. "El manuscrito de la Historia Compostelana de la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla, Hahis 17 (1986) 195-199. y en su edición publicada en el vol. LXX del Corpus Christianorum, cont. med. p. XLI-XLII. y J. Gil en J. Gil- J.L. Moralejo- J.I. Ruiz de la Peña, Crónicas Asturianas (Oviedo 1985) 53-54. En este manuscrito se encuentra una versión de la Chronica Adefonsi lll en su versión a Sehastián que. mediante la frase Era DCCCIIII Ordonio defimcw Aldefonsus .filius eius sucesit in re¡;no. se engarza curiosamente con un trozo, desde t:!l comienzo hasta Corduham sunt aducti (IX). de la Crónira de Sampiro en su versión silense. Tal vez demasiado poco como para hablar de una nueva forma, junto a la silense y la pelagiana. de transmitirse la Crónica de Sampiro.
2. Algunas correcciones han siJo propuestas ya por J. Gil en «Notas críticas a autores medievales
hispanos», Habis 14 (19H3) 67-72, especialmente 69-72. y en •La Historiografía», Historia de España de R. Menéndez Pida!. Vol. XI (Madrid 1995) 14.
757
'\iotas rara una édic1ún Lk la Hi.,roria Si!ens1s
aüada un aparato de fuentes que no se limite a seüalar las referencias de Salustio y Eginardo. De hecho. la primera edición se realizó sobre un único manuscrito hoy desconocido, el de Fresdelval; Flórez realizó la suya corrigiendo erratas y puntuando mejor la de Berganza; la de Huici es un texto escolar, y sólo la de Santos Coco y la conjunta de Pérez de Urbe! y González Ruiz-Zorrilla se acercan a la edición crítica.
La propia singularidad de su transmisión hace necesaria, a la hora de elaborar una nueva edición, la consulta de otros textos y manuscritos que, sin ser propiamente la historia atribuida al monje de Silos, hayan incorporado, siquiera parcialmente. párrafos o capítulos de dicha historia. En estos casos podemos tener incluso la posibilidad de contar con manuscritos anteriores a los que la incluyen entera. Es cieno. con tocio. que el hecho de que se trate ele obras distintas nos obliga a tomar las debidas precauciones. Sin embargo, no es menos cierto que los copistas pueden también modificar a su gusto, y más en momentos en los que una vez sacada a la luz una obra, ésta comienza una vida propia por así decir. Se hace, por tanto, imprescindible atender también a aquellas obras sobre las que ha dejado su huella la Historia Silensis como fuente directa, mientras más literal mejor. En concreto nos estamos refiriendo a dos obras: la Chronica Naierensis, sobre cuya utilidad para el futuro editor de la pretendida biografía de Alfonso VI ya han advertido palabras más autorizadas que las nuestras3
, y también a un texto, que aunque ha sido editado hace tiempo y varias veces, puede arrojar luz sobre diversos pasajes, la Historia Traslationis Smzcri Isidori~. Cuando las versiones incluidas en ambas obras coincidan estaremos más cerca del texto adecuado. De ella, y sin anotar los pasajes parecidos o simplemente parafraseados se pueden ohtener las siguientes referencias literales5
:
l. l 36/37 Rudericus ... Gowruml Hisr. Silens. 15 37/38 uira ... dissinzilis] Hist. Silens. 15
1.3 21125 Decreuerat . .. cimiterio] Hist. Silens. 94 26/31 pa!er ... laboril Hist. Silens. 94
11.1 4/10 ordinatis ... uelitl Hisr. Silens. 95 12/15 Rex ... imponatj Hisr. Silens. 95 16/lS recipiar... Christum] Hist. Silens. 95 19/20 ad ... transferendanzj Hist. Silens. 95
:l. Véase .1. Gil «La Historiografía». Historia de Espalla de R. Menéndéz Pida!. Vol. XI (Madrid 1995)
14.
4. De este texto, fruto de lecturas litúrgicas y ambiciones historiográficas, y adobado de ardores
milagreros ararecerá en breve la nueva c:dición que hemos preparado pam el Corpus Christianorum, continuatio mediaevalis. vol. LXXlll.
:'i. Evidentemente estamos citando ror nuestra edición.
758
Juan A. Estévez Sola
22/23 Qua ... Legioneml Hist. Silens. 96 28/29 conuocat ... uiruml Hist. Silens. 96
II.3 12/13 et ... labore! Hist. Silens. 97 37/38 ad ... ueniesj Hist. Silens. 98 39/40 Qui ... estl Hist. Silens. 98
II.4 l/2 Erurgens ... uocacione] Hist. Silens. 99 5/15 socios ... panduntl Hisr. Silens. 99
11.5 18/21 tanta ... perfunderet] Hist. Silens. 99
IV .1 1 Post ... Ysidoril Hist. Silens. 103 9/18 Ser ... curaml Hist. Silens. 103-104 20/22 Ad ... consueueratl Hist. Silens. 104 27/31 Quid ... fierentj Hist. Silens. 104
IV .2 1/7 cum ... acceptisl Hist. Silens. 105 8/24 in ... ducitur] Hist. Silens. 105-106
IV.3 l/20 In ... celebraturl Hist. Silens. 106 21/22 spiritum] Hist. Silens. 106 24/25 Sicque ... Dominuml Hist. Silens. 106
Para real izar la comparación citaremos por la edición de J. Pérez de U rbel y A.G. Ruiz-Zorrilla.
(3 Sampiro) usque ad interencionem deleuit. interencionem: internirionem trae la Chronica Naierensil' y el manuscrito
82-5-25 de la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla7.
(6 Sampiro) Rex !zinc magna exultauit gloria. rex: et ex CN (Il 21 ,81) y S, et ex Santos Coco siguiendo a la CN.
(15 Sampiro) Er mulrirudine el agmine congregara perrexit multitudine et: multo CN (II 24,4) y Santos Coco. La expresión multo agmine
tiene más sentido y es más habitual en las crónicas hispano-latinas ( Chron. Adef. III l, 23; Chron. Sampir. 15). También aparece agmen unido a los adjetivos copiosissi-
6. De ahora en adelante citada como CN.
7. De ahora en adelante lo llamaremos S.
759
N mas para una edición de la Historia Silensis
mum (Isid. Gorh. 5) y magnum (cfr. Chron. Adef. III 23), pero nunca multitudine et agmine.
(35) Ciuitates amiquas destructas antiquas: anliquitus CN (II 17 ,6) parece lectio dijicilior. En 14 Sampiro
escribe urbes desertas ab anliquitus.
(35) Porro in exordio regni. cum perjida Vasconies prouintia ei rebelare l'ideretur, vidererur: niteretur CN (JI 17 ,22) parece lectio dificilior. En 40 la Historia
Silensis escribe: ferro et igne depopulare niterentur.
(37) Quem ni si Carolus, qui iam senio conficiebatur, et postea Ludouicus eius necnon et Luctarius eius nepos postulara eius muneribus blandiri fr¡stinarn, postulara eius: postularu et CN (Il 17 ,49). El complemento directo de
blandiri no es el supuesto postulara sino el relativo con el que comienza la frase. La CN ha omitido eius, forma recogida por la mayoría de los manuscritos de la Historia Silensis, con lo que la frase tal vez deba de quedar postulatu eius et muneribus.
(44) Omnes siquidem Yspanie magnari, episcopi, abbates, comittes, primores, Jacto solempniter generali couentu, eum adclamando sibi constituit. constiwit: regem constituunr CN (II 20,27) con más acierto. Santos Coco
sigue también a la CN.
( 46) ad remanentes terras acti belli Elbore ciuitatis reliquias deuastandas accedens rerras acli belli: rramacti belli CN (Il 20,51) y Santos Coco. El complemento
de deuastandas es reliquias con lo que terras queda sin sentido. Además la fuente de este pasaje, Eginardo, escribe transacti belli (Ann. 769).
( 46) ammiratem quoque Cordubensem quendam ducem, sinisrris fatis pro suorum defensione armatum, sibi bellum comminantem capiens. ferro uinctum Legione perdu.x:it. ammirantem: no se trata del participio de admirar, sino en todo caso de un
nombre propio, que habría de escribirse con mayúsculas, o de una mala interpretación de la palabra árabe "emir".
(82) Factum est autem ut e conuerso Fernando egrotante, cum Garsias rex, uel pro tanto scelere placandi gratia, sue infirmitatis causa accederet.
placandi graria. su e infirmitatis: por placandi la CN (III 4,34) trae plicandi, por su e la CN (III 4,34) trae seu. La correción de placandi tal vez no sea necesaria pero seu conviene mejor con el uel anterior.
760
Juan A. Estévez Sola
(95) Fernandus uero rex, ex more humanas miseratus angustias, dum grandeui barbari precibus flecritur, omnes ydoneos vi ros ex ibernis accersiri iubet, quorum consilio disponat quem jinem suplicationibus regis Maurorum ponat. ex: se ha de seguir manteniendo. Fue introducido por Santos Coco en su
edición siguiendo el texto de la CN (Il 10,7) y vuelve a aparecer en 11.1 12 de la Historia Translationisx. Otros lugares parecidos en Hist. Silens. 89; 104; 105.
ponat: imponat CN (III 10, 10111) y HT (11.1 15), imponat tambien Santos Coco añadiendo el testimonio de Lucas de Tu y. El paralelismo entre disponat e imponat parece exigir esta lectura.
(96) Quod audiens egregius Aluitus episcopus socios suos monet dixit: dixit: dicens CN (Ill 10,27) y Santos Coco siguiendo a la CN. La lectura de
dicens, avalada también por algunos manuscritos de la Historia Silensis, parece la más recomendable. En 99 se lee socios orratur dicens y en 104 .fratres aloquitur dicens.
(98) Expergefactus irerum pontifex, alacrius trinam visionis amonitionem a Domino inplorabat, qui dum obnoxius Deus exorarer, tertio sompno corripitur. obnoxius: obnixius CN (III 10,54) y HT (Il.3 30) obnixius Santos Coco
siguiendo a la CN. Parece claro que Alvito ruega a Dios con fuerza una tercera visión. Un lugar parecido en 77 auxilia .fratris sui Garsye ad expugnandum hostem obnixius poscit.
(99) quinos sua gracia precedente est dignatus, et mercedem nos tri frustrari non est passus laboris. precedeme: precedere CN (III 10,67) y HT (II.4 7-8), precedere también
Santos Coco siguiendo a CN. Parece lógico que se haya de mantener el paralelismo de los complementos en infinitivo entre est dignatus y est passus.
mercedem nos tri ... laboris: el texto silense omite laboris y fue añadido por Santos Coco y Pérez de Urbel-González Ruiz-Zorrilla siguiendo a CN (Il 10,68). Probablemente el manuscrito del que copia la CN también lo omitiera, y fuera añadido posteriormente, de ahí su posición que rompe los finales rimados de precedere est dignatus y jruslrari non est passus, tan caros al monje de Silos9
• El texto que presenta la HT varía también en este aspecto: laborem nostri itineris frustrari non est passus, pero nos permite entrever qué haya podido suceder. Un posible salto de igual a igual por los finales tan parecidos de nostri itineris frustrari ocasionaría la omisión de itineris en la transmisión silense.
X. De ahora en adelante citada HT.
'1. En el mismo comienzo de '19, cerrus ele lall/a visione, sed letior de sus vocatione.
761
Norns para una .;diciún de la Historia Silensis
(99) sed non minora deferimus dona de{erimus: deferemus CN (III 10,70) y HT (11.4 10), deferemus también
Santos Coco siguiendo a la CN. El contexto parece exigir un verbo en futuro y no en presente.
( 1 03) Sed el religionem cfzristianam, quam ab infantia deuole amplexalus $
est: fu erar CN ( II I 11, 14) y HT, fu erar también Santos Coco siguiendo a la
( 1 05) Cumque ibi di u morarelllr onznia, que extra municiones erant, ferro et igne depopularus, Valentiam ciuitatem accesir; quam in breui expugnaSJet ... in: lo omitieron la CN (III 12,5) y la HT (11.4 5). El propio texto de la
Historia Silensis en una situación similar ha omitido in. Durante la toma de Lamego (86) se dice eam breui e..tpugnauit.
( 105) in ipsa corporis valirudine mense Decembris Decembris: Decembrio CN (III 12,8) y HT (IV .2 9), Decembrio Santos Coco.
( 1 05) Quod Fe mando serenissimo reRi non incongrue conueniebanl. conuenieballl: conueniebar CN (III 12,21) y Santos Coco siguiendo a la CN.
La HT también opta por d singular pero omite el preverbio: ueniebal.
En cuanto a las fuentes señalaremos de paso algunas que nos parecen importantes.
La frase con que se acaba (1):
( 1) 1'! in hiis qui omnino non corriguntur persussio precedentium jlagelorum sir initium sequentium tormentorum; vnde salmographus canit: "operiantur si cut deployde confúsione sua "; quod duplex vestimentum figuraliter induunt qui ex lemporali pena el ererna dampnantur.
está tomada casi al pie de la letra de lsid. Sent. P.L. 83, col. 657.
ut in lzis qui omnino non corrigunlur praecedentium percussio jlagellorum sequenrium sit inirium tormentorum. Hinc est quod in psalmo scribitur: Operiawur, sicttl diploide, conjúsione sua. Diplois enim duplex uestimentum esl, qua figuraliter induuntur qui el temporali poena el aeterna damnantur.
762
Juan A. Estévez Sola
Sampiro también es deudor del santo hispalense:
( 1 Sampiro) Ter rore aduenrus eius compulsi swu er subir o jura debira cognoscentes supplices colla ei submiserunt pollicentes se regno et dirioni eius jideles existere er quod inperarerur efficere.
procede de Isid. Gorh. 63:
rerrore advenll/s eius percu.lsi sum, lll con{esrim quasi debita iura noscentes remissis relis er e.\pedilis ad precem manibus supp!ices ei colla submirterellt, obsides darenr, Ologicus civitatem Gotorum slipendiis suis er /aboribus conderenr, pollicentes eius regno dicionique parere er quicquid imperarerur e!ficere.
(2 Sampiro) Studio quippe exercitus concordante, fau.ore uictoriarum
está tomada literalmente de lsid. Gorh. 49.
(3 Sampiro) Cesse¡;wu eciam armis illius plurime 'lspwzie urbes
también está tomada literalmente de lsid. Goth. 49.
(27 Sampiro¡ calide aduersus regem cogitans
es un remedo en un contexto parecido. envenenamiento con spartus o veneni pocula, de Clzron. Ade( llf 2.
Para acabar seflalaremos algunas fuentes bíblicas que por lo evidentes sorprende que no hayan sido identificadas:
( 19 Sampiro) cor regís et cursus aquarwn in manu Do mini: Pro u. 21, l. (l)jonrem sapientie: Bar. 3,12. (2) obliuioni rradendo: Ez. 21,32; 33,13. (2) vnum hapzisma, vnam jidem: Eph. 4,5. (ill) concepit er peperir filium: Vulg. passim, por ejemplo y sólo en el
Génesis Gen. 29,33; 29,35; 30.5; 30,23; 38,3.
763
LUCAS DE TUY EN SEVILLA'
EmmaFALQUE (Universidad de Sevilla)
Kolaios 4 ( 1995) 765-771
Debo ante todo una aclaración al posible lector, pues no es mi propósito defender la estancia de Lucas, obispo de Tuy, en Sevilla, incluyendo la capital hispalense entre las ciudades presumiblemente visitadas por él2, ni siquiera poner de manifiesto una vez más la defensa hecha por el Tudense de la primacía que había detentado la sede de Sevilla3
, primacía e interés que remonta a San Isidoro. Mi propósito es recoger en estas líneas los testimonios que se conservan en Sevilla,
l. Al rarticipar en este homenaje al Prof. Fernando Gaseó lo hago como compañera y amiga pues ambos estudiamos en la Universidad de Sevilla, y como colega, pues mi Depa11amento, el de Filología Cl<isica, ha estado siempre muy vinculado al de Historia Antigua. Pero al evocar a Fernando Gaseó no puedo excluir el recuerdo de los aiios compartidos con el que fue mi marido y padre de mis hijos. No siempre es fácil -y ni siquiera deseable- deslindar las diversas htcetas que componen la vida de una persona y la vida misma no deja de ser un maravilloso caleidoscopio, a veces inquietante e incluso doloroso, pero en definitiva valioso siempre. de personas, lugares y vivencias. Por ello, como compañera y amiga. pero también como viuda tk Fernando Gaseó, he querido aprovechar la oportunidad que se me brinda de participar en este homenaje. fruto de la colaboración de las personas que convivieron y
colaboraron profesional y personalmente con él durante estos a11os, pocos. que estuvo entre nosotros.
2. Según su propio testimonio reregrinó a Jemsalén, visitando Grecia, Constantinopla. Tarso de
Cilicia, Anm:nia y Francia; posiblemente en 1233 o 1234 estuvo una Semana Santa en Roma. A. Martínez Casado, «Cátaros en León. Testimonio de Lucas de Tuy», Archivos Leoneses 37:74 (19S3), 263-311, p. 270.
3. Podría decirse que Lucas de Tuy tuvo como misión la de representar los intereses de la iglesia de
Sevilla en L.:ón. junto con las reliquias de San Isidoro, mientras la ciudad de Sevilla no era reconquistada. Lucas defendió en su Chronicon Mwzdi que en época de San Isidoro la iglesia de Sevilla detentó la primacía y que fue en época de Teodisdo, sucesor de San Isidoro, cuando dignitas primatiae rranslara est ad ecclesiam Toletanam. En contraposiciún, Don Rodrigo Jiménez de Rada creía que la primacía de Toledo se remontaba al tiempo del primer obispo de Toledo. el mártir San Eugenio. Sobre la defensa de Lucas de la primacía de Sevilla y las opiniones contrarias de Don Rodrigo y Don Lucas, véase P. Linehan, «Santo Martino and the context of sanctity in thineemh-century León», Santo Martina de León (León 1987) 694 y Hisrorr and rile Historian.\· IJl Medieval Spain (Oxford 1993) 35ó-405.
765
Lucas de Tuy en Sevilla
concretamente en la Biblioteca Universitaria y en la Biblioteca Capitular y Colombina, sobre Lucas de Tu y.
De la figura de Don Lucas podemos hacer un rápido bosquejo que nos ayude a situar al personaje. Leonés de nacimiento o de adopción. fue diúcono y posteriormente canónigo de San Isidoro ele León. En 1239 fue nombrado obispo de Tuy, cargo que desempeiió hasta su muerte en 1249. La gestión ele la sede de Tu y puede calificarse de "discreta"-' y no tenemos muchas referencias de ella. De Tuy Don Lucas toma fundamentalmente el nombre y pasa a ser para siempre Lucas de Tuy o el Tudense, aunque en realidad bien podemos decir, siguiendo a P. Linchan, que Don Lucas fue Lucas ele León5
. Entre sus obras6 destaca el Chronicon mundi, su gran aportación a la historiografía medieval, compuesto posiblemente antes de 12397
• Esta ohra. de inspiración isidoriana, comienza por los orígenes del mundo para terminar con acontecimientos de su tiempo, llegando hasta 1236, fecha de la conquista de Córdoba por Fernando III. A esta obra histórica hay que aiiadir el De miraculis sancri Isidori. buena muestra del género hagiográfico, que también cultivó Don Lucas. Por último, se atribuye también a su pluma la obra De nltera uirajideique conrrouersiis aduersus Albigensium errores libri III, escrita posiblemente cuando todavía era diácono, una obra apologética contra los supuestos albigenses de León.
Los testimonios conservados en Sevilla sobre Lucas de Tuy que pueden ser de gran ayuda al estudioso que se acerque a la obra de este autor, son los siguientes: las ediciones del Chronicon mundi y la del De altera uira jideique controuersiis oduersus Alhigensium errores, un manuscrito de la versión romance del De miraculis s. Isidori líber, todos en la actualidad en la Biblioteca Universitaria, y, por último, dos de los manuscritos que nos han transmitido esta obra, los de la antigua Biblioteca Capitular, actualmente en la Institución Colombina, de los ss. XVI y XVII. Es decir. tenemos en Sevilla, ele una u otra forma, testimonios de todas las obras atribuidas a Don Lucas, quien, sin haber viajado a la capital hispalense, nos ha dejado el valioso recuerdo de sus escritos, justificando como he dicho anteriormente, el título de este trabajo.
4. Así lo hace F.J. Fernúndez Conde, «El biógrafo contemporáneo de Santo Martina: Lucas de Tuy» Sumo Marrino de León (Leún 1987) 306.
5. P. Linehan. Hisrorv allil rhe Hisrorians .... 357.
6. Para los mss. y las ediciones de las mismas, véase M.C. Díaz y Díaz, liulex Scriprorum Larinorum Medü Aeui Hispwwrum (Madrid 1959) 263-264.
7. Se ha debatido bastante sobre la fecha de composición del Chronicon. Posiblemente haya que
admitir que fue terminado antes de 1239, cf. B.F. Reilly, "Sources of the fourth Bouk of Lucas of Tuy's Chroninm Mundi», Classical Folia XXX.2 (1976), 127-137, en concreto p. 131.
766
a. Edición del Cllronicon mundi. ~ Entre las numerosas joyas bibliográficas que guarda la Biblioteca Universita
ria de Sevilla9 se encuentra la monumental obra del jesuita Andreas Schott, la Hispania Illustrata, publicada en Francfort entre los años 1603 y 1608. Pocos ejemplares de esta obra se hallan en las bibliotecas de nuestro país lll' por lo que es realmente uno de los tesoros que conserva nuestra Biblioteca.
En el tomo IV de la Hispania lllustrara (1608) publicó por primera vez A. Schott la, hasta ahora, única edición del Chronicon mundi de Lucas de Tu y, que había llevado a cabo el también jesuita P. Mariana, circunstancia ésta poco conocida y que puede prestarse a errores, propiciados por la escasa información que del Chronicon mulldi da A. Schott en el prólogo 11
• En este tomo, después de la dedicatoria al obispo de Amberes, se reúnen las siguientes obras: el Chronicon de Lucas de Tuy, el Cflronicon del obispo Víctor de Tunnuna, el Chr01zicon de Juan de Bíclaro, la Chronographia de Idacio, las obras de San Eulogio junto con la Vita del mismo mártir escrita por Álvaro de Córdoba y la obra de Luis IX Hispania.
El Chronicon mundi de Lucas de Tu y ocupa las pp. 1-116 de este tomo IV ele la Hispania Illustrara. Desafortunadamente no da A. Schott ninguna noticia del mismo y se limita a decir al final de la dedicatoria que el Chronicon no había sido impreso anteriormente ( .. . typis antea numquam euulgatum). En cuanto a Mariana, todo lo que se puede decir -en palabras de G. Cirot 12
- es que no empleó el método moderno para presentar el texto y tan sólo señala algunas variantes sin decir de dónde las toma. Como dice en su prefacio a la edición del De altera uita, no ignoraba que existían más manuscritos del Chronicon de Lucas, pero tuvo que contentarse con examinar cinco.
b. Edición del De altera uita .füleique controuersiis aduersus Albigensium errores libri Ill.
Se conserva también entre los fondos antiguos de la Biblioteca Universitaria de Sevilla un ejemplar de la obra de Lucas de Tuy De altera uita ... , editada por el
X. Sobre esta obra de Lucas de Tuy. vbse el capítulo que le dedica J. Gil («11. Lucas ue Tuy». pp.
88-95) en su excelente estudio sohre historiografía hispana, «La Historiografía», puhlicado en La culTura del Románico. Siglos XI al XIII. Letras. Religiosidad. Arres. Ciencia y vida (Madrid 1\J\!5) 1-109.
\J. De las cuales una cuidaua selección fue expuesta recientemente (22 Noviembre-19 Diciembre ue
l \JlJ3), publicándose además un catálogo u e uicha exposición. cf. R. Caracuel Moyana y A. Domínguez Guzmán, Un Tesoro en la Universidad de Sevilla (Sevilla 1993).
1 O. Quizás haya sido esta la causa u e que nadie hubiera acometido la labor de realizar otra edición
uel Chrrmicon mundi. Ésta era la opinión ut!l Prof. L. Vázquez ue Parga quien emprendió la tarea, aunque desgraciauamente no llegó a puhlicarla.
11. Sobre la edición uel Chronicon mundi de Mariana. véase G. Cirot, Mariana hisTorien
(BihlioTheque de la FondaTion 171iers. VIII. ÉTudes sur l'hisrorio~traphie e~pagnole) (París 1905).
12. G. Cirot, op. cir. 76.
767
Lucas de Tuy en Sevilla
Padre Juan de Mariana y publicada en lngolstadt en el afio 1612 13• Es un tratado
escrito en la década de 1230, quizás entre 1233 y 1235, cuando todavía era diácono, contra los supuestos albigenses de León 14
, cuya existencia ha sido muy discutida15•
La obra va precedida de una dedicatoria del Padre Mariana al obispo de Coria de la obra que publica y de otra de A. Schott a un teólogo, también de la Compai'iía de Jesús, como él y el propio Mariana. Sigue un prefacio de Mariana sobre Lucas de Tuy, su obra y la herejía albigense, y el índice de capítulos. El tratado, en tres libros, dividido en capítulos por Mariana, quien ai'iade también los títulos, para facilitar su lectura, ocupa las pp. 1-196. Concluye con un índice temático de la obra. Según G. Cirot, este erudito jesuita habría dado a conocer esta obra de Lucas de Tuy como una especie de antídoto contra los que consideraba los albigenses de su tiempo, los luteranos y calvinistas, aunque, como también sei'iala el propio G. Cirot, es la única obra que Mariana publicó contra los protestantes 16
•
c. Manuscrito de la traducción castellana del De miraculis sancti Isidori Liber. También entre los fondos de la Biblioteca Universitaria de Sevilla,
concretamente en la colección de manuscritos con la signatura 3311120, se halla una traducción castellana del De nziraculis s. Isidori con el título de Libro de los milagros de Sancto Isidro Arzobispo de Sevilla. El manuscrito, en pergamino, es de letra del s. XVII, es copia de la edición impresa en Salamanca en 1525 y consta de 218 folios.
Como se observa en el fol. 1r.: "La qua! <Historia> fue ansi sacada e trasladada de Latín en Romance por un religioso canónigo seglar del su monasterio de Sancto Isidro de León ... sin quitar ni añadir cossa alguna substancial. .. " No es extrai'io que nos encontremos con una traducción en castellano de una obra latina del Tudense. Recordemos que en 1926 publicó 1. Puyo!, académico de número de la Real Academia de la Historia, la Primera edición del texto romanceado ... de la Crónica de España de Lucas de Tuyl 7
• Se trataba de la traducción castellana del Chronicon mundi, conservada en un códice de dicha Academia fechado en los últimos ai'ios del s. XV o primeros del s. XVI 15
•
13. Publicado también en Colonia en 1618 (Bibliotheca Parrum. XIII) y en Lyon en 1677 (Maxima
Bibliorheca Veterum Patrum).
14. Cf. F.J. Fernández Conde. «El biógrafo contemporáneo de Santo Martina: Lucas de Tuy», Salllo
Martilw de León (León 1987) 308, con bibliografía en n. 13.
15. Además de la bibliografía citada por F.J. Fernández Conde, puede añadirse también a título ilustrativo el siguiente trabajo: N. Roth. dews and Albigensians in the Middle Ages: Lucas of Tu y on heretics in León», Sefórad 41: l (19Xl). 71-93.
1(>. G. Cirot, op. cit. 77-78.
17. J. Puyo!. Crónica de Espwia por Lucas. obispo de Tuy. Primera edición del texto romanceado, conforme a un cádice de la Academia. preparada v prologada por ... (Madrid 1926).
!H. Para su descripción y comenido, véase J. Puyo!; op.cit. VI-XIV.
768
Emma Falque
La obra latina De mi raculis sancti Isidori, terminada después de 1235, tiene a San Isidoro como protagonista y es un "buen ejemplo de la literatura hagiográfica que se produce a lo largo de los siglos XII y XIII" 14
• Recientemente ha sido estudiada, encuadrándola en su contexto histórico, por el Prof. R. McCluskey211
•
El manuscrito tiene un papel pegado a la hoja de guarda que dice: Ms. en 4" pergamino. bien Tratado con 218 hoj. Libro de los milagros de Seto Ysidro Arzobispo de Sevilla. Tiene un prólogo de dos folios, con privilegio real, firmado en Valladolid a 24 de Abril de 1523. La primera parte del texto está dividida en tres partes (fol. Ir): ... en la primera se comiene su Vida y Origen (fols.1v-18v), ... en la segunda su glorioso pasamiemo de este siglo a la perpetua bienaventuran{:a (fols.l8v-24v) y en la tercera se contiene la trasladacion de su sancto cuerpo de la Ciudad de Sevilla a la Ciudad de León (fols. 24v-34r), y a continuación se sigue el Libro principal de los Milagros del mismo Sancto Ysidro. que lleva un prólogo (fols. 34v-39v) y ocupa los folios 40r a 208r. Acaba el manuscrito con un índice (fols. 209r-218r).
d. Manuscritos de la Biblioteca Capitular· y Colombina. Los restantes testimonios de la obra de Lucas de Tuy que existen en Sevilla
son dos mss. pertenecientes a la Biblioteca Capitular, que se hallan en la que fue Biblioteca Capitular y Colombina y es en la actualidad Institución Colombina21
•
El primero es un ms. cuya signatura actual es 58-1-2, del que ya había dado noticia J. Puyo! en su artículo sobre los códices de Lucas de Tuy22
. Lo incluye entre los del XVI con el título: Cronicon Lucae Tudensis de rebus Hispaniae, dando el número de folios, tamaño y signatura antigua (163 folios de 0'300 x 210. Sig. AA. Tab.l40, núm. 18)23
. Se trata de un ms. del s. XVI de 163 folios en papel, con encuadernación posterior, posiblemente del s. XVIII, en pergamino. Procede de la Biblioteca Capitular, de la que no hay catálogo publicado24
• Contiene exclusivamente
1'>. F.J. Fernández Conde. ··El biógrafo contemporáneo de Santo Martino: Lucas de Tuy», arr.cit. (Leún 1 ')X7) 308.
20. Véase. pnr ejemplo. R. McCiuskey. «The Genesis of the Concordia of Ma11in of León». e11 D.W.
Lumax-D. Nlackenzie (eds.), Cod wul Man in Medie\'al Spain (Wanninster 1 'J89) 19-36 y «The Early
Hislory uf San Isidoro dt: Ld>Jl (X-XII c.)». Norrin¡:ham MedieFal Srudies 38 (1994). 35-59.
21. En ella se encuentran imegrados, en un solo centro cultural. los fondos bibliográficos y
docum<::ntales de la Biblioteca Capiwlar. Biblioteca Colombina, Archivo úe la Catedral. Archivo General del Arzobispado y Biblioteca del Arzobispado. Fue restaurada rt:cientemente, inaugurada en junio de 1 '>92 y abierta al público. Quisiera dejar aquí constancia de las facilidadt:s que he encontrado como investigadora
en esta nueva etapa y de la rapidez y eficacia con la que han atendido llliS peticiones.
22. J. Puyo!. .. Amecedentes para una nueva edición de la crónica de Don Lucas de Tuy», BRAH,
LXIX (1 '>1 (>J. 21-:U.
23. J. Puyo l. art. cir. 24.
24. Sólo existe un fichero antiguo que facilita algunas noticias. De la Colombina hay catálogo
publicaúo de los impresos: Bibliorecu Colombina. Carálogo de sus libros impresos ... (St:villa 1888).
769
Luc:as Lie Tuv en Sevilla
el Ch ronícon mundi de Lucas de Tu y, como consta en la hoja de guarda en la que se adviene que la obra fue escrita para satisfacer los deseos de la reina Berenguela:
In lwc coLiice continetur Chronicon Lucae TuLiensis de rebus Hispaniae, insena Isidori Hispalensis Chromca. 4uoLI colligitur ex folio 4 Praefationis circa finem ubi legitur hanc
chronicam ipsum texisse Reginae Berengariae LiesiLierio satisfacere LiesiLierantem.
Empieza el Prefacio en el fol. l r. en "Tune in u ero es se disponitur ... ". En el fol Sr. comienza el C!zronicon en "Per generationes er regna primus ex nostris ... ' 5
". Termina en el fol. 163: " ... Acquisiuit eriam Rex Fernandus Turgellum, Sanctam Crucem et Alhange et quedam alía castra" y lleva como colofón: "LA VS DEO: EIVSQlfE SANCTISSIME GENITRICI".
El otro códice perteneciente a la Biblioteca Capitular y conservado en la Institución Colombina tiene la signatura 56-4-43 (Sign. antigua AA 141-63 y posteriormente 82-3-47). Es un ms. de 144 folios, escrito en papel, del s. XVII según consta en una anotación en el fol. 1 r, en la que se lee: es año de I 640, con encuadernación en pergamino.
Contiene exclusivamente el Chronicon de Lucas de Tuy, pero incompleto, según puede leerse ya en la hoja de guarda: "/ste líber est Clzronicon Lucae Tudensis de rebus Hispaniae sed incompletum ... lncipit te.tti ms. a B. lldefonso sicut in initio huius uidetur". Efectivamente comienza el códice por el Libro IIJ26 y llega hasta el final del Clzronicon: " .. . Acquisiuit etiam Rex Fernandus Trugellum el Sanctam crucem, Alhange et quaedam afia castra".
No es mi intención hacer en este lugar un estudio exhaustivo de los mss. de la Institución Colombina27
, tan sólo quiero recordar su existencia e incluirlos aquí relacionándolos con los otros dos testimonios conservados en Sevilla ya citados de la obra de Lucas de Tu y.
Conclusión. A modo de conclusión, y con independencia de constatar una vez más la
riqueza de los fondos bibliográficos de la Biblioteca de la Universidad hispalense y de la Institución Colombina, podemos afirmar que tanto sobre la figura de Don Lucas
2-'i. Ambos comienzos Liifieren Lie los publicadns pnr A. Schott, que cito a continuación. incluyendo
entre parémesis angulares lo afiadiLiu por A. Sclwtt: < Bearitudo paremia e remporalis > tune in uero esse disponirur .. (p.l) y <Breuem tempomm WliiOfationem> per ¡;enerationes et re¡;na primus ex nosrris ... (p.'i).
2(L Página 'i2 de la cliición de A. Schott: i11cipir collfinuatio Chronicorum beati Isidori Archiepiscopi
lfispa!ensis per beatum 11/efi!ll.\'11111 Archiepiscopum Toleranwn co!nposita (En elms.: lncipit tertius a beato lldefónso Tolerww Archiepiscopo ... ).
27. ExceLiería los límites que necesariamente ila Lie tener esta contribución. Espero, no obstan re, en
otra ocasiún y lugar poder estudiarlos encuaLirándolos, Lientro de lo posible, en la transmisión manuscrita
del Chronicon mundi de Lucas de Tu y.
770
Emma Falque
de Tuy como sobre sus obras queda mucho por hacer. Han sido varios los investigadores que en estos últimos tiempos han puesto de manifiesto la necesidad de una edición crítica de las obras de Lucas de Tuy, opinión que, por supuesto, suscribo. Sirvan estas líneas como pequeño anticipo y quede constancia aquí de mi intención28 •
Cambridge University, julio de 1995
28. Intención ya recogida por P. Linehan, con quien he mantenido durante estos años contacto epistolar, cf. Historv and the Historians .... 408, n. 76. La edición aparecerá. Deo uolente, en la Colltinuatio Mediaevalis del Corpus Christianorum.
771
Kolaios 4 (1995) 773-785
ANTONIO JACOBO DEL BARCO Y LOS ORÍGENES DE HUEL V A: DEBA TE HISTORIOGRÁFICO
Vicente FOMBUENA FILPO (Universidad de Sevilla)
De acuerdo con el interés de los eruditos ilustrados por probar y confirmar la más remota antigüedad de su patria, lugar de nacimiento o residencia, remontándo
. se para ello a los testimonios dejados por los geógrafos e historidores grecolatinos; los títulos y privilegios alcanzados por estos centros cívicos y los hijos que la glorificaron en el pasado, así como la temprana implantación del cristianismo en España -en este caso en la Bética-, haciendo referencia a los primeros concilios celebrados en ella, en particular el de Iliberis (c. 300 a 306), creemos que el estudio sobre el origen de Huelva los inició Antonio Jacobo del Barco (1716-1783) antes de mediar el siglo XVIII.
Entre los motivos que animaron al vicario (Martín Riego, 1992; 517)1
onubense a escribir su Disertación histórico-geográfica sobre reducir la antigua Onuba a la Villa de Huelva2
, aparte de la obligación, que tiene cualquier racional de mirar por la gloria de su Patria -según él mismo deja constancia3
-, se encuentra principalmente el deseo de impugnar la opinión del P. Flórez (1702-1773),
1, El P. del Barco, en consideración a su satisfactoria labor sacerdotal y a su reconocido prestigio intelectual, fue elegido en 1747 -rigiendo la archidiócesis el Infante cardenal arzobispo don Luis Antonio Jaime de Borbón y Farnesio, hijo de Felipe V y hermano de Carlos III- vicario eclesiástico de Huelva y su partido. que comprendía las dos parroquias onubenses de San Pedro y la Concepción, y, fuera de la ciudad. las de San Juan del Puerto y Aljaraque. sucediendo en el cargo a su paisano Rafael Sayago y Cortés. Cf. D. Díaz Hierro. en periódico Odie/ (5 de mayo de 1963) 5.
2. Impresa en Sevilla en 1755. Leída como Disertación en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras el 9 de junio de 1797 (tomo XVI de Disertaciones, fols. 289-334), y reeditada en Jerez de la Fmntera en 1975 por el Instituto de Estudios Onubenses "Padre Marchena" (Diputación Provincial de Huelva). Esta última edición es la que vamos a manejar, citándola de ahora en adelante Onuba.
3. Onuba, introducción. l.
773
Antonio Jacobo del Barco y los orígenes de Huelva
que en el tomo X de su España Sagrada4 sostiene que Onuba estuvo situada en Gibraleón.
En este sentido, hemos de señalar que una de las características del siglo de la Ilustración fue la toma de contactos e intercambios de ideas --en ocasiones apasionadas y polémicas- entre hombres que proclamaban el aperturismo y el espíritu crítico de la época, relaciones que supusieron un profundo influjo en la vida cultural de los pueblos (Grimberg, 1973; 53).
Según esta apreciación, el P. del Barco, después de imprimir su Disertación, cuyo manuscrito había permanecido siete meses en poder de don Pedro de Alcántara Alonso Pérez de Guzmán el Bueno y Pacheco (¿ -1777), duque de Medinasidonia, la remitió al benedictino P. Sarmiento (1695-1771), que por esas fechas se encontraba en Pontevedra, para recabar su dictamen. Éste le contestó en carta fechada el 15 de septiembre de 1755, antes incluso de haber leído el trabajo, que si el asumpto de la Disertación es probar, que la Huelva de oy corresponde a la Onuba de los antiguos, y si, como supongo, se prueba bien con los pasages de los antiguos Geographos, tendre el gozo de aver dado en el mismo pensamiento, hace años, con pruebas de la Antología.
Con ellas solas -continúa diciendo-, he vivido persuadido, a que la voz Huelva es la misma, que la voz Onuba. Las voces Huevo, Huesco, Huebra, etc. que vienen de Osso, Ovo, Opera, prueban, que la O de Onoba passó a Hue. Y el transito comun, que es frecuente de la N en L, completó la voz Huel; y por consiguiente Hueloba, Huelaba, y Huelba... Supongo que a Vmd. se le avrá ofrecido esta Gramatical reflexion, que acaso por muy obvia, la avrá omitido. Assi solo la he apuntado aquí, para que Vmd. sepa, que yo soy de su dictamen en general, que su Patria Huelva es la famosa, y antigua Onoba (Mora Negro, 1762; 24-251.
Posteriormente, en el volumen II de las Medallas6, Flórez desestimó su
anterior opinión inclinándose a que era mejor colocar a Onuba donde oy es Huelva, que en Gibraleón. En consecuencia, como la Disertación de del Barco se publicó tras la oportuna corrección del ilustre agustino -por haberla retenido para su examen, como hemos apuntado, el duque de Medinasidonia-, éste alega que impugna, no a
4. España Sagrada, tomo X, 151. El título completo de la obra es Espaiia Sagrada. Theatro Geográphico Hisrórico de la Iglesia de Espatla. Origen, divisiones y limites de todas sus Provincias, antigüedades, traslaciones y estado alltiguo del presente de sus Sillas, con varias diserTaciones criticas (Madrid 1752). La obra se seguiría publicando y reeditando por el propio P. Flórez y, tras su muerte en 1773, por algunos continuadores hasta nuestros días. Cf. J. Sempere y Guarinos, Ensayo de una biblioteca española de los mejores escritores del reynado de Carlos l/1 (Madrid 1785-1 7R9) tomo III. 62-84.
5. Para una aproximación a la obra del P. Martín Sarmiento cf. Sempere, op. cit., tomo V, 110-114. De la correspondencia emdita entre Antonio Jacobo del Barco, el P. Sarmiento y otros destacados estudiosos de la época se conservan algunos testimonios en la Biblioteca Nacional (Sec. Mss., legs. 18334, 10350 y 5867) y en la Academia de la Historia (legs. 9-29-1-5762 y 9-29-8-6049).
6. Medallas de las Colonias, Municipios y pueblos antiguos de Espatla (Madrid 1757-1758).
774
Vicente Fomhuena Filpo
Antonio J. del Barco, sino a Rodrigo Caro (1573-1647), que fue el que con más empei'lo insistió en reducir Onuba a Gibraleón (Fiórez, 1758; 512).
A este respecto escribe el P. Enrique Flórez, en contestación a la carta que le envió el Dr. del Barco, remitiéndole un ejemplar de su obra (Méndez, 1860; 319)7
: Usa V. md. de la moderación que es propia a los hombres de juicio; pero esta fué necesaria en su carácter, por lo que mira a la concertación con Rodrigo Caro; pero no contra mi, que manifesté mi parecer en favor de Hu el va, reduciendo a esta a la aflligua Onuba en el lance en que llegué a hablar de su obispado, donde dije, no solo que Onuba puede colocarse en Huelva, sino que mas propio es poner a Onuba en Huelva que en Gibraleon ... x. En vista de esto me causó alguna extrañeza oir leer en la Disertación de V. md. (en aquellos días, según comunica en la misiva, padecía una supuración ocular que le mermaba la visión) que no intentaba oponerse a mi dictamen: esto, digo, lo extrañé, porque el dictamen de los escritores es el que tienen manifestado en sus últimas obras, en que tratan en particular de lo que antes de examinar el pullto en individuo propusieron segun sentir comun. Yo en mi último escrito escribo a favor de Huelva: este mismo es el intento de V. md.; con que de ningun modo puede intenrar oponerse a mi dictárnen, y por tanto extrañé la prevención hecha en su escrito: "De no intentamos oponernos al dictámen del P. Mtro. ",pues esta cláusula suena a discordia entre los dos cuando convenimus ambos (Méndez, 1860; 378-380).
Efectivamente Caro, en el capítulo 75 de las Antigüedades y principado de la ilustrísima ciudad de Sevilla'), tratando de Onuba, la reduce a Gibraleón, sin tener en cuenta el testimonio de Estrabón 111
, que había alegado en el capítulo 73 (Cevallos,
7. Rmo. P. Mro. y muy Se~lor mio: haviendo dado pruebas en mi Disertacion de la moderación con que procuré llevar la pluma. silt animo de agraviar, sino solo de aclarar la verdad, creo que solamenre se debe interpretar el ofrecer á V. R. el adjunto e¡;emplar al fin de testificarle el obsequioso respeto con que venero los altos talemos con que lo ha enriquecido el todo Poderoso. para honor de nuestra Nacion y utilidad de la Republica de las Letras. V. R. me collfará por uno de sus mas apasionados, que con müyor afecto rue¡;a a Dios le ¡;uarde muchos w1os. Huelva y Agosto 23. de 1755. =B. L. M. de V. R. su mas seguro servidor y Capellan Doct. Don Amonio Jaco/Jo del Barco.= Rmo. P. M. Fr. Henrique Florez.
8. Se está refiriendo el P. Flórez a su estudio De la provincia antigua de la Bética. inserto en el tomo
IX de la E1pw1a Sagrada, como imroducción a la historia de la santa Iglesia de Sevilla, impreso en 1752. Cf. T. Muñozy Romero, Diccionario bibliográfico-histórico de los Amiguos Reinos, Provincias, Ciudades, Villas, Iglesias y Samuarios de Espwla (Madrid 1858) 55.
9. El título completo de la obra es Anti[!.üedades y principado de la ilustrísima ciudad de Sevilla y chorografia de su convenrojurídico o antigua clzancillería (Sevilla 1634). Cf. Muñoz y Romero, op. cit. 241.
10. Estrabón, Geo¡;rajia. III, 2. 5 (144). Cf. A. García Bellido, España y los españoles hace dos mil wlos según la "Geografía" de Strabón (Madrid 1968) 78.
775
Amonio J acobo dd Barco y los orígenes de Huelva
1762; 6) 11, arrastrando con ello a tal determinación al jesuita francés P. Juan
Hardouin ( 1646-1729), comentarista de las obras de Plinio, y cuyas publicaciones solían ser consultadas por los eruditos dieciochescos (Vega, 1951; 161 )12
•
Pero no del todo satisfecho Fr. Enrique Flórez, en la carta antes aludida, le manifiesta al P. del Barco algunas dudas que ligeramente me han ocurrido al o ir leer de paso su Disertación, que llegado el momento indicaremos.
En la Censura que para autorizar la impresión de la Disertación hace Livinio Ignacio Leirens y Peellart (1708-1775)13
, se aprecia la intención de moderar y llevar a su justo término la tirantez surgida entre el erudito agustino y el doctor onubense14
•
En ella podemos leer: No hai ningun Geographo antiguo, que no haga mención de este Pueblo pero ninguno da tampoco señales tan claras que se pueda jixar con certeza su posicion, mas parecen aun oponerse á otros, y de aqui nace la dificultad de conciliar/os. Tampoco se pueden mudar los te.rtos sin una entera evidencia de yerro, ó una contestacion de codices manuscritos (V delito seria decir que los antiguos se erraron) con que es forzoso sujetarse a lo que se halla escrito, y recurrir a una explicación no violenta: de estos dos medios se vale nuestro Author, pues corrige el texto de ?linio, segun se halla en las ediciones mas comunes, con los manuscritos, que cita el P. Harduino ... con voz al parecer ociosa (Barco y Gasea, 1755; 35).
Sin embargo, quien con mayor arrojo sale en defensa de Antonio J. del Barco es el encargado de aprobar la obra antes de darla a la imprenta, José Cevallos (1724-1776), el cual seüala que en ella resaltan el decoro, y acatamiento con que trata a los del contrario sentir, y al sabio, y diligente Enrique Florez, que fue de otro parecer, y ya esta en que es lo mas verosimil convertir Onuba a Huelva. Y aüade: Confieso, que el docto Dissertador es mi amigo, y que tambien lo es el Padre Florez; pero siendo este tan amante de la verdad, y deseoso de lustrar nuestras Antiguedades, tiene a bien cualquier Obra, que esclarezca la Geographia de Espaiia, y admite los avisos, y prevenciones, y recehira, que yo apruebe un trabajo, que con tanta verdad, y primor ha liquidado un punto, que no estaba zanjado, ni deslindado. Quedan assi
11. Dictamen a la obra de J. A. Mord y Negro Huelva Ilustrada. José Cevallos Ruiz de Vargas fue
presbítero. rector de la Universidad de Sevilla, canúnigo de la Santa Iglesia hispalense. examinador sinodal del Arzobispado y miembro Honorario de la Real Academia de la Historia. Cf. F. Aguilar Piñal. La Real Academia Sevillana de Buenas Letras en el siglo XYIII (Madrid 1966) 42-4R; asimismo M. Méndez Be jarano, Diccionario de escritores. maestros y oradores naturales de Sevilla y su actual provincia (Sevilla 1922) tomo l. 126.
12. El P. Flórez contaba en su librería con las siguientes obras de Juan Hardouin: Nummi antiqui Populorum et urhium illustrati (París 16R4); Antirheticus de Nummis antiquis (París 1689); Opera selecta (Amsterdam 1733) y algunas más que hacían referencia a dicho comentarista de los autores clásicos.
13. Flamenco de origen, fue director por nomhramiento regio de la Real Compañía de San Fernando
y reconocido numismático e intérprete de inscripciones a nivel nacional. Cf. AguiJar Piñal, op. cit. 58-61.
14. No podemos perder de vista la imparcialidad que intenta mantener al respecto Leirens, por una
parte censurando a favor la obra del P. del Barco, y por otra intelectualmente reconocido por el P. Flórez que lo cita con aprecio en sus obras, como se puede ver en la España Sagrada, IX, 92 y 111.
776
Vicente Fombuena Filpo
indemnes la verdad, y la amistad, que como caminen de acuerdo, se enlazan, y estrechan mas, y no pueden parar en las colltrarias, y desapacibles afecciones, que suelen producir las contiendas literarias (Barco y Gasea, 1755; 6).
Esta argumentación no debió agradar mucho al P. Flórez que, en la carta a la que nos hemos referido más arriba, añade: Desde que el Dr. Cevallos me anuncio la Disertación que V. md. prevenía, le testifique ser buena la causa, por tener ya el dictamen de que favorecia mas a Huelva que a Gibraleon lo que de Onuba nos testifican los antiguos. Por tanto extraiio rambien que el Dr. Cevallos prevenga en su aprobacion paños calientes, como si hubiera dolor en la publicacion de una obra que anticipadamente halla firmado su asunto por aquel a quien se pretende suavizar (Méndez, 1860; 380). Si a esto aüadimos lo que el P. del Barco dice en la introducción de su Jibro 15
, nos podremos acercar aún más a la controversia e inquietud intelectual suscitadas con la edición del estudio sobre la antigua Onuba.
Llegados a este punto, es el momento de volver atrás y sefialar las dudas que el trabajo del vicario onubense suscitaron en el P. Flórez. Éstas, concretamente, fueron dos: Una es que en la pág. 35 --escribe el fraile agustino- aplique a Plinio que coloca á Onuba "en el interjluente" de Luxia y Urium. Si esto fuera asi teníamos el pleito decidido: pero si no me engaño, la interfluencia es entre las bocas de Ana y Betis, cuya costa vá recorriendo Plinio "á jlumine Ana, littore Oceani, Onoba": despues "interjluentes ". etc., y luego vá a la boca del Betis. Este órden -afiadeno parece denota colocar á Onuba en el interfluvio. Menciónala antes que á estos, entre ellos y Ana; por lo que la interfluencia parece reducirse, como la redujo Harduino, á las bocas de Ana y Beris, entre las cuales son interjluentes, y no respecto a Onuba, pues siendo esta Huelva, se halla ella en el interfluvio de los ríos, y no son los ríos interfluentes para ella. Otra duda es de la pág. 44, donde se lee línea de latitud la que se imagina tirada del Norte al Mediodía, y esra no es la latitud sino la longitud. Algunas otras casillas -termina diciendo el P. Flórez- se me han excitado en lo que he oído de la Disertación (Méndez, 1860; 381).
En definitiva, esta liza, que tenía como fundamento la sensibilidad herida de los onubenses, que se vanagloriaban de su pasado ilustre identificando Huelva con la correspondiente ciudad antigua, y que veían cómo se había puesto en tela de juicio su honor y prestigio, fundados nada menos que en la época clásica, requería de alguien que supiera restablecer la dignidad mancillada con todos los argumentos posibles, tarea de la que se encargó el prestigioso P. del Barco (Gaseó la Calle, 1993; 16). Con estas palabras reconoce y encomia Livinio I. Leirens en su aprobación al libro sobre Onuba el esfuerzo realizado para reivindicar la prosapia y el ancestral origen de la
15. Yo no debo creer, süw que alguna rara casualidad obligó al Padre Maestro ii cotejar los
Geographos antiguos con los Mapas. r al \'er clamar a rodosjiJrTisimamenre por la reducción de Onuba a la Villa de Hue!l•a, se movirí su acredirada s\'1/ceridad, y amor á la verdad. a anreponer ulrimamenre nuesrro dicramen, al que wrres ruvo por mas comun.
777
Antonio Jacoho del Barco y los orígenes de Huelva
villa de Huelva: Hace wmbién no pequeilo servicio a su Patria, demostrando su mucha antiguedad, porque fundandose en ésra, parte del lustre de las Ciudades, como sucede a las familias, quanro es mas remoto su origen, tanto es mas respetable su actual exislencia. Tampoco 1zos dexa ignorar su eslado moderno, pues nos hace ver su plan, y su anticipada reslauracion. despues de la perdida general centra la equivocación de un celebre Author16
, e ilustrando assi a su madre, es justo, que participe de sus passadas y presentes glorias, como hijo ...
Pero la polémica sobre la antigua Onuba no terminaría aquí, y hubo otros investigadores del pasado histórico de la Bética que también pusieron reparos a la obra de Antonio J. del Barco. Uno de ellos fue el jesuita P. José del Hierro (1701-1766)17, al que un anónimo contemporáneo le atribuye la autoría de la Huelva Ilustrada de Juan de Mora, a lo que él declaró, en carta de 13 de julio de 1763, a su íntimo amigo el arqueólogo Patricio Gutiérrez Bravo ( 1713-1795) (Méndez Bejarano, 1922; 292) lo siguiente: Una de las pruebas que doy de que la Obra de Huelva no es mia, aunque Cot!fleso son mios algunos retazos. es que tuviera mucho que impugnar en ella, si tuviera la pluma ligera; assi en la substancia corno en el methodo (Méndez Bejarano, 1922; 322). Pero. a juzgar por los testimonios existentes, tampoco debió agradarle del todo la obra del Dr. del Barco, pues en la Biblioteca Colombina de Sevilla se conserva una extensa carta, firmada de su puño y letra bajo el seudónimo de El Aludido, fechada en Sevilla a 14 de agosto de 1755, con el título de Reparos curiosos sobre la "Disertación de Onuba" que acaba de salir (Sancho Corbacho, 1939; 2). Otro contestatario al estudio de Antonio J. del Barco fue su paisano Miguel Ignacio Pérez Quintero 18
• artífice de La Beturia vindicada, ó ilustración crítica de su tierra, con la noticia de algunas de sus ciudades é islas, obra en la que se ilustran algunos aspectos referentes a la geografía y antigüedades del territorio comprendido entre el Guadalquivir y el Guadiana, cuyos primitivos pobladores, según el autor, fueron los celtas y los túrclulos 1
Y. En este ensayo20, Pérez Quintero, que intenta
establecer la antigüedad no ya de un pueblo o ciudad. sino ele toda una provincia,
16. Se estú refiriendo al agustino Enrique Flórez.
17. Sevillano de nacimiemo. llegó a ser rector de los colegios de la Compaiiía en Jerez de la Frontera,
Montilla y Écija y prepósito de la Casa Profesa de Sevilla, y obtuvo las dignidades de examinador sinodal de los arzobispados granadino e hispalense. Amante de los estudios arqueológicos. aprovechó la ocasión que le brindó el rectorado en los lugares citados para realizar investigaciones sobre dicha materia, en diversos puntos de Andalucía occidental.
Ul. Ingresó en la Acadenua de Buenas Letras de Sevilla como miembro Honorario el 1 de junio de
1792.
19. Los túrdulos. al parecer de origen ibérico, ha hitaban la parte NE de la Turderania. Plinio y Polibio
los diferencian claramente de los turdetanos; Estrabón ya los confunde con ellos. Cf. Estrabón, Geografia. 1!!, l.(>; también F. Presedo Velo. Historia de EspatiaAmigua (Protohistoria). tomo 1 (Madrid 1986) 152.
20. Editado en Sevilla en 1794. Cf. M..J. de Lara Ródenas, Un heterodoxo en la Huelva de la Ilustración: Miguel !gllacio Pérez Quintero (Huelva 19Y5) 15 ss.
778
Vicente Fombuena Filpo
contradice al P. del Barco al considerar que Plinio, al describir la costa desde el Guadiana al Guadalquivir, puso la intert1uencia de los ríos Luxia y Urium, no con respecto a Onuba -como pensó en su Disertación sobre Onuba el Dr. del Barcosino en consideración al terreno y a las gentes que lo habitaban, pues no se verifica -dice- que las aguas de los rios expresados corriesen por medio de Onuba a la manera que el Tiber pasaba por medio de Romac 1
• Y, más adelantec2, hace
coincidir Onuba con Gibraleón. También alcanzó la crítica de Pérez Quintero la obra ya citada de Juan A.
de Mora, por pensar que resallarían mejor los vivos del retraro que iba ha hacer de su Patria, si tiraba sombras sobre los pueblos comarcanos (Guinea Díaz, 1991; 252).
Al margen de la polémica, creemos oportuno señalar que este trabajo sobre la antigua Beturia pudiera muy bien estar sentando las bases del intento de fijar los límites provinciales que, de manera definitiva, quedarían configurados en el siglo XIX 23
•
No obstante, hubo eruditos que tomaron la Disertación de Antonio Jacobo del Barco como acicate para escribir la historia de su patria chica. Este es el caso de Juan Pedro Velázquez Gaztelu (1710-1784) autor de la Historia antigua y moderna de la muy noble y muy leal ciudad de Sanlúcar de Barramedd4
, dedicada también, como había hecho el P. del Barco, al Excmo. Sr. duque de Medinasidonia, y que en diversas partes, como la centrada en la región tartesia, utiliza como fuente la obra sobre Onuba del docto disertador de Huelva (Velázquez Gaztelu, 1760; 239).
A partir de la publicación del trabajo a que nos venimos refiriendo, la trayectoria historiográfica del Dr. del Barco va a ir en ascenso hasta su muerte. Así, en 1762 escribió el Retrato natural y político de la Bética antigua, ó coleccion curiosa de los mas célebres testimonios y pasajes de los autores geógrafos antiguos que hablan de esta provincia, dividida en dos partes: en la primera trata de la historia natural de la antigua Bética, de su situación y fertilidad, de su fauna y riqueza mineral; en la segunda, de la población, agricultura, industria, comercio, navegación, ciencia y usos y costumbres de sus habitantes25
• Es interesante la advertencia final: senda a cuio áspero derrotero sólo nos debe conducir el justo deseo de ser
21. La Beturia Vindicada 5.
22. Ibidem, 75-77.
23. Cf. F. García de Cortázar. y J.M. y González Vesga, Bre1·e Historia de España !Madrid 1994) 454-4'i5
24. E,crita en 1760. dividida en dos partes. lla sido recientemente editada con estudio preliminar y
una transcripción del manuscrito a cargo de M. Romero Tallafigo (Sanlúcar de Barrameda 1992-1993).
25. La obra estú extractada en el tomo 11 de Memorias (1779) de la Real Sociedad Patriótica de
Sevilla, XCVII-XCIX. Cf. Muiloz y Romero, op. cit., 54-55: asimismo Sempere, op. cit., tomo!, 185: igualmente J. Sarrailll. Lu Espmla ilustrada Je la se¡;unda mitad del si¡; lo XVIII (Madrid 1979) 648-649. Recientemente ha sido comentada y constrastada con las fuentes clásicas por Vicente Fombuena Filpo en su Tesis Doctoral (inédita). Antonio Jacuho del Barco y la Hiofuria Amigua (Sevilla 1996) 486-699.
779
Antonio Jacobo del Barco y los orígenes de Huelva
provechosos a la sociedad política cuios miembros somos, que es la causa por la que he preferido y preferiré los asuntos útiles a los que pudieran adquirirme la gloria de ingenioso. Y decimos que esta aclaración es relevante porque hasta el final de sus días continuó Antonio Jacobo del Barco manteniendo contactos epistolares con la Sociedad e~onómica de Amigos del País --en la que había ingresado como miembro Correspondiente el 5 de febrero ele 177826
- y con la Academia de Buenas Letras sevillanas, así como con otras instituciones culturales y eruditos contemporáneos, a los que incluso llegó a remitir manuscritos completos de varias de sus obras y ensayos. En este sentido consideramos que el objetivo último del vicario eclesiástico de Huelva no era otro que el ser admitido en el seno de la Real Academia de la Historia. meta de todo estudioso ilustrado.
Precisamente el Retrato natural y político de la Bética antigua, basado en las fuentes clásicas, llamó de tal forma la atención ele la Sociedad Patriótica sevillana que inmediatamente procedió a publicar en el primer tomo de Memorias ( 1779) un resumen, "por hallar en él tratada la materia con magisterio, claridad e inteligencia"17.
Ya con anterioridad, el 28 ele enero ele 177 4. el P. del Barco había sido admitido como académico Honorario de la de Buenas Letras de Sevilla, con el padrina¿go del también onubense Sebastián Antonio ele Cortés ( ¿-1778fx y de Livinio Ignacio Leirens, jurando por escrito (AguiJar Piñal, 1966; 173)2~ y remitiendo como Oración gratulatoria su Disertación sobre las islas Casitérides30
,
la que, apoyándose en Estrabón, Pomponio Mela. Plinio el Viejo y Claudio Ptolomeo, y rechazando contunclentemente los falsos cronicones31 -otra de las características ele los historiadores del Setecientos--- escribe no sólo en calidad de espaíiol sino también de andaluz, para defender lasfamosas islas, rebatiendo con ello ele nuevo al P. Flórez que, en el tomo XV de la Espaíia Sagrada, tratando de las islas de Galicia,
2h. Archivo Sociedad Econ{nnica ue Amigos del País. libro 1 ele Actas (l775-17RO). fol. 129.
27. 1/Jidcnl. fol. 207 (4 de junio de 1 7/X).
2~. Naciuo en /\lmonaster la Real. era Joctor en Sagrados Cúnones y ahogado Je los Reales Consejos
y del Colegio ue Sevilla. Ct. AguiJar Pi11al. op. cil., 69-70.
1'!. El hecho ue no uesplazarse a Sevilla para hacer personalmente el juramento acostumbrado. lo
jusnfica Antonio Jacoho del Barco cn carta cm•iada a Cortés. en la quc le manifiesta que ya ha 28 w1os que
padesco una ros c;,nv11lsim l111hir11al que desde el w/o 45 no 111e ha permitido dar una V11elta por esa mi
amada Ciudad.
JO. Are h. A e. Sev. B. Le!. Carta de presentación adjunta al remite de su obra Acerca de /usfámosas
islas Casirérides. tomo XI de Diserraciones. fols. 1-2. Cf. "Antonio J. del Barco: Las Casitérides".
transeripci{>n y notas a cargo de V. Fomhuena Filpo, en La Allligüedad como argumento. Hisloriografla
de Arq11eología e f!isroria A111ig11a en AndaLucía II. J. Beltrán y F. Gaseó (eds.) (Sevilla 1'195) 201 ss.
31. En este caso la crónica falsa de Luitprando, obispo de Cremona. cuya primera edición es la de
París. 1628. y que el P. del Barco refuta en el fol. 26 de su Diserracifj¡z sobre las Islas Casirérides. CL J. Gndoy y Alcántara, Historio crírim de los fá/so:; cronicones (Maurid 1868) 219.
780
Vi~ente Fombuena Filpo
se atreve -manifiesta del Barco- a echar el fallo redondo de que jamás hubo tales islas, considerándolas como cosa imroducida por los griegos, no bien informados del fin de la rierra. Y al mismo tiempo para impugnar al inglés Guillermo Cambden, el cual, en su Brirania (Mufíoz y Romero, 1858; 78), identifica a las Casitérides 32
como las Sorlingas33, cosa que no hacen ninguna de las fuentes antiguas manejadas,
lo que demuestra con todo detalle el vicario anubense. Para no extendernos en demasía, sólo vamos a resefíar una cuarta disertación,
en este caso inédita, del P. del Barco. Se trata del Problema histórico-geográfico sobre si fue la Bética la Tarsis de las flotas de Salomórf4
, donde, basándose en citas del Antiguo Testamento en las que aparece el nombre de Tarsis como pueblo y no como individuo, concluye que verdaderamente existió, porque, además, en la Profecía de los Reyes Magos se dice que: ofrecieron los reyes de Tarsis, islas Saba y Arabia. oro, incienso v mirra. A este respecto, ya sabemos, y está confirmado por la historiografía moderna, que Salomón para la construcción del templo de Jerusalén utilizó el artesanado fenicio y que fue el primer comprador de todas las importaciones fenicias de la rica Tarsis, en especial oro, plata, estafío, plomo y hierro.
Como se puede apreciar toda una trayectoria intelectual la del erudito P. del Barco dedicada a defender y a enaltecer las glorias de la Bética, en general, y de su lugar de origen -Huelva--, en particular, algo tan peculiar en los ilustrados del siglo XVIII que. podemos decir, no hubo estudioso de cierto prestigio que, en algún momento, no polemizara acerca de una cuestión determinada, casi siempre cuando se ponía en entredicho el prestigio de España o de su lugar de nacimiento. Este es el caso, por ejemplo, del enfrentamiento Feijoo (1676-1764)-Mayans y Sisear (1699-1781) o Flórez-Mayans. tres figuras cumbres del Setecientos espaiiol. Hemos de advertir que, en general, la amplitud de los debates y el marco de éstos sólo puede ser entendido conectando sus planteamientos con los de otros autores.
32. Las islas Kassitérides. más le,endarias que reales. son las islas del kassíteros (estafio). de
problemáti~a lo~aliza~ión ya en la Antigüedad. Al¡! unos las identifican con las primitivas islas Estrímnides,
situadas en la Bretaf\a fran~csa. a la entrada Jél ~anal de la Man~ha; otros cun las Scilly o Sorlingas. pequefio archipiélago bnt;íni~o que se encuentra frente al ~abo Land's End. entre el ~anal de la Man~ha
y él ~anal de Bristol: otros con las islas de las rías gallegas. regi()n donde se obtenía estafio en abundancia; y. por fin. otros ~on las Islas Británi~as (península de Cornualles). Dichas islas fueron d,"~ubierras
probablemente por los feni~ios o cartagineses de Cádiz hacia el siglo VI a. C., quienes procedieron a establecer una ruta marítima ~omcr~ial wn ellas desde el noroeste de Espai\a, vía de importación del estafio
que procuramn guardar muy celosameme. Una extensa bibliografía y un detallado estudio sobre las islas Casit~rides se en~uentran en la obra de F. J. González Ponce. Avieno v el Periplo (Écija 1995) 64-71.
33. El grupo de las Sorlingas comprende treinta islas.
34. Sin fe~ha. se conserva én el Ar~h. de la A~ademia de Buenas Letras en el tomo XI de
Disertaciones. fols. 42-70. Basada en los textos bíblicos. y con un tratamiento muy aproximado al que se
le otorga en la a~tualidad. ha sido analizada y confromada con las ~itas de los Libros Sagrados por V. Fombuena Filpo en su Tesis Do~ toral. in¿dita. ya citada ( 1 996) :n<J-407.
781
Antnnio Jacoho llel Barco y los orígenes de Huelva
Al particular, según José Antonio Maravall, la HisTOria, también en España en cierta medida, se convierte en un instrumento critico, en una vía de reforma intelectual, y, llegado el caso, en apovo para las pretensiones de reforma sociaP5
.
Ello es lo que, unido al espíritu censor ilustrado, le da a aquélla un carácter polémico, una opción de enfrentamiento y reacción entre corrientes y actitudes historicistas concretas.
No cabe duda que todo este afán por reivindicar el excelso pasado de una ciudad requería de cierto sacrificio y vocación, sobre todo para aquellos que investigan y escriben lejos del círculo de la Corte íntimamente vinculado a la Academia de la Historia, desde Andalucía, en este caso y referido a la figura de Antonio Jacobo del Barco, residente en Huelva en una época en que la comunicación con Madrid o con Sevilla, sede de la Academia de Buenas Letras, debía ser lenta y penosa (Yicens Vives, 1972; 240). A ello se refiere Juan Luis Alborg al matizar que el esfuerzo de nuestros investigadores queda, pues, frecuentemente calificado por un doble heroísmo: el de su propio trabajo -oscuro, prolongado, ingrato, falto por lo común de TOtal remuneración- y de las resistencias que había de vencer, hasta el punto de que era a veces más fatigosa la lucha para hacerla posible que la propia tarea36
.
Con estas líneas, creemos queda demostrada, partiendo de la carencia de análisis sistemáticos sobre el papel y significado que tiene el estudio de la Antigüedad española a nivel regional en el siglo XVIII, la participación de uno de los ilustrados andaluces que, con sus límites, ofrecen un nivel de interés y competencia notables para su tiempo y contexto. Sin embargo, hay aspectos de la producción historiográfica de Antonio Jacobo del Barco, aún por examinar con el detenimiento preciso, que merecen una dedicación especial --en la cual estamos centrados37
- para poder valorar con justicia la contribución del vicario onubense al conocimiento de la Historia Antigua y el esfuerzo para el esclarecimiento del pasado histórico por parte de aquellos estudiosos andaluces con él relacionados.
Por último, queremos añadir que es evidente que la historiografía sobre la Espaila antigua no comienza, como muchos creen, con A. Schulten (Cruz Andreotti y Wulff Alonso, 1993; 184-187), y que las investigaciones acerca de los orígenes patrios de algunos de los eruditos del siglo XVIII han servido de base, en no pocas ocasiones, al estudio y obras de autores posteriores. Tal es el caso, por ejemplo, del libro Espmza y los espmzoles hace dos mil años, de Antonio García Bellido,
35. «Mcntalillad burguesa é idea de la historia en el siglo XVIII», en RevisTa de Occidente 107 ( 1972)
253.
36. «Erudiciún, Hiswria. Crítica. Bajo el signo <.le la Historia», en Historia de La literatura espwlola
(Madrid 1 978) vol. lll. X37.
37. Como miembro del Grupo de lnveótigaciún "Antonio Jacubo del Barco" de la Facultad de
Humanidades y C1encias de la Ellucaciún de la Universidad dt: Huelva.
782
Vicente Fombuena Filpo
considerado por Aguilar Piüal3x una ampliación moderna del Retrato natural v político de la Bética antigua del P. del Barco.
BIBLIOGRAFÍA.
Aguilar Piüal, F. (!966): La Real Academia Sevillana de Buenas Letras en el siglo XVlll. C.S.l.C .. Madrid, 392 pp.
Alborg, J. L. ( 1978): <<Erudición, Historia, Crítica. Bajo el signo de la Historia>>, en Historia de la literatura española. Ed. Gredos, vol. Ill, Madrid, pp. 835-924.
Barco, A.J. del. (1774): Discurso geográfico sobre si existieron en lo antiguo las famosas Islas Casitérides. Y si deben reducirse a las Sorlingas, acaba de ver la luz ( 1995) con transcripción y notas a cargo de Vicente Fombuena Filpo, en La Antigüedad como argumento. Historiografía de Arqueología e Historia Antigua en Andalucía 11, J. Beltrán y F. Gaseó (Eds.), Sevilla, pp. 201-227.
Barco, A.J. del. (1755): Disertación histórico-geográfica sobre reducir la antigua Onuba a la Villa de Huelva. Joseph Padrino, Sevilla, 144 pp. (Reed. Patronato del Instituto de Estudios Onubenses, Jerez de la Frontera, 1975).
Barco, A .J. del. (1779): Retrato natural y político de la Bética antigua, ó colección curiosa de los más célebres testimonios y pasajes de los autores geógrafos antiguos que hablan de esra provincia. Escrita en 1762, se encuentra extractada en el tomo II de Memorias de la Real Sociedad Patriótica de Sevilla, pp. XCVII-XVIX.
Caro, R. (1634): Antigüedades y principado de la ilustrísima ciudad de Sevilla y Clwrografíá de su convento jurídico o antigua Chancillería. Andrés Grande, impresor de libros, Sevilla.
Cruz Andreotti, G. y Wulff Alonso, F. (!993): <<Tartessos de la Historiografía del s. XVIII a la del XX: creación, muerte y resurrección de un pasado utópico>>, en La Antigüedad como argumento. Historiografía de Arqueología e Historia Antigua en Andalucía 1, J. Beltrán y F. Gaseó (Eds.), Sevilla, pp. 171-189.
Díaz Hierro, D. (1963): Periódico Odie! de 5 de mayo, Huelva, p. 5. Estrabón (1523): Geografía, ed. de A. García Bellido (1968): España y los españoles
hoce dos mial años, según la "Geografía" de Strábon. Espasa-Calpe, Madrid, 270 pp.
Flórez, E. (1752): España Sagrada. Oficina de Antonio Marín, tomo IX, Madrid. Flórez, E. (1758): Medallas de las Colonias, Municipios y pueblos antiguos de
Espaíia. Oficina de Antonio Marín, vol. II, Madrid.
38. Op. cir. 172.
783
Antonio Jacobo del Barco y los orígenes de Huelva
Fombuena Filpo, V. ( 1996): Antonio Jacobo del Barco y la Historia Antigua, Tesis Doctoral (inédita), 745 pp.
García de Cortázar, F. y González Vesga, 1. M.: (1994) Breve Historia de España. Alianza Editorial. Madrid, 740 pp.
Gaseó, F. ( 1993): «Historiadores, falsarios y estudiosos de las antigüedades andaluzaS>>, en La Antigüedad como argumento. Historiografía de Arqueología e Historia Anrigua en Andalucía I, 1. Beltrán y F. Gaseó (Eds.), Sevilla, pp. 9-28.
Godoy y Alcántara, J. (1868): Historia crítica de los falsos cronicones. Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra. Madrid, 343 pp.
González Ponce, F.J. ( 1995): Avieno y el Periplo. Écija. Grimberg, C. (1973): El Siglo de la Ilustración, vol. 9 de Historia Universal
Daimon, Barcelona. 448 pp. Guinea Díaz, P. (1993): «Antigüedad e Historia Local en el siglo XVIII andaluz,,
Florentia Iliberritana, n" 2, Granada, pp. 241-257. Lara Ródenas, M.J. de (1995): Un heterodoxo en la Huelva de la Ilustración: Miguel
Ignacio Pérez Quintero, Huelva, 338 pp. Maravall, 1 .A. (1972): <<Mentalidad burguesa e idea de la historia en el siglo XVIII»,
Revista de Occidente, núm. 107, pp. 250-289. Martín Riego, M. (1992): Sevilla de Las Luces: La Archidiócesis Hispalense en el
Siglo XVIII, en Historia de la Iglesia de Sevilla, dirigida por C. ROS. Edit. Castillejo, Sevilla, 930 pp.
Méndez, F. (1860): Noticias sobre la vida, escritos y viajes del Rmo. P. Mtro. Enrique Flórez. Imprenta de José Rodríguez, Madrid, XVII + 444 pp.
Méndez Bejarano, M. (1922): Diccionario de escritores, maestros y oradores naturales de Sevilla y su actual provincia. Tipografía Gironés, tomo I, Sevilla, 4 71 pp (Reed. Librerías París, Valencia, 1994).
Mora y Negro, J.A. de. (1762): Huelva Ilustrada. Breve historia de la antigua y noble villa de Huelva, obsequio a la patria de uno de sus menores hijos. Gerónimo de Castilla, Sevilla (Reed. Huelva, 1987).
Muñoz y Romero, T. (1858): Diccionario bibliográfico-histórico de los Anriguos Reinos, Provincias, Ciudades, Villas, Iglesias y Samuarios de España. Imprenta y Estereotipia de M. de Rivadeneira, Madrid (Reed. Edit. Atlas, 1973).
Pércz Quintero, M .l. ( 1794): La Beturia Vindicada, ó ilustración crítica de su tierra, con la noticia de algunas de sus ciudades é islas. Imprenta de Vázquez y compañía, Sevilla, 78 pp.
Presedo V el o, F .1., y otros: (1986): Historia de Espaiia Anligua (Protohistoria). Edit. Cátedra, tomo 1, Madrid, 611 pp.
Sancho Corbacho, A. (1939): «Los manuscritos de los trabajos del P. José del Hierro S. 1. en la Biblioteca Colombina», núm. 1, año II de Anales de la Universidad Hispalense, Sevilla, pp. l-26.
784
Vicente Fombuena Filpo
Sarrailh, J. (1979): La Espaiia ilustrada de la segunda mirad del siglo XVIII. F.C.E., Madrid, 784 pp.
Sempere y Guarinos, J. (1785-1789): Ensavo de una biblioteca española de los mejores escrirores del reynado de Carlos III. Imprenta Real, tomos I, III y V, Madrid (Reed. Edit. Gredas, 1969, 3 vals.).
Vega, A.C. (1951): <<Catálogo de la Biblioteca del Rmo. P. Mtro. Enrique Flórez,,, Bolerín de la Real Academia de la Historia, CXXIX, Madrid, pp. 123-218.
Velázquez Gaztelu, J .P. (1760): Hisroria antigua y moderna de la muy noble y muy leal Ciudad de Sanlúcar de Barrameda. A.S.E.H.A., vol. I, editado (1992) con estudio preliminar y transcripción del manuscrito a cargo de Manuel Romero Tallafigo, Sanlúcar de Barrameda, 430 pp.
Vicens Vives, J. (1972): Historia de E:,paña y América social y económica. Edit. Vicens-Vives, vol. IV. Barcelona, 475 pp.
785
DE CAMELLOS Y CABALLOS 1
Juan GIL (Universidad de Sevilla)
Kolaios 4 (1995) 787-796
La estrategia usada por los pueblos trashumantes suele ser en esencia siempre la misma. Basándome en este principio, quiero llamar la atención sobre una treta militar usada con éxito por los nómadas en muy diferentes épocas y muy diversas regiones: la comparación de unos casos con otros, en efecto, perfilará los detalles de la táctica en cuestión y aclarará -así lo espero al menos- algún que otro punto oscuro de las fuentes antiguas. Pienso que el tema hubiera agradado y divertido a la siempre despierta curiosidad de nuestro añorado Fernando Gaseó.
Cuenta Heródoto (l 80, 2-5) que, en la batalla de Sardes (546 a.C.), Ciro, temeroso de la fuerza de la caballería lidia. siguió el consejo del medo Hárpago y empleó una táctica, revolucionaria para un griego, que le dio óptimos resultados. Desplegó, en efecto, su línea de ataque en el orden siguiente:
Reuniendo todos los camellos portadores de víveres y bagajes que iban a la zaga del ejército y quitándoles la carga, hizo que se montasen en ellos hombres vestidos a la jineta; tras haberlos equipado así. les ordenó que formasen la vanguardia contra la caballería de Creso, mandó a la infantería ir en pos de los camellos y detrás de la infantería dispuso su caballería ... Colocó los camellos contra la caballería por la razón siguiente: el caballo se espanta del camello y no soporta ni ver su aspecto ni percibir su olor. Por eso mismo precisamente recurrió a tal ardid: para que a Creso no le sirviese de nada la caballería, con la que el lidio pensaba triunfar. Cuando trabaron combate, los caballos. nada más olfatear los camellos y ver su aspecto, volvieron grupas. y se desvaneció la esperanza de Creso.
Jenofonte (Ciropedia, VII 1, 22 y 27) noveló los lances del combate, que arregló a su manera con el fin de enaltecer a su héroe, otorgándole un protagonismo del que carecía en la versión herodotea, más sensible a las glorias de la casa de Hárpago. Según el panegirista ateniense, Ciro envolvió con la caballería el flanco
l. Paul Lunde y Carolina Stone han leído el original de este trabajo, haciéndome una serie de
oportunísimos comentarios; quede aquí constancia de mi más profundo agradecimiento.
787
De camellos y caballos
enemigo, seguido por la infantería; después Artajerjes atacó el ala izquierda enviando por delante un escuadrón de camellos: "pero los caballos no resistieron su acometida ni de muy lejos, sino que unos, despavoridos, huyeron, otros se encabritaron y otros se arrastraron entre sí en su caída, pues tal alboroto sufren los caballos ante los camellos". La misma causa dio a la derrota lidia Eliano (Naturaleza de los animales, III 7). Visto el resultado de esta batalla, según se dijo, los persas criaron juntos a caballos y a camellos, tratando de vencer por el trato y la costumbre la repugnancia instintiva que sentían los primeros por los segundos (Eliano, Naturaleza de los animales, XI 36), aversión atestiguada también por Aristóteles (Historia de los animales, VI 18 [571 b 25j) y Plinio (Historia natural, VTII 68) 2• Nadie se atrevió a alzar la voz a la tradición clásica hasta que el personalismo magnífico e impertinente del Renacimiento vino a enmendar la plana a griegos y romanos: un humanista tan distinguido como M .A. Mureto apuntó incrédulo que él había visto con sus propios ojos muchos caballos que no se aterrorizaban ni de la vista ni del olor del camello3
;
observación a la que trató de replicar Blumenbach~, asaltado sin duda por el mismo escrúpulo, con el inocente argumemo de que los corceles de los lidios debían de ser caballos que no habían divisado jamás un camello. La cosa a primera vista parece dura de creer; y, sin embargo, los antiguos llevaban razón5
.
Como es bien sabido. al camello de Heródoto y Jcnofonte (el camello bactriano, de dos gibas) corresponde en otras regiones (como el norte de África, p.e.) el dromedario (de una sola joroba)6
• Pues bien, también el dromedario inspiró pánico
2. Sorprendentemente. los naturalistas árabes nada dicen sobre el panicular. P. Lunde me escribe al
respecto: "He consultado las dos principales comrilaciones zoológicas. el Kitah al-Hayawan («Libro de los animales») ue ai-Jahiz (s. IX) y el Hayar al-Harmvan («Vidas de los animales») de ai-Damiri (s. XIII).
Ambos mencionan muchas antipatías tradictonales en el reino animal: la del elefante por el caballo o el gato. la de la corneja por las camellas. etc.: pero la única menciún de antipatía entre camellos y caballos
es el caso uel camello en celo. AI-Jahiz dice: 'Al camello (jama{) en celo le repugna que se le lleve un
caballo cerca. y lo ataca·. Por cierto, el nombre común uel camello en árabe es ha 'ir, seguido por el colectivo i/J/: una hembra adulta se u ice naqa y una camella para montar -el macho transporta sólo el
equipaje- mhila".
3. Su comemario está recogido por J. G. Schneider, ad Cyri disciplinam VII 1, 27 (Oxford 1R20) p.
371.
4. Citado por Baehr wl Herud. l RO (Leirzig 1R56) L p. 175.
5. No ponen reraros a su ¡·elato ni E. Meyer (Geschichre des Allerfllllls. V. [ed. Phaidon] p. 711) ni
A. T. Olsmteau (History ofrhe Pcrsian Empire JCIIÍcago l'I4HJ p. 40).
6. A la importancia para los nómadas del urnmedario (los primeros en el tiempo habrían sido los
hlemies, en la frontera del Alto Egipto) va dedicado el quinto capítulo de un libro famoso de F. Altheim.
Niederf!.Ullf!. deralren Welr (Francfort 1'152) L pp. !57 ss. Como bien recuerdaAltheim (ihidem, p. !63), la primera mención del dromedario entre los romanos (en el Egipto ptolemaico era ya conociuo) aparece
en la guerra africana de César. Me escribe P. Lunue: "La comunidad musulmana primitiva, incluso en las batallas dentro ue la Península Arúbiga. anduvo siempre escasa de camellos; desde luego, esa falta pudo
ser un tórico literario usado por los historiadores para resaltar la simplicidad apostólica de los primeros tiempos. Se u ice que en la marcha a Badr el ejército musulmán contaba con 300 peones y 70 camellos. En
788
Juan Gil
al caballo y también ese pánico dio origen a una estrategia parecida, usada en tiempo de guerra por otros pueblos nómadas. Pero antes de entrar en los pormenores de esa táctica permítaseme una breve digresión para discutir otra decisiva confrontación bélica, cuyos planteamientos permiten adivinar, a lo que creo, una estrategia semejante a la usada por Ciro. Al enfrentarse en Magnesia del Sípilo contra los Escipiones (190 a.C.), Antíoco III el Grande colocó en su t1anco izquierdo, delante de su caballería pesada, los carros provistos de hoces y los dromedarios, cuyos jinetes, árabes en su mayoría o en su totalidad, iban armados de largas espadas para herir o desarzonar al adversario7
• Quizá el escenario de la lucha -el camino de Sardesinspiró al rey esta línea de combate en recuerdo de la legendaria victoria obtenida por Ciro gracias al concurso involuntario de los camellos. Infortunadamente para el seléucida, la argucia en este caso no le fue de gran provecho, pues en vez de repeler el ataque con la caballería, el general que mandaba el ala romana -Éumenesrecibió la acometida con un oportuno despliegue de los arqueros cretenses y los honderos, cuyos certeros disparos pusieron en pronta desbandada a todos los cuadrúpedos sin distinción de clase; así cundió un desorden pavoroso en la caballería pesada aun antes de entrar en lucha, de suerte que en un santiamén, sin mediar apenas
el tiempo de la expansión del Islam los árabes en su mayoría hubieron de tener su propia montura; mas necesitaban desesperadamente caballos para combatir a bizantinos y persas en igualdad de condiciones".
Es curioso, por tanto, que en la Europa altomedieval al reo de rebelión o al simple adversario político se le hiciera montar en un animal tan raro como el dromedario a fin de escarnecerlo: así fueron paseados ante todo el ejército el traidor Paulo y sus compinches (Julián, Historia de la rebelión de Paulo. 30 [p. 244. 771]): igual vergüenza pública sufrió la artera Bruniquilde (Sisebuto, Vida de Desiderio, 21 [p. 67 Gilj; Fredegario, Crúnica. IV 42 [p. 142. 2 ss. Kruschj): otros ejemplos en Mittel-lateinisches Wi!rterbucil. II. 109. X ss. Sin embargo. tal y como imponía la lúgica cotidiana, lo normal en este tipo de castigo fue subir al condenado, puesro al revés. a lomos de un cuadrupedo más común: el asno, otro símbolo de vileza despreciable (cf. Juan de Bíclaro, Crúnica. p. 99, 382 Campos; Crúnica Mozárabe, 64 [p. 41. 23 Gil]; cf. 46 [p. 34, 11]): la expresión técnica bizantina fue pompízein: de ahí el pompizare de los textos hispanos citados. El mismo método usaron los árabes (Eulogio. Memorial de lo.1· sa/llos, I 9. 23; II 10, 5, 4 [las dos veces referido a la condena inferida al mozárabe Juan]), aunque no aparece el borrico
en el relato que hace al-Razi del escarmiento dado a un criminal en Cúrdoba (E. García Gómez, Anales palatinos del califá de Cr!rdoba al-Hakwn 11, por Jsa ilm Ahmad a/-Razi !Madrid 1967] pp. 43-44). Bayaceto, vencido por Tamerlün. fue paseado a lomos de un mulo (Laonico Calcóndilas, Historia turca, IIl [PG 159, c. 161 CIJ. Todavía seguía en vigor este tipo de castigo en tiempo de los Reyes Católicos (Archivo de Simancas. Rer;istro general del sello, XII, n. 1427, p. 208).
En la Sevilla del siglo XVI había una calle del Camello cerca de la Alfalfa y una calleja o callejún del Camello en el barrio de Santa Catalina. Esta última unía las calles de Santiago y la Alhóndiga según el Diccionario histórico de las calles de Sevilla (Sevilla 1993) 1, pp. 1 Ml-69: así lo atestigua una escritura de dor1a Isabel de las Roelas por la que vende unas casas principales "en una barrera que se dize de Martín Pucrrocarrero, que lindan con las espaldas del ospital de las (inco Plagas e con el mesún de Porrillo e con la calleja que se dize del Camello" (A.P.S .. I 1540 f = 5'>1. al 4 de junio). Ignoro la causa de tan curioso nombre. quiza debido a lo curvo del trazado de ambas calles.
7. Tito Livio. XXXVII 40, 12: Apiano, Sobre Siria, 33-33. Una vívida reconstrucciúnde la batalla,
basada en Kromayer. ofrece G. de Sanctis. Storia dei romani, IV 1 (Florencia' 1969) pp. 192 ss.
789
De camellos y caballos
más golpes, el ejército entero de Seleuco se dio a la fuga, encabezada por el rey en persona.
Pasemos ahora al norte de África. Una escena en parte similar a la herodotea relató muchos siglos después Procopio, testigo ocular de la triunfal campaña de Belisario (Guerra vándala, III 8, 25-28r Los vándalos, señores de Cartago, habían decidido acabar por la fuerza con la resistencia empecinada de los maurusios o berberiscos. Informado de ello Cabaon, un astuto reyezuelo de la Tripolitania, montó una red de espías gracias a los cuales supo de antemano la llegada de las tropas que el rey Trasamundo había despachado en contra suya. Entonces el régulo recurrió a una treta defensiva que, por lo visto, fue práctica habitual entre los berberiscos, acostumbrados ya por el uso cotidiano a establecer su aduar en redondo9
:
Habiendo hecho un círculo en la llanura donue iba a atrincherarse, ICabaonJ puso como parapeto a los camellos colocánuolos atravesados en rueda. en línea de unos unce camellos en fonuo"'. A los niiíos, a las mujeres y a los inváliuos los situó en el centro. junto con sus bienes. y a los hombres ue guerra les oruenó apostarse, cubienos con sus escudos, entre las patas de aquellos animales. Al presentar los maurusios esta formaci<'>n, los vándalos no supieron qué hacer ante la novedad, pues no eran uiestros ni como lanzadores ue jabalina ni como arqueros. ni sabían combatir a pie. sino que todos eran jinetes y se servían por lo general de lanzas y espadas; por ello no podían intligir daiío de lejos al adversario. y sus caballos, soliviantados ame la vista de los camellos, se negaban a cargar contra los enemigos. Como éstos, disparando una y otra vez desde posiciún segura. mataban sin dificultad a jinetes y caballos, dado su número, los vándalos se dieron a la fuga y. al salir en su alcance los maurusios. perecieron en su mayoría, aunque hubo algunos que cayeron en manos del enemigo; muy pocos de aquel ejército volvieron a casa.
Más detalles interesantes sobre este tipo de defensa nos ofrece Coripo (Johánide, IV 597 ss.). El caudillo nómada Yema, en vísperas de la batalla con los romanos,
construye muros en el campamento con camellos, rodeando el campo con una línea de a ocho. Después unce bueyes, amarrando sus cuernos unos con otros en un círculo de seis
X. Altheim (op. cfr .. l. p. 158), sin recordar la batalla de Sardes. afirma que la táctica de Cabaon fue
una novedad, constituyendo la primera victoria de los dromedarios sobre la caballería.
9. Como observó Luis del Mármol (Descripción de Africa [Granada 1573] I 29 [f. 36v b]), "cada
aduar es una poblaciún de ciento o ciento cinquenta tiendas puestas en rueda, que hazen un ámbito redondo en medio. donde los alárabes meten sus ganados de noche ... Son estas tiendas de color de buriel negro ... y están asentadas tan juntas unas de otras que hazen como un muro alderredor, y no se puede entrar en el aduar si no es por dos partes: la una por donde entra el ganado y la otra por donde sale".
10. Con una línea también de doce camellos cercaron los nómadas su campamento antes de entablar
combate contra el bizantino Salomón (Procopio, Guerra vándala, IV 11, 17 ss.).
790
Juan Gil
en fondo ... Y para formar la tercera protección del tupido parapeto lo circunda esparciendo el ganado menor y atándolo y trabando sus patas".
Una ret1exión de Ibn Jaldún en el capítulo de su gran obra dedicado a las «Guerras y maneras de guerrear practicadas por los diversos pueblos>> 1c muestra que en su tiempo tal estrategia, empleada todavía por los nómadas, era desechada -sin razón, según el tunecino- por los emires norteafricanos:
Los árabes y la mayoría de las tribus beduinas que andan errantes y emplean la técnica de atacar y retirarse disponen sus camellos v las acémilas que llevan el bagaje en líneas, con el fin de ">stener a los hombres en lucha. Estas líneas constituyen un lugar donde retirarse: se llaman al-majhudah ''- Es de notar que todos los pueblos qu.: siguen esta técnica son más firmes en la batalla y están me¡or protegidos contra la sorpresa y la derrota. Se trata de un hecho bien conocido, pero los reyes actuales lo han echado en saco roto. En vez de ello, ponen detrás de ellos las acémilas portadoras de los fardos y sus grandes tiendas, como formando la retaguardia. Esos animales, sin emhargo, no pueden reemplazar a élefantes y camellos. Por tanto, los ejércitos están expuestos al peligro de la derrota y se muestran siempre dispuestos a huir en combate.
No llevaba Ibn Jaldún toda la razón en sus críticas> pues el mismo dispositivo de defensa usaron los turcos> y no por casualidad, evidentemente. Durante la batalla de Varna (1444 d.C.), según se nos cuenta14 > un círculo de grandes escudos de hierro clavados en tierra protegió del enemigo a Murad II y a su plana mayor; delante de los escudos se colocó una fila de camellos; y ni que decir tiene que en torno al sultán se plantó el batallón de jenízaros (neélydes). Es de advertir que esta curiosa empalizada de escudos fue utilizada ya en el Bajo Imperio por los romanos para
!l. La misma costumbre es descrita por Coripo en otros pasajes (Johánide, II 93 ss., 396 ss.; V 351.
377, 422, 4S<J ss.; VIII 40). La traducción que doy aspira s61o a dar cuenta exacta del sentido, sin perderse en las florituras que gustan tanto a Coripo y que engai\an a veces a sus no muy numerosos lectores (así, p.e., en v. 599 Altheim [op. cit., p. 302 n. 10] supone 4ue bis remo ... ?,yro equivale a doce filas de bueyes). También el texto plantea prohlemas. En el v. 603 Goodyear, con la aquiescencia de Diggle, CDrrige norus en rutus. Puede ser: pero más probable me parece que norus ( = ¡;narus, e f. Ha bis, U [1971] 204) forme el contrapunto del ignarum del v. siguiente. Un pequei\o retoque de puntuación requieren los vv. 610-11 (pecrus runc ipse hifimne EIISe ferir misri generis: uomir ille cruorem); misti generis depende de cruorem: la sangre del Minotauro es mestiza, por ser tanto de homhre como de toro.
12. Muqaddimah, traducci6n de F. Rosenthal, (Nueva York 1958) II, p. 78.
13. Me indica P. Lunde que "la palabra al-majhudah, no atestiguada en los léxicos, puede ser un
término específicamente nortcafricano o un préstamo".
14. Laonico Calcóndilas, Historia turca, VII (PG 159, c. 328 B-C); la misma formación adoptó
Murad en 1448 en la batalla de Kossovo (Calcóndilas, Historia turca, VII [c. 353 A]). Por un momento he estado tentado de aplicar aquí a neélydes la interpretación que da J. Leunclavius (ibídem, c. 788 A) a xeinoi: "azapos" o mercenarios. No obstante, han de ser los jenízaros o "nuevas tropas": "quando sale en campo, ... los genízaros van todos hechos una rueda dentro de la qua! va [el Gran Turco]" (Viaje de Turquía en NBAE 1 O, p. 119 b). Poco explica -o mejor dicho, mucho embarulla- la traducción latina de Clauser, que deja mucho que desear.
791
De camellos y caballos
defender el campamento: de ella se sirvió el ejército de Juliano durante la guerra persa 15
• También se emplearon como refuerzo de la talanquera otras armas: por ejemplo, el palenque del Miramamolín. en las Navas de Tolosa (1212 d.C.), se hizo de carcajes, y dentro y fuera del mismo montó guardia una tropa de infantes escogidos 16
• Mas volvamos al tema. En la India Jos camellos fueron utilizados asimismo con fines bélicos, y de
manera no tan diferente a la arriba expuesta, en épocas todavía más cercanas a nuestro tiempo. El ejército del Gran Mogol ofreció por lo general la siguiente línea de batalla: primero se asentaba en el centro la artillería pesada, con los cañones trabados Jos unos a los otros, para impedir el paso a la caballería enemiga (cierre del frente que recuerda al círculo de escudos o a la rueda usada por los berberiscos); después se ponía una fila de camellos, cargados con la artillería ligera; por último, se desplegaba la infantería. La caballería formaba las alas 17
•
Bien se ve, pues, que el camello y, andando el tiempo, el dromedario, constituyeron un factor estratégico de primerísima importancia por el pánico que podían inspirar en un momento dado a los caballos. No es de extrañar, en consecuencia, que el patricio bizantino Salomón, antes de dar inicio a un combate contra los nómadas, rebelados tras el fin de la dominación vándala, exhortara a sus hombres a despreciar el frente de camellos, pues los animales, al recibir las primeras heridas, harían reinar el alboroto entre sus propias filas (Procopio, Guerra vándala, IV 11, 33). Tampoco mueve a admiración que, a su vez, los caudillos berberiscos dieran ánimo a sus tropas recordándoles cómo sólo "la visión de los camellos espantaría a la caballería y su berrido, venciendo el fragor restante de la batalla, la pondría en desorden" (ibidem, IV 11, 42). Así estuvo a punto de suceder: los corceles, despavoridos por el aspecto y los bramidos de los camellos, que emiten "una especie
15. Así lo confirma Amiano Marcelino. XXIV 8, 7 (multiplicato scutomm < ordine > in orbiculatam .fíguram); la conjetura en este pasaje queda apoyada por XVI 12. 62 (miles ... scutorumque ordine multip/i,·ato uallatus). J .J .E. Austin (Ammimlus on Warfáre. An lnvestigarion !tilo Ammianus' Military Knowledge [Bruselas 1lJ7lJl p. 144 n. lJ) muestra su extrañeza ante esta línea de escudos, y propone no sin dudas que por scuta se entienda "manned static fines of defence" que podrían no ser más que simples empalizadas de estacas (posibilidad que soslayan J. Fontaine ad loe., p. 196 y 1. Arce, La frontera (anno Domini 363) [Madrid llJlJ6j p. 114). Sin embargo, el texto de Calcóndilas, que especifica que los escudos
eran de hierro, elimina toda posihle duda.
16. Presidium instar arriifirmauerunt de scriniis sagitarum, dice Rodrigo Jiménez de Rada, Sobre los
hechos de Hisp1111ia. VIII l) (p. 271. 32 ss.). En su traducción (Madrid. 1989. p. 320) J. Fernández Val verde tradujo literalmente "escriños de las flechas". aclarando en nota: "las canastas de paja en las que las transportaban": pero se requiere un material más fuerte para dar consistencia a la empalizada. La Primera Crónica General vet1ió con más liherrad: "a poder ele saetas et de otras armas" (cap. 1018, p. 700 h 23).
17. (F. Bernier. Viaje al Gran Mogol, b1dostán y Cachemira [Madrid 1940] I, pp. 35 ss.). Los camellos ti.teron usados para llevar la munición y el fardaje de los lombarderos desde los comienzos del s. XVI: asi salió a combatir Babur en 1534 (G. Correia, Lendas da India [Oporto 1lJ75] III, p. 592).
792
Juan Gil
de rugido muy desagradable" 1 ~, se encabritaron y arrojaron al suelo a sus jinetes, de suerte que los romanos hubieran sufrido una severa derrota de no haber ordenado Salomón descabalgar a sus hombres para abrirse brecha con la espada desnuda a través de la barrera de camellos (ibídem, IV 11, 48 ss.).
A la luz de estos precedentes es hora ya de examinar un muy curioso y enigmático texto de la Crónica mozárabe del 754 (68, p. 45 Gil), en el que se describe cómo el califa Hisham puso al frente de un poderoso ejército a Culzum b. lyad, con objeto de que, aplastando el levantamiento de los nómadas berberiscos, acaudillados por Maysara, llevase sus banderas hasta el Estrecho de Gibraltar. El encuentro decisivo entre las tropas del ,Omeya y los insurgentes tuvo lugar a riberas del Sebú (741 d.C.) y, de creer a los anales latinos, se desarrolló de la siguiente manera:
La muchedumbre de los mauros. sabedora de su venida. baja inmediatamente de las montañas a luchar. desnuda, ceJ1ida súlo con un taparrabos delante de sus vergüenzas. Cuando unos y otros traban encarnizado combate a orillas del río Nava, al mostrar [¿los nómadas?] su
piel negra a corceles más hermosos y al rechinar sus blancos dientes. los caballos de Egipto''' sin tardanza uan un bote y huyen. Y no bien ellos [los árahesj tornan a la carga con uesesperación, cuando de nuevo los caballos montados por los árabes, encabritándose a causa del color de su piel. vuelven gmpas. espantados, para perdición tanto suya como de sus jinetes.
El relato está plagado de tópicos literarios. Incluso una frase entera, prependiculis rantummodo ame pudendis precincti, está tomada al pie de la letra de un pasaje de la Pasión de Hadriano y Naralia, 19 (p. 272 Fábrega Grau), cuando el terrible Maximiano ordenó que los mártires fueran traídos al suplicio desnudos, subcincri praependiculis ante pudenda. Los problemas empiezan cuando se trata de fijar el sujeto de los dos gerundios demonstrando y confricando. Parece que el cronista gozó imaginándose la negrura de aquellos diablos berberiscos medio en cueros (detalle éste, el de la semidesnudez, también atestiguado por el Ajbar
IX. Enciclopedia Espasa. s.v. «camello», p. 1140 a. Los romanos tenian un verbo para designar ese
sonido poco placentero que emitían los camellos: h/aterare (Paul. ex Fexto. p. 30, 28 Lindsay; hlateare [por blaterare] en el poema sobre las voces de los animales editado por Riese y recogido por Baehrens en el aparato de PLM, V. p. 36R). "La naturaleza no ha dado ninguna defensa al camello contra los demás animales más que su grito aguuo y prolongado y la masa informe de su cuerpo, que parece, visto de lejos, un montún de ruinas" (Huc. Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie et dans le Thibet pendant les années 1844, 1845 et 184ó 1 París" 1 X60] I, p. 335).
19. Como me escribe P. Lunde. "el llistoriador al-Tábari afirma que el ejército musulmán que invadió
Egipto fue una fuerza de caballería. Juan ue Nikiu se refiere siempre a la caballería árabe, jamás a los camellos (tomo este dato de D.R. Hill "The Role of the Camel and the Horse in the Early Arab Conquests, en V .J. Parry y M.E. Yapp [eds.], War, Technology and Society in the Middle East [Oxford 1975] p. 33)".
793
De camellos y caballos
Machmua 20 e Ibn Abd al-Hakam21): no en vano S. Isidoro (Etimologías, IX 2, 122;
XIV 5, 10) había dado a Mauretania una etimología griega, maúros, vocablo que significa precisamente <<negro>>, por la tez oscura de sus habitantes12
. Habría sido, pues, la negrura, el color propio de los etíopes (y de los demonios), la causa del espanto de los caballos de los árabes, a juicio del anónimo mozárabe que interpretó a su antojo las noticias que llegaron a sus oídos sobre la derrota de Culzum. Las oscuridades del texto, tan manierista en su forma, no fueron entendidas del todo por R. Jiménez de Rada, quien, leyendo inconscientemente -o corrigiendo adredeuenustando por demonstrando (quizás a través de una forma intermedia ostenrando), dio una interpretación nueva a la ambigua expresión utilizada por su fuente: "los mauros, embelleciendo la negrura de su tez con caballos más hermosos (tetrum colorem equis pulcrioribus uenustantes) y sonriendo con su blanca dentadura, aterrorizaban a la muchedumbre del ejército enemigo" (Historia de los árabes, 16 p. 29, 16 Lozano). Alfonso X en su Primera crónica generaP3 siguió al historiar la batalla la no leve corrección introducida a la chita callando por el arzobispo de Toledo; y su larga y poderosa sombra se proyecta todavía sobre un traductor de la Crónica mozárabe como E. López Pereira24
, que vierte tetrum colorem equis pulcrioribus demonstrando por "al mostrar los moros su negro color sobre unos hermosísimos caballos", como si equis fuera un ablativo (y no un dativo, la construcción más lógica y normal con el verbo demonúrare; en caso contrario se esperaría otro sintagma, bien preposicional [in equis], bien con un participio [equis uehenres]). Los corceles de bella estampa han de ser los montados por los hombres de Culzum; así se completa la teatralidad mmüquea de la escena y se logran los efectistas claroscuros tan del agrado del mozárabe cronista.
Las fuentes árabes, más recientes, se refirieron asimismo al nerviosismo de los caballos árabes, achacado a diversas causas. Según el Ajbar Machmua, los berberiscos, a la acometida de la caballería omeya, le hicieron frente con "pieles secas
20. P. 44 La fuente Alcántara. La poca efectividad bélica de esos combatientes medio desnudos ~los
únicos rivales de los vándalos~ fue destacada también por Belisario. Mas tal juicio fue pronunciado en una arenga a sus tropas (Procopio. Guerra vándala, III 19. 7): una déscripción más ajustada de los berberiscos se puede leer ibidem, IV 6, 10-14.
21. Conquista de Atiica del Norte y de Espwla, Traducción de E. Vida! Beltrán (Valencia 1966) p.
61: "iban desnudos: no llevaban más que sarawilat".
22. Desechó explícitamente esta interpretación L. del Mármol (Descripción de A!rica, I 24, f. 33 v).
Coripo Uohánide. VI 9~ ss.) había cantado la negmra de una cautiva berberisca y de sus hijos, que recordaban al cuervo y sus polluelos (cf. asimismo Procopio, Guerra vándala, IV 13, 29).
23. "Los de la parte de Culto ... quando uiron uenir contra sí a los reuellados tan negros e tan
espantosos con sus dientes regannados, et andar sobre cauallos tan fremosos, fueron tan espantados que non sopieron de sí parte nin mandado; e non ellos tan solamientre, mas en uerdad aun los cauallos non los podién tener quedos con el pauor d'ellos" (Cap. 588. p. 335, 47 ss.).
24. Crónica mozárabe del 754. Edición cririca y traducción (Zaragoza 1980) p. 109. Tampoco me convence ~debo confesarlo~ su "para mayor desesperaciyn" (por desperando), que da otro sentido.
794
Juan Gil
llenas de piedras, con lo cual se espantaban los caballos de Siria; cogieron además yeguas indómitas, y después de haberles atado a la cola cántaros y cueros secos, las soltaron en dirección al ejército de Coltsom. Asombráronse los caballos, gritaron los hombres, y se apearon la mayor parte". Mas no paró ahí todo; otro miedo aún se apoderó de los caballos, éste sin explicar: fue vano el desesperado empeño que puso Balch en que su escuadrón embistiera a los berberiscos, pues no pudo romper sus filas "porque sus caballos se espantaban" 25
. Según Ibn Abd al-Hakam, a la arremetida de Balch los africanos prorrumpieron en gritos, se replegaron y lanzaron proyectiles con sus hondas. La táctica empleada por las tropas de Maysara no es otra que la que usaron otros pueblos nómadas, de todos conocida en la actualidad gracias al protagonismo que han alcanzado, para bien o para mal, los pieles rojas en las películas del Oeste. Pero el pánico reiterado de los corceles de los árabes parece deberse a la misma razón que puso en fuga a la caballería vándala: su aversión instintiva a los dromedarios. En efecto, creo que los ejemplos aducidos anteriormente permiten concluir que en realidad fueron los dromedarios -y no los jinetes berberiscos- los que enseüaron sus blancos colmillos al lanzar aquel sonido horrísono que aterró a la caballería; y que fue su visión la que acabó de llenar de pánico a unos corceles "más hermosos" (que los dromedarios). Mas preciso es reconocer que el texto de la Crónica mozárabe es ambiguo, y que su autor bien pudo achacar a supuestos moros de negra tez propiedades características del dromedario: cualidades que, como en tantas otras ocasiones, hubieron de decidir el fiel de la balanza a favor de los berberiscos.
Idéntica explicación se dio a la derrota que infligieron las tropas de Murad 1 al príncipe serbio Lazar en Kossovo Polye, el Campo de los Mirlos ( 15 de junio de 1389 d. C.): la tremenda catástrofe, que abrió de par en par las puertas de "Yugoslavia" al poder osmanlí, se atribuyó a una nueva espantada de la caballería ante los camellos utilizados por los turcos 2r'.
Otro ejemplo similar a los ya comentados entresaco de las páginas de un libro escrito por un famoso misionero del siglo pasado, el padre Huc. Cuando el lazarista, en su vüüe a Mongolia, pasó por Ping-Lu-Hian, un pueblo chino de tercera categoría, le sucedió una peripecia imprevista que pudo acabar en un verdadero pandemonium. Fue el caso que había mulos, atados con cabestros, por casi todas las calles.
A medida que avanzábamos. todos estos animales. presas de pánico a la vista de nuestros camellos, se encabritaban súbitamente y se precipitaban con ímpetu sobre las tiendas
25. Los historiadores moliernos pasan como sobre ascuas sobre las causas de la lierrota. Lévy
Provencal la atribuye a que las tropas árabes estaban "sin Julia mal mandadas y con poca disciplina" (Espmla musulmana, en Hi.110ria de Espwla dirigida por R. Menéndez Pida!. IV [Madrid 1967] p. 2R): un subterfugio plausible mas que nada explica.
26. Gossen. RE s.v ... Kamel». c. 1~29. ](, ss. Nada liicen sobre el panicular Leonico Calcóndilas en
su Hisroria ni los Anales m reos vertidos al latín por J. Leunclavius (PL CLIX, c. 62 y 590-91 ).
795
De camellos y caballos
vecinas; algunos rompían el ronzal que los retenía, se escapaban a galope tendido y tiraban en su huida los puestos de los mercaderes pequeños. El pueblo se alborotaba, lanzaba gritos,
maldecía a los pestilentes tártaros y aumentaha el desorden en vez de apaciguarlo. Nos entristeció profundamente ver que nuestra presencia había tenido resultados tan funestos, pero ¿qué hacer? No estalla en nuestras manos convertir los mulos en animales menos asustadizos ni
impedir a nuestros camellos tener un aire terrible. Uno de nosotros se decidió a correr por delante de la caravana para prevenir a todo el mundo de la llegada de los camellos: esta precaución disminuyó el mal, que no cesó del todo hasta que salimos fuera de los muros del
pueblo27 •
Por último, Carolina Stone llama mi atención sobre un pasaje de los Journeys in Persia and Kurdistan de Isabella Bird28
:
Cuando pasé a través de una manada de camellos pastando, una bestia vieja, de largos dientes y cara endemoniada corrió hacia Boy [su caballo] con las fauces abiertas y un gruñido
refunfuñante. El pobre Boy dio literalmente un respingo ... y se apartó al galope. Y ahora.
siempre que ve un camello a lo lejos. bufa y hace lo posible por retirarse a un lado, mostrando una cohardía que es realmente lastimosa.
¿No recuerdan los largos colmillos de este animal malhumorado aquellos blancos dientes que con su rechinar sembraron el pánico entre los caballos de Culzum?
27. Op. cit .. II, pp. 8-9. A su vez, los camellos se espantaban de un pequeño mulo que llevaban los
misioneros (ibidem, l, p. 207).
28. Londres 1891, II, p. 205.
796
Kolaios 4 (1995) 797-821
PRECIOS, GANANCIAS, MERCADOS E HISTORIA ANTIGUA
Carlos GONZÁLEZ W AGNER (Universidad Complutense de Madrid)
Vivimos el auge del liberalismo rampante. En este fin de siglo y de milenio caracterizados por la crisis de algunas ideologías, al menos en su versión oficial, y por la anticipada defunción de la Historia, el Mercado se alza triunfante sobre los despojos de unos y las esperanzas de otros, como si no pudiera ser de otro modo, como si siempre hubiera sido así, enseñoreándose, con sus pretendidas leyes inmutables y su exigencia de universalidad, del ayer, el hoy y el mañana de las gentes. Y, no obstante su momentáneo y no por ello menos efímero y aparente triunfo, resulta ser una falacia, un engaño, una manipulación interesada al servicio de los de siempre, de los poderosos. Por ello, el historiador de oficio, siquiera situado como yo en los niveles del arduo aprendizaje, debe, si no escribe al dictado de nadie, hacer oír su voz, que ha de ser la de las gentes engañadas y manipuladas de otras épocas, para dejar sentado, sin ambigüedades, y por encima de las opiniones, una realidad, no por más evidente más pretendidamente incierta. Dicha realidad no constituye otra cosa que la corta existencia histórica del Mercado como dominador de los procesos económicos y de las relaciones sociales.
Dicho así resulta, al contrario de lo que los neoliberales defienden, que el Mercado es un resultado, uno más, de la Historia, una consecuencia de determinados procesos históricos, en los que los hombres relacionándose en distintos grupos sociales, actúan como protagonistas, y por tanto puede estar sometido a su control, e incluso ser eliminado por ellos, cosa que no ocurre si, aceptando su tesis, le conferimos categoría universal y lo situamos por encima, como un nuevo ente trascendente que nos regula desde fuera sin resultar él mismo accesible, de la evolución y los cambios históricos. Argumentando, como aquéllos hacen, que siempre han existido mercados, se desvía intencionadamente la atención de la cuestión principal, que no es otra que la de en qué periodo histórico y bajo qué circunstancias el Mercado, que antes apenas tenía influencia sobre los procesds económicos y las relaciones sociales,. se convierte en un elemento que los domina.
797
Precios, ganacias, mercados e Historia Antigua
Aunque la información y los mismos datos puedan ser discutibles y aún manipulables, el conocimiento histórico no es una cuestión de opiniones. En primer lugar porque la información y el dato en sí resultan de un proceso de selección que, explícitamente o no, asume una visión y una interpretación del mundo y de la sociedad como guía, esto es, un posicionamiento teórico, y, en segundo término, porque una cosa es una opinión y otra muy distinta una teoría. Nos encontramos, no obstante, en un momento en el que, junto al Mercado y sus leyes "inexorables", se ha producido también el triunfo de la opinión, de lo que resulta una banalización del saber muy propia de esa próxima Edad Oscura, en la que ya estamos penetrando, que no tan paradójicamente coincide también con el auge de la imagen y de la realidad virtual. Pero en este contexto en el que lo real y lo virtual pretenden ser confundidos, en el que la víctima se convierte en culpable y el culpable en víctima, en el que tan difícil resulta al cabo distinguir la inmediatez del horror, tan frecuente e inmediato, la realidad histórica se pretende así mismo sustituir por una realidad distinta, irreal pero virtual, en la confianza de que pocos, acostumbrados a un saber compuesto de opiniones y contraopiniones, alcanzarán a descubrir la diferencia.
¿Adopto en opinión de alguien un tono excesivamente beligerante? Tal vez en unos tiempos con un predominio tan grande de lo "suave" como los nuestros, en los que incluso.se ha llegado a revindicar el "pensamiento blando" pueda parecer así, pero hay cuestiones que no son propias de un tratamiento distinto. ¿Acaso no es beligerancia falsear la Historia y hacer burla de las condiciones en las que muchas personas viven en nombre de la pretendida bondad de las leyes del Mercado, precisamente cuando rebrotan un tipo de estudios que pretenden demostrar con base científica, que la homosexualidad, la falta de inteligencia y, como no, la pobreza, por no decir la condición femenina como inferior -que también se ha dicho, aunque de otro modo-, constituyen taras genéticas o condicionantes biológicos frente a las que no se puede actuar con medidas sociales? La Historia constituye, por su parte, un tipo de conocimientos que no comparte tales "certidumbres científicas", por lo que, acostumbrándonos a dudar y a ejercer una permanente crítica cargada de buena dosis de escepticismo, nos muestra el carácter en absoluto casual de tales aparentes coincidencias, lo que no es poco, y el hecho de que mucha de la pretendida "objetividad" de tales estudios "científicos" resulta tan objetable como la de los conocimientos históricos. Al fin y al cabo, aunque le pueda disgustar a algún colega de bata blanca, no sólo el Mercado, sino también la Ciencia es un producto de la Historia, un resultado de su época, condicionada por el pensamiento y los problemas dominantes en ella. Prueba es el mismo debate y la falta de unanimidad al respecto, patente en el rechazo ya conocido de una parte de los científicos hacia tales
798
Carlos González Wagner
"certidumbres" y en la denuncia de la manipulación que encubren1 ••• Sintomático
resulta también que tal tipo de estudios coincidan en el tiempo y en la ideología que los fundamenta, por más que se proclamen neutros, con la revolución conservadora y neoliberal.
En este punto conviene insistir en que, por más que los neoliberales se empeñen, la Historia ha podido pasarse muchos siglos sin el Mercado. No es ésta una constatación reciente y si, por el contrario, bastante extendida, pero resulta preciso insistir nuevamente en ella. No quiere decir, por supuesto, que en aquellos tiempos en que no había adquirido el carácter preponderante de que disfruta desde hace no mucho, si lo comparamos ciertamen~e con la extensión global del decurso histórico, no existieran algunos elementos de lo que llamamos mercados, sino que no gobernaban, como hoy lo hacen, la vida social y económica. La cuestión, por tanto, no estriba en si, como pretenden algunos formalistas, han existido tales elementos de mercado, como la demanda o fluctuación de los precios, en sociedades, por ejemplo, redistributivas, sino en establecer su verdadero alcance en unos sistemas en los que la producción tenía unos límites bastante estrictos, no existía la libre circulación del trabajo y la distribución asumía frecuentemente un carácter esencialmente distinto al de Jos intercambios comerciales, bien en forma de reciprocidad, trueque, don/contra don, etc. Aún en presencia de intercambios de tipo comercial, es preciso establecer si se realizaban en condiciones de libre competencia y bajo el control de la oferta/demanda. En definitiva, si el comercio antiguo se regía o no por procedimientos de mercado. Tampoco se trata de si el comercio de Estado, o administrado (Polanyi: 1976, 307 ss. cfr: Aubet: 1994, 95 ss) llegaba a excluir o no el desarrollo de actividades por cuenta propia, sino de establecer el alcance de ambos.
Ahora bien el comercio, como una forma específica de distribución mediante intercambios -que pueden o no estar regulados por las leyes del Mercado- no puede ser extraído, sin más, del resto de las actividades económicas, relacionadas con la producción y el consumo, con las que constituye un todo. En las sociedades antiguas en particular, y preindustriales en general, en las que la economía no ocupaba un espacio propio, sino que se hallaba integrada en las esferas de lo jurídico, político e ideológico, ésto resulta particularmente importante. Con ello no se quiere decir que no se pueda reconocer un hecho económico, si bien su constatación en las fuentes, literarias o arqueológicas, no resultará siempre fácil, sino que no debemos limitarnos a buscarlos en la esfera de lo que nosotros entendemos por economía. Las relaciones de parentesco, las categorías jurídicas e institucionales, las manifestaciones religiosas, las obras de arte, pueden contener elementos relacionados con la
l. l. J. S. Gould. La falsa medida del hombre (Barcelona 1986); S.L. Chorover, Del Génesis al
genocidio. La sociobiolo¡;ía en cuestión (Barcelona 1985); R.C. Lewontin, S. Rose y L.J. Kamin, No está en/os ¡;enes. Racismo. genérica e ideolo¡;ía (Barcelona 1987); Para una crítica desde la antropología: M. Sahlins. Uso y abuso de la biología (Madrid 1982).
799
Precios. ganacias. mercados e Historia Antigua
producción, la distribución y el consumo, que nos resultarán invisibles2, si no estamos teórica, conceptual y metodológicamente prepárados para buscarlos y encontrarlos (cfr: Carandini: 1984. 82 ss). Por el contrario, pertrechados con nuestras nociones contemporáneas sobre economía, podemos con facilidad interpretar erróneamente los datos que proporcionan las fuentes literarias y el registro arqueológico, induciendo o forzando una interpretación no sólo inadecuada por moderna, sino tendenciosa por neoliberal.
En el mundo antiguo, que es el que mejor conozco, los mercados no dominaban los procesos económicos generando y moviendo excedentes y riquezas ni disponiendo de la fuerza de trabqjo. Las primeras eran obtenidas, en forma de renta o exacción, mediante tipos de coerción directa y extraeconómica por las elites, la segunda por medio de las relaciones sociales de dependencia que adquirían una multiplicidad y diversidad de formas de explotación del trabajo y se hallaban incluidas en el seno de las relaciones jurídicas, políticas e ideológicas que a menudo componen y enmascaran en tales sociedades las relaciones de producción'. Ya que los principales medios de producción estaban constituidos por la tierra y el trabajo no libre4
, difícilmente el Mercado podía intervenir dirigiendo o regulando los procesos
2. "Este aspecto del problema es particularmente importante en las sociedades antiguas, donde las formas jurídicas intervienen de manera constitutiva en las conexiones económicas y las estructuras sociales; tienen en efecto un poder de opacidad esencial, puesto que disimulan el verdadero funcionamiento de las relaciones sociales. Fijan, en cierto modo, la conciencia al nivel de la percepción inmediata de la diferenciación jurídico/política/ritual, al nivel de la particularidad más aparente; la pertenencia a un orden, por ejemplo, es concebida como referencia a una totalidad distinta de la realidad económica y social que se encuentra así enmascarada. En las sociedades arcaicas, la multiplicidad de las formas (sociales, políticas. religiosas. itleolúgicas) que revisten los lazos de dependencia, la multiplicidad de las funciones que asumen. pueden comribuir a disimular el funcionamiento económico de las relaciones de dependencia no sólo ante los contemporáneos, sino también a los ojos de los historiadores modernos" (Annequin, Clavel-Lévequey Favory: 1979,50 ss).
3. Para una primera aproximación pueden verse los trabajos publicados en los volúmenes titulados
Formas de explotación de/trabajo y relaciones sociales en la antigüedad clásica (Madrid 1979) y Estado r clases en las sociedades antiguas !Madrid 1982). Una mayor profundización puede obtenerse de la lectura de los trabajos presentados a los distintos coloquios de Besatwon (Acres du Colloque 1971 sur /'esclavage, Actas de Col!oque 1973 . ... etc.), en último término: Religion et anthropologie de /'esclavage et desformes de dépendancc (Besam;on 19')3). Así mismo, los recogidos en Yuge y Doi (eds.) Forms of Control and Subordination in Antiquit)' (Leiden-Nueva York-Colonia 1988) y en los dos primeros volúmenes de la revista Memorias de Historia Amigua (1977 y 1\178).
4. El carácter predominantemente no libre del trabajo en la Antigüedad, tanto oriental como
grecorromana, está establecido más allá de las cuantificaciones positivistas sobre el número de esclavos y de libres. De gran interés la discusión sobre la esclavitud oriental y antigua y las demás formas de dependencia (Welskopt: 1970, Zelin: 1\179, Vidal-Naquet: 1979, Finley, 1979ay 1979b, Ste. Croix: 1988), cfr: Annequin (1983) y (1 \185). Ultimamente Plácido (1994) y J. Fernández Ubiña, «Marx, MacMullen, Ste. Croix. Esclavos y campesinos del Bajo Imperio», en Sáez y Ordoi'iez (eds.) Homenaje al profesor Presedo (Sevilla 1994) 403 ss. Ver también J.M. Jorquera Nieto. «Servus, Rome et l'esclavage sous la république» (recensión a J.C.Dumont, Roma, 1987): DHA. 19 (1993) 65 ss.
800
Carlos González Wagner
económicos. Precisamente uno de los rasgos propios de la especificidad de las sociedades antiguas, reconocido por casi todos, menos por los neoliberales, es que no están constituidas por economías de mercado. El Mercado como tal no existió, ya que las actividades económicas (producción, distribución, consumo) no tenían una existencia independiente de las instituciones y prácticas políticas, jurídicas y sociales en las que se articulaban las relaciones de producción. La economía no disponía en aquellas sociedades, al reves de lo que ocurre en nuestros tiempos, de un lugar específico y propio, en lo que básicamente y de modo muy significativo están de acuerdo "escuelas" tan diversas como las formadas por Polanyi y sus seguidores, Finley y los suyos, los marxistas soviéticos no dogmáticos, Carandini y otros discípulos de Bianchi Bandinelli, y 1 os marxistas estructuralistas franceses. Los elementos característicos del Mercado, como la iniciativa privada, las ganancias y los beneficios, el riesgo y la t1uctuación de los precios en función de los cambios experimentados en la oferta y la demanda, no ocuparon un lugar significativo en la Antigüedad al encontrarse sometidos a unas condiciones que emanaban, no de la actividad económica, sino de las esferas jurídica, política y social.
1. ASPECTOS TÉCNICOS Y TRABAS DE LA PRODUCCIÓN. Los aspectos técnicos de la producción, si bien no constituyen un factor único
ni decisivo, condicionan su desarrollo, no de forma aislada sino mediante su articulación en el conjunto de las fuerzas productivas5
. En general existe un amplio consenso en que la economía en la Antigüedad se encontraba en gran parte "subdesarrollada". La producción, tanto en la agricultura como en la artesanía, se caracterizaba por sus bajos rendimientos. En Mesopotamia algunos documentos cuneiformes mencionan rendimientos de entre 35 a 50 por 1, como cosa normal y en condiciones óptimas 80 por l. No obstante parece que la media se acercaba más al 20 por 1, y a veces menos, por lo que se ha señalado que la reputación de riqueza de Mesopotamia provenía más de la importancia de las superficies cultivadas que de los rendimientos (Margueron: 1991, 117). Los bajos rendimientos agrícolas incidieron en la necesidad generalizada en el Mediterráneo (Grecia, Roma, Cartago) de importar continuamente cereales de lugares como Sicilia, el Mar Negro o Egipto. A todo ello se sumaron los efectos adversos de las guerras y de la propia explotación agrícola y ganadera, generando procesos de salinización, deforestación y ruina del suelo que int1uyeron de forma importante en la caída de la eficacia tecno-ambiental (Hughes: 1981, 51 SS, 109 SS y 153 SS).
Para el imperio romano se ha escrito lo siguiente: "La tecnología -importante factor determinante de la economía en su conjunto- seguía siendo atrasada e impedía hacer grandes avances en la productividad de la agricultura, y también
5. A este respecto resultará interesantes Erhnulogie er hisrorie. Force_¡ producrives er problemes de rransirion, (París 1975): Bate ( t9i\5).
801
Precios, ganacias. mercados e Historia Antigua
obstaculizaba la expansión del comercio y la manufacturación. En lo que se refiere al factor fuerza, el mundo romano seguía dependiendo en gran parte de animales y seres humanos.El molino de viento no se conoció en el campo hasta el siglo XI. El caballo de tiro no se empleaba para los trabajos agrícolas por falta de un arnés apropiado; el buey y la mula eran animales más lentos y su fuerza de tracción era menor. Esto tuvo consecuencias también para el transporte por tierra. Transportar por vía terrestre mercancías pesadas, entre las cuales había que contar el trigo, resultaba caro, aunque no hay que olvidar la gran importancia de los ríos por los que podían navegar embarcaciones comerciales de poco calado. El transporte marítimo era más barato pero inseguro y se veía restringido en gran medida al periodo que va de abril a octubre. El carácter primitivo de las instituciones comerciales y del derecho mercantil concuerda con este panorama de un sector "mercantil" relativamente pequeño y subdesarrollado" (Garnsey y Saller: 1990, 67, cfr. Ste. Croix: 1988, 150 ss). Consideraciones similares fueron expuestas hace algún tiempo para al mundo griego (Mossé: 1980, 23 ss), del que se ha dicho que no llegó a generar un pensamiento técnico, lo que va a la par con su estancamiento en este campo (Vernant: 1983,280 ss). El atraso de la tecnología (White: 1984), actuaba, en suma, como una traba importante.
La renovación tecnológica fue apenas inexistente o se demoró durante milenios. En Oriente, después de las innovaciones que caracterizaron el periodo predinástico y los inicios del Dinástico Arcaico, no se produjo ningún avance significativo durante casi dos mil años. La introducción del caballo no tuvo una repercusión en las actividades productivas, ni en las de intercambio, y si terminó por afectar a las relaciones sociales de producción fue permitiendo la aparición de una elite militar de combatientes en carros que se constituyó como grupo social antagonista de la población campesina. Fue finalmente la domesticación del dromedario (Bullit: 1975) la que desde comienzos del primer milenio introdujo cambios importantes en algunas formas de explotación ganadera y en el comercio a larga distancia, permitiendo desplazamientos por tierras áridas que antes eran imposibles. En el ámbito de la navegación algunas innovaciones importantes de las que sacaron provecho los fenicios deben situarse por esta misma época permitiendo vi~jes más largos y desplazamientos más rápidos (Alvar: 1981; Lance!: 1994, 17 y 1!8 ss). Así mismo, la introducción y generalización del hierro (Wertime y Muhly: 1980), favorecida por la crisis del sistema palatino a finales del segundo milenio, que constituyó la innovación más importante desde hacia dos mil años, amplió la capacidad productiva de las pequeñas comunidades agrícolas, permitiendo su expansión en zonas que antes les resultaban vedadas, mediante la excavación de pozos, la construcción de cisternas y el aterrazamiento de las laderas de colinas y montañas (Stager: 1985, cfr: Liverani: 1988, 648 ss) pero no implicó ni la desaparición de la economía templario-palatina, ni la transformación radical de las relaciones sociales de producción dominantes, si bien en algunos lugares afectó decisivamente a las relaciones entre los nómadas y la ciudad (entiéndase el palacio)
802
Carlos González Wagner
que de estar basadas en elementos administrativos pasan a sustentarse sobre el parentesco.
Esta aparente "incapacidad" técnica de los antiguos no debe ser entendida como resultado de deficiencias propias de niveles atrasados de conocimiento o factores de mentalidad. La traba más importante la constituían las propias relaciones de producción. La amplia disponibilidad de formas de trabajo no libre resultó muy poco estimulante. Los griegos, por ejemplo, llegaron a abordar bastante pronto ciertos problemas técnicos al nivel de la teoría, utilizando los conocimientos de la época. Eran capaces de construir canales subterráneos, como en Samas, y de otras muchas cosas, incluidas algunas máquinas complejas6
, pero todo ello no repercutió en un
h. "Tenemos. en el sig-lo IV. d caso de Arquitas. al cual se atribuye, entre otras. la invención de la
¡!arrucha. del tornillo y la construcción de un autómata volante. El siglo !11 a. C. es el siglo de Arquímedes. ln¡!eniero militar por necesidad y práctico a su pesar. si se cree en la tradición, supo no obstante. al mismo tiempo que utilizaba el tornillo stn fin y perfeccionaba el empleo de cabrias y poleas para izar grandes pesos, estudiar las propiedades geométricas de la espiral. construir la teoría del equilibrio de las fuerzas en la palanca y la balanza. y definir la mecánica como la ciencia que permite mover un peso dado con una fuerza dada. Las investigaciones proseguidas en la Escuela por los pcripatéticos no excluían
tampoco las realidades técnicas fuera de su campo de indagación. Las Mecanica. atribuidas a Aristóteles, intentan proporcionar la expltcación racional de los efectos producidos por las "máquinas simples" que forman la base tle todas las combinactones mecánicas y cuyas propiedades, según el amor, se derivan del círculo como de su principio común. Este esfuerzo tle elucidación teórica tle los problemas que se plantean en cienos sectores de la actividatl técnica tiene por resultado, en la escuela alejantlrina, los trabajos de Ctesibios y de Filón, más tarde los de l-Ierón. Se trata de hombres a los que se llama mhxanopoioi, constructores de máquinas. Son ingenieros, inventores. Ellos formulan la teoría de los diversos tipos de m{tquinas: 'Lt fabricaciún, su funcionamiento, sus reglas de empleo. Tienen una tloble preocupación: sistematización racional, de forma tlemostrativa, apoyándose en los "principios", claridad y precisión suficientes, en los d<Otalles de construcciún, para ser útiles en la prktica de los oficios afectados.
Como elementos técnicos sus máquinas comprenden ~excepción hecha de cinco máquinas simples cuya teoría, después de Aristóteles, adoptan de nuevo: la palanca, la polea, la garrucha, el tornillo, la nu1a ~un sistema complejo de piezas, la válvula, el cilindro y el pistón, la rueda dentada y el engranaje, el sifón. Ellas ponen en práctica ~además tlel peso del que se sabe calcular. después de Arquímedes, la distribución sobre los soportes y el equilibrio para una fuerza dada gracias al número apetecido de poleas, garruchas y engranajes~ la torsión de los cables, la elasticidatl de una lámina de metal, la comprensión del aire y de los líquidos, las corrientes. ascendentes y descendentes, de aire y de agua calientes y frías, los efectos tle los vasos comunicantes y la aspiración por el vacío, la fuerza del vapor.
Esta ingeniosidad técnica, unida a una búsqueda de los principios generales y de las reglas matcnüticas que permiten cuando es posible, calcular la construcción y el empleo de los artefactos, ha
producido una serie de invenciones notahles. Sin embargo, no ha actuado sobre el sistema tecnológico de la allli¡!üedad para transt(Jrmarlo: no Ita roto los cuadros de la mentalidad premecánica. Se impone, en efecto, una doble constatación. Allí tlomle las máquinas descritas por los ingenieros tienen realmente una finalidatlutilitaria. son empleadas y concebidas al modo de instrumentos que multiplican la fuerza humana a la que recurren, a pesar tle su complejidad. como único principio motor. Cuando apelan a otras fuentes de energía y en lu¡!ar de amplificar una fuerza dada al principio funcionan automátkamente desarrollando su movimiento propio, se trata de obras que se sitúan conforme a totla una tradición de objetos maraviii<JSOS, allllargen tlel dominio prupiameme técnico. Son los rhaumara, constnidos para provocar el asomhm. La misma singularidad de sus efectos, causatlos por un dispositivo ocultu, limita extrañamente
803
Precios. ganacias. mercados e Historia Antigua
avance tecnológico significativo. Otro tanto puede decirse de Oriente, donde la formulación de principios generales de carácter teórico a partir de clasificaciones sistemáticas de los datos de la experiencia se ha percibido con frecuencia como una limitación importante. Pero aunque tales principios no aparecen nunca enunciados en los textos, por lo que se piensa que aquellas gentes poseyeron un tipo de conocimientos basados casi exclusivamente en bases empíricas sería una consideración errónea suponer, como a veces se hace, que por que se hallen ausentes de los textos fueran desconocidos. Parece, más bien, que coexistieron dos formas de transmitir los conocimientos que se iban adquiriendo y sus resultados, una mediante la recopilación literaria y otra dependiente de la tradición oral (Labat: 1988, 92 ss, cfr. Farrington: 197 1, 19 ss). Esto se percibe muy bien en los textos matemáticos 7 que contienen enunciados de problemas y soluciones a los mismos, pero en los que faltan su justificación y explicación, si bien no dejan de suponer el conocimiento teórico del método a aplicar y, por consiguiente, de los principios generales. No hay razones serias para suponer que en otros campos del saber no ocurriera lo mismo8
, por lo que nos encontramos ante una ciencia teórica no escrita, pero sin duda conocida,
su alcance. Su valor y su interés nacen menos de los servicios que pueden prestar que de la admiración y placer que suscitan en el espectador. En ningún momento aparece la idea de que el hombre. por medio de estas especies de máquinas. puede gobernar las fuerzas de la naturaleza, transformarlas, convenirse en maestro y poseedor" (Vernant: I<JK4. 2H4 ss).
7. "Es imposible no reconocer. desde los tiempos más remotos, la naturaleza teórica de las
preocupaciones matemáticas y el esfuerzo de racionalización de los resultados: organización sistemática de
las tablas de cálculo: agrupaciúnmetodolúgica de los problemas, utilización de los mismos procedimientos de c;ílculo en cuestiones idénticas. con solo distintos coeficientes. interés indudable por relaciones no
inmediatamente traducibles al lenguaje de las necesidades pdtcticas cotidianas. etc." (Labat y Bruins: 19RR. 127).
H. La getimetría, sin embargo. tenía un carácter más prácrico, pues se trataba de calcular superficies
y volúmenes de acuerdo con las necesidades que emanaban de la agricultura y del sistema de canalizaciún y regulaciún de las aguas .. Calcular. por eJemplo. el área de un terreno con el fin de determinar la cantidad
de grano necesana para la siembra, o de realizar la medición de los campos cuyos límites eran borrados frecuentemente tras las inundaciones. También aa necesario determinar la cantidad de tierra que se
precisaba para levantar los diques y los terraplenes. No obstante. y a pesar de dichas necesidades prácticas. los conocimientos geométricos directos tenían una naturaleza limitada debido, sobre todo. a la tendencia
Je los mesopotámicos a convertir cualquier tipo de relación en términos numéricos, aplicando las operaciones algebraicas a los pmblemas geométricos. En este úmhito se corrige la impresión de que la
ciencia oriental antigua. y en concreto la de las gentes de Mesoporamia. se hallaba vinculada y supeditada de forma exclusiva a los imperativos de la técnica. Aunque las preocupaciones técnicas estaban
evidentemente allí. ligadas como siempre a la necesidad de resolver cuestiones prácticas, no determinaron el desarrollo de los conocimientos. Muchos de los problemas algebraicos y geométncos planteadns en las
tablillas que conocemos utilizan elementos como la superficie de un campo o su lado: otras veces se trata de problemas métricos planteados para ser resueltns por el cálculo. mediante la aplicación de nociones relativas al teorema de Pitúgoras. la multiplicación geométrica, el conocimiento del valor del número 1r,
las áreas y los volúmenes. En todns los casos se trata de dominar los cúlculos aritméticos y no de adquirir
conocimientos sobre la ciencia del espacio. dominada por las técnicas aritméticas (cfr. Labat y Bruins: J<J8í\. 13~ ss)
804
Carlos González Wagner
patrimonio de una tradición oral complementaria, que si bien no era de carácter esotérico a la manera de un conocimiento que debiera permanecer ignorado por el profano ~de hecho se enseñaba en las escuelas~, si era patrimonio de un grupo social muy reducido. aquel que por su situación social y económica era el único que tenía acceso a la educación.
2. FORMAS DE DISTRIBUCIÓN E INTERCAMBIO. Aunque las cosas tenían un valor, el mercado no existía como instrumento
creador y regulador de los precios, ya que la mayor parte de los cometidos de funcionalidad económica se regían por reglas distintas a la oferta/demanda. Así, aunque las personas intercambiaban bienes y productos, originariamente los intercambios se hacían predominantemente en el marco de la denominada "economía natural", concepto un tanto ambiguo que quiere decir que los cambios se efectuaban en especie. Esto es, se intercambiaban unas cosas por otras. Más adelante, y primero en Oriente, se instituyeron sistemas de equivalencias basados en patrones de valores estables que se utilizaban como referencia y como elementos de pago en las transacciones. Los más comunes de tales patrones fueron la cebada, el cobre y la plata. Por supuesto se efectuaban pagos a numerosas personas a cambio de sus servicios especializados (funcionarios, artesanos, médicos, etc.) o de su trabajo en el campo. pero se realizaban siempre de acuerdo a estos principios de la "economía natural" o de los sistemas de equivalencias. De este modo en Oriente los salarios se pagaban en forma de raciones alimentarias y/o de tierras agrícolas que aseguraban el mantenimiento de sus detentadores. Dichos salarios no eran fijados de acuerdo a criterios de índole económica que contemplaran la disponibilidad de fuerza laboral en el mercado del trabajo, sino mediante disposiciones administrativas que tenían en cuenta el tipo de trabajo o servicio realizado y los alimentos y bienes necesarios para mantener a una persona de acuerdo a su edad, sexo y categoría jurídica. Los altos funcionarios. los escribas y mercaderes recibían salarios superiores a los artesanos, campesinos y pastores. Los pagos en raciones eran mayores. casi el doble. para los varones adultos que para las mujeres y los esclavos. Los niños recibían aproximadamente la tercera parte de lo que correspondía a un varón adulto (Gelb: 1965, cfr. Dandamev y Lukonin: 1990. 248 ss). También existían intercambios ritualizados mediante los cuales distintos grupos ele trabajadores especializados, como pastores y pescadores, obtenían productos diversos, lácteos, textiles y pescado (Adams: 1966, 50)
En las comunidades rurales, en las que el modo de producción doméstico resultaba predominante. si bien sujeto a la presión ele las exacciones y prestaciones impuestas desde los templos y los palacios, la economía se servía del trueque y la reciprocidad. de la vecindad y el parentesco como algo habitual. Templos y palacios. en los que se realizaban activic!ac!es especializadas, retribuían a sus trabajadores, entre los cuales no había solo campesinos sino gentes que ejercían todos los oficios, mediante un sistema de raciones mensuales que constituían su salario y /o un lote ele
805
Precios, ganacias, mercados e Historia Antigua
tierra proporcionada en usufructo a tal efecto. Las raciones no solo consistían en alimentos como cebada, aceite o pescado sino que incluían vestidos y otros elementos similares (Gelb: 1965, 236 ss, cfr: Adams. 1966, 29, 50 ss, Wright: 1969, 42). Una serie de "cuencos de canto biselado", que aparecen de forma estandarizada desde comienzos del periodo de Uruk y cuya capacidad (1 sila: 8,40 decilitros) coincide con una ración alimenticia diaria, constituyen la prueba arqueológica del funcionamiento de aquel sistema redistributivo (Manzanilla: 1986, 318) que conocemos mejor gracias a las tablillas con anotaciones encontradas en los archivos. Palacios y templos disponían para ello de grandes almacenes donde se guardaban los excedentes de las cosechas de sus dominios, los "diezmos" entregados por lo campesinos "libres" que además estaban obligados a prestaciones laborales periódicas, junto con los regalos de los ciudadanos importantes y el botín procedente de las guerras. El carácter redistributivo de la econommía se acentuó con la incorporación de nuevos territorios y será también típico de los "imperios" regionales del final de la Edad del Bronce (Liverani: 1990, 205 ss).
En Oriente, el intercambio a larga distancia o comercio lejano bajo formas administradas, llegó a alcanzar una gran relevancia. Lo conocemos bien en Ebla (Archi: 1993) y fue característico del primer desarrollo histórico de Asiria (Larsen: 1967, cfr. Veenhof: 1972). En el periodo paleobabilónico los patrones estructurales y los modelos formales del intercambio ceremonial, que en ocasiones asumían el aspecto del don/contra don, representaron un papel muy importante en las relaciones internacionales (Zaccagnini: 1983), pero al mismo tiempo el comercio administrado era realizado por los tamkaru por encargo de los palacios. Si, como en el primer periodo asirio, aprovechaban las ventajas que les suponía esta concesión para conseguir ganancias personales, es algo que no reviste gran interés. Lo interesante es observar como dichas ganancias no eran reinvertidas en el comercio, sino utilizadas para adquirir tierras o en la usura. Ni en Oriente, ni en ninguna otra parte llegó a existir en la Antigüedad una auténtica clase de comerciantes, lo que no solo es reconocido por los sustantivistas (cfr. Austin y Vidal-Naquet: 1986, 112 ss, Ste. Croix: 1988, 147 ss: Aubet: 1994, 101). En algunas ciudades griegas que, como Atenas, experimentaron un desarrollo económico y donde, con la única excepción de las importaciones de trigo que estaban sometidas al control del gobierno, el resto de los intercambios se dejaba en manos de los particulares, las distinciones jurídicas actuaban contrapesando la creciente importancia del comercio que quedaba vedado a los ciudadanos, como una actividad impropia de éstos, y en manos de los extranjeros (metecos).
En todas partes el pequeño campesino libre podía vender sus excedentes, cuando los tenía, en el mercado de la ciudad, lo que le proporcionaba unos pequeños ingresos extras que permitían adquirir algunos utensilios y manufacturas modestas. Tal compraventa estaba limitada a un número muy restringido de productos y, dada la imposibilidad técnica por un lado de aumentar los excedentes agrícolas --con unos límites más estrictos en el ámbito grecorromano que en Oriente- y la producción
806
Carlos González Wagner
artesanal, así como, por otro, la escasa capacidad adquisitiva de los pequeños agricultores y modestos artesanos, la ley de la oferta y la demanda apenas ejercía influencia, resultando los precios de los costes sociales de producción.
2.1. El comercio lejano como forma de apropiación/transferencia del excedente y el carácter predominante de las importaciones frente a las exportaciones.
En la Antigüedad mediterránea en particular, y en cualquier contexto precapitalista en general, el comercio lejano representó un papel decisivo cuando, en una formación social dada, el excedente que los grupos sociales dominantes podían obtener se veía limitado por el estado concreto de desarrollo de las fuerzas productivas (no solo la tecnología) y condiciones ecológicas difíciles, o por la resistencia a entregarlo de los miembros integrados en las unidades de producción (grupos domésticos, comunidad de aldea ... ). En una situación semejante, el comercio lejano permitía la transferencia de una fracción del excedente de una sociedad a otra. Para la que recibe el beneficio, esta transferencia puede ser esencial y constituir la base principal de la riqueza y el poder de sus clases dirigentes. A tal respecto es igualmente esencial la proporción en que una sociedad vive del excedente que ella misma ha generado y del excedente transferido que proviene de otra sociedad (Amín: 1986, 12 ss). Ahora bien, este tipo de comercio no surge de la producción a gran escala, de la saturación de los mercados propios y, por tanto, de la necesidad de abrir nuevos mercados exteriores, sino, por el contrario, de la necesidad de importar aquello de lo que se carece. El objetivo predominante no es "vender" sino "comprar". Acumulación frente a distribución (Liverani: 1990, 218 ss). Tal ocurre en Oriente con el comercio asirio en Capadocia y lo mismo sucede con el comercio babilonio o fenicio. Se trata fundamentalmente de aprovisionarse de materias primas (maderas, metales, piedras ... ) y de objetos exóticos y de lujo para consumo de las elites (Diakonoff: 1982, 35 ss, Aubet: 1994, 102 ss, Wagner: 1993, 14), que de hecho eran las únicas que poseían tal capacidad adquisitiva. De la misma forma fue la necesidad de importar trigo y metales la que estimuló el comercio griego arcaico y la producción de manufacturas en contrapartida. En los siglos siguientes el comportamiento económico de las pólis griegas de cara al comercio se caracterizó por una política de importación y no de exportación (Austin y Vidal-Naquet: 1986, 62 ss, 76 ss y 111 ss) y lo mismo puede decirse para el imperio romano (Garnsey y Saller: 1990, 58 y 103 ss).
2.2. Las condiciones del comercio antiguo y el papel de la "iniciativa privada". Se ha argumentado que la iniciativa privada existió siempre en mayor o
menor medida y que se expandía aprovechando los periodos de debilidad de los poderes públicos, pero lo cierto parece ser más bien lo contrario. Además, en un mundo en el que la sociedad estaba formada por las elites (y los grupos que trabajaban para ellas: dependientes de palacio, artesanos, artistas, esclavos ... ) y la masa de campesinos, nuestra distinción entre una esfera de actividades ··públicas" y una esfera
807
Precios. ganacias, mercados e Historia Antigua
de actividades "privadas" carece en gran medida de sentido. En todas partes el Estado era dirigido como si de una gran hacienda o propiedad se tratase, lo que puede percibirse en el término de "gran casa" (pr- '3, é-gal ) empleado para denominar al palacio en Egipto y Oriente, y en el que, en la misma Roma, nada permitía distinguir el tesoro imperial de los recursos privados del emperador hasta la época de Adriano (Millar: 1977). El propio concepto de Estado como tal no había surgido y la mentalidad de las elites hacia la gestión "pública" se hallaba dominada por un fuerte sentido patrimonial.
Cuando el poder político era tan débil como para no poder asegurar la infraestructura necesaria y garantizar los viajes, el comercio, tanto privado como público, se interrumpía, ya que quedaba entonces convertido en una actividad sometida a numerosos peligros. Las distancias eran enormes, los riesgos, que no eran precisamente de índole económica, elevados y la iniciativa privada por sí sóla apenas podía hacer nada sin el concurso de los poderes públicos. En el mar la piratería y en tierra el bandolerismo constituían una amenaza al desarrollo de las actividades comerciales. Quede claro, no obstante, que no se trataba de actividades monopolizadas por las gentes marginadas en su propia formación social. Los nómadas, favorecidos por su movilidad , solían utilizar las razzias y las incursiones contra las caravanas de mercaderes que precisaban de protección armada para cubrir buen trecho de su recorrido, mientras que determinados aristócratas podían lanzarse a una "aventura" marítima en busca de botín y prestigio. Los límites entre comercio y piratería9 no siempre estaban bien definidos (Ormerod, 1967; Garden, 1975). Se podía ser comerciante en un puerto y pirata en otro. Esto era particularmente frecuente, aunque no exclusivo, del mundo aristocrático griego arcaico, siendo el famoso tirano Policrates de Samos un buen ejemplo (Heródoto, III, 4, 1). De ahí el comercio de tipo administrado o gerencial que estaba regido por pactos y acuerdos diplomáticos más que por tratados comerciales, y la importancia similar del puerto de comercio (Polanyi: 1976, 308; cfr: Arce: 1979, 105 ss), lugar por lo general situado
9. De acuerdo ¡,;on Aristóteles (Poi. l256a, 36, cfr. Tucídides, l, 7) la piratería era considerada en su tiempo como una forma legítima de adquisi¡,;i{m de riqueza. Se trataba de algo bastante generalizado. Los fenicios aparecen igualmente categorizados como piratas en algunos textos griegos (Od. 415-82, cfr: Herúdoto, I, l: II. 54, 56), pero tampoco era de ellos la mayor parte del protagonismo. Según todos los indicios los focenses parecen haber sido precedidos por una reputación similar (Heródoto. J. 166, Justino, XLIII, 3, 5), y al igual que los fenicios y los samios navegaban en penteconteras en vez de en naves mercantes, siendo este tipo de navío el que más se asocia wn las activillades piráticas (Plácido: !993, 88). La afamada reputaciún Je piratas de los focenses parece haber sido el motivo por el que los habitantes de Quios les impidieron instalarse en las vecinas islas Oenusas (Heródoto. I, 165). Siracusa tambiéndesarrollú una importante actividad pirática entre la que cabe recordar las itKursiones contra la isla de Elba y las costas de Córcega y Etruria (Diodoro. XI, 88, 4,5), y las llevadas a cabo por el tirano Dionisio el Viejo contra Pirgi y Populonia (Diodoro, XV, 14, 3). También los etruscos y los sarllos (Estrabón. V, 2, 7) Jisfrutaron de la fama de reputados piratas. Así las cosas, cualquier barco o comitiva no reconocidos cómo amigos eran consillerados poten¡,;ialmente peligrosos.
808
Carlos González Wagner
en la periferia de un poder político fuerte, lo que garantizaba la seguridad de los comerciantes y la integridad de sus mercancías, con un buen acceso a las rutas por las que discurre el comercio, y situado en muchas ocasiones bajo la tutela de templos o santuarios. El puerto de comercio constituía con frecuencia un lugar de encuentro de comerciantes y mercaderes procedentes de distintos lugares.
No existe una palabra que designe al comerciante en el vocabulario micénico, lo que induce a pensar que el tráfico marítimo desarrollado durante el Heládico Reciente haya podido ser organizado y dirigido desde los palacios. La importante presencia de los templos en el contexto de la expansión fenicia (Bunnens: 1979, 283; López Pardo: 1992) sugiere así mismo el carácter de comercio administrado practicado por Jos fenicios, por más que se haya querido quitarle importancia económica al templo y resaltar el papel de la iniciativa privada. Allí donde los fenicios tenían intereses comerciales está atestiguada la existencia de uno de sus templosw. En muchas ocasiones, en las sociedades antiguas, los límites entre el sector público y el privado son imperceptibles o no se encuentran bien definidos, lo que posibilitaba que unas mismas personas pudieran actuar en ambas esferas simultáneamente. El comerciante y el mercader eran frecuentemente particulares que podían aprovechar sus privilegiada situación para enriquecerse, pero no sólo actuaban por iniciativa propia. Es más, sin la cobertura proporcionada por las instituciones difícilmente hubieran podido hacerlo.
En el ámbito griego el comercio de tipo empórico parece haberse regido así mismo por pactos y tratados. Pero entre los griegos el papel de los templos y santuarios fue distinto al que desempeñaron entre los fenicios. No Jos encontramos como promotores de la iniciativa comercial, que en la Hélade fue más bien de índole aristocrática, sino en los momentos críticos, en los que los grandes santuarios desempeñaron un papel apaciguador y colaboraron a la vez en la planificación de la expansión colonial 11
• que fue producto simultáneo del crecimiento y de la crisis agraria de época arcaica (Plácido: 1989, 42). El comercio griego aristocrático no era un actividad especializada y se trataba de traficar con unas pocas mercancías. Como
10. Aunque. bien es cierto. no Jebe: por dio ememkrse que los mercaderes fenicios. pertenecientes
a una rica oligarquía que ha dc:jado huc:lla arqueológica de su status privilegiado (Aubet: jl)l)4, 2S4 ss) y a quién en el Antiguo Tc:stamento se denomina como "príncipes" (baías. 23, 8). fueran funcionarios
adscritos a una jerarquía superior. Se halla bastante generalizada la idea de que el comercio pún1co descansaba fundamentalmente sobre la iniciativa pnvaJa ( Fanrar: 1l)l)3. p. 313). no obstante se admite que
el Estado intervenía para garantizar la seguridad y la eficacia ilhid. p. 314).
11. La costumbre de agradecer lus éxiros de un viaje hacic:ndo una ofrenda en un santuario y la de
consultar un oráculo previo a la expedición colonial llegó a significar un acopio importante de informaciún por pane de algunos templos. de la que se: podía disponer a la hora de acometer la tundación de una nueva
colonia. Es así como Delfos. vinculado al oráculo de Apolo y emplazado estratégicamente en su relación con Corinto se convirtió. ya en el siglo VII a.n.e .. en una etapa más Jel proceso que había que seguir para l·undar una colonia. como consecuencia de la frecuentación de que fue objeto durante al segunda mitad del
Vl!L dado el conjunto Je información que llegó a roseer (Domínguez Monedero: 19'll. !13 ).
809
Precios. ganacias. mercados e Historia Antigua
ha sido enfatizado, se trataba más de comprar que de vender, de acuerdo a los criterios de la clase dominante, agraria y caballeresca, y por tanto se hallaba alejado de conceptos modernos sobre "beneficios" o "competencia" para ubicar la producción propia en los mercados distantes (Lepare: 1982, 252). Concebido sobre todo como "aventura" marítima que proporcionaba prestigio al mismo tiempo que materias primas u objetos exóticos, el comercio aristocrático se halla estrechamente vinculado a desviaciones fortuitas y a una imprecisión geográfica en la que no hay que ver el interés por eliminar a potenciales competidores, sino, sobre todo, la atracción por los pais~jes legendarios propios de los viajes de los héroes de quienes los aristócratas se reclamaban descendientes. Adornando de esta forma la "aventura" marítima del aristócrata viajero se ennoblecían los propósitos de su viaje, que quedaban despojados de cualquier motivación comercial concreta.
Por su parte, el desarrollo del comercio empórico, que en Grecia estuvo ligado durante mucho tiempo a los intereses y la posición de la aristocracia a través de sus "clientelas", constituía una práctica más especializada y operaba sobre un mayor volumen de mercancías. En una segunda fase del comercio empórico, y dado el ritmo de la frecuentación o el carácter sistemático del contacto, se produjo la aparición de pequeños establecimientos permanentes, o se siguió utilizando los emporios preexistentes frecuentados por comerciantes procedentes de otras naciones, como en Al Mina, Gravisca o Tartessos. Según se desprende de las fuentes (Livio, XXXIV, 9; Justino, XLIII, 4-5, cfr. More!: 1984, 150), el carácter precario de aquellos asentamientos, en los que los comerciantes extranjeros parecen haber sido sobre todo moradores temporales (por más que el tiempo se haya prolongado en determinadas circunstancias) sin derecho de propiedad sobre la tierra que ocupaban, parece haber constituido el rasgo común que los caracterizaba. Esto difiere del comercio colonial propiamente dicho, cuyo desarrollo precisa de una infraestructura de asentamientos que implica un acercamiento mayor a los centros productores a fin de obtener en mejores condiciones los productos y bienes demandados, generalmente materias primas y/o recursos naturales, al eliminar un tramo importante del itinerario comercial, reduciendo costos de transporte y almacen~je. El comercio colonial también precisaba de pactos y tratados para su desarrollo, sin lo cual era difícil que los comerciantes se arriesgasen hacia puertos poco seguros. El caso de Cartago y los tratados firmados con Roma resulta paradigmático aunque no único (Wagner: 1984 y 1985).
2.3. Precios, ganancias, beneficios. Tampoco los precios, en su sentido actual, parecen haber sido determinantes
y no constituían un elemento esencial del funcionamiento de los procesos económicos ni condicionaban las relaciones comerciales. Los intercambios no mercantiles dominaban a menudo el conjunto de la actividad comercial y las propias oscilaciones en los precios tenían más que ver con factores de índole extraeconómica, como plagas, sequías, guerras o decisiones políticas, ·que con eventuales oscilaciones en la
810
Carlos Gonzúlez Wagner
oferta/demanda. No podía ser de otra forma. Sin un gran número de compradores y vendedores, y con un abanico no muy amplio de mercancías, la oferta/demanda apenas incidía en el funcionamiento global de la economía. Los mercados estaban por consiguiente muy localizados y restringidos a un número muy concreto de mercancías que eran objeto de compraventa, sobre todo por parte de las elites urbanas que constituían una pequeüa proporción de la población, la cual era mayoritariamente campesina, por lo que su actividad en esta dirección, pese a su más alto poder adquisitivo, no dominaba la economía. Y ni siquiera las elites aristocráticas recurrían siempre a la compraventa. El intercambio de regalos, las contraprestaciones, eran así mismo otros medios utilizados para la adquisición de bienes. Además, las antiguas elites mediterráneas no llegaron a perder nunca sus tradicionales valores y mentalidad agrarios, siendo el caso romano uno de los ejemplos mejor conocidos (Ste. Croix: 1998, 140 ss, Garnsey y Saller: 1990, 59). Entre los propios fenicios, el pueblo comerciante por excelencia, parece que se ha sobredimensionado un tanto su "vocación" comercial, obviando hechos tan significativos como el carácter puramente agrario de muchas de sus divinidades y sus mitos.
Precios y mercados podían existir bajo ciertas condiciones, pero no dirigían los procesos económicos. El intercambio a través del mercado sólo llega a dominar el proceso económico en la medida en que la tierra y los alimentos son movilizados por ese intercambio y allí donde la fuerza de trabajo se ha convertido en una mercancía que puede adquirirse libremente. No eran tales las condiciones predominantes en el Mediterráneo antiguo, un mundo en el que las categorías jurídicas y las relaciones sociales de dependencia definían claramente quién trabajaba para quién, aunque en el fondo subyaciera una cuestión económica, como era la del acceso a la tierra. En un ámbito así, prestar dinero a menudo aseguraba más ganancias que las empresas comerciales, (Diakonoff: 1982, 35, Garnsey y Saller: 1991, 58), pero la usura no incentiva la producción sino que la entorpece.
En la mayoría de las ocasiones los beneficios no procedían de las diferencias de precios, tal y como las entendemos hoy, sino de las diferencias en los costos sociales de producción. El trabajo servil aseguraba unos costos bajos que se redondeaban en circunstancias propias del intercambio desigual 12
• Otra forma de
12. En el mundo antiguo, el intercamhio desigual constituyó una actividad comercial que se sustentaha
en un notorio grado de desequilihrio en las relaciones, mediante las que miembros especializados (mercaderes) de una cultura compleja y poderosa tecnológica y políticamente ohtenían materias primas y otros recursos de los miemhros de una cultura más simple y menos poderosa, a cambio de manufacturas y otros <u1ículos cuyo coste social de producción es entre aquellos escaso. Lo que define el intercambio desigual (Enmanuel: 1972: Amin: 19g6) es la situación descompensada en la que la parte económica, tecnológica y organizativamente más avanzada. en términos convencionales. consigue grandes cantidades de materias primas a cambio de un modesto volumen de manufacturas y objetos exúticos. como consecuencia precisamente de la diversa escala de valores en uso en ambos polos del sistema de intercambios (cfr. López Pardo: !987, 410: Liverani: !98R. !53). Se trata pues de un contexto en el que las relaciones se establecen en un plano de desigualdad. asimetría y desproporción que favorece a los
811
Precios. ganacias. mercados e Historia Amigua
aumentar los beneficios consistía en reducir todo lo posible los costos de transporte y almacenamiento, acortando, si resultaba posible. las distancias entre el lugar de producción y aquel en el que se desarrollaban los intercambios. Se trataba de lograr la máxima aproximación posible, las distancias más cortas, ubicando los centros o factorías en que se elaboraban las manufacturas y los otros productos objeto de intercambio cerca los lugares en que éste se llevaba a cabo. Tal fue, por ejemplo, el carácter de la penetración púnica en el norte de África dinamizada por Cartago (López Pardo: 1987, 208 y 342 ss) y a tal respondió la aparición de toda un serie de factorías fenicias sobre el litoral mediterráneo de la Península Ibérica (Wagner: 1988, 424 ss). La competencia, que en este caso tampoco llega de los precios, se podía, por consiguiente, hacer efectiva cuando se consiguen transacciones más ventajosas, rebajando los costes de almacenamiento y transporte al eliminar buena parte de las distancias intermedias entre el punto en que se produce u obtiene una mercancía y aquel en que se intercambia por otra, permitiéndole "conseguir más por menos". La introducción por un nuevo grupo de comerciantes de objetos "exóticos" podía atraer la atención de las elites locales que los apreciaban como bienes de prestigio. He aquí un ejemplo de competencia en la que los precios no tienen incidencia.
2.4. Dinero, moneda, mercado. Otra cuestión que a menudo se confunde con la presencia del Mercado es la
existencia del dinero, fuera o no en forma de moneda acuñada. El uso del dinero no equivale sin más a Mercado. En Oriente, donde su utilización se remonta al menos a finales del tercer milenio, el funcionamiento de la mayor parte de la vida económica parece haber podido prescindir del dinero. Así, los dependientes de templos y palacios fueron retribuidos mediante un sistema de raciones primero y uno de asignaciones de tierra posteriormente. Los campesinos no entregaban sus cosechas en forma de dinero, lo que es ampliable a la mayoría de los recursos exigidos de las comunidades locales, piezas de carro, cabezas de ganado, etc, por el aparato exactor del Estado (Diakonoff: 1982, 49 ss y 61 ss). Si bien determinados oficios, ocupaciones y servicios solían ser retribuidos en plata, al igual que algunos alquileres, como se aprecia por ejemplo en los códigos 13
• se trataba de actividades que no eran esenciales, sino más bien periféricas. para la buena marcha de la economía palatina. Las ganancias obtenidas por estos medios, caso de los oficios bien renumerados, no solían reinvertirse en tales
miembros de la cultura lllás compleja y esrecializada. que es la que dolllina y regula los intercambios. y en d que se configuran como elementos cla1·e la mencionada depemkncia tecnológica, así como las diferencias de valor (que no de precio). en coste social de producción, ele lo que se intercambia entre ~istemas socioeconúmicos esenctaln1ente distintos.
13. Cl!dií',O de Lipitistar, arts. 39-42. Crídigo de Eshnunna. arts. 3, 7. 9, 14 y 15, Crídigo de
Hammurabi. arts. 215. 216. 221. 224, 228. 234. 273. 274. 275, 276. 277. cfr. F. Lara Peinado (1986) y Lara Peinado-Lara González \ 1994).
812
Carlos González Wagner
ocupaciones sino que fundamentalmente se utilizaban para adquirir tierras o realizar préstamos a interés.
La presencia de la moneda, más antigua entre los griegos que entre los fenicios, ha sido también utilizada en ocasiones como "prueba" de un comercio en el que la circulación libre de dinero adquiría importancia en los comienzos de una economía monetaria. No obstante, parece bastante probable que la aparición de la moneda tuviera unos significados extraeconómicos, sociales y políticos, en el marco del desarrollo de las relaciones sociales y de la definición de valores que implicaba la aparición de sentimientos cívicos y de emblemas con los que se pueden identificar. La moneda hizo su aparición c0mo una aparente perpetuación de los valores de "prestigio", del blasón y de la "profusión" aristocrática muy pronto transformada en mero instrumento "político" y del progreso normativo de la comunidad cívica (Lepore: 1982, 228). En cualquier caso, la circulación de bienes y monedas en general no coincide, ni en ámbito local, por la ausencia de denominaciones menudas en la acuñación que realizan muchas ciudades, lo que implica que tales monedas no estaban destinadas a los intercambios, ni fuera de su área de emisión, donde son raras, por lo que el comercio de amplio radio no habría sido un factor determinante en la creación de la moneda (Austin y Vidai-Naquet: 1986, 64 ss).
3. CONSUMO Y SUBSISTENCIA. Una serie de factores establecían límites estrictos al consumo que se situaba
para la mayor parte de la población campesina en el umbral de la subsistencia. En en el Próximo Oriente y Egipto el carácter redistributivo de la economía templario-palatina que dominaba sobre las comunidades rurales imponía a éstas exacciones, tasas y prestaciones. Al mismo tiempo los ordenamientos socio-jurídicos vigentes int1uían enormemente en las prácticas laborales y en su retribución, lo que también sucedía, aunque de otro modo en el mundo mediterráneo. En fin, los diversos procesos históricos de concentración de la tierra y empobrecimiento/endeudamiento de los pequei'ios campesinos "libres" incidieron en ambos contextos históricos. La mayoría de las personas vivían y trabajaban en el umbral mismo de la subsistencia, que incluye. claro está, las condiciones de su reproducción social, sin más lujos ni comodidades. Para ellas la subsistencia no estaba asegurada por su posición económica sino, ante todo por su estatuto jurídico. Sin él la subsistencia quedaba comprometida. Ello hacía que la mayor parte de las necesidades quedaran cubiertas dentro del ámbito familiar en el marco de una economía que no necesitaba ele muchos intercambios con el exterior.
En Oriente la mayoría ele la población, esto es, los campesinos. consumían una dieta sobria (cereales. aceite, cerveza, dátiles y productos lácteos) ele la que estaba ausente la carne, que sólo se comía en ocasión de unas pocas festividades anuales, y que en Mesopotamia se podía enriquecer un poco gracias a la abundancia de pesca en los ríos y canales. Los trabajadores de los templos y palacios recibían, al menos desde el periodo acadio. en que parecen estabilizarse los mínimos. una
813
Precios. ganacias. mercados e Historia Antigua
ración media de 60 si la (si la= O, 84 litros) de cebada al mes si eran varones adultos, 40/30 si eran mujeres y 30/20 para los nii'ios. Las raciones incluían también un sila de aceite una vez al mes, y lana una vez al afio. Por un siclo (unos ocho gramos) de plata se podían obtener entre 250/300 sila de cebada, dependiendo del lugar y el periodo, 9112 si/a de aceite y unas dos minas (aproximadamente 1 kl.) de lana. por término medio. En época de Hamurabi la ración de un esclavo era de un sila de cebada al día, justo la mitad en que se estimaba la de un campesino libre, y con un siclo de plata podían adquirirse unos 150/180 si la de cebada. El salario de un jornalero era de unos 31/2 a 5 siclos de plata.
Para la gente que no dependía de los templos y palacios los precios no eran el único factor que condicionaba el consumo (subsistencia). Gran parte de la población campesina no podía hacer frente a los gastos derivados de la compra de simientes, renovación del equipo, alquiler de los trabajadores y de los animales de tiro, amén de su propio mantenimiento. por lo que se veía obligada a pedir prestado. Los préstamos tenían un interés elevado. de un 33% si estaban expresados en cebada, y de un 20% si se trataba de plata. Para librarse de las deudas muchas personas vendían sus tierras y se convertían en campesinos arrendatarios que debían pagar entre un tercio y la mitad de la cosecha además de hacer frente a todos los otros gastos habituales. Un campo de un iku (35 áreas) podía costar entre dos y siete siclos de plata, trece si se trataba de un huerto.
En Grecia la situación de los campesinos no fue tampoco boyante. Los procesos de endeudamiento en tiempos de la crisis arcaica y las desatrosas consecuencias de la Guerra del Peloponeso y los cont1ictos posteriores no dibujan precisamente un cuadro alagüeüo. Una excepción habría estado representada por el campesinado ateniense favorecido por las reformas de Solón y, sobre todo, las medidas de Pisístrato. Aún así su vida era sobria y no exenta de algunas estrecheces: "El producto de la venta del excedente en el mercado permitía comprar un poco de harina, quizás algunos aperos, vasos corrientes, un par de zapatos. Los vestidos por su parte, solía hacerlos en casa la mujer del campesino, ayudada en ocasiones por algún joven sirviente. Aunque el Ática pudiera exportar aceite es dudoso que los pequeüos campesinos obtuvieran de ello algún beneficio; las piezas de plata que no solían acumularse en los cofres de la casa, servían -en el momento de los grandes trabajos- para pagar el salario de un obrero agrícola y, a veces. comprar un esclavo o un asno. Las comedias de Aristófanes, que toman a menudo sus héroes de entre los autorgoi (autorgoi: aquellos que cultivan ellos mismos el campo que poseen), demuestran que la mayor parte de ellos -pese a las reducidas dimensiones de su tierra y a una vida a menudo difícil- tenía al menos un esclavo (si no más). El esclavo ayudaba a su amo en los trabajos del campo y actuaba también como criado. Cremilo que se queja de su propia pobreza, tiene al menos un servidor -y quizá varios-, y es sabido que no tener siquiera un esclavo es prueba de una muy grande miseria" (Mossé: 1980, 83).
814
Carlos González Wagner
En Roma, el evergetismo de las elites hacia los pobres y desocupados, pero libres, de las ciudades se tradujo, en realidad, en una forma de redistribución que pretende situar la contradicción principal no entre ricos y pobres, sino entre libres y esclavos. Allí y en otras partes una gran proporción del sobreproducto se invertía en trabajos públicos, obras de arte, etc. que son actividades improductivas (Carandini: 1984, 44 ss). Al mismo tiempo, tal evergetismo constituye un exponente más de la inexistente "capacidad de consumo" no sólo de la población campesina, sustituida en gran parte por trabajadores esclavos a partir de un momento dado, sino de la mayor parte de la propia población urbana.
Resumiendo, en líneas generales la situación en la Antigüedad respecto al "poder adquisitivo" de la mayor parte de la población en directa relación con la especial importancia de los '·productos de primera necesidad", allí donde el consumo era sólo subsistencia, no se. presenta muy distinta a la ele otros contextos históricos precapitalistas, como la propia Europa preindustrial, donde "la masa de la población destinaba entre el 70 y el 80 por ciento de la propia renta únicamente a alimentarse ---el otro 20 o 30 por ciento era gastado en vestimenta, textil en general, medios de calefacción, iluminación, vivienda y otros conceptos-, lo que naturalmente no quiere decir que el común de la gente comiese y bebiese bien (el 25-50 por ciento del gasto se iba en pan)" (Carandini: 1984, 63). Ante este panorama resulta, cuanto menos ingenuo y siempre inapropiado, calificar de "boom económico" los pretendidos resultados de un comercio colonial que se inscribía claramente en una dinámica de intercambio desigual 14
•
4. COMERCIO, PROGRESO, CRECIMIENTO. Pese a todo, la tentación de considerar el comercio como un factor de
desarrollo sociopolítico, además de económico, ha sido y sigue siendo grande. Los autores que mantienen tal punto de vista pasan por alto, sin embargo, que únican1ente cuando no se dan relaciones de desequilibrio que impliquen subordinación, gozando por tanto de plena autonomía, el control del comercio lejano por las elites puede producir esta consecuencia (Amin: 1986, 37 ss), y aún así debe tratarse de un comercio que afecte, directa o indirectamente, al sector básico de la subsistencia,
14. La parte que obtiene el beneficio no se está tan sólo aprovechando de las mencionadas diferencias
en costes sociales de producción. sino que, precisamente por ello, el intercambio desigual encubre una realidad de sobre-explotación del trabajo, que se articula en la transferencia entre sectores económicos que funcionan sobre la base de relaciones de producción diferentes. En este contexto el modo de producción propio de las comunidades autúctonas. al entrar en contacto con el modo de producción de los colonos orientales queda dominado por él y sometido a un proceso de transformación. La contradicción característica de tal transformación. la que realmente la define, es aquella que toma su entidad en las relaciones económicas que se establecen entre el modo de producción local y el modo de producción dominante, en las que éste: preserva a aquél para <:xplotarle, como modo de organización social que produce valor en beneficio del colunialismo, y al mismo tiempo lo destmye al ir privándole, mediante la explotación. de los medios que aseguran su reproducción (Meillassoux: 1977, 131 ss).
815
PrecJO"i. ganacias. n1ercados e Historia Antigua
favoreciendo el progreso de las fuerzas productivas, lo que facilitará a su vez la creación del excedente necesario para reproducir las condiciones de tal comercio. Pero un comercio reducido en gran parte a importar alimentos y metales, así como otras materias primas, y bienes de prestigio, como ocurre en las sociedades antiguas, es más un síntoma de la existencia de las elites, que la causa de ellas. Difícilmente puede incidir en los procesos de estratificación sociaL y no favorece necesariamente el desarrollo de las fuerzas productivas. La exportación lejana y sostenida no significa necesariamente la prosperidad de los individuos o comunidades productoras (More!: 1983, 70).
Frente a la sobredimensionada incidencia del comercio en los procesos históricos que condujeron a la aparición de la ciudad y la sociedad de clases, es un hecho conocido por los antropólogos. al que sin embargo arqueólogos e historiadores no conceden siempre la debida atención, que si bien cabe esperar la presencia de una ciudad en el punto de convergencia de varias rutas comerciales, el comercio por sí sólo no puede ser tomado como explicación unifactorial (Hunter y Whitten: 1981, 157). En Oriente "el intercambio. como fenómeno aislado, no puede ser visto como un factor en el surgimiento de la sociedad urbana en Mesopotamia. Pero si pensamos en éste como una atribución del sistema redistributivo, y como un fenómeno en íntima relación con los procesos de especialización del trabajo, sobre todo de tipo artesanal, el intercambio cobra interés" (Manzanilla: 1986, 34 7). Dicho de otra forma, no es el comercio en sí, sino las relaciones sociales de producción en que se inscribe, las que generan tales procesos.
La propia opinión de los antiguos al respecto resulta bien clara cuando apuestan en favor de la agricultura y en contra del comercio y la producción manufacturera (cfr. Finley: 197R. 183 ss). Claro está que hubo excepciones y algunas de las ciudades del mundo antiguo (8iblos, Ugarit. Tiro, Cartago, Egina, Quíos, Massalia ... ) constituyen la muestra más significativa de ello; pero al fin y al cabo. las excepciones no dejan de ser eso. excepciones, y siempre cabe preguntarse si realmente fue el comercio el único factor responsable ele su aparición. Una observación más profunda puede llegar a revelar como el comercio constituyó más una causa de su desarrollo y engrandecimiento que ele su aparición, como por ejemplo sucedió en Cartago (Alvar y Wagner: 1985). No fueron tanto los beneficios producidos por el comercio. como la necesidad de disponer de establecimientos desde los que gestionar las actividades de intercambio, lo que decidió a los fenicios a fundar santuarios (Aubet: !991, 134 y 37 ss). en torno a los que más tarde se desarrollarían ciudades ele importante actividad comercial. El imperativo no fue tanto económico-mercantil cuanto una necesidad de gestión. Y lo mismo podría aplicarse a muchas ele las ciudades comerciales de la Antigüedad. Una prueba adicional la constituye el hecho de que disponer de un buen puerto no era requisito suficiente. Como ya seüalara Finley (1978: 181 ss), decir que Roma se volvió hacia el mar porque había llegado a ser una gran ciudad resulta más adecuado que lo inverso, y otros enclaves con excelentes situaciones portuarias, como Brundisium y Rávena, también en Italia.
816
Carlos González Wagner
nunca consiguieron convertirse en grandes centros de comercio. En la misma Cartago, las elites -que durante los primeros tiempos de su existencia se hallaban particularmente involucradas en el comercio marítimo como fuente de riqueza y prestigio, dada los escasos territorios a disposición de la ciudad- no perdieron la oportunidad de conseguir tierras en la campiüa inmediata, la xora cartaginesa, y de apoderarse por la fuerza, como también haría Roma, de grandes proporciones de las comarcas vecinas (Fantar: 1993, 260 ss). Dicha expansión convirtió a Cartago en el estado territorial más poderoso del Mediterráneo. Cartago, la ciudad comerciante por excelencia. gozaba de una gran reputación en cuanto al desarrollo de su agricultura. hasta el punto de que los tratados de sus agrónomos fueron ordenados traducir por el Senado romano después de su destrucción, ya que en realidad se configuró como un estado esclavista en el que los miembros de la elite eran propietarios de fincas que explotaban en busca del mayor beneficio (Tsirkin: 1988, 139 ss). Todo ello permite abrigar la sospecha de que cuando alguna ciudad dedicada al comercio no poseía territorios de importancia, ello no se debía tanto a un desinterés hacia la adquisición de tierra, cuanto a una ausencia de disponibilidad real de ésta. El caso foceo puede resultar ilustrativo.
Todo lo dicho se corresponde bien con el localizado y restringido papel del comercio en las economías antiguas (Garnsey, Hopkins y Whittaker: 1983). En contra de la interpretación neoliberal y funcionalista más habitual, cabe resaltar que el control del comercio y la aparición de sistemas de intercambio no estuvieron siempre, ni siquiera frecuentemente, en la base de los procesos que generaron la aparición de las ciudades y los estados. Como ha sido seüalado, el comercio no fue el responsable de la aparición de las elites durante la Edad del Bronce europea, ya que concernía principalmente a bienes de prestigio, y no a elementos suceptibles de incrementar el excedente agrícola que llegó a ser controlado por aquellas (Gilman: 1981, 5). También se ha argumentado que durante la Edad del Bronce, la aparición de sistemas redistributivos de jerarquía y prestigio no tuvo tanto que ver con el comercio lejano y el desarrollo de sistemas de intercambio de tipo "centro/periferia", como con la necesidad de control sobre los recursos críticos. Si en los posteriores desarrollos de la Edad del Hierro, urbanismo y estratificación social van comunmente asociados y el comercio protohistórico concernía también fundamentalmente a bienes de prestigio, difícilmente entonces ha podido constituirse en un factor que origine el tránsito de las formas de vida aldeanas a las urbanas.
En tiempos históricos, cuando la información de que disponemos no se limita al registro arqueológico sino que se enriquece con los textos literarios, encontramos que las elites, las clases propietarias, en la antigüedad oriental y greco-romana, no sólo no perdieron nunca su mentalidad de campesinos ricos y ociosos, sino que exigían que la riqueza que se hubiera podido obtener por otros medios se invirtiese en la tierra. Esta era la única forma en que una persona enriquecida por el comercio o el trabajo de sus esclavos en los talleres pudiera llegar a penetrar en la aristocracia, lo que motivaba que la mayor parte de las inversiones se realizaran, no en el
817
Precios, ganacias, merc.ados e Historia Antigua
comercio ni en la producción artesanal, que permanecieron "subdesarrollados", sino en la adquisición de tierra (Gschnitzer: 1987, 184; Ste. Croix: 1988, 151 ss; Garnsey y Saller: 1991, 59 ss, cfr. Carandini: 1984, 93). Cuando no era así la propia elite invertía su riqueza en ostentación y usura. Se trataba en suma de una mentalidad no productiva sino predominantemente adquisitiva, (Finley: 1978, 203), lo que no favorecía precisamente el desarrollo de las fuerzas productivas.
BIBLIOGRAFÍA. Adams, R.Mc ( 1966) Tlze Evolution of Urban Society, Chicago. Alvar, J. (1981) La navegación prerromana en la Península Ibérica, Madrid. Alvar, J. y Wagner, C.G. (1985) <<Consideraciones históricas sobre la fundación de
Cartago••, Gerión 3, 79-95. Amin, S. (1986) El desarrollo desigual, Barcelona. Annequin, J. (1983) <<Capital marchand et esclavage dans les proces de transformation
des sociétés antiques», Modes de contacts et processus de transformation dans les sociétés anciennes, Pisa-París, 637-658. (1985) <<Formes de contradiction et rationalité d'un systeme économique. Remarques sur l'esclavage dans 1' Antiquité», DHA 11, 199-236.
Annequin, J, Clavel-Leveque, M y Favory, F. (1979) <<Formas de explotación del trabajo y relaciones sociales en la antigüedad clásica», Formas de exploración del trabajo y relaciones sociales en la antigüedad clásica, Madrid, 5-54.
Arce, J. ( 1979) <<Colonización griega en España: algunas consideraciones metodológicaS>>, AEA, 52, 105-108.
Archi, A. (1993) <<Trade and administrative practice: the case of Ebla••, Altorientalischen Forschungen, 20, 43-58.
Aubet, M.E. (199lb) <<El impacto fenicio en Tartessos: las esferas de interacción>>, La cultura tarrésica en Earemadura, Mérida, 29-43. (1994) Tiro y las colonias fenicias de occidente, Barcelona.
Austin, M y Vidai-Naquet, P. (1986) Economía y sociedad en la antigua Grecia, Barcelona.
Bate, L. F. ( 1985) <<Hacia la cuantificación de las fuerzas productivas en arqueología», Teorías, métodos y técnicas en arqueología, México, 51-58.
Bullit, R. (1975) The Camel and the Wheel, Cambridge, Mass. Bunnens, G (1979) L 'expansion phénicienne en Méditerranée, Bruselas-Roma. Carandini, A. (1984) Arqueología y cultura material, Barcelona. Dandamaev, M.A. y Lukonin, V.G. (1990) Cultura y economía del Irán antiguo,
Sabadell. Diakonoff, l. M. (1982) <<Principales rasgos económicos de las monarquías del
Próximo Oriente Antigua>>, Estado y clases en las sociedades antiguas, Madrid, 23-41. (1982b) <<The structure of Near Eastern Society befare the Middle ofthe 2nd Millennium B.C.», Oikumene, 3, 7-1ÓO.
818
Carlos González Wagner
Fantar, M.H. (1993) Carrhage, Approche d'une civilisation, Túnez. Farrington, B. (1971) Ciencia y filosofía en la Antigüedad, Barcelona Fin ley, M .!.(1978) La economia de la Amigüedad. Madrid.
( 1979a) «¿,Se basó la civilización griega en el trabajo de los esclavos?», Clases y luchas de clases en la Grecia antigua, Madrid, 103-127. ( 1979b) <<Entre la esclavitud y la libertad>>, Formas de explotación del trabajo y relaciones sociales en la antigüedad clásica, Madrid, 95-114.
Garden, V. (1975) War in the Ancienr World: A Social History, Londres. Garnsey P. y Saller, R. (1991) El imperio romano, Barcelona. Garnsey, P .. Hopkins K. y Whittaker C.R. (cds.) (1983) Trade in the Ancient
Economv. Berkeley y Los Ángeles. Gelb. !.J. (1965) <<The Ancient Mesopotamian Ration System>>, JNES, 24, 230-243. Gilman, A. ( 1981) <<The Development of Social Stratification in Bronze Age Europe>>,
Current Anthropology, 22, 1, 1-23. Gschnitzer. F. (1987) HisToria social de Grecia, Madrid. Hughes, J.D. (1981) La ecologia de las civilizaciones antiguas, México. Hunter D.E. y Whitten, Ph. (1981) Enciclopedia de Antropología, Barcelona. Lepare. E. ( 1982) <<Ciudades-Estado y movimientos coloniales: estructura económica
y dinámica social», Historia y civilización de los griegos, !, Orígenes y desarrollo de la ciudad. El medioevo griego, Barcelona, 191-263.
Labat, R. ( 1988) <<Mesopotamia», Las antiguas ciencias del Oriente. Historia General de las ciencias, vol. 1, Barcelona, 88-117.
Lance!, S. (1994) Carrago, Barcelona. Lara Peinado, F. (1986) Código de Hammurabi, Madrid. Lara Peinado, F y Lara Gonzáez, F. (1994) Los primeros Códigos de la humanidad,
Madrid. Larsen. M. T. ( 1967) Old Assyrian Cara van Procedures, Estambul. Liverani, M. (1988) Antico oriellte. Sroria, societa, economía, Roma-Bari.
Prestige and fnterest. International Relations imhe Near East ca. 1600-1100 B. C., Pádua.
López Pardo, F. (1987) Mauritania Tingitana: de mercado colonial púnico a provincia periférica romana, Madrid. (1992) <<Mogador, "factoría extrema" y la cuestión del comercio fenicio en la costa atlántica africana», //Se Congr. nat. Sos. sav. Avignon, /990, Ve Col!. sur l'hist. et l'archéol. de l'Afrique du Nord, Avignon, 277-296.
Manzanilla, L. ( 1986) La constitución de la sociedad urbana en Mesopotamia, México.
Margueron, J-C (1991) Les Mesoporamiens; tomo 1: Le temps et l 'espace, tomo 2: Le cadre de la vie el la pensée, París.
Meillassoux, C. (1977) Mujeres, graneros y capitales, México. Millar, F. (1973) The Emperor in the Roman World, Ithaca.
819
Precios, ganac1as. mercados e Historia Antigua
More!. J.P. (1983) <<La céramique comme indice du commerce antique (réalités et interpretations)>>, Trade and Famine in Classical Antiquity, Cambridge, 66-74. (1984) <<Greek Colonization in Italy and in the West (Problems of Evidence and Interpretation)>>, Crossroads of the Mediterranean, Lovaina, 123-161.
Mosse, C. (1980) El trabajo en Grecia y Roma, Madrid. Onnerod, H.A. (1967) Piracv in the Ancient World, Chicago. Polanyi, K. ( 1976) <<La economía como actividad institucionalizada>>, Comercio y
mercado en los imperios antiguos, Barcelona, 289-316. Powell, M. A. ( 1977) <<Sumerians merchants and the problems of profitS>>, Iraq, 39,
23-29. Plácido, D. (1989) "Realidades arcaicas de los viajes míticos a Occidente>>, Gerión,
7, 41-Sl. (1994) <<La cuestión del esclavismo antiguo. El caso de las sociedades hispanas>>, Historia Social, 22, 5-22.
Stagcr, L.E. (1985) <<The Archaeology of Fami1y in Ancient Israel>> BASOR, 260, 1-35.
Ste Croix, G. E.M. de (1988) La lucha de clases en el mundo griego antiguo, Barcelona.
Tsirkin, Yu.B. (1988) <<The economy of Carthage>>, Carthago (Studia Phoenicia, VI), 125-135.
Vernant, J.P. (1983) Mito y pensamiento en la Grecia antigua, Barcelona. Vidal-Naquet, P. (1979) "(.Constituían los esclavos griegos una clase social?>>, Clases
y lucha de clases en la Grecia Antigua, Madrid, 19-32. Veenhof, K. ( 1972) A~pects of Old Assyrian Trade and its Terminology, Leiden. Wagner. C.G. (1984) <<El comercio púnico en el Mediterráneo a la luz de una nueva
interpretación de los tratados concluidos entre Cartago y Roma>>, MHA VI, 211-224. ( 1985) <<Cartago y el Occidente. Una revisión crítica de la evidencia literaria y arqueológica>>, In Memoriam Agustín Díaz Toledo, Granada, 437-460. (1988) <<Gadir y los más antiguos asentamientos fenicios al Este del Estrecho», Congreso Internacional, El Estrecho de Gibraltar, Madrid, vol. 1, 419-428. ( 1993) <<Aspectos socioeconómicos de la expansión fenicia en Occidente: el intercambio desigual y la colonización agrícola>>, Estudis d 'Historia Economica, 1993, 1,13-37.
Wertime, T.A. y Muhly, J. ( 1980) The coming of the Age of /ron, N. Haven. Welskopt, E.C.h (1970) «Sur le caractere de 1 'esclavage antique; les rapports entre
les aspects economiyues et juridiqueS>>, Klio, 52, 491-495. White, K.D. (1984) Greek and Roman technology, Londres. Wrihgt, H. T. (1969) The Administration of Rural Production in an Early Mesopota
mian Town, Ann Arbor.
820
Carlos González Wagner
Zaccagnini, C. ( 1983) «Ün Gift exchange in the old babylonian period>>, Srudi Orienralisrici in ricordo di F. Pintare, Pavía, 189-253.
Zelin, K.K. (ISJ79) «Principios ele clasificación morfológica de las formas de dependencia>>, Formas de exploración del rrabajo y relaciones sociales en la antigüedad clásica, Madrid, 55-92.
821
LAS CENIZAS DE TRAJANO
Vicente LLEÓ CAÑAL (Universidad de Sevilla)
Kolaios 4 (1995) R23-R26
La vida de Trajano, el optimus princeps italicense, su justicia, su valor y rectitud inspiraron un conjunto de leyendas que se mantuvieron vivas durante la Edad Media y el Renacimiento, incluyendo su salvación de los infiernos por la intercesión del Papa San Gregario Magno 1
•
Pero hay una leyenda que parece haber escapado a la mayoría de los estudiosos de su figura; la menciona, un tanto de pasada, el cronista sevillano Diego Ortiz de Zúñiga cuando, al referirse a las grandes antigüedades que atesoraba la casa de los Duques de Alcalá, hoy conocida como Casa de Pilatos, afirma: <<Y en la librería está la urna que en la columna de Trajano contenía sus cenizas, que es fama haber venido en ella misma y destapada de impertinente curiosidad, por investigar lo que encerraba, fueron vertidas en el jardín, último sepulcro así de aquel gran Emperador AndaluZ>>2
•
Zúüiga tomó esta noticia de una obra de D. José Maldonado y Saavedra, titulada Campos de Talca, donde fue la antigua ciudad de Itálica, que se encuentra entre los papeles que le sirvieron para la redacción de sus Anales3
• La descripción de Maldonado es algo más detallada que la de Zúüiga. Así, después de relatar las circunstancias de la muerte del Emperador en la Cilicia, continúa: <<Sus cenizas fueron traídas a Roma y con grande aplauso del pueblo se colocaron dentro de una urna de alabastro en que vinieron las cenizas de Trajano (sic) la qua! cubrieron con otra de
l. Una somera recopilación <.k éstas en E. Lafuente Ferrari. «Trajano y el Arte Imperial», en A.
García y Bellido, E. Lafuente Ferrari y F. Castejón Martínez de Arizala. Décimo noveno centenario del nacimiento del emperador Traiano. Discursos leidos en la Junta Solemne Conmemorativa de 31 de octubre de 1953 por los Exmos. Sres ... (Madrid 1954).
2. D. Ortiz de Zúiliga, Anales Eclesiásticos y Seculares de la Muv Noble y Muy Leal Ciudad de
Sevilla, Metrópoli de la Andaluzía (Madrid 1796) vol. III, 297.
3. Archivo de la Santa Iglesia Catedral. Sección VIII. Varios. 60 (2) A. Se trata de una copia del
XVIII de los papeles de Ortiz de Zút1iga que se encontraban en la biblioteca liel Marqués Lle Loreto.
823
Las cénizas d~ Trajano
oro y se pusieron en la coluna de San Pedro. Después el Pontífice las quitó de la coluna y colocó en lo alto de la coluna la ymagen de San Pedro.
Esta urna de alabastro con las cenizas del Emperador Trajano recogió un ciudadano de Roma el qua! se la presentó a Don Pedro Afán de Ribera, el doctíssimo Duque de Alcalá el año de 1630, siendo embaxador de Roma, el qua! la enbió a Sevilla con otras antigüedades que enbió a ella a Don Juan de Arroyo, Alcaide de sus palacios, el qua! la recibió y puso en la librería que en aquel palacio se conserva. Sucedió el año adelante de 636, con la muerte del Duque de Alcalá, haziéndose almoneda de los bienes sueltos que en él havía (que) una criada de Don Juan de Arroyo hurtó la dha. urna y derramó la ceniza por un balcón que cae en el jardín principal ele la casa. Echando ele menos Don Juan la urna hizo la diligencia hasta que la halló en poder ele su criada y recobrando la urna, las cenizas se havían consumido en el jardín con las aguas. Al presente está en la librería la dha. urna que es de alto de media bara, istriada por de fuera. Con que viene a estar sepultado este gran emperador en aquel jardín, casi enfrente del sitio de Triana donde nació. Con que nos hallamos en Sevilla con la cuna en Triana y (la) sepoltura en este jardín del gran Emperador Trajano, de que ningún autor lo ha tratado hasta ahora.».¡
El texto de Maldonado, o mejor dicho su copia, contiene varios datos interesantes, no el menor de ellos el torpe dibujito en el margen que ilustra la famosa urna (Lam. 1). Pero también contiene varias imprecisiones. En primer lugar, la embajada de Alcalá a Roma tuvo lugar en 1625 y no 16305
; se trataba ele una misión diplomática delicada, pues el nuevo Pontífice al que debía <<dar obediencia>> en nombre de Felipe IV, es decir, Urbano VIII, no sentía particular simpatía por los españoles. Pero, como veremos, durante los cerca de dos años que permaneció en Italia, tuvo tiempo de incrementar espectacularmente sus colecciones artísticas. Por otro lado, Alcalá no murió en 1636, como dice Maldonado, sino al año siguiente, el 28 de marzo de 1637r.. Pero sí es cierto que el Alcaide de su Casa era Juan de Arroyo y que, desde Italia, le hizo numerosos envíos de obras de arte.
Éstas aparecen en un interesantísimo, por lo completo, inventario, realizado poco después de la muerte de Alcalá, precisamente por Juan de Arroyo7
• Naturalmente no vamos a entrar aquí en el análisis de las pinturas o esculturas que figuraban en su colección, incluido un elevadísimo número ele bronces, algunos de Juan de Bolonia, otros posiblemente antiguos. Pero Alcalá se interesó además por algunas raras piezas
4. Op. cit. 2<)2 ss.
5. Exist~ una relactón escrita por el secretario del Duque, P~dro de H~rrera, publicada en Archivo
Hispaleuse I ( 1886) 50-60. 92-104, 129-142.
6. Existe una carta. ~scrita por el s~cretario d~ ~stado Juan Antonio de H~rrera al Conde de Olivares.
donde se relatan las circunstancias de su muerte. publicada igualm~nte en Archivo Hispalense l (1886) 338-42.
7. Ha sido publicado por R. Kagan y J. Brown. "The Duke of Alcalá: his collection and its evolution», T/¡e Art Bulletin 6Y,2 (1987).
824
V1cente Lleó Cai\al
arqueológicas; son bien conocidas las copias que mandó hacer de las <<Bodas Aldobrandini••, entre otras cosas porque las menciona Pacheco8. Sin embargo, encontramos otras que casi podríamos considerar como souvenirs, como por ejemplo, <<Un clavo de la Rotunda de Roma>>, es decir, del Panteón, conocido como Santa María RotondaY. Curiosamente, sin embargo, no hay mención en el inventario de una urna con las cenizas de Trajano. Solamente podríamos identificarla con la pieza descrita como «tma urna de pórfid9 con unos grifos de plata por asas y supeal de lo mesmo>>, que se encontraba en el denominado «camarín grande>>, donde Alcalá parece haber concentrado los objetos más raros de su colección.
Lam. l. Archivo de la Santa Iglesia Catedral, Sevilla. Sección VIII. Varios 60 (2) A. Dibujo
marginal con la supuesta urna que contuvo las cenizas del emperador Trajano.
Hay que señalar sin embargo que en la identificación de las obras intervino el pintor Francisco Pacheco y parece poco probable que se le hubiera escapado un dato tan interesante para los sevillanos como que la urna contenía las cenizas de Trajano. Por otro lado, la descripción de la urna y el tosco dibujito que la ilustra nos recuerdan a otros ejemplos de escultura decorativa all 'anrica en la que se especializaban los talleres romanos, como las que según la tradicion trajo Velázquez de su segundo viaje de Italia y que hoy se conservan en el Prado 10
• Sólo cabe especular que, conocedor algún marchante romano de la procedencia sevillana del Duque de
8. F. Pacheco, Arte de la pimura (ed. de B. Bassegoda) (Madrid 1990) 114.
9. Para realizar su baldaquino de San Pedro. iniciado en 1624, Bernini había arrancado el casetonado
de bronce dd púnico del Panteón, lo que hace plausible que se vendieran como souvenirs sus clavos.
10. Vergonzosamente distribuidas por el pasillo que conduce a la cafetería del Museo.
825
Las cenizas de Trajano
Alcalá, hubiese decidido <<adornar» la pieza con una fantástica vinculación con el optimus princeps, para hacerla así más atractiva.
En cualquier caso, si la exactitud histórica deja bastante que desear en todo el asunto, éste se ve compensado por la justicia poética que de él dimana: un periplo circular que habría llevado al Emperador. después de las mayores empresas por todo el mundo conocido, a descansar en la misma tierra que le vio nacer.
826
Kolaios 4 (1995) 827-843
LA DIOSA LEONTOCÉFALA DE CARTAG01
María Cruz MARÍN CEBALLOS (Universidad de Sevilla)
Entre la rica iconografía religiosa del ámbito cartaginés, encontramos una figura, enormemente atractiva por su exotismo y carácter enigmático, en cuyo origen y significado intentaremos penetrar en este trabajo. Se trata de la diosa leontocéfala, cuya efigie se nos muestra en distintos soportes materiales (escultura en terracota, escarabeos, monedas) tanto en la propia Cartago como en el ámbito de su influencia.
Para iniciar este estudio consideramos indispensable, en primer lugar, la catalogación de los testimonios con que contamos de dicha imagen divina. Nos ha parecido interesante iniciar tal enumeración en sentido inverso, es decir, comenzando por los más tardíos.
De este modo hemos de mencionar en primer lugar el denario acuñado en África por Q. Caecilius Metellus Pius Scipio, fechable entre el 48-46 a.C. 2 En su anverso se nos muestra una figura femenina estante, en posición frontal, vestida con túnica talar, y dos alas cubriéndole la parte inferior del cuerpo. Apoya la mano izquierda sobre la cintura y deja caer la derecha a lo largo del cuerpo, sosteniendo un objeto cuya forma podríamos identificar con la del llamado <<Símbolo de Tanit>>. Lo más destacable, no obstante, es la cabeza leonina, sobre la que se ha querido ver un disco, o quizá un pequeño modius. En la parte superior puede verse el rótulo G T A (lám. 1,1).
La mencionada efigie ha encontrado sus más fieles réplicas en las esculturas de terracota halladas por Merlin en el santuario de Thinissut, cerca de Siagu3
• La más
l. El núcleo esencial de este trabajo fue presentado al III Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos celebrado en Túnez en 1992, aunque nunca llegó a publicarse. Tras la necesaria puesta al día. hemos considerado una buena ocasión este homenaje al compaüero Fernando Gaseó.
2. E.A. Sydenham, The Roman Republican Coinage (Londres 1952) n° 1050. 3. Actualmente se encuentran en el pequei1o museo de Nabeul. Véase A. Merlín, Le sanctuaire de Baal
et Tanit pres de Siagu, Notes er documents publiés par la Direction des Antiquités et des Arts (París 1910) 7-8, 16-17,44-47, lám. !II, 1 y 2. ·
827
La diosa leontocéfala de Cartago
completa de estas esculturas, que mide 1,50 cms. de altura, representa a la diosa leontocéfala en posición estante, vestida con un característico atavío que consiste en una larga túnica que le llega hasta los pies y que queda cubierta en el busto por una pequeña capa ablusada que se corta en la cintura4
. En la parte del cuello y escote es característica una especie de paño o pectoral que forma pliegues horizontales alrededor del cuello. La falda se cubre con dos grandes alas que se entrecruzan justamente en el centro y que la envuelven por completo. El brazo derecho pende a lo largo del cuerpo, quedando el puño cerrado, probablemente para sujetar algo, mientras que el derecho se dobla hacia adelante sosteniendo un objeto fusiforme roto en su parte superior5 (lám. 1,2). Un vestido similar llevan también dos figuras de terracota procedentes de la necrópolis de Cartago que ha estudiado C. Picard6
• Opina esta autora que tal vestido parece creación cartaginesa y debe de tener carácter sacerdotal o sagrado, ya que lo lleva también la dama del sarcófago de la necrópolis de Rabs7 (lám. !,3), además de las citadas terracotas que ella ve relacionadas con el culto a Tinnit y que data a fines del s. m-comienzos del 11 a.C. La escultura de Thinissut apareció en la terraza de acceso al conjunto templar, pero en el interior se hallaron fragmentos de otras semejantes; una de ellas, un cuarto más pequeña, midiendo el fragmento 65 cm. de altura, conserva el brazo derecho con un gran orificio en la mano~. De un tercer ejemplar sólo se ha hallado parte de las alas, con la mano derecha pendiente. Merlín asegura además que había otras réplicas de esta imagen, según se desprende de los diversos fragmentos que no parecen corresponder a ninguna de las catalogadas. Dos de éstas se hallaron en la pequeña capilla situada entre el pórtico y la capilla principal9
• La construcción del santuario se data a comienzos de la Era, según se desprende de la inscripción dedicatorialll.
El Dr. Canon halló otros fragmentos de estatua de terracota, al parecer del mismo tipo, en el pequeño santuario rural de Bir-Derbal, en la región de Ghardimaou. Esta estatua, de tamaño natural, podría haber estado colocada en uno de los dos nichos de la celia''.
· 4. Véase Merlin, op. cit. (n. 3). 45, n. 1, quien habla de «triple pélerine,, con bibliografía. 5. Para M. E. Aubet («Algunos aspectos sobre iconografía púnica: las representaciones aladas de Tanit»,
Homenaje a A. García y Bellido l. Revista de la Universidad Complutense XXV, n° 101 [1976180), una copa de ofrendas. Podría ser igualmente un sistro o un estuche porta-amuletos.
h. «La dame des brüle-parfums á Carthage», Ibidem, vol. 1, 156-174. 7. Véase M.E. Aubet, art. cit. (n.5), 73. g_ A. Merlín, op. cit. (n. 3). 16, l{un. lll, 2. 9. Ihidem, 16-17. 10. Ibídem. 36. 11. L. Canon, «Note sur des ¿dicules renfermant les statues du terre cuite découverts dans la region
de Ghardimaou (Tunisie)», CRAI I (1918) 33g-347. A. Berthier y M. Le Glay, «Le sanctuaire du sommet et les sti:les á Baal Saturne de Tiddis •. Lihyca VI (1Y5!l) !, 53, n. 35. M. Leglay (Saturne Africain. Monuments 1 fParís 1%61 287-8) data el santuario a comienzos del Imperio.
828
María Cruz Marín Ceballos
De gran interés es el pequeño altar, seguramente votivo, hallado por Leglay y Berthier en las excavaciones del santuario de Baal-Saturno en Tiddis 12
• De forma cuadrangular, mide 18 x 13 x 13 cm. Todos sus lados quedan t1anqueados por pilares de ángulo que sostienen una cornisa moldurada. En tres de estos lados, el espacio entre los pilares es ocupado por una columna con capitel dórico, mientras que en el cuarto, probablemente el principal, esa misma columna se ve coronada por un busto femenino con cabeza leonina. La cronología que le atribuye Leglay es de mediados del s. l a.C. 13
•
Redissi Taoufik menciona un anillo de oro, de chatón biselado, procedente del sector del s. lii a.C. de la necrópolis des Rabs, en Santa Mónica. Representa a dos divinidades estantes, con cabeza leonina, coronadas con el disco solar. La primera sostiene en la mano izquierda, sobre el pecho, unflagellum y en la derecha, quizá el signo de la vida. La otra diosa tiene la misma actitud y sostiene los mismos objetos, en sentido opuesto 14
.
Otro documento importante viene constituido por algunos escarabeos en piedra dura procedentes de Cerdeña, que ha estudiado G. Holb 15
• En primer lugar el n° 166 de su catálogo 1 ~> (fig. 1), procedente de Tharros, que muestra a tres divinidades femeninas con cabeza leonina, representadas de frente. La parte superior del cuerpo se muestra desnuda, y con respecto a la inferior, las dos de los lados llevan una estrecha falda reticulada, que Holb interpreta como las alas plegadas, mientras que la del centro presenta estas alas abiertas hacia abajo, sobre una falda con decoración en espiga. Las tres se peinan con las mechas hathóricas y el disco solar sobre la cabeza. Sobre la escena, el disco solar alado, mientras que debajo aparece el signo del cielo egipcio17
• Holb encuentra en el propio Egipto el detalle de las alas plegadas sobre el cuerpo, concretamente en el templo de Hibis, de época persa tx.
Como él mismo recuerda 1 ~, esta figura central, incluso con las mechas hathóricas, es conocida en amuletos egipcios. Muy probablemente se trate de la misma divinidad que encontramos en otro escarabeo (n" 167 de su catálogo) 20
, en este caso desnuda, con cabeza leonina, alas desplegadas y t1ores de loto en las manos. Sobre su cabeza
12. Op. cit. (n. 11). 52-55. pi. XIV a.
13. lbidem, 55. 14. Redissi Taoufik. •Les amulettes dt: Catthage representan! les divinités leontocéphaks et les lions».
Reppal V (1990) 193. 15. Agyptísche Kultur¡;ur ím phiinikíschen und punischen Sardínien (Leiden 1986) passím. 1 CJ. Motivo XVIII, 1, 311. 17. E'le signo puede haca aquí clara alusión a la relación de Sekhmet con 1-lathor. la Jiosa celeste,
más abajo comentaua.
1 R. lbidem, 312, notas 321-323. Entre otras Jiviniuades, incluso masculinas. se representa así a la leona Tefnut. Por otra parte, es bien conocido el éxito que este detalle va a encontrar en las divinidades femeninas del mundo púnico.
19. Ibídem, 312, n. 327. 20. Ibídem. 312. motivo XVIII, 2.
829
La diosa leontocéfala de Canago
vemos también un disco solar, que no parece formar parte del tocado (fig. 2). O la del escarabeo n" 168. también de Tharros21
, leontocéfala, pero en este caso sin alas, tocada con la doble corona egipcia y entronizada ante un tlzymiarerion, es decir con una tipología ya propiamente fenicia (fig. 3). También en el n° 169 de H6lb22 , podemos ver una divinidad de cabeza leonina arrodillada sobre una barca y coronada por disco solar y corona atef 23 (fig. 4). En general los escarabeos sardos en piedras duras se fechan entre el siglo VI y comienzos del III, aunque la mayor parte se sitúa entre el V y el IV. A este grupo de leontocéfalas Holb les asigna vagamente una fecha tardía24
.
Por último, hemos de mencionar el estuche porta-amuletos de oro hallado en la tumba n° 210 de la necrópolis de Kerkouanne (Museo del Bardo n° inv. 2840), datable entre los siglos V y IV25 (lám. 1,4). Se trata de una imagen femenina con cabeza de león coronada por un disco solar con uraeus. Se muestra de pie, sobre un pequeño podium decorado con triángulos, vestida con túnica de mangas largas, con la parte inferior cubierta por unas alas que se pliegan sobre el cuerpo. Lleva amplios brazaletes en los antebrazos. El brazo izquierdo se apoya sobre su cintura sosteniendo una gran hoja de hiedra que muestra hacia arriba, mientras que el derecho cae a lo largo del cuerpo sujetando otra gran hoja, con largo tallo, que le cubre parte de la falda. Relacionado, evidentemente, con los estuches porta-amuletos de Sekhmet, tan difundidos en Cartago y el mundo púnico2~>, es sin embargo pieza única, con el añadido de ese detalle tan poco egipcio de las hojas de hiedra.
Y hasta aquí lo básico de nuestra documentación iconográfica. Pasemos ahora al estudio e interpretación de esta iconografía, sirviéndonos del apoyo que puedan prestarnos los textos. En este caso, seguiremos un estricto orden cronológico.
Hemos de referirnos en primer lugar a los datos procedentes del ámbito oriental. En un reciente artículo27
, S. Ribichini recoge los diversos testimonios epigráficos, básicamente reóforos, de una divinidad que recibe el apelativo de <<la leona>>, datables entre los siglos XII-XI. A la cuestión de qué divinidad recibe tal epíteto, se han dado diversas respuestas: Anat. Athirat, Astarté e Ishtar, diosa esta última por la que se inclina Ribichini. No ha de olvidarse la relación estrecha que
21. lbidem, 313. Hólb recuerda que amuletos de la diosa leona entronizada, aunque con un cetro papiriforme en la mano. en lugar de una lanza, rasgo éste púnico, son frecuentes en el mundo egipcio. Añade además, que la misma imagen con la doble corona egipcia alude a la relación de Sekhmet con Mut, conocida también en amuletos (nota 330).
22. lbidem, 313. 23. Ibídem. 24. /bidem, 417. 25. Aicha Ben Abed Ben Khader y David Soren (ed.), Cartha¡;e: a Mosaic ofAnciellt Tunisie (1987)
146, n" 9. Redissi Taoufik. an. cit. (n. 14) pi. IV. n° 39. 192-193. 26. Redissi Tauufik, arL cit. (n. 14), passim. 27. <<Flebili dee fenicie», RSF 23 (1995), 23-25.
830
Fig. l. Escarabeo de Tharros, n" 166 del cat. de Holb,
según della Marmora.
Fig. 3. Escarabeo de Tharros, n" 16~ del cat. de Hülb,
según della Marmora.
María Cruz Marín Ceballos
831
Fig. 2. Escarabeo de Tharros, n° 167 del cat. de Hiilb,
según della Marmora.
Fig. 4. Escarabeo de Tharros, n" 169 del cat. de Hiilb,
según della Marmora.
La diosa leontocéfala de Cartago
algunas diosas del ámbito semita occidental van a mantener con el león, ya desde la época ugarítica y quizá con anterioridad'x.
Por otra parte, ha de tenerse en cuenta a la egipcia Sekhmet. Es un hecho suficientemente conocido la enorme difusión que sus imágenes tuvieron en el mundo fenicio-púnico: amuletos de esteatita o fayenza19
, estuches porta-amuletos con su cabeza, bien estudiados por B. Quillard30
, conteniendo bandas mágicas en las que su imagen aparece con frecuencia31
• Cierto que no es Sekhmet la única diosa leontocéfala egipcia32 , no obstante es la más importante de todas y en la que cont1uyen muchas de las diosas primitivas a partir del Imperio Nuevo33
• Entre sus rasgos esenciales está el hecho de ser considerada el ojo del sol, en relación con el mito de la Destrucción de la Humanidad34
, y de ahí su relación con Hathor y con Re, y el disco solar que corona su imagen. Pero además es la esposa del dios Ptah de Menfis. Su aspecto feroz y su carácter de <<ojo del sol>> la convierten en protectora del rey, divinidad de las batallas, de donde también su carácter de diosa de la medicina, que protege de todo mal, y la gran popularidad que alcanzará bajo esta acepción, sobre todo en época tardía. Pero al mismo tiempo es también diosa madre, que engendra y amamanta a la figura del rey, de donde su estrecha relación con la diosa Mut, esposa de Amón, ya en el Imperio Nuevo. No hay que olvidar, por otra parte, su relación con Hathor, ya citada, así como Bastet, que representa su lado amable.
Muy probablemente es este doble carácter de diosa de la medicina, y su relación con la magia, junto con su pertenencia a la esfera femenina, relacionada con
2~. Véase H. Hese, Die Religionen Altsyriens, Altarabiens 1111d der Mandiier(Stuttgart 1970) 163. E. Gubel («Phoenician Lioness Heads from Nimrud: Origin and Function••, Studia Phoenicia Ill. Phoenicia and its Neighbours [Lo vaina 1985] 192 ss.) reúne diversos testimonios de una diosa, que él cree Astarté, en relación con leones (fig. 7-10). En su opinión esta asociación enfatiza el aspecto terrorífico de la
divinidad en relación con la figura egipcia de Astarté como •señora de los caballos del carro reaJ,..
29. G. Hülb, op. cir. (n. 15) 108 ss. 30. •Les énüs porte-amulettes carthaginois», Karthago XVI (1970-71) 5-32, donde recoge también los
ejemplares de la costa siria. 31. Véase B. Quillard, op. cit. (n.30), passim. También G. Maass-Lindemann y M. Maass,
·Ágyptisierende Amulett-Blechbanderaus Andalusien», MM 35 (1994) 140-156. Sobre el papel de Sekhmet,
identificada con Mut-Rat (femenino del dios Re), en el Libro de los Muertos, véase el capítulo 164 del
mismo. en que se hace referencia a la diosa como portadora de alas, y como «forma de la señora y la dama de las tumbas» (Véase P. Barguet, Le Livre des Morts des anciens égyptiens [París 1967]236-237).
32. Véase W. Helck, «Liiwe. L. -Küpfe. L. -S tatuen», úi"g III, !Oil0-1091. Recientemente, G. Scandone
Matthiae. "L'occio del sole. Le divinitii feline femminili deii'Egitto faraoniC(l», SEL 10 (1993) 9-19. Es posible que la «tríada» de diosas leontocéfalas del escaraheo n° 166 de Hülb, haga referencia a las otras
acepciones que la diosa leontocéfala tiene en Egipto, desde la propia Bastet, su lado amable, a Tefnut, etc. 33. G. Scandone Matthiae, art. cit. (n. 32), 13. 34. M. Lichtheim, Anciellt E¡;yptian Literallire (Berkeley 1976) II, 197-199.
832
María Cruz Marín Ceballos
la fecundidad y maternidad35, lo que explica esta difusión de su imagen en el mundo
fenicio-púnico. No obstante hay un factor más, muy a tener en cuenta. Sabemos que Sekhmet
fue identificada con Astarté, diosa que, como han establecido Stadelmann36, Helck37
y Leclant'x, penetra en Egipto siguiendo varias vías, ya desde la dinastía XVIII, concretamente la época de El Amarna. Tenemos documentado en Menfis un santuario de Baal desde el siglo XIII, y nos consta que dentro de él había un templo dedicado a Astarté. De este modo la diosa entra a formar parte del panteón menfita como hija o amante de Ptah, y es así como se aproxima a Sekhmet. Pero además, en su forma Qudslzu o Qadslzu, su imagen desnuda sobre el león, alcanza gran popularidad en determinados ambientes egipcios durante la época ramésida39
•
Su relación con Sekhmet se convierte en total identificación en el templo de Horus en Edfú, de la época de Ptolomeo XVI40
. Allí la encontramos con la cabeza leonina y vestida a la egipcia, montada sobre el carro real, entre las escenas del ciclo de la victoria de Horus. La inscripción al lado nos garantiza que se trata de Astarté: <<Su majestad Re avanza. estando Astarté con él» (fig. 5). En definitiva, se trata de una diosa que era vista como muy próxima a Astarté, probablemente en cuanto a su relación con el monarca, al que da la victoria y protege en la batalla. No se olvide, por otra parte, que la relación de Astarté con el león pudo haber intluido en este acercamiento a la leontocéfala Sekhmet.
Sea como fuere, está claro que la diosa egipcia es una divinidad familiar a los fenicios, como también a los cartagineses. tanto en su forma simple de diosa leontocéfala en amuletos, como en los estuches porta-amuletos, que por cierto, podrían haber iní1uido en la representación que se muestra en el altarcito de Tiddis. Piénsese, por otra parte, en la frecuencia con que columnas o pilares aislados, situados generalmente en el centro de la escena. se muestran en las estelas de Cartago41
, generalmente columnas de tipo clásico coronadas por un capitel jónico, a veces coronadas por un objeto o animal sagrado. Es interesante, por otra parte,
.'5. G. Hiilh defiende que el éxito <.le estos amuletos en el ámhit,l fenicio-púnico se debe a su utilidad
dentm dé! ambiente femenino e infantil. rélacionado con la fertilidad y fecundidad («Egyptian Fertility Magic witilin Piloenician ami Punic Culture», en A. Bonano [ed.]. Arc!weology and Fertility Culr in tile
Ancienr Metlirerranean [Amstenlan 19R6!197-20'i). 3h. Svrisc!I-paliisrinensisc!Ie Gorrheiten in Ág_~pten (Leiden 1 %7) '!6-lll.
J7. W. Hdck. Die Beziclwngen Ágvprens zu Vorderasien im 3. und 2. Jahnausend v. Clir (Wiesbaden 1971) 456-45~: idem, "Zum Auftreten Fremder Giitter in Ágypten». 0.4 5 (1'!66) 1-14.
JK. «Astarté it cheval d'a¡m~s ks représentations égyptiennes». Syria XXXVII (1960) 1-67, especialmente 4-5 y notas.
39. Véase W. Helck. Die Bezieliungen .. (cit. n. 37) 463-466.
40. J. L.:clant, art. cit. (n. 3K) 54-5K. También se representa a Astarté con cabeza de leona en Kom Ombo. n~ase C. de Wit. Le n!le et le sens du /ion dans I'Égypte ancienne (Bmselas 1951) 368.
41. M. Hours-Miédan. «Les représenrations figurées sur les steles de Carthage». Cahiers de Byrsa 1
(1951) 42-43. C. Picard, «Th2mes hellénistiques sur les steJes de Carthage». AnrAji" I (1967) 20-22.
833
María Cmz Marín Ceballos
anotar que el de Tiddis es un santuario rural con una fuerte presencia bereber, lo que implica, en opinión de Berthier y Leglay42 una cierta <<africanización» de la diosa leontocéfala, detalle que consideramos importante y sobre el que volveremos más adelante.
Pero además, ya era conocida, al menos desde el siglo V, y quizás antes, la imagen de Sekhmet alada43
, como se demuestra tanto en los escarabeos de Tharros, como en el estuche porta-amuletos de Kerkouanne. No obstante, hay ya en estas imágenes detalles que nos hacen pensar en una interpretatio punica de la diosa: así, la figura leontocéfala entronizada del escarabeo n° 168 del catálogo de Holb (fig. 3), en que aparece con la doble corona egipcia y ante un thymiaterion, como corresponde a una divinidad fenicia, o las hojas de hiedra del estuche porta-amuletos de Kerkouanne (lám. I, 4). Estas hojas, de forma acorazonada, las encontramos también entre las representaciones simbólicas de las estelas de Cartago44 (fig. 6). C. Picard ha estudiado estos temas dionisíacos en las estelas, donde, según su interpretación, se usan como motivo decorativo, pero también como emblema que evoca la vida eterna45
• En algunas de ellas46, estas hojas acorazonadas pierden su tallo47 (fig.
7).
Fig. 6. Estela del Tofet de Cartago, según Hours-Miedan.
42. Op. cit. (n. 11) 37-38. 43. Véase nota 31.
Fig. 7. Estela del Tofet de Cartago, según Hours-Miedan.
44. M. Hours-Miédan, art. cit. (n. 41), lám. VI, h; VIII, e, d; XI, f; XV, e, g. Véase, recientemente, G. Cl1iera «Artigiani a Cartagine•, RStudFen 23, 1 (1995) 47-48. lám. II. 1-4.
45. La autora fecha estas estelas a partir del s. IV ( •Les représentations du cycle dionysiaque a Carthage et dans l'art punique», AntAfr XIV [1979] 83). Véase también, «Les representations de sacrifice molk sur les ex-voto de Carthage•. Karthago XVII (1976) 110.
46. A.M. Bisi, Leste/e puniche (Roma 1 967) fig. 40. 47. Recuérdese la forma casi acorazo nada de un amuleto muy del gusto púnico que vemos, entre otros
lugares, en una figura acampanada similar a las de la Cueva d'Es Cuyram de Ibiza, procedente de la necrópolis de Santa Mónica, en Cartago, generalmente interpretada como representación de Tinnit y en la que también vemos el vestido de alas. Véase M.E. Aubet, art. cit. (n. 5) 68-69.
835
La diosa leontocéfala de Cartago
Y llegamos así a las terracotas de Thinissut. El interés de este santuario es grande por diversos motivos. Se trata de un complejo de edificios sacros del que el más importante está constituido por tres partes o grupos. El grupo 1 consta a su vez de tres patios precedidos por una terraza. Una de las estatuas parece haber estado adosada al muro medianero de la terraza, cerca de la puerta de acceso. En la segunda capilla del grupo 2 habrían aparecido otras dos~8 . Una buena parte de las esculturas, siempre en terracota, son de diosas, con distinta iconografía. De ellas nos interesa especialmente la que representa a una figura vestida con larga túnica, que posa sus pies sobre un león. Esta imagen, conservada muy fragmentariamente, lleva por detrás una inscripción en la que parece puede leerse al comienzo C(aelesti) A(ugustae) S(acrumlY. Es interesante mencionar a este propósito un escarabeo de Ibiza, actualmente en el Museo Arqueológico de Barcelona50
, con representación de una diosa vestida con larga túnica y armada con lanza y hacha de hoja curva sobre el hombro, de pie sobre un león. Delante un thymiarerion. Conviene aquí recordar esa antigua relación de Astarté con el león, que tiene en común con otras diosas orientales51
.
G. Picard opinaba hace aiios que las diosas leontocéfalas de Thinissut seguían modelos artísticos de época ptolemaica52
, y aunque no hemos encontrado esos modelos, es perfectamente posible que así sea, dadas las intensas relaciones que ambas potencias mantuvieron en época helenística53
.
En todo caso, parece claro que a partir del siglo IV el mundo religioso de Cartago se ve profundamente int1uido por esa iconografía de diosa alada, que los cartagineses aplican directamente a su diosa Tinnit, iconografía que tenemos reflejada en el famoso sarcófago de Santa Mónica (lám. 1,3), que se fecha en la segunda mitad del s. IV, y de forma especial en las figuras acampanadas de la cueva d' Es Cuyram, de Ibiza. Para M. E. Aubet, este tipo de diosa alada se crea en Cartago en el siglo IV, como resultado de una corriente artística llegada de Egipto54
Y por fin llegamos al denario de Q. Caecilius Merellus Pius Scipio Nasica. Este personaje, suegro de Pompeyo, destaca en las campaiias pompeyanas en África
4k. A. Merlin. op. ,·ir. (n. 3) 6 ss. 41J. Ibid~m. '!-10, 47-4X, lám. VI, 2. L. Poinssor, CutalogueduMuséeAlaoui, Supplement(París 1910)
;r,o. n" 245. 5(J. N" 9363. J. BoanJman, Es ca rabeos de piedra procedmtes de Ibiza (Madrid 1984) lám. XI, n" <>0,
44. 51. Anat. <..)adshu, Atar¡!atis. lshtar. Véase supra. Para F.O. Hvidberg-Hansen. La Déesse TNT
(Copenhague 11J79) 22-23. n. 163. la relación de estas diosas con el león, especialmente en el caso de
Tinnit, implica el carácter guerrero ue la divinidad, lo que parece puede deducirse ue este escarabeo ibicenco.
52. Le monde de Carthage (París 1956) 57.
53 v¿asc W. Huss. ,Qie Beziebungcnzwischen Karthago und Agvpten in HellenistischerZeit,AncSoc 10 (1979) 119-137.
54. M. E. Aubet. an. cit. (n. 5 J. passim.
836
María Cruz Marín Ceballos
que dirige desde comienzos del 4 7 a.C. 55. Encuentra para ello el apoyo económico
y político de Iuba I de Mauretania, al que incluso llega a hacerle esperar la anexión de la provincia romana56
. Todo ello nos ayuda a comprender su política claramente dirigida al entendimiento con los elementos autóctonos africanos. Ofrecen gran interés, a este respecto, los tipos representados en sus acuñaciones. Aparte del catalogado por nosotros, una cabeza de África con la probaseis y reverso de HerculesMelqart, una cabeza femenina torreada con diversos símbolos alusivos a la provincia, y otra de Jupiter. Es evidente que la intención de Metellus es honrar a los dioses tutelares de Cartago. Sugiere M. Paz García Bellido57 que todos los tipos femeninos hacen alusión a diferentes aspectos de Tinnit, destacando en ellos precisamente su carácter de protección de la ciudad de Cartago y de la provincia de África. De ellos, la imagen leontocéfala es sin duda la más genuinamente púnica, haciendo alusión a una ya vieja tradición que, como hemos visto, arranca al menos del s. IV.
En cuanto al rótulo G T A, ha sido interpretado como G(enius) T(utelaris) A(jricae) o G(enius) T(errae) A(jricae). Ambas lecturas son perfectamente posibles, no cambiando sustancialmente el contenido. Tenemos, por otra parte, constancia epigráfica de un Genius terrae Britannicae (C/L 7, 1113).
Para poder interpretar correctamente este rótulo, nos parece importante volver unos aüos atrás y detener nuestra atención en el tratado entre Aníbal y Filipo de Macedonia (215 a.C.) que nos ha sido transmitido por Polibio (VII, 9, 2-3). Se trata de la famosa fórmula de juramento que desde Bickerman5x ha sido considerado traducción al griego del texto púnico59
. El texto reza así: «En presencia de Zeus, Hera y Apolo, ante el daimon de Cartago, Heracles y Iolaos; ante Ares, Triton, Poseidon, ante los dioses que combaten con nosotros, el Sol, La Luna y la Tierra; en presencia de los rios, los lagos y las aguas; ante todos los dioses que poseen Canago .... ". Los numerosos intentos realizados para averiguar que divinidades cartaginesas se esconden tras los nombres griegos han topado con gran cantidad de dificultades. Es preciso tener en cuenta una vez más que las equivalencias entre unos y otros nunca fueron rígidas611
, dependiendo de las exigencias funcionalesr, 1. Pero
55. PI u. Car. Mi. L Yl·LVIII. T. R. S. Broughton. The Magisrrares of rhe Romwz Republic (Cieveland.
Ohin. 19681 vol. [J. 260-261.275. 56. Véase Gsell. HAAN Vm. 34-35: G. Charles Picard. «Pertinax er le> prophetes de Caelestis». RHR
155 (1959) l. 49, 11. 4. 57. "Pu11ic Ico11ography 011 the Roma11 Denarii of M. Plaetorius Ccstianus», AJNum. Seco11d S::ries i
(19X9) 37-40 y lám. 4. SR. «An Oath of Hannibah>, Tranmcrúms of rile Americwz Pili/o/ogica/ Associarion LXXV ( 1 944) X7
ss. !de m. "Ha1111ihal's Covena111», Religions and Polirics in rile Hel/enistic wzd Roman Periods (Como 1 985) J76-397.
59. Véase P. Xella. «A proposito del glllramento annihalicu». OA X (1971) 3. Ul'J-193. con relación
de la extensa bibliografía sobre el mismo. 60. Véase M. Sznycer. «Sémites Occidenraux. Les Religions et les mythes. Et les problemes de
méthode". Dicrionnaire des Mrrhologies (París. Flammarion, 1980) 425-426.
837
La diosa leonto~éfala de Cartago
además, es evidente que el traductor del tratado púnico no utilizó en esta ocasión las identificaciones más comúnmente reconocidas.
Todos esperamos encontrar en el tratado la mención de la pareja de dioses que parece haber regido los destinos de Cartago desde al menos el s. V: Baal Hammon y Tinnit. Con respecto al primero, algunos piensan que puede encontrarse bajo el nombre de Zeus6
", aunque muchos autores se inclinan más bien por Baal Shamem, <<Señor del Ciel0>>63
• En cuanto a Tinnit, la duda se plantea entre Hera64
y el daimon Karchedonion. Es esta última divinidad la que sin duda reúne más posibilidades.
A nuestro entender, y como ya ha sido visto por diversos autores65 , el término dairnon está traduciendo aquí exactamente a Gad, raíz semítica bien estudiada por Teixidor en la Palmira helenístico-romana66
. Como ha hecho notar este autor, el concepto evolucionó a lo largo del 1 milenio desde una divinidad cananea o aramea de la suerte, hasta que, en tiempos helenístico-romanos en que la religiosidad se hace más personal, Gad toma las características de divinidad tutelar para individuos, territorios etc.r,7 Estas Gad son en Palmira y otros centros helenísticos las Tychés o Fortunas de ciudades, tribus o individuos68 .
61. Véase P. Xella, art. ~it. (n. 59) lg9-llJ3.
62. Como bien ha visto P. Xella, la presencia de Zeus era obligada por consideraciones comparativas funcionales, aunque la equivalencia. en su opinión, se podría establecer. tanto con Baal Shamem, como con
Baal Hammon. a pesar de que éste se identifica usualmente por los griegos con C'ronos (art. cit. n. 59, 189-!93). En el mismo sentido se manifiesta S. Ribichini, «Gli dei di Annibale», Prometeo 9 (junio 1991) 26-
27. (,~. Para una discusión detallada sobre la cuestión, con abundante bibliografía, véase M.L. Barré. The
God-List in the Treaty between Hannibal and Philip V of Macedonia (Londres llJ83) 40-45. 64. M.L. Barré así lo entiende, lo que le fuerza a identificar el daimon Karchedonion con Astarté, a
nuestro entender con argumentos poco convincentes (ibidem, 64-73). En la misma línea, entre otros. J .G. Février, («A propos du sennent d'Hannibai», Cahiers de Byrsa VI [1956] 17), G. Charles Picard (Les religions de l'Afrique antique !París 1lJ54] 84). Naturalmente que Hera podría ser también Astarté (S. Ribichini, art. ~ir. n. 62. 2R).
65. Entre otros. C. Grotr:;nelli. ·Melqart e Sid fra Egmo, Libia e Sardegmt••. RStudFen !, 2, (1973)
162. ldem, «Astarte-Matuta e Tinnit-Fortuna», VO 5 (llJR2) 109-112. Hvidberg-Hansen. op. cit. (n. 51) 40. S. Ribichini, art. cit. (n. 62) 28. C. Bonnet. en espera de su anunciado libro sobn: Astarté, «Astarté d'une rive a l'autre de la Méditerranée», El mundo púnico. Historia, sociedad y cultura (Murcia 19l)4) 150.
66. Le Panrileon of'Palmyra (Leidenl978) RS-100. 67. Ibidem, 96-97.
68. De su estudio filológico e iconográfico. deduce Teixidor que Gad personifica a la providencia divina en cuanto que esta se hace presente. con un valor similar al del ángel, por ejemplo en San Agustín (Epist. 91: 902), para quien estos seres serían Virtutes del Creador. Igualmente para Cicerón (ND 2.60-62),
en las mentes de muchas personas el poder o los dones de los dioses han venido a ser dioses por su propio derecho. Así estas virtudes de dios son concebidas como extensiones de su poder divino. En este sentido.
resalta la importancia de un relieve palmireno del templo de Nebo en que vemos a una diosa entronizada, tocada con alto polos, probablemente A llar o Astarté, y a su derecha, y un poco en segundo término, otra
figura femenina de pie con corona torreada (pi. XVIII, 96-98). Para él es eviJente que aquí Gad estú en posición subordinada a la diosa principal. Sería en este caso la personificación de ese ángel, ministro o
838
María Cruz Marín Ceballos
Esta misma idea de Gad parece haberse dado en el mundo púnico, y significativamente siempre en relación con la diosa Tinnit, como tenemos documentado en la inscripción neopúnica de la plaquita broncínea de la Cueva d'Es Cuyram de Ibiza, fechada hacia el 180 a.CY¡, o en el epígrafe de Capo di Pula, Nora, de fines del s. IV -comienzos del III70
.
En cuanto al término elegido por Polibio para traducir este Gad, daimon, es también especialmente significativo. Evidentemente, para él, hay una diferencia con los demás dioses mencionados. No se trata de una simple divinidad, sino de un daimon. Entre las muchas acepciones de este término en la época polibiana71
, parece que la idea esencial es su calidad de ser intermediario que asiste a los dioses como auxiliar, y que está más cerca de los hombres. Y en este sentido los daimones pueden ser considerados prerrogativas o sobrenombres de los dioses que se separan de ellos siendo personificados 72
• No forman por tanto una clase aparte, sino que se confunden con los dioses ya que su esencia es divina. Personifican en definitiva la int1uencia divina sobre el destino del hombre y las cosas mortales, de donde su relación con Tvché. Es por tanto la palabra más adecuada para traducir la semítica Gad73
, que en este caso está perfectamente definida por un segundo término: Karchedonion.
Con este bagaje informativo podemos ahora volver sobre el rótulo G T A y la figura leontocéfala del denario de Metellus Scipio. En este caso el término Genius traduce igualmente el de Gad, que ahora se ha extendido desde Cartago a toda la provincia de África, y expresa, lógicamente, la misma idea más arriba descrita. El concepto de genius es en origen un tanto distinto del de daimon: la fuerza divina que engendra, de al1Í su relación con el sexo masculino. Pero a la larga vienen a ser equivalentes, adquiriendo genius toda la riqueza de matices de daimon. De este modo, y relacionado con numen. significa la acción tutelar de la divinidad sobre los hombres y las cosas, los lugares y los accidentes geográficos, divinidad que protege toda reunión de hombres, profesional o política. Nos interesa además el hecho de que distintas ciudades o regiones de fuera de Italia tendrán con frecuencia genii que suelen ser divinidades o numina locales. Viene a ser lo mismo que las Tychai o Fortunas de
vinus de Allat-Astarté, en definitiva de la providencia o tutela de la primera sobre Palmira. De ahí su rango inferior y su estrecha asociaciún a la dio'a (páginas 95-97).
69. "Para nuestra señora Tinnit. poderosa y Gad». M.G. Amadasi Guzzo, ICO Spagna 10, 143-145. Eadem, «Remarques sur la présence phénico-punique en Espagne d'apr~s la documentation épigraphique•, II Congres International d'Étude des Cultures de la Méditerranée Occidemale (Argel 1978) 35; KA! Il. 90-91. G. Garbini, «Note di epigrafia punica•. RSO 40 (1%5) 212-213. Se discute sobre si aquí el término gd es un epíteto de Tm o si se trata de una divinidad diferente. opción defendida por J.M. Solá Solé (Sefarad 15 r1955]50), KA! Ir, 90 y M.L. Barré (op. cit. [n. 63167-68).
70. M.G. Amadasi Guzzo, JCO. San.tegna 25, 104. G. Garhini. art. cit. (n. 69) 212-213. 71. Cfr. Daremberg-Saglio II, 1, 9~1<): J.A. Hild en Roscher !, 1, 93il-939. 72. Daremberg-Saglio. cit., 11. 73. Así lo vió ya Cumont (Gad, PW 7 cols. 433-35).
839
La diosa leontocéfala de Cartago
las ciudades74. Es por tanto la traducción adecuada al Gad africano. Pero además,
en este caso sabemos cómo se representaba a esta personificación del aspecto Gad de Tinnit. Se trata de la diosa leontocéfala con vestido de alas, atributo claro de Tinnit según demostró hace aüos M.E. Auber75
• Pero ¿por qué la diosa leontocéfala? ¿qué conexión puede tener esta diosa con Sekhmet? Se ha apuntado a su carácter guerrero76
, pero en nuestra opinión estamos una vez más ante la utilización de una iconografía extraña para expresar un concepto religioso púnico77
, algo muy frecuente en el mundo fenicio-cartaginés, que no muestra ningún tipo de escrúpulos hacia ello: iconografías o símbolos egipcios o griegos pueden servir para expresar ideas religiosas locales. En este caso, a nuestro entender, la efigie leonina se convierte en símbolo de la tierra africana. Sin olvidar, como algo arraigado en la tradición y el sentir de los cartagineses, la conciencia de esa vieja relación de Sekhmet con AstarteB Pero al mismo tiempo el león se presenta estrechamente relacionado con Tinnit, como se deduce de la estatua entronizada de terracota del Santuario Carton de Cartago, que hay que fechar en época anterior al 146 a.C., en la que una diosa, probablemente Tinnit, posa sus pies sobre sendos leones79
•
La prueba de que el león adquiere, ya desde época púnica, este carácter de símbolo de África estaría a nuestro entender en su estrecha relación iconográfica con Caelestis, así como con su paredro Saturno, ya en época imperial romana. Es bien conocido el tipo de Cuelestis a la grupa de un león, documentado en Roma desde mediados del s. I a. de C. 80
, que será la forma más extendida de representar a la diosa. Pero a la vez, como se ha apuntado, el león aparece en relación con Saturno81
, ya como montura, flanqueando su trono o simplemente echado junto a élX2.
74. J.A. Hild en Daremberg-Saglio 11. 2. 14~9-1494o Birt en Roscher l. 2 col. 1613-1626.
75. Véase art. cit. en nota 5. 76. Véase n. 51. G. Ch. Picard. Religions. cit. (n. M) 71. 77. Sobre este tipo de mterpretaciones. cfr.. por ejemplo, el trabajo de J. Deberg. dmage grecque.
interprétation carthaginoise», Homenaje a A. Garcia y Bellido 11 (1976) 201 ss. 78. Son muchos los problemas existentes todavía para dilucidar la relación existente entre Astarté y
Tinnit. Se habla de asociación. no identificación. aunque son muchos los elementos comunes entre ambas. Véase reciememente C. Bonnet, «Tinnit, soeur cadette d'Astané'?··· WO 22 (1991) 73-84.
79. L. Carton. Sancruaire punique découverr á Carrhage (París 1929) ló, n° 29 y pi. 1, 2. Es interesante recordar la existencia de un pequet1o naiskos o capillita de terracota procedente de Helalion (Sidún). actualmente en el Museo del Louvre (AO 1333). fechado en el s. V, en que se representa una figura muy tosca. de sexo indeterminado. que posa sus pies sobre sendos leones. Véase 1 Fenici. Catalogo de la Mostra (Milán 19S8) n" 34. 5R9.
80. Relieve del Museo Capitolino: M. Guarducci. ,,Nuovi documenti del culto di Caelestis a Roma», Bull. de !la Commisione Archeologica di Roma 7 2 ( 1946-8) 21-24.
81. M. Leglay, Saturne Ajricain. llistmre (París 1966) 139-40. X2. Se ha relacionado con Caelestis, y también con Saturno, la cita de Arnobio (Adversas Nationes 6,
10): inter deos videmus vestros leonis rorvissimam faciem mero ohlitam nimio et nomine Frugiferio nuncupari. No obstante, recientemente A. Blomart lo interpreta como una imagen mithriaca, «Frugifer: une
840
María Cmz Marín Ceballos
Ahora entendemos mejor la sugerencia de Leglay, a propósito del altar de Tiddis, de que dado el carácter bereber del emplazamiento, suponía una cierta africanización de la diosa leontocéfalas3
. En esta misma línea van sus interpretaciones sobre la dea Africa. Recuerda el autor cómo las primeras representaciones numismáticas de esta diosa las tenemos en las monedas de Hiarbas, rey de los Massilos del Oeste (108-81 a.C.), con frecuencia acompañada del león. Es por ello por lo que se inclina a considerar el tipo derivado de la representación del G T A, que evidentemente responde a un original más antiguo. <<Il se serait produit une dissociation du personnage léontocéphale en une divinité féminine. t1anqué du lyon comme acolyte principal>>84
.
Más que en una disociación, nosotros pensamos que ambas concepciones derivan de un mismo concepto: el de la diosa Tinnit en su forma de Gad, Tyché o Fortuna de Cartago.
Una ulterior confirmación de esta conexión entre Tinnit y el Gad de Cartago, la tenemos en una inscripción hispana recientemente revisada por nosotros85
• Se trata de un epígrafe de Lugo que se restituye de este modo:
/Numi/nih(us) [Augjusrorrwn) 1 [lunoni. Rfe[gijnae 1 Veneri. Vicrrici / Aji"icae
Cae/esri 1 Frugi{ero 1 Au¡;uslllc Emerirue / er Lurihlus) Calleciarltlln) 1 [Sjaruminus Aug(usti) Ub(errus)
La inscripción ha sido fechada en época de Septimio Severo que, como se sabe, fue, junto a su familia, gran devoto de la diosa de Cartago. La cuestión que nos afecta en este caso es la expresión Africae Caelesri, que nosotros, siguiendo a Le Roux8
", interpretamos con los dos términos en dativo, de modo que sería una dedicación a Africa-Caelestis, lo que supone la identificación entre ambas divinidadess7.
No obstante, esta divinidad puede representarse también en la forma oriental de Tvché o Fortuna, idea estrechamente emparentada con la de Gad, daimon o genius que estamos describiendo. Esta diosa es probablemente la que vemos representada en
divinité mithriaque leontocéphaledécritc par Arnohe», RliR CCX 1 (1993) 5-25. Igualmente resulta difícil
de determinar la relación de Caelesris v Saturno con la efigie leonina aparecida en el tokt de Tharros. Véase E. Acquaru er alii. RSF 12.1 (l\!X4) 49-51. S. Ribichini y P. Xella, La religiune fenicia e punica
in Italia (Roma 1994) 101-102. fig. 31.
iD. Op. cit. (n. 11) 53-54. X4. LIMC, A frica, I, 1, 255. Véase tamhién "La déesse Afrique a Timgad», Hummage.r á J. Baver. Col.
Latomus 70 (1 964) 374-382. Con anterioridad. expuso ya esta idea S. Gsell. HAAN VI, 159-óO. 85. "Dea Caelestis en la Epigrafía Hispana». JI Congresso Peninsular de História Amiga (Coimbra
1993) 3.2.. X36 SS.
X6. "Procurateur affranchi in H isrania. Saturninus et l'acti\'ité miniére>>. MM 26 (1985) 21S-233. lám.
46. X7. Para más detalles véase nuestro artículo citado en nota S:'i. con bibliografía.
841
La dio'a leontocéLtla Lk Cartago
muchas acuü.aciones de Áfricaxx. siguiendo el ejemplo de Fenicia y Siria89. Una
imagen de este tipo se ha querido ver en un relieve del templo al Genio de la colonia de Oea')(1
, o en la estatua de Leptis. considerada también la Tyché o Genius de la ciudadY', bajo las que se pretende ver a la antigua divinidad púnica, Astarté o Tinnit, protectora del lugar9c.
ABREVIA TU RAS Daremberg-Saglio =C. Daremberg, E. Saglio, Dicrionnaire des Anriquités Grecques
et Romaines d'apres les monuments (París 1877-1914). HAAN =S. Gsell, Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord (París
1914-1929). ICO = M. G. Amadasi Guzzo, Le iscriz.ioni fenicie e puniche delle colonie in
Occidente (Roma 1967). KA/= H. Donner, W. Rüllig, Kanaanaische und aramai'sche Inscriften (Wiesbaden
1971-1976) (3").
LAg = W. Helck, E. Otto (ed.), Lexik.on der Agyptologie (Wiesbaden 1972 ss). LIMC = Lexikon Iconographicum Mytlzologiae Classicae (Zürich und München 1981
SS).
PW = A. Pauly, G. Wisssowa et alii (ed.), Real-Encyclopadie der classischen A lterrumswissenschaft (Stuttgart 1964 ss).
Roscher = W. H. Roscher (ed.), Ausführlisches Lexikon der griechischen und romischen Mithologie (Leipzig 1884-1921 ).
88. C.T. Falhe. J. Chr. Lindberg, L. Müller. Numismatique de l'Ancienne Afrique (Bolonia 1'164) II, 4-5. 23. III. 60. J. Mazard, Corpus Numo mm Numidiae Mauritaniaeque (París 1955) 96, 152, 156-7, 158.
89. Donde, sin embargo, representan en la mayor parte de los casos a una divinidad del tipo Astarté, lo que plantea de nuevo la problemática de la relación Astarté-Tinnit. Véase la disgresión de M.L. Barré, op. cir. ¡n. 63) 70-71.
90. G. Caputo. "II temrio oeense al Genio della Colonia", Africa Italiana VII (1940) 35-45, especialmente 40-43.
91. M. Floriani Squarciapino «Fortuna o Astarté-Genius Colnniae'?», QAL 5 (1967) 79-87. La autora aduce documentación epigráfica para probar que los anriguos dii patrii fueron adorados en época imperial como genii de la ciudad (n. 14).
92. Resulta de interés a este efecto el estudio de la diadema de plata, de uso probablemente sacerdotal, procedente de A\n-Kamouda, cerca de Thala (L. Poinssot. op. cir. (n. 49). n" 78, 120, pi. LVIII, 1). En el cenrro puede verse el busto de dos divinidades. la de la derecha masculina, barbada y con los cuernos amonianos. la de la izquierda femenina y con corona torreada. Ambas efigies se consideran representación de Baal Hammon y Tinnit. resrectivamente (M. Leglay. Sar. Afric. Hisr., cit. n. 81. 373, n. 5). M.L. Barré (op. cir. [n. 63] 72) se rd'iere a la diadema procedente de A\n-ei-Ksar, cerca de Batna. muy semejante a la anterior, aunque no estamos de acuerdo con su conclusión de que la cabeza torreada represente a Asta11é.
842
Kolaios 4 (1995) 845-853
LA ETIMOLOGÍA DEL ESPAÑOL CONCHABAR(SE)
José Luis MORALEJO (Universidad de Alcalá de Henares)
l. Estado de la cuestión Las dos principales hipótesis sobre el origen del verbo español conchabar(se)
propuestas hasta la fecha se deben a otros dos grandes maestros de la filología románica. Va por delante en el tiempo la formulada por W. Meyer-Lübke en su Romanisches Etymologisches Worterbuch (REW, n° 2116a)93
, que aparece referida solamente al portugués conchavar, <<firmar un pacto» y al (dialecto) salm(antino) conchabar, <<echar un cordero a dos madres». Como étimo de esas formas románicas el REW nos propone un verbo latino, presuntamente no documentado, *conclavare, que traduce por <<ZUsammenfügen>>, es decir <<unir>> o «ensamblar>>; lo que parece dar a entender -pues no se extiende más al respecto- que lo considera como un compuesto del latín clavare, «clavar>>. Por tanto, conchabar sería en su origen algo así como <<clavar una cosa con otra>>. Antes de proseguir con la exposición del estado de nuestro asunto, convendrá advertir que Meyer-Lübke pecó de prudente al poner un asterisco a su conclavare; pues, según nos advierte Corominas94
, tal verbo puede darse por documentado en el latín antiguo, aunque sólo lo esté por una glosa (CGL JI 446, 18) que lo equipara al griego avvr¡'Aw, el cual, al menos en su origen, sólo pudo significar «clavar juntamente>>. Y de hecho el ThLL 95 recoge un "l. conclavo ", compuesto/derivado de con y clavus, basándose precisa y exclusivamente en la glosa citada.
93. Cito por la 5" ed. (Heidelberg 1972), s.u. *conclavtire. El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE, Madrid 199221
) s.u., da la etimología conclavare sin más explicaciones, siguiendo, según creo, al REW y no al DCECH de Corominas (vid. in(ra).
94. J. Corominas y J.A. Pascual, Diccionario Crítico Etimolófiico Castellano e Hispánico (DCECH) 11 (Madrid 1980) 168 s., s.u. conchabarse.
95. Thesaurus Linguae Latinae IV, s.u.
845
La etimología del español conchahar(se)
Ahora bien, y como es obvio por lo que acabamos de decir, el ThLL también aduce un "2. conclavo", que sería compuesto/derivado de con y clavis, y del que tampoco tenemos más testimonio antiguo que una glosa, esta vez de Paulo-Festo (p. 58), en la que se documenta su participio de perfecto: "conclavatae dicebantur qua e sub eadem erant clave." Este conclavo 2, que él considera como inmediatamente derivado de conclave, <<habitación íntima y reservada», es el étimo que J. Corominas'J6, propone para el espai'lol conchabar(se): del sentido de «acomodarse en una habitación>>, que sería el propio de conclavari, vendría el que el docto lexicógrafo considera como significado originario del término románico. el de «acomodarse varias personas en un lugar». De él derivarían los más frecuentes y actuales de <<ponerse de acuerdo para algún fin>> y, en empleo transitivo, <<ajustar, contratar los servicios de una persona>> 97
.
2. Corominas versus Meyer-Lübke No hará falta decir que no hay inconveniente que oponer a las hipótesis
consideradas en el orden fonético, en el cual resultan ser idénticas por basarse en términos latinos homónimos98
• Sin embargo, el hecho mismo de que se escriban estas líneas ya puede hacer presumir que desde el punto de vista significativo no considero ni una ni otra como plenamente satisfactorias, o al menos no tan satisfactorias como alguna otra de las posibles. Pasemos, pues, a exponer por qué.
De la hipótesis de Meyer-Lübke hace el propio Corominas una crítica que, a decir verdad, no me parece del todo concluyente: si he entendido bien lo que escribe, se limita a advertir, a propósito de la glosa que constituye la única documentación antigua del con clavo l (<<clavar juntamente>>), que "las glosas latinas son interpretaciones tardías hechas, muchas veces sin gran autoridad, sobre voces que aparecen en textos más antiguos"; y acto seguido pasa sin más a ponderar la mayor antigüedad del ya citado pasaje de Festo (según Paulo) que nos documenta el conclavo 2, en el que él ve el auténtico étimo de conchabar(se), y de otro del mismo autor en
96. DL'ECH II. loe. cit .. 111pra en n. 2. Atribuyo esta etimología a Corominas porque los términos en
que él se pronuncia dan a entender que la misma no había sido propuesta anteriormente. La suscriben, entre
otros. aunque sin citar a su autor. P.M. Lloyd. De/latín al espwJol J. Fonología y Mor{ología lústóricas de la lengua espmJola (Madrid 1993) 36X. y. con cierta cautela. M. Moliner. Diccionario de uso del
espmJol I (Madrid 1 9R2). s. u .. Para la etimología fundada en concha. véase infra nuestra n. 13 y la parte
del texto correspondiente. No parece tener mayor verosimilitud la propuesta por F. del Rosal (¡,1537-1 ()JJ'!). Diccionario etimofl!gico (ed. facs. y estudio de E. Gómez Aguado. Madrid 1 992) 169. s.u .. basada
en contahulüre, «siguiendo la metáfora de la carpintería").
97. Recordaré que el DRAE úa para conchabarse e! sentido "fam(iliar)" de "unirse dos o más personas
para algún fin considerado ilícito". Antes define tres empleos tmnsitivos: 1) "unir. juntar. asociar": 2) "mezclar la clase inferior de la lana con la superior o mediana. después de esquilada": y 3) (en "Amér(ica)
Merid(ional)"" "asalariar. contratar a alguno para un servi~io de orden inferior, generalmente doméstico".
98. Creo que pueden comiderarse tales. a pesar del claro parentesco etimológico de clavis con clavus, en vista de su evolución semántica claramente divagente.
846
José Luis Moralejo
que el que se define el sentido del sustantivo conclave, en el cual estaría el origen inmediato de aquel verbo latinoY9
.
No vamos a despachar aquí tan sumariamente la hipótesis de Meyer-Lübke, con respecto a la cual, como de inmediato veremos, no me parece que suponga un gran adelanto la de Corominas. A mi modesto entender, es cuestión secundaria la de la seguridad de la documentación del supuesto étimo; pues tampoco ponemos en duda muchos otros étimos latinos de términos románicos que no han logrado quitarse de encima el asterisco ni siquiera gracias a testimonios como el de la glosa a conclavo 1, que tan precario le parece a Corominas. Dicho en otros términos, no veo razón positiva para negar la existencia de tal verbo en latín. Cosa distinta es, claro está, que de él derive o no nuestro conchabar(se), por más que, como ya decíamos, tampoco haya nada que objetar a tal derivación desde un punto de vista fonético. Así pues, los argumentos que considero más pertinentes al caso han de ser de orden semántico, y en ese ámbito sí creo que cabe poner algunos reparos a la hipótesis de Meyer-Lübke. En efecto, y aunque no cabe excluir la posibilidad de que haya mediado en el proceso una audaz, cuando no brusca "metáfora carpinteril". no veo como cosa fácil el que de un primitivo significado <<clavar conjuntamente dos cosas>> se haya pasado a uno, que a mí me parece en todo caso mayoritario, en el que los dos "actantes" 1rxl que el proceso verbal en cuestión exige normalmente resultan ser nombres marcados por el rasgo 1 +"humano" 1. En efecto, se habla sobre todo de «Conchabarse con alguien>>, de <<estar conchabado con alguien>>, y, en el empleo americano que registra el propio DCECH (como el DRAE), conchabar vale por «asalariar, ajustar los servicios de alguien>>. En resumidas cuentas, creo que gran parte de los empleos de conchabar(se) acreditan dos rasgos semánticos (o "sernas") del proceso verbal que no podemos ignorar a la hora de buscar su origen: el ya aludido del carácter 1 +"humano" 1 de sus argumentos o actantes habituales, y además el de cierto factor verbal que me parece que suele mediar en la relación que el predicado establece entre ellos (factor obvio en expresiones que eventualmente pueden llegar a ser equivalentes o sinónimas de nuestro término como, por ejemplo, «Comprometer(se)>>, «apalabrar>> o, en el sentido axiológicamente negativo en que nuestro término aparece tantas veces, «Confabularse>>). Pero dejemos ahí nuestra crítica a la hipótesis de Meyer-Lübke, a la espera de ver si hay otra más plausible, y examinemos los inconvenientes que yo le veo a la formulada por Corominas.
99. Se trata de Paulo-Festo p.3R: "cunclavia dicuntur loca quae una clave c/auduntur" (cf. ThLL IV.
s.tt. concl!!1·e). Como digo. y aunque él no lo afirme expresamente. Corominas parece considerar conc/iivo
2 como denominativo de conclü\'e, pues define su conc/avtiri como «encerrarse en un conclave».
100. No creo que necesite explicación este ya común término lingüístico procedente de la sintaxis de
L. Tesniere.
847
La etimología del espafiol conclwhar(se)
3. Las razones de Corominas Si, como leemos en el DCECH, conchabar(se) -supuesto derivado de
conclavari, «acomodarse en una habitación•• (conclave), es decir, el conclavo 2 del ThLL- significó en su origen <<acomodarse varias personas en un lugar>>, cabría esperar que tendiera a presentar una estructura sintáctica con un sujeto 1 +"humano" 1 y un complemento locativo que no sería, en términos de gramática funcional, un mero "satélite" o complemento facultativo, sino un "argumento" 101
, en cuanto que constituyente exigido por el contenido léxico del predicado verbal. Por otra parte, se comprendería también fácilmente la existencia de una construcción transitiva, con objeto 1 +"humano" 1 o no, pero en todo caso con una "valencia" 102 específica para un argumento de carácter locativo. Pues bien, según Corominas, semejante "significado locativo" está patente no sólo en los más antiguos empleos registrados, sino que pervive en los posteriores. Así, por ejemplo, en la que se considera como primera documentación del término, un pasaje de Alfonso de la Torre, de hacia 1440: "porque viendo que no se pueden conchabar en un pecho religiosa charidad con tyranía cruel, nadie le osa condenar por malo" 103
. A mí, sin embargo, me parece que en ese ejemplo sólo son argumentos, es decir constituyentes exigidos por el lexema del predicado, charidad y tyranía104
, en cuya antítesis léxica reside la sustancia de la expresión; en cambio, el sintagma "en un pecho" creo que podría interpretarse como un mero satélite, como un complemento no indispensable. Dicho en otros términos, la esencia de lo que ahí se quiere decir es que no son compatibles caridad y tiranía; la circunstancia de que ello ocurra, además, en una misma alma parece obvia o, al menos, secundaria.
Corominas aduce además definiciones antiguas del término castellano que, en su opinión, prueban el supuesto "significado locativo, de acomodación a un lugar" que en origen tenía. Sin embargo, sospecho que tales definiciones reposan, conscientemente o no, sobre la misma etimología popular -y disparatada, según el propio Corominas reconoce- que Covarrubias no tiene empacho en propugnar: conchavan(:a sería "un cierto modo de acomodarse, como hace el pescado dentro de la concha, y
101. Aunque tal vez no sea necesario. para estos conceptos remito a H. Pinkster. Sintaxis y Semántica del Latín (Madrid 1 'Jt)5) 1 ss.
102. Me sirvo aquí de un concepto ya bien conocido propio de la llamada gramática dependencia!
(véase Pinkster. loe. cir. ). El tipo de valencia específica al que me refiero lo tenemos en verbos como ha/Jitar, residir y similares.
103. Corresponde a Phi/os. II 3. según veo en el Diccionario de Autoridades 1 (ed. facsímil, Madrid
1'J84). 474. S./l.
104. Anotemos de paso el anacoluto producido por la contaminación entre las construcciones "se
conchaban A y B" y "se conchaba A con B". Pero en una y en otra. y también en la híbrida de ambas ("se
conchaban A con B"). A y B son auténticos argumentos.
848
José Luis Moralejo
de ahí el verbo aconchavarse" 105. El caso es que no veo razones para atribuir al
significado primitivo del verbo conchabar(se) un -digamoslo así- "serna locativo" capaz de acreditar su origen en un latín conclavari que significara «encerrarse (con alguien) en cierto sitio» o cosa parecida.
Por Jo demás, tampoco le encuentro mucho sentido a la prolija erudición con que Corominas nos documenta el significado «retrete, cuarto encerrado e íntimo, por Jo común pequeño» 106 del sustantivo latino conclave. En efecto, ni me consta que se haya negado que su sentido sea ése o algún otro muy parecido, ni, sobre todo, alcanzo a ver que de tal significado del término se deduzcan argumentos en favor de la tesis de que en un conclüvari de él derivado 107 está el origen de nuestro conchabarse, al menos a la luz de los empleos más habituales de éste; y es que el salto -más que paso- decisivo y problemático viene más tarde, a la hora de hacer ver cómo de un significado del tipo <<encerrarse (con alguien) en cierto lugar» surgió el del tipo «ponerse de acuerdo con alguien>>. En fin, añadamos que si lo que conclave significaba era lo que, con razón, nos dice Corominas, su prefijo con- tendría un sentido perfectivo o similar, más que el comitativo o colectivo que Paulo-Festo atribuye a ese término y al conclavatae participio de su presunto derivado conclavari, y el propio Coro minas a conchabarse en su valor originario108
.
Pero vayamos ya al paso o salto semántico decisivo. A su respecto escribe Corominas: "De la idea de encerrar a dos amantes en un cuarto o a dos animales en un compartimiento del corral, se pasó fácilmente a reconciliar, poner de acuerdo, pero la base semántica pudo estar igualmente en otra situación, la de los conspiradores o conjurados que se reúnen en un cuarto apartado, y de aquí la idea de «ponerse de
105. El texto de S. de Covarrubias está en su Tesoro de la Lengua Castellana, (manejo la ed. de
Madrid-México 19H4), 346 s.u. Corominas se apoya en él para probar el "valor locativo'' que atribuye al término. pero de inmediato rechaza su ''etimología pueril", en la que, desde luego, está bien presente tal valnr. Cita también la glosa de A. de Palencia a acinari: "morar en poco espacio o conchavarse". Ahí no hay mención de la concha. pero me temo que sí está por detrás su imagen. Así parece haberlo entendido ('!)Martín Alonso, Diccionario Mediem/ Espwloll (Salamanca llJ86) s.u., que, sin aducir otro testimonio que el citado de Palencia, define d término de este modo: "Acomodarse bien en un asiento, como el testáceo en su concha". Todavía en J .P. Machado, Diccionário Erimoló¡;ico de Ungua Portu¡;uesa (Lisboa 19X74
) s.u. se explica(!) conc!wvar como "de concha".
106. DCECH Il 168 b, 45 s.
107. Véase nuestra n. 7. La confrontación de las dos glosas de Paulo-Festo citadas, respectivamente,
en el texto y en la nota parece dar a entender que consideraba nuestro conc!avari 2 como derivado de conclave.
lOX. Recuérdese que la glosa de Paulo-Festo a concliivia (p. 34, X) habla de varios lugares (loca) que
se cierran una clave. «Con una sola llave»; y que la que hace a conclmütae (p. 58) habla de cosas cerradas sub eadem clave. Corominas es ambiguo en este punto con respecto a conclavari: "acomodarse en una habitación" (¡,incluyendo el caso de dos o más pers0nas que «Se acomodan» compartiendo un mismo recinto'?); pero con respecto al que considera sentido primitivo de conchabarse, sí deja claro que tiene por propio del verbo el sentido comitativo: «acomodarse varias personas en un lugar».
849
La etimología del espaiiol concilabar!se)
acuerdo para fines malos. inconfesables o secretos»" :oY. Acto seguido, reconoce que esta acepción, que sin duda es hoy la más habitual 11
". es la predominante desde hace ya varios siglos. Y, por cierto, no sé por qué aduce como dialectales "salm(antinas)" las acepciones «confabularse, concertarse», cuando creo que una y otra responden al uso actualmente central y común en España; y la de «COnfabularse>> es precisamente una de las que encontramos en el diccionario de J. Casares 111
•
En fin, parece claro que el paso o salto del que antes hablábamos estriba en el modo y manera de explicar cómo un verbo pasó de significar algo así como «encerrar(se) con alguien en un lugar determinado>> a «concertar(se) con alguien•>, sentido antiguo y moderno que nadie discute. Y no veo yo que Corominas haya dado al respecto una respuesta concluyente. Ante tal situación, quizá convenga reconsiderar los supuestos orígenes del término, empezando por recordar que, como decíamos antes, la candidatura del conclavo 2 del ThLL -es decir, el conclavari de Corominas, que significaría <<acomodarse en una habitación»- no cuenta con el apoyo de la esperable construcción locativa de su supuesto derivado románico. A continuación tendríamos que decir que tampoco están sólidamente documentadas para conchabar(se) acepciones que conlleven la noción de <<encerrar(se)>> o similares, acepciones que también tendríamos derecho a esperar. Dicho de otra manera, las eruditas disquisiciones que a ese respecto podemos ver en el DCECH se basan en análisis discutibles o en la iní1uencia. aunque indeseada, de prejuicios etimológicos poco fundados 112 o, simplemente, no hacen aportación sustancial a la resolución del problema planteado113. Son esfuerzos meritorios e ingeniosos, pero a mi entender poco convincentes, por hallar un eslabón perdido entre el punto de partida elegido y el punto de llegada impuesto por la realidad; concretamente, por la de que conchabar(se), y desde hace ya varios siglos, significa sobre todo <'poner(se) de acuerdO>>, «Concertar(se)», «confabularse>> o cosa parecida.
109. Así en DCECH 11 16¡;b-16<Ja.
110. Creo lJUe acierta al darla como única acepciún vigente del empleo retlexivo (conchabarse) M.
Moliner. s.11.: "Ponerse de acuerdo varias personas para algún fin ilícito o para perjudicar a otra". Eso sí. coloca en lema aparte los empleos transitivos, menos frecuentes en España.
111. J. Casares. Diccionario ideológico de La Lengua espwlola (Barcelona 1 959') 206. s.u. conchabar,
aunque como "fa m( iliar)".
112. Me refiero a lo dicho en la n. 13 y en la parte de texro a que se refiere. a propúsito de las
descripciones antiguas 4ue parecen acreditar un "valor locativo" u el término. y que yo considero sopechosas de estar contaminadas por la etimología popular que lo hace derivar de concha.
113. Me refiero a lo dicho en las nn. 15 y 16 y texto correspondiente, a propósito de las prolijas
observaciones sobre el sentido de conclüve.
850
José Luis Moralejo
4. Una nueva propuesta Ahora mismo, y ya otras veces a lo largo de estas pagmas, he citado el
término confabularse como sinónimo de la que me parece la más usual y también la más tradicional acepción de conchabarse, y apoyándome para ello, entre otros lexicógrafos, en el propio Corominas 114
• Pues bien, a la vista de tal sinonimia me extraña que, al menos según mis noticias, nadie se haya preguntado si no estaremos aquí ante uno de tantos dobletes de cultismo (latinismo)/palabra patrimonial (o castiza), y precisamente del tipo en el que frente a lo que suele ocurrir, se mantiene una notable igualdad de significados 115
. Dicho en otros términos, creo que valdría la pena preguntarse si conjábular(se) y conchabar(se) no tendrán su común origen en el término latino del que a todas luces proviene el primero de ellos: el verbo deponente latino confábular(i), «hablar con>>, «Conversar».
Veamos, ante todo, el aspecto formal, fonético, de esta hipótesis. Hay que partir, pues, de un *confabulare, al que no dejo de ponerle asterisco por no tener constancia de que esté expresamente documentada la forma "activada" que todos los deponentes tendieron a tomar en el latín vulgar. Como primer paso a partir de la forma propuesta postularíamos, por supuesto, la síncopa bien acreditada en español y otros romances para el correspondiente verbo simple y el resto de la familia léxica, que daría lugar a un *col!jáblare 1 16
• Ulteriormente ~y aquí puede estar lo más novedoso de mi tesis~ creo verosímil que se haya producido una metátesis similar a la que hizo que de.fab(u)la(m), vía *jlaba, llegaran a surgir formas como la italiana fiaba (frente a favola) 117
; es decir, en nuestro caso, de *con.fablare tendríamos *conflabare. Es cierto que en espafiol no tenemos tal metátesis acreditada en esta familia léxica, pero no faltan ejemplos de posibles paralelos que hacen plausible esta explicación; así, el de fabrica(m) >fragua (vía "'frábika > *.frabka), y el de popu-
114. Ya advertíamos antes que, aunque como "salm(antinas)". da las equivalencias "confabularse,
concertarse". en DCECH II 169a, 15 s.
115. Véase R. Lapesa, Historia de la lenliua espa!lola (Madrid 1981'). 110. Para una visión de
conjunto. M. Alvar y S. Mariner, «Latinismos••, en M. Alvar et al. (dir.), Enciclopedia Lingüística Hispánica <Madrid 1967) 3-49.
116. Aunque no habría inconveniente en admitir que la síncopa ya hubiera sobrevenido en el latín
vulgar en una forma que conservara todavía la flexión deponente: *confablari.
117. Véase V. Vaaniinen, llltroducción al tarín vulgar (Madrid 19852) 91. Por lo demás, el it . . fiaba no es un caso aislado: pueden verse otros derivados románicos de *fiaba en Meyer-Lübke, REW no 3124.
851
La etimología del espar1ol conchabar(se)
lu(m) > chopo (vía *ploppu, etc.) 11 s En fin, el paso *conjlabar(e) > conchabar no presentaría problema alguno, a la vista de paralelos como inflare > (h)inchar11 ~.
Pasando ya al aspecto semántico de nuestra hipótesis, he de empezar por reconocer que para confabulari sólo he visto acreditado en el latín clásico y, en cuanto yo he podido averiguar, en el tardío y en el medieval el significado estrictamente etimológico de <<hablar con», <<Conversar con••; es decir, no he hallado testimonios de un empleo propiamente sinónimo de nuestro conchabar(se). ¿Supone esto un inconveniente para nuestra etimología? Sí, pero, a mi entender, no especialmente grave. En efecto, y en primer lugar, habrá de reconocerse que desde un sentido como <<hablar o tratar con» poco trecho media hasta uno de tipo <<hacer trato», <<apalabrar(se)» o <<concertar(se) con»; y en todo caso en el étimo que proponemos está presente desde el principio el "factor verbal" que, como decíamos, parece propio de la mayoría de los empleos de conchabar(se), y su mismo tipo de estructura sintáctica o valencial 120
•
Por otra parte, el panorama histórico con respecto a confabularilconfabularse se presenta de una manera que, según se mire, puede resultar aún peor o tal vez mejor de lo que en un principio podría dar a entender el dato antes comentado de que para el término latino sólo tenemos documentado el sentido etimológico de «hablar, conversar con». Y es que tampoco su derivado culto confabular(se) muestra en sus más antiguas documentaciones algunos de los que pudiéramos llamar "semas característicos" de su sentido actual, que definiremos con el DRAE como "ponerse de acuerdo dos o más personas para emprender algún plan, generalmente ilícito". Así, Martín Alonso, que lo da como introducido en el s. XV, y sólo documenta su empleo transitivo, no ofrece otra equivalencia que la de "conferir, tratar una cosa entre dos o más personas" 121
• Tampoco el Diccionario de Autoridades considera otro uso que el transitivo, aunque parece que el significado que propone se va acercando un poco más al actual: "Conferir, conversar, hablar con otro u otros privadamente, con recáto y cautéla" 1n. ¿Qué pensar, pues? Parece claro que confabular(se) evolucionó dentro de la historia conocida del español desde el sentido puramente etimológico de «Conferir», que todavía recoge el DRAE como "des(usado)", al igual que los demás
118. Para estos procesos puede verse, por ejemplo. P.M. Lloyd. 13 s., 53. La grafía v en los
testimonios antiguos -aunque no en el más antiguo- nada dice en contra de la etimología *confabulare, habida cuenta de la confusión gráfica de los resultados de [b) intervocálica y [wj latinas. Lo dicho vale también para el portugués, aunque en él el sonido común resultante fuera otro. Véase Lloyd, 382 s.; 519.
119. Véase Lloyd. 368. El resultado en t:ste punto sería el mismo en portugués: inchar <inflare (cf.
Meyer-Lübke, REW no 4406).
120. Quizá valga la pena advertir a este respecto que el ThU, s.u. cm¡fribulor, da como structurae típicas de este verbo aquellas en que se complementa con cum aliquo, inter se. alicui, de aliqua re.
121. Diccionario Medieval Espwioll. s.u.
122. No dan noticia del término Covarrubias ni el DCECH.
852
Jos¿ Luis Morakjo
empleos transitivos 123, hasta el significado bien conocido en que, en empleo ret1exivo, es sinónimo de conchabarse. Si esto fue así, ¿por qué no habría de producirse la misma evolución, y con harto mayor margen de tiempo, en un proceso que llevara desde el latín confabular(i) al español actual conchabar(se)?
En fin, tampoco me parece que sea difícil explicarse, a partir del significado de «Concertarse con•• y similares, las construcciones de conchabar(se) en las que uno o los dos actantes del proceso carece del rasgo 1 +"humano" 1. Y en este punto sí daré la razón a Corominas cuando a propósito del empleo transitivo acreditado por testimonios como el "conchávamc esas medidas" de Diego Sánchez de Badajoz, en el que cree que debe entenderse <<ponlas de acuerdo••, dice que se trata de un "uso indudablemente secundario, pues todavía no lo reconocen como posible Covarr(ubias) ni Aut(oridades)" 124
•
S. Conclusión. En resumidas cuentas, sospecho que las dos etimologías más comúnmente
aceptadas de conchabar(se), al derivarlo de conclavar(i), pagaron un tributo demasiado costoso a una fácil y especiosa genealogía fonética: el tributo de tener que partir de formas latinas de dudosa documentación y de sentido, amén de poco claro, francamente alejado del que parece ser el más propio del término románico desde sus primeros testimonios. Creo, en cambio, que la etimología confab(u)lar(i) > conchabar(se) es formalmente, aunque menos obvia, no menos verosímil (y casi me atrevería a añadir que quoniam difficilior, potior); y creo también que en el plano semántico, con el elocuente apoyo que le brinda el cultismo prácticamente sinónimo confabular(se), da plena cuenta y razón de los usos y acepciones que la palabra llegó a asumir en nuestra lengua 125
•
123. Tal sentido es: «Conferir. tratar una cosa entre dos o más personas».
124. DCECH II 169a. 28 ss.
125. Agradezco a mis colegas los profesores Juan Gil y P. SánchezPrieto su asesoramiento y consejo.
853
Kulaius 4 (! 995) R55-X66
J.A. CEÁN BERMÚDEZ Y EL SUMARIO DE LAS ANTIGÜEDADES ROMANAS QUE HAY EN ESPAÑA:
UNAS NOTAS 1
Salvador ORDÓÑEZ AGULLA (Universidad de Sevilla)
La Ilustración en España constituyó un complejo movimiento intelectual de carácter renovador que de alguna manera venía a culminar un proceso cuyas raíces cabe situar en el mundo renacentista, pero cuyas consecuencias más fértiles van a hacerse patentes en el siglo XIX. Si en el plano político las ideas de progreso y cientifismo se decantaron en la aparición de un dinámico grupo de ministros y funcionarios ansiosos de modernizar la monarquía y reformar las estructuras estatales tradicionales, en el campo intelectual se produce igualmente una sensible modificación del panorama en cuanto que. al amparo de un relativo desarrollo económico hispano, se va a ir extendiendo paulatinamente un nuevo concepto de cultura y educación no restringidas a contados sectores sociales y con preocupaciones e inquietudes que difieren de las de época precedente. Precisamente, como de forma certera ha señalado J .A. Maravall, en el siglo XVIII se reconoce claramente, al igual que a nivel europeo, el arranque de una neta conciencia histórica que pretende, a través del estudio del devenir humano, alcanzar un conocimiento científico de la propia Historia, cuyo papel como instrumento crítico de renovación nacional queda firmemente establecido. Esa preocupación por lo histórico como herramienta de transformación, al margen de la polémica sobre los efectos que tuvo la Ilustración como conformadora de una burguesía semejante a la francesa, va a tener una claro matiz nacionalista y una notable vertiente local, cuyos síntomas más aparentes serán la enorme proliferación de historiadores locales imbuidos de la nueva mentalidad y la creación de foros diversos -Sociedades Patrióticas, Academias, tertulias de diferente cuiio- que estimulan la ret1exión sobre el pasado y la formación de elites ilustradas interesadas
l .. El presente trabajo fue realizado como estudio introductorio para una abonada edición facsímil
del Sumario de las Antigüedades romanas que hay en Espatza (Madrid UU2) de J.A. Ceán Bermúdez.
855
J. A. Ce;ín Bermlldez y el Sumario de Las anrigüedades romanas que hay en España: unas notas
en la revisión crítica del pasado. Son estas elites que hacen suya la necesidad de reenfocar el estudio de la Historia gentes por regla general no pertenecientes a los altos sectores que hasta el momento monopolizaban el estudio y la investigación; por el contrario, a partir de ahora se encuentra, frente al predominio anterior de eclesiásticos y aristócratas, depositarios exclusivos del saber, una pléyade de funcionarios. maestros, abogados, personajes de la administración, representantes de una nueva clase social en ciernes con la preparación cultural suficiente como para, sin cuestionar el dogma y la tradición religiosa, reclamar un mayor protagonismo en la redacción de la Historia, de forma paralela a como lo harán en la conducción del gobierno.
Conceptos tan del momento como utilidad, racionalidad, eficacia, pragmatismo, desembocan en la amplificación y ensanchamiento sin precedentes del panorama historiográfico, de las parcelas a tratar y de la metodología a emplear. Pero la nueva concepción de la Historia requiere una labor previa de exactitud en los datos sobre los que luego erigir las interpretaciones, como hacían notar, entre otros, Jovellanos y el P. Flórez: de ahí la faceta erudita de la historiografía dieciochesca, cuya importancia en absoluto es de desdeñar. Por el contrario, sin esta precedente labor desbrozadora de poco hubieran valido los intentos de conformar reconstrucciones que respondieran a la generalizada demanda de fiabilidad y veracidad. Este presupuesto epistemológico viene a explicar la inmensa tarea que se impusieron los hombres del momento para realizar el inventario más riguroso posible de todos los datos utilizables históricamente y en todos los campos abarcados por dicho concepto; ya en 1721 Francisco de Berganza (Antigüedades de España [Madrid 1721 l) ponía de relieve cuáles eran las preocupaciones metodológicas esenciales, al exponer su forma de trabajo, la efectuada <<registrando archivos, leyendo escrituras, donaciones y privilegios y aplicando mi cuidado al conocimiento de letras antiguas y a otros documentos que son el índice más seguro de la verdad y de los sucesos de aquellos tiempos>>. Por entonces los eruditos locales y aquéllos que trabajan comisionados por alguna institución al uso se lanzan a la recopilación, lo más exhaustiva, depurada y crítica posible, de todo tipo de fuentes, documentos y pruebas sobre las que asentar un determinado juicio histórico, mientras se condena aquella otra forma de hacer Historia basada en presupuestos no reputados de científicos y representativa de otros intereses; testimonio metodológico ele esta ingente labor va a ser la redacción ele memoriales y diccionarios, compilaciones y regestos, típicos ejemplos de la nueva forma de trabajar y de la mentalidad que la condicionaba. Es preciso hacer hincapié en esta idea; si bien sólo una parte minoritaria de los escritores ilustrados fueron capaces de formular una construcción teórica de la Historia que transcendiera la mera acumulación de elatos, no por ello hay que minusvalorar lo que de nueva preocupación científica tienen las recopilaciones de base documental -teniendo en cuenta además que, a excepción de bolandistas y maurinos, se carecía de precedentes- sin las cuales la historiografía decimonónica y romántica, en sus diversos campos, no habría sido la misma.
El marco de referencia sobre el cual los ilustrados intentan imponer su nueva visión de los acontecimientos históricos y su concepción utilitarista y pedagógica de
856
Salvador Ordó!lez Agulla
la Historia se ve también alterado: son las naciones las entidades receptoras de las propuestas de actuación reformistas, y como tales una de las líneas directrices de la investigación en este ramo será la búsqueda de las raíces, los orígenes de tales construcciones, con el objeto de que la crítica sobre el proceso que las ha hecho aparecer pueda actuar como cimiento de las reformas a acometer. De ahí el gran interés, por otro lado ya en ciernes en momentos precedentes, que despierta entre nuestra clase
• ilustrada la Historia de la Antigüedad y sus realizaciones a nivel hispano, y las implicaciones pedagógicas que su estudio tiene dentro de la concepción de la Historia como instrumento de reforma sociaL En este contexto tiene lugar una labor de vuelta y revalorización de las fuentes clásicas, de expurgación de las tradicionales, buscando, en definitiva, la fijación de la antigua geografía y asentar el prestigio de las comunidades y de la nación sobre bases más solidas y permanentes, después de haber sido tamizadas aquéllas por la crítica más rigurosa, independientemente de los fines que se persigan. No en vano Cándido María Trigueros, en su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia en 1792, proclamaba la utilidad de las antigüedades para el estudio de la Historia siempre y cuando sus conclusiones se establezcan en función de la verdad «ya aclarando sucesos, ya desterrando las fábulas más admitidas, y ya principalmente conduciendo al conocimiento de muchas cosas ignoradas y oscurecidas pertenecientes a los mismos hechos o a los tiempos y lugares en que acaecieron>>.
Son éstas algunas de las claves que permiten entrever la grandeza, dentro de sus lógicas limitaciones, de Juan Agustín Ceán Bermúdez en el entramado historiográfico comprendido entre fines del siglo XVIII y principios del XIX. Hace ya cuarenta y cinco aüos los miembros de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, durante el homenaje tributado a su predecesor, daban cuenta de la necesidad de una estudio riguroso sobre esta figura y las aportaciones que supuso en el campo de la crítica y la historiografía artísticas. Es de lamentar que a estas alturas sigamos teniendo las mismas necesidades, más aún precisamente cuando algunas de las obras de Ceán siguen teniendo plena vigencia en la labor investigadora. Algo sabemos de su trayectoria vital y de su figura humana, oscurecida por la de su amigo y mentor Baltasar Gaspar Melchor de Jovellanos, de quien compuso una biografía fundamental para la comprensión de esta figura2
, y en quien veía <<Un modelo de aplicación, rectitud, pureza, instrucción, crítica, buen gusto, celo, juicio y patriotismo á los jóvenes estudiosos, á los magistrados, á los literatos, y á los que trabajan en la felicidad de la monarquía», y del que recibió la Epístola a Bermudo sobre los vanos deseos y estudios de los hombres. Sabemos de su nacimiento en Gijón en 1749, de una familia que podía reivindicar una reciente ejecutoria de hidalguía --desde 1687-, de sus primeros estudios de Filosofía en Oviedo con los jesuitas y de la continuación de éstos
2. Memorias para la \'ida del Ercmo. Sr. D. Gaspar Melchor de Jovel/anos, y noticias analíticas de sus obras (Madrid 1814). Por encargo de la Real Academia de la Historia.
857
J.A. Ceán Bermúdez y el Sumario de las wni¡:üedades romanas que hav en Espmla: unas notas
y los de Humanidades en la Universidad de Alcalá de Henares, ya en compañía de su ilustre paisano. En 1767 ambos se desplazan a Sevilla cuando Jovellanos es nombrado alcalde del crimen de la Real Audiencia de Sevilla; durante esta primera de las varias estancias de Ceán en la capital hispalense -que llegaron a sumar 24 afios de su vida- su atención se centró en el estudio de la pintura, de la batuta de Juan Espinal, en el inicio de una notable colección artística y en la creación de una academia de Bellas Artes en cuyo entorno giraban personajes tan decisivos como Francisco de Bruna y Ahumada, el Conde del Águila, Olavide o J. Matute; por entonces podía verse al joven Ccán Bermúdez moviéndose entre los círculos hispalenses de la burguesía comercial amante del arte y comenzando su colección de dibujos y grabados que hoy puede verse en el Prado. Como narraba su necrológica de la Gaceta de Madrid de 26 de Enero de 1830, <<además de la atención que daba a su Academia, se dedicó al estudio de las humanidades y de las lenguas cultas, a la lectura de los mejores libros escritos en ellas, al trato de los profesores y personas inteligentes, a la observación de las excelentes obras artísticas, que entonces, mucho más que después de tantos trastornos y pérdidas, abundaban por doquiera en aquella ciudad>>.
Con esta primera formación artística, condicionante en gran medida de sus veleidades prerromanticistas y de su relativa especificidad e independencia con respecto a la tónica general neoclásica que se muestra, por ejemplo, en su gusto por la pintura barroca a pesar de su educación académica, se trasladó a Madrid en 1776 para ampliar estudios con Antonio Rafael Mengs; frustrada esta colaboración por la marcha a Roma del pintor neoclásico, que intentó arrastrar tras de sí a su jóven discípulo, Juan Agustín ingresó en el funcionariado de la mano de Jovellanos, cuya amistad fue más fuerte que su vocación pictórica, obteniendo una plaza en el Banco Nacional de San Carlos en 1779, a cuenta de cuyas comisiones en Andalucía, Valencia y Extremadura pudo comenzar a reunir datos para futuros estudios. En 1790, y nuevamente por iniciativa de su protector, es nombrado comisionado real para la ordenación del Archivo de Indias en Sevilla, lo cual le dio nueva ocasión de recabar información para su ya por entonces amplio fichero y para comenzar alguna de sus más ambiciosas obras. Con el nombramiento de Jovellanos como Ministro de Gracia y Justicia en 1797, Ceán pasó a desempeñar la plaza de oficial de la Secretaría de Gracia y Justicia de Indias hasta la caída en desgracia de aquél, que supuso su cese automático «teniéndome por sospechoso y espía de JovellaJ.lOS>>, y su regreso en destierro a Sevilla en 1801 a la dirección del Archivo, donde dejó muestras de su buen hacer en sus análisis y trabajos sobre las Ordenanzas y en la redacción de unos inventarios en diez tomos todavía en uso. Desde 1808, con la subida al poder de Fernando VII, volvemos a encontrarlo en la Secretaría de Gracia y Justicia en Madrid, ciudad que ya no dejará hasta su muerte en diciembre de 1829. Su trayectoria vital en los años que vivió en el siglo XIX nos pone ante un individuo que políticamente sufrió los avatares de su época como tantos otros ilustrados, cogidos en el fuego cruzado de sus principios progresistas y reformistas de los buenos años y su sentido patriótico, antirrevolucionario y de orden -en Godoy ve a todo un «coloso
858
SHivHdor Ordóllez AguiJa
de presunción y orgullo», «Soberbio, temerario, ignorante y corrompido>>~. Hombre que en su vida pública dio siempre muestras de discreción y circunspección ~nunca alteró su fidelidad a Fernando VII~, no logró sin embargo zafarse de envidias y rencores, bien entre compañeros académicos, como es el caso ele Basarte, o el más llamativo ~y actual~ cont1icto que le enfrentó con el cabildo sevillano por lo que se suponía no era un encendido y apologético canto ele sevillanía ele miras estrechas3
;
sólo en tales ocasiones salía Ceán de sus casillas, especialmente en <<Una Ciudad que todo el día se ocupa en rogativas», aunque pocas veces dejaba traslucir esta situación por otros cauces que no fueran los estrictamente privados~; entonces se permitía el lujo de <<mudar de estilo y hablar en el tono de vientre desarreglado y de cagar fuerte>>. Gustaba del estudio en soledad, de la vida hogareña y apacible lejos del bullicio que le impedía una adecuada concentración en lo que hacía: una de sus cartas a Vargas y Poncc aconseja a éste «quédese V m. en paz y diviértase entre esas gentes, mientras yo metido en mi concha, me divierto solo>>. Quizás una de las mejores descripciones de su talante esté en esa especie de autorretrato literario que Ceán plasmó en unos de sus diálogos5
; Juan Carreña de Miranda, pintor de Carlos JI, dice de nuestro autor: «Ütro mi paisano, muy amante de las bellas artes. De su decidida afición y conocimiento tiene el público buenas pruebas en diferentes obras que publicó en Madrid, Sevilla, Valencia y Cádiz, relativas a la historia de estas mismas artes en España. y al mérito y estilo de sus antiguos profesores>>, a lo que D. Gaspar ele Borja y Velasco, arzobispo de Sevilla y Toledo, responde: <<Este hombre está loco, ¿no conoce que tales obras en nada pueden contribuir al desempeño y felicidad de la nación, y que por tanto no tendrán despacho alguno en el reyno?>>; ante esto, Ceán, por boca de Carreña, replica: <<Demasiado conoce lo segundo; pero hace su gusto, tiene vagar, y lo aprovecha sin interés en descubrir noticias que él sólo cree son importantes para la historia y progresos de las bellas artes en España>>. A lo que parece. el entusiasmo reformista propio de los felices años ilustrados iba dejando poco a poco paso a un pesimismo y desengaño en los que la situación política y las dificultades personales tenían mucho que ver.
A pesar de todo lo dicho, no le faltó el reconocimiento público a su obra, en forma de inclusión en las reales Academias de San Fernando de Bellas Artes, de la Historia, de San Luis de· Zaragoza y de San Carlos de Valencia. <<Llegó a ocupar el primer puesto entre los aficionados filosóficos a las Nobles Artes; su voto fue consultado por los más célebres profesores de dentro y fuera del reino y querido por cuantos le conocían, respetado por su saber y buscado universalmente su trato>>, nos recuerda uno de sus biógrafos; <<De un juicio firme y severo, como todos los bien
3. Descripcilín arTística de La caredral de Sevilla (Sevilla Ul04. reimp. SeviiiH !9Hl).
4. Apéndice a la Descripción arrúrica de la Caredral de Sevilla (Sevilla 1805, reimp. Sevilla 1981).
5. Düílo¡;o.1 emre los retraros del cardenal Espinosa y el pintor Carro] o y e m re los célebres pintores
Menf{s y Murillo (Ms. 1X21).
859
J.A. Cdtn Bermúdez y el Sumario de Las wlti?,üedades romanas que ha\' en Espwla: unas notas
instruidos; pero comedido siempre en sus escritos, como los bien educados. Religioso en sus prácticas, rígido en sus costumbres, int1exible en la veracidad y honradez, constante en la amistad de los buenos, adquirió merecidamente la estimación y el respeto de cuantos le trataron, y en su dilatada y laboriosa carrera ofreció a todos, entre las luces de su saber, frecuentes ejemplos de sus virtudes>>, afirmaba otro, que certificaba cómo <<los estudiosos de la historia y del mérito de nuestros eminentes artistas consultarán siempre sus obras, como el archivo donde se conservan más auténticas y copiosas noticias, y como el código del buen gusto donde se encuentran reglas más exactas y juicios más atinados sobre esta parte importantísima de la opulencia, de la cultura e ilustración de los pueblos>>.
A través de las lecturas de sus obras y compilaciones podemos hacernos una idea nítida de la forma de trabajo de Ceán. Hay que partir de unas condiciones innatas de paciencia, tenacidad, capacidad de trabajo y meticulosidad en el acopio de noticias y datos en archivos y bibliotecas; tanto es así que algunos le han denominado el Plinio español por ese afán enciclopédico en la acumulación y el papeleo. A modo de ejemplo puede verse la nómina de archivos consultados para su estudio sobre los arquitectos hispanos, que incluyen los catedralicios, parroquiales, de hospitales, colegios y ayuntamientos. de hermandades, monasterios y protocolos, sin olvidar los de los Grandes de España, los Generales de Aragón, León y Castilla y el de Indias. Pero si bien es cierto que, como ha destacado Lafuente Ferrari, que en Ceán «la papeleta individual triunfa sobre los nexos en cuyo establecimiento reposa por fuerza la visión histórica coherente, la exposición de un proceso cultural en el tiempo, si lo abordamos con efectivo deseo de explicarnos su sentidO>>, no menos cierto es que estos defectos de su concepción historiográfica son más bien imputables a su época que a su propia persona o forma de hacer. De hecho, la gran aportación de Ceán Bermúdez, como la de otros ilustrados en su misma onda, fue la de crear las bases de lo que luego se convertiría en la crítica histórica, en su caso la artística, bases que no se pueden establecer si no se cuenta con un cimiento documental suficiente como para soportar el edificio conceptual posterior. Por ello no hay que calibrar sus producciones como mero ejercicio de vasta erudición o sabiduría de gabinete, sino en lo que suponen de precursoras de una forma de trabajar más científica y con argumentaciones siempre respaldadas por los datos. En ello radica precisamente su valía como historiador: en la consulta y observación directa y, a ser posible, de primera mano, de la información, en una gran parte inédita y no explorada. Para este fin Ceán utilizó todo aquel material que podía caer en sus manos, desde la documentación archivística y de bibliotecas, contactos personales o por correspondencia, noticias de viajes, a la información propia o de las diferentes sociedades y academias con las que trabó contacto, sin desdeñar la consulta oral; producto de esta metodología es una gran parte de su obra, compuesta de correspondencia con A. Porlier, F. Pereira, L. Fernández de Moratín, B. lriarte, J. Vargas y Porree, Goya, Jovellanos, o cualquiera
860
Salvador Ordóiíez Agulla
de los funcionarios a cargo de los depósitos documentales6. Él mismo lo expresa en diversos trabajos; así, en la biografía de Jovellanos. nos dice: <<Después de haber fallecido otros tres sugetos los más íntimos amigos del seüor Jove Llanos, de quienes hacía sus elogios y los únicos á quienes dexaba también mandas en su testamento para prueba de la más tierna amistad, ¿quién sino yo está obligado á escribir esta pequeña obra, sin otro objeto que el de coadyuvar á transmitir su nombre á la posteridad? Sería un ingrato, si para su desempeño no me aprovechase de quantos documentos y noticias me viniesen a las manos y de quantos mi vigilancia me proporcionase. El amor y la gratitud, tan desconocidos en estos días, son unos poderosos estímulos á las almas nobles y sensibles>>. Su honradez intelectual le llevaba a hacer constar expresamente las fuentes que utilizaba en sus estudios, en los que en escasos momentos deja entrever alguna experiencia personal o posibilidades de int1ujo propio en otros autores; no obstante, era consciente de la fuerza que sus juicios podían tener en determinados campos, y de ahí el velado orgullo exhibido por su presumible int1uencia sobre Jovellanos en el capítulo de las Bellas Artes, en cuya relación hay más de reciprocidad de lo que a primera vista parece (<<No es de extrañar que un sugeto tan instruido en las ciencias ... lo estuviese en las bellas artes, supuesta la relación y amistad que hay entre unas y otras. No afirmaré que yo le haya inspirado la afición a éstas; pero sí diré, que manifestándose en mí muy temprano esta misma afición, con que yo había nacido, pudo habérsele comunicado después, en virtud del íntimo trato y compaiiía en que hemos vivido desde nuestros primeros años, y de la buena disposición de su espíritu y talento para recibirlos. Nada más natural que la vista diaria de mi aplicación y adelantamiento en el diseño aumentase la afición de Jove Llanos y le fomentase el gusto y conocimiento de las nobles artes, que le inspiraba el que ya tenía de las cienciaS>>).
Con estos precedentes no es de extrañar que Ceán tardara mucho tiempo en publicar sus obras, a las que intentaba llevar al colmo de la perfección, y que sólo tras un largo período de acumulación de información se decidiera por llevarlas a la imprenta; sus publicaciones impresas se sitúan entre 1800, cuando contaba ya 51 años, y 1829, aüo de su muerte. Testimonio de esta forma de trabajar son sus obras sobre Historia del Arte, especialmente el Diccionario7
, las Noticias~ y el libro del
6. «Correspondencia epistolar entre Don José de Vargas y Ponce y D. Juan Agustín Ceán Bermúdez
durante los afios de 1~03 á 1805. existente en los Archivos de la Dirección de Hidrografía y de la Real Academia de la Historia». BRAH XLVII (1905) 5-60. Carta de D. Juan Agustín Ceán Bermúdez a un amigo suyo sobre el estilo y gusto en la pintura sevillana; v sobre el grado de perfección a que la elevó Bartolomé Estevan Murillo, cuya vida se i11serta y se describen sus obras en Sevilla (Cádiz 1806, reimp. Sevilla 1968). De otras puede verse el elenco de F. Aguilar Pifia!, Bibliografía de autores espat1oles del siglo XVIII (Madrid 1981) vol. II 359 ss.
7. Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España (Madrid 1800)
6 vols.
861
.I.A. C'eún Bennúdez y el Sumario de las amigüedades romanas que huy en Espwla: unas notas
que aquí nos ocupamos, el Sumario, amén de otras obras menores, de carácter catalográfico o inéditas~. El primero está constituido por una suma de fichas biográficas de pintores, escultores, imagineros, orfebres ... , con indicación de obras y realizaciones, realizado con un método bastante contemporáneo en lo que se refiere a la consulta de la bibliografía. La segunda es una colección de biografías de arquitectos que comenzó Llaguno y que Ceán, tras una primera negativa, continuó a su muerte en 1799, dándole un sentido diferente al prefigurado por Llaguno, en lo que para él era la más insigne de las artes; su importancia es fundamental en la historiografía artística, pues el prólogo constituye la primera síntesis histórica de la arquitectura española de carácter doctrinal y aún hoy es de obligada consulta para el estudioso.
Igualmente era consciente del cada vez mayor peso extranjero en los estudios sobre España y sus realizaciones artísticas, y se lamenta sinceramente por ello, en lo que entiende es una situación achacable a los propios defectos nacionales: <<Y ergonzoso es por cierto que vengan los extrangeros á España á manifestarnos los tesoros de las bellas artes que tenemos en ella, con más gusto; inteligencia y perfección que nosotros lo hacemos, á pesar de las luces que nos prestan nuestras academias»; «Tal es el hombre y más bien el español que desprecia lo bueno que tiene en su terreno y suspira por lo que hay en el extranjero>>. La solución que propone Ceán es la adopción de modelos de comportamiento, en el campo de la cultura, extraídos de la experiencia extranjera, pero aplicados en favor del progreso y la extensión de las luces patrias. No hará falta recordar aquí que resabios de esta opinión siguen presentes desgraciadamente en nuestro tiempo, particularmente en el campo del estudio de la Antigüedad.
Una buena muestra de todo lo hasta aquí reseñado, de las intenciones y propósito de Ceán, de su forma de trabajo y de los condicionantes entre los que se movía, es el Sumario de las Antigüedades Romanas que hay en Esparza (Madrid 1832), publicado tras la muerte de su autor. La Real Academia de la Historia había aprobado el manuscrito en 1818, cuya composición le había costado más de ocho años de trabajo. El interés por la Arqueología tampoco debió de ser ajeno a su amistad con Jovellanos; sabemos que éste impulsó las excavaciones en Termes, Cabeza del
H. Noticias de los arquitecros y arquitecrura de Espatla desde su restauración, por el Excmo. Sr. D.
Eugenio Llagww y Amirola, ilusrradas y acrecemadus con 110tas, adiciones r documentos por D. Juan Agustín Ceán Bemuídez. (Madrid nQlJ) 4 vols.
9. Descripción artistica del Hospiral de la Sangre de Sevilla (Sevilla 1804); Análisis de un cuadro que
pintó D. Francisco Goya para la catC'dral de Sevilla (Sevilla 1817): Diálogo whre el arte de la pintura (Sevilla 181 '), reimp. Sevilla llJ6X); «IILIStración a la descripción de la Custodia de la Santa Iglesia de Sevi
lla». AH 11 ( IXX6) 332-43; Arte de ver en las Bellas Artes del dise11o, según los principios de Sulzer y de Mengs, ¡wr franrisco Mili::.ia. Traducido al casTellano COl/ noras e ilustraciones por D. Juan Agustín Ceán Bermúdez. (Madrid 1827): Ocios de Don J.A. Ceán Bermúdez. sobre Bellas Artes (hasta ahora inéditos) (Madrid IR70): Historia del Arre de la Pillfura (Ms. Madrid 1R23).
862
Salvador Ordófiez AguiJa
Griego, Clunia y Numancia; y ambos compartían el dolor por la negligencia, «nuestro abandono>> y <<nuestra indolencia» en la conservación de los monumentos antiguos, y la lamentación de la escasa atención, cuando no indiferencia y desprecio, de los poderes públicos hacía la Antigüedad, en una actitud que no parece haber cambiado mucho desde entonces hasta ahora. En la Historia del Arte de la Pintura expone su opinión sobre la razón que causó la decadencia artística medieval, que no era otra que la desidia hispana en esta materia, puesto que los interesados <<no se dedicaron a hacer excavaciones en busca de las preciosidades que destruyeron y sepultaron los godos y otras bárbaras naciones del Norte»; el arte antiguo es para éste la mejor representación del buen gusto y la perfección, y dado el desinterés reinante desde la desaparición del Imperio Romano, el Sumario se entiende como una recopilación de todas las obras artísticas romanas que funcionaran como un nuevo faro de guía a las artes de su tiempo, en la cual Ceán, como en otras de sus obras, se adjudica el papel de detractor del <<espíritu de novedad en las bellas artes••, «espíritu que sólo reina donde no se conoce ni se sabe apreciar el mérito y el buen gusto de los antiguoS>>. Esta obra, para cualquiera que se acerque a ella desde criterios modernos, tiene mucho de carta arqueológica, es decir, de selección de lugares provistos de restos en los que es factible una excavación fructífera. Porque en el fondo el interés de Ceán no está guiado exclusivamente por el amor a la Antigüedad, sino por lo que ésta tiene de época que atesora el momento de perfección de las Bellas Artes. La unión del rigor histórico con la instrucción y difusión de éstas explica la idea de utilidad y servicio que inspira gran parte de sus trabajos, y particularmente del Sumario, en una actitud tampoco exenta de la suspicacia ilustrada sobre la capacidad del público de entenderlos: quizá el mejor ret1ejo de esto sea la propia concepción de sus obras a modo de diccionarios, prontuarios o inventarios, de consulta rápida y manejables, especie de vademécum -ciertamente no en el sentido de la extensión-, y más concretamente la conciencia que tiene de la utilidad de los índices en una obra de este tipo, para facilitar su uso, y la existencia de un prefacio justificativo de su labor. En el prólogo al Diccionario hace un repaso de las diferentes formas de exposición de sus investigaciones y se decide por el orden alfabético: «Preferí, pues, el orden alfabético, por ser el más ordinariamente seguido en las bibliotecas y biografías, por la ventaja de poder extender o ceüir sus artículos, según el mérito y copia de noticias de cada autor lo requiriesen. y por la facilidad de encontrar las que ofrece un diccionario>>. Un método análogo en precisión es el que va a seguir en el Sumario, en el que la materia está ordenada según un criterio geográfico muy caro a los escritores ilustrados; como es sabido, una de las obsesiones ilustradas en el campo de la Antigüedad será la fijación de la geografía antigua y su correspondencia toponímica con los núcleos contemporáneos; en este sentido la obra de Ceán es directamente precursora de los más ambiciosos trabajos de P. Madoz y M. Cortés y López. La forma en que está hecho el Sumario no es privativa de Ceán, sino una práctica y eficaz forma de exposición de la preceptiva neoclásica, y otros autores intentaron exponer sus investigaciones de
863
J.A. Cé<Íil Bennüdez v el Sumorio de las alllif{iiedades romanas que haY en Espatla: unas notas
esta forma, como Trigueros, en un frustrado Diccionario geográfico antiguo o Colección liwgráflca.
La obra se estructura de forma tripartita según cada una de las antiguas provincias romanas hispanas (Tarraconense, Bética y Lusitania), cada una de ellas dividida en las circunscripciones jurídico-administrativas denominadas conuenrus, y en ellas la enumeración alfabética de todos los lugares, ciudades y pueblos que guardaban antigüedades romanas; en éstos el criterio es siempre el mismo: nombre, ubicación geográfica, breve referencia histórica según los clásicos, descripción de los edificios importantes y restos materiales, y por último, enumeración de epígrafes y monedas. El criterio de exhaustividad en la consulta de las fuentes es claramente patente; así, un rápido recuento de los autores examinados lleva a superar el centenar de ellos, habiendo sido consultados los clásicos de la historiografía hispana y sus coetáneos del XVIII, con expreso rechazo de la tradición de los Cronicones: Covarrubias, Arias Montano, A. de Morales, Mariana, R. Caro, Roa, Franco, Velázquez, Guseme, Flórez, Pérez Bayer, Mascleu, Trigueros, Cornide, Ponz, y un sinfín de autores más. Lo mismo puede decirse de su educación clasicista; por sus p{tginas desfilan prácticamente todos los autores antiguos que escribieron sobre Hispania. Su visión pragmática de la Antigüedad se manifiesta claramente en el principio de selección que anima sus descripciones: no se trata de realizar una catálogo exhaustivo, sino ret1c:jar aquello que, por su calidad y significación, puede reportar una avance en el conocimiento de las Bellas Artes según el criterio de que el arte romano precede a todos los demás, e intentado evitar la disociación existente entre anticuarios -bien versados en la materia pero desconocedores de la significación artística- y profesores y aficionados, a menudo ignorantes de lo que la Antigüedad supuso en el mundo de las Bellas Artes. Por ello se detiene pormenorizadamente en aquellos monumentos que identifica como ideales y máxima expresión de calidad artística (Acueducto de Segovia, teatro de Arunda, puente de Alcántara, Mérida, Mulva ... ), y pone especial énfasis en la redacción de sus índices, prolijos y detallados, puesto que <<Un libro sin índic~ es un bosque de árboles, arbustos y plantas, que no se pueden discernir».
Pero de manera siginificativa, y quizá sea uno de los rasgos más actuales de la figura de Ceán como estudioso de la Antigüedad, en su descripción de los materiales local izados no se ciñe exclusivamente a lo que podríamos considerar grandes expresiones artísticas (Arquitectura, Escultura, Pintura), sino que encontramos una sorprendente valoración tanto geográfica como artística, de la epigrafía, de la numismática, de la excavación, con cierto sentido y rigor, de los plomos monetiformes, de las marcas de alfarero, es decir, de todo aquel detalle, por nimio que sea, que pueda contribuir a un conocimiento más fiel de la ciudad o el núcleo en cuestión; y tal es el criterio que en los estudios locales seguimos hoy día. Cierto es que pueden realizarse múltiples reproches a su metodología; no incluye a Portugal en su trabajo, con lo que una visión global de la antigua Hispania queda cercenada; su interés, en lo que a epigrafía se refiere, está guiado por la utilidad geográfica, omitiendo las
864
Salvador Ordóñez AguiJa
inscripciones que no tienen datos al respecto, sin llevar un criterio claro en la plasmación de los textos y aceptando epígrafes falsos más veces de lo que sería lógico; no faltan inexactitudes y errores en la exposición, utilización de etimologías erróneas, y, sobre todo, la ausencia de una intencionalidad auténticamente histórica, es decir, la expresión crítica y sistemática de una teoría sobre la evolución del mundo antiguo. No en vano resulta bastante significativo de la carencia de unos principios !Ústoriográficos por parte de Ceán el hecho de que la conocida monografía de B. Sánchez Alonso sobre la historiografía espaüola no lo tome en consideración. Con todo, no hay que olvidar que no era tal el propósito de nuestro autor a la hora de abordar el Sumario, y que en aquellos campos donde su valía como estudioso precisaba la adopción de tales compromisos no intentó en absoluto escurrir el bulto, convirtiéndose en un hito in el u di blc en la historiografía artística espaüola a caballo entre el clasicismo dieciochesco y el romamicismo del siglo XIX.
BIBLIOGRAFÍA.
- J .L. Abellán, Historia crítica del Pensamiento Espailol (Barcelona 1992). -- F. AguiJar Piüal, Bibliograjia de autores españoles del siglo XVI!l (Madrid 1981)
T. rr. Un escriror ilustrado: Cándido María Trigueros (Madrid 1987).
- 1. Beltrán Forres, «Entre la erudición y el coleccionismo: anticuarios andaluces de los siglos XVI al XVIII>>, J. Beltrán-F. Gaseó (eds.), La Antigüedad como argumenro. Historiografía de Arqueología e Hisroria Antigua en Andalucía (Sevilla 1993) 105-124. <<Arqueología y configuración del patrimonio andaluz. Una perspectiva historiográfica», F. Gaseó-J. Beltrán (eds.). La Antigüedad como argumento ll. Historiograjia de Arqueología e Historia Antigua en Andalucía (Sevilla 1995) 13-55'
- F. Gaseó, <<Historiadores, falsarios y estudiosos de las antigüedades andaluzas>>, J. Beltrán-F. Gaseó (eds.), La Antigüedad como argumento. Historiograjia de Arqueología e Historia Antigua en Andalucla (Sevilla 1993) 9-28.
-- P. Guinea, <<Antigüedad e historia local en el siglo XVIII andaluz», Florentia Iliberritana 2 ( 1991) 241 ss. «Tergiversaciones en la historiografía local andaluza del siglo XVIII sobre la Antigüedad y la Arqueología>>, F. Gaseó-J. Beltrán (eds.), La Antigüedad como argumento JI. Historiografía de Arqueología e Historia Antigua en Andaluáa (Sevilla 1995) 121-133.
-E. Hübner, ad CIL li pg. XXV. 85. - E. Lafuente Ferrari. <<Una obra inédita de Ceán Bcrmúdez: la 'Historia del Arte
de la Pintura'>>, Academia 2 (1951) 149-180. - P. Le Roux. «E. Hübner ou le métier d'épigraphiste», Épigraphie Hispanique
(París 1984) 17-31.
865
J.A. Ceán Bennúdez y el Sumario de las antigüedades romana.\ que har en Espwla: unas notas
-M. López Otero, «Don Juan Agustín Ceán Bermúdez», Academia II (1951) 97-119 y Revisra Nacional de Arquitectura X (1950) 279-282.
- J .A. Maravall, <<Mentalidad burguesa e idea de la historia en el siglo XVIII>>, Revista de Occidente 107 (1972) 250-286.
- M. Mayer, <<Epigrafía hispánica y transmisión literaria con especial atención a los manuscritos>>, Épigraphie Hispanique (París 1984) 35-53.
- Marqués de Seoane, <<Correspondencia epistolar entre Don José Vargas Ponce y Don Juan Agustín Ceán Bermúdez durante los años 1803 a 1805>>, BRAH XLVII (1905) 5-60.
- G. Mora, <<Arqueología y poder en la España del siglo XVIII», J. Arce-R. Olmos (coord.), Hisroriografia de la Arqueología y la Historia Antigua en España (Siglos XVJil-XX) (Madrid 1991) 31-32.
- M. Moreno Alonso, Historiografía romántica española. Introducción al estudio de la Historia en el siglo XIX (Sevilla 1979).
- M. Osorio y Berna!, Galería biográfica de artistas españoles del siglo XIX (Madrid 1883-1884).
- E. Pardo Canals, <<Los diálogos de Ceán Bermúdez,,, Revista de Ideas Estéticas XII (1954) 219-233.
- M. Rico Lara, ]avellanos en la Sevilla de la Ilustración (Sevilla 1986). - M. Romero Tallafigo, <<Ordenanzas de el Archivo General de Indias: pasado y
presente de la archivística española>>, Archivo General de Indias. Ordenanzas (Sevilla 1986) 123-148.
-X. de Salas. «Noticias de Granada reunidas por Ceán BermúdeZ>>, Cuadernos de Arte y Literatura 1 (1967) 139-143.
- F .J. Sánchez Cantón, <<En el centenario de Ceán Bermúdez>>, Academia 2 ( 1951) 121-148.
- A. Schnapp, <<Archéologie et tradition académique en Europe aux XVIIIc et XIX siecles>>, Annales XXXVII (1982) 760-777.
- J. M. Serrera, <<Los ideales neoclásicos y la destrucción del Barroco. Cean Bermúdez y Jerónimo Balbás>>, AH 73 (1990) 135-160.
-U. Thieme-F. Becker, Allgemeiner Lexikon der bildenden Künstler van der Antike bis zur Gegenwart (Leipzig 1912) Band VI, s.u. Ceán Bermúdez.
- F. Wulff Alonso, <<Andalucía antigua en la historiografía española (XVI-XIX)>>, Ariadna 10 (1992) 9 ss. «Historiografía ilustrada en España e Historia Antigua. De los orígenes al ocasO>>, F. Gaseó-J. Beltrán (eds.), La Antigüedad como argumento JI. Hisroriografía de Arqueología e Historia Antigua en Andalucía (Sevilla 1995) 135-152.
866
Kulaios 4 (1995) 867-876
EL CRISTIANISMO EN EL CINE: FABIOLA (1948).
Alberto PRIETO (Universidad Autónoma de Barcelona)
"Al abandonar los vicios del politeísmo (los cristianos) habían perdido también sus virtudes. entre las cuales se destacaban la tolerancia y la alegría religiosa" (Cunan Doyle).
Uno de los temas de investigación que a Fernando le interesaba, y también le divertía, era el cristianismo en la ficción, bien en la novela histórica o en el cine.
Como homenaje a su obra y a su persona he elegido las dos cosas, con la novela del cardenal Wiseman, que precisamente nació en Sevilla1
, y la versión cinematográfica de Blasetti.
La novela escrita en 1854 por el cardenal Nicholas Wiseman correspondió a un momento de reacción de los escritores cristianos frente a los ataques de la crítica racionalista con obras como la Vida de Jesús de David Strauss2
• Además, "estas novelas mostraban .. el nacimiento del cristianismo como la intervención deliberada de Dios para salvar a un mundo espiritualmente agonizante. Después de las congojas revolucionarias que dieron nacimiento al siglo XIX, esta interpretación era muy bien venida para muchos" 3 .
No hay que olvidar que durante ese siglo la monarquía absoluta, con la caída de algunas de ellas, constituyó el centro de numerosos conflictos dentro de un clima general de fuertes tensiones sociales4
•
El desarrollo de estas novelas hay que entenderlas dentro del clima romántico de la vuelta al pasado con su reconstrucción "nostálgica y una valoración positiva o negativa de él" 5
.
l. El 1 agosto de 1802, hijo de padres irlandeses. que a los 6 aiios lo llevaron a vivir a Inglaterra.
2. G. Higc11et. La rradición chísica. vol. 11 (México 1954) 267.
3. ldf'm.
4. A. Priero. Elfín de/Imperio romano (Mad1id 1991) 13.
5. E. Montero y M ··e. Herrero. De Virgilio a Umberro Eco. La !lO Vela histórica latina contemporánea (Madrid 1991) 17.
867
El cristianismo en el eme: Fahiula (1948)
Este subgénero (término acuñado por García Gual) tiene unas fórmulas características:
~ Reconstrucción de un ambiente de época con su decoración antigua o arqueológica. - Una intriga central en la que el destino de los protagonistas se inserta en los avatares históricos del pasado. ~ Escenas espectaculares y, en muchos casos, violentas. - Final feliz o catastrófico6
•
En este panorama general hay que entender la aparición de la Fabiola (1854) del cardenal Wiseman, que se insertaba entre las novelas que glorificaban el cristianismo primitivo, al mismo tiempo que exageraban las persecuciones de los emperadores romanos 7•
Para García Gua!, en el caso de esta novela, la propaganda es muy descarada y se podía comparar con la menos famosa Callista, del cardenal Newman, publicada más o menos en las mismas fechas y que era una réplica a la Hipatia del anglicano Ch. Kinsley, quien había criticado el fanatismo de algunas sectas religiosas~.
El mismo Wiseman participó activamente en las luchas religiosas que tenían lugar en aquella época en Inglaterra tanto a través de sermones como de diversos artículos~.
Hay que recalcar que Wiseman gozó de una larga estancia en el Vaticano (1825-1840), lo que le permitió documentarse en la ambientación de la novela tanto en el aspecto arqueológico como en la visión tradicional de la Historia de la Iglesia que se realizaba en aquellos tiempos.
Hay que tener en cuenta que la minuciosidad en las descripciones de edificios obedecía al interés de los lectores de la época, que en la mayoría de los casos no conocían los monumentos que se mencionaban, al ser más difícil viajar y no existir medios de información como los actuales, con lo que el aspecto arqueológico del género cumplía una función didáctica10
•
Volviendo al argumento, el mismo cardenal apuntó que su obra pretendía dar a sus lectores una visión del carácter ejemplar que tenían los cristianos durante los primeros siglos del cristianismo 11
•
6. Cf. C. García Gua!, «Novel· les históriques de grecs i romans», L'Aven~· 140 (1990) 33 s.
7. Un eco de esta literatura lo puede suponer, por ejemplo, la obra del benedictino Sebastián Ruiz,
La era sangrienta de las persecuciones (Madrid 1935) en cuya introducción ya se plantea la intención final, consistente en que d lector entienda que el cristianismo venció porque estuvo sostenido por "una fuerza sobrehumana" (6).
8. ldem 38 s.
lJ. Cf. la introducción a la edición catalana. Cardenal Wiseman, Fahiola. adaptación catalana de J. Puntí i Collel (ed. Balmes 1931) VIII.
10. Cf. C. Ga1"CÍa Gua!, La Antigüedad novelada (Barcelona 1995) 147 s.
11./dem IX.
868
Alheno Prieto
He manejado dos ediciones, la castellana de 1935 y otra catalana de 1931 12•
Ambas no coinciden completamente, aunque ya el adaptador de la versión catalana advierte de que se ha tomado diversas licencias 13
• La novela se inspira en la persecución contra los cristianos durante la Tetrarquía creada por Diocleciano, que tuvo una mayor intensidad en la zona oriental del Imperio y de hecho decayó tras el edicto de tolerancia de Galerio 14
, aunque la versión de algunos historiadores cristianos como Lactancia proporcionó una versión novelesca de los hechos 15
,
concluyendo con un epílogo que de alguna forma se acercaba al final de la novela y la película:
" ... celebremos con alegría el triunfo de Dios, concurramos en masa a festejar con alabanzas su victoria. celebrémoslo con plegarias de noche y de día. celebrémoslo para que conserve por
siempre la paz que, tras diez años de guerras, ha concedido a su pueblo ... ,,¡ 6
García Gual ha recordado cómo esta novela era recomendada en muchos colegios religiosos como introducción a la literatura romántica, dado su caracter didáctico y apologético. Este carácter y objetivo se percibe tanto en el mismo subtítulo: "La iglesia de las catacumbas", como en los títulos de cada una de las partes ("paz", "combate" y "victoria") y de algunos capítulos ("El hijo del mártir", "La tentación y la caída", "El edicto", "El soldado de Jesucristo", "El martirio de la virgen", etc.) 17
.
Si pasamos a las versiones cinematográficas, Cano expone que son cuatro las que se conocen, recalcando que cada una corresponde a una época: cine mudo, sonoro y scope (color) 1x:
- Imisteri delle catacumbe (1913), de Eugene Perego. - Fabiola (1917), de Enrico Guazzoni. - Fabiola (1949), de Alessandro Blasetti. - La rivolta degli schiavi (1961), de N. Malasomma. Con relación a Guazzoni, cabe destacar su papel junto a Innocenti en las
construcciones escenográficas que tuvieron una amplia resonancia en su época, sobre
12. 1931: Editorial Balmes, adaptación catalana de Joan Puntí i Collel: 1935: Editorial Juventud.
Barcelona.
13. Cardenal Wiseman (1931) XI.
14. R. Teja, El cristianismo primitivo en la sociedad romana (Madrid 1990) 37 s.
15. Cf. Lactancio, Sobre la muerte de los perseguidores, cd. R. Teja (Madrid. Editorial Gredos 1982).
16. ldem. cap. 52. 213.
17. C. García Gua l. «Romanticismo e ideología en las adaptaciones cinematográficas de la novela
histórica. en A. Duplá y A. Iriarte (eds.), El cine y el mundo antiguo (Bilhao 1990) 76 s.
18. P.L. Cano, en P.L. Cano y J. Llorwte (eds.), Espectacle, amor i martiris al cinema de romans (1985) 68.
869
El cristianismo en el cine: Fabio/a (l'l4X)
todo en Quo Vadis (1913), dirigida tambien por Guazzoni y en la famosa Cabiria, donde colaboró lnnocenti 1".
Alessandro Blasetti (1900-1987) fue un director muy controvertido, debido a su colaboración cinematográfica con el fascismo primero y con el Vaticano después. De su primera etapa cabe destacar ll gran apello ( 1936), dedicado a las conquistas africanas; Rector Fieramosca (1938), sobre un enfrentamiento en Italia en 1500 entre españoles, franceses e italianos; Un 'avventure di Salvator Rosa ( 1939), centrada en las luchas entre un conde y sus campesinos por el control del agua, y La corona di ferro (1941), que narraba la historia de la reina Teodolinda, con lo que se pretendía presentar la unión de lo viejo (Roma) y lo nuevo (los bárbaros) como la aportación de la nueva sangre a una civilización que se derrumbaba.
Sin embargo, esta película, encargada por el propio Duce, tuvo una contestación por su carácter pacifista, que hizo exclamar a Goebbels que "hubiera mandado fusilar al director alemán que hubiese hecho esta película en Alemania""0
.
Este sello personal de Blasetti hacía que los resultados quedaran muy alejados de la propaganda prevista por la productora. Esta circunstancia se percibe en Nerone (1930), que constituye una sutilísima parodia de los discursos de Mussolini21 , o en la misma Fabiola, como veremos más adelante.
De sus posteriores películas destacarían Quattro passi fra la nuvole (1942) -recientemente readaptada, con diversos cambios, por Alfonso Arau: Un paseo por las nubes- y las posteriores Peccato che sia una canaglia (1955), o La fortuna di essere donna ( 1955)22
.
En la producción de la Fabiola de 1948 (franco-italiana) intervino el Vaticano, a través de Vniversalia23
, ya que quería crear un amplio clima de acercamiento de la sociedad en torno a la Iglesia con el intento de mantener o incrementar el papel desempei'íado durante el fascismo 24
. Esta campai'ía tendría un fuerte impulso a partir de 1948 y en el ámbito cinematográfico desde 1949, con la creación de la ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema), que de inmediato tuvo una amplia movilización en torno al Ai'ío Santo concebido como un nuevo despegue del
!'l. Cf. .T.M. Pérez. «La génesis del gran cine histórico italiano: Italia, 1'J10-1'J23», Nos{eratu 4
(octubre 1 'J'JO) X s.
20. Cir. en A.M. Torres. El cine italiano en ]()()películas (Madrid 1 'J94) 56.
21. ldem 54.
22. Sobre su obra. cf. A. Blasetti (ed. A. Arrá). Scárti su/ cinema (Padua 19X2); G.P. Brunetta, «Gli
dohbiamo tutti qualcosa», Bianco eNero 2 (l'JX7) 7-18: C. Salizzato y V. Zagarrio, «Luí, lui, lui ... e la IV». Bianco eNero 2 (1'J87) IX-31.
23 . .T.P. Brunetta, Storia del cinema iraliano da/1945 agli wuli ottanta (Roma 1982) 126.
24. Cf. G.P. Brunetta. Storia del cinema italiano 1895-1945 (Roma l'l79) 321-341.
870
Alberto Prieto
Vaticano 25 y en ese contexto se realizaría Fabiola, producida por la Universalia, en la que entraba directamente capital del Vaticano26
.
Así mientras la Fabiola de Guazzoni finaliza con el bautismo de Fabiola27
y el triunfo religioso del cristianismo, en el caso de la de Blasetti la película concluye con la entrada en el circo de las tropas de Constantino, que suponía el fin de los gobiernos despóticos y crueles ele los emperadores paganos y el comienzo de la paz, que es propiciada por la llegada de dichas tropas (el recuerdo de las tropas norteamericanas en Italia, así como el plan Marshall es obvio2g).
Como defensa de la película, el mismo Blasetti argüía que el film había supuesto un incremento del mercado cinematográfico italiano hacia el exterior y que sus cambios con respecto a la novela estaban dirigidos a recordar la crueldad desatada en el pasado reciente italiano29
•
Así, frente a la Roma nacionalista y belicista del período mussoliniano, Blasetti muestra otra diferente, representada por las casas o calles modestas dentro del mensaje cristiano de fraternidad y tolerancia30
•
Cano31 ha realizado un arquetipo, centrado en la versión de Blasetti, que constituye la mas lograda, cinematográficamente hablando, de todas. La parte primera se centra en la descripción del ambiente de Roma, con una atención al rico patricio Fabio y a su bella hija Fabiola, concluyendo con un banquete en su casa, tras el cual es asesinado Fabio, acusándose de su muerte a un gladiador cristiano de origen galo (Rima!) y, finalmente, se convierte en una acusación a todos los cristianos.· La segunda parte describe la naturaleza de los cristianos en su vida cotidiana y en sus rituales en las catacumbas, culminando con los martirios de Tarsicio y Sebastián. La tercera parte comienza con el juicio por la muerte de Fabio, que se reconvertirá en un juicio y condena de todos los cristianos, condenados a morir en la arena. Tras diversos actos heroicos de Rhual en el circo, la llegada de las tropas de Constantino
25. Sobre todo ello cf. G.P. Brunetta, «Cattolici e cinema», en G. Tinazzi (ed.), ll cinema italiano degli anni '50 (Venecia !979) 305-322.
26. Jdem 312.
27. G. de Vincenti, «II kolossal storico-romano nell'immaginario del primo Novecent<l>•, Bianco e Nero 1 (1988) 26. Mientras el ara pagana cede el puesto a la cmz cristiana y Fabiola es bautizada se ve
la siguiente leyenda: "Per virtü del sangue dei martiri 1 'aninw di Fabiola surge pura verso la luce di que/la Roma onde Cristo é romano"
2~. Cf. G.P. Brunetra, op. cit. (19~2) 161-183. donde se analiza el plan norteamericano para controlar
el mercado cinematográfico italiano con la ayuda del gobierno italiano.
29. A. Blasetti, op. cit. (1Y~2) 2% s. Así el Fabiode la novela no exclama "JI sangueporta sjorruna"
ni su Scbastian murmura mientras muere "Un cristiano no uccide mai". El mensaje es el mismo. cumplir el mandamiento cristiano de no matar.
30. ldem 300.
31. P.L. Cano, op. cit. (] t)85) 69.
871
El cristianismn en el cine: Fabiola ( 1948)
daría por terminadas las persecuciones de los cristianos, con el triunfo del cristianismo.
No es éste el lugar para criticar los errores históricos sobre la historia del cristianismo, su "cont1icto" con el paganismo, las persecuciones y el papel de Constantino32
.
La novela y la película corresponden a otros períodos y, por ello, lo que importa destacar es el uso que se quiso hacer de ambas en la época en que se escribió o filmó. La película presenta una serie de tópicos, ejemplificados en el banquete y el martirio de los cristianos, que de alguna manera constituían algunos de los lugares comunes en la historiografía cristiana sobre la causa de la decadencia romana33 . La presencia de capital francés en su producción haría que el film comenzara en una ciudad con puerto t1uvial de las Galias, presumiblemente alguna de las situadas en la cuenca del Ródano, y que muchos de los papeles principales fueran desempei'iados por actores franceses, como el de Rhual (Henri Vida!) o el de Fabiola, representado por la actriz Michcle Morgan, que en su primera parte confiere a su personaje un papel muy sensuaJ34
• sobre todo en su primer encuentro con el gladiador, que Cano ha puesto en conexión con el mito de Pigmalión y Galatea35 •
El papel del gladiador cristiano daría lugar a una continua presencia de éstos en las películas de romanos, dada la vistosidad cinematográfica de los combates, constilllyendo una clara conexión con el Ursus de Qua Vadis y, sobre todo, con Demetrio y el famoso Maciste36
•
En otra línea, no es casual que se escogiera el momento más espectacular de la película (las escenas en el circo) para superponer otra acción a la que aún se le quería conceder una mayor importancia: el triunfo del cristianismo con el emperador
J2. Como obras básicas pucue consultarse las siguientes: A. Momigliano (eu.). El conflicto entre el
paganismo r el cristianismo 1:11 el siglo !V (Madriu 1989): S. Mazzarino. Antico, tardo untico ed era co.\lallliniana. 1 vols. (Bari 1974 y 1 'JXO): P. Brown. El mundo en la antigüedad tardía (Madrid 1989):
M. Sordi. Los cristianos r el llllf'erio romano (Madriu 198X): G. Puente Ojea. Ideología e historia. La
.f!mnal'ión del crisTianisnw conln{i:nómmo ideo!r!gico (Madrid 1974): R. Teja. op. cit. (19X2), con una
buena selección bibliogr{tfica. 22 t-225: M. Simon y A. Benoir. El judaísmo-'' el cristianismo primitivo (Barcelona 1 ')72): Le Trasfimnazioni ne/la Tarda antichitá, Arri del convegno tenutu a Catania 1982 (Roma
19X5): A. Giaruina (ed.), Societá romana e Impero tardo antico. 4 vols. (Roma-Bari 1986).
:n. Sobre ello cf. A. Prieto. up. ciT. (1991). sobre todo 17-28 y 41-49.
34. G.P. 13runetta. op. cit. ( l'JX'l) 219 u estaca las Ji versas formas en que se representaba a la actriz
en los carteles de la época: "Michele Morgan vi appare in almeno quatrro imma¡;ini, al gianco ,!leiLa
comise, coperro solo da un leggero peplo trasparenre , che generosameme modela e mostra el seno, exaltando/le la prominenza. Le comparse che apaione 11elle scene de/la crocifissione, dono distesi, wzo a
.fiunco al/ 'otro, dopo una n·ideme maggiore COIIO.\'cen~a reciproca arruara con piena soddisf'azione di
mTmmbi."
35. P.L. Cano, op. ciT. (19X5l 71.
3h. Sobre este tema e f. D. Cammarota. 11 cinema pep!um ! Roma 1987).
872
Albeno Pneto
Constantino, que en la película se representa con la llegada de las tropas al circo37,
en un momento en que también el pueblo romano apoyaba asimismo a los cristianos, con lo que de alguna manera se podía vincular con el recuerdo de la actuación contra el fascismo y nazismo de la resistencia, unida a la ayuda de las tropas norteamericanas. No hay que olvidar el plan Marshall y la intervención oficial de capital americano en el cine, que precisamente comenzaría a partir del 194C)38.
Pero además el tema de la paz se cargaba de una nueva intención, en la que se podía colocar a los comunistas como los actuales perseguidores del cristianismo y contrarios a la nueva paz que tanto el Vaticano como la Democracia Cristiana pregonaban39 . Las alusiones son constantes:
- Al comienzo, se expone cómo Roma estaba en plena decadencia debido a que el emperador Majencia estaba rodeado de una cohorte de aprovechados que oprimían al pueblo. En un episodio inicial se presenta este clima de corrupción. - Al descargar el cargamento que venía de las Galias, su responsable, el soldado Quadrato, cuya familia era cristiana, se encuentra con trabas por parte de los funcionarios imperiales para entregar la mercancía a través de un procedimiento regular.
De esta forma comienza la contraposición entre ética cristiana y corrupción de la administración, con el pueblo romano convertido en observador, aunque cada vez con mayor intensidad irá interveniendo en apoyo de los cristianos, no como producto (siempre) de una conversión, sino por el firme convencimiento de que eran los únicos que podían cambiar las cosas.
Junto a este papel de la Iglesia hay que destacar asimismo el de la oligarquía romana que, aun siendo pagana, comienza a vislumbrar los inevitables cambios sociales y que, como en el caso del personaje del Gatopardo de Lampedusa, es consciente de que hay que cambiar todo para que nada cambie. El símbolo de este giro lo supone el rico Fabio, padre de Fabiola, del que ya desde el comienzo se van exponiendo sus riquezas y poder a través de rótulos e inscripciones que explican sus propiedades (el barco que transporta las mercancías desde las Galias) o diversas esculturas suyas situadas en la ciudad o a la entrada de su villa en Ostia.
La escena clave del banquete lo constituye el discurso de Fabio en el que promete la libertad a sus esclavos cristianos a su muerte. El argumento esgrimido es
37. H. Agel y A. Ayfre. Le cinéma ft le .meré. (París 1'!61) 172 s.
JH. C'f. J.P. Brunetta. op.cit. (!9K2) 161-IH3.
39. Sohre el clima electoral y de guerra fría en la Italia de aquella época. cf. J.P. Brunetta, op. cit. (1 982) 404 ss., y en panicular 404. donde. en relación con esta película. recuerda la preocupación ideólogica por "fúr semi re in rransparcn~a la siruazione rlei cristiani dei primi seco!i·como simile a que/la del comunismo presente".
873
El cristianismo en el cine: Fahiola ( 1948)
que la liberación de los esclavos debida al cristianismo es algo inevitable, y por ello es mejor adelantarse a los acontecimientos para así conseguir que los esclavos que vayan obteniendo la libertad sigan trabajando con sus patronos, porque son los que le darán trabajo. Este discurso será la causa de su asesinato por parte de los funcionarios corruptos, que no quieren cambiar nada y temen que Fabio realice su plan y el ejemplo se pueda extender por todo el Imperio. Así, los cristianos son acusados de la muerte de Fabio, ya que con su muerte se beneficiaban obteniendo la libertad.
Incluso en su giro, Fabio estaba cambiando también religiosamente y le confiesa a su hija que el nombre de Júpiter no le dice nada, tan sólo tres sílabas, y su última palabra, moribundo, es "Cristo".
Hay otra moraleja colateral, constituida por la soledad del rico que, por lanto, no debe ser envidiada. En varias ocasiones Fabio exclama que siempre ha estado fCJlo, e incluso llega a decir que está solo como un perro.
Además se aüade otra caracterísca de los cristianos, importante en la Italia de la posguerra, y lo constituye el cumplimiento del quinto mandamiento, tal como expone San Sebastián en su martirio, y que también se convirtió en una acusación contra ellos como responsables de la crisis militar del Imperio, al no querer combatir.
También hay que reseñar la diferencia de comportamiento de cristianos y paganos, que se podría resumir en los jóvenes Tarsicio, esclavo cristiano, y su asesino Corvino, que también lo fue del mismo Fabio y que constituían el ejemplo de la juventud romana y cuál era el único modelo que la sociedad italiana de final de los 40 debía seguir. Esta ética iría consiguiendo que las conversiones vayan creciendo a lo largo de la película, resumidas en la de la propia Fabiola, quien se santigua en el circo, y a continuación se desencadenaría una conversión en masa y la llegada de las tropas de Constantino que, con el símbolo de la cruz en sus estandartes, garantizaban el fin de las persecuciones y el comienzo de la paz.
De esta forma, paz, cristianismo e incluso trabajo digno aparecen complemente relacionados y eso era, al fin y al cabo, el objetivo primordial de la película, unir la reconciliación social e ideológica bajo la mediación de la Iglesia, que se podría condensar en la respuesta que un cristiano da a Fabiola: "No importa lo que hayamos sido, sólo tened fe en Dios."
Se ha destacado en la película la autenticidad de algunos objetos, posiblemente cedidos por el Museo Yaticano40
, o la int1uencia pictórica de algunas escenas, como sobre todo la del martirio de San Sebastián'1
, que además int1uiría en el Sebastiane (1978) de Derek Jarman, rodada en "latín coloquial" y que constituye un
40. Idem.
41. H. Arel y A. Ayfre. op.cir. (1961) n.
874
Albeno Priélo
estudio del masoquismo con una recreación en la estética del martirio precedido por la persecución homosexual del mártir por parte de un oficial~c.
Al comienzo de la película aparece una larga lista de asesores que. como decíamos anteriormente. confirman el intento de realidad que se quiso presentar: profesores de la Universidad de Roma, de la Gregoriana, del Instituto Pontificio de música sacra, del Museo del castillo ele Sant' Angelo, ele! Archivo Secreto de la Santa Sede y de la Comisión Pontificia de Arqueología Cristiana.
Aparte de su mensaje ideológico, las películas con tema de cristianos consiguieron una cierta rentabilidad: así, Fabiola obtuvo 572 millones ele liras, mientras aüos antes ( 1945). Roma cirra apena sólo obtuvo 162 millones o Terra trema de Yisconti, 35. mientras había costado 120~3 . En este contexto se puede entender que La caída del Imperio romano ( 1964), ele Anthony Mann, que transcurre durante los gobiernos de los emperadores Marco Aurelio y Cómodo y en la que no aparecen ni los cristianos, ni los martirios de éstos o los socorridos y espectaculares espectáculos ele circo o anfiteatros, supusiera un fracaso ele su productor Samuel Bronston, con lo que se ha dicho, jugando con el título, que el fracaso comercial ele esta película fue también el de su productor, suponiendo la caída del Imperio Bronston44
•
De esta forma, la versión cinematográfica dominante y también la más rentable sobre los últimos siglos de Roma es la que incluye un proceso de cristianización que empezaría con el nacimiento de Cristo (Ben Hur), seguiría con Nerón (Quo Vadis) y continuaría con Constantino (Fabiola~5 ).
En todo este proceso no caben las discusiones históricas sobre la verosimilitud de lo que se presenta, como ha dicho Cano: "En estas fuentes no se eluda de la tendencia de Constantino hacia el cristianismo, ni de que, directa o indirectamente, lo legalizara y oficializara. No hay matices en estas fuentes y, claro, el saber popular no lo duda. El proceso de cristianización de Roma empieza en Nerón y acaba en Constantino. Es una historia ele procristos y anticristos, coherente y redonda"46
.
En suma, a través del ejemplo de las diversas Fabiolas, he querido mostrar los usos del cristianismo antiguo en diferentes momentos históricos de los siglos XIX y XX, con un mayor énfasis en la Italia posterior a la Segunda Guerra Mundial.
42. P.L. Cano. o p. cir. ( 1 'JX5) 72 ss.
4:1 . .1. P. Brunetta. o p. cit. (t 'JiQ) 51.
44. Cf. A. Prieto ... Romanos y bárbaros en el cine». en A. Duplá y A. liriarte (eds.). op.cit. (Bilbao
1'J9()) 42 S.
45. Evidentemente, también otros temas del Imperio romano tuvieron un fuerte impacto sin que
aparecieran los cristianos. como pueden ser los vinculados a la cormpción de los emperadores. simbolizado en el Yo. Claudio de Roben Graves. Para un anúlisis de las diversas temáticas populares en el cine de "romanos", eL J. Llorente, «La noció d'cspectacle en les pd·lícules de romans». en P.L. Cano y .1. Llorente, Especracles, amor i martiris al cinema de romans (Barcelona 1 'JS5) 17-64.
46. P.L. Cano. «La otra Roma••. en A. Duplá y A. Iriarte (eds.). op. cit. ( 1990) 97.
875
El cristianismo en el cine: Fabiola (1948)
Como ha escrito Fernando en relación al cristianismo de los siglos II y III, "se trataba de aplicar un procedimiento que se había probado eficaz y sobre el que se había rei1exionado desde antiguo [ ... ] la diferencia estaba en la intensidad con la que se producía el fenómeno y en la ubicuidad del mismo"47
.
Bellatcrra, octubre 1995.
47. r. Gaseó. «El estímulo del miedo. Religiosidad y estrategias del proselitismo en el s. II y III
J.C.". en P. Sáez y S. Ordú!"\ez (eds.). Homenaje al profesor Presedo (Sevilla 1994) 494.
876
Kolaios 4 (1995) 877-885
EL ACUEDUCTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CATEDRAL DE SEVILLA
Juan Clemente RODRÍGUEZ ESTÉVEZ (Universidad de Sevilla)
Comenzada a principios del siglo XV, durante el siglo siguiente, la Catedral de Sevilla mantuvo una intensa actividad constructiva. Se cerró el cuerpo principal del templo y, posteriormente, se erigieron las dos sacristías y la Capilla Real, mientras se avanzaba en el proyecto de las nuevas Salas del Cabildo. Estas últimas obras, a excepción de la Sacristía de los Cálices, se realizaron con un lenguaje renacentista cuya implantación vino acompaiiada de un cambio en los criterios que regían la selección y el aprovisionamiento de los materiales pétreos. La aportación de las canteras de la Sierra de San Cristóbal (El Puerto de Santa María), que -casi con exclusividad- habían aprovisionado a la obra gótica, se vio enriquecida por la explotación de otros yacimientos 1• Los materiales de Morón de la Frontera, Martelilla (Jerez de la Frontera) y Puerto Real llegaron en abundancia; aunque, en menor medida, habría que considerar algunos otros, entre ellos unas piedras traídas de San Juan de Aznalfarache. La relevancia de esta última aportación no fue grande, ni por su calidad ni por su cantidad, sin embargo el singular origen de la misma bien merece nuestra atención.
Tradicionalmente, los grandes monumentos pétreos se alimentaron a lo largo de la historia de restos de otros anteriores. La necesidad de unos materiales extremadamente costosos hacía que, en la medida de lo posible, se redujeran las cantidades a extraer. En este sentido, se ha reconocido con frecuencia el hábil uso que
l. El papel desempeñado por cada unn de e>ros yacimientos en la obra de la Catedral fue definido en
nuestra investigación sobre los canteros de la misma. El presente texto reproduce. con ciertos cambios. uno
de los apartados de la mem.:ionada investigaci(Jil. el cual quedarú fuera de su proyectada publicación. Vid.
Juan Clemente RndríguéZ EstévéZ. Lm mmerus de la Catedral: Organi;acir)¡¡ v trabajo de los wlleres de
cameros de lo Caredra/ de Se1·il/u en La primera miw(J del siglo XVI. Tesis Docroral inédita. Universidad
de Sevilla. 1995.
877
El acueducto de San Juan de Aznalfarache ...
hicieron los musulmanes de los restos romanos esparcidos por toda la cuenca mediterránea. los cuales en la propia ciudad de Roma nutrieron a una buena parte de la arquitectura renacentista y barroca.
En un ámbito más cercano, podríamos poner ejemplos tan ilustrativos como el empleo de materiales califales de Madinat al-Zahra en las parroquias cordobesas erigidas tras la Reconquista'; o de ciertas piedras reutilizadas, en el siglo XIII, en la construcción de la Iglesia de Santa María del Puerto, tal como se recoge en las Cantigas de Alfonso X el Sabio. Son varios los testimonios que conservamos en relación con algunas grandes obras petreas medievales acerca del hallazgo de una cantera de buena calidad en condiciones milagrosas 3
• Estos episodios maravillosos, que evidencian el importante papel tradicionalmente otorgado a la obtención de los materiales pétreos, se reprodujeron en la construcción portuense en torno a un yacimiento muy particular: la cantera en cuestión no era otra cosa que unos restos, posiblemente romanos4
, descubiertos gracias a la intervención de la Virgen5.
En las grandes catedrales góticas el aprovechamiento de materiales de acarreo fue una circunstancia reconocida con frecuencia. En Reims el arzobispo llegó a pedir autorización al emperador para hacer uso de la antigua muralla romana6
. Este hecho también se dio, en parecidos términos, en las obras de Sens, Beauvais, Langres o Ratisbona7
•
En la Catedral de Sevilla, como en el resto de la ciudadx, dicho fenómeno se dio con absoluta certeza, aunque su alcance se halla aún, en gran medida, por desvelar. El banco pétreo de la Giralda se realizó con materiales del cercano Alcázar, concretamente, de la construcción fundada por los abadíes, conocida como al-
2. Teresa Laguna Paú!, «La arquitectura» (introducción), en A.A.V.V .. Andalucía. Colección «La
Espafía Gótica» (Madrid 1993) 34-65 (esp. 3X).
3. Tal es el caso comentado por Colombier en torno a la constn1cciún de la Catedral de Cambrai. Ésta
pudo emprenderse gracias al descubrimiento de una cantera en Lesdain. después de que el obispo Gérard I de Florines invocara a Dios. Vid. Pierre du Colombier. Les chanriers des Cathédrales (París 1953) 16.
4. Rafael Cómez Ramos. Las empresas artíslicas t!e Alfimso X el Sabio !Sevilla 1979) 160.
'i. En la cantiga CCCLVIII se recoge el mencionado milagro atribuido a la Virgen, quien habría
favorecido el hallazgo de unas piedras en el subsuelo de la ohra: «Como Santa María do Porto mostrou per sa uertude un logar y iazíam muitos cantos laurados que meteron en a sa ygreÍ<t••. Tal acontecimiento se
produjo ante la imposibilidad de que la obra reeihiera nuevos materiales por el estado bravío de la mar. Vid. V. V .A.A .. Ca migas de Sama María de Don Alfi¡¡¡so el Sabio (Madrid 1989) Cantiga CCCLVIII, 500.
h. Pierre du Colombier. op. cit .. 16.
7. Alain Erlam.le-Brandenhurg. La curedrul. Arte y estética 33 (Madrid 1993) 6tl.
g. Alonso Morgado. en su J!istoria de Sevilla. dejó testimonio de la existencia de estas actividades:
«Siendo la verdad, que se aprovecha van los Moros en su tiempo. como nosotros en el nuestro
de las Columnas. y Piedras. que del suyo nos dexaron por aca los Romanos». Vid. Alonso Morgado, Historia de Se1•illa en la qval se comienen svs antigvedades, grandezas,
y cosas memorabíes en ella acomecidas, desde svfimdacion hasta nvestros tiempos (Sevilla 1587) 278.
878
Juan Clemente Rouríguez Estévez
MubarakY. En el mismo fuste de la torre almohade no faltaron los mármoles califales cordobeses en algunos capiteles 10
•
Desconocemos si en los inicios de la obra gótica se intentaron explotar las posibilidades de ciertos monumentos pétreos. Sin embargo, sí se ha podido documentar esta práctica en la primera mitad del siglo XVI.
En la terminación de los muros del altar mayor. en el año de 1524, se emplearon materiales obtenidos al desmontarse una capilla que salía al Corral de los Olmos, en la propia catedral hispalense 11
. En aquellos momentos, urgía la necesidad de acabar las obras en el altar mayor y las existencias de piedra eran mínimas 12
•
De nuevo se reaprovecharon materiales del templo en la portada lateral que se realizó en la Capilla de la Antigua en torno a 1533-1536. En ella se instalaron dos columnas de jaspe portugués de color verde que habían formado parte de los púlpitos del altar mayor de la Catedral y que quedaron en desuso tras el derrumbamiento del cimborrio en 1511. En este caso, no era la falta de materiales lo que favoreció su utilización, sino la disposición de unas piedras tan ricas como el jaspe que, además, se conservaban ya elaboradas 13
•
'!. El cronista almohade lbn Sahib al-Sala cuanuo se refiere a la construcción u el alminar u e la nueva
mezquita mayor de Sevilla nos afirma que en su obra se empleó pieura «llevada uel muro del palacio de !bn 'Abhau». Dicho palacio fue objeto de cstuuio por José Guerrero Lovillo. quien lo sitúa en el solar que hoy ocupa el palacio de Pedro ! el Cruel. Según este autor. una parte consiuerable uel mismo habría pervivido al incorporarse a la obra cristiana. El texto de la crónica aparece en lbn Sahib al-Sala, Al-Mann hil-lmmna. trauucciún de A. Huici Miranda (Valencia 1969) 201. Sobre el palacio abauí, vid. José Guerrero Lovillo, "Al-Qasr ai-Mubarak. alcázar de la bendición». Boletín de Bellas Artes (II) (Sevilla 1 974) R3-109.
10. Su origen fue demostrado por M. Ocaiia Jiménez al traducir las inscripciones conservadas en tres
capiteles. La reproducción y trauucción de los tatos se recoge en la obra de Alfonso Jiménez y José María Cabeza: TVRRIS FORTJSSIMA, docume!llos sobre la con.lfruccúíll, acreccmamiento r restauraciún de la Giralda (Sevilla 1'JHH) 163-164.
11. José Gestoso transcribe el mandato por el cual se pide el desmonté de la mencionada capilla:
«( .. ) que se Jesfagan las paredes de la capilla que sale al corral de los olmos e las manue desfazer el contador de la obra e se fagan Jellas las filadas que falten para el altar mayor».
Vid. José Gestoso y Pérez. Se1·i!la monwnemal y artística. Historia y descripción de rodos los edificios notable.\, religiosos r civiles. que existen actualmente en esra ciudad r noticias de Las preciosidades arTísticas r arqueológicas que en ellos se conservan (Sevilla l9H4) vol. !1. 202 (1" ed. Sevilla 18St.>-1H92J.
J 2. Si consideramos el nivel de piedras ingresauas anualmente en la Catedral durante la primera mitad
del siglo XVI. nunca había llegado a ser tan baJo como en ese m1o. Suponemos que las obras proyectadas
para entonces debieron ser mínimas y la fábrica no calculó bien las necesidades de pieura en la intervención del Altar Mayor. Vid. Juan Clemente Rodríguez Estévez, op. cit., 170.
JJ. La utilización Je estas pieuras en la portada de la Antigua fue n:cogida por Luis de Peraza en su
Hiswria de :>evilla (Sevilla l 979) 47. En cuanto a las noticias conservadas sobre la traída de materiales uesde Portugal parad Altar Mayor de la Catedral. vid. Juan Clemente Rodríguez Estévez, op. cit., 165.
879
El acueducto de San Juan de Aznalfarache ..
Pero, la empresa más llamativa realizada al respecto se produjo en 1541. En este caso, las necesidades forzaron a la Fábrica, institución capitular responsable de las obras, a conseguir los materiales un poco más lejos, en San Juan de Aznalfarache.
11 El 8 de julio de 1541 el cantero Martín de Narea recibió de la Fábrica 27.607
maravedíes ,,por la saca de la dicha piedra de San Juan de Alfarache, y por carretear! a a cargadero al río de Guadalquibir, a razón de a quarenta y cinco maravedíes cada una piedra, que son como ya está dicho seiscientas y treze piedras y media>> 14
• Del mismo modo Juan Núñez, barquero sevillano, recibió 10.358 maravedíes <<por el flete de las sobredichas piedras qué! truxo dende San Juan de Alfarache por el río fasta el muelle dé!» 15
•
La obtención de estas piedras debió ser, ciertamente, particular; pues no cabía la posibilidad de que se produjera en una cantera, dada la naturaleza del terreno del Aljarafe. Un documento de pago emitido en el mismo día, nos aclaraba el origen de los materiales y las circunstancias en que se consiguieron: se trataba de una apreciable cantidad de «piedras de un canno ( cai1o) antiguo que y va por debaxo de tierra» 16
• La Fábrica las había localizado enterradas en unas propiedades cultivadas con vides y olivos en la cercana población de San Juan y. tras la previa indemnización de sus duei1os. decidió hacerse con ellas.
La cantidad de material extraído, unas 613 piedras, y la breve descripción realizada en el texto comentado, nos hace pensar, sin duda alguna, en un acueducto de cierta entidad que, por razones obvias, se convirtió en una improvisada cantera. José Gestoso pensaba que se trataba de una «Cai1ería romana>>, sin entrar en argumentos ni especificaciones 17
• Seguramente llegó a tal conclusión tras considerar que la piedra era un material tradicionalmente usado por los romanos y que los restos arqueológicos en cuestión se hallaban muy próximos a Itálica. Sin embargo, aunque
14. A.C.S .. FÁBRICA. Libros de Mayordomía. n"64. fol.20.
15. lhídem.
1 h. Pago a los propietarios de unos vi11edos y olivares de San Juan de Aznalfarache producido el ~
<k julio de 154I:
"Y te m se le descargan al dicho sefíor ra~ionero Rodrigo Tamariz treze mili y nueve~ientos y setenta y ocho maravedíes que pagó, por libramiento del dicho señor contador de la obra. fecho a ocho días del mes de juliio del dicho anno. a Johan de Pomar y Vasco Álvarez y Gaspar de Santa Ana. vezinos de
San Juan de Alfa rache. que los ovieron de a ver ror el romrimiento de sus heredades, viilas y olivares, que se rompieron para sacar riedras de un canno antiguo que y va por dehaxo de tierra. donde se sacaron para la obra desta Sta. Yglesia seisc;ientas y treze piedras y media. grandes. del grano de la piedra de Puerto
Real. Las quatroc;ientas y quarenta y tres r1edras y media se sacaron en viilas a veinte y ~inco mrs. cada una, LJUe montaron honze mili y ochenta y ocho mrs.: y las c;iento y setenta piedras en olivar. a medio real
cada una. LJUe montaron dos mili y ochoc;ientos y noventa mrs. Y estos maravedíes se pagaron a los sobredichos seilores de las heredades» (A.C.S .. fÁBRICA. Libros de 'vlayordomía. n"60. fol. 20).
17. Jos¿ Gestoso y Pérez. op. cir .. 405.
880
Juan Clemente Rodríguez Estévez
dicha posibilidad no debe ser absolutamente desechada, es muy improbable que estemos ante una obra de esta naturaleza18
• Los pocos datos que poseemos nos inducen a pensar que se trataba de una construcción almohade realizada a finales del siglo XII.
En el año de 1190 el califa Abu Yusuf Ya'qub al-Mansur tuvo que poner pie en Al-Andalus ante la evidente amenaza cristiana. Tres años después, antes de retornar a África, durante su estancia en Sevilla, mandó construir la residencia de Hisn al-Faray (Castillo de la Buena Yista) 19
• Se trataba de una fortaleza amurallada, situada sobre los cerros del Aljarafe que dominan la vega del Guadalquivir. Con ella se pretendía premiar a los triunfadores de la guerra contra los cristianos, creándose un enclave desde donde controlar las incursiones enemigas20
; circunstancias que no deben extraüarnos, pues en dicho lugar se conjugaban un saludable clima y hermoso paisaje, con una privilegiada condición estratégica. Éste había sido un núcleo poblado desde hacía mucho tiempo por los musulmanes. Se piensa que allí estuvo situada una de las residencias preferidas de al-Mu'tamid y que, tras ser abandonado, sirvió de punto de partida para el nuevo proyecto almohade21
•
Las obras fueron rápidas y el califa, que de nuevo había vuelto a la Península, y derrotaba a los cristianos en Alarcos, pasó allí el invierno de 1195-1196. Para entonces, ya había encargado la plantación de un huerto (buhayra), que durante su estancia decidió completar con nuevas obras, tal como ilustra la crónica árabe:
«En el aiio 592 se trasladó ai-Mansur a Hisn al-Faray en Jo alto del Aljarafe y completó la plantación de la Buhayra. recién hecha bajo él, y mandó hacer norias a la orilla del
río, bajo el castillo. para completar su hermosura y ornato.,22 •
18. Los valiosos comentarios al respecto de don Fernando Gaseó, que en gloria esté, nos han revelado
la ausencia de noticias sobre asentamientos o restos romanos de importancia en la zona. En esta misma línea nos sitúa la obra úe Juan M. Ruiz y Fernando Delgado. Ellos han estudiado
en profundidad Jos complejos sistemas de abastecimiento de agua en la Bética romana. En su obra, han
recogido todos Jos acueductos conocidos en la zona. Ninguna de las canalizaciones registradas coincide con la existente en San Juan. Vid. Juan M. Ruiz Acevedo y Fernando Delgado Béjar. El agua en fas ciudades de la Bética (Sevilla 1991).
19. Sobre las circunstancias de la presencia del monarca almohade en AJ-Andalus y la fundación de
Hisn al-Faray vid. Jacinto Bosch Vilá, «La Sevilla islámica», Historia de Sevilla, vol. II (Sevilla 1988) (2"
ed.). 167-169.
20. Este aspecto es abordado por Torres Balbás en las ráginas más completas escritas sobre la
construcción de Hisn al-Faray. Vid. Leopoldo Torres Balbás, «Aznalfarache = Hisn al-Faray• (Crónica
arqueológica de la Espaiia Musulmana, XLVI). Al-Andalus, XXV, 1, (Madrid) 222-228.
21. Ibídem, 223-225.
22. En relación con este texto, quisiera agradecer los consejos de don Alfonso Jiménez, quien además
de ponerme en conocimiento su existencia. me hizo interesantes observaciones sobre el mismo. Vid. A. Huici Miranda, Coleccir!ll de Crónicas Ara hes de la Reconquista (ll} Al Rayan al-Mugrib .fifitisar Ajbar Mu!uk al-Andalu.1· wa al-Magrib por lbn ldari al-Marrakusi. Los Almohades (1) (Tetuán 1953).
881
El acueducto de San Juan de Aznalfarache ...
Muy posiblemente, entre estas instalaciones hidráulicas, se hallaban las conducciones que localizaron los hombres de la Catedral. Habitualmente los árabes hacían uso del ladrillo y del tapial en sus construcciones, material este último con el que se realizó el recinto amurallado de Hisn al-Faray23
• Sin embargo. ello no fue obstáculo para que usaran la piedra, la cual podrían haber conseguido en algún conjunto arqueológico cercano, como el de las ruinas romanas de Itálica. Dicha opinión se ve reforzada con los pocos datos que hemos podido obtener sobre la situación geográfica de las piedras adquiridas por la Catedral. No poseemos noticias precisas en la documentación de Fábrica que certifiquen la ubicación de nuestro acueducto a orillas del Guadalquivir. al pie del cabezo de San Juan, tal como narra la crónica árabe. Pero, los datos alusivos al transporte de las piedras, indirectamente, por sus características y cuantía, nos permiten considerar que se hallaba muy cerca del río24
. Se trata de una circunstancia previsible ya que de no ser rentable la operación, ésta no se habría producido. La vista de Sevilla, con su Catedral y los restos de San Juan al fondo representados por Joris Hoefnagel para la obra «Civitatis Orbis Terrarum>>, nos ilustra perfectamente la cercanía de la nueva cantera y su fácil acceso hasta la ciudad a través del Guadalquivir (fig.l).
A principios del siglo XIII, la empresa arquitectónica de Ya'qub al-Mansur aún no se había concluido. Con la conquista de Sevilla por los cristianos, la suerte del asentamiento sería nefasta25
; primero, en manos de la orden de San Juan de Jerusalén, luego, de la Corona. En el siglo XVI, el aspecto del lugar era de absoluto abandono. El propio Joris Hoefnagel, nos ofreció una imagen más detallada de su impresionante estado en 1565 (fig.2): los muros quebrados en todo su perímetro y,
2.1. Junto con el texto de Lcopoldo Torres Balbás. op. cir .. 22~. resulta esclarecedor al respecto el
artículo de Magdalena Valor Piechotta, «Aznalfarache». en El último siglo de la Sn•¡"f/a islámiw 1147-1248 (Salamanca 1 ')lJ)) 145-14X. En este último trabajo se muestran imágenes con restos de los primitivos muros
de la fortaleza.
24. Sabemos que por cada piedra sacada y llevada !lasta el muelle. Martín de Narea cobraba 45
maravedíes. y podríamos hacernos una idea de la longitud del trayecto si conociéramos cuántas carretadas supusieron el transporte de las 613.5 piedras. Desgraciadamente, la documentación conservada ni informa sobre el nCtmero de carretadas. unidad que nos permittría compararla con otros transportes de los que tenemos un conocinuento cletallado. ni esrecifica qué porcentaje de los 45 mrs. se atribuía al transporte.
Tantas dificultades nos impiden hacer un cálculo exacto. No obstante, considerando estas cifras en términos generales y haciendo una valoración por exceso. podemos afirmar que el punto de extracción y el de embarque se llallaban a una distancia no superior a los 3 kilómetros. En esos mismos anos. una carretada de tres sillares que era llevada desde las canteras de San Cristóbal hasta el cargadero de la Victoria. a algo más de 2 kilómetros de distancia. costaba entre 28 y 30 maravedíes. Debemos contemplar que costaba casi l reales (102 mrs.) extraerlos de la cantera. Aunque cada carreta portara tres piedras (cantidad habitual). lo cual resulta difícil puesto que en el pago a los propietarios de las tierras se especifica que las piedras eran "grandes», la distancia resultante sería muy corta. Para más información acerca de las pat1icularidades del transporte de materiales pétreos para la obra de la Catedral de Sevilla vid. Juan Clemente Rodríguez Estévez. op.cit .. cap. VI, 236-279.
25. L. Torres Balbás, op. cit .. 225-22X.
882
Juan Clemente Rodríguez Esrévez
dentro, solamente la figura del convento de la Orden Tercera que fundara el arzobispo don Gonzalo de Mena, y un Castillo en estado igualmente minoso26
. En torno a sus restos surgiría modestamente el nuevo caserío de San Juan que, mayoritariamente, se alimentaba de las fértiles tierras de la ribera del Guadalquivir.
En estas condiciones. se produjo el conocimiento por parte de la Fábrica de unos materiales pétreos que, según la documentación de la obra, se parecían mucho por su grano a la piedra de Puerto Real, lo cual nos lleva a otro asunto: el de la naturaleza de la piedra de San Juan y su ubicación en la obra catedralicia.
A falta de datos más concluyentes, nuestro conocimiento sobre tales asuntos depende, en buena medida; del que podamos tener sobre los materiales de Puerto ReaL Estos últimos se tomaron como referencia al describir la calidad de los materiales del acueducto, y estaban llegando regularmente a la obra desde enero de ese mismo año de 1541. de lo cual se deduce que la piedra de San Juan venía a completar los fletes ele Puerto Real y que, muy posiblemente, fue empleada en los mismos lugares de la obra con la misma función.
La piedra ele Puerto Real se extraía ele una cantera conocida como «Atalaya de VarguetaS>>. Perdido su rastro con el paso ele los siglos, tan sólo sabemos ele ella que se encontraba en la zona oriental del término de la villa, y que los materiales extraídos se embarcaban en el río Salado, hoy San Pedro. A pesar ele que los primeros materiales que llegaron a la obra ele la Catedral fueron unas muestras traídas en 1539, la primera vez que se. documentó su existencia fue en 154 7. Entonces se certifica su actividad para las obras de la Priora! de Puerto Real y para la Capilla Real de la sede hispalense27
. Tal noticia resulta muy importante, ya que nos permite identificar la piedra de Varguetas con los materiales calizos, de porosa textura, que conforman las columnas que separan las tres naves de la mencionada Iglesia Priora!. Con ellos tendríamos que relacionar a las piedras de nuestro acueducto. Pero, además, nos permite vincular a los mismos con la obra de la Capilla Real en 154 7, lo cual, sin ser definitivo, nos hace pensar en este mismo uso seis años antes28
. Aún hoy carecemos de un conocimiento profundo sobre las primeras fases de la construcción de la mencionada capilla pero, no obstante, poseemos datos suficientes como para pensar que en 1541, aunque en un estado muy primario, los trabajos se habrían comenzado en ella. Este hecho facilitó el uso de las piedras de San Juan de Aznalfarache; las cuales, seguramente, al presentar un cierto deterioro, habrían sido
26. La visión de Hoefnagel no distaba mucho de la que ofreciera un siglo después Ortiz de Zúñiga.
Vid. Diego Oniz de Zúñiga, Anules eclesiásticos y seculares de la muv noble y muy leal ciudad de Sevilla( ... }, T.IL (Madrid 16X7) 263:
«( ... )ya todo reducido a minas y la población puesta en lo baxo. quedan de dentro de las roras murallas súlo esta Iglesia y el Convemo que en ella fundaron los Terceros, que ha tenido varias mudanzaS».
27. Sobre la exrracciún y uso de las piedras de la Atalaya de Varguetas. vid. Juan Clemente Rodríguez
Esrévez, op. cit., 156-164.
2X. Ibídem, 442-443.
883
El acueducto de San Juan de Aznalfarache ...
destinadas a funciones como la cimentación. Aunque era un cometido poco vistoso, se trataba de todo un alivio para la Catedral, que ya llevaba muchos años en obras y se había resistido tradicionalmente a la ejecución de tal proyecto, el cual no se vería realmente impulsado hasta finales de esa misma década, la de los años cuarenta29 .
29. Sobre la obra de la Capilla Real, vid. Alfredo J. Morales Martín, La Capilla Real de Sevilla, Arte Hispalense, n° 22 (Sevilla 1979).
884
Juan Clemente Rodríguez Estévez
Fig. 1: Vista de Sevilla y su Catedral con los restos de la muralla de San Juan de Aznalfarache al fondo (ca.1565). Joris Hoefnagel , detalle del grabado realizado para la serie ·Civitates Orbis Terrarum•.
Fig. 2: Vista de San Juan de Aznalfarache (ca.1565). Joris Hoefnagel, grabado para la serie ·Civitates Orbis Terrarum•.
885
Kolaios 4 (! 995) 8~7-902
EL JARRO DE TRIGUEROS (HUELVA): UN V ASO MODERNO QUE SE CREYÓ ROMANO
Pedro RODRÍGUEZ OLIVA (Universidad de Málaga)
«El estudio de las antigüedades y las investigaciones diri¡.ddas á interpretar los monumentos. deben principiarse comparando los objetos desconocidos con otros que tengan una interpretación
plausible. cuando no incuestionabJe, 1•
La localidad onubense de Trigueros donde, junto a importantes restos prehistóricos2
, se han encontrado algunas piezas romanas del mayor interés3, fue en
el siglo XVIII el escenario en el que tuvo origen una de las más pintorescas historias sobre interpretaciones fantasiosas en la Arqueología española.
El texto de Plinio que habla de la Baeturia (NH III, 13-15), esa región de la Baetica que ocupaba una parte de territorio situado entre los ríos Baetis y Anas4
• y habitada, en un lado, por los celtici y, en el otro, por los turduli, por las muchas incógnitas que su realidad plantea a los estudiosos de la geografía y la historia antiguas de la Península lbérica5
, ha sido, desde siempre, motivo de interés para la
l. A. Delgado. Nuevo método de clasificación de las medallas autánomas de Espw1a. I (Sevilla 1871)
CXLV.
2. H. Ohcrmaier, «El dolmen de Soto (Trigueros, Huelva)», Bol. Soc. Esp. Excurs. 32 (1924) 1 ss.
3. CJL ll. 951-952: J.M. Luzún Nogué. «Antigüedades romanas en la provincia de Huelva». en
Huelm: Prehistoria y Antif(üedad (Madrid 1974) 301-319: J. González Fernández, Corpus de inscripciones latinas de Andalucía. 1: Huelva (Sevilla 1989) 130 ss.
4. L. García Iglesias. «La Beturia. Un problema geográfico de la Hispania antigua». AEspA 44 (1971)
94 ss.: R. Corzo y A. Jiménez, «Organización territorial de la Bética», AEspA 53 (1980) 21 ss.
5. E. Albertini. Les divisions administratives de 1 'Espagne romaine (París 1923) S6 s.: R. Thouvenot.
Essai sur la Province romaine de Bétique (París 1940) 76.
887
El jarro de Trigueros (Huelva): un vaso moderno ...
investigación6. Sobre ello y en este sentido, ya en el pasado siglo, Lafuente
Alcántara, escribía:
"Tal vez no haya una cuestión de geografía antigua más controvertida. y en la cual estén más divididos los historiadores modernos y arqueólogos eruditos que la de averiguar si las tribus célticas habían avanzado hasta la Serranía de Ronda. instalándose en el país, ó si no habían
traspasado los límites de la Beturia Céltica. marcada por Plinio entre el Guadalquivir y el
Guadiana•/.
A mediados de la última década del siglo XVIII, el erudito Miguel Ignacio Pérez Quintero dedicó a este asunto un libro, publicado en Sevilla8
, obra de la que se dijo que, «exceptuando alguna que otra contradiccion en que incurre, no deja de tratar con erudicion é inteligencia este asuntO>> 9. Pérez Quintero intentaba fijar, en el amplio territorio que se extiende entre el Guadalquivir y el Guadiana, el sitio que ocuparon las ciudades antiguas nombradas en el texto pliniano. Para ello, recurriendo a los restos epigráficos y arqueológicos que se conocían en algunas ciudades actuales de la zona, intentaba concordar a aquéllas con las localidades nombradas por el autor latino, atribuyendo, como aquél, una parte de ellas a los celtas, y otra, a los túrdulos.
Entre las localidades en las que fijó su atención estaba Trigueros10, en la
provincia de Huelva. lugar que había proporcionado algunos restos antiguos, ya conocidos por Rodrigo Caro 11
, fundamentalmente el excepcional puteal 12 dedicado a Augusto 13 que actualmente se guarda en el Museo Arqueológico de Sevilla 14
•
Supuso Pérez Quintero que la ciudad antigua que debió estar donde la moderna
6. Entre otras razones porque en la Beturia céltica. el texto coloca a Anmda y a Acinipo, dos de las
ciudades antiguas de la Serranía de Ronda, junto con otros centros urbanos muy distantes en lo geográfico:
«praerer ha e e in Ce/rica Acinippo, Arunda, Amcci, Turobriga, Lasrigi, Sa/pesa, Saepone, Serippo». Sobre el tema trataron. entre otros muchos. el padre E. Flúrez, Espa!la Sagrada IX (Madrid 1752) 21 y A.
Delgado. op. cit. 13 ss. Una muy interesante crítica sobre el tema puede verse en J. y M. Oliver Hurtado,
Manda Pompeiana (Madrid 1X61) l'J2 ss., 3'J'J ss.
7. M. La fuente Alcántara. Historia de Granada, comprendiendo las de sus cuatro provincias, Jaén,
Almería, Granada y Múlaga, desde remotos tiempos hasta 11uestros días I (Granada 1843) 8 y nota 2.
S. M.I. Pérez Quintero, La Beturia vindicada, ó ilustracion crítica de su tierra, con las noticias de algunas de sus ciudades é islas (Sevilla 1794).
'J. T. Mufioz y Romero, Diccionario bib!iográjico-histórico de Los antiguos reinos, provincias, ciudades, villas, iglesias v samuarios de Espaiia (Madrid !858) 57.
10. M.I. Pérez Quintero, op.cit. 'JO ss.
11. R. Caro, Adiciones a las Antigüedades de Sevilla ms. 5575 Bibl. N al. fols. 82 vlto.-84 vito. Edic.
de L. de Toro Buiza (Sevilla I'J32) 119 s.
12. A. García y Bellido, Esculturas romanas de Espw!a y Po11ugal (Madrid 1941)) 411 s. lám. 293.
13. J. Beltrán Forres, «El ara de Trigueros (Huelva). Un posible testimonio del culto a Augusto»,
Baetica <) ( I'J86) 11)1 ss.
14. C. Fernández Chicarro y de Dios y F. Fernández Gómez. Catálogo del Museo Arqueológico de Sevilla 11 (Madrid J<Jg()¡ 46 y lám. l.
888
Pedro Rodríguez Oliva
Trigueros, era la Conisrorgis 15 nombrada por Apiano como una de las ciudades de los cunei 16
, y por Estrabón 17, que la llegó a calificar como la «más conocida entre
(las ciudades de) los célticos>> de esa región (III,2,2) 18• Conistorgis no sólo no debió
estar donde hoy Trigueros, sino que, aún en nuestros días, su localización sigue siendo un problema de topografía antigua sin resolver en la zona del Algarve o del Bajo Alentejo, regiones estas en donde futuras investigaciones la deberán buscar e identificar 19
•
Entre las, a su entender, varias pruebas que confirmaban ser Trigueros la Conistorgis céltica, Pérez Quintero aportaba la noticia del casual hallazgo en aquella localidad, cuando se procedía a la limpieza del fondo de una noria, de <<Un jarro antiquísimo de barro bañado de un barniz amarillo>>, cuyo propietario, D. Antonio del Castillo, le había regalado20
• En dicho vaso figuraba una leyenda en relieve que, aunque <<algunos ... Eruditos de la Ciudad de Sevilla>> habían clasificado como <<Inscripción Gótica,/ 1
, a Pérez Quintero le pareció que <<asi como en caracteres Griegos hubo y se abrieron Inscripciones Latinas», la de este vaso, por su fácil lectura pero difícil comprensión de la lengua con que se había escrito, debía tratarse de un texto en <<dialecto Céltico en caracteres RomanoS>>, lo que para su propósito no era cosa nada extraña, ya que si aquel lugar era uno de los que habían pertenecido a la Beturia céltica, consecuentemente, ése debía ser el «lenguaje ... propio y natural de aquel paÍS>>, con lo que, además, Pérez Quintero encontraba una irrefutable prueba para sus tesis y una confirmación de lo transmitido por Plinio sobre la ocupación de esa región por gentes de origen celta.
Sin duda, en este autor se daba ese interés «por demostrar la verdad de una tesis que se defiende por entusiasmo, por pasión no interesada ... el temperamento novelero y amigo de maravillar y sorprender>> que, según escribió Caro Baroja22
, es el propio de muchos eruditos.
15. M. l. Pérez Quintero. op.cit. 104-106: «que el sitio de Trigueros es el mismo donde estuvo la famosa Conistorsis (sic)... mientras que con fundamentos más sólidos no se falsifiquen todas mis comprobaciones•.
16. App., Hisp. 56.
17. R. Thouvenot. op.cit. 121 ss.; L. Berrocal Rangel, Los pueblos célticos del Suroeste de la Península Ibérica (Madrid 1992) 63.
1g. A. Tovar, Iherische Landeskunde. Die Vo!ker und die Stadte des antiken Hispanien, ll, Lusitanien (Baden-Baden 1976) 209.
19. J. de Alardi, Roman PortugaL 1 (Warminster 1988) 3.
20. M.!. Pérez Quintero, op.cit. 108: «El referido jarro queda en mi Estudio, por habérmelo cedido en propiedad su dueño D. Antonio del Castillo».
21. M.!. Pérez Quintero, op.cit. 108: «Acerca de la inteligencia de los caracteres he consultado con algunos amigos Emditos de la Ciudad de Sevilla, los quales quieren se tenga por inscripción Gótica•.
22 . .1. Caro Baraja, Las falsificaciones de la Historia (en relación con la de España) (Madrid 1991) 17.
889
El jarro de Trigueros (Huelva): un vaso moderno ...
L.zm. 7- P.w . .1.85.
Fig. l. El jarro de Trigueros (Huelva), según grabado del libro de Juan Bautista de Erro y Azpiroz A!fábeto de la lenf(ua primitiva de Espcu!a.
890
Pedro Rodrígua Oliva
Aquel vaso, además, junto a la inscripción ~de la que mas abajo trataremos~, llevaba una decoración que, interpretada en la misma línea, venía a corroborar algunas de las ideas de las que, para su demostración, partía Pérez Quintero. Eran elemento principal de esta decoración una serie de relieves aplicados, entre ellos unos medallones, un mascarón bajo el vertedero de la boca del jarro y una serie de hojas que ocupaban los espacios libres entre los medallones23 (fig. 1). He aquí la descripción y los comentarios de la misma que Pérez Quintero ofrece:
«Sobre el renglon hay tres cabezas de muger de medio relieve a proporcionadas distancias, correspondiendoles respectivamente una de las panes de las tres que componen el renglon. Debaxo de éste hay otras tres cabezas tambien de muger y de semejante modo y con la propia correspondencia: todas encerradas en su respectivo circulo. Delante de las cabezas hay una oja de parra, una entre cabeza y cabeza, y otra despues de la ultima cabeza: de suerte que sobre el renglon hay quatro ojas. y otras quatro debaxo de él. Represenra cada cabeza el peinado de las antiguas Espatiolas, tal como lo describe Estrabon. diciendo (lib. 3. pag. 173.) que llevaban en la cabeza una especie de tocado redondo ácia la parte posterior y abrazaba toda la cabeza hasta las orejas. de donde se ele baba y dilataba paulatinamente: Alicuhi rympanulum eas gestare, quod ad occiput sil rottmdum capurque usque ad auricuias cmzsrringar, indeque deorsum paularim in altirudinem er latirudúzem producatur. Tambien setialan la especie de collar o gargantilla que usaban las mugeres. Eran de un genero de tela al modo de los puiios de nuestros militares, con pretina en la parte inferior. y pliegues en la superior. Ultima mente ofrecen ala vista una especie de parlamenta que traían las mugeres sobre los ombros en aquellos tiempos graciosa y honesta, pues llega por delant<:: hasta el principio del cuello, donde se recoge en un principio ó boton.
En lo alto dt:l jarro en la parte contraria á la del asa vemos una cabeza entera de hombre, grande, puesta de frente, con barbas muy largas y ondeadas y bigote retorcido. Parece cara de un Filosofo antiguo: pero yo la tengo por de uno de nuestros antiguos Espai1oles Celtas, de quienes dixo Estrabon hablando de los vecinos de las Casitérides (lib. 3 pag. 185.) que se dexaban crecer la barba a manera de los machos cabrios. como escribimos en nuestra
Disertacion sobre aquellas Islas,24 •
En lo que se refiere al repetido texto, que en círculo recorría la casi totalidad del cuerpo del vaso, nuestro autor, sin mostrar la mínima cautela propia de un espíritu científico, principió la lectura del epígrafe (<<Un renglon de caracteres romanos en idioma desconocido, realzados y encerrados entre dos rayas, que comprehende casi todo el ámbito de la parte convexa del jarro») por donde le pareció, resultando de ello lo siguiente:
23. En ninguna de las obras de Pérez Quintero se ofrece dibujo del vaso, pero debe existir un inédito
de manuscrito del que deriva el grabado que del mismo ofrece Juan Bautista de Erro y Azpiroz, op. cit. in.fra 1S4 s., cuya descripción se basa literalmente en la de Pérez Quintero: «En la parte superior é inferior, y á proporcionadas distancias se veían encerradas en círculos unas cabezas de muger adornadas con tocas, de la misma manera que las que pinta Estrabon: y son las que actualmente se conservan y constituyen una parte del trage del pais bascongado. Entre una y otra cabeza había una hoja de parra. y en la parte superior opuesta á la asa de dicho jarro se veia una cabeza puesta de frente, con barbas muy largas y ondeadas, y vigote retorcido».
24. M.I. Pérez Quintero. op.cil. 107 s.
891
El jarro de Trigueros (Huelva): un vaso moderno ...
RMEIIWFERM 'JACH &JOTrDVYKDICHrERBÁ (Fig.2).
y haciendo, no obstante, notar que <<esto mismo se repite otra vez por entero, y tercera vez pone los once primeros caracteres hasta el primer antisigma inclusive, concluyendo asi el renglon, aunque en el ámbito de la convexidad del jarro sobró espacio para todas las letras restantes, por lo que su falta se debe atribuir á intencion ele la idea, quedando del modo dicho bien expresado el concepto>/5
. De lo que resulta que el texto completo del vaso sería, según su lectura y comentarios, así:
RMEliWEFERM;)ACH'JOT!DVH<:DICHrERBJ\RMEHWEFERM'é> ACHí::.OTrDVH<DICHrERBA.RMEHWEFERM-;)26
El libro de la Beturia vindicada llegó a manos de un entusiasta seguidor ele la tesis vascoiberista27
, por aquellos días tan en boga como mal vista por los estudiosos que asesoraban en cuestiones históricas al Príncipe de la Paz, que en tales tesis veían <<no poco de cuestión política>> y <<que les parecían propios de gente cerril, poco ilustrada y enemiga del centralismo a la par,/8
. Aquel personaje era Juan Bautista Erro que, en un libro aparecido en Madrid en 180629 , luego, con éxito evidente, traducido al inglés y al francés30
, hacía una apasionada defensa del idioma vasco, donde llegaba a afirmar que aquél «fué la lengua primitiva de nuestra España, y la de todas inscripciones y monedas de letras llamadas hasta aquí desconocidas, que se hallan esculpidas en vasos, lápidas, medallas y piedras preciosas derramadas en diferentes Provincias ele nuestra Península>>31
•
25. M.I. Pérez Quintero. op.cit. 107.
26. De donde Erro y Azpiroz (op.cit. 184 s. y 187 s.) afirma que era «Un renglón que comprehende casi todo su ámbito. formado con caractéres Romanos realzados, y encerrados entre dos rayas, cuyo contenido es este: RME WWE ERMí) ACH'é)OTIDVH< DICHERBJ\:. Esto mismo se repetía por entero segunda vez en el mismo renglon, y tercera vez su principio hasta inclusive la letra». Y que interpretaba, «Segun las advertencias de su editor, y la correspondencia de letras vulgares ... : RME RWE ERM~/ eRME ATZE ERMEAG 1 ltCHí)OT~DVH<. DICHERB.l\ 1 ATCH GOTI DVEN DICHERBAT».
27. J. Caro Baroja, «Observaciones sobre la hipótesis del vascoiberismo», Eme rita X (1942) 236 ss.; XI (1943) 1 ss.
28. J. Caro Baroja, «La escritura en la España prerromana (Epigrafía y Numismática}», Historia de Espmia (dirig. Menéndez Pida!) I-3 (Madrid 1976') 685.
29. J.B. de Erro y Azpiroz, Alfabeto de la lengua primitiva de España, y explicacion de sus mas antiguos monumentos, de inscripciones y medallas (Madrid 1806). •
30. J. Vinson, Essai d'une bibliographie de la langue Basque I (París 1891) 259; J. Caro Baroja, op.cit. (n.28) 685 y n. 37.
31. J.B. de Erro y Azpiroz, op.cit., «Prólogo».
892
Pedro Rodríguez Oliva
Fig. 2. Epígrafe del vaso de Trigueros (Huelva). según Miguel Ignacio Pérez Quintero.
Seguidor de las etimologías vascoiberistas expresadas en su tiempo32,
principalmente las de Pablo Pedro de Astarloa33, aseguraba con convencimiento en
su escrito que «la cultura del oriente conservada en la familia de Noe, vino á España con sus nietos. Estos traxéron el alfabeto que se ve en nuestras medallas, estos la lengua primitiva o bascongada, estos las antiquísimas escrituras de la Turdetania, y estos finalmente, aunque no traxesen consigo el uso de la moneda, como es de creer, su ilustracion y conocimientos á pocos años de su arribo les hizo producir esta utilísima invencion»34
. Además, por si fuera poco, creyó haber descubierto que el alfabeto griego tenía el origen en estas tierras y hasta el nombre de las letras griegas era explicable mediante el vascuence35
•
Por todo ello no extraña que en la antología de textos escritos en alfabetos de la Hispania prerromana, que Erro recoge, comenta y traduce36
, dedique un capítulo importante (el XIX de su libro) a explicar la <<Inscripcion del Jarro de la villa de Trigueros>> 37
•
De los caracteres del epígrafe de este jarro, aparte los comentarios ya antes mencionados38
, Erro hace notar que como
«Se encontró en Trigueros, pueblo muy interior de la Bética. se hallan, segun el uso del alfabeto Bástulo Fenicio, que allí era Q Drriente, tres signos correspondientes á él y el Celtivérico. El primero es el quarto del primer renglon I 1, que es uno de los signos que representan la Alfa
32. A. Tovar, Mitología e ideología sobre la lengua vasca (Madrid 1980) 105 ss.; M. Rodríguez de Berlanga, Hispaniae anteromanae synragma (Málaga 1881) 56 ss.
33. P.P. de Astarloa. Apología de la lengua bascongada, o ensayo crítico-filosófico de su perfección, y alltigüedad sobre todas las que se conocen, en respuesta a los reparos propuestos en el Diccionario Geo!{ráfico Histórico de España, tomo se!{undo, palabra Nabarra (Madrid 1803) passim.
34. J.B. de Erro y Azpiroz, op.cit. 300.
35. J .B. de Erro y Azpiroz, op. cit. 58 ss.: id., Observaciones filosóficas a favor del alfabeto primitivo ó respuesta apologética a la censura critica del cura de Montuengo (Pamplona 1807) passim.
36. J.B. de Erro y Azpiroz. op.cit. 144-152 (Vaso de Castulo), !52-160(Estela de Clunia), 160-164 (Lápida de Sagunto), 165-167 (Entalle de Valencia), 167-171 (Lápida de Ig1esuela), 171-173 (Grafito de Numancia), 174-183 (Lápida de Castu1o), 191-298 (Leyendas en monedas hispanas).
37. J.B. de Erro y Azpiroz, op.cit. 184-190 y lám. 7.
38. Vid. supra nn. 23 y 26.
893
El jarro de Trigueros (Huelva): un vaso moderno ...
del espaiiol primitivo; y el segundo es el quinto del mismo renglon W, que es letra ligada del alfabeto Bástulo Fenicio. destinada a representar el valor doble de las letras tz, ts. El tercero es la letra novena del segundo, que es la Etsila. Las dos rayas ó juclas que se advie11en despues de la t en el segundo renglon. indican llamada de \'oca! al sitin que ncupan; y así se ha suplido en ellas la i. única que puede tilrlnar sentido. guardando consecuencia con el resto de la
inscripcton»39 .
La lengua empleada. sin embargo, en esa inscripción, << ... siendo la Villa de Trigueros, donde se encontró este monumento, la antigua Conistorsis (sic), perteneciente á la region Céltica (Strb. lib. 3, in Celtis Conistorsis urbs est novilisima), segun la reduccion del erudito Don Miguel Perez Quintero», para Juan Bautista de Erro no había duda de que <<Siendo el lenguaje de la inscripcion bascongado ... era este el mismo idioma el general del pais, y por consiguiente el de los Celtas», y <<que era el dialecto navarro, el que se hablaba en los contornos de esta Ciudad, segun se puede inferir de las palabras goti, <<pOCO>> atze atzea, <<el extranjero», y duen del verbo du, <<tener>>; todas de una usual y corriente significacion en el dia, que no es comun á otros dialectoS>>, y que «Siendo como son Romanos los mas de los caractéres de esta Inscripcion, permanecía todavía en aquel pais la lengua bascongada muchos años despues de la dominacion de aquella república>>, a pesar de que, <<Como asegura Estrabon (Strab. lib. 3, nam Turdetani, praesertim qui circa Betim loca tenent, in Romanos penitus ritus transformati sunt: Nec propiae memoriam linguae serbant amplius, plurimique Latini facti, secum accolas accepere Romanos. !taque parum abest quin universi Romani sint), apénas se conocía en su tiempo en esta misma region, habiéndose hecho casi Romanos en la lengua sus naturales, con el continuo comercio y trato de aquella nacion»40
•
Por el propio Juan Bautista de Erro sabemos que el texto del vaso de Trigueros, tras su publicación por Pérez Quintero en la Beturia vindicada, había sido objeto de atención de varios estudiosos41
• Entre ellos nos ofrece la noticia de dos interpretaciones que sobre el mismo hizo <<el señor Miguel, Cura de Marquina, docto bascongado», una de las cuales le entregó en Pamplona <<el año pasado de 1804 el Doctor Don Miguel de Elizalde su grande amigo, á quien se la dirigió; pero en ella solo acertó con las tres últimas palabras, no habiendo podido avanzar á la inteligencia de las demas, por no conocer el valor de los caractéres bascongados que se hallan en la inscripcion». Otro intento de traducción a través del euskera había hecho, al parecer, «el Cura de Escalonilla, Don Luis Cárlos y Zúñiga», pero esa interpretación
39. J.B. de Erro y Azpiroz. op.cir. 189.
40. J.B. de Erro y Azpimz, op.cir. 189 s.
41. J .B. de Erro y Azpiroz. op.cir. 185: «Algunos antiquarios, y entre ellos algunos bascongados, se
han dedicado á la averiguacion de lo que los caractéres contenian; pero no tengo noticia de que se haya adelantado cosa espec iah>.
894
Pedro Rodríguez Oliva
a Erro le pareció «Una pura arbitrariedad, y nada dice de quanto la inscripcion contiene>> ~2 •
Para nuestro autor, en fin, este texto que <<Se repite por segunda vez en el jarro, añadiendo al fin, como por estrivillo, el primer pie Erme. atze, Ermeac, en esta forma:
Erme Atze Ermeac Atch goti duen dicherbat Erme Atze Ermeac Atch goti duen dicherbat. Erme Atze Ermeac» 43
•
era una <<inscripcion ... bascongada ... una especie de ovillejo, y un metro bascongado, muy comun aun en el dia en nuestros cantares»44 que se traducía <<en castellano: "este es un jarro ó pichel harto pequeño para los extrangeros Ermes". Inscripcion cuyo sentido burlesco se infiere inmediatamente de la magnitud del jarro; y" manifiesta á primera vista la intemperada aficion de los Ermes al vino. Las palábras atch goti pueden tambien leerse si se quiere atz goti por la pronunciacion variabl~_de ln z,, pareciéndole <<el bascuence de esta inscripcion ... muy antiguo; y así se adv}~rten en ella algunas palabras á quien ha dado ya el uso distinta pronunciacion; tal es la iHtima del segundo verso dicher bat, que hoy se dice Picherbat, y con este nombre llamamos á un jarro destinado únicamente para tener vino»45
.
Aunque para Erro parecía evidente que el objeto de la inscripción era <<ponderar la aficion de ciertos Ermes extranjeros al vino», no lograba averiguar --cosa muy rara en él por lo que vemos-
«quiénes puedan ser esms sujetos: y en la historia pagana solo encuentro celebrado con este nombre al Dios Mercurio, como Dios de la interpretacion y la elocuencia. Esto me hace sospechar que los Griegos. que introduxéron el politeísmo por muchas partes de Espafia. erigiéron algun templo á Mercurio en Trigueros. dotándolo con algun número de sacerdotes ó adivinos. á quienes en honor del Dios. llamáron Ermes: v es sin duda alguno de ellos el que representa el jarro en su parte superior. Todos saben la costumbre que habia entre los ministros de la supersticion de trastornarse la razon por medio de yerbas ó licores para enfurecerse y dar las respuestas de los Dioses á los que iban con consultas á los templos: cuya ridícula ceremonia, hecha ya por la costumbre un objeto de veneracion, pasó desde Grecia á todos aquellos paises adonde se trasladáron Colonias de esta nacion. y entre ellos á Espafia. Los generosos vinos de la Andalucía. que admitidos al gusto y paladar de los adivinos, parecerían á estos embusteros
42. J.B. de Erro y Azpiroz. op.cir. 185 s.
43. J.B. de Erro y Azpiroz. op.cir. 188.
44. J.B. de Erro y Azpiroz, op.cir. 186.
45. J.B. de Erro y Azpiroz. op.cir. 188 s.
895
El jarro de Trigueros (Huelva): un vaso moderno ...
el mas agradable específico para trastornar dulcemente la razon. y llenarse del estro divino, seria un manantial de excesos fomentados por la supersticion. que darian márgen á la mofa é irrision de los Espaiíoles. que imbuidos de otros principios, no podrian mirar sin desprecio estos
extravios del entendimiento. fomentando los cantares populares que se ven en el jarro ...•• 46•
Aunque el prestigio del libro de Juan Bautista Erro <<perduró entre cierta clase de público hasta no hace mucho y Boudard47 sufrió influencia perniciosa de él», como hizo notar Caro Baroja48
, de inmediato recibió una fuerte crítica del ilustre arabista José Antonio Conde49 que, años después, ampliaría el diplomático nórdico y estudioso de las monedas antiguas de Hispania50
, Gustavo Daniel de Lorichs51•
Y es que el vaso de Trigueros dado a conocer por Miguel Ignacio Pérez Quintero y con tanta fantasía comentado por Juan Bautista de Erro y Azpiroz52
, no se trataba de una pieza antigua sino que era un vaso de época moderna53
, y su texto, por consiguiente, no estaba escrito, como se había pretendido, ni en lengua céltica ni en euskera. Simplemente se trataba de una conocida frase ritual cristiana, escrita en
46. J.B. de Erro y Azpiroz, op.cit. 186 s.
47. Études sur l'alphaher lhérien et sur quelques monnaies autonomes de l'Espagne (París 1852); Essai sur la numismatique lbérienne, précédé de recherches sur /'alphabet et la langue des Jberes (París 1R59).
4R. J. Caro Baroja. op.cir. (11. 28) 685.
49. J(osé).- A(ntonio). C(tmde). Censura crítica del a(fahero primitivo de Esparia y pretendidos monumelllos lirerario.1· del vascuence (Madrid 1806); M. Rodríguez de Berlanga, op. cit. (nota 32) 64 y n. 7.
50. A. Delgado, Catalogue des Monnaies et Médailles alltiques ... de Gustave Daniel de Lorichs (Madrid 1857).
51. M. Rodríguez de Berlanga. op. cit. (n. 32) 62 ss.; G.D. de Lorichs. Recherches numismatiques
concernant principalement les médailles Celriheriennes (París 1852) 40. Don Antonio Delgado (Nuevo método . . 1, XVIII y L). su amigo y colaborador así como editor de su colección numismática, tuvo muy mala opinión de esta obra sobre las monedas antiguas de Espaüa del. por entonces, cónsul general de Suecia
y N omega en Sevilla. Mr. de Lorichs.
52. M. Rodríguez de Berlanga, Los bronces de Lascuta, Bonanza y A/justrel (Málaga 1881) 62 ss.:
«Erro y Aspiroz ... , aceptando la opinion por algunos antes emitida, de que eran vascongados los caracteres de las monedas (ibéricas) .... no dudando en asentar que los distintos idiomas por los antiguos hispanos hablados, segun Strabon. no eran otros que los diversos dialectos del vascuence ... , acomete denodado la árdua empresa de interpretar las inscripciones iberas y los letreros de las monedas, escritos con los mismos signos ... Traduce la del jarro de barro vidriado, que se dijo encontrado limpiando el fondo de una noria en la villa de Trigueros. cuyo sentido fijó denodadamente, asegurando de dicha inscripción que era vascongada. como tambien lo habían asegurado varios vascólogos contemporáneos, es una especie de ovillejo y un metro vascongado, muy comun aun en el dia de nuestros cantares. que quiere decir en castellano: este es un jarro ó pichel harto pequefío. para los extranjeros Ermes. de donde saca la admirable consecuencia que los Celtas. que en lo antiguo habitaron la ciudad. que estuvo donde actualmente la villa de Trigueros. hablaban el dialecto navarro».
53 .. J.A. Conde, op. cit. (n. 49) 34 ss.; G.D. de Lorichs, op. cit. (n. 51) 40; M. Rodríguez de
Berlanga, o p. cit. 64 y n. 7.
896
Pedro Rodríguez Oliva
el alemán de la época del Imperio, en los años, aproximadamente, de los reinados de Maximiliano I, de su hijo Felipe o, más bien. de su nieto, nuestro Carlos V y que, en letras capitales con caracteres de resabios góticos y abreviaturas como la M de Maria y anagramas como el IHS (lo que probablemente creó más confusión aún si cabe en Pérez Quintero, su primer editor), lo que decía era la tan usual plegaria:
JUNGFER M(arien) G(nadig). ACH GOIT DU J(esus) K(ristus) DICH ERBARME.
,,Virgen María, sé indulgente. ¡Oh Dios!, Tú, Jesucristo. ten misericordia.»
Y es que la decoración del jarro, con esas «Cabezas de muger adornadas con tocas» que «á proporcionadas distancias se veían encerradas en circulos••, la «hoja de parra» coloeada «entre una y otra cabeza, y la «Cabeza puesta de frente, con barbas muy largas y ondeadas, y vigote retorcido»54 que adornaba el borde del vaso <<en la parte superior opuesta á la asa de dicho jarro», junto a la leyenda antes comentada, llevan a clasificar esta pieza, sin duda alguna. como un ejemplar de esas producciones en gres, esa cerámica de pasta compacta, durísima y semivitrificada, que se obtenía de arcillas grasas y arena cuarzosa, y que con relieves y textos aplicados a partir del siglo XV55
, pero sobre todo desde mediados del XVI, tuvieron tanto éxito en diversos centros ceramistas de Alemania.
Características de los alfares de Renania -a uno de los cuales hay que adscribir el jarro de Trigueros- soñ en esa centuria las piezas de gres con un vidriado ligero y poco brillante en sus superficies, las cuales, además, aparecen recubiertas con unas composiciones decorativas de tema clásico, motivos renacentistas cuyos prototipos probablemente son italianos y llegados a través de estampas y grabados, decoración ésta que les da un sello inconfundible. Estas producciones cerámicas renanas, particularmente abundantes, tienen como elementos comunes de su decoración el uso de canelas con textos escritos a los que normalmente se confía un mensaje ligado a la religión. unas decoraciones t1orales formadas a base de hojas estilizadas, una serie de tondos con bustos femeninos vistos de perfil y vestidos según 1 a moda de la época e inspirados, a veces, en modelos de monedas romanas y, como motivo recurrente, el uso de un mascarón barbado que suele ubicarse en la parte alta del cuello del vaso y, casi siempre, directamente en el pico de derrame bajo la boca. Todos estos elementos ornamentales propios de esta producción alfarera son comunes en los talleres de Renania, cuyas piezas de este tipo, por esa buena calidad y por el
54. J.B. de Erro y Azpiroz. up.cit. IR4 s.
55. Pequerios vasos en gres, sin barnizar y con escenas y textos en relieve los hay ya en el XV en
talleres de Renania. Excelentes son los del alfarero que firma con el monograma F.T. Los alfares de Siegburg. en los que elaboró magníficas piezas el famoso Christian Knütgen. fabricaron magníficas Jarras de gres vidriado en gris o blanco.
897
El Jarro de Trigueros (Huelva): un vaso moderno ...
gran cuidado con que se trataban los detalles de los varios elementos de su decoración, alcanzaron tan gran éxito y tan amplia difusión.
Entre los temas ornamentales, el del mascarón colocado bajo el borde de la boca de esos jarros es uno de los motivos más usuales. Se encuentra casi siempre presente en estas producciones, tanto en las del siglo XVI como en las de la centuria siguiente. De ello dan buena idea no sólo los ejemplares conservados, sino también su detallada y común reproducción en las abundantes pinturas de bodegones de esas fechas, fundamentalmente las de los artistas de los Países Bajos. Un ejemplo del uso de tales mascarones lo encontramos en el jarro de gres, decorado en relieve y con tapa de pe !te, que se ve en un conocido óleo, datado en 1635, obra del célebre pintor alemán de naturalezas muertas, Georg Flegel ( 1566-1638), actualmente conservado en el Wallraf Richartz Museum de Colonia56 (lám. I). El tipo de nuestro vaso, sin embargo, es distinto, más esbelto y con medallones en el cuerpo, como el que se reproduce sobre la mesa, entre una multitud de alimentos, en el cuadro titulado La cocina del holandés Pieter Cornelisz van Ryck (1568-1628), expuesto en el Herzog Anton Ulrich Museum de Brunswick57
. El vaso reproducido en este óleo sobre tela, pintado en 1604, es muy parecido al descrito y dibujado de Trigueros, ya que lleva no sólo el mascarón, sino también medallones y hojas (lám. II). Este jarro, como el de la localidad onubense, pertenece a esos productos cerámicos en gres58 que, a partir del siglo XVI, se produjeron en los talleres de Renania, fundamentalmente en el muy activo de Frechen. Un magnífico ejemplar de los vasos de este centro alfarero, con una decoración renacentista de medallones y cartela escrita, es el que hoy se expone en el Kunstgewerbemuseum de Colonia (lám. III), cuyo parecido con la pieza de Trigueros, que nos ha trasmitido el dibujo que en grabado reproduce Erro en su libro, es indudable, lo que arroja pocas dudas en cuanto a la relación entre ambas. Esta jarra de gres, a molde y rec11bierta de vidriado melado, del Museo de Artes Industriales de Colonia59
, con tapa y base añadidas de pelte -aleación de cinc, plomo y estaño-, lleva, todo en relieve, un mascarón barbado bajo las estrías del reborde, hojas y medallones con bustos en dos bandas y, separándolas, en el centro del cuerpo y escrita entre dos líneas, una epigramática frase repetida mecánicamente como en el jarro onubense60
•
En conclusión, con estos ejemplares, compañeros indudables del vaso de Trigueros, se puede afirmar que aquél no era ninguna pieza antigua, ni su inscripción
56. N. Schneider. Naturaleza muerra. Apariencia real y sentido ale¡;árico de las cosas. La natllraleza
muerra en la Edad Moderna temprana (Colonia 1 <)92) 103 s., lám. en 106.
57. N. Schneider. op. cir. 40 s .. lám. en 42 s. y detalle en 39.
58. Agradezco a Don Francisco Peregrín Pardo las valiosísimas indicaciones que me hizo sobre estas
prmlucciones cerámicas.
59. AA. VV., Cerámica de los siglos XV y XVI (Barcelona 1<)89) 37 y lám. en 36.
60. La leyenda repetida en este ca;o es: DES MEREN W ART BLEINKEIT.
898
Pedro Rodríguez Oliva
estaba en lengua celta, ni en euskera, sino que simplemente se trataba de una jarra renana de gres del siglo XVJb 1
, obtenida a molde, con relieves de inspiración renacentista y portando una leyenda que, en cierto modo, venía a reflejar las profundas creencias religiosas de esos alemanes que, en fechas probablemente no muy alejadas de la de fabricación de este vaso, iban a sumirse, a causa precisamente de sus muchas inquietudes espirituales, en una profunda crisis que, a la postre, habría de acarrear graves controversias entre posturas religiosas62 que, como es bien sabido, dieron lugar, durante demasiados años63
, a no escasas y terribles consecuencias para su convivencia pacífica.
61. Vid., supra y n. 59.
62. J .L. Ulpez Aranguren, Catolicismo y prorestantismo como jorma.1 de existencia (Madrid 1952).
63. W. Goetz, La época de la revolución religiosa. La Reforma y la Contrarreforma (1500-1560)
(Madrid 1932).
899
El jarro de Trigueros (Huelva): un vaso moderno ...
Lám. l. Jarrón de gres con decoración en relieve y tapa de pelte reproducido en un bodegón pintado
por Georg Flege. 1635. Wallraf Richardtz Museum. Kóln.
900
Pedro Rodríguez Oliva
Lám. 2. Jarro de Gres con figuras en relieve y tapa de pelte, de taller ranano, reproducido en el cuadro
La cocina del holandés P.C . van Ryck (1568-1628). Herzog Anton Ulrich Mueseum. Braunschweig.
901
El jarro de Trigueros (Huelva): un vaso moderno ...
r
Lám. 3. Jarro del taller de Frechen. Siglo XVI. Kuntsgewerbemuseum. Kóln.
902
Kolaios 4 (1995) 903-922
REPRESENTACIONES DE NIÑOS EN LAS TUMBAS PRIVADAS DE TEBAS DEL REINO NUEVO:
ESCENAS DE BANQUETES
Myriam SECO ÁL V AREZ (Universidad de Sevilla)
ESCENAS DE LA XVIII DINASTÍA Las representaciones de niños en los muros de las tumbas privadas de Tebas
durante la XVIII dinastía son, en lineas generales, poco numerosas. Hay escenas en las que los niños tienen cabida, como por ejemplo en las de caza y pesca, o en las procesiones de extranjeros, y otras, como son las escenas de convite o de ofrendas, en las que muy rara vez encontramos a los hijos del difunto representados como niüos. Sin embargo, este esquema característico de las pinturas de la XVIII dinastía no se mantendrá en las tumbas de la época ramésida, sino que experimentará algunas modificaciones. Son éstas las que aquí pretendemos estudiar.
Al entrar en una tumba nos encontramos con una primera sala, llamada transversal, en donde vemos todas las escenas que hacen referencia a la vida en la tierra del difunto y su familia. De estas representaciones, al estar temáticamente relacionadas con lo que podríamos llamar ciclo de la vida, es de donde deberíamos sacar más información acerca de la vida y las costumbres de la época y también donde veríamos el papel que el nifio tenía en la sociedad. Sin embargo, durante la XVIII dinastía, en esta primera sala no aparecen los hijos del propietario de la tumba representados como niños, y sólo encontramos representados niños extranjeros, al príncipe y a la princesa como nifios. Son escenas que se representan por motivo de prestigio y no hay lugar para escenas de tipo familiar, como por ejemplo podrían ser los padres rodeados de todos sus hijos pequeños asistiendo a un convite.
El arte egipcio, por regla general, era funcional y en cada momento escogía lo que mejor le venía para expresar una determinada idea. Para fos egipcios el arte era ideoplástico y las formas con las que se construyen los objetos están basadas en ideas; la pintura egipcia es una imagen conceptual. Lo más importante de la pintura no era plasmar la realidad, sino más bien era una manera de expresar conceptos. Teniendo esto en cuenta, había veces en las que los niños encajaban y otras en las que
903
Representaciones de niüos en las tumbas privadas ...
no. Además, el niño en Egipto tenía ciertas connotaciones "negativas", como podían ser la inmadurez y desprotección. Sin embargo, a partir de la época de Amarna esta concepción variará, y entonces la representación de un niño estará unida a ideas más positivas como "el ser hijo de" o "ser algo ya desde pequeño". Este cambio de mentalidad se ret1ejará en el arte y justamente a partir de la época de Amarna las representaciones de niños se harán más numerosas.
Un ejemplo de la época de Amarna es la representación del rey Akhenaton, su esposa y sus hijas pequeñas (lámina 1)1
• A la derecha vemos al rey sentado en una silla y frente a éste se sitúa la reina, que al parecer lleva a la pequeña Setepenre' en las rodillas; de ésta sólo vemos la mano, que la alarga para coger la mano de sus hermanas que están de pie frente al rey. Estas tres se agarran unas a otras, dos de ellas se miran entre sí y otra gira la cabeza para mirar a su padre. En el suelo, sentadas al lado derecho de la reina, están otras dos pequeñas princesas: Nefernefruaten, la más joven, y Nefrure' 1
.
Hasta ahora hemos podido encontrar a la esposa que pone el brazo alrededor del hombro de su marido, o a la hija que agarra la pierna de su padre3
, en las escenas de caza y pesca, pero las figuras nunca habían estado tan interconectadas como vemos en esta ocasión. A partir de la época de Amarna se hace más común que los hijos se vuelvan para mirar a los padres e incluso que los niños jugueteen entre ellos4
; ésta es una característica que continuará en época ramésida como podremos observar más adelante.
Volviendo a la sala transversal de la tumba, vemos que durante la XVIII dinastía, como ya hemos dicho anteriormente, en las escenas de convite o banquete funerario no aparecen los hijos del difunto representados como niños. Esta celebración constituía la última fase de la fiesta de Amón-Ra en el valle5
, en la que supuestamente el difunto, seguido de su esposa y sus hijos adultos, salía de la tumba y, tras hacerle unas ofrendas al dios, regresaba a ésta y celebraba un gran banquete en el que participaba toda la familia6 . Estas escenas se caracterizan por la gran suntuosidad,
l. Ver N. de G. Davies. «Mural paintings in the City of Akhetaten», JEA 7. (1921) lám. II.
2. Este fragmento está hoy en el Ashmolean Museum, Oxford.
3. Por ejemplo, escenas de caza y pesca procedente de la TT. 69 de Menna; ver J. Capart y M. Werhrouck. T!zebes. La gloire d'un grand passé (Bruselas 1925) fig. 185.
4. H. Frankfort, The mural pailuings ofEl-'Amameh (Londres 1929) 16 y 17; y Davies, art. cit. 1-7.
5. Se trata de la llamada "bella fiesta del valle" hb nfr n jnt. que comenzará a darse en el Imperio Medio y era la fiesta tebana de los muertos, celebrada una vez al año en el mes 10 el día de luna nueva. Ver S. Schott, Altiigyptische Festdaten (Mainz 1950) 107 (987). Esta fiesta tenía lugar cuando el dios Amón de Karnak visitaba al dios Ra en Tebas y se realizaba para ello una procesión por delante de las tumbas.
6. Estas escenas, que plasman la ida y vuelta a la tumba, las encontramos en la zona de entrada a la tumba, de manera que en un muro todas las figuras están representadas mirando hacia fuera y en el muro opuesto mirando hacia dentro. Un ejemplo lo tenemos en A. y A. Brack, Das Grab des 1]anuni. Theben Nr. 74, AV 19 (Mainz 1977) láms. X!Xa y h.
904
Myriam Seco Álvarez
Fig. l . Rey Akhenaton con su esposa y sus hijos pequeños.
Fig . l . Detalle de las niñas pequeñas.
905
Representaciones de niños en las tumbas privadas ...
ambiente de festividad, amistosidad y embriaguez. Puede considerarse éste como uno de los motivos más cautivadores y de mayor belleza de las representaciones de estas tumbas7
•
Al banquete podían acudir, además de la familia, muchos otros invitados, probablemente conocidos de la familia. También participaban grupos de coros y bailarinas que animaban la fiesta. Contamos con muchas representaciones de este tipo durante la XVIII dinastía8 y todas ellas con características similares (lámina 2)9
•
Fig. 2. Escena de convite procedente de la TT. 52 de Nakht, XVIII dinastía.
Como podemos observar, en estas representaciones suelen aparecer bastantes sirvientas jóvenes, que se sitúan ocupando diferentes lugares entre los invitados y que se dedican a atenderlos sirviendo el vino y repartiendo flores 10
• No por el hecho de
7. Estos banquetes son representados con más frecuencia a partir del reinado de Amenophis III; ver J. Vandier, Manuel d'Archéologie Égyptienne, vol. IV (París 1964) 253.
8. Por ejemplo, en la de la TT. 22 de Wah de la época de Thutmosis III; la TT. 38 de Zeserkera'sonb y la TT. 52 de Nakht, ambas de la época de Thutmosis IV; y la de la TT. 90 de Nebarriln de la época que va de Thutmosis IV a Amenophis III.
9. Escena de convite procedente de la TT 52 de Nakht; en N. de G. Davies, The Tomb of Nakht at Thebes, PMMA I (Nueva York 1917) lám. XV.
JO. Ver TT. 100 de Rechmire'.
906
Myriam Seco Álvarez
ir desnudas tienen que ser niñas, pues no hay que olvidar que con la desnudez el artista egipcio también hacía referencia al status social; por tanto, podían ser sirvientas, aunque también podían ser sirvientas jóvenes. Muchas de ellas llevan una especie de cinturón alrededor de la cadera y pelucas, y no era común representar a los niños con estos adornos, pues, entre otras cosas, ellos tenían un peinado propio, que era una especie de trenza.
ESCENAS RAMÉSIDAS A. El primer caso de la XIX dinastía que estudiaremos detenidamente será
el de la TT 1 de Sennezem 11, sirviente de Deir el-Medina. En el lado este del muro
sur de la capilla (lámina 3)12 encontramos una escena dividida en dos registros (lámina 4 )13
• En el superior vemos a Sennezem vestido con una falda larga, mirando hacia el este y con las manos levantadas. Ante él se encuentran los guardianes de las cinco puertas del más allá. Pero a nosotros lo que más nos interesa es el segundo registro, donde se representa a Sennezem con sus familiares durante el convite funerario. Vemos a los adultos sentados y a los pequeños y de parentesco más lejano de pie, cada uno aportando s4 contribución para el convite. Al contrario de lo que ocurre durante la XVIII dinastía, los niños a partir de época ramésida aparecen muchas veces vestidos con trajes largos característicos de la época14 y con una especie de trenza juvenil, muy elaborada si se compara con las más simples de la XVIII dinastía.
En el lado oeste de este mismo muro hay una escena dividida también en dos registros 15 (lámina 5): en el de arriba aparece el féretro fúnebre de Sennezem y abajo volvemos a ver otra escena del banquete funerario. Sennezem y Eineferti están sentados en el lado derecho mirando hacia el este y reciben el culto funerario que les rinde su hijo adulto Bounakhtef. A los pies de la pareja, entre las patas de la silla,
11. B. Bmyere, La tombe N" 1 de Sen-nedjem a Deir el-Médineh, MIFAO 88 (El Cairo 1959) 33-35 y 44-46.
12. Planos sacados de B. Poner y R. Moss, Topographical Bib/iography of Ancient Egyptian Hierog/yphic Texts, Reliefs and Paintings, (The Theban Necropolis, vol./, Private Tombs) (Oxford 1960) TT. l. TT. 51, TT. 217. TT. 335, TT. 215 y TT. 250.
13. Bmyere, la tombe N" 1 de Sen-nedjem .. lám. XXVI.
14. Durallle época ramésida existe un gusto especial por cubrir figuras desnudas. Un ejemplo muy claro de este fenómeno lo tenemos en la TT. 45 de Dhout, de la época de Amenophis Il, usurpada por Dhutemhah en época de Rameses II. Si observamos la- escena del convite funerario, el estilo de la pintura es típico de la XVIII dinastía. pero también se comprueba que posteriormente. en época ramésida, todas las pequelias sirvientas que estaban desnudas son tapadas y vestidas y también se retocan y cubren algunos de los vestidos más escotados. Se discute si esta costumbre de cubrir estaba motivada por un deseo de ir comra la falta de decencia, o si era tan sólo un modo de protesta contra las directrices artísticas establecidas en épocas anteriores. Ver S. Schott, «Ein Fall von Prüderie aus der Ramessidenzeit», Zti"S 75 (1939) 100-106 y láms. XI-XII -XIII.
15. Ver Schott. art. cit., lám. XXXII.
907
Representaciones de niños en las tumbas privadas ...
N
\L"' loo ~- D
TT.51 TT.250 TT.335
N .--/'7 N
Ji TT.1 TT.215 TT.217
Fig. 3. Planos de tumbas.
908
Represenraciones de niños en las tumbas privadas ...
F ig 4. (Detalle)
están los hijos pequeños: primero aparece uno llamado Ranekhou, desnudo y con una flor de loto en la mano, y detrás una niña pequeña llamada Hotepou, vestida con un traje largo, característico de los niños de esta época, y ofrece un pato16 (lámina 6).
La segunda pareja son !aro y su esposa Taya, agarrados de la misma manera que la pareja anterior; también a los pies de la silla hay una niña pequeña, llamada Taashsen, con una especie de cono de ungüento. Esto significa que, aunque esté representada a pequeño tamaño, tenía edad de tomar parte en el festín, y, por tanto, se considera como invitada adulta.
16. Detalle de los niños en J . Vandier, ti"gypten (Bilder aus Griibern und Tempeln) (Nueva York 1954)
lám. XXXI.
910
Myriam Seco Álvarez
El tercer grupo está formado por un hombre y dos mujeres. Se trata de Khabekhnet, su primera esposa Tahennou y la concubina Lousou; a los pies aparece otra pequeña similar a Taashsen, pero de ésta no se ha conservado el nombre (lámina 7).
Las características principales que diferencian esta escena de las de la XVIII dinastía son, por tanto, la presencia de niños en comidas funerarias y también que las figuras ahora no están adornadas con tantas joyas como antes.
Fig. 4. (Detalle)
911
Representaciones de niños en las rumbas privadas ...
B. Un segundo ejemplo de representación de infantes lo tenemos en la TT. 51 de Userl:let de la época de Sethos I (lámina 8) 17
• Se trata de una ofrenda que hace el difunto seguido de "su madre, la señora de la casa y cantora de Amón-Ra, rey de los dioses, Henet-tawi". Ésta lleva en sus manos tres gansos, un sistro y un menat. La siguiente mujer es "su esposa, la señora de la casa y cantora de ... "18
, lleva sólo el sistro y el dibujo del traje es menos elaborado. Ésta va acompañada de su hija pequeña, que va vestida con un traje largo y lleva una trenza a cada lado de la cabeza. De nuevo nos encontramos con una escena que muy rara vez aparecerá durante la XVIII dinastía, pues como mucho aparecía el hijo, en algunos casos asistiendo al padre19
, pero siempre representado como adulto. Otra variante es que los niños suelen ir al1ora vestidos con trajes largos más que desnudos.
C. Otro caso de hija pequeña que acompaña al padre mientras éste hace la ofrenda, lo tenemos en la TT. 217 de Ipuy , escultor de la época de Rameses Il. En el muro oeste de la sala transversal20 hay una escena en la que aparece el difunto haciendo una ofrenda al dios21 • Le sigue su esposa y la hija pequeña que, como la
Fig. 5. Escena de convite procedente de la TI. l de Sennezem, XIX dinastía
17. N. de G. Davies. Two Ramesside Tombs at Thebes, PMMA V (Nueva York 1927) lám. VIII.
18. Davies, Two Ramesside Tombs., 10.
19. Como en la TI. 56 de Userhet de la época de Amenophis II; ver Ch. Beinlich-Seeber y A.G. Shedid, Das Grab des Userlwt (TT 56), AV 50 (Mainz 1987) Jám . II.
20. Ver lámina 3.
21. Davies, Two Ramesside Tombs., Jám. XXIV.
912
Myriam Seco Álvarez
Fig 6 . Escena de convite procedente de la TI. 1 de Sennezem, XIX dinastía
Fig . 7 . Detalle de la TI. 1 de Sennezem
913
d
Representaciones de niños en las tumbas privadas ...
Fig. 8. Escena de ofrenda procedente de la TI. 217 de lpuy .
de la escena anterior, va vestida con un traje largo y una especie de trenza larga a cada lado de la cabeza. En una mano lleva flores y en la otra un ganso como contribución para la ofrenda22
.
D. Otra representación de niños en las tumbas ramésidas la tenemos en la TT. 335 de Nakhtamün. En el lado sur de la pared este de la cámara mortuoria A23
vemos al difunto y su esposa sentados en unas sillas, recibiendo las ofrendas que les llevan sus hijos. Por delante de la pareja se sitúan dos chicas jóvenes con un loto en la cabeza: la primera de ellas, llamada Wabenen, ofrece un gran vaso; la segunda, llamada J:lenwefshenw, lleva un objeto ovoidal. Detrás de éstas, un joven llamado Anehaw, ofrece una bandeja.
Por detrás de la pareja, a los pies de la silla, se acercan otros dos jóvenes: el primero, un chico que lleva una bandeja ovoidal con una especie de tres panes y dos ramas de papiro; la segunda, una pequeña con un cono de perfume, un traje largo y la trenza de la juventud.
E. Otro ejemplo de niño que acompaña al padre mientras que a éste le llevan las ofrendas lo tenemos en la TT. 296 de Nefersekheru de época ramésida24
• En este caso aparece el difunto sentado junto a su esposa y, detrás de ésta, de pie, vemos a
22. Para detalle de la pequeña, ver Davies, Two Ramesside Tombs., lám. XXXII.
23. Ver lámina 3.
24. Ver E. Feucht, Das Grab des Nefersecheru (IT 296), Theben 11 (Mainz 1985) 31-35.
914
Myriam Seco Álvarez
una niña pequeña desnuda y con una especie de mechones que le cuelgan de la cabeza. Mientras tanto, frente a la pareja, aparece otra de las hijas llorando en cuclillas en el suelo, pero representada como adulta, y un sacerdote hace la ofrenda25 .
F. Para finalilzar, analizaremos la escena familiar procedente de la TT. 359 de ln.Q.erkhac de la época de Rameses III y IV (lámina 9)26
• Vemos al difunto sentado junto a su esposa y rodeado de sus hijos. Éstos reciben una especie de cofre de parte del primer profeta de Osiris. Dos de los niños están de pie, uno sentado en el suelo y otro jugueteando; van desnudos, peinados con múltiples trenzas juveniles y llevan adornos como pendientes, brazaletes y collares. Lo que más llama la atención de esta escena es la expresividad, movilidad y dinamismo que el artista ha conseguido darle a todas las figuras. Un conjunto de este tipo es inconcebible durante la XVIII dinastía.
Fig. 9. Escena procedente de la IT. 359 de Inherkha. XX dinastía .
25.· Feucht, op. cit. , lám. XII.
26. B. Bruyere, Rapport sur Les fouilles de Deir eL-Médineh (1930), FIFAO 8 (El Cairo 1931) lám. XVII; también en A. Lhóte y Hassia, Les chefs d'oeuvre de La peinture égyptienne (París 1954) lám. XXXIX.
915
Representaciones de niños en las tumbas privadas ...
ESTELAS RAMÉSIDAS CON ESCENAS F AMILlARES Por último, podríamos completar nuestro estudio con el análisis de unas
cuantas estelas de época ramésida en las que también aparecen niños que acompañan a sus padres, bien cuando éstos se disponen a hacer ofrendas, bien durante banquetes funerarios.
A. En primer lugar tenemos la estela número 9508, conservada en el Museo de Turín y procedente de la TT. 215 de Amcnemopet, escriba real de la XIX dinastía. Representa a Amenemopet, del que sólo vemos una pierna, seguido de Hourino, su esposa, vestida con un traje típicamente ramésida; también va acompañado de un niño pequeño que lleva un pato en la mano izquierda y un ramo en la derecha. Detrás de la madre, una niña pequeña con la trenza de la juventud y un traje largo, eleva la mano derecha a la altura de la cara y con la izquierda coge un ave.
B. Otra de las estelas se encuentra en la pared oeste de la capilla de la TT. 250 de Ra'mosi27 (lámina l 0)2
R, de la época de Rameses 11"9• Se trata de una
estela dividida en tres registros, el primero y segundo de ellos con escenas simétricas. En el primer registro, a la izquierda, Osiris está sentado mirando hacia el sur y frente a él Ra'mosi; a la derecha, aparece sentado el rey Amenhotep I mirando hacia el norte y ante él una mujer le adora. En el segundo registro, debajo de Osiris, se encuentra el dios Anubis adorado por dos hombres y una mujer, y a la derecha, bajo Amenhotep I, la reina Ahmes Nefertari es adorada por un hombre, dos mujeres y dos niños
27. Ver lámina 3.
28. B. Bruyi!re, Rapport sur les fouilles de Deir e/-Médineh (}926), FJFAO 4 (El Cairo 1927) 63-65
y lám. VI.
29. J. Jourdain. La tomhe du scribe royal Amenemopet, MIFAO 73 (El Cairo 1939) lám. XXVIII.
916
Myriam Seco Álvarez
Fig. 10. Estela procedente de la TT. 250 de Ramosi. Ramésida.
jóvenes desnudos, con la cabeza rapada; el primero lleva un pato y el segundo un ramo de flores. Esto es lo que más nos interesa del conjunto, pues en realidad en una
917
Representaciones de nifios en las tumbas privadas ...
época anterior estos niños no hubieran sido representados corno niños, sino corno adultos30
•
El tercer registro sirve para completar todo lo anterior, pues en él se representa la ceremonia de la apertura de la boca, rito esencial para la resurrección y en el que Anubis tenía gran importancia.
C. Por último, tenernos la estela de Ari-Nefer31, procedente de la TT. 290
de Irinüfer (lámina 11 )32. La estela se encuentra situada en el muro norte de la sala
transversa133, de manera que los dioses de occidente miran hacia oriente y los
mortales hacia el oeste. Ésta ha llegado hasta nosotros en un estado perfecto de conservación y está dividida en tres registros: en el primero, a un lado, vemos a Osiris momificado y detrás a Anubis y, justo enfrente, sentados tras la mesa de ofrendas, la pareja formada por Amenhotep y Nefertari. En el segundo, a la izquierda, cuatro personajes están sentados y, a la derecha, una pareja y su hijo le hacen la ofrenda. Se trata de una niña pequeña que va desnuda con la cabeza rapada y tres mechones de pelo. En el tercer registro justo en el centro tenemos una mesa de alabastro; a la izquierda, tres personajes, que están sentados, reciben la ofrenda de otros cuatro de pie, que se sitúan al otro lado de la mesa de ofrendas. La primera es una mujer, seguida de dos hombres y, por último, otra mujer con una niña desnuda como la del registro superior, con la cabeza rapada y con una rama de papiro en la mano.
Esta estela dividida en tres registros nos muestra de abajo a arriba el culto a los ancestros de generación en generación hasta llegar al dios de los muertos, pasando por Amenhotep y Nefertari, patrones de la necrópolis. Aquí los niños son importantes para dejar constancia de todas las generaciones; en las estelas de época anterior no solían aparecer niños y sólo había sitio para los adultos.
Todas estas estelas solían tener la misma distribución; los que reciben la ofrenda se sitúan sentados a la izquierda, y los que la hacen de pie a la derecha. El caso de la pareja real Amenhotep-Nefertari frente a Osiris-Anubis es especial de Tebas, en donde la ofrenda, hecha por el difunto acompañado de sus familiares, se hacía al dios de los muertos.
30. Además, estas cuatro escenas son un ejemplo más del culto a Amenhotep I y a Nefertari y el paralelo que se establece entre Osiris y el rey por una parte, y Anuhis y la reina por otra. Amenhotep I divinizado es considerado como patrón de la necrópolis tehana, por lo que en esta región se asimila a Osiris. Nefertari, su madre, se asimila a Anuhis. pues su fun¡;ión es proporcionarle la segunda vida, la del ka; se trata de la unión del rito fúnebre de Osiris y el mito solar de la resurrección de Horus. Ver Bruyére. Rapport sur les jimilles de Deir e/-Médineh (1926). 65.
ll. Ver B. Bruyére. La tombe d'Ari Nejer, MIFAO 54 (El Cairo 1926) 67-68.
32. Bruyére, La tombe d'Ari Nefer. láms. XVIII y XIX.
33. Ver lámina 3.
918
Representaciones de niños en las rumbas privadas ...
CONCLUSIÓN En primer lugar, una de las características principales de los niüos de época
ramésida, y que diferencia a éstos de los de la XVIII dinastía, es que frecuentemente van vestidos con unos trajes largos y plisados típicos de la época, más que desnudos.
Otra diferencia la encontramos en el tipo de trenza, que ahora es mucho más elaborada, larga y a veces cae a ambos lados de la cabeza.
Pero, como hemos podido observar, la principal diferencia entre las escenas de banquetes de la XVIII dinastía34 y los de época ramésida es precisamente la presencia de niüos, hijos del difunto, que se hará más común a partir de la época de Amarna. No hay que olvidar que el arte egipcio quedó muy marcado por este periodo, en el que las representaciones del rey con toda la familia, incluidos los niüos pequeüos, fueron muy comunes. Puede ser que los artistas de época posterior quedaran influenciados por esta tradición y, aunque tras la época de Amarna se dejara de representar al rey con sus hijos, los propietarios de las tumbas de Deir el-Medina, al ser obreros que habían trabajado en palacio, influenciados por esta escuela, a la hora de decorar sus propias tumbas incluyeron las representaciones de sus hijos pequeños, que era a lo que estaban habituados.
Esta diferencia entre las escenas familiares de una época y de otra puede también deberse a un cambio en la mentalidad religiosa. A partir de la época ramésida el culto a los niüos como dioses. de la salud tendrá una gran importancia (como por ejemplo shed). Ya no se ve al niüo como algo imperfecto, sino que de acuerdo con las creencias religiosas puede llegar a salvarte. El origen exacto de esta creencia lo desconocemos, pero sí sabemos que la religiosidad popular a partir de ahora y durante la Época Tardía tendrá una gran importancia. Si ahora se expresan estas creencias quizás es que siempre se mantuvieron vivas en el pueblo, aunque esto no se puede saber con certeza. De todas formas, lo que nosotros queremos señalar es que a partir de una época determinada esta mayor importancia y prestigio del niño queda reflejada en la pintura y las representaciones de niños en las escenas familiares se hacen más comunes.
34. En esta época sólo tenemos dos casos en los que aparecen niños: en la TT. 22 de Wah en el que vemos a una pequeña nubia desnuda y descalza. que baila al ritmo de la música que marcan las compañeras tocando diferentes instmmentos (Wreszinski, Atlas. l. 76a); y en la TI. 38 de Zeserkentsonb, en el que también aparece una pequeña desnuda y descalza, bailando al ritmo de la música (V. Scheil, «Le tombeau de Rat'Eserkasemb», MMAF V (París 1894) lám. 11). Probablemente se trate de una sirvienta joven; por tanto, en ninguno de estos dos casos se representan a los hijos del propietario de la tumba como niños.
920
Myriam Seco Álvarez
BIBLIOGRAFÍA
Assmann, J., <<Erster Vorbericht über Arbeiten des Ágyptologischen Instituts der Universitat Heidelberg in thebanischen Grabem der Ramessidenzeit>>, MDAIK 36 (1980) 23-32.
Beinlich-Seeber, Ch-. y Shedid, A.G., Das Grab des Userhat (IT 56), AV 50 (Mainz 1987) lám. 11.
Brack, A. y A., Das Grab des Tjanuni. Theben Nr. 74, AV 19 (Mainz 1977) láms. XIXa y b.
Bruyere, B., Rapport sur les fouilles de Deir el-Médineh (1922-1923), FIFAO 1, 15-23 y lám. X. La tombe d'Ari Nefer, MIFAO 54 (El Cairo 1926) 67-68 y láms. XVIII y XIX. Rapport sur lesfouilles de Deir el-Médineh (1926), FIFAO 4 (El Cairo 1927) 63-65 y lám. VI. Rapport sur les fouilles de Deir el-Médineh (1930), FlFAO 8 (El Cairo 1931) lám. XVII. La tombe N" 1 de Sen-nedjem a Deir el-Médineh, MIFAO 88 (El Cairo 1959) 33-35 y 44-46 y lám. XXVI.
Capart, 1. y Werbrouck, M., Thebes. La gloire d 'un grand passé (Bruselas 1925) fig. 185.
Davies, N. de G., The Tomb of Nakht at Thebes, PMMA I (Nueva York 1917) lám. XV. <<Mural paintings in the City of Akhetaten<<, JEA 7 (1921) 1-7 y lám. 11. Two Ramesside Tombs at Thebes, PMMA V (Nueva York 1927) 10 y láms. VIII, XXIV y XXXII.
Feucht, E., Das Grab des Nefersecheru (TT 296), Theben 11, (Magunzia 1985) 31-35 y 1ám. XII.
Frankfort, H., The mural paintings of El-'Amarneh (Londres 1929) 16 y 17. Jourdain, G., La tombe du scribe royal Amenemopet, MIFAO 73 (El Cairo 1939) lám.
XXVIII. Kampp, F., <<Yierter Vorbericht über Arbeiten des Ágyptologischen Instituts der
Universitat Heidelberg in thebanischen Grabem der Ramessidenzeit>>, MDAIK 50 (1994) 175-187.
Lhóte, A. y Hassia, Les chefs d'oeuvre de la peinture égyptienne (París 1954) lám. XXXIX.
Mostafa, M.F., <<Die Datierung der zweiten Benutzungsphase des Grabes TT 257>>, SAK 20 (1993) 165-172.
Porter, B. y Moss, R., Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs and Paintings, (The Theban Necropolis, vol. I, Privare Tombs) (Oxford 1960).
Scheil, V. <<Le tombeau de Rat'Eserkasemb>>, MMAF V (París 1894) lám. 11.
921
Representaciones de niños en las tumbas privadas ...
Schott, S., Altiigyptische Fesrdaten (Maguncia 1950) 107 (987). «Ein Fall von Prüderie aus der Ramessidenzeit>>, Z·iS 75 (1939) 100-106 y láms. XI, XII, XIII y XXXII.
Seyfried, K.J., «Zweiter Vorbericht über die Arbeiten des Ágyptologischen Instituts der Universitat Heidelberg in thebanischen Grabern der Ramessidenzeit>>, MDAIK 40 (1984). 265-276. <<Dritter Vorbericht über die Arbeiten des Ágyptologischen Instituts der Universitat Heidelberg in thebanischen Grabern der Ramessidenzeit>>, MDAIK 46 (1990) 341-353.
Vandier, J., Manuel d'Archéologie Égyptienne, vol. IV (París 1964) 253. Agypten (Bilder aus Griibern und Tempeln) (Nueva York 1954) lám. XXXI.
Wreszinski, Atlas. I, 76a.
922
Ko/aios 4 (1995) 923-948
REMEDIOS DE AMOR EN UNA CARTA DE ENEAS SIL VIO PICCOLOMINI1
Francisco SOCAS (Universidad de Sevilla)
l. Una juventud entre libros, diplomacia y amoríos.
Eneas Silvia Piccolornini (luego papa con el nombre de Pío II) fue sin duda una figura singular y destacadísirna en la historia política y eclesiástica del siglo XV, cuya primera mitad llena con su vida. Corno escritor dejó para la posteridad una obra copiosa y de una atractiva viveza. Ejerció sus mocedades entregado al estudio, aunque no desconoció diversiones y frivolidades mundanas. Actuando siempre corno secretario, orador y diplomático al servicio de jerarcas de la Iglesia romana -embargada por entonces en cismas y conflictos con el poder imperial- recorrió durante años los territorios centroeuropeos, llegando en sus viajes hasta las islas Británicas. Sin abandonar nunca sus delicadas y absorbentes tareas, compone poesía lírica, drama y novela, y se mete en aventuras amorosas, obrando así corno todos los de su edad y condición. Los hijos de los nobles y burgueses se educaban con muchas licencias. Él mismo lo justifica en la carta dedicatoria del relato sentimental que en la década de los 40 publica:
"Adolescentes insuper non sunt mmzum cohibendi, ne languidi et inertes fiant, permittendusque his est aliquis ludus, indulgendumque est aliquantisper uoluptati eorum, ut animum et cor sumant, ut sciant malum et bonum, ut uersutias mundi noscant illasque, cum uiri facti fuerint, euitare sciant" 2
•
l. Este artículo se ha realizado dentro del Proyecto de Investigación «Memorias y Biografías de la Edad Media Tardía y el Renacimiento», PS9!-0110.
2. Carta a Segismundo de Austria, fechada en Gratz a 13 de diciembre de 1443. Citamos generalmente por Epistolamm liber I de los Opera omnia quae extant historica, geographica et literaria (Basilea 1551), ff. 500-962. La carta en cuestión se encuentra en estos Opera omnia, f. 648, ep. CXXII, y en Der
923
Remedios de amor en una cana de Eneas Sil vio Piccolomini
Una anécdota que nos refiere del viaje a la lejana y bárbara Escocia (1435) es reveladora de este talante liberal de la época. En sus Commentarii (única y pasmosa autobiografía de un papa, que alcanza hasta unas semanas antes de su muerte) nos ha dibujado la viñeta del caso, llena de realismo y buen humor. Cuando está en una solitaria aldea de la costa, sus anfitriones se marchan a vigilar ante un posible ataque de piratas escoceses. He aquí el relato embozado en la imprescindible tercera persona del género memorialístico:
"Mansit ergo solus Eneas cum duabus famulis et uno itineris duce inter centum feminas, que corona jacta medium claudentes ignem cannabumque mundantes noctem insomnem ducebant plurimaque cum interprete fabulabantur. Postquam autem multum noctis transierat due adolescentule Eneam iam somno grauatum in cubiculum paleis stratum duxere, dormiture secum ex more regionis, si rogarentur. AtEneas non tamfeminas quam latrones mente uoluens, quos iam timebat affore, puellas a se murmurantes reiecit ueritus ne peccatum admittens euestigio predonibus ingressis sceleris penas daret. Mansit igitur solus ínter uaccas et capras, que furtim paleas ex strato suo rapientes haudquaquam dormire eum sinebant" 3
•
Únicamente la aprensión infantil y casi pagana que le causa al sujeto la idea del castigo azaroso e inmediato que vendría a compensar un deleite inmerecido y culpable le hace rechazar tal ocasión pintiparada de disfrute.
También dentro de este ambiente de tolerancia hay que situar las explicaciones que Eneas, desde el corazón de Europa y por vía de carta4
, da a su padre cuando de una relación adulterina con una extranjera le nace un hijo ilegítimo. A oídos piadosos puede sonar chirriante la naturalidad con que el hijo pide al progenitor comprensión:
"Sed ais fortasse do le re meum crimen, quod ex peccato genuerim filium. Nescio quam de me finxeris tibi opinionem. Certe nec lapideum, nec ferreum genuistifilium, cum esses tu carneus. Seis qualis tu gallusfueris. At nec ego castratus sum, neque ex frigidorum numero. Nec sum hypocrita ut uideri bonus quam esse malim. Fateor ingenue meum erratum, quia nec sanctior sum Dauid rege, nec Salomone sapientior. Antiquum & uetus est hoc
Briejivechse/ der E. S. Picco/omini, ed. de R. Wolkan, (Viena 1909), t.!, 1, p.245, ep. 104 (= Storia di due amanti, ed. M.L. Doglio, [Milán, TEA, 1990]52).
3. Pii II Commentarii rerum memorahiliwn que temporihus suis comigerunt, ed. de Adriano van Heck (Ciudad del Vaticano, Bihlioteca Apostolica Vaticana, 1984), !, 6, pp. 47-48.
4. Opera omnia, ff. 510-512, ep. XV y R. Wolkan, t. I (Viena 1909) !RO, ep. 78. Sohre el lance,
véase C. Ugurgieri deBa Berardenga. Pi o II Picco/omini con notde su Pío III e a /tri memhri del/a famiglia, (Florencia, Leo S. Olschki ed. 1973) 111-112.
924
Francisco Socas
delictum, nec scio quis hoc carear. Late patet haec pestis (si pestis est naturalibus uti). Quamquam non uideo, cur tantopere damnari coi tus debeat, cum natura, quae nihil perperam operatur, omnibus ingenuerit animantibus hunc appetitum, ut genus continuaretur humanum" 5
.
El asombro del lector moderno se acrecienta cuando luego el joven Piccolomini desciende a los detalles menudos del lance, no sin cierto regusto dulce:
"Nondum anni duo effluxerunt ex ea tempore, qua Argentinae gerebam Oratoris munus. Quinquagesima tum currebat quae ante proximam praeteritamjluxit. fbi cum ociosus diebus essem pluribus mulier ex Britannia ueniens, diuersorium meum petens in unis aedibus mecum fuit, non inuenusta nec aetate confecta. Haec quia sermonem Italicum egregie norat, me uerbis salutabat Hetruscis, quod illa in regione tanto magis placuit quanto rarius erat, oblectatus sum facetijs foeminae, cuius in ore maximus lepar erat. Moxque in mentem uenit Cleopatrae facundia, quae non solum Anthonium sed fulium quoque Caesarem eloquentia inescauit. Mecumque, quis reprehender, inquam, si ego homuncio faciam quod maximi uiri non sunt aspernati. Inrerdum Moysen, interdum Aristotelem, nonnunquam Christianos in exemplum sumebam. Quid plura, uicit cupido, incalui, mulierem arsi multisque blandimentis adortus sum. Sed ut asperis cantibus unda repellitur freti, sic uerba mea haec contempsit triduoque suspendit. [. . .] Instabat nox sequentique die mulier recessura erat, timeo ne abeat praeda. Rogo in noctem ne ostio camerae pessulum obdet, dico me intempesta nocte uenturum, negar, nec spem ullam facit. Insto, semper idem responsum es t. ltur dormitum. Mecum ego, quid? sciam an illa ut iussi fecerit? [. . .J Temptandum est, inquam. Postquam silentio undique sentio, thalamum mulieris accedo. Clausum ostium est, sed non obfirmatum: aperio, ingredior, muliere potior, hinc natus est filius. Mulier Elisabeth uocatur" 6
•
La nueva criatura murió a los pocos meses y el paso del tiempo habría de convertir al joven padre en otro hombre.
5. Opera onuúa. f. 510.
6. Opera omnia, f. 511. Elisabeth hablaba italiano, tenía una hija de cinco años y su esposo era un mercader de nombre Milinthus (¿Milton'?). Sobre el contenido de esta misiva exagera G. Saitta cuando afirma: "La carta que dirige a su padre, en la que le habla del hijo tenido en Estrasburgo de una cierta Isabel, es digna de figurar al lado dd Ermafrodito de Beccadelli. no sólo por los picantes detalles de sus amores con la dama. sino por el modo abierto, desbocado con que habla de su sensualidad como de la cosa más natural" (JI pensiero iraliano nei/'Umanesimo ene/ Rinascimento t. 1 [Bolonia 1949] 337). El lector ha leído ya dos muestras largas de la epístola, que revelan un tono humano y sencillo, nada morboso ni rebuscado.
925
Remedios de amor en una carta de Eneas Sil vio Piccolomini
2. Conver·sión y tr-ansformación
En el medio del camino de su vida Eneas Sil vio sufre una paulatina mutación y abandona todas sus veleidades poéticas o galantes. Hay, claro es, unos años indecisos en los que al tiempo que publica la novela de los dos enamorados, cuyo lenguaje claro y melodioso le deparará un éxito largo y extenso entre el público europeo, envía mensajes con tonos de desengaño. Le escribe a un amigo:
"Piures uidi amauique feminas [. .. j, quarum exinde potitus tedium magnum suscepi. nec si maritandus fierem, uxori me jungam, cuius consuetudinem nesciam"7
Es claro que quiere señalar una ruptura con su juventud. Puesto en los cuarenta años, anima a otro amigo para que renuncie al amor, proclamando a la vez su propio cansancio pasional: "stomachatus sum, nauseam mihi Venus fecit", pero confesando también no sin un punto de sentimiento: "ut uerum jatear, magis me Venus fugitat quam ego illam horreo" 8
. Como se ve, este cambio de actitud deriva más de lo corpóreo y biológico, que no de una renuncia voluntariosa y ascética, pues un envejecimiento prematuro parece que se cruza con su nueva postura de castidad y templanza9
.
Pero tenía detrás acciones y palabras. Como los escritos no se borran con el tiempo sino que por el contrario intentan abolir el tiempo, años después, ya sacerdote y pontífice, renegará de sus obras literarias profanas: "de amare igitur quae scripsimus olim iuuenis, contemnite 6 mortales, atque respuite"; y, desde el solio romano, pedirá al orbe que olvide su nombre de ecos clásicos y tenga sólo en cuenta el epíteto cristiano: "Aeneam rejicite, Pium suscipite" 10
• Hasta llegar a ese punto
7. Carta a Pietro da Noceto del 16 de enero de 1444 (R. Wolkan 1 1, p. 287, ep. 119, citado por E.
Bigi, «La Historia de duobus amanriiJUS», en L. R. Secchi Tarugi, ed., Pio Il e la cultura del suo tempo. Atti del 1 convef(nointemazionale-1989. [Milán, Istituto di Studi Umanistici F. Petrarca, 1991]165, n. 10).
R. Carta a Joannes Freund (Opera omnia, f. 579. ep. XCII: cit. por P. Galand-Hallyn, •Pie 11, poete
élégiaque dans la Cynrhia•, en L.R. Secchi Tamgi. Atri ... [1991]107).
9. "En la modificación vital de Eneas Silyio Piccolomini" -observa un estudioso- "han influido no
poco las particulares condiciones de precoz senilidad y de decaimiento físico, con la consiguiente pérdida
de interés hacia aspectos, más superficiales y efímeros, de las cosas del mondo. Él mismo alude muchas veces a este rápido envejecimiento f ... ] Sin embargo el proceso puede delimitarse en un periodo más largo. entre 1444 y 1446. cuando aparece el Remedio de amor. que en este sentido asume [ ... ] una particular
importancia histórico-biográfica". [Hemos traducido de G.Borri «La Storia di due amanti», en L. R. Secchi Tamgi, Atti ... (1991) 196].
10. Opera omnia. f. 869, ep. CCCXCV. El titulillo editorial de la carta es revelador: Poenitet olim compo.Hiisse tractarum de duobus se amantibus.
926
Francisco Socas
hubo etapas de indecisión y cambio gradual, pues fue la suya una conversión lenta y no cayó del caballo como Pablo 11
•
Una vez que renuncia a sus ideales y formas de vida juveniles, se entrega obsesivamente a la misión de ganar la gloria humana 12 y celeste con dos proyectos complementarios que giran en torno a la acción y la palabra. La tarea primordial es engrandecer a la Iglesia Romana militar y políticamente con miras a lanzar una cruzada contra el turco. La otra faena consiste en componer una vasta obra históricogeográfica que fuera algo así como el atlas cultural y económico de su mundo. De las dos empresas la primera le consume inmensas energías, la segunda se lleva a cabo hurtando las lwras a la noche. Las dos se saldan con un fracaso relativo. Muere en el momento de partir encabezando una expedición contra el turco y muere antes de concluir su ingente Historia y descripción del mundo 13
•
11. Mons. Albeno Giglioli intenta dilucidar en este íntimo e invisible proceso transfigurador de la
persona en su all. ,<[J camminodi conversionedi E.S. Piccolomini», L.R. Secchi Tarugi, ed.,Atti ... (1991)
29-46. En este trabajo. sensato y no lastrado por la condición clerical del firmante, se se1ialan algunos hitos biográficos y se hacen citas provechosas. Tras la trágica peste de 1539 -notifica mo11signore- Eneas no duda en reconocerse pecador parafraseando en un texto a los Salmos y San Pablo, pero Dios no es el centro de su vida por ahora (p. 35). Más adelante Piccolomini habría de escribir aún al duque Albeno de Austria en estos términos: "No me considero casto, porque soy un poeta, no un estoico ... Me recreo viendo una bonita cara y miro gustosos los bonitos ojos de las mujeres. Pero ninguna de ellas me dominará o me impedirá desempeñar las obligaciones de mi oficio" (p. 31 ). Al correr del tiempo su buena disposición hacia la mujer cambiaría, pues en enero del 44 escribe a Campisio: "Uno de joven cree ser amado y tiene confianza que en su momento todos están dispuestos a ayudarlo: pero cuando comienza a envejecer, comprende finalmente qué raras son las amistades verdaderas, qué engaíi.osos son los amores y qué difíciles las ganancias" (ibid.). Otro texto muestra la actitud abiertamente antifemenina que toma por estos años y que reaparecerá en nuestra carta: "Nada hay para mí más inseguro que el alma femenina. En una mujer no se halla jamás un amor constante. Es un ser falso, voluble, cruel, sin lealtad, lleno de engaño" (ibid. ).
12. Esta finalidad que, muy en consonancia con el humanismo paganizante, da a su propia existencia,
es paladina y consciente. El sabio se retira a los adentros de su alma para extra~r de allí un bien más sólido que cualquier deleite que le llega de fuera. Es el tema del apanamiento (recessus) tan querido por los estoicos. Por eso en la Epístola ad Mahumetem (del 1461 ), al tiempo que rechaza el paraíso voluptuoso de los islamitas, pregunta en tono senequista: "Na m quis morra lis est, hominis habensfaciem, qui per omnem vitam suam corpori serviat'! qui.1· non aliquando in mentís secessum abiit? quis non pascit intellectum a/iquando et a sensibus speculando recedit? An non est honoris et gloriae voluptas multo iucundior et diutumior qua m veneris i'" {Agradezco aquí a D. Domingo Fernández Sanz, que prepara una nueva edición de la Carta a Mahwnet !l. el que pusiera en mis manos su texto, cuya puntuación y lecturas sigo en esta cita. El pasaje puede leerse algo alterado en la ed. de A.R. Baca, XI. 113, p. 167.]
13. De la parte correspondiente al Asia, anotada por Cristóbal Colón en la ed. Veneciana de 1477, el redactor de este art. hizo una versión espaii.ola: Eneas Silvio Piccolúmini (papa Pío II), Historia y descripción de Asia, trad. de F. Socas (Madrid, Alianza Ed., 1992). En nuestra introducción puede leerse una valoración de la labor histórica y geográfica de Piccolomini.
927
Remedios de amor en una carta de Eneas Sil vio Piccolomini
3. La caria como discurso persuasivo
El género epistolar fue cultivado en el Renacimiento hasta el abuso. Cuando leemos las cartas renacentistas -como nos ocurre también al repasar las cartas antiguas de un Plinio o un Séneca (no así con las de Cicerón)- no sabemos muchas veces si se escribieron como un verdadero coloquio entre amigos ausentes o como una pieza literaria que espera que junto al corresponsal, en el momento de dar lectura al escrito, haya una multitud de interesados leyendo por encima del hombro. Piccolomini fue un redactor de cartas infatigable y sus misivas son en ocasiones escuetamente funcionales y con mayor frecuencia puras piezas oratorias o didácticas. La muy leída De duobus amantibus historia es, no lo olvidemos, un conjunto de cartas, y forma de carta toma la apología del cristianismo que dirige al Príncipe de los turcos, el sultán Mahomet Il 14
• Para un diplomático como nuestro hombre el texto de una carta es siempre un recurso de intervención en el mundo, una palanca para mover la voluntad de otros. Por eso "una de las claves para entender el humanismo de Pío II" -observa con gran justeza R. Cesarini 15
- "está en la viva relación dialéctica, siempre operante en él, entre gesto y palabra. Su aventura humana está atestada de viajes, encuentros, misiones, coloquios, decisiones tomadas o hechas tomar, acciones cumplidas o hechas cumplir con fuerte carga vital y firme convicción. Incluso el escribir una carta es para él un gesto, una toma de posición, una propuesta de acción. Su epistolario es vasto, multiforme, cálido de vida. Sus cartas dan un puesto, y un puesto ancho, a la estilización; al cuadro de la naturaleza trazado según sus queridos modelos, a la ret1exión moral entretejida de citas, a la rememoración de hechos y memorias ritmada con el metro precioso de la literariedad; pero toda carta acaba teniendo un núcleo esencial de verdad, una íntima aCiñerencia a la vida vivida, una capacidad grande -incluso a nivel estilístico- de seguir la experiencia y la rd1exión en todos los pliegues de su desenvolverse". Sus cartas constituyen así un cuadro variopinto de su tiempo y su vida, pero también un catálogo de sus intenciones y deseos. Gracias a todo eso y a través de su estilo transparente renuevan en nosotros al leerlas el mismo entusiasmo y alegría que puso en ellas quien las compuso.
Su lenguaje es, pues, sencillo y claro. Piccolomini escribe un latín formulario muy vivo y eficaz. Aunque sabría, -el pastiche plautinoterenciano que ejecuta en la comedia Chrvsis demuestra que en materia de imitación era capaz de cualquier cosano quiere darle el movimiento amplio y melodioso de Cicerón, tan frecuente en las cartas de tantos humanistas. Gusta de la frase corta y diáfana, pero, eso sí, sin darle ningún sesgo conceptista y oscuro a la manera de un Salustio o un Tácito.
14. Además de la ed. de A.R. Baca. citada en nuestra n. 12. está la de G. Toffanin. LeT/era a Maometto JJ (Nápoles. R. Pironti. 1Y53).
15. «Note sull'attivita di scrittore di Pio 11», en D. Maffei, ed .. Atti del convegno per il quinto
centenario del/amorre ea/tri scrirri raccolti da Domenico Ma{{ei (Siena, Accademia Senese degli Intronati, 1 'Jóó) l)<J (traducciútl nuestra).
928
Francisco Socas
Como hace ver A. Musumeci 16, "adentrándose en el epitolario piccolorninia
no, al lector en un cierto momento le viene la sospecha que escribir cartas constituye para Piccolomini no tanto una costumbre creada por pura necesidad profesional, cuanto un verdadero placer [ ... ] Podremos ahora avanzar la hipótesis de que la forma epistolar constituye para Piccolomini una verdadera disposición mental: en el amplio y contenido aliento de la carta, en su estilo correcto y demostrativo, en su azaroso contacto directo con el destinatario, la mente de Piccolomini encontraba la forma más eficaz para la expresión de su propio pensamiento".
Vamos a presentar aquí el texto latino -anotado y traducido- de una carta de Eneas Silvio Piccolomini dirigida a un amigo que tiene un enredo absorbente además de ilegítimo con pública cortesana. La misiva se presenta, pues, como una medicina para el enfermo de amoroso mal.
4. Viejos y nuevos temas
Adelantemos que estos remedios de amor no son los galantes y mundanos de Ovidio, el poeta maduro que dentro del círculo de jóvenes amigos de la poesía y la francachela aconseja cómo desprenderse de enlaces incómodos para reanudar acaso otros nuevos. Son más bien los consejos de quien, en un ambiente de cortesanos viajeros y a veces corruptos, amonesta a un amigo -acaso un clérigo17
- porque él está de vuelta y harto ya de amores y aventuras; es un hombre que percibe ya la vida como bien deleznable y busca asiento firme en la gloria y el prestigio civil de una parte, en Dios y la religión de otra. Por eso el tenor de la carta se parece más al que detectamos en el tercer libro o sección del famoso tratado de Andrés el Capellán (Andreas Capellanus) 18 o, si cabe comparar lo grande con lo chico, en los libros romances de Boccaccio o el Arcipreste de Talavera sobre el particular. Como estas obras, la carta encierra una reprobación del amor humano, una renuncia que supone
16. <<L'epistolario di Enea Silvio Piccolomini. Il discorso sulla letteratura». en L.R. Secchi Tarugi, Atti ... (19'>1) 376 (trad. nuestra).
17. El Nicolás de la carta debe ser Nikolaus Kreul (o Crewl) de Wartenberg en Silesia, capellán y
criado de Piccolomini. A su círculo pertenece tambit!n el Dr. Johannes Triister de Amber en el Oberpfalz, autor de un diálogo humanístico De remedio amoris. [Todo según A.A. Strnad, <<Studia Piccolomineana. Vnrarbeiten zu einer Geschichte der Bihliothek der Piipste Pius II. und IIL», en D. Maffei, Atti ... (1966) 334. Para Crewl el articulista se remite a dos trabajos antiguos: G. Bauch, «Beitrage zur LitteraturGeschichte des schlesischen Humanismus VI», en Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens, 38 (1904) 300 s. y H.A. Genzsch. <<Die Anlage der iiltesten Sammlung von Briefen Enea Silvio Piccolominis», en Mitteilungen des ústerr. lmtituts für Geschiclmjorschung, 46 (1932) 441].
18. El lector hispánico cuenta con la reciente edición bilingüe de l. Creixell (Barcelona, ed. Sirmio, 1990).
929
Remedios de amor en una carta de Eneas Silvio Piccolomini
y exige menosprecio hacia ·la mujer, objeto del deseo varonil 19• Los tópicos
tradicionales se dan aquí cita -el amor como enfermedad, el amor como guerra y servidumbre- al lado de las consideraciones más propias de la literatura ascética sobre el pecado, el infierno y la gloria.
Esta receta contra el amor ilícito se expresa. hay que decirlo, en frases y períodos especialmente concisos y secos. Contrasta vivamente con cierta verbosidad y con la erudición dispersa que adorna la novela de los dos amantes que en pocos años precede a la misiva. El cambio de tono es muy llamativo.
5. Ordenación de la carta
La disposición de los temas. razones y preceptos es en el documento algo tumultuaria, con muchas vueltas atrás y repeticiones, si bien es verdad que en líneas generales se atiene al siguiente esquema compositivo:
A) Planteamiento del tema y solicitud de ayuda por parte del amigo enamorado (párr. 1). B) Requisitos primeros para curarse:
1. decisión de hacerlo a toda costa (párr. 2) y reconocimiento de 2. que amor según Virgilio es cruel (párr. 3), 3. según Séneca es una fuerza destructora y según Terencio es enajenación que deforma al individuo (párr. 4 ); 4. que Hipócrates por otra parte lo iguala a un ataque leve de epilepsia (párr. 5); 5. que provoca además en el paciente un desinterés por familia, amigos y hacienda (párr. 6).
1 '). En su tratado. después de dedicar dos partes muy detalladas a las prácticas amorosas, el Capellán
concluye con una tercera que es una reprobación del amor en toda regla. Esta tercera sección, que es la que muestra un parentesco más estrecho con la Amoris medela de Piccolomini, no propone medios para librarse del mal. sino que simplemente da razones que hacen al amor y a la mujer aborrecibles: el amante ofende a Dios, hace que otros lo ofendan, odia y combate a sus rivales. mancha su alma y también su cuerpo con la fornicación. se somete a una servidumbre temerosa, dilapida su hacienda al tiempo que se afana en allegar riquezas un de su u m paupertas pascat amo re m [Ovidio, Re m. 749], sufre indeciblemente, abandona la hermosa virtud de la castidad y. si es mujer, se deshonrará todavía más que el varón; la pasión amorosa es la raíz de otros muchos delitos, debilita y acelera la vejez. nos hace perder la cordura. El libro del Capellán acaba cantando los vicios excelsos de las mujeres empezando muy ovidianamente por la avaricia y siguiendo con la cantinela habitual de la literatura misógina; no parece sino un comentario a la máxima del Libro Santo: fe mina nulla bona [Eclesiástico 7. 29]. Con menos extensión y rigor muchos de estos extremos aparecerán. como veremos, en la carta de P1ccolomini.
930
Francisco Socas
C) Preceptos relativos a la actitud mental, consistentes en pensar l. que se incumplen los mandamientos de la Ley de Dios con desagradecimiento hacia el Redentor (párr. 7); 2. que la belleza que se disfruta con el cuerpo es fugaz y vale poco (párr. 8); 3. que la amada es cortesana a disposición de rivales numerosos y bien mozos (párr. 9); 4. que incontables males nos llegan por la mujer, un ser voluble, avariento y desleal (párr. 10); 5. que la cópula es algo feo, repugnante y pecaminoso (párr. 11).
Si se cultiva un amor basado en la contemplación y el trato, sin coito, hay que pensar 6. de nuevo en la provisionalidad de la belleza que se disfruta con la vista (párr. 12); 7. y en la vanidad y estupidez de la charla de las mujeres (párr. 13).
D) Recapitulación. Pensar todo a la vez y reafirmarse en el concepto del amor como pasión nociva (párr. 14). E) Preceptos relativos a la conducta: evitar el trato con la amiga, huir de la holganza, tener buenas compañías, no participar en fiestas y comilonas, desprenderse de los regalos y enseres de la amada (párr. 15). F) Conclusión: consideraciones sobre la redención de Cristo, la vejez, la muerte, el infierno y el cielo (párr. 16).
Hay que destacar que la mayoría de estos consejos encaja en la jurisdicción de lo íntimo y mental, ya que persiguen que el sujeto y protagonista de amores dolorosos se haga muchas consideraciones, llegue a un nuevo estado de ánimo y actúe en consecuencia abandonando toda actividad amorosa de un modo terminante. Falta ese proceso gradual que proponía el sabio y más humano Ovidio al lector de sus Remedios. A decir verdad, los preceptos que atañen a una estrategia de la acción están aquí dichos como de pasada (párr. 15).
Como en todo discurso suasorio (en este caso más bien disuasorio: AÓ"'(os
énroTpE7rTtKÓs, según la terminología de la retórica griega) se apuntan, aunque con muy poco desarrollo, los lugares relativos al provecho propio (utile) y a lo decoroso (decorum). El primero se encierra en las alusiones a las pérdidas que la rapacería femenina ocasiona en la hacienda propia, y el segundo se centra en la indecencia y ridiculez de un hombre mayor metido en galanteos.
6. Forma editorial
Nuestra edición se atiene al texto de la carta que lleva el n° CVI en la edición los Opera omnia de Eneas Sil vio Piccolomini impreso en Basilea el año 1551, ff. 607-610, y que queda bajo el titulillo <<Amoris illiciti medela>>. Quiere conservar en la medida de lo posible las grafías y formas de las palabras, que encajan las más
931
Remedios de amor en una carta de Eneas Sil vio Piccolomini
en el acervo clásico, mientras que unas pocas llegan al texto a partir de la Vulgata y los Padres.
Se transcribe de la edición quaerebaris y quaeritur por querebaris y queritur, cantibus por cautibus; aparecen formas del verbo aestimo escritas extimo (por hipercultismo y debido a la semejanza con existimo); subternentem representa la pronunciación viva de substernentem. Fuera del repertorio o las acepciones propiamente clásicas quedan citatio ( = concitatio), perditio ( = iactura), postergare20
( = relinquere). La puntuación sólo la alteramos cuando es manifiestamente errónea. La asemejamos,
pues, lo más posible a la del impreso, ya que ella ret1eja el modo de decir o recitar el texto en el tiempo21
• Nuestra es la división y numeración de los párrafos.
20. Una pesquisa en la CATEDOC Lihrary ofChristian Latin Texrs (CLCLT) (Brepols, Univ. Catholica Lovaniensis, 1994) [en soporte de CD-ROM] revela que este ténnino no aparece en los autores de su repertorio hasta Raimundo Lulio (Vita coeranea, op. 189, 1.634).
21. Una peculiaridad notable es que el vocativo lo marcan con una sola pausa detrás, esto es, entonaban "piensa Nicolás, cuántos ... " y no según la doble cesura convencional entre nosotros "piensa, Nicolás, cuántos ... ".
932
Francisco Socas
[TEXTO LATINO] 1 607 1 Amoris illiciti medela. Epist. CVI. Aeneas Syluius Poeta, Nicolao Wartenburgensi, S.P.D.
1 Quaerebaris22 mecum nocte praeterita quod amori operam dares, nec delibutum ac uincitum animum soluere posses. Dixisti te nec uirginem, nec nuptam, nec uiduam amare, sed mulierem quamuis pulchram meretricem tamen, quibuslibet uiris precij causa sese subternentem. Id tibi molestum esse aiebas, libenterque amorem hunc uelle te postergare, sed uiam modumque nescire quo fieri líber & amore uacuus posses. Nam & si piures sacerdotes consulueris, neminem tamen remedia quae tibi uiderentur efficacia, protulisse dicebas. Rogasti igitur me magnisque precibus efflagitasti aegritudini tuae ut aliquam aferrem medelam, ac iter ostenderem tibi quo posses ardentis amoris flammas effugere. 2 Parebo desiderio tuo. Salubria praebebo tibi remedia si 1 608 1 ea amplecti uolueris. Nec uerebor medici culpam mihi adscribí, si tu obedientis aegroti personam susceperis. Quamuis arbitror quos consuluisti sacerdotes, satis tibi fecisse, si praecepta tenuisses quae illi dederunt. Sed tibi uisa fuerunt grauia. Nam cum dicerent fuge illam, nihil sibi loquaris, nihil de illa audias, durum uerbum uisum est. Ac febricitans quoque inuitus audit frígida pocula sibi negari. Si tamen sanari uult, quod medicus mandat, diligenter obseruabit23 .
3 Tu ergo mi Nicolae, si uis amorem euadere, liberque fieri, praepara te, ut quae praecipiam facias. Noscito aegrotum te fore maximaque infirrnitate detentum, & propter sanitatem, dura & aspera esse plura subeunda. Nempe aegrotus est mi Nicolae, omnis qui amat. Ac ne dum aegrotus, sed seruitute etiam captus atque insanus & amens. De amore inquam illicito. Nam Deum colere, & amare parentem, uxorem & !iberos uirtutis est, non uitij, sanitatisque, non aegritudinis. Ac tu amorem illicitum sequeris. Quid tu esse amorem illicitum, de quo iam loquimur credis? Veteres putarunt illum ex Venere Vulcanoque natum puerum caecum, alatum, sagittam in manibus habentem, quibus uiros ac mulieres feriens, ardorem dilectionis infunderet. Apud Vergilium legimus:
Nunc scio quid sit amor, duris in cantibus24 illum Ismarus aut Rhodope, aut extremi Garamantes, Nec generis nostri puerum, nec sanguinis edunf5
•
22. quaerebaris > pro querebaris scriptum.
23. ac febricitans ... obseruabit> cf. Ovd .. Rem. 229-230.
24. cantibus > pro cautibus nunc er non raro scriptum in epistularum editione laudata (e.g. in ep. xv, f 511, uhi legas: "Sed ur asperis cantibus unda repellitur freti"; ej. verbum Graeco-latinum 'canthus' et lralicum 'cantone').
25. nunc ... edunt> Verg .. Ec. 8. 43-45 [quem locum in hodiernis edd. sic legimus: nunc scio quid sit Amor: nudis in cautihus illum aut Tmaros aut Rhodope aut extremi Garamantes nec generis nostri puerum nec sanguinis edunt].
933
Remedios de amor en una carta de Eneas Silvio Piccolomini
4 Sed error hic mortalis populi2" fuit, qui ueritatem attingere non potuit. Amor27
,
ut in Tragoedijs inquit Seneca Nihil aliud est nisi uis quaedam magna men < t > is, blandusque animi calor iuuentae, gignitur luxu. ocio, & ínter !aeta fortunae bona nutritur28
. Hic mentem hominis eripit, iudicium omne peruertit, sensum hebetat, animum extinguit. Namque cum mulierem diligis non in te sed in illa uiuis. Quid enim pejus est quam uiuentem non uiuere29? quam sensum habentem non sentire? quam oculis praeditum non uidere? Equidem qui amat in alium mutatur uirum, nec loquitur, nec facit quae ante solebat. Hinc Parmeno apud Terentium:
Dij boni quid hoc morbi est? adeon homines mutarier ex amore non cognoscas eundem esse? 30
5 Putat Comicus morbum esse amorem, nec male putat: nam & apud Macrobium luxuriam quae uel mater amoris est, uel filia, teterrimi morbi partem Hippocrates esse dicit31
• Hic morbus plerunque iuuenes aggreditur: sed uiros quoque senesque uexat: tantoque periculosior & risu dignior est, quanto persona quae capta est, aetate aut scientia censetur praestantio~2 . Cum ergo mi Nicolae33
, captus sis amorique seruias, scias te morbosum esse. Si morbosus es liberari stude. Nam quis morbum patitur, qui curari non uelit? Sane ut morbus grauior est, acerbior, periculosior, eo morbosi maior est de sanitate cura. Tua infirmitas magna est, sit & curae diligentia magna. 6 Cogita mi Nicolae, quo in statu es. Tu nihil te extimas34
, quicquid tibi eueniat leue est, solum super amicam anxius es. Non parentes, non necessarios, non benefactores magnifacis. Solus tuus animus in ami ca est. Illam amas, illam promoues, illam somnias, de illa cogitas. ele illa loqueris, de illa suspiras, nihil agis quin memoriam eius habeas. En stultitiam, clementiam, morbumque teterrimum. An non est petencla cura? Quis non hoc morbo sanari uelit < '? > Caeterum acl salutem tuam
26. populi > populis ed.
27. potuit. Amor> interpunxi potuit amor ed.
2S. nihil ... nutritur> Sen., Octavia 561-565 [nunc autem uulgo sic scriptum: uis magna mentis blandus atque animi calor Amor est: iuuenta gignitur. luxu otio nutritur inter !aeta Fonunae bonal
29. uiuere > uincere ed.
30. di boni ... esse > Ter.. Eu. 225-226 [quod hodie sic legimus: di boni quid hoc morbist'! adeo homines inmutarier ex amore ut non cognoscas eundem esse!]
31. apud Macrobium ... dicit> Macr., Sat. 2,8,16.
32. praestantior. > signaui praestantior'! ed.
33. mi Nicolae > scripsi Hyppolite ed. quod uiri fabulosi"nomen uix translatione quadam Nicolao tribui potesr.
34. ex timas> pro aestimas hic el ubique scriprwn propter vocis "existimo" similitudinem.
934
Francisco Socas
haec sunt necessaria Nicolae, quae si feceris sanus eris, si neglexeris, sepelieris in morbo tuo, nec te quisquam iuuari poterit. 7 Cogita primum quam remote35 a praeceptis Dei recessisti, qui cum debeas Deum ex toto corde diligere, creaturam amasti, & in ea ornnem tuam delectationem posuisti, sic enim factus es idolorum cultor. Nam qui creaturam Deo praeponit, idolatra est. Negabis te idolatram esse, quasi non praeponas creatori creatum? At si uerum fateri uis, plus tuam amicam diligis quam Deum. Nam quae Deus mandat negligis, postergas, conternnis. Quae uult amica surnn1a cum diligentia curas adimplere: & hoc nempe est praeferre mulierem Deo. Heu quam magnum est malum, quam periculosum, quam detestabile creaturam sic amare ut Deum paruifacias! Deus cum esses nihil, te aliquid esse fecit, ut possis scire diuina, sacra, & uiam qua itur in coelum. Jpse quoque Deus cum ob culpam primi parentis tu & caeteri homines Paradisum
1 609 1 amiseritis, nasci pro te uoluit, fieri homo, capi, caedi, uituperari, crucifigi, mori, ac suo te precioso redimere sanguine. En quam magna ingratitudo est, iniquitas, inhumanitas, feritas, hunc qui tanta pro te fecerit, propter uilem relinquere mulierculam, hoc satis te caeterosque Christianos mouere debet, ab amoribus illicitis Deo soli seruire. 8 Sed cogita ulterius, quid agis Nicolae? Pulchra tibi uidetur amica tua: credisne sic semper pulchra erit? Res est forma fugax36
, ut inquit Tragoedus, mulier quae hodie formosa cst, eras deformis erit. Quid tua borra perpetua & immutabilia pro caducis mutabilibusque permutas? Sit ut putas spectabili forma mulier, leue hoc bonum est. Nihil forma mulieris est, nisi moribus adiuta. Castitas est quae foeminam laudat, non forma. Tu non castitatem sequeris, formam solum amas. Forma haec uti flos agri decidit37
• Rosa mane rubet, sero languescit. Nihil formosius est uirtute atque honestare: si hanc intuereris multo tibi formosior uideretur quam tua sit amica. Etenim nec Lucifer, nec hesperus tam decorus est quam ipsa facies honestatis, quam qui relinquit propter mulierem extima oro quam sit delirus & amens. 9 Caeterum Nicolae, ut tecum non multis utar, haec quam amas mulier, non tua sola est, sed complures eam habent. Nec ipsa te solum amat, sed alios quoque diligit. Quid tu in turba uis facere'? Cogita te iam esse in uespero, iam senem, iam meriti proximum: Yisne cum iuuenibus contendere? uis cum robustis pugnare? Quid tibi in eo praelio quaeris, in quo uictor succumbes? Magna res est uirum senem a iuuenibus extorquere mulierem. Sis tamen potens, ut extorqueas, quid uicisti, cum praelium huiusmodi sit, ut uincens succumbat <? > Quid est oro mulier, ni si iuuentutis expilatrix? uirorum rapina? senum mors? patrimonij deuoratrix? honoris pernicies? pabulum diaboli? ianua mortis? inferni supplementum? 10 Cogita Nicolae, quot mala per mulierem obuenerint, cum Salomon, cum Holofernes, cum Sampson per mulierem
35. re mote> remotae ed.
36. res ... fugax > Sen., Phaed. 773.
37. uti tlos ... decidit> d. Ps. 102.15: Js. 40.6.
935
Remedios de amor en una carta de Eneas Silvio Piccolomini
decepti fuerint. Non te erectas sic fortem esse, ut non illudaris. Sed quanto uiris illis debilior es, incautior, imprudentior, tanto te ab eo loco semoue in quo potes decipi. Nihil est mulieris amor qui cum peccato fit. Non est in muliere stabilitas, quae nunc te amat, eras alium amabit. Quid tu hunc amorem extimes, qui in piures diuisus est <? > Nulla mulier tam fixe aliquem amauit, quae ueniente nouo proco, nouisque precibus uel muneribus, non mutarit amorem. Mulier est animal imperfectum, uarium, fallax, multis morbis passionibusque subiectum, sine fide, sine timo re, sine constan tia, sine pietate. De his loquor mulieribus quae turpes admittunt amores. Nunquam hae stabiles sunt. N amque ut semel a recto tramite recesserunt, iam se liberas arbitrantur, ut quocunque uelint uagentur, nec amplius uel mariti, uel amici timorem habent. 11 Credo equidem illam coeundi foetidam uoluptatem tibi, quia iam senio exhaustus es, parum placere38
• Nam quid39 nedum tibi antiquo & arido, sed iuueni humecto illa inepta, & spurcida uoluptas conferre potest, quam40 mox poenitudo consequitur? an non magna res est ammonitio illa, ac citatio siue commutatio quaedam, quae post peccatum euestigio mentem hominis cruciat? quam iniquus est horno, qui totiens ammonitus non quiescit, qui punitus non emendatur, qui correctus non efficitur melior <! > Quid ille actus carnalis operatur, nisi carnis interitum <? > utinam solam carnem interimeret, & non occideret animam. At duo cum inuicem coeunt uir atque foemina, quasi duo u asa testea mihi uidentur, quae inter se confricentur, donec rumpantur, & ad nihilum redigantur. 12 Tu tamen non in coitu, sed in uisu sermoneque forsitan oblectaris. Quid obsecro in uisu est tam pulchri, ut non inuenias aliquid pulchrius <? > Pulchritudo quam debemus quaerere in coelo est, cui nulla potest res mundana comparari. In illa omnis perfectío est, mundana semper diminuta sunt. lila perpetua, haec caduca: illa fixa, haec t1uxa, hanc quam tu miraris formam, paulum quid febris eripiet, aut si morbus abfuerit, senectus non deerit, quae illam teretem succi plenamque faciem rugosam crispamque reddat. Sicut illa quae nunc miraris membra, decursu41 temporis arida, nigra, squalida, foetore ac spurcitia plena. Non oculi splendorem undique seruabunt: Foetebit os, 1 610 1 collum incuruabitur. Corpus undique sicco & arido trunco fiet simile. Cogita haec & auerte spem, priusque42 fuge quam priueris. Multo enim melius est rem contemnere quam perdere. 13 Iam uero de sermone suo dulci, placito, & mellifluo, quo te dicis oblectari, admodum miror. Quid enim sermo mulieris in se dulce habet? Quid dicit tibi amica? Nempe aut quaeritur43 , aut plorat, aut minatur, aut tibi inanes refert fabulas. Dicit
38. placere. > signaui placere'l ed.
39. quid> quod ed.
40. potest, quam> disrinxi potest'l quam ed.
41. decursu > de cursu ed.
42. priusque > priusquam ed.
43. quaeritur> pro queritur scriptum.
936
Francisco Socas
quid cum uicina fecerit, quid somniauerit, quot oua gallina peperit, quibus floribus serta componantur. Omnis sermo mulieris· de re uana leuique est. In quo qui oblectatur, & ipsum leuem esse oportet. Narrat tibi nonnunquam, & cum alio amatore < iacuisse > , & quo pacto iacuerit, quid doni receperit, quam coenam habuerit, quibus uoluptatibus fuerit usa. Quae res non gaudium tibi, sed cruciatum afferunt. Sed accipe quae uelis gaudia in sermone amicae, erisne amens rationisque inops, ut non magis in alicuius d~cti uiri uerbis sermonibusque laeteris? 14 Resume omnia simul, quae in amore sunt gaudia, rursumque taedia, multa ista, pauca illa reperies, ueramque illius sententiam dices, qui parum mellis in multo felle mersum inquit amorem esse44
• Cum ergo Nicolae, totus amor de quo loquimur uanus, asper, amarus, damnosusque sit, & hominem45 morbo grauissimo teneat, curandum est ut ab eo libereris. Cura autem ea est, ut menti tuae persuadeas malum esse amore. 15 Post haec, declines amicae sermonem: ocium fugias, in negotio semper sis, uiros bonos qui te instruant sequaris, nulli ludo, nulli conuiuio intersis. Si quid largita est amica, abs te abijcias. Nihil penes te sit quod illius fuerit, puta illam esse nuncium diaboli qui te perdere uelit. 16 Sint in memoria Christi beneficia quae tibi impendit. Cogita quot benefacienti praemia in coelestibus sedibus, & quot malefacienti supplicia apud inferos praeparata sunt..Cogita dies tuos assidue fieri breuiores, instareque semper ultimum. Cogita quia irrisui est qui amat & praesertim uir aeuo maturo. Cogita instabilem mulieris animum, cogita perditionem temporis, quo nihil est preciosius. Cogita dissipationem bonorum. Cogita uitam quam uiuimus breuissimam in hoc seculo, quamuis uoluptatibus sit dedita, & in alio mundo quam inquirimus nullum esse finem. Haec si tecum sedulo cogitaueris, praeceptaque illa tenueris, amorem quo cruciaris a te breui tempore relegabis, uirumque te praestabis Deo gratum coeloque dignum.
44. parum ... esse> cf. Plaut., Cas. 70.
45. hominem> hominum ed.
937
Remo;dios de amor en una carta de Eneas Silvio Piccolomini
[TRADUCCION] 1 607 1 Medicina para el amor ilegítimo. Carta CV/.
Eneas Silvio, poeta, a Nicolás de Wartenburg le manda sus saludos. 1 Te quejabas ante mí la noche pasada de andar en amores y no poder librar tu corazón atado y engolosinado. Contaste que no estabas enamorado de moza, ni de casada ni de viuda, sino de una mujer, si bien es verdad que muy hermosa, meretriz al cabo y capaz por dinero de entregarse a cualquier hombre. Decías que ello te era fastidioso y que gustosamente postergarías este amorío, aunque no sabías el modo y manera de quedar libre acaso y exento de tu pasión. Decías que aunque habías pedido consejo a muchos sacerdotes ninguno te había propuesto un remedio que te pareciera eficaz. Por eso me pediste y suplicaste con mucho empeño que te suministrara alguna medicina contra tu enfermedad46 y que te mostrara el camino para escapar de tu amoroso incendio~7 •
2 Voy a atender tu deseo y a ofrecerte remedios saludables, 1 608 1 si es que quieres admitirlos. Y no me dará miedo asumir las responsabilidades de médico, si tú aceptas el papel de enfermo obediente48
• Pienso no obstante que, si hubieras hecho caso de los sacerdotes que consultaste, tendrías de sobra con los consejos que te dieron. Pero tal vez te parecieron difíciles de cumplir. Y es que cuando te decían "apártate de ella, no le hables nada, que ni la mienten delante de ti", te pareció duro el dictamen. También el enfermo de fiebres oye con enfado que le nieguen un vaso de agua, pero, si quiere sanar, tendrá que cumplir lo que el médico le manda49
•
3 Así que tú, amigo Nicolás, si quieres escapar de tu enamoramiento y liberarte, disponte a cumplir mis mandados. Reconoce que estás enfermo y aquejado de grave dolencia, y que para sanar hay que afrontar muchas dificultades y molestias. Porque, querido Nicolás, enfermo está todo el que se enamora, y no digo yo enfermo sino esclavizado50 incluso y enajenado y loco51
. Hablo por supuesto de amoríos ilícitos,
46. El primer lugar común que aparece no podía ser otro que el del amor como enfermedad. El tópico
halló su más cumplida expresión y desarrollo en los Remedios de amor de Ovidio, pero es es anterior a él y tendrá un largo porvenir en la Edad Media y el Renacimiento. La cláusula menris rnorbus amor aparece por ej. en el repertorio sentencioso Po/yrhecon (Corpus Christianorwn. Continuario Mediaeva/is. 93, 2)l08).
47. Imagen de la pasión amorosa como fuego interior. Véase B. Lier Ad ropica carminum amatoriorum symbolae (Stettin 1914. reimp. Nueva York-Londres 1978), n° 17 b, pp. 30-31.
4~. También Ovidio se presenta como médico repetidas veces a lo largo de sus Remedios (77, 135, 313, 795). En una ocasión reconoce que fue a la vez el sanador y el enfermo: "et, fateor, medicas rurpiter ae¡;er eram" (314).
49. Ahora la depc:ndencia de Ovidio, curador de malos amores, es clara:
"ur corpus redimas, ferrum parieris et i¡;nes, arida nec siriens ora /euabi.l' aqua" (Rem. 229-230).
50. Tópico de la esclavitt1d amorosa (servirium amoris). Cf. Ovidio, Ars 2,177-250, y Rem. 73-74: junto con el art. de R.O.A.M. Lyne, ·Servitium amoris•. CQ n.s. 29. 1979, 117-130.
938
Francisco Socas
porque rendir culto a Dios, amar a los padres, a la esposa o a los propios hijos es virtud, no vicio, es cordura, no enfermedad. Pero es que tú andas metido en amores ilícitos. ¿Cuál crees tú que es ese amor ilícito del que ahora hablamos? Los antiguos creían que era un niño ciego, hijo de Venus y Vulcano, que tenía alas y manejaba unas saetas con las que hería a varones y hembras metiéndoles dentro el ardor del cariño52
• Leemos en Virgilio: "Ahora sé quién es Amor, que entre duras peñas el Ismaro o el Ródope o los lejanos garamantes lo criaron como un niüo que no es ni de nuestra raza ni de
1 nuestra sangre" 53
4 Pero este fue un error propio de la gente mortal, que no pudo alcanzar la verdad. El amor, como dice Séneca en sus tragedias, no es otra cosa que una energía poderosa de la mente, un agradable calor del espíritu propio de la juventud, que se produce con la disipación y la holganza, y se alimenta entre los bienes de la próspera Fortuna54
.
Él ofusca la mente del hombre, trastorna todo juicio, embota el sentido, apaga el ánimo. Porque cuando te encariñas con una mujer no vives en ti sino en ella55
• ¿Y
51. El amor como locura se expresa pronto en latín con la paronomasia amans 1 amens (Piauto, El mercader 82. y Terencio. Andria 218). Con otros términos anda en Platón. Fedro 23ld, u Ovidio. Rem. 119. Más textos en A. Otto. Die Sprichworter und sprichwortlichen Red ensarten der Rómer (Hildesheim
Nueva York. G. Olms Ver!., !971)s.v. «Wnare»,n" 6. p. 18.
52. La que antecede es la imagen clásica de Amor-Eros. salvo en un punto. Los antiguos nunca
representaron a Cupido como nii'io ciego. con la habitual venda echada por los ojos, que es un ai'iadido
medieval y moderno. aunque. eso sí. derivado de expresiones muy corrientes en los textos antiguos, del
tipo caews amor sui, cae ca lihido, caeca cupido etc. (véase E. Panofsky, Estudios sobre iconología [Madrid, Alianza Univ. 1979'] cp. 4, pp. 139-171). B. Lier aduce un repenorio de textos antiguos sobre
Amor alado (Ad ropiéa ... n" 8. p. 18 y n" 17 e, pp. 31-32).
53. La cita de Virgilio (Ec. 8.43-45) presenta variantes, como es de esperar, respecto al texto que hoy
comúnmente se acepta. La principal es que trae el monte lsmaro (de Tracia) en lugar del Tmaro (una
montai'ia del Epiro, hoy Albania). El Rúdope es otro cerro entre Tracia y Macedonia. Los garamantes eran una tribu africana que vivía más allá de los getulos (Heródoto 4.174 y 183), unos y otros mentados siempre
para ponderar lo lejano y salvaje.
54. Palabras del mismo Séneca convertido en personaje de la tragedia de ambiente romano que a él
se atribuye y se titula Octavia (vv. 561-565). Todo el pasaje de Piccolomini se inspira en el contexto de la cita:
"Volucrem es se Amorem.fingir immirem deum morralú error, armar et telis manus arcuque sacras, insrruir saeua face genitumque credit Venere, Vulcano satum: uis magna 111e111is". etc. (vv. 558-565).
55. El tema de la trasformación de amado y amada está en Plauto: "animas! amica amanti" (Bacch. 193): está en Petrarca: "E i duo mi transfórmaro in que! eh 'i 'son o 1 facendomi d'uom vivo un lauro verde" (Canz. 23,38-39); lo detallan tratados posteriores a la cana de Piccolomini, como el de Agostino Nifo, De amore (Roma. apud Antonium Bladum, 1531) cp. 59. de donde tomo las citas anteriores. El
tratado es accesible en nuestra trad. castellana anotada. A. Nifo, Sobre la belleza y el amor (Sevilla, PUS.
939
Rt:medios de amor t:n una carta de Ent:as Silvio Piccolomini
qué hay peor que no vivir estando vivo, no sentir teniendo seso, no ver teniendo ojos en la cara? Sin duda el que se enamora se convierte en otro hombre y no habla ni obra como antes solía. Por eso dice Parmenón, el personaje de Terencio:
"Válgame el cielo, ¿qué dolencia es ésta? ¿Cambia con el amor un hombre hasta tal punto que no se sabe si es el mismo? "56
5 Considera el autor de comedias que el amor es una enfermedad, y no anda descaminado. En efecto, según Macrobio, también Hipócrates dice que la voluptuosidad, que es como la madre del amor o su hija, participa de cierta enfermedad muy siniestra57
• Esta enfermedad ataca las más de las veces a los muchachos, aunque también maltrata a hombres maduros y a viejos, y es tanto más peligrosa y ridícula cuanto más destacada por su edad o saber se considera la persona dominada por ella58
• Asi que cuando, amigo Nicolás, hayas caído prisionero59 o llegado a ser esclavo del amorú(J, entérate de que andas enfermo61 • Y si estás enfermo, procura librarte, pues ¿quién padece enfermedad y no quiere sanar? Evidentemente cuanto más grave, aguda y peligrosa es la enfermedad, tanto mayor es el afán del enfermo en curarse. Tu dolencia es grande, grande ha de ser el esmero que pongas en la cura. 6 Piensa, querido Nicolás, en qué estado te encuentras. No te aprecias en nada, nada de lo que te ocurra tiene para ti importancia, sólo de la amiga te preocupas. Ni tus padres, ni tus familiares, ni tus benefactores te importan mucho62
• Tu mente está
1990) cp. 59= pp. 265-267.
56. Tt:rencio, El eunuco 225-226.
57. Macrobio, Saturnales 2.R,16: "Hipócratt:s, un hombre dt: ciencia divina, acerca dt: la unión amorosa pensaba qut: era por así decirlo una parte de esa t:nfermedad muy siniestra que nosotros llamamos epilepsia. Las palabras suyas que en efecto nos han llegado aseguran que el coito es una epilepsia leve" ["Hippocrates autem, divina vir scientia, de cuitu Venerio ita existimabat, partem esse quandam morbi taeterrimi quem nostri comitialem dixerunr. namque ipsius verba haec traduntur, r~v CJvvoucríav EL'vm fltKpav r!1n\rp/úxv. "]. Piccolomini regresará a este texto de Macrobio en la Epistola ad Mohumetern para añadirle allí otra reft:rencia clásica extraída de Aulo Gelio: "Quis igitur habens aliquid hurnanipudoris -ut verbis cuiusdam gentilis !Noctés Alticae, 19,2,6] utamur- voluptatibus istis duabus, coeundi atque comedendi, quae hornini cum sue arque asino communes sunt, gratuletur? Non sunt haec quae pia mens in caelo requirat." (según el texto inédito de D. Fernández Sanz = A.R. Baca, XI, 117-118, p. 169).
5R. Cf. la formulación del mismo pensamiento en Juvenal: "omne animi vitium tanto conspectius in se 1 crimen habet, quanto maior qui peccat habetur." (8,140).
59. Tópico dt: la guerra amorosa (militia amoris). Ovidio. Amores 1,9 y Ars 2,233-238. Cf. Lier, Ad topica ... , n" IR. pp. 33-34, y A. Spies. Militat omnis amans (Tubinga 1930, reimp. Nueva York-Londrt:s 1978).
60. Dt: nuevo el tópico de la servidumbre amorosa (véase nuestra n. 50).
61. Y en tt:rcer lugar otra vez la semblanza t:ntre amor y enfermedad (véase nuestra n. 46).
62. El abandono de las obligaciones por culpa del amor apasionado st: menciona como uno de sus mayores inconvenientes a lo largo dt: un discurso de ensayo compuesto por Fedro. el protagonista del diálogo platónico dd mismo nombre (23la-c).
940
Francisco Socas
puesta umcamente en la amiga63• A ella la quieres, a ella la ensalzas, con ella
sueñas, en ella piensas, de ella hablas, por ella suspiras: no haces nada sin que la tengas presente. Fíjate qué estupidez, qué locura, qué enfermedad tan siniestra. ¿No has de buscar tu curación? ¿Quién no querría sanar de tal dolencia? Pero para tu salud, Nicolás, son necesarias estas cosas que te diré. Si las haces sanarás y, si no, te enterrarás con tu enfermedad y no habrá quien pueda ayudarte. 7 Piensa primero lo lejos que te has ido de los mandamientos de Dios64
, pues, a pesar de que tienes la obligación de amar a Dios de todo corazón, amas a una criatura y en ella has puesto todo tu deleite: te has vuelto de este modo adorador de un ídolo, pues el que pone a una criatura por delante de Dios idólatra es. Dirás que tú no eres un idólatra porque no pones a una criatura por delante de Dios. Ahora bien, si quieres confesar la verdad, andas más encariñado con tu amiga que con Dios, ya que descuidas, postergas y desprecias lo que Dios te manda, mientras procuras cumplir con gran esmero lo que tu amiga quiere: y eso es poner a una mujer por delante de Dios. ¡Ay, qué desgracia tan grande, tan expuesta, tan detestable, amar a una criatura de manera que se tenga a Dios en poco! Dios, cuando tú no eras nada, hizo que tú fueras algo, a fin de que pudieras conocer lo divino y sagrado y por qué camino se va al cielo. Ese mismo Dios, cuando, por culpa de nuestro primer padre, tú y los demás hombres perdisteis 1 609 1 el Paraíso, quiso nacer por ti, hacerse hombre, que lo apresaran, azotaran, insultaran y crucificaran, morir y redimirte con su valiosa sangre. Mira qué grande ingratitud, injusticia, crueldad y fiereza es abandonar por una ruin mujerzuela a quien por ti hizo tanto. Esto debe moverte lo bastante a ti y a los demás cristianos para que dejéis amoríos ilegítimos y sólo a Dios sirváis. 8 Pero sigue ret1exionando. ¿Qué estás haciendo, Nicolás? Tu amiga te parece bonita. ¿Crees que siempre lo será tanto? La hermosura es una realidad huidiza, como dice el Trágico65
, la mujer que hoy es hermosa, mañana será fea. ¿Cómo es que das tus bienes eternos e inmutables a cambio de otros caducos y mudables? Admitamos que sea una hembra de hermosura llamativa: es ése un bien trivial. No vale nada la hermosura de la mujer si no va acompañada de un buen carácter66
. La honestidad
63. Cf. San Jerónimo, Adv. Iov. 1,28: "amor mulieris generaliter accusatur, qui semper insatiabilis
est [ ... 1 animumque virilem effeminat. et excepta passione quam sustinet, aliud non sinit cogitare."
64. Se inicia el tema específicamente cristiano del apartamiento de Dios. Véase la «Reprobatio amoris• o tratado tercero del De amore de Andrés el Capellán, ed. cit, p. 368.
65. Séneca, Fedra 771-774. El contexto dice así: "En un instante escapa, y no hay día que no expolie al cuerpo hermoso. La helleza es una realidad huidiza: ¿qué sabio confiaría en un bien quebradizo? ["momemo rapitur nullaque non di es 1 formosi spolium corporis abstulit. 1 res est forma fugax: quis sapiens huno 1 confidatfragili 7 "]. Acuiiaron la sentencia antes Salustio, Cat. 1,4: "diuitiarum et.formae gloria .fluxa atquefragilis esr": y Ovidio, Ars 2,113: "forma honumfragile est''. Otros textos en A. Otto, Die Sprichwórter ... , s.v. ':fimna", n" 1, p. 141.
66. El tema de la helleza interior y la discreción está en la oración final de Sócrates dirigida al dios
Pan en el Fedro (279h-c). Tamhién en A. Nifo, De pu/chro cps. 42-44 (trad. cit. de F. Socas, pp. 119-122).
941
Remedios de amor en una carta de Eneas Sil vio Piccolomini
es lo que da valor a la hembra, no la hermosura. Tú no pretendes honestidad, sólo te gusta la hermosura. La hermosura se marchita como t1or silvestrd'7• La rosa luce roja a la mañana y por la tarde palidece. No hay nada más hermoso que la virtud de la decencia, y si pones tus ojos en ella, te parecerá mucho más hermosa que tu amiga. Porque ni el lucero de la mañana ni el de la tarde tienen un aspecto tan bello como la decencia. Quien la pierde por una mujer, date cuenta, por favor, de lo loco y descarriado que anda. 9 Y aparte, Nicolás, por no cansarte con demasiadas palabras, esa mujer que te enamora, no es sólo tuya sino que muchos otros también la poseen. Tampoco ella te quiere a ti solo, sino que está encariñada además con otros6x. ¿Qué pretendes tú en medio de tanta gente? Piensa que ya estás en el crepúsculo. que ya eres mayor, que andas cerca de licenciarte()~. ¿Pretendes competir con los mozos? ¿Pretendes luchar con los fuertes? ¿Qué persigues en una batalla70 en la que sucumbirás aunque triunfes? Difícil cosa es que un hombre mayor les arrebate una mujer a los mozos. Supongamos con todo que seas capaz de arrebatársela, ¿de qué sirve tu victoria si la batalla es tal que sucumbirás aunque triunfes? ¿Qué es una mujer, digo yo, sino una explotadora de la juventud, ladrona de varones, asesina de ancianos, devoradora de haciendas, la perdición de la honra, pitanza del demonio71
, puerta de la muerte72,
sustituta del infierno?73
10 Piensa, Nicolás, cuántos males nos llegan por culpa de las mujeres y cómo Salomón, cómo Holofernes, cómo Sansón se dejaron engañar por ellas. No te creas tan firme como para escapar de sus burlas, sino que, en la medida en que eres más
67. La carne que se marchita como hierba es visión de las Escrituras: "omnis caro jaenum et omnis gloria eius quasi.flos agri" (lsaías 40,6; cf. Salmos 102,15).
68. Ovidio en los Remedios aconseja al malenamorado que se diga a sí mismo algo parecido sobre la
liberalidad erótica de la amada: "Diligit ipsa alios, a mefústidit amari: 1 institor heu noctes, quas mihi non dat, ha/Jet." (305-306). Sin embargo más adelante (767-794)Jesaconseja vivamente estos pensamientos que por la vía de los celos pueden reavivar la obsesiva pasión.
69. En la milicia amorosa.
70. Recaída en el tema dt: la militia amoris.
71. La juntura "pahulum diaho/i" está en Casiodoro. Er:positio Psa/morum (Corpus Christianorum.
Series Latina, 97-98, in Ps. 103).
72. En la literatura ascética no sólo la mujer es ianua mortis sino también cada sentido por donde se puede colar el pecado: la vista en Pedro Crisólogo (Co/lectio sermonum, Corpus Christianorum. Series Latina, 24, serm. 139, 1.18); el oído en Bernardo de Claraval (Sermones super "Cantica Canticorum", en Bemardi opera, eJ. J. Leclercq, serm. 28,5).
73. La idea de la mujer como proveedora o sustituta del infierno aparece asociada en la adivinanza salomónica de la sanguijuela (Proverbios 30,15}, que en ese sentido la interpreta la generalidad de los comentaristas. Así S. Jerónimo, Adv. Iovinianum 1,28: "sanguisugae tres filiae erant [ .. .], sed istae non saturaverunt ea m, et quarta non sujficir dice re satis est: infemus, amor mulieris, et rerra quae non satiatur aqua, et ignis non dicit satis est." En un campo más general léanse las páginas misóginas de Andrés el Capellán, ed. cit., pp. 3lJ3-409.
942
Francisco Socas
débil, incauto e ignorante que estos personajes, tanto mayor empeño debes poner en evitar cualquier ocasión de que te engañen74
. Nada es ese amor de mujer que sucede con pecado. No hay en la mujer estabilidad75
, pues ahora te quiere y mañana querrá a otro. ¿Y tú vas a tener en aprecio ese amor que entre tantos se reparte? Ninguna mujer fue tan firme en el amor de su amigo que al presentarse un nuevo pretendiente con nuevos requiebros o regalos no cambiara de amor. La mujer es un animal inacabado76
• cambiante, engañoso, sujeto a muchas enfermedades y padecimientos, desconocedor de la lealtad, el temor, la firmeza, la compasión. Me refiero a esas mujeres que se entregan a amoríos deshonestos. Nunca son ellas constantes. Porque en cuanto se apartan del recto camino, ya se creen libres para ir de acá para allá donde les plazca, y ya no temen ni a prometidos ni a esposos77
•
11 Creo sinceramente que ese placer apestoso de ayuntarse7x te agrada poco a ti,
74. Los tres adjenvos -"déhil. incauto e ignorante"- se aplican en orden inverso a las virtudes
prohadas de los tres enamoradizos personajes. ya que Sansón fue fuerte, Holofernes debió como capitán obrar con astucia. y la sabiduría de Salomón nadie la niega. En el Capellán quienes aparecen son Salomón (con sus concubinas a cientos) y David (enamorado de la mujer de U rías). La conclusión es la misma: "Quis ergo mulierum amator suam sciret cupidinem moderari, si in viris tanto sapientiae dogma te foltis pro mulierum arnore sapiemia suumnon novir ojjicium nec modum non poruirluxuriando servare?" (ed. cit.. pp. 390-391 ).
7). El texto clásico sohre la voluhilidad femenina es d de Virgilio: "varium er mutabi/e semper femina" (Eneida 4,569). En la Edad Media d verso se atribuye a Marciano Capela (véase. Andrés el Capellán, ed. cit., pp. 39R-400, que lo aduce cuando trata este mismo punto de la inconstancia de la mujer). Otras formulaciones surgen en Séneca: "nihil est tam mobile quamfeminarum vo/umas, nihil tam vagum" (De re m. fbrr. 16,3), Calpurnio Sículo: "mobilior ventisfemina" (E[? l. 3,10) y Boccaccio: "Volubil sempre comefoglia al venrri'' (Filosrraro Ylll,30).
76. Entre otros extremos poéticos y morales sohre la fragilidad femenina se intercala el concepto
propiamente filosófico de la mujer como animal impertectum. esto es, un ser vivo inacabado o incompleto. A. Nifo. que en general muestra una postura muy favorable a la mujer. no deja de mencionar estas disparidades esenciales entre varón y hembra, que dan lugar a querellas entre enamorados: " ... la mujer es animal frío y el varón animal cálido ... Además como la mujer es animal tmnco e imperfecto ... De otra parte, como la mujer es animal de poco juicio, estúpido y privado por Naturaleza de capacidad de previsión. etc." (De amore. cp. '11.7 = trad. cit. de F. Socas, p. 344).
77. En las sociedades donde la honra de la mujer se pierde de una vez por todas e impera el
tremendismo moral de "blanco o negro". la que se atreve a cmzar la línea de separacioo entre lo admitido y lo ilegítimo queda en adelante libre de la atadura del qué dirán. Cómparese aquello que dice Tácito sobre el desparpajo de la infame: "nequefemina amissa pudicitia alia abnuerir" (Anales 4,3).
78. La misma repugnancia fisiológica se desprende de lo que el cristiano dice al musulmán en cierto
paso de la citada Epistola ad Mahumetem en relación con su paraíso carnal: "Dicis: quid ergo feminis opus esr, si non est coirus r Dicimus ernos: quid opus esr coitu, si non est generario ( Proprer voluptatem -dices. At haecfóeda voluptas esr er indigna quae paradisum ingrediarur. Nam quomodo illic permissa erit haec rurpitudo, qua e llic ramquam obscena prohihelllr er ranrum propter sobolem aut el'ilandi maioris mali causa permirritur:'" (ed. A.R. Baca. XI, 117, p. 169).
La confusión que la madre Naturaleza hizo entre los órganos de la reproducción y los excrementicios abre una vía fácil para el chiste y el menosprecio -ascético o misantrópico. tanto da- de la cópula. Este desdén hacia el acto engendrador de una criatura que nacerá inrer urinas el feces no es exclusivamente
943
Remedios de amor en una carta de Eneas Silvio Piccolomini
consumido como estás por la edad. Pues no digo ya a ti, vetusto y seco como eres, sino a un mozo jugoso ¿qué puede aportarle ese placer estúpido y repugnante del que nos arrepentimos no más alcanzarlo? ¿O no es poca cosa esa advertencia y esa especie de impulso o conmoción que tras el pecado al punto tortura el espíritu del hombre?79. ¡Qué malvado es el hombre, pues con tantos avisos no se aquieta, con el castigo no se enmienda, con correcciones no mejora! ¿Qué resultados ocasiona el acto carnal sino la perdición de la carne?~0 ¡Y ojalá echara a perder sólo la carne y no matara el alma! Pero es que cuando dos se juntan, varón y hembra, me figuro dos tiestos de barro que se restriegan entre sí hasta que estallan y quedan reducidos a nada81
•
12 Tal vez tú, sin embargo, no te deleitas con el coito sino con la contemplación y la charla tan sólo. Pero dime, ¿qué hay tan hermoso de ver que no halles nada mejor? La hermosura que debemos buscar está en el cielo y con ella no se puede comparar ninguna cosa de este mundo; en ella reside toda perfección, mientras que la belleza mundana siempre es menguada; la una es perdurable, la otra perecedera; aquélla firme, ésta cambiante. Esa buena facha que admiras, una fiebrecilla se la lleva o, si la enfermedad no se presenta, no faltará la vejez para volver áspero y rugoso ese cutis orondo y lleno de frescura. Lo mismo pasará con esos miembros que ahora admiras: con el paso de tiempo estarán resecos, amoratados, escuálidos, llenos de suciedad pestilente. No mantendrán los ojos por siempre su brillo, el aliento hederá, 1 610 1
cristiano. Piénsese en el inicio del poemilla atribuido a Petronio: j(Jeda est in coitu et brevis voluptas (fr. 54, Le Satiricon, ed. Ernout, París, Les Belles Letres, 1967, p. LIII).
79. La frase se refiere tanto al remordimiento de conciencia tras el pecado como a una peculiar postración que, según la medicina antigua y medieval, asalta al mamífero tras la cópula. Corrían dos sentencias, una omnicomprensiva("post coitum onme animal triste") y otra con excepción ("triste est omne animal post coitum praeter mulierem f?allumque"). Ovidio, que siempre es más indirecto, original y sugerente que sus seguidores, aconseja aprovechar este hastío del momento para ver claro entonces los defectos de la incómoda amiga (Retn. 413-418).
80. La nocividad del coito es doctrina común y médica desde la Antigüedad. Andrés el Capellán da tres razones para este debilitamiento: la pérdida de energía en el acto amoroso, el poco comer y el dormir mal. Que Andrés se basa en tratados de medicina se ve al final de este punto cuando dice: "sed memini me quodam tempore in dictis quibusdam physicalibus invenisse quod propter Veneris opera lwmines tempori hreviori senescunt" (ed. cit., pp. 389-390).
81. La figuración del hombre como tiesto de barro quebradizo depende de la historia de la creación narrada en el Génesis. La juntura "vasa testea" la usa como imagen de fragilidad Jeremías en las Lamentaciones (4,2). Ahora bien. aquí es más interesante observar que la reducción de la cópula a su mecánica estricta es una forma humorística de desprecio muy usada. Lo contrasto con dos ejemplos. Diderot, remontándose a una expresión del emperador-filósofo Marco Aurelio, considera el pecado de la carne sin más como "lefrottement illicite et voluptueux de deux intestins" (Addition aux pensées philosophiques, n" LVII, ed. A. Adam (París, GF, 1972) 71). El humor amargo del aforista E.M. Cioran plasmó esta sentencia contra nuestra dignidad de personas: "No se puede consentir que un dios, ni siquiera un hombre, proceda de una gimnástica coronada por un gruñido" (Le mauvais démiurf?e, trad. de F. Savater (Madrid, Taurus, 1979) 17). Pero Piccolomini se ríe del placer, Diderot de la culpa, Cioran del hombre.
944
Francisco Socas
el cuello se encorvará, el cuerpo se volverá en todo parecido a un tronco áspero y seco82
. Piensa todo esto y no te hagas ilusiones; huye antes de verte despojado. Porque es mucho mejor desdeñar un bien que perderlo. 13 Bastante extrañeza por cierto me causa el que tú disfrutes con su charla grata, serena y melosa. ¿Qué agrado cabe en la charla de una mujer? ¿Qué te dice tu amiga? Está claro que o se queja, o llora, o te amenaza, o te cuenta chismes banales. Te refiere lo que trató con su vecina, lo que ha soñado, cuántos huevos ha puesto la gallina83
, con qué flores se arma el ramo. Toda charla de mujer versa sobre temas frívolos o vanos, y quien con ella disfruta vano ha de ser por fuerza. Alguna que otra vez te relata que se acostó con otro amante y cómo fue la cosa, qué regalos le hizo, cómo fue la cena y qué gusto le dio luego. Todo esto a ti no te da alegría sino tormento. Pero ahí tienes los gozos que de la conversación con tu amiga sacas. ¿Tan loco y falto de sentido común estarás como para no preferir disfrutar con la palabra y la charla de cualquier varón erudito? 14 Repiénsalo todo a la vez84
, los gozos y, de la otra parte, los incordios del amor: hallarás que éstos son muchos y aquéllos pocos, que es muy verdadera la opinión de aquel que dijo que en el amor hay un poquito de miel desleído en mucha hiel85
• Por tanto, Nicolás, como este amor del que venimos hablando es por completo vano, desapacible, amargo y perjudicial, y al hombre acarrea enfermedad gravísima, tienes que procurar librarte de él. Y la curación consistirá en que quedes íntimamente convencido de que el amor es malo86
•
82. Vuelta al tema de la fugacidad de la belleza.
H3. El Arcipreste de Talavera o Corbacho de Alfonso Martínez de Toledo es, como se sabe, una
reprobación de amor algo posterior a la carta de Piccolomini. Se trata de un extenso libro y, por eso, un lance como éste del huevo se extiende allí a lo largo de dos páginas costumbristas y llenas de gracejo: "Yten por un huevo dará bozes como loca[ ... ]: '¿Qué se tizo este huevo? ¿Quién lo tomó? ¿Quién lo levó? etc."' (ed. J. González Muela-M. Penna [Madrid, Castalia, 1970] 124-125). El imprescindible huevo también está en el Capellán: "Est et omnisfemina virlingosa [ = garrula], quia nulla est quae suam no veril a maledictis compescere linguam, et quae pro unius ovi amissione die tora velut canis latrando non clamaret et totam pro re modica viciniam non turbaret'' (ed. cit., p. 404. es mía la aclaración entre corchetes). J. González Muela. editor del Corbacho, en p. 12, n. 5, aduce un viejo artículo que establece numerosas correspondencias entre el libro del Arcipreste y los Remedios de Eneas Sil vio: A. Baradat, •Qui a inspiré son livre it l'archipn!te de Talavera? ... Mélanges ojferts a ... H. Gavel (Toulouse 1948) 3-12. No hemos podido verlo).
84. La acumulación de los argumentos para que hagan fuerza es recurso retórico. Ovidio lo aconseja
en sus Remedios (419-420): "Forsitan haec aliquis (nam swu quoque) parua uocabit, 1 sed, quae non prosunt sin¡;u/a, multa iuuant".
85. El texto más cercano es aquí Plauto, Cásina 70: "El amor está bien empapado de miel y hiel"
["wnor et melle et.felle estfecundissimus"J. Sobre lo agridulce y el par miel-hiel aplicado al amor y otros conceptos. véase A. Otto, Sprichwiiner .... s.v. «11/el». n" 3. pp. 216-217.
86. Vuelta al tema inicial: el enamorado afligido tiene que tener la convicción profunda de que la
pasión es en sí misma nociva.
945
Remedios de amor en una carta de Eneas Sil vio Piccolomini
15 Después de esto viene el que procures evitar la charla con la amiga. Huye de la holganza, estáte ocupado siempre en algo87
• Júntate con buenos hombres que te den ejemplo. No te metas en juegos ni en comilonas88
• Si algo te regala la amiga, tíralo89
• Que no quede en tu poder ninguna cosa que haya sido de ella, considérala mensajera del diablo que quiere perderte'!(1
•
16 Ten presente los beneficios que Cristo te ha hecho91• Piensa cuántos premios
aguardan en las moradas celestes al que se porta bien y cuántos tormentos hay dispuestos en los infiernos para el que se porta mal. Piensa que tus días cada vez son menos y que el último ya apremia92
. Piensa que se expone a burlas quien se enamora, sobre todo si es un hombre de edad madura93 • Piensa en el carácter inestable de la mujer94
, piensa en la pérdida de tiempo, cuando no hay nada que valga más que el tiempo95
• Piensa en el derroche de tu hacienda96• Piensa que la
vida que vivimos en este mundo, aunque la entreguemos a los placeres, es cortísima y que la otra a la que aspiramos en el otro mundo no tiene fin. Si piensas todo esto
87. El ocio para Ovidio constituye el primer y principal peligro (Rem. 135-168). Y en ámbito cristiano. S. Jerónimo. Ep. 54.11 (citado por A. Nifo, De amare. cp. 99 = trad. de F. Socas, p. 368).
88. El juego y la comida son incentivos del amor que hay que evitar a toda costa. Así aparece muchas veces en la literatura moral y médica de la Edad Media. Recoge y estudia muchos textos raros y curiosos la monografía de P.M. Catedra, Amor y Pedagogía en la Edad Media (Estudios de doctrina amorosa y práctica literaria) (Salamanca, Universidad. 1989).
89. Aconseja Ovidio no exigirle a ella la restitución de regalos que traen recuerdos (Rem. 671-672).
90. Ovidio recomienda precaución con las antiguas cartas de la amiga, Rem. 717: "Scripta caue relegas hlandae seruata puellae".
91. Reiteración del tema religioso en torno a la observancia de los mandamientos que es expresión
de gratitud al Redentor.
92. Tener presente las ultimidades-muerte, infierno y gloria, según la doctrina- es un viejo recurso
moral expresado en la sentencia del Eclesiástico: "in omnibus operibus tuis maditare novissima tua et in aeternum non peccabis" (7,40).
93. Todo amante propende al ridículo, pero en especial el que está ya viejo y sin fuerzas. Es de Ovidio la sentencia: "turpe senilis amor" (Amores 1. 9,4).
94. Otra vez la versatilidad femenina.
95. La idea del tiempo como mercancía y valor supremo, y de la pérdida de tiempo como forma de muerte, recorre las cartas a Lucilio del anciano Séneca (cf. Ep. 1, 1-5).
96. El costo insufrible de los amoríos -en lujos para aparentar y en regalos para seducir- provocaba las continuas quejas, a veces llenas de melancólico humor, de los poetas elegíacos latinos. Una de las amantes juveniles de Eneas Silvio cortó en seco sus pretensiones al verle pobre y mal trajeado: "Amori operam impendis et cares, mise/le, calciamentis?" Cita la anécdota y la frase de la esquiva G. Paparelli, que da al suceso categoría de trauma o hito biográfico: "Estas palabras dirigidas a él por la mujer amada debieron quedársele clavadas en el corazón para toda la vida y conformaron en él cierta misoginia literaria de sello ovidiano que aflora a menudo en sus escritos" (trad. del art. «Enea Silvio Piccolomini poeta d'amore», Helikon 4 (1964) 254-255).
946
Francisco Socas
con detenimiento y cumples mis consejos, en poco tiempo dejarás ese amor que te tortura y resultarás un hombre que complace a Dios y se merece el cielo97
.
BIBLIOGRAFÍA
1 Obras de Eneas Silvio Piccolomini
- Opera Omnia quae extant historica, geographica et literaria (Basilea 1551). - Pii II Commentarii rerum memorabilium que temporibus suis contigerunt, ed. de Adriano van Heck, (Ciudad del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1984). -De duobus amantibus historia (1444). (La primera ed. crítica moderna es la de J.I. Dévay (Budapest 1904). El texto editado por R. Wolkan (Der Briejwechsel [Viena 1909]. 1, 1, pp. 353-393) se reproduce con traducción italiana en Storia di due amanti, trad. e intr. de M.L. Doglio (Milán, TEA, 1990). - Der Briefwechsel der E.S. Piccolomini, ed. de R. Wolkan (Viena 1909) [1. Abteilung: Briefe aus der aienzeit (1431-1445), 1 Band: Privatbriefe = vol. LXI de los Fontes Rerum Austriacarum]. - G. Toffanin, Lettera a Maometto II (Nápoles, R. Pironti, 1953). - Chrysis, introd. e testo critico di E. Cecchini (P'lorencia, Sansoni Editore, 1968). -A eneas Silvius Piccolomini. Epístola Ad Mahomatem II (Epistle To Mohammed ii).
Edited with Translation, <md Notes by Albert R. Baca (Nueva York-Berna-FrancfortParís, P.Lang, 1990).
2. Estudios
- P.M. Cátedra, Amor y Pedagogía en la Edad Media (Estudios de doctrina amorosa y práctica literaria) (Salamanca, Universidad, 1989). -- L. Firpo, <<Enea Silvio pontífice e 'poeta'», en Enea Silvia Piccolomini. Storia di due amanti, traduzione e introduzione di M. L. Doglio (Turín, TEA, 1990) pp. 5-32. -B. Lier Ad topica carminum amatoriorum symbolae (Stettin 1914, reimp. Nueva York-Londres 1978). - D. Maffei, ed., Enea Silvia Piccolomini Papa Pío Il. Atti del convegno per il quinto centenario della morte e altri scritti raccolti da Domenico Maffei (Siena, Accademia Senese degli Intronati, 1966). - G. Paparelli, Enea Silvia Piccolomini (Pio Il) (Bari 1950) [con bibliogr. en las pp. 360-366].
97. El último pensamiento es para Dios y su gloria, como no podía ser menos.
947
Remedios de amor en una carta de Eneas Silvia Piccolomini
~Id., <<Enea Silvio Piccolomini poeta d'amore», Helikon, 4, 1964, 252-260. ~ G. Saitta, Il pensiero italiano nell'Umanesimo e nel Rinascimento (Bolonia 1949), t. I, pp. 335-356. ~ L. R. Secchi Tarugi, ed., Pio // e la cultura del suo tempo. Atti del 1 convegno internazionale-1989 (Milán, Istituto di Studi Umanistici F. Petrarca, 1991). ~A. Spies, Militar omnis amans (Tubinga 1930, reimp. Nueva York-Londres 1978). ~ C. U gurgieri della Berardenga, Pi o // Piccolomini con notizie su Pio /// e altri membri della famiglia (Florencia, Leo S. Olschki ed. 1973). ~ G. Voigt, Enea Silvio de'Piccolomini als Papst ~ius der Zweite, und sein Zeitalter (Berlín, G. Reimer, 1892), 3 vols.
948