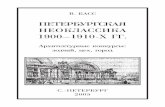Los orígenes de la institucionalización del islam en España: Bases y fundamentos (1900-1992)
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia en la Venezuela de 1900....
Transcript of A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia en la Venezuela de 1900....
A Prueba de Temblores.
Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia
en la Venezuela de 1900.
Caso del Sismo de San Narciso del 29 de octubre de 1900,
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y
Franck A. Audemard
89
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y
Sismorresistencia en la Venezuela de 1900. Caso del Sismo de San
Narciso del 29 de octubre de 1900.
(Quake-proof: Some ideas about constructions and seismic resistance at
the time of the San Narciso 1900 earthquake, Venezuela)
Alejandra Leal Guzmán [email protected]; José Antonio
Rodríguez, [email protected] y Franck A. Audemard,
Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, FUNVISIS
Departamento de Ciencias de la Tierra
RESUMEN
El 29 de octubre de 1900, día de San Narciso, a las 4:42 a.m., un
poderoso terremoto sacude el norte costero de Venezuela, afectando
sensiblemente a las poblaciones ubicadas en la región que actualmente
corresponde al Área Metropolitana de Caracas, AMC, en la costa de
Barlovento y en los estados Vargas, Aragua y Anzoátegui; llegando
incluso a ocasionar daños materiales de menor significación en
poblados llaneros. Este evento, ha sido el sismo histórico más
importante que ha ocurrido en las adyacencias del AMC y también uno
de los más destructores que ha padecido la ciudad capital. El terremoto
de 1900 fue ampliamente reseñado en la prensa nacional,
constituyéndose así un extenso y muy variado corpus documental que
había permanecido inexplorado en los archivos venezolanos, y en
consecuencia, era prácticamente desconocido para la sismología
venezolana. La data compilada ha arrojado información sobre diversos
aspectos del terremoto de 1900: descripción del evento, informes de
daños, respuestas sociales, iconografía, etc. Entre estos documentos
destaca un conjunto de artículos técnicos cuyos autores comentan
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
90
ampliamente sobre construcciones y sismorresistencia, en el marco de
los daños producidos por el terremoto. Los autores de estos escritos no
se limitan a proponer tipologías constructivas adecuadas para zonas
sísmicas, sino que se plantean interrogantes respecto a los siguientes
tópicos, ineludiblemente asociados a la sismorresistencia no sólo de las
edificaciones sino de toda la ciudad: a) calidad de los terrenos, b) la
respuesta sísmica del suelo, c) esbozo de los estudios de
microzonificación como herramienta para conocer las características
del terreno, d) aspectos jurídicos de la sismorresistencia, y e)
planificación urbana como estrategia para mitigar potenciales desastres
sísmicos. Como suele ocurrir con los terremotos destructores, los
desaguisados ocasionados por el sismo de San Narciso, indujeron a
muchos a reflexionar respecto a la adecuación de las tipologías
constructivas existentes y también sobre la configuración
arquitectónica y urbana de nuestras ciudades. En este sentido, el
presente trabajo pretende dar a conocer tres de estos significativos
documentos, enfatizando las lecciones que de ellos se desprenden en
cuanto a aspectos técnicos y legales de la sismorresistencia,
microzonificación y planificación urbana; es decir, reflexiones que
representan un valioso aporte para el estudio de la ingeniería sísmica y
del urbanismo en Venezuela.
Palabras claves: terremoto del 29 de octubre de 1900, sismicidad
histórica, sismorresistencia, ingeniería sísmica en Venezuela.
I.-Introducción.
El 29 de octubre de 1900 -día de San Narciso- a las 4:42 a.m., ocurrió
uno de los terremotos más importantes de la historia venezolana. Este
fortísimo evento, cuya magnitud ha sido estimada preliminarmente en
7,6 (Fiedler, 1988: 206), estremeció el centro norte costero del país,
afectando sensiblemente a las poblaciones ubicadas en la región que
actualmente ocupa el área metropolitana de Caracas, en el litoral de
Barlovento y en los estados Vargas, Aragua y Anzoátegui, llegando
incluso a ocasionar daños materiales de menor significación en
poblados llaneros. Aquel lejano amanecer de finales del siglo XIX,
resultó ser una desagradable sorpresa para buena parte de los
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
91
venezolanos, pues la conmoción telúrica del 29 de octubre no sólo los
hizo saltar de sus lechos sino que las réplicas los mantendrían en vilo
durante los meses siguientes:
...a las 4 y 42 minutos de la madrugada del 29, sobrevino de repente un
terremoto que duró como 25 segundos. El traqueteo fue terrible, jamás
sentido ni escuchado por los actuales habitantes de Caracas. Parecía
que la ciudad se hubiera convertido en una matraca y la sacudiera un
hombre robusto con toda la fuerza de su brazo y con movimientos
isócronos. El espantoso ruido pareció igual desde el principio hasta el
fin sin guardar proporción con el movimiento del suelo que no fue tan
grave como debía pensarse, considerando aquel... deteniéndose a
examinar los edificios se encontró que todos, apenas algunos muy
contados, sufrieron profundamente. Los frentes se desprendieron de las
paredes laterales, cayeron los techos de muchos cuartos, abriéronse
los caballetes, los encalados se descalabraron a trechos; las tapias
divisorias de las piezas se desunieron de las maestras y muchas de los
corrales se vinieron abajo, desplomándose otras, ya de los frentes ya
del interior de las casas (El Duque de Gamboa, El Tiempo, Caracas: 3
de noviembre de 1900, p. 2).
Por su parte, Grases (1990) ofrece una sucinta descripción de los
principales efectos de dicho evento:
El sismo del 29 de octubre afectó Macuto, Naiguatá, Guatire,
Higuerote, Carenero y otros pueblos de Barlovento, donde hubo
grandes daños y víctimas. Muchos edificios en Caracas, se agrietaron
y algunos se derrumbaron... Guarenas fue destruido con un saldo de
25 muertos; San Casimiro, Cúa y Charallave quedaron en ruinas y la
línea férrea que unía Carenero con Río Chico sufrió daños
considerables; La Guaira y Maiquetía, muchas casas deterioradas;
Macuto, 7 muertos, 30 heridos y grietas en el terreno; La Vega y El
Valle, casas dañadas, 1 muerto; Baruta, 4 heridos; Antímano y Los
Teques, varias casas caídas y otras deterioradas; Petare y Los
Mariches, heridos y 1 víctima; Higuerote, varios muertos y heridos; en
San José de Río Chico, el río se salió de cauce y se desbordó hacia Río
Chico; Puerto Tuy, las olas del mar se elevaron varios metros;
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
92
Paparo, daños severos; Carenero 3 muertos; Tacarigua, Curiepe,
Capaya, Caruao y Río Grande, muy afectados; Carayaca, heridos;
Naiguatá, Los Caracas y Camurí Grande, grietas en el suelo,
derrumbes y muertos; Chuspa, La .Sabana, Quebrada Seca, daños
generalizados; Barcelona, grietas en el terreno; Clarines, daños. Al
evento principal siguieron centenares de temblores sentidos (Grases,
1990: 22-23).
Como se aprecia en la descripción anterior, este sismo no sólo sacudió
la región, sino que además provocó un tsunami que inundó las áreas
bajas costeras del litoral de Barlovento –causando daños al ferrocarril
Carenero-El Guapo- y que también afectó las costas del estado
Anzoátegui, fenómeno bien documentado por el ingeniero Melchor
Centeno Graü, quien se encontraba en la ciudad de Barcelona al
momento de ocurrir el sismos (Véase Centeno Graü, La Linterna
Mágica, Caracas: 15 de noviembre de 1900, pp. 2-3). Esta
circunstancia convierte al terremoto de 1900, en uno de los pocos
sismos locales venezolanos con olas tsunami asociadas (Audemard et
al., 2012).
Hermann Ahrensburg, jefe del Gran Ferrocarril de Venezuela y testigo
presencial del sismo, refiere sus efectos en la ciudad de Caracas,
relación que puede comprobarse puntualmente al compararla con los
informes técnicos levantados por las comisiones del Colegio de
Ingenieros de Venezuela. Ahrensburg escribe:
De acuerdo a averiguaciones preliminares 70 casas cayeron
completamente, 428 se arruinaron y varios cientos perdieron las
cornisas de los techos. De las numerosas iglesias solamente la de Las
Mercedes ha sufrido menos; todas las demás muestran graves daños y
fueron cerradas. La torre de la Santa Capilla se derrumbó; la torre de
Altagracia que ya había sido averiada en 1812, pero había quedado en
pie se partió desde arriba hasta abajo; las dos torres del Panteón
sufrieron mucho y estaban cerca de caerse. La mayoría de los edificios
públicos como los Ministerios del Interior, de Obras Públicas, de
Finanzas, la Dirección de Correos, el Ayuntamiento, así todos los
cuarteles son inhabitables. Los grandes hoteles de uno o dos pisos
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
93
están totalmente abandonados... Aparte de Caracas sufrieron mayores
daños los pueblos de Río Chico, Higuerote, Guatire, Guarenas y el
balneario de Macuto así como los pueblos que se encuentran en el
intermedio y la mayoría de las veces están en escombros y ruinas. Allí
perecieron cerca de 100 personas; además muchos resultaron
gravemente heridos. El puerto de La Guaira salió un poco mejor
(Ahrensburg, 1901: 1)[1].
Debido a la extensión de sus efectos, el terremoto de 1900, fue
ampliamente reseñado en la prensa nacional, conformándose así una
importante fuente de información para el estudio de este evento. La
compilación documental elaborada a tales fines contiene artículos de
prensa, crónicas, cartas, telegramas, fotografías, planos y también
artículos científicos e informes técnicos que describen los daños
producidos por el sismo, examinan los efectos de este en relación con
las características constructivas de las poblaciones afectadas y propone
soluciones constructivas apropiadas a la naturaleza sísmica del
territorio venezolano. El hilo discursivo que, casi inesperadamente,
enlaza a estos meticulosos escritos resulta ser la idea de
sismorresistencia, pero, más sorprendente aún, es que se trata de una
noción de sismorresistencia en un sentido amplio, que se extiende más
allá de las consideraciones arquitectónicas e ingenieriles.
Con la intención de examinar estas reflexiones sobre sismorresistencia,
se han escogido tres artículos, todos referidos al sismo de 1900: en
primer lugar, el Informe del Colegio de Ingenieros sobre los mejores
modos de construcción en Venezuela suscrito por Roberto García,
Alejandro Chataing, Diego Morales y Ricardo Razetti (Diario La
Religión, 25 y 26 de enero de 1901); luego el extenso y erudito artículo
Los movimientos seísmicos y las construcciones cuya autoría
corresponde al meteorólogo y astrónomo Dr. Armando Blanco (Diario
El Tiempo, 5 de noviembre de 1900), y finalmente, el escrito Sobre
construcciones firmado por el ingeniero Avelino Fuentes (Diario El
Tiempo, 22 de noviembre de 1900).
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
94
II.-Palabras nuevas para viejas ideas
Si bien la noción de sismorresistencia es de muy reciente incorporación
a la terminología ingenieril, la idea en sí misma es muy antigua: la
preocupación por la solidez y la resistencia de edificios y ciudades ante
el embate de los terremotos ha existido largamente en la mentalidad de
todas las sociedades enfrentadas directamente a la inquietante
naturaleza plutónica del planeta. Naturalmente, el término ha
evolucionado. En la Venezuela de 1900 se hablaba de las casas anti-
temblores o contra temblores, mientras que en 1950 -en la coyuntura
del terremoto de El Tocuyo- ya se utilizaba el término antisísmico,
expresando con ello un sentido técnico muy disímil al que está
contenido en el término sismorresistente. Semánticamente, antisísmico
significa que las construcciones pueden resistir ilimitadamente los
efectos de un sismo lo cual resulta, a todas luces, equivocado; en tanto
que sismorresistente contiene la idea de que las construcciones pueden
resistir, hasta cierto punto, el embate de un terremoto sin llegar a
colapsar.
El sismo de San Narciso no constituye la primera ocasión en que la
idea de sismorresistencia surge en la mentalidad venezolana. La
preocupación por diseñar e implementar tipologías constructivas que
resistan los temblores, así como también la conciencia de la relación
entre los daños macrosísmicos y la calidad y adecuación de las
construcciones se puede encontrar en documentos venezolanos
referidos, por ejemplo, a los sismos de 1766, 1812 y 1878 (Al respecto
véase Grases, 2009). Así pues, en ocasión del terremoto del 21 de
octubre de 1766, y para sorpresa de sus habitantes, la ciudad de
Caracas resulta sacudida pero sale indemne del trance, a pesar de la
flaqueza de sus construcciones. Un anónimo informe de la época, deja
constancia de lo anterior:
Tampoco hizo el terremoto estrago de consideración en los demás
templos ni en las casas y menos en los vivientes, aun de los
irracionales, y sólo vegetales recibió en sí aun más leve daño. Admiran
esto y con mucha razón las personas de juicio y más a vista de las
tapias, paredes y edificios que hay en la ciudad por su desplomo y
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
95
flaqueza y antigüedad conocidamente expuesto a ruina. Y
verdaderamente es cosa admirable, no tanto el que no cayesen, como
que un temblor tan dilatado y fuerte hallase a la ciudad y todos sus
habitantes y vivientes en tal constitución hasta en el más mínimo átomo
que estando todos entregados al sueño o recogidos, nadie peligrase ni
recibieses aún una picadura (Noticia del temblor de tierra padecido en
la ciudad de Santiago de León de Caracas, Provincia de Venezuela en
las Indias Occidentales, la madrugada del día 21 de octubre de 1766.
Caracas, diciembre de 1766. Archivo General de la Nación (AGN)-
Traslados, Audiencia de Caracas, 206).
Cabe destacar no sólo la mención que se hace de las tipologías
constructivas existentes en la ciudad, sino más aún el asombro que los
testigos del terremoto manifiestan ante la resistencia de las viejas tapias
desplomadas y seguramente mal conservadas de la Caracas del siglo
XVIII. La tapia es uno de los sistemas constructivos de la denominada
"arquitectura de tierra cruda", calificación que se aplica a las
edificaciones cuyo principal material constructivo es la tierra sin cocer,
combinada con maderas, fibras vegetales, e incluso piedra (Véanse
Gasparini y Margolies, 1989). Se trata de tipologías constructivas
sumamente antiguas y respecto a las cuales pueden encontrarse
ejemplos milenarios -edificaciones e incluso ciudades enteras- en todo
el mundo. En el caso de Venezuela, el bahareque, la tapia y el adobe,
fueron las técnicas que definieron históricamente el hábitat -tanto
urbano como rural-, y su uso fue predominante desde el siglo XVI
hasta las primeras décadas del siglo XX (Urbina, 1961: 349). Tal como
señala Duarte (1996: 40), en Caracas, el sismo de 1766, “…dejó el
beneficio de haber manifestado los defectos ocultos de las
construcciones que habiéndolos dejado desatendidos con el tiempo
hubiesen causado alguna ruina”, circunstancia recurrente en el caso de
terremotos destructores. No huelga comentar aquí que precisamente, en
virtud de las pocas ruinas que ocasiona el sismo, se erige el patronazgo
antisísmico de Nuestra Señora de las Mercedes como abogada contra
terremotos (Rodríguez et al., 2011).
En octubre de 1812, tras los devastadores sismos ocurridos el 26 de
marzo ese mismo año (Véase Altez, 2006, Choy et al., 2010 y Cunill
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
96
Grau, 2012), el Alarife Mayor de Caracas, Juan Basilio Piñango,
presenta ante las autoridades del Municipio, los planos
correspondientes a un proyecto de viviendas sismorresistentes,
diseñadas según los materiales y las tecnologías disponibles en la
época:
Eran unas construcciones diseñadas con un sistema de horcones
(‘madera enterradas en tierra’) arriostrados a nivel de arranque de
techo y encima de los vanos de puertas y ventanas, verdadera
estructura ‘trabada’ que ya respondía en cierta medida a los
requerimientos antisísmicos (Zawisza, 1988a: 97-98)
Por su parte, los vecinos de La Guaira, la cual resultó gravemente
afectada por el evento, redactaron un reglamento para proceder a la
reconstrucción de dicha ciudad. Este documento contenía diversas
disposiciones referidas a la fábrica y reparación de edificios, con
especial énfasis en las recomendaciones para reforzar las técnicas
constructivas en uso –mampostería, adobe, tapia, bahareque- y aportar
“rigidez y homogeneidad” a los edificios resultantes (Zawisza, 1998a:
100). Sin embargo, las condiciones políticas, económicas y sociales de
la ciudad de Caracas -y del país- tras la devastación producida por los
terremotos y los avatares de nuestra guerra de independencia,
impedirían las necesarias labores de reconstrucción. La realización de
obras públicas se paralizaría prácticamente por las cinco décadas
siguientes, sumiendo a Caracas en un largo letargo urbano (Gasparini y
Posani, 1998: 135).
En las postrimerías del siglo XIX, a consecuencia de las ruinas dejadas
a su paso por el terremoto de Cúa del 12 de abril de 1878, el Colegio de
Ingenieros de Venezuela (CIV)[2], decide convocar “…un concurso
entre los ingenieros, arquitectos y demás personas que quieran tomar
parte, sobre el sistema que se crea más practicable, conveniente y
económico para la construcción de edificios en un país como el nuestro
expuesto a terremotos” (La Opinión Nacional, Caracas: 4 de mayo de
1878). Un mes más tarde, el concurso se declaró desierto “…en virtud
de no haber podido el jurado nombrado al efecto, decidirse por ninguna
de las memorias presentadas por haberlas hallado deficientes,
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
97
especialmente en la parte relativa a techos” (La Opinión Nacional,
Caracas: 19 de junio de 1878). Analizando comparativamente los
resultados del fallido concurso de 1878, con la calidad de los escritos
sobre construcciones y sismorresistencia aparecidos tras el sismo de
1900, resulta menester preguntarse por el recorrido de la ciencia y la
tecnología venezolanas en los escasos 22 años que median entre ambos
terremotos.
En este sentido, debemos señalar que las reflexiones y
transformaciones constructivas y sismorresistentes suscitadas por el
terremoto de 1900, se encuentran marcadas por las transformaciones
arquitectónicas y urbanas que venía experimentando Caracas, ciudad
que resultó particularmente privilegiada por el despliegue
modernizador del gobierno encabezado por el general Antonio Guzmán
Blanco (Zawisza y Villanueva, 1997: 375). A su vez, dicho despliegue
estuvo acompañado de la introducción, en Venezuela, de nuevas
técnicas y materiales de construcción procedentes de Estados Unidos y
Europa, circunstancia que comentaremos con mayor amplitud en las
páginas siguientes (Véanse Silva, 1999 y 2009b).
III.-Sismorresistencia y tecnologías constructivas: el Informe del
Colegio de Ingenieros sobre los mejores modos de edificaciones en
Venezuela
En la coyuntura ocasionada por el terremoto de 1900, el CIV destacó
tres comisiones técnicas para evaluar los daños producidos en los
templos, los edificios públicos y las casas particulares de la ciudad de
Caracas, cuyos minuciosos resultados fueron publicados en la prensa
nacional. Tales informes han representado un valioso insumo para el
análisis del sismo de San Narciso y para el estudio de la ingeniería en
nuestro país. Adicionalmente, el CIV convocó a Roberto García[3],
Alejandro Chataing[4], Diego Morales[5] y Ricardo Razetti[6],
destacados miembros de dicha institución, para producir un documento
que respondiese a la cuestión de cuáles eran los modos más
convenientes de edificación en Venezuela.
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
98
Estos cuatro profesionales han de haber deliberado sesudamente tan
ardua cuestión y en breve tiempo presentaron un informe que también
fue publicado en prensa. El discurso del documento final apuntaba a
una revisión de las ventajas y defectos de las tipologías constructivas
de uso corriente en Venezuela, a la luz de los daños ocasionados por el
sismo. Este breve examen de las edificaciones caraqueñas y sus
calidades constructivas, estaba seguido por una discusión, esbozada en
líneas muy generales, sobre los materiales y las tecnologías
constructivas potencialmente sismorresistentes y susceptibles de
aplicarse en Venezuela. Este informe no era un documento exhaustivo
dirigido a los profesionales de la ingeniería y la arquitectura, sino antes
bien un escrito austero y precavido de tono didáctico, redactado para el
público general en una ciudad donde la autoconstrucción era una
práctica corriente para procurarse vivienda. Considerando estas
circunstancias, los autores dejan constancia de su inquietud ante las
dificultades que presenta el encargo del Colegio de Ingenieros:
Mucho ha meditado y mucho ha vacilado la Comisión nombrada por el
Colegio de Ingenieros antes de dar una contestación a la pregunta que
éste ha formulado en los términos siguientes: ¿Cuál o cuáles son los
modos más convenientes de edificaciones en Venezuela?... hemos
puesto empeño en cumplir nuestro cometido, en la medida de nuestras
fuerzas; pero a la amplitud de la pregunta correspondería, sin duda,
una respuesta que no cabría en la forma sintética que necesariamente
ha de revestir este Informe, y no extrañará al Colegio que, dejando a
un lado los detalles técnicos y constructivos nos limitemos a hacer
indicaciones generales, que el criterio particular de cada constructor
hará valer con su justo peso, en cada caso particular, indicando, al
mismo tiempo, las ventajas y defectos que le atribuimos a cada uno de
los géneros de construcción en uso entre nosotros, y a los que pueden
también establecerse (La Religión, Caracas: 25 de enero de 1901, p. 3).
Nótese cómo de entrada, los autores advierten que el informe solo
presentará “indicaciones generales” libradas al criterio de los muchos
constructores empíricos que existían, no solo en Caracas, sino en todo
el país. La preocupación por la falta de conocimientos técnicos básicos
entre albañiles y constructores ocasionales, es retomada con mayor
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
99
detalle por el Ing. Avelino Fuentes[7], cuyo escrito analizaremos más
adelante. Fuentes también señalaba que buena parte de la problemática
urbana de Caracas -y por ende, su vulnerabilidad ante los eventos
sísmicos- derivaba de la falta de regulación y supervisión de la
autoconstrucción (Fuentes, El Tiempo, Caracas: 22 de noviembre de
1900, p. 2).
Hecha la advertencia sobre los alcances del informe, la Comisión llama
la atención sobre la especificidad que tienen los materiales y las
técnicas constructivas considerando el clima y las condiciones
geográficas; es decir, que no debe importarse técnicas constructivas
irreflexivamente y aún añaden que los materiales constructivos propios
de cada país son definitivamente los más adecuados y los menos
onerosos a los constructores:
Las construcciones propias para la zona tórrida deben tener los muros
y techos malos conductores del calor, y para lograrlo se requieren
fuertes espesores o materiales y sistemas aisladores; deben resistir los
vientos fuertes y ofrecer abrigo seguro a las lluvias violentas,
condiciones estas que pueden lograrse en casi todos los sistemas de
construcción… Los principales materiales de construcción de que
disponemos en el país son: piedra, cal, arena, tierra, los diversos
productos de alfarería, madera, caña y paja. Estos son los elementos
que han compuesto los diversos géneros de construcción adoptados
hasta hoy, y era lógico esperarlo ya que todos satisfacen sin duda las
condiciones económicas, muchos de ellos a las climatéricas y aún
algunos son muy aptos para resistir la acción de los fenómenos
seísmicos (La Religión, Caracas: 25 de enero de 1901, p. 3).
A pesar de esta afirmación, es a raíz del terremoto de 1900, cuando
comienza a ponerse en duda la idoneidad de las construcciones de
tierra cruda en ciudades como Caracas, -cuyo hábitat urbano estaba
definido principalmente por la tapia-. En este sentido, la Comisión
advierte respecto a la necesidad de utilizar estas técnicas constructivas
convenientemente, de no mezclar indiscriminadamente los materiales y
las técnicas, y de fabricar con esmero las armazones del bahareque y la
tapia “ligando adecuadamente todos los elementos”. No obstante,
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
100
tomando en cuenta que los efectos del terremoto pusieron de manifiesto
la escasa resistencia del adobe y la tapia ante los movimientos
sísmicos, los autores afirman rotundamente lo siguiente:
…algunas de las construcciones que por sus malas condiciones para
resistir a los movimientos de tierra deberían prohibirse en absoluto
para toda clase de edificios. Estas son: las de adobe crudo. Todas
aquellas en que entra el mezclote[8] como pretendido elemento de
cohesión. Las generalmente llamadas de tapia y rafa. Estas
construcciones podrían destinarse sólo a servir de cercas sin pasar de
una altura de dos y medio metros (Ibídem).
Respecto a los comentarios de la Comisión sobre comportamiento
sismorresistente de la arquitectura de tierra cruda, es de rigor advertir
que todas las técnicas constructivas requieren de procedimientos
adecuados a sus características, imponen restricciones en el diseño de
los edificios y exigen ciertas pautas de mantenimiento, factores de los
cuales depende su calidad y su resistencia. Estas variables pueden verse
afectadas por el deterioro producido por agentes naturales y al mismo
tiempo por intervenciones incorrectas -ya sean estructurales o no
estructurales- en las construcciones (Ramos et al., 2004: 112. Véase
también Aceves Hernández y Audefroy, 2007).
El peso del deterioro, de la desidia y del comején, en los daños
producidos por el sismo de 1900, lo exponía magistralmente un
redactor del Diario La Religión al preguntarse: “¿Con cuántas paredes
desplomadas de antaño, con cuántas grietas ‘de otro tiempo y otra
edad’, y con cuántos techos, guaridas antiguas del comején, está
cargando hoy el temblor del 29 de octubre?” (Diario La Religión,
Caracas: 10 de noviembre de 1900. p. 3). Los daños que el apetito del
comején -nombre que se da en Venezuela a las termitas, voraces
insectos xilófagos ampliamente extendidos en nuestro país- inflingía a
estas construcciones en las cuales abundaba la madera, comprometía
sensiblemente la estabilidad y resistencia de las mismas frente a un
evento sísmico. Respecto a la acción de las termitas, Aceves Hernández
y Audefroy (2007), afirman lo siguiente:
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
101
En varios países del mundo muchas viviendas construidas con
materiales vegetales son destruidas por las termitas. En condiciones
naturales, estos insectos son importantes para el reciclamiento de la
madera muerta y otros restos vegetales; sin embargo, existen tres
clases y seis familias de termitas muy peligrosas para las
construcciones humanas, todas ellas con muy mala fama, ya que son
capaces de devastar la estructura de una casa y desplomarla (...) La
madera posee una durabilidad natural, la cual se define como su
capacidad de resistencia a los agentes de deterioro. Esta durabilidad
natural involucra un periodo que varía según la especie de madera de
que se trate. Muchas especies de madera pueden sufrir diferentes
grados de deterioro producidos por agentes como humedad,
temperatura, hongos e insectos. Por supuesto, este deterioro va a
depender principalmente de los cuidados que se tenga en el
mantenimiento de la madera. Un adecuado mantenimiento previene en
gran parte el deterioro de la madera. En el caso de los insectos que se
alimentan de la madera (insectos xilófagos), algunas especies de
coleópteros y termitas pueden provocar daños serios, requiriéndose
tratamientos y reparaciones, o reemplazo de las piezas afectadas
(Aceves Hernández y Audefroy, 2007: 193-194).
Según la distribución geográfica de las termitas, presentada por los
citados autores (Aceves Hernández y Audefroy, 2007: 196-197), en
Venezuela, existen dos clases de termitas “muy peligrosas”: las
termitas subterráneas y las termitas de madera seca. En este sentido y
con gran pertinencia, el misterioso Zoilo de la Papa, sarcástico
colaborador del Diario El Tiempo escribía:
Se discute si los tabiques de adobe crudo con entramados de madera
serían tan buena pared como la de hierro. No entro en la discusión,
pero donde quiera que en Caracas se trate de la madera, recuerdo al
comején, ese terrible y destructor insecto que taladra las paredes, roe
la madera y segrega una materia viscosa que le sirve para fabricar con
tierra su habitación negruzca y esponjosa ¿Qué seguridad presenta a
los vecinos una habitación invadida por el comején, roída y medio
molida en su armazón? Creo que el hierro está libre de los ataques de
este feroz insecto, auxiliador de terremotos, pues devora los horcones
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
102
del bahareque, preparando la caída de los ranchos que se consideran
seguros cuando no han recibido la invasión de estos enemigos del
muro y de los techos bien entendidos (Zoilo de la Papa, Al vuelo,
Diario El Tiempo, Caracas: 19 de noviembre de 1900, p. 3).
Es importante comprender que la arquitectura de tierra cruda demanda
un ritmo de mantenimiento constante por tratarse de materiales
extremadamente sensibles a las condiciones ambientales (humedad,
temperatura, insectos, etc.). Esta circunstancia es bastante notoria en el
caso de los techos de madera, caña, palma y tejas, que debían ser
reparados frecuentemente debido a los daños mayores y menores
ocasionados por la acción de los insectos y por las lluvias (Franco y
Maskrey, 1996: 28). A lo largo de toda América Latina, estos techos,
por lo general muy pesados y con unas exigencias específicas de
mantenimiento, resultaron potencialmente mortales al colapsar durante
un sismo (Véase Febres Cordero, 1931). No en balde, la Comisión
dedicaba unos breves comentarios a la correcta construcción de los
techos propios de la época, los cuales constituían un elemento bastante
vulnerable ante los eventos sísmicos:
En la construcción de techos debe ponerse especial cuidado
esmerándose siempre en que contribuyan a ligar unos muros con otros.
En los techos de una sola agua esta ligazón se obtiene haciendo que
las viguetas atraviesen ambos muros en sus cabezas y clavándolas
sobre soleras colocadas en el centro de cada uno de ellos. En las
armaduras parhileras es necesario colocar las gradas lo más cerca
posible del centro del muro; y para evitar los movimientos
longitudinales del techo, recomendamos ligarlo con piezas oblicuas
clavadas sobre las costillas desde las gradas hasta la hilera. En los
techos de cuchillas y correas, recomendamos poner también una solera
hacia el centro de los muros, bajo el asiento de las cuchillas,
sólidamente ligadas con esta y con el muro. Cuanto a la cubierta, debe
procurarse que tenga el menor peso posible (La Religión, Caracas: 26
de enero de 1901, p. 3).
Quizás por la brevedad telegráfica del informe, sus autores no
profundizan en cuestiones como el excesivo peso de los techos
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
103
tradicionales o el mantenimiento requerido por las estructuras de
madera y caña brava, pasto fácil del comején. Ahora bien, retomando la
discusión sobre las tipologías constructivas de tierra cruda hemos de
señalar que durante la colonia, el bahareque fue uno de los sistemas
constructivos más extendidos debido a su versatilidad, cualidad que
permitía lograr unos magníficos acabados; a un costo notablemente
inferior al del adobe y las tapias (Gasparini y Margolies, 1986: 137), y
también a sus cualidades sismorresistentes, muy superiores a las de las
técnicas introducidas por los españoles y que fueron comprobadas en
diversas ocasiones en toda la América hispana (Beroes, citado en
Urbina, 1961: 196). Sin embargo, la reconocida resistencia del
bahareque a temblores y terremotos está supeditada a varios factores:
en primer lugar la firmeza y calidad de la estructura de horcones, que
es la que soporta los muros de barro y fibras vegetales; luego, debe
considerarse la edad de la construcciones levantadas con esta técnica y
su estado de conservación y mantenimiento, lo cual implica atender a la
existencia de elementos estructurales y no estructurales que puedan
resultar inadecuados en una construcción de bahareque y precipitar su
deterioro o colapso durante un sismo (Oliver-Smith, 1995).
En América hispana, el uso del adobe estuvo muy extendido en
ámbitos rurales y urbanos, pues a diferencia del bahareque, las paredes
fabricadas con adobes "…soportan fácilmente la carga de una segunda
planta y, normalmente no necesitan de refuerzos adicionales como las
rafas en los muros de tapia…" (Gasparini y Margolies, 1986: 103-104.
Véase también Urbina, 1966: 61); además, como señala Enrique
Orozco Arria: "…el adobe permite construir formas curvas y hasta
ensayar componentes decorativos, con una mayor flexibilidad de
diseño arquitectónico" (Orozco Arria, 2005). No obstante, el adobe da
lugar a pesadas construcciones de escasa resistencia ante los
terremotos, como se comprobó repetidamente en muchas ciudades
latinoamericanas (Sobre el particular véanse los siguientes autores:
Oliver-Smith, 1994; Franco y Maskrey, 1996 y Núñez-Carvallo, 1997).
Respecto a las características del adobe y del bahareque, Julian
Bommer (1996) expone lo siguiente:
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
104
El adobe es un material pobre para la resistencia sísmica, debido al
hecho de que es muy pesado y ofrece poca resistencia. El bahareque en
sí tiene un buen comportamiento sísmico, aunque el uso de tejados
pesados aumenta su vulnerabilidad y debido a la deforestación se usan
hoy en día maderas con calidad inferior. Ambos sistemas constructivos
se deterioran rápidamente debido a efectos climáticos y a la acción de
insectos, haciendo que la vulnerabilidad de viviendas construidas con
estos sistemas sea una función de su edad y del tratamiento que se
aplica a los elementos para hacerlos más duraderos (Bommer, 1996:
6-7).
Recomendaciones constructivas semejantes a las formuladas por la
Comisión, habían sido expresadas por Don Tulio Febres Cordero
(1931: 164) en ocasión del gran terremoto de Los Andes del 28 de abril
de 1894, y podemos encontrarlas repetidas en la documentación
correspondiente a los sismos de Cumaná, 1929 y El Tocuyo, 1950, por
ejemplo (Véase Ponte et al., 1950 y Herrera et al., 1951: 5). Las
observaciones sobre tipologías constructivas contenidas en las
descripciones de diferentes terremotos ocurridos a lo largo de América
Latina, apuntan a la comprobada superioridad sismorresistente del
bahareque frente a las construcciones de tapia y adobe, en este orden de
preferencia. Como veremos a continuación, la Comisión desaconsejaba
la utilización de tapia y adobe en Venezuela, pero incluía el bahareque
entre las tipologías constructivas más adecuadas en un país sísmico:
1º Construcciones monolíticas de cemento y hierro, 2º Construcciones
con entramado de hierro, ya sea que se rellenen los espacios, ya sea
que estos se cubran con estucos, bien entendido que estos rellenos y
estos estucos pueden ser de cualquier material y que en este género de
construcciones hay que tomar precauciones especiales para ligar los
materiales de diferente naturaleza que entren en su formación, 3º
Construcciones de entramado de madera redonda, o mejor con
escuadría con relleno de paja y arcilla [pajareque], 4º Construcciones
de ladrillo o de concreto con encadenado, 5º Construcciones de
madera (Estas últimas construcciones, quizás las más apropiadas para
resistir a los movimientos de tierra, presentan muchos inconvenientes
para que en ellas puedan realizarse las indispensables condiciones de
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
105
habitabilidad en este clima. Son además muy susceptibles de rápidos
deterioros) (La Religión, Caracas: 26 de enero de 1901, p. 3).
Un punto muy interesante en este breve informe lo constituye la
mención de las construcciones de cemento, hierro y concreto, en una
clara exposición de las transformaciones arquitectónicas e ingenieriles
que venían produciéndose en Venezuela desde las últimas décadas del
siglo XIX, y que estaban marcadas por la introducción de nuevos
materiales y técnicas:
Desde los últimos años del siglo XIX se produce la importación de
componentes de hierro fundido para su empleo en la infraestructura
sanitaria de las ciudades. En ella se contaría el alumbrado público o el
mobiliario para los espacios de mayor representatividad urbana, como
las plazas, parques y cementerios, así como para los edificios de
mayor importancia institucional, como el Teatro Guzmán Blanco o el
conjunto entonces llamado Capitolio Nacional (...) La disponibilidad
de materiales de origen foráneo en almacenes públicos o casas
comerciales locales modificó los modos de proyectar y de construir por
parte de los ingenieros y arquitectos que trabajaron en Venezuela
durante estos años. La importación de estructuras íntegramente
fabricadas en plantas de producción extranjeras se hizo frecuente
durante los primeros años en que se ejecutaron obras públicas a gran
escala en el país, esto es, durante las últimas dos décadas del siglo
XIX, el tiempo en que la mayor parte de la arquitectura con estructura
o elementos metálicos a la vista era construida en las ciudades. Fueron
los años en que se constituye un primer intento de modernización
urbana bajo la batuta guzmancista que incluyó ciudades como
Caracas, Valencia o Maracaibo (Silva 2009a: 258-259).
Vale la pena señalar que Roberto García, Alejandro Chataing, Diego
Morales y Ricardo Razetti, tenían dilatadas trayectorias profesionales y
su labor estaba signada por los cambios arquitectónicos y urbanos de
aquellos años, como bien lo reseña Mónica Silva, quien los describe
como “profesionales del hierro para la arquitectura de las ciudades y la
infraestructura del territorio venezolano” (Ídem: 266-282). Sin
embargo, pese a los efectos del sismo sobre las construcciones y
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
106
también de los paulatinos intentos finiseculares de modernización
urbana, la larga tradición de arquitectura de tierra cruda persistió aún
por más de medio siglo en nuestras ciudades y mucho más allá en el
hábitat rural, particularmente en lo que se refería a las viviendas (Véase
Zawisza, 1998: 28).
Es de tomar en cuenta que estos nuevos materiales y técnicas, que
lentamente transformaban la arquitectura venezolana desde finales del
siglo XIX, solo estaban al alcance de los profesionales, no de los
maestros de obras, albañiles y constructores empíricos. Así mismo, su
aplicación era factible únicamente en construcciones importantes
como edificios públicos, puentes, mobiliario urbano, templos, etc., pero
no para la mayoría de las viviendas, las cuales continuaron
construyéndose con tierra cruda hasta bien entrado el siglo XX. Las
casas a prueba de temblores diseñadas y fabricadas por el ingeniero
Alberto Smith[9], para los caraqueños pudientes constituyeron una
notable excepción:
En todo caso, un uso publicitado de muros de concreto asociado a
armaduras metálicas sería el que hiciera Alberto Smith a raíz del
terremoto de 1900, tanto para las casas ‘criollas’ que ofrecía el
ingeniero como para las quintas que luego construiría en El Paraíso...
Esas construcciones de ‘cemento y hierro’ serían, entonces la primera
aplicación estructural hasta hoy conocida de esta combinación de
materiales en la arquitectura venezolana (Silva, 2009b: 59-60).
El sismo de 1900, no era el primer sismo de nuestra historia que
suscitaba la idea de las casas contra temblores: en ocasión del sismo de
Cúa de 1878, un personaje llamado Andrés Derrom, hijo, se ofreció a
construir casitas de madera “bien aparejadas contra terremotos” (La
Opinión Nacional, Caracas: 14 de abril de 1878, p. 3). Sin embargo, lo
que produce el terremoto de 1900, es una respuesta contundente ante la
realidad sísmica del país. Naturalmente, la propuesta de Alberto Smith
incorporaba los nuevos materiales y técnicas disponibles, lo que
otorgaba una altísima credibilidad a su proyecto (Véase también Silva,
1999). Así mismo, Smith tenía a su favor no solo la comprobada
experticia profesional, sino también todas las facilidades y los
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
107
contactos nacionales e internacionales para lograr proyectar y construir
estas viviendas, que al fin y al cabo no eran sismorresistentes, pero que
encajaban perfectamente en el imaginario positivista y modernista de
su época, según el cual la ciencia y la técnica por sí solas eran
respuesta suficiente ante los temblores. En este sentido, el terremoto de
1900, es el primer terremoto ocurrido en Venezuela que pone de
manifiesto las transformaciones arquitectónicas e ingenieriles de
finales del siglo XIX y que además, genera recomendaciones
constructivas que incorporan estas nuevas tendencias que hemos
comentado.
IV.-Los movimientos seísmicos y las construcciones
Uno de los más notables escritos técnicos que transmiten la idea de
sismorresistencia, está firmado por el Dr. Armando Blanco[10], quien a
lo largo de su artículo comenta ampliamente el estado del arte de la
ingeniería sismorresistente en el mundo:
Muchos hombres eminentes han trabajado con ardor para descubrir la
intensidad de estos movimientos, como igualmente su modo de obrar
en las diferentes partes de una construcción... han estudiado con
ahínco todas las circunstancias que presentan los movimientos
seísmicos, ya experimentalmente, produciendo sacudidas del terreno
por medio de explosivos, ya estudiando sus efectos en ciertos lugares
después de grandes catástrofes: a ellos seguiremos en su investigación
y principalmente memoria resumiendo los conocimientos hasta hoy
alcanzados en esta materia (El Tiempo, Caracas: 5 de noviembre de
1900, p. 2).
Blanco, reseña las investigaciones de pioneros como el geólogo e
ingeniero de minas inglés e inventor del sismógrafo, John Milne (1859-
1913) y el eminente sismólogo francés Fernand Montessus de Ballore
(1851-1923), enfatizando las conclusiones de estos estudiosos respecto
a los efectos de los temblores sobre las construcciones y a cuáles son
las tipologías más adecuadas en los países sísmicos. El autor insiste en
la contextualización de las construcciones sismorresistentes,
explicando que los sistemas constructivos deben adecuarse a las
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
108
condiciones geológicas de cada región, observando que no resulta
conveniente “importar” ciegamente tales tecnologías sin considerar
cuestiones como las calidades del terreno, las características del relieve
y la disponibilidad de materiales constructivos autóctonos, punto al que
también hace referencia la comisión del CIV, tal como indicamos
previamente. En tal sentido, Blanco dedica varios párrafos a describir
diversas tipologías sismorresistentes de todo el mundo, haciendo
hincapié en sus ventajas y desventajas y como corolario, advierte:
La cuestión de resistir un edificio a los movimientos seísmicos, no
depende sino de la aplicación inteligente de ciertas reglas obtenidas
por la experiencia y la observación y de la ciega aplicación de ellas,
que enseña el arte de construir. No debe creerse bajo palabra a los
inventores de esos sistemas llamados contra temblores, sino estudiar
las ventajas y desventajas de aquellos usados en los países en que
tiembla, y que hayan sido sancionados por la experiencia, por haber
sido puestos a prueba por movimientos de gran violencia (El Tiempo,
Caracas: 5 de noviembre de 1900, p. 2).
Nótese como en su discurso, Blanco, concede gran valor a la
observación como estrategias para diseñar e implementar tipologías
constructivas contra temblores. Bajo esta premisa, el autor examina
ciertos tópicos inherentes a la calidad de los materiales y la técnica, la
cuestión de los techos y finalmente, la calidad del terreno y su
comportamiento ante los sismos. Como hemos señalado en el apartado
anterior, las principales inquietudes de los expertos ante los daños
ocasionados por el sismo de 1900, se referían a la baja calidad de los
materiales de construcción utilizados en las viviendas caraqueñas y a la
manera descuidada de construirlas, mezclando técnicas y materiales
azarosamente. Blanco acude a las lecciones de notables desastres
sísmicos del siglo XIX, para ilustrar la relación entre las características
de las edificaciones y los efectos de los terremotos:
En la descripción de muchas catástrofes, citadas por varios autores, se
puede apreciar la gran importancia que tiene la calidad de los
materiales empleados en la construcción, como también de los
aparejos a que han sido sometidos. En San Francisco, en 1886; en
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
109
Basilea, en 1867; en Charleston, Carpentin, en Smirna, Filipinas, etc.,
se han observado prácticamente los daños causados por el empleo de
malos morteros (mezclas) y el descuido y abandono que se había hecho
de los sistemas de construcción por “houtisses” y “parpaings”
(Maneras de colocar las piedras y ladrillos), como también lo
peligrosos que son los edificios construidos con materiales de diferente
densidad y elasticidad, como la tapia y la rafa entre nosotros, a las
cuales el choque seísmico ha de transmitir vibraciones de diferentes
intensidades pulverizando los materiales menos densos y débiles
contra los de mayor densidad; los adobes tan usados igualmente entre
nosotros, por efecto de la componente vertical, se pulverizan, como se
ha visto en el Levante y en algunas Repúblicas suramericanas; así, no
se debe economizar en los países en que tiembla, en la calidad de los
materiales, ni abandonar los sistemas de construcción reconocidos
como más resistentes, tratando siempre que los muros formen un
sólido homogéneo susceptible de vibrar sin desunirse las partes que lo
constituyen (Ibídem).
En este sentido, y tal como lo afirman Guidoboni y Ferrari (2000: 688),
las bajas calidades constructivas en interacción con factores tales como
los niveles demográficos y las configuraciones urbanas vulnerables
constituyen un factor determinante en la “construcción de un desastre
sísmico”. Con plena conciencia de lo anterior, Blanco examina
minuciosamente las principales características de las tipologías
constructivas predominantes no sólo en Caracas, sino en las principales
ciudades del país. Lo interesante es que el autor no descarta de plano
las viejas tradiciones arquitectónicas existentes en el país, sino que
refiere los modos en que estas podrían perfeccionarse en términos de
solidez y resistencia ante los eventos sísmicos:
Las casas hispanoamericanas que se componen de un patio rodeado de
corredores, ofrecen bastante seguridad ¿Qué sería si en ellas se
corrigieran esos detalles de gran importancia, que la rutina ha
establecido? Las armaduras de los techos en que casi nunca son
perfectos los asamblajes, y que están débilmente trabadas, se apoyan
por lo regular, en las columnas de los corredores y como hemos dicho,
la componente vertical de choque seísmico lanzará o destruirá estos
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
110
pilares precipitando la caída del techo y muros, además los muros se
construyen, en muchas localidades, de adobe o tapias de tierra pisada,
materiales que no son capaces de soportar la componente vertical;
estas tapias se encuentran en México, Centro América, Colombia y
Venezuela, por esto los choques fuertes han hecho y harán en estas
regiones sinnúmero de víctimas; de Guayaquil al Sur, los muros se
fabrican con barro y paja entre entejados de cañas clavadas y
trabadas; es seguro que en esas localidades las casas son menos
peligrosas y no lo serían en absoluto si se abandonara el sistema de
techos, perfeccionándolos y trabándolos, como también si se
suprimieran corredores y pilares (Ibídem).
Véase la insistencia en las características que hacían del bahareque la
técnica de tierra cruda más adecuadas frente a los sismos,
especialmente si los muros estaban bien construidos “y trabados”, lo
cual proporcionaba gran solidez y resistencia a las viviendas. Un punto
álgido, en cuanto a recomendaciones constructivas lo constituían los
techos, los cuales por sus materiales, su estructura de madera y su peso,
presentaba una alta vulnerabilidad ante los eventos sísmicos, como
puede apreciarse en la siguiente descripción que hace Edgar Pardo
Stolk (1969), de los techos de las casas caraqueñas:
Los techos eran casi siempre de madera redonda con caña amarga y
tejas encima... asentadas sobre un espesor considerable de mezclote
colocado sobre la caña y que llenaba, en parte, la concavidad de la
tapa. El resto del espacio que quedaba libre bajo la tapa, se llenaba
con los desperdicios de la caña, colocándola a lo largo de la pendiente
del techo, embebida aquella también en barro. En algunos casos...
eran de madera de escuadría cubierta con un forro de madera de 1 y ¼
cm., de espesor, para soportar las tejas (Pardo Stolk, 1969: 11).
También debe tenerse en cuenta que los componentes de madera de
estos techos eran pasto favorito del comején, por lo cual, resultaba
necesario repararlas con frecuencia y al final había que reemplazar
dichas partes, labores de mantenimiento que no siempre se cumplían
con la rigurosidad requerida, contribuyendo a su deterioro. A esta
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
111
explicación, Blanco, añade el riesgo implícito en la inclinación de
aquellos tejados a dos aguas tan abundantes entonces:
...los techos de tejas son un gran peligro, pues aunque el choque no sea
capaz de derribarlos, las tejas saltan con violencia o resbalan
siguiendo la pendiente del techo que siempre es muy exagerada; el
mismo peso e inercia de los tejados ayuda en gran parte a destruir las
planchas y muros, máxime cuando la trabazón de la armadura está
construida solamente para soportar el techo y no se ha tenido en
cuenta la desorganización que en ella se ha producido con el temblor;
los techos metálicos de zinc, o los impermeables de madera, deberían
usarse en estos países, o en todo caso, las tejas planas fabricadas
mecánicamente con uñas para sujetarlas unas a otras, permitiendo
disminuir en lo posible las pendientes de los techos. En general, puede
aconsejarse para los techos, materiales ligeros y el hierro en T trabado
inteligentemente para que el triángulo de la armadura permanezca
invariable, a pesar de la violencia del choque (El Tiempo, Caracas: 5
de noviembre de 1900, p. 2).
El autor llama la atención sobre el simple hecho de que los techos no
podían pensarse aislados del edificio, sino que por el contrario, era
menester considerar que –dependiendo de sus características y estado
de conservación- podían comprometer la estabilidad y resistencia de
toda la construcción. En este sentido, la solución que parecía imponerse
era la de optar por techos más livianos, de ahí que el autor recomiende,
por ejemplo, el uso de techos metálicos de zinc sobre construcciones de
tierra cruda. Aunque el apogeo del zinc, en la industria de la
construcción en Venezuela, aún estaba a medio siglo de distancia, ya
existían en Caracas algunos antecedentes de su utilización. En El
Paraíso, se encontraba una casa fabricada durante la última década del
siglo XIX, con planchas metálicas, construcción conocida como “Villa
Julia”. Al respecto, Mónica Silva (1999) comenta:
Aún cuando la preocupación por los sismos no haya sido la razón
fundamental para la elección de los materiales y técnicas empleados
en esta casa, un interesante ejemplo de construcción con estructura
metálica lo constituye ‘Villa Julia’. Ubicada en El Paraíso y edificada
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
112
antes del terremoto de 1900... Se trata de una estructura con paredes y
techos metálicos que hoy se encuentra rodeada de espesa vegetación y
con algunas alteraciones, pero aún claramente reconocible (Silva,
1999: 308).
Por otra parte, Silva (2009a: 84) señala la existencia de una “ciudad de
zinc”, en la Caracas de 1898, suerte de asentamiento informal que fue
reseñado peyorativamente en El Cojo Ilustrado:
...todo, todo es de zinc. La fiebre de la especulación ha sido tan fuerte,
y la necesidad de alojar a los inmigrados y a poco costo tan imperiosa,
que han construido una ciudad en seis meses: no podían por
consiguiente pensar en edificar una ciudad como en otras partes.
Millares de toneladas de hierro galvanizado han llegado allí de
Inglaterra, Francia y América... El efecto que produce esta ciudad es
difícil de describir y la desagradable impresión que se experimenta
aumenta al considerar que hay seres humanos obligados a vivir en
tales habitaciones en un clima tan cálido... (El Cojo Ilustrado, 15 de
junio de 1898, N° 156, p. 54).
El texto anterior constituye un significativo testimonio del impacto
producido en el hábitat urbano venezolano por la incorporación y
disponibilidad de nuevos materiales de construcción, circunstancia que
bien podríamos denominar como un “salto cultural”, considerando que
estas transformaciones constructivas también significaron un cambio
en la forma de pensar la ciudad. Si bien, este uso informal e
improvisado del zinc, no era lo que recomendaban los profesionales de
la época en cuanto a sismorresistencia, traemos a colación esta pequeña
pieza de información -susceptible, por cierto, de un análisis mucho más
profundo que no ensayaremos en este artículo- para situar con
precisión, las argumentaciones ofrecidas por Armando Blanco respecto
a los techos metálicos.
Retomando su escrito, es de subrayar que los argumentos presentados
por Blanco, no apuntaban hacia la sustitución de los sistemas
constructivos propios de la arquitectura de tierra cruda, sino hacia el
perfeccionamiento de éstos en aras de una mayor resistencia ante los
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
113
movimientos sísmicos. Lo anterior resulta muy notable, ya que es
precisamente a raíz de los daños provocados por el terremoto de 1900,
cuando se inicia el lento proceso de deslegitimación de la tierra cruda
que se desenvolvería a lo largo del siglo XX. Ante el avance de la
modernidad, el barro, como material constructivo perdió
paulatinamente credibilidad no sólo por el desconocimiento de su
potencial, sino también por un perjuicio cultural que lo calificaba -y
aún lo califica- de material “pobre”; es decir, ligado a la pobreza, al
medio rural y además, con el baldón de ser una clara referencia a
nuestro pasado colonial (Véase Aceves Hernández y Audefroy, 2007:
15).
En este sentido, el desplazamiento del barro como principal material
constructivo fue una consecuencia cultural, bien sustentada en el
momento histórico que se vivía. Como contraparte, añadiremos que en
el marco de la prevención y mitigación de desastres que ha signado las
últimas décadas, la arquitectura de tierra cruda ha sido retomada, en
diversos países latinoamericanos, como una tecnología de bajo costo
que permite edificar viviendas sismorresistentes (Aceves Hernández y
Audefroy, 2007; Revoredo, 2007). Aquí opera una premisa
relativamente reciente que incorpora los saberes y tecnologías locales
en la producción de sistemas constructivos contra desastres.
Ahora bien, lo más sorprendente en el texto de Blanco, son sus
planteamientos sobre el comportamiento del terreno ante las sacudidas
sísmicas. La comisión del CIV dedicaba solo unas pocas líneas a
señalar, sin detalles, la importancia de la elección del terreno, pero
Blanco va más allá y se extiende en tales consideraciones:
La elección del terreno donde va a levantarse un edificio ha de ser la
primera diligencia del constructor, y este es hoy punto bastante oscuro,
pues, se ha observado que a cortas distancias existen diferencias muy
grandes entre los males causados, circunstancia ésta que deja en la
mayor incertidumbre a los observadores que han querido ser precisos
en las reglas que debe seguirse para hacer la elección del terreno
menos expuesto: unas veces los terrenos altos sufren menos que los
bajos, otras es a la inversa. También se ha observado que los duros y
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
114
compactos se defienden mejor de las sacudidas que los de blandos,
húmedos, de aluvión, etc.; por consiguiente, no pudiéndose fijar con
precisión los que han de resistir mejor los choques seísmicos, el
constructor debe guiarse por la experiencia obtenida en catástrofes o
movimientos anteriores, eligiendo siempre para construir, aquellos
lugares que menos hayan sufrido… En general, debe evitarse construir
en pendientes, barrancos, en los puntos de contacto de terrenos de
diferentes naturalezas y densidades y la cuestión de elección del
terreno no puede guiarse sino por la observación especial que se
haga… (Blanco, El Tiempo, Caracas: 5 de noviembre de 1900, p. 2).
Armando Blanco, haciendo gala de un entendimiento geotécnico
notable, esboza la esencia de la microzonificación sísmica, estudios
que no comenzarían a realizarse en el país sino hasta 1967, cuando la
particular distribución de los daños producidos por el terremoto del 29
de julio de ese año[11], llamaría poderosamente la atención de
investigadores de todo del mundo, ya que hizo patente la relación entre
las condiciones del suelo y los daños sufridos por las edificaciones:
Evidencias analíticas y empíricas indican que las localizaciones de
zonas de gran daño en Los Palos Grandes y en Caraballeda pueden ser
atribuibles a las combinaciones desfavorables de condiciones de suelo
y características de los edificios, las cuales resultaron en una respuesta
particularmente fuerte de las estructuras averiadas. La distribución del
daño muestra claramente lo indeseable de construir edificios con
períodos fundamentales semejantes a los de los depósitos de suelo
sobre los cuales se encuentran situados, a no ser que se tomen
precauciones especiales en el cálculo estructural. De significado
especial es el hallazgo de que los métodos analíticos modernos pueden
predecir la distribución general del daño en el sismo de 1967,
indicando la posibilidad de que los mismos procedimientos puedan ser
utilizados para analizar el potencial daño durante otros sismos que
puedan afectar a Caracas en el futuro. Es de esperar que el
conocimiento de la influencia de las condiciones del suelo en el
movimiento del terreno y el daño a los edificios durante el sismo de
1967, conduzca a mejores Normas de proyecto, no sólo en Caracas sino
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
115
también en otras ciudades expuestas a la amenaza de sismos de
importancia (Seed et al., 1970: 40).
Si consideramos la distancia cultural, no solo la temporal, entre los
sismos de 1900 y 1967, comprenderemos la increíble lección que el
texto de Armando Blanco contenía no solo para sus contemporáneos
sino también como legado a la posteridad. El texto cierra con un
ajustado comentario final que incluimos aquí aunque no está
directamente relacionado con los temas de sismorresistencia, sino con
la ausencia de sismógrafos en el Observatorio Cagigal. Estas últimas
reflexiones de Blanco, evidencian el desamparo técnico y científico de
la sociedad venezolana del 1900, ante los eventos sísmicos, situación
que contribuía parcialmente a la carencia de una cultura en pro de la
sismorresistencia y la prevención sísmica:
Es sensible que aún no se haya instalado en Caracas, como en otras
partes, un seismógrafo, que permita hacer estudios sobre materia tan
importante, pudiéndose registrar los movimientos, por leves que sean,
y que nuestros sentidos son incapaces de percibir; entonces se podría
determinar en esta localidad, la dirección peligrosa que con más
frecuencia siguen las ondas que nos atacan, y las leyes que rigen estos
fenómenos que hoy apenas se logran explicar, como también obtener
algunos resultados prácticos aplicables a las construcciones, pudiendo
así contribuir con nuestro óbolo al progreso de la ciencia, que es la
base de la civilización (El Tiempo, Caracas: 5 de noviembre de 1900,
pp. 2-3).
El planteamiento expresado por el autor, constituye una representación
científica propia del contexto positivista y modernista de finales del
siglo XIX, y esto es, que el estudio sistemático de los terremotos,
sustentado en la ciencia y la tecnología, bastaría para reducir
drásticamente el riesgo sísmico en el país. Dentro de la comprensión
científica de la época, lo importante era que el Observatorio Cagigal no
contaba con el instrumental requerido para el estudio y monitoreo de
los terremotos, situación que causó una gran inquietud y que fue
recogida, en tono polémico, por los periódicos de la época:
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
116
Un momento, señores observatorios del mundo entero; un momento
¿Quieren ustedes detalles de la catástrofe del 29 de octubre?...
dejemos eso para el terremoto que viene, porque entonces tendremos
aquí los instrumentos adecuados…Conténtense, pues, con saber que a
las cinco menos cuarto de la mañana del 29 tembló muy fuerte y que
todavía no hemos pasado el susto (Lumute, Solicitando detalles, La
Linterna Mágica, Caracas: 1º de diciembre de 1900, p. 2)[12].
Estas reconvenciones periodísticas, destacan claramente la conciencia
de la amenaza sísmica existente en el país y la preocupación
ocasionada por el vacío científico e institucional respecto a la
investigación sismológica en Venezuela, así que, entre la fuerza del
terremoto del 29 de octubre y los respectivos reclamos de la prensa
caraqueña, los primeros seismógrafos llegan al país justo durante el año
1901 (Olivares, 1997: 17). Otra circunstancia resalta en las notas de
prensa referidas al asunto de los sismógrafos, y es que ciertamente ya
existían dichos instrumentos, pero sencillamente no estaban disponibles
en Venezuela. En tales circunstancias, el sismo de San Narciso está
considerado como nuestro último sismo histórico y el primero
instrumental, al ser registrado en la red sismológica mundial,
encontrándose además reseñado en el Catálogo Mundial de Edimburgo,
junto a otros terremotos destructores (Rodríguez, 1998: 194). No
obstante, debemos advertir que la instalación de estos primeros
sismógrafos en el país no representó un impulso significativo para la
sismología en Venezuela, y aún pasaría medio siglo para que el
Observatorio Cagigal experimentase un proceso radical de
modernización en cuanto al estudio y al monitoreo de la amenaza
sísmica en el país (Leal Guzmán y Hernández, 2007: 100).
V.-Avelino Fuentes: reflexiones inesperadas sobre la
sismorresistencia
El otro artículo que nos interesa se titula Sobre construcciones y está
firmado por el ingeniero Avelino Fuentes, quien introduce el tema con
una pregunta muy frecuentada en los días del sismo de 1900:
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
117
El problema que se nos presenta en las actuales circunstancias es:
¿Cuál es el sistema que debemos poner en práctica para edificar con
la mayor estabilidad? Y ya que el fenómeno seísmico verificado el 29
de octubre próximo pasado, nos ha puesto en relieve los defectos de
que adolecen, casi generalmente todas nuestras construcciones, así
como la manera de corregirlos, creemos oportuno apuntar aquí las
observaciones que, sobre la estabilidad y solidez, debemos adoptar en
lo sucesivo, ya que han quedado manifiestas en las ruinas de algunos
edificios de esta capital, con el fin de introducir aquellas que mayor
seguridad y garantía ofrezcan a nuestra vida (El Tiempo, Caracas: 22
de noviembre de 1900, p. 2).
Ante esta declaración, el lector desprevenido puede pensar que se
encuentra ante otro escrito que examina los tipos constructivos y
sugiere soluciones técnicas; sin embargo, inesperadamente, Fuentes
(1900) conduce la discusión por otros derroteros argumentando que no
es suficiente saber cuáles son las tipologías constructivas más
adecuadas si no se establece y se hace cumplir rigurosamente un
código de construcción sismorresistente:
En primer término debemos crear una ley que organice nuestro
sistema de construcción, atendiendo a los fenómenos seísmicos a que
estamos expuestos; haciendo que esa ley se cumpla estrictamente,
imponiendo penas severas a los infractores. Esto lo decimos, porque
no ha mucho hemos leído una Resolución dictada por el Gobernador
del Distrito Federal, el 9 del mes corriente, que dice: “Las
reparaciones y reedificaciones que deban efectuarse en las casas que
hayan sufrido a consecuencia del terremoto del día 29 de octubre del
mes próximo pasado, deberán hacerse bajo la inmediata inspección de
un Ingeniero, el que ocurrirá a la Ingeniería Municipal con el informe
correspondiente para ser visado”; y sin embargo, nos consta que la
generalidad de las refacciones, etc., que hoy se hacen en la capital, no
llenan los requisitos de esa ley, que hasta hoy ha sido para muchos
“letra muerta” (El Tiempo, Caracas: 22 de noviembre de 1900, p. 2).
El autor alude a una situación que se evidenció y se agudizó a causa de
los destrozos producidos por el terremoto: la flaqueza de las viviendas
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
118
caraqueñas se debía, en buena medida, a un ejercicio desordenado e
inescrupuloso de la construcción, sin apego a una normativa adecuada,
con materiales de escasa calidad y por si fuese poco a cargo de
constructores inexpertos e incompetentes:
…respecto a los innumerables perjuicios que la generalidad de los
edificios de Caracas han sufrido con el terremoto último, no cabe duda
que, en su mayor parte, se deben también a la amplia libertad que aquí
gozamos en el sentido de edificar, de manera que cada cual se plante y
fabrica dónde y cómo le viene en gana, siendo a la vez, Ingeniero,
Maestro de obras, etc., etc. (Ibídem).
En su novela El hombre de hierro -publicada por primera vez en 1907-,
Rufino Blanco Fombona reflejó fielmente esta realidad a través de los
lamentables caserones para menesterosos de Ramón Luz, hermano del
protagonista y embaucador profesional, siempre envuelto en negocios
turbios. Construidos con materiales defectuosos, pobre criterio técnico
pero con finas artimañas de corrupción, los caserones en cuestión no se
tuvieron en pie:
Los caserones de Ramón se derrumbaron con el terremoto... en vez de
emplear materiales y obreros buenos para la fábrica hizo una
porquería y procedió como un pillete para embolsarse lo ajeno. De ahí
el fracaso. Demandado Ramón, ya el tribunal había elegido una
comisión de experticia (…) La ganancia inicial iba a consistir en el
producto del contrabando que se introdujera con los materiales, cuya
exoneración de derechos acordó el Gobierno, en obsequio de aquella
obra de utilidad pública. Pero el contrabando fue descubierto y
apresado por la Aduana (…) La exoneración de los derechos
arancelarios fue suspendida. Ahora las casas se derrumban (Blanco
Fombona, 1999: 221).
Referir aquí el relato de Blanco Fombona, uno de los mejores retratos
de la Caracas de finales del siglo XIX, nos permite situar histórica y
culturalmente las reflexiones de Avelino Fuentes respecto al desorden
constructivo de la ciudad:
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
119
…estas observaciones recogidas en el teatro de la actuales ruinas que
presenta la ciudad, nos ponen de manifiesto el espíritu lucrativo de
algunos propietarios, que no han tenido otro punto de mira que la
especulación: construir barato y malo y obtener pingues ganancias.
Toca, pues, a nuestras autoridades corregir semejantes abusos,
dictando una Resolución, por la cual, queden garantizadas las vidas de
los arrendatarios y el público en general (El Tiempo, Caracas: 22 de
noviembre de 1900, p. 2).
Apenas señalada la necesidad imperiosa de establecer un código de
construcción adecuado y velar por su riguroso cumplimiento no es
garantía suficiente de sismorresistencia¸ Fuentes se pregunta ¿para qué
sirve un marco legal bien establecido si los mismos constructores no
están técnicamente capacitados para cumplirlo? Con una lógica
implacable, el ingeniero Fuentes advertía que de poco servirían el
código y el peso de la ley para su cumplimiento, si no se disponía de
profesionales de la construcción cualificados y proponía reactivar la
escuela de alarifes, para brindar una formación adecuada a los albañiles
y Maestros de obra. Esta antigua institución había rendido buenos
frutos durante la época colonial, pero en 1900, ya era historia
(Iribarren, 2010: 94-95). Las funciones del alarife no se reducían a las
labores artesanales de la construcción, sino que implicaban un proceso
de toma de decisiones estratégicas que afectaba toda la estructura
urbana:
El alarife de la ciudad como experto en todo lo relacionado con la
estructura física urbana, era pieza fundamental del cabildo, a la hora de
que un desastre afectara a su ciudad. La mayoría de las veces realizaba
labores de prevención, por ejemplo, limpiando el cauce de los ríos o
reparando edificaciones que amenazaran ruina. Luego del incidente,
principalmente en caso de sismo, su labor era estar al frente de los
reconocimientos y reparación de las estructuras que habían sido
maltratadas por la desgracia (Iribarren, 2010: 80)
Fuentes manifestaba las siguientes inquietudes respecto a las carencias
técnicas de los albañiles caraqueños:
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
120
Una vez organizado por el Colegio de Ingenieros el sistema de
construcciones que deba adoptarse, toca al Ingeniero responsable de
la obra, exigir al Alarife o Maestro de obras, que deba ser entendido
en todo lo relativo al examen, calidad, preparación y manera de
emplear los materiales de construcción, así como en la distribución de
las diferentes secciones del trabajo, de manera que pueda suplir con
idoneidad y eficacia, las faltas accidentales del Ingeniero Director. No
está demás observar que la creación de una escuela de Alarifes, sería
el complemento para que la ley que se dicte sobre construcciones en
general, quedara organizada radicalmente; pues bien sabido es que
aquí son contados los Maestros de Obras que tenemos, y que muchos
de ellos han aprendido los pocos conocimientos que poseen, de una
manera imperfecta, en el acto de su misma práctica, por carecer, en
absoluto, de un centro instructivo, donde puedan estudiar, en sus ratos
de ocio, los últimos adelantos conque cada día se robustece más, el
precioso arte que profesan. Así pues, principiando por moralizar el
gremio con la creación de la Escuela de Alarifes, es como podemos
formar obreros conscientes e idóneos en el arte de construir; con el fin
de que sean éstos los preferidos en los aparejamientos de los trabajos y
en toda aquellas otras reparaciones necesarias para la conservación
de los edificios; evitando así el abuso de una economía mal fundada,
por una parte, y la de preferir en los trabajos a individuos que
apoyados en el favoritismo hanse graduado ellos mismos de Maestros,
siendo en realidad peones alzados, que nada, absolutamente nada
saben, relativo a construcciones, por la otra, han contribuido a
aumentar las ruinas de nuestros edificios (El Tiempo, Caracas: 22 de
noviembre de 1900, p. 2).
Finalmente, Fuentes introduce una sorprendente reflexión sobre
planificación urbana, previendo acaso que el acelerado proceso de
urbanización de Caracas se encontraba a la vuelta del siglo:
Una vez codificado por el Colegio de Ingenieros, el sistema de
construcciones que debamos adoptar, y sancionado éste, por la
autoridad respectiva, es a ella a quien toca velar por su estricto
cumplimiento y señalar los terrenos en que deban llevare a efecto las
nuevas edificaciones, con el fin de continuar ensanchando el radio de
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
121
población de la ciudad (…) haciendo al efecto, el estudio topográfico
respectivo sobre la distribución de aguas, cloacas, etc., trazando y
nivelando las calles de manera que éstas estén convenientemente
acotadas, con el fin que cada cual plante su casa, buscando el nivel
respectivo, de modo que al ejecutarse los banqueos, terraplenes, etc.,
necesarios para la distribución de las pendientes, aquellas queden
uniformemente situadas; y llevando, de una vez, el alumbrado eléctrico
a los alrededores de la ciudad, contribuyendo a activar de esta
manera, el desarrollo progresivo de la población (Ibídem).
Cabe destacar que el terremoto de 1900, evidenció no solo los vicios
constructivos de la capital, sino también la incoherencia urbana: las
calles demasiado estrechas y retorcidas llenas de escombros, las
viviendas mal construidas y peor conservadas, el colapso del
alumbrado público que sumió a Caracas en la oscuridad mientras las
réplicas continuaban aterrorizando a los vecinos. Si bien Fuentes no se
extiende sobre este punto, es posible leer entre líneas que una ciudad
planificada, podría resistir mejor los remezones sísmicos. Resulta
notable la agudeza con que Fuentes presenta la sismorresistencia no
como una práctica ingenieril sino como un conjunto de prácticas
sociales y urbanas profundamente relacionadas entre sí, y cuya
aplicación transversal y simultánea contribuiría efectivamente a la
mitigación de un desastre sísmico. Al respecto, Teresa Guevara afirma:
...el diseño ingenieril sismorresistente de las edificaciones no es ni
puede ser suficiente para evitar los desastres sociales urbanos
detonados por la ocurrencia de un evento natural como es un sismo…
el deseado comportamiento o desempeño sismorresistente está
condicionado a una buena política de reducción de riesgo a través de
la reducción de la vulnerabilidad, donde se conjuguen adecuadamente
la mejor resolución de los aspectos físicos y sociales, no sólo de cada
edificación, sino además y fundamentalmente de la ciudad como un
todo, de la ciudad vista como un sistema complejo, y además,
tremendamente complicado (Guevara Pérez, 2012: 34).
Leído en la Caracas del siglo XXI, altamente urbanizada, verticalizada
y en pleno proceso de metropolización, el escrito de Avelino Fuentes
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
122
resulta pavoroso, especialmente respecto a su llamado de atención
sobre la necesidad de planificar la ciudad. Aunque la sismorresistencia
se ha considerado tradicionalmente una cuestión que solo atañe a la
ingeniería sísmica, las reflexiones de Fuentes nos llevan a preguntarnos
si tener edificios sismorresistentes es condición suficiente para tener
ciudades sismorresistentes.
Reflexiones finales
A través de los escritos aquí examinados -los cuales conforman apenas
una parte de las lecciones urbanas dejadas por el sismo de 1900-, la
sismorresistencia se nos presenta como un producto histórico que
deviene fiel reflejo de las condiciones culturales, tecnológicas,
económicas, urbanas, etc., bajo las cuales se elaboran los
planteamientos respectivos. Con anterioridad al sismo de 1900, los
razonamientos respecto al comportamiento de los edificios ante los
eventos sísmicos, se enunciaban a partir del referente de la tierra cruda:
abobe, tapia y bahareque. Si consideramos las características de estos
sistemas constructivos –las cuales ya hemos comentado -
comprenderemos que el énfasis radicaba en la relación entre el peso de
los edificios y su mayor o menor resistencia sísmica. Por ende, buena
parte de las recomendaciones sismorresistentes documentadas para los
terremotos decimonónicos, se referían a cómo construir edificios más
livianos, teniendo la madera un papel protagónico en tales propuestas.
En tal sentido, las reflexiones sobre construcciones y sismorresistencia
formuladas en el marco del terremoto de 1900, se distancian
formalmente de las recomendaciones constructivas infundidas por los
sismos que le antecedieron; pues la coyuntura del sismo de San
Narciso, constituye la primera ocasión en que tales reflexiones se hacen
desde la modernidad, proponiendo soluciones constructivas que
implicaban una ruptura con la tradición arquitectónica de tierra cruda,
cuyas técnicas perdían terreno -y legitimidad- ante las nuevas
tecnologías que estaban disponibles en Venezuela, desde finales del
siglo XIX.
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
123
Por ejemplo, en lo que se refiere a soluciones constructivas, existe una
significativa distancia cultural y tecnológica, entre las casas de ladrillo
y estructura trabada de madera, propuestas por el alarife Juan Basilio
Piñango, tras los devastadores sismos del 26 de marzo de 1812
(Zawisza, 1988: 97-98) o las casas contra temblores -también de
madera- que André Derrom intenta comercializar en 1878, y las casas a
prueba de temblores, de estructura y techos metálicos y muros de
concreto, proyectadas y construidas por el ingeniero Alberto Smith en
El Paraíso (Silva, 1999, 2009ª y 2009b). No podía ser de otra forma: el
terremoto de 1900 ocurre cuando las transformaciones provocadas por
la introducción del hierro y el concreto en Venezuela, tenían ya dos
décadas en marcha, tiempo suficiente para que los profesionales de la
arquitectura y la ingeniería se hubiesen apoderado de las técnicas
requeridas para incorporarlas en sus proyectos y en sus mentalidades.
Luego, si nos remitimos a la documentación existente sobre los sismos
del siglo XIX, encontramos que la sismorresistencia se pensaba en
función de las edificaciones, es decir, exclusivamente en términos de
sistemas constructivos que proporcionasen solidez. De hecho, la
perspectiva actual de la cuestión es ingenieril. Por el contrario, los
textos que reseñamos aquí, representan una ruptura con la definición de
la sismorresistencia como un conjunto de tecnologías y prácticas
constructivas, al plantearla como una práctica urbana y social de
diversos matices que sobrepasan las consideraciones técnicas. Sus
autores, testigos presenciales de los efectos que tuvo el terremoto de
1900 en la ciudad de Caracas, comprendieron que los sismos son unos
poderosos transformadores urbanos y esa compresión se ve reflejada en
la amplitud de sus argumentos.
Lo que se desprende de los escritos analizados es una noción más
amplia de sismorresistencia que se hace extensiva a las condiciones de
la ciudad y a los procesos asociados a la construcción social de la
misma; es decir, que plantean cuestiones respecto a los siguientes
tópicos, ineludiblemente asociados a la sismorresistencia no sólo de las
edificaciones sino de toda la ciudad: a) calidad de los terrenos, b) la
respuesta sísmica del suelo, c) esbozo de los estudios de
microzonificación como herramienta para conocer las características
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
124
del terreno, d) aspectos jurídicos de la sismorresistencia, y e)
planificación urbana como estrategia para mitigar potenciales desastres
sísmicos. Y aunque estas lecciones del sismo de San Narciso fueron
rápidamente olvidadas en el convulso umbral del siglo XX venezolano,
hemos de advertir que no han perdido su vigencia. A más de un siglo
de distancia, las traemos a colación para repensar la manera cómo
redefinimos la sismorresistencia para construir una sociedad y unas
ciudades que sean a prueba de temblores.
Fuentes consultadas
Hemerografía
AGUERREVERE, J.
1878. “Colegio de Ingenieros de Venezuela. Concurso”, La Opinión
Nacional, 4 de mayo de 1878.
ÁLVAREZ, C.
1878. “Aviso del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Concurso”, La
Opinión Nacional, 19 de junio de 1878, p. 3.
BLANCO, A.
1900. “Los movimientos seísmicos y las construcciones”, El Tiempo,
Caracas: 5 de noviembre de 1900.
EL DUQUE DE GAMBOA.
1900. “El terremoto de Caracas. En 1900”, El Tiempo, Caracas: 3 de
noviembre de 1900.
FUENTES, A.
1900. “Sobre construcciones” El Tiempo, Caracas: 22 de noviembre de
1900.
GARCÍA, R.; D. MORALES; A. CHATAING y R. RAZETTI.
1901.“Crónica científica. Informe del Colegio de Ingenieros sobre los
mejores modos de edificaciones en Venezuela (1ª parte)”, La Religión,
Caracas: 25 de enero de 1901.
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
125
GARCÍA, R.; D. MORALES; A. CHATAING y R. RAZETTI.
1901. “Crónica científica. Informe del Colegio de Ingenieros sobre los
mejores modos de edificaciones en Venezuela (2ª parte)”, La Religión,
Caracas: 26 de enero de 1901.
LUMUTE.
1900. “Solicitando detalles”, La Linterna Mágica, Caracas: 1º de
diciembre de 1900.
Referencias bibliográficas
ACEVES HERNÁNDEZ, F. y J. AUDEFROY 2007. Sistemas
constructivos contra desastres. Editorial Trillas, México.
AHRENSBURG, H. 1901. “Erbeben in Caracas”. Abdruck aus den
Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft (für Thuringen) zu Jena.
Band XIX. 1901.
ALTEZ, R. 2006. El desastre de 1812 en Venezuela. Sismos,
vulnerabilidades y una patria no tan boba. Universidad Católica
Andrés Bello. Fundación Polar: Caracas.
AUDEMARD, FRANCK, A. LEAL GUZMÁN y C. PALME. 2012.
“Testimonios históricos de terremotos locales tsunamigénicos en el
oriente venezolano”, Memorias de las VI Jornadas de Sismología
Histórica, 26 al 28 de marzo, Fundación Venezolana de Investigaciones
Sismológicas: Caracas (Resumen).
BLANCO FOMBONA, R. 1907. El hombre de hierro. Tipografía
Americana: Caracas.
BLANCO FOMBONA, R. 1999. El hombre de hierro. Monte Ávila
Editores: Caracas
BOMMER, J. 1996. Terremotos, urbanización y riesgo sísmico en San
Salvador. Boletín Prisma, Nº 18, julio-agosto 1996.
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
126
CHOY, J., CH. PALME, C. GUADA, M. MORANDI, and S.
KLARICA 2010. Macroseismic interpretation of the 1812 earthquakes
in Venezuela using intensity uncertainties and a priori fault-strike
information Bulletin of the Seismological Society of America, Vol.
100, No. 1, pp. 241–255.
CUNILL GRAU, P. 2012. Geohistoria de la Caracas insurgente,
1811-1812. Archivo General de la Nación, Centro Nacional de
Historia: Caracas.
DUARTE, C. 1996. Juan Pedro López. Maestro de pintor, escultor y
dorador. 1724-1787. Galería de Arte Nacional: Caracas.
FEBRES CORDERO, T. 1931. Archivo de historia y variedades. Tomo
II. Editorial Sur América, Caracas.
FIEDLER, G. 1988. Preliminary evaluation of the large Caracas
earthquake of october 29, 1900” In: Lee, W., H. Meyers and K.
Shimazaki (Editors) Historical seismograms and earthquakes of the
world, 201-207. Academic Press: San Diego.
FRANCO, E. y A. MASKREY 1996. Los desastres del Alto Mayo,
Perú, de 1990 y 1991 En: Andrew Maskrey (editor) Terremotos en el
trópico húmedo. La gestión de los desastres del Alto Mayo, Perú
(1990,1992), Limón, Costa Rica (1991) y Atrato Medio, Colombia
(1992), Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en
América Latina, Perú.
GASPARINI, G. y L. MARGOLIES 1986. Arquitectura popular de
Venezuela. Armitano, Caracas
GASPARINI, G. y J. P. POSANI 1988. Caracas a través de su
arquitectura. Armitano Editores: Caracas
GRASES, J. 1990. Terremotos destructores del Caribe. 1502-1990.
UNESCO-Relacis: Montevideo.
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
127
GRASES, J. 2009. Evolución de la Ingeniería sismorresistente en
Venezuela hasta 1972. Memorias del IX Congreso Venezolano de
Sismología e Ingeniería Sísmica, Facultad de Ingeniería de la
Universidad Central de Venezuela, Caracas.
GRASES, J., R. ALTEZ, y M. LUGO 1999. Catálogo de sismos
sentidos y destructores: Venezuela, 1530/1999. Academia de Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales. Facultad de Ingeniería, UCV:
Caracas.
GUEVARA PÉREZ, T. 2012. Configuraciones urbanas
contemporáneas en zonas sísmicas. Fondo Editorial Sidetur, Facultad
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela:
Caracas.
GUIDOBONI, E. AND G. FERRARI 2000. Historical variables of
seismic effects: economics levels, demographic scales and building
techniques. Annali di Geofisica, Vol 43, Nº 4, August 2000.
HERRERA, G., A. VEGAS, S. AGUERREVERE, P. PAOLI y E.
PARDO STOLK 1951. Informe que presenta al Colegio de Ingenieros
La comisión nombrada por este para estudiar los efectos del terremoto
ocurrido en la población de El Tocuyo el 3 de agosto de 1950. Revista
del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Caracas, Nº 178, enero, 1951.
IRIBARREN, M. 2010. Oficio de alarife. Archivo General de la
Nación, Centro Nacional de Historia: Caracas.
LEAL GUZMÁN, A. y G. HERNÁNDEZ 2007. Aproximación al
pensamiento sismológico cotidiano construido desde el discurso
hemerográfico en Venezuela durante el siglo XX, Rev. Aula y
Ambiente, Volumen doble (13-14).
NÚÑEZ-CARVALLO, R. 1997. Un tesoro y una superstición. El gran
terremoto peruano del siglo XIX. En: García Acosta, V. (Coord.)
Historia y desastres en América Latina, Vol II, pp. 203-224, Red de
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
128
Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina.
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social. México
OLIVARES, A. 1997. Datos históricos sobre las observaciones
sismológicas y normas sísmicas en Venezuela hasta 1967. En: José
Grases Galofre (coord.) Diseño sismorresistente. Especificaciones y
criterios empleados en Venezuela. Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales, Caracas.
OLIVER-SMITH, A. 1994. Perú, 31 de mayo, 1970: quinientos años
de desastres, Desastres y Sociedad, Nº 2, año 2, Especial: Tragedia,
cambio y sociedad, enero-julio, Red de Estudios Sociales en
Prevención de Desastres en América Latina.
OLIVER-SMITH, A. 1995. Perspectivas antropológicas en la
investigación de desastres, Desastres y Sociedad, Nº 5, año 3. Especial:
La sequía en el nordeste de Brasil, julio-diciembre, Red de Estudios
Sociales en Prevención de Desastres en América Latina.
OROZCO ARRIA, E. 2005. La técnica de construcción en tierra como
valor de la vivienda en la ciudad de San Cristóbal. Tecnología y
Construcción, Vol. 21, Nº 2.
PALME, C. y A. LEAL GUZMÁN 2012. Erdbeben in Caracas. El
terremoto de 1900 en las notas de Hermann Ahrensburg, Memorias de
las VI Jornadas de Sismología Históricas, Fundación Venezolana de
Investigaciones Sismológicas, p. 70 (Resumen).
PARDO STOLK, E. 1969. Las casas de los caraqueños. Gráficas
Herpa, Caracas
PONTE, L., A, SCHWARCK, L. MIRANDA, J. MAS VALL y C.
PONTE 1951. Observaciones geológicas de la región afectada por el
terremoto del 3 de agosto de 1950. Instituto Nacional de Minería y
Geología, Ministerio de Fomento, Caracas.
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
129
RAMOS, A. R., R. ROTONDARO y F. MONK 2004. Diseño y
aplicación de métodos para evaluar patologías constructivas en el
hábitat rural. Arquitectura de tierra en el noroeste argentino. Boletín
del Instituto de la Vivienda, agosto, Vol. 19, Nº 051, Universidad de
Chile.
REVOREDO, J.
2007. Manual de construcción de viviendas con bahareque. Fundación
El perro y la rana: Caracas.
RODRÍGUEZ, J. A.
1998. De la sismicidad histórica a la sismicidad instrumental: el
terremoto de Cumaná de 1929, Revista Geográfica Venezolana, Vol.
39, N° 1-2, 1998.
RODRÍGUEZ, J. A., A. LEAL GUZMÁN Y A. SINGER
2011. No permitas que muramos de sustos ni de temblores.
Aproximación a una hagiografía sísmica nacional. Bitácora-e Revista
Electrónica Latinoamericana de Estudios Sociales, Históricos y
Culturales de la Ciencia y la Tecnología, Nº 01, 2011.
SEED, H. BOLTON, I. M. IDRISS AND H. DEZFULIAN
1970. Relationship between soil conditions and building damage in the
Caracas earthquake of july 29, 1967. Report No. UCB/Earthquake
Engineering Research Center 70/2. February, University of California,
Berkeley.
SILVA, M.
1999. Alberto Smith y las construcciones a prueba de temblores a raíz
del terremoto de Caracas en 1900” En: Teresa Guevara (Compiladora)
Memorias del Curso Internacional sobre protección del patrimonio
construido en zonas sísmicas, pp. 305-315, Comisión de Estudios de
Postgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad Central de Venezuela, Caracas.
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
130
SILVA, M.
2009a Estructuras metálicas en la arquitectura venezolana 1874-1935.
El carácter de la técnica. Ediciones Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, Universidad Central de Venezuela, Caracas.
SILVA, M.
2009b Alejandro Chataing: ensayos con el cemento nacional en las
obras del centenario de la independencia. Tecnología y Construcción,
vol. 25-III.
URBINA, L.
1961. Técnicas usadas para la construcción de edificios durante la
época colonial en Venezuela. En Eduardo Arcila Farías (Comp.)
Historia de la ingeniería en Venezuela. Tomo I, pp. 349-359. Colegio
de Ingenieros de Venezuela, Caracas.
ZAWISZA, L.
1988a. Arquitectura y obras públicas en Venezuela. Siglo XIX. Tomo I.
Ediciones de la Presidencia de la República: Caracas.
ZAWISZA, L. 1988b. Ingeniería. En Fundación Polar (Editor)
Diccionario de Historia de Venezuela Tomo III, pp. 550-556, Caracas.
ZAWISZA, L. 1998. La crítica de la arquitectura en Venezuela durante
el siglo XIX. Consejo Nacional de la Cultura, Caracas.
ZAWISZA, L. y F. VILLANUEVA BRANDT 1997. Urbanismo. En
Fundación Polar (Editor) Diccionario de Historia de Venezuela. Tomo
IV. Caracas: Fundación Polar.
Notas
[1] Hermman Ahrensburg, “Erdbeben in Caracas”. Abdruck aus den
Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft (für Thuringen) zu Jena.
Band XIX. 1901: 56-58. Este breve informe sobre el terremoto de
1900, fue hallado en la sección de Libros raros de la Biblioteca
Nacional de Venezuela, a principios del año 2011. La primera
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
131
traducción castellana de dicho documento se debe a la Dra. Christl
Palme del Laboratorio de Geofísica de la Universidad de Los Andes
(Véase Palme y Leal Guzmán, 2012).
[2] Sobre esta institución véase Leszek Zawisza, 1988b: 551: “En 1860,
Manuel Felipe Tovar, Presidente de la República, emite el Decreto
reglamentario de la Academia de Matemáticas, cuyos artículos 45 y 46
establecen que ‘...todos los ingenieros de la República constituirán un
cuerpo’ que se denominará Colegio de Ingenieros y que el gobierno
toma bajo su protección. El principal objeto de este cuerpo es el
fomento de las ciencias exactas y naturales en Venezuela...’. El mismo
decreto introduce la distinción entre los graduados militares que
reciben el título de ‘Teniente de Ingenieros’ y los no militares que
reciben el de ‘Ingeniero Civil de la República’...”.
[3] Roberto García (Caracas, c. 1841-1936) Ingeniero venezolano de
amplia trayectoria, graduado en la Academia de Matemáticas de
Caracas (1872). Ministro de Obras Públicas en dos ocasiones: 1875-
1876 y en 1890. Tuvo a su cargo la construcción del Panteón Nacional
(1875), del Palacio Federal (1876) y del Palacio de Justicia (1877). En
ocasión del terremoto de 1900, fue designado miembro de la comisión
para el examen técnico de los siguientes edificios públicos: Ministerio
de Hacienda, Ministerio de Fomento, La Beneficencia, Academia de
Bellas Artes, Registro Principal, Ministerio de Obras Públicas, Parque
Nacional, Cuartel de San Mauricio, Cuartel de Miranda Administración
de Correos y Museo Nacional.
[4] Alejandro Chataing (Caracas, 1873-1928) Ingeniero y arquitecto
venezolano quien estuvo vinculado a la proyección y construcción de
importantes obras públicas y privadas durante más de 25 años. Al igual
que Roberto García, Chataing integró la comisión designada por el
Colegio de ingenieros de Venezuela para el examen técnico de los
edificios públicos dañados por el sismo de 1900, quedando a su cargo
los siguientes: Hospital Militar, Cárcel Pública, Cuartel del Hoyo,
Superintendencia de las Aguas, Teatro Municipal, Hospital Vargas,
Mercado de San Pablo, Escuela Politécnica y Jefatura Civil de Santa
Teresa.
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
132
[5] Diego Morales (s/f) Ingeniero venezolano, miembro fundador de la
Sociedad Venezolana de Ingenieros Civiles (1891). Participó en la
comisión para el examen técnico de los templos de Caracas, quedando
a cargo de la basílica de Santa Teresa.
[6] Ricardo Razetti (Caracas, 1868-1932) Ingeniero venezolano de
dilatada trayectoria en la construcción. Fue autor de diversos planos de
Caracas que constituyen documentos de gran valor como registro de la
evolución urbana de dicha ciudad (1897, 1902, 1905, 1906, 1911, 1920
y 1929). En la coyuntura del sismo de 1900, Razetti estuvo en la
comisión para el examen técnico de las casas particulares de la
parroquia de Santa Rosalía, Caracas.
[7] Avelino Fuentes (s/f) Ingeniero venezolano. Durante los días
posteriores al terremoto de 1900, Fuentes fue designado por el CIV,
para formar parte de la Comisión para el examen técnico de los templos
de Caracas, quedando a su cargo la inspección de las iglesias de La
Pastora y de Rincón del Valle (La Linterna Mágica, Caracas: 4 de
noviembre de 1900, p. 2). Durante la construcción del Nuevo Matadero
de Caracas, Avelino Fuentes fungió como ingeniero auxiliar de dicho
proyecto. Como sea que este edificio resistió sin problemas la sacudida
sísmica, en sus espacios encontraron refugio varias familias de la
ciudad (La Religión, 1 de diciembre de 1900, p. 3).
[8] El mezclote era una mezcla de arcilla, arena y cal que se utilizaba
como mortero (Pardo Stolk, 1969: 8).
[9] Alberto Smith (Caracas, 1861-1942) Ingeniero y político
venezolano de amplia trayectoria profesional. Además de su ejercicio
como ingeniero, Smith fue funcionario de alto nivel en diferentes
gobiernos: Ministro de Fomento (1895-1897); Rector de la Universidad
Central de Venezuela (1897, 1911, 1936); Ministro de Obras Públicas
(1898-1899) y Ministro de Educación (1936-1937). Después del sismo
de 1900, Alberto Smith fue miembro de la Comisión designada por el
CIV para el examen técnico de los templos de Caracas, quedando a su
cargo la iglesia de Altagracia. En esta misma coyuntura, Smith propuso
A Prueba de Temblores. Reflexiones sobre Construcción y Sismorresistencia…
Alejandra Leal Guzmán, José Antonio Rodríguez, y Franck A. Audemard
133
y construyó en El Paraíso diversas “casas contra temblores”, asunto
que ha sido bien estudiado por Mónica Silva Contreras como la
respuesta constructiva más importante suscitada por dicho terremoto
(Véase Silva 1999 y 2009a).
[10] Armando Blanco (1865-1903), meteorólogo y astrónomo
venezolano formado en París. Fue Director del Observatorio Cagigal
entre los años 1895 a 1898.
[11] El evento sísmico que afectó Caracas el 29 de julio de 1967, es
conocido como el terremoto cuatricentenario por haber ocurrido,
precisamente, durante la celebraciones del cuatricentenario de la ciudad
que fue fundada en el año 1567. Al respecto, Grases et al. (1999: 466-
467) señalan lo siguiente “Caracas 29, 8 p.m.- Terremoto destructor.
Ruina de varios edificios de hasta 12 niveles con balance de unos 283
muertos, 2.000 heridos y daños importantes en edificaciones de varios
niveles”. En toda la historia venezolana, el terremoto de 1967 ha sido el
evento sísmico que ha tenido las consecuencias científicas e
institucionales más relevantes, por ejemplo, la creación de la
Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) y
el inicio de los estudios de microzonificación en el país.
[12] “Lumute” era el pseudónimo utilizado por el ingeniero, arquitecto
y caricaturista venezolano Luis Muñoz Tébar (1867-1918), uno de los
fundadores del diario humorístico La Linterna Mágica (1900-1901).