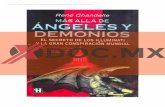02_MÁS ALLÁ DE LA ÚLTIMA VENTANA
Transcript of 02_MÁS ALLÁ DE LA ÚLTIMA VENTANA
MÁS ALLÁ DE LA ÚLTIMA VENTANALos “Marcos” de Los Detectives Salvajes desde la Poética Cognitiva
PRIMERA VENTANA, DEFINICIÓN DEL OBJETO.
En la última página de la novela Los Detectives Salvajes (desde ahora
LDS) de Roberto Bolaño, Juan García Madero, en 1976, anota en su
diario:
15 de febrero
¿Qué hay detrás de la ventana?
Y bajo la pregunta aparece la siguiente imagen.
La historia de LDS se cierra allí, con este dibujo, y ni Bolaño ni
Madero dan pista alguna de qué quiere significar. La pregunta queda
abierta para el lector o lectora, como uno más, acaso el mayor, de
los enigmas que nos propone esta singular obra.
Cuando Patricia Espinosa gentilmente me propuso la idea de colaborar
en este volumen la primera imagen que se me vino a la cabeza fue la
de aquella ventana de trazos segmentados. En un artículo previo
(Martínez, 2002) había defendido la tesis de que Cesárea Tinajero era
equivalente a García Madero de acuerdo con los siguientes paralelos:
“Un/a poeta que no publicó casi nada (Cesárea-Madero), de estilo real
visceralista (Cesárea-Madero), que pasó inadvertid@ en su época
(Cesárea-Madero) y que desapareció en Sonora (Cesárea-Madero)”.
En menor medida establecía que el Real Visceralismo tenía como únicos
documentos el poema “Sión” de la revista Caborca, escrito/dibujado por
Cesárea en los 30 (LDS, 376), así como la serie de dibujos que García
Madero, Lupe, Ulises Lima y Arturo Belano se van mostrando durante su
búsqueda por Sonora de la poeta mencionada, en 1976 (LDS, 574-577,
608-609).
Si consideramos que este es el corpus total de la poesía
viscerrealista, me parece que es posible entrar en una definición del
movimiento, así como en un análisis, interpretación y crítica de su
producción.
SEGUNDA VENTANA, BUSCANDO UN MODELO DE APROXIMACIÓN.
Hasta antes de que se me planteara la posibilidad de escribir para
este libro me las había arreglado bastante bien para que mis dos
principales áreas de interés no se confundieran. Por un lado
trabajaba escribiendo artículos y columnas sobre literatura, por otro
estudiaba con creciente fascinación Lingüística Cognitiva. Es cierto
que ambas tareas están bastante cercanas, pero, no encontraba ninguna
necesidad de estrechar aún más sus conexiones en mi cabeza. Si debía
criticar una novela lo haría desde el “gusto”, no iba a estar
integrando herramientas muy complejas de teoría literaria o
lingüística, aquel tipo de textos acababan siempre agotándome cuando
los leía, ¿para qué seguir ese camino?
Ahora, sin embargo, se me daba la posibilidad de hacer algo sobre
literatura en un nivel y profundidad mayor que al que estaba
acostumbrado, y no podía fallar. Entonces pasó algo importante. Me di
cuenta de que la formación que había recibido en Teoría Literaria en
la universidad, era toda, absolutamente toda, de filiación
estructuralista (y con ello incluyo a los posestructuralismos). Y
resulta que la Lingüística Cognitiva es abiertamente opuesta al
Estructuralismo: mientras este entiende la facultad del lenguaje como
autónoma, aquella entiende que el procesamiento mental del lenguaje
no se realiza de modo aislado, sino que se interrelaciona con los
otros procesamientos mentales1.
De este modo me di cuenta de que, si iba a hacer un análisis más
elaborado de la poesía real visceralista, o bien volvía con la cola
entre las piernas al viejo tronco estructuralista, o bien me abría a
las Teorías Literarias inspiradas en las Ciencias Cognitivas. Nunca
antes me había preguntado sobre la existencia de estas Teorías
Literarias, pero, si desde aquel mismo estructuralismo surgieron
modelos teóricos de la literatura, ¿no debía ocurrir lo mismo con
este nuevo paradigma?
La respuesta que encontré fue a la vez entusiasmante y desoladora: no
hay a la fecha algo que se pueda denominar con propiedad Teoría
Literaria Cognitiva, o mejor: Poética Cognitiva. Ello no quita que
desde distintos frentes, varias autoridades en Ciencia Cognitiva
realicen esfuerzos por levantar una orientación de este tipo. Los
trabajos de Margaret Freeman, Mark Turner, e incluso los avances
1 Taylor (1989-1995), Gibbs (1996).
lejanos de un Jerome Brunner o un Teun Van Dijk2, apuntan
sistemáticamente hacia ello. Sin embargo, la Poética Cognitiva está
aún en pañales.
Incentivado por la duda le consulté al profesor Guillermo Soto (quien
dirige una serie de investigaciones en el Centro de Estudios
Cognitivos de la Universidad de Chile) sobre el asunto, y se mostró
tan intrigado como yo. Aparte de los nombres mencionados no sabía
como responder.
Varias semanas después de esto me llegó un e-mail de Guillermo que
rezaba lo siguiente:
“Aunque parezca completamente atemporal responderte ahora en mayo -
acaba de salir un libro sobre Cognitive Poetics en inglés. Se presentó
esta semana en Linguist, la lista de lingüística”.
Así que me fui de cabeza a revisar el artículo (Linguist, 2002). El
libro que reseñaba, Cognitive Poetics: An Introduction, de Peter
Stockwell, y que estaría disponible desde setiembre, efectivamente se
2 Freeman (1998), Turner (1996), Brunner (1986). En la década de los 70 Van Dijk intentó el esbozo de una “Poética Generativa” (1998, en comunicación personal), aunque su proyecto sufrió el mismo sino que los otros arrestos generativistas no gramaticales (semántica, pragmática, etc.). Debo añadir los trabajos de Tsur (1997) y Rivano (1997).
catalogaba como el “primer” texto introductorio de este “campo en
desarrollo” (“growing field”). Decidí visitar la página personal del
autor, un especialista en literatura y Ciencia Cognitiva de la
Universidad de Nottingham, y, para mi bien, descubrí que incluía
varios artículos así como opiniones y líneas de acción similares a
las que yo necesitaba. De este modo me atreví a mandarle un e-mail
consultándole directamente.
Otras tres semanas transcurrieron y ya daba la batalla por perdida
cuando me llegó su respuesta. El inglés era tan amable que incluso
adjuntó un artículo escrito sobre el tema para un libro que estaba en
prensa3.
Premunido de esta nueva información, y envalentonado con los
sucesivos golpes de suerte, creo que puedo llevar a cabo una primera
aproximación a esta floreciente área de estudio, y luego desde ella
abordar los poemas que tenemos entre manos.
TERCERA VENTANA, BASES DE LA POÉTICA COGNITIVA
3 Stockwell (1992, 2002).
Cualquier historia de la Lingüística Cognitiva4 señala como su fecha
de nacimiento el año 1987. Entonces se publicaron dos libros
fundamentales: Women, Fire & Dangerous Things (WFDT) de George
Lakoff, y Foundations of Cognitive Grammar de Ronald Langacker.
Aunque ambos volúmenes abrían el campo por el que transitarían los
estudios cognitivistas en lingüística en las dos décadas siguientes,
es el primero el que contiene las ideas madre que rigen los
postulados de la naciente Poética Cognitiva.
WFDT es antes que nada un trabajo sobre la metáfora. Lakoff y varios
de sus colaboradores han establecido desde los 70 que la mente humana
opera de manera bastante sistemática sobre conexiones metafóricas. Y
si pensamos que la metáfora es uno de los contenidos diferenciales de
la literatura, y en especial de la poesía, podremos ver de inmediato
como desde esta perspectiva el horizonte se expande para abrir camino
a una Poética Cognitiva.
Una de las diferencias medulares entre el concepto de metáfora de
Lakoff y los demás, estriba en que para él las metáforas no son en
origen lingüísticas: “la metáfora es inicialmente una cuestión
4 Taylor (1989-1995), Cuenca y Hilferty (1999).
relativa al pensamiento y la acción, y sólo derivacionalmente una
cuestión relativa al lenguaje” (Lakoff & Johnson, 1980).
Para entender el concepto de metáfora lakoffiano, primero se debe
atender al concepto de Modelo Cognitivo Idealizado (MCI):
“La tesis principal del presente libro es que el ser humano organiza
sus conocimientos mediante las estructuras llamadas Modelos Cognitivos
Idealizados (MCI), y que las estructuras de las categorías y los
efectos prototípicos son productos secundarios de dicha organización”
(WFDT: 68).
El modelo de los MCI es la estructura cognitiva con que Lakoff
pretende dar cuenta de los fenómenos de prototipicidad que estudiaron
previamente Rosch y otr@s. Investigaciones sobre cómo categorizaban
las personas habían llevado a mostrar, a lo largo de varias décadas,
que el modelo clásico de categorización binaria no era el que la
gente aplicaba cuando se enfrentaba a los hechos del mundo (nos
resulta más fácil decidir que un león es un mamífero que hacerlo con
un murciélago o una ballena azul)5.
5 Berlin & Kay (1969), Rosch (1978), Margolis & Laurence (1999) compilan varios documentos fundamentales al respecto incluido Wittgenstein (1953).
Con la teoría de los MCI se daba cuenta con cierta elegancia de los
fenómenos subyacentes de la cognición que se manifestaban en dichos
casos de prototipicidad, y de paso se abría un campo para estudiar
los procesos cognitivos de la metáfora.
Los MCI tendrían como base los esquemas, marcos y guiones
(desarrollados por Rumelhart, Minsky y Schank & Abelson
respectivamente6), amén de los modelos: imaginístico esquemático,
metafórico, metonímico y simbólico (WFDT: 392-393).
Si bien todos estos siete modelos generales se han trabajado con
posterioridad en lingüística (aunque los que más se despliegan son el
metafórico y luego el metonímico), me detendré con más detalle en el
segundo (los Marcos), pues es este del que nos serviremos para
enfrentar los poemas viscerrealistas.
CUARTA VENTANA, LOS MARCOS MISNKIANOS Y ALGO MÁS.
Dos son las características definicionales de los Marcos de Minsky
que muestran porqué pueden utilizarse para analizar los poemas
viscerrealistas:
6 Minsky (1975), Donoso (1995), Hofstadter (1980).
“Un marco es una estructura de datos que representa una situación
estereotipada” y “los marcos permiten el reconocimiento de escenas
visuales” (Donoso, 1995: 12).
Cuando Marvin Minsky planteó la noción de Marco en 1975, su principal
objetivo era entregar un modelo de comprensión de las imágenes que
pudiera ser replicado por computadores y que a la vez fuera una
modelización de los procesos de comprensión (particularmente de la
información visual) de la cognición humana (o biológica si se
quiere). La teoría proponía que la memoria almacenaba cada marco con
asignaciones de contenido “por defecto”, así, bastaba con que se
activaran algunos nodos del mismo para que la representación se
realizara completa (por ejemplo, basta con ver la cara de una persona
que se asoma por una puerta para que la mente invoque la imagen total
de un “hombre” o “mujer”). Los marcos al contrario de lo que pudiera
pensarse, son además flexibles. Dado que las asignaciones son “por
defecto”, en el momento que ingresa una información distinta de la
llenada por defecto, esta es reemplazada (por ejemplo, si la persona
del ejemplo anterior termina por cruzar la puerta y nos damos cuenta
de que le falta una pierna, nuestra mente corregirá la imagen).
En este punto la noción de Marco se acerca a las leyes de la Gestalt
de semejanza, proximidad, continuidad y cerramiento (López García,
1991), y aunque es cierto que los distintos marcos son susceptibles
de ser modificados, no lo es menos que algunos de ellos son innatos.
Desde los trabajos de Sperry (Eccles y Zeier, 1981), y desde la
consulta que Wittgenstein (1958) hacía sobre porqué identificábamos
de inmediato un dibujo como el siguiente
las Ciencias Cognitivas consideran como uno de sus hallazgos
fundamentales el descubrimiento de que los patrones de reconocimiento
de rostros corresponden a uno de aquellos Marcos innatos7.
7 Karmiloff-Smith (1992), Bocaz (1998), Jackendoff (1994, 1996), Damasio (1994).
Una última característica de los marcos misnkianos es que son
inclusivos: unos marcos pueden contener a otros. Así, desde la
sencilla y estereotipada imagen de una cara como la de arriba se
puede pasar a esta otra (que suelo dibujar y presentar a mis
amistades cuando los asados empiezan a ponerse aburridos).
Correcto, otro rostro, pero ¿quién es?
La respuesta inmediata en casi la totalidad de los casos es: Carlitos
Chaplín.
Entonces completo el dibujo de la siguiente manera.
¡Ah, es Hitler!
Evidentemente que las pocas veces que me han contestado al principio:
Hitler. He completado el dibujo así.
Vemos entonces que sobre un Marco base “rostro”, se pueden establecer
nuevos Marcos, factibles de aprender.
Una última idea antes de cerrar esta ventana. Las imágenes
anteriores, nos pueden llevar a reflexionar sobre lo altamente
convencionalizadas que son las imágenes (Marcos) con que operamos,
pero, la convencionalización está muy determinada por los puntos de
vista que se han estandarizado previamente, principalmente por los
maestros de las artes visuales. Así, por ejemplo los pintores
egipcios representaban cada parte de la figura humana según su
aspecto más característico: el pie y el rostro de lado, el tórax de
frente (Gombrich, 1950-1995), y no fue hasta el trabajo de un
desconocido griego que se vio el dibujo de un pie en escorzo.
Respecto del punto de vista del observador, el arte occidental fue
sistemático, a partir del Renacimiento, en ubicarlo en una posición
frontal en referencia al objeto pintado. Recién los cuadros de Degas
con complejas imágenes tomadas desde segundos pisos o con cortes
“fotográficos” de lo representado fueron capaces de romper con dicha
tradición de imágenes convencionalizadas8
QUINTA VENTANA, LOS MARCOS DE BOLAÑO EN LDS
Vamos ahora a lo nuestro, los poemas Real Visceralistas, el primero
de los cuales es el que sigue.
LDS, 376
El único poema que sobrevive de la mítica Cesárea Tinajero. Amadeo
Salvatierra, les dice a Ulises y Arturo que: “llevo más de cuarenta
años mirándolo y no entiendo una chingada” (LDS, 376). Poco más tarde
Lima y Belano replican el dibujo, simplificándolo, así:
LDS, 399
8 La influencia primordial de Degas fueron las imágenes de estampas japonesas de un Hokusai o un Utamaro (Gombrich 1950-1995).
Ante la nueva serie de líneas Salvatierra y los muchachos empiezan a
percibir, la calma del horizonte, la sinuosidad de las colinas y la
mar, y por fin la estridencia.
Al volver a replicar la imagen original añaden otra vez el rectángulo
de cada línea, pero, además le agregan a cada uno una vela:
LDS, 400
“Un barco, y el título, Sión, esconde la palabra Navegación” (LDS,
400).
Lo que han hecho los Real Visceralistas con Salvatierra es enseñarle
un nuevo Marco, un Marco que comprende uno más sencillo y que está
subsumido por uno más complejo, una vez que estos dos Marcos se
explicitan/aprenden, es difícil volver a leer el poema como la
primera vez.
La segunda serie de poemas, según lo propuesto al inicio, está
comprendida por los siguientes dibujos:
LDS, 574-577
Al respecto, con fecha 9 de enero de 1976, García Madero nota en su
diario: “Para entretener el viaje me puse a hacer dibujos que son
enigmas que me enseñaron en la escuela hace siglos” (LDS, 573).
Ninguno de sus dos compañeros ni Lupe pueden contestar qué es el
primero. “Un mexicano visto desde arriba” (LDS, 574) termina
revelándoles el joven, y una vez que se dan cuenta del truco, todos,
empezando por Lupe (y casi siempre Lupe), pueden cada vez contestar
más fácilmente:
141312
1110987
654321
2) es un mexicano fumando pipa, 3) uno en triciclo, 4) cinco
mexicanos meando dentro de un orinal, 5) un mexicano en bicicleta (o
en la cuerda floja), 6) un mexicano pasando por un puente, 7) un
mexicano esquiando, 8) un mexicano a punto de sacar las pistolas, 9)
uno subiendo una escalera, 10) un mexicano friendo un huevo, 11) dos
mexicanos en un tándem (o dos mexicanos en la cuerda floja), 12) un
zopilote (cierto tipo de pájaro) con sombrero charro, 13) ocho
mexicanos hablando (u ocho mexicanos durmiendo u ocho mexicanos
contemplando una pelea de gallos invisibles), 14) cuatro mexicanos
velando un cadáver.
Es interesante anotar que una vez que se reconoce la primera imagen
(que se trata ni más ni menos del “aspecto más característico” de los
mexicanos según el Marco estandarizado –no el visual- que los
representa con sombrero charro), el Marco visual que se construye
sirve de apoyo para interpretar el resto. Junto con eso, se entiende
que la perspectiva, el punto de vista, es cenital (siempre las
imágenes son presentadas desde arriba), por ende anómalo, y que en
consecuencia el resto de las figuras que aparezcan deben
interpretarse como objetos también vistos cenitalmente.
Pero, hay varias cosas más. Cuando la imagen 6 es interpretada de
inmediato por Lupe como “un mexicano a punto de sacar las pistolas”,
Belano le dice “Carajo, tú te las sabes todas”; y luego que ella le
contesta “y tú ni una”, el le replica: “es que yo no soy mexicano”
(LDS, 575). Lo que ocurre es que el Marco estandarizado de Belano es
más pobre que el de Lupe, en el de él no están “por defecto” las
pistolotas.
La imagen 10, por su parte plantea un nuevo desafío, el Marco visual
“mexicano visto desde arriba” correspondiente a dos círculos
concéntricos con el central bastante pequeño y coronado por un punto,
se suma una segunda figura en todo igual a esta menos en el tamaño y
el punto. Esta segunda figura es demasiado pequeña como para
interpretarla como un segundo mexicano (ni siquiera como un niño), y
la contradicción entre las lecturas de ambas les confunde. No se
trata de otro mexicano sino de un huevo (el Marco mexicano es puesto
en suspenso, esto es, se anulan sus valores por defecto).
La figura siguiente, la 11 permite que tanto Lima como Lupe repliquen
un marco complejo previo (bicicleta y cuerda floja). Y la 12, cuya
respuesta es un zopilote con sombrero charro, da cuenta de que Lupe
ha aprendido a flexibilizar el Marco mexicano aprendido, cambiando
parte de su contenido (sigue siendo un sombrero, pero el sombrero no
implica necesariamente al mexicano bajo él).
La imagen 13, así, es la que aceptará más interpretaciones: ocho
mexicanos conversando de Lima, ocho mexicanos durmiendo de Lupe
(donde nuevamente agrega en la interpretación un elemento atraído
desde el Marco estereotipado de los mexicanos como dormilones), y por
fin los ocho mexicanos ante una pelea de gallos invisibles del propio
García Madero. Esta última alternativa muestra que el joven ha sido
incluso capaz de flexibilizar los Marcos que separan lo “real” de lo
“irreal”.
La tercera y última serie de poemas se compone sólo de tres dibujos:
1 2
3
LDS, 608-609
La pregunta es en este caso: ¿qué hay detrás de la ventana?
No se sabe quien contesta (ahora sólo están Lupe y García Madero), ni
quien la hace (aunque es probablemente este último). Y las respuestas
son: 1) Una estrella (cortada como las imágenes de Degas, pero,
mostrando una punta que evoca, característicamente a las otras) y 2)
una sábana extendida. La tres es la que cierra el libro y con ello el
corpus Real Visceralista.
La conclusión a la que llego, luego de la revisión de las imágenes y
sus interpretaciones es que, la poesía Real Visceralista es:
a) Una poesía que prescinde de las palabras, pero, que compete a un
procesamiento metafórico (márquico) de la cognición visual.
b) Una poesía que debe ser “completada” por el receptor de acuerdo
con sus propios conocimientos y Marcos estereotipados previamente
aprendidos.
c) Una poesía que invita a la flexibilización de los Marcos previos y
con ello al aprendizaje, internalización de Marcos nuevos.
d) Una poesía que efectivamente “debe ser hecha por todos”.
ÚLTIMA VENTANA, ¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA ÚLTIMA VENTANA?
En el entendido anterior hay muchas respuestas posibles para aquel
último dibujo de Los Detectives Salvajes. Puede tratarse de una
ventana circundada por un ejército de hormigas (y lo que habría
detrás sería un hormiguero), o una ventana desde la que surge un
enceguecedor foco de luz (como un flash o, mejor, la luz del sol -
siguiendo la misma idea/imagen que la ventana y la estrella). Puede
ser, por fin, una ventana que acaba de quebrarse, por ejemplo por un
piedrazo, o un disparo. Una ventana que acaba de ser atravesada y
destruida. Una ventana que se abre a la fuerza para dar paso a las
ventanas del futuro, para dar paso a la poesía del futuro. Una poesía
que debe ser completada por el lector, con sus propios Marcos.
Esto creo que lo confirma, la respuesta que me enviara el propio
Roberto Bolaño, cuando por e-mail lo conminé a que me dijera qué
significaba el dibujo.
“Por supuesto que existe una respuesta y no es fácil ni sencilla, pero
tampoco, como le dijo el conejo a Alicia, es difícil o complicada. Por
supuesto, también, que yo no puedo decírtela”.
***
REFERENCIAS
BERLIN, B & KAY, P. (1969) Basic Color Terms: Their Universality and Evolution.
Berkeley: University of California Press.
BOCAZ, A. (1998) La construcción del paisaje de la conciencia por niños de
diferentes estratos socioeconómicos Lenguas Modernas. Universidad de Chile.
Santago. Nº 25; 71-94.
BOLAÑO, R. (1998) Los Detectives Salvajes. Anagrama. Barcelona. (1ª edic.
Compactos. 2000)
BRUNNER, J. (1986) Realidad mental y mundos posibles. Gedisa. Barcelona. 1994.
CUENCA, M. Y HILFERTY, J. (1999) Introducción a la lingüística cognitiva. Ariel.
Barcelona.
DAMASIO, A. (1994) El error de Descartes. Andrés Bello. Santiago. 1996.
DONOSO, M. E. (1995) “Modelos de comprensión”. Trabajo Final para el Seminario
Interdisciplinario de
Sicolingüística. Segundo semestre 1995. Dirigido por la profesora Aura Bocaz.
ECCLES, J. Y ZEIER, H. (1981) El cerebro y la mente. Herder. Barcelona. 1984.
FREEMAN, M (1998) “Poetry and the Scope of Metaphor: Toward a Cognitive Theory of
Literature” en Metaphor & Metonymy at the Crossroads, ed. Antonio Barcelona. Mouton
de Gruyter.
GIBBS, R. (1996) What’s cognitive about cognitive linguistics? Cognitive
linguistics in the redwoods. Casad, Eugene ed. Mouton de Gruyter. Berlin. 28-53.
GOMBRICH, E.H. (1950-1995) La historia del arte. Sudamericana. Buenos Aires. 1999.
HOFSTADTER, D. (1980) Gödel, Escher, Bach: Un eterno y grácil bucle. Tusquets.
Barcelona. 1989.
JACKENDOFF, R. (1994) Patterns in the mind. Basic Books. NY.
_____________ (1996) Languages of the mind. Essays on mental representations. The
MIT Press. Cambridge. MA..
KARMILOFF-SMITH, A. (1992) Más allá de la modularidad. Alianza. Madrid. 1994.
LAKOFF, G. (1987) Women, fire and dangerous things. The University of Chicago
Press. Chicago.
LAKOFF, G. & JOHNSON, M. (1980) Metaphors We Live. Chicago: U of Chicago P.
LINGUIST (2002) Cogitive Poetics: An Introduction.
http://linguistlist.org/issues/13/13-1508.html#1
LÓPEZ GARCÍA, A. (1991) Psicolingüística. Síntesis. Madrid.
MARGOLIS, ERIC & LAURENCE, S. (1999) Concepts. MIT. Cambridge (MA).
MARTÍNEZ, R. (2002) “Los Detectives que Asesinaron a su Madre”.
http://www.cv.cl/linkteratura.cfm?pp=pistas.cfm?mostrar=3618
MINSKY, M. (1975) "Framework for Representing Knowledge," en P. H. Winston (Ed.),
The Psychology of Computer Vision. NY: McGraw-Hill. 211-277.
RIVANO, E. (1997) Metáfora y Lingüística Cognitiva. Bravo y Allende. Santiago.
ROSCH, E. (1978) Principles of categorization. Margolis, Eric y Laurence, Stephen
eds. Concepts. MIT. Cambridge (MA). 1999.
STOCKWELL, P (1992) “The Metaphorics of Literary Reading”, Liverpool Papers en
Language and Discourse 4:52-80
______________ (2002) “Surreal Figures” en Gavins, Joanna & Steen, Gerard (eds)
Cognitive Poetics
in Practice. Routledge. Londres (en prensa).
TAYLOR, J. (1989-1995) Linguistic categorization. Clarendon Press. Oxford.
TSUR, R. (1997) “Cognitive Poetics”.
http://www2.bc.edu/~richarad/lcb/fea/tsur/cogpoetics.html
TURNER, M (1996) The Literary Mind. Oxford University Press.
WITTGENSTEIN, L. (1953) Philosophical Investigations (extractos). Margolis, Eric y
Laurence, Stephen eds. Concepts. MIT. Cambridge (MA). 1999.