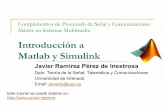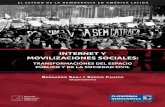V.v.a.a - Las Transformaciones del Arte Contemporaneo - Seminario Fundación Juan March
-
Upload
univ-paris1 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of V.v.a.a - Las Transformaciones del Arte Contemporaneo - Seminario Fundación Juan March
Cuadernodel
sffiiwËru&rer* puffiLëffiffi
LAS TRANSFORMACIONESDEL ARTE CONTEMPORANEO
F*n*laa,à*r"r $iiær: &:la;"*3';
II{DICE
sEMnIAruo pûgucCITAS TRANSFORMACIONES DEL ARIE CoNl'zuPoRÂNEo ,,.,,, 11
t Cotferendas
1. MerÂr'onn y RnLATo DE LA ctuDAD TTERIDAO EL ARTE DEL PRESENTE(seguido de diez tesis) 17Arûohio Fernânilez Aba
2, L.o QUE LL\MAMoS ARTE nXSTm. SI EXISTIMoS NoSOTK)S
O EL ARl E DEL FUTL]RO(seguido de diez tesis) 39
Rabel Ar8ullol
I[. Texûos præentados
1. TnmtsnoRMACloNES EN T'rDMpos DE cRISLS ô1Valffino Bozal
2. LAS TR,\NSFoRMACIONES DEI. AR|E CONTF]MI\.IRÂNEcI:
EI, CINE
Marunl Gudénez Arag6n
3, TnnusnoRNrACioNES EstÉtrcRs nulARTE coNTl]ÀlpoRÂrueo 85sim6n MarùÉn Ftz
III. Pard*addn esalta del pûbfico (selecciôn) 93
IV. Contcstsdôn d€ los confcrcndantas 99
Brocn,q,ûRs 105
75
lJn SEMINARIO PÛBUCO es un acto culturalen elque secombinan las conferencias y elseminario. Esfa estructura mix-ta persigue varios objetivos. En primer lugar, avanzar un pa-so en la especializaciôn y el rigor sin perder el punto de vis-ta general y, por ello, por un lado, se organizan en colabora-ciôn con especla/isf as y, por ofro, se desarrollan siempre enrégimen abierto y con libre asrsfencia de pûblico. Al mismo tiem-po trata de afradir a! individuatismo y unitateratidad inheren-tes a /as conferencias tradicianales -género cultural consa-grado- un nuevo componente de colegialidad y participaciôn,con el mismo grado de preparaciôn previa y escrita que |osseminarios cientiftcos. Por ûltimo, dentro del panorama hu-manistico, propone un tema de dlscusron que interesa a ex-pertos de disciplinas diversas, a fin de propiciar la reunion deésfos y el intercambio de conocimienfos sobre asunfos cultu-rales comunes.
EISEMINARTO PÛBL\CO se compone de dos actos. En elprimer dia dos profesores pronuncr,an sendas conferencias so-bre el mismo tema con perspectivas complementarias. Altér-mino de las mismas /os asisfentes pueden llevarse copia deunas fesis, resumen de /as conferencias, redactadas por susautores. Las fesa-resumen permiten a quien lo desee parti-cipar por escrito en el seminario mediante el env[o a la Fun-dacion Juan March de comentarias y preguntas soôre e/ fe-ma propuesfo. Si los comentarios y preguntas son enviadosanfes del segundo acto, podrân ser planteados en el debate;en cualquier caso, podrân formar parte de esfos Cuadernos.
EI segundo acfo conslste en la reunion de /os dos confe-renciantes con otros especialistas para debatir sobre eltemadelseminario. Después de una breve presentaeion inicial, des-tinada a centrar eltema siguiendo la exposicion del dia ante-rior, éstos leen una ponencia a proposito de /os fexfos de lasconferencias, susciféndose /os términos de la discusiôn que,a continuaciôn, se abre entre todos ellos.
Esfos Cuadernos reûnen eltexto completo de las dos con-ferencias del primer dia, las ponencias del segundo dia, unaselecciôn de las preguntas o comentarios de los asisfenfes //e-gados a la Fundacion y, en el apartado final, /as respuesfasque a unos y otros han preparado los conferenciantes.
10
D ocas épocas pueden compararse con esta en genialidad creati-L va, variedad de estilos artïsticos, experiencias estéticas. El artedel siglo XX, al haber alcanzado una posiciôn cimera en su histo-ria, ha asumido un cierto clasicismo. Este clasicismo pertenece ala civil2aciôn que lo ha esaruido, la modemidad europea.
Ahora bien, las condiciones de esa civilizaci6n han experimen-tado unas tranformaciones que afecran a sus propios fundamenlos.La superacién del eurocentrismo y la emergencia de culturas dis-tintas con tradiciones paralelas; el pluralismo ontol6gico y vitalque ha sustiulido la identidad por la diferencia en las mâs diversæâreas (raza, género, etÇ); el desarrollo de la técnica y de las tec-nologias, la dimensiôn espectacutar de la potencia tranformadoradel hombre, que llega a la propia nattra\eza humana (biogenética);la nueva sociedad digitat y La razôn cibernética; la globalizaciôn dela economia y las finanzas. Todos estos fenômenos, y otros quepodrian afradirse, conaibuyen a explicar la nueva faz de la civiliza-ci6n venidera, que subyace ya en nuestra vida cotidiana.
Cabe planrearse si una sociedad que alberga unos cambioscomo los descritos puede seguir produciendo el mismo arte, o arteasentado en los mismos fundamentos, o si, por el contrario, debe-mos esperar serias tranformaciones en el arte contemporâneo. Afines del siglo XVtt tuvo lugar en Francia e Inglatena la famosaquerella de los antiguos y los modernos. Hoy deberiamos hablarqvizâ d,e la querella entre los modernos y los postmodernos. Lapostmodernidad, en el reino de ta filosofia y teoria de las ideas,proclama el fin de una gran época culnrral y la aurora de otra. Lostérminos (modernoD y <postmodemo> han entrado en solar de las
13
artes y de su teoria, pero acaso no con el mismo significado. iHayun arte postmoderno? iHay un arte nuevo? iEs el arte postmo-derno un arte nuevo?
El debate sobre la postmodemidad enlaza asi con la cuestiônsobre el arte del presente y el arte del futuro. Las tranformacionesdel arte ison una nusra forma que exhibe e[ arte modemo, el anedel presente, o, por ei conffario, son signos de un arte distinb, unarte del funiro? Estas cuestiones han movido a la Fundacion luanMarch a promover unas conferencias, seguidas de reuni6n critica,que aborden el tema de las tranformaciones del arte contemporâ-neo. Las dos conferencias que se proponen tienen una clara sime-tria: la primera versa sobre el arte del presente desde la perspecti-va de la ciudad y sobre las resistencias que la arquitecû-ua oponea unavolatizaciln de la funciôn del arte; la segunda, sobre el ætedespués del arte, el arte del futuro después de la mrrdemidad y lasvanguædias. Con ello se aspira a abordæ el tema propuesto en unhorizonte suficientemenæ amplio y sugestivo.
14
El martes '15 de diciembre de 1998 se pronunciaron en elsalôn de actos de la Fundaciôn Juan March dos conferen-cias sucesivas a cargo de Antonio Fernândez Alba, catedrâ-tico de la Escuela de Arquitectura de Madrid, y Rafael Argu-llol, catedrâtico de la Universidad Pompeu Fabra.
16
t. Metâfda urbana
De aquellas viejas arçitecfuras que mostraban la novedad delas nuevas formas en la exposiciôn de 1962 en el MOMA de NuevaYork, aun hoy en los finales del >C( podemos reconocer los hallaz-gos que significaron las propuestas de las geometrias orgânicasdespués del agotamiento de la estética cartesiana de las vanguar-dias, también los postulados neoclâsicos con afân racionahzadorde los que durante tanto tiempo sirvié de estrategia al contexnra-[smo, en los trazados de las ciudades hist6ricas; de manera elo-cuente podemos encontrar la homogenizaciôn que sufri6 la pro-ducciôn mercantil del espacio y su degradaciôn progresiva y porsupuesto todos los elencos espaciales tardomodernos que hoy con-templamos en el entomo de los proyectos de la arquitectura paracon la ciudad moderna; todos ellos se pueden considerar comorestos, ecos de una aventura, tan brillanrc como atractiva, con laque se iniciaba el siglo bajo los grandes epigafes del progreso y larazôn, binomio que hundia sus principios en el desanollo de unaproductividad técnica al servicio de la nz6n instrumental y de laconstrucciôn de un lenguaje unificado sin clases y naciones comopostulaba el Intemational Style.
Escasos son pues los tesûmonios de optimismo, que aûn nosquedan, al contemplar la ciudad, la ciudad modema con la que sepretendîa inaugurar el arco tensado del siglo que ahora concluye.De su grandeza imaginada, la racionalizaeiln global de la cultura,arin brillan <oasis oxidados> de sus periodos de esplendor, sendasestratitlcadas por las que discunen los tenitorios de locomocion,geografias de arqueologfa industrial que invadieron el valle y pro-fanaron el lago, artefactos mineralizados de nansparentes transfi-guraciones se confabuian con las dunas de arciiia donde al modode monolitos perforados de cuadriculas sin fin se cobijan los vaga-bundos del motor, soberanos de estos lugares de destierro. Rasca-cielos y conflictos sociales, a los que se suman una convulsa tec-nologia agresiva anopada por el eclecticismo de confusas formas y
19
MTTÂI.oRa Y RELATO DE LA CIUDAD HERIL)A o EL ARTE DEL PRESENTE
acogido todo ello a esas construcciones de (geometrias inciertas>por las que discurren algunas de las ambiciones auûomatizadas delndmada telemâtico de nuestros dias. sserân esûos escenarios frag-menûos consoiidados ei corpus verdadero que enceraba el proyec-to de las vanguardias historicas y que ahora se manifiestan elo-cuentes en la metrôpoli conr,ulsa de fin de siglo? o por el contra-rio ison acaso las incipientes praderas del edén digitalizado, prelu-dio de los <archipiélagos verdes> en los que desembarcaâ la espa-cialidad urbana del siglo venidero?
Los nuevos postulados de Ia raz6n senalaban por aquellos prin-cipios de siglo los presupuestos del cambio, gue se esperaba fueraacometido por el progfeso especificamente tecnologico y asi tiem-pp; J4mUq se consolidaron como una relacidn casi univoca sobrela sociedad humana mâs allâ de la dialéctica de dominaciôn anun-ciada ya en algunos episodios de las primeras décadas det siglo. Eltiempo prontic se apresurô a depurar y esclarecer los discursos dela promesa y, con cierta precisi6n, algunos de estos textos insi-nuaron los riesgos a los que podian conducir el proyecto globalcivilizatorio. Las vanguardias no supieron anotar con precisi6n losriesgos de estos efecûos, y bien patente quedaron en las simpatiasde la derecha europea por la custodia de los emergentes mitosnacionales y las dramâticas a/ennrras a las que condujeron la pure-za éwica y formal como propuesta de un nuevo orden del univer-so. Se confiaba que el tiempo ofleceria para el espacio de la ciu-dad y las formas de vida en la misma una siruaciôn mâs gatifi-cante, en la esperanza que la arquitectura podria proyectar susespacios y construir sus lugares en los valores sustanciales de lautopia, aquel paradigma neoilustrado acariciado por los prolegô-menos de la revoluciôn industrial, que pretendia nada menos quegarantizar bienestar generalizado por el diseno global de la vida enel nuerro paisaje del humanismo social de la época. Pronto en losarrabales de las ciudades industriales europeas florecieron losbarrios obreros, las ciudades satélites, los suburbios habiaciôn ycon ellos las tensiones sociales preconizadas por el cambio; la peri-
20
Atrtdrto Fernfodez AIba
feria, ese tenitorio de conquista y asentamiento de los némadasindustriales, legitimaba asi en su atrofiada metamorfosis la nueva<geogafia de la ciudad>.
Junto a esta concepciôn de un tiempo no lineal, se superponia,como seflalo, la nociôn del cambio, de manera que la ciudad seconstruifia ex ncvo, en dos estrictos parâmetros, o si se prefiere,en una sintesis conceptual, alimentada por la utopia arti$tica de lamodernidad que, como se sabe, es por su propia naturaleza di\ata-da en el tiempo y en una espacialidad aleg6rica concebida paraformalizar una ciudad donde pudieran crecer los nu€5/os valores delhombre mecanizado junto a las variables de la nueva ordenaciôndel espacio: lerritorio, comunicaciones y velocidad: <el hombreexpresionista solitario, fraternal, privado de todo vincuio con lacomunidad de los hombres, entregado al explayarse sin iimites deun Yo de dolor y sufrimiento> (Jean Clair, 1997). Fueron, pues,tiempos de cambio para los âmbitos de la ciudad en los que sepretendi6 edificar la nueva arquitectura en el contexûc que sugeriala utopia moderna de las vanguardias. dominio universal de laracionalidad técnica que controla la vida de los hombres y le impri-me su sentido.
tas vmguatdas m esta nueva senslblEdad tÉsdca, estédca ysodal adquirian una categoria global, sus posrulados aspiraban aconfigurar una nus/a civilizaci6n, de aqui que los principios mâsesenciales para desarrollar el proyecûo modemo de la arquitecturay su consecuente construcci6n de la ciudad, sufriera, como suspropios habitantes, desaliento y cierta desolacion apenas conclui-das las tres primeras décadas, cuando vieron crecer <los gigantesamarillos> y los tilos plantados en los albores del siglo moribundosse ûomaron, sobre tpdo al tenerse que enfrentar los supuestos éti-cos de la vanguardia al determinismo que postulaba el principioecondmico de la razôn instrumental; bien patente qued6 una vezmediado el siglo, cuando aparecieron silencios de actinrdes demo-crâticas demasiado largos y complicidades activas con los postula-
21
MrrÂpona y REIlfo DE, t crLrDÀD rinRIDA o EL ARTE DEL pRESENTE
dos de orden econ6mico, de manera tal que el orden simb6lico delas formæ que levanaba la arquitectura se diluia en anodinos este-reotipos de habiaci6n, sustentados por un pragmâtico eclecticismogue acentuaba la ausencia de los valores vitales y objetivos en lacultura y con todo ello el consecuente empobrecimiento de la expe-riencia artistica de la arouitectura.
Para reducir tan inmerecida prueba ya en las primeras décadasdel siglo se acudié a una terapia mal administrada; mitigar el sen-timiento o eliminarlo en las escuetas sombras de la funciôn, incor-porando ciertos apartados de la ciencia urbana como sucedâneogeneral a todos los males, al entender que la ciencia por su objeti-vidad no podria ser tan dariina para construir los espacios habia-bles, al tiempo que podia eclipsar los <caducos estilos> de las épo-cas precedentes. Mientras tanto <revoluciôn> y (vanguardia> seinstitucionalizaban en drâsticas taxonomias del estado burocrâticomodemo, bien en totalitarismos ideologicos que se prorrogaban enlargas secuencias o reducidas primareras donde apenas florecia losidearios de la social democracia.
Desapercibido paso por aquellos tiempos los fundamentos abso-iutistas que encerraban las nuevas formas de dominio del estadoprotector y la ideologia en la que se fundaban unas sociedadesorientadas hacia la civilizaciÔn del lucro. El espirinr deslumbranteque reflejaban las formas de la nueva arquitectura se iba enrare-ciendo ant€ la fascinaciôn y complejidad visual que presentabanlas conquistas plâsticas de las vanguardias, atareadas en recuperarla inocencia de la mirada mediante aquel impulso de innoracion yruprura que animaba la modernidad. Un sentimiento utilitârio seapropi6 pronto del manejo y manipulacidn de la arquitecura, asiel espacio de la ciudad pronto comenzo a planificarse medianteestereotipos mercantiles que se ofrecian como un producto mæ ala incipiente mitologia de las sociedades del consumo. La manerade interpretar el espacio desde Ia arquitectura qued6 acotado enlos perfiles de la funciôn, tan singular invasi6n logé erosionar la
22
Antonio Fernfudcz Alba
forma de tal modo que se llegé a acuflar aquel aserto segÉn elçual, al margen de la funciôn, la forma no tiene raz6n de edstir;desde entonces el espacio de la arquitectura se inscribe en unadecidida funcionalidad objetiva, pero carente de una dimensiôninterior que le impide reconocerse.
Los canlos dc las nu€vas formas fundonales alejaban el come-tido conservador de la forma histôrica y los nuwos mitos funcio-nalistas se perfilaban alrededor de aquel grupo de maestros cons-tructores del Movimiento Modemo en Arquitecfura cuya ideologiase preciaba de ser mæ racional que espontânea. Por entonces secomenzaba a percibir en los incipientes espacios de la ciudadmoderna que al <hombre sin atributos), que uusil an bien lo habiadescrito, le resultaba dificil subsistir rodeado por nntios n"rbos deensayo y deambular como contemplador solitario por aquella æqui-tectura de <baladas funcionales>. El radicalismo intransiçnte quela vanguardia propugnaba en tomo a La razôn fi.rncionalisa llegô adestruir en parte el principio de coherencia que e[ Renacimientohabia logrado consagrar entre la materia con la que se construyeel espacio, la técnica que hace posible su edificaciôn y la funciôna la que se destina el objeto construido. Poco a poco la arquitec-rura de la ciudad se reducia a distribuir una serie de aleatorios edi-ficios construidos en la periferia urbana, banios de alojamiento,centros fabriles, parques industriales, redes de comunicaci6n, recin-tos de aparcamiento, un paisaje desolador en un aparente ordenracionai y mecanizado, donde sus âmbitos de espacialidad urbanahacian explicito que habitar aquellos lugares era tanto como acep-tar el hecho de una convivencia perdida. La dimensiôn sublime del<bello objeto arquitectônico>, diseflado para la ciudad herramientade la primera mitad del siglo, encenaba pese a su intrinseca belle-zaun ciefto grado de perversiôn; las vanguardias tenian necesidadde crear miûos de Transgesidn para construir la nueva época queborrara los tiempos de la historia, abolir su memoria pues el(Nus/o Espiritu> legitimaba una nueva dimensién espacio tempo-ral, que terminaria por suprimir los espacios consolidados de la
23
MerÂnrna y BEt ro DE rA cii.loAD HERIDA o lll. ARIE DEL PRESEN'I'E
ciudad en beneficio de aquella tautologia de la emblemâtica fun-cion. La ciudad histôrica, ciudad de la memoria, la ciudad arcaicade la ruina, se desmoronaba como lugar de referencia moral, el<aura urbanaD desaparecia sin otra altemativa que la emblemâticafuncional donde poder acoger las nuevas formas de vida; de estemodo el arquitecto ante el vacio sin referencias estifsticas que ofre-cia la absnacciôn del nus/o espacio y sin control tanto en la teo-ria como en la prâctica del planeamiento urbano heredaba unamanifiesta orfandad imaginaria. No obstante la dura secuencia detan precisas ecuaciones mecânicas permitia abrir otras orientacio-nes donde mitigar eslos lenguajes de ruptura y escueta referenciafuncional, entre ellas e[ acontecer plastico y poético.
El arte, ante este conflicto de desanollo econ6mico y tecnol6gi-co y la ausencia de valores vitales objerivos en la culûrra, asumiôla responsabilidad de hacer aflorar al mundo las ideas propias desu ûempo, ideas que configuraron en ciertos aspectos la modemi-dad solidaria de una nueva ética. Iluminadores disrursos afloraronen el mundo interior del artista: sunealismo, abstracciôn, cubismo,universos plâsticos que recordaban con insistencia la relaci6n conel mundo de los sentimientos frente al discurso del experto quecon frecuencia olvida el lenguaje de sublimidad. Los mensajes deltrabajo del artista reunian un conjuntCI heterogéneo de expresionespero también una gramâtrca para construir los nuevos discursosdel espacio social de la época, pese a que ei artista no flrviera unconocimiento preciso de la accidenada geografia del acontecersocial. Aquellos artistas de la mirada interior despanamaron sugesto creador entre los ecos de un imaginario futuro y las figura-ciones de un pretérito ya consumado. El artista militante de lavanguardia mostraba a través de sus obras los entiomos de la uto-pia al mismo tiempo que enunciaba el drama de la enajenaci6nmodema.
hancipaddn, rfioph y tansgr€sidn distinguia el proceder delos pioneros pero ambién una elocuente posici6n de duelo que el
24
Antonio Pernfodcz AIba
hombre percibe en la ciudad indigente de sentido. La ciudad desdelos diseflos de sus visiones planimétricas y axonométricas haciapatente la ausencia de sus moradores y la contaminaciôn que enella depositaban los artefactos industriales, situando al espectadoren estos grabados idealizados en los limites del firmamento, comoun ângel necesario que contemplæâ las ruinas de la ciudad arcai-ca junto a su abstracta escenografia como si se tratara de un labe-rinto en permanente explosiôn devastadora.
La ideologia del <estilo internacionab> concebia el origen y elcrecimiento de la ciudad desde unas perspectivas, como ya heseûalado, emancipatorias y sobre todo utôpicas y trans$esoras, eldesarrollo de la nueva ciudad deberia estar ordenado como unaplanificacién ûotalitaria, un martillo neumâtico guiado por el <ojocartesiano> para abolir calles y plazas, segmentar la ciudad encampamentos adecuados donde alojar la nueva gleba de la anhe-lada sociedad industrial. Una concepciôn diseflada baio la dictadu-ra del <ângulo rec[o) donde se pudiera reducir y administrar lasemociones y trazar los valores de la vida. Aprodmadamente esteera el ideario de los pioneros que aspiraban desde los estrictoscédigos de la vanguardia aIa idea de un arte total, absoluto, desdela silta a la ciudad, actitud que reflejaba en cierbs aspectos de laestética romântica del s. )ilX, segÉn la cual se estimaba gue cons-truyendo edificios de buena facaxa arquitectônica, la ciudad llega-rfa a ser bella y ordenada, como pretendian algunos de los disenosde los primeros maestros, constructores ahora y de los epfgonosdefensores de un idealismo del espacio absoluto, administradoresdel control burocrâtico de los simbolos y de la gestién académicade la arquitectura de la ciudad.
Las vanguardias con respectro a la construcciôn y proyecb dela nueva ciudad no tuvo una operatividad critica tan radical comolo fue en los territorios del arte. Sus croquis registraban con sutile-za idealuada los sueflos blancos y gises de una razôn que postu-laba destmir las adherencias eclécticas, los signos conseryadores,
25
MtirÂnona y RELATo DE r cnJDÂD HnRIDA o rtl ARIE r)EL pttESrNTE
los amuletos estilisticos que el transcurrir de la historia habiansedimentado sobre la ciudad, en definitiva anasar toda diferenciaparahacer patente la luerza innovadora de un presente sin recuer-dos, e instaurar la arquirccrura sublime de acero, hormigén y cris-Ial. L,a arquitectura de la ciudad industrial requerfa la ruptura conun pasado decadente pero ambién una reformulaciôn de valores alos origenes clâsicos y sobre todo renacentistas, precisaban deunos cédigos compositivos tan rigurosos Çomo el de los tratadosclâsicos pero deberia venir acotada por las prioridades del <NuevoEspirifw, con los materiales propios de la revoluciôn industrial,invadiendo la apacibie traza bwgttesa de la ciudad precedente,todas las batallas por ianto tendian hacia la conquista de la viejaciudad. Su botin, la negacion de la memoria histôrica y la reduc-cién de los signos sensibles de su iconogafia; s! estrategia, poderformalizar los agesivos itinerarios por los que tendria que discurrirel autômata digital o del navegante telemâtico del fin de siglo,ambiguo personaje en el que se habia transformado el ciudadanode los viejos burgos.
Ia utopla modema, en la ensofladdn de las vanguardias,entendia la ciudad como una forma perfecta y no muy $os de lateoria cartesiana del conocimiento, sin memoria y sin espacio paralos lugares de la naturaleza interior del hombre, perfecta y casidefinitiva. El <lucro azaroso> y la <voluntad de progeso) se encar-garon de reproducir su menesterosa morfologia actual, donde que-dan elocuentes Ia privaciôn sensorial que parece caer como unamaldicién sobre la mayoria de los edificios modemos; el embota-miento, la monotonia y la esterilidad tâctil que aflije el entornourbano (R. Sennet, Carney ptedra, pg.18)
El proyeclo de la arquirccfira destinado a Ia ciudad de los<menhires rublimes>, de las ciudades iardin, de los suburbios dor-mitorios, de las new-towns, llegô a los perfiles prdximos de lamâquina, disenando sus edificios como objetos autosuficientesdentro de los principios que riçn la segunda naturaleza técnica.
26
Alttmlo Færfods AIba
Pero los edificios, que obedecen a las leyes del cambio de la fun-ciôn, apenas pudieron aceptar la funcién del ser que los requeria;algunos permanecen, aquellos que soportaron la selecciôn naturalde lo bello.
El <Nus,ro Espiriu> de la utopia modema, sedimentada en lospostulados criticos de las vanguardias, postulô un proyecto para laciudad del siglo Xx, que intentaba transformar los lugares hereda-dos de la hismria en espacios de una nueva condiciôn moral. peroteniendo que aceptar que fueran lugares reductivos en sus formasexpresivas, espacios amputados de recuerdos, la ciudad entendidano como sedimento de la cultura del sentido y del sentimientoestético, sino cautiva y prisionera de Ia idea de la raz6n instru-mental que pronto se transformaria en racionalidad productiva.Este proyecto de ciudad inauguré, eso si, la negaciôn del vacio, lanecesaria tridimensionalidad del espacio, y sobre todo una nu€vadimensidn del tiempo que pronûo formahzl sus espacios en utopianegativa, en recintos de animacion y simulaciôn en lugar sin resi-dencia apacible para la habitacién del hombre. La ciudad modemamitificô la mâquina, deificândola como abstracta mediaciln patzhabitar y comunicars€; ê decir verdad nunca sabremos a que sellam6 la ciudad modema.
II. E relato metopotrano
Permitanme para terminar que mis ûltimas reflexiones las trans-forme en un imaginario relato de partida. Mâs allâ de una actiildnostalgica, como quizas puedan considerane las anotaciones ante-riores, y si como un apunte conceptual desde una posicién criticaen torno a estas referencias genéricas de las transformaciones dela arquitecrura de la ciudad en el entomo de la poswanguardia.
contemplaba hace algun tiempo, como he seflalado en ocasi6nreciente, el cuadro del pintor Andrea Mantegna cuyo tirulo tan
27
MerÂpona y REIATo t)E l ctLIDÀD HERIDA o EL ARTFT DEL pRF.SENTli
sugerente como melancôlico me acercaba a una cierta aproxima-ciôn a la arquitectwa que se construye en la ciudad en estos fina-ies de siglo. Su titulo es: <<Agonia en el jardfn>. Su contemplacién,en una primera mirada més allâ de la nanaciôn descripriva delcuadro, me oftecia en la percepcién del lienzo una visidn desacra-lizada del tiempo, talvez como consecuencia de la llegada de unincipiente precapitalismo a la ciudad que introducia cambios elo-cuentes en la producciôn del espacio urbano. En esa ciudad queMantegna describe de lones, artefactos, murallas y sillares de pie-dra, parece seflalar, con la precisiôn del artista del renacimiento,que ya no es posible aceptar lo estable del espacio como algo queno cambie, como acontecer inmutable en el transcunir del tiempoen la ciudad. La estabilidad pétrea que se hace elocuente en ladescripciôn de sus recintos amurallados parece en apariencia artifi-cial y este gado de artificialidad de los diferentes conjuntros arqui-tectonicos se instala en la ciudad imaginada por Mantegna, comoun aconrecimienû0, como [a inauguracion de unos nuevos recintosmâs alla de las murallas que pudieran dar posada al hombre queilegaba del exilio rural. Una nueva cultura parcce senalar la nitidezque evocan sus espacios, la cultura de la soledad urbana, cabeintuir, como si el pintor quisiera reseflar que elvacio de estos luga-res fuera el de una respuesta renovadora ante el fracaso de la ciu-dad real, construida como recinto menesteroso y sobre ûodo ago-biante de las viejas tipologias del esquema medieval.
El cuadro de mantegna, en mi reconido perceptivo, propone,creo yo, la necesidad de descubrir un nuevo espacio imaginarioque haga habitables los espacios de la memoria histôrica y dondesus habitantes puedan seguir construyendo la fâbula de su hege-monia biogrâfica en los recintos de una nueva espacialidad abs-ûacta, a la que siempre debe esar dispuesta a construir el proyec-to de la arquitecnira.
Ias crônlcas $te nanan cl acontecer del honbre en la dudaddel siglo que concluye, me parece a mi que entablaron hace ya casi
28
Antonio Fernfodcz AIba
mâs de cien aflos una aventura también imaginaria, en busca delespacio perdido y con los deseos de poder formalizar los lugaresde una residencia apacible para los nuevos exiliados de la revolu-ciôn industrial. Para lograr el acontecer de semejante aventura seacudiô, sôlo en parte, a la expresiôn formal, a los c6digos esteti-cos que podrian ofrecer algunas de las imâgenes del arqûtecto odelestea en permanente espera. Su reconido por el (tiempo desa-crahzado> en el que la ciudad modema se ha desanollado duranteel siglo )o(, en et principio fue acogido, como ya he seflalado, porun apasionado vialismo de actitudes criticas hacia las memoriasde la historia junto a ensoriadores valores éticos para hacer reali-dad los espacios de la nueva condicién social. Su finalidad aspira-ba a implantar los nuevos escenarios industriales y recuperar elpaisaje ampliamente deteriorado de una naturaleza abatida y areconstruir este paisaje fragmentado por algunos infom:nios de 1oque significé la producciôn de la ciudad y 1o urbano hasta muyætanzada el siglo, es cierto que desde los supuestos ideolégicos dela vanguardia, con los aianes de proyectar unos espacios habita-bies y poder entender el tenitorio de lo urbano como un lugar parala vida y no sôlo como un objeto de contemplaciôn trascendente,que tal era la mirada en los tiempos sacralizados en las ciudadesde la memoria. No obstante, el relato del proyecto moderno sobreia ciudad de nuestra época nos hace patente la tendencia a enten-der que zus disenos, proyecûos y construcciones han sido primor-dialmente farorecidos en sus primeros tiempos por el desgano delo funcional, después por la autonomia de lo estético, y que estosmismos factores se han transformado en procesos disolventessobre la propia ciudad, promovidos en parte por la cultura de lamodernidad tan bien asumida por los movimientos experimentalesdel capital en la construcciôn de la ciudad del siglo XX.
El proyecto para erigir la nueva ciudad que postulaba el técnicoy el experto, en simbiosis con los lenguajes del pandigma tradi-cional de la planificaci6n, apenas percibieron el empobrecimientomoral y estético del espacio urbano que seguiria a la reproduccion
29
METÂrcRA y REI"{To DE lA cILIDAD HERIDÀ o lil. ARrn DEl PRESENTII
mecânica de los objetos; su escasa sensibilidad y atenciôn criticaavaruado el siglo pronto transformô en beneficio mercantil los pre-supuestos de belleza y racionalidad que la espacialidad abstracade las vanguardias llevaba implicito en las arquitecilras transgre-soras de los principios de siglo. Este empobrecimiento ambientalprogesivo ha llegado a confinar la culmra de lo urbano a los extre-mos del conformismo y el miedo, del consumo como ideologia y etespeclaculo como expresi6n vâlida en la formalizacion de los luga-res habiables. Sin duda la ciudad en la fase del capitalismo global,thse ultracapitalista en la que nos encontramos, genera sus propiosmodelos <modelos automdrficos> alejados del control politico,social o cultural, el control de la metrôpoli ligado rinicamente a lalôgica de su produccidn, a la hegemonia econ6mico-financiera, deial manera que el proyecûo de la ciudad estâ dirigido por los movi-mientos hidicos del capital. La sociedad capitalista es una sociedaden los bordes del abismo porque no conoce el principio de autoli-mitarse, saber lo que no debe desear. El imaginario de nuestraépoca, ya lo sabemos, reclama un ordenador en cada rincÔn denuestra existencia, es el decir de castoriadis, la expresi6n ilimita-da, la acumulaciôn reiterativa, del aeropuerto al hiper, al parquetemâtico, Disneylandia o l,as vegas.
Desacralizailo el deryo y transformado mâs tarde el espacioen un producûo simbôlico mercantil, la ciudad del arte del presen-te y su arquiæctura se Çonstruye en recintos préximos al dolor, oa un reduccionismo cultural que enaltece la pérdida de los senti-dos, donde cada reducûo urbano reclama el diseflo de su propiodecorado espacial intercambiando en la definicién del proyectoarquitecûonico materiales de alto coste, analogias formales, WXta-posiciones geométricas, todo ese relato formal que aparece bajo lacosmética de lo superfluo en los contenedores hibridos de la cuim-ra del simulacro, en los espacios neutros e indiferenciados delpoder politico. En su conjuntc el proyecto de la ciudad se transfor-ma en unos asentamientos de escenarios posturbanos, en un colo-sal monumento dedicado al (triunfo de la cultura mediâtico, en
30
Antonio PsnÉndcz Âlba
cuya plataforma las redes de su ordenacidn energética acoge todasuerte de pianificaciones indiscriminadas, producto sin duda de lastensiones que se suscitan entre un nuevo orden economico con elviejo orden politico y que fâcilmente pueden apreciarse en los esce-narios que contemplamos y vivimos, desde la (apologla del ruido>al <tedio volupntosoD de los desanollos metropolitanos.
La producciôn del espacio de [a ciudad y su dispersiôn en laocupaciôn del tenitorio se presenta como la imagen de un paisajedesolado después que hubieran concluido los festivales de la vora-cidad capialista. 4Acaso no estamos ya en los finales del proyecrourbano renacentista?, gcômo regular los controles de la produccidnurbana para adaptarse a los movimientos teôricos del capital querequiere rentas râpidas e imprevisibles?, ;de qué manera hacerposible la construccién recno-cientifica de la ciudad y los espaciospara las nuq/as experiencias socio-culrurales?, 4cômo equilibrar lastensiones entre la cultura de los no-lugares, los espacios de tasobremodemidad y el nus,ro concepto de morada?
Desde entonces, mediado el siglo, la ciudad que nos acompanaesta tenida de una temporalidad indigente de sentido, representân-donos espacios de una memoria simulada; por eso, la secuenciade sus lugares, que se construyen en una inestable posiciôn dedrama y duelo ambiental, anunciando, eso si, a los mâs precari-dos estetas de la espera la imposibilidad de un esaniûo mesiânicopara el proyecio del arquitecûo que le permita regular el conrrolestético de los cambios y seguir siendo el creador inemplazable dela arquiæctura en la ciudad.
Y asl, pienso $e h cfulad de la memorla zaherida por lasduras batallas de la vangpardia terminaria siendo el escudo pro-tector de nuestro espiritu, porque la ciudad industrialya consuma-da habîa colonizado nuestro cuerpo y roboazado nuestras alrnas,ei espacio de la arquitectura de la ciudad, mitigadas las caægoriasfuncionales, difuminados los ejercicios contextualistas, sôlo desea
31
MerÂrona y pÈLA't1l DE l ctLrDAD HERIDA o Er. ARTE I)EL pRLSENTE
eldesanollo de unas imâgenes restrictivamente ligadas a una esce-nografta lingriistica que se cobijan bajo la estética de lo formal-mente correctro. La espacialidad abstracta y temporalidad laica, enla que se inscribe su contemporaneidad, sôlo parece interesarle losefectos digitales de sus gramâticas mediâticas y los dwaneosmelancôlicos de sus arquitectos y esrcas epigénicos, <la presenciade 1o gue todo es ausencia> y <lo sôlido, en expresiôn del fi16sofo,que se desvanece en el aire>.
Leida la arquircctura sôlo como unos ejercicios de estilo, se tra-duce en un documento ncapaz de generar pensamienfo y recupe-rar la memoria de la estructura de la historia, inasequible al esta-tuûo constructivo de la nueva metrépoli, carente el proyecto de lourbano de un control critico, la arquitecmra de la ciudad en talescondiciones se aleja del discurso primario de la funciôn y el espa-cio sin recuerdo y sin sentido, s6lo es depositorio de la <orfandadimaginæia> donde los lugares de la æquitectura apenas tlorecen.
La conciencia romântica, gue anima el proyecto del ûltimoarquitecto en reiacién con la ciudad, responde bésicamente a [aconcepcién tecnocéntrica de la cultura fin de siglo, al mecanismosubliminar de esta subjetividad escindida del hombre de nuestraépoca que no alcanza a integar el culro al poder tecnolôgico y suarcaico y melancôlico afân monumentalizador. Digitalizada lamemoria el diseflador contemporâneo divaga, un tanto turbadopor los postulados y demandas de la razon instrumental, nrbadopor las turbulencias del vacio espacial que se funde con la fatigade lo infiniamente reproducible.
compartimos unos tiempos y habitamos unos lugares en la ciu-dad posrurbana muy alejados de los dictados emancipadores de lavanguardia, unos espacios donde el trabajo que realizamos ya noes cCInstitutivo de la personalidad del individuo, donde los dese-quilibrios son la rcgla y el equilibrio la excepciôn, donde las accio-nes de la é$ca no pueden manifestarse sino es ante la presencia
32
Antonio fernfodez Àlba
de la violencia, mientras la técnica no cesa de crecer y diferenciar-se en tramos y redes que invaden los espacios metropolitanos ynublan el espacio vital en el que se manifiesta la condiciôn posilr-bana.
Dlsefia<lor dc lo efinero, confiso ante su propia retôrica espa'cial, el Éltimo arquitecto abandonô los ejercicios de la ironia que leproporcionaba los despojos del postmodernismo, <esa afieja, enpalabras de Habermas, tradicidn contrailustrada), para enhzar conla ruina embalsamada de las proezas antigavitatoria con los quese presenta el de-constructivismo, esa modernidad abatida antenuestra memoria mâs proxima. Productor satisfecho de los simbo-ios que mixtifican las falsas promesas de una ética globalizada, elproyecto que se planifica bajo los supuestos de la nueva condiciônmetropolitana, prefiere anoparse con el manto de las geomeffiasoblians que le permita al arguitecto perfilar mejor su delirio arqui-tectônico o bien cultivar flores exéticas en los parques temâticosde la cultura administrada del consumo, asi lo hacen elocuenteslos nusros escenarios posnrrbanos de las metrôpolis asiâticas o lasintervenciones urbanas que suilran las ruinas del muro de Berlincon aleatorios y solitarios objetos arquitectonicos. Reducidos secto-res del pensamiento critico se intenogan icomo escapar a la bar-barie de una civilizaci6n ciega?
Preocupados hasta la obsesiôn por la epidermis de la superficiey la imagen corplrea del edifïcio, los arquitectos y planifïcadores,ocupados en la policromia del fragmento hasta limites de la estéti-ca de lo patollgSco, no saben como enfrenarse a este proceso demanipulaci6n perversa y generalizada del teniûorio y a la homoge-neizaciôn esquDoide con la que se lsrantan sin rubor los lugaresdel espacio metropolitano, como Dédalo atrapado en los muros dellaberinûo; el disenador de la metrépoli sôlo parece redimine en loslazos de la autopista sin fin. Las formas del proyecto de la æqui-tecflra y su conelato planifiætorio se dituyen en Ia transfiguraciônde la noche posturbana, o en el retomo a la ciudad camo catahza-
33
METÂFoRÂ y REr"{To oE IA cllrtlAt] HERTDA o EL ARTT DEr. pRLSË,NIE
dor de la utopia, estrategia adearada que permite al capial llevartan lejos y de manera tan enajenada este diseno de dominio quecancrÊriza a la culnra del nuevo proyecto metropolitano de nues-tros dias.
En los anabales de esta voluptuosidad romântica sobre la quedescansa anas evocaciones de ta ciudad imaginada por la van-guardia, aûn se puede contemplar los allos y ramas de estas belle-zas periclitadas, pero nuestro tiempo necesita edificar su propiabiogafia sin cantrcs apocalipticos, ni retoricas fïniseculares. Junto alos valores éticos y transgresores de la modemidad de la vanguar-dia, se hace imprescindible la presencia en la nueva merrdpoli deun modelo que permita pactÀt la permanencia de una forma espa-cial al tiempo que poder incorporar los acelerados cambios de [amateria, energia y comunicaci6n. ta-forma qq1qg esqlqn;ra, sinte-sis superadora del viejo aforismo de la vanguardia, de la formacomo emblema de la funci6n, para tal contenido creo que nopodrân estar ausentes el filôsofo, el politico y el poeta, o, si pre-fieren, el saber razonado de la \uz del conocimiento, la ldgica delpoder politico, que purifique el aire de la acciôn pragmâtica, y lapalabra çe funda los lugares de la belleza, valores solidarios conel origen de la ciudad. verdad, justicia y beLleza junto a la ternadel canon metropolitano de materia, energia y comunicaciôn,imprescindible hoy para que el hombre contemporâneo pueda con-vivir en espacios de conocimientlo y proyechr lugares de armonia.
Lâstima que aûn persistan tantos estetas de la espera, filôsofosy politicos de la confusiôn, empenados en ese retomo doloroso yobsesivo al <jardin de la modemidad>, que ya fue pasm hace tiem-po del fuego de la vida y de la secreta agonia del tiempo.
34
Àntonio Feruhdez AÏba
D[ez te$s
t. El factor tiempo resulta un parâmetro fundamental para elentendimiento de la crisis que sufre el espacio modemo de la arqui-tectura en occidente. La necesidad de brevedad temporal que impri-me la sociedad postindustrial al acelerar los tiempos del consumoen mercancias, reclama cambios de imagen. La fugacidad en eldisefro de los objetos viene marcada por la aceleraciÔn de tiempos,circunstancias que imprime un carâcter de obsolescencia prematu-ra al objeto al edificio y al espacio de la ciudad' de tal manera queapenas tocados o usados dejan de tener vigencia; sin duda estanusra dimensiôn del tiempo alcanza no sÔlo al espacio de la arqui-tectura y su cualidad ambientai sino a la formalizacidn del tenito-rio y a la propia estructura y sustancia de la condici6n urbana.
[. Las formalizaciones de la ciudad que propone el <epigonis-mo> mâs radical, responden tanûo por 1o que se refiere a sus mate-riales como a sus formar arquiteoonicas a una temporalidad muyconcreta, que vienen ligadas a la familia de artefactos del <ordenconsumista> y en estrecha relaciôn con los restantes (repertorio$
simb6licos> que la acompaûan: fioda, mûsica, literatura, disenode mobitiario y obietos en general. Su expresiÔn formal vienemediatuada por una connotaciÔn semântica ligada a los côdigospublicitarios del mercado que necesitan lugares de representzci1nen el espacio urbano.
IIL La arquitectura de la metropoli se abre a una nueva dimen-siÔn espacio temporal, al espacto-tiempo tecnologico. La esceno-gafra para los nuevos ritos del <nômada telemâtico) de nuestrassociedades avanzadas no requiere de soportes rigidos y de unalarya dvrabilidad. La cronologia de lo que sucede se inscribe entiempos que se manifiestan instantâneamente, de tal manera queel ttempo se transforma en supeftcte, (grucias al tubo catédico, almaterial imperceptible, las dimensiones del espacio quedan ligadasa la <vitesse> de su transmisi6n> . Los inmateriales se transforman
35
MnrÂroRa y RELÂto DE LA ctuDAD HERID,{ o EL AIIrE DEL PRESENTE
en los elemenlos arquitect6nicos espaciales que configuran elmonumento de nuestra época.
IV. No hay duda que la arquitectura del postmodemismo, neo-modemo o la nueva abstracciôn se presenan como términos inde-cisos y de nomenclatura ambigua. El ejercicio que realizan estosarquitectos postmodemos refleja con nitidez el cambio provocadopor este penriltimo episodio de la rwoluciôn industrial acelerada;por eso, el proyecto que reflejan los dibujos de estas arquitecturas,puede ser alterado en su imagen mediante toda suerte de yuxra-posiciones, analogias, contrastes, adulteraciones formales y distor-siones espaciales, porque todo es intercambiabie en la nueva reali-dad espacto-temporalde la telemâtica, materiales, texfuras y for-mas aleatorias.
V. La arquitectura que postulaba la modemidad aspiraba a con-figurar un méûodo que permitiera regular una norma para planificarla ciudad desde los côdigos de unas formas absolutas. El conjuntode epifenémenos plasticos que han sucedido en tomo a estas arqui-tecturas fin de siglo, resulta de la consahcién explicita de que estemétodo pæa desanollar la ciudad se transforma en un proceso dedominaciôn formal, y sus espaÇios y recintos priblicos se transfor-man en verdaderas construcciones de lo pintoresco, ingrediente for-mai que ha legitimado el Kttsch y los diferentes signos e imâgenesque recoge ta rittima arquitecrura en la rinica finalidad de difuminarla realidad; rsene raz6n Baudrillard al evidenciar que la mâs elevadaftrnci6n del signo en el mundo de hcy es hacer desaparecer la rea-lidad y enmascarar al mismo tiempo su desapariciôn.
Vl. lâ arquitecfura en un principio nunca se tlegô a entendercomo un arte de representaciÔn, a diferencia de otras artes,lalvezpor eso la demanda de representaciôn grâfica por la que discunehoy el proyecto æquitect6nico, seflale con manifiesta er/idencia ladificultad de pensar en arquitectura, ligada siempre a los itinerariosdel labeinto y también a e.xpresane por medio de la materia, pro-
36
Aùtonio Fsnândez Àlba
ceder emparenado, como sabe, con la estirpe de los semitas,emperiados en seguir la alentura de alcanmr el <conocer> una vezconcluidas las obras de La torre de Babel, mâs que construir elespacio de la arquitectura que hoy se dibuja.
vII. Una de las caracteristicas de la sensibilidad modema, ini-ciada de manera elocuente en las vanguardias, ha sido el <culto alobjeto y la manifiesta tendencia a la abstracci6n>. Gran parte delos edificios mâs celebrados de la arquitectura moderna fueron yson beatificados por la liturgia que consagraba el objeto en simismo, aislando cuando no marginando la propia funciôn dei edi-ficio y conseçuentemente su especialidad.
VIiI. La ciudad moderna ha suftido con la implantaci6n y cele-braciôn de tales objetos, el desanaigo que lleva implicito la exclu-siôn del concepto lugar a favor de las cuestiones generales de [asignificaciôn, a veces trivial, cuando no resuelto por c6digos for-males de repeticién.
IX. Las lormas que se aprecian en las ûltimas arquitecturas queconstruyen los modelos mal catalogados como neo-liberales de lassociedades democrâticas, se han visto invadidas por unos cédigosde producciôn imaginaria que permite augurar, de seguir su acele-rado desanollo, el deterioro simbôlico del espacio mâs degadadoque los modelos homogeneizados de la producci6n mercantil de laciudad. Los tiempqqlg ry{eëg! alrededor del proyecto de la arqui-tectura han sido eliminados por una autentica metamorfosis de lareproducciôn.
x. si el proyecio de ciudad de las vanguardias nacia comomeuifora poética que Çonstruitîa la raz6n instrumental de la técni-ca, la metrôpoli fin de siglo se presenta como una geogafia des-crrnocida por ia que sélo se pueden trazar itinerarios inmaleriales,una planificacién en el espacio que se construye en el relab de lasredes de energia.
37
MTTÂI'oRa, Y REI.ÂTO DE LA CruDAD HERInA o EL ARTE oEL PRESENTE
Compartimos unos tiempos y habitamos unos lugares en la ciu-dad posnrrbana muy alejados de los dictados emancipadores de lavanguardia, unos espacios donde el uabajo que realizamos ya noes constitutivo de la personalidad, donde los desequilibrios son laregla y el equilibrio la excepcion, donde las acciones de la ética nopueden manifestarse sino es ante la presencia de la violencia,mientras la æcnica n0 cesa de crecer y diferenciarse en tramos yredes que invaden los espacios metropolitanos y cada dia conmejor inænsidad nublan lo local y lo mundial del espacio vital enla que se manifiesta la condiciôn posturbana.
38
En primer lugar quiero agradecer, como ha hecho mi compafle-ro, a la Fundaciôn Juan March y a su Director, José Luis Yuste, suinvitacién para pafiicipar en este Seminario Pubiico, y en segundolugar también mostrar mi satisfaccién por poder intervenir en untema que para mi es muy interesante, muy gato, pero debo reco-nocer que también muy dificil. Ya previamente habia comentadocon algunos amigos que se trarz,ba de una audacia casi temerariaintentar hablar del arte del futuro, pero después de escuchar lamagnifica conferencia de Antonio debo decir que esa audacia seconvierte en casi imposible, porque ar conferencia, Antonio, queme ha parecido magnifica, ha estado teûida, pienso yo, de unaoscuridad respecto al balance de nuestros dias que me parece muylûcida, y que desde luego hay que tener en ruenta, previamente acualquier consideracién. En ese sentido debo indicar pubtcamenteque yo he aceptado estrictamente las reglas del juego que me pro-puso la Fundacién y desconocia absolutamente la conferencia deAntonio. Pero debo reconocer que en definitiva era un oyente de [aconferencia de Antonio, como todos ustedes, quizâ todawa mâscerca, y no puedo dejar de pasar por alto que en esa conferenciahay elemenms que no estaban previstos en [a mia pero que quieroæner en cuena.
A medida que te estaba escuchando, Antonio, intentaba hacertodo un paisaje mental, un paisaje de [a imaginacion a trarés delos elemenûos que tu ibas desganado, un poco me resonaba el titu-lo de las esperanzas perdidas, de los grandes deseos frustrados y, amedida que dibujabas esa herida de la metrôpolis, esa herida de laciudad, evidentemente yo no podia dejar de evocar otras heridasdecisivas que han marcado el destino de la modemidad y el desti-no de este siglo veinte, del cual ahora imagino haremos abundan-tes balances; ên la medida gue la ciudad, revocando esas gtandesesperanzas reformadoræ y rwolucionarias albergadas en el movi-miento moderno, se ha convertido en ese contatnner que tu alu-dias, ese contqinner monsrn-rcso, masivo, de las megâpolis, en lamisma medida no podemos dejar de relacionarlo con alguno de los
41
LI] SLJE LIAMAMOS AR,IE TXISTIRÂ Si FXIST1MOS NOSOTROS O EL ARTE DEL i-.L]TTIR1]
otros $andes fracasos de la modemidad culnral y de la modemi-dad ideolôgica. Pienso claramente que se puede hablar de totalita-rismo como una de las derivaciones ciertas de esa modemidad y deesas esperanzas frustradas. Esui claro que a estas alturas el mtali-tarismo no sélo se ha dado en Auschwia, no sô10 se ha dado enel Gulag, no sélo se ha dado en las grandes desastres del sigloveinte, no sôlo se ha dado en esa combinacidn muchas veces meûs-tofékca entre tecnologia y representacion, sino que el trctalitarismose ha dado, alojado intimamente entre las propuestas mâs reforma-doras, mâs revolucionæias y mas progesistas que se hayan hechoen la segunda mitad del siglo XlX y a 1o largo del siglo )O(.
Cuando hablabas, y recordando los Gulags, citaste en unmomento determinado a Le Corbusier, uno de los gandes apôsio-les del movimienûo moderno, yo no he podido dejar de recordaruna exposiciôn que vi hace dos anos en Moscri y que me chocoextraordinariâûrêot€: una exposiciôn de los grandes proyectos paraconstruir la ciudad nu€x/a para la sociedad nueva, para el hombrenusr/o, que era elMoscu patrocinado por Stalin; y entre esos gran-des proyectos habia un proyecto de l,e Corbusier que consistia, nimâs ni menos, que en destruir prâcticamente ûodo Moscu. Comose trataba de hacer una ciudad nueva, se proponia hacer una ciu-dad de plana nus/a para el hombre nuevo, quizâ con el elementoun tanto demoniaco (que no es ajeno a la modemidad) que el pro-pio Le Corbusier se ofrecia para hacer esa nus/a ciudad. En resu-men. la impresion que he ido teniendo mientras te iba escuchan-do, ese anâlisis muy hermoso y muy hicido que has hecho, enque evidenremente lo que llamamos cultura modema, lo que 11a-mamos modernidad ha estado ænido en tan alto grado de aquelloque lo griegos llamaban lUbris,es decir, de desmesura, que amenudo pierde todo autocontrol y se lanza, para utihzar un fitulode Joseph Roth, a una especie de fuga sin fin, para lo cual no hay,o parece ser que no hay ya marcha atrâs. Por tantio es cierro guecuando hablamos de modemidad en 1998, debemos ya acostum-bramos u a entender también tragedia.
42
Râfr€l tugrnol
Mi misi6n en esta conferencia es intentar calibrar qué elemen-tos potenciales creativos, qué elementos positivos ha formuladotambién eso que llamamos modernidad desde el punto de vistaestético y desde el punto de vista cultural; de manera que si noequilibra la tragedia anterior si conflrma el hecho de que nosostroshemos vivido, sin precedentes, una época prometeica y al mismotiempo una época mefistofélica, una época reRida por el demonis-mo, con el cual las complicidades de algunos de nuestros maesffosculturales a estas alturas estén fuera de toda duda; pero no s6lolas complicidades de los mâs directamente vinculados a los discu-ros ideol6gicos, sino las complicidades de lcdo tipo, a veces expli-citas, a veces implicitas, a veces conscientes, a veces inconscien-tes, que se ha dado en lo que hemos venido a dominar morrimien-to modemo. Sin embargo, pienso que al mismo tiempo seriamostremendamente injustos con la modernidad y con nosotros mismossi no fueramos capaces de ver las energias liberadas, de la mismamanera que serfamos injustos -pienso con nuestra época, el sigloXX*, si en el momento en que enunciamos nuestras grandes tra-gedias no fueramos capaces en la actualidad de apreciar los ele-mentos liberadores. Estariamos plenamente habitando r.m horizon-te de nihilismo que no sôlamente me parece inaceptable, sino queme parece falso. No creo que el mundo, aparentemente esperan-zada, de los aflos 20,30, fuera un mundo mejor del que nosencontramos ahora. Sencillamente una de las falacias det siglo XXes que se ha acostumbrado a hacer una lectura mâs fâcil delmundo. Ese ha sido uno de los errores fundamentales desde elpunûo de vista analitico de la modemidad: t€n€r una idea dema-siado historicista, demasiado lineal, demasiado progresiva de loque es la historia de ia civilizaci6ny la historia de Ia humanidad.Pienso que este ha sido uno de los grandes enores y durante granpane de la época de la esperanza, wando h esperanza todavia noestaba tan explicitamente teRida de rojo, era una esperanza queera baldia, era una esperanza maniquea, era una esperanza falsa.Cieûo que era mucho mâs facil leer el mundo dividido entre uncapitalismo y un comunismo y entonces la bondad o la maldad se
43
I,O QUE LLAMAMOS AIITE EXISÎIRÂ SI EXSTIMOS NOSOTROS O ËL ÂTTTE DEL FLI].{IRI)
ponia dependiendo del mirador; es cierto, pero yo creo que elmundo en el que vivimos en el acnralidad, con trodas sus penuriasy rodo su dramatismo, es un mundo mâs libre.
El mundo posterior a la caîda del muro de Berrin y al fïn de rabipolaridad es un mundo mâs libre. El mundo que ha aparecidocon la caida del eurocentrismo o de los unicentrismos y el amane-cer de un posible policentrismo de tipo cultural es ur mundo mâslibre aunque sea también un mundo mâs complejo. Es cierto quenosotros tenemos ese balance sombrio pero también es cierto quealgunas de las energias desencadenas han podido ser si no anula-das, en cierto modo rectifïcadas. Estamos en un gado de concien-cia mâs positivo y mas creafivo, por ejemplo respecto a las fuerzasdestrucrivæ que desanolla la ciencia y la tecnologia en la actuali-dad que a mediados del siglo xX, alrededor de Hiroshima. Esto esindudable y estamos en una posiciôn mâs interesante para la auto-mesura que en plenos anos 60 con la guerra fria. Es decir, que escierto que nosotros debemos anahzar de la manera mâs despiada-da, mâs fria, mâs gélida lo que ha sido la evolucién de la moder-nidad de la cultura moderna. Ahora, para ser justo, repito, connosotros mismos y con nuestro propio legado debemos al mismotiempo ser capaces de ver las energias liberadoras que han afecta-do al hombre, que han afecrado a la capacidad de iibertad derhombre y la capacidad de creatividad del hombre. No me conside-ro, nunca me he considerado un optimista, tampoco me consideroun pesimista profesional, creo que todos nosotros muchas vecesdependemos de nuestros propio estado de ânimo, pero en elmomento en que debemos intenar îazat vn balance para intenarestablecer un presagio, una hip6tesis, un reto para el fi;turo, creoque es absolutamente imprescindible ser capaces también de cap-tar las luces gue hayan podido dererminar un periodo.
Que la arquiæcu,ra es uno de ros paradigmas mâs craros en eldesanollo de la modernidad, no hay duda; por ofro lado, cuandohablamos de arte modemo y cuando hablamos de modemidad
44
nafreJ Àreu[ol
estética nos referimos también de una manera muy destacada a lamusica, a la literatura, yo diria que de una manera muy privilegia-da a la pintura. No porque la pintura elimine el proagonismo delas otras arfes, sino porque ha tenido un dinamismo muy repre-sentativo del conjunto de las artes de la modemidad, del conjuntodel aræ moderno. No me voy a referir especifïcamente a la pinru-ra pero la pintura serâ el hilo conductor al igual que la arquitectu-ra ha sido el hilo conductor en la charla de Antonio. Sin embargo,a io que si me quisiera referir de una manera literal es a un con-cepto de arte. Evidentemente no se puede hablar de arte y menosdel arte del futuro si uno no aata de establecer una minima defini-ciôn de aquello que considen afte aunque desde luego una defini-ci6n exhaustiva ni es el momento ni el lugar de hacerlo.
Debo decir para entendernos, para que se comprenda en quécoordenadas voy a moverme que, desde mi punto de vista, hayfundamentalmente tres tipos de conocimiento para el hombre: elconocimiento que proporciona el hecho religioso, desde la interio-ridad del crqyente, el conocimiento que proporciona la ciencia, y elconocimiento que proporciona lo que denominamos arte. En eseûltimo Émbito incluyo elementos que han pertenecido histôrica-mente a la filosofia. Podiamos decir que el arte se mueve en unarelaciôn muy estrecha con el enigma en el sentido etimol6gico deltérmino enigma, de revelar y velar al mismo tiempo. El arte nospermite intenogarnos alrededor del enigma; en realidad las inte-nogaciones son poças a diferencia de las de la ciencia, que son ili-mitadas; las que denomino arte son pocas pero sustanciales y sevan repitiendo a 1o largo de los siglos y van adoptando distinasmÉscaras, distintos soportes Écnicos a lo largo de las generacio-nes. Pero las interrogaciones son pocas y estrictas y se reiteranporque tiene que ver con el nucleo fundamental de ia intenogaciÔny del asombro del hombre ante el mundo y la existencia. Estohace que evidentemente Heidegger o Wittgenstein no desmientana Platôn y hace que el gusto que podamos tener por un cuadro deMatisse no pueda desmentir ni anule ni sea superior al gusto que
45
Lo qun LLAMAMùs AR'IE EXIsra st EXIS'ftMos NosorRos o EL AKfn r.rtl FUTuRT)
podamos tener por un cuadro de Mantegna, porque el tipo deconocimiento que proporciona es dificil de verbalizar, es un conoci-mienûo de indole distinto pero esencial y fundamental para enten-der el equilibrio del hombre en el mundo. Por tanto cuando hablode arte, arte de la modemidad y cuando hablo del arte del funrome refiero fundamentalmente a las formas, mâscaras, espacios,âmbitcs, rraducciones, encamaciones, como quiera llamârsele, inde-pendientemente del soporte técnico que tiene ese interrogarse alre-dedor del enigma, ese conocimiento fundamental para establecerel equilibrio del hombre en el mundo.
En ese sentido el arte modemo, ia modernidad esrética, a mimodo de ver ha sido por un lado ambién un arte que se ha movi-do en el filo de la navaja, un arte que ha libendo una visiôn nuevade nuestras posibilidades de conocimienû0. El arre modemo ha libe-rado un acercamiento a esa niz del arte con una radicalidad sinprecedentes; ha liberado la posibilidad de que nosorros podamosent€nder el arte n0 como pura percepcién sino como conocimiento;y sin embargo una de las seûas de identidad del arte modemo hasido su sensaci6n de fragilidad, su sensaciôn de crisis permanente,su sensaciôn de autocuestionamiento perpetuo. Hace mas de unsiglo, en 1876, en el libro Humano, denastado humano, Nietzs-che, en distintos aforismos de esæ libro excepcional, se referia ya aesa visién fragilisima del arte modemo, de ia visiôn que éltenia dela modernidad estética evidentemente en una etapa muy anterior ala nuestra. Aforismos llamados <.[a agonia delarte>. (Lo que quedadel arte>, <El ocaso del aræ>. <El ocaso del arre>, con esa lucidezcasi inhumana que le caracterizaba y que determind su enormeinfluencia, antes gue en los circulos filosôficos en los circulos arris-[icos de principios del siglo XX, dice: <<ralvez nunca haya sidocomprendido antes el arte con tana profimdidad y alma como enla época actual en que la imagen de la muerte parece cernirse entomo a éb. Esta paradoja me parece una paradoja central en eldesanollo del arte modemo y en la hip6æsis que intento contrastardesde aqui. Naturalmente no dejaba de hacerse eco de un fi16n cla-
46
Rafrd Àrgulol
ramente determinado a tra,zés del romanticismo y del idealismo, yque en ciertp modo habia hecho célebre Hegel en la cultura deci-monônica con la superaciôn del arte, o lo que se di6 en llamar enuna manera demasiado lapidaria, rofunda y equivocada (muertedel arte> porgue Hegel nunca hablo de la muerte del arte, pero si deun arte que era superaciôn del arte. iQué podemos entender por unarte que era superacidn del arte?
En primer lugar un arrc que se mcnria en una suerte de conti-nua insatisfacciôn de si mismo. Lo que en la época del idealismo,en la época del romanticismo, se llamé tambien ironia, ironiaromântica, ironia moderna, que consistia en el desarrollo de unarte que en sus formulaciones manifestaba su propia insatisfac-ci6n, su propio descontento ante Ia estrechez de sus encamacio-nes, En definitiva si se quiere, en términos de lo que ya insinuabaKant en la Crittca deljuicio, un arte -el occidental- de ran clâsi-ca. Por tanlo, [o que nosotros denominamos arte moderno partedel indMdualismo artistico que bien se encarga de indicar Baude-laire en sus escritos sobre la modernidad del siglo xlx, parte delsubjetivismo estétiÇo que el viejo l{ant en La Critica deljuicio sabeanalizar ambién. Los românticos desanollan también una tensiônnunca resuelta ente libertad y orfandad, una libertad creativa, sinprecedentes y al mismo tiempo una orfandad marcada por la rup-tura de jewquia y por la necesidad de convocar a nus/os diosesen el escenario. Es a partir de alli que podemos comprender, encierto modo, la dinâmica central de la modernidad estética. Esamarca alguna de las grandezas del arte modemo y marca tambiénun estigma con el que estii seflalado desde el principio: es lo queen otros momentos yo he llamado la impronta utôpico apocaliptica del arte modemo y que ha llegado a su mâxima eclosiôn en elarte del siglo xX, es decir, necesita, como muy bien ana[26 KariKraus o Robert Musil, necesita vMr de la apocalipsis permanente,en la medida en que nosotros establecemos una continua relaci6nde connarios con la realidad, y en esa misma medida vMmos enla salvaciôn. <Cielo o infiemo no importa con tal de conquistar lo
47
Lo oLE LLÀMAMr.x ÀRrE EXrsrRÂ sI EXIS'nMos NosorRos o EL ARTE DEL t trrlrRr)
fluër/o>; en la medida en que lo nus,ro significa no pura novedad,en el sentido gesnial o modal, sino que lo nuevo significa algo detipo escencial, tÀn esencial que imp[ca incluso elemenûos æleal6-gicos redentores, salvadores. Por eso esa impronta apocaliptica deruptura va acompaflada siempre por el movimiento polar que locomplementa, que es la afirmaciôn de la utopia, no tanto de lautopia como forma cenada, que es como se da en sus movimien-tos mâs peligrosos y mâs catastrÔficos, sino en una necesidad con-tinua de perspectiva utopica, en la medida en que un arte que seva construyendo con esa dinâmica deia de tener ese horizonte dedeseo, ese horizonæ de variaciôn del topos, de topos todavia novivido, de u-topos, sin eso el arte modemo no puede respirar, nopuede vMr.
Por tanto esa impronta ut6pica apocaliptica lo marca desde elprincipio, y desde el principio estâ instigado por una necesidad deinvadir el conjunto de los horizontes humanos: obra de arte total,el proyecto romântico y modemo, la obra de arte total, arte delXiX, se reproduce en el )O( (por ejemplo en el movimiento arqui-rccÉnico), es la respuesta mâs acabada a ese desafio de que elarte sea el portador de la renovaciôn civilizatoria, de que el artesea el dios que ha de venir y que puede transformar el horizontede la humanidad. Tâmbién aparece evidentemente la renacion delnihilismo o la instalaciôn del nihilismo o incluso un arte gue, para-dôjicamente, viene a constituirse como representaciôn de la nada.La ironia romântica, un arte excesivamente consciente de si mismo,un arte insatisfecho de si mismo, la ironia romântica llega en laironia modema al extremo de proponer como todos ustedes sabenla autodisoluciôn del arte desde el arte. Cuando en términos muyrepetidos en la époæ, por ejemplo un Picabia, puede decir que elarte es un agujero en la nada o Duchamp puede escribir que elarte ha sido pensado hæa el fin y se disuetve en la nada; cuan-do esto se afirma con sus traducciones de praxis artistica que todosconocemos, se estâ llevando al extremo de un arre que como nece-sidad propia de su vida, de su propia existencia, de su propio des-
48
naâd Argulol
pliegue, debe plantear esa especie de circulacién sobre el abismo,esa especie de proposiciôn de autodisolucidn.
Yo creo que este es un momento crucial, es un momenûo ilumi-nativo, en el desanollo del aræ modemo, de ia modemidad estéti-ca y desde el cual nosotros debemos trazar balances y al mismotiempo intuir quizâ presagios o perspeclivas porque entre un artecuya capacidad de salvar al hombre se basaba en el culto de lonuevo y en el culto del instante, ese tiempo extatico al que eludeBenjamin, la consagraciôn del instante de la que habla ocavioPaz,entre ese arte y el arte que se va decantando, en lo que ha podidollamarse poéticas del silencio, tenemos contemplado todo el espec-tro y desanollo de ls que en términos muy generales acostumbrar-nos a denominar arrc modemo. EI instante etemo de Kierkegaardllega un momento que rorÀ con esa nada, con esa presencia de lanada, de la que habla Duchamp y de la que habla Picabia. Elmomento iluminativo, el momento crucial, yo creo que el momentoliberador (y generalmente se ha leido en el sentido conrrario), elmomenûo liberador culrninante del desanollo de la modemidad esté-tica, en el que ra a cuesfionarse la propia modemidad estética, esen el momenûCI en el que el cuadro se pinta en blanco, la musicaestâ callada, el bailæin estâ inmévil o se disuelve el texto en deter-minados auûores, Joyce Beckett, etc. y ese para mi es e[ momentoiluminativo, el momento crucial. A pesar de que aparentementepueda parecer el momento mâs nihilista. Yo creo çe desde esa ilu-minaci6n deberiamos intentar obsenar eI desanollo del arte moder-no, incluso en sus manifestaciones aparentemente mâs extemporâ-neas. 1Qué viene a decirse en esa iluminaci6n, en esa focalidad?
En primer lugar se nos habla del fin de un desanollo cultural,que es la cultura estética de occidente. La culura estética de occi-dente nacida remotamenæ de la raiz clâsica y mucho mâs cerca-namente delaraiz renacentista, basada precisamente en la mime-sis, en la representaciôn, en la descripcion, en el fondo en la acep-taciôn platônica de la diferencia inesoluble entre el âmbito de las
49
LÂ) QLIT: LIÂMAMOS ARTT FXISTIRÂ S] EXISTMOS NOSOTROS O EL ARrE DEL FIJTT]RI]
sensaciones y el âmbito de las ideas, esa etnpa, ese periodo, esegan periodo, ese gran desanollo del mundo occidental ha llegadoa su culrninaci6n y en cierto modo ha llegado a su disoluci6n. Esel fin de la representaci6n occidental. de niz clâsico renacentista yla aceptaci6n por primera vez explicita de algo que nos habia horro-rizado,la aceptaciôn del vacio; nuestra metaffsica estii basada enel ser, en la plenitud, sin embargo el ser y la plenitud muchasveces coincide con el vacio. A nosotros el vacio nos da terror, casidesde la antigûedad, un terror indiscutible, un tenor vacui; y sinembargo en ese momenûo, el arre acepb la dimensiôn del vacio,algo insosænible desde el punto de vista de la representacion clâ-sico-renacentista. Por tanto ede que nos informan un Kandinsky,de que nos informa un Rothko? Nos informan precisamente deeso, no de [a destrucciôn del arte occidental, no de la destrucciôndel arte derau clâsico renacentistâ, sino de la apernrra de ese arteo de eso que llamamos arte a otra dimensidn, en la cual el anta-gonismo entre el mundo de las ideas y el mundo de las sensacio-nes, no se da por entendido, por hecho, ni se acepta como ele-mento central pa:a la formulacidn de una determinada concienciao de una determinada mente.
Evidentemente eso nos lleva a aceptar elementos que en nues-tra tradiciôn no estaban aceptados, si por ejemplo en la tradiciénicônica bizantina y rusa. El hecho de que el arte no es exclusiva-mente la obra de arte, sino que el arte es el propio proceso deconocimiento que implica su ejerucion. Gran parte de los equivo-cos que ha desanollado el arfe llamado concepflrai y tantas otrasformas como los montajes, pefomance, etc., se habrian reducidosi se hubiera aceptado que como consecuencia de la dinâmicamisma del arte modemo se ensanchan los horizontes de lo quesignifica arte, se ensanchan, por asi decirlo, las mâscaras del arte,de manera que no sô10 el arte mimético representativo, no sôlo laobra acabada, no sôlo la obra de arte es arte, sino el mismo pro-ceso de ejecuciôn. Una de las cosas que llaman la atenciôn a unespectador cuando se enfrenta a los grandes iconos, por ejemplo,
50
Ràfrd Argulol
rusos, es que widentemente la relacion del espectador con aquelloque ve es totalmente distinto que en la nadicidn renacentista, endefinitiva no se propone el icono conseguir los mismos objetivosque se trazaban en esa tradicién de carâcter fundamentalmentemimético y de carâcter digamos dualista.
Aunque se haya hablado relativamente poco o escasisimamen-te de este aspecto, este me parece que puede ser el elemento libe-rador central del arte modemo, por qvé? Porque a través de esecarâcter implicito visionario, profético que yo otrorgo al arte por supropia condiciôn, ese arte modemo en cierto modo ha preparado ala conciencia modema occidental a aceptar el nusro escenario enel que efectivamente hemos entrado, en el que efectivamente esa-mos, un escenario distinto por completo de aquel que vio e[ naci-mienûo de la modemidad y aquel que vio todas las formulacionesteôricas que hablan de la modemidad. Por tanto e[ destino proféti-co o visionario anticipatorio del arte modemo occidenml implica lapropia disolucién del arte moderno occidental. Ahora la implicacomo disolucidn porque se acepta su realidad ya como tradicidn;por tanto estariamos ante un hecho extraordinariamente importan-te, y es que entre las iluminaciones del arte modemo esuria unaque afectaria a su propia dinâmica y me remito a mis primeraspalabras: lo que considero arte y Io que considero mâscaras oencarnaciones del arte.
En su propio desanollo el ane moderno ha anunciado la quie-bra de los otros grandes mitos modeloos: êsâ quiebra de lo quehemos hablado en las dos ultimas décadas, de los relans ideolôgi-cos modemos, mito de la emancipacién, mito del progreso, etc.,estâ anunciada ya desde el momento iluminativo al que antes mehe referido, momento de inflexi6n, momento de culminacion y enel fondo momento de preparaciôn de otro escenario por parre deldesanollo del arte. Y es ahi donde entramos decisivamente en elmundo del presente, para el cual a mi ni me convence ni utilizojamâs [a palabra "posmodemo" porque no creo en ello. Creo que
51
hr eLrE Lt;\tulÀ\\trS ABrE EXLSTRÂ st LXlsrIMos NosorRos o FtL ARTE i)ut, I.'LJTlrRo
nos vemos en un desarrollo ulterior de la modernidad, aceptandola grandeza y la tragedia de la modemidad, y en un escenariocompletamente distinto a aquel que vio nacer a la modemidad, unescenario en el que sabemos perfectamente algunos de los ele-mentos. Por un lado, no voy a insistir en ello, la globalizaciôn eco-nomica y politica, el poder y Ia red universal de la comunicaciôn yla técnica, los procesos crecientes de 6smosis cultural; y al mismotiempo dirfamos el doble juego entre el t6pico de la aldea globalque efectivamente se ha cumplido como tal, pero modifïcado poruna fïgura simétriæ y contradictoria con la aldea globat que es loque podriamos llamar la metrôpolis tribal. En la misma medidaque vivimos en un mundo dominado por conientes uniformadorasindiscutibles, vivimos en un mundo, como he dicho at principio,mucho mâs diferente, mucho mâs diferenciador del que apreciâba-mos en el siglo }(X en la érbita del colonialismo o del que apre-ciabamos a mediados de este siglo en [a orbia de la guerra fria; esdecir la eclosi6n, aunque asimétrica e irregular, de policentrismosculilrales. Creo que enriquece y da complejidad a la diferencia. Portanûc vivimos ante dos fuerzas contrapuestas de la misma maneraque no sabemos si estamos ante una Edad Media o ante un Rena-cimiento: por un lado efectivamente la aldea global, con todos lostopicos que ya sabemos, pero por otro lado este movimiento hagenerado e[ contrario, una diferenciacién, una riqueza de maticessin precedentes, que nos ha abierto a una nueva lectura del mundoo estâ abriendo una nus/a lectura del mundo que pasa por la cri-sis ins/ersible del eurocentrismo pero fundamentalmente pasa pordesmentir otro de los grandes equivocos modemos; una suerte dedanwinismo civilizatorio, segun el cual la historia de la humanidadmuy hegelianamente avanzaba una etapa tras otra, y cada eapadejaba ya definitivamenrc amrinada a la anterior.
Eso no es asi, hemos descubierto con sorpresa, pero yo creoque también con placeç que en defïnitiva muchas veces el funuoaparece disfrazado con [a mâscara del pasado, de repenre nuestromundo, nuestra conciencia ha aparecido orienhda e iluminada
52
RafrÊt Argulol
desde muchos otros referentes que aquellos que se considerabanortodoxamente modemos y ortodoxamente vinculados al mundode la razon y de la ilustraciÔn. Evidentemente la consideracidn dela diversidad religiosa implica todos los peligos que ya sabemosde tipo integista, la diferencia implica los peligos del localismo ydel nacionalisrllo; p€fo, sin embargo. sin ello lo que podria ser unavisi6n cosmopolita seria hueca, en definitiva el cosmopolitismouniforme al que apuntaba cierlo discurso de la modernidad ese siconducia directamente al nihilismo, porque conducia a una especiede tedio universal indiferenciado que en definitiva es la rinica posi-ble descripciôn del paraiso en la tiena que habîan proristo losgandes discursos ideoldgicos modemos.
Pienso que toda consideraci6n sobre el arte del presente y elarte del funuo debe pasar por el entendimiento de ese escenario,no por la negaciôn de la modemidad, a lo aial yo me niego porcompleto sino a[ entendimiento que la modemidad se ha converti-do ya en tradiciôn con las grandezas y sewidumbres de esa tradi-ci6n y al entendimiento de que cualquier discurso teôrico que vuel-va a intentar releer la modemidad desde los oriçnes de la moder-nidad es un discurso totalmenæ rancio y totalmente arcaico porgueel escenario en el que nos enconffamos nosotros es un escenariodræticamente distinto en ûodos ios sentidos, desde el demogrâficohasta el psicolôgico, ideol6gico, efi:. a aquel que incubô el discrusode la modemidad. Si yo debiera establecer algunas lineas que dencontenido a toda una serie de hip6tesis, apuestas o quizët deseossobre el arre del futuro, yo diria que, aceptando este hecho, lamodemidad ya es tradicion, En ese sentido la afirmacion de lamodernidad desde este angulo me aleja a mi personalmente decualquier reivindicacion de posmodernidad: creo gue la posmoder-nidad tuvo su momento interesante, en cuanûo a caïâlogo de lasquiebras del edificio modemo, pero se voMd muy poco interesanterrrando se convirtié en ecléctico programa para las artes, como pro-
$ama positivo, a mi modo de ver fue cobarde y ecléctico. En esesentido la posmodemidad no me interesa nada ni tampoco me inte-
53
Lo euE LtnltÀMos AR'ITI EXISTRÂ st rxlsrlMos N{EorRos o EI. ARIE DEL iru lllRo
resa un arte del fuuro basado en la antimodemidad como determi-nadas posiciones conservadoras y retrogadas [ienden a proponer.
creo que el arte del funrro y el futuro del arte pasan por laasunciôn descarnada de la modernidad. con sus tragedias perorepito ambién con sus iluminaciones y, dentro de esas iluminacio-nes, creo que una de las gandes conquistas modemas esté elhecho de habemos planteado la posibilidad de superar esa acen-n-rada dicotomia entre un mundo del arte al que correspondia larepresentaci6n, etÇ., y un mundo teolôgico, luego filosôfico, luegocientifico, al que correspondia el conocimiento. Creo que una delas reivindicaciones fundamentales dei arte modemo, en su propiaprâctica, podriamos decir casi u[ilizando términos sacrificiales, ensu propio sacrificio ha sido poner sobre la mesa precisamente lanecesidad de ese equilibrio, entre el conocimienb que llamamoscientifico, el conocimento del tiempo lineal, el conocimiento objeti-vo y limitado, y el conocimiento enigmâtico que proporciona elarte, y en ese sentido yo creo que seria bueno que toda critica,mda æoria, todo intento de razonar la situaciÔn del arte, se aleja-ra definitivamente de esquemas arcaizantts y asumiera estos ele-mentos que son nuevos, no como negaci6n, sino como elementosde ese nus/o escenario, de ese nuevo mundo, lleno evidentemen-te de riesgos, de contradicciones pero tambien, como he intentadoseflalar, de riquezas en el que hemos entrado.
lbda discusiôn del arte debe dejar de ser estética, debe dejarde ser meior esætizante, toda discusiÔn sobre el arre debe tener encuenta de nuevo una discusiÔn sobre el mundo. Realmente megustaria abogar por una recontaminactdn del arte. lJna de lasfaceas mâs destacadas del arte modemo y de la modemidad esté-tica ha sido desde Kant y desde los românticos reivindicar la auûo-nomia del arte, y este autonomia del arte ha sido extraordinaria-mente fecunda, pero esta autonomia derivada perversamente hallsrado ambién a una especie de autismo, a un discurso endôge-no del arte, cenado en si mismo, que a mi modo de ver ha aca-
54
RafreI Àgulol
bado con dar la espalda por completo a lo que son las fuerzas mâsvivas del presente. Sin embargo lo que llamamos mundo del arte1o tenemos como petrificado y fetichizado en los museos y en elmercado, pero no parece que ofrezca esos indicios de presente yesos indicios de fumro que exige el hombre, por tanto la recon[a-minaciôn del arte entendido de la manera que ha emancipado elarte modemo, es decû el arte como posibilidad de conocimiento,me parece decisivo. En ese sentido yo pienso que el arte del futu-ro irâ mucho mâs en el sentido de un arte modemo universal, noun arte modemo europeo o eurocéntrico, y con ello quiero decir unarte en sus encamaciones, en sus mâscaras, que sabrâ int€$ar nosdlo aquello que nosotros hemos entendido por arte, sino aquelloque otras tradiciones culurales han entendido por arte. lrâ mâs enesa direcién que no en una direcciôn de antimodemidad. Natural-mente ese arte deberâ de nuevo enfrentarse a la contaminacion delos presencias reales. Las presenciales reales son las intenogacio-nes nucleares delhombre en el mundo, ias interrogaciones nuclea-res del hombre consigo mismo.
El artista no es ni un mero técnico pero tampoco es un sacer-dote como de atguna manera se ha anogado la modernidad parallegar a su propia contradicciôn. Si debiera indicar aqui una defini-ciôn para el aftisa, diria que el artista es un maesffo del eco. Y endefinitiva el arre entendido como conocimienû0, conocimiento queiuego puede encamarse al modo representativo o al modo no repre-sentativo y antimimétiç0, al modo simbÔlico o al modo que hemosentendido en esta tradicién, el arte en realidad es ese eco y eseeco son aquellas intenogaciones que se formularon una vez, nosabemos cuândo, pero que en definitiva siguen siendo necesariospara nuesfia vida y para intentar conseguir esa mesura, ese equi-librio, ese sistema de compensaciôn que nos hagan qtizâ no rein-cidir de nus/o en esa hybrts prometeica, pero también mefistoftli-ca, que ha sido el siglo XX.
55
Lo etrE LLÂ,MAMos ARrE EXrsïRÂ st rxlsrlMcrs NosLrrRos o EL ARTE DEI_ FuruRL)
Dûez tc$s
L Hegel insinuo la superaciôn del arte y Nietzsche, su ocaso.Desde entonces miles de tedricos en miles de pâginas han tratadode demostrar tales presagios; p€ro a fines del siglo XX el balanceextraordinario del arte de la modemidad deberia acallar, finalmen-te, los cantos fr-rnebres.
Il. Et arte crecido desde los subsuelos de Ia vanguardia -el<arte moderno>- seré reconocido por su prodigiosa fecundidad.Pocos momentos de la historia occidental ofrecen una cosechasemejante. Sin embargo, sus coordenadas se han ido disoMendo,tanto por su propia ldgica interna como por el cambio de escena-rio del mundo presente.
III. El (arte moderno)) occidennl, impregnado de una radicaldinâmica æleolôgica y urôpica, ha entrado en colisiôn con sus pro-pios presupuestos desde el momento mismo en el que el a.rlto delo nuq/0. que conlloraba una ilusién experimental, rerrolucionariay redenûora, ha sido sustituido por la repeticion, el manierismogestual y el simulacro.
IV. Esto, no obstante, no deberia sorprendemos si tenemos encuenta que la impronta utôpico-apocaliptica de las vanguardias, yen general de la modernidad estética, implicaba necesariamente lapropia diseminaciôn de la dinâmica moderna. Cuando menos entérminos eurocéntricos.
V. Visûo de un modo mâs general el sentido anticipatorio (pro-fético, visionario) que acostumbramos a atribuir al arte también seha cumplido en nuesffo tiempo: la crisis delarte de ta modemidadha prwisto y dibujado, en cierto modo, la crisis de los gandes<relatos> ideolôgicos modemos.
56
Bâfrel Argulol
VI. El arte ha prwisto, y se ha visto precipitado, en el cambiode escenario que habitamos planetariamente con la superposici6nde la homogeneidad, expresada en el topico de la aldea global, yde la diferencia, cada vez mâs sridente en nuestra metrépolis tri-bal.
vu. Este cambio de escenario es fruto, como es sabido, de lospoderes çrecientes de la ciencia, la técnica y la comunicaci6n, asicomo de la globalizacién politica y econômica; sin embargo, en nomenor medida es también el fruto de procesos generalizados de6smosis civilizatoria.
vlII. La tensiôn y convergencia de culftras daÉlugar a unanueva dialéctica entre tradicién e inno'racidn que redefinirâ drâsti-camente el sentido y los referentes de la creatividad. En este con-texto la modernidad estética, constituida ya en tradiciÔn, serâsometida a rs/isi6n crifica, una plataforma sÔlida en la que se apo-yarâ la tranwersalidad espirinial y artistica de los horizontes veni-deros.
Ix. Pero, desde luego, no serâ la ûnica: la nueva lectura delmundo mâs alla del eurocentismo desde el que, no lo oividemos,se desanolh la modemidad estética obligarâ a un saludable entre-cuzamienûo de lineas culturales y vitales en el que podria adivinar-se el rumbo del arte del fuaro.
x. En consecuencia, alejândose del autismo intelectual de lafase manierista y decadente de la modemidad, la apuesta por elarte del futuro es la apuesta por una nueva contaminacion delmundo (de un mundo, a su vez, completamente distinto al que dioorigen a la modemidad). El arte del fuArro deberâ enadicar el solip-sismo estética para volver a intenogar la complejidad de la exis-tencia.
57
El jueves 17 de diciembre de 1998, tras una breve pre-sentaciôn inicial destinada a centrar el tema de las conferen-cias pronunciadas el martes anterior, presentaron sus textosde comentario Valeriano Bozal, catedrâtico de la UniversidadComplutense de Madrid; Manuel Gutiérrez Aragôn, directorde cine y Simon Marchân Fiz, catedrâtico de la UniversidadNacional de Educaciôn a Distancia. Después, contestaronlos dos conferenciantes y, por ûltimo, se abriô un debate libreentre unos y otros.
60
ta lecnxa de tas tesis de Rafael Argullol y Antonio FernândezAlba permiten seflalar un punto de coincidencia: ambas se refierena transformaciones del arte contemporâneo en tiempos de crisis.Este no es un rasgo original. Si leemos los æxtos presentados enaflos anteriores en este mismo Seminario, comprobaremos queotro tanto ha sucedido a propôsito de cuesûones muy diferentes.La reflexiôn sobre la crisis es el eje central de las diversas argu-mentaciones.
Crisis y conciencia de la crisis. Esperanzas fallidas y rememora-cion de un tiempo en el que se pensaba un fufuro diferente al queluego ha sido. Pérdida de sustancia, de la consistencia de los pro-yectos y las realidades que se esperaban, sustiffidas tantas vecespor el diseno, el rôhllo o el anuncio: ia seflal y no la cosa. Repe-ticiôn y manierismo, tiempo I cotlsufilo: el mercado se convierteen criterio de valor alavez que es medio creativoi se intercambianlas formas como si de un gran mercado estilistico se tratara, todopuede acceder a é1, puesto que todo tiene valor de cambio; mâs:el valor de uso no es otra cosa que su valor de cambio. Decora-ciôn y arquitecû.lra, omamento frente a autenticidad, sencillez.
Que la actitud sea apocaliptica o esperanzada con cautelas, notiene mayor relieve qrando la coincidencia en el diagnéstico es tanevidente. Un diagnôstico que pone en cuestiôn las esperanzas delllamado artÊ de vanguardia, sometido a stJvez a una crisis que ioha convertido en una parte de la historia del arte de nuestro sigloy no en ta historia misma.
Intentaré avanzar en el diagn6stico. Si hay un rasgo que mar-que al arte en este dempo de crisis es el abandono de los impul-sos heroicos y su preferencia por 1o interesante. Es posible que losimpulsos heroicos formen parte, todavia, de las intenciones dealgunos artistas, pero los medios de comunicaciôn de masas seencargan de transformarlos en pretensiones interesantes: noticias,acontecimientos, sucesos, (eventos) es término que se utiliza
63
TRANsI'rrH,l,mcIoNLS EN TTEMpos DE cRlsts
mucho de un tiempo a esa parte. Lo propio de la noticia es queotra noticia la sustituye, [a nota que define al suceso es la fugaci-dad de su contextura, sustinlida râpidamente por ia de otro suce-so, otro acontecimiento. Los medios de comunicaciôn de masassomercn a la realidad cultural a una falsilla que, como todo esque-ma, transforma aquello que trasmite. El fundamento de esta falsi-lla es el interés que los hechos pueden suscitar.
Lo interesante es la caægona suprema de la temporalidad. Esinteresante todo lo que esn a punto de realizarse o que, una vezrealuado, impulsa hacia ono momento. Kierkegaard defini6 lo inte-resante en su Dtario de un seductor (1843), una obra fundamen-taLpara la comprensiôn de la modernidad'. Lo interesante, bajo laflorma de lo pintoresco, produjo el costumbrismo, la pintura degénero, el paisajismo moderado, el iolletin..., todo aquello quepodia agradar. Y lo que puede agradar exige el cambio como inge-diente fundamental de su configuraci6n. Es posible la contempla-cién de la belleza ideal, el éxtasis si se quiere, pero eso tiene pocoque ver con el aglado, con 1o interesante. gue no permite zuficien-te objetividad, suficiente nfileza, como para detener el tiempo. Lointeresante es siempre nuevo, no hay cânones que lo determinen:en el juicio sobre [o interesante el sujem se compromete, y parlqqque 1o hace libremenre. Que patezcatal cosa no es azaroso ni debeser ignorado, forma parte de la condicion interesante y es la basede su legitimidad. Tan libremente como se compromete acepandopara si lo agradable, prescinde de ello, y no necesita mâs explica-ciôn que ésta: ya no es interesante, ha dejado de interesar(le).
Me limitaré a una de las manifestaciones tipicas del pintores-quismo modemo: el paisaje variado, cambiante, es agadable paratodos, produce muy diferentes sensaciones y, asi, anima nuestroespiritu, cansado de contemplar una realidad més plana, mâs uni-forme, aburrido de 1o ya visto o de 1o siempre igual. Esta queacabo de hacer es una consideraciôn topica del empirismo, seencuentra en Hume:' en Burke', en Addison' incluso, pero no es
64
Valcdano ncrzat
por completo ajena a los crfticos del empirisûlo: iâcâso no enten-dia ltant el placer estético como el libre movimiento de nuestrasfacultades?' El siglo XVIII, y la modemidad tras é1, concibe al serhumano como un sujeto activo, critica la indolencia, que conside-ra no sdlo negativa, casi patoldgica, y apuesta por una experien-cia dinâmica. En ocasiones tengo la sensaciôn de que la experien-cia estética es, para estos autores, una variante de la experienciadeportiva: lo que el deporte, su esfuerzo, es para el rrabajo.
Lo pintoresco solo fue agtadable para quienes pudieron gozarcon la diversidad de los campos y los montes, con la diversidad delos tipos que vendian en las ciudades, con los oficios y sus indu-mentarias, con las indumenarias locales y regionales. Era agradableel folleffn para el gue se sahzaba con los amores imposibles o lasvengutzas malvadas, no para el que las sufria o los proagonaaba.El arte solo puede ser gozado por quienes tienen acceso a la ficcion,los que tienen capacidad para ella. Kant explicô que sélo los quetenian capacidad para las ideas podian gozat con lo sublime, peroestoy seguro de que, si hubiese admitido a discwiôn lo interesante-y no lo hizo porque era interesado-, lo hubiera excluido, finalrnen-te, por [a misma exigencia: capacidad para lo interesante.
Pero, al menos en principio, nada hay en la natvralem de losseres humanos que impida gozar con lo pintoresco. Incluso si notienen educaci6n, basta que tengan descanso para que puedandisfrutar con esas escenas, paisajes o relatos. Esa posibllidad estaen el origen de la <democratizaciôn de lo pintoresco>, de la legiti-maciôn de lo interesante como catesorta estética de la moderni-dad.
La industria cultural se ha encargado de cumplir este principiohaciendo llegar a todos lo que es interesante. El folletin, que tantogratificaba a los que en el siglo XIX sabian leer, estâ ahora alalcance de uodos en la telenovela de la tarde. Los amores que con-taron las aleluyas se venden ahora en la prensa del corazôn. La
oc
Tnarusrorummt)NES EN rEMËos DE cRISLS
industria culrural ha convertido lo pintoresco en ktsch y ha con-vertido a ésta en la categoria esencial de nuestros dias. El (excesodel kitsch> estâ presente en el centro mismo de la reflexiôn sobrela crisis. La conciencia de ia repeticiôn se ha transformado en unode los rasgos de arte postmodemo, que pretende romper el kirschdesde dentro de él mismo.
El progesivo desarrollo del kitsch es la prueba mâs sridente dela legitimacion de la culrura burguesa. Ninguna de las criticas ejer-cidas contra el kitsch ha surtido el menor efecto. Las criticas esté-ticas del pop-art europeo *nunca fue critico el esadounidense- nohan tenido mayor repercusi6n: todavia recuerdo el sentido irônicode las pinturas de Anoyo o de Equipo Crônica..., sll critica no hatenido el menor efecto. Las criticas filosôficas no parecen tenermâs éxito. La lectura de un texn an apocaliptico como Dialecticade la tlustracion, las criticas de Adomo a la mrisica en disco, lareflexiôn benjaminiana sobre el aura..., no han producido alterna-liva alguna al kitsch. Y no pienso ahora en una altemativa demercado, me refiero, exclusivamente, a una altemativa teônca.
iseré mâs efectivo el recurso lyotardiano al enfusiasmo?u Elentusiasmo remite a una categorfa conocida de la sensibilidad esté-tica, categoria central de la modernidad, lo sublime, Lo sublimevalora como absoluto el motivo, hace de la nanlraleza aLgo gan-dioso, estima el comporamiento heroico y culmina en la afïrma-cion de la historia como destino de la felicidad. El entusiasmo esel ingrediente de lo sublime que podemos encontrar en los cuadrosprôximos a la Revoluciôn Francesa y, sobre todo, al imperio napo-leénico. El enrusiasmo alimenta al héroe y se enfienta al gustopequeflo burgués por lo pintoresco, ese gusûo pequeno y ese gustopor lo pequerio del que hablaron los Goncourt. El entusiasmo-stendhaliano- es la cualidad romântica por excelencia, pero,sobre trodo, es la categoria que permite explicar el mundo en tér-minos de historia y de progreSo: progr€so del sujeto, pero nomenor progeso de la colectividad.
66
Valedano Bczal
El objeto sublime establece una distancia infinita respecto delsujeto -de ahi su valor absoluto- y piensa siempre en un mâs allâque sôlo al final de la historiaændrâ cumplimiento. Es, por ello, lacategoria central de la modemidad. Entusiasmo y admiraciôn, miisque agrado, son las notas que definen al sublime. El agrado<bona> las cualidades heroicas que el entusiasmo sublime excita,las neutraliza o las adormece, es propio de burgueses y no, comoe[ sublime, de héroes. No serâ dificil encontrar interpretaciones dela modernidad que delimitan su âmbito con el juego de ambosextremos,
Distancia frenæ a la proximidad de lo pintoresco e interesante,intemporalidad de lo que estâ siempre delante y no temporalidadde lo prédmo. En lo sublime encuentra el ser humano aquello quele domina y, por tanto, aquello que le reduce. Le domina la histo-ria, le domina el progeso, le domina la felicidad futura, en nom-bre de la cual se sacrifica el héroe. El tv14!4! davidiano es el mejorejemplo de este dominio, el mâs exaltado: rerine sacrificio y legiti-maciôn en una sola imagen.
sublime es la exaltacién revolucionaria que funda e[ cambio,pero ambién hay un <mal sublims>, ur entusiasmo perverso. Entu-siasmo es concepto aderuado para la actitud de las multitudes quevitorean al Fûhrer en Nuremberg, el entusiasmo que recrea LeniRiefensthal en su â/ triuyfo de la voluntad (1936). En el docu-mental se reÉnen todos los rasgos del sublime y lo hacen con unacalidad cinematogâfica por todos reconocida. Pero el>niunfo de lavoluntad> es, en verdad, la pérdida de la volunud, alienada en lafigura del héroe, en el poder del héroe. Sublime funda la figura dela alienacién: âÇu€l que se atiene a lo sublime se aliena en lo abso-luro y lo hace con tal enlrega -los te6ricos dieciochescos ca[bra-ron bien la importancia de la entrega- que no podrâ encontrarseya a si mismo. No hay mâs que un paso entre afirmar la existen'cia de mal sublime y decir que todo sublime es, en principio,(maloD. Deseo dar ese paso.
67
TRal'lsl'omnctoNEs EN TlEMpos rrr cRLSls
Sublime es el âmbito en el que el sujeto, voluntad y raz6n,queda seruestrado. El que viiorea en Nuremberg cree formar parte,con su vitoreo, del mundo que el aclamado, el Fùhrer, abre. Enrealidad, sus aclamaciones son la condiciôn para que todo sigaigual, caudillo y subditos, pero ahora con una diferencia: éstos seven como parte del mundo que é1ha inaugurado. En el sublime serepresenta el sujeto como parte del mundo -del <cosmos> decia elPseudolongino-, precisamente cuando no puede formar parte deé1, y el no poder formar parte de él -la dimensi6n del mundo espara él excesiva- es la condicién de la suspensi6n del ânimo querequiere el sublime. El salto que sobre su propia incapacidad da elsujeto es la forma de la paradoja: sustituye con entusiasmo lacesura entre sujetro y mundo y pretende que el entusiasmo acabecon la cesura.
Sin embargo, el sublime deja todo tal cual estâ, tai como elarte de vanguardia ha podido comprobarlo (en sus cames), perocon el encantamienm que de la admiraciôn fluye. Promete en elfuturo la felicidad de la que ahora se carece, pero nunca deja deprometer futuro *absoluto-, por lo que nunca deja de haber caren-Çia, con la que se proponia acabar. En su hombre promueve elsacrificio del sujeto y lo ejecuta en la historia del totalitarismo: noes consecuencia azarosa de los tiempos sino el requisito de la his-toria misma. De otra ffiâr€râ: la violencia sobre el sujeto estâ ins-crita en la sublimidad'.
La crisis de la que se habla en las intervenciones de este semi-nario tiene sus raices en la pérdida del enusiasmo y la transfor-maciÔn de 1o pintoresco en kitsch, que se propone como ûltimo<alimento> estético (en tanûo que ûnico <alimenûo> del mercado).si entre ambos extremos no hay otra cosa, entonces sôlo queda elconsuelo sentimental y nostâlgico, la lamentaciôn por la pérdida:la del agrado no menos que la del entusiasmo. lAhora bien, sedirime la crisis en el espacio determinado por ambos extremos?Aventuraré un espacio mâs complejo.
6B
Val€dano Bozal
El placer es el marco del kitsch y del sublime. El placer es, engeneral, el marco de la experiencia estética ya desde los origenesde la modernidad, el rasgo que la define. cuando Baudelaire sevuelve sobre la risa, sin olvidar el placec concibe 1o cémico comola oporunidad de un conocimiento: la lucidez se sobrepone e inclu-so se contrapone al agrado.
Baudelaire llama la atenciôn sobre un hecho que todos recono-c€rÏlos: Dios no rie, los santos no rien; la risa, concluye, es satâni-ca y, sobre todo, reveladora: de nuestra condiciôn propia' En unarticulo reciente sobre el documental de Leni Riefensthal llamabala atenci6n favier Marias sobre el hecho senalado por Baudelaire:nadie rie'. Los firhrer son los dioses de nuestro tiempo, sus ac6li-tos, Ios santos, los que presiden, en su torno, las tribunas deNuremberg. La aclamaciôn aliena la conciencia de si mismo: larisa es su antidoto, en ella se veria cada uno como que en esemomenûo es -un ser alienado* y alFùluer como al pequefro dicta-dor que Chaplin retraûo con maestria. La distancia es el requisitrode la conciencia, la risa su manifestacidn, la ironia su modalidad ysu instrumento.
No cabe esperanza alguna de transfÔrmaciones sustanciales enlo culturalmente establecido y estéticamente dominante. El kitsches tan necesario al mercado que no resulta concebible su desapa-riciôn: quizâ sea en la arquitectura donde su efectividad es mayor,pero estâ presente en todas partes. Tâmbién el entusiasmo de losublime ha encontrado su derivaciôn kitsch: lo p.orypjq es su formaretorica y degadada. La repeticién ærmina con lo sublime, peromantiene su apariencia: sin ella carecerfa delvalor de cambio queei mercado le exige, pues se compra porque es subtme (en la apa-riencia de su forma extema) sin serlo (en la realidad de su condi-ciôn).
Si hay algo propio del mercado, eso es la anulaciôn de la dis-tancia. El mercado no puede permitirla pues, en caso contrario,
69
TRRNspoItII.tcIoNES EN TIIiMP0S DE CRISIS
pondria en peligro tanto sns criterios de valoraciôn cuanto las exi-gencias del consumo. La distancia implica una pausa en la que elconsumo se detiene, y esta ruptura del flujo es la que el mercadono puede tolerar. El museo se convierte en parque temâtico obli-gado a ofrecer espectâculo, mâs aûn: él mismo es el espectâculo.cabe esperar que las transformaciones, venciendo eventuales resis-tencias, discurran por este camino. Pero no me atrevo a llamar(transformaciones> a esta continuidad de lo dado.
No puedo mostrar optimismo alguno al respecto, solo encon-trar en la ironia la posibilidad de una resistencia. La ironia permite apreciar el origen del pompier y del kitsch, exige detener el flujodel consumo y pararse a mfar, permite averiguar el origen del par-que temâtico en que el museo se ha conveûido, tomar concienciadel fenomeno... la ironia permite contemplar la secuencia de pro-cesos que ha conducido a estos resultados, también el papel quehemos jugado. Es asi vacuna contra ia repeticiôn que una simplewelta a los origenes -precedida por tantos fundamentalistas bienpoco irônicos- traeria consigo.
La ironia ciena el arco que se abrié en los origenes de la moder-nidad. Estaba en algunos escritos de Diderot, por ejemplo, tarû-bién en las pintr"uas gue Goya realno en su quinta sobre el Man-zanares. Fue instrumento kierkegaardiano por excelencia y,siguiendo sus pasos, nutre al creador de Gregorio Samsa y delagimensor K. Es irônico el nanador que descubre en su reûlpera-ci6n del tiempo perdido, en el tiempo recobrado, que la <çrônica>no es otra cosa que una novela. lrônico es el ritual que [a toneMartello contempla y el mundo sin cesura del sur estadounidenseque el disminuido faulkneriano percibe y trasmite...
La ironia no es necesariamente cémica, tiene un contenido dra-mâtico, trâgSco, que esta presente en los ejemplos mencionados.Es el componente mejor de la modernidad y puede cobrar todavianuevos welos. Lo hace, por ejemplo, en las obras de Kiefer que
70
Valedano g@d
pudimos ver hace unos meses, sigue mostrando su contundenciaen los monstruos de Antonio saura, es brutal en [a nanaciones deBernhard, sutil y eficaz en la cotidianidad de Pereira...
Y si ello es asi, entronces no estamos en una época nueva sinoen la continuidad de aquella que, con esta resistencia irdnica, seniega a perder el valor de sus principios.
71
Notâs
TnausroruncloNns EN rEMpos DE cl{tsts
S. Kierkegaard, Dtaio de un sedactor, Barcelona, Destino, 1988.[a obra del fildsofo danés es una reflexi6n fundamental sobre lointeresante al menos en dos aspectos: la temporalidad que para lointeresante es lqr, es e[ primero; el carâcter de ser para otro que enlo interesante adquiere el objeto -en el Diario, la mujer, Cordelia- y,por tanto, la condicidn de ser para otro que la nafuraleza interesan'te posee, frndamento de zu articulacidn con el sujeto, fundamentode su agrado, es el segundo.En w I?amdo de la naturaleza humana (Ubro II, parte II, seccionX) desanolla Hume el tdpico de la semejanza entre cazâ, y filosofia,enriquecido mediante la introduccién del juego: <El interés que sen-timos por un juego cualquiera atrae nuestra atenciôn, sin la cual nopodremos hallar placer alguno, ni en esta acciôn ni en ningunaotra. Una vez atraîda la atenci6n, la dificultad, la variedad y losrâpidos cambios de fortuna avivan atin mâs nuestro interés; es deesta inquietud de donde surge la satisfacci6n>, Tratado de la natu-raleza humana, Madrid, Ed. Nacional, 1977,2,66-3. Esta saiishc-ci6n es la que suscita la variedad de lo pintoresco cuando se mues-tra <atenci6n estéticar, atenciôn que surge por lo cambiante y diver-so en el espacio y en el tiempo.E. Burke plantea la cuesti6n de la actMdad al explicar el origen delplacer que lo terrorifico puede producir: <el reposo hace natural-mente que todas las partes del cuerpo vengan a caer en una espe-cie de relajaci6n, que no sôlo inhabilita los miembros para hacersus funciones, sino también qûta a las fibras el vigoroso tono quese requiere para hacer las secreciones nanrales y necesarias ( ... ).I-a melancolia. el abatimiento, la desesperacidn, y muchas veces elzuicidio, son consecuencias del funesto aspecto en que miramos lascosas en este estado de relajacién del cuerpo. El mejor remediopara todos estos males es el ejercicio o trabajo: trabajæ es vencerdifiorltades y ejercitar la iacultad de contraer los mrisculos; y el tra-bajo como tal semeja en todo, menos en el grado, al dolor, el cualconsiste en una tensi6n 0 contracci6n ...>, Indagacion filosdftcasobre el origen de nuestras ideas acerca de lo subltme y lo bello,Murcia, Arquitectura, 1985, 202. La matnz comûn ai trabajo y alejercicio gratificante, deportivo o estético, es nota frrndamental parala posterior cultura del ocio.tue foseph Mdison el çe primero y con mayor claridad expuso larazôn del placer que lo pintoresco produce: <Todo 1o gtte es nuo/o osingular da placer a la imaginacién, porque llena el ânimo de unasorpresa agradable, lisonjea su curiosidad y le da idea de cosas queantes n0 habia poseido>, Los placeres de la tmryinaciony otrosensqyos de The Spectator, Madrid, Visor, 1991, 140. tâ noci6n de(sorpresar, inscrita ya en los origenes de la modemidad, valor del
72
Vakdano Bazal
arte de vanguardia y de sus transformaciones, aparecerâ en repeti-das ocasiones en los textos dieciochescos, pero serâ también moti-vo de estampas y pinturas ya desde sus comienzos.Aunque la reflexidn kantiana se configura en la critica del psicolo-gismo, coincide en este punLo con los autores empiristas: el placerestético en el libre juego de las facr:ltades. Es cierto que insiste antetodo en la nafuraleza libre de esa aclividad. y que es la libertad -laimaginaciôn no estâ sometida a la lqr del concepto- el factor deci'sivo en la determinaciôn del jutcio de gusto, pero ello no hace sinoconfirmar el valor del supuesto dinâmico que estâ en la base de esejuicio y en la base del placer que le caracteriza.Jean-Frangois Lyotard, El entustasmo. Crînca kanti,ena de la hi.çto-ia, Barcelona, Gedisa, 1987 . lyotard insiste en la importancia quepara lûnt posee el sentimiento de lo zublime, sentimiento del suje-to mâs que condici6n zublime del objeto; de ahi el papel que atri-buye al entusiasmo. Ahora bien, siendo cierto que precisamente poreso es posible hablar de objetos absolutos -naturales o hist6ricos-en los cuales enajenarse, no lo es menos que el entusiasmo (pro-yectaD como absoluto una condiciôn de objetos y que tal proyectares la forma inicial de la enajenaci6n. En su bien conocido estudiosobre Los or[genes del totalitqismo llama la atenciôn HannahArendt sobre un fenômeno a primera vista inexplicable: el tenor sedesata orando el errentual opositor estâ ya denotado, cr.rando, deja-do a su albur, tenderia, por si mismo, a desaparecer. Es entoncescuando la violencia sobre él alcanza las mâs altas cotas y es asi,anado por mi cuenta, como el régimen totalitario afirma su condi-cidn absoluta. Precisamente porque la violencia es innecesaria, seafirma de forma contundente como manifestacidn de dominio.Ia violencia y el asentido de la historia>, he aqui un problema acu-ciante para todos, en especial para los que atribuyen sentido a lahistoria -y no otro es el sigrifrcado de zublime-. Entre los ar.atarescrueles de nuestro siglo, algunos plantearon serias dificultades alentendimiento: los campos de la Alemania nacionalsocialista, larepresidn estalinista, los sucesos de Hungria, primero, y de Checos-lovaquia, después. .. M. Merleau-Ponff abord6 estas cuestiones endos libros hasta cierto punto escandalosos. testimonios ambos deun profundo dolor Humanismoy teffor i1947) y Las aventuras dela dialéctica (19s5).Ch, Baudelaire, <De la esencia de la risa y en general de lo comicoen la artes plâsticas>, en In c6micoy la caicatura, Madrid, Visor,1 988.Javier Marfas, (El triunfo de la seriedad>, El Pais, 12.12.98., 13-14.
73
Si la arquitectura de la ciudad -como nos recuerda AntonioFemândez Alba- esta siempre acompaftada de un repertorio sim-bdlico: moda, mÉsica, literailra, disefio de mobiliæio..., en el cinees precisamente la arquiæctura de la ciudad -de la ciudad effmeraque rodea a los personajes* la que pasa a formar parte del reper-torio simbôlico de la pelicula. Y qunâ sea esta arquitectura ocasio-nal una de las senales mæ evidentes del punûo en que se encuen-tra el arte cinematôgrafico. Y no sôlo el arte cinematogrâfic0. Laviolencia, la vigilancia policial, el cansancio, los largos trasladosde la casa al punto de trabajo, la divenidn en masa de los gruposjuveniles, las aplicaciones tecnolôgicas en su aspecûo mas agresi-vo, reconen habitualmente las urbes del cine. La arguitectura repre-sentada en el cine tiene en su versi6n urbanistica su pretensi6nmâs realista, y al mismo tiempo su mayor afan de novedad, dea,reriguaciôn del funro, su hosca visién de la ciudad de <afuera>,de la ciudad que nos espera a la salida de la sala del cine. Elurba-nismo de la ciudad actual, en que la calle queda relegada al inter-cambio, la publicidad, los emigrantes y los pobres, elanriguofla-neur, es sé10 una imagen antigua, de pelicula en blanco y nego.Si la arquitecnra de los arquitectos es tan narcisista como esceno-grâfila -el arquitecto suena con ser actor en una ciudad de cine-veremos que la ciudad de ficciôn y la ciudad en que habitamostienden a encontrarse. Si la arquitectura es en gran medida un artede representaciôn, no cabe duda que esta echando una carrera conel cine, que arin mantiene curiosamente una pretensiôn de verosi-militud, de ocio placentero, de ordenaciôn, de ser para los otros.Es muy dificil que una pelicula pueda ser tan <ineal> como algunode los edificios de la realidad que retrata, que incluso utiliza comodecorados. El cine tiene mâs unido signo y realidad que muchosedificios salidos de los estudios de arquitectura.
El cine tiende a dnmatizar la ciudad, ya sea en sus produccio-nes de ambiente medieval o de ciencia ficciôn, en las peliculas degansters o en las de bandas jweniles y callejeras. Pero evidente-mente también crea, inventa, por eso mismo, una cierta l6gica de
77
Las rnarusnoRuagoNEs DEL ARTE c()NTEMpoRÂNno, EL ct\tE
la ciudad, la organicidad perdida de los posfirlados de la modemi-dad, de los urbanistas integadores y planificadores. I-a nanaciônde la ciudad neÇesita una ciudad narrable, y cuando ésta no exis-te, el montaje de planos y secuencias proyecta una ciudad ideal,orgénica, casi un personaje mâs del relato.
La aceleraci6n de los tiempos en el cine, mediante el montaje,-en una persecuciôn por ejemplo-, en la que los espacios separa-dos, lejanos incluso, aparecen comCI )uxtapuestos, conectados, ensaltos espacio temporales perfectamente asimilados por el especa-dor actual, marcha de manera acorde con [a sucesiôn postmoder-na de edificios simbélicos, estilos dispares, intercambiadores detréfic0, comunicaciôn on line, objetos virtuales, sorpresas publicitarias, redes telemâticas. La destruccién de mobiliario urbano -des-trozo de interiores, vehiculos siniestrados, incendios, choques,explosiones- al que cada vez conceden mâs importancia las pro-ducciones americanas -y que ahora ha superado en el inærés delespectador al sexo y ab comedia-, no parece sino una metaforade los modos de consumo de mercancias de la sociedad postmo-dema, de la velocidad del impacto publicitario, de la destrucci6nde excedentes alimenticios y culturales, del reciclaie, del saldo, delæ basuras.
La estilizaciôn de los decorados de cine, desde los primitivosdecorados de Hollywood hasta algunas producciones actuales, hallevado a la reinvencién casi total de estilos como el babil6nico-recuérdese Intolerance de Grifith egipcios, ârabes, al spantshstyle y a esas selvas africanas, en las que conviven las cabaûaselevadas, dotadas de ascensores arbéreos, con las ruinas de Pal-mira pobladas por chicas en biquini. Es decir, a unos estilos entreel kftsch y la ilusiôn. Se podria decir que se estaba anticipando elpostmodemismo, pero quizâ eso sea un abuso teérico, y yo sôlome atreverfa a calificarlos como los estilos de la emociôn. El xana-du de Ciudadano Kane, o la ciudad interior de uetropolis o la ciu-dad marciana de Total recall -Desafro total en su versi6n espari.o-
7B
À,fanucl Gd&raAngôrt
la- o las azoteas de Blqde Runner son los bordes del sistema de lailusiôn y la emocién. Las arquircffuras simuladas del cine, sincimientos, sin gravedad, sô10 fachada, sin necesidad de cumplir losreguisitos minimos de una arquitectura (seria), puramente apa-rienciales, sombras de la cavema del cine, parecen hoy muy cerca-nas a la ciudad postmodema, a la ciudad de afuera. El cine y laciudad se parodian mutuamente.
Con la aceptacion del cine como arte autonomo llego, entreotras, un priblico nuevo, un priblico alejado del consumo del arte,y llegaron unos fabricantes de ese mismo arte sûmamente sos-pechosos, pero puramente modernos. De alguna manera podria-mos decir que llegaron los marcianos y, como dice aquella can-cién del TTio los Panchos: <Los marcianos llegaron ya, y llegaronbailando el chachachâ>. Porque era un arte con cierta vocaciônpor el asombro y la trastocaciôn de tiempos y espacios, perotodo ello muy lejos de la especulaci6n telrica y académica, utili-zanda sobre todos los cuerpos, las miradas y el deseo. El cinesurge en plena sociedad industrial, como una produccién propiade ese tipo de sociedad -<Fâbrica de sueflos>, se bautiz6 muypronto a Hollywood-. Aparece como un ane de masas y coinci-de con el desarrollo popular de inventos como el teléfono, laradio, la producci6n en serie de autom6viles y el turismo. No seentenderia este arte sin el cruce significativo de arte de masas ysociedad industrial.
I.as otras artes, miradas desde el cine, son consideradas comogandes almacenes que el recién llegado se dispone a saquear. Elcinemat6grafo comienza a navegar en corso, y a surtirse del teatroy del cabaret, de las conquistas de la pintura tradicional y delcirco, de los mâs rancios estilos arquitectônicos y de las revistasde moda, de la musica romântica y de la radionovela. Pero todo lodesguicia y se lo lleva a su isla Tortuga. Alli todo se amontCIna ylo convierte en una formidable Tienda de los Deseos. Quizâ el cine-matôgrafo sea de las artes que mâs han apundo uno de los ns-
79
l,,rs rnausronunctoNEs DEL ARTE coNTEMPoitaNEo, Et. ctv:l
gos de la modernidad, la radicalidad: en este caso la radicalidaddel deseo, el deseo como gran platô de la modernidad, en quetodo se puede construir y desrruir, efimero como un decorado,pero tan intenso como fungible.
E[ cinematôgafo aparcce en las calles de la ciudad, surge de lacolectividad urbana, y el espectador individual tiene su pleno sen-tido en medio de las emociones y las risas de la colectividad, de laaudiencia masiva, del espectâculo para multitudes. No hay obraûnica, primera, todos son copias. El cine va encontrando su len-guaje at ritmo de la aparicion del metro y tranvias de la ciudad,los bulsares, los talleres, los bohemios, los filisteos -qué seria de[a modernidad sin sus oponentes, sin sus contradictores- del iazz,de los emigrantes y de la estética publicitaria. sin duda la vidamodema esta anancando v el cine se sube en marcha.
Rafael Argullol pedia el otro dia que el arte actual volviera arecoger algunos de las postLllados de la modernidad, pero par-tiendo de la actitud de los primeros modernos, y no de los reco-rridos ya agotados o manieristas de la modernidad que vienedespués de la modernidad, se llame como se llame. Con estaspalabras o con otras, pedia riesgo y radicalidad. Y un ensan-chamiento de los centros de decisiôn artistica. Debido a losenormes condicionamientos de la produccion cinematogtâfica, asus eievados costos, el cine parece también hoy encerrado ensu propia modernidad agotada, en la modernidad que el cinemismo contribuyé a crear. Presa de sus felices resultados multi-tudinarios, el cine no ha conseguido encontrar la modemidadque viene después de la modernidad. Su aparato industrial haceque los tenguajes se unifiquen, se imita a si mismo, digiere suéxito, alimenra la bulimia de un apetito que él mismo ha con-tribuido a despertar. El cine es contagioso y su Tienda de losDeseos sigue abierta. cada dia tiene mâs compradores. El movi-miento hacia lo apetecido es ahora mâs veloz aûn, e[ deseodevora el deseo.
80
Manrel Gd&reAragdn
Durante un siglo de existencia, el arte cinematogrâfico ha con-tribuido a crear la modemidad y a imaginar la vida moderna. Yhoy dia, quizâ mâs que nunca, el cine sigue inventando la vidaque estamos viviendo.
81
Tras una atenta lectura de las ponencias presentadas por losprofesores R. tugullol y A. Femândez Alba, comparûo a gandesrasgos su contenido. En consecuencia, mâs que urdir una réplica,t:ataré de hilvanar mis comenfarios al hilo de las mismas. No obs-tante, forzado por motivos obvios a glosar de un modo apodicticopor apresurado las sugerencias que me han desperado, recuniré auna sucesi6n de fragmentos, casi a una rapsodia improvisada,antes gue a una argumentaciôn mâs pausada.
1.- Mi punto de vista despliega también como telôn de fondola revisién critica de una modemidad cuya cristalizaciln por anto-nomasia fueron las vanguardias heroicas y el Movimiento moder-no en arquitectura. Cuestionada la historia lineal y exclusivistaque tal vez requeria su propia legitimaciÔn, estamos en condicio-nes de Ç,aptat su trama enrevesada en las afînidades y las dif,e-rencias, en las cohesiones y las discontinuidades. La modemidadartistica y arquitectônica ya no debe ser contempLada a través deun diafragma globalaante y ûnico, el que nos abrian sus historiasconocidas, sino a través de un caleidoscopio que muestra mûlti-ples angulaciones y refracciones en su <prodigiosa fecundidad> y,por qué no, en una diseminqq!_on entonces marginal y ahora cen-tral.
2.- Desde su propia <lôgica intema> creo que las vanguardiasse han disuelto como paradigmas de las revoluciones formales y,con ellas, el antihistoricismo y la ideologia de la ruprura radicalque las sustentaban por via negativa. En efecû0, el abandono de larepresentaci6n nanrralista y de los historicistas propiciaba una cri-tica radical a sus respectivos modos expresivos con el objetivopuesto en alcanzar el grado cero como condicidn previa para lainstauraciôn de nuwos lenguajes. Talvez no seria exagerado supo'ner entonces que se asistiô a unos de los escasos momentos auro-rales. fundantes. de la historia artistica. En nuestros dias la autori-dad de 1o nuevo se ha welto al menos ambivalente y problemâti-ca, y, cuando todaria se le rinde culto, mâs parece obedecer a las
85
TRaNsnoRuactoliesrsÏiTic,lsDELAR]EcoNtEtvtponrurr*Ecl
exigencias de las modas, de imponerse en el actual régimen com-petencial de la acciôn comunicativa o del orden consumista que alas necesidades del espiritu creador.
3.- Los gesûos vanguardistas y las provocaciones de toda indo-le se han vaciado a menudo de su potencial originario al ser insti-tucionalizadas como rituales histriônicos o como convenciones des-gasadas, pero, aûn mâs, de estar virtualmente legitimados deantemano. La repeticién, [a metamorfosis de la reproducciÔn, elsimulacro, el manierismo en suma, priman sobre la prosecucion deuna originalidad para mi posible aungue se asiente sobre los mate-riales encontrados en los horizonæs del nuevo museo imaginario:la tradici6n antigua o modema del Arte, Ios sistemas objetuales y1as imâgenes mass-mediâticas. A pesar de los pesares, considerotodavia operativa la negatividad estética respecûo a nuestros com-portâmientos instrumentales y los parâmetros mâs comunes. I-asresistencias, incluso los odios reprimidos, hacia tantas manifesta-ciones actuales asi lo confrman.
4.- Es evidente que en la situaciôn actual se ha producido uncambio de escenario. Las vanguardias, en cuanto proyectos denuevas realidades, alimentaban los gérmenes de su propia insa-tisfacciôn. Poseian por tanto un sentido anticipatorio, pocoimporta si visionario o apocalipticoi se ubicaban en los prediosde las utopias. Tbl vez por ello han sido una de las primeras vic-timas en la crisis reciente de los grandes relatos. Sobre todo enlas mâs afirmativas, como los diversos constructivismos y pro-ductivismos, o en las arquitectônicas, vinculadas a la llgIqrylq4a!, se pusieron al desnudo sus complicidades con el proyectopositivista triunfante, como aquel orden global de la nacionaliza-cién productiva y econ6mica que ha primado los espacios abs-tractos en la ciudad y <la liturgia que consagraba al objeto en simismo> (Femândez Alba), desterrando los vestigios y el sentidodel lugar. Pareciera pues como si se hubiera verificado la presun-ci6n malévola de K. Mannheim de que las utopias se alumbran
B6
Shrdn À{ardrâù Rz
emancipatorias para devenir en su ocaso ideologias que, vacia-das de sus contenidos originarios, consienten las integracionesmâs miserables.
5.- Y es que desde la acnnl atalaya oteamos que muchos deaquellos proyectos utopicos s61o podian cristalizar en la esfera dela p_rp!gcgq!, y sustentarse en una macrofisica_del poder. sudeclinar, en cambio, ha empujado a las artes y [a arquirccnrra porla pendienæ de_lq qrcqbq_q11, en alianza con una qçroqq1çe 44poder en sus mriltiples fugas. Talvez por ello, la recuperaciôn dellugar es una aspiracién acual. iuna nueva utopia? No importa elnombre, pero en esa direcci6n parecen ir la instauracién de los<espacios de reacciôn> contra el proceso de globalizaciôn, la rei-vindicacién de las diferencias frente los flujos globales de la metro-poli postmodema, de los lugares de la memoria, como los cascoshistôricos, o los lugares de ocio; no menos relevancia estiâ alcan-zando la atracciôn de lo local en las artes, los sentidos del lugaren una sociedad multicentrada desde la politica de la identidad ylas diferencias o de la cultura objetiva a lo Simmel, Quizâs, lanegatividad moderna estâ siendo desplazada por elconsuelo post-moderno.
6.-Larealizacion de las vanguardias negativas de la tradiciôndadaista, en cuanto fusiôn del arte con la vida, estâ derivandohacia una eqtç&4:ç!_o"n genenlirada de amplios dominios de la exis-tencia. Talvez la transformaci6n mâs acusada se esté incoando enla llamada estetizacién difusa en la que las artes parecen quedarabsorbidas por la estetizaci6n que segregan los mundos y losmodos de vida, la seducci6n blanda en el disefro y la mercancia y,sobre ûodo, los medios de masas y telemâticos.
7.- En nuestros dias el arte n0 cone tanto peligo porque, comocreia Hegel ya no sea el modo supremo en el que se representa yaprende la verdad, ni la determinacién suprema del espirinr, sinodebido a que, weryoruândose de sus diferencias, puede hundirse
87
TrurxspoRtrractoui;s rsrÉTtc.ts DtîL ÂRTE i:otqT'eupi:RÂnro
en ia vacuidad de un nuevo absoluto: la hiperestetizaciôn de laexistencia. Es posible que uno de sus relos futuros sea el de limi-tar las fronteras, el marcar las distancias frente a esa polucidnestética, a una estetizacién difusa, que no sôlo puede asignarle unpapel secundario, sino dejarle sin papel. En conocidas tiendas neo-yorquinas: Coca-cola o Nik€, sus espacios no se limitan a cobijar ala mercancia, sino que, rebasando la estética modema del escapa-rate, se nos revelan paradigmas de una estetizaciôn que se propa-ga con rapidez en los espacios de flujos de las metrôpolis de laglobalizaciôn.
8.- Menos mal que el arte ha incorporado como condiciôn depervivencia en las sociedades actuales su propio ocaso. Incluso,apagadas las llamas utopicas, el arte es capaz de sobrevivir comocompensaciôn de su fin, de la pérdida escatolôgica del mundo, asicomo de prodigar efectos salvadores, incluso terapéuticos. Por eso,ante las transformaciones en curso, en vez de dejarse ensombrecerpor ne$os presagios nunca consumados, debe acostumbrarse asortear la desesabili,4acidn de su triângulo. No entraré en el vérti-ce del espectador pero si esbozaré algunos cambios en los vôrticesdel artista y de la obra.
9.- Si Prometeo encarnabandatr'ta la imagen mitica del artistamodemo, en el nomadismo acilal parece ser mâs activo Proteo ensu poder de metamorfosearse, pero, a medida que el artista o elarquitecûo actualna/egan entre los oleajes mass-mediâticos y tele-mâticos, se asemejan al héroe desfalleciente de la levedad que sedesliza entre las nubes y los vientos, oculto tras un casco que levuelve invisible: Perseo. Como invisibles parece volverse muchoscreadores acftales desde el repliegue consciente como autores desus obras a medida que se esconden, por ejemplo, en el apropia-cionismo y ta simulacién llevando a las consecuencias ultimas elnominalismo creador de Duchamp la ceremonia nominalista de laenunciaci6n o declaraciôn, o escoren hacia la intertextualidad v lainteractividad telemâtica.
B8
Shtdn Mardrfu ru
10.- Desde otro ângulo, el creador acrual es heredero del repliegueo reûomo del lenguaje. Pero si los modemos se inclinaban hacia ladesaparici6n elocutoria del artista a favor de las iniciativas o delser del lenguaje -talvez de ello se desprendia la confianza de losmodelos evolutivos de los ismos o la aspiraciôn universalista de lasvanguardias objetivas y la arquitectura hacia un estilo de la época-hoy Ia autoneflexiôn se interesa también por el qué hace! con ellenguaje y por el lugar ambiguo del autor. Incluso, por las posicio-nes del sujeto, resiruândolo en un acûo de enunciaciôn que tomaen consideraciôn las diferencias. Una vez mâs, las politicas de lai9ç14!q4 postesencialista o lo que otros prefieren llamar los suje-tos excéntricos.
11.- Nuestros artisas y arquitectos, formados ya en las Acade-mias de lo Nuevo, usufructr"ran las herencias modernas. Unas vecesdesde actitudes criticas o deconstructivas radicales y, otras, conuna pasmosa naturalidad y olvido de la historia. Ambos casos, lalôgica intema de la producciô,! o creaciôn de nuevos lenguajes haperdido tereno respecto a una lôgica de la recepcidn, cuyo proce-der hermeneÉtico interioriza [a disoluciôn de la tradici6n de lonuevo en algunos de sus aspecûos, exacerbando su diseminaciôn.
12.- Desde esta herencia asumida se comprende que sean toda-via operativos ciertos <principios fundamentales> de la moderni-dad, como el esallido-de los_te&çqqialçs que inicia la quiebra dela representaciôn, la qb,$qcciôq a través de la cual se instaura osimbotiza una nueva realidad y el plrnqplo qpjqt!4! que incoa unnuevo pensamiento para los objetos e imâgenes encontrados.Ahora bien, si los dos primeros fueron los hegem6nicos en lasvanguardias, en los aflos recientes las estrategias duchampianas ydadaistas se han universalizado. Pero, ya inscritos en ia estéticahermeneutica de la recepci6n, configuran una gama casi inabarca-ble de posibilidades y entrelazamientos. v algo similar ocune conla arquitecu.ra de lo neomodemo y la nueva abstracciôn. No obs-tante, estos principios clâsico-modemos estân siendo también com-
89
No næpu$ stNo DISITITI
plemenados por las nuevas eqlraqegiqq 3legq!çgs de yuxtaposicio-nes y desplazamientos, contrastes y distorsiones espaciales, para-dojas, suspensiones, etc., es decir, por un repertorio de recursosinspirados por igual en la invasi6n mass-mediâtica y la retôricaclasica. T;Jvez por ello algunos auûores relacionan la sinraci6n conIo neobanoco o, incluso, con el neomanierismo.
13.- En las obras ætisticas y arquitecténicas las transformacio-nes se manifiestan igualmente en varias direcciones, si bien todasellas afectan a una estética @ la pgryq4q1c1? que se desliza haciauna estética de la des+pariciÔl. Podriamos rastrear sintomas de lamisma en la levedad y La fragilidad quebradiza de los soportes ymateriales <blandos> wdavîa tradicionales, en Ia disoiuci6n de laobra singular en la æxtualidad o en el llamado recientemente artecontexûal. Pero no menos llamativa me parece la dimensiôn tea-tral y escenogrâfica de muchas obras acntales, en especial en lasarquirccilras postmodemas y deconstructivisas o en las <instala-ciones> y los ambientes <multimedia>.
14.- No menor incidencia sobre la desestabilizaci6n de la per,manencia esté teniendo la condiciôn de la obra como e{pgn4g\kicon, como içono consumible, pues aspira a mantenerse en uncircuito inestable, en una circulaci6n acelerada, como si se desli-zara en un trénsito de fluidos. La obra artistica o arquitecténican0 actua como un signo aut6nomo que se consuma en su inma-nencia, sino, mâs bien, en la diferencia y el intercambio conotros signos artisticos o no. En este nuevo contexto no sélo tieneque ofrecer resistencia a su explosién incontrolada, sino, sobretodo a una implosiôn en la que todo es permutable y puede tle-gar a ser indiferente, en la que el <factor tiempo), como se apa-recfa en el espacio urbano, resulta también un parâmetro funda-mental. En todo caso, la rn4!fçfg4!q es una conducta cada vezmâs decisiva pan h transicirin de una esÉtica de la presencia ala de la desaparicion en los (nuevo âmbito espacio-temporal dela telemâtica>.
90
Srtôn Marôân r&
15.- Mencién especial mereceria la estética de_lo efimero cuyosfugitivos destellos disuelven la tey de lo idéntico, que lodavia regiaen la obra moderna, en las huellas de lo no idéntico, en bellaspero escunidizas apariencias como el relÉmpago. Lo efimero es sinembargo de las pocas resistencias que soporta el torbellino de lavelocidad que arrastra a la antologia de la permanencia. Lqq inma-tçl4lqq de la reproductibilidad telemâtica propiciaron la transiciônde la descomposicidn modema a la ftactaltzaciôn y la dislocacionde la obra como perpetua c!rc!!q!q.Por analogia, los inmaterialestambién estân siendo incorporados como elementos arquitectôni-cos gue conftguran el cambio permanente y los espacios de flujosen las nus/as metr6polis. m rtIrylgs vitruviana se abre pues auna nueva dimensiôn, la del <espacio-tiempo tecnolôgico> y, a tr.a-vés del mismo, a una estetica de lo effmero.
16.- Resumiendo, creo que las transformaciones insinuadasnos trasladan a una \grde4ryg,a una estetica que bordea las fron-teras de muchas cosas. Memâs de las serialadas, las que tienenque ver con los géneros hibridos o contaminados y las que pene-tran en las fronteras de otras actividades humanas. Cieûamentelas artes se han desplazado al reino de las heterotopias comomaneras centelleantes de 6rdenes posibles, pero, al igual que suce-diera con los juegos linguisticos, estan abriéndose a una pluralidadde situaciones y formas de uso o de vida, a nuevas significaciones,a (contaminaciones de mundo> (R. Argullol), en la que son acogi-das muchas de las exclusiones que acompaûaban al a*e autono-mo. En una palabra, sinûoniza con lo que estâ emergiendo comorazon rransversal y con lo que podriamos definir. de una manera aelucubrar para eviiar re[rocesos premodemos, como un arte pos-
Eq!É!iqg. Sin oividar que la modernidad hoy en dia criticada hasido tal vez eL filtro gue nos ha permitido leer de otra manera laentera historia del arte y del mundo, las diferencias desde la uni-versalidad como condiciôn.
91
Los asistentes a las dos conferencias pudieron llevarsecopia de unas tesis, resumen de las conferencias, contenidoen un folleto, donde ademâs se indicaba la direcciôn postal,correo electrônico o fax a los que dir igir sus preguntas ycomentarios. Algunos de ellos llegaron antes de la segundasesiôn y contribuyeron a la discusiôn abierta, otros llegarondespués. La selecciôn siguiente procede de unos y otros.
94
Aludo, senor Argullol, al titulo de su conferencia y a las tesisIII y X derivadas de la misma, y a tenor de tal alusi6n, me pre-gunto y le preguntor àQué relaciôn estableceria usted entre la for-mulacion expresada por Borçs a propôsiûo de un escritor conoci-do cuando dice: <Creo que cada palabra que escribiô es verdade-ra), y la frase de Picasso:>El arte es la mentira que nos permitecomprender la verdaô? El planteamiento de esta cuestién quiere,al tiempo, rendir tributo (de un modo mâs o menos directo) a suacunada opiniôn respecto de la necesidad de todos los géneros, suinterrelaciÔn o transversalidad, aun [ratândose, para el caso, nosolo de géneros literarios, sino de 'género' como manifestaciônaftistica del hombre reflexivo v su relaciôn con la verdad.
forge Freile Rlco
iEn qué medida y de qué forma puede la apuesta por unanueva contaminaciôn del mundo contribuir a estrucrurar una crfti-ca de la inmaterialidad, instantaneidad, abstracciôn y espacializa-cién del tiempo, cuando <los cambios de imagen reclamados por laaceleraciôn del consumo, la connotaclfn semântica ligada a loscédigos publicitarios del mercado y la intercambiabilidad de todoen la nueva realidad espacio-temporal de la telemâtica>, se hanimpuesto?
Hgenio Àrfardnez
Sr. fugullol: segun Vd, la postura de arfistas como Beckett noes mâs que el desanollo ldgico de la dialéctica interna del artemoderno; en su aparente disoluciôn nihilista hay mucho de heroi-co, o de trâgico al modo de Edipo, quien, aun sabiendo que des-
95
Participacion
cubrir la verdad sobre su origen acabarta por destruirlo, fue inca-paz de sobreponerse a ese impulso tan humano de extender nues-tro conocimiento hasta sus uitimas consecuencias.
Y ahora una pregunta incdmod a: i"CuâI seria el futuro de laEstética en el alentador panorama que Ud. ha aventurado? ieuépapel jugaria frente, por ejemplo, a un arte no mimético como elde los iconos bizantinos, o ante ese arte nuevo, contaminado delmundo, y emprendido como via de conocimienûo?
À{bælSc}uniddoctor en Ftlologfa cldstca
Sr. Femândez AIba
t...1 iNo resulta paraddjico que en esta segunda mitad del sigloXX, donde mâs darios se le ha podido causar al concepto de laciudad, sea el periodo en el que mâs conscientemente se hayarecunido al saber de arquitectos y urbanistas? Dicho de otro modo,isomos incapaces de conjuntar el desarrollo urbano con la cienciaaportada por el arquitecto?
Sr.tugullol:
[...] En su libro El cansancto de Occidente (Ed.Destino, 1992)realrza una afirmaci6n muy acerrada, a mi modo de ver. Sugieredeshacemos de la creencia de que todo 1o que hemos arumuladotécnicamente es inevitable (p.108). iPodemos decir del âmbitoartistico lo mismo? iEs inevitable la acumulaciôn de propuestasartisticas que se han formulado en este siglo para el arte del sigloX){? Todos los estilos, movimientos, propuestâs y conientes artis-ticas cumplen su funciôn y son ritiles en alguna medida. Desdela>atalaya> de finales de siglo, podemos nombrar movimientos
96
Participacion
politicos, religiosos, sociales, etc. negativos para el desarrollo delhombre y el empleo de su libertad. No es mi intenciôn pedirle jui-cios sino reflexiones, ;piensa que se puede hacer un anâlisis simi-lar en ei terenos artistico? iestamos en condiciones de descartaralguna propuesta artistica del siglo )C(?, o lo que es lo mismoidebemos acumularlas ûodas inevitablemente?
Pedro la Portclicenctado en Htstorta del Arte
director de Tqjamar
Me gustaria apostillar algo a las tesis VIII-X del guién ([.o quellamamos arte existiré si existimos nosotros (o el arte del futuro)>,de Rafael Argullol.
La deseable transculturalidad tropieza con numerosos escollosde hecho. Los artistas de tradiciones (no occidentales> incurrentodavia demasiado en el enor de <hacerse admitir> en este mundoprecisamente mediante una mimesis mâs o menos flagrante. Ensuma, se ha continuado repitiendo el fenémeno de la gan tradi-ciôn china <negândose a si misma>r para producir las <chinerias>que encandilaron a Europa durante el siglo Xvlil... Cuânto menosevitables, hoy, fenômenos anâlogos, si la aceptaciôn se retribuyeen d6lares... A la inversa, Occidente loma poco, mal y en condiciones negativas de las culnras <mantenidas en> su periferia (lospréstamos tomados por Picasso del arte africano, que cada vezconsideramos mâs discutibles).
Para descender al âmbito prâctico, parece que Io mâs positivoseria una convivencia real, en plano de estricta igualdad, duranteunos plazos razonablemente largos (p. ej., tres meses) de unosgnrpos de artistas de las mâs diversas procedencias: con la consiguiente invitaci6n -que no imposici6n- a colaborar en algunas
97
Participaciôn
obras comunes, ademâs de la ejecucién, codo con codo, de lasobras propias de cada uno. Dicha convivencia incluiria tambiéncompartir mûsica, relatos mitico-poéticos, representaciones tgatra-les, erc. confiando mucho, sobre todo, en los valores de amistad,comprensiôn y admiraci6n mutuas, etc. que debieran resultar comoup[.Eu de experiencias semejantes.
No es éste ellugar para extenderse sobre los detalles prâcticos(organizativos, materiales) de un empeno semejante. Baste adver-tir que la breve alusiÔn teÔnca que antecede puede ser ampliada,si llega el caso [...]
Federico Rs\rila
98
En la sesiôn del segundo dia del SEMINARIO PUBLICOAntonio Fernândez Alba y RafaelArgullol, tras escuchar lasintervenciones de los tres part icipantes sobre sus propiasconferencias, tuvieron ocasion de contestarles oralmente.Para su publicaciôn en estos Cuadernos han preparado ade-mâs una contestacién escrita.
100
1. Anûordo Fetnfudez Àlba
Me permitiria hacer una breve sintesis después de haber escu-chado las intervenciones de Manuel Gutiénez de Aragén y de losprofesores valeriano Bozaly Simôn Marchân.
El intemacionalismo (Intemational Style) son aquellos valoresque propugnaban las vanguardias: racionalidad técnica y producti-va al servicio de la colectividad y de la expresion de las formas demanera que hicieran elocuente la funcion y la fundacidn o creaciônde un lenguaje formal sin clases y naciones.
La obsesiôn organizarVa de la ideologia de vanguardia adquie-re en los 40 un nuevo vigor que se ha de renovar a partir de unaespacialidad formalizada por una emblemâtica tecnol6gica de laproduccidn de aræîactos (Archigram en los 70), por el desanollode la Tboria de Sistemas, la Progamaciôn Lineal y la Tboria de losModelos, en un intento manifiesto de clasificar, cuantificar y definircientificamente las necesidades.
La racionalizaci6n de la reconstrucciôn después de la segundagoena y los procesos de producci6n de nuevas barriadas y ciuda-des satéliæs, la recuperaciôn de las normativas que caracterizaronla construcciôn de los Siedlung, la prestacidn de nuevos serviciosy la orientaciôn hacia diferentes perfiles profesionales en el con-trol de proyectos intentando definir el proyecto integral, tratariande configurar el proyecto de la arquitectura como un producto aca-bado, y de la construcciôn, una cadena de trabajo en su raciona-hzaciln de la producciôn que iba a permitir una homogeneizacionprogresiva de las leyes de mercado del producto, su correspon-diente regulacidn mediante c6digos en la unificacién de medidasestândar en las prestaciones a la producciôn industrial, de normasexpresas de los consumidores, hasta llegar a los sistemas infor-mâticos en la década de los noventa. En todo este proceso seaprecia la reducciôn del proyecro de la arquitectlua a mensajes sin
101
con[estaciÔn
identidad lingùistica, alejados de las geografias de lugares, sitioso tradiciones.
Por lo que se refiere a la formalizaciôn del proyecto, en el mer-cado internacional del concurso de arquitectura solo parece estaratento a las caligafias esotéricas (sobre lodo a partir de los 60), aia ingenua curiosidad de los politicos, a los cenados clanes dearquitectos que han logrado difuminar la expresMdad de sus imâ'genes a un reducido c6digo de pequeûas clares opornrnistas esta-bleciendo controles intemacionales del mercado del diseflo en losprocesos de contratacién, intermediarios politicos, operadores eco-n6micos o de las grandes corporaciones,
Tbdo este cumulo de sinraciones ha derivado hacia un indeter-minismo morfolôgico a paûir de los 60, en ur vago edlo tnt€ma-donal ajustado como moderno, ambiguo sin duda en la critica deprincipios y objetivos, y orientado hacia los servicios y prestacio-nes que requiere la sociedad en el enûomo de un capitalismo avan-ædo cuya imagen responde a experiencias figurativas informalesde un expresionismo abstracû0.
En cuanto a algunas de las observaciones comentadas por losprofesores Sim6n Marchân y Valeriano Bozal, no se debe olvidar elinterés manifiesto, hacia mediados de los 50, por las rwisiones dela Histoda y Tradldôn, ffatando de enfrentarse al concepto deespacio infinito e indiferenciado propugnado por la espacialidadmodema y recuperando para el edificio una espacialidad prôximaa los ejercicios compositivos de la tlustraciôn.
El pensamiento intemacionalista que subyace desde los orige-nes en el contexto de las vanguardias, y donde va a conseguiruna condiciôn socialmente estrucrural, es en e[ entorno del Post-modernismo, expresi6n orgânica, segÉn David Harvey, del tardocapitalismo flexible y del mercado cultural de intercambio intema-cional.
102
Contestacién
No es de extraûar, por tanto, que el supermercado de estilosintente reproducir una amable relacién ecléctica enre vanguardia ytradicion local. El agente primordial es el consumo de masas querequiere la funcién de la técnica para el desarrollo constructivo yorganizativo, y en la que sôlo algunos reducidos gupos de arqui-tectos-diseriadores controlan los procesos del proyecto y su poste-nor formabzacidn constructiva.
Por ûltimo, el valor semântico que a la arquitectura se le asig-na en las sociedades de consumo, ya sea ésa minoritaria (formu-lada por la elite de arquitectos) o de profesionales asalariados alas empresas de imâgenes, depende del poder iconogrâfico quepueda manifestar el proyecto.
La imagen estri sujeta y comprometida a ser confrontada en elmercado internacional donde se intercambian las imâgenes arque-tipicas. El proyecto de la arquitecfura, por tanto, se reproducesegÉn eI catâlogo de estas imâgenes aceptadas y programadasdentro de los c6digos simbolicos del mercado internacional.
El arquitecto se ha transformado en simple disenador de imâ-genes valoradas en funciôn de su reproduccién comunicativa ensus aspectos compositivos y espaciales, de manera que su clienterequerirâ de él (o de las figuras que sustennn las agencias y estu-dios de arquitectura) unos proyectos que puedan ser valorados enla bolsa editrcrial de imâgenes de la <circulacién comuniætiva>.
2. Bâfrel Argullol
Epilogo: tres notas
1 . Si debiera resumir la atmôsfera dominante en el Semi-nario Priblico que hemos realizado diria que, tras el desconcierno y
103
Contestaciôn
la perplejidad de las riltimas décadas, el fn de siglo ofrece ciertosinicios de renovaciôn critica. Creo que todos los ponentes hemosestado de acuerdo con la necesidad de una descarnada autocriticade la modemidad como leccién de funrro.
La postmodemtdad, interesante en la descripciôn de sintomas,pero oportunista y ecléctica como programa estético, aparece hoycomo una categoria superflua. Paralelamente, el conservadurismoantimodemo es el acompaûante idoneo de| pensamiento unico yla glob aLizaciôn uniforme.
2.Una (segunda> modemidad surgida de la radical autocritica-de la <primera>- permitiria salvaguardar los principales impulsosestéticos que han alimentado el arte modemo, al tiempo que recti-ficaria sus coordenadas y fuentes. En Seminario parece dibujarsetambién un acuerdo notable en el hecho de que una nueva inter-pretaci6n plural (y no dogmâtica) de la modemidad se superponecon la necesidad de una nueva lectura, policéntrica y poliédrica,del mundo.
3. Los aspectos mâs pesimistas que hemos analizado estânvinculados a lo que podriamos denominar totalitqrismo modemo(singularmente manifestado en la arqui[ectura), asi como a la cri-sis de los grandes relatos utépicos. Pero el acrual desconciertofiniscular estâ también relacionado con el nuevo escenarto abierto,respecto al que podriamos albergar también signos positivos derenwaciôn. En este tenitorio intermedio entre desconcierto y aber-tura, aLcauarian consistencia las hipôtesis que he seûalado en miintervencion Ia recontaminaciôn del arte en relacién a la vida y lacennalidad de la esencia del arte sobre sus mâscaras.
104
Raâel Argflol (Barcelona, 1949) es catedrâtico de Humanidades en laUniversidad Pompeu Frabra. Es umbién novelista y poeta. Colaborador dediversas publicaciones, reiristas y periôdicos, como el drano El Pais. Entresus obras, cabe citar: b atracci1n del abismo (1983), El héroey el unico(1984), Duelo en el Valle de la Muerte (1986). Elfin del mundo comoobra de erte (1991), La razôn del Mal (Premio Nadal 1993) y Tfanseuro-pa (r9e8).
Valcdano Bozal (Madrid, 1940) es catedrâtico de Hisûoria del Arte en laUniversidad &rmplutense de Madrid. Dirige la coleccidn de libros de Ensa-yo (lâ balsa de la Medusar y ha sido director de la revista del mismonombre, de cuyo consejo de redaccidn forma parte en la actualidad. Hapublicado diversos libros de historia y teoria del arte, entre los que desta-carr: Los prtmeros diez anos. l9AA-1910, Los orfgenes del arte contempo-nineo (1.991,1993), Il gusto (1996) y Pinturas negras de Goya (1997).
Autorûo ?eûfudrz, Àlba lSalamanca, 1927) es catedrâtico emérito deProyectos de la Escuela de Arquitectura de Madrid (U.P.). Es Premio Nacio-nal de tuquitectura 1963 y de Restauraciôn 1980. Su dilatada bibliografiade proyeclos construidos recoge, entre sus ûltimas obras, el nuevo Campusde la Universidad de Castilla-la Mancha (Ciudad Real) y el Politécnico dela Universidad de Alcalâ. De sus escritos tedricos destacan kplendoryFra,qmento (1997) y Domus Aurea. Ditilogos en Ia casa de Virg{lio (19S8).
l[ætrl Gfl&rez Araget ('lbrrelavega, Cantabria, 1942) es Presidente dela Sociedad General de Autores y Editores. Realizo estudios de Filosofia yl€tras en la Universidad Complutense y en 1970 se graduô como realiza-dor en la Escuela Oficial de Cinematografia de Madrid. Director y grtonis-ta, ha filrnado 10 peliculas entre ellas Habla mudtta (1973, Premio de laCritica en el Festival de Berlin), Demontos en el jardîn (1,982), la mitaddel crelo (1986, Gran Concha de 0ro en el Festival de San Sebastiân), ÆQuijote (1991, slPA en el Festival de Cannes).
$mdn l[a:ÔÉn ft (Santa Marta de Tera -Benavente- Zamara, 1941) escatedrâtico de Estética en la Facultad de Filosofia de la U.N.E.D.. Madrid.Anteriormente fue catedrâtico de Estética y Composicidn en la E.T.S. deArquitectura de las Universidades de Valladolid y las Palmas. Especializa-do en estética e historia del arte y arquitectura modema y contemporâ-nea, es autor de numerosas obras entre las que sobresalen, Del arte obje-tal al arte de concepto (1972-7a edicion 1,996), I-a estetica en Ia culturamoderna (1982 8a ediciôn 199 4), Contam{nactones figurativas ( 1 987),Ftn de Siglo y los primeros isnos del XX (1954-1595) y las Vartguardiashistdicas y sus sombras (1995- lS96).
105