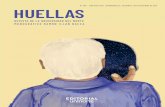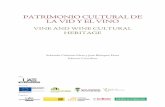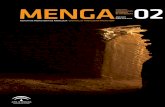«Vivo sin vivir en mí». Tres monjas carmelitas descalzas de Granada tras las huellas de sus...
Transcript of «Vivo sin vivir en mí». Tres monjas carmelitas descalzas de Granada tras las huellas de sus...
«Vivo sin vivir en mí». Tres monjas carmelitas
descalzas de Granada tras las huellas de sus
fundadores (Úbeda-Baeza, siglos XVI y XVII)
Amelina Correa Ramón
Universidad de Granada
Lo que yo sé es que de cinco años a esta parte hasido mi vivir un penar continuo, porque en todo estetiempo el hablar y el negociar, el coro y elrefectorio, y dormir y comer, todo ha sido amar y másamar a el amor […]; porque todo lo deste mundo mecansa y me aflige y me da pena. Sólo el padeceramando a el Señor me consuela, porque el padecer enesta vida tribulaciones y desprecios esto humilla aun alma, y un alma humilde y abatida está más cercadel amor para subir a él no con pasos sino con alas;que este amor la remonta a su centro y descanso quees el Señor1.
La personal interpretación del «Vivo sin vivir en mí»
teresiano que nos ofrece su discípula y compañera de Orden,
Gabriela Gertrudis de San José (1628-1701), en el texto
reproducido, nos muestra un eslabón más de una larga y
centenaria cadena, donde se revela la fecundidad y vigencia
de la mística femenina, un fenómeno que tiene entre los
siglos XII y XVII su momento de esplendor. En diversos
grados, con diferentes manifestaciones, a lo largo de toda
1 San José, Gabriela Gertrudis de. Traslado de la Vida que de su manoescribió la Venerable Madre Gabriela de S. Joseph, fols. 39v-40r; apud MoralesBorrero, Manuel. 1995. El Convento de Carmelitas Descalzas de Úbeda y el Carmenfemenino en Jaén, Jaén, Diputación de Jaén, vol. I, p. 425.
1
Europa numerosas mujeres van a vivir -y a dejar un reflejo
en la escritura, bien directa o bien indirectamente-, de
una vivencia suma y arrebatadora que transformará sus vidas
y, con frecuencia, las de su entorno. Se trata de un
fenómeno en el que «El protagonista absoluto […] es una
ausencia que se hace presencia, la de Dios, a quien escucha
la mística y de quien transmite lo que predica, lo que
responde y lo que deja sentir2».
De alguna manera las experiencias de estas mujeres
europeas van a ir configurando una suerte de modelo, un
paradigma de cercanía con la divinidad y comunicación con
lo numinoso que, como tendremos ocasión de ver a lo largo
de este trabajo, se vive de manera diferente desde la
feminidad del sujeto que lo sustenta. De este modo, y como
bien explica Rebeca Sanmartín, en su estudio La representación
de las místicas: Sor María de Santo Domingo en su contexto europeo, «A la
visionaria no le pertenecerán entonces del todo las
palabras, en tanto son eco de otras y parte de un discurso
anterior: la mujer iluminada hace suyos en el éxtasis los
vocablos previamente fijados para ella en una repetición
que da esencia a su personaje. La representación de la
mística consiste en esta corporalización de un código, con
una reiteración procesual que la funda a través de palabras
preexistentes, las cuales, de algún modo, la enajenan3».
2 Sanmartín Bastida, Rebeca. 2012. La representación de las místicas: SorMaría de Santo Domingo en su contexto europeo, Santander, Real SociedadMenéndez Pelayo, pp. 271-272. Sanmartín continúa en la misma línea:«Precisamente ahí reside la fascinación del discurso místico, en quese organiza en función del Otro necesario y ausente del que habla»(ibidem, p. 273).3 Ibidem, p. 103.
2
En efecto, las lecturas de vidas de santos («el Flos
sanctorum tiene una presencia continua en las bibliotecas de
los conventos4»), los sermones ejemplarizantes y los textos
hagiográficos permiten la transmisión y reelaboración de
los modelos de santidad femenina, y el extendido
conocimiento de místicas5 como Hildegarda de Bingen,
Catalina de Siena, Angela de Foligno o Clara de Asís6
4 Ibidem, p. 98. Fundamental resulta, en este sentido, la Legendaaurea, de Jacobo de Vorágine, datado hacia mediados del siglo XIII, ydel que Ángel Gómez Moreno afirma explícitamente que se encontraba«presente casi por principio en cualquier biblioteca de la Baja EdadMedia» (Gómez Moreno, Ángel. 2008. Claves hagiográficas de la literaturaespañola, Madrid / Francfort, Iberoamericana / Vervuert, p. 24). Conposterioridad a esta obra fundamental, Gómez Moreno destaca «el corpushagiográfico titulado Vitae sanctorum (1575)», de Luigi Lippomano yLorenzo Surio (ibidem), además del Flos Sanctorum Renacentista, en el quedesembocan «las múltiples refundiciones de Jacobo de Vorágine dejadaspor el Medievo tardío» (ibidem), con quince reediciones entre 1516 y1580, y la Leyenda de los santos, impresa también «en sucesivas ocasionesentre 1493 y 1579» (ibidem, p. 25).5 De hecho, María del Mar Graña explica en su artículo “En torno ala fenomenología de las santas vivas” que incluso se puede registrarla penetración de dichos modelos femeninos en clases total oparcialmente iletradas, puesto que se constata «la difusión de lostextos hagiográficos entre medios sociales modestos a finales delsiglo XV, bien por vía de lectura, por asimilación auditiva desermones y predicaciones, o bien por transmisión doméstica. Resultaindicativa asimismo de la potencia inductora y ejemplarizantealcanzada por los modelos de santidad femenina sobre mujeres de todaedad y condición» (Graña Cid, María del Mar. 2001. “En torno a lafenomenología de las santas vivas (Algunos ejemplos andaluces, siglosXV-XVI)”, Miscelánea Comillas, vol. 59, nº 115, julio-diciembre, pp. 744-745).6 Incidiendo en la misma línea, Manuel Morales Borrero comenta ensu libro ya citado, fundamental para el estudio del Carmelo femeninoen Jaén, que habría que «destacar también algunas biografías dereligiosas místicas experimentales que influyeron muy decididamente ennuestra espiritualidad del Siglo de Oro: el Liber qui dicitur Angela de Fulginio(Foligno), impreso en Toledo en 1505, aunque por errata notable conste1055; la versión romance titulada Libro de la bienaventurada sancta Ángela deFulgino, Toledo, 1510; la Vida de la bienaventurada sancta Caterina de Siena,Alcalá, 1511, que había sido escrita por Raymundo de Capua. Dentro dealgunas de estas Vidas se incluyen las biografías de otras religiosasque habían dejado huella por su profunda espiritualidad, como la desor Juana de Orbieto y la de sor Margarita de Castello» (Morales
3
permite la reproducción e imitación de un modelo, que se
dibuja, en general, con rasgos nítidamente diferenciados de
los que presentan los místicos varones. De este modo se
perfilará desde el siglo XII «con progresiva nitidez» lo
que María del Mar Graña Cid denomina como «una genealogía
de mujeres místicas y visionarias7».
La propia Graña Cid, en su trabajo titulado “En torno
a la fenomenología de las santas vivas”, repasa sin embargo
el efecto negativo que tendrán en la continuidad de esta
genealogía algunos casos especialmente polémicos que se
darán en la España de mediados del siglo XVI. Como por
ejemplo, el muy sonado de la franciscana clarisa oriunda de
Córdoba, Magdalena de la Cruz (1487-1560), quien, después
de gozar de fama de santidad en vida -durante más de dos
décadas- y de disponer incluso del prestigio de sus
supuestas dotes proféticas entre las más altas jerarquías
Borrero, Manuel. El Convento de Carmelitas Descalzas de Úbeda y el Carmen femenino enJaén, p. 36).7 Graña Cid, María del Mar. “En torno a la fenomenología de lassantas vivas”, p. 739. En cualquier caso, en la configuración de dichomodelo, tampoco se puede pasar por alto la influencia de otrosaspectos significativos, como los que señala José Luis Sánchez Lora:«Desde otro ángulo sin duda intervinieron otros factores como, porejemplo, el mimetismo respecto a los modelos pictóricos yescultóricos. Sin duda se ha resaltado hasta la saciedad el carácterpedagógico del arte barroco, y la voluntad consciente de utilizar elestímulo visual como un método educativo, pero no siempre se ha tenidoen cuenta su importancia en la creación de un estilo de formasvivenciales. Multiplicadas por doquier en espacios conventuales, lasobras de arte religiosas, cualquiera que sea su calidad, actúan comoparadigmas inconscientes y ayudan a la intensa cultura gestual quehemos visto. Las manifestaciones visibles de penitencias y éxtasisaparecen siempre acompañadas de elementos, objetos, posturas, maneras,acciones, escenarios, cada uno de los cuales podría sin dificultadencontrar su modelo pictórico-escultórico o impreso» (Sánchez Lora,José Luis. 2005. “Mujeres en religión”, en Isabel Morant (dir.), M.Ortega, A. Lavrin y P. Pérez Cantó (coords.), Historia de las mujeres enEspaña y América Latina, Madrid, Cátedra, vol. II: El mundo moderno, p. 151).
4
sociales, será declarada falsaria y «condenada por pacto
diabólico en 15468».
Si bien es verdad que las visiones y presuntas dotes
sobrenaturales femeninas siempre corrían el riesgo de ser
consideradas sospechosas por la Iglesia oficial9 -y, de
hecho, se pueden recordar los muy conocidos casos
medievales de Margarita Porete10 o Juana de Arco, quemadas
en la hoguera; y de otras muchas, vigiladas e
investigadas-, el siglo XVI se revelará como «una centuria
clave en los procesos de definición y disciplinamiento de
las experiencias carismáticas11». Así como este siglo
contemplará el momento de innegable auge de la mística en
España, muy en especial la femenina, también es verdad que
se asistirá «al origen, éxito y condena de movimientos
finalmente declarados heterodoxos como el de los
alumbrados12». Y es que «la frontera entre la ortodoxia y8 Graña Cid, María del Mar. “En torno a la fenomenología de lassantas vivas”, p. 742.9 Como bien puntualiza María del Mar Graña Cid, «Ciertamente,podían darse grandes similitudes en las formas expresivas de místicasy brujas, a lo que cabe añadir las suspicacias que de siempredespertaba la naturaleza de la mujer, supuestamente desordenada yfácilmente proclive a la perdición, o el rechazo de la palabrafemenina pública» (ibidem, p. 741). Para completar la visión panorámicade esta disyuntiva a que se veía sometida la mujer, cf. Klaniczay,Gábor. 1994. “Miraculum y maleficium. Algunas reflexiones sobre lasmujeres santas en la Edad Media en Europa Central”, Medievalia, 11, pp.41-64.10 Frente a místicas anteriores, como Hildegarda de Bingen, PeterDronke destaca que Margarita Porte y otras contemporáneas se muestrancomo «almas apasionadas y a menudo angustiadas. La belleza de susescritos está unida a su vulnerabilidad» (Dronke, Peter. 1995. Lasescritoras de la Edad Media, Barcelona, Crítica, p. 280).11 Graña Cid, María del Mar. “En torno a la fenomenología de lassantas vivas”, p. 741.12 Ibidem, p. 742. Si bien este movimiento, que presenta inevitablespuntos de conexión con la mística, se extenderá por diversos puntos dela geografía peninsular desde las primeras décadas del XVI, uno de los
5
la heterodoxia en la imitación del modelo13» se muestra con
suma frecuencia extremadamente ambigua y tornadiza.
Por ello, es cierto que ya desde la Edad Media se hizo
necesario establecer una probatio spirituum, es decir, un modo
de poder distinguir, mediante una serie de reglas
determinadas, si la fuente de inspiración que guiaba a la
presunta mística procedía de Dios o del Diablo, así como si
sus palabras se ajustaban a la ortodoxia oficial14. Pero el
tremendo desengaño que supuso un caso tan sonado como el de
Magdalena de la Cruz y su auto de fe, conllevó una serie de
restricciones para las mujeres que intentaban seguir en esa
senda, aunque sin los engaños y fingimientos que
caracterizaron a la clarisa. Esta realidad «Afectó,
especialmente, a Teresa de Jesús cuando comenzó a tener
experiencias sobrenaturales y coartó los anhelos de
quienes, como ella, deseaban poder predicar15».
Desde luego, tanto Teresa de Ávila como muchas otras
puntos de irradiación será, precisamente, Baeza, que, junto con laciudad hermana de Úbeda recibió entre 1571 y 1575 nada menos que tresvisitas de la Inquisición por dicho motivo. Sobre el tema, se puedeconsultar el siguiente estudio monográfico: Huerga Teruelo, Álvaro.1978. Los alumbrados de Baeza, Jaén, Diputación de Jaén. Entre laabundantísima documentación que recoge Álvaro Huerga se encuentra ladeclaración hecha en 1569 por Sebastián Camacho, persona local debuena reputación, al visitador del Santo Oficio: «Baeza […], que es lamatriz de los alumbrados y los cría en el Colegio que allí hay, ytantas beatas que se entiende que en sola Baeza hay dos mil» (ibidem, p.33).13 Sanmartín Bastida, Rebeca. La representación de las místicas: Sor María deSanto Domingo en su contexto europeo, p. 33.14 Cf. al respecto: «Para evitar males mayores, se hizo necesario eldiscernimiento de espíritus. Un discernimiento que consistía enaveriguar si la mujer visionaria en cuestión experimentaba unaposesión divina o demoníaca: si su poder procedía de la Verdad o delengaño» (ibidem, p. 62).15 Graña Cid, María del Mar. “En torno a la fenomenología de lassantas vivas”, p. 777.
6
mujeres con vivencias inusuales y una especial concepción
del contacto con la divinidad, se verán sometidas a la
vigilancia extrema, escrutadas minuciosamente en todos sus
actos, e incluso, obligadas a proceder a una reiterada
auto-censura por miedo a sucumbir ante el con frecuencia
temible discernimiento de espíritus. Aún así, la influencia
de la reformadora carmelita va a ser muy notable sobre sus
seguidoras, pudiéndose apreciar un evidente florecimiento
de la mística femenina, que se plasmará, siguiendo también
aquí el ejemplo teresiano, tanto en textos autobiográficos,
como en poemas y en tratados doctrinales16.
Éste será el caso, precisamente, de las tres monjas
carmelitas descalzas objeto del presente estudio, que
tienen en común el haber nacido en Granada en un periodo de
menos de setenta años -en concreto entre 1563 y 1628-, una
ciudad estrechamente vinculada con la mística puesto que no
se puede obviar el hecho de que San Juan de la Cruz fue
prior de su convento de frailes carmelitas descalzos entre
1582 y 1588. Allí, entre su celda y los fecundos jardines
de la colina de los Mártires, Juan de la Cruz se dedicará a
su obra literaria, entre ella, una parte sustancial del
conmovedor y hermosísimo Cántico espiritual17. Durante esos años
16 Se pueden mencionar algunos estudios centrados precisamente eneste particular, que son recordados por María Isabel Navas en su obrade referencia La literatura española y la crítica feminista: «Los estudios de SoniaHerpoel (1987 y 1999) y de Electra Arenal y Stacey Schlau (1989)perfilan con bastante precisión la estela que dejó el ejemplo de SantaTeresa en muchas monjas de la época, algunas de ellas discípulas de lasanta, que la emularon y pusieron por escrito sus vivencias religiosasbien sirviéndose del género autobiográfico o del lírico, o simplementeimitando la crónica del Libro de las fundaciones» (Navas Ruiz, María Isabel.2009. La literatura española y la crítica feminista, Madrid, Fundamentos, p. 127).17 En sus clásicos estudios sobre San Juan de la Cruz ya Emilio
7
granadinos será confesor de las monjas carmelitas del
convento de San José, fundado precisamente en 1582. Y, de
hecho, Juan de la Cruz intervendrá de manera muy directa en
la vida de dos de las monjas a que se refiere este trabajo.
El primero de los casos es el de Isabel de Puebla Méndez
(h. 1564-1634)18, que profesaría en 1584 con el nombre de
Isabel de la Encarnación19. Hija del licenciado Fernando de
Puebla y de Leonor Méndez, fue prometida en su primera
juventud por sus padres, ansiosos de perpetuar el linaje
familiar. El matrimonio fue concertado con un noble y rico
mayorazgo, quien, sin embargo, falleció antes de poder
Orozco apuntaba con claridad la importancia que la ciudad de laAlhambra tendrá en la vida y obra del místico, al afirmar que «algunosde los pocos elementos del paisaje bíblico que, como términoshieráticos o extraños, pasaron a sus versos, parecen presentidos oadivinados como miembros de una viva realidad: las granadas, el cedro,las almenas, las encontraría el santo en el paisaje de Granada. Así,no creo atrevido pensar que cuando allá en la celdilla de Úbedacerraba los ojos a este mundo y abría los de su alma a la eternidad,mientras le cantaban los versículos salomónicos, recordaría losperfiles, luz y colores del semioriental paisaje de Granada: lasdoradas almenas de las torres de la Alhambra y los olorosos cedros,que él mismo plantara, perfilándose duramente sobre la blancuracegadora de Sierra Nevada» (Orozco, Emilio. 1994. Estudios sobre San Juan dela Cruz y la mística del barroco, ed., introd. y anotaciones de José LaraGarrido, Granada, Universidad de Granada, vol. I, pp. 228-229).18 Aunque Manuel Serrano y Sanz afirme en su libro Apuntes para unabiblioteca de escritoras españolas. Desde el año 1401 al 1833 (1903). Madrid, Est.Tip. Suc. de Rivadeneyra, vol. I, p. 352; ed. facsímil: 1975. Madrid,Atlas) que Isabel de Puebla había nacido en el año 1582 (dato que,siguiendo a Serrano, reproduce el libro Escritoras andaluzas (de 1300 a 1900)(1990), de autoría conjunta, firmado por “Equipo Editorial”, Sevilla,R. Castillejo), se trata de un dato erróneo, puesto que en losarchivos del Convento de San José de Carmelitas Descalzas de Granadafigura, como fecha de profesión de ésta, el día 14 de junio de 1584.Así mismo, consta que ingresó en el convento a los diecinueve años deedad, lo que hace suponer que debió de nacer en torno a 1564 (dado queel ingreso solía tener un lugar aproximadamente un año antes de laprofesión).19 Para una semblanza de esta autora, cf. Correa Ramón, Amelina.2002. Plumas femeninas en la literatura de Granada (siglos VIII-XX), Granada,Universidad de Granada / Diputación de Granada, pp. 370-375.
8
celebrarse la boda, con lo que Isabel quedó en libertad de
consagrarse a la vida religiosa, como era su deseo. De este
modo, y venciendo la fuerte resistencia de sus padres,
ingresó en el convento de San José de Carmelitas Descalzas
de Granada, recién fundado por la venerable Madre Ana de
Jesús, que ejercía como priora.
Tuvo la suerte de disfrutar como director espiritual y
confesor a Juan de la Cruz, que causó un profundo impacto
en el ánimo de la joven. De hecho, y según declararía
posteriormente Isabel de Puebla en 1617, en el curso del
proceso de beatificación de éste20, a ella se debía la
existencia de uno de los dos únicos retratos realizados en
vida del Santo, quien siempre se había negado a dejarse
retratar. Pero según Isabel de Puebla:20 Cf. un breve y significativo fragmento de sus propias palabras:«[…] en el mucho tiempo que pasé cerca del Santo Padre Fray Juan a loque acá se puede entender conocí que amaba a Dios entrañablemente ytanto que parecía en cosa criada no tenía gusto ni otro fin sino amary más amar a Dios, sus pláticas eran siempre de su divina Majestad ydecía cosas tan altas y tan admirables de Dios y tiernas y con talsentimiento que daba con ellas calor en el corazón y deseo de amar aDios a los que se las oíamos, […] jamás se apartaba de la presencia deDios y continua oración y esto lo digo porque en todas las oracionesle veía estar como atento a nuestro Señor cuando no hablaba y cuandohablaba las palabras celestiales que decía y el afecto con que losdecía lo mostraban, aunque en algunas ocasiones explicando algunas deellas de la Escritura o tratando algunas cosas muy altas de nuestroSeñor, le vi como engolfado y encendido en amor de Ntro. Señor, y quese quedaba como suspenso y arrebatado, una entre otras me acuerdo quefue que se puso a explicar aquellas palabras ‘fluminis mipetus laetificatcivitatem Dei’ y fueron tan levantadas las cosas que dijo y lossentimientos que lo exterior mostraba tener en el alma que quedabaentonces suspenso y arrebatado sin hablar porque había sido esto de lafuerza del amor de Dios que así le había traspuesto item digo que heoído a muchas almas santas y doctas hablar altamente de nuestro Señormas nunca he visto persona que tan levantadamente y tan al almahablase de nuestro Señor» (Documento mecanografiado con lasdeclaraciones de Isabel de la Encarnación, conservadas en el Conventode Santa Teresa de Jesús de Jaén, cuya copia agradezco a MaríaAsunción de la Eucaristía, Secretaria de Archivo).
9
[...] por esta estima y veneración que yo tenía deél, de hombre santo, acabé con un pintor que una vez,sin que el Santo lo viese lo retratase, porquequedase retrato de persona tan santa después demuerto. Y el pintor lo hizo, y yo le hice añadirestas palabras que el santo solía traer en la boca deordinario: Deus, vitam meam annuntiavi tibi, posuisti lacrimasmeas in conspectu tuo21.
Este retrato en cuestión se encuentra hoy en día
ubicado en el refectorio del monasterio carmelita de Úbeda.
Tradicionalmente se ha venido sosteniendo que, en efecto,
dicho lienzo se pintó en vida de Juan de la Cruz por
encargo de Isabel de Puebla y que refleja la verdadera
efigie del santo. No obstante, en la actualidad parece
atribuirse poca fiabilidad a esta creencia secular,
fechándose el cuadro aproximadamente un siglo después de la
muerte del santo.
Otro eslabón que relaciona directamente a Isabel de
Puebla con Juan de la Cruz viene dado por el manuscrito de
la segunda redacción del Cántico espiritual que ella recibió de
manos de Ana de Jesús, depositaria del texto por deseo
expreso del escritor. Así, cuando en 1592 Isabel sea
trasladada al convento de Sevilla, llevaría consigo el
preciado manuscrito. En Sevilla permanecería durante varios
años, pasando después a Baeza, donde fue la fundadora del
21 Dicho texto se contiene en la documentadísima historia de esteconvento publicada hace escasos años por la Hermana Ángeles delPurísimo Corazón de María, recientemente desaparecida y a la queagradezco su continua amabilidad al facilitarme cuantas informacionesy datos he necesitado a lo largo de varios años: Purísimo Corazón deMaría, Hermana Ángeles del. 2005. Convento de Carmelitas Descalzas de San José deGranada, Granada, Caja Granada, p. 142).
10
convento de carmelitas descalzas de dicha localidad y donde
permanecería por espacio de once años. Tras esto, llegó por
fin a Jaén, donde habría de pasar la última etapa de su
vida. En todos estos desplazamientos, siempre viajó Isabel
de Puebla acompañada por el valioso manuscrito del Cántico,
que permanecería en el convento de Santa Teresa de Jaén a
su muerte y hasta la fecha, habiendo servido para numerosas
ediciones por su importancia, al poseer las anotaciones con
la corrección de San Juan de la Cruz de su puño y letra.
El segundo de los casos es el de María Machuca de Haro
(1563-163822), notabilísima escritora23, quien profesaría en
el mismo convento de San José de Granada dos años más tarde
que Isabel de la Encarnación y lo haría gracias a la
intervención directa de Juan de la Cruz, ya que ella, a
pesar de ser hija de una familia culta e ilustre (su padre
había sido abogado de la Chancillería de Granada), no
contaba con medios económicos suficientes para aportar la
necesaria dote. La joven acude entonces al prior del
convento de los Mártires, quien intervendrá para que sea
admitida, recibiendo el hábito de manos del propio autor de
la «Noche oscura del alma». María Machuca profesará en
1586, eligiendo el nombre de María de la Cruz por devoción
hacia su protector24. Tras diez años en el convento22 Para una semblanza, cf. Correa Ramón, Amelina. Plumas femeninas en laliteratura de Granada (siglos VIII-XX), pp. 290-298.23 La única edición hasta la fecha de su obra es la que llevó acabo Manuel Morales Borrero de la Vida de la Venerable Madre María de la Cruz,escrita toda de su mano, que ocupa el segundo volumen de la ya citada obraEl Convento de Carmelitas Descalzas de Úbeda y el Carmen femenino en Jaén, en cuyoprimer volumen se incluyen datos biográficos de la autora.24 Según relata la Hermana Ángeles del Purísimo Corazón de María,que se encargó directamente del Archivo del Convento de San Josédurante un periodo suficientemente dilatado como para elaborar la
11
granadino, en 1595 partirá hacia Úbeda, para participar en
la fundación del convento carmelita de dicha ciudad, en la
que transcurrirá el resto de su vida, con una fecundísima
obra, bien que sujeta a vigilancia y censura, hasta su
muerte, acaecida a comienzos de 1638.
Baeza y Úbeda, ciudades en la fundación de cuyos
conventos carmelitas participan, como se ha visto, Isabel
de la Encarnación y María de la Cruz, y que están
igualmente vinculadas con la figura del santo fundador, ya
que Juan de la Cruz había pasado la etapa anterior a
Granada en la primera de ellas, entre 1579 y 1582, mientras
que, como es bien sabido, fallecería en Úbeda, en diciembre
de 1591.
Úbeda es precisamente el lugar en que profesará y
donde transcurrirá toda la vida religiosa de la tercera de
las autoras objeto del presente estudio, Gabriela Gertrudis
de Tapia y Acosta25, con cuya cita iniciábamos este
recorrido. Nació en Granada en marzo de 1628, y es sin duda
alguna la más llamativa y extraordinaria desde el punto de
vista de la mística y los ejercicios visionarios. Tras
morir su padre, que se oponía a su vocación, viajó junto
con su hermana y una amiga en junio de 1649 hasta arribar
al convento de la Purísima Concepción de Úbeda. Allí tomómencionada obra, al entrar en religión, María Machuca «se llamó de laCruz y cuenta la historia que recibió el hábito de manos de NuestroSanto Padre. Éste, terminado el acto religioso subió al locutorio parafelicitarla. Las monjas se la presentaron gozosas con el encargo:«Padre, quiera mucho a la hermana que se ha puesto de la Cruz, porVuestra Reverencia».// A lo que contestó el Santo: «Si fuere ella muyamiga de la cruz, yo la querré mucho a ella» (Convento de CarmelitasDescalzas de San José de Granada, p. 115).25 Cf. Correa Ramón, Amelina. Plumas femeninas en la literatura de Granada(siglos VIII-XX), pp. 427-431.
12
el hábito carmelita pocos días después, recibiendo el
nombre de Gabriela Gertrudis de San José, para profesar un
año más tarde. Su trayectoria resultará plena de
experiencias sobrenaturales, algunas de las cuales la
vincularán de manera directa con los dos fundadores cuya
filiación está claro que percibe de manera intensa. Así,
tuvo visiones de Santa Teresa26 o revelaciones en el día
consagrado a la santa carmelita, cuando incluso recibe una
comunicación por medio de la cual supuestamente Dios le
habría profetizado: «hija mía, no tengas pena que aquí
estoy yo y te asistiré siempre; que has de ser otra segunda
Teresa»27.
En cuanto a su relación con Juan de la Cruz, a lo
largo de la autobiografía que escribirá se encuentran
diversas referencias a su figura. Así, por ejemplo, en un
apunte hecho hacia comienzos de la década de 1670 deja
constancia del deseo que manifestaban todas las religiosas
de que culminara su proceso de beatificación. Sin embargo,
escribe que Dios le había revelado: «hija, no ha de venir
tan presto»; ante lo cual, sus compañeras le solicitan
«Pregúntele al Señor cuándo vendrá. Respondió el Señor:
26 Cf. el pasaje de su autobiografía (cuyo original se ha perdido,pero del que se ha conservado en el convento de Úbeda una copiamanuscrita datada a comienzos del s. XVIII, que no ha sido editadanunca, pero de la cual Manuel Morales Borrero reproduce en su estudiocitado diversos fragmentos), en el que dice: «En este año de 99asistió mi madre santa Teresa en la recreación. […] De allí fueron acompletas y después a los amaitines [sic] clásicos, con que la santamía fue con la comunidad asistiendo a todo con las monjas, y asistió ala misa y fiesta, y toda la octava y se alegro mucho de ver a sushijas tan fervorosas, mas no es nuevo la asistencia de santos» (apudMorales Borrero, Manuel. El Convento de Carmelitas Descalzas de Úbeda y el Carmenfemenino en Jaén, vol. I, p. 430).27 Ibidem, p. 425.
13
cuando tú seas priora, que tú has de hacer las fiestas28».
El cálculo premonitorio resultó bastante exacto, aunque no
del todo, puesto que el Papa Clemente X firmó el Decreto de
Beatificación el 25 de enero de 1675, mientras que Gabriela
Gertrudis sería nombrada priora por primera vez en ese
mismo año, pero unos meses más tarde, en concreto, el 7 de
julio. Significativamente, además, se constata que en el
escrito de su Vida, la monja muestra una enorme veneración
hacia Juan de la Cruz, dándole tratamiento de «santo»
cuando aún no lo es oficialmente por no haber sido
canonizado29.
Esta relación privilegiada con la divinidad, plagada
de confidencias y revelaciones, que se atisba en los
escritos de Gabriela Gertrudis de San José será una tónica
dominante en los textos de nuestras místicas del XVI y
XVII, y enlaza de manera directa con el modelo transmitido
desde el siglo XII. Un modelo de espiritualidad femenina
que, como bien expresa Rebeca Sanmartín, «se caracterizaba
por un énfasis en lo somático y en lo afectivo, por una
combinación del mundo y el claustro, y por una escritura
performativa en la que rasgos como la maternidad, el
erotismo o una particular vivencia del sufrimiento y de la
alimentación desfilan sobre la escena mística30».
Las tres monjas carmelitas descalzas objeto del
28 Ibidem, p. 424.29 Cf., por ejemplo: «Estando un día en oración llegó a mí no séquién y me dijo que nuestro padre san Juan de la Cruz no se hacían lasdiligencias como se debían hacer en Roma para su canonización» (ibidem,p. 430).30 Sanmartín Bastida, Rebeca. La representación de las místicas: Sor María deSanto Domingo en su contexto europeo, p. 397.
14
presente estudio van a coincidir en manifestar una temprana
y decidida vocación, que se enfrentará a todas las
dificultades que se les pongan por delante: la falta de
medios económicos para la dote, en el caso de María de la
Cruz, y la oposición familiar, en los de Isabel de la
Encarnación y Gabriela Gertrudis de San José. Las tres van
a ser, de igual modo, personas cultas e instruidas31 -lo
que no resultaba en absoluto frecuente en las mujeres de su
época- y también van a llevar una vida de privaciones,
penitencias y ayunos, llevados a veces hasta extremos que
hoy se antojarían verdaderamente intolerables32.
31 María de la Cruz relata que, desde niña, era aficionada a lalectura, sobre todo, de textos religiosos, y que aprendió el latíngracias a sus hermanos y a sus primos. Además, en su Vida encontramosuna directa alusión a la institución educativa para niñas que había enla época: «Quando yva a la miga, toda las veçes a mañana y tarde...»(apud Morales Borrero, Manuel. El Convento de Carmelitas Descalzas de Úbeda y elCarmen femenino en Jaén, vol. I, p. 481), término que se usaba paradesignar la escuela de niñas, por sinécdoque de «amiga», de la que«miga» es aféresis y que, evidentemente, designaba a la maestra(aunque en algunos casos estas maestras no tuvieran una formacióndemasiado óptima). Catalina María de San José, otra monja del conventode la Purísima Concepción de Úbeda, posterior en tan sólo unos años aMaría de la Cruz, hará igualmente alusión a la miga en un texto denaturaleza autobiográfica titulado Recibos y mercedes, tal y como constataManuel Morales Borrero (El Convento de Carmelitas Descalzas de Úbeda y el Carmenfemenino en Jaén, p. 394). Como es bien conocido, el término aparece en elromancillo de Góngora: «Hermana Marica,/ mañana, que es fiesta,/ noirás tú a la amiga/ ni yo iré a la escuela » (Rico, Francisco (ed.).1996. Mil años de poesía española. Antología comentada, Barcelona, Planeta, p.370).32 Así, por ejemplo, conocemos el testimonio de Gabriela Gertrudis,quien declara en su autobiografía que, durante mucho tiempo, «nodormía más que tres horas de noche; esto me quitó algo de la salud yme costó mucho trabajo» (apud Morales Borrero, Manuel. El Convento deCarmelitas Descalzas de Úbeda y el Carmen femenino en Jaén, vol. I, p. 423). Encuanto a María de la Cruz, de la lectura de su Vida se deduce quepracticó habitualmente la penitencia: «se ejercitó en una ascesis tanrígida que la condujo a las altas esferas de la mística» (ibídem, p.595). Y es que conviene tener en cuenta, como explica convincentementeRebeca Sanmartín, que «el cuerpo sufriente se constituye en marcahagiográfica […].// El cuerpo sufriente resultaba ser entonces una
15
Sin embargo, el grado de vinculación que guarden con
la mística va a ser bastante diferente, ya que Isabel de la
Encarnación, si bien mostró durante toda su vida gran
devoción y fue «muy religiosa, dada a la oración y
ejercicios santos33», no exhibió directamente ese tipo de
manifestaciones. Más bien, su conexión vino dada por la
extrema cercanía, ya adelantada, con Juan de la Cruz, para
cuyo proceso de beatificación escribió un texto, que se
puede considerar, en buena medida, también autobiográfico.
Además, y precisamente dentro de la línea comentada de
examinar minuciosamente cuanto pudiera resultar
extraordinario por si pudiera apartarse de la ortodoxia que
seguirá la Iglesia, el director espiritual de Isabel de la
Encarnación durante su estancia en Baeza le pedirá que
entreviste a una compañera suya, Bernardina de Jesús, quien
había sido hija espiritual de Juan de la Cruz antes de
entrar en el convento, y que tenía fama de haber hecho
milagros, de recibir estigmas, quedar arrobada, etc. De
este modo, la granadina procederá a escribir Quadernos de
prueba de santidad, de veracidad y de valía, y por ello otorgaba a lostestigos confianza en las místicas: además, […] esta tortura de lacarne expresaba un esfuerzo por elevarse espiritualmente [...]. Lasmísticas desearán y darán la bienvenida a ese sufrimiento físico quelas señala como prometidas de Cristo» (Sanmartín Bastida, Rebeca. Larepresentación de las místicas: Sor María de Santo Domingo en su contexto europeo, p.198). Pero, por otro lado, tampoco se pueden perder de vista losposibles efectos que una práctica con tanta frecuencia abusiva de lapenitencia causaba a nivel corporal sobre estas mujeres, en las que,en ocasiones «El ayuno de las visionarias contribuiría, por otro lado,a la ligereza del cuerpo […], lo cual, tanto como la falta de sueño,facilitaría (supuestamente) la levitación. Así, sus resultados sonbuscados en un proceso de espiritualización que libera a la carne delas necesidades mundanas» (ibidem, p. 213).33 De este modo consta en el Necrologio del Convento de Santa Teresade Jaén cuando falleció (apud Correa Ramón, Amelina. Plumas femeninas en laliteratura de Granada (siglos VIII-XX), p. 372).
16
cosas de la hermana Bernardina de Jesús, religiosa de nuestro convento de
Baeza, por obediencia escripto -sin fechar, pero que puede datarse
en torno a los primeros años del siglo XVII- y que lleva la
siguiente aclaración:
Nuestro padre fray Bernardo de la Concepción,probincial desta probincia del Angel de descalzoscarmelitas, me mandó examinara el espíritu de unareligiosa deste convento de descalzas carmelitas deBaeza y las mercedes que de nuestro señor recebia elalma desta sierva suya, y cumpliendo esta obedienciaella en dar cuenta y yo en tomarsela, halle por larelación que me fue dando estos cuadernos34.
Mucho más claros son los casos de María de la Cruz y
de Gabriela Gertrudis de San José, en especial, esta
segunda, que parecen ajustarse a los modelos establecidos,
como permiten entrever sus autobiografías, escritas, en
ambos casos por obediencia a sus directores espirituales,
con lo que vemos que siguen el ejemplo de su fundadora,
puesto que Teresa de Jesús redactó su Vida a instancias de
su confesor, el dominico Pedro Ibáñez. Se trataba, en las
tres situaciones, de llevar a cabo una fase de ese
discernimiento de espíritus que analizara si se había
traspasado en algún momento los inciertos límites de la
heterodoxia. Como su fundadora también -y como otras muchas
34 Apud Serrano Y Sanz, Manuel. 1903. Apuntes para una biblioteca deescritoras españolas, vol. I, p. 352. Morales Barrero informa de queprecisamente la Vida de la Venerable Bernardina de Jesús es el códice másimportante que se conserva en el convento de Baeza, un texto de 213folios con la biografía de esta monja «ilustre por su conducta y porlos ejemplos de abnegación que dio en su vida, primero regentando elHospital de la Concepción, y después en el recogimiento del claustrocarmelitano de Baeza» (Morales Borrero, Manuel. El Convento de CarmelitasDescalzas de Úbeda y el Carmen femenino en Jaén, vol. I, p. 215).
17
místicas- tanto María como Gabriela Gertrudis se van a
caracterizar por una salud débil y enfermiza, aunque su
voluntad no flaqueará nunca, por muchas penalidades que
sufran o incluso, aunque reciban tentaciones y hasta
maltrato por parte de entidades diabólicas. En efecto,
Gabriela Gertrudis narrará en su Vida todo tipo de zozobras
y tentaciones carnales35, y cómo unos demonios le golpeaban
todo el cuerpo «con unas varas peores que de hierro36», que
llegaban a causarle lesiones. Incluso, en una ocasión
parecen haberla situado al borde de un pozo con la
intención de que cayera dentro37. En cualquier caso, estos
peculiares ataques de seres maléficos del otro mundo se
encuentran habitualmente en las narraciones biográficas de
mujeres carismáticas, de modo que, como resume Rebeca
Sanmartín:
Estos combates con el demonio no sonaban extraños(hay que señalar aquí que en la tradiciónhagiográfica el Enemigo podía tener intencioneslujuriosas […]): ya Angela de Foligno confiesa a sudirector fray Arnaldo «que no le queda parte alguna
35 Según explica Rebeca Sanmartín en su monografía La representación delas místicas: Sor María de Santo Domingo en su contexto europeo «Angela [de Foligno]será una de las místicas que más abiertamente nos describa latentación sexual, escenificada, […] como unos demonios que atacan sucuerpo y le provocan un fuego que solo podía apagar con otro fuegomaterial» (p. 159).36 Apud Morales Borrero, Manuel. El Convento de Carmelitas Descalzas de Úbeda yel Carmen femenino en Jaén, vol. I, p. 408.37 Rebeca Sanmartín da cuenta de cómo Sor María de Santo domingo esgolpeada por demonios, que a veces la dejan sangrando por boca, narizy oídos. Y en una ocasión, en una experiencia que se asemeja un tantoa la de la carmelita descalza Gabriela Gertrudis de San José, undemonio la arroja a «un pozo donde ella se las maneja para conservarla vida rezando en alto el credo hasta que las hermanas la oyen y larescatan» (La representación de las místicas: Sor María de Santo Domingo en su contextoeuropeo, p. 338).
18
que no haya sido golpeada y castigada por losdemonios» […]. También Catalina de Siena aseguraráser atacada por diablos en ocasiones, y el biógrafode Lucía de Narni, Fray Serafino Razzi, afirmará queel demonio se aparecía con frecuencia a esta beatagolpeándola con fuerza […]. Y siglo y medio después,Santa Teresa también recibirá los golpes que «unnegrillo muy abominable38» le imparte con cuerpo,cabeza y brazos39.
Otra frecuente visita que asaltará a las visionarias
en sus celdas durante las noches de oración será la de las
ánimas del purgatorio que solicitan una intercesión para
alcanzar el perdón divino. Según la doctrina cristiana, el
purgatorio sería un estado transitorio de expiación que
tendrían que atravesar aquellas almas que, no habiendo
cometido pecado mortal, no han muerto sin embargo en gracia
de Dios. Según explica Jacques Le Goff, «el purgatorio se
convirtió en un anejo de la tierra y prolongó el tiempo de
la vida y de la memoria. Los sufragios pasaron a ser una
empresa cada vez más activa40». Estos sufragios son,
precisamente, las ayudas -rezos, misas, penitencias- que
los católicos pueden ofrecer por estas ánimas en pena, cuya
presencia impresionante resultaba muy viva en especial
durante los siglos XVI y XVII en función de un arte que las
materializará de continuo, tanto en esculturas exentas,
como en retablos, cuadros y frescos de las iglesias, que
ofrecen «una figuración del purgatorio, de sus penalidades38 Jesús, Teresa de. 1999. Libro de la Vida, presentación ytranscripción paleográfica de Tomás Álvarez, Burgos, PatrimonioNacional / Monte Carmelo, vol. II, p. 278.39 Sanmartín Bastida, Rebeca. La representación de las místicas: Sor María deSanto Domingo en su contexto europeo, p. 339.40 Le Goff, Jacques. 1981. El nacimiento del Purgatorio, Madrid, Taurus,p. 268.
19
y diversas personificaciones del mal, de las propias ánimas
sufrientes o las representaciones de la muerte (esqueleto,
calavera, tibias) que encarnan la caducidad de la
existencia, la vigilancia ante el pecado y el esquema
premio-castigo del comportamiento ético cristiano41».
Esto podría justificar las abundantes visiones de
almas del purgatorio que se encuentran en los testimonios
de las místicas, ya desde la Edad Media, como es el caso de
la cisterciense alemana de la segunda mitad del siglo XIII
Gertrudis de Helfta42. También, desde luego, será el caso
de Teresa de Jesús43, que será tenida desde ese momento
como intercesora para las ánimas en pena, y cuyo ejemplo
seguirán sus hijas espirituales, como Gabriela Gertrudis de
San José, quien relata en su Vida numerosísimos episodios
de apariciones sobrenaturales solicitando sus sufragios, o
41 López-Guadalupe Muñoz, Juan Jesús. 1999. “Imágenes del más allá.Culto e iconografía de las ánimas en la Granada moderna”, en RodríguezBecerra, Salvador (coord.), Religión y cultura, Sevilla, Consejería deCultura de la Junta de Andalucía / Fundación Machado, vol. I, p. 395.Sobre las hermandades y cofradías de Ánimas, que van a encontrar sumomento de apogeo fundacional entre los siglos XVI y XVII, cf. López-Guadalupe Muñoz, Miguel Luis. 2006. “Solidaridad ante la muerte en laGranada renacentista y barroca”, en López-Guadalupe Muñoz, Juan Jesús(ed.), Memoria de Granada. Estudios en torno al Cementerio, Granada, EMUCESA, pp.155-197.42 «La obsesión por salvar almas del Purgatorio (junto con lacualidad cuantitativa y metódica de la religión medieval) llevará aGertrudis de Helfta a pensar que Dios libraría del castigo al mismonúmero de almas que de migas en las que se dividía el pan eucarísticoen su boca» (Sanmartín Bastida, Rebeca. La representación de las místicas: SorMaría de Santo Domingo en su contexto europeo, pp. 211-212).43 Se pueden recordar episodios como el que sigue: « Sólo diré estoque me acaeció una noche de las ánimas: estando en un oratorio,habiendo rezado un nocturno y diciendo unas oraciones muy devotas […].Creo que fueron tres veces las que comencé y, hasta que eché aguabendita, no pude acabar. Ví que salieron algunas almas de purgatorioen el instante, que debían faltarlas [sic] poco» (Jesús, Teresa de, Librode la Vida, p. 282).
20
después, agradeciendo los favores recibidos. Entre ellos se
puede recordar el de un clérigo que había ejercido como
prior en la propia Úbeda:
y traía harto purgatorio en una piedra que traía enel pescuezo colgada, que lo traía muy agobiado.Díjome que porque cuando alzaba el Santísimo, cuandodecía misa, no hincaba las rudillas en la tierra.Díjome más: que eran grandes las obligaciones de unsacerdote44.
De igual modo frecuentes resultarán las premoniciones
y presagios, cumplidos en un porcentaje a veces tan elevado
que les ocasionará fama de profetisas45 y contribuirá a
aureolar en vida a muchas de estas mujeres46.
Pero especialmente significativas resultarán las
experiencias sobrenaturales ligadas al sacramento de la
Eucaristía, que en la mística femenina constituirá un
elemento fundamental. Como bien explica Danielle Régnier-
Bohler, «El degustar a Dios en la hostia permite a las
44 Apud Morales Borrero, Manuel. El Convento de Carmelitas Descalzas de Úbeda yel Carmen femenino en Jaén, vol. I, p. 411.45 Por ejemplo, en el caso muy notable de Gabriela Gertrudis de SanJosé, además de predecir la beatificación de Juan de la Cruz, yacomentada, tuvo premoniciones de la enfermedad y muerte de unacompañera con cuatro meses de anticipación, o de que recibirían ayudapara la construcción de la iglesia conventual; y, de igual modo, Diosle vaticinó que sería elegida priora. Cuando tras la elección, resultódistinguida otra monja, Gabriela Gertrudis se volvió extrañada a Dios,quien le dijo: «calla, hija, que ésa que te ha dicho ha de ser; y esmi voluntad que lo sea. No te dé pena» (Apud Morales Borrero, Manuel. ElConvento de Carmelitas Descalzas de Úbeda y el Carmen femenino en Jaén, vol. I, p.411). En efecto, dicha monja renunció, por lo que el pronóstico divinoacabaría cumpliéndose.46 De ahí, entre otros aspectos, la denominación de «santas vivas»que se encuentra en los estudios especializados, como es el caso deltrabajo ya citado de María del Mar Graña, “En torno a la fenomenologíade las santas vivas”.
21
mujeres la experiencia más íntima del anonadamiento de sí
en la fruitio, la unión mística47». En efecto, se registran
ininterrumpidamente vivencias extraordinarias relacionadas
con el sacramento de la Comunión desde el siglo XII hasta
el XVII, continuando así la llamativa paradoja que
parecería yuxtaponer ayuno material junto a alimento
espiritual. Sólo que la vivencia que nuestras religiosas
hacen de la Eucaristía no revela únicamente una veta del
espíritu, sino también del cuerpo, en la que participan los
sentidos. Así, la hostia sagrada se degusta como el más
sabroso de los manjares48, y la relación establecida con
ella será en muchos aspectos específicamente carnal, lo que
no resulta tan extraño, puesto que comulgaban el cuerpo de
Cristo49. De ahí la frecuencia con que la sagrada Forma47 Régnier-Bohler, Danielle. 1992. “Voces literarias, vocesmísticas”, en Georges Duby y Michell Perrot (dirs.), Historia de lasmujeres, vol. II: Christiane Klapisch-Zuber (dir.) La Edad Media,Barcelona, Círculo de Lectores, p. 528.48 Sin embargo, se encontrarán ahí, nuevamente, bordeando elpeligro de la heterodoxia, ya que las alumbradas de Llerena, de cuyoproceso ha quedado suficiente testimonio escrito, serán acusadasjustamente y entre otros aspectos, de considerar el Cuerpo de Cristocomo un elemento sabroso (cf. Santonja, Pedro. 2000. “Las doctrinas delos alumbrados españoles y sus posibles fuentes medievales”, Dicenda,18, pp. 353-392).49 Como explica -y avisa- Rebeca Sanmartín, «Estas mujerescontemplan literalmente el cuerpo de Jesús en la hostia sagrada: deahí que sea fácil describir la unión con una suerte de lenguajeerótico o de deseo, expresión de un intenso placer espiritual en elque también participa la carne.// Este regodeo en el instante de lacomunión con el tiempo será sometido a mayor vigilancia, mientras seadvierte contra un comulgar excesivamente frecuente que rebaje unmomento excepcional con el que se adquiere demasiada familiaridad» (Larepresentación de las místicas: Sor María de Santo Domingo en su contexto europeo, p.233). De la importancia que las religiosas otorgaban a una Comunión lomás frecuente posible, da cuenta la Hna. Ángeles del Purísimo Corazónde María, cuando relata que, siendo director espiritual del conventogranadino Juan de la Cruz, las mantenía en algunas ocasiones privadastemporalmente de dicho sacramento. Por ejemplo, en el caso de la MadreAna de Jesús, se la mantuvo alejada durante un mes, lo que ella aceptó
22
presente manifestaciones sobrecogedoras, como la efusión de
sangre, el desencadenamiento de éxtasis y arrobos -tal y
como le sucede a Santa Catalina de Siena-, y las visiones
de un Niño Jesús o de Jesucristo en la propia hostia o
sobre el sacerdote que celebra la misa, etc.
En efecto, se puede recordar en ese sentido el
testimonio impresionante una vez más de Gabriela Gertrudis
de San José, quien parece evidenciar la relación de la
Eucaristía con fluidos milagrosos:
Dos años y más me duró que todas las veces quecomulgamos se me llenaba la boca de sangre, y meduraba esto más de dos horas, y solía tomar una pocade agua para que aquello se me quitara de la boca, yaunque tomaba agua hasta mediodía que comía, no se mequitaba esto de la boca50.
Su fundadora Teresa de Jesús ya la había precedido
también en estas experiencias eucarísticas. Y de este modo,
leemos en su Vida: «Casi siempre se me representaba el
Señor así resucitado, y en la Hostia lo mismo51».
Pero en estas experiencias, y como ya se ha
adelantado, Teresa de Ávila no hace sino entroncar con todo
un linaje de mujeres que entienden la espiritualidad de una
manera distinta a la establecida oficialmente. Así, Rebeca
Sanmartín recuerda en una enumeración en absoluto
exhaustiva una serie de antecedentes significativos:
con resignada humildad, por lo que «le fue premiado con graciascelestiales, y por parte del confesor permitiéndole la comunióndiaria, cosa no usada por entonces» (Convento de Carmelitas Descalzas de SanJosé de Granada, p. 146).50 Apud Morales Borrero, Manuel. El Convento de Carmelitas Descalzas de Úbeda yel Carmen femenino en Jaén, vol. I, p. 414.51 Jesús, Teresa de, Libro de la Vida, p. 255.
23
María de Ajofrín distingue el momento de la elevaciónporque recibe los estigmas de Cristo al oír el sonido dela campana, que la hace levantarse de la cama yarrodillarse ante un crucifijo; […] Isabel de Schönau vela sangre de Cristo crucificado cayendo sobre el cálizelevado; Beatriz de Nazaret acuna al niño Jesús que recibeen la eucaristía; y María de Oignies distingue entre lasmanos del sacerdote que alza la Forma «the corporeal formof a beautiful boy», el mismo aspecto con el que percibena Cristo sacramentado Lukardis de Oberweimar, Lutgarda deAywières, Margarita de Ypres o Ida de Lovaina52.
Se encuentran, por tanto, innumerables ejemplos en los
que se aprecia un innegable énfasis en facetas que inciden
en la humanidad de Jesucristo, que demuestran diversos
grados y manifestaciones varias de corporeidad y de
relación con los sentidos (gusto, vista, tacto), y que se
expresan siempre con matices cargados de una intensa
afectividad53.
En esa línea habría que entender las abundantes
exaltaciones del sacramento de la Comunión que se
encuentran en las obras de María de la Cruz54, y, desde
52 Sanmartín Bastida, Rebeca. La representación de las místicas: Sor María deSanto Domingo en su contexto europeo, pp. 234-235.53 «Así, a través de la consagración, y no sólo con la comunión,las místicas se relacionarán con el Esposo en imágenes teñidas deerotismo; con el Niño […]; y con el Crucificado» (Ibidem, p. 235).54 «Yo estava tan asida de la comunión que en no comulgando mepareçia quedava sin arrimo […], porque como a un niño que enseñan aandar si le sueltan de los braços queda a peligro de caer, así mepareçia a mí quedava sin el Sanctísimo Sacramento» (apud MoralesBorrero, Manuel. El Convento de Carmelitas Descalzas de Úbeda y el Carmen femenino enJaén, vol. I, p. 598). De igual modo, también relatará: «Estando unavez oyendo misa, me pareçió ver a nuestro Señor Jesu Christo, no en elaltar sino en el ayre, algo apartado dél, al medio, al medio, y meofreçía a su Eterno Padre mi indignísima y pobre alma en aquel sanctosacramento y divino Cuerpo y Sangre suya» (apud Morales Borrero,Manuel. El Convento de Carmelitas Descalzas de Úbeda y el Carmen femenino en Jaén, vol.II, p. 103).
24
luego y en mucho mayor grado, las visiones en torno a éste
relatadas por Gabriela Gertrudis de San José:
he visto un Niño hermosísimo y algunas veces conformela disposición del que dice la misa. Cuando está elsacerdote para recibillo le echa su Majestad labendición y lo abraza echándole los brazos a elsacerdote. Y cuando sale el Santísimo de lasparroquias para los enfermos he visto esto mesmo, yyo desde mi celda, aunque la parroquia esté muylenjos desta casa55.
Las visiones de un Niño Jesús abundarán entre los
testimonios biográficos o autobiográficos en torno a las
místicas. Así, la dominica medieval Santa Inés de
Montepulciano, la beata franciscana Angela de Foligno o la
ya citada María de Ajofrín, de la orden jerónima,
declararon recibir al divino Niño de manos de su propia
madre, la Virgen María. Además, en los conventos femeninos
se establecerá una particular relación con las numerosas
imágenes del sagrado infante distribuidas por sus diversas
estancias. No se puede olvidar, que, por un lado, dichas
esculturas canalizan de algún modo un indudable instinto
maternal, sublimado hasta el extremo; mientras que, por
otro, se trata también, en no pocos casos, del excelso
muñeco en que revierten los anhelos de una infancia y
adolescencia cuyo natural desarrollo acabó precipitado en
el claustro. De hecho, la mayor riqueza de esculturas
exentas de Niños Jesús se conserva todavía hoy en día en
los conventos de clausura españoles, debido a que en buena
parte de ellos incluso se solicitaba de la postulante que55 Ibidem, p. 415.
25
trajera como dote una imagen, que venía, en muchas
ocasiones, acompañada incluso de su propio ajuar, o en
otros, se le entregaba a la religiosa el día de sus
votos56.
En relación con estas pequeñas esculturas a las que
las monjas rendirán culto con piedad maternal se han
atestiguado numerosos hechos prodigiosos, como por ejemplo,
el que narra la misma María de Ajofrín:
Tenía el niño vna ropita larga, que le auian hecholas religiosas. Traxosele, y tomole ella congrañidísima deuocion; pusole encima del libro, y allile estaua adorando con grañidísima ternura,derramando gran copia de lagrimas a sus pies. Fue lasanta a cabo de vn grande rato a alçar la ropilla pa[sic] bessarle los pies, y el Niño alço el pie como sifuera viuo, para que pudiesse besárselo: bessoseleella con grandissima ternura, y quedose el pie ansialto, que jamas se torno a baxar57.
Más sorprendente aún será el episodio ocurrido a
nuestra carmelita descalza Gabriela Gertrudis de San José.
Y es todavía más extraordinario porque ni siquiera es ella
quien lo narra, sino que el suceso aparece recogido por
otra monja más joven, Catalina María de San José, que había
profesado en el Convento de Úbeda en 1683, es decir, cuando
Gabriela Gertrudis contaba cincuenta y cinco años de edad.
Fue autora de una autobiografía titulada Recibos y mercedes,
destinada, como solía ser habitual, a su confesor. Pues56 Así sucedía, por ejemplo, en el antiguo convento de Santa Isabella Real, en Granada. Además, cf. García Gutiérrez, Pedro Francisco.2002. “Niños Jesús de clausura”, Galería Antiqvuaria. Arte contemporáneo,antigüedades, mercado, coleccionismo, 211, p. 32.57 Apud Sanmartín Bastida, Rebeca. La representación de las místicas: Sor Maríade Santo Domingo en su contexto europeo, pp. 132-133.
26
bien, en esta obra la religiosa se refiere a la talla de un
Niño Jesús que todavía permanece en dicho convento
ubetense, y que, conocido por el sobrenombre de el
Mamoncillo, se presenta sentado sobre una sillita forrada de
terciopelo. Encontrándose toda la comunidad en el coro el
día de Reyes (es decir, la Epifanía del Señor),
probablemente en 1682, fue testigo de un suceso
sobrenatural:
[…] el dulçe Jesús se revibió y meniando los ojoscomo una persona que está viba le habló a una mongaque estaua junto a mí. Io lo vide mui vien; fue, queno lo puedo dudar, que le vide meniar los lauios y lalengua, i le duraría como un credo bien largo. Nopuedo io encareçer la ermosura i agrado de aquellacara y de aquellos ojos, que era inpusible elpoderlos resistir. Io quedé de suerte que pensé quela vida se me acabara58.
Catalina María explica que la impresión que causó en
ella la mirada de aquel Niño fue tal que sintió que se le
abrasaba el corazón y se echaba a llorar, amoroso llanto
que se mantuvo incesante durante varios días. La monja
elegida, que no es otra que Gabriela Gertrudis, al ser
interpelada al respecto de lo que ha sucedido y que sólo
parecen haber contemplado ellas dos, solicita a la joven
que guarde el secreto de tal prodigio.
Una especial casuística ofrece la particular tipología
de tallas de Niños Jesús denominados pasionistas, porque
aparecen representados prefigurando la Pasión de Cristo,
por lo que lo acompañan sus atributos (corona de espinas,58 Apud Morales Borrero, Manuel. El Convento de Carmelitas Descalzas de Úbeda yel Carmen femenino en Jaén, vol. I, p. 387.
27
clavos en las manos o en un cestillo, etc.), con frecuencia
se presenta vistiendo túnica morada de nazareno, e incluso,
dormido sobre una cruz, o con una calavera a sus pies,
etc.59. La temática anticipatoria de enlazar la Pasión y
muerte al momento mismo de su nacimiento -la cruz con el
pesebre-, se convertirá prácticamente en un tópico tanto en
el arte como en la literatura, por lo que se volverá
especialmente visible en los villancicos y estrofas
populares60.
En cualquier caso, dicha imaginería permite una suerte
de conjunción del niño y el esposo divino en la misma
unidad. Y, al fin y al cabo, corporeizan la presencia de
ese Dios que parece haberlas elegido distinguiéndolas con
sus señas especiales. Además, no se puede perder de vista
la enorme importancia que van a tener para estas mujeres
las representaciones artísticas de Jesucristo: Santa Teresa
tiene en 1554 su primer éxtasis «ante una imagen de Cristo
ensangrentado61» y ya antes Angela de Foligno relataría:
59 El colmo de esas representaciones pasionistas se puede encontrartodavía en el arte colonial hispanoamericano, donde se han conservadoversiones iconográficas vetadas en Europa a partir del Concilio deTrento, como pueden ser los Niños crucificados (cf. Henares Paque,Vicente. 2008. “La iconografía de la imagen exenta del niño Jesús enel arte colonial hispanoamericano. Apuntes para su clasificación”,Boletín de la Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos en Centroamérica, julio,nº 35, <http://afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id=1875> [15-10-2012]).60 Entre otros ejemplos, se puede recordar, por supuesto, elcelebre villancico de Lope de Vega «Las pajas del pesebre/ niño deBelén,/ hoy son flores y rosas,/ mañana serán hiel». De origen másactual, habría que mencionar un villancico popular andaluz que dice:«Yo estoy viendo en la frente de mi Dios/ una corona de espinas/ […]el niño que está en la cuna/ en una cruz morirá».61 Zolla, Elémire. 2000. Los místicos de Occidente, vol. IV: Místicosfranceses, españoles y portugueses de la Edad Moderna, trad. de José Pedro TosausAbadía, Barcelona, Paidós, p. 223.
28
Una vez miré la cruz con el Salvador y así como lomiraba con ojos corporales mi alma de repente seencendió con un amor tan abrasador que también losmiembros de mi cuerpo sintieron ese amor con unfuerte placer. Miraba yo y sentía cómo Cristoabrazaba mi alma con sus brazos crucificados y meestremecía con un placer aún mayor de los que habíagozado jamás antes62.
En la misma línea habría que situar las experiencias
de Gabriela Gertrudis de San José, que recogerá en su Vida
frecuentes visiones especialmente relacionadas con los
padecimientos del Señor, o algún suceso prodigioso, como la
concesión de favores mediante la oración a una imagen de
Jesús Nazareno que tenían las monjas en el oratorio, y ante
cuyos pies depositó en ocasión especial tres claveles.
Por su parte, María Manuela de la Encarnación,
discípula de Gabriela Gertrudis en el convento de Úbeda, en
el que profesaría en 1676, sentiría también vivencias
semejantes. De su trayectoria fecunda igualmente en sucesos
portentosos y arrobos místicos se han conservado
manuscritos tanto su propia autobiografía, como la Vida
redactada por su compañera Catalina Antonia de Santa
Teresa. Ambas fuentes ofrecen numerosos pasajes
significativos, como el del voto que hizo ante la imagen de
un Ecce Homo de no beber agua en todo un año, ayuno extremo
que únicamente aliviaría el resto de su vida ingiriendo
tres sorbos diarios en reverencia de la Santísima
Trinidad63. Además, a los tres años de su profesión62 Apud Rubia, Francisco J. 2004. La conexión divina. La experiencia mística y laneurobiología, Barcelona, Crítica, 2ª ed., p. 152.63 Cf. Morales Borrero, Manuel. El Convento de Carmelitas Descalzas de Úbeda y
29
religiosa, siendo prelada precisamente Gabriela Gertrudis
de San José, experimentó una visión de Jesús Nazareno que
le tendía el travesaño superior de la cruz, lo que ella
interpretó de manera acertada como una premonición del
sufrimiento que la aguardaba64.
Los numerosos fenómenos registrados no sólo se pueden
relacionar con la imaginería religiosa, sino que también se
constata la influencia de las festividades y funciones
litúrgicas más significativas. Así, María de la Cruz se
sentirá trasladada un Jueves Santo a la entrada de un
palacio celestial, inundada de un «grande resplandor y
claridad de fuego purísimo que alegraba y alumbraba aquel
aposento65». Y Gabriela Gertrudis experimentará, como ya se
adelantó, visiones en el día de Santa Teresa, o en el de la
Santísima Trinidad.
Conviene señalar que en los cenobios femeninos las
devociones religiosas suelen adquirir formas de extrema
plasticidad en las fiestas más notables. Así, suelen
resultar frecuentes los vía crucis internos durante la
Cuaresma, o también, uno de los días más importantes del
calendario cristiano, como es el Corpus Christi, se
santificará de manera especial. Así por ejemplo, en el
convento de la Purísima Concepción de Úbeda se ha venido
celebrando a lo largo de los siglos mediante una tradición
que consiste en llevar a cabo una procesión con las muy
el Carmen femenino en Jaén, vol. I, p. 451.64 Ibidem, p. 453.65 Apud Morales Borrero, Manuel. El Convento de Carmelitas Descalzas de Úbeday el Carmen femenino en Jaén, vol. II, p. 94. Dicha visión tendrá lugar enel año 1631.
30
diversas tallas de Niños Jesús antes aludidas66, poniendo
de relieve una concepción muy dramática de lo litúrgico,
pero aunando de nuevo el antes mencionado sentimiento
maternal con la evocación del esposo místico en los Niños
de Pasión.
En cualquier caso, diversos estudios apuntan hacia la
influencia que las representaciones teatrales religiosas o
las funciones litúrgicas dramatizadas ejercieron sobre el
particular modo femenino de vivir los éxtasis. «Si Angela
de Foligno sufre una intensa experiencia a raíz de la
representación de la Pasión de Cristo, […] también le
sucedía algo parecido a Brígida de Suecia67».
Y puesto que la celebración de la Pasión de Jesucristo
adquirirá en las diversas ciudades españolas, pero de
manera muy especial, en Andalucía, una dimensión inusual y
singularmente intensa en las procesiones de Semana Santa,
conviene plantearse la posibilidad de que nuestras
carmelitas descalzas pudieran haberse visto impresionadas
por lo que, sin duda, constituía una singular expresión
teatral de gran fuerza sensorial y espiritualidad plástica,
vinculado, además, en diversos casos a los conventos de la
rama masculina de la Orden bajo la advocación de Jesús
Nazareno. Si se tienen datos de que en Sevilla las primeras
cofradías datan de mediados del siglo XIV, en Granada, la
de la Vera Cruz está documentada hacia 1547, y cuatro
décadas más tarde, cuando están a punto de profesar María
66 Cf. Morales Borrero, Manuel. El Convento de Carmelitas Descalzas de Úbeda yel Carmen femenino en Jaén, vol. I, p. 388.67 Sanmartín Bastida, Rebeca. La representación de las místicas: Sor María deSanto Domingo en su contexto europeo, p. 275.
31
de la Cruz e Isabel de la Encarnación (recordemos que
Gabriela Gertrudis nacería en 1628), son ya diez las
hermandades penitenciales, siendo una de ellas la de Jesús
Nazareno, radicada en el Convento de los Carmelitas
Descalzos de los Mártires68. Similares fechas se observan
en la muy arraigada Semana Santa de Úbeda y de Baeza,
ciudad ésta última en la que precisamente en 1587 se
aprueban las reglas de la Cofradía de Jesús Nazareno,
conocido popularmente como «El Paso», que hace su estación
de penitencia en la madrugada del Viernes Santo desde el
Convento de los Carmelitas Descalzos. La excepcional
calidad de la escuela imaginera andaluza producirá
auténticas obras de arte que destacan, además, por un
realismo que conseguía conmover al fiel y suscitar su
piedad y emoción religiosa, realismo acentuado por el
empleo de vestiduras y apósitos, como pelo natural, y ojos
o lágrimas de vidrio. Se trata, usualmente, de Cristos
torturados y sufrientes que concuerdan con los entrevistos
en las visiones extáticas de las monjas en sus conventos y
que provocan intensas emociones de amor y entrega. Amor y
entrega que nunca acaban de culminarse:
¿Adónde te escondiste,
Amado, y me dexaste con gemido?
Los versos de su fundador y maestro van a estar
siempre muy vigentes como camino y guía en ese amor siempre68 Cf. López-Guadalupe Muñoz, Miguel Luis y López-Guadalupe Muñoz,Juan Jesús. 2002. Historia viva de la Semana Santa de Granada. Arte y devoción.Granada, Universidad de Granada, pp. 97-102.
32
nostálgico de la presencia imposible de una ausencia –la
del Dios que escapa irremisiblemente- que se construye con
demasiada frecuencia como pérdida y anhelo. El desposorio
místico69, esa unión íntima con la divinidad que
experimentarán en contados momentos de gracia, estará
marcada, sin duda alguna, por un ineludible tinte erótico.
Pero es bien sabido que «Ya Georges Bataille señaló que
existen similitudes flagrantes, equivalencias e
intercambios entre los sistemas de fusión erótica y
mística. Ambas experiencias se encuentran cercanas porque
tienen una intensidad extrema, y ambas implican un suerte
de muerte y un tiempo de sacrificio70».
Intensidad extrema contendrán, en efecto, los escritos
que se han conservado de María de la Cruz, donde se
encuentran pasajes como el que sigue, en el que intenta
explicar la profunda unión con el amado divino propiciada
por el sacramento de la Eucaristía:
¿Qué piensas, alma, que es esto, sino que entrando enel alma bocado de amor, fuego divino, luego esteamante sagrado le da un abraço tan fuerte de amor queya no es ella, sino el mismo Señor en ella? Es unaunión de estos dos amantes [tal] que toda el almaestá hecha un retrato bibo de Dios, y es otro Christopor participación del bocado de amor que comió. Y estan en extremo esta unión que aquí reçibe, que todaella está ya no en sí misma, sino en Dios bibo porque
69 María de la Cruz escribirá que «perseverando en la fe del amorfiel y la profunda humildad, llega a tan alto estado de amor que sellama matrimonio spiritual del alma con Dios; la unión es, como lo diçenuestra gloriosa madre sancta Theresa, uno como conçierto que se haçeentre dos desposados» (apud Morales Borrero, Manuel. El Convento deCarmelitas Descalzas de Úbeda y el Carmen femenino en Jaén, vol. I, p. 569).70 Sanmartín Bastida, Rebeca. La representación de las místicas: Sor María deSanto Domingo en su contexto europeo, pp. 148-149.
33
entre Dios y ella no ay entonçes medio71.
Por desgracia, los poemas de María de la Cruz, mas
seis importantes tratados místico-doctrinales se han
perdido, como ella misma relata en su autobiografía, debido
a que fueron censurados y mandados quemar por el Padre
Provincial de la Orden, en una visita que efectuó al
convento, en la que, además, prohibió a la religiosa la
práctica de la escritura. No obstante, algún tiempo después
consiguió permiso para seguir con su obra, que se ha
conservado manuscrita en el monasterio ubetense. De su
profundidad e inspiración dio testimonio en 1903 Manuel
Serrano y Sanz, quien en su magna Apuntes para una biblioteca de
escritoras españolas. Desde el año 1401 al 1833, declaró impresionado
que, después de haber leído sus libros con «pasmo, […] sólo
entiendo que es especial asistencia la que tuvo esta
Virgen72».
En cuanto a Gabriela Gertrudis de San José, la vía
unitiva se revelará en ella mediante un intercambio místico
de corazones con el Amado:
Estando yo un día habrá unos ocho meses muy fatigadomi corazón, díjele a mi Señor: «¿qué haré amor mío,cómo viviré yo en esta vida?». Díjome mi Señor: «hijamía, mira tu corazón; te lo traigo aquí para que loveas. Y sabe que éste es el que te puse, que mudécorazón contigo». El cual estaba abierto por la parte dearriba y salía dél una llama grande73.
71 Apud Morales Borrero, Manuel. El Convento de Carmelitas Descalzas de Úbeday el Carmen femenino en Jaén, vol. I, p. 517.72 Serrano y Sanz, Manuel. Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas,p. 300.73 Apud Morales Borrero, Manuel. El Convento de Carmelitas Descalzas de Úbeday el Carmen femenino en Jaén, vol. I, p. 418.
34
Compartiendo igualmente los rasgos prototípicos de sus
místicos fundadores, estas carmelitas descalzas
privilegiadas por arrobos y visiones se referirán también a
la inefabilidad de su experiencia, inexpresable con
palabras. De este modo, por ejemplo, Gabriela Gertrudis,
tras una manifestación extática, referirá:
Y volví llena de gusto y llena de pena por faltaraquella amenidad y grandeza, porque lo que allí videy gocé no puede mi lengua referir, que soy muda; sólodiré a a74.
Eslabones de una doble genealogía: por un lado, de la
intensa religiosidad del Carmelo Descalzo, que encuentra en
el triángulo Granada/Úbeda/Baeza un foco espiritual
especialmente relevante en la etapa áurea; y por otro, de
la fértil corriente de mística femenina que se remonta al
siglo XII y alcanza en su auge hasta el siglo XVII, las
monjas cuyas trayectorias se han repasado brevemente en el
presente artículo representan claramente la vigencia y
consagración de un modelo. Aunque se sintieron tocadas por
la gracia divina, se vieron obligadas a someterse al
escrutinio y vigilancia de unos superiores obsesionados en
todo momento con la contención de posibles heterodoxias.
Así, autoras de una producción literaria en buena medida
inédita, valiosa y profundamente conmovedora, la mayoría de
estas religiosas escribieron sus Vidas, textos biográficos
sobre compañeras o incluso -como en el caso de Isabel de la
74 Ibidem, pp. 424-425.
35
Encarnación- una contribución a la beatificación de Juan de
la Cruz, obedeciendo las órdenes de sus confesores o
superiores jerárquicos. Por el mismo obsesivo
discernimiento de espíritus, gran parte de los valiosos
libros místico-doctrinales de María de la Cruz parecen
haberse perdido para siempre, condenados al fuego, como en
la Edad Media la había antecedido la obra de Margarita
Porete, quien, desdichadamente acompañó en la hoguera a su
palabra escrita.
Transfiguradas por el amor de Dios, arrobadas por sus
éxtasis, transidas por la inefabilidad de sus visiones y
acostumbradas a llenar sus noches con la oración por las
almas en pena y la lucha contra los demonios, estas monjas
carmelitas irán escribiendo sus vidas aureoladas de
santidad. Del ayuno y la penitencia a la exaltación
eucarística, reconfortadas por el Niño Jesús y por el
sufriente Nazareno, compartirán los rasgos acrisolados a lo
largo de los siglos por todo un linaje de mística femenina.
A su muerte, un misterioso olor a flores se esparcirá por
las estancias (María Manuela de la Encarnación), se
diseminarán reliquias de sus hábitos o se guardarán con
veneración sus objetos (María Manuela de la Encarnación,
María de la Cruz) y su cuerpo permanecerá incorrupto como
tradicional seña de santidad (Gabriela Gertrudis de San
José). Elegidas por un Amado ausente, dejarían el valioso
legado de sus testimonios escritos.
Y es que, como explica arrebatadamente la mística
contemporánea italiana Alda Merini, quien representa la
36
continuidad actualizada del modelo:
Todos preguntan cómo escribir un libro: uno se acercaa Dios y le pide: fecunda mi mente, entra en micorazón y llévame lejos de los demás, ráptame.Así nacen los libros, así nacen los poetas75.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Correa Ramón, Amelina. 2002. Plumas femeninas en la literatura de
Granada (siglos VIII-XX), Granada, Universidad de Granada /
Diputación de Granada.
Dronke, Peter. 1995. Las escritoras de la Edad Media, Barcelona,
Crítica.
García Gutiérrez, Pedro Francisco. 2002. “Niños Jesús de
clausura”, Galería Antiqvuaria. Arte contemporáneo, antigüedades,
mercado, coleccionismo, 211, p. 32.
Gómez Moreno, Ángel. 2008. Claves hagiográficas de la literatura
española, Madrid / Francfort, Iberoamericana /
Vervuert.
Graña Cid, María del Mar. 2001. “En torno a la
fenomenología de las santas vivas (Algunos ejemplos
andaluces, siglos XV-XVI)”, Miscelánea Comillas, vol. 59,
nº 115, julio-diciembre, pp. 739-777.
Henares Paque, Vicente. 2008. “La iconografía de la imagen
exenta del niño Jesús en el arte colonial
hispanoamericano. Apuntes para su clasificación”,
Boletín de la Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos en
75 Merini, Alda. 2009. Cuerpo de amor, trad. de Jeanette L.Clarimond, Barcelona, Vaso Roto, p. 97.
37
Centroamérica, julio, nº 35, <http://afehc-historia-
centroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id=1875>
[15-10-2012].
Huerga Teruelo, Álvaro. 1978. Los alumbrados de Baeza, Jaén,
Diputación de Jaén.
Jesús, Teresa de. 1999. Libro de la Vida, presentación y
transcripción paleográfica de Tomás Álvarez, Burgos,
Patrimonio Nacional / Monte Carmelo, 3 vols.
Klaniczay, Gábor. 1994. “Miraculum y maleficium. Algunas
reflexiones sobre las mujeres santas en la Edad Media
en Europa Central”, Medievalia, 11, pp. 41-64.
Le Goff, Jacques. 1981. El nacimiento del Purgatorio, Madrid,
Taurus.
López-Guadalupe Muñoz, Juan Jesús. 1999. “Imágenes del más
allá. Culto e iconografía de las ánimas en la Granada
moderna”, en Salvador Rodríguez Becerra (coord.),
Religión y cultura, Sevilla, Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía / Fundación Machado, vol. I, pp.
395-406.
López-Guadalupe Muñoz, Miguel Luis. 2006. “Solidaridad ante
la muerte en la Granada renacentista y barroca”, en
Juan Jesús López-Guadalupe Muñoz (ed.), Memoria de
Granada. Estudios en torno al Cementerio, Granada, EMUCESA, pp.
155-197.
López-Guadalupe Muñoz, Miguel Luis y López-Guadalupe Muñoz,
Juan Jesús. 2002. Historia viva de la Semana Santa de Granada.
Arte y devoción. Granada, Universidad de Granada.
Merini, Alda. 2009. Cuerpo de amor, trad. de Jeanette L.
38
Clarimond, Barcelona, Vaso Roto.
Morales Borrero, Manuel. 1995. El Convento de Carmelitas Descalzas
de Úbeda y el Carmen femenino en Jaén, Jaén, Diputación de
Jaén, 2 vols.
Navas Ruiz, María Isabel. 2009. La literatura española y la crítica
feminista, Madrid, Fundamentos.
Orozco, Emilio. 1994. Estudios sobre San Juan de la Cruz y la mística del
barroco, ed, introd. y anotaciones de José Lara
Garrido, Granada, Universidad de Granada, 2 vols.
Purísimo Corazón de María, Hermana Ángeles del. 2005.
Convento de Carmelitas Descalzas de San José de Granada, Granada,
Caja Granada.
Régnier-Bohler, Danielle. 1992. “Voces literarias, voces
místicas”, en Georges Duby y Michell Perrot (dirs.),
Historia de las mujeres, vol. II: Christiane Klapisch-Zuber
(dir.), La Edad Media, Barcelona, Círculo de Lectores,
pp. 473-543.
Rico, Francisco (ed.). 1996. Mil años de poesía española. Antología
comentada, Barcelona, Planeta.
Rubia, Francisco J. 2004. La conexión divina. La experiencia mística y
la neurobiología, Barcelona, Crítica, 2ª ed.
Sánchez Lora, José Luis. 2005. “Mujeres en religión”, en,
Isabel Morant (dir.), M. Ortega, A. Lavrin y P. Pérez
Cantó (coords.), Historia de las mujeres en España y América
Latina, Madrid, Cátedra, vol. II: El mundo moderno, pp.
131-152.
Sanmartín Bastida, Rebeca. 2012. La representación de las místicas:
Sor María de Santo Domingo en su contexto europeo, Santander,
39
Real Sociedad Menéndez Pelayo.
Santonja, Pedro. 2000. “Las doctrinas de los alumbrados
españoles y sus posibles fuentes medievales”, Dicenda,
18, pp. 353-392.
Serrano y Sanz, Manuel. 1903. Apuntes para una biblioteca de
escritoras españolas. Desde el año 1401 al 1833, Madrid, Est.
Tip. Suc. de Rivadeneyra, vol. I; ed. facsímil: 1975.
Madrid, Atlas.
Zolla, Elémire. 2000. Los místicos de Occidente, vol. IV: Místicos
franceses, españoles y portugueses de la Edad Moderna, trad. de
José Pedro Tosaus Abadía, Barcelona, Paidós.
40