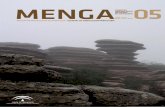Usos hidráulicos urbanos en el Alto Guadiana en la Edad Media: Calatrava la Vieja
Transcript of Usos hidráulicos urbanos en el Alto Guadiana en la Edad Media: Calatrava la Vieja
Las Tablas y los Ojos del Guadiana:
agua, paisaje y genteLas Tablas y los Ojos del Guadiana:
agua, paisaje y gente
Miguel Mejías MorenoEditor
Madrid 2014
Portada:Pasarela entre el humedal manchego y el cielo.
Foto portada y diseño:Lourdes Albacete Carreño.
Fotografías sin pie de foto y tratamiento de imágenes:© Lourdes Albacete CarreñoExcepto capítulo 3: ©Miguel Ángel Hervás Herrera
Queda prohibido, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de repro-ducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obrasin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual y deleditor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva dedelito contra la propiedad intelectual.
© INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑAMinisterio de Economía y Competitividadc/ Ríos Rosas, 2328003 MadridTel.: + 34 913 495 700Fax: + 34 913 495 762web:http://www.igme.es
ISBN: 978-84-7840-927-3NIPO: 728-13-032-7NIPO: 293-14-004-6Depósito Legal: M-35868-2013
Producción: INFORAMA, S.A.Imprime: AGS Diseño y Producción Editorial, S.A.
Las TABLAS y los Ojos del Guadiana: agua paisaje y gente / MiguelMejías Moreno, ed.- Madrid: Instituto Geológico y Minero deEspaña; Organismo Autónomo Parques Nacionales, 2014.
360 pgs; ils; 24 cm.
ISBN 978-84-7840-927-3
1. Geología divulgación 2. Hidrogeología 3. Parque Natural 4.Historia 5. Paisaje 6. Gestión recursos agua 7. Provincia CiudadReal I. Instituto Geológico y Minero de España, ed. II. OrganismoAutónomo Parques Nacionales, ed. III. Mejías Moreno, M., ed.
556.3:504(460.207)
Editor y coordinador:Miguel Mejias Moreno. Instituto Geológico y Minero de España
PRÓLOGO DEL DIRECTOR DEL IGME
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME), organismo público de investigación adscrito actualmente alMinisterio de Economía y Competitividad, tiene una larga historia de servicio a la sociedad española. Su creacióndata de 1849, año en que S.M. la Reina Isabel II promulga el Real Decreto de 12 de julio (Gaceta del 20 de julio)que da lugar a la Comisión para la Carta Geológica de Madrid y General del Reino.
Así, en sus casi 165 años de historia, el IGME ha prestado un eficaz servicio en la creación de infraestructurade las ciencias de la Tierra y en el desarrollo del conocimiento del territorio. Ya en el preámbulo del mencionadoReal Decreto de 12 de julio de 1849, se recoge la oportunidad y necesidad de aplicar la ciencia para abrir pozosartesianos que puedan paliar la escasez de agua, de manera que estos conocimientos aumenten la probabilidaddel buen éxito.
De esta forma, el IGME inicia una larga y fructífera actividad en el campo de la hidrogeología y delaprovechamiento de las aguas subterráneas. Ya en los primeros mapas geológicos, publicados a mediados delsiglo XIX, se incluían algunos apartados dedicados a la hidrología, en los que se describen, de manera detalladay con un elevado rigor científico, diversos manantiales y fuentes. Pero no fue hasta el principio de los años 70del pasado siglo, cuando de forma sistemática y planificada se inicia la elaboración de cartografíahidrogeológica, con la publicación del Mapa Hidrogeológico Nacional. No obstante, la principal actividadtécnica y de investigación que da lugar en España al desarrollo de la Hidrogeología moderna fue el denominadoPlan Nacional de Investigación de las Aguas Subterráneas (PIAS), que se puso en marcha en 1972, promovidodentro del marco general de Plan Nacional de Investigación Minera (PNIM). ASÍ, en el PIAS se definieron losprincipales sistemas acuíferos de España y se sentaron las bases del conocimiento infraestructuralhidrogeológico que, a fecha de hoy, continúa siendo imprescindible para el desarrollo de muchas actividadesen diferentes campos de actuación relacionados con las ciencias de la Tierra.
En la cuenca hidrográfica del río Guadiana, los trabajos y actividades del PIAS se iniciaron en 1973. Se definieronlos cinco grandes sistemas acuíferos de su cuenca alta, entre ellos el famoso Sistema Acuífero 23, y se implantóuna red de observación piezométrica, gran parte de cuyos puntos acuíferos todavía sigue controlando el IGMEen la actualidad. A finales de los años 70 del pasado siglo, el IGME ya advertía sobre las afecciones que seproducirían en la salida natural de agua subterránea en los Ojos del Guadiana y las consecuencias en Las Tablasde Daimiel, si se continuaba con el intenso aprovechamiento del Sistema Acuífero 23.
De manera que podemos establecer una actividad técnica ininterrumpida de mejora del conocimientohidrogeológico por parte del IGME en la cuenca alta del Guadiana durante los últimos 40 años, que se haplasmado en un elevado número de informes técnicos y publicaciones científico-técnicas y en la presenciaactiva del IGME en los principales foros de debate y en los órganos de decisión de diferentes ámbitos de laAdministración.
La presente publicación da un paso más en esta estrecha relación entre el IGME y la cuenca alta del Guadiana,y además de incluir aspectos técnicos hidrogeológicos y sus implicaciones medioambientales, recoge tambiénla historia del ser humano y su relación con el agua en este entorno. Desde la Edad del Bronce y hastaprácticamente las postrimerías del siglo XX, las personas han convivido con el agua y en relación con esta.
Las fluctuaciones en los caudales de salida de aguas subterráneas del Sistema Acuífero 23, naturales omodificados por la acción del hombre, han marcado los modos de vida, la economía, los oficios y las costumbresde las poblaciones asentadas en estos parajes. De tal forma que hace unos 4.000 años dio lugar a una culturaúnica y específica de La Mancha, la denominada Cultura de las Motillas de la Edad del Bronce, que originó laconstrucción de la obra de captación de agua conocida más antigua de la Península Ibérica, el pozo de laMotilla del Azuer. Igualmente, con el paso de los siglos, fue conformando los modos de vida de la sociedad ylas formas de aprovechamiento hidráulico hasta bien entrada la primera mitad del siglo XX.
Esta publicación supone un ejemplo de cómo aunar la investigación y el desarrollo técnico con la sociedad yla cultura, elaborando una obra de divulgación científica, con profusión de imágenes que documentan elpresente y el pasado de una zona tan emblemática como Las Tablas y los Ojos del Guadiana. Un libro querecoge, entre otros aspectos, la sabiduría popular, los oficios y los usos y costumbres de personas todavía vivasque han sido testigos de la evolución hidrológica de la zona. En definitiva, un texto que recaba un patrimoniovivo e inmaterial a través de sus últimos protagonistas que, desgraciadamente, con el paso del tiempo, se iráirremisiblemente perdiendo.
Como Director del IGME considero un privilegio ofrecer a la sociedad en general esta obra que constituye unasingular historia de las gentes y el agua en el curso alto del río Guadiana a través de los siglos y que, como serecoge en la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO y en laConvención sobre los Humedales RAMSAR, pretende identificar los valores medioambientales y culturales delos humedales, frente a la tendencia a la homogeneización global de la civilización.
Jorge Civis LloveraDirector del Instituto Geológico y Minero de España
PRÓLOGO DEL DIRECTOR DEL IGME
PRÓLOGO DEL DIRECTOR DEL OAPN
Estamos en un momento crucial y esperanzador para la recuperación de un extenso territorio que tiene su ex-ponente emblemático en el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. Es cierto que la intensidad de las activi-dades humanas desarrolladas, en especial desde los últimos años del pasado siglo, han hecho peligrar la propiasupervivencia de su entramado ecológico, social, y económico pero hoy se aprecian los resultados del impulsoen la protección de esta comarca rica en humedales con medidas llevadas a cabo desde distintos estamentos,con el apoyo de un mejor conocimiento ambiental y tecnológico para la toma de decisiones, y la ayuda de unameteorología especialmente favorable.
El Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) durante años ha centrado sus esfuerzos en la recupera-ción de la dinámica hídrica del parque nacional con la adquisición de predios y derechos de agua. Esto ha per-mitido, recientemente, ampliar los límites del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel y, con ello, la superficieprotegida bajo esta figura jurídica alcanza los 3.030 ha. Sin duda, la ampliación del parque nacional contribuiráa la recuperación del funcionamiento hidrogeológico del acuífero, para el que su conexión entre las aguassubterráneas y superficiales es muy visible en las aguas someras de Las Tablas, y cuya recuperación y conser-vación depende del uso sostenible del agua y del equilibrio de las actividades humanas de su territorio.
La ampliación del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel con terrenos públicos colindantes, promovida porel Organismo Autónomo Parques Nacionales y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, responde a lafinalidad de la ley que rige la Red de Parques Nacionales que contempla la ampliación de sus límites con es-pacios de similares características o para incorporar valores complementarios a los que posee; los espacios in-corporados al parque nacional cubiertos de encinares calizos, dehesa manchega con rodales de quejigo yvegetación sobre depósitos eólicos con valores biológicos, paisajísticos y geomorfológicos contribuyen al di-namismo de la Red por aumentar su superficie de protección y por responder a la finalidad de mantener su es-tado de conservación.
Todos los parques nacionales son territorios de gran interés para las instituciones científicas y de investigación.La labor investigadora desarrollada por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) para aumentar el co-nocimiento hidrogeológico de los acuíferos de esta cuenca comienza en los años 70, momento en que tam-bién es declarado el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel (1973). Desde entonces, se ha mantenido lacontribución del IGME al conocimiento científico de este espacio.
A su vez, los estudios e investigaciones del IGME en todos los parques nacionales han ido en aumento, así comosu colaboración con el OAPN para materializar trabajos en el campo de la geología durante los últimos años.Fruto de esta trayectoria conjunta es la firma de un Protocolo de colaboración entre ambos organismos parala realización de actuaciones conjuntas en la Red de Parques Nacionales.
En los últimos años, la sociedad y las instituciones han ido reconociendo e incorporando el patrimonio geoló-gico como un valor natural de los espacios protegidos; el OAPN está desarrollando una línea de trabajo parala divulgación, uso público y el seguimiento de aspectos geológicos en la Red de Parques Nacionales para con-tribuir a aumentar este interés y facilitar el acercamiento de los visitantes de los parque nacionales a este pa-trimonio. Con la coedición del presente libro LAS TABLAS Y LOS OJOS DEL GUADIANA: AGUA, PAISAJE YGENTE queremos contribuir al interés y acercamiento de la sociedad al patrimonio cultural y geológico de esteespacio.
Basilio Rada MartínezDirector del Organismo Autónomo Parques Nacionales
PRESENTACIÓN DEL EDITOR
Mi primer contacto profesional con la cuenca alta del río Guadiana se remonta al año 1995, cuando el entoncesresponsable de la Dirección de Aguas Subterráneas y Geotecnia del Instituto Geológico y Minero de España(IGME) me encomendó la coordinación de las actividades y trabajos que el Organismo llevase a cabo en lademarcación hidrográfica.
Comienza así una larga y fructífera relación con un territorio, y con las gentes que lo pueblan, que continúavigente a día de hoy. Durante estos casi veinte años he participado en diversos proyectos relacionados con lacuenca alta del río Guadiana, elaborado informes técnicos y publicaciones y colaborado, en diversos aspectos,con la Administración Hidráulica. Desde el año 1999 he asistido a las reuniones de la Junta de Gobierno de laConfederación Hidrográfica del Guadiana y he participado en muchos de los plenos del Patronato del ParqueNacional de las Tablas de Daimiel.
Sin duda, estas actividades técnicas y la presencia en las reuniones de trabajo me han permitido adquirir unconsiderable conocimiento hidrogeológico de la zona y ser parte activa de las decisiones y avatares que hanocurrido en la cuenca durante este tiempo. Pero estos años de intenso contacto con el territorio me han dadotambién la oportunidad de conocer su historia, su cultura y sus gentes.
El río Guadiana, en su discurrir por la Llanura Manchega, que hace casi 2.000 años Plinio el Viejo comparabacon un mar quieto y tranquilo, ha constituido el elemento vertebrador en el desarrollo de la cultura y los modosde vida de las gentes que han ocupado sus orillas. Este libro pretende recoger esa relación entre el hombre yel agua, como si el curso del río Guadiana en su parte alta fuese el reflejo del lento paso de la historia durantelos 4.000 años que pretende abarcar la publicación.
Y el contar esta historia del ser humano y el agua resulta más factible si se es testigo del presente y el pasadoreciente de la zona. Así, solo se puede entender esta querida tierra manchega cuando se ha conocido y se hacompartido su belleza con las personas que mejor la conocen. Resulta imposible reflejar tantos instantes vividos,tantos lugares y paisajes casi escondidos que se muestran en todo su esplendor en compañía de las gentes quelos respetan y cuidan. Pero no puedo por menos que mencionar las comidas compartidas al calor del fuego enla casilla de pescador de Julio Escuderos, o aquel día de mediados de diciembre de 2009 en que el AgenteMedioambiental Jefe y amigo, Crescencio Banegas, me llevaba en su todoterreno al punto de salida de losaportes de agua a Las Tablas procedentes del trasvase Tajo-Segura, mientras nos caía una impresionante cortinade lluvia que hacia casi impracticables los caminos y que acabó, esperemos que de una vez por todas, con losincendios en el subsuelo del Parque o, por citar uno más, esos instantes disfrutados casi en soledad al atardeceren Las Tablas de Daimiel, mientras decenas de grullas levantaban el vuelo hacia el sol que parecía sumergirseen el agua.
Por tanto, la publicación contiene los aspectos técnicos y científicos propios de una obra de divulgación, perotambién incluye decenas de imágenes y testimonios que reflejan ese sentir, esa forma de vivir de las gentes quehan dado y dan vida al territorio.
La obra se divide en nueve capítulos. El primero, como no podía ser de otra manera, recoge las característicasgeológicas e hidrogeológicas de las masas de agua subterránea centrales de la cuenca alta del Guadiana y suevolución hidrogeológica durante los últimos 40 años. El agua es así la protagonista y el hilo conductor queengarza todos los apartados del libro.
El segundo capítulo describe la singular Cultura de las Motillas de La Mancha, que se desarrolló durante casi1.000 años en la Edad del Bronce, y cuyo origen y evolución se encuentran íntimamente ligados a la situaciónhídrica de la zona hace 4.000 años.
PRESENTACIÓN DEL EDITOR
En el capítulo tercero se plasma el valor estratégico del río Guadiana y de sus aguas en el entorno de la fortalezade Calatrava la Vieja, lugar emblemático y cruce de caminos durante la Edad Media y protagonista demomentos históricos que marcarán el devenir de La Mancha.
El siguiente capítulo, cuarto, refleja la singular y ancestral manera de aprovechar la energía que producen lasaguas del río Guadiana en su discurrir por el cauce, mediante la construcción de molinos hidráulicos de ribera,que no sólo constituyeron una floreciente industria hasta bien entrado el siglo XX, sino que fueron lugar decontrol y ordenación del territorio durante muchos siglos.
A continuación, el capítulo cinco, recoge los intentos de desecación de las llanuras de inundación del curso altodel río Guadiana y el tramo final del río Gigüela a lo largo de la historia. Esos proyectos que casi hicierondesaparecer el medio natural y que, desde luego, cambiaron de forma drástica los modos de vida de las gentesque vivían de sus aguas.
El capítulo seis muestra el pasado y el presente del agua y el paisaje en los últimos casi 100 años. El ayer y elhoy, la modificación del territorio y, con ella, de los usos y costumbres, que se produjeron como consecuenciade las obras de desecación. El paisaje es el reflejo de la acción humana, de los cambios inducidos en sus gentesy en los modos de vida. Refleja el testimonio de lo que fue y ya no es, de lo que ha desaparecido o está a puntode desaparecer, en definitiva, es una llamada de atención a la conciencia de la sociedad.
El capítulo siete resume la historia del conservacionismo de la zona y, más en concreto, del Parque Nacional delas Tablas de Daimiel. Refleja, de manera cronológica, los hitos temporales y sociales más relevantes que hanconformado las características y situación actual de Las Tablas de Daimiel. Es una invitación a continuar en estalínea de protección de un espacio natural tan singular y a corregir los errores que se han producido desdemediados del siglo XX hasta la actualidad, y que dieron lugar a la casi completa desaparición de un humedalúnico a nivel global.
El penúltimo capítulo, ocho, recoge, por primera vez en una publicación, la disposición, a lo largo del caucedel Guadiana y de Las Tablas, de las casillas de pescadores y cangrejeros hacia mediados del siglo XX. Reflejacómo un considerable número de familias vivían y se alimentaban del humedal y cómo protegían y organizabanel territorio del que se sentían parte esencial.
Finalmente, el último capítulo presenta la historia todavía viva en el recuerdo de las gentes que poblaron yvivieron en el entorno del río. Describe cómo era el agua en la memoria de los habitantes de los cursos fluvialesy del humedal a mediados del siglo pasado, cómo sabía aquella agua que se podía beber directamente delcauce o que servía como zona de recreo y reunión de sus moradores. Explica cómo eran los oficios quedependían del agua, una vida afanosa pero gratificante, en un territorio que algunos de sus protagonistasrecuerdan como un paraíso perdido.
No quiero terminar esta presentación sin pedir al paciente lector que a partir de la comprensión del texto y dela visualización de las imágenes que contiene este libro intente que su imaginación le traslade a las orillas delos ríos y de sus tablazos en el pasado, cuando el medio natural todavía era ese vergel que recuerdan susprotagonistas. Que se una a la intención de los autores de transmitir y difundir el profundo respeto y amor quesentimos por este territorio y sus gentes.
Miguel Mejías MorenoEditor
AGRADECIMIENTOS
La elaboración de esta publicación ha sido posible gracias al apoyo técnico y logístico y a la financiación delInstituto Geológico y Minero de España (IGME) y del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), y enespecial del Director del Departamento de Investigación y Prospectiva Geocientífica del IGME, D. Juan JoséDurán Valsero y de la Directora Adjunta del OAPN, Dña. Montserrat Fernández San Miguel. Asimismo, quere-mos agradecer las correcciones y sugerencias realizadas por el Comité Editorial del IGME.
Además, han colaborado organismos e instituciones públicos y privados y personas conocedoras del medio na-tural y social del curso alto del río Guadiana, aportando información e imágenes, facilitando la búsqueda dedocumentación, acompañando a los autores en la toma de datos en campo y mejorando con sus comenta-rios, sugerencias e ideas la edición de este libro. A todos ellos nuestro más sincero agradecimiento.
� Leopoldo Sierra Gallardo. Alcalde de Daimiel.� Encarnación Medina Juárez. Alcaldesa de Villarrubia de los Ojos.� Sebastian García Martínez. Presidente del Patronato del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (PNTD).� Carlos A. Ruiz de la Hermosa Ruiz de la Hermosa. Director Conservador del Parque Nacional de las Tablasde Daimiel (PNTD).
� Antonio de Juan García. Director del Parque Arqueológico Alarcos-Calatrava (2003-2012).� Carlos Villanueva Fernández Bravo. Agencia de Desarrollo Local. Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos.� Miguel Torres Más. Arqueólogo de la Motilla del Azuer.� Rafael Ochando Jiménez. Instituto Geológico y Minero de España (IGME).� Alicia López Pozuelo. Centro de Interpretación y Documentación del Agua y los Humedales Manchegos(CIDAHM).
� Cristina Orovio Melero. CIDAHM.� Pilar Loro Gallego. Jefa de Administración del PNTD.� Alfonso Díaz Cambronero. TRAGSA.� Jesús Pozuelo Clemente. Presidente de la Comunidad de Regantes de Daimiel.� Román Facundo Espino. Profesor de Literatura de la Universidad Complutense de Madrid.� Julián Villar Quevedo. Director de la Escuela de Fotografía NCUADRES. Madrid.� Juan Ignacio Rozas Blanco. Servicios de Fotografía Aérea.� Balawat S.C.P.� Juan González-Gallego Espinosa. Naturaletra.
Guías – intérpretes del PNTD:
� María de las Cruces García-Madrid Colado� Santiaga Molina Plaza� Carmen Pilar Sánchez Gutiérrez
Agentes medioambientales del PNTD:
� Crescencio Banegas Ruiz� Claudio Ruiz Castillo� Juan Cirilo Felipe Felipe� Mariano Pérez Muñoz� Joaquín Gil González del Campo� Bautista García Consuegra
Capítulo 1
EL AGUA, PROTAGONISTA A TRAVÉS DE LOS SIGLOSMiguel Mejías Moreno
1.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.2. Encuadre geográfico y antecedentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181.3. Climatología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231.4. Marco geológico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251.5. Hidrología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291.6. El Guadiana: un río singular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311.7. Marco hidrogeológico de Las Tablas de Daimiel y los Ojos del Guadiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371.8. Aprovechamiento y evolución de las aguas subterráneas durante el período
1980-2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471.9. Las Tablas y los Ojos del Guadiana: vistas aéreas e imágenes de satélite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Capítulo 2
LOS PRIMEROS POBLADOS PREHISTÓRICOS EN EL ENTORNO DE DAIMIEL.LAS MOTILLAS DE LA MANCHA
Luis Benítez de Lugo Enrich y Miguel Mejías Moreno
2.1. Introducción y antecedentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672.2. Las Motillas de Daimiel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
2.2.1. Marco hidrogeológico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 842.2.2. Motillas en las que se han realizado intervenciones arqueológicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862.2.3. Otras motillas próximas al grupo de Daimiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 992.2.4. Motillas alejadas del entorno de Daimiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2.3. Consideraciones finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Capítulo 3
USOS HIDRÁULICOS URBANOS EN EL ALTO GUADIANA EN LA EDAD MEDIA:CALATRAVA LA VIEJA
Miguel Ángel Hervás Herrera y Manuel Retuerce Velasco
3.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1073.2. Calatrava la Vieja en la historia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1073.3. Calatrava la Vieja y el Alto Guadiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1163.4. Poder, abastecimiento y defensa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
3.4.1. Las corachas y la dársena fluvial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1203.4.1.1 La coracha de la medina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1223.4.1.2. Las corachas del alcázar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1223.4.1.3. La dársena fluvial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
3.4.2. El sistema defensivo hidráulico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1253.4.3. El aljibe del interior del alcázar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1293.4.4. La sala de audiencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
3.5. Usos domésticos: letrinas, albercas, pozos y conducciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1333.6. Usos industriales: los molinos hidráulicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
11
ÍNDICE
página
Capítulo 4
EL APROVECHAMIENTO HIDRÁULICO DEL GUADIANA: LOS MOLINOS DE RIBERA.SIGLOS XV-XIX
Francisco Javier Moreno Díaz del Campo
4.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1494.2. El Guadiana y sus molinos, ejes articuladores de la comarca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1504.3. Los molinos y su disposición a lo largo del río . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1554.4. Los molinos y sus dueños . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1644.5. El agua del Guadiana: fuerza motriz, que no fuente para riego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1684.6. Un sistema en permanente evolución: molienda y técnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1724.7. Unas infraestructuras rentables y duraderas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Capítulo 5
LOS PROYECTOS DE DESECACIÓN EN LAS TABLAS DE DAIMIELAlberto Celis Pozuelo
5.1. Una idea que surge en el siglo XVIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875.2. La venta del humedal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1905.3. Los primeros colonizadores de Las Tablas: los cazadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925.4. Los proyectos de desecación en el siglo XX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Capítulo 6
LAS TABLAS DE DAIMIEL Y LOS OJOS DEL GUADIANA. PASADO Y PRESENTE ENIMÁGENES
Lourdes Albacete Carreño y Alejandro del Moral Fernández del Rincón
6.1. La fotografía como forma de conocimiento de un paisaje y de sus gentes . . . . . . . . . . . . . . . . 2136.2. Un entorno único para visitantes de excepción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2176.3. Oficios y gentes en relación con los humedales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2206.4. La metamorfosis del paisaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Capítulo 7
EL PARQUE NACIONAL DE LAS TABLAS DE DAIMIELManuel Carrasco Redondo
7.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2477.2. Antecedentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2477.3. Repaso histórico. La conservación del paraje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2537.4. La Reserva Nacional de Caza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2567.5. La declaración de Parque Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2597.6. Las Tablas de Daimiel y el agua subterránea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2687.7. El Plan de Regeneración Hídrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2727.8. El Plan de Humedales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
12
ÍNDICE
página
7.9. La Comisión de Expertos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2767.10. El Plan Especial del Alto Guadiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2787.11. Programa de adquisición de derechos de agua del Organismo Autónomo Parques
Nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2807.12.Otras figuras de protección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2817.13. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Capítulo 8
LOS POBLADORES DEL RÍOAlejandro del Moral Fernández del Rincón
8.1. Una breve introducción histórica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2878.2. Los habitantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2888.3. La arquitectura del río. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2908.4. La distribución de los asentamientos de ribera: un pueblo lineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
Capítulo 9
PAISAJE CULTURAL DEL HUMEDAL MANCHEGO: EL HOMBRE Y EL AGUALourdes Albacete Carreño
9.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3039.2. El agua a través de los sentidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3089.3. Oficios y tradiciones culturales asociados al agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3169.4. La desecación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3459.5. Consideraciones finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
PERFIL PROFESIONAL DE LOS AUTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
13
ÍNDICE
página
105
3
USOS HIDRÁULICOS URBANOS EN EL ALTOGUADIANA EN LA EDAD MEDIA:CALATRAVA LA VIEJAMiguel Ángel Hervás HerreraManuel Retuerce Velasco
CAPÍTULO 3
3.1. INTRODUCCIÓN
Calatrava la Vieja (Carrión de Calatrava, CiudadReal) fue capital islámica de la región del Alto Gua-diana entre los siglos VIII y XIII y sede fundacional dela primera Orden Militar autóctona de la PenínsulaIbérica. Hoy es uno de los conjuntos arqueológicosmás destacados de la Edad Media hispana (Hervás yRetuerce, 2010). Desde sus orígenes estuvo estre-chamente vinculada al río Guadiana, que actuócomo condicionante básico del desarrollo de la ciu-dad. El río fue uno de los elementos que mayor valorestratégico aportaron al emplazamiento, y los usoshidráulicos adquirieron en Calatrava un destacadoprotagonismo. Entre ellos cabe mencionar no sólolos concebidos para el necesario abastecimiento dela población, el ganado y los cultivos, sino tambiénaquellos orientados al desarrollo de importantesindustrias de transformación, y muy especialmente,los destinados a la propia defensa del recinto amu-rallado.
En las páginas que siguen haremos un breve reco-rrido por aquellos restos arqueológicos quemuestran la estrecha relación que Calatrava la Viejay sus habitantes mantuvieron con las aguas del AltoGuadiana y su entorno ambiental a lo largo de laEdad Media, poniendo en evidencia la estrecha rela-ción existente entre el agua, el medio físico y el serhumano a lo largo de la historia en el entorno de lasTablas de Daimiel.
3.2. CALATRAVA LA VIEJA EN LAHISTORIA
Calatrava la Vieja fue fundada en el siglo VIII por elemirato cordobés con el fin de controlar el vado delGuadiana en el camino principal de Córdoba aToledo, en un importante cruce de caminos al abrigodel cual adquirió un gran desarrollo urbano y unindudable valor geopolítico y estratégico (figuras 3.1y 3.2). Ello la convertía en el punto clave del sistemadefensivo de la Meseta, cubriendo los accesos aCórdoba frente a los rebeldes muladíes de Toledoprimero, y frente a los reinos cristianos del nortedespués.
El alto valor estratégico de su emplazamiento explicael papel decisivo que tuvo durante la Alta y la PlenaEdad Media, periodo a lo largo del cual Calatravafue, sucesivamente, capital de un extenso distritoandalusí, fortaleza templaria, y lugar de fundaciónde la más antigua orden militar hispana, que tomóel nombre propio del lugar.
En época omeya, Calatrava desempeñó un papeldecisivo a favor de Córdoba en las diversasrebeliones beréberes y muladíes que se sucedieronen la Meseta durante los siglos VIII y IX. Entonces,sus defensas se limitaban a una pequeña fortalezaen el extremo oriental del cerro, construida a basede tapial de tierra y mampostería.
Su importancia aumentó a raíz de su destrucción porlos rebeldes toledanos en el año 853, y de suinmediata reconstrucción por orden del emirMuhammad I. A partir de esa fecha, y como capitalde una extensa región de frontera, se convirtió en elprincipal símbolo del poder central cordobés en lazona. La ciudad quedó entonces amurallada en todosu perímetro, y rodeada por un profundo fosoartificial, convirtiéndose en una isla dotada dellamativos ingenios hidráulicos y sistemas defensivosque suponían una clara manifestación de poder através de la arquitectura militar (figura 3.3).
Tras la abolición del califato de Córdoba y el convulsoperiodo de los reinos de taifa, los almorávidesconvirtieron a Calatrava en la vanguardia de al-Andalus frente al reino castellano-leonés entre finalesdel siglo XI y mediados del siglo XII.
Tomada por Alfonso VII en 1147, se convirtió en laplaza cristiana más avanzada frente al Islam.Después de fracasar la encomienda otorgada a lostemplarios (ca. 1150), fue concedida por Sancho IIIa la orden del Cister (1158), lo que dio lugar alnacimiento de la primera orden militar autóctona dela Península Ibérica: la Orden de Calatrava.Perteneció al reino de Castilla hasta que losalmohades la recuperaron para el Islam a raíz de suvictoria en la batalla de Alarcos (1195), y laconvirtieron en la vanguardia de su imperio frente alreino de Castilla.
107
USOS HIDRÁULICOS URBANOS EN EL ALTO GUADIANA EN LA EDAD MEDIA: CALATRAVA LA VIEJA 3
108
LAS TABLAS Y LOS OJOS DEL GUADIANA: AGUA, PAISAJE Y GENTE
Figura 3.1.- Mapa delocalización de Calatrava la
Vieja (Ciudad Real)(elaboración propia).
Figura 3.2.- Mapa delocalización de Calatrava laVieja (MTN 1:200000, VisorSIGPAC).
M a r M e d i t er r á
ne
o
Oc
ea
no
At
lá
nt
ic
o
PO
RT
UG
AL
F R A N C I A
Alfonso VIII retomó definitivamente Calatrava el 30de junio de 1212, pocos días antes de la batalla delas Navas de Tolosa. La vieja ciudad del Guadiana,que fue devuelta inmediatamente a la Orden deCalatrava, inició a partir de entonces un irreversibleproceso de decadencia. La nueva realidad política dela región dio lugar a la completa desarticulación delos condicionantes geoestratégicos que habíanasegurado durante siglos la prosperidad de laciudad. Ubicada en un lugar malsano y demasiadolejos de la nueva línea de frontera, no era ya la sedemás adecuada para la Orden, cuya cabeza setrasladó muy pronto a la fortaleza de Dueñas (1217),refortificada al efecto y rebautizada como Calatravala Nueva. La antigua Calatrava, citada desdeentonces como Calatrava la Vieja, quedó comocabeza de una encomienda más de la Orden.
Algunas décadas después, la fundación de CiudadReal (1255) supondría un golpe definitivo: la nuevaciudad regia no sólo le arrebató el escasoprotagonismo que aún le quedaba en la zona, sinoque provocó, además, el desvío del camino deCórdoba a Toledo, dejándola fuera de la principalruta de la región. A comienzos del siglo XVI,Calatrava la Vieja aparece ya completamenteabandonada, convertida en un despobladoarruinado próximo al viejo camino entre Andalucía yToledo.
En la actualidad, Calatrava la Vieja se localiza dentrodel término municipal de Carrión de Calatrava(Ciudad Real), unos 15 km al noreste de la capitalprovincial. Su recinto amurallado ocupa un pequeñocerro amesetado de planta ovoide contiguo a la
109
USOS HIDRÁULICOS URBANOS EN EL ALTO GUADIANA EN LA EDAD MEDIA: CALATRAVA LA VIEJA 3
Figura 3.3.- Vista aérea deCalatrava la Vieja tomadadesde el este(MAC Fotográfica, 2010).
margen izquierda del río Guadiana, unos 1400 maguas arriba de la confluencia con el arroyoValdecañas, en el interior de una península fluvial dealto valor estratégico (figuras 3.4 y 3.5).
La escasa altura del cerro en combinación con laplanicie circundante proporcionan un ampliodominio visual sobre el entorno –especialmentehacia el norte, sobre el paso histórico de los Montesde Toledo–, pero no una protección destacable. Laúnica defensa natural la aporta el propio ríoGuadiana, cuyo cauce, entonces ancho y pantanosoen este punto, protegía el frente septentrional de laciudad. En el resto de la plaza, la accesibilidad delcerro fue paliada, ya en época islámica, mediante laconstrucción de sólidas murallas y un foso artificial.El cinturón amurallado de Calatrava adapta sutrazado al contorno del cerro, formando un recintode planta elíptica irregular jalonado por más de
treinta torres de flanqueo, y dividido en dos zonasbien diferenciadas, separadas entre sí por unamuralla de grandes proporciones: el alcázar, al este,y la medina, que ocupa el resto de la superficie(figura 3.6). En el interior del alcázar destacan elaljibe islámico, convertido después en mazmorra, lagran sala de audiencias con piscina de época taifa,los cimientos del ábside de la inacabada iglesiatemplaria, y la iglesia y el convento de los calatravos.Las excavaciones arqueológicas realizadas en elinterior de la medina han permitido exhumar unaparte importante de su entramado urbano, ynumerosos restos relacionados con los usosdomésticos del agua, como letrinas, albañales,atarjeas, albercas y pozos.
Alrededor del recinto defensivo se localizan losarrabales de la ciudad, que, con una extensiónsuperior a las 100 ha, lo rodean por todo su
112
LAS TABLAS Y LOS OJOS DEL GUADIANA: AGUA, PAISAJE Y GENTE
Figura 3.4.- Ortoimagen delrecinto amurallado de
Calatrava la Vieja (en rojo),entre el río Guadiana (al norte)y el arroyo Valdecañas (al sur),con representación de la presa
y molino de Calatrava (enamarillo) (elaboración propia).
perímetro salvo por el norte, por donde discurre elGuadiana. El entorno inmediato lo constituye unallanura fértil muy envejecida, salpicada de suaves
lomas y, según las fuentes escritas de épocaandalusí, apta entonces para el cultivo de cereales,para la caza y para la cría de ganado.
113
USOS HIDRÁULICOS URBANOS EN EL ALTO GUADIANA EN LA EDAD MEDIA: CALATRAVA LA VIEJA 3
Figura 3.5.- Vista aérea deCalatrava la Vieja tomadadesde el norte. En primertérmino, el río Guadiana; alfondo, el arroyo de Valdecañas.(MAC Fotográfica, 2010).
115
USOS HIDRÁULICOS URBANOS EN EL ALTO GUADIANA EN LA EDAD MEDIA: CALATRAVA LA VIEJA 3
Figura 3.6.- Plano general delrecinto amurallado deCalatrava la Vieja. 1, alcázar; 2,medina; 3, barrio contiguo alalcázar; 4, barrio de la puertaen recodo; 5, puerta en recodode la medina; 6, coracha de lamedina; 7, primera coracha delalcázar; 8, segunda coracha delalcázar (elaboración propia).
3.3. CALATRAVA LA VIEJA Y EL ALTOGUADIANA
Desde el punto de vista geográfico, Calatrava laVieja se localiza en pleno valle del Alto Guadiana, enun sector en el que el río se interpone entre la co-marca natural del Campo de Calatrava, al sur, y lasestribaciones de los Montes de Toledo, al norte. Enel entorno aflora un extenso sustrato geológico decalizas terciarias que convive con esporádicos aflo-ramientos cuarcíticos, margas y depósitos de aluvión.
Los geógrafos árabes de la Edad Media conocieronbien la región pantanosa situada al noreste deCalatrava, a la que describen como el lugar donde elGuadiana superior –nombre con el cual confundíannumerosos cursos de agua, como el Gigüela y elRiansares– desaparecía y reaparecía en variasocasiones antes de emerger definitivamente junto ala ciudad. En esta zona, el Guadiana discurre conmuy poca pendiente debido a la casi absolutaplanicie del entorno, lo que ha dado lugar a un vallede erosión fluvial sin encajamiento de la red,jalonado por amplias superficies inundablesestacionalmente (figuras 3.7 y 3.8).
Calatrava estuvo, desde sus orígenes, estrechamentevinculada al río Guadiana, que actuó siempre comocondicionante básico del desarrollo de la ciudad. Elrío fue uno de los elementos que mayor valorestratégico aportaron al emplazamiento, justificandoen buena medida la ocupación del cerro no sólo enépoca islámica, sino también durante la Edad delHierro. De hecho, el Guadiana influyó decisivamenteen la principal reorganización de la ciudad,acontecida a mediados del siglo IX: convertida enuna isla mediante la construcción de un fosoartificial, la emergente capital regional fue dotadaentonces de complejos sistemas hidráulicos deabastecimiento y defensa inspirados en modelosorientales.
Diversas fuentes escritas de la época destacan laestrecha relación existente entre Calatrava y el ríoGuadiana (figura 3.9a y 3.9b). En la primera mitaddel siglo X, el cronista y geógrafo al-Razí llamaba laatención sobre la mala calidad del agua del río, que
con el tiempo se convertiría en una de las principalescausas del abandono definitivo de la ciudad:
“...e yaze sobre el rrio de Guadiana. E yaze enbuena tierra de simentera e mui templada, elleba buen pan e caza, e dan los ganados masleche e crian mejor que en otras tierras por labondad de las yerbas, e para los homes es tierramuy dolencia, e la su agua del rio es mala, e criapescado, e non lo comen, ca es de mala naturapor el agua en que se cria” (Catalán y De Andrés,1974).
El viajero, geógrafo y cronista Ibn Hawqal, hacia elaño 977, (Ibn Hawqal (ed.) 1971) subrayaba lanotable anchura del cauce del río Guadiana a supaso por Calatrava:
“En una etapa se va de Caracuel a Calatrava,gran ciudad, provista de una muralla de piedra,sobre un gran río, cuyos habitantes cogen elagua potable que utilizan para la agricultura;hay mercados, baños, establecimientos decomercio...” (Ibn Hauqal, Surat al-’Ard , año977).
Rodrigo Ximénez de Rada, arzobispo de Toledo,pone de manifiesto el notable valor defensivo del ríoa comienzos del siglo XIII, cuando describe comotestigo directo los acontecimientos relacionados conla toma de la ciudad por el ejército cruzado a finalesde junio de 1212:
“Así pues, avanzados todos a la par desde allí,llegamos a Calatrava. Por su parte, los agarenosque en aquel lugar resistían inventaron enfabricar unos abrojos de hierro y los esparcieronpor todos los vados del río Guadiana; (…) lavoluntad de Dios fue que escasísimos, o casininguno, se hirieran con aquellos abrojos; y sobrela mano de la gracia de Dios, a modo de puente,atravesamos el río Guadiana y acampamos enderredor de Calatrava. Los agarenos habíanasegurado de tal manera aquella fortaleza conarmas, estandartes e ingenios en lo alto de lostorreones, que parecía bastante dificultosoasaltarla a quien lo intentara. Además, aunque
116
LAS TABLAS Y LOS OJOS DEL GUADIANA: AGUA, PAISAJE Y GENTE
esa fortaleza está en terreno llano, sin embargouna parte de su muralla es inaccesible al lindarcon el río; por las otras partes está tan defendidapor la muralla, los bastiones, fosos, torreones ybaluartes que parecía imbatible sin un largocastigo de los ingenios…” (Jiménez de Rada,(ed.) 1989).
Tal como advertía al-Razi en la primera mitad delsiglo X, el carácter pantanoso del río en este tramo,causante de enfermedades y malos olores, supusodesde antiguo una dificultad importante para elpoblamiento de la zona. De hecho, cuando loscondicionantes económicos, políticos y militaresdejaron de ser el factor primordial para la ocupaciónde la ciudad, ésta se despobló con rapidez. Así locorroboran los testimonios de Hernando Colón y deAndrea Navagero, geógrafos y viajeros que visitaronlas ruinas de Calatrava la Vieja en las primerasdécadas del siglo XVI:
“Calatraua la bieja hera çibdad despoblada ehera en tiempo de moros de doçientos vezynos etiene las casas muy fuertes de tierra e tiene aunfortaleza e estan en pie los palacios del rrey moroe no mora en ella nadie por ser doliente porcabsa de los olores del guadiana que pasa juntocon ella por la parte de malagon e tenia entiempos moros e agora tiene una caba que sesale de guadiana llena de agua e arrida la villa etornase a entrar en el rrio e lleva la cabeça delmaestrazgo“. (Colón, ed. 1988).
“Una legua más alla de Carrioncillo se pasa elGuadiana, dejando á la derecha la ciudad deCalatrava, situada en un cerro entre unos riscosque la circundan como fortísima muralla, peroestá arruinada y desierta por los malos aires queen ella reinan á acusa del rio, que es allípantanoso y está lleno de juncos y cañas comouna laguna“ (Navagero, ed. 1983).
117
USOS HIDRÁULICOS URBANOS EN EL ALTO GUADIANA EN LA EDAD MEDIA: CALATRAVA LA VIEJA 3
Figura 3.7.- El río Guadiana, asu paso por Calatrava la Vieja(M. A. Hervás).
119
USOS HIDRÁULICOS URBANOS EN EL ALTO GUADIANA EN LA EDAD MEDIA: CALATRAVA LA VIEJA 3
Figura 3.8.- Calatrava la Viejavista desde el norte, con el ríoGuadiana en primer término(M. A. Hervás).
3.4. PODER, ABASTECIMIENTO YDEFENSA
Tal como expone ibn Jaldún, la existencia de aguaera condición indispensable a la hora de elegir elemplazamiento de una ciudad:
“Pues la ciudad debe estar ubicada sobre la riberade un río o en las proximidades de variosmanantiales puros y abundantes. El agua es unacosa de primera necesidad, y su cercanía ahorramuchas fatigas a los habitantes para abastecersede ella” (ibn Jaldún, al-Muqaddimah, año 1377)(Ibn Jaldún (ed.) 1977).
Este precepto se cumple rigurosamente en Calatravala Vieja, encajada entre los cauces del río Guadianay del arroyo Valdecañas, y situada sobre un enormeacuífero que aportaba abundantes aguassubterráneas.
De hecho, Calatrava estuvo equipada desde unprimer momento con complejos sistemas hidráulicosde abastecimiento y defensa que sirvieron tambiéncomo vehículos de expresión de poder. En estesentido, es preciso destacar que Calatrava actuódurante casi cinco siglos como vanguardia del poderomeya en una región frecuentemente sacudida porrebeliones internas primero, y por incursiones detropas cristianas después. Poder, abastecimiento ydefensa conjugados en complejas estructurashidráulicas cuyas ruinas sorprenden aún alobservador por su notable envergadura.
3.4.1. LAS CORACHAS Y LA DÁRSENA FLUVIAL
Ejemplo de ello son las corachas, grandes brazos demuralla provistos de ruedas hidráulicas elevadorasque se adentraban en el cauce del río paragarantizar el abastecimiento de la ciudad,fortificando el acceso al agua y aumentando lacapacidad defensiva del perímetro amurallado. EnCalatrava se han identificado varias corachas quesirvieron de soporte a complejos sistemashidráulicos.
120
LAS TABLAS Y LOS OJOS DEL GUADIANA: AGUA, PAISAJE Y GENTE
a
b
121
USOS HIDRÁULICOS URBANOS EN EL ALTO GUADIANA EN LA EDAD MEDIA: CALATRAVA LA VIEJA 3
Figura 3.9a y 3.9b.- Restos delcastillo de Calatrava la Vieja.Las aguas del Guadianaaparecen representadas enprimer término. (FotografíaM.A. Hervás, Croquis de D.A.Úbeda publicado en 1878 en LaIlustración Española yAmericana).
3.4.1.1. LA CORACHA DE LA MEDINA
Se localiza en el frente septentrional de la muralla,junto a la desembocadura del foso perimetral (figu-ras 3.6 y 3.10). Está formada por un grueso muro de80 m de longitud, perpendicular a la muralla nortede la medina y rematado en su extremo distal poruna torre maciza de planta cuadrangular sumergidaen la corriente. El muro principal, rectilíneo, estabareforzado en el paramento de aguas abajo por otrascuatro torres cuadradas de diferentes dimensiones, amodo de contrafuertes. Una rueda hidráulica degrandes proporciones, situada en la torre distal y hoydesaparecida, elevaba el agua hasta un canal querecorría longitudinalmente la coronación del muroprincipal para introducirla en el interior de lamedina, garantizando así su abastecimiento. Porúltimo, un muro de tapial de unos 50 m de longitudevitaba que las aguas sucias que desembocaban enel río procedentes del foso se mezclaran con el agualimpia captada por el mecanismo elevador (figura3.11).
Los datos disponibles parecen confirmar que tanto lacoracha de la medina como la segunda coracha delalcázar fueron edificadas durante la reconstrucciónde la ciudad llevada a cabo a mediados del siglo IXpor orden del emir Muhammad I, tras el ataquetoledano del año 853.
3.4.1.2. LAS CORACHAS DEL ALCÁZAR
Otras dos corachas de Calatrava la Vieja (figuras3.12 y 3.13) estuvieron vinculadas al abastecimientodel alcázar, pero no son coetáneas entre sí: una essustitutiva de la otra.
La más antigua es anterior al año 853, tiene 30 m delongitud, y está rematada por dos grandesmachones de sillería destinados a sostener la ruedahidráulica transversal –desaparecida– que elevabaagua del río hasta un pequeño canal en lacoronación del muro, que a su vez la conducía alinterior del primitivo alcázar (figura 3.13).
El conjunto fue destruido hacia mediados del siglo IXpor las obras de construcción del nuevo alcázar, pero
sus restos se mantuvieron en pie durante más de tressiglos, siendo reformados y reutilizados en épocaalmohade para otras funciones hidráulicas, ysirviendo incluso de abrigo para espacios de usodoméstico a partir del siglo XIII.
En época almohade, en efecto, al extremo distal dela primitiva coracha del alcázar se le adosó una grantorre hueca de planta cuadrangular cuyo interior,dividido en tres espacios rectangulares, era inundadoestacionalmente, de modo natural, por las crecidasdel río Guadiana a través de un vano de notablesdimensiones localizado en su frente norte. El pasode las aguas del río a los distintos habitáculos delinterior de la torre era regulado por medio depequeñas compuertas situadas en el sector centralde los muros divisorios. Aunque desconocemos lafunción exacta de este mecanismo hidráulico, esevidente que estaba relacionado con la defensa delalcázar.
La segunda coracha del alcázar fue construidainmediatamente al oeste de la anterior, durantelas obras de reconstrucción de la ciudad empren-didas tras el ataque toledano del 853 (figura3.12). Está formada por un lienzo perpendicular ala muralla septentrional del alcázar, y por unatorre maciza de planta cuadrangular sumergida enla corriente, en cuya cara norte apoyaba la ruedahidráulica del conjunto, hoy desaparecida (figura3.14).
Esta estructura, muy similar a la coracha de lamedina, fue concebida no sólo como mediotecnológicamente avanzado de abastecimiento deagua al interior del alcázar, sino también como unpoderoso vehículo de propaganda política, y comotal formó parte del sorprendente sistema defensivohidráulico documentado en esta zona. La nuevacoracha se adentra en el cauce del río casi 35 m másque la precedente, lo que sugiere que, a lo largo dela primera mitad del siglo IX, la margen izquierda delGuadiana se retrotrajo ostensiblemente hacia elnorte, tal vez como consecuencia de las obras deconstrucción del nuevo alcázar de la ciudad, o puedeque a causa de un descenso pronunciado ypermanente del caudal del río.
122
LAS TABLAS Y LOS OJOS DEL GUADIANA: AGUA, PAISAJE Y GENTE
123
USOS HIDRÁULICOS URBANOS EN EL ALTO GUADIANA EN LA EDAD MEDIA: CALATRAVA LA VIEJA 3
Figura 3.10.- Coracha de lamedina, vista desde el noreste(M. Retuerce).
Figura 3.11.- Recreaciónartística del funcionamiento dela coracha de la medina(dibujo: Dionisio ÁlvarezCueto).
124
LAS TABLAS Y LOS OJOS DEL GUADIANA: AGUA, PAISAJE Y GENTE
Figura 3.12.- Plano del alcázar. 1, primera coracha del alcázar; 2, torre hidráulica almohade; 3, segunda coracha del alcázar; 4,aljibe; 5, sala de audiencias; 6, piscina de la sala de audiencias; 7, alberca de abastecimiento de la sala de audiencias; 8, albercadel aula; 9, pozos ciegos de época almohade (elaboración propia).
3.4.1.3. LA DÁRSENA FLUVIAL
Tanto la coracha de abastecimiento al alcázar comola de la medina actuaron como verdaderos diquessobre la corriente del río, contribuyendo a crear eneste sector del recinto un puerto fluvial a modo dedársena, concebido para aumentar la capacidaddefensiva del frente septentrional del recintoamurallado, y para proteger y facilitar las labores decarga y descarga de las embarcaciones de fondoplano que surcaban entonces este tramo del
Guadiana. De hecho, la coracha del alcázarbloqueaba cualquier posibilidad de acceder portierra a la base de la muralla norte del recinto, por loque la puerta en recodo de entrada al alcázar sóloera accesible desde el interior del puerto fluvial.
3.4.2. EL SISTEMA DEFENSIVO HIDRÁULICO
En el frente oriental del alcázar, junto a la entradadel foso, se documenta un excepcional sistema
125
USOS HIDRÁULICOS URBANOS EN EL ALTO GUADIANA EN LA EDAD MEDIA: CALATRAVA LA VIEJA 3
Figura 3.13.- Torre hidráulicade época almohade en elespolón oriental del recinto(M. A. Hervás).
defensivo hidráulico del que participan las dos torrespentagonales, el antemuro que las defiende –confunciones de represa–, y la segunda coracha delalcázar (figuras 3.15 y 3.16), (Retuerce y Zozaya,1992)
La torre pentagonal sur presenta restos derevestimiento con mortero hidráulico en su interior,y está provista de varias tuberías bajantes decerámica que, situadas a diferentes alturas,atraviesan los muros de la torre con una clarafunción de desagüe, por lo que parece claro que setrata de un castellum aquæ abastecido seguramentepor la más moderna de las dos corachas del alcázare integrado, por tanto, en el sistema defensivohidráulico de la ciudad. La torre pentagonal norte,de similares dimensiones e idéntico aparejo,desempeña sin embargo una función convencionalde flanqueo, actuando como punto de defensaintermedio para protección del sistema.
Configurado en sus líneas maestras durante lareconstrucción de la ciudad en época deMuhammad I (año 854), el sistema se abastecía pormedio de una rueda hidráulica elevadora quecaptaba agua del río y la conducía hasta la partesuperior del lienzo oriental del alcázar, desde donde,por medio de canales, era distribuida tanto al interiordel alcázar como hacia el castellum aquæ situado enla torre pentagonal sur. Desde este último, el aguavertía al foso, a alta presión, a través de lasnumerosas bajantes de cerámica que atraviesan susmuros.
El complejo descrito debió de permanecer en usodesde su creación, a mediados del siglo IX, hasta, almenos, finales del siglo XII o principios del XIII, pueslas últimas reformas documentadas en él datan deépoca almohade (1195-1212). A ese momentocorresponde, en efecto, la construcción de un nuevoantemuro a modo de represa que creaba una liza
128
LAS TABLAS Y LOS OJOS DEL GUADIANA: AGUA, PAISAJE Y GENTE
Figura 3.14.- Torre distal de lacoracha del alcázar, tras suexcavación arqueológica
(M. A. Hervás).
inundable en torno a la torre pentagonal sur yampliaba la longitud del frente de desagüe delsistema.
3.4.3. EL ALJIBE DEL INTERIOR DEL ALCÁZAR
Entre los elementos de mayor importanciaestratégica para la defensa de cualquier recintofortificado destacan especialmente los aljibes,depósitos de agua potable casi siempre subterráneosque garantizan el abastecimiento de la poblaciónencastillada aun en el caso de que sean cortadas lasvías de suministro.
El aljibe del alcázar de Calatrava la Vieja fuedescubierto en excavación arqueológica. Lanaturaleza de los rellenos de su interior, formadoscasi exclusivamente por piedras de gran tamaño,parece demostrar que, tras un periodo más o menosprolongado de abandono, fue amortizado
intencionadamente para mermar la capacidaddefensiva del alcázar, (figuras 3.17 y 3.18).
Construido en época islámica temprana, el aljibequedó integrado parcialmente en el ala norte del
129
USOS HIDRÁULICOS URBANOS EN EL ALTO GUADIANA EN LA EDAD MEDIA: CALATRAVA LA VIEJA 3
Figura 3.15.- Espolón orientaldel recinto amurallado, con losrestos del sistema defensivohidráulico (M. A. Hervás).
Figura 3.16.- Esquema de funcionamiento del sistemadefensivo hidráulico (dibujo: Miguel Ángel Núñez Villa-nueva).
edificio conventual de los calatravos tras laconstrucción de este último, en la segunda mitad delsiglo XIII. Se localiza en el sector centro-oeste delalcázar, frente a la puerta de comunicación con lamedina, en uno de los puntos más elevados de suentorno, de donde se deduce que no captaba aguasde superficie. Fue construido en el interior de unagran fosa practicada al efecto en el sustratogeológico del cerro, pese a lo cual una parteimportante de su desarrollo era originalmente visibleen altura. Es de planta rectangular, está delimitadopor gruesos muros de mampostería de cuarcita, ycubierto con una sólida bóveda longitudinal demedio cañón construida en ladrillo, en cuya clave seabre la boca de acceso. El interior está enlucido conmortero hidráulico y pintado con almagra, ypresenta unas dimensiones de 7,60 m de longitud,3,15 m de anchura, y 5,50 m de altura hasta elintradós de la clave de la bóveda, lo que arroja unacapacidad máxima cercana a los 120 m3. Tiene elfondo plano y las esquinas redondeadas parafacilitar las labores de limpieza. Sus paredespresentan en su base un pequeño zócalo saliente dealtura y profundidad desiguales. Bajo la vertical delbrocal, hoy desaparecido, el fondo del aljibepresenta una concavidad hemiesférica que servía depoceta de decantación y limpieza.
Su estado de conservación es excelente, hasta elpunto de que aún son reconocibles las marcas de losdistintos niveles que alcanzó el agua en su interior.La altura a la que se encuentran dichas marcas–cercanas al arranque de la bóveda– y la notableproximidad entre unas y otras demuestran que estedepósito era abastecido artificialmente, tal vez pormedio de cuadrillas de trabajadores o soldados queacarreaban el agua desde pozos cercanos,asegurando con ello un nivel de llenado elevado,constante, y claramente independiente del régimenpluviométrico de la zona.
A lo largo de la segunda mitad del siglo XIII, el aljibedescrito debió de ser transformado en mazmorra,según se deduce del conjunto de grafitos documen-tados en su interior. Se trata principalmente derepresentaciones figurativas, geométricas y epigráfi-cas, tanto incisas como al carbón, que ocupan casi
132
LAS TABLAS Y LOS OJOS DEL GUADIANA: AGUA, PAISAJE Y GENTE
Figura 3.17.- Vista del aljibe del alcázar, tomada desde eleste (M. A. Hervás).
Figura 3.18.- Interior del aljibe del alcázar (M. A. Hervás).
por completo las paredes internas del aljibe hastauna altura máxima de unos 2,15 m.
La conversión de aljibes en mazmorras es unfenómeno relativamente frecuente en la EdadMedia, dada la idoneidad de las condicionesofrecidas por este tipo de edificios para la custodiade prisioneros, y se ha documentado en los aljibes deotras fortalezas, como las de Valencia del Ventoso,Azuaga o Medellín (Badajoz), entre otras (Mora,1994).
3.4.4. LA SALA DE AUDIENCIAS
Construida probablemente en época taifa (siglo XI),la denominada sala de audiencias se localiza en elcuadrante noroccidental del alcázar (Hervás yRetuerce, 1999). Se trata de una gran estanciadiáfana de planta rectangular, de unos 210 m2 desuperficie, jalonada por seis arcos-diafragma deherradura cuya misión era sustentar la cubierta deledificio, hoy completamente desaparecida aunqueformada, casi con toda seguridad, por teja curvasobre entramado de madera.
En el extremo meridional de la sala se localizan dosgrandes nichos gemelos cubiertos por bóvedas demedio cañón de irregular factura (figuras 3.19 y3.20). De ellos, el situado en el ángulo sureste cobijauna piscina propia de un hammam, dotada deentrada y salida de agua propias, pavimento deladrillos, revestimiento interior de mortero hidráulicopintado con almagra, y una pequeña escalera deobra desaparecida en su frente exterior. Se trata, sinduda, de un elemento de lujo inspirado en modelosorientales, y asociado a las funciones derepresentación de poder que se desarrollaban en elinterior de este espacio. El nicho occidental, diáfano,alojaba probablemente el salón del trono.
Los trabajos arqueológicos realizados en la zona handemostrado que el complejo descrito se prolongabahacia el sur por detrás de estos dos nichos, en unaterraza elevada que albergaba una alberca paraabastecimiento de la piscina y un pequeño jardín,(figura 3.21). La alberca tiene planta en forma de
“ele” y estuvo pavimentada con losas de pizarra deformato rectangular bien cortadas en su sector sur,y mediante un suelo de ladrillo macizo colocado enespiga en su ala oeste. Sus paredes estabanrevestidas con mortero hidráulico pintado dealmagra. Abastecía la piscina de la sala de audienciaspor medio de una bajante vertical de tuboscerámicos empotrada en el muro divisorio. El jardínocupaba el cuadrante noroeste de la terraza,completaba la ornamentación del conjunto, y estuvorodeado por las aguas de la alberca tanto al surcomo al este.
3.5. USOS DOMÉSTICOS: LETRINAS,ALBERCAS, POZOS Y CONDUCCIONES
La mayor parte de los usos hidráulicos de carácterdoméstico documentados en Calatrava la Vieja estánrelacionados con las viviendas descubiertas en elinterior de la medina (figuras 3.22, 3.23, 3.24 y3.25), fechadas en su mayor parte en época de laEncomienda de Calatrava (siglos XIII-XIV), yequipadas con letrinas, pozos ciegos, sumideros,albañales, atarjeas y albercas.
El elemento más abundante lo constituyen lasletrinas, definidas por plataformas rectangulares dealrededor de 1 m2 de superficie, pavimentadas conladrillo y ligeramente elevadas con respecto alpavimento del espacio circundante. Rodeadas enorigen por tabiques de adobe o de madera hoydesaparecidos, estaban situadas casi siempre en lospatios de las viviendas, junto a una de las esquinas.Estas letrinas presentan el característico desagüe enforma de ranura en la superficie de la plataforma deladrillos, conectado a un pozo ciego por medio deuna bajante de obra revestida al interior con yeso.En el sector central de la medina se ha documentadouna letrina asociada a una pequeña pileta de obracon funciones de lavamanos.
La mayor parte de las letrinas documentadas hasta elmomento en la medina de Calatrava la Vieja son deépoca cristiana y están asociadas al momento de
133
USOS HIDRÁULICOS URBANOS EN EL ALTO GUADIANA EN LA EDAD MEDIA: CALATRAVA LA VIEJA 3
134
LAS TABLAS Y LOS OJOS DEL GUADIANA: AGUA, PAISAJE Y GENTE
Figura 3.19.- Nichosabovedados del extremomeridional de la Sala de
Audiencias (M. A. Hervás).
Figura 3.20.- Recreaciónartística del interior de la Salade Audiencias (dibujo: Dionisio
Álvarez Cueto).
ocupación de la encomienda de Calatrava –siglosXIII-XIV–, si bien reproducen fielmente la tipologíade las letrinas andalusíes (figura 3.26).
Los pozos ciegos se sitúan, por lo general, en la víapública, junto a la base de la fachada de lasviviendas, y debieron de estar protegidos portapaderas de madera ocultas bajo el pavimento detierra de las calles (figuras 3.27, 3.28 y 3.29). Lamayoría de ellos están entibados en su perímetrointerior con obra de mampostería caliza irregulartrabada con barro. Se han documentado varios deestos pozos en las calles de la medina, atribuibles ala época de la Encomienda de Calatrava (siglos XIII-XIV), y también en el patio interior del alcázar,asociados a niveles de ocupación de épocaalmohade (1195-1212).
Los patios de las viviendas documentadas hasta elmomento en la medina de Calatrava la Vieja estaban
equipados con sumideros para evacuación de aguasde superficie (figura 3.30).
Conectados a pozos ciegos subyacentes ylocalizados por lo general en el sector central de lospatios a los que daban servicio, estos sumideroscarecían normalmente de elementos estructuralespropios: se trata de simples aberturas de alrededorde 20 cm de diámetro situadas en el punto más bajodel pavimento del patio para facilitar la evacuaciónde las aguas de lluvia.
Algunos de los edificios adosados al intradós de lamuralla, tanto en el alcázar como en la medina,vertían sus aguas directamente al exterior del recintopor medio de albañales que atraviesan la base delos lienzos y desagüan sobre la coronación del taludconstructivo de la escarpa del foso (figura 3.31). Sehan documentado albañales de este tipo en losfrentes norte, este y sur del alcázar, y en la muralla
135
USOS HIDRÁULICOS URBANOS EN EL ALTO GUADIANA EN LA EDAD MEDIA: CALATRAVA LA VIEJA 3
Figura 3.21.- Alberca y jardínen el extremo sur de la sala deaudiencias del alcázar(M. A. Hervás).
136
LAS TABLAS Y LOS OJOS DEL GUADIANA: AGUA, PAISAJE Y GENTE
Figura 3.22.- Plano del barrio contiguo al alcázar (elaboración propia).
sur de la medina. De origen islámico, muchos deellos se mantuvieron en uso hasta el abandonodefinitivo de la plaza.
Función similar cumplían las diferentes atarjeasdocumentadas en distintos puntos de la tramaurbana de Calatrava, tanto en la medina como en elinterior del alcázar. Algunas de ellas consisten ensimples alineaciones dobles de mampuestosirregulares empotradas en el pavimento. Otras, máselaboradas, presentan su lecho revestido con losetasde piedra caliza, y han conservado incluso sucubierta original, a base de mampuestos de piedralocal apoyados sobre la coronación de los mureteslaterales de la atarjea, también de mampostería.
Algunas de las viviendas exhumadas estabanequipadas con pequeñas albercas para recogida deaguas pluviales, situadas por lo general en los patios
de los edificios (figura 3.32). De entre ellas, cabedestacar la alberca del patio oriental del palaciourbano andalusí descubierto en el ángulo sureste dela medina. La alberca en cuestión ocupa la esquinasureste del patio mencionado, es de plantacuadrangular, está construida con mampostería depiedra caliza, y revestida al interior con morterohidráulico pintado de almagra. Conserva restos delatanor cerámico de desagüe, y de una obra posteriorde mampostería para adaptarla como fuenteornamental. En el barrio contiguo a la puerta enrecodo de la medina se han documentado otras dosalbercas similares (figura 3.33). Existe otra más en elinterior del alcázar, construida para recoger las aguaspluviales de los tejados circundantes, dispuestos amodo de impluvio (figura 3.34).
También se han documentado restos de un posiblefregadero de cocina asociado a un hogar en el
137
USOS HIDRÁULICOS URBANOS EN EL ALTO GUADIANA EN LA EDAD MEDIA: CALATRAVA LA VIEJA 3
Figura 3.23.- Vista elevada delbarrio contiguo al alcázar(M. A. Hervás).
138
LAS TABLAS Y LOS OJOS DEL GUADIANA: AGUA, PAISAJE Y GENTE
Figura 3.24.- Plano del barrio de la puerta en recodo (elaboración propia).
139
USOS HIDRÁULICOS URBANOS EN EL ALTO GUADIANA EN LA EDAD MEDIA: CALATRAVA LA VIEJA 3
Figura 3.25.- Vista elevada delbarrio de la puerta en recodo(M. A. Hervás).
Figura 3.26.- Letrina delinterior de la medina(M. A. Hervás).
140
LAS TABLAS Y LOS OJOS DEL GUADIANA: AGUA, PAISAJE Y GENTE
Figura 3.27.- Calle de acceso alalcázar, con pozos ciegos
(M. A. Hervás)
Figura 3.28.- Pozos ciegos en lacalle de acceso al alcázar
(M. A. Hervás).
141
USOS HIDRÁULICOS URBANOS EN EL ALTO GUADIANA EN LA EDAD MEDIA: CALATRAVA LA VIEJA 3
Figura 3.29.- Pozo ciego juntoa la muralla sur de la medina(M. A. Hervás).
Figura 3.30.- Sumidero en elpatio de una de las viviendasdel barrio sureste de la medina(M. A. Hervás).
interior de una de las viviendas del sector sureste dela medina. Aunque falta la pila de piedra que debióde rematar el conjunto, se ha conservado eldesagüe de la misma, configurado por una tejacurva colocada a modo de canal sobre un lecho demampostería de planta semicircular (figura 3.35). Eldesagüe descrito está conectado a uno de los pozosciegos existentes en la calle principal de acceso alalcázar, y aparece asociado a un nivel de ocupacióncristiano del siglo XIII, perteneciente a una cocina dela que también formaban parte un pequeño hogarde ladrillos y un poyo de mampostería.
3.6. USOS INDUSTRIALES: LOS MOLINOSHIDRÁULICOS
En época islámica se construyeron sobre el ríoGuadiana, en las inmediaciones de la ciudad deCalatrava, varios molinos hidráulicos harineros deenorme interés histórico y medioambiental, algunosde los cuales han continuado en funcionamientohasta bien entrada la década de 1960.
La existencia de molinos hidráulicos harineros en losalrededores de Calatrava está documentada porescrito desde, al menos, mediados del siglo XII: en1147, Alfonso VII concede a la Iglesia y Arzobispode Toledo algunas heredades en la ciudad, con todossus molinos y pesquerías –“…ac insuper de omnibusmolinis et piscariis…”– (Fita, 1885; García Luján,1982). Molinos concretos de este mismo tramo delrío Guadiana aparecen citados también en fechasmuy tempranas: el de Griñón en 1150, el de ElEmperador en 1181, el de Zuacorta en 1232, el deLa Celada en 1296, el de La Torre en 1329…(Hervás, 2011).
Estos molinos conformaron desde la Edad Media uncomplejo sistema de enorme trascendencia para laeconomía comarcal, y se convirtieron enprotagonistas de un paisaje propio de gran valormedioambiental. Se situaban sobre la ribera mismadel río, o a veces incluso dentro del propio cauce, yeran alimentados por una gran presa terreradiagonal a la corriente, que no sólo favorecía laacumulación de caudal junto al molino para
142
LAS TABLAS Y LOS OJOS DEL GUADIANA: AGUA, PAISAJE Y GENTE
Figura 3.31.- Albañal dedesagüe en el frente sur de lapuerta en recodo de la medina
(M. A. Hervás).
143
USOS HIDRÁULICOS URBANOS EN EL ALTO GUADIANA EN LA EDAD MEDIA: CALATRAVA LA VIEJA 3
Figura 3.32.- Alberca adaptada como fuente en el barrio sureste de la medina (M. A. Hervás).
Figura 3.33.- Alberca en elbarrio de la puerta en recodo,con posible función delavadero (M. A. Hervás).
funcionamiento del mismo, sino que tambiénprovocaba la aparición de grandes represamientosque congregaron vegetación y fauna –igualmentesujetas a explotación–, y servía como puente paracomunicar ambas márgenes del río. Estacombinación de molino, presa, embalse y puenteresulta extraordinariamente interesante desdemúltiples puntos de vista, y constituye un rasgoespecífico y diferenciador, pleno de personalidadpropia, dentro de este tramo del río Guadiana.
Muy cerca de Calatrava la Vieja se localiza uno deestos complejos hidráulicos, conocido desde antiguocomo molino de Calatrava o de Alzapierna (figura3.36). Se halla sobre la margen izquierda del ríoGuadiana, unos 375 m aguas abajo de la coracha dela medina, y es, probablemente, el molino hidráulicomás antiguo del Campo de Calatrava: su explota-ción podría remontarse al siglo X, cuando lasfuentes escritas mencionan la existencia del diquede Calatrava en el Guadiana. En efecto, el cronista
andalusí al-Maqqari (ed. 1968) refiere que, en el año976, un caudillo local llamado C. Mushafi “…quisomandar a la gente de Calatrava cortar el dique de surío (…) pero Muhammad ibn Abi Amir [Almanzor]no estuvo de acuerdo…”. El objetivo era cortar elpaso del camino principal entre Córdoba y Toledojunto a la ciudad de Calatrava, y anegar los camposde cultivo situados aguas abajo de la presa. La exis-tencia de un dique o presa sobre el Guadiana juntoa la ciudad de Calatrava implica la del propio molinocomo parte esencial de la antes mencionada combi-nación molino-presa-embalse-puente característicade este tramo del río desde la Edad Media (Retuerce,1994).
Las Relaciones de Carrión, fechadas el diez dediciembre de 1575, mencionan este molino con elnombre de Alzapierna: “…Hay otro molino mas a laparte de poniente, que es el segundo, que se diceAlzapierna, está junto a la antigualla de Calatrava laVieja, está dos o tres leguas de las comunes de esta
144
LAS TABLAS Y LOS OJOS DEL GUADIANA: AGUA, PAISAJE Y GENTE
Figura 3.34.- Vista general delinterior del alcázar, con el aljibe(1), la alberca adyacente (2) y el
pozo de decantación (3)(M. A. Hervás).
145
USOS HIDRÁULICOS URBANOS EN EL ALTO GUADIANA EN LA EDAD MEDIA: CALATRAVA LA VIEJA 3
Figura 3.35.- Cocina con hogary restos del desagüe de unapila desaparecida(M. A. Hervás).
Figura 3.36.- El molino de Calatrava, representado en la primera edición del MTN 1:50000 (IGN, MTN50,hoja 760, año 1888).
tierra (…) tiene tres aceñas, vale al presente de serhecha esta descripción setecientas fanegas de trigode renta en cada un año. Es este molino de GalasoRotulo vecino de la villa de Almagro…” (Campos,2004).
En el Índice Geográfico de 1772 ya figura estemolino con su nombre actual: “…a media legua alnorte [de Carrión] están las ruinas de Calatraba laviexa, con la hermita de los Santos Mártires, y unmolino titulado Calatraba” (Corchado, 1982). Losdiccionarios de Miñano en 1826, y de Madoz en1848, citan también el molino de Calatrava, juntocon los de Flor de Ribera y Malvecino.
En la actualidad, el molino de Calatrava se hallacompletamente arruinado, aunque bajo sus derrum-bes conserva todavía una parte importante de sualzado. De hecho, aún es visible uno de sus cárca-vos, rematado del lado de aguas arriba por un arcoescarzano de ladrillo. En el cauce del río se conser-
van también algunos tramos de la presa terrera ori-ginal y del puente de fábrica que completaban laestructura de explotación del molino, sobre los queaún circula, fosilizado en el actual parcelario, untramo del que fue camino principal entre Córdoba yToledo entre los siglos VIII y XIII (figura 3.37).
Con múltiples reconstrucciones, reparaciones yreformas, el molino de Calatrava se mantuvo en usohasta bien entrado el siglo XX. Según referenciasorales recabadas sobre el terreno, el molino de Cala-trava fue utilizado para la molienda por los vecinosde Carrión de Calatrava hasta la década de 1960. Setrata, por tanto, de todo un yacimiento arqueoló-gico en sí mismo, con casi mil años de ocupación. Lahistoria de la tecnología hidráulica aplicada a lamolienda del grano yace, prácticamente completa,bajo un cúmulo de escombros hoy arrinconadojunto a la margen izquierda del río Guadiana, unos400 m aguas abajo de las murallas de Calatrava laVieja.
146
LAS TABLAS Y LOS OJOS DEL GUADIANA: AGUA, PAISAJE Y GENTE
Figura 3.37.- La presa-puente del molino de Calatrava, con restos de los pretiles. Al fondo, el río Guadiana y elrecinto amurallado de Calatrava la Vieja (M. A. Hervás).
Al-Maqqari, edición de 1968. Nafh al-tib min ghusn al-Andalus al-ratib, El Cairo, 4 vols.
Almarcha, E., Barba, C. y Peris, D. 2005. Ingenios de agua y aire. Empresa Pública “Don Quijote de La Mancha”,Toledo, 165 pp.
Álvarez-Cobelas, M. y Cirujano, S. 1996. Las Tablas de Daimiel. Ecología Acuática y Sociedad. OrganismoAutónomo Parques Nacionales, Madrid, 368 pp.
Álvarez-Cobelas, M., Cirujano, S., Montero, E. y Moreno, M. 2010. El origen del Guadiana. Consorcio AltoGuadiana, Alcázar de San Juan, 82 pp.
Álvarez-Cobelas, M., Cirujano, S. y Sánchez-Carrillo, S. 2001. Hydrological and botanical man-made changesin the Spanish wetland of Las Tablas de Daimiel. Biological Conservation, 97, 89-98.
Aranda, G., Fernández, S., Haro, M., Molina, F., Nájera, T. y Sánchez-Romero, M. 2008. Water control andcereal management on the Bronze Age Iberian Peninsula: la Motilla del Azuer. Oxford Journal of Archeology,27 (3), 241-259.
Asociación Cultural “Bolote”. 1997. Daimiel, Secuencias de su memoria. Costumbres y Tradiciones Populares.Ayuntamiento de Daimiel (Ciudad Real), 187 pp.
Asociación Cultural “Bolote”. 2004. Oficios Perdidos en Daimiel: Antropología de un Pueblo y sus Gentes.Costumbres y Tradiciones Populares. Ayuntamiento de Daimiel (Ciudad Real), 342 pp.
Balasch, E. y Ruiz, Y. (Eds.). 1998. La población. En: El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, EditorialPlaneta, S.A., Barcelona, 76-93.
Barthes, R. 1971. Elementos de semiología. Alberto Corazón (ed.), Madrid, 103 pp.
Barthes, R. 1980. La cámara lucida. Notas sobre fotografía. Paidós, Madrid, 159 pp.
Benítez de Lugo, L. 2010. Las motillas y el Bronce de La Mancha. Anthropos, Valdepeñas (Ciudad Real), 150pp.
Benítez de Lugo, L. 2011a. Orígenes, desarrollo y ocaso de la cultura del Bronce de La Mancha. Nuevasaportaciones a los procesos de transformación y cambio en el Alto Guadiana durante la Prehistoria Reciente.Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló 29, 47-75.
Benítez de Lugo, L. 2011b. Las motillas del Bronce de La Mancha: treinta años de investigación arqueológica.En: Bueno, P., Gilman, A., Morales, C. y Sánchez-Palencia, J. (eds.). Arqueología, sociedad, territorio y paisaje.Estudios sobre Prehistoria Reciente, Protohistoria y transición al mundo romano. Bibliotheca PraehistoricaHispana vol. XXVIII, Madrid, 141-162.
Benítez de Lugo, L., Mejías, M., López, J., Álvarez, H.J., Palomares, N. y Moraleda, J. En prensa. Aportacioneshidrogeológicas al estudio arqueológico de los orígenes del Bronce de La Mancha: la cueva monumentalizadade Castillejo del Bonete (Terrinches, Ciudad Real-España). Trabajos de Prehistoria, Madrid.
Bernúes, M., Carrasco, M. y Sánchez-Soler, M.J. 1998. El Parque Nacional Las Tablas de Daimiel. En: BernúesM. (coordinadora), Humedales españoles inscritos en la Lista del Convenio de Ramsar. 2ª edición, OrganismoAutónomo Parques Nacionales, Madrid, 111-120.
Caballero, A.1996. Arqueología e Historia Antigua. Ciudad Real y su provincia, vol.II, 1-192. Ed. Gever. Sevilla.420 pp.
Campos, F.J. 2004. Los pueblos de Ciudad Real, en las “Relaciones Topográficas” de Felipe II. San Lorenzo deEl Escorial (Madrid), 2 vols.
Cañamero, A. 2012. Intertextualidad audiovisual condicionada por la imagen mental: Extremadura a través dela mirada de Anderson, Buñuel y Smith. Tesis doctoral. Universidad Camilo José Cela, Madrid, 338 pp.
Carrasco, M. (coordinador). 2013. Guía de visita del Parque Nacional Las Tablas de Daimiel. OrganismoAutónomo Parques Nacionales, Madrid, 13-58.
349
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
LAS TABLAS Y LOS OJOS DEL GUADIANA: AGUA, PAISAJE Y GENTE
350
Castaño, S. 2003. Estudio meteorológico para el cálculo de la infiltración en el vaso de Las Tablas de Daimiel:validación de resultados. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 112 pp.
Catalán, D. y de Andrés, M.S. 1974. Fuentes cronísticas de la historia de España, III. Crónica del moro Rasis.Madrid, 389 pp.
CE 2000. Directiva 2000/60/EC del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marcocomunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Comisión Europea.
Celis, A. 2013. Las Tablas de Daimiel entre 1751 y 1887. Las raíces históricas de su desecación. En: II Jornadasde Historia de Daimiel. Museo Comarcal de Daimiel, Ayuntamiento de Daimiel, 277- 291.
Clemente, D. 2009. La imagen más antigua de los molinos hidráulicos del Guadiana a su paso por Daimiel, através de un plano conservado en la Sección Nobleza del AHN. En: Actas V Congreso Internacional deMolinología, Toledo, 73-80.
Cobelas, A., Sánchez-Soler, M.J., Carrasco, M., García-Consuegra, B., Escuderos, J. y Álvarez- Cobelas, M.1996. La sociedad. Aspectos históricos. En: Álvarez-Cobelas, M. y Cirujano, S. (Ed.), Las Tablas de Daimiel.Ecología Acuática y Sociedad. Organismo Autónomo Parques Nacionales, Madrid, 219-234.
Colón, H. 1988. Descripción y Cosmografía de España, Sevilla, 3 vols.
Comba-García, J. 1884. Cacería Regia en las Lagunas de Daimiel. La Ilustración Española e Iberoamericana.
Confederación Hidrográfica del Guadiana. 2013. El Plan Especial del Alto Guadiana y otros documentos. http://.
Corchado, M. 1982. El Campo de Calatrava. Parte III: Los pueblos. Instituto de Estudios Manchegos, CiudadReal, 567 pp.
Dadson, T.J. 2007. Los moriscos de Villarrubia de los Ojos (siglos XVI-XVIII). Historia de una minoría asimilada,expulsada y reintegrada. Iberoamericana-Vervuert, Madrid-Frankfurt, 1328 pp.
De la Losa, A., Aguilera, H., Jiménez-Hernández, E., Castaño, S. y Moreno, L. 2013. Hidrología e hidroquímica.En: Mediavilla, R. (ed.), Las Tablas de Daimiel: Agua y sedimentos. Instituto Geológico y Minero de España,Madrid, 87-124.
Del Moral, A. 2013. Noticias de viajeros en Las Tablas. En: II Jornadas de Historia de Daimiel. Museo Comarcalde Daimiel, 293- 301.
Del Valle, A.R. 1998. Historia. En: García Canseco, V. (Ed.) Parque Nacional Las Tablas de Daimiel. EditorialEsfagnos, S.L., Madrid, 351-376.
Díaz-Pineda, F., Fernández-Rubio, R., López-Sanz, G., Rosell, J. y Tarjuelo, J.M. 2000. Dictamen, prospección,diagnóstico y propuesta de actuaciones de la Comisión de Expertos sobre el Plan de Ordenación de losrecursos naturales y el desarrollo sostenible del Alto Guadiana. Inédito.
Emrys J. 1971. Geografía Humana. Ed. Labor, Barcelona, 249 pp.
Escuderos, J. 1996. El último pescador. En: Álvarez-Cobelas, M. y Cirujano, S. (Ed.), Las Tablas de Daimiel.Ecología Acuática y Sociedad. Organismo Autónomo Parques Nacionales, Madrid, 235-252.
Fernández, J., y Pradas, R. 1996. Los parques nacionales españoles. Una aproximación histórica. OrganismoAutónomo de Parques Nacionales, Madrid, 482 pp.
Fernández, J. y Pradas, R. 2000. Historia de los Parques Nacionales Españoles. Tomo IV. Organismo AutónomoParques Nacionales. Madrid, 197-269.
Fernández-Infantes, M. 2013. Recuperación y conservación de las caleras tradicionales de Daimiel. II Jornadasde Historia de Daimiel. Ayuntamiento de Daimiel, 317-330.
Fernández-Martín, S. 2012. Clasificación tipológica de la cerámica del yacimiento de la Edad del Bronce de laMotilla del Azuer (Ciudad Real, España). BAR International Series 2377. Oxford (England), 318 pp.
Fita, F. 1885. Bula inédita de Honorio II. Boletín de la Real Academia de la Historia, 7, 335-346.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
351
García Luján, J.A. 1982. Privilegios reales de la catedral de Toledo (1086-1462). Granada, 2 vols.
García-Rodríguez, M. 1996. Hidrogeología de Las Tablas de Daimiel y de los Ojos del Guadiana. Bases para unaclasificación funcional de humedales ribereños. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, 406 pp.
Gómez-Porro, F. 2011. En el río muerto. JCCM, Consejería de Educación Cultura y Deporte. Toledo, 352 pp.
Gómez-Vozmediano, M.F. 1999. Los molinos de harina riberiegos en la comarca de Puertollano (siglo XIV-XX).Campo de Calatrava. Revista de Estudios de Puertollano y su comarca, 1, 13-98.
González-Tascón, I. 1999. Ingenios y máquinas para la industria. En: Felipe II, los ingenios y las máquinas.Ingeniería y obras públicas en la época de Felipe II”. Catálogo de la exposición celebrada en el Rea JardínBotánico de Madrid, 10 de septiembre a 10 de noviembre de 1998. Sociedad Estatal para la Conmemoraciónde los Centenarios de Felipe II y Carlos V. Madrid, 241-322.
Hernández Pacheco, E. 1932. El enigma del alto Guadiana (estudio de fisiografía y geología agrícola). Revistade los Servicios Social-Agrarios y de Estadística Agrícola Social, 1(8), 851- 856.
Hervás, M. A. 2011. Molinos hidráulicos harineros de ribera en el Alto Guadiana. De los Ojos de Villarrubia aEl Emperador. En: Serrano de Menchén, P. I Curso de Historia “Tierra de Cultura”. Argamasilla de Alba yAlto Guadiana. Asociación Cultural ‘Los Académicos de la Argamasilla’, Argamasilla de Alba, 7-30.
Hervás, M.A. y Retuerce, M. 1999. La gran sala con piscina. ¿Un baño islámico en el alcázar de Calatrava laVieja? En: Acién, M. et alii (eds.), Baños árabes. Arqueología y restauración. Jornadas de Patrimonio Históricoen Ronda, Ronda, 131-161.
Hervás, M.A. y Retuerce, M. 2010. Calatrava la Vieja, primera sede de la Orden Militar de Calatrava. En: Madrid,A. y Villegas, L.R. (eds.), El nacimiento de la orden de Calatrava. Primeros tiempos de expansión (siglos XIIy XIII). Actas del I Congreso Internacional con motivo del 850 aniversario de la fundación de la Orden deCalatrava, 1158-2008. Instituto de Estudios Manchegos, Ciudad Real, 83-140.
Ibn Hawqal, edición de 1971. Surat al-Ard. Configuración del mundo (fragmentos alusivos al Magreb y España).Traducción M.J. Romani Suay, Valencia, editorial Anubar, 99 pp.
Ibn Jaldún, edición de 1977. Al-Muqaddimah. Introducción a la historia universal. México, editorial Fondo deCultura Económica, 1166 pp.
ITGE. 1979. Investigación hidrogeológica de la cuenca alta y media del Guadiana. Informe final (Sistema 19:Sierra de Altomira, Sistema 20: Mancha de Toledo, Sistema 22: Cuenca del río Bullaque, Sistema 23: LlanuraManchega, Sistema 24: Campo de Montiel). Plan Nacional de Investigación en Aguas Subterráneas (PNIAS).Instituto Tecnológico GeoMinero de España, Madrid.
ITGE 1989a. Sistema acuífero nº 23. Mancha Occidental. Serie: Manuales de utilización de Acuíferos. InstitutoTecnológico GeoMinero de España, Madrid.
ITGE 1989b. Las aguas subterráneas en España. Estudio de síntesis. Memoria y mapas. Instituto TecnológicoGeoMinero de España, Madrid, 591 pp.
Jerez, O. 2004. Arquitectura Popular Manchega. Las Tablas de Daimiel y su entorno. Diputación de Ciudad Real,Ciudad Real, 324 pp.
Jiménez de Rada, R., edición de 1989. Historia de los hechos de España. Alianza, Madrid, 396 pp.
López-Camacho, B., Varela, M., García-Jiménez, M.A. y Cabrera-Méndez, E. 1989. Estudio para la ordenaciónde extracciones del acuífero de la Mancha Occidental. Referencia 12/89. Servicio Geológico de la DirecciónGeneral de Obras Hidráulicas. MOPU.
López-Gutiérrez, J., Plata, J.L. y Mejías, M. 2013. Caracterización de la divisoria hidrogeológica Guadiana-Júcaren la llanura manchega mediante técnicas geológicas y geofísicas. Boletín Geológico y Minero, 124(3), 381-404.
López-Salazar, J. 1986. Estructuras agrarias y sociedad rural en La Mancha (siglos XVI-XVII). Instituto de EstudiosManchegos, Ciudad Real, 743 pp.
López-Salazar, J. 2009. El Gran Priorato de San Juan: señorío y conflictividad en la Edad Moderna. En: RuizGómez, F. y Molero García, J. M. (eds.), La Orden de San Juan entre el Mediterráneo y La Mancha. Edicionesde la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 219-324.
López-Salazar, J. y Martín-Galán, M.M. 1981. La producción cerealista en el Arzobispado de Toledo, 1463-1699. Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, 2, 21-104.
López-Sanz, G. 2000. Humedales y agricultura de regadío: El caso de la cuenca alta del río Guadiana.Universidad de Castilla-La Mancha. Actas II Simposio Nacional “Los regadíos españoles”, organizado por elColegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias. http://www.uclm.es/profesorado/glopez/pdf.
Madoz, P. 1847. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar.Establecimiento tipográfico-literario de Pascual Madoz, Madrid, 673 pp.
Martínez-Cortina L., Mejías, M., Díaz-Muñoz J.A., Morales-García, R. y Ruiz-Hernández, J.M. 2011.Cuantificación de recursos hídricos subterráneos en la cuenca alta del Guadiana. Consideraciones respectoa las definiciones de recursos renovables y disponibles. Boletín Geológico y Minero, 122(1), 17-36.
Mejías, M. y Crespo, A. 2005. Trabajos técnicos para la aplicación de la Directiva Marco del Agua en materiade aguas subterráneas. Caracterización adicional: masas de agua subterránea Mancha Occidental I y II. 2volúmenes. Centro de documentación del IGME, 63320 SID-IGME, Madrid.
Mejías, M., de La Losa, A. y Jiménez, E. 2010. Informe sobre evolución piezométrica de la unidad hidrogeológica04.04, Mancha Occidental. Año 2010. Centro de Documentación del IGME, 64078 SID-IGME, Madrid.
Mejías, M., López-Gutiérrez, J. y García-Domingo, A. 2007. Características geológicas e hidrogeológicas de launidad hidrogeológica 04.04, Mancha Occidental. Centro de Documentación del IGME, 64078 SID-IGME,Madrid.
Mejías, M., López-Gutiérrez, J. y Martínez-Cortina, L. 2012b. Características hidrogeológicas y evoluciónpiezométrica de la Mancha Occidental. Influencia del periodo húmedo 2009-2011. Boletín Geológico yMinero, 123 (2), 91-108.
Mejías, M., Martínez-Cortina, L. y Galindo, M.E. 2012a. Estudio hidrometeorológico y análisis del efecto delperíodo húmedo 2009-2010 en la cuenca alta del río Guadiana. En: Fernández-Ruiz, L. (ed.), Las aguassubterráneas en la planificación hidrológica. Instituto Geológico y Minero de España, Madrid, 379-396.
Mejías, M. y Martínez-Navarrete, C. 2013. La planificación hidrológica en demarcaciones hidrográficas conzonas declaradas sobreexplotadas. Caso de estudio: la cuenca alta del río Guadiana. VIII Congreso Ibéricosobre gestión y planificación del agua, Lisboa, 698-708.
Molina, P. y Berrocal, A.B. 2011. Las Tablas de Daimiel. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.Lunmerg editores, Madrid, 223 pp.
Mora, L. 1994. Glosario de arquitectura defensiva medieval. Universidad de Cádiz, Cádiz, 343 pp.
Moreno, F. J. 2005. Agua y harina. El molino de Flor de Ribera y la disputa por el control de los recursos del ríoGuadiana a principios del siglo XVIII en Torralba de Calatrava. En: Romero Fernández, M. y Alía Miranda, F.Historia de Torralba de Calatrava. Actas de las I y II Jornadas monográficas sobre Torralba de Calatrava y suentorno (2003 y 2004). Ilustrísimo Ayuntamiento de Torralba de Calatrava, Torralba de Calatrava (CiudadReal), 315-342.
Moreno, F. J. 2012. Los paisajes del agua en la Edad Moderna. Una aproximación a la cuestión hídrica en laCastilla del Setecientos. En: Pérez Álvarez, M.ª J. y Martín García, A. (eds.). Campo y campesinos en la España
352
LAS TABLAS Y LOS OJOS DEL GUADIANA: AGUA, PAISAJE Y GENTE
Moderna-Culturas políticas en el mundo hispano. Fundación Española de Historia Moderna. Universidad deLeón, vol. II (CD-Rom), 419-430.
Moreno, F. J. En prensa, a. Obras y reparos en el molino. La Orden de Calatrava y la gestión de susinfraestructuras industriales en la Edad Moderna. Pagesia, Indústria i Món Rural. VIII Congrés sobre SistemesAgraris, Organització Social y Poder Local, Alguaire (Lleida).
Moreno, F. J. En prensa, b. La economía del agua en el Siglo Ilustrado: Valdepeñas y su comarca. En: AlmarchaNúñez-Herrador E. y Sánchez Sánchez I. (coords.); Valdepeñas y su Historia. VII Ciclo de Conferencias.Ayuntamiento de Valdepeñas, Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM), Valdepeñas (Ciudad Real).
Nájera, T. y Molina, F. 2004a. Las motillas: un modelo de asentamiento con fortificación central en la Llanurade La Mancha. La Península Ibérica en el II milenio a.C.: Poblados y fortificaciones, 173-214.
Nájera, T. y Molina, F. 2004b. Excavaciones en la Motilla del Azuer (Daimiel, Ciudad Real), 2000-2001.Investigaciones Arqueológicas en Castilla-La Mancha, 35-48.
Nájera, T., Molina, F., Martín, M., Blanco, I. y Haro, M. 2004. La Motilla del Azuer: un yacimiento de la Edaddel Bronce en La Mancha. Restauración y Rehabilitación, 90, 68-73.
Nájera, T., Molina, F., Sánchez, M. y Aranda, G. 2006. Un enterramiento infantil singular en el yacimiento dela Edad del Bronce de la Motilla del Azuer (Daimiel, Ciudad Real). Trabajos de Prehistoria 63 (1), 149-156.
Navagero, A. ed. 1983. Viaje por España (1524-1526). Turner, Madrid, 143 pp.
Peris, D. 1997. Arquitecturas de barro y agua. En: Alia, F. y García, A. (Coord.); Corral de Calatrava desde losorígenes hasta la actualidad. Ediciones de la universidad de Castilla La Mancha, Cuenca, 299-341.
Retuerce, M. 1994. Calatrava la Vieja. 10 años de investigación arqueológica. Jornadas de arqueología deCiudad Real en la Universidad Autónoma de Madrid. Colección Patrimonio Histórico-Arqueología 8. JCCM,Toledo, 211-241.
Retuerce, M. y Zozaya, J. 1992. Un sistema defensivo hidráulico autosuficiente: Calatrava la Vieja. Actas del IIICongreso de Arqueología Medieval Española (Oviedo, 1989). Universidad de Oviedo, 353-359.
Reyes, J.M. 2001. Evolución y tipos de molinos harineros. Del molino a la fábrica. Aukaría MediterráneaEdiciones, Granada, 97 pp.
Rodríguez Ariza, Mª O., Nájera, T. y Ros, Mª. T. 1999. Una valoración paleoecológica de la Motilla del Azuer apartir del análisis antracológico. Arqueometría y Arqueología (J.Capel, ed.), Monografía Arte y Arqueología,11-23.
Rodríguez-Picavea, E. 1996. La difusión del molino hidráulico en el Campo de Calatrava (siglos XII-XIV). Alarcos1195. Actas del Congreso Internacional conmemorativo del VIII centenario de la batalla de Alarcos, Cuenca,533-554.
Ruiz de la Hermosa, C.A. 2011. El Parque Nacional Las Tablas de Daimiel. Revista Foresta Nº 47-48. EspecialCastilla La Mancha. Asociación y Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, 182-189.
Sánchez, M. J. y Carrasco, M. 1998. El Plan de Regeneración Hídrica de Las Tablas de Daimiel. En: Álvarez-Cobelas, M. y Cirujano, S. (Ed.), Las Tablas de Daimiel. Ecología Acuática y Sociedad. Organismo AutónomoParques Nacionales, Madrid, 253-265.
Sánchez-Ramos, D. y Sánchez-Emeterio, G. 2013. La declaración de Las Tablas de Daimiel como ParqueNacional: contexto histórico y características. En: Museo Comarcal de Daimiel (coord.); II Jornadas de Historiade Daimiel. Ayuntamiento de Daimiel, 303-315.
Santisteban, J.I. y Mediavilla, R. 2013. Evolución de las temperaturas y precipitaciones desde el siglo XIX. En:Mediavilla, R. (ed.), Las Tablas de Daimiel: Agua y sedimentos, Instituto Geológico y Minero de España,Madrid: 19-36.
353
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Santos, J.F. y Moreno, F.J. 2009. Territorio, agua y sociedad. Hacia un modelo de distribución de los molinoshidráulicos en el entorno de Las Tablas de Daimiel. Actas V Congreso Internacional de Molinología, Toledo,729-739.
Saussure, F. 1991. Curso de lingüística general. Ed. Losada, Madrid, 378 pp.
Settier, J. 1956. Caza menor. Anécdotas y recuerdos. Instituto Editorial Reus, Madrid, 445 pp.
SGOP. 1982. Estudio de utilización conjunta de las aguas superficiales y subterráneas en la cuenca alta delGuadiana. Referencia 12/82. DGOH, MOPU. 5 volúmenes.
Terriza, C.A. y Clemente, D. 2000. El enigma de las motillas. La Motilla del Azuer. Ayuntamiento de Daimiel,(Ciudad Real), 111 pp.
Torres, M. 2013. Azudes, presas y molinos: evolución histórica de estrategias hidráulicas en los Ojos delGuadiana. En: Aldea Celada, J.M., López San Segundo, C., Ortega Martínez P., Soto García, M.ª de los A.,de Vicente Santos, F.J. (coords.). Los lugares de la Historia. Asociación de Jóvenes Historiadores, Salamanca,1403-1420.
Valverde, J.A. 2006. Pesca, ballenas, barcas: reflexiones y cuaderno de dibujos, 7 volúmenes. Editorial V&V,Madrid, volumen 7.
Vela, F.J. 2009. Agua e industria en la segunda mitad del siglo XVI: los molinos harineros de la Meseta Sur.Investigaciones Históricas, 29, 11-40.
WWF/ADENA. 2013. Diversos documentos relacionados con el Plan Especial del Alto Guadiana.http://www.wwf.es
Zamora, F. 2008. Un topo en la Guerra Civil: el caso de Villarrubia de los Ojos. En: Alía Miranda, F. y del ValleCalzado, A.R. (ed.) La guerra civil en Castilla La Mancha, 70 años después. Actas del congreso internacional,Cuenca, 785-807.
354
LAS TABLAS Y LOS OJOS DEL GUADIANA: AGUA, PAISAJE Y GENTE