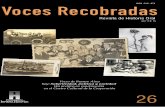UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE PSICOLOGÍA ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE PSICOLOGÍA ...
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
MAESTRÍA EN PSICODIAGNÓSTICO Y
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
TESIS DE MAESTRÍA
ADAPTACIÓN DEL INVENTARIO DE FRASES REVISADO (IFR)
PARA SU USO EN SANTIAGO DE CHILE.
MARÍA FERNANDA BURR BUSTAMANTE
Directora de Tesis: Dra. Rosa Inés Colombo
Cohorte 2011
Buenos Aires, Noviembre, 2016. *correo electrónico: [email protected]
3
INDICE
1.- Introducción
2.- Objetivos
2.1.- Objetivo General
2.2.- Objetivos Específicos
3.- Marco Teórico
3.1-. Las Infancias en Chile
3.2-. Historia y Teoría del Maltrato Infantil
3.3.- Tipos de Malos Tratos
3.4.- Daño Psíquico
3.5-. Psicología Jurídica
3.6-. Evaluación psicológica y psicología jurídica
3.6.1-.Instrumentos de Evaluación de Daño Psíquico
3.6.2-.Instrumentos de Evaluación de Daño Psíquico en Chile
3.7.- El Inventario de Frases Revisado (IFR)
3.7.1.-Trastornos
4.- Método
4.1.- Diseño
4.2.- Tipo de estudio
4.3.- Muestreo
4.4.- Descripción de la muestra
5.- Procedimientos
5.1.- Fase de Pre – aplicación
5.2.- Adaptación Lingüística
5.3.-Adaptación Conceptual
5.4.-Forma de aplicación del Instrumento
5
9
9
10
12
17
24
27
31
33
35
39
41
44
44
44
45
50
50
51
52
4
6.- Análisis de datos
6.1.-Análisis de Validez
6.1.1.- Validez de Contenido
6.1.2.-Validez de Constructo
6.2.-Propiedades de Confiabilidad
6.2.1.-Propiedades de Confiabilidad Escala Trastorno Emocional
6.2.2.-Propiedades de Confiabilidad Escala Trastorno Conductual
6.2.3.- Propiedades de Confiabilidad Escala Trastorno Cognitivo
6.2.4.- Propiedades de Confiabilidad Escala Trastorno Social
6.2.5.- Propiedades de Confiabilidad Escala Trastorno Físico
6.2.6.- Propiedades de Confiabilidad Inventario de Frases Revisado
6.3.- Capacidad Discriminativa (Diferencia entre medias)
6.3.1.- Capacidad Discriminativa Escala Trastorno Emocional
6.3.2.- Capacidad Discriminativa Escala Trastorno Conductual
6.3.3.- Capacidad Discriminativa Escala Trastorno Cognitivo
6.3.4.- Capacidad Discriminativa Escala Trastorno Social
6.3.5.- Capacidad Discriminativa Escala Trastorno Físico
6.3.6.- Capacidad Discriminativa Inventario de Frases Revisado
7.- Conclusiones
8.- Discusión
9.-Limitaciones y Sugerencias
10.-Referencias
11.-Anexos
54
54
55
57
58
60
61
62
63
64
66
67
68
69
70
70
71
77
80
84
86
95
5
1.- INTRODUCCIÓN
La familia, como centro neurálgico donde se instalan dinámicas de buenos tratos,
convivencia, respeto y establecimiento de límites, tiene un rol fundamental a la hora de pensar
en los aprendizajes sociales esenciales. De no introducirse y/o respetarse dichas dinámicas,
surge la violencia como vía ante la resolución de conflictos a nivel familiar (Perrone &
Nannini, 2007). En palabras de los mismos autores:
Ésta (la familia) puede ser tanto una unidad social que le permite crecer a sus
miembros y desarrollar sus capacidades, su potencial y las habilidades necesarias para
lograr su autonomía, como también un lugar de sufrimiento, arbitrariedad, injusticia,
opresión, pena, amenaza, violencia y abusos sexuales (p.21).
En la infancia, uno de los derechos primordiales es que las necesidades de todo niño y niña
sean satisfechas y así, puedan desarrollarse sanamente en los diferentes ámbitos. Sin embargo,
esta tarea no es responsabilidad únicamente de los padres y/o de las principales figuras de
cuidado, sino más bien, es responsabilidad de toda la sociedad siendo central el rol que
cumple la comunidad y el Estado (Barudy, 1998).
Dicha labor consiste en propiciar las condiciones necesarias para que los niños y niñas tengan
acceso a la educación, protección y cuidado para llegar a la vida adulta de manera íntegra y
saludable. De ser así, niños y niñas pudiesen llegar a ser ciudadanos con una postura ética que
permita el establecimiento de relaciones humanas arraigadas bajo el alero de dinámicas de
respeto y buenos tratos tanto para sí mismos como hacia los otros (Barudy, 2001; Barudy &
Dantagnan, 2005).
Sin embargo, y a pesar que en la actualidad las decisiones judiciales buscan resguardar el
interés superior de todo niño y niña en el marco de la Declaración Universal de los Derechos
de éstos, el maltrato infantil ha seguido estando presente transversalmente en la sociedad.
Durante los últimos años el maltrato infantil ha sido ampliamente estudiado debido su
significativa prevalencia y por lo impactante de sus consecuencias en los infantes afectados.
6
En estos términos, urge mencionar que a pesar que la tasa conocida de maltrato infantil es
muy alta, es posible sospechar que los números conocidos representan sólo una porción
bastante pequeña de los casos que acontecen realmente (Azevedo & Guerra, 2005).
Esta falta de visibilidad del maltrato infantil, en términos de cifras, puede estar relacionada
con diversos factores, tales como: vínculo afectivo con el/los agresores, temor de venganza,
vergüenza asociada al estigma social que implica la victimización, culpabilización, auto
responsabilización y desesperanza por no encontrar una posible salida a su situación. Se suma
a lo anterior, el hecho de percibir al sistema judicial como un referente no válido en la
resolución del conflicto (Cantón & Cortés, 1997; Cortés, Cantón-Cortés & Cantón, 2011;
Colombo, 2008).
Todos estos elementos tienen un efecto disuasivo en las víctimas ante una eventual denuncia,
lo que dificulta, por ende, la posibilidad de garantizar la seguridad y protección del infante
frente a posibles nuevas agresiones. A su vez, estos elementos maximizan, –junto a otros
posibles factores- el daño producido por los eventos traumáticos vivenciados (Huerta, Maric
& Navarro, 2002).
Respecto a las cifras de maltrato infantil a nivel mundial, es relevante indicar que una cuarta
parte de todos los adultos menciona haber sufrido maltrato físico durante su infancia mientras
que una de cada cinco mujeres y uno de cada trece hombres refiere haber sido víctimas de
abuso sexual (OMS, 2014).
Según el Cuarto Estudio de Maltrato Infantil en Chile realizado por la UNICEF (2012), si
bien ha habido un avance en la mejora del trato en los niños y niñas, la disminución del
maltrato infantil ha sido moderada entre el primer estudio realizado en 1994 y este último. Lo
anterior se ve reflejado cuando se compara las cifras de violencia física grave la cual en 1994
afectaba a un 34, 2% y en el año 2012 al 25, 9% de los niños y niñas (UNICEF, 2012).
Cabe agregar, que a lo largo de los cuatro estudios realizados por la UNICEF se ha constatado
que en Chile la familia vive una relación de violencia ya sea entre padres, y/o la que éstos
ejecutan hacia sus hijos y/o hijas. Frente a este escenario, es que se vuelve fundamental la
promulgación y el cumplimiento de leyes que prohíban el maltrato infantil en todas sus
7
formas (físico, psicológico, negligencia y sexual) como también, políticas públicas
preventivas de apoyo parental (UNICEF, 2012).
Es de esta forma que en el quehacer diario de la psicología jurídica, específicamente en el
ámbito de familia e infancia, se hace indispensable contar con instrumentos que nos acerquen
de forma valida y confiable a: a) el diagnóstico de una situación de vulneración de derechos
contra niños y niñas b) el impacto que lo traumático pudo haber producido en el psiquismo de
los infantes afectados por tal situación.
Ahora bien, se vuelve imprescindible para la implementación de cualquier política,
intervención preventiva y/o tratamiento en víctimas de maltrato infantil el hecho de contar
con un diagnóstico valido y confiable de la situación en cuestión. De este modo, es de alta
relevancia hoy en día la existencia de instrumentos que busquen aportar en esta misión
Con el fin de hacer frente a este desafío, es que fue construido en Argentina el Inventario de
Frases Revisado (IFR) con el objetivo de ayudar en la labor de psicodiagnóstico y tratamiento
en niños, niñas y adolescentes que sufrieron algún tipo de maltrato infantil en contexto
intrafamiliar (Beigbeder de Agosta, Barilari & Colombo, 2009).
Este Inventario es una prueba cuali-cuantitativa, que fue elaborado a partir de las propias
expresiones verbales espontáneas de niños, niñas y adolescentes maltratados entre los 6 y 16
años de edad. Se estima que el IFR no sólo es un aporte en relación a la clarificación de la
posible ocurrencia de hechos investigados en el ámbito judicial, sino que además, contribuye
a la evaluación del daño psíquico y a los respectivos trastornos derivados de éste los cuales
pueden afectar las áreas social, cognitiva, emocional, física y conductual (Beigbeder de
Agosta, Barilari & Colombo, 2009).
En relación a lo anterior, es que el presente estudio pretende ser una contribución en la
detección de malos tratos a niños y niñas a través de la adaptación del Inventario de Frases
Revisado (IFR) para su uso en población de Santiago de Chile. Este estudio busca el
establecimiento de las equivalencias lingüísticas, conceptuales y métricas necesarias que
hagan válido y confiable el Inventario para usarse, específicamente en este caso, en niños y
niñas entre 6 y 11 años.
8
Ante este escenario, es fundamental preguntarse: ¿Será el instrumento Inventario de Frases
Revisado válido y confiable para su uso en niños y niñas entre los 6 y 11 años en Santiago de
Chile? El Inventario de Frases Revisado, ¿permite discriminar niños y niñas maltratados y no
maltratados entre 6 y 11 años en Santiago de Chile?
Se hipotetiza que el Inventario de Frases Revisado presentará propiedades de validez y
confiabilidad en Santiago de Chile similares a las que mantiene en Argentina y Brasil.
Además, se postula que el Inventario de Frase Revisado discriminará entre niños y niñas
maltratados y no maltratados entre 6 y 11 años en Santiago de Chile.
9
2.- OBJETIVOS
2.1.- Objetivos General
Evaluar las propiedades psicométricas del Inventario de Frases Revisado (IFR) para su uso en
niños y niñas entre 6 y 11 años en Santiago de Chile.
2.2.- Objetivos Específicos
a. Determinar evidencias de validez del Inventario de Frases Revisado para su uso en niños y
niñas entre 6 y 11 años en Santiago de Chile.
b. Establecer evidencias de confiabilidad del Inventario de Frases Revisado para su uso en
niños y niñas entre 6 y 11 años en Santiago de Chile.
c. Evaluar la capacidad discriminativa del Inventario de Frases Revisado a través de comparar
un grupo de niños y niñas maltratados y otro de niños y niñas no maltratados entre los 6 y 11
años en Santiago de Chile.
10
3.- MARCO TEÓRICO
3.1.- Las Infancias en Chile
La infancia como temática social, política y cultural es una idea más bien reciente. Por mucho
tiempo, la infancia fue visualizada como un período de corta duración hacia la vida adulta en
donde los niños y niñas no poseían la capacidad para construir su propia historia ni tampoco
para organizar su memoria. La infancia era concebida desde un total adultocentrismo
distinguiéndose recién ésta, como una categoría específica, a partir de la creación de los
Estados Modernos (Marchant, 2015).
En Chile, la cosmovisión sobre la infancia ha variado a lo largo de los años. En gran parte, la
responsabilidad de dicho cambio recae en las distintas instituciones que crean la noción de
infancia y junto a esto, implementan programas de intervención que se emplean sobre ésta
(Morales, 2014).
Es decir, la noción que se posea acerca de la infancia y las políticas que se implementan en
relación a ella no es algo neutral ni aleatorio, sino más bien, tiene estrecha relación con las
instituciones colaboradoras del Estado responsable de este período. En este sentido, cobra
vital importancia que el discurso anclado a nivel estatal sobre la infancia no sea algo
naturalizado, sino más bien, que cuando hablemos de infancia justamente seamos capaces de
problematizar dicha noción; ser conscientes desde el lugar en que es promulgada dicha visión
particular.
Específicamente, en Chile se produce un cambio significativo en cuanto a la cosmovisión de
la infancia a partir de la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos de los
Niños (CIDN) ocurrida en 1990. Los niños y niñas dejan de ser concebidos como objetos de
protección y tutela y pasan a ser visualizados como sujetos de derechos definiéndose a partir
de esta concepción, los lineamientos del Estado respecto a dicha temática (Morales, 2013).
No es coincidencia que la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos
del Niño acontezca en el contexto del retorno a la democracia y, junto con ello,
devenga la manifestación simbólica de que el Estado, luego de ser un agente activo en
11
la violación sistemática de los derechos fundamentales del ser humano durante el
contexto de la dictadura militar, asuma el desafío, emanado de la convención, de
garantizar la protección especializada de los niños y niñas del país (Morales, 2013, p.
10).
Esta nueva cosmovisión sobre la infancia posiciona a los niños y niñas en un lugar diferente y
de este modo, la relación que tienen con la familia, escuela, consultorio, etc., también se
modifica. El concebir a los niños y niñas como sujetos de derechos posee implicancias en
cuanto al rol que asume el Estado respecto a esta temática. Es el Estado quien ahora se
responsabiliza por la protección y garantía de sus derechos, siempre y cuando, ocurra una
falla en la familia respecto a las funciones de parentalidad, crianza y buenos tratos (Morales,
2013).
Los mecanismos sistematizados de control y supervisión que utiliza en la actualidad el Estado
Chileno, en post de mantener visibilizados a los niños, niñas y adolescentes dentro del país,
son las organizaciones colaboradoras de la llamada red proteccional nacional de la Infancia
SENAME (Servicio Nacional de Menores). Éste último, propone dentro de sus objetivos la
prevención de los malos tratos y la intervención biopsicosocial en la infancia vulnerada
buscando el bien e interés superior de los menores de 18 años.
Ante este escenario, se hace visible una relación de asimetría entre los entes encargados de la
protección de la infancia y las familias a las que pertenecen los niños y niñas. Esto, debido a
que cuando la familia falla (determinación asignada según el ente de protección), éste último
posee la facultad de intervenir sobre las formas de crianza y parentalidad en el núcleo más
íntimo familiar no teniendo el mismo rol al momento que padres e hijos presentan otro tipo de
dificultades (Morales, 2013).
El Estado vuelca su preocupación al interior de la familia y la transgresión de los derechos
hacia los niños y niñas que suceden ahí. Sin embargo, cabe preguntarse de qué modo este
enfoque de vigilancia por parte del Estado hacia la familia ignora y/o invisibiliza las
vulneraciones de derechos preexistentes de acuerdo al contexto social (Morales, 2013). A su
vez, cabe preguntarse de qué manera la comunidad, las instituciones y el Estado participan de
forma activa, y no sólo la familia, ante la recuperación de los derechos de niños y niñas.
12
En relación al compromiso ético de hacernos cargo de la infancia y dejar de insistir en volcar
netamente la responsabilidad en la familia, Marchant (2015) agrega:
Se trata de un desafío mucho más importante, de una verdadera revolución en las
formas de pensar la infancia. Significa la obligación de proteger a los niños con la
dignidad que merecen, pero además, de darles un lugar donde la memoria de cada uno
de ellos sea escrita y recordada, para así conocer las causas o condiciones familiares,
comunitarias, sociales, económicas y culturales que dieron lugar a la vulneración de
sus derechos. Este no es un asunto privado que compete a algunas familias: es un
problema colectivo (p. 19).
3.2.- Historia y Teoría del Maltrato Infantil
Antiguamente los derechos del padre de familia sobre sus hijos eran ilimitados, mientras que
los niños, niñas y adolescentes carecían completamente de ellos. No es hasta los años 60,
luego de una serie de movimientos internacionales y con la publicación del trabajo “Síndrome
del niño golpeado” de Kempe, que se reconoce el maltrato infantil como entidad diagnóstica
(Medina, Aracena & Bilbao, 2004).
Por tratarse de un fenómeno que ha atravesado la historia de la humanidad, el maltrato infantil
se encuentra cercado de mitos y tabúes. Es por esto, que abordar la temática presenta una serie
de complejidades difíciles de sortear, sobre todo y en tanto, se constituye en un delito sigiloso
y configurado a partir del secreto familiar, además de estar envuelto en aspectos ideológicos
arcaicos (Fresno & Spencer, 2011).
En relación a lo anterior, es que autores como Fresno y Spencer (2011) adhieren a una
perspectiva ecológica transaccional la cual propone que la ocurrencia del maltrato se debe a la
interacción de diversos factores protectores y de riesgo en distintos niveles: cultural,
comunitario y familiar. A su vez, estos factores de riesgo están asociados a estresores propios
de la pobreza, tales como: bajo nivel de ingresos, cesantía, peligrosidad del barrio,
condiciones habitacionales inadecuadas (hacinamiento), entre otros.
13
Los malos tratos se dan con mayor frecuencia en ambientes socioeconómicos bajos, en
familias monoparentales, en familias numerosas conviviendo en un espacio reducido y/o en
situaciones de aislamiento social. El desempleo es igualmente un potente factor
condicionante. Estas características socioculturales están relacionadas, sobre todo, con los
malos tratos físicos. En cambio, el mal trato psíquico y emocional se presenta en todos los
grupos sociales en igual medida (San Juan & De Paúl, 1996).
Durante mucho tiempo el desconocimiento de las necesidades de niños, niñas y adolescentes
estuvo normalizada, sobreviviendo hasta la actualidad los malos tratos como vestigio de
aquello. Dichos malos tratos se basan en las siguientes premisas: a) los menores de edad son
propiedad de sus padres y se estima que éstos tienen total derecho a tratarlos como consideren
conveniente, y b) los castigos físicos son necesarios y ayudan en la mantención de la
disciplina, orden y respeto (Lachica, 2010).
Estas creencias comienzan a modificarse a comienzos del siglo XIX, produciéndose en los
países desarrollados una gradual toma de conciencia social de las nefastas consecuencias de
los malos tratos proporcionados a los niños y niñas. Uno de los primeros movimientos se
realizó en EE.UU. con el llamado “Child Welfare Movement” (Movimiento para el Bienestar
del Niño), constituyéndose desde entonces otras asociaciones con objetivos similares en
diversas partes de Estados Unidos y Gran Bretaña. Sin embargo, hasta entonces, permanecía
en desconocimiento la auténtica magnitud del problema y rara vez éstas situaciones eran
detectadas, diagnosticadas y denunciadas (Lachica, 2010).
El Síndrome del niño golpeado fue descrito por primera vez en 1860 por Augusto Ambrosio
Tardieu, catedrático de Medicina Legal en París, basándose en los hallazgos obtenidos en las
autopsias de 32 niños y niñas golpeados y/o quemados. Años más tarde Henry Kempe en
1959 introdujo en la Sociedad Americana de Pediatría el término “Battered Child Syndrome”
(Síndrome del niño golpeado), lo cual en la actualidad se establece como un hito para la lucha
contra el maltrato contra niños, niñas y adolescentes. En su descripción, Kempe no sólo
presentó los aspectos pediátricos, psiquiátricos, radiológicos y legales de dicho Síndrome, si
no que por primera vez estableció cifras de incidencia correspondientes a los Estados Unidos
(Lachica, 2010).
14
A partir de aquel hito, la sistematización de la información y los avances científicos han
contribuido en gran medida al conocimiento y abordaje de los malos tratos en la infancia. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha preocupado de hacer un continuo llamado a
seguir adelante con los estudios acerca de los malos tratos en la infancia con el objetivo de
poder entregar pautas diagnósticas claras y eficaces que aporten al enfrentamiento de dicha
situación. En la actualidad la OMS (1999), define el maltrato contra niños, niñas y
adolescentes de la siguiente manera:
Toda forma de maltrato físico y/o emocional, abuso sexual, abandono o trato
negligente, explotación comercial o de otro tipo, de la que resulte un daño real o
potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño en el
contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder (p.15).
En cuanto a la magnitud del problema, la incidencia del maltrato contra niños, niñas y
adolescentes es muy difícil de precisar, siendo su frecuencia sólo estimable. Investigadores y
expertos del área calculan que los casos denunciados sólo representarían el 10% de los
acontecidos realmente (UNICEF, 2010).
De acuerdo a Briere & Runtz (1990), años atrás existía una idea simplista sobre las
consecuencias de los malos tratos, siendo asociado el maltrato sexual a los problemas
sexuales, el maltrato físico al descontrol de impulsos y el maltrato psicológico a la baja
autoestima.
Recientes investigaciones dejan en evidencia cómo niños, niñas y adolescentes afectados por
situaciones de maltrato presentan mayor riesgo de presentar problemas emocionales,
comportamentales, índices más elevados de abandono escolar, obesidad (y otros trastornos
somáticos), problemas psiquiátricos, droga dependencias, dificultades para inhibir impulsos y
conductas antisociales (Bouchard et al., 2008; Higgins, 2004; Ireland & Smith, 2009; Holt,
Buckley, & Whelan, 2008).).
…problemas que van desde el aislamiento y la apatía, en un intento por apartarse de la
sociedad que les rodea, hasta la impulsividad, agresividad y negatividad. En la
adolescencia el maltrato se ha relacionado con el consumo de drogas, con conductas
15
autolesivas y suicidas, y también con un menor rendimiento académico, así como con
problemas interpersonales y emocionales, como la ansiedad y la depresión. Estos
problemas para desarrollar una identidad personal, y la dificultad de interaccionar con
otros menores, en la adolescencia pueden producir como resultado el desarrollo de
conductas ilegales (López, Hernández & Carpintero, 1995, p. 64).
En relación a lo anterior, diversos investigadores relevan el maltrato como fenómeno
transgeneracional, presentando los menores de edad victimizados tendencias a replicar
relaciones con presencia de malos tratos en su vida adulta. Es por esto, que se vuelve
fundamental cortar con el ciclo de la violencia mediante intervenciones psicosociales
profundas (Noll et al., 2009; Paradis & Boucher, 2010).
En síntesis, se podría establecer que experiencias de malos tratos en niños, niñas y
adolescentes pueden formar/deformar de manera irrevocable y nociva tanto la experiencia que
tienen estos de sí mismos (como se definen a lo largo de la vida), como también la forma en
que conciben y establecen relaciones con otros.
Es importante destacar que autores como Buckley y Whelan (2008) y Fergusson, Boden &
Horwood (2008) han concluido que los efectos/consecuencias de los malos tratos infantiles
suelen perdurar en el tiempo a pesar de que el niño, niña u adolescente deje de ser victimizado
y que se hayan tomado las medidas necesarias para garantizar su seguridad. En relación a
esto, es que los autores refuerzan la necesidad de crear medidas preventivas y respuestas
oportunas, adecuadas y adaptadas a cada necesidad particular en el caso que el tipo de
intervención sea más bien reparatoria. Es decir, para el tipo de respuesta recientemente
mencionada, se vuelve fundamental una adecuada evaluación y diagnóstico.
En cuanto a las posibles consecuencias de los malos tratos, Echeburúa y Guerricaechevarría
(2002) confeccionaron una tabla (Tabla 1) que establece, por una parte, las áreas afectas
(efectos) y por otra, los posibles síntomas propios de aquellas áreas que pudiesen surgir en un
determinado período del proceso evolutivo (niñez u adolescencia).
16
Tabla 1.
Efectos y síntomas de los maltratos en NNA
Efectos Síntomas Periodo evolutivo
-Trastornos del sueño (pesadillas).
-Trastornos alimentarios.
-Infancia y
Adolescencia.
Físicos
-Pérdida de control de esfínteres. -Infancia.
-Abuso de drogas y/o alcohol.
-Fugas de casa.
-Adolescencia. Comportamentales
-Conductas autodestructivas o suicidas.
-Bajo rendimiento escolar
-Infancia y
Adolescencia.
-Temor generalizado
-Hostilidad y agresión.
-Culpa y vergüenza.
-Depresión y ansiedad.
-Baja autoestima y sentimiento de
estigmatización.
-Vergüenza del propio cuerpo.
-desconfianza y resentimiento con los
adultos.
-Infancia y
Adolescencia.
Emocionales
-Trastornos de estrés post traumático. -Adolescencia.
-Conocimiento sexual precoz e
inadecuado para su edad.
-Infancia.
-Masturbación excesiva.
-Excesiva curiosidad sexual.
-Infancia y
Adolescencia.
Sexuales
-Conductas exhibicionistas.
-Confusión de identidad sexual.
-Adolescencia.
-Déficit de las habilidades sociales.
-Aislamiento.
-Infancia y
Adolescencia.
Sociales
-Conductas antisociales. Adolescencia.
17
Se considera de particular relevancia esta tabla para la presente investigación, principalmente
por dos puntos los cuales aluden a elementos teórico clínicos por una parte, y técnicos por
otra. En cuanto a los aspectos teórico clínicos, la tabla deja en evidencia la pluralidad de las
consecuencias que pueden generar las experiencias de malos tratos. Al mismo tiempo, logra
generar cierto orden en aquellas consecuencias/síntomas estableciendo áreas afectadas.
Por otra parte, en cuanto a los aspectos técnicos, la presente tabla es coherente con los
planteamientos de las autoras de la técnica a adaptar (IFR), estableciendo ellas las mimas
áreas afectadas las cuales en su caso son denominados como trastornos (trastorno físico,
emocional, social, sexual y comportamental). Dichos trastornos serán abordados en
profundidad con posterioridad en la presente investigación.
3.2.- Tipos de Malos Tratos
A continuación se abordarán las cuatro modalidades de malos tratos descritas por la teoría y
establecidas por la OMS en 1999, haciendo particular hincapié en el maltrato físico y sexual,
de los cuales son víctimas el grupo experimental del presente estudio.
Es importante mencionar que los tipos de malos tratos se superponen en muchas ocasiones,
siendo incluso difícil de pensar, por ejemplo, un maltrato físico que no implique maltrato
emocional.
Respecto al maltrato emocional o psicológico, éste puede definirse como un patrón
fallido que provee el padre, madre y/o cuidador de un niño, niña o adolescente a lo
largo del tiempo el cual no logra generar un entorno apropiado para su desarrollo
(Fernández & Perea, 2004). Los malos tratos de este tipo incluyen: “la restricción de la
movilidad; patrones de menosprecio, culpabilización, amenazas, la generación de
terror, discriminación o ridiculización y otras formas no físicas de rechazo o trato
hostil” (OMS, 2014, p. 10).
El maltrato emocional o psicológico también incluye omisiones y conductas verbales
intencionadas que buscan dañar y/o denostar al otro. Esta modalidad de maltrato se da en
18
aquellas situaciones en las que los sujetos significativos de quienes depende el niño, niña o
adolescente lo hacen sentir mal, descalificándolo/a, humillándolo/a, discriminándolo/a,
ignorando o menoscabando sus sentimientos, sometiendo su voluntad en distintos aspectos de
su existencia que incidan nocivamente en su dignidad, autoestima o integridad psíquica y
moral (Moreno, 2006).
El tipo de maltrato emocional o psicológico infantil, alude a:
…el daño que de manera intencional se hace contra las actitudes y habilidades de un
niño, afectando su autoestima, su capacidad de relacionarse, la habilidad para
expresarse y sentir, deteriorando su personalidad, su socializacio ́n y, en general, el
desarrollo armónico de sus emociones y habilidades (Organización Panamericana de
la Salud, 2013, p. 10).
En cuanto a la negligencia, considerado como otro tipo de maltrato infantil, la UNICEF
(2012) la define como:
La falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el deber de
hacerlo. Existe negligencia cuando los responsables del cuidado y educación de los
niños, niñas y adolescentes no satisfacen sus necesidades básicas sean estas físicas,
psicológicas o intelectuales (p.19).
A esta definición, se estima relevante agregarle la propuesta de Martínez (1997) quien define
negligencia como “… la desatención de un aspecto crítico del cuidado del niño tal como falta
de protección o abandono de sus necesidades evolutivas” (p. 21). Esto, debido a que dicha
definición instala la necesidad de una continua adaptación de los padres/cuidadores a las
necesidades propias del estadio de desarrollo que cursan los niños, niñas y adolescentes bajo
su cuidado.
De acuerdo a la propuesta de la OMS (2006) la negligencia se podría instalar en las siguientes
áreas: salud, educación, desarrollo emocional, nutrición y refugio/seguridad. Otros autores
como Fernández y Perea (2004) agregan a estas áreas la negligencia en la supervisión y el
abandono.
19
Las negligencias médicas y/o en el área de la salud pueden tomar formas muy variadas, sin
embargo estas suelen estar relacionadas con la negación o demora en la consulta médica y/o
en el cumplimiento del tratamiento indicado y/o la no asistencia a las citas o consultas de
seguimiento establecidas (Saavedra, 2014).
Por su parte, la negligencia educacional se relaciona con la falla en el aseguramiento de la
asistencia del niño, niña o adolescente a la escuela, prevenir tanto el ausentismo como los
atrasos reiterados. Es decir, es no asegurar y resguardar que el niño, niña o adolescente
cumpla con los requerimientos educacionales establecidos (Saavedra, 2014).
Las negligencias nutricionales hacen relación con el establecimiento de hábitos alimenticios,
el cuidado de una sana alimentación y la supervisión de ella de ser necesario (Saavedra,
2014). Hoy en Chile no sólo el bajo peso y desnutrición caben dentro de este tipo de
negligencias, si no que también la obesidad infantil se instala como posible síntoma de esta
área.
Los niños con mayor riego a ser víctimas de negligencia son aquellos que no han logrado el
habla y por tanto, no pueden comunicar lo que les esta aconteciendo. Los indicadores más
frecuentes de negligencia en estos casos serían (los que se repiten también en los otros
momentos del desarrollo): falta de higiene, ropa inadecuada para las condiciones climáticas,
retraso del crecimiento y desarrollo, hábitos de alimentación y horario inadecuados,
problemas de aprendizaje escolar, etc. (Fernández & Perea, 2006).
De acuerdo a la propuesta del programa nacional Chile Crece Contigo, la negligencia es:
...un tipo de maltrato infantil, ejercido por los padres y/o adultos responsables,
sostenida en el tiempo que priva a los niños y las niñas del cuidado, protección y
efecto que deben recibir de los adultos responsables que le rodean para un óptimo
desarrollo integral. Para tener claridad en lo planteado, entenderemos la negligencia,
como el abandono, la apatía, el desgano o la indolencia que a veces nos lleva a
descuidar el bienestar y el bien superior del niño y la niña… (Basoalto & Díaz, s.f,
citado en Chile Crece Contigo).
20
En lo que acontece al maltrato físico, esta ha sido la modalidad de maltrato más ampliamente
estudiada a lo largo de la historia. De acuerdo a la OMS (2006), este se define como:
El uso intencional de la fuerza física contra un niño que se traduce en - o tiene una alta
probabilidad de resultar en - un daño para la salud, la supervivencia, su desarrollo o
dignidad. Esto incluye golpear, patear, sacudir, morder, estrangular, quemar,
envenenar y sofocar (p.10).
El castigo físico es un tipo de maltrato ampliamente utilizado como método disciplinar,
siendo muchas veces la intención de corregir a sus hijos lo que moviliza a los padres
golpeadores (en el mejor de los escenarios). Estos padres, en algunos casos, desconocen que
los golpes son poco eficaces para educar y que producen daño real y/o potencial sobre la
salud, desarrollo, dignidad y autoestima del niño/a-adolescente víctima. Posiblemente,
muchos de ellos aún no caen en cuenta que sus propias conductas violentas guardan estrecha
relación con los golpes que estos recibieron por parte de sus propios progenitores,
normalizándose así, el castigo físico como forma de maltrato (Mazadiego, 2005).
Como se mencionó en un comienzo, las manifestaciones corporales por maltrato físico se
caracterizan por su multiplicidad, por ser de diferente intensidad y en las más variadas
localizaciones siendo las más frecuentes las realizadas directamente por el adulto sin el uso de
objetos externos. En ocasiones, el maltrato físico lleva hasta la muerte (Mazadiego, 2005).
La Organización Mundial de la Salud (1999) estima que 40 millones de niños sufren maltrato
en el mundo. Lo anterior resulta alarmante y ha generado que la detección e intervención en
estos casos sea prioridad a nivel salud de manera internacional. Bajo este escenario se estima
que, por ejemplo, el 90% de las familias en los EE.UU. hace uso de alguna forma de castigo
corporal en la educación de sus hijos.
En América Latina y España por su parte, el estudio ACTIVA (Actitudes y normas culturales
frente a la violencia en ciudades seleccionadas de América Latina y España) encontró que
entre el 3% y el 27% de los niños y niñas habían recibido castigo físico con algún objeto por
parte de uno de sus padres y un 34% habían sido golpeados con las manos en los últimos doce
meses (McAlister, et al., 1999).
21
Otras características que se destacan en este estudio, es que las víctimas de malos tratos suele
ser con mayor frecuencia el primer hijo, ya sea por ser un niño o niña no deseado y/o por
venir a romper el precario equilibrio económico de la pareja. Por último, también son
mayormente víctimas de malos tratos los niños y niñas prematuros, con bajo peso,
enfermedades crónicas, hiperactivos y/o discapacitados (Fournier, et al., 1999).
En cuanto a quienes ejercen los malos tratos, el estudio señala que entre el 80-90% de los
casos son los padres de las víctimas, siendo más frecuente los hombres jóvenes. Se trata de
personalidades poco estables, deficitariamente adaptados a las responsabilidades que lleva
consigo la paternidad. Con bastante frecuencia, éstos presentan problemas derivados de su
situación de abuso de sustancias psicoactivas, han sido educados en ambientes de
promiscuidad sexual y/o fueron víctimas de tratos similares en su niñez por lo que han
asumido la violencia como una forma de relación y de educación. Los resultados mostraron
que los padres o familiares jóvenes y con menor educación son los más propensos a
considerar al castigo físico como método disciplinario (Fournier, et al., 1999).
Otros factores de riesgo para la aparición del maltrato físico hayados por Fernández & Perea
(2006) son: desarmonía familiar, pobreza, drogas, madres solteras y/o jóvenes, aislamiento
social, baja autoestima, enfermedades psiquiátricas (madre deprimida), y la propia historia de
malos tratos en los padres.
Respecto al maltrato sexual, y como último tipo de maltrato a desarrollar en la presente
investigación, este será abordado principalmente de acuerdo a la propuesta de Kempe (1978)
la cual ha sido ampliamente utilizada por diversos autores/investigadores del asunto en
cuestión. Kempe definió maltrato sexual como:
La implicación de un niño o un adolescente menor en actividades sexuales ejercidas por
los adultos que buscan principalmente la satisfacción de éstos, siendo los menores de
edad inmaduros y dependientes y por tanto incapaces de comprender el sentido radical
de estas actividades ni por tanto de dar su consentimiento real. Estas actividades son
inapropiadas a su edad y nivel de desarrollo psicosexual y son impuestas bajo presión –
por la violencia o la seducción- y transgreden tabúes sociales en lo que concierne a los
roles familiares (p. 43).
22
Los malos tratos que vulneran la libertad e indemnidad sexual de las personas producen un
alto grado de conmoción pública, viéndose más afectados las mujeres, niños, niñas y
adolescentes (población más vulnerable). La libertad sexual alude a la facultad de la persona
de autodeterminarse en materia sexual sin ser compelido o abusado por otro y la indemnidad
sexual por su parte, se refiere a la seguridad que deben tener todos los sujetos en el ámbito
sexual para poder desarrollarse de un modo adecuado (Duarte & Arboleda, 1997).
En Chile, el maltrato sexual de niños, niñas y adolescentes es un tema cada vez más presente
en el imaginario social. Esto, ya sea por un aumento en su denuncia y/o prevalencia o por su
constante mención en los diversos medios de comunicación. Se destacan las diversas
campañas de prevención de este tipo de maltrato que hoy en día se llevan a cabo en
instituciones sociales (colegios, consultorios, organización de protección de derechos, etc.)
(Pereda & Gallardo-Pujol, 2011; Echeburúa & de Corral, 2006).
Las reales dimensiones de este problema permanecen ocultas debido a que el maltrato sexual
suele ser un proceso que se perpetúa en el tiempo, incluso pudiendo llegar el niño, niña o
adolescente a acomodarse a lo que esta viviendo. Es así, que en la presente modalidad de
maltrato nos encontramos frente al escenario de la cronicidad de muchos de los casos, la
transmisión transgeneracional de las dinámicas maltratantes sexuales y la permanencia del
daño en las víctimas lo que las lleva muchas veces a no poder pesquisar indicadores de riesgo
para sus hijos y/o menores de edad a su cargo y/o a minimizar las consecuencias de éste
(Summit, 1983; Intebi, 1998).
Si bien los estudios internacionales coinciden en las dificultades para estimar con certeza la
incidencia y prevalencia del maltrato sexual infantil, Finkelhor (1994), luego de revisar de
forma sistemática diversas encuestas retrospectivas de prevalencia en adultos realizadas en
Estados Unidos y Canadá, concluyó que entre un 20% y un 25% de las mujeres y entre un 5%
y un 15% de los hombres refieren haber experimentado maltrato sexual a lo largo de sus
vidas. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (2003) realiza una estimación
similar consignando que un 20% de las mujeres y entre un 5% y un 10% de los hombres han
sido maltratados sexualmente en todo el mundo.
23
Inquietante resulta el hecho que casi un 90% de los casos de maltrato sexual en Chile son
perpetuados por un familiar -44%- o por un conocido -45%- del menor de edad agredido.
Esto, dificulta en gran medida que la justicia conozca los hechos y así castigue y repare
respectivamente a los victimarios en el primer caso, y a las víctimas y victimarios en el
segundo debido a la paradójica posición en la que queda puesto el niño, niña o adolescente
(Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales de la Policía de Investigaciones de
Chile, 2011; Servicio Médico Legal, 2011).
En relación a lo anterior, la prolongación en el tiempo es parte del fenómeno del maltrato
sexual en sí mismo. En un comienzo, muchas veces estos malos tratos son presentados por el
agresor en una lógica comunicacional que genera confusión en la/s víctima/s. Es así que el
agresor puede incorporar contactos abusivos en las labores de higiene y cuidado, en contextos
lúdicos y/o a través del uso de estrategias de seducción. Lo anterior, dificulta a los niños,
niñas y adolescentes a percibir la transgresión de sus límites personales y conceptualizar los
hechos como maltratantes, encontrándose ya atrapados en dicha relación cuando logran
percibir lo que está aconteciendo. En otros casos el agresor utiliza estrategias para la
mantención del secreto, tales como: amenazas, manipulación afectiva, culpabilización y
chantaje. Por una parte estas estrategias le permiten la concreción de las agresiones y por otra,
la mantención del secreto (Echeburúa & Guerricaechevarría, 2005; Summit, 1983).
Al respecto, Ernst (2007) manifiesta que el espacio de mayor inseguridad para las víctimas
sería su propio hogar y entorno inmediato pues en ellos residen sus potenciales y principales
agresores. Este fenómeno además, estaría presente y atravesaría todas las clases sociales sin
distinción, siendo las edades de mayor riesgo entre los 7 y los 11 años de edad. En relación a
lo anterior, Barbero (2006) menciona:
La victimización es una forma de aprisionar la voluntad y el deseo de los niños y
niñas, de someterlo al poder del adulto de quien éste depende a fin de satisfacer los
intereses, expectativas o pasiones de éste último. Como esta violencia interpersonal
constituye una transgresión de las normas que regulan la función disciplinaria del
adulto, éste exige que la víctima sea cómplice en un pacto de silencio donde el vínculo
aprisiona y posibilita la agresión. La víctima tiene, por lo tanto, no sólo restringido su
poder de acción y reacción, sino también censurada su palabra viviendo bajo el miedo.
24
El niño o niña sólo podrá rescatarse de este cercenamiento de su libertad y de su
autonomía en la medida que pueda recuperar el poder de su propia palabra. Y esto, lo
consigue tornando pública la violencia de la que ha sido víctima lo cual en muchos
casos resulta muy difícil e incluso imposible (citado en Sierra, 2010 p.14).
3.4.- Daño Psíquico
Para hablar de daño psíquico, es pertinente remitirnos en primer lugar a la noción de aparato
psíquico. De este modo, se enfatiza el concepto introducido por Sigmund Freud de aparato
psíquico el cual se refiere a “una cierta disposición u organización interna” y a su capacidad
para “transmitir y transformar una energía determinada y su diferenciación en sistemas o
instancias” (Laplanche & Pontalis, 2006, p. 30).
Por medio del texto “La Interpretación de los Sueños” (1900-1901), Freud utiliza la figura y
el trabajo de los sueños para explicar el funcionamiento del aparato psíquico. A partir de lo
anterior, elabora el modelo topográfico el cual señala la existencia de tres sistemas
psicológicos: Consciente, Preconsciente e Inconsciente (estos sistemas no pretenden ser en
ningún caso un dibujo de la mente en términos anatómicos, sino más bien, sirven como
formas de representación). Dicho modelo, enfatizaría la actividad dinámica del aparato
psíquico reflejado en los conflictos entre los tres sistemas psicológicos. Aparato psíquico
dinámico, en el sentido que no sólo los sueños sino también los síntomas neuróticos pasan a
ser expresiones de deseos inconscientes reprimidos.
En 1923, a través del texto “El yo y el ello”, Freud propone el modelo estructural para
comprender el funcionamiento del aparato psíquico en el cual el análisis del yo y los
mecanismos de defensa obtienen importancia. Esta vez, Freud no hablará de sistemas
psicológicos, sino más bien de tres instancias- yo, ello y superyó- donde consciente,
preconsciente e inconsciente serán concebidos como cualidades psíquicas. De este modo, el
yo deja de estar asociado exclusivamente a una cualidad preconsciente y/o consciente, sino
también estaría presente una cualidad inconsciente en esta instancia.
La noción de aparato psíquico pareciera estar siempre vinculado, en las distintas propuestas
de Freud, a un trabajo de elaboración en términos de ligar y/o asociar los excesos de energía
existentes. Ya sean sistemas o instancias como formas de representación del aparato psíquico,
25
pareciera que existe una idea continua en relación a la importancia de establecer asociaciones
para poder transformar e integrar los montos de energía.
Bajo este escenario, es que el concepto de daño psíquico podría vincularse a la noción de
trauma. Lo anterior, en el sentido que el trauma aludiría justamente a un exceso de energía
que es inasimilable para el sujeto y que por ende, no podría ser elaborado en una primera
instancia por el aparato psíquico.
Desde el psicoanálisis, el concepto de trauma ha sido abordado desde diferentes
aproximaciones. Sin embargo, dicho concepto ha estado presente desde la teoría de la
seducción propuesta por Sigmund Freud en 1893. A partir de dicha teoría basada en “Estudios
sobre la histeria” (1895), Freud junto con J. Breuer proponen el concepto de trauma vinculado
a una experiencia traumática real en donde la presencia de síntomas se relaciona con un
evento traumático específico y donde la represión, impide el recuerdo de dicho evento.
Sin embargo, en 1897, Freud reformula este concepto al darse cuenta que muchos de los
recuerdos sobre experiencias traumáticas no estaban vinculados necesariamente a un hecho
específico, externo y real de seducción por parte de un adulto en la infancia, sino más bien,
que muchos de estos recuerdos tenían relación con las fantasías de los pacientes (Sandler,
1997).
Luego de la Primera Guerra Mundial, el estudio de la neurosis traumática adquiere relevancia.
Al respecto, Freud postula al trauma vinculado con excesos externos que serían incapaces de
ser elaborados por el aparato psíquico por las vías habituales (1920). Específicamente, en
“Más allá del principio del Placer” (1920), Freud incorpora el término compulsión a la
repetición el cual está asociado a la pulsión de muerte. De este modo, las repeticiones de los
eventos traumáticos, independiente de provocar displacer, son visualizadas como un intento
por dominar y ligar psíquicamente las excitaciones externas que traspasaron la “protección
antiestímulo” de esta “vesícula viva” que Freud propone al comparar el aparato psíquico con
un organismo (p.27).
Por último, a través del texto “Inhibición, Síntoma y Angustia” (1926), Freud le adjudica un
rol fundamental a la angustia respecto al trauma. Esto, en el sentido que la angustia surgiría
como una reacción ante una situación traumática.
26
Dicho sea que la noción de trauma fue cambiando a lo largo de la obra de S. Freud, este
concepto posee continuidad desde una perspectiva económica, ya que se refiere a “…un aflujo
de excitaciones excesivo, en relación con la tolerancia del sujeto y su capacidad de controlar y
elaborar psíquicamente dichas excitaciones” (Laplanche & Pontalis, 2006, p. 447).
Siguiendo esta perspectiva económica del trauma es que las autoras del Inventario de Frases
Revisado (IFR), refieren:
El daño psíquico puede pensarse como una conmoción de tal envergadura que,
bloqueando el esperado desarrollo evolutivo, lleva al niño a un crecimiento deficiente
que involucra tanto trastornos del comportamiento, como cognitivos, físicos, sociales
y afectivos (Beigdeber et al. 2009, p.16).
Aún cuando diversas investigaciones en el área han determinado que se aprecian ciertas
dinámicas psicológicas habituales en un número significativo de niños y niñas víctimas de
malos tratos, las cualidades y expresiones del daño psíquico adquieren dimensiones
específicas en cada afectado, no pudiendo establecerse una respuesta única al trauma. Es por
esto que cada caso debe ser analizado en totalidad y profundidad, contemplando el
funcionamiento previo del evaluado (Muñoz, 2013).
En estos términos, no hay manifestaciones sintomáticas y/o cuadros clínicos particulares
atribuibles a la presencia y/o ocurrencia de algún tipo de maltrato. Sin embargo, una
evaluación psicológica exhaustiva y profunda del niño o niña, junto con otros antecedentes,
pudiesen llevar al evaluador a concluir la posible ocurrencia de vivencias de esta naturaleza.
Dichas hipótesis deben ser sostenidas con herramientas técnicas consistentes que permitan
valorar y complementar la información y antecedentes de otras fuentes (Muñoz, 2013).
A pesar de esto, estudios han encontrado que un número significativo de los niños y niñas
víctimas de malos tratos no presentarían síntomas o indicadores de daño psíquico al momento
de ser evaluados. Una posible explicación de ello, de acuerdo a la propuesta de Finkelhor y
colaboradores, es que estos niños, niñas y adolescentes, a pesar de encontrarse asintomáticos
al momento de la evaluación, pudiesen desarrollar síntomas en otro momento de su vida. Otra
posibilidad ante esta situación, es que aquellos niños y niñas estén o muestren estar menos
27
afectados de lo que realmente se encuentran (consciente o inconscientemente) en post de
mantener la homeostasis familiar y/o proteger a otros miembros de la familia (Maffioletti et
al., 2010).
En relación a lo anterior, es que en algunos casos es particularmente relevante la distinción
entre la personalidad basal del sujeto y la respuesta adaptativa de este ante las experiencias
traumáticas. En este sentido es que el maltrato y el respectivo trauma que se genere en el
sujeto pudiese “gatillar aspectos patológicos previos o generar desajustes en una personalidad
que ya es vulnerable o reforzar aspectos negativos del funcionamiento psicológico previo”
(Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales de la Policía de Investigaciones de
Chile, 2004, p.78).
3.5.- Psicología Jurídica
La relación entre los fenómenos psicológicos y la ley, y la ley y los fenómenos psicológicos
ha sido ampliamente estudiada desde tiempos pretéritos, siglos antes que la psicología se
instalara como disciplina científica. Es así que desde la antigua Grecia, los asuntos de ser en
sociedad/cultura y el comportamiento individual/grupal necesario para ello, han sido y son
asuntos en continua revisión.
Posiblemente en relación con esta larga historia es que no existe una única definición de
Psicología Jurídica, usándose muchas veces distintas denominaciones para nombrarla y
asociando a ella, como parte o como subgrupo, diversas áreas del saber. Es así, que incluso ha
sido cuestionada la denominación Psicología Jurídica dada su amplitud y ambición en cuanto
a sus objetivos (Fariña, Arce & Jokuskin, 2000).
En este sentido, resulta interesante revisar algunas definiciones a lo largo de la historia. Según
Mira & López (1938), la psicología jurídica es concebida como la “psicología aplicada a un
mejor ejercicio del derecho” (citado en Gutiérrez, 2010, p.228). Por su parte, Munne (1980)
hace alusión a la psicología jurídica del siguiente modo:
Psicología social como interdisciplinar jurídica, debido a que el derecho, que
contempla una conducta social, tiene tres dimensiones: una psicológica, una
psicosocial y una sociológica. Y esta conducta social es una conducta cuya plataforma
28
básica esta constituida por la interacción. Esta interdisciplinariedad implica que el
nivel de observación prioritario que ha de inspirar cualquier análisis de las mismas ha
de venir dado por la perspectiva psicológica social. Así, de los campos
interdisciplinarios resultantes al relacionar el derecho con las tres ciencias generales
de la conducta antes señaladas, el que puede exigir una primacía de tratamiento que
sirva de marco de referencia para los otros dos es el que corresponde a la psicología
social del derecho (p. 119).
Años más tarde, Garrido (1982) agrega: “La Psicología Jurídica es una unión entre la
psicología general y la criminología, en la que se tratan de aplicar los conocimientos y la
metodología de la psicología a la resolución de los problemas del derecho” (citado en
Gutiérrez, 2010, p. 229).
A pesar de la dificultad para establecer una definición de la Psicología Jurídica, para la
presente investigación consideraremos la propuesta realizada por Clemente (1995):
El estudio del comportamiento de las personas y de los grupos en cuanto tienen la
necesidad de desenvolverse dentro de ambientes reglados jurídicamente, así como de
la evolución de dichas regulaciones jurídicas o leyes en cuanto que los grupos sociales
se desenvuelven en ellos (p. 25).
Las áreas y espacios en los que se desenvuelve hoy la Psicología Jurídica de manera
internacional no es coincidente, en tanto en cada país y/o localidad existen diversas
peculiaridades culturales, científicas y legislativas (Cárcamo, 2006).
En el año 2000, Escaff propuso 6 áreas en las cuales se desempeñaría la Psicología Jurídica en
Chile:
a) Psicología jurídica del menor y la familia: En este dominio, el psicólogo suele ser parte de
un equipo multidisciplinario el cual se encuentra al servicio de velar y proteger los derechos
de los niños, niñas y adolescentes (resguardar el interés superior del niño/a).
Muchas veces este objetivo requiere de la evaluación psicológica de los menores de edad y/o
sus cuidadores y/o otros integrantes de sus familias. La idea en estos términos, es asesorar al
29
juez o fiscal acerca de cada situación particular –individual y familiar- en post de tomar las
medidas necesarias y pertinentes para restituir el/los posibles derechos vulnerados de los
niños, niñas y adolescentes y o para mediar situaciones familiares de conflicto potencial
(divorcio, adopción, alimentos, cuidados personales, etc.) (Gutiérrez, 2010).
b) Psicología penitenciaria: El psicólogo en este ámbito es parte de la justicia penal junto a
otros profesionales, siendo sus funciones principales la evaluación y tratamiento con el
objetivo de “atender, vigilar y asistir a las personas que por resolución de las autoridades
competentes, fueron detenidas, privadas de libertad o con libertad restringida, contribuyendo a
su reinserción social” (Ley Nº 2.859, 1979).
c) Psicología policial: Las principales funciones de los psicólogos en la policía o cuerpos de
investigación y seguridad hacen relación con la selección, capacitación y formación
especializada de las personas que trabajan en ellas. En la actualidad, los psicólogos y
psicólogas además se han incorporado a equipos de investigación en la elaboración de perfiles
criminales y unidades especializadas de atención a víctimas (Gutiérrez, 2010).
d) Psicología de la víctima: Esta área, muchas veces denominada también victimología, se
aboca al estudio científico de las víctimas pudiendo establecer sus orígenes en la década de
los 50. Es en este momento histórico, que a favor de la mejor y mayor comprensión de los
fenómenos delictuales, deja de ser único y exclusivo objeto de estudio el victimario dándosele
el espacio pertinente y necesario a la víctima.
Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan
sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida
financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia
de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados
Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder (ONU, 1985, p.1).
La víctima de un hecho delictivo que reclama encontrarse afectada psicológicamente puede
ser examinada por psicólogos y/o psiquiatras. Estos últimos serán los encargados de
determinar la naturaleza y el alcance del sufrimiento emocional a consecuencia del hecho
30
como también, de establecer el estado de salud mental pre-mórbido y la relación de
causalidad entre el hecho victimizante y la psicopatología emergente (Esbec, 2000).
De acuerdo a Tamarit (2006), se puede plantear la victimología como una ciencia
multidisciplinar que se ocupa del conocimiento relativo a los procesos de victimización lo que
implicaría: 1) Modo en que la persona deviene víctima (victimogénesis); 2) Dimensiones de
la victimización (primaria, secundaria y terciaria); 3) Estrategias de prevención y, 4)
Respuestas sociales, jurídicas y asistenciales tendientes a la reparación y reintegración social
de la víctima.
e) Área de docencia e investigación: Formación especializada de profesionales e investigación
en las diversas áreas mencionadas.
f) Psicología forense: Este ámbito responde a las actividades del psicólogo como perito y
asesor de la administración de justicia. De acuerdo a Urra y Vázquez (1993), esta área la
podemos definir como:
La ciencia que enseña la aplicación de todas las ramas y saberes de la Psicología ante
las preguntas de la Justicia, y coopera en todo momento con la administración de
Justicia, actuando en el foro (tribunal), mejorando el ejercicio del Derecho. Establecen
sus límites, por un lado, los requerimientos de la Ley; y por otro, el amplio rango que
tiene la Psicología (p.60).
La peritación o prueba pericial es una opinión fundada de una persona especializada en ramas
del conocimiento que el juez no está obligado a conocer. La participación del psicólogo como
perito, está fundamentada en la aceptación del informe como medio de prueba en un juicio
(Maffioletti et al., 2010).
Una de las principales funciones del psicólogo forense en el proceso civil y/o penal es la
valoración pericial del daño psíquico, lo que en Chile hoy es parte de todo protocolo de
acción en casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de malos tratos.
31
3.6.- Evaluación Psicológica y Psicología Jurídica
De acuerdo a lo propuesto por Mikulic (2011), la evaluación psicológica consiste en integrar
diversos aportes de múltiples enfoques psicológicos con el fin de dar respuesta a las crecientes
demandas del medio para dar solución a diversas problemáticas humanas utilizando los
últimos desarrollos técnicos puestos en juego para dicha labor.
Fernández Ballesteros (1995), define la evaluación psicológica como:
… aquella disciplina de la psicología científica que se ocupa de la exploración y el
análisis del comportamiento (a los niveles de complejidad que se estima oportunos) de
un sujeto humano o grupo especificado de sujetos con distintos objetivos básicos o
aplicados (descripción, diagnóstico, selección, predicción, explicación, cambio y/o
valoración) a través de un proceso de toma de decisiones en el que se encarnarían la
aplicación de una serie de dispositivos, tests y técnicas de medida y/o
evaluación…(p.17).
En relación a la necesidad de una evaluación psicológica adecuada para el área de la
psicología jurídica, particularmente en función de la evaluación del daño psíquico, es que el
año 2010 se genera una mesa de trabajo interinstitucional en la que participan el Ministerio
Público en colaboración con el Servicio Nacional de Menores, el Servicio Médico Legal,
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, Ministerio del Interior, la
Corporación de Asistencia a Víctimas, etc. Como resultado de esta mesa de trabajo se
presenta el libro “Guía para la evaluación de daño en víctimas de delitos sexuales” el cual
desarrolla algunas de las ideas mencionadas con posterioridad en el presente apartado.
Es importante considerar que en el contexto jurídico, la relevancia de los síntomas y signos
evaluados se basa en su consistencia con el resto de los antecedentes del proceso de
evaluación. De esta forma, no es posible vincular directamente un síntoma o síntomas
psicológicos con la ocurrencia de un hecho. En cada caso investigado, será el contexto social,
espacial, situacional, familiar, la declaración de la víctima y el resto de los antecedentes
disponibles, lo que al evaluador le sirva de contraste y de sustento a sus conclusiones
(Maffioletti et al., 2010).
32
En el contexto penal la evaluación pericial de daño consiste en valorar las
consecuencias sociales y psicológicas (secuelas o lesión psíquica) del delito, y en
establecer y demostrar el nexo causal entre la situación investigada y el daño presente
en el sujeto (Maffioletti et al., 2010, p. 33).
Resulta fundamental a la hora de trabajar en el ámbito de la justicia, particularmente con
víctimas, el considerar las complejidades del proceso de victimización comprendido como
aquel por el que una persona sufre las consecuencias de un hecho traumático. En estos
términos, es que se vuelve primordial el reconocimiento de la victimización secundaria la cual
atañe principalmente a la salud mental y otros servicios que inician su marcha tras la
vulneración (Álvarez & Smith, 2007).
En el plano de la salud mental, la existencia de daño psíquico o lesión psíquica debe
acreditarse utilizando la misma metodología diagnóstica que para cualquier otro
cuadro psicopatológico. Se considerará una dimensión clínica-diagnóstica, una
dimensión psicopatológica (insistiendo y valorando tanto el proceso como el
desarrollo), una dimensión vincular (estableciendo el nexo causal entre la situación y
las consecuencias psicológicas), una dimensión práxica (que se refiere a cualidades,
habilidades y aptitudes mentales de la víctima, y a su conservación, disminución o
pérdida), y una dimensión cronológica o temporal en la que se pretende determinar la
transitoriedad o cronicidad de las secuelas o trastornos psicológicos diagnosticados
(Maffioletti et al., 2010, p. 34).
A este respecto, Castex (1997) aclara:
No siempre en las peritaciones se requiere de un diagnóstico preciso, sino tan solo
acreditar una limitación, una disfunción, un debilitamiento, una perturbación o similar,
careciendo de un interés la precisión del diagnóstico, en la medida que se acredite la
existencia de una alteración morbosa, una disminución de facultades, o una
perturbación de conciencia, capaz de producir alteraciones en las funciones valorativa
y volitiva del psiquismo (p.34).
Las evaluaciones periciales en el ámbito de la salud mental se han trasformado
paulatinamente en un recurso relevante a la hora de aportar al esclarecimiento de los hechos
33
investigados y a la evaluación del impacto que éstos instalan en la vida de las personas. Por
ello, la evaluación pericial de daño psíquico es recurrentemente solicitada por los fiscales en
el contexto de la investigación de los delitos, volviéndose necesario un permanente desarrollo
y perfeccionamiento de las metodologías utilizadas por los profesionales (Maffioletti et al.,,
2008).
Si bien, la evaluación pericial de daño psíquico en víctimas de delitos responde a una práctica
muy extendida en la realidad Chilena hace más de 20 años, poco se ha escrito específicamente
sobre ella. Pasa a ser importante, por ende, dar un paso adelante para contribuir en esta área
particular.
3.6.1.-Instrumentos de Evaluación de Daño Psíquico
Hasta la actualidad, los instrumentos más ampliamente utilizados para la detección y
diagnóstico de la presente temática han sido las pruebas gráficas, en tanto el dibujo ha sido
considerado el sistema de comunicación natural de los niños y niñas (Maganto, Garaigodobil
y Etxeberria, 2007; Vázquez, 1995).
De acuerdo a Beigbeder de Agosta, Colombo y Barilari (2013), en las técnicas gráficas
aparecerían signos observables del fenómeno. Dichas autoras proponen que: “En todo menor
que fue sometido al maltrato intrafamiliar crónico se produce un daño psíquico que se expresa
a través de sus representaciones gráficas y de su comportamiento. Estas manifestaciones están
correlacionadas y son verificables desde la clínica” (p.8).
Las técnicas proyectivas tienen como sustrato teórico el psicoanálisis, ya que parten del
supuesto de la existencia de aspectos inconscientes de la personalidad de los cuales
tendríamos novedad a través de la proyección. La proyección podría ser definida como una
operación por medio de la que el sujeto expulsa de sí y localiza fuera (en una cosa o persona)
cualidades, sentimientos, deseos que no reconoce y rechaza en sí mismo (Celener, et al.,
2004).
El examinado proyecta sus necesidades y tensiones, su mundo emocional, sus concepciones
privadas del mundo físico y social, sus esfuerzos por organizar sus pensamientos, su conducta
34
y las relaciones con esos mundos. De esta forma, expresa el modo personal de establecer
contacto con la realidad interna y externa dentro de una situación vincular específica que está
configurada por la lámina o por la consigna entregada (Celener, et al., 2006).
Si bien la utilidad de los test proyectivos gráficos en la evaluación infantil no es una materia
controversial en el ámbito clínico, su uso en contexto pericial no está exento de críticas. Estas
últimas, se fundamentan en la falta de apoyo empírico y en las posibilidades de que ciertas
instrucciones, que son dadas a los niños y a las niñas para realizar los dibujos, pudiesen ser
inductivas.
Esencialmente estas críticas cuestionan la premisa de que el daño emocional provocado por el
abuso sexual se refleje en el dibujo de los niños y las niñas, en forma tal, que sea posible
diferenciar un dibujo de un niño o niña víctima de abuso sexual y un dibujo de uno o una que
no lo ha sido.
Independientemente de las críticas, se evidencia que han escaseado acercamientos
psicométricos a la problemática propuesta siendo fundamental la construcción y adaptación
de este tipo de instrumentos que permitan, de acuerdo a Cliff (1973):
Desarrollar modelos, principalmente de índole cuantitativa, para la transformación de
los hechos en datos y, fundamentalmente, proporcionar métodos idóneos para la
aplicación de esos modelos, con objeto de asignar valores numéricos generalmente a
los sujetos, sobre la base de sus respuestas, y/o a los estímulos presentes en la
situación (citado en Martínez Arias, 1996, p.21).
Es así, que la adaptación del Inventario de Frases Revisado se considera un aporte para el área
en cuestión, en tanto no se dispone de un instrumento único capaz de diagnosticar el daño
psíquico consecuencia de malos tratos. En este sentido, es que el IFR puede contribuir no sólo
a hacer más breve el proceso diagnóstico, sino también a evaluar las áreas más dañadas en el
caso a caso (Cury & Pinto, 2010).
El IFR fue adaptado al contexto Brasilero el año 2010 por Leila Salomao de La Plata, Cury
Tardivo y Antonio Augusto Pinto Junior, quienes aplicaron el instrumento a más de 1000
35
niños y niñas. En el contexto Brasilero, el instrumento mostró su capacidad discriminante
presentando significativas diferencias en los resultados de su aplicación a la muestra de
menores de edad maltratados y no maltratados.
Recientemente, además, se ha iniciado la adaptación del instrumento al contexto Uruguayo
siendo aún muy incipiente el proceso para dar cuenta del mismo. Finalmente, es dable decir
que en Argentina el IFR se encuentra en su tercera edición siendo utilizado hace más de doce
años en diversas zonas del país. El IFR amplió sus muestras y marcos de aplicación
mostrando satisfactorios resultados.
3.6.2.- Instrumentos de Evaluación de Daño Psíquico en Chile
Se hace relevante instalar la complejidad técnica que ha significado para la realidad chilena la
escasa producción de conocimiento local formal referido a la adaptación y validación de
herramientas de evaluación asociadas al campo clínico - pericial especializado en el fenómeno
del maltrato infantil y el consecuente daño psíquico generado por este.
En Chile, se releva los esfuerzos de los autores Escaff y Sagües los cuales en 1994 llevaron a
cabo estudios orientados al reconocimiento de rasgos y particularidades de niños y niñas
sometidos a agresión sexual. Sin embargo, dichos estudios no evaluaron en profundidad la
especificidad de las técnicas ocupadas, en cuanto a la posibilidad que éstas distinguiesen
indicadores diferenciales entre niños y niñas sometidos a vivencias de malos tratos físico y/o
sexual y otros que no los hubiesen vivenciado (Centro de atención a victimas de la Policía de
Investigaciones de Chile, 2004).
Por su parte, Antivilo y Castillo (2004) buscaron determinar a través de la aplicación del Test
de Apercepción Temática Infantil CAT – A la presencia de indicadores diferenciales que
permitiesen tanto en un contexto clínico - pericial distinguir a niños y niñas
institucionalizados que hubiesen sido víctimas de agresiones sexuales de otros que no lo
hubiesen sido.
El grupo a cargo de este estudio delimitó diez variables asociadas al fenómeno de las
agresiones sexuales: actitud de sometimiento, dificultad en el manejo de la agresión,
36
dificultad en el control de impulsos, sobre adaptación, trastornos en la esfera psicosexual,
niveles perturbadores de angustia (o ansiedad), autoestima disminuida, dificultad
interpersonal, alteración en la lógica del pensamiento y sentimientos depresivos (Antivilo &
Castillo, 2004).
Es así, como se evaluó a 48 niños y niñas institucionalizados cuyas edades
fluctuaban entre los 5 y 10 años y de los cuales 24 habían sido víctimas de
agresión sexual intrafamiliar. Dicho grupo fue considerado como grupo de
estudio y los otros 24 niños y niñas que no habían sido víctimas de agresión
sexual intrafamiliar fueron considerados como grupo control (Antivilo y Castillo,
2004, p.2).
En cuanto a los resultados, el estudio logró encontrar diferencias en tres variables: dificultad
en el manejo de la agresión, niveles perturbadores de angustia y alteración de la lógica del
pensamiento. Sin embargo, dichas variables diferenciales no siempre lograron ser
significativas (Antivilo y Castillo, 2004).
En este orden de ideas es que sus autores concluyen:
El Test de Apercepción Infantil de Bellak y Bellak presenta una limitada capacidad
para diferenciar menores institucionalizados víctimas de delitos sexuales de aquellos
que no lo han sido. No obstante, dicho instrumento si entrega valiosa información
respecto a las características psicológicas de los menores evaluados. De hecho, los
resultados de ambos grupos permiten afirmar que el desarrollo de estos menores
(agredidos sexualmente) ha sido alterado (Antivilo y Castillo, 2004, p. 201).
Es pertinente mencionar como límite de esta investigación, el hecho que la muestra
seleccionada correspondía en gran mayoría a niños y niñas separados de sus familias de
origen debido a resolución del Juzgado de Familia. Es por tanto, que dichos resultados se
pudiesen haber vistos matizados de manera significativa por las vivencias de abandono y
desarraigo familiar.
37
Girardi y Pool (2005) por su parte, desarrollaron un estudio descriptivo comparativo que
buscaba apreciar la distinción de indicadores gráficos diferenciales asociados a agresiones
sexuales en la prueba gráfica “Persona Bajo la Lluvia”. Esta prueba fue aplicada a niños y
niñas entre 9 y 11 años que presentaban denuncia por agresión sexual como también, a otros
niños y niñas de los que no existían sospechas al respecto.
Este estudio cobró relevancia debido al incremento significativo en Chile del uso de pruebas
gráficas para las evaluaciones clínicas y periciales de niños y niñas sometidos a vivencias de
abuso sexual.
Para el desarrollo de dicha investigación, se analizaron 39 dibujos de niños y niñas
pertenecientes a Centros de Atención a Víctimas de Abuso Sexual (CAVAS) y otros 39
dibujos de una muestra de niños y niñas pertenecientes a un establecimiento educacional de la
comuna de la Pintana, Santiago de Chile (Girardi & Pool, 2005).
A partir de los resultados de este estudio, se concluyó, en base al análisis de las
pruebas gráficas, que fueron siete los indicadores que se posicionaron como
diferenciales asociados a agresiones sexuales infantiles. Estos indicadores se pudieron
distinguir a través del análisis de la frecuencia de aparición entre las producciones
gráficas realizadas por el grupo de estudio y el grupo control. Éstos fueron: ausencia
de piso, sonrisa maniaca, lluvia sectorizada, ausencia de paraguas, cabeza grande,
ausencia de entorno y brazos cortos (Girardi & Pool, 2005, p.156).
En conclusión, los autores proponen:
…existen indicadores gráficos diferenciales en niños/as víctimas de agresiones
sexuales y niños/as de los que no se tenga sospecha que hayan sido victimizadas
sexualmente, sin embargo éste número es limitado (…) El que el poder de
discriminación sea limitado, no hace sino confirmar la idea de que este test por sí solo
no puede ser utilizado ni para corroborar ni para descartar una posible agresión sexual,
ya que a sus resultados deben incorporarse necesariamente la información
proporcionada por otras herramientas diagnosticas…(Girardi & Pool, 2005, p. 157).
38
Finalmente, cabe destacar el estudio de Opazo y Rivera (2010) que buscó determinar a partir
de la prueba del Dibujo de la Figura Humana (DFH) la existencia de indicadores gráficos
diferenciales entre adolescentes entre 12 y 16 años que hayan sufrido una agresión sexual
crónica intrafamiliar o por parte de un conocido extrafamiliar, y aquellos en los que no se
sospeche de aquella agresión.
Para llevar a cabo dicho objetivo, se evaluaron 130 indicadores gráficos en 76 adolescentes,
38 parte de un grupo experimental y 38 parte de grupo control. Como resultado de la
investigación se estableció que 17 de los indicadores evaluados discriminan de forma
estadísticamente significativa entre los grupos mencionados. Es importante destacar también,
el esfuerzo que se realiza en este estudio al evaluar de forma conjunta y separada los
indicadores diferenciales entre hombre y mujeres (Opazo & Rivera, 2010).
De esta forma las autoras concluyen:
…los indicadores gráficos diferenciales de adolescentes, hombres y mujeres de 12 a
16 años, que hayan sufrido una agresión sexual crónica intrafamiliar o por parte de un
conocido extrafamiliar, serán distintos de los indicadores gráficos diferenciales de
adolescentes, hombres y mujeres de 12 a 16 años, que no se sospeche hayan sufrido
dicha agresión. En este sentido, esta afirmación daría cuenta de una tendencia de los
adolescentes hombres y mujeres a realizar el DFH de manera distinta cuando
interviene la variable agresión sexual, es decir, la situación abusiva afectaría de forma
diferente a los hombres y mujeres agredidos sexualmente (Opazo & Rivera, 2010,
p.104).
Pese a que todos los estudios mencionados son importantes aportes para aumentar la
especificidad de la labor técnica profesional en el campo de la detección del maltrato infantil,
se aprecia como una limitante el tamaño de las muestra seleccionada. Lo anterior, dificulta la
posibilidad de posicionar los resultados como concluyentes y ser éstos proyectados a la
realidad nacional.
Por otra parte, y en relación a todo lo referido en el presente apartado, queda en evidencia el
escaso número de estudios nacionales que busquen validar y/o adaptar técnicas de evaluación
39
clínico periciales para la valoración del daño psíquico asociable a situaciones de malos tratos
infantiles.
En esta misma línea, más sorprendente y preocupante aún, resulta el hecho que todas las
investigaciones nacionales apuntan única y exclusivamente a pruebas graficas y/o
proyectivas, quedando por fuera cualquier otro intento de acercamiento al daño psíquico de
niños, niñas y adolescentes victimas de maltrato.
3.7.- Inventario de Frases Revisado
Por su parte, y tal como se mencionó anteriormente, el Inventario de Frases Revisado –IFR-
(Beigbeder de Agosta et al., 2009) es un instrumento construido en Argentina a partir de las
expresiones verbales espontáneas de niños, niñas y adolescentes víctimas de malos tratos
intrafamiliares que fueron recogidas por psicólogos clínicos y peritos expertos en el área de
vulneración de la infancia (Beigbeder de Agosta et al., 2009)
El propósito del Inventario es evaluar los trastornos en el área emocional, física, social,
cognitiva y comportamental padecidos por niños, niñas y adolescentes en relación al daño
psíquico causado por situaciones de malos tratos (Beigbeder de Agosta et al., 2009).
Este instrumento es una prueba cuali-cuantitativa de 50 ítems, fácil de administrar, adaptada
para niños, niñas y adolescentes entre 6 y 16 años. El cuestionario presenta una forma de
respuestas cerrada y dicotómicas (SI y NO), lo cual se relaciona con la ausencia o presencia
del síntoma propuesto de forma predeterminada por las autoras (Beigbeder de Agosta et al.,
2009).
Se propone que el IFR puede ser útil a la hora de: a) discriminar entre muestras de niños niñas
y adolescentes agredidos sexualmente y/o maltratados y aquellos que no, b) denotar las áreas
más afectadas del niño, niña o adolescente, c) mostrar posibles cambios a lo largo del
tratamiento, en tanto la sintomatología disminuya, d) proporcionar criterios de alta y e) servir
de disparador de temas importantes a abordar en el trabajo terapéutico.
40
El instrumento (ver anexo nº 1), utiliza como variables a medir los diversos trastornos
desglosados en síntomas, los cuales serían reflejo del daño psíquico en los niños, niñas y
adolescentes víctimas de maltrato. Dentro de los 50 ítems, encontramos 37 relacionados con
los trastornos mencionados y 13 distractores. Éstos últimos, habrían sido incluidos por las
autoras con una doble función: a) añadir la respuesta NO a la prueba para compensar la gran
cantidad de respuestas SI, b) agregar frases inofensivas y distractoras que desvíen al niño,
niña o adolescentes de la problemática promoviéndolo a pensar en las distintas áreas de su
vida cotidiana (Beigbeder de Agosta et al., 2009).
El IFR en Argentina ha presentado diversos tipos de validez, destacando por ejemplo la
validez de constructo, en tanto el instrumento en sus planteamientos es coherente con el
corpus teórico de maltrato infantil y sus respuestas consistentes con el modelo que validan la
operacionalización de las variables (los trastornos propios del daño psíquico generado por
situaciones de malos tratos) (Beigbeder de Agosta et al., 2009).
Por su parte, en cuanto a la validez de contenido la técnica descansa tanto sobre el juicio de
expertos como sobre la experiencia clínica, en tanto los ítems responden a frases
seleccionadas de niños niñas y adolescentes maltratados en contexto clínico – pericial por
años (Beigbeder de Agosta et al., 2009).
Además, el IFR ha presentado una altísima capacidad discriminante presentando el
instrumento en Argentina un nivel de confianza del 99% en 49 de sus 50 ítems (Beigbeder de
Agosta et al., 2009). Finalmente, el instrumento se ha estimado confiable en contexto
Brasilero presentando un satisfactorio coeficiente de precisión (Cury & Pinto, 2010).
Se estima pertinente mencionar que el Inventario de Frases Revisado ha sido utilizado en
Argentina en diversos contextos y con diferentes muestras durante 12 años, como también en
Brasil desde el año 2010, presentando resultados similares tras su adaptación.
41
3.7.1.- Trastornos
Las variables a medir por el instrumento en cuestión (IFR) son denominados por la autoras
como trastornos, los cuales a su vez aluden a distintos síntomas. Las autoras del Inventario
definen a los trastornos como: “…algo que no funciona bien. …aquellas dificultades de
comportamiento, relación, sentimientos y quejas, escuchadas en consulta de niños
maltratados” (Beigdeber et al. 2009, p.14).
De acuerdo a su experticia clínica, los trastornos se dividen en: emocionales, físicos,
conductuales, cognitivos y sociales.
Los trastornos emocionales son aquellos que tienen que ver con “las emociones, las pasiones
y los sentimientos”, estando los estados de ánimo estrechamente vinculados a estas
experiencias (Beigbeder de Agosta et al., 2009, p.18). Los miedos que vivencian los niños y
niñas victimizados no son injustificados, sino más bien, se forman desde los sentimientos de
angustia e inseguridad que sus padres les proporcionan (Beigbeder de Agosta et al., 2009).
Por su parte, en estos niños y niñas se fue generando una baja autoestima debido a los
mensajes discordantes y desvalorizantes oídos por sus padres y/o figuras de cuidado hacia
ellos. Lo anterior, los posiciona en un lugar de completo desamparo y ante una ausencia de
criterios reales creyéndose culpables de todo lo ocurrido (Beigbeder de Agosta et al., 2009).
Además, los niños y niñas victimizados pueden presentar anestesia emocional la cual es
imprescindible para poder sobrevivir ante un contexto de agresión reiterativa. Esta anestesia
emocional se traduce en serias dificultades para percibir y distinguir lo que ellos
experimentan. Bajo este escenario, los sentimientos de malestar que no pueden ser analizados
toman protagonismo y se extienden hacia todas las áreas (Beigbeder de Agosta et al., 2009).
En cuanto a lo que respecta a los trastornos físicos, las autoras proponen que estos se
relacionan con problemas de alimentación los cuales se ven reflejados en la falta de apetito o
en la alimentación compulsiva. A su vez, los trastornos físicos incluyen: “dolores crónicos de
cabeza, de estómago, enfermedades psicosomáticas tales como la alergias, dificultades en el
control de esfínteres, enuresis y encopresis” (Beigbeder de Agosta et al., 2009, p.19).
42
Dichos síntomas se vinculan con problemas de desarrollo y madurez que estarían presentes en
estos niños y niñas. En otras palabras, es dable decir que sus cuerpos estarían expresando
aquello que es incapaz de ser nombrado o que no ha tenido la oportunidad de ser significado
y/o inscrito desde otro lugar que no sea el mismo cuerpo (Beigbeder de Agosta et al., 2009).
Los trastornos conductuales por su parte, son definidas por las autoras como: “…el resultado
del uso de defensas primarias, tales como la disociación y la negación” (Beigbeder de Agosta
et al., 2009, p.19). El niño o la niña al experimentar un evento traumático vivencia montos de
angustia que lo o la impulsan a comportarse compulsivamente en post de identificarse con el
maltratador. Lo anterior, es posible de ser comprendido como un esfuerzo por parte del niño o
de la niña de ligar lo que no pudo ser significado ni tampoco tramitado (Beigbeder de Agosta
et al., 2009).
Existirían diversas modos de lidiar con el conflicto, por una parte exteriorizándolo bajo la
“impulsividad, hiperactividad y baja tolerancia”, y por otra, desplegándolo sobre sí mismo a
través de la “sumisión, introversión, apatía y desgaño, además de conductas autodestructivas”
(Beigbeder de Agosta et al., 2009, p.19). En nuestro contexto, muchas veces es posible
asociar dicho repertorio a diferencias de género, soliendo ser más frecuente la exteriorización
del conflicto en varones y el despliegue sobre sí mismo en mujeres. Esta dificultad en el
control del comportamiento conduce al niño o niña irremisiblemente al fracaso y de esta
forma, los sentimientos de frustración y falta de asertividad gatillan, en los otros cercanos,
conductas de rechazo y sanción hacia ellos o ellas llevándolos muchas de la veces al
aislamiento en términos sociales (Beigbeder de Agosta et al., 2009).
En cuanto a los trastornos cognitivos, es preciso señalar que en éstos se ven comprometidos
procesos cognitivos tales como: “la percepción, la memoria, el lenguaje, el razonamiento y la
inteligencia” (Beigbeder de Agosta et al., 2009, p. 20). Sin embargo, el niño y la niña posee
un criterio de realidad que apela a su juicio de realidad el cual le permite buscar su adaptación
tras lo acontecido (Beigbeder de Agosta et al., 2009).
Los niños y niñas víctimas de maltrato podrían presentar distorsiones perceptivas producto del
uso reiterativo de sus defensas primarias, lo cual se reflejaría en un mal uso de sus
capacidades cognitivas (Beigbeder de Agosta et al., 2009).
43
Si consideramos que los niños y niñas que fueron maltratados son frecuentemente parte de
familias disfuncionales en las cuales diariamente se convive con mensajes contradictorios,
entonces es posible comprender cómo dichos niños y niñas han tenido que ser capaces de
crear una lógica propia para sobrevivir ante un escenario donde las percepciones no
concuerdan con los sentimientos y donde los roles no están claramente definidos. Dichas
confusiones conducen al niño y niña a crearse una auto imagen y auto concepto equivocado,
como también, a poseer una distorsión en algunos de sus sentimientos y en el concepto acerca
de sus figuras de cuidado (Beigbeder de Agosta et al., 2009).
Por último y en relación a los trastornos sociales, como se mencionó anteriormente, las
familias de los niños y niñas maltratados son en su mayoría disfuncionales lo cual se traduce
en: distanciamiento social y escasos recursos sociales y redes de apoyo. De este modo, el
sistema parental presenta dificultades para satisfacer y entender las necesidades de sus hijos e
hijas (Beigbeder de Agosta et al., 2009).
En la mayoría de los casos, se tratan de familias transgresoras que emplean la defensa de la
negación para ocultar sus acciones. Los miembros de estas familias encubren su mal
funcionamiento, el cual está inmerso en dinámicas abusivas y violentas (Beigbeder de Agosta
et al., 2009).
Dichas formas de ser en familia conducen al niño y niña a experimentar una falta de confianza
en el mundo de los adultos. De este modo, vivencian un rechazo a crecer y una dificultad por
proyectarse a largo plazo por temor a no repetir los mismos patrones de sus padres. Su
silenciamiento ante los hechos ocurridos los llevan a presentar dificultades en términos
sociales, tales como: aislamiento, escasez de contacto y poca comunicación (Beigbeder de
Agosta et al., 2009).
En variadas ocasiones estos niños y niñas cumplen roles de adultos que no les conciernen, lo
cual en términos clínicos se presenta como indicador de seudo madurez. Otras veces, cuando
el incesto es protagonista del maltrato, el niño y niña se percibe estigmatizado ya que
reconoce la condena social que implica éste (Beigbeder de Agosta et al., 2009).
44
4.- MÉTODO
4.1.- Diseño
El presente estudio presenta un diseño no experimental en tanto no hubo manipulación de las
variables, ni se realizó una elección aleatoria de sujetos para su ejecución. El trabajo presenta
además, un diseño transversal habiendo sido los participantes evaluados en una sola
oportunidad con el fin de describir y analizar las variables a investigar en un momento dado.
Por otra parte, es posible precisar que la presente investigación es de tipo cuantitativo toda
vez que utiliza la recolección y análisis de datos para abordar los objetivos propuestos.
4.2.- Tipo de Estudio
La presente investigación se inscribe como un estudio descriptivo en cuanto se planteó como
objetivo describir, en post de su adaptación, el funcionamiento del instrumento Argentino
Inventario de Frases Revisado -Beigbeder de Agosta, Barilari & Colombo- para su uso en
población de niños y niñas de Santiago de Chile.
El estudio además, puede instalarse como una investigación exploratoria, ya que a través de
esta adaptación preliminar, se buscó explorar el daño psíquico presente en la población de
niños y niñas víctimas de malos tratos en santiago de Chile.
4.3.- Muestreo
El muestreo fue de tipo no probabilístico e intencional, en tanto no buscó que todos los
sujetos del universo tuviesen la posibilidad de acceder a ser parte de la muestra, sino que los
grupos (experimental y control) de sujetos fueron seleccionados de acuerdo a los
requerimientos de la investigación en cuanto a la especificidad de sus características –niños y
niñas maltratados, y niños y niñas no maltratados- (Hernández Sampieri, Fernández Collado
& Baptista, 2000).
45
De esta forma los criterios de inclusión hicieron relación tanto con lo mencionado
recientemente, como con la escolarización de los niños y niñas y el rango etáreo propuesto: 6
a 11 años. Los grupos en cuanto a su condición social y económica fueron variados, estando
los participantes entre las clases medias y bajas.
4.3.1.- Descripción de la Muestra
Los participantes de la investigación pertenecieron a dos grupos. El primero de ellos (grupo
experimental), estuvo compuesto por 54 sujetos, 15 niños y 39 niñas, entre 6 y 11 años,
escolarizados y que habían sido víctimas de maltrato físico y/o sexual. Se accedió a dicho
grupo a través de programas de diagnóstico ambulatorio (DAM) y de reparación de maltrato
(CEPIJ) de la corporación OPCIÓN en diversas comunas de Santiago, la cual ofrece
asistencia al Servicio Nacional de Menores de Chile (SENAME).
El segundo grupo (grupo control), estuvo conformado por 105 sujetos, 78 niños y 27 niñas,
entre 6 y 11 años, escolarizados y no maltratados. A este grupo se tuvo acceso por su relación
a establecimientos educacionales, siendo excluidos todos aquellos que presentaron
antecedentes judiciales y/o señalaron explícitamente ser o haber sido maltratados.
La muestra total estuvo conformada por 159 niños y niñas, hombres (93) y mujeres (66), entre
los 6 y 11 años, escolarizados y que no presentan discapacidad intelectual. El propósito de los
grupos fue analizar la capacidad discriminativa del instrumento a través de grupos
contrastados.
Tabla 2. Distribución de la muestra por edad y género
Hombre Mujer Total Edad
N % N % N % 6.00 0 0,0% 2 100,0% 2 1,3% 7.00 23 74,2% 8 25,8% 31 19,5% 8.00 15 57,7% 11 42,3% 26 16,4% 9.00 28 62,2% 17 37,8% 45 28,3%
10.00 17 56,7% 13 43,3% 30 18,9%
11.00 10 40,0% 15 60,0% 25 15,7% Total 93 58,5% 66 41,5% 159 100,0%
46
La 2 muestra cómo se distribuye la muestra según género y edad. La mayor proporción
(28,3%) de los niños tienen 9 años, y la menor (1,3%) tienen 6 años. En la muestra un 58,5%
son hombres y un 41,5% mujeres.
Tabla 3. Distribución de la muestra por tipo de tratamiento y género
Hombre Mujer Total
N % N % N %
Control 78 74,3% 27 25,7% 105 66,0%
Grupo experimental 15 27,8% 39 72,2% 54 34,0%
Total 93 58,5% 66 41,5% 159 100,0%
La 3 presenta la distribución de la muestra por género y por tipo de tratamiento (grupo control
y experimental). De un total de 159 niños y niñas, 105 (66%) son del grupo control y 54
(34%) del grupo experimental. Dentro de los grupos la distribución por género no es
equitativa, ya que dentro del grupo experimental solo el 27,8% son hombres (15), mientras
que en el grupo de control el porcentaje de hombres alcanza el 74,3%.
En cuanto a lo que refleja la tabla anterior, es importante vincular la información aportada con
la teoría. Si bien el número de la muestra es pequeño, los datos de la tabla se corresponden
con la teoría en tanto el género es un factor de riesgo para convertirse en víctimas de malos
tratos, siendo las mujeres más propensas a padecer dinámicas maltratantes.
Tabla 4. Distribución de la muestra por tipo de tratamiento, género y edad
Control Grupo experimental
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total
N % N N % N % N % N % N 6 0 0,0% 2 7,4% 2 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 18 23,1% 3 11,1% 21 20,0% 5 33,3% 5 12,8% 10 18,5% 8 13 16,7% 5 18,5% 18 17,1% 2 13,3% 6 15,4% 8 14,8% 9 26 33,3% 9 33,3% 35 33,3% 2 13,3% 8 20,5% 10 18,5% 10 14 17,9% 4 14,8% 18 17,1% 3 20,0% 9 23,1% 12 22,2% 11 7 9,0% 4 14,8% 11 10,5% 3 20,0% 11 28,2% 14 25,9% Total 78 100,0% 27 100,0% 105 100,0% 15 100,0% 39 100,0% 54 100,0%
47
La Tabla 4 presenta la distribución de género y edad en los grupos experimental y control,
llamando la atención que en el caso del grupo experimental la edad en los hombres, a
excepción de los 7 años, sería relativamente pareja, mientras que en el caso de las mujeres a
mayor edad tendríamos mayor número de casos.
Tabla 5. Distribución grupo experimental por tipo de violencia y género
Hombre Mujer Total Tipo de violencia
N % N % N % Abuso sexual 6 40,0% 27 69,2% 33 61,1% Maltrato físico 9 60,0% 12 30,8% 21 38,9% Total 15 100,0% 39 100,0% 54 100,0%
Como se observa en la Tabla 5, la mayoría (61,1%) de los niños y niñas dentro del grupo
experimental sufrieron maltrato del tipo sexual, versus un 38,9% que sufrió maltrato físico.
En el caso de los hombres, el 60% sufrió violencia física y el 40% maltrato sexual, mientras
que en el caso de las mujeres el 69,2% sufrió maltrato sexual y un 30,8% maltrato físico.
Es importante relevar, a pesar que la muestra sea pequeña, que esta descripción también se
encuentra en sintonía con lo establecido por la teoría, donde las mujeres tienen mayor riesgo
de ser victimizadas sexualmente.
Tabla 6. Distribución grupo experimental por tipo de violencia y edad Abuso sexual Maltrato físico Total
Edad N % N % N %
7 7 21,2% 3 14,3% 10 18,5%
8 6 18,2% 2 9,5% 8 14,8%
9 5 15,2% 5 23,8% 10 18,5%
10 9 27,3% 3 14,3% 12 22,2%
11 6 18,2% 8 38,1% 14 25,9%
Total 33 100,0% 21 100,0% 54 100,0%
La Tabla 6 presenta la distribución del grupo control por edad y tipo de violencia y género,
siendo llamativo el aumento de casos de maltrato físico a los 11 años.
48
Tabla 7. Distribución grupo experimental por tipo de violencia, edad y género
Abuso sexual Maltrato físico
Hombre Mujer Hombre Mujer Edad
N % N % N % N % 7 2 33,3% 5 18,5% 3 33,3% 0 0,0% 8 1 16,7% 5 18,5% 1 11,1% 1 8,3% 9 0 0,0% 5 18,5% 2 22,2% 3 25,0% 10 2 33,3% 7 25,9% 1 11,1% 2 16,7% 11 1 16,7% 5 18,5% 2 22,2% 6 50,0% Total 6 100,0% 27 100,0% 9 100,0% 12 100,0%
La Tabla número 7 pone nuevamente en evidencia que el género es un factor de riesgo para
los diversos tipos de malos tratos, presentando las mujeres un número mayor de casos en
ambas modalidades: maltrato físico y sexual.
De forma previa a la recolección de datos, cada niño o niña y su respectivo adulto responsable
debieron aceptar participar voluntariamente del proceso investigativo. En este sentido, se
informó de forma amplia y clara los alcances y objetivos del estudio, asegurándosele a cada
participante su anonimato y la confidencialidad de la información aportada. Fue
especialmente relevante, recalcar el hecho que la información entregada no tendría ningún
impacto en la evaluación pericial que se estaba realizando (de encontrarse siendo evaluado en
programas de diagnóstico ambulatorio).
De esta forma, se solicitó la firma de un consentimiento informado –anexo nº 3- el cual hace
hincapié en la libertad de abandonar el proceso en el momento que se desee, si es que así se
estima pertinente.
Es importante mencionar, que a pesar que el instrumento haya sido diseñado para niños, niñas
y adolescentes entre los 6 y los 16 años, el presente estudio adaptó la prueba para niños y
niñas entre los 6 y los 11 años.
49
Este recorte etáreo, en relación a la prueba original, hace relación principalmente con tres
motivos:
1.- Restringir el rango etáreo para poder comparar un mayor número de casos dentro del
mismo momento del ciclo del desarrollo. Se realiza la elección de este rango ya que este se
relaciona con el estadio de operaciones concretas descrito por Jean Piaget.
2.- La accesibilidad de la muestra, en tanto los programas mencionados que prestaron su
apoyo a la presente investigación presentaban mayor acceso a dicho rango etáreo.
3.- La escasez de herramientas particulares para dicho rango etáreo en Santiago de Chile para
valorar situaciones de malos tratos.
50
5.- PROCEDIMIENTOS
5.1.- Fase de Pre-aplicación
Es importante mencionar que la realización de la adaptación del Inventario de Frases
Revisado a Santiago de Chile siguió el orden lógico establecido para la adaptación y
construcción de pruebas psicológicas, el cual integra las normas de la comisión internacional
de los test ITC (International Tesi Comission, 1999).
En un primer momento, se agregaron al actual Inventario de Frases Revisado (en su 3era
edición argentina) 6 ítems del pool inicial de su construcción. Esto, en relación a que la
dimensión de trastornos físicos se encontraba representada solamente por una frase/ítem.
Dicha condición actual del instrumento en Argentina responde al hecho que en el análisis
estadístico de las autoras en su primera edición, estos ítems no habrían mostrado variabilidad
significativa entre niños, niñas y adolescentes maltratados y no maltratados. Lo anterior, es
posible de ser pensado en tanto: 1) resulta complejo para niños, niñas y adolescentes
reflexionar sobre la posible relación existente entre lo psíquico y lo somático, 2) la
normalización de un malestar físico por su prolongado padecer y/o por la dificultad de
compararlo y medirlo en relación a otros (desconocimiento de cuanto es normal que suceda).
A pesar de lo anterior, y en relación a la decisión de incorporar los 6 ítems mencionados, se
considera que en Santiago de Chile pudiesen aparecer diferencias significativas en dichos
ítems originales o al menos, se estima valioso valorar dicha posibilidad.
5.2.- Adaptación Lingüística
En un comienzo se realizó la adaptación lingüística del cuestionario, ya que a pesar que el
Inventario de Frases Revisado había sido construido y validado en el idioma español, se
consideró fundamental una revisión profunda de modismos y usos del lenguaje propios de
cada cultura, proponiéndose así en algunos casos una redacción alternativa del ítem 1, 4 15 y
30. Estas modificaciones contemplaron tanto lo ético como lo émico del constructo en
51
cuestión y del instrumento (Fernández, Pérez, Alderete, Richaud, & Fernández Liporace,
2011).
Este proceso fue realizado por 3 psicólogos con amplios conocimientos en el ámbito de la
familia y la evaluación psicológica, para así certificar una correcta adaptación lingüística. A
partir de sus observaciones, se elaboró la versión adaptada preliminar del instrumento
procurando que en éste quedara reflejado el significado original de cada ítem ajustado al
contexto de Santiago de Chile (Fernández Ballesteros, 1995; Cohen & Swerdlik, 2001;
Coolican, 1994; Muñiz & Hambleton, 1996; Martínez Arias, 2005).
A cada juez se le entregó un protocolo que constaba de: 1) la invitación/solicitud a participar
como juez experto; 2) una descripción general del proyecto de investigación y la explicación
de su función para aportar en ella y, 3) el Inventario de Frases Revisado para su aplicación en
Santiago de Chile, en el cual debía realizar los comentarios que estimase convenientes para su
posible modificación lingüística.
Luego, en post de reconocer si el instrumento modificado resultaba comprensible para niños y
niñas, se realizó una aplicación piloto a 10 niños y niñas con las mismas características de la
muestra (5 grupo control y 5 grupo experimental). A estos niños y niñas se les solicitó, tras la
aplicación del instrumento, que comentaran sobre la consigna, el contenido, los materiales y
el lenguaje del inventario, siendo particularmente relevante si algún ítem les había sido
confuso o poco comprensible. Ante la favorable respuesta de los niños y niñas del pilotaje a lo
anterior, el instrumento finalmente se modificó para su aplicación tal como se aprecia en el
anexo nº2 (Mikulic, 2006).
5.3.- Adaptación Conceptual
Posteriormente, dicha versión fue entregada a cinco jueces expertos para determinar la validez
de contenido de los reactivos. Entre los jueces, se contó con cuatro expertos en infancia y
familia y un metodólogo con conocimientos en el mismo ámbito quienes evaluaron la
coherencia teórica del instrumento y estructura del cuestionario. Además, de clasificar las
52
relaciones ítems-variables que han sido consideradas en su construcción con el fin de
establecer la equivalencia conceptual (Van de Vijver & Tanzer, 2004).
El reporte de estos informes fue entendido como un porcentaje de adecuación de contenido
del ítem y se utilizó el coeficiente de Aiken con un valor de 0.80 (4 de 5 expertos) para
estimar adecuado el ítem.
A cada juez, se le entregó un protocolo que constaba de: 1) la invitación/solicitud a participar
como juez experto; 2) una descripción general del proyecto de investigación; 3) la definición
propuesta por las autoras del constructor a medir y sus respectivas dimensiones; 4) el
Inventario de Frases Revisado para su aplicación en Santiago de Chile y, 5) una tabla de
triple entrada que incluía por una parte los ítems del instrumento en un listado, por otra un
espacio para que el experto indicara a qué trastorno suponía que el ítem respondía y por
último, un espacio de observaciones sobre cada ítem (el vaciamiento de las respuestas de los
cinco jueces se encuentra en el anexo nº4).
5.4.- Forma de aplicación del Instrumento
Como se mencionó con anterioridad, previamente a la aplicación del instrumento se tomó una
prueba piloto a 10 niños y niñas pertenecientes a ambos grupos en cuestión -5 maltratados y 5
no maltratados-. A dichos sujetos se les solicitó que realizasen todos los comentarios que
estimaron pertinentes del cuestionario, a fin de generar, a partir de estos, la versión adaptada
final del cuestionario.
La administración del instrumento, tanto en su versión piloto como final, se realizó de forma
individual por un psicólogo experto en el área, quien le leyó a cada niño o niña las frases en
voz alta, registrando todo aquello significativo –conductas, gestos y expresiones no verbales-
que aparecieron durante la aplicación. En caso que el niño o niña no comprendiera las frases,
estas fueron reformuladas en segunda persona singular como indica su versión original. No se
estableció un tiempo fijo de duración de la aplicación, en tanto, por una parte, el instrumento
no busca medir rendimiento y por otra, se vuelve necesario respetar el tiempo para contestar
de cada niño o niña ya que de lo contrario, esto puede generar diversas respuestas
emocionales en ellos y ellas.
53
La administración al grupo de niños y niñas no maltratados se realizó en las respectivas
instituciones académicas de las que forman parte como alumnos y alumnas regulares, luego
que los apoderados de los sujetos seleccionados y estos mismos firmasen el consentimiento
informado que les fue enviado como comunicación a sus domicilios por sus profesores
titulares.
En los casos de los programas de diagnóstico ambulatorio (DAM) y de reparación de maltrato
(CEPIJ), el instrumento fue instalado como parte de la batería de instrumentos que el perito
utilizó para la valoración del caso. Sin, por supuesto, que los resultados de éste tuviesen
incidencia en las conclusiones periciales.
Es importante mencionar que en función de asegurar el menor error posible en la selección de
los casos del grupo experimental, se instaló como norma de inclusión un criterio externo que
respaldase la sospecha de malos tratos. Este criterio fue la judicialización del caso con relato
de los hechos del niño o niña víctima en Carabineros de Chile y/o el Servicio Medico Legal,
y/o pruebas físicas (incluyendo exámen sexológico) de los mismos.
54
6.- ANÁLISIS DE DATOS
Los datos fueron almacenados en una base de datos que constituyó el material básico de
investigación, siendo los análisis de carácter cuantitativo y estadístico realizados mediante el
software IBM® SSPS® Statistics versión 19, orientados a identificar las características
psicométricas (validez, confiabilidad y discriminación) del instrumento en cuestión.
6.1.- Análisis de Validez
Un índice de validez indica el grado en que un test mide lo que se propone medir
cuando se lo compara con un criterio aceptado (…) La selección de los criterios de
validez satisfactorios y la demostración de un grado de validez, son los aspectos
fundamentales en la evaluación psicológica y educativa (…) En realidad deberíamos
hablar de valideces, más bien que de validez (Cortada de Kohan, 1999, p. 63).
6.1.1.- Validez de Contenido
Para Muñiz et al. (2005), la validez de contenido expresa el grado en que el contenido de un
test constituye una muestra representativa de los elementos del constructo que pretende
evaluar, es decir que los elementos/ítems representen adecuadamente el contructo en cuestión.
En estos terminos, es que se busca la relevancia y representatividad de cada uno de ellos.
Es así que se estima que los ítems deben ser relevantes para el uso que se les dará y
representativos del dominio de ítems de interés, teniendo en cuenta que muchas veces, aunque
los ítems se ajusten a los requisitos y dimensiones, estos no pueden representar
adecuadamente el dominio. “El dominio de conductas a evaluar debe ser sitemáticamente
analizado para estar seguros de que todo los aspectos importantes están cubiertos por los
ítems del test y en las proporciones adecuadas” (Martínez Arias, 2005, p. 336).
El reporte de los informes de los jueces (cinco) fue entendido como un porcentaje de
adecuación de contenido del ítem, utilizándose el Coeficiente de Aiken. Este coeficiente
puede obtener valores entre 0 y 1, y a medida que este sea más elevado el ítem tendrá una
mayor validez de contenido. Se establece para la presente investigación un valor de .80 para
55
dicho coeficiente, cumpliendo con él todos los ítems a excepción de los números: 18, 53, 36 y
56 (el vaciamiento de las respuestas de los cinco jueces, como se mencionó con anterioridad,
se encuentra en el anexo nº 4).
Es importante mencionar que en algunos ítems los jueces expertos respondieron que
correspondían a 2 dimensiones, lo que refleja la dificultad de subdividir en dimensiones
excluyentes el constructo en cuestión. Esta dificultad es expuesta también por las autoras del
Inventario y la teoría, en cuanto algunos indicadores/síntomas pueden responder a más de una
dimensión/trastorno.
6.1.2.- Validez de Constructo
De acuerdo a los planteamientos de Martinez Arias (2005) en relación a lo propuesto por la
Asociación Americana de Psicología (APA) el año 1985, existiría una dificultad de separar
validez de contenido de validez de constructo. Posiblemente dicha dificultad puede
relacionarse con que la validez de constructo asume la relevancia y representatividad de los
contenidos. “La validación de constructo, entendida como las evidencias que apoyan que las
conductas observables del test son indicadores del constructo, es el aspecto escencial de la
validez y permite unificar las otras categorias” (p.348).
Por su parte Nunnaly (1970) en Beigbeder de Agosta et al., 2009, la validez de contsructo
seria:
Bosquejar un constructo consiste en esencia en enunciar lo que uno quiere decir con
determinadas palabras (…) el bosquejo por lo general se limita a una definición de la
cual se relaciona la palabra que designa el constructo con palabras de un nivel más
bajo de abstracción (p.16).
En este sentido, lo que pudiese dar luces sobre la validez de constructo del Inventario de
Frases Revisado es que los ítems del instrumento son frases propias de niños, niñas y
adolescentes maltratados, recogidas en la evaluación y clínica con ellos y ellas durante años.
56
De todas formas y en post de valorar estadísticamente la validez de constructo, se realizó un
análisis factorial exploratorio para estudiar posibles patrones de interrelación del conjunto de
variables. Es fundamental mencionar que este análisis tuvo dos limitaciones significativas: el
número reducido de participantes y las variables dicotómicas.
Para el análisis factorial exploratorio en un primer momento se aplicó tanto la prueba KMO,
que mide las correlaciones parciales entre variables, como la prueba de esfericidad de Bartlett,
la que contrasta la hipótesis nula (la matriz de correlaciones es igual a una matriz de
identidad). Los resultados de ambas pruebas se presentan en el siguiente recuadro:
KMO y prueba de Bartlett
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. .774
Chi-cuadrado aproximado 2151.546 gl 861
Prueba de esfericidad de Bartlett Sig. .000
El instrumento arrojó un índice KMO de .774 (el cual varía entre 0 y 1) siendo entonces
pertinente realizar un análisis factorial. Por su parte la prueba de esfericidad de Bartlett, que
necesita que la significación de la prueba sea menor a .05 para rechazar la hipótesis nula,
resultó de manera favorable lo cual significa que existen correlaciones suficientes entre
variables.
En cuanto a las comunalidades, todos los factores del instrumento cumplen con la saturación
necesaria de .50. La tabla de comunalidades se presenta en el anexo nº 5.
En cuanto a la extracción de factores, es posible referir que emergen del análisis factorial 14
factores, lograndose el 60% de la varianza en el factor 12. En relación a lo anterior es posible
mencionar, que las autoras del instrumento proponen 5 factores, estos de acuerdo al análisis
mencionado explicarian solo un 38,6% de la varianza.
Se estima en relación a lo anterior, que una posible explicación para la emergencia de un
mayor número de factores, puede tener relación con que, además de las limitaciones
57
explicitadas en un inicio del presente apartado (variables dicotomicas y un número reducido
de participantes), la técnica analizada es una técnica cuali-cuantitativa. En este órden de ideas,
es que los factores propuestos pertenecen al área cualitativa del instrumento en tanto la
sospecha de la presencia de daño psiquico se funda en el puntaje total del instrumento y no de
las sub escalas/ factores, cumpliendo más bien estos (factores/trastornos) la función de
orientar en el trabajo psicoterapeutico reparatorio de las posibles victimas de malos tratos.
6.2.- Propiedades de Confiabilidad
El grado de fiabilidad de la medida es un aspecto muy importante, tanto para las
situaciones en las que se utilizan los test para la toma de desiciones, como en las
investigaciones en las que se aplican estos instrumentos. En el primer caso, a menor
fiabilidad, menor probabilidad de lograr una desición correcta acerca de un sujeto. En
el segundo caso, no podemos hacer predicciones ni inferencias a partir de un
instrumento no fiable, ya que entre otras cosas, la fiabilidad del instrumento limita el
valor de la correlación entre dos medidas que podemos alcanzar y afecta a los
diferentes estadísticos calculados con los datos. Determinar el grado de fiabilidad de
un instrumento será pues uno de los objetivos más importantes de la psicometría
(Martínez Arias, 2005, p. 74-75).
Al analizar la consistencia interna, lo que se pretende esencialemnte es identificar errores
causados por el muestreo de contenidos (Martínez Arias, 1995). Así, si los resultados son
consistentes se puede concluir que los reactivos del instrumento son homogeneos. Se resalta
que esta técnica no prueba que realmente todos los ítems midan lo mismo. En este sentido
esta interrelación sirve para apoyar, pero no para probar la unidimensionalidad de la prueba.
Para determinar la confiabilidad de la prueba se usó como medida de consistencia interna el
alfa de Cronbach, el cual indica el grado en que los ítems del test convergen o se
intercorrelacionan. Se porpone como criterio, la sugerencia de Nunnally & Berstein (1995) y
Streiner (2003), de índices aceptables de .70 que resultan adecuados si el objetivo de la escala
es la investigación, o mayores de .80 cuando el objetivo del test es el diagnóstico o
clasificación.
58
En esta sección se presenta, para cada tipo de trastorno, el análisis de confiabilidad de la
escala y los estadísticos descriptivos de cada ítem. Luego se presenta un análisis del
instrumento en su totalidad.
La medida de la confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach asume que las variables miden
un mismo constructo y que están altamente correlacionadas. Cuanto más cerca se encuentre el
valor del alfa a 1, mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. A partir de .7 se
considera aceptable la confiabilidad de la escala.
6.2.1.- Propiedades de Confiabilidad EscalaTrastorno Emocional
En la Tabla 8 se presenta el Alfa de Cronbach para la escala de trastorno emocional el que es
de .79. Por su parte, en la Tabla 9 se presenta para cada ítem el estadístico Alfa de Cronbach
en el caso que el ítem fuese eliminado de la escala. Si el Alfa aumenta, significa que el ítem le
resta consistencia a la escala. Este es el caso de los ítems 48 y 54.
Tabla 8. Estadísticos de confiabilidad para escala trastorno emocional
Alfa de Cronbach
N de elementos
.790 18
Tabla 9. Estadísticos de confiabilidad para escala trastorno emocional
Media de la escala si se elimina el elemento
Varianza de la escala si se
elimina el elemento
Correlación elemento-
total corregida
Alfa de Cronbach si se
elimina el elemento
2. Me da mucho miedo la noche. 6,0503 13,643 ,299 ,785 3. Tengo miedo de contar lo que me pasa.
6,0377 13,037 ,483 ,773
6. Tengo la culpa de todo. 6,1258 13,427 ,420 ,778
10. Me siento distint@ a mis amig@s. 5,9874 13,266 ,389 ,779
16. Me siento suci@ por dentro. 6,1824 13,669 ,394 ,780 20. Tengo miedo que mi papá (*) me lastime.
5,9874 13,481 ,324 ,784
24. Hago todo mal. 6,1384 13,411 ,438 ,777
59
28. Casi siempre tengo pesadillas. 6,0440 13,561 ,321 ,784
31. Muchas veces me siento sol@. 5,9371 12,629 ,566 ,766
32. Cuento mi historia como si le hubiese pasado a otra persona.
6,0252 13,734 ,261 ,788
34. Muchas veces siento ganas de llorar.
5,9371 12,907 ,481 ,773
38. Tengo miedo de lo que siento. 6,0440 12,992 ,502 ,772
43. Tengo miedo que los adultos me lastimen.
5,8050 12,943 ,458 ,774
46. Cuando me pasan cosas malas pienso que la culpa es mía.
5,8805 13,308 ,353 ,782
47. Me asustan los ruidos. 6,0126 13,126 ,442 ,776 48. Me gusta quedarme sol@ con mi papá.
5,9245 14,640 -,010 ,807
52. Estoy triste porque todo me sale mal.
6,0252 12,620 ,611 ,764
54. Mis amigos saben todo de mi. 5,5220 14,871 -,060 ,805
Como muestra la Tabla 9, los ítems que tienen más respuestas positivas en esta dimensión
son: 54 “Mis amigos saben todo de mí”; 43 “Tengo miedo de que los adultos me lastimen”; y
46 “Cuando me pasan cosas malas pienso que es culpa mía”.
Tabla 10. Estadísticos descriptivos escala trastorno emocional (18 ítems)
N Mín Máx Media Desv. típ.
Trastorno emocional 159 1 16 6,33 3,853 2. Me da mucho miedo la noche. 159 0 1 ,28 ,452 3. Tengo miedo de contar lo que me pasa. 159 0 1 ,30 ,458 6. Tengo la culpa de todo. 159 0 1 ,21 ,407 10. Me siento distint@ a mis amig@s. 159 0 1 ,35 ,477 16. Me siento suci@ por dentro. 159 0 1 ,15 ,359 20. Tengo miedo que mi papá (*) me lastime. 159 0 1 ,35 ,477 24. Hago todo mal. 159 0 1 ,19 ,397 28. Casi siempre tengo pesadillas. 159 0 1 ,29 ,455 31. Muchas veces me siento sol@. 159 0 1 ,40 ,491 32. Cuento mi historia como si le hubiese pasado a otra persona.
159 0 1 ,31 ,463
34. Muchas veces siento ganas de llorar. 159 0 1 ,40 ,491 38. Tengo miedo de lo que siento. 159 0 1 ,29 ,455 43. Tengo miedo que los adultos me lastimen. 159 0 1 ,53 ,501 46. Cuando me pasan cosas malas pienso que la culpa es mía.
159 0 1 ,45 ,499
60
N Mín Máx Media Desv. típ.
47. Me asustan los ruidos. 159 0 1 ,32 ,468 48 Me gusta quedarme sol@ con mi papá. 159 0 1 ,40 ,493 52. Estoy triste porque todo me sale mal. 159 0 1 ,31 ,463 54. Mis amigos saben todo de mi. 159 0 1 ,81 ,392
6.2.2.- Propiedades de Confiabilidad EscalaTrastorno Conductual
El Alfa de Cronbach para la escala de trastorno conductual (Tabla 11) es de .689, que si bien
es bajo, está cerca de lo aceptable para que una escala sea considerada consistente. Todos los
ítems aportan a la confiabilidad de la escala con excepción del ítem número 40 (Tabla 12).
Tabla 11. Estadísticos de confiabilidad para escala trastorno conductual
Alfa de Cronbach
N de elementos
.689 9
Tabla 12. Estadísticos de confiabilidad para escala trastorno conductual
Media de la escala si se elimina el elemento
Varianza de la escala si se
elimina el elemento
Correlación elemento-
total corregida
Alfa de Cronbach si se
elimina el elemento
4. Cuando estoy furios@, me descargo con los niños más chicos que yo.
2,79 3,979 ,433 ,651
15. Me castigan por pegarle a mis compañeros.
2,67 3,905 ,387 ,657
18. Casi siempre me cuesta hablar de mis cosas.
2,47 3,959 ,313 ,674
23. Me enojo mucho cuando me dicen que "no".
2,66 3,859 ,408 ,653
27. Me ponen nervioso los demás. 2,64 3,828 ,415 ,651
35. Me buscan para pelear. 2,81 4,107 ,368 ,663
39. Me molesta que me toquen cuando estoy furios@.
2,52 3,669 ,478 ,636
40. Casi siempre quiero estar callad@. 2,54 4,136 ,222 ,693
44. Cuando tengo problemas en mi casa me arranco.
2,81 4,281 ,258 ,681
61
Dentro del trastorno conductual, como se ve en la Tabla 12, los ítems que tienen las medias
más altas son: 18 “Casi siempre me cuesta hablar de mis cosas”, 39 “Me molesta que me
toquen cuando estoy furios@” y 40 “Casi siempre quiero estar callad@”.
Tabla 13. Estadísticos descriptivos dimesión trastorno conductual (9 ítems)
N Mín Máx. Media Desv. típ.
Trastorno conductual 159 0 9 2,9874 2,19893 4. Cuando estoy furios@, me descargo con los niños más chicos que yo.
159 0 1 ,20 ,402
15. Me castigan por pegarle a mis compañeros. 159 0 1 ,31 ,466 18. Casi siempre me cuesta hablar de mis cosas. 159 0 1 ,52 ,501 23. Me enojo mucho cuando me dicen que "no". 159 0 1 ,33 ,471 27. Me ponen nervioso los demás. 159 0 1 ,35 ,479 35. Me buscan para pelear. 159 0 1 ,18 ,387 39. Me molesta que me toquen cuando estoy furios@.
159 0 1 ,47 ,500
40. Casi siempre quiero estar callad@ 159 0 1 ,45 ,499 44. Cuando tengo problemas en mi casa me arranco.
159 0 1 ,18 ,382
6.2.3.- Propiedades de Confiabilidad EscalaTrastorno Cognitivo
Como muestra la Tabla 14, el alfa de Cronbach de la escala de trastorno cognitivo es de .548,
lo que está por debajo de lo que se considera aceptable para una escala. Si se sacara el ítem
50, la confiabilidad de la escala mejoraría a .579 (Tabla 15).
Tabla 14. Estadísticos de confiabilidad para escala trastorno cognitivo
Alfa de Cronbach
N de elementos
,548 7
62
Tabla 15. Estadísticos de confiabilidad para escala trastorno cognitivo
Media de la escala si se elimina el elemento
Varianza de la escala si se elimina el elemento
Correlación elemento-
total corregida
Alfa de Cronbach si se
elimina el elemento
7. Todo el tiempo me molestan recuerdos de cosas feas que me han pasado.
2,2893 2,296 ,303 ,498
11. Me parecía estar dormido cuando me pasaban cosas feas.
2,3899 2,531 ,171 ,547
19. Me distraigo fácilmente. 2,1950 2,247 ,322 ,489 36. Muchas veces siento que todos me traicionan.
2,3711 2,235 ,388 ,465
42. Me cuesta mucho escuchar a los demás. 2,3585 2,181 ,424 ,449 50. Pienso que el sexo es algo malo. 2,0755 2,589 ,095 ,579 56. En el colegio me va tan bien como antes.
2,3585 2,409 ,246 ,520
En el trastorno cognitivo (Tabla 16), los ítems con medias más altas son: 56 “En el colegio me
va tan bien como antes” y 50 “Pienso que el sexo es algo malo”.
Tabla 16. Estadísticos descriptivos dimensión trastorno cognitivo (7 ítems)
N Mín Máx Media Desv. típ.
Trastorno cognitivo 159 ,00 7 2,67 1,72655 7. Todo el tiempo me molestan recuerdos de cosas feas que me han pasado.
159 0 1 ,38 ,488
11. Me parecía estar dormido cuando me pasaban cosas feas.
159 0 1 ,28 ,452
19. Me distraigo fácilmente. 159 0 1 ,48 ,501 36. Muchas veces siento que todos me traicionan. 159 0 1 ,30 ,461 42. Me cuesta mucho escuchar a los demás. 159 0 1 ,31 ,466 50. Pienso que el sexo es algo malo. 159 0 1 ,60 ,492 56. En el colegio me va tan bien como antes. 159 0 1 ,68 ,468
6.2.4.- Propiedades de Confiabilidad EscalaTrastorno Social
El alfa de Cronbach para la escala de trastorno social (Tabla 17) es de .358, lo que indica una
baja confiabilidad de la escala. Esto podria estar relacionado, al menos en parte, por el escaso
número de ítems que esta presenta en cuanto todos ellos aportan a su confiabilidad.
63
Tabla 17. Estadísticos de confiabilidad para escala trastorno social
Alfa de Cronbach
N de elementos
,358 4
Tabla 18. Estadísticos de confiabilidad para escala trastorno social
Media de la escala si se elimina el elemento
Varianza de la escala si se elimina el elemento
Correlación elemento-
total corregida
Alfa de Cronbach si se
elimina el elemento
8. Soy el/la que se ocupa de las tareas de la casa.
,7233 ,682 ,182 ,304
14. Siento mi cuerpo usado. ,6981 ,642 ,216 ,265 26. Casi siempre me siento incómodo con la gente.
,5975 ,596 ,196 ,290
53. Cuando sea grande quiero tener hijos. ,7170 ,685 ,169 ,318
Como muestra la Tabla 19, las medias del ítem trastorno social son más bajas que en los otros
tipos de trastornos. La media más alta es el ítem número 26: “Casi siempre me siento
incómodo con la gente”.
Tabla 19. Estadísticos descriptivos dimensión trastorno social (4 ítems)
N Mín Máx Media Desv. típ.
Trastorno social 159 0 4 ,91 ,977 8. Soy el/la que se ocupa de las tareas de la casa. 159 0 1 ,19 ,392 14. Siento mi cuerpo usado. 159 0 1 ,21 ,411 26. Casi siempre me siento incómodo con la gente. 159 0 1 ,31 ,466 53. Cuando sea grande quiero tener hijos. 159 0 1 ,19 ,397
6.2.5.- Propiedades de Confiabilidad EscalaTrastorno Físico
La Tabla 20 muestra el alfa de Cronbach para la escala de trastorno físico, que es de .52, lo
que es una baja confiabilidad para una escala. Todos los ítems aportan a la confiabilidad de la
escala ya que al sacarlos, el alfa de Cronbach baja (Tabla 21). Tal como la escala anterior, la
baja confiabilidad se puede deber al reducido número de ítems de la escala.
64
Tabla 20. Estadísticos de confiabilidad para escala trastorno físico
Alfa de Cronbach
N de elementos
,520 5
Tabla 21. Estadísticos de confiabilidad para escala trastorno físico
Media de la escala si se elimina el elemento
Varianza de la escala si se elimina el elemento
Correlación elemento-
total corregida
Alfa de Cronbach si se
elimina el elemento
12. Paso mucho tiempo sin comer. 1,23 1,290 ,209 ,508 22. Tengo ganas de comer todo el tiempo. 1,01 1,025 ,310 ,451 30. Se me escapa el pipi. 1,21 1,220 ,288 ,471 51. Muchas veces me duele la cabeza. 1,03 1,063 ,273 ,476
55. Me cuesta estar quieto. ,88 ,929 ,377 ,400
La media más alta de la dimensión trastorno físico (Tabla 22) es el ítem 55: “Me cuesta estar
quieto”.
Tabla 22. Estadísticos descriptivos dimensión trastorno físico (5 ítems)
N Mín Máx Media Desv. típ.
Trastorno físico 159 0 5 1,34 1,242 12. Paso mucho tiempo sin comer. 159 0 1 ,11 ,318 22. Tengo ganas de comer todo el tiempo. 159 0 1 ,33 ,471 30. Se me escapa el pipi. 159 0 1 ,13 ,333 51. Muchas veces me duele la cabeza. 159 0 1 ,31 ,466 55. Me cuesta estar quieto. 159 0 1 ,46 ,500
6.2.6.- Propiedades de Confiabilidad Inventario de Frases Revisado
El alfa de Cronbach para la escala de puntaje total (Tabla 23) es de .889, lo que indica que la
escala tiene una alta confiabilidad. Los ítems de la escala que no aportan a la confiabilidad
(Tabla 24) son el número 8, 11, 48, 50 y 54.
65
Tabla 23. Estadísticos de confiabilidad para escala puntaje total
Alfa de Cronbach
N de elementos
,889 43
Tabla 24. Estadísticos de confiabilidad para escala puntaje total
Media de la escala si se elimina el elemento
Varianza de la escala si se elimina el elemento
Correlación elemento-
total corregida
Alfa de Cronbach si se
elimina el elemento
2. Me da mucho miedo la noche. 13,9623 64,707 ,289 ,888 3. Tengo miedo de contar lo que me pasa. 13,9497 63,289 ,482 ,885 6. Tengo la culpa de todo. 14,0377 64,150 ,413 ,886 10. Me siento distint@ a mis amig@s. 13,8994 63,927 ,374 ,887 16. Me siento suci@ por dentro. 14,0943 64,542 ,405 ,886 20. Tengo miedo que mi papá (*) me lastime.
13,8994 64,028 ,361 ,887
24. Hago todo mal. 14,0503 63,858 ,471 ,885 28. Casi siempre tengo pesadillas. 13,9560 64,296 ,344 ,887 31. Muchas veces me siento sol@. 13,8491 62,433 ,559 ,884 32. Cuento mi historia como si le hubiese pasado a otra persona.
13,9371 63,996 ,378 ,887
34. Muchas veces siento ganas de llorar. 13,8491 62,635 ,532 ,884 38. Tengo miedo de lo que siento. 13,9560 62,878 ,544 ,884 43. Tengo miedo que los adultos me lastimen.
13,7170 63,192 ,448 ,886
46. Cuando me pasan cosas malas pienso que la culpa es mía.
13,7925 63,811 ,370 ,887
47. Me asustan los ruidos. 13,9245 63,690 ,415 ,886 48. Me gusta quedarme sol@ con mi papá. 13,8365 66,973 -,026 ,893 52. Estoy triste porque todo me sale mal. 13,9371 62,312 ,613 ,883 54. Mis amigos saben todo de mi. 13,4340 67,310 -,071 ,893 12. Paso mucho tiempo sin comer. 14,1321 65,685 ,237 ,888 22. Tengo ganas de comer todo el tiempo. 13,9182 64,088 ,358 ,887 30. Se me escapa el pipi. 14,1195 65,194 ,317 ,888 51. Muchas veces me duele la cabeza. 13,9308 64,217 ,345 ,887 55. Me cuesta estar quieto. 13,7862 63,524 ,406 ,886 4. Cuando estoy furios@, me descargo con los niños más chicos que yo.
14,0440 64,587 ,350 ,887
15. Me castigan por pegarle a mis compañeros.
13,9308 63,774 ,406 ,886
18. Casi siempre me cuesta hablar de mis cosas.
13,7233 63,075 ,463 ,885
23. Me enojo mucho cuando me dicen que 13,9182 63,329 ,462 ,885
66
"no". 27. Me ponen nervioso los demás. 13,8931 62,539 ,560 ,884 35. Me buscan para pelear. 14,0629 64,439 ,389 ,887 39. Me molesta que me toquen cuando estoy furios@.
13,7799 62,920 ,484 ,885
40. Casi siempre quiero estar callad@ 13,7987 64,554 ,275 ,888 44. Cuando tengo problemas en mi casa me arranco.
14,0692 65,027 ,298 ,888
7. Todo el tiempo me molestan recuerdos de cosas feas que me han pasado.
13,8616 63,234 ,456 ,885
11. Me parecía estar dormido cuando me pasaban cosas feas
13,9623 65,606 ,164 ,890
19. Me distraigo fácilmente. 13,7673 63,585 ,397 ,886 36. Muchas veces siento que todos me traicionan.
13,9434 62,560 ,582 ,883
42. Me cuesta mucho escuchar a los demás. 13,9308 63,090 ,500 ,885 50. Pienso que el sexo es algo malo 13,6478 65,280 ,187 ,890 56 (inv). En el colegio me va tan bien como antes.
13,9308 64,786 ,268 ,888
8. Soy el/la que se ocupa de las tareas de la casa.
14,0566 66,294 ,088 ,891
14. Siento mi cuerpo usado. 14,0314 64,372 ,374 ,887 26. Casi siempre me siento incómodo con la gente.
13,9308 62,938 ,521 ,884
53. Cuando sea grande quiero tener hijos. 14,0503 65,466 ,215 ,889
6.3.- Capacidad Discriminativa (Diferecia entre Medias).
…un parámetro importante en la selección de ítems debe ser algún índice que permita
dicriminar de forma efectiva entre los sujetos que son relativamente altos en el criterio
de interés y los que son relativamente bajos. Es decir, un ítem será eficaz en la medida
en que los sujetos altos en el criterio tiendan a responderlo correctamente y los sujetos
bajos en el criterio tiendan a hacerlo incorrectamente… (Martinez Arias, 2005, p. 552).
El procedimiento utilizado para valorar la capacidad discriminativa del instrumento (en su
totalidad, por escala y por ítem) fue la diferencia de medias para muestras independientes
(grupo experimental y grupo control) mediante la prueba T de Student (para muestras
independientes). En relación a lo anterior es que Martinez Arias (2005) propone que analizar
los ítems “puede guiarnos en la construcción y mejora de un test y maximizar así su fiabilidad
y validez” (p. 541).
67
En esta sección se presenta, para cada tipo de trastorno, la comparación de las medias por
ítem entre los grupos experimental y de control, para luego presentar un análisis del
instrumento en su totalidad.
6.3.1.- Capacidad Discriminativa de la EscalaTrastorno Emocional
Tabla 25. Diferencia de medias según tipo de caso – Trastorno emocional
Tipo de caso
N Media Desv típ. Error típ.
media Control 105 5,03 3,168 ,309 Trastorno emocional **
Estudio 54 8,85 3,843 ,522 Control 105 ,20 ,402 ,039 2. Me da mucho miedo la
noche.* Estudio 54 ,44 ,502 ,068 Control 105 ,17 ,379 ,037 3. Tengo miedo de contar lo que
me pasa.* Estudio 54 ,54 ,503 ,068 Control 105 ,14 ,352 ,034 6. Tengo la culpa de todo. *
Estudio 54 ,33 ,476 ,065 Control 105 ,26 ,439 ,043 10. Me siento distint@ a mis
amig@s.* Estudio 54 ,52 ,504 ,069 Control 105 ,06 ,233 ,023 16. Me siento suci@ por
dentro.** Estudio 54 ,33 ,476 ,065 Control 105 ,31 ,466 ,046 20. Tengo miedo que mi papá
(*) me lastime. Estudio 54 ,41 ,496 ,067 Control 105 ,15 ,361 ,035 24. Hago todo mal.
Estudio 54 ,28 ,452 ,062 Control 105 ,24 ,428 ,042 28. Casi siempre tengo
pesadillas. Estudio 54 ,39 ,492 ,067 Control 105 ,33 ,474 ,046 31. Muchas veces me siento
sol@.* Estudio 54 ,52 ,504 ,069 Control 105 ,25 ,434 ,042 32. Cuento mi historia como si
le hubiese pasado a otra persona.* Estudio 54 ,43 ,499 ,068
Control 105 ,28 ,449 ,044 34. Muchas veces siento ganas de llorar.** Estudio 54 ,63 ,487 ,066
Control 105 ,23 ,422 ,041 38. Tengo miedo de lo que siento.* Estudio 54 ,41 ,496 ,067
Control 105 ,44 ,499 ,049 43. Tengo miedo que los adultos me lastimen.** Estudio 54 ,70 ,461 ,063
Control 105 ,42 ,496 ,048 46. Cuando me pasan cosas malas pienso que la culpa es mía. Estudio 54 ,52 ,504 ,069
47. Me asustan los ruidos.** Control 105 ,22 ,416 ,041
68
Tipo de caso
N Media Desv típ. Error típ.
media Estudio 54 ,52 ,504 ,069
Control 105 ,29 ,458 ,044 48. Me gusta quedarme sol@ con mi papá.** Estudio 54 ,62 ,487 ,066
Control 105 ,20 ,402 ,039 52. Estoy triste porque todo me sale mal.** Estudio 54 ,52 ,504 ,069
Control 105 ,84 ,361 ,035 54 Mis amigos saben todo de mi. Estudio 54 ,74 ,44 ,060 *Diferencia estadísticamente significativa con un 99% de confianza. **Diferencia estadísticamente significativa con un 95% de confianza.
Al ver las diferencias entre el grupo experimental y el control (Tabla 25), se observa que las
medias son mayores en el grupo experimental que en el de control y estas diferencias entre los
grupos son significativas estadísticamente en todos los ítems con excepción del 24 “Hago
todo mal”, 28 “Casi siempre tengo pesadillas”, 46 “Cuando me pasan cosas malas pienso que
la culpa es mía” y 54 “Mis amigos saben todo de mi”.
6.3.2.- Capacidad Discriminativa de la EscalaTrastorno Conductual
Tabla 26. Diferencia de medias según tipo de caso - Trastorno conductual
Tipo de caso
N Media Desv típ. Error típ.
media Control 105 2,34 1,854 ,181 Trastorno conductual ** Estudio 54 4,24 2,290 ,312 Control 105 ,10 ,308 ,030 4. Cuando estoy furios@, me descargo
con los niños más chicos que yo. ** Estudio 54 ,39 ,492 ,067 Control 105 ,30 ,458 ,045 15. Me castigan por pegarle a mis
compañeros. Estudio 54 ,35 ,482 ,066 Control 105 ,41 ,494 ,048 18. Casi siempre me cuesta hablar de mis
cosas.** Estudio 54 ,74 ,442 ,060 Control 105 ,24 ,428 ,042 23. Me enojo mucho cuando me dicen
que "no".** Estudio 54 ,50 ,505 ,069 Control 105 ,22 ,416 ,041 27. Me ponen nervioso los demás. ** Estudio 54 ,61 ,492 ,067 Control 105 ,14 ,352 ,034 35. Me buscan para pelear. Estudio 54 ,26 ,442 ,060 Control 105 ,41 ,494 ,048 39. Me molesta que me toquen cuando
estoy furios@. Estudio 54 ,57 ,499 ,068 40. Casi siempre quiero estar callad@. Control 105 ,40 ,492 ,048
69
Tipo de caso
N Media Desv típ. Error típ.
media Estudio 54 ,54 ,503 ,068
Control 105 ,12 ,331 ,032 44. Cuando tengo problemas en mi casa me arranco. * Estudio 54 ,28 ,452 ,062 *Diferencia estadísticamente significativa con un 99% de confianza. **Diferencia estadísticamente significativa con un 95% de confianza.
En la todos los ítems del trastorno conductual (Tabla 26) la media del grupo experimental es
mayor que la del grupo de control y en 5 de los 9 ítems la diferencia es significativa
estadísticamente.
6.3.3.- Capacidad Discriminativa de la EscalaTrastorno Cognitivo
Tabla 27. Diferencia de medias según tipo de caso - Trastorno cognitivo
Tipo de
caso N Media Desv típ.
Error típ. media
Control 94 2,45 1,630 ,168 Trastorno cognitivo **
Estudio 54 3,35 1,695 ,231 Control 103 ,33 ,473 ,047 7. Todo el tiempo me molestan recuerdos de
cosas feas que me han pasado. * Estudio 54 ,50 ,505 ,069 Control 105 ,29 ,454 ,044 11. Me parecía estar dormido cuando me
pasaban cosas feas. Estudio 54 ,28 ,452 ,062 Control 105 2,32 1,644 ,16041
19. Me distraigo fácilmente. Estudio 54 3,35 1,695 ,23069 Control 105 ,32 ,470 ,046 36. Muchas veces siento que todos me
traicionan. * Estudio 54 ,50 ,505 ,069 Control 105 ,29 ,454 ,044
42. Me cuesta mucho escuchar a los demás. * Estudio 54 ,28 ,452 ,062 Control 105 ,40 ,492 ,048
50. Pienso que el sexo es algo malo. Estudio 54 ,63 ,487 ,066 Control 105 ,25 ,434 ,042
56. En el colegio me va tan bien como antes. * Estudio 54 ,41 ,496 ,067
*Diferencia estadísticamente significativa con un 99% de confianza. **Diferencia estadísticamente significativa con un 95% de confianza.
Al comparar entre grupo experimental y de control (Tabla 27), las medias son más altas para
los niños y niñas del primer grupo en todos los ítems, con excepción del ítem 11 “Me parecía
estar dormido cuando me pasaban cosas feas”, en que son iguales. Las diferencias son
estadísticamente significativas en los ítems 7 “Todo el tiempo me molestan recuerdos de
70
cosas feas que me han pasado”; 36 “Muchas veces siento que todos me traicionan”; 42 “Me
cuesta mucho escuchar a los demás” y 56 “En el colegio me va tan bien como antes”.
6.3.4.- Capacidad Discriminativa de la Escala Trastorno Social
Tabla 28. Diferencia de medias según tipo de caso - Trastorno social
Tipo de caso
N Media Desv típ. Error típ.
media
Control 105 ,68 ,882 ,086 Trastorno social **
Estudio 54 1,37 ,996 ,136 Control 105 ,18 ,387 ,038 8. Soy el/la que se ocupa de las tareas de
la casa Estudio 54 ,20 ,407 ,055 Control 105 ,12 ,331 ,032
14. Siento mi cuerpo usado ** Estudio 54 ,39 ,492 ,067 Control 105 ,22 ,416 ,041 26. Casi siempre me siento incómodo
con la gente ** Estudio 54 ,50 ,505 ,069 Control 105 ,15 ,361 ,035 53 (inv). Cuando sea grande quiero tener
hijos Estudio 54 ,28 ,452 ,062 *Diferencia estadísticamente significativa con un 99% de confianza. **Diferencia estadísticamente significativa con un 95% de confianza.
Todas las medias son más altas en el grupo experimental que en las de control (Tabla 28),
pero solo son significativas estadísticamente el ítem 14. “Siento mi cuerpo usado” y 26. “Casi
siempre me siento incómodo con la gente”.
6.3.5.- Capacidad Discriminativa de la EscalaTrastorno Físico
Tabla 29. Diferencia de medias según tipo de caso - Trastorno físico
Tipo de caso
N Media Desv típ. Error típ.
media Control 105 1,11 1,187 ,116
Trastorno físico * Estudio 54 1,78 1,239 ,169 Control 105 ,10 ,308 ,030
12. Paso mucho tiempo sin comer Estudio 54 ,13 ,339 ,046 Control 105 ,24 ,428 ,042 22. Tengo ganas de comer todo el tiempo
* Estudio 54 ,50 ,505 ,069 Control 105 ,09 ,281 ,027
30. Se me escapa el pipi Estudio 54 ,20 ,407 ,055 Control 105 ,32 ,470 ,046
51. Muchas veces me duele la cabeza Estudio 54 ,30 ,461 ,063
71
Control 105 ,36 ,483 ,047 55. Me cuesta estar quieto **
Estudio 54 ,65 ,482 ,066 *Diferencia estadísticamente significativa con un 99% de confianza. **Diferencia estadísticamente significativa con un 95% de confianza.
Las diferencias de las medias a favor del grupo experimental (Tabla 29) que son
estadísticamente significativas son en los ítems 22 “Tengo ganas de comer todo el tiempo” y
55 “Me cuesta estar quieto”.
6.3.6.- Capacidad Discriminativa del Inventario de Frases Revisado
Tabla 30. Diferencia de medias según tipo de caso
Tipo de caso N Media Desv típ.
Error típ. media
Control 105 5.03 3.168 .309 Trastorno emocional **
Estudio 54 8.85 3.843 .522 Control 105 2.32 1.643 .160
Trastorno cognitivo ** Estudio 54 3.35 1.695 .230 Control 105 2.34 1.854 .180
Trastorno conductual ** Estudio 54 4.24 2.289 .311 Control 105 .67 .882 .086
Trastorno social ** Estudio 54 1.37 .996 .135 Control 105 1.11 1.187 .115
Trastorno físico * Estudio 54 1.77 1.238 .168
Control 105 11.49 6.906 .673 Puntaje total **
Estudio 54 19.59 7.877 1.072 *Diferencia estadísticamente significativa con un 99% de confianza. **Diferencia estadísticamente significativa con un 95% de confianza.
En la Tabla 30 se observan los resultados para los distintos tipos de trastornos y el puntaje
total para el grupo experimental y el de control. En todos los trastornos la diferencia en las
medias aparece como significativa estadísticamente. En este sentido, el instrumento parece
discriminar entre los distintos grupos de manera efectiva.
72
Tabla 31. Diferencia de medias según tipo de caso - Mujeres
Tipo de caso N Media Desv típ.
Error típ. media
Control 27 6,56 3,965 ,763 Trastorno emocional *
Estudio 39 9,18 4,148 ,664 Control 27 2,63 1,944 ,374
Trastorno cognitivo Estudio 39 3,46 1,683 ,270 Control 27 3,04 2,139 ,412
Trastorno conductual ** Estudio 39 4,49 2,235 ,358 Control 27 ,85 ,989 ,190
Trastorno social * Estudio 39 1,46 ,942 ,151 Control 27 1,15 1,231 ,237
Trastorno físico Estudio 39 1,74 1,312 ,210
Control 27 14,22 8,192 1,576 Puntaje total **
Estudio 39 20,33 8,212 1,315 *Diferencia estadísticamente significativa con un 99% de confianza. **Diferencia estadísticamente significativa con un 95% de confianza.
Tabla 32. Diferencia de medias según tipo de caso - Hombres
Tipo de caso N Media Desv típ.
Error típ. media
Control 78 4,51 2,676 ,303 Trastorno emocional **
Estudio 15 8,00 2,854 ,737 Control 78 2,22 1,526 ,173
Trastorno cognitivo Estudio 15 3,07 1,751 ,452 Control 78 2,10 1,695 ,192
Trastorno conductual * Estudio 15 3,60 2,384 ,616 Control 78 ,62 ,841 ,095
Trastorno social Estudio 15 1,13 1,125 ,291 Control 78 1,10 1,180 ,134
Trastorno físico * Estudio 15 1,87 1,060 ,274
Control 78 10,55 6,185 ,700 Puntaje total **
Estudio 15 17,67 6,810 1,758 *Diferencia estadísticamente significativa con un 99% de confianza. **Diferencia estadísticamente significativa con un 95% de confianza. Al analizar la Tabla 31 y 32 para ver cómo se comporta el instrumento por género, podemos
ver que en el caso de las mujeres la diferencia entre el grupo de control y el experimental deja
de ser significativa para el trastorno físico y en el caso de los hombres, la diferencia deja de
73
ser significativa para el trastorno social. La diferencia entre el grupo de control y el
experimental del trastorno cognitivo deja de ser significativa para ambos sexos por separado,
a diferencia de cuando se analiza la muestra completa.
Tabla 33. Diferencia de medias según género - Grupo experimental
Tipo de caso N Media Desv típ. Error típ.
media
Hombre 15 8,00 2,854 ,737 Trastorno emocional
Mujer 39 9,18 4,148 ,664 Hombre 15 3,07 1,751 ,452
Trastorno cognitivo Mujer 39 3,46 1,683 ,270 Hombre 15 3,60 2,384 ,616
Trastorno conductual Mujer 39 4,49 2,235 ,358 Hombre 15 1,13 1,125 ,291
Trastorno social Mujer 39 1,46 ,942 ,151 Hombre 15 1,87 1,060 ,274
Trastorno físico Mujer 39 1,74 1,312 ,210
Hombre 15 17,67 6,810 1,758 Puntaje total
Mujer 39 20,33 8,212 1,315 *Diferencia estadísticamente significativa con un 99% de confianza. **Diferencia estadísticamente significativa con un 95% de confianza.
Histogramas puntaje total para grupo experimental Hombres/Mujeres
Hombres Mujeres
74
No hay diferencias significativas entre hombres y mujeres dentro del grupo experimental
(Tabla 33 y respectivos histogramas). Sin embargo, es importante considerar que el número
de sujetos de la muestra es muy bajo. A pesar de esto, se puede observar que la media de las
mujeres es más alta para todos los tipos de trastornos y el puntaje total, con excepción del
trastorno físico, donde los hombres tienen en promedio un puntaje más alto.
Tabla 34. Medias según Edad - Grupo experimental
Trastorno emocional Trastorno conductual Trastorno cognitivo Trastorno social Trastorno físico Puntaje total
Media N Desv.típ
Media N Desv.típ
Media N Desv.típ
Media N Desv.típ
Media N Desv.típ
Media N Desv.típ
7 11,30 10 4,45 5,10 10 2,28 3,70 10 2,26 1,60 10 1,17 2,40 10 1,43 24,10 10 9,34
8 10,50 8 2,67 4,13 8 2,17 4,00 8 1,41 2,00 8 ,93 1,75 8 1,16 22,38 8 3,89
9 8,30 10 2,41 4,70 10 2,31 3,80 10 ,92 1,40 10 ,70 1,90 10 1,37 20,10 10 4,91
10 8,58 12 3,18 4,33 12 2,50 2,83 12 1,53 1,00 12 ,85 1,67 12 1,30 18,42 12 7,18
11 6,79 14 4,35 3,29 14 2,13 2,86 14 1,88 1,14 14 1,10 1,36 14 ,93 15,43 14 9,15
En la Tabla 34 se observan los estadísticos descriptivos según edad para cada tipo de trastorno
y para el puntaje total, dentro del grupo experimental. En ésta, se aprecia que en general la
tendencia es que a menor edad, más altas son las medias. Esto significa que a menor edad,
mayor es el puntaje en las escalas de trastorno emocional y en el puntaje total. Si bien las
otras escalas no tienen significancia estadística, todas muestran correlación negativa (a menor
edad mayor puntaje).
Tabla 35. Correlación de Pearson entre edad y tipo de trastorno para grupo experimental
Edad Correlación de Pearson -.414** Sig. (bilateral) .002
Trastorno emocional
N 54 Correlación de Pearson -.236 Sig. (bilateral) .086
Trastorno conductual
N 54 Correlación de Pearson -.245 Sig. (bilateral) .074
Trastorno cognitivo
N 54 Correlación de Pearson -.265 Sig. (bilateral) .053
Trastorno social
N 54
75
Correlación de Pearson -.264 Sig. (bilateral) .054
Trastorno físico
N 54 Correlación de Pearson -.398** Sig. (bilateral) .003
Puntaje total
N 54 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral)
Tabla 36. Diferencia de medias según tipo de Violencia – Grupo experimental
Tipo de caso N Media Desv típ.
Error típ.
media
Abuso sexual 33 9,76 3,77 ,66 Trastorno emocional *
Maltrato físico 21 7,43 3,60 ,79
Abuso sexual 33 3,55 1,77 ,31 Trastorno cognitivo
Maltrato físico 21 3,05 1,56 ,34
Abuso sexual 33 4,52 2,21 ,38 Trastorno conductual
Maltrato físico 21 3,81 2,40 ,52
Abuso sexual 33 1,39 ,90 ,16 Trastorno social
Maltrato físico 21 1,33 1,15 ,25
Abuso sexual 33 1,73 1,23 ,21 Trastorno físico
Maltrato físico 21 1,86 1,28 ,28
Abuso sexual 33 20,94 7,75 1,35 Puntaje total
Maltrato físico 21 17,48 7,79 1,70
*Diferencia estadísticamente significativa con un 99% de confianza. **Diferencia estadísticamente significativa con un 95% de confianza
Al comparar las diferencias en los puntajes obtenidos por los niños y niñas del grupo
experimental según el tipo de violencia recibida (Tabla 36), observamos que para todas las
escalas, menos en el trastorno conductual, la media de los niños y niñas maltratados
sexualmente es mayor que la de los niños y niñas que recibieron maltrato físico. Sin embargo,
la única diferencia significativa estadísticamente es en el caso del trastorno emocional.
76
En relación a lo anterior, es importante mencionar que es posible que los niños y niñas
maltratados sexualmente también estén siendo víctimas de malos tratos físicos. Esto no
solamente en función de la mantención del secreto, si no que también como otra modalidad de
maltrato de la cual los mismos pudiesen encontrarse siendo víctimas.
77
7.- CONCLUSIONES
Para que el progreso científico de la Psicología sea cada vez más una realidad, hemos
de esforzarnos por armonizar la explicación teórica y los procesos de observación
empírica, hasta lograr en muchos casos compatibilizarlos. El proceso científico
depende conjuntamente del modelo explicativo y del metodológico, y por ende del
perfeccionamiento de los instrumentos que permiten la objetivización de los
fenómenos, y del perfeccionamiento de la interpretación teórica de dichos fenómenos,
a través del contraste entre teoría y observación (Mikulic, 2011, p.5).
Tal como se comentó durante los primeros apartados de la presente investigación, esta se
enmarca en un esfuerzo por aportar al progreso cientifico de la psicología, en cuanto busca
adaptar y así proveer a un nuevo contexto una herramienta valida y confiable para su uso en
una población determinada. Por detrás de una adaptación nos encontramos a su vez con el
afán de conocer y reconocer la coherencia teórico técnica de un instrumento y su posible
utilidad en otros espacios y lugares (Fernández, Pérez, Alderete, Richaud, & Fernández
Liporace, 2011).
En relación a lo anterior, los resultados indican que el Inventario de Frases Revisado, al igual
que en sus cuatro ediciones en Argentina y su respectiva adapatción en Brasil, presenta
evidencias de validez, confiabilidad y capacidad discriminativa, en niños y niñas entre los 6 y
los 11 años en Santiago de Chile. Dicha conclusión apoya la hipótesis de la presente
investigación, rechazando a su vez la hipótesis nula.
Es importante mencionar en relación a lo anterior, que la presente investigación, dado el
limitado número muestral, podría más bien ser pensada como una adaptación preliminar del
Inventario en cuestión, o como menciona Martínez Arias (2005), una administración piloto
del test definitivo. Lo anterior permite de todas formas valorar el funcionamiento, normas,
evidencias de validez y confiabilidad del instrumento, además de revisar aspectos técnicos
para su aplicación en contexto nacional.
78
Los objetivos propuestos para la presente investigación han sido abordados, siendo los
hallazgos expuestos en el apéndice de resultados en los distintos segmentos: evidencias de
validez, propiedades de confiabilidad y capacidad discriminativa.
En síntesis, aquellos resultados establecen que el Inventario de Frases Revisado presenta
evidencias de validez tanto de contenido como de constructo, y una confiabilidad adecuada
de acuerdo a todos los parámetros establecidos teóricamente, presentando este una
consistencia interna del .889.
El instrumento también presenta una alta capacidad discriminativa tanto en su conjunto como
para cada una de sus sub escalas (trastornos propuestos por las autoras) entre niños y niñas
que han sido víctimas de malos tratos y aquellos que no, siendo aquello significativo con un
99% de confianza en los trastornos: emocional, social, cognitivo y condultual, y con un 95%
de confianza para el trastorno físico.
En relación a lo anterior es importante mencionar, como se presentó en el apartado de
resultados, que a pesar que ciertos ítems fallan en alguna de las características psicométricas
propuestas, ninguno de ellos lo hace en todas. El único ítem que falla en dos de las
propiedades, evidencias de validez de contenido y capacidad discriminativa, es el ítem 53:
“Cuando sea grande quiero tener hijos”. En relación al hecho que este mismo ítem ha
funcionado en otros contextos (Argentina y Brasil), y dado que el número de participantes de
la presente investigación es limitado, no se sugiere su eliminación del Inventario, pero si su
observación para próximas investigaciones en contexto nacional.
Por otra parte es importante mencionar que a pesar que, en post de la clara presentación de
los resultados, se optó por dividir el análisis en tres apéndices (evidencias de validez,
propiedades de confiabilidad y capacidad discriminativa), dicha división en términos
prácticos resulta irrealizable en tanto cada una de las propiedades se encuntra estrechamente
vinculda y afectada por las demás, aportando cada procedimiento a la adaptación del
instrumento.
Finalmente es importante mencionar que esta adapatación preliminar del Inventario de Frases
Revisado para su uso con niños y niñas entre los 6 y los 11 años en Santiago de Chile,
permite respaldar la hipótesis propuesta inicialmente por las autoras del intrumento:
79
Todo niño que fue sometido a un abuso o maltrato intrafamiliar crónico sufre daño
psíquico. Y por consiguiente, su aparato psíquico se estructurará de una manera
particular que lo lleva a tipos de comportamiento y a distorsiones perceptivas que
dificultan un adaptado y evolutivo desarrollo personal (Beigbeder de Agosta et al.,
2009, p.29).
Se puede concluir en estos términos que las consecuencias de los malos tratos a la infancia,
tal cual como señala la teoría, son nefastas para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes
en tanto estos merman tanto su bienestar actual como su desarrollo y potencial futuro.
En relación a lo anterior, es que la presente investigación resulta un aporte en la medida que
como región (Latinoamérica), país y sociedad enfrentemos con todos los recursos que sean
necesarios la presente problemática, teniendo como objetivo último no solo la reparación del
maltrato y/o incluso la prevención del mismo, si no más bien la generación y establecimiento
del buen trato y dinámicas bien tratantes con la infancia tanto dentro como fuera de la
familia.
80
8.- DISCUSIÓN
A partir de los resultados obtenidos, cabe destacar el hecho que los niños y niñas de menor
edad pertenecientes al grupo experimental, es decir que sufrieron maltrato físico y/o fueron
víctimas de agresiones sexuales, hayan sido los que más puntaje obtuvieron en el Inventario
de Frases Revisado.
Dicho resultado, nos permite instalar la pregunta acerca si el período del desarrollo en que se
encuentra el sujeto al momento de contestar el Inventario resulta relevante o no de ser
considerado a la hora de hacer el análisis pertinente.
Subrayar este resultado abre la discusión por ejemplo sobre en qué medida la variable edad
influye en la capacidad de anticiparse y/o prever las consecuencias de lo que implicaría
realizar una denuncia y/o dar cuenta de los síntomas por parte del sujeto al momento de
contestar ciertas preguntas.
En cuanto a lo que respecta a la discusión de la aplicación de la técnica, resulta de vital
importancia debatir acerca del tipo de relación establecida por el o la evaluadora con el niño
o la niña evaluada antes de la aplicación del Inventario. Esto, en la medida que dicha relación
al basarse en la confianza facilita un espacio seguro y de contención donde el niño o niña
pueda contestar el Inventario de manera tranquila y en relación a su experiencia.
A su vez, y yendo más allá de una discusión técnica, esa confianza experimentada por el o la
niña también está relacionada con el poder confiar en un sistema que le proporcioné
seguridad y una respuesta satisfactoria a sus necesidades y derechos vulnerados.
En relación a lo anterior, cabe preguntarse por el actual rol del Estado chileno en cuanto a las
temáticas infancia y familia. El Estado en la actualidad, a través de SENAME y Tribunales de
Familia, instala a la familia como el foco de toda posible vulneración de los derechos de
niños, niñas y adolescentes. Así, éste se constituye como un ente cuestionador e inquisitivo
de las potenciales malas prácticas y/o fallas en las competencias parentales de los cuidadores.
Lo anterior, si bien puede ser pensado como una intervención por parte del Estado para
garantizar los derechos de los niños y niñas, también instala tres principales preguntas:
81
1) ¿por qué el Estado espera ser un ente activo frente y desde la falla y no cumple funciones
que eviten que estas acontezcan?, 2) ¿Desde dónde proviene el criterio para determinar que se
está frente a una falla? y, 3) Si se estima la presencia de una falla, ¿tiene el estado en la
actualidad la capacidad para hacerse cargo de manera efectiva y satisfactoria de esta?
Ante estas preguntas, cabe mencionar no sólo la importancia que adquiere la familia en la
garantía de los derechos de los niños y niñas, sino también la importancia que posee el rol de
la comunidad, las instituciones y del Estado en este tipo de asuntos. Las dinámicas de buenos
tratos y el respeto no sólo se generan e instalan en la familia, sino que la comunidad, las
instituciones y Estado tiene mucho que decir al respecto en cuanto a generar las condiciones
necesarias para generar dinámicas bien tratantes y así facilitar el desarrollo de los niños, niñas
y adolescentes en los distintos ámbitos.
En relación a lo anterior, cabe destacar la contradicción existente en la actualidad entre cómo
el Estado y las políticas que este genera, las instituciones, la sociedad y la comunidad, por
una parte cuestionan y castigan las prácticas maltratantes en el marco familiar, pero por otra
parte facilitan prácticas del mismo orden.
La situación recientemente señalada se agrava en tanto las respuestas de los mismos entes
ante situaciones de graves vulneraciones de derechos contra niños, niñas y adolescentes no
son suficientes ni satisfactorias, siendo la “protección” Estatal más bien el mal menor (en el
mejor de los casos) ante escenarios que, desde allí, se vuelven desesperanzadores.
En este sentido, pareciera fundamental otorgarle un rol clave a la creación de políticas
públicas preventivas de apoyo parental desde y para las familias. Resulta importante focalizar
las políticas no desde la lógica de la falla, sino más bien desde un foco preventivo y
facilitador de las relaciones familiares en tanto los sujetos no están naturalmente preparados
para ser padres-madres-cuidadores, sino más bien, y particularmente en espacios vulnerables,
aquellos roles se vuelven enormes desafíos.
En palabras de Barudy:
Los padres bientratantes fueron sujetos de dinámicas socio-familiares sanas que les
permitió aprender a responder a las necesidades fundamentales de sus hijos e hijas.
Esto les permite ser capaces de satisfacer un conjunto de necesidades que no
82
solamente son múltiples, sino que además evolutivas, es decir, van cambiando con el
tiempo (2006, p. 4).
En relación a lo señalado en el presente apartado, es que entonces se instala como crucial el
pensar la violencia como un concepto multidimensional en el sentido de considerar que las
familias donde ocurren malos tratos y abusos se encuentran insertas en un contexto particular
(en una comunidad y en una cultura específica).
La familia es un subsistema que se relaciona con otros subsistemas bajo un marco de un
sistema mayor. El ejercicio de focalizarse sólo en la familia para comprender y determinar la
violencia pareciera invisibilizar las múltiples dimensiones que posee esta problemática y los
antecedentes previos de vulneración de derechos a partir de este contexto particular. De este
modo, cobra vital importancia la promoción de intervenciones psicosociales que aborden la
temática en su totalidad.
Bajo esta línea de discusión, el uso del Inventario de Frases Revisado (IFR) para la detección
del maltrato intrafamiliar y el impacto del daño psíquico en los niños y niñas víctimas, cobra
sentido en la medida que se concibe a la familia como un subsistema en interrelación con
otros entes (consultorio, colegio, comunidad, instituciones, Estado) y al maltrato como un
concepto multidimensional.
Por otra parte, y en relación a la dimensión técnica de la presente investigación, es importante
mencionar que lamentable y frecuentemente, se comete el error de suponer que un
instrumento por el hecho de estar publicado y/o ser ampliamente utilizado en determinados
contextos, cumple con los requisitos mínimos de calidad.
Muy por el contrario de esta hipótesis, nos encontramos ante el escenario que muchas veces
los instrumentos no han sido siquiera adaptados a diversos contextos y que son utilizados
desde su fama y/o uso generalizado, siendo un ejemplo de ello el Test de Rorschach en
Santiago de Chile.
En otros casos, nos encontramos frente el hecho que la adaptación no presenta vigencia
alguna, estando las técnicas adaptadas y/o “validadas” hace más de dos décadas. Lo anterior,
83
lleva a cuestionarnos, al menos, la posibilidad-imposibilidad de que algo sea válido
eternamente a pesar de los diversos cambios socio culturales ocurridos.
Finalmente, y en otro significativo número de casos, se observa una insuficiente o incluso
nula información acerca del proceso de construcción y/o adaptación de los test (incluso en
sus manuales de uso). En relación a lo anterior, se vuelve difícil para un investigador obtener
conclusiones rigurosas y válidas si los instrumentos de medición son deficientes o no queda
clara su calidad.
Para y en post de esto, es que todas las investigaciones deberían proveer la información
metodológica y de análisis necesarias y fundamentales para otras posibles investigaciones,
además de las características demográficas completas de la muestra estudiada.
Esto, resulta particularmente relevante en las investigaciones que se plantean como objetivo
principal la construcción y/o adaptación de instrumentos de evaluación, en tanto deben
quedar claras las evidencias de validez, confiabilidad y la capacidad discriminante de la
técnica; además del contexto particular en el que estas conclusiones toman forma.
84
9.- LIMITACIONES Y SUGERENCIAS
Respecto a las limitaciones de la presente investigación, es pertinente señalar el hecho que el
N de la muestra es reducido. Lo anterior, limita la investigación en el sentido que los
resultados obtenidos no logran ser representativos y por ende, no pueden ser generalizables a
otro tipo de sujetos.
Es por este motivo, que es pertinente referirse no a una adaptación del Inventario de Frases
Revisado –IFR- (Beigbeder de Agosta et al., 2009), sino más bien, a una adaptación
preliminar de dicho instrumento para su uso en niños y niñas entre 6 y 11 años en Santiago de
Chile.
A su vez, cobra importancia al momento de mencionar las limitaciones de la investigación, el
hecho que no se cuentan con datos sociodemográficos en el grupo control de la muestra los
cuales hubiesen sido interesantes de correlacionar con los resultados obtenidos. Si bien, el
inventario contaba con preguntas, tales como la comuna en que vivían y/o el curso en que se
encontraban los niños y niñas, en su mayoría no fueron recogidos por los sujetos encargados
de aplicar el test.
Cabe destacar como sugerencia, tal como mencionan las autoras del Inventario de Frases
Revisado, la importancia que los sujetos que apliquen el test sean profesionales capacitados
no sólo en términos de poder aplicar correctamente el instrumento, sino también de poseer la
capacidad de contener a un niño o niña maltratado y crear las condiciones necesarias para que
se sientan en confianza al momento de contestar las preguntas que le realiza el o la
evaluadora. Sin embargo para crear dichas condiciones, es fundamental, tal como hacen
alusión las autoras, la realización de una entrevista previa a la aplicación del inventario para
promover justamente la creación de un vínculo entre evaluador y evaluado.
Es pertinente destacar, en concordancia también con lo que plantean las autoras, el hecho que
esta adaptación preliminar por sí sola, al igual que toda técnica de evaluación, no es
concluyente al momento de diagnosticar si existe o no algún tipo de maltrato en niños y
niñas. Sino más bien, esta adaptación preliminar del Inventario de Frases Revisado (IFR) es
un complemento y/o un auxiliar dentro de un batería de instrumentos en el marco de
85
evaluación psicológica, para el diagnóstico y la evaluación del daño psíquico en niños y niñas
maltratados intrafamiliarmente.
Si bien la presente investigación posee ciertas limitaciones, también es oportuno mencionar y
recalcar sus aportes.
La adaptación preeliminar de este inventario contribuye al hecho de poder contar en el
contexto jurídico de evaluación psicológica con un instrumento valido, confiable y que
discrimina entre niños y/o niñas maltratados y no maltratados entre 6 y 11 años de edad para
su uso en Santiago de Chile. Lo cual a su vez, no sólo aporta al diagnóstico del maltrato sino
que además, da cuenta del daño psíquico que éste provocó en el niño y/o niña.
El hecho que este Inventario pueda ser aplicado en este rango etario (entre 6 y 11 años) y en
este contexto (Santiago de Chile), es un aporte en el sentido que se cuenta con un instrumento
desde y para la cultura latinoamericana construido a partir de las propias expresiones verbales
de niños y niñas pertenecientes a dicho contexto. Esta adaptación preeliminar, en otras
palabras, es un aporte en la construcción de técnicas propias del contexto latino y no
provenientes del exterior, buscando así la promoción de la construcción y adaptación de
ténicas originadas en nuestro contexto social y cultural.
En relación a lo anterior, y para finalizar, se vuelve fundamental promover la construcción y
adaptación de otros instrumentos que aborden la tematica del maltrato infantil, que puedan
evaluar las mismas y otras variables asociadas al fenómeno en post de contribuir a su
prevención, detección, diagnostico y tratamiento.
86
10.- REFERENCIAS
Álvarez, M. & Smith, B. (2007). Revictimización: un fenómeno invisibilizado en la
instituciones. Revista Medicina Legal de Costa Rica, 24 (1), 65-101.
Antivilo, A. & Castillo D. (2004) Estudio del test de apercepción infantil CAT-A para la
detección de delitos sexuales en menores entre 5 y 10 años, institucionalizados,
víctimas y no víctimas de agresión sexual intrafamiliar. Tesis para optar al título de
Psicólogo. Recuperado de
http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2004/antivilo_a/html/index-frames.html.
Azevedo, M, & Guerra, V. (2005). Violência doméstica contra crianzas e adolescentes
(VDCA): um cenário em (des) construcao. Sao Paulo: Instituto de Psicología da
Universidade de Sao Paulo.
Barudy, J. (1998). El dolor invisible de la infancia. Una lectura ecosistémica del maltrato
infantil. Buenos Aires: Paidós.
Barudy, J. (2001). Guía de Valoración de Habilidades Parentales. Seminario el dolor de los
traumas en familia, infancia y adolescencia. San Sebastian: Instituto de formación,
investigación e intervención sobre la violencia familiar y sus consecuencias.
Barudy, J. & Dantagnan, M. (2005). Los Buenos Tratos a la Infancia. Barcelona: Gedisa.
Barudy, J. (2006). Los buenos tratos y la resiliencia infantil. Transcripción de la conferencia
dictada por el autor en el III Congreso Internacional y multidisciplinar de trastornos del
comportamiento en la familia y la escuela. Guadalajara, México. 15 y 16 de Diciembre
del año 2006.
Basoalto, E. & Díaz, P. (S.f.). ¿Qué es la negligencia parental?. Recuperado de
http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2005/girardi_c/html/index-frames.html.
Beigbeder de Agosta, C.; Barilari, Z. & Colombo, R. (2009). Abuso y maltrato infantil,
Inventario de Frases Revisado (3a. ed.). Buenos Aires: Cauquen Editora.
Beigbeder de Agosta, C.; Colombo, R. & Barilari, Z. (2013). Abuso y maltrato infantil,
Indicadores en Persona bajo la lluvia (4a. ed.). Buenos Aires: Cauquen Editora.
Briere, J. & Runtz, M. (1990). Differential adults symptomatology associated with three types
of child abuse histories. Child Abused & Neglect, 14 (2), 357-364.
87
Bouchard, E. M.;Tourigny, M.; Joly, J.; Hébert, M. & Cyr, M. (2008). Psychological and
health squeal of childhood sexual, physical and psychological abuse. Revue D
Epidemiologie et de Sante Publique, 56 (5), 3333-344.
Buckley, H. & Whelan, S. (2008). The impact of exposure to domestic violence on children
and young people: s review of the literature. Child Abuse & Neglect, 32 (8), 797-810.
Cantón, J. & Cortés. M.R. (1997). Malos tratos y abuso sexual infantil: Causas
consecuencias e intervención. Madrid: Siglo XXI.
Carcamo, L. (2006). Psicología y ley: Una relación particular. Concepto, desarrollo histórico
y áreas de intervención de la psicologíaa jurídica. SUMMA psicologíaa UST, 3 (1), 49-
59.
Castex, M. (1997). Daño psíquico y otros temas forenses. Buenos Aires: Tekné.
Celener, G.; Febraio, A.; Rosenfeld, N.; Peker, G.; Bergara, G.; Battafarano, S.; Avrutin, H.;
Nejamkis, B.; Piccolo, Y.; Allona, M. & Sánchez, P. (2006). Técnicas Proyectivas:
Actualización e interpretación en los ámbitos clínicos, laboral y forense. Tomo I.
Buenos Aires: Lugar Editorial.
Celener, G.; Febraio, A.; Rosenfeld, N; Hidalgo, G.; Peker, G.; Battafarano, S.; Avrutin, H. &
Jorda, A. (2004). Técnicas Proyectivas: Actualización e interpretación en los ámbitos
clínicos, laboral y forense. Tomo II. Buenos Aires: Lugar Editorial.
Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales de la Policía de Investigaciones de
Chile (2004). Informe centro de asistencia a víctimas de delitos sexuales de policía de
investigaciones de Chile. Santiago, Chile.
Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales de la Policía de Investigaciones de
Chile (2011). Una revisión de la experiencia. Santiago, Chile.
Clemente, M. & Rios, J. (1995). Guía Jurídica del Psicólogo: Compendio básico de
legislación para el psicólogo jurídico. Madrid: Pirámide.
Cohen, R. & Swerdlik, M. E. (2001). Pruebas y evaluación psicológica. México, Distrito
Federal: McGrawHill.
Colombo, R. (2008). Función materna y maltrato infantil. Un estudio de familias
judicializadas en Tribunales de Menores. Anais VI Jornadas Apoiar. Saúde Mental e
Violencia Sao Paulo. Sao Paulo, Brasil.
88
Cortada de Kohan, N. (1999). Teorías Psicométricas y Construcción de Tests. Buenos Aires:
Lugar Editorial.
Cortés, M. R.; Cantón-Cortés, D. & Cantón , J. (2011). Consecuencias a largo plazo del
abuso sexual infantil: Papel de la naturaleza y continuidad del abuso y del ambiente
familiar. Psicología Conductual, 19 (1), 41-56.
Coolican, H. (1994). Métodos de investigación y estadística en psicología. México, Distrito
Federal: Manual Moderno.
Cury, L. & Pinto, A. (2010). Inventário de frases no diagnóstico de violência doméstica
contra criancas e adolescentes (IFVD). Brasil, Sao Paulo: Vetor editora.
Duarte, J. & Arboleda, M. (1997). Malos tratos y abuso sexual infantil: causas,
consecuencias e intervención. España, Madrid: Siglo XXI.
Echeburúa, E. & Guerricaechevarría, C. (2002). El concepto, factores de riesgo y efectos
psicopatológicos. En: J. Sanmartín (ed.), Violencia contra niños (pp. 81-106). España,
Barcelona: Ariel.
Echeburúa E., & de Corral, P. (2005). ¿Cómo evaluar las lesiones psíquicas y las secuelas
emocionales en las víctimas de delitos violentos? Psicopatología clínica, legal y forense,
5, 57-73.
Echeburúa E., & de Corral, P. (2006). Secuelas emocionales de abuso sexual en la infancia.
Cuad Med Forense, 12 (43), 75-82.
Echeburúa E., & Guerricaechevarría C. (2005). Abuso Sexual en la Infancia: Víctimas y
Agresores. Un enfoque clínico. España, Marbella: Centro Reina Sofía.
Ernst, M. (2007). Los delitos sexuales en el Ecuador: un análisis desde la experiencia.
Ecuador, Quito: Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer
(CEPAM), Universidad Andina Simon Bolívar.
Esbec, E. (2000). Psicología forense y tratamiento jurídico-legal de la discapacidad. España:
Edisofer.
Escaff, E. (2000). Psicología Jurídica en Chile. Trabajo presentado en el I congreso Hispano-
Alemán de Psicología Jurídica.
Fariña, F.; Arce, R. & Jokuskin, G. (2000). Psicología y ley: notas sobre una realidad
reciente. Revista de Historia de la psicología, 21 (2), 529-542.
89
Fergusson, D.; Boden, J. & Horwood, J. (2008). Exposure to childhood sexual and physical
abuse and adjustment in early adulthood. Child abuse & neglect, 32, 607-619.
Fernández, G. & Perea, J. (2004). Síndrome del Maltrato Infantil. Revista Cubana de
Pediatría, 76 (3), Recuperado de
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75312004000300009.
Fernández, A.;Pérez, E.; Alderete, A.; Richaud, M. & Fernández Liporace, M. (2011).
¿Construir o Adaptar Tests Psicológicos? Diferentes Respuestas a una Cuestión
Controvertida. Evaluar, 10, 60 – 74.
Fernández Ballesteros, R. (1995). Introducción a la evaluación Psicológica. España, Madrid:
Piramide.
Finkelhor, D. & Browne, A. (1985) The traumatic impact of child sexual abuse: A
Conceptualization. American Journal of Orthopsychiatry. 55(4), 530–541.
Finkelhord, D. (1994). The International epidemiology of child sexual abuse. Child abuse &
neglect, 18, 409 -4 17.
Fournier, M. De los Rios, R. Orpinas, P. & Piquet-Carneiro, L. (1999). Estudio Multicéntrico
sobre actitudes y normas culturales frente a la violencia (proyecto ACTIVA):
metodología. Revista Panam Salud Pública, 5 (4), 222-231.
Freud, S. (1893-95). Estudios sobre la Histeria. Obras Completas AE II. Buenos Aires:
Amorrotou Editores.
Freud, S. (1900). Interpretación de los Sueños. Obras Completas AE IV y V. Buenos Aires:
Amorrotou Editores.
Freud, S. (1920-22). Más allá del Principio del Placer. Obras Completas AE XVIII. Buenos
Aires: Amorrotou Editores.
Freud, S. (1923-25). El yo y el ello. Obras Completas AE XIX. Buenos Aires: Amorrotou
Editores.
Freud, S. (1925-26). Inhibición, Síntoma y Angustia. Obras Completas AE XX. Buenos
Aires: Amorrotou Editores.
Fresno, A. & Spencer, R. (2011). Efecto del Maltrato Físico en la calidad de las
representaciones de apego infantil en chile: Resultados preliminares. Ter Psicol, 29 (2),
191-196.
Girardi, K. & Pool, A. (2005). Evaluación de indicadores gráficos asociados a agresiones
sexuales en la prueba persona bajo la lluvia en niños victimizados sexualmente de 09 a
11 años de edad. Un estudio descriptivo- comparativo. Tesis para optar al grado de
90
Psicólogo. Recuperado de
http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2005/girardi_c/html/index-frames.html.
Gutiérrez, C. (2010). Revisión sobre la definición de Psicología Jurídica. Diversitas
Perspectivas en Psicología, 6 (2), 221-235.
Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista, L. (2000). Metodología de la
Investigación. México: McGrawhill.
Higgins, D. (2004). The Importance of Degree Versus Type of Maltreatment: A Cluster
Analysis of Child Abuse Types. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and
Applied, 138 (4), 303-324. Pagina 17
Holt, S.; Buckley, H. & Whelan, S. (2008). The impact of exposure to domestic violence on
children and young people: a review of the literature. Child abuse & neglect, 32, 797-
810.
Huerta, S., Maric, V. & Navarro, C. (2002). Factores que intervienen en el impacto del abuso
incestuoso sobre la víctima. Revista Terapia Psicológica, 20 (2), 117-124.
Intebi, I. (1998). El abuso sexual infantil. Buenos Aires: Editorial Granica.
International Tesi Comission (1999). International Guidelines for Test Use. (ITC).
Recuperado de http://www.intestcom.org.
Ireland, T. O. & Smith, C.A. (2009). Living in partner-violent familias: developmental links
to antisocial behavior and relationship violence. Journal of youth and adolescence, 38
(3), 323-339.
Kempe, R. & Kempe, C. H. (1978). Child Abuse. London: Fontana Open Books.
Lachica, E. (2010). Síndrome del niño maltratado: aspectos médico-legales. Cuadernos de
Medicina Forense, 16(1-2), 53-63.
Laplanche, J. & Pontalis, J. (2006) Diccionario de Psicoanálisis. Buenos Aires, Paidós.
López, F.; Hernández, A., & Carpintero, E. (1995). Los Abusos Sexuales de Menores:
Concepto, Prevalencia y Efectos. Infancia y Aprendizaje, 71, 77-98. Pagina 17
McAlister, A.; Velez, L.; De los Rios, R.; Fournier, M. & Piquet, L. (1999). Poyecto
ACTIVA: Protocolo del estudio multicéntrico: actitudes y normas culturales frente a la
violencia proyecto ACTIVA. Organización Panamericana de la Salud, División de
Salud y Desarrollo Humano, Coordinación de Investigaciones.
91
Maffioletti, F.; Huerta, S.; vásquez, M.I.; Fernandez, M.; Aedo, P.; Fuenzalida, R.M.; Oliva,
M.C.; Leiva, A.; Vergara, P.; Aliste. M.; Donoso, M.; Arias, M.; Rojas, P. & Muñoz, G.
(2010). Guía para la Evaluación de Daño en Víctimas de Delitos Sexuales: Documento
de trabajo Interinstitucional. Santiago, Chile.
Maffioletti, F.; Santibañez, M.E.; Soto, F.; Espinoza, M.A.; Navarro, X.; Leiva, A.; Vergara,
P.; Oliva, M.C.; Larenas, L.; Muñoz, G.; Muñoz, R. & Miranda, M. (2008). Evaluación
Pericial Psicológica de Credibilidad de Testimonio: Documento de trabajo
Interinstitucional. Santiago, Chile.
Maganto, C., Garaigordobil, M. y Etxeberria, J. (2007). Revisión del dibujo figura humana en
niños y niñas de 5 a 12 años. Diseño y estandarización del dibujo de a figura humana
(DFH-R) y del Screening De Problemas de Conducta Infantil (SPCI) en las Ikastolas
de la Comunidad Autónoma Vasca. Estudio Preliminar. San Sebastian-Donostia:
Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioa.
Marchant, M. (2015). El libro de vida: Un lugar para la memoria. Ediciones Universidad
Alberto Hurtado. Santiago de Chile.
Martínez Arias, R. (2005). Psicometría: Teoría de los test psicológicos y educativos. Madrid:
Síntesis.
Martínez, L. (1997). Concepciones Parentales en la Definición de Negligencia Infantil.
Psykhe, 6 (1), 21 - 34.
Mazadiego, T. (2005). Detección de maltrato infantil en una muestra de escuelas primarias.
Enseñanza e investigación en Psicología, Universidad de Veracruz. 10 (2), 281-293.
Medina, P.; Aracena, M. & Bilbao, M. A. (2004). Maltrato físico infantil y apoyo social: un
estudio descriptivo - comparativo entre maltratadores físicos y no maltratadores de la
ciudad de Temuco. Psykhe, 13 (1), 175-189.
Mikulic, I. M (2006). Introducción a la construcción y adaptación de tests. Material publicado
por cátedra: T. y T. de exp. y diag. Mod. I. Facultad de Psicología, Universidad de
Buenos Aires.
Mikulic, I. M (2011). La evaluación psicológica y el análisis eco evaluativo. Material
publicado por cátedra: Introducción teórica y metodológica al psicodiagnóstico y la
evaluación psicológica, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires.
92
Morales, M. (2014) En el origen, la violencia: una propuesta de historización del sistema de
protección residencial de niños en Chile. Recuperado de
http://infanciaypolitica.cl/2014/03/09/en-el-origen-la-violencia-una-propuesta-de-
historizacion-del-sistema-de-proteccion-residencial-de-ninos-en-chile/.
Morales, C. (2013). Separación temprana y sistema de protección residencial en Chile:
análisis crítico sobre las consecuencias psíquicas de la internación de niños en centros de
protección del Estado. Tesis para optar al grado de Magister. Universidad Alberto
Hurtado. Santiago de Chile.
Moreno, J. (2006). Revisión de los principales modelos teóricos explicativos del maltrato
infantil. Enseñanza e investigación en Psicología, Universidad de Veracruz, 11 (2), 271-
292.
Muñoz, S.; Bayes, R. & Munné, F. (1980). Introducción a la psicología jurídica. México:
Trillas.
Muñiz, J. & Hambleton, R. (1996). Directrices para la traducción y adaptación de los tests.
Papeles del Psicólogo, 66, 63 – 70.
Muñiz, J., Fidalgo, A. M., García-Cueto, E., Martínez, R., & Moreno, R. (2005). Análsis de
los ítems. Madrid: La muralla.
Muñoz, J.M. (2013). La evaluación psicológica forense del daño psíquico: propuesta de un
protocolo de actuación pericial. Anuario de Psicología Jurídica, 23, 61-69.
Noll, J.; Trickett, P.; Harris, W. & Putnam, F. (2009). The cumulative burden borne by
offspring whose mothers were sexually abused as children descriptive results from
multigenerational study. Journal of interpersonal violence, 24 (3), 424-449.
Nunnally, J. C., & Bernstein, I. J. (1995). Teória Psicométrica.Madrid: McGraw-Hill.
Opazo, V. & Rivera, J. (2010). Indicadores gráficos de la prueba del Dinujo de la Figura
Humana en adoescentes hombres y mujeres de 12 a 16 años victimas de agresiones
sexuales. Revista de Psicología, 19 (1), 80-107.
Organización Mundial de la Salud. (1999). Organización Mundial de la Salud,
Prevención de la Violencia y los Traumatismos. Cambio Social y Salud Mental:
Informe de la Reunión Consultiva sobre el maltrato de Menores 29-31 de Marzo de
1999. OMS: Ginebra.
93
Organización Mundial de la Salud. (2006). Preventing Child Maltreatment: A guide to taking
action and generating evidence. Geneva: WHO Press.
Organización Mundial de la Salud. (2014). Informe sobre la situación mundial de la
prevención de la violencia 2014. Recuoerado de
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/2014/es/
Organización de las Naciones Unidas. (1985). Declaración sobre los principios
fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder.
Recuperado de
http://www.dpp.cl/resources/upload/files/documento/5b39b8488fc5b96bfa0c869b7fb07
ed4.PDF
Organización de las Naciones Unidas.(2006). La violencia contra niños, niñas y adolescentes:
Informe de América Latina en el marco del Estudio Mundial de las Naciones Unidas
2006.
Organización Panamericana de la Salud. (2013). Maltrato Infantil y Abuso Sexual en la
Niñez.
Paradis, A. & Boucher, S. (2010). Child Maltreatment History and Interpersonal Problems in
Adult Couple Relationships. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 19 (2),
138-158.
Pereda, N. & Gallardo-Pujol, D. (2011). Revisión sistemática de las consecuencias
neurobiológicas del abuso sexual infantil. Gac Saint, 25(3), 233-239.
Perrone, R. & Nannini, M. (2007). Violencia y abusos sexuales en la familia: Una visión
sistémica de las conductas sociales y violentas (2a. Ed.). Buenos Aires: Paidos.
Saavedra, J. (2014). La negligencia parental en los sistemas familiares y los elementos
favorecedores de procesos resilientes en niños, niñas y adolescentes. Tesis para optar al
grado de licenciado en trabajo social, Universidad de la Academia del Humanismo
Cristiano, Santiago Chile.
Sandler, J. (1997) Freud´s Models of the Mind. An Introduction. London, Karnac Books.
Servicio Medico Legal. (2011). La violencia de Género en chile, período 2000 – 2010: una
reflexión a partir del análisis de las agresiones sexuales constatadas en el SML.
Unidad de Estadísticas y Archivo Médico Legal.
Sierra, A. (2010). Atención del abuso sexual infantil, tan difícil el problema como la solución
94
(Tesis para optar al grado de Comunicadora Social). Pontificia Universidad Javeriana,
Bogota.
San Juan, C. & De Paúl, J. (1996). La representación social de los malos tratos infantiles: Un
estudio de casos. Revista de Psicología Social Aplicada: 6 (1), 73-83.
Streiner, D. (2003). Staring at the Beginning: An Introduction to Coefficient Alpha and
Internal Consistency. Journal of Personality Assessment, 80 (1), 99–103.
Summit, R. (1983). The Child Sexual Abuse Accommodation Syndrome. Child Abuse and
Neglect: 7, 177-193.
Tamarit, J. (2006). La Victimología: Cuestiones conceptuales y metodológicas. En E. Baca &
E. Echeburúa & J.M. Tamarit (Coords.). Manual de Victimología (1a.ed., pp. 15-36).
Valencia, España: Tirant Lo Blanch.
UNICEF. (2012). Informe annual de UNICEF 2012. Recuperado de
http://www.unicef.org/spanish/publications/files/UNICEFAnnualReport2012_SP_9_Jul
y.pdf .
Urra, J. & Vásquez, B. (1993). Manual de Psicología Forense. Madrid, España: Siglo XXI.
Van de Vijver, F. & Tanzer, N. (2004). Bias and equivalence in cross-cultural assessment: an
overview. Revue Européenne de Psychologie Appliquée, 54(2), 119 – 135.
Vázquez, B. (1995) Agresión sexual. Evaluación y tratamiento en menores. Madrid: Editorial
Siglo XXI.
95
11.- ANEXOS
Anexo N° 1: Instrumento Original.
Protocolo
Inventario de Frases Revisado (IFR)
Autoras: Carolina Beigbeder de Agosta, Zulema Barilari y Rosa Inés Colombo.
Nombre:
Fecha: Edad: Sexo:
Comuna: Escolaridad (escuela y curso):
Institución presente evaluación: Evaluador:
Motivo Pericia (si corresponde):
Resultado Pericial (si corresponde):
Te voy a leer unas frases para que respondas:
Si, cuando te sientes así la mayoría de las veces.
No, cuando NO te sientes así la mayoría de las veces.
TRASTORNOS PUNTOS
Cognitivo
Emocional
Social
Comportamental
Físico
Total
96
FRASES SI NO OBSERVACIONES
1.Me gusta ordenar el cuarto.
2.Me da mucho miedo la noche.
3.Tengo miedo de contar lo que me pasa.
4.Cuando estoy furios@, me descargo con los más chicos que yo.
5.Me aburre la televisión.
6.Tengo culpa de todo.
7.Todo el tiempo me molestan recuerdos de cosas feas que me han pasado.
8.Soy el/la que se ocupa de las tareas de la casa.
9.Me gusta estudiar.
10.Me siento distint@a mis amig@s.
11.Me parecía estar dormido cuando me pasaban cosas feas.
12.Estoy triste porque todo me sale mal.
13.Siempre voy a pescar.
14.Siento mi cuerpo usado.
15.Me ponen en penitencia por golpear a mis compañeros.
16.Me siento sucio por dentro.
17.Me divierte salir con mis amig@s.
18.Casi siempre me cuesta hablar de mis cosas.
19.Me distraigo fácilmente.
20.Tengo miedo que mi papá (*) me lastime.
21.Me gusta la música.
22.Cuando sea grande quiero tener hijos.
97
23.Me enojo mucho cuando me dicen que “no”.
24.Hago todo mal.
25.Los video juegos son aburridos.
26.Casi siempre me siento incomodo con la gente.
27.Me ponen nervioso los demás.
28.Casi siempre tengo pesadillas.
29.Me gusta dibujar.
30.Se me escapa el pis.
31.Muchas veces me siento sol@.
32.Cuento mi historia como si le hubiese pasado a otra persona.
33.Me gusta lavar platos.
34.Muchas veces siento ganas de llorar.
35.Me buscan para pelear.
36.Muchas veces siento que todos me traicionan.
37.Me gusta tener mucha tarea.
38.Tengo miedo de lo que siento.
39.Me molesta que me toquen cuando estoy furios@.
40.Casi siempre quiero estar callad@.
41.Me divierte andar en bicicleta.
42.Me cuesta mucho escuchar a los demás.
43.Tengo miedo que los adultos me lastimen.
98
44.Cuando tengo problemas en casa me escapo.
45.Me gusta ir al dentista.
46.Cuando me pasan cosas malas pienso que la culpa es mía.
47.Me asustan los ruidos.
48.Me gusta quedarme sol@ con mi papá.
49.Siempre me levanto temprano.
50.Pienso que el sexo es algo malo.
(*)Padrastro, pareja de la madre, tutor, u otro.
Otras observaciones:
99
Anexo Nº 2: Instrumento Adaptado.
Protocolo
Inventario de Frases Revisado (IFR)
Autoras: Carolina Beigbeder de Agosta, Zulema Barilari y Rosa Inés Colombo.
Adaptación para su uso en Santiago de Chile: Fernanda Burr.
Nombre:
Fecha: Edad: Sexo:
Comuna: Escolaridad (escuela y curso):
Institución presente evaluación: Evaluador:
Motivo ingreso programa
Criterio inclusión considerado:
Te voy a leer unas frases para que respondas:
Si, cuando te sientes así la mayoría de las veces.
No, cuando NO te sientes así la mayoría de las veces.
TRASTORNOS PUNTOS
Cognitivo
Emocional
Social
Comportamental
Físico
100
FRASES SI NO OBSERVACIONES
1.Me gusta ordenar mi habitación.
2.Me da mucho miedo la noche.
3.Tengo miedo de contar lo que me pasa.
4.Cuando estoy furios@, me descargo con los niños más chicos que yo.
5.Me aburre la televisión.
6.Tengo culpa de todo.
7.Todo el tiempo me molestan recuerdos de cosas feas que me han pasado.
8.Soy el/la que se ocupa de las tareas de la casa.
9.Me gusta estudiar.
10.Me siento distint@a mis amig@s.
11.Me parecía estar dormido cuando me pasaban cosas feas.
12.Paso mucho tiempo sin comer.
13. Siempre voy a pescar.
14.Siento mi cuerpo usado.
15.Me castigan por pegarle a mis compañeros.
16.Me siento sucio por dentro.
17.Me divierte salir con mis amig@s.
18.Casi siempre me cuesta hablar de mis cosas.
19.Me distraigo fácilmente.
101
20.Tengo miedo que mi papá (*) me lastime.
21.Me gusta la música.
22.Tengo ganas de comer todo el tiempo.
23.Me enojo mucho cuando me dicen que “no”.
24.Hago todo mal.
25.Los video juegos son aburridos.
26.Casi siempre me siento incomodo con la gente.
27.Me ponen nervioso los demás.
28.Casi siempre tengo pesadillas.
29.Me gusta dibujar.
30.Se me escapa el pipí.
31.Muchas veces me siento sol@.
32.Cuento mi historia como si le hubiese pasado a otra persona.
33.Me gusta lavar platos.
34.Muchas veces siento ganas de llorar.
35.Me buscan para pelear.
36.Muchas veces siento que todos me traicionan.
37.Me gusta tener mucha tarea.
38.Tengo miedo de lo que siento.
39.Me molesta que me toquen cuando estoy furios@.
102
40.Casi siempre quiero estar callad@.
41.Me divierte andar en bicicleta.
42.Me cuesta mucho escuchar a los demás.
43.Tengo miedo que los adultos me lastimen.
44.Cuando tengo problemas en mi casa me arranco.
45.Me gusta ir al dentista.
46.Cuando me pasan cosas malas pienso que la culpa es mía.
47.Me asustan los ruidos.
48. Me gusta quedarme sol@ con mi papá (*).
49.Siempre me levanto temprano.
50.Pienso que el sexo es algo malo.
51. Muchas veces me duele la cabeza.
52.Estoy triste porque todo me sale mal.
53.Cuando sea grande quiero tener hijos.
54.Mis amigos saben todo de mi.
55.Me cuesta estar quieto.
56.En el colegio me va tan bien como antes.
104
Anexo Nº 3: Consentimiento Informado.
Consentimiento Informado
Un equipo de investigación está realizando una aplicación, con miras a la adaptación,
del instrumento: Inventario de Frases Revisado (IFR) a población Chilena, instrumento
creado para valorar el posible daño causado por malos tratos a un niño, niña o adolescente.
Con este objetivo, solicitamos tu participación en nuestra investigación respondiendo las
preguntas que encontrarás a continuación.
(Si estás siendo evaluado a solicitud de Tribunales de Familia) tus respuestas no tendrán
relación alguna con los resultados de la evaluación.
Tu participación en el estudio es totalmente voluntaria, por lo que puedes abandonar
el proceso en cualquier momento si así lo deseas.
Así mismo, toda la información que entregues será tratada de manera estrictamente
confidencial y utilizada únicamente con fines estadísticos para nuestra investigación.
Yo, , habiendo sido informado del objetivo
del estudio, acepto formar parte del mismo.
---------------------------------------- ---------------------------------------------
Firma niño o niña Firma Adulto Responsables
Lugar y fecha:
105
Anexo Nº 4: Coincidencias / no coincidencias Juicio Expertos Validez de Contenido.
……… Coincidencias No coincidencias
Frases Trastorno asignado
Experto 1
Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5
2.Me da mucho miedo la noche.
Emocional Emocional Emocional Emocional Emocional Emocional
3.Tengo miedo de contar lo que me pasa.
Emocional Emocional Social
Emocional Emocional Emocional Conductual
Emocional
4.Cuando estoy furios@, me descargo con los más chicos que yo.
Conductual Conductual Conductual Emocional
Conductual Conductual Conductual
6.Tengo culpa de todo.
Emocional Emocional Emocional Emocional Emocional Cognitivo
7.Todo el tiempo me molestan recuerdos de cosas feas que me han pasado.
Cognitivo Cognitivo Cognitivo Cognitivo Cognitivo Cognitivo
8.Soy el/la que se ocupa de las tareas de la casa.
Social Social Social Social Social Social
10.Me siento distint@a mis amig@s.
Emocional Emocional Cognitivo
Emocional Emocional Social Cognitivo Emocional
11.Me parecía estar dormido cuando me pasaban cosas feas.
Cognitivo Emocional Cognitivo
Cognitivo Cognitivo Emocional Cognitivo
12. Paso mucho tiempo sin comer.
Físico Fisico Fisico Físico Físico Físico
14.Siento mi cuerpo usado.
Emocional Emocional Emocional Emocional Cognitivo Emocional
15. Me castigan por golpear a mis compañeros.
Conductual Conductual Conductual Social
Conductual Conductual Conductual
16.Me siento sucio por dentro.
Emocional Emocional Emocional Emocional Cognitivo Emocional
Emocional
18.Casi siempre me cuesta hablar de mis cosas.
Conductual Conductual Social
Social Conductual Social
Conductual Social
Emocional
19.Me distraigo facilmente.
Cognitivo Cognitivo Cognitivo Cognitivo Cognitivo Conductual
20.Tengo miedo que mi papá (*) me lastime.
Emocional Emocional Emocional Emocional Emocional Cognitivo
Emocional
22. Tengo ganas de comer todo el tiempo.
Físico Fisico Fisico Físico Físico Fisico
106
23.Me enojo mucho cuando me dicen que “no”.
Conductual Conductual Conductual Emocional
Conductual Conductual Emocional Conductual
24.Hago todo mal. Emocional Emocional Emocional Emocional Emocional Cognitivo
26.Casi siempre me siento incomodo con la gente.
Social Emocional Social
Emocional Social
Social Social Social
27.Me ponen nervioso los demás.
Social Emocional Social
Emocional Social Social Social
28.Casi siempre tengo pesadillas.
Emocional Emocional Emocional Emocional Emocional Cognitivo
30. Se me escapa el pipí.
Físico Fisico Fisico Físico Físico Fisico
31.Muchas veces me siento sol@.
Emocional Emocional Emocional Emocional Emocional Emocional
32.Cuento mi historia como si le hubiese pasado a otra persona.
Emocional Emocional Cognitivo
Emocional Cognitivo
Emocional Emocional Emocional
34.Muchas veces siento ganas de llorar.
Emocional Emocional Emocional Emocional Emocional Emocional
35.Me buscan para pelear.
Conductual Conductual Conductual Social
Conductual Conductual Conductual
36.Muchas veces siento que todos me traicionan.
Cognitivo Cognitivo Social
Emocional Social
Social Cognitivo Social
Cognitivo
38.Tengo miedo de lo que siento.
Emocional Emocional Emocional Emocional Emocional Emocional
39.Me molesta que me toquen cuando estoy furios@.
Conductual Conductual Conductual Conductual Conductual
40.Casi siempre quiero estar callad@.
Conductual Conductual Social Conductual
Conductual Social Conductual Emocional
42.Me cuesta mucho escuchar a los demás.
Cognitivo Conductual Cognitivo
Cognitivo Cognitivo Cognitivo Social
43.Tengo miedo que los adultos me lastimen.
Emocional Emocional Social Emocional
Emocional Emocional
44.Cuando tengo problemas en casa me escapo.
Conductual Conductual Conductual Conductual Conductual Conductual
46.Cuando me pasan cosas malas pienso que la culpa es mía.
Emocional Emocional Emocional Emocional Emocional Cognitivo
Cognitivo
107
47.Me asustan los ruidos.
Emocional Emocional Emocional Emocional Emocional Emocional
48. Me gusta quedarme sol@ con mi papá.
Emocional Emocional Emocional Social
Social Emocional Emocional
50.Pienso que el sexo es algo malo.
Cognitivo Cognitivo Cognitivo Social Cognitivo Cognitivo
51. Muchas veces me duele la cabeza.
Físico Fisico Emocional
Físico Físico Físico
52.Estoy triste porque todo me sale mal.
Emocional Emocional Emocional Emocional Conductual Cognitivo
Emocional
53.Cuando sea grande quiero tener hijos.
Social Social Social Emocional Emocional Social
54.Mis amigos saben todo de mi.
Social Social Social Social Social
55.Me cuesta estar quieto.
Conductual Conductual Conductual Conductual Conductual
56.En el colegio me va tan bien como antes.
Cognitivo Conductual
Emocional Cognitivo Cognitivo Social Conductual
108
Anexo Nº 5: Tabla de Comunalidades
Comunalidades
Inicial Extracción
2. Me da mucho miedo la noche 1.000 .562
3. Tengo miedo de contar lo que me pasa 1.000 .704
6. Tengo la culpa de todo 1.000 .662
10. Me siento distint@ a mis amig@s 1.000 .554
16. Me siento suci@ por dentro 1.000 .682
20. Tengo miedo que mi papá (*) me lastime 1.000 .730
24. Hago todo mal 1.000 .680
28. Casi siempre tengo pesadillas 1.000 .660
31. Muchas veces me siento sol@ 1.000 .667
34. Muchas veces siento ganas de llorar 1.000 .546
38. Tengo miedo de lo que siento 1.000 .633
43. Tengo miedo que los adultos me lastimen 1.000 .660
46. Cuando me pasan cosas malas pienso que la culpa es mía 1.000 .679
47. Me asustan los ruidos 1.000 .706
48 (inv). Me gusta quedarme sol@ con mi papá 1.000 .637
52. Estoy triste porque todo me sale mal 1.000 .609
54 (inv). Mis amigos saben todo de mi 1.000 .719
4. Cuando estoy furios@, me descargo con los niños más chicos que yo 1.000 .665
15. Me castigan por pegarle a mis compañeros. 1.000 .516
18. Casi siempre me cuesta hablar de mis cosas 1.000 .703
23. Me enojo mucho cuando me dicen que "no" 1.000 .656
27. Me ponen nervioso los demás 1.000 .682
35. Me buscan para pelear 1.000 .585
39. Me molesta que me toquen cuando estoy furios@ 1.000 .732
40. Casi siempre quiero estar callad@ 1.000 .705
44. Cuando tengo problemas en mi casa me arranco 1.000 .644
7. Todo el tiempo me molestan recuerdos de cosas feas que me han pasado 1.000 .665
11. Me parecía estar dormido cuando me pasaban cosas feas 1.000 .645
19. Me distraigo fácilmente 1.000 .711
36. Muchas veces siento que todos me traicionan 1.000 .612
42. Me cuesta mucho escuchar a los demás 1.000 .572
50. Pienso que el sexo es algo malo 1.000 .728
56 (inv). En el colegio me va tan bien como antes 1.000 .660
8. Soy el/la que se ocupa de las tareas de la casa 1.000 .644
14. Siento mi cuerpo usado 1.000 .776
26. Casi siempre me siento incómodo con la gente 1.000 .737
53 (inv). Cuando sea grande quiero tener hijos 1.000 .777
12. Paso mucho tiempo sin comer. 1.000 .643
22. Tengo ganas de comer todo el tiempo 1.000 .608
30. Se me escapa el pipi 1.000 .567
51. Muchas veces me duele la cabeza 1.000 .646
55. Me cuesta estar quieto 1.000 .597
Método de extracción: Análisis de Componentes principales.