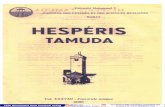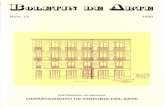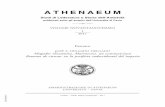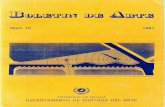El tesoro de Manzaneda (Oviedo): los ilustrados asturianos y la numismática
Un catálogo numismático del Museo Arqueológico de Tetuán (Marruecos) de 1956. Gaceta...
Transcript of Un catálogo numismático del Museo Arqueológico de Tetuán (Marruecos) de 1956. Gaceta...
SUMARIO
XXV ENCUENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA MONEDA
PONENCIAS Montserrat Marsal Astort ........................................................................................... 3 Técnicas de análisis químicos no destructivos aplicados a la numismática.
Miquel Sánchez i Signes ............................................................................................ 9 Composició tipològica i anàlisi metal·logràfica del tresor de croats del carrer de la Llibertat (València).
COLABORACIONES Esteban Induráin ....................................................................................................... 39 ¿Se acuñaron cuadrantes en la ceca ibérica de Bascunes-Pamplona?.
Luis Amela Valverde ............................................................................................... 47 Sobre una imitación de bronce oficial romano republicano en Hispania.
Miguel Ibáñez Artica ................................................................................................ 61 Hallazgo de monedas feudales francesas en Lasarte (Guipúzcoa, España).
Eduardo Alfaro y Carlos de la Casa .......................................................................... 71 Tesorillo medieval de Monte Real, Diustes. (Soria).
Jesús Alturo y Tània Alaix ...................................................................................... 111 Les inscripcions, figures i símbols en les monedes catalanes medievals.
Simonluca Perfetto .................................................................................................. 141 Ceca y monedas en la ciudad de Lanciano (1441-1640).
Fernando López Sánchez ....................................................................................... 147 Un real de a ocho del ensayador Pedro Martín de Palencia a nombre de Felipe III: 1622 mejor que 1621.
Néstor F. Marqués González .................................................................................. 155 La moneda falsa en la crisis del S. XVII. Un resello de 1658-59 sobre una moneda de la ceca latina de Segovia.
Enrique Gozalbes Cravioto y Helena Gozalbes García .......................................... 159 Un catálogo numismático del Museo Arqueológico de Tetuán (Marruecos) de 1956.
RESEÑAS ................................................................................................................. 169
LIBROS RECIBIDOS .................................................................................................. 173 ® de los respectivos autores de los artículos. La ANE se reserva el derecho de publicar total o parcialmente los artículos de Gaceta Numismática en su página web. La reproducción total o parcial de esta publicación por cualquier medio deberá de contar con la autorización escrita del autor o autores de los textos y del editor. La ANE respeta el contenido de las aportaciones recibidas. Por lo tanto, no se hace responsable de las diferencias de criterio expuestas en dichos escritos, así como de plagios, copias o cualquier otro elemento que de alguna manera pueda hacer que terceras personas se sientan perjudicadas. La ANE no tiene ningún lazo de unión con las publicaciones más que su inclusión con GN, órgano de la sociedad a disposición de los socios que desean colaborar bajo su estricta responsabilidad. Diseño gráfico de la portada: Manuel García Garrido. Impresión: NT gràfics, S.C.P.
Dep. Legal. B.23.929-1996. ISSN 0210-2137
159
UN CATÁLOGO NUMISMÁTICO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO
DE TETUÁN (MARRUECOS) DE 1956
ENRIQUE GOZALBES CRAVIOTO*
HELENA GOZALBES GARCÍA**
El objetivo del presente trabajo es el de presentar un curioso documento que hemos localizado y que contiene una catalogación de las monedas antiguas del Museo Arqueológico de Tetuán redactado en junio del año 1956. La importancia del mismo radica en que por las circunstancias que con posterioridad atravesó dicha institución, desprovista de dirección efectiva durante más de dos décadas y, por el hecho de que el conocimiento de las monedas que el documento registra se encuentra “fosilizado” en la bibliografía científica en 1948, aporta nuevos datos al estudio de la numismática antigua en el norte de Marruecos. En este sentido planteamos la publicación ahora de un estudio preliminar sobre los datos numismáticos, inéditos en su mayor parte, que aporta el documento aludido. Introducción En el Reino de Marruecos existen dos museos que contienen las principales colecciones de numismática antigua, que recogen las piezas recuperadas en las distintas excavaciones arqueológicas realizadas desde 1914 (en el caso de Volubilis) y 1921 (en el de Tamuda). Se tratan respectivamente del Musée Archéologique de Rabat, creación inicial de Louis Chatelain y de los arqueólogos franceses y, del Museo Arqueológico de Tetuán, que fue creado por César L. Montalbán en los años veinte y después ampliado notablemente por la actuación de diversos arqueólogos españoles. De forma congruente con su historia, el Museo de Rabat contiene las monedas recuperadas en sitios arqueológicos de la zona meridional de la antigua Mauritania Tingitana, en especial de Volubilis, Banasa y Thamusida, mientras el Museo de Tetuán contiene las monedas recuperadas en el norte, en la época del protectorado español (1912-1956) y en especial en los yacimientos de Tamuda y Lixus. Los numismas antiguos de uno y otro museo han sido objeto de un conocimiento muy desigual. Los arqueólogos franceses apenas publicaron los hallazgos numismáticos en detalle, excepto en el caso concreto de los tesorillos a los que prestó cierta atención R. Thouvenot. No obstante, en momentos ya posteriores la catalogación completa de los fondos
* Universidad de Castilla-La Mancha ** Universidad de Granada
GACETA NUMISMATICA
DICIEMBRE 2013186
160
numismáticos del museo de Rabat fue realizada por Jean Marion, que detalló el reparto de las distintas monedas por emisiones, cecas autóctonas y foráneas y emperadores1. Por el contrario, en el caso de Tetuán, la evolución del conocimiento de las monedas fue justamente inverso; a partir del año 1940 Pelayo Quintero, director del museo desde el año anterior, mostró una especial atención por las piezas monetarias y en sus memorias de excavación en Tamuda daba anualmente relación detallada de los hallazgos de las mismas2.
Por otra parte, en el año 1948, tras el fallecimiento de Quintero, la administración del protectorado encargó a Felipe Mateu y Llopis la catalogación de los fondos numismáticos del Museo, labor que realizó de forma significativamente detallada. La publicación de su monografía en 1949 es una buena muestra de la riqueza y volumen de monedas que había llegado a tener ya en esa época el museo tetuaní, más allá de las ausencias en algunos detalles y, sobre todo de algunos errores de clasificación de las piezas monetarias. Estos últimos se concentran, en concreto, en las monedas mauritanas pre-romanas, en las piezas númidas y en las cecas mauritanas, si bien la mayor parte de los errores son subsanables debido al cotejo de los datos con las ilustraciones de la propia monografía3. No obstante, la publicación de los hallazgos numismáticos se interrumpió en ese momento. La investigación arqueológica avanzó muchísimo con los trabajos del nuevo director del Museo, Miguel Tarradell, que desarrolló excavaciones prácticamente todos los años en Tamuda (1948 a 1958) y en Lixus (1949 a 1958 y, después en colaboración con M. Ponsich). Sin embargo, en sus publicaciones las referencias a los hallazgos de monedas son enormemente genéricas por lo que, en general, puede indicarse que se pierde el rastro del registro arqueológico-numismático desde 1948 a 1958. Por ejemplo, la publicación global de las campañas de excavación de 1949 a 1955 en Tamuda no recoge ninguna referencia sobre los hallazgos de monedas romanas, mientras para lo anterior simplemente
1 J. MARION: “Notes sur la contribution de la numismatique à la connaissance de la Maurétanie Tingitane“, Antiquités Africaines, 1, 1967, pp. 97-117. 2 Vid. también P. QUINTERO: Museo Arqueológico de Tetuán. Estudios varios sobre los principales objetos que se conservan en el Museo, Tetuán, 1942. Al respecto E. GOZALBES e I. GONZÁLEZ: “Pelayo Quintero Atauri y la numismática antigua”, XIII Congreso Nacional de Numismática, Madrid-Cádiz, 2009, 183-195. 3 F. MATEU Y LLOPIS: Monedas de Mauritania, Madrid, 1949. La corrección de los datos la realizamos en E. GOZALBES: “La colección numismática de Tamuda (Tetuán) de época mauritana”, Cuadernos del Archivo Central de Ceuta, 11, 1997, 7-22.
161
confirma la pertenencia de las piezas registradas a tres grandes grupos4. La propia evolución posterior del Museo tetuaní ha conducido a que todos los que intentamos un estudio de los fondos numismáticos pudiéramos detectar que, a grandes rasgos, el mismo era ya prácticamente imposible. El documento El documento que damos a conocer en el presente trabajo está mecanografiado y contiene cerca de una veintena de páginas. Se trata de una copia de las realizadas usualmente con el procedimiento de poner un papel carbón y, se detecta con claridad el fuerte pulsar de las teclas de la máquina de escribir, sin duda para obtener al mismo tiempo otras copias. Este ejemplar, en todo caso, parece la primera copia. La portada o primer folio sin numerar viene encabezado por el rótulo “Delegación de Educación y Cultura” (del Protectorado) y “Museo Arqueológico”. Centrado en letra pequeña el título del documento: “catálogo de efectos existentes en el mismo” y, debajo el lugar y la fecha de elaboración: Tetuán, 8 de junio de 1956. El redactor del documento, según se indica expresamente, es Miguel Tarradell Mateu, director todavía entonces del museo tetuaní, que unos meses más tarde se incorporaría como catedrático a la Universidad de Valencia (en el documento se indica de una forma expresa que ya tiene ese puesto). Sin embargo, varios detalles, erratas y confusiones en los nombres de los sitios arqueológicos delatan que M. Tarradell ordenó la elaboración, pero que sólo lo supervisó por encima, debiendo ser el verdadero redactor Francisco López Muñoz, citado en el interior del documento como Secretario de la institución (en la que llevaba muy poco tiempo, habiendo sustituido al catalán Cecilio Giménez Bernal).
En cualquier caso, el conjunto del documento deja pocas dudas acerca del carácter del mismo. En efecto, en esos precisos momentos de junio del año 1956 se estaba produciendo la recuperación de la independencia por parte de Marruecos, tras los acuerdos del Sultán Mohamed V con Francia, primero y muy recientemente con España después. Se formó, en tales circunstancias, en el Norte de Marruecos una comisión mixta de transferencia de competencias entre la administración saliente y los delegados marroquíes, por lo que este documento tiene la función justamente de servir para dicha transferencia. En los archivos gubernamentales de Marruecos, todavía no públicos que sepamos, en Tetuán o en Rabat, se debe
4 M. TARRADELL : “Las excavaciones de Tamuda de 1949 a 1955”, Tamuda, 3, 1955, 80. Los tres grupos a los que se refería eran las cecas locales, con predominio de Tamuda y después de Tingi y en menor proporción Lixus, ciudades hispanas con predominio de Gades, y reyes mauritanos con predominio de Juba II.
162
conservar el original. Esta copia en concreto pasó a las manos del que era el Delegado de Asuntos Indígenas y principal personaje hasta ese momento en la administración del protectorado español, Tomás García Figueras. Años más tarde este político donó una buena parte de su fondo documental y bibliotecario, que como “Fondo García-Figueras” pasó a formar parte de la sección “África” de la Biblioteca Nacional de Madrid. Los datos numismáticos No se trata, por tanto, de un documento técnico de carácter numismático, ni siquiera es un documento que trate en exclusiva de numismática. Por el contrario, son muchos los aspectos que recoge el documento, desde el sueldo del director del Museo y del personal que prestaba sus servicios en el mismo (que eran un secretario, un restaurador, un portero, dos porteros de segunda categoría y un guarda de las ruinas de Tamuda que cobraba una simple gratificación). Se mencionan también de pasada las vitrinas de la exposición museográfica con sus contenidos temáticos y de procedencia de las piezas, así como las bateas de los fondos con la referencia global de los lugares de procedencia de los restos, así como los muebles en la vivienda del propio director (que no había ocupado Tarradell). Sin embargo, el documento presta una atención muy especial a las monedas conservadas en el museo, que enumera desde la página 9 a la 14. Es indudable que el motivo de esta más precisa enumeración se encuentra en la consideración a priori de que este tipo de material podría tener en sí mismo un mayor valor pecuniario. En principio, un lector no avisado de las condiciones de los hallazgos en los campos arqueológicos de la región, así como sobre todo de las propias características del documento, llegaría fácilmente a la confusión; en efecto, como señalamos el documento ni es técnico, ni especialista en numismática y, por este motivo, debe ser manejado con una extremada prudencia. A grandes rasgos requiere una reelaboración de sus contenidos a partir justamente de los datos conocidos sobre hallazgos numismáticos realizados hasta el año 1948. En efecto, la confusión es fácil si no se considera que el documento refiere dos grandes conjuntos en la enumeración de las piezas: en primer lugar la “Relación de las monedas expuestas”, en segundo lugar lo que denomina “Monetario del despacho del Museo”. Esta circunstancia explica el por qué se repitan entre uno y otro apartado los lugares de aparición de las piezas monetarias.
Las primeras monedas, las expuestas para contemplación de los visitantes, lo estaban en una vitrina con las piezas ordenadas, una labor antigua puesto que, según deducimos, sólo pudo ser resultado de la aportación del mencionado F. Mateu y Llopis. Esta vitrina, con las monedas después desordenadas y cambiadas en los procesos de limpieza e, incluso
163
algunas extraviadas, permaneció después más de cuatro décadas en la sala correspondiente del museo tetuaní (hoy día ya no existente) como pudimos (E. Gozalbes) observar en múltiples ocasiones (años setenta y ochenta). Junto a la relación de monedas por lugares de procedencia y, junto a la indicación imprecisa del metal de fabricación (en bronce o en plata, muy raramente en oro), en la parte referida a exposición se recoge una columna, encabezada por la época de cada emperador. Una serie de aportaciones documentales que ya no se repiten en la mención acerca de los ejemplares del despacho del museo, que por otra parte son, con mucha diferencia, los más numerosos.
En el despacho del museo, o espacio del director, se enumeran aparte 130 monedas de la batea número 24 y que se citan como recogidas de un coleccionista particular del norte de Marruecos. Se trata de Guillermo Ritwagen Solano (1884-1943) quien en los primeros tiempos del protectorado español ejerció como encargado de la prensa y de la documentación del mismo y, por tanto, debió ser quien recopilaba las noticias y también la bibliografía marroquí. Desconocíamos totalmente esta faceta numismática del periodista malagueño. Casi todas las monedas recogidas por él y entregadas al museo tetuaní son de época romana, además con predominio absoluto de tiempos constantinianos.
En total se mencionan, aunque no se realiza una cuenta sistémica, 1.332 monedas. De entre ellas hay que eliminar para lo que resulta interesante a un estudio las aportaciones de procedencia foránea: 3 monedas de plata romanas, otras 22 bronces romanos, 31 “monedas autónomas” (se supone que hispanas y en su mayoría de acuñación de Gades) junto a 4 castellanas de bronce y 1 francesa de plata, todas las cuales se indican como procedentes de Cádiz, por tanto, con casi total seguridad traídas de allí por el propio Pelayo Quintero en el año 1939. Así pues, quedan 1.271 monedas procedentes del norte de Marruecos que ofrecen, sin duda, una visión global sobre dos aspectos: en primer lugar, los temas que eran objeto de atención en la arqueología del protectorado; en segundo lugar, con esta salvedad, se ofrece un panorama bastante significativo acerca de la circulación y el abastecimiento monetaria en la antigüedad en el norte de Marruecos. Las etapas de la circulación En el monetario del museo arqueológico de Tetuán no hay monedas cartaginesas y ello coincide plenamente con el catálogo efectuado en 1948 por Mateu y Llopis, así como con otros hallazgos registrados. Dado que además M. Tarradell hizo abundantes excavaciones en centros fenicios y púnicos costeros, sobre todo con las intervenciones en la ciudad de Lixus, este hecho confirma que con anterioridad a la etapa de los reyes moros de la dinastía númida, siglos II y I a. C., no existió circulación monetaria en estos
164
territorios, por lo que los hallazgos (barco hundido en el puerto de Melilla publicado, entre otros por C. Alfaro Asins, o “tesoro de Tánger” publicado por L. Villaronga) deben interpretarse en función de otras circunstancias. Por el otro extremo cronológico, según el catálogo de efectos, en el Museo había una sola moneda árabe medieval o moderna. Este hecho se relaciona con la metodología de registro del momento en los criterios museísticos españoles, que M. Tarradell desarrolló en Tetuán. En efecto, se entendía que “arqueología” era lo puramente dedicado a la prehistoria y a la antigüedad clásica, mientras lo árabe se integraba en otro contexto más en el interior de las “Bellas Artes”. De esta forma, aunque el Museo de Tetuán recogía también los hallazgos y donativos de monedas árabes y, Pelayo Quintero colaboró con Mateu y Llopis al respecto de la identificación de algunas de las piezas, las mismas fueron evacuadas del museo en 1952 y trasladadas a la Biblioteca General de Tetuán, donde se creó una sección de numismática árabe, destinada en el futuro a la proyección de un posible museo de arte islámico5. Curiosamente y, pese a esta ausencia, en el catálogo se recogen algunas monedas medievales que, en todo caso, proceden de cecas cristianas. Salvo una moneda árabe en bronce de Alcazarseguer, todas las demás se reflejan como procedentes de Lixus. Corresponden a una moneda de oro de Justiniano I, otra de bronce de este mismo emperador, una pieza de oro de Basilio I y Constantino (siglo IX), que se unen a un ducado veneciano de oro, otro ducado veneciano de oro “imitación” de Oriente Próximo, tres monedas portuguesas en bronce y, 6 piezas sin clasificar. Estos datos son explícitos acerca de la continuidad de vida en Lixus en el siglo VI y, sobre todo a partir del siglo IX, la ciudad de Tussummus mencionada por las fuentes árabes6. Respecto a las distintas etapas de la circulación, del documento se desprenden los siguientes datos en un estudio preliminar: 1. Existencia de una gran cantidad de las piezas acuñadas por las casas reales de Numidia y Mauretania a lo largo del siglo II a. C., que son conocidas como monedas de Masinissa y sus sucesores. Así en el catálogo se detecta que en el museo tetuaní existía más fuerte presencia de estas monedas que en otras colecciones de museos, sobre todo por el alto número
5 G. GUASTAVINO GALLENT, “Las monedas árabes de la Biblioteca General de Tetuán”, Tamuda, 5, 1957, 229-238. Sobre la política de patrimonio y museística en el protectorado español en Marruecos, vid. E. GOZALBES: Tetuán: Arqueología, Historia y Patrimonio, Tetuán, 2012. 6 F. MATEU Y LLOPIS: Monedas de Mauritania, p. 51 cita ya las dos piezas venecianas que además reproduce en fotografía, y de las bizantinas incluye en la p. 47 un áureo de León I (457-474) no citado en el catálogo.
165
de las procedentes de las excavaciones de Tamuda7. 2. En lo que respecta a las piezas de cecas del Marruecos antiguo la proporción fuerte de las emisiones de Tamuda, que son pequeños divisores, está justificada por el peso de los hallazgos de esta ciudad. Junto a las piezas de esta ceca destacan las acuñaciones de Tingi (Tánger) con más de de medio centenar de piezas y las de Lixus con unas 35. Sin embargo, las piezas de Semesh no aparecen identificadas, con toda probabilidad porque se confunden con las de las cecas anteriores, en especial con su atribución a Lixus. 3. La moneda romana republicana está escasamente representada, con menos de 20 piezas identificadas y, por el contrario las piezas de cecas hispanas son mucho más numerosas, sobre todo las acuñaciones de Gades, a las que siguen Carteia y Malaca, así como una pluralidad de cecas del Bajo Guadalquivir. No obstante, aparecen catalogadas menos piezas de las conocidas como aparecidas a partir de publicaciones, lo que plantea el problema irresoluble de si realmente se guardaban todas las piezas aparecidas o, por el contrario, las muy repetidas servían para su “venta-intercambio”. 4. Las piezas del rey Juba II son relativamente numerosas, se produce un notable aumento respecto a las anteriores8 y también son bastantes más que las de su hijo Ptolomeo, desproporción quizás aumentada por mayores problemas de identificación en las monedas de éste último. 5. Las monedas romanas posteriores a la conquista se inician con el mismo Claudio, pero las evidencias de circulación monetaria en las primeras décadas de dominio romano son bastante modestas. Sin embargo, en el siglo II se produce un aumento importante de la circulación monetaria que se intensifica en la segunda mitad de esa centuria9. 6. Característica bastante peculiar es que a partir de los emperadores Severos se produzca un aumento muy considerable en la circulación y abastecimiento monetario. Este hecho es diferente al que puede detectarse en las Hispaniae, pero que refleja una evolución bastante similar en otras zonas de África10.
7 Sobre estas piezas, vid. recientemente E. GOZALBES, “Las monedas anepigráficas de Masinissa y sus sucesores (Numidia y Mauretania)”, Omni. Revue Numismatique, 5, 2012, 6-10. 8 Sobre las acuñaciones reales mauretanas anteriores, vid. recientemente L. AMELA VALVERDE, “Emisiones reales mauretanas (49-25 a. C.)”, Nvmisma, 256, 2012, 29-43. 9 E. GOZALBES, “La circulación monetaria alto-imperial en el norte de la Mauretania Tingitana”, Espacio, Tiempo y Forma, Historia Antigua, 19-20, 2006-2007, 211-227. 10 Hemos insertado y analizado los datos del catálogo respecto al siglo III en H. GOZALBES GARCÍA: Hallazgos numismáticos del siglo III d. C. en el sur de la
166
7. El siglo IV tiene una magnífica y mayoritaria representación, hasta el punto de que al menos el 40% del monetario corresponde a esta época. A la luz de los datos del catálogo parece evidente que el siglo IV fue un momento de recuperación en el norte de la Mauritania Tingitana, donde está magníficamente representado el llamado “renacimiento constantiniano”. Este hecho, bien atestiguado en Tamuda y Lixus, se extiende también a otros centros menormente representados. Y es un hecho coincidente además con los hallazgos numismáticos de otros lugares del norte de la Tingitana no registrados en el catálogo11.
Epílogo El documento del que hemos presentado un análisis preliminar informa acerca del estado de los fondos numismáticos del museo arqueológico tetuaní. En este sentido, confirma plenamente las tendencias de circulación y abastecimiento monetaria en la región, los cuales podían ya deducirse en el difundido trabajo de catalogación que realizó Mateu y Llopis ocho años atrás. No obstante, en razón de la justicia, en la propia catalogación se habían realizado pequeños progresos, puesto que las cifras de monedas son ahora algo superiores, pero no es menos cierto que esos avances son relativamente limitados. Las piezas en exposición para los visitantes, 143 enumeradas, son las mismas de la catalogación de F. Mateu y Llopis. Aumentaron bastantes las conservadas en el despacho del director del museo, pero también son muchas las que se indican sin identificar o catalogar, tanto en moneda pre-romana como sobre todo en el periodo imperial romano. Y para terminar, insistimos en que el que estudiamos no se trata de un documento numismático. No vienen reflejados datos algunos de los valores y cecas de las de las monedas y, por supuesto tampoco de la
Bética y la Tingitana: circulación y abastecimiento monetario, Trabajo Fin de Máster Interuniversitario en Arqueología, Universidad de Granada, julio de 2013 (dirigido por los profesores M. I. Fernández García y A. Padilla Arroba). Sobre la circulación monetaria en otras zonas de África, P. SALAMA : “Huit siècles de circulation monetaire sur les sites cotiers de Maurétanie centrale et orientale (III siècle av. J. C.-V siècle ap. J. C.). Essai de synthèse », II Simposium Numismático de Barcelona, Barcelona, 1979, 109-146. 11 Caso de Tánger, M. PONSICH: Recherches archéologiques à Tanger et dans sa région, Paris, 1970, 292 ; caso de Dchar Jdid, antigua colonia romana de Zilil, estudiado por G. DEPEYROT : Zilil I. Étude du numéraire, Roma, 1999 ; caso también de los fondos del Museo de Ceuta, M. ABAD VARELA, « Ceuta y su entorno en el estrecho. Relaciones económicas durante la antigüedad a través de la numismática”, I Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar, vol. 1, Madrid, 1988, 1003-1016.
167
metrología. Este hecho refleja que en el desarrollo más concreto y detallado del mismo obtendremos algunas precisiones pero nunca serán suficientes. Y sobre todo, también el trabajo, como ya hemos detectado, obligará a superar algunos errores/erratas cometidos por el secretario a la hora de mecanografiar las notas de las que disponía. Más allá de sus fuertes limitaciones, el estudio puramente estadístico permitirá concreciones en relación a la circulación monetaria desde el siglo II a.C. al V d.C. en el Norte de Marruecos.