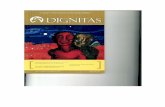Trabajarse la paternidad: sobre las estrategias de los padres solteros por elección (PSPE)
-
Upload
univ-paris-est -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Trabajarse la paternidad: sobre las estrategias de los padres solteros por elección (PSPE)
“TRABAJARSE LA PATERNIDAD”: SOBRE LAS
ESTRATEGIAS DE LOS PADRES SOLTEROS POR
ELECCIÓN (PSPE) FRENTE A LA “VALORACIÓN DE LA
IDONEIDAD”
Fernando Lores Masip
ferlores @ucm.es
Universidad Complutense de Madrid
Ariadna Ayala Rubio (Université Paris Est)
Université Paris Est
1. Introducción
En esta comunicación abordamos algunos de los elementos característicos del proceso de
constitución familiar de los padres solteros por elección (en adelante, PSPE), ya sea
mediante la adopción o por el acogimiento de un menor. Concretamente, nos centramos en
las consecuencias que la pertenencia al género masculino conlleva para los PSPE a lo largo
del proceso de adopción/acogimiento. En la medida en que los varones siguen siendo
representados social e institucionalmente en términos de su alejamiento de la esfera
doméstica y de las tareas de cuidado y crianza (Mendes, 1976; Katz, 1979; Greif, 1985), los
PSPE se ven obligados a redoblar sus esfuerzos para presentarse ante sí mismos y ante los
demás como candidatos válidos para ejercer una paternidad responsable, es decir, como
sujetos potencialmente “idóneos” para ser padres. Empezamos introduciendo las distintas
maneras que estos hombres tienen de concebir sus proyectos familiares en solitario y, en
particular, los diferentes sentidos que atribuyen a la “pareja” como requisito para la
formación de una familia en función de sus orientaciones sexuales. En segundo lugar,
damos cuenta de los discursos que elaboran para legitimar las “motivaciones” que están
detrás de su proyecto familiar y analizamos sus representaciones sobre el “deseo de ser
padre” y sobre la “solidaridad” en tanto registros discursivos mediante los cuales dan
sentido a sus aspiraciones en torno a la paternidad y a la formación de una familia
1473
monoparental. Finalmente, señalamos algunas de las estrategias que ponen en práctica para
bregar con las discriminaciones sociales e institucionales con las que se enfrentan durante
sus procesos de constitución familiar.
2. La autonomización del proyecto de paternidad con relación a las
relaciones de pareja en los PSPE
Los proyectos de paternidad de los PSPE, en la medida en que ellos mismos se presentan
como hombres “solteros”, implican característicamente un cierto grado de autonomía
respecto a las relaciones de pareja. Las diferentes representaciones y funciones que estos
hombres otorgan a la “pareja” como condición relacional deseable respecto a sus proyectos
de paternidad hemos de comprenderlas de acuerdo a su orientación sexual y a los modelos
de parentesco que de forma implícita manejan y frente a los cuales se posicionan. Por tanto,
la relación de filiación (“ser padre”) adquiere connotaciones diferentes en relación con los
valores que estos padres atribuyen al contexto de creciente diversidad familiar y sexual, a
partir del cual ellos dan sentido a sus aspiraciones de constitución de familias
monoparentales en ausencia del elemento esencial que caracteriza al modelo de familia
convencional: la pareja.
Siendo conscientes de que sus proyectos de paternidad se interpretan desde la perspectiva
de la “carencia” de ese elemento central que representa la “pareja” en el universo familiar, y
ello tanto en su medio social como en sus relaciones con profesionales –e incluso mucha
veces para sí mismos-, los PSPE se ven interpelados a construir elaboradas narrativas que
los justifiquen. Sus proyectos de paternidad adquieren un singular carácter individual,
vivido como un proyecto fuertemente racionalizado, reflexivo y planificado que apela a
distintos significados de autorrealización personal. La adopción (o el acogimiento),
construida como la “única” opción viable para dar curso a su proyecto de paternidad, es la
vía de acceso a la paternidad preferida, principalmente en relación a otras que entrañan
algún grado de instrumentalización de un tercero o que puedan acarrear a posteriori algún
grado de incertidumbre en la relación paterno-filial: por ejemplo, la madre de subrogación,
acuerdos con las amigas, etc. (Jociles, Rivas, Moncó, Villaamil, 2010). Ahora bien, la
diferencia que introduce la orientación sexual estriba en que para los hombres
heterosexuales la adopción (o el acogimiento) se constituye discursivamente como la forma
1474
de acceso a su paternidad en oposición a las “mujeres” (a su capacidad reproductiva),
mientras que en el caso de los hombres homosexuales tiende a ser referida en contraste con
la sexualidad reproductiva de los “heterosexuales, como vemos en este relato de Paco:
“El deseo que tenemos los gays es mucho más fuerte que cualquier hetero, y por el condicionante de que tú no puedes ser padre cuando tú quieras, un hetero lo puede decir, yo no. Un padre hetero… yo conozco chicos amigos míos que quieren ser padres pero tienen sus parejas. Yo aunque quiera ser padre, no tengo ningún tipo de vehículo… para poder ser padre. Es la adopción. Entonces, ése es el condicionante que veo con el hetero, (que) un hetero puede decir: “Mira, tengo 40 años y me gustaría ser padre”. Va y busca a una mujer y ya está, yo no” (Paco, 39, adopción en proceso, homosexual)
Por el contrario, desde la perspectiva de los hombres heterosexuales, la representación de la
adopción como única vía de acceso a la paternidad se constituye discursivamente frente a la
capacidad reproductiva de las mujeres:
“Pero un hombre, ¿qué posibilidades tiene? No tiene posibilidades […]. Entonces, la única alternativa es la adopción, porque biológicamente tú no puedes tener hijos, no es lo mismo que una mujer sola, pues sí que lo puede tener biológicamente, ¿no? [...] Cuando tú estás solo, [la adopción] es la única opción” (Jesús, 37, adopción, heterosexual).
En cualquier caso, tanto el valor del acceso a la paternidad a través de la reproducción
biológica, como el vínculo de filiación al que ésta da lugar, son relativizados en sus relatos,
cuestionando un orden de representaciones comunes donde se concibe la adopción (o el
acogimiento) como un vínculo sobrevenido artificialmente en relación con la naturaleza
natural de la reproducción biológica. Y ello es tanto más así en la medida en que, ya sea en
el caso de nuestros informantes heterosexuales como homosexuales, el acceso a la
paternidad mediante adopción adquiere sentidos de autenticidad por cuanto expresa la
elección reflexionada de la persona frente a cierta idea de la espontaneidad que entraña la
visión naturalizada de la reproducción y paternidad biológica.
“Yo tampoco tenía obsesión por el tema del parentesco genético y todo eso, ¿no?, con que sea una prolongación… que tú hijo sea una prolongación de ti, que lleve tus genes, sino que para mí lo importante era ser padre, y fuera de la manera en que fuera. Pero, ¿qué quiero decir? Que en este caso el ser el padre adoptivo me compensaba. O sea, no tenía ningún problema en que yo no pueda ser padre biológico, ni nada de nada”. (Javier, 45, adopción, homosexual)
Dicho esto, conviene reseñar algunos contrastes significativos entre unos y otros con
relación al lugar que otorgan a la pareja en sus proyectos de paternidad. Por ejemplo, en los
relatos de los hombres heterosexuales los orígenes del proyecto de adopción suelen
1475
inscribirse en una línea de continuidad con la historia pasada de pareja, proyecto referido
como la consecuencia de un “compromiso” consensuado y compartido inicialmente con la
pareja, normalmente a través de la metáfora del “uno más uno” (un hijo biológico y otro
adoptivo). La adopción aparece inserta aquí en una retórica de la “pareja fallida” donde, al
verse ésta disuelta, se redefinen los sentidos asociados a la filiación, asumiendo ahora la
paternidad un cariz personal. Ahora bien, una vez iniciado el proceso de adopción estos
hombres ponen especial cuidado en presentarlo como una forma de acceso a la paternidad
desligada de la reproducción biológica, configurando un proyecto con entidad propia y, por
tanto, nunca sustituto de aquella. Es justamente la autonomización de su proyecto de
paternidad con relación al proyecto fallido de pareja que, en mayor o menor medida, da
sentido y plausibilidad a su proyecto de paternidad en solitario.
“Yo siempre he creído en la adopción y siempre he querido adoptar, desde pequeño, vamos. Lo tenía clarísimo. Entonces, en mi etapa de casado teníamos intención de tener un hijo biológico y con mi pareja, pues, teníamos pensado también adoptar un niño”. (Paul, 49, adopción, heterosexual)
Por el contrario, para los hombres gays, el origen de su proyecto de paternidad conlleva un
marcado carácter personal donde la toma de decisiones en el seno de la pareja aparece
mucho más individualizada, claramente distanciado de su relación de pareja. La adopción
se presenta aquí de una forma mucho más determinada por el contexto de oportunidad
personal y social que es coherente con la emergencia de nuevos modelos familiares ligados
al reconocimiento de la diversidad sexual. Ello es así en tanto que la propia diferencia
sexual que han venido experimentando a lo largo de toda su trayectoria personal (como
consencuencia de la homofobia) les ha llevado, en mayor medida, a plantearse formas
familiares alternativas a las convencionales. En este sentido, el proyecto de paternidad en
solitario responde principalmente a una división entre esferas relacionales bien
diferenciadas, donde la vinculación paterno-filial se antepone e independiza respecto a los
valores convencionalmente asociados a la pareja. Los sentidos de familia apuntan en sus
discursos mucho más al núcleo duro de la relación paterno-filial y, de este modo, la pareja
es presentada como un mero satélite que puede, o no, en mucha mayor medida que en los
entrevistados heterosexuales, acompañar en distintos grados el proceso de constitución
familiar. En el siguiente relato apreciamos el carácter marcadamente individualizado que
adquiere la adopción en el seno de la relación de pareja:
“Es como un proyecto individual y en algún momento lo he hablado con él [...] Yo lo he planteado alguna vez: la idea de que me gustaría ser padre, me gustaría adoptar y,
1476
bueno, la respuesta ha sido de rechazo ante la idea. Como que no es algo que él sintiera que quisiera compartir conmigo, ni se lo plantee como proyecto vital. Y yo entiendo que no puedes obligar a nadie a meterse en una aventura así pero, claro, que él tampoco puede obligarme a renunciar a esto. Yo lo tengo como un proyecto y sé que, posiblemente, esto será un obstáculo importante en la relación” (Álvaro, 37, adopción en proceso, homosexual)
Desde la perspectiva de los hombres heterosexuales, pero también de aquellos
homosexuales más heteronormativizados1, las representaciones que elaboran sobre la
monoparentalidad hacen más énfasis en la “carencia” de la figura materna. Así , aun
habiendo iniciado como solteros su proceso de adopción, se muestran dispuestos a
compartir ese proyecto con una posible pareja en el futuro, en tanto consideran la familia
biparental como el modelo familiar preferible. Ello guarda relación con una visión de la
pareja más convencional, como relación que se equipara a un compromiso total y duradero.
Estos hombres tienden también a recurrir a figuras sustitutas femeninas para remplazar el
rol “ausente” de la madre. Sobre todo estos hombres heterosexuales, pero también aquellos
más heteronormativizados entre los homosexuales, buscan relativizar esta representación de
la carencia materna acercándose a imágenes socialmente reconocidas de paternidad en
solitario (por ejemplo, el hombre “viudo”), o bien a otras figuras familiares femeninas que
puedan hacer de “referente” del lugar asignado idealmente a la pareja. Intentan, de esta
manera, enmarcar su propia experiencia familiar en esquemas socialmente más
reconocibles. En consecuencia, es frecuente que se refieran a sus propios proyectos
monoparentales en términos de “desventaja”, a menudo con un sentimiento de diferencia y
subordinación respecto al ideal que supone la familia convencional. Por ejemplo, en este
relato de Jesús podemos apreciar esa búsqueda de figuras sustitutas del “rol materno”
mediante las cuales inscribe la experiencia de su propia familia monoparental en esquemas
familiares socialmente reconocidos:
“Lo dice siempre, (que) no tiene madre. Mi hijo lo único que tiene es un súper papá [risas] y, entonces, tiene una súper tía que, bueno, que es más que tía, porque ella no tiene hijos ni nada y que podría, digamos, suplir a veces el rol de madre” (Jesús, 37, adopción, heterosexual)
En el siguiente relato de Paco la constitución de una familia monoparental no acaba de
desligarse de cierta visión asimilacionista con las formas familiares convencionales, donde
1 Con el término “heteronormativizado” nos referimos a aquellos hombres reproducen en sus prácticas y en sus representaciones la díada sexual (“pareja”) como el espacio relacional más deseable para el cuidado y la crianza de los hijos. Reproducen así una visión “carencial” para representar sus propios proyectos familiares.
1477
la semejanza con el estatus de “viudo” crea el marco legítimo para significar su proyecto
familiar:
“Es que la figura paterna la tendrá conmigo, la figura materna la tendrá con las amigas, mi madre, mis hermanas, mis sobrinas, que ya son grandes, y no tendrá ningún tipo de… Es como un padre que se queda viudo, y tiene que echar adelante con sus hijos” (Paco, 39, adopción en proceso, homosexual)
Como ya hemos señalado, los entrevistados homosexuales elaboran visiones menos
convencionales de las relaciones familiares en las que prenden con fuerza sentidos
asociados a la diversidad familiar. La monoparentalidad se inserta así con naturalidad en un
universo de relaciones familiares que entronca directamente con la experiencia previa de su
homoerotismo en tanto diferencia sexual. De este modo, en lugar de buscar figuras
femeninas sustitutas apelan a su red de parentesco extenso, en la que incluyen a amigos y
relaciones cercanas y, de haberla, a la pareja. Conforman, con respecto a su proyecto de
paternidad, una noción de familia extensa que incluye personas cercanas que colaboran en
los cuidados del menor sin que tengan, por ello, que asumir la responsabilidad del rol
parental que sustentan únicamente ellos. Sobre todo en el caso de estos hombres
homosexuales, pero también de aquellos heterosexuales más dispuestos a relativizar los
principios de su socialización familiar y sexual, las diversas funciones familiares asociadas
normalmente a los roles de género (padre/madre) tienden a desligarse de la estructura de
relaciones familiares (monoparental/biparental), lo que permite a estos sujetos –como es el
caso de Álvaro- asumir su paternidad como una vinculación plena y autónoma, constituida
independientemente de la pareja:
“Porque ahora ya cuando pienso en mí, en el futuro, sí que pienso en mí como un hombre solo con hijo, o con hijos o con hija o con hijas. Y es curioso, ¿no?, que ahí no tiene tanto peso la presencia de una pareja. Es como si fuera más accesorio ahora. Claro, yo pienso en mí como familia, como unidad familiar” (Álvaro, 37, adopción en proceso, homosexual)
Algunos hombres gays encuentran en la monoparentalidad una oportunidad para dar curso a
su paternidad bajo la forma de modelos familiares socialmente más aceptables y explicables
(a menudo por asimilación a la “madre soltera”). Evitan con ello situaciones más
comprometedoras desde el punto de vista de su propio homoerotismo, como la que
implicaría la biparentalidad gay, considerada desde esta perspectiva como una forma
familiar que entraña respuestas sociales más imprevisibles (se ve más raro “tener dos
padres”) así como una eventual salida “forzosa” del armario en distintos ámbitos sociales
(en el vecindario, en la escuela del hijo, en las relaciones con profesionales, etc.). Por tanto,
1478
podríamos decir que la monoparentalidad adquiere, para ellos, un cierto carácter estratégico
de cara a poder bregar con la homofobia social e institucional, por cuanto puede ser
asimilada a las posibles derivaciones del modelo familiar nuclear (como el varón
“separado” o “viudo”, o aun por la semejanza a las “madres solteras”). Así lo refiere Javier
en el siguiente relato:
“Por ejemplo, había gente que es así, a lo mejor, un poco más católica o más… o de ideas un poco más conservadoras, que igual piensa: “¡Un padre soltero!”. Bueno, hasta cierto punto lo pueden aceptar pero, por ejemplo, hasta eso me ha pasado dentro de mi familia, ¿no?, que ya el hecho de que el niño se críe con dos padres, como que con eso son más reticentes, ¿sabes?, como que dos padres o dos madres … En cambio, un padre solo o una madre sola como que la gente lo termina aceptando con normalidad. […] El tema de madres solteras viene más de largo, de muchos más años y, además, que siempre ha habido, por circunstancias, mujeres que se han quedado embarazadas jovencitas y tal. Y siempre han criado a sus hijos solas. Como que es más habitual una mujer soltera. Los hombres solteros todavía somos poquitos, somos poquitos” (Javier, 45, adopción, homosexual)
En resumen, la autonomía con la que los PSPE conciben sus propios proyectos de
paternidad en solitario se realiza de formas diferentes de acuerdo a la orientación sexual de
los sujetos y a la importancia que se le otorgue a la relación de pareja como origen (o no) de
su proyecto familiar. Ello resulta tanto más importante en la medida en que, al apartarse del
ideal heteronormativo de familia, se ven urgidos a elaborar justificaciones razonables frente
a sí mismos y frente a los otros que den cuenta de las razones que sustentan sus
aspiraciones a la paternidad, como veremos en el siguiente epígrafe.
3. Las justificaciones de la paternidad en solitario: entre el “deseo de ser
padre” y el “ofrecimiento de una familia”
Las justificaciones que permiten a los PSPE dar sentido a su paternidad se enuncian y
modulan estratégicamente en función de los escenarios y de los interlocutores con los que
se relacionan en los distintos momentos de su proceso de adopción/acogimiento. A lo largo
de este proceso, los PSPE no sólo recurren a ciertas concepciones culturalmente
reconocibles para dar sentido a su proyecto monoparental sino que asumen nociones
técnicas que redefinen o refuerzan los esquemas adquiridos anteriormente. Al ser instados
(sobre todo durante la valoración psico-social de la “idoneidad”) a elaborar narrativas sobre
las “motivaciones” que les han llevado a emprender sus proyectos de paternidad en
solitario, los candidatos se ven en la tesitura de elaborar estrategias discursivas de
1479
autentificación de sus disposiciones parentales. En este contexto producen un registro de
justificaciones y (auto)explicaciones que van desde el “deseo de ser padre”, en tanto
disposición originada en el mundo interior del sujeto, hasta el “ofrecimiento de una familia”
a un niño “que la necesita” como expresión de una vinculación filial sobrevenida en el
ámbito de las relaciones sociales, señalando además la especificidad de la adopción como
vía de acceso a la paternidad (Jociles, 2011; Jociles, Moncó, Rivas y Villaamil, 2010). Por
ejemplo, en este relato de Cuco aparece claramente este orden de tensiones discursivas
entre el “deseo” y la “solidaridad”:
“Y no por solidaridad, porque creo que el que haga esto por solidaridad… yo creo que se equivoca… vamos, no tres pueblos sino veinticinco pueblos. O sea, yo creo que no se puede ir a una adopción por solidaridad, tiene que ser porque te apetezca ser padre, o porque te apetezca tal… pero para la solidaridad está el dar seiscientos euros a Médicos Sin Fronteras a final de año... y además que te desgrava Hacienda (risa)… o vete a plantar robles ahí o en el hayedo de Montejo a hacer de tal, o ponerte a cuidar ancianos un fin de semana; pero creo que la solidaridad debe de empezar y parar ahí, y esto no tiene nada que ver con la solidaridad” (Cuco, 49, adopción, heterosexual)
A lo largo del proceso de adopción/acogimiento, los candidatos se ven expuestos por parte
de los profesionales a poner en marcha un trabajo de reflexividad en torno a su proyecto de
adopción/acogimiento. En este sentido, el “deseo” constituye una retórica legitimadora que
apela al mundo interior del sujeto, naturalizándose de esta manera en el discurso técnico la
constitución de un vínculo sobrevenido socialmente, como es la adopción/acogimiento. Es
de entender, pues, que las evocaciones de la naturalidad de este “deseo” (por cuanto
representa una versión más sofisticada del “instinto”) aparezcan en el discurso técnico
como una forma más genuina de concebir las aspiraciones a la paternidad de estos hombres.
Expresándose en clave personal y subjetiva, el “deseo de ser padre” entra en conflicto con
el registro de la “solidaridad”, dado que éste se contempla, en el discurso técnico, como una
forma de vinculación que supone algún grado de instrumentalización del menor,
principalmente en lo referido a la inserción del vínculo paterno/materno-filial en una
relación de donación-agradecimiento/reconocimiento (Jociles, 2011). Por ejemplo, ante la
pregunta de cómo describiría su “deseo de ser padre”, Javier remite el origen del mismo a
una dimensión esencial (“profunda”) de su persona que lo religa con lo que percibe como
una necesidad de vinculación total y duradera con el hijo (“dar afecto” y “transmitir una
educación”), expresando así ese orden de ambivalencias que envuelve la justificación de la
paternidad en solitario:
1480
“Pues, yo creo que es […] como establecer una relación incondicional donde tú puedes dar mucho afecto e intentas transmitir… las ideas de cómo te hubiese gustado a ti que te hubiesen educado. Pero sobre todo es una relación más que nada afectiva. Y, no sé, es algo complejo, no sabría cómo decírtelo. Es un deseo muy íntimo, muy profundo de uno mismo en el que quieres sentirte unido afectivamente a alguien más que no sean solamente los amigos o la familia, sino algo todavía mucho más íntimo […] Sobre todo el transmitir afecto” (Javier, 45, adopción, homosexual)
Si atendemos a la orientación sexual de los PSPE podemos apreciar matices diferentes en
esta retórica del “deseo”. Por un lado, como hemos visto, los hombres heterosexuales
remiten en mucha mayor medida el origen de su deseo al proyecto familiar fallido de
adopción en pareja (apoyándose además en el hecho de que no podrían tenerlo
biológicamente) y aducen frecuentemente el elemento reflexivo y planificado de su
proyecto familiar (o, en otras palabras, la “responsabilidad” con la que asumen su
paternidad) como prueba de autenticidad del mismo. Por otro lado, los hombres gays
elaboran un discurso más complejo respecto al origen de su “deseo de paternidad” que
interpela aspectos nucleares de su propia subjetividad, dando lugar a la elaboración de auto-
representaciones sobre sus capacidades y competencias para la crianza, la educación, el
afecto… Asumen así toda una serie de referentes tradicionalmente asignados a las mujeres-
madres, elementos que les aportan beneficios simbólicos de reconocimiento social cuando
son incorporados como atribuciones masculinas (“ser buen padre”). Concretamente, desde
la perspectiva de estos varones, la apelación al “deseo” remite a un campo semántico que
apela directamente a su propio mundo interior, afectivo y emocional, enraizando un
conjunto de significaciones sobre la necesidad de “trascenderse” a través del cuidado y la
educación del hijo como forma de autorrealización personal. Así lo expresa Amado en el
siguiente relato:
“Yo tenía el deseo de un hijo, lo tenía clarísimo: tengo un hijo, me dedico a mi hijo y a mi vida... Es la mejor apuesta que pude hacer en mi vida. Además, te lo digo con mayúsculas, estoy muy orgulloso, me siento muy feliz. Era una parte de mi vida, que yo quería llevarla a cabo, y estoy pleno y yo voy por la vida pleno. […] Pues, para mí es una parte más de la vida, que me hace sentir bien con la vida, me hace sentir más pleno, me hace sentir mejor persona conmigo mismo” (Amado, 40, adopción, homosexual)
Frente a esa eternización discursiva del “deseo” asumida en mayor o menor grado por los
PSPE, en los relatos de estos hombres la relación de filiación cobra sentido como ámbito de
autorrealización personal. En esta línea, tienden a interpretar su “deseo de ser padres” como
“madurez” individual, inscribiéndolo en su trayectoria vital como la consecuencia lógica de
la sucesión de distintas etapas vitales. De modo que en los relatos de los PSPE pueden
1481
identificarse ciertas ambivalencias entre dos dimensiones temporales bien definidas de este
deseo: si por un lado se apela a una aspiración personal que está ahí “desde siempre”, por
otro lado, ésta se inscribe en la propia trayectoria biográfica de la persona. Ello define una
tensión discursiva entre la naturalización del deseo psíquico y la temporalización de las
aspiraciones vinculadas a las distintas posiciones sociales ocupadas a lo largo de la
trayectoria vital. Esto se aprecia con más intensidad en el caso de quienes, como Cuco,
posponen la paternidad en aras de su carrera profesional hasta alcanzar una edad límite que
opera como un umbral en ese proyecto de acceso a la paternidad:
“Es una decisión totalmente personal, sola, muy meditada, de mucho tiempo. […] Es decir, yo esa decisión [de iniciar el proyecto de adopción] la tenía desde hace ya mucho tiempo. No es una decisión… […] Pero a mí se me estaba pasando el arroz, no podía… ya sabía que estaba en el límite. Yo empecé con 45 ó 46 años el proceso, y dije: “¡Ya no puedo esperar más! […] Yo ya soy mayorcito y llevo pensándomelo mucho tiempo”. Entonces, cuando tomo la decisión, la quiero ya” (Cuco, 49, adopción, heterosexual)
De una manera muy particular en las historias de vida de los padres gays, este “deseo”
aparece singularmente ligado a la socialización de su homoerotismo; es decir, el “deseo de
paternidad” se presenta en ellos mucho más condicionado por las posibilidades personales
ligadas al contexto social de diversidad sexual que ha venido emergiendo en épocas más
recientes.
Ahora bien, aun asumiendo este registro del “deseo”, los PSPE no se desprenden de marcos
culturalmente reconocibles que permiten dar especificidad semántica a la elección de la
adopción como forma de acceso a la paternidad, donde las referencias discursivas a la
“solidaridad” se hacen más patentes. En parte, ello es debido a que refuerzan la concepción
de la relación filial como un vínculo de donaciones recíprocas, totales y duraderas que
media el “ofrecimiento” paterno de una familia. Así, desde la perspectiva de los PSPE, la
“solidaridad” opera como un marco interpretativo culturalmente aceptado que permite
expresar el intercambio de donaciones que implica el vínculo paterno-filial, en tanto éste se
constituye a partir de una relación de entregas totales y duraderas, a menudo expresadas en
clave de reconocimiento mutuo (“dar amor”) y mediada por la transmisión de bienes
culturales (“dar una educación”, “oportunidades”, etc.). En el contexto particular de los
PSPE, a diferencia de lo que ocurre en el caso de las MSPE (Jociles, 2011; Jociles, Rivas,
Moncó y Villaamil, 2010; Jociles y Rivas, 2009), estas referencias a la “solidaridad”
aparecen con mayor fuerza en sus discursos en tanto son presentadas como un marco de
1482
sentido legítimo y hasta cierto punto irrenunciable. Ello no puede desligarse de ciertas
representaciones estereotipadas sobre las relaciones de género donde la paternidad, a
diferencia de la visión naturalista que permea las representaciones de la maternidad,
aparece caracterizada en unos términos que la aproximan en mayor medida a atributos
culturalmente sobrevenidos, como la posibilidad de establecer relaciones “solidarias”,
resultando hasta cierto punto más admisible como motivación legítima de acceso a la
paternidad entre los PSPE (Berkowitz y Marsiglio, 2007). Este “trato diferencial” (Jociles,
Poveda y Rivas, 2011) entre MSPE y PSPE por parte de los profesionales de la adopción
estaría revelando, como veremos más adelante, el fuerte arraigo de estas concepciones de
género más convencionales en los discursos técnicos de los profesionales.
Por otro lado, al menos desde la perspectiva de nuestros informantes, no es infrecuente que
las referencias a la “solidaridad” como justificación de sus aspiraciones parentales guarden
relación con sus experiencias profesionales en distintos campos de la intervención social
con infancia y adolescencia (educación, cooperación internacional, atención a la
discapacidad, etc.). Sobre todo para quienes están implicados en estos espacios
profesionales es justamente la apelación a esta esfera profesional –en clave de “sensibilidad
social”- la que facilita su vinculación a las tareas de cuidado y crianza, tan centrales desde
el punto de vista del ejercicio responsable de su paternidad.
“Entonces, a mí me removió mucho, o sea, la manera de entender la vida, de entender en qué edad se podían tener los hijos. Porque cuando a mí, con 23 años, me decían: “¿Y qué pasa, y qué pasa?”…, porque claro, allí todos tenían hermanos y yo tenía alumnos con 20 hermanos, sin contar los de padre y, entonces, no sé, me cambió la manera de entender la paternidad. […] Entonces, vi que yo podía ser padre de muchos niños y tuve claro que si yo a cierta edad no tenía pareja, a cierta edad que yo creía que era la edad de tener hijos, y no podía tenerlos, yo adoptaba a un niño y que tenía clarísimo que esto lo haría. Este sentimiento para mí era independiente de tener pareja o no” (Jesús, 37, adopción, heterosexual)
Tanto la retórica del “deseo” como la de la “solidaridad” se inscriben en una búsqueda de
estilos de masculinidad alternativos, ligada a un modelo de paternidad elegida y
responsable que se encarna y actúa frente a los referentes tradicionales de una paternidad
sobrevenida y delegada (Miall y March, 2005). En la base de este desplazamiento de la
centralidad masculinista en sus proyectos de paternidad hallamos un cuestionamiento más
hondo de las relaciones generizadas que definen los atributos y las atribuciones socialmente
asignadas a los varones en el seno de las relaciones familiares (Marsiglio y Amato, 2000;
Cabrera, 2000; Kay, 2004). En este contexto, los PSPE conciben sus proyectos de
1483
paternidad como parte de una redefinición de su identidad de género mediante la cual
asumen prácticas que ellos mismos perciben como más propias del género femenino (o del
“rol materno”), reintroduciendo el valor intrínseco de los cuidados y la crianza en sus
propias disposiciones personales, aunque de maneras distintas en heterosexuales y gays
(Risman, 1986).
Tamibén las referencias a la “solidaridad” como justificación de sus proyectos familiares se
modulan diferencialmente atendiendo a estos estilos alternativos de masculinidad que los
propios sujetos encarnan. De este modo, si para los padres gays –y para aquellos
heterosexuales más relativistas con los principios de su socialización familiar- los valores
solidarios asociados a sus propios proyectos de adopción tienden a acentuar el significado
de un ofrecimiento (“dar amor” o “una oportunidad”), en el caso de los hombres
heterosexuales –y de los más heteronormativizados entre los gays- adquieren un carácter
que podríamos calificar de “salvacionista”2 (“sacar un niño de allí”). Por ejemplo, en este
relato de Jesús la perspectiva salvacionista de la adopción se confronta con otras
motivaciones consideradas menos nobles o legítimas (“último recurso”):
“Dentro de todo eso, las parejas que allí había (en las sesiones informativas) sólo una o dos, para mí, querían tener un hijo adoptado real. Los otros eran personas que lo veían como último recurso, no lo hacían por principio como lo hacía yo, porque para mí [el] principio era adoptar, porque quiero sacar un niño de allí, ¿sabes?, lo quiero sacar y si quiero ser padre y puedo hacerlo, pues, mejor hacerlo así que de otra manera” (Jesús, 37, adopción, heterosexual)
Por el contrario, para Amado ese discurso de la solidaridad enfatiza los aspectos relativos al
ofrecimiento, a menudo articulado a partir de la transmisión de bienes culturales, como la
“educación”:
“Tengo un hijo de tres años, le voy a dar, pues, como todos los padres y todas las madres, las mejores posibilidades que están a mi alcance, la mejor educación que esté a mi alcance y el mejor proyecto de vida que esté a mi alcance” (Amado, 40, adopción, homosexual)
En resumidas palabras, las justificaciones que los PSPE elaboran para legitimar sus
aspiraciones de constitución familiar a través de la adopción se debaten entre las
apelaciones al registro naturalizado y oficial del “deseo” y las invocaciones de unos valores
“solidarios” que dan sentido oficiosamente a la vinculación total y duradera que caracteriza
2 Jociles (2011) reflexiona sobre las distintas estrategias y tácticas discursivas que las MSPE utilizan para distanciar su discurso sobre las motivaciones tanto de lo que denomina de “modelo salvacionista” (“la adopción como rescate”) como de la visión de algunos profesionales de “la adopción como secuestro”.
1484
la relación paterno-filial. Estas tensiones se modulan diferencialmente según la pertenencia
generacional y la orientación sexual de los candidatos/padres, aunque todos ellos se ven
obligados a dar verosimilitud a unos proyectos de familia monoparental que, siendo la
aspiración de hombres solteros, deben confrontarse con diferentes formas
institucionalizadas de discriminación, como veremos en el siguiente epígrafe.
4. Las relaciones agonales con los expertos
Los PSPE no son ajenos a ciertas prácticas profesionales discriminatorias, entre ellas, las
relativas a su emplazamiento en una posición subordinada con respecto a otras formas
familiares (biparentales y MSPE). Insertos en un protocolo de adopción que trata sus
aspiraciones familiares cuanto menos en términos problemáticos, estos varones llegan a
asumir el carácter de excepcionalidad con el que son tratados institucionalmente sus
proyectos monoparentales, llegando a dar cuenta de esa desventaja como algo “natural” y a
reproducir el criterio profesional relativo a la inadecuación de su modelo familiar.
[E: ¿Qué recuerdas de la charla informativa, en general? ¿Hubo algo particular sobre monoparentales?] “No, el tema monoparental no se tocó demasiado en la reunión informativa. (...) Entonces, después de la reunión informativa, me mostraron las pegas o limitaciones de la adopción monoparental, y sobre todo por parte de la ECAI. (...) Que como la adoción depende de la regulación de dos países, no sólo del nuestro, pues, que no había muchos países en donde las regulaciones coincidieran, y que ahí había muchas limitaciones en ese aspecto. Es decir, que mientras respecto a las posibilidades, en matrimonios o parejas de hecho, pues, eran más amplias, en monoparentales eran menores, y en monoparentales varones todavía eran menores. Y me hicieron ver esta realidad” (Kevin, 44, adopción, heterosexual)
En sus narrativas, además de describir todas esas “limitaciones” iniciales que descubren al
entrar en contacto con las agencias y organismos reguladores de la adopción, buscan
legitimar su proyecto familiar dialogando con lo que perciben como una serie de prejuicios
de género atribuibles a su condición de varones solteros, condición por la cual se les niega
la capacidad de criar/educar a sus hijos. Por tanto, si bien hay claros elementos compartidos
con las MSPE, la problemática de los varones es en sí misma peculiar, por lo que han de
procurarse argumentos que reconozcan que están “preparados” para asumir un rol que sólo
se considera normalizado si surge y se desarrolla bajo una división de tareas en la unidad
familiar que identifica la crianza y educación con el rol materno y el sustento económico y
la autoridad con el varón.
1485
En esta comunicación denominamos como hermeneútica de la sospecha a toda una serie de
condiciones y condicionantes sociales que delimitan las posibilidades de constitución
familiar por parte de los PSPE, principalmente respecto a tres ámbitos caracterizados como
carenciales con relación al modelo convencional de parentesco que manejan los
profesionales de la adopción, y que exponemos a continuación.
4.1. Sospechosos por solteros
Los PSPE son conscientes de ser percibidos como “bichos raros” en su entorno (que
ocasionan extrañamiento o sorpresa), o bien directamente como sujetos “sospechosos” (que
producen rechazo y/o miedo). Expresan, en esta línea, que a menos de que se les conozca a
nivel personal, su deseo de paternidad parece necesitar de una explicación.
“Sí, pero digamos que tenía un mínimo y, bueno, cuando empiezas a adoptar en solitario, pues, más que con tu pareja o tu relación… porque, claro, siempre algo te pasa. Si eres hombre solo que adoptas, algo raro hay. Está claro. Este sentimiento no lo puede tener un hombre, sólo lo puede tener una mujer. Claro, una mujer se entiende que pueda tener hijos sola, ¿pero un hombre para qué quiere tener hijos?” (Jesús, 37, adopción, heterosexual).
Paralelamente, varios sostienen sentirse bien valorados socialmente como hombres
“valientes” dispuestos a asumir en solitario un rol tradicionalmente femenino. Es lo que
afirma Javier:
“Mucha gente me lo ha dicho: “¡Joder!”. Como que las narices que he tenido, ¿no?, de meterme en el proceso, o qué valiente he sido... Como que tú, a nivel personal, no lo ves tan así. Ves que ha sido un proceso duro, pero de repente desde fuera empiezas a decir: “¡Joder!, qué narices tienes, qué cojones, yo qué sé. ¡Qué valiente! Además, el criar un hijo tú sólo” (Javier, 45, adopción, homosexual)
O Kevin, que refiere así los elogios recibidos de sus amistades por tomar una decisión que
se califica en su entorno de “altruista”:
[E:¿Cuál dirías tú que es la imagen social que se tiene sobre los monoparentales que adoptan?] “Yo pienso que es buena. [E: ¿Sí?] Sí, yo pienso que… o al menos en mi entorno se valora como una acción valiente, primero, y de desinterés personal, es decir, si quieres, de generosidad. Y pienso que socialmente está no sólo aceptado sino reconocido. En mi entorno al menos, está positivamente reconocido y bien valorado. ¿Por qué? Porque, bueno, porque al fin y al cabo, pues, bueno, sí que es una decisión bastante altruista porque… y más hoy en día, que somos bastante materialistas (…): “¿Para qué te vas a complicar la vida?”. Ésa sería la reacción más fácil y más sencilla (…). “Admiro tu decisión” o “si necesitas algo ya lo sabes” es la reacción que yo he tenido [en mi entorno]” (Kevin, 44, adopción, heterosexual)
1486
4.2. Sospechosos por padres (=no madres)
En segundo lugar, los PSPE tratan de distanciarse de una serie de prejuicios donde se
identifica directamente el ejercicio de la crianza de los hijos con la pertenencia al género
femenino o con un proyecto familiar integrado dentro de una relación de pareja
heterosexual. De este modo, el hecho de ser padres, es decir, de no ser madres, implica que
tengan que dar cuenta del porqué de su deseo de paternidad.
[E: El trato que te dan los demás, ¿cómo te ven?] “Bueno, sobre todo los que no me conocen, dicen: ‘Bueno, pobre, no va a tener mamá’. Sí que hay un punto ahí... O sea, como que si una madre soltera tiene un niño, lo ven como más natural; si un padre soltero tiene un niño, lo ven como diciendo: ‘¡Ay, horror! El amor de una madre no está combinado con nadie”. O sea, se cree que son ellas las únicas maravillosas personas que son capaces de educar a los hijos y un padre, pues, no sé, es que no sé qué imagen tienen de un padre, porque yo digo: ‘¿Y tu marido qué?, ¿no es un padre?, ¿es que no lo ves capaz?” (Amado, 40, adopción internacional, homosexual)
A la vez que cuestionan las atribuciones tradicionales de género, buscan defender la idea de
que ellos, a través del mencionado proceso de decisión reflexiva y planificada, han optado
por una paternidad consciente y responsable3. Reivindican, por un lado, ser portadores
legítimos de ciertas cualidades emocionales/emotivas necesarias para amar, educar y cuidar
a los hijos.
Consideran que tradicionalmente los varones heterosexuales se han caracterizado por haber
delegado el ejercicio de la paternidad (“paternidad delegada”), cediendo las tareas
educativas y de crianza de los menores a la mujer. Por el contrario, ellos se hacen valer
como ejemplo de un nuevo modelo de paternidad que nada tiene que ver con aquel. Así,
frente a la paternidad delegada, los entrevistados ostentan una paternidad ejercida
consciente y responsablemente.
“Yo he querido ser padre y lo he asumido con todas las consecuencias, ¿no?, y yo creo en el principio de la responsabilidad, y para mí…, o sea, yo no concibo que, ¡yo qué sé!, los padres, por ejemplo, dejen a sus niños con su madre o que yo con mi pareja, ¿no?, y padres que no ven nunca a las niñas […]. Y por culpa de esos capullos los que queremos ser padres y queremos ejercer y queremos intentar hacerlo bien lo tenemos bastante difícil, porque es que es así, es que es así, (...) porque a mí lo que me
3 La auto-atribución de la responsabilidad, la planificación, la fortaleza y la capacidad para superar diversos obstáculos como características de su modelo de paternidad es compartida con las MSPE, como han señalado González, Jiménez y Morgado (2008), Jociles y Rivas (2009).
1487
ha pasado no creo que le hubiera pasado a una mujer soltera. Seguro” (Jesús, 37, adopción, heterosexual)
De una forma compartida por todos ellos, “ser padre” es una experiencia que se va
definiendo como capacidad de educación, sacrificio, dedicación… Se esfuerzan, entonces,
por reconstruir una idea de masculinidad que comprenda las tareas cotidianas de cuidado de
sus hijos, incluyendo en sus narraciones aspectos relativos a la elaboración de las comidas,
a la recogida de los menores del colegio o al acompañamiento a actividades deportivas, por
ejemplo. Se distancian, así, de una idea restringida y excluyente de masculinidad que no
consideraría el desempeño de dichas actividades.
4.3. Sospechosos por su orientación sexual
En tercer lugar, nos encontramos con la discriminación específica relativa a la orientación
sexual de los PSPE, con respecto a la cual estos hombres elaboran estrategias diferentes en
su relación con el entorno y con los profesionales, particularmente durante la evaluación
psico-social de la idoneidad. El escrutinio de su intimidad, y en concreto de su vida sexual y
afectiva, los sitúa en la tesitura de manejar estratégicamente las informaciones relativas a la
misma. De este modo, mientras que los hombres heterosexuales muestran una disposición
al desvelamiento de la información (mediante estrategias de transparencia o
autodesvelamiento), los hombres homosexuales tienden a interponer distintas formas de
“camuflaje”, reserva u ocultación de la información relativa a su vida sexual. Buscan, de
esta manera, acercarse a los criterios técnicos de los profesionales, para no poner en riesgo
la culminación de su proceso de adopción.
Así, frente a lo que podemos calificar de indagación sobre su sexualidad y sobre su vida
pasada de pareja, los varones heterosexuales no encuentran desincentivadora la
manifestación de su orientación sexual. En cambio, para los hombres gays, la superación
del estudio psico-social supone una tensión añadida, dado que han de encontrar el equilibrio
entre la desvelación de información relevante (que legitime socialmente su deseo de
paternidad frente a los profesionales) y el ocultamiento de aspectos eventualmente
comprometedores concernientes a su orientación sexual. Dicha tensión se traduce en
preocupación por la imagen que han de proyectar frente a los profesionales, en la pose
convincente que persuada a los expertos evaluadores. Se ven inmersos, entonces, en un
verdadero entrenamiento o trabajo personal para culminar positivamente la valoración
1488
psico-social que consiste, primeramente, en conocer la legalidad que les ampara y el tipo de
preguntas íntimas (relativas a su vida sexual y familiar) que les pueden ser formuladas y, a
continuación, en preparar las respuestas “correctas” para no comprometer su acceso a la
adopción. En ocasiones, como nos contaba uno de nuestros entrevistados en relación a la
entrevista con la psicóloga, optan por presentarse en una solución de compromiso como si
fuesen bisexuales, pudiendo así dar cuenta de las relaciones heterosexuales y homosexuales
que ha experimentado a lo largo de su biografía, y evitando con ello tener que aportar
información completamente falsa a los profesionales.
En cualquier caso, la superación del estudio psico-social constituye para todos ellos un
arduo proceso en el que han de aportar informaciones relevantes sobre sus vidas íntimas
que permitan justificar en términos plausibles su “deseo de paternidad”. Frente a lo que
consideran como una excesiva intromisión en sus vidas por parte de los profesionales, estos
hombres elaboran narraciones de ellos mismos en positivo que pueden interpretarse como
una estrategia discursiva para relacionarse con los obstáculos institucionales que afrontan
durante el proceso de adopción. Frente a la imagen carencial que de ellos se tiene, ellos
buscan proyectar una visión de sí coherente con la posesión de destrezas y cualidades
óptimas para el ejercicio de la paternidad4.
No queremos dejar de señalar que el acceso a la adopción por parte de los hombres gays
conlleva, parafraseando las palabras de algunos entrevistados, tener que “salir del armario”
en diferentes espacios sociales. Implica, primeramente, reconocer públicamente que van a
iniciar un proceso de adopción/acogimiento en solitario y justificar públicamente las
motivaciones que les llevaron a ello. Este proceso de diálogo con el entorno cercano
implica, con diferentes grados de discreción, contestar preguntas relacionadas con su
orientación sexual.
4.4. La “lucha” por la idoneidad
En coherencia con las discriminaciones descritas, nuestros entrevistados se referían a las
fases del proceso oficial de adopción y acogimiento como una “batalla”, una “lucha” por
llevar adelante sus proyectos familiares. Las barreras institucionales que los PSPE han de
4 Varios autores han dado cuenta de este fenómeno en las MSPE (Bock, 2000; Ben-Ari y Weinberg-Kurnik, 2007; González, Jiménez, Morgado y Díez, 2008; o Jociles y Rivas, 2009).
1489
hacer frente son mayores y los requisitos más exigentes que los de las parejas
heterosexuales, como han señalado Jociles, Poveda y Rivas (2011). Esto indica hasta qué
punto está extendida en las prácticas profesionales la visión carencial o deficitaria de la
familia monoparental. Por tanto, los PSPE no sólo han de demostrar tener recursos
materiales suficientes para la crianza y educación del hijo/a, sino que han de ofrecer una
imagen consolidada de su red social y familiar para “llenar el vacío de la pareja”.
Todo este proceso de escrutinio de la intimidad genera reacciones diversas en los hombres
entrevistados en cuanto al grado de reconocimiento que le confieren al criterio experto.
Depende en gran medida del momento o fase en la que se encuentren dentro del proceso de
adopción, así como del la forma de acceso a la paternidad (adopción o que acogimiento). Es
de señalar que los padres que han optado por el acogimiento son percibidos en mayor
medida como un “recurso” a gestionar por parte la Administración, en la medida en que son
valorados por los profesionales no sólo como futuros padres sino como pares con
experiencia en el ámbito de la educación y/o de la intervención social. Estas cualidades
profesionales volcadas en las relaciones íntimas familiares se consideran por parte de los
profesionales como cualidades que, en palabras de nuestros entrevistados, les han valido
para ser considerados candidatos “idóneos” para el acogemiento de menores. Se aprecia un
talante marcadamente diferencial por parte de la Administración en la valoración de la
idoneidad de estos entrevistados, para quienes resultó “fácil” y “rápido” poder acoger un
menor. Es lógico, por tanto, que ante un procedimiento mucho más breve, menos trabajoso
que el de los PSPE que adoptan y que, simultáneamente, les devuelve cierto reconocimiento
por su práctica profesional, los PSPE que acogen no confronten a los profesionales con la
misma intensidad que los varones adoptantes.
Según el momento del proceso de adopción o acogimiento en que se encuentren, los
candidatos otorgan distintos grados de autoridad al criterio experto. Un ejemplo lo podemos
ver en la manera en que enfocan el principio del interés superior del menor5. Así, los
entrevistados que se encontraban “en proceso” de adopción/acogimiento, legos o novatos,
5 Autores como Jociles, Poveda y Rivas (2011) han apuntado que el principio del interés superior del menor está sirviendo como coartada para justificar ciertas prácticas profesionales consolidadas en el trato a las personas que optan por modelos familiares distintos a los convencionales, así como para despojar a los adoptantes de su condición de “sujetos de derechos” y pasar a ser exclusivamente considerados como “demandantes” de niños adoptables, consolidándose así una lógica mercantilista en el ámbito de las adopciones.
1490
eran más proclives a reproducir el criterio experto que los que ya habían superado el
proceso, que se manifestaban al respecto en términos más relativizadores. En las etapas
inciales del proceso, los candidatos tienen menos recursos para cuestionar las definiciones
oficiales que los sitúan como sujetos que “no tienen derecho” a adoptar/acoger, sino como
receptores de niños que son asignados por la Administración. El siguiente entrevistado, a
quien le ha sido negado el informe de idoneidad en dos ocasiones, lo expresa claramente.
“Además, que yo también soy consciente de que la adopción es un ofrecimiento que tú haces; entonces, tampoco lo puedes exigir como derecho. No está recogido como derecho, sino que tú te ofreces y la Comunidad de Madrid ve si tú eres apto o no para adoptar” (Javier, 45, adopción en proceso, homosexual)
Prevalece el principio del “interés superior del menor”, por lo que se pliegan a lo que
consideran como un elemento importante para los profesionales. Así, cuando hacen
referencia a los momentos iniciales del proceso de adopción, algunos de estos hombres
indican no contar con el mismo “derecho” a conformar una familia que las parejas
convencionales, actuando así como protagonistas de un marco de sentido que, más que
otorgarles un trato favorable, penaliza sus propias experiencias alternativas al paradigma
familiar convencional. Esta visión se va matizando, e incluso revirtiendo, a lo largo del
proceso. De modo que una vez culminado el proceso de adopción, no es infrecuente que los
PSPE cuestionen abiertamente ciertas prácticas y criterios profesionales que, en sus
palabras, ha vulnerado sus derechos. Aún así, se resignan a haber tenido que pagar ese
“peaje” para poder culminar con éxito el proceso de adopción y, con ello, la constitución de
su familia.
5. Conclusiones
En esta comunicación hemos querido explorar aquellos aspectos que convierten la
pertenencia al género masculino en un punto crítico para comprender las representaciones
sobre la paternidad de los PSPE, así como sus estrategias y algunas de las consecuencias
que ha tenido para ellos el proceso de adopción/acogimiento. Hemos puesto el acento en las
distintas discriminaciones a las que tienen que hacer frente a lo largo del proceso que les da
acceso a la formación de una familia monoparental. Frente esa sospecha que recae sobre
sus expectativas familiares, los PSPE reelaboran sus propios discursos familiares para
1491
asemejarlos, hasta donde sea posible, a las formas convencionales de paternidad y familia6.
Aunque de maneras diferentes –sobre todo si consideramos su orientación sexual-, unos y
otros ponen sus esfuerzos en presentarse ante los profesionales en términos coherentes con
los criterios técnicos que éstos manejan y, en suma, con los presupuestos e implícitos que
subyacen al proceso de adopción/acogimiento. Esta presentación en positivo que hacen de
sí mismos no puede dejar de interpretarse como una estrategia discursiva necesaria ante un
conjunto de valoraciones profesionales que tienden a definir sus familias monoparentales
como formas familiares incompletas –y, en ocasiones, su mismo “deseo de ser padres”
como una aspiración ilegítima. En este sentido, el conjunto de representaciones técnicas que
define a las MSPE como “madres de segunda” respecto a las parejas convencionales
(Jociles, Moncó y Rivas 2011b), reduce a los padres solteros por elección a la condición de
“padres de tercera”. Lo que en términos profesionales puede ser leído como una cuestión de
menor adecuación parece estar apuntalando un régimen de excepcionalidad que naturaliza y
reproduce ciertas discriminaciones evidentes como, por ejemplo, la minusvaloración de las
familias monoparentales de estos PSPE en comparación (odiosa) con los esquemas de
parentesco socialmente más convencionales.
Hay razones para pensar en las distintas formas de autoexclusión que estarían afectando a
potenciales candidatos, al anticipar un fracaso personal frente a estos requisitos implícitos
en el procedimiento actual de adopción/acogimiento –como el desvelamiento de la
orientación sexual. Pero además, a quienes logran acceder y superar con éxito las diferentes
etapas, les obligaría a invisibilizar durante el proceso algunas de sus experiencias
cotidianas, imposibilitando de esta manera la puesta en valor de relaciones familiares y de
prácticas de cuidado que en el día a día, de hecho, se están llevando a cabo. Pensamos que
sería beneficioso para los profesionales repensar las formas de relacionarse con estos
candidatos de cara a aprehender y potenciar los aspectos más exitosos derivados de la
monoparentalidad y, por ende, de los elementos que consolidan una relación familiar
beneficiosa para los menores adoptados/acogidos. De igual manera, habría que cuestionar la
desestimación que se hace desde el modelo experto de valores como la “solidaridad”, así
como los que se derivan de los nuevos estilos de masculinidad que estos padres encarnan, y
que están detrás de las argumentaciones que ellos aportan para dar sentido a sus
6 Este aspecto quizá no debería llamar la atención, dado que nuestra muestra está conformada precisamente por varones que ocupan posiciones socio-económicas y socio-culturales de clase media y media-alta.
1492
aspiraciones de ser padres. En definitiva, no deja de ser paradójico que sea justamente
apelando al “interés superior del menor” que se estén consolidando ciertas prácticas
profesionales que obligan a estos varones a ocultar los elementos más novedosos y
enriquecedores de sus propios modelos familiares, como pueden ser los referidos a la
aportación a sus hijos de recursos educativos y emocionales positivos para desenvolverse en
la sociedad contemporánea.
Bibliografía
Barret, R. L.; Robinson, B. E. (2000) Gay fathers. Lexington, MA, D C Heath.
Ben-Ari, A.; Weinberg-Kurnik, G. (2007) “The Dialectics between the Personal and the Interpersonal in the Experiences of Adoptive Single Mothers by Choice”, Sex Roles, 56, 823-833.
Berkowitz, D.; Marsiglio, W. (2007) “Gay men: Negotiating Procreative, Father, and Family Identities”, Journal of Marriage and Family, 69, 366-381.
Bigner, J.J.; Jacobsen, R. B. (1989) “Parenting behaviors of homosexual and heterosexual fathers”, Journal of Homosexuality, 18, 173-186.
Bock, J.D. (2000) “Doing the right thing? Single Mothers by Choice and the struggle for Legitimacy” Gender & Society, Vol. 14, No.1: 62-86.
Cabrera, N. J.; Tamis-LeMonda, C. S.; Bradley, R. H.; Hofferth, S.; Lamb, M. E. (2000) “Fatherhood in the Twenty-First Century”, Child Development, Vol. 71, No. 1: 127-136.
González, M.M.; Jiménez, I.; Morgado, B.; Díez, M. (2008) Madres solteras por elección. Análisis de la monoparentalidad emergente. Madrid: Instituto de la Mujer.
Greif, G. L. (1985) “Single Fathers Rearing Children” Journal of Marriage and Family, 47, 185-191.
Jociles, M.I. (2011) Resistiéndose ante el conocimiento experto: monoparentalidad adoptiva y tácticas para legitimar la solidaridad como motivación para adoptar. XII Congreso de Antropología de la FAAEE.
Jociles, M.I.; Poveda, D.; Rivas, A.M. (2011) La adopción como proceso de desempoderamiento: el caso de las madres solteras por elección. El proceso de adopción como proceso de desempoderamiento de las madres solteras por elección. II Simposio sobre Monoparentalidad. Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona.
Jociles, M.I.; Rivas, A.M,; Moncó, B.; Villaamil, F. (2010) “Madres solteras por elección: entre el “engaño” y la solidaridad”, Revista de Antropología Iberoamericana 5, (2): 256-299.
Jociles, M.I.; Rivas, A.M. (2010) “¿Es la ausencia del padre un problema? La disociación de los roles paternos entre las madres solteras por elección”, Gazeta de Antropología, 26 (1).
1493
Jociles, M.I.; Rivas, A.M. (2009) “Entre el empoderamiento y la vulnerabilidad: la monoparentalidad como proyecto familiar de las MSPE por reproducción asistida y adopción internacional”, Revista de Antropología Social, 18: 127-170.
Jociles, M.I.; Moncó, B.; Rivas, A.M. (2011a) “Madres solteras por elección: representaciones sociales y modelos de legitimación”, Nueva Antropología, XXIV (74): 73-92.
Jociles, M.I.; Moncó, B.; Rivas, A.M. (2011b) Las madres solteras por elección: ¿ciudadanas de primera y madres de segunda? Revista Internacional de Sociología 69 (1): 121-142.
Katz, A. J. (1979) “Lone Fathers: Perspectives and Implications for Family Policy”, The Family Coordinator, Vol. 28, No. 4: 521-528.
Kay, R. (2004) “Working with Single Fathers in Western Siberia: A New Departure in Russian Social Provision”, Europe-Asia Studies, Vol. 56, No. 7: 941-961.
Lewin, E. (2006) “Family values: gay men and adoption in America”. En K. Wegar (Ed.), Adoptive families in a diverse society. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press. pp. 129 – 145.
Mallon, G. P. (2000) Gay men choosing parenthood. New York: Columbia University Press.
Marsiglio, W.; Amato, P.; Day, R. D.; Lamb, M. E. (2000) “Scholarship on Fatherhood in the 1990s and beyond”, Journal of Marriage and Family, Vol. 62, No. 4: 1173-1191.
Mendes, H. A. (1976) “Single Fathers”, The Family Coordinator, Vol. 25, No. 4: 439-444.
Miall, C. E.; March, K. (2005) “Communitu Attitudes Toward Birth Fathers’ Motives for Adoption Placement and Single Parenting”, Family Relations, Vol. 54, No. 4: 535-546.
Risman, B. J. (1986) “Can Men “Mother”? Life as a Single Father”, Family Relations, Vol. 35, No. 1: 95-102.
Uziel, A. P. (2001) “Homosexuality and Adoption in Brazil”, Reproductive Health Matters, Vol. 9, No. 18: 34-42.
1494