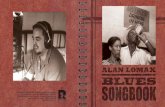Tokio Blues - Haruki Murakami
-
Upload
ivanmontes -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Tokio Blues - Haruki Murakami
Tôru Watanabe, un ejecutivo de 37años, escucha casualmentemientras aterriza en un aeropuertoeuropeo una vieja canción de losBeatles, y la música le haceretroceder a su juventud, alturbulento Tokio de finales de lossesenta. Tôru recuerda, con unamezcla de melancolía ydesasosiego, a la inestable ymisteriosa Naoko, la novia de sumejor —y único— amigo de laadolescencia, Kizuki. El suicidio deéste les distancia durante un añohasta que se reencuentran en la
universidad. Inician allí una relacióníntima; sin embargo, la frágil saludmental de Naoko se resiente y lainternan en un centro de reposo. Alpoco, Tôru se enamora de Midori,una joven activa y resuelta. Indeciso,sumido en dudas y temores,experimenta el deslumbramiento y eldesengaño allá donde todo parececobrar sentido: el sexo, el amor y lamuerte. La situación, para él, paralos tres, se ha vuelto insostenible;ninguno parece capaz de alcanzar eldelicado equilibrio entre lasesperanzas juveniles y la necesidadde encontrar un lugar en el mundo.
1
Yo entonces tenía treinta y siete añosy me encontraba a bordo de un Boeing747. El gigantesco avión había iniciadoel descenso atravesando unos espesosnubarrones y ahora se disponía aaterrizar en el aeropuerto de Hamburgo.La fría lluvia de noviembre teñía latierra de gris y hacía que los mecánicoscubiertos con recios impermeables, lasbanderas que se erguían sobre los bajos
edificios del aeropuerto, las vallas queanunciaban los BMW, todo, seasemejara al fondo de una melancólicapintura de la escuela flamenca. «¡Vaya!¡Otra vez en Alemania!», pensé.
Tras completarse el aterrizaje, seapagaron las señales de «Prohibidofumar» y por los altavoces del techoempezó a sonar una música ambiental.Era una interpretación ramplona deNorwegian Wood de los Beatles. Lamelodía me conmovió, como siempre.No. En realidad, me turbó; me produjouna emoción mucho más violenta que decostumbre.
Para que no me estallara la cabeza,
me encorvé, me cubrí la cara con lasmanos y permanecí inmóvil. Al poco seacercó a mí una azafata alemana y mepreguntó si me encontraba mal. Lerespondí que no, que se trataba de unligero mareo.
—¿Seguro que está usted bien?—Sí, gracias —dije.La azafata me sonrió y se fue. La
música cambió a una melodía de BillyJoel. Alcé la cabeza, contemplé lasnubes oscuras que cubrían el Mar delNorte, pensé en la infinidad de cosasque había perdido en el curso de mivida. Pensé en el tiempo perdido, en laspersonas que habían muerto, en las que
me habían abandonado, en lossentimientos que jamás volverían.
Seguí pensando en aquel prado hastaque el avión se detuvo y los pasajeros sedesabrocharon los cinturones yempezaron a sacar sus bolsas ychaquetas de los portaequipajes. Olí lahierba, sentí el viento en la piel, oí elcanto de los pájaros. Corría el otoño de1969, y yo estaba a punto de cumplirveinte años.
Volvió a acercarse la misma azafatade antes, que se sentó a mi lado y mepreguntó si me encontraba mejor.
—Estoy bien, gracias. De pronto mehe sentido triste. Es sólo eso —dije, y
sonreí.—También a mí me sucede a veces.
Le comprendo muy bien —contestó ella.Irguió la cabeza, se levantó del asiento yme regaló una sonrisa resplandeciente—. Le deseo un buen viaje. AufWiedersehen!
—Auf Wiedersehen! —repetí…
Incluso ahora, dieciocho añosdespués, recuerdo aquel prado en suspequeños detalles. Recuerdo el verdeprofundo y brillante de las laderas de lamontaña, donde una lluvia fina ypertinaz barría el polvo acumulado
durante el verano. Recuerdo las espigasde susuki[1] balanceándose al compásdel viento de octubre, las nubes largas yestrechas coronando las cimas azules,como congeladas, de las montañas. Elcielo estaba tan alto que si alguien lomiraba fijamente le dolían los ojos. Elviento que silbaba en aquel pradoagitaba suavemente sus cabellos,atravesaba el bosque. Las hojas de lascopas de los arboles susurraban y, en lalejanía, se oía ladrar un perro. Era unladrido tan tenue y apagado que parecíaproceder de otro mundo. No se oía nadamás. Ningún otro ruido llegaba anuestros oídos. No nos habíamos
cruzado con nadie. La única presencia,dos pájaros rojos que alzaban el vuelode aquel prado, como espantados poralgo, se dirigían hacia el bosque.Mientras andábamos, Naoko me hablabade un pozo.
La memoria es algo extraño.Mientras estuve allí, apenas prestéatención al paisaje. No me pareció quetuviera nada de particular y jamáshubiera sospechado que, dieciocho añosdespués, me acordaría de él hasta en suspequeños detalles. A decir verdad, enaquella época a mí me importaba muy
poco el paisaje. Pensaba en mí, pensabaen la hermosa mujer que caminaba a milado, pensaba en ella y en mí, y luegovolvía a pensar en mí. Estaba en unaedad en que, mirara lo que mirase,sintiera lo que sintiese, pensara lo quepensase, al final, como un bumerán, todovolvía al mismo punto de partida: yo.Además, estaba enamorado, y aquelamor me había conducido a unasituación extremadamente complicada.No, no estaba en disposición de admirarel paisaje que me rodeaba.
Sin embargo, ahora la primeraimagen que se perfila en mi memoria esla de aquel prado. El olor de la hierba,
el viento gélido, las crestas de lasmontañas, el ladrido de un perro. Estoes lo primero que recuerdo. Con tantanitidez que tengo la impresión de que, sialargara la mano, podría ubicarlos, unotras otro, con la punta del dedo. Peroeste paisaje está desierto. No hay nadie.No está Naoko, ni estoy yo. «¿Adóndehemos ido?», pienso. «¿Cómo ha podidoocurrir una cosa así? Todo lo queparecía tener más valor —ella, mi yo deentonces, nuestro mundo— ¿adónde haido a parar?». Lo cierto es que ya norecuerdo el rostro de Naoko. Conservoun decorado sin personajes.
Aunque, si me tomo el tiempo
suficiente, puedo revivir su imagen. Susmanos pequeñas y frías, su pelo liso, tanbonito y agradable al tacto; los lóbulosde sus orejas, suaves y carnosos, y ellunar que tenía debajo; el eleganteabrigo de piel de camello que solíallevar en invierno; su costumbre demirar fijamente a los ojos cuando hacíauna pregunta; el ligero temblor que, poruna u otra razón, vibraba en su voz(como si estuviera hablando en lo altode una colina barrida por un fuerteviento). Al sobreponer estas imágenes,su rostro emerge de repente. Primero sedibuja su perfil. Tal vez porque Naoko yyo solíamos andar el uno al lado del
otro. Por eso el perfil es lo que primeroemerge en mi recuerdo. Después ella sevuelve hacia mí, me sonríe, ladea lacabeza, me habla y me mira fijamente alos ojos. Tal vez esperaba ver en ellosel rastro de un pececillo que cruzaba,veloz como una centella, el fondo de unmanantial de aguas cristalinas.
Me lleva tiempo evocar su rostro. Yconforme vayan pasando los años, mástiempo me llevará. Es triste, pero cierto.Al principio era capaz de recordarla encinco segundos, luego éstos seconvirtieron en diez, en treinta segundos,en un minuto. El tiempo fue alargándosepaulatinamente, igual que las sombras en
el crepúsculo. Puede que pronto surostro desaparezca absorbido por lastinieblas de la noche. Sí, es cierto. Mimemoria se está distanciando del lugardonde se hallaba Naoko. De la mismaforma que se está distanciando del lugardonde estaba mi yo de entonces. Sólo elpaisaje, aquella imagen del prado enoctubre, vuelve una y otra vez a mimente como la escena simbólica de unapelícula. Aquel paisaje siguesacudiendo, pertinaz, una parte de micabeza. «¡Vamos! ¡Arriba! ¡Aún estoyaquí! ¡Arriba! ¡Levántate y comprende!¿Cuál es la razón de que todavía estéaquí?» No siento dolor. Únicamente el
sonido hueco que acompaña cadapatada. Pero también este eco seapagará algún día. Como se ha idoborrando, inexorablemente, lo demás.Con todo, a bordo de aquel avión en elaeropuerto de Hamburgo, la sacudidafue más fuerte, más prolongada que decostumbre.
«¡Arriba! ¡Comprende!», decía. Poreso ahora estoy escribiendo. Soy de esetipo de personas que no acaba decomprender las cosas hasta que las ponepor escrito.
¿De qué me estaba hablando ella?
¡Ah, sí! Me hablaba de un pozo. Nosé si existía en realidad o si era algunaimagen o símbolo que sólo existía paraella. Como tantas otras cosas que, enaquellos días inciertos, entretejía sumente. Sin embargo, después de queNaoko me hablara del pozo, he sidoincapaz de imaginarme aquel prado sinsu existencia. La figura de un pozo quejamás he visto con mis propios ojos estágrabada a fuego en mi mente como parteinseparable del paisaje. Puedodescribirlo en sus detalles más triviales.Se encuentra en la linde donde terminael prado y empieza el bosque. Es un granagujero negro de un metro de diámetro
que se abre en el suelo, ocultohábilmente entre la hierba. No locircunda brocal alguno, ni siquiera uncercado de piedra de una alturaprudente. Se trata de un simple agujeroabierto en el suelo. Aquí y allá, laspiedras del reborde, expuestas a lalluvia y al viento, han mudado a unextraño color blancuzco, se hanagrietado y han ido desmoronándose.Unas lagartijas verdes se deslizan entrelas grietas. Sé que si me asomo y mirohacia dentro no veré nada. Es muyprofundo. No puedo imaginar cuánto. Yestá tan oscuro como si en una marmitaalguien hubiera cocido todas las
negruras de este mundo.—Es muy, pero que muy profundo —
decía Naoko escogiendocuidadosamente las palabras. Ellahablaba así a veces: muy despacio,buscando los términos adecuados—. Esmuy profundo. Pero nadie sabe dónde seencuentra. Claro que está por allí, enalgún sitio. Eso es seguro.
Y, con las manos metidas en losbolsillos de su chaqueta de tweed, sevolvió hacia mí y me sonrió comodiciendo: «¡Es verdad!».
—Tiene que ser muy peligroso —comenté—. Hay un pozo muy hondo poralguna parte. Pero nadie sabe
encontrarlo. Si alguien se cae dentro,está perdido.
—Pues sí, está perdido. ¡Catapún! Yse acabó.
—¿Y eso ocurre?—Quizás una vez cada dos o tres
años. Alguien desaparece de repente, ypor más que lo buscan no lo encuentran.Entonces la gente de por aquí dice: «Sehabrá caído dentro del pozo».
—¡Vaya! No es una muerte muyagradable que digamos.
—¡Oh, no! Es una muerte horrible —dijo Naoko sacudiéndose con la manounas briznas de hierba de la chaqueta—.Si te rompes el cuello y te mueres sin
más, todavía, pero si resulta que sólo tetuerces el tobillo, o algo parecido, estásperdido. Por más que grites, nadie va aoírte, no hay esperanza alguna de quenadie te encuentre, los ciempiés y lasarañas pululan a tu alrededor, el sueloestá lleno de huesos de personas que hanmuerto allá dentro, todo está oscuro,húmedo… Y allá arriba se dibuja unpequeño círculo de luz parecido a laluna en invierno. Y tú vas muriéndoteallí, solo.
—Si lo pienso se me ponen lospelos de punta —dije—. Alguien tendríaque buscarlo y cercarlo.
—Pero nadie puede encontrarlo. Así
que ten cuidado y no te apartes delcamino.
—No temas. No lo haré.Naoko sacó la mano izquierda del
bolsillo y agarró la mía.—Pero a ti no te pasará nada. Tú no
tienes por qué preocuparte. Aunqueanduvieras por aquí de noche con losojos cerrados, tú jamás te caeríasdentro. Seguro. Y a mí, mientras estécontigo, tampoco me pasará nada.
—¿Jamás?—Jamás.—¿Y cómo lo sabes?—Lo sé. —Naoko asió mi mano con
fuerza. Luego siguió andando un rato en
silencio—. Estas cosas las sé muy bien.De pronto las siento, y punto. Porejemplo, ahora que estoy agarrada a ticon fuerza, no tengo miedo. Nada puedehacerme daño.
—Entonces es fácil. Basta con queestés siempre así —dije.
—¿Eso… lo dices en serio?—Desde luego.Naoko se detuvo. Yo también. Ella
posó sus manos sobre mis hombros y sequedó mirándome fijamente. En el fondode sus pupilas, un líquido negrísimo yespeso dibujaba una extraña espiral. Laspupilas permanecieron largo tiempoclavadas en mí. Después se puso de
puntillas y acercó su mejilla a la mía.Fue un gesto tan cálido y dulce que micorazón dejó de latir por un instante.
—Gracias —dijo Naoko.—De nada —contesté.—Estoy muy contenta de que me
digas eso. —Esbozó una sonrisa triste—. Pero no es posible.
—¿Por qué?—Porque no puede ser. Porque es
horrible. Eso… —Pero enmudeció ysiguió andando en silencio.
Comprendí que debía de darlevueltas a algo, así que, sin mediarpalabra, empecé a andar a su lado ensilencio.
—Porque eso… no es bueno. Nipara ti, ni para mí —prosiguió ellamucho rato después.
—¿Y en qué sentido no lo es? —lepregunté en voz baja.
—Eso de que alguien protejaeternamente a alguien… es imposible.Mira. Suponiendo, ¿eh?, suponiendo quete casaras conmigo… Tú trabajarías enalguna empresa, ¿no es así? ¿Quién meprotegería mientras tú estuvieses en eltrabajo? ¿Y quién me protegeríamientras estuvieses de viaje denegocios? ¿Tengo que estar pegada a tihasta que me muera? ¿Dónde está laigualdad? A eso no puede llamarse una
relación humana, ¿no te parece?Además, cualquier día acabaríashartándote de mí. Te preguntarías: «¿Quées mi vida? ¿Hacer de niñera de estamujer?». Yo no quiero eso. Noresolvería mis problemas.
—Mis problemas no tienen por quédurar toda la vida. —Posé mi mano ensu espalda—. Algún día acabarán. Ycuando todo haya terminado, bastará conque reconsideremos el asunto. Bastarácon que pensemos qué debemos hacer apartir de entonces. Y ese día tal vez seastú quien me ayude a mí. No tenemos porqué vivir haciendo balance. Si tú ahorame necesitas a mí, me utilizas sin más.
¿Por qué eres tan terca? Relájate. Estástensa y por eso te lo tomas así. Si terelajas, te sentirás más ligera.
—¿Por qué dices eso? —La voz deNaoko sonó muy seca.
Al oírla, comprendí que acababa depronunciar las palabras equivocadas.
—¿Por qué? —repitió Naoko con lavista clavada en el suelo—. Si terelajas, te sientes más ligero, esotambién lo sé yo. No hace ninguna faltaque me lo recuerdes. Pero si ahora merelajo me haré pedazos. Desde hacetiempo he sido incapaz de vivir de otramanera, y todavía lo soy. Si bajara laguardia, aunque fuera una sola vez, sería
incapaz de recomponerme a mí misma.Me haría pedazos y éstos volarían conun soplo de viento. ¿Cómo puede serque no lo entiendas? ¿Cómo puedesdecir que cuidarás de mí si nocomprendes eso?
Enmudecí.—Me siento mucho más perdida de
lo que puedas imaginarte. Perdida entretinieblas y hielo… Escucha… ¿Por quéte acostaste conmigo aquel día? ¿Porqué no me dejaste en paz?
Andábamos por un pinar en el másabsoluto silencio. En lo alto de unacuesta había esparcidos los restos deunas cigarras muertas a finales del
verano, que crujían bajo nuestros pies.Naoko y yo cruzamos el pinar despacio,con la mirada fija ante nosotros, comoquien busca algo.
—Lo siento —dijo Naokotomándome del brazo cariñosamente.Sacudió varias veces la cabeza—. Nopretendía herirte. No hagas caso de mispalabras, ¿eh? Lo siento muchísimo.Sólo estaba enfadada conmigo misma.
—Quizás aún no te comprenda —afirmé—. No soy muy inteligente y mecuesta entender las cosas. Pero, con unpoco de tiempo, llegaré a entenderte. Yno habrá nadie en el mundo que tecomprenda mejor que yo.
Nos detuvimos un momento yaguzamos el oído en el silencio que nosenvolvía. Con la punta del zapato hicerodar los restos de las cigarras y unaspiñas, contemplé el cielo a través de lasramas de los pinos. Naoko permanecíaabsorta con las manos en los bolsillos,sin mirar nada en concreto.
—Watanabe, ¿me quieres?—Claro —respondí.—¿Puedo pedirte dos favores?—Incluso tres.Naoko sacudió la cabeza sonriendo.—Con dos es suficiente. El primero
es que te agradezco que vengas a verme.Estoy muy contenta y me… me ayuda
mucho. Quizá no lo parezca, pero es así.—Volveré a venir —dije—. ¿Y el
otro?—Que te acuerdes de mí. ¿Te
acordarás siempre de que existo y deque he estado a tu lado?
—Me acordaré siempre.Ella prosiguió la marcha sin más, en
silencio. La luz del otoño se filtraba através de las copas de los árboles ydanzaba sobre los hombros de suchaqueta. Volvió a oírse el ladrido delperro, ahora más cercano. Naoko subióun ligero promontorio parecido a unacolina pequeña, salió del pinar y bajó lasuave pendiente a paso ligero. Yo la
seguía dos o tres pasos detrás.—Ven. El pozo puede estar por aquí
cerca —le advertí a sus espaldas.Naoko se detuvo, me sonrió y me
tomó del brazo. Recorrimos el resto delcamino el uno junto al otro.
—¿No me olvidarás jamás? —mepreguntó en un susurro.
—Jamás te olvidaré. No podríahacerlo.
Pero lo cierto es que mi memoria seha ido alejando de aquel prado y son yamuchas las cosas que he olvidado. Alescribir así, persiguiendo mis recuerdos,
a menudo me asalta una inseguridadterrible. ¿No estaré olvidando la partemás importante? ¿Acaso no existe en micuerpo una especie de limbo de lamemoria donde todos los recuerdoscruciales van acumulándose yconvirtiéndose en lodo?
Esto es cuanto puedo conseguir porahora: asir con fuerza dentro de mipecho unos recuerdos incompletos queya han palidecido y siguen palideciendoa cada instante que pasa, y escribir estaslíneas con la desesperación de unhombre que va chupándose la médula delos huesos. Ésta es la única forma demantener la promesa que le hice a
Naoko.Tiempo atrás, cuando todavía era
joven y mis recuerdos eran mucho másnítidos que ahora, intenté escribir variasveces sobre Naoko. Pero entonces fuiincapaz de escribir una sola línea. Eraconsciente de que una vez brotara laprimera frase, las restantes fluiríanespontáneamente, pero ésta jamás brotó.Todo era demasiado nítido, y yo nuncasupe cómo moldearlo. El mapa másdetallado puede no servirnos en algunasocasiones por esta misma razón. Peroahora lo sé. En definitiva —así lo creo—, lo único que puedo verter en estereceptáculo imperfecto que es un texto
son recuerdos imperfectos,pensamientos imperfectos. Y cuanto másha ido palideciendo el recuerdo deNaoko, más capaz he sido decomprenderla. Ahora sé por qué mepidió que no la olvidara. Por supuesto,ella intuía que mi memoria la borraríaalgún día. Por eso me lo pidió: «¿Teacordarás siempre de que existo y deque he estado a tu lado?».
Este pensamiento me llena de unatristeza insoportable. Porque Naokojamás me amó.
2
Hace mucho tiempo —aunque, pormás que lo repita, apenas hantranscurrido veinte años— yo vivía enuna residencia de estudiantes. Teníadieciocho años y acababa de ingresar enla universidad. No conocía Tokio y erala primera vez que vivía solo, así quemis padres, intranquilos, mematricularon en aquella residencia.Estaban incluidas las comidas y
disponían de unas buenas instalaciones.En fin, aquél era el clásico sitio en quepodía sobrevivir un muchacho inexpertode dieciocho años. La cuestiónmonetaria también contaba, porsupuesto. Alojarme en una residenciaera mucho más barato que vivir solo. Unfutón y una lámpara era todo cuantonecesitaba. Yo hubiera preferidoalquilar un apartamento y vivir a miaire, pero, teniendo en cuenta el importede la matrícula de la universidad, elcoste de las clases y el de mimanutención, la verdad es que no podíaquejarme. En realidad, tanto me dabavivir en un lugar como en otro.
La residencia estaba en la ciudadmisma, en lo alto de una loma que teníaunas vistas magníficas sobre Tokio.Ocupaba un extenso terreno rodeado porun alto muro de cemento. Frente alportal se erguía un olmo gigantesco. Alparecer, las instalaciones tenían más deciento cincuenta años. Al pie del árbol,no podías vislumbrar el cielo, ocultopor entero tras el verde follaje.
El camino de cemento daba un rodeopara evitar el impresionante olmo yluego cruzaba el patio en línea recta. Aambos lados del patio se alineaban, enparalelo, dos bloques de hormigón detres pisos: los dormitorios. Eran unos
edificios grandes y con tantas aberturaspor ventanas que parecían celdas de unacárcel reconvertidas en apartamentos, oapartamentos reconvertidos en celdas.Sin embargo, no estaban sucios ni dabanuna impresión deprimente. A través delas ventanas abiertas de par en par, seoían las radios. Las cortinas quecolgaban de las ventanas eran todas delmismo tono crema, el color que mejorresistía la decoloración solar.
El camino daba al pabellónprincipal, de dos pisos de altura. En laplanta baja estaba el comedor y el bañogrande; en la primera planta, elparaninfo, varias salas de reuniones y,
aunque desconozco qué utilidad podíatener, el salón para recepciones dehuéspedes importantes. Al lado delpabellón principal, se levantaba untercer bloque de tres plantas. En elcésped del amplio patio, un sistemaautomático de riego por aspersión dabavueltas, de modo que las gotitas de aguareflejaban los rayos del sol. Detrás delpabellón principal había un campo debéisbol, uno de fútbol y seis pistas detenis. En fin, a la residencia no le faltabanada.
El problema era que la envolvía unturbio halo de misterio. La dirigía unafundación poco transparente donde se
concentraban individuos de extremaderecha, y —a mis ojos, por supuesto—la política directiva mostraba unacuriosa perversión. Se evidenciaba enlos folletos informativos para los nuevosresidentes y también en el reglamento.«El principio rector de la enseñanzaconsiste en la formación de hombres detalento para servir a la patria.» Ésta erala filosofía que regía la fundación de laresidencia, y muchos empresarios quecomulgaban con ella habían hechoimportantes donaciones de capital… Asírezaba en la fachada. Pero detrás seescondía algo, cuando menos,sospechoso. Nadie conocía la verdad a
ciencia cierta. Había quien afirmaba quela fundación era un medio paradesgravar impuestos, o purapropaganda, o que la construcción de laresidencia había sido un mero pretexto,rozando la estafa, para hacerse conaquel terreno de primera categoría.Incluso había quien decía que no, que lacosa iba mucho más lejos. Según estaúltima hipótesis, el objetivo de losfundadores era crear un clan subterráneoen el mundo de la política y las finanzasentre los antiguos residentes de lainstitución. Ciertamente, había un clubde estudiantes privilegiado donde seagrupaba la élite de los internos y,
aunque desconozco los detalles, segúnparece se celebraban varias veces almes una especie de seminarios a los queasistían los fundadores; quien pertenecíaa ese club tenía un puesto de trabajoasegurado al terminar los estudios. Nopuedo juzgar cuál de las hipótesis eracierta, pero todas ellas coincidían en unmismo aspecto: allí había gatoencerrado.
Pasé en aquella residenciasospechosa los dos años que van de laprimavera de 1968 a la primavera de1970. Si me preguntaran por quépermanecí tanto tiempo allí, no sabríaqué responder. En cuanto a la vida
cotidiana, no hay tanta diferencia entrela derecha y la izquierda, o entreparecer mejor o peor de lo que uno es enrealidad.
El día empezaba con la ceremoniasolemne de izamiento de la bandera.Himno nacional incluido, por supuesto.Del mismo modo que en televisión lamelodía de inicio de un programa nopuede separarse de las noticiasdeportivas, el himno nacional no puededesligarse del izamiento de la bandera.El podio estaba en el centro del patiopara que pudiera verse desde lasventanas de todos los bloques.
Izar la bandera era función del
celador del bloque este (donde estabami dormitorio), un personaje de unossesenta años, alto y de mirada acerada.En su pelo espeso se entreveían algunascanas y lucía una larga cicatriz en lanuca tostada por el sol. Se rumoreabaque el sujeto procedía de la EscuelaMilitar de Espionaje del Ejército deTierra de Nakano. A su lado, unestudiante oficiaba de asistente en laceremonia. Tampoco a ése lo conocíanadie: cabeza rapada, siempre vestidode uniforme. No sé cómo se llamaba nien qué habitación vivía. Jamás habíamoscoincidido en el comedor o en el baño.Ni siquiera estoy seguro de que fuera
estudiante. En fin, si llevaba uniforme,debía de serlo. Era lo único que cabíapensar. Y, al contrario que don Escuela-Militar-de-Nakano, éste era bajo,rollizo, de tez pálida. Cada día a las seisde la mañana aquella pareja, siniestra enextremo, izaba el sol naciente en elpatio.
En mis primeros tiempos en laresidencia, movido por la curiosidad,solía levantarme a las seis de la mañanapara presenciar aquel ritual patriótico.Y, a las seis de la mañana, casi en elmismo instante en que la radio daba laseñal horaria, aparecía aquella pareja.Uniforme, así llamábamos al asistente,
llevaba, por supuesto, el uniforme deestudiante y unos zapatos negros de piel;Escuela-Militar-de-Nakano, unacazadora y unas zapatillas de deporteblancas. Uniforme sostenía una cajaalargada de madera de paulonia.Escuela-Militar-de-Nakano, unmagnetófono portátil de la casa Sony.Escuela-Militar-de-Nakano depositabael magnetófono a los pies del podio.Uniforme abría la caja de madera depaulonia. Dentro estaba la banderanacional, doblada con esmero. Uniformeentregaba ceremoniosamente la banderaa Escuela-Militar-de-Nakano. Éste laensartaba en la cuerda. Uniforme
pulsaba el botón del magnetófono.«Que tu reinado…»Y la bandera ascendía deslizándose
por el asta.«… perdure hasta que…»En este instante la bandera estaba a
media asta.«… las pequeñas piedras…»Ya había alcanzado lo más alto. Y
ambos se cuadraban adoptando laposición de «¡Firmes!» y miraban labandera de frente. Si el cielo estabadespejado y tenían la suerte de quesoplara el viento, aquél era un hermosoespectáculo.
Al atardecer se arriaba la bandera
siguiendo el mismo ritual. Sólo que enorden inverso al matutino. Se arriaba labandera y se guardaba dentro de la caja.Durante la noche no ondeaba.
¿Por qué tenían que arriarla denoche? Las razones se me escapaban. Lanación sigue existiendo durante la noche,y hay mucha gente que trabaja a esashoras. Las brigadas del ferrocarril, lostaxistas, las chicas de alterne, losbomberos con turno de noche, losguardas nocturnos de los edificios… Meparecía injusto que todas las personasque trabajaban de noche no contaran conla tutela del Estado. Aunque era cierto,quizá no tenía mucha importancia. Tal
vez no le preocupaba a nadie y fui yo elúnico que reparó en ello. Y a mí, enrealidad, sólo se me pasó una vez por lacabeza, y no tuve ganas de llevar lascosas más lejos.
Las habitaciones se distribuían de lasiguiente manera: las dobles para losestudiantes de primero y segundo; lasindividuales para los de tercero y cuartocurso. Las habitaciones dobles teníanuna superficie de seis tatami[2], si bienla forma era un poco más estrecha yalargada de lo habitual. En la pared delfondo había una ventana con el marco dealuminio y, frente a la ventana, dosmesas y dos sillas, espalda contra
espalda, para facilitar el estudio. A laizquierda de la puerta, una litera dehierro de dos pisos. Todos los muebleseran austeros y resistentes. Aparte de lasmesas y la litera, había una mesita baja yuna estantería empotrada. Por másbuenos ojos con que la miraras, laestancia no tenía nada de poético. En losestantes de la mayoría de habitacionesse alineaban transistores, secadores delpelo, cafeteras y hervidores eléctricos,café instantáneo, bolsitas de té, terronesde azúcar, ollas y vajilla sencilla parapreparar raamen[3] instantáneo. En lasparedes de yeso, pin-ups de HeibonPanchi[4] o pósters, arrancados de
alguna parte, de películas porno. En unade las paredes habían pegado, en broma,la fotografía de dos cerdos copulando,pero ésa era una excepción, pues lo quecolgaba de la mayoría de las paredeseran fotos de mujeres desnudas y dejóvenes cantantes y actrices. Encima dela mesa se alineaban manuales,diccionarios y novelas.
Al ser habitaciones masculinas,solían estar muy sucias. En el fondo delas papeleras había pegadas pieles demandarinas enmohecidas, y las latasvacías que hacían las veces de cenicerosestaban atiborradas, hasta una altura deunos diez centímetros, de colillas que,
cuando humeaban, apagábamosechándoles café o cerveza, por lo quedespedían un asfixiante olor agrio.Todos los utensilios de cocina estabanennegrecidos y tenían pegados restos decomida de dudosa procedencia, y elsuelo estaba sembrado de envoltorios decelofán de raamen instantáneo, botellasde cerveza vacías, tapas…, un poco detodo. A nadie se le ocurría tomar unaescoba, barrer la porquería, recogerlacon la pala y tirarla a la papelera. Lasráfagas de aire levantaban nubes depolvo del suelo. Todas las habitacionesdespedían un hedor nauseabundo,distinto en cada habitación, aunque los
componentes eran exactamente losmismos: sudor, olor corporal y basura.Todos arrojábamos la ropa sucia debajode la cama y, como a nadie se le ocurríaairear los futones a menudo, éstosestaban completamente empapados ensudor y apestaban sin remedio. Que uncaos de tal magnitud no originara unaepidemia letal es algo que aún hoy sigueextrañándome.
Mi habitación, por el contrario,estaba limpia como una patena. Nohabía ni una mota de polvo en el suelo,ni vaho que empañara el cristal de lasventanas; los futones se tendían al soluna vez por semana, los lápices estaban
colocados dentro de su bote, las cortinasse lavaban cada mes. Y es que micompañero de habitación erapatológicamente limpio. En una ocasiónles conté a los chicos de las otrashabitaciones: «El tío incluso lava lascortinas», pero no me creyeron. Nadiesabía que las cortinas tuvieran quelavarse de vez en cuando. Todospensaban que era algo que siemprehabía colgado de las ventanas.
«Es un anormal», decían. Y,empezaron a llamarlo Nazi o Tropa-de-Asalto.
Ni siquiera teníamos pin-ups. Denuestra pared colgaba la imagen de un
canal de Ámsterdam. Cuando intentépegar el póster de una mujer desnuda, micompañero me espetó: «Wat-wat-anabe.A mí, no me gus-gustan esas co-cosas»,lo arrancó y pegó el póster del canal.Puesto que yo no suspiraba por tener unamujer desnuda colgando de la pared, noprotesté. Todos los que venían a nuestrahabitación decían: «¿Pero esto qué es?».Alguna vez comenté: «Tropa-de-Asaltose masturba mirándolo». Fue una broma,pero todos lo creyeron. Lo aceptaroncon tanta naturalidad que yo mismoacabé pensando que era cierto.
Todos me compadecían por tenerque compartir habitación con Tropa-de-
Asalto, pero a mí no me desagradaba.Mientras yo mantuviera limpias miscosas, él me dejaba en paz, así que eraun compañero bastante cómodo. Él seencargaba de la limpieza, tendía losfutones, sacaba la basura. Cuando yotenía mucho trabajo y llevaba tres díassin bañarme, él arrugaba la nariz y meaconsejaba que me diera un baño.También solía decirme que fuera albarbero o que me cortara los pelos de lanariz. Lo único molesto era que, encuanto veía un insecto, pulverizabainsecticida por toda la habitación, y yoentonces tenía que refugiarme en el caosde la habitación vecina.
Tropa-de-Asalto estudiaba geografíaen una universidad pública.
—Es-estoy estu-tudiando ma-mapas—me dijo cuando nos conocimos.
—¿Te gustan los mapas? —lepregunté.
—Sí. Cuando acabe la universidadquiero entrar en el Instituto Nacional deGeografía y hacer ma-mapas.
Me admiró la gran diversidad dedeseos y objetivos que pretendealcanzar el ser humano. Era una de lasprimeras cosas que me habíansorprendido al llegar a Tokio. Si nohubiera algunas personas —no hace faltaque sean muchas— que se interesan,
apasionan incluso, por la cartografía,tendríamos un serio problema. Pero meextrañaba que alguien que tartamudeabacada vez que pronunciaba la palabra«mapa» quisiera entrar en el InstitutoNacional de Geografía. A vecestartamudeaba y a veces no, pero cuandose trataba de la palabra «mapa»tartamudeaba el cien por cien de lasveces.
—¿Qué es-estudias? —me preguntó.—Teatro —le respondí.—¿Haces teatro?—No. Se trata de leer obras de
teatro, de investigar. Ya sabes, Racine,Ionesco, Shakespeare…
Repuso que, aparte de Shakespeare,no había oído hablar jamás de los otrosautores. Yo apenas los conocía, perofiguraban en el índice de materias delcurso.
—Bu-bueno, sea como sea, eso es loque te gusta —dijo.
—No especialmente —repuse.Esta respuesta lo desconcertó. Y
cuando se desconcertaba su tartamudeose agravaba. Me sentí culpable.
—Me daba igual una cosa que otra—le expliqué—. Etnología, historia deAsia… Al final elegí teatro un poco porcasualidad.
Por supuesto, no era ése el tipo de
explicación que podía convencerlo.—No lo en-entiendo. —Puso cara de
no entender nada—. En mi ca-caso, megustan los ma-mapas, y por eso estudioma-mapas. Por eso, he en-entrado en unauniversidad de Tokio, y mis padres meenvían di-dinero. Pero tú dices que a tino te pa-pasa lo mismo que a mí…
Su argumento era más lógico que elmío, así que desistí de seguir dándoleexplicaciones. Luego nos jugamos a loschinos qué litera usaría cada uno. A míme tocó la de arriba y a él la de abajo.
Él siempre vestía camisa blanca,pantalones negros y jersey azul marino.Llevaba la cabeza rapada, era alto, de
pómulos marcados. Para ir a launiversidad, se ponía siempre eluniforme de estudiante y zapatos decordones negros. Tenía toda la pinta deser un estudiante de derechas y, por eso,los demás chicos lo llamaban Tropa-de-Asalto, pero la verdad es que no sentíaningún interés por la política. Le dabapereza elegir la ropa y, en consecuencia,vestía siempre así. Su interés se limitabaa las transformaciones de la líneacostera, a la construcción de un nuevotúnel del ferrocarril, a ese tipo de cosas.Cuando empezaba a hablar de esostemas, podía pasarse una o dos horastartamudeando y encallándose, hasta que
yo acababa huyendo de la habitación ome dormía.
Cada mañana se levantaba a las seisusando el «Que tu reinado…» comodespertador. Así que no puede decirseque aquella ceremonia ostentosa deizamiento de la bandera no sirviera paranada. Se vestía, iba al baño y se lavabala cara. Tardaba tanto rato que yo mepreguntaba si se quitaba los dientes y selos lavaba uno por uno. Cuando volvía ala habitación, alisaba con esmero lasarrugas de la toalla y la ponía a secarsobre el radiador, depositaba el cepillode dientes y el jabón en la repisa. Luegoencendía la radio y empezaba su sesión
de gimnasia radiofónica.Solía quedarme leyendo hasta tarde
y, por las mañanas, dormía como unbendito hasta las ocho. Por más queTropa-de-Asalto se levantaba y dabavueltas por la habitación, por más queencendía la radio y empezaba a hacergimnasia, yo seguía durmiendo como sinada. Hasta que se ponía a dar saltos,claro. No me despertaba exactamente,pero, cada vez que brincaba —y dabagrandes saltos—, con la vibración, lalitera daba una sacudida. Lo soporté tresdías. Había oído que, en la convivencia,hay que aguantarse hasta cierto punto. Ala cuarta mañana llegué a la conclusión
de que mi tolerancia había llegado a unlímite.
—Perdona, pero ¿no podrías hacergimnasia en la azotea? —le solté abocajarro—. No puedo dormir.
—Pero si son ya las seis y media —dijo con cara de incredulidad.
—Ya lo sé. Para mí las seis y mediaes hora de estar durmiendo. No podríaexplicarte por qué, pero es así.
—Im-imposible. Si lo hago en laazotea, los del tercer piso se quejarán.Aquí no hay problema, como debajo hayun almacén nadie se queja.
—Entonces puedes hacerla en elpatio. En el césped.
—Im-imposible también. Mi ra-radio no es un transistor. Si no hayenchufe, no puedo usarla. Y sin música,no puedo hacer la gimnasia de la ra-radio.
La verdad es que su radio era de unmodelo muy anticuado y funcionaba sinpilas. Yo tenía un transistor, pero sólosintonizaba FM para escuchar música.«¡Qué fuerte!», pensé.
—Negociemos —sugerí—. Túpuedes hacer la gimnasia aquí. Pero, acambio, te olvidas de la parte de lossaltos. Haces mucho ruido…
—¿Saltos? —repitió asombrado—.¿Saltos? ¿Y eso qué es?
—Saltos son saltos. Levantar unapierna y otra, saltar…
—De eso no hay.Empezó a dolerme la cabeza. Sentí
que tanto me daba una cosa que otra,pero ya que había sacado el tema acolación, decidí que lo mejor seríazanjarlo y, tarareando la música deapertura del programa radiofónico degimnasia de la cadena de televisiónNHK, empecé a dar saltos en el suelo.
—¡Mira! Es esto. Hay, ¿no?—Sí que los hay. No me había da-
dado cuenta.—Así que —proseguí sentándome
en la cama— quiero que te saltes esta
parte. El resto lo soportaré. ¿Harás elfavor de olvidarte de la parte de lossaltos y me dejarás dormir en paz?
—Im-imposible —me dijo con lamayor naturalidad del mundo—. Nopuedo saltarme ninguna parte. Hace diezaños que hago lo mismo todos los días.En cuanto empiezo me sale todo, unacosa tras otra. Si me saltara una parte,no podría continuar.
Nada pude responder a eso. ¿Quépodía decirle? Lo más sencillo hubiesesido arrojar aquella maldita radio por laventana cuando él no estuviera, pero eraevidente que si lo hacía abriría la cajade los truenos. Tropa-de-Asalto era un
chico extremadamente celoso de suspertenencias. Cuando, ya sin palabras,me senté desalentado en la cama, meconsoló con una sonrisa.
—Wat-watanabe, ¿por qué no televantas y hacemos gimnasia los dosjuntos? —Y se fue a desayunar.
Naoko se rió cuando le conté elincidente de la gimnasia radiofónica conTropa-de-Asalto. No se lo habíacontado con la intención de divertirla,pero al final me reí con ella. Aunque susonrisa duró un instante, hacía muchotiempo que no la veía sonreír. Naoko y
yo nos habíamos apeado en la estaciónde Yotsuya e íbamos andando por elmalecón paralelo a la vía en dirección aIchigaya. Era la tarde de un domingo demediados de mayo. Esa mañana habíalloviznado a ratos; al mediodía la lluviahabía cesado y el viento del sur barríalos oscuros nubarrones que cubrían elcielo. Las hojas de los cerezos, de unfresco color verde, se mecían al viento yreflejaban los destellos de los rayos delsol. Ya era un día de principios deverano. Las personas con quienes noscruzábamos se habían quitado los jerséisy las chaquetas, que llevaban sobre loshombros o colgados del brazo. Todo el
mundo parecía feliz bajo los cálidosrayos del sol de aquella tarde dedomingo. En la pista de tenis, frente almalecón, un chico se había quitado lacamisa y blandía la raqueta apenasvestido con unos sucintos pantalonescortos. Dos monjas sentadas en un bancovestían pulcramente sus negros hábitos,por lo que, a su alrededor, parecía nohaber llegado todavía la luz del verano.Con todo, ambas disfrutaban con airesatisfecho de su charla.
Tras quince minutos de caminata,tenía la espalda bañada en sudor, así queme quité la gruesa camisa de algodón yme quedé en camiseta. Naoko se había
subido hasta los codos las mangas de lachaqueta de su chándal color perla. Laprenda había adquirido una bonitatonalidad al desteñirse, a fuerza delavados. Tenía la impresión de haberlavisto enfundada en un chándal parecidomucho tiempo antes, pero no estabaseguro. En aquella época no eranmuchos los recuerdos que yo tenía deNaoko.
—¿Qué tal la convivencia? ¿Esdivertido vivir con otra gente? —mepreguntó.
—Todavía no lo sé. Llevo un mes —dije yo—. No está mal. Como mínimo,no es insoportable.
Ella se detuvo delante de una fuente,bebió un sorbo de agua, se sacó unpañuelo del bolsillo de los pantalones yse secó los labios. Luego se agachó y seanudó los cordones de los zapatos.
—¿Crees que yo también podríavivir así?
—¿Con otra gente?—Sí —dijo Naoko.—No lo sé. Depende de cómo te lo
tomes. Supone muchas molestias, ésa esla verdad. Las reglas son una pesadez, yhay muchos imbéciles prepotentes. Micompañero de habitación, por ejemplo,hace gimnasia con la radio puesta a lasseis de la mañana. Pero cuando pienso
que en cualquier otra parte hay casosparecidos, me conformo. Si te haces a laidea de que no tienes más remedio queestar allí, puedes ir tirando. De eso setrata.
—Claro —asintió ella.Durante unos instantes pareció darle
vueltas a algo. Me clavó los ojos concara de estar observando un objetoextraño. Su mirada era tan profunda ycristalina que me dio un vuelco elcorazón. No me había dado cuenta deque tuviera una mirada tan clara. Dehecho, jamás había tenido laoportunidad de mirarla a los ojos. Era laprimera vez que paseábamos los dos
solos, y la primera vez que hablábamostanto rato.
—¿Quieres ir a vivir a unaresidencia? —le pregunté.
—¡Oh, no, no! —respondió Naoko—. Me estaba imaginando cómo debe deser vivir con gente. O sea que… —Naoko buscó las palabras apropiadasmordiéndose los labios, pero al parecerno logró encontrarlas. Apartó la miradalanzando un suspiro—. No sé. Da igual.
Así terminó la conversación. Naokoreemprendió su marcha hacia el este, yyo la seguí unos pasos detrás.
Hacía casi un año que no la veía.Durante este tiempo, Naoko había
adelgazado tanto que apenas la reconocí.La carne había desaparecido de susmejillas, antes rellenas, y su nuca sehabía afinado. Sin embargo, no se laveía huesuda ni tenía un aire enfermizo.Su delgadez resultaba natural y serena.Parecía que su cuerpo hubiese estadooculto en un lugar largo y estrecho alque se hubiera amoldado. Y estabamucho más hermosa de lo querecordaba. Estuve a punto de decírselo,pero no sabía cómo y al final me callé.
No habíamos ido allí por nada enconcreto. Nos habíamos encontrado porcasualidad en un tren de la línea Chûô.Ella acababa de salir de casa para ir al
cine, y yo me dirigía a las librerías delviejo de Kanda. Ninguno de los doshabía quedado con nadie. Naokopropuso que nos apeáramos del tren, ycasualmente bajamos en Yotsuya. Noteníamos nada especial que decirnos. Noentendía por qué Naoko me habíapropuesto irnos juntos. El punto departida es tener algún tema deconversación.
En cuanto salimos de la estación,ella empezó a andar resuelta sinmencionar siquiera adónde nosdirigíamos. No tuve más remedio queseguirla, siempre un metro detrás deella. De haber querido, hubiese podido
reducir esa distancia, pero una repentinatimidez me lo impidió. Andaba detrás deNaoko con la vista clavada en suespalda y en su melena, negra y lisa. Enel pelo lucía un gran pasador de colormarrón y, al ladear la cabeza, mostrabasus pequeñas orejas blancas. A trechosse volvía y me decía algo. A veces eracapaz de darle una respuesta adecuada;otras, no tenía ni idea de qué contestarle.Y otras, ni siquiera entendía lo que meestaba diciendo. Pero a ella parecíatenerla sin cuidado si la oía. Cuandoacababa de expresar lo que pensaba,volvía a darme la espalda y reemprendíala marcha. «¡En fin! Hoy hace un día
perfecto para pasear», terminéresignándome.
La forma de andar de Naoko erademasiado sistemática para que aquellofuera un simple paseo. En Iidabashi giróhacia la derecha, cruzó el foso, atravesóel cruce de Jinbochô, subió la cuesta deOchanomizu y llegó a Hongô. Despuésprosiguió hasta Komagome bordeando lalínea férrea. Fue un itinerario nadadesdeñable. Cuando llegamos aKomagome, el sol declinaba. Era unapacible atardecer de primavera.
—¿Dónde estamos? —preguntóNaoko como si descubriera aquel lugarde repente.
—En Komagome —dije—. ¿No tehas fijado? Hemos dado una vueltaenorme.
—¿Y por qué hemos venido hastaaquí?
—Has sido tú quien me ha traído. Yome he limitado a seguirte.
Entramos en una soba-ya[5] cerca dela estación y tomamos un bol de soba.Como tenía sed, bebí cerveza, yo solo.Encargamos los fideos y comimos ensilencio. Yo estaba agotado por lacaminata, y ella, con sus manosdescansando sobre la mesa, parecíaestar de nuevo absorta en suscavilaciones. Las noticias de la
televisión anunciaban que aqueldomingo los lugares de ocio habíantenido una ocupación plena. «Y nosotroshemos ido a pie desde Yotsuya hastaKomagome», me dije.
—Estás en forma —bromeé cuandoterminé mis fideos.
—¿Sorprendido?—Sí.—En el instituto era corredora de
fondo. Corría unos diez o quincekilómetros. Además, como a mi padre legustaba el montañismo, desde pequeña,todos los domingos me llevaba con él deexcursión. Ya has visto que detrás decasa está la montaña. Así que las
piernas se me han ido fortaleciendopoco a poco.
—Pues no lo parece —dije.—No, ¿verdad? Todo el mundo
piensa que soy una chica muy delicada.Pero uno jamás debe fiarse de lasapariencias. —Subrayó sus palabras conuna media sonrisa.
—Sintiéndolo mucho, estoy hechopolvo.
—Vaya, perdona. Te he llevado todoel día de aquí para allá.
—No te lo negaré. Pero así hemostenido la oportunidad de charlar. Que yorecuerde, ésta es la primera vez que lohacemos.
Sin embargo, por más que lointentaba, era incapaz de recordar dequé habíamos hablado.
Naoko, sin razón aparente, hacíagirar el cenicero sobre la mesa.
—Si quieres…, si no te va mal…, sino fuese una molestia…, podríamosvernos otra vez. Ya sé que no tengoningún derecho a proponértelo, pero…
—¿Derecho? —me extrañé—, ¿quéquieres decir con «derecho»?
Ella enrojeció. Tal vez mi sorpresahabía sido excesiva.
—No sé explicarlo —comentó entono de disculpa. Se subió las mangasdel chándal hasta los codos y volvió a
bajárselas. La luz de la lámpara conferíaun bonito color dorado al suave vello desus brazos—. No es «derecho» lo quequería decir. Era otra cosa muy distinta.
Naoko hincó los codos sobre lamesa y clavó la vista en un calendarioque colgaba de la pared. Tal vezesperaba encontrar allí las palabrasadecuadas. Por supuesto, no las halló.Suspiró, cerró los ojos y se arregló elpasador del pelo.
—No importa —tercié—.Comprendo lo que quieres decir. Peroyo tampoco sé cómo expresarlo.
—No puedo hablar bien —dijoNaoko—. Me pasa desde hace un
tiempo. Cuando intento decir algo, sólose me ocurren palabras que no vienen acuento o que expresan todo lo contrariode lo que quiero decir. Y, si intentocorregirlas, me lío aún más, y másequivocadas son las palabras, y al finalacabo por no saber qué quería decir alprincipio. Es como si tuviera el cuerpodividido por la mitad y las dos partesestuviesen jugando al corre que te pillo.En medio hay una columna muy gruesa yvan dando vueltas a su alrededorjugando al corre que te pillo. Siempreque una parte de mí encuentra la palabraadecuada, la otra parte no puedealcanzarla.
Naoko levantó la vista y me miró alos ojos.
—¿Entiendes lo que quiero decir?—Esto nos sucede a todos —añadí
—. Todos queremos expresarnos y nosimpacientamos cuando no encontramoslas palabras apropiadas.
Naoko pareció decepcionada por micomentario.
—No era eso —dijo, pero no añadiónada más.
—No me importa quedar contigo.Los domingos nunca tengo nada quehacer, y andar es bueno para la salud.
Tomamos la línea de tren Yamanotey, en Shinjuku, Naoko hizo trasbordo a
la línea Chûô. Vivía en un pequeñoapartamento de alquiler en Kokubunji.
—¿Crees que hablo de formadiferente a como lo hacía antes? —mepreguntó al separarnos.
—Sí, me da esa impresión —contesté—. Pero no podría decirte porqué. Aunque nos veíamos mucho, norecuerdo que habláramos demasiado.
—Es cierto —reconoció Naoko—.¿Puedo llamarte el sábado que viene?
—Claro. Te estaré esperando.
Conocí a Naoko durante laprimavera de mi segundo año de
bachillerato. Ella también estaba ensegundo curso e iba a un exclusivocolegio de monjas. Un colegio tan finoque, si estudiabas demasiado, te tildabande hortera. Yo tenía un buen amigollamado Kizuki (más que bueno era,literalmente, el único); Naoko era sunovia. Kizuki y Naoko salían juntos casidesde su nacimiento; sus casas quedabana menos de doscientos metros la una dela otra.
Al igual que muchas parejas que hancrecido juntas, mantenían una relaciónmuy abierta y no sentían unos deseosmuy fuertes de estar a solas. Sevisitaban con frecuencia, solían cenar
con la familia del uno o del otro,jugaban al mahjong con ellos. Mehabían incluido en varias citas dobles.Naoko venía con una compañera declase y los cuatro íbamos al zoo, a lapiscina o al cine. Debo reconocer quelas chicas que me presentaba Naokoeran guapas, pero algo refinadas para migusto. Yo hubiera preferido a una de miscompañeras de la escuela pública,aunque fuesen un poco menossofisticadas, alguien con quien poderhablar relajadamente. Para mí era unmisterio saber qué estarían rumiandoaquellas lindas cabecitas. Tal vez no noshubiéramos entendido.
Total, que Kizuki desistió deorganizar citas dobles y, en vez de esto,empezamos a salir los tres: Kizuki,Naoko y yo. Visto ahora, no era unasituación muy normal, pero sí lo quemejor resultaba. En cuanto entraba unacuarta persona todo rechinaba. Cuandoestábamos los tres juntos, aquelloparecía un talk show televisivo: yo erael invitado; Kizuki, el anfitrióntalentoso, y Naoko, su ayudante. Kizukisiempre era el centro de atención y sabíacómo llevarlo. Era cierto que tenía unavena sarcástica y que solían tacharlo dearrogante, pero, en esencia, era unapersona amable y justa. Cuando
estábamos los tres juntos, hablaba ybromeaba con Naoko y conmigo demanera equitativa, e intentaba queninguno de los dos se sintieramarginado. Si uno permanecía largo ratoen silencio, sabía cómo sacarle laspalabras. Mirándolo, yo pensaba quedebía de resultarle muy difícil, peroahora no lo creo. Kizuki tenía lacapacidad de graduar, en cada segundo,la atmósfera del lugar y de adaptarse aella. Además, tenía el talento de sacar arelucir las partes interesantes de lacharla de un interlocutor que no lo eraespecialmente. Y cuando uno hablabacon él, tenía la impresión de ser alguien
excepcional que llevaba una vidainteresantísima.
Sin embargo, no era una personasociable. En la escuela, yo era su únicoamigo. No entendía cómo una personatan inteligente, un conversador tanbrillante, no llevaba su talento a círculosmás amplios y se contentaba con nuestropequeño mundo a tres. Tampocoentendía por qué me había escogidocomo amigo. Yo era una personacorriente a quien le gustaba estar a solasleyendo o escuchando música, no teníanada que pudiera llamarle la atención aalguien como Kizuki. Con todo,congeniamos enseguida. Su padre era un
dentista famoso por su habilidad y susaltos honorarios.
—¿Te apetece que salgamos enparejas este domingo? Mi novia va a uncolegio de monjas y traerá a una chicaguapa —me dijo Kizuki al poco deconocernos.
—Vale —le respondí.Así conocí a Naoko.Pasábamos mucho tiempo los tres
juntos, pero, en cuanto Kizuki selevantaba y nos quedábamos solosNaoko y yo, jamás lográbamos manteneruna conversación fluida. No se nosocurría nada de que hablar. En realidad,no teníamos ningún tema de
conversación en común. Y, ¡quéremedio!, nos limitábamos a beber aguao a juguetear con los objetos que habíaencima de la mesa sin apenas dirigirnosla palabra. Esperando a que volvieraKizuki. En cuanto aparecía él sereanudaba la conversación. Naoko erapoco habladora, y yo prefería escuchar ahablar, así que, siempre que me quedabaa solas con ella, me sentía incómodo.No es que no congeniáramos, pero noteníamos nada que decirnos.
Naoko y yo volvimos a vernos pocassemanas después del funeral de Kizuki.Teníamos un asunto que tratar yquedamos en una cafetería, pero una vez
solventamos el problema no supimosqué decirnos. Saqué varios temas, perola conversación languideció enseguida.Además, noté en la manera de hablar deNaoko cierta agresividad. Parecíaenfadada conmigo, aunque yodesconocía el motivo. Luego nosseparamos y no volvimos a vernos hastapasados unos años, cuando nosencontramos por casualidad en aqueltren de la línea Chûô.
Quizás el motivo del enfado deNaoko fuese el hecho de que la últimapersona que habló con Kizuki fui yo, y
no ella. Ésta no es la mejor manera deexpresarlo, pero creo que entiendo cómose sentía. De haber podido, me hubieracambiado por ella. Pero era la típicacosa que, una vez ha sucedido, no cabehacer ni pensar nada.
Aquella agradable tarde de mayo,después de comer, Kizuki me propusosaltarnos la clase e ir a jugar unaspartidas de billar. Dado que no sentía uninterés desbordante por las clases de latarde, salimos de la escuela, bajamos tancampantes la colina en dirección alpuerto, entramos en un billar y nospusimos a jugar. Gané la primerapartida, y entonces él se puso serio de
repente, se concentró en el juego y ganólas tres partidas siguientes. Mientrasjugábamos, no bromeó ni una sola vez,cosa rara en él. Después fumamos uncigarrillo.
—¿Qué te pasa hoy que estás tanserio? —le pregunté.
—Hoy no quería perder —me dijoKizuki sonriendo satisfecho.
Se mató aquella misma noche en elgaraje de su casa. Conectó una mangueraal tubo de escape de su N-360, selló losresquicios de las ventanillas con cintaadhesiva y puso en marcha el motor. Nosé cuánto tiempo tardó en morirse.Cuando sus padres, que volvían de
visitar a un pariente enfermo, abrieron lapuerta del garaje para meter el coche,Kizuki ya estaba muerto. La radio delcoche permanecía encendida; había unrecibo de la gasolinera prendido en ellimpiaparabrisas.
No había motivos aparentes, ni dejóescrita una carta. Fui la última personaque habló con él, y la policía me llamó adeclarar. Le expliqué al inspectorencargado de la investigación que laactitud de Kizuki no me hizo sospecharnada, que se había comportado comosiempre. El policía no parecía haberseformado una buena impresión ni deKizuki ni de mí. Parecía creer que no
era extraño que un chico que se saltabalas clases para ir a jugar al billar sesuicidara. Salió publicada una pequeñanota en el periódico, y con eso se zanjóel asunto. Sus padres se deshicieron delN-360 rojo. En el colegio, sobre supupitre, lucieron durante un tiempo unasflores blancas.
En los diez meses que transcurrierondesde el suicidio de Kizuki hasta queterminé el instituto, fui incapaz de hallarmi propio espacio en el mundo que merodeaba. Salí con una chica, me acostécon ella, pero no duramos más de medioaño. Ella no poseía nada que la hicieraespecialmente atractiva a mis ojos.
Elegí una universidad privada de Tokioen la que pudiera entrar sin estudiardemasiado e hice el examen de ingresosin ilusión alguna. Aquella chica mepidió que no me fuera a Tokio, pero yodeseaba alejarme de Kôbe como fuese.Necesitaba empezar una nueva vida enun lugar donde no me conociera nadie.
—¡Como te has acostado conmigo,ya no te importo nada! —berreó lachica.
—No es verdad —le dije.Lo único que quería era irme de la
ciudad. Pero ella no lo entendió. Y nosseparamos. En el tren, camino de Tokio,me acordé de sus cualidades, de sus
virtudes, y me arrepentí pensando quehabía sido muy injusto. Pese a todo, nopodía volver atrás. Decidí olvidarla.
Recién llegado a Tokio, cuandoempecé una nueva vida en la residencia,tenía un único propósito: tratar de notomarme las cosas a pecho, mantener ladebida distancia con el mundo. Nadamás. Y decidí olvidar por completo lamesa de billar forrada de fieltro verde,el N-360 rojo y las flores blancas sobreel pupitre, la columna de humoalzándose desde la alta chimenea delcrematorio, el pisapapeles con forma
achaparrada en la sala deinterrogatorios. Al principio, pensé queiba a lograrlo. Sin embargo, por más queintentase olvidarlo, en mi interiorpermanecía una especie de masa de airede contornos imprecisos. Con el pasodel tiempo, esta masa empezó adefinirse. Ahora puedo traducirla en lassiguientes palabras: «La muerte noexiste en contraposición a la vida sinocomo parte de ella».
Expresado en palabras, suena atópico, pero yo en ese momento lo sentíacomo una masa de aire en mi interior. Lamuerte estaba presente en elpisapapeles, en las cuatro bolas rojas y
blancas alineadas sobre la mesa debillar. Y nosotros vivimos respirándola,y va adentrándose en nuestros pulmonescomo un polvo fino.
Hasta entonces había concebido lamuerte como una existenciaindependiente, separada por completode la vida. «Algún día la muerte nostomará de la mano. Pero hasta el día enque nos atrape nos veremos libres deella.» Yo pensaba así. Me parecía unrazonamiento lógico. La vida está enesta orilla; la muerte, en la otra.Nosotros estamos aquí, y no allí.
A partir de la noche en que murióKizuki, fui incapaz de concebir la
muerte (y la vida) de una manera tansimple. La muerte no se contrapone a lavida. La muerte había estado implícitaen mi ser desde un principio. Y éste eraun hecho que, por más que lo intenté, nopude olvidar. Aquella noche de mayo,cuando la muerte se llevó a Kizuki a susdiecisiete años, se llevó una parte de mí.
Viví la primavera de mis dieciochoaños sintiendo esta masa de aire en miinterior. Al mismo tiempo, intentaba nomostrarme serio, pues intuía que laseriedad no me acercaba a la verdad.Pero la muerte es un asunto grave.Quedé atrapado en este círculo vicioso,en esta asfixiante contradicción. Cuando
miro hacia atrás, hoy pienso que fueronunos días extraños. Estaba en la plenitudde la vida y todo giraba en torno a lamuerte.
3
Naoko me llamó el sábado yconcertamos una cita para el domingo.Si es que a aquello puede llamarse una«cita». A mí no se me ocurre otrapalabra.
Igual que la vez anterior, recorrimoslas calles, entramos en una cafetería,tomamos una taza de café,reemprendimos la marcha, cenamos alatardecer, nos despedimos y nos
separamos. Fiel a su costumbre, ella nosoltó más que algunas frases sueltas,pero, como no parecía importarle, no meesforcé en mantener una conversación.Cuando nos apetecía, hablábamos denuestras vidas cotidianas o de launiversidad, pero siempre de unamanera fragmentaria, sin hilvanarlo connada. No mencionamos el pasado.Paseamos todo el tiempo. Es una suerteque Tokio sea una ciudad tan grande; pormás que la recorras, siempre hay algúnsitio adónde ir.
A partir de entonces, quedábamoscasi todos los fines de semana, ysiempre dábamos el mismo paseo. Ella
iba delante, y yo la seguía unos pasosdetrás. Naoko lucía pasadores en elpelo, pero siempre mostraba la orejaderecha. Puesto que siempre la veía deespaldas, ésta es la imagen que hoymejor recuerdo. Cuando se sentíaavergonzada, jugueteaba con el pasador.Y se secaba las comisuras de los labiosantes de decir algo. Mirándola hacerestos gestos, poco a poco empezó agustarme. Estudiaba en una pequeñauniversidad femenina en las afueras deMusashino, conocida por la enseñanzadel inglés. Cerca de su apartamentodiscurría un canal de riego de aguascristalinas por donde solíamos pasear.
Naoko me había invitado alguna veza su apartamento y había cocinado paramí. No parecía sentirse incómodaestando a solas conmigo. Era una únicaestancia, sobria y desprovista deadornos. Si no fuera por las mediascolgando en el rincón de la ventana,nadie hubiera dicho que allí vivía unachica. Llevaba una vida muy austera ysencilla, y apenas tenía amigos. Quien laconoció en el instituto no hubiera podidoimaginarlo. Antes Naoko llevabavestidos bonitos y siempre estabarodeada de gente. Mirando su cuarto, medio la impresión de que, al igual que yo,había querido alejarse de la ciudad y
empezar una nueva vida en un lugardonde nadie la conociese.
—Elegí esta universidad porquenadie de la escuela pensaba venir aquí—me dijo Naoko sonriendo—. Todasnosotras íbamos a estudiar enuniversidades más elegantes.
No puede decirse que la relaciónentre Naoko y yo no progresara. Poco apoco, ella fue acostumbrándose a mí, yyo a ella. Cuando finalizaron lasvacaciones de verano y empezó el nuevocurso, automáticamente Naokoreemprendió sus paseos a mi lado, comosi fuera lo más natural del mundo. Lointerpreté como la señal de que me
aceptaba como amigo; por mi parte, nopuedo decir que me desagradara pasearcon una chica tan guapa. Y seguimosdeambulando por las calles de Tokio.Subiendo cuestas, cruzando ríos,atravesando las vías del tren…Caminamos sin rumbo, andando porandar, cual si fuera un rito para aliviarlas ánimas en pena. Si llovía,paseábamos bajo el paraguas.
Llegó el otoño y el suelo del patiode la residencia se cubrió con las hojasdel olmo. Al ponerme el primer jersey,me llegó el olor de la nueva estación.Gasté un par de zapatos y me compréotros de ante.
No logro recordar de quécharlábamos. Probablemente, de nadaque valiera la pena. Seguimos sinmencionar el pasado. El nombre deKizuki apenas salía en nuestrasconversaciones. Hablábamos poco, puesentonces ya nos habíamos acostumbradoa estar sentados en una cafetería frente afrente en silencio.
Dado que a Naoko le gustaba oír lashistorias de Tropa-de-Asalto, yo se lascontaba a menudo. Tropa-de-Asalto tuvouna cita con una chica (una compañerade clase de geografía, cómo no), peroregresó al atardecer con aire abatido.Sucedió en junio. «Wat-watanabe,
cuando sales con una chi-chica, ¿de quéhablas?», me preguntó. No recuerdo quéle respondí. De todas formas, no era lapersona más indicada para aconsejarle.En julio, mientras él no estaba, alguienarrancó la fotografía del canal deÁmsterdam y pegó otra del Golden GateBridge de San Francisco. He aquí larazón: querían averiguar si Tropa-de-Asalto sería capaz de masturbarsemirando el Golden Gate Bridge. Cuandoles dije que «lo hizo encantado de lavida», alguien sugirió sustituirla por unade un iceberg. Cada cambio defotografía provocaba en Tropa-de-Asalto un desconcierto terrible.
—¿Qui-quién diablos debe de haceruna co-cosa así? —dijo.
—¡Vete a saber! Pero no está mal,¿no? Las fotos son bonitas. Sea quiensea, puedes estarle agradecido, ¿no teparece?
—Qui-quizá sí. Pero esdesagradable —comentó.
Naoko se reía siempre queescuchaba las historias de Tropa-de-Asalto y, puesto que era poco frecuenteverla reír, empecé a contárselas amenudo, aunque no me sentía a gustoutilizando a mi compañero como objetode mofa. Era el tercer hijo, algo formal,de una familia que no podía calificarse
de acomodada. Y hacer mapas era elúnico sueño que tenía en su vida. ¿Quiénpodía burlarse de eso?
Con todo, los chistes sobre Tropa-de-Asalto acabaron convirtiéndose en untema de conversación indispensable enel dormitorio, y entonces, por mucho quehubiese intentado parar todo aquello, nohubiera podido. Ver a Naoko riéndoseme hacía sentirme feliz. Así que seguícontándoles a todos sus historias.
Naoko me preguntó una sola vez sime gustaba alguna chica. Le hablé de lanovia que había dejado. Le conté queera una buena chica, que me gustabahacer el amor con ella y que todavía la
echaba de menos, pero que jamás mehabía calado hondo.
—Tal vez mi corazón esté recubiertopor una coraza y sea imposibleatravesarla —le dije—. Por eso nopuedo querer a nadie.
—¿No has estado nunca enamorado?—No —le respondí.No quiso saber nada más.Al final del otoño, cuando el gélido
viento barría la ciudad, ella a veces searrimaba a mi brazo. Notaba surespiración a través de la gruesa tela delabrigo. Me tomaba del brazo, metía lamano en el bolsillo de mi abrigo o, sihacía mucho frío, se me agarraba al
brazo temblando. Pero no era más queeso. No había que darle importancia. Yocontinuaba andando con las manosmetidas en los bolsillos, como siempre.Como los dos calzábamos zapatos desuela de goma, nuestros pasos apenas seoían. Sólo cuando pisábamos lasgrandes hojas caídas de los plátanos.Cada vez que oía este crujido seco,sentía compasión por Naoko. No era mibrazo lo que ella buscaba, sino el brazode alguien. No era mi calor lo que ellanecesitaba, sino el calor de alguien.Entonces sentía algo rayano en laculpabilidad por ser yo ese alguien.
Conforme iba avanzando el invierno,
los ojos de Naoko parecían ir ganandoen transparencia. Una transparenciaausente. Pronto, sin razón aparente,clavaba sus ojos en los míos como sibuscara algo, y, cada vez que estoocurría, me embargaba una extraña einsoportable sensación de soledad.
Me pregunté si trataba de decirmealgo. Quizás era incapaz de expresarlocon palabras. No, antes de traducirlo allenguaje hablado, tendría que haberlocomprendido ella misma. Por eso nohallaba las palabras. En esas ocasiones,Naoko jugueteaba con el pasador delpelo, se secaba las comisuras de loslabios y me clavaba su mirada ausente.
De haber podido, hubiese deseadoabrazarla, pero siempre me quedé con laduda y desistí. Temía herirla. Seguimospaseando por las calles de Tokio, y ellaseguía buscando las palabras en elvacío.
Los compañeros del dormitorio metomaban el pelo cada vez que recibíauna llamada de Naoko o salía losdomingos por la mañana. En fin, puedeque fuera lo más natural que supusieranque me había echado novia. No sabíacómo explicárselo, y tampoco habíaninguna necesidad de hacerlo, así quedejé que pensaran lo que quisieran.Cuando volvía al atardecer, siempre
había alguno que me preguntaba en quépostura lo habíamos hecho, cómo teníael coño, de qué color llevaba la ropainterior y demás estupideces. Yo me lossacaba de encima diciéndoles cualquiertontería.
Así pasé de los dieciocho a losdiecinueve años. El sol salía y se ponía;izaban la bandera y la arriaban. Y alllegar el domingo salía con la novia demi amigo muerto. No tenía ni idea dequé estaba haciendo ni de qué vendría acontinuación. En las clases de launiversidad, leía a Claudel, a Racine y a
Eisenstein, pero sus libros meinteresaron muy poco. En clase no habíahecho ningún amigo y en la residenciatenía simples conocidos. Como siempreme veían leyendo, los de la residenciapensaban que yo quería ser escritor, loque jamás se me había ocurrido. A mí,en realidad, no se me había ocurrido sernada.
Intenté explicarle mis sentimientos aNaoko. Tenía la sensación de que, conun grado mayor o menor de exactitud,ella podría entenderme. Pero no logréhallar las palabras. Pensé: «¡Quéextraño! ¿Se me habrá contagiado sumanía de buscar las palabras?».
Los sábados por la noche me sentabaen el vestíbulo, al lado del teléfono,esperando la llamada de Naoko. Dadoque los sábados por la noche casi todossalían a divertirse, el vestíbulo estabamás tranquilo que de costumbre.Analizaba mis sentimientos absorto enlas motas de luz que brillabansuspendidas en el aire silencioso. ¿Quéquería la gente de mí? Pero noencontraba respuesta alguna. A vecesalargaba la mano hacia las motas de luzque flotaban en el aire, pero mis dedosno tocaban nada.
Leía mucho, lo que no quiere decirque leyera muchos libros. Más bienprefería releer las obras que me habíangustado. En esa época mis escritoresfavoritos eran Truman Capote, JohnUpdike, Scott Fitzgerald, RaymondChandler, pero no había nadie en clase oen la residencia que disfrutara leyendo aeste tipo de autores. Ellos preferían aKazumi Takahashi, Kenzaburô Ôe, YukioMishima, o a novelistas francesescontemporáneos. Así pues, no tenía estepunto en común con los demás, y leíamis libros a solas y en silencio. Losreleía y cerraba los ojos y me llenabande su aroma. Sólo aspirando la fragancia
de un libro, tocando sus páginas, mesentía feliz.
A los dieciocho años, mi librofavorito era El centauro, de JohnUpdike, pero cuando lo hube releídovarias veces, perdió su chispa y cedió laprimera posición a El gran Gatsby, deFitzgerald, obra que continuóencabezando mi lista de favoritosdurante mucho tiempo. Tomar El granGatsby de la estantería, abrirlo al azar yleer unos párrafos se convirtió en unacostumbre, y jamás me decepcionó. Nohabía una sola página de más. «¡Es unanovela extraordinaria!», pensaba. Mehubiera gustado hacer partícipes a los
otros chicos de tal maravilla. Pero a mialrededor no había nadie que leyera Elgran Gatsby. Dudo que lo hubieranapreciado. En 1968 leer El gran Gatsbyno llegaba a ser un acto reaccionario,pero tampoco podía calificarse deencomiable.
Pese a todo, conocí a una personaque había leído El gran Gatsby, y noshicimos amigos precisamente por ello.Se llamaba Nagasawa y estudiabaDerecho en la Universidad de Tokio,dos cursos por encima de mí. Nosconocíamos de vista, ya que vivíamos enla misma residencia, hasta que, un día enque yo estaba leyendo El gran Gatsby
en un rincón soleado del comedor, él sesentó a mi lado y me preguntó qué leía.«El gran Gatsby», le dije. «¿Esinteresante?», me preguntó. Le respondíque lo había leído tres veces, pero quecuanto más lo releía más párrafosinteresantes encontraba. «Un hombre queha leído tres veces El gran Gatsby bienpuede ser mi amigo», repuso comohablando para sí mismo. Y nos hicimosamigos. Corría el mes de octubre.
Cuanto más conocía a Nagasawa,más extraño me parecía. A lo largo demi vida, me había cruzado, habíaencontrado o conocido a muchaspersonas extrañas, pero jamás a nadie
que lo fuera tanto. Leía muchísimo másque yo, pero tenía por principio noadentrarse en una obra hasta quehubieran transcurrido treinta años de lamuerte del autor. «Sólo me fío de estoslibros», decía.
—No es que no crea en la literaturacontemporánea, pero no quiero perderun tiempo precioso leyendo libros queno hayan sido bautizados por el paso deltiempo. ¿Sabes?, la vida es corta.
—¿Y qué escritores te gustan? —lepregunté.
—Balzac, Dante, Joseph Conrad,Dickens —me respondió al instante.
—No son muy actuales que digamos.
—Si leyera lo mismo que los demás,acabaría pensando como ellos. ¡Elmundo está lleno de mediocres! A lagente que vale la pena le daríavergüenza hacer lo que hacen ésos. ¿Note has dado cuenta, Watanabe? Losúnicos medianamente decentes de todala residencia somos tú y yo. El resto sonbasura.
—¿Por qué lo dices? —Mesorprendí.
—Porque lo sé. Lo llevan escrito enla cara. Basta con mirarlos. Además,nosotros dos leemos El gran Gatsby.
Hice un cálculo mental: «Todavía nohan pasado treinta años desde la muerte
de Scott Fitzgerald».—Y qué más da. ¡Por dos años! —
exclamó—. A un escritor tanextraordinario como él lo adelanto, y nohay más que hablar.
Nadie en la residencia imaginabaque Nagasawa era un lector secreto deobras clásicas, aunque, de haberlosabido, no les hubiera extrañado. Él erafamoso por su inteligencia. Habíaentrado sin dificultad en la Universidadde Tokio, sacaba unas notasirreprochables y pensaba opositar alMinisterio de Asuntos Exteriores y serdiplomático. Su padre dirigía unimportante hospital en Nagoya, y su
hermano mayor se había licenciado enmedicina, ¡cómo no!, por la Universidadde Tokio, y estaba destinado a suceder asu padre. Tenía una familia impecable.Siempre llevaba la cartera forrada y eradistinguido. Así que todo el mundo lorespetaba; incluso el director de laresidencia hacía con él una excepción ypensaba dos veces lo que le decía. SiNagasawa pedía algo, se le obedecía sinrechistar. No podía ser de otro modo.Tenía un don innato para hechizar a losdemás y lograr que le hicieran caso.Poseía la capacidad de proclamarselíder, evaluaba rápidamente unasituación, daba las indicaciones precisas
y conseguía que lo obedecierandócilmente. Sobre su cabeza flotaba unaura que revelaba su poder, como lacorona de un ángel. Al verlo, la gentepensaba: «Este chico es un serexcepcional», y se sentían intimidados.El que me eligiera a mí como amigo, esdecir, a alguien sin nada en especial,dejó a todos boquiabiertos. Incluso mecobraron respeto personas a las queapenas conocía. Se les pasaba por altoque la razón de que me hubiera elegidoera muy simple: Nagasawa me prefería amí porque no sentía por él ni admiraciónni respeto. Cierto es que me interesabasu aspecto peculiar, su complejidad,
pero sentía una indiferencia absolutahacia sus notas sobresalientes y su aura.A él esto debía de extrañarlesobremanera.
Nagasawa reunía polos opuestos. Aveces era tan cariñoso que meconmovía; otras, en cambio, rebosabamala intención. Poseía un espíritu muynoble, no exento de vulgaridad. Mientrasavanzaba a paso ligero guiando a losdemás, su corazón se debatía en soledaden el fondo de un sombrío cenagal.Desde el principio, percibí estascontradicciones con toda claridad sinentender por qué la gente no las veía.Aquel chico vivía llevando a cuestas su
particular infierno.En el fondo, creo que le tenía
simpatía. Su principal virtud era lahonestidad. No mentía jamás, siemprereconocía sus errores y sus faltas.Tampoco ocultaba lo que no le convenía.Conmigo siempre se mostraba amable. Yme ayudaba. De no ser por él, supongoque mi vida en la residencia hubierasido mucho más complicada ydesagradable. A pesar de ello, jamás leabrí mi corazón. En este sentido, nuestrarelación era muy diferente de mi amistadcon Kizuki. El día en que vi cómoNagasawa, ebrio, molestaba a una chica,decidí que bajo ningún concepto
confiaría en aquel individuo.En el dormitorio circulaban muchas
leyendas sobre Nagasawa. Una, que enuna ocasión se había comido tresbabosas. Otra, que tenía un pene enormey se había acostado con cien mujeres.
La historia de las babosas era cierta.Al preguntárselo, me dijo:
—¡Ah, sí! Es verdad. Me tragué tresbabosas enormes.
—¿Y por qué lo hiciste?—Por varias razones —comentó—.
Esto ocurrió el año en que entré aquí.Había mal rollo entre los novatos y losveteranos. Era septiembre. Yo, ennombre de los novatos, fui a hablar con
los veteranos, unos tíos de derechas conespadas de madera y todo. Vamos, queno estaban por la labor. Les dije: «Muybien. Haré lo que sea. Pero espero quequede zanjado el asunto». Y ellos merespondieron: «Entonces trágate unasbabosas». «De acuerdo», dije. «Me lastragaré.» Por eso lo hice. Aquelloscerdos me trajeron tres babosasenormes.
—¿Y qué sentiste?—¿Que qué sentí? Lo que siente uno
al tragarse una babosa sólo puedesaberlo el que se ha tragado una. Sientesla babosa deslizándose por la gargantahacia el estómago… ¡Aj! Es asqueroso.
Repugnante. Está fría y te deja unregustillo en la boca que… Alrecordarlo, se me ponen los pelos depunta. Me daban arcadas, pero meaguanté. Si las hubiera vomitado hubieratenido que tragármelas igualmente. Alfinal me tragué las tres.
—¿Y qué hiciste después?—Fui a mi habitación y me hinché
de agua salada. ¿Qué otra cosa podíahacer?
—Sí, claro —admití.—Nadie más se metió conmigo. Ni
siquiera los mayores. Porque yo era elúnico capaz de hacer una cosa así.
—Ya lo creo.
Lo del tamaño del pene fue fácil deaveriguar. Bastó con entrar juntos en elbaño. En efecto, lo tenía bastantegrande. En cambio, el asunto de las cienmujeres era una exageración. «Seránunas setenta y cinco», dijo él traspensárselo unos instantes. «No meacuerdo bien, pero sin duda más desetenta.» Cuando le confesé que yo sólome había acostado con una, exclamó:
—¡Pero si es lo más fácil delmundo! Un día de éstos saldremos tú yyo. Y ya verás como te acuestas con una.
No me lo creí, pero, viéndolo actuar,tuve que reconocer que tenía razón. Eratan fácil que casi carecía de interés.
Entraba con él en algún bar de Shibuya ode Shinjuku (casi siempre en losmismos), buscábamos a un par de chicasque nos gustaran (el mundo está lleno depares de chicas), hablábamos con ellas,bebíamos, íbamos a un hotel y nosacostábamos. Él era un buenconversador. Aunque no decía nada delotro mundo, las chicas caían rendidasante sus palabras, quedaban atrapadasen la conversación, iban bebiendo sindarse cuenta, se emborrachaban yacababan acostándose con él.
Y, encima, era guapo, amable,inteligente; las chicas se sentían bien asu lado. Al parecer, a mí también me
encontraban encantador por el simplehecho de acompañarlo. Cuando yo,instado por Nagasawa, contaba algo, laschicas se sentían fascinadas por micharla y me reían las gracias igual que lesucedía a él. Todo gracias a los poderesmágicos de Nagasawa. No dejaba desorprenderme: «¡Qué talento tiene!».
Comparado con Nagasawa, las dotesde Kizuki como conversador eran unjuego de niños. Algo muy distinto.Aunque me impresionaran las malasartes de Nagasawa, añoraba a Kizuki.«Era un chico leal», me decía.«Reservaba sus habilidades para Naokoy para mí.» Por el contrario, Nagasawa
derrochaba su talento abrumador adiestro y siniestro. No le apetecíaacostarse con las chicas que teníadelante. Para él todo era un juego.
A mí no me gustaba demasiadoacostarme con desconocidas. Era unaforma cómoda de satisfacer el deseosexual y, además, disfrutaba abrazando auna chica, acariciándola. Lo que odiabaera la mañana siguiente. Al despertarme,encontraba a una desconocidadurmiendo a mi lado, con la habitaciónapestando a alcohol y la nota chillonacaracterística de los love hotels sobre lacama, en las lamparitas, en las cortinas,en todas partes, y sentía la cabeza
embotada por la resaca. Al rato, lachica, se despertaba y buscaba la ropainterior por la habitación. Luego,mientras se ponía las medias, decía:«¿Tomaste precauciones? Porque estabaen el día del mes más peligroso…».Después se dirigía al espejo y,rezongando que le dolía la cabeza o queel maquillaje no lo arreglaba aquellamañana, se pintaba los labios y se poníalas pestañas postizas. Lo odiaba.Hubiese preferido no quedarme hasta lamañana siguiente, pero no podía cortejara una chica pensando que cerraban laresidencia a las doce de la noche (erahumanamente imposible), así que pedía
permiso para pernoctar fuera. Yentonces tenía que quedarme en el hotelhasta la mañana siguiente y volvía a laresidencia lleno de odio hacia mímismo, odio y desilusión, cegado por laluz de la mañana, con la boca áspera,como si la cabeza perteneciera a otrapersona.
Interrogué a Nagasawa trasacostarme con tres o cuatro chicas. ¿Nose sentía vacío tras haber hecho aquellosetenta veces?
—Que te sientas vacío demuestraque eres un tío decente. Esto es algopositivo —dijo—. No ganas nadaacostándote con desconocidas. Sólo
consigues cansarte y odiarte a ti mismo.A mí también me pasa.
—¿Y por qué no dejas de hacerlo?—Me cuesta explicarlo. Se parece a
lo que Dostoievski escribió sobre eljuego. Es decir, cuando a tu alrededortodo son oportunidades, es muy difícilpasar de largo sin aprovecharlas,¿entiendes?
—Más o menos —afirmé.—Se pone el sol. Las chicas salen,
dan una vuelta, beben. Quieren algo, yyo puedo dárselo. Es algo tan sencillocomo abrir el grifo y beber agua. Esto eslo que ellas esperan. Pues bien, lasposibilidades están al alcance de mi
mano. ¿Debo dejarlas escapar? Tengo eltalento y las circunstancias idóneas paravalerme de él. ¿Tengo que cerrar la bocay pasar de largo?
—No lo sé. Nunca me he encontradoen esta situación. Ni siquiera puedoimaginármelo —le dije riendo.
—Según como lo mires, es unasuerte —repuso Nagasawa.
Su afición a las mujeres había sidoel motivo por el que Nagasawa, quepertenecía a una familia pudiente, habíallegado a la residencia. El padre,temiendo que, si vivía solo, se pasara eldía corriendo detrás de las faldas, leexigió que estuviera los cuatro años en
la residencia. A Nagasawa le daba igualporque allí vivía a su aire, haciendocaso omiso de las normas. Cuando leapetecía, sacaba un pase depernoctación y salía a ligar o pasaba lanoche en el apartamento de su novia.Conseguir ese permiso no era fácil,pero, por lo visto, Nagasawa tenía pasofranco, y yo, si él lo pedía, también.
Nagasawa tenía una novia formaldesde el primer año de universidad. Sellamaba Hatsumi y tenía su misma edad.Yo la había visto algunas veces y mehabía parecido una chica muy agradable.No era una belleza, sino que su aspectoera más bien anodino. Al principio me
extrañó que Nagasawa saliera con unachica tan poco vistosa, pero en cuantocrucé unas palabras con ella me gustó.Era tranquila, inteligente, considerada,tenía sentido del humor y vestía siemprecon elegancia. A mí me encantabaHatsumi y pensaba que, si tuviera unanovia como ella, no iría acostándomecon mujeres estúpidas. Yo a ella le caíabien, e insistía en presentarme a algunachica más joven del club de estudiantesde su universidad para que saliéramoslos cuatro, pero no quería repetir loserrores del pasado y siempre me zafabacon alguna excusa. La universidad dondeestudiaba Hatsumi era conocida por
reunir a las hijas de las familias másricas, con quienes no creía tener nada encomún.
Ella intuía que Nagasawa seacostaba con otras chicas, pero jamás selo reprochó. Lo amaba con locura y noquería presionarlo lo más mínimo.
—No me merezco una mujer así —decía Nagasawa.
Y yo estaba de acuerdo con él.
En invierno encontré un trabajo demedia jornada en una tienda de discosde Shinjuku. No pagaban demasiado,pero el trabajo era ameno y no me
suponía un gran esfuerzo pasar tresnoches por semana en la tienda.Además, podía comprar discos condescuento. En Navidad le regalé aNaoko uno de Henry Mancini queincluía su adorada Dear Heart. Se loenvolví yo mismo y le puse una cintaroja. Naoko, por su parte, me obsequiócon unos guantes de lana que habíatricotado para mí. El dedo gordo era unpoco corto pero, lo que es calentar,calentaban.
—Perdona. Soy muy torpe —sedisculpó sonrojándose.
—No importa. Me van perfectos —le dije enseñándole los guantes puestos.
—Al menos no tendrás que metertelas manos en los bolsillos —añadió.
Naoko no volvió a Kôbe durante lasvacaciones. Yo tenía trabajo en la tiendahasta fin de año y también me quedé enTokio. En Kôbe no tenía ningunaperspectiva interesante ni a nadie aquien me apeteciera ver. El comedorcerraba en Año Nuevo, así que comí enel apartamento de Naoko. Cocinamosunos mochi y un zôni[6] sencillo.
Entre enero y febrero de 1969pasaron bastantes cosas.
A finales de enero, Tropa-de-Asaltocayó en cama con casi cuarenta gradosde fiebre. Por esta razón tuve que anular
una cita con Naoko. Había conseguido,con gran esfuerzo, dos invitaciones paraun concierto y le propuse a Naoko queme acompañara. A ella le hacía muchailusión porque la orquesta interpretabala Cuarta sinfonía de Brahms, supreferida. Pero Tropa-de-Asalto estabaretorciéndose de dolor en la cama, conaire de ir a morirse de un momento aotro, y no era cuestión de dejarlo en eseestado. No encontré ningún almacaritativa dispuesta a cuidarlo en miausencia. Total, que fui a comprar hielo,le hice una compresa apilando variasbolsas de plástico llenas, le enjugué elsudor con una toalla fría, le tomé la
temperatura cada hora e incluso lecambié la camisa. La fiebre no bajódurante todo el día. Pero, a la mañanasiguiente, se levantó de repente yempezó a hacer gimnasia como si nadahubiera sucedido. El termómetromarcaba treinta y seis grados y dosdécimas. Era imposible creer que fueraun ser humano.
—¡Qué extraño! Jamás había tenidofiebre —me dijo como si fuese culpamía.
—Pues ahora la has tenido —repliqué enfadado. Y le mostré lasentradas desperdiciadas por culpa de sucalentura.
—¡Menos mal que eran invitaciones!Tuve el impulso de agarrar la radio
y tirarla por la ventana, pero empezó adolerme la cabeza, me metí en la cama yme dormí.
En febrero nevó en varias ocasiones.A finales de mes tuve una pelea
estúpida con uno de los alumnosmayores que vivía en la misma plantaque yo. Le aticé y se golpeó la cabezacontra el muro de cemento. Por suerte,no fue grave y, además, Nagasawaintercedió por mí. De todas formas, eldirector de la residencia me llamó a sudespacho y me soltó una reprimenda. Apartir de entonces, jamás volví a
sentirme a gusto en la residencia.Así terminó el curso escolar y llegó
la primavera. Suspendí algunasasignaturas. Mis notas fueron mediocres.Muchas C y D, alguna B. Naoko pasó asegundo sin suspender ningunaasignatura. Habíamos completado elciclo de las cuatro estaciones.
A mediados de abril Naoko cumplióveinte años. Puesto que yo había nacidoen noviembre, ella era siete mesesmayor. No acababa de hacerme a la ideade que ella cumpliera veinte años. Medaba la impresión de que lo normal
sería que, tanto ella como yo,viviéramos eternamente entre losdieciocho y diecinueve años. Despuésde los dieciocho, cumplir diecinueve;después de los diecinueve, cumplir otravez dieciocho. Eso sí tendría sentido.Pero ella había cumplido veinte años. Yyo en otoño también los cumpliría. Sóloun muerto podía quedarse en losdiecisiete años para siempre.
El día de su cumpleaños llovió.Después de las clases compré un pastel,subí al tren y me dirigí a su casa. «Hoycumples veinte años y hay quecelebrarlo», le dije. A mí me hubieragustado que ella hiciera lo mismo. Debe
de ser muy triste celebrar que cumplesveinte años solo. El tren estaba lleno ytraqueteaba, de modo que cuando lleguéa su casa el pastel parecía las ruinas delColiseo romano. Con todo, tras ponerlas veinte velitas que tenía preparadas,encenderlas, correr las cortinas y apagarla luz, aquello pareció un cumpleaños.Naoko abrió una botella de vino.Bebimos, comimos pastel, tomamos unacena sencilla.
—No sé por qué pero me pareceestúpido cumplir veinte años —dijoNaoko—. No estoy preparada. Mesiento rarísima. Parece que alguien estáempujándome por detrás.
—Yo aún tengo siete meses para irhaciéndome a la idea. —Me reí.
—¡Qué suerte! Todavía tienesdiecinueve años. —Naoko sintióenvidia.
Durante la comida le conté queTropa-de-Asalto se había comprado unjersey nuevo. Antes sólo tenía uno (elazul marino del uniforme del instituto).El nuevo era rojo y negro, muy bonito,con un motivo de ciervos. El jersey eraprecioso, pero cuando Tropa-de-Asaltolo llevaba puesto, despertaba lahilaridad general. Él no podía entenderde qué se reían.
—Wat-watanabe, ¿qué te-tengo de
ra-raro? —me preguntó sentándose a milado en el comedor—. ¿Llevo algopegado en la cara?
—Ni llevas nada pegado, ni pasanada raro. —Intenté mantener lacompostura—. Por cierto, bonito jersey.
—Gracias. —Sonrió muy contento.A Naoko le divirtió esta historia.—Quiero conocerlo. Aunque sea una
vez.—No puede ser. Seguro que te
partirías de risa —dije.—¿Tú crees?—Apostaría por ello. Incluso a mí,
que vivo con él todos los días, a vecesme cuesta aguantarme.
Después de comer, recogimos losplatos de la mesa y nos sentamos en elsuelo para escuchar música mientrasbebíamos el resto del vino. En el tiempode tomarme una copa, ella se bebió dos.
Aquel día Naoko habló mucho, algopoco frecuente en ella. Me habló de suinfancia, de su escuela, de su familia.Cada relato era largo y detallado comouna miniatura. Escuchándola, me quedéadmirado de su portentosa memoria. Depronto, empezó a llamarme la atenciónalgo en su manera de hablar. Algoextraño, poco natural, forzado. Cada unode los episodios era, en sí mismo,creíble y lógico, pero me sorprendió la
manera de ligarlos. En un momentodeterminado, la historia A derivabahacia la historia B, que ya estabacontenida en la historia A; pocodespués, pasaba de la historia B a lahistoria C, implícita en la anterior, y asíde manera indefinida. Sin un finalprevisible. Al principio asentía, peropronto dejé de hacerlo. Puse un disco y,cuando éste acabó, levanté la aguja ypinché otro. Cuando los hube escuchadotodos, volví a empezar por el primero.Naoko sólo tenía seis discos, el primerodel ciclo era Sargeant Pepper’s LonelyHearts Club Band, y el último, Waltzfor Debbie, de Bill Evans. Al otro lado
de la ventana seguía lloviendo. Eltiempo discurría despacio, y Naokocontinuaba hablando sola. Aquellaextraña forma de contar las cosas sedebía a que al hablar sorteaba ciertospuntos. Uno, por supuesto, era Kizuki,pero no era el único. Relataba conextrema minuciosidad algointrascendente al tiempo que eludíaotros temas. No obstante, por primeravez la veía charlar con entusiasmo. Dejéque se expresara.
Cuando dieron las once empecé asentirme intranquilo. Naoko llevaba yamás de cuatro horas hablando sin parar.Además, me preocupaban el último tren
y la hora de cierre de la residencia.Esperé el momento adecuado parainterrumpirla:
—Tendría que irme ya. Voy a perderel último tren. —Consulté el reloj.
Al parecer, mis palabras no llegarona sus oídos. O, si llegaron, no lasentendió. Enmudeció unos instantes yluego siguió hablando. Me conformé,volví a sentarme y bebí el vino quequedaba en la segunda botella. Así lascosas, lo mejor sería dejarla hablarcuanto quisiera. Y decidí olvidarme delúltimo tren, de la hora de cierre delportal y de todo lo demás.
Pero Naoko no siguió hablando
mucho tiempo. Antes de que me hubieradado cuenta, se detuvo. La última sílabaquedó suspendida en el aire, comodesgajada. Para ser precisos, no dejó dehablar. Sus palabras se habían esfumadode repente. Intentó continuar, pero ya noquedaba nada. Algo se había perdido. Oquizás era yo quien lo había echado aperder. Tal vez mis palabras habíanllegado finalmente a sus oídos, al fin lashabía comprendido y había perdido lasganas de seguir charlando. Me clavó unamirada perdida con la boca entreabierta.Parecía una máquina que hubiese dejadode funcionar al desenchufarla. Sus ojosestaban cubiertos por un velo opaco.
—Me sabe mal haberte interrumpido—le dije—, pero es tarde y…
Las lágrimas afloraron a sus ojos,resbalaron por sus mejillas, cayeron engrandes goterones sobre la funda deldisco. En cuanto vertió la primeralágrima, el llanto fue imparable. Llorabaencorvada hacia delante, con las manosapoyadas en el suelo, como si estuvieravomitando. Era la primera vez que veíaa alguien sollozar con tantadesesperación. Alargué la mano, la poséen su hombro. Éste se agitaba sacudidopor pequeñas convulsiones. En un gestocasi reflejo, la atraje hacia mí. Continuóllorando en silencio, temblando entre
mis brazos. Se me humedeció la camisa,que quedó empapada de sus lágrimas yde su aliento cálido. Los diez dedos deNaoko recorrían mi espalda como sibuscaran algo. Mientras sostenía sucuerpo con la mano izquierda, leacariciaba el pelo liso y suave con laderecha. Me mantuve en esta posiciónmucho rato esperando a que su llantocesara. Pero ella no dejó de llorar.
Aquella noche me acosté con Naoko.No sé si fue lo correcto. Ni siquiera hoy,veinte años después, podría decirlo. Talvez jamás lo sepa. Pero entonces era lo
único que podía hacer. Ella estaba en unterrible estado de nerviosismo yconfusión; deseaba que yo latranquilizase. Apagué la luz de lahabitación, la desnudé despacio, conternura; luego me quité la ropa. Laabracé. Aquella noche de lluvia tibia nosentimos el frío. En la oscuridad,exploramos nuestros cuerpos sinpalabras. La besé, envolví con suavidadsus senos con mis manos. Naoko asió mipene erecto. Su vagina, húmeda y cálida,me esperaba. Sin embargo, cuando lapenetré sintió mucho dolor. Le preguntési era la primera vez, y ella asintió. Mequedé desconcertado. Creía que ella y
Kizuki se acostaban. Introduje el penehasta lo más hondo, lo dejé inmóvil y laabracé durante mucho tiempo. Cuando vique se tranquilizaba, empecé a moverlodespacio y, mucho después, eyaculé. Alrato, Naoko me abrazó muy fuerte ygritó. Era el orgasmo más triste quehabía oído nunca.
Cuando todo hubo terminado, lepregunté por qué no se había acostadocon Kizuki. No debí preguntarlo. Naokoapartó los brazos de mi cuerpo y volvióa llorar en silencio. Saqué el futón delarmario empotrado y la acosté. Luegome fumé un cigarrillo mientrascontemplaba la lluvia de abril que caía
al otro lado de la ventana.
A la mañana siguiente habíaescampado. Naoko dormía dándome laespalda. O quizá no había dormido entoda la noche. Despierta o dormida, suslabios habían perdido todas laspalabras, su cuerpo estaba tan rígido queparecía congelado. Le dirigí variasveces la palabra, pero no obtuverespuesta. No se movió siquiera. Mequedé mucho tiempo con la vistaclavada en su hombro desnudo; al final,desistí y me incorporé en la cama.
En el suelo quedaban los restos de la
noche anterior: fundas de disco, copas,botellas de vino, un cenicero. Sobre lamesa, medio pastel de cumpleañoshecho migas. Como si el tiempo sehubiese detenido de repente. Recogí lascosas esparcidas por el suelo y bebí dosvasos de agua del grifo.
Encima del pupitre yacía undiccionario y una tabla de verbosfranceses. De la pared de encima delpupitre colgaba un calendario. Sólocifras, sin fotografías ni dibujo alguno.El calendario estaba inmaculado. Ni unanota, nada.
Recogí mi ropa del suelo y me vestí.La pechera de la camisa todavía estaba
húmeda y fría. Acerqué el rostro; olía aNaoko. En el bloc de encima del pupitreescribí: «Cuando te tranquilices, megustaría hablar contigo con calma.Llámame pronto. Feliz cumpleaños».Contemplé una vez más el hombro deNaoko, salí de la habitación y cerré lapuerta con cuidado.
Una semana después aún no mehabía llamado. En casa de Naoko no sepodía dejar ningún recado en elcontestador, así que el domingo por lamañana me acerqué a Kokubunji. Ella noestaba y la placa con su nombre había
sido arrancada de la puerta. Lasventanas y contraventanas estabancerradas. Al preguntar por ella alportero, me dijo que se había mudadotres días antes. Y que no sabía adónde.
Volví a la residencia y le escribí unalarga carta a su casa de Kôbe. Penséque, estuviera dónde estuviese, suspadres se la remitirían.
Le expresé mis sentimientos.
«Hay muchas cosas que no entiendotodavía, pero estoy tratando decomprenderlas. Necesito tiempo. Notengo la más remota idea de dóndeestaré llegado ese momento. Por eso no
puedo decirte palabras bonitasprometiéndote o pidiéndote nada.Todavía nos conocemos poco. Pero, sime das tiempo, haré lo imposible paraque podamos conocernos mejor. Quierovolver a verte y hablar contigo.Cuando perdí a Kizuki, perdí a la únicapersona con quien podía sincerarme.Supongo que a ti te sucedió lo mismo.Es probable que tú y yo nosnecesitemos más el uno al otro de loque suponíamos. Y que, debido a esto,nuestra relación haya dado un rodeo,que, en cierto sentido, se haya torcido.Quizá no tendría que haber hecho loque hice. Pero no podía actuar de otro
modo. Y la intimidad y el cariño quesentí hacia ti en aquel momento no loshabía experimentado nunca antes.Quiero una respuesta. La necesito.»
Esto decía mi carta. No obtuverespuesta.
Algo se hundió en mi interior y, sinnada que pudiera rellenar ese vacío,quedó un gran hueco en mi corazón. Micuerpo mostraba una ligereza anormal yuna resonancia hueca. Empecé a ir a launiversidad con mayor frecuencia. Lasclases eran aburridas y apenas hablabacon mis compañeros, pero no tenía otracosa que hacer. Me sentaba solo en un
extremo de la primera fila y atendía alas lecciones, no cruzaba palabra connadie, comía solo. Dejé de fumar.
A finales de mayo la universidaddeclaró una huelga. La llamaban«desarticulación de la universidad». Yopensaba: «Ya ves. Desarticuladla si eseso lo que queréis. Desmontadla apiezas, aplastadla bajo vuestros pies,reducidla a polvo. No me importa lomás mínimo. Me quedaré más fresco queuna rosa. Es más. Si es preciso, osecharé una mano. ¡Adelante!».
Dado que la universidad permanecíacerrada y las clases habían sidosuspendidas, empecé un trabajo de
media jornada en una empresa detransportes. Me sentaba en el camión enel asiento del copiloto y cargaba ydescargaba trastos. El trabajo era másduro de lo que esperaba. Al principiome dolían todos los huesos y a duraspenas podía levantarme por lasmañanas. Pero me pagaban bien y,mientras estaba ocupado y me manteníaactivo, olvidaba el vacío que sentía enmi interior. Trabajaba durante el día enla empresa de transportes y, tres nochespor semana, en la tienda de discos. Lasnoches que libraba, leía en mihabitación y bebía whisky. Tropa-de-Asalto no probaba el alcohol y no
soportaba su olor. Cuando me viotumbado en la cama bebiendo whisky, sequejó diciendo que con aquella peste nopodía estudiar. Que bebiera fuera.
—Vete tú —le espeté.—Pe-pero en el dor-dormitorio no
se puede tomar alcohol. Son las nor-normas.
—Vete tú —le repetí.No insistió. Me había puesto de
malhumor, así que subí a la azotea y metomé allí mi vaso de whisky.
En junio volví a escribirle una largacarta a Naoko, que le envié a Kôbe. Elcontenido era similar al de la primera.Añadí que era muy duro estar esperando
su respuesta y que sólo quería saber sila había herido. Al echarla al buzón,sentí cómo el hueco que había en micorazón se agrandaba un poco más.
En junio salí un par de veces conNagasawa y me acosté con otras chicas.Fue muy sencillo en ambas ocasiones.Una de las dos chicas, ya en la cama delhotel, cuando me disponía a desnudarla,ofreció una resistencia salvaje, perocuando, harto del asunto, me puse a leerun libro en la cama, pegóinmediatamente su cuerpo contra el mío.La otra chica, después de hacer el amor,quiso saberlo todo sobre mí. Concuántas mujeres me había acostado en
mi vida, de dónde era, a qué universidadiba, qué tipo de música me gustaba, sihabía leído alguna novela de OsamuDazai, a qué país del extranjeropreferiría viajar, si sus senos meparecían más grandes que los de lasdemás chicas… Me hizo toda clase depreguntas. Le respondí como pude y medormí. Al despertarme, me dijo quequería desayunar conmigo. Entramos enuna cafetería y tomamos el menú: unoshuevos malos, unas tostadas infames yun café peor todavía. Durante eldesayuno ella siguió interrogándome. Enqué trabajaba mi padre, si había sacadobuenas notas en el instituto, en qué mes
había nacido, si había comido ranasalguna vez, etcétera. Empezó a dolermela cabeza, así que, después deldesayuno, le dije que tenía que irme atrabajar.
—¿Volveremos a vernos? —preguntó con semblante triste.
—Seguro que nos encontramos porahí cualquier día —le respondí, y mefui.
«¿Qué coño estás haciendo?», medije asqueado al quedarme solo. Notendría que actuar de ese modo. Pero nopodía evitarlo. Mi cuerpo tenía unhambre y una sed terribles y necesitabaacostarme con chicas. Cuando estaba
con ellas pensaba todo el tiempo enNaoko. En la blancura de su cuerpoemergiendo en la oscuridad, en sussuspiros, en el ruido de la lluvia. Ycuanto más pensaba en ella, máshambriento, más sediento me sentía. Enla azotea, bebiendo whisky, pensaba:«¿Adónde quieres llegar?».
A principios de julio recibí una cartade Naoko. Era una misiva breve.
«Perdona que haya tardado tantotiempo en responderte. Intentacomprenderme. Me ha resultado muydifícil. He escrito y reescrito esta cartacientos de veces, pero me cuesta
mucho. Empiezo por las conclusiones.Por ahora he dejado mis estudios.Aunque diga “por ahora” es probableque no vuelva nunca más a launiversidad. De hecho, la licencia porinterrupción de estudios no ha sidomás que un trámite. Quizá creas que hasido una decisión precipitada, perollevaba mucho tiempo pensando enhacerlo. Intenté hablarte varias vecesde ello, pero me sentía incapaz deabordar el tema. Me daba miedopronunciar estas palabras.
»No te preocupes por nada. Así hanido las cosas. No quiero hacerte daño.Si es así, lo siento. Lo único que trato
de decirte es que no soporto la idea deque, por culpa mía, te reproches nada.Yo soy la única responsable. Durantetodo este año lo he ido posponiendo, yesto te ha creado a ti muchas molestias.Tal vez hasta hoy.
»Abandoné mi apartamento enKokubunji y volví a mi casa de Kôbe.Durante un tiempo he estado acudiendoal hospital. El médico dice que en lasmontañas de Kioto hay un sanatorioque me conviene, y estoy pensando eningresar allí. No es un hospital en elsentido estricto de la palabra. Es unaespecie de institución muy abierta. Yate lo contaré con más detalle en otra
ocasión. Todavía no puedo escribirbien. Ahora lo que necesito es calmarmis nervios en un lugar tranquilo,alejado del mundo.
»A mi manera, te agradezco quehayas estado a mi lado durante esteúltimo año. Créeme. No eres tú quienme has herido. He sido yo misma. Estolo tengo muy claro.
»Aún no estoy preparada paraverte. No es que no quiera, es que nome veo con ánimos. Cuando lo esté, teescribiré enseguida. Y entonces quizápodríamos conocernos mejor. Como túdices, tendríamos que saber más el unodel otro.
»Adiós.»
Leí la carta más de cien veces. Ysiempre que lo hacía me invadía unatristeza insondable. La misma que sentíacuando Naoko me miraba fijamente a losojos. Era incapaz de soportar aqueldesconsuelo, pero no podía encerrarloen ninguna parte. No tenía contornos, nipeso, igual que un fuerte viento soplandoa mi alrededor. Ni siquiera podíainvestirme de él. La escena discurríadespacio ante mis ojos. Pero laspalabras que se pronunciaban nollegaban a mis oídos.
Los sábados por la noche seguía
sentándome en la silla del vestíbulo ydejaba pasar el tiempo. Nadie iba allamarme, pero tampoco tenía otra cosaque hacer. Siempre fingía que estabaviendo en la televisión la retransmisióndel partido de béisbol. El espacioinconmensurable que se abría entre eltelevisor y yo se dividía en dos; luegoeste espacio volvía a partirse por lamitad. El proceso se repetía una y otravez, hasta que al final era tan pequeñoque cabía en la palma de mi mano.
A las diez apagaba el televisor,regresaba a mi habitación y me dormía.
A finales de mes Tropa-de-Asaltome regaló una luciérnaga. La habíametido en un bote de café instantáneo.Dentro había unas briznas de hierba y unpoco de agua; en la tapa se abrían unospequeños agujeros para la ventilación. Ala luz del día, parecía un vulgar insectocomo los que se ven en las orillas de lascharcas, pero Tropa-de-Asalto measeguró que era una luciérnaga. «Sémucho de luciérnagas», me dijo. Y yo notenía razones ni pruebas para negarlo.Así que quedó en que se trataba de unaluciérnaga. El bicho tenía una cara másbien somnolienta. Intentaba trepar porlas resbaladizas paredes de cristal
cayendo invariablemente al fondo.—Estaba en el jardín.—¿En éste? —le pregunté
sorprendido.—Sí. En el ho-hotel que hay aquí
cerca, en ve-verano sueltan luciérnagasen el jardín para los clientes. Y ésta havenido a parar aquí —explicó mientrasintroducía algo de ropa y unoscuadernos en su bolsa de viaje colornegro.
Hacía ya varias semanas que habíanempezado las vacaciones de verano y enla residencia sólo quedábamos él y yo.A mí no me apetecía volver a Kôbe yseguí trabajando; él había hecho unas
prácticas. Pero ahora que éstas habíanterminado, se disponía a volver a sucasa. A Yamanashi.
—Se la pue-puedes regalar a unachica. Se-seguro que le gustará —medijo.
—Gracias.Al caer la noche, la residencia
estaba tan silenciosa que hacía pensar enunas ruinas. La bandera había sidoarriada de su mástil, las ventanas delcomedor estaban iluminadas. Al quedarpocos estudiantes, encendían la mitad delas luces. El ala derecha permanecía aoscuras. Con todo, un ligero olor acomida subía desde el comedor. Un olor
a estofado.Tomé el bote con la luciérnaga y fui
a la azotea. Estaba desierta. Una camisablanca tendida en una cuerda, quealguien había olvidado recoger, semecía con la brisa nocturna como sifuera la piel de un animal. Trepé por laescalera metálica hasta lo alto de latorre del agua. El tanque cilíndrico aúnestaba caliente tras haber absorbidodurante todo el día el calor de los rayosdel sol. Me senté en aquel espacioreducido y me apoyé en la barandilla.Una luna blanca casi llena flotaba en elcielo. A mi derecha se veían las luces deShinjuku; a mi izquierda, las de
Ikebukuro. Los faros de los cochesformaban un río de luz que discurríaentre las calles. Un zumbido sordo,mezcla de varios sonidos, flotaba en unanube sobre la ciudad.
Dentro del bote, la luciérnagabrillaba con luz mortecina. La luz erademasiado débil; el tono, demasiadopálido. Hacía mucho tiempo que nohabía visto una luciérnaga, pero creíarecordar que éstas despedían una luzmucho más nítida y brillante en laoscuridad de las noches de verano.Tenía grabada en mi memoria la imagende un bicho que desprendía una luzllameante.
Quizás aquélla estuviese débil,medio muerta. Agarré el bote y lo sacudícon cuidado varias veces. La luciérnagase golpeó contra la pared de cristal ylevantó el vuelo. Pero su luz continuósiendo tan mortecina como antes.
Intenté recordar cuándo había vistouna luciérnaga por última vez. ¿Dóndehabía sido? Logré recordar la escena.Pero no el lugar ni el momento. En laoscuridad de la noche se oía el ruido delagua. Había una esclusa de ladrillo, demodelo antiguo, que se abría y cerrabaal girar una manivela. El río no era unacorriente tan pequeña como para que lashierbas de la orilla pudieran ocultar casi
por completo la superficie del agua. Losalrededores estaban sumidos en lapenumbra. Una oscuridad tan profundaque, tras apagar la linterna de bolsillo,no me veía los pies siquiera. Y sobre elestanque de la esclusa volaban cientosde luciérnagas. Los destellos de luz sereflejaban en la superficie del aguacomo chispas ardientes. Cerré los ojos yme sumergí un momento en el recuerdo.Oía el viento con una claridadmeridiana. Aunque no soplaba confuerza, en mi cuerpo dejaba a su paso unrastro extrañamente brillante. Abrí losojos y comprobé que esa noche deverano era, si cabe, más oscura.
Destapé el bote, saqué la luciérnagay la deposité en un reborde quesobresalía unos tres centímetros deldepósito. La luciérnaga se sostenía aduras penas en su nuevo hábitat. Dio unavuelta alrededor del pernotambaleándose y se subió a unosdesconchones de la pintura que parecíancostras. De pronto avanzó hacia laderecha, se dio cuenta de que aquelloera un callejón sin salida y viró denuevo hacia la izquierda. Después seencaramó muy despacio a la cabeza delperno y se acurrucó. Permanecióinmóvil, como si hubiese exhalado elúltimo suspiro.
Yo la observaba apoyado en labarandilla. Durante mucho rato, ni laluciérnaga ni yo hicimos el menormovimiento. El viento soplaba a nuestroalrededor. Las incontables hojas delolmo susurraban en la oscuridad.
Esperé una eternidad.
Fue mucho después cuando laluciérnaga levantó el vuelo. Desplególas alas como si se le hubiese ocurridode repente. Un instante más tarde,cruzaba la barandilla y se sumergía en laenvolvente oscuridad. Describió, ágil,un arco en torno al depósito, tal vez
intentando recuperar el tiempo perdido.Y tras permanecer unos segundosinmóvil observando cómo la línea de luzse extendía en el viento, voló hacia elsur.
Aún después de que la luciérnagahubiera desaparecido, el rastro de su luzpermaneció largo tiempo en mi interior.Aquella pequeña llama, semejante a unalma que hubiese perdido su destino,siguió errando eternamente en laoscuridad de mis ojos cerrados. Alarguéla mano repetidas veces hacia esaoscuridad. Pero no pude tocarla. Latenue luz quedaba más allá de las yemasde mis dedos.
4
Durante las vacaciones de verano, launiversidad pidió la intervención de lasfuerzas antidisturbios, que desmontaronlas barricadas y arrestaron a todos losestudiantes parapetados tras ellas. Noera nada nuevo. En aquella épocasucedía lo mismo en todas lasuniversidades. Después de todo, launiversidad no fue desalojada. Habíademasiado capital invertido en ella para
que una revuelta de estudiantes pudieradesmantelarla así como así. Además, nisiquiera los mismos estudiantes quehabían levantado las barricadaspretendían desalojarla seriamente. Sólopretendían cambiar el organigrama de launiversidad, y a mí me traía sin cuidadoen qué manos estaba el poder. Así queno me conmoví cuando aplastaron lahuelga.
Cuando en septiembre volví a launiversidad, esperaba encontrármelacasi en ruinas. Pero estaba intacta. Nohabían saqueado los libros de labiblioteca, ni habían desvalijado losdespachos de los profesores ni habían
incendiado el edificio que alojaba laasociación de alumnos. Me quedéestupefacto. «¿Entonces qué han estadohaciendo esos tíos?», pensé.
Al volver a la normalidad, bajo latutela de las fuerzas antidisturbios, losprimeros en asistir a clase fueron loslíderes de la huelga. Entraban en el aula,tomaban apuntes, respondían cuando losprofesores pasaban lista como si nadahubiese sucedido. Era inconcebible,porque la huelga seguía en pie y nadie lahabía desconvocado. Lo único que habíaocurrido era que la universidad habíasolicitado la presencia de las fuerzasantidisturbios y éstas habían desmontado
las barricadas. Pero, en teoría, la huelgaseguía activa. Aquellos tipos, aldeclarar el inicio de la huelga, habíanaullado y se habían pavoneado tantocomo habían querido, habían insultado alos estudiantes que se oponían (o a losque manifestaban sus dudas),linchándolos casi. Me dirigí hacia ellosy les pregunté por qué asistían a clase envez de hacer huelga. No supieronresponderme. ¿Qué podían decir?Temían perder los créditos por falta deasistencia. Me costó creerlo. Erapatético que aquellos tipos hubieranproclamado que desalojaran launiversidad. Los muy miserables
aullaban o susurraban según de qué ladosoplaba el viento.
«¡Eh, Kizuki! ¡Ya ves qué mierda demundo!», me dije. Los tipejos de estacalaña sacarán buenas notas, empezarána trabajar e irán construyendo, ladrillo aladrillo, una sociedad vil y mezquina.
Durante un tiempo opté por ir a clasey no responder cuando pasaban lista.Sabía muy bien que esto me haría unflaco favor pero, de no haber hechosiquiera este gesto, me hubiera sentidomal. Sin embargo, acabé aislándometodavía más del resto de los estudiantes.Cuando decían mi nombre y yopermanecía en silencio, en el aula
flotaba un aire de incomodidad. Nadieme dirigía la palabra y yo no dirigía lapalabra a nadie.
Durante la segunda semana deseptiembre llegué a la conclusión de quela educación universitaria no teníaningún sentido. Y decidí tomármelocomo un periodo de aprendizaje deltedio. No había nada que me apetecierahacer o que me instara a dejar losestudios y enfrentarme al mundo. Asíque cada día acudía a la universidad,asistía a las clases, tomaba apuntes y, enmi tiempo libre, iba a la biblioteca y
leía un libro o consultaba algo.Esa segunda semana de septiembre
Tropa-de-Asalto aún no había vuelto. Elhecho, más que extraño, era uno de esosacontecimientos que conmocionan almundo. En su universidad ya habíanempezado las clases y era impensableque él se las saltara. Sobre su pupitre ysu radio se había depositado una finacapa de polvo. En la estantería, el vasode plástico y el cepillo de dientes, unalata de té y un spray insecticidapermanecían perfectamente alineados.
Durante la ausencia de Tropa-de-Asalto, yo era quien limpiaba lahabitación. A lo largo de un año y
medio, me había acostumbrado a tenerlaaseada y, si él no estaba, tenía que seryo quien la mantuviera limpia. Cadamañana fregaba el suelo. Cada tres díaslimpiaba los cristales y, una vez porsemana, aireaba el futón. Esperaba queél volviera alabándome: «Eh, Wat-watanabe, ¿qué ha pa-pasado? ¡Está to-todo limpísimo!».
Pero no regresó. Un día, al volver dela universidad, vi que todas sus cosashabían desaparecido. Habían arrancadode la puerta la placa con su nombre;sólo quedaba la mía. Me dirigí adirección y le pregunté al director de laresidencia qué había ocurrido.
—Se ha ido —me dijo—. Por ahoraestarás tú solo en la habitación.
El director no me dio ningunaexplicación. Lo teníamos por uno deesos manipuladores cuyo máximo placerreside en controlarlo todo dejando a losdemás en la inopia.
El póster del iceberg permaneciódurante un tiempo pegado en la pared,pero acabé sustituyéndolo por uno deJim Morrison y otro de Miles Davis. Deeste modo, la habitación me pareció másmía. Me compré un equipo de músicasencillo con los ahorros del trabajo demedia jornada. Y así, por la noche, pudeescuchar música mientras me tomaba
una copa. De vez en cuando meacordaba de Tropa-de-Asalto, perovivir solo no estaba nada mal.
La clase de Historia del Teatro II dellunes, sobre Eurípides, terminó a lasonce y media. Después de clase medirigí a pie a un pequeño restaurante quehabía a unos diez minutos de launiversidad y pedí una tortilla y unaensalada. El restaurante estaba apartadode las calles transitadas y era un pocomás caro que el comedor de estudiantes,pero se trataba de un lugar tranquilodonde podía relajarme y, de paso, comeruna buena tortilla. Lo llevaban unmatrimonio poco hablador y una chica
que trabajaba a media jornada. Yoestaba comiendo sentado junto a laventana cuando entraron cuatroestudiantes: dos chicos y dos chicasvestidos de punta en blanco. Se sentarona una mesa cerca de la puerta,examinaron la carta, discutieron variasopciones, uno de ellos resumió elpedido y se lo comunicó a la camarerade media jornada.
En cierto momento, me di cuenta deque una de las chicas me miraba condisimulo. Llevaba el pelo muy corto,unas gafas de sol oscuras y un ceñidovestido blanco de algodón. Su cara nome sonaba, así que seguí comiendo sin
darle importancia, pero ella se levantó yse acercó a mí. Apoyó una mano en elextremo de la mesa y dijo mi nombre.
—¿Eres Watanabe?Levanté la cabeza y me quedé
mirándola. No recordaba haberla vistojamás. Era una chica muy llamativa y, dehabérmela encontrado en alguna parte, lahubiera reconocido de inmediato. Porotra parte, no podía haber mucha genteen la universidad que supiera cómo mellamaba.
—¿Puedo sentarme un momento? ¿Oesperas a alguien?
Todavía sin terminar de entender, ledije que no con la cabeza.
—No, a nadie. Siéntate.Arrastró una silla, se sentó frente a
mí, me clavó los ojos a través de lasgafas de sol y después echó un vistazo ami plato.
—Tiene buena pinta.—Es una tortilla de champiñones
con ensalada de guisantes.—¡Oh! —dijo ella—. La próxima
vez comeré eso. Hoy ya he pedido otracosa.
—¿Qué has pedido?—Macarrones gratinados.—Los macarrones tampoco están
mal —comenté—. Por cierto, ¿de quénos conocemos? No logro acordarme.
—Eurípides —dijo ella de maneralacónica—. Electra. «Los dioses noprestan oído a tu infortunio…» Ya sabes,la clase de hace un rato.
La miré de arriba abajo. Ella sequitó las gafas de sol. Entonces lareconocí. Era una estudiante de primeroque había visto varias veces en Historiadel Teatro II. El cambio de peinado eratan radical que al principio no lareconocí.
—¡Vaya! Antes de las vacacionesllevabas el pelo hasta aquí. —Señaléunos diez centímetros por debajo de loshombros.
—En verano me hice la permanente.
¡Fue horroroso! ¡Me sentaba fatal! Penséen suicidarme. ¡Era horrible! Parecía unahogado con un montón de algasenrolladas alrededor de la cabeza. Total,ya que pensaba morirme, en midesesperación decidí raparme. Así estoymás fresca. —Se pasó la mano por sunuevo corte de pelo y después mesonrió.
—Te favorece —le dije mientrascomía el resto de la tortilla—. A ver,mira hacia ese lado.
Ella se puso de perfil y permanecióinmóvil unos cinco segundos.
—Sí. Te sienta muy bien. Tienes laforma de la cabeza bonita. Y las orejas
también.—A mí también me lo parece, la
verdad. Me dije: «¡Venga, rápate! No tesentará tan mal». Pero a los chicos noles gusta. Dicen que parezco un alumnode primaria, que es como si me hubiesenmetido en un campo de concentración…y esas estupideces. ¿Por qué a loshombres os gustan tanto las mujeres conmelena? ¡Sois unos fascistas! ¿Por quépensáis que las chicas con el pelo largoson elegantes, dulces y femeninas? Yoconozco a unas doscientas cincuentamujeres con el pelo largo que son de lomás vulgar.
—A mí me gustas más así —le dije.
No mentía. Por lo que recordaba,con el pelo largo era una chica muynormalita. En cambio, la que estabasentada frente a mí destilaba vida yfrescura por cada uno de sus poros,como si fuera un animalito que acabarade irrumpir en el mundo para recibir laprimavera. Sus pupilas se movían comosi tuvieran vida propia, riendo,enfadándose, asombrándose,conformándose. Hacía mucho tiempoque no veía un rostro tan expresivo, yme quedé unos instantes mirándolaimpresionado.
—¿De veras? —preguntó.Asentí mientras comía la ensalada.
Ella volvió a ponerse las gafas oscurasy me miró a través de ellas.
—¿Me estás mintiendo?—Intento ser siempre lo más sincero
posible —afirmé.—¡Vaya!—¿Por qué llevas gafas oscuras?—Al verme de repente con el pelo
tan corto, me sentí indefensa. Como sime hubieran arrojado desnuda entre lamultitud. No logro sentirme cómoda. Poreso me pongo las gafas de sol.
—Entiendo. —Terminé la tortilla.Ella miraba con profundo interés cómocomía—. ¿No tendrías que volver conellos? —Señalé a sus tres
acompañantes.—¡Qué más da! Ya iré cuando
traigan la comida. No importa. Peroquizá te estorbo mientras comes.
—Para nada. Si ya he terminado…Como no hizo ademán de volver a su
mesa, pedí una taza de café de postre. Ladueña me retiró el plato y, en su lugar,me trajo el azúcar y la leche.
—¿Por qué no has respondido hoycuando han pasado lista? Te llamasWatanabe, ¿no? Tôru Watanabe.
—Sí.—¿Y por qué no has respondido?—Hoy no me apetecía responder.Ella volvió a quitarse las gafas, las
dejó sobre la mesa y me clavó la miradacon ojos de estar observando a unanimal enjaulado.
—«Hoy no me apetecía responder»—repitió—. ¡Vaya! Pero si hablas comoHumphrey Bogart… Impasible, duro…
—¡Qué dices! Yo soy un chico de lomás normal. De los que te encuentraspor todas partes.
La dueña dejó la taza de café sobrela mesa. Tomé un sorbo sin leche niazúcar.
—¡Lo ves! No te pones leche niazúcar.
—No me gustan las cosas dulces —le expliqué cargándome de paciencia—.
¿Me estás confundiendo con alguien?—¿Por qué estás tan bronceado?—Porque me he pasado dos semanas
andando de aquí para allá. Con lamochila y el saco de dormir a laespalda. Por eso estoy tan bronceado.
—¿Y adónde has ido?—He recorrido la región que va de
Kanazawa a la península de Nôtô. Hellegado hasta Niigata.
—¿Solo?—Sí —dije—. A trechos, me ha
acompañado gente que he conocido porel camino.
—¿Y has tenido muchos romances?Conoces inesperadamente a una chica
y…—¿Romances? —exclamé
sorprendido—. Decididamente, no dasuna. A ver, un tío que da vueltas por ahícon un saco de dormir a la espalda, sinafeitar… ¿Dónde y cómo vive unromance?
—¿Y siempre viajas solo?—Sí.—¿Te gusta la soledad? —Apoyó la
mejilla sobre la palma de su mano—.¿Te gusta viajar solo, comer solo,sentarte en las clases solo, apartado dela gente?
—A nadie le gusta la soledad. Perono me interesa hacer amigos a cualquier
precio. No estoy dispuesto adesilusionarme —aclaré.
Con una patilla de las gafas metidaen la boca, la chica murmuró:
—A nadie le gusta la soledad. Perodetesto que me decepcionen. Si tedecides a escribir tu autobiografía,puedes incluir estas líneas.
—Gracias.—¿Te gusta el color verde?—¿Por qué?—Porque llevas un polo verde. Por
eso te lo pregunto.—No especialmente. Me pongo
cualquier cosa.—«No especialmente. Me pongo
cualquier cosa» —repitió—. Me encantacómo hablas. Como si estuvierasestucando la pared. Limpio. Fino. ¿Te lohabían dicho alguna vez?
Le respondí que no.—Me llamo Midori[7]. Pero el color
verde me sienta fatal. Es extraño. ¿No teparece terrible? Es como una maldición.Mi hermana mayor se llama Momoko[8].
—¿Y le favorece el color rosa?—Muchísimo. Parece que ha nacido
para ir vestida con prendas de colorrosa. Es una gran injusticia.
Le llevaron el almuerzo a la mesa yun chico con una chaqueta de colorinesla llamó:
—¡Eh, Midori! ¡La comida!Ella se volvió y levantó una mano
como diciendo: «¡Ya voy!».—Watanabe, ¿tomas apuntes en
clase? ¿En la de Historia del Teatro II?—Sí, tomo apuntes —dije.—Siento pedírtelos, pero ¿te
importaría dejármelos? He faltado dosveces. Y de esa clase no conozco anadie.
—Claro —dije. Saqué mi cuadernode la cartera, comprobé que no habíaescrito nada de más y se lo entregué aMidori.
—Gracias. ¿Vendrás a clase pasadomañana?
—Sí.—¿Quieres quedar aquí a las doce?
Así te devuelvo el cuaderno y te invito acomer. Supongo que no tendrás unaindigestión si no comes solo.
—¡No seas tonta! Pero no hace faltaque me lo agradezcas. Total, sólo tepresto los apuntes…
—No es ninguna molestia. A mí megusta agradecer las cosas. No hayproblema, ¿verdad? ¿No te olvidarás?Aunque no lo apuntes en la agenda…
—No me olvidaré. Nosencontraremos aquí, pasado mañana, alas doce.
Volvió a llegar una voz desde su
mesa:—¡Eh, Midori! ¡Se te está enfriando
la comida!—Watanabe, ¿hace tiempo que
hablas de este modo? —me preguntóMidori ignorando la voz.
—Creo que sí. Aunque nunca habíatenido conciencia de ello —respondí.En realidad, aquélla era la primera vezque me decían que hablaba de unamanera extraña.
Ella estuvo rumiando algo duranteunos instantes, hasta que al final selevantó esbozando una sonrisa y regresóa su mesa. Cuando pasé por su lado, sevolvió hacia mí y levantó la mano. Los
otros tres se limitaron a dirigirme unabreve mirada.
El miércoles, a las doce, Midori noapareció por el restaurante. Yo pensabaesperarla tomando una cerveza, pero ellocal empezó a llenarse y no tuve másremedio que encargar la comida yalmorzar solo. Terminé a las 12:35.Midori aún no había hecho acto depresencia. Pagué la cuenta y me senté enla escalera de piedra de un pequeñotemplo que había al otro lado de lacalle, donde esperé hasta la unamientras, de paso, se me despejaba lacabeza del alcohol. Fue inútil. Volví,resignado, a la universidad y estuve
leyendo un libro en la biblioteca. A lasdos fui a clase de alemán.
Después de la clase, me dirigí a laasociación de alumnos, consulté la listade alumnos matriculados y busqué sunombre en la clase de Historia delTeatro II. Sólo había una Midori: una talMidori Kobayashi. A continuación, alhojear las fichas de los alumnos,encontré la de Midori Kobayashi entrelas de los alumnos ingresados en launiversidad en el año 1969. Anoté sudirección y número de teléfono. Vivía enuna casa del distrito de Toshima. Entréen una cabina telefónica y marqué sunúmero.
—Librería Kobayashi, dígame —dijo una voz masculina.
«¿Librería Kobayashi?», pensé.—Perdone, ¿está Midori, por favor?
—pregunté.—Midori ahora no está —respondió
mi interlocutor.—¿Ha ido a la universidad?—No lo sé. Querrás decir al
hospital. ¿Quién llama?Sin decirle mi nombre, le di las
gracias y colgué. ¿Al hospital? ¿Sehabía hecho daño? ¿Estaba enferma? Sinembargo, en la voz del hombre no seapreciaba la menor tensión ante unaurgencia de este tipo. Había dicho:
«Querrás decir al hospital». Como si elhospital formara parte de su vidacotidiana. Como quien dice: «Ha ido ala pescadería». Estuve un rato dándolevueltas a la frase, pero acabéhartándome y volví a la residencia, meeché sobre la cama y acabé de leer LordJim, de Joseph Conrad, que me habíaprestado Nagasawa. Luego fui a suhabitación a devolvérselo.
Nagasawa se disponía a ir a cenar,así que lo acompañé al comedor y comícon él.
Le pregunté cómo le habían ido losexámenes del Ministerio de AsuntosExteriores. En agosto había tenido lugar
la segunda convocatoria de exámenesdel nivel superior.
—Lo normal —respondió como sinada—. Tú vas, haces lo mismo desiempre y apruebas. Debates,entrevistas… Es como ligarse a unachica. No hay ninguna diferencia.
—O sea, que han sido fáciles —dije—. ¿Cuándo te darán los resultados?
—A principios de octubre. Siapruebo te invitaré a una buena comida.
—¿Y cómo son esos exámenes?¿Sólo se presentan personas como tú?
—¡No jodas! La mayoría son unoscretinos. Imbéciles o chalados. De lagente que aspira a burócrata, el noventa
y cinco por ciento es basura. No temiento. Tíos que apenas saben leer.
—¿Entonces por qué quieres entraren el Ministerio de Asuntos Exteriores?
—Por varias razones —comentóNagasawa—. Por una parte, me apetecetrabajar en el extranjero. Sobre todoporque allí podré medir mis fuerzas enel ámbito más amplio posible, es decir,en el Estado. Quiero ver hasta dóndepuedo llegar, cuánto poder puedodetentar dentro de ese estúpido y enormesistema burocrático.
—Suena como si fuese un juego.—Exacto. No ambiciono el poder o
el dinero. Tal vez sea un egoísta, pero es
increíble lo poco que me interesan. Eneso parezco un santo. Es más que nadacuriosidad. Quiero medir mis fuerzas enel mundo cruel.
—Supongo que no tienes ideales…—Claro que no. La vida no los
necesita. Lo que hace falta son pautas deconducta, no ideales.
—Pero también hay otras formas devida, ¿no crees? —le pregunté.
—¿No te gustaría tener una vidacomo la mía?
—Dejémoslo correr. Ni me gusta nime disgusta. No puedo entrar en laUniversidad de Tokio, ni puedoacostarme con quien quiera cuando
quiera. Tampoco tengo el don de lapalabra. La gente no me trata conrespeto. No tengo novia, ni perspectivasde futuro cuando me haya licenciado enliteratura por una universidad privadade segunda categoría. ¿Qué puedo decir?
—¿Envidias mi vida?—No, no la quiero para mí —añadí
—. Estoy demasiado acostumbrado a seryo. Y, a decir verdad, no siento el menorinterés por la Universidad de Tokio opor el Ministerio de Asuntos Exteriores.Pero sí te envidio por tener una noviatan maravillosa como Hatsumi.
Nagasawa comió en silencio duranteun rato.
—Watanabe —dijo una vez terminóde cenar—, tengo la sensación de que,dentro de diez o veinte años,volveremos a encontrarnos. Intuyo queestaremos conectados de una u otramanera.
—Pareces salido de una novela deDickens. —Me reí.
—Lo que tú digas. —Soltó unacarcajada—. Pero suelo acertar en mispredicciones.
Después de la cena fuimos a un barque había por allí cerca a tomar unascopas. Estuvimos bebiendo hastapasadas las nueve.
—Nagasawa, ¿cuáles son tus
principios? —pregunté.—Te vas a reír —dijo.—No me reiré.—Ser un caballero.No me reí, pero estuve a punto de
caerme de la silla.—¿Lo que se entiende por un
caballero?—Sí, un caballero de ésos.—¿Y qué quiere decir ser un
caballero? Dame una definición, porfavor.
—Un caballero es quien hace, no loque quiere, sino lo que debe hacer.
—Te aseguro que eres el tío másraro que jamás he conocido —le solté.
—Y tú eres la persona más honestaque jamás he conocido —dijo a su vez.Y pagó las consumiciones de ambos.
El lunes siguiente, MidoriKobayashi siguió sin aparecer por laclase de Historia del Teatro II. Trascomprobar de una ojeada que no estabaen el aula, me senté como siempre en laprimera fila y, mientras el profesorllegaba, empecé a escribirle una carta aNaoko. Le hablé de mi viaje durante lasvacaciones de verano. Le hablé de loscaminos que había recorrido, de lospueblos por dónde había pasado, de la
gente que había conocido.
«Por la noche siempre pensaba enti. Al dejar de verte, he comprendidocuánto te necesito. La universidad esinsoportablemente aburrida, peroasisto a todas las clases y estudiar esuna disciplina. Desde que tú no estás,todo me parece insignificante, absurdo.Quiero verte alguna vez y hablarcontigo. Si fuera posible, me gustaríair a visitarte al sanatorio y pasar unashoras contigo. Si fuera posible, megustaría andar a tu lado como antes.Quizá te moleste, pero respóndeme, porfavor, aunque sólo sean unas líneas.»
Cuando terminé de escribir la carta,doblé con cuidado las cuatro hojas depapel, las metí en el sobre que teníapreparado y escribí en él la dirección dela casa paterna de Naoko.
Poco después llegó el profesor, unhombre de baja estatura y expresiónmelancólica. Pasó lista y se enjugó elsudor de la frente con un pañuelo. Elprofesor era cojo y se apoyaba en unbastón metálico al andar. Aunque nopodía calificarse de divertida, Historiadel Teatro II era una asignaturainteresante a la que valía la pena asistir.Tras el comentario «Sigue haciendo
calor, ¿no creen?», el profesor empezó ahablar de la función del deus exmachina en el teatro de Eurípides. Nosexplicó la diferencia entre los dioses enlas obras de Eurípides y en las deEsquilo y Sófocles. Al cabo de unosdiez minutos se abrió la puerta y entróMidori. Vestía una camisa deportivaazul marino y unos pantalones dealgodón color crema, y llevaba gafasoscuras como la vez anterior. Se sentó ami lado después de dirigir una sonrisa alprofesor como diciendo: «Siento llegartarde». Y sacó un cuaderno de su bolso,que me entregó. En él había escrita unanota: «Perdón por lo del miércoles.
¿Estás enfadado?». A media clase,cuando el profesor estaba dibujando enla pizarra el escenario del teatro griego,volvió a abrirse la puerta y entraron dosestudiantes con casco. Parecían unapareja de Manzai[9]. Uno era alto ypálido de tez; el otro, bajito, con la cararedondeada y la piel morena, y llevabauna barba que no le sentaba bien. El altollevaba octavillas en los brazos. El bajose dirigió al profesor, le pidió suconsentimiento para dedicar la segundamitad de la clase al debate político.Dijo que el mundo actual estaba lleno deproblemas mucho más graves que latragedia griega. No fue una petición sino
un anuncio. «Yo no creo que el mundoactual esté lleno de problemas muchomás graves que la tragedia griega, peronada de lo que diga servirá paraconvenceros, así que haced lo quequeráis», claudicó el profesor. Y,agarrándose al borde de la mesa, apoyólos pies en el suelo, tomó el bastón ysalió del aula cojeando.
Mientras el chico alto repartía lospanfletos, el de la cara redonda se subióa la tarima y nos soltó un discurso. Lasoctavillas estaban escritas con el estilosimplista característico: «¡Hundamos laselecciones fraudulentas al rectorado!¡Unamos nuestras fuerzas en una nueva
huelga general en la universidad!¡Demos un golpe decisivo a laconjunción poder industrial + poderacadémico = imperialismo japonés!». Lateoría era magnífica, nada podíareprochársele al contenido, pero el textocarecía de poder de convicción. Noinspiraba confianza ni movía loscorazones. Otro tanto sucedía con eldiscurso del chico de la cara redonda.La misma canción de siempre. Lamelodía era idéntica, sólo diferíanalgunas comas. «El auténtico enemigo deestos tíos no es el poder estatal, es lafalta de imaginación», pensé.
—¡Vámonos! —me susurró Midori.
Asentí y nos levantamos. Al salir delaula, el chico de la cara redonda meabordó, pero no entendí sus palabras.Midori le dirigió un «¡Hasta luego!» y ledijo adiós con la mano.
—¿Crees que tú y yo somos unoscontrarrevolucionarios? —me preguntóMidori una vez fuera del aula—. Sitriunfa la revolución, nos colgarán de unposte de la electricidad, el uno al ladodel otro.
—Antes de que me cuelguen, megustaría comer —comenté.
—¡Es verdad! Me apetece llevarte aun sitio, pero está lejos. ¿Tienes tiempo?
—Tengo tiempo hasta la clase de las
dos.Subimos al autobús y fuimos hasta
Yotsuya. El lugar adónde Midori queríallevarme era una tienda de bentô[10] queestaba detrás de la estación de Yotsuya.Cuando nos sentamos a la mesa, nostrajeron una caja cuadrada, lacada enrojo, con el almuerzo del día y un bolcon la sopa. Había valido la pena ir enautobús hasta allí.
—¡Qué bueno! —exclamé.—Sí. Y además está bien de precio.
Vengo a comer aquí de vez en cuandodesde que iba al instituto. Mi escuelaestaba muy cerca de aquí. Había unasnormas muy estrictas y nosotras
veníamos a comer a escondidas. Era laclásica escuela donde te expulsantemporalmente sólo por escaparte acomer fuera.
Al quitarse las gafas de sol, mepareció que Midori tenía los ojos mássomnolientos que la vez anterior.Jugueteaba con un brazalete de plata quellevaba en la muñeca izquierda o serascaba el rabillo del ojo con la yemadel dedo meñique.
—¿Tienes sueño? —le pregunté.—Un poco. No duermo bien —dijo
—. Entre una cosa y otra, no tengotiempo. Pero no pasa nada. No tepreocupes. ¡Ah! Y perdona por lo del
otro día. Me surgió uno de esoscompromisos ineludibles. Fue por lamañana, de repente, y no pudearreglarlo. Pensé en llamarte alrestaurante, pero no recordaba elnombre. Tampoco sabía tu número deteléfono. ¿Me esperaste mucho rato?
—No importa. A mí me sobratiempo.
—¿Tanto tiempo tienes?—Tengo tanto tiempo que hasta
puedo darte un poco para que duermas.Midori me sonrió con una mejilla
apoyada en la palma de la mano y memiró a los ojos.
—¡Qué amable eres!
—No soy amable; tengo muchotiempo libre —expliqué—. Por cierto,el otro día, cuando te llamé a casa, medijeron que habías ido al hospital. ¿Tepasaba algo?
—¿A casa? —Arqueó las cejas—.¿Y cómo averiguaste mi número deteléfono?
—Lo busqué en la asociación dealumnos. Cualquiera puede hacerlo.
Ella asintió con dos o tresmovimientos de cabeza como diciendo«¡Claro!», y volvió a juguetear con elbrazalete.
—No se me había ocurrido. Yotambién hubiera podido averiguar tu
número de esta manera. Del hospital yate hablaré otro día. Ahora no meapetece. Perdona.
—No importa. Me parece que hepreguntado demasiado.
—¡No, qué va! Pero estoy cansada.Como un mono mojado bajo la lluvia…
—¿No deberías volver a casa ydormir un poco? —dije.
—Ahora no tengo sueño. Paseemos.
Me llevó hasta su antigua escuela,que se hallaba muy cerca de la estaciónde Yotsuya.
Al pasar por delante de la estación,
me acordé de Naoko y de nuestrosinterminables paseos. Todo empezó enaquel lugar. Pensé: «¡Qué diferente seríaahora mi vida si no me hubieseencontrado con Naoko aquel domingo demayo en el tren de la línea Chûô!». Perome corregí de inmediato diciéndomeque, aunque no hubiera sido así, elresultado hubiera sido el mismo. Quizásaquel día nos encontramos porque asítenía que ser y, aunque no noshubiésemos encontrado entonces,hubiese ocurrido en otra ocasión. Notenía ninguna razón para creerlo, perome daba esa impresión.
Midori Kobayashi y yo nos sentamos
en un banco del parque y contemplamosla escuela donde ella había estudiado.La hiedra se encaramaba por los murosy, en los balcones, unas palomasrecobraban fuerzas antes de alzar elvuelo. Era un edificio vetusto. En eljardín había un roble muy alto y, junto aél, ascendía una columna de humoblanco. La luz del verano lo oscurecía yempañaba.
—Watanabe, ¿sabes qué es estehumo? —me preguntó Midori.
Le respondí que no.—Compresas quemadas.—¿Ah, sí? —repuse. No se me
ocurrió otra cosa que decir.
—Compresas, tampones —dijoMidori sonriendo—. Todo eso se tira alcubo de la basura de los lavabos. Piensaque ésta es una escuela de niñas. Elviejo conserje lo recoge de los cubos ylo quema en el incinerador. De ahí elhumo.
—Da una sensación de amenaza…—comenté.
—Sí, eso es lo que yo pensaba cadavez que lo veía a través de las ventanasde la clase: «¡Qué amenazador!». Entretodos los cursos, en la escuela habráunas mil niñas. Restando las que aún nomenstrúan, quedarán unas novecientas.De éstas, una de cada cinco tiene la
regla a la vez, lo que representa unasciento ochenta niñas. Es decir que, en undía, se tiran al cubo de la basura lascompresas usadas por esas cientoochenta niñas.
—No sé cuánto será exactamente…—Una cantidad considerable. Las
compresas de ciento ochenta chicas.¿Qué debe de sentirse al ir recogiendo yquemando todo eso?
—No tengo ni idea —dije.¿Cómo iba a saberlo yo? Ambos
permanecimos unos instantescontemplando el humo blanco.
—En realidad, a mí no me gustabavenir aquí. —Midori ladeó la cabeza—.
Yo quería ingresar en una escuelapública. Ser una persona corriente queva a una escuela normal y vivir unaadolescencia divertida y relajada. Peroa mis padres se les ocurrió metermeaquí. Por las apariencias. A vecesocurre. Cuando una niña es buenaestudiante en primaria, los maestrosdicen: «Con las notas que saca esta niña,deberían llevarla a ese colegio». Y esoes lo que me pasó. Estudié seis años enesta escuela, pero jamás llegó agustarme. Venía a clase con una únicaidea en la cabeza: ¡salir de aquí cuantoantes! Incluso recibí el premio depuntualidad y asistencia. ¡Pese a lo
mucho que detestaba la escuela! ¿Ysabes por qué?
—No.—Porque la odiaba a muerte. Por
eso no falté un solo día. No quería quela escuela me venciese. Conque mehubiera derrotado una vez, hubiese sidoel fin. Tenía miedo de que, si me vencíauna vez, empezaría a deslizarmependiente abajo. He ido a la escuela arastras, con treinta y nueve grados detemperatura, y al preguntarme elprofesor: «Kobayashi, ¿te encuentrasmal?», mentía diciendo que estaba bien.Así me dieron el premio de puntualidady asistencia, junto con un diccionario de
francés. Por eso en la universidad elegíestudiar alemán. Porque no queríadeberle nada a este colegio. No esbroma.
—¿Y por qué lo odiabas tanto?—¿A ti te gustaba el tuyo?—Yo fui a una escuela pública de lo
más normal. Jamás me lo planteé.—En este colegio se reúne la élite
—dijo Midori—. Aquí se juntan casimil niñas de buena familia. De buenafamilia y que, encima, sacan buenasnotas. Todas eran niñas ricas. Hay queserlo. La matrícula es cara, hay muchascontribuciones, en los viajes de estudiosse alojan en hoteles de lujo de Kioto y
toman manjares selectos en bandejaslacadas, y una vez al año dan, en elcomedor del hotel Okura, clase demodales en la mesa. Vamos, que no esuna escuela normal. ¿Sabes que, de lasciento sesenta alumnas del curso, yo erala única que vivía en Toshima? Una vezmiré la lista de alumnas matriculadas.Me preguntaba dónde vivían. ¡Increíble!En Chiyoda-ku Sanban-chô, Minato-kuMoto-Azabu, Ôta-ku Denenchôfu,Setagaya-ku Seijô[11]… Todas en sitiosasí. Sólo había una que vivía en Chiba-ken[12]. Intenté hacerme amiga suya. Erauna buena chica. Me dijo: «¿Quieresvenir a mi casa?». «Está lejos. Me sabe
mal», respondí, pero no me importaba yfui. ¡Me quedé atónita! ¡Qué casa!Tardabas quince minutos en dar la vueltaal recinto. Un jardín increíble con dosperros enormes comiendo pedazos decarne de ternera. Con todo, aquella niñase sentía acomplejada por vivir enChiba. Era una niña a la que, cuando sele hacía tarde, la llevaban a la escuelaen Mercedes. Con chófer. Un chófer congorra y guantes blancos, como salido deGreen Hornet[13]. Sin embargo, estaniña se avergonzaba de sí misma.¿Puedes creerlo?
Sacudí la cabeza.—Miré las listas de toda la escuela,
pero yo era la única que vivía enToshima-ku Kita-Ôtsuka. Por si fuerapoco, en la columna donde seespecificaba la profesión de los padres,ponía: «Propietarios de una librería».Gracias a eso, yo, a las de mi clase, lesparecía un ejemplar de lo más exótico.«¡Qué suerte tienes! ¡Puedes leer todoslos libros que quieras!» Todas pensabanen una librería enorme comoKinokuniya. Ésa era la única imagen queles venía a la cabeza al oír la palabra«librería». Pero la librería Kobayashi espatética. ¡Pobre! La puerta se abre conun sonido de campanillas y, ante tusojos, se extiende un gran despliegue de
revistas. Las de venta segura son lasrevistas femeninas, esas que tienen unsuplemento sobre nuevas técnicassexuales con ilustraciones de cuarenta yocho posturas. Las amas de casa delvecindario las compran, devoran suspáginas sentadas a la mesa de la cocinamientras esperan que lleguen susmaridos para ponerlas en práctica. ¡Haycada cosa! No sé en qué deben de estarpensando en la vida estas mujeres. Lasrevistas manga también se venden bien:Magazine, Sunday, Jump… Y, porsupuesto, las revistas del corazón. Enfin, casi todo son revistas. Tambiéntenemos algún libro de bolsillo, pero
ninguno que valga la pena. Novelas demisterio, libros viejos, novelitas: eso eslo único que la gente compra. Ymanuales. Cómo jugar al go, cómocuidar un bonsai, discursos de boda.Todo lo que debes saber sobre la vidasexual, cómo dejar de fumar, etcétera.¡Ah! Además vendemos artículos depapelería. Al lado de la cajaregistradora hay apilados cuadernos,bolígrafos y lápices. Nada más que eso.No encontrarás Guerra y paz, ni Sei-tekiNingen[14] ni tampoco El guardián entreel centeno. Así es la librería Kobayashi.¿Qué podían envidiar de ella? ¿A ti te daenvidia?
—La estoy viendo.—Los vecinos vienen a comprar
desde siempre. Hacemos repartos adomicilio. Toda la vida hemos tenidomuchos clientes y la librería nos ha dadode comer a los cuatro. No tenemosdeudas. Las dos hijas hemos podido ir ala universidad. Pero no da para más. Encasa no hay dinero para caprichos. Poreso jamás debieron llevarme a esaescuela. Eso únicamente nos hizodesgraciados. Cada vez que había ungasto extra, mis padres rezongaban;cuando salía con mis amigas del colegioe íbamos a tomar algo a un sitio caro, yotemía que no me alcanzase el dinero.
Una manera miserable de vivir. ¿Tufamilia es rica?
—No. Somos una familiatrabajadora, ni rica ni pobre. Supongoque mis padres hacen un esfuerzo porenviar a su hijo a una universidadprivada de Tokio, pero, como sólo metienen a mí, no es tan grave. No memandan mucho dinero, así que trabajo amedia jornada. Somos una familia de lomás normal. Tenemos un pequeño jardín,un Toyota Corolla…
—¿Y de qué trabajas?—Trabajo tres noches por semana en
una tienda de discos de Shinjuku. Es untrabajo sencillo. Tengo que vigilar la
tienda.—¡Vaya! —dijo Midori—. Yo
pensaba que nunca habías tenidoproblemas de dinero. No sé por qué. Porla pinta, supongo.
—De hecho, nunca he pasadoestrecheces. Pero no me sobra el dinero.Como a la mayoría de la gente.
—En mi escuela la mayoría de lagente era rica. —Posó las manos sobresu regazo con las palmas vueltas haciaarriba—. Ése era el problema.
—A partir de ahora te hartarás dever mundos distintos.
—¿Cuál crees que es la mayorventaja de ser rico?
—No lo sé.—Poder decir que no tienes dinero.
Por ejemplo, yo iba y le proponía haceralgo a una compañera de clase. Entoncesella me decía: «No puedo. No tengodinero». Yo, en cambio, hubiera sidoincapaz de decir lo mismo. Si yo decía«No tengo dinero», era porque no lotenía. ¡Patético! Igual que una chicaguapa puede decir: «Hoy me veo tanhorrorosa que no me apetece salir». Esomismo, en boca de una chica fea, darisa. Éste fue mi mundo durante seisaños, hasta el año pasado.
—Ya lo olvidarás —dije.—Quiero olvidarlo pronto. Cuando
entré en la universidad, me quité un pesode encima. Ver a gente normal por todaspartes.
Durante un momento curvó loslabios en una sonrisa y se acarició elpelo con la palma de la mano.
—¿Trabajas? —le pregunté.—Sí. Escribo las leyendas de los
mapas. Cuando compras un mapa, te danun folleto con información sobre lasciudades, la población, los lugares…Qué rutas turísticas hay, qué leyendas,qué pájaros, qué flores. Pues yo escribolos textos. Es muy sencillo. Los hago enun santiamén. Voy a la biblioteca deHibiya, consulto varios libros y en un
día escribo un folleto. Y si descubres eltruco, te dan tanto trabajo como quieras.
—¿Qué truco?—Escribir lo que otra persona no
pondría. Así el encargado de la empresaque edita los mapas piensa: «¡Esta chicaescribe muy bien!». Los tengoimpresionados. Y me dan mucho trabajo.No hace falta que escriba nada del otromundo. Basta con redactar algo decente.Por ejemplo: «Al construir una presa,una aldea quedó sumergida bajo lasaguas, pero las aves migratorias aún larecuerdan y, al llegar la estación, podránver los pájaros sobrevolando elembalse». Les encanta este tipo de
anécdotas. Son visuales, emotivas. A loschicos que trabajan a tiempo parcial nose les ocurren estas cosas. Ganobastante dinero con los textos.
—Sí, pero tienes que buscar todasesas anécdotas y no debe de ser fácil.
—Tienes razón —dijo Midoriladeando la cabeza—. Pero si lasbuscas, las encuentras. Y, si no lasencuentras, siempre puedes inventartealgo. Algo inofensivo, claro.
—Ya veo. —Estaba admirado.—¡Así es!Midori quería que le explicara cosas
de mi residencia, así que le conté lasconsabidas historias del izamiento de la
bandera y de la gimnasia radiofónica deTropa-de-Asalto. También ella se rió acarcajadas al oír las anécdotas deTropa-de-Asalto. Al parecer, mi antiguocompañero ponía de buen humor acualquier persona. Midori comentó quela residencia debía de ser muy cómica yque quería verla. Le dije que ahí nohabía nada interesante.
—Sólo cientos de estudiantesmetidos en habitaciones sucias bebiendoy masturbándose.
—¿Tú también te incluyes?—No hay ningún hombre que no lo
haga —comenté—. Al igual que laschicas tienen las regla, los hombres se
masturban. Todos. Cualquiera.—¿También los que tienen novia? Es
decir, los que tienen pareja con quienacostarse.
—No tiene nada que ver. El chico deKeiô de la habitación de al lado semasturba antes de acudir a una cita. Diceque así se relaja.
—No sé mucho al respecto. Heestudiado siempre en una escuela deniñas.
—Eso no lo explican en lossuplementos de las revistas femeninas,¿verdad?
—¡Claro que no! —Midori se rió—.Por cierto, Watanabe, ¿tienes algo que
hacer este domingo? ¿Estás libre?—Lo estoy todos los domingos. Pero
a las seis de la tarde tengo que ir atrabajar.
—¿Por qué no vienes a mi casa? Ala librería Kobayashi. Aunque la tiendaestá cerrada, hago guardia hasta elanochecer. Espero una llamadaimportante. ¿Te apetece comer en micasa? Cocinaré para ti.
—Sí. Gracias.Midori rasgó una hoja del cuaderno
y me dibujó un detallado mapa. Luegosacó un bolígrafo rojo y trazó unaenorme «X» en el lugar donde se hallabasu casa.
—La encontrarás aunque no quieras.Hay un gran letrero que dice «LibreríaKobayashi». ¿Podrás venir a las doce?Tendré la comida preparada.
Le di las gracias y me metí el mapaen el bolsillo. Le dije que debía volvera la universidad porque a las dos teníaclase de alemán. Midori tenía que ir a unsitio y tomó el tren en Yotsuya.
El domingo me levanté a las nuevede la mañana, me afeité, hice la colada ytendí la ropa en la azotea. Hacía un díaespléndido. Se percibían los primerosefluvios del otoño. Un enjambre de
libélulas rojas revoloteaba en el patio ylos niños del barrio las perseguían conun cazamariposas en la mano. No hacíani pizca de viento y la bandera colgaba,lacia, del asta. Me puse una camisa bienplanchada, salí del dormitorio y medirigí a pie a la estación del tranvía. Eldomingo por la mañana no se veía unalma por aquel barrio de estudiantes,desierto y con la mayoría de tiendascerradas. Los ruidos de la ciudadresonaban con una claridad inusitada.Una chica que calzaba unos zuecos cruzóla calle con un repiqueteo de maderasobre el asfalto; junto a la cochera deltranvía unos cuatro o cinco niños tiraban
piedras a unas latas vacías alineadas.Había una floristería abierta dondecompré unos narcisos. Era un pocoextraño comprar narcisos en otoño, peroa mí siempre me han gustado losnarcisos.
Aquel domingo por la mañana sólohabía tres ancianas en el tranvía. Cuandosubí, las tres me miraron de arriba abajoy luego miraron las flores que llevaba enla mano. Una de las ancianas me sonrió.Le devolví la sonrisa. Me senté en elúltimo asiento, contemplé los viejosedificios que iban sucediéndose, unotras otro, a ras de la ventanilla. Eltranvía casi rozaba los edificios al
pasar. En el tendedero de una casa vidiez macetas de tomates y, a su lado, ungato negro y grande dormitando al sol.Más allá, un niño hacía pompas dejabón. Se oía una canción de AyumiIshida. Incluso podía olerse el curry. Eltranvía se abría paso entre la intimidadde las callejuelas. A lo largo deltrayecto, subieron algunos pasajeros,pero las tres ancianas continuaronabsortas en su conversación,incansables, con las cabezas muy juntas.
Me apeé cerca de la estación deÔtsuka y, siguiendo el plano que Midorime había dibujado, caminé por unaavenida poco concurrida. Los comercios
situados a ambos lados no parecían muyprósperos y los interiores se adivinabanoscuros. Los letreros estaban medioborrados. A juzgar por la antigüedad yel estilo de los edificios, aquella zonano había sido bombardeada durante laguerra. Y la hilera de casas habíaquedado tal como estaba. Por supuesto,algunas casas habían sido reconstruidas,otras, ampliadas o restauradas, peroésas eran precisamente las que másruinosas se veían. La atmósfera delbarrio hacía suponer que la mayoría dela gente, harta de la contaminación, delruido y de los alquileres altos, se habíamudado a los suburbios, y que sólo
quedaban los apartamentos baratos, lasviviendas cedidas por la compañía, lastiendas de difícil traslado y algunaspersonas tercas que se aferraban al lugardonde habían vivido siempre. El humode los tubos de escape de los coches locubría todo de una pátina de suciedad,como si fuera una bruma. Cuando, trasandar unos diez minutos, giré en unagasolinera, encontré una pequeña callecomercial y, justo en el medio, vi unletrero que decía LIBRERÍAKOBAYASHI. Ciertamente, no era unatienda grande, pero tampoco tan pequeñacomo se desprendía del relato deMidori. Era la típica librería de barrio.
Se parecía mucho a la librería a la queyo, de pequeño, corría a comprar mistebeos el día en que salían a la venta. Depie frente a ella, sentí nostalgia. Encualquier barrio había una librería comoaquélla.
La tienda tenía la puerta metálicabajada donde se leía el rótulo:SEMANARIO BUNSHUN. TODOSLOS JUEVES A LA VENTA. Faltabanquince minutos para las doce. Dado queno me apetecía matar el tiempo andandopor la calle con los narcisos en la mano,pulsé el timbre que estaba al lado de lapuerta metálica, retrocedí dos o trespasos y esperé. Quince segundos
después, aún no me habían respondido.Estaba dudando si volver a llamar altimbre cuando, sobre mi cabeza, unaventana se abrió con estrépito. Alcé lamirada y vi que Midori se asomabasecándose las manos.
—¡Sube la puerta y entra! —megritó.
—¡Llego pronto! ¿Te importa? —legrité en respuesta.
—En absoluto. Sube al primer piso.Ahora no puedo dejar lo que estoyhaciendo. —Y cerró la ventana.
Levanté un metro la puerta haciendoun ruido espantoso, me escurrí hacia elinterior y volví a bajarla. La tienda
estaba oscura como boca de lobo.Tropecé con un paquete de revistas paradevolver depositado en el suelo y apunto estuve de caer, pero, al final, logrécruzar la librería. Me quité los zapatos atientas y subí. El interior de la casaestaba sumido en la penumbra. En laentrada había un sencillo recibidor conun tresillo. La estancia no era muyamplia y, por la ventana, entraba una luzmortecina que recordaba una películapolaca antigua. A mano izquierda, vi unaespecie de almacén; también sevislumbraba la puerta del lavabo. Subícon infinitas precauciones una escaleraempinada que quedaba a la derecha y
llegué al primer piso. Éste era muchomás luminoso que la planta baja, lo queme hizo lanzar un suspiro de alivio.
—¡Eh! ¡Por aquí! —se oyó en algúnlugar la voz de Midori.
En lo alto de las escaleras, a laderecha, estaba el comedor y, al fondo,la cocina. La casa, aunque vieja, parecíahaber sido reformada recientemente ytanto el fregadero como los grifos y losarmarios de la cocina eran nuevos yrelucientes. Midori preparaba lacomida. Se la oía remover algo en lacazuela y el olor a pescado asadoinundaba la cocina.
—En la nevera hay cerveza. Siéntate
ahí y tómate una —dijo Midorimirándome.
Saqué una lata de cerveza delfrigorífico, me senté a la mesa y me labebí. Estaba tan fría que me pregunté sillevaría medio año dentro de la nevera.Sobre la mesa había un pequeñocenicero de color blanco, un periódico yuna salsera con salsa de soja, papel denotas y un bolígrafo; en el papel habíaanotado un número de teléfono y unascifras que parecían la cuenta de lacompra.
—Termino en diez minutos. ¿Teimporta esperarme ahí sentado?
—No —dije.
—Ve abriendo el apetito. Hay muchacomida.
Entre sorbo y sorbo de cerveza fría,observé a Midori, de espaldas, quecocinaba con esmero. Movía su cuerpocon agilidad y destreza mientrasrealizaba cuatro tareas a la vez.Viéndola, uno pensaba que estabaprobando lo que se cocía en la cazuela,que picaba algo sobre la tabla de cortaro sacaba algo del frigorífico y lo servíaen un plato, o que estaba lavando uncacharro que ya no necesitaba. Deespaldas, recordaba a un percusionistaindio. De esos que, mientras estánhaciendo sonar unas campanillas,
aporrean una tabla y golpean unoshuesos de búfalo de agua. Todos susmovimientos eran rápidos y precisos, elequilibrio perfecto. La contemplé conadmiración.
—Si puedo ayudarte en algo,dímelo.
—Tranquilo. Estoy acostumbrada ahacerlo sola. —Midori me miró desoslayo y esbozó una sonrisa.
Vestía unos vaqueros ceñidos y unacamiseta azul marino con una granmanzana, el logotipo de Apple Records,impresa detrás. De espaldas, Midoritenía unas caderas muy estrechas. De tanfrágiles que parecían, hacían pensar que
se había saltado una etapa delcrecimiento, la de cuando se desarrollanlas caderas. Eso le daba un aspectomucho más andrógino que la mayoría delas chicas cuando llevan vaquerosceñidos. La luz clara que entraba por laventana de encima del fregadero,ribeteaba vagamente su silueta.
—No tenías que haber preparadosemejante banquete —le dije.
—No es ningún banquete. —Midorise volvió—. Ayer estuve ocupada y nopude comprar gran cosa. He tenido queapañarme con lo que había en la nevera.Así que no te preocupes. Además, lahospitalidad es una tradición familiar.
En mi casa nos gusta agasajar a la gente.Lo llevamos en la sangre. Es unaespecie de enfermedad. No somosespecialmente amables, tampoco somosespecialmente populares, pero cuandotenemos invitados nos desvivimos porellos. Para bien o para mal, todoscompartimos esta característica. Mipadre, a pesar de que no bebe alcohol,tiene la casa llena de botellas. ¿Y paraqué crees que las compra? Paraobsequiar a los invitados. Bebe tantacerveza como quieras. No hagascumplidos.
—Gracias —dije.De repente, recordé que había
olvidado los narcisos en la planta baja.Al quitarme los zapatos los había dejadoen el suelo y allí se habían quedado.Volví a bajar, recogí los narcisosblancos, que yacían en la penumbra, yvolví a la cocina. Midori sacó de laalacena un vaso largo y estrecho y losmetió dentro.
—Me encantan los narcisos —dijo—. Una vez, cuando estudiabasecundaria, canté Siete narcisos en lafiesta de la cultura de la escuela. ¿Laconoces?
—Por supuesto.—Hace tiempo estuve en un grupo
de música folk. Tocaba la guitarra.
Sirvió la comida en los platosmientras cantaba Siete narcisos.
La comida rebasó con mucho misexpectativas. Caballa a la vinagreta, unagruesa tortilla japonesa, sawara[15]
macerada, berenjena cocida, sopa dehierbas acuáticas, arroz con setas,rábano cortado fino curado en salmueray abundantes semillas de sésamoesparcidas por encima. Y todo ellocondimentado al estilo de la región deKansai.
—¡Está buenísimo! —exclaméadmirado.
—Watanabe, dime la verdad. ¿Teesperabas que cocinara tan bien? Lodigo por mi aspecto.
—Pues no —reconocí.—Tú eres de Kansai, así que debe
de gustarte esta comida.—¿Lo has hecho con un sabor más
ligero por mí?—¡No, hombre, no! ¡Vaya trabajo!
Yo siempre cocino así.—¡Ah! Entonces tu padre o tu madre
son de Kansai…—No, mi padre es de aquí, de toda
la vida, y mi madre procede deFukushima. No tengo familia en Kansai.Todos son de Tokio o del norte de
Kantô.—No lo entiendo. Entonces, ¿por
qué cocinas al estilo de Kansai? ¿Te haenseñado alguien?
—Es un poco largo de explicar —dijo mientras comía la tortilla—. Mimadre odiaba las tareas domésticas.Apenas cocinaba. Además, ya sabes quetenemos una tienda. Así que: «Hoy estoyocupada, haré traer comida hecha». Obien: «Conque compremos unascroquetas en la carnicería…». Y eso undía tras otro. De niña, yo lo odiaba amuerte. No podía soportarlo. Ella hacíacurry para tres días y siempre comíamoslo mismo. Un día, cuando estaba en
tercero de secundaria, decidí que yomisma cocinaría, y lo haría bien. Fui ala librería Kinokuniya de Shinjuku, mecompré el libro más grande y bonito queencontré y me lo aprendí de cabo a rabo:cómo elegir una tabla de cortar, cómoafilar un cuchillo, cómo abrir elpescado, cómo rallar bonito seco, todo.Y como el autor del libro era de Kansai,aprendí a cocinar al estilo de Kansai.
—¿Todo eso lo aprendiste de unlibro? —Me sorprendí.
—Gastaba mis ahorros en comida.Así eduqué mi paladar. Tengo muchaintuición. Mi punto débil es elpensamiento lógico.
—Es increíble que hayas llegado acocinar tan bien sin que nadie te hayaenseñado.
—Fue muy duro, no creas. —Midorilanzó un suspiro—. Para empezar, mifamilia no entendía de cocina ni leinteresaba lo más mínimo. Cuandoquería comprar un cuchillo o unacazuela, me decían: «Pero si nos bastacon los que tenemos». No es broma.Cuando les explicaba que con uncuchillo de hoja tan endeble no podíaabrir el pescado, me venían con que nohacía falta que hiciera tal cosa. ¡En fin!Ahorraba del dinero que tenía para misgastos e iba comprando cuchillos de
cocina, cazuelas y coladores. Una chicade quince o dieciséis años que vaahorrando céntimo a céntimo paracomprar asperones, cuchillos, sartenespara hacer tempura. Mientras, misamigas, que tenían mucho dinero parasus gastos, se compraban vestidospreciosos y zapatos. ¿No te doy pena?
Asentí al tiempo que sorbía la sopa.—En primero de bachillerato me
encapriché de un cacharro para hacertortillas. Esta especie de sartén larga yestrecha que estás viendo. Me la comprécon el dinero que tenía reservado paraun sujetador nuevo. Fue horrible. Tuveque pasarme tres meses con un solo
sujetador. Por la noche lo lavaba y losecaba como podía, y por la mañana melo ponía y salía a la calle. Si no sesecaba bien era una tragedia. No haynada más triste en el mundo que ponerteun sujetador húmedo. ¡Al recordarlo seme saltan las lágrimas! ¡Y todo por unasartén para hacer tortillas!
—¡Vaya! —dije, riéndome.—Por eso, cuando murió mi madre,
me sabe mal decirlo por ella pero mesentí aliviada. Pude emplear a mi antojoel dinero para los gastos de la casa ycomprar lo que quisiera. Así que ahoratengo una colección muy completa deutensilios de cocina. Mi padre no se
imagina en qué gasto el dinero.—¿Cuándo murió tu madre?—Hace dos años —matizó concisa
—. De cáncer. Un tumor cerebral.Estuvo ingresada un año y medio ysufrió tanto que enloqueció y tenía queestar todo el día drogada. A pesar deello, no se moría. Al final, murió. Paraella, la muerte fue una especie deeutanasia. ¡Qué muerte más terrible! Elenfermo sufre y sus allegados lo pasanfatal. Con la enfermedad de mamá, encasa nos quedamos sin dinero. Le poníaninyecciones a veinte yenes la unidad,una tras otra, teníamos que estar siemprecon ella… Y yo también quedé muy mal
parada. Puesto que la cuidaba, no podíaestudiar y no entré en la universidad.Encima, para más inri… —Iba a añadiralgo pero cambió de idea, dejó lospalillos y suspiró—. ¡Qué conversacióntan deprimente! ¿A qué ha venido hablarde cosas tan tristes?
—A raíz de lo del sujetador —dije.—Fíjate en la tortilla. Y cómetela
con plena conciencia de lo mucho quevale. —Puso una expresión seria.
Al terminar mi parte, me sentí llenoa rebosar. Midori no había comido tantocomo yo. «Cocinando ya te llenas», medijo. Después de comer quitó los platos,pasó un trapo por la superficie de la
mesa, trajo un paquete de Marlboro, sellevó un cigarrillo a los labios y leprendió fuego con una cerilla. Luegotomó el vaso donde estaban los narcisosy se quedó mirándolos.
—Me gustan más así —dijo—. Esmejor que no los meta en un jarrón. Asíparece que acabas de recogerlos en laorilla del agua y que, de momento, loshayas puesto en un vaso.
—Acabo de cogerlos en el estanquede la estación de Ôtsuka —informé.
Midori soltó una risita.—¡Eres único! Cuando bromeas
pones cara de estar hablando en serio.Con la mejilla apoyada en la palma
de la mano, Midori se fumó mediocigarrillo, que después apagóaplastándolo contra el cenicero. Arenglón seguido, se frotó los ojos comosi le hubiese entrado humo dentro.
—Siendo una chica, tendrías queapagar el cigarrillo de una forma máselegante —la regañé—. Pareces unaleñadora. No debes machacarlo así.Tienes que ir apagándolo poco a poco,por los lados, dándole la vuelta. Así note quedará la colilla despanzurrada. Noseas tan bruta. Y bajo ningún conceptodebes sacar el humo por la nariz.Además, las chicas refinadas, cuandocomen a solas con un hombre, no van
contando que han estado tres mesesllevando el mismo sujetador.
—Verás. Soy una leñadora. —Midori se hurgó la aleta de la nariz—.Nunca he logrado ser una chica refinada.A veces lo intento medio en broma, peronunca se me pega. ¿Hay algo más quequieras decirme?
—Que las chicas no fumanMarlboro.
—Tanto da. Todos saben igual demal —dijo. Hizo girar la cajetilla rojaen su mano—. Empecé a fumar el mespasado. En realidad, no me apetecía.Pero se me ocurrió que estaría bienprobarlo.
—¿Por qué?Midori juntó las palmas de sus
manos sobre la mesa y reflexionó unmomento.
—¿Y por qué no? ¿Tú no fumas?—Lo dejé en junio.—¿Y por qué lo dejaste?—Porque era muy pesado.
Quedarme sin tabaco a medianoche eraun tormento. Por eso lo dejé. No megusta depender tanto de las cosas.
—Estoy segura de que eres de esaspersonas que se lo piensan todo muybien.
—No sé. Tal vez. Quizá por eso nole gusto demasiado a la gente.
—Eso te pasa porque da laimpresión de que no te importa no gustara los demás. Y hay gente que no losoporta —musitó ella con la mejillaapoyada en la palma de la mano—. Peroa mí me gusta hablar contigo. ¡Hablas deuna manera tan rara! «No me gustadepender tanto de las cosas.»
La ayudé a lavar los platos. De pie,a su lado, iba secando con un trapo loscacharros que ella fregaba y los ibaapilando al lado del fregadero.
—Por cierto, ¿dónde está tu familia?—pregunté.
—Mi madre, en la tumba. Murióhace dos años.
—Eso ya me lo has dicho antes.—Y mi hermana mayor ha salido con
su prometido. Supongo que habrán ido aalgún sitio en coche. Él trabaja en unaempresa de automóviles y le encantanlos coches. A mí no mucho, si te soysincera.
Midori siguió lavando platos ensilencio; yo también enmudecí y seguísecando cacharros.
—Queda mi padre… —prosiguiópoco después.
—Sí.—Mi padre se fue a Uruguay en
junio del año pasado y todavía no havuelto.
—¿A Uruguay? —preguntésorprendido.
—Quería irse a vivir allí. Es unalocura, pero resulta que un compañerosuyo del ejército tiene una granja enUruguay. Un día, sin más, mi padre nosinformó de que se iba a Uruguay, queallí tenía un futuro; subió al avión y semarchó. Nosotros intentamos disuadirlecomo pudimos diciéndole que allí no sele había perdido nada, que no hablaba elidioma, que a duras penas había salidode Tokio en toda su vida. Pero fue inútil.Cuando perdió a mamá recibió un duro
golpe. Y se le aflojó un tornillo. Detanto como quería a mi madre.
Me quedé mirándola boquiabiertosin saber qué añadir.
—¿Sabes lo que nos dijo a mihermana y a mí cuando murió mi madre?Lo siguiente: «¡Qué rabia me da!Hubiera preferido mil veces que osmurierais vosotras antes que perder avuestra madre». Nosotras nos quedamospasmadas. Estas palabras no puedenjustificarse bajo ningún concepto. Puedoentender la amargura, la soledad, eldesconsuelo que sentía al haber perdidoa su querida compañera. Y locompadezco. Pero no podía dirigirse a
sus hijas y decirles: «¡Ojalá hubieraismuerto vosotras en su lugar!». Esdemasiado cruel, ¿no te parece?
—Tienes razón.—A nosotras eso nos duele. —
Midori cabeceó varias veces—. En fin,en mi familia todos somos un pocoraros. Todos tenemos algo que no acabade encajar.
—Eso parece —reconocí.—Pero es maravilloso que dos
personas se quieran tanto, ¿verdad?¿Tanto quería a su esposa para decirlesa sus hijas que ojalá hubieran muerto ensu lugar?
—Supongo que sí.
—Y luego se fue a Uruguaydejándonos a nosotras dos solas.
Sequé los platos en silencio. Cuandoterminé, Midori los colocó en laalacena.
—¿Habéis tenido noticias suyas?—Este marzo nos envió una postal.
Pero no pone nada concreto. Comentaque hace calor, que la fruta no es tanbuena como imaginaba… Ese tipo decosas. ¡Y encima en la postal salía unamula! Ese hombre está loco. Ni siquieradice si ha encontrado a aquel amigo oconocido del ejército. Hacia el final,parece que se centra y promete que nosllamará para que nos reunamos con él,
pero desde entonces no hemos tenidonoticias suyas. Por más que leescribimos, no responde.
—¿Y tú qué harás si tu padre te pideque te vayas con él a Uruguay?
—Ir. Puede ser interesante, ¿nocrees? Mi hermana dice que no va nimuerta. A ella le horrorizan las cosasdejadas, los lugares sucios.
—¿Tan sucio es Uruguay?—Mi hermana cree que los caminos
están llenos de estiércol con montonesde moscas revoloteando por encima, queno hay agua en las cisternas de losváteres y que hay lagartos y escorpionespululando por todas partes. Debe de
haberlo visto en alguna película. Odialos bichos. A ella lo que le gusta essubir en coches bonitos y pasearse porShônan[16].
—¿Ah, sí?—¿Qué tiene de malo Uruguay? A mí
no me importaría ir.—¿Quién lleva ahora la tienda?—Mi hermana, a regañadientes. Un
tío mío que vive aquí cerca nos ayudatodos los días y se encarga del reparto.Yo también colaboro cuando puedo.Además, una librería no da tanto trabajo,así que vamos tirando. Cuando nopodamos llevarla, bastará con cerrar yvenderla. Ésa es nuestra intención.
—¿Quieres a tu padre?Midori sacudió la cabeza.—No demasiado, la verdad.—Entonces, ¿por qué quieres
seguirlo a Uruguay?—Porque confío en él.—¿Confías en él?—Sí, no lo quiero con locura pero
confío en él. Confío en mi padre, en unapersona que, a causa del golpe recibidoal perder a su esposa, deja su casa, a sushijas, su trabajo y se marcha por lasbuenas a Uruguay. ¿Me entiendes?
Lancé un suspiro.—No sé qué decirte.Midori se rió divertida y me dio
unos golpecitos en la espalda.—Déjalo correr. Tanto da —añadió.Aquella tarde de domingo
sucedieron muchas cosas, una tras otra.Fue un día extraño. Hubo un incendioallí cerca y nosotros subimos al terradodel segundo piso para verlo, donde nosbesamos sin más. Dicho de esta manera,suena estúpido, pero así fueron lascosas.
Estábamos de sobremesa, tomandouna taza de café y charlando sobre launiversidad cuando empezaron a oírselas sirenas de los bomberos. El volumende las sirenas fue creciendo; tambiénpareció aumentar de número. Bajo la
ventana corría mucha gente, algunosgritaban. Midori fue a una habitaciónque daba a la calle, abrió la ventana y,tras decirme que esperara un momento,desapareció. Se oyeron sus pasossubiendo precipitadamente la escalera.
Mientras me tomaba el café yo solo,me estuve preguntando dónde debía deestar Uruguay. Pensé: «Allí está Brasil,allá Venezuela y allá Colombia». Perono logré acordarme de dónde estabaUruguay. En éstas, Midori bajó y gritó:«¡Eh! ¡Ven, deprisa!». Tras ella, subí unaescalera empinada y estrecha que habíaal fondo del pasillo y salí a un amplioterrado. Dado que la finca era bastante
más alta que los edificios de alrededor,desde el terrado se dominaba elvecindario con la mirada. Tres o cuatrocasas más allá, se alzaba una densa nubede humo que cabalgaba sobre la brisahacia la avenida. El aire olía aquemado.
—¡Es en casa del señor Sakamoto!—Midori se asomó por encima de labarandilla—. El señor Sakamoto antesera carpintero. Pero cerró el negocio yahora ya no trabaja.
Yo también me asomé por encima dela barandilla. La casa quedaba ocultatras un edificio de tres plantas y nopodía calibrarse bien la situación, pero,
al parecer, habían llegado tres o cuatrocoches de bomberos y las labores deextinción del fuego proseguían. La calleera estrecha, de modo que, a lo sumo,podían entrar dos coches, y el restoaguardaba su turno en la avenida. En lacalle se agolpaban los curiosos.
—Quizá deberíamos reunir losobjetos de valor y evacuar la casa —traté de decirle a Midori—. Por suerte,el viento sopla en dirección contraria,pero puede cambiar en cualquiermomento, y aquí al lado hay unagasolinera. ¡Vamos, te ayudo a recogerlos objetos de valor!
—No tenemos nada valioso —
claudicó Midori.—Algo habrá. Libretas de ahorro,
sellos registrados, certificados, esascosas. Para empezar, necesitarás dinero.
—No lo necesito porque no piensohuir.
—¿Aunque se queme la casa?—Sí. No me importa morir.La miré a los ojos. Ella me devolvió
la mirada. No tenía la menor idea dehasta qué punto bromeaba. Mantuve lamirada fija en ella unos instantes, peroluego pensé: «Qué importa…».
—Como quieras. Me quedo contigo—dije.
—¿Morirás a mi lado? —A Midori
le brillaban los ojos.—¡Ni hablar! Si las cosas se ponen
feas huiré. Si quieres morirte, hazlo túsolita.
—¡Qué despiadado eres!—No voy a morir contigo sólo
porque me has invitado a comer. Si setratara de una cena, todavía.
—¡Entendido! Pero, de todasformas, quedémonos un rato más a verqué ocurre. Podemos cantar canciones.Y si las cosas se ponen feas, yadecidiremos qué hacemos.
—¿Cantar?Midori subió al terrado dos cojines,
cuatro latas de cerveza y una guitarra. Y
bebimos cerveza contemplando la densacolumna de humo. La chica cantóacompañándose de la guitarra. Lepregunté si los vecinos se enfadarían,porque contemplar desde el terradocomo se quema el barrio bebiendo ycantando no me parecía una actitudencomiable.
—No te preocupes. A nosotras nonos importa el qué dirán.
Cantó las canciones folk que habíatocado tiempo atrás. Por más buenaintención que le pusiera, no puedo decirque Midori tocara o cantara bien, peroparecía disfrutar haciéndolo. Lo cantótodo de principio a fin: Lemon Tree,
Puff el dragón mágico, Five HundredMiles, Where Have All the FlowersGone?, Michael, Row the Boat Ashore.La acompañé tarareando los tonos bajosque ella me indicó, pero lo hacía tan malque pronto desistí, y ella siguió cantandosola, a su aire. Entre sorbo y sorbo decerveza, yo la escuchaba, muy atento ala evolución del incendio. Vi repetidasveces que la humareda se espesaba derepente para remitir a continuación. Lagente gritaba y daba órdenes. Unhelicóptero de un periódico sobrevolóla escena con un fuerte batir de aspas,tomó unas fotografías y se alejó. Recépor que no saliéramos en ninguna. Un
policía gritaba por el megáfono a lamultitud que retrocediera. Los niñosllamaban a sus madres entre sollozos. Seoyó el estrépito de cristales rotos. Pocodespués, el viento se arremolinó y unablanca lluvia de ascuas y ceniza empezóa caer a nuestro alrededor. Entre trago ytrago de cerveza, Midori siguiócantando como si tal cosa. Cuandoterminó su repertorio, interpretó unacuriosa canción que había compuestoella misma.
Quiero cocinarte un estofado,pero no tengo cazuela.Quiero tejerte una bufanda,
pero no tengo lana.Quiero escribirte una poesía,pero no tengo pluma.
—Se titula No tengo nada —dijo.La letra era espantosa, lo mismo que
la melodía.Mientras escuchaba aquella canción
absurda, pensaba que si el fuegoalcanzaba la gasolinera la casa volaríapor los aires. Cuando se hartó de cantar,Midori se tendió como un gato al sol yposó la cabeza en mi hombro.
—¿Qué te ha parecido mi canción?—me preguntó.
—Es única y original y refleja
fielmente tu personalidad —respondícon cautela.
—Gracias —dijo ella—. No tengonada…, ése es el lema.
—Sí, ya me lo ha parecido —asentí.—Cuando murió mi madre —Midori
se volvió hacia mí—, no sentí la menortristeza.
—¿Ah, no?—Y ahora que mi padre se ha ido,
tampoco.—¿Ah, no?—¿Te parece inhumano?—Supongo que tendrás tus razones.—Pues sí, varias —reconoció
Midori—. Todo ha sido muy complicado
en casa. Pero yo siempre he pensadoque, tratándose de mis padres, almorirse o al separarnos yo debíasentirme triste. Sin embargo, no sientonada. Ni tristeza, ni soledad, niamargura; apenas pienso en ellos. Aveces sueño con ellos, eso sí. Mi madreme mira fijamente desde las tinieblas yme hace reproches. «¡Tú te alegras deque esté muerta!», me dice. No mealegra que mi madre haya muerto, perotampoco estoy muy triste. No derraméuna sola lágrima. Aunque, cuando depequeña se murió el gatito, me pasé todala noche llorando.
«¿Por qué sale tanto humo?», me
decía. Aunque no se veía fuego, noparecía que el incendio se hubieraextendido, porque emanaba esaimponente columna de humo. «¿Cuántotiempo seguirá ardiendo?», me pregunté.
—No es sólo culpa mía. Me refieroa que yo sea tan poco afectuosa. Y loreconozco. Pero si ellos…, si mi padrey mi madre…, si ellos me hubiesenquerido un poco más, yo, por mi parte,ahora sentiría de otra forma. Y estaríamucho, pero que mucho más triste.
—¿Crees que no te quisierondemasiado?
Ella volvió la cabeza y me mirófijamente. Hizo un gesto afirmativo.
—Yo diría que entre un «no losuficiente» y un «nada de nada».Siempre estuve hambrienta. Aunque sólohubiera sido una vez, hubiera queridorecibir amor a raudales. Hasta hartarme.Hasta poder decir: «Ya basta. Estoyllena. No puedo más». Me hubieraconformado con una vez. Pero ellosjamás me dieron cariño. Si me acercabacon ganas de mimos, mis padres meapartaban de un empujón. «Esto cuestadinero», decían. Únicamente sabíanquejarse. Siempre igual. Así que pensélo siguiente: «Conoceré a alguien queme quiera con toda su alma lostrescientos sesenta y cinco días del
año». Estaba en quinto o sexto curso deprimaria cuando lo decidí.
—¡Qué fuerte! —exclamé admirado—. ¿Y lo has conseguido?
—No es tan fácil como creía —reconoció Midori. Reflexionó unmomento contemplando el humo—.Quizá sea por haber esperado tantotiempo, pero ahora busco la perfección.Por eso es tan difícil.
—¿Un amor perfecto?—¡No, hombre! No pido tanto. Lo
que quiero es simple egoísmo. Unegoísmo perfecto. Por ejemplo: te digoque quiero un pastel de fresa, y entoncestú lo dejas todo y vas a comprármelo.
Vuelves jadeando y me lo ofreces.«Toma, Midori. Tu pastel de fresa», medices. Y te suelto: «¡Ya se me hanquitado las ganas de comérmelo!». Y loarrojo por la ventana. Eso es lo que yoquiero.
—No creo que eso sea el amor —ledije con semblante atónito.
—Sí tiene que ver. Pero tú no losabes —replicó Midori—. Para laschicas, a veces esto tiene una granimportancia.
—¿Arrojar pasteles de fresa por laventana?
—Sí. Y yo quiero que mi novio mediga lo siguiente: «Ha sido culpa mía.
Tendría que haber supuesto que se tequitarían las ganas de comer pastel defresa. Soy un estúpido, un insensible. Iréa comprarte otra cosa para que meperdones. ¿Qué te apetece? ¿Mousse dechocolate? ¿Tarta de queso?».
—¿Y qué sucedería a continuación?—Pues que yo a una persona que
hiciera esto por mí la querría mucho.—A mí me parece un desatino.—Yo creo que el amor es eso. Pero
nadie me comprende. —Midori sacudióla cabeza sobre mi hombro—. Para uncierto tipo de personas el amor surgecon un pequeño detalle. Y, si no, nosurge.
—Eres la primera chica que conozcoque piensa así.
—Me lo ha dicho mucha gente. —Setoqueteó las cutículas de las uñas—.Pero yo no puedo pensar de otro modo.Estoy hablando con el corazón en lamano. Jamás he creído que mis ideassean diferentes de las de los demás, nilo busco. Pero cuando digo lo quepienso, la gente cree que bromeo, o queestoy haciendo comedia. Todo acabadándome lo mismo.
—¿Sigues queriendo morir en elincendio?
—¡Ostras! ¡No! Eso es otro asunto.Sentía curiosidad.
—¿Por morir en un incendio?—No. Me interesaba ver cómo
reaccionabas. Pero morir no me damiedo. Te ves envuelto en humo, pierdesel conocimiento y te mueres sin más. Esun momento. No me da ni pizca demiedo. ¡Bah! ¡Comparado con la formaen que he visto morir a mi madre y aotros parientes! En mi familia todoscontraemos enfermedades graves ymorimos tras una larga agonía. Debemosde llevarlo en la sangre. Tardamosmuchísimo en morirnos. Tanto que alfinal ya no sabes si estás vivo o muerto.La única conciencia que queda es la deldolor y el sufrimiento.
Midori se acercó un cigarrilloMarlboro a los labios y lo encendió.
—Tengo miedo de morir de esemodo. La sombra de la muerte vainvadiendo despacio, muy despacio, elterritorio de la vida y, antes de que tedes cuenta, todo está oscuro y no se venada, y la gente que te rodea piensa queestás más muerta que viva… Es eso. Yoeso no lo quiero. No podría soportarlo.
Por fin, al cabo de media hora elincendio fue sofocado. No hubo heridos.Todos los coches de bomberos, menosuno, abandonaron el lugar, y los curiosos
se dirigieron a la calle comercial entreun baturrillo de voces. Un coche patrullase quedó regulando el tráfico con lasluces girando en el callejón. Doscuervos, que habían venido de vete asaber dónde, posados sobre un poste dela electricidad, observaban la actividadque se desarrollaba bajo sus ojos.
Midori parecía exhausta. Tenía elcuerpo desmadejado, la vista perdida enla lejanía. Apenas hablaba.
—¿Estás cansada? —le pregunté.—No, no es eso —dijo—. Hacía
mucho tiempo que no me dejaba ir deeste modo.
Nos miramos a los ojos. Le rodeé
los hombros con un brazo y la besé.Midori tensó el cuerpo un momento, serelajó de inmediato y cerró los ojos.Nuestros labios permanecieron unidosunos cinco o seis segundos. El sol deprincipios de otoño proyectaba en susmejillas la sombra de las pestañas,agitadas por un temblor casiimperceptible. Fue un beso dulce,cariñoso, sin ningún significado. De nohaberme encontrado sentado en elterrado, al sol de la tarde, bebiendocerveza y contemplando el incendio, nola hubiera besado, y creo que a ella lesucedía lo mismo. Al contemplar lostejados brillantes de las casas, el humo y
las libélulas rojas, había brotado entrenosotros un sentimiento cálido e íntimoque, de manera inconsciente, habíamosdeseado materializar. Así fue nuestrobeso. Sin embargo, era un beso que noestaba exento de peligro.
La primera en hablar fue Midori. Meacarició la mano mientras me contestabacon embarazo que salía con alguien.Contesté que ya lo suponía.
—¿Y a ti te gusta alguna chica?—Sí.—Pero estás libre todos los
domingos.—Es muy complicado.Comprendí que la magia de aquella
tarde de principios de otoño se habíadesvanecido.
A las cinco le dije a Midori que meiba a trabajar y abandoné su casa. Lehabía propuesto salir a tomar algo, peroella había rechazado mi invitaciónalegando que estaba esperando unallamada.
—Quedarme todo el día en casaesperando una llamada es algo que odiocon todo el alma. Si estoy sola, me da lasensación de que voy pudriéndome ydeshaciéndome, hasta convertirme en unlíquido verdoso que es absorbido por latierra. De mí sólo sobrevive la ropa.Ésta es la sensación que tengo cuando
me quedo todo el día en casa esperandouna llamada.
—Si tienes que quedarte otro día,puedo hacerte compañía. Comidaincluida.
—Está bien. Te prepararé unincendio de postre —bromeó Midori.
Al día siguiente Midori no aparecióen clase de Historia del Teatro II. Alterminar ésta, entré en el comedor ytomé un almuerzo frío y malo a solas, ydespués me senté al sol a contemplar laescena que se desarrollaba a mialrededor. A mi lado, de pie, dos chicasmantenían una larga conversación. Unade ellas abrazaba contra su pecho una
raqueta de tenis con tanto amor como sifuera un bebé; la otra llevaba varioslibros y un LP de Leonard Bernstein.Ambas eran hermosas y parecíandisfrutar enormemente de su charla.Desde el club de estudiantes, llegabauna voz haciendo escalas en tonosgraves. Aquí y allá se veían grupos decuatro o cinco estudiantes debatiendo loque les pasaba por la cabeza, riéndose ygritando. En los aparcamientos vi a unoschavales montados en patín. Un profesorcon una cartera de cuero entre los brazoscruzaba el lugar, esquivándolos. En elpatio unas chicas con casco de moto y encuclillas escribían en un cartel algo
sobre la invasión del imperialismoamericano en Asia. Aquélla era unatípica escena de universidad durante eldescanso del mediodía. Pero ese día, alcontemplarla por primera vez despuésde tanto tiempo, me di cuenta de unhecho. Cada cual a su manera, todosparecían felices. ¿Lo eran en realidad?En cualquier caso, aquel plácidomediodía de finales de septiembre, lagente se veía contenta y eso me hizosentir aún más solo que de costumbre.Porque yo era el único que no pertenecíaa ese cuadro.
¿A qué cuadro pertenecí duranteesos años? La última escena familiar
que recordaba era jugando al billar conKizuki cerca del puerto. Aquella mismanoche Kizuki se había suicidado y, apartir de entonces, una corriente de airehelado se había interpuesto entre elmundo y yo. Me pregunté qué habíarepresentado Kizuki para mí. No hallérespuesta. Lo único que sabía era que,con su muerte, había perdido parasiempre una parte de mi adolescencia.Podía percibirlo con toda claridad. Perodiscernir qué significado podía tener oqué consecuencias podía conllevar eraalgo que no alcanzaba a ver.
Permanecí largo tiempo allí sentado,observando cómo la gente iba y venía
por el campus. Pensé que quizásencontraría a Midori, a quien no viaquel día. Cuando acabó el descanso delmediodía, me fui a la biblioteca apreparar la clase de alemán.
Esa tarde de sábado Nagasawa vinoa mi cuarto y me dijo que habíaconseguido pases de pernoctación, quesi me apetecía salir con él por la noche.Acepté. Toda la semana había estadoaturdido y me apetecía acostarme conuna chica, fuera quien fuese.
Al atardecer me tomé un baño, meafeité y me puse una chaqueta de
algodón encima del polo. Cené conNagasawa en el comedor y subimos alautobús en dirección a Shinjuku. Nosapeamos en la animada zona de ShinjukuSanchôme y, tras vagar un rato por allí,entramos en el bar de siempre yesperamos a que se acercaran unaschicas que nos gustaran. Aquel local sedistinguía porque lo frecuentaban gruposde chicas solas, aunque esa noche noapareció ninguna. Estuvimos allí unasdos horas bebiendo whiskies con sodapara permanecer sobrios. Dos chicascon cara de simpáticas se sentaron en labarra y pidieron un Gimlet y unMargarita. Raudo y veloz, Nagasawa se
les acercó, pero ellas ya habían quedadocon otros. A pesar de ello, estuvimos unrato hablando con ellas distendidamente,hasta que llegaron sus chicos y nosabandonaron.
Nagasawa me propuso probar suerteen otro sitio y me llevó a un pequeño barapartado de las calles principales,donde la mayoría de los clientes yaestaban borrachos y armando alboroto.En la mesa del rincón había tres chicassentadas; nos encaminamos hacia ellas ynos pusimos a hablar los cinco. Laatmósfera era agradable. Todosestábamos de muy buen humor. Perocuando les propusimos ir a tomar la
última copa, ellas dijeron que tenían quemarcharse porque les cerraban el portal.Las tres vivían en una residenciafemenina. Volvimos a cambiar de local,pero no resultó. Por una u otra razón,aquella noche no tuvimos éxito con laschicas.
A las once y media Nagasawareconoció que no había habido suerte.
—Me sabe mal haberte arrastradode aquí para allá —dijo.
—No importa. Lo he pasado bienviendo que tú también tienes días malos.
—Uno al año, no creas —bromeóNagasawa.
A decir verdad, a mí ya tanto me
daba el sexo. Tras haber estado vagandotres horas y media, un sábado por lanoche, por aquella ruidosa parte deShinjuku, observando aquella energíafruto del deseo sexual y del alcohol, mipropio deseo había llegado a parecermemezquino e insignificante.
—¿Qué harás ahora? —me preguntó.—Iré a ver una película en sesión
golfa. Hace tiempo que no piso un cine.—Entonces yo me voy a casa de
Hatsumi. ¿Te importa?—¿Por qué tendría que importarme?
—le dije riéndome.—Si quieres, puedo presentarte a
alguna chica para pasar la noche en su
casa. ¿Qué te parece?—Hoy me apetece ir al cine.—Me sabe mal. Otro día te
compensaré.Nagasawa se perdió entre la
multitud. Yo fui a una hamburguesería,comí una hamburguesa con queso, bebíuna taza de café y, en cuanto se medespejó la cabeza del alcohol, entré enun cine que había cerca y vi ElGraduado. No es una película muyinteresante pero, como no tenía otra cosaque hacer, la vi dos veces seguidas. Salídel cine a las cuatro de la madrugada ydeambulé sin rumbo por las frías callesde Shinjuku, sumido en mis
cavilaciones.Cuando me harté de andar, entré en
una cafetería que permanecía abiertatoda la noche y me dispuse a esperar elprimer tren leyendo y tomando otra tazade café. Poco después la cafetería sellenó de personas que, al igual que yo,esperaban el primer tren. El camarero seacercó y me preguntó si me importabacompartir la mesa con otros clientes.Accedí. Total, estaba leyendo. ¿Por quéiba a molestarme que se sentara alguienenfrente?
Dos chicas tomaron asiento.Tendrían una edad similar a la mía.Aunque no eran dos bellezas, no estaban
mal. Tanto el vestido como el maquillajede ambas eran discretos, y no parecíanla clase de chicas que ronda a las cincode la madrugada por Kabukichô[17].Pensé que algo debía de haberlessucedido para que hubieran perdido elúltimo tren. Ellas suspiraron aliviadas alverme. Yo iba correctamente vestido, mehabía afeitado aquella misma tarde y,además, estaba absorto en la lectura deLa montaña mágica, de Thomas Mann.
Una de las dos chicas era alta ycorpulenta, vestía una parka de colorgris y unos vaqueros blancos, en lasorejas lucía unos grandes pendientes conforma de concha, y cargaba una cartera
de plástico grande. La otra era menuda,llevaba gafas, vestía una camisa acuadros, una chaqueta azul y, en un dedo,lucía una sortija con una turquesa. Teníados tics: quitarse y ponerse las gafas ypresionarse los ojos con las puntas delos dedos.
Ambas pidieron café con leche y dostrozos de pastel, y se lo tomarondespacio mientras discutían algo en vozbaja. La chica alta inclinó varias vecesla cabeza en ademán dubitativo, lamenuda asintió otras tantas. La músicade Marvin Gaye, o de los Bee Gees, meimpidió entender lo que estabandiciendo, pero, por lo que pude colegir,
la menuda estaba triste, o enfadada, y laotra intentaba tranquilizarla. Yo leía ellibro y las observaba, alternativamente.
Cuando la chica menuda, bolso alhombro, se dirigió a los servicios, laotra me abordó. Yo dejé el libro y lamiré.
—Disculpa. ¿Conoces algún bar poraquí cerca donde podamos tomar unacopa?
—¿A las cinco de la madrugada? —le pregunté sorprendido.
—Sí.—A las cinco y veinte de la mañana,
la gente está tratando de que se le pasela borrachera o bien deseando llegar a
casa.—Lo sé —dijo ella avergonzada—.
Pero a mi amiga le apetece tomar unacopa. Tiene sus razones y…
—Me parece que no tendréis otroremedio que beber en casa.
—Ya… Pero yo tomo un tren paraNagano a las siete y media de lamañana.
—En ese caso, lo único que se meocurre es que compréis unas bebidas enuna máquina expendedora y os sentéis enla calle.
Me pidió que las acompañaraporque dos chicas no podían hacersemejante cosa. Yo había tenido varias
experiencias extrañas en Shinjuku aaquellas horas, pero era la primera vezque dos desconocidas me invitaban abeber a las cinco y veinte de lamadrugada. Me daba pereza negarme, ytampoco tenía otra cosa que hacer, asíque me acerqué a una máquinaexpendedora de allí cerca, comprévarias botellas de sake y algo parapicar, y los tres nos dirigimos a la salidaoeste de la estación y allí iniciamosnuestro improvisado festín.
Me contaron que las dos trabajabanen la misma agencia de viajes. Ambas sehabían licenciado y habían empezado atrabajar aquel mismo año. La menuda
tenía novio desde hacía un año y sellevaban bien, pero acababa de saberque él se acostaba con otra chica yestaba muy deprimida. Ésta era, enlíneas generales, la historia. La amigatenía que estar el sábado por la tarde enla casa de sus padres, en Nagano, paraasistir, el domingo, a la boda de suhermano mayor, pero había decididoquedarse con su amiga en Shinjuku e ir aNagano en el primer expreso de lamañana del domingo.
—¿Y cómo te has enterado de que seacostaba con otra chica? —le pregunté ala menuda.
Ella, entre sorbo y sorbo de sake,
arrancaba los hierbajos del suelo.—Abrí la puerta de su habitación y
los vi con mis propios ojos. Nadie tuvoque decírmelo.
—¿Cuándo ocurrió eso?—Anteayer por la noche.—¿Y la puerta no estaba cerrada con
llave? —dije.—No.—¿Por qué no la cerraron? —me
pregunté en voz alta.—¡Y yo qué sé! ¿Cómo voy a
saberlo?—Debió de ser un golpe terrible.
¡Cómo debió de sentirse la pobre! —mecomentó, bienintencionada, la amiga.
—Yo que tú lo hablaría con él. Endefinitiva, se trata de decidir si loperdonas —le aconsejé.
—Nadie sabe cómo me siento —sequejó la chica, arrancando hierbajos sintregua.
Una bandada de cuervos se acercópor el oeste y sobrevoló los grandesalmacenes Odakyû. Ya era de día. Enéstas se acercó la hora en que la altadebía de subir al tren, así que leofrecimos el resto del sake a unvagabundo que había en el subterráneode la salida oeste de la estación deShinjuku, compramos los billetes y ladespedimos. Cuando el tren se perdió de
vista, la menuda y yo, sin mediarinvitación, entramos en un hotel. Ni aella ni a mí nos apetecía demasiadoacostarnos juntos, pero era la únicamanera de ponerle un punto final aaquello.
Tras cruzar el umbral de lahabitación, me desnudé y entré en labañera. Sumergido en el agua, bebícerveza como si pretendiera ahogar laspenas. Ella también se metió dentro dela bañera y, tendidos en el agua,tomamos cerveza en silencio. Por másque bebiéramos, el alcohol no se nossubía a la cabeza, y no teníamos sueño.Su piel era blanca y suave, y sus
piernas, bonitas. Contestó con ungruñido a mi cumplido.
Sin embargo, una vez en la camapareció transformarse en otra persona.Sensible a mis caricias, se retorcía,gritaba. Cuando la penetré, me clavó lasuñas en la espalda y, al acercarse elorgasmo, pronunció dieciséis veces elnombre de otro hombre. Lo sé porquelas estuve contando para retrasar laeyaculación. Nos quedamos dormidos.
Al despertarme a las doce y mediade la mañana, ella ya no estaba. Nohabía ninguna carta, ningún mensaje.Notaba, por haber bebido alcohol enhoras intempestivas, que me pesaba la
cabeza. Me metí en la ducha paradespejarme, me afeité y, desnudo comoestaba, me senté en una silla y tomé unzumo de la nevera. Luego traté derecordar, uno tras otro, losacontecimientos de la noche anterior.Todos me parecían extrañamenteirreales, como si, entre los hechos y yomismo, se interpusieran dos o tres hojasde cristal. Pero no había duda de que mehabía sucedido a mí. Los vasos decerveza todavía estaban sobre la mesa,en el baño quedaban los cepillos dedientes que habíamos usado.
Almorcé en Shinjuku. Después entréen una cabina y llamé a la librería
Kobayashi. Se me ocurrió que tal vezMidori tendría que quedarse de nuevoen casa esperando una llamada. Aunqueel timbre sonó quince veces, nadiedescolgó. Volví a llamar, con idénticoresultado, unos veinte minutos mástarde. Entonces subí al autobús y volví ala residencia. En el buzón de la entradaencontré un sobre con mi nombre. Erauna carta de Naoko.
5
«Gracias por tu carta», escribíaNaoko. Su familia se la había remitido«aquí» enseguida. «Recibir tu carta nosólo no me ha molestado, sino que me hahecho muy feliz. Ya era hora deescribirte», ponía en la carta.
Después de leer esteencabezamiento, abrí la ventana de lahabitación, me quité la chaqueta y mesenté en la cama. Desde un palomar
cercano me llegaba el arrullo de laspalomas. El viento hacía ondear lascortinas. Con las siete hojas de la cartade Naoko en la mano, me sumí en unospensamientos deshilvanados. Al leer lasprimeras líneas, sentí cómo el mundocircundante perdía sus colores. Cerrélos ojos y tardé un tiempo largo enordenar mis ideas. Respiré hondo yreanudé la lectura.
«Hace casi cuatro meses que estoyaquí. En estos cuatro meses he pensadomucho en ti. Y he visto claro que te hetratado injustamente. Debería habersido mejor persona contigo, haberte
tratado con justicia. Pero esta manerade pensar quizá no sea la normal. Paraempezar, las chicas de mi edad no usanla palabra “justicia”. A ellas lesresulta indiferente que las cosas seanjustas o injustas. A la mayoría, más queel hecho de que las cosas sean justas oinjustas, les preocupa que sean bonitas,o cómo ser felices. La “justicia” tieneun carácter masculino. Sin embargo, enmi situación, ésta es la palabra quemás me conviene. En estos momentos“qué es bonito” o “cómo ser feliz” sonproposiciones demasiado complicadas;prefiero aferrarme a otros criterios.Por ejemplo, así algo es justo, honesto
o universal. En cualquier caso, creoque no he sido justa contigo. Y, enconsecuencia, te he arrastrado de aquípara allá y te he herido muy hondo. Alhacerlo, también me he arrastrado yme he herido a mí misma. No es unaexcusa, no creas que trato dejustificarme, es la verdad. Si he dejadouna herida en tu interior, esta heridano es sólo tuya, también es mía. Así queno me odies por ello. Soy un serimperfecto. Mucho más imperfecto delo que crees. Por eso no quiero que meodies. Si me odiaras, me partiría en milpedazos. Sé que no puedo escondermeen mi caparazón y dejar que las cosas
pasen. Y me da la impresión de que túhaces eso. A veces te envidiomuchísimo, y tal vez te he arrastradode aquí para allá por ese motivo.
»Quizás esta manera de ver lascosas sea analítica. La terapia queaplican aquí no lo es en absoluto. Perouna persona que, como yo, está entratamiento desde hace meses acabapensando, lo quiera o no, de formaanalítica. “Esto ha sucedido por talcosa”, “esto significa lo uno e implicalo otro”. No tengo claro que estamanera de analizar las cosassimplifique el mundo.
»De todos modos, me doy cuenta de
que, en comparación a cómo estuve enalgunos momentos, ahora me encuentromuy recuperada, y los que me rodeantambién perciben mi mejoría. Hacetiempo que no era capaz de redactarunas líneas. Escribirte aquella carta enjulio me costó sudor y lágrimas (norecuerdo lo que puse; espero que nofuera nada horrible), pero ahora helogrado dirigirme a ti de formarelajada. Al parecer, lo que yonecesitaba era esto: aire puro, un lugartranquilo y apartado del mundo, unavida ordenada, ejercicio diario. ¡Esmagnífico ser capaz de escribirle aalguien! Sentir que quieres
comunicarle tus pensamientos, sentartea la mesa, coger una pluma y escribirunas líneas me parece algomaravilloso. Aunque, al expresarlo enpalabras, quede una pequeña parte delo que quiero decir. No importa. Sólopor tener ganas de escribirle a alguienya me siento feliz. Son las siete y mediade la tarde, ya he cenado, acabo detomar un baño. Todo está en silencio y,al otro lado de la ventana, todo estánegro como boca de lobo. No hayninguna luz. Las estrellas siempre seven nítidamente, pero hoy está nublado.La gente de aquí conoce muy bien lasconstelaciones y me dice: “Aquélla es
Virgo; aquélla, Sagitario”. Puesto queaquí al caer la noche no hay nada quehacer, todos se han convertido enexpertos. Saben mucho de pájaros, deflores y de insectos. Cuando hablo conellos, comprendo que soy una ignoranteen muchos campos, pero, no creas, éstaes una sensación muy agradable.
»Aquí vivimos unas setentapersonas. Además, están los de laplantilla (médicos, enfermeras,personal administrativo y demás), queserán poco más de veinte. Lasinstalaciones son enormes, así que elnúmero total no es alto. Al contrario,decir que el lugar está desierto se
acercaría más a la verdad. Es unterreno espacioso, inmerso en lanaturaleza, donde todos llevamos unavida tan tranquila que a veces tengo lasensación de que éste es el mundo real.Pero no es así, por supuesto. Esto esposible porque todos vivimos bajo unascondiciones especiales.
»Juego al tenis y al baloncesto. Losequipos están compuestos por unamezcla de pacientes (palabra odiosa,pero no hay otra) y de personal de laplantilla. Me sucede algo extraño.Durante el juego, cuando miro a mialrededor dejo de discernir quién esquién y todos me parecen deformados.
»Un día se lo dije a mi médico y merespondió que mi impresión era, encierto modo, correcta. Me explicó queno estamos aquí para corregir nuestrasdeformaciones, sino paraacostumbrarnos a ellas. Afirmó queuno de nuestros problemas es laincapacidad de reconocerlas yaceptarlas. Y que, al igual que todoslos seres humanos, tenemos un modopeculiar de andar, de sentir, de pensary de ver las cosas, y que, por más queintentemos corregirlas, jamás loconseguiremos. Al contrario, siintentamos corregirlas a la fuerza,únicamente lograremos que se
resientan otros aspectos. No hace faltadecir que esto es una simplificación yque sólo recoge una parte de losproblemas que tenemos, pero entendímuy bien lo que trataba de decirme. Talvez somos incapaces de adaptarnos anuestras deformaciones. Y, por lo tanto,posiblemente no podamos aceptar eldolor y el sufrimiento reales queprovocan. Estamos aquí para huir detodo ello. Mientras nos quedemos aquí,no haremos sufrir a los demás ni losdemás nos harán sufrir a nosotros.Porque todos nosotros sabemos que“estamos deformados”. Esto es lo quenos distingue del mundo exterior. En él
mucha gente vive sin ser consciente desus deformaciones. Pero en estepequeño mundo, la deformación es lapremisa. La llevamos en nuestrocuerpo, al igual que los indios llevabanen la cabeza las plumas que indicabanla tribu a la que pertenecían. Vivimosen silencio para no herirnos los unos alos otros.
»Aparte de hacer deporte,cultivamos hortalizas. Tomates,berenjenas, pepinos, sandías, fresas,cebolletas, coles, nabos, etcétera. Locultivamos casi todo. También tenemosun invernadero. La gente de aquí sabemucho sobre el cultivo de las
hortalizas, y les encanta. Leen libros,invitan a especialistas y se pasan de lamañana a la noche discutiendo cuál esel mejor abono, la calidad de la tierray cosas por el estilo. También a mí meha llegado a apasionar el cultivo. Esmaravilloso ver cómo las frutas y lasverduras van creciendo día a día. ¿Hascultivado sandías alguna vez? Lassandías tienen una redondez querecuerda la de un animalito.
»Nos alimentamos de las verduras yde las frutas que cosechamos. Porsupuesto, a veces sirven carne opescado, pero acaban por noapetecerte. ¡Las verduras son tan
frescas y deliciosas! A menudo, salimosal campo y recogemos verdurassilvestres y setas. También tenemosespecialistas en esto (pensándolo bien,está lleno de especialistas), que nosenseñan cuáles son buenas y cuáles no.Comprenderás que haya engordado treskilos desde que llegué. Es decir, estoyen el peso ideal. Gracias al ejercicio ya comer bien a horas fijas.
»Durante el tiempo restante,leemos, escuchamos música, hacemospunto. No hay ninguna radio otelevisión, pero, a cambio, disponemosde una biblioteca muy completa y deuna discoteca con una gran colección
de discos. En la discoteca puedesencontrar desde la integral desinfonías de Mahler a discos de losBeatles, y yo siempre pido discos enpréstamo que luego escucho en micuarto.
»El problema de esta institución esque una vez dentro ya no quieres salir.Quizá todos tememos irnos. Aquí nossentimos tranquilos y en paz connosotros mismos. Nuestrasdeformaciones parecen naturales.Sentimos que estamos recuperados.Pero no tenemos la certeza de que elmundo exterior nos acepte.
»Mi médico dice que ya ha llegado
el momento de que inicie los contactoscon personas de fuera. Las “personasde fuera” son gente normal, del mundonormal, aunque yo sólo recuerdo tucara. Por alguna razón, no me apetecedemasiado ver a mis padres. Están tanpreocupados por mí que verlos y hablarcon ellos hace que me sienta miserable.Además, hay varias cosas que deboexplicarte. No sé si lograré hacerlo,pero son cosas importantes que nopuedo dejar pasar.
»A pesar de todo, no quiero ser unacarga para ti, ni para nadie. Es loúltimo. Tu cariño hacia mí me hacemuy feliz; sólo estoy tratando de ser
sincera y expresarte mis sentimientos.Quizás yo necesite tu cariño en estosmomentos. Si en lo que he escrito hayalgo que te molesta, te pido disculpas.Perdóname. Tal como he dicho antes,soy un ser más imperfecto de lo quecrees.
»A veces lo pienso. Si tú y yo noshubiésemos conocido en circunstanciasnormales y nos hubiésemos gustado,¿qué hubiera ocurrido? Si yo hubierasido normal y tú hubieras sido normal(que lo eres), y si Kizuki no hubieraexistido, ¿qué hubiera ocurrido? Perohay demasiados “si…”. Al menos estoyesforzándome en ser una persona más
justa y honesta. Es lo único que puedohacer por ahora. Y así quieroexpresarte mis sentimientos.
»En esta institución, a diferencia delos hospitales, las horas de visita sonlibres. Conque llames el día antes,podrás verme siempre que quieras.También podrás comer conmigo, oincluso alojarte aquí. Ven a visitarmecuando puedas. Tengo muchas ganas deverte. Te incluyo un mapa. Sientohaberme extendido tanto.»
Leí la carta desde el principio unasegunda vez. Luego bajé, compré unrefresco de cola en la máquina
expendedora, volví a mi habitación y,mientras lo bebía, volví a leerla.Después metí las siete hojas de papel enel sobre y lo dejé encima de la mesa. Enel sobre de color rosa estaban escritosmi nombre y mi dirección con una letrapicuda y demasiado pulcra, tratándosede una chica joven. Me senté a la mesa,me quedé unos instantes contemplandoel sobre. En el remite ponía «ResidenciaAmi». Era un nombre extraño. Trasdarle vueltas al nombre unos cinco oseis minutos, decidí que tal vez venía dela palabra francesa ami, es decir,«amigo».
Guardé la carta en el cajón del
escritorio, me cambié de ropa y salí. Depronto me dio la impresión de que, si mequedaba cerca de la carta, la leería diezo veinte veces más. Vagué sin rumbo porlas calles de Tokio, en domingo, talcomo en el pasado había hecho siemprecon Naoko. Iba recordando su cartalínea a línea mientras deambulaba poruna y otra calle. Al anochecer volví a laresidencia, hice una llamada de largadistancia a la Residencia Ami donde seencontraba Naoko. Respondió larecepcionista, me preguntó qué deseaba.Le di el nombre de Naoko y quise sabersi era posible visitarla durante la tardedel día siguiente. Ella me preguntó cómo
me llamaba y me rogó que volviera allamar al cabo de media hora.
Después de la cena, cuando volví allamar, la misma mujer me dijo que lavisita era posible, que me esperaban. Ledi las gracias, colgué, metí en mimochila una muda y los productos deaseo. Hice tiempo antes de dormirmeleyendo La montaña mágica y bebiendobrandy. Cuando logré conciliar el sueño,era la una de la madrugada.
6
El lunes, en cuanto me levanté de lacama a las siete de la mañana, corrí alavarme la cara y a afeitarme y, sindesayunar siquiera, me dirigí aldespacho del director de la residencia yle anuncié que iba a estar dos días fuera,en la montaña. No era la primera vezque hacía un viaje corto aprovechandomis días libres, así que el director selimitó a decir: «¡Ah!». Tomé un metro
atestado de gente que se dirigía a suspuestos de trabajo, fui hasta la estaciónde Tokio, compré un billete de asientono reservado para el Shinkansen[18] endirección a Kioto, subí de un salto alprimer Hikari, y, una vez dentro,desayuné una taza de café caliente y unbocadillo. Luego estuve una horadormitando en el asiento.
Llegué a Kioto unos minutos antes delas once. Siguiendo las indicaciones deNaoko, fui hasta Sanjô en el autobúsurbano, me dirigí a pie a la cercanaterminal de autobuses privados ypregunté a qué hora y de qué paradasalía el autobús número 16. Al parecer,
a las 11:35 de la parada que estaba másalejada. Tardaba poco más de una horaen llegar a su destino. Compré un billetey después entré en una librería delbarrio, compré un mapa, me senté en lasala de espera y busqué elemplazamiento exacto de la ResidenciaAmi. Según el mapa, se encontraba en unlugar perdido en las montañas. Elautobús se dirigía hacia el norteatravesando varias montañas y, al llegara un punto donde no podía avanzar más,daba media vuelta y regresaba a laciudad. Yo debía apearme poco antes dela última parada. Allí encontraría unsendero y, según indicaba Naoko, tras
andar unos veinte minutos llegaría a laResidencia Ami. «¡Debe de ser un lugarmuy tranquilo estando tan escondidoentre las montañas!», pensé.
En cuanto subieron unos veintepasajeros, el autobús arrancó y enfilóhacia el norte por el interior de laciudad, siguiendo el curso del río Kamo.Conforme avanzaba hacia el norte,menudeaban los campos de cultivo y losdescampados entre las hileras de casas.Las tejas negras de los tejados y losplásticos de los invernaderos refulgíanbajo el sol de principios de otoño. Pocodespués el autobús se adentró en lasmontañas. El camino era tortuoso y el
conductor hacía girar sin descanso elvolante a derecha e izquierda. Yoempecé a sentirme mareado. Aún teníael sabor del café de la mañana en laboca del estómago. En éstas, las curvasse hicieron menos frecuentes y, en elmomento en que yo lanzaba un suspirode alivio, el autobús penetró en ungélido bosque de cedros. Los árboles seerguían tan altos como en una selvavirgen, impidiendo el paso de los rayosdel sol al tiempo que lo cubrían todo desombras. El viento que entraba por lasventanillas se enfrió de repente y la pielse me humedeció. Durante bastantetiempo avanzamos a través del bosque
de cedros siguiendo el curso del río y,cuando yo ya empezaba a creer que elmundo entero yacía enterrado parasiempre en ese paraje, dejamos atrás elbosque y salimos a una especie decuenca rodeada de montañas. Hastadonde alcanzaba la vista, se extendíanunos campos verdes y, a lo largo delcamino, fluía un río de aguas cristalinas.A lo lejos se alzaba una delgadacolumna de humo blanco; aquí y allá seveía ropa tendida al sol, y algunosperros ladraban. Frente a las casas habíaleña apilada hasta el alero y, encima delmontón de leña, dormitaban unos gatos.En las casas no se veía un alma.
La misma escena se repitió una yotra vez. El autobús cruzaba un bosquede cedros, entraba en un pueblo, loatravesaba y volvía a adentrarse en unbosque de cedros. Se detenía en cadapueblo y bajaban algunos pasajeros. Nosubió ninguno. A los cuarenta minutos detrayecto llegamos a un desfiladero conuna amplia panorámica. El conductordetuvo el autobús y nos anunció unaparada de seis minutos: si algúnpasajero deseaba apearse podía hacerlo.Sólo quedábamos cuatro pasajeros,incluyéndome a mí, y todos bajamos delautobús para estirar las piernas,fumarnos un cigarrillo y contemplar la
ciudad de Kioto a nuestros pies. Elconductor orinó. Un hombre de unoscincuenta años y rostro atezado, quehabía cargado en el autobús una grancaja de cartón atada con un cordel, mepreguntó si iba a hacer montañismo.Asentí; era lo más cómodo.
Al poco subió otro autobús ensentido opuesto, paró al lado del nuestroy el conductor bajó. Tras intercambiarunas palabras, ambos conductoresmontaron en sus respectivos autobuses.Los pasajeros volvimos a nuestrosasientos, y los dos vehículosprosiguieron la marcha en sentidocontrario. Pronto descubrí la razón por
la que nuestro autobús había esperadoen lo alto del desfiladero a que llegarael otro vehículo. Un poco más abajo, elcamino se estrechaba, lo que hacíaimposible que dos autobuses grandescircularan al mismo tiempo. El autobússe cruzó con varias furgonetas pequeñasy turismos. En cada ocasión, uno u otrovehículo tuvo que retroceder y arrimarsea la parte más abierta de la curva.
Los pueblos que encontramos a lolargo del camino eran mucho máspequeños que los anteriores, y loscultivos, más reducidos. La montaña sehizo más abrupta y llegó hasta el bordedel camino. Sin embargo, los perros,
cuando el autobús entraba en lospueblos, ladraban con furia, como sicompitieran entre sí.
Me apeé en una parada donde nohabía nada. Ni personas ni campos.Únicamente el poste de la parada, unriachuelo y la entrada de un camino demontaña. Me eché la mochila a laespalda y enfilé hacia el sendero quediscurría a lo largo del riachuelo. A laizquierda fluía el río; a la derecha habíaun bosque. Tras avanzar unos quinceminutos por la suave pendiente, por finencontré un ramal de anchura suficientepara permitir el paso de un coche y, enla entrada del ramal, un cartel que decía:
RESIDENCIA AMI. PROHIBIDO ELPASO A EXTRAÑOS.
En el sendero del bosque sedistinguían las huellas de los neumáticosde los coches. Entre los árboles se oía aratos el batir de las alas de algún pájaro.Era un sonido tan nítido que parecía quealguien lo hubiera amplificado sobre elresto de ruidos del bosque. Una sola vezse oyó en la lejanía un disparo deescopeta, que sonó tan amortiguadocomo si llegara a través de variosfiltros.
Tras cruzar el bosque, me topé conun muro de color blanco. Se trataba deun muro no más alto que yo mismo, sin
estacas o tela metálica en lo alto, por loque hubiera podido saltarlo sindificultad. La puerta, abierta de par enpar, era negra, metálica y sólida, y lagarita del guarda estaba desierta. Allado del portal había colgado otro cartelque decía: RESIDENCIA AMI.PROHIBIDO EL PASO A EXTRAÑOS.En la garita advertí ciertos indicios deque, hasta unos instantes atrás, habíahabido alguien: tres colillas en elcenicero, restos de té en una taza, untransistor en la estantería y, colgado dela pared, un reloj cuyo rítmico tictac eraun sonido seco. Esperé a que el guardavolviera, pero, como no llegaba, pulsé
dos o tres veces un timbre que vi allícerca. Detrás del portal había unaparcamiento con un minibús, untodoterreno y un Volvo de color azul. Elaparcamiento tenía capacidad para unostreinta vehículos, pero sólo lo ocupabanesos tres.
Al cabo de dos o tres minutos, unguarda vestido de uniforme azul marinose acercó por el sendero del bosquemontado en una bicicleta amarilla. Eraun hombre de unos sesenta años, alto ycon entradas. Apoyó la bicicleta en lapared de la garita y se excusómecánicamente: «Perdone que lo hayahecho esperar». En el guardabarros de
la bicicleta había pintado un «32» conpintura blanca. Después de decirle minombre, llamó por teléfono y repitió minombre dos veces. Le comentaron algo,él asintió y colgó el auricular.
—Vaya al pabellón principal y allípregunte por la doctora Ishida —me dijoel guarda—. Si sigue por la arboledaencontrará una rotonda. Usted tome elsegundo camino a la izquierda, ¿meentiende?, el segundo a la izquierda.Cuando vea un edificio antiguo, gire a laderecha y atraviese otra arboleda hastallegar a un edificio de hormigón. Es elpabellón principal. Hay un letrero. Notiene pérdida.
Tal como me había indicado, medesvié por el segundo camino a laizquierda de la rotonda y, al fondo,encontré una casa antigua llena deencanto. En el jardín había unas rocas dehermosas formas y una linterna depiedra; las plantas estaban biencuidadas. A todas luces, aquélla debíade haber sido una antigua villa derecreo. Tras torcer a la derecha y cruzarun macizo de árboles, apareció ante misojos un edificio de hormigón de tresplantas, que se levantaba sobre unterreno excavado, por lo que no dabauna sensación imponente. Era de líneassimples, muy pulcro.
Se entraba por el primer piso. Subíunos escalones, abrí una puerta grandede cristal y me encontré a una mujerjoven vestida de rojo sentada en larecepción. Le di mi nombre y le dije queel guarda me había indicado quepreguntara por la doctora Ishida. Ellasonrió, señaló un sofá de color marrónque había en el vestíbulo y me dijo queme sentara y esperara unos instantes.Tomó el teléfono y marcó un número.Me descolgué la mochila del hombro,me hundí en el sofá y observé el lugar.Era un vestíbulo limpio y agradable.Había varias plantas, de las paredescolgaban unas pinturas abstractas de
buen gusto y el suelo relucía. Mientrasesperaba, me entretuve contemplandomis zapatos reflejados en el pavimento.
Al rato la recepcionista me anuncióque la doctora vendría enseguida.Asentí. «¡Qué sitio más silencioso!»,pensé. No se oía nada. «Debe de ser lahora de la siesta», me dije. Era una tardetan tranquila que parecía que todo,personas, animales y plantas, estuvieseprofundamente dormido.
Sin embargo, poco después seoyeron los pasos amortiguados de unoszapatos con suela de goma y aparecióuna mujer de mediana edad con el pelocorto y tieso. La mujer cruzó el
vestíbulo en dirección a mí, se sentó ami lado y cruzó las piernas. Me tomó lamano y la hizo girar arriba y abajo,estudiándola.
—Tú no has tocado ningúninstrumento musical. Al menos durantelos últimos años —me dijo a modo desaludo.
—No —respondí sorprendido.—Lo dicen tus manos. —Sonrió.Me pareció una mujer extraña. Tenía
el rostro surcado de arrugas. Sinembargo, las arrugas, lejos deenvejecerla, le conferían una juventudque trascendía la edad. Formaban partede su rostro, como si ya hubiese nacido
con ellas. Cuando sonreía, las arrugassonreían; cuando ponía cara seria, lasarrugas también ponían cara seria. Ycuando no sonreía ni estaba seria, lasarrugas se esparcían por todo su rostro,irónicas y cálidas. Debía de rondar lacuarentena; era una mujer agradable yatractiva. Sentí hacia ella una simpatíainstantánea.
Llevaba el pelo muy mal cortado,con puntas hacia arriba aquí y allá, y elflequillo le caía en desorden sobre lafrente. Pero este peinado le favorecía.Vestía una camisa de trabajo azul encimade una camiseta blanca, unos holgadospantalones de algodón color crema y
zapatillas de tenis. Era alta y delgada,apenas tenía pecho y curvaba confrecuencia los labios hacia un lado en unrictus irónico. En el rabillo del ojo se ledibujaban unas finas arrugas. Parecíauna ebanista diestra y amable, aunquecon un punto de cinismo.
Me miró de arriba abajo con unasonrisa pintada en los labios. Llegué aimaginar que, de un momento a otro,sacaría una cinta métrica del bolsillo yempezaría a medirme por todas partes.
—¿Sabes tocar algún instrumentomusical?
—No —respondí.—Es un lástima. Te divertiría.
Asentí. ¿A qué venía hablar deinstrumentos musicales?
Tomó un paquete de Seven Stars delbolsillo de la camisa, se metió uncigarrillo entre los labios, le prendiófuego con un encendedor, aspiró conplacer una bocanada de humo.
—Verás…, te llamas Watanabe, ¿no?He pensado que, antes de que veas aNaoko, será mejor que te explique cómofuncionan aquí las cosas. Así queprimero charlaremos tú y yo. Este sitioes un poco especial y, si no sabes nadade él, puede desconcertarte. Porque nodebes de conocerlo bien, ¿me equivoco?
—Apenas lo conozco.
—Bien. Entonces, en primer lugar…—De pronto chasqueó los dedos comosi se hubiera dado cuenta de algo—.¿Has comido? ¿Tienes hambre?
—Sí, tengo hambre —afirmé.—Ven conmigo. Charlaremos en el
comedor. Ya ha pasado la hora delalmuerzo, pero algo nos darán.
La mujer se levantó, echó a andarpor el pasillo, bajó la escalera y fuehasta el comedor de la planta baja. Elcomedor tenía capacidad para unasdoscientas personas, pero sólo usaban lamitad del espacio y mantenían la otraseparada por un biombo. Como en unhotel turístico en temporada baja. El
menú consistía en estofado de patatascon fideos, ensalada, zumo de naranja ypan. Las verduras eran tan deliciosascomo las había descrito Naoko en sucarta. Comí todo lo que había en el platosin dejar ni una miga.
—Comes a gusto, ¿eh? —comentóadmirada.
—Está todo delicioso. No habíaprobado bocado en todo el día.
—Si quieres puedes terminar miplato. Estoy llena.
—Claro —dije.—Tengo el estómago pequeño y
apenas me cabe nada. Y lo que no llenocon la comida lo lleno de humo —dijo
llevándose otro cigarrillo Seven Stars alos labios y prendiéndole fuego—. ¡Ah,por cierto! Puedes llamarme Reiko.Aquí todos me llaman así.
Reiko observaba con curiosidadcómo me comía el estofado que ellaapenas había probado y cómomordisqueaba el pan.
—¿Eres tú la médico que lleva aNaoko? —le pregunté.
—¿Médico yo? —exclamófrunciendo el entrecejo—. ¿De dóndehas sacado semejante idea?
—Me han dicho que pregunte por ladoctora Ishida.
—¡Ah, claro! Mira, yo aquí doy
clases de música. Por eso me llaman«profesora Ishida»[19]. En realidad, soyuna paciente. Pero, como ya llevo sieteaños aquí, enseño música y ayudo en lastareas administrativas, es difícil decir sisoy una paciente o pertenezco a laplantilla. ¿Naoko no te ha hablado demí?
Negué con un gesto de la cabeza.—¡Vaya! —dijo Reiko—. En fin,
Naoko y yo vivimos juntas. Somoscompañeras de habitación. Esinteresante estar con ella. Charlamos demuchas cosas. También de ti.
—¿De mí? —pregunté.—Antes tengo que explicarte algunas
cosas. —Reiko ignoró mi pregunta—.Quiero que comprendas que esto no esun hospital convencional. Aquí no serecibe tratamiento, éste es un lugar derecuperación. Hay médicos, porsupuesto, y visitan una hora al día, perosólo toman la temperatura y controlan elestado general de los pacientes. No teaplican una terapia activa como en otroshospitales. Por eso, aquí no hay rejas enlas ventanas y el portal está siempreabierto. La gente entra y sale por propiainiciativa. Ingresan las personas paraquienes esta cura es idónea. Aquí nopuede estar cualquiera. A las personasque necesitan una terapia especial se las
manda a un hospital especializado. ¿Mesigues?
—Más o menos. ¿Y en qué consisteexactamente esta cura de recuperación?
Reiko exhaló una bocanada de humoy se bebió el resto de zumo de naranja.
—La cura de recuperación es, en símisma, la vida que llevamos aquí.Horarios fijos, ejercicio, aislamientodel mundo exterior, tranquilidad, airepuro. Aquí tenemos campos de cultivo, ycasi somos autosuficientes. No haytelevisión, ni radio. Parece una comunade esas que están de moda. Entrar aquícuesta bastante dinero, en eso sí esdiferente de una comuna.
—¿Tan caro es?—No es barato. Piensa que las
instalaciones están muy bien. Y elterreno es enorme, hay pocos pacientes,mucha gente de plantilla. Yo, como llevotanto tiempo aquí y soy medio delpersonal, estoy exenta de pagos. Porcierto, ¿te apetece una taza de café?
Respondí afirmativamente. Ellaapagó el cigarrillo, se levantó, llenó dostazas de café de un termo que había en labarra y las trajo a la mesa. Le pusoazúcar al suyo, lo removió con unacucharita y lo probó haciendo unamueca.
—Este sanatorio no es una empresa
con ánimo de lucro —continuó—. Poreso puede funcionar sin cobrar cuotasmuy altas. Todo este terreno lo donó supropietario. Creó una corporación.Antiguamente, toda esta zona pertenecíaa la villa de recreo de este propietario.Hasta hace unos veinte años. Supongoque habrás visto la antigua villa. Antessólo estaba aquel edificio, y allí sereunían los pacientes para hacer terapiade grupo. Si quieres saber cómo empezótodo, te diré que el hijo de este señortenía problemas psicológicos y unespecialista le recomendó hacer terapiade grupo. Según las teorías de estedoctor, algunas enfermedades mentales
podían curarse si los enfermos vivían enun lugar apartado, ayudándose los unos alos otros, haciendo trabajo físico ycontando, además, con la ayuda de unmédico que les aconsejara y controlaralas condiciones físicas en las que seencontraban. Así empezó todo. El centrofue creciendo paulatinamente,aumentaron los campos de cultivo y,hace cinco años, se construyó elpabellón principal.
—Veo que la cura de recuperaciónes efectiva.
—Sí, pero no para todas lasenfermedades. Hay muchas personas queno se curan. Pero muchas otras, a
quienes no les habían funcionado otrasterapias, aquí se recuperan y hacen vidanormal. Lo mejor es la ayuda mutua.Como todos sabemos que somosimperfectos, intentamos ayudarnos losunos a los otros. Por desgracia, en otroslugares el médico es el médico, y elpaciente, el paciente. El paciente pideayuda al médico y éste se la ofrece. Peroaquí nos ayudamos los unos a los otros.Cada uno es el espejo de los demás. Ylos médicos son nuestros compañeros.Están a nuestro lado, nos observan ycorren a ayudarnos cuando lonecesitamos, pero a veces somosnosotros quienes les ayudamos a ellos.
Es decir, en algunos aspectos nosotroslos superamos. Por ejemplo, yo doyclases de piano a algunos médicos, unpaciente enseña francés a lasenfermeras, cosas así. Entre laspersonas que sufren enfermedades comolas nuestras, hay muchas que tienen ungran talento en un campo determinado.Aquí todos somos iguales. Lospacientes, el personal de plantilla ytambién tú. Mientras estés aquí, serásuno más, nosotros te ayudaremos y túnos ayudarás a nosotros. —Reiko sonrióevidenciando las arrugas de su rostro—.Tú ayudarás a Naoko y Naoko teayudará a ti.
—¿Y qué debo hacer?—En primer lugar, querer ayudar a
las personas y pensar que tú tambiénnecesitas la ayuda de los demás. Ensegundo lugar, ser honesto. No mentir,no disfrazar la verdad, no amañar lascosas del modo que más te convenga.Nada más.
—Lo intentaré —afirmé—. ¿Por quéllevas siete años aquí? Hasta ahora nome ha parecido que estés mal.
—Durante el día no. —Se leensombreció el rostro—. Pero al llegarla noche la cosa cambia. Me revuelcopor el suelo babeando.
—¿De verdad?
—¡Desde luego que no! —dijoinclinando la cabeza con incredulidad—. Estoy curada, al menos de momento.Sólo que prefiero quedarme aquí yayudar a que otros se recuperen. Enseñomúsica, cultivo la tierra. Me gusta estesitio. Aquí todos somos amigos. Y,frente a esto, ¿qué hay en el mundoexterior? Tengo treinta y ocho años,pronto cumpliré los cuarenta. El caso deNaoko es distinto. A mí no me esperanadie, no tengo familia, ni un trabajo quevalga la pena, y no tengo amigos.Además, llevo siete años aquí. Ya noconozco el mundo. A veces, en labiblioteca leo el periódico. Pero, a lo
largo de estos siete años, no me healejado un paso de aquí. Ahora no leveo ninguna ventaja al hecho de salir.
—Quizá fuera se abra un mundonuevo para ti. Puedes intentarlo.
—Tal vez. —Estuvo unos instanteshaciendo girar el encendedor en lapalma de su mano—. Watanabe, yotambién tengo mis motivos para estaraquí. Si quieres, hablaremos de esto enotra ocasión.
Asentí.—Entonces, ¿Naoko se encuentra
mejor?—Eso parece. Al principio estaba
muy aturdida y nosotros estábamos
preocupados porque no sabíamos quéhacer. Pero ahora se ha relajado, hablamucho mejor que antes, ya es capaz deexpresar lo que quiere decir… En fin,una cosa es segura: va en la buenadirección. Pero hubiera tenido querecibir tratamiento mucho antes. En sucaso, los síntomas empezaron amanifestarse cuando se suicidó Kizuki,su novio. Su familia debía de saberlo;ella misma debía de saberlo. Con lo quesucedió en su familia…
—¿En su familia? —preguntésorprendido.
—¿No sabes nada? —exclamóReiko más sorprendida todavía.
Negué con un gesto de la cabeza.—Esto debes preguntárselo
directamente a Naoko. Es mejor. Haymuchas cosas de las que quiere hablartecon franqueza. —Reiko volvió aremover el café en la taza y tomó unsorbo—. Y luego…, está establecido deesta manera, así que es mejor que losepas desde el principio: está prohibidoque tú y Naoko os veáis a solas. Son lasnormas. Una persona del exterior nopuede quedarse a solas con la persona ala que viene a visitar. Tienen que estaracompañados por un observador…, queen este caso soy yo. Lo siento mucho,pero tendréis que soportarme. ¿De
acuerdo?—De acuerdo —concedí sonriendo.—No os cortéis y hablad de lo que
queráis. Olvidaos de que estoy presente.De todas formas, ya sé lo que hay entrevosotros dos.
—¿Todo?—Casi todo —dijo Reiko—.
Hacemos sesiones en grupo. Por eso losabemos casi todo. Además, Naoko y yohemos hablado de todo lo imaginable.Aquí no hay demasiados secretos.
Miré a Reiko mientras tomaba elcafé.
—Si te soy sincero, estoy algoconfuso. No sé si en Tokio me porté bien
con Naoko. No he dejado de pensar enello, pero todavía no lo sé.
—Yo tampoco. Y tampoco lo sabeNaoko. Esto es algo que tendréis quedecidir vosotros mismos hablando largoy tendido. Estáis a tiempo de encauzarvuestra relación. Eso siempre y cuandoseáis capaces de comprenderos el uno alotro. El tiempo te ayuda a reflexionarsobre las acciones del pasado.
Volví a asentir.—Me pregunto si tú, Naoko y yo
sabremos ayudarnos. Siendo sinceros,deseando ayudarnos. Si nos esforzamospuede ser muy efectivo. ¿Hasta cuándovas a quedarte?
—Tengo que estar de vuelta antes depasado mañana por la tarde. Debo ir atrabajar y, además, el jueves tengoexamen de alemán.
—Bien. Puedes quedarte connosotras. Así no te costará dinero ypodréis hablar sin preocuparos de lahora.
—¿Con vosotras?—Con Naoko y conmigo —dijo
Reiko—. En la habitación hay doscamas y tenemos un sofá cama.Dormirás bien. No te preocupes.
—¿No está prohibido? ¿Un hombreviene de visita y se aloja en unahabitación con mujeres?
—Supongo que no irrumpirás a launa de la madrugada para violarnos,¿no?
—¡No!—Entonces no hay ningún problema.
Te quedas con nosotras y así podremoshablar. Es lo más cómodo. Podremosconocernos mejor y tocaré la guitarra entu honor. Soy bastante buena.
—¿No será una molestia?Reiko tomó el tercer cigarrillo
Seven Stars, que encendió torciendo lascomisuras de los labios.
—Nosotras ya lo hemos discutido. Yte invitamos las dos. Personalmente. Asíque haz el favor de ser educado y
aceptar la invitación, ¿no te parece?—Por supuesto. Con mucho gusto.Reiko me miró durante unos
instantes en que se le hicieron másprofundas las arrugas del rabillo delojo.
—No sé. Hablas de una manera unpoco extraña —replicó—. No estarásimitando al personaje de El guardiánentre el centeno, ¿verdad?
—¡No! —Me reí.Reiko, con el cigarrillo entre los
labios, también se rió.—Eres un buen chico. Mirándote,
me he dado cuenta. En los siete años quellevo aquí he visto ir y venir a mucha
gente. Así que lo sé. Hay dos tipos depersonas: los que son capaces de abrirsu corazón a los demás y los que no. Túte cuentas entre los primeros. Puedesabrir tu corazón siempre y cuandoquieras hacerlo.
—¿Y qué sucede cuando lo abres?Reiko, con el cigarrillo entre los
labios, juntó las palmas de las manoscon aire divertido.
—Que te curas —afirmó.La ceniza del cigarrillo cayó sobre
la mesa, pero a ella no parecióimportarle.
Salimos del edificio principal,cruzamos una pequeña colina, pasamosjunto a una piscina, una pista de tenis yuna cancha de baloncesto. En la pista detenis dos hombres estaban practicando.Uno era de mediana edad y delgado, y elotro, joven y gordo. Ninguno de los doslo hacía mal pero, a mi parecer, aquellono tenía nada que ver con el tenis. Dehecho, parecía que estuvieraninvestigando sobre la resistencia de lapelota. Enfebrecidos, se pasaban lapelota el uno al otro, extrañamenteconcentrados en el juego. Ambossudaban a mares. El joven, que seencontraba más cerca, interrumpió el
juego al ver a Reiko, se acercó y cruzócon ella unas palabras esbozando unasonrisa. Al lado de la pista de tenis, unhombre de rostro inexpresivo cortaba elcésped con una máquina enorme.
Más adelante llegamos a unaarboleda con unas quince o veinteviviendas de estilo occidental, pequeñasy agradables, separadas las unas de lasotras. Frente a la mayoría de ellas, habíaestacionada una bicicleta amarillaidéntica a la que montaba el guardia.Reiko me indicó que allí vivía la gentede la plantilla con sus familias.
—Aquí puedes encontrar todo lo quenecesites sin tener que ir a la ciudad —
me explicó Reiko mientras andábamos—. Por lo que respecta a la comida, talcomo te he dicho antes, somos casiautosuficientes. También tenemosgallinas ponedoras que nos dan huevos.Hay libros, discos, instalacionesdeportivas, incluso un pequeñosupermercado, y cada semana viene elpeluquero. Los fines de semana pasanpelículas. Si quieres comprar algoespecial, puedes pedírselo a alguien dela plantilla que vaya a la ciudad.Contamos con un sistema de venta porcatálogo para comprar la ropa. No nosfalta nada.
—¿No podéis ir a la ciudad? —
pregunté.—No, no se puede. Excepto las
visitas al dentista, etcétera. Pero, enprincipio, no está permitido. Tienes todala libertad para salir de aquí, pero, unavez fuera, ya no puedes volver. Es comoquemar las naves. Nadie puede navegardos o tres días y regresar. Escomprensible. Si no, esto acabaríaconvirtiéndose en un jubileo.
Pasada la arboleda había una suavependiente donde se alzaban, a tramosirregulares, unos edificios de madera dedos plantas que provocaban una extrañasensación. No sabría decir qué tenían deextraño, pero ésa fue la primera
impresión que me dieron. Me parecióestar contemplando una imagen irreal.Se me ocurrió que aquélla podría seruna animación hecha por Walt Disney apartir de un cuadro de Munch. Todos losedificios tenían la misma forma yestaban pintados del mismo color. Erancasi cúbicos, con un gran portal queguardaba una perfecta simetría derecha-izquierda y muchas ventanas. Entre losedificios discurría un camino lleno decurvas parecido al circuito de unaautoescuela. Frente a todas las casashabía plantas muy bien cuidadas. No seveía un alma y las cortinas de todas lasventanas estaban corridas.
—Éste es el bloque C. Aquí vivenlas mujeres. O sea, nosotras. Hay diezedificios, cada uno está dividido encuatro secciones, y en cada secciónviven dos personas. Por lo tanto, puedealojar a ochenta personas. Pero en estemomento sólo hay treinta y dos.
—¡Qué tranquilo! —exclamé.—Porque ahora no hay nadie —dijo
Reiko—. Yo disfruto de un tratoespecial, y por eso ahora tengo tiempolibre, pero la mayoría están siguiendo suprograma de actividades. Algunos hacendeporte, otros cuidan el jardín, otroshacen terapia de grupo, otros han salidoa recolectar verduras silvestres. Cada
uno elabora su propio programa. ¿Quéestará haciendo Naoko ahora? Supongoque pintando o empapelando. No lorecuerdo. Hacen una u otra actividadhasta las cinco de la tarde.
Entró en un edificio con el númeroC-7 en la fachada, subió las escalerasdel fondo y abrió una puerta que había ala derecha. La puerta no estaba cerradacon llave. Reiko me enseñó el interiorde la casa. Era una vivienda sencilla yacogedora compuesta de cuatrohabitaciones: sala de estar, dormitorio,cocina y baño. Aunque tenía los mueblesimprescindibles, sin adornos, no dabauna sensación de frialdad. Por algún
motivo, en aquella casa me sentí igualque en presencia de Reiko: relajado y amis anchas. En la sala de estar había unsofá, una mesa y una mecedora. En lacocina, una pequeña mesa. Encima deambas mesas yacía un gran cenicero. Elmobiliario del dormitorio constaba dedos camas, dos escritorios y un armario.A la cabecera de las camas había unamesita de noche con una lámpara y unlibro de bolsillo vuelto del revés. En lacocina habían instalado un pequeñohorno eléctrico y una nevera para quepudieran cocinar platos sencillos.
—No hay bañera, sólo ducha. Peroestá muy bien, ¿no? —comentó Reiko—.
El baño y la lavandería son comunes.—Está más que bien. En la
residencia donde vivo las habitacionesse limitan a un techo y una ventana.
—Hablas así porque no conoces losinviernos de esta zona —Reiko me diounos golpecitos en la espalda paraconducirme al sofá donde ella tomóasiento—. Aquí los inviernos son largosy crudos. Mires donde mires, no ves másque nieve. Hay humedad, el frío te calahasta los huesos. Nos pasamos el díaquitando nieve. Matamos el tiempo enuna habitación caldeada, escuchandomúsica, hablando, haciendo punto. Poreso, si no tuviéramos tanto espacio, nos
agobiaríamos. No podríamos vivir. Sivienes en invierno ya lo verás.
Reiko lanzó un largo suspiro como siestuviera recordando el invierno y juntólas dos manos sobre su regazo.
—Luego te montaré la cama —dijodando golpecitos en el sofá dondeestábamos sentados—. Nosotrasdormiremos en el dormitorio y tú aquí.¿Qué te parece?
—No hay problema.—Ya está decidido —afirmó Reiko
—. Estaremos de vuelta sobre las cinco.Tenemos cosas que hacer, así que túespéranos aquí.
—Me pondré a estudiar alemán.
Cuando Reiko se fue, me tendí en elsofá y cerré los ojos. De pronto,mientras me sumía en aquel silencio, meacordé de una excursión en moto quehabíamos hecho Kizuki y yo. Creírecordar que estábamos en otoño. Era elotoño de…, ¿cuántos años atrás? Cuatro.Me acordé del olor de la cazadora decuero de Kizuki y del estrépito que hacíaaquella Yamaha 125 cc de color rojo.Fuimos hasta un lugar alejado en laplaya y regresamos, exhaustos, alatardecer. No ocurrió nadaextraordinario, pero recordaba muy bienaquella excursión. El viento de otoño mehería los oídos, y cuando alzaba la vista
hacia el cielo, agarrado con mis manos ala cazadora de Kizuki, me sentía lanzadohacia el espacio.
Permanecí mucho rato tumbado en elsofá en la misma posición mientras measaltaban los recuerdos de aquellaépoca. Por alguna extraña razón, tendidoen aquella habitación, acudían a mimente unas escenas del pasado de lasque no solía acordarme normalmente.Algunas eran alegres, otras, un pocotristes.
¿Cuánto tiempo permanecí así?Estaba tan inmerso en aquel torrenteimprevisto de recuerdos (parecía unafuente que brota entre las grietas de las
rocas) que no me di cuenta de queNaoko abría la puerta y entrabasigilosamente en la habitación. Allíestaba. Levanté la mirada y clavé misojos en los suyos. Naoko me observaba,sentada en el sofá. Al principio, penséque su silueta era una imagen entretejidacon las de mis recuerdos. Pero era laNaoko de carne y hueso.
—¿Dormías? —me preguntó en unsusurro.
—No, estaba pensando. —Meincorporé en el sofá—. ¿Cómo teencuentras?
—Estoy bien. —Esbozó una sonrisaque parecía sacada de una antigua
escena en color sepia—. Ahora no tengotiempo. En realidad, no tendría que estaraquí, pero me he escapado unos minutos.Tengo que volver enseguida. Debo deestar horrorosa con estos pelos…
—Estás muy guapa —le dije.Llevaba el típico peinado sencillo
de las antiguas estudiantes de primaria,con una mitad sujeta con un pasador. Lesentaba muy bien; parecía que lo hubiesellevado siempre. Recordaba a una deaquellas hermosas jovencitas que salenen las xilografías antiguas.
—Me da pereza, así que me lo cortaReiko. ¿Te gusta?
—Sí, mucho.
—A mi madre le pareció espantoso—comentó Naoko. Se quitó el pasador,se soltó el pelo, se pasó los dedos por elcabello y volvió a sujetárselo. Elpasador tenía forma de mariposa—.Quería verte a solas antes de que nosencontremos los tres. No tengo nadaurgente que decirte, pero quería verte lacara y acostumbrarme a ti. Si no lo hagoasí, después no me sentiré cómoda. Soymuy torpe con la gente.
—¿Y ya vas acostumbrándote?—Un poco. —Volvió a toquetearse
el pasador—. Pero ya no tengo mástiempo. Debo irme.
Asentí.
—Watanabe, gracias por venir.Estoy muy contenta. Pero, si estar aquírepresenta una carga para ti, quiero queme lo digas con franqueza. Es un lugarespecial que se rige por un sistemaespecial, y algunas personas no logranacostumbrarse. Si te sucede eso, nodudes en comentármelo. No me sentirédecepcionada, ni nada por el estilo.Aquí todos somos sinceros. Nos lodecimos todo con franqueza.
—Seré sincero —le prometí.Naoko tomó asiento a mi lado y
apoyó su cuerpo contra el mío. Alrodearla con mi brazo, reclinó la cabezaen mi hombro y rozó mi cuello con la
punta de su nariz. Permaneció inmóvilen esta posición como si estuvieratomándome la temperatura. Abrazado aNaoko, sentí cómo se me caldeaba elcorazón. Poco después, se levantó sindecir palabra, abrió la puerta y semarchó tan sigilosamente como habíallegado. Al poco me adormilé en el sofá.Arropado por la presencia de Naoko,caí en un sueño mucho más profundo quelos que había tenido en años. En lacocina estaba la vajilla que usabaNaoko; en el baño, el cepillo de dientesque usaba Naoko; en el dormitorio, lacama donde dormía Naoko. En aquellacasa impregnada de su presencia, dormí
profundamente, exprimiendo, gota agota, toda la fatiga acumulada en cadauna de mis células. Soñé que era unamariposa danzando en la penumbra.
Al despertarme mi reloj de pulseramarcaba las 16:35. La tonalidad de laluz había cambiado, el viento habíaamainado y la forma de las nubes eradistinta. Me noté sudado, así que saquéuna toalla de la mochila, me enjugué lacara y me cambié la camisa. Luego fui ala cocina, bebí agua y miré por laventana. Distinguí las ventanas deledificio de enfrente. En el interior de lacasa había algunas figuras de papelcolgando de un hilo. Siluetas de pájaros,
nubes, vacas y gatos acortadas conpulcritud y ensambladas las unas a lasotras. En los alrededores no se veía unalma ni se oía el menor ruido. Me dio lasensación de estar viviendo, yo solo, enunas ruinas cuidadas con esmero.
El bloque C empezó a poblarse pocodespués de las cinco. Tras el cristal dela ventana de la cocina, vi cómo dos, no,tres mujeres pasaban por debajo. Lastres llevaban sombrero; no pude verlesla cara ni adivinar su edad, pero, ajuzgar por sus voces, no debían de serjóvenes. Cuando doblaron la esquina y
desaparecieron, otras cuatro seaproximaron desde el mismo lugar ydesaparecieron también por la mismaesquina. Anochecía. Por la ventana de lasala de estar se veía el bosque y unasmontañas. La cordillera estaba ribeteadade un halo de pálida luz.
Naoko y Reiko volvieron a las cincoy media. Naoko y yo nos saludamoscomo si nos encontráramos por primeravez. La chica parecía sentirse cohibidapor mi presencia. Reiko se fijó en ellibro que estaba leyendo y me preguntócuál era.
—La montaña mágica de ThomasMann —le dije.
—¿Por qué has traído un libro a unlugar como éste? —me preguntó Reikoatónita.
Tenía razón.Reiko preparó café para los tres. Le
hablé a Naoko de la súbita desapariciónde Tropa-de-Asalto. Y le conté que elúltimo día en que nos vimos me habíaregalado una luciérnaga.
—¡Qué lástima que se hayamarchado! ¡Y yo que quería escucharmás historias suyas! —exclamó Naokocon pesar.
Puesto que Reiko quiso saber quiénera Tropa-de-Asalto, conté una vez mássus aventuras. Ella también se rió a
carcajadas. Con las historias de Tropa-de-Asalto, el mundo entero se llenaba depaz y de risas.
A las seis fuimos los tres al comedordel pabellón principal a cenar. Naoko yyo comimos pescado frito, ensalada,nimono, arroz y misoshiru[20]. Reikotomó una ensalada de macarrones y unataza de café. Después se fumó uncigarrillo.
—Cuando te haces mayor, el cuerpono te pide tanta comida —explicóReiko.
En el comedor había unas veintepersonas sentadas a las mesas. Mientrasestuvimos comiendo, entraron algunas
más y salieron otras. Salvando lasdiferencias de edad, el aspecto queofrecía el comedor era muy semejante alde la residencia. Lo que sí era distintoera que allí todos charlaban en un tonode voz uniforme. Nadie gritaba nisusurraba. Nadie se reía a carcajadas nilanzaba gritos de sorpresa, nadiellamaba a nadie alzando la mano. Todoscharlaban en voz baja, en el mismovolumen. Comían divididos en gruposintegrados por entre tres y cincopersonas. Cuando uno hablaba, losdemás escuchaban con atención,asentían, y cuando aquél terminaba, otrotomaba la palabra. No sabía de qué
estarían hablando, pero su conversaciónme recordó el extraño partido de tenisque había presenciado al mediodía. Mepregunté si Naoko también hablaba deaquella forma cuando estaba con ellos.Fue curioso: sentí una mezcla desoledad y celos.
En la mesa de atrás, un hombrecalvo que vestía bata blanca, sin duda unmédico, les explicaba, a un joven congafas de aspecto neurótico y a unaseñora de mediana edad con cara deardilla, el efecto de la ingravidez sobrela secreción de los jugos gástricos. Eljoven y la mujer lo escuchabanexclamando: «¡Oh!», «¡Ah!». Pero yo,
escuchando aquella conversación,empecé a dudar de que el hombre calvode la bata blanca fuera realmentemédico.
Nadie en el comedor me prestabaatención. Nadie me miraba concuriosidad, ni siquiera parecían repararen mí. Al parecer, no les extrañaba mipresencia.
Una sola vez, el hombre de la batablanca se volvió hacia nuestra mesa yme preguntó:
—¿Hasta cuándo se quedará ustedaquí?
—Dos noches. Regreso el jueves —le respondí.
—En esta época del año hace buentiempo, ¿verdad? Pero vuelva eninvierno. Es precioso, todo blanco —comentó.
—Quizá Naoko salga de aquí antesde que nieve —le dijo Reiko al hombre.
—¡Ah, vaya! Sí, el invierno está muybien —repitió el hombre consolemnidad.
Yo cada vez tenía más dudas de queaquel hombre fuera médico.
—¿De qué hablan todos? —lepregunté a Reiko.
Ella no pareció captar el sentido demi pregunta.
—¿De qué hablan? De cosas
normales. De lo que han hecho duranteel día, de los libros que han leído, deltiempo que hará mañana, de ese tipo decosas. Supongo que no esperabas quealguien se levantara de un salto ygritara: «Mañana lloverá porque un osopolar se ha comido las estrellas».
—No me refería a eso —tercié—.Pero todos hablan en voz baja, y mepreguntaba qué estarían diciendo.
—Éste es un lugar tan tranquilo quetodo el mundo, espontáneamente, seacostumbra a hablar bajito —dijoNaoko apilando las espinas del pescadoen un montoncito en el borde del plato.Luego se secó las comisuras de los
labios con un pañuelo—. Además, nohace falta alzar la voz. No es necesarioconvencer a nadie de nada ni llamar laatención.
—Sí, claro —reconocí.En un entorno tan silencioso, me
sorprendí a mí mismo echando de menosel bullicio de la residencia. Añoré lasrisas, los gritos y los improperios. Yoestaba más que harto del alboroto quearmaban los estudiantes, pero no logrésentirme cómodo comiendo mi pescadoen aquel extraño silencio. La atmósferade aquel comedor se parecía a la de unaferia de muestras de maquinariaespecializada. La gente con un profundo
interés en un campo determinado sereunía en un cierto lugar e intercambiabainformación.
De vuelta a la habitación, despuésde cenar, Naoko y Reiko dijeron queiban a los baños comunes del bloque C.Y que, si me bastaba con la ducha, podíausar la del baño. Les respondí que así loharía. Cuando se fueron, me desnudé, meduché y me lavé el pelo. Mientras mesecaba el pelo con el secador, saqué undisco de Bill Evans de la estantería y lopuse. Al poco de escucharlo, me dicuenta de que era el mismo que escuché
varias veces en la habitación de Naokoel día de su cumpleaños. La noche enque Naoko lloró y yo la abracé. Aunquehabía transcurrido medio año, aquellopertenecía a un pasado remoto. Habíapensado tantas veces en ello que acabédistorsionando la noción del tiempo.
A la luz de una luna resplandeciente,apagué la luz, me tendí en el sofá yescuché el piano de Bill Evans. La luzde la luna que se filtraba por la ventanaalargaba las sombras de los objetos ydejaba en la pared unas pálidas yborrosas pinceladas de tinta desleída.Saqué de la mochila una petaca metálicallena de brandy y bebí un trago. Sentí
cómo su calor descendía lentamentedesde la garganta hasta el estómago.Luego aquel calor se propagó delestómago a cada rincón de mi cuerpo.Tomé otro trago, tapé la petaca y ladevolví a la mochila. La luz de la lunaparecía temblar al compás de la música.
Treinta minutos después, Naoko yReiko volvieron del baño.
—Me he asustado al ver la luzapagada y la casa a oscuras —dijoReiko—. Temía que hubieras recogidotus cosas y hubieras vuelto a Tokio.
—Hacía mucho tiempo que no veíauna luna tan clara y he apagado la luz.
—Es precioso… —intervino Naoko
—. Reiko, ¿quedan velas de las queusamos en el apagón del otro día?
—Creo que hay alguna en el cajónde la cocina.
Naoko fue a la cocina, abrió el cajóny trajo una vela grande y blanca. Yo laencendí, dejé caer la cera en un plato yla planté allí. Reiko encendió uncigarrillo con la llama de la vela. Comode costumbre, reinaba un profundosilencio; inmersos en aquella quietud yreunidos alrededor de la vela,parecíamos tres náufragos perdidos enlos confines del mundo. Las sombrasmudas de la luna y las sombrasdanzantes de la vela se superponían,
entretejiéndose unas con otras sobre lablanca pared. Naoko y yo nos sentamosen el sofá, y Reiko, en la mecedora deenfrente.
—¿Te apetece una copa de vino? —me preguntó Reiko.
—¿Se puede beber alcohol aquí? —exclamé con cierta sorpresa.
—En realidad no. —Reiko se rascóel lóbulo de la oreja con embarazo—.Pero suelen hacer la vista gorda.Siempre que se trate de vino o cerveza yse beba en poca cantidad. De vez encuando le pido a un conocido de laplantilla que me compre un poco.
—A veces nos corremos una juerga
las dos… —explicó Naoko con airetravieso.
—¡Qué bien! —dije.Reiko fue a buscar una botella de
vino blanco de la nevera, la abrió con elsacacorchos y trajo tres copas. Era unvino tan ligero y delicioso que parecíade cosecha propia. Cuando el discoacabó, Reiko sacó un estuche de guitarrade debajo de la cama y, tras afinar elinstrumento con mimo, empezó a tocarlentamente una Fuga de Bach. Seequivocó varias veces en el punteado,pero aquél fue un Bach interpretado consentimiento. Cálido, íntimo; se notabaque disfrutaba tocando.
—Empecé a tocar la guitarra alllegar aquí porque en la habitación nohay piano. No soy muy buena. Aprendísola, y mis dedos no están hechos paratocar la guitarra. Pero me gusta mucho.Es pequeña, manejable… Como unahabitación bien caldeada.
Tocó otra pieza breve de Bach, unpasaje de una Suite. A la luz de la vela,bebiendo vino y escuchando lainterpretación que hacía Reiko de Bach,mi espíritu fue sosegándose sin darmecuenta. Cuando terminó con Bach,Naoko le pidió que tocara algo de losBeatles.
—Ahora las peticiones. —Reiko me
guiñó un ojo—. Desde que llegó Naoko,me paso el día tocando canciones de losBeatles. Soy su esclava musical.
A pesar de sus quejas, tocóMichelle, y muy bien, por cierto.
—Me encanta esta melodía. —Reikobebió un sorbo de vino y fumó uncigarrillo—. Me hace pensar en la lluviacayendo suavemente sobre el prado.
Luego tocó Nowhere Man y Julia.Mientras tocaba, de vez en cuandocerraba los ojos y sacudía la cabeza.Bebió otro sorbo de vino y fumó otrocigarrillo.
—Toca Norwegian Wood —dijoNaoko.
Reiko trajo de la cocina una huchacon forma de maneki-neko[21] y Naokometió dentro una moneda de cien yenes.
—¿Qué hacéis? —pregunté.—Cada vez que le pido que toque
Norwegian Wood tengo que meter cienyenes —explicó Naoko—. Es micanción preferida, así que le damos untrato especial. Ésta la pido de todocorazón.
—Y éste es mi dinero para comprartabaco.
Reiko, tras desentumecerse losdedos, empezó a tocar NorwegianWood. Su interpretación estaba llena desentimiento, sin caer en el
sentimentalismo. Yo también introdujecien yenes de mi bolsillo en la hucha.
—Gracias —dijo Reiko sonriendo.—Cuando escucho esta canción a
veces me pongo triste —comentó Naoko—. No sé por qué, pero me siento comosi me encontrara perdida en un espesobosque. Hace frío, está muy oscuro ynadie viene a ayudarme. Por eso, si nose la pido, ella no la toca nunca.
—¡Igual que en Casablanca! —Reiko se rió.
Luego interpretó varias piezas debossa nova. Mientras, yo contemplaba aNaoko. Tal como ella misma me habíaescrito en su carta, tenía un aspecto más
saludable, estaba muy bronceada y,gracias al ejercicio y al trabajo físico,se la veía más fuerte. Lo único que nohabía cambiado eran aquellas pupilasclaras como un lago y aquellos delgadoslabios que temblaban con timidez. Sinembargo, en conjunto, su belleza habíaevolucionado hacia la plenitud. Esaespecie de filo cortante que antes seocultaba tras su belleza —cortante comoel filo de un delgado cuchillo que, depronto, te helara la sangre en las venas— se había mitigado, y, a cambio, ahorala envolvía un dulce sosiego. Su bellezame emocionó. Me sorprendió que unamujer pudiera cambiar tanto en medio
año. La nueva belleza de Naoko meseducía tanto, o más, que la anterior,pero, con todo, no pude reprimir unsentimiento de nostalgia al pensar en laque había perdido. En aquella bellezaensimismada propia de la adolescenciaque había seguido su propio camino yjamás volvería.
Naoko me dijo que quería sabercosas de mi vida. Le hablé de la huelgade la universidad y de Nagasawa. Era laprimera vez que le hablaba de él.Explicar su extraña personalidad, suparticular filosofía de vida y su dudosamoralidad no era nada fácil, pero Naokopareció entender lo que trataba de
contarle. No le mencioné que salía conél a ligar, pero sí le dije que mi únicoamigo de la residencia era un chicoespecial. Mientras tanto, con la guitarraentre los brazos, Reiko volvía a tocar laFuga de antes. Y seguía haciendo pausaspara beber unos sorbos de vino o fumarun cigarrillo.
—Parece un chico muy extraño —dijo Naoko.
—Lo es.—¿Pero a ti te gusta?—No estoy seguro —reconocí—.
Creo que sí. Es una persona que puede ono gustarte, pero no pretende agradar anadie. En este sentido es una persona
muy honesta, sin dobleces. Un estoico.—Es raro que lo llames estoico,
habiéndose acostado con tantas chicas.—Naoko empezó a reírse—. ¿Concuántas dice que se ha acostado?
—Con unas ochenta —concreté—.Pero, en su caso, cuanto mayor es elnúmero de mujeres, menor es el sentidoque tiene cada acto individual. Y creoque eso es, justamente, lo que él andabuscando.
—¿Esto es el estoicismo? —preguntó Naoko.
—Para él, sí.Naoko se tomó un momento para
reflexionar sobre esto último.
—Creo que ese chico está peor queyo —argumentó.
—Tienes razón. Pero él racionalizasistemáticamente todas lasdeformaciones que hay en su interior. Esuna persona muy inteligente. Si lotrajeran aquí, saldría a los dos días.Diría: «Esto ya lo sé», «Aquellotambién», «Sí, ya entiendo lo que estáishaciendo». Él es así. Y la gente lorespeta tal como es.
—Yo debo de ser tonta —comentóNaoko—. Aún no entiendo qué hace estagente aquí. Ni siquiera me entiendo a mímisma.
—No eres tonta, eres normal. A mí
también me ocurre. Hay un montón decosas de mí mismo que no entiendo.Esto nos sucede a las personascorrientes.
Naoko puso las dos piernas sobre elrespaldo del sofá, las flexionó y apoyóla barbilla en las rodillas.
—Quiero saber más cosas de ti —me pidió.
—Soy una persona corriente. Nacíen una familia corriente, recibí unaeducación corriente, tengo unasfacciones corrientes, saco unas notascorrientes, pienso en las cosascorrientes —dije.
—¿No era tu admirado Scott
Fitzgerald quien decía que uno no puedefiarse de las personas que se tienen porpersonas corrientes? Tú me dejaste ellibro —soltó Naoko sonriendo conmalicia.
—Es verdad —admití—. Pero lomío no es una pose. Estoy convencidode ello. Soy una persona corriente. ¿Túves algo en mí que no sea corriente?
—¡Por supuesto! —exclamó Naokoatónita—. ¿Por qué crees que me acostécontigo? ¿Pensabas que estaba borrachay que me fui a la cama contigo comopodía haberlo hecho con cualquiera?
—No —dije.Naoko enmudeció y clavó la vista en
la punta de sus pies. Yo, sin saber quédecir, tomé un sorbo de vino.
—Watanabe, ¿con cuántas chicas tehas acostado? —me susurró como si sele ocurriera de repente.
—Con ocho o nueve —le respondíhonestamente.
De pronto, Reiko interrumpió sumúsica y dejó caer la guitarra sobre suregazo.
—Pero si aún no has cumplidoveinte años. ¿Qué clase de vida llevas?—intervino.
Naoko me clavaba sus ojos sin decirpalabra. Le expliqué a Reiko que mehabía acostado con aquella primera
chica, de quien me había separado a lamañana siguiente. Le conté que no laamaba. También le dije que despuésempecé a acostarme con desconocidas, ainstancias de Nagasawa.
—No es que quiera excusarme, perosufría —le reconocí a Naoko—. Vertetodas las semanas y hablar contigo,sabiendo que Kizuki era el único queocupaba tu corazón, me hacía sufrir.Quizá por eso me he acostado condesconocidas.
Naoko, tras sacudir la cabeza variasveces, alzó la cabeza y me mirófijamente.
—Recuerdo que me preguntaste por
qué no me había acostado con Kizuki.¿Aún quieres saberlo?
—Tal vez sea algo que deba saber—concedí.
—Estoy de acuerdo —dijo Naoko—. Los muertos están muertos, peronosotros seguimos viviendo.
Asentí.Reiko repetía una y otra vez un
pasaje difícil.—A mí no me importaba acostarme
con él. —Naoko se soltó el pelo yempezó a juguetear con el pasador conforma de mariposa—. Y él queríaacostarse conmigo, claro. Así que lointentamos muchas veces. Pero fue
inútil. No pude hacerlo. Yo nocomprendía por qué. Todavía no loentiendo. Amaba a Kizuki, no meimportaba perder la virginidad. Hubierahecho cualquier cosa que a él leapeteciera. Pero no pude.
Naoko volvió a recogerse el pelocon el pasador.
—No lograba estar húmeda —dijoNaoko en voz baja—. No me abría. Y eldolor era tremendo. Estaba seca, medolía mucho. Probamos de todo. Peronada funcionó. Aunque intentarahumedecerme con algo, me dolía. Poreso, siempre se lo hice con los dedos, ocon los labios, ¿comprendes?
Asentí en silencio.Naoko contempló la luna al otro
lado de la ventana. Era más grande ybrillante que antes.
—He procurado siempre no hablarde eso, he intentado mantenerloguardado en mi corazón. Pero no mequeda otro remedio. No puedo seguircallando. Aún no he podido entenderlo.Porque cuando me acosté contigo estabamuy húmeda.
—Sí —afirmé.—El día en que cumplí veinte años,
ya antes de que tú llegaras estabahúmeda. Y deseé todo el tiempo que meabrazaras, que me tomaras entre tus
brazos, que me desnudaras, meacariciaras, me penetraras. Era laprimera vez que sentía algo así. ¿Porqué? ¿Por qué ocurrió entonces? Yo aKizuki lo amaba con toda mi alma.
—Y, en cambio, a mí no. ¿Es eso loque quieres decir?
—Perdóname —dijo Naoko—. Noquiero herirte, pero debes entenderlo. Larelación entre Kizuki y yo era algo muyespecial. Nos conocíamos desde los tresaños. Crecimos comprendiéndonos eluno al otro. Nos besamos por primeravez en sexto de primaria. Fuemaravilloso. Cuando tuve lamenstruación, corrí a los brazos de
Kizuki y lloré desconsolada. Eso es loque éramos el uno para el otro. Almorirse, ya no supe cómo relacionarmecon la gente. Dejé de comprender quésignificaba querer a alguien.
Naoko hizo ademán de tomar la copade vino de la mesa, pero ésta le resbalóde las manos y rodó por el suelo. Elvino se vertió sobre la alfombra. Meagaché, recogí la copa y la devolví a lamesa. Le pregunté si le apetecía otracopa de vino. Ella permaneció unosinstantes en silencio y luego rompió allorar con el cuerpo sacudido porespasmos. Se dobló en dos, sepultó lacabeza entre las manos y lloró con
desgarro, como en el pasado, con larespiración entrecortada. Reiko dejó laguitarra, se acercó a ella y le acarició laespalda. En cuanto la mujer le rodeó loshombros con un brazo, Naoko hundió lacara contra su pecho como si fuera unbebé.
—Me sabe mal, Watanabe —intervino Reiko—, pero ¿te importaríasalir unos veinte minutos y dar unpaseo? Todo se arreglará.
Asentí, me incorporé y me puse unjersey sobre la camisa.
—Lo siento —le susurré a Reiko.—No te preocupes, no es culpa tuya.
Cuando vuelvas, ya se habrá calmado.
—Me guiñó un ojo.Caminé por un sendero bañado por
la luz irreal de la luna, entré en elbosque, vagué por él sin rumbo. Bajo laluz de la luna, todos los sonidos teníanuna extraña reverberación. El ruidoamortiguado de mis pasos parecía llegarde lejos, cual si estuviera andando porel fondo del mar. A veces oía un ligerocrujido a mis espaldas. En el bosqueflotaba una tensión palpable, como si losanimales nocturnos aguardaran,inmóviles, conteniendo la respiración, aque me alejara.
Salí del bosque, me senté en lasuave pendiente de la colina y, desde
allí, miré hacia el bloque donde vivíaNaoko. Era fácil localizar su ventana.Bastaba con buscar la única ventanaoscura con una pequeña luz temblandoen el fondo de la habitación. Contempléesa luz. Me recordaba el último hálitode vida de un cuerpo antes de abrasarseen las llamas. Quise taparla con mismanos y protegerla. Estuve muchotiempo con la vista clavada en esa luztemblorosa, al igual que Jay Gatsbyobservó, noche tras noche, la pequeñaluz en la orilla opuesta del lago.
Cuando, treinta minutos después, me
acerqué a la entrada del bloque, oí queReiko estaba tocando la guitarra. Subí laescalera, llamé a la puerta. En lahabitación no había rastro de Naoko;Reiko estaba sola, sentada sobre laalfombra, tocando la guitarra. Me señalóla puerta del dormitorio. Con ese gesto,me indicaba que Naoko se encontrabaallí. Luego depositó la guitarra en elsuelo, se sentó en el sofá, me pidió quetomara asiento a su lado. Distribuyóentre las dos copas el vino que quedabaen la botella.
—Ella está bien —dijo dándomeunos golpecitos en la rodilla—. Si estásola un rato, acostada, se tranquilizará.
No te preocupes. Se ha emocionado.Mientras tanto, ¿qué te parece si damosun paseo?
—Me parece bien —dije.Reiko y yo caminamos despacio por
un sendero iluminado por la luz de lasfarolas hasta llegar al lugar dondeestaban la pista de tenis y la cancha debaloncesto, y allí nos sentamos en unbanco. Ella sacó una pelota debaloncesto de color naranja de debajodel banco y la hizo girar unos instantessobre la palma de su mano. Me preguntósi sabía jugar al tenis. Le respondí queno se me daba bien, pero que habíajugado varias veces.
—¿Y al baloncesto?—No soy muy bueno que digamos.—¿Y tú en qué eres bueno, aparte de
ir acostándote con mujeres? —CuandoReiko se rió se le dibujaron unas arrugasen el rabillo del ojo.
—Tampoco puede decirse que eneso sea bueno —repuse molesto.
—No te enfades. Bromeaba. Dime,¿en qué eres bueno?
—No soy bueno en nada. Pero sí haycosas que me gusta hacer.
—¿Cuáles?—Ir de excursión, nadar, leer.—Veo que te gusta la soledad.—Supongo que sí —reconocí—.
Nunca me han atraído los juegos deequipo. No les encuentro la gracia.Enseguida pierdo el interés.
—Entonces ven aquí en invierno.Hacemos esquí de fondo. Seguro que tegustaría ir todo el día de aquí para allá,por la nieve, sudando a mares. —Reikoobservó su mano derecha igual que siestuviera ante un instrumento musicalantiguo.
—¿Naoko se pone así a menudo? —pregunté.
—De vez en cuando. —Ahora Reikose estudiaba la mano izquierda—. Seexcita, llora. Pero no pasa nada. Es sóloeso. Está exteriorizando sus emociones.
Lo preocupante es cuando no lograsacarlas fuera. Se acumulan en suinterior y se enquistan. Las emocionesvan petrificándose y muriendo dentro deuno. Eso sí es terrible.
—¿He dicho algo inoportuno?—No. Tranquilo. No has cometido
ningún error, así que no te preocupes. Dilo que sea con franqueza. Es lo mejor.Aunque os hiráis el uno al otro, oaunque, como ha sucedido antes, unoacabe alterando los nervios del otro.Viendo las cosas con perspectiva, es lomejor que podéis hacer. Si deseas queNaoko se recupere, hazlo. Tal como tehe dicho al principio, se trata no tanto de
querer ayudarla como de desear curartea ti mismo mientras la ayudas a curarse.Así es como funcionan aquí las cosas.En resumen, tienes que ser sincero. En elmundo exterior la gente no suele hablarcon franqueza, ¿no es cierto?
—Sí —dije.—Hace siete años que estoy aquí y
he visto entrar y salir a mucha gente —siguió Reiko—. Quizás a demasiada.Por eso, viendo a alguien, séinstintivamente si se curará. En el casode Naoko, no estoy segura. No puedoimaginarme qué será de ella. Tantopuede recuperarse el mes que vienecomo tardar muchos años. Así que, en
cuanto a ella, no puedo darte ningúnconsejo. Sé sincero y ayudaos el uno alotro.
—¿Por qué su caso es una excepcióny no sabes lo que sucederá?
—Porque le tengo afecto. Por eso nopuedo juzgarla, porque entran en juegomis sentimientos. Además, y éste es otroasunto, en su caso hay muchosproblemas que se entrelazan, como en unenrevesado amasijo de hilos, e irsoltando cada uno de estos hilos es untrabajo ímprobo. Desenredar todo estopuede llevarle muchos años, aunquetambién es posible que todos los hilosse desaten de golpe. Yo no puedo hacer
nada. —Volvió a coger la pelota y, trashacerla girar sobre la palma de su mano,la hizo botar—. Lo fundamental es noimpacientarse. Éste es otro consejo quete doy. No te precipites. Aunque lascosas estén tan intrincadas que no sepascómo salir del paso, no debesdesesperarte, no debes perder lapaciencia y tirar de un hilo antes de lacuenta. Hay que desenredarlos uno auno, hay que tomarse todo el tiemponecesario.
—Eso haré.—Pero quizá tarde mucho tiempo y
es posible que no se recupere del todo.¿Eres consciente de eso?
Asentí.—Esperar es duro. —Reiko siguió
botando la pelota—. Especialmente parauna persona de tu edad. Esperar días ydías a que ella se cure sin poder hacernada… En esto no hay plazos nigarantías. ¿Crees que podrás hacerlo?¿Tanto quieres a Naoko?
—No lo sé —reconocí honestamente—. La verdad es que no sé muy bien quésignifica amar a alguien. Y mucho menosa Naoko. Pero quiero hacer todo lo queesté en mi mano. Si no, no sabré cómovivir sin ella. Como has dicho hace unrato, Naoko y yo debemos ayudarnos,éste es el único camino para salvarnos.
—¿Y vas a seguir acostándote conotras mujeres?
—No sé qué tengo que hacerrespecto a eso —añadí—. ¿Deboesperarla todo este tiempomasturbándome? No tengo ese controlsobre mi cuerpo.
Reiko dejó la pelota en el suelo y medio unos golpecitos en las rodillas.
—No te estoy diciendo que sea maloque te acuestes con mujeres. Si a ti te vabien así, adelante. Es tu vida. Eres túquien debe decidirlo. Lo único quequería advertirte es que no te consumasde forma antinatural. ¿Me comprendes?Sería una lástima. Los diecinueve y
veinte años son un periodo fundamentalen la vida y, si adquieres deformacionesestúpidas, con el paso de los años lopasarás mal. Hazme caso. Piensa bien enesto: si quieres cuidar de Naoko, cuídateantes a ti mismo.
Le contesté que lo pensaría.—Yo también he tenido veinte años
—dijo Reiko—. Pero hace muchotiempo de eso. ¿Puedes creerlo?
—Por supuesto.—¿Con el corazón?—Lo creo con el corazón —afirmé
sonriendo.—Y yo en mi época también era
guapa, no tanto como Naoko, pero lo
era. Entonces no tenía tantas arrugascomo ahora.
Le comenté que me encantaban susarrugas. Ella agradeció el cumplido.
—Pero, en el futuro, no les digas alas chicas que sus arrugas son bonitas.Aunque a mí me gusta que me lo digan.
—Iré con cuidado —dije.Ella se sacó un monedero del
bolsillo del pantalón, extrajo unafotografía que guardaba en elportarretratos y me la enseñó. Era unafoto en color de una niña preciosa deunos diez años. La niña, enfundada en unllamativo mono de esquí y con losesquíes puestos, sonreía sobre la nieve.
—¿Qué te parece? Una niña muyguapa, ¿eh? Es mi hija. Me envió estafoto a principios de año. Ahora está encuarto de primaria.
—Tiene tu misma sonrisa. —Ledevolví la fotografía. Ella volvió ameterse el monedero en el bolsillo,sorbió por la nariz, se puso un cigarrilloentre los labios.
—De joven, yo quería serconcertista de piano. Tenía talento y lagente lo reconocía. Crecí muy mimada.Había ganado algunos concursos, sacabalas mejores notas del conservatorio, ytodo el mundo daba por hecho que iría aestudiar a Alemania en cuanto terminara
la escuela. Viví una adolescencia sin unasola nube que la empañara. Todo me ibabien, y la gente que me rodeaba hacíaque así fuera. Pero un día me sucedióalgo extraño y todo se fue al traste. Fueen el cuarto año de conservatorio. Seacercaba un concurso importante y yoestaba ensayando noche y día parapresentarme. De pronto, dejé de podermover el dedo meñique de la manoizquierda. Se me quedó completamentetieso. Probé con masajes, baños de aguacaliente, estuve dos o tres días sin tocar,pero no resultó. Aterrada, fui al hospital.Me hicieron varias pruebas, pero losmédicos no lograron descubrir qué me
ocurría. El dedo no presentaba ningunaanomalía, el nervio estaba bien, nohabía ninguna razón para que no pudieramoverse. Todo apuntaba a causaspsicológicas. Y fui al psiquiatra.
»Tampoco él me aclaró gran cosa.Me dijo únicamente que debía de ser acausa del estrés de antes del concurso.Me aconsejó que dejara de tocar elpiano durante un tiempo. —Reiko aspiróuna bocanada de humo y lo expulsó.Flexionó varias veces el cuello—.Decidí ir a recuperarme a casa de miabuela, en Izu. Desistí de presentarme alconcurso y fui allí a descansar, a pasardos semanas haciendo lo que me
apeteciera. Pero no pude dejar de pensaren el piano. No me pasaba otra cosa porla cabeza. ¿Y si no recuperaba lamovilidad del dedo meñique? ¿Cómopodría vivir? Estos pensamientos no meabandonaban nunca. No era de extrañar.Toda mi vida había girado en torno alpiano. Había empezado a tocar a loscuatro años y, desde entonces, habíapensado únicamente en él. Jamás habíahecho ninguna tarea doméstica por temora que se me estropearan las manos, todoel mundo me respetaba porque teníatalento tocando el piano. Si a una chicaque ha crecido así le quitas el piano…¿Qué le queda entonces?
»Me rompí por dentro. ¡Crac! Se meaflojó un tornillo en la cabeza. Mi mentese hundió en el caos, todo se tiñó denegro. —Reiko tiró la colilla al suelo, laapagó de un pisotón, volvió a flexionarel cuello varias veces—. Fue el fin demi sueño de ser concertista de piano.Poco después de ingresar en el hospitalpsiquiátrico, recuperé la movilidad deldedo meñique, así que pude volver alconservatorio y terminar los estudios demúsica. Pero había perdido algo. Algo,una especie de masa de energía habíadesaparecido de mi interior. Losmédicos me dijeron que tenía losnervios demasiado frágiles para
convertirme en una concertista y queabandonara esa idea. Así pues, alterminar el colegio, empecé a dar clasesen casa. ¡Pero era tan amargo! Tenía lasensación de que mi vida acababa ahí.Mi vida había terminado poco despuésde cumplir veinte años. Demasiadocruel, ¿no crees? Había tenido todas lasposibilidades al alcance de mi mano y,en un abrir y cerrar de ojos, me habíaquedado sin nada. Ya nadie me aplaudía,nadie me mimaba, nadie me alababa.Sólo me quedaba permanecer en casa,día tras día, y enseñar a tocar a losniños del barrio ejercicios de Beyer ySonatinas. Sufría, no paraba de llorar.
Me sentía mortificada. Al oír que otraspersonas que tenían mucho menostalento que yo habían quedado segundasen un concurso o que daban un recital enuna u otra sala de conciertos, rodabanpor mis mejillas lágrimas de despecho.
»Mis padres me trataban con muchotiento, pero yo sabía que se sentíandecepcionados. Poco tiempo antes seenorgullecían de su hija, y ahora éstaacababa de salir de un hospitalpsiquiátrico. Así las cosas, ¿podríancasarla siquiera? Viviendo bajo elmismo techo, estos sentimientos setransmiten. Lo odiaba. Me daba miedosalir porque me parecía que los vecinos
hablaban de mí. Y, de nuevo, ¡crac! Seme aflojó un tornillo, la madeja seenredó, mi mente se hundió en lastinieblas. Entonces tenía veinticuatroaños. En aquella ocasión permanecísiete meses ingresada en un sanatorio.No aquí. En uno normal, rodeado por unalto muro y con las puertas cerradas.Sucio, sin piano… No sabía qué hacer.Pero me propuse salir lo antes posible,luché con todas mis fuerzas y logrécurarme. Siete meses es mucho tiempo.
»Y así fue como el rostro se mellenó de arrugas. —Reiko sonriótensando los labios—. Después de salirdel hospital, conocí a mi marido y nos
casamos. Era uno de mis alumnos depiano, un año menor que yo, quetrabajaba como ingeniero en unaempresa de construcción aeronáutica.Una buena persona. Callado, perohonesto y cariñoso. Después de tomarclases conmigo medio año, me pidió queme casara con él. Así, de repente, un díamientras estábamos tomando una taza deté después de la clase. ¿Te imaginas?Jamás habíamos salido juntos, nisiquiera nos habíamos tomado de lamano. Me quedé atónita. Y le dije queno podía casarme. Que pensaba que erauna buena persona y sentía simpatíahacia él, pero, dadas las circunstancias,
no podía ser su esposa. Él quiso sabercuáles eran esas circunstancias, así quese lo conté todo: que me habíatrastocado y que había estadohospitalizada dos veces. Se lo contétodo con pelos y señales. Cuál era lacausa, en qué estado me encontraba, quehabía posibilidades de que se repitieraen el futuro. Él me pidió un poco detiempo para reflexionar, y yo le respondíque se tomara todo el que necesitase. Notenía prisa. Una semana después vino yme repitió que quería casarse conmigo.Le pedí que nos diéramos tres mesespara conocernos. Si entonces aúndeseaba casarse conmigo, volveríamos a
hablar del asunto.»Durante esos tres meses salimos
juntos una vez por semana. Fuimos amuchos sitios, hablamos de muchascosas. Y empezó a gustarme. A su lado,tenía la sensación de que finalmente lavida volvía a pertenecerme. Cuandoestaba con él, me tranquilizaba yolvidaba muchas angustias. Por ejemplo,que jamás podría ser concertista, quehabía estado ingresada en un hospitalpsiquiátrico… ¿Acaso iba a terminar mivida por esto? La vida me reservaba unmontón de cosas maravillosas que yodesconocía. Y sólo por hacerme sentirde esta manera, le estaba agradecida de
todo corazón. A los tres meses volvió apedirme que me casara con él. Le dije:“Si quieres acostarte conmigo, a mí nome importa. Jamás me he acostado connadie, pero me gustas mucho, así que, siquieres hacer el amor conmigo, meparece bien. Pero casarnos es algo muydistinto. Eso sería más duro de lo quesupones. ¿Lo entiendes?”.
»Él dijo que no le importaba. Nobuscaba acostarse conmigo. Queríacasarse y compartir nuestras vidas. Y lodeseaba de todo corazón. Era de esaspersonas que dicen lo que piensan y quellevan a la práctica lo que dicen.“Casémonos”, accedí. ¡Qué otra cosa
podía decirle! Por este motivo, éldiscutió con sus padres y dejaron deverse. Su familia procedía de la zonarural de Shikoku. Sus padres meinvestigaron a fondo, se enteraron deque había estado hospitalizada dosveces. Así que se opusieron a la boda yse pelearon. No les faltaban razonespara oponerse. Por eso no hicimoscelebración de boda. Sólo fuimos alayuntamiento, nos inscribimos en elRegistro Civil y nos marchamos dosdías a Hakone. Pero fui muy feliz.Después de todo, llegué virgen almatrimonio. Me casé a los veinticincoaños. —Reiko suspiró y volvió a tomar
la pelota de baloncesto—. Creía que,mientras estuviese a su lado, no tendríaproblemas. Mientras estuviese a su lado,nada malo podría sucederme. Enenfermedades como la mía esfundamental confiar en alguien. Pensabaque podía dejarlo todo en sus manos.Que si mi estado empeoraba, es decir, silos tornillos empezaban a aflojarse, élse daría cuenta enseguida y, con todo sucariño y toda su paciencia, apretaría lostornillos, desenredaría la madeja. Y conesta confianza no tenía por qué recaer.Aquel ¡crac! no tenía por quéproducirse. ¡Estaba tan contenta! La vidame parecía maravillosa. Me sentía como
si hubiese sido rescatada de un mar deaguas frías y agitadas y me hubiesenacostado en un lecho, cálidamentearropada entre mantas.
»Dos años después nació mi hija y, apartir de entonces, el cuidado del bebéocupó todo mi tiempo. Conseguí olvidarmi enfermedad casi por completo. Melevantaba por las mañanas, hacía lastareas domésticas, cuidaba de la niña y,cuando él regresaba a casa, le servía lacomida…, día tras día. Quizá fue laépoca más feliz de mi vida. ¿Cuántosaños duró? Hasta los treinta y un años.Otra vez ¡crac!, y me derrumbé.
Reiko encendió un cigarrillo. El
viento había cesado. El humo ascendíaen línea recta, desvaneciéndose entre lastinieblas. Me fijé en que el cielo estabasurcado de incontables estrellas.
—¿Te ocurrió algo? —le pregunté.—Sí —dijo Reiko—. Sucedió una
cosa muy extraña. Sentí como si alguienme hubiera tendido una trampa yestuviera aguardando a que cayera enella. Incluso ahora me dan escalofríoscuando lo pienso. —Se tocó la sien conla mano con la que no sostenía elcigarrillo—. Lo siento. Estoy hablandoyo todo el rato. Y tú has venido a visitara Naoko.
—Me gusta escucharte —dije—. ¿Te
importaría seguir con la historia?—Cuando mi hija entró en el jardín
de infancia, volví a tocar el piano —continuó Reiko—. No tocaba para nadie,sólo para mí. Empecé con pequeñaspiezas de Bach, Mozart, Scarlatti. Comohabía estado mucho tiempo sin tocar, misensibilidad musical se había resentido.Tampoco podía mover los dedos comoantes. Pero estaba contenta. ¡Podía tocarel piano otra vez! Fue tocándolo comocomprendí cuánto amaba aquelinstrumento y cuánto lo había añorado.En fin, era maravilloso poder interpretarmúsica para mí misma.
»Tal como te he dicho antes, tocaba
el piano desde los cuatro años, perojamás por placer. Siempre lo hacía parapasar un examen, porque era unaasignatura, para impresionar a losdemás. Eso es importante, claro que sí,para llegar a dominar un instrumentomusical. Pero cuando una llega a ciertaedad, tiene que interpretar la músicapara sí misma. Ése es el poder de lamúsica. Y yo por fin lo comprendíadespués de salir del circuito de élite, apunto de cumplir treinta y dos años.Llevaba a mi hija al jardín de infancia,realizaba las tareas de la casa en unsantiamén y después me pasaba una odos horas interpretando mis melodías
favoritas. Hasta aquí no hay problema,¿verdad?
Asentí.—Sin embargo, un día una vecina a
quien conocía de vista, de saludarnospor la calle, vino a visitarme y me dijoque su hija quería que le diese clases depiano. Aunque la llame vecina, su casaestaba, en realidad, bastante lejos de lamía, y yo no conocía a su hija. Pero,según decía la señora, la niña solíapasar por delante de casa y, al oírmetocar el piano, se emocionaba. Tambiénme había visto, y al parecer sentía unagran admiración hacia mí. Estaba ensegundo de secundaria y había recibido
clases, pero por entonces no teníaprofesor.
»Rehusé. Le dije que había estadomuchos años sin tocar y que, si fuera unaprincipiante, todavía, pero enseñar a unachica que ya había recibido clasesdurante varios años me era imposible.Ante todo, yo estaba ocupada cuidandode mi hija y, además, aunque eso no selo comenté a la madre, por supuesto, unachica que cambiaba constantemente deprofesor no podría llegar lejos.Entonces la madre me pidió que almenos le hiciera el favor de conocer asu hija. ¡En fin! Era una mujer muytestaruda y no me hubiera resultado fácil
negarme, así que acepté insistiendo enque sólo conocería a la niña. Al cabo detres días la hija se presentó en casa,sola. Era hermosa como un ángel. Teníauna belleza angelical. Fue la primera yúltima vez en mi vida que vi una chicatan hermosa. Tenía el pelo largo y negrocomo la tinta china, los brazos y laspiernas largos y gráciles, los ojosbrillantes, los labios delgados y suavescomo acabados de hacer. Al verla, mequedé sin habla. Cuando se sentó en elsofá de la sala de estar, la estanciaparecía haberse transformado en otramucho más lujosa. Si la mirabas defrente, quedabas deslumbrado. Tenías
que entornar los ojos.»Así era ella. Aún hoy me parece
verla. —Reiko entornó los ojos como sitratara de imaginársela—. Estuvimoshablando alrededor de una hora mientrastomábamos una taza de café. Charlamosde música, de la escuela… Parecíainteligente. Sus opiniones eran claras,agudas, tenía el talento innato de quienessaben atraer el interés de su interlocutor.Casi me daba miedo. ¿Por qué la temía?Entonces no lo sabía. Sólo se me pasópor la cabeza que probablemente fuerasu inteligencia aguda lo que temía.Cuando hablaba con ella iba perdiendola capacidad de juzgar.
»En resumen, era demasiado joven yhermosa, y eso me aplastó, acabéviéndome a mí misma como un ser muyinferior. Si abrigaba algún pensamientonegativo respecto a ella, me daba laimpresión de que ésta era una idearetorcida. —Negó con la cabeza variasveces—. Si yo fuera tan hermosa einteligente como ella, sería una personamucho más normal. ¿Qué más se puedepedir? Adorándola como la adorabatodo el mundo, ¿por qué atormentaba alos seres inferiores, más débiles queella, y los presionaba? ¿Qué razonespodía tener para hacer eso?
—¿Te hizo algo terrible?
—Vayamos por partes. Aquellachica era una mentirosa patológica. Unaenferma. Se lo inventaba todo. Yacababa creyéndose lo que decía. Contal de cuadrar las historias, ibacambiando esto y aquello a su antojo.Sin embargo, en cuanto yo pensaba«¡Qué extraño! No puede ser», ella teníauna inteligencia tan rápida que metomaba la delantera, amañaba las cosassin que me diera cuenta. No podía creerque todo fuera mentira. Nadie hubierapodido imaginar que una chica tan guapamintiera sobre cosas tan insignificantes.Al menos yo no pude. Escuché susmentiras durante un año y medio sin
sospechar nada. Sin saber que se lohabía inventado todo de cabo a rabo.Increíble.
—¿Qué clase de mentiras decía?—De todo tipo. —Reiko sonrió con
sarcasmo—. Cuando alguien miente unavez, luego tiene que seguir mintiendopara encubrir esa primera mentira. A esolo llaman mitomanía. Pero, en el caso delos mitómanos, las mentiras que cuentanson inofensivas, y la mayoría de la genteque los rodea se da cuenta. Pero estachica era diferente. Mentía paraprotegerse a sí misma y, para ello, hacíadaño a los demás sin pestañear.Además, utilizaba a cualquiera que
estuviera a su alcance. Mentía segúnquién fuera su interlocutor. A laspersonas que pudieran descubrirlafácilmente, como su madre o sus amigas,no les mentía, y cuando no le quedabamás remedio que hacerlo, tomabainfinitas precauciones. Nunca les decíaninguna mentira susceptible de serdescubierta. Si la descubrían, seinventaba una excusa o pedía perdón convoz suplicante y las lágrimas saltándolede sus bonitos ojos. Nadie podíaenfadarse con ella.
»Sigo sin entender por qué me eligióa mí. ¿Me eligió como una víctima máso, más bien, para que la ayudara? Hoy
todavía no lo sé. Tanto da. Ya todo haterminado y así es como han ido lascosas.
Hubo un breve silencio.—Ella me repitió lo que había dicho
su madre. Me dijo que, al pasar pordelante de casa, me había oído tocar elpiano y que se había emocionado, queme había visto por la calle y que meadmiraba. Me sonrojé. ¿Aquella chica,hermosa como una muñeca, meadmiraba? Pero eso no creo que fueramentira. Yo pasaba de los treinta y noera tan bonita e inteligente como ella, nitampoco poseía un talento especial. Perohabía algo en mi interior que la atraía.
Tal vez algo que a ella le faltaba. Poreso había despertado su interés. Ésta esla conclusión a la que he llegado. Y, oye,no estoy presumiendo.
—Ya me lo imagino —dije.—Trajo unas partituras y me
preguntó si podía tocarlas. Le respondíque sí. Y tocó una Invención de Bach.¡Qué interpretación tan interesante! ¿Odebería decir extraña? En todo caso, noera normal. No era una interpretacióncorrecta. La chica jamás había estudiadoen una academia, había tomado clases endías alternos, así que tocaba muy a suaire. El sonido no era pulido. En losexámenes de ingreso en el conservatorio
la hubieran suspendido inmediatamente.Pero se hacía escuchar. Los pasajes másimportantes se hacían escuchar. ¡UnaInvención de Bach, nada menos! Esohizo que empezara a sentir interés haciaella. «¿Quién será esa chica?», medecía.
»Con todo, el mundo está lleno dechicas que tocan a Bach muchísimomejor que ella. Las hay que lo tocanveinte veces mejor. Pero susinterpretaciones raramente tienencontenido. Son vacías. En su caso, encambio, la técnica era mala, pero teníaalgo que atraía. Al menos a mí. Penséque valía la pena darle clases. Por
supuesto, ya era tarde para corregirtodos sus errores y hacer de ella unaprofesional. Pero tal vez sería posibleconvertirla en una pianista que fueracapaz de disfrutar tocando el piano,como yo en aquella época, y ahora,claro. Éste fue, al fin y al cabo, un deseovano. Porque no era de esas personasque hacen algo en silencio, para símismas. Se trataba de una chica que,para provocar la admiración en losdemás, utilizaba cualquier medio a sualcance y lo calculaba todominuciosamente. Sabía qué tenía quehacer exactamente para que los demás laadmiraran o la alabaran. Y también
sabía cómo tenía que tocar para llamarmi atención. Todo estaba calculado aldetalle. Había practicado la Invenciónuna y otra vez. Saltaba a la vista. Contodo, incluso ahora, que soy conscientede esto, sigo pensando que suinterpretación era maravillosa, y que, sipudiera volver a escucharla, me daría unvuelco el corazón. A pesar de todas susastucias, mentiras y defectos. ¿No teparece? En la vida ocurren estas cosas.
Tras soltar una tos seca, Reikointerrumpió su relato y enmudeció unmomento.
—¿Y la aceptaste como alumna? —pregunté.
—Sí. Venía una vez por semana,toda la mañana del sábado. En suescuela hacían fiesta los sábados. Nofaltó nunca, jamás llegó tarde, era unaalumna ideal. Estudiaba. Y, al terminarla clase, comíamos pastel y hablábamos.—En este punto Reiko miró su reloj—.Deberíamos volver a casa. Me preocupaNaoko. ¿No me digas que te habíasolvidado de ella?
—¡No! —dije riendo—. Pero lahistoria me ha atrapado.
—Si quieres saber cómo continúa, telo cuento mañana. Es una historia unpoco larga. No puede contarse toda degolpe.
—Pareces Scherezade.—Sí, y tú ya no podrás volver a
Tokio. —Reiko también se rió.Cruzamos el bosque de vuelta y
regresamos a casa. La vela se habíaconsumido y la luz de la sala estabaapagada. La puerta del dormitoriopermanecía abierta, la lámpara deencima de la mesilla de noche,encendida, y su tenue luz llegaba hasta lasala. Encontramos a Naoko en el sofá dela sala, en la penumbra. Se había puestouna bata cerrada hasta el cuello y estabasentada con las piernas dobladas encimadel sofá. Reiko se acercó a ella y leacarició la cabeza.
—¿Estás bien?—Sí, ya estoy bien. Lo siento —
susurró Naoko. Luego se volvió haciamí y se disculpó avergonzada—: ¿Te hasasustado?
—Un poco. —Esbocé una sonrisa.—Ven aquí —me dijo Naoko.Después de sentarme a su lado,
Naoko acercó la cara a mi oído como siquisiera contarme un secreto y me besódetrás de la oreja.
—Lo siento —repitió dirigiéndose ami oreja. Acto seguido, se apartó—. Aveces ni yo misma sé lo que me estápasando.
—Eso también suele ocurrirme a mí.
Naoko sonrió y me miró.—Si no te importa, me gustaría que
me contaras más cosas de ti —le pedí—. Sobre la vida que llevas aquí. Enqué empleas los días, qué clase de genteconoces…
Naoko me habló de su vida cotidianacon frases entrecortadas, pero claras. Selevantaban a las seis de la mañana,desayunaban en casa y, después delimpiar el gallinero, normalmentetrabajaban en el campo. Cultivabanverduras. Antes o después del almuerzo,durante una hora, tenían visita con elmédico o sesión de grupo. Por la tardeseguían un plan libre de actividades,
tomaban clases de algo que les gustara,hacían actividades al aire libre odeporte. Ella estaba aprendiendo variascosas: francés, punto, piano e historiaantigua.
—Reiko me da clases de piano —continuó Naoko—. También da clases deguitarra. Aquí todos somos profesores yalumnos al mismo tiempo. Quien sabefrancés enseña francés; el que esprofesor de sociología imparte clases dehistoria; quien es bueno tejiendo enseñaa hacer punto, etcétera. Esto parece unapequeña escuela. Por desgracia, no haynada que yo pueda enseñar.
—Yo tampoco —reconocí.
—En fin. Estudio con muchas másganas que cuando iba a la universidad.Además, me divierte.
—¿Qué haces después de cenar?—Hablo con Reiko, leo, escucho
música, voy a las habitaciones de losdemás y jugamos a algo…
—Y yo toco la guitarra y escribo mismemorias —terció Reiko.
—¿Tus memorias?—Es broma. —Reiko soltó una
carcajada—. Nos acostamos a las diez.¿Qué te parece? Una vida sana.Dormimos a pierna suelta.
Miré el reloj. Faltaban pocosminutos para las nueve.
—Entonces tendremos queacostarnos pronto.
—Hoy podemos retrasarnos —comentó Naoko—. Hacía tiempo que note veía y quiero hablar contigo.Cuéntame algo.
—Hace un rato, cuando estaba solo,he recordado imágenes del pasado —dije—. ¿Te acuerdas de la vez en queKizuki y yo fuimos a visitarte cuandoestabas enferma en ese hospital cerca dela playa? Fue el verano de segundo deinstituto, ¿no?
—Sí, cuando me operaron delpecho. —Naoko sonrió—. Me acuerdoperfectamente. Tú y Kizuki vinisteis en
moto y me trajisteis unos bombonesmedio deshechos. ¡Me costó comerlos!Parece que han pasado siglos.
—¡Ni que lo digas! Entonces estabasescribiendo una poesía muy larga.
—Todas las chicas escriben poesíasa esa edad. —Soltó una risita—. ¿Porqué te has acordado de esto ahora?
—No lo sé. Me he acordado así, porlas buenas. De repente me han venido ala memoria el olor de la brisa marina yel laurel rosa. ¿Kizuki iba a visitarte amenudo?
—¿A visitarme? ¿Kizuki? Qué va.Incluso llegamos a pelearnos por esto.La primera vez vino solo, luego vino
contigo, y eso fue todo. Y la primera vezque vino estaba muy inquieto y se fue alos diez minutos. Me trajo naranjas.Gruñó algo, me peló una naranja, me ladio, volvió a gruñir y se fue. Farfullóalgo del estilo que no soportaba loshospitales. —Naoko se reía—. En esoera como un niño. ¿Conoces a alguien aquien le gusten los hospitales? Por esouno acude a esos sitios. Para consolar ala gente. Para decirles: «¡Ánimo!». Élno acababa de entenderlo.
—Pero cuando fui con él secomportó como siempre.
—Porque estabas tú —explicóNaoko—. Delante de ti, siempre actuaba
de la misma forma. Hacía lo imposiblepor ocultar sus debilidades. Él te queríamucho, estoy segura. De ahí que seesforzara en mostrarte su lado bueno.Pero conmigo era otra historia. Serelajaba. En realidad, tenía un humorvariable. Por ejemplo, tan prontohablaba por los codos como estabadeprimido. Le ocurría con frecuencia.Fue así desde niño. Siempre intentandocambiar, siempre intentando superarse así mismo.
Naoko descruzó y cruzó las piernasen el sofá.
—Siempre intentaba cambiar, sermejor persona, y cuando no lo conseguía
se irritaba, se entristecía. Pese a tenermuchas virtudes, nunca confió en símismo y pensaba continuamente: «Debohacer esto», «Tengo que cambiaraquello». ¡Pobre Kizuki!
—Si, como dices, él se esforzaba enmostrarme su lado bueno, se salió con lasuya. Yo jamás le vi otra cosa.
Naoko sonrió.—Si te oyera se alegraría. Tú eras
su único amigo.—Y él, el mío —dije—. Ni antes ni
después ha habido alguien a quien yopudiera llamar amigo.
—Por eso me gustaba tanto estar convosotros. En esos momentos también
para Kizuki y para mí sólo existía sulado bueno. Me sentía muy cómoda.Podía estar tranquila. Por eso megustaba tanto estar los tres juntos. Mepregunto qué debías de pensar.
—A mí me preocupaba lo quedebías de estar pensando tú. —Sacudí lacabeza.
—El problema era que nuestropequeño círculo no podía durareternamente. Y eso lo sabía Kizuki, losabía yo y lo sabías tú.
Asentí.—Si te digo la verdad —siguió
Naoko—, yo adoraba los defectos deKizuki. Me gustaban tanto como sus
virtudes. Él no tenía ni un ápice deastucia o de mala intención. Era débil,sólo eso. Nunca quiso creerme cuandose lo decía. Siempre replicaba lomismo: «Naoko, esto es porque estamosjuntos desde los tres años y me conocesdemasiado. Tú no puedes distinguirentre los defectos y las virtudes,confundes las cosas». Siempre mehablaba así. Con todo, Kizuki megustaba y, aparte de él, no me gustabanadie más.
Naoko se volvió hacia mí y mesonrió con tristeza.
—La nuestra no era la típicarelación de pareja. Parecía como si
nuestros cuerpos estuviesen pegados. Sinos separábamos, una peculiar fuerza deatracción volvía a unirnos. Kizuki y yonos hicimos novios de la forma másnatural del mundo. Era algo que estabafuera de duda, no había alternativaposible. A los doce años ya nosbesábamos, y a los trece nosacariciábamos. Yo iba a su habitación, oél venía a la mía, y se lo hacía con lasmanos. No se me pasaba por la cabezaque fuésemos precoces. Si él queríaacariciar mis pechos, o mi sexo, yo notenía nada que objetarle, y si él queríaeyacular no me importaba ayudarlo. Poreso, si alguien nos hubiera criticado por
ello, creo que yo me hubierasorprendido, o enfadado. ¡Vamos!Nosotros hacíamos lo que se suponíaque debíamos hacer. Nos habíamosmostrado cada rincón de nuestroscuerpos, casi teníamos la sensación decompartir el cuerpo del otro. Sinembargo, decidimos no dar un paso más.Temíamos un embarazo y, en aquellaépoca, no sabíamos cómo prevenirlo. Enfin, maduramos así, formando unaunidad, tomados de la mano. Y apenasexperimentamos las urgencias del sexo olas angustias del ego sobredimensionadoque acompañan la pubertad. Nosotros,como te he dicho antes, estábamos muy
abiertos respecto al sexo y, en cuanto alego, como cada uno absorbía ycompartía el del otro, no teníamos unaconciencia muy fuerte de nosotrosmismos. ¿Entiendes lo que estoytratando de expresar?
—Creo que sí.—No podíamos estar separados. Si
Kizuki viviera, seguiríamos juntos,amándonos y siendo cada vez másinfelices.
—¿Y eso por qué?Naoko se pasó varias veces los
dedos por el cabello a modo de peine.Puesto que se había quitado el pasador,cuando se inclinaba hacia delante el
pelo le caía sobre la cara, ocultándola.—Porque tendríamos que pagar
nuestra deuda al mundo. —Naoko alzóla cara—. El sufrimiento de madurar,por ejemplo. No abonamos el importe ensu momento y fue más adelante cuandonos pasó factura. Por eso Kizuki acabócomo acabó y yo estoy ahora aquí.Fuimos igual que dos niños que vivendesnudos en una isla desierta. Si tienenhambre comen un plátano, si se sientensolos duermen abrazados. Pero esto nopuede durar eternamente. Crecimosdeprisa y tuvimos que entrar en lasociedad. Tú eras el lazo que nos uníacon el mundo exterior. A través de ti,
nos esforzamos por adaptarnos almundo. Aunque, a fin de cuentas, noresultó.
Asentí.—No pienses que te utilizamos.
Kizuki te quería de todo corazón, perofuiste la primera persona ajena que entróen nuestro círculo. Y sigue siendo así.Kizuki ha muerto y ya no está aquí, perotú continúas siendo el único vínculo quetengo con el mundo exterior. Inclusoahora. Y, de la misma manera que teamaba Kizuki, te amo yo. Jamás tuvimosla intención de herirte, pero quizá lohicimos. Nunca se nos pasó por lacabeza que eso pudiera suceder.
Naoko bajó la cabeza y enmudeció.—¿Os apetece una taza de cacao? —
intervino Reiko.—¡Oh, sí! —dijo Naoko.—Yo beberé un poco de brandy que
he traído, ¿os importa? —pregunté.—¡Adelante! —exclamó Reiko—.
¿Me ofreces una copa?—Claro. —Me reí.Reiko trajo un par de copas y
brindamos. Luego fue a la cocina apreparar el cacao.
—Hablemos de algo más alegre —comentó Naoko.
Pero a mí no se me ocurría nadadivertido que contarles. «¡Ojalá
estuviera aquí Tropa-de-Asalto», medije. Con él, las anécdotas surgían unatras otra y, al contarlas, todo el mundose ponía contento. ¡Qué remedio! Iniciéuna larga descripción de las lamentablescondiciones higiénicas en las quevivíamos en la residencia. Era tanrepugnante que, sólo de contarlo, medaban arcadas, pero ellas lo encontraronde lo más chocante y se retorcieron derisa. Después Reiko imitó a variosenfermos mentales. Eso también fuedivertido. Cuando, a las once, Naokopuso cara de sueño, Reiko bajó elrespaldo del sofá, lo convirtió en cama yme entregó las sábanas, las mantas y una
almohada.—Una violación a medianoche no
estaría mal, pero no te equivoques demujer —bromeó Reiko—. El cuerpo sinarrugas que duerme en la cama de laizquierda es el de Naoko.
—¡Mentira! ¡Duermo en la de laderecha! —dijo Naoko.
—Por cierto, he conseguido quemañana por la tarde podamos saltarnoslas actividades. Haremos una excursión.Por aquí cerca hay lugares preciosos —añadió Reiko.
—¡Estupendo! —exclamé.Ellas entraron por turnos en el baño
para lavarse los dientes y se retiraron a
su dormitorio. Una vez solo, bebí unpoco más de brandy, me tendí en el sofáy fui rememorando, uno a uno, losacontecimientos del día, de la mañana ala noche. Me parecía haber vivido undía muy largo. La habitación seguíailuminada por la blanca luz de la luna.El dormitorio de Naoko y Reiko estabasilencioso; no se oía el menor ruido. Devez en cuando crujía una cama. Al cerrarlos ojos, vi unas diminutas figurastemblorosas danzando en la oscuridad,mientras, en el fondo de mis oídos,resonaba el eco de la guitarra de Reiko.No duró mucho rato. De pronto el sueñome arrastró hacia un lodazal. Y soñé con
sauces. A ambos lados de un senderomontañoso se alineaban los sauces.Muchos, muchísimos sauces. Soplaba unviento muy fuerte, pero las ramas de losárboles no se movían un ápice. «¿Porqué?», me pregunté con extrañeza. Enese instante descubrí que había unospájaros asidos a las ramas. Su pesoimpedía que éstas se balanceasen.Agarré una estaca y golpeé la rama quetenía más cerca. Pretendía ahuyentar alos pájaros para dejar que las ramas semecieran libremente. Pero éstos nolevantaron el vuelo. En lugar de eso, seconvirtieron en pájaros de metal yfueron cayendo al suelo con estrépito.
Cuando me desperté tuve lasensación de seguir soñando. El interiorde la habitación brillaba tenuemente a lablanca luz de la luna. En un acto reflejo,miré hacia el suelo buscando los pájarosde metal esparcidos. Por supuesto, nohabía ninguno. Sólo estaba Naoko,sentada a los pies del sofá, con la vistaclavada al otro lado de la ventana. Teníalas rodillas dobladas y el mentónapoyado en ellas como un huérfanohambriento. Dirigí la mirada hacia elreloj que había a la cabecera, el cual nose encontraba donde lo había vistoantes. Deduje, por la luz de la luna, quedebían de ser las dos o las tres de la
madrugada. Aunque estaba sediento,opté por permanecer inmóvilobservando a Naoko. Llevaba la mismabata azul que antes y la mitad de sucabellera estaba sujeta por el pasadorcon forma de mariposa. Su bonita frenteresplandecía a la luz de la luna. «¡Quéextraño!», pensé. «Antes de acostarse sehabía quitado el pasador.»
Naoko permanecía inmóvil. Parecíaun pequeño animal nocturno hechizadopor la luz de la luna. El ángulo de la luzexageraba la sombra de sus labios.Aquella sombra vibraba con pequeñaspulsaciones al compás de los latidos desu corazón, o acaso de sus
pensamientos. Tal vez susurrabapalabras mudas a la noche.
Tragué saliva para calmar la sed yaquel sonido resonó, atronador, en elsilencio de la noche. Entonces Naoko,como si ese sonido hubiese sido unaseñal, se levantó de un salto y, con untenue frufrú de telas, se arrodilló junto ami almohada y clavó sus ojos en losmíos. La miré, pero sus ojos no decíannada. Las pupilas tenían unatransparencia inusitada; eran tan clarasque parecía que, a través de ellas,podría verse el más allá. Por más quemiré, no logré ver nada en susprofundidades. El rostro de Naoko
quedaba a treinta centímetros del mío,aunque yo lo sentía a muchos años luz dedistancia.
Alargué el brazo e intenté tocarla,pero ella se echó hacia atrás. Los labiosle temblaban. A continuación, alzó lasdos manos y empezó a desabrocharse labata. Tenía siete botones. Contemplé,cual si fuera una prolongación delsueño, cómo sus hermosos y delgadosdedos iban desabrochándolos, uno trasotro. Una vez hubo soltado los sietepequeños botones blancos, Naoko, comouna serpiente que se desprende de supiel, dejó que la bata se deslizara desdelos hombros hasta la cadera y quedó
completamente desnuda, pues no llevabanada debajo. Lo único que tenía puestoera el pasador con forma de mariposa.Naoko, todavía arrodillada en el suelo,se quedó mirándome. Bañado por lasuave luz de la luna, su cuerpo tenía ellustre de la carne recién nacida, y casidespertaba compasión. Al moverse —enun movimiento apenas perceptible—, laspartes bañadas por la luz de la luna sedesplazaron levemente, las sombras queteñían su cuerpo cambiaron de forma.Los pechos redondos y llenos, lospequeños pezones, la cavidad delombligo, las caderas, el vello púbico,todas las texturas de aquella sombra
cambiaron de forma, igual que las ondassobre la superficie de un lago.
«¡Qué cuerpo tan perfecto!», pensé.¿Cuándo había adquirido Naoko unasformas tan perfectas? ¿Dónde estaba elcuerpo que yo había abrazado aquellanoche de primavera? Aquella noche,cuando desnudé despacio, con dulzura, auna Naoko que lloraba a mares, sucuerpo me pareció imperfecto. Lospechos eran duros; los pezones,protuberantes en exceso; las caderas,extrañamente rígidas. Sin duda, Naokoera una muchacha hermosa, y su cuerpo,atractivo. Me excitaba sexualmente,tenía un enorme poder de atracción
sobre mí. Pero, con todo, mientrasabrazaba, acariciaba y besaba su cuerpodesnudo, me poseyó una extrañaemoción ante la torpeza de aquel cuerpo.Hubiese querido explicárselo. Pensé:«Ahora estoy haciendo el amor contigo.Estoy dentro de ti. Pero, en realidad, notiene ninguna importancia. Tanto da. Nodeja de ser un coito. Al poner encontacto nuestros cuerpos imperfectos,no hacemos más que contarnos lo que nopodríamos contarnos de otro modo. Yasí adquirimos conciencia de nuestrasrespectivas imperfecciones». Porsupuesto, éstas no son cosas que puedanexpresarse fácilmente. Y me limité a
abrazar en silencio el cuerpo de Naoko.Mientras, podía sentir el tacto áspero deun cuerpo extraño que permanecíadentro de ella. Y este tacto excitó missentidos, confiriendo a mi erección unagran dureza.
El cuerpo que tenía ahora delanteera muy distinto al de entonces. Me dije:«Su carne, tras experimentar diversastransformaciones, ha llegado a laperfección y renace bajo la luz de laluna». Primero, tras la muerte de Kizuki,había desaparecido el rollizo cuerpo deadolescente y, más adelante, había sidoreemplazado por la carne de una mujeradulta. El cuerpo de Naoko era tan
perfecto que no logró excitarme. Melimité a contemplar, atónito, la preciosacurva de la cintura, los pechos redondosy lustrosos, el vientre esbelto quevibraba en silencio con su respiración y,debajo, la sombra de su vello púbico,negro y suave.
Expuso su cuerpo desnudo ante misojos durante… ¿cuánto? ¿Cinco, seisminutos? Poco después volvió a ponersela bata y empezó a abrocharse losbotones por orden, empezando por el dearriba. Se levantó de repente, abrió lapuerta sin hacer ruido y desapareció enel interior de su dormitorio.
Permanecí largo tiempo tendido en
la cama, inmóvil. Pero cambié de idea,me levanté, recogí el reloj que estaba enel suelo y lo encaré a la luz de la luna.Eran las 3:40. Bebí varios vasos deagua en la cocina, volví a tenderme en lacama. El sueño no me alcanzó hasta elamanecer, cuando la luz del sol barriólos restos de la pálida luz de la luna,hasta en el último rincón de la estancia.Sumido todavía en un estado deduermevela, Reiko se acercó a mí y medio unos golpecitos en las mejillasdiciendo:
—¡Ya es de día! ¡Ya es de día!
Mientras Reiko recogía la cama,Naoko, de pie en la cocina, preparaba eldesayuno. Se volvió hacia mí, medirigió una sonrisa y me dijo:
—¡Buenos días!Le devolví los buenos días. Me
planté a su lado y estuve observándolacómo ponía el agua a hervir y cortaba elpan sin dejar de canturrear, pero no pudedescubrir signo alguno de complicidadpor lo sucedido esa noche.
—¡Tienes los ojos muy rojos! —terció Naoko sirviéndome el café.
—Me he despertado a medianoche yno he podido conciliar el sueño.
—Espero que no estuviéramos
roncando —comentó Reiko.—¡Oh, no! —exclamé.—Menos mal —añadió Naoko.—Está siendo educado. —Reiko
bostezó.Al principio supuse que Naoko
estaba disimulando delante de Reiko, oque tal vez se avergonzaba, pero, cuandoReiko se ausentó unos instantes de lahabitación, Naoko no cambió de actitudy sus ojos parecían tan transparentescomo siempre.
—¿Has dormido bien? —le preguntéa Naoko.
—Como un lirón —contestó como sital cosa. Llevaba el pelo sujeto por un
pasador sencillo, sin ningún adorno.Mis dudas me desconcertaron
durante todo el desayuno. Mientrasuntaba el pan con mantequilla o pelabaun huevo duro, iba lanzando miradasfurtivas a Naoko, sentada frente a mí,esperando una señal.
—Watanabe, ¿por qué no me quitaslos ojos de encima esta mañana? —bromeó Naoko como si le chocara.
—Eso es porque está enamorado dealguien —dijo Reiko.
—¿Ah, sí? ¿Estás enamorado dealguien? —añadió Naoko.
Respondí que «tal vez» y sonreí.Tras dejarme tomar el pelo, renuncié a
seguir pensando en los acontecimientosde la noche anterior, comí el pan y bebíuna taza de café.
Después del desayuno, las dosdijeron que iban a dar de comer a lasaves del gallinero y decidíacompañarlas. Se pusieron unosvaqueros y una camisa de trabajo, secalzaron unas botas altas de goma decolor blanco. El gallinero se hallabadentro de un pequeño parque, detrás delas pistas de tenis, y allí se agrupabandiversas especies, desde gallinas ypalomas hasta pavos reales y loros.Estaba rodeado de parterres de flores,arbustos y bancos. Dos hombres, a todas
luces pacientes del sanatorio, barrían lashojas caídas en el camino. Ambosdebían de rondar la cuarentena. Reiko yNaoko se acercaron a ellos, les dieronlos buenos días, Reiko bromeó sobrealgo y los hizo reír. En el parterreflorecían las plantas y los arbustosestaban recortados con esmero. Al ver aReiko, las aves empezaron a revolotear,entre cacareos y graznidos, por elinterior del gallinero.
Entraron en un pequeño cobertizoque había al lado del gallinero paravolver con un saco de grano y unamanguera de goma. Naoko aplicó lamanguera a la boca del grifo e hizo girar
la llave del agua. Entró en el gallinerovigilando que las aves no se escaparan yarrancó la porquería con el chorro delagua; Reiko rascaba el suelo con elcepillo. El chorro del agua lanzabadestellos a la luz del sol, y los pavosreales, huyendo de las salpicaduras,corrieron a refugiarse al fondo delgallinero. Un pavo real levantó lacabeza y se quedó mirándome con ojosde viejo cascarrabias, mientras un loro,posado en su percha, agitabaruidosamente las alas con expresión dedisgusto. Cuando Reiko se volvió haciael pájaro imitando el maullido de ungato, el loro se refugió en un rincón y
escondió la cabeza bajo el ala, perounos instantes después chilló: «¡Gracias!¡Loco! ¡Vete a la mierda!».
—¿Quién debe de haberle enseñadoesas cosas al loro? —se sorprendióNaoko ahogando un suspiro.
—¡A mí no me mires! Yo nunca leenseñaría semejantes groserías —dijoReiko, y volvió a maullar. El loroenmudeció.
—El pobre bicho tuvo una malaexperiencia con un gato y ahora les tienepánico —me explicó Reiko riéndose.
Cuando terminaron de limpiar,dejaron los utensilios de limpieza yfueron llenando todos los comederos.
Los pavos reales se acercaronchapoteando por el agua encharcada, seinclinaron sobre los contenedores y, apesar de que Naoko les golpeó eltrasero, ellos siguieron comiendo,absortos, sin reparar en talesmenudencias.
—¿Hacéis cada día lo mismo? —lepregunté a Naoko.
—Sí, las nuevas nos encargamos deesto porque es fácil. ¿Quieres ver losconejos?
Le respondí que sí. Detrás delgallinero estaban las jaulas de losconejos. Había unos catorce conejosdurmiendo sobre la paja. Tras reunir las
cagarrutas con una escoba y llenar loscomederos, Naoko levantó un conejo yse lo acercó a la mejilla.
—¿Verdad que es precioso? —dijoNaoko contenta. Luego lo posó en misbrazos. Aquella pequeña bolita cálida sequedó inmóvil mientras las orejas letemblaban medrosamente—. No tepreocupes. No te hará daño —leadvirtió al conejo acariciándole lacabeza con los dedos, y me sonrió.
Fue una sonrisa tan resplandecienteque no pude devolvérsela. ¿Dóndeestaba la Naoko de la noche anterior?Sin duda, aquélla era la verdaderaNaoko. No lo había soñado. Se había
desnudado ante mí. Por fin sabía que nofue un sueño.
Mientras silbaba con gracia ProudMary, Reiko metió toda la basura en unabolsa de plástico. Las ayudé a llevar losutensilios de limpieza y el pienso de losanimales al cobertizo.
—La mañana es la parte del día quemás me gusta —dijo Naoko—. Todoparece que acaba de empezar. Por eso,cuando llega el mediodía, me sientotriste. El atardecer es la parte del díaque más detesto. Todos los días piensolo mismo.
—Y, mientras tanto, todos noshacemos mayores. Pensando si llega el
día o cae la noche —comentó Reiko conexpresión risueña—. El tiempo vuela.
—A ti parece que te divierte hacertemayor —dijo Naoko.
—No me divierte, pero no megustaría volver a ser joven —añadióReiko.
—¿Por qué? —le pregunté.—Por pereza, claro —respondió
Reiko. Y sin dejar de silbar ProudMary, arrojó la escoba dentro delcobertizo y cerró la puerta.
Al llegar al dormitorio, se quitaronlas botas de goma, se pusieron unas
zapatillas de deporte y dijeron que seiban al campo. Reiko me advirtió queaquella labor no tenía mucho interés, yque, además, trabajaban en grupo, asíque lo mejor sería que me quedara en lahabitación leyendo.
—¡Ah! En el baño hay un cubo llenode bragas sucias. ¿Te importaríalavarlas? —dijo Reiko.
—Supongo que es una broma… —Me quedé atónito.
—¿A ti qué te parece? —rió Reiko—. ¿Qué podría ser sino una broma? Esuna monada. ¿No te lo parece, Naoko?
—Ya lo creo. —Naoko se rió conReiko.
—Estudiaré alemán. —Suspiré.—Buen chico. Volveremos antes del
mediodía. Estudia mucho —dijo Reiko.Salieron de la habitación entre
risitas. Se oían los pasos y las voces devarias personas que pasaban por debajode la ventana.
Fui al baño, volví a lavarme la cara,tomé prestado un cortaúñas, me corté lasuñas. Teniendo en cuenta que se tratabadel baño de una habitación donde vivíandos mujeres, estaba muy despejado.Había alineados varios tarros de lechelimpiadora, de crema de contorno deojos, de protección solar y de tónico.Apenas se veía maquillaje. Después de
cortarme las uñas, me hice café en lacocina, me senté a la mesa y, mientras lotomaba, abrí el libro de texto de alemán.Estaba en aquella cocina caldeada porel sol, en camiseta, memorizando lagramática alemana, cuando me asaltóuna extraña sensación: la tabla deverbos irregulares alemanes parecíaseparada de la mesa de la cocina poruna distancia insalvable.
Regresaron del campo a las once ymedia, entraron en la ducha, una detrásde otra, y se pusieron ropa limpia.Después los tres fuimos al comedor,almorzamos y caminamos hasta elportal. Esta vez el guarda estaba en la
garita de la entrada, sentado a la mesa ycomiendo con apetito el almuerzo que,supuestamente, le habían traído delcomedor. En la estantería, en eltransistor sonaba una canción popular.Al vernos, el guarda levantó una mano ynos saludó. Le devolvimos el saludo.
—Salimos a dar un paseo.Volveremos dentro de tres horas —informó Reiko.
—¡Qué gran idea! Hace un díaespléndido, ¿verdad? En el camino delvalle ha habido un desprendimiento acausa de las lluvias del otro día. Vayancon cuidado. Aparte de esto, no hayproblema —dijo el guarda.
Reiko apuntó su nombre y el deNaoko, el día y la hora en un cuaderno,aparentemente un registro de salidas.
—¡Que lo pasen bien! ¡Hasta luego!—se despidió el guarda.
—¡Qué señor tan amable! —exclamé.
—Está mal de la azotea —comentóReiko presionando la punta del dedocontra su sien.
Hacía un día tan espléndido comoaseguraba el guarda. El cielo era de unpenetrante azul y unas nubes blancas sedifuminaban en lo alto del cielo comobrochazos. Durante un rato seguimos elmuro de la Residencia Ami, luego lo
dejamos atrás y empezamos a subir enfila india una cuesta estrecha yescarpada. A la cabeza iba Reiko; enmedio, Naoko, y, por último, yo. Reikoavanzaba con el paso seguro de quienconoce las montañas como la palma desu mano. Apenas hablábamos,concentrados como estábamos en lasubida. Naoko vestía vaqueros, unacamisa blanca, y en la mano llevaba unachaqueta. Yo caminaba mirando cómo sumelena lisa oscilaba a derecha eizquierda barriéndole los hombros. Devez en cuando Naoko se volvía haciaatrás y, cuando sus ojos topaban con losmíos, me sonreía. Aquella cuesta
parecía interminable, pero Reiko noaflojaba el paso lo más mínimo, yNaoko la seguía intentando no quedarseatrás, enjugándose el sudor. Yo, quehacía tiempo que no subía una montaña,estaba sin aliento.
—¿Siempre andáis tanto? —lepregunté a Naoko.
—Una vez a la semana —respondióella—. ¿Es duro?
—Un poco —dije.—Pronto llegaremos. —Ahora
hablaba Reiko—. Ya hemos recorridodos tercios del camino. Eres un hombre.¡Ten un poco más de brío!
—No hago ejercicio.
—Claro, como está todo el díadivirtiéndose con mujeres… —susurróNaoko para sí.
Pensé en replicarle pero, estandocomo estaba sin resuello, no pude decirpalabra. De vez en cuando, pasaronsobre nosotros unos pájaros rojos con unpenacho extraño en la cabeza. La siluetade los pájaros volando se recortaba,nítida, en el azul del cielo. Entre lahierba florecían incontables floresblancas, azules y amarillas, y por todaspartes se oía el zumbido de las abejas.
Diez minutos después llegamos a unameseta. Descansamos un momento, nosenjugamos el sudor, acompasamos la
respiración, bebimos agua de lacantimplora. Reiko tomó una hoja delsuelo, hizo un silbato con ella y silbó.
El camino descendía en una suavependiente salpicada de espigas desusuki. Tras andar unos quince minutos,pasamos por una aldea. No se veía unalma y las doce o trece casas que laformaban estaban en ruinas. La hierbacrecía por todas partes, alta hasta lacintura, y en los agujeros de las paredeshabía adheridos los excrementosblancos y secos de las palomas. Algunascasas estaban completamente derruidas;de ellas sólo quedaban en pie lospilares. Otras casas, en cambio,
invitaban a abrir las puertas del porchey a ser habitadas de inmediato.Avanzamos por un camino que discurríaentre casas silenciosas, sin rastro devida.
—Hasta hace siete u ocho años aquívivía gente —me contó Reiko—. Estánrodeadas de campos. Pero todo elmundo se marchó. La vida aquí es muydura. En invierno todo está cubierto denieve y no puedes moverte. Y la tierrano es muy fértil que digamos. Se ganamás yendo a trabajar a la ciudad.
—¡Es una pena! Hay casas que aúnpodrían habitarse —dije.
—Una vez vinieron unos hippies a
vivir aquí, pero se fueron al llegar elinvierno.
Poco después de cruzar la aldea,encontramos un amplio pasto rodeadopor una empalizada. A lo lejos se veíanvarios caballos pastando en un prado.Caminamos a lo largo de la empalizaday un perro se nos acercó agitando elrabo.
Apoyó las patas sobre los hombrosde Reiko y le olisqueó la cabeza. Luegose abalanzó, juguetón, sobre Naoko. Alsilbar, se acercó a mí y me lamió lamano con su larga lengua.
—Es el perro de los pastos. —Naoko le acarició la cabeza—. Tiene
casi veinte años y, como tiene losdientes débiles, no puede comer cosasduras. Siempre está durmiendo enfrentede la cafetería y cuando oye pasos vienecorriendo a jugar.
Reiko sacó una loncha de queso dela mochila, el perro la olió, dio un saltoy la agarró entre los dientes, contento.
—No lo veremos mucho más tiempo.—Reiko le acarició la cabeza—. Amediados de octubre lo meten en uncamión, con los caballos y las vacas, yse lo llevan de vuelta a la granja. Enverano traen a pastar el ganado y abrenuna pequeña cafetería para los turistas.En fin, lo que se dice turistas…, no sé,
vendrán unos veinte excursionistas aldía, supongo. ¿Queréis tomar algo?
—Sí —dije.El perro guió la comitiva hasta la
cafetería. Era un pequeño edificio conun porche pintado de blanco; un letrerodescolorido en forma de taza de cafécolgaba del alero, en la fachadaprincipal. El perro entró el primero enel porche, se tendió en el suelo, entornólos ojos. En cuanto nos sentamos a unamesa del porche, salió una chica,peinada con coleta y vestida con unasudadera y unos vaqueros blancos quesaludó calurosamente a misacompañantes.
—Este chico es un amigo de Naoko.—Reiko hizo las presentaciones.
—Hola —me saludó la chica.—Hola.Mientras las tres mujeres charlaban,
estuve acariciando la cabeza del perro,tendido bajo la mesa. Tenía,efectivamente, el cuello corto ymusculoso de un perro viejo. Cuando lerascaba los lugares endurecidos, elperro cerraba los ojos y jadeaba,complacido.
—¿Cómo se llama? —le pregunté ala chica de la tienda.
—Pepe.—¡Pepe! —Lo llamé, pero no se
movió.—Es sordo. Si no le hablas más alto,
no te oye —explicó la chica.—¡¡Pepe!! —le grité, y entonces el
perro abrió los ojos, se incorporó yladró.
—¡Guapo! ¡Ya está! Duermetranquilo y vive muchos años —exclamóla chica, y Pepe volvió a tenderse a mispies.
Naoko y Reiko pidieron ungranizado de leche; yo, una cerveza.Reiko le dijo a la camarera que pusierala radio, y ella enchufó el amplificador ysintonizó una emisora de FM. Sonaronlos Blood, Sweat and Tears cantando
Spinning Wheel.—La verdad es que quería venir
para escuchar la radio —comentó Reikosatisfecha—. En casa no se sintoniza, y,si no te pasas por aquí de vez en cuando,ya no sabes qué música suena en elmundo.
—¿Duermes aquí todo el año? —lepregunté a la camarera.
—¡Qué dices! —respondió ellariéndose—. Esto por la noche es tansolitario que me moriría. Al anochecerlos hombres de los pastos me llevan a laciudad. Y por las mañanas vuelvo.
Señaló a lo lejos hacia untodoterreno aparcado delante de la
oficina de los pastos.—Pronto terminarán el trabajo, ¿no?
—dijo Reiko.—Dentro de poco —contestó la
chica. Reiko le ofreció un cigarrillo ylas dos fumaron.
—Te echaremos de menos —afirmóReiko.
—Volveré en mayo del año queviene. —La chica volvió a reírse.
Sonó White Room, de Cream, luegohubo anuncios y a continuación le tocóel turno a Scarborough Fair, de Simonand Garfunkel. Reiko dijo que le gustabaaquella canción.
—He visto la película —dije.
—¿Y quién sale?—Dustin Hoffman.—No lo conozco. —Reiko movió la
cabeza compungida—. El mundo cambiatan deprisa…, antes de que uno se décuenta.
Reiko le pidió la guitarra a la chica.«Ahora mismo», dijo ella, apagó laradio y sacó una vieja guitarra del fondodel local. El perro levantó la cabeza,olisqueó la guitarra.
—Esto no se come —le advirtióReiko al perro, como si estuvieraconvenciéndolo de algo.
El viento olía a hierba. Antenuestros ojos, la hilera de montañas se
recortaba nítidamente en el cielo.—Parece una escena de Sonrisas y
lágrimas —le comenté a Reiko, queestaba afinando la guitarra.
—¿Y eso qué es?Tocó los primeros acordes de
Scarborough Fair. Al parecer, era laprimera vez que la tocaba, y de oído, asíque al principio dudó hasta dar con losacordes correctos. A base deequivocarse y volver a intentarlo, logrótocar la melodía completa. A la terceravez, empezó a añadir adornos aquí y alláy la interpretó sin dificultad alguna.
—Qué intuición tengo. —Reiko meguiñó un ojo y señaló su cabeza—. Si
escucho tres veces una melodía, puedotocarla sin partitura.
Tocó Scarborough Fair hasta elfinal al tiempo que tarareaba la melodía.Los tres aplaudimos, y ella,ceremoniosa, inclinó la cabeza.
—Hace tiempo, cuando tocaba losconciertos de Mozart, me aplaudíanmucho más.
La chica de la cafetería le dijo quesi tocaba Here Comes the Sun, de losBeatles, la tienda la invitaba algranizado. Reiko levantó el pulgar ehizo el signo de okey. La cantóacompañándose de la guitarra. Tenía unavoz ronca, posiblemente a causa de
fumar demasiado, pero cantaba conpersonalidad. Mientras escuchaba lacanción, contemplando las montañas ybebiendo cerveza, tuve la sensación deque el sol iba a salir de un momento aotro. Fue una sensación muy dulce ycálida.
Cuando terminó de cantar HereComes the Sun, Reiko le devolvió laguitarra a la chica y le pidió quesintonizara de nuevo la radio. A Naoko ya mí nos dijo que diéramos un paseo.
—Yo me quedaré aquí escuchando laradio y charlando con ella. Conquevolváis dentro de una hora, antes de lastres, ya está bien.
—¿No está prohibido que estemossolos? —pregunté.
—Lo está, pero hagamos la vistagorda. No me gusta hacer de carabina yme apetece descansar un rato. Yo solita.Además, has venido hasta aquí desdemuy lejos, tendrás un montón de cosasque contarle. —Reiko se llevó otrocigarrillo a los labios.
—Vámonos —me susurró Naokolevantándose.
Me puse en pie y la seguí. El perrose desperezó y fue tras nosotros, peropronto desistió y volvió al porche.Andamos por un camino llano que corríaa lo largo de la empalizada. De vez en
cuando, Naoko me tomaba de la mano oentrelazaba su brazo con el mío.
—Igual que en el pasado —comentó.—Que en el pasado no. Fue en la
primavera de este mismo año. —Me reí—. Hacíamos esto hasta esta mismaprimavera. Si fuera el pasado, diez añosatrás corresponderían a la historiaantigua.
—Pues parece historia antigua.Perdona por lo de ayer. Me pusenerviosa, no sé por qué. Y tú que habíasvenido a verme… Me sabe mal.
—No importa. Tal vez deberíamosexteriorizar más nuestras emociones. Siquieres, puedes mostrármelas. Así nos
conoceremos mejor.—Si llegas a entenderme, ¿qué
sucederá entonces?—Eso no lo tienes muy claro,
¿verdad? No se trata de lo que puedasuceder. En este mundo hay a quien legusta saber los horarios de los mediosde transporte y se pasa el díacomprobándolos. También hay quienhace barcos de un metro de largoencolando palillos. Por lo tanto, no estan raro que haya por lo menos unapersona que quiera entenderte, ¿no teparece?
—¿Como una especie depasatiempo? —dijo Naoko divertida.
—Si quieres, puedes llamarlo así.En general, las personas lo llamansimpatía o amor, pero si tú quieresllamarlo pasatiempo puedes hacerlo.
—¿A ti también te gustaba Kizuki?—Por supuesto —respondí.—¿Y Reiko?—Me encanta. Es una buena
persona.—¿Por qué te gusta siempre este tipo
de gente? —preguntó Naoko—. Todossomos personas que nos hemos dobladoen algún punto, que nos hemos torcido,que no hemos podido mantenernos aflote y nos hemos hundido deprisa. Yo,Kizuki, Reiko. A todos nos ha ocurrido
lo mismo. ¿Por qué no te gusta la gentecorriente?
—A mí no me da esta impresión —respondí tras reflexionar unos instantes—. No me parece que ni tú, ni Kizuki, niReiko estéis «torcidos». La gente que amí me parece «torcida» pasea por lacalle tan campante.
—Pero nosotros estamos torcidos.Yo misma me doy cuenta —replicóNaoko.
Anduvimos un rato en silencio. Elcamino se separaba de la empalizada delos pastos y desembocaba en un pradocon forma circular rodeado de árboles,parecido a un pequeño lago.
—A veces me despierto aterrada enmedio de la noche. —Naoko pegó sucuerpo al mío—. Pienso que no merecuperaré, que pasarán los años y mepudriré aquí. Y, al imaginarlo, sientocómo se me hiela la sangre. Es unasensación amarga, fría.
Le rodeé los hombros con los brazosy la atraje hacia mí.
—Me da la impresión de que Kizukime tiende la mano desde las tinieblas yreclama mi presencia. «¡Eh, Naoko! Nopodemos estar separados», me dice.
—¿Y qué haces en esos momentos?—Por favor, Watanabe, no me
malinterpretes.
—Tranquila.—Le pido a Reiko que me abrace —
me contó Naoko—. La despierto, memeto en su cama, le pido que me abrace.Y lloro. Ella me acaricia hasta que micuerpo recobra el calor. ¿Te pareceextraño todo esto?
—No. Pero me gustaría ser yo quiente abrazara, en lugar de Reiko.
—Abrázame ahora, aquí —me rogóNaoko.
Nos sentamos sobre la hierba secadel prado y nos abrazamos. Alsentarnos, nuestros cuerpos quedaronocultos entre la hierba y no podíamosver más que el cielo y las nubes. La
tumbé despacio sobre la hierba y laabracé. Su cuerpo era ágil y cálido, susmanos recorrieron el mío. Nos besamoscariñosamente.
—Oye, Watanabe… —me susurró aloído.
—Dime.—¿Tienes ganas de acostarte
conmigo?—Claro —dije.—¿Podrás esperar?—Podré esperar.—Antes de hacerlo quiero estar
mejor. Encontrarme bien y convertirmeen tu pasatiempo. ¿Podrás esperar hastaentonces?
—Claro.—¿Se te ha puesto dura?—¿La planta del pie?—¡Tonto! —Naoko soltó una risita.—Si te refieres a si tengo una
erección, te diré que sí. Claro.—¿Te importaría dejar de decir
«claro»?—No lo diré más.—¿No es penoso?—¿El qué?—Que se te ponga dura.—¿«Penoso»? —repetí.—Es decir, doloroso.—Según como lo mires.—¿Te ayudo a correrte?
—¿Con la mano?—Sí —afirmó Naoko—. Desde hace
rato se me está clavando aquí y me hacedaño.
Me aparté un poco.—¿Está mejor así?—Sí, gracias.—Escucha, Naoko…—¿Qué?—Me gustaría que lo hicieras.—Bien. —Esbozó una sonrisa.Me bajó la cremallera de los
pantalones y asió mi pene erecto.—Está caliente —dijo.Se disponía a mover la mano cuando
la detuve, le desabotoné la blusa, le
rodeé la espalda con mis brazos, ledesabroché el sujetador. Besé sussuaves pechos. Naoko cerró los ojos yempezó a mover los dedos despacio.
—Lo haces bastante bien.—Sé buen chico y estate callado.
Después de eyacular la abracé yvolví a besarla. Naoko se abrochó elsujetador y se abotonó la blusa, y yo mesubí la cremallera de los pantalones.
—¿Ahora estarás más cómodo? —preguntó Naoko.
—Gracias a ti —respondí.—Entonces, si te apetece, podemos
pasear.—Como quieras.Cruzamos el prado, el bosque y el
otro prado. Mientras andábamos, Naokome habló de la muerte de su hermanamayor. No lo había comentado con nadiehasta ese día, pero que a mí debíacontármelo.
—Nos llevábamos seis años ynuestro carácter era muy distinto, pero, apesar de ello, nos queríamos con locura—explicó Naoko—. Jamás nospeleamos. Quizás influía la diferenciade edad.
»Mi hermana era de esas personasque son siempre las mejores en todo. La
mejor estudiante, la mejor en losdeportes, tenía don de gentes, capacidadde liderazgo, era amable y honesta, loque la hacía muy popular entre loschicos, y los profesores la mimaban.Todos le reían las gracias. En todas lasescuelas públicas hay siempre una chicaasí. Pero, y no lo digo porque fuera mihermana, no era una niña consentida,altiva y orgullosa, y no le gustaba atraerlas miradas de la gente. Simplemente,hiciera lo que hiciese era siempre lamejor.
»Por eso mismo, desde niña decidíser como ella. —Naoko hizo girar unaespiga de susuki entre los dedos—. Que
no te extrañe. Crecí oyéndole decir atodo el mundo lo inteligente que era mihermana, lo buena deportista, lo popular.Me hice a la idea de que jamásconseguiría superarla en nada. Laverdad es que yo no era más guapa queella, pero mis padres decidieron hacerde mí una niña mona. En primaria meapuntaron a aquella escuela, mecompraron vestidos de terciopelo,blusas de volantes, zapatos de charol,fui a clases de piano y de ballet…Gracias a todo esto, mi hermana memimó muchísimo. ¡Su preciosahermanita! Me compraba golosinas, mellevaba a todas partes, me ayudaba con
los deberes. Incluso me llevaba con ellaa las citas con su novio. Era unahermana maravillosa.
»Nadie supo las razones que lallevaron al suicidio. Igual que Kizuki.También ella tenía diecisiete años, ynada permitía suponer que fuera asuicidarse; tampoco ella dejó una nota.Igual que Kizuki.
—Eso parece —dije.—Todos los que la conocieron
coinciden en que era demasiadointeligente, que leía demasiados libros.Era cierto. Leía mucho. Después de quemi hermana muriera, leí muchos de loslibros que ella había dejado, pero era
muy triste. Encontraba notas suyasescritas en los márgenes, flores secasentre las páginas, cartas de su novioentre las hojas de los libros. Lloréinfinidad de veces al verlas. —Naokovolvió a enmudecer unos instantesmientras hacía girar la espiga de susuki—. Era una persona a la que le gustabasolucionar las cosas por sí misma.Nunca pedía consejo ni ayuda a nadie.No era orgullosa. Siempre actuó de lamisma forma. Mis padres se habíanacostumbrado y pensaban que no pasabanada si la dejaban en paz. Yo solíapreguntarle cosas, y mi hermana meaconsejaba, pero ella jamás le
consultaba nada a nadie. Todo losolucionaba sola. Jamás se enfadaba, nise ponía de malhumor. Ésta es la verdad.No exagero. Las mujeres, cuandotenemos la regla, estamos más irritablesy a veces chocamos con los demás. Pueseso jamás le ocurría. Ella, en vez deponerse de malhumor, se deprimía. Lesucedía una vez cada dos o tres meses.Se quedaba encerrada en su habitación,acostada, sin ir a clase, sin apenasprobar bocado. Dejaba la habitación aoscuras, se quedaba tumbada sin hacernada. Pero no estaba de malhumor.
»Cuando yo volvía de la escuela, mellamaba a su habitación, me pedía que
me sentara a su lado, me preguntaba loque había hecho durante todo el día.Nada importante. A qué había jugadocon mis amigos, qué me había dicho elprofesor, qué notas había sacado en losexámenes, este tipo de cosas. Meescuchaba con gran atención y meaconsejaba. Pero, en cuanto memarchaba (a jugar con mis amigos o aclase de ballet, por ejemplo), ellavolvía a quedarse sola y se deprimía. Alcabo de dos días, automáticamente, se lepasaba todo e iba a la escuela contenta yfeliz. Eso duró unos cuatro años. Alprincipio, mis padres, preocupados,consultaron a un médico, pero como se
le pasaba a los dos días, decidieron quelo mejor sería dejarla tranquila,pensando que aquello se solucionaríapor sí mismo. Siendo ella una chica taninteligente y tan fuerte…
»Después de que mi hermanamuriera, una vez escuché unaconversación entre mis padres.Hablaban de un hermano de mi padreque había muerto tiempo atrás. Por lovisto, era muy inteligente, pero seencerró en casa durante cuatro años, delos diecisiete a los veintiún años, hastaque un día salió y se tiró a la vía deltren. Y mi padre añadió: “Debe de seralgo hereditario, por parte mía”.
Mientras hablaba, sin darse cuenta,Naoko desmochó con la punta de losdedos la espiga de susuki, que sedispersó en el viento. Se enrolló el talloalrededor de un dedo como si fuera unacuerda.
—Fui yo quien encontró a mihermana muerta —prosiguió Naoko—.Ocurrió en el otoño de mi sexto año deprimaria. En noviembre. Llovía, era undía sombrío. Ella estaba en tercero debachillerato. Cuando volví de clase depiano, a las seis y media, mi madreestaba cocinando y me dijo que la cenaya estaba lista, que avisara a mihermana. Subí a la planta superior, llamé
a la puerta de su habitación y grité: «¡Acenar!». Pero no hubo respuesta; lahabitación estaba en silencio. Volví allamar a la puerta, extrañada, y la abrí.Pensaba que estaría dormida. Pero mihermana no dormía. La encontré de pieal lado de la ventana, con el cuellodoblado, ligeramente inclinado hacia unlado, y la vista clavada en el exterior.Como si estuviera reflexionando. Lahabitación estaba a oscuras, la luz,apagada, y todo se veía borroso. Lallamé: «¿Qué haces? ¡La cena estálista!». Al decir estas palabras, me dicuenta de que ella era más alta de lonormal. ¿Qué le ocurría? ¿Llevaba
zapatos de tacón? ¿Se había subido auna plataforma? Me acerqué y, cuandome disponía a llamarla de nuevo, loentendí todo. Había una cuerda sobre sucabeza. La cuerda colgaba de una vigaen línea recta…, tan recta que parecíaque hubiera trazado una línea con unaregla. Mi hermana llevaba una blusablanca…, sí, una blusa sencilla, como laque llevo puesta ahora…, llevaba unafalda gris, y las puntas de los piesapuntaban hacia abajo, igual que enballet te pones de puntillas. Entre laspuntas de los dedos de los pies y elsuelo había un espacio de unos veintecentímetros.
»Lo vi todo, hasta el último detalle.Y también le vi la cara. No pudeevitarlo. Pensé que tenía que bajar,decírselo enseguida a mi madre, penséque tenía que gritar. Pero el cuerpo nome respondía. Había cobrado unaidentidad propia, separada de miconciencia. Me decía que tenía quebajar al instante, pero mi cuerpo semovió a su antojo y se dispuso a separara mi hermana de la cuerda.
»Por supuesto, aquello no era algoque pudiera hacer una niña, y me limitéa quedarme allí cinco o seis minutos depie, atónita, con la mente en blanco. Sincomprender nada. Algo murió en mi
interior. Hasta que mi madre vino a verqué sucedía, yo permanecí allí, junto ami hermana. En la habitación a oscuras.—Naoko sacudió la cabeza—. Durantetres días no dije una palabra. Estuvetendida en la cama, como muerta, conlos ojos abiertos y la mirada fija. Sinentender nada. —Naoko se arrimó a mibrazo—. Ya te decía en la carta que soyun ser mucho más imperfecto de lo quepuedas imaginarte. Estoy mucho másenferma de lo que crees, las raíces sonmucho más profundas. Por eso quieroque, si puedes, sigas con tu vida. No meesperes. Si te apetece acostarte conotras chicas, hazlo. No te reprimas por
mi causa. Haz todo lo que quieras. Si no,podría acabar convirtiéndote en micompañero de viaje, y eso es algo queno quiero que suceda jamás. Me niego ainterferir en tu vida, ni en la vida denadie. Tal como te he dicho antes, ven avisitarme de vez en cuando y acuérdatesiempre de mí. Eso es lo único quedeseo.
—Pero eso no es lo que deseo yo —intervine.
—A mi lado, estás desperdiciando tuvida.
—No estoy desperdiciando nada.—Es posible que nunca me
recupere. ¿Me esperarías a pesar de
todo? ¿Podrías esperarme diez, veinteaños?
—Tienes demasiados miedos —dije—. A la oscuridad, a las pesadillas, alpoder de los muertos. Lo que tú debeshacer es olvidarte de ellos. Si losolvidas, seguro que te recuperarás.
—¡Si fuera capaz! —Naoko sacudióla cabeza.
—Si pudieras salir de aquí, ¿tegustaría vivir conmigo? —le pregunté—. Yo podría protegerte de laoscuridad, de los sueños y, aunque noestuviera Reiko, podría abrazarte.
Naoko se arrimó aún más a mibrazo.
—¡Sería maravilloso! —exclamó.
Volvimos a la cafetería un pocoantes de las tres. Reiko estaba leyendoun libro mientras escuchaba el Segundoconcierto para piano de Brahms. Erauna gozada oír la música de Brahmssonando en aquel prado sin un alma,hasta donde alcanzaba la vista. Reikoacompañó silbando el pasaje deviolonchelo que abre el tercermovimiento.
—Backhaus y Böhm —dijo Reiko—. Durante un tiempo escuché tanto estedisco que lo gasté. Lo escuché de
principio a fin.Naoko y yo pedimos una taza de
café.—¿Habéis podido hablar? —le soltó
Reiko a Naoko.—Sí, mucho —respondió ella.—Después ya me contarás los
detalles. Cómo ha estado él y todo eso.—Si no hemos hecho nada. —Naoko
se sonrojó.—¿De verdad? —me preguntó
Reiko.—No, no hemos hecho nada.—¡Qué aburrimiento! —Reiko puso
cara de hastío.—Pues sí. —Y tomé un sorbo de
café.Durante la cena el comedor ofrecía
un panorama muy parecido al del díaanterior. La atmósfera, el tono de lasvoces, las caras de la gente, todo eraidéntico, sólo difería el menú. Elhombre de la bata blanca a quien tantointeresaba la secreción de los jugosgástricos en estado de ingravidez sesentó con nosotros y estuvo hablando dela correlación entre el tamaño delcerebro y la inteligencia. Mientrascomíamos nuestra hamburguesa de soja,escuchamos sus explicaciones sobre lacapacidad cerebral de Bismarck y deNapoleón. Dejó su plato a un lado y, con
un bolígrafo, dibujó un cerebro en unbloc de notas. Luego se afanó encorregirlo exclamando:
—¡No, no es exacto!Una vez lo dio por bueno, se guardó
con extremo cuidado el bloc en elbolsillo de la bata blanca e insertó elbolígrafo en el mismo bolsillo. De élasomaban tres bolígrafos, un lápiz y unaregla. Después de comer pronunció lasmismas palabras que el día anterior:«Aquí el invierno está muy bien. Vuelvausted en invierno». Acto seguido se fue.
—¿Este hombre es un médico o unpaciente? —le pregunté a Reiko.
—¿A ti qué te parece?
—No tengo ni idea. Pero no meparece muy cuerdo.
—Es un médico. El doctor Miyata—explicó Naoko.
—Es el que está más loco. Puedesapostar por ello —dijo Reiko.
—Quizá, pero el señor Ômura, elguardia de la entrada, también está muymal de la cabeza —añadió Naoko.
—Cierto. Ése está chiflado —asintióReiko clavándole el tenedor al brócolide su plato—. Ése hace gimnasia todaslas mañanas dando alaridos. Pero no esel único. Antes de que llegara Naoko, encontabilidad había una tal señoritaKinoshita, que estaba neurótica e intentó
suicidarse, y también rondaba por aquíun enfermero, el señor Tokushima, queera alcohólico. El año pasado empeoróhasta el punto de que lo cesaron.
—Es como si el personal de laplantilla y los pacientes pudieranintercambiarse los papeles —dijeasombrado.
—¡Exacto! —exclamó Reikoblandiendo el tenedor en el aire—. Veoque vas entendiendo cómo funciona elmundo.
—Eso parece.—Lo que nos hace personas
normales es saber que no somosnormales —reflexionó Reiko.
De vuelta en la habitación, Naoko yyo jugamos a las cartas, mientras Reikotomó la guitarra para interpretar a Bach.
—¿A qué hora tienes que irtemañana? —me preguntó Reiko en undescanso al tiempo que encendía uncigarrillo.
—Después de desayunar. El autobússale a las nueve, así llegaré a tiempopara ir a trabajar por la noche.
—¡Qué lástima! Ojalá pudierasquedarte un poco más.
—Si estuviera aquí más tiempo,quizá querría quedarme para siempre —dije riéndome.
—Tal vez. —Reiko asintió y luegose dirigió a Naoko—: Tengo que ir acasa de los Oka a buscar las uvas. Lohabía olvidado.
—¿Quieres que te acompañe? —preguntó Naoko.
—¿Me prestas un rato a Watanabe?—sugirió Reiko.
—Por supuesto.—Así los dos volveremos a dar un
paseo nocturno. —Reiko me tomó de lamano—. Ayer casi se lo conté todo. Estanoche llegaré hasta el final.
—Como quieras. —Naoko ahogóuna risita.
Fuera soplaba un viento gélido.
Reiko se puso una chaqueta azul encimade la camisa y hundió las manos en losbolsillos de los pantalones. Mientrasandaba, alzó la vista hacia el cielo,husmeó el aire como un perro.
—Huele a lluvia —comentó.Yo también aspiré el aire, como ella,
pero no percibí olor alguno. La luna seescondía tras las nubes que surcaban elcielo.
—Cuando llevas aquí unatemporada, aprendes a predecir eltiempo por el olor del aire —dijo.
Al entrar en el bosque donde sehallaban las viviendas de los empleadosde la plantilla, Reiko me rogó que la
esperara un momento, se dirigió haciauna casa y llamó al timbre. Salió unamujer, al parecer la señora de la casa,que intercambió unas palabras conReiko, soltó una risita, entró en la casa yvolvió a salir con una gran bolsa deplástico. Reiko le dio las gracias, ledeseó buenas noches y volvió a dondeyo me encontraba.
—Me ha dado uvas. —Reiko memostró el interior de la bolsa. Dentrohabía un montón de racimos de uva—.¿Te gustan las uvas?
—Sí, me gustan.—Puedes comértelas, están lavadas.
—Me ofreció el racimo de encima.
Mientras andaba, comí los granos yescupí al suelo los hollejos y lassemillas. La uva estaba muy sabrosa.Reiko también comió.
—Doy clases de piano al niño de lacasa —me explicó—. Y ellos, en vez depagarme, me dan muchas cosas. El vinodel otro día, sin ir más lejos. Tambiénles pido que me compren alguna cosillaen la ciudad.
—Me gustaría saber cómo continúala historia de ayer —dije.
—Si cada noche volvemos tarde acasa, Naoko empezará a sospechar denosotros.
—Aun así, me gustaría escuchar tu
historia.—¡Entendido! Hablemos a cubierto.
Hoy hace frío.Torcimos a la izquierda antes de
llegar a las pistas de tenis, bajamos unaescalera estrecha y llegamos a un lugardonde se alineaban unos pequeñosalmacenes en forma de casas. Abrió lapuerta del primer cobertizo, entró yencendió la luz.
—Adelante. Está casi vacío —dijoReiko.
Dentro del almacén había esquíespara carreras de fondo, palos de esquí ybotas, alineados en fila, y en el suelo viamontonados varios utensilios para
quitar la nieve y unos sacos deproductos químicos para deshacerla.
—Hace tiempo solía venir aquícuando quería estar sola y tocar laguitarra. Es un sitio agradable, ¿nocrees?
Reiko se sentó encima de un saco deproductos químicos y me dijo quetomara asiento a su lado. Así lo hice.
—Esto se llenará de humo. ¿Temolesta que fume?
—No.—No puedo dejarlo. Otras cosas sí,
pero esto… —Reiko hizo una mueca.Fumó con fruición. He visto a poca
gente que fume con tanto gusto como
Reiko. Yo, mientras tanto, comía uvaspelando un grano tras otro, y tiré loshollejos y las semillas dentro de untetrabrik que usamos a modo de cubo dela basura.
—¿Hasta dónde te conté ayer? —preguntó Reiko.
—Hasta cuando, una noche detormenta, tuviste que escalar un abruptoprecipicio para buscar un nido degolondrinas escondido entre las rocas—le recordé.
—¡Es curioso! Siempre que bromeaspones una cara muy seria —dijo Reikopasmada—. A ver, déjame pensar. Creoque te conté hasta cuando empecé a
darle clases de piano a aquella chica lossábados por la mañana.
—Sí.—Si clasificaras a la gente de este
mundo entre los que son buenosenseñando cosas a los demás y los queno lo son, creo que yo pertenecería alprimer grupo —añadió—. Aunque dejoven no lo creía así. Puede que noquisiera creerlo. Con el paso de losaños, he comprendido que soy muybuena enseñando a los demás.
—Eso creo —asentí.—Soy mucho más paciente con los
demás que conmigo misma, y sé sacar ellado bueno de las personas. En resumen,
soy como el rascador de una caja decerillas. Pero está bien así. ¡Qué másda! No me parece malo ser de estamanera. Prefiero ser una caja de cerillasde primera categoría que una cerilla desegunda. Y eso lo comprendí cuandoempecé a darle clases a aquella chica.De joven, me había dedicado a laenseñanza a tiempo parcial, pero jamásse me había ocurrido pensarlo. Locomprendí gracias a ella. «¡Vaya! ¿Tanbuena soy enseñando a los demás?», medecía. Porque las clases iban tan bien…
»Tal como te conté ayer, la niña notenía una buena técnica, y, puesto que nose trataba de convertirla en una pianista
profesional, pude tomarme el trabajocon calma. Además, iba a una escuela deniñas donde, sacando unas notasdecentes, las alumnas accedíandirectamente a la universidad y, por lotanto, no tenían necesidad de quemarselas cejas estudiando; la madre de lachica me insistía en que me tomara lasclases con tranquilidad. Así que no laforzaba a que hiciera esto o lo otro.Porque desde la primera vez que la vime di cuenta de que odiaba que lapresionaran. Asentía con amabilidad alo que le proponía, pero hacíaexclusivamente su santa voluntad. Ladejaba tocar como quisiera. Luego yo
interpretaba la misma melodía dediferentes formas. Y discutíamos quéinterpretación era más correcta. Despuésle decía que volviera a tocarla. Suinterpretación mejoraba bastanterespecto a la anterior. La niña intuía lasmejoras y se corregía.
Reiko se detuvo un instante y sequedó observando la punta encendida desu cigarrillo. Yo seguía comiendo uvasen silencio.
—Tengo un buen sentido musical,pero aquella chica me superaba.Pensaba: «¡Qué lástima! Si desdepequeña hubiera practicadoregularmente con un buen profesor,
hubiese podido llegar muy lejos». Perome equivocaba. Aquella chica no eracapaz de disciplinarse. En este mundohay gente que, a pesar de estar dotadasde un talento excepcional, son incapacesde realizar el esfuerzo necesario parasistematizarlo, y su talento se acabamalogrando. He visto a varias personasa quienes les sucedió esto. Al principio,una piensa que son unos genios. Los hay,por ejemplo, que tocan de corrido unamelodía complicadísima sólo conecharle una ojeada a la partitura. Y lohacen bien.
»Una se siente abrumada: piensa queno les llegas a la suela del zapato. Pero
eso es todo. No son capaces de ir unpaso más allá. ¿Por qué? Porque no seesfuerzan. Porque jamás les haninculcado el sentido de la disciplina.Porque los han estropeado. Desde niños,han tenido tanto talento que hanconseguido hacer las cosas sinesforzarse, y la gente los ha alabado porello, diciéndoles lo extraordinarios queson. Y acaban concibiendo el tesóncomo una estupidez. Las melodías quelos niños aprenden en tres semanas,ellos las tocan en la mitad de tiempo, yel profesor, convencido de que el niñotiene talento, deja que aprenda lasiguiente. Y ésta también la memoriza en
la mitad de tiempo y pasa a la siguiente.Ningún profesor los ha enseñado adisciplinarse y, en consecuencia,pierden un elemento necesario en laformación del ser humano. Es unatragedia. En fin, yo también tenía todoslos puntos para acabar así, pero,afortunadamente, mi profesor era muysevero e impidió la catástrofe.
»Con todo, enseñar a aquella chicaera divertido, como correr por laautopista montada en un coche deportivode lujo. Un coche que respondía deinmediato a cualquier estímulo. A vecesincluso demasiado. El truco para lograrenseñar a estos niños estriba en no
alabarlos en exceso. Estánacostumbrados a recibir elogios desdepequeños y no los aprecian. Basta conuna alabanza justa en el momentopreciso. Y en no presionarlos. Dejarloselegir y hacer que se detengan en unpunto y reflexionen. No dejarlos pasarenseguida al estadio siguiente. Eso estodo lo que hay que hacer. Y si se hacefunciona. —Reiko tiró la colilla al sueloy la apagó de un pisotón. Despuésrespiró hondo como si quisiera calmarsus emociones—. Al acabar la clase,tomábamos algo y charlábamos. Enocasiones le tocaba algo de jazz. Asítoca Bud Powell, así Thelonious
Monk… Aunque, normalmente, hablabaella. También conversando era buena.Captaba mi atención de inmediato.
»Tal como te conté ayer, creo que lamayoría de las cosas que decía eranembustes, pero tenían interés. Era unachica muy observadora, se expresabacon corrección, poseía cierta malicia ysentido del humor, despertaba lasemociones de la gente. Ante todo, erabuena desatando las emociones de lagente, conmoviendo a los demás. Y ellaera consciente de esta capacidad y lautilizaba de la manera más hábil yefectiva posible. Sabía cómo dar riendasuelta a las emociones de la gente y
provocar el enfado, la tristeza, lacompasión, el desaliento, la alegría. Y,midiendo sus fuerzas, manipulaba lossentimientos ajenos.
»Por supuesto, también esto locomprendí más tarde. Entonces no losabía. —Reiko sacudió la cabeza ycomió varios granos de uva—. La chicaestaba enferma —añadió—. Tenía unade esas enfermedades que recuerdan elefecto de una manzana podrida que vaestropeando las manzanas que tiene a sualrededor. Una enfermedad que nadiepuede curar. Podía llegar a dar lástima.A mí también me la daría si no mehubiera convertido en su víctima. Ella
misma era una víctima. —Reiko seentretuvo comiendo uvas. Parecía estarpensando en cómo debía proseguir—.Durante medio año me divertí muchodándole clases. De vez en cuando algome sorprendía o me chocaba, sin sabermuy bien por qué. A veces mehorrorizaba al darme cuenta, mientras laescuchaba, de lo irracional y absurdoque era el odio que sentía hacia alguien.Otras, pensaba que aquella chica erademasiado lista. Quién sabe en quéestaba pensando. Pero todos tenemosdefectos, ¿no es así? Y yo era unaprofesora de piano; no me competíadecir qué era lo correcto en cuestiones
de humanidad o carácter. Con tal de queella progresara, debía darme porsatisfecha. Además, ella a mí me gustabamucho, la verdad.
»Sin embargo, opté por no hablarlede cuestiones personales. Porque,instintivamente, me había dado cuenta deque era mejor no hacerlo. De modo que,aunque ella me preguntaba esto y lo otro(parecía querer saberlo todo sobre mí),yo no le contaba más que nimiedades:qué clase de educación había recibidode niña, a qué escuela había ido, cosaspor el estilo. “Quiero conocerla mejor”,me decía. “No hay mucho que contar”, lerespondía. “Mi vida no es muy
interesante. Tengo un marido y una hija.Me agobian las tareas domésticas.”“Usted me gusta mucho”, me soltabaclavándome la mirada. Como si meimplorara. Cuando me miraba así, medaba un vuelco el corazón. Y no porqueme molestara. Con todo, no le explicabamás que lo necesario.
»Un día, creo que era en mayo, lachica me espetó a media clase que seencontraba mal. Al observarla, vi queestaba muy pálida, sudorosa. “¿Quieresirte a casa?”, le pregunté. Me respondióque no, que si se tendía un rato se lepasaría. Le sugerí que se acostara en micama y la llevé, casi en brazos, a mi
dormitorio. El sofá de mi casa era muypequeño y no tuve más remedio quetenderla en mi cama. Ella rogó que laperdonara por ocasionarme tantasmolestias; yo repuse que no teníaninguna importancia. Le pregunté si leapetecía tomar un vaso de agua. “No, no.Quédese a mi lado un rato”, dijo. “Mequedaré todo el tiempo que quieras”, latranquilicé.
»Unos instantes después me preguntócon voz quejumbrosa si podía pasarle lamano por la espalda. Vi que estabasudando a mares, así que le froté laespalda con todas mis fuerzas. Y ellacontinuó: “Perdón, ¿podría quitarme el
sujetador? Me estoy ahogando”. ¿Quépodía hacer yo? Se lo desabroché.Llevaba una camisa ajustada, de modoque se la desabotoné. Para tener treceaños, tenía mucho pecho. Casi el dobleque yo. ¡Y el sujetador! No llevaba unode jovencita, sino de mujer adulta. Ybastante caro, además. ¡En fin! ¿Qué másdaba? Yo seguía frotándole la espaldacomo una imbécil. Ella seguíadisculpándose con voz plañidera,fingiendo que lo sentía mucho. A cadapaso le repetía que no se preocupara,que no pasaba nada.
Reiko sacudió la ceniza de sucigarrillo, dejándola caer a sus pies. Yo
dejé de comer uvas y me quedéesperando, expectante.
—La chica empezó a llorar ensilencio.
»“¿Qué te pasa?”, le dije.»“Nada.”»“Algo debe de sucederte.
Cuéntamelo con franqueza”, repuse.»“Eso me ocurre a menudo. No sé
qué hacer. Me siento sola y triste. Notengo a nadie en quien confiar, no leimporto a nadie. Me desespero yentonces me pongo así. Por las nochesno puedo dormir. Apenas tengo apetito.Asistir a su clase es lo único en elmundo que me gusta hacer.”
»“¿Por qué te ocurre esto? Dímelo.Te escucho.”
»Me contó que en su familia lascosas no iban bien. Ella reconoció queno amaba a sus padres, y sus padrestampoco la querían a ella. Su padre teníauna amante y apenas aparecía por lacasa; su madre estaba medio loca por lode su padre y lo pagaba con su hija. Medijo que le pegaba todos los días. Y quele resultaba muy duro volver a su casa.Lloraba desconsoladamente. Con laslágrimas asomando a sus hermosos ojos,al verla, Dios se hubiera enternecido.Yo le dije que, si tan duro le resultabaregresar con sus padres, podía quedarse
en mi casa siempre que quisiera. Ellame abrazó berreando: “¡Perdón, perdón!No sé qué haría sin usted. ¡No me deje!Si usted me dejara, no tendría adóndeir”.
»Presioné su cabeza contra mipecho, se la acaricié. “¡Tranquila!¡Tranquila!”, la consolaba. De prontome rodeó con un brazo y empezó aacariciarme la espalda. Me asaltó unasensación extraña. El cuerpo me estabaardiendo. Me encontraba en la cama,abrazada a una chica hermosa comosalida de una postal, que me acariciabala espalda. ¡Y las suyas eran unascaricias tan sensuales! Ni las de mi
propio marido podían compararse. Cadavez que me pasaba la mano por laespalda, sentía cómo mi cuerpo ibaaflojándose. De tan fantástico que era.Antes de que me diera cuenta, ya mehabía quitado la blusa y el sujetador yestaba acariciándome los pechos. Porfin lo comprendí. Aquella chica era unalesbiana de los pies a la cabeza. Ya mehabía ocurrido una vez en el institutocon una chica de un curso superior.Entonces le dije que se detuviera.
»“¡Por favor. Sólo un poco. Estoymuy sola. No le miento. Estoy tan sola…Únicamente la tengo a usted. No medeje!” Y me tomó la mano y la presionó
contra su pecho. Tenía una formaperfecta, y al tocarlo sentí una fuerte dedescarga eléctrica. Yo, que soy unamujer, no sabía qué hacer. Me limitaba arepetir como una idiota: “No, no puedeser”. Tenía el cuerpo paralizado. En elinstituto pude solventar el asunto sinproblemas, pero aquel día me sentíimpotente. El cuerpo no me respondía.Ella agarraba mi mano con su manoizquierda, apretándomela contra supecho, mientras me presionaba lospezones con los labios, los lamía y, conla mano derecha, me acariciaba laespalda, el costado, las nalgas. Hoytodavía no puedo creer que estuviera en
mi dormitorio con las cortinas corridasen compañía de una niña de trece añosque pretendía desnudarme. Antes detener tiempo de comprender lo queestaba sucediendo, me había idodesnudando.
»Y yo me retorcía de placer con suscaricias. Hay que ser imbécil, ¿verdad?Pero yo en aquel momento parecíaembrujada. La chica seguía lamiéndomelos pezones diciendo: “Estoy sola. Sólola tengo a usted. No me deje. Estoy tansola…”. Mientras, yo iba murmurando:“No, no puede ser” —Reiko enmudeció,se fumó un cigarrillo—. Es la primeravez que le cuento esto a un hombre. —
Reiko se quedó mirándome—. Te loconfieso porque creo que me hará bien,pero me da mucha vergüenza.
—Lo siento. —No se me ocurríaotra cosa que decir.
—Su mano derecha fuedescendiendo. Y empezó a acariciar misexo por encima de las bragas. Porentonces, yo ya estaba muy húmeda. Espenoso reconocerlo, pero jamás, ni antesni después, he estado tan excitada. Hastaaquel día yo pensaba que era unafrígida. Por eso me quedé atónita.Después ella introdujo sus dedos finos ysuaves dentro de mis bragas, y… ¿Meentiendes, verdad? Más o menos. No me
siento capaz de decirlo en palabras.Aquello era completamente diferente acuando me lo hacían los dedos, pocodelicados, de un hombre. ¡Eramaravilloso! Igual que si a una lehicieran cosquillas con una pluma.Pronto se me fue la cabeza. Pero, dentrode mi aturdimiento, pensaba que nopodía hacerlo. Si sucedía una sola vez,luego se repetiría y, escondiendo esesecreto, mi cabeza volvería a enredarse,sin duda. Pensé en mi hija. ¿Y si meencontraba en aquella situación? Lossábados se quedaba hasta las tres encasa de mis padres, pero si porcasualidad volvía antes… Eso pensé.
Haciendo acopio de todas mis fuerzas,me incorporé y grité: «¡Basta ya! ¡Porfavor!».
»Pero no se detuvo. Me acababa dequitar las bragas y empezó a hacerme uncunnilingus. Una niña de trece años meestaba lamiendo el sexo, a mí, a quieneso me daba tanta vergüenza que raravez se lo dejaba hacer a mi marido. Nosabía cómo reaccionar. Quería gritar.Aquello era el paraíso.
»“¡Basta!”, grité de nuevo, y le diuna bofetada en la mejilla. Al fin sedetuvo. Incorporó la parte superior de sucuerpo y me clavó la mirada. Las dosestábamos desnudas, incorporadas sobre
la cama, mirándonos la una a la otra dehito en hito. Aquella niña tenía treceaños, y yo, treinta y uno…, pero,mirando su cuerpo, me sentí abrumada.Aún hoy lo recuerdo. No podía creerque aquel cuerpo perteneciera a una niñade trece años. Incluso ahora me pareceincreíble. Frente al suyo, el mío dabanganas de echarse a llorar.
Yo no podía decir nada, así quepreferí guardar silencio.
—La chica me preguntó por qué lepedía que se detuviera. Me dijo: «Austed le gusta esto, ¿no? Lo he sabidodesde el primer día. Yo esas cosas lasnoto. Es mucho mejor que hacerlo con
un hombre, ¿verdad? Mire lo mojadaque está. Yo puedo hacérselo mucho,muchísimo mejor. Puedo hacerle sentirque el cuerpo se le derrite. ¿Qué leparece?». Tenía razón. Era exactamentecomo ella decía. Me había excitadomucho más que mi marido y hubieraquerido que siguiera. Pero no podía ser.«Hagámoslo una vez por semana. Nadielo sabrá. Será un secreto entre usted yyo», añadió.
»Me levanté, me eché el albornozpor encima de los hombros, le dije quese fuera, que no volviera nunca más.Ella mantenía la mirada fija en mí. Susojos se habían transformado. Se habían
vuelto tan inexpresivos que parecíanpintados sobre un cartón. Carecían deprofundidad. Tras mantener la miradafija en mí durante unos instantes, recogiósu ropa en silencio y fue poniéndose unaprenda tras otra, muy despacio, como sihiciera una exhibición, luego volvió a lasala donde estaba el piano, sacó unpeine del bolso, se peinó, al fin se secóla sangre de los labios con un pañuelo,después se calzó los zapatos y semarchó. Al irse me dijo lo siguiente:“Eres lesbiana. Por más que intentesocultarlo, lo serás hasta que te mueras”.
—¿Y tenía razón? —pregunté.Reiko reflexionó unos instantes
curvando los labios.—No lo tengo claro. Sentí muchas
más cosas con aquella chica que cuandolo hacía con mi marido. Esto es unhecho. Y la verdad es que durante untiempo me atormenté preguntándome siera lesbiana. Tal vez no me había dadocuenta hasta entonces. Pero ya no lopienso. Por supuesto, no descarto que nohaya esta tendencia en mí. Pero, en elsentido estricto de la palabra, no soylesbiana. Porque cuando veo a una mujerno siento deseo sexual. ¿Me entiendes?
Asentí.—Pero sí noto cuándo una chica se
siente atraída hacia mí. Pero
exclusivamente en estos casos. Porejemplo, si abrazo a Naoko no sientonada especial. Cuando hace calor,vamos casi desnudas por la habitación,vamos juntas al baño, alguna vez hemosdormido en el mismo futón. Pero nada.No siento nada. Creo que tiene uncuerpo precioso. Una vez Naoko y yojugamos a ser lesbianas. ¿Quieres que telo cuente?
—Sí, cuéntamelo.—Cuando le expliqué esta historia a
Naoko, porque nos lo contamos todo,ella quiso probar y me acarició por todoel cuerpo. Nos desnudamos. Pero noresultó. Sentía cosquillas por aquí,
cosquillas por allá. Creí que me moría.Aún ahora, sólo de acordarme me picatodo. Lo hacía fatal. ¿Te has quitado unpeso de encima?
—Sí —reconocí.—Sigo contando mi historia. —
Reiko se rascó cerca de la ceja con lapunta del dedo meñique—. Cuandoaquella chica se marchó, me quedésentada un rato en una silla, aturdida. Nosabía qué hacer. Los latidos del corazónme retumbaban muy adentro con unsonido sordo, sentía los brazos y laspiernas extrañamente pesados y tenía laboca seca, como si hubiera comidopolillas o algo parecido. Pero, pensando
que pronto volvería mi hija, decidítomar un baño para quitarme el rastro desus besos y sus caricias. Por más que mefroté con jabón, aquella especie de limono desaparecía. Posiblemente fueranfiguraciones mías, pero no podíaevitarlo. Aquella noche le pedí a mimarido que hiciéramos el amor. Paralimpiar aquella impureza. Por supuesto,a él no le conté nada. No hubierapodido. Sólo le dije que me tomara entresus brazos y que hiciéramos el amor. Yque lo hiciera más despacio que decostumbre, que se tomara su tiempo. Mehizo el amor con ternura, tomándosetodo el tiempo del mundo. Tuve un
orgasmo memorable. Desde que mecasé, jamás había sentido algo parecido.¿Por qué crees que fue? Porque el tactode los dedos de aquella chica aúnpermanecía en mi cuerpo. Ésa era laúnica razón. ¡Qué vergüenza hablar deesto! Estoy sudando. —Reiko volvió acurvar los labios esbozando una sonrisa—. Pero eso tampoco me sirvió. Dos otres días después aún permanecía eltacto de aquella chica. Y sus últimaspalabras resonaban dentro de mi cabeza,como un eco.
»El sábado siguiente no acudió aclase. Estuve esperándola en casa,temblando, preguntándome qué debía
hacer si venía. Pero no vino. Era lógico.Era una chica orgullosa y, teniendo encuenta cómo habían ido las cosas… Nose presentó a la semana siguiente. Pasóun mes. Yo pensaba que lo olvidaríatodo con el paso del tiempo, pero nopude. Cuando estaba sola en casa, mesentía inquieta, notaba su presencia. Nopodía tocar el piano, no podía pensar.Era incapaz de concentrarme en nada.Un día, de pronto, me di cuenta de queen la calle sucedía algo extraño. Losvecinos me miraban con intención. Ensus ojos notaba cierta frialdad. Mesaludaban, pero algo había cambiado ensu tono de voz y en el trato que me
dispensaban. Incluso mi vecina, quevenía a veces de visita a casa, parecíaevitarme. Intenté no hacer demasiadocaso. Empezar a preocuparse por cosasasí era el primer síntoma de enfermedad.
»Un día vino a verme una mujer queyo conocía muy bien. Tenía la mismaedad que yo, era hija de una conocida demi madre y nuestros hijos iban al mismojardín de infancia. Teníamos bastanteconfianza. La mujer me preguntó a botepronto si sabía que circulaban unosrumores persistentes sobre mí. Lerespondí que no.
»“¿Qué dicen?”»“Me resulta difícil hablarte de
ello.”»“Aunque te cueste, cuéntamelo.”»Ella era muy reticente a hablar,
pero me lo contó todo. De hecho, poreso había venido a visitarme. Segúnella, en el barrio se decía que yo eralesbiana, que había estado ingresadamuchas veces en el psiquiátrico, quehabía desnudado a una alumna mía depiano, había intentado abusar de ella y,al resistirse la niña, la había golpeadodejándole la cara llena de moratones.Me aterrorizó la manera como habíantransformado la historia, pero lo mássorprendente era que supieran que habíaestado ingresada en un hospital
psiquiátrico.»“Te conozco desde hace tiempo, les
he dicho que tú nunca harías una cosaasí”, me dijo la mujer. “Pero, al parecer,los padres de la niña están convencidosde ello y van contándolo. Según dicen, araíz de tu intento de abuso, te han hechoinvestigar y han descubierto que hasestado ingresada en un hospitalpsiquiátrico.”
»Una amiga me contó que el día delincidente la chica volvió de clase depiano con la cara bañada por laslágrimas y su madre le preguntó quéhabía sucedido. Tenía la cara hinchada,del labio partido manaba sangre, llevaba
los botones de la blusa arrancados y laropa interior desgarrada. ¿Puedescreerlo, Watanabe? Para que su historiafuera creíble, ella misma se lo habíahecho todo. Se manchó la blusa desangre, se arrancó los botones, se rasgóel encaje del sujetador, se enrojeció losojos llorando a lágrima viva, sedespeinó y, por fin, volvió a casa y soltóesa sarta de mentiras. Lo peor era quepodía imaginármela. Pero no pudereprocharles a todos que le creyeran.Supongo que, de haberme encontrado ensu situación, yo también le hubieracreído. Si aquella chica, hermosa comouna muñeca y embustera como un
demonio, se me hubiera sincerado entresollozos diciendo: “¡Oh, no! No quierohablar. ¡Me da tanta vergüenza!”, lehubiera creído a pie juntillas. Además,para empeorar las cosas todavía más,¿acaso no era cierto que yo tenía unhistorial clínico en un hospitalpsiquiátrico? ¿No era cierto que la habíaabofeteado con todas mis fuerzas?¿Quién iba a creerme? Sólo mi marido.
»Tras unos días de vacilación, medecidí a contárselo a mi marido, y él mecreyó, por supuesto. Le expliqué lo quehabía sucedido: ella me había queridoseducir y yo la había abofeteado. Omití,por supuesto, lo que yo había sentido.
Esto no podía explicárselo. “No puededecirlo en serio. Iré a su casa y hablarécon los padres cara a cara”, dijo élenfurecido. “Tú estás casada conmigo.Tienes una hija. ¿A qué viene llamartelesbiana? ¡Vaya estupidez!”
»Pero logré detenerle. Le supliquéque no fuera. Sólo conseguiría hacermás honda nuestra herida. Yo sabía quela niña estaba mal de la cabeza. En mivida había visto a mucha gente enferma.Aquella chica estaba podrida pordentro. Si levantabas una capa deaquella hermosa piel, debajo no habíamás que podredumbre. Tal vez sea crueldecirlo, pero era cierto. Sin embargo, la
gente no lo sabía y yo no teníaposibilidad alguna de vencer. Aquellaniña llevaba largo tiempo manipulando alos adultos, y nosotros no teníamos nadaa nuestro favor. ¿Quién podía creer queuna niña de trece años había intentadoinducir al lesbianismo a una mujer detreinta y uno? Por más que nosdesgañitáramos, la gente siempre cree loque le conviene. Cuanto más removieralas cosas, en peor situación me hallaría.
»Le propuse que nos mudáramos.“Es lo único que podemos hacer”, dije.“Si permanezco aquí más tiempo, latensión será cada vez mayor y se mevolverá a aflojar un tornillo de la
cabeza. Estoy en una situación crítica.Vayámonos lejos, a un sitio donde nonos conozca nadie.” Pero mi marido noquiso marcharse. Él aún no comprendíala gravedad del asunto. Su trabajo erainteresante; aquél era un mal momentopara dejarlo todo. Por fin había podidocomprar una casa —aunque fuera unapequeña vivienda prefabricada—, ynuestra hija se había adaptado al jardínde infancia. Me respondió: “¡Espera unmomento! No podemos cambiar de casaasí como así. Yo no puedo encontrar untrabajo de un día para otro, tendremosque vender la casa, buscar otraguardería para la niña. Por deprisa que
vayamos, tardaremos como mínimo unpar de meses”.
»“No puede ser. Si me quedo, mehumillarán de tal forma que jamás podrévolver a levantarme”, añadí. “No es unaamenaza. Es la pura verdad. Lo noto.”
»Ya empezaban a zumbarme losoídos, tenía alucinaciones auditivas ypadecía insomnio. Entonces él dijo queme fuera yo primero, que él se reuniríaconmigo cuando lo hubiera arregladotodo.
»“¡No!”, le grité. “No me iré sola aninguna parte. Si ahora me separo de ti,me romperé en pedazos. Te necesito. Nome dejes sola.”
»Él me abrazó. Me dijo queresistiera. “Aguanta un poco más. Eneste tiempo lo solucionaré todo. Dejarémi trabajo, venderé la casa, arreglaré lode la guardería de la niña. Encontraréotro trabajo. Con un poco de suerte,podremos irnos a Australia. Espera unmes. Y después todo irá bien.” No pudeobjetar nada. Cuanto más hablaba, mássola me sentía. —Reiko suspiró, alzó lavista hacia la lámpara del techo—. Nopude esperar un mes. Un día se meaflojó un tornillo. ¡Crac! Esta vez fueterrible. Tomé somníferos, abrí la llavedel gas. Pero no logré matarme. Al abrirlos ojos, me encontré en la cama de un
hospital. Y éste fue el final. Unos mesesdespués, cuando me hube calmado unpoco y empecé a pensar con claridad, lepedí el divorcio a mi marido. “Es lomejor para ti y para la niña”, le dije. Élme respondió que no tenía ningunaintención de divorciarse de mí.
»“Te pondrás bien. Empezaremosuna nueva vida los tres juntos.”
»“Ya es tarde”, respondí. “Todo seterminó cuando me pediste que esperaraun mes. Si realmente querías volver aempezar, no tenías que habérmelopedido. Vayamos adónde vayamos, pormás lejos que nos mudemos, volverá asucederme lo mismo. Volveré a pedirte
lo mismo y volveré a hacerte sufrir. Noquiero que esto se repita nunca más.”
»Y nos divorciamos. Es decir, yo medivorcié de él a la fuerza. Él volvió acasarse hace dos años. Sigo pensandoque fue lo mejor. En aquella época yosabía que seguiría así de por vida y noquería encadenar a nadie a mi lado. Noquería forzar a nadie a vivir temiendoque pudiera perder la razón en cualquiermomento.
»Él había sido muy bueno conmigo.Era una persona honesta en quien podíaconfiar, fuerte y paciente. Fue el maridoideal. Hizo lo imposible por curarme, yyo, a mi vez, lo intenté por él y por la
niña. Y creí que me había curado. Fuifeliz durante los seis años que estuvecasada. Él hizo que me sintiera bien enun noventa y nueve por ciento de mi ser.Pero el uno por ciento restante, esteinsignificante uno por ciento,enloqueció.
»Y, ¡crac!, todo lo que habíamos idoconstruyendo se derrumbó en un instantey quedó en nada. Por culpa de aquellachica. —Reiko reunió las colillas quehabía en el suelo con el pie y las metiódentro del tetrabrik—. Es una historiaterrible. Luchamos tanto por irconstruyendo tantas cosas… una trasotra… y todo se derrumbó en un
santiamén. En un abrir y cerrar de ojosya no quedaba nada. —Reiko se levantóy metió las manos en los bolsillos de lospantalones—. Volvamos a la habitación.Ya es tarde.
El cielo encapotado ocultaba la luna.Ahora percibí el olor a lluvia, mezcladocon el aroma de las deliciosas uvas queReiko llevaba en una bolsa.
—Por eso no puedo salir de aquí —añadió—. Me aterra conocer a gentediferente, tener experiencias nuevas.
—Te entiendo muy bien —comenté—. Sin embargo, lograrías saliradelante.
Reiko me sonrió, pero no dijo nada.
Naoko estaba sentada en el sofáleyendo un libro. Tenía las piernascruzadas y mientras leía se presionabala sien con un dedo. Igual que si tratarade tocar y memorizar cada una de laspalabras que se le iban metiendo en lacabeza. Fuera caían chuzos de punta, queflotaban vacilantes alrededor de la luzde las farolas, como si fuera polvo fino.Tras la charla con Reiko, al mirar aNaoko me pareció que era mucho másjoven.
—Perdón por llegar tan tarde —ledijo Reiko, y le acarició la cabeza.
—¿Os habéis divertido? —Naoko
levantó la vista del libro.—Por supuesto —respondió Reiko.—¿Y qué habéis estado haciendo?
—me preguntó Naoko.—Cosas que no pueden contarse —
bromeé. Naoko soltó una risita y dejó ellibro. Luego los tres comimos las uvasmientras escuchábamos caer la lluvia.
—Lloviendo de esta forma, tengo lasensación de que sólo estamos nosotrostres en el mundo —comentó Naoko—.¡Ojalá continúe lloviendo eternamente ynos quedemos así para siempre!
—Mientras vosotros retozáis, yo osabanicaré con uno de esos abanicos conmango largo como si fuera una estúpida
esclava negra y tocaré música ambientalcon mi guitarra —terció—. ¡No, gracias!
—No, mujer. Te lo prestaré de vezen cuando. —Naoko se rió.
—¡Ah, bueno! Entonces no está tanmal. ¡Que llueva, que llueva!
Siguió lloviendo. Se oían lostruenos. Cuando acabamos de comer lasuvas, Reiko encendió un cigarrillo, sacóla guitarra de debajo de la cama yempezó a tocar. Interpretó variascanciones: Desafinado y Garota deIpanema, algunas piezas de BurtBacharach y otras de Lennon y
McCartney. Reiko y yo tomamos unacopa de vino y, cuando se terminó, nosrepartimos el brandy que quedaba en mipetaca. En aquella atmósfera agradable,charlamos de muchas cosas. También yodeseé que siguiera lloviendoeternamente.
—¿Volverás? —me preguntó Naokomirándome fijamente a los ojos.
—Por supuesto que volveré —dije.—¿Me escribirás?—Todas las semanas.—¿Y a mí? ¿También me escribirás
alguna vez? —intervino Reiko.—Con mucho gusto.A las once Reiko bajó el respaldo
del sofá, igual que hizo la nocheanterior, y me montó la cama. Nos dimoslas buenas noches, apagamos la luz y nosacostamos. Como no podía dormir,saqué de la mochila una lamparita deviaje y el ejemplar de La montañamágica y me puse a leer. Poco antes delas dos, la puerta del dormitorio seabrió y apareció Naoko, que se deslizóentre mis sábanas. Esta vez se trataba dela Naoko de siempre. Sus ojos no teníanla mirada perdida, sus movimientos eranvivos. Acercó su boca a mi oído y mesusurró:
—No puedo dormir.Le dije que a mí me ocurría lo
mismo. Dejé el libro, apagué lalamparita, atraje a Naoko hacia mí y labesé. La oscuridad y el ruido de lalluvia nos envolvían.
—¿Y Reiko? —pregunté.—No te preocupes. Duerme a pierna
suelta. Ésa, una vez se ha dormido, nohay quien la despierte. ¿Vendrás a vermeotra vez?
—Vendré.—¿Aunque no pueda hacerte nada?Asentí en la penumbra. Notaba la
forma de los senos de Naoko contra mipecho. Recorrí la silueta de su cuerpocon la palma de la mano, por encima dela bata. Llevé la mano de los hombros a
la espalda y luego hasta la cadera, lohice muchas veces, despacio, como siquisiera grabar en mi memoria lascurvas de su cuerpo, la suavidad de supiel. Tras permanecer un rato abrazados,Naoko me besó cariñosamente en lafrente y se escurrió fuera de la cama. Labata azul de Naoko tembló en laoscuridad con la ligereza de un pez.
—Adiós —me susurró.Escuchando el ruido de la lluvia, me
sumí en un dulce sueño.
A la mañana siguiente seguíalloviendo. A diferencia de la lluvia de la
noche anterior, ésta era una lluvia finade otoño. Se veía que estaba lloviendopor los círculos concéntricos en loscharcos y por el gorgoteo de la lluviaque caía de los aleros. Cuando medesperté, al otro lado de la ventana unaniebla blanca como la leche lo envolvíatodo, pero, conforme el sol fue subiendoen el horizonte, la niebla fue barrida porel viento y reaparecieron los bosques ylas montañas.
Igual que la mañana del día anterior,desayunamos los tres juntos, luegofuimos a cuidar las aves. Naoko y Reikollevaban un chubasquero amarillo concapucha. Yo me puse una chaqueta
impermeable encima del jersey. El aireera húmedo y frío. Las aves se habíanacurrucado en el fondo del gallinero,pegadas las unas a las otras y ensilencio, como si huyeran de la lluvia.
—En cuanto llueve hace frío,¿verdad? —le comenté a Reiko.
—Cada vez que llueve varefrescando. Hasta que un día en vez deagua caiga nieve —dijo ella—. Lasnubes que vienen del Mar de Japóndejan aquí toda la nieve.
—¿Qué hacéis con las aves eninvierno?
—¿Tú qué crees? Las metemosdentro. No vaya a ser que, al llegar la
primavera, tengamos que correr adesenterrar de la nieve a las pobres avescongeladas y debamos reanimarlas:«¡Pitas, pitas! ¡La comida!».
Tras empujar la tela metálica con lapunta del dedo, el loro hizo batir lasalas y chilló: «¡Vete a la mierda!¡Gracias! ¡Loco!».
—A ése no me importaría —dijoNaoko con expresión sombría—. Mevolveré loca escuchando lo mismo todaslas mañanas.
Cuando terminamos de limpiar elgallinero, volvimos a la habitación ehice mi equipaje. Ellas se prepararonpara ir a trabajar al campo. Salimos
juntos del bloque y nos despedimos unpoco más allá de la pista de tenis. Ellastorcieron hacia la derecha, y yo seguí enlínea recta. Nos dijimos adiós. Lesprometí que iría a visitarlas pronto.Naoko esbozó una sonrisa y luego doblóuna esquina y desapareció.
Antes de llegar al portal, me crucécon varias personas. Todas llevaban elmismo chubasquero amarillo que Naokoy Reiko, con la capucha bien calada enla cabeza. Gracias a la lluvia, todos loscolores eran vivos y nítidos. La tierraera negrísima; las ramas de los pinos, deun verde brillante; las personasenfundadas en los impermeables
amarillos parecían espíritus a quienes seles permitiera vagar por el mundo en lasmañanas de lluvia. Se desplazaban porla faz de la Tierra en silencio cargandobolsas con aperos de labranza ycanastos.
El guarda de la entrada se acordabade cómo me llamaba, y al salir puso unaseñal junto a mi nombre en el registro devisitas.
—Veo que vive en Tokio —comentóel anciano al ver mi dirección—. Heestado en Tokio una sola vez. Allí lacarne de cerdo es muy buena.
—¿Ah, sí? —repuse sin saber muybien qué responderle.
—La mayoría de cosas que comí enTokio no valían gran cosa, pero el cerdosí. El cerdo estaba delicioso. Deben decriarlos de una manera especial,¿verdad?
Reconocí que no lo sabía. De hecho,era la primera vez en mi vida que oíadecir que el cerdo de Tokio eradelicioso.
—¿Cuándo fue usted a Tokio? —lepregunté.
—¿Cuándo debió de ser? —Elhombre inclinó la cabeza en un gestodubitativo—. Sería en la época en quese casó Su Alteza el Príncipe Heredero.Mi hijo se encontraba en la ciudad y me
dijo que tenía que ir, aunque fuera unasola vez. Sí, fue entonces.
—¡Ah! Seguro que en aquella épocala carne de cerdo era deliciosa —comenté.
—¿Y ahora no lo es?Le respondí que no estaba seguro,
que jamás había oído decir que la carnede cerdo de Tokio fuera especialmentebuena. Al oírme, el anciano pareciódecepcionado. Iba a añadir algo, perocorté la conversación aduciendo quetenía que tomar el autobús y eché aandar hacia el sendero. En el caminoque bordeaba el río aún quedaban, atrechos, unos jirones de niebla, que,
barridos por el viento, vagaban por laladera de la montaña. Me detuve muchasveces y me volví, suspirando. Tenía lasensación de haber llegado a un planetacon una gravedad distinta. «¡Ah, claro!Vuelvo a estar en el mundo exterior», yme entristecí.
Llegué a la residencia a las cuatro ymedia, dejé el equipaje en mihabitación, me cambié de ropa y medirigí a la tienda de discos de Shinjuku,donde trabajaba. Desde las seis hastalas diez y media, vigilé la tienda y vendíalgunos discos. Mientras, estuve
contemplando a la gente que pasaba pordelante de la tienda: familias, parejas,borrachos, miembros de las bandasyakuza, jovencitas vestidas conminifalda, hombres barbudos al estilohippy, chicas de alterne, individuosdifíciles de catalogar… Todos ibandesfilando, uno tras otro, por la calle.Cuando ponía un disco de rock duro,varios hippies se reunían en la puerta dela tienda y bailaban, inhalabandisolvente o se sentaban en la acera.Cuando ponía un disco de Tony Bennett,desaparecían todos.
Al lado había una tienda donde unoshombres de mediana edad y ojos
somnolientos vendían unos estrafalariosjuguetes sexuales. No había, en aquellatienda, un solo trasto que yo pudieraimaginar para qué servía, pero elnegocio parecía próspero. En el callejónde enfrente de la tienda, unos estudiantesque habían bebido demasiado estabanvomitando. En el casino, al otro lado, elcocinero de un restaurante del barriomataba el tiempo jugándose el dinero albingo. Un vagabundo con la cara suciaestaba acurrucado, completamenteinmóvil, bajo el alero de una tiendacerrada. Una chica con los labiospintados de color rosa, que la miraraspor donde la miraras no aparentaba más
de trece años, entró en la tienda y mepidió que le pusiera Jumpin’ JackFlash, de los Rolling Stones. Empezó abailar meneando las caderas y marcandoel ritmo con los chasquidos de losdedos. Luego me pidió un cigarrillo. Ledi un Lark del paquete del encargado.Fumó con deleite y, cuando se acabó eldisco, salió de la tienda sin darmesiquiera las gracias. Cada quinceminutos se oía la sirena de unaambulancia o de un coche patrulla. Tresoficinistas vestidos con traje y corbata,a cual más borracho, gritaban«¡Chochete! ¡Chochete!» a una chicabonita de pelo largo que estaba
llamando por teléfono en una cabina.Los tres se reían la gracia mutuamente.
Ante este panorama, empecé asentirme cada vez más confuso y a noentender nada. ¿Qué diablos eraaquello? ¿Qué sentido tenía?
Cuando el encargado volvió dealmorzar, me dijo:
—Watanabe, anteanoche me tiré a lachica de la boutique.
Hacía tiempo que le había echado elojo a una dependienta de una boutiquede allí cerca y de vez en cuando leregalaba algún disco de la tienda.Cuando le respondí «¡Que bien!», me locontó con todo lujo de detalles.
—Si quieres acostarte con una mujer—me explicó con aires de suficiencia—, primero y principal, le regalas algo,segundo y principal, le haces beber unacopa tras otra, o sea, la emborrachas.Una tras otra. Eso es lo principal,¿entendido? Y entonces ya está lista.Fácil, ¿no?
Sujetándome la confusa cabeza entremis manos, subí al tren y volví a laresidencia. Cuando, tras correr lascortinas y apagar la luz, me tendí en lacama, me asaltó la sensación de queNaoko iba a deslizarse a mi lado de unmomento a otro. Al cerrar los ojos, notéla suave turgencia de sus senos contra
mi pecho, oí sus susurros, pude sentir enmis manos las formas de su cuerpo.Regresé en la penumbra al pequeñomundo de Naoko. Olí el prado, oí elruido de la lluvia. Pensé en el cuerpodesnudo de Naoko que había vistobañado por la luz de la luna y evoquélas escenas en que su suave y hermosocuerpo enfundado en el chubasqueroamarillo limpiaba el gallinero o hablabadel trabajo del campo. Acaricié mi peneerecto y eyaculé pensando en ella.Después me pareció que la cabeza se mehabía despejado, pero, con todo, elsueño no se apoderaba de mí. Estabacansado, necesitaba dormir, pero no
lograba conciliar el sueño.Me levanté, me planté junto a la
ventana y me quedé mirando, distraído,el podio donde izaban la banderanacional. El poste blanco, sin labandera, parecía un hueso gigantescoincrustado en la oscura noche. «¿Quédebe de estar haciendo Naoko en estosmomentos?», me pregunté. Durmiendo,por supuesto. Debía de estarprofundamente dormida, arropada porlas tinieblas de su pequeño y extrañomundo. Recé para que no tuviera sueñosamargos.
7
A la mañana del día siguiente,jueves, tuve clase de educación física.En la piscina hice varios largos decincuenta metros. Gracias al duroejercicio, me quedé como nuevo y se medespertó el apetito. Devoré un copiosoalmuerzo en un establecimiento dondeservían menús. Después, cuando meencaminaba a la biblioteca de lafacultad de literatura para hacer unas
consultas, me encontré a MidoriKobayashi. Iba acompañada de unachica bajita y con gafas. En cuanto mevio, fue a mi encuentro.
—¿Adónde vas? —me preguntó.—A la biblioteca —dije.—¿Por qué no te vienes a almorzar
conmigo?—Ya he comido hace un rato.—¿Y por qué no comes otra vez?Al final, Midori y yo entramos en
una cafetería del barrio; Midori secomió un arroz con curry, y yo me toméuna taza de café. Llevaba una camisablanca de manga larga y un chalecoamarillo de lana con peces bordados, un
fino collar de oro y un reloj de WaltDisney. Comió con apetito el arroz concurry y bebió tres vasos de agua.
—Estos días no has estado por aquí,¿verdad? Te he llamado un montón deveces —comentó Midori.
—¿Querías algo en especial?—No, nada. Hablar contigo.—¡Ah! —musité.—¿Qué coño significa ese «¡Ah!»?—Nada. Es una expresión —
respondí—. Dime, ¿ha habido algúnincendio últimamente?
—No. Y mira que aquél fuedivertido. Apenas hubo daños y el humofue muy impactante. Un incendio así está
bien.Dichas estas palabras, volvió a
beber agua. Luego suspiró y me mirófijamente.
—Watanabe, ¿qué te ocurre? Parecesatontado. Ni siquiera enfocas al mirar.
—Nada grave. Acabo de volver deviaje y estoy cansado.
—Parece que has visto un fantasma.—¿Ah, sí?—¿Esta tarde tienes clase?—Sí, de alemán y religión.—¿Y no puedes saltártelas?—La de alemán, imposible. Hoy
tengo examen.—¿A qué hora terminas?
—A las dos.—¿Quieres ir a tomar una copa
cuando salgas de clase?—¿A las dos de la tarde? —
pregunté.—No está mal para variar. Tienes
mala cara. Tómate una copa conmigo yverás como te animas. Y yo lo mismo.También quiero tomar una copa contigopara ver si me animo. ¿Qué te parece?
—Vayamos de copas, pues. —Soltéun suspiro—. Te espero a las dos en elpatio de la facultad de literatura.
Después de la clase de alemán,subimos al autobús, fuimos hastaShinjuku y entramos en un bar llamado
DUG, situado en uno de los subterráneosde detrás de la librería Kinokuniya,donde pedimos dos vodkas con tónica.
—Vengo a veces. Aquí no te sientesincómoda bebiendo durante el día.
—¿Tienes por costumbre beberdurante el día?
—No, sólo a veces. —Hizo tintinearel hielo del vaso—. A veces, cuando elmundo empieza a angustiarme, me pasopor aquí y me tomo un vodka con tónica.
—¿El mundo te parece angustioso?—A veces —dijo Midori—. Yo
también tengo problemas.—¿Cuáles son tus problemas?—Mi familia, mi novio, las
irregularidades de la regla… muchascosas.
—¿Tomamos otra copa? —sugerí.—Hecho.Levanté la mano, llamé al camarero
y le pedí otros dos vodkas con tónica.—Por cierto, el otro domingo me
diste un beso —terció Midori—. Hepensado en eso. Me gustó mucho.
—Eso está bien.—«Eso está bien» —repitió Midori
—. Verdaderamente, hablas de unamanera extraña.
—Puede ser —dije.—Dejémoslo así. En fin, en ese
momento lo pensé. Me hubiera
encantado que aquél fuera el primerbeso que me daba un chico. Si pudieracambiar el curso de mi vida, haría queése fuera mi primer beso. Sin dudarlo. Yviviría el resto de mi vida pensando:«¿Qué debe de estar haciendo ahoraWatanabe, aquel chico que me dio miprimer beso una tarde en el terrado demi casa? ¿Qué habrá sido de él ahoraque ha cumplido cincuenta y ochoaños?». ¿No te parece precioso?
—Debe de ser precioso —dijemientras pelaba un pistacho.
—¿Por qué estás ausente? Ya te lohe preguntado antes.
—Quizá porque aún me cuesta
volver a la vida cotidiana —concedítras reflexionar unos instantes—. Me dala impresión de que éste no es el mundoreal. La gente, las escenas que merodean no me parecen reales.
Midori, acodada sobre la barra, memiró de arriba abajo.
—Esto mismo dice una canción deJim Morrison.
—«People are strange when you area stranger», o sea, «la gente es extrañacuando tú eres un extraño».
—¡Cierto! —dijo Midori.—¡Esto es! —exclamé.—Me gustaría que me acompañaras
a Uruguay. —Midori seguía acodada
sobre la barra—. Dejándolo todo: lanovia, la familia, la universidad…
—No estaría mal. —Me reí.—¿No te encantaría dejarlo todo y
marcharte a un lugar donde nadie teconociera? A mí, a veces me dan ganasde hacerlo. Unas ganas locas. Así que, side pronto se te ocurre llevarme lejos, tepariré un montón de bebés fuertes comotoros. Y viviremos todos tan felices…Revolcándonos por el suelo.
Volví a reírme y apuré mi segundovaso de vodka con tónica.
—Aún no tienes ganas de tenerbebés fuertes como toros, ¿es eso? —mepreguntó Midori.
—No, mujer, tengo curiosidad. Megustaría saber qué se siente —dije.
—Tranquilo. Si no te apetece, nopasa nada. —Ahora Midori comíapistachos—. Total, estoy bebiendo aprimera hora de la tarde y diciendo loprimero que se me pasa por la cabeza.Te insto a que lo dejes todo y te vayas aUruguay, nada menos. Si allí no hay másque cagajones de burro…
—Tal vez.—Cagajones por todas partes. Una
mierda si estás aquí, una mierda si vasallá. El mundo entero es una mierda.Toma, te doy éste, que está duro. —Midori me dio un pistacho que costaba
pelar. Le quité la cáscara con esfuerzo—. Pero el domingo pasado me relajémuchísimo. Los dos en el terradomirando el incendio, bebiendo ycantando. Hacía mucho tiempo que nome sentía tan bien. Me presionan portodas partes. En cuanto asomo la cabeza,me dicen esto y lo otro. Al menos, tú nome fuerzas a nada.
—No te conozco lo suficiente.—¿Quieres decir que, si me
conocieras mejor, tú también acabaríaspresionándome como todos los demás?
—Es posible —dije—. En el mundoreal todos vivimos presionándonos losunos a los otros.
—Sí, pero no creo que tú lohicieras. Yo estas cosas las adivino. Encuanto a presionar y a ser presionado,soy una autoridad. Y tú no eres así.Contigo siento que puedo bajar laguardia. ¿Sabes que en este mundo haymontones de personas a quienes lesgusta forzar a los demás a hacer esto ylo otro, y que, a su vez, les gusta que lasfuercen? Y montan un gran follón contodo esto. Yo te he presionado porque túme has presionado… Les encanta. Peroa mí no. Yo lo hago porque no me quedaotro remedio.
—¿Y a qué cosas fuerzas a losdemás? ¿O a qué cosas te fuerzan los
demás a ti?Midori se llevó un cubito de hielo a
la boca, que chupó durante un momento.—¿Quieres conocerme mejor?—Me gustaría —reconocí.—Acabo de preguntarte: «¿Quieres
conocerme mejor?». ¿No te parece unacrueldad responderme como lo hashecho?
—Quiero conocerte mejor, Midori—repetí.
—¿De verdad?—Sí.—¿Aunque te den ganas de apartar
la mirada?—¿Tan terrible eres?
—En cierto sentido, sí. —Midoriesbozó una mueca—. Quiero otra copa.
Llamé al camarero y le pedí latercera ronda de vodkas con tónica.Hasta que nos los trajeron, Midoripermaneció acodada en la barra con lamejilla sobre la palma de la mano. Yoguardaba silencio escuchandoHoneysuckle Rose, de TheloniousMonk. En el bar había cinco o seisclientes, pero éramos los únicos quetomábamos alcohol. El aroma del caféconfería una atmósfera de tarde familiaren la penumbra de un bar.
—¿Estás libre el próximo domingo?—me preguntó Midori.
—Creía habértelo dicho antes. Losdomingos siempre estoy libre. Al menos,hasta las seis, cuando voy a trabajar.
—¿Entonces me acompañarás estedomingo?
—Si quieres…—El domingo por la mañana iré a
recogerte a la residencia. Pero no sé lahora exacta. ¿Te importa?
—No —le dije.—Watanabe, ¿sabes lo que me
gustaría hacer ahora?—Ni me lo imagino.—Quiero tenderme en una cama
grande, muy mullida. Eso en primerlugar —explicó Midori—. Me encuentro
a gusto, estoy borracha, a mi alrededorno hay ningún cagajón de mula, tú estástendido a mi lado. Y entonces empiezasa desnudarme con dulzura. Como unamadre desnudaría a su hijo. Suavemente.
—Y… —susurré.—Yo al principio estoy adormilada,
sintiéndome en la gloria, pero, depronto, recobro el sentido y grito: «¡No,Watanabe! Me gustas, pero salgo con unchico y no puedo hacerlo. Yo soy muyestricta en estas cosas. ¡Basta! ¡Porfavor!». Pero tú no te detienes.
—Yo me detendría.—Lo sé. Pero esto es una fantasía —
dijo Midori—. Y me enseñas tu cosita.
Allí, enhiesta. Yo bajo enseguida lamirada, claro. Pero la veo de refilón ydigo: «¡No, por favor! ¡No puedesmeterme una cosa tan grande y tandura!».
—No la tengo grande. La tengonormal.
—Eso no importa. Es una fantasía.De pronto, pones una cara triste. Y yome compadezco de ti y te consuelo:«¡Pobre! ¡Pobrecillo! ¡Venga! ¡No pasanada!».
—¿Y eso es lo que te gustaría hacerahora?
—Sí.—¡Vaya! —exclamé.
Salimos del bar DUG después detomarnos cinco vodkas con tónica cadauno. Cuando me disponía a pagar,Midori me dio un golpecito en la mano,sacó de su cartera un billete de diez milyenes sin una arruga y pagó la cuenta.
—Invito yo. No te preocupes. Hecobrado uno de los trabajos que hago atiempo parcial. Ahora bien, si eres unfascista a quien no le gusta que lo inviteuna mujer, la cosa cambia.
—No lo soy.—¿A pesar de que no te he dejado
metérmela?—Porque es tan grande y está tan
dura…—Exacto —dijo Midori—. Porque
es tan grande y está tan dura…Midori estaba ebria y resbaló
cuando bajaba por la escalera.Estuvimos a punto de caer los dosescaleras abajo. Al salir del bar, vimosque las nubes que cubrían el cielohabían desaparecido y que un solcrepuscular vertía una suave luz sobrelas calles por las que Midori y yovagábamos. Ella me dijo que queríasubirse a un árbol, pero, por desgracia,en Shinjuku no había ninguno y a aquellahora el parque ya estaba cerrado.
—¡Lástima! ¡Me encanta subirme a
los árboles! —se lamentó ella.Mientras paseaba con Midori
mirando los escaparates de las tiendas,me di cuenta de que el mundo habíadejado de parecerme tan irreal como unrato antes.
—Doy gracias por haberte conocido.Tengo la sensación de que me hereadaptado al mundo —afirmé.
Midori se detuvo y me miróatentamente.
—Es verdad. Ahora ya enfocas bienla mirada. Chico, ¡te sienta bien salirconmigo!
—Sí.A las cinco y media Midori dijo que
tenía que preparar la cena y que se iba acasa. Yo subí al autobús y volví a laresidencia. La acompañé hasta laestación de Shinjuku y allí nosdespedimos.
—¿Sabes lo que me gustaría hacerahora? —soltó cuando ya nosseparábamos.
—No tengo la menor idea. ¡Quiénsabe qué te ronda por la cabeza! —comenté.
—Me gustaría que unos piratas noshicieran prisioneros, que nos desnudarany nos ataran con una cuerda.
—¿Y por qué tendrían que haceralgo así?
—Porque serían unos piratasmorbosos.
—Me parece que aquí la únicamorbosa eres tú.
—Nos dicen que dentro de una horanos arrojarán al mar, así que, mientrastanto, tratemos de pasarlo lo mejorposible, así, tal como estamos. Y nosmeten en las bodegas.
—¿Y?—Lo pasamos estupendamente
durante una hora. Revolcándonos yretorciéndonos.
—¿Y eso es lo que te gustaría hacerahora?
—Sí.
—¡Vaya! —Agité la mano.
El domingo Midori vino arecogerme a la residencia a las nueve ymedia de la mañana. Yo acababa dedespertarme y aún no me había lavado lacara. Alguien aporreó la puerta gritando:«¡Eh, Watanabe! ¡Una mujer!». Al bajaral vestíbulo, vi a Midori vestida con unaminifalda tejana increíblemente corta,sentada en una silla con las piernascruzadas, bostezando. Al pasar, loschicos que iban a desayunar se comíancon los ojos las piernas largas ydelgadas de Midori. Tenía unas piernas
muy bonitas.—¿He llegado demasiado pronto?
—preguntó ella—. ¿Te acabas delevantar?
—Voy a lavarme la cara y aafeitarme. ¿Me esperas unos quinceminutos? —le rogué.
—No me importa esperarte, pero,desde hace un rato, no paran de mirarmelas piernas.
—Normal, ¿no te parece?Presentándote en una residencia dechicos con una falda tan corta… Vamos,te mirarán todos.
—No hay problema. Hoy llevo unasbragas muy bonitas. De color rosa, con
un encaje precioso.—Peor aún. —Suspiré.Me lavé la cara y me afeité lo más
rápido posible. Luego me puse unacamisa azul, una chaqueta de tweed grispor encima, bajé y conduje a Midori a lasalida de la residencia. Estaba bañadoen un sudor frío.
—¿Todos los chicos que hay aquí semasturban? —Midori alzó la vista haciala residencia.
—Es probable.—¿Lo hacen pensando en chicas?—Supongo que sí —dije—. No creo
que haya ningún hombre que se masturbepensando en el mercado de valores, en
la conjugación de los verbos o en elcanal de Suez. Imagino que la mayoríalo hace pensando en mujeres.
—¿El canal de Suez?—Por ejemplo.—Es decir, piensan en una chica
determinada.—¿Por qué no se lo preguntas a tu
novio? —le espeté—. No entiendo a quéviene preguntarme todas estas cosas undomingo por la mañana.
—Es simple curiosidad —contestóMidori—. Además, él se enfadaríamuchísimo. Dice que las mujeres notenemos que preguntar estas cosas.
—Es una manera de pensar muy
correcta.—Pero yo quiero saberlo. ¿Tú,
cuando te masturbas, piensas en unachica concreta?
—Yo sí. Ahora bien, no tengo niidea de lo que hacen los demás —meresigné a responder.
—¿Y has pensado alguna vez en mí?Dime la verdad. No me enfadaré.
—No, nunca, la verdad —lerespondí honestamente.
—¿Y por qué no? ¿No me encuentrasatractiva?
—No es eso. Eres atractiva, eresguapa, te gusta provocar.
—Entonces, ¿por qué no piensas en
mí?—En primer lugar, porque te veo
como una amiga y no puedo involucrarteen mis fantasías sexuales. En segundolugar…
—Hay otra persona que estápresente en tus pensamientos.
—La verdad es que sí —reconocí.—Eres educado incluso en esto —
comentó Midori—. Me gusta esta facetatuya. Pero, aunque sea una vez, ¿meincluirás a mí en tus fantasías sexuales oen tus obsesiones? Me gustaría aparecer.Te lo pido como amiga. ¡Vamos! Esto aotro no se lo pediría. Esta noche, cuandote masturbes, piensa en mí. No puedo
pedírselo a cualquiera. Pero tú eres unamigo. Y luego quiero que me cuentescómo ha ido.
Lancé un suspiro.—Pero nada de penetración, ¿eh?
Somos amigos. Mientras no hayapenetración, puedes hacer lo quequieras. Pensar lo que quieras.
—No sé, la verdad… Nunca lo hehecho con tantas restricciones —dije.
—¿Pensarás en mí?—Pensaré en ti.—Escucha, Watanabe. No creas que
soy una mujer lasciva, o frustrada, oprovocativa. De eso nada. Simplemente,siento una gran curiosidad hacia esas
cosas, tengo muchas ganas de saber más.Ya te conté que me había educado en uncolegio de niñas. Así que tengo unasganas locas de saber lo que piensan loshombres, de conocer cómo funciona sucuerpo. Y no el tipo de cosas que salenen las consultas de las revistasfemeninas, sino mediante el estudio deun caso concreto.
—¡«El estudio de un caso concreto»!—murmuré desesperado.
—Pero cuando yo quiero saber algo,o hacer esto y lo otro, mi novio se ponede malhumor, o se enfada. «¡Guarra!»,me dice. Otras veces me grita que estoymal de la cabeza. Ni siquiera me deja
hacerle una felación. Con lo que a mí megustaría investigar sobre eso…
—Ya.—¿Tú odias que te hagan una
felación?—No le tengo ninguna manía en
especial.—¿Te gusta?—Digamos que sí —dije—. ¿Qué te
parece si dejamos ese tema para lapróxima vez? Hoy es una mañana dedomingo muy agradable y no quieromalgastarla hablando de masturbacionesy felaciones. Charlemos de otra cosa.¿Tu novio estudia en nuestrauniversidad?
—No. En otra. Nos conocimos en elinstituto. En las actividades del club deestudiantes. Yo iba a un colegio deniñas, y él, a uno de niños. Nos hicimosnovios después de salir del instituto.Oye, Watanabe…
—Dime.—Con una vez es suficiente. Pero
piensa en mí, ¿quieres?—Lo intentaré —contesté resignado.
Fuimos en tren hasta Ochanomizu.Puesto que no había desayunado, alhacer el trasbordo compré un sándwichen un puesto de la estación de Shinjuku.
Después tomé una taza de café negrocomo la tinta. El domingo por la mañanael tren estaba lleno de familias y deparejas que salían de paseo. Un grupode estudiantes de uniforme y con batesde béisbol en la mano corrían de arribaabajo por el vagón. En el tren habíamuchas chicas con minifalda, peroninguna la llevaba tan corta comoMidori. Ella de vez en cuando tiraba confuerza del dobladillo de la falda. Yo mesentía incómodo porque los hombres noapartaban la vista de sus muslos. A ellaesto parecía traerla sin cuidado.
—¿Sabes lo que me gustaría hacerahora? —me susurró cuando pasábamos
por Ichigaya.—Ni idea. Pero, te lo ruego, no
hablemos de esto dentro del tren. A lagente no le importa.
—¡Lástima! Mira que esta vez esincreíble… —se lamentó Midori.
—Por cierto, ¿qué hay enOchanomizu?
—Tú acompáñame y verás.Los domingos Ochanomizu se
llenaba de estudiantes que iban a hacerpruebas de exámenes o que asistían acursos en escuelas preparatorias. Midoriagarró el asa de su bolso con la manoizquierda, tomó mi brazo con la derechay se adentró en la multitud de
estudiantes.—Watanabe, ¿puedes explicarme la
diferencia entre el condicional simple yel condicional perfecto de los verbosingleses? —me preguntó de repente.
—Creo que sí —reaccioné.—Era una simple pregunta. ¿Crees
que eso sirve para algo en la vidacotidiana?
—Supongo que no —dije—. Másque servir para algo concreto, es unaespecie de práctica para aprender asistematizar las cosas.
Midori estuvo reflexionando un ratocon expresión seria.
—¡Qué listo eres! —exclamó—. No
había caído en eso. Sólo me habíapreguntado qué utilidad debían de tenerel modo condicional, el cálculodiferencial o los símbolos químicos. Poreso siempre había ignorado esas cosastan complicadas. Quizás estabaequivocada.
—¿Las has ignorado?—Sí. He hecho como si no
existieran. No sé nada de senos ycosenos.
—¿Y has podido terminar el institutoy entrar en la universidad? —le preguntésorprendido.
—¡No seas ingenuo! Si tienesintuición, puedes pasar el examen de
ingreso a la universidad aunque notengas ni idea. Y yo tengo muchaintuición. En cuanto me dicen «Elija larespuesta correcta entre las tressiguientes», ya sé qué contestar.
—Yo no tengo tanta intuición comotú y he aprendido a pensar de manerasistemática. Como un cuervo atesorandopedacitos de cristal en el hueco de unárbol.
—¿Y eso sirve para algo?—Quién sabe —dije—. Hace que
ciertas cosas te resulten más fáciles.—¿Qué cosas?—Por ejemplo, el pensamiento
metafísico, el aprendizaje de las
lenguas…—¿Y eso es útil?—Depende de para quién. Habrá a
quien le sirvan para algo y habrá a quienno le sirvan para nada. Al fin y al cabo,es cuestión de práctica. Que sirva paraalgo o que no sirva para nada es otroasunto.
—¡No me digas! —exclamó Midoriimpresionada. Me tiró de la mano ybajamos por una pendiente—. Teexplicas muy bien.
—¿Tú crees?—Sí. Se lo había preguntado a
mucha gente antes, si el condicional delos verbos ingleses servía para algo,
pero nunca nadie ha sido capaz deexplicármelo tan bien como tú. Nisiquiera los profesores de inglés.Cuando les hacía esta pregunta, o sequedaban desconcertados, o seenfadaban, o me tomaban el pelo. Todos.Nadie supo explicármelo. Y pensar que,si alguien me lo hubiera explicado tanbien como tú, quizá me hubierainteresado por el modo condicional…
—Entiendo.—¿Has leído El capital de Karl
Marx? —me preguntó Midori.—Sí. Como la mayoría de la gente.—¿Y lo has entendido?—Algunos pasajes sí, pero otros no.
Para poder leer El capital, antes esnecesario haber adquirido un sistema depensamiento. Pero, en general, entiendoel marxismo bastante bien.
—¿Crees que un estudiante deprimero de universidad que no hayaleído muchos libros de ese estilo puedeentenderlo?
—Creo que no —dije.—Cuando ingresé en la universidad,
entré en un club de música folk porqueme apetecía cantar. Pero aquel sitioestaba lleno de impostores. Cuando meacuerdo de ellos, se me ponen los pelosde punta. Al entrar allí, lo primero quete hacían leer era El capital. «Para el
próximo día, lee de tal a tal página.»Según el discursito que nos soltaron, lamúsica folk estaba íntimamente ligada ala sociedad y al movimiento radical. ¡Yaves tú! En cuanto llegaba a casa, meesforzaba en leer a Marx. Pero noentendía nada. Aquello era peor que elmodo condicional. Desistí a la tercerapágina. En la siguiente reunión dije quelo había leído pero que no habíaentendido nada. A partir de entonces metrataron de imbécil: que no teníaconciencia de los problemas, que mefaltaba conciencia social… No bromeo.Y todo por decir que no entendía untexto. ¿No te parece alucinante?
—Sí.—Los «debates» también eran
terribles. Todos utilizaban palabrascomplicadas y ponían cara de entenderlotodo. Como no me aclaraba, volví apreguntar: «¿Qué es la explotaciónimperialista? ¿Tiene alguna relación conla Compañía de las Indias Orientales?».O esto otro: «¡Abajo la comunidadindustrial-académica! ¿Significa que alsalir de la universidad uno no puedeencontrar trabajo en una empresa?».Nadie supo explicármelo. Al contrario,se enfadaron ostensiblemente. ¿Puedescreerlo?
—Sí.
—Me gritaban: «¿Cómo puede serque no entiendas estas cosas? ¿Quétienes en la cabeza?». Y ése fue el fin.Quizás yo no soy muy inteligente.Pertenezco al pueblo. Pero ¿no es elpueblo el que hace funcionar el mundo?¿Acaso no es el pueblo el explotado?¿Qué revolución es ésa en que sealardea de palabras complicadas que elpueblo no entiende? ¿Qué clase decambio social es ése? Yo también quieromejorar el mundo. Pienso que, si alguienestá siendo explotado, esto tiene queterminar. Y de ahí vienen mis preguntas.¿Tengo razón?
—Sí, tienes razón.
—Entonces llegué a la conclusión deque todos aquellos tíos eran unosimpostores. Que se sentían felicesfanfarroneando con palabrascomplicadas, que sólo pretendíanimpresionar a las alumnas de primero ymeterles mano bajo las faldas. Y que, alterminar cuarto, se cortarían el pelo,buscarían un empleo en Mitsubishi-Shôji, en Tokyo Broadcasting System,IBM o en el banco Fuji, se casarían conunas bellezas que no hubieran leído aMarx en su vida y les pondrían nombresrepelentes a sus hijos, de esosrebuscados. ¿«Abajo la comunidadindustrial-académica»? Era para llorar
de risa… No te imaginas a los nuevos.Pese a no entender nada, ponían cara desabelotodo y se reían de mí. Incluso mesoltaban: «Eres tonta. Aunque noentiendas nada, tú diles “Sí, sí. ¡Ytanto!”, y ya está». Hay una cosa que aúnme molestó más. ¿Quieres que te lacuente?
—Sí.—Un día nos convocaron a una
reunión política a medianoche, y a laschicas nos dijeron que lleváramos veinteonigiri[22] cada una. ¡No bromeo! ¿No teparece una discriminación sexual entoda regla? Pero, en fin, como siempreera el motivo de la discordia, decidí
hacer los veinte onigiri sin rechistar.Les metí umeboshi dentro y los envolvícon nori. ¿Y sabes qué me dijeron? Quedentro de mis onigiri sólo habíaumeboshi y que no había traído nadamás. Por lo visto, las otras chicas loshabían rellenado con salmón o huevasde bacalao y los habían acompañado detortilla. Me puse tan furiosa que no mesalían las palabras. ¿Aquellos tíos quese llenaban la boca hablando de larevolución protestaban por unos onigirique iban a comerse a medianoche? ¿Noera suficiente para ellos unos onigiricon umeboshi dentro y envueltos ennori? ¡Pensad en los niños de la India!
Me reí a mandíbula batiente.—¿Y qué hiciste con el club de
estudiantes?—Dejé de ir en junio. Ya estaba
harta. No aguantaba más —explicóMidori—. La mayoría de chicos en estauniversidad son unos idiotas. Viventemblando de miedo de que los demás seden cuenta de que no saben algo. Todosleen los mismos libros, dicen lasmismas cosas, todos se emocionanescuchando a John Coltrane y viendopelículas de Pasolini. ¿Es esto larevolución?
—Jamás he visto una, así que nopuedo decírtelo.
—Si esto es la revolución, yo no laquiero para nada. Me fusilarían por nometer más que umeboshi en los onigiri.Y a ti te fusilarían por entender el modocondicional.
—Es posible —dije.—Yo eso lo sé muy bien. Porque soy
del pueblo. Haya o no revolución, elpueblo seguirá sin contar para nada ytirando para adelante, día a día. ¿Qué esla revolución? No es sólo cambiar elnombre del ayuntamiento. Pero aquellospersonajes no tenían ni idea. Ellosfanfarroneaban diciendo tonterías. ¿Hasvisto alguna vez a un inspector deHacienda?
—No.—Yo sí. Muchas veces. Entran tan
resueltos en las casas ajenas, dándoseimportancia: «¿Qué es este libro decontabilidad? Veo que todo está un pocomanga por hombro. ¿De verdad cree queesto es un gasto? Enséñeme los recibos.¡Los recibos!». Nosotros estábamosagazapados en un rincón de la tienda y,al llegar la hora de comer, hacíamostraer sushi.
Mi padre jamás intentó estafar conlos impuestos. Él es así. Chapado a laantigua. No obstante, el inspector deHacienda iba protestando por todo. «Losingresos son un poco bajos, ¿no le
parece?» Los ingresos eran bajosporque ganábamos cuatro perras.Cuando nos decía eso nos sentíamoshumillados. Me daban ganas de gritarle:«¡Vete a hacer eso a un sitio donde hayamás dinero!». Watanabe, ¿crees que sitriunfara la revolución cambiaría laactitud de los inspectores de Hacienda?
—Lo dudo muchísimo.—Entonces yo no creo en la
revolución. Yo sólo creo en el amor.—¡Di que sí! —grité.—¡Eso es! —exclamó Midori.—Por cierto, ¿adónde vamos? —le
pregunté.—Al hospital. Mi padre está
ingresado y hoy me toca estar con él.—¿Tu padre? —Me sorprendió su
respuesta—. ¿No estaba en Uruguay?—Eso era mentira —dijo Midori
como si tal cosa—. Él siempreamenazaba con que quería marcharse aUruguay, pero no puede ir. A duraspenas puede salir de Tokio.
—¿Cómo se encuentra?—Hablando claro, es cuestión de
tiempo.Caminamos un rato en silencio.—Padece la misma enfermedad que
acabó con la vida de mi madre, así quelo sé bien. Tiene un tumor cerebral.Hace dos años que mi madre murió de
eso. Y ahora mi padre tiene un tumor.El interior del hospital universitario,
pese a ser domingo, estaba atestado devisitas y de enfermos con sintomatologíaleve. Flotaba un inconfundible olor ahospital. Una mezcla de olor adesinfectante, a ramos de flores, orina yropa de cama lo cubría todo, y lasenfermeras iban de acá para allá con unseco ruido de pasos.
El padre de Midori yacía en la camamás cercana a la puerta de unahabitación doble. Su figura acostadahacía pensar en un pequeño animalmortalmente herido. Permanecía inmóvily de lado con el brazo izquierdo
colgando y con la aguja del gota a gotaclavada. Era un hombre pequeño ydelgado, y al mirarlo daba la impresiónde que iba a adelgazarse más aún, deque iba a empequeñecerse. Un vendajeblanco le envolvía la cabeza, y tenía losbrazos llenos de los pinchazos de lasinyecciones y de la aguja del gota a gota.Tenía la mirada fija en algún punto delespacio hasta que, al entrar, movió susojos inyectados en sangre y me miró.Los mantuvo fijos en mí unos diezsegundos, luego volvió a dirigir sumirada hacia algún punto del espacio.
Cuando le miré a los ojos comprendíque aquel hombre moriría pronto. En su
cuerpo apenas quedaba un hálito devida. Lo único que había era un débil,apenas perceptible, vestigio de vida.Igual que una vieja casa desvalijada queespera a ser derruida. Alrededor de loslabios resecos le crecía una barba ralacon pelos parecidos a hierbajos. Meadmiró ver que, en aquel hombre quehabía perdido toda la vitalidad, sólo labarba seguía creciendo vigorosamente.
Midori saludó a un hombre gordo demediana edad que dormía en la cama deal lado. Éste, incapaz de hablar bien, selimitó a asentir con una sonrisa. Trastoser varias veces, bebió un sorbo delagua que había a la cabecera de la cama
y luego, moviéndose con dificultad, sereclinó y clavó la vista al otro lado de laventana. Fuera no se veían más quepostes y cables telefónicos. Nada más.Ni siquiera las nubes surcando el cielo.
—¿Qué tal, papá? ¿Estás bien? —Midori saludó a su padre susurrándoleal oído. Su manera de hablar era lamisma que si estuviera probando unmicrófono—. ¿Cómo te encuentras hoy?
El padre movió los labios condificultad. Dijo:
—Mal.Más que hablar, expulsaba el aire
seco que tenía en el fondo de la gargantaen forma de palabras.
—Cabeza —añadió.—¿Te duele la cabeza? —preguntó
Midori.—Sí —respondió el padre.Por lo visto, no podía articular
palabras de más de cuatro sílabas.—¡Qué vamos a hacerle! —exclamó
Midori—. Acaban de operarte, así quees normal que te duela. ¡Pobrecito!Aguanta un poco más. Por cierto, estechico se llama Watanabe. Es amigo mío.
—Mucho gusto —le saludé.El padre abrió y cerró los labios.—Siéntate aquí.Midori me señaló una silla de
plástico que estaba a los pies de la
cama. La obedecí. Le dio a su padre unpoco de agua de la botella y le preguntósi le apetecía algo de fruta o de gelatinade frutas.
—No —respondió el padre.Pero cuando Midori le advirtió que
tenía que comer algo, él le dijo:—He comido.A la cabecera de la cama había una
mesa y, encima de la mesa, una botella,un vaso, un plato y un reloj pequeño. Deuna bolsa que había debajo, Midori sacóun pijama limpio, ropa interior y otrascosas, que ordenó y metió dentro de unataquilla que había junto a la puerta. Enla bolsa asomaba la comida del
paciente: dos pomelos, gelatina de frutay tres pepinos.
—¿Pepinos? —exclamó Midori conestupor—. ¿Por qué ha metido pepinos?No sé qué tiene mi hermana en lacabeza, mira que le dije por teléfono loque tenía que comprar exactamente… Yno le hablé de pepinos.
—¿No se habrá confundido con loskiwis[23]? —aventuré.
Midori hizo chasquear los dedos.—Sí, seguro que le pedí kiwis. Pero
si hubiera pensado un poco, lo habríacomprendido. ¿Cómo va un enfermo amordisquear un pepino crudo? Papá,¿quieres un pepino?
—No —terció el padre.Midori se sentó a la cabecera de la
cama y le contó a su padre algunospormenores de su vida cotidiana. Alparecer, la televisión se veía mal yhabían tenido que hacerla reparar; su tíade Takaido iría a visitarlo en breve; elseñor Miyawaki, el farmacéutico, sehabía caído de la bicicleta, y cosas porel estilo. El padre se limitaba a irdiciendo «Ya» por toda respuesta.
—¿Quieres comer algo, papá?—No —respondió él.—Watanabe, ¿te apetece un pomelo?—No.Al poco, Midori me propuso
acompañarla a la sala de la televisión.Allí nos sentamos en un sofá y ella fumóun cigarrillo. Había tres pacientes enpijama fumando mientras veían undebate político.
—Aquel tío de las muletas no mequita los ojos de las piernas desde haceun rato. El que lleva gafas y pijama azul—dijo Midori divertida.
—Claro. Llevas una falda tan cortaque te mira, todos te miran.
—¿Qué tiene de malo? Al fin y alcabo, aquí todos se aburren y no leshace ningún daño ver de vez en cuandolas piernas de una chica. Quizá con laexcitación se curen más rápido.
—¡Ojalá no les pase lo contrario! —comenté.
Midori se quedó un ratocontemplando cómo ascendía el humo desu cigarrillo.
—Mi padre no es una mala persona.A veces dice cosas horribles, y yo meenfado con él, pero en el fondo es unapersona honesta, y adoraba a mi madre.Además, a su manera, ha tenido una vidaintensa. No tiene carácter, ni vale paralos negocios, nunca ha sido muy popular,pero, en comparación con esos tíosastutos que van amañando las cosascomo les da la gana, él es un hombre delo más decente. Mi padre, una vez dice
algo, no se echa atrás y, como a mí meocurre lo mismo, siempre nos hemospeleado mucho. Pero no es una malapersona.
Midori me tomó la mano, como sihubiera recogido algo del suelo, y laposó en su regazo. Media mano mequedó encima de la falda, y la otramedia, sobre sus muslos. Se quedómirándome.
—Watanabe, me sabe mal tratándosede un hospital, pero ¿te importa quedarteun rato más conmigo?
—Hasta las cinco no hay problema.Me quedaré hasta entonces. Estarcontigo es divertido. No tengo nada que
hacer.—¿Y qué sueles hacer los
domingos?—Lavo y plancho.—No tienes ganas de hablarme de tu
chica, ¿verdad? De la chica con la quesales.
—No. No me apetece demasiado. Escomplicado y no me veo capaz deexplicártelo.
—Está bien. No me lo cuentes si noquieres —dijo Midori—. Pero ¿puedodecirte lo que me estoy imaginando?
—Adelante. Debe de ser interesante.Te escucho.
—Que ella es una mujer casada.
—Ya.—Una mujer de unos treinta y dos o
treinta y tres años, guapa, casada con unhombre rico, que viste abrigos de pieles,zapatos Charles Jourdan y ropa interiorde seda y, además, le gusta el sexo. Tehace cosas muy lascivas. Los díaslaborables, por la tarde, os devoráis elcuerpo el uno al otro. Pero losdomingos, como su marido está en casa,no os podéis citar. ¿Acierto?
—Una teoría de lo más interesante—reconocí.
—Seguro que te obliga a atarla, ataparle los ojos y a lamerla por todaspartes. Y luego te pide que le
introduzcas cosas extrañas, secontorsiona como una acróbata y tú lehaces fotos con una Polaroid.
—Parece divertido.—Le encanta el sexo, hace de todo.
Y no deja de pensar en esto, día tras día.¡Porque no tiene otra cosa que hacer!«Cuando venga Watanabe, lo haremosasí y asá.» Y en la cama se derrite dedeseo, lo hace en distintas posiciones,tiene tres orgasmos cada vez. Y entonceste dice lo siguiente: «¿No crees quetengo un cuerpo perfecto? Las chicasjóvenes ya no podrán satisfacerte jamás.¿Puede una chica joven hacerte esto?¿Qué? ¿Cómo te sientes? ¡Pero espera!
¡No acabes todavía!».—Creo que ves demasiadas
películas porno —le dije riéndome.—Quizá tengas razón. Me encantan.
¿Qué te parece si un día de éstos vemosuna?
—Cuando tengas un día libre.—¿De verdad? Me hace mucha
ilusión. Vayamos a ver una de sadomaso.De esas en que los tíos pegan con látigoy las chicas hacen pipí delante de todoel mundo. Ésas son mis favoritas.
—Como quieras.—Watanabe, ¿sabes lo que más me
gusta de las películas porno?—No.
—Pues que cuando empieza unaescena de sexo se oye cómo alrededoren la sala todo el mundo traga saliva.¡Glups! —comentó Midori—. Meencanta ese ¡glups! ¡Es muy gracioso!
De nuevo en la habitación, Midorivolvió a contarle cosas a su padre, y élla escuchó en silencio, intercalandoalgún «Ah» o «Ya» como respuesta.Sobre las once llegó la esposa delhombre que yacía en la cama contigua,quien le cambió el pijama y le peló algode fruta. Era una mujer de cara redonday expresión afable, y Midori y ella
charlaron un rato, luego vino laenfermera con una botella de gota a gotanueva y se fue tras intercambiar unaspalabras con Midori y la mujer.Mientras, yo, sin nada que hacer, estuverecorriendo la habitación con ojosdistraídos y mirando los cableseléctricos del exterior. De vez encuando, un gorrión se posaba sobre loscables. Midori le hablaba a su padre, leenjugaba el sudor, le limpiaba lasflemas, charlaba con la mujer o con laenfermera, me dirigía la palabra a mí,vigilaba el gota a gota.
El médico hacía su ronda a las oncey media, y Midori y yo salimos a
esperarlo en el pasillo. Cuando salió dela habitación, Midori le preguntó:
—Doctor, ¿cómo está mi padre?—Acabamos de operarle. Ha
tomado muchos analgésicos. Estáexhausto —informó el médico—. Hastadentro de dos o tres días no se verá elresultado de la operación. Ni siquierayo sé nada todavía. Si ha ido bien,perfecto. Si no, ya tomaremos algunadeterminación en su momento.
—No volverán a abrirle la cabeza,¿verdad?
—Aún no puedo decirte nada. ¡Vayaminifalda llevas hoy!
—Bonita, ¿verdad?
—¿Cómo te lo montas para subir lasescaleras con eso? —preguntó el doctor.
—No hago nada. Lo dejo todo bien ala vista —dijo Midori y, a sus espaldas,la enfermera soltó una risita.
—Un día de éstos deberías ingresaren el hospital y te abriremos la cabezapara ver qué tienes dentro. —El médicoestaba estupefacto—. Y, en este hospital,hazme el favor de subir y bajar enascensor. No quiero que se incrementeel número de enfermos. Demasiadotrabajo tengo ya.
Poco después de acabar la ronda devisitas, llegó la hora del almuerzo. Lasenfermeras depositaron la comida en
carritos y fueron distribuyéndola dehabitación en habitación. El almuerzodel padre de Midori consistía en potaje,fruta, pescado hervido sin espinas y unaespecie de gelatina de verdurastrituradas. Midori hizo que su padre serecostara boca arriba y levantó la camahaciendo girar la manivela que había alos pies de ésta, luego le dio la sopa conuna cuchara. Tras tomar cinco o seiscucharadas, el padre dijo:
—Basta.—Tendrías que comer, aunque sólo
fuera un poco —le advirtió Midori.El padre añadió:—Luego.
—¿Qué voy a hacer contigo? Si nocomes, no tendrás fuerzas. ¿Y el pipí?¿Todavía no?
—No —dijo el padre.—Watanabe, ¿quieres que comamos
algo en la cafetería? —me preguntóMidori.
Acepté a pesar de que, en realidad,no me apetecía tomar nada. El comedorestaba atestado de médicos, enfermerasy visitas. Mientras comían, todoshablaban a coro —probablemente deenfermedades—, y el eco de las vocesresonaba como dentro de un túnel enaquel subterráneo vacío, sin ventanaalguna, donde se alineaban las mesas y
las sillas. De vez en cuando, unallamada por megafonía a médicos o aenfermeras dominaba este eco. Mientrasyo guardaba la mesa, Midori trajo dosraciones en una bandeja de aluminio.Croquetas de crema, ensalada de patata,col troceada, nimono, arroz ymisoshiru: todo servido en recipientesde plástico de color blanco, iguales quelos de la comida de los enfermos. Comíla mitad y dejé el resto. Midori, quetenía apetito, terminó su plato.
—Watanabe, no tienes muchoapetito, ¿verdad? —comentó Midoribebiendo té verde caliente.
—No, no mucho.
—Es culpa del hospital. —Midorimiró a su alrededor—. Os pasa a todoslos que no estáis acostumbrados. Elolor, el ruido, el aire cargado, la cara delos enfermos, la tensión, la decepción, elsufrimiento, la fatiga. Es debido a eso.Todas estas cosas bloquean el estómagoy a uno le hacen perder el apetito.Pronto te acostumbrarás. Uno no puedecuidar a un enfermo a menos que comabien. Yo eso lo sé porque he cuidado acuatro personas: a mi abuelo, a miabuela, a mi madre y a mi padre. Es muyposible que ocurra algo y no puedatomar la siguiente comida. Así que unodebe comer lo que le pida el cuerpo.
—Ya te entiendo —intervine.—Cuando vienen de visita mis
familiares y comemos aquí juntos, todosdejan la mitad del plato. Como tú. Ycuando ven que yo lo como todo, ¿sabesqué me dicen? «Oh, Midori. ¡Qué suertetienes de estar tan bien! Yo me siento tanconmovida que no puedo comer.» ¡Peroquien cuida al enfermo soy yo! No esbroma. Los demás se limitan a venir devez en cuando a compadecerse. Y yo soyquien le quita la mierda, le saca lasflemas y le enjuga el cuerpo. Si lacompasión bastara para limpiar lamierda, yo me compadecería cincuentaveces más que cualquiera de ellos. Sin
embargo, cuando termino la comidatodos me miran reprochándome: «¡Quésuerte tienes de estar tan bien!». Quizátodos me toman por una burra de carga.Ya son mayorcitos, ¿no crees? ¿Por quéno entienden todavía de qué va elmundo? Hablar es muy fácil. Loimportante es limpiar la mierda o nohacerlo. Yo también me siento herida enocasiones. Y también me quedo sinfuerzas. A mí también me entran ganasde ponerme a llorar. Imagínate. Pese ano tener ninguna esperanza de curación,los médicos le abren la cabeza y se laremueven, una y otra vez, y siempreempeora y va perdiendo poco a poco
facultades, y yo soy testigo de ello y nopuedo ayudarle en nada. ¡Esto no hayquien lo soporte! Además, ves cómo tusahorros van fundiéndose. No sé si podréseguir yendo a la universidad los tresaños y medio que me quedan, y mihermana mayor, tal como están lascosas, no podrá casarse.
—¿Cuántos días por semana vienes?—le pregunté.
—Cuatro —contestó Midori—. Aquíen principio ofrecen una atencióncompleta, pero en realidad lasenfermeras no dan abasto. Hacen todo loque pueden. Pero hay poco personal ytienen que encargarse de demasiadas
cosas. Así que, quieras o no, la familiatiene que ocuparse hasta cierto punto.Mi hermana debe encargarse de latienda y yo tengo que encontrar tiempoentre clase y clase. Con todo, ella vienetres días por semana, y yo, cuatro.Empleamos cualquier momento librepara una cita. Ya ves. Un programa de lomás apretado.
—Si estás tan ocupada, ¿por quéquedas conmigo?
—Porque me gusta estar contigo. —Midori jugueteaba con la taza deplástico.
—Vete a pasear durante laspróximas dos horas —le dije—.
Mientras, cuidaré a tu padre.—¿Por qué?—Porque es mejor que te alejes del
hospital y descanses un rato. No hablescon nadie, deja que se te vacíe lacabeza.
Midori se lo pensó un momento,pero finalmente aceptó.
—Tal vez tengas razón. Pero ¿sabescómo cuidarlo?
—Te he visto hacerlo. Y, más omenos, ya sé de qué va. Vigilar el gota agota, darle agua, secarle el sudor,limpiarle las flemas. El orinal estádebajo de la cama, cuando tenga hambredebo darle el resto del almuerzo… Si
tengo alguna duda, se lo pregunto a laenfermera.
—Con eso basta. —Midori esbozóuna sonrisa—. A veces empieza a perderla razón y dice cosas raras. Cosas queno se sabe a qué vienen. Tú, si las dice,no hagas caso.
—No te preocupes por nada.Al volver a la habitación, Midori le
dijo a su padre que tenía que salir unmomento y que mientras tanto locuidaría otra persona. Al padre nopareció importarle. O quizá no habíaentendido nada de lo que Midori lecomentó. Yacía tendido boca arriba conla vista clavada en el techo. De no ser
porque parpadeaba, uno lo tomaría pormuerto. Sus ojos estaban inyectados ensangre, como si hubiera bebido, ycuando respiraba hondo las aletas de lanariz se le dilataban. Aparte de esto,permanecía completamente inmóvil, y nohizo ademán de responder a Midori. Yoera incapaz de imaginar quépensamientos y qué sensaciones debíade haber en el fondo de aquellaconciencia borrosa. Pensé que tendríaque hablarle, pero no sabía qué podíadecirle, ni tampoco cómo hacerlo, asíque opté por permanecer callado. Pocodespués él cerró los ojos y se durmió.Me senté en una silla junto a la cabecera
de la cama, me quedé observando cómole temblaban las aletas de la nariz, recépara que no se muriera. Pensé en loextraño que sería que expirara estandoyo a su lado. En definitiva, acababa deconocerlo, el único vínculo entre él y yoera Midori, y la única relación que yotenía con Midori era que ambosasistíamos a clase de Historia del TeatroII.
Pero no agonizaba. Sólo dormíaprofundamente. Al aplicar el oído a surostro, pude oír su respiración. Mástranquilo, empecé a charlar con laesposa del hombre de la cama contigua.Parecía tomarme por el novio de
Midori; me estuvo hablando de ella todoel rato.
—Es muy buena chica —dijo—. Sedesvive por su padre, es amable,cariñosa, atenta, fuerte y, además, guapa.Tienes que cuidar de ella. No dejes quese te escape. Hay muy pocas chicascomo ella.
—La cuidaré. —Le seguí lacorriente.
—Yo tengo una hija de veintiún añosy un hijo de diecisiete que nunca seacercan al hospital. Cuando tienentiempo libre, practican surf, tienen citas,salen por ahí… Es terrible. Sólo sirvenpara desplumarte. Y luego desaparecen.
A la una y media dijo que tenía queir de compras y salió. Los dos enfermosdormían profundamente. El sol de latarde inundaba la habitación y yo sentíque iba a dormirme de un momento aotro, sentado en aquella silla. Sobre lamesa de al lado de la ventana, unoscrisantemos blancos y amarillos metidosen un jarrón anunciaban al mundo queestábamos en otoño. El olor dulzón delpescado hervido del almuerzo, que elpadre de Midori había dejado intacto,flotaba por la habitación. Lasenfermeras seguían recorriendo elpasillo con un seco ruido de pasos,hablando entre ellas con voz clara y
grave. De vez en cuando se acercaban ala habitación y, al ver a los dospacientes profundamente dormidos, medirigían una sonrisa y desaparecían.Deseé tener algo para leer, pero en lahabitación no había nada: ni libros, nirevistas, ni periódicos. Únicamente uncalendario colgado de la pared.
Pensé en Naoko, en el cuerpodesnudo de Naoko con el pasador delpelo puesto. Imaginé la curva de sucintura y la sombra de su vello púbico.¿Por qué se había desnudado delante demí? ¿Estaba sonámbula? ¿O no habíasido más que una fantasía? Con el pasodel tiempo, conforme iba alejándome de
aquel pequeño mundo, dudaba sobre silos sucesos de aquella noche habíansido reales. Si pensaba que habíanocurrido de verdad, me parecía quehabían ocurrido de verdad; pero sipensaba que eran una fantasía, entoncesme parecía que habían sido una fantasía.Para ser una ilusión, los detalles erandemasiado precisos; para ser reales,éstos eran demasiado hermosos. Elcuerpo de Naoko y la luz de la luna.
El padre de Midori se despertó derepente y empezó a toser, así que tuveque interrumpir mis pensamientos eneste punto. Le quité las flemas con unpañuelo de papel, le enjugué el sudor de
la frente con una toalla.—¿Quiere un poco de agua?Al preguntárselo, hizo un gesto
afirmativo de unos cuatro milímetros. Ledi a beber el agua a pequeños sorbos deuna pequeña botella de cristal. Losresecos labios le temblaron y la nuez sele movió espasmódicamente. Bebió todael agua tibia que había en la botella.
—¿Quiere más agua? —le pregunté.Me pareció que se disponía a decir
algo y acerqué el oído.—No —susurró con una voz aún
más débil que la de antes.—¿Quiere comer algo? ¿Tiene
hambre? —insistí.
El padre esbozó un débil gestoafirmativo. Tal como había hechoMidori, giré la manivela, alcé la cama yle hice comer, a cucharadas alternas, lagelatina de verduras y el pescadohervido. Tardó una eternidad en comersela mitad y volvió la cabeza ligeramentehacia un lado indicando que ya no queríamás. Fue un gesto casi imperceptible. Alparecer, si la movía, la cabeza le dolía.Cuando le pregunté si quería fruta, medijo:
—No.Le sequé las comisuras de los labios
con una toalla, volví a poner la cama enposición horizontal y saqué los platos al
pasillo.—¿Estaba bueno?—Malo —respondió.—Sí, la verdad es que no tenía muy
buena pinta. —Me reí.El padre de Midori no contestó nada
y clavó en mí los ojos. Pensé que estabadudando entre abrirlos o cerrarlos.«¿Sabe quién soy?», me pregunté derepente. Por alguna razón, parecíaencontrarse más cómodo a mi lado quecuando estaba con Midori. O quizá meconfundía con otra persona. De todosmodos, se lo agradecía.
—Fuera hace un día espléndido —dije cruzando las piernas, sentado en la
silla—. Estamos en otoño, es domingo,hace un día espléndido, vayas adóndevayas todo está lleno de gente. En díasasí lo mejor que se puede hacer esquedarse quieto en una habitación,tranquilo, tal como estamos ahora. Sincansarse. Cuando uno va a esos sitiosatestados de gente, lo único queconsigue es cansarse, el aire estácontaminado. Normalmente losdomingos hago la colada. Por la mañanalavo y tiendo la ropa en la azotea de laresidencia, y al atardecer la recojo y laplancho. No me molesta planchar. Megusta que una prenda arrugada quedelisa. De hecho, soy bastante bueno con
la plancha. Al principio no lo era, claro.Hacía pliegues por todas partes. Pero alcabo de un mes terminéacostumbrándome. Así que el domingoes el día de lavar y de planchar. Perohoy no he podido. Es una lástima. Es eldía idóneo para hacer la colada.
»No pasa nada. Mañana melevantaré temprano y lo haré. No sepreocupe. En realidad, los domingos notengo nada mejor que hacer.
»Mañana, después de lavar y tenderla ropa, iré a la clase de las diez. Voycon Midori. Se llama Historia del TeatroII y ahora estamos estudiando aEurípides. ¿Sabe quién es Eurípides? Un
griego de la Antigüedad, uno de los tresgrandes autores de la tragedia griegajunto con Esquilo y Sófocles. Alparecer, se supone que murió devoradopor los perros en Macedonia, pero hayquien disiente. En fin, éste es Eurípides.Yo prefiero a Sófocles, pero supongoque es cuestión de gustos. Así que notengo nada que decir al respecto.
»La característica de su obra radicaen que hay diferentes cosas que se vancomplicando las unas con las otras hastaque cualquier movimiento se haceimposible. Salen muchos personajes,cada uno con sus propias circunstancias,razones y quejas, todos persiguiendo, a
su modo, la justicia y la felicidad. Porello, todos acaban encontrándose en uncallejón sin salida. Lógico, ¿no leparece? Es imposible que prevalezca laidea de justicia, que todos alcancen lafelicidad. Y se produce el inevitablecaos. ¿Entonces qué cree usted quesucede? En realidad, algo muy simple.Al final aparece un dios. Y controla eltráfico. Tú vas para allá, tú te quedasaquí. Tú te juntas con aquél, tú te quedasaquí un rato quieto. Todo se resuelve. Aesto se le llama deus ex machina. En lasobras de Eurípides suele aparecer casisiempre un deus ex machina, y sobreeste punto la crítica está dividida.
»¡Sería tan cómodo que existiera undeus ex machina en el mundo real! ¿Nole parece? Cuando alguien pensara: “¿Yahora qué hago? ¡Estoy atrapado!”, undios bajaría deslizándose desde lo alto ylo resolvería todo. Nada podría ser másfácil. En fin, esto es Historia del TeatroII. Éstas son las cosas que estudiamos enla universidad.
Mientras charlaba, el padre deMidori me miraba con ojos turbios, sindecir nada. Por su mirada, era imposiblediscernir si entendía poco o mucho de loque le estaba contando.
—¡En fin! —exclamé.Después de hablar me sentí
hambriento. Apenas había desayunado, yno había comido más que media racióndel almuerzo. Lamenté no haber comidobien al mediodía, pero elarrepentimiento no solucionaba nada.Registré el armario buscando algo, perosólo había una lata de nori, pastillas dela tos Vicks y salsa de soja. En la bolsade papel yacían los pepinos y lospomelos.
—Tengo hambre. ¿Le importa quecoma los pepinos? —le pregunté.
El padre de Midori no dijo nada.Lavé los tres pepinos en el baño. Luegopuse salsa de soja en un plato, envolvílos pepinos con nori, los mojé en la
salsa de soja y me dispuse a comerlos.—Están muy buenos, ¿sabe? —
comenté—. Ligeros, frescos, con olor avida. Unos buenos pepinos, sí señor.Mucho mejor que un kiwi.
En cuanto terminé el primer pepino,le hinqué el diente al segundo. Elcurioso crujido que se escucha almascar un pepino resonaba en lahabitación. Al terminar el segundo, porfin descansé. Calenté agua en un hornillode gas del pasillo y me preparé una tazade té.
—¿Le apetece agua o un zumo? —lepregunté.
—Pepino —contestó él.
Sonreí.—Muy bien. ¿Con nori?Un leve gesto afirmativo. Volví a
alzar la cama, con un cuchillo de la frutacorté el pepino a trozos, los envolví ennori, los mojé en salsa de soja, lospinché con un mondadientes y se losacerqué a la boca. Sin alterar laexpresión, el padre de Midori losmasticó y se los tragó.
—Está bueno, ¿verdad? —lepregunté.
—Bueno —dijo.—Es importante que uno encuentre
buena la comida. Es una prueba de queestá vivo.
Acabó comiendo todo el pepino.Después estaba sediento y volví a darleagua de la botella. Al rato, me indicóque quería orinar, así que saqué el orinalde debajo de la cama y le puse la puntadel pene en la boca del orinal. Fui albaño, tiré la orina, lavé el orinal conagua. Volví a la habitación y bebí elresto de té.
—¿Cómo se encuentra? —lepregunté.
—Un poco… cabeza…—¿Le duele la cabeza?Él hizo una mueca en señal
afirmativa.—Tenga paciencia. Acaban de
operarle. Claro que a mí no me hanoperado nunca y no sé muy bien qué sesiente.
—Billete —dijo.—¿Billete? ¿Qué billete?—Midori. Billete.Enmudecí al no entender de qué me
estaba hablando. Él también guardósilencio durante unos instantes. Luegoañadió:
—Por favor.O eso me pareció oír. Tenía los ojos
abiertos como platos y me mirabafijamente. Parecía querer comunicarmealgo, pero yo no tenía ni la más remotaidea de qué podía ser.
—Ueno —dijo—. Midori.—¿La estación de Ueno?Él asintió haciendo acopio de todas
sus fuerzas.—Billete. Midori. Por favor.
Estación de Ueno —resumí.Sin embargo, el sentido se me
escapaba. Me dije que quizás estuvieradelirando, pero su mirada era muchomás lúcida que antes. Alzó el brazo enel que no tenía clavada la aguja del gotaa gota y lo alargó hacia mí. Para él, estodebió de representar un esfuerzo enormeporque se le quedó la mano temblando,crispada, en el aire. Me levanté y lesujeté aquella mano vacilante. Él
repitió, presionando mi mano sin fuerza:—Por favor.Le dije que no se preocupara, que
me encargaría del billete y de Midori.Entonces él bajó la mano y cerró losojos, exhausto. El hombre se durmió,respirando entrecortadamente. Trascomprobar que no estaba muerto, salífuera, calenté un poco de agua y bebíotra taza de té. Reconozco que sentísimpatía por aquel hombre moribundo.
La esposa del paciente de la camacontigua volvió enseguida. Me preguntósi todo había ido bien. Le respondí que
sí. Su marido continuaba sumido en unsueño apacible.
Midori regresó pasadas las tres.—He estado paseando por el parque
—dijo—. Tal como tú me habías dicho,sin hablar con nadie, dejando que se mevaciara la cabeza.
—¿Y cómo te ha sentado?—Me siento mucho mejor. Gracias
por todo. Aún estoy cansada, pero menoto el cuerpo mucho más ligero. Debíade estar más cansada de lo que suponía.
Dado que el padre estabaprofundamente dormido y allí noteníamos nada especial que hacer,compramos dos cafés en la máquina
expendedora y los bebimos en la sala dela televisión. Informé a Midori de todolo ocurrido durante su esencia: el padrehabía estado durmiendo profundamente;al despertarse, había comido la mitad delos restos del almuerzo y, al vermemordisqueando los pepinos, le habíaapetecido comerse uno entero; luegohabía orinado y había vuelto a dormirse.
—Watanabe, eres un chicoextraordinario. —Midori estabaadmirada—. Con lo que nos cuesta atodos que pruebe algo…, y tú logras quecoma un pepino. Es increíble.
—No sé, creo que fue porque vioque yo los comía muy a gusto —dije.
—O porque tienes un gran talentopara tranquilizar a los demás.
—¡Qué dices! —Empecé a reírme—. Conozco a mucha gente que te diríalo contrario.
—¿Qué te ha parecido mi padre?—Me gusta. No sé muy bien qué
contarle, pero me da la impresión de quees una buena persona.
—¿Ha estado tranquilo?—Mucho.—La semana pasada fue horrible. —
Midori sacudió la cabeza—.Enloqueció, se puso violento. Me tirabalos vasos y me decía: «¡Imbécil!¡Muérete!». En esta enfermedad, a veces
ocurre. No sé por qué, pero, en unmomento determinado, se ponen de malhumor. A mi madre también le pasó.¿Sabes qué me decía ella? «Tú no ereshija mía. Te odio.» Al escucharla, yo loveía todo negro. Por lo visto, es típicode esta enfermedad. Algo presiona unaparte del cerebro, irrita al enfermo y loincita a hablar de este modo. Lo séperfectamente. Pero aun así hiere. Estoyaquí, haciendo todo lo que humanamentepuedo, y me dicen estas cosas. Mesiento fatal.
—Sí, ya te entiendo —comenté.Pensé en las palabras
incomprensibles que había pronunciado
el padre de Midori.—¿«Billete»? ¿«Estación de Ueno»?
—repitió Midori—. ¿Qué debe dequerer decir con eso?
—Y luego ha dicho: «Por favor»,«Midori».
—¿Quizá te pide que me cuides?—O quiere que vayas a Ueno a
comprarle un billete —sugerí—. Detodas formas, el orden de las palabrasera confuso, no se entendía bien elsignificado. ¿Te dice algo la estación deUeno?
—¿La estación de Ueno? —Midorireflexionó—. Lo único que me recuerdason las dos veces que me escapé de
casa. En tercero y en quinto de primaria.En ambas ocasiones subí al tren en Uenoy me fui a Fukushima. Tomé dinero de lacaja registradora de la tienda. Meenfadé por algo y me marché. EnFukushima vivía una tía mía que megustaba mucho. Y allí me fui. Mi padreme llevó de regreso a casa. Vino abuscarme a Fukushima. Volvimos a Uenoen tren comiendo bentô. En estas dosocasiones mi padre me contó muchascosas, a ratos perdidos. Sobre el granterremoto de Kantô[24], sobre la guerra,sobre la época en que nací. Cosas de lasque no hablaba normalmente.Pensándolo bien, ésas fueron las únicas
veces en que mi padre y yo hablamoslargo y tendido. Mi padre, durante elgran terremoto de Kantô, pese a estar enel centro de Tokio, no se enteró de nada.
—¡No me digas! —exclamé atónito.—Como lo oyes. Me dijo que había
enganchado un remolque a la bicicleta,estaba circulando por Koishikawa y nonotó nada. Cuando volvió a casa seencontró con que habían caído todas lastejas y la familia estaba agarrada a lascolumnas, temblando. Y entonces mipadre, sin entender nada, preguntó:«¿Qué estáis haciendo?». Éstos son losrecuerdos que tiene mi padre del granterremoto de Kantô. —Midori soltó una
carcajada—. Los recuerdos de mi padresiempre son así. Nada dramáticos.Todos vistos de una manera peculiar.Escuchando sus historias, da laimpresión de que en Japón no hasucedido nada relevante durante losúltimos cincuenta o sesenta años. Nada.Absolutamente nada. Ya se trate de larevuelta de los jóvenes oficiales enfebrero de 1936 o de la Guerra delPacífico, él diría: «Ahora que lomencionas, sí, creo que ocurrió algo deeso». Es curioso, ¿no te parece?
»Me contó estas historias en elcamino de vuelta de Fukushima a Ueno.Al final, siempre me decía: “Midori,
vayas adónde vayas, siempre es lomismo”. Y cuando oía eso, yo, que erauna niña, pensaba que sí, que debía detener razón.
—¿Éstos son tus recuerdos de laestación de Ueno?
—Sí. ¿Y tú? ¿Te escapaste algunavez de casa?
—No.—¿Por qué no?—Porque no se me ocurrió.—Mira que eres raro —dijo Midori
admirada, ladeando la cabeza.—Tal vez.—Sea como sea, creo que mi padre
intentaba decirte que cuides de mí.
—¿De verdad?—Yo estas cosas las intuyo. Por
cierto, ¿qué le has respondido?—No entendía bien lo que me estaba
diciendo, así que le he dicho que no sepreocupe, que yo me encargaré delbillete y de ti, que esté tranquilo.
—O sea, que le has prometido quecuidarías de mí. —Midori me miró a losojos con expresión seria.
—No es eso. —Me afané enjustificarme—. No entendía a qué veníatodo aquello y…
—Tranquilo. Es broma. Te estabatomando el pelo. —Midori se rió—. Meencanta esta faceta tuya.
Cuando acabamos de tomar el café,volvimos a la habitación. El padre deMidori seguía profundamente dormido.Al acercar el oído, podía percibirse larespiración acompasada del sueño.Conforme la tarde avanzaba, la luz delexterior fue mudando a un color suave yotoñal. Una bandada de pájaros seacercó, se posó sobre los cables deltendido eléctrico y levantó el vuelo.Midori y yo nos sentamos en un rincón,uno junto al otro, y charlamos en vozbaja. Ella me adivinó el futuro por laslíneas de la mano y me pronosticó queviviría hasta los ciento cinco años, queme casaría tres veces y que moriría en
un accidente de tráfico. Pensé que no erauna mala vida.
Pasadas las cuatro, el padre sedespertó y Midori se sentó a la cabecerade la cama y le enjugó el sudor, le dio abeber agua, le preguntó si le dolía lacabeza. Vino una enfermera, le tomó latemperatura, anotó cuántas veces habíaorinado, comprobó el estado del gota agota. Yo me senté en la sala de latelevisión y durante un rato miré laretransmisión de un partido de fútbol.
—Debo irme —le dije a Midori alas cinco. Luego me dirigí al padre—:Tengo que ir a trabajar. De seis a diez ymedia vendo discos en una tienda de
Shinjuku.Él me miró e hizo un débil gesto
afirmativo.—Watanabe, no sé cómo agradecerte
lo que hoy has hecho por mí, lo dehoy… —me dijo Midori en el vestíbulo.
—No he hecho nada del otro mundo.Pero si crees que te ayudo, puedo volverla semana que viene. Me apetece verotra vez a tu padre.
—¿Hablas en serio?—Total, en la residencia tampoco
hago nada. ¡Ah! Y aquí puedo comerpepinos.
Midori, con los brazos cruzados,golpeaba el suelo de linóleo con sus
tacones.—Me gustaría tomar una copa
contigo un día de éstos. —Inclinóligeramente la cabeza.
—¿Y la película porno?—Podemos ir de copas después de
la película —sugirió Midori—. Yhablaremos de guarradas, como siempre.
—Perdona, pero no soy yo quien lasdice, sino tú —protesté.
—Tanto da quién sea. En cualquiercaso, mientras hablamos de porquerías,beberemos una copa tras otra, nosemborracharemos, nos abrazaremos ynos iremos juntos a la cama.
—Puedo imaginarme lo que sigue.
—Suspiré—. Y cuando yo lo intente, ¿túme rechazarás?
—¡Bah! —rió Midori.—Ven a recogerme a la residencia el
domingo que viene. Podemos venir avisitar a tu padre.
—Mejor que me ponga una falda unpoco más larga, ¿no?
—Sí.
Sin embargo, el domingo de lasemana siguiente no fui al hospital. Elpadre de Midori falleció la madrugadadel viernes.
Aquel día Midori me llamó por
teléfono a las seis y media de la mañanapara comunicármelo. Sonó el timbreanunciando que tenía una llamada, mepuse una chaqueta sobre los hombros delpijama, bajé al vestíbulo y tomé elauricular. Una lluvia fría caía en el másabsoluto silencio.
—Papá ha muerto hace un rato —medijo Midori con voz tranquila.
Le pregunté si había algo quepudiera hacer por ella.
—Gracias. Pero no hay ningúnproblema —contestó Midori—. Yaestamos acostumbradas a los funerales.Sólo quería decírtelo —lanzó un suspiro—. No vayas al funeral. Los odio. No
quiero verte en un sitio así.—De acuerdo —accedí.—¿Me llevarás a ver una película
porno?—Claro.—¿Una muy guarra?—Buscaré una de ésas.—Ya te llamaré yo —añadió
Midori. Y colgó.
Una semana después aún no habíarecibido noticias suyas. No la vi en lasclases de la universidad, ni me llamó.Cada vez que volvía a la residenciamiraba si tenía algún recado, pero no me
había llamado nadie. Una noche, paracumplir mi promesa, intentémasturbarme pensando en Midori, perono resultó. No me quedó otra soluciónque, a medias, sustituirla por Naoko,pero ni siquiera la imagen de Naoko fuede gran ayuda. Acabé sintiéndomeestúpido y desistí. Me tomé un vaso dewhisky, me lavé los dientes y me acosté.
El domingo por la mañana le escribíuna carta a Naoko. Le conté que el padrede Midori había muerto. Había ido alhospital a visitar al padre de unacompañera de clase y comí unos pepinos
que sobraban. Entonces al padre leapeteció probarlos y comió uno entero.Pero, cinco días después, murió.
«Recuerdo con toda claridad elpequeño crujido que hacía almordisquear el pepino. Las personas,al morirnos, dejamos atrás unospequeños y extraños recuerdos.
»Cuando me despierto por lasmañanas, todavía en la cama, teimagino a ti y a Reiko en el gallinero.Me parece ver a los pavos reales, a laspalomas, a los loros y a los pavos.También recuerdo el chubasqueroamarillo con capucha que os ponéis
cuando llueve. Es muy reconfortantepensar en ti, yo todavía en la cama ybien tapado. Me da la sensación de queestás junto a mí durmiendo hecha unovillo. Y pienso en lo maravilloso quesería que esto fuese cierto.
»A veces me siento muy solo, perointento afrontar la vida con ánimo. Aligual que todas las mañanas tú cuidasde las aves del gallinero y trabajas enel campo, yo me doy cuerda a mímismo. Antes de saltar de la cama,lavarme los dientes, afeitarme,desayunar, vestirme, salir de laresidencia y llegar a la universidad, yahe dado treinta y seis vueltas a la
clavija. Me digo a mí mismo: “¡Vamos!Hoy empieza otro día. ¡Ánimo!”. No mehabía dado cuenta de que hablo muchosolo. Puede que, mientras me doycuerda, no pare de murmurar todo eltiempo.
»Es amargo no poder verte, pero, sitú desaparecieras, mi vida en Tokiosería mucho más dura todavía. Espensando en ti, por las mañanas, en lacama, como me decido a darme cuerday a vivir un nuevo día. Del mismo modoque tú luchas por seguir adelante allí,yo debo luchar por seguir adelanteaquí.
»Pero hoy es domingo y esta
mañana no me he dado cuerda. Hehecho la colada y ahora estoyescribiendo esta carta en mihabitación. Una vez la haya terminado,cuando haya pegado el sello y la hayaechado al buzón, no tendré nada másque hacer hasta la noche. Losdomingos no estudio. Durante lasemana ya estudio lo suficiente en labiblioteca, entre clases, así que losdomingos no tengo nada que hacer. Lastardes de domingo son tranquilas,apacibles y solitarias. Leo y escuchomúsica. A veces recuerdo, uno a uno,nuestros paseos por Tokio en domingo.Incluso me acuerdo de la ropa que
llevabas puesta. Las tardes de domingorecuerdo un montón de cosas.
»Dale recuerdos a Reiko. Cuandoanochece echo de menos su guitarra.»
Cuando terminé de escribir la carta,la eché a un buzón que había a unosdoscientos metros de la residencia,compré un sándwich de tortilla y unaCoca-Cola en una panadería del barrio,me senté en un banco del parque yalmorcé. En el parque había unos chicosjugando al béisbol y, para matar eltiempo, me quedé mirándolos. El cielo,conforme avanzaba el otoño, ibavolviéndose más azul y más alto y, al
alzar distraídamente la mirada, vi dosestelas de un avión que avanzaban enlínea recta hacia el oeste, paralelascomo las vías del ferrocarril. Cuandoles arrojé a los chicos una pelota quehabían bateado fuera del campo hastarodar a mis pies, ellos se quitaron lagorra y me dijeron: «Muchas gracias».En aquel partido entre jóvenesabundaban los lanzamientos no válidos yel robo de bases.
Por la tarde volví a la habitación, leíun libro y, cuando ya no pudeconcentrarme en la lectura, me quedémirando el techo pensando en Midori.Me pregunté si su padre realmente me
había pedido que cuidara de ella. Quizáme había confundido con otra persona.En todo caso, había muerto un viernespor la mañana en que caía una lluviafría, y ahora era imposible descubrir laverdad. Imaginé que el hombre antes demorir se había encogido todavía más. Yluego, en el crematorio, su cuerpo habíaardido y no habían quedado de él másque cenizas. ¿Qué dejaba atrás? Unatriste librería en un triste barriocomercial y dos hijas de las cuales almenos una era un poco excéntrica.«¿Qué tipo de vida era ésa?», pensé.¿Qué debía de estar rumiando su cabezaabierta y confusa, en el lecho del
hospital, cuando me miraba? Pensandoestas cosas del padre de Midori, meentristecí tanto que descolgué la ropa dela azotea antes de que se secara deltodo, me fui a Shinjuku y deambulé porel barrio para matar el tiempo. Lascalles atestadas en domingo mesosegaron. Compré Luz de agosto, deFaulkner, en la librería Kinokuniya,llena como un tren en hora punta, entréen el jazz café más ruidoso que encontréy escuché a Ornette Coleman y BudPowell mientras tomaba una taza de caféamargo y leía el libro que acababa decomprar. A las cinco y media cerré ellibro, salí a la calle, tomé una cena
ligera. «¿Cuántas decenas, no,centenares de domingos como éste mequedan por vivir?», me pregunté.«Domingos tranquilos, apacibles ysolitarios», dije en voz alta. Losdomingos no me doy cuerda.
8
A mediados de semana me hice uncorte muy profundo en la palma de lamano con un cristal. No me había dadocuenta de que uno de los tabiquesdivisorios de cristal de una de lasestanterías de los discos estaba roto. Mesorprendió que manara tal cantidad desangre. Unos grandes goterones fueroncayendo a mis pies, tiñendo el suelo decolor rojo. El encargado de la tienda
trajo varias toallas, me envolvió lamano, me hizo un vendaje y preguntó porteléfono dónde había un hospital deurgencias. Aunque era un tipejo bastanteinútil, por una vez actuó con eficacia.Por fortuna el hospital estaba cerca,pues antes de que llegáramos, las toallasya se habían empapado pues la sangregoteaba sobre el asfalto. La gente seapartaba de mi camino. Tal vezimaginaban que la herida era fruto deuna pelea. No me dolía. Sin embargo, lasangre manaba sin interrupción. Unmédico impasible me quitó las toallas,me hizo un torniquete en la muñeca, paróla hemorragia, desinfectó la herida, la
cosió y al fin comentó: «Vuelvemañana». Al regresar a la tienda, elencargado me dijo que me fuera a casa,que se quedaría él en mi lugar. Tomé elautobús y regresé a la residencia. Luegome dirigí a la habitación de Nagasawa.A causa de la herida, tenía los nerviosexcitados y quería hablar con alguien.Tenía la sensación de que hacía muchotiempo que no lo veía.
Encontré a Nagasawa en su cuartobebiendo una cerveza mientras seguía uncurso de español que daban entelevisión. En cuanto vio mi vendaje mepreguntó qué me había ocurrido. Leexpliqué que me había hecho daño, pero
que no era nada grave. Rechacé lacerveza que me ofrecía.
—El programa termina enseguida —me dijo Nagasawa mientras hacíaejercicios de pronunciación de español.
Calenté agua y preparé un té debolsa. En la tele, una española leía unosejemplos: «Es la primera vez que lluevede forma tan torrencial. En Barcelona lacorriente se ha llevado varios puentes».Nagasawa repitió estas frasespracticando la pronunciación y exclamó:
—¡Qué ejemplos más malos! En loscursos de idiomas siempre sacanfrasecitas de este tipo.
Cuando el programa terminó,
Nagasawa apagó el televisor y bebióotra cerveza que sacó de la pequeñanevera.
—¿Te molesto? —le pregunté.—¿A mí? ¡Qué va! Me aburría. ¿De
verdad no quieres una cerveza?Le dije que no.—¡Ah! Por cierto, el otro día dieron
los resultados de los exámenes. Heaprobado —comentó Nagasawa.
—¿Los exámenes para el Ministeriode Asuntos Exteriores?
—Sí. Oficialmente se llama Examenpara Servicios de Primera Clase delMinisterio de Asuntos Exteriores.Parecen idiotas, ¿verdad?
—Felicidades. —Le estreché lamano.
—Gracias.—Era de esperar.—Sí, lo era. —Nagasawa se rió—.
Está bien que sea oficial.—¿Irás al extranjero…? Tan pronto
como entres en el Ministerio, quierodecir.
—No, durante el primer año hayunos cursillos en nuestro país. Despuésa uno lo envían un tiempo al extranjero.
Yo sorbía el té y él bebía la cervezacon cara de satisfacción.
—Si quieres, te daré esta neveracuando me marche de aquí. Así podrás
tomar cerveza fría.—Perfecto. Pero tú también la
necesitarás. Tendrás que vivir en unapartamento, o en alguna parte, supongo.
—No digas tonterías. Cuando salgade aquí me compraré una nevera másgrande, viviré por todo lo alto. Ya heaguantado cuatro años en este agujero.No quiero, ni en pintura, seguir viendotodo lo que he utilizado aquí dentro. Tedoy lo que quieras. El televisor, eltermo, la radio…
—A mí cualquier cosa me va bien—dije. Tomé el libro de texto deespañol de encima del pupitre y mequedé mirándolo—. ¿Has empezado a
estudiar español?—Sí, cuantos más idiomas sepa,
tanto mejor. He descubierto que se medan bien. Mira, el francés lo heaprendido solo y ya lo hablo casi a laperfección. Son como un juego. Una vezconoces una regla, las otras son todas lomismo. Como las mujeres.
—Es una manera muy introspectivade vivir —comenté con sarcasmo.
—Por cierto, ¿vamos a cenar un díade éstos? —me preguntó Nagasawa.
—No querrás ir a ligar otra vez,¿verdad?
—No, hombre. Una buena cena.Podemos ir con Hatsumi a un buen
restaurante. Para celebrar mi nuevoempleo. Al lugar más caro queencontremos. Total, paga mi padre.
—¿Y por qué no vais los dos solos,Hatsumi y tú?
—Para mí y para Hatsumi, es muchomás cómodo si estás tú —tercióNagasawa.
«¡Oh, no!», pensé. Igual que conKizuki y Naoko.
—Después de la cena, ya pasaré lanoche en casa de Hatsumi. Peropodemos cenar los tres juntos.
—En fin. Si a vosotros dos osparece bien así, que no se hable más —dije—. Pero, Nagasawa, ¿qué vas a
hacer con Hatsumi? Después del cursillote irás de servicio al extranjero ytardarás años en volver. ¿Qué pasarácon ella?
—Esto es problema suyo, no mío.—No te entiendo.Él, con las piernas sobre la mesa,
bebió un trago de cerveza y bostezó.—A ver. Yo no tengo la intención de
casarme con nadie, y esto Hatsumi ya losabe. Así que, si ella quiere casarse conquien sea que lo haga. Yo no voy aimpedírselo. Y si prefiere no casarse yesperarme que me espere. Eso es lo quequería decir.
—¡Ah! —exclamé admirado.
—Imagino que a ti debe de parecertehorrible…
—Sí.—Este mundo es injusto por
naturaleza. Lo cual no es culpa mía. Hasido siempre así, desde el principio. Yojamás he engañado a Hatsumi. Le tengodicho que soy así y, si no le gusta, que sesepare de mí.
Cuando Nagasawa acabó de beber lacerveza, se llevó un cigarrillo a loslabios y le prendió fuego.
—¿No hay nada en la vida que te démiedo? —le pregunté.
—No soy tan estúpido —dijoNagasawa—. Por supuesto, muchas
veces la vida me da miedo. Como a todoel mundo. La diferencia está en que nolo admito como premisa. Quiero llegarhasta donde pueda empleando todas misfuerzas. Tomando lo que quiero, dejandolo que no quiero. Así es como vivo. Simeto la pata, me detengo y loreconsidero. Si uno le da la vuelta a estasociedad injusta, entiende que en elmundo puede explotar sus posibilidades.
—Eso me parece muy egoísta, laverdad.
—¡Yo no me quedo mirando al cieloesperando que caiga la fruta! A mimanera, me esfuerzo mucho. Meesfuerzo diez veces más que tú.
—Tal vez tengas razón —reconocí.—Por eso a veces miro alrededor y
me siento asqueado. Me digo: ¿por quéno se esfuerzan más estos tíos? Lo únicoque saben hacer es quejarse.
Miré, estupefacto, a Nagasawa.—A mí me da la impresión de que
en este mundo la gente se matatrabajando —tercié—. ¿Me equivoco?
—No es más que trabajo —explicóNagasawa llanamente—. El esfuerzo delque hablo es algo que se hace por propiainiciativa, con un propósitodeterminado.
—¿Por ejemplo, mientras otros sequedan satisfechos al saber que han
encontrado un empleo, tú empiezas aestudiar español?
—A eso me refiero. Antes de laprimavera, dominaré el español. Yahablo inglés, alemán y francés. Y elitaliano, bastante bien. ¿Crees que todoeso se consigue sin esfuerzo?
Él fumaba un cigarrillo; yo pensabaen el padre de Midori. A éste jamás sele había ocurrido estudiar españolsiguiendo unos cursos de la televisión.Probablemente, tampoco había pensadonunca en la diferencia entre esfuerzo ytrabajo. Tal vez estuviera demasiadoocupado para ello. Tenía mucho trabajoy, además, debía llevar de vuelta a casa
a su hija, que se había escapado aFukushima.
—¿Qué tal te va cenar el próximosábado? —dijo Nagasawa.
Le respondí que bien.
Nagasawa eligió un restaurantefrancés tranquilo y elegante en el barriode Azabu. Al llegar dio su nombre y noscondujeron a un reservado que había alfondo del local. Era una estanciapequeña de cuyas paredes colgabanquince cuadros. Mientras esperábamos aHatsumi, bebimos un vino delicioso yhablamos de la obra de Joseph Conrad.
Nagasawa llevaba un traje gris, a todasluces carísimo, y yo, una sencillachaqueta azul marino.
Hatsumi llegó quince minutosdespués. Se había maquillado conesmero, lucía unos pendientes de oro yllevaba un bonito vestido azul oscuro yunos escarpines rojos muy elegantes.Tras alabarle el color del vestido, medijo que se llamaba azul medianoche.
—¡Qué restaurante más bonito! —exclamó Hatsumi.
—Mi padre come aquí cuando estáen Tokio. Vine con él una vez. Pero a míno me gustan demasiado estos sitios tanpretenciosos —dijo Nagasawa.
—De vez en cuando no están mal,¿verdad, Watanabe? —terció Hatsumi.
—No. Si no eres tú quien paga,claro —comenté.
—Mi padre viene siempre con unamujer —añadió Nagasawa—. Tiene unaamante en Tokio.
—¿Ah, sí? —se extrañó Hatsumi.Yo bebía vino fingiendo que no
estaba escuchando la conversación.Poco después regresó el camarero ypedimos la comida. Elegimosentremeses y sopa, y de segundoNagasawa pidió pato y Hatsumi y yo,lubina. Tardaron mucho en servirnos lacomida y, mientras tanto, bebimos vino y
charlamos. Nagasawa nos habló delexamen del Ministerio de AsuntosExteriores. Dijo que la mayoría de lagente que se había presentado erabasura, que lo mejor que podía hacersecon ellos era arrojarlos a un pantano sinfondo, pero por lo visto algunosaspirantes valían la pena. Le pregunté si,en comparación con la sociedad engeneral, la proporción era alta o baja.
—Es la misma, claro. —Por laexpresión de la cara de Nagasawa supeque le parecía una obviedad—. Es igualen todas partes. Se trata de una leyinmutable.
Cuando terminamos la botella de
vino, Nagasawa pidió otra y un whiskyescocés doble para él.
Luego Hatsumi empezó a hablarmede una chica que quería presentarme.Era el eterno tema de conversación entreHatsumi y yo. Ella siempre queríapresentarme a «una chica monísima desu club de estudiantes», y yo siempreintentaba eludirlo.
—Es muy buena chica. Y guapísima.La próxima vez la traeré conmigo yhabláis. Seguro que te gusta.
—Déjalo —dije—. Soy demasiadopobre para salir con las chicas de tu
universidad. No tengo dinero, ni temasde conversación en común con ellas.
—¿Por qué? No lo creo. Ella es muybuena chica, y muy sencilla. No es nadasofisticada.
—Watanabe, ¿por qué no lo pruebasuna vez? —intervino Nagasawa—.Total, no tienes por qué acostarte conella.
—¡Claro que no! Ella es virgen —sealarmó Hatsumi.
—Como lo eras tú.—Sí, como lo era yo. —Hatsumi
esbozó una sonrisa—. Watanabe, no mevengas con lo de «soy pobre». Eso notiene nada que ver. No niego que en
clase hay muchas presumidas. Pero elresto somos chicas corrientes.Almorzamos en el comedor de launiversidad, tomamos un menú dedoscientos cincuenta yenes y…
—Hatsumi —la interrumpí—, en elcomedor de mi universidad hay tresmenús: el A, el B y el C. El A cuestaciento veinte yenes, el B, cien, y el C,ochenta. Y cuando yo, muy de vez encuando, pido el menú A, todos me mirancon mala cara. Los que no puedenpermitirse el menú C, comen raamenpor sesenta yenes. Así es miuniversidad. ¿Crees que tendríamos algode que hablar?
Hatsumi soltó una carcajada.—¡Qué barato! Yo también iré a
comer allí. Escúchame, tú eres un buenchico y seguro que te llevarías bien conella. Le gustaría el menú de cientoveinte yenes.
—¡Qué dices! —Me reí—. Si no legusta a nadie… Lo comemos porque nonos queda otro remedio.
—No nos juzgues por la apariencia,Watanabe. Es cierto que la mía es unauniversidad de niñas bien, pero allí haymuchas chicas que son buenas personasy tienen una visión seria de la vida. Notodas quieren salir con chicos condescapotable.
—Eso ya lo sé —dije.—A Watanabe le gusta una chica —
dijo Nagasawa—, pero no dice unapalabra sobre ella. Es un chico muydiscreto. Y ella está envuelta en un halode misterio.
—¿Es cierto? —me preguntóHatsumi.
—Sí. Pero no tiene ningún «halo demisterio». Las circunstancias son unpoco complicadas y se me hace difícilhablar de ello.
—¿Es un amor ilícito? Túconsúltame a mí —aventuró Hatsumi.
Bebí un trago de vino esperando queolvidaran el asunto.
—Fíjate lo discreto que es. —Nagasawa tomó su tercer whisky—. Nosuelta prenda.
—¡Qué lástima! —se lamentóHatsumi cortando su terriné a pedacitos,que se llevaba a la boca con el tenedor—. Si tú y esa chica os hubieraisllevado bien, hubiéramos quedado loscuatro.
—Y nos hubiéramos emborrachado eintercambiado parejas —añadióNagasawa.
—No digas estupideces.—¿Estupideces? A Watanabe le
gustas.—Eso no tiene nada que ver —
susurró Hatsumi—. Él no es así. Serespeta mucho a sí mismo. Lo sé. Poreso quiero presentarle a chicas.
—Sí, pero hace tiempo nosintercambiamos nuestras chicas. ¿No esverdad, Watanabe? —dijo Nagasawacon expresión de indiferencia, vació suvaso de whisky y pidió otro.
Hatsumi dejó el tenedor y elcuchillo, se limpió las comisuras de loslabios con la servilleta y me miró a losojos.
—Watanabe, ¿hiciste eso?Como no sabía qué responder,
permanecí en silencio.—Díselo. No importa —añadió
Nagasawa.«¡Vaya!», pensé. Nagasawa, cuando
bebía, se ponía muy desagradable. Yaquella noche su agresividad no parecíaestar dirigida a mí, sino a Hatsumi. Aldarme cuenta, me sentí aún másincómodo.
—Quiero oírlo. Debe de ser muyinteresante —me dijo Hatsumi.
—Estábamos ebrios —solté.—Si no tiene importancia… No os
lo reprocho. Pero me gustaría que me locontarais.
—Nagasawa y yo estábamostomando unas copas en Shibuya yconocimos a dos chicas con quienes
congeniamos. Estudiaban en una escuelauniversitaria, ellas también estaban muybebidas, entramos en un hotel cercano ynos acostamos. Pedimos doshabitaciones contiguas. A medianocheNagasawa llamó a la puerta y me dijo:«¡Eh, Watanabe! ¡Cambio de pareja!», yyo me fui a su habitación y él vino a lamía.
—¿Ellas no se enfadaron?—Ellas también estaban muy
borrachas. Tanto les daba una cosa queotra.
—Pero había una razón para hacerlo—dijo Nagasawa.
—¿Cuál? —preguntó Hatsumi.
—Que entre las dos chicas había unadiferencia abismal. Una era muy guapa yla otra era poco agraciada, y a mí mepareció injusto. Vamos, que yo me quedéla guapa, pero me sabía mal porWatanabe, que estaba con la fea. Por esohicimos el intercambio. ¿Recuerdas,Watanabe?
—Sí.A decir verdad, me gustó mucho más
la chica que no era guapa. Tenía unaconversación interesante y buencarácter. Después de hacer el amor,estuvimos hablando en la cama hasta quede pronto apareció Nagasawa y propusoel intercambio. Cuando le pregunté a
ella qué le parecía, me dijo que, si esoera lo que queríamos hacer, a ella no leimportaba. Tal vez pensó que yo queríaacostarme con la chica guapa.
—¿Fue divertido? —me preguntóHatsumi.
—¿El intercambio?—Todo.—No especialmente —dije—.
Acostarse con chicas de esa manera noes divertido.
—¿Y entonces por qué lo hiciste?—Porque yo se lo propuse —
intervino Nagasawa.—Se lo preguntaba a Watanabe —
replicó Hatsumi con determinación—.
¿Por qué haces cosas así?—De vez en cuando me entran unas
ganas irrefrenables de acostarme conalguien —reconocí.
—Pero si estás enamorado de unachica, ¿por qué no lo haces con ella? —preguntó Hatsumi tras reflexionar unosinstantes.
—La situación es muy complicada.Hatsumi lanzó un suspiro.La puerta se abrió y nos trajeron la
comida. A Nagasawa le sirvieron patoasado y, delante de Hatsumi y de mí, ensendos platos, dejaron las lubinas. Deacompañamiento había verduras cocidasregadas con salsa. Los camareros se
retiraron de inmediato. Nagasawa cortóel pato con el cuchillo, comió conapetito y bebió whisky. Yo comíaespinacas. Hatsumi aún no habíaprobado bocado.
—Watanabe, no sé a quécircunstancias te refieres, pero no creoque este comportamiento sea propio deti. ¿Qué opinas?
La chica posó las manos sobre lamesa y fijó su mirada en mí.
—No lo sé —dije—. A veces yotambién lo pienso.
—¿Por qué lo haces?—Porque a veces necesito calor —
volví a reconocer—. Si no tengo la
calidez de una piel me siento muy solo.—En resumen —intervino
Nagasawa—. Watanabe está enamoradode una chica pero, dadas lascircunstancias, no puede acostarse conella. Por eso ha decidido que sólo buscasexo. ¿Qué hay de malo en eso? Tiene sulógica. No tiene por qué encerrarse encasa y estar todo el día masturbándose.
—Pero, si realmente quieres a esachica, podrías aguantarte, ¿no es cierto,Watanabe?
—Tal vez sí. —Me llevé a la bocaun trozo de lubina bañado en salsa.
—Tú no entiendes el deseo sexualmasculino —le espetó Nagasawa a
Hatsumi—. Yo, por ejemplo, llevosaliendo contigo tres años y, además, heestado acostándome todo el tiempo conotras mujeres. Pero de ésas ni meacuerdo. Ni sé cómo se llaman, nirecuerdo sus caras. Jamás me acuestocon la misma chica más de una vez. Lasconozco, me acuesto con ellas y memarcho. Nada más. ¿Qué hay de malo enello?
—No soporto tu arrogancia —replicó Hatsumi con voz áspera—. Nose trata de que te acuestes con otras. Queyo sepa, hasta ahora no me he enfadadonunca por tus devaneos…
—A eso no puede llamársele
«devaneos». No es más que un juego.No hago daño a nadie —se defendióNagasawa.
—A mí sí me lo haces —dijoHatsumi—. ¿Por qué no tienes bastanteconmigo?
Nagasawa permaneció un rato ensilencio, removiendo el whisky en suvaso.
—No se trata de que no me bastecontigo, sino de algo muy distinto. En miinterior hay una especie de sed quetengo que saciar. Y, si esto te hiere, losiento mucho. Yo soy así. Tengo quevivir con esta sed. Esta ansia define mivida. No puedo evitarlo.
Por fin, Hatsumi tomó el tenedor y elcuchillo y empezó a comer la lubina.
—Por lo menos, podrías dejar enpaz a Watanabe.
—Watanabe y yo nos parecemos, nocreas —continuó Nagasawa—. Los dossomos incapaces de interesarnos pornadie más que no sea nosotros mismos.Dejando de lado que uno sea arrogante yel otro no. A ambos sólo nos interesaqué pensamos, qué sentimos, quéhacemos. Por eso no podemos pensar ennadie más. Esto es lo que a mí me gustade él. Pero todavía no tiene plenaconciencia de ello y a veces duda, sesiente herido.
—¿Hay algún ser humano que nodude y no se sienta herido? —reflexionóHatsumi—. ¿Estás diciéndome que tújamás has dudado ni te has sentidoherido?
—Es obvio que yo también dudo yme siento herido. Pero esto, condisciplina, puede mitigarse. Incluso lasratas aprenden a elegir el circuito dondereciben menos descargas eléctricas.
—Pero las ratas no se enamoran.—«Las ratas no se enamoran» —
repitió Nagasawa, y me miró—. ¡Québonito! Quiero música ambiental. Unaorquesta con dos arpas…
—No me tomes el pelo. Estoy
hablando en serio.—Ahora estamos comiendo —dijo
Nagasawa—. Además, Watanabe estápresente. Sería conveniente que dejarasel tema para otra ocasión.
—¿Me voy? —pregunté.—No, quédate. Es mejor —me rogó
Hatsumi.—Ya que has venido, tómate el
postre —añadió Nagasawa.—No me importa irme…Terminamos nuestros platos en
silencio. Yo comí la lubina, Hatsumidejó media en el plato. Nagasawa hacíarato que bebía whisky.
—La lubina estaba buenísima —
comenté con ánimo de romper el hielo,pero nadie respondió. Fue como sihubiera arrojado una piedra en un pozo.
Nos retiraron los platos y nostrajeron un sorbete de limón y una tazade café a cada uno. Nagasawa apenaslos tocó y enseguida encendió uncigarrillo. Hatsumi ni los probó. Yocomí el sorbete y bebí el café mientrasme decía para mis adentros: «¡Vaya!».Hatsumi se entretenía contemplando susmanos, que descansaban sobre la mesa.Éstas —al igual que todo en ella— eranelegantes y refinadas. Pensé en Naoko yen Reiko. ¿Qué estarían haciendo enaquellos momentos? Naoko debía de
estar leyendo tumbada en el sofá y Reikotocando Norwegian Wood con laguitarra. Me poseyó un violento deseode volver a su pequeña habitación. ¿Quéhacía yo allí?
—Watanabe y yo nos parecemos enque ninguno de los dos buscamos quelos demás nos comprendan —insistióNagasawa—. En esto somos diferentesdel resto de la gente. La gente sedesvive buscando la comprensión dequienes les rodean. Pero yo no, yWatanabe, tampoco. No nos importa quelos demás no nos entiendan. Pensamosque «uno» es «uno», y los «demás» sonlos «demás».
—¿Eso crees? —me preguntóHatsumi.
—¡Qué va! —exclamé—. Yo no soytan fuerte. A mí me importa que meentiendan. Hay personas a quienesquiero comprender y que quiero que mecomprendan. Hasta cierto punto, piensoque es inevitable que el resto de la genteno lo haga. Ya me he hecho a la idea.Así que no me ocurre lo mismo que aNagasawa, a quien no le importa que nole entiendan.
—Es lo mismo que yo decía. —Nagasawa tomó la cucharilla del café—.Muy parecido. Tan distinto comodesayunar tarde o almorzar temprano.
Comes lo mismo, a la misma hora, sólodifiere la manera de llamarlo.
—Nagasawa, ¿a ti no te importasaber si te comprendo? —le preguntóHatsumi a Nagasawa.
—Me parece que no acabas deentenderlo. Si una persona comprende aotra es porque aquél es el momentopropicio para que suceda, no porqueésta desee que la entiendan.
—O sea que cometo unaequivocación cuando quiero que alguienme comprenda. Quiero que tú mecomprendas, por ejemplo.
—No, no es una equivocación —respondió Nagasawa—. La gente lo
llama amor. Éste es tu caso, dado quequieres comprenderme. Pero mi tipo devida es muy diferente al de la otra gente.
—No estás enamorado de mí,¿verdad?
—Tú, mi tipo de vida…—¡Me importa un rábano tu tipo de
vida! —gritó Hatsumi.Era la primera vez que la oía gritar,
y sería la última. Nagasawa pulsó eltimbre de la mesa y el camarero trajo lacuenta. Nagasawa sacó una tarjeta decrédito y se la entregó.
—Watanabe, siento la escena —dijo—. Voy a acompañar a Hatsumi a casa,tú márchate solo.
—No te preocupes por mí. Lacomida estaba deliciosa —comenté,pero nadie añadió una palabra.
El camarero regresó con la tarjeta decrédito. Nagasawa, tras comprobar elimporte, firmó con un bolígrafo. Luegonos levantamos y salimos delrestaurante. Nagasawa se adelantó haciala calzada; se disponía a parar un taxicuando Hatsumi lo detuvo.
—Gracias. Pero hoy no me apeteceestar más tiempo contigo. No hace faltaque me lleves a casa. Gracias por lacena.
—Como quieras —terció Nagasawa.—Ya me acompañará Watanabe.—Tú misma. Pero te advierto que
Watanabe es igual que yo. Amable ycariñoso, pero incapaz de amar a nadiecon el corazón en la mano. Hay unaparte de él que siempre está alerta,siente un ansia que lo devora. Lo sé desobra.
Paré un taxi, dejé subir a Hatsumiprimero y después informé a Nagasawade que la acompañaba.
—Me sabe mal —dijo Nagasawa,pero se veía a las claras que ya estabapensando en otra cosa.
—¿Adónde vamos? ¿Vuelves a
Ebisu? —le pregunté a Hatsumi. Suapartamento estaba en Ebisu. Hatsumihizo un gesto negativo con la cabeza—.¿Te apetece tomar una copa?
—Sí.—A Shibuya —le indiqué al
conductor.Hatsumi cruzó los brazos, cerró los
ojos y se recostó en el asiento del taxi.Los pendientes de oro refulgían con elvaivén del vehículo. El vestido azulmedianoche parecía haber sidoconfeccionado a propósito para laoscuridad del interior del taxi. Loslabios bien delineados de Hatsumi,pintados en un tono pálido, temblaban
como si ella misma temiera abrir laboca e iniciar un monólogo. Mirándolade aquella forma, comprendí por quéNagasawa la había elegido para ser sunovia. Quizás hubiera muchas mujeresmás hermosas que Hatsumi yprobablemente Nagasawa podía seducira muchas de ellas. Pero Hatsumi poseíaalgo que hacía estremecer el corazón delas personas. No lo lograba con un grandespliegue de energía. La fuerza queemanaba de ella estaba escondida, perodespertaba la empatía en los demás. Enel taxi, de camino a Shibuya, mientras laobservaba, me pregunté qué era aquellaemoción que yo sentía de pronto. Pero
entonces no logré hallar la respuesta.
La descubrí doce o trece añosdespués. Había viajado a Santa Fe,Nuevo México, para entrevistar a unpintor. Al atardecer entré en una pizzeríay, mientras bebía cerveza y tomaba unapizza, contemplé una puesta de sol tanhermosa que parecía un milagro. Elmundo entero estaba teñido de rojo. Mimano, el plato, la mesa…, todo lo quehabía ante mis ojos estaba teñido derojo. De un rojo tan brillante queparecía bañado en un jugo de frutas. Enaquel atardecer abrumador me acordé de
Hatsumi. Y comprendí qué había sido elestremecimiento del corazón que ella mehabía provocado. Era un anheloadolescente que no había sido, ni seríajamás, colmado. Durante mucho tiempoguardé este anhelo ardiente y puro en miinterior, hasta el punto que incluso habíaterminado olvidándome de su existencia.Hatsumi había despertado una parte demí que llevaba largo tiempo durmiendo.Al darme cuenta, me sentí tan triste quese me saltaron las lágrimas. Ella habíasido una mujer excepcional. Alguienhubiera debido salvarla.
Pero ni Nagasawa ni yo pudimoshacerlo. Hatsumi —como habían hecho
muchos conocidos míos—, al llegar acierto estadio de su vida, decidió sinmás terminar con su existencia. Dosaños después de que Nagasawa semarchara a Alemania, Hatsumi se casócon otro hombre y, pasados dos años, seabrió las venas con una cuchilla deafeitar. Fue Nagasawa quien mecomunicó su muerte. Me escribió desdeBonn. «Con la muerte de Hatsumi, algose ha perdido para siempre. Su pérdidaes insoportablemente triste y amarga,incluso para mí.» Rompí la carta. Jamáshe vuelto a escribirle.
Hatsumi y yo entramos en un bar ytomamos varias copas. Apenascharlamos. Sentados el uno frente alotro, en silencio, igual que unmatrimonio aburrido, bebimos ycomimos cacahuetes. Cuando el local sellenó, decidimos dar un paseo. Hatsumise ofreció a pagar la cuenta, pero yo ledije que había sido yo quien la habíainvitado y la aboné.
Fuera había refrescado. Hatsumi seechó una chaqueta gris claro sobre loshombros. Continuó sin hablar, y yoanduve a su lado. Caminamos por lascalles oscuras, despacio y sin rumbo, yocon las manos hundidas en los bolsillos
del pantalón. «Igual que cuandoandábamos Naoko y yo», se me ocurriópensar.
—Watanabe, ¿conoces algún billarpor aquí? —me preguntó Hatsumi derepente.
—¿Un billar? —repetí sorprendido—. ¿Juegas al billar?
—Sí, y bastante bien. ¿Y tú?—Sé jugar con cuatro bolas. Pero no
soy muy bueno.—Vamos.Encontramos un billar por allí cerca.
Era un pequeño local en el fondo de uncallejón. Nuestro aspecto —Hatsumicon su elegante vestido y yo con
chaqueta azul marino y corbata—llamaba la atención en aquel billar, peroella, sin concederle importancia alguna,eligió un taco y frotó la tiza por la punta.Después sacó un pasador del bolso y serecogió el pelo hacia un lado para queno le molestara mientras jugaba.
Hicimos dos partidas de cuatrobolas. Hatsumi, tal como había dicho,era muy buena, y yo, con el gruesovendaje que me envolvía la mano, nopodía golpear bien la bola. Su victoriafue aplastante.
—¡Qué bien juegas! —le dijeadmirado.
—Las apariencias engañan. —
Hatsumi sonrió mientras colocaba lasbolas con cuidado sobre la mesa debillar.
—¿Dónde aprendiste a jugar así?—Mi abuelo era un hombre de
mundo y se hizo llevar una mesa debillar a casa. Desde pequeña, cuandoiba a visitarlo jugaba con mi hermano.Al crecer, mi abuelo me enseñó a jugarbien. Era una buena persona. Guapo yelegante. Pero ya ha muerto. Siemprepresumía de haber conocido tiempoatrás a Deanna Durbin en Nueva York.
Hatsumi acertó tres veces seguidas yfalló la cuarta. Yo acerté una por lospelos y fallé un golpe fácil.
—Es culpa del vendaje —meconsoló Hatsumi.
—Hacía mucho que no jugaba. Dosaños y cinco meses.
—¿Por qué te acuerdas tan bien?—Porque la última vez jugué con un
amigo que se murió aquella mismanoche.
—¿Y no has jugado desde entonces?—No, no es por eso —respondí
después de reflexionar un momento—.Simplemente, no he tenido la ocasión dejugar.
—¿Cómo murió tu amigo?—En un accidente de tráfico —
mentí.
Cuando enfilaba las bolas, ponía unamirada concentrada, y la manera demedir la fuerza al golpearlas eraprecisa. Al observarla —su cabellopeinado con esmero hacia atrás, lospendientes de oro brillando, losescarpines firmemente clavados en elsuelo, sus finos y hermosos dedospresionados contra el fieltro al golpearla bola—, me pareció que el rincón deaquel antro sucio se había convertido enuna elegante recepción. Era la primeravez que estaba con Hatsumi a solas y,para mí, fue una experienciamaravillosa. A su lado, tenía lasensación de haber sido ascendido a un
estadio más alto de la vida. Después deacabar la tercera partida —Hatsumiganó las tres, por supuesto—, empezó adolerme la mano y decidimosinterrumpir el juego.
—Lo siento. No tenía que habertepropuesto jugar al billar —me dijoHatsumi apenada.
—No importa. La herida no esgrave; además, lo he pasado muy bien—dije.
Cuando nos disponíamos a salir, unamujer delgada de mediana edad, alparecer la dueña del salón de billares,le comentó a mi acompañante:
—Chica, tienes madera.
—Gracias —contestó Hatsumisonriendo. Y pagó la cuenta—. ¿Teduele? —me preguntó al salir.
—No mucho.—¿Crees que se te habrá abierto la
herida?—No lo creo.—Ven a casa. Te miraré la herida y
te cambiaré el vendaje. En casa tengovendas y desinfectante. Vivo muy cercade aquí.
Le repliqué que no había ningúnmotivo para preocuparse, que estababien, pero ella insistió en que teníamosque comprobar si la herida se habíaabierto.
—¿O es que no te gusta estarconmigo y quieres volver a casa lo antesposible? —bromeó Hatsumi.
—¡Qué dices! —exclamé.—Entonces deja de hacer cumplidos
y vámonos. Llegaremos enseguida.El apartamento de Hatsumi estaba en
Ebisu, a unos quince minutos a pie deShibuya. Aunque no podía calificarse delujoso, era acogedor, con un pequeñovestíbulo y ascensor. Hatsumi me hizosentar a la mesa de la cocina, fue a lahabitación contigua, se cambió de ropa.Apareció con una sudadera con lainscripción PRINCETON UNIVERSITYy unos pantalones de algodón; ya no
lucía los pendientes de oro. Sacó unbotiquín de alguna parte, me quitó elvendaje y, tras comprobar que la heridano se había abierto, la desinfectó y meenvolvió la mano con un vendaje limpio.Lo hizo con gran habilidad.
—¿Eres tan buena en todo? —lepregunté.
—Hace tiempo trabajé comovoluntaria en un hospital. Hacía deenfermera. Allí aprendí a curar heridas—explicó Hatsumi.
Una vez terminó de vendarme lamano, sacó dos latas de cerveza de lanevera. Ella bebió media lata, y yo, unay media. Luego me enseñó una fotografía
de sus amigas del club de estudiantes dela universidad. Realmente, tenía unasamigas muy guapas.
—Si te decides a echarte novia,pásate por aquí cuando quieras —meofreció—. Te presentaré a una de ellas.
—Así lo haré.—Watanabe, debes de pensar que
soy una alcahueta.—Un poco sí —le dije con
franqueza, y me reí. Hatsumi también serió. La risa le sentaba bien.
—Watanabe, ¿qué opinas deNagasawa y de mí?
—¿Qué opino? ¿Sobre qué?—¿Qué crees que debería hacer a
partir de ahora?—Diga lo que diga, no servirá de
nada. —Bebí un sorbo de cerveza fría.—No importa. Dime lo que piensas.—Yo de ti me separaría de él. Busca
a una persona con unas ideas másnormales que te haga feliz. Por mássimpatía que uno le tenga a Nagasawa,al final acaba viendo que no es unhombre con quien se pueda ser feliz. Élno busca la felicidad, ni para él ni paralos demás. A su lado sólo conseguirásdestrozarte los nervios. En mi opinión,es un milagro que hayas aguantado tresaños con él. Por supuesto, lo aprecio ami manera. Lo encuentro un chico
interesante, tiene buenas salidas, poseeun talento y una fuerza que yo jamástendré. Pero su modo de pensar y devivir es atípico. A veces, cuando hablocon él, tengo la sensación de estar en uncírculo vicioso. Mientras él, siguiendoel mismo proceso, llega a alguna parte,yo voy dando vueltas y más vueltas ysiento un vacío tremendo. En resumen,nos regimos por sistemas distintos.¿Entiendes lo que quiero decir?
—Lo entiendo muy bien. —Hatsumisacó otra cerveza de la nevera.
—Nagasawa, cuando entre en elMinisterio de Asuntos Exteriores,después del cursillo de preparación, se
irá al extranjero por algún tiempo. ¿Y túqué harás? ¿Te quedarás esperándole?Él no quiere casarse con nadie.
—Ya lo sé.—Entonces no tengo nada más que
decir.—Está bien.Llené el vaso de cerveza y bebí
despacio.—Hace un rato, mientras jugábamos
al billar, se me ha ocurrido algo —dije—. Verás. Yo no tengo hermanos, me hecriado solo, pero, a pesar de ello, jamásme he sentido solo, ni nunca he deseadotener hermanos. Siempre he estado biensolo. Sin embargo, hace un rato he
pensado que me hubiera gustado teneruna hermana mayor como tú. Unahermana guapa y elegante, a quien lesentara bien un vestido azul medianochey unos pendientes de oro y que fuera tanbuena como tú jugando al billar.
Hatsumi sonrió y me miró a los ojos.—Es lo más bonito que me han
dicho durante este último año. Hashecho que me sienta feliz.
—Quiero que seas feliz. —Meruboricé—. Pero es extraño. Unapersona como tú, que podría ser felizcon cualquiera, ¿por qué se empeña ensalir con alguien como Nagasawa?
—Quizá fue inevitable. Ni siquiera
yo puedo hacer nada. Nagasawa diríaque es responsabilidad mía.
—Sin duda. —Le di la razón.—Watanabe, yo no soy muy
inteligente. Soy una chica más bien tontay chapada a la antigua. No me interesanni los sistemas ni las responsabilidades.Me bastaría con casarme, que el hombreque amo me tomara entre sus brazostodas las noches, tener hijos. Lo únicoque deseo es esto.
—Él busca algo completamentedistinto.
—Pero las personas cambian, ¿nocrees? —me preguntó Hatsumi.
—¿Te refieres a cuando se enfrentan
a una sociedad que las vapulea y no lesqueda más remedio que madurar agolpes?
—Al estar un tiempo separados,quizá cambien sus sentimientos hacia mí.
—Esto es lo que le sucedería a unapersona normal —dije—. Pero él esdistinto. Tiene una voluntad mucho másfuerte de lo que podamos imaginar, yademás cada día que pasa se refuerza ensu postura. Nagasawa se crece ante lasdificultades. Es una persona capaz decomer una babosa antes que volver laespalda. Hatsumi, ¿qué esperas dealguien así?
—No puedo sino esperarle. —
Hatsumi apoyó la mejilla en la palma dela mano.
—¿Tanto le quieres?—Sí —respondió de inmediato.—¡Vaya! —Suspiré y bebí el resto
de la cerveza—. Debe de ser magníficoestar tan seguro de que amas a alguien.
—No soy más que una mujer tonta ychapada a la antigua —repitió Hatsumi—. ¿Quieres más cerveza?
—No, gracias. Debo irme. Graciaspor el vendaje y la cerveza.
Mientras me levantaba y me poníalos zapatos junto a la puerta, sonó elteléfono. Hatsumi me miró, miró hacia elteléfono, volvió a mirarme a mí.
—Buenas noches. —Me despedí.Abrí la puerta y salí. Cuando me
disponía a cerrarla sin hacer ruido, vi derefilón a Hatsumi con el auricular en lamano. Ésta es la última imagen queconservo de ella.
Llegué a la residencia a las once ymedia. Fui directamente a la habitaciónde Nagasawa y llamé a la puerta. Aldécimo golpe, me acordé de que era unsábado por la noche.
Los sábados por la noche Nagasawa,con el pretexto de alojarse en casa deunos parientes, pedía un permiso de
pernoctación.Entonces me dirigí a mi cuarto, me
quité la corbata, colgué la chaqueta y lospantalones de una percha, me puse elpijama, me lavé los dientes. Pensé conresignación que el día siguiente seríadomingo. Me dio la impresión de quecada cuatro días llegaba el domingo. Alcabo de dos domingos cumpliría veinteaños. Me tumbé en la camacontemplando el calendario colgado dela pared, sumido en la tristeza.
El domingo por la mañana me sentéa la mesa y escribí a Naoko, como de
costumbre. Redacté una larga cartamientras tomaba una gran taza de café yescuchaba un viejo disco de MilesDavis. Al otro lado de la ventana caíauna lluvia fina, el interior de lahabitación estaba frío como un acuario.El jersey de lana grueso que acababa desacar de la caja donde guardaba la ropaolía a naftalina. En el extremo superiordel cristal de la ventana había posadauna mosca gorda, completamenteinmóvil. La bandera del sol nacientecolgaba, porque no soplaba el viento,lacia y enrollada al asta como los bajosde la toga de un senador. Un perro colorfuego y de aspecto apocado que se había
colado en el jardín andaba olisqueandolas flores de los parterres. ¿Quépretendía aquel perro olisqueando lasflores en un día de lluvia? No logréadivinarlo.
Escribía sentado a la mesa y, cuandola mano derecha, que sostenía la pluma,empezaba a dolerme, dejaba vagar lamirada en el patio bajo la lluvia.
A Naoko le conté que me habíahecho un corte profundo en la palma dela mano mientras estaba trabajando en latienda de discos. También le expliquéque el sábado por la noche Nagasawa,Hatsumi y yo habíamos ido a celebrarque Nagasawa había aprobado el
examen del Ministerio de AsuntosExteriores. Le describí el restaurante yla comida que nos habían servido. Leconté que la comida era muy buena, peroa media cena empezó a haber muy malambiente. Al abordar que Hatsumi y yohabíamos ido al billar, no sabía sicomentar algo sobre Kizuki. Al final,decidí que sí. Me pareció que debíahacerlo.
«Recuerdo claramente el últimogolpe de bola que Kizuki dio el día enque se mató. Era un golpe muy difícil, yyo no creía que fuera a lograrlo. Pero,tal vez por casualidad, el golpe fue
perfecto y sobre el fieltro verde lasbolas blancas y rojas fueron chocandounas con otras suavemente, casi sinhacer ruido, y aquella tirada le dio aKizuki los puntos necesarios para lavictoria. Fue un golpe tan hermoso, tanimpresionante que, aún hoy, puedorecordarlo a la perfección. Desdeentonces, dos años y medio atrás, nohabía vuelto a jugar al billar.
»Sin embargo, la noche en quejugué al billar con Hatsumi no fuehasta el final de la primera partidacuando me acordé de Kizuki, y eso meprodujo una gran conmoción. Porque,tras la muerte de mi amigo, yo siempre
había pensado que, en el futuro, cadavez que jugara al billar me acordaríade él. No obstante no pensé en Kizukihasta terminar la primera partida, trascomprar una Pepsi en una máquinaexpendedora del local y beberla. Si meacordé de él fue porque en el billaradónde íbamos los dos también habíauna máquina expendedora de Pepsi ysolíamos jugar apostándonos elimporte de la bebida.
»Me sentí culpable por no habermeacordado antes de él. Tuve la sensaciónde que lo había abandonado. Peroaquella noche, cuando volví a lahabitación, pensé lo siguiente: han
transcurrido dos años y medio. Y élsigue teniendo diecisiete años. Peroesto no significa que sus recuerdoshayan palidecido. Todo lo que conllevósu muerte sigue vivo en mi interior, yparte de ello está más vivo hoy que eldía de su muerte. Lo que quiero decires que pronto cumpliré veinte años. Lamayoría de las cosas que compartimosKizuki y yo entre los dieciséis y losdiecisiete años se han desvanecido y,por más que me lamente, no volveránjamás. Lamento no poder explicarmemejor, pero creo que tú sabráscomprender lo que trato de decir. Talvez eres la única persona capaz de
comprenderlo.»Pienso en ti más que nunca. Hoy
está lloviendo. Los domingos de lluviame siento confuso. Si llueve no puedolavar la ropa y, en consecuencia, nopuedo planchar. Tampoco puedopasear, ni tumbarme en la terraza. Loúnico que puedo hacer es sentarme a lamesa y escuchar una vez tras otra elCD de Kind of Blue mientras mirodistraídamente el patio bajo la lluvia.Tal como te escribí hace unos días, losdomingos no me doy cuerda. Quizá poreso esta carta es tan larga… Dejo deescribir. Voy a almorzar.
»Adiós.»
9
El lunes Midori no apareció enclase. Me pregunté qué podía haberleocurrido. Habían transcurrido diez díasdesde la última vez que habíamoshablado por teléfono. Pensé en llamarlaa su casa, pero recordé que me habíadicho que sería ella quien se pondría encontacto conmigo, de modo queabandoné la idea.
El jueves vi a Nagasawa en el
comedor. Se acercó a mí con la bandejaen la mano, se sentó a mi lado y sedisculpó por la escena del sábado.
—No tiene importancia. Alcontrario, gracias a ti por la cena —ledije—. En todo caso, fue unacelebración un poco extraña.
—Y que lo digas —concedió.Durante un rato comimos en silencio.—Ya he hecho las paces con
Hatsumi —informó.—Era de esperar —comenté.—Tengo la sensación de que también
fui desagradable contigo.—¿Qué te pasa hoy que estás tan
crítico contigo mismo? ¿Te encuentras
mal?—Es posible. —Hizo dos o tres
gestos afirmativos con la cabeza—. Porcierto, Hatsumi me ha dicho que leaconsejaste que se separara de mí.
—Lógico, ¿no te parece?—Sí, tal vez.—Ella es muy buena persona. —
Tomé un sorbo de misoshiru.—Ya lo sé. —Nagasawa suspiró—.
Demasiado buena para mí.
Cuando sonó el timbre que meanunciaba que tenía una llamadatelefónica, yo dormía tan profundamente
como si estuviese muerto. Meencontraba en pleno sueño. Así que nocomprendí nada de lo que estabapasando. Me sentía como si, durante elsueño, mi cabeza hubiera estado enremojo y mi cerebro se hubiesehinchado. Miré el reloj. Eran las seis ycuarto, ¿de la mañana o de la tarde?Tampoco logré recordar en qué día delmes ni en qué día de la semanaestábamos. Eché una ojeada al exterior,vi que la bandera no pendía del asta.Deduje que debían de ser las seis ycuarto de la tarde. Al menos laceremonia de izamiento de la banderatenía alguna utilidad.
—Watanabe, ¿estás libre ahora? —preguntó Midori.
—¿Qué día de la semana es hoy?—Viernes.—¿Por la tarde?—Claro. ¡Mira que eres raro! Son
las seis y dieciocho minutos.«De la tarde. Lo suponía», pensé.
¡Ahora lo entendía! Me había tumbadoen la cama con la intención de leer y mehabía quedado dormido. «Viernes…»,me dije poniendo mi cabeza enfuncionamiento. Sí, el viernes por lanoche no trabajaba.
—Estoy libre. ¿Dónde estás?—En la estación de Ueno. Ahora
mismo salgo para Shinjuku. ¿Quieresque nos veamos?
Fijamos el lugar y la hora antes decolgar.
Cuando llegué al bar DUG, Midorime esperaba sentada a un extremo de labarra, tomando una copa. Llevaba unagabardina blanca, muy arrugada, sobreun fino jersey de color amarillo y unosvaqueros. En la muñeca lucía dosbrazaletes.
—¿Qué estás tomando? —lepregunté.
—Un Tom Collins —contestó
Midori.Después de pedir un whisky con
soda, me fijé en la gran maleta de pielque descansaba a sus pies.
—He estado de viaje. Acabo devolver ahora mismo —dijo.
—¿Y adónde has ido?—A Nara y a Aomori.—¿De una vez? —exclamé
sorprendido.—¡No! Puede que sea excéntrica,
pero no se me ocurriría ir, de una vez, aNara y a Aomori[25]. Han sido dosviajes distintos. En Nara he estado conmi novio. A Aomori he ido sola.
Bebí un trago de whisky con soda, le
encendí con una cerilla el cigarrilloMarlboro que sostenía entre los labios.
—¿El funeral fue muy duro?—No. Ya estamos acostumbradas.
Basta con ponerse el kimono negro yestarse sentadita con cara de buenachica. Los demás se encargaron de todo.Mi tío, los vecinos… Trajeron el sake,encargaron el sushi, nos consolaron,lloraron, se quejaron, recordaron a mipadre. Fue muy cómodo. Encomparación con cuidar al enfermo undía sí y otro también, es como ir depicnic. Mi hermana y yo estábamos tancansadas que no nos salían las lágrimas.Ni llorar podíamos. Y, en éstas, la gente
empezó a murmurar: «Fíjate lo frías queson, que no derraman una lágrima…». Anosotras nadie nos hace llorar avoluntad. De haberlo querido,hubiéramos podido fingir, pero nosotrasjamás haríamos una cosa así. Todosesperaban que lloráramos. Pues razón demás para no hacerlo. En esto nosparecemos mucho. Aunque nuestroscaracteres son muy distintos.
Midori llamó al camarero haciendotintinear los brazaletes y pidió otro TomCollins y una ración de pistachos.
—Cuando terminó el funeral y todosvolvieron a sus casas, mi hermana y yoestuvimos bebiendo sake hasta el
amanecer. Bebimos tres litros y medio.Y despachamos contra todas esaslenguas viperinas: ése era un idiota;aquél, un miserable; el otro, un perrosarnoso; aquel otro, un cerdo. Y unhipócrita. Y un ladrón. Dijimos todo loque se nos pasó por la cabeza.
—Me lo imagino.—Nos emborrachamos, nos metimos
en la cama y dormimos como marmotas.Muy, muy bien. Aunque sonara elteléfono, ni caso. Al despertarnos,encargamos sushi y, mientras comíamos,estuvimos hablando. Hemos decididocerrar la tienda durante un tiempo yhacer lo que nos apetezca. Nos
merecemos un pequeño descanso. Mihermana ha pasado unos días con sunovio, y yo he ido dos días a Nara conel mío a follar como locos. —Midoricalló de pronto y se rascó la oreja—.¡Perdona! ¡Vaya lengua!
—No te preocupes. Y entonces osfuisteis a Nara.
—Sí, Nara siempre me ha gustado.—¿Y follaste como una loca?—No lo hice ni una sola vez. —
Soltó un profundo suspiro—. En cuantollegué al hotel y abrí la maleta, me vinola regla.
No pude reprimir una carcajada.—No tiene gracia. Se me adelantó
más de una semana. Fue para echarse allorar. Quizá fue por el estrés. Mi noviose puso furioso. Él siempre se enfadaenseguida. Pero ¿qué podía hacer yo?No quería que me viniese la regla.Además, cuando la tengo me encuentromal. Los dos primeros días no tengoganas de hacer nada. En días así espreferible no verme.
—¡Buena idea! Pero ¿cómo puedosaber que estás en esos días del mes? —pregunté.
—Los dos o tres primeros días deregla me pondré un sombrero rojo. Asíte enterarás. —Midori se rió—. Sicuando me encuentres por la calle ves
que llevo un sombrero rojo, tú haz comosi no me vieras.
—Todas las mujeres deberían hacereso —comenté—. Entonces, ¿qué hicisteen Nara?
—Jugué con los ciervos, di unavuelta y volví. ¡Ya me dirás! ¿Qué otracosa podíamos hacer? Me peleé con minovio y no hemos vuelto a vernos.Después regresé a Tokio, estuve un parde días vagando por la ciudad y luegome entraron ganas de hacer un viajecitosola y me fui a Aomori. Pasé dos nochesen casa de un amigo en Hirosaki ydespués recorrí Shimokita y Tappi. Esmuy bonito. Una vez escribí las leyendas
de unos mapas de esa zona. ¿Y tú? ¿Hasestado en Aomori?
Le dije que no.—Te sorprenderá saber que mientras
viajaba sola estuve pensando todo eltiempo en ti. —Tomó un sorbo de suTom Collins y comió un pistacho—.Deseaba que estuvieras a mi lado.
—¿Y eso?—¿«Y eso»? —Midori me observó
como si observara el vacío—. ¿Quéquieres decir?
—¿Por qué pensaste en mí?—Tal vez porque me gustas. Está
muy claro. La única razón que puedehaber es ésta. ¿Crees que hay alguien en
este mundo al que le apetezca estar conuna persona que no le guste?
—Pero tú tienes novio y no deberíaspensar en mí. —Bebí un sorbo de miwhisky con soda.
—O sea que, como tengo novio, ¿nopuedo pensar en ti?
—No, no quería decir eso…—Watanabe, te lo advierto. —
Midori me señaló con el dedo índice—.Voy arrastrando montones de cosas, acual peor. ¡Es horroroooso! Así que nosigas pinchándome, o me echaré a lloraraquí mismo. Y, si empiezo, no pararé entoda la noche. Ahora ya lo sabes. Y yo,cuando lloro, lloro como una posesa, sin
importarme quién esté a mi lado.Asentí y no añadí nada más. Pedí mi
segundo whisky con soda y comípistachos. Por debajo del sonsonete dela coctelera agitándose, el entrechocarde vasos y el tintineo del hielo, sonabauna vieja canción de amor de SarahVaughan.
—Después del incidente del tampón,las cosas no han ido bien entre mi novioy yo —dijo Midori.
—¿El incidente del tampón?—Sí, hace cosa de un mes fuimos a
tomar unas copas con unos amigos suyosy se me ocurrió explicarles que a unavecina se le salió el tampón de un
estornudo. Es chocante, ¿no?—Sí, mucho —asentí riéndome.—A todos les pareció muy
divertido. Pero él se enfadó. «¿Cómo sete ocurre contar estas vulgaridades?»,me soltó. «Me has decepcionado.»
—¡Vaya!—Es un buen chico, no creas. Pero
un poco estrecho de miras —explicóMidori—. Se enfada, por ejemplo, sillevo la ropa interior de otro color queno sea el blanco. ¿No te parece que esoes ser un poco estrecho?
—No lo sé. También puede ser unacuestión de gusto. —Me asombraba quesemejante personaje estuviera
enamorado de Midori, pero preferícallar.
—¿Y tú qué has estado haciendo? —preguntó Midori.
—Nada del otro jueves —dije, perodespués recordé que había intentadomasturbarme pensando en ella, tal comole había prometido. Se lo dije en vozbaja para que la gente no nos oyera.
A Midori se le iluminó el rostro ehizo chasquear los dedos.
—¿Y qué tal?—Cuando estaba a medias, me dio
vergüenza y lo dejé correr.—¿No se te levantaba?—No.
—¡Eso no puede ser! —Me miró dereojo—. No debes avergonzarte. Tienesque pensar en guarradas. Si te doypermiso, tú adelante. ¡Ya sé! La próximavez te hablaré por teléfono. ¡Ah, ah!…¡Así, así!… ¡Me gusta, me gusta!… No,no… ¡Ah! ¡Me corro!… ¡No hagas eso!Y tú, mientras tanto, te masturbas.
—En la residencia el teléfono estáen el vestíbulo, junto a la entrada.Siempre hay gente entrando y saliendo—le expliqué—. Si me masturbara en unlugar así, el director de la residencia memataría de un guantazo. No me cabeduda.
—¡Vaya problema!
—Problema, ninguno. Un día deéstos volveré a intentarlo.
—¡Ánimo!—Sí.—Quizá no soy lo bastante sexy —
dijo Midori.—No, no se trata de eso —repuse—.
Es…, cómo te lo diría, una cuestión deposiciones.
—Tengo la espalda muy sensible.Sólo con pasarme un dedito…
—Lo tendré en cuenta.—¿Vamos a ver una película porno?
Una de ésas sadomaso, una muy bestia—sugirió.
Cenamos en un restaurante cuyaespecialidad era la anguila, y luego, enel mismo Shinjuku, entramos en un cine,cutre como había pocos, y compramosdos entradas para una sesión de trespelículas para adultos. En el periódicohabíamos visto que aquél era el únicolugar donde pasaban películassadomaso. El cine olía a algoindefinible. Entramos justo a tiempo: laprimera película estaba a punto decomenzar. Era una historia de doshermanas —la mayor, oficinista, y lamenor, estudiante de bachillerato— aquienes un puñado de hombres raptabany sometían a diversas prácticas sádicas.
El argumento era el siguiente: unos tíosinfligían todo tipo de vejaciones a lahermana mayor bajo la amenaza deviolar a la menor, pero, en éstas, lamayor acababa convirtiéndose en unamasoquista de tomo y lomo, y la menor,por su parte, obligada a ver lo que lehacían a su hermana, se volvía loca. Erauna historia tan reiterativa y deprimenteque a media película ya estabaaburriéndome.
—Yo, de haber sido la hermanamenor, no me hubiera vuelto loca por tanpoca cosa. Hubiera mirado con los ojosbien abiertos —dijo Midori.
—No lo dudo.
—¿No crees que la hermana menortiene los pezones muy oscuros para seruna colegiala virgen?
—Sí.Ella disfrutaba con cada escena,
parecía que fuera a devorar la película.«Viéndola con tanto interés, realmenteamortiza el precio de la entrada», penséadmirado. Midori, cada vez quedescubría algo nuevo, me informaba.
«¡Mira, mira lo que hacen! ¡Esincreíble!» O también: «¡Es horrible!¡Qué fuerte que te lo hagan tres a la vez!A mí me rasgarían, seguro». O esto otro:«Watanabe, a mí me gustaría hacer unacosa así». Y cosas por el estilo. Me
resultaba mucho más interesante mirarlaa ella que ver la película.
En el intermedio barrí con los ojosla sala iluminada. Midori era la únicamujer entre el público. Al verla, unoschicos con pinta de estudiantes sesentaron mucho más allá.
—Watanabe, cuando miras una cosaasí, ¿se te levanta? —me preguntó.
—A veces —dije—. De hecho, estaspelículas las hacen con esta intención.
—Entonces en esas escenas a todoslos presentes se les levanta. ¡Zas!,treinta o cuarenta penes poniéndosetiesos a la vez. Al pensarlo se tiene unasensación muy extraña, ¿verdad?
—Ahora que lo dices, sí.Dentro de lo que cabía esperar, la
segunda fue una película más normal y,justamente por eso, más aburridatodavía que la primera. Había muchasescenas de sexo oral y, cada vez quesalía en pantalla una felación, uncunnilingus o un sesenta y nueve, elrecinto se inundaba de lametones ysucciones a todo volumen. Me aturdiópensar en el curioso planeta dondevivía.
—¿A quién debe de habérseleocurrido introducir ahí este sonido? —lepregunté a Midori.
—¡A mí me encanta! —dijo ella.
En la pantalla se veía el peneentrando y saliendo de la vagina. Hastaentonces, yo jamás me había percatadode la existencia de semejante sonido.Los jadeos del hombre, «¡Oh!», «¡Ah!»,y los gemidos de la mujer, «¡Sí, sí!» o«¡Más, más!», eran relativamentecomunes. Incluso se oía rechinar lacama. Esta escena se alargó bastante. Alprincipio, Midori la observaba coninterés, pero, tal como era de prever,pronto se hartó y me propuso que nosfuéramos. Nos levantamos, salimos delcine y por fin respiramos aire fresco.Por primera vez en mi vida, el aire deShinjuku me pareció refrescante.
—¡Qué divertido! —exclamóMidori—. Volveremos otro día.
—Estas películas son todas iguales—comenté.
—¡Y qué esperabas! Todos hacemossiempre lo mismo.
Tuve que darle la razón.Después entramos en un bar y
tomamos una copa. Yo bebí un vaso dewhisky, Midori, dos o tres copas de nosé qué cóctel. Al salir del local, seempeñó en trepar a un árbol.
—Por aquí no hay árboles. Además,estás demasiado borracha para subirte auno —le advertí.
—Eres siempre tan sensato que
acabas deprimiendo al personal. Estoyborracha porque me da la gana. ¿Pasaalgo? Y, aunque lo esté, puedo subirme alos árboles. ¡Eso es! Me subiré a unomuy, muy alto y me haré pipí encima dela gente, como si fuera una cigarra.
—¿No será que tienes ganas de ir albaño?
—Sí.La llevé hasta unos servicios de
pago de la estación de Shinjuku,introduje una moneda, empujé a Midoridentro, compré la edición vespertina delperiódico y esperé leyéndolo a quesaliera. Pero no aparecía. Al cabo dequince minutos, cuando, preocupado, me
disponía a comprobar qué le habíaocurrido, ella por fin salió. Estababastante pálida.
—Perdona. Me he quedado dormidaallí sentada —se excusó.
—¿Cómo te encuentras? —lepregunté poniéndole el abrigo.
—No muy bien.—Te acompaño a tu casa —dije—.
Una vez allí, te das un baño caliente,despacito, y te acuestas. Estás cansada.
—No quiero volver a casa. Allí nohay nadie, no quiero dormir sola.
—¿Y entonces qué vas a hacer?—Entrar en un love hotel de por
aquí y dormir abrazada a ti. Mañana,
después de desayunar, nos iremos juntosa clase.
—Cuando me llamaste ya tenías estaidea.
—Claro.—Tenías que haber llamado a tu
novio en vez de a mí. Hubiera sido lomás lógico. Los novios están para eso.
—Yo quiero estar contigo.—No puede ser —añadí resuelto—.
En primer lugar, tengo que volver a laresidencia antes de las doce. Si no,incumpliré las normas de pernoctación.Ya lo hice una vez y tuvecomplicaciones. En segundo lugar, si memeto en la cama con una chica, me
entran ganas de hacer el amor con ella yodio tener que aguantarme. A lo mejor,acabaría violándote y todo.
—¿Me pegarías, me atarías y medarías por atrás?
—No estoy bromeando.—Pero me siento muy sola. Me sabe
mal por ti, no creas. No hago más queexigirte cosas sin darte nada a cambio.Digo lo que me da la gana, te llamo, tellevo de acá para allá. Pero eres laúnica persona con quien puedorelajarme. En mis veinte años de vida,jamás he podido hacer lo que me hadado la gana. Mis padres no meprestaban atención, y mi novio no es de
ese tipo. En cuanto suelto lo primero quese me pasa por la cabeza, él se enfada.Y nos peleamos. Sólo cuento contigo.Ahora estoy tan cansada que necesitodormirme oyendo cómo alguien me diceguapa, bonita, y cosas así. Y entonces,cuando me despierte, me sentiré comonueva, y nunca, nunca más te pediré algotan egoísta. Jamás. Seré una buena chica.
—Lo entiendo, pero es imposible —tercié.
—¡Por favor! Si no, me quedaré todala noche aquí sentada, llorando. Y meacostaré con el primer tío que me dirijala palabra.
No podía hacer nada para negarme,
así que llamé a la residencia y preguntépor Nagasawa. Le pedí si podíaayudarme a fingir que estaba de vueltaen la residencia.
—Es que estoy con una chica —ledije.
—Tratándose de eso, te ayudaré conmucho gusto —me contestó—. Daré lavuelta a tu tarjeta y la colgaré como siestuvieras dentro de la habitación. No tepreocupes por nada y diviértete. Mañanapor la mañana, puedes entrar por laventana de mi cuarto.
—Gracias. Te debo una. —Colgué elauricular.
—¿Has podido arreglarlo? —
preguntó Midori.—Más o menos. —Suspiré.—Todavía es pronto. Vayamos a una
discoteca.—¿No estabas tan cansada?—Siempre estoy dispuesta a ir a
bailar.—¡Vaya! —exclamé.
Efectivamente, una vez entró en ladiscoteca y empezó bailar, Midori fuerecuperándose. Se tomó dos cubalibresy bailó en la pista hasta quedar bañadaen sudor.
—¡Es tan divertido! —comentó
sentada a la mesa cuando se tomó undescanso—. Hacía siglos que nobailaba. Cuando una mueve el cuerpo,parece que se le libera el espíritu.
—Yo diría que al tuyo no le haceninguna falta.
—¡Qué dices! —Ladeó la cabezaesbozando una sonrisa—. Y ahora queya estoy bien, ¡tengo hambre! ¿Vamos acomer una pizza?
La llevé a la pizzería donde yo solíair y pedimos una pizza napolitana ycerveza a presión. Yo apenas teníahambre y sólo comí cuatro de los docetrozos; Midori se zampó el resto.
—Veo que te encuentras mejor.
Hasta hace un rato estabas pálida comoun sudario y dabas tumbos —le dijeboquiabierto.
—Apuesto a que mis ruegos egoístashan sido escuchados —soltó Midori—.Se me ha quitado el nudo que meatenazaba la garganta. ¡Esta pizza estádeliciosa!
—¿No hay nadie en tu casa?—No, no hay nadie. Mi hermana está
en casa de una amiga. Ella es muymiedosa y cuando no estoy en casa se vaa dormir fuera.
—Dejemos para otra ocasión lo dellove hotel. Allí sólo conseguiremossentirnos vacíos. Vayamos a tu casa.
Supongo que tendrás un futón para mí…Midori reflexionó unos instantes y
finalmente asintió.—Vayamos a casa.Tomamos la línea Yamanote, fuimos
hasta Ôtsuka y al llegar levantamos lapersiana metálica de la libreríaKobayashi. En la persiana habíanpegado un papel donde poníaCERRADO TEMPORALMENTE. Elinterior oscuro de la tienda olía a papelantiguo, como si llevaran mucho tiemposin abrirla. La mitad de los estantespermanecían vacíos y casi todas lasrevistas estaban empaquetadas y listaspara ser devueltas. La tienda me pareció
mucho más vacía y helada que laprimera vez que la había visto. Parecíaun barco abandonado en la orilla.
—¿Pensáis cerrar la tienda? —pregunté.
—Hemos decidido venderla —dijoMidori—. Venderla y repartirnos eldinero entre mi hermana y yo. Y vivirpor nuestra cuenta, sin nadie que nosproteja. Mi hermana se casa el año queviene y a mí me quedan tres años deuniversidad. Espero que nos alcance eldinero. Además, tengo un trabajo porhoras. Cuando vendamos la tienda,alquilaremos un apartamento y duranteun tiempo viviremos juntas.
—¿Crees que encontraréis uncomprador?
—Es probable. Tenemos unconocido que quiere montar una tiendade lanas y hace tiempo que dice que leinteresa el local. ¡Pobre papá! Se pasóla vida trabajando como un burro,compró la tienda, fue pagando lahipoteca poco a poco y, de todo eso, alfinal no ha quedado nada. Todo se haesfumado como una burbuja.
—Quedas tú —dije.—¿Yo? —Midori se rió con
extrañeza. Respiró hondo—. Vayamosarriba. Aquí hace frío.
Al llegar a la planta superior, me
hizo sentar a la mesa de la cocina y pusoel agua del baño a calentar. Entretanto,yo herví agua en la tetera y preparé el té.Mientras se calentaba el agua del baño,tomamos té, sentados el uno frente alotro a la mesa de la cocina. Ella meestuvo contemplando con la mejillaapoyada sobre la palma de la mano. Nose oía otro ruido que el tictac del reloj yel termostato de la nevera,encendiéndose y apagándose. El relojseñalaba casi la medianoche.
—Watanabe, ahora que te miro conatención, veo que tienes una cara muydivertida —comentó Midori.
—¿Ah, sí? —repuse ofendido.
—Me suelen gustar los chicosguapos, pero, cuanto más te observo,más claro lo tengo: no estás nada mal.
—Yo a veces pienso lo mismo de mímismo. Me digo: «No estás nada mal».
—No te ofendas. Me cuesta expresarmis sentimientos con palabras. Así quela gente siempre me malinterpreta. Loque trato de decir es que me gustas. Perome parece que ya te lo había dichoantes.
—Sí, ya me lo habías dicho —añadí.—Poco a poco voy aprendiendo
cosas sobre los hombres.Midori trajo un paquete de Marlboro
y tomó un cigarrillo.
—Y aún tengo muchas cosas queaprender.
—Lo imagino.—¡Ah! Por cierto, ¿quieres quemar
una barrita de incienso por mi padre? —sugirió Midori.
La seguí hasta la habitación dondeestaba el altar budista y encendí unabarrita de incienso.
—El otro día me desnudé delante dela fotografía de mi padre. Le mostré micuerpo en una postura de yoga. «Mira,papá, esto son las tetas, esto el coño…»
—¿Y por qué lo hiciste? —lepregunté anonadado.
—Me apetecía mostrarle mi cuerpo.
Total, la mitad de mi existencia es frutode un espermatozoide suyo, ¿no? ¿Quéhay de malo en enseñárselo? «Ésta es tuhija.» Puestos a confesarlo todo, estababorracha, lo cual me animó a hacerlo.
—Ah.—Al llegar, mi hermana se quedó
patidifusa. Me vio desnuda, abierta depiernas, delante de la fotografía de mipadre. Y claro, se sorprendió.
—No me extraña.—Le expliqué mis razones. Le dije:
«Hazlo tú también, Momo. Ven aquí,desnúdate y enséñaselo todo a papá».Pero ella no lo hizo. Se sorprendió y sefue. En estas cosas, es muy
conservadora.—Debe de ser una persona corriente
—comenté.—Watanabe, ¿qué te pareció mi
padre?—Soy bastante torpe con la gente.
Pero con él no me sentí angustiado. Alcontrario, estaba cómodo. Hablamos devarias cosas.
—¿De qué?—De Eurípides.Midori se rió, divertida.—¡Mira que eres raro! No creo que
haya muchas personas en este mundo quese pongan a hablarle de Eurípides a unenfermo que agoniza, a quien, además,
acaban de conocer.—Tampoco creo que haya muchas
que se abran de piernas ante la foto desu padre —repuse.
Midori soltó una risita e hizo sonarla campanilla del altar budista.
—¡Buenas noches, papá! Nosotrosahora nos divertiremos, así quedescansa en paz. Ya no sufres, ¿verdad?Una vez muerto, se acaban los dolores.Y si todavía sufres, quéjate a Dios. Dileque ya basta. Encuentra a mamá en elparaíso y disfruta con ella. Cuando teayudaba a hacer pipí, te vi el pito y noestaba nada mal. ¡Ánimo! ¡Buenasnoches!
Entramos en el baño por turno y nospusimos el pijama. Midori me prestóuno sin estrenar de su padre. Me iba unpoco pequeño, pero mejor era eso quenada. Midori extendió el futón de losinvitados en el suelo de la habitacióndonde estaba el altar budista.
—¿Te da miedo dormir frente alaltar? —me preguntó.
—No hago nada malo. —Empecé areírme.
—¿Me abrazarás hasta quedarmedormida?
—Como quieras.La abracé tendido en el extremo de
la pequeña cama de Midori, haciendoequilibrios para no rodar por el suelo.Midori aplastaba la nariz contra mipecho y apoyaba las manos en miscaderas. Yo le rodeaba la espalda con elbrazo derecho y me agarraba al borde dela cama con la mano izquierda para nocaerme. Aquéllas eran, sin duda, unascondiciones nada propicias para laexcitación sexual. La punta de mi narizrozaba la cabeza de Midori, y su pelocorto me hacía cosquillas en la nariz.
—Cuéntame algo —dijo Midoripresionando la cara contra mi pecho.
—¿Qué quieres que te cuente?—Cualquier cosa. Algo que me haga
sentirme mejor.—Eres muy guapa.—Midori. Pronuncia mi nombre.—Eres muy bonita, Midori —
corregí.—¿Cuánto?—Tan bonita como para hacer que
las montañas se derrumben y el mar seseque.
Midori levantó la cabeza y me miró.—¡Tus expresiones son muy
peculiares! —comentó.—Viniendo de ti, me quedo tranquilo
—dije, riéndome.—Dime más cosas bonitas.—Me gustas, Midori.
—¿Cuánto?—Me gustas como un oso en
primavera.—¿«Un oso en primavera»? —
Midori volvió a levantar la cabeza—.¿Qué es esto? ¡«Un oso en primavera»!
—Imagina que paseas sola por unprado y se te acerca un osito con la pielaterciopelada y unos ojazos. De prontoel osito te dice: «¡Buenos días, señorita!¿Quiere usted rodar conmigo?».Entonces tú y el osito os pasáis el díaentero rodando abrazados por una laderasembrada de tréboles. Es bonito, ¿no?
—Muy bonito.—Pues a mí me gustas tanto como
eso.Midori me abrazó con fuerza.—Es lo mejor que he oído nunca —
agradeció—. Si tanto te gusto, ¿haráscaso de cualquier cosa que te diga? ¡Yno te enfades!
—Claro.—¿Me cuidarás siempre?—Claro. —Y le acaricié su pelo
corto, parecido al de un bebé—. Todoirá bien. No te preocupes por nada.
—Tengo miedo —dijo Midori.La abracé con dulzura hasta que sus
hombros empezaron a subir y bajarrítmicamente y empezó a oírse larespiración del sueño. Me deslicé con
cuidado fuera de la cama, fui a la cocinay bebí una cerveza. No tenía sueño, asíque pensé en leer algo, pero a mialrededor no había ningún libro.Entonces se me ocurrió ir a la habitaciónde Midori y tomar alguno de laestantería, pero temí hacer ruido ydespertarla.
Estaba tomando la cerveza cuandode pronto recordé que me hallaba en unalibrería. Bajé a la tienda, encendí la luzy rebusqué en la estantería de los librosde bolsillo. No me apetecía ningún libroen especial, pues había leído la mayoríade ellos. Al final, me decidí por undescolorido ejemplar de Bajo las
ruedas de Hermann Hesse, queaparentemente llevaba mucho tiempo enla tienda, y dejé el importe al lado de lacaja registradora. Al menos, habíacontribuido a reducir las existencias dela librería Kobayashi.
Sentado a la mesa de la cocina, entretrago y trago de cerveza, leí Bajo lasruedas. Lo había leído el año de miingreso en secundaria. Y ahora, ochoaños después, lo releía a medianoche, enla cocina de la casa de una chica,vestido con un pijama de su padremuerto que me iba pequeño. «¡Quéextraño!», pensé. «De no encontrarme enesta situación, jamás hubiera releído
este libro.»Bajo las ruedas, pese a tener
pasajes un tanto anticuados, es unabuena novela. Y yo, en aquella cocinasumida en la quietud, de madrugada, laleí con placer. En un anaquel encontréuna botella polvorienta de brandy, meserví un poco en una taza de café y lobebí. El alcohol me templó el cuerpo,pero el sueño se resistía a visitarme.
Poco antes de las tres, comprobé queMidori dormía profundamente. Debía deestar exhausta. La luz de las farolas dela calle, que se erguían al otro lado de laventana, inundaban la habitación de unapálida luz blanca, parecida a la de la
luna. Midori dormía dándole la espaldaa la luz. Su cuerpo permanecíacompletamente inmóvil, como siestuviera congelado. No se escuchabamás que la acompasada respiración delsueño. Pensé que su manera de dormirera idéntica a la de su padre.
Al lado de la cama estaba la maletade viaje, en el mismo sitio donde lahabía dejado, y la gabardina colgaba delrespaldo de la silla. Sobre el pupitrereinaba un orden absoluto; de la paredde enfrente colgaba un calendario deSnoopy. Entreabrí las cortinas y bajé lamirada hacia la calle, desierta. Todaslas tiendas tenían la persiana bajada;
delante de la bodega, las máquinasexpendedoras de bebidas, alineadas,como agazapadas, aguardaban conpaciencia el amanecer. De vez encuando el grave chirrido de losneumáticos de los camiones de largorecorrido hacía vibrar el aire. Fui a lacocina, me serví más brandy y seguíleyendo Bajo las ruedas.
Cuando terminé de leerlo, el cieloempezaba a clarear. Calenté agua, toméuna taza de café instantáneo, escribí conun bolígrafo una nota en un bloc quehabía sobre la mesa de la cocina. «Hebebido de tu brandy y he comprado Bajolas ruedas. Ya ha amanecido y me
vuelvo a casa. Adiós.» Y, tras dudar unpoco, añadí: «Estás muy guapa cuandoduermes». Luego lavé la taza, apagué lasluces de la cocina, bajé las escaleras,levanté la persiana metálica intentandohacer el menor ruido posible y salí a lacalle. Me preocupaba que algún vecinome viera, pero no eran siquiera las seisde la mañana y no había nadiedeambulando por las calles. Sólo loscuervos, posados sobre el tejado,oteaban los alrededores. Tras lanzar unabreve mirada hacia la ventana deMidori, de donde colgaban unas cortinascolor rosa, caminé hasta la parada deltranvía, me apeé en la última estación y
me dirigí a la residencia. Encontré unacafetería abierta y allí desayuné arroz,misoshiru, tsukemono y tortilla. Rodeéla residencia, fui hacia la parte trasera ygolpeé con suavidad la ventana de lahabitación de Nagasawa, en la plantabaja. Me abrió enseguida la ventana.
—¿Te apetece una taza de café? —me dijo.
Decliné su oferta. Le di las gracias,me retiré a mi habitación, me lavé losdientes, me quité los pantalones, medeslicé entre las sábanas, cerré los ojoscon fuerza. Pronto me sumergí en unsueño sin sueños, pesado como unapuerta de plomo.
Todas las semanas escribía y recibíacartas de Naoko. No eran muy extensas.Me decía que, al empezar noviembre, denoche el frío arreciaba y se dejaba sentirpor las mañanas.
«Tu regreso a Tokio coincidió conla llegada del otoño, así que no dudoen achacar la sensación que tengo deque se ha abierto un agujero en miinterior a tu ausencia o a la estación.Reiko y yo hablamos mucho de ti. Temanda recuerdos. Ella sigue siendo tanamable conmigo como siempre. Creo
que si no la tuviera a mi lado no podríasoportar la vida que llevo aquí.Cuando me siento sola, lloro. Reiko medice que es bueno llorar. Pero sentirsesola es muy duro. Cuando me sientosola, hay algunas personas que mehablan desde las tinieblas. Igual quelos árboles mecidos por el vientosusurran en la noche, ellos se dirigen amí. Kizuki y mi hermana me hablan deeste modo. También ellos se sientensolos y buscan a alguien con quiencharlar.
»A veces, en las noches de soledady sufrimiento, releo tus cartas. Meaturde el alud de noticias procedentes
del exterior, pero a la vez todo lo queme cuentas del mundo me tranquiliza.Es algo extraño, ¿verdad? Por esoreleo tus cartas constantemente.También Reiko las lee. Y hablamossobre lo que escribes. Me gustó mucholo que me contaste sobre el padre deesa chica, Midori. Esperamos conmucha ilusión tu carta semanal comouno de nuestros entretenimientos, yaque aquí una carta es una diversión.
»También yo intento encontrartiempo para escribirte, pero en cuantome enfrento al papel me deprimo. Teescribo esta carta haciendo acopio detodas mis fuerzas. Reiko me riñe
diciéndome que debo responderte. Teruego que no me malinterpretes. ¡Haytantas cosas que quiero contarte,tantas cosas que quiero expresarte!Pero no sé cómo plasmarlas porescrito. Escribir es muy duro para mí.
»Midori parece una chica muyinteresante. Leyendo tu carta, me dio laimpresión de que le gustabas, y así selo comenté a Reiko. Y ella me dijo: “Esnatural. También me gusta a mí”. Cadadía vamos a buscar setas y castañas. Y,día tras día, nos sirven arroz concastañas, o arroz con setas matsutake,pero están tan buenas que no me cansacomerlas. Reiko casi no prueba
bocado, aunque fuma un cigarrillo trasotro. Las aves y los conejos están bien.
»Adiós.»
Tres días después de mi vigésimocumpleaños recibí un paquete de partede Naoko. Contenía un jersey de cuelloredondo color morado y una carta.Decía:
«Feliz cumpleaños. Espero que tusveinte años estén llenos de dicha. Encuanto a los míos, tengo la impresiónde que acabarán tan mal como decostumbre, pero estaría muy contenta si
mi parte de felicidad se uniera a latuya. Este jersey lo hemos tejido amedias Reiko y yo. Si lo hubiera hechoyo sola, no te lo hubiera regalado antesdel día de San Valentín del año queviene. La parte bien hecha es la deReiko, la mal hecha es la mía. A Reikotodo se le da bien y mirándola me odioa mí misma. No tengo nada de queenorgullecerme. Adiós. Que sigasbien».
También había un breve mensaje deReiko.
«¿Cómo estás? Para ti, Naoko talvez represente el colmo de la dicha,pero a mis ojos es muy torpe. ¡En fin!Hemos logrado acabar, mal que bien, eljersey a tiempo. ¿Te gusta? El color yla forma los hemos elegido entre lasdos. ¡Feliz cumpleaños!»
10
El único recuerdo que conservo de1969 es el de un lodazal inmenso. Unprofundo lodazal, viscoso y pesado,donde cada vez que daba un paso se mehundían los pies. Y yo lo cruzabahaciendo un esfuerzo sobrehumano. Noveía nada, ni delante ni detrás de mí.Sólo un cenagal de tintes oscurosextendiéndose hasta el infinito.
El tiempo transcurría al ritmo de mis
pasos. A mi alrededor, hacía tiempo quetodos habían emprendido la marcha, yyo y mi tiempo seguíamosarrastrándonos con torpeza por aquellodazal. A mi alrededor, el mundoestaba a punto de experimentar grandestransformaciones. John Coltrane y otrosmuchos habían muerto. La gente clamabacambios, y éstos se encontraban a lavuelta de la esquina. Pero losacontecimientos que tuvieron lugar,todos y cada uno de ellos, no fueron másque pantomimas carentes de entidad ysignificado. Y yo me limitaba a vivir díatras día sin apenas levantar la cabeza.Lo único que se reflejaba en mis pupilas
era aquel lodazal infinito. Levantaba elpie derecho, luego el izquierdo, denuevo el pie derecho. Ni siquiera sabíacon certeza dónde me encontraba. Nolograba orientarme. Sólo sabía que teníaque dirigirme a alguna parte y, por esemotivo, movía los pies.
Cumplí veinte años, el otoño diopaso al invierno, pero mi vida noexperimentó cambio alguno. Asistía sininterés a las clases, trabajaba tres vecespor semana, de cuando en cuando releíaEl gran Gatsby, y los domingos hacía lacolada y escribía largas cartas a Naoko.A veces quedaba con Midori paracomer, íbamos al zoológico o al cine. La
venta de la librería Kobayashi prosperó,y Midori y su hermana alquilaron unpiso de dos dormitorios cerca de laestación de Myôgadani, adonde prontose mudaron. Midori me dijo que cuandosu hermana se casara ella se mudaría aotro apartamento. Un día me invitó acomer. El piso era bonito y soleado, yMidori parecía encontrarse mucho más agusto en él que en la librería Kobayashi.
Nagasawa me propuso varias vecessalir con él, pero yo siempre me neguéaduciendo que tenía un compromiso. Medaba pereza, simplemente. No puedodecir que no me apeteciera acostarmecon alguna chica. Pero me hastiaba
pensar en todo el proceso: salir denoche a beber, buscar a la chicaadecuada, charlar e ir a un hotel. Contodo, respetaba a alguien comoNagasawa, capaz de repetir el mismoritual una y otra vez sin experimentarfastidio o aburrimiento. Quizá se debía alo que Hatsumi me había comentado,pero me hacía más feliz pensar enNaoko que acostarme con chicasestúpidas de las que no sabía ni elnombre. El tacto de los dedos de Naokoconduciéndome a la eyaculación enmedio de aquel prado permanecía másvivo en mi memoria que cualquier otrorecuerdo.
A principios de diciembre escribí aNaoko preguntándole si podía ir avisitarla durante las vacaciones deinvierno. Me respondió Reiko. En lacarta me decía que estarían muycontentas de verme, que les hacía muchailusión. Me contestaba ella porque, alparecer, en los últimos tiempos Naokono se sentía capaz de escribir. Esto noquería decir que su estado hubieseempeorado, no debía preocuparme.Aquello iba a rachas.
Cuando empezaron las vacacionesde la universidad, metí mis cosas en lamochila, me calcé las botas de nieve ysalí para Kioto. Tal como me había
anunciado aquel extraño médico, lasmontañas cubiertas de nieve ofrecían unpanorama de una belleza extraordinaria.Igual que la vez anterior, dormí en lahabitación de Naoko y Reiko y, demanera similar a la anterior, permanecítres días en aquel lugar. Al anochecer,Reiko tocaba la guitarra y charlábamos.Durante el día, en vez de ir deexcursión, los tres hacíamos esquí defondo. Tras una hora deslizándome porlas montañas sobre los esquíes, mesentía sin aliento y bañado en sudor. Enmi tiempo libre ayudaba a retirar lanieve. Aquel extraño médico, el doctorMiyata, volvió a acercarse a nuestra
mesa durante la cena y nos explicó porqué el dedo corazón era más largo queel índice y por qué en el pie sucedía locontrario. El guarda, el señor Ômura,volvió a hablarme de la carne de cerdode Tokio. A Reiko le encantaron losdiscos con que la obsequié y transcribióalgunas melodías para tocarlas con laguitarra.
Naoko estaba mucho más calladaque en otoño. Cuando estábamos los tresjuntos apenas abría la boca, se limitabaa permanecer sentada en el sofá,sonriendo. Reiko hablaba por ambas.
—No te preocupes —me dijo Naoko—. Ahora estoy en esta fase. Me
divierte mucho más escucharos avosotros que hablar.
En un momento en que Reiko, conalgún pretexto, salió de la casa, Naoko yyo nos abrazamos sobre la cama. Besécon dulzura su cuello, sus hombros y suspechos, y ella, como la vez anterior, meexcitó con la mano hasta llegar alorgasmo. Al abrazarla, después deeyacular, le dije que a lo largo deaquellos dos meses no había olvidado eltacto de sus dedos. Y que me habíamasturbado pensando en ella.
—¿No te has acostado con nadie? —me preguntó.
—No —le dije.
—Entonces acuérdate también deesto.
Se deslizó por la cama, tomó consuavidad mi pene entre los labios, lointrodujo en su cálida boca y empezó alamerlo. La lisa melena de Naoko mecaía sobre el vientre y se mecía alcompás del movimiento de sus labios.Eyaculé por segunda vez.
—¿Podrás recordarlo? —mepreguntó Naoko.
—Lo recordaré siempre —le dije.La atraje hacia mi pecho, introduje
los dedos bajo sus bragas y le acariciéla vagina, pero estaba seca. Naoko hizoun gesto negativo con la cabeza y me
retiró la mano. Permanecimos unmomento abrazados en silencio.
—Cuando acabe este curso, piensodejar la residencia y buscarme unapartamento en alguna parte —le dije—.Ya me he hartado de vivir allí y con mitrabajo de media jornada me alcanzaráel dinero. Si quieres, podríamos vivirjuntos. ¿Qué te parece? No es la primeravez que te lo propongo.
—Gracias. Estoy muy contenta deque me lo hayas pedido —contestóNaoko—. Éste no es un mal sitio. Estranquilo, Reiko es una buena persona,pero no me gustaría quedarme aquí parasiempre. Se trata de un sitio demasiado
especial para permanecer en éldemasiado tiempo. Me da la impresiónde que, cuanto más tiempo está uno aquí,más le cuesta salir.
Naoko enmudeció y dirigió lamirada al otro lado de la ventana. Fuerano se veía más que nieve. Unas nubesamenazadoras surcaban el cielo, bajas ypesadas; entre el cielo y la tierracubierta de nieve se abría una estrechafranja.
—Piénsatelo —dije—. En todocaso, yo no me mudaré hasta marzo.Puedes venirte conmigo cuando quieras.
Naoko asintió. La abracécariñosamente, como si fuera un frágil
objeto de cristal. Ella me rodeó elcuello con los brazos. Yo estabadesnudo, ella llevaba unas bragasblancas. Su cuerpo era hermoso. Jamásme hubiera cansado de mirarlo.
—¿Por qué no me humedezco? —susurró Naoko—. Sólo me pasó una vez;aquel día de abril, cuando cumplí veinteaños. Aquella noche en que tú metomaste entre tus brazos. ¿Por qué nopuedo? ¿Por qué?
—Es algo psicológico, sesolucionará con el paso del tiempo. Nohay por qué impacientarse.
—Todos mis problemas sonpsicológicos —reflexionó Naoko—. Si
no logro estar húmeda en toda mi vida,si no puedo hacer el amor en toda mivida, ¿me seguirás queriendo? ¿Podrásaguantar que te lo haga siempre con lamano y con la boca? ¿O piensassolucionarlo acostándote con otrasmujeres?
—Soy una persona optimista —dije.Naoko se incorporó en la cama, se
pasó la camiseta por la cabeza, se pusola camisa de franela y los vaqueros. Yotambién me vestí.
—Deja que lo piense —me pidióNaoko—. Y tú también piénsatelo bien.
—Eso haré. Por cierto, me hagustado mucho tu felación.
Naoko se ruborizó y sonrió.—Kizuki también me lo decía.—Ya veo que nuestras opiniones e
intereses coinciden. —Me reí.En la cocina, mesa por medio,
hablamos del pasado mientrastomábamos una taza de café. Naokohablaba cada vez más de Kizuki.Charlaba entrecortadamente, eligiendolas palabras.
Nevó y dejó de nevar, pero el sol nosalió un solo instante durante aquellostres días.
—Creo que podré volver en marzo—le prometí al despedirnos.
Luego la abracé por encima del
grueso abrigo y la besé.—Adiós —se despidió Naoko.
Llegó 1970, un año con resonanciasdesconocidas que puso un definitivopunto final a mi adolescencia. Y empecéa hollar un lodazal bien distinto. Aprobélos exámenes finales con relativafacilidad. Dado que no tenía otra cosaque hacer, acudía a clase casi todos losdías y, por lo tanto, aunque no estudiarademasiado, me resultaba fácil aprobar.
En la residencia hubo problemas.Los activistas de cierto partidoocultaron cascos y barras de hierro en
los dormitorios y tuvieron algunasescaramuzas con los integrantes delequipo deportivo, adeptos al director, aresultas de lo cual dos estudiantesresultaron heridos y otros seis fueronexpulsados. Las repercusiones delincidente se dejaron notar hasta muchodespués, y se sucedieron pequeñaspeleas casi a diario. En la residenciareinaba una atmósfera opresiva, y todoel mundo tenía los nervios a flor de piel.Incluso a mí estuvieron a punto depegarme los del equipo deportivo, pero,gracias a la intervención de Nagasawa,el asunto se solucionó. Aquél era elmomento de abandonar la residencia.
En cuanto acabaron los exámenesempecé a buscar piso. Una semanadespués encontré un lugar adecuado enlas afueras de Kichijôji. Lascomunicaciones no eran buenas, pero setrataba de una casita muy acogedora.Podía considerarse un verdaderohallazgo. Se hallaba en un rincónapartado de una gran propiedad, comocasita del jardinero, y estaba separadade la casa principal por un jardínbastante descuidado. El propietariousaba la fachada principal, y yo, latrasera, lo que me permitiría preservarla privacidad. Contaba con undormitorio, una cocina pequeña, un baño
y un armario más amplio de lo que podíadesear. Incluso tenía un porche que dabaal jardín. Me lo alquilaron por unacantidad más que razonable bajo lacondición de que, si al año siguiente unnieto de los dueños venía a Tokio, yodejaría la casa. Los dueños, un ancianomatrimonio muy agradable, me dijeronque hiciera lo que quisiera, que ellos nome darían problemas.
Nagasawa me ayudó en la mudanza.Alquiló una furgoneta, cargamos allí mistrastos y, tal como me había prometido,me regaló una nevera, un televisor y untermo grande. Me iban a ser muy útiles.Dos días después él también abandonó
la residencia para trasladarse al barriode Mita.
—Watanabe, no creo que nosveamos durante un tiempo. ¡Cuídate! —me dijo al separarnos—. Sin embargo,ya te conté en una ocasión que tengo lasensación de que, dentro de muchotiempo, volveremos a encontrarnos en unlugar extraño.
—Eso espero.—Por cierto, ¿recuerdas esa noche
en que intercambiamos las chicas? Eramejor la fea.
—Estoy de acuerdo contigo. —Empecé a reírme—. Cuida de Hatsumi.Hay pocas personas tan buenas como
ella, y es más vulnerable de lo queparece.
—Sí, ya lo sé —asintió—. Por eso,creo que lo mejor sería que, después demí, fueras tú quien se hiciera cargo deella. Apuesto a que os iría muy bien.
—¿Bromeas? —Me quedé atónito.—Bromeo —concedió Nagasawa—.
En fin, que seas feliz. Gracias por todo.Tú también eres bastante cabezota, ycreo que saldrás adelante. ¿Puedo darteun consejo?
—Claro.—No te compadezcas de ti mismo.
Eso sólo lo hacen los mediocres.—Lo tendré en cuenta —dije.
Nos dimos la mano y nos separamos.Él se dirigió hacia su nuevo mundo y yovolví a mi lodazal.
Tres días después de la mudanza leescribí una carta a Naoko. Le describími nueva vivienda y le conté lo aliviadoque me sentía al haberme zafado de loslíos de la residencia y al no tener queaguantar a tantos estúpidos.
«Aquí podré empezar una nuevavida con nuevos ánimos.
»Al otro lado de la ventana seextiende un amplio jardín, el lugar de
encuentro de los gatos del vecindario.Cuando no tengo nada que hacer, metumbo en el porche y los observo. No sécuántos hay, pero vienen a montones.Se ponen a dormitar al sol. No pareceque les guste demasiado mi presencia,pero el otro día les di un trozo de quesoseco y algunos se acercaron y comieronmedrosamente. Quizás acabemoshaciéndonos amigos. Entre ellos hay unmacho a rayas con la oreja cortada queme recuerda al director de laresidencia. Incluso me hace temer quede un momento a otro vaya a izar labandera nacional en el jardín.
»Queda más lejos de la
universidad, pero, una vez empiece lasasignaturas específicas de mi carrera,no tendré clases por las mañanas y nocreo que haya problemas. Además,como puedo leer en el tren, tal vez aúnsalga ganando. Ahora trataré debuscar por aquí cerca un trabajo demedia jornada que no sea muy pesado.Y así recuperaré mi vida cotidiana,volveré a darme cuerda todos los días.
»No tengo prisa, pero la primaveraes una buena estación para empezaruna nueva vida. Me encantaría irme avivir contigo a partir de abril. Siquieres, podrías volver a launiversidad, si todo fuera bien. Y si no
quieres que vivamos juntos, puedobuscarte un apartamento por aquícerca. Lo más importante es queestemos cerca el uno del otro. Porsupuesto, no sólo estoy pensando en laprimavera. Si tú prefieres el verano,también me parece bien. No hayproblema. ¿Me escribirás diciéndomequé opinas sobre todo esto?
»A partir de ahora voy a trabajarmás horas para cubrir los gastos deltraslado. Irse a vivir solo cuesta muchodinero. He tenido que comprarcazuelas, vajilla, un poco de todo. Peroen marzo estaré libre y te visitaré sinfalta. ¿Me dirás qué días prefieres que
vaya? Me ajustaré a tu calendario.Tengo muchas ganas de verte. Esperotu respuesta.»
Durante los dos o tres díassiguientes compré todos los utensiliosdomésticos que necesitaba en las tiendasde Kichijôji y empecé a cocinar en casaplatos sencillos. En una carpintería, pedíque me cortaran unas maderas y me hiceuna mesa de trabajo. De momento,decidí comer en casa. Construí unasestanterías, reuní especias ycondimentos. Una gatita blanca de unosseis meses se encariñó conmigo y veníaa casa a comer. La llamé Gaviota.
Cuando me hube instalado, fui alcentro del barrio, encontré trabajo enuna empresa de pinturas y durante dossemanas trabajé a jornada completa deayudante de pintor. Me pagabandecentemente, pero el trabajo era muyduro y el disolvente me provocabamareos. Al acabar la jornada, cenaba enun restaurante barato, bebía unascervezas, volvía a casa, jugaba con elgato y me dormía. Transcurrieron dossemanas sin que me llegara unarespuesta de Naoko.
Un día, mientras estaba pintando, meacordé de Midori. Hacía casi tressemanas que no me había puesto en
contacto con ella; no le había informadosiquiera de mi cambio de domicilio. Lehabía dicho, eso sí, que pensabamudarme pronto, a lo que ella repuso:«¿De veras?». Eso había sido todo.
Entré en una cabina telefónica ymarqué su número. Contestó una chicaque debía de ser su hermana y, al decirlemi nombre, me dijo:
—Espera un momento.Por más que aguardé, Midori no se
puso al aparato.—Midori dice que está muy
enfadada y no quiere hablar contigo —me informó su hermana—. Te mudastesin avisarle. Desapareciste sin decirle
siquiera adónde ibas. Ahora ella estáfuriosa. Y cuando se enfada, no se lepasa así como así. Es igual que unanimalito.
—Puedo explicárselo. Por favor,dile que se ponga un momento.
—No quiere escuchar tusexplicaciones.
—Entonces, ¿te importa si te loexplico y luego tú se lo cuentas a ella?Me sabe mal pedírtelo, pero…
—¡Ni hablar! —me espetó suhermana—. Esto se lo cuentas túdirectamente. Eres un hombre. Asumetus responsabilidades.
¡Qué remedio! Le di las gracias y
colgué el auricular. Midori tenía susmotivos para estar enfadada. Almudarme, había estado tan ocupado enarreglar la casa y en trabajar paracostearme los gastos que me habíaolvidado de ella. Y no sólo de Midori.Ni siquiera había pensado en Naoko.Aquello era muy propio de mí: cuandoalgo me absorbía perdía de vista elmundo que me rodeaba. Intenté imaginarcómo me hubiera sentido si Midori sehubiera mudado sin decirme nada yhubiera permanecido tres largassemanas sin ponerse en contactoconmigo. Es probable que me hubiesesentido herido. Profundamente herido.
Porque, aunque no fuésemos novios,había más intimidad entre nosotros queentre muchas parejas. Al pensarlo, mesentí angustiado. No soporto herir a laspersonas y encima a alguien a quienquería tanto.
Al volver del trabajo, me senté alescritorio y le escribí una carta. Se loconté todo con franqueza. Sin excusas niexplicaciones, me disculpé por mi faltade atención y por mi insensibilidad.«Tengo muchas ganas de verte. Quieroenseñarte mi nueva casa. Respóndeme,por favor», le escribí. Le pegué un sellode correo urgente y eché la carta albuzón.
Por más que esperé, no me llegórespuesta.
La primavera empezó de formaextraña. Permanecí todas las vacacionesesperando a que respondieran a miscartas. No pude ir de viaje, no pude ir avisitar a mis padres, no pude ir atrabajar. Porque no sabía cuándollegaría la carta de Naoko diciéndomeen qué fecha podía ir a visitarla. Duranteel día me iba a Kichijôji, entraba en uncine a ver una sesión doble o pasabahoras leyendo en algún jazz café. Noveía a nadie, apenas hablaba con nadie.Una vez por semana le escribía a Naoko.En las cartas, jamás mencionaba que
estaba esperando su respuesta. Noquería presionarla. Le hablaba de mitrabajo como pintor y de Gaviota, de lasflores del melocotonero del jardín, de loamable que era la señora de la tienda detôfu y de lo malintencionada que era lade la tienda de comida preparada; lecontaba lo que cocinaba todos los días.Seguía sin responderme.
Cuando me hartaba de leer y deescuchar música, cuidaba el jardín. Lepedí prestados al dueño un escobón, unrastrillo, una pala y unas tijeras depodar y fui arrancando las malashierbas, recortando los frondososarbustos. Poco después el jardín quedó
irreconocible. Cuando el dueño vio losfrutos de mi trabajo, me invitó a tomaruna taza de té. Nos sentamos en elporche de la casa grande, taza en mano,comimos galletas de arroz y charlamos.Me contó que, después de jubilarse,había trabajado durante un tiempo en unacompañía de seguros, pero que, dosaños atrás, se había retiradodefinitivamente. Ahora se dedicaba avivir la vida. Tanto la casa como elterreno eran suyos desde hacía años,todos sus hijos se habían independizado,así que decidió pasar una vejez ociosa.Él y su mujer viajaban con frecuencia.
—Qué bien —comenté.
—No tanto —dijo él—. Los viajesme aburren. Preferiría trabajar.
Me contó que había descuidado eljardín porque había pocos jardinerospor la zona, y él, en los últimos tiempos,no podía ocuparse personalmente, yaque se le había agravado una alergianasal y no podía tocar la hierba.Después me mostró un trastero y me dijoque, aunque con ello no esperaba pagarmi ayuda, me llevara, con toda libertad,los objetos que quisiera; él no losnecesitaba. Allí dentro había un poco detodo. Desde un barreño y una piscinapara niños hasta bates de béisbol.Descubrí una bicicleta vieja, una mesa
de cocina, un par de sillas, un espejo yuna guitarra, y se los pedí prestados. Medijo que los usara todo el tiempo quequisiera.
Invertí un día entero en quitarle elóxido a la bicicleta, ponerle aceite,hincharle los neumáticos, arreglarle elengranaje y cambiarle los cables viejospor otros nuevos que compré en unatienda. Con esto, la bicicleta quedócomo nueva. Le quité el polvo a la mesay la barnicé. Le cambié todas lascuerdas a la guitarra y fijé con cola laspartes de la caja que estabandespegadas. También le quité el óxidocon un cepillo y le ajusté las clavijas.
Aunque no era una buena guitarra, fuicapaz de afinarla. Pensándolo bien, nohabía tenido ninguna desde mi época delinstituto. Me senté en el porche y fuipunteando despacio, de memoria, Up onthe Roof de The Drifters, que habíaaprendido tiempo atrás. Me asombróque aún recordara la mayoría deacordes.
Con la madera que sobró, me hice unbuzón, que pinté de rojo, escribí en él minombre y lo puse delante de la puerta.Sin embargo, hasta el 3 de abril, laúnica correspondencia que albergó fuela de la convocatoria para una reuniónde antiguos alumnos del instituto que me
habían remitido desde la residencia.Aquél era el último sitio adónde meapetecía ir. Porque Kizuki y yohabíamos estado juntos en aquella clase.Arrojé enseguida la misiva a lapapelera.
El 4 de abril por la tarde encontréuna carta en el buzón, pero era de Reiko.En el remite de la carta constaba sunombre: «Reiko Ishida». Abrí el sobrecon cuidado con unas tijeras, y me sentéen el porche a leer la carta. Desde elprimer instante, tuve el presentimientode que no contenía buenas noticias; alleerla, supe que estaba en lo cierto.
Reiko se disculpaba por haber
tardado tanto tiempo en responder.Naoko había hecho tremendos esfuerzospor contestarme, pero no había sidocapaz de hacerlo. Reiko se habíaofrecido muchas veces a escribirme ensu lugar, diciéndole que no podíademorar tanto la respuesta, pero Naokorepetía que era algo muy personal, quedebía ser ella quien me escribiese, y, deeste modo, el tiempo había ido pasando.Lamentaba que el retraso pudierahaberme ocasionado molestias, perotenía que perdonarla.
«Seguro que para ti ha sido muyduro estar todo este tiempo esperando
su respuesta, pero este mes también hasido muy duro para Naoko.Compréndelo. Hablando sin ambages,ahora ella no está bien. Lucha contodas sus fuerzas para mejorar, perotodavía no se aprecian los resultados.
»La primera señal de alarma fue nopoder escribir. Esto ocurrió a finalesde noviembre o principios dediciembre. Luego empezó a oír voces.Cuando se disponía a escribir, lasvoces de varias personas se loimpedían. Interferían a la hora deelegir las palabras. Hasta tu segundavisita, los síntomas fueronrelativamente leves, y yo, la verdad sea
dicha, no me los tomé en serio.Nosotros estamos, hasta cierto punto,aquejados por nuestros propiossíntomas de manera cíclica. Perodespués de tu regreso los síntomas seagravaron. Ahora tiene dificultadesincluso a la hora de mantener unaconversación. No sabe elegir laspalabras. Y esto la confundeenormemente. La confunde y la asusta.Las alucinaciones auditivas han idoincrementándose.
»Cada día hacemos terapia con unmédico. Hablamos de varias cosas(ella, el médico y yo), intentamosesclarecer qué partes de ella se han
dañado. Yo propuse incluirte en algunasesión, si ello fuera posible, y elmédico estuvo de acuerdo, pero Naokose opuso. Éstas fueron sus palabras:“Cuando me vea, quiero que meencuentre con el cuerpo limpio”. Heaquí sus razones. Intenté convencerladiciéndole que lo importante era que serecuperara lo antes posible, pero ellano cambió de opinión.
»Creo que ya te lo había explicadoantes, pero éste no es un hospitalespecializado. No es un sanatorioeficaz que cuenta con médicosespecialistas; aquí no puede seguirseuna terapia intensiva. El objetivo de
esta institución es ofrecer un ambientepropicio para que los pacientes puedantratarse a sí mismos y no incluye untratamiento médico propiamente dicho.Así que, si el estado de Naoko empeora,tendrán que trasladarla a otro hospitalo institución médica. Para mí estosería muy duro, pero parece inevitable.Por supuesto, aunque fuera así, setrataría de una especie de “viaje detrabajo” temporal y quedaría abiertala posibilidad de su retorno. O, si lascosas fueran bien, tal vez se curaríadefinitivamente y podría abandonarcualquier hospital. Estoy haciendotodo lo que puedo, y Naoko también.
Reza por su recuperación. Y sigueescribiendo como hasta ahora.
»Reiko Ishida»31 de marzo.»
Tras leer la carta, permanecí sentadoen el porche contemplando el jardín, queya había adquirido un aire primaveral.Había un viejo cerezo con las flores casiabiertas. Soplaba un suave viento y laluz confería al paisaje una extrañatonalidad difusa. Poco después Gaviotavolvió de alguna parte y, tras estar unrato arañando las tablas del porche,estiró los músculos perezosamente a milado y se durmió.
En algo tenía que pensar, pero nosabía cómo empezar. A decir verdad, nome apetecía pensar en nada. Decidí queya llegaría el momento en que mesentiría impelido a hacerlo y queentonces lograría pensar con calma.Ahora no quería pensar en nada.
Permanecí todo el día apoyado enuna columna del porche acariciando aGaviota y contemplando el jardín.Sentía que todas mis fuerzas me habíanabandonado. Avanzó la tarde, llegó elatardecer y pronto las tinieblas azules dela noche cubrieron el jardín. Gaviota semarchó; yo me quedé contemplando lasflores del cerezo. En ese crepúsculo de
primavera, parecían carne desollada, alrojo vivo. El jardín estaba lleno del olorpesado y dulzón de la carne podrida.Recordé el cuerpo de Naoko. Suhermoso cuerpo yacía en la oscuridad, yde su piel brotaban innumerables tallos,pequeños y verdes, que temblaban y semecían con el viento. «¿Por qué tieneque estar enfermo un cuerpo tanhermoso?», me pregunté. «¿Por qué nodejan a Naoko en paz?»
Entré en casa y corrí las cortinas,pero, como era de esperar, también lashabitaciones olían a primavera, quecubría el mundo entero. Pero a mí, enaquellos momentos, me hacía pensar en
la putrefacción. Dentro de aquella casacon las persianas cerradas, sentí un odioprofundo hacia la primavera. Odié todolo que me había traído, odié el dolorsordo que sentía en mi interior. Era laprimera vez en mi vida que odiaba algocon tanta intensidad.
Pasé tres días extraños, sintiéndomecomo si estuviese andando por el fondodel mar. Cuando alguien me hablaba, noentendía lo que me estaba diciendo;cuando yo le hablaba a alguien, éste nome entendía. Como si me envolviera unaespesa membrana. Me impedía entrar encontacto con el mundo que me rodeaba.Al mismo tiempo, la gente no podía
tocar mi piel. Yo carecía de fuerzas,pero, mientras me protegiera lamembrana, no tenían poder alguno sobremí.
Contemplaba el techo apoyado en lapared; cuando tenía hambre comíacualquier cosa que tuviera a mano, bebíaagua y, cuando me invadía la tristeza,bebía whisky y dormía. Sin lavarme, sinafeitarme. Así pasé tres días.
El 6 de abril recibí una carta deMidori. Me decía que el 10 de abril erael día de la matrícula y que podíamosquedar en el patio de la universidad e ira comer juntos. Escribía:
«He tardado mucho en responderte.Creo que ahora ya estamos empatadosy podemos hacer las paces. Te echomucho de menos».
Leí la carta cuatro veces, pero nologré entender qué quería decir con ella.¿Qué significado podía tener? Estabaconfuso, era incapaz de encontrar laconexión entre una frase y la siguiente.¿Qué tenía que ver el hecho de quedarcon ella el «día de la matrícula» conestar «empatados»? ¿Por qué quería ir acomer conmigo? «Me estoy volviendoloco», pensé. Sentía la cabezaembotada, como las raíces hinchadas
por la humedad de una planta que hacrecido en la oscuridad más completa.«No puedo seguir así», pensé en miaturdimiento. «No puedo seguir asíeternamente. Tengo que hacer algo.» Derepente, recordé las palabras deNagasawa: «No te compadezcas de timismo. Eso sólo lo hacen losmediocres». «¡Bravo, Nagasawa! ¡Quégrande eres!», pensé. Y me levantédespués de exhalar un suspiro.
Por primera vez en mucho tiempohice la colada, me bañé y me afeité,limpié la casa, fui a comprar, cociné unacomida decente, comí, di de comer aGaviota, que estaba hambrienta, no bebí
otra cosa más fuerte que la cerveza ehice treinta minutos de gimnasia. Almirarme en el espejo en el momento deafeitarme, vi lo demacrado que estaba.Aquel rostro de ojos ausentes me resultóextraño.
A la mañana siguiente di un largopaseo en bicicleta y, tras volver a casa ycomer, leí de nuevo la carta de Reiko.Intenté pensar qué debía hacer en elfuturo. El motivo principal de que lacarta de Reiko me hubiese afectado tantoestribaba en que ésta, en un segundo,había echado por tierra mis esperanzasmás optimistas, mi fe en que Naokopodía recuperarse. La propia Naoko,
hablando de su enfermedad, me habíadicho que tenía unas raíces muyprofundas; Reiko, a su vez, habíareconocido que no sabía qué iba aocurrir. Sin embargo, a pesar de ello, yohabía ido a ver a Naoko dos veces, mehabía dado la impresión de que estabamejorando y había decidido que el únicoproblema que ella tenía consistía enreunir el coraje suficiente paraintegrarse en la sociedad. Si ella lolograra, nosotros dos, uniendo nuestrasfuerzas, podríamos salir adelante.
No obstante, el castillo que yo habíaconstruido sobre esta frágil hipótesis sehabía derrumbado al leer la carta de
Reiko. Lo único que quedaba ahora erauna superficie plana e insensible. Debíareplantearme la situación. Tal vez Naokotardara mucho tiempo en recuperarse. Eincluso, suponiendo que lo lograra,saldría muy debilitada del proceso, conmenos confianza en sí misma. Yo teníaque adaptarme a las nuevascircunstancias. Era consciente de que lasolución a mis problemas no estribabaen fortalecerme a mí mismo, porsupuesto, pero, en cualquier caso, loúnico que podía hacer era mantener lamoral alta. Lo único que podía hacer eraesperar con paciencia a que ella securara.
«¡Eh, Kizuki!», pensé. «A diferenciade ti, he decidido vivir como es debido.Tú debiste de sufrir, pero yo tambiénsufro. De veras. Todo lo que estáocurriendo procede de tu muerte:abandonaste a Naoko a su suerte. Yo, encambio, jamás podré hacerlo, porque laquiero y soy más fuerte que ella. Y aúnseré más fuerte. Maduraré. Meconvertiré en un adulto. Debo hacerlo.Hasta ahora había deseado permanecereternamente en los diecisiete odieciocho años. Pero ya no lo pretendo.Ya no soy un adolescente. Tengo sentidode la responsabilidad. Kizuki, ya no soyel que estaba contigo. He cumplido
veinte años. Y debo pagar un precio porseguir viviendo.»
—Watanabe, ¿qué te ha sucedido?—me preguntó Midori—. Estás en loshuesos…
—¿Tú crees? —dije.—¿No será que follas demasiado
con tu amante casada?Sonreí y negué con un gesto de la
cabeza.—Desde principios de octubre
pasado no me he acostado con nadie —afirmé.
Midori soltó un silbido.
—¿Llevas más de medio año sinhacerlo?
—Sí.—¿Por qué has adelgazado tanto?—Me he convertido en un adulto —
afirmé.Midori me puso sus manos en los
hombros y me miró fijamente a los ojos.Luego hizo una mueca y volvió a sonreír.
—Sí, es cierto. Te noto distinto. Hascambiado.
—Me he hecho mayor.—Eres increíble. ¡Mira que pensar
así! —Midori parecía admirada—.Comamos algo. Estoy hambrienta.
Decidimos ir a un pequeño
restaurante que estaba detrás de lafacultad de literatura. Pedimos el menúdel día.
—Watanabe, ¿estás enfadadoconmigo? —me preguntó.
—¿Por qué?—Porque, como revancha, no
respondí a tu carta. ¿Crees que no hicebien? Tú te habías disculpado como esdebido.
—Fui yo quien se portó mal. Nopuedo quejarme.
—Mi hermana dice que no está bienactuar así. Según ella, es demasiadorencoroso, demasiado infantil.
—Pero tú te quedaste tranquila con
tu revancha.—Exacto.—Entonces, ¿qué problema hay?—¡Eres muy generoso! —exclamó
Midori—. Watanabe, ¿de verdad llevasmedio año sin tener relaciones sexuales?
—Exacto.—La vez que me abrazaste en la
cama debías de tener muchas ganas dehacerlo.
—Tal vez.—Pero no lo hiciste.—Porque tú eres ahora mi mejor
amiga y no quiero perderte —dije.—Aquel día, si tú me hubieses
acosado, no me hubiera negado. Me
faltaban fuerzas para ello.—La tengo tan grande y tan dura…
—bromeé.Ella sonrió y me acarició
cariñosamente la muñeca.—Ya hacía algún tiempo que había
decidido confiar en ti al cien por cien.Así que aquel día me dormí con todatranquilidad. Sabía que contigo no podíasucederme nada malo, que podía estartranquila. Y dormí como una bendita,¿no?
—Pues sí.—Si tú me hubieras dicho «Oye,
Midori, acuéstate conmigo y verás comotodo se arregla», quizá lo hubiera hecho.
Y no creas que, con eso, estoyintentando seducirte o excitarte. Sólotrato de expresarte lo que siento.
—Lo sé —le dije.Durante la comida nos mostramos
nuestras matrículas y descubrimos queiríamos a dos clases juntos. Es decir, lavería dos veces por semana. Luego mecontó cosas de su vida. Tanto a ellacomo a su hermana, al principio lescostó acostumbrarse a vivir en elapartamento. Porque aquella vida, mecontó Midori, comparada con la quehabían llevado hasta entonces, erademasiado cómoda. Estaban habituadasa correr todo el día de acá para allá,
cuidando a enfermos y ayudando en latienda.
—Últimamente, ya nos hemos hechoa la idea de que ésta va a ser nuestravida. No tendremos que privarnos denada por nadie y podremos movernoscon toda libertad. Pero esta idea, anosotras, nos inquietaba. Nos sentíamoscomo si estuviéramos flotando a dos otres centímetros del suelo. No sé, nosdaba la impresión de que era mentira, deque una vida tan fácil no podía ser real.Y las dos estábamos tensas, esperandoque la situación cambiara de unmomento a otro.
—¡Las hermanas sufridoras! —Me
reí.—Hasta ahora, todo ha sido tan
cruel… —continuó Midori—. Pero deaquí en adelante vamos a recuperar eltiempo perdido.
—Conociéndote, seguro que lolograréis —comenté—. ¿Qué hace ahoratu hermana?
—Una amiga suya acaba de abriruna tienda de accesorios enOmotesandô, y ella la ayuda tres vecespor semana. Además, aprende cocina,sale con su novio, va al cine, hace elvago. Disfruta de la vida.
Midori me preguntó por mi nuevavida y yo le hablé de la distribución de
las habitaciones, de lo amplio que era eljardín, de Gaviota, mi gata, y de micasero.
—¿Te diviertes? —me preguntó.—No lo paso mal —dije.—Pues a mí no me lo parece, la
verdad.—Pese a estar en primavera…—Pese a llevar este precioso jersey
que te ha hecho tu novia.Sorprendido, miré el jersey morado
que llevaba puesto.—¿Cómo lo sabes?—¡Eran simples suposiciones,
hombre! —Midori se sorprendió—. Noestás bien, ¿me equivoco?
—Al menos intento animarme.—Piensa que la vida es como una
caja de galletas.Negué varias veces con un gesto de
la cabeza y me quedé mirándola.—Quizá sea un poco tonto, pero a
veces no te entiendo.—En una caja de galletas hay
muchas clases distintas de galletas.Algunas te gustan y otras no. Alprincipio te comes las que te gustan, y alfinal sólo quedan las que no te gustan.Pues yo, cuando lo estoy pasando mal,siempre pienso: «Tengo que acabar conesto cuanto antes y ya vendrán tiemposmejores. Porque la vida es como una
caja de galletas».—Eso es filosofía.—Pero es cierto. Yo lo he aprendido
de manera empírica —dijo Midori.
Mientras tomábamos una taza decafé, entraron en la cafetería dos chicas,al parecer compañeras de clase deMidori, y las tres se mostraron lasmatrículas y estuvieron un ratocharlando de todo lo imaginable: de lasnotas que habían sacado el día anterioren alemán, de que habían oído que unade ellas se había hecho daño, de lobonitos que eran los zapatos de la otra,
de dónde los había comprado… Yoescuchaba distraído aquella chácharaque parecía llegarme del otro extremodel planeta. Tomaba sorbos de café ymiraba al otro lado del ventanal. Veía elhabitual panorama de la universidad enprimavera. El cielo velado por unaligera bruma, los cerezos en flor, unosestudiantes a todas luces novatosandando con libros nuevos bajo elbrazo… Mientras contemplaba estepaisaje, volví a quedarme absorto.Pensé en Naoko, que tampoco aquel añopodría volver a la universidad. En larepisa del ventanal había un pequeñojarrón con anémonas.
Cuando las dos chicas se fueron a sumesa tras un «Hasta luego», Midori y yoabandonamos el local y paseamos por elbarrio. Recorrimos las librerías de viejoy compramos varios libros, entramos enotra cafetería y tomamos otra taza decafé, jugamos a la máquina del millón enun salón recreativo, nos sentamos en elparque y charlamos. En general, ella erala que hablaba; yo me limitaba a asentir.Midori me dijo que estaba sedienta y fuia una pastelería del barrio a comprardos Coca-Colas. Mientras tanto, ellagarabateó algo con un bolígrafo en unbloc. Al preguntarle de qué se trataba,me respondió que no era nada
importante.A las tres y media me dijo que tenía
que irse, que había quedado con suhermana en Ginza. Los dos caminamoshasta la estación del metro y allí nosdespedimos. En el instante desepararnos, ella me introdujo una hojade papel doblada en cuatro en elbolsillo del abrigo. Me dijo que laleyera al regresar a casa. La leí en eltren.
«Te estoy escribiendo esta cartaaprovechando que has ido a comprarunas Coca-Colas. Es la primera vez enmi vida que le escribo una carta a
alguien que está sentado en un banco ami lado. Pero es la única manera quehe encontrado para comunicarmecontigo. Porque apenas escuchas loque digo, ¿no es cierto?
»Hoy me has hecho algo terrible.No te has dado cuenta siquiera de queme he cambiado el peinado, ¿verdad?Después del tiempo que he tardado endejarme crecer el pelo, a finales de lasemana pasada por fin logré hacermeun peinado más o menos femenino.Pero tú no te has dado cuenta. Y yo quepensaba que estaba bastante mona yque, después de estar tanto tiempo sinvernos, te sorprenderías…, pero no te
has fijado. Esto es el colmo, ¿no crees?Quizá no recuerdes qué ropa llevabapuesta. Yo soy una chica. Por máscosas que tengas en la cabeza, ¡podríasprestarme un poco más de atención!Hubiera bastado con una frase delestilo: “Te sienta bien este peinado”.Te hubiera perdonado que fueras a latuya, que pensaras en qué sé yo.
»Por esto, te he dicho una mentira.No es cierto que haya quedado con mihermana en Ginza. Hoy pensaba pasarla noche en tu casa. Dentro del bolsollevo el pijama y el cepillo de dientes.¡Ja, ja, ja! Parezco idiota. Si no me hasinvitado… En fin, te importo un rábano
y, por lo visto, quieres estar solo, asíque te dejaré en paz. Quémate las cejaspensando en lo que te dé la gana.
»No creas que estoy enfadadacontigo. Sólo estoy triste. Porque túhas sido muy amable conmigo y, acambio, no he sabido ayudarte. Túsiempre estás encerrado en tu propiomundo y, cuando llamo a la puerta,“toc, toc”, te limitas a levantar lacabeza antes de volver a encerrarte.
»Ahora te acercas con las Coca-Colas. Parece que tienes la cabeza enlas nubes. He deseado que tropezaras,pero no te has caído. Ahora acabas desentarte a mi lado, te estás bebiendo la
Coca-Cola a sorbos. Deseaba que alvolver hubieras caído en la cuenta y alfin me dijeras: “¡Anda, pero si te hascambiado de peinado!”. Pero no hahabido suerte. Si te hubieras fijado,hubiera roto esta carta y hubieradicho: “Vámonos a tu casa. Te haréuna buena cena. Y luego nos iremos ala cama los dos muy juntitos”. Peroeres tan insensible como una planchade hierro.
»Adiós.»P.D. A partir de ahora, aunque me
veas en clase, haz el favor de nodirigirme la palabra.»
La llamé por teléfono desde laestación de Kichijôji, pero no respondiónadie. Como no tenía nada que hacer,recorrí el barrio buscando algún trabajoque pudiera compaginar con las clasesde la universidad. Los sábados ydomingos tenía el día libre; los lunes,miércoles y jueves podía trabajar apartir de las cinco de la tarde. Sinembargo, no me fue fácil encontrar untrabajo que se adecuara a mi agenda.Desistí y regresé a casa, y cuando fui ahacer la compra para la cena, volví atelefonear a Midori. Se puso su hermanay me dijo que Midori todavía no habíavuelto y que no sabía cuándo regresaría.
Le di las gracias y colgué el auricular.Después de cenar me dispuse a
escribirle una carta, pero, tras intentarlovarias veces sin éxito, acabéescribiendo a Naoko.
Le conté que había llegado laprimavera y que, con ella, empezaba unnuevo curso. Le dije lo mucho que laechaba de menos y que hubiera queridoverla y hablar con ella. Pero habíadecidido ser fuerte. Éste era el únicocamino que se abría ante mí.
«Además, tal vez sea un problemamío y a ti te dé lo mismo, pero ya no meacuesto con nadie. Porque no quiero
olvidar el tacto de tu piel. Para mí,aquellos instantes son mucho máspreciosos de lo que puedas imaginarte.Siempre pienso en ellos.»
Metí la carta en el sobre, le pegué unsello, me senté a la mesa y permanecí unrato con la mirada clavada en ella. Lacarta era mucho más breve que decostumbre, pero me dio la impresión deque, de este modo, lograría transmitirlemejor mis sentimientos a Naoko. Meserví unos tres centímetros de whisky,que bebí de dos tragos, y me dormí.
Al día siguiente encontré un trabajopara los sábados y domingos, cerca dela estación de Kichijôji. Era un trabajode camarero en un restaurante italiano yel sueldo no era nada del otro mundo,pero el almuerzo y los desplazamientosestaban incluidos. Los lunes, miércolesy jueves, sustituiría a los camareros delturno de noche que libraban —cosa quesucedía con frecuencia—. El encargadome prometió que pasados los tresprimeros meses me subiría el sueldo yque podía empezar a trabajar el sábadode la semana siguiente. Aquel hombreparecía mucho más honesto y cabal queel estúpido encargado de la tienda de
discos.
Cuando telefoneé al apartamento deMidori, volvió a ponerse su hermana, yesta vez me dijo que Midori no habíaaparecido desde el día anterior y mepreguntó si yo tenía idea de dónde podíaestar. Lo único que yo sabía era quellevaba un pijama y un cepillo dedientes en el bolso.
La vi en la clase del miércoles.Vestía un jersey del color de la artemisay las gafas oscuras que solía llevar en
verano. Estaba sentada en la última fila,hablando con una chica bajita con gafasque había visto antes. Me acerqué y ledije que, después de la clase, queríahablar con ella. La chica de las gafas memiró y a continuación la miró a ella.Efectivamente, el peinado de Midori eramucho más femenino que tiempo atrás.
—He quedado. —Negó con lacabeza.
—No te entretendré mucho. Sóloserán cinco minutos —dije.
Midori se quitó las gafas y entornólos ojos. Parecía estar mirando una casaen ruinas a cien metros de distancia.
—No quiero hablar contigo. Lo
siento.La chica de las gafas me miró como
diciendo: «No quiere hablar contigo. Losiente».
Me senté en el extremo derecho dela primera fila, atendí las explicacionesdel profesor (generalidades sobre laobra de Tennessee Williams y suimportancia en la literatura americana)y, una vez terminó la clase, contédespacio hasta tres y me volví haciaatrás. Pero Midori ya habíadesaparecido.
Sin duda, abril es el peor mes paraestar solo. En abril, a mi alrededor todoel mundo parecía feliz. La gente se
quitaba los abrigos y charlaba en losrincones soleados, jugaba con la pelota,se enamoraba. Yo estaba completamentesolo. Naoko, Midori, Nagasawa: todosse habían alejado de mí. No tenía aquien decirle «Buenos días» u «Hola».Incluso echaba de menos a Tropa-de-Asalto. Pasé el mes de abril en estatriste soledad. Intenté hablar con Midorivarias veces, pero la respuesta fuesiempre la misma: «Ahora no quierohablar contigo», y, por el tono de su voz,comprendí que lo decía en serio. Casisiempre la encontraba con la chica delas gafas o, si no, con un chico alto conel pelo corto. El chico tenía las piernas
muy largas y llevaba siempre botasblancas de baloncesto.
Cuando terminó abril llegó el mes demayo; mayo fue mucho peor que abril.En mayo, en plena primavera, ya nopude evitar sentir cómo se estremecía ytemblaba mi corazón. Solía ocurrirme alatardecer. En la pálida oscuridad,impregnada del suave aroma de lasmagnolias, mi corazón, sin previo aviso,empezaba a henchirse, a estremecerse, atemblar, atravesado por un pinchazo. Enestos momentos, cerraba los ojos yapretaba los dientes con fuerza. Yesperaba a que pasara. Poco a poco,despacio, este dolor se alejaba, dejando
tras de sí un dolor sordo.Cuando esto sucedía escribía a
Naoko. Le hablaba de cosasmaravillosas, placenteras, hermosas.Del olor de la hierba, del agradable airede primavera, de la luz de la luna, de laspelículas que había visto, de lascanciones que me gustaban, de los librosque me habían emocionado. Y, al releerestas cartas, me sentía reconfortado.Creía que vivía en un mundomaravilloso. Escribí muchas cartascomo ésta. Naoko y Reiko jamásrespondieron.
En el restaurante donde trabajabaconocí a un chico de mi edad llamado
Itô. Era un chico tranquilo y callado,estudiaba pintura al óleo en la facultadde bellas artes. Pasó bastante tiempoantes de que empezáramos a hablar, peroa partir de cierto día adoptamos lacostumbre de ir, después del trabajo, aun bar del barrio a tomar una cerveza ycharlar. A él también le gustaba leer yescuchar música; nuestra conversacióngiraba alrededor de estos dos temas. Eraun chico delgado y alto, con el pelo máscorto y el aspecto más pulcro de lo queen aquella época solían tener losestudiantes de bellas artes. No era muycomunicativo, pero tenía las ideas y losgustos muy claros. Le gustaban las
novelas francesas, leía a GeorgesBataille y a Boris Vian; solía escuchar aMozart y a Ravel. Al igual que yo,buscaba a un amigo con quien hablar desus aficiones.
En una ocasión me invitó a suapartamento. Era una casa de una planta,de construcción peculiar, situada detrásdel parque de Inokashira, llena de útilesde pintura y de lienzos. Le pedí que meenseñara algún cuadro suyo, pero senegó diciendo que le daba vergüenza.Bebimos el Chivas Regal que habíasisado de casa de su padre y asamospescado seco en un horno de tierra, quecomimos escuchando un Concierto para
piano y orquesta de Mozart interpretadopor Robert Casadesus.
Itô era de Nagasaki, donde habíadejado a una novia. Me dijo que seacostaba con ella cada vez que volvía asu casa. Pero que últimamente las cosasno iban demasiado bien entre ellos.
—Ya sabes cómo son las chicas —me comentó—. Cuando cumplen veinte oveintiún años, de repente empiezan apensar de una manera muy concreta. Sevuelven realistas. Todo lo que antestenían de adorable empieza a parecertevulgar y deprimente. Mi novia, despuésde hacerlo, me pregunta a qué quierodedicarme cuando termine la
universidad.—¿Y qué vas a hacer? —le pregunté
a mi vez.Con un trozo de pescado en la boca,
sacudió la cabeza.—¿Qué crees que puedo hacer? Los
pintores de óleos no tienen nada quehacer. De eso no se come. Entonces minovia me dice que vuelva a Nagasaki,que trabaje como profesor de arte.Porque ella piensa ser profesora deinglés… ¡Ostras!
—Tu novia ya no te gustademasiado, ¿verdad?
—Supongo que no —admitió Itô—.Además, yo no quiero ser profesor de
arte. No quiero acabar mi vidaenseñando dibujo a estudiantes debachillerato, a unos maleducadosalborotando como monos.
—¿Y no sería mejor para ambos quete separaras de ella? —dije.
—Tienes razón. Pero no sé cómodecírselo. Me sabe mal. Ella estáconvencida de que siempre estaremosjuntos. No puedo decirle: «Nosseparamos. Ya no me gustas».
Bebimos Chivas con hielo y, cuandoterminamos el pescado, cortamos pepinoy apio a tiras finas, que comimosbañados en miso. Mientras masticaba elpepino, me acordé del padre de Midori,
muerto. Y me asaltó un sentimiento deangustia al pensar en lo tediosa que erami vida desde que había perdido a esachica. Su existencia había ocupado ungran espacio en mi corazón sin que yome diera cuenta.
—¿Tienes novia? —me preguntó Itô.Tras una pausa, le respondí
afirmativamente. Sin embargo, en aquelmomento una serie de circunstanciasimpedían que estuviésemos juntos.
—Pero os comprendéis el uno alotro.
—Eso quiero pensar. Es lo únicoque cabe pensar —bromeé.
Me habló con voz serena de lo
maravillosa que era la música deMozart. Conocía la genialidad deMozart de la misma manera que losaldeanos conocen los senderos demontaña. Me dijo que a su padre legustaba Mozart y que él lo escuchabadesde los tres años. Yo no era unentendido en Mozart, pero mientrasescuchaba el concierto atendí a lasoportunas y apasionadas explicacionesde Itô: «Mira, este pasaje…». O estootro: «¿Qué te parece éste?». Sentícómo, por primera vez en mucho tiempo,me invadía un sentimiento de paz.
Contemplamos la luna en cuartocreciente, que flotaba sobre el parque de
Inokashira, y tomamos el último sorbode Chivas. Era delicioso.
Itô me propuso que pasara allí lanoche, pero me excusé diciendo quetenía un compromiso, le di las graciaspor el whisky y salí de su apartamentoantes de las nueve. De regreso a casa,entré en una cabina y telefoneé a Midori.Cosa rara, fue ella quien respondió alotro lado de la línea.
—Ahora no quiero hablar contigo —me dijo.
—Ya lo sé. Me lo has repetidomuchas veces. Pero no quiero quenuestra relación acabe de este modo.Eres una de las pocas amigas que tengo
y para mí es muy duro no verte. ¿Cuándopodré hablar contigo? Es lo único quequiero saber.
—Seré yo quien te hable. Llegado elmomento.
—¿Estás bien? —le pregunté.—¡Pse! —exclamó. Y colgó.
A mediados de mayo recibí una cartade Reiko.
«Gracias por tus cartas. A Naoko leencantan. Me deja leerlas. ¿No teimporta, verdad, que yo también laslea?
»Siento haber estado tanto tiemposin poder escribirte. A decir verdad,estaba agotada y no había ningunabuena noticia que darte. Naoko no estábien. El otro día su madre vino de Kôbey hablamos ella, Naoko, un médicoespecialista y yo. Finalmente, hanoptado por trasladarla a un hospitalespecializado donde pueda recibir unaterapia intensiva y, a tenor de losresultados, decidir si podrá volveraquí. Naoko dice que preferiríaquedarse; si se marcha, la echaré demenos y estaré preocupada por ella,pero la verdad es que cada vez ha sidomás difícil tratarla. Normalmente no
hay problema, pero de cuando encuando su estado emocional se vuelvemuy inestable y, en esos momentos, nopuedo apartar los ojos de ella. Porqueno sé nunca lo que puede ocurrir. Tieneunas alucinaciones auditivas muyviolentas y se encierra en sí misma.
»Por todo esto, me parece que porahora lo más conveniente es queingrese en un centro adecuado y queallí se someta a una terapia. Es triste,pero no hay más remedio. Tal como tedije antes, hay que tener paciencia. Irdesenredando la madeja, hilo a hilo,sin perder la esperanza. Por más negraque esté la situación, el hilo principal
existe, sin duda. Cuando uno estárodeado de tinieblas, la únicaalternativa es permanecer inmóvilhasta que sus ojos se acostumbren a laoscuridad.
»Cuando recibas esta carta, Naokoya estará en el otro hospital. Siento nohabértelo comunicado antes, pero todoha sucedido muy deprisa. Es un buenhospital. Allí hay buenos médicos. Teanoto la dirección; a partir de ahora,envíale las cartas allí. A mí me iráninformando sobre su estado, así que, sihay alguna novedad, ya te lacomunicaré. Espero que sean buenasnoticias. Para ti también debe de ser
muy duro todo esto. ¡Ánimo! Aunque noesté Naoko, escríbeme de vez encuando.
»Adiós.»
Aquella primavera escribí muchascartas. Una por semana a Naoko, algunasa Reiko, y también a Midori. Lasescribía en clase o en casa, sentado a mimesa de trabajo con Gaviota subida ami regazo, o las escribía en mis ratoslibres, sentado a la mesa del restauranteitaliano donde trabajaba. Confiaba enque esa carta evitara que mi vida serompiera en pedazos. Le escribí aMidori:
«Al no poder hablar contigo, estosmeses de abril y mayo han sido muyduros y solitarios para mí. No recuerdohaber vivido jamás una primavera tanamarga. Hubiera preferido tresfebreros seguidos. No creo que sirva denada decírtelo ahora, pero el nuevopeinado te sienta muy bien. Estás muyguapa. Ahora trabajo en un restauranteitaliano y el cocinero me ha enseñado acocinar espaguetis. Me gustaría quelos probaras».
Iba a la universidad todos los días,
trabajaba en el restaurante italiano dos otres veces por semana, hablaba con Itôde libros y música, leí varios libros deBoris Vian que él me prestó, escribíacartas, jugaba con Gaviota, cocinabaespaguetis, cuidaba del jardín, memasturbaba pensando en Naoko y veíamuchas películas.
A mediados de junio Midori volvióa hablarme. Habíamos estado dos mesessin decirnos nada. Al terminar la clase,se sentó a mi lado y permaneció un ratoen silencio con la mejilla apoyada en lapalma de su mano. Al otro lado de laventana llovía. Era la lluvia, vertical,sin viento, propia de la estación de las
lluvias, que lo empapaba todo demanera uniforme. Aún después de quelos otros estudiantes se hubieran ido,Midori seguía callada e inmóvil. Luegosacó un cigarrillo Marlboro del bolsillode la chaqueta tejana, se lo llevó a loslabios y me entregó una caja de cerillas.Yo encendí una cerilla y le prendí elcigarrillo. Midori, frunciendo los labios,lentamente, me echó una bocanada dehumo a la cara.
—¿Te gusta mi peinado?—Es precioso.—¿Cuánto? —preguntó Midori.—Es tan bonito que podría derribar
todos los árboles de todos los bosques
de la Tierra —le dije.—¿Lo piensas de veras?—Sí.Midori se quedó mirándome a los
ojos un momento y me tendió la manoderecha. Yo la presioné. Ella pareciósentir un alivio mayor que el que yosentía. Tiró la colilla al suelo y selevantó.
—Comamos algo. Estoy hambrienta.—¿Dónde?—En el comedor de los grandes
almacenes Takashimaya, en Nihonbashi.—¿Por qué quieres ir tan lejos?—A veces me apetece ir a esos
sitios.
Así que cogimos el metro y fuimoshasta Nihonbashi. Dado que habíaestado lloviendo durante toda lamañana, los grandes almacenes estabancasi desiertos. Dentro olía a tierramojada. Nos dirigimos al comedor delsótano y, tras estudiar atentamente lacomida expuesta en el escaparate, nosdecidimos por un maku no uchi-bentô[26]. Pese a ser la hora delalmuerzo, el comedor no estaba lleno.
—Hace tiempo que no comía enunos grandes almacenes —comentétomando un sorbo de té verde en una deesas tazas blancas y lisas que sólo seencuentran en estos comedores.
—A mí me gusta —dijo Midori—.Me da la sensación de estar haciendoalgo especial. Quizá sea porque, deniña, mis padres apenas me traían.
—A mí me da la impresión de quesiempre debía de estar metido en sitiosasí. Porque a mi madre le encantaban losgrandes almacenes.
—¡Qué suerte!—Qué quieres que te diga. A mí no
me gustan demasiado.—No, no es eso. Tuviste suerte de
que se ocuparan tanto de ti.—Soy hijo único —dije.—Yo, de niña, pensaba que cuando
fuera mayor iría sola a los grandes
almacenes y comería hasta hartarmetodas las cosas que me gustaran. Espatético: estar comiendo a dos carrillostú sola en un lugar así. No es muydivertido. Tampoco puede decirse que lacomida sea deliciosa. Son restaurantestan grandes y siempre están tan llenos…Y hay ruido. Además, el aire estácargado. Con todo, a veces me entranganas de pasarme por aquí.
—Durante estos dos meses me hesentido muy solo —tercié.
—Sí, ya me lo decías en tu carta —añadió Midori con voz átona—. En fin,será mejor que comamos. En estemomento es lo único en que puedo
pensar.Terminamos toda la comida que nos
sirvieron dentro de las cajas lacadas conforma semicircular, tomamos la sopa ybebimos una taza de té verde. Midoriencendió un cigarrillo. Después, sinmediar palabra, se puso en pie y agarróel paraguas. Yo hice lo propio.
—¿Adónde vamos? —le pregunté.—Hemos almorzado en el
restaurante de unos grandes almacenes.El siguiente paso es ir a la azotea —dijoMidori.
En la azotea, bañada por la lluvia,no había nadie. No se veía a ningúndependiente en la sección de artículos
para animales de compañía, y tanto losquioscos como las taquillas de lasatracciones para niños tenían el cierreechado. Con el paraguas abierto,paseamos entre los caballos de madera,mojados, las tumbonas y las casetas. Mesorprendió comprobar que en plenocentro de Tokio existiera un lugar tandesierto y desolado como aquél. Midoriquería mirar por el telescopio, así quemetí una moneda en la ranura y sostuvesu paraguas mientras ella miraba.
En un rincón de la azotea había unárea de juegos cubierta, donde sealineaban un montón de artilugiosmecánicos para los niños. Midori y yo
nos sentamos, uno al lado del otro, enuna especie de plataforma y nosquedamos contemplando la lluvia.
—Háblame —me rogó Midori—.Querías decirme algo, ¿verdad?
—No pretendo justificarme, peroaquel día estaba exhausto, aturdido —dije—. No percibía bien las cosas. Sinembargo, al dejar de verte, lo hecomprendido. Hasta ahora, he tiradohacia delante porque tú estabas a milado. Sin ti me siento desesperado, solo.
—No lo sabes… No sabes lodesesperada y sola que me he sentidosin ti durante estos dos meses.
—No, no lo sabía. —Me sorprendió
—. Creía que estabas enfadada y que noquerías volver a verme.
—¿Serás estúpido…? ¿Cómo podíano querer volver a verte? Te dije que megustabas, ¿no es cierto? Cuando megusta alguien, no deja de gustarme asícomo así. ¿Ni siquiera sabes eso?
—Lo sabía, pero…—Si me enfadé fue por lo siguiente.
Y mira que estaba tan furiosa que tehubiera dado cien patadas. Hacía tantoque no nos veíamos, y tú, con la cabezaen las nubes, pensabas en la otra chica,sin mirarme ni un instante. Tenía todo elderecho de enfadarme. Aparte de esto,me dio la impresión de que me iría bien
estar un tiempo separada de ti. Paraaclarar las cosas.
—¿Qué cosas?—Nuestra relación. En fin, yo cada
vez lo paso mejor contigo. Mejor quecuando estoy con mi novio. Y eso, laverdad, no es muy normal, no es un buensíntoma, ¿no crees? Él me gusta, porsupuesto. Es un poco egoísta, estrechode miras, algo facha, pero tiene muchascosas buenas, y es el primer chico queme ha gustado. Pero tú…, tú eres alguienmuy especial. Cuando estoy contigo,siento que nos entendemos. Confío en ti,me gustas, no quiero dejarte escapar.Ese día me marché furiosa, así que le
pregunté a él con toda franqueza quécreía que debía hacer. Y me dijo que note viera más. Y que si volvía a verte,rompiera con él.
—¿Y qué hiciste?—Rompí con él. Así de simple. —
Se llevó un cigarrillo a los labios, loencendió cubriendo la cerilla con unamano e inhaló una bocanada de humo.
—¿Por qué?—¿Por qué? —gritó Midori—.
¿Estás mal de la cabeza? Sabes el modocondicional de los verbos ingleses,entiendes las progresiones, puedes leera Marx… ¿Por qué esto no lo entiendes?¿Por qué me lo preguntas? ¿Por qué le
haces decir esto a una chica? Rompí conmi novio porque me gustas más que él.Yo hubiera querido enamorarme de unchico más guapo. Pero qué vamos ahacerle… Me he enamorado de ti.
Intenté decir algo, pero se me hizoun nudo en la garganta y no pudearticular palabra.
Midori arrojó la colilla en uncharco.
—No pongas cara de espanto. Medeprimes. Tranquilo, ya sé que te gustaotra chica; no espero nada del otromundo. Pero abrázame. Eso sí podríashacerlo por mí. Durante estos dos meseslo he pasado muy mal.
Nos abrazamos en el fondo de lasala de juegos, bajo el paraguas. Nosestrechamos con fuerza el uno contra elotro; nuestros labios se buscaron. Supelo y la solapa de su chaqueta tejanaolían a lluvia. «¡Qué suave y cálido esel cuerpo de una mujer!», pensé.Percibía el tacto de sus senos contra mipecho a través de la chaqueta. Me dabala sensación de haber estado muchotiempo sin haber tenido contacto físicocon otro ser humano.
—La última noche en que nos vimoshablé con mi novio. Y rompimos —dijo.
—Midori, me gustas mucho. Noquiero que te alejes de mí. Pero es
imposible. En este momento estoy atadode pies y manos.
—¿A causa de ella?Asentí.—Dime, ¿te has acostado con ella?—Una vez, hace un año.—¿Has vuelto a verla?—Sí, en dos ocasiones. Pero no
hemos hecho nada.—¿Por qué? ¿Ella no te quiere?—Quién sabe —reconocí—. La
situación es muy compleja. Tenemosvarios problemas. Todo esto hace muchotiempo que dura, y yo, la verdad, heacabado por no entender las cosas. Nilas entiendo yo, ni las entiende ella. Lo
único que sé es que, como ser humano,siento cierta responsabilidad hacia ella.Y no puedo desvincularme. Al menos asílo siento ahora. Aun en el caso de queella no me quiera.
—Soy una mujer de carne y hueso.—Midori presionó su mejilla contra micuello—. Estoy entre tus brazos yconfesándote que te quiero. Haré lo quetú me digas. Soy un poco alocada, perome tengo por una chica honesta, unabuena chica. Soy trabajadora, guapa,tengo los pechos bonitos, sé cocinar,tengo un depósito en fideicomiso en elbanco con lo que me dejó mi padre. ¿Note parezco un buen partido? Si no te
quedas conmigo, acabaré yéndome aotra parte.
—Necesito tiempo —dije—.Tiempo para pensar, para arreglar lascosas, para decidir qué es lo mejor. Losiento, pero por ahora eso es lo únicoque puedo prometerte.
—Pero yo te gusto y no quieres queme aleje de ti, ¿no es cierto?
—Sí.Midori se separó de mí y me miró a
los ojos, sonriendo.—Te esperaré. Confío en ti —
accedió—. Pero cuando me elijas,quiero ser la única. Cuando hagas elamor conmigo, piensa sólo en mí.
¿Entiendes lo que trato de decirte?—Perfectamente.—No me hagas daño. Bastante me
han herido ya a lo largo de mi vida. Noquiero que me hieran nunca más. Quieroser feliz.
La atraje hacia mí y la besé.—Suelta este estúpido paraguas y
abrázame con fuerza, con los dos brazos—me ordenó Midori.
—Sin paraguas, nos quedaremosempapados.
—¡Qué más da! No importa. Ahoraquiero que me abraces sin pensar ennada. He estado aguantando durante dosmeses.
Dejé el paraguas a nuestros pies y laabracé con fuerza bajo la lluvia. Nosenvolvía un rumor sordo parecido al delos neumáticos de un coche circulandopor la autopista. La lluvia seguíacayendo en silencio, incansable,empapándonos el pelo, rodando pornuestras mejillas como lágrimas, tiñendode oscuro la chaqueta tejana de Midori ymi chaqueta forrada de nailon amarillo.
—¿Vamos bajo cubierto? —dije.—Ven a casa. No hay nadie. Si no,
pillaremos un resfriado.—Y que lo digas.—Parece que hemos cruzado un río
a nado. —Midori se rió—. ¡Ah! Estoy
muy contenta.Compramos una toalla grande en la
sección de ropa del hogar y entramospor turno en los servicios a secarnos elpelo. Luego tomamos el metro y fuimoshasta su apartamento, en Myôgadani.Midori me hizo entrar en la ducha; acontinuación se duchó ella. Mientras sesecaba la ropa, me prestó un albornoz yella se puso un polo y una falda.Tomamos una taza de café sentados a lamesa de la cocina.
—Háblame de ti —me pidió Midori.—¿De qué quieres que te hable?—No lo sé… Dime cosas que
detestes.
—Detesto el pollo, lasenfermedades venéreas y los barberosque hablan demasiado.
—¿Y qué más?—Las noches solitarias de abril y
las fundas de los teléfonos móviles conpuntillas de encaje.
—¿Y qué más?Sacudí la cabeza.—No se me ocurre nada más.—Mi novio, es decir, mi ex novio,
no podía soportar un montón de cosas.Odiaba que yo llevara faldas demasiadocortas, que fumara, que meemborrachara, que dijera groserías, quecriticara a sus amigos… Si hay algo de
mí que no te guste, dímelo confranqueza. Y si puedo corregirlo, loharé.
—No hay nada que no me guste. —Negué con la cabeza tras reflexionarunos instantes—. Nada.
—¿De verdad?—Me gusta la ropa que llevas, me
gusta lo que haces, lo que dices, cómoandas, cómo te emborrachas. Todo.
—¿Te gusta como soy?—No sé cómo cambiarías, así que
ya me va bien como eres.—¿Cuánto te gusto?—Como para convertir en
mantequilla todos los tigres de las
junglas del mundo entero.—¡Ah! —Midori parecía satisfecha
—. ¿Me abrazas otra vez?Nos abrazamos sobre la cama de su
dormitorio. Entre las sábanas, oyendocómo caía la lluvia, unimos nuestroslabios y hablamos de todo loimaginable, desde la formación deluniverso hasta cómo nos gustaban loshuevos duros.
—¿Qué deben de hacer las hormigaslos días de lluvia? —preguntó Midori.
—No lo sé —dije—. Tal vez haganla limpieza del hormiguero u ordenen ladespensa. Porque las hormigas son muytrabajadoras.
—Si lo son tanto, ¿por qué no hanevolucionado y se han quedado tal comoestaban?
—Tal vez su estructura corporal nosea apta para la evolución. Encomparación con los monos, porejemplo.
—Vaya, me sorprendes. Hay unmontón de cosas que no sabes —comentó Midori—. Creía que lo sabíastodo de este mundo.
—El mundo es muy grande —repuse.
—Las montañas son altas; losocéanos, profundos. —Midori metió lamano por debajo del albornoz y me
agarró el pene erecto. Contuvo larespiración—. Watanabe, me sabe mal,pero esto no puede ser. Una cosa tangrande y tan dura no me cabe dentro.Imposible.
—¿Bromeas? —Suspiré.—Sí. —Midori ahogó una risita—.
No hay problema. Tranquilo. Creo queme cabe. ¿Puedo mirarlo?
—Haz lo que te plazca —dije.Ella desapareció bajo las sábanas y
estuvo un rato jugueteando con mi pene.Tirando de la piel, sopesando lostestículos con la palma de su mano.Luego asomó la cabeza entre las sábanasy tomó aire.
—¡Me encanta! ¡Y no es uncumplido! —exclamó.
—Gracias —agradecíeducadamente.
—Pero no quieres hacerlo hasta quetengas las cosas claras.
—No es que no quiera… Me muerode ganas de hacerlo. Pero creo que nodebo.
—Eres un cabezota. Yo de ti loharía, y punto. Y una vez hubieseterminado, pensaría.
—¿Hablas en serio?—No —susurró Midori—. Yo, en tu
lugar, no lo haría. Esto es lo que megusta de ti. Me gusta mucho, muchísimo.
—¿Cuánto te gusto? —le pregunté.Pero ella, en vez de responder, pegó
su cuerpo al mío, posó sus labios sobremis pezones y empezó a mover despaciola mano con que me asía el pene. Loprimero que noté fue que Midori yNaoko movían la mano de forma muydistinta. Los movimientos de ambas erandulces, maravillosos, pero diferentes.
—Watanabe, ¿estás pensando en laotra chica?
—No, no estoy pensando en ella —mentí.
—¿De verdad?—Sí.—En momentos así, no pienses en
otras mujeres, ¿vale?—No podría —dije.—¿Quieres acariciarme los pechos,
o ahí abajo? —me preguntó Midori.—Me encantaría, pero creo que es
mejor que no lo haga. Tantos estímulos ala vez son excesivos para mí.
Midori asintió y, entre las sábanas,se quitó las bragas y las puso en la puntade mi pene.
—Puedes echarlo aquí.—Se te ensuciarán.—No digas chorradas. Se me
saltarán las lágrimas… —Midori pusovoz lacrimosa—. Bastará con lavarlas.Así que no te reprimas y suelta todo lo
que quieras. Si tanto te preocupa, meregalas unas nuevas. O quizá no quieresporque son mías.
—¡Pero qué dices!—Córrete. ¡Vamos! ¡Adelante!Después de eyacular, estuvo
estudiando mi semen.—¡Has sacado mucho! —exclamó
admirada.—¿Demasiado?—No importa. Está bien así. ¡Serás
tonto! Tú echa tanto como quieras. —Midori se rió y me estampó un beso.
Al atardecer se fue de compras por
allí cerca y preparó la cena. Sentados ala mesa de la cocina, bebimos cerveza ycomimos tempura y arroz con guisantes.
—Watanabe, come mucho y producemontones de semen —dijo Midori—.Luego haré que lo expulses con cariño.
—Gracias.—Conozco muchas técnicas. Cuando
teníamos la tienda, las aprendí leyendorevistas femeninas. Resulta que lasmujeres embarazadas no pueden hacerlo,y hay suplementos especiales queenseñan qué deben hacer durante elembarazo para que el marido no seacueste con otras. Hay muchas manerasdistintas. ¿No te hace ilusión?
—Sí.Tras despedirme de Midori, en el
tren de vuelta a casa, desplegué laedición vespertina del periódico quehabía comprado en la estación, pero nome apetecía hojearlo. No comprendí lascuatro líneas que me esforcé en leer.Con la vista clavada en una misteriosaprimera página, pensé en qué haría apartir de entonces y de qué modocambiarían las cosas. Sentía cómo elmundo latía a mi alrededor. Exhalé unprofundo suspiro y cerré los ojos. Nome arrepentía de ninguno de mis actosde aquel día, y estaba convencido deque, aun suponiendo que hubiese podido
volver atrás, no hubiera corregido nadade lo que había sucedido. Hubieraestrechado a Midori entre mis brazos enla azotea bañada por la lluvia, mehubiera quedado empapado y, dentro desu cama, sus dedos me hubieran hechoeyacular. No dudaba lo más mínimosobre ello. Amaba a Midori y me hacíafeliz que ella hubiese vuelto a mi lado.Era probable que juntos saliéramosadelante. Y Midori, tal como me habíadicho ella misma, era una mujer decarne y hueso, y su cuerpo cálido sehabía abandonado entre mis brazos. Aduras penas había podido reprimir elviolento deseo que me empujaba a
desnudarla, a penetrarla y hundirme ensu cálido interior. Había sido incapaz dedetener aquellos dedos que rodeaban mipene, una vez había empezado amoverlos lentamente. Lo deseaba yo yella también lo deseaba; nos amábamosdesde hacía tiempo. ¿Quién podíaevitarlo? Sí, amaba a Midori.Probablemente, antes ya debía desaberlo. Pero lo había ignorado durantemucho tiempo.
El problema residía en que no podíaexplicarle a Naoko estas nuevascircunstancias. En otro momento, tal vezlo hubiera probado, pero ahora eraimposible decirle que me había
enamorado de otra mujer. Aún amaba aNaoko. Por más que aquel amor sehubiera torcido de una manera extraña,yo la amaba todavía, sin duda, y el granespacio que ella ocupaba en mi corazónpermanecía intacto.
Lo único que podía hacer eraescribir a Reiko y confesárselo todo confranqueza. Llegué a casa, me senté en elporche y, contemplando el jardín en unanoche de lluvia, formulé varias frasesdentro de mi cabeza. Después me sentéal escritorio y me puse a escribir.«Tener que escribirte esta carta meproduce una gran tristeza», empecé. Lehice un somero resumen de cuál había
sido mi relación con Midori hastaentonces y le expliqué lo que habíasurgido aquel día entre nosotros.
«Siempre he amado a Naoko, y laamo todavía. Pero lo que existe entreMidori y yo es algo definitivo. Es unafuerza a la que me cuesta resistirme, yme da la impresión de que seguiráarrastrándome en el futuro. El amorque siento por Naoko es plácido, dulcey transparente, pero mis sentimientospor Midori son de una naturaleza muydistinta. Se levantan y andan, respirany laten. Me sacuden de los pies a lacabeza. No sé qué hacer. Me siento
confuso. No pretendo excusarme, pero,a mi manera, he intentado ser lo mássincero posible y no le he mentidonunca a nadie. Siempre he tenidocuidado de no herir a nadie. No tengola menor idea de cómo he caído en estelaberinto. ¿Qué debo hacer? Tú eres laúnica persona a quien puedo pedirconsejo.»
Pegué un sello de correo urgente yenvié la carta aquella misma noche.
La respuesta de Reiko llegó cincodías más tarde.
«Primero, las buenas noticias.Naoko está mejorando mucho másdeprisa de lo que cabía esperar. Hablécon ella por teléfono y la noté muylúcida. Quizá pueda volver pronto.
»A continuación, a lo tuyo.»Creo que no deberías tomarte las
cosas tan en serio. Amar a alguien esalgo maravilloso y, si este sentimientoes sincero, no tiene por qué arrojar anadie en un laberinto. Ten másconfianza en ti mismo.
»Mi consejo es muy simple. Enprimer lugar, si Midori te atrae tanto,es lógico que te hayas enamorado deella. Lo vuestro puede ir bien o puede
ir mal. Pero el amor es así. Y cuando teenamoras, lo normal es abandonarte aeste amor. Ésta es mi opinión. Creo queésta puede ser una forma dehonestidad.
»En segundo lugar, en cuanto a lasrelaciones sexuales con ella, disculpaque no quiera entrar en tusintimidades. Habla con Midori y sacaduna conclusión que os satisfaga a losdos.
»En tercer lugar, no se lo cuentes aNaoko. Si fuera necesario decirle algo,llegado el momento ya pensaríamos lamejor manera de hacerlo. Pero, porahora, no le cuentes nada. Déjamelo a
mí.»En cuarto lugar, hasta ahora has
ayudado mucho a Naoko. En el futuro,aunque ya no estés enamorado de ella,todavía hay un montón de cosas quepuedes hacer por ella. Así que intentano tomártelo todo tan a pecho.Nosotros (con “nosotros” me refiero ala gente normal y a la que no lo somostanto), todos nosotros somos seresimperfectos que vivimos en un mundoimperfecto. Y no debemos vivir de unamanera tan rígida, midiendo lalongitud con una regla y los ánguloscon un transportador como si la vidafuera un depósito bancario. ¿No te
parece?»Midori me parece una chica
fantástica. Leyendo tu carta, hecomprendido por qué te sientes atraídopor ella. También puedo entender queal mismo tiempo te sientas atraído porNaoko. Esto no es ningún pecado.Cosas así pasan todos los días en estemundo. Es igual que ir en bote por unlago en un día soleado y decir que elcielo es hermoso y que el lago es bello.Deja de atormentarte por esto. Lascosas fluyen hacia donde tienen quefluir, y por más que te esfuerces eintentes hacerlo lo mejor posible,cuando llega el momento de herir a
alguien lo hieres. La vida es así.Parece que está aleccionándote, peroya es hora de que aprendas a vivir deeste modo. Constantemente intentasque la vida se adecúe a tu modo dehacer las cosas. Si no quieres acabaren un manicomio, abre tu corazón yabandónate al curso natural de la vida.Incluso una mujer débil e imperfectacomo yo piensa lo maravilloso que esvivir. Intenta ser feliz. ¡Adelante!
»Por supuesto, siento mucho que lovuestro, lo de Naoko y tú, no hayatenido un final feliz. Pero, a fin decuentas, ¿quién puede decir lo que esmejor? No te reprimas por nadie y,
cuando la felicidad llame a tu puerta,aprovecha la ocasión y sé feliz. Puedodecirte por experiencia que estasoportunidades aparecen dos o tresveces en la vida y, si las dejas escapar,te arrepentirás para siempre.
»Cada día toco la guitarra para mímisma. Es un poco aburrido, la verdad.Detesto las oscuras noches de lluvia.Me gustaría tocar alguna vez,comiendo uvas, en una habitacióndonde estuvierais Naoko y tú.
»Hasta entonces, pues.»Reiko Ishida»17 de junio.»
11
Reiko siguió escribiéndome inclusodespués de la muerte de Naoko. Measeguraba que no había sido culpa mía,que no había sido culpa de nadie, queaquello era como la lluvia, que nadiepudo impedirlo. No quise responderle.¿Qué podía decirle? ¿De qué serviría?Naoko ya no estaba en este mundo; sehabía convertido en un puñado decenizas.
A finales de agosto, tras elsilencioso funeral de Naoko, volví aTokio y le anuncié a mi jefe que iba aestar fuera una temporada y no iría atrabajar. A Midori le escribí una cartadiciéndole que no podía explicarle nada,pero que me esperara. Durante tres díasfui al cine a diario y vi películas de lamañana a la noche. Cuando hube vistotodas las películas de estreno, metí miscosas dentro de la mochila, saqué todosmis ahorros del banco, me dirigí a laestación de Shinjuku y subí al primerexpreso.
No recuerdo adónde fui, ni cómo.Recuerdo bien el paisaje, los olores, los
sonidos, pero soy incapaz de recordar elnombre de los lugares. Tampocorecuerdo el itinerario. Iba de una ciudada otra en tren, en autobús, sentado juntoal conductor de un camión, extendía misaco de dormir y dormía en cualquierdescampado, estación, parque, a orillasde un río o en la playa. La policía meofreció alojamiento en una ocasión; otrodía dormí al lado de un cementerio.Dormía profundamente en cualquierlugar apartado del paso de lostranseúntes, sin importarme dónde.Exhausto de andar, me metía dentro delsaco, bebía whisky barato y caíarendido. En pueblos acogedores, la
gente me traía comida o incienso contralos mosquitos; en pueblos pocoacogedores, la gente llamaba a lapolicía y me echaba de los parques. Amí tanto me daba. Lo único que queríaera dormir profundamente en un lugardesconocido.
Cuando se me acabaron los ahorros,trabajé unos tres o cuatro días hastareunir algún dinero. Encontraba trabajoen cualquier sitio. Vagaba sin rumbo deun pueblo a otro. El mundo estaba llenode cosas enigmáticas y de personasextrañas. En una ocasión llamé aMidori. Me moría de ganas de oír suvoz.
—Hace siglos que han empezado lasclases —me dijo—. Y tenemos queentregar un montón de trabajos… ¿Quévas a hacer? Llevas tres semanas sin darseñales de vida… ¿Dónde estás? ¿Quéestás haciendo?
—Lo siento, pero no puedo volver aTokio. Aún no.
—¿Eso es lo único que tienes quedecirme?
—Ahora no puedo explicarte nada.En octubre…
Midori colgó sin añadir una palabra.Continué mi viaje. De vez en cuando
me alojaba en pensiones baratas, dondeme daba un baño y me afeitaba. El
espejo me devolvía una imagendesalentadora: la piel quemada por elsol, los ojos hundidos, las enflaquecidasmejillas llenas de manchas y cortes.Parecía que acabara de salirarrastrándome fuera del fondo de unagujero oscuro, pero, al mirarme conatención, comprendía que aquél era mirostro.
Estuve recorriendo la costa del Marde Japón: Tottori y la costa norte deHyôgo. Era cómodo seguir la línea de lacosta. En la playa siempre encontrabalugares agradables donde dormir.También podía reunir trozos de maderaarrastrados por las olas, encender fuego
y asar el pescado seco que habíacomprado en alguna pescadería. Entretrago y trago de whisky, escuchando elruido de las olas, pensaba en Naoko.Era tan extraño que hubiese muerto, tanextraño que no estuviera ya en estemundo… Todavía no lo había asimilado.No podía creerlo. Había oído elrepiqueteo de los clavos sobre su ataúd,pero no podía relacionarlo con el hecho,incontestable, de que Naoko hubieravuelto a la nada.
Su recuerdo era demasiado nítido.Aún me imaginaba su boca envolviendo
suavemente mi pene, su pelo cayendosobre mi vientre. Me acordaba de sucalor, de su aliento, del tactodesconsolado de la eyaculación. Lorecordaba tan claramente como sihubiera ocurrido cinco minutos antes. Ytenía la sensación de que Naoko seencontraba a mi lado, y de que sialargaba la mano podía tocarla. Peroella no estaba. Su cuerpo ya no existíaen este mundo.
En las noches de insomnio measaltaban diferentes imágenes de Naoko.No podía evitar que acudieran a mimemoria. En mi corazón, se habíanacumulado demasiados recuerdos de
ella. En cuanto encontraban una grieta,por pequeña que fuera, iban saliendo,uno tras otro, imparables. Fui incapaz dedetener esa fuga.
Me acordaba de Naoko en aquellamañana de lluvia, con el chubasqueroamarillo, limpiando el gallinero yacarreando el saco de grano. Recordabael pastel de cumpleaños medio deshechoy el tacto de mi camisa empapada porlas lágrimas de Naoko. Sí, aquella nochetambién llovía. Era invierno; Naokocaminaba a mi lado, con aquel abrigo depiel de camello. Ella siempre se sacabael pasador del pelo y jugueteaba con él.Y siempre me miraba fijamente con
aquellos ojos transparentes. Ahorallevaba una bata azul y estaba sentada enel sofá, con el mentón descansando enlas rodillas.
Sus imágenes me golpeaban, una trasotra, como las olas de la marea,arrastrándome hacia un lugar extraño. Yen este extraño lugar yo vivía con losmuertos. Allí Naoko estaba viva y losdos hablábamos, nos abrazábamos. Enese lugar, la muerte no ponía fin a lavida. Allí la muerte conformaba la vida.Y Naoko, henchida de muerte, allícontinuaba viviendo. Me decía:«Tranquilo, Watanabe. No es más que lamuerte. No te preocupes».
En ese lugar no me sentía triste.Porque la muerte era sólo la muerte, yNaoko era Naoko. «No te preocupes.Estoy aquí, ¿no es cierto?», me decíasonriendo. Sus gestos habitualesserenaban mi corazón, me consolaban. Yyo pensaba: «Si la muerte es esto,después de todo no es algo tan malo».«Claro. Morir no es nada del otromundo», me decía Naoko. «La muerte esla muerte. Además, aquí todo es muyfácil», me contaba en los intervalosentre una ola y la siguiente.
Pronto la marea se retiraba y medejaba solo en la playa, impotente, sinun lugar adónde ir, con la tristeza
envolviéndome como un manto detinieblas. Solía llorar en esos momentos.De hecho, más que llorar, unas lágrimasgruesas brotaban como gotas de sudor.
Cuando murió Kizuki aprendí unacosa. Quizá me resigné a hacerla mía:«La muerte no se opone a la vida, lamuerte está incluida en nuestra vida».
Es una realidad. Mientras vivimos,vamos criando la muerte al mismotiempo. Pero ésta es sólo una parte de laverdad que debemos conocer. La muertede Naoko me lo enseñó. Me dije: «Elconocimiento de la verdad no alivia latristeza que sentimos al perder a un serquerido. Ni la verdad, ni la sinceridad,
ni la fuerza, ni el cariño son capaces decurar esta tristeza. Lo único que puedehacerse es atravesar este doloresperando aprender algo de él, aunquetodo lo que uno haya aprendido no lesirva para nada la próxima vez que latristeza lo visite de improviso». Penséen ello, noche tras noche, en mi soledad,oyendo el ruido de las olas y el rugidodel viento. Vacié muchas botellas dewhisky, mordisqueé pan, bebí agua de lapetaca en mi larga marcha hacia eloeste, con la mochila dando bandazos ami espalda y el pelo lleno de arena…,día tras día de aquel principio de otoño.
Un atardecer en que soplaba un
fuerte viento, yo estaba acurrucadodentro de mi saco de dormir, llorando,al resguardo de un barco abandonado,cuando se me acercó un joven pescadory me ofreció un cigarrillo. Lo acepté yfumé por primera vez en diez meses. Elpescador me preguntó por qué estaballorando. En un acto reflejo, le mentídiciéndole que mi madre había muerto.Estaba tan triste que vagaba de un lugara otro. Él me compadeció de todocorazón. Y trajo de su casa una botellagrande de sake y dos vasos.
Bebí en su compañía en aquellaplaya barrida por el viento.
—A los dieciséis años, yo también
perdí a mi madre —me dijo el pescador.Me contó que su madre, a pesar de
no haber gozado de buena salud, sehabía matado trabajando de la mañana ala noche. Yo lo escuchaba abstraído,asintiendo de vez en cuando. Suspalabras parecían llegarme de un mundolejano. «¿Y a mí qué me importa?»,pensé. Me enfurecí y de repente measaltó un violento impulso de rodearleel cuello con mis manos y estrangularlo.«¿Qué me importa lo que le haya pasadoa tu madre? ¡Yo he perdido a Naoko!¡Un cuerpo tan hermoso como el suyo yano está en este mundo! ¿Cómo te atrevesa hablarme de tu madre?»
Pero la ira se disipó muy pronto.Cerré los ojos y escuché sin escuchar,distraído, la interminable historia delpescador. Poco después me preguntó siya había cenado. Le respondí que no,pero que en la mochila llevaba pan,queso, tomates y chocolate. Me preguntóqué había comido al mediodía.
—Pan, queso, tomates y chocolate—le respondí.
Entonces me dijo que esperara y sefue. Intenté detenerlo, pero éldesapareció a toda prisa en laoscuridad.
Me quedé bebiendo solo. La arenaestaba cubierta de restos de petardos;
las olas rompían en la playa con unbramido salvaje. Un perro flaco seacercó moviendo la cola y se quedórondando alrededor de la pequeñahoguera que había encendido, con airede estar preguntándose si conseguiríacomida; al comprender que no se alejó,resignado.
Media hora después, el jovenpescador volvió con dos cajas de sushiy otra botella de sake.
—Cómete primero ésta —me dijoseñalando la caja de encima—. En la dedebajo hay norimaki e inarizushi[27],que aguantarán hasta mañana.
Se sirvió sake y me llenó el vaso.
Tras beber todo el alcohol que fuimoscapaces de soportar, me propuso quepasara la noche en su casa, pero aldecirle que prefería dormir allí, noinsistió. Al despedirnos, se sacó delbolsillo un billete de cinco mil yenes ylo metió en el bolsillo de mi camisadiciendo que, con aquel dinero, debíacomprarme algo nutritivo, porque teníamuy mala cara. Lo rechacé aduciendoque ya había hecho demasiado por mí,que sólo faltaba que me diera dinero,pero él no quiso tomarlo.
—No es dinero, son missentimientos. Acéptalo sin darle másvueltas.
No pude hacer otra cosa que darlelas gracias y aceptarlo.
En cuanto el pescador se marchó, meacordé de la primera chica con la queme acosté, en tercero de bachillerato.Sentí escalofríos al pensar en lo groseroque había sido con ella. Apenas habíatenido en cuenta lo que ella pensaba, loque sentía, si podía herirla. Y hastaaquel instante no había vuelto arecordarla. Era una chica muy cariñosa.Pero yo en aquella época daba ladulzura por sentada. «¿Qué estaráhaciendo ahora?», pensé. «¿Me habráperdonado?»
Sentí náuseas y vomité junto al casco
del barco abandonado. Tenía la cabezaembotada por el alcohol y me sentía muymal por haber mentido al pescador yhaber aceptado su dinero. Pensé que yaiba siendo hora de volver a Tokio.
No podía seguir llevando aquellavida indefinidamente, hasta la eternidad.Enrollé mi saco de dormir, lo guardé enla mochila, que me eché a la espalda, medirigí a la estación de los ferrocarrilesnacionales y allí le pregunté alempleado cómo podía llegar a Tokio loantes posible. Consultó los horarios yme dijo que si lograba enlazar convarios trenes nocturnos, llegaría a Osakaa la mañana siguiente. Una vez allí,
podía subir a un Shinkansen que sedirigiera a Tokio. Tras agradecerle lainformación, compré un billete paraTokio con los cinco mil yenes que mehabía dado aquel hombre. Mientrasesperaba el tren, compré un periódico ymiré la fecha. Estábamos a 2 de octubrede 1970. Llevaba un mes viajando.«Tengo que volver al mundo real»,pensé.
El mes de viaje no me levantó elánimo, ni suavizó el impacto producidopor la muerte de Naoko. Regresé aTokio en un estado similar al de un mesatrás. Ni siquiera me sentí capaz dellamar a Midori. No sabía cómo
abordarla. ¿Qué podía decirle? ¿«Todoha terminado. Intentemos ser felices»?¿Podía decirle esto? Por supuesto queno. Sin embargo, le dijera lo que ledijera, utilizara las palabras queutilizara, en definitiva había un únicohecho cierto. Naoko estaba muerta yMidori seguía viva. Naoko se habíaconvertido en blanca ceniza; Midori erade carne y hueso.
Me sentía manchado. Al volver aTokio, pasé varios días encerrado en mihabitación. Mi memoria no estaba ligadaa los vivos, sino a los muertos. Lashabitaciones que le había reservado aNaoko permanecían con las persianas
bajadas, los muebles estaban cubiertoscon trapos blancos, en el alféizar de laventana se había posado una fina capade polvo. Pasaba la mayor parte del díaen aquellas habitaciones. Y pensaba enKizuki. «¡Vaya, Kizuki! Al final hasconseguido a Naoko, ¿eh? Al principioella fue tuya. Quizás es allí adónde elladebía ir. Pero, en este mundo imperfectode los vivos, he hecho todo lo posiblepor ella. He intentado empezar unanueva vida con ella. En fin… Tú ganas.Te la cedo. Ella te ha elegido. Se haahorcado en lo más profundo de unbosque tan oscuro como su mente.Kizuki, hace tiempo arrastraste una parte
de mí hacia el mundo de los muertos. Yahora es Naoko quien arrastra otra parte.A veces me siento como el portero de unmuseo. Un museo vacío, desierto, que yanadie visita. Y yo lo custodioexclusivamente para mí.»
Cuatro días después de regresar aTokio recibí una carta de Reiko. En elsobre había pegado un sello de correourgente. El contenido de la carta eraconciso.
«No he podido localizarte. Estoymuy preocupada por ti. Llámame. Te
espero a las nueve de la mañana y a lasnueve de la noche en este número.»
Marqué el número de teléfono a lasnueve de la noche. Reiko contestóenseguida.
—¿Cómo estás? —me preguntó.—No muy bien —dije.—¿Puedo venir a visitarte pasado
mañana?—¿Venir a visitarme dices? ¿A
Tokio?—Sí. Quiero hablar contigo con
calma.—¿Te marchas de la residencia?—Si no, no podría visitarte —
afirmó—. Ha llegado el momento deirme. Ya llevo ocho años aquí… Si sigomás tiempo en este lugar, me pudriré.
Las palabras no acudían a mi boca;permanecí en silencio durante unmomento.
—Llegaré a la estación de Tokiopasado mañana en el Shinkansen de lastres y veinte. ¿Vendrás a buscarme? Aúnrecuerdas mi cara, ¿verdad? ¿O quizás,ahora que Naoko ha muerto, ya no teintereso?
—¡No digas tonterías! Te esperopasado mañana a las tres y veinte en laestación de Tokio.
—Enseguida me reconocerás. No
hay muchas mujeres maduras que llevenuna funda de guitarra.
Efectivamente, no me costó nadalocalizarla. Llevaba una chaqueta decorte masculino de tweed, unospantalones blancos, unas zapatillas dedeporte rojas, el pelo tan corto yalborotado como de costumbre, con laspuntas levantándose aquí y allá. Cargabacon una maleta de viaje de piel marrónen la mano derecha, y una funda deguitarra de color negro en la izquierda.Cuando me vio, contrajo las arrugas desu rostro en una sonrisa. No pude evitarsonreír. Le llevé la maleta hasta el andénde la línea Chûô.
—Watanabe, ¿desde cuándo tienestan mal aspecto? ¿O tal vez ésta es laúltima moda en Tokio?
—He estado viajando durante untiempo. Y no he comido nada que fueramínimamente alimenticio —me excusé—. ¿Qué te ha parecido el Shinkansen?
—Horrible. Las ventanas no seabren. Me ha costado sudor y lágrimascomprar algo para comer en unaestación a medio camino.
—Pero dentro del tren había gentevendiendo cosas, supongo.
—¿Te refieres a esos sándwichescaros y asquerosos? Ni siquiera uncaballo hambriento comería esa basura.
A mí me gustaba el besugo que vendíanen la estación de Gotenba.
—Si hablas así, te tomarán por unavieja.
—¡Y qué más da! Soy vieja —dijoReiko.
De camino a Kichijôji, Reiko estuvomirando por la ventanilla del tren lazona de Musashino con gran curiosidad.
—¿Tanto ha cambiado esto en ochoaños? —le pregunté.
—¿Puedes imaginarte cómo mesiento en estos momentos?
—No.—Tengo tanto miedo que siento que
voy a enloquecer —reconoció Reiko—.
No sé qué debo hacer. Parece que mehan soltado aquí, sola. La expresión«siento que voy a enloquecer» no tienedesperdicio, ¿no te parece?
Le tomé la mano, entre risas.—Tranquila. Todo irá bien. Además,
has logrado salir de allí por tu propiopie.
—No, no ha sido gracias a mí —dijoReiko—. Lo he conseguido gracias aNaoko y a ti. Sin Naoko, no soportabapermanecer en ese sitio. Además,necesitaba venir a Tokio y hablarcontigo. Por eso me he marchado. Si nohubiera sucedido nada, tal vez mehubiera quedado allí para siempre.
Asentí a sus palabras.—¿Qué vas a hacer ahora?—Iré a Asahikawa. ¿Oyes? ¡A
Asahikawa! —exclamó—. Una amigamía del conservatorio tiene allí unaescuela de música y ya hace dos o tresaños que me está insistiendo para que leeche una mano. Hasta ahora habíadeclinado la oferta diciéndole quedetesto el frío. Lógico, ¿no? A uno no sele ocurre, cuando finalmente se ve libre,ir a parar a un sitio como Asahikawa.Aquello es como un agujero.
—¡Exageras! —Me reí—. He estadoallí una vez y no está mal. Tiene suinterés.
—¿De verdad?—Sí. Es mejor que estar en Tokio.
Eso te lo aseguro.—En fin, no tengo otro lugar adónde
ir, y ya he enviado allí mis cosas —explicó—. Watanabe, ¿vendrás avisitarme?
—Claro. Pero ¿te vas a Asahikawaenseguida o antes piensas quedarte untiempo en Tokio?
—Sí, me quedaré dos o tres días.¿Podría alojarme en tu casa? No temolestaré.
—No hay problema. Yo puedodormir en el saco de dormir, dentro delarmario.
—Me sabe mal.—No me importa. Es un armario
muy grande.Reiko tamborileó con los dedos
sobre la funda de la guitarra.—Tendré que readaptarme a mí
misma antes de ir a Asahikawa. Aún noestoy familiarizada con el mundoexterior. Hay un montón de cosas que noentiendo, estoy nerviosa. ¿Me ayudarás?Eres la única persona a quien puedopedírselo.
—Haré cuanto esté en mi mano —leprometí.
—Espero no estorbarte.—¿En qué?
Reiko me miró y curvó lascomisuras de los labios en una sonrisa.No añadió nada más.
Nos apeamos del tren en Kichijôji ysubimos a un autobús que nos llevóhasta casa. Durante todo el trayectoapenas hablamos. Nos limitamos a haceralgún comentario suelto sobre cómohabía cambiado Tokio, o sobre la épocaen que Reiko iba al conservatorio, osobre mi viaje a Asahikawa. Nomencionamos a Naoko. Hacía diezmeses que no había visto a Reiko, pero,caminando a su lado, mi corazón se
ablandó y me sentí aliviado. Tuve laimpresión de que ya había sentido antesalgo parecido. Cuando paseaba conNaoko por las calles de Tokio,experimentaba una sensación idéntica.De la misma manera que Naoko y yohabíamos compartido a un muerto, aKizuki, Reiko y yo compartíamos a unamuerta, a Naoko. No pude decir ni unapalabra después de pensar aquello.Reiko continuó hablando un rato, hastaque se dio cuenta de que yo no abría laboca y enmudeció. Tomamos el autobús,llegamos a casa.
Era una tarde de principios deotoño, de luz tan nítida y transparente
como aquélla en la que, un año atrás,había visitado a Naoko en Kioto. Lasnubes eran blancas y alargadas comohuesos, y el cielo estaba muy alto. «Havuelto el otoño», pensé. El olor del aire,el tono de la luz, las flores entre lamaleza y las reverberaciones de lossonidos anunciaban su llegada. Y cadavez que las estaciones cerraban su ciclo,se incrementaba, a un ritmo más alto, ladistancia entre los muertos y yo. Kizukiaún tenía diecisiete años, y Naoko,veintiuno. Eternamente.
—Aquí me siento aliviada —
comentó Reiko al bajar del autobúsechando una ojeada alrededor.
—Claro, aquí no hay nada —dije.Cruzamos la puerta trasera y la
conduje por el jardín hasta mi casa.Reiko parecía admirada.
—¡Es un sitio fantástico! —exclamó—. ¿Todo esto lo has hecho tú mismo?La estantería, la mesa…
—Sí. —Puse a calentar agua para elté.
—Eres muy hábil. Y está todo muylimpio.
—Esto es gracias a la influencia deTropa-de-Asalto. Él me convirtió en unamante de la limpieza. El casero está
muy contento. Siempre dice: «Me cuidasmuy bien la casa».
—¡Oh, es verdad! Tengo que ir asaludar a tu casero —terció Reiko—.Vive al otro lado del jardín, ¿no?
—¿Piensas ir a saludarlo?—Imagino que si ve a una vieja
metida en tu casa tocando la guitarraalgo va a pensar… Mejor hacerlo biendesde el principio. Si incluso le hetraído una caja de dulces…
—Estás en todo —comentésorprendido.
—Los años te enseñan. Le diré quesoy tía tuya por parte de madre y que hevenido de Kioto, así que tú sígueme la
corriente. En estos casos, la diferenciade edad facilita las cosas. Nadiesospechará nada.
Sacó una caja de dulces de la maletay se fue, resuelta, mientras yo mesentaba en el porche, tomaba una taza deté y jugaba con el gato. Reiko no volvióhasta veinte minutos después. Cuandoregresó, sacó de la maleta una lata degalletas de arroz y me dijo que aquél erami regalo.
—¿De qué habéis estado hablandodurante más de veinte minutos? —Mordisqueé una galleta.
—De ti, claro. —Acarició el gato,entre sus brazos, pasando la mejilla por
su pelaje—. Está impresionado. Diceque eres un chico muy formalito yestudioso.
—¿Yo?—Quién si no. —Reiko empezó a
reírse.Tomó mi guitarra y, tras afinarla,
tocó Desafinado, de Antonio CarlosJobim. Hacía mucho tiempo que no leoía tocar la guitarra, y sus notas mecaldearon el corazón, como decostumbre.
—¿Tocas la guitarra?—Mi casero la tenía en el cuarto de
los trastos, se la pedí y a veces practico.—Luego te daré unas lecciones
gratis. —Reiko dejó la guitarra, se quitóla chaqueta de tweed, se apoyó en unacolumna del porche y fumó un cigarrillo.Debajo de la chaqueta llevaba unacamisa a cuadros multicolores de mangacorta.
—¿Te gusta mi camisa? —preguntó.—Es muy bonita —convine. El
dibujo era, en efecto, muy elegante.—Pertenecía a Naoko —dijo Reiko
—. Teníamos la misma talla de ropa.Sobre todo cuando llegó al sanatorio.Después engordó un poco, pero, inclusoasí, seguimos teniéndola muy parecida.La misma talla de camisa y de pantalón,el mismo número de zapatos… La talla
del sujetador no, claro. Ésa era muydiferente. Porque yo casi no tengo tetas.Siempre nos intercambiábamos la ropa.Puede decirse que la compartíamos.
Observé a Reiko. Efectivamente,tenía un cuerpo parecido al de Naoko.La forma de su rostro y la fragilidad desus muñecas la hacían parecer másdelgada y pequeña que Naoko, pero,mirándola con atención, uno advertíaque su cuerpo era robusto.
—Estos pantalones y esta chaquetatambién son de ella. Todo es de Naoko.¿Te molesta verme con su ropa?
—En absoluto. Ella estaría contentade que alguien la aprovechara.
Especialmente, tú.—Es extraño. —Reiko hizo
chasquear los dedos—. A su muerte,Naoko no dejó nada escrito para nadie,excepto en cuanto a la ropa. Garabateóunas líneas en un bloc, que dejó encimade la mesa. Puso: «Dadle toda mi ropa aReiko». ¿No te parece extraño? ¿Por quépensó en la ropa en un momento así,cuando se disponía a morir? ¿Quéimportancia tiene eso? Había un montónde cosas más importantes sobre las quedebía querer hablar…
—Quizá no hubiera ninguna.Mientras fumaba el cigarrillo, Reiko
pareció sumirse en sus cavilaciones.
—¿Quieres que te cuente toda lahistoria, desde el principio?
—Sí —dije.
—Una vez se conocieron losresultados de las pruebas, aunque Naokohabía experimentado una mejoría, losmédicos decidieron ingresarla duranteun largo periodo en el hospital de Osakapara recibir allí una terapia intensiva.Creo que esto ya te lo conté en mi cartadel 10 de agosto.
—Recuerdo esa carta.—El 24 de agosto su madre me
llamó diciendo que Naoko quería
visitarme cuando me fuera bien. Queríarecoger sus cosas y, puesto que no nosveríamos durante una larga temporada,deseaba hablar conmigo largo y tendido;su madre me pidió si podía quedarse adormir en mi habitación. Por mi parte,no había ningún problema. A mí tambiénme apetecía mucho verla y hablar conella. Al día siguiente, el 25, ella y sumadre llegaron en taxi. Las tresestuvimos recogiendo sus cosas.Mientras, no paramos de charlar. Aúltima hora de la tarde, Naoko le dijo asu madre que ya podía irse, que estabatodo arreglado, así que su madre llamóun taxi y se marchó. Naoko parecía muy
animada y, tanto su madre como yo,estábamos tranquilas. La verdad es quehasta entonces me había preocupadoNaoko. Pensaba que debía de estarabatida, deprimida, exhausta. Sé muybien lo duras que son las pruebas y lasterapias de los hospitales. Pero cuandola vi, me pareció que le habían sentadobien. Su aspecto era mucho mássaludable de lo que imaginaba, sonreía,bromeaba, su manera de hablar eramucho más lúcida que antes, incluso mecontó que había ido a la peluquería, queestaba muy contenta de su nuevopeinado… En fin, supuse que no pasaríanada si su madre nos dejaba a solas.
«¿Sabes, Reiko?», me dijo. «En elhospital intentaré curarme de una vezpor todas.» «Será lo mejor», repuse.Dimos un paseo y hablamos sobre lo queharíamos en el futuro. Ella me comentó:«Me gustaría vivir contigo».
—¿Tú y ella?—Sí. —Reiko se encogió de
hombros—. Yo le respondí: «Me parecebien, pero ¿y Watanabe?». Y ellarepuso: «Con él tengo que arreglar lascosas». No añadió nada más. Acontinuación hablamos de dóndeviviríamos, de lo que haríamos. Luegofuimos al gallinero y jugamos con lasaves.
Bebí una cerveza que saqué de lanevera. Reiko encendió otro cigarrillo.El gato dormía acurrucado en mi regazo.
—Naoko lo tenía todocuidadosamente planeado desde unprincipio. Tal vez por eso parecía tananimada, tan sonriente, con tan buenaspecto. Había tomado una decisión y sesentía aliviada. Recogimos algunascosas más del cuarto, las metimos en unbidón del jardín y las quemamos. Elcuaderno que usaba como diario, variascartas, cosas de este tipo. Incluso tuscartas. A mí me extrañó, y recuerdo quele pregunté por qué las quemaba. Hastaentonces las había tenido guardadas
porque las releía constantemente.«Quiero deshacerme de todo mi pasadoy empezar una nueva vida», me dijo.«¡Vaya!», pensé. Creí en sus palabras.De hecho, aquello tenía su lógica.Deseaba que se recuperara y fuera feliz.¡Aquel día estaba tan guapa! Ojalá lahubieras visto.
»Cenamos en el comedor, como decostumbre, nos bañamos, abrí unabotella de buen vino que tenía guardada,bebimos y yo toqué a la guitarracanciones de los Beatles, como siempre:Norwegian Wood, Michelle, susmelodías favoritas. Estábamos de muybuen humor, apagamos la luz, nos
desnudamos y nos echamos sobre lacama. Aquella noche hacía mucho calory, aunque teníamos la ventana abierta,apenas entraba el aire. Fuera estabaoscuro como boca de lobo y el zumbidode los insectos se dejaba oír con fuerza.El olor a la hierba del verano llenaba lahabitación haciendo el ambiente casiirrespirable. De repente, Naoko empezóa hablar de ti. De la relación sexual quehabíais tenido aquella noche. Me locontó todo con pelos y señales. Cómo lahabías desnudado, cómo la habíasacariciado, lo húmeda que estaba ella,cómo la habías penetrado, lomaravilloso que había sido. Describió
hasta los pequeños detalles. Le pregunté,sorprendida: “¿Por qué me cuentas todoesto ahora?”. Había sido tanrepentino…, jamás me había hablado deestas cosas de una manera tan abierta.Claro que nosotras, como si fuera unaespecie de terapia, habíamos hablado desexo. Pero ella jamás había dado tantosdetalles. Le daba vergüenza. Así que measombró que se extendiera tanto sobretodo eso.
»“Me apetecía que lo supieras”,explicó Naoko. “Pero si no quieresescucharme, me callo.”
»“Si te apetece hablar suéltalo todo.Te escucho”, le dije.
»“Cuando me penetró me doliómuchísimo”, dijo Naoko. “Era laprimera vez. Yo estaba muy húmeda y sedeslizó dentro con facilidad, pero medolió tanto que creí que iba a perder elsentido. Él la metió muy hondo, yo creíaque ya no entraba más, pero me levantóun poco las piernas y me penetró todavíamás adentro. Sentí cómo se me enfriabatodo el cuerpo. Como si me hubierantirado al agua helada. Tenía los brazos ylas piernas entumecidos y sentíaescalofríos. Me preguntaba qué meestaba pasando. Quizá fuera a morirme,pero no me importaba. Pero él se diocuenta de que me dolía y se quedó
dentro de mi vagina, tal como estaba, sinmoverse, y me abrazó, me besó el pelo,el cuello, los pechos. Durante muchotiempo. Poco a poco, mi cuerpo fuerecobrando el calor. Él empezó amoverse despacio y… Fue tanmaravilloso que pensé que me estallaríala cabeza. Tanto que pensé que ojalápudiera quedarme toda la vida así, entresus brazos, haciéndolo.”
»“Si fue tan fantástico, podríashaberte quedado con él y hacerlo todoslos días”, comenté.
»“Era imposible, Reiko. Yo lo sabía.Aquello se fue igual que vino. Jamásvolvería. Fue algo que ocurre por
casualidad una vez en la vida. No lohabía sentido nunca antes, ni volvería asentirlo después. Jamás he vuelto a tenerganas de hacerlo; jamás he vuelto asentirme húmeda.”
»Por supuesto, quise explicárselo aNaoko. Le dije que esas cosas suelenocurrirles a las chicas jóvenes y queluego se curan de forma natural, con elpaso de los años. Además, habiendo idobien una vez, no tenía de quepreocuparse. Yo misma, poco despuésde casarme, tuve algún problema.
»“No es eso”, repuso Naoko. “Noestoy preocupada, Reiko. Lo único quequiero es que nadie vuelva a
penetrarme. No quiero que nadie vuelvaa violentarme jamás.”
Terminé la cerveza mientras Reikofumaba otro cigarrillo. El gato sedesperezó en el regazo de Reiko,cambió de postura, volvió a dormirse.Reiko, tras dudar unos instantes, se llevóun cigarrillo a los labios y lo encendió.
—Luego empezó a llorar en silencio—siguió Reiko—. Me senté en su cama,le acaricié la cabeza y le dije que no sepreocupara, que todo se arreglaría. Unachica joven y bonita como ella debíaencontrar a un hombre que la tomaraentre sus brazos y la hiciera feliz. Erauna noche calurosa y Naoko estaba
bañada en sudor y lágrimas, así quetomé una toalla de baño y le enjugué lacara y el cuerpo. Incluso tenía las bragasempapadas, se las saqué… No piensesnada extraño. Nos bañábamos siemprejuntas; yo la veía como si fuese mihermana pequeña.
—Ya lo sé, mujer —intervine.—Naoko me pidió que la abrazara.
«¿Con este calor?», repuse, pero ella medijo que era la última vez. La abracé,durante mucho rato, envuelta en la toallade baño, para que el sudor no rezumara.Cuando se tranquilizó, le volví a secarel sudor, le puse el pijama y la acosté.Se durmió enseguida. O tal vez fingió
quedarse dormida. En cualquier caso,estaba preciosa. Parecía una niña detrece o catorce años a la que nadiehubiera herido en toda su vida. Yo, pormi parte, me dormí plácidamente,contemplándola.
«Cuando me desperté a las seis de lamañana ella ya no estaba. El pijamaestaba allí, pero habían desaparecido suropa, las zapatillas de deporte y lalinterna que tenía siempre a la cabecerade la cama. Enseguida comprendí quealgo iba mal. El que se hubiera llevadola linterna significaba que había salidocuando aún estaba oscuro. Por si acaso,eché una ojeada encima de la mesa,
donde encontré la nota: “Dadle toda miropa a Reiko”. Corrí a avisar a todo elmundo y les pedí que me ayudaran abuscar a Naoko. Entre todos registramosel sanatorio y rastreamos los bosquesaledaños. Tardamos cinco horas enencontrarla. Hasta se había traído lacuerda.
Reiko lanzó un suspiro y acarició lacabeza del gato.
—¿Quieres una taza de té? —lepregunté.
—Sí, gracias —dijo.Calenté agua, preparé el té y salí al
porche. El día declinaba, la luz del solhabía palidecido y las sombras de los
árboles se alargaban bajo nuestros pies.Entre sorbo y sorbo de té, contemplé
aquel extraño jardín donde se mezclabancaprichosamente las rosas amarillas, lasazaleas y las nandinas.
—Poco después llegó la ambulanciay se la llevó. A mí me interrogó lapolicía. En fin, es un decir. No mepreguntaron gran cosa. Naoko habíadejado una nota antes de morir, eraevidente que se trataba de un suicidio.Parecía que lo mínimo que cabía esperarde un enfermo mental fuera que sesuicidara.
—Qué funeral tan triste tuvo Naoko,¿verdad? —dije—. Tan silencioso, con
tan poca gente… A su familia lespreocupaba saber cómo me habíaenterado de que Naoko había muerto.Supongo que no querían que la gente seenterara de que había sido un suicidio.La verdad es que no tendría que haberacudido. Me sentí aún peor, y despuésme marché de viaje.
—Watanabe, ¿salimos a dar unpaseo? —sugirió Reiko—. Podríamos ira comprar algo para la cena. Estoyhambrienta.
—¿Hay algo que te apetezca comeren especial?
—Sukiyaki[28] —dijo—. Hacemuchos años que no lo he probado.
Incluso se me aparece en sueños. Lacarne, la cebolla, los fideoskonnyaku[29], el tôfu, las hojas decrisantemo, todo cociéndose a fuegolento.
—Sí, pero no tengo ninguna cazuela.—No importa. Yo me ocupo de eso.
Voy a pedirle una al casero.Reiko se encaminó hacia la casa
principal y volvió con una cazuela, unhornillo de gas portátil y una largamanga de goma.
—¿Qué te parece? Fantástico, ¿eh?—¡Y que lo digas! —dije admirado.En la calle comercial del barrio
compramos la carne de ternera, los
huevos, las verduras y el tôfu; en labodega, un vino relativamente bueno.Aunque quise invitarla, al final acabópagándolo todo ella.
—Si se enteran de que mi sobrinotiene que pagarme la comida, meconvertiré en el hazmerreír de la familia—bromeó Reiko—. Además, tengobastante dinero. No temas. No me hemarchado del sanatorio sin blanca.
De vuelta en casa, Reiko lavó elarroz y lo puso a cocer y yo extendí lamanga de gas hasta el porche e hice lospreparativos para cocinar el sukiyaki.
Cuando estuvo todo listo, Reiko sacó suguitarra del estuche, se sentó en elporche, ya sumido en la penumbra, ytocó una Fuga de Bach como siestuviera probando el instrumento.Tocaba los pasajes más bonitosintencionadamente despacio, consentimiento, escuchando cada acorde.Reiko parecía una chica de diecisiete odieciocho años contemplando extasiadaun vestido que le gustaba. Le brillabanlos ojos, los labios dibujaban unasonrisa. Cuando acabó de tocar lamelodía, se apoyó en una columna delporche, alzó la vista al cielo y se sumióen sus pensamientos.
—¿Puedo hablarte? —le pregunté.—Claro. Estaba pensando que tenía
hambre —dijo Reiko.—¿Irás a visitar a tu marido y a tu
hija? Viven en Tokio, ¿no?—En Yokohama. No, no iré. Ya te lo
conté, ¿no es cierto? Para ellos es mejorno relacionarse conmigo. Tienen unanueva vida y sería muy duro volver averlos. Creo que es mejor que no vaya.
Reiko arrugó una cajetilla vacía detabaco Seven Stars, la tiró, sacó otropaquete de la maleta de piel, lo abrió yse llevó un cigarrillo a los labios. Perono lo encendió.
—Estoy acabada. Lo que tienes
frente a ti no es más que una pálidasombra de lo que fui. Mi interioridadmurió hace mucho tiempo y ahora melimito a actuar mecánicamente.
—A mí me gusta mucho cómo eresahora. Seas o no una pálida sombra delo que fuiste. Quizá no tenga sentidodecirlo, pero estoy muy contento de quelleves la ropa de Naoko.
Reiko sonrió y encendió elcigarrillo.
—Para ser tan joven sabes muy biencómo hacer felices a las mujeres.
Me sonrojé.—Sólo digo lo que pienso.—Ya lo sé —dijo Reiko riéndose.
Mientras, el arroz se había acabadode cocer. Pusimos aceite en la cazuela yempezamos a preparar el sukiyaki.
—¿No será un sueño? —Reikohusmeaba el aire.
—Es un auténtico sukiyaki. Te lodigo por experiencia —comenté.
Sin apenas hablar, picoteamos conlos palillos de la cazuela, bebimoscerveza y comimos el arroz en silencio.Gaviota se acercó atraída por el olor ycompartimos la carne con ella. Cuandonos sentimos llenos, los dos nosapoyamos en una columna del porche ycontemplamos la luna.
—¿Estás satisfecha? —le pregunté.
—Del todo —dijo Reiko hablandocon dificultad—. Es la primera vez enmi vida que como tanto.
—¿Qué vas a hacer ahora?—Cuando acabe de fumar el
cigarrillo, tengo ganas de ir a unosbaños públicos. Me noto el pelo sucio.
—Hay unos baños por aquí cerca —informé.
—Por cierto, Watanabe. Si no teimporta, me gustaría que me dijerasalgo. ¿Te has acostado con aquellachica, con Midori? —me preguntóReiko.
—¿Te refieres a si hemos tenidorelaciones sexuales? No. Decidimos
esperar hasta que las cosas estuvieranclaras.
—¿Y ahora ya lo están?Sacudí la cabeza indicando que no
lo sabía.—¿Quieres decir que, ahora que
Naoko ha muerto, todo se ha puesto ensu lugar? —aventuré.
—Tú ya habías tomado una decisiónantes de que Naoko muriera, ¿no esverdad? Decías que no podías separartede Midori. Y eso no tiene nada que vercon que Naoko esté muerta. Elegiste aMidori y Naoko prefirió la muerte. Yaeres una persona adulta y tienes queresponsabilizarte de tus propias
decisiones. Si no, las cosas te irán mal.—Pero eso no puedo olvidarlo —
repliqué—. Le dije a Naoko que laesperaría. Pero no lo hice. Al final, laabandoné. No es ahora el momento debuscar culpables. Es un problema mío.Probablemente, aunque no la hubieraabandonado a medio camino, elresultado hubiera sido el mismo. Naokoya debía de haber elegido la muerte.Pero no puedo perdonármelo. Tú dicesque no puede hacerse nada contra elflujo natural de los sentimientos, pero mirelación con Naoko no fue algo tansimple. Desde el principio estuvimosunidos en la frontera entre la vida y la
muerte.—Si sientes dolor por la muerte de
Naoko, siéntelo el resto de tu vida. Y sialgo puedes aprender de este dolor,apréndelo. Pero intenta ser feliz conMidori. Tu dolor no tiene nada que vercon ella. Si continúas así lo estropearástodo. Aunque sea duro, trata de serfuerte. Crece, madura. He salido delsanatorio para decirte esto. He venidodesde lejos, en aquel tren que parece unsarcófago…
—Comprendo muy bien lo que tratasde advertirme —dije—. Pero todavía noestoy preparado. Tuvo un funeral tantriste… Nadie debería morir de este
modo…Reiko alargó la mano y me acarició
la cabeza.—Todos moriremos de este modo un
día u otro.
Caminamos unos cinco minutos a lolargo del río hasta los baños públicos yal volver a casa nos sentimos comonuevos. Abrimos la botella de vino ynos sentamos en el porche.
—Watanabe, ¿te importaría servirmeotra copa?
—Por supuesto.—Celebraremos el funeral de Naoko
—soltó Reiko—. Uno que no sea triste.Le traje la copa y Reiko la llenó de
vino hasta los bordes, que puso sobre lalinterna de piedra del jardín. Después sesentó en el porche, se apoyó en lacolumna, tomó la guitarra y fumó uncigarrillo.
—¿Tienes cerillas? ¿Puedes traermeuna caja? La más grande que tengas.
Le llevé la caja de cerillas de lacocina y me senté a su lado.
—Cada vez que yo toque unacanción, tú pones una cerilla allí, una allado de la otra. Tocaré tantas cancionescomo pueda.
Primero hizo una interpretación
serena y bellísima de Dear Heart, deHenry Mancini.
—Este disco se lo regalaste tú, ¿no?—Sí. Hace dos años, por Navidad.
A ella le encantaba esta melodía.—A mí también. Es tan dulce, tan
hermosa…Y, tras rasguear deprisa algunos
acordes de Dear Heart, tomó un sorbode vino.
—Veremos cuántas canciones puedotocar antes de emborracharme. Unfuneral así no está nada mal, ¿no teparece? No es triste.
Reiko pasó, a los Beatles y tocóNorwegian Wood, Yesterday, Michelle,
Something. Después cantó,acompañándose de la guitarra, HereComes the Sun. Al final interpretó TheFool of the Hill. Puse siete cerillas enfila.
—Siete canciones. —Reiko tomó unsorbo de vino y fumó un cigarrillo—.Ellos debían de conocer muy bien lasoledad y la dulzura de la vida humana,¿no crees?
Con «ellos» Reiko se refería, porsupuesto, a John Lennon, PaulMcCartney y George Harrison.
Tras un breve descanso, Reikoapagó el cigarrillo, tomó la guitarra ytocó Penny Lane, Blackbird, Julia,
When I’m 64, Nowhere Man, And I LoveHer y Hey Jude.
—¿Cuántas son?—Catorce —dije.—¿Y tú no cantas ninguna? —
Suspiró.—No sé cantar.—Qué más da.Traje mi guitarra y, a trancas y
barrancas, logré entonar Up on the Roof.Mientras tanto, Reiko fumótranquilamente un cigarrillo y estuvobebiendo vino. Cuando acabé de tocar,me aplaudió con entusiasmo.
A continuación, Reiko tocó unaadaptación para guitarra de Pavanne for
a Dying Queen, de Ravel, e hizo unabella interpretación del Claro de luna,de Debussy.
—He perfeccionado estas dosmelodías tras la muerte de Naoko —mecontó Reiko—. Aunque ella, hasta elúltimo día, sintió debilidad por lasmelodías sentimentales.
Luego tocó algunas canciones deBurt Bacharach: Close to You,Raindrops Keep Falling on my Head,Walk on By, Wedding Bell Blues.
—Ya tenemos veinte —informé.—Parezco una gramola —dijo Reiko
divertida—. Si mis profesores delconservatorio me vieran, se
sorprenderían.Entre pitillos y sorbos de vino, fue
tocando, una tras otra, todas lascanciones que sabía. Interpretó unas diezde bossa nova y otras muchas de Rogersand Hart, Gershwin, Bob Dylan, RayCharles, Carole King, los Beach Boys,Stevie Wonder, y también Ue o muitearukoo, Blue Velvet y Green Fields. Enfin, todo tipo de música. A vecescerraba los ojos, o ladeaba la cabeza, otarareaba siguiendo el compás de lamúsica.
Tras el vino, echamos mano de labotella de whisky. Derramé el vino quehabía dentro de la copa sobre la linterna
y llené la copa de whisky.—¿Cuántas canciones tenemos
ahora?—Cuarenta y ocho —contesté.La que hizo cuarenta y nueve fue
Eleanor Rigby, y al final volvió a tocarNorwegian Wood. Al llegar a la canciónnúmero cincuenta, Reiko se tomó unrespiro y bebió un trago de whisky.
—Tal vez sea suficiente.—Desde luego. Es increíble.—Ahora, escúchame, Watanabe.
Olvídate de lo triste que fue aquelfuneral. —Reiko me miró a los ojos—.Acuérdate sólo de éste. Ha sidoprecioso, ¿no es cierto?
Asentí a sus palabras.—Una canción más de propina —
dijo Reiko. Tocó, como númerocincuenta y uno, la Fuga de Bach desiempre.
—Watanabe, ¿te apetece hacerlo? —me susurró al terminar de tocar.
—Es extraño —reconocí—. Yoestaba pensando lo mismo.
En la habitación oscura, con lasventanas cerradas, Reiko y yo nosabrazamos como si fuera lo más naturaldel mundo y buscamos el cuerpo delotro. Le quité la camisa, los pantalones,
la ropa interior.—He llevado una vida curiosa, pero
no se me había pasado por la cabeza laposibilidad de que algún día un chico deveinte años me quitara las bragas.
—¿Prefieres quitártelas tú?—No, no. Quítamelas tú. Pero estoy
arrugada como una pasa, no vayas allevarte una desilusión.
—A mí me gustan tus arrugas.—Voy a echarme a llorar —susurró
Reiko.La besé por todo el cuerpo y recorrí
con la lengua sus arrugas. Envolví conmis manos sus pechos lisos deadolescente, mordisqueé suavemente sus
pezones, puse un dedo en su vagina,cálida y húmeda, que empecé a moverdespacio.
—Te equivocas, Watanabe —medijo Reiko al oído—. Eso también esuna arruga.
—¿Nunca dejas de bromear? —lesolté estupefacto.
—Perdona. Estoy asustada. ¡Hacetanto tiempo que no lo hago! Me sientocomo una chica de diecisiete años a laque hubieran desnudado al ir a visitar aun chico a su habitación.
—Y yo me siento como si estuvieraviolando a una chica de diecisiete años.
Metí el dedo dentro de aquella
«arruga», la besé desde la nuca hasta laoreja, le pellizqué los pezones. Cuandosu respiración se aceleró y su gargantaempezó a temblar, le separé las delgadaspiernas y la penetré despacio.
—Ten cuidado de no dejarmeembarazada. Me daría vergüenza, a miedad.
—Tendré cuidado. Tranquila —dije.Cuando la penetré hasta el fondo,
ella tembló y lanzó un suspiro. Moví elpene despacio mientras le acariciaba laespalda; eyaculé de forma tan violentaque no pude contenerme. Aferrado aReiko, expulsé mi semen dentro de sucalidez.
—Lo siento. No he podidoaguantarme —me excusé.
—¡No seas tonto! No hay por quédisculparse —bromeó Reiko dándomeunos azotes en el trasero—. Siempre quete acuestas con chicas, ¿piensas tanto?
—Sí.—Conmigo no hace falta. Olvídalo.
Eyacula tanto como quieras y cuando teplazca. ¿Te sientes mejor?
—Mucho mejor. Por eso no hepodido aguantarme.
—No se trata de aguantarse. Estábien así. A mí también me ha gustadomucho.
—Oye, Reiko —dije.
—Dime.—Tienes que enamorarte de alguien.
Eres maravillosa, sería un desperdicioque no lo hicieras.
—Lo tendré en cuenta. ¿Crees que enAsahikawa la gente se enamora?
Al rato volví a introducir dentro deella mi pene erecto. Debajo de mí,Reiko se retorcía de placer y contenía elaliento. Mientras la abrazaba y movía,despacio y en silencio, el pene dentro desu vagina, hablamos de muchas cosas.Era maravilloso charlar mientrashacíamos el amor.
Cuando se reía de mis bromas eltemblor de su risa se transmitía a mi
pene. Permanecimos largo tiempoabrazados de este modo.
—Es fantástico estar así —dijoReiko.
—Tampoco está nada mal moverse—añadí.
—Entonces hazlo.La alcé asiéndola por las caderas y
la penetré hasta el fondo, saboreandoaquella sensación hasta que eyaculé.
Aquella noche lo hicimos cuatroveces. Al final de cada una de ellas,Reiko se abandonaba entre mis brazos,cerraba los ojos, lanzaba un profundo
suspiro y temblaba unos instantes.—Creo que no hace falta que vuelva
a hacerlo en toda mi vida —dijo—.Tranquilo. Para. Te lo ruego. Ya heagotado la parte que me tocaba para elresto de mis días.
—¿Quién sabe?
Intenté convencerla de que fuera aAsahikawa en avión, diciéndole que eramás rápido y más cómodo, pero ellaprefirió viajar en tren.
—Tomaré el ferry de Aomori-Hakodate. No me apetece volar —comentó.
Así que la acompañé a la estaciónde Ueno. Reiko cargaba el estuche de laguitarra, y yo, su maleta. Una vez allí,nos sentamos en un banco del andén aesperar el tren. Ella vestía la mismachaqueta de tweed y los mismospantalones blancos que le vi el día enque llegó a Tokio.
—¿Te gustó Asahikawa? —mepreguntó.
—Es un buen sitio —dije—. Iré avisitarte pronto y te escribiré.
—Me gustan tus cartas. Pero Naokolas quemó todas. Con lo bonitas queeran…
—Las cartas no son más que un trozo
de papel. Aunque se quemen, en elcorazón siempre queda lo que tiene quequedar; por más que las guardes, lo queno debe quedar desaparece.
—Si te soy sincera, me da pánico irsola a Asahikawa. Así que escríbeme.Cuando lea tus cartas sentiré que estás ami lado.
—Te escribiré tanto como quieras.Pero estate tranquila. Vayas adóndevayas, saldrás adelante.
—Me da la sensación de que todavíatengo algo metido dentro. Debe de seruna alucinación.
—Es una pálida sombra de lo quefue. —Me eché a reír.
Reiko también se rió.—No me olvides —me rogó.—No te olvidaré nunca.—Tal vez jamás vuelva a verte, pero
siempre me acordaré de ti y de Naoko.Miré a Reiko a los ojos. Estaba
llorando. En un impulso, la besé. Alpasar, la gente nos miraba concuriosidad, pero a mí no me importaba.Estábamos vivos y teníamos quepreocuparnos por seguir viviendo.
—Sé feliz —dijo Reiko en elmomento de separarnos—. Ya te he dadotodos los consejos que podía ofrecerte.No me queda nada que decir. Sólo queseas feliz. Te deseo la parte de felicidad
que le correspondía a Naoko, y tambiénla mía.
Nos dijimos adiós con la mano y nosseparamos.
Llamé a Midori por teléfono.—Quiero hablar contigo —le dije
—. Tengo muchas cosas que contarte.Eres lo único que deseo en este mundo.Necesito verte. Quiero empezar unanueva vida a tu lado.
Al otro lado de la línea, Midorienmudeció durante largo tiempo. Aquelsilencio recordaba todas las lluvias delmundo cayendo sobre la faz de la Tierra.
Yo, mientras tanto, permanecí con losojos cerrados y la frente apoyada en elcristal. Por fin, Midori habló.
—¿Dónde estás? —susurró.¿Dónde estaba? Todavía con el
auricular en la mano, levanté la cabeza ymiré alrededor de la cabina. ¿Dóndeestaba? No logré averiguarlo. No teníala más remota idea de dónde me hallaba.¿Qué sitio era aquél? Mis pupilasreflejaban las siluetas de la multituddirigiéndose a ninguna parte. Y yo meencontraba en medio de ninguna partellamando a Midori.
Notas
[1] Una especie de gramínea. (Todaslas notas son de la traductora.)
[2] Seis tatami (roku-jo) equivalen a9,9 metros cuadrados.
[3] Fideos chinos.
[4] Nombre de una revista masculinadirigida a un público joven.
[5] Establecimiento donde sirvensoba, fideos de alforfón.
[6] Mochi es una torta de arroz, yzôni, un caldo con torta de arroz. Ambosson platos típicos de Año Nuevo.
[7] Midori significa «verde» enjaponés. También es un nombrefemenino muy común.
[8] Momo significa «melocotón». Ko(«niño/a, hijo/a») es una palabra con laque terminan muchos nombresfemeninos. Momo-iro (literalmente,«color del melocotón») significa «colorrosa».
[9] Diálogo cómico teatral.
[10] Almuerzo servido en una caja.
[11] Distritos y barrios de Tokiodonde se hallan muchos edificiosoficiales y vive gente acomodada.
[12] Prefectura cercana a laprovincia de Tokio, Tôkyô-to, dondeviven muchos trabajadores que sedesplazan diariamente a sus trabajos enTokio.
[13] Nombre de una serie detelevisión que la cadena japonesaNippon Terebi emitió en 1967.Posteriormente, se realizó una versióncinematográfica, protagonizada porBruce Lee, que se estrenó en EstadosUnidos en 1974, y en Japón, en 1975.
[14] Título de un libro de KenzaburôÔe inédito en español. El título podríatraducirse, literalmente, como Elhombre sexual. En Japón fue editada enel año 1963, en la revista Shinchô.
[15] Pescado de mar con formaparecida al atún, aunque un poco máslargo y delgado.
[16] Nombre de un lugar de veraneoen la playa.
[17] Parte de Shinjuku, en Tokio,donde se concentran los lugares de ocio.
[18] Shinkansen es el nombre deltren bala japonés. Hikari era, en aquellaépoca, el Shinkansen más rápido.
[19] En japonés, el tratamiento paraprofesores y médicos es el mismo,sensei. Tanto «profesora Ishida» como«doctora Ishida» sería Ishida-sensei.
[20] Nimono es un plato típicojaponés que suele constar de verduras,pescado o carne cocida. Misoshiru esuna sopa de miso, una pasta fermentadacon una mezcla de agua, soja, cebada oarroz.
[21] El maneki-neko (literalmente,«gato que invita o llama») es una figurade gato con la pata levantada que suelecolocarse en los establecimientos para,supuestamente, atraer a los clientes.
[22] Bolas de arroz rellenas dediferentes alimentos, como, por ejemplo,umeboshi (ciruelas secas encurtidas ensal), sake (salmón), envueltas en nori,un tipo de alga marina seca.
[23] En japonés las dos palabras separecen. «Pepino» es kyûri, y «kiwi»,kiiwi.
[24] Terremoto, seguido de unincendio, que asoló la región de Kantô,donde se encuentra Tokio, en el año1923.
[25] Nara y Aomori están al sur y alnorte de Tokio, respectivamente.
[26] Tipo de bentô, menú variado
servido en una caja, que consiste enarroz y otros alimentos.
[27] Norimaki es arroz enrollado enalga marina. Inarizushi es una pasta desoja frita rellena de arroz con vinagre.
[28] Plato de carne cocida convariedad de legumbres que se cocina enla mesa en un hornillo portátil.
[29] Planta de la familia de lascolocasias originaria del Asia tropicalcon cuya raíz molida se elaboran unosfideos de consistencia gelatinosa que seemplean como ingrediente en las nabe-ryôri, comida que se cocina en la mesacon un hornillo, entre las que se cuenta