soteriology and martyrdom of rigtheous
Transcript of soteriology and martyrdom of rigtheous
GREGORIANUM 95, 4 (2014) 799-823 CÉSAR CARBULLANCA
Soteriología y Martirio del justo
La pasión del justo y su sentido expiatorio1
I. EL PROBLEMA
1. La cuestión soteriológica
La afirmación sobre la exclusividad soteriológica de la muerte de Cristo, los efectos de su muerte y las consecuencias eclesiológicas que se derivan de este predicamento requiere una revisión.
En términos bíblicos, en Europa, B. Janowski se pregunta en relación con la muerte de Cristo: si «es comprensible todavía la idea de sustitución»2 y Klaus Berger en el mismo tenor repite esta misma afirmación3. No son pocos los que con Helmut Merklein afirman que en la sociedad moderna el concepto de expiación no tiene ninguna función4, pues las ideas de sustitu-ción, representatividad, expiación, etc., carecen de un equivalente en nuestro contexto cultural. Y si en Europa la cuestión soteriológica ha estado centrada más bien en la problemática vinculada a la muerte noble, en las últimas décadas, en Latinoamérica la discusión se ha centrado en los rasgos de la pasión del justo, y el aporte efectivo de éste en la lucha por la justicia y la construcción del Reino, y por consiguiente, la cuestión soteriológica se for-mula en torno a la pregunta si la salvación se da al margen de la solidaridad
———–– 1 El artículo es producto del proyecto Fondecyt N°1120029. 2 Cf. una panorámica de la discusión en H.S. VERSNEL, «Making sense of Jesus’ Death», in
J. FREY – J. SCHOTER, ed., Bedeutungen des Todes Jesu im Neuem Testament, Tübingen 2005; B. JANOWSKI, Stellvertretung. Alttestamentliche Studien zu einen theologischen Grundbegriff, Stuttgart 1997, 9; B. JANOWSKI, Sühne als Heilsgeschehen. Studien zur Sühnetheologie der Priesterschrift und zur Wurzel KPR im Alten Orient und im Alten Testament, WMANT 55, Vluyn 20032.
3 Cf. K. BERGER, Wozu ist Jesus am Kreuz gestorben?, Güterloher 1998, 104. 4 Cf. H. MERKLEIN, «Der Tod Jesus als stellvertretender Sühnetod», Bible und Kirche 2
(1986) 68.
800 CÉSAR CARBULLANCA con las víctimas. El ensayo profético de Jon Sobrino No hay salvación al margen de los pobres5 es un buen ejemplo de esto; lo mismo podemos decir de los esfuerzos de Carlos Mesters, G. Gutiérrez y otros6. El argumento teológico reiterado de estos autores es que el pueblo latinoamericano vive una experiencia martirial semejante a la que describe el Cántico del Siervo de Dios, entendido como pasión del justo que es humillado por los impíos y exaltado por Yahvéh. George Nickelsburg7 ha demostrando la existencia de un género que emerge en diversos relatos del judaísmo, referido a la persecución y reivin-dicación del justo en el periodo del judaísmo tardío. En el capítulo octavo de su libro, analiza el género y función de la narración de la pasión marcana, sosteniendo: «Sb 2,4-5 constituyen un “genérico tipo de literatura” que fue un convencional médium para narrar historia sobre individuos que fueron constituidos en algún sentido como justos perseguidos»8. La hipótesis de Nickelsburg sostiene que el relato de la pasión del Jesús pre-marcano «ha empleado el género de la historia del justo»9. Dominic Crossan10 propone hacer una diferenciación entre la inocencia rescatada y el martirio reivin-dicado. El primero, aparece en relatos como el de Ahicar, la historia de José de Gn 37–50, los salmos del justo como Sl 105,16-22; Tb 1,18-22; el relato de los tres testigos de Dn 3 y 6. El segundo, es una «corrección» deliberada de la visión algo optimista de la inocencia rescatada, que nosotros llamaremos inversión escatológica. J.C. Lebram establece una caracterización un tanto distinta. Su esquema de base describe el peligro o humillación de un héroe inocente que experimenta una inesperada salvación y restablecimiento de su anterior posición. Este tipo de narraciones se caracteriza por una «antithe-tische Structur von Erniedrigung und Erhöhung»11, lo cual sería un esquema característico para las así llamadas narraciones sapienciales del cercano
———–– 5 Cf. J. SOBRINO, No Salvation outside the Poor. Prophetic-Utopian Essays, New York
2008; M. LEE, Ignacio Ellacuria. Essays on History, Liberation, and Salvation, New York 2013, 195-224.
6 Cf. L. BOFF, Pasión de Cristo, pasión del mundo. Hechos, interpretaciones y significado, ayer y hoy, Santander 1980; C. MESTERS, «The servant of Yahweh: The Patient Endurance of the Poor, Mirror of God’s Justice», in T. OKURE – J. SOBRINO – F. WILFRED, ed., Rethinking Martyrdom, Concilium 1 (2003) 67-74.
7 Cf. G. NICKELSBURG, Resurrection, Immortality, and Eternal Life in Intertestamental Judaism and Early Christianity. Expanded Edition, New Haeven 2006.
8 Cf. G. NICKELSBURG, Resurrection, Immortality (cf. nt. 7), 259. 9 Cf. G. NICKELSBURG, Resurrection, Immortality (cf. nt. 7), 278. 10 Cf. J.D. CROSSAN, El Jesús histórico. La vida de un campesino judío del mediterráneo,
Argentina 1994. 11 M. LEBRAM, «Jüdische Martyrologie und Weisheitüberlieferung», in J.W. HENTEN, ed.,
Die Entstehung der Jüdischen Martyrologie, Leiden – Köln 1989, 95; B.L. MACK, «The Christ and Jewish Wisdom», in J. CHARLESWORTH, ed., The Messiah. Developments in Ear-liest Judaism and Christianity, Minneapolis 1992, 192-221.
SOTERIOLOGÍA Y MARTIRIO DEL JUSTO 801 Oriente y que guardan relación con los relatos bíblicos que siguen este esquema antitético. 2. Objetivo
El estudio de George Nickelsburg nos proporciona una base teórica que, además de acreditar un paradigma de humillación-exaltación del justo nos proporciona un puente entre este género literario y las confesiones neotesta-mentarias sobre la resurrección de Cristo. Este paradigma es desarrollado por múltiples figuras veterotestamentarias como José, Gn 37–50; el siervo de Yahvéh, Is 52,13–53,12; Daniel, Dn 2–3 y 6; o del justo, representados por José o Enoch en Sb 2,4-5. Nuestro propósito, es estudiar el paradigma de la pasión del justo vincu-lado a la función soteriológica que le acompaña, caracterizada por: una nueva comprensión de la historia, un nuevo estatuto epistemológico del sufrimiento, así como de una irrupción de nuevos sujetos mediadores de la salvación. Nosotros postularemos que, la pasión del justo es un tipo de tradición marti-rial judía de la cual se valió el cristianismo para formular el sentido soterio-lógico de la muerte y resurrección de Cristo, reaccionando así, por una parte, a una taxonomía, que comprende la pasión del justo, como un paradigma sin ninguna función soteriológica, y por tanto, como un paradigma distinto al de la muerte expiatoria; y por otra parte, a una exégesis neotestamentaria que ha subrayado erróneamente, a nuestro juicio, que el sentido soteriológico de la muerte y resurrección de Cristo ha sido un desarrollo post-pascual que ha ido de la mano de la aplicación del paradigma de la muerte noble aplicado a la muerte de Cristo, especialmente en círculos judeo-helenistas; nosotros queremos entregar antecedentes acerca de una soteriología ya existente en tradiciones judías, presente en figuras como Abel, José, el siervo de Yahvéh aplicada a la pasión del justo y que los relatos de la pasión de Cristo asume12.
II. PASIÓN DEL JUSTO Y LA EXPIACIÓN DEL PECADO
Eduard Lohse en su estudio, utiliza la feliz expresión «Sühnkraft des Tode», «fuerza expiatoria de la muerte», para expresar el carácter soterio-lógico de la muerte del mártir o del justo judío. Pensamos que la expresión es apropiada para describir ya, la muerte de diversos personajes, u otras acciones, que poseen un cierto carácter soteriológico al margen del sistema expiatorio cultual judío. Lohse sostiene que hubo un influjo inmediato del judaísmo palestinense en una comprensión acerca de una fuerza soteriológica
———–– 12 Cf. M. KARRER, Jesucristo en el Nuevo Testamento, Salamanca 2002, 123.
802 CÉSAR CARBULLANCA de la muerte del mártir o del justo sufriente que sirviera de antecedente a la comprensión cristiana de la muerte de Cristo.
Nuestra posición es diversa a la de G.W. Bowersock13, quien afirma que el martirio cristiano no tiene nada que ver con el judaísmo, ya que aquel tiene como característica la muerte voluntaria y se desarrolla enteramente en un contexto romano. Esta afirmación radica en que se presupone cristianismo y judaísmo como dos realidades independientes. En contra de esta posición, diver-sos autores como p.e. K. Berger14; E. Lohse 15; M. de Jonge16 J.C. O’Neill17 y P. Middleton18 sostienen la existencia de la convicción que la muerte del mártir, judío o pagano, no sólo la de Jesús, tuvo una fuerza soteriológica19.
Ahora bien, Martín Hengel quien ha estudiado en profundidad este tema, afirmaba «nosotros debemos acordar con Jeremias y Löhse que el efecto vicario y expiatorio de la muerte o incluso del sufrimiento del justo no fue desconocido en el judaísmo palestinense en la primera centuria A.D., inde-pendientemente de la cuestión de la terminología» 20 y en 2004: «el amplio supuesto que Is 53 no tuvo mucha influencia [...] necesita modificaciones»21. Hengel, enumerando una serie de textos que nosotros mencionaremos, señala que «son suficientes para sugerir que figuras escatológico-mesiánicas con una función expiatoria fueron corrientes en el judaísmo palestinense y que Jesús y la primitiva Iglesia pudo haber conocido y apelado a ella»22.
———–– 13 Cf. G. BOWERSOCK, Martyrdom and Rome. Cambridge 1995. 14 Cf. K. BERGER, Wozu ist Jesus am Kreuz (cf. nt. 3), 117. 15 Cf. E. LOHSE, Märtyrer und Gottesknecht. Untersuchungen zu urchristlichen Verkundi-
gung im Sühntod Jesu Christ, Gottingen 1963, 67. 87. 106. 16 Cf. M. DE JONGE, «Jesus’ Death for Others», in T. BAARDA – A. HILHORST – G.P. LUT-
TIKHUIZEN – A.S. WOUDE, ed., Text and Testimony. Essays on New Testament and Apocryphal Literature in Honour of A.F. J. Klijn, Kampen 1988, 148-149.
17 Cf. J.C. O’NEIL, «Did Jesus Teach that this death would be vicarious as well as typi-cal?», in W. HORBURY – B. MCNEIL, Suffering and Martyrdom in the New Testament, Cam-bridge 1981, 15; A. DROGE – J. TABOR, A Noble Death. Suicide & Martyrdom among Christians and Jews Antiquity, New York 1992, 129.
18 Cf. P. MIDDLETON, Radical Martyrdom and Cosmic Conflict in Early Christianity, London 2006, 88-93.
19 Cf. J. KIM, «The Concept of Atonement in Early Rabbinic Thought and the New Testa-ment Writings», Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 2 (2001-2005) 117-145; C. LILLO B., «Eleh Ezkerah: la leyenda de los “Diez Mártires” judíos y la represión romana tras la revuelta de Simón bar Kokhba», in G. BRAVO – R. GONZÁLEZ SALINERO, ed., Formas de morir y formas de matar en la antigüedad romana, Madrid 2013, 527-538.
20 M. HENGEL, The Atonement. The Origins of the Doctrine in the New Testament, Oregon 1981, 64.
21 M. HENGEL, «The Effective history of Is 53 in the Pre Christian period», in B. JANOWSKI – P. STUHLMACHER, ed., The suffering servant Isaiah 53 in Jewish and Christian Sources, Gran Rapids – Michigan 2004, 75-246.
22 M. HENGEL, «The Effective history of Is 53» (cf. nt 21), 76.
SOTERIOLOGÍA Y MARTIRIO DEL JUSTO 803 1. La expiación en Israel y Qumrán
En Israel existen desde antiguo textos que muestran la creencia en la fuerza soteriológica de los actos de penitencia, de la propia muerte y del sufrimiento, así como el carácter expiatorio realizado por el sumo sacerdote en el día del Yom quippur23. a) Dios mismo expía al hombre sin intervención de mediador, p.e. en Ez
11,19; 18,31; 36,26; Jl 2,28-31; en el texto de Is 43,3-4 muestra la presencia, desde antiguo en Israel, de la creencia en que Yahvé es su koper, su liberador, y que él está dispuesto a dar por Israel hombres y pueblos. En este texto la relación entre «rescate» y «liberación» queda bien subrayado, al señalar que la liberación de Israel fue producto de un rescate, en el cual Egipto, Etiopía y Seba fueron dados a «cambio de tí», como lo señala en el estudio de este texto Janowski sostiene que nätaTTî v.3 y TaHat napšekä v.4 tiene el sentido de representatividad, señalando la equivalencia en este texto entre representatividad y vida: «Hierin bestätig sich, dass koper als Existenzstellvertretung, als Lebensäquevalent zu vertehen ist»24. En 4Q434, fr. 1+2,4: «él purificará y el que es grande en gloria los consolará a ellos».
b) También se cree en la fuerza expiatoria de la muerte de un profeta (Jon 1,12-14); de la oración de Moisés (Ex 32,7.30); de Ezequiel (3,18-20); la confesión de los pecados (Jos 7,25; San VI,2; Yom VIII,8); la reconci-liación con el prójimo (Yom VIII,9); la propia muerte como expiación por los propios pecados (San VI,2)25. En algunos círculos fariseos como los Salmos de Salomón 3,8 se creía que el ayuno del justo expía pecados: «el justo expía pecados desconocidos por el ayuno y humilla su alma y el Señor purifica esos piadosos hombres y su casa». Y en Dn 4,24; Tb 12,9 muestra la convicción de que la expiación se logra mediante la práctica de las obras de misericordia.
c) Encontraremos otros textos de la época helenista (2Mac 6,12-17; 7, 18.32-33; 4Mac 6,28-29) en los cuales la sangre de los mártires tiene una fuerza expiatoria para el pueblo.
d) Existen otros textos en los que la expiación es función del profeta del final de los tiempos. Así p.e. 11QMelq col II,7; 4Q541; Ml 4,5-6; Mc 1,4. En estos textos la expiación, siendo una función sacerdotal, está desacrali-zada, al proponer un sacerdocio de ángeles o de un mediador celeste. En TBenjamín 3,6-8 muestra el sentido expiatorio de su muerte «en ti se cumplirá la profecía del cielo que dice que el intachable será contaminado
———–– 23 Cf. H. GESE, Essays on Biblical Theology, Minneapolis 1981, 93-116. 24 B. JANOWSKI, Sühne als Heilsgeschehen (cf. nt. 2), 170. 25 Cf. E. LOHSE, Märtyrer und Gottesknecht (cf. nt. 15), 32-37.
804 CÉSAR CARBULLANCA
por hombres sin ley, y que él sin pecado morirá por hombres impíos»26. A juicio de Sjöberg se trata de una figura del justo sufriente27. También el texto de los Hoyadot, 4Q491c muestra que la expiación de los dolores y sufrimientos por un profeta como servicio a Dios.
e) También podemos ver que en 1QS col. VIII, 5b-7b se atribuye un valor
expiatorio a los sufrimientos de la comunidad, y el concilio es descrito en términos que recuerdan el cuarto Cántico del Siervo de Yahvéh28.
III. EL PARADIGMA DE LA PASIÓN DEL JUSTO
El paradigma de la pasión del justo presupone una visión del mundo y del hombre, donde éste está dominado por la injusticia o por los impíos; y en donde el creyente no comprende la justicia de Dios y sin embargo se entrega confiado a él. Por tanto, la discusión en torno a las diferencias de este para-digma con el de la muerte noble debe considerar el distinto sustrato cósmico y antropológico de ambas visiones. El modelo antropológico que está detrás de los paradigmas de la pasión del justo y de la muerte noble29 son bien distintos, pues en este último la entrega de sí mismo no radica en el tema de la injusticia de los impíos y de la justicia de Dios, sino en la cuestión de la libertad y la autodeterminación del sujeto frente a su destino. 1. Cambio en la visión de la historia
Hemos señalado en otra parte que es posible acreditar el uso pre-cristiano de los salmos de la pasión del justo en un contexto de persecución y de una convicción en una posterior exaltación a los cielos30. En la Biblia hebrea existen una serie de antecedentes que remiten a este paradigma y que expresan un cambio en la manera de comprender la historia, el sufrimiento y el papel de Israel en la historia universal. ———––
26 Cf. Sukkah 52b; Zac12,12. 27 E. SJOBERG, Der Verborgene Menschensohn in den Evangelien, Lund 1955, 259. 28 Cf. S. PAGE, «The Suffering Servant between the testaments», New Testament Studies
31 (1985) 481-497. 29 Cf. D. SEELEY, The Noble Death: Graeco-Roman Martyrology and Paul’s Concept of
Salvation, Sheffield 1990, 5. David Seeley ha caracterizado el paradigma de la muerte noble en cinco aspectos: 1) Obediencia; 2) superación de la vulnerabilidad física; 3) un contexto militar; 4) la idea de sustitución o la cualidad de ser beneficiado por otros; y 5) metáforas sacrificiales.
30 Cf. C. CARBULLANCA, «¿Una teología del martirio en 1QHa y 4Q491c? Aportes para la comprensión de la cristología del Hijo del hombre joánico», Veritas 25 (2011) 119-131; C. CARBULLANCA, «Passio iusti, Passio pauperis en Qumrán. Una discusión sobre el martirio en la teología judía», Scrypta Theologica 45 (2013) 95-117.
SOTERIOLOGÍA Y MARTIRIO DEL JUSTO 805 La investigación de Lothar Ruppert acerca de la pasión del justo, igual que la de Paul Middleton, apunta tanto a la visión de la historia como en el estatuto epistemológico del sufrimiento y humillación del justo. El paradigma es desarrollado por diversos textos, como el relato de José en Gn 37–50; del siervo de Yahvéh, Is 52,13–53,12; de Daniel en Dn 2–3 y 6; o del justo, representados por José o Enoch en Sb 2,4-5. El análisis de los textos relativos a esta teología, muestra que ésta se caracteriza como una reflexión teológica acerca de la injusticia de los impíos que triunfa y de la justicia de Dios en los últimos tiempos, que incluye tanto al mundo pagano como a Israel. Para nuestro objetivo nos puede ayudar comparar la visión de la historia que presenta el paradigma del destino violento del profeta con el paradigma de la pasión del justo. Ciertamente, como señala Odil Steck que la tradición del destino violento del profeta y la pasión del justo son «dos tradiciones diferentes»31. En la tradición del justo sufriente concurren diversos géneros, pero de modo particular se concentra una superación de la antigua visión de la historia de Israel. Si el paradigma del destino violento del profeta todavía se movía en el esquema deuteronomista de la historia, mediante el cual el sufrimiento y muerte es causa del pecado contra Dios; el mártir como justo sufriente es una superación de este esquema de historia por otro, en donde la historia entra en crisis debido a la intervención divina que exalta al que ha sido humillado y que en textos apocalípticos llamaremos inversión escato-lógica. Tanto en textos tempranos como posteriores del paradigma de la pasión del justo, la vinculación culpa-sufrimiento, típica de la visión deutero-nomista de la historia, es abolida por otra, en la que el sufrimiento y muerte es medio necesario para cumplir el plan salvífico de Dios.
Así también, la antigua división entre Israel/naciones paganas, es superada por otra, en donde la enajenación radical es la injusticia que divide a los hombres en justos e impíos. El ingreso en el periodo final de la historia conlleva una superación de la perspectiva sacrificial e histórico-nacionalista a otra, que incluye la justicia divina a todas las naciones; una superación de las prerrogativas raciales, legales o religiosas sobre las naciones en base a la elección de Dios, de tal manera que la visión de la historia, que aporta funda-mentalmente la sabiduría y apocalíptica judía, posee cada vez más, un alcance cósmico. Este cambio se aprecia en el distinto uso que se hace del verbo «entregar»32, entendida como juicio o castigo de Dios contra Israel como lo expresa el salmo 106,1 que señala que por derramar sangre inocente (v. 38), Dios «los entregó en poder de las naciones» (kaí paredōken autoùs eis cheiras ethōn) es ahora superada por otra, en donde es el justo el que es
———–– 31 Cf. O. STECK, Israel und das Gewaltsame Geschick der propheten, WMANT 23, Vluyn
1967, 256. 32 Cf. A. WEIHS, Die Deutung des Todes Jesu im Markusevangelium. Eine exegetische
Studie zu den Leidens- und Auferstehungsansagen, Würzburg 2003, 290-308.
806 CÉSAR CARBULLANCA entregado (por Dios) en manos de los extranjeros como lo indica Gn 45,8: «No me enviasteis vosotros acá, sino Dios».
2. Cambio en el estatuto epistemológico del sufrimiento
La tradición de la pasión del justo, presente en los salmos y en textos proféticos33, expresa un cambio epistemológico en la manera de comprender el sufrimiento y muerte del mártir. En efecto, éste es entendido como un medio necesario para realizar el misterioso plan de Dios en la historia, como podemos ver en la historia de José. Esto no obsta que el sufrimiento del justo siga siendo un escándalo; los visionarios interrogan a Dios por este silencio, en 1 En 9, 11: «tú sabes todo antes de que suceda; tú sabes estas cosas y las permites sin decirnos nada» (ver 1En 82,2; syBar 51,7).Se trata por tanto de un cambio epistemológico no pacifico, de un justo que quiere creer a pesar de la injusticia. Este cambio se aprecia por medio de múltiples recursos literarios: lectura en doble sentido, el uso de la paradoja, el arrebato al cielo, la prognosis divina y el uso de deî así p.e. en 1En 12,1.4; Jub 4,24, Enoch es arrebatado y tiene la misión de ser testigo del altísimo (1En 12,4.22): «él vio y conoció todas las cosas y escribió su testimonio y depositó su testimonio sobre la tierra contra todos los hijos de los hombres» (Jub 4,30). La terminología del «ver y conocer» las realidades divinas pertenece al campo semántico del testigo. En libro de los Jubileos menciona a otros mártires así, p.e., Jub 1,12 «enviaré a ellos testigos para exhortarlos, pero no escucharán, incluso matarán». El «ver y conocer» las cosas celestes expresa un conoci-miento histórico-salvifico que tiene como objetivo identificar el tiempo final. Así también, «la necesidad» divina cumple la misma función literario-teológica; a juicio de Popkes «en ellos deî interpreta lo que está escrito, y sirve para consolar al justo que sufre»34. Este consuelo se basa en el conocimiento anticipado de que posterior a sus sufrimientos sigue un estado de exaltación en los cielos. El uso de deî expresa implícitamente que Dios está vinculado directamente con el sufrimiento que padece el justo en función de la realización de su plan salvífico. Esta relación mediática literario-teológica entre prognosis y pasión se repetirá en sucesivos relatos, en donde se requiere legitimar y exhortar al creyente a que comprenda la necesidad del sufrir y morir por Dios como un momento positivo de su camino a la exal-tación35. Vemos aquí el germen de un cambio epistemológico en la valoración escatológica del sufrimiento y la persecución del justo en la época final de la historia.
———–– 33 Cf. R. PESCH, L’evangelo della comunità primitiva, Brescia 1984, 72-75. 34 W. POPKES, «deî», in Diccionario Exegético del Nuevo Testamento I, Salamanca 2001,
841; R. PESCH, Das Markusevangelium, II, Freiburg 1977, 49. 35 Cf. AscIs 1, 11; 2, 33; Mc 8,31; 9,11-13; 13,7.10.14.
SOTERIOLOGÍA Y MARTIRIO DEL JUSTO 807 3. La irrupción de nuevos sujetos mediadores
El paradigma martirial de la pasión del justo no es un esquema de asisten-cialismo divino, sino por el contrario, fundamentalmente es un paradigma soteriológico, el que expresa la irrupción de las víctimas en cuanto agentes activos del plan salvífico de Yahvéh, contribuyendo con su condición sufriente a la lucha por la justicia. Con esto estamos señalando que la pasión del justo representa un tipo de martirio en la que el justo es un agente activo que contribuye activamente en su pasión a la justicia de Dios; este cambio se produce a partir del post-destierro, gracias a la reflexión sobre el escándalo de la injusticia que domina un mundo creado por Dios y sobre la pasión de los profetas y por medio del arquetipo del justo, como lo muestra la historia de José o la del siervo de Yahvéh. El relato de Gn 40,12.18; 41,25-36; 45,3-8 que, a juicio de Lebram, es una «rettunglegende» expresa bien esta dimensión soteriológica del justo: «Dios me ha enviado delante de vosotros para que podáis sobrevivir en la tierra y para salvaros la vida» (Jub 34,18-19). En algunos profetas como Moisés o Ezequiel encontramos dimensiones expiatorias de representatividad o inter-cesión, así p.e. en Ex 32,10 y en Ez 3,18-20; en el mensaje del Déutero-Isaías expresa de múltiples maneras esta dimensión soteriológica de las víctimas, así p.e. dice en Is 42,1 «dictará ley a las naciones»; (v.4) «hará justicia», «implantará el derecho», (v.6) «ser alianza y luz de las gentes». Particular-mente se describe esta función soteriológica por medio de listas de destina-tarios: (v.7) «abrir los ojos ciegos, sacar al preso del calabozo, de la cárcel a los que viven en tinieblas»; en Is 49, 6 «levantar las tribus de Israel y de hacer volver a los preservados de Israel, te voy a poner por luz de las gentes»; o la descripción de figuras emblemáticas, como el siervo de Yahvéh: Is 53,4.5.6.10 :«Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores»; «Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados»; «Yahvéh cargó en él el pecado de todos nosotros»; «Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado». En la literatura apocalíptica, vemos otro tanto, diferentes personajes como Enoch, Abel o el Hijo del hombre, se presentan como sujetos escatológicos que realizan funciones soteriológicas, entendidas como intercesión, represen-tatividad o expiación36. Esto se puede comprobar en la figura de Enoch que cumple la función de testigo, y realiza la función de sacerdote celeste, hace oraciones, ofrendas, intercede, etc. (Jub 4,25). En el caso de Abel, la víctima se convierte en Juez, así encontramos en TestAbraham 7,13: «es el hijo del primer hombre creado, aquel que es llamado Abel [...] se sentó para juzgar a toda la creación y para examinar a justos y pecadores, porque Dios a dicho:
———–– 36 Cf. B. JANOWSKI, Sühne als Heilsgeschehen (cf. nt. 2), 160.
808 CÉSAR CARBULLANCA “No soy yo quien juzgará el mundo, sino cada hombre será juzgado por otro hombre”». Existen otros textos, en que la expiación es función una figura escato-lógica, si bien no siempre se aprecia claramente su carácter de víctima, así p.e. el profeta del final de los tiempos (11QMelq col II.7; 4Q541; Ml 4,5-6; Mc 1,4). En estos textos la expiación, siendo una función sacerdotal, está desacralizada, al proponer un sacerdocio de ángeles o de un mediador celeste. En 11Melq col. II.7, Melquisedec realiza la liberación anunciada en Is 61,1 en el día del Yom quippur «el día de la expiación es el fin del décimo jubileo, en el cual será hecha la expiación para todos los hijos de la luz». En otros textos se trata de un ungido escatológico, así p.e. en 4Q541 (4QTLevid) fragmento 9 col. I: «el purificará a todos los hijos de esta generación» (v.2); finalmente, también esta función expiatoria pareciera ser realizada por la comunidad, al tenor del texto de 1QS col. VIII, 5b-7b donde se atribuye un valor expiatorio a los sufrimientos de la comunidad: en este texto, la expresión «para expiar la tierra » se repite en los vv.3.6b.10b. y en v.3 se trata de una expiación «reali-zando la justicia», en cambio en vv. 6b y 10b se trata de una «expiación de la nación y decidir el juicio de los impíos».
Más ampliamente en otros textos, la condición de víctima, pareciera ser que reclama la justicia para sí mismo y para la completa creación, es la misma condición paradójica de persecución, sufrimiento y marginación, la que es medio soteriológico para la vida futura, así los que «han muerto en justicia vivirán» (1En 103,4; Sb 1,16–5,23), con una clara relación al Déutero Isaías, se promete la vida futura al justo sufriente. Se trata de justos que son escarnecidos y asesinados, y están dispuestos a morir por su fe, como lo señalan 1En 104,2 y TestJudá 25,4, para estos textos, los que hayan muerto en tristeza, pobreza o necesidad por el Señor recibirán la promesa de la vida. Esto muestra que la condición de pobre y la desgracia de ser perseguido o asesinado han llegado a ser medio necesario para acceder a su justicia.
IV. EL PARADIGMA SAPIENCIAL DE LA PASIÓN DEL JUSTO EN LA LXX
El paradigma de la pasión del justo recorre múltiples figuras y textos vetero-testamentarios: Job es llamado justo (Job 10,15; 22,29-30); y los Salmos nos hablan a menudo del justo perseguido (Sl 7; 31; 34; 37; 55; 94). En general, se trata de una reflexión que coloca a justos que reaccionan ante Dios por el escándalo de la injusticia.
Nosotros sólo nos concentraremos en algunos textos de la septuaginta, los que de acuerdo a diversos autores expresan cierta teología del martirio; así, p.e. Ruppert sostiene que el Déutero-Isaías muestra una teología del martirio
SOTERIOLOGÍA Y MARTIRIO DEL JUSTO 809 entendida como pasión del justo37; también Hans W. Wolff referido al siervo de Yahvéh sostiene que «su muerte es evidentemente un martirio»38. Y Lebram señala que los relatos de Job y Tobit de la septuaginta poseen una cercanía con idea que del martirio39. 1. Una cuestión terminológica
Un estudio terminológico establece una relación entre el campo semántico del verbo paradídōmi y el de lýtron40, como lo podemos ver en diversos textos de la septuaginta. Este estudio muestra que el campo semántico de dídômi está vinculado a un sentido expiatorio41 y se refiere a poner algo o alguien en poder de otro, pagando de esta manera, una deuda, o vendiendo como esclavo con dinero u otra especie42. La traducción de la LXX integra en el campo semántico de paradídōmi, diversas raíces verbales hebreas, como p.e. ntn, mkr (ar. msr)»43. En su artículo Popkes señala que paradídōmi es una intensificación de verbo «dar» y subraya la «amplitud de significados» que posee el verbo, sosteniendo además que el verbo griego paratíthēmi «tiene a menudo el mismo significado. Aparte de eso, el verbo simple y el verbo compuesto alternan con frecuencia y son prácticamente intercambiables en muchos casos»44. En efecto, es el caso del relato de José, en Gn 37–50 usa el verbo compuesto apodídōmi que tensiona el significado entre la entrega como acción general y la acción específica de vender por dinero como esclavo a un sujeto, cuestión que se mantendrá en el término paradídōmi. Ciertamente, en
———–– 37 Cf. L. RUPPERT, Der Leidende Gerechte. Eine motivgeschichtliche Untersuchung zum
Alten Testament und zwischentestamentlichen Judentum, Würzburg 1972, 62-63. 38 H.W. WOLFF, Jesaja 53 im Urchristentum, Giessen 1984, 24. 39 Cf. M. LEBRAM, «Jüdische Martyrologie» (cf. nt. 11), 110-111. 40 Cf. K. KERTELGE, «lýtron», in H. BALZ – G. SCHNEIDER, ed., Diccionario exegético del
Nuevo Testamento, II, Salamanca 20012, 95-101. 41 Cf. F. HAHN, Christologische Hoheitstitel, Göttingen 19955, 56; versión inglesa, The
Titles of Jesus in Christology. Their History in Early Christianity, Cambridge 1963, 60; W. POPKES, «paradídômi», in H. BALZ – G. SCHNEIDER, ed., Diccionario exegético del Nuevo Testamento, II, Salamanca 20012, 721-730; también cf. A. BOSE, «L’influence des Psaumes sur les annonces et les récits de la passsion et de la résurrection dans les évangiles», in R. DE LANGHE, Le Psautier. Ses Origines, ses problèmes littéraires, son influence, Louvain 1962, 301-302; N. PERRIN, «The Use of (para)dídômi in connection with the passion of Jesus in the New Testament», in E. LOHSE, ed., Der Ruf Jesu und die Antwort der Gemeinde. Fs. J. Jeremias, Göttingen 1970, 209.
42 Cf. M. KARRER, Jesucristo en el Nuevo Testamento (cf. nt. 12), 109; las siguientes citas ilustran el tema, cf. Gn 37,28; 39,22; Deut 2,33; 3,3; Jos 2,24; Am 2,6 ;Ez 5,12; Jr 37,17; Ez 7; 39,23; Is 42,24; Jl 3,3; Sl 78,42.48.52; Is 53,6.10; 2Chr 16,8;2Chr 29,8; 2Chr 30,7; Job 16,11; Eccl 7,15; Mc 14,18; He 7,9.
43 Cf. F. BUHSEL, «paradídômi», in G. KITTEL, Theological Dictionary of the New Testa-ment, II, Grand Rapids (Michigan) 1964, 169-173, especialmente 163.
44 W. POPKES, «paradídômi» (cf. nt. 41), 722.
810 CÉSAR CARBULLANCA la teología deuteronomista, la terminología adquiere ya un carácter teológico de «castigo»; a partir de esta teología, es Dios quien entrega a Israel o a los enemigos de Israel en sus manos. Bechsel sostiene que la fórmula «entregar en manos de alguien» no se encuentra en escritos griegos, aunque es común en la septuaginta45. Y añade «la frecuente aparición de este término en este contexto encuentra su paralelo en los relatos de otros juicios, e.j. el de mártires (cf. Mt 10,17; Hech 12,4, etc)»46. 2. La pasión del justo en Gn 37–50 y Sb 2,4–5,7
En la literatura sapiencial José es presentado como un justo y sabio, así p.e. en el relato de Gn 37–50, presenta a José no como justo sino como «un hombre prudente y sabio» (Gn 41,33). Sin embargo vemos que en el libro de la Sabiduría se mencionan diversos sinónimos del justo: sabio (4,17), «presume de conocer a Dios» (2,13), «hijo del Señor» (2,13.18); «elegidos» (3,9; 4,15)47. Esta relación entre el justo del libro de Sabiduría y José no es peregrina. Ruppert sostiene que la frase «“veamos si sus palabras son ver-dad” (Sb 2,17) pueden estar inspiradas en la historia de José (Gn 37,20)»48. Si éste es el caso, entonces es posible pensar que el v. 18 se pueda aplicar a José «pues si el justo es hijo de Dios, él lo rescatará y lo librará del poder de sus adversarios»; pero no sólo esto, en Sb 10, 10 claramente menciona a José como justo: «ella [la Sabiduría] no abandonó al justo vendido, sino que lo libró del pecado, bajó con él a la cisterna y no le abandonó en las cadenas, hasta entregarle el cetro real».
Aunque el motivo de la venta del justo lo encontramos ya en Am 2,6 «vendieron por dinero al justo»; éste es desarrollado propiamente en el relato de Gn 37–50 y en el libro de la Sabiduría. En primer lugar, en Gn 37–50, presenta un sentido expiatorio que se expresa en un doble nivel de signi-ficación, la equivalencia del verbo apodídōmi y apostéllō; en el relato el término hebreo mkr es traducido en la LXX por apodídōmi: que significa «vender como esclavo» o «entregar». El autor descubre que la acción de los hermanos expresada por el verbo apodídōmi queda supeditada a un plan divino realizado, a través del sacrificio del hermano; de tal manera que corrige el autor: «No fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí sino Dios». La misma paradoja encontramos tanto en Sabiduría como Is 53,12. Estas citas colocan en un doble nivel de significado, en una ignorancia o en una mala comprensión, la entrega/sufrimiento del justo y la voluntad divina de enviar a éste con un fin soteriológico, el texto de Gn 45,4-5 dice: ———––
45 F. BUHSEL, «paradídômi» (cf. nt. 43), 169; R. PESCH, Das Markusevangelium (cf. nt. 34), 456.
46 F. BUHSEL, «paradídômi» (cf. nt. 43), 169-173 especialmente 163. 47 L. RUPPERT, Der Leidende Gerechte (cf. nt. 37), 72. 48 L. RUPPERT, Der Leidende Gerechte (cf. nt. 37), 77.
SOTERIOLOGÍA Y MARTIRIO DEL JUSTO 811
Yo soy José vuestro hermano el que vendisteis/entregasteis para Egipto (apé-dosthe). Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido/entregado acá; que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros (apésteilén me ho Theòs emprosthen hymōn).
El texto muestra que la interpretación universalista del «envío», apostéllō, es una interpretación soteriológica por medio de la venta a los ismaelitas, que tiene como horizonte el fin de «salvar vida» a causa del hambre en Egipto. En la tradición del libro de los Jubileos recoge este mismo motivo: «Para que vivieran muchos pueblos» (Jub 43,18).
Por tanto, pareciera que estamos en presencia de una tradición teológica que transforma un primer sentido literal de apodídōmi como vender o entre-gar en las manos de los extranjeros, a otra teológica, en donde Dios realiza mediante esta entrega la salvación de «muchos pueblos», cumpliendo de esta manera misteriosa los dos sueños presagiados por José, pero a la vez introduciendo en una nueva relación — soteriológica —, la historia de Israel y de las naciones paganas. La interpretación soteriológico-sapiencial, que encontramos aquí, absorbe a la histórica al mostrar el sentido paradojal de esta última. Es muy posible que estemos en presencia de una teología sapien-cial que comprende la desgracia del destierro, es decir el juicio de Dios sobre la nación, como una «entrega» a las naciones paganas, en términos de un «envío» de Dios a las naciones. Una inversión de perspectivas que también encontraremos en el relato del cuarto Cántico de Isaías y Sb 2,4-5 radicali-zada en el tema de la entrega del siervo por parte de Dios. 3. El texto de Isaías 52,13–53,12 como relato de martirio
En la discusión exegética el referente biográfico ha sido clave y se ha querido identificar al siervo de Yahvéh con el profeta Jeremías, con Moisés e incluso con el mismo Déutero-Isaías49. Pero no creemos que sea productivo este camino; más bien se requiere que la exégesis coloque el referente del cuarto Cántico contra el trasfondo de otra teología, posiblemente sacerdotal, al regreso del destierro; con esto adquiere mayor sentido el relato. Nosotros hemos estudiado estos textos desde los tres cambios ya mencionados más arriba. En el cuarto Cántico, el siervo es mencionado como un justo (Is 53,11): «Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos» que la septuaginta entendió en relación al oficio del siervo de justificar al justo dikaiōsai díkaion. Desde un punto temático, tanto en el caso del relato de José como en el caso del cuarto Cántico pertenece a la pasión del justo50 y refleja un cambio epistemológico del sufrimiento. Por esto, en relación con la función profética ———––
49 Cf. G. VON RAD, Teología del Antiguo Testamento, Salamanca 1980, 323. 50 Cf. L. RUPPERT, Der Leidende Gerechte (cf. nt. 37), 51-52.
812 CÉSAR CARBULLANCA que es señalada por diversos autores51, es necesario subrayar que el siervo de Yahvéh se constituye en tal no por su oficio de predicar la palabra de Yahvéh, ni por sus acciones simbólicas, ni por una investidura anterior, sino por la propia situación existencial de humillación y muerte.
El autor del Cántico está interesado en subrayar el carácter paradojal de la mediación profética del siervo de Yahvéh. La nueva mediación del siervo de Yahvéh es escatológica debido precisamente a la condición sufriente del justo así como lo interpreta el libro de Sb 2,10 «oprimamos al pobre que es justo» pénēta díkaion. En palabras de P. Sacchi «il dolore del giusto è in funzione della salvezza di altri. Il dolore pertanto è sì pena, ma pena vicaria»52.
Contrariamente a lo que señala James Tabor, el cuarto Cántico no contiene la idea de la muerte noble53. Este paradigma considera el valor de la muerte como ejemplar, pero no muestra una función expiatoria. Hay que decir que el Cántico presenta la idea que es Dios quien entrega al justo lo cual dista mucho de esta visión. Y tampoco se puede apreciar que en el libro de la Sb 2,4-5 esté presente la idea de una muerte expiatoria donde el justo se entrega a la muerte en beneficio de otros. La terminología de apodídōmi y apostéllō en el relato de José de Gn 37–50 postula que la justicia de Dios integra la voluntad perversa de los hermanos por exterminar a José; esta reflexión pertenece a círculos sapienciales, quienes desarrollan el esquema soteriológico de la inocencia rescatada y que volveremos a encontrar en otros textos sapienciales; este esquema de humillación-exaltación es radicalizado por la apocalíptica, exponiendo que el sujeto que entrega al justo ya no son los hermanos sino Dios mismo, en el marco de una interpretación teológica de la historia trascendente y universal. En este sentido, quizás la mayor universalidad de la exaltación del siervo de Yahvéh refleja que a las dos tradiciones: una sapiencial y otra apocalíptica ha prevalecido esta última como reflexión sobre la historia universal. Apuntando a las características del relato, el cuarto Cántico de Isaías se inscribe mejor dentro del relato de martirio que como «Wisdom tale»54. También Ruppert sostiene que el justo descrito en Sabiduría representa un tipo de teología del martirio «Protomartyrer der Chasidim» en dependencia del cuarto Cántico de Isaías: «sobre un martirio indica ya el hecho que Sb 2,12.20 y 5,1-7 existe una interpretación del cuarto Cántico del siervo de Dios del Déutero-Isaías (Is 52,13–53,12)»55. Es muy posible que existiera una
———–– 51 Cf. R. FULLER, Foundations of New Testament Christology, London – Glasgow 1965,
47. 52 P. SACCHI, Apocrifi dell’ Antico Testamento, I, Torino 1981, 21. 53 Cf. A. DROGE – J. TABOR, A Noble Death (cf. nt. 17), 69. 54 G. NICKELSBURG, Resurrection, Immortality (cf. nt. 7), 83-88. 55 L. RUPPERT, Der Leidende Gerechte (cf. nt. 37), 90; también L. RUPPERT, «Der
Leidende Gerechte», in J.W. HENTEN, ed., Die Entstehung der Jüdischen Martyrologie, Leiden – Köln 1989, 86; M. LEBRAM, «Jüdische Martyrologie» (cf. nt. 11), 88-126.
SOTERIOLOGÍA Y MARTIRIO DEL JUSTO 813 interpretación de la figura de José entendida como una teología del martirio que emergió antes de la era cristiana. George Nickelsburg clasifica la historia de José de Gn 37–50 como «Wisdom tale» y al relacionarla con Sabiduría, que sigue el paradigma del cuarto Cántico, señala la siguiente conclusión: «en dos significativos detalles, sin embargo Sb 2,4-5 difiere del género «Wisdom tale» y acuerda con Is 52,13–53,12:
1) En la «Wisdom tale» el rescate del héroe es antes de su muerte. En Sabi-duría de Salomón, el justo es rescatado después de su muerte.
2) Una vez que el hombre justo es asesinado, él no puede ser exaltado por un rey terrenal en una corte terrenal. Más bien el rey celeste exalta a él al más alto status de la realidad»56.
Es decir, desde un punto de vista literario, en primer lugar hay que decir que el relato responde al paradigma del martirio reivindicado y no al de la inocencia rescatada. Pero además, a nivel literario, existe una mirada en retrospectiva con el cual los tres relatos comienzan57. Esta mirada en retro-spectiva refleja la novedad del género y que en palabras de von Rad es «un vaticinio»58. A nuestro juicio este recurso se asemeja mucho a la prognosis que ya hemos mencionado y que encontramos en los tres textos (Gn 37,5-11; Is 52,13-15; Sb 5,3-8). En segundo lugar, una coincidencia en el plano de las imágenes metafóricas, es la del uso de la imagen del chivo expiatorio del Levítico para aplicarla a la figura de justo. Se puede comprobar esto en Gn 37,31, y de manera coincidente en Jub 34,18-19. En el relato del cuarto Cántico se afirma expresamente la metáfora que la sangre del chivo aplicado a la figura del siervo de Yahvéh; en el texto de Sabiduría no hay terminología sacrificial. Este cambio de registro que describe la situación paradójica de humillación del justo que es recogido por el uso metafórico de animales aplicado a una persona humana, envuelve a juicio de Cl. Westermann «una radical desacralización del sacrificio»59. En tercer lugar, en los tres relatos se emplea un esquema literario de humillación-exaltación de víctimas: viudas, ancianos, pobres, etc, que volveremos a encontrar en Dn 3.6; 4QpPs 171 y otros textos que expresan esta misma perspectiva. En cuanto a los sujetos escatológicos, encontramos en primer lugar que a diferencia de Gn 37–50 tanto en el cuarto Cántico como en Sb 2,11 existe la llamada estructura antitética o inversión escatológica, según la cual los sujetos del eschaton son víctimas, que siendo pobres, enfermos, perseguidos son considerados como justos por el narrador.
———–– 56 G. NICKELSBURG, Resurrection, Immortality (cf. nt. 7), 88. 57 Cf. Is 52,13s; Sb 2-5; 1En 103,7-13. 58 G. von RAD, Teología del Antiguo Testamento (cf. nt. 49), 323. 59 Cl. WESTERMANN, Isaiah 40-66. A Commentary, London 1969, 268.
814 CÉSAR CARBULLANCA Es notable que tanto en Gn 37–50 como en el cuarto Cántico de Isaías se emplea la terminología de la entrega por medio del verbo didōmi, con un sentido expiatorio, así en Is 53,6.10.12: «Si pone su vida por sus pecados», eàn dōte peri hamartías hē psychē hymōn, dicha dimensión expiatoria no está presente en Sb 2,4-5. Y también en vv. 6.12a.b. respectivamente: «Y el Señor entregó (parédōken) a él por nuestros pecados»; en Is 53,12a «derramó (paredóthē) su vida hasta la muerte» y v. 12b «habiendo él llevado (pare-dóthē) el pecado de muchos». No obstante este sentido expiatorio de la termi-nología de la entrega, existe una diferencia notable que radica en el diverso nivel en que se mueve ésta en Gn 45,4.5.7, dice: «Yo soy José el que vosotros entregasteis (apedosthē) a los egipcios [...] no pese haberme entregado (apé-dosthe)», subrayando la dimensión humana de los hechos, en cambio en el cuarto Cántico integra tanto la dimensión humana como divina de dicha entrega. A juicio de Weihs «en la LXX se observa la tendencia teologizar la fórmula de abandono en el sentido, que la principal característica de las expresiones paradídōmi presenta a Dios como el sujeto actuante de la correspondiente entrega»60.
V. LA PASIÓN DEL JUSTO EN LA APOCALÍPTICA Y QUMRÁN
Además de lo ya dicho acerca de Sb 2,12-20 y 5,1-7, llamado «díptico», el cual a juicio de G. Scheider está plasmado apocalípticamente61, queremos aportar, en los siguientes apartados, el papel del justo en la apocalíptica judía y Qumrán. 1. La mediación escatológica
En términos generales, la apocalíptica judía creyó, mítica o históricamente, que el mundo estaba dominado por la injusticia. No es casualidad por tanto, que durante el periodo del judaísmo tardío se reflexionó acerca del papel mediador de justos y mártires en los últimos días62. En diversos pasajes como ya lo hemos mencionado más arriba, se comprendió esta mediación en rela-ción a una figura antropomórfica que ha padecido la injusticia, una víctima que está al servicio de Dios, así p.e. en algunas tradiciones la figura de Enoch, es descrito como un martýs en Jub 1,12; 4,18.30: «Éste fue el primer que escribió un testimonio y testificó contra los hijos de los hombres a través de las generaciones»; también es llamado «justo» (dikaíos) en 1En 1,1; 15,1; Sb 4,7-18; y escribe para los justos (1En 1,1.8; 25,4). Sin embargo en esta etapa ———––
60 A. WEIHS, Die Deutung des Todes Jesu (cf. nt. 32), 297. 61 Cf. G. SCHEIDER, «dikaíos», in H. BALZ – G. SCHNEIDER, ed., Diccionario exegético del
Nuevo Testamento, I, Salamanca 20012, 984. 62 Cf. 1En 90, 6-19.22. 31; 4Q204 fr. 4, 10; TestAbraham 7, 3-9.
SOTERIOLOGÍA Y MARTIRIO DEL JUSTO 815 la apocalíptica judía no considera las causas de la injusticia y persecución del justo en términos históricos, por tanto la sangre derramada es atribuida a poderes mítico-trascendentes. Esta descripción de Enoch como paradigma del justo se puede apreciar también en Sb 4,7 que menciona a Enoch como justo, utilizando la importante terminología del arrebato: «El justo aunque muera prematuramente, tendrá descanso [...] fue trasladado porque vivía entre peca-dores» (4,10). Esto nos hace pensar que la cuestión por la entrega martirial del siervo de Yahvéh es necesario enmarcarlo en la cuestión más amplia de la mediación martirial del justo y de los profetas en los últimos días.
En otros textos se indica esta mediación soteriológica con arreglo a las figuras de Adán o de Abel: éste último es llamado, «el protomártir»63; tam-bién en las Parábolas de Enoch menciona al Justo, al Elegido y al Hijo del hombre (1En 38,1;53,6); y en otros textos como en 4Q491c al Maestro de justicia; también con el ángel Metatrón (3En); o como se puede apreciar en Exagogé 1 con Moisés; y finalmente, en otras tradiciones, en el libro de Daniel o en Qumrán, se asocia la mediación con el Hijo del hombre de Dn 7, Melquisedec o con el arcángel Miguel. 2. José como paradigma del justo
Hay una tradición en el libro de los Jubileos, que muestra que la figura de José no sólo se asemejó a la de Abel, sino que dicha tradición explica el origen del rito del Yom quippur en relación al relato de Gn 37–50, con lo cual prueba una comprensión del sentido expiatorio de este relato ya en época precristiana. En Jub 34,18-19, se ordena a los israelitas que guarden luto el diez del séptimo mes y que «en él expíen por su pecado con un cabrito, el diez del mes séptimo, una vez al año, pues apenaron las entrañas de su padre a causa de su hijo José». Tal sentido expiatorio se ve confirmado en Jub 46,2 donde se señala la función expiatoria de José como exorcista y liberador en Egipto: «se multiplicaron mucho durante diez septenarios, todos los días que vivió José. No hubo demonio ni ningún mal en todos los días de la vida de José tras la muerte de su padre». Por tanto, estos pasajes muestran algunos elementos importantes, el pecado de origen del pueblo guarda relación con la entrega/venta de José a una nación extranjera. El pueblo debe hacer expiación por este pecado anualmente; pero a su vez, se reconoce que la figura José no sólo es una víctima circunstancial, sino que refleja el reconocimiento de una acción expiatoria de José al señalar que durante su vida «no hubo demonio ni ningún mal en todos los días de la vida de José».
———–– 63 Cf. ApAdán y Eva 1,1-5; TestAbraham A 11,2.
816 CÉSAR CARBULLANCA 3. La sangre del justo en las Parábolas de Enoch
Si asumimos esta metáfora de la sangre derramada, tanto la experiencia del martirio y el horizonte de la justicia están presente en las Parábolas de Enoch. En los textos de 1En 38,2; 47,1 se dice «se habrá elevado la oración de los justos y la sangre del Justo desde la tierra ante el Señor de los espíritus»; tanto la expresión de «la sangre del Justo» como «la oración de los justos» (47,1) remiten al tema de la función soteriológica de la sangre intercesora del justo. El valor de la sangre es considerado un agente profético y expiatorio en relación con la vida y la justicia interhumana en el país. En el relato de Abel, tanto «la tierra» como «la sangre» están vinculados por ese clamor, así lo señala Gn 4,10: «La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». La sangre de Abel, así como lo señala la legislación levítica es un agente viviente que sigue clamando una vez muerta la persona, en Lev 17,11 «...pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona (bannepeš yekappēr)». En este texto asistimos a la traducción de kippēr por el verbo exiláskomai «expiación, hacer propicio, compensar, redimir». La sangre de Abel, es un grito que es el origen de la expiación de la misma persona y de cualquier posterior acción humana. También en el texto de 1En 47,2 se identifica la sangre derramada con la sangre de los justos: «La sangre de los justos que fue derramada». En el mismo texto continúa subrayando la potencia soteriológica de la plegaria de los justos: «para que se haga justicia y no haya de ser eterna su paciencia [...] el corazón de los santos se llenó de alegría pues se ha cumplido el cómputo de la justicia, había sido oída la plegaria de los justos y la sangre del inocente era reclamada ante el señor de los espíritus». Y en 1En 51,4 es la misma sangre de éstos la que eleva su cla-mor al cielo. Entonces, pareciera que estamos ante una interpretación soterio-lógica de la muerte del justo ante Dios, semejante a la que encontramos en Is 52,13–53,12. Tenemos que ver en esto una idea mucho más radical y orgáni-ca acerca del papel y valor teológico de las víctimas en un mundo de victima-rios y víctimas. En esta tradición se considera que la metáfora de la sangre derramada se identifica con el clamor profético del justo desde donde se origina la expiación de la persona, no sólo en cuanto víctima, sino como participante activo en la redención del drama cósmico de la justicia de Dios en el mundo. 4. Las víctimas en la Epístola de Enoch
En la sección de 1En 102–104 perteneciente a la Epístola de Enoch (92–105), datado en la segunda centuria a.C. por Nickelsburg64 dirigida a los
———–– 64 Cf. G. NICKELSBURG, Jewish Literature between the Bible and The Misnah, London
1981, 150.
SOTERIOLOGÍA Y MARTIRIO DEL JUSTO 817 «hijos de Enoch», es decir, a los contemporáneos del propio autor, tiene por finalidad discutir la existencia de justicia divina. Boccaccini divide la Epístola en dos partes: la proto-epístola, un escrito pre-qumrámico y la Epístola propiamente tal, caracterizada como un escrito post-sectario65. Resulta interesante para nuestro objetivo, señalar la relación entre martirio y futura resurrección del justo durante este periodo, como lo podemos apreciar en la metáfora del ascenso en 1En 91,10 (92,3): «Se levantará el justo de su sueño, se alzará la sabiduría y les será otorgada», también en 97,5: «En esos días ascenderá la plegaria de los justos al Señor, pero a vosotros os llegarán los días de vuestro juicio». En estos y otros textos el motivo del ascenso se predica tanto del grito como de la misma persona de las víctimas. Ya hemos señalado a propósito de 1En 8,4 el cual traslada el motivo de la sangre de Abel, al grito del pueblo que sube al cielo. En la Epístola de Enoch el tema del ascenso y la persecución de los justos están integrados, dentro de la cuestión de la justificación del pueblo de los justos y la reprobación de los impíos. Para nuestro propósito, la sección de 1En 102–104, resulta particularmente significativa, la cual en opinión de Nickelsburg es un clímax66. En el texto de 1En 102,6 se expresa la finalidad soteriológica del relato: «Cuando morís, dicen de vosotros los pecadores: “los justos han muerto igual que nosotros: ¿de qué les han servido sus obras?”». La respuesta que da la Epístola de Enoch es similar a la que encontramos en otros textos de este periodo como Sb 1,16–5,23 donde se promete la vida futura al justo sufriente: «vivirán vuestros espíritus, de los que habéis muerto en justicia» (103, 4). Esto mue-stra que la condición de pobre y la desgracia de ser perseguido o asesinado por Dios han llegado a tener un estatuto soteriológico, es decir, la condición de pobre y humillado llega a ser un medio necesario para acceder a la justicia. Un paralelo esencial para nuestro objetivo lo constituye el texto de 1En 103,7-13 que luego de una larga letanía de males narrada sarcásticamente por los impíos (v. 9), y que recuerda la persecución del justo de los textos de Is 52,13–53,12 y Sb 1,16–5,23, en los cuales en una mirada en retrospectiva, son los pecadores y no el justo, quien es el que narra los hechos:
en los días de nuestra aflicción, sufrimos trabajos, vimos toda aflicción, soporta-mos muchos males, hemos sido exterminados, diezmados y hemos humillado nuestro espíritu. Hemos perecido sin que nadie nos ayude con palabras u obras; nada hemos encontrado, hemos padecido y perecido sin esperar tener vida.
A partir del 104,2 habla Yahvéh mostrando el carácter paradojal de la situación: «Os juro justos que en el cielo os recordarán los ángeles para bien
———–– 65 Cf. G. BOCCACCINI, Beyond the Essene Hypothesis. The Parting if the Ways between
Qumran and Enochic Judaism, Grand Rapids – Cambridge 1998, 131-138. 66 Cf. G. NICKELSBURG, Jewish Literature (cf. nt. 64), 148.
818 CÉSAR CARBULLANCA ante la gloria del grande [...] tened esperanza, pues antes habéis sido escarne-cidos con maldades y aflicciones, pero ahora brillaréis como las luminarias del cielo». Este relato expresa la estructura antitética o inversión escatológica que ya hemos mencionado, en la cual los que han sido escarnecidos y afligidos en esta vida se les promete los bienes escatológicos, expresado bajo la imagen del brillar como estrellas. Queda claro entonces que el imaginario de la exal-tación o resurrección no es independiente del otro, de la vida entregada por Dios. Los textos nos presentan una relación causal: a aquellos que han sido escarnecidos con maldades y aflicciones se les promete brillar como lumina-rias del cielo. 5. La expiación del justo en Daniel
En el relato de Dn 3, el cántico de Azarías sigue el tenor de otros textos en los cuales se muestra el esquema de humillación-exaltación, y se confiesa a Dios como justo: «Nos ha tratado con justicia» (vv. 27.28.31), así p.e. en Dn 3,88 muestra la estructura humillación-exaltación: «porque él nos ha resca-tado del abismo, nos ha salvado del poder de la muerte, nos ha sacado del horno de llama ardiente» (v. 88). El autor enumera los elementos de la acción de los hebreos: confiando en Dios, desobedecieron la orden del rey y han arriesgado su vida antes de servir y adorar a otro dios (v. 28). En Dn 6 indica el mismo esquema «el rey proyectaba ponerlo al frente de todo el reino»; y más adelante subraya la inocencia de Daniel: «No encontramos ningún motivo de acusación contra este Daniel...»; «Soy inocente frente a él como tampoco he hecho nada contra ti» (6,23); el final del capítulo concluye con la noticia de la exaltación del héroe: «Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el Persa» (6,29). La oración de Azarías así como diversos pasajes, muestra el motivo de la entrega en manos extranjeras en el v. 32 «Nos entregaste en poder de enemi-gos sin ley, malvados y apóstatas» (3,88; 6,29). Así como la historia de José transcurre en Egipto, el escenario en que se desarrolla el drama de Daniel es la corte de Darío y de Ciro. Los textos muestran el sentido de la expiación del mártir. Así en el v. 39 señala la creencia en el sacrificio espiritual y el carácter expiatorio del marti-rio el cual no sólo está referido a la muerte, sino que expresa la condición de abajamiento: «Acepta nuestra alma arrepentida y nuestro espíritu humillado como un holocausto de carneros y toros y millares de corderos cebados. Que éste sea hoy nuestro sacrificio ante ti, nuestra expiación (exilásai) ante ti». En Dn 4,24 también es usado el concepto de expiación con el verbo lytróō: «Pide por tus pecados y tus delitos, y con obras de misericordia te sea dada la expiación (lýtrōsai)». Lo cual muestra la convicción que la expiación ha sido trasladada al ámbito de la conversión del sujeto. El término exiláskomai es
SOTERIOLOGÍA Y MARTIRIO DEL JUSTO 819 importante y es usado en Ex 30,15; 32,33 en la septuaginta. En este último pasaje es significativo para nuestro objetivo, pues dice: «Quizás yo pueda hacer expiación por vuestro pecado» (hina exilásōmai perì tēs hamartías hymôn). En estos pasajes queda en claro que la expiación está vinculado a la plegaria e intercesión personal de Moisés, de Azarías, en favor del perdón de los pecados del pueblo o de los propios pecados. 6. La pasión del justo en Qumrán
En otro lugar ya hemos desarrollado el paradigma del martirio del justo sufriente y exaltado en Qumrán67. Los padecimientos del Maestro de Justicia son parafraseados con los salmos de la pasión del justo, de manera particular en el salmo 37, en 4QpPs 171, en la col. IV fr. 3 ii, 5-10, cita los vv.12-13 del salmo que son interpretados en relación al líder y a la comunidad en su conjunto:
el malvado hacen complot contra el justo (ṣaddīq), busca matarlo (mebaqqēš lahămītô).Yahveh se ríe, porque ve que viene su día». Su interpretación alude al impío del convenio que está en la casa de Judá, que planean destruir a éstos que observan la Ley que están en el concilio de la comunidad.
Ésta es una de las citas explícitas del salmo que conserva el término εησμ. El motivo del justo perseguido aparece en estos versículos: «el malvado hacen complot contra el justo y busca matarlo». La segunda parte de la cita no reproduce la cita del salmo que dice «cruje sus dientes contra él». Al igual que en otros textos de la pasión del justo como Sb 2,4-5 e Is 52,13–53,12, aparece la voluntad de asesinar al justo. La interpretación es aplicada tanto «al impío que está en Judá» como al «hombre justo», por tanto, al parecer, se trata de una identificación histórica en contra del justo entendido como el Maestro de Justicia. Éste es caracterizado como «pobre y menesteroso», y la actualización es aplicada a la comunidad de los pobres y a su líder religioso, con lo cual señala que la comunidad se considera a sí misma como justa. No obstante la afirmación de P. Sacchi «la parola giusto ha assunto un significato nuovo nel giudaismo»68, vemos este tenor en no pocos textos de esta época. Resulta interesante constatar cómo en Qumrán el motivo de la pasión del justo se mezcla con textos de los profetas Jeremías e Isaías, de tal manera que encontramos la figura del justo identificada con la del profeta escatológico mártir por su servicio a Dios.
En los Hoyadot, se expone de la misma manera que lo hará el relato de la pasión de Jesús de Nazaret, los salmos de la pasión del justo 22,2; 42,6 y 6969
———–– 67 Cf. C. CARBULLANCA, «Passio» (cf. nt 30), 95-17. 68 P. SACCHI, Apocrifi dell’Antico Testamento (cf. nt. 52), 32. 69 Cf.1QHa 20,23–24.
820 CÉSAR CARBULLANCA aplicados al Maestro de Justicia, el cual en la col X, 34-35 se identifica como un pobre a quienes los poderosos quieren derramar su sangre, afirma: «Has liberado el alma del pobre y necesitado de la mano de uno más fuerte que él, de la mano del poderoso tú has salvado su alma». Pero añadamos a lo ya dicho que en diversos pasajes de los Himnos70 recuerdan las confesiones de Jeremías, donde se lee: «Tú me has puesto como un reproche y burla de los traidores [...] he llegado a ser el objetivo de calumnias de los labios de los hombres violentos, motivo de burla de sus dientes y he llegado a ser el hazmerreír de los impíos y he llegado a ser hombre de contiendas para los intérpretes del error»71. Y más adelante en col. XIII, 20-39 representa una larga letanía de dolores «agonía y penas me rodean», «planean intrigas» (4Q431 fr.1), etc. Esto es muy llamativo, y se deben sacar las consecuencias teológicas de esta coincidencia, si atendemos, que además de la pasión del profeta, en 11QMelq y 1QHa, encontramos la aplicación de los textos del profeta escatológico de Is 61,1-2 a la misma persona. En 1QHa col. XXIII fr. 1, Is 61,1s es usado para definir la función del Maestro de Justicia: «un heraldo (mebaśśēr) de tu bondad, para proclamar a los pobres la abundancia de tu compasión, [...] de una fuente [...] a los de espíritu quebrantado, y a los que están de duelo eterna alegría» (ver 18,14; R Milhama 11, 7-9.13; 13, 14); de la misma manera según textos como 1HQ col. XX, 12; col. IV, 26; 4Q427 fr.2, 12) el espíritu de Dios reposa sobre él, un aspecto que no es menor, pues el elemento central del profeta de los últimos tiempos es ser portador del Espíritu divino. 7. ¿El paradigma de José como pasión del justo?
En otros textos como 4Q541 en el fragmento fr. 2 col. II: «Tú tomarás las heridas...»; Y también en el fr. 4 col. II v.2: «El hijo de José [...] está sufriendo por [...] 4 tu sangre [...] llevó tus penas». Es notable en este frag-mento la mención de un mesías hijo de José que: «llevó tus penas» o «tus sufrimientos». Como está dicho, el patriarca José (Gn 37–50), representa uno de los paradigmas del justo, y responde al paradigma sapiencial de la reivin-dicación del justo perseguido. En el fragmento 9 col I de 4Q541 (4QapocrLevib? Ar) se puede leer que algunas de las funciones de este ungi-do perseguido son las de purificar y enseñar al pueblo: «Él purificará a todos los hijos de esta generación» (v.2) y «su palabra es como la palabra de los cielos y su enseñanza de acuerdo a la voluntad de Dios» (v.3). De manera particular, este texto muestra que el ungido que describe estas líneas es un justo perseguido que recuerda a algunos salmos o al texto isaiano; así p.e. en los vv. 5-7: «ellos emplearán muchas palabras contra él, y una abundancia de
———–– 70 Cf.1QHa col. X,10-12;32-33. 71 Cf. col. X,10-14; 32-33.
SOTERIOLOGÍA Y MARTIRIO DEL JUSTO 821 mentiras; ellos construirán fabulas contra él y usarán todo tipo de acusaciones contra él [...] el pueblo se dispersará en sus días». 8. Los textos de 4Q371 y 4Q372
En la historia de José, el texto masorético emplea el término mākar que la LXX traduce como apodídōmi que significa «vender como «esclavo», «entre-gar»; es interesante comparar este uso con el empleo de nātan en Qumrán72. El texto de 4Q371 y 4Q372 presentan la siguiente lectura: «él dispersó a ellos entre las naciones, y entre todos los pueblos él los dispersó» como una abierta referencia a una lectura teológica del cautiverio el cual sufre todo Israel. Inmediatamente, en 4Q371 fr. 1,8, se establece un paralelo con el destino de José: «mientras todo esto ocurría: «José fue lanzado (mūtal) dentro de la tierra que no conocía [...] entre un pueblo extranjero»; este paralelo se repite en 4Q372, fr.10 «mientras todo esto ocurría: José fue lanzado (mūtal) dentro de la tierra que no conocía [...] entre un pueblo extranjero». El dicho compara el lanzamiento de José por sus hermanos en el pozo, con la entrega de José a los egipcios por los ismaelitas, como imagen de la muerte; y sobre todo, luego en fr.1, 15 se vuelve a repetir «y mientras todo esto ocurría José fue entregado (mūṭan) en manos de los extranjeros que consumieron su fuerza y quebraron todos sus huesos».
El paralelismo postula por una parte, la intención teológica del escriba de ver en la dispersión de la nación entre los extranjeros, y la entrega de José en manos de extranjeros dentro de una voluntad salvífica de Dios que integra tanto a unos como a otros. Por otra parte, la expresión «quebraron todos sus huesos» está en relación a Ex 12,46; Nm 9,12 que habla acerca del cordero pascual y de los salmos del justo sufriente como los Sl 34,20; 42,10: «Él guardará todos sus huesos; ni uno de ellos será quebrantado»; el Sl 42,10 «Mientras mis huesos se quebrantan, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día: “¿Dónde está tu Dios?”»; también referido a Dios en Lm 3,2-4 «Él me ha guiado y conducido en tinieblas, [...] ha quebrantado mis huesos». En estos fragmentos de Qumrán, queda claro que se trata de una reflexión acerca de la figura de la pasión del justo, aplicado a la figura de José, en donde la idea del juicio de Dios, de la expresión «ser entregado en manos de los extranjeros» sigue el tenor de los textos relativos a la pasión del justo.
VI. ÚLTIMAS PALABRAS
Los antecedentes que hemos presentado acreditan, en diversos textos veterotestamentarios y apócrifos, la existencia de una tradición martirial
———–– 72 Cf. POPKES, «paradídômi» (cf. nt. 41), 722-729.
822 CÉSAR CARBULLANCA relativa a la pasión del justo entendida como un tipo de participación media-dora de las víctimas en la justicia divina. Esta tradición teológica se caracte-riza, no por utilizar la partícula hyper, sino por el empleo del esquema humillación-exaltación. Esta tradición muestra una inteligencia de la fe en Yahvéh que lucha contra la injusticia. Se trata de una nueva visión teológica caracterizada por una inversión escatológica, es decir, un cambio en la manera de entender la historia; un cambio en el estatuto epistemológico del sufrimiento y la muerte y una nueva irrupción de las víctimas como sujetos escatológicos mediadores de la alianza con Dios.
A esta inversión escatológica le acompaña una soteriología divina la cual hemos encontrado, en diversos textos, pero que comienza a desarrollarse en textos sapienciales y apocalípticos como p.e. Gn 37–50 y Is 52,13–52,13; Sb 2,4–5,7 y Dn 3 y 6. En los anteriores textos: sapienciales, apocalípticos, tanto bíblicos como en Qumrán, hemos comprobado que existe el paradigma de la pasión del justo, entendido como pobre, tanto individual como comunitaria-mente, y que es perseguido y que espera la exaltación (4Qps37).
Finalmente, la exégesis neotestamentaria ha insistido en el siglo pasado, en la ausencia casi completa, de antecedentes históricos, políticos y teológicos, en la tradición judía acerca de una reflexión soteriológica del sufrimiento del justo que haya influido en la comprensión del sentido de la muerte de Cristo. De tal manera que entre la confesión de la resurrección/exaltación de Cristo y el sentido su muerte, a juicio de la investigación no se explica por la vida entregada en la lucha contra el escándalo de la injusticia sino por el uso apologético que hizo la comunidad post-pascual. Este desconocimiento es la causa de una distorsión teológica grave, que no sólo vuelve irrelevante la historia en que nace esta convicción, sino que elimina la lucha por la justicia como el presupuesto de la resurrección/exaltación de Cristo y la convierte así en un evento individualista y ahistórico. Facultad de Ciencias religiosas César CARBULLANCA Avda. San Miguel 3605 Talca (Chile) E-mail: [email protected]
SOTERIOLOGÍA Y MARTIRIO DEL JUSTO 823
RESUMEN El artículo estudia el paradigma de la pasión del justo caracterizándolo como un cambio en la manera de comprender la historia universal; un cambio del estatuto epistemológico del sufrimiento, y la irrupción de las víctimas como mediadores salvíficos. El estudio sostendrá que la pasión del justo es un tipo de tradición martirial judía de la cual se valió el cristianismo para formular el sentido soteriológico de la muerte de Cristo. De tal modo que, en contra de la exégesis neotestamentaria, se afirmará que el sentido soteriológico de la muerte de Cristo está en continuidad con tradiciones judías que desarrollan la pasión del justo. Palabras clave: soteriología, expiación, justo, muerte, martirio.
ABSTRACT
The paper studies the paradigm of passion of Righteous characterizing it as a change in the way of understanding world history, change the epistemological status of suffering, and the emergence of the Victims as salvific mediators. The Study will argue that passion of Righteous is a type of Jewish Martyrdom Tradition that Chris-tianism used to formulate the soteriological meaning of Christ’s Death; thereby against the New Testament exegesis I affirm that the soteriological meaning of Christ’s Death is in continuity with Jewish Traditions that develop Righteous’ passion. Keywords: Soteriology, Atonement, Righteous, Death, Martyrdom





























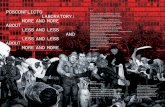







![Odorikův cestopis a cyklus fresek o umučení čtyř františkánů v indické Tháně [Odoric of Pordenone and the frescos on the martyrdom of four Franciscans in Thāna (India)]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633336fcb94d6238420216a8/odorikuv-cestopis-a-cyklus-fresek-o-umuceni-ctyr-frantiskanu-v-indicke.jpg)








