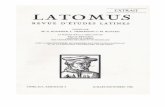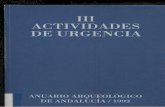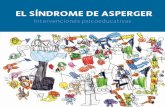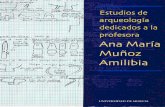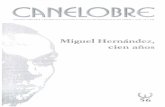Sobre Tarteso y la colonización oriental. Reflexiones a partir de las nuevas intervenciones en El...
Transcript of Sobre Tarteso y la colonización oriental. Reflexiones a partir de las nuevas intervenciones en El...
–�45–
Nuevas perspectivas para el estudio de la cerámica a maNo coN decoracióN…
soBre tarteso y la colonIzacIón orIental. reFleXIones a PartIr de las nuevas IntervencIones en el caramBolo
Álvaro FernÁndez Flores
resumen: A través del presente artículo se plantea la inconsistencia de los argumentos arqueoló-gicos que llevaban a considerar a Tarteso como una cultura autóctona anterior a la colonización fenicia. Frente a dicho planteamiento presentamos un panorama de la cultura material del suroeste andaluz a la llegada de los navegantes helenos que nos sirve de argumento para plantear, por una parte, que este término fue el corónimo con el que los griegos definieron el mundo de tradición próximo-oriental del suroeste andaluz a fines del siglo VII a.C. y, por otra, que las referencias griegas más antiguas coinciden con el inicio de un periodo de cambio o transición en la cultura material que va a dar lugar en esta zona a una serie de manifestaciones regionales que pervivirán hasta la conquista romana.
aBstract: This article questions the consistency of the arguments which consider Tartessos as a local culture. Instead of this approach, we present an hypothesis which proposes this name as a toponym used by the Greek World to designate the andalusian SW, which had an oriental-colonial past inherited. On the other hand, it considers the Oriental Colonization and its development to be the origin and the decline of the some cultural expressions traditionally believed to be part of the Tartessic Culture.
Palabras clave: Tarteso, colonización próximo-oriental, El Carambolo, Bronce AtlánticoKey words: Tartessos, near-eastern colonization, El Carambolo, Atlantic Bronze Age.
1. Sobre el topónimo Tartessos y qué realidad defineEn sus primeras menciones, el topónimo o corónimo “Tartessos” hace referencia a una
realidad inscrita en un territorio de límites imprecisos que la investigación actual ubica en el suroeste andaluz1. El término, con la acepción de lugar o territorio que nos ocupa, se documenta en autores cuya obra puede ser fechada entre un momento avanzado del siglo
�. A partir de las referencias geográficas de los primeros autores griegos arcaicos y de la posterior identificación de las fuentes griegas y latinas de Tarteso con ciudades o cauces ubicados en el actual su-roeste andaluz, se aceptó, de forma más o menos generalizada, una ubicación del territorio tartésico de las fuentes griegas en este entorno geográfico. Para Domínguez Monedero (2007: 227) “Con el nombre Tarteso [Tartessos] los griegos se refieren a un territorio ubicado en el suroeste de la Península Ibérica y a un río del mismo nombre que atravesaría dicho territorio. Se trata de un territorio que los griegos han conocido de forma directa como demuestra su mención en algunos poetas del tránsito de los siglos VII al VI y del propio siglo VI a.C., así como las referencias a los viajes griegos a la zona”.
–�46–
Álvaro FernÁndez Flores
VI a.C.2 y el final del siglo V a.C., aunque, en el caso de Heródoto (484-430/424 a. C.), los hechos descritos se datan entre fines del siglo VII y mediados del VI a.C. (Gangutia �998: 238-249). Por otro lado, el significado étnico de “tartesios”, término que aparece por primera vez en el autor citado y en un contexto de similar cronología�, parece extenderse a partir del siglo V a.C. “vinculado a poblaciones de tradición cultural fenicio-púnica” (Álvarez 2009). El etnónimo señalado resultaría una acepción distinta, la griega, para aquellos mismos pue-blos que las fuentes grecolatinas citan como turdetanos a partir de la conquista romana del sur de la Península Ibérica (García Fernández 2003). En esta misma línea, si el Tarteso de los hechos datados entre los siglos VII y VI a.C., es un término asociado a un territorio y a los habitantes del mismo, define una realidad que no haría referencia exclusivamente a las poblaciones autóctonas, sino que habría de identificar a las distintas poblaciones que en ese momento residen en el territorio, y entre ellas se encuentran sin duda comunidades de origen próximo-oriental que serían un referente inexcusable para los comerciantes griegos (Álvarez 2005: 233; 2009).
Atendiendo a esta reflexión, y sin ánimo de definir grupos étnicos desde la arqueología, cabe preguntarse sobre los elementos materiales que definirían o serían más relevantes en el paisaje del suroeste andaluz, y sobre la vinculación cultural de los mismos a fines del siglo VII a.C e inicios del VI a. C. Respecto a dicha cuestión, la investigación arqueológica nos ofrece un panorama que, aunque incompleto, puede resultar significativo respecto a los restos materiales que podemos datar en este momento: un notable número de yacimientos que se extienden tanto por las costas como por el interior de los valles, que obedecen a un patrón de asentamiento y arquitectura con claros paralelos en Próximo Oriente (Pellicer et alii �973: 2�7-220, Aubet �994: 265-268, Diés 200�: 89-��7) y un repertorio mueble heredero, en mu-chas de sus formas e iconografía, del mismo origen y realizado con una tecnología asimismo vinculada a los aportes técnicos que tradicionalmente se han asociado a la presencia colonial en el territorio (Aubet �98�-�982: 278-279, Ruiz y Vallejo 2002: 206-207, Jiménez 2005: ��08-���2, Ferrer y García 2008: 202)4. A esta serie de testigos materiales hay que sumar
2. El primer uso del que se deriva un significado coronímico aparece en Anacreonte (570 a.C.-inicios V a.C.) “ni ser rey de Tarteso” (Gangutia �998: �24-�27). Con anterioridad se documenta el uso de Tarteso como hidrónimo en Estesícoro (632/629-556/553 a.C.) (Gangutia �998: 9�) y de forma prác-ticamente coetánea a Anacronte, y como corónimo, en Hecateo (560-480 a.C.): “Elibirge: ciudad de Tarteso” (Gangutia �998: �45).3. En Heródoto para M. Álvarez, “el contenido geográfico-político dependiente del espectador griego es más fuerte que el posible reflejo de un etnónimo obtenido de la realidad del sur peninsular. Se tra-taría, en este caso, de un etnónimo exógeno otorgado por un espectador ajeno a ese mundo y que no refleja necesariamente una identidad étnica compartida por sus gentes”. Será con Herodoro (segunda mitad del s. V), cuando adquiera un verdadero significado étnico aunque “Se trata de un caso muy claro de la reconstrucción, a través de un lenguaje étnico griego, de un paisaje humano indígena, que por otra parte no sabemos en que medida responde a una realidad concreta, ni en que momento ubicarlo.” (Álvarez 2009: ). 4. Con patrón de asentamiento hacemos referencia al modelo de distribución espacial de los distintos elementos que conforman el asentamiento y a la vertebración espacial de los mismos (poblado, necró-polis, santuarios, urbanismo); información complementaria sobre la ubicación de las necrópolis (Pelli-cer 2005). Al referirnos a la arquitectura hacemos referencia tanto a las plantas como a los materiales y
–�47–
SOBRE TARTESO Y LA COLONIZACIÓN ORIENTAL
otros aspectos, aún más relevantes si cabe, como la constatación de ritos, prácticas cultuales e iconografías religiosas con paralelos en el área sirio-palestina (Marín y Belén 2005: 448-458), que carecen de antecedentes en el suroeste con anterioridad a la presencia próximo-oriental, entre los que podemos destacar los enterramientos (Belén et alii �99�: 250-252), los espacios de culto y determinadas representaciones religiosas (Escacena 2000: �37-�47). Estos elementos, indudablemente, van a diferir en mayor o menor medida de los del área de origen, puesto que han evolucionado de forma independiente tanto en Próximo Oriente como en la península desde el asentamiento de las primeras colonias (Fernández y Rodríguez 2007a: �3-�7, 253-27�) y porque son deudores de la fusión, en algunos casos evidente, con elementos que de forma previa sí se registran en el territorio peninsular5.
Así pues, y en línea con los trabajos de M. Álvarez (2003: 2�8), si Tarteso como corónimo y etnónimo se refiere al territorio y población del suroeste andaluz a la llegada de los griegos a la Península Ibérica entre fines del siglo VII e inicios del VI d.C., desde la arqueología se puede plantear que Tarteso sea el término que éstos emplearon para definir el ámbito colo-nial del suroeste andaluz ocupado por poblaciones con una tradición cultural enraizada en próximo-oriente, un mundo que presenta aportes y nuevas expresiones materiales surgidas de la propia evolución de las comunidades próximo-orientales y de los contactos con otras poblaciones desde los inicios de la colonización6.
El planteamiento expuesto en el párrafo anterior no conlleva el presuponer que los habi-tantes de este área fuesen una población étnicamente homogénea ni que hubiesen llegado a la vez. Como veremos mas adelante, entre el siglo IX a.C. y el VII a.C., los colonos próximo-orientales no tuvieron probablemente una única procedencia y se puede constatar la presencia de elementos materiales vinculados al Bronce Final Atlántico y otros horizontes culturales, que podrían indicar el movimiento de diferentes grupos de gentes hacia estas zonas desde el interior peninsular a lo largo de este lapso de tiempo y/o la presencia de poblaciones estable-cidas en este territorio a la llegada de los fenicios.
técnicas constructivas; información complementaria en Díes �995. Con las formas y estética nos referi-mos a aquellas características que desde los inicios del término orientalizante, cuando este nació ligado a la historia del arte, definía a los objetos muebles, entre los que podemos incluir las cerámicas, marfiles y toréutica. Con tecnología aludimos al empleo del torno, el hierro y técnicas de orfebrería, destacando la proporción de cerámicas a torno en este momento y la presencia de elementos realizados en hierro. La mayoría de esta serie de manifestaciones materiales se han englobado desde hace algunas décadas bajo la denominación de arquitectura u objetos orientalizantes partiendo del presupuesto de la adopción de las poblaciones residentes anteriores a la colonización de elementos propios del mundo colonial.5. Por ejemplo la tecnología atlántica en la orfebrería. 6. Para M. Álvarez “No se trata ya de defender la mayor o menor presencia de fenicios en Tarteso, en-tendiendo esto último como el mundo indígena del suroeste peninsular, sino de considerar que es preci-samente a las comunidades de origen fenicio de las costas andaluzas, a su territorio y a su organización política, a las que las fuentes literarias griegas y latinas se refieren con el nombre de Tarteso. Creemos que la tradicional asociación del etnónimo “tartesio” con el mundo indígena y con su cultura material puede ser reconsiderada.” (Álvarez 2003: 2�8). Una aproximación a la identidad de los fenicios de Occidente en este sentido en: Álvarez y Albelda, e.p.
ojo: Álvarez y Ferrer o Albelda
–�48–
Álvaro FernÁndez Flores
2. sobre quién habitaba en el suroeste andaluz antes de la colonización fenicia
En este punto, cabría preguntarnos por aquellas poblaciones residentes en el suroeste a la llegada de los primeros contingentes de colonizadores, cuestión que nos lleva a afrontar el denominado Bronce Final III (Almagro-Gorbea y Ruiz Zapatero �992: 47�; Ruiz Gálvez �998: fig. 60) y sus posibles manifestaciones materiales: por un lado aquellas consideradas “autóctonas o tartésicas precoloniales” y, por otro, aquellas “relacionadas o influidas” por el Bronce Atlántico.
Respecto a las primeras, el repertorio cerámico adscrito a partir de la excavación de El Carambolo Alto a las poblaciones residentes en el momento de la colonización oriental -lo que se ha venido conociendo como “Tartessos precolonial, Bronce Final Precolonial o Bronce Final III”- ha quedado invalidado como representativo de este período en tanto que la reciente intervención en el “fondo de cabaña” excavado por Carriazo ha permitido rein-terpretar este elemento como una fosa ritual y fecharlo dentro del periodo colonial7. Esta datación se fundamenta en criterios estratigráficos, en la cronología aportada por los mate-riales cerámicos y en la datación de los carbones recuperados en los estratos inferiores que colmataban dicha fosa. En primer lugar, la fosa cortaba un muro de adobes que presentaba los mismos materiales, conglomerantes y edilicia que otros paramentos documentados a lo largo de la intervención y pertenecientes al santuario colonial. En segundo lugar, como ya observó el propio Carriazo y posteriormente confirmaron algunos investigadores (Carriazo �969: 3�5-3�6; Carriazo �973: 234; Amores �995: �67), desde los estratos inferiores se do-cumenta la presencia de cerámica a torno, pudiendo datarse el estrato inferior en cronologías convencionales en torno a la primera mitad del siglo VII a.C. En tercer lugar, el análisis de Carbono �4 realizado a una muestra de carbón recuperada en el estrato inferior aporta una cronología entre 79�-506 A.C8. al 93,3%, fecha mucho más moderna que la obtenida para la construcción del santuario más antiguo documentado hasta el momento, tanto a partir del material cerámico como de las muestras de carbones analizadas (�020- 8�0 A.C. al 95,4%; 980-830 A.C. al 68,2 %) (Fernández y Rodríguez 2007a: �4�-�49; 2005: �28-�29).
A partir de estas observaciones, resulta evidente que el repertorio cerámico que sirvió de fósil guía para la identificación de determinados estratos y yacimientos como precoloniales, y por tanto como indígenas, queda invalidado. Es necesario tener en cuenta que el estudio de-tallado de las estratigrafías y excavaciones realizadas desde los años 70 del siglo XX muestra que, directa o indirectamente, habían tomado como referente las cerámicas de los estratos inferiores del “fondo de cabaña”, y que ninguna de ellas revela una secuencia en la que se pueda afirmar con seguridad una cronología inmediatamente anterior a la que actualmente se maneja para el inicio de la colonización oriental (Fernández 2005, Fernández y Rodríguez
7. La fosa corresponde a un santuario que estaría bajo la advocación de Astarté y probablemente Baal. A la misma irían a parar las ofrendas del sacrificio y elementos litúrgicos inservibles. Otras fosas se han documentado en el Ámbito IV, caracterizándose los materiales recuperados por su singularidad (Escacena, Fernández y Rodríguez 2007). 8. Todas las fechas A.C. se ofrecen calibradas.
–�49–
SOBRE TARTESO Y LA COLONIZACIÓN ORIENTAL
2007a: 58-78). Esta cuestión ya fue abordada por algunos investigadores de forma previa a las últimas intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en El Carambolo (Escacena y Belén �99�, Belén y Escacena �992, Escacena �995), reduciendo drásticamente el número de yaci-mientos supuestamente precoloniales. No obstante, y como indicamos supra, la revisión de las estratigrafías que han servido de guía para la caracterización de este horizonte cronológi-co nos lleva a plantear la imposibilidad de enmarcar a ningún yacimiento en el denominado Bronce Final, aunque sí algunos dentro de un Bronce datado entre �400-��00 a.C. también registrado en El Carambolo (Fernández y Rodríguez, e.p.)9. En mi opinión, es quizás en la evolución de este repertorio donde debamos buscar una posible continuidad como hipótesis alternativa al hiato poblacional planteado hace tiempo por algunos investigadores (Belén y Escacena �992).
Pero no sólo hay que poner en tela de juicio la adscripción del repertorio cerámico de El Carambolo a un supuesto mundo indígena precolonial. La consideración misma de estas sociedades residentes, o “autóctonas” según la terminología tradicional, inconscientemente heredera de presupuestos esencialistas, como sociedades de carácter agropastoril, aunque conocedoras de la metalurgia, queda sin justificar a partir de la reexcavación del supuesto “fondo de cabaña” de Carriazo.
La interpretación de una de las fosas rituales del santuario como un hábitat de planta circular y el análisis de los restos faunísticos y metálicos recuperados, dio lugar a que, ya en �960, Carriazo caracterizase a las sociedades indígenas como grupos con un patrón de asentamiento determinado por la ocupación de altozanos, que vivían en cabañas redondas de suelos rehundidos�0 y que practicaban la agricultura, la ganadería y la metalurgia de algunos minerales (Carriazo �992: 23-25; Torres 2002: 97 y ss.). Esta serie de deducciones fueron, de forma indirecta, puestas en tela de juicio por distintos investigadores en tanto que éstos rein-
9. Se ha agotado la estratigrafía en una extensión superior a los �000 m2 en distintos puntos del enclave, documentándose niveles e infraestructuras correspondientes exclusivamente al período Calcolítico y puntualmente a un Bronce Tardío-Final, datado por Carbono �4 al 95,3 % de posibilidades entre �40� A.C. y ��3� A.C. Respecto al material cerámico correspondiente a este momento, si comparamos los horizontes datados con cronologías radiocarbónicas en yacimientos del mismo entorno geográfico y cultural, podemos apreciar cómo los repertorios cerámicos de El Carambolo guardan las mismas ca-racterísticas morfológicas, tipológicas y de tratamiento superficial. Es el caso de los estratos IIIa y IIIb del Llanete de los Moros (Montoro, Córdoba) y el nivel �3 del Castillo de Monturque (Córdoba) (Fernández y Rodríguez, e.p.).�0. La utilización de los “fondos de cabaña” circulares como indicador étnico (Izquierdo �998) ha llevado a la catalogación de numerosos yacimientos como indígenas, cuando en la inmensa mayoría de los casos no existe fundamento para considerar estas fosas como base de una cabaña tanto por su tamaño como por la falta de otras evidencias que acompañen esta interpretación. De hecho, no se suele tener en cuenta la falta de niveles de pavimento o uso, huellas de postes o cimientos, hogares, etc. Sin negar la existencia de estos fondos de cabaña gran parte de los mismos puede interpretarse como infra-estructuras. Ahora bien, plantas circulares rehundidas idénticas se encuentran en el registro arqueoló-gico desde la Protohistoria a nuestros días, con funcionalidades de lo más dispar; desde fosas sépticas a simples basureros, fosas de extracción de materiales, silos e incluso bases de chozos que no tienen por qué adscribirse a grupos étnicamente distintos, si no a diferencias económicas y/o funcionales del asentamiento.
–�50–
Álvaro FernÁndez Flores
terpretaron el supuesto fondo de cabaña como un lugar de culto (Blanco �989: 95-96), y más recientemente como una fosa ritual perteneciente a un santuario (Belén y Escacena �997: ��4; Belén 2000: 72)11. Las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo entre 2002 y 2005 en la cima del cerro han confirmado las hipótesis de estos autores, pues durante las mismas se ha hallado un conjunto cultual cuya ubicación, orientación, materiales, edilicia, planta, insta-laciones y elementos muebles muestran claros paralelos en Próximo Oriente, fechándose la construcción más antigua documentada hasta ahora en �020-8�0 A.C12. Este edificio sufrirá abundantes reformas que pueden agruparse en cinco fases básicas, ampliándose progresi-vamente hasta su amortización a fines del VII a.C. o principios del VI a.C., aunque, tras el abandono del mismo, se siguen documentando actividades en el entorno. El complejo cultual ocuparía todo el conjunto del cerro. Mientras en la cima se ubica el promontorio sagrado y las dependencias necesarias para el culto, sacrificio y preparación de ofrendas, en la ladera noroeste, en la que se ubica el denominado Carambolo Bajo, encontraríamos una serie de dependencias anexas destinadas a actividades asociadas al templo, sin excluir la posibilidad de la presencia de capillas auxiliares en esta área (Fernández y Rodríguez 2005: ���-�38; Fernández y Rodríguez 2007a: 246-25�).
En cuanto a aquellas manifestaciones supuestamente precoloniales citadas al inicio del presente apartado, las estelas de guerrero y los depósitos de armas vinculados al Bronce Atlántico1�, son los elementos que, junto con el repertorio cerámico anterior, mejor defini-rían a las poblaciones del suroeste andaluz previas a la colonización (Torres 2002: �27-�37, 26�-264). La directa vinculación de las estelas con el mundo septentrional y su escasa pre-sencia en el suroeste andaluz�4 plantean serías dificultades para mantener la hipótesis que las considera como producciones “indígenas precoloniales” propias del mundo tartésico. Pa-ralelamente, hay que tener en cuenta que, a falta de contextos estratigráficos primarios, la cronología que puede derivarse del estudio formal de los objetos representados en las estelas
��. Antonio Blanco Freijeiro consideró que el fondo de cabaña de El Carambolo pudo ser un lugar de culto similar a los del Egeo en época geométrica y orientalizante momentos en los que los templos eran edificios muy rudimentarios, de planta rectangular u ovalada y que sólo por la singularidad de sus ajua-res se distinguían de las casas. Por su parte, M. Belén y J.L. Escacena, en función de los datos dispo-nibles en aquellos momentos, planteaban la posibilidad de que el santuario se ubicase en el Carambolo Bajo. Este último investigador, tras las recientes excavaciones, aboga porque en esa zona se ubicasen estancias auxiliares, aunque pudiesen incorporar capillas de culto.�2. La cronología que aportan los materiales cerámicos recuperados podría llevarnos a mediados del siglo VIII a.C. o fines del siglo IX a.C., si admitimos que la presencia de materiales a torno está en relación con la presencia de colonos fenicios. En cualquier caso, la utilización de las cronotipologías tradicionales resulta incoherente en tanto que la reexcavación del fondo de cabaña hace que sea nece-saria una completa revisión de los repertorios cerámicos.�3. No abordaremos las estelas con escritura del suroeste, en primer lugar porque la grafía es deudora de la fenicia, datándose entre los siglos VII y V a.C. de forma mayoritaria y, básicamente, porque su área de dispersión se centra en el suroeste portugués con algunos ejemplares aislados en el Bajo Gua-dalquivir y Extremadura, tratándose de un fenómeno periférico incluso dentro del ámbito tartésico pero indudablemente ligado a la presencia fenicia (Domínguez 2007 �96-298).�4. La gran mayoría de los ejemplares se recuperan en Extremadura y solo algunos en la zona norte de las provincias de Sevilla y Córdoba.
–�5�–
SOBRE TARTESO Y LA COLONIZACIÓN ORIENTAL
localizadas en el suroeste peninsular, sólo permiten datar estas manifestaciones de forma coetánea a los inicios de la colonización oriental e incluso a lo largo de la misma (Celestino 200�: 309, Domínguez 2007: 275-276, Escacena, e.p.)�5.
En referencia a los depósitos de armas�6, la cronología aportada por los análisis de Carbo-no �4 de algunos de los elementos recuperados en la ría de Huelva, en comparación con las dataciones obtenidas en yacimientos de cronología claramente colonial como El Carambolo o Huelva (Torres 2002: 446-447, Mederos y Ruiz 2006: �4�-�50), nos permiten plan-tear que algunas de las armas recuperadas pudiesen ser anteriores a la presencia colonial�7, pudiéndose afirmar asimismo que otros ejemplares pueden ser coetáneos a los inicios de la colonización, sin olvidar que existen objetos en el depósito con una datación muy tardía. No obstante, hay que señalar que los valores medios de las dataciones obtenidas sitúan las muestras analizadas en el siglo X (997-925 A.C.), frente a los márgenes cronológicos de los niveles coloniales, que pueden establecerse a principios de ese mismo siglo (9�6-904 A. C.) (Mederos y Ruiz 2006 �44 y �46), por lo que podríamos suponer la presencia de una pobla-ción portadora de esta tecnología en un momento inmediatamente anterior a la colonización, aunque sin cubrir el vacío de documentación que va del �200-�000 A.C. en el área que nos ocupa�8.
�5. Para Domínguez Monedero (2007: 275-276) “La cronología de estas manifestaciones sólo puede establecerse, a falta de otros contextos, a partir de los objetos representados en ellas, que son el único término fiable (al menos ad quem o post quem); por ello, unas fechas entre los siglos IX y VIII parecen razonables. Quizá puedan ampliarse algo en el tiempo, incluyendo parte del siglo X a.C. y, tal vez, algunas puedan bajarse hasta incluir los primeros decenios del siglo VII pero, en general, ese marco cronológico les viene bien; ello debería llevar a replantearse el calificativo de “precoloniales” que algu-nos autores les otorgan, puesto que, al menos en mi opinión, no son más que una consecuencia, lejana y remota si se quiere, pero consecuencia al fin, de la presencia fenicia en las áreas onubense y del Bajo Guadalquivir”.�6. Partimos de la interpretación de los depósitos de armas como resultado de unas prácticas funerarias caracterizadas por la deposición de los cadáveres y sus ajuares en los ríos, siendo éste el rito propio de grupos de raigambre atlántica (Ruiz Gálvez �998: 263). La recuperación en los cauces fluviales de objetos de cronologías claramente coloniales e incluso tan tardías como el siglo V a.C. vendría a confirmar la pervivencia de estos rituales y, por tanto, la presencia de gentes con dichas prácticas en momentos posteriores.�7. Para Mederos y Ruiz la cronología de las armas analizadas sería colonial en función de los distintos horizontes cronoculturales, correlacionados con Tiro, que se han diferenciado en base a los materiales recuperados en Méndez Núñez/Plaza de las Monjas, y las cronologías medias más probables de las muestras de la ría. A este respecto, las excepcionales condiciones en que se recuperaron los materiales y el hecho de agruparlos en distintos horizontes a posteriori suponen un fundamento poco sólido para sostener esta hipótesis (Mederos y Ruiz 2006: �46-�50). M. Casado (2007: 248-249) se ha ocupado recientemente de la problemática sobre la cronología de los depósitos de espadas y el Bronce Final del suroeste de la Península apuntando una posible coetaneidad en la llegada al suroeste de poblaciones próximo-orientales y poblaciones de tradición atlántica.�8. Es necesario prestar atención a los amplios márgenes (400-350 años) que ofrecen las fechas calibra-das de las muestras procedentes de la ría de Huelva (�255-90� A.C. la mas antigua y �206-8�0 A.C. la mas moderna), y a que parte de su arco cronológico se superpone con las dataciones de Huelva ciudad (998-834 A.C. la mas antigua y 968-827 A.C. la mas moderna) o Carambolo (�020-8�0 A.C.), lo que hace que tengamos que ser prudentes a la hora de tomar en consideración la cronología precolonial de
–�52–
Álvaro FernÁndez Flores
Por tanto, y de acuerdo a los datos expuestos en los apartados anteriores, carecemos de argumentos para explicar las distintas manifestaciones materiales que hemos tratado como resultado de la presencia de una población autóctona en el suroeste andaluz, residente desde el Bronce Final I (�250/�200 a.C.), e influida por el Bronce Atlántico, que recibiría el impac-to de la colonización oriental.
Estas conclusiones no conllevan el afirmar que exista un vacío poblacional en el periodo citado en el suroeste andaluz, sólo intentamos poner de manifiesto que, con los datos dispo-nibles en este momento, no podemos realizar una caracterización arqueológica fundamentada de las poblaciones residentes en este territorio en el periodo indicado, ni siquiera afirmar la presencia de las mismas.
3. sobre quién habitaba en el suroeste andaluz en el periodo colonial y cómo se organizaban
En vista de lo anteriormente expuesto, pocos son los datos de los que disponemos para caracterizar el período inmediatamente anterior a la colonización oriental en el suroeste de la Península Ibérica y, concretamente, en el área ocupada por las actuales provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla. Por el contrario, a partir de fines del siglo IX a.C. y a lo largo de los siglos VIII y VII a.C. la arqueología muestra una eclosión de yacimientos de distinta extensión y funcionalidad caracterizados por un patrón de asentamiento, cultura material, tecnología y creencias vinculados directamente con el mundo próximo-oriental y, por tanto, con el fenó-meno colonizador.
Hasta el presente, y con contadas excepciones, las variaciones en la cultura material do-cumentada en el área tartésica habían sido explicadas como resultado de la obra de artífices indígenas19. No obstante, algunos investigadores, ya en la década de los ochenta del pasado siglo, plantearon con base en los materiales recuperados en distintas intervenciones arqueo-lógicas, la posibilidad de que respondiese a la presencia de una población heterogénea de procedencia próximo-oriental (Chaves y Bandera �992: 49-89; Belén y Escacena �995: 69), hipótesis hoy aceptada y fundamentada en los trabajos de Lipinski, Alvar, Garbini y Mederos entre otros (Álvarez y Ferrer, e.p.).
Para nosotros, la variabilidad del registro arqueológico exhumado en la península res-pecto a Próximo Oriente tiene una explicación básica: la evolución del mismo a lo largo del período colonial por la adaptación de los grupos humanos migrados al nuevo medio en que se desenvuelven. Los cambios en la cultura material producidos a lo largo de este período van a
las primeras muestras en tanto no tengamos nuevos datos. A este aspecto hay que sumar que el arco temporal de valores mas probables (68,2%) aportado por los análisis realizados a las armas de la ría de Huelva sitúa éstas entre ��30-890 la más antigua y �020-830 la mas moderna, mientras que la del Carambolo ofrece una cronología 980-830 en este mismo rango.�9. A. Blanco Freijeiro planteó que algunas producciones metalúrgicas fueran producto de los talleres fenicios del Mediodía y sugirió la hipótesis de que la cultura tartésica, en sus últimos momentos, pudie-ra caracterizarse por la mezcla de elementos orientales e indígenas, sin desdeñar otras influencias como la etrusca (Blanco �956: 50-5�).
–�53–
SOBRE TARTESO Y LA COLONIZACIÓN ORIENTAL
responder a las características y distribución de los recursos que ofrece el medio, al sistema de explotación vinculado al modelo colonial implantado y a la variedad intrínseca de los distintos contingentes poblacionales que pueden convivir en el territorio, ya sean de origen próximo-oriental, procedentes de otros enclaves mediterráneos o procedentes del interior de la península.
En conclusión, y asumiendo los datos expuestos en los apartados precedentes, los indica-dores étnicos y la caracterización de las formaciones económico-sociales precoloniales ex-trapolados de las excavaciones de El Carambolo Alto y Bajo realizadas por Carriazo quedan sin fundamento, al igual que la construcción histórica que hace de las sociedades indígenas la base de Tartessos. La excavación de El Carambolo llevada a cabo a mediados del siglo pasado supuso la materialización de un Tartessos “autóctono”, continuador de las corrientes esencialistas perfiladas desde el siglo XVI y consolidadas durante el franquismo, que fue adoptado con sumo interés por los nacionalistas de la España de las autonomías (Álvarez 2005; García y Bellón 2008). Sin embargo, las nuevas intervenciones arqueológicas han planteado la necesidad de revisar esta visión tradicional, poniendo de manifiesto, en primer lugar, la inconsistencia de la caracterización arqueológica actual de las posibles poblaciones residentes en el suroeste andaluz entre los siglos XII y IX a. C. y, en segundo, que se debe plantear que el corónimo Tartessos, si fue acuñado para definir el territorio que nos ocupa entre fines del VII y mediados del VI a.C., debió de identificar al territorio de tradición colo-nial20 del suroeste andaluz en esos momentos.
4. Sobre el abandono de los santuarios y el fin del periodo colonialDistintos autores se han ocupado de la denominada “crisis del siglo VI a.C.” en el suroes-
te andaluz, incidiendo en la relación de ésta con el final de Tartessos. Este momento de cam-bio21, que por otro lado afecta igualmente a otras zonas coloniales como la costa malagueña (Martín 2007: �48-�54), se ha definido atendiendo a la secuencia estratigráfica, extensión y función económica de los asentamientos. A partir de estos parámetros la mayoría de los investigadores concluyen que, en torno a mediados del siglo VI a.C. se produce una reorde-
20. No entramos a debatir sobre el origen de las distintas poblaciones que residirían en el área en cues-tión sino que exponemos la tradición cultural de sus manifestaciones materiales. Por norma general, el término “Orientalizante”define el proceso por el cual poblaciones residentes o migradas hacia un territorio adquieren la tecnología, arquitectura, estética, etc., propias del mundo colonial oriental, pu-diendo hacerse extensivo al período cronológico en que perviven estas influencias. En cualquier caso, siempre nos referiremos a poblaciones con una cultura previa al fenómeno colonizador, definida desde la Arqueología, en las que sea demostrable un cambio a partir de la adquisición o adición de elementos próximo-orientales. En el caso del suroeste andaluz no podemos hablar de Orientalizante como pro-ceso si no es para referirnos a las manifestaciones materiales vinculadas al Bronce Atlántico en que se muestran influencias de la tradición cultural próximo-oriental, ante la falta de definición de una cultura arqueológica perteneciente a unas “posibles” poblaciones residentes anteriores al periodo colonial. 2�. Emplearemos el término crisis en su acepción de momento o periodo de tiempo caracterizado por una serie de cambios o evolución más o menos rápido en el tiempo, en contraste con los periodos que le anteceden y le preceden de menor dinamismo y, por tanto, sin valoraciones éticas o catastróficas al respecto arraigadas en otras tradiciones historiográficas.
–�54–
Álvaro FernÁndez Flores
nación del poblamiento en el sur peninsular22. Este fenómeno se caracteriza por el abandono de algunos enclaves y la contracción de otros, aunque un número significativo de los mismos continúen con una secuencia estratigráfica ininterrumpida en la II Edad del Hierro (Escacena �993: �85-205)2�. En esta línea, E. Ferrer (2007: 203) ha señalado recientemente que, en este momento crítico, resulta significativo el abandono de determinados santuarios; evidencia que contrasta con la continuidad de los poblados asociados a los enclaves sacros.
Respecto a El Carambolo, vinculamos su fundación, junto con el santuario de Caura, a la colonia de Spal (Escacena 200�: 92). Este enclave estaría conformado por distintos asen-tamientos interrelacionados, destacando la ciudad propiamente dicha en la paleodesemboca-dura del Guadalquivir, bajo la zona más alta del actual casco histórico de Sevilla y frente a El Carambolo, e Ilipa, la actual Alcalá del Río, como punto fuerte hacia el interior del Valle. Estos asentamientos se complementarían con otros de menor rango y tal vez distinta funcio-nalidad, como el Cerro de la Cabeza o Cerro Macareno (Fernández y Rodríguez 2007a: 272-274; 2007b: 69-92). En este punto tenemos que señalar que el santuario de El Carambolo se mantendrá hasta fines del siglo VII, correspondiendo los niveles de amortización a mediados del VI a.C.24; cronología que también ofrecen las últimas construcciones documentadas en el santuario de Coria25. Sin embargo, aunque estos enclaves sacros desaparecen, los pobla-dos del entorno (Spal, Ilipa, Cerro de la Cabeza y Cerro Macareno) muestran una secuencia cronocultural ininterrumpida hasta el período romano-republicano, aunque en algún caso pueda plantearse una cierta reorganización de los yacimientos, materializada en una menor
22. Tradicionalmente se han puesto estos hechos en relación con la toma de Tiro y el declive del tráfico de mercancías desde el Próximo Oriente, aunque en la actualidad algunos investigadores como M. Botto dan escasa importancia a los acontecimientos que se están dando en estos momentos en Próximo-Oriente en relación con las transformaciones del VI a.C.23. Estos cambios son paralelos a la ausencia en el registro estratigráfico de determinados materiales cerámicos distintivos del período anterior y una evolución, aunque sin rupturas, del repertorio cerámico de la etapa precedente, que caracterizará al mundo turdetano (Jiménez y García 2006: �25-�44, Ferrer y García 2007: �03-�30).24. Es necesario destacar que sobre los restos del último edificio, y en parte reutilizando algunos muros de la última fase (Carambolo I), se ha exhumado una serie de hornos destinados a la fundición de meta-les. Este hecho, para J.L. Escacena, podría estar en relación con el expolio de los bienes del santuario a partir de un enfrentamiento que habría llevado al abandono rápido o violento del mismo. La ocultación del propio tesoro de El Carambolo, y el hecho de que éste nunca se recuperase, podrían apoyar dicha hipótesis. A estas observaciones hay que sumar el amurallamiento del cerro en un momento probable-mente tardío de su evolución mediante un sistema defensivo con paralelos en Próximo Oriente y en los asentamientos coloniales peninsulares. Tras el período protohistórico, no se detectan restos en el enclave hasta la ocupación francesa (Fernández y Rodríguez, e.p.). La aparición de puntas de flecha de tipología oriental en el tramo medio y alto del Guadalquivir y valle del Genil evidencian, para E. Ferrer, la inestabilidad de mediados del siglo VI a.C. (Ferrer 2007: 204). El amurallamiento de yacimientos (Escacena 200�) y la ocultación de tesoros como el de El Carambolo podrían corroborar la existencia de un clima bélico en estos momentos.25. Tras la destrucción de las edificaciones se constata una actividad marginal materializada en la pre-sencia de hogares y depósitos de cronología turdetana, no documentándose nuevas construcciones hasta el siglo IV a.C. (Escacena e Izquierdo 200�).
–�55–
SOBRE TARTESO Y LA COLONIZACIÓN ORIENTAL
extensión de los mismos (Escacena �993: �93-�96; Fernández y Rodríguez 2007b: 76; Ferrer y García 2007: 202-203).
En fechas similares, mediados del siglo VI a.C., se abandona definitivamente el santuario de Montemolín; no obstante, el poblado correspondiente a este asentamiento, Vico, man-tendrá su actividad hasta época romana (Bandera y Ferrer 2002: �44; Chaves y otros 2003: 29-30).
En el caso de Carmo, el conjunto cultual de Marqués de Saltillo (Ámbito 6) se abandona asimismo en la primera mitad del VI a.C. (Belén y otros �997: �87-�88). En cualquier caso, la ciudad muestra una secuencia ininterrumpida hasta época romana, si bien con una probable reorganización en el momento de abandono del santuario (Escacena �993: �9�-�92)26.
Otro caso significativo podría localizarse en Lebrija. En el Hierro Antiguo se abandona el santuario correspondiente a este asentamiento que, según nuestra opinión, podría ubicarse en el paraje denominado “Higueras del Pintado”, cerca de Huerto Pimentel, donde aparecie-ron los thymiateria de Lebrija (Almagro �964: 7, Tomassetti �997: 249; Perea et alii 2003: 99-�00) 27 –interpretados hoy como posibles betilos (Perea et alii 2003: ��2-��3)–. Este em-plazamiento contrastaría con el hecho de que la secuencia de la calle Alcazaba muestra una ocupación ininterrumpida, aunque con un probable nivel de destrucción en torno a mediados del VI a.C. (Escacena �993: �97), por lo que puede relacionarse con el poblado tartésico.
El abandono de esta serie de santuarios ubicados en el Bajo Guadalquivir contrasta con la pervivencia y apogeo de lugares de culto costeros de la franja sur como Cádiz, la Algaida o Gorham (Belén 2000: 77-78), de la misma forma que resulta significativo el hecho de que, a partir de mediados del VI a. C., en esta última zona se sigan detectando rituales de ente-rramiento y manifestaciones religiosas mientras desaparecen en zonas interiores (Escacena �989: 468)28.
En cuanto al ámbito del Bajo Guadalquivir y la Campiña, si tenemos en cuenta las múlti-ples funciones de los santuarios en la tradición próximo-oriental y el mundo colonial (Aubet �994: �42 y 239-24�, Ruiz de Arbulo 2000), el abandono de los lugares de culto señalados habría de ser minuciosamente valorado, en tanto que las actividades que se ejercen en estos enclaves, tras su desaparición, o bien han dejado de ejecutarse o bien han sido asumidas por otras instituciones que no necesitan espacios consagrados similares a los constatados durante los siglos precedentes. Creemos que este aspecto ha de ser tenido en cuenta, junto con el conjunto de transformaciones o pervivencias que se dan a partir del siglo VI a. C., a la hora de afrontar el final del periodo colonial (íntimamente ligado a estos enclaves sacros) y al
26. Tal vez la reocupación del espacio ocupado por Saltillo, al igual que Caura, se deba a su carácter de santuarios insertos en un núcleo urbano.27. Consideramos esta posibilidad a falta de restos fechables en este periodo en la también cercana cima del Cerro del Castillo. Agradecemos a Agustina Quirós, arqueóloga municipal de Lebrija, la informa-ción facilitada sobre las intervenciones realizadas en el castillo de la localidad. 28. En este mismo sentido, otros aspectos de la cultura material de los dos ámbitos señalados, aunque heredera en ambos caso del mundo próximo-oriental, muestran una diferenciación regional en el área turdetana y púnico-gaditana.
–�56–
Álvaro FernÁndez Flores
establecer los procesos históricos (Arteaga 200�: 242 y ss; Ferrer 2007: 204-205) que van a dar lugar a la configuración del mundo turdetano y su realidad material.
En síntesis, la “crisis” del siglo VI a.C. en el suroeste peninsular sólo puede ser compren-dida como resultado de la evolución de las poblaciones humanas asentadas en esta región al menos desde los inicios de la colonización; evolución en la que es necesario tener en cuenta tanto los agentes endógenos como los exógenos, y entre éstos, aunque sin sobrevalorar los acontecimientos que se desarrollan en el Mediterráneo.
5. Una reflexión finalLas primeras menciones al término Tarteso corresponden a un territorio de límites im-
precisos ubicado en el suroeste andaluz, coincidiendo con el inicio y desarrollo del período de gran dinamismo al que hacíamos referencia en el apartado anterior (finales del siglo VII a.C.). Este espacio geopolítico está ocupado en este momento por poblaciones con una cul-tura material e ideológica heredera de la tradición próximo-oriental. No obstante, es a partir de fines de este siglo y durante la primera mitad del VI a.C., cuando se observa una serie de cambios notables en el registro estratigráfico que parece implicar un menor contacto e in-fluencias con el Próximo Oriente y una profunda regionalización, aunque la cultura material siga siendo heredera de la tradición colonial. Este hecho nos lleva a plantear la necesidad de reflexionar sobre los datos extrapolados de las fuentes griegas y latinas referentes a Tarteso ya que, excepto la más antiguas o aquellas que puedan ser enmarcadas al inicio de este mo-mento de trasformación, harían referencia a hechos o poblaciones correspondientes a un mo-mento avanzado de la transición hacia el horizonte postcolonial y a la formación del mundo que las fuentes posteriores a la conquista romana nos transmitirán como turdetano (García 2003, Álvarez 2008), y no al mundo colonial datado entre los siglos IX y fines/mediados del VI a.C.29.
BibliografíaALMAGRO BASCH, M. (�964): “Los Thymateria llamados «Candelabros de Lebrija»”,
TP XIII. Madrid.ALMAGRO-GORBEA. M. y RUIZ ZAPATERO. G. (�992): “Paleoetnología del área
extremeña”, M. Almagro-Gorbea y G. Ruiz Zapatero (eds.), Paleoetnología de la Península Ibérica, Complutum 2-3: 469-499. Madrid.
29. Para Domínguez Monedero (2007: 302) “Nosotros, los historiadores contemporáneos hemos cons-truido nuestro Tarteso sin tener demasiado en cuenta a veces qué fue para quienes inventaron el nombre y el concepto, pero quizá eso tampoco esté mal. Tarteso sería, pues, para la historiografía contemporá-nea el nombre convencional que damos a la cultura que se desarrolla entre el área onubense y el Bajo Guadalquivir entre los siglos IX y VI a.C.” señalando que “De cualquier modo, el inicio de la presencia griega coincide (y no sabemos si hay relación entre ambos fenómenos) con el ya mencionado proceso de reestructuración del mundo fenicio peninsular” (2007: 307-308).
–�57–
SOBRE TARTESO Y LA COLONIZACIÓN ORIENTAL
AMORES CARREDANO, F. (�995): “La cerámica pintada estilo Carambolo: una revisión necesaria de su cronología”, Tartessos. 25 años después (1968-1993): �59-�78. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera.
AUBET, M. E. (�977-�978): “Algunas cuestiones en torno al periodo orientalizante tartésico”, Pyrenae �3-�4: 8�-�08.
-----(�994) Tiro y las colonias fenicias de occidente. Crítica, Barcelona.-----(�98�-�982): “Marfiles fenicios del Bajo Guadalquivir (y III): Bencarrón, Santa Lucía y
Setefilla”, Pyrenae �7-�8: 23�-279. ÁLVAREZ MARTÍ-AGUILAR, M. (2005). Tarteso. La construcción de un mito en la
historiografía española. CEDMA, Málaga.-----(2009): “Identidad y etnia en Tarteso”, Arqueología Espacial 27: 79-���.ÁLVAREZ, M. y FERRER, E. (e.p.): “Identidad e identidades entre los fenicios de Occidente
en el periodo colonial”, F. Wulf y M. Álvarez (eds), Identidades, culturas y territorios en la Andalucía prerromana. CEDMA, Málaga.
ARTEAGA MATUTE, O. (200�): “La emergencia de la «polis» en el mundo púnico occidental”, Protohistoria de la Península Ibérica: 2�7-28�. Ariel, Barcelona.
BANDERA, Mª.L. de la y FERRER, E. (2002): “Secuencia estratigráfica tartesia y turdetana de Vico (Marchena, Sevilla)”, Spal ��: �2�-�49.
BELÉN DEAMOS, M. (2000): “Itinerarios arqueológicos por la geografía sagrada del extremo occidente”, B. Costa y J.H. Hernández (eds.), Santuarios Fenicio-Púnicos en Iberia y su influencia en los cultos indígenas, XIV Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica (Eivissa, 1999): 57-�02. Eivissa.
BELÉN, M.; ANGLADA, R.; ESCACENA J.L.; JIMÉNEZ, A; LINEROS, R. y RODRÍGUEZ, I. (�997): Arqueología en Carmona (Sevilla). Excavaciones en la Casa Palacio del Marqués de Saltillo, Consejería de Cultura (Junta de Andalucía), Sevilla.
BELÉN, M y ESCACENA, J.L. (�992): “Las comunidades prerromanas de Andalucía occidental”, M. Almagro-Gorbea y G. Ruiz Zapatero (eds.), Paleoetnología de la Península Ibérica, Complutum 2-3: 65-87. Madrid.
-----(�995b): “Interacción cultural fenicios-indígenas en el Bajo Guadalquivir”, Kolaios 4: 67-�0�.
-----(�997): “Testimonios religiosos de la presencia fenicia en Andalucía Occidental”, Spal 6: �03-�3�.
BELÉN, M.; ESCACENA, J.L.; BOZZINO, M.I. (�99�): “El mundo funerario del Bronce Final en la fachada atlántica de la Península Ibérica. I. Análisis de la documentación”, TP XLVIII: 225-255.
BLANCO FREIJEIRO, A. (�956): “Orientalia. Estudio de objetos fenicios y orientales en la Península”, AEspA XXIX: 3-5�.
-----(�989): Historia de Sevilla. La Ciudad Antigua. De la Prehistoria a los Visigodos. Universidad de Sevilla, Sevilla.
CARRIAZO Y ARROQUIA, J. de Mata (�969): “El cerro del Carambolo”, Tartessos y sus problemas, V Symposium Internacional de Prehistoria Peninsular: 3��-340. Universidad de Barcelona, Barcelona.
-----(�973): Tartesos y el Carambolo. Investigaciones arqueológicas sobre la Protohistoria de la Baja Andalucía. Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid.
–�58–
Álvaro FernÁndez Flores
-----(�992): El Carambolo. Universidad de Sevilla, Sevilla.CASADO ARIZA, M.J. (2007): “El descanso del guerrero: una espada de la Edad del Bronce
hallada en Alcalá del Río”, E. Ferrer, A. Fernández, A. Rodríguez y J.L. Escacena (eds.), Ilipa Antiqva. De la Prehistoria a la Época Romana: 243-254. Universidad de Sevilla, Sevilla.
CELESTINO PÉREZ, S. (200�): Estelas de Guerrero y Estelas Diademadas. La Precolonización y Formación del Mundo Tartésico. Bellaterra, Barcelona.
CHAVES, F. y BANDERA, Mª.L. de la (�992): “Problemática de las cerámicas «orientalizantes» y su contexto”, J. Untermann y F. Villar (eds.), Lengua y Cultura en la Hispania Prerromana. Actas del V Coloquio sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península Ibérica: 49-89. Salamanca.
CHAVES, F.; BANDERA, Mª.L. de la; ORIA, M.; FERRER, E.; GARCÍA VARGAS, E. (2003): Montemolín. Una página en la Historia de Marchena. Marchena.
DÍES CUSÍ, E. (�995): La arquitectura fenicia de la Península Ibérica y su influencia en las culturas indígenas. Universitat de València, Valencia.
-----(200�): “La influencia de la arquitectura fenicia en las arquitecturas indígenas de la Península Ibérica (siglos VIII-VII a. C)”, D. Ruiz Mata y S. Celestino (eds.), Arquitectura Oriental y Orientalizante en la Península Ibérica: 69-�2�. CEPO–CSIC, Madrid.
DOMINGUEZ MONEDERO A. J. (2007): “La Península y el Mediterráneo arcaico. Las dinámicas coloniales”, E. Sánchez Moreno (coord.), Protohistoria y Antigüedad de la Península Ibérica Vol. I, Las fuentes y la Iberia colonial: 73-426. Sílex, Madrid.
ESCACENA CARRASCO, J.L (�989): “Los turdetanos o la recuperación de la identidad perdida”, Tartessos. Arqueología Protohistórica del Bajo Guadalquivir: 433-476. Sabadell.
-----(�993): “De la muerte de Tartessos. Evidencias en el registro poblacional”, Spal 2: �83-2�8.
-----(�995): “La etapa precolonial de Tartesos. Reflexiones sobre el «Bronce» que nunca existió”, Tartessos, 25 años después (1968-1993): �79-2�4. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera.
-----(2000): La arqueología protohistórica del sur de la Península Ibérica. Historia de un río revuelto. Síntesis, Madrid.
-----(200�): “Fenicios a las puertas de Tartessos”, Complutum �2: 73-96.-----(e.p.): “En torno a los Turta: problemas de identificación arqueológica”, Tarsis-Tartessos.
Mito, Historia, Arqueología (V Coloquio del CEFYP, Madrid, �6-�8 de abril de 2007).
ESCACENA, J.L. y BELÉN, M. (�99�): “Sobre la cronología del horizonte fundacional de los asentamientos tartésicos”, Cuadernos del Suroeste 2: 9-42.
ESCACENA, J.L. e IZQUIERDO, R. (200�): “Oriente en Occidente: arquitectura civil y religiosa de un barrio fenicio en la Caura tartésica”, D. Ruiz Mata y S. Celestino Pérez (eds.), Arquitectura Oriental y Orientalizante en la Península Ibérica: �23-�57. CEPO – CSIC, Madrid.
ESCACENA, J.L.; FERNÁNDEZ, A. y RODRÍGUEZ, A. (2007): “Sobre el Carambolo: el barco votivo del Santuario IV y su contexto arqueológico”, AEspA 80: 5-28.
–�59–
SOBRE TARTESO Y LA COLONIZACIÓN ORIENTAL
FERNÁNDEZ FLORES, A. (2005). Tartessos y El Carambolo. Revisión e interpretación del yacimiento a partir de los nuevos datos arqueológicos (Tesis de licenciatura inédita). Universidad de Sevilla, Sevilla.
FERNÁNDEZ FLORES, A. y RODRÍGUEZ AZOGUE, A. (2005): “El complejo monumental del Carambolo Alto, Camas (Sevilla). Un santuario orientalizante en la paleodesembocadura del Guadalquivir”, Trabajos de Prehistoria 62 (�): ���-�38.
-----(2007a): Tartessos desvelado. La colonización fenicia del suroeste peninsular y el origen y ocaso de Tartessos. Almuzara, Córdoba.
-----(2007b): “Vida y muerte en la Ilipa tartésica”, E. Ferrer, A. Fernández, A. Rodríguez y J.L. Escacena (eds.), Ilipa Antiqva. De la Prehistoria a la Época Romana: 69-92. Universidad de Sevilla, Sevilla.
------(e.p.): “El Carambolo, síntesis de las intervenciones 2002-2005”, AAA/2004. Junta de Andalucía, Sevilla.
FERRER ALBELDA E. (2007) “Fenicios y cartagineses en el Tartessos postcolonial”, M. Bendala y M. Belén (eds.), El nacimiento de la ciudad: La Carmona Protohistórica: �95-223. Universidad de Sevilla y Ayuntamiento de Carmona, Carmona (Sevilla).
FERRER ALBELDA, E. y GARCÍA FERNÁNDEZ, F.J. (2007): “Primeros datos sobre la Ilipa turdetana”, E. Ferrer, A. Fernández, A. Rodríguez y J.L. Escacena (eds.), Ilipa Antiqva. De la Prehistoria a la Época Romana: �03-�30. Universidad de Sevilla, Sevilla.
-----(2008): “Cerámica turdetana”, D. Bernal Casasola y A Ribera i Lacomba (eds. científicos), Cerámicas hispanorromanas. Un estado de la cuestión: 20�-2�9. Universidad de Cádiz, Cádiz.
GANGUTIA ELÍCEGUI, E. (�998): “La Península Ibérica en los autores griegos: de Homero a Platón”, J. Mangas y D. Plácido (eds.), Testimonia Hispaniae Antiqua II A: �-332. Fundación de Estudios Romanos, Madrid.
GARCÍA FERNÁNDEZ, F.J. (2003): Los turdetanos en la historia: Análisis de los testimonios literarios grecolatinos. Gráficas del Sol, Écija (Sevilla).
GARCÍA FERNÁNDEZ, F.J. y BELLÓN RUIZ, J.P. (2008): “Pueblos, culturas e identidades étnicas en la investigación protohistórica de Andalucía, II: de la postguerra al cambio de siglo”, F. Wulf y M. Álvarez (eds), Identidad, cultura y territorio en la Andalucía prerromana. CEDMA, Málaga.
IZQUIERDO DE MONTES, I. (�998): “La cabaña circular en el mundo tartésico. Consideraciones sobre su uso como indicador étnico”, Zephyrus 5�: 277-288.
JIMÉNEZ ÁVILA, J. (2005): “De los bronces tartésicos a la toreútica orientalizante. La broncística del Hierro Antiguo en el mediodía peninsular”, S. Celestino y J. Jiménez (eds.), El Periodo Orientalizante, Anejos de AEspA XXXV: �089-���6. Mérida.
JIMÉNEZ FLORES, A.Mª. y GARCÍA FERNÁNDEZ, F.J. (2006): “In vino humanitas (y II): vino y cultura en la Turdetania prerromana”, Habis 37: �25-�44.
MARÍN Mª.C. y BELÉN Mª. (2005): “El fenómeno orientalizante en su vertiente religiosa”, S. Celestino y J. Jiménez (eds.), El Periodo Orientalizante, Anejos de AEspA XXXV: 44�-465. Mérida.
MARTÍN RUIZ, J.A. (2007): La crisis del siglo VI a. C. en los asentamientos fenicios de Andalucía. Málaga.
–�60–
Álvaro FernÁndez Flores
MEDEROS MARTÍN A. y RUIZ CABRERO L. (2006): “Los inicios de la presencia fenicia en Málaga, Sevilla y Huelva”, Mainake XXVIII: �29-�76.
PELLICER CATALÁN, M. (2005): “De Laurita a Tavira, Una perspectiva sobre el mundo funerario fenicio en Occidente”, A. González (ed.), El mundo funerario, Actas del III Seminario Internacional sobre Temas Fenicios: �3-42. Universidad de Alicante, Alicante.
PELLICER, M.; MENENTEAU, L.; ROUILLARD, P. (�973): “Para una metodología de localización de colonias fenicias en las costas ibéricas: el Cerro del Prado”, Habis 8: 2�7-25�.
PEREA, A.; ARMBRUSTER, B.; DEMORTIER, G.; MONTERO, I. (2003): “Tecnología atlántica para dioses mediterráneos. Los “candelabros” de oro tipo Lebrija”, TP 60 (�): 99-��4.
RUIZ DE ARBULO, J. (2000): “El papel de los santuarios en la colonización fenicia y griega de la Península Ibérica”, B. Costa y J.H. Hernández (eds.), Santuarios Fenicio-Púnicos en Iberia y su influencia en los cultos indígenas, XIV Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica (Eivissa, 1999): 9-56. Eivissa.
RUIZ MATA, D. y VALLEJO SÁNCHEZ, J.I. (2002): “Continuidad y cambio durante el siglo VI a. C.: las cerámicas del Corte C del Cerro Macareno (La Rinconada, Sevilla)”, Spal ��: �97-2�8.
RUIZ-GÁLVEZ, M. (�998): La Europa atlántica en la Edad del Bronce. Un viaje a las raíces de la Europa occidental. Crítica, Barcelona.
TOMASSETTI GUERRA, J.Mª. (�997): “Contribución al estudio del urbanismo antiguo en el Bajo Guadalquivir: el caso de Lebrija (Sevilla)”, Spal 6: 243-272.
TORRES ORTIZ, M. (2002): Tartessos (Bibliotheca Archaeologica Hispana �4). Real Academia de la Historia, Madrid.