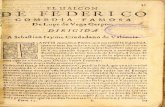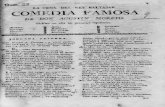Conducta Creativa: Efectos del Tipo de Consecuencias Verbales
«Sobre el proceso de subjetivación de algunas formas verbales en la lengua de la comedia romana».
Transcript of «Sobre el proceso de subjetivación de algunas formas verbales en la lengua de la comedia romana».
Latin Linguistics in the Early 21st Century
Acts of the 16th International Colloquium
on Latin Linguistics, Uppsala, June 6th–11
th, 2011
edited by
Gerd V. M. Haverling
468
Sobre el proceso de subjetivación de algunas formas verbales en la lengua de la comedia
Romana Luis Unceta Gómez (Madrid)
1. Introducción
El análisis de las unidades lingüísticas del tipo representado por amabo,
quaeso u obsecro ha interesado tradicionalmente por su origen etimológico
o, desde un punto de vista sociolingüístico, por su relación con algunos len-
guajes específicos.1 Más recientemente, los análisis pragmáticos han aborda-
do la dimensión comunicativa de estas unidades, poniendo de manifiesto que
constituyen la manifestación léxica de una fuerza ilocutiva concreta, la direc-
tiva, al tiempo que sirven como marcador de cortesía lingüística, ya que co-
laboran en la mitigación de dicho acto de habla.2 Puesto que el origen verbal
y la inmovilización morfológica de estas unidades resultan evidentes, este
trabajo pretende indagar en los valores meramente expresivos, cercanos a lo
interjectivo, que parecen desarrollar. Lo que sigue encontrará su hilo con-
ductor en la forma amabo, pero será contrastada con el resto de unidades
mencionadas, o con otras afines, siempre que sea necesario. En el segundo
apartado se ofrece una explicación de los usos procedimentales de amabo; en
el tercer apartado se intenta dilucidar el tipo de evolución experimentada por
ese marcador; las funciones expresivas que secundariamente asumieron
unidades como obsecro, quaeso, sis o age son abordadas en el cuarto
apartado; finalmente se propone la hipótesis de que la desgramaticalización
de amabo sea la causa que bloqueó los usos expresivos de esta partícula.
2. De lo proposicional a lo comunicativo
Según trasluce la morfología de amabo, el origen de esta forma se encuentra
en la 1ª persona singular del futuro del verbo amare. De acuerdo con Lind-
say (1988: 60), el pasaje (1) podría dar cuenta de su uso originario, desde el
que, como acto promisivo en el que se ofrece una contraprestación — por
1 Véase Hoffman (32003: 281‒287), Adams (1984: esp. 55‒67), Carney (1964) y Núñez
(1995). 2 Cf. Risselada (1989), Unceta (2009a: 67‒76), Molinelli (2010).
469
más que esta sea simbólica — al contenido de la solicitud a la que acompa-
ña, ha podido llegar a especializarse en la atenuación convencional y cortés
de un acto directivo cualquiera («por favor»):
1) Plaut. Poen. 250‒252: ADE. soror, parce, amabo: sat est istuc ... / ANTE. quiesco. ADE. ergo amo te
3
De hecho, ese valor promisivo originario se trasluce aún en su yuxtaposición
con otros futuros:
2) Plaut. Asin. 692: amabo, faciam quod uoles, da istuc argentum nobis
Sin embargo, ya en la propia obra plautina, se observa en amabo el desarro-
llo de un contenido procedimental en detrimento de su significado léxico: la
instrucción de interpretación del enunciado en sentido directivo no coactivo,
es decir, como una solicitud,4 con independencia del tipo oracional con el
que se combine, pues aparece tanto en enunciados imperativos:
3) Plaut. Aul. 142‒142ª: EVN. da mihi / operam, amabo … 4) Plaut. Bacch. 44: id, amabo te, huic caueas …
Como interrogativos:
5) Plaut. Poen. 1265: … ADE. ubi ea, amabo, est? 6) Plaut. Asin. 894: PH. dic amabo, an foetet anima uxoris tuae? … 7) Plaut. Men. 382: mi Menaechme, quin, amabo, is intro? …
5
E incluso enunciativos, lo que demuestra su especialización en la determina-
ción directiva de enunciados como (8) y (9):6
8) Plaut. Asin. 707: ARG. amabo, Libane, iam sat est. LI. numquam hercle hodie exo-rabis
9) Plaut. Mil. 1084: iam iam sat, amabo, est …
Junto a la anterior, su función específica es la de la atenuación de dicho con-
tenido ilocutivo directivo, que resulta así menos coactivo, con lo que puede
considerarse como un índice expresivo de cortesía negativa: muestra de de-
ferencia hacia el oyente e invitación a un comportamiento colaborativo
(Watts 2003: 183).
3 Como indica la forma gratulatoria merito te amo (cf. Unceta, 2010: 629‒630), el verbo
amare puede designar un sentimiento cercano a la gratitud, lo que justifica la interpretación del origen de amabo en términos de una prótasis elíptica del tipo «haz esto; (si lo haces,) te amaré» (Lindsay, 1988: 60). Los textos cómicos citados proceden de la edición oxoniense de Lindsay.
4 Esta función especificadora de fuerza ilocutiva directiva del mensaje es también desempe-ñada en latín por unidades como: quin, age, proinde, amabo, quaeso, sodes (cf. Rosén, 2009: 364), pero no sis (ibid.: 418).
5 Cf., además, Most. 343 y Persa 765, ambas también invitaciones corteses introducidas por quin.
6 Cf. Pinkster (1995: 266); Rosén (2000: 96). Esta posibilidad no es exclusiva de amabo: oiei!, sati’ sum uerberatus, obsecro (Plaut. Mil. 1406); e incluso en expresión braquilológi-ca: iam opsecro, uxor (Plaut. Asin. 926).
470
En lo que al corte sincrónico representado por la comedia latina respecta,
como es sabido, se reconoce una clara distribución diafásica de estas unida-
des:
Varón Mujer
quaeso 106 5
obsecro 94 72
amabo 9 81
FIGURA 1. Distribución en los lenguajes masculino y femenino en las comedias plautinas.
(Fuente: Adams 1984: 65)
Al igual que quaeso caracteriza el lenguaje masculino y obsecro es emplea-
do indistintamente por ambos sexos, amabo constituye un elemento típica-
mente femenino, reconocido como tal desde la Antigüedad.7 De tal modo, su
empleo por parte de un varón implica su feminización — según se observa
en (8). Con todo, estas diferencias únicamente se aprecian con claridad en la
comedia arcaica, como demuestra el uso que de amabo hace Cicerón en sus
cartas (unas 20 ocasiones, por lo general en pasajes de tono marcadamente
familiar):8
10) Cic. Att. 16.2.2: sed amabo te, mi Attice (uidesne quam blande?), omnia nostra, quoad eris Romae, ita gerito, regito, gubernato ut nihil a me exspectes?
Por último, cabe mencionar, a pesar de la preferencia por la enclisis, su liber-
tad de posición:
11) Plaut. Asin. 939: PH. de palla memento, amabo … 12) Plaut. Cas. 832‒833: … PA. amabo, integrae atque imperitae huic / impercito …
9 13) Plaut. Truc. 588: PH. dic, amabo te, ubi est Diniarchus? …
3. Amabo: ¿gramaticalización o pragmaticalización?
El proceso por el cual determinadas formas verbales pasan a convertirse en
indicadores de la actitud del hablante se constata con frecuencia en muchas
lenguas indoeuropeas. Entre los elementos mitigadores de actos de habla
directivos con origen verbal pueden mencionarse, entre otros, gr. παρακαλῶ,
ἐροτῶ,10
al. bitte, ing. please11
(ant. pray),12
it. prego, rum. vă / te rog. El
7 Cf. Don., Ter. Eun. 656,1: ‘mea’ et ‘mea tu’ et ‘amabo’ et alia huiuscemodi mulieribus apta
sunt blandimenta. 8 Los contextos relativamente informales en los que aparece amabo en la obra epistolar de
Cicerón y su probable carácter anticuado llevan a Hall (2009: 80) a considerarlo un rasgo de estilo afectado, usado por hombres con pretensiones de sofisticación. Su uso decae en tiempos imperiales, prefiriéndose, en caso de recurrirse al verbo amare, la fórmula si me amas. El empleo que de amabo hace Gelio ha de entenderse como un manierismo arcaizan-te (cf. Holford-Strevens, 2010: 334‒336).
9 Hofmann (22003: 181) defiende que, en posición inicial, amabo delata «un sentimiento fuerte, como la impaciencia o el deseo impetuoso», que, con todo, no puede reconocerse en todos los casos.
10 Posiblemente influidos por lat. oro y rogo, respectivamente; cf. Dickey (2010). 11 Procedente del francés plaisir. Acerca de su historia, véase Allen (1995).
471
propio latín se sirve, a lo largo de su historia, de un repertorio amplio de
marcadores pragmáticos deverbales, en cuyo origen podemos reconocer
imperativos, como age,13
empleos realizativos de verbos de actos de habla
(quaeso, obsecro, rogo) e incluso ciertas unidades fraseológicas aglutinadas,
como sis o sodes, equiparables a las romances si us plau, si’l vous / te plaît
( si tibi placet, cf. Unceta, 2009b: 257‒258). El caso de amabo, por tanto,
resulta insólito por lo que a su morfología de futuro se refiere.
Todas estas formas pueden ser consideradas manifestaciones del proceso
diacrónico, conocido como gramaticalización, a través del cual una categoría
léxica se transforma en categoría funcional o una entidad gramatical asume
funciones aún más gramaticales. Desde que A. Meillet acuñara el concepto a
comienzos del siglo XX, el interés por el estudio de este fenómeno ha ido en
aumento y, desde los años 80, ha experimentado una gran renovación, pa-
sando a ser considerado como un marco explicativo general para el cambio
lingüístico.14
Sin embargo, el concepto ha quedado posteriormente mermado en su al-
cance por el de pragmaticalización, que da cuenta específicamente del desa-
rrollo de los marcadores del discurso o marcadores pragmáticos (cf. Dostie,
2004). Esta distinción ha dado lugar a dos posturas enfrentadas: la conside-
ración de la pragmaticalización como subtipo de la gramaticalización, con-
cebida esta última como un fenómeno más amplio,15
o la neta separación
entre ambas categorías.16
Con independencia de la posición que adoptemos,
lo que resulta indudable es que estas unidades, desde su origen verbal, expe-
rimentan una evolución que las transforma en operadores pragmáticos de
contenido procedimental. En el corte sincrónico de las comedias de Plauto,
la partícula amabo («por favor») convive aún con algunos usos del futuro de
amare que conservan su contenido léxico originario («te amaré»):
14) Plaut. Poen. 1230: … postea hanc amabo atque amplexabor
El fenómeno, frecuente en este tipo de evoluciones y resultado de su dilatada
cronología, recibe el nombre de «persistencia léxica» y se documenta en
otros marcadores, como sis (cf. Rosén, 2009: 384):17
12 Préstamo, como el anterior, del francés (preier). Sobre el proceso de gramaticalización que
desembocó en esta forma y en la aglutinada prithee ( I pray thee), cf. Akimoto (2000). 13 Véase Barbini (1966: 359‒361) y Fruyt & Orlandini (2008: 230‒231). 14 Las referencias clásicas son Lehmann (1985 y 21995) y Hopper & Traugott (22003). Para el
latín, cf. Fruyt (1998), entre otros trabajos. 15 Tal es, por ejemplo, el proceder de Brinton (1996), que aboga por un concepto de gramati-
calización que dé cuenta del proceso de creación de los marcadores discursivos. 16 Postura que adoptan, Ajmer (1997) o Julia (2010), entre otros. No podemos obviar las
dificultades que plantean todos estos conceptos lingüísticos, sobre los que estamos lejos de haber conseguido un consenso. Véase un reciente estado de la cuestión en Diewald (2011).
17 Con todo, ambas unidades muestran un avanzado grado de funcionalización, que puede resumirse en los siguientes rasgos (tomados de Rosén, 2009: 377):
472
15) Plaut. Asin. 683‒684: ARG. quaeso hercle, Libane, sis erum tuis factis sospitari, / da mi istas uiginti minas …
Otros rasgos sintáctico-semánticos que dan cuenta del funcionamiento mo-
dalizador de estas formas verbales son:18
la imposibilidad de recibir una mo-
dalización de nivel superior (*ualde amabo), puesto que se trata de modifi-
cadores de alto nivel, o su autonomía funcional, que les permite constituir
enunciados por sí mismos:
16) Plaut. Bacch. 1149: BA. soror, est quod te uolo secreto. SO. eho, amabo …
De acuerdo con su contenido procedimental, además, no pueden ser negados
(*non amabo),19
ni admiten transposición en estilo indirecto (*dicit amatura
esse). Los elementos más funcionalizados, por último, tampoco permiten,
previsiblemente, la coordinación o las gradaciones de tipo expresivo
(*obsecro atque amabo).20
4. De lo comunicativo a lo expresivo
Con todo, existen ciertos empleos de estos marcadores pragmáticos que no
encajan bien en el contenido modalizador en sentido directivo del mensaje y
en la mitigación de esa fuerza ilocutiva. Tradicionalmente, se ha atribuido a
amabo un contenido afectivo (Adams 1984: 61) o de urgencia (Risselada,
1993: 84), que se aprecia en pasajes como el siguiente, evidente parodia de
una escena trágica:
17) Plaut. Cas. 634‒641: … PA. ne cadam, amabo, tene me. / LY. quidquid est, eloque-re mi cito. PA. contine pectus, / face uentum, amabo, pallio. LY. timeo hoc negoti quid siet, / nisi haec meraclo se uspiam percussit flore Liberi. / PA. optine auris, amabo. LY. i in malam a me crucem!
Dicho matiz, sin embargo, no es reconocible en todos sus usos (cf. Unceta,
2009a: 75). De hecho, amabo colabora más bien en el establecimiento de
cierta sensación de intimidad entre hablante y oyente (al igual que el giro mi
+ nombre propio), por lo que resulta un índice intrínseco de cortesía, que
suele quedar anulada en contextos de verdadera necesidad o urgencia.
Material erosion Demotivation Sharing verbal syntax Illocution-modifying Free position
amabo – + – + +
Sis + – (+) – (–)
18 Cf. Lamiroy & Swiggers (1991: 132‒140). Se trata en todos los casos de pruebas que de-muestran la pérdida de las propiedades verbales de estas unidades.
19 La expresión non amabo de Truc. 442 constituye un ejemplo adicional de persistencia léxica (cf. Rosén, 2000: 97). Sin embargo, en sus funciones modalizadoras, no se ve afecta-do por la negación del predicado que modifica: cf. noli amabo, Amphitruo, irasci Sosiae causa mea (Plaut. Amph. 540).
20 La coordinación amabo atque amplexabor del ejemplo (14) (cf. también Bacch. 1192) se explica, como se ha dicho, por el fenómeno de persistencia.
473
Ahora bien, hay ciertos empleos de esta y el resto de partículas en los que
es fácilmente reconocible un contenido expresivo adicional. Únicamente en
esos casos no es viable atribuir un valor mitigador en estas unidades. Para
dar cuenta de ellos y, fundamentalmente, de su combinación con enunciados
exclamativos — sin explicación convincente hasta el momento —, la idea
que pretendemos defender aquí es que estas unidades están experimentando
una transformación que desemboca en su empleo con sentido expresivo,
cercano a lo interjectivo. Es decir, estas unidades están sufriendo un fenó-
meno de subjetivación, hipótesis que da cuenta de la evolución del significa-
do de algunos lexemas trasformados en marcadores discursivos. La teoría de
la subjetivación deriva de las tres tendencias del cambio semántico propues-
tas por E.C. Traugott:21
Tendency I: Meanings based in the external described situation meanings based in
the internal (evaluative/perceptual/cognitive) described situation.
Tendency II: Meanings based in the external or internal described situation mean-
ings based in the textual and metalinguistic situation.
Tendency III: Meanings tend to become increasingly based in the speaker’s subjective
belief state/attitude toward the proposition (Traugott 1989: 34‒35).
A través de ellas, se propone la existencia de una línea de evolución gradual
y constante que parte del contenido ‘objetivo’, conceptual, externo al sujeto
hablante (el significado léxico), y avanza hacia un contenido subjetivo, que
pone de manifiesto la perspectiva, actitud, punto de vista o intención comu-
nicativa del emisor con respecto a lo trasmitido, haciéndose presente en el
discurso y enriqueciendo así el significado léxico con contenido pragmático
(cf. Traugott 1995: 31‒32).
Contenido proposicional
Contenido textual metadiscursivo o modalizador
Contenido expresivo
FIGURA 2. De lo proposicional a lo expresivo
En español, por ejemplo, determinadas formas verbales, como mira, oye,
venga o vale, asumen funciones metacomunicativas, reguladoras del inter-
cambio discursivo; otras, como anda, venga o vamos, se especializan en
funciones modalizadoras, como marcadores de fuerza ilocutiva directiva.
Estas últimas, finalmente, así como otras (¡vaya!, ¡toma!, ¡joder!, ¡atiza!),
experimentan una inmovilización gramatical aún mayor y asumen valores
meramente expresivos que las alejan definitivamente del contenido léxico de
21
El concepto de subjetivación ha sido posteriormente revisado por la propia Traugott, convirtiéndolo en el mecanismo básico de la gramaticalización (cf. Traugott 1995) y, recientemente, circunscribiéndolo a la gramaticalización primaria (Traugott 2010). Con todo, sigue resultando útil la división tripartita original aquí reproducida, que identifica la subjetivación con la tercera de las tendencias evolutivas asociadas a la gramaticalización.
474
sus bases. El proceso, evidentemente, no es exclusivo de esta lengua, como
puede verse en las siguientes series:
Contenido conceptual Anda siempre muy deprisa.
Donne-moi du pain – Tiens, en voilà.
We do our best to please.
Función metadiscursi-va o modalizadora
Anda, date prisa. Tiens, Marie, je te présente Claire.
Pass me the salt, please.
Función expresiva o interjectiva
¡Anda! Si estás aquí.
Tiens!, tu es là? Oh, please! This is ridiculous!
FIGURA 3. Ejemplos de subjetivación en español, francés e inglés.
Es necesario señalar, por último, que en algunas de las formas que asumen
funciones conversacionales o de marca de fuerza ilocutiva directiva, dada su
acusada orientación al interlocutor, puede pervivir, aunque diluida, la diáte-
sis de persona. Así, en español, encontramos, por ejemplo, mira/mire/mirad.
Igualmente, el latín documenta las siguientes variaciones:
18a) Ter. Eun. 562: AN. narra istuc quaeso quid sit … 18b) Cic. leg. 1.6: quam ob rem adgredere, quaesumus, et sume ad hanc rem tempus 19a) Plaut. Asin. 726: LI. dabuntur, animo sis bono face, exoptata optingent 19b) Plaut. Persa 833: TOX. agite sultis, hunc ludificemus …
Sin embargo, esta alternancia es imposible en las formas transformadas en
índices expresivos (piénsese en posibilidades como *¡Vayamos por Dios! o
*¡Atizad!), lo que sugiere que el grado de inmovilización resulta directamen-
te proporcional al nivel de subjetividad que adquieren estas formas.
En el caso que nos ocupa, no es extraño encontrar combinaciones de estos
modalizadores con interjecciones (primarias o secundarias):
20) Ter. Phorm. 803: NA. au obsecro, uide ne in cognatam pecces …22
21) Plaut. Asin. 29: LI. dic obsecro hercle serio quod te rogem 22) Plaut. Merc. 503: PA. amabo ecastor, mi senex, eloquere …
Con todo, no es necesaria la presencia de interjecciones en el entorno sin-
tagmático de estas unidades para constatar usos en sentido meramente expre-
sivo. Estos comienzan a intuirse en preguntas retóricas, sin interlocutor defi-
nido:
23) Plaut. Cas. 236: unde hic, amabo, unguenta olent? …
O en aquellos otros casos en los que el emisor está claramente molesto o
indignado con su interlocutor y manifiesta un reproche por medio de una
pregunta:
22 De los 10 ejemplos de obsecro que aparecen en Terencio en boca de una mujer, 6 muestran
esta combinación con au, que parece, por tanto, muy fijada (cf. Adams, 1984: 54). Obsecro expresa, de acuerdo con este autor (ibid.: 56), «coaxing politeness», lo que explicaría que, entre los varones, sean los adulescentes de la comedia los que más lo usen. En esta combi-nación, como defiende Rosén (2009: 418‒419), es posible que cada elemento asuma una función distinta — el primero modaliza, el segundo expresa el estado mental y la implica-ción emocional del hablante —, pero la yuxtaposición de ambas genera un valor o connota-ción expresiva adicional.
475
24) Plaut. Poen. 335: quid tu ais? ADE. quid mihi molestu’s, obsecro? AG. aha, tam saeuiter!
25) Plaut. Mil. 1311: PA. quid modi flendo quaeso hodie facies? PH. quid ego ni fleam?
26) Plaut. Poen. 1322‒1323: ANTE. quid tibi lubidost, opsecro, Antamoenides, / loqui inclementer nostro cognato et patri?
27) Plaut. Rud. 343: … AM. quid somnias, amabo? 28) Plaut. Amph. 753: SO. quaeso edepol, num tu quoque etiam insanis, quom id me in-
terrogas?
En estos casos, de existir, el efecto mitigador de las partículas habría de in-
terpretarse, a lo sumo, por antífrasis. Y lo mismo cabe decir del giro familiar
sanun es?, con un tono de reproche innegable y una clara intención directiva
de tipo cesativo («deja de hacer lo que estás haciendo»):
29) Plaut. Rud. 1004‒1005: TR. tu istunc hodie non feres, nisi das sequestrum aut arbi-trum / quoiius haec res arbitratu fiat. GR. quaeso, sanun es?
30) Plaut. Cas. 231‒232: quo nunc abis? CL. mitte me. LY. mane. CL. non maneo. LY. at pol ego te sequar. / CL. opsecro, sanun es? …
31) Plaut. Merc. 681‒682: SY. disperii, perii misera, uae miserae mihi! / DO. satin tu sana’s, opsecro? quid eiulas?
32) Plaut. Truc. 362‒364: nemp’ tu eris hodie mecum, mea Phronesium? / PH. uelim, si fieri possit. DI. cedo soleas mihi, / properate, auferte mensam. PH. amabo, sanun es?
El mismo proceso se documenta con la partícula age, que, si bien carece de
las funciones atenuadoras y corteses de las unidades anteriores, constituye
una incitación a la acción, es decir, implica una modalización directiva. Su
ulterior función expresiva se documenta tanto en combinación con términos
injuriosos (33, 34) como en compañía de otros modalizadores, pero denotan-
do siempre incredulidad o desacuerdo con el interlocutor («¡anda ya!») (35):
33) Plaut. Asin. 475‒476: … age, inpudice, / sceleste … 34) Ter. Eun. 704–705: … age nunc, belua, / credis huic quod dicat? … 35) Plaut. Asin. 93: defrudem te ego? age sis tu, sine pennis uola
Pero el uso meramente expresivo de estas unidades resulta inequívoco cuan-
do estas concurren en oraciones exclamativas — ya estén introducidas por ut
o quam, o correspondan a patrones exclamativos estereotipados —, pues este
es, precisamente, el entorno enunciativo específico de las interjecciones,
unidades encargadas de la modalización expresiva del enunciado:
36) Plaut. Epid. 243: quam facile et quam fortunate euenit illi, opsecro! 37) Plaut. Poen. 325: AG. opsecro hercle, ut mulsa loquitur! … 38) Plaut. Amph. 299: … obsecro hercle, quantus et quam ualidus est! 39) Ter. Andr. 800‒801: … obsecro, / quem uideo! estne hic Crito sobrinu’ Chrysidis? 40) Plaut. Mil. 399‒401: … PA. at, Sceledre, quaeso, / ut ad id exemplum somnium
quam simile somniauit / atque ut tu suspicatus es eam uidisse osculantem! 41) Plaut. Mil. 1253: PA. ut, quaeso, amore perditast te misera! … 42) Ter. Eun. 664: DO. perii, obsecro! tam infandum facinu’, mea tu, ne audiui qui-
dem23
23 Cf., por ejemplo, Plaut., Epid. 510 (perii hercle!), Merc. 986 (ei perii!), Most. 536 (pol ego
peri!).
476
En estos casos, las partículas estudiadas se asimilan claramente a la categoría
interjectiva, incorporando a su significado procedimental la indicación de
una fuerza ilocutiva expresiva24
y perdiendo por completo su contenido pro-
posicional. Ahora bien, amabo, presuntamente la que aporta una coloración
más marcadamente expresiva, es la única cuya combinación con oración
exclamativa no se documenta. Probablemente el freno para la consumación
de esa evolución haya que buscarlo en ciertos indicios que invitan a pensar
que esta unidad ha comenzado a recorrer el camino inverso.
5. La desgramaticalización de amabo
Uno de los principios teóricos subyacentes al concepto de gramaticalización
que con mayor fuerza ha sido defendido es el de la unidireccionalidad, que
implica que el sentido evolutivo en este fenómeno va de lo libre a lo ligado,
de lo optativo a lo obligatorio, de la sintaxis a la morfología, pero no a la
inversa. Sin embargo, el auge de los estudios sobre gramaticalización ha
permitido constatar la existencia de procesos de sentido contrario que han
obligado a reconsiderar esa postura. El caso de amabo se revela como una
evidencia adicional.
A la luz de algunos pasajes plautinos, puede considerarse que amabo (no
así obsecro o quaeso, por ser en origen verbos realizativos) se halla en pleno
proceso de recategorización, que lo convierte en un verbo pleno, capaz de
asumir la configuración sintáctica propia de los verbos de petición genuinos:
43) Plaut. Cist. 104‒105: nunc te amabo ut hanc ‹hic unum› triduom hoc solum sinas / esse et hic seruare apud me …
44) Plaut. Men. 425‒426: sed scin quid te amabo ut facias? / ME. impera quid uis mo-do
45) Plaut. Truc. 872‒873: … PH. immo amabo ut hos dies aliquos sinas / eum esse apud me …
46) Ter. Eun. 535‒536: … PY. si istuc ita certumst tibi, / amabo ut illuc transeas ubi illast. CH. eo
47) Plaut. Rud. 427: nunc quam ob rem huc sum missa, amabo uel tu mi aias uel neges
Con la posibilidad de asumir una oración completiva (ninguno de los con-
textos justifica una interpretación final de los periodos introducidos por ut),
amabo ve ampliadas sus propiedades sintácticas, no solo en referencia a su
funcionamiento como marcador pragmático, sino también en comparación
con el marco predicativo característico del verbo que le sirve de base (ama-
re). Incluso se observa en un caso el desarrollo de un paradigma flexivo,
funcionando como infinitivo completivo de un verbo de habla y asumiendo,
a su vez, una completiva de modalidad deóntica, no atribuible, como se ha
dicho, al semantismo original de este lexema:
24 A través de un acto ilocutivo expresivo, el hablante manifiesta un estado mental ante una
situación particular, que implica un alto grado de afectación (rasgo que, para Searle, consti-tuye su condición de sinceridad). Sobre interjecciones en Plauto, véase Unceta (2012).
477
48) Plaut. Men. 524‒525: AN. Menaechme, amare ait te multum Erotium, / †ut hoc una opera ad auruficem deferas†
Lo interesante de este caso, por tanto, no es solo que recorra el camino in-
verso al que se postula para la gramaticalización, sino que cuestiona incluso
la presunta irreversibilidad del fenómeno, puesto que, para que amabo haya
podido asumir una complementación sintáctica y un contenido equiparables
a los de los uerba petendi genuinos, tal identificación ha de haberse produci-
do a través de su uso como modalizador pragmático directivo, con el signifi-
cado de «por favor». El hecho de que — salvo el ejemplo anterior — solo la
forma de futuro desarrolle este esquema sintáctico es suficientemente indica-
tivo de la dependencia de la construcción amabo ut con el marcador pragmá-
tico, e impide la interpretación de estos usos como una significación especial
del verbo base amare.25
Así, este caso se deja interpretar mejor como un ejemplo de desgramatica-
lización, en concreto del tipo que Norde (2010) denomina «degrammation»,
cambio muy poco frecuente, definido así por esta autora:
«Degrammation is a composite change whereby a function word in a specific
linguistic context is reanalysed as a member of a major word class, acquiring
the morphosyntactic properties which are typical of that word class, and gain-
ing semantic substance.» (Norde 2010: 135)
A la luz de los ejemplos anteriores, se reconocen en amabo algunos de esos
cambios, en especial la resemantización, al ampliarse su sustancia semántica
en una línea divergente de la del lexema base, y la recategorización, al desa-
rrollarse propiedades morfosintácticas (esbozo de flexión, posibilidad de
asumir completivas) ausentes en el marcador del que deriva, y que lo identi-
fican como verbo, en este caso, de ‘petición’.
Con todo, hemos de reconocer que se trata de un fenómeno incipiente,
que no llegó a asentarse en el sistema, por lo que nunca sabremos si se trata
de una mera creación plautina. De hecho, el único uso terenciano de esta
construcción (46) procede de la más plautina de sus comedias, Eunuco (cf.
Karakasis 2005: 123‒124). Y sin embargo, estos ejemplos podrían estar
dando la clave para explicar la causa para que amabo, como habría sido es-
perable, no alcance el paso último del proceso de subjetivación, pese a su
idoneidad para experimentarla.
25 De hecho, como señala Rosén (2009: 377, n. 94), en la tradición gramatical latina amabo
llega a tratarse como un verbo defectivo independiente. No es posible, por tanto, pensar en un sentido especial de amare, similar, por ejemplo, al que documenta el fr. aimer (j’aimerais que tu…), que resulta un significado no etimológico, desarrollado probablemen-te a partir de la confluencia homonímica de dos étimos: amare y aestimare (cf. Iordan 1967: 290 y n. 73).
478
Referencias bibliograficas
Adams, J. N., 1984, ‘Female speech in Latin comedy’, Antichthon 18, 43‒77. Ajmer, K., 1997, ‘I think: An English modal particle’, in: T. Swan & O.J. Westvik (eds.),
Modality in Germanic languages: Historical and comparative perspectives, Berlin – New York, 1‒47.
Akimoto, M., 2000, ‘The grammaticalization of the verb pray’, in: O. Fischer, A. Rosenbach & D. Stein (eds.), Pathways of change. Grammaticalization in English, Amsterdam – Philadelphia, 67‒84.
Allen, C. L., 1995, ‘On doing as you please’, in: A. H. Jucker (ed.), Historical Pragmatics. Pragmatic development in the history of English, Amsterdam – Philadelphia, 275‒308.
Barbini, M. A., 1966, ‘Interferenze fra imperativi ed interiezioni’, Giornale Italiano di Filo-logia Classica 19, 357‒363.
Brinton, L. J., 1996, Pragmatic Markers in English. Grammaticalization and Discourse Func-tions, Berlin – New York.
Carney, T. F., 1964, ‘The words sodes and quaeso in Terentian usage’, Acta Classica 7, 57‒63.
Dickey, E., 2010, ‘Latin influence and Greek request formulae’, in: T. V. Evans & D. D. Obbink (eds.), The language of the papyri, Oxford, 208‒220.
Diewald, G., 2011, ‘Pragmaticalization (defined) as grammaticalization of discourse func-tions’, Linguistics 49, 365‒390.
Dostie, G., 2004, Pragmaticalisation et marqueurs discursifs: analyse sémantique et traite-ment lexicographique, Bruxelles.
Fruyt, M., 1998, ‘La grammaticalisation en latin’, in: B. García-Hernández (ed.), Estudios de Lingüística Latina, Madrid, 877‒890.
Fruyt, M., & A. Orlandini, 2008, ‘Some cases of linguistic evolution and grammaticalisation in the Latin verb’, in: R. Wright (ed.), Latin vulgaire – latin tardif VIII, Hildesheim – Zur-ich – New York, 230‒237.
Hall, J., 2009, Politeness and Politics in Cicero’s Letters, Oxford. Holford-Strevens, L., 2010, ‘Current and ancient colloquial in Gellius’, in: E. Dickey & A.
Chahoud (eds.), Colloquial and Literary Latin, Cambridge, 331‒338. Hofmann, J. B., 2003, La lingua d’uso latina (Introduzione, traduzione e note a cura di L.
Ricottilli), 3:a ed., Bolonia. Hooper, P. J., & E. C. Traugott, 2003, Grammaticalization, 2:a ed., Cambridge. Iordan, I., 1967, Lingüística Románica, Madrid. Julia, M.-A., 2010, ‘Licet: un cas de grammaticalisation?’, in: P. Anreiter & M. Kienpointner
(eds.), Latin Linguistics Today. Akten des 15. Internationalen Kolloquiums zur Lateini-schen Linguistik, Innsbruck, 4.–9. April 2009, Innsbruck, 281‒292.
Karakasis, E., 2005, Terence and the language of Roman comedy, Cambridge. Lamiroy, B., & P. Swiggers, 1991, ‘The status of imperatives as discourse signals’, in: S.
Fleischman & L .R. Waugh (eds.), Discourse-Pragmatics and the verb. The evidence from Romance, London – New York, 120‒146.
Lehmann, Ch., 1985, ‘Grammaticalization: Synchronic variation and diachronic change’, Lingua e stile 20, 303‒318.
—, (1995), Thoughts on grammaticalization, 2:a ed., Munich – Newcastle. Lindsay, W. M., 1988 [=1907], Syntax of Plautus, Osnabruck. Molinelli, P., 2010, ‘From verbs to interactional discourse markers: the pragmaticalization of
Latin rogo and quaeso’, in: G. Calboli & P. Cuzzolin (eds.), Papers on grammar XI, Ro-ma, 181‒192.
Norde, M., 2009, Degrammaticalization, Oxford. Núñez, S., 1995, ‘Materiales para una sociología de la lengua latina. Terencio y los modifica-
dores del imperativo’, Florentia Iliberritana 6, 347‒366. Pinkster, H., 1995, Sintaxis y semántica del latín, (transl. by M. E. Torrego & J. de la Villa ),
Madrid. Risselada, R., 1989, ‘Latin illocutionary parentheticals’, in: M. Lavency & D. Longrée (eds.),
Actes du Ve Colloque de Linguistique Latine, Louvain-la-Neuve, 367‒378.
479
—, 1993, Imperatives and other directive expressions in Latin. A study in the Pragmatics of a dead language, Amsterdam.
Rosén, H., 2002, ‘Grammaticalization in Latin? Two case studies’, Glotta 76, 94‒112. —, 2009, ‘Coherence, sentence modification, and sentence-part modification: the contribution
of particles’, in: P. Baldi & P. Cuzzolin (eds.), New Perspectives on Historical Latin Syn-tax, vol. 1, Berlin – New York, 317‒441.
Traugott, E. C., 1989, ‘On the rise of epistemic meanings in English: An example of subjecti-fication in semantic change’, Language 65, 31‒55.
—, 1995, ‘Subjectification in grammaticalisation’, in: D. Stein & S. Wright (eds.), Subjectivi-ty and subjectivisation. Linguistic perspectives, Cambridge, 31‒54.
— 2010, ‘Grammaticalization’, en: S. Luraghi & V. Bubenik (eds.), Continuum Companion to Historical Linguistics, London, 269–283.
Unceta Gómez, L., 2009a, La petición verbal en latín. Estudio léxico semántico y pragmático, Madrid.
—, 2009b, ‘Elementos parentéticos en la organización discursiva de la oratoria de Cicerón’, in: T. A. Arcos Pereira, J. Fernández López & F. Moya del Baño (eds.), Pectora mulcet. Estudios de Retórica y Oratoria latinas, Logroño, 247‒258.
—, 2010, ‘La expresión del agradecimiento en la comedia latina’, in: P. Anreiter & M. Kien-pointner (eds.), Latin Linguistics Today. Akten des 15. Internationalen Kolloquiums zur Lateinischen Linguistik, Innsbruck, 4.–9. April 2009, Innsbruck, 625‒637.
—, 2012, ‘Cuando los sentimientos irrumpen. Valores expresivos de las interjecciones prima-rias en las comedias de Plauto’, in: R. López Gregoris (ed.), Estudios sobre teatro romano. El mundo de los sentimientos y su expresión, Zaragoza, 347–395.
Watts, R. J., 2003, Politeness, Cambridge.
vii
Contents
Linguistic theory and Latin linguistics
Manfred Kienpointner: ‘(Latin) linguistics à la Eugenio Coseriu. An inte-
grated theory of linguistic description for the 21st century’ ...................... 1
Philip Baldi, ‘Old wine, new bottles: a fresh look at syntactic change in
the history of Latin’ .................................................................................. 30
Morphology
Moreno Morani, ‘È latino il genitivo in –osyo?’ .......................................... 47
Vincent Martzloff, ‘Domuī, secuī, cubuī. Sur les verbes latins en °Cāre
formant un parfait en °Cuī’ ...................................................................... 59
Lucie Pultrová, ‘The origins of the Latin participial system’ ....................... 73
Marie-Ange Julia, ‘L’interlocuteur au cœur du processus évolutif des
langues’ .................................................................................................... 82
Chantal Kircher-Durand, ‘Les formations latines en -arius et les forma-
tions françaises en -ier’ ............................................................................ 96
Olivia Claire Cockburn, ‘Latin verbs with the -igare suffix and their de-
velopment in Spanish’ ............................................................................ 108
Emanuela Marini, ‘Les verbes à incorporation de l’objet en latin: essai
d’aperçu typologique’ ............................................................................ 117
Maria Asunción Sánchez Manzano, ‘El neologismo en el vocabulario
literario latino’ ........................................................................................ 133
Concepción Cabrillana, ‘Preverbation, transitivity and lexical-semantic
associations in state verbs: the particular case of ex(s)to’ ...................... 145
Antonio R. Revuelta Puigdollers, ‘The verbal compounds of com- in Lat-
in and the morphology-syntax interface’ ................................................ 158
Carlotta Viti, ‘The use of frequentative verbs in Early Latin’ .................... 170
viii
Giovanbattista Galdi, ‘The expression of concomitance and anteriority in
the Historia of Victor Vitensis’ .............................................................. 183
Gerd V. M. Haverling, ‘The temporal and modal functions of the pluper-
fect’ ........................................................................................................ 193
David Stienaers, ‘Tense and Discourse Organization in Caesar’s De Bello
Gallico’ .................................................................................................. 208
Syntax
Pierluigi Cuzzolin, ‘Reciprocals in Latin. A reappraisal’ ........................... 221
Hannah Rosén, ‘The Latin “ethical” dative’ ............................................... 240
Géraldine Pruvost-Versteeg, ‘Dativus sympatheticus et tour possessif
chez Plaute: concurrence ou complémentarité?’ .................................... 264
Elisabetta Magni, ‘Synchronic gradience and language change in Latin
genitive constructions’ ........................................................................... 276
Barbara McGillivray & Marco Passarotti, ‘Accessing and using a corpus-
driven Latin Valency Lexicon’............................................................... 289
Colette Bodelot, ‘L’adjectif latin et ses expansions: une relation de solida-
rité à géométrie variable’ ........................................................................ 301
Giuliana Giusti, Rossella Iovino & Renato Oniga, ‘On the Syntax of the
Latin quantifier omnis’ ........................................................................... 314
Olga Spevak, ‘L’apposition étroite en latin’ ............................................... 325
Marco Passarotti, Barbara McGillivray & David Bamman, ‘A Treebank-
based Study on Latin Word Order’ ........................................................ 338
Silvia Pieroni, ‘On the agreement pattern Varium et mutabile semper fem-
ina’ ......................................................................................................... 351
Roland Hoffmann, ‘On Sentential Complements of Latin Function Verb
Constructions’ ........................................................................................ 362
Tatiana Taous, ‘A la recherche d’une dimension morphosémantique de la
locution verbale – Arrêt sur quelques locutions en bellum/-a et ma-
num/-ūs’ .................................................................................................. 374
Frédérique Biville, ‘“Ad quod dicendum quod …”: Les emplois métalin-
guistiques de quod dans le discours grammatical latin’ ......................... 387
ix
Gualtiero Calboli, ‘On the oldest structure of Latin: Coordination and
Subordination in Latin and Hittite’ ........................................................ 399
Marie-Dominique Joffre, ‘Réflexions sur le statut syntaxique et la signifi-
cation de is et des trois déictiques « épithète » d’un substantif’ ............ 409
Suzanne Adema, ‘Deictic Centres of Referential Expressions in Indirect
Speech and Thought: Caesar’s De Bello Gallico I.1‒32’....................... 423
Maarten Prot, ‘On variation in discourse markers in the manuscript
transmission of the Virtutes Apostolorum’ ............................................. 436
Lexicography and Semantics
Egle Mocciaro & Luisa Brucale, ‘Starting from the Origin: the Early
Latin preposition de (and its companion)’ ............................................. 445
Peggy Lecaudé, ‘Le « sens lexical plein » de possum est-il vraiment an-
cien?’ ...................................................................................................... 456
Luis Unceta Gómez, ‘Sobre el proceso de subjetivación de algunas for-
mas verbales en el latín de Plauto y Terencio’ ....................................... 468
Adriana M. Manfredini, ‘Algo más sobre las estructuras pseudocompara-
tivas en latín’ .......................................................................................... 480
Benjamín Garcia Hernández, ‘In scirpo nodum quaeris. Lo inútil y lo
imposible en la tradición fraseológica’ .................................................. 491
Anna Orlandini & Paolo Poccetti, ‘Specie – re uera: deux mondes en
parallèle’ ................................................................................................. 502
Alessandra Bertocchi & Mirka Maraldi, ‘The scalar approximators’ ......... 517
Andrea Nuti, ‘The syntax-semantics interplay of stare in Late Latin and
phenomena of functional differentiation of stative verbs in Romance’ . 529
Brigitte L. M. Bauer, ‘The Origins of Impersonal HOMO Constructions’ . 541
Philology and Linguistics
Ivana Ikonomova, ‘Idiomatic use of combining forms in the language of
pathology and therapeutics – present state and historical aspects’ ......... 553
Philipp Roelli, ‘Statistical research on Ten Latin Translations of Aristo-
tle’s Physics’ .......................................................................................... 560
x
Maria Cristina Martins, ‘Quelques aspects linguistiques et philologiques
concernant l’édition critique latin-portugais de l’Itinerarium d’Égérie’ 575
Sándor Kiss, ‘Recherches sur le texte des chroniques latines du Haut
Moyen Âge’............................................................................................ 587
Daniela Urbanová, ‘Die Sprache der Fluchtafeln aus Germania, Noricum
und Raetia’ ............................................................................................. 596
Paolo De Paolis, ‘La parentela linguistica fra greco e latino nella
tradizione grammaticale latina’ .............................................................. 610
Bruno Rochette, ‘L’enseignement du latin à Constantinople: une mise au
point’ ...................................................................................................... 625
Béla Adamik, ‘Periodization of Latin: an Old Question Revisited’ ........... 638