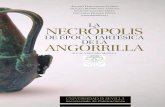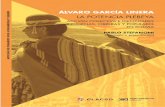Saldo literario de un destino histórico: Don Álvaro en el límite del tiempo_Revista de Crítica...
-
Upload
vanderbilt -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Saldo literario de un destino histórico: Don Álvaro en el límite del tiempo_Revista de Crítica...
REVIST\ DE CRiTIC\ LITERARIA L\TI>;OA\lERJC\:"::\
Ai1o L\:XYII, N° 74. Lima-Boston, semestre de 2011, pp. 259-285
§ALDO LITERARIO DE UN DESTINO HISTORICO: DON ALVARO EN EL LIMITE DEL TIEMPO
Christina Karageorgou-Bastea Vanderbilt
Resumen En este ensayo se analiza la manera como la independencia de las colonias ame- ricanas se v-ueh·e tamiz sobre el que se forjan los conceptos de la nacionalidad y lo nacional en el ambito metropolitano peninsular. Esta polernica es el fondo palpitante sobre el que se entiende la animad\·ersi6n que suscita la identidad etnica, social y racial del mestizo en la sociedad trazada por el Duque de Rivas en Don Alvaro o !af!!erza de/ sino. En 1835, el indiano de la obra es el recordatorio inc6modo de aquellos margenes dentro de los cuales el recien constituido esta- do-naci6n identificaria su ciudadano. Don Ah,-aro, el caracter-emblema de una dialectica irreductible entre lealtad \- rebeldia, pone en evidencia la crisis que subyace a los discursos que se encargan de definir el nue\·o cuerpo politico de la ciudadania, cuya tarea es hacer que de la ruina colonial suria el modemo c:s- tado-naci6n. Pa!abras clave: indiano, mestizo, limite, don Alvaro, Duque de Rivas, nacionalis- mo decimon6nico, identidad, estado-naci6n, ciudadania.
Abstract
In this essay, I analyze the way in which the independence of the .American ,-i- ceroyalties affects the formation of concepts such as nation and nationality in the context of the Iberian Peninsula. This political environment is the unstable background that illuminates the animosity raised by the ethnic, social and racial identity of the in the society drawn by the Duke of Rivas in Don / J.!uaro o la fi1erza de! sino. In 1835, the i11dia110 is an uncomfortable reminder of those li- mits'vithin '.vhich citizenship is defined in the ne\\:ly constituted nation-state. Don Ah·aro, emblem of the irreducible dialectics between and reveals the crisis underneath the discourses in charge of defining the new tical body of citizenship, \vhose task is to 21.ve birth to a modern nation from the colonial ruin.
260 CHRISTIN A KARAGEORGU-B A STEA DON AL VARO EN EL LlMITE DEL TIEMPO 261
Keywords: indiano, mestizo, limit, don Alvaro, Dugue de Rivas, nineteenth - century nationalism, identity, nation -state, citizenship .
En su libro Mater Dolorosa, Jose Alvarez Junco sostiene gue el
nacionalismo espanol, en su acepcion moderna, nace en medio de procesos sociales intricados gue se inician a finales del siglo XVIII y llegan a darle su forma moderna a partir de la invasion francesa y la llamada "Guerra de la Independencia" (1808-1814). Una de las cuestiones clave para la formacion ideologica cuyos contornos traza el libro es la definicion del y de lo espanol, y esto con tal de aclarar las caracteristicas de la nacion, entidad sobre la cual recae la sobera- nia en un momenta de transicion politica de la monarguia absoluta a la constitucionalidad . "La propia Constitucion de Cadiz", escribe Alvarez Junco, "tuvo gue definir guienes eran los 'espanoles ', algo no tan obvio como podria pensarse. 2Lo eran, por ejemplo, los ha- bitantes de los territorios de ultramar? Los diputados gaditanos lo discutieron y decidieron gue si lo eran, pero no todos, pues gueda- ron excluidas las 'castas' de indios o negros" (193) 1 • Indicativa de la distancia gue el historiador establece entre la historia espanola gue ocurre en Europa y la gue se desenvuelve simultaneamente en Ame- rica es la asuncion del impacto limitado de esta sobre los eventos gue se desatan en aguella, para sacudir al final a ambas . Lo declara asi la escasez de referencias a America en el libro y lo expresa lapi- dariamente la frase con la que concluye el parrafo arriba citado: "No interesa aqui este debate, que ademas quedo pronto arrumbado por la independencia de las colonias [...]" (Alvarez Junco 193).
Diferente es la opinion de varios estudiosos que desde una pers - pectiva hispanica ven la situacion politica de America y Espana a principios del siglo XIX como un destino interdependiente, con el que las dos partes de la geografia imperial se enfrentan impulsadas una por la otra (Chust 16-18; Rodriguez 28; Guerra 11-12; Blanco Valdes 15-16). La razon principal y piedra de toque para apoyar la trascendencia de America en la formacion de Espana en tanto esta- t
do-nacion, para Chust, Rodriguez, Guerra o Blanco Valdes, muy al contrario de lo que asevera Alvarez Junco, es trazar la figura del •
' El planteo de Alvarez J unco es elocuente tanto debido a su manera abar- • cadora de captar proceso s historicos como en funcion de sus silencios o inclu- sive los deslices informativos gue contiene.
•
ciudadano que la asamblea constituyente de Cadiz pone en circula- cion como depositaria del poder que el rey ha dejado vacante, en otras palabras caracterizar la base sobre la que se erigira el estado- nacion, la fuente del impulso historico que hara de un sentirniento patriotico una vertiente de la vida politica moderna 2
•
La duda sobre que grado de ciudadania se otorga a los hombres en las colonias americanas de Espana, es decir, sobre su derecho a votar y a ser elegidos en cargos publicos, se vuelve lente que permi- te mirar en detalle algunas de las contradicciones del pensamiento liberal, que forjan la base de la historia decimononica turbulenta en ambas orillas del Atlanti co3
• La expresion casual de Alvarez Junco -"No interesa aqui este debate"- no solo es emblematica de un des- cuido, por demas pernicioso aunque comun en la historiografia es- panola, sino que va en contra de la argumentacion que el mismo ofrece sobre la importancia de definir la nacion para entender la formacion ideologica del estado espanol a partir de la invasion na- poleoni ca: "Aguella 'nacion espanola' que se invocaba frente a los franceses era tambien [...] la bandera en que los liberales apoyaban sus exigencias de cambios constitu cionales y sociales" (194). Pues, el debate sobre la ciudadania en las Cortes de Cadiz es una cuestion politica que trasplanta el malestar colonial desde los territorios de ultramar al corazon del imperio4
; este mismo descontento impulsara
2 La aficion por la cultura propia de un grupo cohesionado ya por lealtad al jefe/seii.or/rey, ya por geografia, lengua y religion no es nacionalismo. Para es- to, segtin Alvarez Junco "faltan dos conexiones cruciales: la primera, entre una cultura oficial y el poder estatal; y la segunda, entre la legitimidad de este ultimo y su sancion por la personalidad colectiva o popular" (61-62).
3 Una interpretacion del concepto de ciudadania gue quisieron establecer las Cortes de Cadiz, con base en su aspecto racial, y por extension, de! regimen gue los diputados guieren fundar sobre ella para gobernar centro y periferia, se puede encontrar en Josep M. Fradera "Raza y ciudadania. El factor racial en la delimitacion de los derechos de los americanos" (Gobernar colonias 51-70).
4 Este "corazon" de! imperio parece mas la vesicula en cuanto a ubicacion geografica y en tanto instrumento de poder. De la villa y corte de Madrid nos encontramos en Andalucia, ya que gran parte de la peninsula esta bajo ocupa- cion. Ahora sf, hay que seii.alar gue Cadiz es el puerto que llevo durante siglos el comercio con America, asf que su ubicacion excentrica en relacion con la geo- politica de! poder peninsular no lo es respecto de los asuntos transatlanticos. La misma institucion de la que emana el poder se caracteriza por varias paradojas:
262 CHRISTINA KARAGEORGU -BASTEA
la independencia de las colonias espanolas en America en los anos que van desde 1812 y 1835 que se escribe Don Alvaro.
Dar la espalda a America, como Michael Iarocci perspi cazmente ha detectado, es el efecto de un eurocentrismo mucho mas general, que ha afectado tambien el estudio de la cultura espanola: "[...] the conceptual apparatus that effaced the Iberoamerican Atlantic from the history of modernity in Europe also worked within Spanish his- toriography to segregate Spanish America from the history of mo- dern Spain" (124). En el caso de la obra del Duque de Rivas, Don A'lvaro o la fuerza de/ sino, esta exclusion epistemologi ca llevo a que "[the] critical discussion of the work has tended to focus on its more abstract, philosophical implications [...] rather than on those decidedly 'American' issues of race, ethnicity, and identity" (Iarocci 125). El critico interpreta con acierto algunos aspectos de la dimen- sion historica del drama y da orientacion ideologica a su exegesis: la obra lamenta la imposibilidad de incorporar las colonias en el estado
DON AVA RO EN EL LIMITE DEL TIEMPO 263
siones humanas, quiero orientarme aqui hacia una faceta de la obra postergada, llevando el enfoque de la interpretacion de lo racial - foco a lo politico -ideologico. A mi modo de emender, el destino del protagonista esta cifrado por el debate sabre el poder soberano de la ciudadania, es decir, de aquella entidad que es la base para la construccion del estado-nacion, de la que, en el pensamiento liberal decimononico, emana y en la cual recae el poder legal de gobernar, y por cuya felicidad, se crean las leyes y operan las instituciones.
Propongo ver la coyuntura etnica, econornica, familiar y socio- cultural de don Alvaro como el locus en el cual se vuelve visible una ejemplar aunque encarnizada articulacion de debates y rivalidades de indole sociopolitica. Cada una de estas facetas, a saber, la del mesti- zo, pretendiente, adinerado, hijo de un funcionario rebelde y traidor, buen cristiano y toreador, soldado y fraile, delinean modelos de ciu- dadanos en sus relaciones con el poder. El elemento que vuelve la
espanol moderno 5 La interpretacion de Iarocci se basa principal - construccion de esta entidad politica crucial para una interpretacion sociohistorica de la obra es el desfase temporal sobre el que se
mente en la identidad mestiza del protagonista y la animadversion que esto causa en el ambiente social de la peninsula. Su planteo hace que la cuestion del destino recaiga, entonces, sabre un asunto etico -el racismo- y una de facto evidencia -Espana para 1835 habia ya perdido las colonias-. Si bien no difiero en que dichas cuestiones -una cultural y la otra historica- definen en gran parte el resultado estetico en Don Alvaro, obra romantica en la que se trabaja con pa-
una d.mara de diputados constituyentes que suplen a un rey ausente. En la cir- cunstancia hist6rica de la invasion, los diputados entran por medio de la legisla- ci6n a definir la politica; en palabras de Blanco Valdes, las Cortes "se confor- maron en su momento como las autenticas protagoni stas de la direcci6n politi- ca estatal" (12). Otto elemento que hace de la asamblea una excentricidad es que constituye un grupo formado con base en la meritocracia -ciertamente, muy relativa-, donde antes reinaba la ley de la sangre.
5 Antes de! estudioso norteamericano, Linda Materna habia notado que la
identificaci6n de don Alvaro con el mundo incaico es la representaci6n simb6- lica de un rechazo, aquel con el que los liberales espafioles acogieron la inde- pendencia de las naciones americanas. El argumento de Materna se limita a en- fatizar el origen mestizo de! protagonista ("Ideologia" 18-19), algo gue tambien hace Iarocci (128). Con todavia menos claridad analitica, Loreto Busguets rela- t ciona el origen de! protagonista con el proceso de la independencia en Hispa- noamfaica (63) . t
t
asienta el drama, cuyo tiempo ficcional es el siglo XVIII. El despla- zamiento en relacion con el tiempo de la escritura matiza el tipo la ciudadania que representa el indiano e irradia alusiones sobre el nuevo tipo de sociedad que ha nacido de la constitucion de 1812 y las luchas de los liberales en contra del absolutismo.
Al ser protagonista de un pasado proximo, don Alvaro se vuelve bisagra que une y moviliza, da forma y hace que se enfrenten e in- terpreten mutuamente diversos procesos historicos. America como parte del Imperio bajo los Borbones y la Espana constitucional, ava- sallada por El Deseado replican una la otra y permiten penar abier- tamente los traumas culturales del despotismo. En este contexto, Don Alvaro es a la vez el protagonista y el marco metaforico, el hijo y la matriz de una serie de dificiles articulaciones que van desde una reflexion sabre la colonia y el mestizaje, la organizacion adrninistra- tiva del Imperio, el sentirniento patriotico y el ethos cristiano, hasta el genero biologico y la funcion de los sectores sociales en los destinos de la nacion y el estado. La cartografia literaria de los avatares hist6- ricos que se ventilan en Don Alvaro o lafuerza de/ sino sera el tema de las paginas que siguen.
264 CHRISTINA KARAG EORGU-BA STEA DON AL VARO EN EL LiMITE DEL TIEMPO 265
Tiempo y limite en Don Alvaro laban en el siglo XVIII, pero todo deteriorado"6 • El texto espectacular
funciona subliminalrnente para poner en evidencia el caracter deca- En cuanto al tiempo de la obra David Quinn afirma: "Basic to a
fuller interpretation of Don Alvaro, o la Fuerz.a de/ Sino, is the belief that Rivas consciously suspends the time of the drama between rea- dily apparent motifs of Spain's Siglo de Oro and 19th century Ro- manticism" (483). Quinn sostiene que los reyes a los que se refiere la obra son Carlos I y Felipe II, es decir, que Rivas ubica su drama en el siglo XVIII, pero su contexto hist6rico corresponde a los si- glos XVI y XVII, desplazamiento que enviste el texto de valores imperiales. A esta hip6tesis responde George Mansour, quien recti- fica convincente y rotundamente el planteo err6neo de Quinn. Mansour sostiene que en el texto se refiere a Carlos VII -hijo de Felipe V de su segunda esposa, Isabel Farnesio-, rey de Napoles y las dos Sicilias entre 1734-1759, que rein6 como Carlos III de Es- pana tras la muerte de su medio-hermano, Fernando VI, en 1759. El data clave para Mansour es la batalla de Velletri que sucedi6 el 10 de agosto 1744, durante la guerra con Austria para la sucesi6n al trono. Lo anterior implica que el indulto para el padre de don Alva- ro, el virrey traidor, fue decretado por Felipe V, el primero de los Borbones (Mansour 354). A su vez John Dowling, reloj en mano, prueba que, si bien fragmentada, la secuencia temporal de la obra responde a un plan de precision y exactitud. Finalrnente, entre exal- taci6n y accidentes de interpretaci6n, Loreto Busquets afirma que los valores y conceptos intelectuales que la obra sostiene -la bus- queda de la felicidad, la alusi6n al buen salvaje y hasta la relaci6n en- tre el protagonista y el sol- pertenecen al ambiente intelectual del Siglo de las Luces y no a la ideologia del Romanticismo (62-64).
2Que preocupaciones propias del siglo XIX se encuentran en el contexto del siglo XVIII y por que maniobras esteticas se logra este traslape? 2Que significa la manera coma el Duque de Rivas insinua la temporalidad de la obra a traves de signos escenicos y de alusio- nes a diferentes reyes y guerras? La primera pista nos la da el drama- turgo en la acotaci6n que abre la escena quinta de la primera jorna- da; se trata de la sala donde se encuentran el Marques de Calatrava y dona Leonor: "El teatro representa una sala colgada de damasco, con retratos de familia, escudos de armas y los adornos que se esti-
dente de la aristocracia con la que se enfrentara don Alvaro . La no- bleza representa un poder desgastado, estacionado en un tiempo antiheroico, de indolencia, privada de poder econ6mico y trascen- dencia publica . Ademas de un decaimiento general del aura nobilia- ria en la sociedad espanola, con la primera Guerra Carlista en pleno desarrollo, no es descabellado pensar en la extrapolaci6n critica a una clase retr6grada que se compara en la obra con lo que don Al- varo representa 7
•
El contexto de la ficci6n -siglo XVIII- remite a las reformas borb6nicas hacia un gobierno mas racional en la peninsula y una administraci6n mas eficiente en su tarea de recaudar impuestos en las colonias. El bajo clero y la nobleza reaccionan en contra de las reformas de la nueva casa real en Espana (Alvarez Junco 105), mientras al darse cuenta de las obstrucciones en su acceso a los car- gos publicos de sus paises, tambien se resienten los criollos en Ame- rica. En este mismo tiempo, es decir, durante la Ilustraci6n, se desata el ataque europeo/ espanol a los americanos y la acerrima de- fensa de America por parte de estos (Rodriguez 43-52). El sistema de intendencias transforma los reinos de ultramar en colonias (Ro- driguez 52-80). Transportado al contexto del constitucionalismo/ liberalismo espanol decimon6nico, es decir, al mundo desde el que Rivas escribe, el persona je americano remueve dos memorias: las decisiones tomadas en las Cortes de Cadiz en relaci6n con los ciu- dadanos del reino y las luchas independentistas americanas. Desde ambas perspectivas temporales -de los siglos XIX y XVIII-, la obra problematiza las relaciones de la autoridad con aquellos sobre los
6 Alvarez J unco se equivoca cuando escribe "Aunque su Do11 Alvaro estuvie- ra situado en el siglo XVI, el Duque de Rivas hacfa gritar a los soldados 'jViva Espana!'" (241) . Con este dato literario entre muchos otros argumenta la ten- dencia de los romanticos espai'ioles de atribuir a la idea de Espana en boga una dataci6n que en realidad no poseia. Sin embargo, al ubicar su obra en el siglo Ar.vIII , el autor hace referencia a una etapa en que, al decir del propio historia - dor, habian ya empezado a darse los germenes del nacionalismo espai'iol.
7 Alvarez J unco afirma que "la nobleza lleg6, pues, al siglo XIX cargada con una imagen negativa. Una imagen que ni la Guerra napole6nica ni las alteracio- nes politicas posteriores hicieron mucho por rectificar" (91).
266 CHRISTINA KARAG EORG U -BA STEA DON AL VARO EN EL LiMITE DEL TIEMPO 267
que se ejerce, tema en que se reflejan los efectos del absolutismo en America y Espana.
Expresiones del ejercicio de un poder autoritario en la obra te- nemos en la actitud del Marques frente a la union de su hija con don Alvaro, en el indulto del capitan a don Fadrique -don Alvaro por en- cima de la ley que castigaba los duelos; en la aceptacion de dona Leonor por parte del Padre Superior que le concede el derecho de la errnita, a pesar de su pasado, autorizando con ello la falsificacion de su identidad generica. En los tres casos, la figura de autoridad se yergue por encima de la voluntad del individuo, de la ley rnisma y hasta del genera biologico. Pero mas alla de los casos evidentes, la obra gira alrededor de la lucha que establece don Alvaro, principal - mente, pero tambien dona Leonor, con instancias y facetas de un poder que empujara el destino de los heroes hasta la aniquilacion.
Don Alvaro es el conducto que perrnite la comunicacion entre los dos tiempos de la obra, ficcional e historico: en tanto indiano y mestizo rernite al tiempo colonial todavia, rnientras en tanto rebelde -y lo es desde el principio por desafiar la oposicion del Marques a su amor por dona Leonor- es un recordatorio de las recientes lu- chas de independencia. Su historia personal puede ser vista desde distintas perspectivas espacio-temporales. Desde la Espana del siglo XIX, anhelante de su poderio colonial perdido, el proposito de pe- dir el indulto por sus padres bien puede interpretarse como una forma de arrepentirnienta8. Vista desde los estados americanos in- dependientes, la suerte del protagonista ilumina las contradicciones que recorren el pensarniento liberal espanol, cuya agenda ideologica ilumina las consecuencias politicas de la cuestion racial. Mas que un brote de racismo, lo que movia a los diputados gaditanos peninsula - res y americanos, liberales y absolutistas, en las discusiones sabre quienes eran los espanoles, era que la concesion de derecho activo y pasivo de ciudadania a todos los hombres americanos, incluyendo
8 Si bien no se constata nin.gUn virrey insurgente en el siglo XVIII en el Pe-
ru, las reformas borb6nicas levantaron una serie de reacciones que llegaron has- ta la lucha armada: "[...] los mayores levantamientos ocurrieron en Peru y Nueva Granada. La revuelta de Tupac Amaru amenaz6 con abarcar todo el vi- rreinato de! Peru. Iniciada por el cacique Jose Gabriel Tupac Amaru, quien se decia descendiente de los Incas, la revuelta busc6 al principio corregir los abu- sos de los corregidores [. . .]" (Rodriguez 62).
indios y castas, resultaria en mas representantes americanos en las asambleas parlamentarias . De hecho asi el centro de las decisiones dejaria de ser la metropolis (Fradera 51-70).
El espejismo o binarismo temporal sabre el que se construye la obra da el tono para una estetica de lo liminal, un constante estar entre dos aguas, sabre fronteras. La existencia liminal de don Alvaro no se rige solo por SU origen mestizo. El protagonista es el agente propicio para encuentros de valores eticos, civicos y culturales . Los lirnites, las prohibiciones, las leyes, los espacios limitrofes, las iden- tidades fronterizas afectan en si cada vuelta de tuerca que compren- de la accion. Asi las lineas divisorias se vuelven tropo, riel estetico sabre el que corre la palabra. Los lirnites se trazan entre grupos cuando se produ cen enfrentamientos y cambio en la dinarnica de las relaciones, pero estar en el lirnite es tambien la evidencia de una fragmentacion interna que los persona jes sufren. Tomando como ejemplos la separacion entre el espanol, el mestizo, el indio y el ne- gro, lo masculino y lo femenino, categorias que los protagonistas cruzan, se puede decir que en Don Alvaro el lirnite es la clave de las condiciones sociopoliticas del momenta.
La obra del Duque de Rivas representa de manera ejemplar lo que Turner conceptualiza como social drama. El antropologo ingles ve el despliegue historico de las sociedades como dramas sociales en los que se pasa de unas estructuras culturales a otras, por una cade- na de conflictos y negociaciones. Los social dramas revelan zonas cul- turales de actuacion arduas, donde los valores se personifican en ac- tores liminales, es decir, persona jes o grupos de individuos cuya identidad aprehende enfrentarnientos sociales, y se establece como posibilidad en la medida en que se desata la transformaci6n social. Los actores son la piedra de toque de los cambios, los que no caen bajo categorias prefabricadas, los que revelan la calidad de los mar- genes que tienden a restringir su actuacion. Para Turner "the per- formances characteristi c of liminal phases and status often are more about the doffing of masks, the stripping of statuses, the renuncia- tion of roles, the demolishing of structures, than about putting them on and keeping them on. Antistructures are performed too" (26). Don Alvaro y dona Leonor presentan inconforrnidades radicales con respecto a las normas de su sociedad, que tanto provienen co- mo provocan fenomenos de liminalidad. En SUS casos esta se tradu-
268 CHRlSTIN A KARAGE ORGU-BASTEA DOI\- AL VARO EN EL LiMITE DEL TIEMPO 269
ce en la inestabilidad identitaria que a su vez pone a prueba la vali- dez de las leyes rectoras de sus vidas, sea a nivel personal o social.
Una de estas leyes es la Pragmatica Sanci6n de Carlos III (1776) que otorgaba a los padres la autoridad legal de prohibit el matrimo- nio de sus hijos. Ya Leandro Fernandez de Moratfn habia criticado esta ley en El sf de las ninas (1806), por medio de una trama senti- mental que apoyaba a las generaciones j6venes frente a don Diego obsoleto y ridiculo, pero que ante todo se mostraba inadecuado para ejecutar la ley9. En 1835, el drama de Rivas hace hincapie en las consecuencias politicas del principio racial que rige la ley:
A medida que avanz6 el siglo XVIII la preocupaci6n por la demarcaci6n de las fronteras raciales se fue hacienda mas rigida . La pieza legislativa funda- mental de! proceso de acentuaci6n de las separaciones interraciales fue la Pragmatica Sanci6n de 1776, promulgada en la peninsula, con el objeto de prevenir matrimonios desiguales y fortalecer el control estatal sobre los mismos [. . .] Dos anos despues SU ambito de competencia fue ampliad o a todo el Imperio, con especificaciones y concreciones estipuladas por las propia s autoridades americanas (Fradera 60)w
Otto efecto que tiene la estetica liminal del tiempo es que opaca el pasado reciente . La invasion napole6nica, la decepci6n de la fe en una monarquia constitucional, la esperanza defraudada del trienio 1820-1823, la decada ominosa, el exilio de los pensadores liberales quedan literalmente relegadas . A cambio de estos silencios, sin em- bargo, la menci6n al XVIII demuestra con creces una critica a la monarquia absoluta. Ermanno Caldera observa que para el publico de 1835 la pugna entre las diferentes facciones de la politica con- temporanea -conservadurismo, liberalismo, carlismo- fue evidente en las resefias periodisticas de la puesta en escena de Don Alvaro (26- 27). Los contemporaneos de Rivas vieron la trama mas alla de lo literal; tomaron la ficci6n como la tela sobre la que se entretejieron pasado y presente. La sutileza con la que el autor alude, representa y refuncionaliza los primeros avatares del liberalismo espafio1 en su enfrentamiento con el despotismo a traves de referencias hist6ricas
y detalles visuales, ofrece la posibilidad de restablecer el mensa je por encima de la tropologia estetica mediante la que se plasma. Mi lectu- ra tiene el prop6sito de restablecer el dialogo que Don Alvaro hace posible entre el siglo XVIII y el XIX, America y Espana, el regimen imperial y la constitucionalidad que dara paso a los Estados-naci6n.
La tradici6n del indiano en el teatro espafiol
El indiano -adjetivo que dependiendo del momento hist6rico
designa en un principio al criollo y mas tarde al inmigrante espafiol que regresa de America a la peninsula - es un persona je cuyas carac- terfsticas no parecen variar mucho desde su primera aparici6n en el teatro de los Siglos de Oro: se trata de un advenedizo que porta ri- quezas no siempre ganadas honradamente, un persona je marginal en cuanto a la corte, pretendiente de una arist6crata, de origen mis- terioso. La liminalidad del indiano corresponde tambien a su naci- miento contemporaneo al del picaro, con quien comparte la mala reputaci6n como se ve en el Entremes de! indiano (Walde Moheno 155, Mariscal 64). Charles Minguet ve en este tipo ficcional un anti- heroe: "los propios espafioles han desarrollado, desde los inicios de la colonia, un sentimiento anticriollo muy fuerte; las primeras gene- raciones de criollos fueron el blanco de una como pequefia Leyenda negra end6gena que se podria considerar esbozo de la grande" (31). Por diferentes razones como la habilidad lingiiistica (Mariscal 59), la insinuaci6n de movilidad social por meritos -lo cual alude tambien a la estratificaci6n rigida de la sociedad peninsu lar- (Walde Moheno 153-154, Mariscal 55), el color de piel que anuncia el mestizaje y despierta los prejuicios relativos a la pureza de sangre (Mariscal 57), y hasta la insinuaci6n de una sexualidad perversa (Mariscal 56-57), el indiano representa peligro. En este caracter, pues, se plasma y se teme un deficit de pureza que despierta el repudio, y un exceso de riquezas que remueve la envidia.
Interpretando las figuras aureas de estos hombres y mujeres que vienen de America, Barbara Simerka afirma:
9 Sobre la relaci6n entre la obra y la Pragmatica sanci6n de 1776 vease el
"Pr6logo" de Rene Andioc a Fernandez de Moratin 146. 10
The most prominent trend [. . .] is the liminality by which the indiano charac- ters are marked [. . .] They are marginalized as subaltern, Americanized fi- gures, yet they are incorporated into the dominant culture through confla-
La ley se discuti6 tambien en las Cortes de Cadiz.
270 CHRISTINA KARAGEORGU-B A STEA
tion with stock characters. [. . .] The conflation of new forms of alterity with extant literary models of marginalized, exotic, or alien identities, as de- ployed by Lope and Tirso, is a common cultural practice through which dominant groups delineate the border between insider and outsider, subject and subaltern (44 y 45, y passim).
Estar a caballo entre dos mundos hace del indiano un ser ame- nazante, una entidad que agita inseguridades, y trae a la superficie deseos turbios, envidia e ira, desde el primer momento de su apari- ci6n. Segiln Gomez-Ferrer Morant, la literatura utiliz6 "el rnito del indiano, al tiempo que enmascar6 y ocult6 las escasas posibilidades de promoci6n social que ofrecia la realidad espaiiola, sobre todo pa- ra los grupos mis necesitados" (25; cfr. tambien Simerka 74). En los tiempos de Rivas, los rasgos del indiano no han cambiado mucho: don Alvaro trae riquezas de America, es de linaje preclaro, pretende a una noble, llega a tener problemas con la justicia por lances de honor; pero a diferencia de otros indianos literarios fracasa de ma - nera estruendosa en todos sus prop6sitos.
Un americano rodeado de muchos peninsulares
El hombre de "sangre impura'', el desplazado geogrificamente
en la periferia del imperio -en terminos de la trama- que viene a re- clamar su filiaci6n hispana y su derecho a vivir como un ciudadano mis en la madre -patria, nace en el teatro como paria, pero no es una aversion para el peninsular del siglo XVIII. Para el siglo XIX, en cambio, es la representaci6n viva de un conflicto. Por lo rnismo, don Alvaro en las tablas peninsulares de 1835, duda en hacer clara defensa de quien es y tiende a desaparecer bajo disfraces. El prejui - cio social explica el silencio, pero su importancia etica va mucho mis alli. A lo largo de la obra, don Alvaro busca borrar su diferen- cia: es "el mejor torero que tiene Espana" (Rivas 54), es generoso con los menos afortunados, como cualquier gentilhombre. Su aspi- raci6n maxima es ser incluido como igual por encima de la diferen - cia etnica (legado de la madre) y la ideol6gica que atafie a conceptos de soberania (legado del padre) 11
• El forastero intenta contrarrestar
11 Esta postura ha sido evaluada por la critica coma rasgo de conformismo (Schurlknight 343, Peal 196). En ella se han oido ecos de la postura politica e
DON ALVARO EN EL LiMITE DEL TIEMPO 271
la primera desavenencia con su entorno sobre la base de la nobleza incaica de la madre, y la segunda, por reconocer la necesidad de in- dulto real para sus padres encarcelados . Los argumentos en favor de la nobleza de sangre y la soberania refuerzan dos pilares de la ideo- logia y la sociedad que marginan al heroe. No obstante, lo que el es incapaz de defender se debate en la arena publica, volviendose te- rreno de controversia entre el pueblo y las clases altas.
En la "Jornada primera'', tanto don Alvaro como su antagonista, el Marques de Calatrava, se crean merced al intercambio de opinio- nes en que se enfrenta la perspectiva del pueblo con la del Can6ni- go. Los representantes de la clase baja favorecen al indiano, sin dejar por eso de hacer comentarios socarrones sobre su heroe. Para Pre- ciosilla, el Majo, el Oficial y Tio Paco, don Alvaro es "el mejor tore- ro que tiene Espana", "todo un hombre, muy duro con el ganado y muy echado adelante", "muy buen mozo", "un hombre riquisimo cuyos modales estin pregonando que es un caballero", "digno ma- rido de una emperad ora", "gallardo", "formal y generoso'', "un hombre valiente" (Rivas 54-55). A todos les intriga su origen, pero para el Can6nigo este punto oscuro es raz6n suficiente para descali- ficar el persona je (Rivas 55), rnientras para Tio Paco "cada uno es hijo de sus obras" (Rivas 56). Ademis de don Alvaro el que se pinta por el pueblo antes de salir al escenario es su opositor. El Marques de Calatrava es presentado por los rnismos persona jes como posee- dor de "mucho copete y sobrada vanidad", parecido a los demis se- nores de Sevilla quienes portan "vanidad y pobreza todo en una piez a'', "un viejo tan ruin'', merecedor de una paliza por no dejar que dona Leonor se case con don Alvaro. Al llegar a este punto del
ideol6gica de! Duque de Rivas: "Le poete et dramaturge n'eut jamais un vrai temperament de revolutionnaire et son idfologie de 1822-1823 fut plutot celle d'un grand seigneur liberal modere, sans aucune affinite elective avec le peuple et dont les idees sociales etaient, au fond, plut6t conservatives (.. .J Rivas adopte plut6t les theories du romanticisme primitif el nationaliste qui doit s'appuyer sur !es valeurs traditionnelles. Son ceuvre, aussi bien poetique que dramatique, n'a rien de subversif et, bien que fort discutee et souvent incom- prise, n'a jamais souleve de polemique en son temps" (Zaragoza et al. 90) . El calificativo "conservador" se adecua ma! a la riqueza estetica que contiene Don Alvaro en tanto recapirulaci6n de la historia y representaci6n sutil de las fuerzas ideol6gicas de su tiempo.
272 CHRISTINA KARAG EORGC-BASTEA
DON AL VARO EN EL LiMITE DEL TIEMPO
273
dialogo, el Canonigo se alza en defensa de la autoridad paterna (Ri- vas 54-55), lo cual replica una alianza ideologica entre iglesia y aris- tocracia, y la division profunda entre estas y el pueblo.
La tarea de este coro moderno, segi.ln la critica, es propiciar una imagen tal de las personajes y la situacion que desencadene la trama (Zaragoza et al. 96). Mas alla, las voces orquestadas ofrecen un mapa de las fuerzas que evaluan el enfrentamiento entre el Marques de Calatrava y don Alvaro; estas representan una sociedad dividida en cuanto a las temas de clase social y raza, pero unida en la exigencia de borrar la historia de la separacion entre America y Espana. El contexto dieciochesco ofrece la ventaja de dar la bienvenida al in- diano -el pueblo lo hace- y atribuir a la clase alta el prejuicio, la dis- crirninacion y la crueldad de una actitud colonialista recalcitrante. Par lo mismo, lo que parece un duelo simbolico entre pasion y au- toridad -el don Alvaro con el Marques-, proye ctado sobre el tiem- po de la historia adquiere claros visas de polemica y critica sociales. Si los conjuntos de actores ubicados en la entrada de Triana, a ori- llas del campo de batalla, en los alrededores del monasterio, con sus acentos disonantes y su ubicacion al margen socio-espacial, mues - tran que, en el mundo romantico, el individuo y sus acciones cruzan el umbral del ambito privado en el momenta en que se vuelven te- rreno de encuentros dialogicos en el espacio publico, la obra en su totalidad hace patente que la historia social moldea la estetizacion de las relaciones personales porque las contiene en su gran esquema de valoraciones seculares 12•
En su primera aparicion, don Alvaro "Cruza lentamente la esce- na'', embozado, "mirando con dignidad y melancolia" (Rivas 57) . Callar y cruzar convierten al protagonista en signo ambivalente, abierto al publico -de escenario y platea- para ser descifrado. En la escena de la fuga, los amantes tienen que cruzar el umbra1 del bal- c6n hacia la libertad. Dona Leonor se va de la posada de Monipodio por una ventana; luego, se sirua en la entrada del convento, que al final de la escena cruza a pesar de haberse negado a hacerlo al prin-
12 Jo Labanyi afirma que "one of the major political effects of Romantici sm
would be its alignment of individual and political sentiment, since it conceives of both as the rebellion of the individual again st authority" (238). La cita de la estudiosa pone de relieve la transformaci6n del ambito subjetivo en publico, par media de la participaci6n valorativa de la comunidad circundante.
cipio por ser pecadora y mujer. Ella jura terminar sus dias rodeada de una frontera invisible. Sabre lindes se clan los encuentros entre las personajes masculinos tambien. Cuando don Felix esta a punto de saber la identidad verdadera de don Fadrique, se debate sabre si abrir o no la caja que su moribundo amigo le pidio que destruyera (Rivas 121). Finalmente, llega a resolver el rnisterio cuando decide abrir otra "caja fatal de Pandora" (122). En la ultima jornada todas las lineas divisorias se tienen que cruzar para que el desenlace fatal ocurra: don Alfonso penetra en el convento; don Alvaro sale de su reclusion; ambos invaden el espacio del ermitano. Sabre lineas divi- sorias transcurre la accion de la obra: cuatro jornadas se escenifican en Sevilla, Hornachuelos, Velletri, el convento de las Angeles, res- pectivamente , "y sus alrededores" (Rivas 51, 75, 101, 147).
No solo la trama se desencadena por umbrales cruzados. Los mismos persona jes existen coma emblemas de fronteras transgredi- das o transgresoras; cambian de nombre y en sus travesias cruzan fronteras, mares, provincias, el limite entre lo sacra y lo profano, el honor y el engano, la bondad y la vileza. Don Alvaro es quizas el ejemplo mas claro de una identidad creada sobre fronteras: espanol e indio, de rancio abolengo, pero manchado par la traicion. El Mar- ques de Calatrava es noble, pero venido a menos. Dona Leonor es honrada, a la vez que perfida y enganosa; sus hermanos, nobles y bravucones viles. La inestabilidad de caricter con la que el elenco esta tildado pone en escena un mundo de valores ambiguos, una so- ciedad en transici6n.
Victor Turner ofrece el concepto de liminalidad junto con el de communitas para describir procesos de cambio social. La communitas implica movimientos sociales cuya dinarnica de incertidumbre pro- mueve cambios de orden social; la estructura se hace cargo de res- guardar las formaciones sociales mas o menos estables. Turner afirma sobre la communitas-.
they are persons or principles that (1) fall in the interstices of social struc- ture, (2) are on its margins , or (3) occupy its lowest rungs (...J communitas has an existential quality (. . .] Structure (.. .] has cognitive quality (. ..] Communitas has also an aspect of potentiality; it is often in the subj unctive mood. Relations between total beings are generative of symbols and meta- phors and comparison s; art and religion are their product rather than legal and political structures [. . .J Communitas breaks in through the interstices of struc-
274 CHRISTINA KARAGEORGU-BASTEA
lure, in liminalz!J; at the edges of structure, in marginality; and from beneath structure,
DON ALVARO EN EL LiMITE DEL TIEMPO
275
in infen.on!J (The Ritual Process 125 y 127-128, el enfasis es mio).
En este sentido, la ubicaci6n del drama en el cruce de pasado y presente, la configuraci6n de sus protagonistas en funci6n de opi- niones desacordes, el constante cruce de identidad y la transgresi6n de normas, ponen al descubierto aquellos intersticios sociales propi- cios para debate y cambio.
En la era de la consolidaci6n del estado-naci6n con base en la homogeneidad racial de las comunidades imaginadas, el protagonis - ta de Rivas es portador de mwtiple s contradicciones : viene de Ame- rica, su pasado se desconoce, es mestizo, su padre ha usado la fuer- za del imperio para el abatimiento de la autoridad imperial, procla- mando la independencia del Peru, y la memoria de la madre pone en el proscenio la gloria y la derrota del pasado precolombino . En esta caracterizaci6n encuentran cabida los tabues y prejuicios que el dramaturgo pone frente a los ojos de su publico. Las reacciones contrarias que provoca don Alvaro dentro del drama son una estili- zaci6n habil de las pasiones que ha despertado America en la penin - sula a partir de las Cortes de Cadiz. La muerte del personaje es la muerte de las colonias para Espana; es su independencia vista desde una Europa anhelante de aquellos territorios . Sin embargo, a princi- pios del siglo XIX, no es posible obliterar la crueldad y obcecaci6n con las que Espana ha contribuido a esta "muerte"13• Las palabras que el Duque de Rivas pone en boca de don Carlos trazan con fuer- za poetica el nexo doloroso entre Espana y sus ex colonias, visto desde ojos europeos: "Ruge entre los dos un mar / de sangre ..." (Rivas 132, puntos suspensivos en el original). Por el breve momen - ta del encabalgamiento, el Atlantico, limite que antes unia peninsu- lares e indianos y ahora, en el momenta hist6rico de la escritura los separa y enajena, se identifica con la "sangre", signo de comunidad racial y raz6n indiscutible para la union politica en el siglo XVIII .
n Un inclicio de] conflicto entre !os peninsulares liberales y sus interlocuto- res americanos en los tiempos de las luchas independentistas se puede ver en el cliilogo gue entablan Blanco White y Teresa de Mier a prop6sito de las opinio- nes del primero sobre la independencia de Venezuela, publicadas en El Espanol, peri6clico de los exiliados espaiioles en Londres. Vease en especial la primera
Todo lo anterior en el caso de don Alvaro significa mestiza je, impu- reza, mientras en 1835 recuerda el derrame de sangre en las guerras de independencia .
La reacci6n violenta hacia el protagonista no es solo producto de su enfrentamiento con la familia Vargas. Don Alvaro se ve obligado a defenderse ante la ideologia de la obra misma, la cual si, por una parte, lo reviste con los atributos del heroe romantico, por la otra, se le opone y lo arrincona. La relaci6n que el propio persona je esta- blece entre su origen y su destino es representativa de esta antino- mia radical:
Para engalanar mi frente, alla en la abrasada zona con la esplendida corona del imperio de Occid ente, amor y ambici6n ardiente me engendraron de concierto, pero con tal desacierto, con tan poca fortuna, que una carcel fue mi cuna y fue mi escuela el desierto (Rivas 106).
El heroe se encuentra dividido entre el aprecio de su linaje incai-
co y la vergiienza por la desobediencia de su padre, entre la 16gica y el desacierto que resulta de desear la independen cia, pero tambien entre sus propias intenciones y sus actos, los cuales ve coma resul- tado inevitable de la biologia y el caricter moral de sus progenitores. En un afan de reconciliar el orgullo y el desden, el heredero de la sangre impura y la rebeldia es puesto por el dramaturgo en el papel del arrepentido. Se subyuga voluntariamente y busca el perd6n de ta maxima autoridad -el rey-, afirmando indirectamente SU calidad de subdito y el derecho de la Corona sabre el destino hist6rico de America.
Frente al mestizo del siglo XVIII, -momenta en que parecen li- marse las asperezas entre peninsulares y criollos (Minguet 34-36)- se encuentra un publico herido por los proce sos politicos en Espana y por los movimientos independentistas americanos 1
. El argumento
carta de respuesta del padre Mier (6 1-138). 14 Si aceptamos las razones que presenta Minguet, la ubicaci6n de la obra el en siglo XVIII hace todavia mas pronunciad o el enfrentamiento entre el criollo
276 CHRISTINA KARAG EORG U -BASTEA
de Rivas en contra del indiano cifra la agonia con la que los penin - sulares ven su imperio de antano reducido por lo que en sus ojos es ofensa de la soberania y del estado de legalidad. El indulto que don Alvaro tiene la intencion de pedir es indicio de obediencia, aunque no hay que olvidar que el protagonista en media de sus aventuras abandona la procura del perdon real. Si el autor sanciona los proce- sos libertarios americanos en la figura del virrey rebelde, el autor romantico incentiva la rebelion y acompana a don Alvaro en su afan por una restitucion moral. La palabra que traza los contornos del protagonista comparte con el una liminalidad, aunque desde otra orilla: el enfrentamiento entre historia y literatura.
Jo Labanyi sostiene que en Espana los autores romanticos, vol- viendo sus ojos al pasado medieval y al mundo arabe, forjaron en sus obras subjetividades fronterizas, en una practica que denota an- helo por un momenta anterior a la homogeneizacion cultural y la unificacion nacional decimononicas (233) 15• Segiin la estudiosa, con la creacion de subjetividades fronterizas la literatura regresa al pasa- do por la via de una melancolia justa, en oposicion a una actitud nostalgica gue fosilizaria el tiempo ido (242). La eficacia de esta pla - taforma conceptual y estetica -la individualidad fronteriza en tanto dispositivo para imaginar una poblacion multirracial/ cultural- segiin la logica del articulo, se basa en una utopia regresiva. Por el contra- rio, Don Alvaro ofrece un enfrentamiento ideologico gue trasciende de lleno sabre la formacion de la nacion moderna. La obra toca do- lores de la historia a flor de piel : el derecho a la ciudadania por en- cima de la pertenencia o desarraigo geografico del individuo, la tran- sitoriedad del viajero, la identidad racial fluida, la polemica entre el rencor y la admiracion hacia el Otro, el capital o los meritos coma
y la aristocracia peninsular, ya que este se da en un ambiente de relativa acepta- ci6n y concorclia. Sobre finales de! XVIII, Alvarez Junco afirma: "En 1788, ano en que muri6 [Carlos III] nada anunciaba en Espana sacuclidas revolucionarias (...J El proceso de creaci6n de la identid ad pre-nacional, por su parte, seguia su curso, sin incompatibilidad aparente con el proyecto modernizador de la socie- dad y el Estado emprendido por los gobernantes borb6nicos y apoyado por los intelectuales ilustrados" (105, cfr. Rodriguez 42).
5 Ta! argumento responde a una vision historiografica que ve en el regreso
DoN AvARO EN EL LiMJTE DEL TIEtvn>o 277
fuerzas que igualan por encima de la sangre. Comparada con esta vision polemica de lo propio y lo ajeno, la armonia racial de la Edad de Oro antes de la Reconguista, funciona mas como valvula de es- cape a los conflictos politicos y sociales de la Espana decimononica.
No obstante diferir de Labanyi en su apreciacion de las fuentes romanticas como apertura al multiculturalismo avant la lettre, la sub- jetividad fronteriza gue la critica elabora, me parece dispositivo ana- litico invaluable para una aproximacion renovada a Don Alvaro. Una pregunta surge agui: que actitud sostiene el texto hacia su propia creacion de umbrales e identidades fronterizas? Segiin Mark King- well, "The function of the threshold [...] is not to be 1vide but to se- parate, and thus to be crossed. Every limit is also its own negation. Drawing the limit-line is coeval with desire, we might even say the demand, that the line be crossed. Once established, boundaries 'ask for breaching' -traditionally, a task for heroes" (93). De manera casi perversa, se puede decir que la pieza de Rivas demuestra todo lo que I<ingwell teoriza con una pequeiia coda: traspasar un confin puede tambien ser tarea de villanos, y sabre esta ambivalencia moral de los persona jes se pueden observar los beneficios del dialogo so- cial que los presenta, los recrea, los alaba y los amonesta.
En la "Jornada segunda", durante el jubileo de la Porciuncula, dona Leonor es objeto de curiosidad para el grupo reunido en el meson de la Tia Colasa. Su presencia se establece por la via de espe- culaciones :
"Estudiante. -Quisieramos saber, tio Trabuco, si esa personilla de alfeiiique que ha venido con usted y que se ha escondido de nosotros , viene a ganar el jubileo [. . .) 2es gallo o gallina? [. ..] 2por que no ha venido a cenar el ca- ballerito? [. . .] 2es hembra o var6n? [. . .] con que es pecador [. . .] 2c6mo viene en el mulo, a mujeriegas o a horcajadas?" (Rivas 79 y 80).
Suspendida entre comentarios ironicos que ponen en duda mor-
bosa su calidad moral y su genera biologico, siguiendo un trayecto de origen y destino desconocidos tanto para los demas persona jes como para el publico, sin nombre, apartada de todos, la heroina queda a tal punto suspendida que el texto por un momenta es inca- paz de nombrar1a: "A nu, me parece que es persona muy... " (Rivas
1
al Medioevo un rasgo conservador y escapista de! Romanticismo espaiiol; cfr. Silver 13, 25-26, 42.
80, puntos suspensivos en el original), dice en publico la Mesonera, y en la intirnidad con Monipodio, ella misma afirma las dos caracte-
278 CHRISTINA KARAGEORG U -BASTEA D OJ\T AL VARO EN EL LiMITE DEL TIEMPO 279
risticas que restituyen el valor moral y la biologia de la fugitiva: "una mujer afligida" (Rivas 83). En terminos parecidos se establece la fluctuante identidad de don Alvaro: es buen torero, pero tambien puede ser pirata, hijo bastardo de un espanol noble y de una mora (Rivas 55), es "la prez de Espana" (108), el buen padre Rafael, que- rido por los pobres, seglin palabra del hermano Meliton (150), pero tambien es voluntarioso (150), y por su piel y semblante montaraz parece a la vez mulato e indio bravo (151).
Dona Leonor se disfraza para cruzar de la amenaza a la sereni- dad: desde la casa de su tia en Cordoba hacia el amparo de la errnita. Su necesidad de consagrar sus dias a la expiacion no es motivada ni por el arrepentirniento ni por la fe, sino por la creencia de que don Alvaro es distinto de lo que ella se habia imaginado, duda suficiente para hacerla querer reprirnir SU pasion pot el. En SU monologo de la "]ornada segunda", dice:
[. . .] Dios de bond ades, con penitencia austera, lejos de! mundo en estas soledades, el furor expiare de mispasiones (Rivas 86).
La expiacion de las pasiones se logra mas eficazmente si la natu- raleza femenina se oblitera bajo la identidad de un hombre santo. Asi se huye principalmente del cuerpo. A su vez don Alvaro, valien- te y digno, se vuelve militar en busca de la muerte, descubriendo contradicciones sin poder resolverlas:
sin nombre en extraiia tierra, empeiiado en una guerra por ganar mi sepultura . cQue me irnporta, por ventura, que triunfe Carlos o no?16
16
Si el mundo colrna de honores al que mata a su enemigo, el que lo lleva consigo, cPor que no puede . ..? (Rivas 107-108).
Ambivalente en cuanto a que es heroismo y que falta de lealtad o
incluso pecado mortal, el persona je interroga los valores religiosos y dvicos de su tiempo.
El que don Alvaro sea originario de Peru no es un detalle casual tampoco. Desde Gonzalo Pizarro y Lope de Aguirre en esta region se ha propagado un modelo y discurso de rebeldia que pone en du- da la legitirnidad del poder real y reivindica los territorios america- nos para quienes decidieron vivir y luchar en y por ellos Qos 49-52; Pastor 282-287). Unidas a la decepcion de los rnitos relativos a las riquezas que se podian alcanzar en la conquista y a la inclemencia de la naturaleza en la region de los grandes rios, la violencia y crueldad de las rebeliones caracterizaron la historia colonial de la region. La incomodidad de esta memoria -escondida en el escamoteo y confu- sion de datos- se asienta sobre las circunstancia s del moment o de la escritura, siendo una negociacion respecto de lo que significa la so- berania y por lo rnismo, dirigiendo su duda al derecho de la Corona sabre los territorios coloniales. Despues de atar a un don Alvaro re- belde y dubitativo a los dos bastiones de la expansion colonial -el ejercito y la iglesia-, el drama lo condena a la aniquilaci6n. Con la muerte de su heroe, Rivas inscribe su palabra en el linaje de la sen- tencia oficial con la que se cierra el caso del tirano Lope de Aguirre: "y porque de todo lo susodicho hasta agora no se avya fecho pro<;:eso contra la memoria y fama del dicho lope de aguirre como de derecho se deuia fazer; dixo; que mandava y mando; hazer ca- bec;:a de proceso contra la memoria del dicho aguirre por ser difunto [...] y condeno a la dicha memoria e bienes en lo arriba dicho" (Jos 203-204). Lo anterior no impide que con su palabra literaria, Don
La insolencia hacia la persona de! rey esta en completo desacuerdo con el ambito ideol6gico de la trama. Seglin Alvarez J unco , inclusive durante la inva- sion napole6nica, la resistencia se organiz6 en torn o a la adhesion popular al trono (73). Tambien los cabildos en America utilizan el pretexto de salvaguar- dar los territorios en nombre de Fernando VII para tomar en sus manos el po- der. Para 1835, sin embargo, ha quedado claro que las guerras no se ganan o pierden para el rey. La desapasionada actitud de don Alvaro resulta uno de los
Alvaro remueva la tradicion de insurrecciones que van tan lejos en la historia como la rnisma union entre colonia y metropoli; un lazo de sinuosas pasiones y luchas materiales e ideologicas.
momentos de dialogo mas intenso entre los contextos temporales en los que la obra se mueve.
280 CHRISTINA KARAGEORG U -BASTEA DON AL VARO EN EL LiMITE DEL TIEMPO 281
En el umbral, pues, por circunstancias ajenas a la voluntad pro- pia, en el limite de su ser, a punto de una huida que solo la muerte real o simb6lica podra detener, don Alvaro y dona Leonor despier- tan aflicci6n. Frente al drama de Rivas, el espectador debe hacerse cargo del terrible final, culminaci6n de una violencia constante y de una reacci6n visceral a lo que pot sus limites difusos, por una parte, evoca el pasado hist6rico de manera que no permite la evaluaci6n tajante y, por otra, hace imposible la separaci6n entre buenos y ma- los, justicia e iniquidad, 16gica y sinraz6n ficcionales. La obra esta poblada de heroes cuya postura y discurso no posibilitan un proceso facil de identificaci6n inmediata, ya que precisamente ante la violen- cia vertical de los limites, muchas de las decisiones de dona Leonor y don Alvaro se orientan hacia la restauraci6n del orden ideol6gico que los amenaza. Seglin Susan Broadhurst, en este tipo de contra- dicciones se encuentra una de las ventajas semi6ticas del umbral en tanto dispositivo artistico:
All liminal works confront, offend, unsettle . However, unlike traditional avant-garde performance, the liminal does not set itself up as opposing structure to dominant ideologies. In fact, it appears at times to be complicit with mainstream trends . Nevertheless, it does display a parodic, guestio- ning, deconstructive mode which presents a resistance [...] (58).
En el caso Don Alvaro, el choque entre lo solemne y lo grotesco
produce efectos par6dicos que traen al escenario una critica implici- ta. Cuando el populacho especula sobre la identidad de don Alvaro en el aguaducho, Tio Paco balbucea el gentilicio del indiano: "Y luego dijeron que no, que era . . . No lo puedo declarar .. . Finca . . . o brinca . .. Una cosa asi" (Rivas 55). Lo que para el Marques de Cala- trava y para el texto rnismo es pecado de abominaci6n se vuelve in- centivo para la risa, presentado por la ignorancia y despreocupaci6n d el pueblo. En otra ocasion, casi al final del libro y a un paso de desenlace terrible, el Hermano Melit6n gasta bromas a don Alfonso de Vargas: "Padres Rafaeles ... hay dos [...] c:El gordo? / c:El natural de Porcuna? / No os oira cosa ninguna I que es como tapia sordo" (Rivas 153). El dramaturgo dilata el fin tragico, contrarresta la so- lemnidad de la venganza con los juegos de palabras y el discurso del gracioso . El texto vacila entre lo terrible y lo procaz; las cosas serias
son vistas pot los ojos de la clase baja o la socarroneria del fraile lenguaraz como si lo que esta en juego fuera simplemente irrisorio.
Parte de la critica ha visto en la ambivalencia de los valores que conlleva el texto la impronta del Romanticismo, rnientras hay quie- nes la adjudican a la crisis religiosa pot la que pasa el rnismo Angel de Saavedra en la epoca que escribe el drama (Lovett 80). Al no po- der resistir su propia contradicci6n entre la fascinaci6n y el horror que le producen sus heroes, el texto termina por aniquilar a todos los actores del conflicto en una limpia radical, deshaciendose de los abscesos dolorosos, en un movimiento que parece borr6n y cuenta nueva. No hay quien detenga la violencia ni quien concilie las dife- rencias en un movirniento dialectico 17
• Paulatinamente, la obra opta por un concepto de lirnite consecuente con la idea de que una fron- tera es una linea divisoria y descartando su propio planteo de que pueda ser tambien un espacio de encuentro, aunque haya ensayado esta modalidad en varias ocasiones, rnientras todavia hay alguna es- peranza de restauraci6n moral.
El lirnite apareci6 como dispositivo en el campo del analisis lite- rario en relaci6n con el arte postmoderno, como caracteristica pro- pia de la inestabilidad identitaria y generica que presentan los carac- teres y las obras del arte contemporaneo . Sin embargo, pronto la critica dio cuenta de la presencia de este elemento en la historia lite- raria. Manuel Aguirre concluye su sintesis somera del papel que jue- ga el lirnite en la configuraci6n del heroe literario desde el Medievo hasta la postmodernidad, afirmando: "The hero must of necessity adopt liminal forms, stances, conducts; this brief analysis suggests that the history of his transformations may be an index to the cultu- re's changing attitudes to lirninality" (25) . Si aceptamos que el Du- que de Rivas escribi6 una obra en la que se plasma una actitud so- cial hacia lo lirninal c:que podria significar para la Espana decimono- nica este elemento? y c:cuil es la actitud del incipiente siglo XIX pe- ninsular hacia la liminalidad?
11 Mediante un analisis de los diferentes definiciones filos6ficas del sino, Pena Izguierdo concluye gue el destino en Rivas es aguella fuerza gue rige la vida humana pero sin prop6sito trascendente, muy propia de la epoca romanti- ca: "se trata de una epoca en gue la creencia general en lo trascendente se debi- lita" (104).
282 CHRISTINA KARAG EORGU-BASTE A
Mas alla del azar o de la infracci6n, hay en los protagonistas de Rivas un elemento constitutivo inquietante que no solo no justifica, sino que contraviene el castigo moral de la trama: nada en su calidad etica justifica la violencia que generan. Visto desde el final, el conte- nido estremecedor de la obra radica, pues, en que el ser es social y es precisamente esto lo que los protagonistas intentan cambiar, de lo que desean deshacerse para evitar la condena moral, que el texto les propina al final. El Duque de Rivas lleva a sus protagonistas de la predestinaci6n metafisica a la arena social y a la trascendencia po- litica de la identidad. Al fracasar en sus empresas de cambiar el mundo, don Alvaro y dona Leonor ensayan personae, viven al filo de su existencia, descubriendo a cada paso/pasaje que son el producto de un dialogo. Los protagonistas son incapaces de actuar segtin principios de legalidad, aunque no por falta de filiaci6n a un sistema moral o por carecer de claridad en cuanto al valor de sus prop6sitos, sino por estar sujetos a un imperativo de ser. El problema que reve- la Don Alvaro es una aporia: sus heroes cruzan el borde de su reco- nocimiento personal, lo cual significa desafiar de facto las fronteras que los acotan.
Las fuerzas sociales amenazadas por los protagonistas -la moral que castiga el deseo y el poder colonial- responden con violen cia casi mecanica frente a individuos y actos que ponen en duda la legi- timidad del marco mayor que las sustenta. Y a pesar de esto, no se puede dejar de ver que tanto don Alvaro como dona Leonor toman decisiones que vuelven sus esfuerzos insostenibles, aunque no por ello menos entranables. Al final, el destino se cumple por medio de continuos enfrentamientos donde los limites entre quienes se en- cuentran del lado de la justicia y quienes son agentes de abuso se borran penosamente . Por anadidura, tal cruce sucede inclusive den- tro de cada uno de los personajes individuales, victimas de la nece- sidad de emender el sujeto en sus circunstancias hist6ricas, que en este caso arrinconan a los personajes hasta convertirlos en verdugos de crimenes imposibles de expiar.
En su "Connecting Empire to Secular Interpretation'', Edwad Said llama la atenci6n sobre la hibridez de toda producci6n cultural (232) y pone la literatura britanica en contexto, es decir, vis d vis aquellos textos que la enmarcan, le confieren estatuto can6nico, la contravienen desde horizontes ideol6gicos opuestos, producidos en
DON AL VARO EN EL LiMITE DEL TIEMPO 283
un claro espiritu anticolonial y desde las colonias (232-235) . Don Alvaro, el mestizo/ el indiano, es para la realidad hist6rica espafiola que da raz6n de ser a la obra de Rivas precisamente esta perspecti- va. El legado colonial desvelado y la resistencia anticolonial llevan al heroe al limite de la raz6n. Su alienaci6n, sin embargo, es la piedra de toque para la estrepitosa caida de toda una estructura sociopoliti- ca -el imperio- y su correspondiente ideologia. Lo que aniquila al indiano diezma en igual medida a la clase aristocratica de la peninsu- la, destroza el espiritu heroico de sus empresas militares y deja en perple jidad al coro eclesiastico que cierra la obra. Es mas, esta mira- da hace posible entender la colonia como realidad dolorosa para la peninsula y no como sede y raz6n de la bancarrota imperial deci- mon6nica. La aproximaci6n reflexiva del mestizo al momenta his- t6rico de las independencias americanas y su existencia como prue- ba del impacto que estos eventos hist6ricos tuvieron sobre la me- tr6poli propicia el contrapunto que Said reclama. En el caso de Don Alvaro o la f uerza de/ sino, la alteridad se encuentra en el seno de la metr6poli, es tragicamente consanguinea a esta. Si entendemos la obra del Duque de Rivas como producto cultural hibrido y a su au- tor como representante de aquel grupo de poder que llev6 a cabo la transformaci6n postcolonial de Espana, la encarnizada polemica en- tre colonia y metr6poli, que en la obra se libra al filo de la historia, hace patente la necesidad de la dimension americana y transatlantica para entender la desquiciante y dolorosa cultura estetica y politica de la Espana decimon6nica.
BIBLIOGRAFiA
Aguirre, Manuel. "Towards a Theory of Thresholds". En Mapping the Threshold. E ssqys in Liminal Ana/ysis. Nancy Bredendick, ed. Madrid: The Gateway Press and U niversidad Aut6noma de Madrid, 2004. 9-32.
Alon so Seonae, Maria Jose. "Sobre don Alvaro y su verdadero origen. Presen- cia de la obra del Inca Garcilaso en el drama del duque de Rivas". En H o- menqje al p rofesor Anto nio Gallego M orrell. C. Argen te del Castillo, A. de la Granja , J. Martinez Marin y A. Sanchez Trigueros , eds. Granada: Universi- dad de Granada, 1989. 89-104.
Blanco Valdes, Roberto L E l "problema atnericano" en las p rimeras Cortes liberales espaiiolas 18 10-1814. Mexico, D. F.: UNAM, Corte de Constitucionalidad de Guatemala , Procurador de los derechos humanos de Guatemala, 1995.
284 CHRISTINA KARAGEORGU -BASTEA DON AL VARO EN EL LiMITE DEL TIEMPO 285
Broadhurst, Susan. "Liminal Spaces". En Mapping the Threshold. EssCfYS in Liminal Ana/ysis . Nancy Bredendick, ed. Madrid : The Gateway Press and Universi- dad Autonoma de Madrid, 2004. 57-73.
Busquets, Loreto . "Don Alvaro, o la fuerza de la Historia". Cuademos Hispanoa - merz"canos 547 (1996) : 61-78.
Caldera, Ermanno. "La polemica sobre el Don Alvaro". Critica Hispdnica 1 (1995) : 22-35.
Chust, Manuel. La cuestirfn nacional americana en las Cortes de Cadiz (1810- 1814). Valencia: UNED/Fundacion Instituto Historia Socia/UNAM, 1999.
Dowling, John . "Time in don Alvaro".Romance Notes 3 (1989): 355-361. Feal, Carlos. "Amor, honor y libertad en el Don Alvaro de Rivas". En Estudios en
homenaje a Ennque Ruiz Fornells. Juan Fernandez Jimenez, Jose L. Labrador Herraiz, L. Teresa Valdivieso, eds. Erie: ALDEEU, 1990. 189-196
Fernandez de Moratin, Leandro. La comedia nueva. El si de las nifias. John Do- wling y Rene Andio c, eds. Madrid: Clasicos Castalia, 1968.
Fradera,Josep M. Gobemar colonias. Barcelona : Peninsula , 1999. Gomez-Ferrer Morant, Guadalupe. "El indiano en la novela realista". Cuadernos
Hispanoamericanos 466 (1989) : 25-49. Guerra, Frarn;:ois -Xavier . Modernidad e independencias. EnsCfYO sobre las revoluciones
hispdnicas. Madrid : MAPFRE, 1992. Jos, Emiliano . La expedicirfn de Um/a al Dorado y la rebelirfn de Lope de Aguirre segun
documentosy manuscntos iniditos. Prologo de D. Agustin Miilares Carlo. Hues- ca: Talleres graficos editorial V. Campo, 1927.
Iarocci, Michael, Properties efModernity. Romantic Spain, Modem Europe, and the Le- gacies if Empire. Nashville: Vanderbilt U P, 2006.
Kingwell, Mark. "Crossing the Threshold: Towards a Philosophy of the Inte- rior, I". Queen's Quarterly 1 (2006) : 91-104.
Labanyi, Jo. "Love, Politics and the Making of the Modern European Subje ct: Spanish Romanticism and the Arab World". Hispanic Research Journal 3 (2004) : 229-243.
Lovett, Gabriel. The Duke if Rivas. Boston: Twayne Publishers, 1977. Mansour, George P. "Concerning 'Rivas' Unexplained Localization of Don Al-
varo in the Eighteenth Century". Romance Notes 3 (1989) : 349-54. Mariscal, George. "The Figure of the Indiano in Early Modern Spanish Culture".
Journal ef Spanish Cultural Studies 1 (2001): 55-68. Materna, Linda. "Ideologia y representacion de lo femenino en 'Don Alvaro o
la fuerza de! sino"'. Modern Language Studies 3 (1993) : 14-27. Minguet, Charles. "America hispani ca en el siglo de las luces". Cuademos Ameri-
canos 466 (1989) : 30-41. Pastor, Beatriz . Discursos narrativos de la conqmsta: mitiftcacirfny emergencia. Hanover,
NH : Ediciones del Norte, 1983. Pena Izquierdo, Cesar de la. "El destino en su contexto hist6rico. Aproxima -
cion para una valora cion de este concepto en Rivas". En Homenqje a Angel de
Saavedra, Duque de Rivas, en el bicentenario de su nacimiento 1771-1991. AA. VV. Cordoba: Institu to de! Bachillerato Angel de Saavedra, 1991. 73-107.
Quinn, David . "Rivas' Unexplained Localization of Don Alvaro in the Eigh- teenth Century". Romance Notes 2 (1975) : 483-485.
Rivas, Duque de (Angel de Saavedra). Don Alvaro, o la fuer:{.,a def sino. Alberto Suarez, ed. Mexico, D. F.: REI, 1990.
Rodriguez 0., Jaime E. La independencia de la America espanola. Traduccion de Miguel A. Camacho . Mexico, D. F.: El Colegio de Mexico/FCE, 1996.
Said, Edward, "Connecting Empire to Secular Interpretation" . En Debating the Canon. A Reader from Addison to Naftsi. Lee Morissey, ed. New York: Palgra- ve Macmillan, 2005. 221-236 .
Schurlknight, Donald E. "Toward a Rereading of Don Alvaro". En La Chispa '95 Selected Proceedings . Paolini, Claire J., ed. New Orleans : Tulane U P, 1995. 337-346.
Silver, Philip. Ruin and Restitution: Reinterpreting Romanticism in Spain. Nashville: Vanderbilt U P, 1997.
Simerka, Barbara. Discourse ef Empire: Counter-Epic Literatura in Early Modem Spain. University Park: Pennsylvania State U P, 2003.
Teresa de Mier, fray Servando. Carias de un americano 181 1- 1812. Prologo, selec- cion y notas de Manuel Calvillo. Mexico, D. F.: SEP, 1987.
Turner, Victor. The Ritual Process. Structure and Anti-Structure. Foreword Roger D. Abrahams. New York: Aldine de Gruyter, 1969.
-. "Liminality and the Performative Genres". En Rite, Drama, Festival Spectacle. Rehearsals T01vard a Theory ef Cultural Performance . MacAloon, John J., ed. Phi- ladelphia: Institute for the Study of Human Issues, 1984. 19-41.
Walde Moheno, Lilian von der. "Indiano, simple embustero". En Dramaturgia espanola y novohispana . Lilian von der Walde y Serafin Gonzalez Garcia, eds. Mexico, D. F.: UAM Iztapalapa, 1993. 149"158.
Zaragoza, Georges, Gilles Darras, Christine Marcandier -Colard y Edgar Sam- per. Heroisme et marginaliti. Friedrich Schiller, Les Brigands, Victor Hugo, Her- nani, Due de Rivas, Don Alvaro ou la force du destin. Paris: Atlande, 2002.
REVISTA DE CRiTICA LITERARIA LATINOAMERICANA
Aiio XXXVU, Lima-Boston, 2d0 semestre de 2011, N° 74 ISSN 0252-8843
La RCIL es una publicacion semestral arbitrada ("peer reviewed"), cuyo objetivo es poner en circulacion los estudios recientes y los debates centrados en el conocimiento y entendimiento de la literatura y la cultura latinoamericanas en sus contextos hist6rico y social. Induye textos en espanol y portugues.
La RCIL se publica en Tufts University con licencia especial de Latinoamericana Editores (Lima-Berkeley) sello editorial del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar (CELACP), bajo los auspicios del Department of Romance Languages de Tufts University y la colaboracion del Dean of Arts & Sciences.
Suscripci6n anual (2010 & 2011): Suscripci6n anual (2012):
g r fW IW Q iw w rgr1 g
Instituciones: Individuos:
US$ 75.00 USS 40.00
Instituciones: Individuos:
US$ 80.00 US$ 50.00
(residentes en America Latina, escribir directamente a [email protected])
Direcci6n:
RCLL/Tufts University Dept. of Romance Languages 180 Packard Avenue, Olin Center, Medford, MA 02155, USA
Director fundador: Telefono: Fax: Email: Web:
Formas de pago:
1 (617) 627-2626 1 (617) 627-3944 [email protected]; [email protected] http://ase.tufts.edu/romlang/rcll
Antonio Cornejo Polar (1936-1997)
Suscribase directamente on!ine con tarjetas de credito o debito (Visa, MasterCard, American Express, o Discover): http:/ /ase.tufts.edu/romlang/rcll1.aspx
Tambien puede suscribirse con cheques u 6rdenes de pago que deben hacerse a nombre de RCLL/Tufts University a la dirccci6n arriba indicada (Attn: l\fichelle McKay Daunais). A la misma debe dirigirse la correspondencia referentc a colabo- raciones y publicidad.
Para ejemplares anteriores al N° 71, dirigirse a Latinoamericana Editores-CELACP, 2125 California Street, Berkeley, CA 94703-1481, USA. Telefax: 1 (510) 883-9443. Email: [email protected]
Afio XXXVII - N° 74 Lima-Peru I Boston, MA-USA 2d0 semestre, 2011
REVISTA DE CRITICA LITERARIA LATINOAMERIC REVIST A DE CRITICA LITERARIA LATINOAMERICAJ\iA Ano XX",'{VII, N° 74. Lima-Boston, 2d0 semestre de 2011, pp. 3-6
RCLL 74 SUMARIO
Director: Jose Antonio ;\fazzotti
Coordinadores de Area:
Consejo Editorial
Mario Benedetti t Raul Bueno Chavez
isela Heffes
SECCION MONOGRAF'ICA
CALAS ARGENTINAS
Rodolfo A. Franconi Carlos Garcia-Bedoya
Comite de Redaccion: Arturo Arias Luis Carcamo-Huechante Christian Fernandez Alvaro Fernandez Bravo Rocio Ferreira Paul Firbas Ruben Gallo Florencia Garramufio Nina Gerassi-l':avarro
Antonio Candido Jaime Concha Jorge Cornejo Polar t Ariei Dorfman Tomas Escajadillo ,, Roberto Fernandez Retamar Ambrosio Fornet Gwen Kirkpatrick z\ntonio Melis Nelson Osorio Tejeda Roberto Paoli t Beatriz Pastor Carlos Rincon
lin Fi'e?To ante la ley: el problema de! cuerpo, voz y sus usos espedficos 9
'iego]. Chein
Argentinos de profesi6n. El debate nati-dsta en torno a la poesia gauchesca 2S
eMcmuel Gonzalez Alvarez ina excursion por las espesuras de la nada. Hermeneutica ficci6n en el proyecto literario de Macedonio Fernandez 49
Feris Blanes
,.,,,..,.NJ"' /'",. de Cortazar, entre la figuraci6n de la vanguardia Yolanda Martinez-San l'.vliguel Pablo M. Ruiz
Coordinadores bibliograficos: Enrique Cortez
Cristina Soto de Cornejo y la emergencia de una nueva subjetividad
, Rafael Arce
71
Jose Saer 93
Ulises J. Zevallos-Aguilar Sabena
Pagina Web: Carlos Yushimito
Administracion y suscripciones: Michelle McKay Daunais Disefio de la caratula: :'viichelle McKay Daunais
Para envio de originales, ver las No)Tilas Editoriales de la revista en http:/ /ase.tufts.edu/ romlang/t,
La RCLL no comparte necesariamente las opiniones vertidas en las colaboraciones firmadas
Un enigma familiar: los ultimas relatos de Juan Jose Saer 11ii
Zvia1til7 Sue!do La Guerra de Malvinas y el discurso pichi
Rodolfo Fogwill. Parataxis y postmodemidad 131
Ofelia Ros Restos de la ideologfa: la "idea siniestra" ·en la literatura de Cesar Aira 149
4 RCLL N°· 74
Ilse Logie En busca de lo nuevo: El testamento de OJaral (1995) de Marcelo Cohen
Carina Gonzalez Migracion y oralidad: la vida animal en la novela El ninopez de Lucia Puenzo
171
193
SUMARIO 5
RESENAS
Pilar Alzamora Del Rosan·o sabre Marcel Velazquez Castro, compilador, La Republica depapel. Politica e imaginacion social en la prensa peruana def siglo X IX 375
Angela Maria Baez-Silva Anas sabre Carmen Elisa Acosta y Carolina Alzate, compiladoras, Relatos autobiogrci.ftcos y otrasformas def yo 377
Laura Catelli
SECCION MI SCELANICA
ESTUDIOS
Jose Cornelio-Bello sabre Jose Antonio Mazzotti, editor, Renacimiento mestizo: los 400 anos de los Comentarios reales 381
Nanry Fernandez sobre Liliana Reales, A vigilia da escrita.
"Y de esta manera quedaron todos los hom bres sin muj eres": el mestizaje como estrategia de colonizacion en la Espanola (1501-1503)
Julia Sabena "Entronizar la propia excelencia": la exaltacion de] entendimiento en Juan de Espinosa Medrano
Christina Karageorgou -Bastea Saldo literario de un destino historico: don Alvaro en el lirnite del tiempo
Greg Dmves Entre el realismo y el vanguardismo en las Reszdencias
Carlos Burgos Jara Literatura y pobres diablos: Los detectives salv'!/es y el "realvisceralismo"
Patn"cia Varas Memoria y postmemor ia en fugoberta: la nieta de los m'!)'as
Emilio def Valle Escalante El viaje a los origenes y la poetica "decolonial" maya en Madre, nosotros tambien somos historia de Francisco Morales Santos
217
239
259
287 305
329 351
Onetti e a desconstrurao 385
Analia Gerbaudo sobre Hugo Gola, Las vueltas def rio: Juan L. Ortiv Juan Jose Saer 388
Jose Manuel Goni Perez sobre El Japon heroicoy galante de Enrique Gomez Carrillo. Edicion, introduccion y notas Ricardo de la Fuente Ballesteros 390
M ercedes Llpez Rodriguez sobre Susan Antebi, Carnal Inscriptions. Spanish Amen.can Narratives of Corporeal Difference and Dz5abiliry 392
Jose Ignacio Llpez Son·a sobre Ruben Quiroz Avila, La razon racza/. Clemente Palmay el raczsmo afines def sigfo XIX 395
Raul Marrero-Fente sobre Pedro Cebollero, Dz5curso, retrfn.ca y agencia def cn·olfo mexicano en "Nuevo Mundoy Conquista" de Franczsco de Terrazas 398
Adn·ana Massidda sabre Gisela Heffes, Las ciudades imaginan·as en f a fiteratura fatinoamericana 399
Luz5 Mil/ones Figueroa sobre Cristobal de Molina, Relacion de lasfdbulas y f os ntos de los incas. Edicion de Paloma Jimenez del Campo, transcripcion de Paloma Cuenca Munoz, coordinacion de Esperanza Lopez Parada 401
Carolina Rocha sobre Ana Maria Amar Sanchez, Instrucciones para la derrota. Narrativas eticasy politicas de perdedores 404