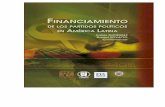La intervención arqueológica, en Álvaro Fernández Flores, Araceli Rodríguez Azogue, Manuel...
Transcript of La intervención arqueológica, en Álvaro Fernández Flores, Araceli Rodríguez Azogue, Manuel...
LA NECRÓPOLIS DE ÉPOCA TARTÉSICA
DE LAANGORRILLA
LA NECRÓPOLIS DE ÉPOCA TARTÉSICA
DE LAANGORRILLA
Álvaro Fernández Flores Araceli Rodríguez Azogue
Manuel Casado ArizaEduardo Prados Pérez
(coordinadores)
En la primera década del siglo XXI se efectuó en Alcalá del Río (Sevilla) una serie de inter-venciones arqueológicas en las que se detectaron los restos correspondientes a un pobla-do y a una necrópolis de época tartésica. La presente obra, aunque se centra en el análisis de los enterramientos, incorpora también la información recuperada en la zona de hábi-tat, al considerar ambos enclaves como partes integrantes de un mismo asentamiento.
El trabajo se inicia con una contextualización de las sepulturas en el marco de la relación poblado-necrópolis, atendiendo al patrón de asentamiento, su relación espacio-temporal y la ubicación del cementerio en su contexto paleogeográfico. A partir de esta exposición se realiza un estudio centrado en la configuración general de la necrópolis y la distribu-ción de las tumbas. El tercer nivel de análisis se ocupa de la investigación específica de cada sepultura y de los distintos elementos depositados en su interior, principalmente de los ajuares. Estos estudios se completan con una serie de análisis sobre antropología física y paleopatología, paleodieta, ADN, antracología, etc., cuyos resultados posibilitan la reconstrucción de los ritos funerarios y un acercamiento a la caracterización de la po-blación enterrada, su hábitat y otros aspectos relativos a sus estrategias de explotación y adaptación al medio.
En definitiva, los datos aportados por la excavación de la necrópolis de la Angorrilla, junto con las investigaciones desarrolladas en el poblado coetáneo, contribuyen al conocimien-to de las comunidades que ocupaban el Bajo Guadalquivir durante el Hierro I, convirtien-do a este yacimiento en uno de los referentes fundamentales para caracterizar a dichas poblaciones y valorar cómo influyó la colonización oriental en este espacio geográfico.
LA
NE
CR
ÓP
OL
IS D
E É
PO
CA
TA
RT
ÉSI
CA
D
E L
A A
NG
OR
RIL
LA
AL
CA
LÁ
DE
L R
ÍO, S
EV
ILL
A
Álv
aro
Fern
ánde
z Fl
ores
A
race
li R
odrí
guez
Azo
gue
M
anu
el C
asad
o A
riza
Edu
ardo
Pra
dor
Pére
z (c
oord
s.)
ALCALÁ DEL RÍO, SEVILLA
ALCALÁ DEL RÍO, SEVILLA
Sevilla 2014
Álvaro Fernández FloresAraceli Rodríguez Azogue
Manuel Casado ArizaEduardo Prados Pérez
(coordinadores)
Serie: Historia y GeografíaNúm.: 271
Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de este li-bro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación mag-nética o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación, sin permiso escrito del Secretariado de Publicacio-nes de la Universidad de Sevilla
Este libro se integra en los objetivos y la difusión del Proyecto de Ex-celencia de la Junta de Andalucía “La construcción y evolución de las entidades étnicas en Andalucía antigua (siglos VII a.C.-II d.C.)” (HUM-3482), a cuya edición ha contribuido económicamente. El Grupo de Investigación “De la Turdetania a la Bética” (HUM-152) ha contribuido también a la financiación de esta monografía a través del Proyecto “Sociedad y paisaje: alimentación e identi-dades culturales en Turdetania-Bética (siglo VIII a.C.-II d.C.)” (HAR2011-25708). Asimismo la Asociación Cultural Instituto de Estudios Ilipenses ha financiado la presente edición.
Comité editorial:Antonio Caballos Rufino (Director del Secretariado de Publicaciones) Eduardo Ferrer Albelda (Subdirector)
Manuel Espejo y Lerdo de TejadaJuan José Iglesias RodríguezJuan Jiménez-Castellanos BallesterosIsabel López CalderónJuan Montero DelgadoLourdes Munduate JacaJaime Navarro CasasMª del Pópulo Pablo-Romero Gil-DelgadoAdoración Rueda RuedaRosario Villegas Sánchez
© SECRETARIADO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 2014 Porvenir, 27 - 41013 Sevilla Tlfs.: 954 487 447; 954 487 451; Fax: 954 487 443 Correo electrónico: [email protected] Web: <http://www.publius.us.es>
© Álvaro Fernández Flores, Araceli Rodríguez Azogue, Manuel Casado Ariza y Eduardo Prados Pérez (coordinadores) 2014
© Por los textos, los autores 2014
Impreso en papel ecológico Impreso en España-Printed in Spain
ISBN: 978-84-472-1557-7 Depósito Legal: SE 1359-2014
Diseño de cubierta: Santi García <[email protected]>
Maquetación e impresión: Pinelo talleres gráficos, s.l.
Motivo de cubierta: Jarro de bronce de la Angorrilla (foto C. López).
Índice
Prólogopor Eduardo Ferrer Albelda ...................................................................... 11
Parte I ILIPA DURANTE LA PRIMERA EDAD DEL HIERRO
La ciudad y el territorioÁlvaro Fernández Flores, Araceli Rodríguez Azogue y Eduardo Prados Pérez ................................................................................. 17
La Angorrilla en el contexto del bajo Guadalquivir. Estudio geoarqueológico
Francisco Borja Barrera y María Ángeles Barral Muñoz .................. 41
Parte II LA NECRÓPOLIS DE LA ANGORRILLA
La intervención arqueológicaÁlvaro Fernández Flores, Eduardo Prados Pérez y Araceli Rodríguez Azogue ......................................................................... 59
Catálogo de sepulturasÁlvaro Fernández Flores, Eduardo Prados Pérez y Araceli Rodríguez Azogue ......................................................................... 85
El cementerio de época tartésica. Aspectos ritualesÁlvaro Fernández Flores, Eduardo Prados Pérez y Araceli Rodríguez Azogue ......................................................................... 251
Orientación de las tumbas y astronomía en la necrópolis de la Angorrilla
César Esteban López ..................................................................................... 321
Parte III EL REGISTRO FUNERARIO. LOS AJUARES
La cerámicaManuel Pellicer Catalán ........................................................................... 331
El armamentoFernando Quesada Sanz, Manuel Casado Ariza y Eduardo Ferrer Albelda ............................................................................. 351
Los cuchillos de hoja curva de hierroEduardo Ferrer Albelda y Manuel Casado Ariza ................................. 379
Las fíbulasEduardo Ferrer Albelda y María Luisa de la Bandera Romero ......... 393
Los broches de cinturónEduardo Ferrer Albelda y María Luisa de la Bandera Romero ......... 403
Las joyas y adornos personalesMaría Luisa de la Bandera Romero y Eduardo Ferrer Albelda ......... 429
Las pinzasEduardo Ferrer Albelda y María Luisa de la Bandera Romero ......... 477
Los objetos de hueso y marfilManuel Casado Ariza ................................................................................... 481
Los bronces rituales de la tumba 30Javier Jiménez Ávila ....................................................................................... 509
Las ofrendas de animalesAna Pajuelo Pando y Pedro Manuel López Aldana ................................ 535
Parte IV EL REGISTRO FUNERARIO. INDIVIDUOS
Estudio antropológico de la necrópolis de la AngorrillaInmaculada López Flores ............................................................................ 557
Aproximación a la dieta de la población de la Angorrilla. Resultados preliminares de análisis de isótopos estables del carbono y del nitrógeno sobre restos óseos
Domingo Carlos Salazar-García .............................................................. 605
Estudio del ADN mitocondrial de los restos humanos hallados en la Angorrilla
Sara Palomo Díez, Eva Fernández Domínguez, Cristina Gamba y Eduardo Arroyo Pardo ................................................................................ 617
Parte V EL REGISTRO FUNERARIO. VARIA
Análisis de fitolitos de restos sedimentarios del jarro de la tumba 30
Marta Portillo Ramírez y Rosa Maria Albert Cristóbal .................... 635
Estudio de los restos textiles de la AngorrillaCarmen Alfaro Giner ................................................................................... 639
Análisis antracológico de las sepulturas de cremaciónMª Oliva Rodríguez-Ariza ........................................................................... 645
59
La intervención arqueológicaÁlvaro Fernández Flores*Eduardo Prados Pérez**Araceli Rodríguez Azogue*
EL HALLAZGO DE LA NECRÓPOLIS Y LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA
La necrópolis de la Angorrilla se localiza al suroeste del núcleo urbano de Alcalá del Río, junto a la carretera A-431 que comunica este municipio con el de La Algaba. En estos terrenos, que hasta el momento de la excavación ar-queológica habían estado destinados a labores agrícolas, estaba prevista la ejecución del Plan Parcial SUB-AR 1 que, entre otros proyectos, incluía la cons-trucción de la urbanización Huerta del Rey. En consecuencia, el patrimonio arqueológico subyacente en esta área, donde se encontraban catalogados dos yacimientos arqueológicos denominados Angorilla I y Angorilla II (figs. 1 y 2), podría verse afectado por dicho proceso urbanizador haciendo necesaria una intervención arqueológica que documentara, delimitara y valorara la entidad de los restos allí existentes.
Los yacimientos Angorilla I y II1. Conocimiento previo al inicio de las intervenciones arqueológicas
El yacimiento Angorilla I se ubicaba en el punto kilométrico 127, junto a la carretera que comunica la población de La Algaba con Villaverde del Río (ca-rretera comarcal 431), al NO de la rotonda donde esta vía cruza con la carretera de La Rinconada, frente a la antigua venta El Paraíso.
Este yacimiento era conocido desde la década de los años 70 del siglo pasado gracias a las investigaciones efectuadas por M. Ponsich (1974: 85) quien, durante las prospecciones realizadas, localizó un enclave ubicado en un alto que domi-naba la orilla derecha del Guadalquivir y en el que se documentaba una impor-tante concentración de fragmentos de ánforas olearias, ladrillos y tejas romanas al que denominó como “Alcalá del Río Sur”. Esta localización la interpretó como
1. En el mapa a escala 1:50.000 la zona aparece como Angorrilla y no Angorilla, nomenclatura empleada en el Inventario de Yacimientos Arqueológicos de Andalucía, por lo que hemos optado por mantener el topónimo tal y como se recoge en la planimetría previa a la urbanización del área, con el objetivo de facilitar la localización del enclave en la planimetría histórica.
* Arqueología y Gestión S.L.L. Miembro del Proyecto de Investigación HUM-3482: La construcción y evolución de las entidades étnicas en Andalucía en la Antigüedad (siglos VII a.C.-II d.C.).
** Miembro del Proyecto de Investigación HUM-838: Poder y Territorio desde la Prehistoria a la Edad Media.
60 ÁLvaro FernÁndez FLoreS / eduardo PradoS Pérez / araceLi rodrÍguez azogue
una villa romana de cronología altoimperial, inter-pretación y cronología que se mantuvieron en el Ca-tálogo de Yacimientos Arqueológicos de Andalucía (1986-1991) (Moreno et al., 1986), código nº 0882, en base a los trabajos de campo antes citados.
En el año 2000, con motivo de la Actualización y Revisión del Inventario de Yacimientos Arqueo-lógicos de Andalucía (Romo y Vargas, 2000), se rea-liza una nueva inspección del área, comprobándose que los terrenos en los que se asentaba el yacimiento presentaban una topografía prácticamente llana. Se-gún los autores del estudio, la transformación de la topografía habría estado motivada por las labores de desmonte efectuadas entre 1986 y el año 2000 para la puesta en regadío de los terrenos. Entre las causas y medios responsables de la citada explanación se mencionan los agentes humanos y el empleo de sub-soladores. No obstante, la presencia de materiales en superficie confirmaba la pervivencia del mismo, que queda identificado con el nombre de “Angorilla I” (código 41/005/0006) y al que se le asignó como fun-cionalidad la de villa, datándose el enclave en el Alto Imperio Romano. El yacimiento ocupaba un área to-tal de 49.135 m² y las coordenadas UTM que enmar-caban su superficie eran: X: 236074, Y: 4156559; X: 236200, Y: 4156451; X: 236136, Y: 4156264; X: 236051, Y: 4156243; X: 235928, Y: 4156423.
El otro yacimiento objeto de este estudio, deno-minado “Angorilla II”, se situaba, al igual que “Ango-rilla I”, en la carretera comarcal 431 y kilómetro 127. Se encontraba al suroeste del primer yacimiento, a unos 100 m de la venta El Paraíso y de la gasolinera.
Este yacimiento se identificó por primera vez durante las labores arqueológicas efectuadas en el marco del programa de actualización y revisión del Inventario de Yacimientos Arqueológicos de Andalu-cía (Romo y Vargas, 2000), ya que con anterioridad no había sido reconocido ni durante las prospeccio-nes realizadas por M. Ponsich (1974) ni catalogado en el Inventario de Yacimientos de 1986 (Moreno et al., 1986). Los restos arqueológicos localizados en este ámbito se interpretaron como correspondien-tes a la necrópolis de la villa Angorilla I, quedando registrados como “construcciones funerarias” y ads-critas al “Alto Imperio Romano”. A partir de esta inter-pretación funcional, pese a que los dos yacimientos se extendían sin solución de continuidad, se decidió diferenciarlos en la Actualización y Revisión del In-ventario de Yacimientos Arqueológicos de Andalu-cía (Romo y Vargas, 2000). Así pues, esta localización quedó identificada en el Catálogo del año 2000 con el código 41/005/0036. El lugar presentaba una topo-grafía llana, en suave inclinación hacia el Arroyo del Barranco y ocupaba una superficie total de 20.085 m². Las coordenadas UTM del enclave eran las siguien-tes: X: 235977, Y: 4156354; X: 236077, Y: 4156192; X: 235923, Y: 4156192; X: 235864, Y: 4156289.
La intervención arqueológica. Antecedentes
La excavación de la necrópolis de la Angorri-lla fue una actuación motivada por el desarrollo del Plan Parcial SUB-AR 1, contemplado en el Plan Ge-neral Municipal de Ordenación de Alcalá del Río
Figura 1. Localización del plan parcial SuB ar-1 y los yacimientos angorilla i y angorilla ii.
61La intervención arqueoLógica
Figura 2. ubicación de los yacimientos angorilla i y angorilla ii y delimitación del área con restos in situ.
62 ÁLvaro FernÁndez FLoreS / eduardo PradoS Pérez / araceLi rodrÍguez azogue
(Sevilla)2. En el citado Plan Parcial estaba prevista la construcción de una zona residencial cuyas obras afectarían a dos yacimientos arqueológicos, “Ango-rilla I” y “Angorilla II”, cuya extensión aproximada era de 69.219 m². El proyecto a desarrollar preveía la construcción de viviendas unifamiliares cuya ejecu-ción afectaría al sustrato arqueológico hasta una po-tencia media de – 1,00 m desde la rasante en el área de viviendas y hasta – 1,70 m, aproximadamente, en los viarios.
Teniendo en cuenta la localización de ambos ya-cimientos, a inicios del año 2002 la Delegación Pro-vincial de Cultura de Sevilla consideró necesaria la ejecución de una Intervención Arqueológica de Ur-gencia con el fin de determinar la existencia de res-tos arqueológicos que condicionaran el desarrollo del proyecto de urbanización del citado Plan Par-cial. Una vez que la promotora Huerta del Rey, pro-pietaria de los terrenos, se puso en contacto con la empresa Arqueología y Gestión S.L.L., se redactó el correspondiente proyecto de actividad arqueoló-gica urgente.
En función de las determinaciones establecidas por el Departamento de Protección de la Delegación Provincial de Cultura de Sevilla, se planteó una in-tervención arqueológica dividida en dos fases: una primera consistente en una prospección superfi-cial intensiva destinada a delimitar correctamente los yacimientos, y una segunda, en la que se realiza-ría una serie de catas destinadas a confirmar los re-sultados de la prospección y caracterizar las fases de ocupación de los yacimientos arqueológicos. La in-tervención arqueológica fue autorizada en julio de 2003, iniciándose en agosto de ese mismo año y pro-longándose hasta enero de 2004. Durante el desarro-llo de los trabajos se pudo comprobar que la zona con restos arqueológicos in situ quedaba dentro de una gran zona verde que el proyecto de urbaniza-ción tenía planteada, a excepción de un área que quedaba afectada por un vial de acceso a la urba-nización. Dadas estas circunstancias, los restos que quedaban englobados dentro de la zona verde sólo se excavaron de manera puntual, a objeto de carac-terizar el registro arqueológico, mientras que los que se veían afectados por el vial se excavaron en su tota-lidad hasta la cota de afección de las obras. Con pos-terioridad se realizó el seguimiento arqueológico de aquellas labores de urbanización que afectaban puntualmente a los yacimientos, labor que quedó fi-nalizada en enero de 2004.
2. Revisión aprobada definitivamente el 17 de noviembre de 2000 y su texto refundido el 27 de abril de 2001.
Conforme se fueron terminando los trabajos se procedió a la protección de los restos arqueológi-cos mediante el aporte de tierra a fin de evitar su de-terioro y posible expolio. Paralelamente, se redactó por el equipo arqueológico una propuesta de con-servación y protección del yacimiento, aunque ésta se ejecutó sólo parcialmente.
Desarrollo de la intervención
La finalidad básica de la actuación arqueoló-gica era la delimitación, identificación, caracteri-zación y estudio de los restos arqueológicos que iban a ser afectados por los movimientos de tierras previstos para la ejecución del proyecto de cons-trucción. Para conseguir este fin se planteó una in-tervención arqueológica dividida, inicialmente, en dos fases.
La primera, destinada a delimitar correctamente los yacimientos, consistió en la realización de una prospección superficial intensiva de los terrenos in-cluidos en la demarcación de los yacimientos An-gorilla I y Angorilla II y del área restante que iba a quedar afectada por el desarrollo del Plan Parcial.
La segunda fase, planificada con objeto de con-firmar los resultados de la prospección visual y ca-racterizar los momentos de ocupación humana detectados, se centró, por un lado, en la apertura de un conjunto de siete zanjas3 repartidas por la super-ficie de ambos asentamientos y, por otro, en la rea-lización de una serie de sondeos manuales, un total de seis, ubicados en aquellas zonas en las que se ha-bía documentado una mayor concentración de res-tos arqueológicos durante la prospección superficial (Fernández y Rodríguez, 2005).
Los datos obtenidos indicaban que la zona que conservaba la mayor extensión y potencia estaba ubicada dentro de los límites del yacimiento Ango-rilla I, mientras que dentro del área englobada bajo la denominación Angorilla II, sólo se documentaron restos en los sondeos 5 y 6, estando el espacio muy afectado por las remociones de tierras y con abun-dante material revuelto amortizándolo. Estos indi-cios, unidos a la información oral proporcionada por los antiguos propietarios, confirmaron que los res-tos provenían en parte de otro yacimiento romano que se ubicaba sobre una elevación al noroeste de los sondeos realizados y fuera de los terrenos afecta-dos por la urbanización. La elevación fue objeto de
3. En el interior de éstas efectuaron una serie de catas practi-cadas con objeto de evaluar la existencia, potencia y entidad del sus-trato arqueológico subyacente.
63La intervención arqueoLógica
labores de explanación, vertiéndose los restos en la ladera en la que se ubicaron los sondeos y algunas de las catas, ya que con anterioridad dichos terrenos formaban parte de la misma propiedad.
Así pues, los resultados obtenidos mediante la ejecución de los trabajos citados permitieron esta-blecer la delimitación de un área en la que los res-tos arqueológicos aún se conservaban in situ (figs. 2 y 3). En cambio, en el resto del espacio ocupado por los yacimientos, según la delimitación establecida durante la revisión realizada en el año 2000, se do-cumentó la existencia de restos dispersos sobre una amplia extensión de superficie. Esta notable disper-sión, como posteriormente permitiría confirmar el estudio geoarqueológico (Borja y Barral, 2005), era el resultado de las labores de explanación llevadas a cabo en las distintas explotaciones agrícolas que se emplazaban en los terrenos del Plan Parcial y pro-piedades aledañas con objeto de adecuar las parce-las para el regadío “a manta”.
A continuación, los esfuerzos se centraron en el área donde se conservaban los restos in situ, que coincidía básicamente con vértice sureste del po-lígono que delimitaba Angorilla I. En esta zona se
distinguieron tres ámbitos de actuación durante la excavación arqueológica.
La Unidad de Intervención 1 se localizó en el ex-tremo sur del yacimiento y en ella se centraron los trabajos de excavación durante el proceso de carac-terización crono-cultural del registro arqueológico documentado.
La Unidad de Intervención 2 ocupó la zona norte del yacimiento. En este sector se retiró la cobertura vegetal y tierra de cultivo para delimitar correcta-mente el yacimiento hacia el norte. Se documentaron una serie de unidades constructivas negativas del tipo denominado siliforme de las que fueron excavadas, únicamente, tres. El resto de las estructuras detecta-das en esta unidad de intervención fueron analizadas y descritas en superficie, ya que el proyecto de obra no tenía previsto ninguna afección en esta área.
La Unidad de Intervención 3 se situó en la zona central del yacimiento. En este espacio se autorizó la construcción del vial que daba acceso a la urbaniza-ción proyectada4. Éste afectaría a la estratigrafía hasta
4. Una vez delimitados correctamente los yacimientos y defi-nida la ocupación de los mismos se presentó, ante la Delegación de
Figura 3. vista general del yacimiento, contorneado en negro, una vez comenzada la actuación arqueológica y las labores de ur-banización en el entorno.
64 ÁLvaro FernÁndez FLoreS / eduardo PradoS Pérez / araceLi rodrÍguez azogue
una profundidad media de 0 a 0,60 m, quedando la mayoría de los restos intactos bajo el mismo.
El resto de la superficie del yacimiento no fue afec-tada por la intervención y quedó como reserva arqueo-lógica junto con las Unidades de Intervención 1 y 2.
La ejecución de los trabajos descritos tuvo como resultado la consecución de un doble objetivo, por un lado, comprobar el grado de conservación de las estructuras arqueológicas y, por otro, caracterizar la ocupación detectada tanto desde el punto de vista cronológico como cultural.
Respecto al grado de conservación de los restos arqueológicos, la información obtenida en la inter-vención y la facilitada por los propietarios, nos ha
Cultura, un avance de los resultados obtenidos con la ubicación de los restos arqueológicos respecto al proyecto de urbanización. En este avance se apreciaba que el yacimiento quedaba integrado en su mayor parte dentro de la zona verde que tenía previsto el plan par-cial, viéndose afectado, únicamente, por una carretera de acceso a la zona residencial prevista. Ésta afectaría al sustrato arqueológico pre-sente hasta una cota máxima de - 0, 60 m. Basándose en este informe la Delegación de Cultura dictaminó la continuación de los trabajos en la zona afectada por el vial. Éstos consistieron en la retirada de la cobertura vegetal existente y en la excavación de los restos arqueoló-gicos subyacentes hasta la cota indicada.
permitido constatar que el proceso para adecuar las parcelas para el regadío “a manta” se inició con el la-boreo de los terrenos mediante un subsolador con objeto de fragmentar el substrato. Las huellas de éste se han detectado tanto en la estratigrafía geológica como en la arqueológica. Seguidamente se procedió al rebaje de los terrenos mediante el uso de traíllas hasta la cota de afección del subsolador. Este rebaje, atendiendo tanto al grado de conservación de la es-tratigrafía como a las fuentes orales consultadas, po-dría haber alcanzado una potencia de entre 0,50 y 0,75 m de media. Por último, sobre el terreno nive-lado se depositó una capa de tierra vegetal, de apro-ximadamente 0,30 m de potencia, proveniente de las zonas rebajadas y de otras propiedades (figs. 5 y 6).
En líneas generales, las labores descritas habían provocado que gran parte de la estratigrafía arqueo-lógica presente se viese afectada de tal modo que la mayor parte de los restos superficiales habían desa-parecido, conservándose parcialmente, las estructu-ras e infraestructuras que funcionaban bajo rasante, como unidades negativas de tipo siliforme y tumbas. Finalmente, la superficie acotada con restos subya-centes ocupó una extensión de 8.980 m2.
Figura 4. intervención arqueológica. el trazo más grueso señala los límites del yacimiento mientras que los más finos enmar-can las distintas unidades de intervención.
65La intervención arqueoLógica
En cuanto a la caracterización cronológica y fun-cional, se identificaron grosso modo tres periodos de ocupación que se superponían ocupando práctica-mente la misma zona, aunque no mostraban una continuidad temporal. Los niveles más antiguos co-rrespondían a fosas siliformes de época calcolítica, sobre las que se superponían tumbas pertenecien-tes a un cementerio protohistórico y enterramien-tos de una necrópolis romana (fig. 7 y 10). Por tanto, los resultados obtenidos respecto a la caracteriza-ción cronocultural del sitio han sido notablemente diferentes a los establecidos a partir de las anterio-res prospecciones superficiales, en las que sólo se habían constatado la existencia de materiales ads-cribibles a la época romana, planteándose una fun-cionalidad para el lugar como área de vivienda y necrópolis asociada, perteneciente a una explota-ción rural.
Desde el punto de vista metodológico, señalar que el método de excavación empleado fue el es-tablecido por E.C. Harris (1991), aunque adaptado a las condiciones particulares de la actuación. Du-rante la intervención manual se utilizó un aparato de detección electromagnética con el objeto de lo-calizar los enterramientos y prospectar las sepul-turas de forma previa a su excavación, de modo que no se dañasen los ajuares presentes durante el mencionado proceso. La documentación fotográ-fica se realizó en soporte digital, contando con re-gistro a pie de campo y tres reportajes aéreos. La planimetría se levantó a partir de los geopuntos uti-lizados para el replanteo de la urbanización exis-tente en la rotonda del vial Alcalá-La Algaba a la altura del yacimiento. Todas las estructuras e in-fraestructuras se encuentran georeferenciadas en
coordenadas UTM, estando informatizada la plani-metría en Autocad.
Igualmente, destacar que se procedió a la toma de muestras de carbón en todas aquellas unidades estratigráficas en que fue posible con vistas a la reali-zación de analíticas, y que se han recogido muestras sedimentarias de la mayoría de las unidades deposi-cionales retiradas.
Por último, mencionar que una vez finalizados los trabajos se planteó una propuesta de puesta en valor del yacimiento con el fin de rentabilizar desde el punto de vista patrimonial los resultados obte-nidos en las excavaciones arqueológicas, teniendo en cuenta las limitaciones del proyecto de urbani-zación. El principal problema que presentaban los restos era que se trataba casi en su totalidad de uni-dades interfaciales excavadas en la terraza fluvial del Guadalquivir. Las características de este terreno, for-mado fundamentalmente por depósitos de arcillas y gravas, imposibilitaban su conservación al des-cubierto ya que la erosión producida por los agen-tes meteorológicos deterioraría en poco tiempo las paredes de las interfacies. En consecuencia, la pro-puesta de puesta en valor se basó en la recuperación a escala espacial de los diferentes expedientes que conformaban el yacimiento –asentamiento calcolí-tico, necrópolis protohistórica, necrópolis romana y foso romano–, restituyendo para ello superficies y volumetrías (fig. 8). Junto a estas medidas se consi-deró la necesidad de ubicar en las diferentes zonas una cartelería explicativa que permitiera dar a cono-cer el carácter y funcionalidad de los restos arqueo-lógicos documentados, planteándose este espacio como un referente patrimonial dentro del munici-pio de Alcalá del Río.
Figura 5. Huellas del subsolador documentadas en el yaci-miento tras retirar la cubierta vegetal alóctona. La estratigra-fía arqueológica ha desaparecido, decapitándose en parte la estratigrafía natural correspondiente a las terrazas fluviales.
Figura 6. tumba de incineración afectada por el subsolador, cuyas huellas se aprecian transversalmente al eje del ente-rramiento. arriba, a la izquierda, se puede observar la po-tencia de la tierra de cultivo depositada tras la explanación.
66 ÁLvaro FernÁndez FLoreS / eduardo PradoS Pérez / araceLi rodrÍguez azogue
Figura 7. conjunto de estructuras localizadas en la intervención superpuesto al proyecto de urbanización.
67La intervención arqueoLógica
No obstante, y pese al acuerdo obtenido entre los diferentes agentes implicados, la puesta en valor no se llevó a cabo conforme al proyecto presentado. La delimitación y restitución de los diferentes espacios no se efectuó tal como había sido planteada, no se colocó cartelería informativa y además se acometie-ron acciones no contempladas. La evolución del en-clave (fig. 9) pone de manifiesto que el yacimiento ha sido parcialmente afectado por los cambios en el viario público de los últimos años. En este sentido, llama la atención que no se haya exigido una actua-ción arqueológica durante la ampliación de las ca-rreteras A-8006 y A-8002. A nivel de protección el yacimiento ha quedado cautelado, con motivo de los trabajos efectuados para la redacción de la Carta Ar-queológica de Alcalá del Río (Fernández, Rodríguez y García-Dils 2012), como Reserva Arqueológica den-tro del yacimiento urbano de Alcalá del Río.
SECUENCIA CRONOCULTURAL
El yacimiento, muy arrasado en los niveles supe-riores por las continuas labores agrícolas, aporta una interesante secuencia cronocultural que comprende los periodos calcolítico (2500 a.C.), protohistórico
(600-500 a.C.) y época romana (siglo I d. C.), distin-guiéndose distintos momentos dentro de cada fase (fig. 7). En el primer periodo, la funcionalidad de las estructuras nos remite a un uso como zona de hábitat permanente o puntual, mientras que en los restantes el lugar se reservaría como espacio funerario (fig. 10).
En este apartado se realiza una aproximación al contexto en que se produce la ocupación humana, fundamentado en el estudio geoarqueológico del en-clave, y a continuación, una descripción sintética de las distintas fases ocupacionales del área objeto de estudio, en la que se aborda, aunque someramente, la necrópolis perteneciente a la Edad del Hierro I por ser el objeto principal de esta monografía.
Formación natural previa a la ocupación antrópica. Contexto paleogeográfico
El yacimiento se ubica en la margen derecha del Guadalquivir, sobre una antigua terraza del mismo. Ocupa el extremo sureste de una amplia loma ate-rrazada, que buza hacia el río en dirección este, mientras hacia el suroeste desciende suavemente hacia el Arroyo del Barranco. Al oeste se detecta un antiguo cauce o arroyo en la actualidad colmatado
Figura 8. Puesta en valor. elementos a señalizar.
68 ÁLvaro FernÁndez FLoreS / eduardo PradoS Pérez / araceLi rodrÍguez azogue
que delimitaría la elevación por esta zona. Hacia el noreste, a unos 800 m y separada por el cauce del arroyo Caganchas, en la actualidad colmatado, se emplazó Ilipa Magna, germen de la actual Alcalá del Río. La altura media del yacimiento es de 31,20 m s.n.m., aunque antes de las labores agrícolas de ex-planación debía de tener unos 31,70-31,90 m s.n.m.
Los depósitos de terraza se asientan sobre mar-gas terciarias de color amarillento y blanquecino. Desde el punto de vista sedimentario, esta terraza se compone de barras de gravas y gravillas con inter-calaciones de lechos de arenas, las cuales yacen de manera erosiva sobre el sustrato margoso. Hacia te-cho, estos bancos de gravas dan paso a depósitos li-mo-arcillosos carbonatados, cuya evolución edáfica se manifiesta en una estructura poliédrica, un co-lor pardo-rojizo y un horizonte pardo-negruzco con rasgos de hidromorfía culminante, correspondiendo
con la típica secuencia edáfica de suelos pardos-sue-los negros de este sector de la cuenca baja del Gua-dalquivir (Borja y Barral, 2005).
Sobre estas formaciones naturales es donde se detecta la incidencia antrópica. Los tres momentos ocupacionales conllevan una abundante perfora-ción tanto de los depósitos de terraza como de las margas, aunque son los primeros los más alterados por las remociones antrópicas. La instalación de las estructuras e infraestructuras que funcionaban bajo rasante, como unidades negativas de tipo siliforme y tumbas, se colmatan con posterioridad con tierras del entrono inmediato compuestas por los mismos sedimentos extraídos y restos arqueológicos diver-sos. Por tanto, los rasgos diferenciadores entre estos rellenos dependerán de las características del mate-rial de origen, así como de los aportes que reciben una vez finalizado el uso de la estructura.
Figura 9. evolución del inmueble donde se ubica el yacimiento de la angorrilla.
69La intervención arqueoLógica
Figura 10. conjunto de interfacies localizadas en la intervención y caracterización funcional y cronológica de las mismas.
70 ÁLvaro FernÁndez FLoreS / eduardo PradoS Pérez / araceLi rodrÍguez azogue
El asentamiento calcolítico (mediados del III milenio a.C.)
La documentación de un registro arqueológico adscribible a este momento supone una de las prin-cipales novedades que ha aportado la investigación desarrollada en este enclave, ya que con anteriori-dad a la realización de la actividad arqueológica no se tenía constancia de la existencia de restos arqueo-lógicos de esta cronología en los yacimientos Ango-rilla I y Angorilla II.
Durante los trabajos de 2003-2004 se han regis-trado restos materiales que evidencian una intensa ocupación durante la Edad del Cobre. El registro ar-queológico de esta fase está formado, fundamental-mente, por fosas de planta circular y sección tron co-cónica-hemisférica que socavan la terraza fluvial y el estrato de margas inferior (figs. 11 y 12)5.
Durante el proceso de excavación se ha compro-bado que algunas de las fosas estaban amortizadas por vertidos progresivos de detritus cuyo contenido,
5. Los datos del presente apartado están tomados de la Memo-ria Científica correspondiente a la excavación (Fernández y Rodrí-guez, 2005).
envuelto en una matriz limoarenosa, estaba com-puesto por cenizas, carbones, restos óseos y cerá-micos. Dichos estratos se pueden relacionar con la preparación y consumo de alimentos. Los materia-les estudiados hasta el momento permiten fechar los depósitos a mediados del tercer milenio (Gavi-lán, 2007: 56) (fig. 13).
Igualmente, se ha detectado la existencia de de-pósitos de colmatación correspondientes al des-monte de la terraza antropizada y a restos caídos de las propias paredes. Una vez finalizada la excava-ción de las infraestructuras, no se ha registrado ni la presencia de ningún tipo de pavimentación o trata-miento del suelo o paredes, ni de hogares en el in-terior de las fosas que justificasen la interpretación como fondos de cabaña de alguna de las estructuras detectadas (fig. 14).
En cuanto a la conservación del registro arqueo-lógico documentado, señalar que éste se hallaba no-tablemente afectado por la explanación del terreno para su adecuación al regadío, por lo que todas las infraestructuras habían perdido la parte superior de la estratigrafía. Como consecuencia de esto, y acep-tando que se tratase de un conjunto de silos corres-pondientes a un poblado, hay que precisar que no
Figura 11. Sección de la estructura siliforme u.e. 1334 colmatada por vertidos procedentes del consumo de alimentos y de las remociones de la terraza fluvial a la que horada. Se observa la decapitación de la zona superior de los restos.
71La intervención arqueoLógica
Figura 12. conjunto de fosas siliformes e interfacies documentadas durante la intervención arqueológica que han sido datadas en el periodo calcolítico.
72 ÁLvaro FernÁndez FLoreS / eduardo PradoS Pérez / araceLi rodrÍguez azogue
se llegó a documentar ninguna estructura de habi-tación, al quedar éstas arrasadas por debajo de su cota de uso o cimentación. Tan sólo en el extremo este del poblado se localizó una zanja circular (U.E. 1514) que podía corresponder a una cimentación realizada con materiales perecederos, no localizán-dose niveles de uso.
Se registró un total de 100 estructuras silifor-mes de diámetro variable, de las cuales se excavaron completamente 33. Las restantes se identificaron y georrefereciaron en la planimetría, aunque no se ex-cavaron6. En planta, da la impresión de que las es-tructuras siliformes se agruparon en un espacio de planta elíptica que puede marcar con bastante apro-ximación los límites de este asentamiento de la Edad del Cobre (figs. 12 y 15).
El estudio de la distribución de estas estructuras mostraba una progresiva dispersión a partir de un área nuclear (posible zona central del asentamiento) donde las relaciones estratigráficas revelan un uso continuado e intenso del espacio, cortándose unas estructuras a otras conforme eran anuladas (fig. 16).
6. No se excavó la totalidad de los silos identificados, sino sólo una muestra de éstos en las distintas áreas excavadas y una serie en el área ocupada por el vial, ya que éste sería atravesado, según el pro-yecto de urbanización, por una conducción de aguas residuales.
Hacia la periferia disminuía el número de estructu-ras y la reutilización de los espacios era mucho me-nor, ocupando en total una superficie de 5.500 m2. No se ha localizado la existencia de fosos en los tra-bajos efectuados.
Tal y como hemos comentado, el registro arqueo-lógico documentado fue inicialmente interpretado por el equipo arqueológico como un conjunto de si-los correspondientes a un poblado cuyos niveles su-periores habrían sido arrasados por las continúas labores agrícolas efectuadas en el lugar, conserván-dose únicamente las estructuras subterráneas. Si-guiendo esta interpretación, el yacimiento de la Angorrilla tiene paralelos con otros yacimientos del entorno regional a los que, dentro de las corrientes interpretativas ligadas al materialismo histórico, se les asigna una función productiva cerealista en un modelo centro-periferia (Nocete, 2001; Cruz-Auñon y Arteaga, 1999). No obstante, a partir del trabajo de J.E. Márquez (2001) y del estudio específico de B. Gavilán (2007) sobre este enclave, hemos de señalar que caben otras posibles interpretaciones.
En función de los argumentos expuestos por esta investigadora estos sitios pueden ser conside-rados como lugares de encuentro donde se llevan a cabo prácticas rituales y ceremonias comunales a lo largo del tiempo. Estos espacios serían el resultado
Figura 13. Materiales procedentes de los silos excavados. destaca la presencia de fragmentos de platos de borde almendrado, cuencos y hojas de sílex (lámina tomada de gavilán, 2007: figs. 2 y 3).
73La intervención arqueoLógica
Figura 14. estructura siliforme 1314 una vez finalizada su excavación. Se observa cómo la fosa socava la terraza fluvial y la planta circular y sección troncocónica de la misma.
Figura 15. trazado hipotético de los límites del hábitat calcolítico.
74 ÁLvaro FernÁndez FLoreS / eduardo PradoS Pérez / araceLi rodrÍguez azogue
de unas prácticas de cohesión social de grupos mó-viles donde la ganadería juega un papel primor-dial. En concreto la Angorrilla se podría interpretar como “un lugar que aglutina periódicamente a una población principalmente ganadera que se reúne a tiempos concretos para estrechar y establecer lazos, celebrar rituales de índole diversa (económicos, re-ligiosos, sociales) y, en definitiva, para reafirmar su cohesión” (Gavilán, 2007: 66).
La necrópolis del Hierro I7
Tras un hiato temporal que abarca desde mediados del II milenio a.C. hasta mediados del siglo VII a. C., se documenta una nueva ocupación de este espacio,
7. El presente apartado tiene por objeto ubicar la necropólis del Hierro I dentro de la secuencia cronocultural documentada en el ya-cimiento. En consecuencia, se exponen de forma somera y a modo de introducción o presentación, algunas de sus principales carac-terísticas, ya que la mayor parte de los aspectos que se refieren a la misma serán objeto de estudios específicos por distintos especialis-tas en este mismo volumen.
aunque, en esta ocasión, con una funcionalidad dis-tinta, la funeraria, que contrasta con su utilización anterior como zona de asentamiento, ya sea éste permanente o estacional, o como lugar en el que se celebran de forma periódica rituales o ceremonias de índole diversa (fig. 17).
Los enterramientos muestran un grado de conser-vación muy variable por la realización de los trabajos de explanación citados anteriormente. Esto ha mo-tivado que no hayamos podido diferenciar distintos momentos de uso dentro de esta fase, dado el redu-cido número de relaciones estratigráficas existentes entre las distintas sepulturas y la homogeneidad cro-nológica que presentan los materiales recuperados (mediados del s. VII a.C. a mediados del s. VI a.C.).
A nivel estratigráfico, el área que ocupa la ne-crópolis coincide parcialmente con las estructuras del periodo anterior, existiendo un área de intersec-ción entre ambos espacios. En esta zona se constata cómo las fosas correspondientes a los enterramien-tos, cortan y se superponen a las estructuras de la Edad del Cobre (fig. 18).
Figura 16. estructuras siliformes u.u.e.e. 1103, 1105 y 1241. Se observan las relaciones estratigráficas de superposición y corte entre las mismas. en este caso, en una de las zonas de uso más intensivo del espacio, u.e. 1140, en el centro, corta a u.e. 1103 y
u.e. 1105, situados en los extremos.
75La intervención arqueoLógica
En cuanto a la delimitación de la necrópolis, los límites de ésta se hacen patentes por el norte y el oeste a partir de la dispersión de los enterramien-tos, no así por el sur y el este, donde lo restringido de la superficie excavada ha hecho imposible esta-blecer hasta donde se extendería el cementerio. No obstante, la dispersión de los enterramientos co-rrespondientes a este momento, así como, la poste-rior distribución de las sepulturas de época romana permiten pensar, como argumentaremos posterior-mente, en la existencia de una necrópolis de planta elíptica u oval amortizada por un gran túmulo o bien una serie de cubiertas tumulares de menor tamaño que agrupasen determinadas tumbas (fig.19).
Se han documentado enterramientos en fosa simple, mayoritariamente inhumaciones (56 tum-bas), aunque también incineraciones primarias (diez tumbas tipo bustum) y secundarias (una tumba en urna “tipo Cruz del Negro”). Los enterramientos presentan, en general, planta rectangular de ángu-los redondeados y sección en “U” abierta o tronco-cónica invertida con la base ligeramente cóncava.
En ocasiones se detecta un tratamiento en las pa-redes y el fondo de la fosa, que consiste en un fino revestimiento de color blanquecino o rojo. No se ha
documentado ningún tipo de cubrición o superes-tructura in situ, aunque sí, la presencia de adobes en el interior de algunas de las tumbas. La disposi-ción de éstos, caídos en los laterales, parece indicar la utilización de este recurso, bien de forma exclu-siva, bien en conjunción con materiales perecede-ros, para la cubrición de los enterramientos.
En cualquier caso, el estado de conservación de la estratigrafía ha motivado que sean escasas las se-pulturas en las que se ha podido documentar com-pletamente el proceso de colmatación.
En cuanto a los individuos, en el caso de las in-humaciones aparecen mayoritariamente con la ca-beza en el oeste, desprendiéndose del análisis de la dispersión de restos óseos en las incineraciones la misma disposición. En cuanto a colocación del cuerpo, predomina la deposición en decúbito lateral con brazos y piernas flexionados, aunque también se detectan individuos en decúbito supino.
Dentro del conjunto de inhumaciones e incine-raciones adscritas a esta fase se documentan tumbas con ajuar y sin él, siendo mayoritarias las prime-ras. Los objetos depositados resultan variados den-tro de una serie de elementos que suelen repetirse; así son los objetos de uso y adorno personal los
Figura 17. Áreas excavadas en las que localizan los enterramientos del Hierro i.
76 ÁLvaro FernÁndez FLoreS / eduardo PradoS Pérez / araceLi rodrÍguez azogue
acompañamientos más comunes. Entre éstos desta-can los denominados broches de cinturón, seguidos de los collares de cuentas, pendientes, etc. Además de estos elementos son significativos los conjuntos formados por marfiles, platos y ofrendas de anima-les, resultando singulares dos tumbas de inhuma-ción donde se depositaron armas y un conjunto de jarro y aguamanil respectivamente.
La necrópolis romana (siglo I d.C.)
Tras un hiato, que abarca desde el s. VI a.C. hasta el s. I d. C., este espacio volvió a ser usado como ne-crópolis (fig. 20). En esta nueva fase de ocupación y uso el área constituyó uno de los espacios de ente-rramiento de Ilipa Magna.
Se han registrado enterramientos en fosa sim-ple, cremaciones primarias e inhumaciones que so-cavan los niveles de terraza fluvial a distinta altura, frecuentemente a los silos de la fase calcolítica y, en contadas ocasiones (tan sólo en dos casos) a las tumbas del Hierro I (figs. 21 y 22).
La extensión del área funeraria documen-tada estuvo determinada por los límites de la ex-cavación y la conservación de la estratigrafía. Al
respecto cabe señalar que, según las fuentes orales consultadas8, las tumbas de época romana se ex-tendían por un área mucho más amplia que la ac-tualmente delimitada, pero la mayor parte de los enterramientos había desparecido como conse-cuencia de las labores de explanación de los te-rrenos para adecuación al regadío. En el área de actuación arqueológica, se conservaron restos de la necrópolis gracias a que esta zona fue sometida a un menor rebaje que las parcelas colindantes por encontrarse a una cota inferior. Según los mismos informantes, los restos de la necrópolis fueron ver-tidos en la zona de vaguada documentada al su-roeste de los terrenos de la urbanización.
El área de dispersión de los enterramientos se superpone a las estructuras calcolíticas mientras que respeta el contorno de dispersión de las tum-bas del Hierro I, al menos por el norte y este, ya que hacia el sur y oeste no se ha extendido la inter-vención. Ante esta cuestión se han planteado dos
8. Tenemos que agradecer a D. J. Palma, historiador local y gran amante de la arqueología, la información facilitada y la búsqueda in-cesante de datos que pudiesen aclarar aspectos como los que esta-mos tratando.
Figura 18. inhumación en fosa correspondiente a la necrópolis del Hierro i que corta a una estructura siliforme datada en el calcolítico.
77La intervención arqueoLógica
Figura 19. Planta del área de excavación. relaciones físicas entre las estructuras siliformes calcolíticas y su área de dispersión y las tumbas correspondientes a la necrópolis de la edad del Hierro l y su área de dispersión.
78 ÁLvaro FernÁndez FLoreS / eduardo PradoS Pérez / araceLi rodrÍguez azogue
Figura 20. Áreas en las que se han documentado tumbas y estructuras de época romana.
Figura 21. tumba de inhumación cronología romana cortando las fosas del Hierro i pertenecientes a las tumbas número 37 y 39 (señaladas con trazo negro) y al una estructura siliforme calcolítica (al fondo).
79La intervención arqueoLógica
posibles explicaciones; la primera, que la necrópolis del Hierro I fuese eludida en época romana al estar delimitada por algún hito, como por ejemplo los do-cumentados en las últimas intervenciones realiza-das en la Cruz del Negro (Carmona, Sevilla), donde se ha podido constatar la presencia de varios túmu-los y círculos funerarios delimitados por un zócalo perimétrico exterior ,construido con cantos rodados extraídos del entorno, o bien por una zanja perimé-trica que podría haber albergado un anillo de gran-des lajas de piedra hincadas (Amores y Fernández 2000: 158). La segunda propuesta, mucho más fac-tible, se basa, como parecen confirmar los testimo-nios orales y el estudio geoarqueológico, en que la zona ocupada por la necrópolis del Hierro I estuviera sobreelevada, bien por disponer de una cubierta tu-mular única, bien por la acumulación de distintos
túmulos que cubrirían una tumba o varias. Esto ex-plicaría que las tumbas romanas superpuestas a los aportes tumulares de la necrópolis protohistórica, y por tanto ubicadas a una cota más alta, desaparecie-sen en los procesos de explanación, conservándose únicamente las localizadas en el contorno, ya que se encontraban a una cota inferior (fig. 23). El área de dispersión de las tumbas de este momento ocupa en la actualidad una superficie de 800 m2.
Se exhumaron 29 enterramientos, de los cuales 23 correspondían a individuos cremados y seis a inhu-mados. Las fosas presentan, en general, planta rec-tangular de ángulos y cabecera redondeados, base plana y sección rectangular con paredes divergen-tes, mostrando orientación este-oeste mayoritaria-mente, aunque también se documentan orientaciones norte–sur, proporcionalmente más numerosas en las
Figura 22: inhumación de época romana
cortando una interfacie circular siliforme de
cronología calcolítica.
80 ÁLvaro FernÁndez FLoreS / eduardo PradoS Pérez / araceLi rodrÍguez azogue
Figura 23. dispersión de las tumbas de época romana y ubicación respecto a los enterramientos de la necrópolis de la edad del Hierro i.
81La intervención arqueoLógica
inhumaciones que en las cremaciones. En cuanto a la posición de los individuos, en las inhumaciones el cuerpo se coloca predominantemente en decúbito supino con la cabeza al este o al sur, según la orienta-ción de la fosa (fig. 24). En el caso de las cremaciones, se desprende del análisis de la dispersión de los res-tos óseos, la misma disposición.
Aunque la estratigrafía estaba decapitada, la ma-yoría de las tumbas no parece haber poseído cu-bierta, a excepción de una inhumación en ataúd de plomo cubierta con tégulas que aparecieron caídas al interior de la fosa (fig. 25). Dentro del conjunto de tumbas adscritas a esta fase se documentan tum-bas con ajuar y sin él, siendo mayoritarias las pri-meras. En los casos de tumbas sin ajuar, no existen dudas sobre su adscripción cronológica debido a la presencia de materiales cerámicos de cronología ro-mana en los rellenos de colmatación de los enterra-mientos. En cualquier caso, la ausencia de ajuar en algunas tumbas parece responder, generalmente, al precario estado de conservación de las mismas. Los objetos depositados como ajuar resultan bastante repetitivos, principalmente ungüentarios, lucernas, cerámicas finas y algunos objetos en bronce (fig. 26).
En cuanto a la cronología de los rituales, se confirma, por las relaciones estratigráficas de superposición, la
mayor antigüedad de las inhumaciones respecto a las cremaciones. De las seis inhumaciones documen-tadas, al menos en dos casos existía superposición/corte por tumbas de cremación, no dándose el caso opuesto. A partir de este dato, y teniendo en cuenta la variabilidad de las orientaciones, se podrían di-ferenciar dos momentos dentro de esta fase con un periodo de transición, aunque habrá que esperar al estudio de los ajuares correspondientes a cada tumba para confirmar las cronologías y comprobar hipóte-sis de trabajo. Del mismo modo, se registra la super-posición de las cremaciones a las fosas siliformes de época calcolítica que, en ocasiones, se complica con las relaciones estratigráficas entre los enterramientos de época romana (fig. 27).
Es preciso señalar que en la Unidad de Inter-vención 3 (la zona ocupada por el viario) se docu-mentaron un pozo y tres fosas que fueron excavados parcialmente, ya que su profundidad superaba la cota de afección del vial, para los que no podemos descar-tar una función ritual (Niveau de Villedary, 2001) te-niendo en cuenta la importancia del sustrato púnico de Ilipa (Zamora et al., 2004: 79-80; Prados y Fernán-dez, 2005: 105; Ferrer y García, 2007; Zamora, 2007).
Figura 24. detalle de la inhumación u.e. 1000. La tumba se orienta este-oeste con el cuerpo colocado en decúbito su-pino, pero ligeramente girado a la derecha, y la cabeza al este.
Figura 25. tumba de inhumación u.e. 1151. Fosa rectan-gular orientada norte-sur con cubierta de tégulas que apa-recía rehundida al interior de la tumba. Bajo la cubierta, ataúd de plomo que contenía una inhumación. Se constata una reutilización del sepulcro introduciendo una urna ci-
neraria en el mismo.
82 ÁLvaro FernÁndez FLoreS / eduardo PradoS Pérez / araceLi rodrÍguez azogue
Además de la necrópolis destaca en esta fase la existencia de una gran depresión de sección en “U”, con una anchura de unos 8 m y una longitud mínima de 70 m, que se extiende en sentido noreste-suroeste (fig. 28). Estaba amortizada con un sedimento que contienía materiales de cronología romana y del Hie-rro I. El estudio geoarqueológico de este elemento no deja dudas sobre su carácter antrópico por lo que, da-das las dimensiones del mismo y su sección, se plan-teó la posibilidad de que nos encontrásemos ante una obra defensiva correspondiente a un campamento ro-mano relacionado con los conflictos bélicos de fines del siglo III a.C. (Millán, 1986). No obstante, ni una se-rie de sondeos realizados en su interior aportaron da-tos que confirmaran esta hipótesis, ni las excavaciones recientemente realizadas en un inmueble inmediato (Cidoncha, Cervera y Cidoncha, 2003) confirmaron una posible planta cuadrangular. Una segunda posi-bilidad es la interpretación de esta depresión como un tramo encajonado y abandonado del camino de las Arenas, calzada que se desvía en la actualidad unos metros más al sur de la A-431, y que pudo discurrir con anterioridad por esta zona a juzgar por la direc-ción que presenta la vaguada. En cualquier caso, la
Figura 26. detalle de la cremación primaria u.e. 1020. Se aprecian los troncos carbonizados en primer plano y, en se-gundo, parte del ajuar, consistente en una pequeña urna,
ungüentarios y lucerna.
Figura 27. tumba de cremación número u.e. 1020 cortando a cremación previa u.e. 1017, que a su vez corta a las estructuras siliformes u.e. 1194 y u.e. 1015.
83La intervención arqueoLógica
Figura 28. conjunto de unidades tumbas, fosas, pozos y foso datados en época romana. distribución de las tumbas de inhu-mación y cremación.
84 ÁLvaro FernÁndez FLoreS / eduardo PradoS Pérez / araceLi rodrÍguez azogue
necrópolis se encontraría en relación con la calzada que discurre por la margen derecha del Guadalquivir, que se perpetúa en este tramo en la carretera A-431, y
con la necrópolis recientemente exhumada en la calle Mesones, situada en la salida hacia el sur de la ciudad (Fournier, 2007; Serrano 2007).
BIBLIOGRAFÍA
AMORES, F. y FERNÁNDEZ, A. (2000): “La necrópo-lis de La Cruz del Negro (Carmona, Sevilla)”, Ar-gantonio, Rey de Tartessos: 157-163. Sevilla.
BARRAL, M.A. y BORJA, F. (2005): Análisis Geoar-queológico del Yacimiento de La Angorrilla I y II. Alcalá del Río (Sevilla). Informe técnico. Inédito.
CIDONCHA, N.; CERVERA, L. y CIDONCHA, S. (2006): “Prospección Arqueológica Superficial con sondeos estratigráficos en el yacimiento de-nominado “La Ermita I”, Alcalá del Río, Sevilla: la necrópolis islámica de Qalat Ragwal”, Anuario Arqueológico de Andalucía/ 2003. III. Actividades de Urgencia: 264-269. Junta de Andalucía. Sevilla
CRUZ-AUÑÓN, R. y ARTEAGA, O. (1999): “Acerca de un campo de silos y un foso de cierre prehistóri-cos ubicados en «La Estacada Larga» (Valencina de la Concepción, Sevilla). Excavación de urgen-cia de 1995”, Anuario Arqueológico de Andalu-cía/1995. III, Actividades de Urgencia: 600-607. Junta de Andalucía, Sevilla.
FERNÁNDEZ, A. y RODRÍGUEZ, A. (2005): Interven-ción Arqueológica de Urgencia en el yacimiento de Angorilla I de Alcalá del Río (Sevilla) Agosto 2003-octubre 2004. Memoria Científica. Delega-ción Provincial de Cultura de Sevilla. Inédito.
FERNÁNDEZ, A.; RODRÍGUEZ, A. y GARCÍA-DILS, S. (2012): Alcalá del Río. La Ciudad y el Territorio. Carta Arqueológica Municipal. Volúmenes I-III. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Alcalá del Río. Inédito.
FERRER, E. y GARCÍA, F. J. (2007): “Primeros da-tos sobre la Ilipa turdetana”, en E. Ferrer y otros (eds.), Ilipa Antiqva. De la Prehistoria a la Época Romana: 103-130. Universidad de Sevilla-Ayun-tamiento de Alcalá del Río-Cajasol, Sevilla.
FOURNIER, J. (2007): “Aportaciones al conocimiento del área periurbana meridional de la antigua Ilipa Magna. Resultados preliminares de la Interven-ción Arqueológica Preventiva en c/ Mesones nº 40-42-44, Alcalá del Río (Sevilla)”, en E. Ferrer y otros (eds.), Ilipa Antiqva. De la Prehistoria a la Época Romana: 283-294. Universidad de Sevilla-Ayunta-miento de Alcalá del Río-Cajasol, Sevilla.
GAVILÁN, B. (2007): “El yacimiento calcolítico de La Angorrilla: ¿los orígenes del poblamiento es-table?”, en E. Ferrer y otros (ed.), Ilipa Antiqva. De la Prehistoria a la Época Romana: 55-68.
Universidad de Sevilla-Ayuntamiento de Alcalá del Río-Cajasol, Sevilla.
HARRIS, E.C. (1991): Principios de estratigrafía ar-queológica. Crítica. Barcelona.
MÁRQUEZ, J.E. (2001): “De los «campos de silos» a los «agujeros negros»: sobre pozos, depósitos y zanjas en la Prehistoria Reciente del Sur de la Pe-nínsula Ibérica”, Spal 10: 207-220.
MILLÁN, J. (1986): “La batalla de Ilipa” Habis 17: 283-304.
MORENO, M. T. et al. (1986): Inventario de yacimien-tos arqueológicos de la Provincia de Sevilla. Sevilla.
NIVEAU DE VILLEDARY, A.M. (2001): “Pozos pú-nicos en la necrópolis de Cádiz: evidencias de prácticas rituales funerarias”, Rivista di Studi Fe-nici XXIX, 2: 183-230.
NOCETE, F. (2001): Tercer milenio antes de nuestra era. Relaciones y contradicciones centro/periferia en el Valle del Guadalquivir. Bellaterra, Barcelona.
PONSICH, M. (1974): Implantation Rurale Antique sur le Bas-Guadalquivir. Madrid.
PRADOS, E. y FERNÁNDEZ, A. (2005): Memoria pre-liminar de la intervención arqueológica preven-tiva en la Calle Pasaje Real 2-4 de Alcalá del Río, (Murallas de Alcalá del Río) Sevilla. Delegación Provincial de Cultura. Inédito.
ROMO, A. S. y VARGAS, M. (2000): Alcalá del Río. Estudio Arqueológico del Núcleo Urbano y su Entorno. Delegación Provincial de Cultura de Se-villa. Informe Inédito.
SERRANO, A. (2007): “Ubicación de las necrópolis de época romana en E. Ferrer y otros (eds.), Ilipa Antiqva. De la Prehistoria a la Época Romana: 29-54. Universidad de Sevilla-Ayuntamiento de Alcalá del Río-Cajasol, Sevilla.
ZAMORA, J. A. (2007): “La inscripción sobre frag-mento de pizarra hallada en Alcalá del Río: un excepcional epígrafe neopúnico”, en E. Ferrer y otros (ed.), Ilipa Antiqva. De la Prehistoria a la Época Romana: 131-147. Universidad de Se-villa-Ayuntamiento de Alcalá del Río-Cajasol, Sevilla.
ZAMORA J. A.; FERRER, E.; PRADOS, E. y FERNÁN-DEZ, A. (2004): “Hallazgos recientes en Alcalá del Río (Sevilla), antigua Ilipa Magna: una placa de pizarra con inscripción neopúnica”, Rivista di Studi Fenici XXXII, 2: 77-89.
LA NECRÓPOLIS DE ÉPOCA TARTÉSICA
DE LAANGORRILLA
LA NECRÓPOLIS DE ÉPOCA TARTÉSICA
DE LAANGORRILLA
Álvaro Fernández Flores Araceli Rodríguez Azogue
Manuel Casado ArizaEduardo Prados Pérez
(coordinadores)
En la primera década del siglo XXI se efectuó en Alcalá del Río (Sevilla) una serie de inter-venciones arqueológicas en las que se detectaron los restos correspondientes a un pobla-do y a una necrópolis de época tartésica. La presente obra, aunque se centra en el análisis de los enterramientos, incorpora también la información recuperada en la zona de hábi-tat, al considerar ambos enclaves como partes integrantes de un mismo asentamiento.
El trabajo se inicia con una contextualización de las sepulturas en el marco de la relación poblado-necrópolis, atendiendo al patrón de asentamiento, su relación espacio-temporal y la ubicación del cementerio en su contexto paleogeográfico. A partir de esta exposición se realiza un estudio centrado en la configuración general de la necrópolis y la distribu-ción de las tumbas. El tercer nivel de análisis se ocupa de la investigación específica de cada sepultura y de los distintos elementos depositados en su interior, principalmente de los ajuares. Estos estudios se completan con una serie de análisis sobre antropología física y paleopatología, paleodieta, ADN, antracología, etc., cuyos resultados posibilitan la reconstrucción de los ritos funerarios y un acercamiento a la caracterización de la po-blación enterrada, su hábitat y otros aspectos relativos a sus estrategias de explotación y adaptación al medio.
En definitiva, los datos aportados por la excavación de la necrópolis de la Angorrilla, junto con las investigaciones desarrolladas en el poblado coetáneo, contribuyen al conocimien-to de las comunidades que ocupaban el Bajo Guadalquivir durante el Hierro I, convirtien-do a este yacimiento en uno de los referentes fundamentales para caracterizar a dichas poblaciones y valorar cómo influyó la colonización oriental en este espacio geográfico.
LA
NE
CR
ÓP
OL
IS D
E É
PO
CA
TA
RT
ÉSI
CA
D
E L
A A
NG
OR
RIL
LA
AL
CA
LÁ
DE
L R
ÍO, S
EV
ILL
A
Álv
aro
Fern
ánde
z Fl
ores
A
race
li R
odrí
guez
Azo
gue
M
anu
el C
asad
o A
riza
Edu
ardo
Pra
dor
Pére
z (c
oord
s.)
ALCALÁ DEL RÍO, SEVILLA
ALCALÁ DEL RÍO, SEVILLA