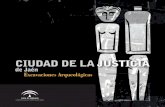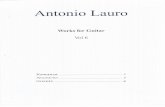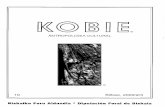Revista de Flamenco / Peña Flamenca de Jaén - Diputación ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Revista de Flamenco / Peña Flamenca de Jaén - Diputación ...
Revista de Flamenco / Peña Flamenca de Jaén
83 Año XV
Septiembre-Octubrede 1992 Candil
Sobre la soleá y la siguiriya / González Climent / 8 imágenes / Chica / Por malagueñas / Vargas / Loli La Revoltosa / Soler Guevara y Sánchez Ortega / I Congreso de Críticos de Arte Flamenco / Buendía López / ACAF / Valera Espinosa / Bienal’92 / Acal / Poesía / Buendía / Joselete / Valera Espinosa / El gratuito invento del cante gitano / Barrios / XX Congreso de Huelva / Buendía López / Mario Maya y El Mistela en Huelva / Valera Espinosa / Presentación de un libro / Sánchez Ortega / Aunque no quepa en el papel / Buendía López / Enderezando entuertos / Yerga Lancharro / Aireó de la fiesta gitana / Alcalá y Martín / Las poesías de los gitanos / Sneew
Instituto de Estudios Giennenses. Candil : boletín de la Peña Flamenca de Jaén. N.º 83, 9/1992. Página 1
CandilRevista
de FlamencoPeña Flamenca
1.113 de Jaén
Precio: 1.500 pesetasPedidos a TALLER EL BÚCARO, S. L.
Hacienda de los Pavones, 66, 3.° A 28030 MADRID
Año W, n.0 83
Siendo «Candil» una revista coleccionable, sus páginas se numeran correlativamente número a número.
Portada
«La Niña de los Peines», óleo sobre cartón, de José Olivares
Contraportada
Enrique de Melchor, tocaor
Contenido de este Número 83
Dirigen:Ramón Porras GonzálezRafael Valera EspinosaRedactor Jefe:José Luis Buendía LópezConsejo de Redacción:Alfonso Fernández Malo, Fausto Olivares Palacios, Manuel Martín Martín, Manuel Vi- llarejo García y José Pamos MozasSecretario:Leovigildo Francisco Aguilar Burgos Administrador:Juan José Carrascosa JuradoCorresponsal en Sevilla:Manuel Martín MartínCorresponsal en Granada:Juan Cruz MaculetCorresponsal en Madrid:Antonio Corcobado ArroyoCorresponsales en Almería:Norberto Torres Cortés y Antonio Zapata García
Corresponsales en CádizPedro Sánchez Ortega y Luis Soler GuevaraCorresponsal en Málaga:Ramón Soler DíazCorresponsal en Extremadura:Joaquín Rojas GallardoCorresponsal en Cataluña:Francisco Hidalgo GómezColaboran en este número:Anselmo González Climent, Francisco Chica, Paco V. Vargas, Luis Soler Guevara, Pedro Sánchez Ortega, José Luis Buendía López, Rafael Valera Espinosa, Miguel Acal, Manuel Barrios, Manuel Yerga Lancharro, Miguel Alcalá, Manuel Martín Martín, Arie C. SneewDiseño:José ViñalsFotografías e Ilustraciones:José Pamos y otrosRedacción y Administración:Maestra, 11 - 23001 Jaén, España Teléfono (953) 26 17 10Edita:Peña Flamenca de JaénImprime:SOPROARGRA, S. A.Teléf. 228000 - Fax: 266009C/. Villatorres, 10 - JaénDepósito Legal: J. 133 - 1978I.S.S.N.: 0212-8640
Nota
Prohibida la reproducción total o parcial de textos e ilustraciones sin mencionar la procedencia.
«Candil» no se hace necesariamente solidaria de los puntos de vista sostenidos en las colaboraciones firmadas. Es incluso consciente de que muchos de ellos versan sobre materias controvertidas e invita a los estudiosos al debate sobre los temas tratados.
La publicación de este número ha sido posible gracias a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
1.114 Editorial
1.115 Apuntes sobre la soleá y la siguiriya / y 4Anselmo González Climent
1.122 Ocho imágenes de ocasiónFrancisco Chica
1.125 Por malagueñasPaco V. Vargas
1.126 Loli La RevoltosaLuis Soler Guevara y Pedro Sánchez Ortega
1.131 I Congreso de Críticos de Arte Flamenco José Luis Buendía López
1.133 Jaén, cuna de la Asociación de Críticos deArte FlamencoRafael Valera Espinosa
1.134 Bienal’92. La consumación de los tiemposMiguel Acal
1.138 PoesíaJosé Luis Buendía López
1.140 José Heredia «Joselete», ¿figura cantaora? Rafael Valera Espinosa
1.142 Sobre el gratuito invento del cante gitanoManuel Barrios
1.145 Crónica del XX Congreso de Arte Flamenco de HuelvaJosé Luis Buendía López
1.153 El arte de Mario Maya y «El Mistela» en HuelvaRafael Valera Espinosa
1.155 Presentado el libro «Antonio Mairena en el mundo de la siguiriya y la soleá» de Luis Soler Guevara y Ramón Soler Díaz Pedro Sánchez Ortega
1.157 Aunque no quepa en el papelJosé Luis Buendía López
1.158 Enderezando entuertosManuel Yerga Lancharro
1.159 Aireó de la fiesta gitanaMiguel Alcalá y Manuel Martín Martín
1.167 Las «Poesías de los gitanos», publicadas por George Borrow en 1841. Edición íntegraArie C. Sneeuw
Instituto de Estudios Giennenses. Candil : boletín de la Peña Flamenca de Jaén. N.º 83, 9/1992. Página 2
CandilRevista
de FlamencoPeña Flamenca
1.115 de Jaén
CandilRevista
de FlamencoPeña Flamenca
de Jaén 1.114
V 'U V Editorial U* U1Ha muerto «El Perrate»
Apuntes sobre la soleá y la siguiriya (y 4)_____________
Anselmo González Climent
Hay muertes, en el uni
verso del Flamenco, que sin duda alguna resultan
emblemáticas. Una de ellas, ojalá sea la última, ha sido la de «El Perrate». Y lo decimos porque el sincero pesar por la desaparición de un cantaor jondo que hizo importante, entre otros, un eco añejísimo de soleá, tiene, en este caso, un valor añadido: el de las circunstancias que precedieron e incluso acompañaron a su muerte. Nos referimos a la notoria indigencia económica que ha tenido que soportar este «aduendado» cantaor.
A parte de paradójico, siempre resulta tristísimo el que quien por méritos propios ha de figurar en cualquier antología comprensiva del flamenco de los últimos cincuenta años, quien ha sido objeto de varias tesis doctorales en Francia y en Holanda, quien, en definitiva, representa un orgullo para esta Andalucía doliente, deba valerse casi de la caridad pública para subsistir. Ello, aparte de ser rigurosamente injusto, constituye una afrenta, una agresión insolidaria de la que todos somos responsables. Y
no es sólo la falta de generosidad para con nuestros prohombres, sumidos en la más humillante de las penurias, sino lo que quizá sea más importante, nuestra falta de talento para haber recabado soluciones institucionales a un problema que no halla su adecuada respuesta en la beneficencia, sino en la equidad de un ordenamiento jurídico social más tuitivo respecto de los artistas flamencos, llámese Mutualidad, cobertura de prestaciones de la Seguridad Social o lo que se quiera llamar. Es curioso constatar que en este país se han encontrado soluciones para el colectivo de toreros, para el de artistas de variedades,
e incluso para el de los curas. Y sin embargo, nos hemos olvidado de los artistas flamencos, de los viejos cantaores que, representando frente a otros colectivos un número insignificante y consecuentemente una ínfima inversión pública, afrontan menesterosos los últimos años de su vida. Existen además otras lecturas: siempre hemos admirado a quienes, leales al legado histórico recibido, se mantuvieron fieles a lo más genuino, a lo más sustancial del cante, rechazando fáciles caminos que conducían a efímeros éxitos. ¿De qué forma hemos incentivado esta dedicación, esta fidelidad a los duendes? ¿Ante ejemplos tan significativos como el de «El Perrate», debemos zaherir a quienes, por puro instinto de supervivencia, antepusieron ésta a cualquier otra consideración artística?
Ha muerto «El Perrate». Con él desaparece otro representante de esa entrañable generación de cantaores para los que las «ducas» no son memoria sino tremenda existencia. Descanse en paz, para vergüenza nuestra.
La mujer en la soleá
Este ángulo diedro en tensión de los cantes grandes es simbólicamente la tensión entre los estratos más subterráneos y elevados del hombre. Esto es suficiente para entender que los cantes grandes sean casi específicamente pertenencia masculina. En cambio, la soleá que maneja más desenfadadamente el dato existencial (y con ponderada dialéctica), ha sido el camino elegido por la mujer para traducir su aporte sublimador al cante grande. (Ni qué decir tiene, al baile).
Existen excepciones tanto en cantaores como en estilos determinados. Sería ridículo, por caso, sugerir que la Niña de los Peines no puede cantar por otros cantes, salvo por soleares, o que Gracia de Triana o Rocío Vega no le dan esencia a la saeta. Descontando estos casos aislados —y algunos más que no nos llegan a la memoria—, surge como tope común para la mujer el cultivo de los cantes grandes jondos que no sean la soleá. De un breve repaso histórico recordamos el famoso triángulo de la Serneta, la Andonda y la Gómez. So- leareras contemporáneas de renombre son la mencionada Niña de los Peines, la
Trinitaria, la Niña de la Puebla, la Andalucita, etcétera, y más atrás: Antonia la de San Roque, Anilla la de Ronda, la Marrancho, la Fandita, la Parrala y la Loro.
En la soleá, la mujer ha expresado mejor su temperamento. Su instantaneidad no dubitativa, su necesidad de sentir en el cante (o en la vida) bases estables, la imposibilidad o improbabilidad de expresar estas tensiones fuera de las afectivas ligadas al amor, y agregado a todo ello el garbo de este cante realmente único entre los grandes —amén del esfuerzo físico supremo que requieren los otros cantes de igual jerarquía— ha plantado a la mujer en la soleá mejor que en cualquiera de los otros estilos jondos.
La cantidad y calidad de mujeres hondas que cantan por soleá llama la atención. No cabe duda que cantaoras redondas como la Parrala y la Niña de los Peines acometen cualquier otro género grande con los mismos arrestos del hombre (singularmente esta última por siguiriya y malagueña), pero tales son las menos. Se ha sostenido que casi ningún solearero hombre puede ponerse a la altura de la Parra- la, la más popular, original y presentista, o de la Serne
ta, más dulce, persistente y seria en su palo. La primera expresó la momentaneidad de sus llamados vitales que liquidaba rápidamente; la segunda se acercó más a la expresión de sentimientos anímicos, su cante requería más elaboración intrapsíqui- ca, pero cuando aparecía se desprendía limpiamente, con nitidez de forma y contenido. La distancia que separaba a la cantaora onu- bense de la gaditana no fue más que de matices expresivos y de acentuación temperamental.
Lo mismo ocurre en la temática. Entre el cante dulce de Anilla la de Ronda, el bravio de la Andonda y el humillante de la Fandita, nadie puede pensar en una posibilidad de enlace si sólo en la letra y el temperamento se piensa. Son diferentes personalidades que alcanzan una fórmula similar en su poder expresivo, tras posiciones frente al mundo que se resumen casi unitariamente atravesando las rejas más o menos prietas de la soleá. Ronda, Utrera y Cádiz se enlazan en una sola expresión de Andalucía.
Presentismo e historicismo
Esta instantaneidad y re- solutividad características de la mujer jonda dentro del
Instituto de Estudios Giennenses. Candil : boletín de la Peña Flamenca de Jaén. N.º 83, 9/1992. Página 3
CandilRevista
de Flamenco Peña Flamenca
1.117 de Jaén
CandilRevista
de FlamencoPeña Flamenca
de Jaén 1.116
flamenquismo y en especial de la soleá, sugiere una división genérica del cante atendiendo a la nota temperamental de los intérpretes. De forma un tanto convencional, podríamos agruparlos en «presentistas» e «his- toricistas».
Presentismo: La dualidad presentismo e historicismo se manifiesta subjetivamente en los cantaores y objetivamente en los cantes. Vale decir: hay cantaores que optan por dejarse librados a sí mismos, a sus sentimientos, al instante; otros, en contraposición, nada pueden traducir si no se religan con un pasado, con un sentido normativo de las cosas, con un
Anilla la deRonda
mundo al que se pertenece y al que se obedece. Con parecida mecánica, existen cantes que favorecen la inserción del artista presen- tista (v.g. por medio del fandango), y cantes propicios para la posición histo- ricista (v.g. por medio de la siguiriya).
El presentismo es la fórmula de una sensibilidad rápida, cambiante, tornadiza, ideal para la improvisación creadora. (Es típico el presentismo airoso de los cantes ligeros, frágiles, suasorios). Proverbialmente, esta blandura repentista hace posible la destacada versión femenina de la soleá, vía apta para recoger la variedad de
sus matices vitales, su entrega estetizante, la rapidez de sus desplantes.
Historicismo: Los cantes y cantaores encuadrables aquí son expresiones de elaboración afectiva, de acarreos íntimos, de arcaísmos étnicos. El cantaor no se abandona a la intuición pasajera o al sentimiento huidizo. Antes el contrario, se ve compeli- do a extravertir el denso mundo de la interioridad de su grupo étnico, social, tradicional, comarcal. Esto lo convierte en oráculo, disminuyendo el interés recortado de su posible personalidad. No le es permitido el encanto lúdico de la improvisación. Es jipío mediativo (en este sentido, más masculino que femenino), telúrico, hermético, tradicionalista, sistemático (tentadoramente atribuible a la Andalucía Alta). Si el presentismo es materia prima para «juerga» y hasta para Opera Flamenca, el historicismo elige su contorno escenográfico en la reunión a puertas cerradas.
Imponderables inasibles
Una de las pautas que, expresada en términos filosóficos, auxilia de la distinción entre cantes grandes y cantes chicos, y en nuestro tema concreto a la distinción final entre siguiriya y soleá, es la de enfrentar todas estas antinomias ante el concepto de lo imponderable (asible e inasible).
El concepto (y la sensación) de lo imponderable inasible es nota característica de los cantes grandes jon- dos (excepto, en gran parte, de la soleá).
La raíz de estos imponderables inasibles es el sentimiento vivido y expresado en una comunicación establecida de alma a alma, interenergética, sin ventanas posibles a la reflexión y al autodominio. Es razón anímica, pathos en tensión. El estilo, inclusive como fórmula o envase de los afectos, admite quebrarse en sí mismo para facilitar el impulso motriz del cantaor.
Juega aquí un papel básico la ley del tárab (concepto devuelto a su pleno sentido por don Emilio García Gómez): el crecimiento del dramatismo que lleva inevitablemente a la situación de éxtasis, denotada en lo conceptual por la situación/lí- mite; en lo anímico, por la sensación de tope o de vacío; y en lo expresivo, a través del quiebro o silencio. En rigor, esta situación- éxtasis termina por llevar al sentimiento de totalidad-, totalidad, entiéndase bien, encarnada pero no resuelta. Todo esto deja como sugestión final un mundo de resonancias o puntos suspensivos que en la lexicografía andaluza se expresa con términos tan gráficos y líricos como duendes, sonidos negros, fario, sino, etcétera.
Esta sensación, encuentro o vivencia de los imponderables inasibles acostumbra dirigirse a las puertas de la religiosidad, en tanto y cuanto la situación-éxtasis (vivencia flamenca de la situación-límite jasperiana) sitúa al individuo al desnudo, ante la abertura del todo. Se entiende así que casi todos los cantes grandes jondos tengan un cierto tono ascendente,
dramáticamente sobrehumano, a extremo tal que si el cante religioso por excelencia es la saeta, sus mejores variedades rematan por si- guiriyas o por martinetes.
Esta religiosidad se nutre o religa con el todo a través de la fatalidad vivida y casi siempre sentida con pujos de lucha y rebelión (lo que no concede margen a la serenidad que grana de las soleares). Resulta obvio que esta salida al todo con tinte religioso (el problema de Dios en la vía directa del sufrimiento humano surge a cada instante en el alma y en las coplas de los cantes grandes jondos), no se produce por vía reflexiva, tradicionalista o teológica. Ello sería inicuo en la espontaneidad popular del flamenquismo, al margen de otras consideraciones antropológicas del
andaluz que por complejas y extensas no pueden consignarse aquí.
En resumen: la mecánica de los cantes grandes jondos frente a la sensación del todo, en forma de imponderables inasibles, se puede sintetizar así:
a) El hombre en absoluta y extrema tensión vital.
b) El hombre frente a una situación dramática concreta.
c) La imposibilidad de solución entre hombre y situación. Lucha. Situación/ éxtasis como única posibilidad de sublimación.
d) Tránsito o salto obligado a Dios.
Imponderables asibles
El cante por soleá llena casi con exclusividad este apartado del alma flamenca. Desde el ángulo de los im-
Instituto de Estudios Giennenses. Candil : boletín de la Peña Flamenca de Jaén. N.º 83, 9/1992. Página 4
1
CandilRevista
de FlamencoPeña Flamenca
de Jaén 1.118
ponderables asibles, la soleá tiene la difícil vocación de descubrir la luz de ciertas instancias vitales que el resto de los cantes grandes jon- dos (por razón de tárah, como queda dicho) pierden al paso precipitado y directo del éxtasis. La soleá, con su fuerza equidistante, pers- pectivismo, madurez, aforística, estoicidad, preterismo, etcétera, puede establecer un margen prudente de distancia y comprensión entre el yo y su circunstancia. Lo que es más: lleva implícita, cuando se soluciona intelectualmente, una «salida» a la acción. El autodominio o autocentración la potencia para señorear sobre el mundo externo e interno. Es una fuente pragmática en el sentido de quehacer conformado tanto en relación de futuro previsible como de conformidad y superación ante el pasado. Brinda desenlace al fatalismo, la pelea o la discordia del yo-mundo padecida en los restantes cantes grandes. Se explica que no sólo perfecciona filosóficamente el potencial dramático de aquellos cantes grandes, sino que sirve y asesora la vitalidad conformada de los cantes ligeros, comprobándose una vez más su irradiación materna y rectora.
Todos los conceptos expuestos sobre la imponderabilidad asible e inasible pueden sintetizarse en la dualidad yo-mundo. Tendríamos así:
a) Proximidad yo-mundo: Esta es la situación típica de los cantes grandes jondos, notablemente marcada en la
siguiriya. El hombre, por medio de ellos, se encuentra unido y ligado con el mundo. El mundo-se-le-viene- encima. Procura consecuentemente la salida directa a la trascendencia. Su curso obligado es: trascendencia o teo- centricidad.
Es la juntura en carne, directamente, del individuo con el mundo. No resuelve el problema del sentido de la vida. Lo trasciende en tensión. Se dispara hacia el imponderable inasible: el más allá.
b) Perspectivismo yo-mundo: Esta es la situación típica del cante por soleá. Hombre y mundo se separan, se critican, se fijan. Hombre y mundo se relacionan montados en armonías vitales, sociales, psíquicas, etcétera, desprendiéndose el primero de la imperiosidad de religación divina a que conduce la posición contraria. El hombre sabe a qué atenerse incluso frente a su propia condición, incluso frente a sus propios límites. El hombre busca una órbita de ubicuidad en la que el drama se sublima sin dar saltos extrahumanos. Busca asiento en la antropocentricidad, arreligiosidad, inmanencia aceptada.
Esta suerte de caracterización es posible por cuanto la soleá ha concebido un espacio sabio de conexión entre yo y mundo. Sabe re- lativizar la dimensión de las cosas y de los hechos. Tiene la aristocracia de un fatalismo religado con el sentido de la gracia cristiana.
Persona versus individuo
-A-hora pueden cantarse di
ferentes estilos de fandangos «personales» (con deficitario abandono de los «regionales»), Algo parecido se hacía hace varias décadas con la soleá, pero ya no suecede. No podemos decir hoy que la soleá sea un cante que llegue en la personalidad de un cantaor a una expresión específica. Esto lo vemos en parte como consecuencia de la descentralización y des- vertebración de los buenos cantes. Se toma una pizca de lo bueno y se hace una mescolanza con lo restante, mediocre y superficial, para producir una ilusión en el juicioso y buen aficionado y, con más razón, confundir para siempre al que empieza a gustar del buen cante.
Desde otro costado, nadie hace caso a aquellos que con autoridad dan la voz de alarma y podrían ser jueces de jondas armonías. En el pasado, los aficionados podían gustar y diferenciar la soleá de Silverio, Lorente, Ser- neta, Bilbá, Ramón el de Triana, Fernando el de Triana, etcétera. En nuestro tiempo nadie podría hacerlo con tanta variedad. Al aficionado le da la impresión de que cada cantaor desarrollaba el espíritu objetivo de la tierra a más de su personalidad. Se acabó. Los moldes grandes se simplifican. En lugar de catarsis heroica y variada priva un falso «individualismo» de smocking y automaticidad.
Entrado en madurez, Pe
pe Marchena retrae su voz.
La Parrala
Marchena
(Fotos Diccionario Flamenco)
Silverio
Todo lo que anteriormente era expresión poderosa hacia fuera se vuelve meci- miento interno, cante inti- mista, recreo narcisista, notas que sumadas prestan novedosamente al cante un sesgo subjetivo realmente peregrino y sin antecedentes. El cante marchenero se hace cada vez más palabra alígera, conversación agradable o diálogo sensato, «ahorrándole» al testigo la nota dolorida para dar paso al simulacro de la verdadera pena. Si el cante de Caracol es la tormenta de lo jondo en áspero desarrollo, lo jondo en Marchena se abre como arco iris apaciguado.
Esta nota de fácil luminosidad que aparece en la mayoría de sus cantes, tiene, sin embargo, pasajes que reflejan las últimas sombras del nubarrón jondo. Así parecen sugerirlo sus frecuentes silencios (utilizados como paréntesis de densidad en el corazón del melisma), desgarros floreados, acentuaciones cortadas, pero sin perderse jamás en el abandono de sí mismo que acusa el cante de timbre gitano.
Coplas que ejemplifican esta etapa suya se hallan en el disco G.I. 112:
Tú misma tienes la culpa de lo que has hecho conmigo, llegarás a darte cuenta de los martirios que vivo.
Pensamiento me envenena que no te pueo seguir, no me metas en parajes donde no pueda salir.
Erxplica en cierto modo la
modalidad tan particular de su voz, el hecho de que Caracol es uno de los flamen-
CandilRevista
de Flamenco Peña Flamenca
.119 de Jaén
eos que más imposibilitado está de hacer —sea de los cantes grandes, sea de los cantes chicos— una derivación amable en las formas o en el espíritu.
Caracol es un cantaor atado por imperativo sensitivo al giro exclusivo del cante grande jondo. Sin embargo, no llega como Tomás Pavón a formar en los cantes grandes una barrera de impenetrabilidad para los no iniciados, otorgándoles a cambio una mayor flexibi-
Caracol
lidad expositiva. Tomás Pavón es cante intratensivo, cante en el que la situación musical y anímica fluye al dictado de una intimidad encarcelada. El buen aficionado recordará que no solamente Pavón optó por eludir cualquiera variante de profesionalismo (su idiosincrasia al parecer influía sobremanera), sino que, reflejado en su discografía grabada, se percibe la dificultad intrínseca de desprenderse de su intimidad rayana en lo monádico. El jaleo en su entorno tiene que penetrar con planificada insistencia hasta su centro emotivo, y una vez allí sensibilizado eclosiona en bloque el idioma de su cante, mecanismo que lo aproxima a la moda-
Instituto de Estudios Giennenses. Candil : boletín de la Peña Flamenca de Jaén. N.º 83, 9/1992. Página 5
CandilCandilRevista
de FlamencoPeña Flamenca
de Jaén 1.120
Revista de Flamenco
. . . Peña Flamenca1.121 de Jaén
lidad de los cantaores de la época heroica del cante, tan ajenos a la placidez estética.
Caracol, en cambio, a pesar de su indiscutible jondu- ra, utiliza naturalmente un metrónomo de posibilidad expresiva, con variaciones en su densidad, permitiendo recibir su cante en todos los tonos de convicción humana imaginables. Es muy claro que Caracol puede dar en principio la sensación de lo intratensivo, pero al mismo tiempo maneja la ducti- bilidad de ir templándose hasta el reencuentro reposado consigo mismo, lo que le permite la rúbrica del remate perfecto.
(3uando ataca la soleá jon-
da, la Niña de los Peines sugiere en sus quiebros una imagen de lo que debe haber sido lo demoníaco de Sócrates. Su cante es taladrante como una emanación gigantesca que sólo tiene la pequeña salida de un cráter, todo un mundo en larva obligado a desliarse según las estrictas leyes flamencas del compás. Su soleá aparece como una siguiriya encauzada dentro de un compás más ceñido, como una necesidad de concentración de afluentes a un río madre. En sus quiebros de voz se establece un enlace tan extraordinario de agudos y graves —fórmula de su explosivi- dad expresiva— y de concentración de emociones contrapuestas que es difícil escucharla sin sentirse lanzado a una indefinible emoción dinámica.
Este cante de la Niña de los Peines (por su compás, su ritmo, su son) nos provo
ca una extraña pulsión mo- tórica. Acaso sea este un dato dominante que la convierte en festera por excelencia. Su cante de compás es casi imposible dejar de enmarcarlo automáticamente con el pie. El ritmo ya no es aquí la complacencia en la dinámica del intérprete sino la necesidad de participación espacial. Ya no es el regusto externo del ritmo o de la visualization musical lo que realmente pesa, cuanto la participación casi biológica con lo expresado. Pastora solicita y consigue una identificación vital e interenergética del testigo como pocas veces se habrá visto a lo largo del siglo.
Soleá y tauromaquia
E/xiste una indudable co
rrespondencia intensa y directa entre tauromaquia y cante jondo. Son actividades del genio andaluz que arrancan de un mismo punto de partida. Las coincidencias, entre muchas, pueden resumirse en dos fundamentales: formales (sentido del tiempo, del ritmo, del quiebro, del silencio) y temáticas (sentido de la muerte, del sino, de la fatalidad).
Un influjo constante va de uno a otro ángulo del triángulo. Por esa virtud, cada una de las tres artes flamencas (toreo, cante y baile) consienten el acceso o interferencia plástica de las demás. Cada expresión obra como cómplice del recuerdo de las otras. Son, en fin, brotes de un mismo manantial humano: el ser jondo andaluz.
Se puede, de cierta manera, puntualizar la materia y acotar paralelos. Pero todo intento en ese sentido lleva el riesgo implícito de un ajuste aleatorio, pues quien percibe en una verónica sabor de cante buleril no puede demostrar su impresión personal sobre quien, en lugar del cante festero, cree sentir el recuerdo plástico de la soleá.
En este sentido, establecer asociaciones fijas lleva todas las de perder. Con todo, tales contradicciones interpretativas antes que desmentir, confirman el nexo cierto —artístico y humano— que une a todas las manifestaciones del mundo flamenco. El toreo, el cante y el baile se presuponen mutuamente. Las divergencias advienen cuando se trata de concretar la interrelación de un pase taurino con un quiebro del cante o un desplante del baile. Aun así, enfrentados a casos directos —pues todo depende de la situación concreta de un intérprete individualizado— cabe la posibilidad de convenir paralelos, pues suele ser uniforme la reacción sugestiva de los espectadores, más si éstos tienen una auténtica sensibilidad tauroflamenca.
De cualquier manera, conviene situar la cuestión en un terreno generalizante. Así, aceptado el hecho real de la unidad familiar de ese tríptico estético, se facilita la comprensión de las coincidencias geográficas. Para el caso concreto de la soléa (Córdoba, Triana, Sevilla, Jerez, Cádiz, etc.) resulta aproximadamente hacedero reconectar sus divisiones
con las similares del campo taurino. Como se sabe, existen distintas escuelas o estilos taurinos dentro de Andalucía (pese a lo discutido del tema). Tales estilos giran alrededor de dos centros geográficos esenciales para el cante por soleá: Córdoba y Sevilla (con la coleta personalísima de Triana).
ILJn punto puesto en duda es la licitud de una clasificación por escuelas para el arte de los toros. Los peritos en la materia han debatido largamente la cuestión sin parecer muy acordes en los resultados. Los defensores suelen remitirse a viejas escuelas de tauromaquia, familias tradicionales de toreros y, más de fondo, a un sabor taurino comarcal fácilmente perceptible a poco que se sea buen aficionado. Los impugnadores prefieren sostener que en tauromaquia sólo cabe una sola escuela matizada, a todo tirar, por el tamiz personal de cada diestro. Esgrimen casos verificables de toreros sevillanos con porte y sobriedad cordobesas.
No faltan los que, adoptando una posición intermedia, aceptan la especificidad andaluza del toreo a condición de no sobreestimar divisiones internas. Reléase a Felipe Sassone: «De Ronda, de Sevilla, de Córdoba, el toreo es uno y es andaluz. Hay quien dice que su origen es navarro y otros aseguran que vasco. ¡Bueno! Si se refieren a que la fiesta de toros nació de bregar con los astados, de cazarlos, de enlazarlos, de ajetrarse con ellos para llevarlos al mata-
La Niña de los Peines, óleo de J. Romero de Torres
dero... Bueno, sí, repito, y todo ello dio lugar después a la lidia. Pero para constituir la fiesta como hoy se entiende, desde que Francisco Romero desplegó la primera muleta —andaluza, rondeña— andaluz es el toreo. Español antes, ¿quieres tú? No; español después; pero, en fin, español, sea, ya que para ser torero hay que ser español o de la América hispana. No hay toreros de otra raza; ni ingleses, ni alemanes, y mejor callar de algún yanki y de algún francés que se vistieron de luces para hacer el ridículo. Pues sí; hubo, hay y habrá muy buenos toreros de Madrid, de Toledo, de Valencia, de Barcelona, de Méjico, sí, señor; pero los que torean bien lo hacen a lo andaluz. Y viven a lo andaluz, y hablan... Ya ves: hasta las voces técnicas que fueron surgiendo para formar un vocabulario tau
rómaco son voces de Andalucía y tienen su acento. Todos los toreros hablan en andaluz, como todos los deportistas en inglés. El arte de torear es gitano, gitano andaluz, y muestra un parentesco íntimo y misterioso con las canciones y las danzas de Andalucía» (Pasos de Toreo, Madrid, Aguilar, 1949).
No obstante, histórica, documental y estéticamente, sería difícil negar la existencia de los estilos cordobeses, sevillanos y rondeños de toreo. No se nos escapa la aludida circunstancia de que hay muchos diestros de una zona geográfica determinada que en nada responden a la tradición formal (ambiental) a que deberían pertenecer. Estos son una suerte de tránsfugas del paisaje vital. Pero, insistimos, en términos generales existe un concepto vivido y definido de toreo cordobés, de toreo sevillano, de toreo rondeño, etcétera. Si bien tales caracterizaciones no podrían resistir una demostración técnica desarrollada hasta el último detalle formal, bullen ciertas claves regionales de captación intuitiva de las que nadie, con perspicacia estética, podría desentenderse. ■
Instituto de Estudios Giennenses. Candil : boletín de la Peña Flamenca de Jaén. N.º 83, 9/1992. Página 6
CandilRevista
de FlamencoPeña Flamenca
de Jaén 1.122
Album flamenco:
Ocho imágenes de ocasión
Francisco Chica
En el gran supermercado que vivimos hoy (un es
pectacular revoltijo en el que todo se cambia, se compra y se confunde), consuela encontrarse aún con
algunos restos del derribo que ayudan a recomponer, como en un gran puzzle, la imagen de un pasado que se niega a desaparecer para siempre entre las turbulentas aguas de la actualidad. Son precisamente esas sorpresas (chispazos esporádicos y anecdóticos pero llenos de vida), las que nos reconcilian con una identidad envuelta cada vez más en amplias zonas de sombra. Quizá sea el mundo del arte flamenco, que ha perdurado hasta el presente como la magnífica cris
talización de una cultura, la parcela de esos viejos tiempos que más esté acusando el desgaste que supone mantenerse vivo en un medio cada vez más depredador y olvidadizo.
Encontré estos retratos de artistas flamencos casualmente, mientras buscaba ciertos documentos de archivo. Estaban metidos en un gran sobre blanco en el que podía leerse: «Viejas fotografías de Málaga». Yo vi en ellas un síntoma de la capacidad que sigue teniendo el viejo mundo para sobrevivir en medio de tanta banalidad circundante. Aunque posiblemente algunas de ellas sean conocidas por los especialistas,
guitarra'¡eo avariento0.
AE 2487
ie Badajoz rÍENA. fcsyR Monfoya. pía cristalina0. J ÇZV 130 Itoiíío Moreno f* . E. Mezquina. | CY 129
l
ia y Quiroga í ( y vTo y Quirogfá í ' 1
1.123
CandilRevista
de Flamenco Peña Flamenca
de Jaén
Manuel Torre, catálogo Manolo Caracol
Merced la Serneta, a principios de siglo Merced la Serneta, joven Manuel Sarrapi «Niño Ricardo- Juan Varea
Instituto de Estudios Giennenses. Candil : boletín de la Peña Flamenca de Jaén. N.º 83, 9/1992. Página 7
CandilCandilRevista
de FlamencoPeña Flamenca
de Jaén 1.124
Pastora Pavón Pastora Imperio
Agradezcoal Archivo
de la Excma. Diputación Provincial de Málaga el permiso
para la reproducción de las fotografías.
me pareció oportuno ofrecerlas como curiosidad a los lectores de Candil.
TTodas ellas forman parte de la colección de foto
grafías del escritor malagueño Narciso Díaz de Es- covar y están dedicadas a él o a su familia. Díaz de Escovar, que vivió muy de cerca la era de oro del cante en Málaga (sobre todo la de los célebres Cafés Cantantes como El Chinitas, España, El Turco, La Loba, etc.), fue autor de algunas importantes colecciones de coplas flamencas y sus letras se hicieron muy populares al ser interpretadas por Juan Breva.
Están dedicadas y fechadas las de Pastora Pavón (30-1-49), Juan Varea (28-VIII-48) y la de Niño Ricardo (10-VI-54). La de Pastora Imperio no tiene fecha y la de Manolo Caracol tiene sólo la dedicatoria. En el reverso que reproducimos de la de Manuel Torre (seguramente uno de los pocos autógrafos del mítico cantaor) puede leerse difícilmente una dedicatoria y su firma. Niño de Jerez, que fue como se le conoció durante su juventud. Las dos fotos de Merced la Ser- neta son las mismas que aparecen, aunque muy retocadas, en el libro de Ricardo Molina y Antonio Mairena, Mundo y formas del cante flamenco.
Pues resulta ser que la Diputa
ción Provincial de Málaga (y sus asesores, claro está) no han
logrado encontrar en Málaga cantaores capaces de grabar 31 malagueñas. Claro, que lo que no sabemos es si los han buscado, pero mucho me temo que no han tenido ese detalle con los cantaores de la «Málaga cantaora»; esa, con cuyo nombre llenan su boca algunos mandamases que cada vez que se acercan al Flamenco es para meter la pata. Como la han metido una vez más al contar con un cantaor de fuera de la tierra, cuando aquí en Málaga estamos sobrados de excelentes malagueñeros que hubieran cumplido muy dignamente el encargo, al tiempo que habrían contribuido a difundir, sin confundir —que es lo que se ha conseguido—, el variado y hermoso cante por malagueñas.
Diego Clavel, el autor de tan desafortunada obra, es cantaor con más voluntad que talento, pero, y esto creo que nadie lo pone en duda, con una honradez profesional incuestionable. Y eso, precisamente, es lo primero que se nota en su obra de reciente aparición «Diego Clavel 31 Malagueñas»; mas como no tiene un conocimiento global del cante por malagueñas, pues nos encontramos ante una obra coja que contribuye más al despiste del aficionado que a una divulgación seria del cante malagueñero.
2 Y o voy a entrar en un análisis crítico pormenorizado, pero sí daré una visión general del desaguisado cometido con la grabación del mentado álbum. Decir, en principio, que toda la obra está privada del gusto preciso para cantar por
Por malagueñasPaco V. Vargas
malagueñas. En la malagueña de El Canario hace Diego Clavel una recreación aportando matices que a mí particularmente me desagradan, pero además se nota la falta de sabor propio de la tierra. El fandango de Cayetano Muriel por malagueñas ni es fandango ni es malagueña. La malagueña de Juan Trujillo «El Perote», simplemente, la desconoce.
La cara B del disco 1 la abre con una versión del estilo de El Maestro Ojana que desvirtúa al sonar más a Peñaranda que a Ojana. En la versión del estilo de Baldomero Pacheco nos alegra los oídos, pues demuestra conocer dicho cante. Como es sabido y está demostrado, Paca Aguilera no creó estilo alguno de malagueñas; sin embargo, Diego —mal informado— canta una malagueña que él atribuye a la cantaora rondeña: es el conocido segundo estilo de La Trini que se solía y se suele cantar con la no menos co-
«Malagueña»Oleo de Julio Romero de Torres
Revista de Flamenco
Peña Flamenca1.125 de Jaén
nocida copla «Paloma mía...».Las cuatro versiones de Chacón
más la que atribuye a El Pena están hechas con dignidad. En las versiones de Fernando el de Triana, El Niño del Huerto y Perso- nita, Diego demuestra que no ha escuchado suficientemente las versiones originales —o más fiables— que, es de suponer, sus asesores le proporcionaran en su día. Recomiendo a Diego Clavel que vuelva a escuchar a El Cojo de Málaga, Juan de la Loma y al propio Per- sonita.Desconozco por qué canta, Die
go, dos malagueñas de Concha la Peñaranda cuando es de todos sabido que de la cantaora cartagenera sólo existe un estilo basado en el cante por jabegotes. Las malagueñas perotas no son un saco donde cabe todo y Diego parece querer darnos a entender que sí con sus desafortunadas versiones de tales estilos. (¿Por cierto, señor Luque, en qué venta escuchó a Joaquín Tabaco?). Su desconocimiento del estilo de El Niño Vélez es patente. Y en cuanto a lo que en el disco se titula como Malagueña de Juan Breva y Fandango de Málaga por Malagueñas, podríamos catalogarlo dentro del apartado de cosas raras. En fin, cuando de una creación personal se trata, según los títulos (en el folleto explicativo el señor Luque le adjudica tres), el tiempo es el encargado de poner a cada uno en su sitio; pero su salía a lo Antonio Molina, su falta de gusto y sus excesos vocales consiguen un refrito de dudoso gusto que no ha de pasar, sospecho, a la Historia del Flamenco como ejemplo a seguir en el cante por malagueñas ■
Instituto de Estudios Giennenses. Candil : boletín de la Peña Flamenca de Jaén. N.º 83, 9/1992. Página 8
CandilRevista
de FlamencoPeña Flamenca
de Jaén 1.126
Ellos, los progatonistas, dicen...
«Loli la Revoltosa»(Nieta de Diego Antúnez)
Luis Soler Guevara, Pedro Sánchez OrtegaHoy traemos a nuestras páginas a otra artista descendiente de una gran
estirpe cantaora. Una mujer que se incorporó tarde al mundo del Flamenco, y que estamos por decir, que de haberlo hecho antes, hoy
ocuparía un lugar de privilegio dentro de nuestro Arte.Ella es Dolores Jiménez Antúnez, conocida en el mundo flamenco como
«Loli la Revoltosa», quien ha tenido la gentileza de recibirnos en su casa de la calle Alcalde Manuel de la Pinta, número 19, en pleno
corazón del Barrio de Loreto de Cádiz. Con la presencia de su esposo, José Roldán, y la compañía de ese viejo patriarca del cante que es
Tío Evaristo Heredia Maya.«Loli la Revoltosa» es descendiente directa de un legendario artista
como fue Diego Antúnez.Sin más preámbulos, lanzamos la primera pregunta:
—Loli, ¿quién era Diego Antúnez?—Mi abuelo. Mi abuelo por parte de madre.—¿Diego tuvo más hijos?—Dos hembras, mi madre y mi tía. Mi madre se
llamaba María Antúnez Fernández, y mi tía, Isabel.—Fernanda y Juana Antúnez Fernández eran dos gi
tanas nacidas allá por el año mil ochocientos sesenta
y tantos; eran bailaoras y también hacían sus cantes. ¿Tienes algún parentesco con ellas?
Interviene José Roldán. Es posible. Lo que pasa es que mi mujer desconoce el parentesco por parte de su madre, porque en la familia se ha hablao poco, pero creo que eran primas. Le decían «La Pompi».
—No. No me estoy refiriendo a la hermana de «El
CandilRevista
de Flamenco Peña Flamenca
1.127 de Jaén
Diego Antúnez en la Venta Eritaña de Sevilla, con dos amigos. Foto cedida por su nieta
Gloria». Estoy hablando de estas dos hermanas que bailaban a finales del siglo pasado. Estos apellidos de Antúnez Fernández y los de la madre de Loli, aun siendo cincuenta años más tarde, ¿tienen algún parentesco?
José Roldán. Posiblemente sí, porque el apellido Antúnez es raro que no estén emparentaos unos con otros, además, es un apellido que está bastante distribuido por la geografía.
Por ejemplo, el abuelo era de Sanlúcar de Barra- mada, las hijas de Sevilla, criás en Cádiz. También tenía familia en Jerez, por lo tanto era una familia muy distribuida por Andalucía.
—Loli. Tu madre sí era pariente de «El Gloria» y «La Pompi». ¿Qué te tocaba?
—Primos hermanos.
—Entonces, Diego Antúnez sería familiar de «El Gloria», ¿es así?
—Claro, lo que pasa es que yo era mu pequeña y no lo he conocío, pero por oídas de mi madre sí. Pero el que mejor conocía eso era mi padre, que era flamenco y conocía la tradición de la familia.
—Parece ser que Diego nació sobre 1875...—No. Exactamente nació en 1868 en Sanlúcar de
Barrameda.
—¿ Vosotros habéis escuchado si Diego a pesar de nacer en Sanlúcar, es posible que venga de Jerez?
José Roldán. Mira, os voy a contar una cosa que me contara mi suegra, hija de Diego Antúnez. Diego siempre llevaba a su casa a muchas amistades, y lo primero que hacía era encerrar a sus dos hijas en un cuarto y nos las dejaba salir para nada. Era otra mentalidad distinta a la de hoy. Por eso mi suegra y su hermana tenían muchas lagunas sobre la vida y costumbres de su padre.
Diego se buscaba la vida con su cante, pero más con su gracia que con su cante, porque, por lo que contaban, era un hombre muy gracioso.
—Nació en Sanlúcar, pero ¿dónde murió?—Aquí, en Cádiz, en el año 4L Concretamente el
19 de febrero de 1941.—¿Qué cante era el suyo? ¿Hay algún hilo musical
que nos acerque al cante que Diego tenía?José Roldán. Diego hacía la siriguiya corta. Tam
bién promocionó la caña, que era un cante que estaba muerto. Además, Diego hacía unos cantes muy propios, muy suyos, como por ejemplo El Bombero y el baile del Oso. Dicen que verlo hacer ese baile era un oso enteramente.
Después, el baile y el cante de El Bombero se ha
Instituto de Estudios Giennenses. Candil : boletín de la Peña Flamenca de Jaén. N.º 83, 9/1992. Página 9
CandilRevista
de FlamencoPeña Flamenca
de Jaén 1.128
promocionao a través de Manuel de Jesulito, de Cádiz, que era sobrino de María Carlota la mujer de Diego. Este se lo copió y lo ha hecho incluso en TV.
También ha hecho una semblanza de este cante y este baile el Nano de Jerez.
Admiro una cosa en Nano de Jerez, y es que habiendo podio hacer antes este cante y este baile, no lo ha sacao hasta que no lo hizo Manuel de Jesulito. Por respeto o por lo que sea, no ha querío hacerlo antes. No cabe duda, que esto a su carrera artística le da más aire, más cachet.
—¿Esa siguiriya que Diego hacía, se sabe de dónde pudo sacar los hilos él. Si fue de Curro Dulce o Francisco La Perla...?
—No. No se sabe. Si fuera de alguien sería de don Antonio Chacón, según me decía mi madre, porque eran íntimos amigos.
— Vamos a escuchar ahora tres siguiriyas, dos de ellas en la voz de Antonio Mairena, una de Perrate y otra de Cepero.
Las tres últimas hablan de la letra: «Dolores, Dolorosa mía...». Y la primera de ellas que hace Antonio Mairena dice: «Por los siete dolores que pasó mi Dios...». En ésta hemos escuchado en la salía un ¡ay! seco y profundo. ¿Te ha recordado algo?
—¡Claro! Me ha recordao a mi gente, a mi madre que lo hacía así. Mi madre se quejaba así cuando cantaba. Aunque yo pocas veces he oído a mi madre hacer un cante entero, porque ella siempre estaba haciendo sus cosas y pendientes de nosotros, y mi padre no quería que cantara.
Mi madre tuvo a mi hermano chico cuando ella tenía 47 años, y recuerdo que cuando lo acunaba solía cantar por siguiriyas y se quejaba de esa manera.
—¿Cómo era esa salía? ¿La recuerdas?—Pues, era... ¿La tengo que decir? ¿La digo?—Si puedes, sería interesante para rememorar esa le
jana evidencia en el cante de recreación que fue Diego A ntúnez.
¡Aaaay!Qué pena más grande tengo yo...
—Este cante que nos ha hecho, Loli la Revoltosa, tiene mucho sabor gaditano, estilo del Viejo La Isla, y sobre todo de Francisco La Perla. Aunque también tiene un cierto sabor jerezano desde los ecos que Manuel Torre le prestó a este cante de Francisco La Perla.
Diego Antúnez, aparte de cantar, parece que tenía to el salero del mundo, to la gracia de Cái... ¿Recordáis alguna anécdota...? Tu, José, que eres un baúl lleno de recuerdos.
—¡Uf! Anécdotas muchas. Recuerdo que era muy amigo de Joselito «El Gallo». Joselito se lo llevaba con él y lo aliviaba dándole dinero pa su casa. Algu
nas veces lo vestía de picaó, porque Diego era bajito y gordo, el tipo característico del picaó.
Una de esas veces, según contaba mi suegra, estaba Joselito en el callejón de la plaza y Diego en contrabarreras; por lo visto, ese día Joselito debía estar tranquilo, y por decirle algo a Diego, va y le dice: ¡Diego, anda, baja y pica el toro! A lo que Diego respondió: ¡José, dile al toro que suba!
Cosas de éstas tenía Diego muchas... Ignacio Ezpe- leta en Cádiz era un hombre con mucho ange, pero con muchísimo ange de verdad. Entonces, se metían mucho uno con otro. ¡Que si tú eres más feo que yo, que si esto que si lo otro!
Una tarde estaba Ignacio Ezpeleta sentao en el No- verti en un sillón de mimbre, con las manos sobre los brazos del sillón, y como era tan pequeño no le llegaban los pies al suelo.
Llegó Diego y estuvieron charlando un rato; cuando Diego se marchaba volvió la cabeza y le dijo: ¡Ignacio, pareces un perro pidiendo azúcar!
O cuando el Rey Alfonso XIII... porque el Rey lo llamaba con frecuencia. Un día Alfonso XIII le dijo: ¡Diego, es usted una persona con mucho humor!, y Diego le contestó: ¡Sí, Majestad, yo siempre estoy lleno de granos!
La primera vez que Alfonso XIII le dio la mano, se la lió en una servilleta, y le preguntó el Rey: ¿Diego, qué hace usted?, y le contestó: ¡esta mano ya no se la doy a nadie más, después de habérsela dao a Su Majestad!
Otra vez, reunió a tos los jorobaos de Cádiz en la Plaza de la Candelaria.
Se encontró con uno de ellos y le dijo: ¡Mira, Ma- nué, avísale a tos tus compañeros que el Ayuntamiento os va a dar un puchero! ¡Irse tos palla y me esperáis que quiero entrar con vosotros!
En la Candelaria se juntaron lo menos cincuenta ¡orobaos. Hartos de esperar a Diego, decidieron entrar en el Ayuntamiento, y, claro, le dijeron que no era verdad.
Salieron los jorobaos del Ayuntamiento echando chispas, que si se encuentran a Diego lo matan.
Hemos creído oportuno buscar este momento de humor para relajar un poco la emoción y las lágrimas que han asomado a los ojos de Loli La Revoltosa, cuando ha rememorado a su gente a través de este cante por siguiriyas que nos ha dicho.
—Loli. Decían de Diego que tenía dos voces, que según el cante aplicaba una voz u otra. ¿Es así?
—Claro que podía ser. Porque mi madre me contaba que su padre hacía muchas imitaciones de voces, incluso de animales, cr'éo que imitaba a to la clase de animales.
Fijarse lo que es la sangre... mi hija Gema, que es bailaora, ha sacao la misma facultá.
Así que no me extraña que mi abuelo pudiera tener dos voces, y hasta veinte, porque era mu habilidoso pa tó.
—¿Qué hay de eso que se cuenta de que Diego era proveedor de chistes del Rey Alfonso XIII?
José Roldan. De Alfonso XIII y de mucha gente; pero no de chistes, sus ocurrencias y su gracia eran espontáneas. Como he dicho antes, él se ganaba la vida más con su gracia que con su cante. A él le salía la gracia de las entrañas, como decimos los flamencos, pero sin molestar ni ofender a nadie.
Como era tan conocío... Cuando vivía en Sevilla, en la Alameda de Hércules, un día estaba regando las flores en el balcón de su casa, y pasa un amigo y le dice: Diego, ¿qué haces?, y le dice: ¡ya ves, aquí regando el parque!
Era amigos de muchas personalidades: de Queipo de Llano, de los Sánchez Mejías, de don Felipe Mu- rube, de Aurelio, de la familia Los Mellizos, en fin, de mucha gente, tanto de Sevilla como de Cádiz y Sanlúcar.
Era tan íntimo de don Antonio Chacón que muchos, de broma, le llamaban a Diego don Antonio.
En cierta ocasión, don Felipe Murube le invitó a una fiesta en uno de sus cortijos. Don Felipe tenía una asistenta que se llamaba Petra, que aunque tenía mu malas pulgas, a Diego lo apreciaba bastante.
Por lo visto, a Diego ese día le dolían las muelas y se acostó en una habitación pa que se le pasara el dolor; y esta buena señora le dijo que le iba a llevar un calmante pa que le aliviara el dolor.
Cuando entró, le dijo Diego: ¡Petra, esto no se puede aguantar, mira cómo se me ha puesto la cara! Diego se había colocao un pañuelo alrededor del culo y le decía: ¡Petra, mira cómo tengo la cara! Petra, como veía muy poco, tentándole, le decía: ¡Diego de mi corazón, ahora mismo se lo digo a don Felipe pa que llame al médido. Tienes la cara que te va reventar!...
Volviendo a su faceta como cantaor. Sabemos que en el año 29 cantaba en «El Kursal Internacional» de Sevilla con «El Gloria», «La Pompi», «La Malena», «El Cojo», Juanito Mojama y otros. Lo que demuestra que Diego no pasa a la historia sólo por su gracia, sino, fundamentalmente, por su cante.
También cantó en el café de «La Jardinera», aquí en Cadiz.
—¿ Vosotros habéis escuchado alguna noticia más sobre el repertorio de cantes que tuviera, aparte de la siguiriya y la caña?
CandilRevista
de FlamencoPeña Flamenca
1.129 de Jaén
Fernanda Antúnez
—Sí, claro, también hacía otros cantes como tientos y tangos... El donde más trabajó fue en la Venta Eritaña, porque la mayor parte de su vida la pasó en Sevilla.
—¿Alguna letra por la que él tuviera predilección?—La única letra que nos ha llegao por tradición es
la de El Bombero, que la hacía por tangos, y dice así: En una noche horrible que dormía en un hotel...
Algo así era, yo es que no me acuerdo de la letra. Al final decía «sape» y salía bailando.
Posteriormente nosotros hemos localizado esta letra, perteneciente a la música popular rusa, en el cancionero «El Cuplé» (1900-1936), de Serge Salaün, Colección Austral, que transcribimos completa:
Una noche horrible que dormía en un hotel, un rápido incendio surgió y como mi suerte siempre ha sido tan cruel, dormida me pilló.Cuando era imposible de apagar y ya estaba el fuego junto a mí, un bombero al cabo pudo entrar y muy decidido yo le vi.
Instituto de Estudios Giennenses. Candil : boletín de la Peña Flamenca de Jaén. N.º 83, 9/1992. Página 10
CandilRevista
de FlamencoPeña Flamenca
1.131 de Jaén
CandilRevista
de FlamencoPeña Flamenca
de Jaén 1.130
Los muebles ardían que era aquello un volcán, y al verlo yo me desvanecí; entonces el hombre me llevó hasta un diván y yo ya más no vi.Lo que aquella noche sucedió nunca lo he podido comprender, y a pesar del miedo que me dio quiero que mi casa vuelva a arder.
—¿El era gitano en el cante?—Mi tía me contaba que mi abuelo tenía la voz mu
cortita, pero mu flamenca, y que muchas veces le temía a cantar no fuera a fallarle la voz.
A mi hermano «El Piti» le pasa lo mismo. También es una persona con muchísimo ange, y canta mu bien.
José Roldan. Mi cuñao «El Piti» tenía mucha gracia. Estando en «Los Canasteros» con Caracol, las noches que no había ambiente, Manolo Caracol le decía: ¡Titi —Caracol le decía «Titi»—, ve a ver cómo están en Torrebermejas y los demás!
El «Piti» volvía a la media hora, sin haber ido a ningún sitio, y le decía: ¡Manué, to está abarrotao! Y a Caracol se lo llevaban los demonios. Pa terminarlo de cabrear «El Piti», le decía: ¡Manué, te has rebelao porque canto mejor que tú!
Caracol, que no partía peras con nadie, se mondaba de risa con él.
Mi otro cuñao... «El Bogiga», también es un gran artista, pero no de escenario, sino fuera de él. «El Bogiga» perdió la voz, pero cantaba por soleá que quitaba el sentío.
Cada vez que nos reuníamos Aurelio, él y yo en «El Español» o en «El Triunfo», por los años cincuenta y tantos, Aurelio siempre le hacía cantar por soleá.
Hubo una letra que cantaba que decía:
Que me toquen a rebato las campanas del olvío...
Que Aurelio le hacía repetir la salía quince o veinte veces, y al final le decía: «Bogiga, que no la cojo».
—Loli. ¿Tu madre nunca cantó en público?—Qué va. Mi padre no la dejaba. Y mi madre ha
cía varios palos muy flamencos y con mucha sensibilidad.
Un día, en una fiesta familiar, le dijeron que cantara, y mi padre dijo que sí por compromiso; pero cuando mi madre se metió en la cocina pa aclararse la voz,
entró mi padre y le dijo: ¡María, como cantes me voy a cagar en tus muertos y te voy a romper las dos piernas! Y mi madre le respondió: ¡Pero «Piti», habérmelo dicho antes de tomarme el bicarbonato!
Los antiguos era muy difícil que dejaran a las mujeres cantar, tenía que ser en reuniones mu íntimas.
Mi madre me contaba que una vez en un bautizo nuestro cantó, y cuando se metió pa dentro, entró mi padre y le dio una guantá y le dijo: ¡Las mujeres decentes no cantan esas letras! No sé qué letra sería...
—¿Entonces a tu hermano le viene lo de «Piti» por tu padre?
—José Roldan. Sí. Además, to la familia de mi suegro era de Jerez y tos cantan.
—¿Loli «La Revoltosa», en qué onda está?—Yo es que he salió mu tarde.
Antes decíamos que mi padre no dejó a mi madre cantar; pero es que Pepe tampoco me ha dejao a mí. Así que por eso he empezao tan tarde. Creo que si lo hubiera hecho antes habría conseguío algo.
—Pero esos ecos de «La Perla» y «La Repompa» están ahí...
—Sí..., pero no es lo mismo que cuando se empieza joven. Cuando se empieza joven se coge oficio...
José Roldan. Niña, haz un poquito por tientos de Cái.
De cal y canto y arenatengo yo que hacer una fuente...
En estos tientos-tangos hay sones de Aurelio, de «La Perla» y más lejanos de «La Repompa».
—¿Y ese otro fenómeno de esta Tacita de Plata tan llena de gracia, de arte y de duende que fue «La Perla»... ?
—¡Oh! Con «La Perla» había que acabar... cuando decía:
Que me peguen cuatro tirossi te veo venir por la calley a los ojos yo te miro.
A pesar de Loli no encontrarse bien de la voz, en ella están los matices y esos lejanos recuerdos de «La Perla de Cádiz», en la que vemos su más firme puntal.
—¿Loli, es verdad que has grabado un disco?
—Sí, está al salir, lo hemos grabao con Pasarela, porque no es un disco mío sola. Ahí estamos varios que cada uno hace una cosita.
Está claro que éste no es mi disco..., el que yo siento; el día que lo haga sola lo haré más puro.
I Congreso de Críticos de Arte FlamencoJosé Luis Buendía López
Los días 23, 24 y 25 de octubre,
se celebró en Jaén, organizado por la Peña Flamenca de esta
ciudad y la colaboración de diferentes entidades, a la cabeza de las cuales figuraba la excelentísima Diputación Provincial, el I Congreso de Críticos de Arte Flamenco, que, desde que se anunciara, tanta expectación había despertado en los ambientes jondos.
Desde todos los puntos de España acudimos a esta llamada los implicados en la crítica flamenca, para trabajar, en unas apretadas sesiones, que fueron presididas por los señores Onofre López, Francisco Hidalgo y Francisco Moyano, mesa elegida por los congresistas y que respondió con creces a la confianza que en ellos se depositó.
Las reuniones tuvieron dos partes bien diferenciadas: la teórica y la práctica. En la primera se desarrollaron cinco ponencias de tono similar, encaminadas a analizar la realidad del lenguaje crítico flamenco, su posible definición asociativa y los cauces por la que tal actividad pudiera desarrollarse en el futuro. Fueron, por orden de lectura y debate las siguientes: Miguel Acal: «La unión como fuerza necesaria», Francisco del Río: «La pureza en el flamenco», Aurelio Gurrea: «Crítica y flamencología», Agustín Gómez: «El lenguaje de la crítica en los medios de comunicación» y Manuel Martín: «Deon- tología y funciones de la crítica flamenca». Todas ellas fueron ampliamente discutidas y valoradas por los presentes, extrayéndose
Francisco del Río Miguel Acal
Aurelio Gurrea Agustín Gómez
Elecciones a la Junta Directiva de la ACAF
Instituto de Estudios Giennenses. Candil : boletín de la Peña Flamenca de Jaén. N.º 83, 9/1992. Página 11
CandilCandilRevista
de FlamencoPeña Flamenca
de Jaén 1.132
Revistade Flamenco
Peña Flamenca de Jaén
conclusiones para clarificar los motivos fundamentales para los que allí nos reuníamos, esto es, el futuro de la Asociación.
La parte práctica, y yo diría que
esencial del Congreso, fue la lectura, debate, y en su caso, aprobación con las modificaciones oportunas, del anteproyecto de Estatutos por los que habrá de regirse la Asociación de Críticos de Arte Flamenco. Aquí afloraron las lógicas tensiones, los intereses contrapuestos y hasta los pequeños arrumacos biliares que suelen estar tan presentes en todo tipo de discusiones similares.
Finalmente el Estatuto, que habrá de desarrollar un posterior Reglamento, fue aprobado con el texto íntegro que ofrecemos aparte a los lectores de CANDIL, procediéndose más tarde a la presentación de candidaturas para la Junta Directiva provisional de la A.C.A.F., resultando elegida la encabezada por Gonzalo Rojo Guerrero, de Málaga, y formada por los señores que relacionamos en nuestro anexo informativo adjunto, fijándose la sede para los próximos dos años en la Peña Fla
Manuel Martín Martín y Francisco Hidalgt
menca «Juan Breva» de Málaga.
La totalidad de los miembros del
Congreso se constituyó en el núcleo fundacional constitutivo de la Asociación, cuyos directivos deberán presentar ahora los Estatutos ante los organismos competentes para su aprobación definitiva y oficial, así como convocar más tarde una nueva reunión de la Junta General, una vez aprobado dicho trámite, que será la que ratificará de forma plena los nombramientos y acuerdos realizados en este Congreso constituyente.
Diversos actos sociales y recreativos, varios recitales y almuerzos, además de la presentación del número monográfico de CANDIL dedicado a Camarón, la exposición de pintura flamenca de José Olivares o la conferencia de Manuel Ríos sobre el periodismo flamenco, complementaron tan gratas jornadas, que intensifican más aún los empeños comunes por hacer del estudio del flamenco algo más sólido y reputado por el conjunto social. Es de esperar que, en años venideros, y con la colaboración de todos, este esfuerzo colectivo haya merecido la pena.
Gonzalo Rojo
Jaén, cuna de la Asociación de Críticos de Arte Flamenco
Rafael Valera Espinosa
Manuel Ríos Ruiz
El gusto se nos logró sin tener
que rezarle a ningún santito, pues el institucional alcance de la
Diputación de Jaén, nos ha dado las suficientes garantías para desarrollar, en nuestra capital, una labor larga y sosegadamente hilvanada por una Comisión Organizadora que siempre ha querido mostrar su confianza en el funcionamiento de la Asociación desde unas premisas de independencia personal, libertad de criterios y unificación de esfuerzos. La tarea ha sido ardua por la complejidad que distingue a sus miembros, mas el esfuerzo aportado por las personas elegidas por la Peña Flamenca de Jaén, al que hay que sumar el de los sevillanos Miguel Acal y Manuel Martín Martín, los cordobeses Agustín Gómez y Miguel López, el jerezano Manuel Ríos Ruiz y los jaeneros Manuel Urbano y Eugenio Valdivieso, ha propiciado este reivindicado fin: la Asociación de Críticos de Arte Flamenco.
La primera piedra está puesta y la verdadera labor comienza ahora, pues la responsabilidad voluntaria asumida por la Junta Directiva que salió elegida, la cual preside Gonzalo Rojo Guerrero, ha de consolidar una organización que tiene como fines primordiales: «Velar por el prestigio de la función de la Crítica de Arte Flamenco», «Promover la investigación crítica e información artística a to-
Sesiones de trabajo de la Mesa de la Comisión Organizadora
dos los niveles» y «Velar por el desarrollo, cultivo y conservación del Flamenco». Y la vela ha de ser constante y eficaz, pues los enemigos no han de faltar y siempre existen personajes que pueden perder su «status» en el mundo flamenco ante la profesionalidad definida y documentada de los miembros de la Asociación.
La ACAF ha nacido con ilusión
y desde la prestigiosa responsabilidad de un grupo de profesionales que a lo largo del tiempo, y en diversos medios de comunicación, han venido ejerciendo una labor que se encuadra dentro de los fines arriba citados. Cierto es que no estuvimos todos los que somos; sin embargo, los que no pudieron o no quisieron asistir, han de reflexionar sobre la positiva viabilidad de una Asociación que ha de unificar esfuerzos en beneficio de una mayor dignificación del flamenco para deleite de sus seguidores.
Lo apuntaba Miguel Acal en su último escrito en Candil ¿Críticos unidos?: «Uno piensa que, en el mundo de la afición flamenca, lo único importante es el flamenco. Lograr su mayor difusión y admiración, piensa uno que debe ser un objetivo fundamentalísimo. Si este concepto no prima sobre el natural de las ambiciones humanas de notoriedad, la supuesta afición de alguien no es válida o, cuando menos, positiva». ■
Instituto de Estudios Giennenses. Candil : boletín de la Peña Flamenca de Jaén. N.º 83, 9/1992. Página 12
CandilRevista
de FlamencoPeña Flamenca
de Jaén 1.134
Bienal’92La consumación de los tiempos
Miguel Acal
CandilRevista
de Flamenco. 4 -7 r Flamenca1.1J J de Jaén
La Bienal, «ese hermoso disparate» ________ (2.a edición)________
Luis Castillo Perea
El día 14 de septiembre, Salva
dor Távora, en el Teatro Central-Hispano de la Expo, inaugu
raba la VII Bienal de Flamenco. «Picasso andaluz o la muerte del Minotauro» era la obra representada. Los días 15 y 16 siguió, en el mismo lugar, idéntica representación.
El día 17, en el Teatro de la Maestranza, Enrique Morente y Max Roach ofrecían un concierto.
El 18, en el auditorio de la Expo, José Antonio Rodríguez presentó «Tango».
El 20, en el Teatro de la Maestranza, Manolo Sanlúcar ofrece «Aljibe».
Los días 21 y 22, en el Teatro Lope de Vega, «Casiopea», de Eduardo Rodríguez.
El 23, en el auditorio, Pedro Bacán y su espectáculo «Al son del 3 x 4».
El 25, 26 y 27 de septiembre, en el Lope de Vega, «Mediterráneo», de José Luis Ortiz Nuevo.
El 1 de octubre, en la Plaza de Toros de la Real Maestranza, «...y Sevilla», de Eduardo Rodríguez.
Este es el programa de una Bie
nal de Flamenco de la que se descolgó Paco de Lucía, por razones personales, y que contó con un casi improvisado comienzo por la lamentable ausencia de Camarón de la Isla.
Para todo esto algo más —según reconoció el director en rueda informativa— de ciento cincuenta millones de pesetas.
No quiero ocuparme —con ser
importante y dar mucho de sí— del tema de los dineros, porque casi es una anécdota junto a todo lo demás.
A uno le parece que José Luis Ortiz Nuevo, como un Saturno que se alimenta de hibridaciones, ha devorado a la criatura a la que dio vida. El creó, con esfuerzo e imaginación, un acontecimiento de
singular importancia. Lo cierto es que, con errores y aciertos, Ortiz Nuevo construyó un espectáculo con una significación muy superior a la espectacular. Y ahora —por la dificultad de superar el listón autoimpuesto, por agotamiento de la imaginación o por cualquier otra causa— ha optado por destruir lo creado.
Ha sido una Bienal de Flamenco sin flamenco. Magnífica la sinfonía de Manolo Sanlúcar, con la Orquesta Ciudad de Málaga; sensacional «Casiopea», de Eduardo Rodríguez, con el Ballet Nacional de Cuba. «Al son del 3 x 4», de Pedro Bacán, se encargó de destrozarlo un regidor del auditorio, llegando a la agresión física. Lo demás ¿por qué y para qué?
La búsqueda constante de nuevos caminos equivale al desconocimiento de la meta. Lo importante para algunos —y es comprensible y hasta elogiable— es caminar, pero ¿hacia dónde?
Esta Bienal ha sido una muestra de experiencias, de búsquedas, de interrogantes. O lo que es lo mismo, una ausencia de realidades, de certidumbres, de valores reconocidos. Pero es que —ojo al dato— para reconocer hay que conocer previamente.
A lo mejor no se ha perdido una ocasión irrepetible de mostrar al mundo qué es y cómo es el flamenco. Puede que lo que hayamos aprendido es a no dejarnos engatusar por quienes no lo conocen. ■
Al finalizar la anterior Bienal,
la VI —que tanta polémica suscitó por sus fallos de publicidad,
su costoso presupuesto para ofrecer tan poca calidad y, en definitiva, mucha fantasía para tan poca oferta auténticamente flamenca— su director trataba de justificar estos motivos de crítica diciendo: «Los organizadores no hemos sido capaces de transmitir la grandeza de la Bienal».
Esta afirmación —aun siendo un reconocimiento público de cierta incapacidad— llevaba inherente su reafirmación de la valía del programa diseñado y algo que —en nuestra opinión— era ciertamente irrespetuoso con quienes habían formulado opiniones de críticas hacia aquella Bienal. Dicho de manera más concisa: negaba la capacidad a los críticos para manifestarse porque no estaban en sintonía con sus puntos de vista; vamos a insistir: el flamenco hay que entenderlo como lo entiende el señor Ortiz Nuevo, quien no lo vea desde esa óptica no está en razón de criticar.
. ..i esta VII Bienal, con menor duración y con una dotación económica importantísima, su director —pese a lo que manifestara el señor Bernardo Bueno en aquella ocasión: «el director de la próxima Bienal, será un hombre que se deje aconsejar»—, vuelve a erigirse en autoridad de saberes flamencos y,
I
«Desde mi estudio». Oleo, 65 x 54 cm. Por: Amalio
Foto
: Am
alio
Garc
ía de
l Mor
al
Instituto de Estudios Giennenses. Candil : boletín de la Peña Flamenca de Jaén. N.º 83, 9/1992. Página 13
CandilRevista
de FlamencoPeña Flamenca
de Jaén 1.136
en un nuevo alarde de autosuficiencia, marca las veredas por las cuales ha de transitar el flamenco; «su flamenco» y «su Bienal». Eso sí, empleando esa manida frase —sin perder las raíces— a la que tanto recurren quienes con ella tratan de justificar esas pseudocreaciones que en buena medida comportan una degradación de nuestra más expresiva manifestación cultural.
¡Sin olvidar sus raíces!¿Qué raíces son esas que no se ol
vidan, cuando para distinguir una soleá o unas alegrías de Cái, tenemos que seguir la música de la guitarra?
¿Necesita nuestra cultura musical, para universalizarse, mixtificarla con aditamentos musicales foráneos?
¿Qué hacemos con lo que nos legaron, desde Tío Luis a don Antonio Mairena?
¿Le ponemos a la seguiriya del «Planeta» un violín?
¿Le ponemos una flauta a la cabal del «Filio»?
O ambos instrumentos a la soleá de la Serneta.
¿O quizás debemos «enriquecer» con otras músicas el cante de don Antonio Chacón?
O simplificando todo esto, ¿encerrar la música flamenca en la rígida cárcel del pentagrama?
Si la «sabiduría» se alcanza asumiendo esas doctrinas que propugnan la mezcolanza de músicas procedentes de otras culturas y de otros géneros, con nuestra música flamenca, preferimos seguir en la ignorancia que produce el estremecimiento de un «bordonazo» de Melchor o Ricardo o, en la sublime emoción de un «ay» de la seguiriya de Cagancho o de la debía de Tomás, pongamos por caso.
No. No estamos anclados en el
pasado. Navegamos en el presente, pero nuestra brújula siempre es
tá orientada hacia el norte de lo auténtico.
Todavía somos bastantes los que queremos legar a nuestros nietos lo que recibimos de nuestros abuelos, porque profesamos un profundo respeto y una admiración reverente a «los quejíos aquellos de la Triana sojuzgada, de Santiago “ghettos”, de Santa María hambre, del Perchel harapos, de la Judería miedo, del Albaicín empinado en llanto...». Y vamos a trabajar por ello; desde esos reductos «cuasi» primarios y por ello auténticos, como son las Peñas Flamencas; otras tribunas para expresar nuestra ideología flamenca nos son en cierta medida esquivas y son de más fácil acceso para quienes están en la «cúspide de los saberes», aupados a ella gracias a la admiración cosechada merced a planteamientos diametralmente opuestos a los actuales.
Como reacción a tanta crítica —también finalizada aquella Bienal— en el Correo de Andalucía y entre otras cosas el señor Ortiz Nuevo decía: «...ahora mismo estoy dispuesto a seguir si el Ayuntamiento así lo desea, pero con condiciones, porque jamás voy a cambiar mis ideas sobre este arte y su futuro».
En este año de 1992 y con otras personas al frente de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, el señor Ortiz Nuevo —llevando a la práctica lo expresado en aquella ocasión— diseña otra Bienal en la cual, dando rienda suelta a su fantasía, tienen cabida espectáculos por mor de los cuales se vuelve a cometer otro irrespetuoso atentado contra los valores concretos del arte flamenco.
L/a fantasía no tiene fronteras;
y en este caso, reparos tampoco. Ello permite concebir espectáculos como:
«Fusión»
En donde se pretende ¿fusionar? músicas procedentes de culturas tan distintas como la flamenca y la de jazz, por más que ésta, la de jazz, tenga sus inicios enraizados en hechos socioculturales parangonables a los del arte flamenco, pero de modalidad musical manifiestamente diferente.
«Tango»
En el que tienen cabida desde ritmos africanos, hasta tangos de Triana y, desde la música porteña, hasta los aires gaditanos, terminando con los tangos de los coros del Carnaval de Cádiz. Músicas que sólo tienen en común el nombre y su compás binario.
«Casiopea»
Con el cual, en una arriesgada aventura, se pretende unificar la mitología, con la danza y el arte flamenco.
Apresurémosnos en dejar claro que cuando en estas reflexiones críticas —porque ese es su sentido— citamos músicas u otras expresiones artísticas que no son flamencas, tienen como único objetivo poner de manifiesto la incompatibilidad que existe entre unas y otras. Por otra parte, todas las músicas y toda expresión artística, en general, tienen nuestra consideración más respetuosa, lo cual no es razón por la que tengamos que aceptarlas en toda circunstancia.
A;'-, ucho se ha hablado de aque
lla dilatada y aciaga etapa en la que el flamenco tuvo que malvivir con infinidad de géneros que en nada le eran afines y que contribuyeron a diluir su sentido estricto.
Venturosamente superada aquella etapa de la que el Arte Flamenco resurge con toda su grandeza —aquí hay que tener un emocio
nado recuerdo de gratitud hacia todos aquellos que se esforzaron para no permitir que se apagara la llama sagrada del flamenco— es menester que no comencemos a sentar nuevas bases que puedan conducir a crear situaciones lamentables.
No es bueno imponer criterios estéticos, sobre todo cuando estos criterios, en buena medida, siguen caminos divergentes de la esencia, porque en general, el público no tiene más opción que la que se le ofrece y, si ésta no se corresponde con la realidad o está parcialmente desvirtuada, la percepción también va a estar afectada de esta falta
«Desde el Puente de Triana». Oleo 65 x 54 cm. Por: Amallo
Foto: Amallo García del Moral
de autenticidad.Se hacen verdaderos derroches
de imaginación con el objetivo —se dice— de propiciar una presencia más universal de nuestro arte, pagando por ello el alto precio de la pérdida de su virtualidad. Y, siendo esto así, ¿no se está contribuyendo a la eliminación de algo de lo poco verdaderamente autóctono que le queda a nuestro pueblo? Mientras, la asignatura pendiente, esa reivindicación eterna del flamenco —el altísimo porcentaje de andaluces a los cuales no les dice nada— sigue acusando, calladamente, a quienes no hemos sido capaces
CandilRevista
de FlamencoPeña Flamenca
1.137 de Jaén
de dar solución a esa reivindicación. Y ahí es donde tendríamos que derrochar imaginación y volcar todos nuestros esfuerzos para encontrar los caminos que desembocaran en la encrucijada de la plena asunción, porque nos hayamos enterado todos, que el Arte Flamenco es parte indisoluble de la historia de nuestro pueblo y, por tanto, de su cultura.
En definitiva, el discurso del recién finalizado evento ha seguido caminos paralelos al que le precedió y por eso ha sido, «sin corregir y aumentada», la Bienal: «ese hermoso disparate», 2.a edición.
Instituto de Estudios Giennenses. Candil : boletín de la Peña Flamenca de Jaén. N.º 83, 9/1992. Página 14
CandilRevista
de FlamencoPeña Flamenca
de Jaén 1.138
Candil Revista
de Flamenco „ . Peña Flamenca 1.139 dejaén
Guitarra Por José Luis Buendía
A Pepe Justicia
I
Seis cuerdas solas,
como muchachas abandonadas que se peinan los cabellos en el centro de una plaza, una plaza de los pueblos y de los soles de España. Seis cuerdas que se hieren y apuñalan cuando la noche se rompe en tu vientre terciopelo de mujer embarazada. Seis cuerdas solas.Guitarra.Seis motivos para el llanto cuando un hombre se desplanta frente al toro de la pena que le habita la garganta y se desgarra en gemidos para contarnos la rabia que se enfría a borbotones en los adentros del alma.Seis cuerdas como suspiros. Sólo seis cuerdas.Guitarra.
II
Escuché una tarde antigua
la eterna queja amarga brotando de una fuente: madera labrada, cadenas que ocultan el cofre de plata, y tú, en mi oído: «es una guitarra».Tan sólo alcancé a ver seis espinas bien templadas, grilletes inoportunos de las rosas de tu cara; ancha como tus caderas, triste como tu mudanza, con un murmullo tan claro como aquellas diez palabras que aún recuerdo por ser tuyas y me duelen por pasadas.
III
"Vecinitas prisioneras
en madera perfumada, echad al vuelo el repique de vuestro son de campanas; que la prima y el bordón olviden disputas vanas sobre quién puede mejor cortar las rosas del alba. Sois compañeras unidas en un pozo de desgracias, en ese hondón de las penas donde la soleá se planta al peinaros los cabellos cinco caricias de plata. Abriros a la ternura, dejad de estar enfrentadas, que en cuanto salga la luna más que gavilla tronchada seréis un toque flamenco, historias de tierra amarga. Todas juntas vais a ser la cima de una montaña, pañuelo de un pueblo altivo. Toque de gloria.Guitarra.
Instituto de Estudios Giennenses. Candil : boletín de la Peña Flamenca de Jaén. N.º 83, 9/1992. Página 15
CandilRevista
de FlamencoPeña Flamenca
de Jaén 1.140
CandilRevista
de Flamenco Peña Flamenca
de Jaén
José Heredia «Joselete», ¿figura cantaora?
Rafael Valera Espinosa
No sé si atreverme a manifes
tar que el verdadero triunfador del Concurso Nacional de
Arte Flamenco de Córdoba, celebrado éste durante los meses de abril y mayo y en su XIII Edición, ha sido el linarense José Heredia «Joselete». Me induce a expresar esta ¿altanería? el logro de dos de los ocho premios instituidos para el cante, el Manuel Torre y el Don Antonio Chacón. Mas si me apuran algo, mi osadía está sustentada por la importancia que para mí ¿y por qué no también para los demás?, tiene la consecución específica de sendos premios, por los grupos de cantes que engloban y por ser dos.
A lo largo de la historia del concurso cordobés no han sido muchos los que han logrado el doblete en el certamen. Si exceptuamos al insigne Antonio Fernández Díaz «Fosforito», ganador absoluto en 1956 y obviamos las fases selectivas de los años 57 y 58, así como el que supuso la consecución de la llave de oro por Antonio Mairena en el 62, sólo Benito Rodríguez Rey «Beni de Cádiz», supera a «Joselete de Linares». Con las lógicas salvedades, José Heredia se equipara a las figuras consagradas de José Domínguez «El Cabrero», José Soto Soto «José Mercé» y Juan Moreno Maya «El Pele». Alguien podrá argumentar que mi osadía al verter esta opinión está siendo desequilibrada, mas he de apuntar que desequilibrada en el tiempo y no en el
(Foto: José Pamos)
origen, porque el cantaor de Linares pienso que se encuentra en las mismas circunstancias en las que se encontraban los intérpretes a los que le he equiparado tras conseguir los premios. Otro tema bien distinto es que «Joselete» consiga encauzar su proyección artística por los caminos que lo hicieron los demás.
Sin embargo, creo que cualidades
no le faltan. Quizá si amplía su formación, mantiene sobradas muestras de afición, continúa acrisolando matices de los añejos cantaores —dejando al margen los de los nuevos— y prosigue por esa última línea de seriedad profesional, el resultado es que contemos con una figura flamenca que puede aportar una amplia gama de matices artísticos.
Por otro lado, tampoco hay que olvidar que el cantaor linarense —a mi parecer— cuenta con una de las voces más flamencas de la actualidad, lo que le reporta una amplia aceptación por parte de la afición en general. Y si, además, tenemos en cuenta que la utiliza con mesura y entendimiento para evocar persona
«Joselete» con Juan Ballesteros
lismos como los de Manuel Torre, Pastora Pavón, Enrique el Mellizo o Manolo Caracol, el resultado final propicia que el cantaor de Linares llegue a las cotas de calidad y jondura de las primeras figuras actuales del flamenco.
Estas últimas cualidades pienso
que lo han llevado —con suficientes garantías— a conseguir también el Primer Premio del II Concurso de Cante Flamenco de la Comunidad Autónoma Andaluza, celebrado en Granada el pasado 13 de junio del presente año, por unanimidad del jurado.
La trayectoria artística ha de continuar en lenta progresión. Y escribo lenta porque es así como se adquiere experiencia, se matizan los acrisolamientos influenciadores sobre su personalidad cantaora, se corrigen errores y se alcanza a vislumbrar el futuro, un futuro halagüeño que el linarense tiene a la altura de su mano si muestra seriedad, constancia y estudio, a la vez que desecha falsos halagos, cantos de sirena y frágiles promesas.
Acta del Jurado134 fueron los artistas que se inscribieron pa
ra este 13.° Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba; 77 lo hicieron para optar a los premios de la sección de Cante, 37 en el apartado del Baile y 20 para el Toque. Tras las sesiones previas de clasificación, obtuvieron su pase para la fase final 44 concursantes: 26 en el Cante, 9 para el Bale y 9 en el Toque.
Tras sus actuaciones ante un jurado compuesto por Juan Carlos Hens Muñoz, Miguel Es- pín García, Antonio Fernández Díaz «Fosforito», Agustín Gómez Pérez, Francisco Hidalgo Gómez, M.a Dolores Jiménez Castro, M.a Teresa Martínez de la Peña, Manuel Ríos Ruiz, Joaquín Rojas Gallardo, Gonzalo Rojo Guerrero y Rafael Valera Espinosa, el Concurso Nacional de Córdoba arrojó el siguiente cuadro de honor:
Premio «Manuel Torre»: Cantes por sigui- riyas y tonas.
— Por unanimidad, a José Heredia «Joselete de Linares».
Premio «Niña de los Peines»: Cantes por soleá, soleá por bulerías y bulerías.
— Por mayoría, a Joaquín Jiménez «Salmonete».
Premio «Dolores la Parrala»: Cantes por serranas, livianas, tonás campesinas, el polo, la caña y peteneras.
— Por mayoría, a Rafael Ordóñez Rodríguez.
Premio «Enrique el Mellizo»: Cantes por alegrías, mirabrás, romeras, caracoles, ro- sas/tientos, tangos.
— Por unanimidad, a Paqui Lara.En este premio se conceden dos menciones
honoríficas: A Felipe Escapachini, por su cante por alegrías, y a «Salmonete», por su cante tientos-tangos.
Premio «Don Antonio Chacón»: Cantes por malagueñas, granaínas, cartageneras, tarantas, tarantos, cantes mineros.
— Por mayoría, a José Heredia «Joselte de Linares».
Premio «Cayetano Muriel»: Cantes por fandangos locales, fandangos personales.
Por unanimidad, a Antonio García Gómez «El Califa».
Premio «Pepa Oro»: Cantes por guajiras, punto cubano, colombianas, milongas y vidalitas.
— Por unanimidad, a Rafael Heredia Flores «Jesús Heredia».
Premio «Juana la Macarrona»: Baile por alegrías, mirabrás, romera y rosas.
— Desierto, por unanimidad.Premio «La Malena»: Baile por tangos, tien
tos, garrotín, tarantos, zambra.— Por unanimidad, a «Victoria Palacios».Premio «Vicente Escudero»: Baile por fa
rruca, zapateado, martinetes.— Por mayoría, a Antonio Alcázar.Premio «La Mejorana»: Baile por soleá, si-
guiriyas, la caña, el polo.— Por unanimidad, a Eva Garrido «La Yer-
bagüena».Premio «Encarnación López La Argenti-
nita»: Baile por caracoles, rondeñas, serranas, peteneras, guajiras, jaberas...
— Por mayoría, a «Mariló Regidor».Premio «Paco Laberinto»: Baile por bule
rías, canasteros, zorongo, alboreá, rumba, tan- guillos.
— Desierto, por unanimidad.Premio «Manolo de Huelva»: Acompaña
miento a cante y baile.— Por mayoría, a «Paco Serrano».Premio «Ramón Montoya»: Guitarra de
concierto.— Por unanimidad, a Paco Serrano.
Instituto de Estudios Giennenses. Candil : boletín de la Peña Flamenca de Jaén. N.º 83, 9/1992. Página 16
CandilRevista
de FlamencoPeña Flamenca
de Jaén 1.142
CandilRevista
de Flamenco . A Peña Flamenca 1.143 de Jaén
Sobre el gratuito invento del cante gitano
Manuel Barrios
Al estar sumido ese difícil mundo del flamenco en el radicalismo de las pasiones más encontradas, estoy seguro de la polémica que va a suscitar este artículo. No la rehú- yo. Por el contrario, la deseo si a través de ella podemos acercarnos un poco más a la verdad. Lo que demando —creo que con
cierta legitimidad— es que los argumentos en contra de mi teoría se documenten con textos que puedan contrastarse, único método que merece credibilidad y respeto, frente a esas «verdades absolutas» que se van repitiendo al cabo de los años sin un aporte documental que las justifique.
Gita
nos d
e la B
étic
a
El cante no pudo ser creación genuina de los gitanos
Sin ánimo de herir susceptibilidades, creo que bastaría un conocimiento elemental de la Historia para entenderlo así. A este conocimiento añadiríamos las siguientes razones:
a) Por la propia limitación creadora del gitano.
Nadie debe sentirse ofendido por esta aseveración, universalmente reconocida, incluso por un gitanó- filo tan amante de la gente morena como Rafael Lafuente:
«Lo curioso es que los gitanos no han creado absolutamente nada de
lo que se les atribuye. No es obra suya el cante flamenco, ni consustancial a su naturaleza el «ángel» que les reconocemos por rutina, ni las mismas galas femeninas con que se adornan las andaluzas cuando quieren acentuar su personalidad regional» (1).
«El gitano no crea, por regla ge-
neral. Se sirve de coplas hechas por otros» (2).
«El gitano no inventa; simplemente se instala, acepta y, en el mejor de los casos, reelabora la herencia andaluza» (3).
Nadie ignora que el paladín de la teoría gitanista del cante fue Antonio Mairena, quien no pudo eludir la contradicción por cuanto «él ha sabido, como nadie, reproducir —con las inevitables adulteraciones itinerarias— la mayor parte de los cantes de los más afamados maestros del pasado. Y lo ha hecho utilizando, según él, la transmisión oral que le ha merecido más crédito de autenticidad» (4).
b) Porque, de ser gitano el cante, se interpretaría flamenco en todos los lugares del mundo donde hay gitanos.
La conclusión es tan obvia, que basta transcribir el juicio de La- vaur:
«Digno de nota en el trance es el desdén con que hasta ahora se ha repudiado un hecho capital que todos tenemos ante los ojos. Simplemente: que con la señalada excepción andaluza, no puede ser más palmaria, permanente y radical la nulidad congénita exteriorizada por la gitana grey, en todo tiempo y lugar, en menesteres de creación de modalidades autóctonas en el campo musical, que, de haberse mentalizado, por toda la superficie del mapa de Europa sonaría una música gitana con un aire de familia inconfundible y común» (5).
c) Porque, a cambio de otros valores indiscutibles, al gitano le falta la capacidad poética, necesaria para modelar la perfección lírica del flamenco:
«Los gitanos son ciertamente un pueblo de dotes poéticas muy inferiores, y las toscas huellas de este arte que nosotros conocemos en
ellos indican el influjo de los pueblos entre quienes viven» (6).
d) Porque las coplas más antiguas del flamenco, como el romance, son anteriores a la llegada de los gitanos a España.
Pensando en la antigüedad y reciedumbre de los romances españoles, no podemos sino sonreír ante el malabarismo de Mairena y Molina cuando inventan: «Existe todo un romancero gitano oculto, latente en la vigorosa tradición de esta raza (...). Los romances gitanos es muy probable que tuvieran en alguna época un gran parecido con los andaluces» (8).
Esto ya no se ampara en el convencionalismo, sino en el puro disparate, al olvidar que los gitanos que llegan a España —cuando el romancero castellano y morisco está en su apogeo— son extranjeros que desconocen nuestra lengua. Por otra parte, ¿no pertenece al desvarío la suposición de unos gitanos del siglo XVI —antes de 1500 les hubiera sido imposible dominar la sintaxis castellana— cantando, por ejemplo, las andanzas de Bernardo del Carpio, héroe legendario del siglo IX, seiscientos años antes de que los gitanos aparecieran en la Península» (9).
e) Porque el mundo del flamenco presenta signos inseparables de él que acusan la presencia remota de otras culturas.
f) Porque los grandes músicos y musicólogos descartan la posibilidad de un origen gitano, y con ello aludimos a Pedrell, Turina, García Matos, José Romero...
«En España hemos sido mal servidos por la fortuna, hasta el punto de no haber podido recoger entre ellos (los gitanos) impresiones precisas. Si éstos cultivan la música, será poco y mal a juzgar por las migajas que nos fueron pre
sentadas en calidad de perlas en su estuche. No poseen más que algunos fragmentos deshilvanados de canciones más andaluzas que gitanas, que se acompañan con una mala guitarra, sin ninguna originalidad» (10).
g) Porque los textos antiguos españoles que describen los usos y costumbres de los gitanos, habiéndonos proporcionado valiosísimas informaciones sobre vestimentas, habla, oficios, bodas, rasgos físicos, carácter, moral de los gitanos, no hacen referencia alguna a sus cantos —aunque sí a sus bailes, acompañados del pandero—, lo que resultaría impensable si fueran los creadores de unos estilos tan originales, dramáticos, profundos y distintos a todos como son los del flamenco.
h) Porque, además de no existir ni una sola copla en caló, las letras del cante acusan, de manera inequívoca, las asombrosas peculiaridades de sintaxis, semántica, giros y modos del habla andaluza: «Acuérdate de aquel día/ que delante de un crucifico/ dijiste que me querías»; «Al hombre que está queriendo,/ hasta de noche, en la cama,/ el querer le quita el sueño»; «Anda qu? te den un tiro;/ nunca llueve como truena:/ con esa esperanza vivo»; «Chuquilla, ¡valientemente/ dejaste tú mi querer/ por el decir de la gente!»... O la impresionante «Cuando yo me muera/ mira que te encargo/ que con la cinta de tu pelo negro/ me amarren las manos» (11).
Variaciones sobre el mismo tema
«No eran (los gitanos), cuando llegaron a España, portadores de la más mínima tradición musical» (12).
«En España, como en Rusia y en Hungría, el gitano no tiene música propia, ni bailes exclusivos, sino
Instituto de Estudios Giennenses. Candil : boletín de la Peña Flamenca de Jaén. N.º 83, 9/1992. Página 17
CandilCandilRevista
de Flamenco Peña Flamenca
de Jaén 1.144
que aceptan los modos nacionales y se acomodan a ellos» (13).
«El cante existía antes de que comenzara a revelarse por boca de los gitanos» (14).
«El gitano andaluz se valió del cante y el baile andaluz primero como un medio más de vida. Después, ya estabilizado, y como gitano andaluz casero, perfectamente adaptado (aunque también a su manera), con nombre y apellidos castellanos, oficio, amistades y responsabilidades civiles, fue moldeando, modelando, reelaborando, incorporando al fin tal cantidad de matices peculiares de su raza al viejo cante andaluz, que han llegado a creer, y con ellos no pocos andaluces, que el cante es creación suya» (15).
«En su capacidad mimética, lo.., gitanos cultivaron con éxito, hasta con gran éxito si se quiere, las artes populares andaluzas, a las que matizaron en muchos casos de un modo especial y muy característico. Esto hizo que se hablara de «toreo gitano», de «cante gitano» y de «bailes gitanos»; pero de una forma tal y tan sin sentido, que se ha llegado al disparate de englobar en un mismo concepto lo gitano y lo popular andaluz» (16).
Cualquiera que se haya visto, alguna vez, envuelto en esta polémica, sabe el argumento que, en forma interrogante, formulan los gitanófilos: «Si los gitanos no crearon el flamenco, ¿cómo se explica que casi todos los primeros cantaores que registra la Historia fuesen gitanos»?.
La respuesta es elemental: porque fueron los primeros en profesionalizar el flamenco. Antes había sido interpretado en fiestas o en reuniones familiares, como sucede con todas las coplas del mundo, sin ánimo de lucro. Son los gitanos
quienes, con su aguda y especial listeza, comprenden que este arte puede dar dinero. Según parece, es un gitano de Jerez, Tío Perico Cantoral, el primero que se inscribe en un empadronamiento como «cantaor» (año 1780) y, a partir de él, se suceden los «artistas flamencos» de naturaleza gitana, a los cuales se unen, de forma paulatina, los no gitanos.
AfOL4S
(1) Los gitanos, el flamenco y los flamencos, de Rafael Lafuente (Barcelona, 1955).
(2) La copla popular andaluza, de Mercedes Pradal de Martín (Toulousse, 1967).
(3) ¡Oído al cante!, de A. González Climent (Madrid, 1960).
(4) Los payos también cantan flamenco, de P. Camacho Galindo (Madrid, 1977).
(5) Teoría romántica del cante flamenco, de Luis Lavaur (Madrid, 1976).
(6) Los cantes flamencos, de H. Schuchard (Sevilla, 1882).
(7) Academia de Ciencias de Viena. Sección Filología Histórica, LXI.
(8) Mundo y formas del cante flamenco, de Ricardo Molina y Antonio Mairena (Madrid, 1963).
(9) Es útil consultar Conquista de Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, y Los romances de América, de Menéndez Pidal.
(10) Des bohemies et de leur musique en Hongrie, de Franz Liszt (Leipzig, 1881).
(11) Hay autores que transcriben esta letra erróneamente, diciendo: «Cuando yo me muera/ te pido un encargo». Es una forma equivocada, porque los encargos no se piden, sino que se dan, y porque al sustituir la frase «mira que...» por «te pido», se está prescindiendo de un peculiar modismo andaluz.
(12) Tomás Andrade de Silva, en el fascículo de «Antología del cante flamenco» (Madrid, 1959).
(13) El delincuente español, de Rafael Sali- llas (Madrid, 1898).
(14) Bosquejo histórico del cante flemanco, de Manuel García Matos (Barcelona, 1950).
(15) ¡Somos o no somos andaluces?, de Luis Caballero (Sevilla, 1973).
(16) Algo más sobre lo andaluz, lo gitano y lo flamenco, de José María Osuna (Madrid, 1952).
Crónica del XX Congreso deArte Flamenco de Huelva
José Luis Buendía López(Enviado especial de CANDIL)
Una sesión del Congreso
Niño Jorge
Teléfono (953) 275687
Habían pasado siete años y la
ría del Odiel ni lo notaba. Nos recibió el lunes, 7 de sep
tiembre de este año de eventos, como si hubiera sido ayer cuando, entre las ondas de este mar bravio, Gómez Hiraldo, Paco Vallecillo, Manolo Cano y tantos otros que ya no están, no nos hubiésemos empeñado en detener la historia antes de que eclosionara con la avidez de los grandes acontecimientos. Entonces, hace siete años, amigos de Huelva, muchos de los que este año nos hemos reunido
bajo las pleamares de vuestra efemérides, ya intuíamos la hermosura de vuestra aportación al Nuevo Mundo, la desazón agridulce de vuestros fandangos marineros incomparables que, aunque carentes del dejillo que sólo vosotros sabéis imprimirles, nos apropiamos en aquel final de verano de no importa cuántos años, ya que lo que realmente interesa es que otra vez nos habéis convocado y de nuevo hemos acudido junto a vosotros a estrenar un corazón, a rezar un eterno minuto de silencio por los que ya no pueden acompañarnos.
Revista de Flamenco
Peña Flamenca1.145 de Jaén
El viaje
F ue el lunes cuando las naves esperanzadas embarcaron en las naos de esa preciosa sede de la Casa de Colón, el abuelo lejano y marinero que a todos nos convocaba para iniciar la andadura marinera en ese espacio mágico que, hasta el sábado 12, supo ser para nosotros la mejor de las tres Carabelas para llevarnos a buen puerto en el proceloso mar de la flamenquería. Al timón, Agustín Gómez, quien, acompañado por Luis Córdoba y
Instituto de Estudios Giennenses. Candil : boletín de la Peña Flamenca de Jaén. N.º 83, 9/1992. Página 18
CandilRevista
de Flamenco Peña Flamenca
de Jaén 1.146
José Luis Rodríguez, pusieron rumbo a la tierra prometida, alumbrando unos continentes para la verdad del cante, tal y como al día siguiente, bajo el cielo protector de la Peña «La Orden», realizaron Onofre López y Eduardo Fernández Jurado, acompañados por una marinería de entusiastas fandangueros que, al contrario que sucediera con el arriesgado genovés, no dieron entrada en sus corazones al motín ni al desaliento. Al fondo, sobre la blancura de una vela inmaculada, Juan Gómez Hiraldo, retirado por la muerte de tan especial singladura, fue testigo de la importante gesta que comenzaba en el instante preciso en que, desde diversos puntos de España y del mundo, los congresistas nos fuimos agrupando bajo la enseña de esta nave capitana que, por segunda vez en la historia de estos encuentros, es Huelva y su provincia.
Problemas de la navegación
N o le fue fácil al Almirante señalar como felizmente concluso el periplo marinero, allá por los terrores góticos de fines del siglo XV. Tampoco para nosotros resultó sencilla la maniobra, pese a contar, desde muchos meses antes de nuestra salida a la mar, con un sólido equipo, léase organización del Congreso, que hizo lo posible y lo imposible para lograr el éxito absoluto. Las ojeras y el cansancio de este exquisito Ramón Arroyo, hablan elocuentemente de su esfuerzo y del resto de los que le han acompañado en este año de apasionado trabajo para hacer posible el milagro, felizmente conseguido, de que todos nos alegrásemos de haber venido en peregrinación j onda a esta Huelva de los blancos veleros. Gracias a todos, compañeros. De verdad. Sólo vuesta entrega hace posible el que confiemos
CandilRevista
de FlamencoPena Flamenca
1.147 de Jaén
nuestro tiempo libre, tan escaso, a actividades tan polémicas.
Por ello supo a gloria el encuentro de los congresistas rezagados en el mediodía del miércoles 9, cuando recibimos el material de trabajo y las disposiciones adicionales, de cara a espectáculos y demás actos sociales, de parte de la Secretaría del Congreso. Una bolsa en la que, casi todos, echamos de menos aportaciones enriquecedoras para nuestro arte, y es algo en lo que creo necesario detenerme. En efecto, ni los bonitos adornos de pasamanería con los que fuimos obsequiados, ni la brillantez externa del envoltorio, debería hacernos olvidar la pobreza de contenidos de una bolsa en la que abundaron más los folletos sobrantes de los esplendores del V Centenario, a todas luces inútiles para nosotros, que la necesaria revisión discográfica (totalmente ausente, lo que es lamentable en un Congreso que rememoraba al genial Manolo de Huelva) como bibliográfica, ya que el discreto folleto (me resisto a llamarlo libro) que se ocupaba de rescatar la memoria del mencionado to- caor, está, en su presentación y contenidos, a años luz de los méritos del artista homenajeado.
No obstante, como nuestro interés humano por estos acontecimientos, rebasa con mucho la menudencia de la anécdota, toda vez que no había actos anunciados para esa mañana, los congresistas y acompañantes nos acogimos a ese espacio único e irrepetible de la Huelva eterna y, desparramados por sus aledaños, supimos gozar de su clima privilegiado y la bondad de sus gentes. El cronista, con un grupo de colegas, recaló en la gigantesca y bien abastecida Peña Flamenca de la capital para sentir al unísono la presencia a flor de piel de la amistad de sus socios y, más adentro, por los pulsos de la sangre, la quemazón agridulce de
Emilio Jiménez Díaz
-* «tf
Rodrigo de Zayas
Francisco Zambrano
Presentación del libro «Fosforito, el último romántico», de Francisco Hidalgo
\w\
los buenos vinos del condado. Todos, anfitriones e invitados, estábamos a la espera de acontecimientos.
Estos no habían de hacerse espe
rar mucho tiempo, ya que a las seis de la tarde nos esperaba la nada sorprendente elección de la Mesa del Congreso, en la que, fieles a la más pura de las tradiciones, sin duda acrecentada por la valía de su om- nipresencia congresual, ésta resultó compuesta por los señores Alarcón Constant y Rojo Guerrero, viejos cruzados de esta causa, con la incorporación del eficacísimo Antonio Díaz, representante del Comité Organizador. Sin sorpresas pero sin sobresaltos. Sin novedades pero sin retrocesos. Cada cosa en su sitio y un lugar inexpugnable para la correcta aplicación reglamentaria, aunque a veces ésta encorsete y haga tediosos, y hasta ridículos, los debates. Todo quedaba fijado para que el excelente artista, Joaquín Martín, nos deleitara con la presentación de su carpeta de dibujos: «Vino viejo», una tierna aproximación a los protagonistas de nuestro arte que hubiera lucido espléndida como regalo en la poco abastecida bolsa de los congresistas.
Caía la noche, húmeda de antiguos resplendores, sobre la ciudad marinera, cuando la hospitalidad del primer edil onubense nos acogía en los jardines de la Casa de Colón para obsequiarnos con una copa de vino de bienvenida que templó nuestros ánimos para emprender la singladura hacia ese paradisíaco lugar de la Rábida en el que, congresistas y acompañantes, asistimos a la representación de la obra, un tanto pretenciosamente calificada como «ópera flamenca», que lleva por título: «Y después... América», una honesta propuesta sobre el hecho del Descubrimiento, en base a todos los estilos del fandango de la provincia de Huelva, pero que adolece de una mala puesta en escena, coreografía inadecuada y una dirección artística que deja bastante que desear, convirtiendo las bellas voces de sus intérpretes en una sucesión de cantes hilvanados que muy bien podrían haberse desarrollado en un simple recital.
En alta mar
La sesión del jueves, día 10, es
tuvo marcada por la polémica y el interés de un homenaje. Como si
Manuel Cómitre
de una exacta división matemática se tratara, la primera parte de la jornada la ocupó la sana discrepancia, mientras que la tarde discurría por los senderos entrañables del homenaje aceptado y compartido. Abrió la santabárbara de los truenos ese gran congresista pacense que es Francisco Zambrano para plantear en su ponencia: «Las llaves de oro, necesidad de una referencia», la conveniencia de que tan mítica enseña flamenca, actualmente bajo propiedad intelectual de la Junta de Andalucía, se otorgue de nuevo a quien pueda merecerla, bajo la garantía de un baremo que Paco expuso en el rigor que lo caracteriza. Inmediatamente la pasión, la discusión civilizada en torno a un tema que nos dividió a los congresistas y que puede ser el anticipo de la III Guerra Mundial de llevarse a cabo, tal y como presumismo que se hará, ya que las conclusiones fueron aprobadas por una amplia mayoría, aunque no contaron con nuestro voto, ya que, entendemos, que entregar un galardón de galardones, de por vida, y hasta con una pensión económica aparejada, tal y como fue aprobado por el Congreso, transforma al receptor de la misma en el gran
Instituto de Estudios Giennenses. Candil : boletín de la Peña Flamenca de Jaén. N.º 83, 9/1992. Página 19
CandilRevista
de Flamenco Peña Flamenca
de Jaén 1.148
Actuación de la Peña Flamenca Femenina de Huelva
Representación de la obra: «Y después... América»
santón del cante, funcionario eterno, guardián del tesoro de los Ni- belungos que, como es sabido, su sola tenencia acarrea desgracias sin cuento al que lo posee.
Habría de seguir la polémica en aquella mañana, ya bastante calen- tita, gracias a la intervención de Manuel Cómitre, acerca de «Relación entre el toque de verdiales con los acordes flamencos», en donde el ponente concluye que todos los acordes del llamado cante flamenco hunden sus raíces en el de los verdiales, pretenciosa aseveración que, finalmente y tras la pertinen
te ilustración práctica de estilos, fue matizada en el sentido de que sólo «algunos» de los cantes flamencos se enriquecen de tal savia nutricia.
La sesión de mañana fue cerrada
con la presentación que Francisco Valero llevara a cabo del libro: «Fosforito, el último romántico», del cordobés, afincado en Cornellá, Francisco Hidalgo, del que ya realizamos la oportuna reseña en un número anterior de la revista. Entusiasta evocación del maestro pon- tanés que sirvió para motivarnos en nuestra inminente visita a la Peña Flamenca Femenina, en donde
Romualdo Molina
Mesa redonda: «Algunos aspectos no flamencos, para la comprensión de los cantes de ida y vuelta»
fuimos agasajados con el amor, la ternura y la flamenquería que estas mujeres saben imprimir a todo su quehacer, evidenciando con creces las dos aseveraciones de su nombre, esto es, que es flamenca por los cuatro costados y femenina como el vientre de una madre, suave placenta de mujer que envuelve vida, que desarrolla arte, y que, sobretodo, cuando te alejas de ella, notas como nunca la presencia de un mundo hostil para el que sientes no estar preparado.
La tarde comenzó y la noche discurrió por la vía del asentamiento y el homenaje emocionado a la figura irrepetible de Manolo de Huelva, en el Centenario de su nacimiento, para lo que se contó con la presencia física de Rodrigo de Zayas, amigo personal del guitarrista, quien desgranó recuerdos en carne viva, llenos de rasgos perso- nalísimos y alejados de los tópicos literarios y grandielocuentes. Algo parecido sucedió con la mesa redonda celebrada a continuación con alguno de los coautores del libro sobre Manolo, editado con motivo del Congreso y del que ofrecemos referencia particular en nuestra sección bibliográfica. Se trató de los planos humanos y artísticos del homenajeado, se cum-
Manuel Ollero con Manolo Azuaga Presentación del libro «Juan Breva: vida y obra»,de Gonzalo Rojo
plió, en fin, la hermosa labor de aproximar el mito hasta los que no tuvimos la suerte de conocer al hombre, y ello se prolongaría más tarde en el acto celebrado sobre su figura en el remozado y bellísimo Gran Teatro, en el que tres artes distintos: cinematografía, guitarra y poesía, compusieron un florilegio de lujo sobre los residuos de la memoria rescatada felizmente en el Congreso acerca de este artista que tanto dignificara la guitarra.
El viernes, 11Ija mar aparecía en calma, tras la
accidentada andadura de algún tra
yecto pasado. En la torre vigía, Romualdo Molina, tras disculpar la ausencia del coautor Miguel Espín, llenaba de incógnitas la sala de sesiones con su «Tristeza de vuelta», una arriesgada interpretación del fenómeno de dicho sentimiento como conformador de la estética flamenca y que, según los autores, fue incorporado al cante por Silve- rio Franconetti, después de su estancia americana, en la que se impregnó de tales sones tristes, de los acentos nostálgicos y terribles de aquellas gentes rebozadas en desdichas.
Lamentamos que la actitud sufra-
CandilRevista
de FlamencoPeña Flamenca
1.149 de Jaén
guista, súbitamente desatada en la presidencia de los congresos, opinaron que había que someter a votación lo que no era más que una hermosa comunicación que puede o no ser creída, pero a la que no va a afectar para nada que, finalmente realizada la ridicula consulta, en contra de los criterios de muchos congresistas entre los que me cuento, fuera rechazada. La verdad o la mentira de las aseveraciones intelectuales no se demuestra con fonambulescas votaciones, sino con el juicio definitivo de la historia. Ruego a futuros presidentes del Congreso no olviden tan elemental deducción.
A continuación, Manuel Cabezas presentaría una confusa y aburrida mesa redonda sobre aspectos «no flamencos» de los Cantes de Ida y Vuelta, en la que economistas, psicólogos y especialistas en otras disciplinas diferentes contaron su bien aprendida lección, totalmente alejada del análisis de tales hechos musicales. Menos mal que se pospuso para la tarde la presentación del libro de Gonzalo Rojo: «Juan Breva: Vida y Obra», ya que nuestro amigo malagueño evitó mezclar la frescura de su trabajo con el encorsetamiento de tales planteamientos.
Bernard Leblón
Instituto de Estudios Giennenses. Candil : boletín de la Peña Flamenca de Jaén. N.º 83, 9/1992. Página 20
CandilRevista
de FlamencoPeña Flamenca
de Jaén 1.150
El conferenciante Emilio Jiménez Díaz, con Chano Lobato y Emilia Jandra
«Tres movimientos flamencos», de Mario Maya
La Moguer blanca y cercana nos acogió en su Peña Flamenca para ofrecernos lo mejor de su arte y su gastronomía, haciendo posible, una vez más, el relajado diálogo con la presencia de los duendes jon- dos, la broma amistosa con el aprendizaje; en una palabra, aquello que, a la mayoría, nos impulsa, pese a todo, a asistir a los Congresos.
ernard Leblon, tras la presentación del libro de Juan Breva antes aludido, expuso una interesante ponencia sobre los «Ritmos de Ida, de Vuelta y de Vaivén», en la que
analiza las relaciones de los Tangos, Guajiras y Rumbas con sus referentes americanos, a la vez que analiza su entronque con la posterior evolución flamenca andaluza. Nada se tenía que haber votado, pero la fiebre «democrática» se impuso de nuevo y se votó algo tan pintoresco como que todos estábamos de acuerdo en que el presente trabajo debía servir de base para estudios posteriores. Sin comentario.
La jornada dedicada a estudiar estos cantes se clausuró con la brillante conferencia de £mz7zo Jiménez Díaz, quien contó con la colaboración de Chano Lobato,
Norberto Torres
Emilia Jandra y la guitarra del joven maestro José Luis Rodríguez, para ir analizando cada uno de los estilos, a cuya descripción exacta por parte del conferenciante siguió su ajustada interpretación. Gracias a Dios en esta ocasión no se votó nada. El aplauso para todos fue tan unánime como el que dos horas más tarde tributábamos, ya bajo el techo protector de la luna de la Rábida al bailaor Mario Maya, quien, a través de sus «Tres movimientos flamencos», supo enternecer nuestras fibras jondas y hacernos recuperar la fe en un arte que, pese a las agresiones continuas que sufre, permanece maravillosamente vivo.
¡Tierra!
La aventura marinera del Con
greso llegaría a su fin este sábado, 12 de septiembre, que se abría con la ponencia de Norberto Torres y Jean Paul Tarby sobre: «Diez años de Flamencología. 1981-1991», defendida únicamente por el primero, por ausencia, que sabemos inexcusable, de Jean Paul; en la misma se pasa revista al discurso sobre el flamenco que se puede extraer a la luz de los resultados de los diez últimos Congresos de Actividades Flamencas. Fue una inte
resante manera de ponernos ante el espejo de nuestros acierdos y, ¿cómo no?, de nuestras grandes carencias, instándonos a ser más operativos y científicos, lo que parece que a algunos congresistas no les agradó. Ya saben, los ilustrados se quejaban de que el pueblo español protesta cuando les lavan la cara.
Tras diversas comunicaciones leídas, acerca de la propiedad intelectual de la denominación de Cantes de Ida y Vuelta (que reclamaba para sí Fernando Quiñones) o la falta de liquidez económica de los Comités Intercongresos (José Arrebola), así como la necesaria reforma de algunos puntos polémicos del Reglamento (Francisco Zambrano) y de la lectura de las rocam- bolescas «Conclusiones», tan parecidas a las del Concilio de Ni- cea, fue presentado el próximo congreso de París por su coordinador, el profesor Jaime López Kra- he. A continuación se guardó un minuto de silencio por los compañeros desaparecidos este año (¿por qué no al principio del congreso?), se renovó, con la persona de Francisco Hidalgo, el Comité Ejecutivo, y se eligió Estepona para la celebración de nuestras actividades en 1994, dejando para otra ocasión el generoso ofrecimiento de Santa Coloma de Gramanet. A las dos y media de la tarde, el presidente, señor Alarcón, como un nuevo Rodrigo de Triana, gritaba «¡Tierra!», dando por concluido este XX Congreso de Arte Flamenco.
Sería la Peña Flamenca de Punta Umbría el lugar en el que descansaríamos todos, apurando ese vino tan rico que tan mal nos sabe a todos cuando marca el comienzo de las despedidas. En el transcurso del acto, el entrañable Rafael Morales Montes, presentó la VIII edición del Concurso Nacional de Cante «Yunque Flamenco», y Paco Toronjo y un grupo de aficionados sembraron el aire de fandangos que
CandilRevista
de FlamencoPeña Flamenca
1.151 de Jaén
Actuación en la Peña Flamenca de Punta Umbría
Presentación del «Yunque Flamenco»
parecían pañuelos al viento, anunciando nuestra próxima partida.
Final
C2on la tristeza de todos los años,
pero con la alegría de sabernos juntos una vez más, convocados insistentemente por este arte que amamos de forma desmesurada, se celebraron en el hermoso complejo del hotel Islantilla de Lepe, los actos protocolarios de clausura. Sentíamos resoplar el Atlántico a nuestras espaldas mientras que Chano, Manola de Huelva y el Mis- Paco Toronjo con José M.a de Lepe
Instituto de Estudios Giennenses. Candil : boletín de la Peña Flamenca de Jaén. N.º 83, 9/1992. Página 21
CandilCandilRevista
de FlamencoPeña Flamenca
de Jaén 1.152
Juan Carlos Romero
El Mistela
Presentación del congreso de París, por Jaime López
Juan de la Malena
Manola de Huelva
tela se entregaban a su arte. Entre discursos oficiales y los inevitables intercambios de direcciones a los llegados más recientemente, veíamos amanecer a ese domingo, con su guarismo poco flamenco de 13 de septiembre, un día que ya no pasaríamos en Huelva.
Quedaba solo el mar con el eco soterrado de nuestras discusiones, pero también con el aliento de nuestra amistad sostenida a lo largo de los años y muy por encima de nuestras puntuales diferencias. Fijábajos la vista en las olas azules, bañadas por la brisa, y, en su horizonte imposible, algunos intuíamos la presencia inexacta de París, con la disculpa, a nuestra imprecisión geográfica de que todo lo amado se agiganta en el recuerdo. Deberíamos aprender algo de francés para poder, el año que viene, agradecer a los próximos anfitriones, su entrega, como ahora mismo lo hacemos con Huelva. Muchas gracias, amigos. Merci, France... ■
Teléfono (953) 271448
El arte de Mario Maya y «El Mistela» en Huelva
Rafael Valera Espinosa
Sin temor a equivocarme, pien
so que los congresistas que asistimos al XX Congreso de Arte
Flamenco de Huelva, íbamos predispuestos a escuchar con estoicismo todos los fandangos onubenses que nos cantaran, así como toda la sensiblera dulzura de los estilos de «ida y vuelta», a los cuales estaba dedicado al evento por aquello del Quinto Centenario. Y en honor a la verdad, no sé si por la predisposición, éste que les escribe no tuvo en ningún momento sensación de hartura, aunque si el espectáculo «Y... después América» hubiera durado cinco minutos más, esta sensación sí se hubiera producido, pues, a pesar de realizar un extenso y completo recorrido por los localismos y personalismos —en el que imperó el tratamiento «atoron- jao»— de los fandangos de la tierra, la pobreza de la coreografía y el visualizar siempre el mismo escenario y atalajes, otorgaba determinada monotonía a la representación.
O tro ambiente bien distinto fue el vivido en la Peña Flamenca Femenina de Huelva, donde un ramillete de las componentes de su cuadro flamenco, con una mesura digna de la sensibilidad que las distinguen, nos cantaron el adecuado número de fandangos para satisfacernos en una justa medida. Circunstancia ésta que también se produjo en la Peña del Cante Jon- do de Moguer, en la que tanto Ma
nuel Ollero como Juan Pérez «Vicentico», pusieron su granito de arena para solaz y diversión de los asistentes. Y aunque el ambiente lo propiciaba, el desarrollo de las extensas jornadas de debate y la can- sinería de algunos, produjo la desbandada en la Peña Cultural Flamenca de Punta Umbría, una vez que Paco Toronjo, con su habitual quejío y sus filosóficas letras, evocó personalismos como el de Rebollo y localismos como el de
Revista de Flamenco
1 i r Flamenca1.1D J de Jaén
su tierra, aunque con determinadas carencias en los remates. Y es que una programación atosigante, a la que hay que sumar el empecinamiento de debatir lo indebatible, a veces sin contenidos sustanciales, favorecen deserciones como la producida por la casi totalidad de los asistentes al acto.
Lo que sí ha quedado claro en este Congreso, y por tanto pienso que ha sido el principal logro, es el haber colocado en el sitio que le correspondía —dando al traste con ese tufillo de leyenda negra que lo aureolaba— a la figura de Manuel Gómez Vélez, «Manolo de Huelva». Y si el congreso estaba dedicado a los cantes de «ida y vuelta», el auténtico protagonista del mismo ha sido el tocaor de Río Tinto. Su magnífico compás, su creatividad, sus menudas rarezas, así como su larga trayectoria, han quedado expuestas con rotundidad a través de la conferencia de Rodrigo de Zayas, de la edición del libro «Manuel Gómez Vélez. Manolo de Huelva» y de la película proyectada sobre el maestro, acto éste último que fue complementado con los recitales de guitarra de Diego de Morón y Juan Carlos Romero.
El protagonismo de los denominados estilos de «ida y vuelta» lo asumieron Emilio Jiménez Díaz, Juan Ramírez Sarabia «Chano Lobato», Emilio Jandra y José Luis
Mario MayaTRES MOVIMIENTOS FLAMENCOS I
Instituto de Estudios Giennenses. Candil : boletín de la Peña Flamenca de Jaén. N.º 83, 9/1992. Página 22
CandilRevista
de FlamencoPeña Flamenca
de Jaén 1.154
Rodríguez. El primero con una conferencia sobre el tema que ilustraron los artistas. De las interpretaciones de los cantaores habría que destacar los tanguillos del Ez- peleta y las matizaciones gaditanas en las guajiras de «Chano Lobato», así como las también guajiras y vidalita de Emilia Jandra —la última evocadora de La Niña de la Puebla—, con demasiada inclinación al desarrollo dulce de los cantes. En esta misma línea, pienso que con un obligado compromiso, en el acto de clausura del Congreso, Manola de Huelva con la guitarra de Juan Carlos Romero, desarrolló estos estilos en una tesitura casi forzada y con mucha inclinación a Marchena. Lo suyo hubieron de ser los fandangos de su tierra como demostrara al final de su actuación. Quizás en este mismo espectáculo, «Chano Lobato» insistió demasiado en estos palos, cuando su escuela, compás y ecos gaditanos, lucieron en sus cantiñas-alegrías, aunque hay que destacar su colombiana por bulerías.
M as la brillantez flamenca la pusieron Mario Maya y «El Mistela» con su baile. El primero, con el espectáculo «Tres movimientos flamencos», estructurado como si de una obra sinfónica se tratara, aportó modernidad y conjunción en el primer acto, reivindicación y ansias de libertad igualitaria, en el segundo, con un claro retorno a sus trabajos con Heredia Maya, pero con la perfección que le ha dado su evolucionada maestría. La creatividad del artista se definía con rotundidad en el tercer movimiento: «El Rito». Inspirado en «El Amor Brujo», Mario describe con perfeccionismo el rito de la boda gitana. Todo es fiesta, alegría, embrujo y compás. No podía ser de otra forma, pues esta representación tiene
XX CONGRESO DE ARTE FLAMENCO7 AL 12 DE SEPTIEMBRE
HUELVA 1992HOMENAJE A MANOLO DE HUELVA
Cantes de ida y vuelta
5b
Mario Maya«Tres movimientos flamencos»
El «Mistela» con Paco Jarama a la derecha y Salvador Gutiérrez a la izquierda
un final feliz y no existe rivalidad por la novia como sucede en la obra de Falla. Desde que se inician los primeros compases de este movimiento y en los que se evidencian los preparativos nupciales, el cuadro flamenco va patentizando la fiesta. Aparecen seguidamente los protagonistas, los novios, para, en un artístico baile, desarrollar la sensualidad y dulzura de una danza nupcial que es muestra viva de la capacidad artística de Mario, aunque haya cierta influencia de la escuela bolera. A partir de aquí, todo lo que acontece tras la boda. Para ello, el bailaor y su cuadro dan un auténtico recital de bailes flamencos y todos con un magnífico compás, incluso hasta los fandangos de Huelva. La medida del escenario a través de bulerías por soleá y por caña; belleza y gracia por los citados fandangos; alegría y compás por cantiñas; fiesta y conjunción por tangos y ritmo y quiebros en las bulerías finales, que suponen la apoteosis de un acontecimiento feliz.
Por su parte, Juan Antonio Rodríguez García «El Mistela», con Juan Reina, Paco Jarana, Salvador Gutiérrez y Fina, fue el catalizador —en una noche fría— que hizo revitalizar los duendes flamencos en «Islantilla». Para ello, un cante por bulerías de Juan, que supo ser la antesala al magnífico baile del de Los Palacios. Con semblante serio y sereno —como corresponde a la prestancia del baile masculino—, con preciosa y sobria colocación en el escenario, «El Mistela» se arrancó por cantiñas con el compás necesario para ir desarrollando composición de figura, perspectiva del escenario, seguridad en los giros y una preciosa derivación a las bulerías que fueron muestra de la maestría actual del sevillano y que estuvieron en consonancia con su espléndido arte.
CandilRevista
de FlamencoPeña Flamenca
1.1D D de Jaén
Presentado el libro «Antonio Mairena en el mundo de ____ la siguiriya y la soleá»,
de Luis Soler Guevara y ______ Ramón Soler Díaz______
Pedro Sánchez Ortega
Dentro de los actos progra
mados por la Junta de Andalucía, al hilo de las celebraciones
universales de Sevilla, en homenaje a don Antonio Mairena como Andaluz Universal, y bajo el título: «Honores al Señor Antonio Mairena», el consejero de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Suárez Japón, presidió la presentación del libro: «Antonio Mairena en el mundo de la Siguiriya y la Soleá», original de Luis Soler Guevara y Ramón Soler Díaz; ambos corresponsales de CANDIL en Cádiz y Málaga. Presentación que corrió a cargo de Manuel Martín Martín, director cultural de la Fundación Antonio Mairena y crítico de flamenco de D16.
Al acto, que tuvo lugar en los salones del hotel Al-Andalus Palace de Sevilla, el día 1 de agosto pasado, asistieron gran número de perso-
ANTONIO MAIRENAEN EL MUNDO 11IS SOLER (il EX ARA
DE LA SIGUIRIYAY LA SOLEA
nalidades de la cultura, aficionados y artistas flamencos.
En cuanto a la obra presentada, es producto de la desmedida afición de los autores y del trabajo de investigación rigurosa que durante seis años han llevado a cabo, donde se recogen y analizan casi 1.300 soleares y más de 700 siguiriyas de artistas nacidos antes de 1920, cotejándolas con las que dejó grabadas el maestro de los Alcores; poniendo de manifiesto la recreación y evolución que estos cantes han tenido en Antonio Mairena.
Cumple decir, que los autores objetivan con honestidad sus criterios sin dejarse llevar por preferencias cantaoras personales.
Es de admirar la seriedad y rigu
rosidad de la investigación que, tío y sobrino, han llevado a cabo durante esos seis años, así como la metodología empleada en el análi-
Instituto de Estudios Giennenses. Candil : boletín de la Peña Flamenca de Jaén. N.º 83, 9/1992. Página 23
CandilRevista
de Flamenco1 A c-r Flamenca1 • 15/ de Jaén
CandilRevista
de FlamencoPeña Flamenca
de Jaén 1.156
sis de datos y las escuchas del material fonográfico; consiguiendo hacer de este libro —casi 600 páginas— un instrumento de consulta imprescindible para todo buen aficionado, y que a buen seguro se convertirá en un clásico del flamenco.
En el mismo acto se hizo entrega por José Luis Cubería Graña, presidente de la Fundación Antonio Mairena —entidad patrocinadora— del III Premio de Periodismo y Ensayo Antonio Mairena, dotado con un millón de pesetas, a los autores Luis Soler Guevara y Ramón Soler Díaz, por su trabajo «Origen y evolución de la Siguiri- ya y la Soleá en Antonio Mairena», trabajo que motivó la obra presentada, y que ha sido coeditada por la Fundación Antonio Mairena y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
Finalmente, se presentó la disco- grafía completa de Antonio Mairena, editada por la Consejería de Cultura, recogida en una colección de dieciséis compact-disc que anto- logiza todos los registros sonoros que impresionara el maestro, en un período de más de cuarenta años (1941-1983).
Sólo resta desear que el libro tenga la distribución nacional que la obra se merece, por parte de la Fundación Antonio Mairena, y no se quede en el mero objetivo de recuperar la inversión. Creemos que el trabajo realizado y la insigne figura de Antonio Mairena demanda el esfuerzo de la Fundación como uno de sus objetivos prioritarios.
Nota: Todos los aficionados que estén interesados en la adquisición del libro, pueden dirigirse a Francisco Celaya, Plaza Santa Cruz, 2, 2.°-E, Sevilla - 41004, y a C.E.F.Y.C., S. A. Decano Félix Navarrete, 2, Málaga-29002. O bien a los autores Luis Soler Guevara, Avda. de Holanda, bloque 1-C, 4.°-D, Algeciras (Cádiz), teléfono (956) 653734, y Ramón Soler Díaz, Pasaje San Fernando, 3, 9.°, Málaga - 29002, teléfono (95) 2323072.
Rosario López
Teléfonos (953) 253139 232014 - 230287
Aunque no quepa en el papel...José Luis Buendía López
Discutir con Félix Grande
acerca del contenido de este libro, constituyó la más hermo
sa disputa sobre la intangibilidad de la poesía que me ocurriera durante el verano de 1991, fecha en la que, bajo su dirección, un grupo de aficionados debatíamos en El Escorial sobre el papel de los intelectuales en el flamenco. Y he dicho lo anterior porque difícilmente se puede bajar a un poeta de la talla de Félix de la seguridad de sus convicciones. Cuando uno se enfrenta al debate científico, resulta fácil desmontar las opiniones del contrario si uno tiene la suficiente tenacidad como para ir tirando por tierra las teorías opuestas a las nuestras, a base de una constatada y seria argumentación de conclusiones bien probadas y que, al mismo tiempo, contengan datos suficientes que invaliden los de nuestro antagonista. Ya saben ustedes que, como decía Antonio Machado: «la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero», y hasta el mismo Juan Pablo II ha tenido que admitir, algo tarde, es verdad, que Galileo llevaba razón al afirmar que la tierra giraba en torno al sol.
P ero eso no vale con un poeta,
porque su verdad no es unívoca ni demostrable, sino que un día se le agarra al alma y lo zarandea con la misma fuerza con que los atardeceres del otoño pueden hacernos cambiar las más arraigadas convicciones, transformando el frío en brisa benefactora o la decadencia del esplendor natural en sublima-
«García Lorca y el Flamenco»
Félix Grande
Editorial Mondadori.Madrid, 1992.
dos estados psicológicos de lo inanimado.
Y es que un poeta es siempre un poeta, y si, por añadidura, está criticando la labor de otro, que además se apellida García Lorca, la argumentación se torna imposible, ya que le perdona cosas tales como considerar al cante flamenco: «creación del pueblo español», o que afirmara sin rubor que la taranta y la romera son cantes gitanos por excelencia. Para Félix, nada de esto tiene importancia, puesto que: «A pesar de sus ignorancias ocasionales, volando sobre ellas, corrigiéndose a sí mismo y, en una
palabra, conduciendo el conocimiento poético hasta mucho más allá de su propio saber intelectual interesado por un fenómeno expresivo, García Lorca nos dejó algunas iluminaciones inéditas e irrepetibles» (página 35).
^Estamos de acuerdo, Félix. Qui
zá en El Escorial, el año pasado, sobró pasión y faltaron ventanas poéticas abiertas para respirar vuestro aire. Ahora tu libro lo ha dejado bien claro. De los juicios de Federico sobre el flamenco hay que aspirar el olor de la planta, nunca abrazarse al tallo. El granadino hablaba, como en su preciosa definición de «El Duende», «desde la planta de los pies», y ahí se equivoca, puesto que prima, sobre la razón, el conocimiento.
Además, el autor del libro que criticamos se reboza en una hermosa transcripción de la vida y la muerte de Federico en términos flamencos, y nos transmite la sensación de que el autor de el «Romancero gitano» vivió alientos jondos y transpiró el último suspiro dentro de la estética de nuestro arte. Desde luego, si todo ello no es cierto, cosa que yo no sé, aunque mantengo mis dudas, está magistralmente contado. De corazón a corazón. Como dijimos en su día de las «Memorias del Flamenco» y de esa «Agenda Flamenca», tan arrebatadora, cuando hablan los poetas y nos transmiten sus emociones, es mejor callarse. Poner en entredicho sus teorías sería como discutir el dictado de la lluvia en otoño. ■
Carlos Cruz
Teléfono (953) 441028
Instituto de Estudios Giennenses. Candil : boletín de la Peña Flamenca de Jaén. N.º 83, 9/1992. Página 24
CandilRevista
de FlamencoPeña Flamenca
de Jaén 1.158
( \
Enderezando entuertos
A don Sebastián Fuentes Galván, de Mijas-Costa (Málaga)
MIGUEL ALCALA
I FFLAMENCO
ETLES GITANS
Señor mío. Le felicito por el hecho de ser asiduo lector de esta incomparable revista.
Accediendo a sus deseos, con mucho gusto contesto a su amable carta a través de «Candil» con el propósito de «alumbrarle» como usted se merece.
Le agradezco el envío que me ha hecho del trabajo publicado por el señor Gonzalo Rojo en el Diario «Sur», referente a mi llorado e inolvidable amigo José Muñoz «Pena hijo».
Es cierto que hace ya algún tiempo que publiqué en este mismo vehículo de comunicación, unos datos biográficos del desaparecido cantaor. (Días antes de su óbito recibí una carta suya enviándome una fotografía en la que aparece junto a González Climent.)
Hoy reitero lo que ya dije a mis lectores. A esos lectores que admiro y respeto, dignos acreedores a que se les ofrezca la verdad y nada más que la verdad: Que el finado nació en la ciudad de Málaga, el día cuatro de septiembre de 1900. Que fue hijo de la gran bailaora «Carmen la Dientúa», quien lo alumbró en estado de soltera.
Pepito, como le decían en Madrid sus compañeros, hijo natural de Sebastián, el gran cantaor Perote, falleció en la ciudad de Mendoza, en su domicilio sito en la calle del General Paz, número 267, donde, junto a su compañera Lola, tenían establecida una humilde pensión, de la que vivían con honestidad. El óbito se produjo a las 15,30 horas del día primero de septiembre de 1969.
Al igual que usted, yo también lamento que se den noticias falsas.¿Sabe usted por qué son muy pocos los que dicen la verdad biográ
fica? Sencillamente, porque no investigan. ¿Y por qué no lo hacen? Porque la investigación es muy pesada y costosa. Por eso no pueden decir la verdad, porque no poseen, como yo poseo, en este caso de «El Pena hijo», su certificación de nacimiento y la de su defunción. ¿Sabe usted cómo conseguí la certificación de defunción? Comprando dólares y después molestando a nuestro embajador en Argentina. Así, de igual forma, conseguí la de Angelillo y el Niño de Utrera, entre otros.
Quiero que sepa que el original de la fotografía del cantaor, utilizada por el señor González Rojo, al igual que otras muchas que han sido publicadas, suprimiéndoles la indicación de «Archivo Yerga», es de mi propiedad. «El Pena hijo» me la envió junto a otra de su padre. Y en uno de mis desplazamientos a Málaga, hice copia de ellas en «Foto Arenas» y las regalé a la peña de Juan Breva (de la que soy socio de honor), lugar de donde, supongo, la habrá obtenido el articulista.
Señor Fuentes. El día que yo falte, ¡cuán tranquilos van a quedar aquellos que escriben sin ton ni son! ¡Qué alegría —dirán— saber que ya nadie nos va a enderezar nuestros entuertos!
Abrace a mi hermano.Salúdole,
Manuel Yerga Lancharro
l__________________________ )
A don Carmelo García Espejo, lector de «Candil»
Señor mío:Le agradezco su felicitación por
mi minúsculo trabajo de investigación sobre aquel gran guitarrista, Luis Molina.
¿Sabe usted cuánto tiempo me ha llevado la investigación sobre el artista para saber que fue hijo de una señora de Antequera, que en estado de soltera tuvo a dos hijos que serían dos portentosos guitarristas, Luis Molina y Antonio el de Jerez? ¡Mucho y... algunas pesetas!
En cuanto a la biografía del gran Silverio le diré lo que ya he dicho muchas veces: que la biografía, una vez terminada no será publicada, al menos por mí. Que tengo de él su partida de nacimiento, su defunción, sus dos expedientes matrimoniales, documento donde se justifica que no hizo el servicio militar. Que desde muy niño residió en Málaga. Tuvo en esta capital tres domicilios, en el último ya casado. Fue hombre de negocios y tuvo, por su enorme personalidad y aires de gran señor, relación con la buena sociedad de Málaga y Linares.
¿Sabe usted por qué no la voy a publicar, porque ya estoy harto de que todo el mundo me copie sin mencionarme para nada.
¿Quién supo que la madre de El Pena, hijo, fue Carmen la Dientúa? ¡Nadie! Lo publiqué y hoy lo sabe y lo ha publidado el ya célebre Alvarez Caballero.
Vea la fotografía del gran Silverio. ¿Verdad que no tiene aires de cantaor?
Salúdole.
Manuel Yerga Lancharro
l____________ J
TEXTE DEALFONSO EDUARDO
PEREZ OROZCO
A
filipacchi
ALREO de laFIESTA GITANA
Dibujos de Miguel Alcaládel libro «Le Flamenco et les gitans», Editorial Filipacchi, París, Francia,
reproducidos bajo licencia del autor.
5 Textos de Manuel Martín Martín
Instituto de Estudios Giennenses. Candil : boletín de la Peña Flamenca de Jaén. N.º 83, 9/1992. Página 25
La Fernanda—Fernanda Jiménez Peña (Utrera, 1923). Con la ilustrísima Fernanda se anuncia el estilo severo y la fluidez de un flamenco de rango superior. Difícil resulta encontrar palabras para definir los cantes de Fernanda de Utrera. Es un imposible, sería como describir al duende. Lo cierto es que nos enloquece y hasta los más incautos se han convertido ya al fernandismo. El duende la ha elegido como confidente y destinataria de lo inmedible. Por eso, ni tiene rival ni puede someterse a cotejo histórico. Auroleada de genialidades hiperbólicas, forma tan personal de cantar es ya de por sí una puesta en ambiente incomparable. La gran portadora del más rancio cante gitano habitará de manera intemporal entre nosotros.
1.160 1.161Instituto de Estudios Giennenses. Candil : boletín de la Peña Flamenca de Jaén. N.º 83, 9/1992. Página 26
La Bernarda.—Bernarda Jiménez Peña (Utrera, 1927). Ha marcado un hito en la historia del cante gitano denotando un nuevo pensamiento festero y concretando unos cantes a los que ya resultan extraños cualquier ropaje que no fuera el que la propia Bernarda implanta. Quien no baja la cerviz ante nada ni ante nadie, quien lo mismo relata crónicas sentimentales que acentúa de manera personal el repertorio popular, ha logrado, por tanto, una unidad musical con personalidad propia, que se traduce en la creación de un estilo con las siguientes premisas: la asimilación de los matices más diversos, la hondura dulce de su voz, el fraseo ágil, el prodigioso ritmo asincopado y el magisterio técnico de su compás.
1.162 1.163Instituto de Estudios Giennenses. Candil : boletín de la Peña Flamenca de Jaén. N.º 83, 9/1992. Página 27
Grabié y La Rebolera.—Gitanos alcalareños que gustaban acompañarse del arte especial del Poeta de Alcalá, aunque éste sea originario de Morón de la Frontera. Sus cantes por tangos, asincopados y chisposos, y su «pataíta» del mejor gusto, reducían su secreto a la forma, a la gracia expresiva de un ritmo tan suelto y ágil como natural y jugoso. Representan a esa gitanería de la tierra del gran Joaquín el de la Paula, que quedaron en el anonimato por ser celosos conservadores de sus maneras ejecutoras, y que sólo el paso del tiempo le rinde justicia postumamente, a fin de buscar la comprensión en esa minoría aficionada y ávida de conocimientos jondos.
1.1651.164
Instituto de Estudios Giennenses. Candil : boletín de la Peña Flamenca de Jaén. N.º 83, 9/1992. Página 28
CandilRevista
de FlamencoPeña Flamenca
1.167 de Jaén
Las «Poesías de los gitanos», publicadas por George Borrow
en 1841. Edición íntegra Arie C. Sneeuw
Tomás Torres.—Tomás Soto Torres (Sevilla, 1907 - Sevilla, 1976). Hijo de quien atesoró como nadie los «somos negros», Manuel Torre, y de la gran bailaora Antonia la Gamba. Casóse con María Loreto, más conocida por María la Coja, y nos legó en el «Archivo del Cante Flamenco» seguiriyas de su padre y soleares de Joaquín el de la Paula y El Mellizo, donde su voz grave, oscurecida y enjundiosa, aumenta la tensión a la par que enriquece y da un especial interés a la coherencia de los estilos. Siempre acompañando al maestro Mairena, su sobresaliente personalidad le confería categoría de personaje extremadamente racial, de latente espíritu épico. Como bailaor rezumaba una gitanería apabullante.
El libro que sobre los gitanos
de España publicó George Borrow en 18411 y del que salió
una versión en castellano en 19322, ha llegado a ser referencia inevitable en los estudios del flamenco. En realidad, esta posición de privilegio se la debe a una sola frase: ésa en la que Borrow nos comunica que por aquella época (los años 30 del siglo pasado) uno de los nombres que en varias partes de España se les daba a los gitanos era el de flamencos. Desde que Manuel García Matos, en 1950, incorporó el dato a los estudios del flamenco3 —aunque, de forma más oblicua, ya lo recogió en 1881 Hugo Schuchardt4— la frase de Borrow se constituyó en el precario sustento documental que la tesis de que el vocablo «flamenco», tal como éste vino a designar, alrededor del 1850, a un tipo de música, debe ser interpretado como «gitano», teoría que entre las muchas que se formularon al respecto parece ser la más aceptada hoy día.
Entre las pocas otras cosas con-
tenidas en The Zincali que podrían ser relevantes para los estudios del flamenco, se halla una colección de coplas en caló que reproduce Borrow, con traducciones al inglés realizadas por él mismo, bajo el título bilingüe de Poesías de los gitanos. Rhymes of The gitanos \ Sin
George Borrow
embargo, en la traducción castellana del libro se incorporó tan sólo una pequeña parte de este cancionero que en la edición príncipe de Londres constaba de 101 estrofas y en la versión española quedó reducido a 33b. A estas 33 hay que sumar otras 4 que Borrow, además de incluirlas en el cancionero como tal, intercaló en su relato y por esta vía sí llegaron a figurar en la edición española. Presentaremos aquí, para su conocimiento y estudio, las 64 coplas no recogidas en la versión castellana, junto con las 37 restantes que ya aparecieron en ésta para que de una vez haya una edición íntegra y accesible del cancionero publicado en 1841 por Borrow.
(3omo es sabido, las afirmaciones
e interpretaciones que nos presenta el gitanista inglés en The Zincali, han sido cuestionadas una y otra vez, tanto por gitanólogos (a quienes, en realidad, incumbe enjuiciar la obra de Borrow) como por estudiosos del flamenco. El eminente filólogo Carlos Clavería, resumiendo una opinión bastante generalizada entre los comentaristas de Borrow, habló del «papel importante que desempeñó la fantasía en las lucubraciones filológicas y en el relato de las aventuras de Borrow» y llega a concluir que el único valor del testimonio del agente de la Bible Society reside no en su calidad, sino en su antigüedad7. Un ejemplo reciente, y directamente relevante para los estudios del flamenco, de las prevenciones que la obra de Borrow suscita entre los expertos en la materia, es el trabajo de Margarita Torrione, quien, con gran profusión de datos, refuta la interpretación que Borrow da al vocablo «debía». Esta interpretación, tantas veces repetida en los escritos sobre el flamenco —la de que «debía» significaría «diosa»—, debemos considerarla, según concluye Torrione, como una mistificación del propio Borrow8.
También ha sido puesto en tela de juicio, ya por tratadistas del flamenco, lo que Borrow dice acerca
1.166
Instituto de Estudios Giennenses. Candil : boletín de la Peña Flamenca de Jaén. N.º 83, 9/1992. Página 29
CandilRevista
de FlamencoPeña Flamenca
1.169 de Jaén
CandilRevista
de FlamencoPeña Flamenca
de Jaén 1.168
del nombre de «flamencos» que según él tenían los gitanos, y muy en particular su teoría (atribuida a veces erróneamente a Schuchardt) al respecto del porqué de tal denominación. (Cuestión que, naturalmente, ha concentrado la atención de estos últimos años más que ninguna otra cosa de las que dice Borrow). Tampoco faltan, aunque son los menos, quienes han llegado a poner en entredicho la fiabilidad del mismo dato como tal. Así, por ejemplo, José Mercado, para quien Borrow, al documentar «flamencos» como uno de los nombres de los gitanos, estaba tan «mal informado como casi siempre»9.
En cuanto al cancionero incorpo
rado por Borrow, bastante menos comentado que su famosa frase a propósito de «flamencos», los juicios emitidos hasta ahora sobre el particular, los de Hugo Schuchardt y Arcadio Larrea10, han sido poco menos que demoledores. Sobre todo en lo que se refiere a la pretensión del compilador de hacer pasar por genuinamente gitanas estas 101 coplas. Según Schuchardt, lo que Borrow «nos vende» —es calificación textual de Schuchardt, que éste en nota aparte suaviza hasta cierto punto al decir: «quizás de buena fe»— como poesía originalmente gitana, no es tal en absoluto. Para el filólogo alemán, buena parte de las coplas son, en realidad, versiones en caló de otras puramente castellanas. (Como ejemplos más obvios, señala las estrofas III, XIV, XXXII, LI, LII, LIV, LVII, LXIX, LXXXVII y LXXXIX del cancionero de Borrow, contrastándolas con sus equivalentes en castellano recogidas de otros cancioneros decimonónicos). Schuchardt hace hincapié en el desaliño métrico de las coplas, el frecuentísimo uso impropio del léxico caló, los numerosos casos de incongruencia de contenido, y llega a calificar el
conjunto de «burdos y pobres calcos». (A todo ello se suma, según Schuchardt, muchas deficiencias en la transcripción de los textos originales y graves errores de interpretación y arbitrariedades en las traducciones inglesas). El verdadero origen de estas estrofas en caló, así termina sugiriendo Schuchardt, habrá que buscarlo en un fenómeno que el mismo Borrow describe en otras páginas de The Zincalt: la moda gitanófila que en las primeras décadas del siglo XIX hacía furor entre andaluces no gitanos de las más diversas clase sociales, y que, entre otras cosas, dio origen a una poesía pseudo-gitana llamada por Borrow «sporious gypsy poetry» («poesía gitana apócrifa» en la traducción de Manuel Aza- ña). Como tal habrá que considerar también, según Schuchardt, las poesías presentadas por Borrow como genuinamente gitanas.
El juicio de Arcadio Larrea, formulado al parecer independientemente de los comentarios de Schuchardt, reviste carácter aún más crítico, si cabe, que el del filólogo alemán. Al igual que éste, Larrea detecta grandes irregularidades en la versificación que según él hacen incantables a las coplas; luego, señala la contradicción entre, por un lado, el hecho de estar redactadas en caló, y, por el otro, la repe
tida afirmación de Borrow de que los gitanos desconocían el caló por completo. Coincide con Schuchardt al dictaminar que estas canciones fueron compuestas por no gitanos, e incluso llega a insinuar que se trata de un pastiche elaborado por el propio Borrow.
Sin embargo, estas duras críticas
dirigidas a Borrow en cuanto al pretendido origen gitano de su cancionero no implican, desde luego, que éste carezca de todo interés para los estudios del flamenco. Lo cierto es que tanto Schuchardt como Larrea ellos mismos detectaron, casi a pesar suyo, un detalle de indudable importancia flamen- cológica: la aparición en el cancionero de una forma estrófica que, a pesar de todas las irregularidades y distorsiones, podemos identificar como la de la siguiriya. Observación que también hizo, posteriormente, a Schuchardt y con anterioridad a Larrea, Elias Terés Sadaba11.
Schuchardt identifica como si- guiriyas las estrofas números XXIV, L, LII, LV, LVI, LVII, LIX y LXV (esta última señalada también, como único ejemplo, por Elias Tefes). A éstas se podrían agregar aún, en nuestra opinión, las estrofas VII, XLIX y LXIII. De estas once estrofas de siguiriya, sólo cuatro se incorporaron en la edición española de The Zincali12 y son las que aduce como ejemplos Larrea.
La presencia en el cancionero de
Borrow de estas estrofas de siguiriya, recogidas por Borrow de una forma o de otra durante sus estancias en España, o sea, entre 1835 y 1840, tiene para los estudios del flamenco una trascendencia quizás no suficientemente aquilatada aún por los comentaristas. En primer lugar, deben ser los más antiguos especímenes hasta ahora conocidos
de la seguiriya en su forma literaria. El único ejemplo cronológicamente anterior, aportado por García Matos, quien lo recogió del libreto de una ópera de 182013, no reviste todavía la forma de la seguiriya propiamente dicha. Tal como el propio García Matos comenta, se trata de lo que él (al igual que Hugo Schuchardt) supone ser el antecedente de la forma estrófica de la seguiriya, la cuarteta hexasílaba llamada endecha:
El corazoncito ay en tan larga ausencia, ay no encuentra consuelo ay ay la peniya negra ay ay.
Las que encontramos, veinte años más tarde, en el cancionero de Borrow son ya, un poco deformadas algunas de ellas, inconfundiblemente siguiriyas, como, por ejemplo, la que abajo figura con el número LXV, reconocida como tal por Schuchardt, por Terés y por Larrea:
Unas acais callardiasMe han vencidoComo aromali no me vencen
JotrasDe cayque nacido.
Además, tratándose de la siguiriya, no es únicamente la existencia de su forma literaria la que aquí por primera vez se testimonia. Al contrario de lo que ocurre con otros tipos de estrofa, como, por ejemplo, la cuarteta octosílaba (la copla ¿n strictu sensu), la peculiar forma estrófica de la siguiriya es, como sabemos, privativa de este cante. Por lo tanto, las estrofas de siguiriya recogidas por Borrow al mismo tiempo parecen atestiguar de forma bastante contundente la existencia, allá por los años 30 del siglo pasado, del cante por siguiriyas.
Sería una lástima, a mi modesto entender, que se llegara a desper
diciar este dato tan interesante para la historiografía del flamenco como secuela del descrédito que en muchos aspectos ha merecido la obra de George Borrow.
La transcripción que a continua
ción se ofrece del cancionero Poesías de los gitanos es completamente fiel al original, también en los casos, bastante numerosos por cierto, de evidentes incorrecciones ortográficas o gramaticales. Las 33
estrofas seleccionadas para la edición española, marcadas abajo por un asterisco antepuesto a su número, se reproducen también tal y como aparecen en el texto original. Su reproducción en la versión española acusa alguna que otra discrepancia respecto al original en
inglés, la mayor parte de ellas enmiendas a incorrecciones como las que antes mencionamos, aunque también se da algún caso de una divergencia más de fondo, como, por ejemplo, en la estrofa I, donde el original reza «por medio de» y su reproducción en la edición española pone «por miedo de».
Al igual que en la versión española, se han suprimido las traducciones al inglés que realizara Borrow y se han sustituido por versiones literales en castellano del texto caló. Naturalmente, en el caso de las 33 estrofas que tradujo Manuel Azaña en su tiempo, se ha respetado su versión y ésta es la que figura aquí.
De las 68 restantes se ha vertido al castellano únicamentre las palabras en caló (su traducción va cur- sivada en la versión castellana), dejando sin (re)tocar las partes que ya en el texto original están en castellano, salvo en lo ortográfico y alguna que otra vez, entre corchetes, también en lo gramatical. En vez de ofrecer una traducción, y mucho menos una traducción definitiva, el propósito ha sido más bien el de facilitar al lector la comprensión de los textos originales.
Aparte del vocabulario del propio Borrow incluido en The Zin- cali (suprimido en la edición española del libro), se han consultado los principales diccionarios caló- español14. Como verá el lector, en las versiones castellanas de varias estrofas se ha tenido que recurrir a alguna que otra interrogante
a o, en unos pocos casos, a los pun- | tos suspensivos sin más, sea porque
los diccionarios consultados dan significados completamente diferentes de una misma palabra, o bien el significado que dan todos ellos no encaja en absoluto en el texto, o bien determinada palabra simplemente no viene registrada en ninguno de ellos, ni siquiera en el vocabulario del propio Borrow.»
Instituto de Estudios Giennenses. Candil : boletín de la Peña Flamenca de Jaén. N.º 83, 9/1992. Página 30
CandilCandilRevista
de FlamencoPeña Flamenca
de jaén 1.170
Revista de Flamenco
Peña Flamenca1.171 de jaén
Me ligueron al vero,Por medio de una estaripel,Le penelo a mi romi,Que la mequelo con mi chaboré.
(Me llevaron a un escondite - por miedo de una cárcel - le digo a mi mujer - que la dejo con mis hijos.) [Versión de M. Azaña]
Abillelo del vero,Diqué á mi chaborí, He penado á mí romí: lo me chalo de aquí.
(Vengo del escondite - vi a mi hijo - le he dicho a mi mujer - yo me marcho de aquí.) [Versión de M. Azaña]
*111
Cuando me blejelo en mi gra,Mi chaborí al atras,Ustilelo io la pusca,Empiezan darañar.
(Cuando monto a caballo - con mi novia a la grupa - y mi trabuco en la mano - no hay quien se me ponga delante.) [Versión de M. Azaña]
Mangúela chabori,Si estas engracia de Undebel, Que me salga araquerarme, Descanso á mi suncué.
(Ruega niño - si estás en gracia de Dios - que procure paz y descanso - a mi pobre corazón.) [Versión de M. Azaña]
Poesías de los gitanos(De George Borrow, The Zinc ali, Londres, 1841)
El chuquel de Juanito Bien puede chalar cuidáo, Que los Cales de Lleira Le quieren diñar un pucazo.
(El falso Juanito ■ bien puede andar con cui- dao - que los gitanos de Lleira ■ le quieren matar.) [Versión de M. Azaña]
VI
Nueve bejis hace hoyQue chalaste de mi quer,Abillar á Santo Christo,A diñarle cuenta á Undebel.
(Nueve años hace hoy - que [te] fuiste de mi casa - venir a Santo Cristo [?]1 - a darle cuenta a Dios.)
1 Tal vez, en lugar de abillar á, habrá que leer: abillará = «vendrá, llegará».
VII
Mal fin terele el Crallis,Que lo caquero,Ligueró á mi batus y min dai,Y me mequeló.
(Mal fin tenga el Rey - que lo maltrato [?]1 - [se] llevó a mi padre y mi madre y me dejó.)
1 Tal vez, habrá que leer, también por mor de la rima: me caqueró = «me maltrató».
VIII
Sináron en una balUnos poco de randés,Con las puscas en los pates,Pa marar á Undebel.
(Estuvieron en un huerto - unos poco [sic] de ladrones - con los trabucos en las manos - pa matar a Dios.)
*IX
Por aquel luchipen abajo,Abillela un balichoró,Abillela á goli goli:Ustilame Caloró.
(Por aquella colina abajo - corre un cerdo y corre gritando: - Róbame, gitano.) [Versión de M. Azaña]
El gate de mi trupo, No se muchobela en pañí, Se muchobela con la rati, De Juanito Rali.
(La camisa de mi cuerpo - no se lava en el río - se lava con la sangre - de Juanito Rali.) [Versión de M. Azaña]
*XI
He costunado en mi gra,Con Juanito Rali,Al sicobar por l’ulicha,Un pucazo io le di.
(Monté en mi caballo - con Juanito Rali ■ al pasar por la angostura - le di una puñalada.) [Versión de M. Azaña]
*XII
Al pinré de JezunvaisMe abillelo matararLa gachí que lio camelo,Si abillela nansalá.
(A los pies de Jesús - me tiraría para matar - a mi novia - si fuera una mujer mala.) [Versión de M. Azaña]
XIII
Cuando paso por l’ulicha,Yebo el estache blejó,Para que no penele tun dai De que camelo io.
(Cuando paso por la calle - llevo el sombrero ladeado - para que no diga tu madre - de que [qué] quiero yo.)
XIV
No te chíbele beldolaia,A recogerte una fremí;Que no es el julai mas rico, Ni la bal mas barí.
(No te eche [?]1 zarza2 - a recogerte una poca [sic] - que no es el amo más rico - ni la huerta más grande.)
1 Quizás, habrá que leer: no te chíbeles = «no te eches».
2 A pesar de la evidente semejanza entre beldolaia y el vocablo castellano «verdolaga», los diccionarios unánimemente atribuyen al vocablo caló el significado de «zarza».
*xvHe mangado la pañi, No me la camelaron diñar;He chalado á la ulichaY me he chibado á dustilar.
(He pedido agua - no me la quisieron dar ■ he ido a la calle - y me he puesto a robar.) [Versión de M. Azaña]
He mangado una poca yaque, No me la cameláron diñar, El gate de mi trupo,Si io les camelare diñar.
(He pedido un poco de fuego - no me lo quisieron dar - la camisa de mi cuerpo ■ yo les hubiera dado.) [Versión de M. Azaña]
*XVII
Najeila Pepe Conde,Que te abillelan á marar, Abillelan cuatro jundanares, Con la bayoneta calá.
(Huye Pepe Conde - que te vienen a matar - vienen cuatro soldados ■ con la bayoneta calá.) [Versión de M. Azaña]
*XVIII
El Bengue de Manga verde,Nunca camela diñar,Que la ley de los CalesLa camela nicabar.
(El Diablo de manga verde - nunca quiere dar - que la ley de los gitanos - la quiere robar.) [Versión de M. Azaña]
*XIX
Chalando por una ulichaHe dica’o una mulatí,Y á mi me araqueró:Garabelate Calorí.
(Andando por una calle - he visto una horca - y a mí me habló: Guárdate, gitano.) [Versión de M. Azaña]
*xxHe chalado á la cangrí, A araquerar con Undebel, Al tiempo de sicobarme, Alaché pansche chulés.
(He ido a la iglesia - a hablar con Dios - al tiempo de salir - me encontré cinco duros.) [Versión de M. Azaña]
*XXI
lo me chale a mi quer, En buscar de mi romí, La topisaré orobando, Por medio de mi chaborí.
(Voy a mi casa - en busca de mi mujer - la encontré llorando ■ a causa de mi muchacha.) [Versión de M. Azaña]
*XXII
Me chalo por una rochime, A buscarme mi bien señal;Me topé con Undebél,Y me penó: Aonde chalas?
(Me voy por [¿un río?} - a buscarme mi bien señal - me topé con Dios - y me dijo: ¿Adonde vas?).
*XXIII
Abilláron á un gao Unos poco de Calés,Con la chaboeia orobando, Porque no terelaban lo hatés, Pa diñarles que jamar,Y maraban Undebél.
(Llegaron a un pueblo - unos poco [sic] de Gitanos - con los niños llorando - porque no tenían [¿...?] - pa ¿¿tries que comer - y mataban [a] Dios.)
XXIV
El crallis en su trono,Me mandó araquerar;Como, aromali, me camelaba, Ahora su real me heta.
(El rey en su trono - me mandó llamar - como, en verdad, me quería - ahora me dice Su Real.)
XXV
He chalado por un dru,He dicado una randé,A las goles que diñaba,He pejado Undebél.
(He ido por un camino - he visto una [sic] ladrón - a las voces que daba - he bajado [?]’ Dios.)
1 Probablemente, debe poner: h¿z pejado = «ha bajado».
XXVI
El crallis anda najando,Que lo camelo marar;Ha ampenado las chabes,Que no los tenga dustilar.
(El rey anda huyendo - que lo quiero matar - ha [¿tomado?]1 las [sic] niños - que no los tenga [¿de?] coger (robar).)
1 Am penar no viene registrado en ningún diccio- nario ni en el vocabulario de Borrow. Este si trae apenar = «tomar».
XXVII
El erajai de Villa Franca Ha mandiserado araquerar, Que la ley de los Cales, La camela nicabar.
(El cura de Villa franca - ha mandado publicar - que la ley de los Gitanos - la quiere quitar.).)
XXVIII
Abillela el erajaiPor el dru de Zabunchá, El chororo de Facundo Ha comenzado najár.
(Viene el cura - por el camino de Zabunchá [?] - el pobre de Facundo - ha comenzado [a] huir.)
XXIX
Me chalo de mi quer,En l’ulicha m’ustiláron;Ampenado de los Busnés,Este Calo ha sinádo.
(Me voy de mi casa - en la calle me cogieron - [¿tomado? ¿condenado?}1 de los Castellanos - este Gitano ha sido.)
1 El diccionario de Pabanó trae, como vocablo germanesco, apenáo = «condenado».
Instituto de Estudios Giennenses. Candil : boletín de la Peña Flamenca de Jaén. N.º 83, 9/1992. Página 31
CandilRevista
de FlamencoPeña Flamenca
1.173 de Jaén
CandilRevista
de FlamencoPeña Flamenca
de Jaén 1.172
XXX
Me sicobáron del estaripel,Me liguéron al libanó;Ampenado de los BusnésEste Calo no ha sinádo.
(Me sacaron de la cárcel - me [¿llevan?¿llevaron?] al escribano - [¿tomado?¿condenado?] de los Castellanos - este Gitano no ha sido.)
XXXI
Toda la erachi pirando Emposunó, emposunó, Con las acais pincherando Para dicar el BusnoQue le díñele con el chulo.
(Toda la noche andando - poniendo mucha atención - con los ojos acechando - para ver el [al] Castellano - que le dé con la navaja.)
XXXII
No hay quien liguerele las nuevasA la chaborí de min dai, Que en el triste del veo Me sinelan nicabando la metepé?
(¿No hay quien lleve las nuevas - a la hija de mi madre - que en la triste de la galera en el triste del presidid)1 - me están quitando la libertad [¿vida?]2)
1 Como ya señaló H. Schuchardt, en lugar de veo, probablemente debe poner vero, vocablo que aparece en otras varias estrofas y que tanto en los Diccionarios como en el vocabulario del propio Borrow se registra escrito con b: hero = «navio, galera», «presidio». El significado «escondite» que le atribuye M. Azaña en su traducción de las estrofas I y II (al igual que el mismo Borrow en su traducción inglesa) no figura en ningún diccionario ni en el vocabulario de Borrow.
2 El significado «vida» viene registrado únicamente en el vocabulario de Borrow.
XXXIII
Sinamos jatanes y les peno Que se sicobelen por abri, Que camelo araquerar Con esta romí.
(Estamos juntos y les digo - que salga por [para] fuera - que quiero hablar - con esta
XXXIV
Me ha penado que gustisarabaUn estache de Laloró;Laver chibes por la tasalaChalo á la tienda y lo quino.
(Me ha dicho que [le] gustaba - un sombrero de Portugal - otro día por la tarde - voy a la tienda y lo compro.)
XXXV
Le sacaron a mulabárEntre cuatro jundunáres;Ha penado la CrallisaQue no marela á nadie.
(Le sacaron a ahorcar - entre cuatro soldados - ha dicho la Reina - que no mata a nadie.)
*XXXVI
Por la ulicha van beandoVasos finos de cristal;Dai merca mangue uno,Que lo camelo estrenar.
(Por la calle van pregonando - vasos finos de cristal - madre, cómprame uno - que lo quiero estrenar.) [Versión de M. Azaña]
XXXVII
No camelo romíQue camela chinoro;Chalo por las cachimanisBeando el peñacoro.
(No quiero mujer - que quiere niño - voy por las tabernas - midiendo [?] el aguardiente.)
XXXVIII
Undebel de chinoroSe guilló con los Cales;Y sinelándo el varoLe mataron los gachés.
(Dios de niño - se fué con los Gitanos - y siendo el [¿él?] grande - le mataron los pa- yos.;
XXXIX
No camelos á gachés Por mucho que se aromanen, Que al fin ila por partida Te reverdisce la rati.
(No [¿quieras? ¿quiero?]1 a [los] payos - por mucho que se [¿agitanen?]2 - que al fin ila por partida [?] - te [¿...?] la sangre.)
1 Probablemente debería poner, o bien, camelo = «quiero», o, cameles = «quieras».
2 Aromanarfse) no viene registrado en ningún diccionario. Parece ser derivado del adjetivo romanó — «gitano», «familiar, como de la casa o de la casta».
XL
Déla estaripel me sicobeláronBlejo un gel;Por toda la polvorosaMe zuran el barandel.
(De la cárcel me sacaron - [me] siento [en] un burro - por toda la polvorosa - me zuran [sic] la espalda.)
XLI
Me sicobelan déla estaripelMe liguéron al veroUstilada una puscaUn puscazo les diño.
(Me sacan de la cárcel - me llevan a la galera (al presidio) - cogido un trabuco - un trabucazo les doy.)
*XLII
He abillado de MadrilatiCon mucha pena y dolor, Porque ha penado el Crallis: Marad á ese Calo.
(He huido de Madrid - con mucha pena y dolor - porque ha dicho el rey - matad a ese Caló.) [Versión de M. Azaña]
XLIII
Ya están los Cales balbalesCada uno en sus querés,Y tosares los pobrecitos Los llevan al jurepé.
(Ya están los Gitanos ricos - cada uno en sus casas - y [a] todos los pobrecitos - los llevan a la cárcel.)
XLIV
La puri de min daiLa curáron los randes,Al abillar á la MeligranaPa manguelarme metepé.
(La viejecita de mi madre - la asaltaron los ladrones - al venir a Granada - pa rogar por mi libertad [¿vida?].)
XLV
Que el encarcelamiento de Undebel No causó tanto dolor,Cuando se guillaba la Majari Atras de su Chaboro.
(Que el encarcelamiento de Dios - no causó tanto dolor - cuando se iba la Santa [Virgen] - atrás de su Hijo.)
XL VI
Sináron en un palunoUnos poco de Cales;Se han sicobado najandoPor medio del baraté.
(Estuvieron en un corral - unos poco [sic] de Gitanos - han salido huyendo - por medio del corregidor.)
XL VII
Empuñándome l’estácheLa plata para salir,Me curelan los solaresUstilé la churí.
([¿Empuñándome?] el sombrero - la capa para salir - me asaltan las autoridades - cogí el puñal.)
XL VIII
Me costuné la choriPara chalár á Laloro,Al nacár de la pañiAbilló obusno,Y el chuquel á largo me chibo.
(Me monté [en] la muía - para ir a Portugal - al pasar del [sic] agua - vino [un] castellano - y el perro a largo me echó.)
XLIX
Empéñate romiCon el carcelero,Que me nicobele este gran sase, Porque me merelo.
(Empéñate mujer - con el carcelero - que me quite este gran hierro - porque me muero.)
L
Tositos los correosTe diñelan recado,Y tu' me tenelas en el rinconcilloDe los olvidados.
(Toítos los correos - te dan recado - y tú me tienes en el rinconcillo - de los olvidados.)
LI
Si min dai abilláraA dicár á su men,lo le penára que fuéraCon Dios Undebel.
(Si mi madre viniera - a ver a usted - yo le dijera que fuera - con Dios Dios [sic].)
LII
Me ardiñelo á la murallaY le penelo al jil,Que me quereláron un tumbacillo De acero y de marfil.
(Me subo a la muralla - y le digo al [vien- to] frío - que me hicieron [¿...?] - de acero y de marfil.)
LUI
Ducas tenela min daiDucas tenelo yo,Las de min dai io siento,Las de mangue no.
(Penas tiene mi madre - penas tengo yo - las de mi madre yo siento - las mías no.)
LIV
Si pasaras por la cangriTrin berjis después de mi mular,Si araqueras por min nao, Respondiera mi cocal.
(Si pasaras por la iglesia - tres años después de mi muerte - si [me] llamas por mi nombre - respondiera mi hueso.)
LV
lo no tenelo batu Ni dai tampoco,lo tenelo en planelillo Y le llaman el loco.
(Yo no tengo padre - ni madre tampoco - yo tengo un hermanito - y le llaman el loco.)
*LVI
Si tu te romandiñarasY io le supiéra,lo vestiria todo min truposDe bayeta negra.
(Si te casaras con otro - y yo lo supiera - yo vestiría todo mi cuerpo - de bayeta negra.) [Versión de M. Azaña]
LVII
Si io no t’endicáraEn una semanaComo aromali Flamenca de Roma Me rincondenara.
(Si yo no te viera - en una semana - como, en verdad, Flamenca de [¿Marido? ¿Casta Gitana?] - me rincondenara.)
LVIII
Flamenca de RomaSi tu sináras mia,Te metiéra entre vierePor sari la vida.
(Flamenca de [¿Marido?¿Casta Gitana?] - si tú fueras mía - te metiera entre vidrio - por toda la vida.)
LIX1
Diñame el patePor donde orobaste,A recoger la pañi délas acaisQue tu derramaste.
(Dame la mano - por donde lloraste - a recoger el agua de los ojos - que tú derramaste.)
1 Estrofa reproducida ya, fuera del cancionero y sin versión en castellano, en Los Zincali, pág. 191 (reedición de 1979).
LX
El gate de mi trupoNo se muchobela en pañi,Se muchobela con la ratiQue ha chibado mi romi.
(La camisa de mi cuerpo - no se lava en agua - se lava co la sangre - que ha echado mi mujer.)
LXI
No sinela su men min daiLa que me chindó,Que sinando io chinorilloSe ligueró y me meco.
(No es usted mi madre - la que me parió - que siendo yo chiquillo - se llevó [¿fué?] y me dejó.)
Instituto de Estudios Giennenses. Candil : boletín de la Peña Flamenca de Jaén. N.º 83, 9/1992. Página 32
CandilRevista
de FlamencoPeña Flamenca
1.1/3 de Jaén
CandilRevista
de Flamenco Peña Flamenca
de Jaén 1.174
LXII
Tosarias las mañanasQue io me ardiñelo,Con la pañi de mis acaisLa chichi me muchabelo.
(T'idas las mañanas - que yo me levanto - con el agua de mis ojos - me lavo la cara.)
LXIII1
Tu patu y tun daiMe publican chinga,Como la rachi mu chalemosAfuéra d’este gau.
(Tu padre y tu madre - me publican guerra - como [por] la noche nos vayamos - afuera de este pueblo.)
1 Estrofa ya reproducida, fuera del cancionero, en Los Zincali, pág. 172 (reedición de 1979).
LXIV
Abillelate a la dicani,Que io voy te penelárUna buchi en Calo,Y después te liguerár.
(Asómate a la ventana - que yo voy te [sic] decir - una cosita en caló - y después te llevar [sic].)
LXV1
Unas acais callardiasMe han vencido,Como aromali no me vencen otrasDe cayque nacido.
(Unos ojos negros - me han vencido - como, en verdad, no me vencen otros - de nadie nacido.)
1 Estrofa ya reproducida, fuera del cancionero y sin versión en castellano, en Los Zincali, pág. 156 (reedición de 1979).
LXVI
Como camelas que te mequele Si en su men tuve una chaborí, Que cada vez que abillelo Le penara en Germaní.
(¿Cómo quieres que te deje? - si en usted tuve una hija - que cada vez que vengo le hablara [?] en Germania.)
LXVII
Undebel me ha castigadoCon esa romi tan fea,Que nastiraselo liguerarlaAdonde los busne la vean.
(Dios me ha castigado - con esa mujer tan fea - que no puedo llevarla - adonde los castellanos la vean.)
*LXVIII
Esta rachi no abillelanDai los Cales;Es señal que han chaladoA los durotunes.
(Esta noche no vienen - madre, los gitanos - es señal que han ido - a [robar] a los pastores.) [Versión de M. Azaña]
*LXIX
Un chibe los CalesHan gastado olibeas de seda, Y acaná por sus desgracias Gastan saces con cadenas.
(Un día, los gitanos - gastaron medias de seda - y ahora por desgracia - gastan cadenas de hierro.) [Versión de M. Azaña]
LXX
Esta gran ducaHa ardiñelado al cielo,Que Undebel de los tres cayesLo pongo en su remedio.
(Esta gran pena - ha subido al cielo - que [¿a?] Dios de las tres redenciones [¿los tres cielos?]1 - lo pongo en su remedio.)
1 El significado «cielo» viene registrado única- mente en el vocabulario de Borrow.
*LXXI
Tres vezes te he araqueradoY no camelas abillár;Si io me vuelvo á araquerarteMi trupos han de marár.
(Tres veces te he llamado - y no quieres venir - si yo vuelvo a llamarte - mi cuerpo han de matar.) [Versión de M. Azaña]
*LXXII
Alia arribítaMaráron no chanelo quien;El mulo cayó en la truniEl maraol se puso á huir.
(Allá arribita - mataron a no sé quien - el muerto cayó en el suelo - el matador arrancó a huir.) [Versión de M. Azaña]
*LXXIII
Sináron en unos bures Unos poco de randés, Aguardiserando q’abillára La Crallisa y los parnés.
(Estaban en unos montes - unos pocos de randes - aguardando que vinieran - la Reina y los dineros.) [Versión de M. Azaña]
*LXXIV
Chalo para mi querMe topé con el meripe;Me penó, aonde chalas?Le pené, para mi quer.
(Iba para mi casa - me topé con la muerte - me dijo, ¿a dónde vas? - le dije, para mi casa.) [Versión de M. Azaña]
*LXXV
lo no camelo ser erayQue es Calo mi nacimiento;lo no camelo ser erayCon ser Calo me contento.
(No quiero ser caballero - que es caló mi nacimiento - no quiero ser caballero - con ser caló me contento.) [Versión de M. Azaña]
*LXXVI
La filimícha esta puésta,Y en ella un chindobaro,Pa mulabar una lendrizQue echantan estardo.
(La horca está puesta - y en ella un verdugo - para matar una perdiz - que ha caído presa.) [Versión de M. Azaña]
*LXXVII
El réo con sus chinólesLe sacan del’estaripel,Y le alumbran con las velasDe la gracia Undebel.
(Al reo con sus guardias - le sacan de la cárcel - y le alumbran con las velas - de la gracia de Dios.) [Versión de M. Azaña]
LXXVIII
El baro jil me jañelaLos chobares me dan tormento;lo me chalo al daro quer,Y oté alivió á mi cuerpo.
(El frío1 me [¿devora?]2 - los piojos me dan tormento - yo me voy a la [¿gran?]2 casa - y ¿zZ/z alivio a mi cuerpo [sic].)
1 El diccionario de Tineo Rebolledo, ob. cit., registra barojil, o sea, escrita como una sola palabra, con el significado de «frío».
2 Jañ(el)ar significa, según todos los diccionarios, «crear, producir», significado que aquí no encaja en absoluto. Por lo tanto, cabe suponer que debía poner jamela = «devora, roe».
3 Probablemente, en vez de daro, no registrado en ningún diccionario, debería poner baro = «grande».
LXXIX
Si tu chalas por l’ulichaY rachelas con mi romi, Pen que mangue monrabelo Que querele yaque á la peri.
(Si tú vas por la calle - y [te] encuentras con mi mujer - úz[le] que yo esquilo - que haga fuego a la olla.)
LXXX
Mango me chalo á mi querY te mequelo un cotór,Si abillelas con mangue Te díñelo mi cario.
([¿ Yof] me voy a mi casa - y te dejo un pedazo - si vienes conmigo - te doy mi corazón.)
LXXXI
La tremucha se ardelaGuillabela el caloro:Chasa mangue, acai Abillela obusno.
(La luna se levanta - canta el gitano: - llévame, [¿aquí?]1 - viene [un] castellano.)
1 El sentido en que se emplea acai en otras estrofas de la colección, «ojo», no encaja muy bien aquí. Tal vez debería poner acoi = «aquí».
LXXXII
Abillela la rachiY io no puedo pirár,lo me chalo mirandoQ’abillele un jundurarY me camele marár.
(Llega la noche - y yo no puedo ir - yo me voy [¿vuelvo loco?} mirando - que venga un soldado - y me quiera matar).
LXXXIII
Este quer jandela minchi,Acai no abillele la salipen;Mi batus camela á tun daiMango me chalo á mi quer.
(Esta casa [¿huele a?] [¿...?]1 - [¿aquí?]2 no venga la enfermedad (pestilencia) - mi padre quiere a tu madre - [¿yof] me voy a mi casa.)
1 El vocablo minchi se registra únicamente en el vocabulario de Borrow, quien no lo traduce literalmente, sino que circunscribe su significado con: «pudendum feminae».
- Véase la nota a la estrofa LXXXI.
*LXXXIV
La romi que se abillelaDebajo délos portales,No s’abillela con tusa,Que s’abillela con mangue.
(La gitana que viene - debajo de los portales - no viene contigo - que viene conmigo.) [Versión de M. Azaña]
LXXXV
Tapa chabea las chucháis,Que las dica el buño;Que las digue ó no las digueA el chabe lo camelo io.
(Tapa[te] hija las tetas - que las ve el [¿muchacho?] - que las vea o no las vea a el [sic] chico - yo lo quiero.)
LXXXVI
Esta rachi voy de pirarA diñar mule á un errajai,Y me chapesgue de mi pasmaA los pindres del oclay.
(Esta noche voy de [sic] ir - a dar muerte a un cura - y me escape de mi [¿centinela?] 1 - a los pies del rey.)
1 «Pasma» se registra únicamente, y como vocablo germanesco, en el diccionario de Pabanó, ob. cit.
*LXXXVII
La romi que io camelo,Si otro me la camelara,Sacaria la chuliY la fila le cortara,O el me la cortara á mi.
(La gitana que yo quiero - si otro la quisiera - sacaría el cuchillo - y le cortaría la cara - o él me la cortara a mí.) [Versión de M. Azaña]
*LXXXVIII
Esos calcos que tenelas En tus pulidos pindres, No se los diñes á nadie,Que me costaron el parnés.
(Esos zapatos que tienes - en tus pulidos pies - no se los des a nadie - que me costaron el dinero.) [Versión de M. Azaña]
LXXXIX
Corojai en grastesMajares en pindre,Al tomar del quer lachoDel proprio Undebel.
(Moros en caballos ■ Santos en pie - al tomar de [sic] la casa buena - del propio [sic] Dios.)
XC
Mas que io me guilleloPor tu bundal,Al dicar tu chaboreiaMe díñela canrea.
(Más [?] que yo me voy - por tu puerta - al ver [a] tus niños - me da lástima.)
XCI
Te chíbelas en l’ulichaQuerelando el sobindoi;Abillela el barete,Y te chibela estardo.
(Te echas en la calle - haciendo el sueño - viene el corregidor - y te echa preso.)
XCII
Voy dicando tus parlachas,Para podér las quinár,Para chibár las bucha, Sin que chanele tun dai.
(Voy mirando tus ventanas - para poder las [sic] comprar [?] - para echar las [sic] [¿...?] - sin que se entere tu madre.)
XCIII1
Me ardiñelo de tasalaA orotarme que jalár,A tosare Busné puchando,Si tenelan que monrabar.
(Me levanto de tarde - a buscarme qué comer - a todos [los] Castellanos preguntando - si tienen qué esquilar.)
1 Estrofa ya reproducida, sin versión en castellano, en Los Zincali, pág. 125 (reedición de 1979).
Instituto de Estudios Giennenses. Candil : boletín de la Peña Flamenca de Jaén. N.º 83, 9/1992. Página 33
CandilRevista
de FlamencoPeña Flamenca
de Jaén 1.176
XCIV
Un caloro chororoSe vino por jundunar,Se najó con los jallerí,Y le mandaron unglebár.
(Un gitano pobre - se vendió1 por soldado - se huyó con los sueldos - y le mandaron ahorcar.)
1 En los diccionarios aparece escrito con b: binar = «vender».
*xcvRetirate a la cangriMira que abillela el chinel,Mira no te jongabeY te lleve al estaripel.
(Retírate a la iglesia - mira que viene el guardia - mira no te ate - y te lleve a la cárcel.) [Versión de M. Azaña]
XCVI
Chalo á la beia de ClunesA manquelar mi metepe;Los erais de la beiaMe diñaron estaripel.
(Voy al concejo de Clunes - a rogar por mi libertad [¿vida?] - los caballeros del concejo - me dieron cárcel.)
XCVII
A la burda de su menAbillela un pobre lango mango,Pirando el vero,No permita su majaron lachoQue su men se abillele,En semejante cúrelo.
(A la puerta de usted - llega un pobre cojo [¿...?] - viniendo de h. galera (del presidio) - no permita su santo bueno - que usted se llegue [?] - en semejante trabajo.)
XCVIII
Mango me chalo pirarPor el narsaro baro,En estos andaribeles,Al chen de los pallardos.
([¿yo?] me voy [a] ir - por [¿...?] grande - en estos [¿...?] - a la tierra de los [¿...?].)
XCIX
Un Coroyai me penelóQue camelaba Undeber y mangue;Y io le he peneladoTute camarelas ser chuquer.’
(Un Moro me dijo - que quería [a] Dios y [a] mí - y yo le he dicho - tú quieres ser perro.)
C
El eray guillabelaEl eray obusno;Q’abillele Románela,No abillele Caloro.
(El caballero canta - el caballero castellano - que venga [la/una] Gitanilla - no venga [el/un] Gitano.)
*CI
La Chimutra se ardéla,A pas-erachí;El Calo no abillelaAbillela la Romí.
(La luna se levanta - a media noche - el gitano no viene - viene la gitana.) [Versión de M. Azaña]
1 George Borrow, The Zincali, or an acount of the Gypsies of Spain. London, John Murray, 1841.
2 George Borrow, Los Zincali (Los gitanos de España). Traducción de Manuel Azaña. Madrid, La Nave, 1932. Hay reedición moderna por la Editorial Turner, Madrid, 1979.
3 Manuel García Matos, «Cante Flamenco. Algunos de sus presuntos orígenes». En: Musical. Vol. V. Madrid, CSIC, Instituto de Musicología, 1950. Reedición en: Idem., Sobre el flamenco. Madrid, Cinterco, 1987. Cito por esta edición, pág. 24 y sigs.
4 Hugo Schuchardt, «Die Cantes Flamencos». En: Zeitschrift für romanische Philologie. V Band. Halle, 1881, págs. 251-252. Las páginas en cuestión forman parte del fragmento que se publicó traducido al castellano en El Folklore Andaluz, Sevilla, 1882-83. Recientemente ha salido, en forma de libro, una traducción completa del artículo de Schuchardt: Los cantes flamencos. Edición, traducción y comentarios de Gerhard Steingress, Eva Feenstra, Michaela Wolf. Sevilla, Fundación Machado, 1990.
5 En ediciones posteriores a la de 1841 se suprimieron los textos originales de las coplas, salvo en la estadounidense de 1842 (New York, Robert Car
ter), que es la que se ha manejado para el presente trabajo.
6 «Poesía de los gitanos», págs. 193-198 en la reedición de 1979, ob. cit. Con anterioridad a esta reedición, buena parte de las coplas recogidas en la edición de 1932 fueron reproducidas por Arcadio Larrea en su libro El flamenco en su raíz, Madrid, Editora Nacional, 1974, págs. 267-271. También salieron reproducidas en un escrito de 1957 que es, en su mayor parte, un mal disimulado plagio de la edición de 1932 de Los Zincali: J. Amaya, Gitanos y cante jondo.
7 Carlos Clavería, Estudios sobre los gitanismos del español. Madrid, CSIC, 1951, pág. 10.
8 Margarita Torrione, «La Debía». En: Dos siglos de flamenco. Jerez, Fundación Andaluza de Flamenco, 1989, págs. 463-488.
9 José Mercado, La seguidilla gitana. Madrid, Taurus, 1982, págs. 52-53.
10 Hugo Schuchartd, «Die Cantes Flamencos», art. cit., págs. 255-267. Arcadio Larrea, El flamenco en su raíz, ob. cit., págs. 121-135. Larrea, al contrario de Schuchardt, no comenta la edición original inglesa, sino la versión española de 1932. Hay algunos otros tratadistas sobre flamenco que se han referido al cancionero de Borrow, pero sin enjuiciarlo o limitándose a reproducir las apreciaciones de Schuchardt. Son: Elias Terés Sadaba, «Testimonios literarios para la historia del cante flamenco». En: Actas de la reunión internacional de estudios sobre los orígenes del flamenco. Madrid, Centro de Estudios de Música Andaluza y de Flamenco, 1969, págs. 17-18.
— José Mercado, La seguidilla gitana, ob. cit., págs. 103-104 y 140-141.
— Francisco Gutiérrez Carbajo, La copla flamenca y la lírica del tipo popular. Madrid, Cinterno, 1990, págs. 399-409. Mercado y Gutiérrez Carbajo reproducen, esencialmente, los comentarios de Schuchardt.
11 Art. cit., pág. 17.12 Una de ellas (LVI) incluida en el cancionero
como tal, las otras intercaladas en el relato del autor.13 Manuel García Matos, «Bosquejo histórico del
cante flamenco». En: Una historia del cante flamenco, interpretada por Manolo Caracol. Madrid, His- pavox, 1958. Idem., «Introducción a la investigación de orígenes del cante flamenco». En Actas de la reunión internacional de estudios sobre los orígenes del flamenco, ob. cit. Ambos textos reeditados en: Idem., Sobre el flamenco, ob. cit. Ambos textos reeditados en: Idem., Sobre el flamenco, ob. cit. Cito por esta edición, págs. 55-56 y 78-79. La música correspondiente a la estrofa reproducida sería, según comenta García Matos en la pág. 56, «el primer verdadero ejemplo, y lejano en tiempo, de la melodía de una seguiriya gitana». Desafortunadamente, y pese a haberlo anunciado, el autor —por lo que yo sé— nunca llegó a publicar tan singular documento.
14 Orijen, usos y costumbres de los jitanos, y diccionario de su dialecto..., por R. Campuzano. Edición facsimilar de la de 1848. Madrid, Heliodoro, 1980.
— El gitanismo. Historia, costumbres dialecto de los gitanos, por D. Francisco de Sales Mayo. Edición facsimilar de la de 1870. Madrid, Heliodoro, 1979.
— Tineo Rebolledo, Diccionario gitano-español y español-gitano. Edición facsímile de la de 1909 por la editorial Maucci, Barcelona. Cádiz, Universidad de Cádiz, 1978.
— F. M. Pabanó, Historia y costumbres de los Gitanos. Diccionario Español-Gitano-Germanesco. Edición facsímile de la de 1915. Madrid, Ediciones Giner, 1980.
canal sur• •
Sintonícenos de lunes a viernes, de 21,00 a 24,00 horas;
sábados y domingos, a partir de las 24,00 horas:I”” „
: «EL FLAMENCO VIVO»Instituto de Estudios Giennenses. Candil : boletín de la Peña Flamenca de Jaén. N.º 83, 9/1992. Página 34
Melchor, Enrique de.Nombre artístico de Enrique Jiménez Ramírez. Marchena (Sevilla), 1951. Guitarrista. Hijo de Melchor de Marchena. función de solista. Es uno de los guitarristas más asiduos de los festivales andaluces y siendo su discografía muy amplia. Angel Alvarez Caballero ha glosado así su concierto flamenco: «Como creador, Enrique de Melchor brilla a extraordinaria altura. Enrique nos ofrece un ejercicio deslumbrante, rico, de rara belleza». Manuel Ríos Ruiz ha escrito sobre su arte: «Enrique de Melchor, dentro del panorama guitarrístico- flamenco actual, es una indiscutible primerísima figura en sus diversas facetas: compositor, solista y acompañante. Las composiciones melchorianas tienen la virtud de la justeza, son piezas bien medidas en su duración, para que el tema o el leitmotiv no se diluyan, ni tampoco resulte reiterativo, sino para que se quede en quien lo percibe como impresión sencillamente inolvidable». (Del «Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco»!)
TOCAORES DE HOYEnrique de Melchor
Cada día, mejor
Instituto de Estudios Giennenses. Candil : boletín de la Peña Flamenca de Jaén. N.º 83, 9/1992. Página 35