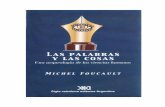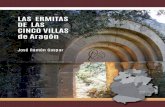Respuestas de los Estados en sus reformas a las demandas de las organizaciones de mujeres en Chile y...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Respuestas de los Estados en sus reformas a las demandas de las organizaciones de mujeres en Chile y...
Respuestas de los Estados en sus reformas a las demandas de las
organizaciones de mujeres en Chile y Argentina1
Javiera Arce Riffo. Licenciada en Ciencias Políticas y Gubernamentales Universidad de Chile.
Estudiante de Magister en Ciencia Política, mención Instituciones y Procesos Políticos, Pontificia
Universidad Católica de Chile.
Resumen
Este artículo realiza un análisis comparado entre Chile y Argentina, y las respuestas de los
Estados a las demandas del los movimientos de mujeres articulados durante las dictaduras
militares y que con la vuelta a la democracia conformaron fueron reclutadas a la burocracia
estatal, hecho que coincide con los procesos de Reforma del Estado a nivel mundial. El
texto plantea que han existido avances en los casos analizados pero poseen énfasis
diferentes para cada país. Argentina avanzó en libertades civiles, autonomía de las mujeres,
y es pionero América Latina en incorporar medidas de acción afirmativa para una
representación política equilibrada entre mujeres y hombres. Chile progresó en materias de
transversalización género en políticas públicas y en institucionalidad. Para que los avances
en materia de género sean efectivos, ambos caminos deben sincronizarse. No es posible
pensar en un Estado inclusivo sin una representación política equilibrada y una
institucionalidad ponga en práctica la transversalización de género en el quehacer del
Estado.
Abstract
This article perform a comparative analysis between the reforms underwent by Chile and
Argentina governments to solve the claims raised by woman during dictatorships. The
reform was coincident with a extensive recruitment of woman by part of the state, which
has been a common factor in processes implemented in other parts of the world. The study
found advances in both countries, but each one has placed emphasis in different fields.
Argentina enhanced the civil liberties and women autonomy, and it has been pioneer in
Latin America with the incorporation of affirmative action measures to attain a fair
composition of the parliament, whilst Chile incorporated gender mainstreaming view to
public policy and government institutions. Nevertheless, it is necessary design public policy
with both scope to reach a deep success. A state can not be inclusive if it do not have a fair
politic representation, or its institutional framework do not boost gender mainstreaming in
state performance.
Palabras clave: pueblo feminista, políticas públicas, género, reforma del Estado, legalidad.
1 Artículo Publicado en la Revista Al Sur de Todo N°8. Des-igualdad de Género: El Estado como reproductor
de brechas sociales
Key Works: feminist people, public policies, gender, State reform, legacy.
La conformación del Pueblo Feminista en Chile y Argentina.
“El Estado puede tener un papel decisivo en el cambio de las relaciones
de género en la sociedad; también puede actuar como un reproductor de
las desigualdades que se producen en ella”. (PNUD; 2010: 160).
Los procesos de democratización en Chile y Argentina, trajeron consigo una serie de
aspectos orientados a ampliar la capacidad de la institucionalidad democrática para la
inclusión y reconocimiento de la diversidad social, política, económica y cultural de la
ciudadanía. Esta respuesta se debe en gran medida a la presión de una serie de movimientos
sociales que lograron instalar sistemáticamente sus demandas en la agenda pública, en
particular el movimiento de mujeres durante los años 70 y 80 en Chile y Argentina, que
alcanzó una fuerte organización para resistir los embates de las dictaduras militares.
El avance de la postmodernidad ha obligado a cambiar las conceptualizaciones de los
movimientos sociales, superando el concepto de pueblo de carácter clasista que era capaz
de observarse en el mundo hacia mediados del siglo XX y que plasmó una serie de
proyectos sociales y políticos.
Hoy el pueblo se conforma por diversos actores. Laclau y Mouffe (2007) plantean que a
medida que las sociedades se van especializando con el avance del capitalismo, se
expanden las demandas por la ampliación de los derechos civiles, políticos, sociales y
culturales, y operara la demanda por una democracia radical (Op. Cit.: 292). En este
proceso, Laclau (2007) dice que si bien existe una diversidad de actores e intereses, éstos
no se confunden en un solo discurso que sustenta la demanda del pueblo, sino que existe el
principio de la equivalencia democrática (Op.cit.:103). Así este nuevo pueblo es capaz de
reunir una serie actores en torno a diversas demandas, pero éstas siguen guardando su
esencia y se mantienen así en el petitorio (principio de la diferencia)2. El pueblo es capaz
de conformar su demanda en base a las necesidades no resueltas (demandas populares) por
el Estado y la economía formal, generando un sentimiento de frustración, en que el pueblo
se observa así mismo como un agente “portador de derechos no reconocidos” (Op. cit.:
97).
Para Laclau, los movimientos son actores contra-hegemónicos, que resultan de la
articulación ideológico-cultural de distintos grupos en torno a discursos emancipatorios, y
suministran las condiciones de formación de nuevas demandas e identidades colectivas.
Dicha articulación detonará una nueva hegemonía y una expansión de los derechos
democráticos (Op. cit.: 122).
Las mujeres en este escenario, se plantean como un movimiento contra hegemónico que
busca resignificar la realidad androcéntrica de la sociedad. Las feministas demandaron
mejoras laborales, derechos civiles y políticos a principios del siglo XX, y posteriormente
demandas por derechos sexuales y reproductivos, logrando constituir a este grupo social en
un "pueblo feminista" (DiMarco, 2011: 26).
En Chile el movimiento de mujeres y feminista que se articuló durante la dictadura, tuvo
como consigna “Democracia en el país y en la casa”. A partir de ese movimiento se
congrega la Concertación de Mujeres por la Democracia, conformada por mujeres de los
diversos partidos políticos de oposición, organizaciones feministas, ONG de centro y de
izquierda durante la dictadura (PNUD, 2010:168).
La actividad del movimiento social, se tradujo en el establecimiento del documento
“Demandas de las mujeres a la democracia”, que fue presentado en 1989, y cuya
propuesta principal era la creación de una entidad “encargada de promover, coordinar y
monitorear las nuevas políticas relativas a las mujeres” (PNUD, 2010: 168).
2 Laura Pautassi (2009:15) plantea que el uso del concepto de ciudadanía como algo integral y hegemónico
atenta contra el concepto de igualdad, debido a que es posible bajo ese parámetro negar la práctica de los
derechos de las minorías sociales y étnicas para alcanzar la hegemonización de sus características. Dicho
proceso es injusto, debido a que “perpetua la marginación sociocultural en beneficios de grupos privilegiados
de la mayoría”.
En Argentina, el movimiento de derechos humanos se articuló frente a las demandas por
verdad y justicia en apoyo directo a las víctimas (denuncias, asesorías jurídicas, atención
psicológica, ayuda material), destacando las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo.
(DiMarco, 2011:257). Con sus discursos y prácticas, las Madres de mayo elevaron su
reclamo por justicia ante el gobierno autoritario. Para ellas, la maternidad adquiere un
significado político, alejándola de la esfera privada y de las subordinación masculina. Es así
como el respeto por sus hijos desaparecidos, llevó a las mujeres a asumir la lucha política
de éstos. La maternidad se vuelve social, busca la defensa de los derechos humanos, se
extiende hacia una defensa de todas las formas de opresión, incluidos los planes de ajuste
fiscal de los 90, la fragmentación de la sociedad, la desigualdad, la pobreza, el desempleo.
(DiMarco, 2011: 258).
Una vez alcanzada la democracia, las feministas políticas de ambos países lograron ser
reconocidas como agentes de cambio, siendo invitadas a conformar las oficinas
especializadas en materia de género al interior de los gobiernos democráticos,
produciéndose una migración de activistas al Estado, llamadas también femócratas
(DiMarco, 2011: 263, y Valdés, 2011:22).
En 1991 se crea en Chile el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), cuyo objetivo era
colaborar con el estudio y la promoción de los planes y medidas conducentes a que la mujer
goce de igualdad de derechos y oportunidades respecto del hombre, en el proceso de
desarrollo político, económico y cultural (Valdés, 2011: 9). En Argentina, se crea el
Consejo Nacional de la Mujer (CNM), responsable de las políticas de igualdad de
oportunidades y trato entre varones y mujeres (DiMarco, 2011:262).
El trabajo que a continuación se desarrolla, busca responder a la siguiente pregunta ¿Cuáles
han sido las respuestas de los Estados de Chile y Argentina a las demandas de los
movimientos de mujeres?
La hipótesis inicial consiste en que si bien los Estados han tenido la capacidad de
anticiparse al conflicto invitando a femócratas a formar parte de sus gobiernos, los avances
en materia de género han sido dispares entre un país y otro, avanzando más rápido
Argentina que Chile, pero con un igual nivel de resistencia política-cultural.
La metodología de trabajo, es un análisis comparado basado en el método de la diferencia
entre ambos países, ahondando en las respuestas de los Estados en torno a las demandas de
los movimientos de mujeres en los últimos 30 años. En un principio, se analizarán las
distintas corrientes de las Reformas del Estado, para contrastarlas con las demandas de las
mujeres, en particular la supuesta homogeneidad de trato que asumen los enfoques de
Reforma del Estado, que han derivado en prácticas excluyentes y políticas públicas con
escaso reconocimiento de la diferencia entre ambos sexos. En segundo lugar se tomarán en
cuenta los avances en materia de género en ambos países. Finalmente se profundizará en
los énfasis de la Reforma en ambos casos y los desafíos que poseen los Estados para la
consolidación del reconocimiento de las diferencias.
La Reforma del Estado
Osborne y Gaebler en su texto La reinvención del Gobierno, entregaron las bases teóricas
fundamentales del proceso de Reforma. Los autores planteaban lo siguiente:
Hoy en día la furia pública alterna con la apatía. Con el aliento
contenido observamos cómo Europa Occidental y las Repúblicas
Soviéticas se desprenden de la mano letal de la burocracia y la opresión.
Pero en casa nos sentimos impotentes. Nuestras ciudades sucumben ante
el aumento de la delincuencia y la pobreza, nuestros Estados están
esposados por déficits asombrosos y Washington navega al garete por
todos ellos como 30 millas cuadradas encadenadas por la realidad
(Osborne y Geabler, 1994: 26).
A través de este extracto, se desprende que los ciudadanos tienden a encontrarse furiosos a
veces, y apáticos en otras oportunidades, debido a la excesiva burocracia gubernamental,
vista incluso como un ente opresor. Asimismo, esta burocracia es ineficiente para hacerse
cargo de los problemas que poseen las ciudades y ciudadanos, debido a los deficientes
manejos de recursos, así como también a sus lentos procesos de toma de decisiones.
Para los autores, los gobiernos se han vuelto, ineficaces e impersonales, generando una
imagen negativa para los norteamericanos.
En el gobierno, el despilfarro es asombroso, pero no podemos atajarlo
vadeando presupuestos y recortando ítems sectoriales. Como señaló un
observador, los gobiernos son como los gordos que necesitan perder
peso. Tienen que comer menos y hacer más ejercicio; en cambio cuando
el dinero escasea se cortan los dedos (Osborne y Geabler, 1994: 53).
La solución a estos problemas para los autores se basaba en sacar la grasa, buscando
alianzas estratégicas con agentes privados, cambiando los incentivos que mueven a los
gobiernos. Esta visión propuso convertir a la burocracia pública en empresarial, eliminando
iniciativas obsoletas, promoviendo la eficiencia e innovación. Es así como además se
propone el establecimiento de alianzas público-privadas para dar solución a problemas
públicos cuyas soluciones no se pudieron encontrar sólo en base a la gestión estatal.
Estos enfoques fueron tomando un cariz hegemónico, adquiriendo espacios centrales en la
discusión política y en la innovación en materia de gestión pública. Tanto en Chile como en
Argentina, dichos enfoques comenzaron a aplicarse durante los años ochenta y noventa,
inaugurando nuevas formas de relación del Estado con los ciudadanos.
Sin embargo, a medida que el tiempo avanzó, la sociedad se complejizó. Más aún, los
Estados se vieron en la necesidad de buscar estrategias de relacionamiento con estas nuevas
organizaciones sociales. Autores como Martinic destacan los siguientes aspectos del avance
de la reforma:
Los estudios demuestran que las reformas económicas y sociales
producen un cambio drástico en los mecanismos de regulación y de
concentración social. Sin embargo pese a la fuerza de estas políticas en
América Latina, éstas no han logrado producir cambios cognitivos en la
lógica de la acción de muchos actores estratégicos los que siguen
actuando de acuerdo a códigos culturales de la clásica sociedad
populista donde se mezclan partidos débiles, clientelismo, corporativismo
y liderazgos personalistas (Martinic, 2000: 4).
Martinic plantea, que pese a los esfuerzos realizados por contribuir a mejorar la eficiencia
del Estado y la implementación de las reformas sociales y económicas, los diversos grupos
de interés se han resistido a subirse al carro de las reformas, debido a que no han sido
considerados aspectos clave de la identidad y cultura de los pueblos, marcada en el caso
latinoamericanos por el clientelismo, corporativismo y personalismo. Por tanto la Reforma,
debe contemplar nuevos espacios y vías de comunicación, que permitan hacerse cargo de
esta cultura política y social distinta que no calza con los modelos de reforma hegemónicos
provenientes de las economías industrializadas.
Cunill (2012) va más allá, se aventura en la necesidad de conformar una nueva
institucionalidad pública que facilite el ejercicio de derechos ciudadanos, los grandes
ausentes dentro de la discusión en materia de eficiencia en la gestión pública. Cunill plantea
que las políticas públicas deben hacerse con un enfoque diferente, basado en el
reconocimiento y exigibilidad de los derechos.
Un enfoque de derechos en el diseño de una política pública supone un
compromiso con la universalidad, integralidad, participación social y
exigibilidad de derechos. Para lograrlo se debe enfrentar barreras
políticas y desafiar los enfoques de reforma hegemónicos (Op. cit.: 12).
Si bien los enfoques tempranos de la Reforma, buscaron hacerse cargo de las grandes
problemáticas de la eficiencia y tamaño de la institucionalidad, en el camino fueron
encontrando problemas relacionados con la aplicabilidad de procesos en culturas políticas
diferentes. En América Latina la conformación del espacio social, está marcado por la
diversidad de su población. Enfoques como los de Martinic y Cunill, entregan las bases
para seguir explorando nuevos enfoques de Reforma, pero tomando y considerando los
complejos contextos.
Igualdad de género en la reforma de la gestión pública
La Reforma se sostuvo sobre visiones hegemónicas orientadas al mercado y los derechos de
propiedad, en detrimento una visión social, por tanto hacer coincidir las agendas de género
con los postulados del mercado socava las posibilidades de avance en dicho campo
(UNRISD, 2006:211).
Para que la reforma al Estado sea exitosa en materia de género, “deben reconocerse desde
un principio las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres que dan forma a las
instituciones, acuerdos y procedimientos”, a fin de afectar su estructura y de qué manera
estas conformaciones tenderán a repetir las desigualdades de género a menos que se genere
un nuevo diseño dentro de la misma reforma (UNRISD, 2006: 211).
En general, la igualdad de género no ha sido un tema de interés en las agendas de estudio
de la gestión del buen gobierno. Tardíamente las instituciones internacionales han incluido
al interior de sus análisis definiciones sobre estas temáticas. Sumado a ello la escasa
capacidad técnica por parte de los funcionarios del Estado y de los comités parlamentarios,
han contribuido escasamente en sus avances.
Las consecuencias de la reestructuración de la administración civil del Estado en el
equilibrio entre el personal masculino y femenino en todos los niveles, influyó por
sobretodo en la privatización o contratación externa de los servicios estatales, que
repercuten en la equidad entre hombres y mujeres, debido a que es plausible observar (y los
estudios avalan dicha información3), que la posición que ocupan en las jerarquías del sector
público las mujeres son las más bajas; existe una asimetría de género marcada en las pautas
de contratación de personal con una fuerte presencia de mujeres en los niveles más bajos.
Incluso es posible observar una mayor presencia de mujeres en los ministerios de áreas
sociales, mientras que en las decisiones estratégicas sobre el modelo de desarrollo,
productivo y político de los países, las mujeres se encuentran subrepresentadas. (Ver
anexos 1, 2 y 3)
La ausencia de mujeres en espacios de diseños de política pública, ha traído consecuencias
negativas, debido a la ausencia de la diversidad que aporta la perspectiva de género. La
economista Kirsten Sehnbruch (2013) plantea que “los tiempos de desplazamiento dentro
de la ciudad de Santiago, complican el cuidado infantil. Es necesario avanzar hacia una
planificación urbana integral, que genere un equilibrio entre la actividad productiva y el
cuidado de los hijos. Este tema no ha sido planteado de esta manera en Chile”. Para ella la
política es un facilitador para visibilizar las problemáticas del acceso al cuidado infantil, y
la necesidad de una planificación urbana adecuada a las necesidades de las mujeres. No
obstante el diseño de política pública plantea Sehnbruch, está bloqueado por la escasa
presencia de mujeres en cargos clave, afectado por baja representación política de las
mismas (ver anexo 6: Presencia de mujeres en los parlamentos latinoamericanos).
La respuesta de los Estados de Chile y Argentina a las demandas de las mujeres
3 De acuerdo a cifras obtenidas desde la OIT es posible observar que las mujeres representan menos del 10%
en áreas claves como defensa nacional, y seguridad social (UNRISD, 2006: 213). Excepcionalmente algunos
Estados de corte socialista o en vías de desarrollo como el Caribe, es posible apreciar cifras por sobre el
promedio. (OIT, 2010:44).
El movimiento feminista en América Latina, instaló dentro de las agendas públicas los
derechos de las mujeres, al denunciar la violencia de género, la doble y triple jornada de
trabajo, la falta de políticas públicas de salud reproductiva, la discriminación laboral, la
escasa participación de las mujeres en la vida política. (Valdés, 2011, 21). Las
asociaciones de mujeres promovieron en el debate público la crítica que permitiría la
desnaturalización de la subordinación de las violencias ejercidas contra las ellas
(DiMarco, 2011:260).
Es posible clasificar el plan de reformas en doce ejes, para graficar de una manera explícita
los diferentes énfasis en materia de género por cada uno de los países analizados.
1) Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW):
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer, fue aprobada en Argentina en 1985 y adquiere rango constitucional al mismo
tiempo, mientras que en Chile si bien fue aprobada en 1989, el protocolo de la
Convención aún se encuentra en tramitación en el Congreso Nacional.
2) Oficina de la Mujer: el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) de Chile fue
creado en 1991, y el Consejo Nacional de la Mujer de Argentina fue creado en
1992. Aún cuando todavía ninguno de los dos ha adquirido a la fecha rango
ministerial, en Chile el SERNAM se ha caracterizado por tener una mayor presencia
y autonomía en su funcionamiento, a tal punto que durante el gobierno que se
aproxima, se institucionalizará como un Ministerio, mientras que en Argentina, el
CNM sistemáticamente ha perdido presencia en el Estado (Rodríguez y Caminotti,
2009: 88).
3) Transversalización de Género en las Políticas Públicas: La transversalización de
género (gender meinstriming), consiste en la incorporación de la equidad de género
en el ámbito de las políticas públicas. Es la integración sistemática de la perspectiva
de género en todos los sistemas y estructuras, políticas públicas y programas,
procesos de personal y proyectos en las formas de ver y hacer, en las culturas y
organizaciones (Ríos, 2008: 2). Este enfoque fue incorporado en la conferencia de
Beijín 1995, como principal estrategia para la equiparación de las mujeres en la
sociedad.
Este cambio de énfasis proviene del reconocimiento que las instituciones
no son neutrales al género, de manera que reproducen y producen
desigualdades y estructuras jerárquicas de privilegio masculino. Así, se
reconoce que sin el cambio institucional que refleje y represente los
intereses de las mujeres, no será posible alcanzar la meta de la equidad y
la igualdad de género. (Valdés, 2006: 1).
En Chile, la transversalización de género ha tenido expresiones en el Plan de
Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres 1994-1999, 2000-2010 y 2010-
2020. En Argentina por su parte la transversalización de género es una materia
pendiente (Rodríguez y Caminotti, 2009: 88).
4) Legislación Familiar: En el caso de Chile se lograron aprobar las siguientes leyes:
Asignación familiar, abandono, pensiones alimenticias, filiación, divorcio (2004),
protección de la maternidad de las mujeres trabajadoras, descanso dominical, test de
embarazo pre y postnatal, postnatal de seis meses (2011), incorporación de los
padres al postnatal o cuidado del hijo enfermo. Si bien es posible observar avances
en esta materia, lamentablemente las resistencias políticas para generar una mayor
autonomía han sido una constante durante las discusiones legislativas, y en su gran
mayoría las políticas públicas aprobadas poseen un énfasis orientado a la familia y
no a la autonomía de las mujeres. En el caso argentino por su parte, se observan los
siguientes avances: Patria Potestad Compartida (1985); Matrimonio Civil que
introduce el divorcio vincular, que establece soluciones específicas para las
situaciones de concubinatos (1987); Ley de Matrimonio Igualitario en (2010). Es
posible apreciar el énfasis diferente de la política pública, la cual se orienta a las
libertades civiles e igualdad de derechos de las personas.
5) Legislación Laboral: En Chile se avanzó en la siguiente legislación: Mejora en las
condiciones de las trabajadoras de casa particular – fuero maternal, permisos,
salario-; trabajadoras del comercio y la ley de igualdad salarial (2009). En
Argentina los avances fueron los siguientes: Decreto para la igualdad de trato entre
agentes de la administración pública nacional (1997); Plan de Igualdad de
Oportunidades entre varones y mujeres en el mundo laboral (1998); figura del
despido por razón de raza, sexo o religión (1998); acoso sexual en el puesto de
trabajo en la reglamentación de la Administración Pública Central (1993).
Nuevamente es posible apreciar que en esta materia, Argentina posee mayores y
sustanciales avances, otorgando mayor protección y derechos a sus trabajadoras en
comparación con Chile.
6) Educación: Ambos países han incorporado al interior de sus agendas las temáticas
relacionadas con el embarazo adolescente. En Chile el año 2004 se creó la
legislación que busca otorgar el derecho a la educación de las madres adolescentes y
embarazadas. En argentina el año 2002, fue creada la Ley Nacional de Acciones
contra alumnas embarazadas.
7) Violencia: En Chile la Ley de Violencia Intrafamiliar fue aprobada el año 1994, y
su penalización fue aprobada once años más tarde (2005). Dicha Ley fue
presentada en sus orígenes como Ley de Violencia Doméstica hacia las Mujeres, sin
embargo, dicha discusión no estuvo exenta de polémicas
Fue despachada con la condición impuesta por la derecha de incluir a
los niños y los ancianos en el seno de la familia, a pesar de la evidencia
estadística que revela que en el 90% de los casos de violencia
intrafamiliar, la víctima es la mujer (Valdés, 2011: 20).
Destacan otras leyes en chile orientadas a penalizar el tráfico de personas, acoso
sexual en el trabajo. También fue Ratificada de la Convención de Belém do Pará
(1998). En Argentina por su parte el año 1994 se aprueba la Ley de Violencia
Intrafamiliar, y se derogó el delito de adulterio en el Código Penal en 1995.
8) Independencia Económica de la Mujer: destaca una amplia red que ayuda y
potencia planes de microemprendimiento en el caso chileno. Fondos tales como el
Capital Abeja del Servicio de Cooperación Técnica del Ministerio de Economía que
busca favorecer a las mujeres que decidan crear sus propias empresas. Asimismo
existen otras instituciones como la Fundación para la Promoción y el Desarrollo de
la Mujer (PRODEMU) dependiente de la Primera Dama de la nación, cuyo objetivo
es apoyar el emprendimiento y la capacitación para la inserción laboral de las
mujeres. Todas estas iniciativas cuentan con un fuerte apoyo y seguimiento del
SERNAM. En Argentina no existe una institucionalidad que pueda potenciar este
tipo de iniciativas.
9) Gestión Pública: En Chile se ha creado el Programa de Mejoramiento de la Gestión
con enfoque de género. El objetivo inicial del PMG de Género fue evaluar las
necesidades diferenciadas y el impacto que produce en hombres y mujeres las
acciones del Estado. Se asocia a los objetivos de gestión institucional. En una
segunda etapa buscó lograr equidad de género en el diseño, acceso y distribución,
resultados de los productos que entregan los servicios públicos. Las instituciones
públicas deben planificar sus productos, atendiendo a las necesidades diferenciadas
de hombres y mujeres; reorientando recursos para aminorar las brechas entre ambos
sexos e incorporando la equidad de género. Cada uno de los funcionarios públicos
deberá involucrar este enfoque en sus propias prácticas. (PNUD; 2010). En
Argentina no es posible apreciar un plan parecido, incluso el Consejo Nacional de la
Mujer ha “sufrido avatares en la continuidad de sus equipos técnicos y carencias
de recursos presupuestarios” (Rodríguez y Caminotti, 2009:89), lo que ha
imposibilitado avances concretos en materia de gestión pública.
10) Coordinación Política: En Chile el año 2002 fue creado el Comité de Ministros
para la Igualdad de Oportunidades, que contempla las carteras de Desarrollo Social,
Secretaría General de la Presidencia, Salud, Vivienda y Urbanismo, Trabajo y
Previsión Social, y Servicio Nacional de la Mujer. Tanto el PMG de Género así
como el Comité de Ministros han sido herramientas que de acuerdo a Carmen
Andrade “permitieron incluir el enfoque de género en la planificación y en las
políticas de los diversos servicios públicos, tanto a nivel central como regional”
(Andrade en Valdés, 2011:44), situando como el organismo técnico al SERNAM.
Pese a ello, el avance en materias de género presentó asimetrías en las distintas
reparticiones públicas. En el caso argentino, la coordinación política en materia de
género, es inexistente.
11) Derechos Sexuales y Reproductivos: En Chile existen políticas para prevenir el
embarazo adolescente, también existe el Programa de Conversación sobre
Afectividad y Sexualidad para adolescentes que fue creado el año 1995, no obstante
el aborto sigue siendo penalizado en cualquiera de sus formas. En Argentina existe
la Ley de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Producción
Responsable creado el año 2002; el Programa de Educación Sexual Integral del año
2006. Fue publicada el año 2007 una de una Guía técnica para la atención integral
de los abortos no punibles. Está permitido el aborto terapéutico y en casos de
violación.
12) Representación Política y Sindical: En Chile se observa una ausencia de
instrumentos electorales y legales que permitan un equitativo acceso a las mujeres
tanto a cargos de representación popular, así como también a cargos públicos al
interior del gobierno. En Argentina la Ley de Cupo fue aprobada en 1991 y
contempla un 30% de mujeres como mínimo en las listas al parlamento. Existe
también el reconocimiento de la igualdad de género a nivel constitucional, que fue
incluida en 1994. El año 2002 fue aprobada la Ley que establece la Participación
Proporcional de Mujeres Delegadas para las Negociaciones Colectivas.
Conclusiones
Respondiendo a la pregunta inicial, los Estados de Chile y Argentina han tenido respuestas
sustantivas a las demandas exigidas por el movimiento feminista durante los años ochenta y
noventa debido a que la estrategia de las administraciones se basó en la incorporación de
femócratas en sus filas a modo de adelantarse a las peticiones de los movimientos sociales.
Sin embargo comienzan a notarse diferencias en los modos de abordar las políticas públicas
con enfoque de género en ambos Estados. Por una parte Argentina posee una fuerte
legislación que ha logrado reconocer y otorgar rango constitucional a una serie de tratados
internacionales relacionados con la protección de los derechos de las mujeres, avances que
traducen en mejoras sustantivas la representación política descriptiva de género,
cristalizada con la aprobación de la Ley de Cupos. Chile se queda atrás en ese aspecto,
teniendo una de las representaciones femeninas más bajas de la región (Ver Anexo 6:
Presencia de mujeres en los parlamentos latinoamericanos), sin embargo destaca la
incorporación de la transversalización de género en el diseño de políticas públicas, a
diferencia de Argentina que ha tenido serios problemas incluso para institucionalizar la
CNM.
Otro punto a abordar, es que la discusión política de las temáticas de género,
desencadenaron en una serie de reacciones llamadas a resistir tanto su aceptación así como
su implementación. Valdés destaca que han sido numerosos los proyectos de ley que no han
sido aprobados en Chile, por no contar el apoyo de los sectores conservadores, a pesar de
que la ciudadanía los respalda4. El fuerte lobby ejercido por parte de sectores
conservadores, se ha expresado directamente sobre el poder ejecutivo, logrando inhibir la
presentación de proyectos, el respaldo de mociones parlamentarias o la indicación de
urgencia para su discusión en comisiones (Valdés, 2011: 20). Por otra parte, la Ley de
Cupos en Argentina no estuvo exenta de polémica. Los varones recibieron la norma con
ironía, “considerando que el reclamo por el 30% era una prueba de inferioridad de las
mujeres para hacer carrera política, lo que no pueden conseguir por capacidad, lo quieren
conseguir con una ley que las ampara”. (DiMarco, 211 265).
Asimismo, es destacable en el caso argentino que “las políticas públicas de género han
estado signadas por su discontinuidad, insuficiencia de financiamiento y ambigüedad en la
definición de equidad” (Rodríguez y Caminotti, 2009: 103).
El CNM, tuvo “casi desde su origen una historia institucional y política convulsionada,
evidenciando el paulatino deterioro de su jerarquía, autonomía y presupuesto”. De hecho
el día de hoy, el CNM depende de la Coordinación de Políticas Sociales, a diferencia del
SERNAM que tiene características autónomas (Rodríguez y Caminotti, 2009: 103).
Argentina ha tenido avances tempranos en las políticas de género en relación a Chile,
debido a que su transición a la democracia se realizó antes que la chilena, destacando por lo
menos 10 años de avance en relación a temáticas como el divorcio con respecto a Chile,
asimismo es posible observar esta situación en otras normas. Cabe destacar que en ninguno
de los dos países analizados la interrupción voluntaria del embarazo (aborto), ha sido
despenalizada, aún se observan fuertes resistencias a su legalización. Argentina posee una
legislación menos restrictiva que la chilena, sin embargo permanece el reclamo por la falta
de libertades.
Los desafíos planteados para ambos países en materia de reformas del Estado, deben
orientarse al reconocimiento del principio de la diferencia. La ciudadanía de la mujer no
implica lograr sólo la equiparación con los hombres, se trata del reconocimiento de las
4 La Encuesta de la Corporación Humanas 2013, en su pregunta referida a las materias de aborto terapéutico y en caso de violación, más
del 80% de las encuestadas se muestra favorable a despenalizar su uso en ambos casos.
diferencias. La ciudadanía no es neutral pues se ha construido sobre el modelo de uno de
los cuerpos, el de los varones (Kirkwood, 1986: 53). Pautassi plantea que esta
masculinización que da forma a la ciudadanía, obligó a relegar al ámbito privado las
particularidades y las diferencias de las mujeres. Esta distinción entre lo público-privado
ha actuado históricamente como un principio de exclusión que impacta sobre las mujeres,
quedando relegadas al ámbito doméstico-privado (Pautassi, 2007: 18), “la ciudadanía debe
ser vista como un concepto dinámico, conflictivo, en permanente ajuste, en tanto cambian
las demandas sociales (Op.cit.: 17).
La institucionalidad política y el Estado deben avanzar como lo plantea Virginia Guzmán
hacia la Gobernabilidad desde el Género, tomando en consideración las demandas de los
distintos movimientos sociales que concurren hacia él para hacerse parte de los diseños de
políticas públicas. Durante los años noventa, la Concertación optó por la estrategia de la
desmovilización social, que repercutió con fuerza en el movimiento de mujeres chilenas,
prácticamente neutralizado (PNUD, 2010: 168). Durante los últimos años, el movimiento
social ha despertado, logrando instalar una diversidad de temáticas en las agendas públicas,
convirtiéndose como plantea Cunill, (2012) este despertar en un gran desafío para los
Estados de América Latina, de distinguir y hacer frente a las demandas, a fin de evitar
futuros colapsos sistémicos.
En el caso de las demandas de género, los movimientos de mujeres se han levantado con
una tensa calma, en particular en este último año con la demanda por la despenalización del
aborto en el mes de julio (que terminó con daños patrimoniales a la Catedral de Santiago), y
el día 25 de noviembre en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer. Las mujeres chilenas cada vez están más atentas a lo que ocurre
en su contexto, así lo plantea la Encuesta de Corporación Humanas5.
Para el caso Argentino, si se ha avanzado en materia de representación política de género,
las feministas y femócratas no han podido instalar una discusión seria sobre la
institucionalidad de género, ni menos cristalizar políticas públicas sostenidas en el tiempo.
Al igual que en Chile, los recursos para las materias son limitados, derivando en modestas
5 En cuanto a las preguntas orientadas a conocer la percepción de las mujeres sobre la discriminación, violencia y machismo en Chile,
más de un 70% de la muestra declaró sentirse en un país que discrimina y que es machista, y un 67% afirma que la violencia hacia las
mujeres en las relaciones de pareja es un problema que afecta a todas las mujeres.
acciones estatales. Los avances en la legislación de género en Argentina, se deben a una
gran presencia de mujeres en el Congreso Nacional. Sin embargo estas leyes no podrán ser
aplicadas si no existe una arquitectura estatal acorde a las necesidades de las políticas
públicas con enfoque de género.
En Chile durante la próxima administración, se fortalecerá la institucionalidad de género, a
través la creación del Ministerio de la Mujer, la Igualdad y la No Discriminación, como lo
ha planteado Bachelet, no obstante esto puede tener una consecuencia no identificada hasta
ahora, que se relaciona con aglutinar a todas las mujeres en este espacio, limitando el
alcance de las políticas públicas de género, al no transversalizar su presencia en otros
ministerios y servicios públicos. Pese a todo, es un avance significativo. En el caso de
Argentina, más allá de las discusiones en materia de derechos sexuales y reproductivos no
se observan avances futuros en torno a la institucionalidad de género.
Finalmente es importante destacar la labor del pensamiento crítico por parte de profesores e
investigadores de las universidades, think tanks y organismos internacionales para seguir
avanzando en la visibilización de las problemáticas de género al conjunto de la sociedad, a
modo de poder incluir insumos académicos en las discusiones políticas. Julieta Kirkwood
ya lo planteaba en su momento
Historizar las demandas políticas feministas es mostrar la experiencia de
otra legalidad, de ese contra poder (o por qué no) de esa fuerza que
constituye el propio intento de la mujer por lograr su liberación. Es
mostrar (no importa cuán lejos o cuán cerca se ha estado de conseguirlo)
su presencia, su visibilidad. Y es también mostrar la transformación en
sujeto de un grupo social específico que no ha sido totalmente
identificado tal ni por los otros ni por sí mismo, y que hasta ahora es sólo
objeto receptor de políticas, bien o mal formuladas, para su atribuida
humanidad. (Kirkwood, 54: 1986).
Las demandas de género entraron al sistema para quedarse y así conformar el nuevo
Estado moderno.
Bibliografía
1. Biblioteca del Congreso Nacional (2012). La composición del Congreso Nacional
¿Dónde Están las Mujeres? Serie Informes No. 19.
2. Brown, Josefina Leonor. Derechos, ciudadanía y mujeres en Argentina. en Política y
Cultura. No. 21. 111-125.
3. Corporación Humanas (2013). Novena Encuesta Nacional Percepciones de las
Mujeres sobre su situación y condiciones de Vida en Chile.
4. Cunill, Nuria (2012) ¿Qué ha pasado con lo público en los últimos 30 años? Balance
y perspectivas. En Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 52.
5. DiMarco, Graciela (2011). El Pueblo Feminista. Movimientos sociales y lucha de las
mujeres en torno a la ciudadanía. Argentina: Biblos.
6. Guzmán, Virginia (2003). Gobernabilidad democrática y género, una articulación
posible. CEPAL.
7. Instituto de Investigación de las Naciones Unidas Para el Desarrollo Social (2006).
Igualdad de Género, la lucha por la justicia en un mundo desigual.
8. Kirkwood, Julieta (1986). Ser Política en Chile. Chile: LOM.
9. Laclau, Ernesto (2005). La razón populista. Buenos Aires: Fondo de Cultura
Económica.
10. Martinic, Sergio (2001). Grupos de Interés e Interacciones Comunicativas en las
Reformas Sociales en América Latina. En CIDE UCHILE.
11. Mouffe, Chantal y Laclau, Ernesto (2007). Hegemonía y Estrategia Socialista: hacia
la radicalización de la democracia. Madrid: Siglo XXI.
12. Osborne, David y Gaebler, Ted (1994). La Reinvención del Gobierno. La influencia
del espíritu empresarial en el sector público. España: Paidos.
13. ILO-OIT (2010) Women and labor markets: Measuring progress and identifying
challenges.
14. Pautassi, Laura (2007). Igualdad de derechos y desigualdad de oportunidades:
Ciudadanía, derechos sociales y género en América Latina. En el Otro Derecho No
36.
15. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Chile (2010): Informe de
Desarrollo Humano, Género los Desafíos de la Igualdad.
16. Ríos Tobar, Marcela (2008). Avances Internacionales en la estrategia de
transversalización.
17. Rodríguez, Ana Laura y Caminotti, Mariana (2009): Políticas públicas de equidad de
género: las estrategias fragmentarias de la Argentina y Chile.
18. Sehnbruch, Kirsten (2013) Género y Trabajo. Seminario Interdisciplinario: "Nudos
críticos de la igualdad de género: ¿En qué estamos y hacia dónde vamos? Facultad
de Ciencias Sociales Universidad de Chile.
19. Valdés, Teresa (2011) ¿Construyendo Igualdad? 20 años de políticas públicas de
género. Santiago: LOM.
20. Valdés, Teresa (2006). La Institucionalizacion / Transversalizacion del Genero.
Extraído del texto de Fritz, H. y Valdés, T. (2006) “Igualdad y equidad de género:
Aproximación teórico-conceptual.
Anexos
Anexo 1: Distribución por sexo del personal del sector público chileno
Fuente: Elaboración Propia en base a los datos obtenidos a través de la DIPRES año 2012.
Anexo 2: Distribución de mujeres por reparticiones públicas en Chile
Fuente: Elaboración Propia en base a los datos obtenidos a través de la DIPRES año 2012.
Anexo 3: Distribución de mujeres por estamento del sector público chileno
Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos a través de la DIPRES el año 2012.
Anexo 6: Presencia de mujeres en los parlamentos latinoamericanos.
Fuente: La composición del Congreso Nacional ¿Dónde Están las Mujeres? Biblioteca del
Congreso. Serie Informes N° 19-2012.