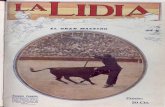Resistencia e integración: Una crítica a las fuentes
Transcript of Resistencia e integración: Una crítica a las fuentes
Resistencia e integración: Una crítica a las fuentes
Alejandro A. Giuffrida
Introduccio n
Daniel James llegó a la Argentina a comienzos de 1972 con la intención de contrastar sus
prolongados estudios que había cosechado en la academia inglesa sobre el movimiento obrero
argentino con lo que efectivamente se vivía y respiraba en el país del peronismo1. Su viaje coincidirá
luego con el retorno de Juan Perón, lo que le permitió entrar en un momento de fuerte discusión al
interior del movimiento, en el que más que nunca las versiones de la historia se enfrentaban entre
sí.
De su investigación en el campo, casi dos décadas más tarde y con el fin de ingresar en el mundo de
Cambridge, surgió luego “Resistencia e Integración: El peronismo y la clase trabajadora argentina”,
su libro más reconocido en la academia argentina.
Esta monografía buscará analizar las redes intelectuales que marcaron el camino de este trabajo de
James, a partir de una crítica a sus fuentes citadas, para intentar finalmente ubicar el libro dentro
de una corriente historiográfica específica. Es importante señalar que se trata de un trabajo que no
sólo recopila testimonios y los fusiona con una investigación bibliográfica y periodística, sino que
también estructura una serie de teorías explicativas y se encarga de buscar los marcos que las
respalden. Y en esa búsqueda acude a distintas disciplinas y a autores que no están necesariamente
vinculados a la historia argentina, pero que pudieron proveer a James de un encuadre teórico-
conceptual para sus formulaciones; entre otros, por ejemplo, Raymond Williams; Robert Michels;
Pierre Bourdieu; Gareth Jones; Jean-Paul Sartre.
De todas formas, para la concreción de esta monografía se tomaron aquellos textos y autores que
James ubica en un lugar neurálgico de su trabajo. Tal es el caso de las investigaciones realizadas por
Juan Carlos Torre, los relatos aportados por Alberto Belloni (con quien James se entrevistó
1 Entrevista a Daniel James en Todo es historia, sep 1992, Nº314, por Roy Hora y Javier A. Trimboli
2
largamente), una polémica académica entre Gino Germani y Miguel Murmis y Juan Carlos
Portantiero, un artículo específico de Roberto Carri y algunos textos y discursos de Juan Perón. Se
sumaron además otros materiales que no están entre las fuentes directas de James, pero que
sirvieron para contextualizar y, en algunos casos, contraponer, las hipótesis del historiador
londinense.
En cada capítulo –de manera explícita o no- hay una hipótesis propia que James expone, muchas
veces influenciada por otros estudios históricos, pero siempre con aportes suyos y reflexiones
personales. En esta monografía se detallan cuatro líneas de análisis fuertes, que son identificables
en el libro de James, y que a los fines prácticos de este trabajo monográfico se definirán como
teorías.
En primer lugar, James expone lo que podría definirse como la teoría de la retórica, mediante la
cual logra sumar un perfil más a los estudios sobre los orígenes del peronismo y las razones que
motivaron el fortalecimiento de Juan Perón.
Seguido a eso, es posible identificar una suerte de teoría sobre una resistencia que transita al
margen de las clases, a través de la cual analiza el proceso de resistencia del peronismo tras el
derrocamiento en 1955, sobre todo en los primeros años.
Luego, introduce una teoría sobre de la minoría militante para estudiar los lazos y las tensiones
durante el gobierno de Arturo Frondizi.
Y, finalmente, se podría sintetizar el último punto en una teoría del consentimiento a partir de la
cual busca dar un cierre a todo su investigación sobre el movimiento peronista y los sindicatos
durante el período de la resistencia.
Es importante insistir en que esta división esquemática en supuestas teorías o hipótesis es sólo a los
fines de esta monografía, dado que el trabajo de James no está dividido por teorizaciones propias,
sino por períodos históricos, que sobre todo responden a cambios en la política interna o en el
mundo gremial.
3
El origen
El primer debate histórico en el que Daniel James decide introducirse en su libro gira alrededor de
las razones que explican el surgimiento del peronismo como movimiento político y, más
específicamente, los motivos del fortalecimiento de la figura de Juan Perón en el sector trabajador.
Una de las explicaciones más tradicionales de este proceso la esbozó Gino Germani en Política y
sociedad en una época de transición, al exponer su teoría sobre la existencia de “masas disponibles”
de nuevos trabajadores a las que Perón habría moldeado conforme a su proyecto personal.
James, en el capítulo Los antecedentes con el que abre su libro, se separa de esta teoría al sugerir
elípticamente que “si bien la clase trabajadora fue constituida por el peronismo, éste fue a su vez
en parte creación de la clase trabajadora”.
No obstante, en la cita correspondiente a este párrafo, James amplía y de alguna manera especifica
su lectura de Germani. Sostiene: “Si bien me parece que las críticas de éste y otros conceptos de la
obra de Germani en cuanto a sus significados de pasividad y manipulación se justifican, la obra de
Germani contiene, sin embargo, muchas intuiciones fundamentales, acerca de la especificidad y
peculiaridad de un movimiento como el peronismo que concuerdan con la orientación general de
lo argumentado en este capítulo (en referencia a Los antecedentes)”.
No parece producto de la casualidad que Política y sociedad en una época de transición sea un título
recurrentemente referenciado por el sociólogo Juan Carlos Torre en sus estudios sobre el peronismo
(y no necesariamente para contradecirlo), sino que es posible que se encuadre en esta línea de
influencias académicas que esta monografía intenta explorar. Como se verá, para James la influencia
del Torre fue determinante en el armado de su investigación (él mismo lo reconoce en su libro: “Me
beneficiaron también muchas discusiones con Juan Carlos Torre, quien persistentemente me
provocó y me llevó a cuestionar lugares comunes sobre los trabajadores argentinos y sus
sindicatos”).
En su ensayo Interpretando (una vez más) los orígenes del peronismo, Juan Carlos Torre busca una
solución salomónica a un debate histórico y sociológico, que él emplaza en las figuras de Germani
en una esquina y los investigadores Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero en la opuesta. Según
Torre, son válidos los reparos que Murmis y Portantiero ponen sobre la teoría de las “masas
disponibles” de Germani, pero esta operación los lleva a dirigir su mirada “hacia el campo de la lucha
4
social, en el que se articula el interés de clase”, limitando (al igual que Germani) su horizonte de
análisis.
Como es sabido, en el caso de Germani el foco para explicar el fortalecimiento de la figura de Perón
está puesto en la camada de nuevos trabajadores, recién llegados al mundo urbano, con pocos lazos
con las luchas del mundo del trabajo industrial ya existente en el país, lo que los posiciona como
masas disponibles para la manipulación política.
Torre ensaya entonces una interpretación combinada que resume de la siguiente manera: “Estamos
ante la formación de un movimiento social mixto, en el que coexisten tanto la dimensión de la
modernización y la integración política (línea Germani), como la dimensión de las relaciones de clase
y los conflictos en el campo del trabajo (línea Murmis y Portantiero)”.
Pero si esa es la explicación académica de Torre, aparentemente su versión práctica o pragmática
corre más por el terreno de la especulación. Según el sociólogo, Perón decide “sobredimensionar”
el papel de los trabajadores, porque encuentra que su prédica a la conciliación de clases en la
campaña presidencial después de octubre del 45 no tiene eco en el sector empresarial. “La gestión
de la elite militar vuelve efectivo lo que existía en forma virtual”, explica Torre y detalla unas líneas
más adelante que aquello que se vuelve “efectivo” no es ni más ni menos que el “estado de
movilización social generalizado”2. En la explicación práctica, como se ve, Torre parece acercarse
más al análisis de Germani, en referencia a la pasividad de esta masa de trabajadores “disponibles”
que Perón sobredimensiona a su antojo, en lugar de un genuino conflicto en el campo del trabajo3.
Daniel James adopta también esta idea de una clase trabajadora que llega al 45 con una estructura
poco consolidada (apoyándose de alguna manera en la lectura de Germani de las nuevas masas que
se incorporan al sector productivo), pero descarta el componente de pasividad y privilegia como
elemento determinante para explicar la enorme adhesión al movimiento, “la retórica de Perón”.
Al igual que Torre, el historiador inglés no encuentra sustanciales diferencias entre las plataformas
electorales de Juan Perón y la de la fórmula de la Unión Democrática, sino que la clave radica en la
2 Torre, Juan Carlos, Ensayo sobre el movimiento obrero y peronismo, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2012, p. 177 3 El sociólogo reconoce en una entrevista a Página/12 publicada el 21/1/13: “Me dediqué al estudio del peronismo porque era “el” tema de la agenda de la sociología impulsada por Gino Germani dentro de la que me formé”. http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-212274-2013-01-21.html
5
retórica peronista que “contenía fuertes elementos de caudillismo personalista, poco menos que
místicos”.
Escribe James: “La doctrina peronista tomaba la conciencia, los hábitos, los estilos de vida y los
valores de la clase trabajadora tales como los encontraba y afirmaba su suficiencia y su validez. […]
En este sentido, la atracción política del peronismo era esencialmente plebeya; ignoraba la
necesidad de una elite política particularmente iluminada y reflejaba e inculcaba un profundo
antiintelectualismo”.
Y, en rigor, al igual que Torre, James también encuentra “elementos semifascistas presentes en la
filosofía peronista inicial”.
En su texto sobre “la crisis argentina de principios de los años cuarenta y sus alternativas” que
integra el libro La vieja guardia sindical y Perón, Juan Carlos Torre sostiene que Perón integraba y
comandaba un régimen con “simpatías fascistas inocultables”, pero se halló entre los primeros
“revolucionarios de junio en cobrar conciencia de que estaba próximo el fin de la Guerra Mundial y
que, con este llegaba también el fin para las alternativas no democráticas a la amenaza comunista”,
por lo que “con esta convicción se preparaba para las urnas”.
En ese mismo texto, el autor llega a calificar como un error político del General Ávalos, no haber
aceptado la propuesta de represión de la manifestación del 17 de octubre en horas tempranas, para
evitar “que se convirtiera en una verdadera avalancha”.
Como sea, el trabajo de James, de todas formas, se centrará sobre el período posterior a septiembre
de 1955, y no sobre los orígenes del movimiento, por lo que en las últimas páginas de este primer
capítulo condensa una explicación sociológica que le dará base a sus proposiciones posteriores.
Según James, aquella década peronista dejará como legado una combinación “profundamente
ambivalente”: La pasividad de los trabajadores dada por la poca conflictividad, contrapuesta por la
constante negación del poder del movimiento obrero que lo posiciona siempre en la oposición
política y social.
Esa primera actitud de pasividad de la propia clase, según el autor, se consiguió a partir de
identificarla e incorporarla al Estado. La poca conflictividad laboral que los trabajadores expresaban
contra Perón, justamente porque habían sido incorporados al aparato estatal, dieron este primer
elemento de la ambivalencia.
6
En este aspecto en particular se puede reconocer una clara influencia del militante gremial e
historiador del movimiento obrero Alberto Belloni, con quién James dice haber mantenido
reiteradas conversaciones y lo reconoce como una de sus influencias más directas. Desconocemos
el contenido concreto de aquellas charlas, pero el material publicado de Belloni así parece
confirmarlo.
En su trabajo de 1960, Del anarquismo al peronismo, Belloni advierte respecto de ese componente
de pasividad, e incorpora otras consideraciones que también se verán en la investigación de James
(así como en las de Juan Carlos Torre), tales como la falta de autonomía por parte de los sectores
sindicales en relación con Perón y el error táctico de dejar caer el Partido Laborista e incorporarse
plenamente al Estado peronista.
El sentimiento contrapuesto a esa pasividad que conforma la otra ala de la ambivalencia está dado
por una autodefinición por parte del peronismo como “movimiento de oposición política y social,
como una negación del poder, los símbolos y los valores de la elite dominante”, según James.
Concluye: “Desde el punto de vista del peronismo, ese elemento de oposición representó una
enorme ventaja, puesto que le confirió una base dinámica que sobreviviría largo tiempo después de
que condiciones económicas y sociales particularmente favorables se hubieran desvanecido y que
ni siquiera la creciente esclerosis de diez años de servilismo y corrupción pudieron socavar. En ese
substrato se nutrió la actitud de los militantes de base que ofrecieron resistencia a los regímenes
posteriores a 1955”.
7
¿Una lucha sin clase?
En la segunda parte del libro, James trabaja sobre el período 55-58 al que rotula como La resistencia
peronista y en el que se vale de una nutrida colección de testimonios tendientes a sostener sus
conclusiones. Esto no es una interpretación, sino que el propio autor así lo reconoció en una
entrevista en enero de 2012 en el que reafirmó: “En el libro las entrevistas no hacen a la cuestión
metodológica, las utilizo para dar una carga de verosimilitud a un argumento que se construyó con
otras fuentes”4.
Promediando ya este capítulo, James indaga sobre la “ideología formal y conciencia práctica” del
movimiento obrero tras la caída de Perón y arriba a la conclusión de que “el intenso conflicto de
clases de aquel tiempo fue en definitiva absorbido por una dicotomía política que, sin basarse en
clases, resultó ser más poderosa”. Peronismo versus antiperonismo –dice James- no
necesariamente representa una lucha entre clases sociales, sino que por el contrario es el corolario
de una nueva “ambigüedad” por parte de los trabajadores, que en ocasiones se presentan solos
frente a todos los otros sectores y por momentos retoman la idea de conciliación de clases e
intereses compartidos con el capital nacional que con frecuencia repetía Juan Perón.
“No obstante su amargura y su aislamiento, la clase obrera comprendió claramente que la
Resistencia se presentaba como una lucha al margen de las clases”, afirma James.
Para justificar esta sentencia se basa en una cita a Roberto Carri, intelectual y militante de la
izquierda peronista desaparecido en 1977, que transcribe así: “para el peronismo de la resistencia
no había duda de que el enemigo principal era el antiperonismo cualquiera sea su aspecto; y a la
inversa el amigo fundamental era otro peronista. Delegando en Perón la suma de lo que era bueno
y justo, la resistencia no precisaba de ninguna diferenciación interna. De este modo, el neonazi
podría luchar hombro a hombro con el protocomunista”.
Naturalmente, esta última línea, en la que el neonazi y el protocomunista aparecen luchando a la
par, efectivamente abona su teoría de no-clases dentro de la resistencia peronista. Sin embargo, en
este caso, la observación no es particularmente sobre la fuente que James utiliza, sino sobre cómo
la utiliza.
4 Revista Ñ - 06/01/12
8
El texto de Carri "La resistencia peronista, crónica por los resistentes" fue publicado en junio de
1972 en la revista Antropología del tercer mundo. Se trata de un extenso artículo que, ciertamente,
no parece tener el mismo sentido que James le intenta dar en su libro. Pero lo que resulta aún más
llamativo es que la cita es errónea, está mal transcripta, y al leerla en su totalidad el párrafo deja
cierto gusto a un sentido diferente del que se le quiso otorgar.
Dice Carri: “Para el peronismo resistente entonces –y para cualquier revolucionario consecuente
ahora- no había duda que el enemigo fundamental era el antiperonismo cualquiera fuera su
camiseta diferencial; y por contrapartida el amigo fundamental era otro peronista. Delegando en
Perón la suma total de lo bueno y de lo justo, el peronismo resistente obviaba cualquier diferencia
interna. Así luchaban codo con codo desde el filonazi al protozurdo contra la opinión de algunos
moderados revisionistas que parecen no querer escapar al mito de los héroes y que practican
teleología al revés, pretendiendo encontrar la traición sistemática en los “traídores” y la lealtad
sistemática en los leales. Y en este juego pretenden diferenciar desde aquí la lucha unitaria de la
resistencia”5.
Como se ve, la diferencia no es menor. Pasaron ya más de dos décadas desde la primera aparición
su libro, pero quizás sería interesante que James solucione esta distancia entre la cita que el refiere
y lo que Carri realmente escribió. Sobre todo porque el libro continúa editándose con ese mismo
error.
Al párrafo siguiente, Carri amplía esta idea, y es conveniente sumar algunas líneas más para
entender que el sentido no es el que luego James le adjudica: “En la resistencia pudo haber derecha
e izquierda, pero eso fue lo aleatorio, porque había peronismo en el sustrato. […] Durante el primer
período de la resistencia, las contradicciones internas del Movimiento Peronista se retrayeron a un
plano secundario. El enemigo gorila era el enemigo fundamental, y así la Unidad monolítica del
Movimiento era una realidad”.
James toma esta última idea, pero no la cita como de Carri, sino que la incluye dentro de este
capítulo como parte de sus conclusiones: “El enemigo fundamental era el gorila, que teóricamente
podía ser desde un compañero de trabajo hasta un oligarca”.
5 Revista Antropología del tercer mundo, Num.10, Junio 1972, p. 16.
9
Como es evidente, esta última línea de James busca sumar al concepto de que la lucha de la
resistencia no era de clases, sino que la dicotomía peronismo-antiperonismo había absorbido a las
clases y generado una ambigüedad o una contradicción.
En el caso de Carri, su apreciación respecto a que “el enemigo gorila era el enemigo fundamental”
responde más al debate de la época en el que estaba inserto el peronismo en 1972: Derecha e
izquierda se disputaban (todavía en el terreno de lo verbal) el protagonismo dentro del movimiento
y Montoneros (del que Carri formaba parte) buscaba conducir un proceso de unidad para quedar
como el principal actor político ante el retorno de Perón. Pero, más allá de esta interpretación,
parece probable que la carga con la que James presenta la dicotomía peronismo-antiperonismo no
es la carga con la que Carri la habría escrito.
Una cita más de este artículo puede terminar por aclararlo: “En un ambiente tan esquivo a la sutileza
diferencialista, lo popular, lo obrero, lo negro, lo antiimperialista era lo peronista. Lo “democrático”,
lo “antiobrero”, lo “bien”, lo proimperialista era lo antiperonista”.
En noviembre de 1955, Jorge Abelardo Ramos comenzó a editar el periódico Lucha Obrera que tenía
el objetivo directo y específico de resistir el derrocamiento del gobierno de Juan Perón. En rigor,
duró apenas unos pocos meses porque la dictadura prohibió su circulación; sin embargo, el dato
significativo en este caso es que con una estructura muy precaria, considerables falencias en su
distribución y nula posibilidad de publicitar su lanzamiento, Lucha Obrera llegó a vender unos 110
mil ejemplares de cada edición.
La repentina cifra sin dudas corrobora algunas de las conclusiones de la masividad de esa primera
etapa de la Resistencia a las que James arriba a partir de su investigación. Sin embargo, y a la vez,
sólo el nombre del periódico Lucha Obrera parece alcanzar para derribar la sentencia de que “la
Resistencia se presentaba como una lucha al margen de las clases”. Es evidente que para un amplio
sector de la sociedad la lucha por el retorno de Perón era predominantemente obrera.
Al ejemplo anterior, se podría sumar un aporte que Tulio Halperín Donghi realiza en su ensayístico
libro La Argentina y la tormenta del mundo. Según el historiador, en los primeros dos gobiernos del
peronismo la sociedad se separa en “dos bloques enemigos”. ¿Por qué se produce esta división? -
sostiene Halperín-: por la “identificación privilegiada con las clases trabajadoras y populares, nunca
formalmente reconocida en doctrina -puesto que el objetivo proclamado de la justicia social era
hacer justicia a todos los sectores por igual- pero no por ello menos evidente”.
10
En aquel mismo artículo de la revista Antropología del tercer mundo, Roberto Carri concluye: “La
experiencia colectiva y espontánea de la clase obrera produce la resistencia”.
11
La poderosa minoría
El capítulo en el que Daniel James estudia la relación entre el movimiento peronista (sobre todo los
sindicatos) y el gobierno de Arturo Frondizi es, quizás, el más arriesgado en términos de
interpretación histórica de todo el período en análisis.
Desde un comienzo, James advierte que entre el desarrollismo y el peronismo existía una “afinidad
subyacente”, pero que cierta necedad por parte de una “minoría militante nada desdeñable” (del
peronismo, claro) había frustrado una “alianza de los trabajadores con el frondicismo”. La oposición
al líder radical se basaba en una “interpretación literal de elementos tradicionales de la ideología
peronista”, que para peor eran los mismo elementos que “podían llevar a una alianza con el Estado
desarrollista”.
Para el historiador, este núcleo de militantes realizó una “interpretación selectiva” de la experiencia
peronista, lo que devino en un “rechazo moral” y no en una “crítica básica formal” al desarrollismo.
James sostiene que se trató de una actitud “autodestructiva” por parte de los trabajadores (o de
esa “poderosa minoría militante”), dado que “condenaba como traición lo que en realidad consistía
en soluciones lógicas a los problemas del desarrollo capitalista”. Esa minoría oponía nociones como
justicia social, equidad y solidaridad de clase “sacadas de su experiencia de la era peronista”.
Sobre este punto la crítica no es a las fuentes, sino a su inexistencia: James en ningún momento
detalla cuáles son sus fundamentos históricos para denunciar a una “minoría militante” que habría
frustrado los principios económicos del primer desarrollismo. La asocia con los 800 mil votos en
blanco que desoyeron la orden de Perón de votar por Frondizi, los mismos que después se habrían
agarrado de conceptos morales como justicia social para enfrentar el plan económico del
desarrollismo que –según James- conformaba una “posición irrefutable desde el punto de vista
técnico”. Toma además el concepto de estructura de sentimiento desarrollado por Raymond
Williams para advertir una “nostalgia” y un “populismo obrerista” en la Resistencia, que habrían
servido de “base de una prolongada oposición” a Frondizi, aparentemente irracional.
A partir de esta hipótesis, James invierte la carga de la prueba y sostiene que Frondizi comprendió
que “para llevar adelante sus planes económicos debería seguir una línea de dureza”. De esta forma
explica el alejamiento de Rogelio Frigerio y de David Blejer del gabinete radical y la llegada del liberal
Álvaro Alsogaray al Ministerio de Economía (que ya había sido funcionario del gobierno de
Aramburu) y del profundamente antiperonista Toranzo Montero, que lo sitúan al frente del Ejército.
12
Por cómo está expuesto, se entiende que la obstinación de ese sector de la Resistencia frustró el
“plan de desarrollo integracionista basado en la idea de una alianza nacional “multiclasista” –que
incluyera una poderosa organización gremial- como base social y política estable para los planes
económicos desarrollistas”. ¿Quiere decir James que si el movimiento obrero hubiese aceptado el
ajuste económico de fines de 1958 y hubiera integrado esa alianza nacional, Frondizi no habría
estado obligado a nombrar a Alsogaray e instrumentar el Plan Conintes? Ciertamente, no queda del
todo claro si esa es su postura o si la forma en que desarrolla el conflicto habilita esa interpretación
erróneamente. Tampoco el rastreo de fuentes en este punto permite conjeturar una respuesta. Si
fuese así, si eso es lo que James concluye a partir del estudio histórico de este período, no sería
descabellado agregar que la fórmula hipotética y contrafáctica aplicaría de igual modo para el
peronismo, sólo que en lugar de esa minoría militante se podría hablar de la burguesía nacional que,
a su modo, también frustró la idea de una alianza nacional “multiclasista” (una década antes).
13
El círculo vicioso y las razones de la burocracia
Como corolario de un libro que está narrativa y secuencialmente muy bien estructurado, James
desarrolla su hipótesis central respecto de los proyectos integracionistas de la cúpula sindical
durante el período de la Resistencia y el papel casi de feligreses que reserva para los sectores de la
izquierda peronista.
Aunque no tan explícitamente, su lectura de la historia se enmarca en una corriente de pensamiento
que jamás le reconoció al peronismo más ideología que el pragmatismo y más virtud que la lealtad
temporaria. Sin embargo, suma nuevas consideraciones, más del orden sociológico, que enriquecen
el debate notablemente, no sin introducir puntos polémicos.
Su primer argumento para llegar a demostrar su hipótesis es que, desde el exilio, Perón se ve
obligado a utilizar a los sindicatos como su herramienta en el país para hacer política, pero, a su vez,
los logros que los sindicalistas cosechan y la representación de las bases que obtienen termina
invirtiendo la ecuación para Perón y obligándolo a “volverse deliberadamente contra” ellos.
“Una suerte de círculo vicioso”, según él mismo la define a esta relación, en la que “el éxito mismo
logrado por los sindicatos al desarrollarse como principales representantes políticos de Perón los
condenaba a su fracaso final en esa órbita”.
Sostiene entonces que esta estructura de relaciones es una muestra más de la “caótica organización
y el eclecticismo” del peronismo, al que termina por catalogar como “una suerte de federación
desarticulada de distintos grupos leales a Perón”.
Así las cosas, James denuncia que el ex presidente refugiado en España se encarga de idear un
movimiento capaz de desafiar “constantemente” la estabilidad argentina, para lograr “impedir una
institucionalización pacífica que excluyera al peronismo”. Ciertamente, es difícil pensar en una
“institucionalización pacífica y estable” -más allá de las intenciones oscuras o no de Perón-, en las
circunstancias políticas por las que transitaba el país, no sólo porque el principal movimiento
popular estaba proscripto, sino porque era a base de golpes de estado que se dirimían las internas
de los grupos económicos y militares hegemónicos. Nuevamente, no es el objetivo de esta
monografía introducir observaciones personales, pero sí, sin dudas, resaltar las polémicas que el
texto presenta, estén estas ya abiertas en el debate historiográfico o como potenciales
intercambios. Como en el apartado anterior, en este caso James vuelve a invertir la carga de la
14
prueba y coloca a las operaciones de desestabilización institucional en el casillero de la historia que
ocupa el movimiento que, paradójicamente, había sido desalojado de las instituciones. Pero aun
logrando identificar los supuestos elementos que el propio Perón concebía en su armado político
para desestabilizar a los gobiernos radicales o militares, vale preguntarse si el sucesivo y constante
ajuste económico que se descarga sobre un sector sindicalizado y con experiencia de movilización
masiva no iba a impedir de cualquier manera aquella “institucionalización pacífica y estable”.
Y en este punto de su línea explicativa se abre una segunda lectura de la historia todavía más central
a los efectos de su libro vinculada directamente con la imagen de burocracia sindical tan propia de
la época, a la que James buscará desarmar.
El historiador argumenta que este Perón estratega, dueño de un movimiento tan ecléctico como
caótico, se encarga de alentar el surgimiento de una “izquierda” en sus filas únicamente a los efectos
de contrapesar el volumen que había ganado Augusto Vandor. Una izquierda (de mediados de los
sesenta) de pobres ambiciones, con una “limitada estimación de sus perspectivas” y una “carencia
de definición ideológica formal” reemplazada por el solo sentimiento de lealtad.
Y con ese marco se introduce en el debate en torno a la llamada burocracia sindical y las históricas
acusaciones de traiciones al movimiento obrero. Advierte respecto de la existencia de una
“perspectiva en la que los sindicatos llegaron a ser poco menos que servidores de la clase
gobernante, y la dirección impuso esta condición de servidumbre a sus bases mediante una mezcla
de violencia y fraude”. Una perspectiva que él adjudica a esta izquierda peronista, pero también a
la no peronista. Incluso sostiene que hasta ¿Quién mató a Rosendo?, la investigación de Rodolfo
Walsh, “se queda fundamentalmente en ese paradigma simplista”.
James reconoce los elementos de “violencia y corrupción” en la cúpula sindical de la época, pero
objeta que no pueden ser tomados aisladamente, sino que tienen que considerarse a la luz de la
“índole del sindicalismo en regímenes populistas”. Para ello, se vale de consideraciones del
sociólogo Francisco Delich, pero principalmente de Robert Michels, integrante de una línea que “ha
considerado el desarrollo de una burocracia y una oligarquía como una tendencia ineludible en el
seno de las organizaciones gremiales”. Para James, en el caso argentino, la negociación de los
dirigentes sindicales con los empresarios y los principales funcionarios del país no pudo menos que
tener un “efecto corruptor”, excitando “los anhelos de status” de los líderes gremiales.
15
Es por eso que James recomienda “dejar de lado las siniestras implicaciones morales” que en el
peronismo tiene –a su juicio- el término integracionismo, al momento de analizar el “proyecto
integracionista de la cúpula sindical”.
“En la situación existente en la década 1960-70, la lógica del ´pragmatismo institucional` era tan
ineludible, para los conductores y para los conducidos, como la lógica de la racionalización”, sostiene
James, que párrafos atrás había citado un trabajo de Miguel Ángel García en el que se detalla que
entre 1953 y 1964 la productividad media de la industria argentina aumentó un 62%, en tanto que
los salarios reales tuvieron que esperar hasta fines de la década del sesenta para volver a los niveles
de mediados de los cincuenta. Reducción del nivel de vida y mayor explotación, según lo explica el
propio historiador inglés, antes de referirlo como “la lógica de la racionalización”.
En este punto, sobre el papel de la burocracia sindical, se pueden dividir dos caminos de esta
explicación: En primer lugar, el investigador relativiza el papel que el vandorismo tuvo en las
decisiones de Estado y, por lo tanto, su capacidad real para torcer el destino. “En ningún sentido es
posible, ni siquiera cuando culminó, hablar realmente del vandorismo como parte de las
´instituciones consagradas`, o verlo asociado con el gobierno y las empresas”, argumenta; incluso,
“a pesar de todas las conversaciones con generales” y de la “camadería en mangas de camisa con
los presidentes”.
Y en segundo orden, James retoma una idea que ya había esbozado Juan Carlos Torre, bajo el
siguiente argumento: La adopción del proyecto integracionista de la cúpula sindical y las medidas
“coercitivas” para sostener el control de los gremios, tienen que contextualizarse “en la experiencia
de la clase trabajadora argentina, y en especial de sus bases, en la era posterior a 1955”. En otras
palabras, “si bien los dirigentes sindicales apelaron cada vez más a recursos tales como el fraude, la
corrupción y la violencia para mantener el control interno de los gremios, pudieron utilizarlos gracias
al consentimiento [sic] de las bases, en vez de imponerlos contra la voluntad de los obreros”6.
Cita, entonces, una estimación de Torre respecto a la participación electoral en los sindicatos, que
supuestamente habría oscilado entre el 20 y el 40%, por lo que “incluso en caso de creciente fraude
por los dirigentes, en los procesos electorales participó una proporción no insignificante de las
bases”. Aparentemente, allí podría verse aquel “consentimiento” que más adelante James explica a
partir de una “desmoralización” del movimiento obrero que se combinó con “los efectos de la
6 Torre, Juan Carlos, ob. cit., p. 339.
16
ofensiva económica”. En la entrevista que le realizaron en Todo es historia, James agrega: “Toda esa
interpretación basada en el papel fundamental y perverso de la burocracia sindical era errada”7.
Vale aquí traer un aporte textual que Juan Carlos Torre suma en un texto titulado El lugar de la UOM
en la trayectoria del sindicalismo de 1993: “El uso tan habitual del término burocracia sindical para
referirse a dicho liderazgo, deja entrever la sospecha de que estamos frente a un cuerpo extraño
impuesto artificialmente, mediante el fraude y la violencia, sobre un organismo sano por naturaleza.
Ni el fraude ni la violencia estuvieron ausentes en las luchas por el dominio de los aparatos
gremiales; pero esa visión, al subrayar sólo este aspecto, no hace justicia al grado de consenso que
por mucho tiempo tuvieron las consignas lanzadas desde el vértice sindical. Sin ese eco, muy
difícilmente el sindicalismo se hubiera transformado en un factor de poder porque, para llegar a
serlo, debió probar primero ante los demás poderes corporativos que podía movilizar a la fuerza de
trabajo e interrumpir la paz laboral: Esto no habría sido posible si no hubiese contado con la
adhesión de sus bases”.
Como queda expuesto, la teoría del consentimiento para explicar las prácticas de los dirigentes
sindicales es compartida por James y Torre. Y es probable, además, que se pueda insertar dentro de
una línea específica de razonamiento historiográfico sobre el peronismo.
7 Todo es historia, ob. cit.
17
Conclusión
En el transcurso de esta bibliografía se intentaron rastrear las principales influencias que dieron
marco académico y político al libro Resistencia e Integración: El peronismo y la clase trabajadora.
Esta operación se realizó a partir, principalmente, del registro de fuentes publicado en el libro, pero
también desde las declaraciones que Daniel James dio a la prensa (sea esta especializada o no).
Además, mediante la lectura secundaria de las fuentes de los autores referidos por James fue
posible extender el análisis más allá de las citas de Resistencia e Integración.
Una de las primeras observaciones posible es que el historiador inglés estructura una serie de
teorías o hipótesis, para comprender desde el surgimiento del peronismo hasta el último tramo del
período de resistencia peronista, valiéndose de la lectura de otros teóricos o del aporte de
intelectuales del movimiento. Y el reiterado uso de citas textuales a trabajadores, conseguido en
gran parte por entrevistas que él mismo realizó, sirve para “dar una carga de verosimilitud” a sus
argumentos, de acuerdo a sus propias declaraciones.
El libro de James revela un profundo lazo intelectual con la amplia gama de publicaciones sobre el
peronismo del sociólogo Juan Carlos Torre, que se enmarca en la línea intelectual que fundó Gino
Germani. Esta característica, sin lugar a dudas, es una de las marcas académicas e historiográficas
de Resistencia e Integración. La relación de James con Torre se mantiene a lo largo de todo el
período en estudio, lo que diferencia a esta influencia académica de otras, como por ejemplo el caso
del historiador del movimiento obrero Alberto Belloni, de quién James toma conceptos importantes,
pero sobre todo para analizar el surgimiento del peronismo. En cuanto a Torre, hay razonamientos
en Resistencia que ciertamente parecen calcados. Sin embargo, hay que marcar que siempre los
análisis de James agregan un mirada adicional que le es propia y que, en general, suele nivelar la
tendencia política de Torre con conclusiones menos críticas del movimiento peronista.
De esta forma, James postula unas cuatro hipótesis, cada una para explicar un momento específico,
que a los fines prácticos de esta monografía se las rotuló de la siguiente forma: Una primera teoría
sobre la retórica, para explicar el fortalecimiento de la figura de Perón. Una segunda conclusión
según la cual el proceso de resistencia se habría articulado al margen de la lucha entre clases
sociales. Un tercer tramo de la investigación donde identifica una poderosa minoría militante para
estudiar las tensiones del movimiento con Arturo Frondizi. Y, finalmente, una teoría del
18
consentimiento de las masas trabajadoras según la cual podría analizarse la conducta de las cúpulas
sindicales desde un paradigma diferente al de la conocida burocracia sindical.
Este último bloque del libro, que en buena medida representa el corazón de la investigación, está
claramente influenciado por Torre y su línea argumentativa que está integrada también por otros
investigadores. En el caso de la identificación de una minoría militante del peronismo que habría
frustrado el proyecto del desarrollismo hay una falencia en las fuentes citadas, dado que no es del
todo posible rastrear de dónde procede esa conclusión, ya sea por la lectura de otros académicos o
por la investigación sobre documentos de la época.
Finalmente, en estas conclusiones es también importante señalar que específicamente en las citas
referidas al artículo del intelectual y militante Roberto Carri, desaparecido en 1977, James comete
un error en la transcripción de uno de los párrafos, que, a juicio de esta monografía, modifica el
sentido con que esas líneas fueron escritas originalmente. Y no es un dato aleatorio o mínimo, sino
que el análisis que hace James, respecto a un proceso de resistencia peronista que se habría
estructurado sin tener en cuenta las posiciones de las clases sociales, se basa centralmente en aquel
párrafo mal citado de Carri. Esta observación es propia de la monografía, dado que no fue hallada
en otra crítica a James, pero sí fue cotejada con el artículo original que Carri publicó en la revista
Antropología del tercer mundo en junio de 1972.