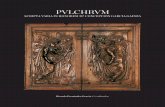Recuerdo y recreación. El proceso constitucional gaditano ante sus contemporáneos
Transcript of Recuerdo y recreación. El proceso constitucional gaditano ante sus contemporáneos
Recuerdo y recreación.El proceso constitucional gaditanoante sus contemporáneos
Muchas fueron las miradas que a lo largo del XIX se proyectaron sobre los suce-sos que dieron inicio al siglo. Evidentemente, predominaron aquellas que se focali-zaban en la guerra pues permitían proyectar una imagen de país poderoso aun en sudecadencia, fuerte en su declive y orgulloso en la defensa de su independencia, justoen unos momentos en los que la situación internacional de España no era precisa-mente brillante. Hay, sin embargo, otra línea de análisis que no deja de tener su in-terés, tanto o más que la guerra. Se trata del proceso constitucional. Si bien la guerraes orgullo compartido por todos, no se puede decir lo mismo de la constitución. Lasnarraciones sobre la constitución, el proceso de su redacción y todos los aconteci-mientos a ella vinculados se mueven en una escala de grises que va más allá del re-chazo o la aceptación incondicionales. Como es sabido, la constitución de 1812 fueobjeto de numerosos debates y controversias a lo largo de la historia constitucionaldecimonónica, de ahí que ni siquiera en el conjunto de los liberales sea posible ha-llar unanimidad al respecto.
El presente trabajo tiene por objetivo centrarse en el estudio de las produccionesde análisis histórico o político realizadas por los liberales de la década de los años30 y 40 que tuvieron una participación activa en el periodo 1808-1814, ya fueracomo periodistas, ya como políticos. Se trataría de ver cómo se produce el paso desdela narración de quienes vivieron los acontecimientos hasta el momento en que, porrazones de edad, escribieron sobre ellos a partir de fuentes indirectas o de sus pro-pios recuerdos. Ello no implica el olvido de los que publicaron justo antes de la im-plantación del régimen liberal, pues se expondrán algunos ejemplos, ya que tienenel interés de que nos informan sobre los argumentos antiliberales. Los historiadores
RAQUEL SÁNCHEZ
(Universidad Complutense de Madrid)
posteriores, lo que no vivieron directamente el proceso constitucional, no dejan detener también gran interés, pero sus «recuerdos» son los recuerdos de otros. Comose ha dicho muy oportunamente, a medida que pasa el tiempo, los recuerdos perso-nales se funden en la memoria colectiva, una memoria cada vez más homogénea y di-fusa para constituirse en una visión del pasado basada en impresiones y no en certezas(Lavabre, 2001; Durán, 2002).1 La mayor parte de los textos que se estudiarán enestas páginas proceden, como ya se ha dicho, de obras de carácter historiográfico ode análisis político (Saldaña Fernández, 2007; Durán, 2002b). Obras que tienenmucho de autojustificación, pese a sus reiteradas apelaciones a la objetividad, y quea la vez cuentan con observaciones personales acerca de los momentos vividos. Eneste caso estaríamos hablando de liberales como Martínez de la Rosa, el conde deToreno, Agustín Argüelles o Alcalá Galiano, algunos de los cuales dejaron escritostextos previos a los que aquí se comentarán, textos con los que tienen un diálogotrufado de reflexiones procedentes de los años de exilio, estudio y experiencia. Cadauno de estos autores otorga al proceso constitucional una trascendencia distinta ensu narración de los hechos. Para unos, nos encontramos ante el gran acontecimientodel periodo 1808-1814; para otros, se trata de algo secundario frente al verdaderodesafío que tenían los españoles en ese momento: la lucha contra el ejército francés.En cualquier caso, en casi todos ellos vemos aparecer una serie de cuestiones que nosdan muchas pistas acerca de las huellas del pasado en su concreta realidad histórica,cuestiones que son los fundamentos de la cultura política liberal y que, bien o malresueltos por los constitucionalistas, continuaron presentes en el imaginario polí-tico e histórico español de la primera mitad del siglo XIX. Entre estas cuestiones sehallan la valoración del papel de la familia real, y en particular de Fernando VII; eltema de las colonias americanas y su tratamiento en el texto constitucional; el papeldel clero como elemento activo de agitación política; el artículo constitucional quedeclaraba la religión católica como la religión única de España; la creación de una odos cámaras; la abolición de los señoríos; y, en fin, la valoración de la propia consti-tución como elemento reformador o revolucionario, su carácter puramente nacional
1 En el caso de autores de una o varias generaciones posteriores, como Miguel Agustín Príncipe, Eduardo Chaoo Estanislao de Kotska Vayo no se encuentran las observaciones personales a las que se hacía referencia en líneassuperiores, pues son autores nacidos o poco antes o en plena guerra. Sin embargo su interés radica en que, libresde los encadenamientos afectivos al momento objeto de su interés, analizan el periodo en función de la épocaen que están viviendo, es decir, estudian el nacimiento del liberalismo en España a través de las experiencias dela verdadera implantación del liberalismo. Estudian el mito a través de la realidad.
266 RAQUEL SÁNCHEZ
o influido por doctrinas francesas, así como su viabilidad en la sociedad españoladel momento.2
1. Los primeros testimonios
Durante el periodo 1808-1814 se escribieron textos en una pluralidad de forma-tos que atestiguan el interés que los acontecimientos tenían para los contemporá-neos. Desde los que proponían ideas para la futura constitución o la criticaban,3
hasta los que se defendían de acusaciones infundadas, como Jovellanos,4 pasandopor los que lanzaban alegatos en pro de la defensa de la patria.5 En este amplio grupode publicaciones destacan aquellas que realizan análisis políticos y aquellas que, pormedio de la erudición, contribuyeron mucho a potenciar el debate y la reflexiónacerca de los acontecimientos políticos que se estaban viviendo. Uno de estos trabajosfue la Teoría de las Cortes o grandes juntas nacionales, publicada en 1813 por Fran-cisco Martínez Marina, que gozó de muy justa fama y que vino a apuntalar el argu-mento historicista a favor de la convocatoria de cortes. Entre los análisis políticospodríamos mencionar la Historia de la revolución de España, de Álvaro Flórez Es-trada, breve texto publicado en 1810, así como La revolución actual de España, deFrancisco Martínez de la Rosa, que se comentará más adelante. Estos textos tienenla particularidad de haberse escrito en el fragor del combate, lo que se nota tanto en
2 Dada la amplitud de temas que se tratan en las obras de los autores objeto de nuestro estudio, algunas de lascuestiones quedarán tan sólo esbozadas, sin embargo, se procurará profundizar en aquellas que muestran mayoresdosis de originalidad en su análisis. La bibliografía sobre los historiadores españoles del XIX es creciente. Losprimeros trabajos fueron los de Moreno Alonso (1979); Cirujano, Elorriaga y Pérez Garzón (1985). Más ade-lante se han publicado trabajos como los de R. López-Vela (2004), G. Pasamar (1984), I. Peiró (1998). 3 Entre ellos: Álvaro Flórez Estrada (Constitución para la nación española. Presentada a S.M. la Junta Supremagubernativa de España e Indias, 1809); Valentín de Foronda (Apuntes ligeros sobre la nueva Constitución, pro-yectada por la majestad de la Junta Suprema Española y reformas que intenta hacer en las leyes, 1809; Ligeras ob-servaciones sobre el proyecto de Nueva Constitución, La Coruña 1811); P. Canel Acevedo (Reflexiones críticas sobrela Constitución española. Cortes nacionales y estado de la presente guerra, Oviedo 1812); J. Canga Argüelles (Re-flexiones sociales o idea para la Constitución española que un patriota ofrece a los representantes de Cortes, Valen-cia 1811); M. Pardo de Andrade (Reflexiones sobre la mejor constitución posible de España, La Coruña 1811).4 Gaspar Melchor de Jovellanos, Memoria en que se debaten las calumnias divulgadas contra los individuos de laJunta Central y se da razón de la conducta y opiniones del autor desde que se recobró su libertad, La Coruña 1811.En otra línea, pero también interesante: M. J. Quintana (1996).5 Juan Romero Alpuente, El grito de la nación invencible o la guerra espantosa al pérfido Bonaparte. De un togadoaragonés con la pluma, Zaragoza 1811 (edición moderna en VV. AA., 2009: 3-38). Igualmente, contamos contrabajos que recogen el día a día de las Cortes, como el de J. L. Villanueva, Mi viaje a las Cortes, que no fue pu-blicado hasta 1860.
RECUERDO Y RECREACIÓN.EL PROCESO CONSTITUCIONAL GADITANO ANTE SUS CONTEMPORÁNEOS
267
su estilo literario como en su faceta ideológica, y resultan interesantes para el temaque aquí se trata porque marcan la pauta de los asuntos sobre los que volverán una yotra vez los liberales españoles de épocas futuras, asuntos que parecen obsesionarcomo elementos constitutivos de una cultura política propia que presentaba múlti-ples dificultades para el asentamiento del liberalismo. El folleto de Flórez Estrada seredacta en el exilio y en él apenas se trata la cuestión de las Cortes, pues, como ya seha dicho, se publicó en 1810 (Varela Suanzes, 2004 y 2006; Fernández Sarasola,2004; Pan Montojo, 2008). Sin embargo, encontramos un elemento de análisis queveremos repetirse más adelante. Flórez Estrada pedía la convocatoria de Cortes parala redacción de una constitución, pero para ello necesitaba apoyar sus argumentos enlas luchas libradas por el pueblo para lograr su independencia, independencia quenuestro autor entendía en términos políticos y que se debía más bien a una reacciónespontánea de la población ante la invasión napoleónica. La atribución al pueblo decapacidad de análisis político o al menos de una cierta conciencia política era el nú-cleo que permitía apelar a la soberanía nacional y, por tanto, al establecimiento deuna constitución basada sobre este pilar. Esta dualidad no dejará de estar presente enlas reflexiones de otros liberales en años posteriores (Fuentes , 1988; Gil Novales,2001).
Restablecido Fernando VII en el trono y con él, el absolutismo como forma de go-bierno, los trabajos de reflexión acerca del proceso constitucional y la guerra se en-cuentran, lógicamente, en una órbita muy alejada de la liberal. Cabe destacar el delpadre Salmón: Resumen histórico de la revolución de España, en el que vemos apare-cer un recurso que tendrá multitud de seguidores en ciertos sectores del tradiciona-lismo: el del enemigo interno.6 No era ciertamente, un argumento innovador, perolo rescató en un momento especialmente significativo como fue el inicio del TrienioLiberal. La idea de enemigo interior apela a un concepto unívoco de españolidad ya un rechazo instintivo por las novedades políticas, causantes de la división entre losespañoles. Culpaba de este problema precisamente a la constitución, promulgadaen un momento decisivo como era la lucha por la independencia y justificaba el de-creto de 14 de mayo de 1814 con estas palabras:
Informado [el rey Fernando VII] de todos estos actos y de que la Constituciónatacaba su soberanía, despojándole de los fueros y prerrogativas anexas al
6 El texto del padre Salmón apareció en 1814 en Cádiz, pero fue prohibido en 1815 por sus críticas a los reyespadres. No volvió a ser publicado hasta 1820, aumentando en dos volúmenes los cuatro iniciales.
268 RAQUEL SÁNCHEZ
trono, afectando todo más bien un democratismo o gobierno popular, que nouna moderada monarquía, resolvió cortar de raíz los males que forzosamentedebían de sobrevenir a la nación si los dejaba correr impunes (Salmón, 1820:VI, 316).
El texto del padre Salmón deja traslucir una absoluta incomprensión de las rea-lidades y términos políticos modernos, tales como la libertad de expresión, la sobe-ranía nacional, etc. (Álvarez Barrientos, 2008: 253) y se apoya en conceptos antiguossostenidos todavía por el pensamiento tradicionalista como la inmutabilidad de lamonarquía y sus prerrogativas, las cortes estamentales y el desprecio a la soberanía na-cional (González Cuevas, 2000: 71).7 Se trata de la recreación de un tiempo pasadoenmarcado en un entorno caótico que tan sólo puede ser conjurado por la acciónbeatífica del idolatrado Fernando VII. Su análisis, plagado de concepciones provi-dencialistas, fue conocido en un momento, 1820, en que la agitación política era tanimportante como en el lejano 1812, pero sin el enemigo francés, y proporcionó alos más reaccionarios argumentos para justificar sus propias ideas políticas por la víadel antipatriotismo de los liberales. Este es también el caso del libro de José Cle-mente Carnicero El liberalismo convencido por sus propios escritos o examen crítico dela constitución de la monarquía española, publicada en Cádiz, y de la obra de donFrancisco Martínez Marina, Teoría de las Cortes, y de otras que sostienen las mismasideas acerca de la soberanía de la nación (Madrid 1830). Carnicero es también autorde una Historia razonada de los principales sucesos de la gloriosa revolución de España.8
El interés de El liberalismo convencido estriba en que nace de la observación de los su-cesos comprendidos entre 1810 y 1823 y, por tanto, de la aplicación de la constitu-ción, sirviéndose de los argumentos liberales para desmontar la construcciónhistoricista de los constitucionales desde una perspectiva tradicionalista, algo queya circulaba en el imaginario político fernandista incluso antes de 1814 (Nieto Soria,2007: 289-309).9
7 En esta línea se sitúan libros y folletos como la tan conocida Apología del altar y del trono... (Vélez, 1818).8 Esta segunda obra apareció publicada entre 1814 y 1815 en 4 volúmenes. Contemporáneos suyos fueron la obrade Francisco Xavier Cabanes, Historia de la Guerra de España contra Napoleón Bonaparte, escrita y publicada deorden de S. M. (Barcelona, 1818) y la de Francisco García Marín y Solano (Memorias para la historia militar dela revolución española que tuvo principio en el año de 1808 y finalizó en el de 1814, Imp. Miguel de Burgos, Ma-drid 1817) (en Álvarez Barrientos, 2008: 251, n. 5). 9 Quedan relegadas en este trabajo las publicaciones de los afrancesados. En parte, por razones de espacio, y enparte porque la mayoría de ellas tienen un carácter autobiográfico muy marcado que remiten a un deseo de jus-tificar su comportamiento durante el periodo bélico. Aun así, no pueden dejar de mencionarse los trabajos de
RECUERDO Y RECREACIÓN.EL PROCESO CONSTITUCIONAL GADITANO ANTE SUS CONTEMPORÁNEOS
269
La narrativa tradicionalista se movió en los términos que ya se han comentado.Otro camino emprendió el discurso conservador de autores como José Muñoz Mal-donado, cuya obra, publicada en 1833 con el título Historia política y militar de laguerra de Independencia contra Napoleón Bonaparte desde 1808 hasta 1814 en tres vo-lúmenes, pretende abrirse a los nuevos tiempos que parecían anunciarse sin aban-donar una completa adhesión a Fernando VII y a lo que éste significaba. La dificultadque presenta esta opción es obvia. Para explicar su posición, Maldonado apoya susargumentos en la caracterización de las Cortes como una institución poseída por unperpetuo deseo de innovación, cuyos trabajos son permanentemente minusvalora-dos frente a la acuciante guerra que es el verdadero asunto que debería haber ocupadola mente de los españoles. En este sentido, destaca en la obra de Maldonado la in-serción del conflicto de independencia español en el marco de las guerras napoleó-nicas y la política europea del momento, cuestiones a las que dedica un considerableespacio. Ello no es óbice para que el autor sobredimensione la relevancia de la luchaen España, como suele ser frecuente en una buena parte de los historiadores y ana-listas nacionales que escribieron durante y después de la guerra.10 Maldonado, comohombre de orden, castiga en su libro la aportación popular que supusieron los gue-rrilleros, en cuya desmovilización posterior cree ver la clave que explica la inseguri-dad del campo español. En Maldonado encontramos ya el componente elitista quevalora la acción del pueblo en la guerra en función de un propio concepto de pa-triotismo que le permite discriminar entre el pueblo glorioso, cuyo comportamientopatriótico le eleva a los ojos del observador (la acción del 2 de mayo), y el populacho.Esta diferencia no está presente sólo en autores conservadores o tradicionalistas, sinotambién en la mayoría de los liberales (Morales Moya, 1992; Álvarez Junco, 2004).
La caracterización de las Cortes como agentes de perpetua innovación le permitea Maldonado lanzar sobre ellas todo tipo de acusaciones, siendo la principal su acu-sado perfil extranjerizante que las iguala la Asamblea constituyente francesa. Esteargumento se refuerza a través de la identificación que se lleva a cabo entre los se-
Juan Nellerto ( Juan Antonio Llorente), Memoria para servir a la historia de la revolución de España: con docu-mentos justificativos (Impr. de M. Plassan, París 1814-1816, 2 vols.); M. J. Azanza y G. O’Farrill, Memoria sobrelos hechos que justifican su conducta política desde marzo de 1808 hasta abril de 1814 (P. N. Rougeron imp., París1815) y F. J. Reinoso, Examen de los delitos de infidelidad de la patria (Imp. de la Viuda de Duprat, Auch 1816).Para un análisis de estas publicaciones me remito a los trabajos de Juan López Tabar.10 Por ejemplo: «dando la señal de libertad a la esclavizada Europa, ofusca a cuanto de grande y sublime refierela historia de las Repúblicas griegas y de la antigua Roma. Es imposible encontrar en ellas un pasaje que no tengaotro igual o mayor en la guerra de la independencia» (Muñoz Maldonado, 1833: vol. 3, 601).
270 RAQUEL SÁNCHEZ
guidores de José Bonaparte y los constitucionalistas, igualando los deseos reformis-tas de ambos, como expresan estas palabras:
Los hombres de más talento, las personas más ilustradas de España se habíanadherido a la Constitución de Cádiz, o al partido de José. Esta es la razón porque muchos de los decretos publicados por José fueron promulgados en Cádizcon algunas modificaciones; pero de tal naturaleza, que se deja conocer fácil-mente que en semejantes materias, eran los mismos los sentimientos de unosque de otros (Muñoz Maldonado, 1833: vol. 3, 584-585).
El objetivo de Maldonado no es censurar las Cortes en si mismas, ya que son unproducto de la historia política del país, sino la forma en la que se formaron y ac-tuaron. Al mencionar los deseos de Fernando de convocarlas para, según su tradi-cional función, buscar los medios para la reunión de los fondos necesarios para laguerra, el autor se apoya en la tradición para deslegitimar la acción de los constitu-cionalistas. Señala que estos tergiversaron los deseos del soberano por lo que res-pecta a la convocatoria, manipulando así «el partido dominante en Cádiz» no sóloel proceso de composición de la asamblea sino el propio espíritu que la había inspi-rado tradicionalmente. Es decir, las Cortes, aprovechando una falsa acefalia en lamás elevada institución de la monarquía, se atribuyeron la soberanía en nombre delpueblo:
y se erigieron en asamblea constituyente, proclamaron que la soberanía resi-día en las cortes generales y extraordinarias que legítimamente representabana la nación, a pesar de que el mismo rey y el gobierno interino en su nombreera el que les había dado la existencia con objeto determinado (Muñoz Mal-donado, 1833: vol. 3, 471).
La falta de una figura representativa en la cabeza del poder y de la reacción es-pontánea del pueblo para la defensa de la patria constituyó desde los primeros mo-mentos, ya en la guerra, el principal argumento para apoyar la convocatoria de Cortesen función de la soberanía nacional, por lo que desactivar este principio fue siempreobjetivo prioritario de los discursos favorables al rey Fernando. Debemos a Maldo-nado el razonamiento más sólido al respecto cuando señala que en ningún momentola nación estuvo desatendida por el rey, pues tanto en la convocatoria de cortes en elsentido tradicional, como en la junta de gobierno que dejó nombrada, se dejaba ver
RECUERDO Y RECREACIÓN.EL PROCESO CONSTITUCIONAL GADITANO ANTE SUS CONTEMPORÁNEOS
271
la mano de Fernando y «de este modo el rey ocurrió sabiamente a que no faltase aEspaña una norma fija que seguir en las operaciones de su gobierno» (Muñoz Mal-donado, 1833: vol. 1, 469). La usurpación de la soberanía por parte de las Cortes eslo que, para Maldonado, justifica actitudes como la del obispo de Orense, Lardizá-bal o Colón de Larreategui.
La lectura que Muñoz Maldonado realiza del proceso constitucional está me-diatizada por los sucesos del Trienio Liberal y por la aplicación de la Constituciónde 1812 durante este periodo. En ambos casos se observa una constante en este autorque le separa de otros tradicionalistas. Maldonado no es un absolutista a ultranzacomo lo podría ser el padre Salmón. Sin embargo, sus palabras no carecen de ambi-güedad en pasajes como el que sigue:
De este modo quedó restablecido en España el poder absoluto, en los mismostérminos que los recibió el Monarca en el año de 1808, perdiéndose la ocasiónmás favorable de hacer revivir su antigua prosperidad, haciendo callar las pa-siones y reuniendo en derredor del Trono a los hombres eminentes de todoslos partidos (Muñoz Maldonado, 1833: vol. 3, 597).
En definitiva, el texto de Maldonado, así como los de otros contemporáneos (porejemplo: C. López Alonso de Ledesma, La Guerra de la Independencia, o sea Triun-fos de la heroica España contra Francia en Cataluña, Tarragona 1833), tienen unaaplicación política más que histórica, y responden a una determinada forma de hacerfrente al presente más que al deseo de llevar a cabo un análisis historiográfico mo-derno (García Cárcel, 2007: 120).
2. Analistas liberales: Agustín de Argüelles
Agustín de Argüelles, protagonista destacado de los sucesos de Cádiz, desterradoy exiliado de España debido a razones políticas,11 fue el redactor principal del dis-curso preliminar a la Constitución de 1812, en el que se explicita el espíritu quemovió a los redactores del primer texto constitucional en nuestro país. El Discursoanuncia también los grandes temas políticos que preocuparán después a Argüelles,en particular la soberanía nacional, la tradición histórica en la representación polí-
11 Argüelles fue diputado y miembro de la Comisión Constitucional, razones suficientes para que Fernando VIIordenara su apresamiento en 1814 y su destierro. Más adelante, después del segundo fracaso del liberalismo en1823, se exilió en Gran Bretaña. Sobre su vida: E. San Miguel (1851-1852) y J. R. Coronas (1994).
272 RAQUEL SÁNCHEZ
tica y su interés por la propagación social del liberalismo entre la ciudadanía (Sán-chez Agesta, 1981). Más adelante, ya en la última etapa de su exilio publicó en Lon-dres otro texto en el que reflexionaba sobre el proceso en el que se vio envueltaEspaña, y en particular, en las circunstancias políticas que condicionaron la convo-catoria de Cortes. Sobra explicar el interés de la narración de Argüelles, ya que sucondición de protagonista directo de los hechos y su participación activa en los mis-mos le otorgan un carácter prioritario. Argüelles procede a elaborar un discurso quetiene mucho de autojustificativo, pero sin perder de vista en ningún momento elhecho de que, desde su punto de vista, España perdió una oportunidad única paraalcanzar un desarrollo político que le hubiera situado en el contexto europeo. Su tra-bajo se tituló Examen histórico de la reforma constitucional que hicieron las Cortes ge-nerales y extraordinarias desde que se instalaron en la Isla de León el día 24 deseptiembre de 1810 hasta que se cerraron en Cádiz sus sesiones en 14 del propio mes de1813. Se publicó en Londres en 1835, hecho significativo, pues sus reflexiones hanpasado ya no sólo por el tamiz del tiempo, sino por la prueba de la segunda expe-riencia constitucional y por los dos exilios sufridos por el autor. El Argüelles que en1835 escribía el Examen histórico no era el mismo que el que hablaba en las sesionesde las Cortes en Cádiz: su vehemencia se había enfriado, no su radicalismo, puesnunca lo tuvo. Sin embargo, tampoco nos encontramos con un personaje amargadopor el fracaso del proyecto de su juventud, sino ante un escritor que reflexiona sobreel pasado defendiendo el marco liberal en el que siempre se movieron sus ideas.
El Examen histórico, como su nombre indica, se centra sobre todo en los asuntospolíticos. Parte, como otros liberales, de la necesidad de convocatoria de Cortes enla España de la guerra. A diferencia de los conservadores, la convocatoria de Cortespara Argüelles está directamente unida a la reforma política. Aquí entraríamos enuna cuestión que se repite en el discurso de muchos liberales: lo sucedido en las Cor-tes, ¿es reforma o es revolución? Volveremos sobre este dilema en repetidas ocasio-nes, pues en las narrativas de los tradicionalistas y de los liberales optar por una opor otra tiene un significado de gran importancia: si el cambio era revolucionario,existía el peligro de repetir los hechos franceses; si sólo había reforma, se trataba dealgo perentorio y necesario para la monarquía española. J. Fernández Sebastián y J.F. Fuentes nos han mostrado cómo el concepto «revolución» se carga de connota-ciones peyorativas a partir de 1789 y sobre todo de 1793. En España adquirió nue-vos perfiles tras mayo de 1808 al identificarse con «reacción popular» e incluso,durante una buena parte del primer tercio del siglo XIX, tuvo un uso intercambia-ble con el otro concepto que siempre camina de forma paralela a «revolución»:
RECUERDO Y RECREACIÓN.EL PROCESO CONSTITUCIONAL GADITANO ANTE SUS CONTEMPORÁNEOS
273
«reforma» (Fernández Sebastián y Fuentes Aragonés, 2002: 629). En el caso de Ar-güelles, el uso también se torna dual, pues la reforma no era sólo necesaria para hacerevolucionar al país, sino también para frenar la amenaza napoleónica: «sin la re-forma, el reino irremisiblemente hubiera sido sojuzgado» (Argüelles, 1835: 1). Lasrazones hay que buscarlas en su análisis acerca de la situación política española justoantes de 1808, momento en que el país se encontraba en un estado crítico por loscomportamientos en la familia real y del «miserable valido». Tales acontecimien-tos no eran sino el producto de siglos de desorden en el gobierno y de abusos depoder. Por lo tanto, el levantamiento popular era esperado.12 Es más, señala nuestroautor que España había iniciado un proceso de cambio a lo largo del siglo XVIII quese había manifestado en diversos ámbitos y que el país se hallaba ya preparado parala necesaria reforma en el ámbito político antes del levantamiento de 1808. Esta in-teresante reflexión conduce al lector a plantearse si no fue la guerra de 1808 el au-téntico freno de tales reformas, por más que sirviera de trampolín a las peticiones delibertad en Cádiz.
En su deseo de mostrar el carácter no revolucionario de las Cortes de Cádiz, Ar-güelles insiste tanto en el aspecto formal como en el contenido de sus resoluciones.Por lo que respecta al primero, recuerda la forma sosegada en la que se desenvolvie-ron los debates, el intercambio de ideas, etc. Por lo que respecta al contenido, la re-forma constitucional, como expresan las palabras que siguen, implicó orden ylegislación en una situación crítica:
Entonces se hallará que la reforma, en vez de trastornar la administracióntodos sus ramos como se pretende, restableció la obediencia a las leyes, el res-peto a las autoridades, la subordinación y disciplina de los ejércitos, el ordeny economía en la hacienda pública, el crédito y la confianza entre el gobierno
12 En la introducción de su texto (página 10) Argüelles realiza un interesante análisis de la situación de Españaa lo largo de su historia que viene a justificar su argumento de que el levantamiento popular era inevitable dadoel grado de despotismo existente: «Una convulsión universal, simultánea y violenta, cual jamás agitó a ningúnpaís civilizado, desencadenando todas las pasiones, aniquiló a un mismo tiempo las autoridades, las leyes, y cuan-tas barreras podían contener el ímpetu de un pueblo enfurecido. Es decir, la erupción de un volcán en que esta-ban aglomerados combustibles que se habían ido acumulando por espacio de tres siglos. Guerras civiles,usurpaciones violentas, persecuciones religiosas, extorsiones crueles, dilapidaciones escandalosas y continuas,mudanza de dinastías, desmembraciones de estados y reinos enteros; todos estos desastres se habían sucedidounos a otros, sin que la nación hubiese hallado un momento de libertad para quejarse y desahogar su pena y sudolor, cuando ve que se reproducen, con otros mayores todavía, en el breve espacio de siete meses, que corrie-ron desde las escenas del Escorial hasta los atentados de Bayona».
274 RAQUEL SÁNCHEZ
y los acreedores del estado, templando al mismo tiempo, y dirigiendo con pru-dencia, la exaltación inseparable de una convulsión política, tan violente y pe-ligrosa (Argüelles, 1835: 14).
En Argüelles el uso del historicismo como elemento legitimador tanto de la con-vocatoria de Cortes como de la soberanía nacional alcanza una importancia clave,pues es el engarce con la tradición y aleja de toda calificación de revolucionario alproceso. En este sentido, se sitúa en la línea que es habitual en muchos liberales: labúsqueda en la historia medieval de las tradiciones de representación política, queél mismo había defendido en su condición de diputado, le enlaza con toda la pro-ducción historiográfica del momento, en la que la obra de Martínez Marina fue,como ya se ha dicho, el ejemplo más sobresaliente.13 Las apelaciones de Argüelles ala «antigua libertad» son reiteradas y se relacionan con lo que él denomina el espí-ritu público de libertad que se había forjado en los españoles por el efecto de sus an-tiguas instituciones.
Tomando la historia como soporte para la convocatoria de Cortes, Argüelles jus-tifica la legitimidad de tal convocatoria en función de una soberanía nacional quehabía brotado en la misma guerra y los sucesos políticos: «legitimaron su autori-dad, derivándola del mismo origen y del mismo principio que la noble resolución deresistir al usurpador de su independencia y sus derechos» (Argüelles, 1835: 273).Los reyes se habían excedido en sus prerrogativas y, por tanto, la nación se hallaba le-gitimada para tomar las riendas del gobierno del país. Aquí nos encontramos conunas interesantes observaciones de Argüelles acerca de la composición de esa «na-ción» que se levanta. Es la insurrección la que hace nacer a la nación que hizo con-fundir «todas las clases, todas las opiniones y todos los intereses». La nación, comotal, se convierte en dueña de su destino, alcanza la mayoría de edad política:
Restablecida la nación en toda su autoridad y poder, ¿qué extraño que no qui-siese fiar la restauración de su antigua libertad, sino a sus propios esfuerzos, yque consultase con preferencia los intereses generales siempre sacrificados apersonas y cuerpos predilectos? ¿Dónde, en qué época, un pueblo en insu-rrección y victorioso estableció, por su voluntad y por su impulso, privilegiosfavorables solo a clases y categorías? (Argüelles, 1835: 128).
13 En todo caso, la cuestión de la constitución histórica está en Argüelles llena de ingredientes liberales que lehacen distanciarse un tanto de las ideas de Jovellanos al respecto.
RECUERDO Y RECREACIÓN.EL PROCESO CONSTITUCIONAL GADITANO ANTE SUS CONTEMPORÁNEOS
275
Una cuestión paralela a las que aquí se han mencionado acerca de las Cortes, estodo lo que se refiere a la constitución de éstas en una o dos cámaras. Argüelles de-dica muchas páginas al asunto pues, lógicamente, detrás de ella se encuentra todauna concepción tanto de la soberanía como del espíritu del texto constitucional. Elmodelo unicameral responde a esa idea de nación defendida por Argüelles, que se re-pite también en el capítulo I de la Constitución de 1812, es decir, una nación quehabla de un todo, de una comunidad política libre (Martínez Marina) en la que sehallan los territorios y los españoles, tomados como conjunto, como comunidad, notanto como individuos (Portillo Valdés, 2002: 471).14
Argüelles, analista atento de todos los aspectos del proceso constitucional, queaquí no podemos más que resumir, no olvidó una de las cuestiones más importan-tes del momento: América. El tratamiento que dieron los constitucionalistas a las co-lonias, a la representación política que deberían tener en las Cortes, constituye unaspecto interesante y a la vez contradictorio en el proceso (Portillo Valdés, 2006). Laversión que nos ofrece Argüelles se basa en una interpretación un tanto idealizadade las relaciones entre España y sus colonias. Argüelles iguala la situación de ambaspartes del Imperio y las hace hermanas en el sufrimiento desde los acontecimientosque sacudieron las tradicionales instituciones representativas de España en el sigloXVI: la pérdida de las libertades acaecida con motivo de la guerra de las Comuni-dades se traslada a los territorios coloniales y se manifiesta en la proliferación de abu-sos de poder e injusticias. España dio a sus colonias la misma legislación que ellatenía, «la misma legislación civil y criminal, la misma planta en el orden municipalde los pueblos, en el método administrativo de las provincias, el mismo plan de edu-cación general...» (Argüelles, 1835: 335). En esa visión «bondadosa» del com-portamiento de España («maternal solicitud») para con sus colonias americanas,Argüelles elude tratar cuestiones disputables como la diferenciación racial y sobre-vuela sobre el asunto de la libertad de comercio («Si no se permitía a los extranje-ros el comercio directo con los puertos de América, no era porque se siguiese sistemadiferente del que tenían adoptado las demás naciones con sus propias colonias»). LasCortes no han hecho más que corroborar la igualdad entre los españoles de amboshemisferios (decreto de 15 de octubre de 1810). La interpretación de Argüelles noentra de lleno en las cuestiones polémicas y su análisis se queda en un esbozo super-ficial de buenas intenciones. No encontraremos la misma actitud en otros liberalesobservadores de los mismos hechos (Sánchez González, 2007).
14 Argüelles conocía muy bien otras formas de representación política, como el sistema bicameral inglés, dadasu relación y posterior amistad con lord Holland (véase al respecto Moreno Alonso, 1997).
276 RAQUEL SÁNCHEZ
En definitiva, y para terminar con la narración que Argüelles nos ofrece del pro-ceso constitucional y sus derivaciones, nos encontramos con un enfoque que res-ponde a los argumentos clásicos de los liberales. En su valoración de losacontecimientos, se percibe fácilmente que lo realmente significativo del periodocomprendido entre 1808 y 1814 es la importancia que otorga a los cambios políti-cos que empezaron a producirse, a veces ocultados por la guerra, y que quedaron se-pultados por el retorno del absolutismo:
El movimiento insurreccional destruyó en sus mismos fundamentos un régi-men usurpador y repugnante a la índole de la monarquía de España. Y aunqueel estruendo de las armas parecía confundir con el grito militar el que clamabavigorosamente por el restablecimiento de las Cortes, la formación de la JuntaCentral fue ya un triunfo de la opinión pública y el primer paso hacia la res-tauración del gobierno representativo (Argüelles, 1835: 122).
3. Analistas liberales: el conde de Toreno
La Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, del conde de To-reno constituye tal vez el punto de inflexión de la historiografía sobre los sucesos de1808-1814. Representa el primer intento serio, moderno, de realizar un trabajo his-toriográfico alejado del partidismo y basado en la consulta de la abundante docu-mentación que sobre el periodo había ido recopilando su autor a lo largo de losaños.15 El propio autor ya señaló que su objetivo era contrarrestar la versión que lospublicistas ingleses habían dado de la guerra. Por otra parte, a él se debe uno de losempleos más tempranos del término «independencia» para denominar al conflictode 1808, con un significado que ha conducido a la polémica entre los historiadorescontemporáneos.16 Su intento de presentarse como un historiador ecuánime se vecondicionado por su propia experiencia vital. Alcalá Galiano, reseñista de su obra y
15 Sobre el conde de Toreno como historiador, véase el estudio introductorio que a la Historia hizo R. Hoc-quellet publicado en Pamplona en el año 2008 por Urgoiti Editores. También contamos con la edición del pro-fesor Joaquín Varela Suanzes-Carpegna acerca de la Historia de Toreno publicada por el Centro de EstudiosPolíticos y Constitucionales en el año 2008.16 Se hace referencia aquí a la polémica sostenida entre J. Álvarez Junco y Antonio Elorza acerca de la cronolo-gía del uso del término. Para el segundo, Elorza, «independencia» es una palabra utilizada desde los primerosmomentos del conflicto (por ejemplo en la declaración de guerra de la Junta Suprema de Sevilla el 6 de junio de1808). Álvarez Junco cree que puede datarse el uso del término en los años 30, en la obra ya mencionada de Ce-cilio López Alonso de Ledesma (A. Elorza, 2005; J. Álvarez Junco, 2001: 127).
RECUERDO Y RECREACIÓN.EL PROCESO CONSTITUCIONAL GADITANO ANTE SUS CONTEMPORÁNEOS
277
reconocedor de sus méritos, no dejó de apuntar, sin embargo, que «en algunas oca-siones se deja el señor conde arrebatar por el patriotismo, a punto de ser injusto conlos enemigos de su nación y de su causa» pues «que un historiador contemporáneosea enteramente imparcial es cosa imposible» (Alcalá Galiano, 1955a: vol. 2, 449).El conde de Toreno desempeñó un papel importante en los años de la guerra, puesformó parte de la Junta de Asturias en nombre de la cual marchó a Gran Bretaña enbusca de ayuda para luchar contra los franceses. Fue diputado en las Cortes y parti-cipó activamente en sus debates. En 1814 tuvo que exiliarse y no pudo regresar a Es-paña hasta 1820, cuando volvió a convertirse en diputado y en presidente de lasCortes. Como señala Hocquellet en su estudio introductorio de la Historia, para elconde existe un paralelismo claro entre 1808 y 1820, como demuestra el texto queescribió y publicó en 1820 titulado Noticia de los principales sucesos ocurridos en el go-bierno de España (1808-1814), del que se extractan estas palabras que lo corroboran:
La España de 1820 no es la España de 1808. Así se explican algunos al con-templar el impulso universal y casi simultáneo de esta nación para reivindicarsu libertad perdida [...] Pero aquellos que así hablan, tan bien conocen la Es-paña del año 8, como conocían la del 20 antes de la revolución que tanto lesha sorprendido (Conde de Toreno, 1820: 1-2).
Tras el final del segundo experimento constitucional en 1823, el conde de To-reno marchó al exilio del que volvería en 1833. A partir de este momento, se em-barca en una serie de tareas políticas que condicionan su análisis del pasado, a pesarde que la mayor parte de la Historia se había compuesto en los años de la emigración(Varela Suanzes-Carpegna, 2005).
Como casi todos los autores liberales, Toreno señala la necesidad de convocarCortes, dadas las circunstancias del país, y anota las reticencias de la Regencia parallevar a cabo la promulgación del decreto de convocatoria. Lo presenta como unademanda nacional que surgía de todos los confines de la patria y que alcanzaba enCádiz su mayor fuerza. Por otra parte, y pese a que dedica bastante espacio al co-mentario de algunos de los decretos más significativos de la obra de las Cortes, nodeja de constatar que la opinión pública «miraba como la clave del edificio de las re-formas la Constitución que se preparaba». En el libro XVIII Toreno se explaya enel comentario de los distintos títulos del texto y, aunque se hará alguna observacióna cuestiones concretas, ahora es interesante señalar hasta qué punto el autor de laHistoria ha evolucionado ideológicamente, haciéndose más conservador. Pese a todo,
278 RAQUEL SÁNCHEZ
y como después hará Martínez de la Rosa, defiende la obra de las Cortes como hijade la inexperiencia y de la aplicación de teorías no enraizadas en la realidad:
Y en verdad, ¿cómo podría esperarse que los españoles hubieran de un golpeformado una Constitución exenta de errores, y sin tocar en escollos que noevitaron en sus revoluciones Inglaterra y Francia? Cuando se pasa del despo-tismo a la libertad sobreviene las más de las veces un rebosamiento y crecidade ideas teóricas que sólo mengua con la experiencia y los desengaños. Fortunasi no se derrama y rompe aún más allá, acompañando a la mudanza atropella-mientos y persecuciones. Las Cortes de España se mantuvieron inocentes ypuras de excesos y malos hechos. ¡Ojalá pudiera ostentar lo mismo el gobiernoabsoluto que acudió en pos de ellas y las destruyó! (Conde de Toreno, 2008:882).17
Una de las razones que arguye Toreno para la convocatoria de Cortes es la tradi-ción histórica. Argumento habitual en muchos liberales, al conde le sirve para con-jurar la acusación de idea extranjerizante. Dedica bastantes comentarios a sostenerel historicismo por medio de datos eruditos acerca del gobierno político de los dis-tintos reinos de la península a lo largo de la historia medieval y moderna y a tratarde conectar una cultura política, más o menos recreada, con el espíritu de la nación.Es decir, el tema de la representación política se convierte en algo más que una de-manda política que había estallado como consecuencia de la guerra, para pasar a seruna pieza clave de la cultura política nacional, construida a lo largo de los siglos y dela diversidad de las entidades políticas que han concurrido a formar la nación: «Quela nación fuese origen de toda autoridad no era en España doctrina nueva ni tomadade extraños: conformábase con el derecho público que había guiado a nuestros ma-yores, y en circunstancias no tan imperiosas como las de los tiempos que corrían»(Conde de Toreno, 2008: 631). Estas ideas se hallan bastante lejos de las que habíasostenido en su Noticia de 1820, como reflejan estas palabras:
La justicia, las luces del siglo y la voluntad de los Españoles, expresada por elórgano de la opinión pública, exigían en España una representación verda-
17 También en el orden moral, Toreno alaba la rectitud y la dignidad de los diputados: «Además los diputadosespañoles, lejos de abusar de sus facultades, mostraron moderación y las rectas intenciones que les animaban, de-clarando al propio tiempo la conservación del gobierno monárquico y reconociendo como legítimo rey a Fer-nando VII» (630-631).
RECUERDO Y RECREACIÓN.EL PROCESO CONSTITUCIONAL GADITANO ANTE SUS CONTEMPORÁNEOS
279
dera, y qual nunca la nación había tenido. No se trataba de las Cortes de Ara-gón, de las de Navarra, o de Castilla, se trata de las Cortes de toda la nacióncon inclusión de la América. Ni aun quando se hubiese creído en el siglo 19que la felicidad de los pueblos pudiese estar consignada entre el polvo de losarchivos, o que debiese consultarse más de lo que se había hecho que a lo queconvenía hacerse, más a una rancia erudición que a una sana filosofía, era po-sible acordar entre sí tan diversas leyes, tanto capricho, tan varios usos y cos-tumbres (Conde de Toreno, 1820: 12).
Entre las críticas que realiza el conde a la Constitución habría que destacar elasunto de la convocatoria de Cortes uni o bicamerales. Toreno recurre aquí con pro-fusión a los argumentos historicistas y al realismo, para decantarse por el bicamera-lismo, pero no en el sentido en que los tradicionalistas entendían la segunda cámara,sino, como él mismo dice, para construir un foro que permita a los gobiernos dis-poner de una «balanza entre el movimiento rápido de intereses nuevos y meramentepopulares y la permanente estabilidad de otros más antiguos, por cuya conservaciónsuspiran las clases ricas y poderosas» (Conde de Toreno, 2008: 868). Quien hablaaquí es, lógicamente, un conde de Toreno más próximo al doctrinarismo que a op-ciones más aperturistas del liberalismo. Él mismo confiesa que es «la experienciaahora adquirida» la que le lleva a pronunciarse de esta forma. Uno de los más inte-resantes comentarios que Toreno realiza al texto constitucional es el asunto de la re-ligión. Como es sabido, la Constitución sancionó la religión católica como la oficialdel reino y prohibió la práctica pública de otras creencias. Toreno, hombre tolerantey cosmopolita, no podía ver bien tal disposición, como tampoco pareció bien fuerade España. Sin embargo, y movido por un afán muy pragmático, se manifiesta acordecon la resolución dada la real situación religiosa del país, es decir, la práctica mayo-ritaria del catolicismo. Enfrentarse a ello, señala el conde, hubiera restado numero-sos apoyos al liberalismo y hubiera creado conflictos innecesarios. La clave, desde elpunto de visa de Toreno, estribaba en acabar con el tribunal de la Inquisición:
Y por consiguiente en un país en donde se destruye tan bárbara institución,en donde existe la libertad de la imprenta y se aseguran los derechos políticosy civiles por medio de instituciones generosas, ¿podrá nunca el fanatismoahondar sus raíces, ni menos incomodar las opiniones que le sean opuestas?Cuerdo pues fue no provocar una discusión en la que hubieran sido vencidoslos partidarios de la tolerancia religiosa (Conde de Toreno, 2008: 863).
280 RAQUEL SÁNCHEZ
El análisis que realiza Toreno de la cuestión americana tiene un especial signifi-cado para él pues, como dice en su Historia, los historiadores extranjeros han sido tre-mendamente injustos con la dominación colonial española. Este tema es muysensible a casi todos los autores que tratamos en estas páginas, ya que la mayoría deellos insiste en que los excesos de los que se acusa a los españoles son exageracionesconstruidas para desprestigiar al país. Toreno alaba la misión civilizadora de Españaen América al comentar el traslado de las instituciones civiles y políticas al conti-nente transoceánico y al mencionar los progresos sociales y económicos producidosen estas tierras. Fue precisamente ese progreso el que permitió que las posesiones ul-tramarinas se vieran cada vez más capaces de gobernarse a si mismas, convicción quese reforzó por la independencia norteamericana y la revolución francesa. En unasclarividentes palabras, Toreno nos explica cómo, tras una primera actitud de cola-boración con la metrópoli, la opinión cambió
particularmente entre la mocedad criolla de la clase media y el clero inferior.Fomentaron aquella inclinación los ingleses, temerosos de la caída de España;fomentáronla los franceses [...]; fomentáronla los anglonorteamericanos, es-pecialmente en México; fomentáronla, por último, en el río de la Plata losemisarios de la infanta doña Carlota, residente en el Brasil (Conde de Toreno,2008: 646).
El tratamiento que la constitución hace de los súbditos americanos no es del gustode Toreno, quien señala que supuso «un gran desvarío» haber adoptado los mis-mos principios políticos para España y para las colonias, dada las diferencias de estosterritorios con respecto a la Península en multitud de aspectos.18 Sin embargo, y unavez más justificando la labor de las Cortes, la extensión de los derechos a las coloniasse convertía en algo inexcusable si se había decretado la igualdad entre los indivi-duos de ambos hemisferios y lo contrario podría haber exacerbado aún más las pa-
18 Curiosamente, muchos años antes, un jurista de talante ideológicamente más abierto que el conde de To-reno, don Juan Romero Alpuente, se planteaba cuestiones similares, aunque partiendo de otros argumentos,respecto a las entonces colonias: «Vanos serían los esfuerzos del patriotismo de las Cortes para expresar la vo-luntad general de la nación, si dentro de su seno tuviera un número considerable de diputados enemigos de sufelicidad. Por esto, lo primero que ha de examinarse es si las provincias americanas puestas en insurrección, debentener o no representantes en el Congreso», en «Pensamientos diversos sobre la conservación y felicidad de lapatria, escritos a las Cortes ordinarias y a la regencia actual por don Juan Romero Alpuente», en Romero Al-puente (1989: vol. 1, 140). Las contradicciones del liberalismo gaditano en relación al tema americano no sóloestán presentes en Romero Alpuente, sino también en otros autores como el ya mencionado Flórez Estrada (Por-tillo, 2004).
RECUERDO Y RECREACIÓN.EL PROCESO CONSTITUCIONAL GADITANO ANTE SUS CONTEMPORÁNEOS
281
siones independentistas. Para terminar estas reflexiones acerca de la situación colo-nial, Toreno se plantea la oportunidad escogida por los americanos para lanzarse auna guerra de independencia con España. Con unos argumentos teñidos de menta-lidad nobiliaria y caballeresca, critica la actitud de los americanos sentenciando lo si-guiente: «entre individuos graduaríase tal porte de ingrato y aun villano». Endefinitiva, Toreno pone en duda que las tierras americanas se hallasen con la sufi-ciente madurez como para gobernarse políticamente con acierto y se remite a la si-tuación de inestabilidad política en la que vivían la mayoría de las nuevas repúblicas.Esta cita, aunque larga, es sumamente ilustrativa para comprender su pensamiento:
Nosotros sin ir tan allá creemos que sí que la educación y la enseñanza de laAmérica española será lenta y más larga que la de otros países, y sólo nos ad-miramos de que haya habido en Europa hombres y no vulgares que al pasoque negaban a España la posibilidad de constituirse libremente se la conce-dieron a la América, siendo claro que en ambas partes habían regido idénticasinstituciones, y que idénticas habían sido las causas de su atraso, con la ventajapara los peninsulares de que entre ellos se desconocía la diversidad de castas,y de que el inmediato roce con las naciones de Europa la había proporcionadohacer mayores progresos en los conocimientos modernos y mejorar la vida so-cial. Mas si personas entendidas y gobiernos sabios olvidaban reflexiones tanobvias, ¿qué no sería de ávidos especuladores que soñaban montones de orocon la franquicia y amplia contratación de los puertos americanos? (Conde deToreno, 2008: 650).
4. Analistas liberales: Alcalá Galiano
En la década de los treinta Antonio Alcalá Galiano dio a las prensas su texto Ín-dole de la revolución de España en 1808, en el que se analizan los acontecimientos quenos ocupan.19 No será ésta la única vez que el autor vuelva sobre el tema, pues añosmás tarde, ya en su vejez, ofrecería sus recuerdos de aquella época desde una pers-pectiva no política, sino memorialística, reflejando el ambiente y las expectativas delas personas que vivieron el sitio de la ciudad constitucional.20 Durante el proceso
19 A. Alcalá Galiano, «Índole de la revolución de España en 1808», en Revista de Madrid, 1839, tomo III (enAlcalá Galiano, 1955a; y en VV. AA., 2009: 347-369).20 Dado el criterio seguido en este trabajo, no se van a comentar los textos autobiográficos de Alcalá Galianosobre Cádiz y el proceso constitucional, ya que tienen un componente personal muy fuerte y porque se publi-
282 RAQUEL SÁNCHEZ
constitucional, Galiano era un joven periodista y literato que vivía en el Cádiz si-tiado y que atendía con enorme interés a todo lo que se producía en los recintos delas Cortes. Además, fue amigo personal de algunos de los protagonistas de los he-chos. En 1839, año de la publicación del texto que se va a comentar, hacía cuatroaños que Alcalá Galiano había regresado del exilio y se encontraba en pleno procesode maduración de sus ideas políticas hacia el conservadurismo. Sus observacionesvienen marcadas, pues, por el desencanto de quien ha sufrido los rigores de la emi-gración y la persecución política. Su testimonio, por tanto, tiene una validez muysignificativa, ya que al no haber sido uno de los creadores de la constitución, no sevio obligado a defender a su criatura a todo trance y, por otro lado, al haberse halladopresente en la mayor parte de los acontecimientos del periodo 1808-1814 como es-pectador, nos ofrece una mirada instantánea de los mismos.
Una de las cosas que le preocupan es, precisamente, la cuestión de la «revolu-ción», como el título de su trabajo indica. El mismo concepto es objeto de su refle-xión para tratar de dilucidar de qué manera y a qué hechos de su tiempo se haatribuido tal concepto, anteriormente utilizado en otros ámbitos. El calificativo derevolucionarios a los acontecimientos que tuvieron lugar en Francia a partir de 1789es lo que, desde su punto de vista, ha facilitado su aplicación al mundo de la política.Desde este punto de partida, establece una comparación entre la revolución fran-cesa y lo sucedido en España. Para Alcalá Galiano no se trata sólo de una cuestión no-minalista, pues como señala, ya muchos en las Cortes y fuera de ellas se empeñaronen eliminar toda connotación revolucionaria al proceso constituyente. La revolu-ción se convierte para él, ya no en el dilema revolución-reforma, es decir, en una op-ción para un cambio más o menos brusco, sino en un proceso histórico por el queatraviesan las sociedades en proceso de transformación:
Habíala [la revolución], sin embargo, si no tanta como hubo en Francia, lasuficiente para empezar una serie de mudanzas y contiendas, que por largos
caron años más tarde, estando ya consolidado el liberalismo en España. Entre estos trabajos destacan: «Oríge-nes del liberalismo en español», publicado en La América, VIII, 1864; «Canciones patrióticas. Desde 1808 a1814 y desde 1820 a 1823», en Obras completas...; Recuerdos de un anciano, Imprenta Central a cargo de V. Sáiz,Madrid 1878; Memorias, publicadas por su hijo, 2 vols., Imprenta de Enrique Rubiños, Madrid 1886 (publica-das en forma de artículos en la prensa en vida del autor). Sobre la trayectoria política de Alcalá Galiano, véaseSánchez García (2005).
RECUERDO Y RECREACIÓN.EL PROCESO CONSTITUCIONAL GADITANO ANTE SUS CONTEMPORÁNEOS
283
años nos habría de estar causando crueles padecimientos, dilacerándonos pararenovarnos; pues no sin agudo e intenso dolor se toca para curarlas y compo-nerlas a las entrañas de las sociedades (Alcalá Galiano, 1955b: 310).
En este sentido, la revolución española no muere con el final de la guerra, sino quealcanza en 1814 su primera fase.21 Galiano apunta la idea de que los analistas del pe-riodo han prestado poca atención al proceso político que se estaba produciendo,centrándose más en la guerra. Acusa tanto a la historiografía francesa como a la in-glesa de no ocuparse de estas cuestiones y salva solamente al alemán Schepler y alconde de Toreno de ello, aunque señala que estos autores no profundizaron lo sufi-ciente en el proceso de cambio político y social que se escondía tras la contienda ar-mada.22 Lo mismo achaca al texto de Argüelles anteriormente comentado. Estaobservación puede trasladarse a buena parte de la historiografía contemporánea, querealiza un análisis nacionalista de la guerra, que por otra parte es el más evidente,dejando un tanto de lado los fuertes componentes transformadores que la guerraprovocó o aceleró y que no se observarían hasta años después.
Desde su perspectiva, España, a la altura de 1807 se encontraba en una situaciónpolítica crítica, producto tanto de las imprudencias del gobierno como de hechos ysituaciones ya añejos. La preservación de antiguos vicios en el gobierno, unida a ladifusión en España de teorías filosóficas y políticas modernas, motivó un cambio enla percepción hacia tales vicios y una diferente perspectiva para su eliminación. Laruptura de la antigua veneración hacia el rey Carlos IV y el odio hacia su valido fue-ron las manifestaciones de tal situación. Parece decirnos el autor que los españolesbuscaban un culpable que personificara sus males, y lo hallaron en Godoy, y a su vez,pedían un redentor y lo encontraron en el príncipe Fernando, que de este modo serodeó de una aureola de benevolencia que acabó convirtiéndolo en un mito. Su con-dición de mito era significativa, como dice Galiano en una nota, «para el vulgo»,aun así su virtualidad como arma política fue clave, a pesar de que Fernando repre-
21 El Trienio Liberal, época en la que tuvo una ajetreada actividad política, constituye otra de estas fases, a la quetambién dedicó muchas páginas de análisis. El periodo final de estas transformaciones tendría lugar en la décadade los treinta. De aquí podemos deducir que Galiano maneja un concepto de revolución en sentido amplio, nocomo un cambio momentáneo, sino como un proceso de largo alcance y con consecuencias estructurales. SobreAlcalá y la historia puede consultarse mi artículo: «La historia del siglo XIX desde la perspectiva moderada...»(Sánchez García, 2000).22 En su análisis de la obra del conde de Toreno, Alcalá señala que el conde trata las cuestiones políticas «de re-filón».
284 RAQUEL SÁNCHEZ
sentaba ideas difusas y a veces contradictorias (García Cárcel, 2007: 85-94; La Parra,2004: 31-50). En este sentido, su restitución en el trono se convertía en elementoclave de la sublevación popular. Sin embargo, y como dice acertadamente el autor,no sólo estalla la guerra para restaurar la situación anterior a la invasión, sino que, pre-cisamente por la penetración de las ideas acerca del necesario cambio político, eseacontecimiento se presenta como la oportunidad para la transformación:
Tienen razón, pero no en todo, quienes dicen que los españoles, al levantarsecontra Napoleón, aspiraron a impedir la regeneración de su patria; a defenderlos abusos en ella arraigados, y hasta a volver atrás de la época de Carlos IV ysu valido; a sacar triunfante la causa de la aristocracia y del clero; en suma, asustentar nuestra caduca y vacilante monarquía. Tienen razón, asimismo, quie-nes afirman que los españoles, en la misma ocasión, aspiraron a libertar su pa-tria del poder e influjo extranjero, estableciendo en ella leyes sabias y justas,entrenadoras de la arbitrariedad, reformadores y conducentes a su ilustración,libertad, y dichas futuras. El yerro consiste en no ver que españoles de ambasopiniones convinieron en guerrear de consuno contra el común enemigo (Al-calá Galiano, 1955b: 319).
En definitiva, para Alcalá Galiano se constata la dualidad de la revolución espa-ñola y se destaca la importancia de los acontecimientos políticos.
Ante tal situación, la convocatoria de Cortes vino dada por las propias circuns-tancias del país. Entre estas circunstancias destaca nuestro autor el hecho de que lasociedad, especialmente la sociedad gaditana, movida por la difusión de la prensa, de-mandara la existencia de un cuerpo deliberante para la implementación de medidasreformistas. El desarrollo de la opinión pública en el país es constatado, no sólo porGaliano, sino también por otros autores como Martínez de la Rosa (Hocquellet,2003). En el caso del autor que nos ocupa, ese suceso no es nuevo pues, como ya seha dicho, la infiltración de las ideas foráneas a través de libros o periódicos, veníaproduciéndose desde hacía ya algunos años. Ello no implicaba, desde luego, que latotalidad de la población se mantuviese atenta al proceso constitucional, pero sí queexistía en España un grupo preocupado por los asuntos políticos. Sin embargo, seplantea Galiano, esta opinión favorable a las Cortes y a la constitución no debía serpredominante «porque si el entusiasmo con que era recibida la Constitución hu-biese tenido algún sentido, habría tenido algún valor, en cuyo caso Fernando o no ha-bría triunfado con tanta facilidad, o no se habría resuelto a declarar la guerra»(Alcalá Galiano, 1955b: 322).
RECUERDO Y RECREACIÓN.EL PROCESO CONSTITUCIONAL GADITANO ANTE SUS CONTEMPORÁNEOS
285
Galiano no tenía a la Constitución en un elevado concepto. Así lo dejó escrito envarias de sus obras y en sus artículos periodísticos.23 Desde su punto de vista, conte-nía todas las doctrinas francesas de 1789 unidas a elementos caducos del pasado.Galiano realiza un interesante análisis acerca de la popularidad de las Cortes y desus medidas señalando que las Cortes tenían que ser necesariamente reformadoras,de ahí que la crítica que se les hizo en su momento sobre su excesivo afán renovador,carezca de sentido. Recoge la disputa de muchos contemporáneos acerca de la limi-tada influencia de los liberales y diputados, influencia que se limitaría a Cádiz, loque fue negado desde otros puntos de vista. Según su interpretación, habría queponer el énfasis en otro aspecto:
La Constitución, así como las demás resoluciones de las Cortes Generales y ex-traordinarias, eran o ignoradas o poco atendidas por la generalidad del pue-blo español, el cual ni las aprobaba ni las repugnaba, sino que las publicaba confestejo y obedecía por venir del gobierno legítimo, opuesto a los aborrecidosfranceses y al nunca amado y siempre despreciado rey intruso (Alcalá Galiano,1955b: 321).24
La fortaleza de las legitimidades tradicionales es justamente el elemento que ex-plica el fenómeno. Aquí entraría de nuevo en juego el papel del rey Fernando. Lamala evaluación que hicieron los constitucionales de la conducta de Fernando es larazón que explica la sorpresa de estos cuando, al producirse su retorno, vieron cómose suspendía el texto constitucional. Como afirma Galiano, un rey educado «ennuestra antigua corte» no podía aceptar un texto político que consideraba «un rivalpara disputarle el mando».
A lo largo de su texto, Alcalá Galiano reitera el carácter popular del fenómeno re-volucionario español, cuya primera manifestación fue el levantamiento de mayo de1808. Aunque no es éste el tema central que nos ocupa, y nos llevaría varias páginas
23 Alcalá Galiano había comenzado a replantearse el valor de la Constitución de 1812 en su exilio inglés, comomanifiestan sus palabras en el artículo «Spain», que publicó en la Westminster Review (abril de 1824). Puedeconsultarse en Alcalá Galiano (2003); con más detenimiento pueden leerse sus observaciones en las Leccionesde derecho político de 1843 (Alcalá Galiano, 1984).24 Deja traslucir en estas palabras algo que se manifiesta en sus textos autobiográficos posteriores, que es el ca-rácter festivo con el que la población gaditana vivió los acontecimientos relativos al proceso constitucional y lafrivolidad con que se recibía la legislación emanada de las Cortes, dando a entender que los ciudadanos no pa-recían ser muy conscientes de la importancia de lo que estaba aconteciendo.
286 RAQUEL SÁNCHEZ
más analizarlo, no se puede obviar su importancia en el análisis que el autor gaditanorealiza del proceso. Sus palabras lo explican con claridad:
El pueblo así como a desobedecer, aprendió a mandar y a estarse continua-mente mezclando en negocios de Estado. Cuando el hecho existe aspira atransformarse en derecho; y España, gobernada popularmente, aunque lofuese para sustentar y mantener ilesa la fábrica de su antigua monarquía, teníaque venir a parar en hacer leyes en que el pueblo se diese a si mismo poder noescaso (Alcalá Galiano, 1955b: 320).
Por lo tanto, se desprende de su estudio que el control o el manejo del puebloacabaría siendo la clave de la mayor o menor fuerza de cada facción política:
No habría prendido el árbol de la libertad en nuestra tierra, si para ello no hu-biese estado preparado el terreno, ni hubiese habido quien le plantase con be-neplácito general; no habría perecido tan pronto si mejor abonado el suelo, yhecho con más tiempo e inteligencia el plantío, hubiese echado el tronco ra-íces menos endebles y someras (Alcalá Galiano, 1955b: 322).
5. Analistas liberales: Martínez de la Rosa
Con Martínez de la Rosa nos encontramos ante otro de los grandes analistas delproceso constitucional. Vivió la guerra con apasionamiento y sufrió las consecuen-cias de sus ideas liberales. Pasó los primeros años de la contienda en Inglaterra a causade su desacuerdo con el claustro de la Universidad de Granada, del que formabaparte, y allí publicó en el periódico de José María Blanco White El Español unas Re-flexiones sobre la revolución actual en España, en noviembre de 1810.25 En 1811 re-gresó a España y en 1813 resultó elegido diputado por Granada. Con la restauracióndel absolutismo, se vio perseguido políticamente. Las Reflexiones constituyen un pri-mer intento de recapacitar sobre los acontecimientos españoles, lejos del terreno,centrándose especialmente en la repercusión de la invasión en la sociedad española.Destaca, de este modo, cómo la insurrección popular dio inicio a un sentimientonacional reforzado por el deseo de independencia. Aunque las Reflexiones no se ocu-
25 El Español, nº 7 y 8 (30/10/1810 y 30/11/1810). Aparecieron dos ediciones impresas: una en Granada en1813 y otra en Madrid en 1814. El texto ha sido reproducido en VV. AA. (2009: 109-143). Sobre la trayecto-ria biográfica de Martínez de la Rosa: J. Sarrailh (1930); P. Pérez de la Blanca (2005).
RECUERDO Y RECREACIÓN.EL PROCESO CONSTITUCIONAL GADITANO ANTE SUS CONTEMPORÁNEOS
287
pan del proceso constitucional, ya que fueron escritas antes de que se promulgara eltexto, se observa en Martínez de la Rosa una obsesión por la necesidad de reformaspolíticas que habrían de pasar necesariamente por la convocatoria de Cortes. LasReflexiones apuntan temas que después serán abordados en otros trabajos históricosy de análisis político realizados por nuestro autor. Sin embargo, dada la proximidadde la publicación de este texto con los acontecimientos, y dado también que no hayen él comentarios y valoraciones acerca del proceso constitucional, será más prove-choso para el objetivo que aquí se persigue analizar otro texto, escrito muchos añosdespués, en el que Martínez de la Rosa recrea sus recuerdos a la vez que se aplica enexaminar los resultados de lo acontecido entre 1808 y 1814. Se trata del volumen VIIde su gran obra ensayística El espíritu del siglo, publicado inicialmente en 1846 y queconoció diversas ediciones. Los sucesos españoles están enmarcados en el análisis dela política internacional del siglo XIX, y en especial, en el marco de la política fran-cesa, lo que otorga a sus reflexiones una visión más amplia que permite contextuali-zar los acontecimientos españoles, no sin caer también, como es habitual en losautores del XIX, en una sobrevaloración de la resistencia española. Pese a todo, po-demos encontrar inteligentes observaciones acerca del doble significado de la lle-gada de Napoleón a España.
Como tantos otros memorialistas, Martínez de la Rosa constata la necesidad dereformas que tenía el país. En su caso, presenta esa necesidad como algo imperativoy además inevitable que situaría a España en la tendencia general de los países euro-peos, siguiendo lo que denomina el «impulso del siglo». Esta visión de la historiacomo un camino ineluctable hacia el progreso caracteriza a la historiografía deci-monónica y en particular la producción de nuestro autor, consciente de que la difu-sión de las ideas no conoce fronteras. El cosmopolitismo que define su trayectoriavital explica estas apreciaciones. El carácter ineludible de estos cambios se produci-ría «por medio de una revolución, o por medio de la conquista». Por lo tanto, hayque encontrar en la llegada de los franceses «un beneficio inmenso: dejar libre y des-embarazada a la política española, rotos los tratados que tan perjudiciales le habíansido, y en actitud de tomar con paso firme y seguro la senda que estimase más con-forme a su dignidad e intereses» (Martínez de la Rosa, 1846: vol. VII, 67). La con-vicción de haber llegado a un punto crítico en la historia del país marca, como vemos,el inicio de la mayor parte de los trabajos que se están analizando. Entraríamos aquíen la cuestión de la oportunidad de los decretos dictados por Bonaparte en España.La valoración positiva que realiza Martínez de la Rosa de estos decretos es posible enun contexto de cierta normalidad política como en el que se publicó la obra, aun así
288 RAQUEL SÁNCHEZ
no deja de hacer la observación de que fue precisamente la precipitación del empe-rador la que restó valor a sus medidas y al gobierno de su propio hermano.
En este proceso de cambio, hay una institución clave: las Cortes. La imagen quenos presenta Martínez de la Rosa de ellas es muy positiva. Juzga su tarea como deenorme dificultad dadas las condiciones en las que tenían que trabajar los diputados,tanto por las dificultades de la guerra como por la falta de tradiciones y ejemplos. Lastareas de las Cortes se resumían en dos, pero de enorme complejidad: «construir elestado y contrarrestar a la Europa; porque la Europa estaba detrás de Bonaparte».26
Más adelante, y con una expresión más gráfica, dirá: «las cortes no podían ser sinouna máquina de guerra, ora para derribar dentro del reino los antiguos abusos, orapara contrarrestar al usurpador extranjero» (Martínez de la Rosa, 1846: vol. VII,124). La sensación de estar construyendo el país se halla muy presente en las obser-vaciones de Martínez de la Rosa acerca de los trabajos desempeñados por las Cortes.Nos encontramos aquí en las antípodas de un autor anteriormente mencionado:José Muñoz Maldonado, quien, como ya vimos, despreciaba los debates de las Cor-tes y los contraponía a la lucha armada que llevaban adelante los ejércitos. Martíneztenía que ser necesariamente un defensor de las Cortes ya que, en su condición de di-putado, trabajó en una de las comisiones que más interés despertaron entre el pú-blico: la de libertad de imprenta.27 Su defensa de la institución y de la memoria dequienes concurrieron a ella llega al punto de defender la opción unicameral, pese aser un hombre conservador, pues señala que no se podía «exigir un milagro» enuna situación que se estaba desarrollando sin experiencias previas. Además, y segúnsu teoría acerca de los procesos de cambio, cabría añadir el peso del poder popular:«Al principio de las revoluciones, el elemento popular predomina, y no consienteémulo ni rival» (Martínez de la Rosa, 1846: vol. VII, 123). A este respecto, pocaslíneas antes de las que aquí se reseñan, caracteriza Martínez la revolución españolaprecisamente por el carácter popular en sus comienzos, pero que derivó en una uniónentre los privilegiados y el pueblo en su ansia de independencia.
En el capítulo XXXV del libro, Martínez de la Rosa repasa las acciones de lasCortes en los diversos ámbitos para concluir señalando que la obra maestra de éstasfue, sin duda alguna, la constitución.28 No parece mostrarse partidario de la defensa
26 La cursiva es del propio autor.27 La mayoría de los autores consultados, al hablar del asunto de la libertad de imprenta, traen a colación la si-tuación a la que llevó la publicación del Diccionario burlesco de Gallardo. Sobre la libertad de imprenta: E. LaParra (1984) y J. Álvarez Junco y G. de la Fuente Monge (2009).28 Por falta de espacio no nos ocuparemos de otras cuestiones, pero resulta de interés mencionar cómo en el te-rreno de la hacienda, y en particular al diseñar un nuevo sistema impositivo, más justo y rentable, el autor apunta
RECUERDO Y RECREACIÓN.EL PROCESO CONSTITUCIONAL GADITANO ANTE SUS CONTEMPORÁNEOS
289
a ultranza, como sí hizo Argüelles, de los argumentos historicistas, pues el autor gra-nadino confiesa sin ningún rubor que la constitución de Cádiz se forjó en el moldede la constitución francesa de 1791: «ambas constituciones no podían servir ni parauna monarquía ni para una república: no eran propias para ningún estado, porqueno consentían ningún gobierno» (Martínez de la Rosa, 1846: vol. VII, 130). Lasdos se habían originado en procesos revolucionarios y en contextos problemáticos ysus objetivos no eran tan radicales como pudo parecer en su momento. Es a raíz deesta argumentación cuando Martínez de la Rosa rechaza de plano el calificativo derevolucionarias a las Cortes basándose en el hecho (directamente enlazado con suidea del cambio necesario e ineluctable) de que España ya estaba en revolución: «Losque han pretendido que aquellas cortes trajeron a España la revolución, han con-fundido malamente la causa con el efecto: las cortes no trajeron la revolución; la re-volución las trajo a ellas» (Martínez de la Rosa, 1846: VII, 120-121). En estesentido, no puede acusárselas de deslealtad a la autoridad monárquica, pues en nin-gún momento pretendieron atacar los privilegios del rey y se prepararon para cele-brar su retorno a España como monarca legítimo. La tantas veces planteada dudaacerca de la actitud «ingenua» de los diputados ante el rey y sus intenciones le sirvea Martínez para reforzar su convicción acerca de la adhesión incondicional de lasCortes y de su prudencia, como apuntan estas palabras:
...todavía parece dudoso si la resistencia de las cortes (suponiéndola posible)hubiera acarreado más daño a la causa pública que la conducta que observa-ron. La tentativa de guerra civil, más o menos costosa, pero por necesidadvana, habría ofrecido ocasión y pretexto para la reacción premeditada; y tal vezse hubieran atribuido a una provocación imprudente los rigores y desventu-ras que en breve afligieron a España (Martínez de la Rosa, 1846: VII, 322).
Evidentemente, exponer la honestidad de la institución representativa en tales cir-cunstancias, supone lanzar críticas al rey Fernando, a quien acusa de gobernar más comojefe de partido que como soberano de una nación y de manifestar una clara incapacidadpara sostener frente a los extranjeros invasores la dignidad que exigía la patria.29
la dificultad de realizar reformas siguiendo «los sistemas y doctrinas de los economistas, que escriben, pero nogobiernan». Martínez de la Rosa se muestra aquí consciente de la dualidad entre el político y el intelectual, fa-cetas que él mismo practicó en distintas etapas de su vida.29 La imagen de Fernando VII entre los historiadores liberales ha ido evolucionando desde la defensa o al menosla falta de crítica, hasta censuras crecientes ya en los años treinta. Un estudio sobre este proceso en E. La Parra(2006).
290 RAQUEL SÁNCHEZ
Una última observación (de entre las muchas que ofrece este interesante texto)30
que cabe hacer tiene que ver con la situación de las colonias americanas y cómo con-templa el autor granadino el inicio del proceso de emancipación. Sus apreciacionesse encuentran en la línea de aquellos que consideran que en tales circunstancias, lametrópoli tenía pocas oportunidades para sostener a las autoridades coloniales, peroincluye dos elementos novedosos: la percepción americana acerca de la situación es-pañola y los intereses extraeuropeos de las dos principales potencias del momento.Por lo que respecta a la primera cuestión, el elemento clave fue la disolución de laJunta central y la sensación que existía en América de que no había una cabeza rec-tora en España. Con respecto al segundo, los intereses de las grandes potencias, se se-lecciona aquí un párrafo que resume sus ideas:
La emancipación de las colonias [...] fue un efecto natural, necesario, de lausurpación del trono de España, de la prolongación de la guerra, de la orfan-dad en que se vio el reino por espacio de muchos años; y el mismo Bonaparteque se había arrojado a aquella empresa por el afán de arruinar a la Gran Bre-taña, destruyendo su tráfico y comercio, fue la causa principal de la emanci-pación del Nuevo Mundo, en que libraba aquella nación tantas y tantasesperanzas (Martínez de la Rosa, 1846: vol. VII, 109-110).
La emancipación, por tanto, fue un fenómeno producido por la cadena de acon-tecimientos, como una consecuencia lógica de los mismos. Todo ello dentro de unaconcepción de la historia como progreso, lo que le llevó a mantener posturas másconciliatorias que otros liberales con respecto a las independencias americanas (Pla-sencia de la Parra, 1992).
6. Conclusiones
El lector puede advertir que muchas cosas han quedado en el tintero, muchostemas relacionados con el proceso constitucional, e incluso muchos autores y obras,han quedado marginados en este análisis. Entre ellos el tema de las juntas, que aquíno se ha tratado por no estar directamente relacionado con el proceso constitucio-
30 Entre ellas, que no se desarrollará aquí por falta de espacio, la relación en la Junta Central y las provinciales,origen tanto de los partidos y tendencias políticas como de las dificultades para el gobierno de una institución,la Junta Central, que tenía que luchar con enemigos internos y externos, siendo éstos tal vez los más poderosos(Martínez de la Rosa, 1846: 100-104).
RECUERDO Y RECREACIÓN.EL PROCESO CONSTITUCIONAL GADITANO ANTE SUS CONTEMPORÁNEOS
291
nal, pero que presenta una clara vinculación con lo tratado en dicho proceso. Losautores consultados, aun confluyendo en la identificación de la unidad de la nacióncon la unificación de los centros de poder, ofrecen diversas interpretaciones. Desdela explicación, por parte de Argüelles, de la diversidad de posiciones ideológicas y es-tratégicas a partir del surgimiento de las juntas, hasta el más detenido razonamientodel conde de Toreno, para quien la aparición de las juntas provinciales salvó en unprimer momento de la disolución del poder en España tras la invasión francesa, aun-que posteriormente las juntas se convirtieron en un peligro por las tendencias fede-ralistas que mostraban. Indudablemente, no es posible abarcar en pocas páginas lagran cantidad de cuestiones que sugiere la historiografía que contempló los sucesosde 1808-1814 con los ojos de la España posterior. Lo que parece más que evidente,ante tal proliferación de textos, es que a los historiadores del siglo XIX les interesabaextraordinariamente la historia próxima (Moreno Alonso, 1979: 356).31 Ese interésno estuvo exento de un cierto grado de recreación del pasado en función de una seriede elementos que determinaban la mentalidad de la época en la que escribieron susobras. Por lo que respecta a los autores conservadores (fernandistas) y tradicionalis-tas que aquí se han visto, lo que condiciona la importancia del periodo es la guerra,de ahí la minusvaloración continuada de los trabajos de las Cortes y de las acusa-ciones de antiespañoles a los liberales gaditanos, que se sitúan al mismo nivel quelos «traidores» afrancesados. Los liberales, como hemos visto, se lanzan a consoli-dar el mito de las Cortes como momento fundacional del liberalismo en España, apesar de los errores que se pudieran cometer y que son señalados sin rubor, ya que lamayoría de ellos han evolucionado hacia posiciones más conservadoras. Sin embargo,el momento es recreado con nostalgia, construyendo alrededor de sus protagonistasy del resultado de su trabajo un aura de dignidad que se contrapone con el compor-tamiento del sector reaccionario, aunque con cierta moderación a la hora de evaluarel comportamiento del rey. Únicamente Alcalá Galiano se muestra más crítico en laevaluación de la actividad de las Cortes. La razón es clara: no existen para él lazos per-sonales que le unan a ese pasado en el que sólo actuó como espectador. Por otra parte,la utilización del historicismo como desactivador de las posibles connotaciones ex-tranjerizantes del proceso constitucional responde también a una interpretación dela historia basada en la idea de progreso continuado, en la cual las sociedades creaninstituciones adaptadas a cada momento histórico, instituciones que se desajustan
31 No sólo a los historiadores, sino también a los literatos y poetas. Véase al respecto Demange (2004) y Sán-chez García (2008).
292 RAQUEL SÁNCHEZ
con el paso del tiempo y el avance. Ahí se explica la necesidad del cambio como algonatural a las sociedades humanas. Un ejemplo de ello es la forma en que Argüelleshabla de poner fin a los señoríos como instituciones caducas que ya habían dejadode desempeñar la función que pudieron tener en su época de nacimiento y desarro-llo. El progreso, por tanto, es entendido como una forma de adaptación entre lasinercias del pasado y los requerimientos del presente.
En definitiva, y a través de instrumentos como el mencionado, los historiadoresliberales parecen querer justificar la «revolución» política que acompañó a la gue-rra. Y es en este punto donde surge la cuestión clave que ni ellos ni los historiadorescontemporáneos hemos conseguido resolver: ¿es la guerra el elemento acelerador delos cambios políticos?, ¿o fue, por el contrario, el freno a esos cambios por la reo-rientación política a que obligó el esfuerzo bélico?
Los historiadores de generaciones posteriores que no vivieron los hechos se acer-caron a ellos desde unas perspectivas más críticas, sobre todo los progresistas. Al notener ningún lazo emocional con ese pasado mitificado, se atrevieron abiertamentea censurar el comportamiento de Fernando VII o el del clero, como hace Estanislaode Kotska Vayo, quien encuentra en el enorme poder del clero los mayores obstácu-los para el desarrollo del liberalismo en España (Vayo, 1842). Sin embargo, lo que alparecer de quien esto escribe resulta de más interés es la forma en la que analizan eltratamiento de las Cortes al problema independentista americano. Ahí se rompe elconsenso con los historiadores liberales clásicos y encontramos comentarios más au-daces, como el del mismo Vayo quien señala: «no es fácil esclavizar a los hombres yafirmar su cadena con las formas de la libertad» (Vayo, 1842: vol. 1, 269). En lamisma línea se situó Miguel Agustín Príncipe cuando escribió:
El último capítulo del mismo daba lugar a muy justa censura, pues especifi-cándose en él quiénes debían conceptuarse ciudadanos [...] se excluía ‘a losque por cualquiera línea fueran habidos y reputados por originarios de África’.Siquiera por rubor, y para no dar armas a sus enemigos, debieran haber sidofrancas al menos, pues claro es que la mente de esta disposición era sólo diri-gida a los descendientes de los negros introducidos en América. ¿Cómo cupoen los hombres de Cádiz sancionar tan horrible injusticia? (Príncipe, 1847:vol. 3, 310).32
32 Príncipe tiene otra versión más ácida de la historia de España en Tirios y troyanos (1845). En esta línea tam-bién podemos encontrar a otros historiadores como el republicano Eduardo Chao, continuador de la obra delpadre Mariana (Historia general de España, 1848-1851).
RECUERDO Y RECREACIÓN.EL PROCESO CONSTITUCIONAL GADITANO ANTE SUS CONTEMPORÁNEOS
293
En cualquier caso, la observación final que cabe hacer a este repaso historiográ-fico es constatar la consolidación de la versión liberal que quedó consagrada en laobra de Modesto Lafuente, incluyendo más o menos comentarios de los sectores po-líticamente progresistas. Como en casi todas las obras de historia de la época, la gue-rra es el acontecimiento más significativo, pero sin dejar por ello de indicar latrascendencia de los acontecimientos políticos pues «el gran cambio, si revoluciónno quiere llamarse, es que había que transformar y regenerar la nación Española»(Lafuente, 1869: vol. XXIX, 463).
294 RAQUEL SÁNCHEZ
Bibliografía
Fuentes primarias
ALCALÁ GALIANO, Antonio (1955a), «Historia del levantamiento, guerra y re-volución de España, por el conde de Toreno», en Obras completas, BAE, EditorialAtlas, Madrid, vol. 2 (Revista Española, nº 135 y 136, 1835).
ALCALÁ GALIANO, Antonio (1955b), «Índole de la revolución en España en1808», Obras completas, BAE, Editorial Atlas, Madrid, vol. 2.
ALCALÁ GALIANO, Antonio (1984), Lecciones de derecho político, Centro de Es-tudios Constitucionales, Madrid.
ALCALÁ GALIANO, Antonio (2003), «Spain», en Raquel Sánchez García (ed.),Textos y discursos políticos de Alcalá Galiano, Biblioteca Nueva, Madrid (Westmins-ter Review, abril de 1824).
ARGÜELLES, Agustín (1835), Examen histórico de la reforma constitucional quehicieron las Cortes generales y extraordinarias desde que se instalaron en la Isla de Leónel día 24 de septiembre de 1810 hasta que se cerraron en Cádiz sus sesiones en 14 delpropio mes de 1813, Imprenta de Carlos Word e Hijo, Londres.
CARNICERO, José Clemente (1830), El liberalismo convencido por sus propios es-critos o examen crítico de la constitución de la monarquía española, publicada en Cádiz,y de la obra de don Francisco Martínez Marina, Teoría de las Cortes, y de otras quesostienen las mismas ideas acerca de la soberanía de la nación, Imprenta de Aguado,Madrid.
CARNICERO, José Clemente (1814), Historia razonada de los principales sucesos dela gloriosa revolución de España, Imprenta de D. M. Burgos, Madrid, 4 vols.
CHAO, Eduardo (1848-1851), Historia general de España, Gaspar y Roig, Ma-drid.
CONDE DE TORENO (1820), Noticia de los principales sucesos ocurridos en el go-bierno de España, P. N. Rougeron impresor, París.
CONDE DE TORENO (2008), Historia del levantamiento, guerra y revolución deEspaña, Urgoiti. Edición de Richard Hocquellet.
LAFUENTE, Modesto (1869), Historia general de España, Imprenta de Chaulié,Madrid, vol. XXIX.
MARTÍNEZ DE LA ROSA, Francisco (1846), Espíritu del siglo, Imprenta de la viudade Jordán e hijos, Madrid, tomo VII.
MUÑOZ MALDONADO, José (1833), Historia política y militar de la guerra de In-
RECUERDO Y RECREACIÓN.EL PROCESO CONSTITUCIONAL GADITANO ANTE SUS CONTEMPORÁNEOS
295
dependencia contra Napoleón Bonaparte desde 1808 hasta 1814, Imprenta de JoséPalacios, Madrid, 3 vols.
PRÍNCIPE, Miguel Agustín (1842-1847), Guerra de la Independencia: narraciónhistórica de los acontecimientos de aquella época, Imprenta del Siglo, Madrid, 3 vols.
PRÍNCIPE, Miguel Agustín (1845), Tirios y troyanos. Historia tragicómica de laEspaña del Siglo XIX, Imprenta de Pedro Mora y Soler, Madrid, 2 vols.
QUINTANA, Manuel José (1996), Memoria del Cádiz de las Cortes, Universidadde Cádiz, Cádiz. Edición de Fernando Durán López.
ROMERO ALPUENTE, Juan (1811), El grito de la nación invencible o la guerra es-pantosa al pérfido Bonaparte. De un togado aragonés con la pluma, Zaragoza.
ROMERO ALPUENTE, Juan (1989), Historia de la revolución española y otros escri-tos, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.
SALMÓN, Manuel (1820), Resumen histórico de la revolución de España, Viudadel Barco, Madrid, vol. VI.
VAYO, Estanislao de Kotska (1842), Historia de la vida y del reinado de FernandoVII de España, Imprenta Repullés, Madrid, 3 vols.
VÉLEZ, Rafael de (1818), Apología del altar y del trono, ó Historia de las reformasen España en tiempo de las llamadas cortes e impugnación de algunas doctrinas contrala religión y el estado, Madrid, 3 vols.
Fuentes secundarias
ÁLVAREZ BARRIENTOS, Joaquín (2008), «‘Revolución española’, ‘Guerra de In-dependencia’ y ‘Dos de mayo’ en las primeras formulaciones historiográficas», en Jo-aquín Álvarez Barrientos (ed.), La Guerra de la Independencia en la cultura española,Siglo XXI, Madrid, pp. 239-267.
ÁLVAREZ JUNCO, José (2001), Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX,Taurus, Madrid.
ÁLVAREZ JUNCO, José (2004), «En torno al concepto ‘pueblo’. De las diversasencarnaciones de la colectividad como sujeto político en la cultura política españolacontemporánea», Historia Contemporánea (UPV), I, nº 28, pp. 83-94.
ÁLVAREZ JUNCO, José y FUENTE MONGE, Gregorio de la (2009), El nacimientodel periodismo político. La libertad de imprenta en las Cortes de Cádiz (1810-1814),Asociación de la Prensa, Madrid.
CIRUJANO, Paloma, ELORRIAGA, Teresa, PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio (1985),Historiografía y nacionalismo español, 1834-1868, CSIC, Madrid.
296 RAQUEL SÁNCHEZ
CHUST, Manuel (1999), La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz,Fundación Historia Social-UAM, Valencia.
CORONAS, J. R. (1994), El diputado Agustín Argüelles. Vida parlamentaria, Aso-ciación Cultural, Ribadesella.
DEMANGE, Christian (2004), El Dos de Mayo. Mito y fiesta nacional (1808-1958),CEPC-Marcial Pons, Madrid.
DURÁN LÓPEZ, Fernando (2002a), «La memoria como fuente histórica: pro-blemas teóricos y metodológicos», en Memoria y civilización, nº 5, pp. 153-187.
DURÁN LÓPEZ, Fernando (2002b), «Fuentes autobiográficas españolas para el es-tudio de la Guerra de la Independencia», en Congreso Internacional: Fuentes docu-mentales para el estudio de la Guerra de la Independencia, Eunate, Pamplona, pp. 47-120.
ELORZA DOMÍNGUEZ, Antonio (2005), «Despierta España. 1808. Nacimientode una nación», La Aventura de la Historia, nº 86, pp. 20-29.
FERNÁNDEZ SARASOLA, Ignacio (2004), «El pensamiento político-constitucio-nal de Álvaro Flórez Estrada a través de la prensa», Historia Constitucional, nº 5(http://hc.rediris.es/05/artículos/pdf/o2.PDF).
FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier y FUENTES ARAGONÉS, Juan Francisco (2002),Diccionario político y social del siglo XIX español, Alianza Editorial, Madrid.
FUENTES ARAGONÉS, Juan Francisco (1988), «Concepto de pueblo en el primerliberalismo español», Trienio. Ilustración y liberalismo, nº 12, pp. 176-209.
GARCÍA CÁRCEL, Ricardo (2007), El sueño de la nación indomable. Los mitos dela Guerra de la Independencia, Temas de Hoy, Madrid.
GIL NOVALES, Alberto (2001), «Pueblo y Nación en España durante la Guerrade la Independencia», Spagna Contemporánea, nº 20, pp. 169-187.
GONZÁLEZ CUEVAS, Pedro (2000), Historia de las derechas españolas, BibliotecaNueva, Madrid.
GUERRA, François-Xavier (2009, 1992), Modernidad e independencias: ensayossobre las revoluciones hispánicas, Encuentro, Madrid.
HOCQUELLET, Richard (2003), «La aparición de la opinión pública en España:una práctica fundamental para la construcción del primer liberalismo (1808-1810)», Historia Contemporánea (UPV), nº 27, pp. 615-629.
LA PARRA, Emilio (1984), La libertad de imprenta en las Cortes de Cádiz, Nau Lli-bres, Valencia.
LA PARRA, Emilio (2004), «El príncipe inocente: la imagen de Fernando VII en1808», en Manuel Chust e Ivana Frasquet (coords.), La trascendencia del libera-lismo doceañista en España y en América, Generalitat Valenciana, Valencia.
RECUERDO Y RECREACIÓN.EL PROCESO CONSTITUCIONAL GADITANO ANTE SUS CONTEMPORÁNEOS
297
LA PARRA, Emilio (2006), «La metamorfosis de la imagen del rey Fernando VIIentre los liberales», en Francisco Acosta Rodríguez (coord.), Cortes y revolución enel primer liberalismo español. Actas de las sextas jornadas sobre la batalla de Bailén yla España contemporánea, Universidad de Jaén, Jaén, pp. 73-96.
LAVABRE, Marie-Claude (2001), «De la notion de mémoire à la production demémoires collectives», en Daniel Cefaï (dir.), Cultures politiques, PUF, París.
LÓPEZ-VELA, Roberto (2004), «De Numancia a Zaragoza. La construcción delpasado nacional en las historias de España del ochocientos», en Ricardo García Cár-cel (coord.), La construcción de las historias de España, Marcial Pons, Madrid, pp.195-298.
MORENO ALONSO, MANUEL (1979), Historiografía romántica española. Intro-ducción al estudio de la historia en el siglo XIX, Universidad de Sevilla.
MORENO ALONSO, MANUEL (1997), La forja del liberalismo en España: los ami-gos españoles de lord Holland, 1793-1840, Congreso de los Diputados, Madrid.
MORALES MOYA, Antonio (1992), «La historiografía sobre el 2 de mayo», enLuis Miguel Enciso Recio (ed.), Actas del Congreso Internacional El dos de mayo y susprecedentes, Consorcio para la Organización de Madrid Capital Europea de la Cul-tura, Madrid.
NIETO SORIA, José Manuel (2007), Medievo Constitucional. Historia y mito polí-tico en los orígenes de la España contemporánea, Akal, Madrid.
PAN MONTOJO, Juan (2008), «Álvaro Flórez Estrada: el otro liberalismo», enManuel Pérez Ledesma e Isabel Burdiel (coords.), Liberales eminentes, Marcial Pons,Madrid, pp. 43-76.
PASAMAR, G. (1994), «La invención del método histórico y la historia metódicaen el siglo XIX», en Historia Contemporánea (UPV), nº 11, pp. 183-214
PEIRÓ, Ignacio (1998), «Valores patrióticos y conocimiento científico: la cons-trucción histórica de España» en Carlos Forcadell (ed.), Nacionalismo e historia,Institución Fernando el Católico, Zaragoza, pp. 29-52.
PÉREZ DE LA BLANCA, Pedro (2005), Martínez de la Rosa y sus tiempos, Ariel,Barcelona.
PLASENCIA DE LA PARRA, Enrique (1992), «La política española en torno a laindependencia de México. La postura de Francisco Martínez de la Rosa y Lucas Ala-mán», Estudios de historia moderna y contemporánea de México, nº 15, pp. 11-29.
PORTILLO VALDÉS, José María (2002), «Nación», en Javier Fernández Sebas-tián y Juan Francisco Fuentes Aragonés, Diccionario político y social del siglo XIX es-pañol, Alianza Editorial, Madrid.
298 RAQUEL SÁNCHEZ
PORTILLO VALDÉS, José María (2004), «Los límites del pensamiento político li-beral. Álvaro Flórez Estrada y América», en Historia Constitucional, nº 5http://hcrediris.es/05/indice.html
PORTILLO VALDÉS, José María (2006), «Cuerpo de nación, pueblo soberano. Larepresentación política en la crisis de la monarquía hispana», en Ayer, nº 61, pp. 47-76.
SALDAÑA FERNÁNDEZ, JOSÉ (2007), «Autobiografía y mito. La Guerra de la In-dependencia entre el recuerdo individual y la reconstrucción colectiva», en Chris-tian. Demange, Pierre Géal, Richard Hocquellet, Stephane Michonneau y MarieSalgues (eds.), Sombras de mayo. Mitos y memorias de la Guerra de la Independenciaen España (1808-1908), Casa de Velázquez, Madrid, pp. 289-319.
SAN MIGUEL, E. (1851-1852), Vida de Agustín de Argüelles, Imp. Colegio sordo-mudos-Díaz y compañía, Madrid, 4 vols.
SÁNCHEZ AGESTA, Luis (1981), «Introducción» en Agustín Argüelles, Discursopreliminar a la Constitución de 1812, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.
SÁNCHEZ GARCÍA, Raquel (2000), «La historia del siglo XIX desde la perspec-tiva moderada: reflexiones de Antonio Alcalá Galiano sobre España», Hispania.Revista española de historia, vol. 60, nº 204, pp. 289-314.
SÁNCHEZ GARCÍA, Raquel (2005), Alcalá Galiano y el liberalismo español, CEPC,Madrid.
SÁNCHEZ GARCÍA, Raquel (2008), La historia imaginada. La Guerra de la In-dependencia en la literatura española, CSIC-Doce Calles, Aranjuez.
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Dolores (2007), «El pensamiento jurídico-político deAgustín Argüelles: un diputado abolicionista en las Cortes de Cádiz», en IldefonsoMurillo (coord.), El pensamiento hispánico en América: siglos XVI-XX, UniversidadPontificia, Salamanca, pp. 657-668.
SARRAILH, Jean (1930), Un homme d’état espagnol: Martínez de la Rosa (1787-1862), Feret et Fils, Burdeos.
VARELA SUANZES-CARPEGNA, Joaquín (2004), Álvaro Flórez Estrada (1766-1853): política, economía y sociedad, Junta General del Principado de Asturias,Oviedo.
VARELA SUANZES-CARPEGNA, Joaquín (2005), El conde de Toreno. Biografía deun liberal (1786-1843), Marcial Pons, Madrid.
VARELA SUANZES, Joaquín (2006), «Álvaro Flórez Estrada: un liberal de iz-quierda», en Javier Moreno (coord.), Progresistas: biografías de reformistas españo-les (1808-1939), Taurus, Madrid, pp. 15-58.
RECUERDO Y RECREACIÓN.EL PROCESO CONSTITUCIONAL GADITANO ANTE SUS CONTEMPORÁNEOS
299
VILLACAÑAS BERLANGA, José Luis (2004), «Una propuesta federal para la Cons-titución de Cádiz: el proyecto de Flórez Estrada», en Manuel Chust e Ivana Fras-quet (coords.), La trascendencia del liberalismo doceañista en España y en América,Generalitat Valenciana, Valencia, pp. 77-92.
VV. AA. (2009), La nación se hizo carne. España, 1808, Espasa-Fundación 2 demayo, Madrid.
300 RAQUEL SÁNCHEZ




































![Lillian von der Walde Moheno, “Recreación de una fuente: Grisel y Mirabella en La ley ejecutada”, Medievalia 32-33 (2001) [2002], 37-42.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6317ac59e88f2a90c801452c/lillian-von-der-walde-moheno-recreacion-de-una-fuente-grisel-y-mirabella-en.jpg)