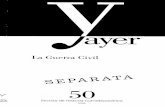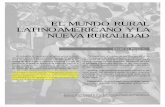Quisqueya, un país en el mundo
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Quisqueya, un país en el mundo
“Duarte * Sánchez * Mella”
La foto de la portada fuetomada por el autor en 1985 a
una escultura de prueba delescultor quisqueyano
ANTONIO TORIBIO TEJADA(LITO)
3
historia de la Isla de Santo Domingo
Autor: Cosme Ezequiel Pérez Guillén
16 de octubre, 2011
Naples, Florida, Estados Unidos de América
6
Dedicación 11Introducción 15 CAPÍTULO I LA IDENTIDAD QUISQUEYANA DE LOS TAINOS 27 1. El Descubrimiento en Quisqueya 372. La Conquista en “La Española” 473. La Isla de Santo Domingo 55CAPÍTULO IILA IDENTIDAD COLONIAL DOMINICANA 614. La Identidad Colonial “Dominicana-Española”
63
5. La Identidad Colonial “Dominicana-Francesa”
67
CAPITULO III LA IDENTIDAD HAITIANA-ESPAÑOLA 736. “La España Boba” 75 7. La independencia Efímera de "Haití Español”
77
8. Dominación Haitiana 79CAPÍTULO IV¿ISLA DE HAITÍ O ISLA DE SANTO DOMINGO? 839. Principios Patrióticos de Juan Pablo Duarte
95
10. La Trinitaria 9911. La Declaración de Separación e Independencia
105
12. La Denominación de la República ¿Haitiana, o Dominicana?
109
CAPÍTULO VLA ANEXIÓN, DUARTE Y LA RESTAURACIÓN 11913. El Duarte quisqueyano 12114. La restauración de la Independencia 12515. Legado de Duarte se pierde 13116. La Presidencia de Ulises Francisco Espaillat
135
9
CAPITULO VIQUISQUEYA SE SIENTE, PERO NO SE VE 14317. Quisqueya late con su Himno 14518. Caudillos Vende Patria 15319. La tiranía sustituye al patriotismo 15720. Juan Bosch quiso completar obra de Juan Pablo Duarte
165
CAPITULO VII: RELATOS DE CHECO DE LA VEGA 17721. La Guerra Constitucionalista de 1965 18322. La Diáspora Quisqueyana en Nueva York 19923. De regreso al Terruño 21524. De vuelta a Nueva York 22125. La Marcha Constitucionalista en Nueva York 22926. La Resolución 5-70 del PRD 23527. La Renuncia a los cargos 23728. La Diáspora Quisqueyana en Florida 24129. Casa Dominicana Internacional 24730. Breve Historia de la Comunidad en Miami 259CAPÍTULO VIIILA FALSA IDENTIDAD NACIONAL DOMINICANA 16731. El Proyecto “Dominicana es la Patria” 26932. El Caso del Censo 2010 de los Estados Unidosde América
275
33. La Falsa Identidad “Nacional” Dominico-Americana
285
CAPITULO IXLA VERDADERA IDENTIDAD NACIONAL QUISQUEYANA 29534. Quisqueyanos Valientes 30535. Los Símbolos Patrios 30936. La Constitución de Quisqueya 32737. El Voto del Quisqueyano de la Diáspora 335CAPITULO XQUISQUEYANOS DEL MAÑANA 337
10
38. La Identidad Nacional Quisqueyana 33939. Comunicación entre Haití y Quisqueya 343CONCLUSIONES 349Referencias 357
11
Dedicación
Sin duda alguna, merece nuestra primera mención el artífice
de la nacionalidad quisqueyana, al Padre de la Patria, Juan Pablo
Duarte, por ser la persona que más claro ha planteado el proyecto
13
de nación, identificando en forma correcta la denominación de la
república en la Isla de Santo Domingo, no en la Isla de Haití,
dándole el nombre más merecido a la patria, Quisqueya, con su
correspondiente identidad nacional quisqueyana para el pueblo.
A la memoria de todos los que poblaban la isla a la llegada
de los españoles en 1492 y cuya especie desapareció totalmente en
menos de cien años, distinguiéndose entre ellos Caonabó y
Anacaona; Guaroa y su sobrino Guarocuya (“Enriquillo”); Tamayo;
Cotubanamá; Bohechío; Hatuey y las decenas de caciques de Marién,
Maguá, Maguana, Higüey y Jaragua.
Como homenaje también a todos los nativos de la isla,
dominicanos-españoles y dominicanos-franceses, que durante la era
colonial hicieron la isla su propia patria, defendiéndola y
protegiéndola, hasta lograr sus respectivas independencias.
A todos los fieles trinitarios, por haber defendido con sus
bienes y vidas, los criterios de una nación libre, soberana e
independiente de toda dominación extranjera; principios esos, que
son los que sostienen, firme y fuerte aún, las bases sólidas de
la nación, aunque el oportunismo, traición, ambición y
caudillismo rampante haya querido quebrantarlos una y mil veces.
14
A los quisqueyanos de hoy, que con entusiasmo continúan la
obra de Duarte, para que los quisqueyanos de mañana tengan una
clara y consciente idea de lo que significa tener una Patria con
una base moral y política propia e inquebrantable.
Va nuestro respeto a haitianos como Jacques Viau Renault,
Dominic Alexander, Lionel Vieux y otros tantos que han luchado
como hermanos junto a los trinitarios y patriotas quisqueyanos,
comprendiendo y respetando los ideales que enseñó, a todos, Juan
Pablo Duarte, .
A las personas que han expresado su respaldo al Proyecto
Quisqueya, que por ser una lista larga no sería práctico
mencionarlos aquí, por temor a que una de ellas se nos quede.
A mi esposa, Estela, que ha contribuido al esclarecimiento
de las ideas que surgen, ya sea que estemos despiertos o
dormidos, como si inspirados por fuerzas morales y espirituales
indescriptibles.
Como homenaje a todos los quisqueyanos de la diáspora, que
contribuyen de manera directa o indirecta al bienestar de
Quisqueya, siendo la mayoría de ellos los mejores embajadores y
promotores de su cultura y turismo; sostén silencioso de algún
15
renglón de la economía en la patria con sus remesas; envíos; y el
consumo de los productos y servicios de su patria.
Sin temor, ni reservas, quisiéramos que esta obra,
humildemente rinda homenaje al más grande Redentor de la
humanidad, al que hemos pedido que nos sirva de luz en todo
momento, para que los que la lean, puedan ver en ella amor y paz;
justicia y libertad, como fundamento de las relaciones que debe
existir entre los quisqueyanos y todos los seres humanos del
planeta Tierra.
16
Este es un libro para conocer una interpretación a hechos
históricos y no pretende ser un manual de consulta sobre esos
hechos. La historia está escrita.
Los seres humanos adquieren identidades que los diferencian
a unos de otros, influenciados por ciertos factores en los que
pueden incluirse lugar, costumbre, lenguaje e historial familiar,
que hacen a un individuo o grupo de individuos, único en su
clase.
Es el caso por el cual los habitantes de la Isla de Santo
Domingo llegaron a tal punto que, para poder compartir la isla,
hubieron de ocupar territorios apartados en la misma.
Quisqueya (república dominicana) está culturalmente más
cerca de Cuba, Puerto Rico y Venezuela, por mencionar un país de
América Latina, que de Haití (otra república dominicana*);
19
mientras que éste último está más próximo a Francia y algunos
países africanos, en el mismo sentido.
Haití y Quisqueya son las dos naciones que comparten la Isla
de Santo Domingo, la segunda en tamaño de las Antillas Mayores,
en el Mar Caribe, como parte del continente americano.
Después del descubrimiento y conquista del Continente de
América, a los habitantes nacidos en esta isla se les asignó la
identidad española de “Dominicanos”, mediante Cédula Real que
ordenara el rey Felipe IV de España en 1621, para evitar la
confusión de identidad española que acarreaba el nombre con que
había bautizado Colón a la Isla de Santo Domingo.
Mientras el nombre de la isla sea “Isla de Santo Domingo”,
la identidad isleña de sus nativos seguirá siendo la dominicana
por razones históricas.
*Después del descubrimiento de América, España y Franciafueron sus dueños, sin importar de cómo y por qué la adquirieron,de manera total o parcial y por períodos de tiempos determinados;hasta que las dos naciones que ahora la poseen, Quisqueya yHaití, lograron sus respectivas independencias nacionales y desde1804 Haití ha creado un impasse sobre el nombre de la isla quedebe ser resuelto ya en el campo diplomático.
Por otro lado, legalmente, Isla de Santo Domingo ha sido el
nombre utilizado en los tratados y acuerdos internacionales o
20
bilaterales relacionados con esta, durante toda su historia. El
conflicto sobre el nombre de la isla afloró, en el momento que
Haití surge como nación independiente, intentando hacer toda la
isla suya y cambiarle el nombre.
Ese intento por poco se materializa cuando el gobierno
haitiano ocupó y gobernó por veintidós años (1822-1844) toda la
isla; empero el hecho de ocupar la isla y gobernarla, no le daba
el derecho de cambiar el nombre de la misma, si la población que
ocupaba una parte de ella estaba definida como dominicana-
española y se oponía al cambio.
Desde que Haití tuvo su primera constitución, hasta la que
hoy está en vigencia, aparece que el nombre de la isla es “Isla de
Haití”, pese a que en los tratados y acuerdos bilaterales, al
firmar, admita el nombre es “Isla de Santo Domingo”.
Mientras ese conflicto causado por lo que reza la
constitución haitiana no se resuelva, seguirán otros países
confundidos. Quisqueya ha mantenido en todas sus constituciones
el nombre de “Isla de Santo Domingo” para la isla.
Después de la independencia de Haití, los oriundos de esa
parte de la isla tienen su identidad nacional haitiana, de manera
21
exclusiva; pero tienen que admitir que la identidad isleña es la
dominicana, sin que se refiera a la identidad colonial que tenían
anterior a la independencia, de dominicana-francesa, que
desapareció al momento de independizarse, sino más propio, al
nombre de la isla.
Hay muchas otras cosas que se deben corregir para ponernos
al día con razón y lógica; y nos dejemos de tapar el sol con un
dedo o de tener una actitud de dejadez crónica ante las
dificultades, factores que son aprovechados por los enemigos de
la patria.
Este libro puede que haga reflexionar a muchos,
especialmente, a los que han estado preocupados por arreglar la
deficiencia de nombre que tiene la nación y han hecho un esfuerzo
enorme y costoso; para igual, no ver a Quisqueya en la obra de
Duarte. De haberla visto, este libro no hubiera sido necesario.
Esperamos que no sea tarde, en el sentido de que, si al
salir a la luz pública éste libro, ya se hayan consumado los
planes del “Proyecto Dominicana es la Patria”; porque entonces, va a
resultar incómodo tener que rebatir a personas de una capacidad
22
superior a la nuestra, en cuanto a historia, gramática, geografía
y asuntos políticos se refiere.
Más de ciento cincuenta historiadores y escritores han sido
contratados por el gobierno que preside el Dr. Leonel Fernández
Reyna, para reescribir el compendio de “Historia Dominicana”, con
el propósito de demostrar que Juan Pablo Duarte fue quien sugirió
que la nación llevara el nombre de “Dominicana” y por lo tanto,
le acreditan ser el forjador de la nacionalidad dominicana.
Nada más lejos de la realidad. En este libro se van a
disipar errores y confusiones que han marginado de su propio
destino al pueblo quisqueyano. No ha sido posible convencer a
los que tienen la autoridad, de que por lo menos estudien el
“Proyecto Quisqueya”, pues han estado ocupados en la implementación
del Proyecto Dominicana es la Patria.
En su cuarta edición del Manual de Historia Dominicana,
Frank Moya Pons hace poca referencia a las ideas y se limita a
una narración cronológica de los hechos, proyectando a los
hombres que participaron en ellas y analizando los aspectos
económicos, políticos y militares, como el motor de los cambios
sociales. Es tanto así, que Duarte la participación de Duarte en
23
la guerra de restauración de la república es nula o casi nula en
su obra. Es una obra excelente para dar apoyo al proyecto
“Dominicana es la Patria”.
Los historiadores y escritores a los que se les ha dado la
oportunidad de volver a rebuscar la historia dominicana, que para
nosotros es la historia de la Isla de Santo Domingo, van a
encontrarse en conflictos momentáneos para poder hacer que sus
pensamientos se alineen con ese proyecto anti duartiano, pero con
la capacidad que tienen, podrán superarlos. Creemos que si antes
de que ellos lleguen a terminar sus trabajos, les llega este
libro, la mayoría pedirá al gobierno una reconsideración en la
implementación de ese proyecto.
El hecho histórico se presta a interpretaciones diferentes,
dependiendo del punto de referencia; pero una vez se descubren
verdades y documentos que no formaron parte cuando ese hecho
sucedió o fue reportado, sin importar el tiempo transcurrido,
será solo cuestión de voluntades, para enderezarlo y hacer valer
una nueva, a toda luz verdadera, interpretación del mismo.
Esto no quiere decir que se han descubierto nuevos
documentos para elaborar este libro; ellos han existido siempre,
24
al frente y en las propias narices de los historiadores. Muchos,
los han sacado a relucir públicamente; pero han tenido que
claudicar por diferentes razones, personales quizás; porque no
han encontrado eco a sus conclusiones; porque quizás los han
ridiculizado en privado o en público, como en muchas ocasiones
nos ha sucedido a nosotros mismos; o, cansados de mostrar la
verdad sin lograr resultado alguno, causando que tomen una
actitud de abandono, como les han aconsejado otros, “¡Dejando
eso así!”.
Esta vez vamos a perseverar hasta que ya no haya más aliento
para seguir. No habrá paradas en este viaje directo. Cuando se
llegue al final de esta obra, o antes, el lector podrá recoger la
llave que le llevaran al escondite donde está el proyecto de
nación de Juan Pablo Duarte.
Cuando la juventud sea la que tome las riendas, el timón,
el control o como se le quiera llamar a ese liderazgo, tendrá que
ser con energía, sabiduría y prudencia, para que su reclamo de la
preciada herencia, que nunca reclamaron sus antepasados, su
identidad nacional quisqueyana, sea una realidad.
25
Se ha invertido mucho tiempo para llegar a ese cofre. Se
debe ahora abrir y mostrarle al mundo su contenido. Es de
esperarse que esta vez no se cierre para esperar que otras
generaciones lo encuentren, lo abran, lo muestren. Por eso es que
estamos dando ahora las pistas claras, para que no las puedan
borrar o esconder.
Pretender que el lector acepte como falso lo que por más de
ciento cincuenta años se le ha presentado como una verdad
infalible, que no necesita demostración, será una tarea que
amerita cuidado y cautela, pero tiene que hacerse con firmeza y
sin compromisos mediatizados.
Va a ser una dura tarea contra intereses, apatía, poderes,
influencias, mecanismos y concepciones, que se oponen a los
ideales de Duarte y contrarios a los intereses de la nación y del
pueblo quisqueyano. Romper un corozo con un martillo requiere
cierta pericia para no desbaratar la nuez. Romper un patrón
mental es mucho más delicado.
El autor de este libro no es maestro; ni profesor; ni
filósofo; o educador. Se ha puesto más corazón que conocimientos
para llevar el verdadero mensaje de Juan Pablo Duarte, sin ser
26
eruditos en materia de historia, geografía, lógica, dialéctica, y
asuntos literarios y gramaticales del idioma cervantino. Ojalá
no se confunda mucho el lector y pueda en alguna parte de estos
diez capítulos, cerrar el libro y sin dudas afirmar que está
convencido de las conclusiones a que en el mismo hemos llegado.
Ha tomado mucho tiempo acostumbrarnos a decir que somos
quisqueyanos. En ocasiones se nos zafa y decimos que somos
dominicanos de nacionalidad, porque todo nuestro entorno nos
lleva a esa conducta costumbrista, por eso, no ambicionamos a que
otros puedan adaptarse a estas verdades con facilidad, pero que
por lo menos, cuando digan que son dominicanos, lo hagan para
indicar que es una de las identidades comunes a otras
comunidades, que les pertenecen, pero que no la utilicen como su
identidad nacional.
Los nombres de personas y lugares geográficos son un
problema, porque se deletrean de diferentes formas en
publicaciones diversas. Cuando en nuestro país exista la agencia
que hemos mencionado, sobre la normalización en asuntos de esa
materia, entonces cumpliremos con las directrices y acataremos en
las reglas.
27
El “mientras tanto”, se utiliza cuando algo permanente está
por hacerse, como reza en el Juramento Trinitario, en relación de
cómo se irían a identificar los trinitarios, porque no tenían aún
el nombre para la nación, el nombre de la patria, una identidad
nacional propia.
Un cuadro comparativo que muestra a luces las complicaciones
que genera el hecho de que en una misma isla existan dos
naciones, como es el caso de la Isla de Santo Domingo, puede
ayudar al entendimiento de lo que queremos demostrar.
Este caso se presenta en otros lugares del mundo, de lo que
se deben encargar los afectados en cada caso. Nosotros nos
encargaremos de hablar aquí de una sola isla: la Isla de Santo
Domingo. Otras islas y territorios tienen similares problemas
(Isla de Bretaña, Península Ibérica, Las Islas Malvinas, etc.),
pero no es parte de este libro hablar sobre ellos.
Es importante hacer resaltar aquí, que aunque en los
últimos treinta años se ha estado trabajando en la modernización
de las instituciones del Estado, todavía es la fecha en que
muchas de ellas trabajan bajo la influencia personal de los
funcionarios que las dirigen. Estos funcionarios deciden los
28
términos a utilizar para referirse a nombres y conceptos legales
que pueden o no estar correctos.
Hemos encontrado errores de interpretación y de mal uso de
conceptos que contradicen la Constitución de la República en
documentos oficiales de algunos Ministerios, y, hasta en los
portales de Internet de la Presidencia.
No se puede pedir mucho a los maestros, cuando los que
administran la cosa pública dan por sabido, por ejemplo, que el
nombre de la isla es Hispaniola, cuando la Constitución dice que
es Isla de Santo Domingo.
Nadie que respete la Constitución de la República
Dominicana (Quisqueya) debe aceptar que se le ponga otro nombre a
la isla que no sea el de Isla de Santo Domingo, mucho menos
quienes están encargados de hacerla respetar.
En una segunda edición de este libro, si es que lo permite
Dios, haremos algunas correcciones a errores y omisiones que
hemos cometido en ésta. La decisión de publicar este libro
ahora, es porque lo consideramos completo en cuanto al mensaje
que deseamos llevar al lector, con la intención de que sean
portadores del mensaje y lo hagan llegar a las instituciones que
29
puedan hacerlo popular, para poder contrarrestar los planes del
proyecto o proyectos contrarios a las ideas de Juan Pablo Duarte.
El Proyecto Quisqueya seguirá desarrollándose, mientras
tanto, con los limitados recursos que genere este libro y con los
planes que necesariamente deberán producir las reacciones
positivas de quisqueyanos valientes en corto plazo.
Aunque no vengan al caso las demás islas antillanas,
definiremos a las mayores para que se pueda notar la diferencia
que existe cuando una isla es ocupada por una nación o cuando la
comparten dos naciones. Mientras más claro se tengan los
conceptos de isla, nación y estado, menos traumático será el
conocer la verdad de la identidad nacional quisqueyana.
Los nombres geográficos y políticos de las islas mayores del
Caribe serán definidos como sigue:
ISLA DE CUBA La isla de mayor tamaño en las Antillas.
CUBA Nombre de la nación que ocupa la Isla de Cuba.
REPÚBLICA DE CUBA Denominación, Estado político de Cuba.
LA HABANA Capital de la República de Cuba.
ISLA DE SANTO DOMINGO La segunda isla en tamaño en las Antillas.
30
QUISQUEYA*
Nombre (*pendiente) de la nación que ocupa la parte oriental de la Isla de Santo Domingo.
REPUBLICA DOMINICANA DE QUISQUEYA Denominación, Estado político de Quisqueya.
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN Capital de la República Dominicana de Quisqueya.
ISLA DE SANTO DOMINGO (Pendiente) (Reza Isla de Haití, en la constitución haitiana)
HAITÍNombre de la nación que ocupa la parte occidental de la isla de Santo Domingo.
REPUBLICA DE HAITÍ Denominación, Estado Político de Haití.
PUERTO PRÍNCIPE Capital de la República de Haití
ISLA DE JAMAICA La tercera isla en tamaño en las Antillas.
JAMAICA Nombre de la nación que ocupa la Isla de Jamaica.
MONARQUÍA DE JAMAICA Denominación, Estado de Jamaica
KINGSTON Capital de la Monarquía de Jamaica.
ISLA DE BORÍNQUEN Cuarta isla en tamaño en las Antillas.
PUERTO RICO Estado político de Borínquen.
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Estado Libre de Puerto Rico, Asociado a los Estados Unidos de América.
SAN JUAN BAUTISTA Capital del Estado Libre de Puerto Rico
31
*En los cuadros que anteceden, el nombre de Quisqueya no está oficialmente
aprobado o insertado a la Constitución al escribirse este trabajo. El Estado
político “República Dominicana” (una república en la Isla de Santo Domingo) es
la denominación, que en la actualidad funge, de manera errónea como el nombre
de la nación. Lo mismo sucede con el nombre de la isla que ocupa Haití, que
siendo la misma que ocupa Quisqueya, lleva el nombre de Isla de Haití en la
constitución haitiana.
La globalización, o sea, el intercambio comercial, político
y cultural entre todas las comunidades que habitan el planeta
Tierra, a través de la informática, está ayudando a que desde
cualquier país una persona pueda contribuir y participar en la
vida cotidiana de otro, casi como si estuviera en cuerpo presente
en ese otro país. En algunos casos con más efectividad que la
mayoría de los que residen en esa otra nación.
La ciencia y la tecnología, que experimentó un avance
gigantesco en el siglo XX, dan indicaciones de que en este siglo
XXI se continuará la aceleración de esos avances y de nuevos
descubrimientos.
Un ejemplo de esto es el caso sobre la veracidad de dónde es
que reposan los restos de Cristóbal Colón. Hoy día, podemos
afirmar, sin ningún lugar a dudas, que basados en las pruebas de
DNA, combinadas con archivos históricos y descubrimientos, es en
32
el Faro a Colón, el más grande monumento erigido en memoria del
Gran Almirante, reposan sus restos.
A la par con la ciencia y la tecnología, los ideales y
creencias del hombre también experimentarán similares cambios,
con acelerado desarrollo y difusión, dando respuestas al
propósito de su existencia.
Nuestra generación ha experimentado una revolución de
cambios y conocimientos imposibles de acumulación en la mente
humana, para poder continuar compitiendo en una superpoblación
“globalizada”, la especialización será aún más necesaria para las
generaciones venideras.
Una nota importante es que desde y en la diáspora, se han
plasmado los más patrióticos y progresistas pensamientos e
ideas, que han sido y seguirán siendo los mejores y más efectivos
vigilantes en defensa de los intereses de la patria quisqueyana.
Es por esa razón que se incluye, en el Capítulo IX, una
sección sobre la diáspora quisqueyana en los Estados Unidos de
América, a manera de narración de un personaje especial que hemos
creado para tal fin.
33
Checo de La Vega nace en el período medio de la “Era de
Trujillo” y relata las experiencias y actividades durante
juventud y también las actividades en la diáspora, que aunque
menos directas, tienen importancia por igual en su lucha por el
bienestar de Quisqueya.
El ulterior propósito de esas narraciones es que el lector
pueda ver medir y comparar, aunque sea de manera remota, la
similitud de la vida que pudo llevar Juan Pablo Duarte, quien
vivió más tiempo fuera, que en su terruño querido.
Tal parece que por coincidencia, este personaje, amando a su
patria y sintiéndola de lejos, vio, como lo vio el propio Duarte,
que para completar la idea de nación, un nombre que le de
identidad propia a la misma, era necesario. Así lo han visto
otros, pero por alguna u otra razón no daban con el nombre de
Quisqueya, como lo vio Duarte.
¿Cómo logra Checo llegar a las mismas conclusiones a las que
llegó Duarte? Es hasta misterioso, pero era algo que tenía que
pasar tarde o temprano y que ya había pasado por las mentes de
muchas personas: ricas y pobres; intelectuales y analfabetas;
políticas y apolíticas, pero que no insistieron, como Checo, en
34
que no pasara de esta generación la solución de este dilema,
descomponiendo y ordenando los hechos históricos, que por más de
un siglo se han mantenido enredados, envueltos en papel funda y
puesto en el mostrador de la historia como algo ya acabado.
Una advertencia a los lectores que sufren de rabia: tomen
con calma lo que van a saber, pues la sorpresa que a muchos ha
provocado esta verdad, los ha hecho reaccionar de manera
diferente. Unos dicen que ya es muy tarde para ellos aceptar la
realidad; otros dicen que a los que hay que convencer es a los
políticos, en especial a los que controlan el “poder”; hay
quienes digan que esos cambios cuestan mucho dinero; y sin
embargo hablan de que la corrupción campea en nuestra nación; y,
los que con más frecuencia opinan, tienen la actitud de “dejar
eso así”.
Con ese espectro y contra el mismo, se lanza esta obra a
conquistar a todo un pueblo y a conquistar la simpatía de todo el
que la lea, con la satisfacción desde ya, que el solo
planteamiento de esta teoría, haga reflexionar a aquellos que han
buscado en el otro lado de la cerca y se den cuenta que han
estado bien cerca, alrededor de un nombre que fuera otrora “madre
35
de todas las tierras” y que Duarte escogiera para nombre de la
Patria.
Ese proceso de aclaración y solución a los problemas de
identidad nacional para este pueblo, va a impactar no solo en su
territorio, sino que también, como parte del mismo proceso, va a
influir en cambios fundamentales en la constitución de la otra
nación que ocupa la isla; en el nombre oficial y verdadero de la
isla; en decisiones tomadas por otros países sobre el mismo tema
del nombre de la isla; y en la educación a nivel nacional e
internacional.
Las transformaciones y renovaciones que traerá por
consecuencia las revelaciones que va usted a encontrar en los
doce capítulos de este libro, no tienen, quizás, nada que ver con
las reclamaciones que hacen muchos escritores hoy, sobre las
predicciones que basadas en el famoso Calendario Maya, se han
hecho sobre los acontecimientos que sucederán en el año 2012.
Son solo coincidencias, creemos, el que precisamente el nombre
que le corresponde a esta nación a la que nos referimos, haya
sido de origen maya y que sea precisamente en el año 2012, que se
36
revelen la veracidad de estos hechos históricos a más de
quinientos años de haber los mayas “inventado” ese vocablo.
Entre los doscientos y tantos países que ya están
constituidos, aunque su inscripción oficial esté pendiente; sin
ser parte de los cinco o más países que hoy esperan ser
establecidos, Quisqueya es un país en el mundo de hoy.
Será el propio pueblo el que sirva de juez entre estos dos
proyectos y cualquier otro que pueda surgir en el transcurso.
Usted, estimado lector, será testigo y posiblemente parte de las
consecuencias positivas o negativas que se producirán
necesariamente cuando se escoja el uno o el otro proyecto. El
que sea, va a cambiar el futuro de una nación; su perspectiva
histórica y social; y tendrá repercusión en todo el mundo.
37
En este capítulo se van a contar historias que son
conjeturas basadas en resultados que posteriormente se puede
decir, son hechos históricos constatados.
Si Anacaona debió tener unos treinta años en 1495, habría
nacido en el 1465; su madre, debió tener unos veinte años en el
1465, lo que nos da un estimado de que naciera en 1445; su abuela
debió tener unos veinte años en el 1445, lo que nos da un
40
estimado de que haya nacido en alrededor del 1425; y, su
bisabuela, “Toeya”, debió tener unos veinte años en el 1425, lo
que nos hace suponer que nació por ahí, por el 1405.
Hacemos esta relación con el propósito de que el lector
pueda notar la coincidencia del relato de Bohechío, con las
anécdotas escritas sobre la nave que se perdiera a principios del
siglo XV (1410), que salió con otra a explorar las costas
africanas; y, la anécdota que proviene de los mayas de Yucatán,
sobre una nave que se destruyó al chocar con los arrecifes cerca
de Playa del Carmen en la misma época.
Bohechío se sabía esa historia que pasaba de generación en
generación y que es probable que el avance taíno tenga mucho que
ver con esto, pues ese bisabuelo de ellos, se conocía por el
nombre de Guatemó, que regresó desde tierra firme, al lugar que
los mayas le dijeron que era la “madre de todas las tierras” o,
Quisqueya.
Aún así, el nombre de Quisqueya no era oficial ni legal.
Ese vocablo desapareció del mapa cuando los escritores pagados
por Hernán Cortés dijeron que era imposible que la palabra
Quisqueya existiera, porque no estaba en la lista taína, no era
41
un vocablo taíno y porque poco después de la muerte de
Enriquillo, los taínos desaparecieron para siempre de la isla.
Tanto efecto hizo ese comentario de los contratados por Cortés,
que la mayoría de nuestros intelectuales todavía temen al uso del
vocablo Quisqueya; no así Juan Pablo Duarte y muchos de los que
siguieron de cerca sus recomendaciones.
El vocablo “Quisqueya” se proliferó después que Juan Pablo
Duarte sacara a relucir este vocablo, para aplicarlo a una nación
que surgía de la mismas entrañas de las tierras que tres siglos
atrás estuvieron pobladas por quisqueyanos que desaparecieron
físicamente para siempre, según describió el fraile dominicano
Bartolomé de las Casas en su “Brevísima Relación de la Destrucción de Las
Indias” (1542).
Juan Pablo Duarte es quien con su mensaje en 1861, crea una
nueva discusión acerca del origen, significado, veracidad y
posibilidad de uso patriótico de esa palabra.
Hubo una tormenta de inspiraciones románticas y de
sentimientos renovadores en cuanto a la búsqueda de una
identidad autóctona, que se fue enfriando poco a poco por las
descargas en contra de la misma de parte de los intelectuales de
42
la época, que consideraban falsa la procedencia del nombre de
Quisqueya.
En todo momento, el mensaje de Duarte se refiere al presente
y al futuro de la patria al referirse a los quisqueyanos y a
Quisqueya, pero los enemigos de su proyecto se encargaron de
desviar la atención del pueblo y proyectar el vocablo para
referirse al pasado precolombino.
Tanto es así, que Manuel de Jesús Galván, quien, después de
utilizar su pluma como periodista al servicio de los usurpadores
del poder del pueblo, se dignó a escribir la novela más bella y
dramática de la vida de los indígenas de Quisqueya. El Apóstol
de la patria cubana decía, que en la forma que estaba escrita esa
obra de Galván, se debería escribir la historia de América.
También escribió Martí refiriéndose a los pueblos de habla
castellana en las Antillas, que los antillanos de Santo Domingo
levantaron el Altar de la Patria en su Azua brava y noble con el
aplauso de Quisqueya. Lo que quiere decir, que si Galván quiso
demostrar, o por lo menos insinuar que lo de Quisqueya era
cuestión del pasado, para José Martí, para Duarte y los
43
trinitarios que lo seguían en 1861, Quisqueya pertenecía al
presente y al futuro de la patria.
No se pretende aquí siquiera comparar la obra de la pluma e
imaginación del genio de Galván; pero sí dejar sentado que
diecisiete años después del mensaje restaurador de Duarte, sus
enemigos encontraron medios para acallar el clamor de un pueblo
que tenía necesidad de una identidad nacional propia, para
presentarla de manera exclusiva, sin confusiones, ataduras,
manipulaciones y contubernios, ante el mundo.
Esa es una de las tristes realidades de hechos históricos
que han sido tergiversados, contribuyendo así al estancamiento
social y político de Quisqueya y de su pueblo.
Cuando aquí hablamos de los quisqueyanos de ayer en este
Capítulo I, nos referimos a los pueblos que fueron clasificados,
después de la llegada de Colón, como taínos; a diferencia de
otros pueblos o tribus que compartían las islas antillanas, que
fueron clasificados como arahuacos, caribes y ciguayos, por sus
rasgos característicos y costumbres.
44
Penoso es, que durante los primeros años de historia de
Quisqueya, solo conociéramos algunos rasgos culturales y sociales
de la vida y costumbres de estos seres.
Por la forma en que se movían de una isla a otra; y, hacia y
desde tierra firme continental, se puede apreciar que habían
comunidades que eran “diáspora” de otras más grandes y que podían
tener comunicación periódica, mayormente entre las islas
antillanas y entre éstas y las costas caribeñas y atlánticas del
continente de América.
En Freeport, Bahamas, una de sus playas famosas es la Playa
Taíno. Es posible que algunos taínos, huyéndole a los
conquistadores se hayan establecido en estas islas. Arahuacos y
lucayos eran capturados y hechos esclavos por los españoles, a
tal extremo que el propio Ponce de León dijo que solo encontró un
indio en Bahamas en 1513.
Todo lo que se puede saber sobre la vida de los habitantes
de la Isla de Santo Domingo y de toda América continental, tiene
que, por obligatoriedad, haber sido escrito y archivado después
del descubrimiento.
45
La enseñanza del idioma español a los indígenas que pudieron
proteger Colón y algunos miembros de su corte (en la que se
incluían frailes y religiosas traídos para convertir al
Cristianismo a los nativos), fue uno de los recursos importantes
para conocer el pasado inmediato de estos habitantes.
La mayor cantidad de datos recogidos por los que vinieron en
esas expediciones durante los primeros quince años del
descubrimiento, están en archivos y museos españoles, como
también en libros y memorias de los frailes y misioneros que
estuvieron a cargo de la evangelización de esos nativos.
Aunque se diga que habían reportes contradictorios en las
recopilaciones que hacía Pedro Mártir de Anglería en sus
“Décadas” sobre el Nuevo Mundo, en ellas, no se trababa
precisamente de afirmar o desmentir los reportes que recibía, eso
les toca a los historiadores y sus conjeturas basadas en esos
relatos, que para ellos debieron ser verdades relativas y
condicionadas por las fuentes de las cuales provenían.
Según se recogieron datos, sabemos que la isla estaba
dividida en cinco cacicazgos con un Cacique como jefe de cada
tribu, al parecer relacionadas unas con las otras, porque parecía
46
que se utilizaba el sistema de herencias, donde los príncipes se
quedaban en el mismo cacicazgo, creando su propio liderazgo.
Esa división territorial habría sido establecida hacía
relativamente poco menos de cien años, debido a que existían
menos de cien caciques menores repartidos entre esos cacicazgos.
Y los de Jaragua, Marién y Maguana, estaban bien definidos como
taínos, mientras que en los de Maguá y el de Higüey, había
además, muchos caribes, arahuacos y ciguayos (mezclas). Tal
parece también que pobladores del Yucatán llegaban a la isla.
Incluso, la posibilidad de que sean ciertas las leyendas sobre
“blancos” que llegaron en naves como las de Colón y se quedaran a
vivir allí y formaran familias con los nativos.
NOMBRE DECACICAZGO
DemarcaciónAproximada
CACIQUE/A oREINA
HEREDERO/A-Relación
Marién Noroeste Guacanagarix Guaroa - HermanoMaguá Noreste Guarionex Mayicatex -
HermanoMaguana Centro Caonabó Anacaona –EsposaHigüey Sureste Cotubanamá Cayacoa – HermanoJaragua Suroeste Boechío Anacaona - Hermana
(Algunos autores le llamaban caciques a los príncipes y cacicas o reinas a
las esposas de los caciques)
47
”Quisqueya” o “Haití” estaba dividida en cinco regiones. Las líneasdivisoras no son necesariamente exactas. Los cacicazgos eran Marién,Maguá, Maguana, Higüey y Jaragua (Mapa tomado de Vikipèdia)
El hecho de que haya poblados con el mismo nombre de raíz
indígena, por ejemplo, Managua (en Bayaguana) en la isla de Santo
Domingo y Managua en la Nicaragua, puede ser un indicio de que
había comunicación en todo el continente y que había, por lo
menos, migraciones de familias enteras. En otras palabras, la
comunicación verbal entre los habitantes de las islas, costas
caribeñas y otras regiones, utilizaban algunos vocablos similares
o comunes.
Es por eso que creemos que los mayas que visitaban la isla,
la llamaban “Quisqueya”, por lo que se puede decir que ese vocablo
48
tiene sus raíces en la lengua maya, digamos, como un vocablo
extranjero en la isla.
Según el historiador Francisco Rodríguez de León, “el
intercambio humano y comercial entre Norteamérica y la isla de
Santo Domingo data de siglos atrás y hasta podría especularse que
existía de alguna manera desde antes de la conquista hispánica”¹
Los más desarrollados en cultura y costumbres eran los
taínos, que eran mayoría en la isla o por lo menos dirigían los
cacicazgos. Esto lo decimos porque las divisiones territoriales
se iban desarrollando según se les repartían poderes a los
príncipes hijos de los caciques. También, porque entre estos
cacicazgos no tenemos conocimiento de luchas entre sí.
Aunque deambulaban grupos de “caribes” por las islas
violentando la paz de las demás tribus, a la llegada de Colón
parece haberse pactado una paz para la Isla, al materializarse la
unión entre el guerrero caribe, Caonabó y la bella doncella
taína, Anacaona (“Flor de Oro”), quienes reinaban en el
territorio y cacicazgo de Maguana a la llegada de los españoles.
Tal parece que en Juan Pablo Duarte influyeron de manera
definitiva la lectura de libros y documentos que narraban los
49
hechos después del descubrimiento, para salir con el nombre de
Quisqueya en un momento tan dramático como debió ser para él, el
que la república, por la cual había sacrificado su juventud y los
bienes de su familia, estaba siendo entregada en bandeja de plata
a la nación que la había dejado abandonada por más de dos siglos.
Esa influencia de la vida de los taínos, especialmente a la
llegada de los conquistadores, le pudo haber tocado el nervio
patriótico a Duarte.
Nos cuenta Checo de La Vega, nuestro personaje especial, que
cada vez que tenía que subir por las anchas frontales escaleras
del liceo Juan Pablo Duarte, tenía que ver, varias veces al día,
el mural que enseñaba a Guaroa, en las montañas del Bahoruco,
acertándose una puñalada en el estómago, mientras decía la frase
de “muero libre” y eso le hacía recordar el nombre de Quisqueya.
Los nativos que encontró Colón, vivían en el lugar más
parecido al paraíso que se describe en la Biblia, y para ellos,
era una bendición, pero no lo consideraban una propiedad privada.
Lo que ellos sentían en esa tierra era una libertad
espiritual que se complementaba con el libre disfrute de lo que
50
la naturaleza les ofrecía y que compartían como hermanos entre
sí; como también con extranjeros.
La egoísta idea de “esta tierra es mía” no les pasaba por la
mente como a los que llegaron del Nuevo Mundo. Defendían su
libertad y resistían ser esclavos, física o de manera espiritual,
pero estaban dispuestos a compartir sus ideas y vidas con los
recién llegados, sin tener en cuenta territorios y reparticiones
del mismo.
Ayudaban y complacían todas las peticiones de los recién
llegados, que pensaron que lo hacían por debilidad y no por
costumbre, lo que llevó a los más ignorantes a abusar de la
confianza y creerse superiores a estos seres incivilizados,
provocando reacciones inesperadas de fatales consecuencias.
El quisqueyano taíno de ayer, después de la llegada de
Colón, desapareció hacia el año 1550. Fue un ser que vivió libre
desde el punto de vista espiritual y prefirió morir así, antes de
ser esclavo, aunque fuera encadenado como Caonabó o se le
ofreciera libertad individual como a Guaroa y a Guarocuya
(Enriquillo). El espíritu del quisqueyano de ayer fue siempre
51
libre y si tenía que quitarse la vida él mismo para seguir
siéndolo, lo hacía sin queja alguna.
Los períodos del descubrimiento, conquista y colonización de
América, están aquí descritos con brevedad, solo para darle la
connotación que amerita para asociarlos con el tema que nos ocupa
sobre la identidad de una nación y la identidad nacional de sus
pobladores.
52
1. El Descubrimiento en Quisqueya
Mientras los nativos de un continente llevaban con lentitud
y pereza el curso de su progreso científico, social y religioso,
los europeos buscaban mercados para desarrollar y modernizar el
comercio con más agilidad y avance. Una de las alternativas que
se presentaba al final del siglo XV era encontrar rutas y
vehículos para llegar al lejano oriente rápida y eficazmente.
La idea de que la Tierra era redonda había calado en las
mentes de filósofos y científicos desde hacía mucho tiempo, pero
también llegó a ser parte de los sueños e imaginaciones de
navegantes como Cristóbal Colón, por ejemplo.
53
Era peligroso durante esa época contradecir a los reyes que
eran puesto “por la Gracia de Dios” y protegidos por la iglesia.
En ese tiempo, la interpretación de la iglesia ante el tema de la
redondez de la Tierra, era que la Biblia lo negaba; y la persona
que sostenía una idea diferente, corría el riesgo de ser acusada
de farisea. La Biblia no habla de que la tierra era plana y
después del descubrimiento, la iglesia corrigió su
interpretación.
¿Cómo lograr convencer los poderosos de aquel tiempo? No
fue tarea fácil para Colón; y aunque conseguir la aprobación le
costó tiempo, los reyes de Castilla y de León, Isabel II y
Fernando el Católico, le ofrecieron lo que necesitaba para
emprender su empresa y probar su teoría de que se podía llegar al
oriente navegando hacia el occidente, sin hablar de redondez.
Al rey Fernando le interesaban tres cosas y para lograrlas
necesitaba la bendición del Papa, como fuente de poder. Esas
tres cosas eran, primero, expandir su reinado para ser más
poderoso económicamente; segundo, tener la mejor armada para
defender, su reinado, sus riquezas y territorios; y, tercero,
complacer al Papa y con ello, a su esposa, la Reina de Castilla,
54
en relación con la evangelización de los que poblaran los
territorios de su reinado.
Para la reina Isabel, su prioridad era la conversión al
cristianismo de los moros y de todas las personas bajo la
influencia del reinado. Su respaldo incondicional a su esposo
para la unificación de España y la anexión de nuevos territorios
para poner en práctica su primera prioridad.
Mientras, que para el Cristóbal Colón, su sueño era ser el
primero en llegar a la India, navegando por el occidente. Para
eso, Colón tenía que comprometerse a complacer los deseos de
ambos reyes y así lo hizo.
Tres naves portuguesas son habilitadas para muchos días de
viaje y con los hermanos Pinzón capitaneando dos de las naves,
una tripulación que incluía hasta presidiarios, salió del puerto
de Palos de Moguer hacia el occidente, haciendo una escala
provisional en las islas Canarias.
Después de casi un mes en alta mar sin encontrar señales de
vida, más que mar abierto, el descontento de la tripulación no se
hizo esperar. A punto de una sublevación, el 12 de octubre del
55
1942, Rodrigo de Triana rompe el silencio sepulcral, anunciando a
viva voz: - “¡Tierra a la vista!”
Desembarcaron en una isla a la cual Colón bautizó con el
nombre de San Salvador, que es hoy parte del grupo de islas que
componen el Archipiélago de Las Bahamas.
El Almirante continuó explorando las islas por el Atlántico,
hasta que el 5 de diciembre de 1492, la nave “Santa María” encalló
frente a las playas del cacicazgo de Marién, que es hoy
territorio haitiano, al Oeste de la provincia quisqueyana de
Montecristi.
El Cacique Guacanagarix, con su gente, le dio un
recibimiento amistoso y ayudó a rescatar los escombros y lo que
traía la nave, con la que los españoles construyeron el primer
asentamiento en América. Como lo terminaron el 25 de diciembre
de ese año, lo bautizaron con el nombre de “El Fuerte de la Navidad”.
Colón embarcó, con las dos carabelas que quedaban, hacia
España, e enero del 1493, con provisiones, oro y algunos
indígenas, para probar que había llegado a las “Indias
Occidentales”.
56
Con esto, completaba Colón el ciclo del descubrimiento de un
nuevo continente (aunque se supone que él nunca lo supo), pues
aunque otros habían llegado a estas tierras desde el Viejo Mundo
(Los Vikingos y los relatos de Bohechío), no se puede decir que
convirtieron sus hallazgos en descubrimiento; hallazgo y
descubrimiento, son dos conceptos diferentes; como los son
nombrar y denominar.
Durante todo el resto del mes de diciembre, Colón convivió
con esos nativos y posiblemente realizó algunas exploraciones
alrededor mientras se construía la primera edificación europea en
el Nuevo Mundo.
Colón fue forzado a dejar guarecidos en el Fuerte de la
Navidad, construido con los restos de la nave “La Santa María”
que había encallado frente al Cacicazgo de Marién. Estos
extranjeros eran desconocidos por nativos y visitantes
frecuentes que poblaban las islas adyacentes y tierra
continental.
Estos marineros, la mayoría de ellos improvisados, de
procedencia inculta, fueron encomendados por el Almirante a la
57
humilde hospitalidad del Cacique Guacanagarix y los miembros de
su tribu, seguro de que recibirían un buen trato.
Días antes del regreso de Colón a la isla, se produjo un
hecho en el que resultaron muertos todos, o casi todos, los
españoles que había dejado al cuidado de Guacanagarix.
Dos jóvenes españoles, cuentan algunos escritores, que
fueron dejados con ellos para que enseñaran el idioma castellano
y la introducción a la religión cristiana. Según versiones, no
estaban entre los muertos y se presume que fueron llevados a
otros lugares para salvarles la vida; sin embargo, como en muchas
leyendas, no se supo más de ellos.
Posiblemente una de dos situaciones debió haberse presentado
justo a la víspera del regreso de Colón a la isla en su segundo
viaje:
La primera supone que una serie de abusos de parte de los
miembros del grupo de marineros, que incluiría maltratos y
violaciones sexuales, colmara la paciencia de los miembros de la
tribu y en una pelea desigual, los indígenas los hayan
exterminado a todos.
58
La segunda versión sería que Guacanagarix, cacique que de
manera voluntaria se ofreció para la protección y cuido de aquel
grupo español, cansado de los abusos mencionados, lo comentó
entre los caciques y Caonabó se encargó de ponerle remedio a la
situación. Esta parece estar más cerca de la verdad.
Lo cierto es que todos abandonaron el lugar por la reciente
carnicería y Guacanagarix no se encontró inmediatamente para
explicar, lo que dio pié a represalias por parte de la armada
española que vino esta vez acompañando la expedición.
Debido a este sangriento hecho, a partir de entonces, el
trato a los nativos de parte de la armada, es belicoso, pese a
que tanto Colón, como los frailes y parte de la corte que les
acompañaba, insistían en buscar la paz con los indígenas para
poder convivir en la isla. Esto iba a garantizar la enseñanza
del idioma y la evangelización para que éstos indios a su vez
sirvieran de guía, y de ayudantes en las incursiones y
exploraciones en el interior de la isla.
Acusado por Guacanagarix, quizás por las presiones, Caonabó,
Jefe del Cacicazgo de Managua, fue perseguido por la armada y
después de muchas luchas en las cuales murieron muchos guerreros
59
indígenas y soldados españoles, se llegó a un cese de
hostilidades, la que los españoles aprovecharon para tratar un
supuesto pacto de paz. Alonso de Ojeda se presentó delante de
Caonabó y en confusa situación lo hizo prisionero. Consiguió
traicionarlo, haciéndole un “regalo” de grilletes de metal
durante esa cita “amistosa” y pese a los ruego de su esposa,
Anacaona, es llevado en una nave que iba para España, para que
fuera presentado ante un tribunal, a responder por la matanza del
Fuerte La Navidad.
Existen versiones de que durante la travesía, él mismo se
ahorcó, cosa no acostumbrada por ellos. Otra versión es que la
embarcación zozobró y nunca llegó a España.
Caonabó se convirtió en el primer prisionero político de
América y el primer cacique que muere en manos de los
conquistadores.
Los expedicionarios españoles se habían movido hacia el Este
de la isla y construyeron un asentamiento, base para las
incursiones y exploraciones. Colón la bautizó como “La Isabela”,
en la actual provincia de Puerto Plata. Allí también hizo una
fortificación para protegerse de los indígenas, a cuyo fuerte le
60
llamó “Santo Tomás”, como evidencia (ver para creer) de que en
ese lugar existía una mina de oro.
En las cartas de Cristóbal Colón y de algunos de los
religiosos que estuvieron con él durante su estadía en la isla en
ese segundo viaje, se describen los paisajes y fertilidad de la
tierra, así como sus riquezas en oro y otros minerales.
Deslumbrado por la belleza natural y paradisíaca de la isla,
Colón exclamó por escrito que eran las “más bellas que ojos humanos
hayan visto” y la bautizó con el nombre de “La Española”, traducida
primero por Pedro Mártir y luego en muchos textos, al Latín, como
“Hispanola”. Colón Bautizó también con el nombre de “Golfo de la
Flecha” a la Bahía de Samaná. Es posible que los “Indios Caribes”
estuvieran asentados en la península de Samaná, pues el nombre
que le puso a la bahía se debió que cuando por allí navegaba,
cerca de las orillas, una lluvia de flechas lanzadas desde las
playas parecía que “cubrían el cielo”.
Al valle que encontró en lo que hoy es la región del Cibao,
le llamó “Valle de la Vega Real” y así fue Colón enamorándose de esta
isla fascinante.
61
Todo esto nos hace suponer que la isla estaba poblada casi
por completo y que los cacicazgos se interrelacionaban unos con
otros, inclusive, se sabe que hacían una asamblea de todos los
caciques de manera regular. Es posible que hubiera alrededor de
un millón de habitantes en ese entonces.
El cacique Guacanagarix y su tribu se convirtieron en los
mejores aliados de los conquistadores y sirvieron de apoyo a las
exploraciones y eran sus aliados en las guerras contra las tribus
consideradas hostiles a la conquista.
Después de la desaparición de Caonabó, Anacaona quedó a
cargo del Cacicazgo de Maguana y buscó la paz con los españoles.
Alrededor del 1497, Higuemota, la hija de Anacaona con Caonabó,
contrajo matrimonio con el español Hernando de Guevara, y
tuvieron una niña a la que dieron el nombre de Mencía. Don
Hernando fue condenado a muerte por una acusación de traición
(dícese que por envidia o por celos), tramada por Francisco
Roldán.
Aunque muchos indios habían abandonado la isla debido a la
presencia y trato de los españoles, la primera diáspora
62
quisqueyana de importancia histórica, ocurre después de la
“Matanza de Jaragua” en 1503.
Ejecutada por Diego Velásquez, durante otra trampa “de paz”
tendida a todos los caciques, se llevó a cabo la carnicería más
salvaje de aquellos tiempos en América. Casi cien caciques y
todos sus ayudantes fueron masacrados cuando asistieron, sin
armas, como se había pactado, a esta reunión de paz y
entendimiento con los “visitantes” conquistadores.
La Armada española no dio basto para aniquilar a todos en la
tribu. Muchos huyeron, dirigidos por algunos de los ancianos.
Guaroa, con algunas heridas, pudo escapar al remate de esos
bárbaros y logró avisar a los caciques Tamayo y Hatuey, que no
fueron a la cita concertada por Anacaona. La noticia no pudo
llegar hasta el cacicazgo de Higüey, donde disfrutaba el cacique
Cotubanamá de una paz con idilio junto a su esposa Onaney en la
isla llamada Saona.
Hatuey y Tamayo se encontraron con Guaroa, quien les contó
lo sucedido y se unieron con un grupo de guerreros para contra
atacar y rescatar a Anacaona, según relatos de la época.
63
En el camino, ellos oyeron gritos y se acercaron a ver
cientos de viejos, mujeres y niños que huyeron a la matanza, que
siguiendo los consejos de un anciano cacique de Jaragua que pudo
escapar, caminaban en “fila india” a una muerte voluntaria,
lanzándose a un precipicio en las montañas. No pudieron
convencerlos a que desistieran de ese suicidio y cuenta la
leyenda que el grito del anciano cacique, al lanzarse de último,
echó un grito a los dioses, que hizo eco en toda la región.
En una cruenta lucha en Jaragua, estos caciques hicieron
estragos en las huestes española, cayendo el valiente Tamayo y
siendo herido Guaroa de nuevo. Hatuey, después de haberse
encontrado temerariamente, frente a frente con Diego Velásquez,
al verse acorralado, decidió abandonar aquel panorama tétrico.
Huyó a las montañas empezó a reunir cientos de sus compañeros
guerreros y poco después se embarcaron hacia Cuba.
Cristóbal Colón había bautizado a la mayor de las islas con
el nombre de “Juana”, es posible que para honrar a la hija de la
reina o a su mamá o a ambas, pero luego, el rey de España,
prefirió dejarle su nombre nativo de Cuba.
64
Una vez en Cuba, Hatuey trato de hacer que los indígenas de
allí se revelaran contra los españoles, contándoles lo que había
sucedido en Quisqueya.
Es “La Matanza de Jaragua”, el episodio clave en la historia
americana, en el que el capitán general de la conquista, Diego
Velásquez, enseña a los que iba a despachar hacia tierra firma
(el continente), que para someter a las poblaciones nativas a la
obediencia, se tenían que eliminar, por cualquier medio, a los
jefes de ellas.
Velásquez instruyó a Hernán Cortés; a los hermanos
Francisco, Gonzalo, Juan y Hernando Pizarro; a Ponce de León; a
Alonso de Ojeda; a Vasco Núñez de Balboa; a Vicente Ñáñez Pinzón;
a Juan Garrido y a otros, para que fueran implacables con los
jefes y nativos que resistieran su autoridad.
Las razones principales por las cuales a los conquistadores
se les ocurrió la idea de eliminar a los jefes de las tribus en
América fueron las siguientes:
a) Aunque le hayan sido asignados como “encomienda”, los
indígenas no cumplían con los mandatos de sus señores amos,
65
si no recibían el visto bueno de sus jefes nativos, de sus
caciques;
b) Para los taínos era fácil asimilar los principios de la
religión Cristiana, puesto que sus propias creencias
religiosas tenían un parecido enorme, especialmente en
cuanto a la idea de la Trinidad de Dios. Al unir sus
creencias con las enseñanzas de los evangelizadores, fueron
acusados de herejes y perseguidos como si se tratara de la
guerra de las cruzadas;
c) Sin caciques no hay cacicazgos, o sea, sin jefes no hay
tribus. Así, tendrían los conquistadores campo abierto para
los planes expansionistas, sin resistencia.
En la isla bautizada “La Española”, con el cruel y
humillante ahorcamiento de la Reina de Jaragua, Anacaona,
creyeron quedar libres de resistencia y de influencia de las
creencias nativas.
Anacaona no solo era bella y diferente, fue una guerrera
ejemplar; aprendió a escribir y llegó a producir poemas;
elaboraba un perfume natural para su uso y el uso de las
66
doncellas y corte de su reinado; confeccionaba joyas preciosas y
hasta obsequió una corona de oro a la Reina Isabel de España.
Anacaona fue cristiana hasta la muerte y creyó que por ser
cristianos, los jefes de los invasores respetarían su propia
doctrina de amor y paz entre los hombres.
La villanía, cobardía, prepotencia y falsa gallardía de
Diego Velásquez, se puso al descubierto total con sus planes de
pasear por toda la isla el cadáver o la cabeza de Anacaona.
Eso no sucedió, porque el cuerpo de la reina desapareció
misteriosamente después de haber sido cruelmente ahorcada.
El regordete de Diego Velásquez, tramposo hasta con sus
aliados, continuó su “sagrada” misión a nombre de “Dios y de sus
Reyes Naturales” y se la empató con la salvaje matanza del
Cacique Cotubanamá, el cacique gigante de Higüey, fue
cobardemente sacrificado para satisfacer el ejemplo que no pudo
dar Velásquez con Anacaona, al pasear su cabeza por todo el
territorio, para amedrentar a la población indígena.
Mientras Hatuey se iba para Cuba, Guaroa, que se llevó a su
sobrino, un niño de apenas 7 años, que había dejado su padre, el
Cacique Mayicatex, con su hermana Higuemota (Doña Ana de
67
Guevara), de nombre Guarocuya y se internó en las montañas del
Bahoruco, seguido por muchos indios.
Guaroa pudo resistir varios años en las montañas del
Bahoruco, hasta que fue convencido por los sacerdotes, de que el
rey había ofrecido un trato justo a los que regresaran y paz y
libertad a los que quisieran. Guaroa entregó a Guarocuya al
cuidado del fraile, le dio libre albedrío a los que estaban con
él y utilizando una daga que había obtenido en sus luchas con
soldados españoles, se la hundió en el pecho mientras decía
–“Muero libre”.
Guarocuya, hijo del cacique Mayicatex, contando para ese
tiempo con la edad de unos diez años, sería el único heredero de
Quisqueya como cacique o rey. En el convento donde se terminó de
criar, lo bautizaron con el nombre cristiano de “Enrique”.
Allí fue educado y formado como cualquier español. El apodo
de “Enriquillo”, cariñosamente, se lo ganó por sus dotes de
aprendizaje e inteligencia. Hablaba y escribía el idioma mejor
que la mayoría de los cortesanos. Tenía mejores conocimientos de
religión, política, historia y geografía, que la mayoría de los
que venían del viejo mundo.
68
2. La Conquista se inicia en “La Española”
El descubrimiento estaba consumado y estaba España preparada
para una gigantesca empresa, con un grupo grande de oficiales,
69
entrenados en la Isla de Santo Domingo por Diego Velásquez; y con
sus instrucciones fúnebres, consideradas por él infalibles, de
eliminar a los jefes de todas las tribus con las que se
encontraran.
Esa era la orden interna que quizás ni siquiera se habían
enterado los de la corte y los religiosos, que muchas veces
fueron usados para suavizar a los grupos indígenas, lo que
aprovecharían siempre los jefes conquistadores para llevar sus
planes de eliminación jerárquica en todo el continente americano.
El guerrero indígena luchaba, defendiendo a su gente y su
tierra contra la agresión los conquistadores, Quisqueya no
significaba para ellos una patria como ahora se entiende. El
soldado de la armada española peleaba para gloria de su rey y
para subir de rango, que le garantizaba una posición privilegiada
en la sociedad.
La pacificación de los indios se había aparentemente
logrado al desaparecer todos sus caciques a principios del Siglo
XVI. Los conquistadores no contaban con el hecho de que uno de
ellos, que había sido educado y crecido en su propio seno, iba a
ser la clave de la rebeldía al sistema de esclavitud, servidumbre
70
y coloniaje, que los viejos y nuevos nativos de la isla iban a
enarbolar para liberarse.
Enriquillo, a la edad de veinticuatro años, cansado de los
abusos contra su raza seguían cometiéndose, pese a que se había
venido reemplazando por esclavos africanos su dura labor, hace un
llamado general a todos los indios para que lo sigan y dejen de
trabajarle a los comendadores.
Este cacique era tratado como cualquier español. Vestía
como español, hablaba castellano y tenía, como los demás jefes
españoles, indios encomendados, producto de los repartos, pues
era el esposo de Mencía, la hija de un español, Hernando Guevara
y Doña Ana (Higuemota), hija de Anacaona.
Andrés de Valenzuela, amigo de su infancia, quedó como jefe
de la región donde residía Enriquillo. Aprovechando su posición
trato de ultrajar a Mencía, recibiendo una paliza de parte del
protector de la familia, el indio Galindo.
Eso causó la intriga de la casta española contra este
cacique quisqueyano, quien fue asediado hasta el punto en que se
desprendió de su vestimenta española, reuniera a todos los indios
que pudo y se los llevó a las montañas donde Guaroa lo mantuvo
71
durante varios años de su niñez, combatiendo a los
conquistadores.
Su lucha se extendió por unos doce años, con numerosos
intentos frustrados de parte de las autoridades españolas de
reducirlo a la obediencia y de otros iguales intentos de
ofrecimientos de paz.
La sublevación de Enriquillo se convirtió en una amenaza
para los comendadores, puesto que sus encomendados se fugaban
para unírsele al cacique, evitando así el trabajo de servidumbre
al que eran sometidos.
No fue hasta que recibiera una misiva de la Corte Real en la
que ofrecía la abolición de las encomiendas; la libertad para
todos los indígenas; y la donación de tierras para cultivo y
crianza de animales a cambio del cese de hostilidades, que
Enriquillo firmara la paz.
La Corte Real honró el tratado y fue más allá de lo
ofrecido, donando semillas y ganado en lo que vendría a ser la
primera reservación india de América.
Con esa acción, parecía borrarse la conducta anticristiana
con la que los Nicolás de Ovando, Diego Velázquez, Hernán Cortés
72
y demás jefes de la conquista, eliminaron la organización de los
nativos de Quisqueya.
Uno o dos años después de haberse asentado en Sabana Grande
de Boyá con su gente, Enriquillo murió, no sin antes haber
decretado la ley de auto extinción de los varios miles que
quedaban en la reservación, mediante el método de no-procreación.
Mencía construyó una iglesia en el lugar, donde fueron
depositados sus restos y con ellos, se enterraba el nombre de
Quisqueya.
Eso indica que en realidad, tanto la “raza” taína, como el
nombre de Quisqueya, tuvieron un nacimiento cultural común, en
vista de que los “blancos” que habían llegado a esas playas,
posiblemente habiendo ya procreado familias, regresaron para, con
las limitaciones de medios de producción y herramientas
existentes, combinado con sus conocimientos modernos, crearon una
“cultura y raza taína”, que poco a poco ejerció hegemonía en toda
Quisqueya, incluso, hasta a domar a los caribes que otrora habían
sido hostiles e implacables con los arahuacos y ciguayos.
El desarrollo de la cultura y lengua taína, no debió ser de
más de cien años antes del descubrimiento de América. Esta
73
teoría puede no ser cierta, pues es solo basado en relatos de
leyendas, pero no existen otros hechos o resultados científicos
de que sea de otra manera, que puedan rebatirla.
En realidad, con el segundo viaje de Colón se inicia la
conquista, aunque faltaba todavía mucho por descubrir.
La Reina Isabel II, que era el “paño de lágrima” de la
humanitaria familia Colón y parte de su corte, muere el 26 de
noviembre de 1504, continuando reinando en España hasta el 1516
el rey Fernando el Católico, en sustitución de Juana (La Loca).
El rey escuchaba, pero luego hacía oídos sordos a los reclamos
del Padre Las Casas y otros protectores de los indígenas.
España se preparó para conquistar los territorios
descubiertos por Colón, enviando una parte de su armada para
contener la rebelión de Guaroa y los indígenas. En Cuba fue
hecho prisionero y quemado vivo el Cacique Hatuey en 1511,
traicionado por nativos engañados, como fuera engañado o
sorprendido el Cacique Guacanagarix.
Los indígenas, no aptos al trabajo pesado a que los sometían
los amos españoles que se repartían las tierras y sus habitantes
por la orden Real llamada “Encomienda de Indios”, buscaban
74
refugio en las montañas o salían en embarcaciones a otras islas.
Pero adonde quiera que se refugiaban, allí, poco a poco, como la
lava de un volcán, llegaban las espadas y mosquetones de la
armada española.
Mientras ya España compraba esclavos para sustituir a los
nativos desde 1502, se inició la construcción de la Catedral
primada de América en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán en
1512 y Juan Ponce de León llega a la Florida para establecer una
colonia española en 1513.
Toda una situación desesperante para los viejos nativos de
la isla, dio por conclusión que la raza taína fuera
desapareciendo por tres razones que son las siguientes:
a) Con Enriquillo, quien al estar evadiendo la persecución
de la armada española en las montañas del Bahoruco, se
dio comenzó a una política de autoeliminación de la
raza. La sublevación de Enriquillo se convirtió en una
amenaza para los comendadores, puesto que sus
encomendados se fugaban para unírsele al cacique,
evitando así el trabajo esclavo al que eran sometidos.
Aparentemente y como se narra la novela de Manuel de
75
Jesús Galván, la primera ley que el cacique proclamó
entre ellos, fue la de no procrear, para no darles más
hijos a los españoles. Enriquillo cedió a los ruegos
de los frailes católicos, que lo indujeron a que
aceptara terrenos (primera reservación india en
América) para que vivieran en paz y libertad.
Todos los que se fueron con él juraron cumplir con esa ley y
así, los puros taínos se extinguieron con rapidez al no tener
prole entre ellos y ya desde 1535 no se supo más de ellos.
Quisqueya perdía a su último cacique, quien había recibido
una educación tal, que hablaba, escribía y conocía de historia y
religión universal, más que la mayoría de los españoles que
vivían en la isla. Su vestuario era también al estilo español,
hasta aquel día en que se reveló.
Los demás, que siguieron conformes con su suerte bajo las
leyes españolas, se mezclaron con los esclavos negros o con sus
amos, ya sea por matrimonio (cuando este fuera aceptado), por
concubinato o por la fuerza. La raza pura que encontró Colón en
Quisqueya, desapareció en una sola generación, o sea, en unos de
76
sesenta años, alrededor de un millón de estos seres
desaparecieron como por arte de magia.
Sin cacique no hay tribu. Los conquistadores españoles
hicieron su primera prueba en Quisqueya, invitando a los jefes de
las tribus, convencidos por Anacaona de que se trataba de
“conversaciones de paz”, acorralándoles cobardemente y matándoles
sin piedad, a sabiendas de que estaban desarmados. Las tribus
fueron desmanteladas y sus integrantes repartidos entre los
nuevos dueños.
Dicen que las encomiendas de indios no era lo mismo que la
esclavitud y es claro: por los esclavos se pagaba, mientras que
los indios eran donados, un regalo del rey.
Los esfuerzos que en más de una docena de ocasiones había
hecho el padre Dominicano Bartolomé de las Casas resultaron
inútiles para salvar de la extinción definitiva a estos nativos
de la isla de Santo Domingo.
Pero en Quisqueya se iba formando una “nueva tribu”, sin
caciques, de descendencia española, inglesa, francesa, holandesa,
italiana, portuguesa, taína, arahuaca, caribe, ciguaya, maya,
lucaya, africana; todos ligados, haciendo una mezcla cultural
77
humana sin precedentes. Los esclavos negros que trajeron los
europeos para reemplazar la mano de obra indígena no se hicieron
esperar para revelarse.
Como esta nueva especie humana no tenía caciques, fue
imposible eliminarla; fue imposible imponerle rígidas costumbres,
pues cada una de estas mezclas aportaban sus propios acervos
culturales, que se iban adhiriendo poco a poco como parte del
conglomerado que se convertía en pueblo.
La debilidad de España se iba a sentir primero en el paraíso
donde Colón creyó encontrar su felicidad, tanto así, que su
familia supo siempre que el Almirante estaba tan enamorado de la
isla, que llegó a pedirles que sus restos reposaran en ella
cuando muriera.
Aunque los conquistadores hayan cometido imperdonables y
condenables hechos, gracias a Dios que los principios cristianos
han perdurado y han sido las bases morales que han escogido las
naciones, pese a que esa influencia asesina de Diego Velázquez,
disfrazada de cristianismo, se ha manifestado en nuestra isla en
hombres como Pedro Santana, Buenaventura Báez, Rafael Trujillo y
78
otros caudillos, para desnaturalizar la identidad nacional de un
pueblo y sojuzgarlo al antojo de cada uno de ellos.
Y allí se encuentra, pese a todas las teorías españolas y
cubanas sobre este asunto. Pese a las dudas sobre si el lado
derecho o izquierdo se tomaba de frente o de espaldas a la
capilla mayor de la Catedral, pues la cripta que fue hallada
allí, tenía la inscripción de Cristóbal Colón. Los restos que
fueron sujetos al examen de DNA en Sevilla, dieron resultados
positivos de que se trataban de los restos de su hijo Diego
Colón.
El majestuoso monumento que se construyó en la ciudad
de Santo Domingo, capital de de la república, es el más grande
que se haya hecho en la memoria y nombre del Descubridor de
América, aunque él mismo muriera sin saber que descubrió ese
continente.
79
3. La Isla de Santo Domingo
La humanidad se ha desenvuelto en una espiral que va de lo
simple a lo complejo. Así, lo que tenía que saber un cavernícola
para sobrevivir y proteger a su familia, era tan sencillo como
saber cazar; pescar; cosechar; y defenderse de las fieras y de
los enemigos. Estas habilidades, las aprendía por legado de
generaciones pasadas y producto de experiencias propias que tenía
que enfrentar, descubriendo cada día nuevas formas y nuevos
métodos.
Tribus nómadas se fueron asentando, formando comunidades
sedentarias alrededor del mundo. Cada pueblo se consolida, crea
un conjunto de exclusividades autóctonas, que caracteriza a cada
persona. Mientras más vieja es la comunidad, más conocimientos y
experiencias acumula y más arraigadas y únicas son las
características de sus miembros: costumbre; cultura; idioma;
historia; valores morales, políticos y espirituales; etc.
Sin embargo, hace poco más de quinientos años, gentes
civilizadas de un “Viejo Mundo” encontraron un llamado “Nuevo Mundo”
82
(el continente de América), con gentes organizadas en tribus,
cosa que ya hacía milenios que ellos habían rebasado.
Les tocaba a ellos enseñar a esos seres semisalvajes, de
cómo ponerse al mismo nivel cultural y social que ellos, para una
convivencia balanceada. Sin embargo, aunque había, por un lado
buenas intenciones para lograr eso, por el otro lado, existían
intereses y ambiciones a todos los niveles, que pesaban más que
los buenos deseos y más pudo aquí el interés.
Sin conocer cómo, por qué, cuándo y dónde se las ingeniaron
los antepasados para subsistir, no tendríamos ahora ideas
inmediatas de cómo resolver los problemas que se nos presentan,
tendríamos siempre que empezar de cero, cosa que en lo que tiene
de vida, en República Dominicana ha sido por mucho tiempo la
regla general.
Con esas premisas vamos a entrar en detalles sobre las
formas y modelos con los cuales las migraciones afectaron la isla
que fuera la primera del continente de América en “civilizarse”
desde el Siglo XV.
Para facilidad del lector, se ha dividido en diez capítulos,
que demostraran claramente el nombre legal de isla; lo que
83
significa república dominicana; la diferencia entre identidad
nacional y otras clases de identidades personales, puesta en
perspectiva en las narraciones de Checo de La Vega; el caso
haitiano; y, asuntos constitucionales; y, relaciones
internacionales que se deben afrontar seriamente.
Aunque la historia haya recogido lo que aquí vamos a
exponer, lo cierto es que siempre quedan etapas sin completar por
las generaciones pasadas. Estas etapas deben ser enfrentadas por
las generaciones presente, solucionarlas y crear las bases para
que las generaciones futuras continúen con las tareas que no les
fue posible resolver a éstas; ya sea, por falta de tiempo, de
conocimiento u otros factores que impiden el desarrollo normal de
la actividad humana.
Esos factores que impiden el progreso normal de un pueblo,
pueden ser causados por elementos internos: dictadores, tiranos,
vende patrias, anarquistas, fascistas, etc., que tarde o
temprano, terminan desplazados por esos pueblos o por la
historia; o, por circunstancias externas: invasión extranjera,
crisis internacionales, desastres naturales, malas
administraciones, etc., de las cuales puede salir un pueblo más
84
fuerte, más unido, si cuenta con buenos administradores que sepan
aprovechar lo positivo de esas adversidades.
Nos referimos en este capítulo a la isla cuyo nombre legal
es Isla de Santo Domingo, única en el mundo, aunque conocida por
otros nombres en diferentes esferas: “Haití”; “Quisqueya”; “La
Española”; “Hispanola” (en Latín); o, “Hispaniola” (en Inglés).
Los diferentes “dueños” de esta isla, a partir de su
descubrimiento y conquista por parte de España, dirigida por el
genovés, Almirante Cristóbal Colón, en 1492, le pusieron, de
manera legal, el nombre de “Isla de Santo Domingo” y así se ha
verificado en sus tratados bilaterales y multilaterales durante
su historia. Los demás vocablos utilizados para identificarla
son aceptables, pero no deben ser utilizados en documentos
oficiales o legales.
85
Es tiempo ya, que en este siglo XXI se corrijan estos asuntos,mediante la creación de una agencia internacional compuesta porrepresentantes de agencias a nivel nacional de cada país. LaOrganización de las Naciones Unidas debería (ONU), debería tomarnotas.
“La Española” se hizo famosa en España y Portugal, mientras
que la traducción al latín de “Hispanola”, se proliferaba en toda
Europa y en los nuevos territorios descubiertos.
Aunque la historia haya recogido lo que aquí vamos a
exponer, lo cierto es que siempre quedan etapas sin completar por
las generaciones pasadas. Estas etapas deben ser enfrentadas por
86
las generaciones presente, tratar de solucionarlas y crear las
bases para que las generaciones futuras continúen con las tareas
que no les fue posible resolver a éstas; ya sea, por falta de
tiempo, de conocimiento u otros factores que impiden el
desarrollo normal de la actividad humana.
Esos factores que impiden el progreso normal de un pueblo,
pueden ser causados por elementos internos: dictadores, tiranos,
vende patrias, anarquistas, fascistas, etc., que tarde o
temprano, terminan desplazados por esos pueblos o por la
historia; o, por circunstancias externas: invasión extranjera,
crisis internacionales, desastres naturales, malas
administraciones, etc., de las cuales puede salir un pueblo más
fuerte, más unido, si cuenta con buenos administradores que sepan
aprovechar lo positivo de esas adversidades.
El devenir histórico del pueblo que nos ocupa, sin nombre
oficial verdadero y propio aún, ha tenido sus raíces en las malas
interpretaciones y en el acomodo convencional y antojadizo de los
historiadores y narradores de acontecimientos y hechos a los que
se les han acreditado fuentes fidedignas, pero en la mayoría de
los casos, no legales, sobre el nombre de la isla.
87
A España no le molestaba el que Colón haya ido bautizando
los territorios descubiertos para someter esos nombres a la
Corona, para su aceptación o rechazo; y por algún tiempo no le
importó el uso de “La Española”, “La Nueva España”, etc., hasta
que al pasar de los años estas designaciones se convirtieran en
un mar de confusiones respecto a la identidad de sus pobladores
como “españoles”, lo que provocó el darle otros nombres
oficializarlos para que esos ciudadanos españoles se
identificaran por su procedencia.
El caso de borrar “La Española” ha sido el más difícil de
todos, hasta hoy, después de más de quinientos años, aunque nunca
ha sido nombre oficial de la isla.
En 1506 se le puso “Isla de Santo Domingo” a la isla, por
orden del rey de España, para evitar que los nativos de esa isla
dijeran que eran españoles.
El nombre de Isla de Santo Domingo se fue utilizando en
todos los actos legales y cuando alguna autoridad no ha usado ese
nombre, es por ignorancia de la ley o por capricho.
En los próximos cien años después de esa designación, se
fueron consolidando las poblaciones en América y como habíamos
88
dicho antes, iban adquiriendo características peculiares que las
diferenciaban unas de otras, ya por su costumbres, sus dialectos
y mayormente, por el lugar geográfico que ocupaban en el nuevo
continente.
Todos eran españoles, pues todo el continente era de España,
hasta que entraron en competencia los portugueses, ingleses,
holandeses y franceses, para repartirse los territorios,
arrebatándole a España su hegemonía.
Eso dio pie a que España fuera específica en cuanto a la
identidad de los habitantes que le debían obediencia y los de la
Isla de Santo Domingo, fueron unos de los primeros en ser
clasificados en 1621.
89
4. La Identidad Colonial “Dominicana-Española”
Ya habían transcurrido poco más de 100 años y la diáspora
dominicana (personas nacidas en la isla de Santo Domingo) se
estableció en cada uno de los asentamientos que España iba
conquistando en el “nuevo continente”. Cuba, Puerto Rico, La
Florida, Centro y Sur América. La isla solamente tenía el
atractivo de haber sido la primera metrópolis de América, desde
donde partían todos los capitanes y conquistadores, pero para
España ya no tenía la importancia económica que tenía en los
tiempos de Colón.
La conquista de la “Nueva España” (México) y del Perú en
América y las exploraciones de Magallanes alrededor del mundo,
93
fueron los motivos del abandono casi total por parte de España de
la isla de Santo Domingo.
Los criollos de la Isla de Santo Domingo que llegaban a
España, no tenían otra identidad que la “española”, porque
aunque los reyes de España no aceptaron que la isla se llamara
“La Española”, nunca se les puso un adjetivo que identificara a
los nativos de ésta. La discriminación racial, de ver mestizos,
mulatos, indios y hasta negros, reclamando que eran españoles,
cegó a muchos, que llegaron a pedir al rey, que tomara medidas
para que esa identidad solo la pudieran tener los ibéricos.
Ese ambiente concluyó con la expedición de la “Cedula Real”
en 1621, nombrando “dominicana” a toda persona libre que nacieran
en la isla de Santo Domingo; para que, aunque fueran hijos de
españoles, se catalogaran como “criollos” de la Isla de Santo
Domingo, con limitados derechos ciudadanos españoles, tanto en la
isla, como en España y sus posesiones.
Domingo de Guzmán, fue un fraile español que fundó una Orden
religiosa de misioneros que eran enviados a los lugares más
peligrosos de la época a principios del Siglo XIV. El padre
Domingo quiso distinguir a esos misioneros con un título y
94
escogió una combinación de vocablos latinos que significan
“Siervos de Dios”.
Esta palabra compuesta tiene sus raíces, basadas en una
historia que le relataba la madre de Domingo desde cuando lo
llevaba a él en el vientre. Le decía ella, que soñaba siempre
con un perrito que la cuidaba en todo su embarazo. En algunas
de las estatuillas de Santo Domingo de Guzmán se puede notar la
presencia de un perrito pegada al ruedo de su vestimenta.
Cuando Domingo de Guzmán es ordenado Santo, los frailes de
su orden religiosa fueron llamados “dominicos”, pero sus
misioneros, recibieron el título de “dominicanos”.
“Domini”, (El Señor o Dios) “can” (perro o siervo):
DOMINICAN.
“Dominicano” es un misionero de la Orden de Santo Domingo.
“Dominicana” una monja misionera de la Orden de Santo
Domingo.
En honor a Santo Domingo de Guzmán, el rey Felipe IV, para
acabar con la confusión de los “españoles” nacidos en la Isla de
Santo Domingo, le dio la identidad de “dominicanos” a éstos.
Eran ciudadanos españoles, sí, pero tenían el sello de
95
“dominicanos” y eran ciudadanos de segunda clase en España y en
la isla.
Ya tenían, así, una identidad los criollos, aunque en esos
tiempos las identidades regionales no se tenían muy en cuenta.
Los rasgos culturales eran la mejor identificación de las
personas de esa época: idioma o dialecto, vestido, modales,
físico, tamaño, color de la piel, color de los ojos, color y
rizado del pelo, entre otros y fue en esta isla de Santo Domingo
donde comenzó esta mezcla que unía diferentes “colores” en una
nueva e inevitable unidad de ser humano.
Los “dominicanos” fueron los primeros en darse a conocer en
otros entornos, porque aunque había muchos españoles, había más
mestizos y mulatos que blancos y negros.
La fuga de esclavos hacia las tierras que eran abandonadas
por familias enteras en la parte occidental de la isla y las
incursiones de los franceses e ingleses a esa parte desde las
islas adyacentes, creó, de manera fortuita y de hecho, una
división territorial en la isla.
96
España había concentrado su punto de partida en la isla
desde la ciudad de Santo Domingo de Guzmán y sus alrededores,
descuidando los territorios del Norte y del Este.
Los franceses fueron adueñándose poco a poco de esa parte
occidental y fundaron una ciudad, la ciudad de Saint Domingue en
el año 1659.
En el tratado de Ryswick en 1695, España cede esa parte de
la isla a Francia legalmente, ratificando y legalizando un
acuerdo anterior.
Francia utiliza su sede en la Isla de Santo Domingo para sus
planes de conquista en América. “Saint Domingue”, se convirtió
pronto en la ciudad más próspera y civilizada del nuevo mundo.
Pero como muchos negros y mulatos “dominicaines” eran libres, que
tenían propiedades, Francia tuvo que traer más esclavos
africanos, a los que se les enseñaba el idioma francés.
Los hispanos de la parte oriental de la isla de Santo
Domingo eran ya pocos y como no tenían mucho apoyo de España, ni
tenían muchos esclavos y gran parte de éstos preferían fugarse a
“Saint Domingue”, donde tenían la oportunidad de vivir libres o
tener trabajo, aunque fuera esclavo, pero con mejores
97
condiciones. Otra cosa que hacían libres y esclavos, era
dedicarse a trabajar para ellos mismos la tierra y vender sus
productos a los franceses, ingleses, holandeses y a cualquiera.
Algunos de ellos se dedicaron al Corzo, según hemos leído en
algunos textos.
La parte francesa contaba para el 1790 con unos 20,000
blancos franceses; 60,000 mestizos y mulatos libres; y más de
medio millón de esclavos (fuente, sin importancia).
La colonización de América, por lo menos al principio,
estuvo bajo el control del papado, que decidía los límites
permitidos para cada reinado del Viejo Mundo.
Tanto los franceses como los ingleses, estaban interesados
en tener base en la isla de Santo Domingo para sus planes
expansionistas. La península de Samaná era la parte más
codiciada por su posición estratégica.
Los Estados Unidos de América, que ya tenían unos 20 años de
independencia, también estaban interesados, no solamente de
adquirir nuevos territorios, sino de evitar que los países
europeos continuaran su dominio en el nuevo continente.
98
Ya anteriormente los franceses hicieron intento de tomar
toda la isla a la mala en 1655 y fueron derrotados por los
criollos “dominicanos-españoles”. También los ingleses en 1677
fueron derrotados.
Debe notarse que históricamente, los criollos han sido
“ayudados” por potencias que tienen interés de que la otra no
triunfe en su conquista, con la inconfesada intención de ellos
apoderarse luego del territorio.
Eso lo hacían todas las potencias mencionadas, consiguiendo
adeptos criollos que le apoyasen y trataran de convencer a la
población.
España, que había cedido la parte Occidental de la isla a
Francia, aunque no le interesaba como fuente de riqueza natural,
no dejaba de preocuparse de que otras potencias tuviera control
de la isla y también la consideraba como territorio estratégico,
con una población criolla dominicana-española que le era fiel.
5. La Identidad Colonial “Dominicana-Francesa”
99
Francia logró que los dominicanos-españoles y los negros y
mulatos libres, que poblaban la parte que les correspondió con el
Tratado de Ryswick, aceptaran ser franceses y con ellos se creó
una nueva identidad en la isla: la dominicana-francesa.
En los siguientes cien años, se iba a notar de manera
marcada la diferencia entre las poblaciones dominicana-francesa y
dominicana-española, a tal punto, que la pobreza en que vivían
los dominicanos-españoles se puede comparar con la miseria que
padecen hoy los haitianos contrastando con la de Quisqueya de hoy
(República Dominicana), con algunas excepciones, como la
población de Petionville.
Empero Francia, no pudo contener la fuerza que ella misma
había creado. Al haber utilizado descendientes de esclavos en su
ejército y en los negocios de la isla, pues no tenía suficiente
personal francés para hacerlo con franceses, por motivo de sus
guerras expansionistas en el viejo mundo.
El primer intento de liberación de los esclavos en el
continente de América, se hace a nombre de Francia, con una
constitución aplicable a toda la isla en 1801, por Tussaint
100
L’Ouverture y Jean Jacques Dessalines, dos soldados negros del
ejército francés en la “Isle de Saint Domingue”.
Eso no le convenía a Francia, que tenía barcos llenos de
esclavos para la venta. Napoleón envió un gran ejército al mando
de su cuñado Charles Leclerc para hacer prisionero a Tussaint, a
quien engaño llamándolo a una reunión. El plan de Leclerc era
acabar con todos los negros sin piedad, dejando solo a los
menores de doce años vivos, pero no se le dio, en su lugar, una
epidemia de fiebre amarilla y varias derrotas militares,
terminaron su retirada a la parte donde vivían los dominicanos-
españoles, donde murió.
Pronto esos otrora esclavos se revelaron y sacaron del
territorio occidental de la isla marcado en el tratado de
Ryswick, de manera trágica e inhumana, a todos los blancos
franceses, creando la primera nación negra de América en 1804.
Estos dominicanos-franceses, para romper con la influencia
colonial, decidieron nombrar a su patria Haití y reclamaron al
mismo tiempo todo el territorio de la Isla de Santo Domingo,
teniendo como principio que la isla era una e indivisible, por lo
que le cambiaron el nombre a Isla y le pusieron Isla de Haití.
101
Esta influencia fue tal, que la última venta de esclavos en
la parte española, data del 6 de julio del año 1804, que en forma
de “donación”, aparece el resumen de la nota en los Archivos de
la Nación de República Dominicana, como “Venta de una negra
criolla, nombrada Gerbacia, de 20 años, otorgada por Juan
Villavicencio y su mujer al presbítero José Moreno, cura de esta
parroquia.”²
² 1172 DO AGN ARB.1.1.11-9 -----Leg-1700040--Venta de esclava1804, julio, 6 ExpedienteLugar: BayaguanaResumen nota/alcance y contenido: Venta de una negra criolla, nombrada Gerbacia, de 20 años, otorgada por Juan Villavicencio y su mujer al presbíteroJosé Moreno, cura de esta parroquia.
La influencia de la independencia de Haití se dejó sentir en
toda la isla. Francia envió la más grande flotilla armada de la
época para sofocar a los haitianos, que lucharon valiente y
decididamente para evitar la esclavitud, que esa armada francesa
102
había ya re-establecida en otras islas del Caribe que la habían
abolido. Al fracasar en su intento, se apoyó en la parte
española para afrancesarla y utilizarla de base para sus planes
expansionistas.
Los “dominicanos-españoles” de la parte oriental de la isla,
todavía rendían tributo a los reyes de España, pero estaban
gobernados por Francia.
La ambición de los líderes haitianos no era descabellada y
no querían estar en un rincón de una isla a merced de los que
poseyeran la otra parte. No tenían miedo a los “dominicanos-
españoles”, pero los “dominicanos” tenían todos los motivos para
sospechar que las intenciones de los haitianos era eliminar al
dominicano-español con todo y su cultura. Para garantizar que su
nación estuviera protegida de cualquier agresión, siendo la única
sin esclavitud en América, el principio de que la “isla es una e
indivisible” era el objetivo fundamental de los haitianos.
Francia trató de recuperar lo perdido, infructuosamente,
debido a la fuerte defensa puesta por los haitianos y por razones
de plagas y enfermedades que diezmaron su ejército, la obligaron
103
a retirarse a la parte española y salvar su reputación, haciendo
un pacto con el gobierno haitiano en el que ella cedía el
territorio a cambio de una cantidad de dinero establecida en
ciento cincuenta mil francos (₣150,000.00), como indemnización a
los franceses que perdieron sus propiedades. En otras palabras,
la independencia de Haití se condicionaba y estaba amenazada
hasta tanto se le pagara a Francia por el territorio.
Francia mantuvo el nombre de “Isla de Santo Domingo” y no
aceptaba que el nombre de la isla fuese “Haití”, por lo menos
mientras era dueña de la parte Este de la isla.
Con el General Rochambeau gobernando desde la ciudad de
Santo Domingo, después de la muerte de Charles Leclerc, Francia
garantizaba un porvenir próspero a los hateros y comerciantes
dominicanos-españoles; sin implementar la orden de “evacuación”
que pesaba desde 1896, sobre todos los que no eran franceses en
la isla.
Con un trato amable y cordial con los habitantes (eso se
debía a que Francia no tenía pensado enviar tropas por el momento
para asegurar la isla), transcurrían los primeros años con este
falso idilio, hasta que Francia invade a España con el propósito
104
de nombrar al hermano de Napoleón como Rey de España”, causando
un descontento entre la población dominico-española de la isla.
Para 1808 el que gobernaba la parte española de la isla era el
General Ferrand.
Con la ayuda del gobernador de Puerto Rico, el hatero Juan
Sánchez Ramírez, junto a otros se alza en armas y es declarada
la guerra a los franceses.
La batalla de Palo Hincado en el Seibo el 7 de noviembre de
1808, que fue una batalla de criollos “dominicanos-españoles”
para reconquistar el territorio para España, con vivas al rey
Fernando VII, fue decisiva para que Francia se la devolviera, a
cambio de territorios norteamericanos (en lo que es hoy Estado de
Luisiana).
Los detalles de esta batalla muestran la osadía e intrepidez
de los criollos “dominico-españoles” que luchaban por defender
sus intereses y los intereses de la corona española.
La audacia de Sánchez Ramírez al dar la sentencia antes de
iniciarse la batalla es bien conocida y repetida en todos los
textos de historia nacional: “Pena de la vida al soldado que
voltee la cara hacia atrás; pena de la vida al tambor que tocara
105
retirada; y, pena de la vida al oficial que la ordenara, aunque
fuese yo mismo”.
La derrota fue tal para Ferrand, que después de cesar la
persecución que comandó coronel Pedro Santana (padre de Ramón y
Pedro, que luego dirigirían la guerra contra el gobierno
haitiano), se suicidó de la vergüenza.
Francia no pudo hacer cambiar a los dominicanos-españoles a
dominicanos-franceses. El plan haitiano también tuvo que
cambiar, ahora tenía como muralla de contención contra su ideal
de unificación de la isla a España, que aunque había estado
perdiendo terreno en América, todavía dominaba en Cuba; en Puerto
Rico; y ahora regresaba a ser dueña de la parte Este de la isla,
con la anuencia de los dominicanos-españoles.
106
Los dominicanos de la parte francesa de la isla de Santo
Domingo declararon su independencia de Francia en 1804 y para
desligarse por completo de las tradiciones coloniales, decidieron
nombrar su nación “Haití” y darle ese mismo nombre a la isla
completa.
“Haití”, supone un vocablo taíno que significa “Tierra
Alta”. Puede ser que a la llegada de Colón, le hayan preguntado
a los nativos en diferentes lugares de la isla, que cómo llamaban
este territorio, posiblemente haciendo señales con el brazo
moviéndolo en forma de abanico hacia las montañas y por eso lo de
la respuesta de “Haití”.
Los preparativos y planes del gobierno haitiano estaban
encaminados a unificar a la isla en una sola nación, pero como
los criollos hispanos de la parte oriental estaban apoyados por
los franceses, los intentos de invasión fueron repelidos.
Al igual que España, Francia se veía impotente de mantener
una fuerza en una isla que ya había perdido la categoría de
importancia como base para la conquista de los territorios
continentales.
111
España le puso poca atención, pero el gobierno haitiano no
amenazó invadir, por miedo a que tendría que enfrentar a unos
criollos decididos a defender el territorio y a que desafiaban a
España, si lo hacían.
Mientras los líderes haitianos organizaban su nación y sus
fuerzas armadas, había una acción de hermandad para las
comunidades que buscaban salir del colonialismo. El hecho de que
el gobierno haitiano ayudara a Bolívar en su lucha libertadora,
clasifica esa ayuda haitiana como solidaria, pero al mismo
tiempo, constituía un movimiento en el ajedrez de su política
ulterior respecto a la isla, con un posible futuro apoyo de esas
naciones para la unificación de la misma, como “una e
indivisible”.
Ese factor y la poca atención que dio España a sus intereses
en la isla, iban a contribuir a un jaque mate a la población
dominicana española de parte del gobierno haitiano.
112
7. La Independencia Efímera de “Haití Español”
Mientras, en secreto a voces, en la parte española se tejían
conspiraciones para liberarla de España. Habían grupos
independientes, unos buscando el protectorado francés, otros el
113
inglés, otros el americano (EUA) y todos fueron aplastados por
los representantes de España en la isla.
José Núñez de Cáceres cometió tres errores cuando declaró la
independencia el primero de diciembre del año 1821, al admitir,
consciente o inconscientemente, que “Haití” era el nombre de la
isla, poniéndole que la nación llevaría por nombre “Haití
Español”. Otro error fue el izar la bandera de la Gran Colombia
para pedir ser miembro de ese grupo de naciones que dirigía Simón
Bolívar, quien debía varios favores a la República de Haití; y,
por último, no creía que una población tan pobre fuera capaz de
gobernarse a sí misma y ser independiente y soberana.
Los líderes haitianos con la dirección de Charles Boyer,
aprovecharon esos errores para poner en práctica sus planes de
unificación de la isla.
Sin ninguna resistencia, entraron triunfante a la ciudad de
Santo Domingo. El propio Núñez de Cáceres le entregó
personalmente las llaves de la ciudad a Boyer al tiempo que se
izaba la bandera haitiana.
Núñez de Cáceres fue expulsado a Venezuela inmediatamente
por Boyer. En Venezuela se alió con Páez para combatir a Bolívar
114
y declarar a Venezuela independiente de la Gran Colombia. Luego
fue perseguido y se trasladó a México, llegando a ser Senador por
el Estado de Tamaulipas y nombrado Ciudadano Benemérito. Murió
allí un 11 de septiembre de 1846.
La obsesión de los líderes haitianos ha sido la causa de
muchos conflictos con la parte española de la isla y luego con la
república que se fundó en 1844 en esa parte, cuya base para la
denominación de su estado era que el nombre de la isla seguiría
siendo Isla de Santo Domingo: República Dominicana y no
República Haitiana.
Los dominicanos-españoles no querían ser colonia de otra
potencia que no fuera España, aunque siempre hubo adeptos a
Francia, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos de América y hasta
del mismo poderoso gobierno haitiano.
Partiendo de la confusión en la que dejó Núñez de Cáceres en
cuanto a la identidad de los nativos y residentes permanentes de
la isla, parecía ser que en esos años de ocupación haitiana, ya
no existía la identidad isleña dominicana, puesto que ya el
nombre de la isla, la cual servía de base como gentilicio
115
irregular impuesto por los reyes de España, era ahora una
identidad isleña haitiana.
Los que aceptaban el cambio, lo hacían por intereses
particulares. La mayoría de los criollos de habla castellana se
resistían a adoptar tal identidad y por eso es que surge la
guerra que al principio se trataba de una separación del gobierno
haitiano y que evolucionó y se convirtió en una lucha por una
independencia nacional.
Bolívar bajó el dedo pulgar en señal de rechazo a la
petición de Núñez de Cáceres, de que fuera aceptada la nueva
nación Haití Español al conglomerado de naciones de La Gran
Colombia.
La actitud de España fue tan obvia en el sentido de no
importarle el destino de esos dominicanos, que la única vez que
el ejército haitiano entró bajo aplausos de los dominicanos que
después de esa experiencia de desilusión que sufrieron los
dominicanos de su madre patria.
116
8. La Dominación Haitiana
La ayuda que prestó el gobierno haitiano a Simón Bolívar en
dos ocasiones, comenzó a rendir frutos. Quizás una de las
frustraciones del gobierno haitiano era la de no haber recibido
reconocimiento como nación de parte de la Gran Colombia; pero
parecería que fuera más importante para Haití, recibir un
salvoconducto tácito de la misma, para poner en marcha los planes
de unificación de la isla.
La oportunidad no podía ser más propicia. Los dominicanos-
españoles cayeron en el “gancho” (picaron el anzuelo) con lo que
hizo Cáceres y Boyer haló rápido de su vara para evitar que los
dominicanos-españoles reaccionaran y sorprendiendo a las
potencias coloniales a que prepararan ofertas a esa población.
La dominación haitiana se inicia en el momento que Cáceres
solicita a la Gran Colombia la admisión de Haití Español como
país miembro. Sospechamos que inmediatamente empezaron las
conversaciones secretas entre Bolívar y Boyer sobre ese asunto.
Pedro Bobadilla, Buenaventura Báez y el grupo de arribistas
que siempre han estado “legislando” u ocupando posiciones
117
oficiales en todos los gobiernos franceses y españoles, fueron
los primeros en ofrecer sus servicios a Boyer.
Casi todos los libros de historia y anécdotas relatan hechos
de personas que lucharon en contra de los franceses, haitianos,
ingleses y españoles, para defender sus intereses y los intereses
de grupos, pero es cuando Duarte define a la patria, que surgen
personas que luchan para servir a esa patria y al pueblo.
La resistencia que hubo durante los primeros años de la
ocupación haitiana, tenían que ver con intereses personales. La
misma iglesia católica se revela cuando sus intereses fueron
afectados por las acciones del gobierno y los manifiestos en
contra de la ocupación empezaron a tener fuerza con los sermones
del Arzobispo Valera.
Algunas obras ponen la fecha en que fuera fundada la
Trinitaria, el 16 de julio de 1839, como el inicio de la lucha de
Duarte contra la ocupación haitiana. Quien haya leído la
biografía de Juan Pablo Duarte, se dará cuenta que esa lucha
crece con él desde que su familia regresa desde Puerto Rico a
defender sus intereses de las medidas de expropiaciones de
propiedades y negocios “abandonados”.
118
En cualquier familia que hubiese tenido que emigrar y
perdiera sus propiedades; o aquellas que al volver encontraran
sus propiedades ocupadas por generales haitianos “legalmente”, el
sentimiento anti-haitiano debió ser una constante pieza de
conversación familiar y entre amigos.
En 1828, Pablo Pujols sale del país en viajes de negocio y
se lleva con él a su ahijado, Juan Pablo Duarte, que solo contaba
con la edad de 15 años. Don Pablo era español y viajaba con sus
documentos españoles, mientras que su sobrino al parecer no tuvo
tiempo de diligenciar documentos como dominicano-español y se vio
obligado a viajar con documentos haitianos.
El caso de Duarte es el caso más patético de la identidad
haitiana de los ciudadanos de la parte Este de la isla. Es ahí
donde comienzan las acciones públicas de Juan Pablo Duarte en
contra de la ocupación haitiana y es la base de todos los planes
que a partir de ese momento iban a ocupar la mente y la vida
entera de este forjador de una nacionalidad que nunca llegó a ver
consumada para su pueblo: la quisqueyana.
La ocupación haitiana empezó a sufrir el descontento de la
población desde el primer instante, pese al recibimiento pomposo
119
que recibiera de una oligarquía arribista que siempre,
desgraciadamente, ha dominado el curso de nuestra historia,
negativamente, en la mayoría de los casos, cuando ésta le sirve a
otros intereses que considera superiores a ella, sean potencias
extranjeras, caudillos o tiranos.
A su regreso a la isla, Duarte inicia sus trabajos de
separación activamente, hablando con la juventud y haciendo
contactos con interesados en terminar la ocupación. En ese
período de preparación se junta con José Sierra, quien había
estado escribiendo manifiestos que publicaba con la firma “El
Dominicano-español”.
Duarte tiene que hacer compromisos a sus ideas para poder
avanzar. Es por esa razón que en la misma sociedad La
Trinitaria, acepta a todos aquellos jóvenes que están de acuerdo
con la separación haitiana. Es la razón que acepta ser parte del
movimiento reformista haitiano. Por último, es la razón por la
cual acepta, en ausencia, una alianza con los conservadores
Bobadilla y Buenaventura Báez. Todo eso lo hace para poder
exponer sus ideas y planes de nación.
120
Quizás el error de Duarte fue hacerle saber a muchos de
éstos su verdadero plan de nación, pues el mismo era dedicado a
la Patria y al Pueblo, contrario a los intereses de esos
individuos y grupos de individuos, que lo único que han buscado
es como enriquecerse y tener poder para sentirse superior a su
pueblo.
Cuando una nación está basada en un sistema como el que
Duarte había esbozado y explicado a muchos, la democracia, la
libertad, la justicia, la paz y el progreso son las bases del
trabajo diario de los servidores del pueblo. No hay tiempo para
enriquecerse, para usurpar el poder del pueblo o para corromper
la administración.
Por todo esto, sacaron los haitianos a Duarte del medio en
1843; por eso Santana, por recomendaciones de gente como
Bobadilla, sacaron a Duarte del país en el 1845; por eso, los
nuevos caudillos después de la restauración, sacaron a Duarte del
campo político nacional.
Sin embargo, la insistencia de Duarte en que se lograra no
solo la separación del gobierno haitiano, sino de que la misma
diera como resultado una república libre y soberana,
121
Este parece un tema sin importancia, sin embargo, es la
clave de todo el embrollo que se ha hecho con la identidad de los
pobladores de la parte oriental de la isla.
Como se ha expuesto en este libro, hay cosas que se sienten…
pero no se ven.
Nuestros historiadores, historiógrafos, escritores y
políticos han tenido la sensación de que la lucha de República
Dominicana contra Haití, ha sido una lucha exclusivamente para
defender la independencia y lo que no ven es que esa lucha va más
allá de la independencia, teniendo que ver con un principio
fundamental y profundo de identidad.
125
Si Haití ganaba la guerra, perdíamos la independencia, sí,
pero más preciado que ésta era, para la mayoría de la población
de la parte española, perder su identidad dominicana y ser
haitianos por fuerza.
Por lo tanto, era una guerra entre gente que quería imponer
una identidad indeseada y otra que defendía su identidad isleña:
haitianos contra dominicanos.
Esa guerra que duró unos diez años después de la declaración
de independencia y separación entre haitianos y dominicanos-
españoles, tenía como base el nombre de la isla. Sin embargo,
esa lucha no la ha ganado ninguno de los dos países, por el hecho
de que Haití sigue insistiendo que el nombre de la isla es Haití
y República Dominicana no ha dejado de llamar a la isla Santo
Domingo.
Somos dominicanos todos o somos haitianos todos.
En la Península Ibérica se encuentran dos países que la
comparten: España y Portugal. Este es un ejemplo de un
territorio ocupado por dos naciones. Ambas naciones son
“ibéricas”, pero cada una de ellas tiene su propio nombre y sus
habitantes tienen sus correspondientes gentilicios nacionales,
126
españoles y portugueses, aunque regionalmente (peninsularmente),
sean ambas naciones ibéricas.
Aunque uno de estos países utilice la denominación ibérica
par identificar su república, por ejemplo: la República Ibérica
de Portugal, España no puede oponerse, porque también tiene
derecho a esa denominación si lo desea. Lo que no puede, ni
España, ni Portugal, es llamarse República Ibérica, puesto que
así, de esa manera, está enviando un mensaje conflictivo a la
otra nación, en el sentido de que los “ibéricos” son los dueños
de toda la península. Es por eso que tienen un nombre propio
para cada país, sin utilizar su denominación como nombre.
Existe otro caso peculiar (y deberán existir otros más) en
cuanto a los nombres de las naciones y sus denominaciones, que
tienden a confundir a mucha gente. Es el caso de América como
nación y América como continente, del que nos referiremos en otro
capítulo. Mientras tanto, sigamos con el coloquio: ¿dominicanos
o haitianos?
A la conclusión que hemos llegado es que somos todos
dominicanos.
127
Ahora bien, esto lo hacemos para que el lector sepa nuestra
opinión al respecto y vamos a demostrarlo de manera lógica,
imparcial, justa y verosímil.
Para eso, tenemos que partir de las siguientes premisas:
Aceptar que la identidad para los habitantes de la
Isla de Santo Domingo es la dominicana, aunque éste
sea un gentilicio irregular, que no corresponde, sino
a los habitantes de la Isla de Dominica y como una
designación a los misioneros de la Orden de Santo
Domingo.
Aceptar que República Dominicana no es el nombre de la
nación que ocupa la parte oriental de la Isla de Santo
Domingo y que es solo su denominación.
Ahora nos toca demostrar que el nombre legal que se ha
utilizado para la isla, es Santo Domingo, en los tratados
internacionales y bilaterales.
Hablamos de nombre legal que se usa en tratados y acuerdos,
como conocemos en la historia contemporánea.
128
Nos enseñaron en la escuela que el nombre legal de la isla
es Santo Domingo, porque así reza en nuestra constitución de la
república desde su fundación en 1844.
A los haitianos se les enseña en la escuela que el nombre
legal de la isla es Haití, porque así reza en la constitución de
la república de Haití desde su fundación en 1804.
Ahora usted se preguntará que si Haití fue fundada primero,
entonces ¿No le daría eso el derecho de nombrarla? No, porque la
isla no era toda de esa república, la otra parte era de Francia,
que mantenía el nombre de Santo Domingo vigente para la isla.
Para otros países y para los confundidos en Haití y
República Dominicana, la isla ha tenido otros nombres legales y
eso no es así, veamos de nuevo:
Haití, es nombre legal solo en Haití y puede que sea
aceptado por los países que tienen relaciones directas con Haití,
sin incluir República Dominicana, haciendo esa legalidad
“ilegal”, por no ser dueña de la isla completa y nunca lo fue.
Haití ocupó la parte oriental por veintidós años, pero no logró
consolidar la unificación de la isla. La población dominicana-
española nunca aceptó el cambio.
129
Haití, como nombre taíno para nombrar a la isla, fue una
equivocación que tiene justificación por un razonamiento que hace
sentido común. Nuestra conjetura es que para saber qué nombre le
daban los indígenas a la isla, los conquistadores enviaron
emisarios a distintas partes de la misma para hacer esa pregunta
en distintas poblaciones. El nombre que más sonaba y que
trajeron los emisarios fue el de Haití, porque cuando preguntaban
a los nativos, es probable que les señalaban hacia las montañas
(porque hay montañas por doquier) y el vocablo “Haití”, como
quiera que se desee escribir, significa, en lengua taína, “tierra
alta o montañosa”.
Bohío, fue otro vocablo taíno común que significa “casa” o
vivienda.
Quisqueya, es más cercana a un vocablo utilizado para
nombrar a la isla en esa época pre-colombina, porque surge como
pieza de conversación cuando españoles convivían con indígenas en
el cacicazgo de Jaragua. En los reportes a la Corona de España
se anotaron los relatos que el hermano de Anacaona hizo sobre sus
antepasados y contó la historia de una embarcación que llegó a
las playas de la isla, similar a las que llegaron con Colón. Los
130
tripulantes fueron bien recibidos y se mezclaron con las
indígenas de la isla, hasta que la noticia llegó a los indios
caribes, que los atacaron y dieron muerte a algunos de ellos,
obligando a los que quedaban a huir en la nave que trajeron. Al
poco tiempo (no tenemos fuentes históricas, pero al parecer
fueron uno o dos años), regresaron dos de ellos con algunos mayas
y se volvieron a establecer en Jaragua, donde ya tenían
“familias”.
Nos resta ahora hablar del término más usado para isla y el
que menos le pega: Hispaniola.
Hispaniola, es la versión inglesa de la traducción latina
(Hispanola) de “La Española”, cuyo significado puede definirse
así: -“propiedad de España”.
Decimos que es el que menos pega, puesto que la República de
Haití no es ni ha sido nunca de España; ni, los haitianos hablan
lengua hispana.
No pega para la parte española (por el idioma) de la isla,
porque su denominación cambiaría a “República Española” o,
“República Hispana”, por la razón que la denominación de
República Dominicana está basada en el nombre de la isla y por
131
otras razones, que se explican más adelante sobre el por qué
España le puso Santo Domingo y no aceptó como la bautizó Colón.
Usted dirá, ¿Pero no fue ese el nombre que le dio Colón a
esa isla? No. Colón la bautizó y el que bautiza no pone nombre,
solo sugiere. Quien le pone el nombre a una cosa es su dueño.
Eso también lo vamos a ver cuando hablemos de la República de
Quisqueya.
Entonces, nos preguntará ¿Por qué hoy en día, Hispaniola es
el nombre más usado para referirse a la isla? Aclarar todo este
embrollo es tan importante y tan necesario para dejar sentada, de
una vez por todas, los fundamentos para la identidad nacional
quisqueyana.
La República de América (cuya denominación es Estados
Unidos) en 1939, adoptó legalmente para sus documentos internos
provisionales el vocablo Hispaniola para nombrar la isla, hasta
que Haití y República Dominicana se pusieran de acuerdo y
escogieran un solo nombre para ella.
Si Estados Unidos de América llegó a esa conclusión con el
propósito de no ofender a ninguno de los dos pueblos dueños de la
isla, lejos de hacerlo, ofende a los dos y a la misma España, que
132
no le interesó ese nombre cuando Colón lo propuso, porque no
quería que los pobladores de la isla se identificaran como
“españoles”.
Hispaniola cambia radicalmente el pleito entre la nación que
habla un dialecto francés (“Patuá”) y la nación de habla
castellana que ocupan la isla, puesto que de aceptar ellos este
inconcebible nombre para la isla, no tendrán que matarse entre
dominicanos y haitianos, porque simplemente tendrán ambos la
identidad isleña de “españoles”.
Si existen tratados bilaterales entre Haití y República
Dominicana, hay que buscar en ellos qué es lo que se dividen.
No creemos que un contrato o acuerdo se pueda redactar bajo
los siguientes términos:
I. Artículo X: Los límites fronterizos entre la República de
Haití, en la Isla de Haití y la República Dominicana, en la
Isla de Santo Domingo, comprende…
II. Artículo Y: Los límites fronterizos entre la República de
Haití, en la Isla de Haití y la República Dominicana, en la
Isla de Santo Domingo, isla que el mundo también se conoce
133
por el nombre de Isla de Hispaniola o “Española”, comprende…
etc.
Además de esto ser un asunto constitucional para ambos
países, es un asunto emergente para dar corrección a cuestiones
que tienen que ver con la educación formal, no solo de los dos
países envueltos, sino con la del mundo entero.
Las definiciones de haitianos y dominicanos deben resolverse
cuando los que falsamente utilizan la identidad dominicana como
identidad nacional, adquieran su nombre propio de Quisqueya (el
que le sugirió el Padre de la Patria y que se siente latente en
el corazón cuando se escucha el Himno Nacional), para que en la
isla de Santo Domingo solo hayan haitianos y quisqueyanos, dos
pueblos cuyos estados pueden utilizar u obviar el uso de su
identidad isleña dominicana sin repercusiones.
En otras palabras, Haití debe reconocer que el nombre de la
isla es Santo Domingo, por un lado y República Dominicana debe de
adoptar el nombre de Quisqueya como nombre de la nación. Eso
resolverá el conflicto entre la escogencia de la identidad
isleña, común a las dos naciones y denominación regional.
134
Cualquier otra duda que tenga el lector la podrá disipar en
los capítulos que siguen y que se tenga claro que para nosotros
ese conflicto no es racial.
Con todo y el abandono de España, después que ella misma le
diera la identidad de dominicanos-españoles a los habitantes de
la isla, se creó una comunidad con características peculiares
cuyas bases sociales estaban fundamentadas en el idioma
castellano y la religión cristiana de la iglesia católica, que
rendían fielmente tributo y obediencia a la corona española.
El escritor cubano, Marcos Antonio Ramos, en conferencia
sobre los orígenes dominicanos en la Isla de Cuba, habló de que
aunque a España no le importó la crisis que afectaba a los
dominicanos en la Isla de Santo Domingo, éstos se mantuvieron
leales no solo a España, sino a la identidad y cultura que ella
le diera y por la que siempre han luchado.
En 1795 corrieron el peligro de perder para siempre su lar
criollo, que consideraban su segunda patria en la Isla de Santo
Domingo. El gobierno francés decretó la ordenanza de evacuación
total de la isla de todos los dominicanos-españoles.
135
Antes de que se hiciera efectiva esa orden en 1796, Francia
la extendió un año más, debido a que se le hacía imposible
convencer a que nacionales franceses vinieran a sustituir la
población dominicana-española; por la situación de guerra que se
vivía en España; y debido a las noticias que recibían de los
franceses, sobre los rumores de que los dominicanos-franceses
estaban causando estragos que amenazaban con la estabilidad de la
colonia.
Es por eso, que una de las razones por las cuales el
Licenciado Núñez de Cáceres fracasó en su intento de
independencia, fue el hecho de que, inconscientemente, le quitó
la identidad dominicana-española a la población, dándole el
nombre a la nueva nación de “Haití Español”, lo que cambiaba esa
identidad a “haitianos-españoles”, aprovechándose Charles Boyer,
entonces Presidente de la República de Haití, para poner en
marcha la idea de que la “isla es una e indivisible”.
136
9. Los Principios Patrióticos de Juan Pablo Duarte
Una caja con sus escritos, que Juan Pablo Duarte pidió se le
enviara a Venezuela, llegó con algunas hojas sueltas y cientos de
páginas perdidas. Su más grande lamento, pues allí había escrito
todas sus ideas hasta entonces. Es como que usted escriba un
libro o un ensayo ahora en una computadora y sin salvar lo que
escribió se le borre accidentalmente sin poder recobrarlo, cosa
que nos ha pasado y que gracias a nuevas tecnología se puede
ahora recuperar. Pero el daño que se le hizo a Duarte con eso,
fue terrible y por consiguiente, también al pueblo quisqueyano.
Solo quedaron algunos escritos esporádicos y cartas que
escribiera a familiares y amigos, además de lo que otros
expresaron por él en ausencia. Por eso, de lo poco que sabemos
de sus ideas, hemos podido escudriñar su cerebro y su visión y
141
por eso hacemos algunas conjeturas que hasta hoy día no se han
hecho o se ha tenido temor en expresarlas.
Principio de no intervención
“Una república libre e independiente de toda dominación
extranjera”. Esa frase vertida en el juramento trinitario, venía
como consecuencia de que todas las potencias que buscaban
adueñarse, en parte o en total de la isla, iban a saquear los
recursos naturales y explotar a los pobladores y nativos, con
medidas impositivas; y leyes impopulares y ridículas (como
cambiar el idioma, por ejemplo).
El respeto mutuo entre los países es la paz, éste y otros
principios, se podían leer entre líneas, en los escritos de Juan
Pablo Duarte. La existencia de Haití como nación, compartiendo
la misma, no era un estorbo para él. Reconocía; respetaba; y
hasta llegó a decir que admiraba el valor de los haitianos que
lograron su independencia contra un poder tan grande, que lo era
Francia en ese entonces. Pero también pedía y exigía que Haití
respetara la nación que los dominicanos-españoles habían creado;
que respetaran la identidad isleña que tenían, sin cambiarle el
nombre a la isla, para que todos fueran haitianos.
142
Veamos los demás principios de Juan Pablo Duarte:
Principio de libertad
La libertad de movimiento, de pensar y expresarse, debe ser
garantizada por la constitución y las leyes. También, la
abolición de toda clase de esclavitud.
Principio de hermandad
Como un principio Cristiano, el amor al prójimo como a ti
mismo debe primar en toda la población. Somos todos iguales ante
Dios.
Principio de solidaridad
Socorrer a los afectados por fenómenos naturales y desgracias
personales es un deber ciudadano, así como lo es socorrer a otras
naciones que corran la misma suerte.
Principio de soberanía
Los gobernantes son elegidos por los ciudadanos, que es donde
reside la soberanía. El presidente y demás funcionarios no son
más que los empleados y servidores del pueblo y ninguna medida
puede ser tomada en cuenta sin la aprobación y consulta de la
ciudadanía.
Principio de institucionalidad
143
Nadie puede usurpar los poderes del Estado en forma
arbitraria, anárquica o caprichosamente. Mucho menos,
utilizarlos para reprimir y explotar al ciudadano. Las
instituciones son instrumentos del Estado para el mejoramiento de
la vida de los ciudadanos.
Principio de honradez
El enriquecimiento ilícito y el abuso de poder es causa para
que el ciudadano se revele y haga que se aplique la ley. Tampoco
se puede permitir que se engañe y traicione a la ciudadanía
haciendo contratos a su espalda o comprometiendo la soberanía de
la Patria.
(Los principios y textos enumerados han sido elaborados por
nosotros, en base a lo que hemos entendido de la vida y obra de
Juan Pablo Duarte. En forma alguna hacemos referencias exactas o
literalmente del ideario duartiano o textos escritos sobre el
mismo. Todos estos principios son nuestras propias conclusiones,
tomadas así, porque hoy por hoy tienen vigencia).
Esos principios no se transmitieron al pueblo, pues no
convenía a los intereses personales de cada caudillo y sus
adláteres. Un dato curioso es que el himno que se tocaba
144
después de la independencia, como la nación no tenía nombre
propio, aludía a los “españoles a la lid, a vencer o a morir”,
creando un ambiente favorable para los anexionistas y creando la
idea de una “Madre Patria”, España, que todavía se hacía sentir
hasta después de Trujillo. Es más, tanto era así, esa creencia,
que para visitar España los ciudadanos de República Dominicana no
necesitaban visa, hasta hace pocos años.
Lo trágico de esa influencia cultural, es que el pueblo se
acostumbró a la identidad dominicana-española, que aún después de
los tres períodos de independencia (la efímera de 1821; la
separación del gobierno haitiano en 1844; y la restauración de la
república en 1863), esa identidad la hicimos nacional de hecho,
confundiendo hasta a los más intelectuales de nuestra sociedad.
Si en la Isla de Santo Domingo se establece una sola nación,
entonces se llamaría República de Santo Domingo y entonces sí
fuésemos nacionales dominicanos.
145
10. La Trinitaria
El fracaso de la evacuación forzosa de los criollos por
parte de los gobernantes franceses, no atrajo gran cantidad de
los españoles y criollos que se habían exilado en otras tierras.
Lo mismo sucedía ahora en 1822; pero algunos de los que tenían
sus tierras y hatos volvieron, especialmente desde Cuba y Puerto
Rico.
El gobierno haitiano había ofrecido garantías a los criollos
de que respetarían sus propiedades, sus instituciones y el
idioma. La principal intención del gobierno haitiano era poder
llegar a cobrar a los criollos hispanos un impuesto para pagar la
deuda que tenía con Francia, pero no estaba incluido esto en la
oferta.
Poco después salieron a relucir las verdaderas intenciones y
eso produjo descontento en la población que además sufría
vejámenes perpetrados por algunos de los oficiales haitianos,
abusos y violaciones, incluyendo saqueos a los templos
147
religiosos, provocando la conspiración y rebelión de los grupos,
inspirados, como hemos dicho anteriormente, en ideas
independentistas, separatistas, afrancesadas, españolizadas,
americanizadas, etc.
Muchos de los hateros y comerciantes criollos enviaban a sus
hijos a estudiar al extranjero y hasta familias enteras emigraban
a Nueva York, Cuba y Puerto Rico, principalmente.
Es cuando surge la sociedad secreta “La Trinitaria”, ideada
por Juan Pablo Duarte con el propósito de instaurar una república
libre e independiente de toda dominación extranjera.
Duarte había salido del país hacia Barcelona y no sabemos
mucho sobre lo que allí sucedió; pero podemos conjeturar de
nuevo, que aprendió mucho sobre la separación e independencia,
puesto que los catalanes estaban en ese proceso histórico.
Hay una anécdota muy significativa, mientras viajaba en un
barco holandés desde Santo Domingo a Nueva York en 1828, en que
el capitán del barco le llamó “haitiano”, a lo que Duarte
respondió que él no era haitiano, sino “dominicano”. El capitán
se limitó a, burlonamente, decirle que “ustedes no tienen
nombre”. Ese hecho parece que hizo mucho efecto en el cerebro de
148
este genial arquitecto de la independencia de la república en la
parte oriental de la isla.
Estamos seguros que ser joven y estudiar en Europa en esa
época, era inevitable empaparse de las corrientes políticas y de
los movimientos sociales que saturaban los más remotos rincones
de ese continente. El juego de ajedrez es simple para las
jugadas que las nacionalidades y sus protagonistas hacían para
asegurar territorios y definir sus límites geográficos. Además
pasó los primeros meses de ese viaje en Nueva York, donde seguro
notó el comportamiento patriótico del pueblo americano y de sus
principios de soberanía, libertad e independencia.
Duarte regresó a Santo Domingo en 1832, con su plan
elaborado y el 11 de julio de 1938 fundó la sociedad en forma de
pirámide de tres lados: “Sociedad Secreta La Trinitaria”.
Los que habían estado siempre en funciones durante las
etapas en las cuales la parte española era manejada por Francia
(1795-1809), la “España Boba” y la independencia efímera, los
primeros años de Boyer, no creían que el pueblo tenía la
capacidad para ser libre e independiente, considerando las ideas
de Duarte como descabelladas e imposibles.
149
La redacción del juramento de los trinitarios fue
cuidadosamente elaborada por el propio Juan Pablo Duarte. Cada
una de las palabras que contiene el mismo, tiene un gran
significado para el plan de nación que Duarte tenía concebido.
150
La Trinitaria fue en poco tiempo descubierta y tuvo que
desintegrarse, pero Duarte formó inmediatamente otra de tipo
cultural que llamó “La Filantrópica”.
151
El descontento de la población criolla, tanto en la parte
occidental como en la oriental, de los desafueros de Boyer,
provocaron alianzas “dominico-haitianas” en las que los
Trinitarios jugaron un papel preponderante.
Juan Pablo Duarte comprendió el sentimiento haitiano y
respetaba sus ideas, pero no a expensas de una población que
deseaba ser completamente independiente de toda dominación
extranjera, comenzando por la misma dominación haitiana que
durante su vida sufrían los “dominicanos-españoles” abandonados
por España.
En 1843 Boyer utilizó su poder para desconocer los
resultados de las elecciones comunales de la isla, hecho que
sirvió para que sus opositores tomaran acciones que le obligó a
renunciar. Ese movimiento conocido por “La Reforma” Duarte lo
aprovechó para poder poner en marcha sus planes de independencia
de una manera más abierta, pues su liderazgo en el mismo, como
dominicano de la parte española de la isla era indiscutible.
Duarte visito las comunidades del este primero, con la autoridad
de formar juntas locales.
152
Fue durante esa gira que Duarte dio a conocer su ideal,
pueblo por pueblo. Uno de los primeros en recibirlo fue Ramón
Santana, a quien explicó en detalle los planes trinitarios. No
se pudo entrevistar con el hermano de Ramón Santana, Pedro,
porque este último se encontraba fuera, en asuntos de negocios.
Después de regresar a la capital y encontrar que los reformistas
habían entrado en conflictos internos, luego de calmar un poco
las tensiones, aprovechó para continuar su campaña en el Cibao.
En La Vega querían ya proclamarlo presidente, lo mismo que en
Moca, en Santiago y en Puerto Plata.
Tras la derrota de Boyer, los trinitarios que formaban parte
de la junta fueron traicionados por los adeptos a Herard, que
asumió la presidencia de Haití con los mismos principios de
unificación de la isla y como Boyer, desconoció los resultados en
los que Duarte resultó elegido junto con otros dominicanos.
Fueron perseguidos y expulsados del territorio en 1843 y
algunos no pudieron regresar, hasta después de haberse consumado
la independencia al estilo trinitario. A Mella lo detuvieron en
el Cibao y lo enviaron prisionero a Puerto Príncipe. Sánchez no
153
pudo ser localizado para que se fuera con Duarte a San Thomas y
los amigos lo declararon muerto y hasta entierro fingieron.
JUAN PABLO DUARTEProclamado Padre de la Patria
Junto a sus más fieles discípulos, los PróceresFRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ y MATIAS RAMON MELLA
Nota: El Juramento Trinitario es uno de los documentos base denuestra teoría sobre el nombre de la nación, ya que en ninguna
154
parte del mismo se menciona. Los educadores tendrán que explicarbien a los estudiantes, que significa darle una denominación auna persona o cosa; y que significa ponerle nombre propio a lamisma.
155
11. La Declaración de
Separación Independencia
Los patriotas de la diáspora, desde Venezuela y Curazao
continuaron la lucha por la independencia. Duarte, por su parte
vendió sus propiedades en Santo Domingo para destinar el dinero a
la causa, al tiempo que daba instrucciones a los Trinitarios para
que adelantaran los planes de la separación del gobierno
haitianos. Lograron conocer los planes de otros grupos que
pretendían dar un golpe de estado para ofrecer el país en bandeja
de plata a otras potencias, especialmente a Francia y a los
Estados Unidos de América, para el mes de abril de 1844.
Efectivamente, fue escogido por ellos el 27 de febrero del
1844. Gracias a la organización que habían hecho con La
156
Trinitaria y por su juramento, los patriotas contaban con el
apoyo de casi todo el pueblo. El trinitario Matías Ramón Mella
disparó el trabucazo en la plaza de La Misericordia en horas de
la noche y salieron para utilizar la Puerta del Conde como
cuartel general de la nueva Junta de Gobierno. Cientos de
hombres armados se presentaron para marchar sobre los invasores
haitianos.
La guerra de independencia se generalizó prontamente y todos
los pueblos de la parte oriental de la isla respondieron
positivamente al llamado, haciendo claudicar a los gobernantes
haitianos.
La declaración de independencia y el “asalto” a los
representantes de gobierno haitiano se realizó dentro de un
ambiente controlado mayormente por la organización de los
trinitarios, que al día siguiente se dice que había muerto una
sola persona, un soldado haitiano, accidentalmente.
Ya no era una sorpresa para los que vivían en Santo Domingo,
pero sí para los líderes haitianos que habían hecho que Duarte se
exilara y para el nuevo gobierno en Haití.
157
De los grupos que existían, el único organizado y preparado
para una nación libre e independiente era La Trinitaria. Los
demás no eran grupos unidos por un ideal. Eran personas que
estaban buscando poder y fortuna. Individuos que coincidían en
esporádicamente unos con otros, porque se encontraban por
casualidad en reuniones sociales, donde hablaban de los temas
políticos que se producían en el seno del pueblo, gracias a la
insistencia de los miembros trinitarios.
Pedro Santana había comenzado el mismo día del 27 de
febrero, 1844, en horas de la mañana, a combatir a los haitianos
desde el Seibo, continuando con gran cantidad de voluntarios su
camino triunfal hacia el occidente.
Francisco del Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella y los
trinitarios que formaban parte de la junta, recibieron a Juan
Pablo Duarte el 14 de marzo y con el Arzobispo Nouel a cargo de
la ceremonia, lo declararon “Padre de la Patria”. . Cuando se
libró la batalla del 19 de marzo en Azua, ya Duarte, junto con
Alejandrino Pina y José Joaquín Pérez (el ilustre loco) se
encontraban en la ciudad de Santo Domingo, integrados a la junta
gobernativa.
158
El nuevo gobierno se apresuró a ordenar las instituciones
necesarias para ser reconocido por la población y por las demás
naciones. El oportunismo de los “experimentados” hombres de
Estado que habían ocupado posiciones ya en los gobiernos
españoles, como bajo las órdenes del gobierno francés y del
haitiano, lograron colarse para dirigir el naciente país, con
celos de que la persona que había ideado todo con sus
trinitarios, se encontraba ya presente, decían que “no tenía
experiencia” para correr la administración de la nueva república.
Por otro lado, aprovechando su riqueza y su poder militar, Pedro
Santana se ofreció para dirigir la nación y protegerla de la
amenaza de una invasión haitiana.
Santana logró su propósito y como medida para proteger su
liderazgo militar, en contraposición del liderazgo patriótico de
Duarte, expulsó a éste último con toda su familia en 1845. Esta
vez, Duarte se establece en Venezuela y al principio mantuvo
comunicación constante con gente de su confianza. Santana
expulsó del país a todos los trinitarios que no se plegaban a su
manera de pensar y su secreto propósito de convertirse en
“Marques de las Carreras” bajo la Corona de España.
159
Las enseñanzas y liderazgo de Duarte entre los trinitarios
era tal, que aún fuera del país seguían teniendo vigencia.
Duarte inculcó en los corazones de los trinitarios una doctrina
que los mantenía vigilantes y prestos a defender los principios
enarbolados en ella.
160
12. La Denominación de la República: ¿haitiana o
dominicana?
El hecho de que se quisiera imponer el nombre de Haití a
toda la isla con la intención de unificarla, convertía a los
dominicanos-españoles en nacionales haitianos. Muchos sentían
miedo de eso, pero muy pocos veían la solución. Fue Juan Pablo
Duarte el que sufriendo de manera directa ese cambio, desde la
edad de dieciséis años expresa su inconformidad y empieza a
reunir los elementos que van a convertirse en los principios
fundamentales de lo que es hoy República Dominicana.
España también tuvo dificultades con la identidad de los
habitantes de la isla. Cuando Colón, al descubrirla, la bautizó
(que no es lo mismo que nombrarla) “La Española”, no hubo mucho
interés de parte de los reyes. Estaban deslumbrados con el hecho
del descubrimiento de nuevas rutas hacia el oriente y de lo que
significaban esas tierras que Colón les dijo que eran posesión de
ellos. Más de una docena de años después, es cuando España se
162
preocupa, porque hijos de españoles, mulatos y mestizos, nacidos
en la isla, llegan a Europa diciendo que son españoles. Hasta
los indios y esclavos que nacían en la isla, decían que eran
españoles, pues nacieron en “La Española”. Para evitar eso, en
1506, el rey Fernando El Católico le dio oficialmente el nombre
de “Isla de Santo Domingo”, en honor a Santo Domingo de Guzmán.
Sin embargo, aún así, los nacidos en la isla siguieron diciendo y
reclamando que eran españoles por más de un siglo. Fue el rey
Felipe IV de España que en 1621 decidió darle un gentilicio o
título que identificara a los nacidos en la Isla de Santo
Domingo.
En honor a los misioneros y monjas de la Orden de los
Dominicos, el rey de España decretó e instituyó, por Cédula Real,
que los nacidos en la Isla de Santo Domingo serían identificados
como “Dominicanos” desde el año 1621. No fue Duarte, como
dicen muchos, que nos dio esa identificación, ni es el forjador
de la “dominicanidad”. Si Duarte ha sido el forjador de la
nacionalidad, es de la “quisqueyana”.
Duarte no estaba orgulloso de ser “haitiano”, pero su
“dominicanismo” se basaba en la defensa del nombre de la “Isla de
163
Santo Domingo”, como identificación isleña y no española, hasta
que la nación adquiriera su independencia y su propia identidad
nacional.
La solución de ese conflicto sobre el nombre de la isla, es
fundamental para definir las identidades de las naciones que la
ocupan y la identidad nacional de cada uno de sus
correspondientes pueblos.
En la actualidad, para la República de Haití, todos somos
regionalmente haitianos; para República Dominicana, todos somos
regionalmente dominicanos.
La nación americana, Estados Unidos de América, que no es la
única, pues las otras pueden usar y decirse que son también
“naciones americanas”, pero es la única que puede utilizar la
identidad nacional americana, porque América fue el nombre que se
escogió para su nación. Al usar el artículo definido (la), las
naciones utilizan su nombre propio para identificarse, por
ejemplo, “la nación venezolana”; “la nación peruana”.
Si utilizan su denominación continental, deben de poner el
nombre propio para identificarse: “la nación americana del Perú”;
164
“la nación americana de Chile”, etc. Solamente la República de
América (EUA), puede identificarse como “la nación americana” sin
añadir nombre propio, porque lo que ha hecho es usar su propio
adjetivo. Esto también es importante para diferenciar la
denominación de estado que usan algunos países con el nombre
propio de la nación.
Los nacionales americanos son estadounidenses, pero también
son estadounidenses los mexicanos. No existe otro país que pueda
decir que es nacional americano, pues solo hay uno, América; los
demás son americanos continentales.
El caso es que en 1939, Estados Unidos de América decidió
utilizar “Isla de Hispaniola”, hasta tanto ese conflicto se
resuelva entre Haití y República Dominicana, lo que enreda y
confunde más el asunto de la identidad de todos los habitantes de
la isla, pues somos entonces todos “hispanos” o “españoles”,
volviendo al coloquio que se le presentó a España al descubrirla.
Además, los haitianos hablan francés, si se toma el idioma
como base para nombrar la isla, entonces habríamos “hispanos-
franceses” e “hispanos-españoles”… ¡Qué barbaridad!
165
“Hispaniola” no es nombre oficial, pero es el aceptado por
los Estados Unidos de América para referirse a la isla, razón por
la cual es más conocida en el mundo por ese nombre.
Sí, entonces lo correcto es que los habitantes de la isla
sean todos “dominicanos”, pero no de nacionalidad, sino como
identidad isleña, porque el nombre es Isla de Santo Domingo,
insistimos.
La nacionalidad de los dominicanos que hablan francés y un
dialecto de ese idioma son haitianos y su nación se llama Haití,
porque ese fue el nombre que escogieron después de su
independencia.
La nacionalidad de los dominicanos que hablan castellano, no
tienen oficialmente una identidad nacional y su nación no tiene
aún nombre propio y se dan a conocer en el mundo por su
denominación común de República Dominicana, o sea, son ciudadanos
de República Dominicana, no nacionales dominicanos, hasta que se
adopte un nombre propio para la nación, que otorgue su identidad
nacional.
166
Quisqueya, fue el nombre que escogió Juan Pablo Duarte y lo
repetiremos en este libro cada vez que sea necesario, porque es
el propósito principal del mismo, insistir de que se adopte el
mismo en la Constitución de República Dominicana, como el nombre
oficial de la patria y de la nación.
Quisqueyanos, es el gentilicio e identidad nacional de los
que nacen en Quisqueya, nación que ocupa la parte oriental de la
Isla de Santo Domingo, tal y como está escrito en los versos del
mensaje de Duarte en 1861; como está inscrito en nuestro Himno
Nacional; y, como está impregnado y debe estar siempre presente
en el corazón de todos los que aman a Quisqueya.
Nuestros historiadores, historiógrafos y escritores resaltan
la “dominicanidad” de Duarte, porque hasta que él no encontró el
nombre apropiado para la patria, defendía su teoría de luchar por
el nombre de Santo Domingo para la isla en contra de la idea de
que fuésemos haitianos.
Como dominicano, Duarte puede ser considerado la persona que
más lucho por mantener esa identidad regional, por una sola
razón: la idea de ser haitianos regionalmente no le afectaba
167
tanto, como el tener que llevarla como identidad nacional, como
lo sugirió Núñez de Cáceres y como quería imponer el gobierno
haitiano.
En el mismo Juramento Trinitario, Duarte dejó las bases para
que se buscara un nombre para la patria, para esta nación
dominicana. Al nadie haber propuesto nombre alguno y al
enterarse de la entrega de la república a España por Pedro
Santana, aprovechó esa ocasión para sugerir el nombre de
Quisqueya, como solución a la confusión que podían tener los
haitianos con la denominación de República Dominicana.
Alguien escribió sobre Pedro Santana en Wikipedia, referente
a la posición de Duarte en enfrentar a las tropas haitianas
después de la batalla del 19 de marzo, diciendo que las ideas de
Santana y de Buenaventura Báez eran con el propósito de buscar el
protectorado francés “…eran contrarias totalmente a lo que Juan
Pablo Duarte creía. Juan Pablo Duarte era partidario de defender
el honor de la patria, sin contar con ninguna potencia
extranjera. Confiaba en el valor de los dominicanos para
construir su nacionalidad”.
168
Esa última línea del párrafo anterior, demuestran que Duarte
siempre consideró que los dominicanos luchaban para construir su
nacionalidad. La identidad dominicana que tenían los habitantes
de la república no era su identidad nacional, que estaba por
construirse, nueva, como debió y aún debe ser.
Una observación que merece conocer el lector, es que
República Dominicana como denominación es correcta y puede
utilizarse libremente para identificar a Quisqueya; pero también
para identificar a Haití. Por lo tanto, siempre se podrá decir y
escribir “República Dominicana de Quisqueya”; “República de
Quisqueya; o, simplemente “Quisqueya”; al igual que para la
República Dominicana de Haití. Si en Dominica se estableciera
una república, en lugar de una monarquía, ésta fuera “República
Dominicana” con toda propiedad.
No tenía gran importancia el nombre de la nación en 1844,
cuando lo que se deseaba era establecer un Estado libre e
independiente:
o No todos los elementos que forman parte emblemática de
una nación se conjugan al momento de su constitución.
169
Bandera, escudo, himno, nombre de la patria y otros
símbolos pasan por un proceso de consolidación.
o La República Dominicana inició con una bandera hecha
con la misma haitiana insertándole una cruz blanca que
la dividía en cuarteles azules arriba y encarnados
abajo y no quedó establecida hasta que María Trinidad
Sánchez la bordara a las especificaciones que había
dejado Duarte.
o Lo mismo sucedió con el escudo. Comenzó con algo
parecido al haitiano y con los años se fue refinando
hasta lograr el que hoy tenemos.
La “República Dominicana” tiene bandera, tiene escudo, pero
no tiene aún su nombre legal propio y exclusivo.
Para no confundir al lector, vamos a establecer lo
siguiente:
La identidad isleña haitiana tiene su base en que el nombre de la
isla es Haití;
La identidad isleña dominicana tiene su base en que el nombre de
la isla es Santo Domingo;
170
La identidad nacional haitiana tiene su base en que el nombre de
la nación es Haití;
La identidad nacional dominicana tiene su base en que el nombre
de la nación es Dominica;
La identidad nacional quisqueyana tiene su base en que el nombre
de la nación es Quisqueya;
La identidad nacional dominicanense tiene su base en que el
nombre de la nación es Dominicana.
El lector puede comparar éstas definiciones y deducir cuál
debe ser la que le toca a la nación que solo se conoce por su
denominación de república y que por error aparece en la
Constitución Nacional, como si se llamara “República Dominicana”.
Fue en el documento preparado por los afrancesados, basado
en el “Plan Levasseur”, que aparece República Dominicana como
nombre de nación y no en el Juramento Trinitario. El manifiesto
tenía seis puntos:
1. La parte oriental de la isla de Santo
Domingo, conocida por Española, tomará el
nombre de República Dominicana, libre e
independiente, administrándose por sí misma;
171
2. Francia se obliga a favorecer su emancipación
y a suministrar todo lo necesario para
establecer y consolidar su gobierno; como
también a dar los subsidios indispensables a
las necesidades de la administración;
3. Armas y municiones serán dadas por la
Francia en cantidad suficiente para armar la
parte activa de la población que sea llama-da
bajo las banderas de la Independencia;
4. El Gobierno francés nombrará un Gobernador
General para desempeñar las funciones del
Poder Ejecutivo que durará diez años; no
obstante, el Gobierno francés se compromete a
no retirarlo si el Senado pide su
permanencia;
5. Las puertas de la República se abrirán a la
inmigración de todos los pueblos;
6. En reconocimiento de la alta protección de la
Francia, la península de Samaná se renuncia y
abandona en favor de la Francia.
172
La confusión y la mala interpretación al Juramento
Trinitario, ha sido la razón principal para que una identidad
propia no surgiera inmediatamente después de la separación del
gobierno haitiano.
Esto se puede notar con solo leer las estrofas del himno que
desde el año 1844, año de la declaración de independencia de
República Dominicana, hasta el año 1883, que adoptó, de hecho, el
gobierno de Santana, fue el siguiente:
¡Al arma, españoles!
¡Volad a la lid!
¡Tomad por divisa
"Vencer o morir"!
Nobles hijos de Santo Domingo,
Erguid ya vuestra frente guerrera,
Y sañudos volad tras la fiera
Que el solar de Colón devastó.
A sus huestes cobardes e impías
El terror y exterminio llevemos,
Y los himnos de gloria cantemos
173
Secundados del fiero cañón.
¡Al arma, españoles!
¡Volad a la lid!
¡Tomad por divisa
"Vencer o morir"!
¡Guerra a muerte sin tregua, españoles!
Si ser libres por siempre queremos
De la histtoria con sangre borremos
Cuatro lustros de llanto y dolor.
Sepa el mundo que a nombres odiosos
Acreedores jamás nos hicimos,
Y que siempre que gloria quisimos,
Nuestro carro la Gloria arrastró.
¡Al arma, españoles!
¡Volad a la lid!
¡Tomad por divisa
"Vencer o morir"!
¡No hay piedad! El haitiano insolente,
Penetrando hasta nuestros hogares,
174
Profanó nuestros templos y altares,
Nuestros fueros osó atropellar...
Y el pudor de la cándida virgen,
Y las canas del mísero anciano,
Y cuanto hay de sagrado en lo humano
Ultrajó con orgullo procaz.
¡Al arma, españoles!
¡Volad a la lid!
¡Tomad por divisa
"Vencer o morir"!
Mas hoy tiembla convulso, leyendo
De los cielos la justa sentencia,
Y amenazan su odiosa existencia
Diez mil lanzas que afila el honor.
¡Compatriotas, el éxito es cierto!...
Libertad con valor conquistemos,
Y el cruzado estandarte plantemos
Del tirano en la oscura mansión.
¡Al arma, españoles!
175
La diáspora de la República Dominicana se forma en la época
pos republicana, ya no en los clásicos institutos europeos, se
concentra en las cercanías de la isla, como en Cuba, Puerto Rico,
Venezuela y México. Muchas veces perdiéndose en esos lugares sin
dejar rastros. Otras veces convirtiéndose en abanderada de las
más progresistas ideas independentistas.
Hasta poco después de entrar el siglo XX, los nacionalismos
de las personas no estaban tan definidos como ahora. Las
características principales de aquellos tiempos era el lenguaje.
La procedencia no tenía tanta relevancia cuando personalmente un
individuo se adhería a los movimientos sociales. En las Antillas
Mayores, Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico se movían y mezclaban
familias como si fuera una región común.
Quisqueya tiene la peculiaridad de ser una nación en una
isla, en América continental, donde la mayoría de la población es
mestiza, o sea, mezcla de colores de la piel. En Quisqueya han
llegado personas de los continentes asiático, europeo, africano y
del propio continente americano. No mencionamos al continente
australiano, porque son muy pocos los que emigran.
179
Pero en la época de las independencias americanas había
mucha confusión en cuanto a ponerle nombres a las naciones, pues
las identidades de los pueblos contenían ingredientes diversos
que solo se unificaron años después de la independencia, mediante
el uso de un estatuto unitario que hoy conocemos como las
constituciones nacionales.
Juan Pablo Duarte salió en contra de su voluntad para no
causar divisiones, con la esperanza que su obra fuese defendida
por los pocos discípulos que quedaban enarbolando sus ideales; o,
por las generaciones venideras que entenderían lo que faltaba
para completar esa idea de nación.
Su obra no estaba terminada aún, pero consideró que había
dejado la semilla para que se continuara, pensando que habrían
otros jóvenes, que como los trinitarios, encontrarían el eslabón
que le seguía a la denominación de la república.
No tenía dudas en que tan pronto se afianzara la república
se le buscaría un nombre digno para la nación. Por lo menos,
garantizaba que el nombre de la isla por la cual se daba la
denominación a la república, era Isla de Santo Domingo. Cosa que
tampoco entendieron los caudillos y confundidos intelectuales
180
criollos que se hacían dueños de la república, como un regalo o
trofeo que se creyeron merecer por sus hazañas y zancadillas.
Duarte tuvo tiempo para pensar lo que sucedió en los Estados
Unidos de América con la denominación y el nombre de esa nación.
En 1776 los patriotas de las 13 colonias inglesas que declararon
su independencia no habían escogido el nombre de su nación en esa
ocasión, pero sí la denominación de su república: Estados Unidos.
Fue once años después que se escogió “América” como nombre de esa
nación.
Sucedió que en 1961 Pedro Santana inició los trámites de
anexión a España, lo que incidió en la conciencia patriótica de
la población un desencanto y frustración, despertando el ideario
duartiano, plasmado en la propia constitución de la república: “…
una república libre, soberana e independiente de toda dominación
extranjera”.
El propio Duarte y muchos de los trinitarios que deambulaban
por el extranjero, se habían quedado rezagados o con posiciones
sin importancia en los gobiernos controlados por Pedro Santana y
de Buenaventura Báez.
181
A Juan Pablo Duarte fue a visitarle en Rio Negro, Venezuela,
un joven con noticias sobre los acontecimientos que estaban
ocurriendo en el país. Desde ese momento se puso en pie de
guerra para no solo salvar la república, sino también para
ponerle el nombre propio a la nación, que durante esos años, como
pensador y patriota; para completar su obra, había estado
sorteando. Duarte escogió “Quisqueya”, aunque nos asombremos
hoy día los que hemos vivido toda una vida ignorando esa verdad.
Con ese mismo joven envió aquel mensaje quisqueyano que encendió
la llama de la restauración.
-“Quisqueyanos sonó ya la hora
De vengar tantos siglos de ultraje;
El que a Dios y a su patria desdora,
Que de oprobio y baldón se amortaje.
No más cruz que la cruz quisqueyana,
182
Que da honor y placer el llevarla;
Pero el vil que prefiera la hispana,
Que se vaya al sepulcro a ostentarla.”
-Juan Pablo Duarte (1861, aunque pudo ser anterior a ese año)
183
14. La Restauración de la Independencia
Francisco del Rosario Sánchez fue el primero en cumplir las
órdenes de Duarte y entrando por la frontera con Haití, hizo la
siguiente declaración: “Entro por Haití, porque no pude hacerlo
por otro lugar; pero si preguntasen quien soy, decidle que soy la
bandera nacional”. En 4 de julio de 1861, Sánchez fue fusilado
184
junto a otros patriotas. El temible Santana con sus huestes
españolas y criollas españolizadas, malogró los primeros intentos
por la restauración de la república.
Surgieron hombres como los generales Antonio Duvergé, Benito
Monción, Santiago Rodríguez y otros que se mantuvieron y
organizaron la lucha, derrotando a la armada española en varias
batallas* y guerra de guerrillas.
Un joven de descendencia inglesa, nacido en Puerto Plata,
conocido por el nombre de Gregorio Luperón, armado de un
patriotismo extraordinario, con un temple de acero en la
disciplina y arrojo en las tareas bélicas, se unió a Mella y a la
Junta Gubernativa Restauradora en Capotillo, en agosto de 1863.
Gregorio Luperón pasó su juventud trabajando para un
hacendado de los que había arengado Duarte en Puerto Plata cuando
el plan de la Reforma en 1843. El Sr. Dubocq tenía conocimiento
de las ideas de Duarte; como también, muchos documentos y libros
a los que el joven Luperón tuvo acceso y aprovechó.
Después de algunas victorias, empezó la división entre las
filas restauradores, alimentada por las ambiciones de caudillos
185
de la talla de Buenaventura Báez y de los extranjerizantes que no
creían en la capacidad del pueblo a ser libre.
Antes de la llegada de Duarte, Matías Ramón Mella estaba en
Santiago con la plana mayor de la Junta Restauradora como
vicepresidente, pero enfermó y estuvo postrado en cama por mucho
tiempo.
Los españoles aprovecharon la brecha para acertarles duros
golpes a los restauradores y cuando ya se estaba perdiendo la
esperanza, entonces aparece en marzo de 1864 la figura de Juan
Pablo Duarte en Montecristi, haciendo despertar el ánimo caído
del patriotismo.
Mella murió el 4 de junio de 1864, mientras sentado a su
cabecera estaba Duarte, con quien fue que más tuvo oportunidad de
hablar de sus ideas sobre Quisqueya.
Con la muerte de Mella en el 1864 y la de Sánchez en 1861,
la trinitaria quedaba prácticamente disuelta y difícil para que
Duarte, que estuvo tanto tiempo fuera, pudiera reactivarla.
En el fragor de la lucha restauradora le era casi imposible
formar una nueva sociedad como La Trinitaria o hablar de avanzar
más allá de la conquista de la república en esos momentos tan
186
necesarios para restablecerla. Más bien se dedicó a reclutar y
ayudar a ganar la guerra.
Con muy pocas personas pudo Duarte hablar en Santiago de sus
planes de nación que traía. Benito Monción, Espaillat, Luperón,
Santiago Rodríguez y otros, conocieron sus planes y procuraban
que él fuera el presidente de la república. El acontecer
político de entonces no estaba centrado en los asuntos teóricos
de la nación.
El ganar la guerra a España y recuperar la república era lo
que la mayoría de los líderes que estaban con los restauradores
tenían como objetivo principal.
Todo por la república era la consigna y añadir otros
ingredientes, sería confundir a los líderes que en su mayoría no
veían más que el poder personal que asumirían si ganaban.
Estaban participando en una América convulsionada por guerras
internas protagonizadas por caciques que consideraban que se
convertirían en pequeños dioses si lograban ser los que dominaran
el poder en sus respectivos países.
Es quizás por eso, que Duarte no hace intentos de empujar
las ideas nuevas que trae, esperando que mejores tiempos lleguen
187
para poder ponerlas en práctica desde un gobierno elegido
democráticamente por el pueblo.
No es por cobardía que se abstiene a plantear abiertamente,
que para completar la idea de nación, habría que tener que
prescindirse de la identidad dominicana-española; es para no
causar, lo que está causando precisamente el Proyecto Quisqueya
actual, entre los que creen que la identidad nacional es todavía
esa dominicana-española.
La diferencia es que hoy no estamos en una guerra como la de
la restauración de la república, ni tampoco como la de abril del
1965. Ahora sí que se puede hablar y discutir todo lo
relacionado con patriotismo, nacionalidad, libertad, historia,
geografía y cualquier tema que tenga que ver con el plan de
nación de Juan Pablo Duarte.
Si la sola presencia de Duarte fue un factor preponderante
para el triunfo de los restauradores, es debido a que su ideal se
basaba en el principio de independencia y soberanía de un pueblo,
que los demás “pensadores” de esa época (y de ahora también)
consideraban incapaz de mantener esa conquista nacional.
188
Fueron tres los factores principales que incidieron en la
victoria restauradora:
1. LA PRESENCIA DE JUAN PABLO DUARTE Y SU IDEAL
2. LA AYUDA DEL GOBIERNO Y PUEBLO HAITIANOS
3. LA DECADENCIA DE ESPAÑA
Juan Pablo Duarte y su ideal, porque su mensaje de 1861
encendió la llama de la restauración; y, con su presencia física
en suelo patrio el 25 de marzo de 1864, revivió la unidad y
reactivó el patriotismo del pueblo, que se lanzó en apoyo a los
generales restauradores.
La ayuda de Haití, que si al principio no se vio; al conocer
las intenciones de España de reclamarle indemnización por los
territorios ocupados, decidió permitir que se organizaran los
restauradores en su territorio y les brindó armas y municiones,
entre otras cosas.
España estuvo haciendo un último esfuerzo por mantener su
hegemonía en las islas de las Antillas Mayores, pues había
perdido casi todo el Continente de América. Además, sus asuntos
no andaban bien en Europa. Eso favoreció el que los
restauradores, por la frustración de un ejército bien preparado
189
que perdía batallas contra ejércitos “fantasmas”, con gente que
hasta sin armas peleaba, lograran la victoria.
Una carta de un soldado español explica lo que sucedía en el
campo de batalla:
**“" Aprovecho el pequeño descanso que tenemos para escribirte y dartebuenas nuevas de esta célebre campaña, que en nada se parece a la que hicimos enMarruecos. Vaya, que el jaleo este es capaz de fastidiar a un santo.- ya vamos para allá,ya volvemos, y nunca vemos el resultado de tantas fatigas, de tanto gasto, y de tantasbajas de toda especie. El diablo me lleve, si yo le veo término a esto. Estos malditosindios no se les ven nunca; tan pronto están aquí como se desaparecen, y cuandohemos creído que han sido derrotados, se aparecen tirando que es un gusto. Y cuentaque no son malos tiradores. No parece sino que los malditos han pasado toda su vidacazando, pues donde apuntan, Jesús, no hay más que santiguarse ; ahí tiene Ud. elhombre tendido cuan largo es. Y eso que no están todos armados, y que las armas quetienen, con excepción de las muchas carabinas que nos han tomado, y no prestadas,son malas. ¿Qué será, pues, el día que a esos pillos les lleguen las buenas armas deprecisión?
Tú sabes que al militar le gusta la guerra, puesto que así asciende, y adquiere honores, pero te aseguro, bajo palabra de caballero, que esta tiene mala cara.
¿Cuándo llegaremos a pacificar un país tan vasto, cortado por todas direcciones de montañas y desfiladeros; poblado de una mal canalla que tan bien vive en los montes como en un palacio; que conoce el terreno como tú conoces tu dormitorio..?" (Archivo Histórico de Santiago/guerras/restauración)
La decadencia de España, que aunque ya no tenía tantos
frentes de batallas en América; las presiones de las demás
naciones; su prestigio; y su orgullo, estaban peligrosamente en
190
juego en un territorio y población que habían abandonado a la
suerte más de una vez.
Lo que se restauró fue la independencia, para los caudillos
y vende patrias. Para los que seguían los postulados
trinitarios, esa restauración debió significar también, la
conquista de la libertad y soberanía del pueblo. Por eso estaba
Duarte en el país, para ayudar a que se estableciera la nación,
ya que se contaba, entre comillas, de bravos y valientes
defensores de la patria. Pronto se dio él cuenta de que esos
sueños no eran reales, que sin una conciencia patriótica clara,
el pueblo corría el riesgo de caer en manos de mercaderes de la
política.
191
15. El Legado de Duarte se pierde
En 1865, la República De la República Dominicana volvía a
ser un país libre e independiente. Esta vez, ya se habían estado
formando partidos políticos para disputarse el poder como mandaba
la constitución. Sin embargo, estos partidos políticos se
formaron anárquicamente y dirigidos por “caciques” o caudillos
que dominaban personalmente sus actividades. Los más fuertes
eran enemigos de Duarte y sabían que el pueblo no tenía ni
conocimiento del plan duartiano, ni poder, para imponerse ante
estos caudillos.
193
El celo de que Duarte se encontrara en suelo quisqueyano
hacía que los que ambicionaban el poder se vieran enanos delante
de la figura que él representaba para el pueblo y para el país.
Quien tomó las riendas del gobierno restaurador, le ofreció a
Duarte el puesto de embajador en Venezuela para salir de él. Al
principio Duarte no aceptó, porque deseaba quedarse en el país,
empero al notar que las ambiciones caudillistas por el poder
estaban tan arraigadas en personalidades que estaban dispuestas a
jugarse el todo por el todo, prefirió no complacer a sus adeptos,
para no colocarse a esos mismos niveles cavernícolas y decidió
aceptar el puesto diplomático que le ofrecían.
Duarte salió hacia Venezuela en 1866 y no regresó jamás,
perdiéndose en las llanuras de Venezuela con todas sus ideas, que
pudieron haber sido la salvación de un pueblo, con un gobierno
que le sirviera con honestidad y patriotismo, garantizando así su
independencia, soberanía, prestigio y el respeto del mundo.
Duarte podría estar hoy a nuestro lado mientras escribimos
este libro y sentir lo que nosotros sentimos cuando al leer las
setecientas treinta y tres páginas de la decima cuarta edición
del libro “Manual de Historia Dominicana” de Frank Moya Pons; o,
194
“Hacia los orígenes: dominicanos en la historia de Cuba” de
Marcos Antonio Ramos; también, “Trujillo en la intimidad, según
su hija Flor”, editado por Bernardo Vega; “Perfiles Biográficos
de Juan Pablo Duarte” por Daniel Nicanor Pichardo Cruz; “Héctor
Jiménez: Un profesional en los rascacielos del mundo” de Carlos
T. Martínez; “En el nombre de Bosch” de Joaquín Gerónimo; y
otras obras más de “dominicanos” en el Siglo XXI.
En todas ellas se siente Quisqueya vibrar, pero no se ve.
Nos hemos encargado de esconder, bien escondido, al Duarte
Quisqueyano.
Esos primeros presidentes restauradores perdieron de vista
el plan, cegados por ambiciones y agendas personales. Duvergé,
Salcedo y hasta Pimentel se dejaron conquistar por la labia
anexionista de Buenaventura Báez, para no dejar que se acercaran
a Duarte, que estaba presto a continuar la obra que empezaron los
trinitarios.
La envidia, el rencor entre hermanos y la ambición por el
poder, pudieron más que el patriotismo y negarle a Duarte la
oportunidad fue la consigna de éstos bravos, pero despistados
guerreros.
195
Pese a todo esfuerzo de erradicar las ideas de Duarte,
incluso el sacarlo del país con una triquiñuela baja y sucia,
como lo fue el hacerlo embajador ante Venezuela, éste se oponía a
tener que salir, jamás, de su patria Asediado por el poder, que
le cerraba todas los caminos y sin familia o propiedades para
soportarse, Duarte decide tomar la encomienda, pensando que
quizás así, sin la presión que representaba su presencia, se
calmarían las tensiones y en un futuro poder regresar para
servirle a la patria el resto de sus días, de la forma que fuere.
La desilusión causada por el bochorno y la vergüenza
experimentada en el momento que al presentar sus credenciales le
informaran que ya se había presentado con anterioridad otra
persona con las credenciales de embajador de República Dominicana
que el presentaba, destruyendo así su honra y su honor personal y
haciéndole sentir peor que cuando fue perseguido y sacado del
país por Pedro Santana.
Sin un Sánchez ni un Mella que le consolara y habiendo tan
pocos trinitarios pululando por el mundo, Juan Pablo Duarte se
hundió en algún lugar de Caracas, hasta morir el 15 de julio de
1876.
196
16. La Presidencia de Ulises Francisco Espaillat
Es posible que el único presidente que trató de sacar del
escondite al Duarte Quisqueyano, fuera el Presidente Ulises
Francisco Espaillat.
El padre de la oligarquía, le han llamado muchos
historiadores, título que hoy fuera denigrante, pero que en la
época de “papa ise”, como le decían sus nietos, fue uno de los
pilares para el progreso del pueblo quisqueyano.
Ulises Francisco Espaillat, hijo único, es el primer
presidente electo por un sufragio libre en lo que tenía de vida
la república, con una mayoría de votos de alrededor de
veinticuatro mil.
Estudiante a la fuerza, como lo hicieron pocos jóvenes
durante la ocupación haitiana, la formación escolar de Ulises,
gracias a familiares, que hasta la disciplina médica le
enseñaron, le permitió entrar en los negocios en Santiago y su
“botica” fue como la tacita de oro para su escalada en la
sociedad.
199
Como todos los “dominicanos-españoles” de la época, Ulises
estuvo confundido respecto a los asuntos nacionales, pero
participó en asuntos políticos que le dieron una experiencia
superior a los caudillos e intelectuales de la época.
Estando ocupando una posición representando a Santiago, fue
uno de los que firmaron el acta de anexión de la república en
1861, aunque también fue uno de los signatarios de la Carta Magna
de 1858, la más progresista de entonces.
No fue hasta que recibió a Duarte en 1864, que Ulises, ya
incorporado al movimiento restaurador, que su patriotismo se
define correctamente y comienzan sus andanzas por las sendas de
Quisqueya, que le causan sinsabores y cárceles después de la
victoria.
Eugenio María de Hostos, conociendo la capacidad de Ulises,
lo recomienda para la presidencia de la república, en momentos
que ya los partidos rojos y azules habían socavado las arcas del
Estado, así como la débil institucionalidad que existía.
En solo cinco meses y cinco días que duró su presidencia
desde el 29 de abril de 1876, estos fueron, entre otros, los
logros de su gobierno:
200
1. Indicar que la libertad y la democracia eran los
factores principales para el progreso de la patria;
2. La educación secundaria gratis, por lo menos, como
esencial para la juventud y para los campesinos;
3. La inversión en la industria y el comercio regulada por
el Estado;
4. Aumentar el nivel cultural del pueblo e involucrarlo en
el proceso político.
Otras medidas que tomó su gobierno, tienen que ver con el
patriotismo, en un momento en que por fuerza, tiene que recordar
sus conversaciones con el Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte.
Si hubo una persona que pudo hablar sobre los temas sobre un
plan de nación con Duarte, lo fue Ulises Francisco Espaillat,
quien tomó la vicepresidencia de la junta de gobierno
restaurador, que ocupaba Mella al morir en julio de 1864.
Es la muerte entonces de Duarte en el exilio, en Venezuela,
el 15 de julio de 1876, mientras su gobierno empieza a tomar
medidas progresistas, que Ulises recuerda esas conversaciones con
Duarte y las trata de aplicar desde entonces. Esas medidas, iban
a causar su derrumbe como gobernante por parte de los partidos
201
rojos y azules, pero también serían las que sellarían la garantía
de que el pueblo tomaría consciencia de su papel como rector de
su destino y la fuerza moral que nos mantiene como nación.
Considerando que el patriotismo del pueblo no existía, por
la confusión sobre la identidad del pueblo; y por los intereses
creados por los caudillos, Ulises Francisco Espaillat, instituyó
por decreto las siguientes medidas:
1. Que los restos del Padre de la Patria, Juan Pablo
Duarte, fueran traído por el gobierno, tan pronto
hubiese fondos para hacerlo; decreto que honró “Lilís”.
2. Que se haga un concurso para la composición de un himno
nacional que resalte el patriotismo, tal y como Juan
Pablo Duarte lo había concebido;
3. Que por esa misma razón, ese himno tenía que estar
basado en el nombre escogido por Duarte, Quisqueya, que
ya la “Lira de Quisqueya”, una institución cultural
dirigida por Salomé Ureña, estaba desarrollando temas
sobre la patria concebida por Duarte.
202
El Himno Nacional no se explica de la manera que se debe,
sino que nos hace creer que fue simple inspiración de Emilio
Prud’homme.
De no haber hecho eso el Presidente Ulises, estaríamos mucho
más perdidos de lo que estamos y quizás ni existiría patria
alguna y mucho menos orgullo de tener un país que por fuerza
tienen muchos que aceptar de que es libre, soberano e
independiente de toda dominación extranjera, aunque sea
teóricamente, pero fundamental.
Son casualidades, quizás, como puede ser casualidad lo que
este libro contiene. Una cosa si es cierta, la verdad puede
esconderse por mucho tiempo, pero siempre surge limpia e intacta.
Juan Bosch dice que “quien me engaña una vez, sinvergüenza
es… y si me engaña dos, sinvergüenza yo”. Después que el lector
lea este libro una y otra vez, el engaño que ha vivido respecto a
su nacionalidad, su identidad nacional, no se repetirá jamás.
Fue una pena que el mismo Ulises Francisco Espaillat, se
decidiera, como Duarte, a pensar que otro patriota encontraría el
camino para seguir la obra. Solo dos años después de haber sido
obligado a renunciar a la presidencia, muere en Santiago,
203
retirado de la política, este genial Padre de la Oligarquía,
“papa ise”, que presentó por primera vez al Duarte Quisqueyano.
Es bueno que el lector lea algunos de los poemas de la
ilustre Salomé Ureña de Henríquez, para que sientan, aunque no lo
vean, en donde está nuestra Patria y la identidad nacional.
Aunque cabe decir aquí, que quien trate de buscar lo que hemos
encontrado en sitios como “Wikipedia”, por ejemplo, se dará
cuenta que los que hasta ahora tienen acceso a esos medios están
propagando el proyecto de la “dominicanidad”, escondiendo la real
y fiel significación de la actualidad quisqueyana en los versos
de Salomé. “Ruinas” no se refiere solamente a la etapa de los
indígenas, se refiere a la actualidad que ella vivía, inspirada,
de alguna manera, por lo que oyó sobre Duarte.
Léala y dígase a usted mismo si se trata solo del pasado,
cuando le dice en presente: “¡Patria desventurada! ¿Qué anatema cayó sobre
tu frente? Levanta ya de tu indolencia extrema: la hora sonó de redención suprema y
¡ay, si desmayas en la lid presente!”. Ahora, la puedes leer entera y
buscar en fuentes originales los demás poemas de esta quisqueyana
fiel a los ideales de Duarte.
204
Ruinas
Memorias venerandas de otros días, soberbios monumentos, del pasado esplendor reliquias frías, donde el arte vertió sus fantasías, donde el alma expresó sus pensamientos.
Al veros ¡ay! con rapidez que pasma por la angustiada mente que sueña con la gloria y se entusiasma la bella historia de otra edad luciente.
¡Oh Quisqueya! Las ciencias agrupadas te alzaron en sus hombros del mundo a las atónitas miradas; y hoy nos cuenta tus glorias olvidadas la brisa que solloza en tus escombros.
Ayer, cuando las artes florecientes su imperio aquí fijaron y creaciones tuviste eminentes, fuiste pasmo y asombro de las gentes, y la Atenas moderna te llamaron.
Águila audaz que rápida tendiste tus alas al vacío y por sobre las nubes te meciste: ¿por qué te miro desolada y triste? ¿Dó está de tu grandeza el poderío?
Vinieron años de amarguras tantas, de tanta servidumbre; que hoy esa historia al recordar te espantas, porque inerme, de un dueño ante las plantas, humillada te vio la muchedumbre.
Y las artes entonces, inactivas, murieron en tu suelo, se abatieron tus cúpulas altivas,
205
y las ciencias tendieron, fugitivas, a otras regiones, con dolor, su vuelo.
¡Oh mi Antilla infeliz que el alma adora! Doquiera que la vista ávida gira en tu entusiasmo ahora, una ruina denuncia acusadora las muertas glorias de tu genio artista.
¡Patria desventurada! ¿Qué anatema cayó sobre tu frente? Levanta ya de tu indolencia extrema: la hora sonó de redención suprema y ¡ay, si desmayas en la lid presente!
Pero vano temor: ya decidida hacia el futuro avanzas; ya del sueño, despiertas a la vista, y a la gloria te vas engrandecida en alas de risueñas esperanzas.
Lucha, insiste, tus títulos reclama: que el fuego de tu zona preste a tu genio su potente llama, y entre el aplauso que te dé la fama vuelve a ceñirte la triunfal corona.
Que mientras sueño para ti una palma, y al porvenir caminas, no más se oprimirá de angustia el alma cuando contemple en la callada calma la majestad solemne de tus ruinas.
Se debe ser muy arrogante para decir que esos mensajes eran
simple romanticismos de Duarte, de Salomé, de Emilio Prud’homme y
206
de tantos que quisieron llevar el mensaje de la patria en una
forma que no levantara sospecha al tirano.
En ese grupo que componía Lira de Quisqueya se acercaban
personajes que habían sido influenciados por los ideales de Juan
Pablo Duarte. Uno de ellos lo fue Eugenio María de Hostos, quien
fuera el que propusiera como presidente a Ulises Francisco
Espaillat.
No sabemos hasta qué punto influencio Lira Quisqueyana al
pueblo, pero en lo que respecta de la educación, sospechamos que
tuvo mucho que ver en las enseñanzas de esos ideales y del nombre
de la Patria.
La importancia de los versos de Salomé Ureña ha sido no solo
ignorada, como se ha ignorado al Duarte Quisqueyano, sino que
también ha sido ridiculizada, aduciendo que esos poemas eran el
producto de la amargura causada por su matrimonio.
Interpretaciones de esa naturaleza envenenan la mente de los
lectores y son como sacrilegios para los ideales patrióticos.
Gracias Ulises, por no solo detener las intenciones de
nuevas anexiones, sino también por darle a nuestro pueblo el
instrumento más sólido de su identidad: Quisqueya.
207
También gracias a ese esfuerzo, los que investigaban cómo
podrían hacer de República Dominicana un “Estado Libre Asociado”
de los Estados Unidos de América, se dieron cuenta de lo
peligrosa que resultaría esa misión encomendada y propuesta por
el tocayo y homólogo Presidente de los Estados Unidos de América,
el General Ulyses S. Grant, que pensó que se podía.
Ulises Francisco Espaillat vivió muchos años como un
“dominicano-español”, pero sus últimos años, como el buen
cristiano después de conocer y recibir a Cristo como su Salvador,
Ulises conoció a Duarte en el 1864 y desde entonces se convirtió
en el mejor de los quisqueyanos hasta su muerte en 1878.
Ese ejemplo no se repetiría jamás en la historia de la
república, pero ha sido el aporte más importante para la patria,
después de que hubiesen desaparecido para siempre Juan Pablo
Duarte y sus discípulos trinitarios.
Gregorio Luperón rescató la democracia por algunos años, al
instaurar, con respaldo del ejército, el sistema de elecciones
que permitía que cada dos años se eligiera un presidente (1880-
1892), no sin algunos problemas, hasta que Ulises Hereaux, a
208
17. Quisqueya late con su Himno
Similar al hecho que supone que Cristóbal Colón nunca supo
que descubrió el Continente de América, las personas que han
212
sido presidentes de la nación que se denomina República
Dominicana, nunca supieron, ni saben, que fueron y son,
presidentes de Quisqueya.
Las personas que se encargaron de dirigir los destinos de la
nación desde el mismo momento de la separación del gobierno
haitiano en 1844, se olvidaron de los pensamientos sabios de
Duarte y los trinitarios para continuar y completar su obra
patriótica. La ambición de la mayoría de ellos, ha sido la causa
común de que no pudieran, ni puedan, ver que fueron presidentes
de una nación llamada Quisqueya.
Desde el mismo momento de la creación de la primera
Constitución Nacional, se ha dejado el espacio, el vacío, que
debió y debe ocupar Quisqueya, como nombre de la nación.
Es cierto que en momentos bélicos, en estado de guerra con
otra nación y durante convulsiones internas causadas por grupos
caudillistas, era difícil que la presidencia se diera cuenta de
ese defecto de nación. Al parecer, tampoco los legisladores de
la república han tenido tiempo para pensar en el nombre de la
nación, porque han estado plegados a los intereses de los
213
presidentes de turno; a los dictados de sus caudillos; o a las
agendas de sus partidos políticos.
Un resumen de las personas que han ocupado la Primera
Magistratura de la nación, podría ilustrar esas conjeturas que
hacemos, para que el lector pueda ver con más claridad lo que ha
sido la historia de una nación impedida de su identidad nacional
por la ignorancia, ceguera o, en algunos casos, falta de
oportunidad para darse cuenta del fallo.
Las notas biográficas de cada una de las personas que
aparecen en esta lista, no se refieren sino a sus relaciones con
el tema de Quisqueya. No mencionaremos juntas, consejos de
estado, ni triunviratos. Tampoco a los que ocuparon la posición
durante algunas guerras.
Pedro Santana Nació en 1801 y murió en 1864. Dominicano
toda su vida, de padres oriundos de las Islas
Canarias, celoso por lo que su propio hermano
le contó sobre Duarte. Desde el mismo
nacimiento de la república, se encargó de
borrar de la mente de todo el pueblo las ideas
de nación libre, independiente y soberana de
los trinitarios, declarándolos traidores a la
1844-1861
214
patria. Su única obsesión era ser reconocido
por España con un título de nobleza.
Durante el tiempo que dominó la vida política
y militar de la República, hubo otros que
ocuparon la presidencia, como Buenaventura
Báez Méndez, Manuel José Jimenes González
(cubano), Manuel de Regla Mota y José
Desiderio Valverde Pérez, ninguno de los
cuales pensaron, ni remotamente, en continuar
la obra de los Trinitarios.
Buenaventura Báez
Méndez
Nació en 1822 en Azua y murió en 1884 en
Puerto Rico. Fue cinco veces presidente (1849-
1853; 1856-1858; 1865-1866; 1868-1874; 1876-
1878) y en cada uno de sus mandatos trató de
anexar la república a Francia, a España y a
los Estados Unidos de América. Un caudillo,
que al igual que Santana, estancó las ideas de
Duarte.
1849-1853
(y cuatro
veces
más)
José Desiderio
Valverde Pérez
Nació en 1822 en Santiago y murió en 1903 en
Santiago. Descendiente de familias con
títulos en América de la nobleza española.
Aunque trabajó para organizar al país, su
líder era Santana y su madre patria, España.
1857-1858
215
Aún así, amó tanto su terruño que después de
pasar decenas de años como hacendado en
Valladolid, regresó a morir en su ciudad
natal, Santiago. Pero jamás le pasó por la
mente el ideal duartiano.
Felipe Benicio
Alfau Bustamante;
Manuel de Regla
Mota;
Domingo Daniel
Pichardo Pro; y,
Benigno Filomeno
de Rojas y Ramos
Fueron presidentes provisionales que no
jugaron un papel preponderante, aunque Benigno
Filomeno Rojas, que había pasado toda su
juventud en Inglaterra y Estados Unidos de
América, era visto por Santana como un
agitador y fue uno de los que colaboraron con
la constitución revolucionaria de 1858. Pero
igual, no se dio cuenta de que la nación
estaba huérfana de nombre.
Durante
los años
en que
Santana y
Báez
dominaban
la
república
José Antonio
Salcedo Ramírez
Nació en 1816 en España y murió fusilado en
1865 en Baní. Fue presidente provisional al
servicio de Pedro Santana.
1856
De mayo a
octubre
Los Buenaventura Báez, Jiménez, Hereaux (Lilís), Cáceres,
Vásquez, mediatizados solamente por pacifistas surgidos del clero
y las bellas artes y letras, mantuvieron la zozobra y la
intranquilidad en el pueblo quisqueyano.
216
Como fue a raíz de la anexión de la república que Duarte dio
a conocer que el nombre apropiado para la nación era Quisqueya,
los presidentes que se turnaron desde entonces para ejecutar los
planes de la república, fueron aún más ciegos que los anteriores,
pues ya tenían el mensaje quisqueyano.
Incluyendo a aquellos que les pasó por la mente el nombre de
Quisqueya, lo expresaron con temor e influenciados por aquellos
que tenían la concepción de que el mismo se refería al pasado
precolombino y no al presente; o, a la opinión que Francisco
López Gómara había clavado en la historia de que el nombre de
Quisqueya fue inventado por Colón, Diego Velázquez y por el
propio Pedro Mártir.
Como ha dicho mucha gente sobre el Proyecto Quisqueya, que
está muy bueno y muy bonito, pero que hay otros asuntos más
importante que resolver en el país, en educación, en la economía,
en la salud, en comercio exterior, etc., parece ser que los que
han gobernado la república han tenido una agenda llena de
problemas sociales, políticos, económicos y de muchas otras
índoles. ¿Cuándo no habrá esos problemas? Esa no es una
excusa válida para olvidarse del nombre de la Patria, fundamental
217
para que el sentimiento patriótico del pueblo contribuya a labrar
su propio destino.
La expresión poética que define este capítulo con más
claridad, es la que escribió Pedro Mir. El que no sienta a la
patria en ese poema, jamás la podrá ver.
El mismo título lo denuncia:
“Si alguien quiere saber cuál es mi patria…”-Pedro Mir
Si alguien quiere saber cuál es mi patriano la busque,no pregunte por ella.
Siga el rastro goteante por el mapay su efigie de patas imperfectas.No pregunte si viene del rocíoo si tiene espirales en las piedraso si tiene sabor ultramarinoo si el clima le huele en primavera.No la busque ni alargue las pupilas.No pregunte por ella.
(¡Tanto arrojo en la lucha irremediabley aún no hay quien lo sepa!¡Tanto acero y fulgor de resistiry aún no hay quien lo vea!)
No, no la busque.Si alguien quiere saber cuál es mi patria,
218
no pregunte por ella.No quiera saber si hay bosques, trinos,penínsulas muchísimas y ajenas,o si hay cuatro cadenas de montañas,todas derechas,o si hay varios destinos de bahíasy todas extranjeras.
Siga el rastro goteando por la brisay allí donde la sombra se presenta,donde el tiempo castiga y desmorona,ya no la busque,no pregunte por ella.Su propia sangre, su órbita querida,su instantáneo chispazo de presencia,su funeral de risa y de sonrisa,su potrero de espaldas indirectas,su puño de silencio en cada boca,su borbotón de ira en cada mueca,sus manos enguatadas en la fábrica ysus pies descalzos en la carretera,las largas cicatrices que le bajancomo antiguos riachuelos, su siniestrafigura de mujerobligada a parircon cada coz que busca su caderapara echar una fila de habitanteslistos para la rueda,todo dirá de pronto dónde existeuna patria moderna.Dónde habrá que buscar y qué preguntase solicita. Porque apenassurge la realidad y se apresura
219
una pregunta, ya está la respuesta.
No, no la busque.Tendría que pelear por ella...
Hemos optado por utilizar el nombre de Quisqueya y su
gentilicio “quisqueyano” (en singular, plural, género masculino o
femenino), porque es un nombre propio y gentilicio
respectivamente, que fueran escogidos por el Padre de la Patria,
Juan Pablo Duarte.
El Himno Nacional de la república dominicana que ocupa las
dos terceras parte oriental de la Isla de Santo Domingo, no fue
algo fortuito o romántico, es basado en la idea de nación de
Duarte y en su mensaje patriótico contra la anexión.
Lo quisiéramos reproducir en cada capítulo, porque ese
mensaje es la llave que estaba sin usarse por ciento cincuenta
años, porque no se sabía qué era lo ella iba a abrir. La usamos
y lo que salió de ese cofre fueron rayos y centellas que
mostraron el escondite donde una luz permanente se hallaba
220
empañada, esperando que su dueño, el pueblo, o algunos de sus
miembros, la limpiasen y la mostraran al mundo.
La actividad social y política desarrollada principalmente
en los Estados de Nueva York y Florida, fue paulatinamente, la
que incidió en que el Proyecto Quisqueya apareciera paralelamente
con el Proyecto Dominicana es la Patria. Las fechas que los
nacionales quisqueyanos celebran en los Estados Unidos son
mayormente relacionadas con Juan Pablo Duarte: su natalicio; el
27 de febrero; y el 16 de agosto. Las otras festividades
creadas, como los “desfiles quisqueyanos (dominicanos)” y el día
de la Virgen de la Altagracia, son también utilizados para
mostrar el patriotismo, donde la bandera nacional es el símbolo
que más se destaca en ellas. También se muestra ese patriotismo
en los festivales bailables, ferias, conciertos y hasta en cada
una de las actividades sociales de clubes, asociaciones y otras
instituciones de quisqueyanos en la diáspora.
221
18. Caudillos y Vende-Patrias.
Durante los próximos cincuenta años de vida independiente,
República Dominicana iba a madurar como nación, primero,
manteniendo a raya a los vecinos haitianos hasta que
aparentemente decidieron desistir en 1855, de sus intentos de
hacer toda la isla suya; y, por otro lado, cuidándose de las
ambiciones de potencias extranjeras, que usaban a criollos de
carnada para conseguir prebendas. Al acecho de toda esta
situación estaba Francia y los Estados Unidos. Al parecer, ya
España había tenido su costosa cuota por poseer la isla y no
estaba interesada a seguir luchando por una preciosa presa que le
sirvió de base para conquistar un continente.
Aunque en otros órdenes, especialmente en lo que concierne a
la economía, la mala administración de los gobernantes de turno
hicieron endeudar tanto al Estado, que expusieron al país a ser
223
vulnerable a intervenciones foráneas. En esta ocasión, los
Estados Unidos de América, debido a empréstitos comerciales y
oficiales que no se pagaban, lograron probar que el país no tenía
capacidad para amortiguar la deuda externa. En 1905 el
presidente Morales Languasco firmó la ley que cedía la
administración de las aduanas a los Estados Unidos de América y
que resultó ser la base para la invasión en 1916.
Los gobiernos dictatoriales y férreos de ese lustro pusieron
a sus enemigos y opositores en actitudes de conspiración o en
muchos casos, el exilio forzado o voluntario para salvaguardar la
vida era el chivo expiatorio de moda.
De nuevo, durante esa época, la emigración salía a Cuba y
Puerto Rico. A Nueva York también llegaban ciudadanos de
República Dominicana, puesto que se convirtió en el puerto
principal de América, como puente para Europa.
Como dijimos anteriormente, el color de nuestra piel y
características fisiológicas eran las que nos distinguían y nos
identificaban como oriundos de la Isla de Santo Domingo, con una
identidad errada, la dominicana. Los demás rasgos culturales
eran los mismos que en toda Hispanoamérica.
224
Andrea Gómez nace en el 1889, hija única de Francisco
Antonio Gómez (quien muriera el mismo día que nació Joaquín
Balaguer, en septiembre 1ro del año 1907), se casa con Ezequiel
Pérez Fernández (primo de Ludovino Fernández) y procrean 9 hijos,
8 de los cuales han hecho vida en la diáspora, en los Estados
Unidos de América, desde los años de la década de los cincuentas,
con su errada identidad dominicana.
Esta nota se narra, porque cuando hablemos de la diáspora en
los Estados Unidos de América nos vamos a referir a las causas de
su formación actual, que muestra que las migraciones de los
llamados, ellos mismos, dominicanos hacia otros países, se debió,
en la mayoría de los casos a persecuciones políticas contra ellos
o sus familiares (y hasta amistades). Una vez en el extranjero,
un patriotismo melancólico y triste les inundaba hasta el alma
cuando escuchaban las notas del himno quisqueyano o veían su
bandera y escudo. Sentían a la Patria a través de su canto como
quisqueyanos, pero no la veían.
Tampoco en el terruño, saturado de mentiras “dominicanas”,
se podía ver a Quisqueya, pero se sentía, gracias a que ese himno
fue calando poco a poco en el corazón del pueblo, aunque los
225
caciques y caudillos de turno, solo se preocuparan del poder que
heredaban o arrebataban a los que lo habían usurpado, para
satisfacer sus apetitos personales o de grupo. Ellos no veían ni
sentían a la patria… ellos eran dueños de la patria y hacían con
ella lo que les convenía.
Estos pandilleros y sus adulones de turno, detenían
cualquier intento de revivir los ideales de Duarte, el que ellos
utilizaban en retóricas extemporáneas, para calmar a los
influenciados por esos ideales.
Aunque, habiendo el congreso aprobado el Himno Nacional en
1898, el Presidente Hereaux utilizaba “La Marsellesa” en los
actos oficiales y nunca llegó a firmar la aprobación del Canto a
la Patria escrito por el Licenciado Emilio Prud’homme y compuesto
por el músico José Reyes.
Pero aunque no se había hecho ley, muchas instituciones
sociales, inclusive del gobierno, deleitaban al pueblo durante
celebraciones patrióticas, con el Himno Quisqueyano. Como algo
inconsciente, se iba este clamor impregnando en los pechos de las
personas, manteniéndose el espíritu de la patria vivo, presente,
226
pero invisible, como si lo hubiesen cubierto con un cristal
empañado.
Las primeras tres décadas del Siglo XX fueron las más
oscuras para la Patria y sin embargo, aunque el brillo del ideal
de Juan Pablo Duarte permanecía opaco dentro de un cristal, los
pocos rayos de luz que salían de vez en cuando del mismo,
mantuvieron a raya a los anexionistas.
Sin embargo, éstos funestos dignatarios se las arreglaron
para desde el mismo primer día del nuevo siglo, comenzar las
negociaciones para dejar que una potencia extranjera pudiera
romper con uno de los sagrados principios patrióticos, y la
dominación extranjera se inicia de nuevo, esta vez, cuando en el
1905 el Presidente Languasco firma una autorización oficial para
que los Estados Unidos de América se haga cargo de las aduanas
del país.
Esa medida no se puso inmediatamente en práctica, porque,
como el Proyecto de Patria Dominicana que se está implementando
ahora, desde hace siete años, no se le exponía al pueblo
abiertamente, por temor a que la chispa patriótica pudiera
227
reactivarse y encender la llama que hubiese hecho cenizas ese
funesto contrato.
Como en esos primeros treinta años la patria se sentía poco,
pero se sentía, en los próximos treinta, se crea un polvorín,
cuyos cartuchos de dinamita empiezan a reventar violentamente en
el año 1949; en el 1959; y finalmente en el año 1961.
Pero con todo y ello, aunque se tenía una visión tenue de la
Patria Quisqueyana de Duarte, que entonces más que nunca se
sentía, sin embargo en la realidad se fue disipando hasta
perderse de vista.
228
19. La Tiranía Sustituyó al Patriotismo
Los Estados Unidos amenazaban desde 1914 con intervenir si
el país no cumplía con los pagos de las deudas que habían
contraído con empresas e instituciones americanas. Desde el año
1905 tenían autorización para intervenir las aduanas, pero su
verdadera intención era dominar la nación y pronto se adueñaron
de las instituciones militares con el propósito de repeler a los
que con las armas se oponían a su presencia.
Algunos de esos guerrilleros que resistieron la invasión
crearon leyendas en el país. Fue el caso de Rafael Enrique
Blanco. Para denigrar a esos patriotas, los americanos y los
gendarmes criollos le dieron el nombre de “gavilleros”, palabra
cuya connotación se refiere a pandilleros que roban al campesino
y viven en los montes.
229
El ejército americano dio tres condecoraciones de “Valor” a
soldados que realizaron acciones “heroicas” en contra de los
gavilleros. Cuentan que un Primer Sargento del cuerpo de
marines, combatían a enemigos atrincherados en Guayacanes el 3 de
julio de 1916, y que bajo el fuego y con siete heridos y un
muerto, el Primer Sargento Winans continuó disparando su arma
hasta que los enemigos abandonaron las trincheras. Otras dos
anécdotas por las cuales soldados fueron condecorados por su
heroísmo en Santo Domingo, las puede encontrar el lector en el
Internet en: http:www.usarmy.com
Las instituciones castrenses fueron organizadas por el
ejército americano, como lo hace hoy con Iraq y Afganistán. Por
ocho largos años permaneció la ocupación de la isla (al
territorio haitiano lo habían ocupado desde 1915).
La formación de la Policía Nacional, dirigida y entrenada
por los interventores americanos, trajo al país consecuencias
buenas y consecuencias malas.
Las buenas fueron que este cuerpo policial controló el
territorio nacional y no permitió que los caudillos regionales
utilizaran sus recursos para contar con grupos armados que
230
utilizaban para ejercer presión a los gobiernos. De esa forma se
fueron “limpiando” los focos de grupos armados que anárquicamente
se desplazaban en la isla.
Las malas consecuencias eran, primero, que daban a Trujillo
una autoridad como nunca antes había tenido criollo alguno.
Santana tuvo poder pagado por su propio peculio y nunca consiguió
un apoyo español incondicional y con independencia, como lo
recibía Trujillo de los americanos.
Una de las armas de defensa más efectiva para un pueblo es
su idioma. Los franceses y los haitianos estuvieron de luna de
miel con la población quisqueyana, hasta que trataron de cambiar
el idioma oficial.
En un país como el nuestro, donde la inmigración de grupos
grandes de personas de diferentes países, han sido traídas con
sus costumbres, es natural que se inserten palabras y frases que
disten del castellano.
Pero en el ambiente profesional y cultural, los escritores
se cuidaban mucho de no caer en un lodazal, como consideraban
eran las décimas de Juan Antonio Alix.
231
Dicen que Trina Moya, la esposa de Horacio Vásquez, fue la
autora del himno a las madres, aunque algunos escritores comentan
que lo hizo con la ayuda de un sacerdote. El Himno a las madres
se oía y se oye todavía, el último domingo de mayo de cada año.
Lo reproducimos acá, con el ánimo de que se siga esa tradición.
“Venid los moradores del campo a la ciudad,
Entonemos un himno de intenso amor filial:
Cantemos a las madres su ternura y su afán
Y su noble atributo de admiración sin par.
Celebremos todos, la fiesta más bella,
La que más conmueve nuestro corazón:
Fiesta meritoria que honramos con ella
A todas las madres de la creación.
Quién como una madre con su dulce encanto
Nos disipa el miedo…nos calma el dolor
Con sólo brindarnos su regazo santo,
Con solo cantarnos baladas de amor.
De ella aprende el niño la sonrisa tierna,
El joven la noble bonificación.
Recuerda el anciano la oración materna
232
Y en su alma florece la resignación.
La influencia de la dominación del gobierno americano en la
isla (completa, pues Haití había sido ocupada dos años antes),
trajo cambios positivos en cuanto al ordenamiento y
administración de los recursos naturales y humanos, sin embargo,
estaba matando el sentir patriótico y la dignidad de un pueblo, y
eso, se reflejaba en la cultura del mismo.
Las celebraciones de fechas patrióticas eran frías y se
aprendió poco a poco a que ese sentimiento por la patria fuera
reemplazado por influencias culturales universales, que si bien
fueron de avance para la clase intelectual y para la oligarquía,
no es menos cierto, que esas influencias atrasaron en gran medida
a la mayor parte de la población, que se embriagaba con ron,
cigarrillo y música, para reprimir las penas de estar perdiendo
su dignidad y honor.
La intervención americana fue más lejos que el simple cobro
de la deuda externa de la República, aunque fue con ese propósito
que “ayudó” a ordenar las instituciones nacionales, especialmente
233
las militares. Estados Unidos empezó a usar sus tropas en el
ámbito latinoamericano después de la primera guerra mundial.
Aunque “oficialmente” la Era de Trujillo se establece desde
su ascenso a la presidencia hasta su muerte el 30 de mayo del
1961, realmente el poder de Trujillo se incuba con la
intervención americana y se inicia cuando esta intervención
termina en 1924.
Ya en 1927 era ascendido por sus dotes de exterminar con los
gavilleros y a los que se alzaban en la manigua en contra del
gobierno. Los militares de la época le llamaban “el jefe” y le
hacían tertulias sociales. La actitud de los clubes sociales a
no aceptarle membrecía al jefe, causó una reacción negativa por
parte de Trujillo en contra de la sociedad.
El 16 de agosto, 1930, se juramentó Trujillo como presidente
constitucional de la república, siendo Brigadier. El ciclón de
San Zenón, de 1930, desbastó la capital y causo miles de
muertes, convirtiéndose en el elemento que acabó con darle
prestigio y renombre nacional a Trujillo.
El alzamiento de contrarios al gobierno era una costumbre
que desde el primer día de la independencia se había generalizado
234
en la política del país. Desiderio Arias, con un grupo de
hombres desafió a Trujillo, quien fue a su encuentro a pedirle
que desistiera de sus intenciones. Desiderio, quien pudo acabar
con Trujillo en ese instante, por honor a la palabra de hombre y
dignidad militar, dejó que se retirara y dos días después
Desiderio caía en enfrentamiento con las tropas bien preparadas
de Trujillo.
A partir de su mandato, muchas personas y familias enteras
comenzaron a salir al extranjero para librarse de la muerte, a lo
que Trujillo consideraba una limpieza.
Los intelectuales del país se sintieron desplazados por el
régimen, que solo daba cabida a los que comulgaban con los planes
de Trujillo. La libertad de idea y pensamiento pronto sufrió
limitaciones que terminarían con suprimirlas por completo.
Dentro de ese estado de cosas, de atraso social y cultural,
se desarrollaba, de manera paralela, un avance en la economía del
país, que sin lugar a dudas, podríamos decir que era la economía
de Trujillo, de su familia y de sus adláteres, pues él se creyó
ser el país mismo.
235
El autor de las letras del Himno Nacional murió el 16 de
julio de 1832. Trujillo notó entonces que el país no tenía un
himno y le informaron que el que escribió Emilio Prud’homme había
sido sometido al Congreso Nacional desde 1898. Trujillo ordenó
al congreso su aprobación y firmó la ley para que el país tuviera
un himno nacional oficial como símbolo patrio. Así, uno de los
planes de Juan Pablo Duarte surgía de manera fortuita y desde
entonces el pueblo disfruta orgullosamente de este canto a la
Patria.
Don Alberto Aybar, el primer piloto que hizo un solo (vuelo
directo) desde Nueva York a Santo Domingo en 1935, estaba como
exiliado en Nueva York, pero al conocer su proeza, Trujillo lo
condecoró. Alberto tuvo que volver a exilarse de nuevo, porque
Trujillo descubrió un pequeño romance con Flor de Oro (primera
hija de Trujillo). Alberto se fue a Nueva York y en el 1939 se
unió como piloto a la Brigada Lincoln que fue a España a combatir
a Franco. Luego se fue a Cuba y se unió a Juan Bosch y al
General Rodríguez para pilotear uno de los aviones de la invasión
a Cayo Confites en el 1949.
236
En el 1937 Trujillo ordenó la “limpieza” de los haitianos en
la república. Trujillo prometió pagar quince millones de dólares
por la matanza de 15,000 haitianos.
Con el propósito de que el país fuera menos mulato, Trujillo
abrió las puertas del país a los españoles que huían de Franco;
y, a turcos y a los judíos que huían de Hitler después del 1939;
y hasta a los chinos que buscaban fortuna en América.
Los intelectuales en el país eran “comprados” si estaban en
contra de Trujillo, de lo contrario, eran eliminados o tenían que
abandonar el país. Allí, con ayuda de las comunidades que se
formaban con otros quisqueyanos, continuaban la lucha contra
Trujillo y muchos de ellos terminaban asesinados por órdenes de
Trujillo en el mismo extranjero.
La diáspora de la República Dominicana se concentró
mayormente en Venezuela, Cuba, Puerto Rico y Nueva York durante
los años treinta hasta la muerte de Trujillo en 1961. Venezuela
brindaba esa facilidad, puesto que el propio presidente de ese
país, Rómulo Betancourt, fue víctima del régimen de Trujillo
cuando vivía y tenía comercio en Santo Domingo. Luego, Trujillo
organizó un atentado que por poco le cuesta la vida a Rómulo
237
Betancourt, entonces Presidente de Venezuela. Esa acción
debilitó mucho al régimen trujillista.
Las tres acciones que más le hicieron mella al tirano
Trujillo, fueron los atentados a Rómulo Betancourt en Venezuela y
a José (Pepe) Figueres en Costa Rica; la invasión del 14 de Junio
de 1959; y, el asesinato de las hermanas Mirabal, triste episodio
que dejará marcada internacionalmente, para siempre a nuestra
patria.
Aunque, lo que le costó la vida a Trujillo directamente, se
supone que fue el haber maltratado a sus amigos íntimos y
denigrarlos como hombres delante de los demás. Dícese que
Trujillo ofendió a Juan Tomás Díaz, asesinó a su hermano y eso
provocó su “ajusticiamiento”.
Muy pocas personas eran permitidas a salir del país sin el
consentimiento de Trujillo, pues los que lo hacían o se asilaban,
se convertían, en su mayoría, enemigos del régimen, que formaban
grupos anti-trujillistas en el extranjero. El PRD se fundó en
Cuba en 1939. En Nueva York, Puerto Rico, Venezuela, Costa Rica
y Panamá, hubo siempre grupos de la “Diáspora” que conspiraban
contra Trujillo.
238
Al pueblo se le debe enseñar que solo Dios es superior a los
hombres; que ningún hombre o mujer puede tener poderes
omnipotentes. El endiosamiento y adulonería infla a los seres
con complejo de inferioridad y los convierte en caudillos y
tiranos de los pueblos y de sus mismos adulones. Esa es una
cultura que debe desaparecer entre los quisqueyanos.
El respeto a las edades, cargos, profesiones, funciones,
hábitos, rangos, filiaciones familiares y entre amigos, debe
enseñarse como obligatoriedad protocolar a la ciudadanía y no
caer en miedo y temor, pues los oportunistas aprovechan esas
debilidades para tomar ventajas.
A las personas mayores tratarlas de Don (Doña), seguido del
primer nombre; o Señor(a), seguido de su(s) apellido(s).
Utilizar los títulos: Ingeniero(a); Doctor(a); Padre; Sor;
Señor(a) Gerente o Administrador(a); Honorable Juez(a),
Presidente(a); General(a); Teniente; Sargento; Almirante;
Querido(a) hermano(a), primo(a), tío(a), abuelo(a); papá o papi;
mamá o mami; Estimado amigo(a). Con respeto, pero sin ser
sumisos, para aprender a ser libres y respetados.
239
En sociedades donde la igualdad ante la sociedad, la ley y
la justicia reside la libertad y dignidad de los individuos, los
cuales, desprovistos de hábitos, son personas simples y comunes.
Hay una anécdota o cuento sobre cuando al Presidente de los
Estados Unidos de América, el General Dwight D. Eisenhower
recibió a Trujillo, quien extiende el brazo y le da un apretón de
mano diciéndole con un gesto de grandeza: -“Generalísimo, Doctor
Rafael Leónidas Trujillo y Molina; Presidente de la República
Dominicana; Benefactor de la Patria; y, Padre de la Patria
Nueva”. A lo que, sencillo y sereno, le contestó el Presidente
Eisenhower: -“Ike”, en español.
Trujillo y Balaguer educan a un pueblo para rendir culto a la
personalidad y para que agradezca lo que ellos, como
benefactores, dan, como si fueran regalos, al pueblo, a sabiendas
que lo que hacían era mantener vivo a todo un pueblo controlado,
que le sirviera a ellos. Las obras, los comercios, las
industrias, la modernización de las fuerzas armadas, las obras de
infraestructura, la limpieza de las ciudades, etc., se hacían
para satisfacer los caprichos del tirano.
240
Todo lo que se hacía, llegaría un momento en que al pueblo
le pertenecerían esos logros, cuando ese pueblo despertara y
reclamara sus derechos. Cuando ese pueblo se diera cuenta que a
quien se debía servir era al mismo pueblo. Que los
administradores y guardianes de sus riquezas (gobierno y
ejército), son puestos y pagados por el pueblo.
Hemos llegado al Siglo XXI y todavía el pueblo vive un
letargo, como mareado todavía por lo que ha pasado, que le es
difícil suponer que tiene una identidad nacional propia, que es
donde reside la fortaleza que necesita para reclamar sus bienes y
derechos; para incursionar en el desarrollo del plan de nación
original de Duarte, aprovechando las instalaciones y obras que
hasta ahora se han hecho para beneficiar tiranos, caudillos,
partidos, corruptos y oportunistas.
Gracias a Dios, en todos estos procesos han estado hijos de
Quisqueya con los ojos abiertos, pero sin un instrumento efectivo
para lograr despertar y organizar al pueblo. Esa etapa, que
todavía es la del ayer, va a pasar muy pronto a la del hoy, con
diferentes resultados.
241
20. Juan Bosch quiso terminar obra de Juan Pablo Duarte
A los pocos meses de la muerte del tirano, Joaquín Balaguer,
que era el títere de turno que ocupaba la presidencia en ese
momento, pidió a Ramfis, el hijo mayor de Trujillo, que saliera
por un tiempo del país para que el pueblo se olvidara del
asesinato en masa que dirigió contra los acusados de la muerte de
su padre. Con la salida de Ramfis y de casi toda la familia
Trujillo, la oposición se destapó y por primera vez tenía la
oportunidad de dirigirse a un pueblo que estaba cegado por la
propaganda trujillista. El propio Balaguer dimitió, se fue a
Puerto Rico y en su lugar nombró un Consejo de Estado, para que
se celebrasen elecciones libres y democráticas.
242
En las elecciones del primero de diciembre del 1962 salió
ganador el Profesor Juan Bosch por el Partido Revolucionario
Dominicano que el fundara en Cuba en el 1939. Es durante el
gobierno del Consejo de Estado y en el gobierno de Bosch, que la
“Diáspora” regresa al país procedente de las naciones que
habíamos mencionado anteriormente.
El deseo de Bosch era que el pueblo se politizara, pero para
hacerlo se necesitaba llegar a al mismo con su idioma, costumbres
y cultura. Había un vacío de sentimientos patrios. La obra de
Duarte estaba en la mente de Bosch y de los que fundaron el
Partido Revolucionario Dominicano. Su himno menciona la
nacionalidad quisqueyana: “…Quisqueyano levanta la frente, mira
el sol que en oriente se asoma….”.
El poema de José Francisco Peña Gómez, “Lloran las Viejas
Campanas”, lo termina con la oración: “Que recojan esas las
manos, las flores de vuestros huertos; y ofrendadlas,
quisqueyanos, en las tumbas de estos muertos”. ¿Cómo no vamos a
decir que Quisqueya es la Patria?
243
Es que la idea de Duarte se siente pero no se ve. Es el de
propósito de este libro el hacer que se vea Quisqueya, el plan de
nación de Juan Pablo Duarte.
El General Elías Wessin y Wessin fundó su Partido
Quisqueyano Demócrata, buscando el patriotismo, buscando a la
Patria, sintiendo latir el pensamiento de Duarte… pero no la vio.
Hoy, al candidato del PRD, Hipólito Mejía, le sacan un
merengue y lo primero que reclama es a Quisqueya... se sigue
sintiendo, pero no la ven.
En el 1996, Leonel Fernández habla sobre el Frente
Patriótico, respondiéndoles a los críticos que no se siente
agraviado cuando escucha las notas del Himno Nacional
“dominicano”. Desde entonces se puede decir que Leonel Fernández
siente a Quisqueya, pero no la ve.
Pero, volvamos al gobierno de Bosch. Hablando de cómo se
desenvolvían los funcionarios del gobierno, podemos decir que lo
que Bosch hacía con la mano, lo desbarataban sus funcionarios con
los pies.
Pero a pesar de las protestas, el pueblo estaba con Bosch.
Sin embargo, estaban sucediendo cambios en el continente
244
americano que no tenían nada que ver con esas protestas, pero sí,
atemorizaba a los remanentes trujillistas y a los poderes
económicos locales y extranjeros, el que se le enseñara política
a un pueblo.
Por eso se produce el golpe de estado en septiembre del
1963.
Después del golpe a Juan Bosch, hay un éxodo de la pequeña
burguesía de la República Dominicana hacia el extranjero,
compuesta por comerciantes, intelectuales y políticos. Esta vez
no se van a Venezuela ni a Cuba. La mayor parte de los que
salen, van a Puerto Rico y a Nueva York; algunos a España y
Francia.
Dos de las tías de Checo ya residían en California, una de
ellas casada con uno de los jóvenes que vinieron en la invasión
del 14 de junio del 1959. En Nueva York, estaba casi toda su
familia de Cayetano Germosén, su tía abuela Selma, con casi todos
sus hijos, entre los cuales, uno que se distinguió como político
y comerciante americano y luego fue Cónsul en Nueva York en el
último de los gobiernos de Balaguer. Uno de esos hijos el
Capitán del Ejército, se mantenía residiendo en el país y tuvo
245
una participación importante entre los militares
constitucionalistas, que componía parte del grupo de militares
que abogaban por que fuera Balaguer el retornara el poder después
de la guerra.
En el país, el Triunvirato era un desastre político, donde
se volvió a la época de “quítate tú, pa’ ponerme yo”. Los
militares estaban incontrolables y el desorden institucional
primaba por doquier.
Esto dio pié a que la juventud se revelara contra el sistema
“democrático” que no era respetado ni por los militares ni por la
oligarquía de República Dominicana. Manuel Aurelio (Manolo)
Tavárez Justo, líder del Movimiento Revolucionario 14 de Junio,
amenazó con tomar las escarpadas montañas para liberar el país y
cumplió su promesa, seguido por un grupo limitado de hombres.
Fue aplastado en pocas semanas y la mayoría de los insurgentes
muertos, incluyendo el propio Tavárez Justo.
246
Juan Bosch continuó escribiendo, ya no cuentos, sino sus
tesis sobre una realidad que se vivía no solo en la República,
sino en el mundo entero. Pero su mente estaba centrada en cómo
se lograría completar la obra de Juan Pablo Duarte en su nación.
Tan convencido estaba Bosch de que el pueblo era
“dominicano”, que quizás por eso le fue difícil descifrar o darse
cuenta de que existía ese error de identidad.
Las prioridades en el plan de Bosch eran casi las mismas de
las que tenía Juan Pablo Duarte en su proyecto de nación, con la
diferencia de cien años.
Por no haber hallado Bosch la llave que abriría el cofre con
los planos e instrucciones para seguir la obra de Duarte, no se
puede decir que Bosch no era duartiano. Al contrario, no hubo en
247
esa época persona que recordara más a Duarte que Bosch. Tanto
así, que parece ser que esa semejanza de Bosch con las ideas de
Duarte, hizo que el mismo Balaguer escribiera una obra sobre el
Padre de la Patria.
El polvorín de la libertad estaba presto a estallar en
cualquier momento y aunque una gran parte del pueblo estaba de
nuevo sintiendo a la patria latir muy fuerte en su pecho, la
verdad era que verla resultaba cada vez más difícil con el
empañete que tenía (y aún tiene) de “dominicana”.
Ni siguiera la bandera que se usó para la fundación del
Movimiento Revolucionario Catorce de Junio (MR 1J4), fue
considerada la “Q” de Quisqueya que tenía, que al volver a la luz
pública fue eliminada de la bandera por razones que hoy no
comprendemos.
248
La “Q” de Quisqueya en la bandera del 1J4, desaparece
misteriosamente cuando el movimiento es convertido en partido
político.
249
Manolo inspiró a la juventud y despertó el patriotismo que
se había convertido en adulación a Trujillo, aunque éste no pudo,
o no tuvo idea, o no le dieron ideas, para cambiar hasta los
símbolos patrios.
Juan Bosch estuvo acercándose a las ideas de Duarte más que
todos los demás líderes después de la muerte de Trujillo, con una
política eminentemente criolla, sin visos de injerencias
extranjeras, analizada desde las más avanzadas teorías política,
económica y social.
Basta con citar algunos de sus pensamientos:
“Nuestra aspiración es que un día, cuando los niños que están empezando a
hablar sean hombres viejos y de nosotros no quede si no una cruz sobre una
tumba, esos viejos les digan a sus hijos que el compañero Juan vivió y murió
pensando cada hora de cada día en servir a su pueblo”
Compartimos varios años con el Profesor Bosch y podemos
reafirmar lo verdadera y certera de esa cita. Otra de las citas
que fueron expuestas en la dedicación que se le hiciera durante
la Feria del Libro en Santo Domingo en el 2007, fue la siguiente:
“El líder es aquel que expresa lo que el pueblo piensa y siente pero no puede
expresar; y si es así, no hay ni puede haber líder sino hay una parte del pueblo
250
que comparta lo que él piensa y siente, y en consecuencia, los partidarios y el o
los líderes, son igualmente importantes en la formación de un partido; unos no
tendrían existencia social sin los otros”.
La similitud del pensamiento de Bosch al de Duarte y otras
características personales en cuanto a la moral, honradez y
servicio a la patria, lo coloca tan cerca del Padre de la Patria,
como a los mejores y más consecuentes trinitarios y seguidores.
Sin embargo, quizás como muchos de esos trinitarios y seguidores,
Bosch no llegó a ver a la Quisqueya de Duarte.
Y si el Profesor Juan Bosch no pudo dar con Quisqueya, fue
porque tenía muy aferrada la idea de la dominicanidad, imposible
de arrancársela de arriba, pese a su educación como autodidacta.
Aunque llegó a conocer mejor que nadie el trabajo de Eugenio
María de Hostos, ninguno de ellos, ni Bosch ni Hostos, lograron
entender lo que faltaba para completar el plan de nación de Juan
Pablo Duarte y que consistía en esa identidad nacional
quisqueyana.
EL GOLPE DE ESTADO A BOSCH
251
Al pueblo dominicano le arrebataron la conquista de la
democracia el 24 de septiembre de 1963. En todo el trayecto de
su historia republicana el pueblo dominicano ha estado a la
merced de ambiciosos que apegados a poderes extranjeros conspiran
constantemente contra su soberanía e independencia. Solo que
esta vez fue muy diferente por diversas razones y por primera vez
la voz del pueblo se deja oír más allá de sus horizontes.
PRIMERA RAZON:
El pueblo quisqueyano acababa de salir inesperadamente de
una dictadura en la que sus hombres y mujeres de hasta cuarenta
años no conocían otra vida social que no fuera la enseñada por
los intelectuales trujillistas. En las aulas, los estudiantes
aprendían cómo ser buenos ciudadanos leyendo el folleto de
educación cívica, que dicen haber sido escrito por la primera
dama, María Martínez de Trujillo; y el libro de composición
gramatical escrito por Joaquín Balaguer. El país fue amurallado
contra la cultura, viniera ésta por ondas, escritos o mensajes
desde el extranjero. Solamente se aprendía a venerar al tirano y
a sus obras.
SEGUNDA RAZON:
252
Por haber sido una conquista fácil (dos años después del
ajusticiamiento de Trujillo), el pueblo no se había preparado
para defender la patria del aparato represivo y regresivo que
quedó intacto y que de forma maquiavélica dejó en posición
Joaquín Balaguer, quien saliera del país para preparar su regreso
contando con el reagrupamiento de los militares trujillistas, los
testaferros su Partido Dominicano y el apoyo del gobierno
americano que controlaba muchas de las empresas del país. El
gobierno del Profesor Juan Bosch tenía el respaldo del pueblo,
mas, el pueblo no tenía el poder.
TERCERA RAZON:
En aquellos momentos, los hechos históricos no dependían ya
de los caudillos. La correlación de fuerzas en el mundo había
estado cambiando. El triunfo de la revolución cubana provocó un
cambio en la política continental del gobierno americano.
Contradictoria en sí mismo, el cambio contenía tres variantes: 1)
Fin de política de apoyar manos duras en América Latina
(dictaduras militares); 2) Uso de esas fuerzas militares para
combatir a lo que fuera o pareciera comunismo (en realidad a lo
que pudiera ser un voto libre en las Naciones Unidas) y, 3)
253
Apoyo, asistencia con dinero y con la fuerza, a sectores civiles
que les fueran incondicionales. Ya para esa época existían los
grupos paramilitares conocidos como combatientes por la libertad
(“Freedom Fighters”), muchos de ellos controlados por la CIA (Agencia
Central de Inteligencia); otros, incontrolables o con cierta
independencia de acción. Además, estaba a la orden del día el
conflicto con Vietnam, que iban a influenciar las acciones del
gobierno americano en detener la epopeya más cercana al ideal de
Duarte.
CUARTA RAZON:
La trayectoria del gobierno del Profesor Juan Bosch estaba
llevando un mensaje a la América Latina y al mundo de que un
sistema democrático era posible para países pequeños y
subdesarrollados que les iba a permitir ser soberanos y
respetados en el conglomerado de naciones en globo terráqueo.
Una de las medidas en ese sentido era el librarse de deudas
externas, que constituyen el punto más débil de la soberanía e
independencia de un pueblo. Allende gana en Chile y el miedo se
apodera de los poderosos que hasta entonces se enriquecían bajo
el amparo de gobiernos que les servían.
254
Otras razones pueden ser tomadas en cuenta. Las que
menciono fueron suficientes. El pueblo quisqueyano no pudo
defenderse y se tuvo que dejar arrebatar la primera conquista
democrática desde 1876.
LOS MILITARES
A Trujillo lo acribillaron a balazos sus propios amigos
íntimos y relacionados. Las razones que tuvieron para hacerlo no
han sido puestas en claro, primero, porque la mayoría de ellos
murieron asesinados por Ramfis Trujillo, y los que quedaron
fueron dos altos militares que han sido privilegiados y premiados
por todos los gobiernos. Intocables y héroes para algunos, y uno
de ellos sospechoso de ser el autor intelectual de la muerte de
las hermanas Mirabal, puesto que se utilizó para el crimen un
vehículo de su propiedad o asignado a él.
Pero el derrocamiento del gobierno de Bosch sucedió en un
momento en que ya la muralla para detener informaciones sobre lo
que sucedía en el mundo exterior se había derrumbado
completamente. La joven oficialía militar no estuvo exenta de
esta influencia.
255
Con temor a que focos guerrilleros en América Latina
siguieran el ejemplo de Cuba, los Estados Unidos asistieron a los
ejércitos de la zona a entrenarse para contrarrestar estos focos.
La joven oficialidad de éstos ejércitos serían los utilizados
para tales fines, debiendo ellos estudiar manuales guerrilleros.
El método de guerra de guerrillas fue románticamente
adoptado por los dirigentes que consideraban que cambios
radicales eran necesarios para liberar a sus pueblos y conquistar
su soberanía. En 1964, Manuel Aurelio Tavárez Justo (Manolo),
líder del Movimiento Revolucionario 14 de Junio (MR1J4), se
levanta en armas con un reducido grupo de guerrilleros en las
lomas de Las Manaclas, manifestando que demandaba la vuelta a la
constitucionalidad.
Los jóvenes oficiales de las fuerzas especiales con base en
San Isidro fueron los encargados de enfrentar a las guerrillas.
Manolo Tavárez perdió la vida junto a otros guerrilleros y los
demás focos fueron hechos prisioneros. El Capitán Miguel Ángel
Calderón Cepeda era uno de esos jóvenes oficiales que dirigieron
las operaciones militares. Este militar y otros jóvenes habían
256
escuchado las limitadas arengas que le ofreciera Bosch al
Ejército Nacional mientras era presidente de la república.
El contacto con las corrientes políticas revolucionarias de
la época y con los hombres a quienes hubo de combatir, incidieron
en la formación del nuevo militar latinoamericano. La pregunta
que se hacían ellos mismos eran, entre otras, ¿Qué defendemos? ¿A
quiénes defendemos? ¿Por qué los defendemos? ¿De quién y de qué
los defendemos? ¿Cuál es nuestro rol y nuestro deber
constitucional?
Esas preguntas se convirtieron en agentes subversivos dentro
de las filas castrenses. Abril de 1965 no fue fortuito. Ante el
inminente reclamo popular de que se restableciera el gobierno
constitucional del Profesor Juan Bosch, los sectores trujillistas
desplazados se aliaron de nuevo con Balaguer en el exilio y se
unieron al descontento de los oficiales jóvenes con el propósito
de ser ellos los cabecillas de un intento de golpe de estado,
pero para poner a Joaquín Balaguer en el poder, no a Juan Bosch.
Los hermanos coroneles Giovanni y Juan Gutiérrez, el Capitán
Pericles Almánzar, entre otros, tenían esa misión. Pero los
acontecimientos se dieron de manera sorpresiva y sucedió algo
257
inesperado para ellos: los militares jóvenes que complotaban y
pedían el regreso de Bosch fueron acorralados, por haberse
descubierto sus planes a destiempo, hubieron de actuar
súbitamente y la única garantía que ellos tenían de no fracasar
era armando a la población civil para que los respaldaran y eso
hicieron. El pueblo había perdido la esperanzas de una
sublevación armada civil por el ejemplo del fracaso del MR 1J4,
pero los partidos principales estaban enlazados con los militares
conspiradores. El Sargento Ramón Peña Taveras apresó a la plana
mayor del ejército que se encontraba en Transportación en horas
de la mañana del 24 de abril de 1965.
258
Como la mayoría de ciudadanos de República Dominicana que
tuvieron que asilarse de manera voluntaria o involuntaria, el
personaje que hemos creado en este Capítulo, tuvo que pasar gran
parte de su vida conociendo muchos países alrededor del mundo,
262
sin dejar de pensar en la patria y adquiriendo con ideas que
pudieran mejorar la situación general de Quisqueya, su pueblo y
de su diáspora, según él mismo afirmara. A partir del año 1945,
aparecerán algunos rasgos biográficos de este personaje.
Segmentos de la actividad juvenil de Checo de La Vega,
mientras estuvo en suelo quisqueyano, están narradas en escritos
separados que datan de su niñez en su pueblo natal (La Vega, en
la región del Cibao, Quisqueya), del que salió a la edad de 7
años, aunque muchas de las vacaciones escolares las pasaba en ese
pueblo natal. Durante su vida estudiantil primaria estrenó las
nuevas instalaciones de talleres en la escuela elemental
República Dominicana, en Santo Domingo (1953-1956); en el período
intermedio, en el Liceo Argentina, donde empezó a tener problemas
a la edad de once años, con represiones trujillistas, cuando uno
dos hermanos compañeros de aula, le dijo al Profesor Pérez
Fermín, alias Tuntún, que él había dibujado a Trujillo como
payaso, eso le costó una pela que su papá le dio delante del
director y una semana de suspensión, además de cero en conducta
por ese primer período (1956-1958); durante el bachillerato en la
normal, llamada Liceo Presidente Trujillo, hasta 1961 y Liceo
263
Juan Pablo Duarte después, el director, junto a dos agentes
secretos, torturaron a los tres que estaban en el aula con un
juego de acusaciones de que los otros habían dicho que él había
dibujado la hoz y el martillo en el pizarrón del aula y
viceversa, cuando interrogaban a cada uno de los otros (1958-
1962); después de la muerte de Trujillo, fue “cívico” por corto
tiempo, o sea, miembro de la Unión Cívica Nacional, hasta que se
abrió el local del Movimiento Revolucionario Catorce de Junio,
también en la calle El Conde, al cual perteneció hasta que salió
del país en 1966. En ese movimiento, militó como cuadro de
células barriales; en el Buró Obrero, como empleado en el Banco
de Reservas; en la JECAJU junto a Orlando Martínez, Miguel Cocco,
Ramón Tejeda, Tomás Ceferino Abreu y otros, en la Escuela de
Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
(1963-1966); participó en acciones urbanas de soporte al
levantamiento de Manolo Tavárez Justo en las Manaclas, donde por
poco se va con Oscar Cabral para Nagua, para desde allí unirse a
las guerrillas; también tuvo problemas con una orden directa que
dio un dirigente, que luego formó su propio partido.
264
Es posible que Checo no sufriera en su juventud las peores
torturas que sufrieron otros opositores al régimen de Trujillo,
que se pueden apreciar en una película que se titula “Trópico de
Sangre”; pero durante la etapa golpista de 1963-1964, fue
apresado en varias ocasiones por los “Fantasmas” que le conocían,
entre ellos Vanderlinder, solo por asunto de sospecha; y, en una
ocasión acusado de participar en la quema de un vehículo del
embajador americano John Barlow Martin, sin que eso fuera verdad,
pues regresaba de la escuela superior a su casa, muy fuera del
área de los acontecimientos.
Está narrada en ese Capítulo V su participación en la
guerra de abril como uno de los jefes de grupos del Comando B-3,
comandado por Norge Botello, donde compartió con Jacques Viau,
Diómedes Mercedes, Jimmy Durán, Blanco Peña, Ángel Muñiz, Pedro
Bonilla y otros, en la estrategia y defensa del territorio en
Villa Francisca.
Luego cuenta sobre las vicisitudes de la post-guerra durante
un año, en las que el Presidente Joaquín Balaguer permitía las
acciones de “Los Incontrolables”, que le obligaron forzosamente a
un asilo involuntario, después de haber salvado la vida de una
265
segura ejecución, estilo paredón, en el viejo aeropuerto General
Andrews, junto a su amigo, René, que nunca ha dejado de residir
en el país hasta el presente.
El ulterior propósito es que el lector pueda ver lo que
narra Checo de La Vega, y pueda medir o comparar, aunque sea de
manera remota, la similitud de la vida que pudo llevar Juan Pablo
Duarte, quien vivió más tiempo fuera, que en su terruño querido.
No se le va a poner “comillas” a estos relatos, lo que a
veces el personaje se confundirá con el autor de este libro, lo
que no es simple coincidencia.
266
21. La Guerra Constitucionalista de 1965
El 24 de abril del 1965, sábado, checo estaba con seis
empleados del Banco de Reservas de la República Dominicana
haciendo efectivo los cheques de los militares en el recinto de
268
la Base de San Isidro. Era ya la una de la tarde, cuando se
habían cerrado las cajas y se suponía que los transportaran de
inmediato a la ciudad. Pasaron 20 minutos y el oficial de banco
que iba con ellos, el Sr. Andújar, exigió a los oficiales que se
buscara vehículo y escolta para llevarlos. Media hora después,
casi a las dos de la tarde, se apareció un autobús con dos
guardias armados como escolta y el chofer. Cuando llegaron a la
calle Isabel la Católica, frente al banco, los guardias
desmontaron a los cajeros y se fueron sin ni siquiera entrarlos
al banco.
Una vez adentro, los demás empleados de cambio que aún
estaban en el banco porque estaban cuadrando los cheques del
gobierno, preguntaron que qué vieron en el camino. Al contestar
que nada, contaron que se había dado un golpe de estado en la
mañana y que había problemas en las fortalezas militares.
Efectivamente, poco después de haber salido del banco, checo
se encontró con un grupo de militares acompañados de civiles
bajando por la calle Jacinto de la Concha con calle Ravelo. Eran
Caamaño, LaChapelle y otros militares, rodeados por una gran
multitud de civiles que portaban machetes, palos y escopetas.
269
Checo se unió inmediatamente al grupo, que bajo hasta la Avenida
Mella y se paró frente a la Puerta del Conde en el parque
independencia, donde se hicieron varias proclamaciones. La
policía que estaba rodeando la manifestación no hizo
absolutamente ningún intento de dispersarla, aunque se mostró
celosa y luego estos policías se retiraron por órdenes superiores
y fueron acuartelados.
Así empezó en el seno del pueblo la revuelta armada
constitucionalista. El golpe que los militares dieron en la
mañana, cuando el Sargento Peña Taveras hizo preso al Estado
Mayor de las Fuerzas Armadas, iba a ser aplastado por los
generales de San Isidro si no hubiese sido por el apoyo que estos
militares recabaron del pueblo.
El ataque de las fuerzas apostadas en San Isidro fue
rechazado en la cabeza del puente Duarte, donde murieron cientos
de soldados y gente del pueblo producto de los bombardeos de los
aviones y los proyectiles de los cañones de los tanques de
guerra.
Ya el pueblo y los militares constitucionalistas preparaban
la ofensiva hacia San Isidro, teniendo ya la ciudad capital bajo
270
control, cuando portaviones se aproximaron al puerto de Santo
Domingo y aviones y helicópteros empezaron a sobrevolar sobre la
ciudad, anunciando que la OEA (Organización de los Estados
Americanos) estaba enviando una fuerza de paz para terminar el
conflicto, para evacuar y salvar las vidas de los ciudadanos
americanos.
El conflicto armando entre los constitucionalistas y los
militares de San Isidro terminó con el cordón que impusieron la
“Fuerza Interamericana de Paz” de la OEA (Organización de Estados
Americanos), que arrinconaron a los constitucionalistas en Ciudad
Nueva, dejando huérfanos a los combatientes civiles que estaban
con las armas, pero sin dirección, en la parte alta de la ciudad.
Con la complicidad de los invasores, fueron aniquilados esos
combatientes y miles de jóvenes, en pocos días, en lo que se
llamó “Operación Limpieza” de CEFA (Centro de Enseñanzas de las
Fuerzas Armadas) combinada con otras ramas de las Fuerzas
Armadas.
Los episodios que durante este tiempo de la ocupación
militar extranjera y la resistencia que ofrecieron los
271
constitucionalistas a las agresiones y asedios, han sido
relatados por muchos de sus protagonistas.
Checo cuenta su propia experiencia y narra hechos que
sucedieron a su derredor, los cuales se fueron desenvolviendo de
forma natural, influenciados o no, por las políticas que los
líderes de los bandos nacionales y por las que los bandos
internacionales estuvieran planeando o ejecutando.
Sin comentarios (Foto fue tomada por Juan Pérez Terrero en 1965)
272
Sábado, 24 de abril, 1965
A eso de las 10 de la mañana, salieron, en un autobús del
CEFA (Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas) hacia la base
aérea de San Isidro, 8 empleados del Banco de Reservas que está
en la Isabel la Católica. Para checo, era la primera vez que iba
de cajero a cambiar los cheques que reciben los días 25 de cada
mes los miembros de las fuerzas armadas y la policía, pero por
ser domingo el 25, nos enviaron el sábado 24. Se rumoraba que
ese día iban a haber cambios importantes en las fuerzas armadas.
273
Llegaron, y alrededor de la una, pasado el meridiano,
cerraron las cajas y se disponían a salir, cuando fueron
informados que no había transporte para regresar a la Capital.
Después de una larga hora de protestas les fue cedido un autobús,
pero sin escolta. El encargado de los cajeros rechazó la oferta
y media hora más tarde resolvieron lo de la escolta y salieron.
Al llegar al banco encontraron la situación tensa. Checo
era miembro del comité del buró obrero del 14 de Junio dentro del
banco y le informaron que hubo un golpe de estado en la mañana,
pero que había sido aplacado. Sin embargo, había la posibilidad
de que otros cuarteles se hayan sublevado y que no estaba del
todo controlado. Salió del banco a eso de las 4 de la tarde y en
camino a la casa los rumores se multiplicaban por doquier.
Ya llegando a la casa, Radio Comercial comenzó a dar
detalles del alzamiento de los militares, informando que los
cabecillas de la sublevación estaban entrando al centro de la
ciudad seguidas por multitudes de civiles. Checo se fue a la
calle y efectivamente, a eso de las 5:15pm venían bajando por la
Jacinto de la Concha entre Ravelo y Félix María Ruiz (hoy Avenida
México) el Capitán LaChapelle Díaz y otros oficiales acompañados
274
de enlistados y una multitud de cientos de civiles, muchos
empuñando armas de fuego, armas blancas y otros objetos.
Checo se unió a la multitud, que siguió bajando por la calle
José Reyes, dobló a la derecha en la Avenida Mella y no se detuvo
hasta llegar frente al baluarte. Ya frente al Altar de la
Patria, en el parque Independencia, la muchedumbre, rodeada ahora
por efectivos de la Policía Nacional, gritaba “Constitución del
63” “Constitución del 63”. Los altos militares estaban
conversando con los oficiales de la policía, a los cuales le
pidieron que se retiraran a los cuarteles que ellos tenían el
control de la ciudad y que no querían usar la fuerza contra sus
hermanos. Los policías se retiraron. Las emisoras de radio de
la ciudad se hicieron eco de lo que estaba sucediendo y una de
las principales órdenes que se oyó allí de parte de los
militares, fue la de dirigirse a Radio Santo Domingo
inmediatamente para retomar la estación de radio y televisión.
Algunos de los destacamentos de la Policía Nacional fueron
asaltados por civiles. Los vehículos celulares de esos
destacamentos fueron pintados con letreros con la palabra
“PUEBLO” con pintura blanca. La gente en todos los barrios se
275
lanzó a las calles y se escuchaban disparos por toda la ciudad,
mayormente al aire.
Toda la madrugada del 25 la población vivió momentos de
angustia debido a que se escuchaban las voces de la rebelión por
momentos y por momentos las voces de los miembros del gobierno de
facto.
Los Héroes y Mártires
En horas de la mañana el 25 de abril, tropas del CEFA se
acercaban al puente Duarte. Los soldados sublevados se apostaron
en la cabeza del puente y miles de civiles le acompañaban
sosteniendo cócteles molotov y armas de bajo calibre para
resistir a los tanques de guerra que se disponían a cruzar.
Durante toda la mañana la batalla del puente fue la más cruel y
276
desigual batalla de la guerra de abril. En ella murieron cientos
de personas. Los dos tanques que lograron cruzar fueron tomados
por el pueblo, uno de ellos quedó inutilizado. El otro, después
de haber sido usado en algunos ataques y contra los brasileños,
fue inutilizado por los marines el 15 de junio en la calle
Caracas esquina Enriquillo.
En la Fortaleza Ozama estaban acuartelados los miembros de
las fuerzas especiales de la Policía Nacional, Los Cascos
Blancos. Estos, apertrechados, hacían disparos a los que pasaban
por el lugar, dando motivo para que se planeara, con el tanque,
bazucas y otras armas de alto calibre, el asalto a la fortaleza.
Después de tres horas de intenso fuego de ambos lados, se logró
abrir el portón y civiles y militares penetraron en la fortaleza
apresando a los policías que se encontraban allí. Otros habían
escapado por detrás, lanzándose a la ría Ozama para cruzar a
Villa Duarte. Otros, se rindieron y fueron llevados en calidad
de prisioneros de guerra al Instituto de Señoritas Salomé Ureña.
Los héroes que se mencionan en los periódicos, revistas y
libros que hablan de este período clave de nuestra historia, son
protagonistas sin duda algunas. Los que se van a mencionar,
277
quizás por jerarquía política, extracto social, humildad y
patriotismo, no han lucido como tal en la historia, según Checo
de La Vega, quien hace los relatos, aunque sabemos que José
Francisco Peña Gómez inmortalizó a muchos en “Lloran Las Viejas
Campanas” y en “Hitos de la Revolución”, dos composiciones
grabadas.
LOS CIVILES
(algunos aparecen con apodos solamente).
Juan Peralta (Juanchi) -artillero de la ametralladora calibre
30mm y luego de la 50mm unidad movil.
Le vimos defender la calle Ravelo deteniendo al enemigo en
las intercepciones con la calle Jacinto de la Concha y con la
Avenida Duarte operando una ametralladora calibre 30 milímetro de
cinta, con trípode. Después del 16 de junio el arma fue cedida a
los que intentaron llevar a cabo el proyecto de San Francisco de
Macorís y Nagua. “Juanchi” como le decimos, se hizo entonces
cargo de la única ametralladora calibre 50mm del comando B-3, que
fue montada en el Jeep blindado con planchas de acero, hasta que
terminó la contienda. La última vez que supimos de él, vivía en
278
Corona, Queens, y se desempeñaba como un prestigioso mecánico de
autos y camiones.
Manuel García (el “español”)
Durante el mes de mayo de 1965, los soldados de la OEA
ocuparon el Centro Obrero frente al Parque Duarte, asediando las
postas del Comando B-3. “El Español” con ayuda de varios de
nosotros dentro del parque, y con la ametralladora 30 apostada en
el teatro Atenas, hicimos salir de allí antes de que se
acomodaran. En horas de la madrugada con el sol naciente,
tratando de sacar la ametralladora calibre 30mm del Atenas,
fuimos atacados desde la calle Vicente Noble con morteros,
granadas lanzadas con fusiles y proyectiles de alto calibre,
hiriendo a Fontana en un brazo y al boxeador Kid Paredes
levemente en el brazo y la pierna derecha. Pudimos salir gracias
al apoyo del español y del Cacique (Pedro Pablo Reyes) que
dispararon sin temor al lugar desde donde venía el ataque.
Salimos de allí de frente en el jeep del comando, hasta la calle
José Martí, donde doblamos a la derecha y nos libramos del fuego
enemigo, habiendo recibido el vehículo varios impactos de
279
proyectiles, tres de ellos directamente derritiendo el duro
plástico del volante. Manejábamos el Jeep tirado en el piso y
guiándonos por la acera del parque Enriquillo.
Jacques Viau Renault (Poeta haitiano y sub-comandante del Comando
B-3)
Jacques era el coordinador de la defensa del área.
Posiblemente el responsable de que el enemigo no haya tomado el
edificio que servía de estado mayor y del área defendida por el
Comando B-3, cuando los ataques del 15 y 16 de junio. Había
instalado cuatro cartuchos de dinamita en una zanja frente al
edificio (antigua escuela Arzobispo Valera y propiedad de la
sucesión Andrickson en la bajada de la calle Jacinto de la Concha
a la sur de la calle Ravelo). Un mortero lanzado por el enemigo
le destrozó las piernas el 15 de junio y 10 días después
expiraba. Nos dejó en poemas las lamentaciones del hombre
oprimido de la época en su “Permanencia del Llanto” obra que
luego publicara su amigo Juan José Ayuso.
“Ya no es necesario atar al hombre para
matarlo….”
280
Jacques era hijo de Vincent Viau, un exilado haitiano que
fue candidato a la presidencia de Haití en contra de “Papa Doc”
François Duvalier. Vincent fue nuestro profesor de francés en el
segundo curso de la normal en el Liceo Juan Pablo Duarte de la
capital. Su hijo Clement Viau era compañero de curso y de aula,
con quien seguimos con una buena amistad y unido en asuntos de
negocios en la diáspora en Nueva York.
Poemas inéditos de Jacques se perdieron al incendiarse la
oficina donde nosotros manteníamos los manuscritos que él nos
dictaba y escribíamos en la maquinilla eléctrica del comando.
Teníamos electricidad, pues la planta central de la Compañía
Dominicana de Electricidad (CDE) estaba en la zona
constitucionalista.
Siempre vimos a Jacques tomar con seriedad cada aspecto de
la guerra y su preocupación por la disciplina y firmeza de los
combatientes. Amaba a Haití y era su esperanza que las dos
naciones pudieran vivir en paz y armonía. Era un haitiano
duartiano, como deberán ser los que resuelvan los conflictos
entre Quisqueya y Haití.
281
(“Batata”):
Su nombre debe estar escrito en algún lugar en los archivos.
Norge Botello debió tenerlo. No se le había hecho carnet del
comando B-3. Batata murió disparándole frente a frente al
enemigo. Cuando Híter Aristy recogió el fusil FALN que usaba
Batata, ya no tenía parque. Batata no pertenecía al B-3. Era
del grupo denominado “los Rolistas” que comandaba Jaime Cruz en
San Carlos. En esos días estaba molesto con sus compañeros de
comando y estaba pidiéndole a Norge que le aceptara en el Comando
B-3. Cuando comenzaron los disparos en la mañana del 15, a eso
de las once de la mañana, llegaron refuerzos de los comandos de
San Miguel y de San Antón. También se presentó Batata. Después
que fueron heridos Pedro Bonilla y Jacques Viau, se pudo observar
que el enemigo había logrado controlar la Vicente Noble, lo que
daba pensar que los combatientes del Comando POASI habían sido
derrotados o habían desertado. Lo segundo fue lo que sucedió.
Pedro Cadena había muerto combatiendo anteriormente defendiendo
esa área. La lluvia de balas que cruzaba por toda la Félix María
Ruiz era una amenaza para el cruceteo que tenían los integrantes
del comando y los civiles que buscaban refugio. Batata logró
282
aminorar el asedio que tenían, disparando desde la esquina
formada con la calle Tomás de la Concha, pero cuando menos lo
esperaba, se quedó sin municiones, lo que aprovecharon para con
una sola bala explosiva disparada por un franco tirador desde la
Vicente Noble, que le penetró medio a medio al pecho, con un
pequeño e insignificante orificio de entrada, pero que al
penetrar y explotara, dejo un desastroso boquete en la espalda de
este valiente quisqueyano.
David Lorenzo Fernández
Hijo del chinero que se paraba en la Avenida Mella con José
Reyes, David era un joven esbelto de unos 6 pies y pelo largo
castaño, de nariz aguilucha. Pertenecía al grupo que yo
comandaba y hacíamos postas a todo lo largo de la bajada de la
Jacinto de la Concha, incluyendo el Centro de Detallistas. En
una ocasión cuando el enemigo destruyo la posta de una avanzada
que estaba compuesta, entre otros, por los hermanos Benjamín y
Emilio (Ñañán) Wynns, Manolo y Papi, acudimos al socorro de esta
avanzada y en uno de los cruces de la calle fui impactado por un
proyectil en la cabeza que produjo un chorro de sangre que manchó
283
de rojo la franela blanca de manguita que tenía puesta. La
cantidad de sangre que brotó por el orificio producido por el
proyectil provocó que me desmayara. David me arrastró por el
callejón (entre la calle Caracas y Ravelo) y al ver que yo no
reaccionaba se apresuró a dar la noticia en el comando de que yo
había caído. Mi padre, que oyó el rumor, le quitó una
ametralladora a uno de los combatientes y se disponía a
enfrentarse cara a cara al enemigo que “le mató” a su hijo. Lo
pudieron contener y en pocos minutos me fueron a recoger. Ya yo
estaba de pié y me había refrescado con agua de un grifo que
había en el patio. Una semana después, a eso de las 5 de la
mañana, David hizo varios disparos al aire con la intención de
despertar a los combatientes que hacían postas y que iban a ser
reemplazados. Desde la Vicente Noble un franco tirador le
perforó la frente y el pecho, cayendo David sin vida en la
esquina noroeste de la intercepción de las calles Ravelo y
Jacinto de la Concha. Un combatiente, Teudo, fue a socorrerle y
tuvo que escudarse en el edificio porque el franco tirador
continuaba disparando. Dos de nosotros nos apresuramos y tirados
en el pavimento descargamos ráfagas para lograr que Teudo pudiera
284
arrastrar el cuerpo sin vida de David a un lugar seguro y fuera
de la línea de fuego.
Oscar Santana –Comando del Mercado Modelo-Comandante
Líder juvenil del 14 de Junio, destacándose en los micros
mítines que se organizaron durante el triunvirato. Durante la
guerra de abril mantuvo en alto la moral del comando de la
Avenida Mella, encargándose de salvaguardar las mercancías e
inventarios de los dueños de casetas en el Mercado Modelo;
controlando la prostitución y desórdenes en esa área; y
patrullando sus calles.
Una noche de mayo fue vilmente asesinado por unos miembros
del Comando San Miguel que se emborracharon y fueron al Mercado
Modelo con la intención de robarse unas gallinas para hacer un
“sancocho”. Oscar los enfrentó para evitar el robo y según contó
uno de los tres asaltantes, “Chivú” le disparó casi a quema-ropa.
Los culpables de ese crimen fueron apresados, juzgados y
sentenciados a la pena de muerte. Su padre lo era el Sr. Isidro
Santana, dueño de una de las pocas compañías de autobuses
285
privadas de Santo Domingo en ese entonces. Con su madre,
compartimos una gira turística en el año 1982 desde Miami.
Nos tocó a nosotros, con tres otros combatientes, Tomás,
Juanchi y Fontana, encargarnos de la seguridad y protección del
área del Mercado Modelo, hasta que su comando se reestructurara
en unos tres o cinco días.
Desde entonces y hasta que el jeep del comando fuera
preparado como vehículo blindado para uso de la 50mm,
patrullábamos toda el área del comando B-3, para evitar
desórdenes nocturnos.
Ramón Pichirilo
Conocimos poco de su vida. Fue una de las víctimas de la
infame “Banda” de “incontrolables” que operaba a la sombra y
protectorado de Joaquín Balaguer. Le acribilló a tiros por la
espalda uno de los miembros de las Fuerzas Armadas o la Policía
Nacional que eran escogidos para “encargarse de localizar,
asechar y asesinar” a los “constitucionalistas” reconocidos.
Pichirilo fue el que capitaneó en buque “Gramma” que llevó a
Fidel Castro en la invasión a Cuba en el año de 1953. En los
286
encuentros entre jefes de comandos era de poco hablar y su ronca
voz terminaba las reuniones con algo así: “¡vamos a lo que
vinimos! El 15 de junio de 1965, cuando Diómedes Mercedes y yo
nos dirigíamos al Comando Central para buscar refuerzos a eso de
las 4 de la tarde, desde el frente del local de la sucursal del
Banco de Reservas en la Avenida Mella, pudimos ver en el mismo
medio de la calle a un hombre con una ametralladora que la hacía
tronar, al tiempo que gritaba “Yo soy Pichirilo! ¡Vengan, cójanme
si pueden!”. Los helicópteros de las “Fuerzas Interamericana de
Paz” sobrevolaban sobre el territorio constitucionalista
pidiéndole a través de altoparlantes a Pichirilo que se rindiera.
Reynamour –Comandante de la Avanzada de los atletas de lucha libre y boxeo en el B-3
Era el jefe del Grupo de los luchadores y boxeadores
profesionales que tenían su trinchera en la calle José Reyes a
esquina Félix María Ruiz (Hoy avenida México), donde estaba la
sastrería del Sr. Olivo. Su seriedad y valor para mantener a su
grupo disciplinado y listo para el combate marcaban su
característica de un patriota firme. Hombre sereno y humilde,
287
presto a acudir en la ayuda de cualquier combatiente. No sabemos
qué ha sido de él después de terminada la guerra.
Papi -(14 AÑOS), Miembro del Grupo David Lorenzo Fernández del B-
3
Me parece que vive en Nueva Jersey, lo pude ver una sola vez
cuando nos íbamos de Nueva York. Papi tenía entre los 13 a 15
años cuando estuvo con nosotros en el Comando B-3. Su cara
risueña hacía sentir a cualquiera que estábamos en un evento
ameno y divertido, donde el miedo y temor a perder la vida no era
la preocupación del momento. Estuvimos juntos en acciones por
dos o tres veces. Una de ellas fue la captura de un soldado
americano en el cordón de la calle Caracas. Me acuerdo como
abrió los ojos el joven de color oscuro que trató de hacer un
movimiento raro y Papi le sonrió mientras rastrillaba su carabina
“Sancristobita”. Al soldado le calmó el hecho de que podía
hablar en inglés con nosotros. Manolo el mecánico se nos unió en
el patio mientras lo escoltábamos. Eso nos dio algo de
seguridad. Lo entregamos al Comando y fue llevado al Comando
Central del edificio Copello en Ciudad Nueva. Supimos que el
288
soldado y otros prisioneros de guerra fueron canjeados por
constitucionalistas que estaban presos por los americanos, entre
ellos el Capitán Calderón.
La otra ocasión se trató de más o menos lo mismo, pero un
poco más peligrosa, porque se trataba de un Sargento del CEFA que
dormía en su casa, que estaba también en el cordón de la calle
Caracas, con el frente hacia el cordón y el patio en terrenos de
la zona constitucionalista. Armados de dos revólveres, fuimos a
la casa. Nosotros entramos por una ventana que estaba abierta
por el patio y Papi entró por la cocina. Gracias a Dios el
hombre estaba durmiendo “rendido” porque cuando nosotros entramos
al aposento, quedamos del lado izquierdo y vimos que el oficial
tenía una pistola calibre 45 en la mesita de noche del lado
derecho. Nosotros le apuntábamos a la cabeza mientras nos
movíamos al otro lado y pudimos llegar al arma antes que
despertara. Despertó con el ruido de Papi entrando al cuarto
encañonándolo. Le dimos ropa para que se vistiera y lo sacamos
por el patio hacia la zona constitucionalista.
Al igual que a los americanos, llevamos al soldado a la
jefatura del comando y fue llevado al Comando Central. A los
289
pocos días de este incidente, fuimos a llevar una nota a la
presidencia y vimos que el guardia que cuidaba en frente del
edificio era el oficial que secuestramos. Nos dijeron que era un
sargento amigo personal de Caamaño.
Capitán Miguel Ángel Cepeda
En el Comando B-3 no había militares ni personal que supiera
de armas. Por esa razón, había un entrenamiento en artillería
que al principio lo hacía un guardia que estuvo con nosotros a
principio de la guerra y luego íbamos a entrenarnos al parquecito
Eugenio María de Hostos en Ciudad Nueva, donde uno de los
entrenadores era Amaury Justo Germán.
El Capitán Miguel A. Calderón Cepeda era el padre de mis
tres sobrinos, Miguel, Julio y Ramón, con mi hermana Eunice, que
vivían conmigo en la Tomás de la Concha.
Al principio de la guerra nosotros nos habíamos trasladado
en el motor con mi amigo Osvaldo Santos Lendeborg (Talo) a San
Cristóbal, porque nosotros creíamos que él estaba de puesto allí
todavía. No nos pasó nada el día 25 de abril, porque al
preguntar por él creyeron que se trataba de algo personal, como
290
en realidad yo le explique a los oficiales de allí que él era mi
cuñado. Nos dijeron que el estaba de puesto en la Fortaleza de
San Luis en Santiago, porque estaba entrenando a las fuerzas
especiales. Calderón fue uno de los entrenadores de los ‘Hombres
Ranas” junto con el Coronal Ramón Montes Arache. Supimos luego
que él trató de entrar a la zona constitucionalista desde
Santiago y fue apresado por las fuerzas interventoras.
Una lista de unos ciento treinta hombres componía la
disponibilidad humana del Comando B-3, aunque las armas no
alcanzaban para más de la mitad de ellos. Todos, hacían su
servicio y estaban prestos a empuñar el arma del que cayera.
La parte diplomática está más o menos narrada por el ex
embajador americano, John Bartlow Martin, en su obra “Overtaken
by Events”. Otro tanto sobre las comunicaciones del gobierno
constitucionalistas a su embajador en las naciones unidas, Rubén
Brache, las tenemos nosotros en archivo, aunque una parte se la
entregamos a una señora que trabajaba en el Listín Diario hace
unos quince años. Esos telegramas eran enviados por el Dr.
Jottin Cury.
291
Un legado muy específico que nos dejó Juan Pablo Duarte, es aquel
de que “una república libre de toda dominación extranjera”, que
fuera la fuente de inspiración para los versos en el himno
nacional que dicen: “…Que Quisqueya será destruida, pero sierva
de nuevo jamás”. Por esa razón ninguna persona ya fuera de
derecha, ya de izquierda, pensaría que una revolución terminaría
entregando el poder a Rusia o a Estados Unidos.
La guerra de abril solamente causó la fuga hacia el
extranjero de los que eran extranjeros o extranjerizantes, aunque
los que tenían familiares que podían patrocinarle visas,
aprovecharon también esa época.
22. La Diáspora Quisqueyana en Nueva York
292
El caso nuestro era especial desde el punto de vista
migratorio, pues no vinimos para quedarnos mucho tiempo.
Nuestros padres no habían alquilado un apartamento a nuestra
llegada a Nueva York. Residían con nuestro tío “Pipí” y su
familia, en una de las habitaciones del apartamento en un quinto
piso de la calle 173 en Manhattan, esquina Audubon. A la semana
nos mudamos al 47 de la avenida Fort Washington, que muchos años
después de pagar alquiler, nuestros padres se convirtieron en
propietarios del apartamento.
No fue sorpresa para nosotros, ni nos deslumbramos al llegar
a la ciudad de los rascacielos. Esa misma noche, reunidos todos
en familia, papá, mamá, el tío “pipí”, su esposa y sus tres
hijos, la tía Luz Patria, la tía Orfelina, el tío “Cullito”; el
tío José Rafael y otros que no recordamos ahora, hablaron
brevemente, pero como al día siguiente todos iban a trabajar,
como a las diez y media de la noche se iban retirando, momento
que aprovechamos para preguntarle al tío José Rafael que si sabía
donde quedaba la universidad para nosotros visitarla, puesto que
íbamos a aprovechar la estadía para estudiar. A eso, papá hizo
293
una proclamación realista: ¡”Aquí, todo el mundo tiene que
trabajar”!
No sabía todavía a dónde íbamos a dormir e impactado por la
sentencia de papá, hicimos creer que acompañaríamos a Rafael
hasta abajo y aprovechando esa despedida, salimos sin rumbo hasta
la avenida Saint Nicholas, caminando hacia el norte, deteniéndonos
en algunos negocios que estaban cerrando, para preguntar si
necesitaban trabajadores. Así llegamos hasta la calle 181 y le
preguntamos a un policía si sabía donde podríamos conseguir
trabajo a esa hora. El policía, que al parecer era irlandés, no
se sorprendió y me dio una dirección en un papelito y me dijo que
tomara el “Subway” hasta la estación de la calle 4.
En un bolsillo del pantalón teníamos cincuenta centavos,
pero habíamos dejado la cartera en el apartamento y salimos sin
camisa, en franela de manguita. Parece que la sangre caliente
del Caribe no permitía que sintiéramos el frío que ya estaba
haciendo a esas horas de la noche. Compramos dos “tokens” y nos
quedó diez o veinte centavos.
Cuando llegamos a la dirección, en la entrada había una
persona en una casilla como para comprar taquillas, a la que
294
preguntamos cómo solicitar empleo. Nos miró un poco extrañado y
unos segundos después viró la cabeza, extendió su brazo derecho y
alcanzó una ficha con un número sesentaidós (62). El empleado se
viró de hacia nosotros y dijo: -“Here, take this, go inside, look for that
number and come back around six O’clock in the morning”. Que traducido
sería: (-“Mira, tenga esto, vaya adentro, busque ese número y
regrese como a las seis de la mañana”). Era ya un poco pasado la
media noche, el lugar estaba lleno de camitas ocupadas por gente
que parecía pordiosera, algunos sentados, otros acostados y
varios revisando fundas de tela llenas de efectos personales.
Llegué al espacio marcado con el número 62 y había una camilla
con sábanas dobladas y una almohada sobre un colchón delgado, que
nos trasladó mentalmente a los tiempos de la guerra de abril,
pues era ese tipo de camitas la que repartíamos a los
combatientes.
Ya a las cuatro de la madrugada yo no podía dormir y me
acerqué a la casilla para preguntar a qué hora abría la oficina
para solicitar empleo. Se rió y nos dijo que allí no era un
lugar donde daban trabajo, que eso era solo un refugio (“shelter”) y
que si nosotros queríamos empleo, la oficina del estado estaba en
295
la calle 37 casi esquina Broadway, que abre a eso de las ocho…
ocho y media. Ya habíamos calculado que en Manhattan las calles
están numeradas progresivamente desde el uno, aunque la parte
baja, el distrito, las calles y avenidas tienen nombres (Wall Street,
etc.). Caminamos por Broadway hasta la calle 37, verificamos el
lugar, pero era como las cinco de la mañana. Bajamos al tren y
con el pasaje que teníamos entramos y nos dirigimos a la estación
de la calle 168, casi decididos a regresar al apartamento con
nuestros padres. Cuando íbamos caminando por la cera occidental
de Saint Nicholas, vimos a mamá que doblaba en la esquina de la
173 y nos escondimos.
Regresamos al tren y compramos un pasaje, porque solo
teníamos veinte centavos y como era temprano todavía, salimos en
la estación de la calle 96. Al salir, nos topamos con Vicente
Jiménez, quien nos dio rápido su dirección y se apresuraba a
bajar al tren, mientras que otra persona que hacía solo dos
semanas nos había pedido prestado el motor Honda en Santo
Domingo, nos saludó extrañado, pues no tenía conocimiento de que
vendríamos a Nueva York. También nos dio su dirección y
296
nosotros, con pena de pedir, decidimos seguir caminando a pié
hasta la calle 37 para solicitar empleo.
Llegamos pasadas las ocho de la mañana y subimos al segundo
piso donde nos dieron un número que rápido fue llamado. Un joven
americano nos atendió y por la forma en que nosotros estábamos
vestidos, nos hizo una serie de preguntas que nos obligó a
contarle la historia que nos trajo frente a él. Con sentimiento
de simpatía, nos dio una tarjeta (que aún conservo) con la
dirección para presentarme a trabajar a las diez y media de la
mañana y me dijo que regresara, con camisa, al día siguiente para
ayudarme a conseguir una tarjeta de seguro social y otros
trabajos. No regresamos y cuando tuvimos una oportunidad de ir a
ese lugar, ya no existía allí.
Un señor mayor nos recibió, nos dio un delantal blanco, un
gorro de cocinero y dio instrucciones a un señor boricua para que
nos orientara y entrenara. En dos minutos nos dijo que nuestra
tarea era recoger los enseres y sobras que dejaba la gente en las
mesas, las limpiara; a las dos de la tarde teníamos media hora
para almuerzo, pudiendo servirnos lo que quisiéramos del
restaurant; seguir trabajando hasta las siete de la noche que
297
cerraban para que limpiáramos con un “mapo” los pisos, antes de
cobrar los doce dólares con ochenta centavos por el pago del día.
Que antes de regresar al día siguiente, fuéramos a la oficina del
estado a buscar otra tarjeta.
Llegamos al apartamento como a las nueve de la noche y como
la noche anterior, estaban todos los que nos recibieron. Hicimos
esta vez nosotros la proclamación: -“Ya estamos trabajando” y
pusimos los doce dólares sobre la mesa de la sala.
El tío Rafael nos dijo que iríamos por la mañana a buscar la
tarjeta de seguro social a la calle 125. Le contamos lo que
hicimos durante las primeras veinticuatro horas de nuestra
estadía.
Fuimos, sacamos la tarjeta y nos preparamos para un trabajo
que nos ofreció Enriquillo Tejada en el Bronx, en una
compraventa. Aprovechamos para averiguar lo de la universidad y
conseguimos información sobre el New York City College (hoy CUNY –City
University of New York).
La experiencia obtenida en la compraventa nos ayudó a
conseguir que nuestros oídos se acostumbraran a distintas
pronunciaciones y formas de hablar el inglés. Latinos, rusos,
298
irlandeses, africanos, italianos, judíos, campesinos americanos
(“hillbillies”), alemanes, chinos, etc., todos tienen sus estilos
peculiares al hablar el idioma inglés.
Nos registramos en el City College para tomar clases de
matemáticas y de “remedio” del inglés, o sea, nivel
universitario, para poder tomar luego los cursos de arquitectura.
Las clases empezaban a las seis de la tarde y la compraventa
cerraba a las seis de la tarde también. Como las clases eran
tres veces a la semana, pedimos que se nos dejara ir media hora
antes esos días, lo que resultó ser incómodo para los dueños e
más problemático para nosotros y tuvimos que salir de la escuela.
No nos gustaba el trabajo y decidimos buscar otro después de
tres meses allí. Leímos un aviso en El Diario y fuimos a una
entrevista con el dueño en la avenida Segunda y calle 93 del este
de Manhattan. Se trataba de una agencia de viajes y oficina de
preparación de planillas para impuestos sobre ingresos, cuya
temporada estaba próxima a iniciarse. Siempre le estaremos
agradecido al dueño por el trato que hemos recibido hasta el día
de hoy, aunque nuestro empleo permanente con esa empresa fue poco
menos de un año, seguimos parcialmente trabajando por muchos
299
años. Con esa persona aprendimos bastante sobre la vida, la
libertad, afianzamiento de los principios cristianos, el idioma
español y mucho más el inglés. Añadiéndole a eso el haber
obtenido los conocimientos que han sido el pan de cada día para
nuestra familia, pues las profesiones de agentes de viajes y de
consultor sobre impuestos sobre ingresos, son las que nos dieron
independencia financiera en este país hasta el presente.
Cuando Checo de la Vega llegó a Nueva York en el 1966, ya
estaban organizados los partidos PRD y PR. También se reunían
grupos de amigos que gestaban clubes y asociaciones.
En los periódicos hispanos de la Ciudad de Nueva York (El
Diario y El Tiempo), ya había columnistas quisqueyanos
escribiendo (Reginaldo Atanay y José Jiménez Belén.);
profesionales ejerciendo, como es el caso del Lic. Antonio
Claudio Martínez; comerciantes, como Amadeo Luciano y Rafael
Trinidad (Capó), Pircilio Peña, Oscar Monegro; artistas
plásticos, como Ada Balcácer y Antonio Toribio (Lito); cantantes,
músicos, locutores y otros profesionales que buscaban revalidar
sus títulos en las universidades.
300
Es cierto que la mayoría de esta Diáspora, especialmente los
familiares de los que llegaron primero, tenían que trabajar en
factorías y en servicios hoteleros por la barrera del idioma y
eran reconocidos como cumplidores y buenos trabajadores. El
deseo de la mayoría de éstos en ese momento, era ganar suficiente
para traer a más familiares, porque era fácil solicitar visa de
residencia (“pedir”) a hijos, padres, hermanos, primos y
sobrinos, lo que hoy es casi imposible.
La guerra constitucionalista terminó prácticamente en
diciembre del 1965. Como una medida de seguridad, auspiciada por
la embajada de los Estados Unidos, el gobierno de García Godoy
exiló a los principales protagonistas del lado
constitucionalistas como lo hiciera el presidente Duvergé con
Duarte, nombrándoles en cargos diplomáticos alrededor del mundo.
A principios de 1966 y hasta las elecciones en que
impusieron a Balaguer, había surgido un grupo de paramilitares
conocido entonces como el “Batallón de la Muerte”, encargado de
perseguir y eliminar físicamente a los militares
constitucionalistas. Muchos tuvieron que “aceptar” salir del
país para salvar sus vidas.
301
Recordamos un caso en mayo de 1966, en que dos agentes del
Centro de Enseñanzas de las Fuerzas Armadas, un sargento y un
cabo, tenían la misión de eliminar a un hombre rana que conocemos
con el nombre de Osiris. Una tarde nosotros en compañía del
amigo “Talo” (el locutor, ya fallecido, Osvaldo Santos Lendeborg)
nos enfrentamos a los sospechosos y nos enfrascamos en una lucha
a cuerpo, quitándole una granada de mano a uno y una bayoneta al
cabo. Un hombre rana de apellido Coiscou, que se encontraba en
la barbería de los King, le propinó un puñetazo tan fuerte que se
lastimó él mismo la muñeca con la mandíbula de acero que tenía el
sargento (según supimos luego). Ambos huyeron despavoridos
porque la gente salía a la calle a perseguirlos.
Ese incidente nos obligó a desaparecer del barrio por dos
semanas, puesto que agentes secretos rastrearon el barrio
buscándonos.
Los periódicos publicaban a diario asesinatos e intentos de
asesinatos contra militares y combatientes constitucionalistas,
sin que las autoridades investigaran. Nuestro nombre debió
estar en esa lista hasta los años setenta, pues fuimos detenidos
en el aeropuerto en tres ocasiones. En el 1971 no fui molestado
302
porque el Senador Pablo Rafael Casimiro Castro se presentó en el
aeropuerto con miembros de la prensa para hacernos una
entrevista. Quizás también porque viajamos con la familia esa
vez y como ya habíamos estado haciendo abiertamente campaña
contra la opresión en Nueva York, no le convenía al gobierno que
nos sucediera algo malo que pudiera perjudicar su política en ese
momento, que era dar una cara de “paz en la tierra” en el país.
El Éxodo: Los 12 Años de Balaguer
El “Batallón de la Muerte” fue reemplazado por lo que el
propio Balaguer llamó “Los Incontrolables”, ya que él sabía
quiénes eran, pero no tenía poder para controlarlos o apresarlos.
“Los Incontrolables” se encargaban de eliminar no solamente a los
militares y combatientes constitucionalistas, sino a cualquier
otra persona que hubiera simpatizado o ayudado a los
constitucionalistas.
Esto provocó un éxodo ilegal hacia Puerto Rico y otros
países a los que se pudieran escapar todas éstas personas sin
303
recursos para pagar por un pasaporte o por un pasaje, mucho menos
conseguir visas.
En Nueva York, por medio a contactos en el PRD, logramos
hacer llegar nuestras protestas por los asesinatos de La Banda a
la organización llamada “International Rescue Committee”, cuyo
representante lo era un joven cubano llamado Roberto Fernández.
Este comité suministraba una lista de las personas que
habían denunciado persecución en su contra y amenazados por La
Banda. También los familiares de combatientes y militares
constitucionalistas hacían llegar listas de nombres. Estos
nombres les eran entregados a las autoridades americanas en la
embajada y al gobierno para que protegiera la vida de éstos.
Muchos de los que se encontraban en esas listas rehusaban
salir del país y muchos éstos de fueron asesinados. Los que
aceptaron ser protegidos, se les facilitaba pasaportes y visa de
entrada a los Estados Unidos, donde por un proceso especial (ya
sea asilo y petición familiar) lograban la residencia.
La cuota fijada por los Estados Unidos para la República De
la República Dominicana en los primeros ocho años de Balaguer se
sobregiró y desde entonces, se ha llenado la cuota anual de
304
dominicanos que buscan residencia en los Estados Unidos de
América hasta el día de hoy, lo que no permite que hayan plazas
para dominicanos en un concurso anual de residencia a extranjeros
que se implementa por “lotería”, en que los candidatos deben
poseer una educación secundaria como mínimo requerimiento.
La cantidad de quisqueyanos que emigraron durante los
primeros doce años del gobierno de Balaguer eran en su mayoría
obreros y chiriperos, muy pocos de ellos teniendo una educación
primaria, mucho menos secundaria.
Esta ola de inmigrantes a Nueva York se concentró en
Manhattan, Bronx y Long Island (Corona). En Manhattan estaba el
grueso de inmigrantes que no tenía familiares, lo que hizo
posible que se crearan pequeños grupos que mancharan el prestigio
y honor de la gran mayoría de los miembros de esta diáspora.
Ese pequeño sector de marginados formó “gangas” que se
dedicaron al robo (hold up), al expendio y consumo de drogas
ilegales, a negocios ilegales y hasta a las prácticas de
asesinos pagados (sicarios) y de asesinos al estilo “tumbe”. En
Francia y España sucedía otro tanto, pero no se puede comparar
305
con lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos y en Puerto
Rico.
La mayoría miraba con indignación las acciones de esos
pequeños, pero escandalosos grupos y se esforzaba en mostrar la
parte sana, del buen ciudadano y merecedor de mejor trato,
buscando las avenidas que legalmente brindaban estas sociedades.
El comercio, la educación de sus hijos, el esfuerzo por hablar el
idioma inglés (en Estados Unidos de América), el apego a las
leyes y copiar de los inmigrantes que lograban encontrar el
“sueño americano” de ser libres financieramente, con una familia
estable, formando un hogar con su casa y vehículo propios.
La diáspora de la República Dominicana en su mayoría, no
pensaba al principio quedarse por toda una vida en el extranjero.
Especialmente los hombres, lo que deseaban era lograr acumular
fortuna y poder regresar al país a comenzar una vida nueva y
progresista. Esperaban que la situación política del país
cambiase para que esto sucediera.
Mientras tanto, los hijos crecían cursando en inglés, pero
teniendo un problema de adaptación que no comprendían en las
escuelas y en los barrios. Sus padres le hablaban en español y
306
no necesariamente de la cultura y civilización angloamericana,
desconectándolos casi por completo de los temas educativos en las
agendas de sus amigos y compañeros de estudios.
Los jóvenes nacidos acá o traídos en su infancia no
asimilaban tan bien como los anglos las cuestiones culturales y
sociales de su comunidad, porque en sus casas, oían a sus padres
hablar de su país y ver y oír la televisión y la radio en español
para enterarse de lo que sucedía en Quisqueya.
Por otro lado, aprendían cuál era la bandera de sus padres,
quienes eran los padres de la Patria de la República Dominicana,
el himno, la música (especialmente el merengue), las comidas y la
costumbre de ir a misa los domingos (cosa que se iba perdiendo en
la diáspora por no tener la presión y el ambiente que se puede
sentir en todos los pueblos de la isla).
En 1968 había una diáspora que buscaba su identidad por
necesidad, pues era la única forma que se podía sentir pertenecer
a esta sociedad en el extranjero. Es cuando Checo de La Vega
visita su país.
Todo esto, esperando que sus hijos que nacieron en el
extranjero, aceptaran, como en la mayoría de los casos aceptan,
307
ser quisqueyanos y entusiasmarse para regresar con sus padres. A
decir verdad, esa situación se daba y aún se da cuando los hijos
son llevados por largo tiempo durante su niñez. Es decir, a los
pocos años de nacidos, para que sus abuelos u el otro padre o
madre los cuide mientras trabajaba para mejorar su situación el
padre o madre que estaba acá; enviándoles a pasar las vacaciones
de verano; y en ciertos casos, pagándole los estudios superiores
y universitarios en Quisqueya.
Como una esperanza para que esto sucediera, se empieza a
seguir de cerca los movimientos políticos de su país y se integra
o se informa de esos grupos y partidos que empiezan a tener un
impacto importante en el destino político de Quisqueya.
Pero una vez los hijos llegan a la mayoría de edad (a los 18
años), éstos deciden su destino y casi siempre se desligan de los
sentimientos paternales y abrazan su nacionalidad o la cultura
donde se formaron, aunque con incertidumbre y confusión, pues
entran a ser miembros de algo que está sujeto a una esquema
social donde la descendencia étnica los coloca en posiciones
desventajosas, en comparación a los que sus padres son nativos
americanos.
308
Es posible que las personas de diferentes nacionalidades que se
establecen como diásporas en países extranjeros, pasen por los
mismos procesos psicológicos de adaptación al medio que los
quisqueyanos. Unos menos que otros. Por ejemplo, es menos
dificultoso cuando factores como el idioma o la cultura no son
barreras básicas, como los casos de ingleses, irlandeses,
escoceses, australianos, surafricanos, algunas islas del Caribe,
etc., que son de habla inglesa; y, de los europeos, que han
compartido por siglos con los ingleses y sus costumbres.
Una cosa sí que es importante resaltar: la mayoría de los
adultos, especialmente los masculinos, mantienen estrechos lazos
familiares y culturales con su lar nativo y la idea de un regreso
siempre está presente en sus mentes. La mayoría de las mujeres
encuentran aquí un incentivo de protección, libertad e
independencia financiera que generalmente no gozaban en sus
países de origen. Aferrándose a esas virtudes y añadiendo el
hecho de que sus hijos nacieron o están creciendo con la cultura
americana, presionan a que sus maridos se queden y dejen de
pensar en regresar. Esto es importante, pues el crecimiento de
las Diásporas, en los Estados Unidos de América por lo menos, es
309
un factor sociológico que deben tener en cuenta los gobiernos de
los países que las tengan.
Veamos que sucede desde que Checo de La Vega llega a Nueva
York en 1966. Es importante decir que él era de los que no
querían salir su país. Checo tenía un trabajo regular en el
Bando de Reservas; estudiaba Sociología en la Universidad
Autónoma de Santo Domingo; y Técnica Bancaria auspiciada por el
banco y una institución venezolana. Veamos lo que nos cuenta
checo:
“A la edad de 20 años asistimos a una reunión del PRD en un
sótano (Basement) de la calle 80 del Oeste de Manhattan (entre
Broadway y Ámsterdam). Se estaba eligiendo la nueva directiva y
fui presentado por Ricardo Nivar (hoy dueño de Norma Tours, junto
a su esposa Norma, en la capital) y por Bolívar Díaz, como un
combatiente constitucionalista (no habíamos muchos entonces en
Nueva York). Nos inscribieron ese mismo día en el partido y fui
electo para ocupar el cargo de Secretario de Organización”.
“Los miembros del comité, eran viejos amigos de Bosch y Peña
Gómez, entre ellos, el presidente de la seccional del partido en
Nueva York, Don Gastón Espinal (padre de Emanuel y de Mundito
310
Espinal), Antonio McCabe, vicepresidente; Antonio Claudio
Martínez, asesor; Ramón Hidalgo, disciplina; Rafael Trinidad,
relaciones pública; Andrés Minaya Aybar, de la juventud; Federico
Polanco, finanzas; Don Alberto Aybar, miembro suplente; María P.
Castillo, de la rama femenina; Elena Martínez, secretaria.
Estaba en la reunión Don Rubén Brache, quien fungió como
Embajador de la República Dominicana ante las Naciones Unidas
para el Gobierno Constitucionalista del Coronel Francisco Alberto
Caamaño Deñó, un fotógrafo puertorriqueño de nombre Víctor
Ramírez; también estaba Miguel Vicioso, Germán Jerez, Ricardo
Nivar y Mario Fernández (ver foto en página 172).
Gastón Espinal era el Cónsul General de la República
Dominicana en el gobierno de Bosch y era al parecer el único en
el comité que tenía planes para regresar definitivamente a
Quisqueya. Los demás, aparentemente estaban consolidando su
estancia permanente en los Estados Unidos de América.
311
Momentos en que se hacía un relato sobre la guerra de abril del
‘65 a los miembros del PRD en el local de la calle 80 casi
esquina Broadway en Manhattan en Octubre de 1966.
312
En mayo de 1968 dejamos el trabajo permanente con el Sr.
Miguel Ángel Calderón (no nuestro cuñado ni nuestro sobrino, que
descansen en paz), de Puerto Rico, y nos fuimos a trabajar en una
compañía de importadores en la calle 40 esquina Broadway hasta
septiembre, que decidimos regresar permanentemente a Santo
Domingo. Ese trabajo nos lo consiguió el joven cubano Roberto
Fernández, quien nos recomendó. El salario como ajustador de
313
seguros en esa empresa nos pagaba cinco veces más de lo que
ganaba mamá en una factoría.
Como de ese último trabajo salíamos a las cuatro de la
tarde, dedicábamos todo el tiempo libre a las labores del partido
(PRD), aunque en los fines de semana, de viernes en la noche a
domingo en la noche, trabajamos como guía con Calderón Travel and
Tours, llevando turistas a Canadá, que era el año de inauguración
de la Feria “El Hombre y su Mundo” en Montreal. Siempre
estuvimos disponibles para trabajar en nuestro tiempo libre con
el Sr. Calderón como agentes de viajes, guías turísticos y
preparadores de impuestos. Terminando Checo con este tema.
314
23. De regreso al Terruño
Los miembros del PRD eran pocos, pero era el partido con
mayor número de miembros organizados en la urbe “neoyorquina”. El
otro partido que existía era el Partido Reformista Social
Cristiano, sin muchas actividades públicas, reuniéndose
socialmente y representado por voceros solamente.
316
Checo volvió a la carga, a contarnos lo que sucedió durante
su regreso a Quisqueya:
“Hicimos un plan de organización para aumentar la membrecía
de la seccional y expandirla a Nueva Jersey y los condados del
Bronx, Brooklyn y Long Island, para medir el grueso de nuestra
comunidad. Semanalmente conducíamos reuniones en esos condados y
en Nueva Jersey, hasta dejar juramentados comités a los que
llamábamos “sub seccionales”.
“En septiembre del 1967 anunciamos nuestra retirada a Santo
Domingo, aduciendo que deseábamos terminar la carrera
universitaria, recomendando que se eligiera como Secretario
General de la Seccional del PRD a Freddy Mena, ya que Don Gastón
se retiraba. El comité seccional quedó integrado por Freddy
Mena, Secretario General; Ramón Ortiz, Secretario de
Organización; Alfonso Tejada, Secretario de Finanzas; Radhamés
Matos, Secretario de la Juventud; Rafael Trinidad, Relaciones
Públicas; María Castillo, Rama Femenina; Pirsilio Peña,
Educación; Ramón Hidalgo, Disciplina; Gastón Espinal, Asesor;
Amadeo Luciano, Elena Martínez, McCabe y Alberto Aybar, como
Suplentes. Con la finalidad de que los compañeros que salían de
317
los cargos y los demás asistentes se quedaran activos, sometimos
un plan inmediato de creación de comisiones donde todos
estuvieran integrados”.
“La idea de que el PRD tuviera representación en los lugares
donde se concentraban los quisqueyanos en el extranjero,
especialmente en los Estados Unidos de América, estaba ya
plasmada con las seccionales que se formaban aceleradamente desde
1967. Con la creencia (como la tuvo Duarte cuando tuvo que
abandonar el país en 1844) de que el proyecto de organización iba
a seguir implementándose sin nosotros, decidimos el regreso a la
patria.
Regresamos a Santo Domingo en Octubre y nos registramos para
el semestre que iniciaba en enero del 1968 en la Escuela de
Sociología, en la que ya habíamos cursado dos años desde enero
del 1964. No resultó fácil nuestro regreso.
El día que llegamos al aeropuerto, al pié de la escalinata
de la nave de Dominicana de Aviación, dos oficiales de la Policía
Nacional (PN), preguntaron por mi nombre y me escoltaron, bajamos
la escalinata y al final de la misma ya estaban mis dos maleta.
Tomaron mis maletas y sin decirme nada ni de porque me detenían
318
(sin ponerme las esposas), me llevaron directamente al Palacio de
la Policía en la capital. Era viernes en la tarde. Al
preguntarle al oficial que preparaba el expediente que cuáles
eran las razones por mi detención, este contestó que eso lo sabía
el General Cornielle y que éste estaba de vacaciones de fin de
semana en Puerto Plata y que hasta el lunes no llegaba.
Gracias a que el hermano de René Suárez, que trabajaba en el
aeropuerto, vio lo que pasó con nosotros en el aeropuerto, se lo
dijo a su hermano, quien, sabiendo lo que nos podía suceder, se
presentó a la Casa Nacional del PRD e informó del incidente.
Al siguiente día en la mañana (conste que no pegamos los
ojos durante la noche), nos llevaron frente al Coronel De Los
Santos, quien nos informó que el Licenciado Salvador Pitaluga se
haría cargo de nuestro caso y que nos podíamos retirar. Cuando
pedimos que se nos entregara la maleta, estaban algunas cosas
afuera, como para confiscarlas. Se trataba de un disco de larga
duración y varios libros que habíamos comprado en Canadá cuando
visitamos en la Feria Mundial de Montreal el Pabellón Cubano.
Exigí que se me devolvieran esos artículos y después de varias
indagaciones, se autorizó la entrega.
319
Salimos del Palacio y en la puerta principal estaban
esperándonos René con otros amigos y amigas del barrio, quienes
me llevaron directamente a la casa de Doña Papí, la mamá de mi
amigo Osvaldo Santos Lendeborg (Talo). Allí estuve durante toda
mi estadía. Los domingos íbamos a misa a la iglesia de San
Miguel.
El lunes siguiente fuimos a registrarnos a la universidad,
pero todavía no estaban aceptando inscripciones. Entonces fuimos
al Banco de Reservas con el propósito de conseguir trabajo. Me
dieron una cita posterior para una entrevista con el jefe del
personal y me informaron que tenían un cheque para nosotros que
nos correspondía de las vacaciones del 1966, que cayó de
maravilla, como se dice allá.
Visitamos al día siguiente la Casa Nacional del PRD y no
pudimos entrevistarnos con Peña Gómez. Ya Bosch había salido
para Benidorm en España. Aunque el PRD tenía fuerza en ese
tiempo, había un ambiente de desorientación organizativa.
Entramos a diferentes departamentos donde se reunían diferentes
grupos y si no pedíamos la palabra para decir quiénes éramos y a
320
quienes queríamos ver, podíamos quedarnos participando en la
reunión sin ser advertido.
Habíamos traído suficiente dinero como para tres meses
(renta, comida, lavandería, etc.), pero queríamos encontrar un
trabajo que pudiera sostener los estudios. Esperábamos que en la
misma universidad podríamos encontrar tal trabajo, ya que cuando
fuimos a la entrevista del banco, nos dijeron que cuando haya una
vacante nos llamarían, cosa que dudamos, puesto que esa no había
sido política del banco.
Mientras esperábamos hablar con Peña Gómez y registrarnos en
la UASD, nos dedicamos a reajustarnos a la vida del barrio. En
un año algunas cosas habían cambiado, las noticias de lo que les
había sucedido a muchos amigos y compañeros con los que
compartimos durante la guerra constitucionalista, nos deprimían y
en ocasiones ponía en nuestra mente la opción de regresar a Nueva
York para no correr el mismo riesgo que ellos. A eso no le dimos
mucha mente y teníamos confianza de que en poco tiempo nos
adaptaríamos, conseguiríamos trabajo y terminaríamos los
estudios. Nos sentíamos pertenecer a esta sociedad.
321
René tenía una motocicleta Vespa, que cuando yo la
necesitaba, lo llevaba al trabajo que tenía en VIACRE y lo iba a
buscar en la tarde. El comité de base del 14 de Junio al que
nosotros pertenecíamos antes de salir del país se había
desintegrado. César, el hermano de Talo, me explicó con lujo de
detalles todo lo que estaba ocurriendo con los movimientos de
izquierda, especialmente el 14 de Junio, que ya era partido.
César puso en nuestra cabeza que tuviera cuidado con todos los
grupos y que estudiara la situación por un largo tiempo antes de
hacer cualquier decisión.
Al fin logramos registrarnos para el semestre que comienza
en enero en la Escuela de Sociología. Estamos casi en las
navidades y recibí un mensaje de que Peña me andaba buscando.
Nos presentamos a la Casa Nacional y efectivamente, charlamos por
un tiempo largo con Peña y al final nos dijo que desde que yo me
ausenté de la Seccional de Nueva York, la organización había
experimentado una división, que no estaba funcionando y que podía
destruirse en cualquier momento. Nos explicó lo que estaba
sucediendo y nosotros estábamos conscientes de que se trataba de
intrigas en contra de la juventud que dejamos en la dirección.
322
Peña Gómez nos confesó que si eso sucedía en Nueva York,
Balaguer iba a destruir el partido en Santo Domingo también, que
la única persona que puede arreglar el problema estaba frente a
él. Le explicamos que no queríamos perder la oportunidad de
terminar los estudios en la UASD, pues si nos dedicábamos a la
política en Nueva York nos íbamos a poner viejos y solo tenemos
22 años de edad ahora. Peña nos aseguró que tan pronto el
partido vuelva a la normalidad en Nueva York, que él estimaba
sería un año, el partido nos enviaría a estudiar en las mejores
universidades en Chile, Francia o Alemania, pero que el partido
necesitaba urgentemente nuestra presencia en Nueva York.
323
24. De vuelta en Nueva York
Aún no habíamos conseguido trabajo y estábamos metiéndonos
en problemas de falda que rápido vaciaba los ahorros con que
contábamos. Decimos que problemas de falda porque hasta perdimos
la novia de cinco años que esperaba por nosotros para casarnos en
Burgos, España, porque una amiga de ella le escribió diciéndole
de nuestras andanzas en el barrio con otras jóvenes. Cuando
regresé a Nueva York, mamá nos entregó un paquete que había
recibido en el correo, conteniendo fotos y cartas que le habíamos
325
enviado después que ella salió con su familia que vivía en Santo
Domingo de regreso a España. Teníamos pagado un pasaje en el
buque MS Róterdam que iba de Nueva York a Santander en Agosto del
1968 con el propósito de juntarnos y casarnos allá. Las
peticiones de perdón y ruegos no valieron y antes de que se
venciera el pasaje, pedí la devolución.
Estaba esta vez concentrado totalmente en la política del
PRD y en las tareas de unificación y fortaleza del mismo,
regresamos a Nueva York. Trabajamos arduamente durante ese
invierno 1968-1969.
Ya con veintitrés años de edad, sentía, de manera casi
inconsciente, una necesidad de tener una familia propia y durante
esos meses existieron varias relaciones amorosas, algunas de
importancia, porque a mi parecer y después de unos dieciocho
años, creo que la hija de una muchacha argentina puede ser
producto de nuestras relaciones; y, otra, que resultó un tanto
traumática para mí, pues mis sentimientos cristianos sobre la
vida salieron a flote, al enterarnos que un embarazo de cuatro
meses terminó en un aborto provocado, sin nuestro consentimiento.
326
Foto: por el fotógrafo boricua, Víctor Ramírez
“La Banda Colorá”
La lucha contra la “La Banda” dominó el foco de
concentración de la oposición al gobierno de Balaguer y una de
las principales campañas que involucra a varias organizaciones de
la República Dominicana en Nueva York es la de piquetear frente
al consulado dominicano en la Sexta Avenida, donde está Radio City
Music Hall. También se hizo contacto con la organización que
327
protegía a perseguidos políticos, International Rescue Committee, a
través de Roberto Fernández, cubano y miembro del Partido
Socialista que lideraba Norman Thomas. Este contacto fue
directamente conseguido por el compañero Peña Gómez, a través de
su “amigo” Sacha Volman.
Estas luchas en la Diáspora no trascendían, debido a que los
medios y la población americana estaban concentrados en los
acontecimientos que generaba la guerra de Vietnam. Grupos de
jóvenes quisqueyanos que ya eran estudiantes de diferentes
centros de estudios superiores, unidos a otros recién llegados,
miembros de organizaciones izquierdistas en Quisqueya, se unían a
los grupos de protesta a la guerra de Vietnam y el tema sobre la
política criolla quedaba relegado a un segundo plano para ellos.
Los quisqueyanos en la comunidad de Nueva York y Nueva
Jersey, aislados, tanto de los acontecimientos políticos
generados por la guerra de Vietnam, como de la situación política
en el terruño. Lo que le importaba a la mayoría, era trabajar,
ahorrar para enviar dinero a su familia y posiblemente crear un
capital con el cual iniciar su retirada. Por lo pronto ese era
el pensamiento durante esa época para las personas recién
328
llegadas. Muy distinto a una pequeña porción que sí estaba
interesada en los asuntos políticos tanto aquí como en Quisqueya.
Este grupo además estaba dividido en dos: 1) los que preferían el
“sueño americano” y 2) los que buscaban seguridad económica y
política para retirarse y conseguir el “sueño quisqueyano”. El
sueño quisqueyano era distinto para distintas clases de personas.
El campesino busca fortuna para comprar una finca y maquinaria
para trabajarla; el comerciante trabajaba para acumular un
capital y emprender su propio negocio o fábrica; El obrero,
quiere comprar su casa, posiblemente poseer un vehículo, tener
ahorros suficientes para vivir de los intereses y si fuera
prudente, conseguir un trabajito. Los intelectuales y
profesionales desplazados por falta de trabajo o por política,
están aquí con la idea de aprender algo nuevo que les sirva de
ventaja para iniciar algo nuevo en el país.
Con todas esas variantes, teníamos que trabajar para
convencerlos de que sus sueños podían ser realizados si se unían
al plan democrático del PRD.
La llegada de los periódicos (El Listín y El Caribe) para
ser distribuidos en Nueva York; el puente aéreo de pasajeros; la
329
llegada cada vez más abundante de productos comestibles del país;
y columnas especiales sobre la vida social y política de los
quisqueyanos en los periódicos locales en idioma español, crearon
las bases para que nuestro plan de trabajo se facilitara y sin
mucho esfuerzo logramos agrupar a una gran cantidad de miembros
al partido en los Estados de Nueva York y Nueva Jersey.
Ese año trabajamos sin descanso en un proyecto que daría al
traste con “La Banda”. Ada Balcácer, Joaquín Basanta, Milagros
Ortiz, el fotógrafo Rafael Caba, Ángel del Villar, Pedro Pablo
Reyes (“El Cacique”), los hermanos Félix y Héctor Sicard
(sobrinos del Padre Francisco Sicard), Renato Mena, junto a los
demás compañeros, comenzamos una campaña a todos los niveles para
presentar las atrocidades y violaciones a los derechos humanos
que se cometían bajo el amparo del gobierno de Balaguer. El
Prof. Bosch es aconsejado a que dirija el partido desde el
exterior, en Benidorm, España, donde escribe su tesis sobre “La
Dictadura con Respaldo Popular”.
“Mantuvimos comunicación escrita con el Profesor Bosch
durante ese período. Bosch hablaba de Duarte con admiración:
330
“Sólo quien tuviera una fe de ésas que mueven montañas podía pensar que
con una base humana tan escuálida podía llevarse a cabo una lucha que
culminara en la fundación de un nuevo Estado en América Latina.
Duarte tuvo esa fe, y también la capacidad política indispensable para
reclutar y organizar seres humanos y para percibir, de manera instintiva,
cuales, entre los que reclutaba, podían ejecutar los actos que conducirían a
la creación del Estado que él había concebido”.
“Copiamos y publicamos, utilizando un mimeógrafo, la tesis
de Bosch y los folletos para los cursillos de capacitación que se
iban a introducir en los organismos del partido a todos los
niveles”.
El Mimeógrafo Gestetner del PRD
331
La administración de la compañía americana Gulf & Western,
que tenía un edificio frente al Parque Central cerca de Columbus
Circle de Manhattan, era el aliado económico más importante de la
política de Balaguer, por lo que durante el año 1969 las
organizaciones de la República Dominicana, especialmente el PRD,
realizaron piquetes de protesta frente a ese edificio.
Mientras la efervescencia política de la República
Dominicana en ambas direcciones tomaba fuerza como nunca antes en
la urbe neoyorquina, otros quisqueyanos empezaron a instituir
otros tipos de organizaciones. Clubes sociales, deportivos y
culturales, así como asociaciones de profesionales, comerciantes,
estudiantes y de trabajadores independientes hacen su aparición
casi simultáneamente, por una necesidad de identificación para
sentir que sus valores y costumbres pudieran ser practicados
fuera del terruño, manteniendo en alto el nacionalismo,
contribuíamos así a enriquecer el acerbo cultural de la sociedad
americana.
En un poema de Pablo Neruda dedicado a la isla de Santo
Domingo, escribe los siguientes versos: “Me gusta en Nueva York el
332
yanqui vivo y sus lindas mujeres, por supuesto…pero en Santo Domingo y en Vietnam,
prefiero norteamericanos muertos”.
Es cierto que hay lindas mujeres en Nueva York y en todos
los estados de la Unión. Los matrimonios entre personas de
diferentes etnias son comunes. Sin embargo, la mayoría de los
matrimonios en una urbe donde existen grupos prácticamente de
todos los países del mundo, son entre personas de la misma etnia.
Nosotros no fuimos la excepción.
Al estilo quisqueyano de nuestros tiempos, mantuvimos un
noviazgo con Estela y no como ya se acostumbraba entre los demás
grupos étnicos que nos rodeaba, que consistía en el “mari-
noviazgo” (que sin haberse casado ya tenían relaciones sexuales y
hasta convivían). Después de una relación de unos 7 meses, nos
casamos, procreamos dos hijos y nos dedicamos a formar un hogar
al estilo criollo.
Estela y su familia habían emigrado a Puerto Rico desde
Santo Domingo en el año 1966 y después se trasladaron a Nueva
York en el 1968. Ella viene de una familia larga, cinco hembras
y un varón. Esta familia de ascendencia inglesa y española,
tiene una característica común a muchas otras quisqueyanas:
333
familiares como tíos y primos también con familias numerosas; y,
muchas amistades relacionadas a trabajo, vecindario, clubes, etc.
Mientras, nuestra familia es corta. Mi hermana y yo, aunque
de parte los abuelos, por ambos lados tenían nueve hijos cada
pareja. Quizá porque mis tíos habrían llegado mucho antes y se
habían adaptado a la familia corta que acostumbran los
americanos, tuvieron dos o tres hijos al máximo, que como
nacieron, se criaron y estudiaron acá en los Estados Unidos,
nuestras relaciones no eran muy estrechas, por lo menos durante
los años de juventud.
En cambio, los familiares de Estela y sus amistades, venían
frescos de Quisqueya, lo que hacía fácil el que compartiéramos
cualquier tema, especialmente en lo cultural, en lo político y en
lo social.
Uno de los fenómenos que ocurren en la diáspora quisqueyana
es que aunque los niños y jóvenes hablen el idioma inglés
perfectamente, los padres, si quieren aprender, tienen que buscar
otros medios, porque sus hijos no van a dedicar tiempo a
enseñarles. Mi padre, por ejemplo, vivió 40 años en Nueva York,
trabajó como barbero en la avenida Columbus cerca de la calle 66
334
recortando a personas que en su gran mayoría hablaba inglés y él
nunca habló inglés.
Existen áreas en los Estados Unidos de América donde el
idioma inglés no es indispensable: El Barrio; el Sur del Bronx;
Corona; Washington Heights; Union City; Paterson; Newark; etc.,
y, en ciudades enteras en los estados de Florida, Texas y
California.
Los inmigrantes hispanos americanos que vienen con edades
sobre los 35 años, con familia, y llegan a éstas áreas, no les
interesa esforzarse para aprender inglés. Hablan sus idiomas en
el trabajo, en la calle y en la casa. Oyen la radio, leen los
periódicos, ven la televisión y hasta disfrutan del cine, del
teatro y de otras actividades recreativas en su propio idioma, el
cual muchas veces se desnaturaliza en algo que le decimos
“Spanglish”, que consiste en hablar con frases y palabras
inglesas en las conversaciones.
Por eso era fácil hacer labor política nativa dentro de la
diáspora. Entendían más los temas que se les plantaban, porque
eran conocedores de lo que sucedía en el terruño, donde la
política es plato diario, como es el beisbol. El plato político
335
era circunstancial y se desarrolla más durante los períodos de
elecciones presidenciales.
Otro factor era el adquirir la ciudadanía americana, cosa
que se creía significaba en ese entonces ser un traidor a la
patria. Los conceptos de nacionalidad y ciudadanía no estaban
claros en las mentes de los criollos de la diáspora. Los más
viejos preferían que con el tiempo, los más jóvenes se dieran
cuenta de las ventajas de ser ciudadanos del país donde
residieran.
Volviendo al caso político, con una fuerte y numerosa
organización de miembros de la diáspora, se pusieron en práctica
los planes de denuncia internacional sobre los abusos y
violaciones a los derechos humanos que respaldados con empresas
como Gulf & Western llevaba a cabo el gobierno de Joaquín
Balaguer.
336
25. La Marcha Constitucionalista en NY
La primera marcha de quisqueyanos, en masa, se realizó el
domingo 26 de abril del año 1970, cerrando la vía norte de
Broadway desde la calle 135 hasta la calle 158 en Manhattan,
donde estaba el local principal de la Seccional de Nueva York del
Partido Revolucionario Dominicano. La segunda y última se dio en
la Sexta Avenida y la calle 42 en Manhattan al año siguiente.
337
Ese acontecimiento, al que se le llamó “la primera marcha
constitucionalista” en Nueva York, fue el termómetro para medir
la paciencia de los quisqueyanos que residían allí y lo que
inició una serie de actividades que iba a dar al traste con los
asesinatos políticos de la “Banda” protegida por Balaguer.
Se unen al movimiento de esa época, jóvenes como Ricardo
(“Richie”) Hernández, A. Rodríguez, Cotubanamá Dipp, Héctor
Cerda, Maklin Piña, María Florencio, Ernesto Vizcaíno, Radhamés
Matos, Miriam Matos, Winston Peters, Fausto Hernández, Francisco
Rosario y familia, los hermanos Vargas (Jaime y Manuel), el padre
de éstos y otros. También algunos recién llegados, como Miguel
Ángel Andújar, Librada Mateo, y otros con raíces de varios años
en la urbe, como César Morales, Feliciano Díaz, Evelio Martínez,
Sergio Peña. Milagros Ortiz estaba en Nueva York con su esposo
Joaquín y su hijo Juan Basanta, que necesitaba un tratamiento
médico largo y por esa razón idearon traer el periódico El
Nacional para distribución en Nueva York. Las ganancias se
utilizarían para sus gastos de estadía y el resto para ayudar
338
económicamente al PRD. Checo ayudó en la apertura de puestos en
Queens y en Brooklyn cuando la necesitaron.
La vida política del partido había tomado un curso
disciplinario un poco férreo con la obligatoriedad de que todos
sus miembros fuesen “cursillistas”, o sea, que tenían que
aprender política y conocer la versión de Bosch plasmada en
folletos de bolsillos en los cuales también se estudiaban los
métodos de trabajo y de organización.
Durante este período, el partido sufre escisiones producidas
por personajes que ambicionaban ser candidatos a la presidencia,
en un período en el que el partido había adoptado una política
abstencionista. El primero en intentarlo desde Nueva York es el
Contralmirante Lajara Burgos, quien vino con una carta de Bosch y
otra de Peña Gómez, en las cuales esos dos compañeros pedían que
se le diera toda clase de consideraciones al portador, como
miembro del partido. Lo que ni Bosch ni Peña sabían, era que
Lajara Burgos utilizaba las cartas para llamar en privado a los
miembros del partido en Nueva York y decirles que él era el
candidato favorito de los líderes del PRD para las elecciones
presidenciales del 1970.
339
Checo estaba al frente de las actividades de la seccional y
se dio cuenta que esto estaba sucediendo y pidió al
Contralmirante Lajara Burgos que desistiera de esa campaña, pues
el partido tenía una política de abstención a esas elecciones.
Al ver publicado en los periódicos que él se proclamaba candidato
presidencial del PRD, checo no tuvo más remedio que interponer un
expediente disciplinario ante la Casa Nacional, que resultó en la
expulsión de Lajara Burgos de las filas del PRD. Se supo luego
que formó un partido y le hizo el juego a Balaguer en 1970.
Otro tanto sucedió con el Padre Sicard, aunque menos fuerte,
pero terminó con su expulsión, al sometérsele a un consejo
disciplinario.
340
Antiguo local del PRD en 1970, después de haber salido del
Basement de la calle 80 a fines de 1969, en Broadway esquina
calle 159 del Oeste en Manhattan, NY, en el segundo piso, que
luego, en noviembre de 1973, se convertiría en el local del PLD.
342
Parte de la muchedumbre que esperaba en la Calle 159 y Broadway
el Desfile Constitucionalista
Delegados del PRD de Nueva York arengando a un grupo de
dirigentes nacionales del PRD durante la Sexta Convención en el
344
1968, entre los asistentes en la foto estaba el Padre Francisco
Sicard, de perfil; y Don Antonio Guzmán Fernández, de espaldas.
(La foto luce arruinada).
VI Convención del PRD, delegado de NY después de haber agotado su
turno en la Convención.
26. La Resolución 5-70 del PRD
En mayo de 1970, el PRD había aprobado una resolución para
redactar los estatutos que iban a regular las actividades de las
seccionales en el exterior. Para contribuir con la misma, checo
fue invitado por la Comisión Ejecutiva Nacional en enero de 1970.
345
Del 17 al 27 de enero estuvo trabajando, desde la residencia del
Síndico del Distrito, García de León y con dirigentes del PRD a
todos los niveles: Prof. Juan Bosch, Dr. Alburquerque, Dr. Vargas
Alcántara, Prof. Casimiro Castro, Leonor Sánchez Barett, Dr.
Canahuate González, Dr. Castaños Espaillat, Hipólito Mejía,
“Bartolito”, Norge Botello, Dra. Ortiz de Basanta, Dr. Pitaluga
Nivar, Antonio Abreu (Tonito), Diómedes Mercedes, Clodomiro
Ramírez, Moquete Andino y otros dirigentes. Al final de los 10
días había recorrido varios comités en la capital, en Baní, San
José de Ocoa, San Cristóbal, Villa Mella y Guerra. Había
asistido a los sindicatos, asociaciones estudiantiles y
profesionales, en las que el Prof. Juan Bosch era el principal
orador. Conversó por horas con el Prof. Bosch, quien estaba
satisfecho de la labor que se había realizado con los reglamentos
de las seccionales en el exterior. Con escala en Puerto Rico,
Checo visitó a la seccional de allí, dirigida por el Sr. Frater
Soto.
Ya con un partido unificado, checo optó no correr como
candidato a la Secretaría General y apoyó a que fuera Jaime
Vargas para el período 1971-1972. Checo se quedó como miembro
346
del Comité Central en la parte de propaganda. Desde esa posición
editó el periódico “El Jacho” y publicó un folleto sobre “El
Orden Parlamentario”.
“Trabajamos ayudando las comisiones de trabajo y los
círculos de estudios. Para el año 1972 llegaron Cheché Luna,
Winston Arnaud y José Ovalle y se presentaron en el partido,
pidiendo que se les tratara con una casi clandestinidad, pues a
ellos el gobierno los había acusado de criminales. Poco antes de
las elecciones de la seccional en 1972, se presentó al partido el
Dr. Franklin Almeyda pidiéndonos que se le diera la oportunidad a
Winston Arnaud de tomar la Secretaría General para que su
“estrella de líder volviera a relucir en Santo Domingo”. Así lo
hicimos y le pedimos a los demás compañeros que se iban a
postular que hicieran lo mismo. Winston Arnaud se convirtió en
Secretario General de la Seccional de Nueva York sin haber hecho
ningún trabajo en las bases. Eso no nos dolió, lo que nos afectó
mucho, fue el que se utilizara esa posición para destruir la
organización desde tres áreas diferentes: 1) dejar de pagar las
responsabilidades como renta, teléfono y electricidad (todas a
nuestro nombre); 2) crear una corriente anti-boschista y pro
347
peñagomista que nunca había existido dentro del partido; y 3)
dejar caer la organización de los comités sub-seccionales y los
círculos de estudios”, comentó Checo.
Las reuniones regulares del Comité Central ya no se hacían
de manera regular o respondiendo a un itinerario estatutario.
Eran convocadas por el Secretario General para informar de
decisiones que se habían tomado en los aposentos con compañeros
que escogidos.
27. La Renuncia
348
Checo quedó en esa elección con la misma posición anterior
de Secretario de Prensa y Propaganda. En los Estados Unidos de
América, las organizaciones tenían que hacer un registro
extranjero todos los años con el Departamento de Estado, para
operar, como cuestión de rutina y para mantener la legalidad de
las actividades. Se le hizo caso omiso a nuestras
recomendaciones (el PRD estuvo siempre en cumplimiento con este
requisito, que hoy ha cambiado y se hace de otra manera).
Mientras se tropezaba con estos obstáculos, un
acontecimiento delicado sucede en Quisqueya. Se inició
abruptamente una persecución a los líderes del PRD, especialmente
contra el Prof. Bosch y el Dr. Peña Gómez, quienes tuvieron que
buscar refugio para protegerse de la agresión a sus personas.
Inmediatamente la seccional se puso en alerta. En reunión
permanente, se aprueba una caravana a Washington, DC, con el
propósito de denunciar los planes de Balaguer para eliminar a los
líderes del PRD. Treinta y cinco autobuses y decenas de autos
salieron para Washington, Distrito de Columbia, capital de los
Estados Unidos de América, con el plan de entregar al
Departamento de Estado una comunicación de la Casa Nacional (ya
349
leída por el Comité Central de Nueva York) y diseminarla entre la
prensa escrita, radial, televisada y algunas organizaciones
humanitarias en Washington.
La marcha fue un éxito y el escándalo logró que cesara la
persecución de los líderes del PRD. Sin embargo, hubo un
incidente que provocó una protesta de parte de Checo, que
contribuyó definitivamente a la renuncia de éste al partido, cosa
que conocen muy bien los miembros de la comisión de cinco
(Winston Arnaud, José Ovalle, Miguel Abud, Pedro Pablo Reyes y el
propio Checo), que visitó al Sr. Ben Stephanski*** en su casa de
Washington. En ese entonces, el Sr. Ben representaba al
Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.
En Mayo del 1973, Checo presentó su renuncia formal a todos
los cargos directivos y le ofreció al Diario La Prensa una
declaración de que se dedicaría a la familia y a los negocios.
En el 1974 el PRD ganó las elecciones y eso no fue sorpresa
para checo. Se alegró, porque ahora podía hablar de vivir y
trabajar en el país. Conoció a una persona que estaba trabajando
en unos proyectos para que las personas que están en la Diáspora
puedan tener una propiedad, una finca, con una casa club con
350
piscina para todos los miembros. No solamente compró, sino que
sirvió de agente vendedor para que otros compraran. No le
importaba en qué lugar estaban los terrenos, siempre y cuando iba
a ser propietario de un pedacito de Quisqueya.
Se dedicó Checo entonces a la vida que la mayoría de los
otros estaba haciendo para encontrar la felicidad, aún jóvenes y
soñando con una residencia en el campo, un terreno que está cerca
de Santo Domingo, con un pequeño arroyo, árboles frutales por
todas partes, un gallinero, dos puercos y dos caballos.
Trabajaría duro unos cuantos años y emprendería la retirada.
Estela ingresó a la universidad y checo ya estaba en la
Universidad de Columbia haciendo algunos cursos, que por trabajar
allí, le resultaban gratis (siete créditos por trimestre).
Abrieron una agencia de viajes y les había nacido el segundo y
último hijo en septiembre de 1973.
En los próximos cuatro años de preparación, Estela se había
graduado de Administradora de Empresa en la Universidad de Nueva
York y checo de Dibujos Animados y de Estética del Cine. Para
ganar más dinero, como lo hacen todos los que tienen en mente
ahorrar mucho, cambió de trabajo y se puso a manejar guagua
351
(autobús) para la ciudad en Nueva York (MABSTOA –Manhattan & Bronx
Surface Transit Operating Authority, que era con el nombre que operaba MTA
Metropolitan Transit Authority), y al mismo tiempo que administraba la
agencia de viajes.
En el proceso de cambio de trabajo de una institución
privada a una institución gubernamental hubo un descubrimiento de
algo que mucha gente ignoraba en ese entonces, y que en la
actualidad no saben muchos. Una persona a la que se le haya
otorgado visa de residencia en los Estados Unidos de América,
tiene todos los derechos constitucionales de un ciudadano, con la
excepción de que no puede votar en las elecciones, ni ser
elegidos; tampoco puede adquirir pasaporte americano; no puede
ocupar posiciones en la administración pública; y, no puede ser
empleado en las agencias de los gobiernos locales, estatales o
federales.
Existe un mecanismo por medio del cual el residente puede
solicitar empleo en cualquiera de esas instituciones, sometiendo
al mismo tiempo una declaración de intención de ciudadanía, que
le permite trabajar normalmente por dos años, al término de los
cuales su empleo queda permanente si ya es ciudadano o es
352
despedido si no ha logrado adquirir la ciudadanía. Esa
información la hemos estado propagando por todos los medios a
nuestro alcance desde entonces, porque ha sido uno de los
obstáculos que impiden al inmigrante desarrollarse.
Durante esos años, checo viajó varias veces al Estado de
Florida. Le pareció una ganga unos terrenos que vendían en la
costa Oeste, en Port Charlotte y compró dos solares.
“Las cosas en la Diáspora no se veían bien. Por un lado,
las muertes por droga salpicaban de sangre a uno, por la cercanía
en que ocurrían. Las esquinas que otrora fueran encuentros de
las personas que venían de trabajar, fueron “ocupadas” por
peligrosos negociantes armados. Había un ambiente corrupto entre
nuestra propia gente y aunque algunos tomaron una actitud firme
contra las drogas, la mayoría se mostraba apática, basada en que
“éste es un país libre”. Hablarle a los que estaban en estos
menesteres no parecía tarea fácil, sin embargo, en todas las
ocasiones que lo hicimos, recibimos un mensaje “¡Quiero salirme
de esto!”, comentaba Checo.
“Optamos por salir de este ambiente, para que nuestros hijos
no fueran a caer en el vicio, como vimos a muchos jóvenes, hijos
353
de familiares y amistades. Conocimos muchachos que estaban
creciendo bien, de padres excelentes, que una vez caían en la
red, no podían salir de ella, más bien, tenían que ser más malos
que los que les entrenaron, para poder sobrevivir”.
Por otra parte, Balaguer vuelve a tomar las riendas del
gobierno. Con menos poder, pero con las mismas intenciones de
perpetuarse. Se esfuman los sueños de regresar a Checo. La
decisión familiar estaba en una disyuntiva difícil. “Si nos
quedamos, nos haríamos rico, como estaba sucediendo, pero
corríamos el riesgo que nos pasara algo malo a nosotros o que
nuestros hijos cayeran en la trampa de las drogas. Si nos
quedábamos con el negocio y los trabajos y nos mudábamos con los
niños para Long Island o para Nueva Jersey, ganábamos menos, pero
nuestros hijos quizás se librarían de la mala suerte. Si nos
mudamos para Long Island o Nueva Jersey y conseguimos trabajo por
allá y montamos el negocio, a lo mejor nos iría bien, pero no nos
libraríamos del barrio en Nueva York, puesto que toda la familia
sigue ahí. Si nos mudamos para la Florida con todo, podremos
empezar una nueva vida, invirtiendo los ahorros”. Cuenta checo
que se decidió por esta última.
354
28. La Diáspora Quisqueyana en Florida
Lo que estaba haciendo checo, lo habían hecho otros… y
muchos otros después: salir del alto Manhattan. Las afueras de
Nueva York y las ciudades en el Estado de Nueva Jersey recibieron
estas familias que huían a las atrocidades en la que estaba
envuelta la comunidad. También otros Estados recibieron
fragmentos de la granada explosiva de nuestra Diáspora. A
Connecticut, Rhode Island, Boston, Massachusetts, Chicago,
Pennsylvania, Washington, D.C., Florida, Luisiana, Texas,
California y hasta al Estado de Alaska llegaron los
quisqueyanos.
La agencia la vendimos a un conocido, casi regalada y
compramos una casa en Miami. Mientras nos asentábamos durante
355
las Navidades de 1979 en la casa, regresamos a terminar nuestro
trabajo con la Autoridad de Transito de Nueva York, siguió
contando Checo.
1980, FUE UN AÑO DE ADAPTACION AL MEDIO
Hay un refrán entre nosotros para todo el que viene a vivir
y a trabajar en Florida de que no se desespere, que el primer año
es duro. Eso puede ser verdad, pero a nosotros nos tocó uno duro
de verdad. Acababa de pasar un juicio a un policía hispano que
ultimó a tiros a un señor moreno de nombre McDuffie y lo
declararon inocente, ocasionando una protesta racial que se
convirtió en un salvaje y desastroso volcán social incontrolable.
En Liberty City y Overtown fueron incendiados muchos establecimientos
comerciales. Mi familia estaba en Miami y nosotros en Nueva
York. Salimos en auto para Miami, porque los vuelos se habían
cancelados. En dos días volvió la calma a Miami, pero la
destrucción en esos barrios fue cuantiosa. Nada sucedió en las
demás ciudades del condado, continuó con dificultad checo.
Regresamos a trabajar un mes más tarde, con el propósito de
renunciar, pero en febrero se inició una huelga en el transporte
356
que duró once días, los cuales pasé en Miami, arreglando la casa
y la mudanza.
Al regresar a Nueva York, decidimos poner la renuncia para
el 1ro de mayo, pero hube de trabajar una semana para pagar la
penalidad por la huelga.
Llegamos de vuelta a Miami con un auto para la familia, ya
teníamos otro para nosotros. Los niños tenían 10 y 7 años. La
escuela primaria estaba prácticamente en el patio de la casa, que
ni siquiera tenían los niños que cruzar la calle. Detrás de la
casa, una cancha de tenis y al final de la calle, un club
“Optimist”, con campo de pelota para niños, jóvenes y viejos, con
una casa club donde se celebran muchas fiestas.
Habíamos comprado una ferretería en la playa, para que
Estela no se aburriera mientras nosotros terminábamos en Nueva
York. Tratamos de ayudar en la ferretería, pero parece que como
vendedor no somos muy buenos. Conseguimos un trabajo de chofer
de autobuses, en una subsidiaria de la Greyhound, dedicada al
turismo local en el Estado, llamada American Sightseeing Tours
Inc. (ASTI). En el tiempo libre ayudamos en la ferretería,
concluyó checo.
357
Sucede en Cuba el asilo masivo en la embajada de Perú y
comienza el desembarco del Mariel y decenas de miles de cubanos
llegan a Miami.
Tener un bote en la casa era una cosa casi parte de la vida
familiar de los cubanos antes de los años ochenta. Todos esos
barcos y botes se dirigieron hacia Cuba con el anuncio de que el
gobierno les dejaría sacar a sus familiares si llenaban la nave
con otras personas que deseaban salir también. Cuando
desembarcaron en Miami, se contaron más de cien mil personas las
que llegaron. Las autoridades y guardacostas confiscaron la
mayoría de esas embarcaciones. Hubo mucha algarabía en esos
días.
No bien pasó el primer mes, se desató un salvajismo humano
cruel y deprimente. Es cierto que las cárceles, los manicomios y
los homosexuales fueron instigados a que salieran en esos botes y
con ellos todos los que legítimamente deseaban salir, pero el
trato que recibieron de sus “hermanos” que habían llegado antes,
fue de enemigos, donde la palabra “escoria” se oía por doquier.
Hubo una campaña para exterminarlos. A los que se les
acusaba de haber cometido robos y crímenes sin pruebas, esos
358
fueron los que más se salvaron, porque fueron puestos en prisión
por mucho tiempo. Los que no se salvaron fueron los que
engañados de que iban a recibir buen dinero si buscaba unos
“materiales” en Los Cayos, desaparecieron para siempre. La
mayoría de los que cayeron en la trampa aparecieron boyando en
las aguas del Golfo de México, si no se lo comían los tiburones.
Muchos de los que se salvaron le deben la vida a esas almas
limpias y caritativas que lo sacrificaron todo para socorrer a
los débiles. Hoy, los “marielitos”, que ya no tienen ese apodo,
son gente exitosa y trabajadora que han podido sobrellevar las
adversidades del idioma y el discrimen de sus hermanos.
La Diáspora quisqueyana pasó muy levemente por una etapa
similar, con los embarcados ilegales hacia Puerto Rico y durante
el éxodo después de la guerra de abril del 1965.
Veamos lo que nos cuenta checo de su propia experiencia:
Durante los tres primeros años de vida en Miami, conocimos a
tres grupos que intentaban institucionalizarse en clubes o
asociación. Comenzamos a comunicarnos y tener vida social con
viejos amigos de Quisqueya y otros que conociéramos en Nueva
359
York, así como primos y tíos nuestros que ya tenían tiempo
residiendo en Miami, comenzó de nuevo a recordar checo.
De eso se trataba, de grupos de amigos por acá y grupos de
amigos por allá. Grupos de ricos residiendo en Coral Gables,
Coconut Grove, etc.; grupos de clase media y profesional
residiendo en Hialeah, North Miami Beach, Miami Springs y grupos
de clase trabajadora y pobre residiendo en Allapattah y Opa-
Locka. Decimos de esta última que pobre, porque pagaba alquiler,
los demás, tenían, en su mayoría, casas propias.
EN 1983, SE FORMA EL CLUB CASA DOMINICANA
360
En 1983, después de un ascenso en la compañía de autobús, de
chofer a despachador, decidimos trabajar para el gobierno federal
en el servicio postal como cartero. Un ideal del americano es
casarse, tener dos hijos, una casa, un perro y un trabajo
permanente del cual retirarse a los 65 años. Ya lo tenemos, pero
no nos conformamos, puesto que algo detrás del cerebro no nos
deja tranquilo: ¿Y Quisqueya, qué?
Ahora tenemos el tiempo para dedicar a los asuntos de
identidad. Nos tocó empezar en la oficina de correos de
Allapattah. Casa por casa, edificio por edificio, negocio por
negocio, conocimos la composición social y étnica de ese
municipio. “Dominicanos” dueños de negocios en 1983, cinco (5);
dueños de casas o edificios, tres (3); cantidad de familias que
residen en el sector, doscientas y pico. Estamos hablando de un
sector cuyos límites son al sur, la calle 20; al norte, calle 60;
al este, Séptima avenida y al Oeste, LeJeune Road (42 avenida)”.
Entusiasmamos a los grupos de amigos a que formaran un club.
Al final del 1983 se fundó el Club Casa Dominicana, con local a
una esquina de Lejeune (43 Ave) y la calle 18. En el mismo año
se fundaron el Club Dominicano de Allapattah, en la calle 28 y la
361
14 avenida del NW y el Club Dominico-Americano en Coral Gables.
Los líderes de ambos salieron del Club Casa Dominicana. Miami
comenzó dividida. A la fecha solamente existen nombres de
asociaciones. Aunque en el comercio, existen varias entidades de
las cuales la Cámara de Comercio es la que más actividades tiene.
1984-1989
Desaparece Club Casa Dominicana
La organización de partidos políticos “del patio” (como muchos
llamaban a los partidos que tenían su base en Quisqueya y abrían
oficinas seccionales en el extranjero), provocaron desunión en
las instituciones sociales, recreativas y deportivas que se
habían estado creando en la Diáspora. Una de ellas fue el Club
Casa Dominicana, que tenía un local excelente para reuniones,
conferencias, entretenimiento, eventos nocturnos y de fin de
semana.
Los medios quisqueyanos en Miami
Se proliferan los medios de comunicación con periódicos,
revistas, programas radiales y televisivos. Llegan a la Diáspora
de Miami periodistas, locutores y programadores.
362
Fundación Juan Pablo Duarte
Mario Fernández había iniciado con un grupo la Fundación
Juan Pablo Duarte con un local en la Avenida 17 del Noroeste (hoy
Avenida Duarte) en Allapattah. También redactaba un periódico,
“El Quisqueyano”.
Visitas políticas en 1988-89
Desde Nueva York, nos visitan Jaime Vargas, acompañado de
Andrés Suero, Manuel Piña, Ernesto Medrano y otros, para
invitarnos a formar parte de una seccional del PLD. Como lo
había hecho con el PRD, les dije que les podría ayudar en la
organización interna sin ocupar posiciones, pues no queríamos ser
miembro de ningún partido, hace un poco de memoria checo.
En esos días, por coincidencia, había escuchado de los
planes para cometer fraudes en las próximas elecciones
presidenciales del 1990. Es una historia vieja, dice, como para
no hacer largo el cuento.
363
29. Casa Dominicana Internacional
El concepto de Casa Dominicana Internacional, fue algo así
como una inspiración que ha estado tentando a muchos quisqueyanos
sobre las ideas de Duarte de ver a un pueblo trabajando para
lograr una obra que sirva de albergue a todos sus miembros. Que
desde esa casa, la labor específica de cada uno la enriquezca y
engrandezca a tal grado que no solo cada una las personas que
sean parte de ella se beneficien y progresen, sino que su ejemplo
pueda ser imitado por otras comunidades. Con ese propósito, un
grupo de personas, que sentía a Quisqueya latir en sus corazones,
pero que todavía no la veían, por eso siguieron utilizando el
364
adjetivo dominicano cuando la incorporan en el Estado de Florida
en 199.
Esta ambiciosa empresa pretende agrupar a todos los
dominicanos alrededor del mundo, incluyendo a la misma Quisqueya,
incluyendo a personas físicas e instituciones nacionales o
extranjeras que de aceptara los estatutos y resoluciones de Casa
Dominicana Internacional.
La idea era la de construir un mecanismo que pudiera tener
una dualidad de funciones a favor de los quisqueyanos alrededor
del mundo:
Primero, para canalizar las ideas, sueños, metas, créditos y
ventajas que pudieran presentarse a favor de personas,
comunidades o de la propia Quisqueya y su población;
Segundo, trabajar con las instituciones, funcionarios
electos y autoridades públicas, con el propósito de darle
respaldo moral y si es necesario, financiero, para que los
proyectos de mejoramientos comunales y preparación individual de
éstas, sean factibles. De esa forma, contribuiríamos a que los
elegidos y encargados de manejar los intereses de esas
comunidades, pudieran cumplir con sus responsabilidades ante el
365
pueblo. En otras palabras, la labor de esta casa mostraría
claramente, sin decirlo, si las intenciones y labor de los que
han sido elegidos y designados, se ganarían o no, continuar en
sus posiciones en el próximo período.
La Casa Dominicana Internacional estaba diseñada para que
cada miembro tuviera la oportunidad de participar activamente en
el o los proyectos que deseara. En otras palabras, se habían
creado las bases teóricas para que el miembro que entrara tuviese
ya la oportunidad de escoger. Esto lo podemos explicar con un
organigrama sencillo que aparece al final de los detalles que a
continuación se ofrecen para que se tenga una idea de esta
verdadera unidad patriótica, que pretendía ser blindada a las
corrientes partidistas e ideológicas y se aferraba solamente a
los ideales de Duarte, adaptados a estos tiempos:
La Comisión Ejecutiva constaría de dos miembros por
provincia, del Distrito; uno de Quisqueya y otro de la
Diáspora; y, un Secretario Ejecutivo electo entre los
delegados, por quien otro miembro tomará posición en la
delegación. El Secretario Ejecutivo tendrá una
366
duración de dos años si cumple con sus funciones y no
comete actos de corrupción.
Las comisiones y delegaciones podrán tener cantidad
ilimitada de miembros, siempre y cuando cada uno de
éstos cumpla con lo establecido en los estatutos para
sus funciones. Lo mismo con los talleres y seminarios.
Habrán tantas casas y proyectos, como provincias,
distrito y unidades de la Diáspora hayan. En cada una
de estas provincias y en el distrito, habrá una casa
central y tantas casas como se puedan en el extranjero.
La Comisión Ejecutiva se encargará de presentar los
planes y proyectos de las comisiones a las diferentes
casas provinciales y a la del Distrito Nacional, así
como a las casas que representan esas provincias y el
Distrito en el extranjero, para que sean ellas las que
se encarguen de coordinar con los que tienen la
incumbencia y fueron elegidos o designados para
hacerlo.
Casa Dominicana Internacional sería el mejor termómetro
para que el pueblo pueda medir a sus candidatos tanto
367
dentro de Quisqueya, como en el extranjero, pues ya se
venía hablando sobre representantes en la Diáspora.
De acuerdo a las necesidades, Casa Dominicana
Internacional haría las veces de mediadora para que la
industria, el comercio y las instituciones que se son
parte de las fuerzas vivas de una comunidad, aporten al
plan o programa, dando el apoyo necesario a las casas
locales ya sea en Quisqueya o en el extranjero.
Con ese criterio tan sencillo como el planteado en esas
pocas líneas, estaba Casa Dominicana Internacional creando las
bases para la seguridad, bienestar, progreso y felicidad de todos
los quisqueyanos y amigos de Quisqueya alrededor del mundo.
No se quiere aquí suplantar, reemplazar o quitar autoridad
ni al pueblo como tal ni a los funcionarios que son electos por
éste para servirle. Pensando en el ideario de Duarte, creemos
que esta es posiblemente la solución no solo para Quisqueya, sino
para cualquier otro país que la adopte.
Siempre habrán intereses mezquinos que se opongan y luchen,
para que una unidad como ésta no pueda lograrse en base a un
368
criterio que hoy se hace visible: Patriotismo Globalizado,
pendiente de definición.
Ese organigrama que se menciona, se le ha cambiado el
adjetivo de “dominicana” en el título y en su interior, para que
sea modelo quisqueyano.
369
Nota: Tomado de los planes organizativos de Casa Dominicana Internacional, Inc., una institución sin fines de lucro que se fundó en Miami, Florida en 1995; se incorporó en el Estado de Florida en 1996 y que fue disuelta por los que quedaron al frenteen el 2002. Pero la idea sigue plasmada en documentos que reposan en nuestros archivos.
370
Cuando nuestra comunidad protesta cuando los símbolos o la
nacionalidad “dominicana” son pisoteados en el extranjero,
reacciona de una forma patriótica rabiosa porque se siente sin
otro medio de poder para rebatir ataques de esa naturaleza. Casa
Dominicana Internacional tuvo que reaccionar a en una ocasión a
una campaña televisiva y lo hizo planteando el caso a altura que
se deben exponer esos insultos a la identidad nacional.
Aunque el documento se hizo precipitado y sin tener una
comisión de redacción que luego de este incidente se formó, se va
a publicar en este libro tal y como fue enviada.
En una ocasión que viajábamos de Nueva York a Miami, nos
encontrábamos en los primeros asientos en primera clase y al otro
lado del pasillo en la misma línea venía un joven que aparentaba
ser “dominicano”, al cual de manera cortés nos le presentamos,
pero notamos que no quería o no podía hablar con nosotros.
Al levantarnos del asiento, una vez el avión alzo vuelo y el
aviso nos permitió pararnos, encontramos que los pasajeros que
iban detrás del joven, eran Cristina Saralegui y su esposo,
Marcos, a los cuales saludé afectuosamente y luego me detuve al
regresar para conversar con ellos sobre el libro sobre la
371
formación de clubes y organizaciones del cual les obsequié una
copia.
No hablamos, ni nos referimos al joven que estaba sentado
dando la espalda a ellos, porque no nos pasó ni remotamente por
la mente, que el mismo viajaba con ellos. Al salir del
aeropuerto, sí notamos que instruyeron a alguien para que se
encargara del joven.
Fue para sorpresa nuestra que por casualidad, unas semanas
después, viendo el programa de Cristina, nos dimos cuenta que el
joven era uno de los protagonistas del espectáculo que se montaba
para desacreditar a los “dominicanos” que viven en los Estados
Unidos de América y se hacía especificando dicha nacionalidad al
presentar a los actores. Veamos la carta que hicimos:
372
Puede notarse que el párrafo al final de la nota da una
impresión extrema y amenazadora que no eran las originales que
habíamos redactado y entregado al comité, pero parece que por la
rápida acción del mismo, se arregló y se fue así.
El logo oficial de esa organización fue donado por el
diseñador quisqueyano Máximo Tejada. El Directorio Ejecutivo
inicial lo componían las personas que aparecen en el siguiente
diagrama:
374
Con un local abierto en la ciudad de North Miami Beach, con
facilidades de oficinas, salón de conferencias y charlas y un
salón-taller de entrenamiento con veinte computadoras, donde se
impartía clases a la comunidad.
El concepto se estaba poco a poco extendiendo a través de
los medios locales, hasta que fuera interceptado,
misteriosamente, por intereses que hasta hoy día se desconocen,
pero que se sospecha tuvo que ver con celos de poderes mezquinos,
parecidos a los que tuvo que enfrentar Juan Pablo Duarte y que
pueden, con el poder económico, detener, por poco o mucho tiempo,
las aspiraciones de progreso de todo un pueblo.
Después de haber tenido su programa radial propia con el
título de “Mundo Quisqueyano”, todos los domingos, a una hora que
no era la mejor en Unión Radio, en el 1450 de Amplitud Modulada
(AM) en Miami, cuyos fondos provenían de los bolsillos de los
miembros, por lo que al cabo de dos años se tuvo que suspender,
pues se tenía el principio de no competir con los programas
comerciales y no se vendían anuncios, aunque los negocios de
algunos de los miembros cooperaban frecuentemente con donaciones.
375
Para no dejar completamente sin la orientación que se hacía
por el espacio de una hora en la radio semanalmente, se aprobó
solicitarle a Leonel Peña, en su programa de los domingos con la
mayor audiencia que ha tenido un programa radial “dominicano” en
los Estados Unidos de América, a lo cual accedió por un pago
nominal, el cederle a Casa Dominicana Internacional cinco minutos
al mediodía después de salir al aire las notas del Himno
Nacional.
Ese espacio estuvo vigente hasta que se disolviera la
organización, lo que sucedió aproximadamente un año después que
por razones de salud y por mudanza, renunciamos a la dirección a
finales del año 2001.
Los demás dirigentes también tuvieron dificultades en
mantener la organización por asuntos de enfermedad y mudanzas
también. Por esas razones perdimos a los esposos Aquino; a Dogni
Alcántara y otros, que aunque no fueran directores, mantenían con
su tiempo y dinero los planes de la organización. Porque se
había planeado congresos bienales, en lugar de convenciones
anuales, no se pudo preparar la primera y quizás esa fuera la
376
Los teléfonos y direcciones que aparecen en la
correspondencia ya no existen para la organización, sin embargo,
la dirección de Internet ha sido, después de ser disuelta la
casa, adquirida por Casa Dominicana, Inc. de Lawrence,
Massachusetts, la cual hace una labor patriótica encomiable en
esa parte de los Estados Unidos de América, tal o mejor de lo que
estaba en los planes de Casa Dominicana Internacional en cuanto a
las actividades locales.
Esperamos que con el mismo orgullo que utiliza Casa
Dominicana, Inc. de Lawrence enaltece los símbolos patrios como
“dominicanos”, de la misma manera lo hagan cuando conozcan que
son “quisqueyanos”, sin tener que avergonzarse del cambio de una
identidad isleña, de la cual se seguirá teniendo derecho,
mientras la isla que ocupa Quisqueya siga siendo la Isla de Santo
Domingo..
El proyecto de Casa Dominicana Internacional se le había
presentado al Presidente Leonel Fernández en 1996, al enterarnos
que se iban a establecer centros culturales subvencionados por el
Estado en las comunidades con mayor afluencia de ciudadanos del
país. Esa nota le fue entregada en persona.
379
Salón de conferencia y charlas de la Casa Dominicana
Internacional en Miami. De espaldas y perfiles en la foto: Luis
Martínez; Hugo Gutiérrez; Estela Wynns; Tina Montesquieu; y, Rosa
Campillo. Frente al podio, Cosme Pérez
30. Breve Historia de la Comunidad en Miami
Allapattah fue el primer sector donde se reunieron
“dominicanos” en comunidad, porque desde los años cincuenta, los
ingenios azucareros del sur de la Florida traían mano de obra a
trabajar en las zafras. La mayoría venía de Haití y de
Quisqueya, casi todos haitianos, pero muchos, con pasaportes y
documentos de República Dominicana. Era una colonia transitoria,
381
que aunque recibieron documentos como residentes en los Estados
Unidos, preferían venir a Miami solamente durante los meses de
zafra. Algunos se quedaban y aprendían otros oficios, como:
camioneros, tractoristas, guagüeros (conductores de autobuses),
mecánicos, pintores, etc. Ya para los 70 existía una comunidad
de cientos de familias de República Dominicana en Allapattah que
empezaba a desarrollarse social y económicamente como comunidad.
Existían también en Miami otros grupos de gente proveniente
de República Dominicana, pero que no se podrían catalogar de
comunidad, pues simplemente se establecían en distintos sectores
de los condados Dade y Broward y se integraban a esas
comunidades individualmente. Los establecidos en Miami después
de la caída de los Trujillo, eran intelectuales y miembros o
allegados a la familia Trujillo. Mientras que después de la
guerra de abril del 1965, los quisqueyanos que llegaban, los más,
eran familias y personas que iniciaban un éxodo sin precedentes,
por las razones que expusimos al inicio de este artículo, desde
otros estados hacia el estado de Florida, entre los que se
encontraban médicos, ingenieros, comerciantes, artistas,
profesionales, deportistas y gente con buenos ahorros que se
382
deshicieron de propiedades para comenzar una nueva vida en la
Florida. Estos no llegaban al sector de Allapattah, pero
encontraron una base allí, para proyectarse como “dominicanos” y
desarrollar sus dotes entre una comunidad con nexos nacionales y
culturales, que podían usar como plataforma de influencia para
sus propósitos, cualquiera que fuera.
El Ambiente Social de Miami
La que sigue, es una cita aparecida en “El Dominicano” de
Miami:
Al llegar a Miami, nos dimos a conocer rápidamente por las
actividades sociales, políticas, culturales y económicas en las
que participamos en Nueva York por 14 años; también por nuestra
trayectoria en Quisqueya, como estudiantes universitarios de la
UASD, como empleados del Banco de Reservas, como combatientes
constitucionalistas y como amigos, buenos vecinos y mejores
ciudadanos.
Primeramente mencionaremos algunos nombres de personas con
las cuales sostuvimos nuestros primeros contactos en cuanto a lo
social: Rosa Kasse, América Muñoz, Juan Acosta, Víctor Alba,
383
Arismendi Mateo, Luis Tejada, Luís Guzmán, Margarita Jordán, Dra.
Lucila Joseph, Lirio Tejada, Hugo Gutiérrez, Alcy y Tina
Montesquieu, Juan Disla, Eddy y Sari Garrido, Gladys Sánchez,
Jaime Guillén (del Trío Jaragua y tío), Miguel Ramírez, entre
otros.
No existían clubes ni medios quisqueyanos. Lo único que
había organizado en ese tiempo era una filial del PRD, dirigida
por el Señor Juan Disla (que luego fue asesinado en RD) y muy
tímidamente La Fundación Juan Pablo Duarte, dirigida por el Sr.
Mario Fernández, que luego conocí, y que fue el pionero de la
prensa escrita en Miami con su periódico “El Quisqueyano.
Se había hecho un intento de formar el “Hogar Dominicano”,
pero nunca supe si se logró consolidar. El primer programa de
radio que me puedo acordar lo comenzó un señor que fue parte del
cuadro de comedia “Romance Campesino” (Felipa y Macario) y
después, Ramón Valenzuela.
Por necesidad, se empezaron a formar grupos de amigos que se
convirtieron en gestores de clubes y asociaciones al principio de
los años ochenta (1981 específicamente), en medio de una
confusión social que ocurría en la ciudad de Miami producida por
384
el éxodo del Mariel y de recientes acontecimientos raciales en
Liberty City con violencia y actos de terror, se formaron el
Club Casa Dominicana y el Club Dominicano. Los dos clubes con
locales propios: Casa Dominicana cerca de LeJeune, en la 41
avenida y la calle 18 frente al aeropuerto, antiguo Club Cockpit,
al cual pertenecíamos; y Club Dominicano en la calle 29 y 14
avenida en Allapattah. Los dos clubes duraron aproximadamente
unos tres años y se disolvieron para el 1984. Pero esas
instituciones encendieron la chispa y de allí salieron nuevas
organizaciones deportivas, sociales y sociedades comerciales. Se
integran a la vida comunitaria muchas de las personas que aun
están en la palestra: Miguelina García, Virgilio García, José
Torres, Radhamés y Noella Peguero, Víctor Cabrera, José Zouain,
José García (“Don Fernando Travel” asesinado en RD), José
Rodríguez, Nélsida Chakoff, Rafael Trujillo Lovatón, Dr. Félix
Forestieri, Dra. Ana Francisco, Rafael Morel (CPA), Don Tiberio
Castellanos, Lic. Juan E. Ramírez, Rey Batista, Johnny Matthews,
Candy Candelaria, Facundo Castillo, Miguel Paulino y otros. Se
editan otros periódicos (“El Sol”; “El Dominicano” “El Sol de la
Florida”) y empiezan programas radiales quisqueyanos, como
385
“Informativo Dominicano” que empezara Arturo López y Daniel Díaz
Alejo, Rafael Calderón y lo siguiera Raymundo Mercedes hasta hace
muy poco. Las organizaciones sociales han tenido vida efímera en
Miami debido a las divisiones en cuestiones de la política
criolla. Eso no se ha podido superar.
Casa Dominicana Internacional surge en 1995 con el propósito
de convertirse en una especia de federación de organizaciones
cívicas de la República Dominicana en el extranjero. Esta idea
no fue bien recibida por el caciquismo en Miami, pero nadie la
criticaba. Luego de varios años de esfuerzo y frustrados
intentos, Se llegó que esa labor podría solamente consolidarse
virtualmente, como lo han hecho muchas otras instituciones.
Desde el 1995 hasta el 2000 surgen otras instituciones importante
para el desarrollo social y económico de la comunidad quisqueyana
y se pueden mencionar algunos de actores sobresalientes: Radhamés
Peguero (Fundación Nacional Dominico-Americana); Mario de Jesús
(“Premios Deportivos Latinos”); Oscar Iván Barros (“Premios
Independencia De la República Dominicana”); Peter Landestoy
(“Revista Tropical”); Amada Vargas (“Latinos Unidos”); Aridio
Genao (Club de Leones); y otros personajes que daban apoyo
386
importante a sus organizaciones, como el instructor Eduardo Gómez
los esposos Máximo y Mayra Hernández; el profesor Washington
(Nino) Collado; José Abreu (Naviera); José Almánzar; José Sucre;
el Dr. Domingo Martínez; Isidro Madé y otros.
Negocios en Miami
De los primeros negocios de quisqueyanos en el sector de
Allapattah, existió una agencia de viajes organizada tímidamente,
propiedad de Juan Acosta, en la calle 35 del NW próxima a la
avenida 17, con el nombre de “Batey Travel”. Cesó de existir con
su muerte. Luego se proliferaron rápidamente los negocios de
peluquerías, bodegas, restaurantes, clubes nocturnos, puestos de
gomas, mecánica, repuestos, imprentas, publicitarias y
máximamente agencias de servicios de pasajes, impuestos,
inmigración, remesa de dinero y envíos de paquetes. Esto sucede
durante los diez años comprendidos entre los años 1985 y 1995 en
el sector de Allapattah y expandidos por todo el condado Miami-
Dade y el condado de Broward. El más importante fue Santo
Domingo Travel en 1982, de José Rodríguez Portorreal y que hoy
continúa con Eglys Larez. Hay que darle una mención especial a
387
la labor realizada por Leonel Peña con su programa de los
domingos en Unión Radio (1450) “El Gran Domingo” que se ha
mantenido en el aire hasta la fecha. Digno de mención en esa
época también los son: Pedro Arredondo con Orquídea Martínez,
Nelson Muñoz, Daniel Díaz Alejo, Aldo Rafael Rosario, los
hermanos Oscar Iván, Ramón e Isidro Barros, y una mención
especial y de honor a Eusebio Sánchez, por su profesionalismo,
desinterés y enseñanza impartida a muchos que no podríamos hablar
por un micrófono anterior a ella.
Otros quisqueyanos dedicados a otros negocios e industrias
de mayor relevancia no son mencionados aquí, porque no es
necesario para el tema que trata este libro. Otros nombres que
han impactado en el desarrollo de la comunidad en la Diáspora:
Cristian Sánchez, Madé, el Dr. Luis Manuel Campillo, Andrés
Suero, Dionis Pérez, Juan Colón, José Fermín, Arys Franco, Manuel
Nin Matos, Wellington Tejada, William Lantigua, Miguel y Martina
Acevedo, Héctor Familia, William de la Rosa (asesinado en RD),
Eduardo Sánchez, Francisco Nina, Rodolfo de la Cruz, Orlando de
la Mota, Roberto Guzmán, Margarita Cepeda, Eduardo Gómez, Eury
Cabral, Pedro Castillo, Amaury Ríos, Alina Miranda, Luisa Vargas,
388
Víctor Mena, Ana María Segura, Quisqueya Damirón, Héctor Mercedes
(“Milly Restaurant”), Bernardo Martínez, José Almánzar (el
periodista), Héctor Jiménez, Esperanza y Fabio Aponte, Ausberto
Hidalgo, Ana Rita Tejeda y otros profesionales. En cuanto a la
farándula, hemos tenido entretenimiento local por parte de
Guillermo Guante, Luichi Vargas y su hermano, Carlino, el D.J.
Gregorio Olivo (fallecido recientemente), Carlitos Fernández,
Yunis Segura y hoy, otros tantos en los últimos diez años, de los
cuales no hemos tenido contactos como para hablar sobre sus
influencias en la comunidad.
También promotores como Luis María con sus festivales; Raúl
Grisante y Leida, con sus espectáculos; Marcos Tejeda, José
Alberto Matías, Tomás Otaño (quien también fuera Secretario de
Turismo en Miami). Otros, más reconocidos internacionalmente, no
han impactado en la comunidad, pero como quisqueyanos, sus
actuaciones en Miami han contribuido a expandir nuestros valores
en diferentes áreas, como Charityn Goico, Tony Dandrade, Julio
Sabala, July Carlo, Oscar Aza, Aníbal de Peña, Niní Cáffaro,
Fausto Rey, Boruga, Fefita La Grande, Anthony Ríos, Los Toros
Band y muchos otros grupos musicales, peloteros, artistas,
389
escritores y disertadores que han pasado por Miami y han dejado
sus huellas.
En las artes plásticas han pasado varios pintores,
escultores y diseñadores de todos los niveles, comenzando por
Oscar de La Renta. Podemos mencionar nombres como Máximo
Caminero; Félix Suriel; Antonio Toribio; Ada Balcácer; Fabré; y
otras personas que han promovido el arte en Miami, entre ellos,
Fernando Ureña Rib, con su estudio y galera.
Cada uno de los que se mencionan en este libro, sabe mejor
que nadie, su aporte, y nadie tiene derecho a medir su
contribución patriótica en defensa y a favor de Quisqueya.
En el Aspecto Político
Los que han sobresalido en el ambiente de integración
política americana local han sido: Rafael Antún, José Zaiter,
Rosa Kasse, José Álvarez, América Schroth (Muñoz), Johnny
Matthews, Virgilio García y otros muchos más, con los cuales no
tuvimos la oportunidad de compartir juntos por las razones que
fueran.
390
En cuanto a la política criolla, nos gustaría dejar ese tema
para los que conocen más a fondo lo que ha sucedido en Miami con
los protagonistas de los partidos políticos. Pero sí cabe a
añadir, que cuando se trata de conquistas que beneficien al país
y a su gente, como han sido las conquistas de derechos
constitucionales para los quisqueyanos que adquieren derechos
ciudadanos en otros países y de tener representación, ha habido
consenso general de parte de todos, pues aunque no estamos en el
territorio nacional, somos una extensión moral y lógica de
Quisqueya, unidos por y en defensa de la nacionalidad dominicana,
aunque haya resultado ser la equivocada”.
391
El plan de llamar “Dominicana” a la nación, surgió por las
mismas razones que el proyecto Quisqueya se propone demostrar que
el nombre debe ser “Quisqueya”. Lo difícil es poder competir con
ese proyecto que introdujo la Secretaría de Estado de las Fuerzas
Armadas de República Dominicana (hoy Ministerio de las Fuerzas
Armadas) en el año 2006, pues el mismo se ha estado implementando
con la ayuda oficial y con más de quince instituciones, entre
ellas el poderoso Ministerio de Turismo, que usan “Dominicana”
oficialmente de forma flagrante, sin estar aún aprobada de esa
forma la Constitución Nacional.
No hemos podido dar con el plan completo, pero se puede
especular sobre el mismo a través de los intentos y maneras de
introducción al mismo que de hecho el propio gobierno ha estado
implementando.
Es de imaginar que los que propusieron ese proyecto se
basaron en lo que todos hemos aprendido, de manera errada, de la
historia patria que nos fue narrada en las escuelas, sin
oportunidad a que esas narraciones se sometieran a un escrutinio
crítico y analítico de fondo.
396
Ahora resultará relativamente fácil llegar a un escrutinio
que consideramos leve, pero de fondo. El proyecto de darle la
identidad nacional dominicana a la patria y al pueblo viene de
los enemigos de Duarte.
Cuando los Trinitarios, Francisco del Rosario Sánchez y
Matías Ramón Mella dictaron el Manifiesto en enero de 1844,
Bobadilla fue uno de los que se encargó de transcribirlo y al
hacerlo, cambió el concepto que aparecía en el Juramento
Trinitario y se puso otro. En específico, se cambió “una
república que se denomina” a “una república que se llama”.
La gramática y la literatura no eran las materias en la que
nos destacamos en la escuela, pero hay una diferencia muy grande
entre nombrar una cosa y denominarla. La denominación es algo
que puede ser común a otras cosas o personas; mientras que el
nombre es algo que se considera propio y exclusivo. Las naciones
del mundo que tienen nombres iguales, aunque tengan otras
denominaciones, tienen problemas de identidad. El problema de
República Dominicana es que le falta ese nombre propio y los
líderes interesados en seguir utilizando como identidad nacional,
la española “dominicana”, no entendieron que lo que Duarte dio a
397
entender en el juramento era que la identidad dominicana ya no
era nacional, sino una denominación relativa a la Isla de Santo
Domingo, porque esa era la primera etapa como nación libre e
independiente que buscaban los trinitarios: una república en la
Isla de Santo Domingo y no una república en la Isla de Haití.
Duarte y los trinitarios lucharon como “dominicanos-
españoles” que eran. En el 1843, se aprovecharon, para
estratégicamente, actuar como “haitianos” y lograr abiertamente
diseminar los planes trinitarios como habían jurado.
Bobadilla, Buenaventura Báez y los demás vende-patrias,
sabían muy bien lo que hacían y por eso, para tener el campo
abierto, acusaron a Duarte y a los trinitarios de traidores,
persiguiéndoles; encarcelando a unos; eliminando a otros; y para
mantener la lucha, otros se escondieron o se fueron a un exilio
involuntario.
Es bueno que se sepa el por qué la nacionalidad no fue
objeto de discusiones por tantos años, hasta el presente, que
llega este proyecto de “Dominicana es la Patria”, basado en los
mismos razonamientos de Bobadilla.
398
La palabra o gentilicio “dominicano” (en singular, plural,
género masculino o femenino) es aceptado en este libro como
identidad isleña tanto para los haitianos como para los nativos
de República Dominicana (Quisqueya) y han sido dominicanos todos
los nativos de la isla de Santo Domingo desde que el Rey Felipe
IV de España, expidiera las Cédulas Reales en 1621; y no porque
surgió el 27 de febrero del año 1844 una república, que para no
ser haitiana tomo la denominación que se había aceptado como
originaria del nombre de la isla de Santo Domingo y que se le
haya llamado, falsamente, República Dominicana, pues, debió ser
desde el principio su denominación… no su nombre. En otro
capítulo hablamos de la diferencia que existe entre los términos
nacionalidad y ciudadanía.
Si “Dominicana” fuera el nombre del país, entonces se podría
decir y escribir “República de Dominicana”, lo que le daría a sus
habitantes el gentilicio de “Dominicanenses”, como es el caso de
que un “Romano” es de “Roma” y un “Romanense” es de “Romana”. En
otras palabras, “Dominicana” es la sustantivación de un adjetivo
regular que proviene de la palabra “Dominica” o irregular, que
proviene de “Domingo”.
399
El plan de llamar “Dominicana” a la nación, surgió por las
mismas razones que el proyecto Quisqueya se propone demostrar que
el nombre debe ser “Quisqueya”. Lo difícil es poder competir con
ese proyecto que introdujo la Secretaría de Estado de las Fuerzas
Armadas de República Dominicana (hoy Ministerio de las Fuerzas
Armadas) en el año 2006, pues el mismo se ha estado implementando
con la ayuda oficial y con más de quince instituciones, entre
ellas el poderoso Ministerio de Turismo, que usan “Dominicana”
oficialmente de forma flagrante, sin estar aún aprobada de esa
forma la Constitución Nacional.
1. Contratación de más de ciento cincuenta historiadores y
escritores para un “Compendio de Historia Dominicana”, que
muestre que la Patria es “Dominicana” y no Quisqueya.
Existe un documento que por alguna razón no encontramos, pero que
de todas maneras haremos referencia. Se trata del contrato con
cientos de historiadores y escritores dominicanos y extranjeros,
para reescribir el “Compendio de Historia Dominicana”.
400
2. Financiar todos los actos y publicaciones del Instituto
Duartiano para que ponga en marcha el proyecto del SEFA.
En Mayo del 2009, hicimos una cita con el Prof. José Joaquín
Pérez Saviñón, Presidente del Instituto, quien nos recibió muy
amablemente, hasta que recibiera de parte nuestra, literatura y
publicidad sobre la campaña que estábamos haciendo en La Feria
del Libro de Santo Domingo, a favor del Proyecto Quisqueya. De
manera fría nos evadió y nos presentó a miembros de la directiva
que se encontraban en el local, para que le explicáramos el
proyecto.
Fue allí, que nos enteramos que existía el proyecto
“Dominicana es la Patria” y que el Instituto estaba
exclusivamente revisando todos sus archivos y todas sus
publicaciones para adaptarlos a ese proyecto.
“Dominicana es mi Patria” es un proyecto iniciado por el SEFA
y 15 instituciones públicas y privadas, además del Instituto
Duartiano. Consta en acta No. 13-06 del I.D. con fecha 3 de
octubre del 2006 del Instituto Duartiano, según el libro escrito
por Daniel Nicanor Pichardo Cruz, titulado “Perfiles Biográfico
de Juan Pablo Duarte Fundador de la República”.
401
3. Pedir, por paga o no, a Juan Luis Guerra, que compusiera un
canto que se pudiera convertir en Himno Nacional, para
reemplazar el Himno Quisqueyano.
La dirección de internet que aparece a continuación, es un
video en U-Tube que muestra la canción y lírica de ese canto.
http://www.bing.com/videos/search?
q=Canto+a+Dominicana&view=detail&mid=0ECB5720686CD4BCAB360ECB5720686CD4
BCAB36&first=0&FORM=LKVR1
Es una composición bellísima y digna de quien la compuso, como
también las son, las imágenes que muestra el video, pero se mandó
a hacer así, con la intención de reemplazar al Himno Nacional
Quisqueyano, que en la Constitución se presenta como “eterno”.
La canción “Dominicano Soy”, que interpreta Fernando
Villalona, es también una canción bellísima, pero en ella no se
reemplaza a Quisqueya, se sobreentiende que se trata de todo el
territorio de la Isla de Santo Domingo.
Los gobiernos despistados en cuanto al ideario de Duarte, han
acariciado tanto la falsa identidad nacional dominicana, que
402
hasta los poetas, artistas, cantantes, compositores y locutores,
se han olvidado de mencionar a Quisqueya.
4. Utilizar ese canto de Juan Luis Guerra como el fondo oficial
de espera en el sistema telefónico del Palacio Nacional.
Por tres ocasiones desde el año 2007, cada vez que visitamos
la Feria del Libro en Santo Domingo, pedimos audiencia con el
Presidente de la República, haciendo todo lo requerido para tal
propósito y por razones que no entendemos, después de llamarnos
al mostrador para decirnos que ya se ha cursado nuestra petición
y está aprobada, pero luego, se nos informa que no aparece en
ningún lugar nuestra petición, después de esperar por varias
horas en la oficina satélite de la calle Dr. Delgado en el
Palacio Nacional. Fue allí, que llamando a la oficina del
Presidente, que nos pusieron en espera con el teléfono y oímos el
“Canto a la Patria Dominicana” de Juan Luis Guerra.
5. Eliminar paulatinamente todo lo que recuerde Quisqueya en
cuestiones oficiales y propiedades del Estado.
Durante el primer período presidencial del PLD en el Siglo
XXI, el Director de Foresta, Jaime David Fernández, inició la
403
campaña “Quisqueya Verde”. No se explica ahora por qué esa
campaña desaparece en el segundo período de gobierno.
Existen planes de demoler el “Estadio Quisqueya” de la
Capital, para reemplazarlo con otro más moderno, pero no llevará,
según los planes, ese mismo nombre. La eliminación del Ingenio
Quisqueya se está llevando a cabo, aunque no puedan eliminar la
comunidad, que hoy es una ciudad, que se llama Quisqueya.
6. El colmo de la obsesión de imponer la nacionalidad
dominicana.
El Banco Central le introduce de carambola una identidad
innecesaria a los pesos de la nación con el inconfesable
propósito de seguir implementando el proyecto “Dominicana es la
Patria”, al añadir “Dominicanos” a los nuevos pesos, que de
acuerdo a la Constitución, según el propio Banco Central de que
“en virtud de las disposiciones contenidas en el Artículo 229 de
la Constitución de la República promulgada el 26 de enero de 2010
y en el Artículo 25, litoral c) de la Ley Monetaria y Financiera
No. 183-02, de fecha 21 de noviembre de 2002, que los billetes
que se emitan con la inscripción AÑO 2011 y siguientes, tendrán
404
características de seguridad mejoradas, acorde a los últimos
adelantos tecnológicos sobre la materia”.
Usted, amigo lector, nos puede ayudar a contestar las
siguientes preguntas:
¿Pesos de qué país puede imprimir el Banco Central de la
República Dominicana?
¿Qué tiene de características de seguridad mejoradas el
añadirle “Dominicanos” a los pesos de la República Dominicana?
Lo que esa medida hace, es dificultarle al pueblo hacer
cambios cuando la identidad nacional sea adoptada como
quisqueyana. Dejando la inscripción de los pesos como “Pesos”
nada más. Al ser emitidos por el Banco Central de la República
Dominicana, no tendrán que ser re-emitidos, hasta que sea
necesario normalmente, pues la identidad nacional quisqueyana no
deja de reconocer que la denominación de la república es
República Dominicana y el Banco Central es de este país.
405
“CINCUENTA PESOS DOMINICANOS” “CIENPESOS DOMINICANOS”(Se ha distorsionado la proporción para evitar copias y se usa
como muestra o ESPÉCIMEN)
HASTA EL 2010, ERAN PESOS ORO.
No es de sorprenderse si antes de que este libro salga a la
luz pública, otras medidas draconianas, como la anterior, serán
tomadas sin que el pueblo pueda decir nada.
7. Bloquear todo intento de que el Proyecto Quisqueya sea
conocido por el pueblo.
406
Una propuesta para que se considerara el nombre de Quisqueya
como nombre de la nación en la Constitución, era parte del
Proyecto Quisqueya desde el año 2008, que se anunciaba la
revisión o enmienda a La Carta Magna. Todos los esfuerzos por
hacer llegar esta propuesta a los legisladores se hicieron, pero
no encontró más que la declaración de un diputado que
públicamente dijo que lo que se tenía que cambiar era el Himno
Nacional, quitándole lo de quisqueyanos y lo de Quisqueya, para
reemplazarlos por dominicanos y por Dominicana respectivamente.
La reacción del pueblo no se hizo esperar y cientos de protestas
inundaron las publicaciones con comentarios de todas clases
contra ese diputado.
Por no poder quitar, ni mencionar quitar el Himno Nacional de
la Constitución, los planes del gobierno de introducir
“Dominicana” como el nombre de la nación y de la patria, no se
pudo esta vez; y, aunque no lo quieran admitir, el Proyecto
Quisqueya sí pudo llegar a oídos de los que estaban empujando ese
otro proyecto anti nacional, pues no solo lo debieron haber
comentado los dirigentes del Instituto Duartiano, sino también
directores de instituciones del Estado relacionados con la
407
Historia; los representantes de la Feria del Libro; amigos
nuestros historiadores; los empleados en las oficinas del
Congreso Nacional ; las directoras del Despacho de la Primera
Dama; profesores secundarios y universitarios; y, muchos amigos
personales del Presidente de la República.
En los Estados Unidos de América no se le acredita a los
nacionales de República Dominicana la identidad nacional
dominicana. Esa identidad está reservada para los nativos de la
Isla de Dominica. Se usa, sí, porque no se ve la otra verdadera.
Eso fue lo que sucedió durante el proceso de estructuración
de los documentos del Censo del 2010 en los Estados Unidos de
América. En el formulario a llenar por las personas, se les
daba una opción de poner la nacionalidad que deseaba bajo el
título de “otra” y para complacer a las organizaciones que lo
pidieron, se puso un ejemplo de cuáles podrían ser esas otras
(nicaragüeños, dominicanos, etc.), sin que la Agencia
comprometiera su legalidad.
408
Ninguna organización investigó o se preocupó por saber qué
fue lo que pasó. La misma actitud irresponsable de “dejar eso
así”, que ha existido siempre en el ambiente nacional.
De todas formas, oigamos lo que nos cuenta Checo de su
experiencia en Miami y de cómo esa identidad falsa ha calado
tanto, que hasta el sentimiento hacia todo lo que tiene que ver
con Quisqueya, ha bajado a un nivel que casi ni se siente ni
mucho menos se ve.
409
32. El Caso del Censo de los Estados Unidos de América
En medio siglo que ha pasado, calculamos que unos tres
millones de ciudadanos de los Estados Unidos de América, son
oriundos y descendientes de de nacionales de República
Dominicana, que alegan y están convencidos de ser “dominicanos”,
sin tener la menor idea de que esa es una identidad nacional que
no les corresponde.
Es de imaginarse que fuera de Quisqueya debe haber otros
tres millones en la misma condición.
El cálculo que se hace aquí, es basado a que los hijos de
esas personas que nacieron en el extranjero, tienen,
constitucionalmente, el derecho a la ciudadanía de República
Dominicana, pero no muestran, en su mayoría, en ninguna lista
aquí, de allá o de acullá, como tales.
411
La importancia que esto tiene para el país, es que si se
aprovecha ese recurso humano de la diáspora, que lejos de
reducirse, tiende a aumentarse cada año, la población nacional,
sobrepasa hoy los quince millones de personas.
Sin embargo, a lo mejor solo puedan votar unos doscientos
mil en la diáspora en las elecciones del 20 de mayo en el 2010,
según informes dado por la junta electoral.
El impacto que se producirá cuando se sepa que han estado
utilizando una nacionalidad errada, que no le pertenece, puede
ser el hecho que atraiga hasta al más enajenado y apático a
cerrar filas para reclamar su verdadera identidad quisqueyana,
cuando se comience a implementar el Plan Quisqueya.
¿Por qué tenemos que resolver este dilema sobre la identidad
nacional ya? Porque nos dieron una lección penosa en los censos
del 2010 que se llevaron a cabo tanto en el de los Estados
Unidos, como en el de República Dominicana.
Para realizar el censo nacional de los Estados Unidos de
América, se les ofrece a la población la oportunidad de corregir
el cuestionario antes de ser aprobado e impreso para su
ejecución. No creo que lo misma suceda en República Dominicana y
412
si es así, debe ser muy limitada su publicación, pues cada hogar
en los Estados Unidos recibe una comunicación sobre esto.
El hecho es que el formulario contenía una pregunta, la
número ocho, para ser precisos, en la que se preguntaba a la
persona que era la cabeza del hogar, que cuál era su nacionalidad
de origen hispano de la misma y de los miembros de su hogar.
Entonces, aparecían varias casillas para que se marcara con
una “X” dicha pregunta. En esas casillas aparecían las
siguientes predeterminadas antes de que saliera la definitiva:
413
Cuando preguntamos a los encargados de recibir las
sugerencias sobre el por qué no se añadía una casilla particular
a la clasificación “Dominican”, para identificar a los
“dominicanos”, pues como los mexicanos, puertorriqueños y
cubanos, la cantidad que hay merece una casilla.
La respuesta fue categórica:
414
A los únicos que los Estados Unidos de América reconocen
como “Dominicans”, son a los que tienen su origen en la Isla
de Dominica;
Hemos tratado de complacer las peticiones que nos han hecho
y hemos puesto ese título de “Dominican”, entre los que
contestan que sí, agrupados con las demás nacionalidades,
para que lo indiquen en el espacio designado para ello. De
esa manera, los que deseen pueden medir para sus propios
propósitos, la cantidad que hay de cada uno de esos “otros”
de origen latino, hispano o español, sin que el propósito
general del Censo 2010 sufra desviaciones e inexactitudes
caprichosas. Las personas originadas en República
Dominicana, tienen que escoger un origen étnico diferente al
que reclaman, para poder ser aceptados en el próximo Censo,
que desde ya es un censo en progreso permanente, para no
tener que esperar diez años en determinar las estadísticas
en base al mismo.
415
En otras palabras, mientras autoproclamen la falsa
nacionalidad dominicana los oriundos de República Dominicana,
el mundo civilizado seguirá ese mismo trato de “allá ustedes”.
Eso no lo quieren admitir las organizaciones que hicieron el
esfuerzo en casi exigir el que se hiciera la inclusión
especial, pero saben lo que lo que pasó.
Otro tanto sucedió con el Censo 2010 de República
Dominicana, pues a nosotros no se nos contó. Por lo menos así
parece, a menos que lo hayan hecho por las estadísticas que
reposan en los archivos de la nación y de cancillería. Si fue
así, el Censo adolece de credibilidad, puesto que no se saben
muchos factores que afectan sus resultados, respecto a la
población de la diáspora:
Los hijos de padres nacidos en el extranjero que pueden
tener derechos a reclamar la ciudadanía;
Los emigrantes que han fallecido y no se han registrado
en cancillería o consulados;
Los lugares en dónde se encuentran, debido a las
mudanzas;
416
Incluyendo otros factores que se hayan tomado en cuenta
para los que residen en el terruño. Como expresamos
anteriormente en otro capítulo, las estadísticas podrían
aprovechar el conteo de aproximaciones de once millones en el
territorio y cuatro afuera.
Eso requiere un examen psíquico de cómo se consideran, no
solo los que nacen en el extranjero, sino también de los que
nacen en el territorio nacional que han adquirido derechos
ciudadanos en otros países y tienen la errada creencia de que no
tienen esa nacionalidad o que ya no les pertenece. Otro asunto
constitucional que debe arreglarse.
Volviendo al caso del Censo 2010 de los Estados Unidos de
América, todavía las organizaciones que cabildean a favor de la
comunidad quisqueyana, siguen insistiendo en que en el próximo
censo no se van a quedar atrás los “dominicanos” y deberán ser
incluidos como una etnia que tiene poder y lo ha demostrado al
conseguir que en Nueva York, durante la redistribución de
distritos electorales, lograron una conquista grande, donde la
posibilidad de elegir a nuestra tiene un margen ventajoso.
417
Veamos ahora la planilla definitiva del Censo 2010 en los
Estados Unidos de América y de la campaña que hicieran los
“dominicanos” para que se incluyera una casilla en la misma; y
veamos también algunos de los argumentos que salieron publicados:
EL DIARIO-LA PRENSA DE NY DEL LUNES, 1 DE JUNIO, 2010.
418
DANR Dominican American National Roundtable (Mesa Redonda
Nacional Dominico-Americana), es la organización más grande y
419
especializada en darle poder político a ciudadanos americanos de
origen quisqueyano en los Estados Unidos.
420
Esta es la traducción aproximada de la versión que aparece en la
página anterior en idioma inglés.
421
Esta es la versión final en inglés del formulario del Censo 2010
de los Estados Unidos de América.
Todos esos intentos fracasaron desde el punto de vista de la
aceptación legal de la identidad dominicana como identidad
nacional de los ciudadanos nacidos en República Dominicana. Como
le dijo a Duarte aquel capitán del barco holandés mientras se
dirigía al puerto de Nueva York, “usted no es dominicano”, con la
diferencia de que hoy no solo los de República Dominicana son
dominicanos, pero también los haitianos y otras sociedades y
familias. Lo que no se acepta es la nacionalidad dominicana,
porque esa no existe en la Isla de Santo Domingo, donde solo hay
haitianos y nacionales de República Dominicana, sin un nombre
propio legal que le pueda dar su gentilicio.
423
33. La Falsa Identidad Dominico-Americana
La participación en la política local, estatal y federal del
quisqueyano, vestido de “dominicano”, aumenta cada año electoral
con candidatos en los estados de Rhode Island, Massachusetts,
Boston, Nueva York, Nueva Jersey, Pennsylvania y Florida, habiendo
una lista larga de funcionarios electos, que se copia aquí de la
página de Internet de la Mesa Redonda Nacional Dominico-Americana
(en inglés: Dominican-American National Roundtable “DANR”), organización
425
que busca beneficiar a la juventud, educándola, empoderándola e
integrándola a la política americana y campos científicos,
judiciales y educativos.
Desde 1998 esta institución ha tomado la vanguardia a nivel
federal en los Estados Unidos de América para lograr objetivos a
escala general para los quisqueyanos que son ciudadanos
americanos y para toda la comunidad quisqueyana en general.
Desde que se fundó, hemos sido miembros de la misma, por
considerar que los objetivos que se ha propuesta esa organización
son definitivamente beneficioso para Quisqueya y para todos los
quisqueyanos y desde donde los quisqueyanos aportan y ofrecen sus
mejores valores a favor de la sociedad en general.
Si el adquirir los derechos ciudadanos en otros países es
importante para el país del que se es nativo, mucho más prestigio
radia el hecho de ocupar posiciones de importancia en esos otros
países. Lo único es que en el caso de los quisqueyanos usamos
una nacionalidad falsa.
No todas “comunidades dominicanas” en los Estados Unidos de
América están formadas por quisqueyanos, o sea, por nativos y
ciudadanos de República Dominicana (Quisqueya) o sus
426
descendientes. Veamos un ejemplo de “comunidad dominicana”,
entre las muchas y variadas que existen en los Estados Unidos,
que no tienen nada que ver con Quisqueya.
Posted by: Fr. Vincent Benoit, O.P.Category: Preaching: Homilies Only News Liturgy
Happening in OaklandSep 11, 2011
Dominican Community of St. Albert PrioryWelcomes Participants in theSchool of Applied Theology Program
Each year the School of Applied Theology brings men andwomen from all over the world to St. Albert Priory fortheir enrichment and sabbatical programs. The Priory ofSt. Albert is grateful for the opportunity to housesuch a program and each session celebrates theirpresence with a special dinner. This fall the dinnerwill be on the evening of September 14, the feast ofthe Exaltation of the Cross.
For those who are not familiar with the School ofApplied Theology, here is a short introduction fromtheir web site and a link to their programs:
The SAT Sabbatical is an affiliate program of theGraduate Theological Union in Berkeley, California. Itprovides an opportunity for priests, men and womenreligious, and lay ministers to renew and integratetheir theology, spirituality, and pastoral ministrywithin a holistic context.
427
The School of Applied Theology has pioneered a unique,relaxing sabbatical program specifically designed forpersons in mid-life and beyond seeking spiritualrenewal and personal enrichment. We invite leadingpresenters from the schools of the Graduate TheologicalUnion and other institutions in the Bay Area and acrossthe United States to come to SAT and to synthesize thebest of contemporary thought in their fields ofexpertise. They share their insights in modular unitsof learning which are presented to the entire SATgroup. This common learning increases the capacity ofSAT participants to explore and share on a deeper levelconnecting their new learning to their experience inpastoral ministry.
Posted by: Fr. Vincent Benoit, O.P.Category: News Ministry Tweet
Mary Fabilli, OPL (1914-2011)Dominican Artistand Friend of St. Albert Priory
St. Albert Priory hosted a Vigil Rosary on Thursdayevening, September 8, 2011 at 7:30 pm, and a RequiemMass, according to the Dominican Rite, on Friday,September 9 at noon. Interment followed at St. DominicCemetery, Benicia, California, the place of burial forWilliam Everson, and other members of the Dominicanfamily, in particular the friars of the WesternDominican Province.
On 2 September 2011, Mary Fabilli died at the age of 97in her home in Berkeley, California. Ms. Fabilli had a
428
nearly sixty-year connection with the spiritual andliturgical life of St. Albert Priory (the original homeof DSPT). [More]
Posted by: Fr. Vincent Benoit, O.P.Category: News Dominican School of Philosophy & Theology Tweet
Sept Dominican LifeSep 8, 2011
Algunas organizaciones de habitantes y nativos de la isla de
Dominica, también utilizan el gentilicio en inglés como
Dominican, que es su correcta denominación, que ellos no utilizan
en su propia tierra por varias razones, entre ellas, que
obtuvieron su independencia en 1974 y en vez de crear una
república, siguieron como miembros de la comunidad británica, no
utilizan el gentilicio nacional, aunque el idioma oficial de
ellos es el “Francés Criollo Dominicano” (Dominican Creole French).
429
Se dice que la costumbre hace ley y que si hemos dicho que
somos dominicanos desde 1621, será imposible cambiar esa
nacionalidad. Lo que no se le ha explicado a los que la usan, es
que esa nunca ha sido su nacionalidad, que dominicana es un
título de identidad isleña para los habitantes de las islas de
Dominica y de Santo Domingo.
Pero esos errores se podrán corregir en la medida que se
corrijan los términos usados en las constituciones de República
Dominicana y de Haití.
La lista que aparece en la siguiente página, se extrae de
una de las páginas del portal la Mesa Redonda Dominico-Americana.
Hay algunas fichas que no están completas, pero que el lector
puede obtenerlas a partir de las que aparecen. Las fotos no las
hemos incluido, pero se encuentran en el “enlace” en el
Internet:
http://www.danr.org/ip.asp?op=Elected:
Adriano Espaillat, NYS State Senator
District Office 5030 Broadway New York, NY 10034 United StatesPhone: (212) 544-0173Fax: (212) 544-0256Albany Office
430
LOB Room 513 Albany, NY 12247 United StatesPhone: 518-455-2041Fax: 518-426-6847 Email: [email protected]
Jose Peralta, NYS State Senator
Albany Office 188 State Street Room 415, LOB Albany, NY 12247 United StatesPhone: (518) 455-2529Fax: (518) 426-6909District Office 32-37 Junction Boulevard East Elmhurst, NY 11369 United StatesPhone: (718) 205-3881Fax: (718) 205-4145Email: [email protected]
Nelson L. Castro, NYS Assemblyman
District Office2175C Jerome Ave.Bronx, NY 10458Phone 718-933-6909Albany Office921 Legislative Office Building Albany,NY 12248Phone 518-455-5511Email:[email protected]
Guillermo Linares, NYS Assemblyman
District Office210 Sherman Ave, Suite ANew York, NY 10034Phone (212) 544-2278Fax (212) 544-2252Albany Office523 Legislative Office BuildingAlbany, NY 12248Phone (518) 455-5807Fax (518) 455-4908Email: [email protected]
Julissa Ferreras, Councilwoman New York City Council
431
District Office32-33A Junction Blvd.Queens, NY 11369Phone: (718) 651-1917Email: [email protected]: www.julissaferreras.com
Diana Reyna, Councilwoman
New York CityDistrict Office444 South 5th St.Brooklyn, New York, 11211Phone: (718) 963-3141Fax Phone: (718) 963-4527Email: [email protected] Office Address250 Broadway, 17th FloorNew York, 10007Phone: (212) 788-7095Fernando Cabrera, Councilman
New York City District Office Address107 East Burnside AveBronx, NY 10453Phone 347-590-2874 Fax 347-590-2878Legislative Office Address250 BroadwaySuite 1725 Phone 212-788-707 Fax 212-788-8849E-mail: [email protected]
Ydanis Rodriguez, Councilman
New York CityDistrict Office Address618 W. 177th Street, Ground FloorNew York, NY 10033Phone 917-521-2616Fax 917-521-1293Legislative Office Address250 Broadway, Suite 1731New York, NY 10007 Phone 212-788-7053Fax 212-227-1215E-mail: [email protected]
432
Vivian Viloria – Fisher
Legislator – County of Suffolks Office Address46 Route 25A – Suite 5East Setauket, NY 11733Phone: 854-1500Fax: (631) 854-1503Email:[email protected] Batista, Deputy MayorHaverstraw Village
Village of Haverstraw40 New Main StreetHaverstraw Village, NY 10927Phone: 845-429-0300
Rafael Bueno, Village TrusteeHaverstraw Village
Village of Haverstraw40 New Main StreetHaverstraw Village, NY 10927Phone: 845-429-0300
Emily Dominguez, Village Trustee Haverstraw Village
Village of Haverstraw40 New Main StreetHaverstraw Village, NY 10927Phone: 845-429-0300
Dr. Alex D. Blanco, MayorCity of Passaic
Passaic City Hall,330 Passaic Street,Passaic, NJ 07055Phone: (973) 365-5500Email: [email protected]
Rigo Rodriguez, Councilman-at-LargeCity of Paterson
City Hall – 155 Market StreetPaterson, NJ 07505Phone: (973) 345-7434Phone: (973) 321-1250Councilman-at-Large
433
Julio Tavarez, Councilman 5th Ward City of Paterson
City Hall – 155 Market StreetPaterson, NJ 07505Phone: (973) 345-7434Phone: (973) 321-1250Email:[email protected]
Carlos Aguasvivas, CouncilmanBergenfield
198 North Washington Avenue,Bergenfield, NJ 07621Phone: (201) 387-4055Email: [email protected]
Tilo Rivas, Commissioner – UnionCity Freeholder – Hudson County
Union City Office 3715 Palisade Avenue Union City, NJ 0708 Phone: (201) 348-5735Hudson County OfficeAdministration Building Annex567 Pavonia AvenueJersey City, NJ 07306Phone: (201) 795-6004Email: [email protected]
Reynaldo Martinez, councilmanBorough of Haledon
Borough Hall510 Belmont Ave.Haledon, NJ 07508Phone: (973) 595-7766Email: [email protected]
Cristina Peralta, CouncilwomanBorough of Prospect Park
Borough of Prospect Park-106 Brown Ave.Prospect Park, NJ 07505
434
Phone: 973-979-7075973-340-5707Email: [email protected]
Yessenia Frias, CouncilwomanBorough of Bogota
Borough Hall375 Larch Avenue Bogota, NJ 07603Phone: (201) 342-1736Email: [email protected]
Michelle Lopez-Fernandez, Councilwoman West New York
West New York City Hall -West New York, NJPhone: Email:
Hector C. Lora, Councilman City of Passaic
Passaic City Hall,330 Passaic Street,Passaic, NJ 07055Phone: (973) 365-5500Email:[email protected] Polanco, Councilwoman City of Passaic
Passaic City Hall,330 Passaic Street,Passaic, NJ 07055Phone: (973) 365-5500Email:[email protected]
Ruben Vargas, Commissioner West New York
West New York City Hall -428 60th StreetWest New York, NJ 07093Phone: (201) 295-5100Email:
FiorD’Aliza, CommissionerWest New York
435
West New York City Hall -428 60th StreetWest New York, NJ 07093Phone: (201) 295-5100Email
Wendy Guzman, Commissioner Paterson Board of Education
90 Delaware Ave.Paterson, NJ 07503Phone: 973-321-1000 Email:
Alex Mendez, Commissioner Paterson Board of Education
90 Delaware Ave.Paterson, NJ 07503Phone: 973-321-1000 Email:
Pedro Rodriguez, Commissioner Paterson Board of Education
90 Delaware Ave.Paterson, NJ 07503Phone: 973-321-1000 Email:
Milady Tejeda, Commissioner Perth Amboy Board of Education
178 Barracks StreetPerth Amboy, NJ 08861Phone: (973) 321-1250Email: [email protected]
Samuel Lebrault, CommissionerPerth Amboy Board of Education
178 Barracks StreetPerth Amboy, NJ 08861Phone: (973) 321-1250Email: Eric Cedano, Commissioner Roselle Board of Education
328 Harrison StreeetRosella, NJ 07203Phone: 908-419-5898Email:
436
Sebastian Rodriguez, Commissioner Teaneck Board of Education
1 Merrison StreetTeaneck, NJ 07666Phone: 917- 513-9213Email: [email protected]
Joseline Pena Melnyk, State Delegate Legislative Distric 21 – Prince George’s and Arundel Counties
The Maryland House of DelegatesAnnapolis Office66 Bladen Street, Room 209Annapolis, MD 21401Phone: 401-841 3502 / 301-858 3502 e-mail:
Cristian Mendoza, CouncilmanBladensburg
Bladensburg Town Hall4229 Edmonston RoadBladensburg, MD 20710Phone: (240) 604-6349Email: [email protected]
Marcos Devers, State Representative
MA State House Room 146 Boston, MA 02133Phone: 617-722-2011 Fax: 617-727-2238Email: [email protected]
William Lantigua, MayorCity of Lawrence, MA
Office AddressCity Hall
437
200 Common Street – 3rd. Floor Room 309Lawrence, Massachusetts 01840 Telephone: (978) 620-3010 (978) 620-3013 Fax: (978) 722-9200Email: [email protected] Moran, CouncilmanCity of Lawrence
City Hall200 Common StreetLawrence, MA 01840Phone: (978) 620-3210Email: [email protected]
Oneida Aquino, CouncilwomanCity of Lawrence, MA
332 Broadway StreetLawrence, MA 01841Phone: (978) 857-1862 Email: [email protected]
Modesto Maldonado, CouncilmanCity of Lawrence, MA
115 Spruce StreetLawrence, MA 01841Phone: (978) 688-2045 Email: [email protected]
Sandy Almonte, CouncilwomanCity of Lawrence, MA
33 Woodland StreetLawrence, MA 01844Phone: (978) 382-2456Email: [email protected]
Julio GuridyAllentown, Pennsylvania 435 Hamilton St.Allentown, PA 18101Phone: (610) 437-7556Email:Councilman
Dr. Jose Feliu Sababino, Legislador MunicipalCarolina
Legislatura MunicipalApartado 8 Carolina,
438
Puerto Rico 00986-0008Phone: (787) 750-7000
Debe haber otros que ocupen importantes posiciones en los
gobiernos locales, estatales y federales que no se mencionan aquí
porque no adquirieron esas posiciones a través del voto, pero
tienen una importancia estratégica en cuanto al poder de la
comunidad. El propio Checo de La Vega, por el Condado de
Collier, fue miembro de la Junta de Consultores en Asuntos
Hispanos (Hispanic Affairs Advisory Board) de la Comisión del Condado de
junio del 2004 a junio del 2009 y ha dirigido la participación
hispana del desfile anual celebrando “El Día de Colón” en Golden
Gate City de ese condado, hasta ahora (Oct. 8, 2011).
Por la facilidad de comunicación de los funcionarios en los
Estados Unidos, resultará más fácil aquí que en Quisqueya,
comunicarles que su identidad nacional quisqueyana es legal
cuando se inserte en la Constitución.
El plan de llamar “Dominicana” a la nación, surgió por las
mismas razones que el proyecto Quisqueya se propone demostrar que
el nombre debe ser “Quisqueya”. Lo difícil es poder competir con
ese proyecto que introdujo la Secretaría de Estado de las Fuerzas
Armadas de República Dominicana (hoy Ministerio de las Fuerzas
439
Armadas) en el año 2006, pues el mismo se ha estado implementando
con la ayuda oficial y con más de quince instituciones, entre
ellas el poderoso Ministerio de Turismo, que usan “Dominicana”
oficialmente de forma flagrante, sin estar aún aprobada de esa
forma la Constitución Nacional. También se han estado utilizando
seminarios en el extranjero para “educar” a la juventud en base a
esa “dominicanidad”.
440
A manera de introducción a este tema, vamos a definir
primero al ser quisqueyano y por qué, antes de graduarse con el
título, se debe pasar una prueba y estar bien seguro de que sabe
su materia a consciencia. Vamos a hacer esto en forma de
preguntas y respuestas.
442
¿Qué clase de identidad es la quisqueyana?
1. Es la identidad nacional de los nacidos en Quisqueya.
¿No tenemos la identidad dominicana?
2. Sí, la tenemos porque Quisqueya está en la Isla de Santo
Domingo, pero no es identidad nacional, es una de las
identidades regionales, en este caso, la identidad isleña.
También fue una identidad colonial española que debió
desaparecer con la independencia efímera.
¿Qué son identidades regionales?
3. Son identidades secundarias que van de acuerdo al área del
mundo que ocupa una nación y que compartimos con más
naciones: la isla; el archipiélago; el continente. Somos
dominicanos, por la isla; antillanos, por el archipiélago; y
americanos, por el continente.
¿Quién dijo que nuestra nación se llama Quisqueya?
4. Juan Pablo Duarte.
¿Por qué no está en la constitución?
5. Porque los representantes del pueblo e historiadores no han
interpretado el Juramento Trinitario, que de manera clara
expresa que dominicana es la dominación, no el nombre de la
443
nación. También, porque se conoce muy poco la historia del
Duarte quisqueyano y se le hace difícil a muchos
intelectuales deducir el traspaso de una identidad colonial
a una identidad nacional, aunque la dominicana quedara como
regional o isleña, pero no con el carácter nacional o de
patria.
¿Cuándo le puso Duarte el nombre de Quisqueya y de dónde
sacó ese nombre?
6. En 1861, en el mensaje que encendió la llama de la guerra
restauradora. Ese mensaje ha estado escondido y el pueblo
no lo conocía. Los intelectuales temen usar el vocablo
Quisqueya para que no les tilden de ignorantes, pues se dice
que el término no es de origen taíno y en verdad es de
origen maya, pero ¿Qué importa?
¿Es el Himno Nacional basado en el mensaje de Duarte?
7. Sí, pero eso no se nos explica en la escuela y los
intelectuales piensan que fue una inspiración del Licenciado
Emilio Prud’homme.
¿Si no está en la Constitución, no somos quisqueyanos?
444
8 Entonces no cantemos el himno. Lo que tenemos que hacer es
exigir a los representantes del pueblo quisqueyano que
incluyan a Quisqueya en la Constitución para que sea legal.
¿Se le va a cambiar el nombre al país?
9 No. Se van a hacer las correcciones pendientes desde
nuestra independencia y restauración para que aparezca como
debe ser: República Dominicana de Quisqueya.
¿Serán muy costosas las correcciones?
10 No. Deben hacerse gradualmente y por etapas en el campo
nacional, mientras se informa a los más de doscientos
cincuenta países del mundo.
Veamos ahora qué clases de impactos provocarán las
correcciones:
Los símbolos patrios siguen siendo los mismos, ninguno de
ellos sufre cambios.
Informarle a los ciudadanos que su identidad nacional es la
quisqueyana no les causará trauma alguno, pues han estado
siempre orgullosos de serlo.
445
Lo que diga República Dominicana se cambia por Quisqueya, o
se le añade, lo que es o no necesario es que se queda la
denominación (República Dominicana).
En cuanto al sistema educacional, se tendrán que educar a
los educadores, legisladores y políticos, consistiendo esto
en lo más impactante a todos los niveles.
En cuanto al impacto que tendrá en el extranjero, es
totalmente positivo:
Atraerá la atención del mundo hacia Quisqueya.
El turismo, el comercio y la cancillería tendrán que
prepararse a recibir un mayor volumen de usuarios y turistas
extranjeros.
El Censo en los Estados Unidos de América y las demás
agencias, ahora podrán incluir la nacionalidad quisqueyana
sin temor a confundirse.
En cuanto al impacto que tendrá en Haití, se aclararán muchas
cosas, que dependerán de la acción que tome el gobierno de
Quisqueya para cumplir con el principal motivo por el que los
trinitarios lucharon en 1844 y que aún continúa siendo la razón
por la cual el nombre de la isla aparece en nuestra Constitución
446
como Isla de Santo Domingo, pero que en la Constitución haitiana,
continúa como Isla de Haití:
El nombre de la isla que comparten Haití y Quisqueya es:
Santo Domingo
Haití se beneficiará del cambio porque la isla estará en
la mira del mundo
La agencia que normaliza los nombres en los Estados
Unidos de América, deberá de aceptar el nombre de Isla de
Santo Domingo y aclarar a su nación y al mundo que ya no
se utilizará Isla de Hispaniola, pues ya los dueños de la
isla se pusieron de acuerdo.
Un Solo Pueblo Quisqueyano.
A los millones de seres que pueblan los distintos rincones
de Quisqueya y los más de dos millones que residen en el
extranjero, formando un solo pueblo, una sola Patria, podemos
447
decirles que hay un futuro promisorio para cada uno, allá y en la
Diáspora.
Para que ese porvenir pueda materializarse, recomendamos
tres acciones importantes que debe hacer cada persona adulta.
Empecemos por los de la Diáspora.
Primero, buscar en el pueblo, ciudad, estado o provincia
donde vive, la conexión con alguien o algo (institución) que
tenga que ver con el país. Esto podría ser una universidad, un
club, una escuela, una institución caritativa, agencias del
gobierno, paisanas, familiares, amigos y/o negocios. Si es
difícil hallar una de éstas conexiones, entonces únase a la que
más cerca le quede, aunque sea en otro país. En otras palabras,
hágase miembro, socio o contribuya a la formación de una
organización quisqueyana.
Hoy oímos a los criollos hablar de por quién van a votar en
las elecciones y no tenemos que tener el oído fino para saber que
se trata de entre Hipólito Mejía y Danilo Medina, pues no existen
opciones con el poder que respaldan a esos candidatos.
Segundo, saque su cédula de identificación y registro de
votante como quisqueyano, así podrá ser considerado para votar en
448
las elecciones que la Diáspora tiene derecho al sufragio en
Quisqueya, que hasta ahora son las de elegir al Presidente y al
Vicepresidente de la República. Como ciudadano quisqueyano,
usted también tiene que contribuir económicamente. Una de las
proposiciones que tenemos en mente es la de hacer una donación
voluntaria anual mínima, que sería enviada directamente al Banco
Central y destinada a obras específicas, siendo un diez por
ciento de ella para mantener la red de unidades que hace posible
el aumento de ciudadanos en la Diáspora. Esa cantidad es
poquita, pero básica, porque adicional a ella, están otras
contribuciones especiales que son parte de la tercera acción que
recomendamos a los de la Diáspora.
Esa Tercera es contribuir económicamente, a parte de la
cuota voluntaria (habíamos hablado de “voluntario”, porque de
otra forma, entra en contradicción con los derechos y deberes
ciudadanos de otros países. La acción que debe tomar cada
persona que goza de los derechos ciudadanos como quisqueyana, es
canalizar ayudas a familiares, amigos, comunidad, asilos,
escuelas, hospitales, parques y otros proyectos, a través de la
449
organización a que pertenezca o a través de la red creada para
tales propósitos.
Existen organizaciones extranjeras que ofrecen ayuda en
diferentes áreas y hacen una gran labor y de ninguna forma puede
oponerse un quisqueyano a que continúen haciéndolo, mas por el
contrario, debe alentar a que otros extranjeros hagan lo mismo o
apoyen a esas organizaciones caritativas, puesto que aunque son
privadas, dejan beneficios al país.
El quisqueyano de la Diáspora puede ser un “embajador” del
país, haciéndole saber a sus amigos, vecinos, compañeros de
escuela o trabajo, a sus empleados o jefes, cofradías y socios
extranjeros que existe un país que lleva por nombre Quisqueya,
“la tierra más bella que ojos humanos hayan visto” y que todo ser
humano que a partir del Siglo XXI no la visite, no conoció toda
la belleza natural y humana que Dios le puso a la Tierra.
Ahora vamos a los que viven en el terruño que llamamos
Quisqueya.
Primero, cada persona adulta, con derechos y deberes de un
ciudadano, tiene que ponerse presente de alguna manera: escuela,
trabajo, asociación, etc., con tal de que se sepa cuál es su
450
condición económica, cuando ésta este afectada negativamente.
Esto podrá facilitarle el trabajo a las redes encargadas de
monitoreo para que los programas sociales puedan ser dirigidos de
manera positiva y efectiva. Los que están bien, pueden ayudar a
localizar a los que están afectados a su alrededor: familiares,
amigos, vecinos.
Segundo, cada personal debe pertenecer a una institución
social en su comunidad o trabajo para mantenerse informada de
situaciones vitales, tales como, defensa civil, crisis económica,
estabilidad del sistema político, ambiente internacional y unidad
comunal.
Tercero, alimentar la idea de una Casa Quisqueyana
Internacional como se plantea en esta obra, donde cada uno sea
exponente de una sola cultura, un juego de valores aplicables a
todos, con un porvenir unitario y progresista.
Quisqueya, la Patria Completa
1. Una Patria con Estado
451
a. Libre e independiente de toda dominación extranjera y
una constitución que protege a todos sus ciudadanos y
nativos.
2. Una Patria con Bandera
a. Orgullosamente una de las más bellas del mundo.
3. Una Patria con Escudo
a. Donde Dios nos da una Patria con Libertad para todos.
4. Una Patria con Himno
a. Que mantiene nuestra llama siempre ardiendo para
defenderla.
5. Una Patria con Diáspora
a. Que siempre ha contribuido al progreso general de
nuestro pueblo.
6. Una Patria con Nombre Propio.
a. QUISQUEYA
Para que la patria se llene de quisqueyanos valientes,
tenemos que hacer algunas aclaraciones de quienes pueden ser esos
quisqueyanos.
452
Es un asunto de la Constitución Nacional, el determinar
claro y preciso la definición de la identidad nacional.
Es por eso que decimos que la meta final de es llegar a las
constituciones de las dos naciones que han enredado el asunto de
la identidad nacional de uno de ellos y la identidad isleña de
ambos. Circunscribiendo este tema a las dos naciones, Haití y
Quisqueya, llegaremos a la verdad.
453
34. Quisqueyanos Valientes
El Himno Nacional, en la primera línea de su primera estrofa
llama “Quisqueyanos valientes” a los hijos de la patria y la
nación que se llama “Quisqueya” (la indómita y brava).
¿Qué más puede pedirse, para desprenderse de una identidad
nacional falsa?
Esa valentía debe de tener todos los que aman a su patria
Quisqueya, aunque se hayan cometido los errores y le hayan
confundido por años y años. Mientras más viejos, más coraje y
determinación deben tener los nacidos en la República Dominicana
de Quisqueya.
Nadie usa sus identidades comunes (europeos; asiáticos;
ingleses; escoceses; ibéricos; sur, centro y norteamericanos)
como la usan los oriundos de República Dominicana. Sí, pueden
identificarse como dominicanos, caribeños, americanos, porque son
455
parte de esas regiones, pero su identidad nacional no es la que
se usa para identificar a la isla, sino a su nación y porque no
está establecida por error en la Constitución, resulta incómodo
decir que son quisqueyanos.
¿De quién es la culpa? No importa. Lo que importa ahora es
que sabemos la verdad y si no se actúa con valentía y se le
exige a los encargados de corregir esos errores que lo hagan de
inmediato, entonces, que no haya protesta por lo que hagan los
que ostentan el poder político ahora y en el futuro.
¿Qué se puede exigir al gobierno?
Sin ser extremistas, como un aviso que se envió por el
Internet hace poco de cómo Australia trata a los forasteros,
diríamos que la Junta Central Electoral debe aceptar solo a
aquellos candidatos a posiciones políticas que firmen un
documento en el que se comprometan a respetar la Constitución
de Quisqueya y un juego de postulados del ideario de Juan
Pablo Duarte, fundamentales para garantizar que dicho
candidato va a trabajar por y para la Patria, al servicio del
pueblo. En otras palabras, si no reconoce que es quisqueyano,
456
no puede optar por representar a Quisqueya ni a su pueblo.
Esa lista podría ser:
a. El nombre de la isla es “Isla de Santo Domingo”
b. El nombre de la Patria y de la Nación es “Quisqueya”
c. La República es y será siempre libre e independiente de
toda dominación extranjera
d. La soberanía reside en el pueblo, a quien se debe servir,
sin importar qué, quién o quienes le ayudaron a
postularse.
e. Respetará y hará respetar la Constitución Nacional y las
leyes sin inmunidad alguna.
f. Honrará la posición que ocupe con su comportamiento y
acciones.
La libertad es lo más preciado que tiene el hombre, pero
el libertinaje, la anarquía y los atentados contra la
soberanía del pueblo y la independencia de la nación, no
tienen nada que ver con esa libertad. Soy libre en mi casa,
hasta que tropiece con los objetos y las personas que la
comparten conmigo, pues en ese caso algo anda mal o está donde
457
no debe de estar para que todo marche en paz y progresando,
sea yo, el objeto o la otra persona, se deben revisar las
reglas que se pusieron en la casa para determinarlo.
Hay oportunidades para que el comerciante, el empresario,
el profesional, el científico, el técnico, el empleado
público, el empleado privado, el obrero, el chiripero, el
campesino, el estudiante, los servidores públicos, los
militares, los partidos, las instituciones públicas, las
privadas y todas las demás instituciones de las fuerzas vivas,
puedan escoger los caminos en los cuales serán instituciones
de Quisqueya y quisqueyanos valientes.
Todo debe empezar por la educación a todos los niveles en
relación con el patriotismo, que no debe ser estrecho, pero
tampoco de la manera que los enemigos de la patria lo
quisieran poner. Es muy fácil decir que tanto patriotismo y
tanto nacionalismo es perjudicial a las relaciones
internacionales. Lo que es perjudicial a la Patria es que los
internacionalismos rijan el destino de los quisqueyanos.
Tenemos un juego de principios basado en el proyecto de nación
458
de Juan Pablo Duarte y no tenemos que usar otros, por lo menos
hasta tanto se ponga a prueba y resulte insuficiente para la
paz, el progreso y bienestar de la Patria y su pueblo.
El despliegue de los símbolos patrios por doquier, es la
garantía de que haya muchos quisqueyanos valientes vigilando a
la Patria como un Luperón.
459
35. Los Símbolos Nacionales de la Patria
Cuando se hace la pregunta de todos los cambios que
necesariamente tendrán que producirse al ponerle nombre a una
institución, especialmente, a una nación, existen los temores
de que se tengan que cambiar banderas, escudos, himnos y otros
símbolos patrios que eran propios del nombre que llevaba con
anterioridad el país.
Ese no es el caso para nuestra nación. Los símbolos
patrios siempre fueron concebidos con una claridad
extraordinaria por el Padre de la Patria y el nombre que él
mismo escogiera se adapta perfectamente a los mismos.
Ni el escudo, ni la bandera y mucho menos su himno
nacional serán afectados ni modificados en forma alguna.
Lo que va a haber no es un cambio. Lo que va a haber son
correcciones.
461
La primera es a la Constitución de la República, en la
que se va a insertar o añadir el nombre de Quisqueya como el
nombre de la nación y quisqueyana la identidad nacional de su
pueblo, eliminando los errores de que la nación se llama
República Dominicana y de que la identidad nacional del pueblo
es la dominicana.
La segunda corrección es una petición o exigencia al
gobierno haitiano para que en la constitución de su nación se
diga que el nombre de la isla es Santo Domingo.
La tercera corrección es una petición o exigencia, una
vez el gobierno haitiano haya cambiado su constitución
respecto de la isla, satisfaciendo la petición anterior, al
gobierno de los Estados Unidos de América, para que acepte que
el nombre de la isla es Santo Domingo y haga los cambios de
lugar que elimine el uso oficial de Hispaniola para referirse
a la isla.
Algunos dirán que el escudo contiene una cinta que reza
“República Dominicana”, temiendo que eso traería problemas.
462
Definitivamente que no. Quisqueya es una república
dominicana por estar en la Isla de Santo Domingo. El hecho de
que apareciera en la cinta del escudo, fue idea de Duarte,
para hacerle saber al mundo que el nombre de la isla no se iba
a cambiar, que no sería una república haitiana. El que en el
escudo se muestre que es una república dominicana, garantiza
que nuestra nación será una república libre, soberana e
independiente; y, que ocupará y defenderá por siempre los
territorios espacios consagrados en su constitución en la Isla
de Santo Domingo.
Aclaraciones y correcciones que han estado pendientes
desde el descubrimiento, pues aquí demostramos que Quisqueya
no es un vocablo taíno, como no lo es Santo Domingo y sin
embargo, ambos términos han identificado, como Haití, a esta
isla.
Juan Pablo Duarte pensó, que si Haití fue escogido cuando
la parte occidental de la isla se independizó, ésta debió
conformarse con su nación, orgullosa de haber escogido el
vocablo de origen taíno para su nombre; pero que se equivocó
463
al tratar de borrar a la nación que se había establecido en la
parte oriental de la isla, con cultura e idioma diferente a
ella, imponiéndole su identidad.
Duarte dedujo que dejar el nombre de Santo Domingo para
la isla, no ofendía a ninguna de las naciones, pues la
identidad nacional haitiana no se pierde con una segunda
identidad isleña, que no es necesario utilizar, si no se
quiere.
Es por esa razón que Duarte decide escoger Quisqueya.
Para evitar confusiones e imposiciones de una nación a otra o
viceversa. Quisqueya completa y unifica la idea del mapa y
los límites sin motivos a conflictos: Quisqueya y Haití, en la
Isla de Santo Domingo.
Quisqueyanos en Quisqueya. Haitianos en Haití.
Si cualquiera de las dos naciones desea utilizar su
identidad isleña, sin pedir permiso y sin ninguna duda, puede
decir que es una república dominicana.
464
También, pueden, cualquiera de las dos, Quisqueya o
Haití, explotar el hecho de que sus recursos turísticos y su
gente son de la Isla de Santo Domingo (o Saint Domingue).
Los símbolos nacionales haitianos son diferentes a los
símbolos nacionales quisqueyanos. Ambos, son símbolos
dominicanos. Por eso es un error querer capitalizar la
identidad dominicana como identidad nacional y ni siquiera
como identidad propia, pues hay tantas comunidades dominicanas
en el mundo, que ninguna de ellas puede decir que es la
exclusiva dominicana.
El Himno Nacional de Quisqueya no se refiere a los indios
que poblaban la isla a la llegada de Colón, se refiere al
quisqueyano que puebla la parte española de la isla después de
la independencia. El himno habla en presente y no en pasado.
En sus “Perfiles biográficos de Juan Pablo Duarte”, Daniel Nicanor
Pichardo Cruz afirma que en “Quisqueya había un pueblo que
conformaba una sociedad comunitaria. En la isla de Santo
Domingo, evolucionaría el sentido de lo nacional, hacia lo
‘dominicano’, de lo ‘quisqueyano’”. No fue así que lo vio
465
Duarte, sino al revés: de lo quisqueyano autóctono se paso a
lo dominicano-español, para independizarse y tomar la
identidad quisqueyana. Para Duarte, la misión de los
dominicanos-españoles terminaba con la independencia. Sin
embargo, su dominicanismo consistía en mantener su identidad
isleña, para que no fuera la haitiana ni la hispana (isla de
Haití o isla Hispaniola).
466
Por la patria han muerto muchos patriotas, pero hablar de
la bandera es hablar de un símbolo patrio por el cual
Francisco del Rosario Sánchez y sus hermanos dieron sus vidas.
El 27 de febrero de 1845, solo un año después de haber
confeccionado la primera bandera nacional, María Trinidad
Sánchez, hermana de Francisco del Rosario, es fusilada por
467
orden de Pedro Santana, acusada de conspiración en contra de
la república.
Es el propio Francisco del Rosario Sánchez el que invoca
a la bandera nacional para hacer su entrada por El Cercado en
1861 e iniciar la rebelión contra la anexión.
Para mostrar su patriotismo, su
amor a la Patria, enseñe correctamente su símbolo más sagrado.
Diario en los edificios gubernamentales, se enasta y se baja ceremoniosamente y en atención.
Nunca debe tocar el suelo o el piso
Cuando se cuelgue de un asta saliendo de un edificio, el pabellónazul superior queda en la parte afuera
Cuando se cuelgue en la calle, el pabellón azul superior debe quedar al norte si la calle va de este a oeste; o, al este, si lacalle va de sur a norte.
468
La Bandera Nacional se coloca al centro de todas las demás banderas y más alta o a la derecha si va acompañada de otra.
Cuando hay luto nacional, se coloca a media asta, elevándola primero hasta el tope, hasta el mediodía; entonces, se eleva hasta el tope de nuevo.
En mal tiempo solo puede ponerse una bandera resistente al mismo.
Debe sacarse solamente al amanecer hasta la puesta del sol y de noche si es iluminada apropiadamente.
Si no se saca a diario privadamente, por lo menos debe sacarse enlas fiestas patrias.
Solamente para indicar peligro de muerte o guerra, se coloca la bandera liderando el pabellón rojo.
La bandera debe ser de tela solamente, cuando se exhibe en el
exterior.
El ultraje de un ciudadano a la bandera conlleva prisión de por
lo menos tres días y multas. Si es extranjero, será deportado.
Debe guardarse en un lugar especial para ella, sin nada encima de
ella.
No hay un himno oficial de la bandera, aunque se ha
querido insertar el que cantan los estudiantes. Uno que
aprendimos en la escuela es el siguiente:
¡Qué linda en el tope estás
469
Dominicana bandera,
Quién te viera…Quién te viera,
Más arriba, mucho más!
El L. Lorenzo E. Ventura Espaillat, miembro meritísimo del Club Santo Domingo el Millón, escribió unode los más bellos reconocimientos al pabellón patrio, el cual es utilizado en los saludos protocolares de muchos de los clubes y eventos del Distrito Múltiple "R". Dice así:
Bandera Quisqueyana
Símbolo de heroísmo,
Grandeza y redención.
Nuestro Club se enaltece
Ofrendándote amor,
Respeto y devoción.
Los leones,
Unidos bajo el lema humanístico
Del servicio ejemplar,
Cumpliendo con honor
470
El noble apostolado
De tu escudo inmortal.
Salve gloriosa enseña
Cristiana y tricolor,
Nacida de la mente
Fecunda y luminosa
De Duarte, Redentor.
(Tomado del portal del Club de Leones del Distrito R-3, Santo Domingo, RDQ)
471
El escudo nacional actual ha sido el producto de una
evolución patriótica y artística desde que fuera concebido por
los trinitarios en su juramento y es hoy, sino el más hermoso,
será uno entre los primeros, en cualquier concurso de esa
categoría.
472
Cada uno de los elementos que componen el escudo
quisqueyano, tiene su razón de ser y estar plasmado en el
mismo:
a. La cinta azul de la parte posterior con la inscripción de
DIOS PATRIA LIBERTAD, recoge los principios sobre los
cuales se fundamenta la república, en el que Dios ocupa
el primer lugar; Patria, que representa al terruño y a su
gente; y Libertad, factor esencial para que los seres
humanos puedan desarrollar sus dotes al máximo. Esos
tres conceptos forman una trilogía de principios
inseparables, por eso están en esa cinta superior del
Escudo Quisqueyano.
b. La cinta roja de la parte inferior con la inscripción de
REPÚBLICA DOMINICANA, es un recordatorio permanente de
que la república está en la Isla de Santo Domingo y
siempre lo estará, por eso, lo del nudo de lazo rojo
debajo de la cinta.
c. El escudo de protección con los cuarteles de colores
rojos y azules divididos por la cruz blanca, organizados
473
de la misma forma que la Bandera Quisqueyana en tiempo de
paz.
d. Dos lanzas sin banderas, significando la defensa de la
patria en la guerra y en la paz.
e. Cuatro lanzas con sus banderas que proclaman al mundo la
existencia de la patria defendida contra toda dominación
extranjera.
f. La Biblia abierta, significando la palabra de Dios, en
la cual reside la creencia del pueblo quisqueyano.
g. La Cruz de color amarillo, que profesa el cristianismo y
que representa al Jesús Redentor, como único medio de
salvación de las almas.
h. La rama de laurel, para celebrar las glorias, bendiciones
y victorias que por la patria han logrado sus hijos en el
campo de guerra, con la naturaleza y en las acciones
humanas dentro y fuera de la misma.
i. La penca de palma de la alegría de un pueblo que disfruta
“la madre de todas las tierras” y todo lo que significa
vivir en un paraíso.
474
El Escudo Quisqueyano está diseñado que se pueda colocar en
un cuadrado y va colocado precisamente en cuadrado perfecto
que forman el brazo y el árbol de la cruz de la Bandera
Nacional. Representa también el Escudo de Armas de la Nación.
El Himno Nacional resalta la recuperación de la república
por parte de un ejército restaurador, en el cual se distinguió
el General Gregorio Luperón.
475
La composición musical del Himno Nacional es consagrada
por la Ley No. 700, de fecha 30 de mayo de 1934, como
invariable, única y eterna.
Quisqueyanos valientes alcemosNuestro canto con viva emociónY del mundo a la faz ostentemos,Nuestro invicto, glorioso pendón.
¡Salve! el pueblo, que intrépido y fuerte,
476
A la guerra a morir se lanzó,Cuando en bélico reto de muerte,Sus cadenas de esclavos rompieron.
Ningún pueblo ser libre merece,Si es esclavo, indolente y servil;Si en su pecho la llama no crece,Que templó el heroísmo viril.
Mas, Quisqueya, la indómita y brava,Siempre altiva la frente alzará;Que si fuere mil veces esclava,Otras tantas ser libre sabrá.
Que si dolo y ardid la expusieronDe un intruso señor al desdén, Las Carreras, Beller, campos fueron,Que cubiertos de gloria se ven.
Y si pudo inconsulto caudillo,De sus glorias el brillo empañar;De la guerra se vio en Capotillo,La bandera de fuego ondear.
Y el incendio que atónito dejaDe Castilla el soberbio león;De las playas gloriosas se aleja,Donde flota el cruzado pendón.
Compatriotas mostremos erguidasNuestra frente orgullosa, de hoy más;Que Quisqueya será destruida,Pero sierva de nuevo jamás.
Que es santuario de amor cada pecho,Do la patria se siente vivir;Y es su escudo invencible el derecho;Y es su lema ser libre of morir.
477
¡Libertad! que aún se yergue serena,La victoria en su carro triunfal;Y el clarín de la guerra aún resuena,Pregonando su gloria inmortal.
¡Libertad! que los ecos se agiten,Mientras llenos de noble ansiedadNuestros campos de gloria repiten¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
(Firmado por Emilio Prud'homme)Copia hecha para su joven amigo Antinoe Fiallo. En Puerto Plata, 6 de abril de 1927.(Gracias al Dr. Antinoe Fiallo, hijo, por hacernos llegar esas copias)
La explicación de cada una de las estrofas del himno no es
explicada en las escuelas como lo que es, un recordatorio de que
la identidad nacional quisqueyana es descubierta durante la lucha
por recuperar la república de una nación que no tenía nombre,
hasta que Duarte lo trajo y se lo puso.
También dice el himno, contra quiénes se luchó y se luchaba
para consolidar la república y se ve claro que era contra la
dominación española y contra los caudillos anexionistas de todos
los colores y sabores.
478
Luego el himno nos habla del presente, del orgullo que
debemos tener con nuestra nueva identidad nacional y que
mostremos que Quisqueya se destruye, pero no será esclava de
ninguna otra potencia.
Los quisqueyanos a los que el himno se refiere, desde su
comienzo, es al de ahora y no a los indios que habitaron la isla
antes de llegar Colón. Quisqueya es la de ahora, la nación que
ha estado por siempre en los planes de Duarte.
Con sus mismos símbolos, que también son nacionales y por lo
tanto quisqueyanos. Cuando se les llama dominicanos, se los
agrupa con símbolos de otros países y comunidades que no tienen
nada que ver con Quisqueya.
479
Esos son los símbolos de la patria para los quisqueyanos de
hoy; y, seguirán siendo los mismos símbolos patrios para los
quisqueyanos del mañana.
485
36. La Constitución de Quisqueya
No es, ni será lo mismo, decir República de Dominicana, que
decir República de Quisqueya.
República de Dominicana le da automáticamente, de manera
gramatical, el gentilicio de “dominicanenses” a sus nacionales y
ciudadanos. Además, crea una serie de conflictos respecto a los
símbolos nacionales y da retroceso a un entendimiento con Haití.
Con Quisqueya, sin embargo, nada cambia, sino que se
corrigen los errores del pasado.
La nación se llama Quisqueya.
La patria es Quisqueya
Los nativos y ciudadanos de Quisqueya son quisqueyanos.
486
Se ha recalcado en varias ocasiones, en este libro, que la
tarea inmediata y fundamental, que dará al traste con toda una
serie de errores nacionales, es corregir los conceptos vertidos
en la Constitución Nacional.
Sin tener que revisar la constitución completa, se puede dar
una idea de cuáles son los cambios necesarios para poner las
bases para que la idea de nación de Juan Pablo Duarte pueda
implementarse sin temor a desviaciones, ni engañándose a sí
misma.
En el ejemplo que vamos a presentar, República Dominicana
sigue siendo la denominación, que hoy aparece como nombre. Se
podrá continuar utilizando esa denominación a nivel local, o sea
en casa, dentro del terruño, como se utilizan los nombres de pila
de las personas localmente. Sin embargo, para todas las cosas
oficiales y en asuntos internacionales, el nombre de la nación,
su apellido, desde este punto de vista, es necesario
especificarlo siempre.
Igual, se pueden usar localmente cualquiera de los títulos
que se refieren a la constitución; a la denominación de la
república; o, al nombre de la nación y de la patria. No se tiene
487
que hablar sobre “La Constitución Nacional de la República
Dominicana de Quisqueya”, a menos que no sea en asuntos legales o
internacionales. Con decir, “la Constitución Nacional”, se
sobreentiende que se habla de la constitución de Quisqueya. Con
decir, “aquí, en esta república dominicana”, se está refiriendo a
Quisqueya. Con decir, “Quisqueya”, simplifica todo lo demás.
488
Basada en la Revisión del año 2010 a la Constitución Nacional de
la República Dominicana
Nosotros, representantes del pueblo quisqueyano, libre y democráticamente elegidos, reunidos en Asamblea Nacional Revisora; invocando el nombre de Dios; guiados por el ideario de Juan Pablo Duarte, de establecer una república libre, independiente, soberana y democrática en la Isla de Santo Domingo; inspirados en los ejemplos de luchas y sacrificios de Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella y nuestros héroes y heroínas inmortales; estimulados por el trabajo abnegadode nuestros hombres y mujeres; regidos por los valores supremos ylos principios fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraterna, el bienestar social, el equilibrio ecológico, el progreso y la paz, factores esenciales para la cohesión social; declaramos nuestra voluntad de promover la unidad de la Nación Quisqueyana, por lo que, como representantes electos por el pueblo por medio del sufragio universal, en ejercicio de nuestra libre determinación adoptamos y proclamamos la siguiente
CONSTITUCIÓNDE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEQUISQUEYA
TÍTULO IDE LA NACIÓN, DEL ESTADO, DE SU GOBIERNO Y DE SUS PRINCIPIOS
FUNDAMENTALESCAPÍTULO I
489
DE LA NACIÓN, DE SU SOBERANÍA Y DE SU GOBIERNOArtículo 1.- Organización del Estado. El pueblo constituye una Nación organizada en Estado libre e independiente, con el nombre de Quisqueya.
Artículo 2.- Soberanía popular. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes.
Artículo 3.- Inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención. La soberanía de la Nación Quisqueyana, Estado libree independiente de toda dominación extranjera, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de Quisqueya o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional quisqueyana.
Artículo 4.- Gobierno de la Nación y separación de poderes. El gobierno de la Nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones,las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes.
Artículo 5.- Fundamento de la Constitución. La Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la indisolubleunidad de la Nación, patria común de todos los quisqueyanos y quisqueyanas.
Artículo 6.- Supremacía de la Constitución. Todas las personas y
490
los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución.
En cuanto a la Isla de Santo Domingo, en el Capítulo III, si
en el Tratado Fronterizo de 1929 y su Protocolo de Revisión de
1936, no especifica que se trata de la Isla de Santo Domingo, eso
debe ser corregido inmediatamente a instancia del gobierno
quisqueyano. El Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje de
1929 suscrito con la República de Haití, también debe aclararse
que es un tratado de vecinos que ocupan la Isla de Santo Domingo.
Corregido, el Capítulo III de la Constitución Nacional se
muestra así:
CAPÍTULO IIIDEL TERRITORIO NACIONAL
SECCIÓN IDE LA CONFORMACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL
Artículo 9.- Territorio nacional. El territorio de Quisqueya es inalienable y está conformado por:
1) La parte oriental de la Isla de Santo Domingo, sus islas adyacentes y el conjunto de elementos naturales de su geomorfología marina. Sus límites terrestres irreductibles están fijados por el Tratado Fronterizo de 1929 y su Protocolo de Revisión de 1936. Las autoridades nacionales velan por el cuidado, protección y mantenimiento de los bornes que identifican el trazado de la línea de demarcaciónfronteriza, de conformidad con lo dispuesto en el tratado fronterizo y en las normas de Derecho Internacional;
491
2) El mar territorial, el suelo y subsuelo marinos correspondientes; sus líneas de base; zona contigua; zona económica exclusiva; y la plataforma continental, serán establecidas y reguladas por la ley orgánica o por acuerdos de delimitación de fronteras marinas, en los términos más favorables permitidos por el Derecho del Mar;
3) El espacio aéreo sobre el territorio nacional; el espectro electromagnético; y el espacio donde éste actúa, serán regulados por la ley, en conformidad con las normas del Derecho Internacional.
Párrafo.- Los poderes públicos procurarán, en el marco de los acuerdos internacionales, la preservación de los derechos e intereses nacionales en el espacio ultraterrestre, con el objetivo de asegurar y mejorar la comunicación y el acceso de la población a los bienes y servicios desarrollados en el mismo.
SECCIÓN IIDEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD Y DESARROLLO FRONTERIZO
Artículo 10.- Régimen fronterizo. Se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la Zona Fronteriza, su integración vial, comunicacional y productiva, así como la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo quisqueyano. En consecuencia:
1) Los poderes públicos elaborarán, ejecutarán y priorizarán políticas y programas de inversión pública en obras socialesy de infraestructura para asegurar estos objetivos;
2) El régimen de adquisición y transferencia de la propiedad inmobiliaria en la Zona Fronteriza estará sometido a requisitos legales específicos que privilegien la propiedad de los quisqueyanos y quisqueyanas y el interés nacional.
Artículo 11.- Tratados fronterizos. El uso sostenible y la protección de los ríos fronterizos, el uso de la carretera internacional y la preservación de los bornes fronterizos
492
utilizando puntos geodésicos, se regulan por los principios consagrados en el Protocolo de Revisión del año 1936 del Tratado de Frontera de 1929 y el Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929 suscrito con la República de Haití.
SECCIÓN IIIDE LA DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA
Artículo 12.- División político administrativa. Para el gobierno y la administración del Estado, el territorio de la República se divide políticamente en un Distrito Nacional y en las regiones, provincias y municipios que las leyes determinen. Las regiones estarán conformadas por las provincias y municipios que establezca la ley.
Artículo 13.- Distrito Nacional. La ciudad de Santo Domingo de Guzmán es el Distrito Nacional, capital de la República y asientodel gobierno nacional.
El acápite 4 del artículo 18, Sección I, Capítulo V,
contenido en la copia original del la Constitución de la
República Dominicana, no tiene que ver nada con la nacionalidad,
sino, con los derechos ciudadanos. La nacionalidad de una
persona es de donde nace, no importa si le tocan o no derechos
ciudadanos. Debería dársele la oportunidad al que naciera en
territorio quisqueyano de padres extranjeros el derecho a la
ciudadanía al llegar a la mayoría de edad, sin tener que pasar
por el proceso regular de los extranjeros que hacen tales
peticiones.
493
En la Constitución del año 2010, la nacionalidad se confunde
con los derechos ciudadanos, o sea, con la ciudadanía, algo que
sucede en muchos países. La naturalización de la que se habla,
no es más que el otorgar derechos ciudadanos a nacionales de
otros países y a sus hijos menores de edad.
La utilización de géneros en documentos oficiales, tiende a
ser una práctica que muestra falta de conocimiento del idioma,
deficiencia que tenemos muchas personas en el país.
El Capítulo V de la Constitución Nacional, corregida,
debería ser como sigue:
CAPÍTULO VDE LA POBLACIÓN
SECCIÓN IDE LA NACIONALIDAD
Artículo 18.- Nacionalidad. Son quisqueyanas:1) Las personas nacidas vivas de madre o padre quisqueyanos;2) Las personas nacidas en territorio nacional, con excepción
de los hijos e hijas de extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y consulares; y de extranjeros que se hallen entránsito, definidas como tales en las leyes quisqueyanas.
De la ciudadanía y sus derechos y deberes se debe hacer
hincapiés de que se celebren anuncios periódicos públicos y que
se inculque diariamente en el sistema educativo a los estudiantes
494
y profesores. De esa manera se estará garantizando la
participación consciente de todo el pueblo quisqueyano, sobre sus
derechos y deberes para con la patria.
Para no confundir los términos de “ciudadanía”, “nacionalidad”
y “naturalización”, obviaremos éste último término.
SECCIÓN IIDE LA CIUDADANÍA
Artículo 21.- Adquisición de la ciudadanía. Las personas quisqueyanas tienen derecho a la ciudadanía al llegar a los 18 años de edad o se hayan casado con personas quisqueyanas, aunque no alcanzaren esa mayoría de edad.Párrafo: Las personas extranjeras tienen derecho de solicitar la ciudadanía quisqueyana de acuerdo al proceso legal en vigencia almomento de su petición. Los documentos de aquellas personas que adquieren derechos ciudadanos como extranjeros, deben especificarel país de nacionalidad. Artículo 22.- Derechos de ciudadanía. Son derechos de ciudadanos:
1) Elegir y ser elegibles para los cargos que establece la
presente Constitución;
2) Decidir sobre los asuntos que se les propongan mediante
referendo;
3) Ejercer el derecho de iniciativa popular, legislativa y
municipal, en las condiciones fijadas por esta Constitución
y las leyes;
4) Formular peticiones a los poderes públicos para solicitar
495
medidas de interés público y obtener respuestas de las
autoridades, en el término establecido por las leyes que se
dicten al respecto;
5) Denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos
en el desempeño de su cargo.
Artículo 23.- Pérdida de los derechos de ciudadanía. Los derechosa la ciudadanía se pierden por condenación inapelable en los casos de traición, espionaje, conspiración, incluyendo el prestarservicios o participar en atentados deliberados contra los intereses de la de la Nación Quisqueyana, utilizando cualquier medio.
Artículo 24.- Suspensión de los derechos de ciudadanía. Los derechos de ciudadanía se suspenden en los casos de:
1) Condenación inapelable a pena criminal, hasta el término de
la misma;
2) Interdicción judicial legalmente pronunciada, mientras ésta
dure;
3) Aceptación en territorio quisqueyano de cargos o funciones públicas de un gobierno o Estado extranjero sin previa autorización del Poder Ejecutivo;
4) Violación a las condiciones en que la ciudadanía quisqueyanafue otorgada.
Párrafo: Los nacionales de otros países con derechos ciudadanos, no podrán ser candidatos a las posiciones electivas al Poder Ejecutivo.
496
37. El Voto del Quisqueyano de la Diáspora
EL VOTO EN EL EXTRANJERO BENEFICIA A QUISQUEYA POR MUCHAS RAZONES
1. Despierta el interés de los que viven en el extranjero por el destino de su país.
2. Le ofrece a los de la diáspora, acercarse, asociarse y organizarse étnicamente.
3. Abre las posibilidades de que se establezcan canales de comunicación hacia y desde el país para mantenernos informados.
4. Ensancha al territorio nacional y lo extiende más allá desus fronteras.
5. El país detiene la emigración y aumenta su población y fuerzas vivas.
6. Estimula un aumento a los votos de conciencia.
7. Sirve de base a planes altruistas, patrióticos y comerciales para bien del país.
8. Da oportunidad a que se incluyan personas idóneas en el tren del estado.
9. Definitivamente contribuye al progreso social, económico y moral del país.
10. Logra un sueño duartiano de que el país es de todos los quisqueyanos.
498
Esas son, a rasgos generales, las 10 principales ventajas
que de forma variable benefician a Quisqueya, con la
implementación de la ley del voto en el extranjero.
Poco a poco, irán sumándose y la lista de votantes aumentará
de acuerdo a la labor de concientización que los quisqueyanos en
el extranjero reciban de líderes políticos, comunitarios y
organizaciones, entidades y personalidades interesadas, como
también de las orientaciones oficiales.
La cantidad de personas que se inscriban y voten no mide, ni
ahora, ni después, la importancia de los 10 puntos señalados
anteriormente. El derecho al voto lo puede ejercer todo el que
así lo desea dentro del país, como en el extranjero. Estoy seguro
de que a la larga, ese derecho no le costará caro al país, ni
mermará los fondos nacionales.
Los beneficios económicos que redunden de este proyecto
alimentarán las arcas del Estado y mejorará el nivel de vida de
todos los que viven en el país.
Démosle el tiempo y la oportunidad a que se madure este
árbol frutal del que comeremos todos. No permitamos que nada ni
nadie malogre esta conquista ahora, a destiempo, o en el futuro.
499
“ÉSTA ES OTRA CONQUISTA CONSTITUCIONALISTA”
Esto es en lo que concierne a los propósitos de este libro
respecto de la Constitución Nacional, con la esperanza de que
cada capítulo puede ser revisado y errores encontrados por los
sectores del pueblo quisqueyano afectados por ellos. A cada uno
de ellos, sugerimos que estudien bien esos capítulos y busquen la
forma de consolidar una petición formal para cuando se trate una
nueva revisión o enmienda a la Carta Magna.
500
38. Identidad Nacional Quisqueyana
Para tener una identidad nacional se necesita un documento
que lo avale, este puede ser un acta de nacimiento, una cédula de
identidad, tarjeta de votante o pasaportes. Ningún otro
documento, ni siquiera un acta de bautizo puede considerarse como
documento oficial de identidad nacional.
El derecho para obtener uno o varios de esos documentos lo
da la Constitución de la República.
Definamos una vez por siempre nuestra verdadera identidad
nacional. No debemos temer sino al miedo de que digan que
estamos equivocados.
503
¿Quiénes dicen que estamos equivocados?
Los que se han equivocado por más de siglo y medio: los
enemigos de Duarte; los que no creen en el poder del pueblo; los
vende patrias; los que no creen en la independencia y soberanía
nacional; los que no creen en la libertad.
Los quisqueyanos valientes no están equivocados.
Los dominicanos-españoles pre independencia, con Duarte a la
cabeza, lucharon contra Haití para detener la ambición de sus
líderes de erradicar nuestra cultura, idioma y raíces y hacer una
población completamente haitiana nombrando no solo a su país
Haití, sino también a toda la isla y hacerla “una e indivisible”.
Con este nuevo tema es que debe iniciarse una vez más la
lucha constitucionalista del pueblo quisqueyano. Para lograr su
propia identidad nacional e inscribir el nombre de la Patria en
su Constitución. Este es un asunto constitucional.
La primera petición debe ser al Presidente de la República
para que ejerza su rol de defensor de la Constitución y emplace
al gobierno haitiano para que honre los tratados y la reclamación
de los Trinitarios de que el nombre de la isla es Santo Domingo.
504
El siguiente paso es pedirle al Presidente de la república
que permita la discusión del tema sobre la identidad nacional con
los historiadores e intelectuales que re-escriben hoy un
Compendio de Historia Dominicana, para nosotros demostrarles que
la versión del SEFA (Secretaría de Estado de Las Fuerzas Armadas)
[que es Ministerio ahora] está equivocada y que el nombre de la
Patria es Quisqueya, aunque sea identificada por el adjetivo
“dominicana” derivado de Domingo, por el nombre de la isla.
¡Basta ya de confusiones!
Quisqueya es el nombre de la Patria
Santo Domingo es el nombre de la isla que compartimos con la
República de Haití
Son regionalmente “dominicanas” tanto Quisqueya como Haití, o
sea, dos repúblicas dominicanas. Si Dominica se convirtiera en
república sería la república dominicana con gentilicio regular,
no irregular como el nuestro.
Los vocablos “Dominicano”; “Quisqueya”; “Haití”; “Dominica”;
“Santo Domingo”; “Hispaniola” y “La Española” deben ser bien
definidos para que nuestros educadores y estudiantes tengan una
505
39. Haití y Quisqueya
La comunicación entre los países que ocupan la Isla de Santo
Domingo no es el motivo por el cual hay tantos problemas entre
haitianos y quisqueyanos hoy; sino, la mala y mal manejada forma
en que esa comunicación se conduce entre los gobiernos de Haití y
de República Dominicana.
508
Estos dos gobiernos no han tratado seriamente el asunto del
nombre de la isla y desde la independencia en 1844, ese asunto
permanece como expediente inconcluso.
A esto se le añade la confusión que los escritores y
políticos le han infundido al pueblo quisqueyano de que son los
únicos dominicanos en la isla, creando un celo válido y justo del
pueblo haitiano, en defensa de su identidad.
Si bien es cierto que al mantener los haitianos en su
constitución de que el nombre de la isla es Haití, crea la
sospecha entre los quisqueyanos de que ese país persiste en los
principios de la indivisibilidad de la isla que profesaban los
próceres de su independencia; también es cierto el temor de los
haitianos, de que la república vecina quiera hacer monopolio con
el nombre de la isla llamando erróneamente a su nación República
Dominicana. Para que los haitianos acepten el nombre de Santo
Domingo para la isla, República Dominicana deberá adoptar un
nombre propio que no la identifique con la isla.
La apariencia es que Haití desistió de querer reinar en toda
la isla desde su derrota en el año 1855. Sin embargo, su
constitución no cambió, lo que justifica el que se piense que su
509
intención de unificación todavía existe. Aunque, en las últimas
revisiones de la constitución haitiana ya no se menciona que la
“isla es una e indivisible”.
En el plan de nación de Duarte, se reconoce y se respeta la
existencia de Haití como nación libre e independiente y fueron
los haitianos los que ayudaron a los quisqueyanos a recuperar su
república en 1865.
La amistad y la paz entre Haití y Quisqueya tendrán más
firmeza cuando se vea claro ese panorama sobre la división de la
isla:
Haití, república dominicana que ocupa la parte occidental de
la Isla de Santo Domingo.
Quisqueya, república dominicana que ocupa la parte oriental
de la Isla de Santo Domingo.
Podemos eliminar la denominación para acomodar los
sentimientos. De todas formas, nuestro escudo nacional lleva y
llevará por siempre un cintillo que lo muestra. En esa forma,
podremos decir, más claro y definido, sin tener que mencionar la
identidad isleña de los estados:
510
Haití, república que ocupa la parte occidental de la Isla de
Santo Domingo.
Quisqueya, república que ocupa la parte oriental de la Isla
de Santo Domingo.
Entonces, ya no existirá la necesidad de estar estrujándole
a los haitianos de que somos los únicos dominicanos en la isla y
paulatinamente, esa nacionalidad dominicana se irá borrando de la
mente de los quisqueyanos.
Será un proceso largo para los adultos que por varias
generaciones hemos vivido engañados sobre la identidad nacional,
pero en la medida que los jóvenes y niños vayan conociendo e
interpretando correctamente su historia, el proceso para ellos no
les causará ningún tipo de trauma. Aún en el caso de los
adultos, si el gentilicio con que se reemplaza es, no solo el
verdadero, sino que es uno del que no tenemos objeción el
llevarlo, pues lo hemos llevado en el corazón y en el alma cuando
oyen su himno, no les importará el tiempo que se lleve.
En Haití, como en el país nuestro, el vocablo Quisqueya se
utiliza para nombrar lugares y centros culturales. En Haití se
hace esto estrictamente como algo cultural e histórico, basado en
511
la leyenda de Jaragua; mientras que en nuestro país, además de
esa connotación, se le da más un sentido patriótico, a partir de
que, sin siquiera saber que fue Duarte quien escogió ese nombre,
en el Himno Nacional se vive en presente.
En la actualidad existen dos conflictos entre los países que
ocupan la isla. Uno es entre los gobiernos; el otro entre su
correspondientes pobladores.
Una serie de complicados acuerdos se han estado gestando
entre ambos gobiernos a manera de relaciones bilaterales.
El presidente de República Dominicana no debería sentarse a
conversar y mucho menos a entrar en negociaciones y contratos con
el gobierno haitiano, hasta tanto éste último se decida a cambiar
la constitución con respecto al nombre de la isla.
¿Por qué es sencillo y lógico llegar a esa conclusión?
El presidente de nuestro país es el encargado de proteger y
defender nuestra constitución. Si una nación está creando, tanto
en su ambiente interno, como en el internacional, intranquilidad
para el gobierno y para el pueblo, el presidente debe exigir que
antes de entrar en negociaciones se corrija el asunto que motiva
ese desasosiego.
512
El motivo del conflicto reside en insistir que el nombre de
la isla es Haití.
Para los haitianos, desde que tienen uso de razón, se les
inculca el que la isla se llama Haití y crecen creyendo que
tienen derecho de vivir en cualquier parte de ella. Por eso es
que muy pocos de los miles de haitianos que cruzan cada año al
territorio quisqueyano, les interesa registrarse legalmente.
Como toda migración masiva, la haitiana hacia Quisqueya, ha
creado un dilema legal, social, político, económico e
internacional sin precedentes.
El problema legal va desde el registro migratorio hasta la
documentación ciudadana. Al no tener esos documentos, se crea un
embrollo social y político que debe resolverse para bien de esos
indocumentados y para bien de las dos naciones vecinas una de
otra.
Cuando hablamos de embrollo, queremos decir que además de la
sociedad quisqueyana tener capas sociales que distan unas de
otras en el disfrute de los recursos del terruño y de los
beneficios sociales y políticos, se ha formado otra capa social
513
extranjera, sin derechos, pero con necesidades perentorias que
incluyen:
a. Servicios de salud
Principalmente el asunto de maternidad, donde
diariamente nacen hijos de haitianos en hospitales,
centros de salud, por comadronas y en bateyes.
b. Educación
Sin una identificación no pueden asistir a escuelas
primarias públicas, ni a centros de estudios
superiores, aumentando así el analfabetismo en la
nación.
c. El trabajo
Cientos de miles de haitianos laboran y chiripean en
casi todos los oficios y fuentes de trabajo, sin
rendir cuentas al fisco. No se puede medir la
magnitud de este fenómeno y mucho menos se puede decir
que los quisqueyanos no quieren hacer esos trabajos,
porque no es cierto. No existe control laboral en
esto.
d. Vivienda
514
El haitiano indocumentado no tiene derecho a una
vivienda, ni siquiera alquilada y vive en chozas
construidas en patios, solares, casas y edificios
abandonados, vehículos y debajo de puentes y elevados.
Después del terremoto del 2010 estos problemas se han
empeorado y por necesidad a salido a relucir un plan que desde
hace mucho tejen potencias como Estados Unidos de América, Canadá
y Francia, de poner el plan original haitiano de unificar a la
isla.
Al parecer, quieren crear una nueva nación que en las mentes
de estos nuevos inventores se llamaría algo así como “ESTADOS
UNIDOS HISPANOS”, por ser la unión de dos estados libres en la
Isla de Hispaniola. Este será un capítulo de otro libro aparte,
porque en esto se arriesgan los principios fundamentales del plan
de nación de Juan Pablo Duarte: la independencia y la soberanía.
Mientras, volvamos al asunto de dos naciones libres,
separadas por idioma, cultura y costumbres, que al mismo tiempo
se dividen la Isla de Santo Domingo y podrán ser los mejores
vecinos y amigos si se aclaran algunas cuestiones políticas.
Las cosas pueden hacerse a la buena, pero sin rodeos.
515
Antes de que el Presidente de República Dominicana se
enfrente al gobierno haitiano para plantearle la solución a esta
crisis (que no ve, pero se siente por doquier), tiene primero que
hacer respetar la Constitución en el plano local. Existen
instituciones del Estado que violan la constitución, al afirmar
que el nombre de la isla es “Hispaniola”, aduciendo que así es
que se conoce, por ejemplo, en el ambiente turístico. Lo segundo
que tiene que hacer el Presidente de la República Dominicana, es
ordenar que se estudie el asunto sobre el nombre de la nación,
que resulte en la adopción de ese nombre en la Constitución.
Entonces, y solo entonces, podrá el Presidente de la
República emplazar al gobierno haitiana y pedirle que inserte el
nombre de la isla en su constitución.
De no hacerlo así, la nación haitiana puede ser declarada
“nación enemiga” hasta tanto no lo haga.
Esto no es un llamado a la guerra, sino un llamado a que se
cumpla el resultado de la guerra de separación e independencia,
que debió ser la paz de 1855, cuando el gobierno haitiano
desistió de su ambición de tomar toda la isla y se retiró a su
nación para nunca más agredir a su vecino.
516
Desde entonces está pendiente la aclaración, que debe ya ser
puesta en documentos actuales para bien de las dos naciones y
para la paz y tranquilidad de ambos pueblos, haitianos y
quisqueyanos.
517
Conclusiones
Esperamos que el lector no resulte confundido después de haber
leído este trabajo. Para algunos de los que han leído y
escuchado lo que plantea esta obra, consideran que su impacto
será trascendental para Quisqueya y su pueblo ampliado (incluye a
los quisqueyanos de la diáspora).
Otros consideran que será una tarea difícil, que encontrará
grandes obstáculos provenientes de historiadores, escritores,
legisladores, de las fuerzas vivas y del Poder Ejecutivo de la
Nación.
Hoy podemos admitir que desde afuera se puede observar el
todo, el cuadro completo, que imaginativamente podemos moldear,
variar, mover y cambiarle cosas. También debemos afirmar que no
resulta una tarea agradable cuando con esas imaginaciones nos
trasladamos al terruño para desde dentro del paisaje realizar las
correcciones, borraduras o adiciones al mismo, porque allí
encontramos personas con intereses creados, contrarios a esas
imaginaciones y reaccionan, algunas veces de manera violenta.
518
Hay que encontrar el boquete preciso que lo deje pasar;
pedirle a Dios que sirva de guía, porque los intereses contrarios
al bienestar y progreso del pueblo son y han sido, en la mayoría
de los casos en nuestra historia, más poderosos, contundentes y
sagaces en sus posiciones y lo que le pasó a Duarte y a su
proyecto es nuestro mejor ejemplo.
Posiblemente ahora será diferente, ya que el cambio que
produciría lo que plantea esta obra en todos los estratos
sociales de la vida del pueblo y sus instituciones, ha sido
aceptado ya, de hecho, por todos.
No se necesitan borradores ni desperdiciar lo que está hecho
ya. Se trata de ir reciclando poco a poco documentos y placas
que caducan y al renovarse, lo que ha sido ya aceptado de hecho,
que salga editado legalmente: recicla “dominicano” y sale
“quisqueyano”; recicla “República Dominicana” y sale “República
Dominicana de Quisqueya” o simplemente, “Quisqueya”; recicla
“Hispaniola” y sale “Santo Domingo” o “Isla de Santo Domingo”.
Tan sencillo como eso.
Muchas preguntas pueden hacerse del porqué hemos sacado a
relucir este dilema ahora, si ningún historiador, escritor,
519
periodista, legislador, político, sociólogo, maestro, presidente,
institución social o persona alguna ha considerado que este no es
un problema que merece la atención.
Estas son algunas respuestas, adelantadas a esas preguntas:
1) Porque la historia de la nación ha estado accidentada
por ambiciones personales que Duarte mismo condenó; y
por convertirse en un obstáculo a los poderosos que
usurparon a la fuerza el poder que correspondía a los
trinitarios y al pueblo, fue perseguido y obligado a
exilarse para no perecer en manos de sus hermanos que
han continuado siendo “dominicanos”;
2) Porque es ahora cuando al pueblo pueden llegarle las
fuentes históricas de que la nación ha pertenecido a
todos los que han amado y defendido este terruño, desde
Guaroa y Enriquillo, pasando por los héroes de 1655, de
1791, por Juan Sánchez Ramírez y de todos los que han
lucharon por la independencia de una patria libre de
toda dominación extranjera; por la soberanía; el
bienestar; la paz y progreso de su pueblo.
520
3) Porque una nación, para ser completa en nuestros
tiempos, necesita tener un estado de derecho, emblemas,
himno y un nombre propio. La República Dominicana es
el estado de derecho, tiene bandera, escudo y un himno,
pero le hace falta su nombre oficial, constitucional.
4) Que "QUISQUEYA" no es un nombre inventado, como unos
escritores ridiculizados por falsedades sobre las
hazañas de Hernán Cortez quisieron (y lograron) meter
en la mente de los escritores de esa época de que el
nombre de Quisqueya no existía en lenguaje taíno y por
tanto era falso.
5) Que no es verdad que el pueblo y el mundo no se
acostumbrarán al nombre de Quisqueya, pues el pueblo lo
ha querido y aceptado siempre. Antes de que existiera
más de un aeropuerto en República Dominicana, el mundo
entero que visitaba nuestra nación por avión, llegaba
al aeropuerto de Santo Domingo con un boleto que
mostraba las iniciales SDQ, que la IATA (Agencia
Internacional del Transporte Aéreo), lo concibió así,
quizás, por la misma lógica a la que llegó Duarte,
521
siendo ellas las iniciales de “Santo Domingo,
Quisqueya”.
6) Una dinámica que se podrá poner al día por el avance de
la informática es que todo el mundo podrá hacer los
cambios sin esfuerzos, pues lo único que tendrán que
hacer es "añadir" el nombre de "Quisqueya" donde dice
"Republica Dominicana" en sus programas de Microsoft
Word o cualquiera que sea.
7) La educación de las nuevas generaciones tendrá la
oportunidad de adaptar fácilmente el nombre y
asimilarlo con mucho más entusiasmo y patriotismo que
todas las generaciones pasadas.
8) Las instituciones del estado modernizarán sus sistemas
y por ende corregirán muchísimos errores que se han
pasado por alto.
9) La industria, el comercio, las universidades, la
diplomacia y comercio internacional tendrán un motivo
más para dar a conocer este cambio, que hará que la
vista del mundo deje de observar a nuestro territorio
porque las tormentas “Katia” y la “María” pasaron por
522
aquí, sin tener reportajes que dicen lo mismo pero que
parece que suceden en 5 sitios diferentes: Haiti, Santo
Domingo, Hispaniola, Dominicana, Republica Dominicana,
etc.
10) Los asuntos y las agendas políticas tendrán que
por necesidad incluir el tema patriótico para convencer
a un pueblo que por este motivo conoce ahora su pasado
y su presente como pueblo "quisqueyano".
Todas estas razones y muchas más son parte de nuestros
argumentos para que los pueblos y ciudades de Quisqueya
comiencen a organizarse y pedir a sus representantes y
legisladores a que introduzcan y aprueben que el nombre QUISQUEYA
deba ser el nombre legal, oficial, real y verdadero de la nación
que se denomina República Dominicana.
Las instituciones que tendrán una labor fuerte y a la vez
tomarían la vanguardia de hacer que esta tarea sea beneficiosa
para todo el pueblo. Esas instituciones, serían por ejemplo las
educativas, que funcionarían como lo señala el siguiente artículo
tomado del Internet y corregido por nosotros superficialmente:
523
“Artículo 6.- A partir de la presente ley quedan transferidas, para que dependan directamente de la Secretaría de Estado de Cultura (hoy Ministerio) y como tales, subordinadas a su jurisdicción administrativa, técnica y presupuestaria, las siguientes instituciones públicas, organismos y dependencias de la administración cultural del Estado:
1. Archivo General de la Nación 2. La Comisión Nacional De la República DominicanaDe la República Dominicana de Quisqueya ante la
UNESCO 3. Biblioteca Nacional y las demás bibliotecas del Estado, con excepción de
las municipales y escolares 4. Centro Interamericano de Microfilmación y Restauración de Documentos,
Libros y Fotografías (CENTROMDCA) 5. Centro de Eventos y Exposiciones 6. Centro Nacional de Artesanía (CENADARTE) 7. Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía 8. Comisión para la Consolidación y Ambientación de los Documentos
Históricos de la Ciudad de Santo Domingo 9. Oficina Nacional de Patrimonio Cultural Subacuático 10. Comisión Permanente de la Feria Nacional del Libro 11. Comisiones Regionales, Provinciales y Municipales de Monumentos y Sitios
Históricos o las instituciones que hagan sus veces 12. Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias:
o Conservatorio Nacional de Música o Escuela Nacional de Danza o Escuela Nacional de Bellas Artes o Escuela de Arte Dramático o Orquesta Sinfónica Nacional o Ballet Clásico Nacional o Ballet Folklórico Nacional o Teatro de Bellas Artes oo Teatro Nacional Rodante ( Quisqueyano )Dominicano Dominicano o Coro Nacional o Cantantes Líricos o Archivo Nacional de Música o Academias Oficiales de Música. o Escuela Elemental de Música Elila Mena
13. Faro a Colón 14. Gran Teatro del Cibao
524
15. Museo de Arte Moderno (MAM) 16. Museo de las Casas Reales 17. Museo de Historia Natural 18. Museo Nacional del Hombre DominicanoDominicano Quisqueyano19. Museo Nacional de Historia y Geografía 20. Oficina Nacional de Derecho de Autor 21. Oficina de Patrimonio Cultural 22. Patronato de la Ciudad Colonial 23. Centro de la Cultura de Santiago 24. Patronato de la Plaza de la Cultura de Santiago y sus dependencias y
edificaciones 25. Teatro Nacional 26. Cinemateca Nacional 27. Todos los Sistemas e Instituciones nacionales del sector cultural creadas
por decreto
Párrafo.- En el reglamento orgánico y funcional del Ministerio, se deberá especificar el estatus y el grado de autonomía de que disfrutarán dichas instituciones.”
Final de la cita extraída de: http://www.cultura.gov.do
Entonces, lo que se debe ir haciendo es utilizar el
adjetivo “Nacional” y eliminar el adjetivo “dominicano” cuando
éste se usa como una acepción nacional. El sello nacional es
Quisqueya, que debe usarse cuando se amerite, pues al decir
que algo es nacional, automáticamente se sobreentiende que es
quisqueyano. ¡A trabajar positivamente por cambios que
enaltecen y glorifican!
¡QUISE QUE YA! -Cosme Pérez
Sin cara, tiene cabeza;
525
Muy linda está decorada;Y todo el mundo la quiere,Llamándola “Descarada”.
Del centro de mi paísEsa muñequita viene;Pero si vas por allíNi nombre mi Patria tiene.
Quise que ya…Quise que ya…Su nombre sea Quisqueya. (2)
Es un terruño caliente,Que extraños están codiciandoY han encontrado a su genteDispuesta a morir peleando
Hospitalario es su pueblo,Cuando de hermandad la trataPero si lo reta al duelo,La reacción no es muy grata.
Quise que ya…Quise que ya…Su nombre sea Quisqueya. (2)
Los años vienen pasandoDesde Guaroa y Guarocuya;Duarte y Luperón gritandoQue esta tierra es la tuya.
No ha habido oportunidadDe ponerle nombre a ella;Y una luz de libertad,Me dijo que era Quisqueya
Quise que ya…Quise que ya…
526
Su nombre sea Quisqueya
Quisqueyanos valientes alcemos….Quise que ya… Su nombre seaaaaa Quisqueyaaaaaaaa. ¡VIVA QUISQUEYA!
Para los que insisten en “quedarse como dominicanos”:
Que las “dominicanadas positivas” sean las que caractericen a los
quisqueyanos como personas alegres, festivas, serviciales,
amistosas, trabajadoras, amenas, artísticas, deportivas,
chistosas y solidarias. Dejando atrás las “dominicanadas negativas”,
propias de traidores, embusteros, incumplidores, vagos,
borrachones, charlatanes, advenedizos, impuntuales y otros
epítetos por los cuales siguen siendo juzgados y definidos los
muchos por unos pocos.
Sí, se puede ahora y se podrá siempre, mejorar
personalmente y seguir avanzando en lo moral y material a
partir de las conquistas que otros han dejado. Continuar la
obra de Duarte, es el mejor legado para las generaciones
futuras y la honra más grande que se le hace al Padre de la
527
Patria y a todos los quisqueyanos de sentimiento, aunque no
hayan llegado a ver a la Quisqueya Duartiana.
528
REFERENCIAS
-Francisco Rodríguez de León, El Furioso Merengue del Norte –Una historia de la comunidad de la República Dominicana en los Estados Unidos. (1998) New York
-Juan Bosch, Clases Sociales en la República De la República Dominicana (1989) Editora Corripio, C. por A. Santo Domingo, República Dela República Dominicana
-Mario Read Vittini, Trujillo de cerca (2007) Editora San Rafael, C. por A., Santo Domingo, República De la República Dominicana
-Compilación de la Legislación Electoral de la República De la República Dominicana (2004) Junta Central Electoral de la República De laRepública Dominicana
Nota: La mayoría de los datos comprendidos entre 1955 y la
actualidad (2008) contenidos en este libro provienen de lo
aprendido en los textos de la época como estudiante,
experiencias propias y entrevistas hechas por el autor; los
que no, han sido obtenidos en otros textos, novelas y páginas
de la red (Internet), por ejemplo,
529
Archivo General de la Nación (agn.gov.do);
US Army (history.army.mil/html/moh/dominic.html);
Dominican American Roundtable (danr.org);
Portal de Livio (livio.com);
Proyecto Quisqueya (quisqueya.name);
Bibliotecas Virtuales (bibliotecasvirtuales.com);
Mundo Dominicano (mundodominicano.com);
Historiadores Dominicanos (historiadoresdominicanos.gov.do);
Ministerio de Cultura (cultura.gov.do);
Junta Central Electoral (jce.com.do);
US Departamento de Estado (state.gov/r/pa/ei/bgn/35639.htm);
Si el lector desea inquirir sobre algún tema o referencia
hecha en el libro, le sugerimos que utilice los buscadores en
la Red (Internet) y escriba la palabra clave. Podemos
adelantarle que no va a encontrar nada que se parezca a las
530
conclusiones que en este instrumento se encuentran, porque no
existen todavía estas interpretaciones, aunque las mismas
están basadas, precisamente, en hechos que todos conocen.
También se han consultado artículos, folletos (círculos de
estudios escritos por Juan Bosch), y algunas noticias y
comentarios de diarios y revistas diversas.
531