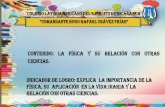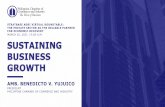Punto de vista: MARC/ADR y diversidad de culturas: El ejemplo latinoamericano
Transcript of Punto de vista: MARC/ADR y diversidad de culturas: El ejemplo latinoamericano
PUNTO DE VISTA: MARC/ADR YDIVERSIDAD DE CULTURAS: ELEJEMPLO LATINOAMERICANO*
por EDUARDO OTEIZA**
SUMARIO: 1. Las dificultades de una visión que abarque diferentes países y subregiones. 2. AméricaLatina. Decepciones y esperanzas. 3. Imprecisiones conceptuales. La imposición de un acrónimo y larelatividad de las fronteras entre los MARC. 4. El acceso a la justicia como un problema de políticapública cuya solución debe tener presente razones sustantivas y contemplar desigualdades. 5. Crisis deconfianza en el Servicio de Justicia y los mecanismos alternativos como una parte de un plan dereformas. Iniciativas de ayuda internacional y los MARC. 6. El desarrollo de los MARC en AméricaLatina. La incidencia de los programas de apoyo a los MARC. 7. Conclusión.
1. Las dificultades de una visión que abarque diferentes países y subregiones
Trazar una perspectiva que intente abarcar a los países Latinoamericanos suponeminimizar diferencias culturales, históricas, sociales, políticas y económicas. Ante lanecesidad de englobar y anotar similitudes es inevitable emplear cierta arbitrariedaden la decisión sobre cuáles son los rasgos comunes. La tarea que emprenderé, ademásde soportar mis naturales limitaciones, asume la necesidad de describir un conjuntopleno de matices, lo cual significa reconocer un cierto margen de error al uniformarsituaciones disímiles. Afortunadamente mi intervención reclama un punto de vista. Estranquilizador saber que la pretensión de objetividad ha sido relativizada por laconvocatoria. El espacio latinoamericano al que me referiré reconocerá que estoyhablando en la terminología kantiana de das Ding für mich. El hablar de las cosas para míy no de las cosas en sí, además de reconocer la subjetividad del análisis, importa asumirque estoy escribiendo desde un rincón austral del Continente. La interpretación delcontexto latinoamericano proviene de quien vive en la Argentina de los comienzos deun nuevo milenio. La aguda crisis vivida en el pasado reciente, por ser indulgente conel presente e intentar ver con mayor fe el futuro, seguramente influyó en lasmeditaciones que volcaré aquí.
En la tarea de buscar cierta uniformidad he intentado respetar el valor de laindividualidad y de cada conjunto como planes de vida que merecen ser reconocidos
* Texto de la conferencia dictada en el Congreso de la Asociación Internacional de Derecho Procesal sobreModos Alternativos de Solución de Conflictos en la Universidad París 1, Sorbonne, 21/25-9-2005.
** Profesor de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
en su identidad. Al trabajar sobre Latinoamérica he reconocido la importancia deconsiderar tanto las visiones colectivas como las individualidades, en su más ampliosentido. Los hombres, los pequeños poblados, las áreas rurales, las poblacionesindígenas, las ciudades, las provincias, los Estados y las uniones de Estados en susdistintas formas, viven la tensión entre la búsqueda de su individualidad y la tendenciaa la uniformidad. Taruffo1 y Barbosa Moreira2 reconocen el cruce entre aquellastendencias al localismo y al minimalismo que conviven e interactúan con fenómenosgenerales que alientan la convergencia, la regionalización o, en términos más amplios,la globalización. Esas tendencias se reproducen y habitan en idénticos espaciosculturales y territoriales. Es posible encontrar visiones que alientan el localismo y lafragmentación junto con otras que aspiran al globalismo y a la uniformidad. Los propiospaíses exhiben diferencias notorias entre sus centros urbanos y las áreas rurales quegeneran comportamientos colectivos diferenciados. La interacción entre elreconocimiento de la individualidad y la búsqueda de la homogeneidad ocupará unpapel central en estos desarrollos. En las últimas décadas la tensión de ambosmovimientos se ha acrecentado. Mientras fenómenos idénticos ocurren en los países dela Región, al mismo tiempo coexiste una lucha por la reivindicación del reconocimientode las diferencias.
Este informe respetará ambas pautas. Intentaré dar una perspectiva sobre losMétodos alternos de Solución de Conflictos (MARC) describiendo aquellos rasgossalientes que observo desde Argentina. Al mismo tiempo estaré atento al respeto porla individualidad conceptual. Como veremos América Latina ha sido tratada como untodo al reproducir proyectos que no respetaban las características propias deidentidades que merecían un tratamiento diferenciado.
La hoja de ruta consistirá en una breve descripción sobre la pobreza, la debilidaddel proceso democrático y la falta de confianza en la justicia en América Latina. Con esemarco indagaré sobre la vaguedad conceptual de los MARC y la comprensión que deellos se tiene en la Región. Mi intención es examinarlos como un problema de políticapública vinculado al acceso a la justicia. Por último, indagaré sobre el efecto de laspolíticas internacionales de ayuda económica que auspiciaron el desarrollo de losMARC para mejorar el servicio de justicia y afianzar el Estado de Derecho.
2. América Latina. Decepciones y esperanzas
La transición entre gobiernos autoritarios y democráticos ocurrida al finalizar ladécada de los años setenta mostró vulnerabilidad. La falta de una institucionalidad enLatinoamérica se caracteriza por la ausencia de reglas estables y comportamientos
1 TARUFFO, Michele, Dimensioni transculturali della giustizia civile, en Sui confini, Scritti sulla giustizia civile,
il Mulino, Bologna, 2002, ps. 20 y ss.
2 BARBOSA MOREIRA, José Carlos, O direito em tempos de globalizaçao, en Temas de Direito Processual, OitavaSérie, Saraiva, São Paulo, 2004, ps. 275 y ss.
previsibles3. En términos de práctica política hay una marcada preponderancia delPoder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, producto de una arraigada forma degobierno de carácter presidencialista. O’Donnell4 llama “democracias delegativas” a lasnacidas en los años ochenta, a las que caracteriza por:
(i) Una fuerte delegación en el Poder Ejecutivo para tomar decisiones sin controluna vez definida la elección;
(ii) el intento de despolitizar a la población con excepción de los breves períodosen que se requiere su apoyo, y
(iii) una pérdida del ejercicio concreto de los controles entre las institucionespolíticas. En la búsqueda de las causas que determinan el descripto estado decosas Alberti5 considera que existe un problema de cultura política que atentacontra la democracia latinoamericana. Entiende que las democraciasdelegativas no son un fenómeno nuevo sino la reproducción de viejas prácticasen nuevos contextos. Encuentra Alberti que la cultura política que llama:“movimientismo” posee un carácter radicalmente opuesto a la consolidacióninstitucional, con fuerte tendencia hegemónica, tributaria de una lógica deamigos y enemigos, de inclusión y exclusión, que identifica a los
3 GARZÓN VALDEZ, Ernesto, What is Wrong with the Rule of Law?, en Seminario en Latinoamérica de TeoríaConstitucional y Política 2000, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2001, p. 83. Allí señala que el problema de la relación
entre derecho y democracia en América Latina no reside tanto en la promulgación de nuevas Constituciones sino más bien enla aplicación efectiva de las ya existentes a través de una política jurídica que haga posible el establecimiento de una relacióncausal entre prescripción normativa y comportamiento humano.
4 O’DONNELL, Guillermo, ¿Democracia delegativa? , en Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y
democratización, Paidós, Buenos Aires, 1997, ps 287 y ss.
5 ALBERTI, Giorgio, “Movimientismo” and Democracy: An Analitical Framework and the Peruvian Case Study, enO desafio da Democracia na America Latina, Denis, Elis, compilador, IUPERJ, 1997, ps. 253 y ss. Ver también: PRATS
I CATALÁ, Joan, Liderazgos, democracia y desarrollo: La larga marcha a través de las instituciones, Institut Internacionalde Governabilitat de Catalunya, en http://www.iigov.org/revista/, quien sintetiza ciertas notas del pasadolatinoamericano que creo oportuno transcribir: Ninguna región del mundo ha tenido un pasado colonial tan extenso eintenso como el de América Latina: tres siglos que siguen condicionando el presente y el futuro. De entre las experiencias
coloniales sólo en América Latina y el Caribe los descubridores y colonizadores desarticularon o destruyeron los sistemassociales preexistentes y construyeron nuevas civilizaciones. La institucionalidad informal de América Latina, su cultura cívicay política profundas, no pueden entenderse sin el legado colonial. A dos siglos ya de independencia, todavía no se han podidoerradicar ciertos caracteres casi idiosincráticos, que por ello mismo no pueden abolirse por Decreto. A lo largo de tres siglosarraigaron instituciones y pautas culturales que provenían de la parte de Europa preliberal, premoderna, precientífica y
preindustrial, de la Europa de la Contrareforma, centralizada, corporativa, mercantilista, escolástica, patr imonial, señorialy guerrera, donde la idea de libertad no deriva del derecho general sino de la obtención de un privilegio jurídico. El sistemacolonial español ha sido caracterizado como “una red gigantesca de privilegios corporativos e individuales que dependían parasu sanción y operatividad final de la legitimidad y autoridad del monarca” (Wiarda: 1998). Cuando se desintegró esta red declientelismo, patrimonialismo y cuerpos corporativos interconectados que había procurado cierta cimentación política y social
al Imperio y al vasto y casi vacío territorio de América Latina, los padres fundadores de América Latina y Bolívar al frentede ellos, encararon un difícil dilema: por un lado, los ideales ilustrados, la lucha por la independencia, el deseo de libertad, elejemplo norteamericano, todo los llevaba a adoptar la forma de gobierno republicana; por otro, r econocían realistamente lastendencias anárquicas y desintegradoras de sus pueblos. El compromiso a que se llegó consistió en concentrar el poder en elEjecutivo, dotado con amplias facultades de emergencia, en detrimento del Legislativo y el Judicial, en restringir la
representación a los propietarios, en restablecer privilegios corporativos especialmente a favor del Ejército y de la Iglesia, yen idear nuevos mecanismos de control para mantener a los de abajo en su sitio (Wiarda: 1998).
comportamientos políticos de muchos de los países de América Latina desde19306.
Los problemas institucionales de América Latina han limitado su capacidad paragenerar bienestar a su población. La pobreza castiga a unos doscientos veinticincomillones de personas7; como consecuencia de ello la Región exhibe uno de los mayoresniveles de desigualdad en el mundo. Los análisis económicos consideran que ladebilidad institucional es una de las causas que provoca la falta de desarrollo de lamayoría de los países latinoamericanos8.
A pesar que las nuevas democracias latinoamericanas no lograron superar elproblema de la pobreza y la desigualdad, las sociedades continúan haciendo el intentode respetar los acuerdos constitucionales en lugar de volcarse a experienciasautoritarias. Informes recientes sostienen que seis de cada diez personas prefieren lademocracia con respecto a otros regímenes políticos. No obstante cinco de cada diezapoyaría un gobierno autoritario si éste resolviera los problemas económicos del país9.
El contexto descripto afecta a la prestación del servicio de justicia e incide en lapercepción de la sociedad sobre él. El nivel de desconfianza en el Poder Judicial en
Latinoamérica es muy alto10. El grado de apoyo al Poder Judicial varía de acuerdo conla situación interna de cada país. Así mediciones recientes muestran que en Argentinasolamente una persona de cada diez manifiesta confianza en el Poder Judicial. Lospaíses con mayor grado, de conformidad con sus Poderes Judiciales son: Costa Rica,Uruguay y Brasil. Una debilidad similar muestran los otros poderes del Estado, ya que
6 La noción de populismo vinculada a la democracia política en América Latina puede consultarse enZERMEÑO, Sergio, El regreso del líder, en Populismo y Neo-populismo en América Latina. Los complejos de la Cenicienta,
compiladores MACKINNON, María Moria y PETRONE, Mario Alberto, Eudeba, 1999, ps. 363 y ss. También puedeconsultarse sobre este tema al trabajo de WEFFORT, Francisco, Nuevas democracias. ¿Qué democracias?, RevistaSociedad, N° 2, Universidad de Buenos Aires, 1995, ps. 93 y ss.
7 Ver Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), La Democracia en América Latina. Hacia una
democracia de ciudadanos y ciudadanas, http://www.undp.org/, 2004, ps. 25 y 80.
8 BID, Informe sobre el Progreso Económico y Social de América Latina 2001, La Competitividad Motor del Crecimiento,Banco Interamericano de Desarrollo (ver en http://www.iadb.org/): Las deficiencias de las instituciones públicas sonposiblemente la principal causa de los problemas de competitividad de los países latinoamericanos... En ausencia de un sistema
jurídico-legal estable y respetado, pueden faltar los incentivos para asimilar tecnologías nuevas que requieren inversiones alargo plazo, elevan los riesgos de incumplimiento de los contratos y, por consiguiente, los costos de transacción. Tambiénpueden limitar la capacidad del sis tema financiero para apoyar el desarrollo de nuevas inversiones, ante la eventualidad deque sus derechos no sean respetados. La ineficacia del gobierno o un ambiente propicio a la corrupción puede desalentar lainversión extranjera y la transferencia de tecnologías, y puede desviar recursos de actividades productivas hacia actividades
de búsqueda de rentas... Con similar orientación El Foro de Economía Mundial, The Global Competitiveness Report 2002-2003, Oxford University Press (ver en http://www.weforum.org/) sostiene que las instituciones públicas son en
gran medida responsables de las grandes deficiencias de competitividad de los países de América Latina. Deacuerdo con el citado informe países como Uruguay y Chile con un alto grado de confianza en el Poder Judicial seencuentran en posiciones destacadas en el índice de instituciones públicas. Sobre 80 países Chile se ubica en el lugar20 y Uruguay en el 19. La incidencia de la debilidad institucional y la economía en Latinoamérica puede consultarseen KÖNZ, Peider, Rule of law for sustainable development: reflections on the Latin American institutional GAP, Institut
Internacional de Governabilitat de Catalunya http://www.iigov.org/revista/
9 Ob. cit., not. 7, PNUD, La Democracia en América Latina..., p. 80.
10 El nivel de desconfianza se sitúa en el 75% de acuerdo con el Reporte sobre el Estado de la Justicia en lasAmér icas 2002-2003 , Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, consul tar en
http://www.cejamericas.org/. La encuesta sobre la percepción de la ciudadanía puede consultarse en EncuestaLatinobarómetro 2002- Informe de Prensa, ver en http://www.latinobarometro.org/.
en el 2002 solamente tres de cada diez personas confiaban en el desempeño de losPoderes Legislativo y Ejecutivo11. Coincido con Méndez en cuanto a que hay una clarainsatisfacción ciudadana sobre los Poderes Judiciales Latinoamericanos que sólopresenta diferencias de grado en el nivel de desaprobación12.
Un dato relevante en el contexto latinoamericano que debe examinarse en conjuntocon la continuidad de los gobiernos democráticos, cuyas cartas constitucionalesestablecen la obligación de respetar la independencia del poder judicial y el derecho deacceso a la justicia, comprensivo del de debido proceso, es la adhesión a la ConvenciónInteramericana de Derechos Humanos y a la competencia contenciosa de la CorteInteramericana. La Convención suscripta en San José de Costa Rica el 22 de noviembrede 1969, que entró en vigor el 18 de julio de 1978, cuenta con la ratificación de 24Estados13. El número de adhesiones o ratificaciones es demostrativo de la aceptación delsistema de protección consagrado en el Tratado que, básicamente, parte delreconocimiento de ciertos derechos esenciales y el establecimiento de dos órganos concompetencias específicas para determinar la existencia de violaciones, por parte de losEstados, a los derechos amparados. Así, la Comisión Interamericana, creada en 1959 yposteriormente reconocida como órgano de la Organización de Estados Americanos14,y la Corte Interamericana, que recién pudo establecerse y organizarse en 1979,comparten la delicada misión de determinar, en los casos concretos planteados por losEstados o por los ciudadanos, la existencia de una violación a un derecho humanoreconocido.
Para el funcionamiento pleno del sistema, con respecto al cual juega un papelesencial el equilibrio en las funciones de la Comisión y la Corte, era necesario quebrarcon la reticencia de algunos Estados con respecto al reconocimiento de la competencia
11 Los medios masivos de difusión y la iglesia reciben respuestas favorables del 50% de la población.
12 MÉNDEZ, Juan, Reforma institucional: el acceso a la justicia. Una introducción, en La (in)efectividad de la ley y
la exclusión en América Latina, compiladores MÉNDEZ, Juan E.; O’DONNELL, Guillermo y PINHEIRO, PauloSérgio, Paidos, Buenos Aires, Barcelona y México, 2002, ps. 224 y ss. Sostiene que: Sería inadecuado pintar de un solotrazo la situación del Poder Judicial en todo el continente. Existen grandes diferencias entre países, incluso, entre regiones
y jurisdicciones de un mismo país. Hay también claras diferencias de profesionalismo e, incluso, de probidad entre el PoderJudicial de un país y el de otro. Pero son, en esencia, diferencias de grado... En grados variables, todas las ramas judicialeslatinoamericanas padecen una seria necesidad de modernización y adaptación a los nuevos problemas sociales.
13 Han ratificado o se han adherido a la Convención: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, CostaRica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Trinidady Tobago denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por comunicación dirigida al SecretarioGeneral de la OEA, el 26 de mayo de 1998. Estados Unidos, no obstante haber firmado la Convención el 1° de juniode 1977, no la ha ratificado. Canadá no firmó la Convención.
14 La creación de la Comisión se remonta a la Resolución VIII de la V Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores de los Estados Americanos celebrada en Santiago de Chile en agosto de 1959. Fue reconocidacomo uno de los órganos principales de la OEA en la Carta Reformada en 1970. El Estatuto de la Comisión de 1979resuelve el problema de su competencia con respecto a los Estados parte de la Convención y la de aquellos quesiendo miembros de la OEA no han ratificado la Convención y se encuentran obligados a respetar los derechosconsagrados en la Declaración Americana de Derechos Humanos. Ver BUERGENTHAL, Thomas, NORRIS, Robert
y SHELTON, Dinah, La protección de los derechos humanos en las américas, Instituto Interamericano de DerechosHumanos, Civitas, reimpresión 1994, ps. 44-49. Hacemos referencia al relato general del profesor FIX ZAMUDIO,Héctor, Judicial Protection of Human Rights in Latin America and the Inter-american Court of Human Rights, que puedeconsultarse en International Congress on Procedural Law for the Ninth Centenary of The University of Bologna, Judicial
Protection at the national and international level, Milano, Giuffrè Editore, 1991, ps. 435-437 en donde describe losorígenes y la competencia de la Comisión.
contenciosa de esta última. La aceptación de Brasil y México, en diciembre de 1998, yde la República Dominicana, en febrero de 1999, de la competencia de la Corte pararesolver los casos en los que se discuta si existió responsabilidad concreta de algúnEstado en la violación de los derechos reconocidos por la Convención Americana, depleno derecho y con carácter obligatorio, es un síntoma claro de fortalecimiento.
La Convención Americana en el artículo 8° impone como obligación del Estado elgarantizar el acceso a la justicia. Al describir las garantías dispone que toda personatiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable15, porun juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridadpor la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, opara la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o decualquier otro carácter, y a recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior.
El artículo 25 integra el concepto de acceso a la justicia y de debido proceso legalal ocuparse, bajo el título de protección judicial, de consagrar que toda persona tienederecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueceso tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechosfundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, auncuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funcionesoficiales.
Las disposiciones citadas fortalecen la noción de debido proceso legal al describirlas distintas situaciones en las cuales toda persona debe contar con la posibilidad deacceder a un juez imparcial que pueda decidir sobre el quebrantamiento de susderechos16. Esa noción liberal básica, según la cual los derechos deben tener adecuadoresguardo ante un órgano jurisdiccional imparcial provisto por el estado democrático,ha sido materia de desarrollo por la intervención tanto de la Comisión como de laCorte17.
La Corte Interamericana a fines del año 2002 dictó la primera sentenciaconsiderando que el Estado Argentino violó la Convención Americana en el caso“Cantos”18. Uno de los obiter dictum de la Corte Interamericana en el caso “Cantos”ayuda a entender el alcance del acceso a la justicia como derecho humano desde lalectura que ella da a la Convención. Sostuvo que: Según el artículo 8°de la Convención todapersona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por unjuez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en
15 La Corte Interamericana en el caso “Gene Lacayo”, sentencia dictada el 29-1-97, adhirió a la posición de laCorte Europea al sostener que para determinar la razonabilidad del plazo se debe realizar un “análisis global delprocedimiento” para lo cual se debe tomar en cuenta: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal delinteresado, y c) la conducta de las autoridades judiciales.
16 Ver HITTERS, Juan Carlos, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, t. II, Ediar, 1993, capítulo IX en
donde el autor realiza un profundo estudio sobre garantías judiciales y debido proceso legal en la ConvenciónAmericana. En http://www.wcl.american.edu/www.wcl.edu.pub/pub/humright/repertorio/ puede consultarseel extracto de los informes de la Comisión y de las sentencias y opiniones consultivas de la Corte que fijan criteriosde interpretación sobre los arts. 7°, 8° y 25° de la Convención.
17 Los casos del sistema interamericano, aquí citados, pueden consultarse en http://www.oas.org/
18 Sentencia del 28-11-2002, publicado en Suplemento de Derecho Administrativo del 4-4-2003, anotado por
GONZÁLEZ CAMPAÑA, Germán, Juicio Internacional a la Justicia Argentina (tasas, honorarios, costas y plazos en lamira de la Corte Interamericana).
la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación desus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Estadisposición de la Convención consagra el derecho de acceso a la justicia. De ella se desprende quelos Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales enbusca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida de ordeninterno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a lostribunales y que no esté justificada por las razonables necesidades de la administración de justicia,debe entenderse contraria al precitado artículo 8. 1 de la Convención.
En un escenario complejo en el que habitan grandes frustraciones, al menos losanhelos de lograr consolidar Cartas Constitucionales, en las cuales el acceso a la justiciay respeto del debido proceso juegan un papel central, continúan siendo partes esencialesde los acuerdos mínimos. El Estado de Derecho no ha sido interrumpido y lasadhesiones a las normas trasnacionales se mantienen vigentes. De allí que los MARCcorresponde estudiarlos con referencia a los valores que se ha decido respetar y comouna ayuda que permita darles mayor efectividad.
3. Imprecisiones conceptuales. La imposición de un acrónimo y la relatividad delas fronteras entre los MARC
El uso del acrónimo, de origen anglosajón, ADR ha sido tomado de los EstadosUnidos de Norteamérica. La tradición norteamericana considera que ellos tienen suorigen en la conferencia pronunciada por Pound en 1906, en la Convención anual de laAmerican Bar Association sobre las causas de insatisfacción con la administración dejusticia19. La repercusión del pensamiento de Pound determinó que en 1976 laConferencia que impulsó el resurgimiento de la implementación de los ADR llevara sunombre20.
En América Latina se alude a ellos como: resolución alternativa de conflictos (RAC),medios alternativos de solución o resolución de conflictos (MASC o MARC) o sistemasalternos de resolución de conflictos (SARC). El concepto carneluttiano de los equivalentesjurisdiccionales21 ha sido dejado de lado por la idea de búsqueda de alternativas alproceso frente a un juez profesional, independiente e imparcial, que forma parte de laestructura del Poder Judicial del Estado y aplica las normas y reglas adoptadas por lospoderes constituidos.
Si bien hay consenso sobre el uso de la alternatividad como sinónimo de opcionesal examen del conflicto por un juez, las categorías identificadas por los MARC gozande cierta ambigüedad. Conceptos tales como: decisión o adjudicación, negociación,mediación, conciliación y arbitraje pueden representar categorías no bien diferenciadas.
19 POUND, Roscoe, The causes of Popular dissatisfaction with the administration of Justice, ver en Journal of The
American Judicature Society, vol. 46, N° 3, 1962, ps. 56-56.
20 Ver: The Pound Conference: Perspective on Justice in the Future, St. Paul, 1979. Sobre el origen del acrónimo enforma coincidente con lo aquí expresado ver: PUNZI, Carmine, Relazioni fra lárbitrato e le altre forme non
giurisdizionali di soluzione delle liti, en XII Congreso Mundial de Derecho Procesal, México, 2003, ps. 122-203
21 CARNELUTTI, Francesco, Sistema de derecho procesal civil, trad. de Alcalá Zamora, Niceto y Sentís Melendo,Santiago, Buenos Aires, 1944, t. I, p. 183.
Para Cover, Fiss y Resnik22 la diferenciación entre las cuatro categorías mencionadaspuede resultar un tanto artificial. James Jr., Hazard y Lebsdorf23 destacan con razón quelas partes suelen llevar adelante negociaciones simultáneas con el desarrollo del procesoy los jueces no limitan su actividad a la decisión de los casos ya que también hacen usode sus atribuciones para mediar entre las partes o intentar una conciliación. Si bien seconsidera que el proceso concluye con una decisión que encontrará un ganador y unperdedor, usualmente tienen lugar una suerte de solución de compromiso entre losintereses en juego que intenta balancear la situación de las partes. Finalmente, sostienenque en virtud del alto porcentaje de casos que los procesos concluyen por un acuerdoo un desistimiento voluntario, podría hablarse que la resolución jurisdiccional es laexcepción y no la regla.
Un ejemplo de la relatividad de las categorías de MARC es el uso que en algunospaíses se realiza de los conceptos mediación y conciliación. En Argentina, BrasilUruguay y Paraguay sea alude a la conciliación cuando ella es llevada a cabo por unjuez y a la mediación cuando interviene un tercero que no forma parte de la jurisdicciónestatal. En el caso de Colombia y Venezuela se utiliza la voz conciliación conindependencia que intervenga un juez. Ecuador, Costa Rica y Bolivia emplean como
sinónimos los términos mediación y conciliación24.
En cuanto al arbitraje, el Libro Verde de la Comisión de la Unión Europea sobre lasmodalidades alternativas de solución de conflictos25, no lo incluye por entender queante la crisis de eficacia de los sistemas judiciales se deben buscar métodos deapaciguamiento de los conflictos más consensuales que el recurso al juez o al árbitro.
Las dificultades para encontrar las fronteras entre la resolución del conflicto por untercero imparcial o aquella que asume la posibilidad que las partes prescindan de suayuda por intermedio de la mediación, como dos claros opuestos, fueron analizadas porShapiro26 tomando el ejemplo de la tradición de las ideas de Confusio y su aplicaciónen China. Shapiro examina el valor asignado a la mediación y la correspondencia queella muestra con el valor de la armonía que caracteriza la filosofía de Confusio. Deacuerdo con esas bases culturales, cuando las partes se encuentran en conflicto el debermoral impone restablecer la armonía en lugar de determinar quien estuvo equivocadoy quien acertado en la disputa. Sobre esa tradición se edificó la figura de la mediación.Shapiro logra demostrar que no obstante la fuerza de la cultura que exalta los valoresde la mediación, en la práctica de la atención de los conflictos es ineludible el empleode la resolución por un tercero imparcial. La experiencia de China a su juicio muestra
22 COVER, Robert, FISS, Owen y RESNIK, Procedure, Foundation Press, New York, 1988, ps. 31-36.
23 JAMES Jr., FLEMING, Hazard Jr., LEUBSDORF, John, Civil Procedure, Foundation Press, New York, 2001,p. 344, destacan que en Estados Unidos solamente un 7% de los casos civiles se resuelven por intermedio de un
proceso.
24 POLANIA, Adriana, Los mecanismos de controversias en la Región, http://www.iadb.org/mif/v2/speeches/polania.html. Consultar, también, ÁLVAREZ, Gladys Stella, La mediación y el acceso a justicia, Rubinzal-Culzoni,2003, ps. 193-225.
25 Aprobado por la Comisión en el 2000. http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/es/ 200204/p104018htm,
PUNZI, Carmine, Relazioni fra l’arbitrato e le altre forme non giurisdizionale di soluzioni delle liti, ob. cit., not. 20, p. 163,coincide en su relato general sobre el uso indiferente de las expresiones mediación y conciliación.
26 SHAPIRO, Martín, Courts. A Comparative and political analysis, University of Chicago Press, 1981, ps. 157-193.
como se subvierte la figura de la mediación para asignarle al supuesto mediador laatribución de decidir. El nominalmente identificado como mediador en realidad cuentacon verdaderos poderes de decisión cuando es necesario imponer una solución alconflicto.
En una investigación reciente Faundez27 analizó sistemas de solución de conflictosmediante la aplicación de normas cuya fuente de autoridad primaria no es el Estado.Describe cómo distintas comunidades recurren a mecanismos diversos a lostradicionalmente analizados. En las áreas rurales del Perú habitan 20 millones depersonas, entre las cuales un 70% pertenece a grupos étnicos indígenas. La mayoría dela población indígena vive en pequeñas comunidades. En la zona Andina se lasdenomina Comunidades Campesinas y en la zona amazónica se las llama ComunidadesNativas. Sus explicaciones se concentran en la Comunidad Campesina de Calahuyo,cuya población asciende a 372 habitantes y es una de las 86 pequeñas comunidades decampesinos cuya lengua es el Aymará. En Calahuyo los conflictos familiares yvinculados con cuestiones referidas a propiedades y reclamos monetarios son atendidospor las propias familias o los consejos de ancianos y se intenta resolverlos porintermedio de la conciliación, aplicando los principios de armonía social. En otraslocalidades del Perú como Cajamarca, desde 1970 se han desarrollado las llamadasRondas Campesinas que nacieron para controlar el robo de ganado. Las RondasCampesinas fueron expandiendo sus funciones y han intervenido en la resolución dedisputas familiares. Los jueces de paz fueron establecidos por la Constitución del Perúde 1823 y tienen un papel activo en la administración de justicia, que difiere con el delos jueces profesionales. Ellos actúan fundamentalmente como conciliadores y tienen asu cargo decidir sobre deudas impagas, violencia doméstica y casos menores. Faundezha encontrado que en Cusco los jueces de paz28 cuentan con un apoyo enorme debidoa la accesibilidad y a la informalidad con que resuelven los conflictos. Los CentrosRurales de Administración de Justicia establecidos en Ayacucho en 1997 fueron creadospara reconstruir la sociedad civil mediante un mayor acceso a la justicia luego de lasluchas contra Sendero Luminoso.
Las distintas experiencias comentadas por Faundez difieren de la jurisdicciónEstatal de tutela coactiva de derechos. En muchos casos encontramos formas similaresa la mediación y en otros no se aplica un derecho formalmente reconocido por el Estado,sino criterios de equidad o costumbres locales. No obstante una de las característicascomunes de los sistemas comentados reside en el intento de obtener soluciones deconsenso prescindiendo de la autoridad del Estado. En ese sentido ellos pueden seralcanzados por la noción de MARC.
Para abarcar la multiplicidad de opciones que pueden ser brindadas a las partes deun conflicto por intermedio de los MARC es útil la metodología propuesta porBlakenburg y Taniguchi29, quienes sostienen que ellos pueden ser identificados poroposición al proceso formalmente regulado por la autoridad Estatal en el que interviene
27 FAUNDEZ, Julio, Non-State Justice Systems in Latin Arnerica. Case Studies: Peru and Colombia, University of
Warwick, 2003, http://www.grc_exchange.org/g_themes/ssaj_workshop0303.html.
28 Hay unos 4000 jueces de paz ubicados mayormente en áreas rurales.
29 BLAKENBURG, Erhard y TANIGUCHI, Yauhei, Informal alternatives to and within formal procedures, en 8thWorld Conference on Procedural Law, Justice and Efficiency, Utrecht, 1987, vol. II.
un juez independiente. Ello nos permitirá examinar opciones tan variadas como lasexaminadas por Faundez.
Vuelvo sobre la tensión entre las expresiones mínimas que identifican lo individualy lo local con aquellas que aluden a la convergencia, la regionalización o laglobalización. Los MARC son tributarios de una tendencia a brindar opciones yexpandir el tipo de respuestas a la conflictividad. El uso del acrónimo ADR revela larecepción de la tentativa globalizada de presentar alternativas a la respuestajurisdiccional. No obstante las distintas comunidades adaptan esa tendencia a suspropias culturas y comportamientos sociales. El arbitraje puede no integrar el conjuntode los MARC en la Unión Europea, mientras sí es empleado en ese sentido en AméricaLatina. Los jueces de paz pueden ser vistos como jueces de equidad en otras latitudesmientras en la Región pueden constituirse en una pieza clave para permitir el acceso aun tipo de justicia, proclive a la conciliación de intereses y el logro de la paz social.Destaco de este modo el operar convergente de ambas tendencias y la necesidad derespetar las instituciones arraigadas en el plano local, no siempre comprendido en sureal dimensión.
4. El acceso a la justicia como un problema de política pública cuya solución debetener presente razones sustantivas y contemplar desigualdades
Para dar satisfacción a la demanda de acceso a la justicia el Estado debe destinaruna parte del gasto público para afrontar el costo que representa el mantenimiento dela estructura del servicio de justicia. Como la capacidad del Estado para sostener losgastos totales es escasa y el costo del servicio de justicia compite con otras necesidadessociales como la salud o la educación se deben fijar prioridades. Para Peña González30
el Estado enfrenta la encrucijada entre dotar de mayores recursos al servicio de justiciaa los fines de expandirlo, de modo tal que la mayor cantidad posible de conflictos seaatendido, o bien implementar mecanismos alternativos que sustituyan la acción estataldirecta. En su opinión dadas las actuales rutinas de gestión la creación de cada nuevotribunal tiene una utilidad marginal decreciente.
La justicia es un bien público que compite con otros requerimientos de la sociedadde similar relevancia. Es correcto, en consecuencia, fijar prioridades y trazar estrategiaspara atender requerimientos sociales que compiten frente a la escasez de recursos.Desde la citada perspectiva la justicia, al igual que otras áreas del Estado debe optimizarsu respuesta, para lo cual es razonable interrogarse sobre cuál es la opción más eficientepara atenderla al tratarse de un problema de política pública. Es insuficiente declararque el Estado cumplirá con su obligación de garantizar el acceso a la justicia, debepreverse cuáles son los recursos aptos para cumplir con la citada finalidad. Incluyocomo recursos, a las respuestas que a modo de opciones pueden presentarse a laspersonas que enfrentan un conflicto.
30 PEÑA GONZÁLEZ, Carlos, Notas sobre la profesión jurídica y el acceso a la justicia, en Seminario InternacionalNuevas formas de resolución de conflictos y el rol del abogado, La Habana 3 y 4 de marzo de 1998, Editorial Universitaria
de Buenos Aires, 1998, ps. 15 y ss. El mismo autor desarrolla similares argumentos en Notas sobre la justificación deluso de sistemas alternativos, Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, Año 2, N° 1 y 2, 1997, ps. 109-132.
Brindar la oportunidad de acceder a los MARC por su mayor eficiencia para eltratamiento del conflicto significa que su implementación no está fundada sólo en laimposibilidad del Estado de distribuir recursos escasos entre todos los potencialesrequirentes de esos bienes, sino en desatacar que hay razones sustantivas que lojustifican. Así puede sostenerse que las formas que depositan en las partes laautocomposición del conflicto permiten el desarrollo de soluciones que un juez quedeba adjudicar la razón a una de ellas difícilmente podría lograr. La presencia de unjuez de paz que producto del conocimiento de las relaciones entre vecinos logre acercarsus diferencias puede dar una respuesta de mayor calidad que una sentencia fundadaen las normas que regían un debate limitado a sus aspectos normativos. El arbitrajepuede proporcionar ventajas adicionales para determinadas personas. La mayorflexibilidad y celeridad, la posibilidad de elegir a los árbitros, la reducción de los costoso el beneficio de lograr una mayor reserva sobre cuestiones que por distintas razoneslas partes no deseen divulgar puede justificar la preferencia por este mecanismo enlugar de iniciar un proceso judicial31.
Como sostiene Cappelletti32 la solución contenciosa de la controversia puede alentarlos contrastes y las pasiones mientras una justicia conciliadora o coexistencial puede ser
más eficaz, ella puede conseguir el acercamiento de las posiciones y acercar unasolución sin ganadores y perdedores, en la cual se privilegie la comprensión y unamodificación bilateral de los comportamientos.
Sin embargo, la recepción de los MARC no puede hacer perder de vista el caráctercentral de la obligación del Estado de garantizar el acceso a la justicia y el derecho aldebido proceso. Se trata de un presupuesto esencial del Estado de Derecho y de underecho humano básico. Los MARC no pueden ocupar el lugar del proceso judicialcomo resguardo final de los derechos. Ellos tienen capacidad para completar larespuesta del Estado por constituir una opción legítima, ya que en determinadassituaciones otorga mayores beneficios a los sujetos del conflicto. Es un error presentarel problema en términos de una supuesta elección entre el proceso judicial y los ADR.Las formas alternativas muestran un límite a la protección y en múltiples circunstanciasellas son inadecuadas.
Las debilidades de los MARC fueron puntualizadas por Fiss33, al señalar que sussostenedores se apoyan en una supuesta igualdad, la mayoría de las veces inexistenteentre las partes. La disparidad de recursos entre quienes participan en el conflicto es unelemento que puede provocar que los más débiles vean lesionados sus derechos. En latensión de fuerzas que supone el conflicto la parte más débil encontrará una menorprotección ante sistemas de solución distintos al judicial en los cuales sus desventajasno pueden ser compensadas adecuadamente. Fiss sostiene que ante la referida
31 VARGAS, Juan Enrique, Problemas de los sistemas alternos de resolución de conflictos como alternativa de políticapública en el sector judicial, en Sistemas Judiciales, Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), Año 1, N°2, 2002, ps. 11-19.
32 CAPPELLETTI, Mauro, Dimensioni della giustizia nelle societá contemporanee, Il Mulino, Bologna 1994, ps. 90-93. Ver: DENTI, Vittorio, Un progetto per la Giustizia civile, Il Mulino, Bologna, 1982, ps. 317 y ss.; HITTERS, Lajusticia conciliadora y los conciliadores, en La Justicia entre dos épocas, Platense, 1983, ps. 159-180.
33 FISS, Owen, Against Settlement, en The Yale Law Journal, 1984, 93, p. 1073, también puede consultarse Cover,
Robert, Fiss, Owen y Resnik, Procedure, ob. cit., not. 22. Fue publicado en español, Contra el acuerdo extrajudicial, porla Revista Jurídica de Palermo, Año 3, N° 1, 1998, ps. 59-70.
desigualdad no hay un legítimo consentimiento. Agrega que el proceso judicial debeser visualizado por su incidencia en el debate público de problemas de interés general.Con ejemplos propios del derecho norteamericano34, que desde luego encontramos enotros países en las democracias modernas35, destaca el papel del Poder Judicial pararesolver cuestiones sociales que trascienden al caso individual.
Una adecuada política pública de justicia requiere examinar el problema de ladesigualdad de las partes en el conflicto. El Estado puede, como con claridad hadesarrollado Damaska36, actuar en forma reactiva (o de laissez faire) o asumir un papelactivista (o Estado de bienestar). El desarrollo de una sociedad y la capacidad oincapacidad de las personas que la conforman para debatir en posiciones de relativaigualdad constituyen un aspecto a ser tenido en cuenta. En situaciones de marcadadesigualdad el Estado al ser reactivo acentúa las ventajas para quien cuenta con mejoresposiciones y las desventajas de los menos favorecidos37. De allí que una política dejusticia deba ofrecer distintas oportunidades que se adecuen a los requerimientossociales. Las características de cada sociedad determinan el menú de opciones que elEstado debe brindar. Áreas rurales o zonas urbanas con niveles acuciantes de pobrezaque exijan restaurar el tejido social requieren soluciones diversas a aquellas que debenarticularse para sectores medios de la sociedad con menores restricciones o los actoresdel desarrollo económico.
5. Crisis de confianza en el Servicio de Justicia y los mecanismos alternativos comouna parte de un plan de reformas. Iniciativas de ayuda internacional y los MARC
América Latina a fines del siglo veinte inició un proceso de retorno a las formasdemocráticas de gobierno. Los países de la Región habían pasado por experienciasautoritarias y sus economías mostraban una nítida falta de desarrollo. La renovadavigencia de las cartas constitucionales, cuya estructura institucional había sidocercenada, alentó esperanzas de que imperara la igualdad ante la ley y que todos loshabitantes tuvieran posibilidades de acceder a la justicia. Las carencias estructurales de
34 FISS, ob. cit., not. 31, menciona la relevancia de decisiones como “Brown vs. Board of Education” (347 U.S. 483, 1954, 349, U. S. 294, 1955) sobre segregación racial.
35 En Argentina, por ejemplo, en el caso “Sejean” (Fallos de la Corte Suprema, t. 308, vol. 2, 2269, 1883) la Corte
Suprema se pronunció sobre la inconstitucional idad de la legislación que prohibía la disolución del vínculomatrimonial que constituía un problema que afectaba a una parte importante de la población.
36 DAMASKA, Mirjan (1986), The faces of Justice and State Authority: A comparative approach to the legal process,Yale University, consultada la traducción de MORALES VIDAL, Andrea y RUIZ-TAGLE, Vidal, Las dos caras de lajusticia y el poder del Estado. Análisis comparado del proceso legal, Editorial Jurídica de Chile, 2000, p. 137. Allí Damaska
plantea: Para la resolución de la controversia, ¿deberían elegirse formas conciliadoras o de confrontación? Nuevamente larespuesta debe surgir del carácter del Estado reactivo. Su idea de la autogestión lo hace, básicamente, confiar en la sociedadcivil para resolver disputas: si los contendientes pertenecen a la misma asociación o son parte de la misma institución social,será mejor que sus desacuerdos se resuelvan internamente. En ese marco se puede entender que la resolución de disputas
implica una búsqueda de posiciones intermedias de reconciliación y mediación entre las demandas en competencia: lasapelaciones por objetivos compartidos o las exhortaciones al sacrificio mutuo para preservar relaciones que se valoran, tomanel lugar que les corresponde. Recurrir a un foro del Estado se imagina como último recurso, cuando los medios privados menos“drásticos” han fracasado. Pero cuando un contendiente decide llevar su caso ante un juez, su acción implica el r echazo a
subordinar éste a los valores compartidos y objetivos, o reconocer un terreno intermedio.
37 James Jr. Fleming, Hazard Jr. Geoffrey y Leubsdorf, John, Civil Procedure ob. cit., not. 23, ps. 344-350,coinciden en que los MARC brindan mayores ventajas a las partes con mejores recursos.
los Poderes Judiciales, manifestadas en su insuficiencia numérica y de estructura y elcontinuado apego a un formalismo procedimental, acuñado en las leyes españolas cuyasraíces se encuentran en el derecho colonial y en la legislación del novecientos,demostraron que era imprescindible producir un cambio orientado a mejorar la efectivaprestación del servicio de justicia. Podría decirse que esa visión aspiraba a una mayorcalidad de vida democrática al exigir una mejor justicia. Al mismo tiempo el retraso enel desarrollo económico despertó el interrogante sobre cómo volver a crecer. Paralograrlo se inició un camino caracterizado por la desregulación de las economías y elintento de inserción en el intercambio comercial globalizado. Para obtener un desarrolloeconómico sustentable las inversiones reclamaban seguridad jurídica. Como anota conrazón Garro38, había más de una razón para preocuparse por el acceso a la justicia,además de la esperanza de cumplir con las metas constitucionales debía satisfacerse elrequerimiento de seguridad reclamado por los agentes de la economía.
El requerimiento de reglas más sólidas y una justicia capaz de atender laconflictividad que plantea el cambio de una economía cerrada, hegemónicamenteconducida por el Estado, a una abierta en el cual el capital privado juega un papelesencial, intentó ser satisfecho por intermedio de un aumento de los presupuestos
judiciales y del número de tribunales. Se desarrollaron proyectos de reformas paramejorar los procesos judiciales, la organización de los tribunales y analizar laincorporación de los MARC. Al existir consenso sobre la necesidad de producir unamejora en la institución judicial que reforzara la efectividad de la ley, América Latinarecibió apoyo económico para instrumentar las reformas. Entre 1985 y 1995 la AgenciaEstadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) otorgó unos 200 millones dedólares para la modernización de la justicia en Costa Rica, Honduras, Guatemala, ElSalvador y Panamá, Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Colombia y Paraguay39. ElBanco Mundial (BM) durante la década de los noventa participó en el proceso dereforma legal y judicial. Su intervención partía de la concepción según la cual paraalcanzar un desarrollo sustentable el proceso debía tener un alcance general quecomprendiera reformas legales y judiciales, consideradas críticas40. La ayuda a la Regiónalcanzó los 121 millones de dólares41. La evaluación sobre el proyecto del BM sobrereforma legal y judicial permitió arribar a las siguientes conclusiones: i) se trata de unproceso que demanda un tiempo considerable; ii) la iniciativa debe provenir de cadaEstado y responder a necesidades específicas; iii) requieren un alto nivel de compromisopor parte de los Gobiernos; iv) debe ser conducida con un enfoque participativo queincluya a todos los sectores, particularmente lo más débiles y aquellos contra los cualesexista una tendencia a excluirlos; v) el transplante de sistemas legales no resulta
38 GARRO, Alejandro, El acceso de los pobres a la justicia, en La (in)efectividad de la ley... cit., not. 12, ps. 278-303.
39 CORREA SUTIL, Jorge, Reformas judiciales en América latina: ¿buenas noticias para los desfavorecidos?, en La(in)efectividad de la ley... cit., not. 12, ps. 260 y ss.
40 BM Vicepresidencia Legal, Initiatives in Legal and Judicial Reform, Edición 2004, en http://www.grc-
exchange.org/info_data/
41 BM Vicepresidencia Legal, Initiatives in Legal and Judicial Reform, Edición 2004, en http://www.grc-exchange.org/info_data/, ps. 58-67.
conveniente; vi) las reformas judiciales son difíciles de evaluar en el corto plazo42. Entrelas conclusiones del BM encontramos que la reforma legal no se agota con la revisiónde la legislación existente y la introducción de nuevas regulaciones, debe también tomarmedidas para implementar medidas que mejoren los procesos para asegurar eladecuado funcionamiento de las instituciones y el acceso a la justicia43.
En la década de 1990 la transición a la democracia se había concretado enprácticamente toda la Región. Las ideas de esa década alentaban la apertura de losmercados y confiaban en que por su intermedio se lograría un mayor bienestar quetraería a su vez un mayor bienestar44. Las reformas en buena medida apuntaban a darreglas más claras a las transacciones comerciales sin prestar la debida atención aproblemas de cultura política que debieron ser más profundamente debatidos. Comoluego se reconoció las reformas esenciales requerían involucrar a amplios sectoressociales y un mayor compromiso de los Gobiernos. Cuanto menos los procesos de ayudaque contaron con la participación de USAID y del BM permitieron identificar el carácterabsolutamente relevante de la solidez del sistema institucional.
En el desarrollo de los MARC en América Latina tuvo particular incidencia elprograma para su promoción e implementación que inició a partir de 1995, el BancoInteramericano de Desarrollo (BID) a través del Fondo Multilateral de Inversiones(FOMIN). Bajo ese auspicio se financiaron 18 proyectos por un total aproximado de 20millones de dólares45. La estrategia consistió en alentar la adopción de centros demediación y arbitraje para ofrecer a los sectores privados la posibilidad de superar susdisputas. Así el modelo desarrollado en Colombia por intermedio de la Cámara deComercio de Bogotá que auspició la creación de Centros de Arbitraje y Mediaciónintentó emplearse en el resto de los países46. Las mayores fortalezas del programaconsisten en la difusión de los MARC en una Región que contaba con mínimosdesarrollos en la materia. Por su intermedio se entrenó un gran número de personas yse informó sobre las ventajas de los MARC. Medir la incidencia futura de dichasfortalezas es uno de los desafíos. Su debilidad más evidente es el intento de realizar untransplante uniforme de un idéntico modelo en realidades diversas.
En un contexto complejo marcado por un signo ostensible que antes he mencionado,la creciente desconfianza hacia el Poder Judicial, un dato surge con bastante nitidez: la
42 BM Vicepresidencia Legal, Initiatives... ob. cit., not. 32 ps. 13-14.
43 BM Vicepresidencia Legal, Initiatives... ob. cit., not. 32, p. 16.
44 CORREA SUTIL, Jorge, Reformas judiciales en Amér ica latina: ¿buenas noticias para los desfavorecidos?, en La(in)efectividad de la ley... ob. cit., not. 12, ps. 268 y ss. Con una visión crítica sobre la forma de implementar las
reformas destaca que: Una conclusión preliminar y no muy optimis ta sería que las reformas judiciales que se estánensayando en América Latina están definitivamente ligadas más a la apertura de los mercados que a cualquier otro factor. Noestán siendo provocadas por grupos desfavorecidos y no tienen a esos grupos como objetivo. Sólo cabría esperar algunos efectoslaterales menores que pudieran beneficiar a grupos desfavorecidos. Sin embargo, semejante conclusión debe matizarse, ya que
se pone demasiado énfasis en la reforma judicial y probablemente demasiado poco en la clase de transformación que esasreformas podrían en última instancia producir.
45 FOMIN, Conferencia Métodos alternos de solución de controversias comerciales: el camino a recorrer para América
Latina y el Caribe, ver palabras del Presidente del BID, Iglesias, Enrique, en http://iadb.org/mif/v2/speeches/iglesias.html.
46 En Colombia unos 70 Centros son coordinados por la Cámara de Comercio. La Cámara de ComercioArgentina apoya el desarrollo de 32 Centros. En Brasil operan 45 Centros.
situación de la justicia es un tema de marcada preocupación en América Latina. Lascumbres de Ministros de Justicia o Procuradores Generales, celebradas desde el año199747 han propiciado la incorporación de los MARC y coincidido en que se debendesarrollar mecanismos que permitan el fácil y oportuno acceso de las personas a lajusticia. Posiblemente, independientemente de los propósitos iniciales y de los erroresen la ayuda, el proceso de debate que reconoce, como punto de partida, que resultaimperioso superar el actual estado de cosas haya sido en sí mismo el principal beneficio.Todo depende ahora del balance que se realice sobre el camino emprendido. Unamirada escéptica sólo percibirá los errores. Otra con un espíritu responsable, ya que enúltima instancia detrás de las abstracciones está la gente que sufre los fracasos y aspirala superación, y constructivo, entendido como el impulso que lleva al mejoramiento,procurará repensar lo sucedido en un balance de errores y aciertos.
6. El desarrollo de los MARC en América Latina. La incidencia de los programasde apoyo a los MARC
En la Región se advierte un cambio con respecto a los MARC a partir de la últimadécada. La orientación de los sucesivos gobiernos latinoamericanos, que intentaron porintermedio de las desregulaciones económicas fortalecer la iniciativa privada, alentarondifundirlos e instaron reformas legislativas y el desarrollo de instituciones quepropiciaron su empleo. La difusión de las ventajas de los MARC y la capacitación de susoperadores determinó que la atención se volviera sobre ellos y se comenzaran a percibirsus beneficios. La independencia que las nuevas normas les asignaron, al retirarlos delos Códigos Procesales, que en su mayoría conservaban la influencia de la legislaciónespañola del novecientos, con su marcado formalismo, les otorgó mayor eficacia. Porotra parte la insatisfacción por la respuesta del Poder Judicial acrecentó el interés en sudesarrollo.
Una de las notas características del citado movimiento en América Latina fue quelos MARC se concentraron en la mediación, la conciliación y el arbitraje. Sin lapretensión de realizar un seguimiento detallado de la experiencia de los MARC en losdiecisiete países latinoamericanos me ocuparé solamente de algunas de las reformas.Haré una breve referencia primero de la mediación y la conciliación para luego citaralgunos lineamientos comunes en materia de arbitraje.
En Argentina se llevó adelante un Plan Nacional de Mediación a partir de 199248.En una primera etapa se realizó una prueba piloto en la cual la mediación funcionabaen forma anexa a los juzgados civiles. En el año 1995 se sancionó la ley que establecióla mediación prejudicial obligatoria49, cuyo ámbito de aplicación se circunscribe a lostribunales civiles y comerciales de Buenos Aires. Un año más tarde se dictó la ley de
47 Ver sus desarrollos en http://www.oas.org/juridico/spanich/quinta-reunión_de_moj.htm.
48 El decreto 1480/92 declaró de interés nacional la mediación, a la que caracterizó como un proceso informal,voluntario y confidencial, aplicable a conflictos.
49 Ley 24.573. La legislación establecía que la mediación sería obligatoria por un período de cinco años. En elaño 2000 el período fue extendido por cinco años más.
conciliación prejudicial obligatoria en materia laboral5 0 . Se han matriculado ante laDirección Nacional de Métodos Participativos de Justicia 4000 mediadores y 180conciliadores laborales51. De acuerdo con los informes de los registros oficiales el 80%de las causas civiles y el 70% de las comerciales concluyen en la etapa de mediación52.
La Constitución Colombiana de 1991 menciona la atribución de los particulares deactuar como conciliadores53. En el mismo año la legislación adoptó un programa dedescongestionamiento de la justicia a través de la conciliación en equidad54 que luegofue reformado en el año 199855. Fueron creados 129 centros que están a cargo en sumayoría de universidades y de cámaras de comercio. Los informes muestran que elimpulso inicial ha ido perdiendo fuerza ya que la progresión en la creación de centrosdisminuyó notablemente. A fines de los años noventa el número de conciliadores enequidad era de 1500, con 93.000 casos atendidos56. El Ministerio de Justicia se encargadel monitoreo de los centros de conciliación y arbitraje.
En Costa Rica a partir de 1993 se desarrolló el plan nacional de modernizaciónjudicial, dentro del cual la Corte Suprema creó el programa de resolución alternativade conflictos. En el año 1997 fue sancionada una legislación sobre conciliación,mediación y arbitraje, que incluye una declaración sobre el derecho de los ciudadanosa una educación para la paz y para resolver los conflictos patrimoniales por mediosprivados57.
50 Ley 24.635.
51 Ver Reporte sobre el Estado de la Justicia en las Américas 2002-2003, ob. cit., not. 10, Informe sobre Argentina.
52 Datos consignados en Reporte sobre el Estado de la Justicia en las Américas 2002-2003, ob. cit., not. 10, Informesobre Argentina. Un análisis de la descongestión de los tribunales producto de la mediación puede consultarse enÁLVAREZ, Gladys Stella, La mediación y el acceso a justicia, ob. cit., not. 24, ps. 290-298. En el ámbito provincial
adoptaron la mediación: Chaco, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero, Mendoza, Córdoba y Neuquén. La Provinciade Buenos Aires en el año 1994 sancionó la ley 11.453 en materia de tribunales y procesos de familia. Entre susinstituciones destaco a los conciliadores o consejeros de familia que actúan como instancia intraprocesal. VerBERIZONCE, Roberto, BERMEJO, Patricia y AMENDOLARA, Zulma, Tribunales y proceso de familia, Librería Editora
Platense, 2004.
53 Art. 116. En el art. 247 la Constitución Colombiana autoriza la creación de jueces de paz encargados deresolver en equidad conflictos individuales.
54 Ley 23 del año 1991. Ver PARAFÁN, Betsy y SPAGGÓN, Celia, La justicia comunitaria dentro de lainformalización de la justicia en Colombia durante la última década, en Sistemas Judiciales, ob. cit., not. 31, ps. 58-77.
55 Ley 446. Dicha ley reglamenta también el funcionamiento de la justicia de paz.
56 Ver Reporte sobre el Estado de la Justicia en las Américas 2002-2003, ob. cit., not. 10, Informe sobre Colombia.Una evaluación sobre el desarrollo de los MARC puede consultarse en PARRA QUIJANO, Jaime, InformeColombiano, en El Juez y la Magistratura (tendencias en los albores del siglo XXI), Relatorio general y Relatorios nacionales
XI Congreso Nacional de Derecho Procesal, Viena, Austria, 1999, Coordinador, Berizonce, Roberto, Rubinzal-Culzoni,1999, ps. 222 y 223.
57 Ley 772. Ver art. 1°.
La sanción de legislación específica sobre mediación y conciliación fue sancionadaentre otros países en Bolivia58, Ecuador59, Perú60 y Venezuela61. Los ejemplos citadosrevelan una tendencia en el tratamiento de los MARC en la Región. La tendenciaimpuesta por el modelo implementado tenía como premisa cierta independencia de lamediación con respecto a la instancia judicial y su desarrollo con técnicas propiasautónomas de las utilizadas tradicionalmente por los jueces para lograr la conciliaciónintraprocesal. Un objetivo de las reformas era lograr que las partes llegaran a unacuerdo privado sobre su disputa.
Los jueces de paz, institución de larga trayectoria en el continente fue en buenamedida ignorada. La tradición europea de los jueces pacificadores de Holanda y la ideadel juez de paz animada por Voltaire, en la revolución francesa de 1790, tambiénrecibida en España en el Fuero Juzgo que regulaba la actuación de los mandaderos depaz -pacis adsertores-, que debían procurar la avenencia en un asunto determinadocuando el rey los comisionaba a ese efecto para lograr la paz62, tuvo una ampliarepercusión en América Latina. En Argentina los jueces de paz fueron perdiendo sufunción netamente conciliadora. Al exigirse que los jueces tuvieran el diploma deabogado y asignarles competencias en conflictos de menor entidad se modificaron susobjetivos primarios que consistían, como resalta Berizonce, en: deslegalizar,desprofesionalizar, desdramatizar y desformalizar la resolución de conflictos63. EnUruguay la Constitución de 1830 incorpora a la justicia de paz como necesaria instanciaconciliadora previa a la sustanciación del proceso. El actual texto constitucional64
estableció la obligatoriedad de la instancia previa de conciliación ante el juez de paz. Noobstante el carácter obligatorio la conciliación cayó en desuso, transformándose en unsimple paso formal65. En 1998 fue modificada la competencia de los jueces de paz enmateria conciliatoria. La legislación le ha otorgado a la Corte Suprema la facultad de
58 Ley 1770 de 1997.
59 La Constitución de Ecuador de 1996 establece los MARC y en el año 1997 se sancionó la ley sobre arbitrajedoméstico e internacional y la mediación.
60 Ley 26.876 de conciliación extrajudicial obligatoria que en el año 2001 entró en vigencia sólo parcialmente.
Ver CASTILLO CLAUDETT, Eduardo, Dossier sobre resolución alternativa de conflictos en América, en SistemasJudiciales, ob. cit., not. 31.
61 La Constitución le otorgó rango constitucional a los MARC en su art. 258 que dispone que la ley promoveráel arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios para la solución de conflictos. La ley orgánica
del trabajo regula la mediación y la conciliación.
62 Libro II, Título 1, XV.
63 BERIZONCE, Roberto, Derecho Procesal Civil Actual, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, ps. 613-631. Vertambién SOSA, Gualberto, Instituciones de la moderna justicia de paz letrada, Librería Editora Platense, 1993.
64 Art. 254. No se podrá iniciar ningún pleito en materia civil sin acreditarse que se ha tentado previamente la
conciliación ante la justicia de paz, salvo las excepciones que estableciere la ley.
65 Ver JARDI ABELLA, Martha, Recientes tendencias en la posición del juez. Informe nacional uruguayo, ob. cit.,not. 56.
asignarle a los juzgados de paz competencia exclusiva en materia de conciliación66. EnPerú la justicia de paz no letrada tiene una importancia significativa. Ella es ejercida porunos 4000 jueces de paz no letrada, que son miembros de la comunidad sin formaciónlegal que intervienen en la resolución de conflictos menores aplicando los usos ycostumbres67.
Con respecto al arbitraje las legislaciones de América Latina anteriores a la décadade 1990 la incorporaban a sus códigos procesales y presentaban dos deficiencias queobstruían su utilización. En primer lugar, la cláusula compromisoria contaba conrelativa eficacia y presentaba dificultades para integrar el Tribunal a menos que seextendiera un compromiso ante autoridad judicial. El segundo obstáculo consistía enla necesidad de homologar el laudo ante la jurisdicción para asignarle fuerza ejecutiva.
La Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) se constituyó en 1933.Su actividad fue bastante modesta hasta la última década, en la cual auspició eldesarrollo del arbitraje por las Cámaras de Comercio de los países de la Región. Elprincipal efecto del citado auspicio coordinado con los proyectos del BID y del BM aque me he referido fue la constitución de Centros dedicados, también, al arbitraje. Ellodio apertura a una nueva forma de arbitraje institucional en el cual distintos sectoresprivados y públicos adhirieron a este tipo de respuesta68. Se emprendieron reformaslegales siguiendo la Ley Modelo de UNCITRAL sobre arbitraje comercial de 1985.Como ejemplos de la mencionada corriente reformadora cito el caso de: México (1988),Colombia (1989)69, Guatemala (1995), Brasil (1996), Perú (1996), Ecuador (1997),
66 Ley 16.995. Comentan los alcances de la reforma: CALVO CARBALLO, Loreley, Pasado, presente y futuro dela conciliación en Uruguay, en XVII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, Costa Rica, 2000, vol. I, ps. 285-301.
De la misma autora Jueces conciliadores. Asistencia letrada ob ligator ia en las instancias de conciliación, arbitraje ymediación. Creación de la instancia de mediación, en Estudios de Derecho Procesal en homenaje a Adolfo Gelsi Bidart,
Fundación de Cultura Universitaria, Uruguay, 1999, ps. 592-606. Ver Torello, Luis, Mediación, negociación yconciliación, Poder Judicial, Suprema Corte de Justi cia, 1997, donde da los fundamentos de las reformas luegoinstrumentadas.
67 Art. 152 de la Constitución de 1993. El art. 149 acepta el pluralismo legal y se pronuncia favorablementesobre la experiencia de las Rondas Campesinas estudiadas por Faundez (ob. cit., not. 27) y por la justicia de paz.
El citado artículo establece que Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las RondasCampesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derechoconsuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinaciónde dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial. Ver Reporte sobre el
Estado de la Justicia en las Américas 2002-2003, ob. cit., not. 10, Informe sobre Perú.
68 Ver BERIZONCE, Roberto, El arbitraje institucional en iberoamérica, en XVII Jornadas Iberoamericanas de DerechoProcesal, Costa Rica, 2000, vol. I, ps. 125-138.
69 El decreto 2279 de 1989 fue modificado en 1991 (decreto 265 1) y en 1998 (decreto 1818). En el año 2002 fuepresentado al Congreso de Colombia un proyecto de ley general de arbitraje, que intentaba replicar la Ley Modelode UNCITRAL, que encendió una gran polémica. El Instituto Colombiano de Derecho Procesal comunicó alCongreso que el proyecto resultaba altamente inconveniente por la libertad que se les concede a los árbitros dedirigir el proceso de acuerdo con las formas que consideren más convenientes. En la publicación del XXV Congreso
Colombiano de Derecho Procesal, 2004, pueden consultarse las posiciones antagónicas expresadas por BERNALGUTIÉRREZ, Rafael, Reflexiones sobre el arbitraje en Colombia, ps. 253-273 y GAMBOA SERRANO, Rafael, Estadoactual del arbitraje en Colombia, ps. 275-317. Ver también la respuesta a la posición de Bernal Gutiérrez formulada
por BEJARANO GUZMÁN, Ramiro, El sofá del arbitraje, en Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal,N° 30, 2004, ps. 237--244.
Venezuela (1998)70, Panamá (1999), Honduras (2000), El Salvador (2002), Paraguay(2002) y Chile (2004).
Los países de la Región han ratificado la Convención de Nueva York (1958) sobrereconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, con la excepción deBrasil, Nicaragua y República Dominicana. La Convención Interamericana sobrearbitraje internacional (1975) sólo resta ser ratificada en la Región por Nicaragua.
En materia arbitral, al igual que al hablar de la mediación, encontramos el conflictode tradiciones, ideas y proyectos. La ley modelo de UNCITRAL representa la tendenciaa la uniformidad en un mundo cuyas fronteras parecieran desdibujarse. El desarrollocomercial tiene escala mundial y las formas de producción y de organización de lasempresas requieren cierta unicidad de procesos. La Región Latinoamericana necesitamayores fuentes de trabajo y generar más riqueza. Uno de los obstáculos para invertiren la Región está dado por la debilidad institucional. La falta de reglas sólidasrespetadas a través del tiempo resta previsibilidad. Los problemas que enfrentan losPoderes Judiciales también son un aspecto negativo que incrementa el riesgo de lasinversiones. La fortaleza del arbitraje consiste en la posibilidad de evitar enfrentar lasdificultades del proceso judicial. En ese sentido los países de la Región deberían prestarparticular atención a la regulación del arbitraje, teniendo en cuenta sus propiastradiciones, el comportamiento de los usuarios del sistema y la independencia eidoneidad de los árbitros. No hacerlo supone enfrentar dos peligros. El primero,consiste en el incremento del costo o la ausencia de inversiones. El segundo, laposibilidad que la fuga de la justicia estatal al arbitraje se traduzca en un nuevo escape,esta vez hacia el arbitraje internacional. Prueba de ello es el incremento de casos que seresuelven ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de ComercioInternacional (CCI).
7. Conclusión
Los MARC y la justicia requieren análisis conjuntos. La justicia no puede darrespuesta a todos los conflictos por limitaciones propias, ya que es inadecuada pararestaurar determinadas situaciones. Los MARC son simplemente una alternativa alderecho humano esencial de acceder a la justicia y contar con el debido proceso legal.La justicia y los MARC tienen dimensiones complementarias y deben ser empleadospara beneficio de la gente como opciones posibles para paliar situaciones diversas.
Ambos responden a idiosincrasias particulares de cada sociedad. La ambición deuniformidad puede verse frustrada por visiones sobre la propia realidad que deben serrespetadas. Transplantar modelos sin consenso suele ser un camino al fracaso. Frentea la falta de confianza en la justicia, que hoy es un síntoma de las dificultades por lasque atraviesan los Estados de la Región, corresponde debatir y lograr consenso sobrelas reformas que se precisan.
70 Ver HENRÍQUEZ LA ROCHE, Ricardo, Conciliación y Arbitraje. Presente y futuro (Relación nacionalvenezolana), en XVII Jornadas Iberamericanas... cit., nota 68, vol. I, ps. 303--315. Una visión general sobre el arbitraje
en Iberoamérica puede consultarse en ZEPEDA, Jorge Antonio, Relato General, en XVII Jornadas Iberoamericanas...,ps. 9-87.
América Latina ha mantenido con dificultades el Estado Derecho; su mayor desafíoes fortalecerlo. En ese sendero mejorar la justicia y establecer opciones a ella es unaprioridad.