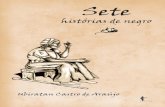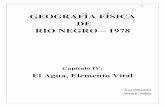Rare earth geochemistry in sediments of the Upper Manso River Basin, Río Negro, Argentina
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii y C. chinga) en la Provincia...
Transcript of Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii y C. chinga) en la Provincia...
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus
humboldtii y C. chinga) en la Provincia de Río Negro, Argentina
Santiago M. Arias1, María J. Corriale1,2, Gustavo Porini3 y Roberto F. Bó1 1 Laboratorio de Ecología Regional, Dto. de Ecología Genética y Evolución, Fac. de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. 3 Dirección de Fauna Silvestre. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
INFORME DE FINALIZACIÓN
Diciembre de 2006
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 1
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
La caza del zorrino (Conepatus humboldtii y C. chinga) en Patagonia ¿una alternativa viable?
RESUMEN Para evaluar la factibilidad de habilitar la caza del zorrino (C. humboldtii y C. chinga) en la provincia de Río Negro, Patagonia Argentina, realizamos estimaciones de densidad, uso de hábitat y presión de caza de sus poblaciones. Durante la primavera de 2005, el verano y primavera de 2006 en las seis Unidades de Vegetación descriptas para la provincia (Monte Oriental, Monte Austral, Ecotono Rionegrino, Estepa de Quilembay, Estepa Occidental y Estepa Graminosa) se realizaron muestreos nocturnos en vehículo a velocidad constante (16 Km/h), utilizando reflectores para detectar la presencia de individuos por observación directa o indirecta (olores). Las unidades se muestrearon proporcionalmente a su área disponible, obteniéndose una densidad estimada de 0,085 ind/Km en primavera de 2005, 0,043 ind/Km en verano de 2006 y 0,051 ind/Km en primavera de 2006 para toda el área de estudio (1.590 Km analizados). Los valores máximos registrados fueron 0,16, 0,15 y 0,15 ind/Km respectivamente. Se observó que en primavera, el zorrino usa todas las unidades en proporción a su disponibilidad, mientras que en verano, selecciona el Monte Oriental, evitando la Estepa de Quilembai y la Estepa Occidental en 2005 mientras que la misma estación de 2006 seleciona el Monte Oriental y evita el Monte Austral. Por otro lado, los modelos de Cosecha y de Reclutamiento del Stock aplicados a esta especie estiman que la caza sólo sería sustentable en el Monte Oriental y en la Estepa graminosa, pudiéndose extraer 682 y 44 individuos por año respectivamente. Teniendo en cuenta la relativamente baja densidad de zorrinos presente y que para el manejo sustentable de una especie deben considerarse tanto los factores biológicos como económicos, se considera que la caza sustentable del zorrino patagónico no sería una alternativa viable en la provincia de Río Negro.
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 2
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
INTRODUCCION
Describir cómo los animales hacen uso del espacio, especialmente con
respecto a otros individuos de su misma especie, constituye un primer paso para comprender diversos aspectos de su ecología, como son la dinámica poblacional, los patrones de actividad (Braun, 1985) y el sistema social (Sunquist et al., 1987), los que constituyen parámetros básicos para el manejo de una especie.
Los proyectos piloto sobre uso sustentable de especies de fauna silvestre, además de generar conocimientos fundamentales tendientes a su conservación y la de sus hábitats, tales como los requerimientos ecológicos o requisitos de vida básicos de las mismas y la estructura y funcionamiento de los ecosistemas que habitan, pretenden brindar alternativas productivas que contribuyan al desarrollo económico y cultural de las poblaciones humanas que coexisten con ellos. Por otra parte, para asegurar que la caza de fauna silvestre sea sustentable es importante que brinde beneficios a largo plazo para la gente (Swanson y Barbier, 1992; Freese, 1997; Silvius et al., 2004). Si las especies son sobrecazadas, no hay oportunidad para desarrollo sustentable.
En este sentido, un caso de particular interés sería el de las especies de zorrinos del género Conepatus, típicas habitantes de nuestro país y tradicionalmente cazadas debido al valor de su piel, sobre todo, en la región patagónica. Sin embargo, dado que dicha extracción ha sido realizada sin contar con una correcta evaluación del estado de sus poblaciones naturales y de las condiciones de su medioambiente físico y biológico, desde febrero de 1988, se decidió, por resolución federal, proteger ambas especies prohibiendo su caza.
Teniendo en cuenta la particular situación de estas especies, en este proyecto se pretende generar información ecológica básica y proponer y probar metodologías adecuadas para su obtención, que permitan evaluar el estado de situación del zorrino (Conepatus humboldtii y C. chinga) en la provincia de Río Negro. La misma, resulta particularmente apropiada para iniciar estas investigaciones, no sólo porque esta especie de zorrino estaría presentes en ella sino también, por la tradicional actividad cinegética que alrededor de las mismas, ha venido desarrollándose en la provincia desde hace varias décadas. Las especies de zorrino
Los zorrinos del género Conepatus, son mamíferos mustélidos endémicos del continente americano. Su distribución geográfica abarca el SE de Brasil, Paraguay, O de Bolivia, SO de Perú, Chile, Uruguay y Argentina. En nuestro país, Conepatus chinga ocupa las porciones norte y centro mientras que, desde el paralelo 42 y hasta el estrecho de Magallanes, es reemplazado por C. humboldtii (Parera, 2002).
De hábitos crepusculares y nocturnos, los zorrinos habitan en cuevas,
grietas entre piedras y/o troncos huecos de zonas abiertas (pastizales, pedregales y/o áreas desérticas) aunque también pueden buscar refugio en
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 3
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
zonas boscosas. Son omnívoros y generalistas alimentándose principalmente de larvas, coleópteros, arácnidos, lagartijas, roedores y carroña.
En general, son solitarios aunque en refugios estables y bien protegidos pueden instalarse en grupos de varios individuos, generalmente emparentados, que se mantienen hasta que los juveniles maduran y se independizan. En cuanto a la reproducción, machos y hembras se encuentran una vez al año. La hembra es monoéstrica, el período de gestación se prolonga por 42 días y el tamaño de camada es de 2 a 5 crías que nacen en los meses de primavera-verano (Novak, 1991).
Figura 1. Conepatus humboldti Las especies de este género presentan importantes variaciones en la
coloración del pelaje (Figura 1) (del negro o marrón oscuro al pardo rojizo) de acuerdo a la región que habitan. La mayoría de los individuos posee dos bandas blancas que van desde la cabeza hasta la cola aunque existe una considerable variación en cuanto a su tamaño y disposición.
Su piel es y ha sido muy apreciada para la confección de tapados, quillangos y mantas, por lo que, hasta épocas relativamente recientes, los zorrinos fueron cazados muy intensamente. Por ejemplo, en la zona de Punta Arenas (Chile), sólo en el año de 1939 se manipularon más de 15.000 pieles mientras que, en nuestro país, se exportaron oficialmente 105.392 pieles durante el período 1975-1985. Sin embargo, los volúmenes anteriormente mencionados históricamente dependieron de la demanda comercial de estos productos y no tuvieron en cuenta la ecología de las especies sin garantizar, por lo tanto, la sostenibilidad de las mismas.
OBJETIVOS
Los objetivos del trabajo fueron:
1. Realizar estudios de estimación de densidad de zorrinos en el sector sur de la provincia de Río Negro.
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 4
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
2. Generar una metodología de aplicación simple y rápida, útiles al
personal de las direcciones provinciales de fauna o técnicos de otros entes de aplicación.
3. Realizar estudios de uso de hábitat de las poblaciones de zorrino
para obtener una relación entre las poblaciones y el hábitat.
4. Evaluar la presión de caza pasada y actual y las posibilidades futuras de las poblaciones de C. humboldtii y C. chinga a través de entrevistas a pobladores locales y técnicos de distintos organismos.
5. Evaluar la sustentabilidad de la caza a través de la utilización de
modelos de caza sustentable.
6. Dar recomendaciones sobre la factibilidad de caza sustentable de las poblaciones del zorrino patagónico en la provincia de Río Negro.
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 5
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
METODOLOGÍA Pre campaña
Para evaluar la metodología a implementar, se realizó una precampaña de ajuste en diciembre de 2004 en el partido de General Lavalle en Provincia de Buenos Aires en una zona de características relativamente similares a las estepas herbáceas de Patagonia. Por otra parte se realizaron entrevistas a especialistas que utilizaron esta metodología en esa área. Los datos fueron tomados para 8 transectas (75,7 km) nocturnas recorridos en dos noches consecutivas en caminos vecinales, la reserva de FVSA y el establecimiento “Las Tijeras”. Área de estudio
La Patagonia Argentina es una región ubicada al Sur del Río Colorado, entre los 39º S hasta los 55º, desde la Cordillera de los Andes hasta el Océano Atlántico. En Río Negro, el límite Sur lo constituye el paralelo 42, mientras que el límite Norte está determinado por el Lago Nahuel Huapi, los ríos Limay y Negro. El clima es templado frío (Paruelo et al., 1999). Las precipitaciones son máximas en la zona andina, donde llegan a los 2000 mm. En la parte central de la patagonia, las precipitaciones llegan a los 125 mm en el centro este y a 500 en la parte occidental (León et al., 1998).
Desde el punto de vista fitogeográfico, se describen tres provincias, la Subantártica con bosques de Nothofagus; la del Monte, constituidas por estepas arbustivas de Larrea sp., con una estepa arbustiva abierta, de altura variable entre 1 y 2 metros y escasa cobertura herbácea y la Patagónica propiamente dicha, con estepas herbáceas, arbustivas y semidesiertos (Cabrera, 1976).
El presente estudio se realizó en la franja Sur de la provincia Río Negro durante la primavera de 2005, el verano de 2006 y la primavera 2006 Abarcando 7 de los 13 departamentos de Río Negro: Adolfo Alsina, San Antonio, Valcheta, 25 de Mayo, Pilcaniyeu, Ñorquinco y Bariloche. Para este trabajo, los muestreos se concentraron en la Patagonia extraandina por incluir los ambientes más propicios para el zorrino (Parera, 2002).
Figura 2. Provincia de Río Negro.
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 6
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
Para esta zona se han descrito seis Unidades de Vegetación (Figura 3)
(León et al., 1998) denominadas en este trabajo Monte Oriental, Monte Austral, Ecotono Rionegrino, Estepa de Quilembay, Estepa Occidental y Estepa Graminosa.
Figura 3. Unidades de Vegetación (León et al., 1998). Monte Oriental. Monte Austral. Ecotono Rionegrino. Estepa de Quilembai. Estepa Occidental. Estepa Graminosa.
Descripción de las Unidades de vegetación: Provincia Patagónica:
A- Distrito Occidental (Figura 4) (Denominado Estepa Occidental –EO- en este trabajo). Se encuentra al O de la provincia, y es la que ocupa la mayor superficie (tabla). La mayor parte de la cobertura vegetal de esta estepa arbustivo graminosa corresponde a pastizales de gramíneas de Coirón (Stipa speciosa, S. Humilies), Mamuel choique (Adesmia campestris), Calafate (Berberis heterophylla) y Pasto hilo (Poa lanuginosa) (León, 1998).
Figura 4. Estepa Occidental
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 7
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
B- Distrito Central: Sub Unidad Estepa Arbustiva (Figura 5) con
Chuquiraga avellaneda (Denominada en este trabajo Estepa de Quilembai -EK-). Es la porción más árida de la provincia. Existe abundante presencia de Ch. avellaneda. Las estepas arbustivas tienen una cobertura variable entre 30 y 50 % y dos estratos arbustivos muy abiertos, el superior de 100 cm y el inferior de 15 a 20. En esta estepa se pueden encontrar Lycium ameghinoi, L. Chilense, Verbena ligustrina, Prosopis denudans, entre otras (León et al., 1998).
Figura 5. Estepa de Quilembai. C- Distrito Subandino (Figura 6) (denominado Estepa Graminosa -EG- en
este trabajo): Las estepas graminosas de este distrito constituyen el contacto de la Patagonia Semiárida con la provincia Subantártica. Está caracterizado poruna estepa graminosa con alta cobertura de gramíneas (Festuca pallecens) y pocos arbustos (León et al., 1998).
Figura 6. Estepa Graminosa. Provincia del Monte:
D- Monte Austral (Figura 7) (MA): Está caracterizado por una estepa arbustiva con varios estratos y muy poca cobertura. Los estratos medio y bajo (50 a 150 cm) son los de mayor cobertura y raramente superan el 40 %. El estrato superior (hasta 200 cm) es muy disperso y el inferior
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 8
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
formado por gramíneas, hierbas y arbustos, presenta 10 a 20 % de cobertura. Las especies más frecuentes son las tres larreas y varias especies de Lycium, Chuquiraga, Prospis, Ephedra, Verbena, y Baccharis. Las gramíneas más frecuentes son las Stipas (S. tenuis, S. speciosa y S. neai) y las Poas (P. ligularis y P. lanuginosa) (León et al., 1998).
Figura 7. Monte Austral. E- Monte Oriental (Figura 8) (MO): Se encuentra al NO de la provincia,
ocupando antiguas planicies aluviales. La estepa arbustiva es más alta y con mayor cobertura que el MA (50 a 80 %). Al matorral se agrega Caparis atamisquea y se hacen muy abundantes Chuquieraga erinacea (chilladora) y Condalia microplylla (piquillín). A las gramíneas del MA se agregan Aristida mendocina, Pappophorum caespitosum, P. longiglumis, S. papposa, Piptochaetium napostaense, Setaria leucopila, Sporobolus cryptandreas y varias Stipas (León et al., 1998).
Figura 8. Monte Oriental. Ecotono Monte Patagonia: Esta es la transición entre ambas provincias fitogeográficas. Se produce principalmente debido a los cambios en temperatura (régimen térmico) y humedad (menor concentración invernal de las precipitaciones).
F- Ecotono Rionegrino (Figura 9) (ER): Ocupa principalmente un paisaje de peneplanices, entre 300 y 600 msnm, que se extiende entre la
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 9
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
región de sierras y mesetas y las antiguas planicies aluviales en el centro sur de la provincia y los sitios más bajos de la meseta de Somuncurá. Presenta una fisonomía intermedia entre el típico matorral del Monte y las estepas patagónicas. La cobertura vegetal varía entre el 30 y el 50 %. En general domina un estrato arbustivo abierto de entre 1 y 1,5 m en el que predominan elementos del monte (Prosopis denudans, Schinus polygamus, Larrea nítida, Prosopidastum globosum, entre otras). Por debajo de estos se desarrolla un estrato de arbustos bajos y coirones de características patagónicas: Mulinum spinosum, Senecio filaginoides, Grindelia chiloensis, entre otras. (León et al., 1998; Bran el al., 1991).
Figura 9. Ecotono Rionegrino.
Diseño de muestreo
A través de la utilización y superposición de imágenes satelitales, mapas de vegetación, mapas camineros, cartas del IGM, entrevistas con los responsables de la Dirección de Fauna de Río Negro, mapas de “sitios de interés” y mapa de productores colaboradores detectadas por esa Dirección, la provincia de Río Negro fue dividida en dos sectores, determinándose que la toma de muestras se realizaría en el sector Sur de la provincia, abarcando un área de influencia de 10726,6 km2. Este sector es el menos intervenido y es en el que históricamente se ha desarrollado la actividad cinegética. En cambio, el sector Norte está ocupado por el Valle del Río Negro donde las actividades principales es la agricultura y hay poca historia cinegética.
Para asegurarse que los datos fueran representativos de las áreas muestreadas, se realizó un muestreo proporcional al área representada por cada una de las Unidades de Vegetación (UV), también denominadas Unidades de Análisis (UA). Se utilizó un planímetro digital para calcular el área de las unidades de vegetación dentro del área designada para el relevamiento y se calculó el porcentaje de cobertura de cada unidad. De acuerdo a este porcentaje se determinó la cantidad de kilómetros recorrido a ser relevados en cada unidad de análisis (Tabla 1).
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 10
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
Unidad de vegetación Superficie (Km2) Porcentaje Monte Oriental 1679,7 14,73 Monte Austral 2867,9 26,74
Ecotono Rionegrino 763 7,11 Estepa Graminosa 417,7 3,87 Estepa Occidental 3551,3 33,11
Estepa de Quilembai 1747 14,42 Total 10726,6 100
Tabla 1. Superficie abarcada por cada una de las Unidades de Vegetación (UV) y porcentaje de cobertura de cada área dentro de la zona considerada en este estudio.
Toma de datos
Para cubrir las 3 estaciones analizadas (Tabla 2), se realizaron 4 viajes
de campo para la toma de datos en Río Negro. Durante las campañas se muestrearon 1640 Km (Figura 10), en muestreos nocturnos distribuidos en las 4 campañas. Los datos fueron balanceados, analizándose 1590 km (530 por estación). Por cuestiones operativas, la primavera de 2006 fue dividida en dos viajes de campo.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la precampaña y que los zorrinos son mamíferos de hábitos nocturnos (Parera, 2002) las observaciones se realizaron desde la puesta de sol (dato obtenido por GPS) a velocidad constante (16 Km/h) en un vehículo 4x4 provisto por la Dirección de Fauna Silvestre. Se utilizaron dos reflectores especialmente diseñados para este trabajo marca “David” de 100 W cada uno (Figura 11), iluminándose ambos lados de la línea de marcha por dos observadores entrenados ubicados en la caja del vehículo, cubriendo una faja de 200 m de ancho (Figura 12). La línea de marcha fue iluminada por otros dos reflectores similares colocados ex profeso en la defensa del vehículo registrándose los datos de la línea de marcha por otro observador. Cada observación u olor fue registrado en un GPS y los datos volcados a los programas MapSource y Oziexplorer para su posterior análisis en gabinete.
Figura 10. Ubicación de las
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 11
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
Unidad de Vegetación
Primavera 2005
Verano 2006
Primavera 2006
Totales
Monte Oriental 120/80 90/80 80 290 Monte Austral 140 140 140 420
Ecotono Rionegrino 40 40 40 120 Estepa Graminosa 20 20 20 60 Estepa Occidental 180 180 180 540
Estepa de Quilembai 70 70 70 210 Totales 570/530 540/530 530 1640/1590
Tabla 2. Kilómetros recorridos/analizados en cada una de las Unidades de Vegetación en cada estación y recorridos totales.
Figura 11. Toma de datos de campo.
Punto GPSDistancia a la línea de marcha
Figura 12. Esquema de toma de datos de campo.
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 12
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
Análisis de datos
Para evaluar si existían diferencias en la frecuencia de zorrinos entre las distintas estaciones, se utilizó un análisis de χ2 con posterior aplicación de intervalos de confianza simultáneos (Marcum y Looftsgarden, 1980).
Para el cálculo de la densidad de zorrinos se utilizaron dos metodologías, una lineal, estimándose la cantidad de zorrinos vistos u olidos /Km, asignándose una densidad por unidad de análisis por estación y otra espacial, suponiéndose una franja de 200 m de ancho obteniéndose una densidad por Km2 para las mismas UV. Esta densidad fue utilizada en los modelos de caza sustentable.
Para estimar la intensidad de uso de los distintos tipos de ambientes a esta escala, se realizó un estudio de selección de hábitat o de uso vs. disponibilidad de recursos (Thomas y Taylor, 1990; Manly et al., 1995), comparando la frecuencia de “uso” de determinado recurso (en este caso, los diferentes “ambientes”) por parte del zorrino vs su frecuencia de ocurrencia relativa o “disponibilidad”. Se aplicó un “Diseño tipo I” (Marcum y Looftsgarden, 1980; Thomas y Taylor, 1990), donde tanto la frecuencia de uso (número de observaciones u olores registrados en cada ambiente) como la frecuencia disponible de cada ambiente son estimaciones.
Las frecuencias observadas vs. esperadas tanto para los estimadores de “uso” como para los de “disponibilidad” se compararon mediante una prueba de χ2 de homogeneidad. En el caso de encontrar diferencias significativas se realizaron comparaciones múltiples calculando intervalos de confianza simultáneos (Marcum y Looftsgarden, 1980).
Si los ambientes analizados eran usados con una frecuencia significativamente mayor a la disponible, se asumió que estos eran seleccionados por los zorrinos. Se habló de evitamiento si ocurría lo contrario y si no existían diferencias significativas se consideró que los mismos eran usados en relación directa con su disponibilidad.
El área disponible se definió como el área alrededor de la línea de marcha que abarcaba una franja igual a la máxima distancia donde se encontraron zorrinos. Este dato fue luego utilizado para evaluar la sustentabilidad de la caza. Para analizar esto, se utilizaron los modelos basados en “cosecha” y “reclutamiento de stock”. Ambos modelos fueron utilizados para cada una de las Unidades de análisis. Modelos de Caza
A partir de la información generada en varios de los puntos anteriores, hemos aplicado dos modelos para evaluar la sustentabilidad potencial de la caza del zorrino en el sector sur de la Provincia de Río Negro. Estos modelos son los denominados “de cosecha” y de “reclutamiento del stock” y fueron aplicados individualmente en las seis grandes unidades de vegetación en que fue dividida nuestra área de trabajo. Modelo de Cosecha (MCO)
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 13
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
El modelo de cosecha (MCO) (Bodmer, 1994) se basa en la
comparación entre la producción y el nivel de caza o “cosecha”. La estimación de la producción en cada sitio de caza potencial se obtuvo a partir de la productividad reproductiva anual y la densidad poblacional de hembras. La productividad reproductiva anual se determinó a partir de la actividad reproductiva de hembras (productividad bruta y el número de gestaciones por año). La productividad bruta es el número total de fetos / número total de hembras presentes. La productividad reproductiva anual es entonces, el número promedio de crías/ hembra/ año. La misma se multiplica por la densidad de hembras para obtener la producción anual (medida en individuos producidos por Km2 por año). La densidad de hembras se determinó como ½ de la densidad poblacional estimada ya que, si bien no existe mucha información específica al respecto, aparentemente la relación de sexos no se apartaría significativamente de la proporción 1: 1. Por otro lado, se determinan para cada área los datos de cosecha (en este caso la cosecha potencial máxima), es decir, la proporción de individuos cazados por Km2 para darnos una idea de la presión de caza (en este caso potencial). En nuestro caso, específicamente se estimó qué proporción de la producción podría ser cosechada (Bodmer, 1994). Debe tenerse en cuenta en este caso que, según Robinson y Redford (1991), el promedio de esperanza de vida de una especie puede ser usado como un indicador de los animales que podrían haber muerto en ausencia de caza. Por lo tanto, según estos autores, en especies de vida corta (o sea, en aquellas cuya edad de última reproducción no supera los 5 años, como el zorrino), puede hablarse de sustentabilidad cuando la proporción cosechada no supera el 40%. Modelo de Reclutamiento del Stock
El zorrino es una especie que por su ecología e historia de vida tiene muchas características propias de un estratega K (Silvius et al., 2004) . Asumiendo esto último, su reclutamiento sería densodependiente (Caughley, 1977). La cosecha sustentable de sus poblaciones dependerá, entonces, de las relaciones entre la tasa de reclutamiento y el tamaño poblacional. En esto se basa el modelo de reclutamiento del stock (MRS) (McCullough, 1987; Bodmer et. al., 1997). Este predice cuáles serían los niveles sustentables de caza para diferentes tamaños poblacionales desde un tiempo t a un tiempo t+1 (en nuestro caso, de un año a otro).
La mayor base poblacional correspondería al nivel de “capacidad de carga” (K) y la menor al nivel de “extinción local (0)”.
Si bien se podría realizar una cosecha sustentable a cualquier tamaño poblacional, solamente hay un punto en el que la cosecha sostenida está en su máximo. Ese punto es el denominado “rendimiento máximo sostenido” (RMS).
Sin embargo, cosechar zorrinos a nivel de RMS es riesgoso porque si cometemos un pequeño error en las estimaciones y cazamos en exceso, esa
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 14
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
“pequeña sobrecaza” llevaría a un decrecimiento poblacional al año siguiente. Si dicho error sigue sin advertirse y cazamos las mismos cantidades en los años siguientes, el efecto de la sobrecaza sería más dramático, pudiendo conducir, incluso, a una rápida extinción local.
Por otro lado cazar con una base poblacional pequeña, a una densidad menor al RMS también sería riesgoso ya que, en última instancia, pasaría lo mismo que en el caso anterior.
En conclusión, la cosecha de zorrinos debería hacerse con una base poblacional grande, a una densidad poblacional mayor al RMS. La causa sería que si se produce algún error y realmente se sobrecaza, efectivamente se produce un decrecimiento poblacional al año siguiente. Sin embargo, aunque ese error no sea notado y se cace con los mismos niveles durante ese año la población se estabilizaría en ese nuevo nivel con lo que no decrecería posteriormente (Mc Cullough, 1987).
En nuestro caso, se aplicó el mencionado modelo asumiendo que el punto de RMS corresponde al 50% de la capacidad de carga (K) (Silvius et al., 2004).
El mismo depende de la varianza en la reproducción y de la forma en que dicha varianza cambia a medida que la especie se aproxima al K en concordancia con las interacciones densodependientes.
O sea, que una especie de vida muy corta tienen la mayor varianza en la reproducción y muestra cambios densodependientes en la misma siguiendo una distribución normal a medida que su densidad progresa desde bajos números hasta K.
Resulta conveniente aclarar que, para aplicarlo, se obtuvieron valores de densidades anuales, a partir de las densidades obtenidas por temporada cuyos valores se presentaron precedentemente.
Por otro lado, siguiendo a Bodmer et al. (1997) y Silvius et al. (2004), en todos los casos los K deben estimarse como la densidad poblacional media observada en sitios testigo, es decir, con condiciones de hábitat semejantes a las de las áreas de caza pero sin actividad de caza en los últimos años. Como en nuestro caso no existe actividad cinegética actual se utilizó como área testigo el máximo valor de densidad observado en alguna de las áreas muestreadas dentro de una misma unidad de vegetación.
Para concluir, en este trabajo se utilizó una combinación de los dos modelos (Modelo de cosecha unificado) para evaluar la cosecha final. Se utilizó de cada modelo, los parámetros más conservativos para obtener el número de animales a ser cosechados.
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 15
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
I PARTE
RESULTADOS
Durante las 4 campañas realizadas en tres estaciones se observaron u olieron 95 zorrinos (Tabla 3, Figura 13).
UA Primavera 05
Verano 06
Primavera 06
Totales
MO 13 12 12 37 MA 8 4 2 14 EO 14 3 10 27 ER 5 3 0 8 EG 0 1 1 2 EK 5 0 2 7
Totales 45 23 27 95 Tabla 3. Número de zorrinos observados u olidos por Unidad de Análisis (UA) (De aquí en adelante MO: Monte Oriental, MA: Monte Austral, EO: Estepa Occidental, ER: Ecotono Rionegrino, EG: Estepa Graminosa y EK: Estepa de Quilembai) para cada una de las estaciones analizadas.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
MO MA EO ER EG EK
Figura 13. Cantidad de zorrinos observados u olidos durante las tres campañas analizadas para cada una de las Unidades de Análisis. Primavera 2005, Verano 2006, Primavera 2006.
Al evaluar la proporción de individuos detectados entre estaciones, se observaron diferencias entre la proporción detectada en primavera de 2005 y verano de 2006 (χ2 = 46,75; df = 5; P<0,0001). Éstas solo se dan en la proporción de la estepa de Quilembai, mientras que en los otros sitios, la proporción de individuos se mantiene similar para las otras unidades de análisis (Tabla 4).
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 16
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
Tabla 4. Prueba de χ2 de homogeneidad: comparación de la proporción de zorrinos observados (Po) entre Primavera 2005 (Pr 05) y verano 2006 (Ver06) para las distintas unidades de análisis (UA). IC intervalos de confianza.
UA Po Pr05 Po Ver06 IC MO 0,289 0,522 0,497 -0,031 MA 0,178 0,174 0,204 -0,211 EO 0,311 0,130 0,029 -0,390 ER 0,111 0,130 0,199 -0,160 EG 0,000 0,043 0,134 -0,047 EK 0,111 0,000 -0,005 -0,217
También se encontraron diferencias en la proporción de zorrinos
observada entre primavera de 2005 y 2006 (χ2 = 25,183; df = 5; P<0,001) en el ecotono rionegrino, mientras que la proporción observada en las otras unidades fue similar (Tabla 5). Cuando se comparó la proporción de individuos observados en verano y primavera de 2006, no se observaron diferencias entre las unidades de análisis (χ2 = 8,9; df = 5; P< 0,113).
UV Po Pr05 Po Pr06 IC MO 0,289 0,444 0,405 -0,094 MA 0,178 0,074 0,058 -0,266 EO 0,311 0,370 0,306 -0,187 ER 0,111 0,000 -0,011 -0,211 EG 0,000 0,037 0,114 -0,040 EK 0,111 0,074 0,114 -0,188
Tabla 5. Prueba de χ2 de homogeneidad: comparación de la proporción de zorrinos observados (Po) entre Primavera 2005 (Pr 05) y primavera 2006 (Pr06) para las distintas unidades de análisis (UA). IC intervalos de confianza.
Densidad
La densidad global estimada para toda el área de estudio fue de 0,085 ind/km en primavera de 2005; 0,043 ind/Km en verano de 2006 y 0,051 ind/Km en primavera de 2006.
La mayor densidad de zorrinos se observó en el Monte Oriental, donde el valor se mantuvo constante a lo largo de las tres estaciones (Tabla 6, Figura 14). El Monte Austral mostró una baja densidad de zorrinos con una disminución en las tres estaciones analizadas. Por otra parte, la Estepa Occidental mostró mayores valores de densidad en primavera que en verano. Del mismo modo, el Ecotono también mostró mayores valores de densidad en la primavera de 2005, sin embargo, no se obtuvieron registros para la primavera de 2006. En la Estepa Graminosa, los valores de densidad resultaron siempre bajos, nulo en primavera de 2005 y constantes para el resto de las estaciones. La Estepa de Quilembai también mostró valores fluctuantes de densidad, siendo mayores en primavera y nulo en verano.
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 17
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
UA Primavera 05 Verano 06 Primavera 06
MO (80) 0,163 0,150 0,150 MA (140) 0,057 0,029 0,014 EO (180) 0,078 0,017 0,056 ER (40) 0,125 0,075 0,000 EG (20) 0,000 0,050 0,050 EK (70) 0,071 0,000 0,029 Total 0,085 0,043 0,051
Tabla 6. Valores de densidad / kilómetro en las tres campañas analizadas. Entre paréntesis, la cantidad de km sobre los que se obtuvo el valor de densidad.
0,000
0,020
0,040
0,060
0,080
0,100
0,120
0,140
0,160
0,180
MO MA EO ER EG EK
Figura 14. Valores de densidad / kilómetro en las tres campañas analizadas para cada una de las Unidades de Vegetación. Primavera 2005, Verano 2006, Primavera 2006. Uso de hábitat
De acuerdo a la comparación de observaciones esperadas vs
observadas, durante la primavera de 2005, los zorrinos utilizaron todas las Unidades de Vegetación de acuerdo a su disponibilidad (χ2 = 9,66 df = 5 p < ,0856). En cambio, durante el verano de 2006, los zorrinos seleccionaron el MO mientras que EO y la EK fueron utilizadas menos de lo esperado (χ2 = 28,60093 df = 5 p < 0,000028; Tabla 7). El resto de las unidades fue utilizado de acuerdo a su disponibilidad.
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 18
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
Verano
06 Zo Ze Po Pe IC IU
MO 12 3,472 0,522 0,151 -0,125 -0,616 + MA 4 6,075 0,174 0,264 0,302 -0,122 0 EO 3 7,811 0,130 0,340 0,413 0,005 - ER 3 1,736 0,130 0,075 0,113 -0,223 0 EG 1 0,868 0,043 0,038 0,101 -0,112 0 EK 0 3,038 0,000 0,132 0,231 0,033 -
Tabla 7. Prueba de homogeneidad de χ2 comparación de los zorrinos observados (Zo) vs los esperados (Ze) para cada unidad de análisis en el verano de 2005. Po: Proporción de zorrinos obsercada, Pe: proporción esperada de acuerdo a su disponibilidad. IC: Intervalo de confianza. IU: Intensidad de uso, seleccionado (+), evitado (-) o usado de acuerdo a su disponibilidad (o).
Del mismo modo, en la primavera de 2006, los zorrinos seleccionaron
el Monte Oriental mientras que evitaron el Monte Austral (χ2 = 21,90270 df = 5 p < 0,000548; Tabla 8). El resto de las unidades fue utilizado de acuerdo a su disponibilidad. primavera 06 Zo Ze Po Pe IC IU
MO 12 4,075 0,444 0,151 -0,064 -0,523 + MA 2 7,132 0,074 0,264 0,358 0,022 - EO 10 9,170 0,370 0,340 0,211 -0,272 0 ER 0 2,038 0,000 0,075 0,153 -0,002 0 EG 1 1,019 0,037 0,038 0,096 -0,095 0 EK 2 3,566 0,074 0,132 0,207 -0,091 0
Tabla 8. Prueba de homogeneidad de χ2 comparación de los zorrinos observados (Zo) vs los esperados (Ze) para cada unidad de análisis en la primavera de 2006. Po: Proporción de zorrinos obsercada, Pe: proporción esperada de acuerdo a su disponibilidad. IC: Intervalo de confianza. IU: Intensidad de uso, seleccionado (+), evitado (-) o usado de acuerdo a su disponibilidad (o). Modelo de caza sustentable. La tabla 9 resume del modelo de cosecha. El Monte Oriental es el más productivo, mientras que el menos productivo es la Estepa de Quilembai. De acuerdo a este modelo, en la zona más productiva podría extraerse menos de 0,5 individuos/km2.
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 19
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
UA Prod/anual Cosecha Sustentable Ind/Km2 Ind/Km2
MO 1,213 0,485 MA 0,235 0,094 EO 0,321 0,128 ER 0,485 0,194 EG 0,261 0,105 EK 0,178 0,071
Tabla 9. Producción anual por unidad de análisis (UA), medido como individuos por Km2 e individuos que podrían ser cosechados de acuerdo al MCO.
Modelo de Reclutamiento del Stock La Tabla 10 resume del modelo de reclutamiento del stock. A largo plazo, la cosecha solo sería sustentable en el Monte Oriental y en la Estepa Graminosa. Si bien, en el Monte Austral y en la Estepa Occidental, la densidad es superior al 50% de la capacidad de carga, esta se halla muy cerca de este valor.
UA K RMS D anual % de K ¿Caza Ind/Km2 (50 % de K) Ind/Km2 Sustentable?
MO 0,813 0,406 0,762 93,8 Si MA 0,286 0,143 0,147 51,6 Sí - No EO 0,389 0,194 0,201 51,8 Sí - No ER 0,625 0,313 0,492 48,8 No EG 0,25 0,125 0,102 65,6 Sí EK 0,357 0,179 0,112 31,3 No
Tabla 10. K: capacidad de carga, RMS: reclutamiento máximo sostenible. D: densidad anual por unidad de análisis (UA),
La Tabla 11 resume la cosecha potencial de individuos en los sitios donde la caza sería sustentable a largo plazo.
Cosecha conservativa A C
MO 0,406 1679,7 682 EG 0,105 417,7 44
Tabla 11. Resumen de la cosecha en el Sur de la Provincia de Río Negro aplicando valores conservativos. A: área de la unidad de análisis (UA). C: Número de individuos que podrían ser cosechados sustentablamente por año. En el MO se utilizó el MCO, mientras que para la EG se utilizo el MRS.
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 20
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
DISCUSIÓN
A partir de los resultados obtenidos al evaluar la abundancia y densidad de individuos, se observa que en general en todas las unidades del sector sur de la provincia, la cantidad de individuos es baja en las estaciones analizadas. Excepción hecha por el monte oriental, los valores de densidad observados son fluctuantes a lo largo del tiempo en todas las unidades de análisis, sin embargo, estas variaciones se deberían a que la baja cantidad de zorrinos observada influye sustancialmente en el cálculo de la densidad.
En relación con el uso de hábitat, el monte oriental surge como el hábitat más favorable para el zorrino. Esto podría deberse a que el monte oriental es la zona más poblada y se encuentran zonas de herbáceas naturales y cultivos, siendo el más herbáceo de los montes. Sin embargo, esto no se mantiene a lo largo de las otras unidades, donde la Estepa Occidental, al igual que la estepa de quilembai fueron evitadas en verano. Esto podría deberse a que en esta época, ocurre la “señalada” de corderos, momento en que los ganaderos colocan más veneno en los campos para controlar al zorro colorado (P. culpaeus) y las poblaciones de zorrinos podrían verse directamente afectadas por el veneno. Dado que en el monte oriental no hay zorro colorado, el envenenamiento de los campo es menor. Esto se discute más adelante en las entrevistas a pobladores.
El monte austral, el más seco y arburstivo de los ambientes, surge como el menos favorable. Esto podría deberse tanto a que el zorrino prefiere ambientes abiertos (Parera, 2002) como que la detectabilidad en estos ambientes arbustivos es menor.
En cuanto a los modelos utilizados para evaluar la sustentabilidad de la caza, puede decirse que con los números actuales, la cosecha (MCO) sería extremadamente baja a corto plazo en todos los casos, siendo la más elevada en el monte oriental.
De acuerdo al MRS, la caza del zorrino solo sería sustentable a largo plazo en el monte oriental y en la estepa graminosa. Tanto en el monte austral como en la estepa occidental la densidad está muy cerca del punto de reclutamiento máximo. Por esta razón y dado que no puede asegurarse que la caza sea sustentable en esos niveles, la estrategia conservativa a aplicar sería no cazar en esas unidades.
Aplicando esta estrategia a las unidades en las que se podría cazar, se recomienda una cosecha máxima de 682 individuos para el monte oriental y 44 para la estepa graminosa. Sin embargo, cabe señalar que es muy probable que todos los individuos de esta última unidad sean C. humboldti, que es especie Cites 2 (Porni et al., 2002), por lo que se sugiere concentrar la caza en el monte oriental.
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 21
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
II PARTE
ENTREVISTAS A POBLADORES METODOLOGÍA
A fin de evaluar las percepciones, conocimientos e intereses de los
habitantes de la porción sur de la Provincia de Río Negro en relación con la situación pasada y actual de las especies de zorrino y su eventual uso, se realizaron entrevistas a “informantes clave” (Rubio Torgler et al., 2000). Al igual que las transectas, las mismas fueron distribuidas al azar a lo largo del área de estudio y correspondieron a personas que habitaban las zonas muestreadas y/o las localidades más próximas.
Los informantes clave fueron pobladores con varios años de residencia en el área y/o que, por la actividad que desempeñan, tienen un contacto relativamente cercano y constante con la fauna silvestre local (productores agropecuarios, puesteros ganaderos, profesionales y técnicos de organismos específicos, policías rurales, etc.).
Para cubrir adecuadamente las diferentes unidades de vegetación presentes, se utilizó la técnica de la “bola de nieve”(Galtung, 1966) y, si bien las entrevistas se basaron en un diseño tipo, tuvieron lugar en el contexto de una charla informal evitando inducir las respuestas. Previamente se informó al entrevistado su propósito y, en todos los casos, fueron realizadas a través de preguntas simples utilizando un idioma corriente y de baja complejidad a fin de maximizar la información obtenida y minimizar la dificultad de respuesta (Filion, 1976; Cannel et al., 1977).
En la Tabla 12 se detallan las preguntas básicas contenidas en las entrevistas. Las mismas tuvieron por finalidad:
• Determinar el perfil general de los entrevistados (origen, rasgos
socioculturales distintivos, etc.) y su área geográfica de influencia (preguntas 1 a 3).
• Evaluar el grado de conocimiento de los mismos (básicamente en aspectos bioecológicos) sobre nuestras especies de interés (preguntas 4 y 5).
• Evaluar su percepción sobre el estado de situación actual y pasado del zorrino en su área de influencia y sus posibles causales (preguntas 6 a 9).
• Conocer la intensidad y modalidades de la caza del zorrino en la zona si esta efectivamente existe o existió (preguntas 10 a 12).
• Evaluar su percepción sobre la eventual importancia del zorrino como alternativa socioeconómica (pregunta 13).
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 22
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
ENTREVISTA NRO. : FECHA : 1. ¿Puede decirnos su nombre, edad y cuántos años hace que reside en la zona?
8. ¿“Antes” era distinto? ¿Cuándo? ¿Había más o menos? ¿Puede darnos como referencia algún orden de magnitud?
2. ¿Cuál es su ocupación o actividad principal actual (y pasada)? ¿Realiza (o realizó) otra/s actividad/es complementaria/s? ¿Cuál/es?
9. ¿Cuáles serían las causas de la abundancia pasada en comparación con la situación actual?
3. ¿Cuál es y cómo es (desde el punto de vista ambiental) el área geográfica que habitualmente recorre (o recorría) para realizar las actividades anteriormente mencionadas?
10. ¿Caza Ud. actualmente zorrino y/o conoce a alguien que lo haga?
4. ¿Conoce Ud. al zorrino? ¿Cree Ud. que hay distintos tipos (o especies) o no? ¿Cómo son (en cuanto a sus dimensiones relativas, coloración etc.) los zorrinos que Ud. vé?
11. ¿“Antes” lo cazaba y/o conocía a alguien que lo hacía? ¿Cuándo?
5. ¿Puede decirnos algo acerca de sus hábitos y/o requerimientos (de alimento, reproducción, refugio, etc.)? ¿Hay lugares mejores o peores para el zorrino? ¿Cuáles y por qué ?
12. ¿Con qué intensidad se cazaba y cómo se hacía (con referencia a las modalidades, artes de caza, etc) ? ¿Se pagaba bien?
6. ¿Cuánto zorrino hay? ¿Puede darnos como referencia algún orden de magnitud?
13. ¿Le parece que si actualmente se autorizara su caza la gente lo haría? ¿Por qué ?
7. ¿Cuáles serían las causas de su abundancia actual ?
Tabla 12. Detalle de las preguntas básicas incluidas en una entrevista tipo realizada a informantes clave de la porción sur de la Provincia de Río Negro en el marco del Proyecto Zorrino.
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 23
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
RESULTADOS Y DISCUSION Perfil general y área geográfica de influencia de los entrevistados
En el marco de este proyecto fueron entrevistados 36 (100%) informantes clave. De ellos, 32 (88,89%) eran varones y 4 (11,11%) mujeres. Su edad mediana fue de 40 años (siendo los cuartiles inferior y superior de 36 y 50 años respectivamente) y, en promedio, hacía 33,5 años (rango 6 meses - 80 años) que residían en la zona.
Para referirnos a las actividades habituales de los entrevistados (tanto las principales como las alternativas o complementarias), las mismas fueron agrupadas en tres grandes grupos : • Actividades rurales (GRUPO A) : pequeños y medianos productores rurales
y personal (encargados, peones, etc.) de establecimientos rurales medianos a grandes.
• Profesionales y técnicos (GRUPO B) : pertenecientes a instituciones relacionadas con el manejo del medio natural (Dirección de Fauna Silvestre de la Provincia de Río Negro, Ente de Fomento para la Región Sur, INTA, secretarías de producción municipales, etc.).
• Otros (GRUPO C) : autoridades políticas, docentes, empleados de empresas de servicios, policías, mecánicos, pequeños y medianos comerciantes (incluyendo, en este último caso, a antiguos acopiadores de pieles)
En cuanto a la actividad principal predominaron los integrantes del
GRUPO A (15) con el 41, 67%, seguidos del GRUPO B (12) y GRUPO C (9) con el 33, 33% y el 25% respectivamente.
Con respecto a la actividad complementaria, 21 entrevistados (58, 33%) dijeron no tenerla, correspondiendo al GRUPO A el 33, 33% y al GRUPO C el 8,33% de los restantes informantes. Por otro lado, al analizar conjuntamente ambas actividades surgió que 26 de los 36 entrevistados (72, 22%) se dedica en forma principal o complementaria a la actividad rural fundamentalmente a la ganadería extensiva de ovinos y caprinos y, en menor medida, de bovinos y equinos.
En relación con el área geográfica de influencia de los entrevistados, resulta muy importante tener en cuenta que, por las localidades mencionadas y por las características ambientales de los sitios referidos, la mayoría de los entrevistados conocía y recorría con relativamente alta frecuencia más de una unidad de análisis (UA). Por esta razón, la información proporcionada fue dividida para cada una de las seis UA presentes, lo que determinó que, para algunos de los aspectos que se detallan seguidamente, fueran consideradas un total del 70 entrevistas (100%). La distribución de las mismas por UA fue, en este caso, la siguiente:
• Monte Oriental (MO) 6 (16,67%) • Monte Austral (MA) 10 (27,78%) • Ecotono Rionegrino (ER) 8 (22,22%)
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 24
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
• Estepa de Quilembai (EK) 17 (47,22%) • Estepa Occidental (EO) 23 (63,89%) • Estepa Graminosa (EG) 6 (16,67%)
Principales características biológicas y ecológicas de los zorrinos según la percepción de los entrevistados
Si bien la totalidad de los entrevistados (36 = 100%) conocía a los zorrinos, 17 (47,22%) no sabían/no contestaron (NS/NC) o no pudieron darnos precisiones sobre las principales características fisonómicas de los ejemplares que normalmente observan en el área que habitualmente recorren.
Teniendo en cuenta que, según la bibliografía específica (Redford y Eisemberg, 1992; Parera, 2002), en algunos sectores de nuestra área de estudio estarían presentes, según el caso, una o las dos especies de zorrinos características de nuestro país (el zorrino común - Conepatus chinga var. castaneus- y el zorrino patagónico - Conepatus humboldtii -), resulta conveniente señalar que, de los 19 entrevistados (52,78%) que pudieron describir a los animales que normalmente observan (y que, en este caso, constituyen nuestro nuevo 100%) sólo 4 (21,05%) parecen señalar la presencia de dos “tipos” o especies de zorrino. Los 15 restantes (78,95%) hablan de un sólo tipo de zorrino. Cuatro de ellos (21,05%) señalan características que serían propias de Conepatus chinga y los 11 restantes (57,89%) detallan rasgos que podrían asociarse con C. humboldtii.
Según los informantes, los “probables” C. chinga son relativamente pequeños y predominantemente negros. También los hay marrones castaños y pueden o no tener las características franjas blancas. En todos los casos, sus tonalidades serían más oscuras y brillantes, sobre todo en el lomo. Los “probables” C. humboldtii, en cambio, son relativamente más grandes y la mayoría posee las dos franjas blancas. Un 40% de los informantes que describen a esta última especie dicen que las crías son negras pero que, a medida que crecen, adquieren una coloración marrón cada vez más clara, sobre todo en el lomo. Este comunmente llega a tornarse amarillento en los individuos más viejos. Otro 40%, en cambio, si bien coincide en los colores más “bayos” que distinguen al zorrino patagónico, sostienen que esta decoloración es temporal (en verano) ya que “cambia el pelo a principios de mayo” y vuelve a adquirir una tonalidad más oscura durante los meses de invierno.
En la Tabla 13 se discriminan las menciones realizadas por nuestros informantes en relación con este tema, por UA. Nótese que de los resultados obtenidos no surge ningún patrón que contribuya a establecer con mayor precisión la distribución de ambas especies en el área de estudio. Todo parece indicar que el zorrino patagónico sería la especie predominante, salvo en los ambientes de monte (MO, MA y ER) donde se hallarían presentes ambas especies. Dichos resultados serían coincidentes con lo señalado en la bibliografía específica (Olrog y Lucero, 1981; Redford y Eisemberg, 1992; Parera, 2002) de la que tampoco surge un patrón claro. No obstante, según dichos autores, el zorrino común debería ser la especie predominante, al menos en el Monte oriental (MO).
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 25
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
MO MA ER EK EO EG
N : NS/NC :
6 2 (33,33%)
10 4 (40%)
8 4 (50%)
17 10 (58,82%)
23 12 (52,17%)
6 3 (50%)
Sólo CC 1 (25%) 1 (16,67%) 1 (25%) 3 (42,86%) 2 (18,18%) 1 (33,33%) Sólo CP 2 (50%) 3 (50%) 2 (50%) 4 (57,14%) 9 (81,82%) 2 (66,67%) AE 1 (25%) 3 (33,33%) 1 (35%) 0 (0%) 1 (9,09%) 0 (0%) Tabla 13. Detalle del porcentaje de menciones que hacen referencia a la probable presencia de Conepatus chinga var. castaneus (CC); C. humboldtii (CP) o ambas especies (AE) de zorrino en las diferentes unidades deanálisis (UA) consideradas para la porción sur de la provincia de Río Negro. MO: monte oriental; MA: monte austral; ER: ecotono rionegrino; EK: estepa de quilembai; EO: estepa occidental; EG: estepa graminosa. N: número de entrevistas consideradas, NS/NC: nro de personas que no saben/no contestan, sobre el total de entrevistas consideradas. Los porcentajes restantes fueron calculados sobre el total de informantes que realizaron algún tipo de descripción de los ejemplares de zorrinos presentes en su área de influencia.
Por todo lo expuesto, y dada la alta variabilidad poblacional que parecen mostrar ambas especies, surge la necesidad de realizar estudios científicos (particularmente genéticos) más rigurosos no sólo en Río Negro sino en todo el país, a fin de revisar en forma exhaustiva el género Conepatus y las formas geográficas teóricamente existentes (Gallieri et al., 1996).
Por otro lado, fueron varios los entrevistados que señalaron algunos hábitos, requerimientos y lugares más favorables para los zorrinos los que se resumen a continuación:
• Viven en familias, las hembras tienen hasta 4 crías por año y si la madre
falta pueden “criarse sólos”. • Su olor puede detectarse a más de medio kilómetro de distancia. • Se alimentan principalmente de carroña, pero también comen carne fresca
(fundamentalmente aves) y huevos. • Pueden usar como refugio las cuevas del peludo (Chaetophractus villosus)
pero generalmente cavan sus propias cuevas (de menor tamaño que las de éste último).
• Serían activos durante todo el año, incluso en invierno cuando suele vérselos luego de las grandes heladas.
• Es un animal de hábitos crepusculares a nocturnos aunque también puede vérselo durante las horas diurnas.
• Cuando llueve, generalmente se queda en su refugio. • Prefiere los terrenos relativamente más blandos. • Es común que se acerquen a las casas para obtener alimento y tomar
agua. • Habitarían todo tipo de vegetación pero prefieren los lugares “vírgenes” y
con fisonomía de “pampa”. • Las crías prefieren las mesetas y campos altos mientras que los adultos
frecuentan los campos bajos. • Los zorrinos “más bayos” son más frecuentes en los mallines. • En la Estepa Graminosa y en la Estepa Occidental serían más abundantes
que en la Estepa de Quilembai y en el Ecotono Rionegrino, por ser zonas
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 26
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
relativamente más bajas, aunque no serían muy abundantes en ninguna de las unidades ambientales mencionadas.
• Sin embargo, en el oeste de la provincia, existirían zonas dentro de dichas UA particularmente destacadas por su mayor frecuencia de observación. Tal es el caso de los alrededores de El Boquete, la Ruta provincial Nro. 5 desde El Caín hacia el sur, las grandes estancias como la de Benetton, el sector comprendido entre Ojo de Agua y Choique, los alrededores de Clemente Onelli (y en menor medida de Comallo) e, incluso, en la zona de Fitamiche en la vecina provincia de Chubut.
• Serían muy escasos en el bosque subantártico y en terrenos montañosos en general, sobre todo en valles encajonados entre montañas que resultan extremadamente fríos en los meses de invierno.
• Los zorrinos “más negros”, se hallan preferentemente en las cercanías de cursos de agua.
• Por lo anterior, en el Monte Oriental serían más abundantes en la “costa” del Río Negro, principalmente en los alrededores de Viedma, San Javier, General Conesa y Guardia Mitre.
• En esta zona, consideran que los lugares de uso ganadero serían más favorables para los zorrinos que los campos de cultivo ya que, en el primer caso, el ambiente natural “no cambia mucho” y el ganado no los molesta. En los cultivos, en cambio, las actividades realizadas con tractor, destruyen sus refugios.
• Mas hacia el este, en las unidades ambientales del Monte Austral y el Ecotono Rionegrino sólo serían abundantes en los alrededores de Valcheta y, sobre todo, en la Meseta de Somuncurá (aspecto, este último, en el que coinciden varios de los entrevistados en áreas relativamente cercanas a la misma).
• Por último, los entrevistados señalan que los zorrinos son más frecuentes en el interior de los campos (sobre todo en las grandes estancias) prefiriendo las sendas o caminos internos a las rutas.
En relación con lo anteriormente expuesto, resulta conveniente
destacar que muchas de las observaciones realizadas por los entrevistados son coincidentes con lo señalado en la bibliografía específica (Canevari, 1985; Parera, 2002, entre otros) y con varios de los resultados obtenidos en este trabajo (salvo lo señalado en cuanto a la gran abundancia de ejemplares en los alrededores de Valcheta). Por lo tanto, resulta necesario realizar estudios que profundicen los puntos señalados anteriormente, particularmente diseñar una experiencia que compare la frecuencia relativa de zorrinos en las cercanía de las rutas y en el interior de los campos y visitando sitios teóricamente muy favorables para estos animales que no fueron muestreados en este trabajo (tales como la Meseta de Somuncurá y el Valle Inferior del Río Negro al Norte de Viedma). La situación actual y pasada de los zorrinos en la porción sur de Río Negro según los “informantes clave” La abundancia relativa actual
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 27
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
En la Tabla 14 se presenta un detalle de las abundancias relativas actuales de zorrino (con su correspondientes valores de referencia u órdenes de magnitud en algunos casos) por Unidad de Análisis de acuerdo a la opinión de los entrevistados.
MO MA ER EK EO EG N : 6 (100%) 10 (100%) 8 (100%) 17 (100%) 23 (100%) 6 (100%) ARA NS/NC 1 (16,
67%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Muy poco (o ausente)
1 (16,67%) 3 (30%) 1 (12,5%)
2 (11,76%) 2 (8,70%) 2 (33,33%)
Poco 1 (16,67%) 3 (30%) 3 (37,5%)
8 (47,06%) 9 (39,13%) 1 (16, 67%)
Regular 2 (33,33%) 1 (10%) 1 (12,5%)
7 (41,18%) 10 (43,48%)
2 (33,33%)
Mucho 1 (16,67%) 4 (40%) 3 (37,5%)
0 (0%) 2 (8,70%) 1 (16, 67%)
ODM NS/NC 2 (33,33%) 7 (70%) 6 (75%) 14
(82,35%) 16 (69,53%)
3 (50%)
NP 2 (33,33%) 1 (10%) 0 (0%) 1 (5,85%) 1 (4,35%) 1 (16, 67%)Valor I* 3-4 8-9 a 10-
12** 10-12 0-2 1 1
Valor II* 4-5 15 - 2-3 1 1-2 Valor III* - - - - 1 - Valor IV* - - - - 0-2 - Valor V* - - - - 1-2 - Valor VI* - - - - 2-3 - Tabla 14. Detalle de las abundancias relativas actuales de zorrino (y sus correspondientes valores de referencia u órdenes de magnitud en algunos casos) en las diferentes unidades ambientales (UA) consideradas para la porción sur de la provincia de Río Negro. MO : monte oriental; MA : monte austral; ER : ecotono rionegrino; EK : estepa de quilembai; EO : estepa occidental; EG : estepa graminosa. N: número de entrevistas consideradas ARA : abundancias relativas actuales, ODM : valores de referencia u órdenes de magnitud. NS/NC : no sabe/no contesta ; NP : no da precisiones;.* nro. de individuos observables por salida nocturna. ** en el “campo bajo” y en la “meseta”, respectivamente. De la misma surgiría resultados similares a los obtenidos en nuestros muestreos, siendo los más relevantes los siguientes:
• En el Monte Oriental: de los 5 (83,33%) entrevistados que contestan (en adelante nuestro “nuevo” 100%), 3 (60%) dicen que la abundancia relativa de zorrinos es de “regular a alta” y si bien sólo el 40% de ellos da valores de referencia, los órdenes de magnitud serían 4 zorrinos observados u olidos por noche, sobre todo en caminos internos y en lugares específicos como Guardia Mitre.
• En el Monte Austral: si bien responden el 100% de los entrevistados las opiniones serían discordantes. El 50% dice que hay “poco a muy poco” y el otro 50% habla de “regular a mucho”. Nótese también que, si bien sólo
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 28
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
2 (20%) da valores de referencia, existiría coincidencia en adjudicar un valor relativamente alto (11,5 zorrinos observados u olidos por noche). Sobre todo en caminos internos y en la meseta. Resulta conveniente señalar en este caso que, al igual que lo que ocurría en el punto anterior sobre los lugares favorables para el zorrino, este valor no coincidiría con lo observado en nuestros muestreos y sería excesivamente alto. Por esta razón sería aconsejable realizar futuros estudios en estos ambientes que contribuyan a descartar o no la posible influencia en nuestros resultados de la detectabilidad diferencial producto del particular tipo y cobertura de la vegetación propia de esta unidad ambiental.
• En el Ecotono Rionegrino, ocurriría lo mismo que en el ambiente anterior. Es decir que todos los entrevistados (100%) responden, pero el 50% habla de “poco a muy poco” y el otro 50% dice que la abundancia relativa de zorrinos es de “regular a alta”. Aquí también sólo un 25% da valores de referencia y los órdenes de magnitud serían relativamente elevados (11 zorrinos vistos u olidos por noche) al compararlos con los resultados obtenidos en nuestros muestreos. Por esta razón se sugiere realizar los mismos estudios que en la UA anterior analizando además si la abundancia poblacional en la Meseta de Somuncurá estaría sesgando dichos resultados.
• En la Estepa de Quilembai el 100% de los entrevistados responde a nuestras preguntas y, de ellos, el 60% dice que los zorrinos son “pocos a muy pocos” y el 40% habla de “regular a muchos”. En este caso, sólo el 10% da precisiones, señalando la posibilidad de ver u oler un zorrino por noche.
• En la Estepa Occidental también respondieron el 100% de los entrevistados señalando valores de 48% y 52% para abundancias relativas de zorrino de “poco a muy poco” y “regular a mucho”. Sólo el 26,05% da valores de referencia (1,33 individuos observados u olidos por noche).
• Por último, en la Estepa Graminosa ocurre un caso prácticamente similar al anterior (100% de respuestas, 50% hablan de “poco a muy poco” y 50% de “regular a mucho”. En este caso, a partir de los valores de referencia proporcionados por el 33% de los entrevistados, la posibilidad de observar u oler zorrinos en esta unidad sería levemente mayor que en la EK y levemente inferior que en la EO (1,25 individuos por noche).
En conclusión, según la información proporcionada por los pobladores
la abundancia relativa actual de zorrino sería de “baja a regular” en todas las UA de la porción sur de la provincia de Río Negro salvo en el Monte Oriental. Situación particularmente coincidente con lo observado en nuestros muestreos (con la excepción del MA y el ER donde sería conveniente profundizar nuestras investigaciones).
La abundancia relativa pasada
Al consultar a los entrevistados si la abundancia de zorrinos en el
pasado era distinta a la actual, 15 de los 36 (es decir el 41,57%) no respondieron y 21(es decir el 58,33%) dio algún tipo de precisión al respecto.
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 29
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
Asumiendo este último valor como el “nuevo”100% los informantes señalaron que :
• La abundancia de zorrinos en la zona siempre fue igual 10 (47,62%) • Actualmente hay más que “antes” 3 (14,29%) • Actualmente hay menos que “antes” 8 (38,09%)
Al pedirles precisiones sobre cuál sería la fecha de referencia para ese “antes”, los que dijeron que la abundancia de zorrino es “siempre igual” dieron como fecha de referencia (valor mediano) 20 años atrás (rango 18 - 27,5 AP) Los que dijeron que “hay menos” comparan dichas abundancias con respecto a un valor medio de 23,35 años atrás (rango 10-50 AP) y los que dijeron que ”hay más” se refirieron en promedio a 20 años antes del presente (valor medio, rango : 15 - 25 AP). Los valores anteriormente mencionados no difirieron significativamente al ser sometidos a una prueba estadística de Kruskal - Wallis (H(2, N=21) = 2,08779 ; p = 0,9). Por consiguiente, más allá de las discrepancias (y la relativamente alta variabilidad interna) sobre los cambios en la abundancia por parte de los entrevistados, resulta interesante destacar que los mismos coinciden en dar como fecha de referencia los mediados de la década del 80, que coincide con la prohibición de la comercialización de pieles de zorrino para todo el país acaecida en 1988 (Resolución SAGyP 793/88 - Porini et al., 2002).
Las causas probables sobre las abundancias pasadas y actuales de zorrinos según los entrevistados
En la Tabla 15 se señalan las principales causas de las abundancias actuales y pasadas de zorrinos en la porción sur de la provincia de Río Negro según nuestros informantes clave. La mayoría sugirió más de una causa probable siendo los valores actuales la resultante de una combinación de las mismas. La mayoría se refirió a factores que provocaron el decrecimiento de las poblaciones de zorrino pero algunos otros hicieron hincapié en aquellos que provocaron su incremento (fundamentalmente por ausencia o bajo efecto de los factores que comunmente determinan su disminución).
De la misma surge que serían muchos y variados los factores que condicionan las abundancias actuales y pasadas de zorrinos en el área de estudio. Y que si bien se produjo una leve mejoría en la mayoría de los mismos con respecto a la situación pasada, las principales causales de muerte y, por lo tanto, de la baja abundancia poblacional de zorrinos en la porción sur de Río Negro fueron y siguen siendo: el veneno que pese a la prohibición se sigue usando para controlar las poblaciones de zorros, su persecución por ser considerados dañinos para la cría de aves de corral (destrucción de huevos, pollos e, incluso, gallinas adultas), el ataque por perros y las trampas de cepo que se colocan para capturar zorros, en ese orden.
La caza indiscriminada es considerado también un factor muy importante aunque resulta conveniente aclarar que la “tradición cazadora” que caracteriza a las comunidades humanas del área no afectaría particularmente al zorrino (6 menciones = 16,67%). La caza de subsistencia, muy importante
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 30
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
en la región, principalmente para la gente de bajos recursos que constituye la mayoría tampoco afectaría a los zorrinos (8 menciones = 22,22%). Entre otras cuestiones porque existen pocos pobladores del grupo social mayoritario que poseen y tienen recursos para contar con armas de fuego en condiciones adecuadas (3 menciones = 8,33%).
Resulta conveniente destacar que 18 entrevistados (50%) reconocen que el zorrino fue sometido a la caza comercial en el pasado, la ausencia de la misma sería el factor que mayormente explicaría la recuperación poblacional experimentada en algunos sitios (4 = 11,11%). CAUSA MENCIONES SOBRE
ABUNDANCIAS PASADAS MENCIONES SOBRE ABUNDANCIAS ACTUALES
Muerte por envenenamiento*
(-) 17 (47,22%) (-) : 14 (38,89%) (+) : 3 (8,33%)
Muerte por considerarlos dañinos en gallineros
(-) : 12 (33,33%) (-) : 11 (30,56%) (+) : 1 (2,78%)
Muerte por perros (-) : 12 (33,33%) (+) : 1 (2,78%)
(-) : 10 (27,78%) (+) : 3 (8,33%)
Muerte por captura accidental en trampas de zorro
(-) : 7 (19,44%) (+) : 3 (8,33%)
(-) : 7 (19,44%) (+) : 3 (8,33%)
Muerte por caza indiscriminada
(-) : 6 (16,67%) (+) : 1 (2,78%)
(-) : 6 (16,67%) (+) : 1 (2,78%)
Falta de control y organización en el manejo de la fauna en general
(-) : 6 (16.67%) (-) : 6 (16.67%)
Poco cuidado de la fauna y de la naturaleza en general
(-) : 3 (8,33%) (-) : 2 (5,56%) (+) : 1 (2,78%)
Muerte por ser sensibles a heladas y fríos extremos
(-) : 2 (5,56%)
(-) : 2 (5,56%)
Muerte por uso excesivo de agroquímicos
(+) : 1 (2,78%) (-) : 1 (2,78%)
Muerte por contaminación minera
(-) : 1 (2,78%) (-) : 1 (2,78%)
Perseguida por olor desagradable
(-) : 1 (2,78%) (-) : 1 (2,78%)
Muerte por incendios (-) : 1 (2,78%) (-) : 1 (2,78%) Efecto negativo de la transformación de su hábitat**
(+) : 1 (2,78%) (-) : 1 (2,78%)
Desconocimiento de las leyes (especies con caza autorizada)
(-) : 1 (2,78%) (-) : 1 (2,78%)
Ausencia de caza comercial
(+) : 4 (11,11%) (+) : 4 (11,11%)
Considerada una especie que no hace daño y “limpia”de ratones (mascota)
(+) : 5 (13,89%) (+) : 5 (13,89%)
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 31
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
Tabla 15. Principales causas de las abundancias actuales y pasadas de zorrinos en la porción sur de la provincia de Río Negro según nuestros informantes clave. Se señala el nro. de menciones y el porcentaje correspondiente calculado sobre el total de las entrevistas realizadas (N : 36). Los signos (-) y (+) indican la menciones que señalan un efecto “negativo” o “positivo” sobre dichas abundancias tanto en el pasado como en la actualidad. En este último caso, el valor (+) debe interpretarse principalmente como efecto negativo bajo o nulo del factor correspondiente. * utilizado para combatir a los zorros colorados (Pseudalopes culpaeus) y, en menor medida, gris (P. griseus) y de las pampas (P. gymnocercus) en la mayoría de los establecimientos dedicados a la cría de ganado ovino (principalmente los de mayor tamaño). * “más gente, campos más chicos y más cultivos”. Intensidad y modalidades de caza comercial de zorrino en el área de estudio y perpectivas futuras
El 100% de los informantes clave dijo no cazar zorrinos ni conocer a otras personas que lo hagan en la actualidad pero 18 de ellos (50%) reconocen haberlo hecho o conocido cazadores de zorrino en años pasados. Si analizamos la distribución de las menciones realizadas con respecto a esto último por unidad de análisis, este porcentaje se mantiene en la mayoría de los casos siendo en orden decreciente el siguiente: MA: 70%; ER: 62,5%; EK: 52,94%; MO: 50%; EO: 43,49 % y EG: 33,33%.
La fecha de referencia con respecto a las actividades de caza comercial fue muy variable en relación con la edad de los entrevistado, aunque el valor mediano fue de 30 años atrás (rango 26,25 - 50 años). La mayoría, sin embargo, recuerda que la comercialización de las pieles de zorrino se realizó en el área hasta hace unos 24 años atrás (valor promedio, rango: 10,5-40). Este valor coincide con la fecha de referencia dada por los pobladores para comparar las abundancias actuales entre el “pasado” y la actualidad y se corresponde con la prohibición de captura de zorrinos con fines comerciales de 1988 (Porini et al., 2002).
Las razones señaladas por el 100% de los 18 entrevistados que recordaban la caza comercial en el pasado era que la piel tenía valor y se capturaba como complemento de la de liebre (Lepus europaeus) y de zorros (6 menciones = 33,33%). Los mismos recuerdan que los acopiadores los visitaban cada tanto o bien existían barracas de acopio en varios pueblos. Un antiguo acopiador señaló que en un “año tipo” se comercializaban en su pueblo de 15.000 a 18.000 liebres enteras y de 300 a 500 pieles de zorrino.
En cuanto a la época de captura solo 2 (11,11%) señalaron que la mejor eran los meses de abril y mayo ya que la calidad y “firmeza” de la piel de zorrino mejoraba sustancialmente con las primeras heladas. En cuanto a las modalidades de caza, 6 (33,33%) informantes señalaron que utilizaban trampas de cepo (para zorros) que colocaban cerca de sus cuevas y otros 6 (33,33%) recordaron que se hacía con perros, si se podía con balas y sino se los hacía salir de su cueva (generalmente con palas) y se lo mataba con un fuerte golpe de garrote. Uno de ellos dijo también que era común enterrar la piel durante 3 días para sacarle el olor.
Por otro lado, si bien 8 de los 18 entrevistados (44,44%) no dio precisiones al respecto, el 66,66% restante dijo que las pieles de zorrino históricamente “se pagaron mal”. Al compararlos con las pieles de otros animales dos de ellos (11,11%) coincidieron en que la relación de precios zorro-zorrino era de 3 a 1 o, como mucho, de 2 a 1 (5,56%). Otros dos
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 32
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
informantes sostuvieron que la piel de zorrino valía un poco menos del doble de la piel de liebre. Otros 4 (22,22%), por último, recordaban que generalmente eran engañados por los compradores a quienes terminaban cambiándoles las pieles por caramelos o azúcar”.
Por último, al consultárseles a los 18 entrevistados anteriormente mencionados, si se volverían a cazar zorrinos si se eliminaran las restricciones actuales, 9 de ellos (50%) no dio precisiones al respecto. De los 9 informantes restantes (nuestro nuevo 100%, 3 de ellos dijeron que sí porque había mucha necesidad ”aunque sea para la yerba” y porque la gente era tradicionalmente cazadora. Pero los 6 restantes (66,67%) dijeron que no porque no existía interés por la actividad e caza comercial en las nuevas generaciones (1 = 11,11%) o que esto era poco factible si los precios no mejoraban sustancialmente. Piensan que es mucho esfuerzo y su manipulación riesgosa (fundamentalmente por su olor desagradable) y que capturar, incluso, 5 zorrinos por noche (lo que indicaría una alta eficiencia por parte del cazador) no sería rentable si se mantiene la relación de precios que ocurría en el pasado. En ese caso, “el único que gana es el intermediario (5 = 55,56%), para que esto ocurra el valor de mercado debería ser parecido al que actualmente manejan para los zorros, es decir entre $15 y $25 pesos por ejemplar. Cabe señalar que actualmente la piel de zorro colorado vale $ 45.
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 33
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
CONSIDERACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta la relativamente baja densidad de zorrinos
presente y que para el manejo sustentable de una especie deben considerarse tanto los factores biológicos como económicos, se considera que la caza sustentable del zorrino patagónico no sería una alternativa viable en la provincia de Río Negro a excepción del Monte Oriental (Departamento A. Alsina y sector noreste del D. San Antonio).
Sin embargo, debería continuarse con una estrategia de monitoreo anual y profundizar los estudios, aumentando el área y el número de muestreos para realizar los ajustes correspondientes que garanticen la sustentabilidad de la caza y poblaciones viables de zorrino a largo plazo.
Por otra parte es necesario realizar estudios de genética poblacional para evaluar fehacientemente la presencia y distribución de las dos especies de zorrino descriptas para la provincia.
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 34
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
Agradecimientos
Al Director de Fauna Silvestre de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Daniel Ramadori, al Director de Fauna Silvestre de la Provincia de Río Negro, Mauricio Failla, a Never Bonino (INTA Bariloche) y a los miembros de la FACIF (Federación Argentina para el Comercio e Industria de la Fauna) por el apoyo brindado para la realización de este proyecto.
A nuestros colegas y amigos Silvina Bisceglia, Juan Ignacio Van der Heuvel, Walter Kaufman y Juan Nahuel (del Proyecto “Cóndor Andino), Carlos Sandoval, Eduvino Ancalao y Lauro Alarcón por su colaboración en los muestreos de campo.
Y a todas las personas que se menciona a continuación quienes gracias a su apoyo y total colaboración hicieron posible la realización de este trabajo : • Departamento Adolfo Alsina : Técnicos Ramón “Gallego” Conde, Gabriel
Incaminatto y Gustavo Incaminatto de la Dirección de Fiscalización del Ministerio de la Producción de la Provincia de Río Negro ; Sandra Sistiaga y Lafargue, Fernando, Romina, Juan Ignacio y Daniela Van del Heuvel ; Gabriel (del Establecimiento “San Pedro”) ; Oficial Principal Ruiz, Oficial Sub inspector Marcelo González, Sgto. Ayudante Carlos Marasco y Cabo 1ro. Santana de la Regional I de la Brigada Rural de la Policía de la Provincia de Río Negro, El “Chispa” del Taller mecánico de Viedma y el “Ruso” Jones.
• Departamentos San Antonio y Valcheta: Don Manuel Botana y Sra.;
Maximiliano Bertini, Walter Kaufman y Juan Nahuel del Proyecto “Cóndor Andino” ; Doña Martina Catriel, Don Angel Ortiz; Oficial Principal Elizondo, Oficial Oscar Codina y Agente Antúan de la Comisaría de Valcheta.
• Departamento 25 de Mayo: Inspector Jorge Lefiu, su esposa Graciela e
hijos; Omar “Banana” y su esposa Claudia del Ente de Fomento para Región Sur (Delegación Maquinchao); Andrea Sede, Ariel Sgaib y Gustavo Sgaib; José (encargado de la Estancia “Don José”); Mariela y Lina del restaurante “la Bartola”; Oficial Principal Lino Córdoba, Sgto 1ro. Bertés y Oficial Robredo (de la Brigada Rural de la Policiía de Ing. Jacobacci); Alejandro Fornasa, Secretario de la Producción del Municipio de Ing. Jacobacci; Med. Vet. Martín Abad, Ing. Agrónomos Virginia Velasco y Andrés Gaetano, Técnico Harold (Programa Prohuerta) del INTA- Ing. Jacobacci., Julia (encargada del Museo de Ciencias Naturales de Ing. Jacobacci).
• Departamento Pilcaniyeu: Néstor “Chango” Ayuelef (Intendente de
Pilcaniyeu) y su esposa Marta; Carlos Sandoval; Sra. Lidia Galván; Carlos “Chiche” González y Sr. Contín de Pilcaniyeu; Alejandro Javier García (Secretario de Acción Social de la Municipalidad de Comallo); Raúl García
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 35
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
(Intendente de Comallo), Sgto. Inalaf (de la Comisaría de Comallo); Don Vicente Alvarez. Ana María Alvarez y Lola Murúa; Doña Gregoria del Restaurante “La Rueda” y José (de la carnicería de Comallo) y especialmente a Kamel Namor y Emilse Santiago.
• Departamento Ñorquinco: Eduvino Ancalao y María Troncoso, José Luis
Youber y Sra., Walter, Fernando, Sra. Lili y personal de la Escuela Primaria y la Residencia Escolar de Ñorquinco, Martín de Ojo de Agua, Oficial a cargo de la Comisaría de Las Bayas, Sr. Carlos Díaz (del Establecimiento “Chenqueniyén”) y Heber Rosso (INTA-Bariloche).
• Departamento Bariloche: Lauro Alarcón (de la Comisaría de la Cuesta del
Ternero), su esposa María e hijos y Christian Ritcher del Establecimiento “Lago Escondido”.
• Provincia de Chubut: Sra. Margarita y esposo y Vanesa de El Maitén.
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 36
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
BIBLIOGRAFÍA Bodmer R., Aquino R., Puertas P., Reyes C., Fang T., Gottdenker N. 1997. Manejo y
uso sustentable de pecaríes en la Amazonía peruana. Comisión de supervivencia de especies de la UICN, Quito, 7: 64-83.
Bodmer, R. 1994. Managing Wildlife with local communities: The case of the Reserva Comunal Tamshiyacu-Tahuayo. Pp. 113-134. In: D. Western, M.Wright and S. Strum, editors, Natural Connections: Perspectives on Community Based Management. Island Press, Washington D.C.
Bran, D., G. Cecchi y J. Ayesa. 1991. Los dominios fisonómico-florísticos de la Prov. De Río Negro, 23 Reunión Arg. De Botánica, Bariloche:240.
Braun, S. E. 1985. Home range and activity patterns of the giant Kangaroo rat, Dipodomys ingens. Journal of Mammalogy 66 (1):190-193.
Cabrera, A.L. 1976. Regiones fitogeográficas argentinas. Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería (2da. ed). Tomo II, Fase 1 ACME, Buenos Aires. 85 pp.
Canevari, M., 1985. Los Zorrinos. Colección Fauna Argentina Fascículo 63. Centro Editor de América Latina. 31 pp.
Cannel C., L. Oksemberg & J. Coverse, 1977. Striving for response accuracy : experiments in new interviewing techniques. J. Mark. Res., Colorado 14 (3) : 306-315.
Caughley, G. 1977. Analysis of vertebrate populations. John Wiley and Sons, New York.
Filion, H., 1976. Effect of change in harvest questionnaries on survey estimates. Can. Wild. Serv. Biometrics Sect. Rep. Quebec (13) : 1-62.
Freese C.H. 1997. Harvesting wild species: Implications for Biodiversity Conservation. John Hopkins University Press, Baltimore.
Galliari, C.A,. U.F.J. Pardiñas y F.J. Goin, 1996/ Lista comentada de los mamíferos argentinos. Mastozoología Neotropical, 1 : 39-62.
Galtung, J., 1966. Teoría y método de la investigación social. EUDEBA, Buenos Aires, 246 pp.
León R.J.C., D. Bran, M. Collantes , J.M. Paruello y A. Soriano. 1998. Grandes unidades de vegetación de la Patagonia extra andina. Ecología Austral 8:125-144.
Manly, B., McDonald, L. & D. Thomas. 1995. Resource selection by animals. Statistical design and analysis for field studies. Edición de reimpresión. Chapman & Hall, London.
Marcum C.L. y D.O. Loftsgaarden. 1980. A nonmapping technique for studying habitat preferences. The journal of wildlife management 44:963-968.
McCullough, D. 1987. The theory and management of Odocoileus populations. Pp. 535-549. In C. Wemmer editor, Biology and Management of the Cervidae. Smithsonian Institution Press, Washington D.C.
Nowak, R.M., 1991. Walker’s Mammals of the world. John Hopkins Univ. Press. USA. Olrog, C.C y M.M Lucero, 1981. Guía de los mamíferos argentinos. Ministerio de
Cultura y Educación, Fundación Miguel Lillo, Tucumán. 151 pp. Parera, A. (Ed) 2002. Los mamíferos de la Argentina y la región austral de
Sudamérica. Primera Edición. Buenos Aires. Parera, A., 2002. Los mamíferos de la Argentina y la región austral de Sudamérica.
Ed. El Ateneo, Buenos Aires (1ra. Edición). 453 pp. Paruelo J.M., A. Beltrán, E. Jobbágy, O.E. Sala y R.A. Golluscio. 1999. The climate of
Patagonia: General patterns and controls on biotic proceses. Ecología Austral 8:85-101.
Porini, G., M. Elisetch y C. Seefeld, 2002.a. Manual de identificación de especies de interés peletero. International Fur Trade Federation y Federación Argentina Comercio e Industria de la Fauna, Buenos Aires, 208 pp.
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 37
Proyecto de investigación y manejo del zorrino (Conepatus humboldtii) en la Provincia de Río Negro, Argentina
Redford, K.H. y J.F. Eisemberg, 1992. Mammals of the Neotropics. Vol 2. The
Southern Cone : Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay.University of Chicago Press, Chicago, 430 pp.
Robinson, J. y K. Redford. 1991. Neotropical Wildlife Use and Conservation, University of Chicago Press, Chicago.
Rubio Torgler, H., A. Ulloa Cubillos y C. C. Rozo. 2000.Manejo de la fauna de caza, una construcción a partir de lo local. Métodos y Herramientas. Fundación Natura. Bogotá. 160 pp.
Silvius KM, Bodmer RE, Fragoso JMV, 2004. People in Nature: Wildlife Conservation and Management in South and Central America. New York: Columbia University Press.
Sunquist, M.E.; S. N. Austad y F. Sunquist. 1987. Movement patterns and home range in the common apossum (Didelphis marsupiales). Journal of Mammalogy 68(1):173-176.
Swanson, TM y EB Barbier, 1992. Economics for the wilds: wildlife, diversity and development. Island Press, Washington DC.
Thomas, D. y E. Taylor, 1990. Study designs and test for comparing resource use and availability. J. Wildl. Manage., 54 (2): 332-330.
Zar, J. 1996. Biostatistical analysis. Prentice-Hall, Inc., New Jersey. 3rd Edition.
Arias SM, Corriale MJ, Porini G & R Bó 38