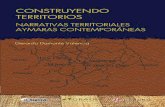Procesos de diseño experimental y metodologías pedagógicas contemporáneas- Experiencias en...
Transcript of Procesos de diseño experimental y metodologías pedagógicas contemporáneas- Experiencias en...
[Escriba el subtítulo del documento] | Luciano Brina
PROCESOS DE DISEÑO EXPERIMENTAL Y
METODOLOGÍAS PEDAGÓGICAS
CONTEMPORÁNEAS: EXPERIENCIAS EN
INVESTIGACIÓN PROYECTUAL
1
PROCESOS DE DISEÑO EXPERIMENTAL Y METODOLOGÍAS
PEDAGÓGICAS CONTEMPORÁNEAS: EXPERIENCIAS EN
INVESTIGACIÓN PROYECTUAL
Artículo sobre la experiencia proyectual realizada en el marco de la Pasantía llevada a cabo entre los meses de abril y julio
de 2013, en la Unidad de Arquitectura Paramétrica del Centro POIESIS de Investigación Proyectual (Director: Dr. Arq. Jorge
Sarquis) de la FADU-UBA, bajo la l ínea de investigación “Dispositivos sensibles en procesos proyectuales complejos”
(Director: Mg. Arq. Federico Eliaschev). Este artículo intenta reunir algunas de las precisiones personales sobre cuestiones
teóricas, ideológicas y metodológicas resultantes de dicha experiencia, utilizando como excusa el material proyectual
personal presentado como cierre de la pasantía, disponible parcialmente en http://parametrics.wix.com/uapp#!2013/c1txh
2
“DE AHORA EN MÁS USTEDES FORMAN PARTE DE UNA INVESTIGACIÓN, Y SU OBJETIVO ES PRODUCIR VOLUMEN DE CONOCIMIENTO QUE LA FUNDAMENTE. ACÁ, EN LA UAP, SOMOS
SOBREPRODUCTIVOS, Y PRETENDEMOS LO MISMO DE USTEDES. ESTA EXPERIENCIA NOS SIRVE TANTO A NOSOTROS COMO A USTEDES”.
ARQ. SANTI AGO MI RET, CLASE I NAUGURAL DE LA PASANTÍ A DE NI VEL 1 , ABRI L DE 2013
3
PRECISIONES SOBRE LA ACTIVIDAD A REALIZAR
OBJETIVOS E INSTANCIAS DE TRABAJO
La pasantía tiene como objetivo la producción de material innovador que forme la base material para la investigación antes
mencionada, a cargo del director previamente mencionado. Para ello, se divide a los pasantes en dos niveles: el primero
está destinado a aquellos estudiantes de grado y jóvenes arquitectos que no posean conocimiento en el uso de
herramientas de diseño paramétrico (caso que me compete personalmente), mientras que el segundo está orientado a
aquellos individuos que sí hayan adquirido dichos conocimientos; son ex pasantes del primer nivel.
El objetivo a cumplir por los pasantes de Nivel 1 fue generar prototipos de unidades habitativas1
de orden experimental,
para ahondar en la problemática del habitar por medio de herramientas de proyectación paramétrica y metodologías
diagramático-sistémicas.
Para esto, se enseñaron las estrategias básicas de apropiación del software pertinente (modelador Rhinoceros y su
aplicación Grasshopper), y por medio de ejercicios prácticos -teóricos se buscó innovar en los modos de habitar.
Se procedió por medios diagramáticos -sistémicos en busca de la consolidación de un “camino desde”2 a través de la
utilización de herramientas digitales que permitieran medir y vislumbrar nuevos modos de pensar los modos de habitar.
Para esto, se buscó cierto grado de abstracción a través de la reducción de variables del real en pos de generar caminos
proyectuales inéditos.
La actividad se divide en tres etapas divididas por instancias de evaluación de la producción realizada. Dichas etapas
consisten en lo siguiente:
ETAPA 1
Instrucción de las herramientas básicas (Rhinoceros + Grasshopper3)
Reconocer dispositivos del habitar en plantas de Arquitectura
Reconocer actividades encadenadas (dormir, asearse, comer, etc.)
Aislar los dispositivos4 identificados
Crear ficciones de usuarios y sus modos de habitar
Componer y modificar los dispositivos disponibles en función de los usuarios ficcionales para generar
antidispositivos5.
1 Las Unidades Habitativas son los tipos de agrupación o establecimiento de vínculos relacionales para convivir que tienen los individuos de diversas
generaciones, de forma cotidiana o esporádica.
2 Concepto adjudicado a Massimo Cacciari. Implica una metodología proyectual basada en el relevamiento, análisis y procesamiento de dichos datos
para posteriormente dar una respuesta proyectual, no prefigurada, sino construida de la forma más consciente, sistémica y sistemáticamente posible.
3 Grasshopper es una aplicación para Rhinoceros para Parametrización de desarrollos morfológicos. Produce y modifica elementos geométricos
euclidianos y no euclidianos en base a parámetros definidos por el proyectista y las operaciones que sean perti nentes a realizar en base a los objetivos proyectuales pertinentes. Su estructura está basada en metodologías de cálculo algebraico complejo, y su script está en código binario. Posee una interfaz muy amigable, apta para que pueda ser usado por cualquier persona, sin necesidad de poseer conocimientos sobre matemática o programación. 4 En términos de Michel Foucault, un dispositivo es una forma física o subjetiva, discursiva o no, que se hacen prácticas por el pasaje de los individuos a
través de ellos. Estos los constituyen inscribiendo en ellos modos y formas de ser, cristalizados en un conjunto de saberes, prácticas e instituc iones cuyo fin es administrar, gobernar, controlar y dar sentido que se supone útil a los comportamientos, gestos y pensamientos de los individuos.
4
En simultáneo a la realización de las actividades propuestas para esta etapa, se fue instruyendo a los pasantes en el uso de
las herramientas digitales mencionadas. Estas debían ser el medio con los cuales los productos generados fueran
visualizados.
ETAPA 2
Reevaluación de la etapa previa a partir del uso de herramientas diagramático-paramétricas.
Relectura de los modos de habitar
Afec tación de antidispositivos en base a las ficciones reevaluadas, sea por catálogos6 o por proliferación de
superficies afectables por catálogos.
Configuración de una nueva Unidad Habitativa (UH)
Se alentó a la experimentación en dicha etapa.
ETAPA 3
Ajuste tectónico-Habitativo de la UH realizada
Puesta a prueba de la UH en distintos contextos.
Esta etapa tiene como fin la búsqueda de precisión y síntesis conceptual, propositiva y proyectual, con fines divulgativos.
Estos pasos son los explicitados en el Anexo. Al igual que en el desarrollo del Seminario, que tuvo en primera instancia lo
proyectual y posteriormente un acercamiento sobre el proceso de diseño, este Anexo puede ser leído tanto en primera
instancia como posterior a la lectura del artículo. Sin embargo, lo ideal sería establecer vínculos simultáneos entre el
contenido anexado y el escrito.
MARCO TEÓRICO, IDEOLÓGICO Y METODOLÓGICO
Dado que la UAP forma parte de una estructura mayor que es el Centro POIESIS, del cual comparte gran parte de su corpus
teórico, es fundamental para la comprensión de las metodologías proyectuales e investigativas llevada s a cabo en la
actividad, explicitar el enfoque del mencionado centro de investigación. Desde un acercamiento sintético hacia la
generalidad de estas teorías, se intentará hacer foco en lo específico del pensamiento de la UAP – en caso de que sea
posible encasillar su propuesta en relación a los cánones disciplinares tradicionales-.
Queda asentado que no hondaremos en las cuestiones históricas de ambos núcleos de investigación .motivos de su
creación, cronología, etc.-, debido a que no se considera relevante en relación a la temática que tiene como fin explayar
este artículo.
5 Un antidispositivo es una forma física o subjetiva, discursiva o no, que carece de significación preasignada por el individu o. El antidispositivo no
pertenece a la cultura ya que no está en una instancia en donde no ha sido validado por la sociedad, y sus características no fueron aún cristalizadas.
6 Un catálogo es un conjunto de entidades o tipos que poseen rasgos característicos, pero que poseen un ADN que los nuclea. En líneas de Jorge Sarquis,
hablaríamos de Cabezas de serie de las cuales se desprenden proyectos alternativos.
5
BREVE CONCEPTUALIZACIÓN SOBRE INVESTIGACIÓN PROYECTUAL
TEORÍA PROYECTUAL
El Centro POIESIS se dedica principalmente a la producción de conocimientos que surgen de los problemas que se
consideran irresueltos en el campo disciplinar, y que son prestos a indagar en el marco de la Investigación –no como
elemento, sino como rama de la disciplina, junto con la Formación y la Profesión-.
La Investigación se ubica en un meta nivel por sobre la producción física (la construcción), la proyectualidad y el debate
teórico específico de la disciplina; es el nivel de la práctica teórica, que tiene como objetivo conocer y entender, con fines
específicamente propositivos, cómo funcionan los sistemas y actores vinculados al campo de la arquitectura, cuáles son sus
Unidades de Análisis (proyectos tanto realizados como experimentales), las Variables a considerar y los Indicadores a
evaluar. Finalmente, los conocimientos que se espera obtener de dicho proc eder. Es fundamental comprender que la
condición de posibilidad de una Investigación Proyectual (de ahora en más, IP) es su especificidad del procedimiento
configurador – hoy, el proyecto-, y la condición de posibilidad del mismo es la comprensión, aprehensión y procesamiento
de la complejidad del real.
Pero esta comprensión no puede quedarse en una simple afirmación que por detrás esconda la falta del desarrollo teórico y
metodológico que se espera de una IP. Es preciso poseer algunos indicadores que actúen como indicios de que se está
frente a una IP auténtica o frente a otra cosa. Entonces, se procede a enumerar los aspectos determinantes de la misma:
A. Una concepción teórica explícita, que oriente la tarea hacia el cumplimiento del motivo inicial y explici te su
metodología, su técnica y los principios que poseen los procedimientos configuradores y sus lógicas proyectuales.
B. La necesidad de esclarecer los fines externos7 de la investigación de forma interdisciplinaria , como también de los
fines internos donde se acumulan todos los antecedentes y devenires abiertos de la disciplina. Estos fines también
pueden ser interpretados como la relación de requerimiento planteada por Guerrero. Esta relación le reclama al
artista el cumplimiento de cierto l ineamiento producto del marco histórico y sociocultural en el cual produce.
C. De la existencia de un cuerpo de proyecto que posee características individuales y subjetivas, y grupales, que
modifican dicha subjetividad para actuar en conjunto. Es preciso entender estas lógicas diferenciadas, en los
distintos roles y momentos de la configuración proyectual.
La teoría de la IP debería, de forma articulada, presentar el rol que debe cumplir el proyecto en la arquitectura y su
nexo entre ésta y la sociedad. Debe definir los elementos que lo componen en cada momento histórico, las relaciones
que entre ellos se juegan y las reglas que modelan los materiales históricos que trabaja.
Actualmente, un gran sector de la disciplina opera creyendo que no posee teoría, o que no es necesario tenerla. La idea
de que el hacer y el percibir son la fuente de producción y conocimiento es absolutamente ingenua, ya que están
7 Los fines externos son los anhelos, inquietudes, necesidades y objetivos que poseen los campos disciplinares y no disciplinar es ajenos al de la
arquitectura, pero que poseen una incidencia recíproca entre una y otra. Estas finalidades se dividen en “macro” (cuestiones genéricas y globales, como por ejemplo el sentido de hacer vivienda en bien público) y “micro” (poseen un acercamiento más específico al tema que explaya la IP de cada caso).
6
planteadas como si dichas actividades no tuvieran historia, ni categorías previas impuestas por la cultura que nos hace
y nos permite ver de una determinada manera. Paradójicamente, quien dice no tener teoría en realidad la tiene, sólo la
ignora, lo que da lugar a una producción inconsistente, que fácilmente puede caer en perversos discursos que no
pertenecen en lo más mínimo a nuestra realidad sociocultural ni disciplinar.
Sin teoría y su distancia, no es posible crecer, rever los errores, comprender las relaciones estructurales. La teoría –
sobre todo si es crítica, posicionada y propositiva - advierte de los elementos que están en juego, los modos del hacer y
prescribe ninguno, pero quita la inocencia de creer que haciendo la práctica estamos dejando la teoría de lado. (1)
La teoría de la IP establece las siguientes pautas (2):
A. Pretende generar conocimientos
B. Actúa sobre variables del asunto que se pretende proyectar. Su resultado no son sino parcialidades.
C. Deben protocolizarse o explicitarse sus puntos de partida, sus trayectos y sus finales.
D. Debe establecerse para su configuración una secuencia proyectual virtual, que no implica la l inealidad del de
su devenir.
E. Debe entender al proyecto según la caracterización expuesta por Crespi: como una Mediación Simbólica
Normativa. Esta está basada en el proceso psicológico de sublimación, que perpetúa la emergencia del deseo
que motoriza las acciones humanas que hacen lazo social; pero a nivel social, la MSN genera la ilusión de dar
cuenta de la totalidad, pero al faltar, genera la misma angustia que sólo desmonta la obra de arte.
F. Debe estar basada en procesos poiéticos, que valoran el proceso constructivo del proyecto como principio
teórico de construcción de la forma, en oposición de la idea de creación artística por inspiración.
METODOLOGÍA PROYECTUAL
El germen del centro POIESIS se remonta a las primeras investigaciones realizadas por el Dr. Arq. Jorge Sarquis respecto a la
creatividad en arquitectura desde un abordaje psicológico, conjuntamente con Adamson y Martinez Bouquet. Pasando por
el coloquio “Creatividad, Arquitectura + Interdisciplina ” (3), se l lega a la publicación más paradigmática sobre estas
investigaciones aplicadas a la IP, l lamada “La creatividad: vía regia de la Investigación Proyectual” (4).
La creatividad en IP posee un carácter polisémico, producto de la conjunción de distintas definiciones y metodologías que
le adjudica cada uno de los campos disciplinares que la reivindican y estudian. En el campo de la psicología y la
psicopedagogía, las investigaciones llevadas a cabo revelan que el acto creativo en la proyectualidad posee una serie de
pasos u operaciones de carácter recursivo y cíclico llamados “momento propositivo” y “momento reflexivo”. En el primero
caben las apreciaciones que sobre la creación en cualquier campo se puedan hacer. Es altamente subjetivo, indeterminado
e inconsciente. El segundo se encarga de criticar lo reali zado, prepara y condiciona el operar propositivo i nmediato
posterior, redireccionándolo.
Este proceso es constante y no puede ser desglosado. Sus átomos (proposición-reflexión) se dan en medidas de tiempo
inabarcablemente pequeñas, por lo que es considerada un continuum indivisible.
Este movimiento está imbricado en una estructura metodológica virtual dividida en ciclos:
A. Ciclo de antecedentes: El mismo corresponde a la explicitación de la posesión de una teoría arquitectónica, como
también la comprensión de la existencia de la arquitectura como historia disciplinar e inserta en la cultura, desde
la cual debe partir, derivar y formar. En este momento se realiza la pregunta por el sentido del tema a resolver,
que vincula los campos del saber directamente con l a sociedad.
7
B. Ciclo pre-proyectual: Corresponde a la búsqueda de información para pasar sustentar una teoría de proyecto que
dé lugar a la proyectación de los Programas Complejos y a la conceptualización del medio o soporte de la obra.
C. Ciclo proyectual: En este se encuentran en juego una serie de momentos propositivos y receptivos que configuran
y procesan los datos de los ciclos previos. Estos son :
Momento proyectual de Programas Complejos: Se realiza la pregunta por el sentido y los relevamientos
sociológicos-psicológicos pertinentes para develar las finalidades tanto internas como externas. Aquí
aparece un actor conocido como “pragmático bilingüe”, que habla la lengua de la disciplina y la externa a
ella. A su vez, en esta etapa intervienen especialistas de otras ramas, principalmente las humanas, que
proveen de elementos específicos con el fin de que el arquitecto dé sentido a los conocimientos
aportados por dichos sujetos.
Momento lúdico: Trabaja con las hipótesis recibidas o producidas, generando ideas que den respuesta al
problema en cuestión. Este es una instancia propositiva y optimista, de carácter sintético y que pretende
ser libre de prejuicios y convenciones. En este momento se procede a través del juego, con el fin de
realizar propuestas experimentales innovadoras, arriesgadas.
Momento crítico-evaluativo: Analiza, evalúa y critica los productos del momento lúdico para ponerlos a
prueba, redireccionarlos, descartarlos o aceptarlos. Se basa en reglas, parámetros, leyes, y otras
características de pensamiento racional. Este momento en realidad está presente en todo el transcurso
del acto proyectual y posterior a él con la evaluación por parte de la sociedad del producto construido. Su
presencia puede ser positiva – en el caso de que la crítica realizada sea productiva- o negativa – en caso
de que se realice prematuramente y con intenciones destructivas; hipercriticismo-.
Momento formalizador: Desde este lugar se conjugan definitivamente finalidades externas e internas
mediante principios constructivos objetivos y subjetivos, pertenecientes a los momentos previos y las
conclusiones o datos extraídos de los mismos. Se desarrolla la idea proyectual seleccionada, con los
actores correspondientes y las características de los autores. A medida que se avanza en esta instancia
hacia la configuración proyectual, los futuros usuarios u otro actor pertinente evalúan y modifican los
progresos periódicamente.
Momento de documentación proyectual: En esta instancia el proyecto ha pasado por el filtro evaluativo
de las finalidades externas, lo que da lugar a la concreción física del proyecto y su posterior evaluación por
parte de la disciplina y la sociedad. Posteriormente, los datos que se extraen del uso de ese nuevo
elemento del real son introducidos a la IP para validar o no las hipótesis correspondientes, y explicitar los
conocimientos producidos.
D. Ciclo de concreción: Implica la documentación, construcción, uso y recepción de la obra por parte de la disciplina,
la cultura y la sociedad.
Es en los momentos previos al de documentación, y principalmente en el momento lúdico, en donde la creatividad debe ser
explosiva.
PONIENDO EL FOCO EN LA UAP
La UAP comparte muchos de los códigos de la teoría y la metodología de la IP genérica. Sin embargo, posee características
que la hacen única: Como su denominación lo indica, toda la producción gira en torno a las herramientas digitales y su
incidencia en el campo disciplinar y extra disciplinar, englobando potencialidades, limitaciones e inquietudes. Pero no sólo
esta rama de investigación se dedica al conocimiento del medio en sí, sino que este es en realidad un modo de pensar, que
abarca desde la teoría arquitectónica hasta la práctica. En toda acción llevada a cabo en la UAP, se prioriza y se celebra el
8
pensamiento y accionar sistémico, complejo. Las herramientas digitales utilizadas actúan de forma compleja, en base al
cálculo algebraico. El diagrama, elemento gráfico sintetizador, es lenguaje de símbolos rico en información e intención. Las
metodologías pedagógicas no son reductivistas, sino diversas, estratégicas, tendientes a promover la diferenciación y la
originalidad. Todo está pensado en términos de procesos, y no en resultados –recién ayer, ya pasado un mes del fin de la
pasantía, me di cuenta de que no hubo calificación hacia el proyecto presentado, por lo menos no una numérica que coarte
el deseo de seguir investigando y mejorando mi producción-. La UAP propone y no se contradice.
En este contexto, se procedió a confeccionar, a partir de los textos brindados por los coordinadores de la pasantía y por
indagaciones personales, un marco teórico, ideológico y metodológico que actuara como terreno fértil y de sustento para la
producción arquitectónica llevada a cabo durante la pasantía. Dicha conceptualización se llevó a cabo a través de los textos
brindados por los coordinadores de la pasantía, como también de los datos recopilados y las posturas propias de quien
escribe.
En relación a la investigación realizada, se apreciará claramente cómo cada uno de los ítems ha incidido en el proceso
proyectual; las posibilidades que brinda la herramienta y cómo ha sido utilizada, las anotaciones realizadas, las operaciones ,
etc. La comprobación de que las metodologías pedagógicas que se llevan a cabo en la UAP producen un nivel de pasantes
excelentes, con proyectos completamente disimiles entre sí e igual de válidos, es apreciable en la página del centro de
investigación, que será facil itada posteriormente.
La no literalidad y la explicitación de qué dio lugar a qué es buscada, para que estos pensamientos que vienen a
continuación tengan la suficiente independencia como para ser leídos sin necesidad de recurrir al proyecto de pasantía,
como para poder hacerlo, pero sin intención de imponer interpretaciones ni asociaciones que priven al lector de su
capacidad de especular y hacerse preguntas que le generen nuevas vías de conocimiento.
SOBRE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO: LA I MPORTANCI A DEL PENSAMI ENTO CI ENTI FI CISTA Y CREATI VO EN ARQUI TECTURA
El conocimiento en arqui tectura se genera a partir de sedimentación. El método de “prueba y error”, la idea de que esta
disciplina es exclusivamente subjetiva y por ende no-probable, dio y da lugar a enormes fracasos tanto teóricos como
proyectuales: citemos los grandes conjuntos habitacionales creados en la década de 1970 en nuestro país, los estragos
sociales producto del zoning. Actualmente y para sorpresa de todos –más que nada para quienes sufren y habitan estos
fracasos disciplinares- seguimos viendo cómo se repiten recetas y resoluciones que se sabe son deficientes ¿O nadie vio
miles de viviendas iguales, en lugares aislados, desperdigadas a lo largo y ancho del país?
Lo sedimentario es el flagelo del conocimiento disciplinar. Es necesario con urgencia que en todas las insta ncias de la misma
–a saber, formación, profesión e investigación- se creen mecanismos para producir, validar, probar y divulgar el
conocimiento generado.
Puntualmente, en el caso de la instancia formativa, es sumamente ingenuo, perverso e injusto pensar qu e la producción de
los alumnos no cuadra como conocimiento disciplinar. Las relaciones jerárquicas que se establecen entre alumno y docente
dan lugar a que por un lado, el primero no considere que su producción es útil y necesaria para el avance de la disc iplina, y
por otro, el segundo menosprecia el potencial de dicha producción en términos cognoscitivos. Sin embargo, en general,
ambas partes ignoran la importancia de la producción intelectual y proyectual más allá de lo pedagógico -curricular, como
también los mecanismos plausibles para hacer que ese conocimiento pueda ser util izado.
9
Es en el marco de la creación de mecanismos de generación de conocimiento falsable en la cual esta mini -pseudo-tesis se
implanta, con el fin de proponer y ser prueba de lo siguiente:
La importancia de la explicitación de las metodologías, pasos, operaciones, posturas, datos, y toda información que
haya sido relevante en la instancia del proceso proyectual.
Lo fundamental que es para el avance –distinto al desplazamiento que lleva históricamente la arquitectura,
exceptuando su rama específicamente investigativa - de la disciplina la supresión del imaginario del genio creador,
del profesional/estudiante intuitivo incapaz de falsar ni su proceso ni su producto y del posterior reempl azo por el
profesional/estudiante crítico, cientificista y con capacidad de argumentar sus posturas, su ideología y su
producción arquitectónica.
La importancia que tiene para el estudiante la incorporación de metodologías proyectuales orientadas a la
producción de conocimiento, ya que estas lo forman como sujeto crítico, productivo, pensante y socialmente
activo y útil.
La importancia que tiene para el aparato pedagógico la implementación de metodologías de enseñanza que
propongan un acercamiento vinculado a la investigación proyectual, ya que es responsabilidad del cuerpo docente
no imponer ni impartir conocimiento, sino generar las condiciones de posibilidad para que se genere conocimiento
disciplinar renovador –producto de la crítica propositiva de los conocimientos ya validados en la academia- o
innovador – inédito-
La relevancia que tiene el carácter dialéctico, falsable y argumentativo del desarrollo teórico en el
desmantelamiento del aparato de educación jerárquica, en donde se cree que el docente pos ee más conocimiento
que el alumno y que tiene derecho a imponer su hipotética autoridad, usarla y abusar de ella. El pensamiento
científico podría ser una manera en la cual ambas partes estén de igual a igual, sin relaciones jerárquicas, en donde
los argumentos de autoridad son aplastados por el rigor teórico propositivo.
Ha de quedar claro que no se propone un sistema rígido, lineal y cerrado, sino que la propuesta va orientada a intentar
lograr desde la formación el desarrollo del pensamiento sistémico. En este desarrollo, es sumamente importante ayudar al
estudiante a identificar las instancias presentes en el ciclo de aprendizaje, como también los puntos del mismo en los cuales
posee aptitudes o flaquezas.
Dicho ciclo se basa en un sistema recursivo que consiste en cuatro puntos interconectados, que no poseen necesariamente
un punto de partida. Estos ciclos son el hacedor (del hacer, movilizarse, indagar), el reflexivo (evaluativo y crítico), el teórico
(de las conclusiones) y el pragmático (planificación). Si el estudiante es capacitado para comprender qué actividad realizará
y con qué fines, como también cuál será la forma en la cual será evaluado, el proceso pedagógico será aún más explícito; la
indefinición no es sinónimo de libertad –es precio no confundir libertad con libertinaje-, sino que carga al estudiante con
situaciones potencialmente traumáticas, que derivan en metodologías de prueba y error, debido a que no le han explicitado
fehacientemente qué se espera de él.
A su vez, es importante señalar que el entendimiento de cómo es el proceso de aprendizaje de los estudiantes impacta en
cómo los docentes diseñan actividades pedagógicas que tengan como fin desarrollar las cualidades cognoscitivas y la
capacidad de imbricación con estas de las actividades de aprendizaje por parte del estudiante. Los docentes efectivos
buscan mejorar la experiencia pedagógica del estudiante a partir de integrar la actividad a realizar con el contenido teórico
de la misma.
LA AUSENCIA DE FUTURO: PEDAGOGÍA PARA FUTUROS DESEMPLEADOS VS. PEDAGOGÍA PARA FUTUROS
ARQUITECTOS
10
La mediocridad pedagógica se ha expandido como un virus tanto en la curricula académica de nuestra Institución (la FAU)
como en gran parte del cuerpo docente y del alumnado. Esto se debe a la patética visión y la subestimación que existe por
parte de los docentes con respecto a las potencialidades de los estudiantes. Movidos por las corrientes negativas, se
aferran a discursos pertenecientes a grupos de poder que nada tienen que hacer en nuestra institución, como es el caso del
diseño de actividades y planes de estudios diseñados para despachar individuos con título de arquitecto que sean
funcionales al sistema inmobiliario y sus metodologías.
Está en el imaginario colectivo de que los estudiantes de nuestra institución están destinados a fracasar como
profesionales, y esto es completamente posible gracias a que muchos docentes proyectan sobre los alumnos sus propias
frustraciones y, consciente o inconscientemente, sus metodologías pedagógicas son desalentadoras y magras, lo que deriva
en un estudiante desmotivado y con pocas herramientas para afrontar el futuro.
Es completamente inaceptable esta visión pesimista sobre el alumno y sus capacidades, como también lo es el hecho de
que nuestra institución siga reproduciendo cánones ya expirados. Es incomprensible cómo una institución educativa se
enorgullece en retrotraerse y no apuntar hacia estándares de excelencia, de vanguardia y de producción de conocimiento
profundo. Claramente, esta facultad se está convirtiendo en un espacio educativo: la educación es el mecanismo de
homogeneización y reproducción de los valores del poder hegemónico, que tiene como fin eliminar de raíz el pensamiento
crítico y disidente.
De todas maneras, es necesario no cargar todas las responsabilidades sobre el cuerpo docente, ya que en muchos casos,
buenos pedagogos forman parte de una estructura perversa y mediocre, que limita las aptitudes docentes y castra
simbólicamente cualquier iniciativa de mejoramiento de la propuesta pedagógica a través de ejercicios que el mismo
afectado considere válidos. En ese sentido, estaríamos hablando de una relaci ón de abuso de poder al igual que sucede
desde los docentes a los alumnos, salvo que en un escalafón distinto en donde están en juego las relaciones de opresión
por parte de jefes de trabajos prácticos y titulares sobre los docentes. No es casual, ni ingenuo, que justamente estas
relaciones estén organizadas de forma piramidal, incluso ya pasadas décadas de la apertura de la FAU-UNLP, de probadas
en otras instituciones organizaciones horizontales de pedagogía, arrastrando en pleno siglo XXI trazas de pedagogía al estilo
Beaux Arts.
Volviendo al tema de las responsabilidades, y puntualmente a aquellas que le competen a los alumnos , es justo precisar la
siguiente información: más que lo que nos hacen ser, somos lo que nos dejamos ser. Esto significa que, siendo que “el yo”
está más constituido e influenciado por “el otro” que por “el yo” mismo, esta incursión de discursos ajenos a lo propio, que
son internalizados de distintas formas y con distintas consecuencias, tiene potenciales efectos tanto positivos como
negativos. Pero claro: no es posible operar sin una personalidad definida, sin una identidad definida. Si sucede, es porque a
través de uno se están fi ltrando discursos ajenos que util izan individuos como medio ejecutante.
Entonces en este punto s í, el estudiante carga con la responsabilidad de ser suficientemente capaz como para defender su
producción, en la cual se juega también su personalidad y su persona. Y en este punto es válido traer a discusión el por qué
sucede que, con tanta ligereza, unos pobres estudiantes que no pueden valerse por sí mismos son masacrados por
docentes que los llenan de frustraciones y de información innecesaria: porque jamás les enseñaron otra forma que no sea
depender de una figura de poder que lo direcciones, eduque y controle. Esto es clave y sintomático de nuestras
metodologías pedagógicas, en todas las instancias formativas: la ausencia de herramientas – o el encajonamiento de- que
tengan como fin que el estudiante pueda formarse como ser autónomo –no autómata, sino consciente, critico, reflexivo y
propositivo de su medio- e independiente, con las cuales personalidades únicas y bien plantadas puedan formar parte de la
sociedad de forma significativa, proponiendo con la vista en el futuro.
Nuestra propia actividad –el diseño- paradójicamente ha colaborado con la idea de que no es necesario lidiar con el futuro.
Este fenómeno se explica por dos motivos: el diseño está fundado en el proyecto, y el mismo es, a final de cuentas, una
11
predicción, una anticipación. Esto implica que independientemente de la concepción de futuro que se tenga, siempre se
estará pensando en un futuro, porque el mismo hecho de lidiar con el presente –proyectar- es l idiar con el futuro.
Los saltos cualitativos de velocidades extremas que se suceden en la sociedad contemporánea potencian esta situación,
dejando un sabor a presente eterno, l íquido. El futuro en este contexto se ve incierto, y por la supuesta incapacidad de
predicción, no se asigna ningún valor a justamente verificar si esa afirmación es cierta o no.
Entonces claro: el problema no reside en si debemos pensar en el futuro o no, sino en cuán rigurosos tenemos que ser al
hacerlo. El modo de prepararse para el futuro, podría residir en rever y criticar el conocimiento aprendido no para
reproducirlo, sino para generar conocimientos de vanguardia, avanzados, que estén justo a tiempo en el devenir histórico,
es decir, entendiendo que el conocimiento disciplinar se desplaza más lentamente que la realidad, es preciso ac hicar esa
brecha, y en el mejor de los casos superarla.
Una de las ironías más tristes de nuestra formación es que nuestra institución prepara alumnos para vivir en un tiempo que
no existe, concentrando sus estudios sobre temas que ya han dejado de existir , de ser vigentes. Los supuestos temas de
vanguardia como la arquitectura bioclimática u otras cuestiones sobre “avances técnicos”, como también la repetición
hasta el cansancio de referentes arquitectónicos ya caducos, sólo reproducen el conocimiento hasta hoy adquirido, pero no
son disparadores potentes para pensar en el futuro. Esto se podría lograr a través de darle mayor importancia a las
cuestiones sin resolver de la disciplina y fuera de ella, el análisis de las nuevas realidades socioculturales y ec onómicas, pero
no con fines arqueológicos, sino para transformar la realidad a través de la propuesta.
El problema no es que sea imposible predecir el futuro: el problema es no conocer los elementos que modifican el futuro y
los mecanismos que los desencadenan, sus interrelaciones, sus fuentes. Se debería poner énfasis no sobre lo que existe,
sino sobre lo que existirá, no objetualmente, no puntualmente, sino sistémicamente, estructuralmente. Esto implica
enseñar cómo pensar, cómo aprender y cómo lidiar con los conocimientos procesados no para poseer mayor volumen de
información, sino para procesarlo creativamente, porque los contenidos del presente son muy volátiles como para que sea
preciso perpetuarlos cristalizadamente en el tiempo.
Una propuesta pedagógica actualizada debería:
Producir arquitectos flexibles que se adapten a un mundo volátil, fluctuante, de actividades inciertas.
Enfatizar el uso de principios reguladores y metodologías de administración del tiempo y el conocimiento que
permitan la adaptación de los modelos proyectuales y de pensamiento: no enseñar conocimientos digeridos, sino
enseñar cómo modificarlos y evaluarlos.
Enseñar el conocimiento necesario para obtener el conocimiento que se necesita, esto es, enseñar a aprender.
Incrementar la interdisciplinariedad y la articulación con otros campos del saber, especialistas, actores sociales,
etc.
Integrar y abrazar las tecnologías digitales de lleno.
Tender a la diversidad, la diferenciación, promoverla y celebrarla. Esta es buena porque no sólo expande la
cantidad de opciones disponibles a individuos y comunidades, sino que extiende nuestra habilidad de adaptación,
ya que se está constantemente evaluando y redefiniendo el sujeto y la comunidad misma.
Abrazar los procesos de hibridación cultural, mestizaje, viralización, y metodologías que superen la instancia
netamente curricular para generar relaciones humanas profundas que se perpetúen fuera del marco académico.
Se debe comprender que estamos en un mundo de constante cambio. Incluso las cosas que se creen inmodificables, como
el pasado, están constantemente siendo revisadas, reinterpretadas , basándose en los nuevos descubrimientos. Este mundo
12
claramente demanda una actitud responsiva, adaptable y que esté capacitada para lidiar con la complejidad de la sociedad
contemporánea y su realidad específica.
LA CREATIVIDAD COMO MEDIO, FIN, Y FUNDAMENTO DEL SER HUMANO: INCIDENCIA EN LA
PEDAGOGÍA
La relación pedagógica directiva impide el acto creador. El pasaje de quien sabe a quien no sabe, coloca al estudiante en
posición pasiva. El docente, al ocupar el tiempo y la cabeza del estudiante en adquirir información, adormece la capacidad
creadora. Esto establece modelos a repetir, que no brindan preguntas a responder que deriven en disparadores para crear.
Y claro: la universidad es el lugar para aprender, no el lugar para enseñar. Para eso está la escuela, que es el dispositivo que
existe para reprimir la creatividad.
El poder de poder crear es el estímulo para crear. Si ignoramos esto, prevalecerá siempre el mito de la “vocación”, del genio
iluminado, de que algunos son creativos y otros no. Y ha de quedar claro que para vivir es imperativo crear: la creatividad
más asombrosa está en los lugares más marginales, en los asentamientos precarios, en el hábitat de la pobreza, en lo que la
gente ignora y segrega. El vulnerable aprovecha todas sus herramientas y los recursos que posee para vivir. Es creativo:
hace de residuos hogar, hace de bolsas lo que otros no pueden hacer con todo el capital disponible, todas las posibilidades
a sus manos.
Paulo Freire, autor de “Pedagogía del Oprimido” (5), nos dice que los alumnos no aprenden porque no tienen estímulo;
cada pregunta que el profesor hace, el mismo ya tiene la respuesta, porque el profesor sólo hace preguntas sobre aquello
que él sabe. El alumno sabe esto, por lo tanto no precisa pensar (crear respuestas a estímulo). Repite aquello que al le fue
dicho que es la respuesta. Es un juego de cartas marcadas para ambos.
Hay un modelo de enseñanza en esta carrera que dice que el ingresante a la facultad tiene que olvidar toda su imagen
anterior acerca de la disciplina. Debe renunciar a su memoria, a su identidad, para formar parte de este nuevo círculo
“profesional”. Esto tiene dos valores: esa persona deja de pertenecer a la clase en la cual se había originado y pasa a
representar los intereses de la institución, y en este acto, renuncia a su personalidad anterior. Y claro: no es ajeno este
famoso “divorcio” entre las facultades de arquitectura y la sociedad, si cada ingresante pasa por un proceso de
descerebración, donde se borran sus imágenes sociales anteriores, y se espera de él que contenga de ahora en más
solamente las imágenes y conceptos arquitectónicos esperados por la disciplina.
Quienes hoy llevan a cabo esta macabra operación, ignoran que el principal elemento generador de ideas es la memoria.
Esta provee de un catálogo más o menos amplio de soluciones, que poseen aspectos individuales y colectivos. La
pertenencia a esa memoria colectiva garantiza que si uno está utilizando realmente datos que pertenecen a una memoria
compartida por un grupo social, por una sociedad, en definitiva el producto que uno va a proponer, va a s er aceptado por
esa sociedad, y va a formar parte de esa cultura. Es preci so entonces, favorecer en el proceso creativo la revalorización de
lo conocido, lo propio, y relegar lo instrumental.
Cuando un alumno recuerda algo, está recordando el mundo entero, y cuando propone algo, está proponiendo una visión
del mundo. Este es un acercamiento psicopedagógico, sociológico. Este, a mi parecer, es el acercamiento más válido: el
humano.
Esa memoria presente en el estudiante no está cerrada, sino que ésta en constante mutación, como antes se mencionaba
cuando se hacía referencia al futuro. Al contrario, es abierta, posee bordes irregulares en donde agarrarse y reinterpretar,
recrear, reconceptualizar. Lo recordado nunca es fiel a lo sucedido, y esto es un potencial disparador para imaginar.
13
Las ideas surgen al ser estimulada la imaginación. Se sabe que esta es un proceso psíquico por el cual, utilizando los datos
que nos proporciona la memoria y ordenándolos en un nuevo enfoque, se puede elaborar una síntesis nuev a y original.
Toda creación es una transgresión porque nunca se crea del vacío sino de algo ya existente que hay que cambiar, es decir,
siguiendo a Lev Vygotsky, destruir para modificar y reconstruir algo nuevo, distinto de aquello de donde se partió. La
creación es la derrota de lo habitual por lo original, es un escape de lo convencional.
SOBRE LA CONCEPCIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y LA METODOLOGÍA PROYECTUAL: UN ACERCAMIENTO VARIABILÍSTICO, COMPLEJO, SISTÉMICO Y SISTEMÁTICO.
En nuestro medio –a saber, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata - se viene
arrastrando desde los comienzos de esta institución – incluso, desde fines del s. XIX- la metodología proyectual basada en
sistemas generativos simplistas –distinto al concepto de simple- y reductivistas –distinto al concepto de sintético-, más
conocidos como “idea de partido” o su tan popular conjunción pseudo -libertaria de “partido + sistema”, muy en boga en los
años 60 y 70 (6), aplicada en la curricula e impartida como única posibilidad de proyecto a los estudiantes. Esta metodología
está inmersa en la noción tradicional de sistema arquitectónico, de corte reductivo y positivista, que se funda en
organizaciones jerárquicas preestablecidas que devienen integradamente en un fin; la “idea” es justamente esta meta, a la
cual todo subsistema participante y toda variable actuante es subyugada y ajustada a una resolución fijada a priori: no se
diseña, se representa una prefiguración, se adaptan elementos a ella, y en esta prefiguración, se cae a su vez en la
representación, no en la presentación. Ejemplo: no se presenta la función, sino que se la representa-.
Paradójicamente, este sistema se caracteriza por ser no-sistémico debido a su invariabilidad interna, su objetualidad en lo
que respecta los componentes subsistémicos, la jerarquización subyugante y estructuralmente estática. Claramente
responder a un conservadurismo reactivo y débil – no al explicitado previamente-, que busca refugio en la solidificación
formal, renunciando a la vitalidad sistémica para procurarse un modo penoso y estéri lmente durable de estabilidad.
El uso de tipologías, configuraciones, metáforas literales y otros materiales históricos es una metodología débil de
solidificación sistémica, reforzado mediante el aprendizaje por repetición, que niega la existencia de la complejidad
proyectual.
La metodología proyectual de “idea de partido” no responde en absoluto a los actuales modos de habitar, mucho menos a
la complejidad del real, y sólo puede producir realidades escindidas. En términos de Cacciari, al hablar de metodologías
proyectuales basadas en sistemas tradicionales, se parte del “camino hacia” (materiales de proyecto atados a una
prefiguración), en diametral oposición a las metodologías basadas en sistemas complejos, diagramas, reglas, parámetros,
variables y condicionantes, que dan lugar al “camino desde”, es decir, que a partir de los materiales de proyecto recabados
se generan sistemas generativos de sistemas arquitectónicos, y no al revés.
Claro está que para formas de proceder reduccionistas, no hay lugar en la contemporaneidad. En líneas de Greg Lynn (7), en
su publicación de 1993 en Architectural Design, los arquitectos deben abrazar la ética de la movilidad”. Claro: Lynn está
fuertemente condicionado por las herramientas digitales basadas en el concepto de movilidad, puntualmente al de
animación. En la ética que propone, y que es aceptada para el marco teórico que se pretende formar, se plantea una
aproximación al proyecto en términos de estabilidad, que dicho arquitecto contrasta con el de estaticidad, considerado el
fin último del objeto arquitectónico contemporáneo aún a este tiempo.
La integración del sistema arquitectónico a los flujos temporales y la responsividad del mismo en pos de la estabilidad, pone
en jaque a la idea de que la arquitectura necesita ser estática para persistir:
14
La arquitectura estática se concibe cristalizada en el tiempo, mientras que la estable debe concebirse basándose en el
tiempo.
Trayendo a Peter Eisenman a colación, y basándome en su concepto de temporalidad, estaríamos diciendo, junto con lo
explicitado por Lynn, que hay otra alternativa a la atemporalidad eisenmaniana que nace de la arbitrariedad: la
atemporalidad por la perpetuación adaptativa. Si el surgimiento del objeto arquitectónico se debe al cumplimiento de la
función que este debe simular, es decir, a representar, y es esta operación la que temporaliza al objeto ¿dónde entra aquel
objeto que, motivo de su sobredeterminación ini cial, tiene la capacidad para perpetuarse en el tiempo a través de infinitos
fenotipos adaptables a las más variadas situaciones? Claro está que no entraría en una temporalización que nazca de la
representación de la función, sino que, parafraseando a Nietzsche, estaría más allá de la temporalidad y de la
atemporalidad. El sistema arquitectónico contemporáneo es, entonc es temporal por su capacidad de adaptación y
atemporal por el mismo motivo. Su responsividad, al no estar necesariamente programada para un fin específico, sino que
lo está para ser reprogramada para ser programada para potencialmente infinitas finalidades, convierte al sistema
arquitectónico en algo no-temporal.
Volviendo a tierra, y con el fin de clarificar esta noción proyectual es necesario explicitar qué es un sistema complejo, en
palabras de Ciro Najle (8).
Gregory Bateson realiza una comparativa entre un sistema complejo y un sistema vivo. Este puede ser descrito en términos
de variables interconectadas, de modo que para la variación de una de ellas produzca cambios en todas aquellas conectadas
a esta: todos los atributos del sistema complejo son interdependientes y mutuamente responsivos.
Este tipo de sistemas es capaz de recibir información, absorberla internamente y ejecutar fuerzas en su m edio ambiente
como respuesta. Claramente, este sistema no puede hallarse en equilibrio perpetuo, sino en equilibrio dinámico, en sintonía
con el real mismo. Posee estabilidad, no estaticidad.
El proyecto complejo es entonces sensible, dinámico, volátil y responsivo. Su conservadurismo reside no en la solidificación,
sino en la capacidad de mutación y afectación derivadas de la aprehensión de su medio. Su estructura no tiende a la
reductibilidad o al simplismo, sino a la complejidad y a la irreductibilidad. Su estabilidad se expl ica a partir de centenares de
pequeños gestos interdependientes y transmutables, más que en la falsa estabilidad del elefante sobre un escarbadientes
que es el sistema proyectual en el cual se basa la “idea de partido”.
Es importante mencionar que al hablar de sistemas proyectuales, no estamos refiriéndonos a sistemas de objetos
arquitectónicos. En términos de Alexander (9), un sistema holístico no es un objeto, sino una manera de ver un objeto, un
fenómeno total que sólo puede ser entendido como producto de la interacción entre las partes.
Una diferencia crucial entre los sistemas proyectuales tradicionales y los complejos basados en herramientas de diseño
digital es su capacidad de pensar en la perpetua no-finalización del sistema arquitectónico. La idea de partido produce
objetos cerrados, ideales, que no poseen capacidad de mutación a posteriori, y por ende, imaginarlos en su futuro medio
de intervención sería ponerlos en crisis, lo que vislumbraría su falta de aptitud.
En cambio, el proyecto complejo está basado en herramientas de evaluación, que pasan al sistema arquitectónico por el
filtro de la performatividad. Esto implica un cambio trascendental en la concepción de proyecto: hoy se tiene la capacidad
de poner a prueba al sistema y predecir cómo será la relación entre su medio y este, en simulaciones virtuales. El proyecto,
ahora se juzga en términos darwinianos: considerando que los programas de diseño paramétrico que dan lugar a sistemas
arquitectónicos generativos, los objetos arquitectónicos resultantes entrarían en competencia por sobrevivir al medio. Su
aptitud es medida en función de las pruebas evaluativas llevadas a cabo, que los discriminan y establecen cuál es el más
apto y cual perece; la lógica de la evolución, “la supervivencia del más apto”.
15
Considerando la complejidad del caso que compete a esta actividad pedagógica, y entendiendo mí falta de conocimiento y
práctica en lo que respecta a sistemas variabilísticos complejos, y a pesar de que esta concepción de sistema proyectual fue
utilizada, la rigurosidad de la misma no estuvo a la altura de las circunstancias. En parte intencionalmente, no todas las
variables que pueden imaginarse válidas para proyectar fueron tenidas en cuenta conscientemente, por lo que el proceso
se reduce a algunas pocas variables, con el fin de introducirme en esta forma de proyectar paulatinamente. Estas l íneas
podrían entenderse como “propone tal cosa y hace tal otra”, y en parte es cierto, pero la propuesta es una meta a la cual
pretendo alcanzar tras sucesivas experiencias proyectuales de creciente complejidad, aplicando esta metodología.
Sin embargo, a continuación se aclara en breves puntos cuál es el ideal de proyectualidad que pretende tener quien escribe:
1. Especificación del propósito u objetivo del sistema en relación a las variables consideradas. Estas tienen como fin
proporcionar las reglas, parámetros y restricciones para la síntesis morfológica y su evaluación.
2. Elección, interrelación y puesta en valor de los materiales, entendiendo estos no como materialidad, sino bajo la
denominación que hace de ellos Alejandro Zaera -Polo.
3. Especificación de las reciprocidades establecidas entre el proceso de diseño y el medio, y entre el sistema
arquitectónico y el medio.
4. Explicitación del proceso de generación del sistema de sistemas generativos, es decir, la creación del metasistema
regulador.
5. Explicitación de las peculiaridades del sistema arquitectónico realizado –nótese que el resultado objetual en sí es
considerado, para el caso, irrelevante-.
6. Conclusiones sobre cada instancia mencionada en cada segmento de este informe: desde la percepción de la
metodología y el proceso proyectual, la actividad, el desarrollo de la misma, el producto, etc.
Nótese que en todos los puntos, y en las l íneas previas a la explicitación de ell os, el sistema y el proceso priman sobre los
componentes del mismo. Los únicos componentes válidos son las variables, los datos, los diagramas; no los objetos. El
objeto tampoco es ni medio ni fin, sino que el sistema lo es.
De hablar sobre las características del mismo, en una instancia evaluativa, deberían poder extraérsele las siguientes
cualidades:
Ser variabilístico, abierto, aprehensivo, mutante y transmutante.
Estar basado en códigos genéticos que permitan adaptarlo y perpetuarlo ante las variaciones del medio.
Debe poder someterse a constante evaluación en relación a las variables que lo generaron, pero que también le
dieron y le dan existencia.
Debe poder ser descrito en términos sistémicos, no en términos de su secreción física.
Debe estar basado en datos y operaciones probables, discutibles, falsables. La subjetividad poética es descartada,
el pensamiento metafórico literal, también.
SOBRE LAS HERRAMIENTAS GRÁFICAS PROYECTUALES : EL DI AGRAMA COMO SI NTETI ZADOR DE FORMA Y COMO ELEMENTO CI ENTI FI CISTA DE DESARROLLO HEURÍ STI CO
De las herramientas gráficas más utilizadas para la conceptualización de estructuras de pensamiento en términos de
lenguaje simbólico, el diagrama tiene un lugar trascendental, aunque poco valorado y utilizado en nuestro medio (F AU-
UNLP).
16
Siguiendo la l ínea de pensamiento subjetivista de las metodologías de proyecto en vigencia en nuestra Institución, las
herramientas gráficas se reducen principalmente a croquis y bocetos, es decir, figuraciones sensibles, imágenes tentadoras
y sugestivas de las cuales difícilmente se pueda escapar. Claro: el croquis en la instancia proyectual es síntesis de la forma,
pero posee en muchos casos un carácter prefigurador, que impide el desarrollo posterior del proyecto para nuevamente
desviar los materiales proyectuales hacia el cumplimiento de ese primer boc eto intuitivo. Toda variable a incorporar, ahora
está atada y subyugada a ese capricho.
Trágicamente para el alumno que niega dicha realidad, a medida que el proyecto adquiere complejidad, se da cuenta de
que su sistema arquitectónico –al igual que su sistema proyectual - es arena entre las manos; la inconsistencia del objeto y
su estructura conceptual da lugar a bloqueos creativos, resoluciones escindidas, cambios rotundos tras las correcciones
hechas por sus compañeros y su ayudante. Al final del día, sólo queda un engendro residual de la primera intuición: no es su
“idea” inicial, única e imbatible, sino algo “que quedó”.
En términos de sistematización del proceso proyectual, la metodología gráfica del croquis es, en la mayoría de los casos,
producto del pensamiento de “caja negra”: es muy difícil rastrear los pasos que dieron lugar a esa s íntesis gráfica, ya que su
origen es principalmente intuitivo e inconsciente: el texto está encriptado.
No hemos de negar que un croquis también sea un diagrama, ya que sintetiza en él información cognitiva en elementos
gráficos, pero en mayor o menor medi da éste tiende a la no-abstracción, característica esencial de los diagramas
conceptuales.
Queda entonces en evidencia la limitada utilidad que tienen los croquis tendientes al realismo en lo que respecta a la
falsabilidad y a la comunicación de los sistemas generadores de síntesis proyectual. Dicho esto, procedemos a caracterizar
las características de los diagramas util izados en este proceso proyectual específico.
Para el caso, se entiende al diagrama como una representación gráfica del pensamiento, útil para la resolución de
problemas y la comunicación. Van desde la representación a la construcción (no en sentido literal). El diagrama está
compuesto por símbolos y refiere a conceptos. Es abstractivo y propositivo; su lectura puede ser entendida como un t exto,
en una sintaxis no gramatical.
El diagrama explora, explica, demuestra y clarifica relaciones entre las partes y el todo, ilustra cómo funcionan las cosas o
como han de funcionar. Omite las representaciones en escala y el realismo pictórico; se apro xima al espacio a través de
formas indefinidas.
A diferencia del lenguaje gramatical que posee carácter secuencial, el lenguaje gráfico diagramático es simultáneo: todos
los símbolos y sus relaciones son consideradas al mismo tiempo. Son elementos que forman y a su vez forman parte de un
proceso de reduccionismo consciente, que clarifica una interpretación específica al excluir información irrelevante.
Un diagrama difícilmente se mantenga como un gráfico aislado, sino que generalmente se encuentra dentro de una
estructura narrativa; intentan formar parte de una red argumental.
En términos de Peter Eisenman (10) el diagrama es una nueva forma de escritura. Este actúa como una potencialidad
dinámica de proyectualidad autogenerativa: el diagrama sirve para crear más diagramas. Esto claramente derivaría en una
perpetua revisión de la forma resultante, l íquida en esencia, ya que su estado presente es más bien un residuo, una
cristalización de un proceso ilimitado. La capacidad de interconexión y de temporalidad produc to del proceso diagramático
mismo, convierte al diagrama en una herramienta de aprehensión procesual extremadamente potente. Las investigaciones
proyectuales realizadas por Eisenman con sus “Casas Numeradas”, que son tanto objetos arquitectónicos como diag ramas,
muestran justamente esta capacidad simultánea y progresiva de la proyectualidad diagramática.
17
En síntesis, se utilizará el diagrama como instrumento de resolución proyectual, con fines heurísticos, argumentativos,
falsables (criticable y auto-criticable) y pedagógicos, que nazcan de la síntesis de variables, reglas, parámetros y
restricciones, para generar síntesis morfológica. Estos diagramas formarán parte de un semiretículo de diagramas (11), con
el fin de aprehender e interrelacionar diagramas di símiles en una resolución proyectual holística. A su vez, cada diagrama
conducirá a nuevos diagramas, enriqueciendo las posibles propuestas proyectuales.
Es importante advertir que el proyecto no es una solidificación literal del diagrama: un diagrama emb ellecido no es un
proyecto, mucho menos un sistema arquitectónico. Es como un feto de 36 años, una potencialidad cristalizada, un
engendro que sucumbe existiendo.
El diagrama es sólo una síntesis de información, sólo cristalizada tras exhaustivos procesos de síntesis y significación. Es un
vehículo transitorio que prefigura el desarrollo de la complejidad proyectual. Los diagramas son vehículos para registrar el
proceso de lo que será, no de lo que es.
En l íneas de FOA (12), el potencial de los diagramas y de los medios informáticos no es la capacidad de producir mundos
virtuales, inmateriales, sino la posibilidad de sintetizar nuevos materiales y trabajar con ellos.
SOBRE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES APLICADAS AL DISEÑO Y SOBRE EL DISEÑO DIGITAL
Existen tres formas de utilizar las herramientas digitales en diseño: como medio, como fin, o como ambas
simultáneamente. Desde los albores de la digitalización, el diseño asistido por computadora ha funcionado no
necesariamente para resolver los problemas que arrojan los datos del real, sino más bien en una no-en-todos-los-casos
extensión de lo que el proyectista podría hacer. Los programas de dibujo en computadora no son más que la digitalización
de un proceso analógico, que no se niega que aceleren los proces os de solidificación y evaluación proyectual, pero que
claramente es una utilización por demás limitada y vacua de sentido en comparación con las capacidades innatas de la
computadora: la capacidad de cálculo algebraico complejo. Si utilizamos herramientas digitales para resolver cuestiones
que podríamos resolver mentalmente, en realidad no necesitamos util izar las
Otro suceso preocupante es el del proyectista que piensa sus diseños en función de la herramienta que quiere usar, y no de
la que precisa usar o la que puede potenciar su diseño (12). Esto es claramente una limitación a la creatividad proyectual,
como lo son también cualquier otro medio que restrinja las búsquedas proyectuales no por el medio en sí, sino por los fines
por los cuales se lo utiliza. Las reglas y escuadras permiten ciertas formas, como también cualquier programa de CAD. Hay
excelentes sistemas arquitectónicos realizados analógicamente como también los hay pésimos con herramientas de diseño
digital. El problema reside en usar como fin o usar como medio.
Imágenes suprarrealistas, formas sugerentes y atractivas hechas con herramientas de diseño generativo, fractales
luminosos, no son fines interesantes para quien desea realmente usar herramientas digitales como medio para potenciar
las aptitudes proyectuales. En la l ínea de la cualificación es donde se pretende trabajar para el caso.
En este proceso proyectual, se empeñó en util izar las herramientas digitales para aprehender, comprender y procesar las
complejidades características de un medi o líquido que, de otra forma, como individuo humano limitado, no podrían ser
consideradas.
La materia prima que alimenta a estas herramientas es la información, y esta es extraída de toda instancia de la realidad,
tangible o intangible, pero siempre inteligible. Esta información a su vez se sintetiza – no se esencializa, no se reduce, como
18
sucedería en la arquitectura clásica (considerando a los modernos de la primera mitad del S. XX), sino que se adopta, se
adapta, se procesa, se evalúa, se sintetiza y s e reevalúa.
Las herramientas digitales se utilizan para ayudar a descifrar las complejidades proyectuales, y a través de su utilización,
potenciar las características del proyecto, es decir, utilizarlas como medio y no como fin. Son, un marco teórico-
instrumental donde poder pensar y proyectar.
Este es un debate ya saldado hace décadas, por lo que no se ve la necesidad de seguir insistiendo en él, aunque en nuestra
Institución, por su marcada actitud conservadora, insiste en posponer la incorpo ración del cuerpo teórico de la
digitalización y la virtualidad.
CONCLUSIONES INCONCLUSAS
Patrik Schumacher, en La Autopoiesis de la Arquitectura (13), realiza una observación muy aguda respecto a la producción y
la lógica disciplinar. Por un lado, que existen dos realidades disciplinares: la comercial y la de vanguardia. Ambas existen de
forma autónoma, pero son interdependientes y recursivas. La vanguardia se encarga de cuestiones propias de la disciplina a
partir de ser irritada por otros sistemas de comunicación (economía, política, etc.), que son metabolizados y arrojados al
interior de la disciplina bajo la lógica del sistema de comunicación correspondiente a Arquitectura. La vanguardia actúa sólo
a partir de reducir la complejidad del real para expl otar y poner foco en variables escindidas, para potenciar y llevar al l ímite
ciertos puntos de la disciplina. La otra realidad disciplinar, la comercial, toma las innovaciones de la vanguardia, las llev a a
cabo y en el mejor de los casos las evalúa, con lo que el ciclo de producción disciplinar se renueva constantemente.
Como bien diría Sarquis, esto no implica que la Profesión –lo comercial- no produzca innovación, sino que no es su
objetivo, ya que su fin es responder a las necesidades de una sociedad compleja actual, inmediata. Es pragmática y busca la
seguridad. Existen, sin embargo, algunos estudios que median entre ambas realidades de la disciplina: MVRDV, OMA, FOA,
BIG, entre otros.
Ahora bien, esto implica dos cuestiones fundamentales: la forma en l a cual se introduce en nuestra disciplina la información
de los demás sistemas funcionales (política, economía, artes, ciencia, sociedad) es a través de la vanguardia. Esta opera a
través de la investigación pura o la investigación proyectual.
La otra cuestión es que en nuestro medio no existe –a excepción de la UAP y otros centros vinculados con la IP y las
herramientas de diseño asistido por computadora -, por un lado, la producción de arquitectura y conocimiento disciplinar de
vanguardia, no sólo en cuestiones ya tratadas por los investigadores del primer mundo, sino que tampoco se da en
cuestiones específicas de nuestra agenda, que es la de la realidad latinoamericana y específicamente de nuestro país,
Argentina. Por otro, no existen ni se indagan los mecanismos de articulación para que las innovaciones generadas en
investigación lleguen a la rama comercial de la producción arquitectónica. Podemos adjudicarlo a la cultura especulativa, a
la cultura del profesionalismo de "arquitectos que en realidad son malos maestros mayor de obras", entre otras cuestiones.
Entonces estamos en una encrucijada: si la producción arquitectónica comercial no es afectada por las innovaciones
disciplinares en el campo de la Investigación, que a su vez son afectadas por los otros sistemas funcionales de
comunicación, entonces los requerimientos de la sociedad y sus modificaciones no pueden ser solventadas por la
arquitectura, en las cuestiones que le deberían competer. Y claro, al suceder esto, es natural que nuestra actividad s e
devalúe al punto de que ya no sea necesario un arquitecto en la sociedad, y es completamente válida su desaparición,
siempre y cuando siga bajo la lógica que sigue desde hace ya muchos años.
Esto se combina con una cuestión que muchos ven negativa, porque en teoría minan la producción arquitectónica y limitan
las incumbencias del arquitecto: los asesores. Asesor bioclimático, asesor estructural, asesor de marketing, coolhunter,
asesor sociológico... es decir, gente de otras disciplinas que afectan en la producción arquitectónica. Y esto no sólo es
natural, sino que es necesario. Es que es importante entender que vivimos en una sociedad compleja y fragmentaria, que
tiende a la atomización tanto de sus sistemas funcionales de comunicación como a los subsistemas dentro de ellos;
ejemplo, el medico que es neurólogo, pero después hay uno que se especializa en lóbulo frontal y otro en lóbulo lateral, y
19
así hasta el absurdo. Esto es algo realmente posi tivo: la existencia de superespecialistas es un gran avance en la
comprensión de la complejidad de las cuestiones simples del real. Ahora bien, entendiendo que la especialización se da en
los demás sistemas funcionales de comunicación, es claro que debe suceder en nuestro sistema también, y actualmente
sucede: el arquitecto que construye, el que vende materiales de construcción, el que patenta un sistema constructivo, el
que investiga sobre vivienda social, el que gana concursos. Todos los sistemas funcionales de comunicación tienen puntos
de superposición, y todos sus subsistemas poseen solapamientos entre otros subsistemas del mismo sistema funcional, y
no de otro. Ningún sistema funcional irrita directamente a otro si no a través de la metabolización y posterior incorporación
bajo la lógica del sistema receptor.
Pero claro, la contrapartida de la hiperespecialización es el homo universalis, aquel que comprende holísticamente la
realidad. Ese individuo ya se extinguió hace rato, y jamás volverá. La intuición tiene límites claros, y no existe capacidad
humana que pueda comprender la realidad holísticamente; es demasiado compleja. Sin embargo, es necesario que exista,
ya que de otra forma, daremos respuestas escindidas y fragmentarias que serán inoperantes cua ndo sean puestas a prueba
en la realidad: arquitectura fallida.
Acá es donde entra la interdisciplina y la multidisciplina. Es necesario que existan para todo tipo de producción, la
participación de la mayor cantidad de especialistas que aporten una mirada escindida pero extremadamente precisa desde
su campo de acción, para que irriten (afecten) a la potencial producción arquitectónica. Los datos aportados por otras
disciplinas no ingresan directamente, sino que como se explicitó antes, se metabolizan. Es decir, que cada campo tiene sus
l ímites, en donde otras disciplinas no pueden traspasar directamente: un abogado no hace arquitectura, un arquitecto no
opera un corazón, pero sin embargo existen medios de intercambio de información para ser procesados y asi milados, nunca
pre digeridos.
Y entonc es no es que el arquitecto tenga menos incumbencias, sino que debe actuar en un campo más complejo e
incorporar mayor cantidad de información de otros campos del saber, para operar efectivamente, de forma elegante. De no
hacerlo, no sirve, y por eso nuestra disciplina está tan devaluada, al menos en nuestra geografía.
Es preciso que se produzcan, investiguen y desarrollen las metodologías de trabajo interdisciplinario necesarias para el
operar arquitectónico. Deben de generarse mecanismos de articulación eficaces y eficientes entre los campos disciplinares
de Formación, Investigación y Profesión, y que los mismos operen bajo criterios de evaluación inter disciplinares y
extradisiciplinares. Deben generarse mecanismos de articulación, retroalimentación y recursividad activos y responsivos
entre la disciplina y el real. Debemos, además, comprender que nuestra realidad es completamente distinta a la de los
países del primer mundo, y que su producción en los campos disciplina res y extradisciplinares, al igual que lo hace la
disciplina en general con las irritaciones de los demás campos del saber, deben ser mediados, internalizados, procesados,
seleccionados y utilizados –o no- bajo la lógica de nuestro contexto particular, y no traspasados acríticamente. Sólo así
nuestra labor tendrá sentido, y sólo comprendiendo la operatividad sistémica de introducción y metabolización micro y
macro de los datos del real y la realidad, la pedagogía en diseño arquitectónico podrá ser lo sufici entemente válida como
para mantenerse al frente de la condición social latinoamericana.
BIBLIOGRAFÍA
(1) Teoría de la arquitectura, teoría de proyecto –Coloquio, Jorge Sarquis, Nobuko, Buenos Aires, 2006
(2) Itinerarios del proyecto: Ficción epistemológica, Jorge Sarquis, Nobuko, Buenos Aires, 2003
(3) Coloquio “Creatividad, arquitectura + interdisciplina”, FADU-UBA, Buenos Aires, 1989
(4) La creatividad: vía regia de la investigación proyectual, Jorge Sarquis, UMSA, 1995
(5) Pedagogía del oprimido, Paulo Freire, Siglo XXI, Buenos Aires, 1975
(6) Artículo “Otras referencias…”, Fernando Alianta, Block 4, 1999
(7) Folding in Architecture, Greg Lynn, Architectural Design, Reino Unido, 1993
(8) Conferencia “Teoría de los sistemas arquitectónicos complejos”, Ciro Najle, 2008
20
(9) Ensayo sobre la s íntesis de la forma, Christopher Alexander, Infinito, 2010
(10) Peter Eisenman “An original scene of writing” en The Diagrams of Architecture, Mark García, Wiley & Sons Ltd.,
2010
(11) Codigo FOA remix 2000, Alejandro Zaera-Polo, Revista 2G N° 16, Gustavo Gili , 2001
(12) La ciudad no es un árbol, Christopher Alexander
(13) The Autopoiesis of Architecture, Patrik Schumacher, Wiley & Sons Ltd., 2011






















![Artigo Acadêmico Hevi Embalagens [Marcus Costa, Fernando Campos, Luciano Oliveira...]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631dc649b5acdf8d6002677f/artigo-academico-hevi-embalagens-marcus-costa-fernando-campos-luciano-oliveira.jpg)