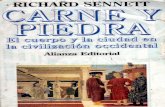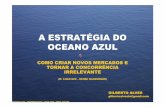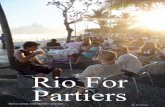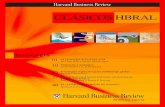PIEDRA AZUL Inf. Exc. v 3
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of PIEDRA AZUL Inf. Exc. v 3
SALVATAJE SITIO 10 PM 014 “MONUMENTO NACIONAL CONCHAL PIEDRA AZUL”
BAHIA DE CHAMIZA, COMUNA DE PUERTO MONTT,
PROVINCIA DE LLANQUIHUE, X REGION DE LOS LAGOS.
INFORME SEGUNDA ETAPA
VOLUMEN 3
NELSON GAETE. ARQUEOLOGO RESPONSABLE
INGELOG S.A. DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
AGOSTO, 2.000
2
INDICE CAPÍTULO PÁGINA OCTAVA PARTE: MATERIAL ICTIOLOGICO 3 1. Introducción 4 2. Material y métodos 4 3. Resultados 5 4. Discusión 8 NOVENA PARTE: ANALISIS DE RESTOS MALACOLOGICOS 11 1. Antecedentes 12 2. Resultados 13 DECIMA PARTE: MATERIAL ARTEFACTUAL LITICO 21 UNDECIMA PARTE. MATERIAL ARTEFACTUAL DE HUESO 47 DUODECIMA PARTE: CONCLUSIONES PRELIMINARES 54 1. Acerca del trabajo realizado 55 2. Acerca de la geología local 56 3. Acerca de la vegetación 62 4. Acerca de los restos óseos humanos 63 5. Acerca de la arqueofauna 67 6. Las ocupaciones humanas 73 Anexo 1: Dataciones absolutas 83
4
1. INTRODUCCION Los restos de fauna en sitios arqueológicos representan una parte importante dentro de los depósitos y constituyen nuevos problemas para resolver. Si bien los principales objetivos del trabajo arqueológico son de carácter cultural, también es cierto que en muchos casos, análisis propios del campo de las Ciencias naturales, ofrecen otro tipo de información que enriquece el conocimiento de las realidades culturales del pasado (Vargas, 1992). En el caso de los depósitos costeros, los restos de moluscos y peces son generalmente los más representados. En los últimos años se han buscado y desarrollado técnicas para analizar e interpretar su presencia en éstos. Los restos de peces ofrecen buenas posibilidades de identificación y determinación taxonómica, debido al alto grado diagnóstico de estos huesos. Por otra parte es posible obtener importante información sobre las características de las poblaciones de peces a las que se tuvo acceso en el pasado, como por ejemplo, la riqueza de especies y las estructuras de talla o peso. El presente informe corresponde al análisis de laboratorio de los restos de peces rescatados del Sitio Piedra Azul (X Región) y sus resultados dan cuenta de la taxa presente, sus abundancias y variaciones intra muestra. Además se hace una evaluación general y final de los patrones de uso de los recursos ictiológico de los asentamientos prehispánicos que habitaron en estos sitios, considerando información obtenida en análisis anteriores.
2. MATERIAL Y METODO El material corresponde a restos óseos rescatados de un estrato entre los 190 a 260 cm, en dos unidades, J32 y J33, excavadas en niveles de 10 cm. Los restos están compuestos principalmente por vértebras y en segundo término por huesos faciales y de la cabeza. Su estado de conservación era en general regular, con muchas piezas fragmentadas y astillas de huesos. Muy pocas vértebras presentan deformación o carbonización, y sin una patrón o rasgo asociado. Las etapas de análisis seguidas fueron las siguientes: 2.1. Identificación
Los elementos se segregaron según el tipo de hueso. Los peces, al igual que el resto de los vertebrados, están compuestos por numerosos huesos, de los cuales algunos pueden ser utilizados para determinación taxonómica. De este modo la segregación se realizó de acuerdo sólo a aquellos que fueran diagnósticos de especies. En términos generales, el esqueleto de un pez puede dividirse en cráneo,
5
esqueleto apendicular y columna vertebral. En el cráneo se encuentra la mayor cantidad de huesos diagnósticos. Está compuesto por el neurocráneo del que podemos señalar vómer, basioccipital, otolitos y el el caso particular del Jurel (T. symmetricus) la cresta supraoccipital como diagnósticos. En el cráneo se encuentran además los huesos faciales, de los que distinguimos premaxila, maxila, palatino, dentario, articular, cuadrado; los huesos faringeos que sólo en algunas especies son diagnósticos y los huesos operculares de los que distinguimos opérculo, preopérculo, hiomandibular y urohial. El esqueleto apendicular está compuesto por la cintura escapular de la que se distinguen cleitro, supracleitro y posttemporal y por la cintura pelvica. La columna vertebral está compuesta por vértebras precaudales y caudales, y su número varía según especie. Se distinguen el atlas o primera vértebra que es diagnóstica de especies. Se han señalados los huesos que generalmente son utilizados para determinar especies. Existe gran cantidad de otros huesos no mencionados (Casteel, 1976; Wheeler y Jones, 1989; Informe Proyecto FONDECYT N° 0089-91). 2.2. Determinación taxonómica
Para esta etapa se utilizó una muestra de referencia de 33 especies y el trabajo "Claves osteológicas para peces de Chile Central" de Falabella et al. (1995). Las vértebras son los elementos que presentan menores posibilidades de identificación de peces. Salvo algunas especies, no poseen muchos rasgos diagnósticos; además, por ejemplo, las vértebras de una sección de la columna de una especie de pez pequeño, pueden presentar semejanzas con las de un individuo pequeño de una especie de mayor tamaño. 2.3 Cuantificación
En esta etapa se estimó el número de especímenes (NISP), es decir, tanto huesos enteros como fragmentos identificados y el mínimo número de individuos (MNI). El MNI se estimó considerando en tipo de hueso que presentaba mayor número dentro del total de huesos de un determinado taxon, por nivel. La mayoría de los huesos son pares, es decir corresponden tanto a un lado del individuo como al otro. En este caso se considera el número del que presenta mayor cantidad de un lado (por ejemplo: 3 maxilas derechas, 5 maxilas izquierdas, 4 premaxilas izquierdas; en MNI es 5).
3. RESULTADOS Se trabajó con un total de 5950 elementos entre huesos y fragmentos (NISP); de los cuales un alto porcentaje (77,1) pudo ser determinado taxonómicamente:
6
Unidad Total huesos Total identif. Porcentage J32 3074 2418 78,7 J33 2876 2172 75,5 Total 5950 4590 77,1
La mayoría de los huesos identificados corresponde a vértebras (Tablas 1 y 2). Estas presentaban, en general un mejor estado de conservación que el resto de los huesos*1.
La distribución de abundancias no presenta ningún patrón claro en las dos unidades, salvo una notable disminución del NISP en los niveles intermedios 220 – 230 en la unidad J32 y 220 – 230 y 230 – 240 en la unidad J33 (Tabla 1 y 2). Se identificaron 6 grupos taxonómicos en el sitio: Trachurus symmetricus (jurel), Merlucius gayi (merluza), Eleginops maclovinus (robalo), Thyrsites atun (sierra), Callorincus callorincus (pejegallo) y Chondrychthys (del grupo de los tiburones). Las especies de mayor frecuencia, en general, corresponden a Thyrsites atun (Sierra), Trachurus symmetricus (Jurel) y Merlucius gayi (Merluza). El jurel presenta
1 En las tablas “huesos” corresponde a todos los otros huesos que no son vértebras.
TABLA 1. HUESOS POR NIVEL. UNIDAD J32
IDENTIFICADOS NO IDENTIFICADOS TOTALES %
Nivel Huesos Vértebras Huesos Vértebras Identificad No Identif TOTAL Identif.
190 - 200 62 265 72 62 327 134 461 70.9
200 - 210 96 441 118 61 537 179 716 75
210 - 220 106 364 70 60 470 130 600 78.3
220 - 230 137 217 6 36 354 42 396 89.4
230 - 240 298 325 98 45 623 143 766 81.3
240 - 250 43 64 24 4 107 28 135 79.3
Total 742 1676 388 268 2418 656 3074 78.7
TABLA 2. HUESOS POR NIVEL. UNIDAD J33
IDENTIFICADOS NO IDENTIFICADOS TOTALES %
Nivel Huesos Vértebras Huesos Vértebras Identificad No Identif TOTAL Identif.
190 - 200 142 415 134 102 557 236 793 70.2
200 - 210 24 283 62 23 307 85 392 78.3
210 - 220 53 491 76 71 544 147 691 78.7
220 - 230 45 239 21 21 284 42 326 87.1
230 - 240 58 105 40 65 163 105 268 60.8
240 - 250 128 187 60 29 315 89 404 78.0
250 - 260 1 1 2 0 2 100
Total 451 1721 393 311 2172 704 2876 75.5
7
la mayor abundancia total en la unidad J32, tanto en cantidad de elementos como en estimación de individuos, mientras en la unidad J33 es superado en el NISP, pero sigue siendo mayor en el MNI (Tablas 3 a 6). El grupo de los condrictios y el Robalo (Eleginops maclovinus) mantiene un patrón de abundancia relativa similar tanto en los valores de NISP como de MNI. El pejegallo aparece con valores mayores en la estimación de MNI. Al analizar las abundancias por niveles se observa que T atun y M gayi se presentan como la especies más abundantes en los primeros niveles, bajando bruscamente su cantidad a partir de los niveles 230 – 240, mientras T symmetricus aumenta notoriamente.
TABLA 3. ABUNDANCIA RELATIVA DE ESPECIES POR NIVEL (NISP) UNIDAD J32
Jurel Merluza Sierra Robalo Pejegallo Condrictio Total
Nivel NISP % NISP % NISP % NISP % NISP % NISP % NISP
190 - 200 18 5.5 65 19.9 163 49.8 58 17.7 7 2.14 16 4.89 327
200 - 210 84 15.6 79 14.7 259 48.2 16 2.98 21 3.91 78 14.5 537
210 - 220 178 37.9 41 8.72 73 15.5 17 3.62 16 3.4 145 30.9 470
220 - 230 171 48.3 22 6.21 30 8.47 19 5.37 32 9.04 80 22.6 354
230 - 240 589 94.2 0 0 0 0 3 0.48 9 1.44 24 3.84 625
240 - 250 53 49.5 20 18.7 24 22.4 5 4.67 1 0.93 4 3.74 107
Total 1093 38.1 393 13.7 703 24.5 174 6.06 93 3.24 356 12.4 2870
TABLA 4. ABUNDANCIA RELATIVA DE ESPECIES POR NIVEL (NISP) UNIDAD J33
Jurel Merluza Sierra Robalo Pejegallo Condrictio Total
Nivel NISP % NISP % NISP % NISP % NISP % NISP % NISP
190 - 200 111 19.9 186 33.4 178 32 61 11 8 1.44 13 2.33 557
200 - 210 14 4.56 81 26.4 182 59.3 19 6.19 1 0.33 10 3.26 307
210 - 220 59 10.8 29 5.33 371 68.2 29 5.33 10 1.84 46 8.46 544
220 - 230 72 25.4 41 14.4 75 26.4 11 3.87 12 4.23 73 25.7 284
230 - 240 105 64.4 0 0 17 10.4 16 9.82 4 2.45 21 12.9 163
240 - 250 199 63.2 25 7.94 44 14 8 2.54 9 2.86 30 9.52 315
250 - 260 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 2
Total 561 25.8 362 16.7 867 39.9 144 6.63 44 2.03 194 8.93 2172
8
4. DISCUSION De acuerdo con los resultados de frecuencia de las taxa, es posible señalar la existencia de especies de mayor importancia comparativa a través de los diferentes niveles de este estrato del sitio. Es así como la sierra (T atun) y la merluza (M gayi) aparecen como las especies de mayor representatividad en los primeros niveles, para luego disminuir hasta casi desaparecer (especialmente la merluza) y darle paso a un aumento notable del jurel (T symmetricus). Las demás especies presentes mantienen una presencia regular en todos los niveles.
Las características de habitat de estos taxa podrían indicar patrones de uso de recursos ícticos. El jurel (T. symmetricusy) y merluza (M. gayi) son especies que se acercan a la costa en cardúmenes, especialmente en verano y por lo tanto son peces de orilla (especialmente el jurel) cuya pesca es posible a través de redes y anzuelos (Informe FONDECYT 0089-91). El robalo (E. maclovinus), al menos en estado juvenil, se encuentra en ambientes de estuario y en desembocaduras de los ríos. La sierra (T atun ) se acerca en cardúmenes a la orilla pero aparece por períodos irregulares y cada intervalos de tiempo también irregulares. El pejegallo ( C callorhynchus) se distribuye en bajas y altas profundidades, en fondos fangosos y arenosos.
TABLA 5. MNI POR TAXON POR NIVEL UNIDAD J32
Jurel Merluza Sierra Robalo Pejegallo Condrictio Total
Nivel MNI % MNI % MNI % MNI % MNI % MNI % MNI
190 - 200 3 17.6 3 17.6 3 17.6 5 29.4 2 11.8 1 5.88 17
200 - 210 12 36.4 3 9.09 8 24.2 2 6.06 7 21.2 1 3.03 33
210 - 220 41 75.9 2 3.7 2 3.7 1 1.85 7 13 1 1.85 54
220 - 230 52 77.6 1 1.49 1 1.49 1 1.49 11 16.4 1 1.49 67
230 - 240 137 95.8 0 0 0 0 1 0.7 4 2.8 1 0.7 143
240 - 250 15 71.4 2 9.52 1 4.76 1 4.76 1 4.76 1 4.76 21
Total 260 77.6 11 3.28 15 4.48 11 3.28 32 9.55 6 1.79 335
TABLA 6. MNI POR TAXON POR NIVEL UNIDAD J33
Jurel Merluza Sierra Robalo Pejegallo Condrictio Total
Nivel MNI % MNI % MNI % MNI % MNI % MNI % MNI
190 - 200 12 36.4 8 24.2 4 12.1 4 12.1 4 12.1 1 3.03 33
200 - 210 2 18.2 4 36.4 2 18.2 1 9.09 1 9.09 1 9.09 11
210 - 220 4 16 3 12 11 44 1 4 5 20 1 4 25
220 - 230 14 56 1 4 3 12 1 4 5 20 1 4 25
230 - 240 30 85.7 0 0 1 2.86 1 2.86 2 5.71 1 2.86 35
240 - 250 43 81.1 2 3.77 2 3.77 1 1.89 4 7.55 1 1.89 53
250 - 260 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 2
Total 106 57.6 18 9.78 23 12.5 9 4.89 21 11.4 7 3.8 184
9
La especie de tiburon no está determinada y su composición cartilaginosa, salvo las vértebras, no permite su registro en los depósitos arqueológicos; por lo tanto, por el momento no se puede saber mucho sobre este taxón en los sitios. La ubicación del sitio cae dentro del rango de distribución de todas las especies identificadas. Las especies presentes en el sitio y sus abundancias nos permiten postular un patrón especial de utilización de los recursos ícticos. Por lo general, las medidas de abundancias no debieran considerarse como indicadores de selección, preferencia o de dominancia de una especie (como población más abundante, por ejemplo). Estos fenómenos deben haberse dado en el pasado sin duda, pero la sola presencia de un alto porcentage de algún taxón determinado puede deberse a muchos otros factores no directamente ligados con la toma de decisiones de un grupo humano (en este caso los consumidores de determinada especie) o con eventos de tipo biológico.
Los procesos tafonómicos, la buena o mala condición de los restos óseos para perdurar en el tiempo, la acción de otros agentes como mamíferos marinos etc, pueden determinar en mayor o menor grado la presencia de algunas especies, acumulaciones de huesos o la ausencia de otros en los depósitos arqueológicos costeros. Sin embargo, el cambio notorio de presencia de especies en niveles diferentes puede corresponder a un patrón que represente acontecimientos naturales o culturales que deben ser analizados. Este cambio puede tener relación con la baja en abundancia total de restos óseos en los niveles intermedios; esto podría corresponder a un cambio de conducta (la llegada de otra población humana cambio en las preferencias) o a un evento natural (disminución del recurso por la sobre explotación o cambios cíclicos), lo que debe estudiarse en función de otras evidencias arqueológicas. La disminución de la sierra podría ser explicada por su patrón cíclico irregular, sin embargo, la disminución de la merluza, asociada a la primera no tendría explicación natural.
Las tecnologías de pesca asociadas a las especies presentes son, en general, el uso de redes de arrastre y anzuelos.
10
BIBLIOGRAFIA CASTEEL, R.W. 1976. Fish remains in archaeology and paleoenvironmental studies. Academic Press, London. FALABELLA, F., M.L. VARGAS & R. MELENDEZ. 1995. Claves osteológicas para peces de Chile Central, un enfoque arqueológico KONG, l. & J. VALDES. 1990. Sciaenidos de Chile. Análisi taxonómico y morfológico. En: Estudios Oceanológicos 9: 3-56. Universidad de Antofagasta. MELENDEZ, R., F. FALABELLA & M.L. VARGAS. 1993. Informe final proyecto "Osteometría e identificación de restos ictio-arqueológicos de Chile Central". Proyecto FONDECYT N° 0089-91. VARGAS, M.L. 1992. Metodologías de cuantificación aplicadas a un conchal arqueológico de Chile Central "Laguna El Peral - C". Práctica profesional. Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Antropología, Universidad de Chile. VARGAS, M.L., F. FALABELLA & R. MELENDEZ. 1993. Bases para el manejo de datos ictio -arqueológicos del "jurel" (Trachurus symmetricus AYRES, 1855)(PISCES: PERCIFORMES: CARANGIDAE). En: Actas del XII Congreso Nacional de Arqueología Chilena. Museo Regional de la Araucanía, Temuco. WASELKOV, G. 1987. Shellfish gathering and shell midden Archaeology. En: Advances in Archaeological Method and Theory. Vol 10. Academic Press. WHEELER, A. & A. JONES. 1989. Fishes. Cambridge Manuals in Archaeology.
12
1. ANTECEDENTES
La recolección de especies marinas costeras ha estado presente desde tiempo prehistóricos en nuestras costas (Schiapacasse y Niemeyer 1964, Montané 1964, Jerardino et al. 1992, Vázquez et al. 1996). En la actualidad estos recursos son extraídos por tres grupos: mariscadores de orilla, buzos apnea y buzos semi-autónomos (Oliva y Castilla 1988, Durán et al 1987). Los mariscadores de orilla actuales son los continuadores directos de una actividad milenaria que no requiere de más herramientas que un objeto aguzado y endurecido (llamado chope o perra en la actualidad) que sirve para desprender los mariscos desde el sustrato duro, una pala de madera o “gualato” para cavar en sustratos blandos y una red o canasto para acumular la captura (en la actualidad conocida como “quiñe”,“chinguillo” o “ pilhua”). Estas sencillas herramientas permiten la recolección de un alimento rico en proteínas y energía, presente en altas densidades y de fácil recolección. De hecho, en la actualidad, la recolección de mariscos en la zona sur se realiza por niños de 5 o más años hasta ancianos.
La recolección normalmente se centra en el inicio y al medio de los ciclos lunares (28 días) cuando se presentan las mayores variaciones de mareas. En estos períodos se trabaja entre 4 a 5 días durante los cuales se puede recolectar grandes cantidades de mariscos con pequeño esfuerzo. Las densidades, especialmente de las especies presentes en fondos blandos permite, en la actualidad, recolectar entre 30 a 40 kilos en un día (aproximadamente 5 horas). El rendimiento promedio en carne de los bivalvos es de un 28 a 30% por lo cual se puede estimar un total de entre 8.4 a 12 kilos de alimento. En el caso de las almejas el contenido proteico bordea el 13% ( Miranda et al. 2000) por lo cual, en proteína se podría estimar entre 1.1 y 1.56 kilos/día de recolección. Al multiplicar esta cantidad por los días de trabajo potencial por ciclo lunar (en promedio 8 días) se obtienen cifras que permiten cubrir con facilidad las necesidades nutricionales.
En la actualidad la recolección de grandes cantidades de mariscos da
origen a curantos locales donde se procede a la cocción colectiva de la captura, normalmente por grupos numerosos con lazos de parentesco. Las costumbres actuales nos permiten vislumbrar que en el pasado se efectuaban actividades similares de modo de aprovechar de mejor modo el combustible y efectuar un cocimiento colectivo. No hay manera de saber si dominaban la técnica de conservación por ahumado, pero en todo caso, debido a la cercanía de los recursos y a la frecuencia con que se podía acceder a ellos, es probable que no se requirieran técnicas de conservación muy elaboradas. Se puede suponer, eso sí, que hacían uso del “apozamiento” de algunas especies, esto es, recolectar y
13
confinar, ya sea en pozas intermareales o en redes sujetas a postes enterrados en la arena los ejemplares no consumidos de manera de poder acceder a ellos fácilmente sin necesidad de esperar nuevas mareas bajas.
En general se puede separar a los mariscadores de orilla en dos grandes grupos: los mariscadores de fondos blandos y los de fondos duros ( o rocosos). Las técnicas, habilidades, tipo de especies y rendimiento de estos dos grupos varían mucho.
2. RESULTADOS
En la Tabla N° 1 se presenta el listado de las especies presentes en una primera aproximación al sitio. Se presentan las especies separadas por las características de sustrato blando (principalmente arena) y las asociadas a sustrato duro (roca). Entre las especies asociadas a sustrato blando se destaca la presencia Chorus giganteus (caracol trumulco) que es un murícido de la familia del “loco” que se ha descrito como presente entre 8 y 12 metros de profundidad y con una distribución actual entre Antofagasta y Valdivia (Osorio 1979). Otra especie con buena representación es Adelomelon ancilla (caracol piquilhue) especie que, normalmente se encuentra entre 10 y 150 m de profundidad.
Es interesante destacar la captura de estas especies ya que podría
estar relacionada al uso de “trampas” desde embarcaciones. El grupo conocido genéricamente como “almejas” o “tacas” se
encuentra representado por al menos 5 especies: Eurhomalea lenticularis, Mulinia edulis, Gari solida, Venus antiqua y Tawera gayi. Todas estas especies se encuentran actualmente en el litoral de la X Región (obs. pers) pero solo V. antiqua se extrae en grandes cantidades. En el caso de T. gayi no se produce la extracción comercial (a pesar de estar presente en grandes cantidades) debido a que su tamaño máximo (alrededor de 38 mm) es inferior a la talla mínima de captura establecida para las “almejas” (55 mm).
La última especie de fondos blandos es T.dombeii (navajuela). Esta
especie habita en el intermareal y es fácilmente extraída en mareas bajas. A pesar de la aparente similitud con Ensis macha (huepo) esta última especie no aparece en las capturas. E. macha se distribuye en el submareal desde donde se extrae actualmente solo con buceo semiautónomo. (En algunas localidades ocasionalmente se utilizan largas varas rajadas en su extremo y abiertas mediante cuñas para formar una especie de “pinza” que al enterrarse en la arena permite la captura del huepo).
14
Entre las especies asociadas al sustrato duro se encuentran Tegula atra y Acanthina monodon. Ambas especies habitan áreas rocosas intermareales de donde es posible extraerlas con mucha facilidad. T. atra es un Trochido herbívoro y A. monodon es un murícido carnívoro. Dentro de la familia Acmaeidae se destacan la Acmaea viridula (“señorita o sombrerito”) que esta presente en le intermareal rocoso. Se destaca la presencia de Scurria parasitica ya que este gastrópodo, aun cuando no se consume directamente, es indicador de la captura de lapas intermareales ya que sólo se encuentra sobre la concha de fisurélidos que solo se distribuyen en la citada zona. También se encontraron valvas muy bien conservadas de ostra chilena, Ostrea chilensis. Entre los Mitílidos se encuentran representadas las tres principales especies consumidas actualmente: Mytilus edulis (chorito), Choromytilus chorus (choro zapato) y Aulacomya ater (cholga).
En el caso los Fisurélidos se encontraron 5 especies Fissurella:
F.bridgesii, F. latimarginarta, F. nigra, F. picta y F. limbata. En la actualidad la distribución de las dos primeras especies es submareal y las 3 restantes son comunes en la zona intermareal. Por otra parte, cabe destacar que la extracción de F.nigra, la especie más representada en el sitio, es la mas simple en cuanto a que no se encuentran tan apretadas al sustrato que las restantes especies y además se ubican en zonas de pozones con sustrato de bolones grandes de fácil acceso.
Calyptraea trochiformis (chocha) es una especie con amplia
distribución que presenta altas densidades en las rocas intermareales. Normalmente se encuentra asociada a grietas o en las caras verticales de las rocas.
Se ha dejado para el final el caso de C. concholepas (loco). Esta
especie presenta una amplia distribución y normalmente está bien representado en los conchales asociados a fondos duros. Las conchas normalmente se conservan muy bien debido a su grosor y dureza. En esta excavación, todos los restos analizados correspondieron a fragmentos. El análisis de estos fragmentos permitió constatar que se trata de tamaños de aproximadamente las mismas dimensiones y que incluyen la zona del canal sifonal del loco, que corresponde una zona de alta dureza de la concha ya que es con esta zona con la que desprende a sus presas del sustrato (choritos, picorocos, etc.). A pesar de encontrar restos que corresponden a ejemplares de gran tamaño, todos estaban representados sólo por esta zona de la concha. Lo anterior lleva a pensar en la utilización de esta parte como un artefacto, posiblemente asociado al raspado de materiales como cuero.
15
La Tabla N° 2 muestra la presencia de las especies asociadas a fondos blandos (en rojo) y fondos duros (en azul) en niveles agrupados cada 40 cm. Esta agrupación, aunque mezcla capas muy diversas, pretende disminuir los problemas de muestreo derivado de la diferente conservacion de las especies. El objetivo es poder detectar, a grandes rasgos la predominancia de algun grupo de especies. El análisis preliminar indica que en los estratos mas profundos (230-330 cm) se encuentra el material muy fragmentado con presencia reconocible sólo de V. antiqua. en los niveles de 190 a 230 cm se aparecen restos de otra almeja G.solida (culengue) y de Lapas, ostras y caracoles, asociados a fondos duros. El caso mas paerticular es el de los estratos de 160 a 190 cm. en que solo se encuentran especies asociadas a fondos duros. No se descarta que lo anterior sea un problema de muestreo que amerite un análisis posterior, sin embargo llama la atención laaparición de numerosas especies no presentes en niveles mas profundos. En los nivekles mas someros, especialmente en los niveles de 70 a 100 cm se encuentra un mayor número de especies con representacion de grupos asociiados a roca y fondos arenosos.
LITERATURA CITADA
Durán, L.R.; J.C. Castilla & D. Oliva 1987. Intensity of human predation on rocky shore at Las Cruces in Central Chile. Enviromental Conservation 14: 140-149.
Jerardino,A., J:C:Castilla, J.M.Ramirez & M.Hermosilla. 1992. Early coastal
subsistence patterns in Central Chile: a systematic study of the marine- invertebrate fauna from the site Curaumilla-1. Latin Americanm Antiquity 3(1) 43-62.
Miranda, J., A. Cifuentes & M. Dondero. 2000. Caracterización química de almejas
nativas chilenas de pequeño calibre ( Protothaca thaca, Mulinia edulis & Tawera gayi). XI Seminario Latinoamericano de Ciencias y Tecnología de Alimentos.
Montané,J.1964. Fechamiento tentativo de las ocupaciones humanas en dos
terrazas a lo largo de la costa central de Chile. Actas del III Congreso Internacional de Arqueología, Viña del Mar.
Oliva, D. & J. C. Castilla. 1990. La pesquería artesanal de lapas del género
Fissurella en dos caletas de Chile Central. En Barbieri (ed). Perspectivas de la actividad pesquera en Chile. Editorial Universitaria 179-193.
Oliva, D., & J. C. Castilla. 1992. Guia para el reconocimiento y morfometría de 10
especies del género Fissurella (Mollusca: Gastropoda) comunes en la pesquería y conchales indígenas de Chile Central y Sur. Gayana 56 (3-4): 77-108
16
Osorio, C. , G. Atria & S. Mann. 1979. Moluscos marinos de importancia económica en Chile. Biología Pesquera (Chile) 11: 3-47.
Schiapacasse, V & H. Niemeyer. 1964. Excavaciones de un conchal en el pueble
de Guanaqueros (Provincia de Coquimbo). Actas del III Congreso Internacional de Arqueología, Viña del Mar.
Vázquez, J., D. Véliz & R. Weisner. 1996. Análisis malacolófgico de un yacimiento
de la cultura Huentelauquén IV Región, Chile. Gayana Oceanol 4(2). 109-116.
17
TABLA N°1
SUSTRATO BLANDO Nombre cientifico Nombre vulgar
Rapanus giganteus Caracol rapana
Adelomelon ancilla Caracol piquilhue
Eurhomalea lenticularis Almeja
Mulinia edulis Taquilla, taca
Gari solida Culenge
Tawera gayi Juliana
Venus antiqua Almeja
Tagelus dombeii Navaja
SUSTRATO DURO Nombre cientifico Nombre vulgar
Tegula atra Caracol negro
Acanthina monodon
Acmaea viridula Sombrerito
Scurria parasitica --
Ostrea edulis Ostra
Mytilus edulis Choro Choromytilus chorus Choro zapato Aulacomya ater Cholga
Fissurella bridgesi Lapa de arena F.latimarginata Lapa negra F.limbata Lapa blanca F.nigra Lapa negra F.picta
Concholepas concholepas Loco
Calyptraea trochiformes Chocha
Loxechinus albus Erizo
18
TABLA N°2
NIVEL SUSTRATO ESPECIE
40-70 B A.ancilla
B R.giganteus
B T.dombeii
B T.gayi
B V.antiqua
B Mulinia edulis
D C.trochiformes.
D Ch.chorus
D F.nigra
D S.parasitica
D T.atra
NIVEL SUSTRATO ESPECIE
70-100 B A.ancilla
B E.lenticularis
B R.giganteus
B T.dombeii
B T.gayi
B Mulinia edulis
B V.antiqua
D A.ater
D A.monodon
D A.viridula
D C.concholepas
D C.trochiformes.
D Ch.chorus
D F.bridgesi
D F.latimarginata
D F.nigra
D F.pìcta
D L.albus
D M.edulis
D O.edulis
D S.parasitica
D T.atra
19
NIVEL SUSTRATO ESPECIE
100-130 B R.giganteus
B T.dombeii
B T.gayi
B Mulinia edulis
B V.antiqua
D A.ater
D A.monodon
D A.viridula
D C.concholepas
D C.trochiformes.
D Ch.chorus
D F.bridgesi
D F.latimarginata
D F.limbata
D F.nigra
D F.pìcta
D M.edulis
D O.edulis
D T.atra
NIVEL SUSTRATO ESPECIE
130-160 B A.ancilla
B E.lenticularis
B R.giganteus
B T.dombeii
B V.antiqua
D A.ater
D A.monodon
D A.viridula
D C.concholepas
D C.trochiformes.
D Ch.chorus
D F.nigra
D M.edulis
D O.edulis
D T.atra
20
NIVEL SUSTRATO ESPECIE
160-190 D A.ater
D A.monodon
D A.viridula
D C.concholepas
D C.trochiformes.
D Ch.chorus
D F.limbata
D F.nigra
D O.edulis
D T.atra
NIVEL SUSTRATO ESPECIE
190-230 B G.solida
B V.antiqua
D F.picta
D O.edulis
D T.atra
NIVEL SUSTRATO ESPECIE
230-330 B V.antiqua
B V.antiqua
B V.antiqua
22
El material lítico, recuperado en excavación, fue analizado en base a una clasificación morfo-funcional, definiendo de esta manera diferentes categorías funcionales, diferenciadas por sus características morfológicas, las cuales fueron descritas en base a un conjunto de atributos morfológicos, funcionales y métricos, de acuerdo al siguiente esquema.
INDUSTRIA
INSTRUMENTOS MATERIA PRIMA
Piedra Tallada Para cortar - Cuchillo - Tajador - Lasca filo vivo
Para cortar/raer - Cuchilo/Raedera
Para raer/raspar - Raspador - Raedera - Cepillo - Cepillo/Raspador - Bifaz - Lasca filo vivo
Para partir - Cuña
Para Pecutir/Partir - Percutor
Para penetrar - Punta de Proyectil
Andesita basáltica
Basalto afanítico
Basalto porfírico
Cuarcita
Esquistos
Granodiorita
Granito
Obsidiana
Pizarra
Riolita
Piedra Pulida Para Pulir - Pulidor - Afilador
Para sobar - Lito con desgaste
en los bordes - Sobador
No determinada - Lito con incisiones - Lito pulido
Arenisca
Basalto
Ceniza
Cuarzo
Granodiorita
Pizarra
23
Las diferentes categorías artefactuales, identificadas en este proceso, se describen a continuación agrupadas por item:
1. PUNTA DE PROYECTIL ENTERA Corresponden a 11 ejemplares bifaciales, de formas tendientes a “lanceoladas”, con sección transversal biconvexa (1, 7, 8, 15, 17, 20, 21), tendiente a biconvexa (2, 5, 16, 22 ); con bordes laterales convexos (1, 2, 5, 7, 8, 15, 16, 20, 21, 22 ), uno convexo y el otro convexo-cóncavo (17); de perfil recto sinuoso (1, 5, 7, 15, 16, 17, 21), tendiente a recto sinuoso (2), tendientes uno a recto sinuoso y el otro convexo sinuoso (8), o tendientes a recto-cóncavos (20, 22). En general, corresponden a ejemplares de sección transversal alta, con excepción de la pieza 7 que es baja. En todos los ejemplares, es posible diferenciar claramente el sector penetrante (distal), de la porción enmangada (proximal). El astillamiento es bifacial realizado por percusión, con retoque bimarginal bilateral en todos los ejemplares, con excepción de la pieza 15, que muestra toda su superficie rebajada por presión. Dos piezas (2, 16), muestras claras huellas de pulimento en sus superficies, lo que podría indicar que fueron retomadas.
N° de Pieza
Procedencia Dimensiones (mm) Materia Prima Unidad Nivel Largo Ancho Espesor
1 L – 31 110-120 80 20 11 Obsidiana
2 L – 33 120-130 153 26 12 Basalto afanítico
5 J – 32 140-150 71* 18 9 Riolita
7 J – 34 150-160 106 27 7.5 Basalto
8 L – 32 160-170 88 22 9 Basalto afanítico
15 K – 32 170-180 43* 19 10 Riolita
16 L – 32 170-180 104* 23 9 Basalto porfírico
17 J – 32 180-190 128* 18 11 Basalto porfírico
20 J – 32 190-200 102 25 9 Basalto porfírico
21 K – 32 200-210 72 21 8 Basalto porfírico
22 K – 32 200-210 86 26 9 Basalto porfírico
24
N° de Pieza
Procedencia Dimensiones Parte (mm) Forma Unidad Nivel Penetrante Enmangada
L A E L A E
1 L – 31 110-120 56 17 9 24 16 8 Lanceolada
2 L – 33 120-130 98 24 11 55 22 9 Lanceolada
3 J – 32 140-150 38 18 7 33 16 8 Lanceolada
4 J – 34 150-160 60 24 6 46 27 7.5 Foliácea?
5 L – 32 160-170 50 12 8 38 19 8 Lanceolada
6 K – 32 170-180 20 11 10 23 18 8 Lanceolada
7 L – 32 170-180 58 23 9 46 21 8 Lanceolada
8 J – 32 180-190 91 17 11 37 14 7 Lanceolada
9 J – 32 190-200 59 24 9 43 18 8 Lanceolada
10 K – 32 200-210 41 18 7 31 20 7 Lanceolada
11 K – 32 200-210 44 24 7 42 24 7 Lanceolada
L = largo: A = ancho medial; E = espesor medial
Foto 1: Puntas de Proyectil en Basalto.
26
Foto 3: Puntas de Proyectil en Andesita y Basalto.
2. PUNTA DE PROYECTIL FRACTURADA Corresponden a 20 fragmentos de puntas de proyectil, y en donde 4 de ellos pertenecen a la sección distal, 5 a la sección medial, 7 a la sección proximal, y 4 a la sección proximal y parte de la medial. A grandes rasgos, manifiestan características similares al material entero, observandose astillamiento bifacial por percusión y retoque bimarginal bilateral por presión, en la mayor parte de los fragmentos, a excepción de algunos en obsidiana, que se muestran totalmente rebajados por presión. La única excepción formal, está dada por el ejemplar 24, el que podría corresponder a un pedúnculo.
27
N° de Pieza
Procedencia Dimensiones (mm) Materia Prima Unidad Nivel Largo Ancho Espesor
3 J – 32 130-140 45* 21 8 Riolita
6 J – 32 140-150 27* 21 12 Obsidiana
11 J – 33 140-150 68* 31 12 Basalto afanítico
4 L – 33 140-150 31* 23* 13* Obsidiana
9 K – 32 160-170 43* 19 7 Obsidiana
10 K – 34 160-170 36* 18 11 Riolita
12 K – 34 160-170 24* 18* 6* Obsidiana
13 K – 34 170-180 17* 22 8 Obsidiana
14 K – 34 170-180 15* 22* 7* Obsidiana
18 J – 34 180-190 59* 23* 12 Basalto porfírico
19 J – 33 190-200 20* 16* 6* Basalto porfírico
23 J – 32 200-210 19* 15* 5* Obsidiana
24 J – 33 210-220 37* 24 9 Basalto porfírico
25 K – 32 210-220 62* 21 12 Obsidiana
26 J – 32 220-230 48* 28* 10* Basalto porfírico
27 J – 32 230-240 65* 24 11 Cuarcita
28 J – 33 230-240 23* 18* 9* Basalto porfírico
29 J – 32 240-250 76* 22 11 Andesita basáltica
30 J – 33 240-250 53* 28 14 Basalto porfírico
31 K – 32 240-250 29* 20* 8* Basalto
N° de Pieza
Procedencia Parte Presente
Unidad Nivel Distal Medial Proximal
3 J - 32 130-140 XXX
6 J - 32 140-150 XXX
11 J - 33 140-150 XXX XXX
4 L - 33 140-150 XXX
9 K - 32 160-170 XXX
10 K - 34 160-170 XXX
12 K - 34 160-170 XXX
13 K - 34 170-180 XXX
14 K - 34 170-180 XXX
18 J - 34 180-190 XXX
19 J - 33 190-200 XXX
23 J - 32 200-210 XXX
24 J - 33 210-220 XXX
25 K - 32 210-220 XXX XXX
26 J - 32 220-230 XXX
27 J - 32 230-240 XXX XXX
28 J - 33 230-240 XXX
29 J - 32 240-250 XXX XXX
30 J - 33 240-250 XXX
31 K - 32 240-250 XXX
28
3. CUCHILLO
Corresponden a 12 ejemplares, 4 completos y 8 fracturados, elaborados sobre lasca primaria (1, 4), o lasca secundaria (2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12); de formas lanceolado (2, 7, 8, 9, 11), probablemente lanceolado (3, 6, 10, 12), o no determinable (1, 4, 5); con sección transversal biconvexa (1, 8, 9, 10, 12), plano-convexa (2, 4, 6), tendiente a cóncava-convexa (5), o tendiente a biplana (3, 7, 11),.
Se trata de piezas con astillamiento unifacial (1, 4), o bifacial (2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), por percusión; con retoque marginal lateral y borde opuesto (1, 4, 5, 8), bimarginal (9, 10, 11), o bimarginal bilateral (2, 3, 5, 7, 12); con borde activo recto (4), tendiente a rectos (3, 10), recto-cóncavo (1), recto-convexo (6, 12), convexos (2, 5, 7, 8, 9, 11); y, perfil tendiente a rectos sinuosos (3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12), ligeramente convexos (1), ligeramente cóncavos (5), o cóncavo (2, 6), todos en ángulo agudo.
Foto 4: Cuchillos en Basalto y Riolita.
29
N° de Pieza
Procedencia Dimensiones (mm) Materia Prima Unidad Nivel Largo Ancho Espesor
1 J – 32 150-160 44* 52* 13 Basalto porfírico
2 J – 33 150-160 66 31 6 Riolita
3 L – 33 170-180 48* 31 6 Basalto afanítico
4 J – 32 180-190 44* 30 10 Basalto porfírico
5 J – 33 190-200 37* 25* 6* Basalto afanítico
6 J – 32 200-210 56* 34* 11 Basalto porfírico
7 J – 33 200-210 80 28 8 Basalto porfírico
8 J – 33 230-240 45* 30* 11 Basalto porfírico
9 K – 32 230-240 117 23 7 Basalto porfírico
10 J – 32 240-250 43* 32* 6 Basalto porfírico
11 K – 32 240-250 82 27 5 Basalto afanítico
12 K – 32 240-250 35* 29* 7 Basalto porfírico
4. RAEDERA
Corresponden a 14 ejemplares, elaboradas sobre lasca primaria (1, 2, 7, 8), secundaria (3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 ), o canto rodado astillado (10); de formas eliptica (1), ovalada (2, 10), lanceolada (3, 4, 5, 8), tendiente a cuadrangular (6, 7), o no determinable (9, 11, 12, 13, 14); con sección transversal biplana (5, 8), plano-convexa (1, 2, 6, 10), biconvexa (12, 14), biconvexa alta (3, 4, 7, 11) o no determinable (9, 13); con borde activo convexo (1, 2, 10, 13), tendiente a convexo (3, 5, 6, 7, 8, 14), recto (), tendientes a recto (9, 11), uno tendiente a convexo y el otro recto-cóncavo (4), uno tendiente a recto y el otro a convexo (12), y perfil recto (2), tendientes a cóncavos (5), tendientes uno a recto y el otro a cóncavo sinuosos (12), convexos (14), o recto/sinuoso (1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13).
Presentan astillamiento unifacial (1, 2, 7, 8, 10) o bifacial (3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14) por percusión, y retoque marginal lateral y borde opuesto (1, 2, 3, 7, 8, 9, 10), marginal bilateral (6), o bimarginal bilateral (4, 5, 11, 12, 14), por presión
N°
Procedencia Dimensiones (mm) Materia Prima Unidad Nivel Largo Ancho Espe-
sor Borde Activo
1 L - 32 20-30 86 117 26 107 No determinada
2 L - 32 50-60 48 70 16 59 Andesita basáltica
3 K - 32 160-170 80 31 15 80/78 Basalto porfírico
4 K - 33 160-170 75 34 16 75/75 Basalto afanítico
5 K - 34 170-180 79 28 11 73/77 Basalto afanítico
6 J - 33 190-200 38 40 9 40 Andesita basáltica
7 J - 33 190-200 45 94 18 78 Basalto porfírico
30
Continuación:
N°
Procedencia Dimensiones (mm) Materia Prima Unidad Nivel Largo Ancho Espe-
sor Borde Activo
8 K - 33 190-200 34 52* 25 38 No determinada
9 K - 32 210-220 45* 23* 8* 32 Basalto porfírico
10 J - 33 220-230 55 79 24 67 Andesita basáltica
11 J - 33 220-230 54* 34* 16 53/48 Basalto porfírico
12 J - 33 220-230 54* 30* 12 54/53 Basalto porfírico
13 K - 32 240-250 41* 19* 10* 41/10 Basalto porfírico
14 K - 32 240-250 46* 40* 10 49/46 Basalto porfírico
Foto 5: Raederas.
31
5. RASPADOR Corresponden a 37 ejemplares, sobre lasca primaria (1, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 33), lasca secundaria (2, 4, 5, 6, 14, 19, 20, 24, 28, 34, 35, 36), fragmento de artefacto fracturado y retomado (12, 17, 18, 27, 29, 37), o canto astillado (3, 16, 21); de sección transversal triangular (3, 14, 18, 34), biconvexa (12, 26), tendiente a bicóncava (15), convexa-cóncava (11, 33), plano-convexa (6, 8, 10, 19, 24, 27, 35, 37), tendiente a plano/convexa (2, 5, 17, 21, 23, 25, 28, 31, 36), tendiente a biplana (1, 7, 9, 13), biplana (16, 20, 30, 32), o irregular (4, 22, 29); con borde activo recto (6, 17, 25, 32, 34, 37), tendiente a recto (7, 13, 14, 18, 21, 24, 29, 30, 35), convexo (19, 26), tendiente a convexo (1, 2, 3, 9, 10, 15, 16, 20, 27, 31, 33), cóncavo (23), tendiente a cóncavo (4, 8, 22, 28), cóncavo-convexo (5, 11, 12), o tendiente a recto-convexo (36); de perfil recto (1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 37), tendiente a recto (3, 26, 34, 35), recto-cóncavo (11, 36), tendiente a convexo (15, 28, 33), cóncavo (32), o tendiente a cóncavo (7, 8, 10, 22, 27); y, ángulo oblicuo (2, 31), entre oblicuo y abrupto (36), abrupto (1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 35, 37), entre abrupto y recto (3, 27, 30, 33), recto (4, 16, 21), u obtuso (29).
Estos raspadores, presentan: retoque marginal frontal (18, 36), marginal lateral (1, 2, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 37), marginal lateral y borde alterno (10, 20, 30), marginal bilateral (34, 35), bimarginal lateral (12, 28), o bimarginal bilateral (6), por presión, y que presentan huellas de uso (4, 5, 6, 12, 13, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37). Algunos ejemplares, muestran filos vivos, los que registran microastillamiento por uso (3, 8, 11, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 27, 29)
N°
Procedencia Dimensiones (mm) Materia Prima Unidad Nivel Largo Ancho Espe-
sor Borde Activo
1 L - 33 10-20 31 37 18 25/32 No determinada
2 L - 32 70-80 31 31 13* 23 Basalto porfírico
3 L - 31 80-90 28 43 27 23/18 No determinado
4 J - 31 130-140 16 28 48 22 Basalto porfírico
5 K - 31 130-140 17 39 13 35 Basalto porfírico
6 J - 34 150-160 23 23 8 17/25 Riolita
7 K - 32 150-160 20 18 12 18 Riolita
8 K - 32 160-170 47 44 16 30 Basalto porfírico
9 K - 34 160-170 31 48 13 35 Basalto porfírico
10 K - 33 160-170 48 40 18 33 Basalto afanítico
11 K - 32 170-180 44 38 14 Basalto afanítico
12 K - 34 170-180 18 33 12 23/17 Riolita
13 L - 32 170-180 29 40 10 25 Basalto porfírico
32
Continuación:
N°
Procedencia Dimensiones (mm) Materia Prima Unidad Nivel Largo Ancho Espe-
sor Borde Activo
14 L - 32 170-180 14 56 15 41 Obsidiana
15 J - 33 180-190 60 53 17 32 Basalto porfírico
16 K - 32 180-190 24 33 28 26 Basalto afanítico
17 K - 34 180-190 18 17 11 11 Riolita
18 L - 33 180-190 21 15 8 12 Riolita
19 J - 32 190-200 25 30 15 27 Basalto porfírico
20 J - 32 190-200 39 72 20 36 Andesita basáltica
21 J - 34 190-200 28 36 37 26 Basalto afanítico
22 K - 32 190-200 17 40 42 30 Basalto porfírico
23 K - 32 190-200 40 37 18 23 Basalto afanítico
24 K - 33 190-200 48 44 15 38 Basalto porfírico
25 K - 34 190-200 34 32 16 24 Basalto afanítico
26 K - 32 200-210 27 50 17 50 Basalto porfírico
27 K - 32 200-210 22 23 10 21 Basalto porfírico
28 J - 33 210-220 38 54 14 32 Basalto afanítico
29 J - 33 210-220 28 43 55 26 Basalto afanítico
30 K - 32 210-220 52 59 15 46 Basalto porfírico
31 K - 32 220-230 38 44 19 34 Cuarzo
32 J - 33 230-240 65 63 29 31 Basalto afanítico
33 J - 33 230-240 39 48 18 39 Basalto porfírico
34 K - 32 230-240 39 35 45 30 Basalto porfírico
35 J - 33 240-250 40 37 14 32/28 Basalto porfírico
36 K - 32 240-250 33 39 12 35 Basalto porfírico
37 K - 32 240-250 17 22 8 14 Riolita
Foto 6: Raspadores.
33
6. BIFAZ
Corresponden a 3 ejemplares a partir de canto rodado (1), o lasca primaria espesa (2, 3), de sección tranversal biplana (1), o tendiente a plano-convexa (2, 3); con bordes compuestos recto-cóncavo-convexos (1, 2, 3), y perfil tendiente a recto-cóncavo-convexos (1, 2, 3). Registran astillamiento bifacial por percusión. Funcionalmente, se trata de instrumentos que pueden haber funcionado como cepillos.
N° de Pieza
Procedencia Dimensiones (mm) Materia Prima Unidad Nivel Largo Ancho Espesor
1 J – 31 130-140 75 57 32 Basalto porfírico
2 J – 33 220-230 52 50 21 Basalto porfírico
3 J – 32 230-240 78 52 22 Basalto porfírico
7. CUÑA
Corresponden a 15 ejemplares, elaborados a partir de lasca primaria (1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 15), o secundaria (3, 6, 8, 11, 12, 13 ), que presentan rebaje bifacial por percusión, generando un borde activo en forma de cuña (extremo distal), el que en la mayoreia de las piezas se muestra con huellas de trituramiento por uso, a excepción de los ejemplares 1, 4, 9 y 11, que no evidencian uso.
N° de Pieza
Procedencia Dimensiones (mm) Materia Prima Unidad Nivel Largo Ancho Espesor
1 M – 34 40-50 40 26 18 Andesita basáltica
2 L – 32 160-170 40* 28 13 Basalto porfírico
3 J – 33 180-190 54 30 17 Basalto porfírico
4 K – 32 180-190 47 26 10 Basalto porfírico
5 L – 33 180-190 50* 36 17 Basalto porfírico
6 K – 32 190-200 55 31 12 Basalto porfírico
7 K – 32 200-210 103 49 27 Andesita basáltica
8 J – 32 230-240 49 34 13 Basalto porfírico
9 J – 33 230-240 45 31 14 Basalto porfírico
10 J – 33 240-250 55* 35 11 Basalto porfírico
11 J – 33 240-250 48 33 11 Basalto porfírico
12 J – 33 240-250 47 32 12 Andesita
13 J – 33 240-250 50 24 15 Basalto afanítico
14 J – 33 240-250 30 52 21 Basalto porfírico
15 K – 32 240-250 54 37* 18 Basalto porfírico
34
Foto 7: Cuñas en Basalto.
8. CEPILLO
Corresponden a 33 ejemplares, a partir de canto rodado (2, 3, 6, 7, 11, 12, 17, 18, 21, 26, 27, 28, 29, 33), fragmento de canto rodado (1, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 19, 20, 22, 30), lasca primaria espesa (13, 14, 15, 24, 25, 31, 32), o lasca secundaria espesa (23); de sección longitudinal biplana (3, 8, 19, 32), tendiente a biplana (4, 7, 13, 24), plano-convexa (2, 6, 10, 15, 26, 28, 33), tendiente a plano/convexa (1, 5, 9, 14, 16, 22, 27, 29), plano-cóncava (25), tendiente a plano-cóncava (30), biconvexa (31), tendiente a biconvexa (11), o irregular (12, 17, 18, 20, 21, 23); con bordes activos convexo (3, 4, 6, 15, 22, 25, 26, 32), tendiente a convexo (9, 10, 11, 14, 21, 23, 24, 28, 30), cóncavo (31), tendiente a cóncavo (1, 7, 12, 18), convexo-cóncavo (20), tendiente a convexo-cóncavo (2), recto (5, 16, 19), tendiente a recto (8, 13, 33), recto-convexo (27, 29), o no determinable (17); de perfil recto parejo (5, 14, 21, 22), recto sinuoso (2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 30), tendiente a recto sinuoso (16, 23), recto-convexo (29), convexo sinuoso (9), cóncavo sinuoso (12, 26), tendiente a cóncavo (1, 25), cóncavo-convexo sinuoso (31, 33, 32), o no determinable (17), y ángulo abrupto en todos las piezas, excepto algunos que registran ángulo oblicuo (13, 22, 24, 30, 33), entre oblicuo y abrupto (15), u obtuso (23).
35
Presentan astillamiento tosco por percusión marginal unilateral (1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 33), marginal unilateral y borde alterno (13), marginal unilateral y borde opuesto (23, 28, 31), marginal bilateral (9, 12, 32), o bimarginal lateral (29), registrando algunos evidencias de microastillamiento en el filo por uso (1, 2, 3, 5, 7, 11, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 31, 32).
N°
Procedencia Dimensiones (mm) Materia Prima Unidad Nivel Largo Ancho Espe-
sor Borde Activo
1 L - 32 0-10 51 63 29 63 No determinado
2 L - 33 20-30 71 84 32 78 Andesita
3 M - 32 20-30 95 72 26 40 Andesita basáltica
4 M - 32 40-50 111 62 23 56 Andesita basáltica
5 L - 31 50-60 35 54 39 43 Andesita
6 M - 31 50-60 122 88 40 81 Andesita basáltica
7 L - 32 60-70 51 82 35 37 Andesita basáltica
8 L - 31 90-100 135 49 49 68 Basalto porfírico
9 K - 33 120-130 42 68 38 67 Basalto porfírico
10 L - 33 120-130 53 108 48 108 Basalto porfírico
11 L - 32 130-140 38* 49* 21* 38* Basalto porfírico
12 L - 31 140-150 60 71 33 50 Basalto porfírico
13 L - 31 140-150 54 50 20 34 Andesita
14 L - 31 140-150 40 100 57 68 Basalto porfírico
15 L - 32 150-160 68 96 17 57 Andesita
16 L - 32 160-170 40 69 50 54 Basalto porfírico
17 K - 33 170-180 73 103* 58 31* Basalto porfírico
18 K - 34 170-180 72 87 54 59 Basalto afanítico
19 L - 32 170-180 85 144 24 94 Andesita basáltica
20 L - 32 170-180 61* 59* 30* 44* Basalto porfírico
21 L - 33 170-180 56 84 27 32 Basalto afanítico
22 J - 32 180-190 65 88 39 79 Andesita basáltica
23 K - 33 180-190 55 71* 31 50* Basalto porfírico
24 L - 33 180-190 77 119 29 75 Basalto porfírico
25 J - 32 190-200 102 127 28 108 Andesita
26 J - 33 210-220 32* 63* 28 63* Andesita basáltica
27 J - 33 210-220 127 125 103 90/92 Andesita basáltica
28 J - 33 210-220 182 148 58 75 Basalto
29 J - 33 210-220 65 89 31 85/99 Basalto afanítico
30 J - 33 220-230 47 101 25 98 Andesita
31 J - 33 220-230 54 76 24 32/27 Basalto porfírico
32 J - 33 230-240 95 64 19 62 Andesita
33 K - 32 240-250 79 100 23 53 Basalto
36
Foto 8: Cepillo.
9. PESA DE RED Corresponden a 3 ejemplares, elaborados sobre canto rodado (1, 3), o bloque modificado (2), de formas ovalado (1), Subtriangular (2), o subcuadrangular (3), con sección transversal plano-convexa (1), tendiente a plano-convexa (3), o tendiente a biplana (2). La pieza 1, presenta acanaladura perimetral por piqueteo en la sección medial, de 11 mm de ancho y 3 mm de profundidad promedio, y posee similitud formal con las piedras de boleadoras. Las piezas 2 y 3, poseen una muesca por percusión, en la parte medial de sus bordes laterales, que funcionalmente corresponde a la línea de amarre de la pesa.
N° de Pieza
Procedencia Dimensiones (mm) Materia Prima Unidad Nivel Largo Ancho Espesor
1 L – 31 40-50 73 55 47 Granodiorita
2 J – 34 140-150 81 63 26 Brecha
3 J – 34 150-160 80 68 18 Granodiorita
37
Foto 9: Pesa de Red.
10. TAJADOR Corresponden a 20 ejemplares, todos elaborados sobre canto rodado, de sección longitudinal biplana (11), tendiente a biplana (1, 6, 17), plano-convexa (4, 5, 10, 19), tendiente a plano/convexa (2, 7, 8, 9, 15, 16, 18), tendiente a cóncavo-convexo (13, 20), biconvexa (3, 12), o irregular (14); con bordes activos tendiente a convexo (5, 13, 14, 15, 16, 19), tendiente a cóncavo (4, 7, 8, 18), convexo-cóncavo (1), recto (3, 10), tendiente a recto (2, 6, 9, 11, 12, 20), o recto-cóncavo (17); de perfil recto parejo (10), recto sinuoso (1, 2, 6, 16, 19), tendiente a recto sinuoso (12, 14), recto-convexo (18), convexo sinuoso (5, 9, 15), cóncavo sinuoso (7), tendiente a cóncavo (3, 4), tendiente a convexo (20), o cóncavo-convexo sinuoso (8, 11, 13, 17), y ángulo abrupto, excepto los ejemplares que presentan ángulo oblicuo (18), o recto (3, 5, 8, 15).
38
Presentan astillamiento tosco por percusión, marginal unilateral (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15), marginal bilateral (2, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20), o unifacial y borde opuesto (14), registrando evidencias de microastillamiento en el filo (1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20), o el borde activo agotado (5, 8), por uso.
N° de Pieza
Procedencia Dimensiones (mm) Materia Prima Unidad Nivel Largo Ancho Espesor
1 M – 34 50-60 93 77 75 Basalto porfírico
2 L – 31 80-90 103 122 70 Basalto afanítico
3 L – 31 80-90 50 104 30 Andesita
4 L – 33 100-110 69 70 28 Andesita
5 J – 34 130-140 59 81 35 Granodiorita
6 J – 31 140-150 82 75 46 Basalto andesítico
7 L – 32 160-170 52 62 34 Basalto porfírico
8 J – 32 180-190 55 87 49 Basalto porfírico
9 J – 34 180-190 57 58 34 Basalto porfírico
10 K – 32 180-190 85 73 50 Andesita basáltica
11 K – 32 190-200 53 68 22 Basalto porfírico
12 J – 32 200-210 61 68 47 Basalto porfírico
13 K – 32 200-210 148 125 52 Granitoide
14 K – 32 210-220 75 60 45 Basalto porfírico
15 J – 32 220-230 50 68 37 Basalto porfírico
16 J – 32 230-240 55 62 47 Basalto porfírico
17 J – 32 240-250 69 64 38 Basalto afanítico
18 J – 33 240-250 115 110 50 Andesita
19 K – 32 240-250 72 76 60 Basalto porfírico
20 K – 32 240-250 46 65 35 Basalto porfírico
Foto 10: Tajadores.
39
11. PERCUTORES
Corresponden a 23 ejemplares, todos cantos rodados, que presentan uno o ambos extremos, principalmente, con huellas de trituramiento o astillamiento por la acción de percutir sobre otro objeto.
N° de Pieza
Procedencia Dimensiones (mm) Materia Prima Unidad Nivel Largo Ancho Espesor
1 M – 32 30-40 94 72 68 Granitoide
2 M – 32 40-50 71 41 27 Granitoide
3 M – 34 60-70 123 65 38 Andesita basáltica
4 L – 33 70-80 44 43 35 Granito
5 M – 31 70-80 67 50 34 Granitoide
6 M – 31 70-80 87 64 63 Granito
7 M – 32 80-90 67 62 49 Granodiorita
8 M – 31 90-100 57* 90 63 Granitoide
9 K – 32 110-120 76 56 42 Granitoide
10 K – 32 120-130 123 84 63 Granitoide
11 L – 33 120-130 93 68 40 Granitoide
12 L – 33 130-140 81 49 33 Andesita
13 L – 34 130-140 72 58 39 Basalto afanítico
14 J – 31 130-140 93 47 45 Granito
15 K – 31 140-150 64 53 38 Andesita
16 J – 34 140-150 65 54 32 Andesita
17 L – 33 140-150 74 58 39 No determinada
18 J – 32 150-160 101 62 57 Basalto porfírico
19 J – 34 150-160 83 60 38 Andesita basáltica
20 K – 32 170-180 85 63 49 Granitoide
21 K – 32 190-200 121 60 27 Granitoide
22 J – 33 210-220 42 72 45 Basalto porfírico
23 K – 32 210-220 66 50 29 Basalto porfírico
12. PULIDOR
Corresponden a 13 ejemplares sobre canto rodado modificado por uso, de formas tendiente a eliptica (1, 8), ovalado (4, 11, 12), tendiente a ovalado (3, 9), triangular (7, 13), cuadrangular (5, 6), o no determinado (2, 10), que presentan desgaste por abrasión, quedando sus superficies con un fino pulimento por uso.
40
N° de Pieza
Procedencia Dimensiones (mm) Materia Prima Unidad Nivel Largo Ancho Espesor
1 M – 32 0-10 71 50 13 Basalto afanítico
2 L – 32 40-50 38* 36* 10* Basalto afanítico
3 L – 31 50-60 32 26 11 No determinada
4 M – 34 60-70 76 60 32 Basalto afanítico
5 J – 33 150-160 29 26 22 Cuarzo
6 J – 33 150-160 36 20 16 Cuarzo
7 K – 34 150-160 38 37 8 Basalto afanítico
8 K – 33 160-170 27 16 9 Cuarzo
9 K – 32 170-180 88 65 56 Cuarzo
10 K – 33 170-180 66 40 28 Granitoide
11 J – 32 190-200 55 25 26 Basalto afanítico
12 J – 33 200-210 76 63 35 Granodiorita
13 J – 33 200-210 83 58 34 Basalto afanítico
Foto 11: Percutores.
41
Foto 12: Pulidores.
13. SOBADOR
Corresponden a 11 ejemplares, sobre canto rodado (2, 3, 5, 6, 7, 8, 11), o bloque (1, 4, 9, 10), los cuales muestran formas parcialmente modificadas por uso, con sección tranversal biplana (1, 4, 9, 11), tendiente a biplana (6), plano-convexa (7, 10), biconvexa (2), tendiente a biconvexa (3, 8), o no determinada (5), los que presentan desgaste por abrasión, quedando sus superficies con un pulimento opaco por uso.
N° de Pieza
Procedencia Dimensiones (mm) Materia Prima Unidad Nivel Largo Ancho Espesor
1 L – 34 70-80 70 50 15 Ceniza
2 L – 31 120-130 147 130 53 Ceniza
3 J – 34 140-150 103 79 62 No determinada
4 K – 34 150-160 43 39 24 Ceniza
5 J – 33 160-170 52* 36* 12* Basalto porfírico
6 L – 32 160-170 100 99 43 Ceniza
7 J – 33 160-170 115 108 48 Ceniza
8 K – 34 170-180 78 66 27 Ceniza
9 K – 34 170-180 24 17 10 Ceniza
10 J – 33 210-220 104 80 46 Granitoide
11 J – 32 220-230 102 66* 22 Granitoide
42
Foto 13: Sobadores.
14. LITO CON DESGASTE EN LOS BORDES Corresponden a 4 ejemplares sobre canto rodado, de formas elíptico (1, 2, 3), o subcuadrangular (4), con sección transversal biconvexa (1, 2, 4) o plano-convexa (3); todos con extremos convexos y bordes laterales tendientes a rectos por desgaste. El desgaste, realizado por abrasión, ha modificado los bordes laterales desde convexos a rectos. El ejemplar 4 muestra sus caras con huellas de abrasión por uso (sobador); el ejemplar 2 muestra uno de sus bordes laterales reutilizada como tajador (pieza retomada); y, el ejemplar 1 exhibe huellas en sus caras y un extremo de haber sido utilizado como percutor.
N° de Pieza
Procedencia Dimensiones (mm) Materia Prima Unidad Nivel Largo Ancho Espesor
1 J – 32 200-210 122 85 44 Granodiorita
2 J – 33 210-220 128 72 44 Basalto porfírico
3 J – 33 210-220 99 72 42 Andesita
4 J – 33 210-220 91 85 48 Granotoide
43
Foto 14: Lito con desgaste en los bordes.
15. AFILADOR
Corresponden a 11 ejemplares, sobre canto rodado (2,3, 5 ) o bloque (1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11), de formas tendiente a triangular (1, 3), tendiente a elipsoidal (2, 4, 8), tendiente a rectangular (5, 6, 7, 11), o no determinable (9, 10), con sección longitudinal biplana (5, 10), tendiente a biplana (2, 3, 4, 11), plano-convexa (1), plano-cóncava (9), tendiente a cóncava-convexa (6, 7), o no determinada (8).
Presentan sus superficies parcial o totalmente abrasionadas, con planos y surcos, producto de el contacto con otro artefacto más duro, quedando huellas de uso longitudinales, principalmente.
Estos artefactos, habrían servido para afilar o reavivar los filos de instrumentos cortantes, principalmente, tales como cuchillos.
44
N° de Pieza
Procedencia Dimensiones (mm) Materia Prima Unidad Nivel Largo Ancho Espesor
1 L – 31 120-130 192 97 20 Ceniza
2 J – 31 130-140 110 53 18 Arenisca?
3 L – 33 130-140 154 88 27 No determinada
4 J – 32 140-150 225 95 33 Arenisca
5 L – 33 150-160 121 41 23 Basalto afanítico
6 L – 33 160-170 163 59 42 Ceniza
7 L – 33 170-180 122 81 35 Arenisca
8 K – 33 170-180 145 64 16 Arenisca
9 K – 34 180-190 32* 32* 10* Arenisca
10 K – 34 180-190 73* 55* 13 Arenisca
11 J – 33 190-200 144 126 24 Arenisca
Foto 15: Afilador.
45
16. MATAFILOS Corresponden a 2 ejemplares, ambos cantos rodados, los cuales presentan en sus superficies numerosas incisiones longitudinales y transversales, las cuales pueden ser producidas por el contacto de un artefacto con filo sobre dicha superficie.
N° de Pieza
Procedencia Dimensiones (mm) Materia Prima Unidad Nivel Largo Ancho Espesor
1 J – 34 140-150 82 58 32 No determinada
2 K – 32 210-220 114 53 14 No determinada
Foto 16: Matafilos.
46
17. PLACA INCISA Corresponde a 1 ejemplar, elaborado sobre bloque modificado intencionalmente, de forma probablemente cuadrangular. Una de sus caras, se registra pulida e incisa, formando un campo de pequeños rectángulos; la otra, parece haber sido usada como matafilos. Los dos bordes presentes, se muestran modificados (rectos), por pulimento.
N° de Pieza
Procedencia Dimensiones (mm) Materia Prima Unidad Nivel Largo Ancho Espesor
1 L – 32 180-190 54* 48* 12 Basalto afanítico
Foto 17: Placa incisa.
48
El material artefactual de hueso, recuperado en excavación, fue analizado en base a una clasificación morfo-funcional, definiendo de esta manera diferentes categorías funcionales, diferenciadas por sus características morfológicas, las cuales fueron descritas en base a un conjunto de atributos morfológicos, funcionales y métricos.
Las diferentes categorías de instrumentos definidos, se describen por item a continuación:
1. ARPON
Corresponden a 5 ejemplares, cuatro de ellos fragmentos y uno completo, de formas alargadas, con sección transversal tendientes a plano-convexa o biconvexa, y bordes tendientes a convexos, con la superficie fuertemente pulimentada por manufacturación. Los ejemplares fracturados, corresponden al extremo distal (1 y 3), o medial (4 y 5). Cabe destacar que los fragmentos 3, 4 y 5, correspondan a partes de una misma pieza.
A grandes rasgos, estas piezas son ejemplares que se presentan multidentados en ambos bordes.
N° de Pieza
Procedencia Dimensiones (mm) Elaborado en hueso de Unidad Nivel Largo Ancho Espesor
1 L – 32 10-20 51* 18 10 Mamífero marino
2 L – 32 120-130 491 19 13 Mamífero marino
3 J – 34 140-150 83* 10 8 Mamífero marino
4 K – 34 140-150 142* 17 11 Mamífero marino
5 K – 34 140-150 59* 11 6 Mamífero marino
Foto 1: Arpón de hueso.
49
Foto 2: Arpón de hueso.
Foto 3: Detalle extremo distal de Arpón.
2. PUNZON/LEZNA
Corresponden a 20 ejemplares, 10 de ellos fracturados (presente al menos extremo distal), y 10 completos, de forma alargada, con sección transversal tendiente a biconvexa en su extremo distal, biconvexa, plano-convexa o biplana en su porción medial, y bordes convexos o tendientes a rectos. Presentan un extremo aguzado, puntiagudo o romo, fuertemente pulimentado. Su función, podría estar relacionada con el trabajo del cuero.
N° de Pieza
Procedencia Dimensiones (mm) Elaborado en hueso Unidad Nivel Largo Ancho Espesor
1 L – 31 80-90 65* 9 7 Largo de Ave
2 L – 33 80-90 86 7 7 Asta de Cérvido
3 L – 33 90-100 26* 11 8 Largo de Mamífero
4 L – 31 100-110 35* 9 7 Largo de Mamífero
5 L – 33 100-110 69 10 8 Largo de Ave
50
Continuación: N° de Pieza
Procedencia Dimensiones (mm) Elaborado en hueso Unidad Nivel Largo Ancho Espesor
6 L – 33 100-110 35* 7 2 Astilla hueso largo de Ave
7 L – 34 100-110 48 10 5 Largo de Ave
8 L – 34 130-140 53 4 4 Largo de Ave
9 K – 32 150-160 53* 7 5 Largo de Ave
10 K – 33 150-160 20* 5 2 Astilla hueso largo de Ave
11 J – 33 190-200 77* 9 9 Largo de Mamífero
12 J – 33 190-200 63 13 9 Largo Mamífero
13 K – 33 190-200 80 9 8 Largo de Ave
14 J – 33 200-210 81* 9 5 Mamífero (Costilla?)
15 K – 32 200-210 19* 5* 2* Astilla hueso largo de Ave
16 K – 32 200-210 90 11 8 Largo de Ave
17 K – 32 210-220 87* 10 9 Largo de Ave
18 J – 32 220-230 280 11 11 Mamífero
19 J – 32 220-230 165 10 8 Mamífero
20 J – 32 230-240 24 13 9 Largo de Ave
Foto 4: Punzon/Leznas de hueso.
51
Foto 5: Punzón en asta de cérvido (Pudú).
3. INSTRUMENTO
|Corresponde a 1 ejemplar, elaborado sobre costilla, probablemente de lobo marino, el cual muestra en un extremo huellas de enmangue (proximal), y el otro apuntado romo, ancho, muy pulido (distal). Por comparación, podría tratarse de 1 retocador.
N° de Pieza
Procedencia Dimensiones (mm) Elaborado en hueso Unidad Nivel Largo Ancho Espesor
1 J – 32 230-240 103 23 12 Costilla de Mamífero
52
Foto 6: Retocador de hueso.
4. ADORNO
Corresponden a 8 ejemplares, todos los cuales presentan un orificio circular en uno de sus extremos, y pueden haber tenido por función pender o colgar, ya sea solitariamentre o como parte de un collar. Los ejemplares 3, 4, 5 y 6, corresponden a un mismo pendiente, asociado al esqueleto 2 de la Tumba 1.
N° de Pieza
Procedencia Dimensiones (mm) Elaborado en hueso Unidad Nivel Largo Ancho Espesor
1 M – 31 90-100 32 16 10 De Mamífero
2 J – 33 130-140 78* 22 21 Diente de Lobo Marino
3 L – 34 140-150 25 6 3 Diente de Cánido
4 L – 34 140-150 24* 6 3 Diente de Cánido
5 L – 34 140-150 23 6 3 Diente de Cánido
6 L – 34 140-150 23 6 3 Diente de Cánido
7 J – 33 150-160 60* 16 14 Diente de Lobo Marino
8 J – 32 170-180 34 23 16 De Mamífero
55
1. ACERCA DEL TRABAJO REALIZADO
A grandes rasgos, podemos afirmar que se ha ejecutado con éxito la intervención del sitio arqueológico 10 PM 014 “Monumento Nacional Conchal Piedra Azul” (UTM 683.000 E – 5.404.150 N), sitio localizado en la bahía de Chamiza, sector de Piedra Azul, Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue, X Región de Los Lagos.
Este sitio, emplazado en parte bajo la actual Carretera Austral (km 8.292 a 8.366), se vió fuertenmente afectado por la extracción de depósito, producto de la acción de maquinaria pesada que trabajaba en el mejoramiento de la ruta, hecho que a la vez permitió descubrir el yacimiento arqueológico.
Frente a este hecho, el Consejo de Monumentos Nacionales emitió un conjunto de procedimientos y acciones a llevar a cabo (bases técnicas), de forma de poder realizar el adecuado salvataje de dicho contexto arqueológico, tarea que fue financiada por la Dirección Nacional de Vialidad, del Ministerio de Obras Públicas.
Ahora bien, y dado el escaso conocimiento que se tiene de la prehistoria de esta zona, la excavación de este sitio se abordó con una estrategia de rescate total de las evidencias arte y ecofactuales, con la sola excepción de los restos malacológicos que por volumen y mala calidad de conservación no era posible.
Es así, que en el área intervenida, mediante excavación, se colectó la totalidad de:
Artefactos líticos y óseos
Restos esqueletales de peces
Restos esqueletales de mamíferos marinos y terrestres
Restos esqueletales de aves
Restos vegetales carbonizados De esta forma se asumió en la totalidad del depósito, la metodología propia
de lo que comunmente se lleva a cabo solo en los pozos de control de arqueofauna o arqueobotánica. Para lo anterior, fue determinante el harneo de los sedimentos extraídos mediante el lavado por agua, y el uso de tamices de abertura pequeña.
Con respecto a la malacología, se tomaron muestras por nivel y unidad de excavación, de aquellas conchas o restos de conchas que se registraran enteras y en buen estado de conservación. Lo anterior, fue complementado con la ejecución de pequeños pozos de control, para lo cual se extrajeron bloques de 20 x 20 x 20 cm en cada uno de los estratos identificados.
Así mismo, se tomaron muestras de sedimentos en cada uno de los estratos o capas que conforman el depósito, las cuales fueron enviadas a análisis, determinando su composición sedimentológica y granulométrica.
56
La etapa de laboratorio, y que dice relación con el análisis de los materiales arte y ecofactuales rescatados, es una tarea larga y compleja, dado el enorme volumen de restos y la variabilidad de ellos. Las diferentes partes que componen este informe, correspondiente a la Segunda Etapa, dan cuenta de esto.
Especial mención, debemos hacer con respecto a los análisis de arqueofauna, ya que dado el enorme volumen de restos rescatados, los resultados definitivos, solo estarán disponibles a fines de este año. De esta forma, los contenidos en este informe, deben entenderse como resultados prteliminares. Igual cosa podemos decir con respecto a los análisis antracológicos.
Por otra parte, debemos hacer notar que los restos de arqueofauna correspondientes a mamíferos terrestres y aves, no fueron enviados a análisis, dado que la mayor extensión de la etapa de terreno, consumió una parte importante de los recursos presupuestarios contemplados para la etapa de laboratorio. Sería realmente deseable, el poder contar con recursos para llevar a cabo estos análisis faltantes, de manera de contar con los resultados del total del contexto exhumado.
La excavación del sitio 10 PM 014 “Monumento Nacional Conchal Piedra Azul”, se constituye como un hito de gran importancia en el conocimiento y comprensión de las poblaciones que habitaron el área en el pasado, a la vez que arroja luces acerca de sus modos de vida, en orden a conocer las modalidades de asentamiento y subsistencia que estos grupos prehistóricos utilizaron en el uso y explotación de este ambiente norpatagónico. En los acápites que siguen, se ofrece una síntesis de los principales resultados obtenidos hasta el presente (ver apartados respectivos de este informe), y como se podrá apreciar hay análisis que pueden considerarse definitivos, mientras que otros todavía están en proceso.
2. ACERCA DE LA GEOLOGIA LOCAL
Le geología de la Depresión Intermedia a la latitud de Puerto Montt está en su mayor parte dominada por depósitos glaciales y periglaciales originados durante las glaciaciones pleistocenas. Una serie de avances y retrocesos glaciales se habrían producido en la zona desde, al menos, fines del Pleistoceno Inferior
(750,000 años A.P.), generando importantes espesores de depósitos que cubren, casi totalmente, el basamento rocoso. El último máximo glacial (UMG) en la zona tuvo lugar entre los 30,000 y 14,500 años A.P. (Denton et al., 1999a), correspondiente a la etapa final de la Glaciación Llanquihue. En la figura 1 se muestra la máxima extensión de los glaciares durante el UMG según Denton et al. (1999b). Gran parte de los rasgos geográficos del área, incluyendo las depresiones de los grandes lagos y el seno Reloncaví, fueron modelados por los hielos durante tal período. Es posible que inicialmente la depresión del seno Reloncaví haya estado aislada del océano mediante cordones morrénicos que actualmente afloran como un cordón de islas entre el seno y el golfo de Ancud.
57
La ribera norte del seno Reloncaví se encuentra en gran parte bordeada por
cinturones de morrenas frontales y depósitos glacifluviales parcialmente deformados por el avance del hielo. Depósitos de este tipo se encuentran inmediatamente al este del sitio arqueológico, conformando escarpes de 15-20 m de altura con respecto a la planicie. En la localidad de Punta Penas, unos 6 Km al oeste del sitio arqueológico, Denton et al. (1999a) realizaron numerosas
Figura 1: Extensión regional de los hielos durante el Último Máximo Glacial (30,000 a 14,500
años A.P.), y ubicación del sitio arqueológico Piedra Azul (en la figura de detalle). Tomado de
Denton et al. (1999b).
58
dataciones 14C en depósitos glacilacustres similares a los que se encuentran adyacentes al sitio arqueológico, obteniendo edades entre 16,000 y 15,000 años A.P. Ello implica que hace 15,000 años el área del actual seno Reloncaví se encontraba, con toda probabilidad, completamente bajo hielo.
El retroceso de los hielos se habría iniciado a los 14,500 años A.P., con un gradual aumento de las temperaturas promedio. Sin embargo, datos palinológicos en el área revelan un deterioro climático entre los 12,000 y 10,000 años A.P. (Moreno, 2000). El retiro de los hielos dio forma al actual patrón de drenaje, en parte cortando las formas previas. 2.1 El Entorno.
El sitio arqueológico 10 PM 014 “Conchal Piedra Azul” se encuentra en una
planicie de escasa altura (hasta 10 m s.n.m) y baja pendiente, que se extiende
por 3 Km2, a ambos lados de la desembocadura del río Chamiza (o Coihuín). La planicie está bordeada al este y oeste por escarpes de alta pendiente y 15-20 m de desnivel, que exponen depósitos glacilacustres y glacifluviales de edad indeterminada, pero con toda probabilidad correlacionables a la secuencia
estudiada en Punta Penas por Denton et al. (1999a) (i.e. 15,000 A.P.). Por el norte, la planicie se conecta sin saltos topográficos evidentes con la llanura del río Chamiza, que hacia el interior se encajona en depósitos glaciales y glacifluviales de la Glaciación Llanquihue.
La extensión de esta planicie es poco común en el borde costero del seno, donde predominan los escarpes heredados de los márgenes de lóbulos de hielo (ice-contact slopes). Sin embargo, estrechas planicies de similar altura se encuentran entre Punta Pelluco y Punta Penas, al oeste de Puerto Montt y en la isla Tenglo.
Si bien la gran extensión de la planicie parece estar directamente asociada a la capacidad erosiva del río Chamiza, que drena el lago Chapo, existen evidencias de que la línea de costa habría alcanzado, y en parte erosionado, los bordes del escarpe. El alzamiento continental que ello implica ha sido reconocido en otros lugares del área. Evidencias de alzamiento continental con tasas de hasta 10 m/1000 años han sido registradas hacia el sureste de esta zona por Hervé y Ota (1993). 2.2 Geología del Sitio
Al interior de la excavación del sitio arqueológico se levantó una columna estratigráfica de semi-detalle, con énfasis en las evidencias de ambiente de depositación natural, es decir intentando obviar los rasgos producto de la acumulación antropogénica. Los aspectos generales de esta columna revelan un cambio en el ambiente desde una línea de costa en los depósitos más antiguos hasta la predominancia de la depositación aluvial, con una serie de estratos transicionales entre ellos.
59
La figura 3 resume la estratigrafía reconocida, con la nomenclatura utilizada para estos efectos.
De base a techo se reconoce la siguiente secuencia:
Miembro Litoral: Corresponde a una secuencia de gravillas bien seleccionadas y bien redondeadas, con escaso material fino (más del 60% de los fragmentos mayores a 2 mm). No se reconoció la base de este miembro, pero su espesor alcanzaría a lo menos 1 m. Se intercala en este miembro un estrato de 23 cm de espesor con alto contenido de materia orgánica („turba‟), pero que mantiene la predominancia de fragmentos tamaño gravilla. La interpretación de este nivel no está del todo clara, pero no parece registrar un cambio en el ambiente de depositación, sino más bien un aporte súbito de materia orgánica al sistema. Dicho aporte de materia orgánica podría tener relación con la ocurrencia de grandes incendios (probablemente causados por el hombre) que habrían afectado la zona luego de su deglaciación.
La depositación de este miembro implica condiciones de energía relativamente alta, capaz de remover el material arenoso y más fino que es abundante en el entorno. Tales condiciones son comunes en las líneas de costa, donde la acción de las olas selecciona los detritos y arrastra los fragmentos finos hacia aguas más profundas. Depósitos similares han sido descritos por Clayton et al. (1999) en la playa activa del seno Reloncaví.
Miembro Transicional: Corresponde a una alternancia centimétrica de conchales con diverso contenido de materia orgánica y arenas medias a gruesas. Se ha subdivido en dos niveles:
Nivel inferior: 80 cm de conchales y gravillas finas. El contenido de fragmentos de conchas varía entre 30 y 90%. Los depósitos con menor contenido de conchas corresponden a gravillas finas y arenas gruesas y medias, con estratificación cercanamente horizontal. En la pared este de la excavación se exponen dos lentes de gravilla bien seleccionada y clastos imbricados, que han sido interpretados como rellenos de canales fluviales. El techo de este nivel, inmediatamente sobre los canales fluviales, consiste en ~35 cm de conchal con hasta 90% fragmentos de conchas, en el que se intercalan niveles de 2 a 5 cm de limos ricos en materia orgánica. Este conchal (conchal 4) se encuentra parcialmente erosionado con anterioridad a la depositación del nivel superior.
Nivel superior: 30 cm de alternancia entre niveles de conchales puros y niveles limo-arenosos oscuros, con alto contenido de materia orgánica. Este nivel se apoya mediante una superficie de erosión al nivel inferior. Los estratos de este nivel presentan una suave inclinación primaria hacia el oeste de hasta 11º. El techo de este miembro corresponde a un nivel arenoso de 8 a 12 de espesor que culmina en un nivel carbonoso de 2 cm (Piso 2), parcialmente erosionado con anterioridad a la depositación del miembro aluvial.
60
Las condiciones de depositación natural de este miembro son difíciles de precisar debido a la predominancia de la acumulación antropogénica. Los estratos más pobres en restos de conchas registran un aumento en la proporción de material fino, lo que implica una continentalización del ambiente, que sería alcanzado sólo esporádicamente por el oleaje (tormentas). La existencia de pequeños canales fluviales en el miembro inferior reflejan claramente esta continentalización o alejamiento de la línea de costa.
Miembro Aluvial: Sobre el miembro transicional y mediante una superficie erosiva se dispone un conjunto de estratos arenosos y conchales con un espesor total cercano a los 2 m, caracterizados por presentar una inclinación primaria de hasta 18º al oeste. Inclinaciones de esta magnitud son posibles sólo cuando el contenido de agua durante la depositación es baja, tal como ocurre con flujos de barro y deslizamientos de laderas. La proveniencia de tales flujos es claramente de las laderas inestables del escarpe al este del sitio. Tales condiciones de depositación son las que continúan activas en el presente.
2.3 Conclusiones
El sitio arqueológico Piedra Azul se encuentra en el margen de una planicie
labrada en depósitos perigaciales pleistocenos, originalmente erosionada por efectos del oleaje. La base de la columna reconocida corresponde a un conjunto de gravillas bien seleccionadas, que representan un ambiente de playa, sea esta marina o lacustre. Sobre estas gravas se dispone una serie de estratos arenosos gruesos con abundante material cultural, con pequeños canales fluviales y superficies internas de erosión. El miembro más joven reconocido corresponde a una serie de estratos con fuerte inclinación primaria, que reflejan una depositación dominada por los aportes en forma de pequeños aluviones, corrientes de barro y reptación de las laderas de los escarpes adyacentes.
La evolución de los ambientes de depositación registrados al interior del sitio supone un alejamiento sostenido de la línea de costa. El alzamiento relativos del continente, sea este debido al rebote isostático tras el retiro de los hielos, o bien a alzamientos episódicos asociados a movimientos sísmicos, ha sido documentado en otros puntos de la zona.
61
Figura 3: Columna estratigráfica levantada al interior del sitio. Se muestran los miembros definidos en el texto y su equivalencia con la nomenclatura utilizada en el resto del informe.
V
VI
VII
III
IV
2Nivel
Superior
1
Mie
mb
roT
ran
sic
ion
al
NivelInferior
Mie
mb
roL
ito
ral
0
Base no reconocida
'Turba'
Playa
Conchal 5
Conchal 4
Canal
Mie
mb
roA
luvia
l
EstratosI y II
3
4 metros
Aluviones
Suelo Activo
Muy FinaArenaConchales Gravilla Gruesa
(> 50% fragmentosde conchas)
62
3. ACERCA DE LA VEGETACION
El sitio de Piedra Azul se encuentra en la zona de contacto entre el bosque siempreverde templado del sur de Chile y las planicies costeras. Los tipos forestales característicos del bosque siempreverde se encontraron hacia los faldeos de las colinas posteriores (dirección NE), al sitio arqueológico. Hacia el seno del Reloncaví (dirección O), se presentan extensas planicies costeras con vegetación arbustiva baja, no relevante, producto de los acontecimientos catastróficos del año 1960 (terremoto y entrada de mar).
Los tipos forestales existentes en los faldeos y colinas posteriores corresponden en orden ascendente a formaciones degradadas de Mirtaceas, principalmente Arrayán (vertiente sur) y de macales (Maqui) en las vertientes norte (asoleadas). En sectores más altos se encuentran manchones de Coigue de Chiloé asociados a Mañio y Tepa. Aunque el tipo forestal Olivillo-Tiaca-Avellano es característico de las zonas costeras, no fue reconocido el Olivillo en el terreno mismo. Otras especies presentes en estas formaciones degradadas antrópicamente como Ulmo, Tineo, Canelo también se encuentran asociados a los tipos forestales del bosque siempreverde.
Si bien etnográficamente esta consignada la presencia del Alerce en el sector, éste no aparece actualmente en alturas menores como las caracterizadas, ni tampoco aparece en la carta de vegetación, dado que necesita de una superficie superior a 6 ha. para ser consignado como tipo forestal presente en el mapa ( ver Carta Vegetación).
3.1 Análisis antracológico
El estudio de los carbones, de tamaño igual o superior a 2 mm, se efectuó por el simple corte manual de cada uno de ellos, siguiendo los tres planos de referencia: plano transversal, longitudinal radial y longitudinal tangencial. La identificación de los carbones se refiere a los elementos anatómicos propios de la especie. Su adscripción a las clases de las gimnospermas, angiospermas o monocotiledoneas se logra gracias a los caracteres particulares visibles en estos planos. El análisis antracológico o estudio de los carbones vegetales en curso se refiere a los niveles más antiguos del sitio (230 a 260 cm), de las unidades J32 y K32, los que fornan parte del estrato IV.
La identificación fue posible gracias a la colección de referencia de especies leñosas del sur de Chile perteneciente al Laboratorio del Museo Histórico-Antropológico de la UACH y a obras especializadas (Rancussi 1987, Wagemann 1949, Solari 1993).
Hasta el momento han sido identificados 6 taxones pertenecientes a las siguientes familias: Podocarpacea (tipo Mañio), Monimiacea (tipo Laurel-Tepa), Fagacea (tipo Nothofagus sp.), Monocotiledonea (tipo quila), Eucryphiacea (tipo ulmo), cortezas (indeterminables) y una serie taxones correspondientes a la familia de las Mirtaceas, correspondientes a los carbones más abundantes.
63
Como se observa en la lista de especies la identificación no siempre llega a determinarlas. Esto depende de las similitudes anatómicas entre especies de un mismo género que puede incluir incluso su hibridación, anotándose en ese caso todas ellas (ej. Laureliopsis philippiana-Laurelia sempervirens = Tepa-laurel) o la más segura, a la cual se antepondrá cf (= cf. Laurelia sempervirens). En otras ocasiones se tratará de muestras en mal estado (= indeterminables) o desconocidas (= indeterminadas). Si la identificación queda a nivel del género se acotará sp. despues de éste (Nothofagus sp.).
3.2 Conclusión
Los estudios antracológicos, poseen el carácter de pioneros en los sitios arqueológicos del centro-del sur de Chile. El sitio 10 PM 014 “Conchal Piedra Azul”, en el sector costero, junto con los sitios arqueológicos de la precordillera andina (Lago Calafquén), ambos sectores ubicados en la Décima región, corresponden a los dos únicos estudios de carbones vegetales que se han ocupado de las dinámicas vegetacionales durante el Holoceno.
Sitios como Piedra Azul, donde se pueda reconstruir las imágenes del medio-ambiente leñoso en el cual existieron diferentes grupos desde los cazadores recolectores marinos del período arcaico hasta la actualidad, constituye un objetivo primordial para la disciplina y para los estudios medio-ambientales en general.
El análisis de la vegetación actual en los alrededores del sitio, muestra la presencia solamente de extensas zonas de renovales, dejando esporádicos individuos adultos consignados sólo para los sectores de quebradas profundas.
La antropización del medio es drástica en los últimos años y así lo consignan los testimonios de lugareños entrevistados, lo que se ve comprobado por la existencia de formaciones sustitutivas que ocupan áreas de antiguos bosques (Macales) y las Mirtaceas que corresponden a los vestigios del sotobosque de la misma formación siempreverde, que no han sido explotados.
Si bien el estudio de los carbones está en curso, la imagen que, grosso modo, estos carbones nos entregan, no dan cuenta, hasta el momento, de un tipo de cambio vegetacional drástico para los períodos más antiguos. Resta a confirmar la presencia de Nothofagus sp. cf. Nothofagus a hoja caduca (tipo Roble), en otras muestras antracológicas y niveles.
4. ACERCA DE LOS RESTOS OSEOS HUMANOS
De los restos óseos humanos, recuperados en el sitio 10 PM 014 “Conchal Piedra Azul”, es posible identificar ciertos aspectos característicos del modo de vida de la(s) población(es) arcaicas que habitaron este sitio.
En primer lugar, las fuertes inserciones musculares presentes en los huesos recuperados, indican que los individuos sometían a su cuerpo a un stress rutinario
64
que implicaba recorrer distancias importantes y/o desplazarse en terrenos irregulares, recurriendo sistemáticamente a la posición en cuclillas para sentarse sobre los talones y descansar. Estos desplazamientos se realizaban probablemente la mayoría de las veces en búsqueda de recursos alimentarios, agua potable, combustibles y materias primas.
Los recursos alimentarios estaban constituidos esencialmente por elementos duros y abrasivos, como son los moluscos que se encuentran tanto a orillas de las playas, como en los roqueríos y bajo el agua misma. Los recursos que se encuentran preferentemente bajo el agua (erizos y jaibas por ejemplo) eran recolectados por mujeres (no se dispone de evidencia de individuos masculinos) que buceaban sistemáticamente en pos de ellos, y también por niños desde muy temprana edad. La evidencia no permite saber si esta actividad era practicada por niños y niñas, pues no es posible determinar sexo en esqueletos de subadultos, sin embargo, es sistemática en la niñez, debido a la formación de osteomas auditivos en individuos infantiles.
El consumo de esta dieta dura es iniciado desde muy temprana edad, desde los 18 + 6 meses de edad, lo que se evidencia en pequeños chipping y tártaro presentes en las piezas dentales. Este cambio en la alimentación, que agrega nuevos elementos además de la leche materna, genera un stress adicional al individuo. Este debe enfrentarse a nuevos alimentos que le exponen a nuevas patologías de tipo nutricional, ante las que debe generar anticuerpos para sobrevivir. El no ser capaz de soportar el cambio alimenticio y las patologías que de este derivan, tendrá como consecuencia la muerte del individuo.
Hacia los 4 años de edad, se produciría el destete definitivo pues los individuos correspondientes a este rango de edad presentan cribra orbitalia que indica stress alimentario y una leve abrasión dental así como chipping, producto de los elementos duros (como arena) ingeridos a través de la dieta de mariscos. Este nuevo momento en la vida alimentaria del individuo, al no contar con la alimentación procedente de la leche materna, debe nuevamente ser superado por el individuo para sobrevivir.
La ingesta de esta dieta dura y abrasiva, va generando un desgaste significativo de los dientes, ya que en la edad adulta, los individuos presentan abrasión con exposición del esmalte e incluso atrición, exposición de dentina secundaria, retracción alveolar, pérdida de piezas dentales ante mortem, chipping frecuente que involucra a veces incluso la fractura de porciones importantes de la corona y permite la formación de abscesos dentales que terminan generando la pérdida de los mismos. Este fenómeno permite explicar el hallazgo frecuente de piezas dentales aisladas en el conchal, lo que no descarta que algunas piezas puedan proceder de esqueletos disturbados. La misma dieta dura y abrasiva implica que no existan caries presentes, al generar la abrasión sistemática un efecto de autolimpieza dental. Es importante destacar este factor, pues los individuos de Piedra Azul consumieron por otra parte alimentos que generaron tártaro en todos los individuos analizados, pudiendo corresponder a hidratos de carbono que no lograron generar caries. Es sugerente pensar que puedan haber
65
consumido tubérculos del tipo solanáceas, sin embargo, hasta no encontrar mayores evidencias, esto queda sólo a nivel de hipótesis.
No es posible definir a partir de los restos esqueletales recuperados actividades más precisas practicadas por los habitantes de Piedra Azul, pues los restos esqueletales presentes están muy incompletos, pero señalan la presencia de individuos robustos, que sometían su cuerpo a actividades que requerían de fuerza y energía. Es interesante destacar que todos los restos óseos pertenecientes a las extremidades superiores y a la cintura escapular presentan un gran refuerzo de su musculatura que mueve los brazos, flecta los codos y los dedos de las manos, además de proteger la articulación esternoclavicular contra la tracción. Es sugerente proponer que los individuos de Piedra Azul debían cargar, empujar y tirar grandes pesos, lo que robustecía sus extremidades superiores a la vez que las hacía reaccionar contra los esfuerzos de tracción. Este pero podría corresponder a la acción de recolectar y transportar recursos alimentarios, utilizando probablemente redes o impulsando embarcaciones.
Los habitantes de Piedra Azul también estaban sometidos a la ocurrencia de accidentes, como lo demuestra el trauma presente en el cráneo del individuo recuperado en las unidades K-32 y L-32 nivel 110-130, y el importante proceso infeccioso sufrido por el individuo de la unidad J-32 nivel 160-170. La recuperación del trauma craneal y el avanzado estado de infección de la tibia, reflejan que el cuidado de los enfermos era una conducta habitual entre ellos, cuidados que eran practicados hasta la curación del enfermo o hasta su muerte.
En cuanto a la distribución de los restos óseos humanos en contextos de basural, este hecho podría explicarse por la frecuencia de las ocupaciones recurrentes del sitio. Al despejar el piso para limpiarlo, emparejarlo y apisonarlo, es seguro que más de alguna vez, se alcanzara por accidente una tumba, disturbando el o los esqueletos y arrojándolos como parte de los desechos al basural adyacente. Esto explica el estado de fragmentación en que se encuentran dichos huesos y la correspondencia de dos o más fragmentos a un mismo hueso, procedentes de unidades y niveles de excavación distintos. El mismo hecho, hace difícil estimar con certeza el número de individuos presentes, pues la frecuencia de los mismos es baja, y los huesos no tienden a repetirse, por lo que no es posible saber si se está en presencia de una tumba disturbada o más, a no ser que se diferencie entre restos pertenecientes a adultos y subadultos. Este análisis tampoco arroja resultados satisfactorios.
De los restos óseos recuperados por disturbación de depósito (zanja), se desprende la presencia de a lo menos tres individuos, de los cuales una mujer y un niño presentan una patología muy particular, identificada como craneoestenosis. Esta consiste en la fusión prematura de las suturas craneanas, la cual ocurre en este caso en las suturas coronal y sagital, permitiendo que el cráneo se desarrolle hacia atrás yu hacia los lados, resultando en cráneos de frente muy baja y muy anchos en su parte posterior. La bajísima frecuencia con que se encuentra esta patología, hace muy sugerente proponer que se está casi con certeza en presencia ante los restos óseos de una madre y su hijo.
66
Los restos óseos humanos recuperados en contextos funerarios corresponden todos a infantes neonatos o de escasos meses de edad. Es importante destacar que se encuentra como patrón la práctica de depositarlos enfardados en posición hiperflectada, preferentemente decúbito lateral derecha, asociados a eventos de quemas y presencia de ocre rojo, con ajuares depositados en la región del cráneo, correspondientes muy probablemente a collares de los cuales fue posible recuperar pendientes y cuentas. La mayoría de estos niños manifiesta una fuerte hiperostosis porótica, que señala la presencia de una enfermedad carencial nutricional del tipo anemia, que fuerza al esqueleto a incrementar sus áreas naturales de producción de glóbulos rojos. Tanto los huesos del cráneo, como las epífisis e incluso las diáfisis de los huesos largos se ven afectadas por este proceso, y al no mejorar las condiciones de alimentación, los individuos se van debilitando, lo que los hace vulnerables a otras patologías como por ejemplo del tipo infeccioso que pueden producir diarreas, que los debilitan paulatinamente, impidiéndoles finalmente sobrevivir. Esto hace sugerir la presencia en esta población de algún tipo de patología que afecta al rango etario constituido por los individuos recién nacidos. Otro momento crítico sería probablemente el destete, que podría ocurrir hacia los 4 años de edad, sin embargo es sólo una hipótesis de trabajo que debe verificarse, pues la muestra de individuos perteneciente a este rango etario es muy baja. La esperanza de vida para las mujeres (considerando que las muestra está compuesta por 2 individuos) parece bordear los 30 años de edad.
Finalmente, cabe destacar la epífisis distal de fémur humano con claras huellas de corte perimetral. Este tipo de corte se encuentra reiteradamente en huesos largos de Lama guanicoe, efectuado por parte de poblaciones cazadoras recolectoras para su aprovechamiento como recurso alimenticio. De acuerdo a Muñoz y Belardi (1998), el marcado perimetral ha sido registrado sobre húmero, radio-ulna, fémur, tibia y metapodios de guanaco, y puede abarcar la circunferencia completa de la diáfisis o sólo su mitad. Los huesos fracturados con esa técnica se caracterizan por la fractura en ángulo recto con respecto al eje longitudinal del hueso, cuyo contorno sigue el mismo plano. El marcado perimetral de los huesos se ha identificado al norte y al sur del estrecho de Magallanes, tanto en el interior como en la costa para los últimos 7.000 años a.p. Además, no sólo se presenta en diferentes ambientes, sino que también en diferentes contextos arqueológicos. Todas las hipótesis relativas a esta práctica señalan que siempre implica el procesamiento de los distintos elementos óseos, ya sea para obtención de médula, de formas bases óseas y procesamiento y transporte de carcasas, dependiendo de la situación ecológica en que se encuentre. El hecho es que se está frente a una práctica documentada para el procesamiento de grandes presas por parte de sociedades cazadoras-recolectoras, mientras que el fémur encontrado en Piedra Azul corresponde a ser humano y fue cortado en estado fresco, aún con tejidos blandos. Podría proponerse que esta práctica es evidencia de un ritual mortuorio particular, que implica la desarticulación intencional del cuerpo del difunto, sin embargo las prácticas mortuorias relevadas hasta la fecha para esta zona, no presentan evidencias con este tipo de características.
67
Por otra parte, tampoco se encontraron más restos humanos con huellas de corte en la excavación. De modo que aún no es posible sugerir una respuesta adecuada a la pregunta que plantea la presencia de huellas de corte perimetral en la diáfisis distal de un fémur humano.
5. ACERCA DE LA ARQUEOFAUNA Los restos de fauna en sitios arqueológicos representan una parte importante dentro de los depósitos y constituyen nuevos problemas para resolver. Si bien los principales objetivos del trabajo arqueológico son de carácter cultural, también es cierto que en muchos casos, análisis propios del campo de las Ciencias naturales, ofrecen otro tipo de información que enriquece el conocimiento de las realidades culturales del pasado (Vargas, 1992). En el caso de los depósitos costeros, los restos de moluscos, peces, y mamíferos marinos son generalmente los más representados. En los últimos años se han buscado y desarrollado técnicas para analizar e interpretar su presencia en éstos. 5.1 PECES Los restos de peces ofrecen buenas posibilidades de identificación y determinación taxonómica, debido al alto grado diagnóstico de estos huesos. Por otra parte es posible obtener importante información sobre las características de las poblaciones de peces a las que se tuvo acceso en el pasado, como por ejemplo, la riqueza de especies y las estructuras de talla o peso.
El material corresponde a restos óseos procedentes del estrato IV entre los 190 a 260 cm, en dos unidades, J32 y J33, excavadas en niveles de 10 cm. Los restos están compuestos principalmente por vértebras y en segundo término por huesos faciales y de la cabeza. Su estado de conservación era en general regular, con muchas piezas fragmentadas y astillas de huesos. Muy pocas vértebras presentan deformación o carbonización, y sin una patrón o rasgo asociado. Se trabajó con un total de 5950 elementos entre huesos y fragmentos (NISP); de los cuales un alto porcentaje (77,1) pudo ser determinado taxonómicamente:
Unidad Total huesos Total identif. Porcentage J32 3074 2418 78,7 J33 2876 2172 75,5
Total 5950 4590 77,1
La mayoría de los huesos identificados corresponde a vértebras. Estas presentaban, en general un mejor estado de conservación que el resto de los huesos.
68
La distribución de abundancias no presenta ningún patrón claro en las dos unidades, salvo una notable disminución del NISP en los niveles intermedios 220 – 230 en la unidad J32 y 220 – 230 y 230 – 240 en la unidad J33. Se identificaron 6 grupos taxonómicos en el sitio: Trachurus symmetricus (jurel), Merlucius gayi (merluza), Eleginops maclovinus (robalo), Thyrsites atun (sierra), Callorincus callorincus (pejegallo) y Chondrychthys (del grupo de los tiburones), Las especies de mayor frecuencia, en general, corresponden a Thyrsites atun (Sierra), Trachurus symmetricus (Jurel) y Merlucius gayi (Merluza). El jurel presenta la mayor abundancia total en la unidad J32, tanto en cantidad de elementos como en estimación de individuos, mientras en la unidad J33 es superado en el NISP, pero sigue siendo mayor en el MNI. El grupo de los condrictios y el Robalo (Eleginops maclovinus) mantiene un patrón de abundancia relativa similar tanto en los valores de NISP como de MNI. El pejegallo aparece con valores mayores en la estimación de MNI. Al analizar las abundancias por niveles se observa que T atun y M gayi se presentan como la especies más abundantes en los primeros niveles, bajando bruscamente su cantidad a partir de los niveles 230 – 240, mientras T symmetricus aumenta notoriamente. De acuerdo con los resultados de frecuencia de las taxa, es posible señalar la existencia de especies de mayor importancia comparativa a través de los diferentes niveles de este estrato del sitio. Es así como la sierra (T atun) y la merluza (M gayi) aparecen como las especies de mayor representatividad en los primeros niveles, para luego disminuir hasta casi desaparecer (especialmente la merluza) y darle paso a un aumento notable del jurel (T symmetricus). Las demás especies presentes mantienen una presencia regular en todos los niveles.
Las características de habitat de estos taxa podrían indicar patrones de uso de recursos ícticos. El jurel (T. symmetricusy) y merluza (M. gayi) son especies que se acercan a la costa en cardúmenes, especialmente en verano y por lo tanto son peces de orilla (especialmente el jurel) cuya pesca es posible a través de redes y anzuelos (Informe FONDECYT 0089-91). El robalo (E. maclovinus), al menos en estado juvenil, se encuentra en ambientes de estuario y en desembocaduras de los ríos. La sierra (T atun ) se acerca en cardúmenes a la orilla pero aparece por períodos irregulares y cada intervalos de tiempo también irregulares. El pejegallo ( C callorhynchus) se distribuye en bajas y altas profundidades, en fondos fangosos y arenosos. La especie de tiburon no está determinada y su composición cartilaginosa, salvo las vértebras, no permite su registro en los depósitos arqueológicos; por lo tanto, por el momento no se puede saber mucho sobre este taxón en los sitios. La ubicación del sitio cae dentro del rango de distribución de todas las especies identificadas.
69
5.2 MAMIFEROS MARINOS
El estudio del material faunístico proveniente de sitios que han sido ocupados por poblaciones arcaicas o alfareras tiene una gran relevancia, ya que permiten conocer las estrategias de utilización del recurso animal por parte de estas grupos prehistóricos (Becker 1994). Es por ello, que la importancia del estudio de los restos de animales es relevante no sólo por su carácter biológico, sino que también porque aporta antecedentes de tipo cultural.
En la actualidad, en la X Región habitan dos especies de lobos marinos, el lobo marino común Otaria flavescens (Shaw 1800), y el lobo fino austral Arctocephalus australis (Zimmerman 1783). Según el último censo realizado en esta área (Oporto et al 1998), la población del lobo marino común es de 29.352 individuos distribuidos en 32 sitios de asentamiento o “loberas”. Por su parte, la población del lobo fino austral fue estimada en 2.017 ejemplares, ubicados en sólo dos sectores al sur de la X Región.
Si se considera como supuesto que la distribución y abundancia relativa de ambas especies se ha mantenido sin grandes cambios, es posible suponer que los restos óseos encontrados en el Sitio 10 PM o14 corresponderían mayoritariamente al lobo marino común.
Esta especie se caracteriza por presentar tanto una vida acuática como una terrestre. En el mar realiza principalmente su actividad de alimentación, mientras que en tierra las de reproducción y descanso. Durante el año (marzo-diciembre) el lobo marino alterna actividades de alimentación y descanso, siendo por ello frecuente encontrarlos tanto en el agua como en las loberas. Durante el período de verano (fines de diciembre a febrero) la gran mayoría de los animales permanece en las loberas, ya que durante este tiempo se realiza la actividad de reproducción y el nacimiento de nuevas crías.
En general, una vez finalizada la actividad reproductiva, la mayoría de los animales abandona las loberas en busca de alimento. Sin embargo, es frecuente que las hembras con sus crías permanezcan mayor tiempo en estos sectores (hasta abril o mayo) ya que deben enseñar a sus crías a nadar. Es durante este período en que las crías tienen un alto riesgo de mortalidad, ya que pueden ser arrastrados y muertos por el oleaje, ser aplastados o heridos por otros lobos marinos, o quedar a merced de depredadores tanto marinos como terrestres.
Al igual que otros mamíferos, existe un marcado dimorfismo sexual entre los machos y hembras del lobo marino común. Así, mientras los machos adultos alcanzan una longitud cercana a los 3 m y un peso de 300 kg., las hembras rara vez superan los 2 m y los 180 kg. Además de ello, la presencia de un pelaje “tipo melena” característico en el macho adulto, lo diferencia aún más de las hembras.
En general, el lobo marino proporciona una gran cantidad de carne, siendo posible obtener de un macho adulto mas de 100 kg. de carne aprovechable. Un aspecto muy importante de considerar es la gran cantidad de grasa proporcionada por los mamíferos marinos. Debido a los requerimientos energéticos derivados de un prolongado período de apareamiento en los machos y
70
de apareamiento y lactancia en la hembras, durante los meses de marzo a Noviembre, aproximadamente, se produce una gran acumulación de grasa (que en el caso de los machos puede representar el 20% del peso total). Esta reserva se consume entre los meses de diciembre y febrero, período durante el cual la alimentación disminuye, en los machos, por su conducta territorial en las loberas y, en las hembras, por el cuidado perinatal y la lactancia.
La caza de los lobos en tierra es una tarea relativamente fácil debido a la extremada sensibilidad que poseen en la punta del hocico. Un certero garrotazo en esa zona permite aturdir a los ejemplares permitiendo rematarlos y desangrarlos rápidamente.
Por otra parte, en el litoral de la X región, y particularmente en la zona de Puerto Montt es posible observar diferentes especies de pequeños cetáceos (conocidas como delfines y toninas o tuninas). Los más comunes son el llamado delfín obscuro (Lagenorhynchus obscurus) y el delfín austral (Lagenorhynchus australis). Ambas especies alcanzan una longitud máxima de poco mas de 2 metros y son de hábitos costeros. El delfín obscuro a menudo se encuentra en grandes agrupaciones (20 a 500 individuos), las pariciones ocurren en verano (noviembre a febrero). El delfín austral es muy similar al obscuro, con frecuencia se confunden aun cuando en este último el vientre es generalmente más gris que en el delfín obscuro Las agrupaciones varían entre 5 a 30 individuos. Tienen hábitos muy costeros y frecuentemente se acercan a la orilla.
Los periódicos episodios de varazones constituyeron en el pasado una esporádica pero muy abundante fuente de alimento para las poblaciones costeras. Por otra parte la presencia de puntas de arpón de gran tamaño permite suponer una actividad de caza, posiblemente a bordo de dalcas aprovechando la gran curiosidad de estas especies que las lleva a acercarse a las embarcaciones. Lo anterior las convierte en presa fácil de un arponero de mediana habilidad.
Los análisis llevados a cabo en los restos esqueletales de mamíferos marinos, permite afirmar que los taxa encontrados en las unidades de excavación corresponden a lobos marinos y cetáceos. Los lobos marinos predominaron en todas las unidades, con la excepción de las unidades M-31 y M-32 en que su representación fue baja. Los cetáceos predominaron en las unidades L y M. En las unidades K no se encontraron restos de este grupo.
En relación a las unidades anatómicas encontradas, en ningún caso se registró la presencia de cráneos, los que por sus características deberían haberse conservado si hubiesen estado presentes. Sí se encontraron algunas piezas de bulas timpánicas, mandíbulas y dientes, lo que sugiere que los animales tuvieron un faenamiento primario en los sitios de matanza, luego de lo cual solo algunas partes de la cabeza pudiesen haber sido llevadas a los lugares de asentamiento.
Las vértebras y costillas fueron las unidades con la mayor representación de los restos óseos. Entre las vértebras destacaron las cervicales y las dorsales. Las vértebras lumbares no se encontraron muy representadas, así como tampoco la cintura pélvica.
71
Las extremidades se encontraron bastante representadas en los restos óseos, lo que sugiere su traslado a los lugares de asentamiento.
En cetáceos no se detectan huellas de intervención humana. En lobos marinos las unidades anatomicas con mayor evidencia de
intervencion humana son las costillas (al menos 16 muestran claras señas de corte o aserrado). Los restos no identificados son los que muestran mayores evidencias de combustión (12 casos). Debe destacarse el hecho que dos bulas timpánicas presentan huellas de corte. Estos cortes probablemente estén relacionados con descarne de musculatura de la zona lateral (¿maseteros?) o con desprendimiento de mandíbula inferior.
5.3 MALACOLOGIA
La recolección de especies marinas costeras ha estado presente desde tiempo prehistóricos en nuestras costas (Schiapacasse y Niemeyer 1964, Montané 1964, Jerardino et al. 1992, Vázquez et al. 1996). En la actualidad estos recursos son extraídos por tres grupos: mariscadores de orilla, buzos apnea y buzos semi-autónomos (Oliva y Castilla 1988, Durán et al 1987). Los mariscadores de orilla actuales son los continuadores directos de una actividad milenaria que no requiere de más herramientas que un objeto aguzado y endurecido (llamado chope o perra en la actualidad) que sirve para desprender los mariscos desde el sustrato duro, una pala de madera o “gualato” para cavar en sustratos blandos y una red o canasto para acumular la captura (en la actualidad conocida como “quiñe”,“chinguillo” o “ pilhua”). Estas sencillas herramientas permiten la recolección de un alimento rico en proteínas y energía, presente en altas densidades y de fácil recolección. De hecho, en la actualidad, la recolección de mariscos en la zona sur se realiza por niños de 5 o más años hasta ancianos.
En general se puede separar a los mariscadores de orilla en dos grandes grupos: los mariscadores de fondos blandos y los de fondos duros ( o rocosos). Las técnicas, habilidades, tipo de especies y rendimiento de estos dos grupos varían mucho.
Los resultados logrados hasta el momento, corresponden a un primer nivel de análisis y en donde se presentan las especies identificadas, separadas por las características de sustrato blando (principalmente arena) y las asociadas a sustrato duro (roca). Entre las especies asociadas a sustrato blando se destaca la presencia Chorus giganteus (caracol trumulco) que es un murícido de la familia del “loco” que se ha descrito como presente entre 8 y 12 metros de profundidad y con una distribución actual entre Antofagasta y Valdivia (Osorio 1979). Otra especie con buena representación es Adelomelon ancilla (caracol piquilhue) especie que, normalmente se encuentra entre 10 y 150 m de profundidad.
Es interesante destacar la captura de estas especies ya que podría estar relacionada al uso de “trampas” desde embarcaciones.
72
El grupo conocido genéricamente como “almejas” o “tacas” se encuentra representado por al menos 5 especies: Eurhomalea lenticularis, Mulinia edulis, Gari solida, Venus antiqua y Tawera gayi. Todas estas especies se encuentran actualmente en el litoral de la X Región (obs. pers) pero solo V. antiqua se extrae en grandes cantidades. En el caso de T. gayi no se produce la extracción comercial (a pesar de estar presente en grandes cantidades) debido a que su tamaño máximo (alrededor de 38 mm) es inferior a la talla mínima de captura establecida para las “almejas” (55 mm).
La última especie de fondos blandos es T.dombeii (navajuela). Esta especie habita en el intermareal y es fácilmente extraída en mareas bajas. A pesar de la aparente similitud con Ensis macha (huepo) esta última especie no aparece en las capturas. E. macha se distribuye en el submareal desde donde se extrae actualmente solo con buceo semiautónomo. (En algunas localidades ocasionalmente se utilizan largas varas rajadas en su extremo y abiertas mediante cuñas para formar una especie de “pinza” que al enterrarse en la arena permite la captura del huepo).
Entre las especies asociadas al sustrato duro se encuentran Tegula atra y Acanthina monodon. Ambas especies habitan áreas rocosas intermareales de donde es posible extraerlas con mucha facilidad. T. atra es un Trochido herbívoro y A. monodon es un murícido carnívoro. Dentro de la familia Acmaeidae se destacan la Acmaea viridula (“señorita o sombrerito”) que esta presente en le intermareal rocoso. Se destaca la presencia de Scurria parasitica ya que este gastrópodo, aun cuando no se consume directamente, es indicador de la captura de lapas intermareales ya que sólo se encuentra sobre la concha de fisurélidos que solo se distribuyen en la citada zona. También se encontraron valvas muy bien conservadas de ostra chilena, Ostrea chilensis. Entre los Mitílidos se encuentran representadas las tres principales especies consumidas actualmente: Mytilus edulis (chorito), Choromytilus chorus (choro zapato) y Aulacomya ater (cholga).
En el caso los Fisurélidos se encontraron 5 especies Fissurella: F.bridgesii, F. latimarginarta, F. nigra, F. picta y F. limbata. En la actualidad la distribución de las dos primeras especies es submareal y las 3 restantes son comunes en la zona intermareal. Por otra parte, cabe destacar que la extracción de F.nigra, la especie más representada en el sitio, es la mas simple en cuanto a que no se encuentran tan apretadas al sustrato que las restantes especies y además se ubican en zonas de pozones con sustrato de bolones grandes de fácil acceso.
Calyptraea trochiformis (chocha) es una especie con amplia distribución que presenta altas densidades en las rocas intermareales. Normalmente se encuentra asociada a grietas o en las caras verticales de las rocas.
Se ha dejado para el final el caso de C. concholepas (loco). Esta especie presenta una amplia distribución y normalmente está bien representado en los conchales asociados a fondos duros. Las conchas normalmente se conservan muy bien debido a su grosor y dureza. En esta excavación, todos los restos analizados correspondieron a fragmentos. El análisis de estos fragmentos permitió
73
constatar que se trata de tamaños de aproximadamente las mismas dimensiones y que incluyen la zona del canal sifonal del loco, que corresponde una zona de alta dureza de la concha ya que es con esta zona con la que desprende a sus presas del sustrato (choritos, picorocos, etc.). A pesar de encontrar restos que corresponden a ejemplares de gran tamaño, todos estaban representados sólo por esta zona de la concha. Lo anterior lleva a pensar en la utilización de esta parte como un artefacto, posiblemente asociado al raspado de materiales como cuero.
6. LAS OCUPACIONES HUMANAS
Si bien es cierto, es necesario completar y terminar los análisis especializados en su totalidad, antes de poder caracterizar adecuadamente a los habitantes del sitio “Conchal Piedra Azul”, también es cierto que ya es posible una aproximación preliminar a los modos de vida de estos grupos humanos.
De acuerdo a la totalidad de la información analizada hasta el presente, podemos decir que estos antiguos chilotes corresponden a grupos humanos partícipes de una tradición de Poblaciones de Canoeros Cazadores-Pescadores-Recolectores Arcaicos y Alfareros, los cuales dieron origen al sitio “Conchal Piedra Azul”, como resultado de una exitosa estrategia de uso y explotación del medioambiente en el área del Seno de Reloncaví. Con cierta certeza, podemos afirmar que utilizaron este lugar como Campamento Base, desde el cual practicaron estrategias extractivas exitosas, explotando los recursos que les brindaban los ambientes marino profundo, marino costero, y boscoso, principalmente. Estas estrategias extractivas se muestran bien documentadas en el contexto excavado, en donde no solo se registran los artefactos probablemente utilizados para ello, sino también parte de los restos de los recursos explotados.
El análisis del material artefactual lítico, así como su frecuencia y distribución en los diferentes niveles de excavación, sugiere que los grupos que aquí se establecieron, practicaron actividades de elaboración de artefactos líticos en el sitio. Hay una gran proporción del material artefactual que corresponde a derivados de núcleo sin modificación intencional, que documentan las diferentes etapas dentro del proceso de manufactura. Lo anterior, se ve claramente reafirmado por la alta frecuencia de instrumentos formatizados. Lo anterior, es especialmente notable para las ocupaciones inscritas en los estratos III y IV (Tercera y Segunda Ocupación, respectivamente).
Dentro de los rasgos propios que permiten identificar este conjunto lítico, llama la atención la utilización en actividades de cortar, raer, y raspar , de lascas con filo vivo, las que por su alta proporción sugieren que se buscaba generar este tipo de artefacto dentro del proceso de desbaste de la piedra., es decir, artefactos con bordes activos filosos.
Un elemento a destacar, como rasgo tecnológico importante, está dado por
74
el hecho que estas lascas con filos vivos, especialmente en la Segunda Ocupación (estrato IV), pueden ser caracterizadas como lascas de adelgazamiento bifacial, lo cual implica una técnica de extracción de la matriz o núcleo especial.
Se observa, además, que hay un conjunto de artefactos claramente relacionados con actividades de caza y faenamiento de animales, en este caso de mamíferos marinos (delfines y lobos marinos), si tomamos en cuenta el registro de partes esqueletales de estos animales, los que están en clara asociación contextual con instrumentos líticos tradicionalmente reputados para dicha actividad, tales como puntas de proyectil, cuchillos, y cuchillos-raederas, entre otros.
Así mismo, el abundante registro de raederas, raspadores, y sobadores, por ejemplo, sugiere que estos grupos trabajaron el cuero, el cual puede haber sido preparado tanto para vestimenta como para cobertores de sus habitaciones.
El registro de cuñas y cepillos, por otra parte, sugiere que estos grupos humanos trabajaron la madera, actividad imprescindible, si sostenemos que se trata de población que utilizaba embarcaciones (canoas), tanto para sus desplazamientos de un sitio a otro, como en sus actividades de apropiación de recursos (caza, pesca y recolección marina). El análisis del material artefactual de hueso, posibilita registrar por vez primera para la zona la elaboración y uso de arpones, los cuales se presentan multidentados, constituyendo una variedad no conocida hasta la fecha. El arpón, es un artefacto de caza muy eficiente, ya que penetra en la presa quedando fuertemente adherido, y en donde las barbas o dentaduras evitan que se salga.
Además, existe un abundante registro de punzones y leznas de hueso, elementos claramente asociados al trabajo de cuero. Finalmente, es posible enunciar las diferentes ocupaciones detectadas en el depósito excavado, recordando que esto constituye una aproximación preliminar, dado que deben ser completados los análisis especializados, así como ajustar la reconstrucción estratigráfica de detalle. Al respecto, se espera contar a la brevedad con el resto de las dataciones absolutas, las cuales fueron enviadas al laboratorio Beta Analytic de Miami, USA.
A grandes rasgos, hemos identificado cinco ocupaciones en el yacimiento, de las cuales cuatro corresponden a poblaciones arcaicas y una a población alfarera. 6.1 PRIMERA OCUPACION
Corresponde a la primera ocupación humana conocida para el sitio (estrato VI), en donde un grupo humano se establece sobre una playa marina activa (estrato VII).
Se cuenta con muy pocas evidencias para esta primera ocupación, pero en términos generales podemos caracterizarlo como un grupo de cazadores recolectores arcaicos que explotaron su entorno mediante una estrategia de subsistencia de amplio espectro
75
Cronología . De acuerdo con el resultado obtenido, mediante el análisis arqueométrico, podemos afirmar con cierta probabilidad que este grupo humano ocupó el sitio hace 6.330 años atrás, fecha que marca el inicio conocido del yacimiento. N° Lab. Procedencia Edad
Convencional Edad
Calibrada Fecha
Beta 144851
Unidad: JK-32 Nivel:320-330 cm Estrato: VI
5580 +/- 40 AP
6430 a 6290 AP
6330 AP
Inventario Artefactual. Para esta primera ocupación, se cuenta con un discreto registro de artefactos, dados principalmente por un raspador en riolita, así como lascas primarias, secundarias y terciarias. En las lascas, cabe mencionar la presencia de lascas secundarias con filo vivo, en riolita y basalto afanítico. En términos generales, se puede conjeturar que deben haber poseido, al menos, un inventario artefactual relacionado con actividades de caza y faenamiento de animales, así como para el trabajo de la madera
Subsistencia Si bien es cierto, que no contamos con restos faunísticos en los depósitos, a excepción de un fragmento de concha (Venus antiqua), así como escasos fragmentos óseos, se conjetura que este grupo explotó los variados recursos que el entorno le ofrecía, dentro de un patrón de subsistencia cazador recolector. 6.2 SEGUNDA OCUPACION
Luego de un período de abandono del sitio, en donde se forma una nueva playa (estrato V), sobre la ocupación precedente (estrato VI), un grupo de canoeros arcaicos se establece nuevamente en el sitio (estrato IV).
Este grupo arcaico de cazadores-pescadores-recolectores, instaló su campamento residencial en el lugar, conformando un depósito de basuras mesclado con sedimentos naturales, que evidencia una estrategia de uso y explotación de amplio espectro de su entorno marino y boscoso.
Cronología . De acuerdo con los resultados obtenidos, mediante análisis arqueométrico,
76
podemos afirmar con cierta probabilidad que esta segunda ocupación del sitio comienza hace unos 5.440 años, para terminar hace unos 5.040 años, ocupándo el sitio alrededor de 400 años.
N° Lab. Procedencia Edad Convencional
Edad Calibrada
Fecha
Beta 144852
Unidad: J-33 Nivel:240-250 cm Estrato: Ivc
5070 +/- 50 AP
5560 a 5300 AP
5440 AP
Beta 144853
Unidad: J-33 Nivel:190-200 cm Estrato: Ivb
4440 +/- 40 AP
5150 a 4870 AP
5040 AP
Inventario artefactual El depósito dejado por esta población, contiene un variado inventario lítico, el que se encuentra principalmente asociado a la caza y actividades relacionadas. Así, además de registrar puntas de proyectil, elaboradas en basalto, cuarcita y obsidiana, exhiben otros instrumentos tales como cuchillos, cuchillo-raederas, raederas, raspadores, tajadores, percutores, y sobadores, los que pueden haber sido utilizados en actividades tales como el faenamiento de animales, extracción de medula, y preparación de cueros. Cuñas y cepillos, pueden haber sido utilizados en el trabajo de la madera. El registro de afiladores, indica que se llevaron a cabo reaviamiento de filos por abrasión. Al parecer, elaboraron instrumentos en el asentamiento, dado el registro de núcleos y de derivados de núcleo sin modificación (lascas primarias, secundarias y terciarias, asi como desechos de talla de la piedra), siendo las materias primas más usadas el basalto porfírico y el afanítico. Además, muestran una técnica de lascado especial, ya que gran parte de las lascas, corresponden a ejemplares de adelgazamiento bifacial, las cuales muestran filos vivos, con gran frecuencia usados.
Además, muestran un conjunto de artefactos en hueso, elaborados a partir de diáfisis de hueso largo de mamífero marino o de ave, dados por punzones y leznas, los que probablemente se utilizaron en el trabajo del cuero.
Subsistencia Los restos faunísticos presentes en el depósito, referentes de un patrón de subsistencia cazador-pescador-recolector, permiten postular una orientación de estos grupos hacia la caza de mamíferos marinos y terrestres, la pesca, y recolección marina, dentro de un acceso estable y continuo a los recursos que ofrecía la costa del Seno de Reloncaví. Dentro de una amplia gama de especies, las registradas para esta ocupación, son las siguientes:
77
ACTIVIDAD ESPECIES PREDOMINANTES
Recolección Marina
Gari solida (culengue).
Venus antigua (almeja).
Fissurella picta (lapa).
Ostrea edulis (ostra).
Tegula atra (caracol negro). Pesca Trachurus symmetricus (jurel).
Merlucius gayi (merluza).
Thyrsites atun (sierra).
Eleginops maclovinus (robalo).
Callorincus callorincus (pejegallo).
Chondrychthys (especie de tiburón).
Caza Marina
Delphinidae (delfín).
Otaria flavescens (lobo marino común).
6.3 TERCERA OCUPACION
Esta tercera ocupación (estrato III), corresponde a grupos de canoeros arcaicos, los que continuan con la ocupación del sitio, estableciendose sobre los restos de la ocupación precedente (estrato IV).
Este grupo arcaico de cazadores-pescadores-recolectores, instaló su campamento residencial en el lugar, conformando un depósito de basuras estratificadas, mesclado con sedimentos naturales, que evidencia una estrategia de uso y explotación de amplio espectro de su entorno marino y boscoso.
Cronología
Para esta ocupación, todavía no disponemos de dataciones absolutas. Se espera que a más tardar a mediados de Octubre el laboratorio Beta Analytic entregue dichos resultados.
Inventario artefactual El depósito dejado por esta población, contiene un variado inventario lítico, el que se encuentra principalmente asociado a la caza y actividades relacionadas. Así, además de registrar puntas de proyectil, elaboradas en basalto, obsidiana y riolita, exhiben otros instrumentos tales como cuchillos, raederas, raspadores, tajadores, percutores, y sobadores, los que pueden haber sido utilizados en actividades tales como el faenamiento de animales, extracción de medula, y preparación de cueros. Cuñas y cepillos, pueden haber sido utilizados en el trabajo de la madera. El registro de afiladores, indica que se llevaron a cabo reaviamiento de filos por abrasión.
78
Al parecer llevaron a cabo actividades de pesca con redes, dado el registro de pesas de red en esta ocupación. Al parecer, elaboraron instrumentos en el asentamiento, dado el registro de núcleos y de derivados de núcleo sin modificación (lascas primarias, secundarias y terciarias, asi como desechos de talla de la piedra), siendo las materias primas más usadas el basalto porfírico, basalto afanítico, andesita, riolita, y obsidiana.
Además, muestran un conjunto de artefactos en hueso, elaborados a partir de diáfisis de hueso largo de mamífero marino o de ave, dados por punzones y leznas, los que probablemente se utilizaron en el trabajo del cuero.
En esta ocupación, se registra por vez primera para la zona la elaboración y utilización de arpones de hueso, los que probablemente eran utilizados para capturar lobos marinos.
Subsistencia Los restos faunísticos presentes en el depósito, referentes de un patrón de subsistencia cazador-pescador-recolector, permiten postular una orientación de estos grupos hacia la caza de mamíferos marinos y terrestres, la pesca, y recolección marina, dentro de un acceso estable y continuo a los recursos que ofrecía la costa del Seno de Reloncaví. Dentro de una amplia gama de especies, las registradas para esta ocupación, son las siguientes:
ACTIVIDAD ESPECIES PREDOMINANTES
Recolección Marina
Venus antigua (almeja).
Eurhomalea lenticularis (almeja).
Fissurella nigra (lapa negra).
Fissurella limbata (lapa blanca).
Ostrea edulis (ostra).
Aulacomya ater (cholga).
Concholepas concholepas (loco).
Choromytilus chorus (choro zapato).
Mytilus edulis (choro).
Calyptraea trochiformes (chocha).
Tegula atra (caracol negro).
Adelomelon ancilla (caracol pilquihue).
Rapanus giganteus (caracol rapana).
Acanthina monodon (caracol).
Acmaea viridula (sombrerito).
Pesca Análisis en ejecución.
Caza Marina
Otaria flavescens (lobo marino común).
79
6.4 CUARTA OCUPACION
Esta cuarta ocupación (estrato II), corresponde a grupos de canoeros arcaicos, los que continuan con la ocupación del sitio, estableciendose sobre los restos de la ocupación precedente (estrato III).
Este grupo arcaico de cazadores-pescadores-recolectores, instaló su campamento residencial en el lugar, conformando un depósito de basuras estratificadas, mesclado con sedimentos naturales, que evidencia una estrategia de uso y explotación de amplio espectro de su entorno marino y boscoso.
Cronología
Para esta ocupación, todavía no disponemos de dataciones absolutas. Se espera que a más tardar a mediados de Octubre el laboratorio Beta Analytic entregue dichos resultados.
Inventario artefactual El depósito dejado por esta población, en el área excavada, contiene un escaso inventario lítico, dado por instrumentos tales como, tajadores, y percutores, los que pueden haber sido utilizados en actividades tales como el faenamiento de animales, y extracción de medula. Cuñas y cepillos, pueden haber sido utilizados en el trabajo de la madera. El registro de afiladores, indica que se llevaron a cabo reaviamiento de filos por abrasión.
Además, muestran un conjunto de artefactos en hueso, elaborados a partir de diáfisis de hueso largo de mamífero marino o de ave, dados por punzones y leznas, los que probablemente se utilizaron en el trabajo del cuero.
Subsistencia Los restos faunísticos presentes en el depósito, referentes de un patrón de subsistencia cazador-pescador-recolector, permiten postular una orientación de estos grupos hacia la caza de mamíferos marinos y terrestres, la pesca, y recolección marina, dentro de un acceso estable y continuo a los recursos que ofrecía la costa del Seno de Reloncaví. Dentro de una amplia gama de especies, las registradas para esta ocupación, son las siguientes:
ACTIVIDAD ESPECIES PREDOMINANTES
Recolección Marina
Venus antigua (almeja).
Eurhomalea lenticularis (almeja).
Tawera gayi (juliana).
Fissurella nigra (lapa negra).
80
Continuación:
ACTIVIDAD ESPECIES PREDOMINANTES
Recolección Marina
Fissurella bridgesi (lapa de arena).
Fissurella latinmarginata (lapa negra).
Fissurella picta (lapa).
Fissurella limbata (lapa blanca).
Tagelus dombeii (navaja).
Ostrea edulis (ostra).
Aulacomya ater (cholga).
Concholepas concholepas (loco).
Choromytilus chorus (choro zapato).
Mytilus edulis (choro).
Calyptraea trochiformes (chocha).
Tegula atra (caracol negro).
Adelomelon ancilla (caracol pilquihue).
Rapanus giganteus (caracol rapana).
Acanthina monodon (caracol).
Acmaea viridula (sombrerito).
Pesca Análisis en ejecución.
Caza Marina
Delphinidae (delfín).
Otaria flavescens (lobo marino común).
6.5 QUINTA OCUPACION
Esta quinta y última ocupación (estrato I), corresponde a grupos de canoeros alfareros, los que continuan con la ocupación del sitio, estableciendose sobre los restos de la ocupación precedente (estrato II).
Este grupo alfarero de cazadores-pescadores-recolectores, instaló su campamento residencial en el lugar, conformando un depósito de basuras estratificadas, mesclado con sedimentos naturales, que evidencia una estrategia de uso y explotación de amplio espectro de su entorno marino y boscoso.
Cronología
Para esta ocupación, todavía no disponemos de dataciones absolutas. Se espera que a más tardar a principos de Octubre el laboratorio de Termoluminiscencia de la Universidad entregue dichos resultados.
81
Inventario artefactual El depósito dejado por esta población, en el área excavada, contiene un escaso inventario lítico, dado por instrumentos tales como, raspadores, tajadores, percutores, y sobadores, los que pueden haber sido utilizados en actividades tales como el faenamiento de animales, extracción de medula, y preparación de cueros. Cuñas y cepillos, pueden haber sido utilizados en el trabajo de la madera. Al parecer llevaron a cabo actividades de pesca con redes, dado el registro de pesas de red en esta ocupación.
Además, se registra la elaboración y utilización de arpones de hueso, los que probablemente eran utilizados para capturar lobos marinos y delfines.
Finalmente, se registra presencia de alfarería, dado por fragmentos de vasijas de superficies alisadas y pulidas, de coloración café, café-rojiza y café-grisásea, aunque en escaso número.
Subsistencia Los restos faunísticos presentes en el depósito, referentes de un patrón de subsistencia cazador-pescador-recolector, permiten postular una orientación de estos grupos hacia la caza de mamíferos marinos y terrestres, la pesca, y recolección marina, dentro de un acceso estable y continuo a los recursos que ofrecía la costa del Seno de Reloncaví. Dentro de una amplia gama de especies, las registradas para esta ocupación, son las siguientes:
ACTIVIDAD ESPECIES PREDOMINANTES
Recolección Marina
Venus antigua (almeja).
Tawera gayi (juliana).
Mulinia edulis (taquilla, taca).
Fissurella nigra (lapa negra).
Tagelus dombeii (navaja).
Choromytilus chorus (choro zapato).
Calyptraea trochiformes (chocha).
Tegula atra (caracol negro).
Adelomelon ancilla (caracol pilquihue).
Rapanus giganteus (caracol rapana).
Scurria parasitaca (caracol).
Pesca Análisis en ejecución.
Caza Marina
Delphinidae (delfín).
Otaria flavescens (lobo marino común).
82
BIBLIOGRAFIA
Denton, G. H., Lowell, T. V., Moreno, P. I., Andersen, B. G., and Schlüchter, C. 1999a. Geomorphology, Stratigraphy, and Radiocarbon Chronology of Llanquihue Drift in the Area of the Southern Lake District, Seno Reloncaví, and Isla Grande De Chiloé, Chile. In Geografiska Annaler, special issue. Glacial and vegetational history of Southern Lake District of Chile. 81 A, 167-229.
Denton, G. H., Lowell, T. V., Moreno, P. I., Andersen, B. G., and Schlüchter, C. 1999b. Interhemispheric linkage of paleoclimate during the last glaciation. In Geografiska Annaler, special issue. Glacial and vegetational history of Southern Lake District of Chile. 81 A, 107-153.
Hervé, F. y Ota, Y., 1993. Fast Holocene uplift rates at the Andes of Chiloé, Southern Chile. Revista Geológica de Chile, v. 20, N. 1, 15-23.
MELENDEZ, R., F. FALABELLA & M.L. VARGAS. 1993. Informe final proyecto "Osteometría e identificación de restos ictio-arqueológicos de Chile Central". Proyecto FONDECYT N° 0089-91.
Moreno, P., 2000. Variabilidad climática tardiglacial a escalas de tiempo milenial en la Región de los Lagos chilena. Actas IX Congreso Geológico Chileno, v.1, 514-518, Puerto Varas.
Muñoz, S. y J.B. Belardi. “El marcado perimetral de los huesos largos de guanaco en Cañadón Leona (colección Junius Bird): implicaciones arqueofaunísticas para Patagonia”, en: Anales del Instituto de la Patagonia, v. 26, 1998, pp. 107-118.
Rancusi M., et al. 1987.- Xylotomy of important chilean woods. In Nishida M. (ed) Contributions to the botany in the Andes II. Ed. Academia Scientific Book, Tokio, 68-158p.
Solari M.E. 1993.- L’homme et le bois en Patagonie et Terre de Feu au cours des six derniers millénaires: recherches anthracologiques au Chili et en Argentine. Tesis de doctorado. Université de Montpellier II, 267p.
Solari M.E., Adán Leonor 1999.- Modelos culturales y recursos vegetales: antracología y etnobotánica en el área del Lago Calafquén (IX y X región). Proyecto DID-UACH S-199917.
VARGAS, M.L. 1992. Metodologías de cuantificación aplicadas a un conchal arqueológico de Chile Central "Laguna El Peral - C". Práctica profesional. Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Antropología, Universidad de Chile.
Wagemann W. 1949.- Maderas chilenas: contribución a su anatomía e identificación. De Lilloa, tomo XVI: 304-350.