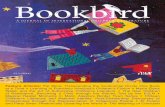Presencia protestante en el altiplano peruano. Puno ... - CORE
Patrimonio arqueológico y paisajes culturales: La presencia humana milenaria en el Departamento de...
Transcript of Patrimonio arqueológico y paisajes culturales: La presencia humana milenaria en el Departamento de...
81
II PARTE:La conformación histórica en larga
duración del paisaje cafetero.Huellas materiales e
inmateriales de la cultura.
Capítulo 1. Patrimonio arqueológico y paisajes culturales: La presencia humana milenaria en elDepartamento de Risaralda.
Capítulo 2. Tradición histórica y atributos culturales del Paisaje Cultural Cafetero. Un balanceen la producción escrita.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
82
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
83
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO YPAISAJES CULTURALES:
La presencia humana milenaria enel Departamento de Risaralda
1
Carlos Eduardo López Castaño1
Martha Cecilia Cano Echeverri2
Luz Marina Mora González3
1Antropólogo Ph D. Profesor Asistente. Director Grupo de Investigación en Gestión de Cultura y Educación Ambiental. Universidad Tecnológica de [email protected]óloga. Profesora Catedrática. Investigadora Grupo Gestión de Cultura y Educación Ambiental. Universidad Tecnológica de Pereira. [email protected]óloga. Investigadora Grupo Gestión de Cultura y Educación Ambiental. Universidad Tecnológica de Pereira. [email protected]
CONTENIDO
1.1. Introducción.......................................................................................... 851.1.1. ¿Qué es el Patrimonio Cultural Arqueológico y cuál su importancia
como atributo del Paisaje Cultural Cafetero?........................................... 861.2. Identificación y caracterización del Patrimonio Arqueológico presente en
el centro-occidente de Colombia................................................................. 871.2.3. Paisaje, arqueología y biodiversidad ecuatorial en la Ecorregión Eje Cafetero... 881.2.4. Territorios ancestrales y presencia indígena contemporánea........................ 891.2.5. Ecología Histórica: Acercamientos teóricos, metodológicos y aplicados........... 90
1.3. Descripción de los bienes y contextos arqueológicos: Registro, catálogos,distribución espacial y bases de datos del Departamento de Risaralda...................... 911.3.1. Colecciones Arqueológicas locales en Risaralda........................................ 911.3.2. Trabajo de Laboratorio Arqueológico..................................................... 971.3.3. Trabajo de campo........................................................................... 98
1.4. Arqueología y Proyecto Paisaje Cultural Cafetero: Amenazas y oportunidades............ 991.4.1. Arqueología, expansión urbana y planes de ordenamiento territorial.............. 1001.4.2. Arqueología preventiva y planes de manejo arqueológico............................ 1011.4.3. Hacia la formulación del Plan Especial de Manejo Arqueológico para
el área principal y de amortiguación del Paisaje Cultural Cafetero................. 1011.4.3.1.Medidas de tipo estratégico..................................................... 1021.4.3.2. Medidas de Mitigación/Compensación......................................... 1031.4.3.3. Medidas de Contingencia........................................................ 103
1.4.4. Perspectiva y retos: Planeación y Arqueología Preventiva en el Eje Cafetero..... 103Referencias bibliográficas.................................................................................... 106
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
84
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
85
1.1. Introducción
El Departamento de Risaralda, localizado en elcentro occidente colombiano, se destaca por contarcon un significativo patrimonio arqueológico, elcual refleja milenios de ocupaciones humanasen un territorio donde predominan climas templados,abundancia de agua y fértiles suelos, con ampliaoferta de recursos vegetales y animales. En estecontexto es recurrente el hallazgo de vestigiosde culturas aborígenes hoy desaparecidas, asícomo evidencias de los periodos colonialtemprano y republicano. Son muy profundas lasraíces históricas de Risaralda, cuyo conocimientopuede ser aprovechado para potenciar aspectoseducativos, turísticos y de desarrollo local.
Desde comienzos de 2007 se empezó a ejecutarun Convenio Interinstitucional,4 comprometiéndosela Universidad Tecnológica de Pereira con la tareade investigar sobre los componentes históricos yarqueológicos, para la construcción de un modeloteórico-metodológico de la evolución del paisajedel centro occidente colombiano, considerandoen particular las dinámicas socio-ambientales,históricas y culturales representativas delterritorio risaraldense.5
De acuerdo con los objetivos propuestos, larealización de esta investigación buscaba: 1)Efectuar acercamientos al paisaje en superspectiva cambiante en la larga duración,sistematizando y contrastando fuentes en elámbito teórico y metodológico de la EcologíaHistórica. 2) A partir de visitas de campo,identificar, caracterizar y valorar aspectossignificativos del patrimonio material: natural ycultural. En particular se hicieron estudios en
las colecciones arqueológicas de las Casas de laCultura municipales. 3) Caracterizar factores queafectan la permanencia e integridad del patrimonioarqueológico regional, por lo que se propusieronalgunas medidas participativas de mitigación ymanejo; y 4) avanzar en la construcción de unmodelo de evolución del paisaje cultural,considerando su estado actual y alternativas demanejo, en términos de planificación y gestión.
Siguiendo los lineamientos del Ministerio deCultura con el fin de sustentar ante la UNESCOla candidatura del Paisaje Cafetero del centro-occidente colombiano como Patrimonio de laHumanidad, se adelantaron tareas tendientes ala documentación y gestión de los componentesarqueológicos e históricos presentes en eldepartamento de Risaralda. El resultado de estafase de investigación, sumado a otros estudiossimilares adelantados por los colegas de losdepartamentos que hacen parte de la iniciativa,justifican la importancia, la significatividad y latrascendencia de esta temática, en términos dela autenticidad e identidad regional histórico/arqueológica del centro-occidente colombiano.Considerando la puesta en valor de los bienes ycontextos arqueológicos como parte delpatrimonio histórico y paisajístico de la zona deestudio, es necesario asegurar su protección,conservación y gestión adecuada, teniendo encuenta además su alta vulnerabilidad. En estesentido, se proponen los pasos fundamentales quedeben considerarse en el Plan de Manejo para lograreste cometido, de acuerdo con la normatividadvigente y los lineamientos del Instituto Colombianode Antropología e Historia (ICANH). Es importanteseñalar que los contextos patrimonialesarqueológicos regionales trascienden los actuales
4En asocio con la Universidad Católica Popular del Risaralda, la CARDER, la Gobernación y el Comité de Cafeteros de Risaralda. El proyecto de investigación sedenominó: "Paisaje Cultural Cafetero como Patrimonio Mundial: Evolución histórica, dinámica socioambiental y cultural y alternativas para su manejo en elDepartamento del Risaralda".5Investigación adelantada por integrantes del Grupo de Investigación en Gestión de Cultura y Educación Ambiental (calificado por COLCIENCIAS, Categoría B), através de su Línea de Investigación en Ecología Histórica y Patrimonio Cultural.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
86
límites departamentales. Por condicionamientoscontractuales se presenta en esta primera faselo concerniente a Risaralda, a la espera de laejecución de una fase subsiguiente de integracióndocumental y de la formulación conjunta del Plande Manejo temático.
Paralelamente, se aportó al conocimiento de lacomplejidad de los paisajes y a la comprensiónde sus cambios en la larga duración, al reconocerla importancia de la perspectiva paleoecológicae histórica en la formación y dinámicas de estaeco-región, tanto en la transformación de suspaisajes, como en su diversidad cultural, lo quese constituye en una base sólida para sustentardiscusiones sobre el pasado, presente y futurodel desarrollo regional. Quedan formuladaspropuestas preliminares para la prevención delos impactos y se aportan insumos que ayudaránen el manejo de los bienes patrimoniales, lo quepermitirá la toma de decisiones futurasadecuadas para su protección, preservación ymejor aprovechamiento, por ejemplo, hacia elfortalecimiento del turismo cultural.
1.1.1. ¿Qué es el Patrimonio CulturalArqueológico y cuál su importanciacomo atributo del Paisaje CulturalCafetero?
Como lo han planteado varios autores, seconsidera como Patrimonio Cultural al conjuntode bienes y valores tangibles o intangibles querepresentan la identidad, cultura, nacionalidady particularidad de los pueblos. Su manifestaciónfísica se da en acciones o comportamientos, asícomo en objetos materiales, particularmente sehace visible en expresiones y productos artísticose intelectuales, que por su carácter singular y/otestimonial son huella y herencia de culturasactualmente vivas o ya desaparecidas. ElPatrimonio Arqueológico es un componenteesencial del Patrimonio Cultural, pues reconocey da valor a sociedades que ocuparon el mismoterritorio en épocas anteriores, —seanprehispánicas, o durante la colonia española, laindependencia, la época republicana e inclusorecientes—, las cuales dejaron evidencias culturales,tanto de su vida cotidiana o doméstica, como desus manifestaciones rituales o simbólicas.
La Constitución Política colombiana estableceque los bienes arqueológicos hacen parte integraldel patrimonio cultural, los cuales en su totalidady conjunto son propiedad de la nación, es decir,que son para el uso, goce y disfrute de todos; enconsecuencia, se encuentran fuera del comercio,no se pueden vender, comprar, cambiar o estableceralgún tipo de acción comercial, ni disponer anombre de un particular, además no pueden serobjeto de embargo. Su destrucción representauna pérdida irreparable del derecho fundamentalde autorreconocimiento e identidad. Suconservación exige una adecuada protección,manejo, cuidado y recuperación, laboresindispensables en la gestión del patrimonioarqueológico. Éste no necesita de declaratoriasespecíficas y posee un alto valor cultural por suirrecuperabilidad en caso de daño, pérdida odeterioro (González y Barragán, 2001).
A partir de la última década, —en particular trasla formulación en 1997 de las leyes de Cultura yOrdenamiento Territorial—, se ha vuelto más claroel marco de las nuevas políticas culturales, lascuales requieren de la aplicación de instrumentosde ordenamiento, planificación y gestión (Cano,2004b; González y Barragán, 2001). Paralelamente,se ha dado un aumento significativo de lasinvestigaciones científicas arqueológicas en laregión del Centro Occidente colombiano y a nivelnacional. Así mismo, se viene incrementando laparticipación y presión de diversos actores,particularmente la academia y las comunidadeslocales, dentro del proceso de integración regional(Corporación Autónoma Regional del Risaraldaet al., 2004; Rodríguez et al., 2003).
Considerando que para obtener una nominaciónde "Paisaje Cultural de la Humanidad" se requiereaglutinar y demostrar la significatividad dedistintos aspectos culturales —los cuales hayanmodificado históricamente un territorio—, unode los atributos a considerar es el arqueológico.Sólo a partir de este acercamiento es posibleconocer sobre los orígenes humanos primigenios,su antigüedad, sus especificidades, continuidadesy rupturas. La disciplina arqueológica y subdisciplinasaf ines, aportan elementos acerca de lascaracterísticas de los cambios antrópicos en lospaisajes, ligadas a transformaciones socioculturalesde distintas ocupaciones humanas en el mismoespacio geográfico que hoy se candidatiza. Por
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
87
consiguiente, es fundamental enfatizar que susintereses van mucho más allá del simplecoleccionismo de objetos. El estudio de paisajes,—es decir, de interacciones históricas de sistemasbiofísicos/socioculturales—, es en particular una delas tareas más desarrolladas contemporáneamente.En este sentido la Arqueología no es una disciplinadel pasado, pues mira en el presente estasrelaciones, buscando conocer sus dinámicashistóricas y sus proyecciones al presente y futuro(López y Cano 2004) (Foto 1.1).
Foto 1.1. Aterrazamientos prehispánicos, modificacionesantrópicas del paisaje, municipio de Pereira.
La arqueología viene ganando espacios, ademásde reconocimiento académico y público en elEje Cafetero; se viene consolidando en algunasuniversidades de la región con laboratorios,museos, programas académicos, así como a travésde investigaciones, consultorías, y presencia enciertos espacios públicos como Casas de Cultura.Igualmente, se están dando procesos investigativospromovidos a nivel local, fortaleciendo el interéscolectivo por estos bienes y contextos, los quepueden y deberían ser aprovechados comoaspectos benéficos del desarrollo regional. Laarqueología juega un papel importante al aportara las discusiones sobre identidad, territorialidadesy singularidades histórico-culturales, brindandoademás aportes fundamentales para la reflexión,el rescate y la puesta en valor integral y auténticodel capital socio-cultural local en perspectivahistórica (Cano, 1995; Cano, 2001b; González yBarragán, 2001; López y Cano, 2004; López et al.,2006). Por ejemplo, temas como la producciónde alimentos (origen, tipos y formas), flujosecosistémicos (variedad climática) y desarrolloshistórico-culturales locales (intercambio y difusión),son importantes para dar contexto al interés por
el Paisaje Cultural del Centro Occidente colombiano,pues aunque hoy predomine la produccióncafetera, la posibilidad de su actual desarrolloes consecuencia de la historia de las condicionese impactos del medio ambiente natural, así comode las sucesivas modificaciones, adaptaciones yen general del manejo humano de estos paisajesa través del tiempo.
Finalmente, vale la pena enfatizar que, tal comoen otras partes del mundo, el turismo se proyectacomo una opción de desarrollo endógeno. Siendolas manifestaciones culturales parte fundamentalde la oferta turística de una región, la arqueologíaaparece como un aspecto llamativo y atrayentepara visitantes foráneos y locales por suoriginalidad, autenticidad y singularidad.
1.2. Identificación y caracterizacióndel Patrimonio Arqueológico presenteen el centro-occidente de Colombia
La arqueología aporta información esencial parala consolidación de un modelo de desarrollohistórico regional, al demostrar que en lasmontañas del centro occidente Colombiano —enla actual zona cafetera—, se cuenta con datoscientíficos sobre el desarrollo de una milenariapresencia humana y una importante herencia deprácticas agrícolas continuadas. Es fundamentalresaltar que este sector fue una de las áreasfocales, o nicho, de la domesticación primigeniade algunas plantas (tubérculos y rizomas) designificativa importancia a nivel americano. Lasóptimas condiciones ambientales de suelos yclima, favorecieron las prácticas culturalesiniciales alrededor del uso y manejo de plantascomestibles, lo que generó, en perspectiva de "largaduración", un manejo cultural o "domesticación"del entorno (Aceituno, 2000, 2002, 2003; Gnecco,2000; Restrepo, 2003; Cano, 2004a; Aceituno yLoaiza, 2006; Dickau, 2007).
En este sentido, es posible plantear que lospaisajes co-evolucionan con los seres humanos ycomienzan a generar condiciones particulares,vinculadas con su uso y la complejidad social endistintas épocas históricas. De manera esquemática,aunque en algunos casos los límites temporalesse yuxtaponen, se pueden considerar desde lasprimeras ocupaciones prehispánicas por bandas
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
88
de recolectores-horticultores nómadas, seguidade una mayor complejidad, aumento demográficoy sedentarismo por parte de horticultores yagricultores indígenas, hasta las ocupacionescoloniales españolas y finalmente la recolonizaciónantioqueño-caucana; estas últimas permitieronen el siglo XIX, la adaptación exitosa de unaplanta foránea como el café, generandoadecuaciones y respuestas particulares de labiodiversidad regional.
Considerando que el proyecto del Paisaje CulturalCafetero debe reconocer la importancia delmedio natural en toda su complejidad, así comolas continuidades y discontinuidades de losdesarrollos culturales en perspectiva milenaria,es necesario dar contexto histórico a lascondiciones hoy visibles, tanto en las áreasrurales como en los pueblos cafeteros, aportandoademás insumos para su manejo y sostenibilidadambiental. Es en los mismos suelos que hoy secultivan, la mayorìa de ellos bien conservados,—principalmente donde se mantienen los cultivostradicionales de café—, que existe un legadopatrimonial integral, significativo y auténtico.No obstante, este patrimonio arqueológicoactualmente está amenazado por distintosprocesos, tales como la expansión urbana, lasobras de infraestructura, el establecimiento decondominios suburbanos y de hoteles campestres,así como por el desconocimiento de procesossocio-culturales, que atentan contra el patrimoniocultural (González y Barragán, 2001; Cano,2004b; Cano y López, 2006) (Foto 1.2).
Foto 1.2. Avances de las urbanizaciones al Sur-occidente dePereira. En estos casos recurrentes, tanto las evidenciasArqueológicas como los cultivos de café son afectados por elpaso de la maquinaria.
1.2.3. Paisaje, arqueología ybiodiversidad ecuatorial en laEcorregión Eje Cafetero
El caso de la conformación de regiones en elnorte de Suramérica, particularmente enColombia, presenta características muy particularespor tratarse de un área geográfica ecuatorial conuna muy alta y contrastada diversidad bio-física,la cual también se refleja en una alta diversidadgeoespacial y socio-cultural. La llamada Ecorregióndel Eje Cafetero está ubicada en el centrooccidente del país, con elevaciones entre 900 a5200 m.s.n.m, incluyendo las cordilleras Centraly Occidental y el valle interandino del río Cauca.Se destaca en particular el piedemonte de laCordillera Central por la presencia de una ampliasuperficie con ligera inclinación, entre los 1000a 1500 m.s.n.m, producto de un abanico fluvio-volcánico, consecuencia de la actividad volcánicade distintas épocas y particularmente consecuenciade las deglaciaciones cuaternarias. Este mega-abanico al oriente del río Cauca se encuentradisectado por profundos cañones y predominaun terreno ondulado, ofreciendo condicionesambientales y climáticas muy favorables para lavida humana (Proyecto Universidad Tecnológicade Pereira - Agencia de Cooperación AlemanaGTZ, 2001; Tistl, 2004, 2006).
En cuanto a la escala temporal se refiere, lasinvestigaciones arqueológicas y paleoecológicasen Colombia aportan una perspectiva culturalde muy larga duración, demostrando ocupacionesculturales desde finales del Pleistoceno y elHoloceno temprano, con contextos arqueológicosque alcanzan 10.000 años de antigüedad en losvalles del Magdalena y el Cauca (Aceituno 2000,2002, 2003; Gnecco, 2000; López et al., 2001;Cano, 2004a; Cano, López y Cano, 2004; Aceitunoy Loaiza, 2006; López et al., 2006). Es evidenteque se dieron tanto en las tierras bajas, comoen las montañas andinas, procesos muytempranos de ocupación del territorio, co-adaptaciones y transformaciones culturales devariados entornos, que incluyen las originariassociedades cazadoras-recolectoras y las primerassociedades domesticadoras de plantas, las cualesaportan datos muy tempranos al poblamiento deAmérica y al advenimiento de la agricultura y lacomplejidad social. Hace tan solo unos 3000 años
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
89
comienzan a darse ocupaciones por pueblosagroalfareros sedentarios, donde por lo menosdos ocupaciones han sido determinadas, conalgunas discontinuidades demográf icasposiblemente ligadas a efectos volcánicos decaída de cenizas (Foto 1.3).
Foto 1.3. Excavaciones en Hacienda Cuba, sitio precerámicoen Pereira. Nótese el espesor de las capas de cenizas volcánicasy la presencia de guijarros transportados y abandonados poracciones humanas.
Los bosques ecuatoriales de montaña, concontextos vegetacionales cambiantes de acuerdocon la altitud, fueron el paisaje predominantedurante milenios. Los indígenas abrieron claros parainstalar sus poblados y sementeras; posteriormente,los españoles aprovecharon estos espacios para lafundación de pueblos y establecimiento dehaciendas (Cano, 1995; 2001b).
Tal como lo plantearon los documentos históricosy lo demostraron las evidencias arqueológicas,existió entre los años de 1540 y 1691 la poblaciónde Cartago La Antigua, cuya fundación inicial sehabía dado en el mismo sitio que hoy ocupaPereira. Esta ciudad fue re-localizada a 50 Kmal oriente, en un sitio más seco, en la llanuraaluvial de los ríos La Vieja y Cauca, donde seencuentra hoy en día. Los intereses primordialesde los españoles en esta región, estuvieronligados a la explotación aurífera, además de laganadería en las márgenes del río Cauca y eldesarrollo de algunos procesos agrícolas. Sedieron por consiguiente nuevas modificacionesdel uso de la tierra con relación a los paisajesprehispánicos, potrerizando progresivamente laszonas planas y onduladas (Cano, Acevedo et al.,2001; López y Cano, 2004, López et al. 2006).
Fue a partir de la segunda mitad del siglo XIX(durante los procesos de Colonización antioqueñay caucana) y durante la primera mitad del siglo
XX, cuando nuevas oleadas colonizadorascomenzaron a hacer notorias lastransformaciones del paisaje de montaña. Sedieron recurrentes demandas sobre necesidadesde espacio y especulación de tierras,particularmente en el marco de la aperturaestatal y privada al comercio internacional,inmersas en una mayor liberalización económica.Se notan nuevas "colonizaciones del paisaje" (enpalabras de los historiadores ambientales), y esasí como se dan las circunstancias globales de lamodernidad y del mercado, para que predomineun cultivo foráneo (africano) como el café, el cualcomienza a generar nuevos usos del suelo, marcadoscambios paisajísticos y diferentes dinámicassocioculturales. A diferencia de los impactos de laganadería y de otros cultivos, el café mantuvo pordécadas parte de los bosques de montaña por sunecesidad de sombrío y las prácticas asociadas.Desafortunadamente a partir de la segunda mitaddel siglo XX, concretamente desde la década del70, se promovió institucionalmente el monocultivopor parte de la Federación Nacional de Cafeterosde Colombia, con variedades a cielo abierto, másproductivas y resistentes a las plagas, pero quealteraron fuertemente las coberturas vegetales,los suelos, y, por consiguiente, produjeronfuertes impactos en la biodiversidad existenteen la región.
1.2.4. Territorios ancestrales ypresencia indígena contemporánea
Es pertinente mencionar el hecho de que lasprimeras relaciones entre las evidenciasarqueológicas y las colonizaciones recientes delas montañas fueron conflictivas, en cuanto quese dio un auge de la guaquería en los actualesdepartamentos de Caldas, Risaralda y Quindío.Las migraciones campesinas decimonónicas y lafundación de decenas de pueblos en áreasboscosas aún despobladas entre 1850 y 1900,idealizó la imagen del campesino pionero, quientumbaba el monte con su hacha y machete, yfrecuentemente se veía "recompensado" conhallazgos de piezas de oro y finas cerámicasencontradas en las tumbas de los antiguosindígenas prehispánicos. El Museo del Oro deBogotá, y regionalmente museos como los deArmenia y Manizales, guardan el esplendor demúltiples piezas en oro y cerámica que demuestran
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
90
la complejidad técnica, la calidad estética ysimbólica que alcanzaron los antiguos pobladoresde la región.
Aunque el Paisaje Cultural Cafetero busca enfatizarrelaciones con el paisaje presente o actual, esclaro que los aportes "del pasado" constituyeneslabones fundamentales para su comprensión,por lo que se debe reconocer la dimensión deuna larga historia prehispánica y, por consiguiente,considerar las continuidades y rupturas hacia laformación de la complejidad social con susdistintos legados, tanto a nivel paisajístico comosocio-cultural.
Paralelamente vale la pena señalar que,desafortunadamente, poco valor se le da a lapresencia y realidad indígena contemporánea.Es necesario enfatizar que en distintos sectoresdel centro occidente colombiano aún vivenpueblos indígenas, quienes mantienen sus lenguas,tradiciones, costumbres y sus cosmovisiones,permaneciendo además vivas muchas de susorganizaciones socioculturales. Es cierto quedurante siglos de presiones, invisibilidad ydesconocimiento, sus relaciones con la sociedadnacional y la economía de mercado dominanteno han sido fáciles, lo que los ha replegado haciael occidente en sectores marginales de áreasselváticas del denominado Chocó biogeográfico(Zuluaga, 2006).
Hasta el momento, las comunidades indígenasde la región o zonas aledañas, no han sidoinvolucradas directamente a la fase inicial delproceso del proyecto de Paisaje Cultural Cafetero.Se debe señalar que los asentamientos indígenascontemporáneos no se encuentran dentro de lasáreas delimitadas del Paisaje Cultural Cafetero,no obstante, muchos miembros de estascomunidades Embera-Chamí se desplazanpermanentemente como recolectores a sectoresdefinidos dentro de la zona principal y/o zonasde amortiguación del proyecto. En todo caso, seconstituyen en actores/autores primordiales a sertenidos en cuenta, quienes deben ser integradosy consultados en este proyecto macroregional.Con ellos se deben concertar distintos aspectos,de acuerdo con su propia conciencia del entorno,sobre sus problemáticas, propuestas, querenciasy deseos al respecto de los futuros planes que
afecten directa o indirectamente sus territoriostradicionales y sus comunidades. Sin duda, éstees un punto complejo que requiere de diálogos,estudios y medidas informadas, responsables yrespetuosas de los impactos socioculturales quepueda generar el proyecto.
De manera transversal, considerando saberes,métodos y acciones a partir de los ejes temáticosseñalados, es posible proyectar cómo la arqueologíay la antropología pueden aportar significativamentea identificar, conocer, comprender y gestionarel paisaje regional en perspectiva histórica yétnica, dentro de la complejidad del marco delo ambiental. Se requiere de nuevos datos yestudios que permitan conocer la sociedad ycultura local y regional, caracterizando valoreshistóricos, simbólicos y estéticos. Paralelamente,pretende anticiparse a impactos en un marco deactuación preventivo, buscando considerarmedidas apropiadas —no sólo en lo técnico, sinosobretodo en lo sociocultural— hacia el desarrolloequilibrado del territorio.
1.2.5. Ecología Histórica: Acercamientosteóricos, metodológicos y aplicados
La arqueología considera tanto los cambios enlos ecosistemas, como los procesos deinterrelaciones naturaleza/cultura, en la escalade larga duración. Para lograr este objetivo serecurre a los aportes de la paleoecología comoespacio académico-científico tradicional, ademásde nuevos aportes interdisciplinarios teóricos ymetodológicos propuestos por la EcologíaHistórica y por la Historia Ambiental. Sin lugar adudas, estas nuevas opciones "híbridas" aparecencomo herramientas claves para conocer, "re-pensar" e intervenir en los complejos procesos,dinámicas y toma de decisiones sobre distintosaspectos ambientales (López y Cano, 2004, Lópezet al., 2006).
En este sentido que trasciende los espaciosdisciplinares, se ha planteado el conocimiento yuso de recursos, así como los cambios de paisajesen perspectiva histórica, considerando lossiguientes aspectos fundamentales:
1. La visión de la Ecología Histórica buscaidentificar, registrar y explicar cambios
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
91
ambientales en sentido amplio, no relacionadaúnicamente con documentos escritos o "procesosrecientes", sino con la presencia y actividadeshumanas que transformaron los paisajes entodas las épocas. Se han considerado, por lotanto, escalas temporales milenarias,reconociendo los orígenes de la antigüedadhumana desde el Holoceno temprano y susimpactos paulatinos sobre el medio.
2. Se busca identificar cambios paisajísticos y/o impactos culturales significativos. Porejemplo, los eventos catastróficos o desastresnaturales, los cuales se hacen visibles en laformación/transformación de paisajes. Losefectos de la recurrente actividad volcánicadel sistema Ruiz-Tolima y las deglaciacionesde los hielos que cubrieron los picoscordilleranos (a partir de alturas superioresa 3000m de altura) (Tistl, 2006). En otradimensión, los cambios paulatinos en loshábitos alimenticios, las transformacionessociopolíticas vienen siendo identificadas ydescritas en el registro arqueológico(prehispánico e histórico) y paleoecológico.
3. Se plantea una utilidad práctica al conocimientoambiental. La propia Historia Ambiental localy regional puede ser usada en la construccióno de-construcción de pensamiento, en unanueva interpretación de la realidad, así comoaplicada en los distintos procesos político-administrativos, como los de ordenamientoterritorial, rescate patrimonial y opciones dedesarrollo alternativo (López y Cano, 2004;López et al., 2006).
1.3. Descripción de los bienes ycontextos arqueológicos: Registro,catálogos, distribución espacial ybases de datos del Departamento deRisaralda
El Laboratorio de Ecología Histórica y PatrimonioCultural de la Universidad Tecnológica de Pereiraha venido ordenando sistemáticamente lainformación recuperada en los últimos ocho (8)años, a partir de evidencias excavadas, de lasrecuperadas en superficie por arqueólogos,piezas donadas por particulares (Cano y De la
Rosa, 1999; Cano, 2001a; López y Cano, 2004; Lópezet al. 2006, 2007), y datos producidos por otrosarqueólogos que trabajan en la región, o a partirde materiales en colecciones públicas o privadas.
Aunque la perspectiva inicial para afrontar estainvestigación contemplaba muestreos semi-detallados en campo en los distintos municipiosdelimitados dentro del área principal y zonas deamortiguación del proyecto, la tarea en terrenosólo pudo aplicarse con esos alcances en el municipiode Pereira (López et al. 2007). Considerando lasexperiencias anteriores, los costos de este tipode acercamiento y el tipo de resultados obtenidos,se tomó la decisión de efectuar durante laprimera fase, un acercamiento a las Casas deCultura municipales, las cuales cuentan con unavaliosa información de carácter local, poco onada estudiada, y en algunos casos en riesgo deperderse. Debido a la poca atención y presupuestodado al tema arqueológico en las distintasinstancias nacionales y departamentales, estasentidades no cuentan con inventarios actualizados,en muchos casos tampoco con adecuadascondiciones de almacenamiento o cuidado, comoresultado de la falta de capacitación a funcionariosy profesores, quienes no han logrado dar ladebida valoración cultural a estos contextos.
Pese a que las leyes vigentes en materia culturala nivel nacional (Ley 399 de 1999, Decreto 833de 2002), plantean la obligatoriedad de tenerregistradas todas las piezas de origenprecolombino ante el Instituto Colombiano deAntropología e Historia (dependencia delMinisterio de Cultura), esto no se ha cumplidoestrictamente a nivel regional. Se requiere dela elaboración de un registro formal, el cual seelabora a partir de unos formatos suministradospor el ICANH, requiriendo para su diligenciamientode un conocimiento básico sobre estos temas,por lo que se hace necesaria una capacitaciónal respecto.
1.3.1. Colecciones Arqueológicaslocales en Risaralda
De acuerdo con los planteamientos anteriores,se visitaron las Casas de Cultura de los municipiosde Santuario, Apía, Balboa, La Celia, Marsella yQuinchía, así como el Museo Eliseo Bolívar deBelén de Umbría. En todos los casos hubo contacto
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
92
directo con los directores o coordinadores y graciasa su colaboración se pudieron efectuar observacionessemidetalladas, inventarios preliminares ydescripciones generales, particularmente lograndodatos fotográficos contextuales de gran importancia.
Se encontró que sólo el Museo Eliseo Bolívar deBelén de Umbría, cuenta con el registro actualizadoante el ICANH de las piezas de la colección. En losotros casos quedaron registros a distintas escalas,logrando diligenciar el mayor número de fichasen Santuario y Apía. Este trabajo preliminar requierede continuidad, por lo que inicialmente se dieronlas indicaciones generales, pero debe fortalecersepara lograr el inventario completo y el manejoadecuado de estos bienes. Se pretende que laUniversidad Tecnológica de Pereira, en coordinacióncon las entidades públicas pertinentes del nivelnacional y departamental, continúen apoyandodirectamente estos procesos de registro. La Tabla1.1 presenta un primer inventario aproximado delnúmero de piezas completas observadas, indicandosi están registradas con las fichas diligenciadas anteel ICANH. Es un inventario preliminar, pues enmuchos municipios hay también fragmentos nocontabilizados, o no se pudieron detallar todas laspiezas por el tipo de almacenaje.
Tabla 1.1. Número de Piezas Arqueológicas completas observadaspor municipio.(*)
(*) Durante los años 2000 y 2003 la antropóloga Martha CeciliaCano realizó el montaje de la sala de exposición de arqueologíade la Casa de la Cultura de Marsella con el respectivo inventariode las piezas. No obstante, actualmente no existe un registro deestas piezas en el formato exigido por el Instituto Colombianode Antropología e Historia (ICANH). Fuente: Elaboración propia.
Para el desarrollo de este proyecto, a nivelmetodológico se consideró de gran importanciacaracterizar piezas completas de origen local,las cuales aportaron información valiosa; por unaparte, en cuanto a la relativa seguridad de suprocedencia a escala del territorio municipal;por otra parte, con el fin de obtener informacióncontextual estética, estilística e histórico-
cultural asociada. Es bien sabido que los estudiosa partir de fragmentos cerámicos están asociadoscon la cotidianidad de la investigación en losproyectos arqueológicos, no obstante, éstossiguen en general modelos metodológicos muyrígidos y costosos. Esta única dirección descuidaen ocasiones otras posibilidades inmediatas,como las que brinda el estudio de coleccionesde piezas completas, que aportan informaciónsignificativa, como se demuestra en este estudio.
El primer paso fue un reconocimiento generaldel estado de las colecciones y posteriormentese fotografiaron las piezas individualmente y porconjuntos. Luego la clasificación por formas, losdibujos en el Laboratorio con el fin de tratar deencontrar patrones y singularidades (Cuadro 1.1).Se logró def inir formas cerámicas másrepresentativas o recurrentes tales como loscuencos, las copas, las vasijas naviformes, loscántaros, las urnas, los volantes de uso y lasfigurinas (Tablas 1.2 y 1.3), lo que permitióefectuar correlaciones preliminares ycomparaciones con otros materiales publicados.
Existe, como es de suponer, un estrecho vínculohistórico-cultural observable en las piezas quecomponen las colecciones de cada municipio. Noobstante, es posible detectar algunas diferenciasen cuanto a sistemas alfareros, las cualescorresponden, ya sea a diferentes cronologíasde los grupos humanos asentados en el mismoterritorio a través del tiempo, o a distintasinfluencias locales por intercambios o contactos,de acuerdo con otras macro-tradicionesregionales. Particularmente, en ciertas piezasobservadas en Balboa, Santuario y Apía es másnotoria la relación con piezas reportadas paralas culturas prehispánicas del sector sur, es decir,del actual departamento del Valle del Cauca.Por otra parte, también son notorias las relacionesentre el sector del alto y medio río Risaralda, conel suroccidente antioqueño, representadasprincipalmente en la tradición marrón-inciso,definida por investigadores como William Bennety Karen Bruhns desde mediados del siglo pasado.Además, a nivel regional es claramente diferenciablela presencia de la tradición aplicada-incisa, lacual ha sido atribuida a los grupos quimbayoidesy fechada en los últimos siglos o contemporáneacon la llegada de los europeos (Cano, 1995, Cano2001b, González y Barragán, 2001), con altarepresentación en Pereira y Marsella.
Municipios/Piezas
Apía
Belén de Umbría
Balboa
La Celia
Marsella
Quinchía
Santuario
Cantidad Registro
70
700
300
100
400
120
Parcial
Si
No
No
No
Parcial
120 No
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
93
Foto 1.4 Foto 1.5 Foto 1.6
Fotos 1.4 a 1.9. Piezas cerámicas en la Casa de la Cultura del Municipio de Apía.
Foto 1.10 Foto 1.11
Fotos 1.10 y 1.11. Piezas cerámicas, Museo Eliseo Bolívar, Belén de Umbría.
Foto 1.12 Foto 1.13
Fotos 1.12 y 1.13. Piezas cerámicas, Museo Eliseo Bolívar, Belén de Umbría.
Foto 1.7 Foto 1.8 Foto 1.9
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
94
Foto 1.21 Foto 1.22 Foto 1.23
Foto 1.17
Fotos 1.14 al 1.17. Piezas cerámicas del Municipio de Balboa.
Fotos 1.18 al 1.20. Piezas cerámicas, Casa de la Cultura del Municipio de Santuario.
Foto 1.14 Foto 1.15 Foto 1.16
Foto 1.18 Foto 1.19 Foto 1.20
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
95
Foto 1.24 Foto 1.25
Fotos 1.21 al 1.25. Piezas cerámicas Museo Xiximac, Casa de la Cultura, Municipio de Quinchía.
Foto 1.26
Foto 1.27
Foto 1.28
Foto 1.29
Fotos 1.26 al 1.29. Exhibición de piezas cerámicas, Casa de la Cultura de La Celia.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
96
Cuadro 1.1. Registro de formas representativas. Colecciones arqueológicas locales, Risaralda.
Fuente: Elaboración propia.
FORMAMUNICIPIO
COPAS NAVIFORMES CUENCOS OTRAS FORMAS(Platos, figurinas, vasijas, vinas)
APÍA
SANTUARIO
QUINCHÍA
BALBOA
LA CELIA
BELÉNDE UMBRÍA
MARSELLA
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
97
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia.
Las visitas realizadas, la interacción con loscoordinadores y los registros adelantados demateriales arqueológicos en las Casas de Culturadel Departamento —particularmente en Marsella,Quinchía y Santuario— y al Museo Eliseo Bolivar deBelén, permitieron constatar que existe un impulsoinicial a nivel cultural local. Desde hace varios años,por iniciativas individuales, se viene rescatando,conservando y poniendo en valor evidenciasarqueológicas. Para los coordinadores de estasinstituciones es clara su importancia y su dimensióncultural, por ejemplo como atractivo turístico, perorequieren de capacitación al respecto sobre estatemática y mayor apoyo institucional. Vale la penaresaltar el caso de Belén de Umbría como unejemplo positivo de rescate, protección ydivulgación del patrimonio local de la sociedad civil,por iniciativa de una familia local.
1.3.2. Trabajo de LaboratorioArqueológico
Paralelamente a las visitas a campo se efectuóuna revisión bibliográfica de informes —en sumayoría no publicados—, donde se relacionarondistintos contextos arqueológicos y materialesrecuperados, en buena medida identificados y
excavados en proyectos de arqueología derescate o arqueología preventiva.
El Laboratorio de Ecología Histórica y PatrimonioCultural de la UTP diseñó fichas y un catálogopara reportar los materiales recuperados oregistrados a nivel departamental. Éste hapermitido asignar el número secuencial,consignar las observaciones y particularmentela proveniencia tridimensional de las evidencias.Se destaca si se trata de piezas completas oconjuntos de fragmentos (bolsas) provenientesde las denominadas unidades mínimas derecuperación, las cuales han sido determinadaspor cuadrículas o ubicación de muestreos.
Con esta información se vienen alimentando lasbases de datos en el programa Excel®, lo queposibilita, además de organizar la información,analizarla en sus dimensiones cuantitativas,cualitativas, espaciales y estratigráficas, paraproponer interpretaciones culturales a partir desus distribuciones y recurrencia.
La espacialización de la información se vienellevando a cabo por medio de planostopográf icos detallados en formatoselectrónicos, realizados mediante los programasArcView®, Autocad® y Corel Draw®, para su
Tabla 1.2. Cantidad y caracterización de piezas arqueológicas por formas.
Tabla 1.3. Porcentaje de Piezas por cantidad y formas.
Municipios/Formas
Apía
Belén de Umbría
Balboa
La Celia
Marsella
Santuario
Cuenco Copa
10
80
50
5
10
10
85
50
10
15
VolanteNav iforme
10
70
35
10
15
Cántaro
5
50
35
5
10
60
Urna
0
30
0
0
3
Huso
30
230
47
60
0
35
4
0
5
Figurina
5
120
66
45
2
Liticos
70
700
300
132
120
Total
20 10 10 4 4 30 2 40 120
Volante
700
300
132
300
7
17
22
37
10
2 120
0
4
0
0
3
3
42
33
20
38
27
50
0
5
13
0
7
4
CopaMunicipios/Formas
Apía
Belén de Umbría
Balboa
La Celia
Marsella
Quinchía
Santuario
Cuenco
14
11
17
6
15
9
14
12
17
8
20
13
Nav iforme
14
10
12
6
8
13
Cántaro
7
7
12
5
10
8
Urna Huso Figurina Liticos
70
Total
120333 25 217 7 7 3
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
98
utilización como salida gráfica o para ingresarlosposteriormente a los distintos sistemas deinformación tales como el Sistema deInformación Geográfica de la Alcaldía de Pereira- SIGPER, al Sistema de Información Regionaldel Eje Cafetero, al Sistema de InformaciónGeográf ica de la Facultad de CienciasAmbientales de la UTP y al Sistema de InformaciónGeográfica Nacional del ICANH.
A finales del año 2007, en el Laboratorio se teníanregistrados 110 sitios en Dosquebradas, 1 en LaVirginia, 50 en Marsella, 146 en Pereira, 2 enQuinchía, 2 en Apía, 15 en Santa Rosa de Cabal y9 en Santuario, de acuerdo con los avances enlas investigaciones arqueológicas. Estos datos asícomo las Casas de Cultura con materialesarqueológicos, fueron espacializados en un mapageneral de potencial arqueológico, el cual debeser actualizado permanentemente a partir de losresultados de nuevas investigaciones.
Vale la pena mencionar que, aunque el municipiode Pereira lleva una buena delantera a niveldepartamental en cuanto al trabajodeterminando sitios arqueológicos, no cuenta porahora con un registro detallado de piezascompletas, como otros municipios. Finalmente,se puede anotar que hace falta todavía muchotrabajo de campo, laboratorio y organización/registro de colecciones para conseguir unpanorama claro de la arqueología deldepartamento y su relación con otros contextosregionales y nacionales. Para el año 2000 se hizoel primer aporte al publicar un mapa de potencialarqueológico departamental (Gobernación deRisaralda, 2000), el cual fue mejorado en el año2006, durante la construcción del modelogeográfico para la delimitación del PaisajeCultural Cafetero (Rodríguez y Osorio, en laprimera parte de este volumen), sin embargo,esta información aún no ha sido actualizada alaño 2008 y sólo Pereira cuenta con nuevainformación de sitios arqueológicos en escalasmás detalladas.
1.3.3. Trabajo de campo
Los estudios de campo detallados en cadamunicipio deberán incorporarse a las siguientesfases de investigación y formulación específicade planes de manejo locales, pues sus alcances
y costos desbordaban los alcances previstos y elpresupuesto con que contó esta investigación.En algunos municipios como Apía, Quinchía,Dosquebradas y Santuario, se efectuaron cortasvisitas de campo a puntos específicos, dondehabía reportada información arqueológica, talescomo estructuras funerarias o petroglifos, o enalgunos casos se visitaron miradores estratégicospara interpretar el paisaje. En el caso de Pereira,paralelamente El Laboratorio de EcologíaHistórica de la Universidad Tecnológica de Pereiravenía desarrollando una investigación a partirde un Convenio con la Alcaldía Municipal, parael estudio arqueológico preventivo en las áreasde expansión urbana (López et al., 2007).
En general, el trabajo de campo permitióidentificar en escalas detalladas, zonificar ysalvaguardar el Patrimonio Arqueológico de laNación presente en cada municipio. Los alcancesprimordiales que se deben ir consiguiendosecuencialmente implican: 1) Análisis fisiográficosdetallados a partir del uso de sensores remotos,análisis de suelos y observaciones de terreno, paraidentificar las distintas unidades y sub-unidadesde paisaje, donde se refieren las tendencias delpotencial arqueológico asociado; 2) Prospeccionesarqueológicas semidetalladas a detalladas, quelleven a identificar materiales arqueológicos y suintegridad tanto en escalas horizontales comoverticales, contextos, asociaciones estratigráficas,formación de los estratos culturales y elementosque posibiliten explicar aspectos de la formaciónde cada sitio arqueológico, 3) Formulación dePlanes Especiales de Manejo Arqueológico paralas áreas con potencial arqueológico establecidascomo prioritarias, mitigando los impactos sobrelos recursos arqueológicos.
Se puede citar el caso concreto del municipiode Pereira, donde a partir de la superposición yanálisis de distintos componentes biofísicos, seelaboró un mapa de potencial arqueológico.Considerando sus condiciones fisiográficas sedeterminaron las zonas de expansión con mayorpotencial arqueológico, en términos de ofertahistórica de recursos naturales, condiciones dehabitabilidad y evolución del paisaje. Además,la localización de áreas preferenciales de colinasy aterrazamientos mostró que, en muchos casos,corresponden con antiguos sitios prehispánicosescogidos para vivienda y aspectos rituales. En
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
99
estos sectores se determinó una mayorprobabilidad de hallar evidencias arqueológicasde distintas épocas. Además, se obtuvo unregistro visual de las geoformas y paisajepredominante de las zonas de expansión urbana,las cuales están próximas a desaparecer pormovimiento de tierras.
1.4. Arqueología y Proyecto PaisajeCultural Cafetero: Amenazas yoportunidades
Pese al alto potencial arqueológico —representadoen vestigios cerámicos, líticos, orfebrería yevidencias paleoambientales—, desafortunadamenteson por ahora insuficientes y descoordinadas lasacciones institucionales, tanto a nivel nacionalcomo en los ámbitos regionales y locales para laadecuada gestión del patrimonio arqueológico e
histórico. A partir de la formulación de la Ley dela Cultura en 1997, se puede afirmar que existeen Colombia una adecuada legislación hacia losaspectos culturales, no obstante, es muy limitadasu aplicación, seguimiento y control, debido ala centralización estatal, la falta de recursos yde funcionarios capacitados, así como la escasacomunicación interinstitucional. Existe ademáspoca conciencia de la necesidad de arqueólogosy antropólogos en distintas instancias deplaneación y administración en las entidadespúblicas, siendo también muy pocas lasactuaciones concretas en aspectos de ladimensión arqueológica relacionadosespecíficamente con el ordenamiento territorialy el turismo. A este panorama se le puede agregaruna mínima participación de la sociedad civil.
En aras a la nominación del Paisaje CulturalCafetero Colombiano como patrimonio mundial,
Mapa 1.1. Potencial arqueológico en Áreas de Expansión Urbana de Pereira. Fuente: López et al. (2007).
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
100
la arqueología aporta atributos de tipo culturalauténticos que merecen ser integrados e inclusoreconocidos por su integralidad, singularidad y valorexcepcional. Es preciso seguir proyectandoopciones concretas de valoración, protección ydesarrollo sustentable en la medida en que seconstruya y ponga en marcha un Plan de ManejoArqueológico general —articulado con el Plan deManejo del Paisaje Cultural y con planesarqueológicos locales—, gestionando accionesdirigidas a garantizar la sostenibilidad y la adecuadaconservación de los valores culturales contenidosen el área delimitada y su zona de influencia.
El patrimonio arqueológico se presenta como unaoportunidad en sus diferentes manifestaciones,si se considera que éste es un referente queenriquece los aspectos locales de identidad; ental sentido debe proyectarse hacia procesoseducativos y culturales, hacia el fortalecimientode organizaciones sociales, procesos productivosy de desarrollo como la consolidación de un turismocultural. Se requiere presentar organizadamentesus atractivos autóctonos, siendo un complementoo valor agregado a la dimensión del paisajenatural, superando los conflictos que genera unturismo improvisado. El desarrollo de un turismoplanificado significa una oportunidad para laarqueología, con el fin de cumplir su papel depuesta en valor, de rescate cultural y deinstrumento educativo; de igual modo, puedepermitir la obtención de recursos para laidentificación, intervención, conservación ydifusión de contextos, tanto de épocasprehispánicas como históricas.
A partir del componente arqueológico, el proyectodel Paisaje Cultural Cafetero no tiene la intenciónde generar un museo o paisaje fósil, sino dar aconocer un paisaje que por milenios ha sidocambiante, dinámico y vivo. En este paisajecultural se ha dado un proceso evolutivo milenario,estrechamente vinculado con el modo de vidavernáculo. Desde la arqueología, se busca reforzarla identidad cultural de los habitantes de la actualzona cafetera, cuyos beneficios a la región debenir más allá de la misma declaratoria, en tanto susestamentos de orden público, privado y lasociedad civil lo apropien, hacia procesos degestión que estimulen el desarrollosocioeconómico de sus comunidades y garanticenen el tiempo la sostenibilidad territorial.
Las debilidades y amenazas que representa elturismo no planificado están relacionadas conalgunos conflictos de intereses particulares y susefectos socioculturales, así como también elponer en riesgo un patrimonio arqueológicoaltamente vulnerable, el cual ha sido pocoestudiado y protegido. Es bien sabido que lossitios no adecuadamente exhibidos o preservadospueden sufrir alteraciones o pérdidas, anteprácticas culturales irrespetuosas o vandálicassobre el patrimonio cultural, casos quedesafortunadamente se están afrontando en laactualidad, agravados al considerar la incipienteinvestigación y las precarias instituciones dedicadasa ella y al manejo cultural.
1.4.1. Arqueología, expansión urbanay planes de ordenamiento territorial
Es importante destacar que el conjunto de losvestigios arqueológicos de la región no presentauna monumentalidad evidente o destacada aprimera vista —al menos en el sentidoarquitectónico e ingenieril—, pues en la mayoríade los casos no se trata de construcciones,mamposterías u otro tipo de obras en piedra,claramente visibles y/o llamativas a escala de sitio.Con la excepción de los aterrazamientos en cimasde colinas —que se suelen camuflar en el paisajepara el ojo del observador no entrenado—, muchasde las evidencias materiales sólo se hacen presentesa la luz de la investigación arqueológica en términosdel rescate cuidadoso bajo tierra, por ejemploartefactos o ecofactos de reducidas dimensiones,o estructuras funerarias cavadas en la tierra, oterraplenes escalonados. En toda la región, dentrode capas de oscuros suelos orgánicos, de cerca deun metro de profundidad, es muy común el hallazgode fragmentos cerámicos y líticos, los cualesguardan mucha información desconocida, pero quedebe ser rescatada previo al avance del crecimientourbano de pueblos y ciudades a partir de susdistintas obras de infraestructura (González yBarragán, 2001).
En este orden de ideas, tal como lo plantea lalegislación colombiana y con el aval del InstitutoColombiano de Antropología e Historia, alrededorde las cabeceras municipales y en otras áreasrurales a ser intervenidas por obras civiles, se deben
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
101
adelantar estudios arqueológicos preventivos, loque redunda en una mayor conciencia de lapresencia de vestigios arqueológicos y lanecesidad de su rescate y puesta en valor previoa la alteración (2001).
En algunos municipios, los Concejos Municipaleshan declarado áreas de conservación y reserva,dando un uso adecuado a los recursos naturales,garantizando el abastecimiento de agua potable,disminuyendo la contaminación ambiental yaprovechando las ventajas paisajísticas asociadascon la biodiversidad y la cultura. En esa dirección,es necesario que los Concejos Municipales conozcany reconozcan su patrimonio arqueológico, conel fin de protegerlo y aprovecharlo benéficamente.En el Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira,se cuenta ya con lineamientos y la normatividadrespectiva, además de acuerdos con municipioscomo Santa Rosa. En consecuencia, se requierefortalecer y apoyar el interés de vincular a un grupocreciente de ciudadanos en procesos alrededordel patrimonio y la arqueología, por ejemplo,Vigías del Patrimonio, lo que ha demostrado endistintas partes del mundo su pertinencia yposibilidades de desarrollo endógeno.
Foto 1.30. Excavaciones de arqueología preventiva en Pereira.Nótense las evidencias de antiguos postes de vivienda.
1.4.2. Arqueología preventiva yplanes de manejo arqueológico
A nivel teórico, los aspectos arqueológicosaportan al conocimiento de la compleja relaciónseres humanos y medio ambiente desde unaperspectiva de larga duración. Paralelamente, anivel aplicado y de manera complementaria, se habuscado realizar una valoración de los aspectos
arqueológicos y paleoecológicos de distintaszonas tipo del área delimitada del PCC, buscandoplanear unas directrices mínimas a tener encuenta en el momento en el que las distintasáreas se intervengan por procesos constructivos,obras civiles o influencia turística.
En términos generales, la metodologíaimplementada se puede resumir en los siguientespasos, tal como se plantea en López et al. (2007):
Figura 1.8. Esquema proceso de planeación en arqueología.Fuente: Tomado de López et al. (2007).
1.4.3. Hacia la formulación del PlanEspecial de Manejo Arqueológico parael área principal y de amortiguacióndel Paisaje Cultural Cafetero
De acuerdo con la investigación adelantada porLópez et al. (2007), para la identificación yevaluación de impactos es posible adoptar elesquema metodológico de seis etapas propuestopor Canter (1999): 1) Identificación de los recursosculturales conocidos; 2) Identificación de lospotenciales recursos del área; 3) Determinaciónde la importancia de los recursos culturales,conocidos y potenciales; 4) Establecimiento deposibles impactos sobre recursos culturalesconocidos y potenciales; 5) Identificación dealternativas de manejo; 6) Desarrollo de
Fase descriptiva
Fase de diseño
Fase de selección de alternativas
- Análisis fisiográfico del territorio (campo y sensoresremotos)
- Recolección de datos, caracterización y análisis demateriales arqueológicos.
- Caracterización de actores sociales- Matriz de identificación de impactos de los procesos de
desarrollo sobre el patrimonio arqueológico
- Divulgación de los contextos arqueológicos recuperados ysensibilización respecto a la protección del patrimonio
- Identificacióndepolítica, visiónymetas- Identificacióndelcaminoal im pacto-
potencialidades
- Árbol de problemas y árbol de soluciones, según análisis
de medios y finalidades.
Analisis de condiciones y medios, tendencias y
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
102
6Se destacan en este tema los aportes de la Administradora Ambiental Diana María Rodríguez, quien lideró la metodología y las propuestas en el estudiopresentado a la Alcaldía de Pereira (López et al., 2007).
procedimientos para el manejo de los hallazgosrealizados en la fase de construcción.6
Se determinaron medidas de tipo estratégico,de mitigación/compensación y contingencia, lascuales deben ser tenidas en cuenta comorecomendaciones aplicables en su conjunto parael Plan de Manejo del Paisaje Cultural Cafetero.Se presenta este aparte siguiendo lasexperiencias trabajadas para Pereira (López etal., 2007) y las recomendaciones del ICANH(González y Barragán, 2001).
1.4.3.1. Medidas de tipo estratégico
Las siguientes son medidas de corte directivo -preventivas, proyectadas a largo plazo con elfin de garantizar la viabilidad de las demásmedidas comprendidas en el plan de manejoarqueológico (de mitigación/compensación ycontingencia):
1. Seguir algunos lineamientos generales paraestudios de Arqueología, dependitendo deltipo de proyecto, así:
- Proyectos de Impacto Mayor: Obras civilesque intervienen un área mayor a 50.000 m².Requieren de un Reconocimiento, Prospeccióny Plan de manejo a cargo de un equipoliderado por un profesional especializado enarqueología, preferiblemente con trabajosanteriores en la región y con publicacionesde carácter científico. Como productosconcretos se debe obtener: 1) La identificacióndel potencial arqueológico. 2) El señalamientode las alternativas viables para el manejopatrimonial y ejecución de la obra. 3) Losalcances de la prospección detallada del área.4) La valoración de sitios para programar lamitigación. 5) La justificación de realizarestudios en sitios adyacentes, comocompensación. 6) El requerimiento deMonitoreo y rescate. 7) La orientación a losencargados de las obras y personal en camposobre patrimonio. 8) Informes preliminarese Informe Final. 9) Especificar dónde hanquedado los materiales. 10) Plan de difusión
y retroalimentación con comunidades. 11)Costos y cronograma de inversión.
- Proyectos de Mediano Impacto (de 50.000 a10.000 m²): En términos preventivos se debeefectuar un Reconocimiento, Prospección y Plande manejo (con las características anotadas,en escala mayor en tiempos y costos).
- Proyectos de Impacto Menor (Áreas menoresa 10.000 m²): Por ejemplo, áreas para escuelas,hospitales, acueductos y algunas obras deurbanización. En caso de hallar vestigios, previoaviso al ICANH, se aplicará labor de salvamentopor un arqueólogo acreditado en el ICANH. Elsalvamento debe hacerse en el menor tiempoposible, pero respetando al máximo el contextode los vestigios arqueológicos. Se debe evitar laparálisis de los trabajos. Al culminar las obras,presentar un informe detallado.
2. Generar un programa de difusión ycapacitación en temas de patrimonio culturaldirigido a funcionarios públicos, constructores,dueños de tierra y a la ciudadanía en general,mediante acciones como:
- Capacitación para personal de obra(arquitectos, ingenieros, maestros, obreros,buldoceros, etc): Consiste en ofrecer alpersonal de obra capacitación en identificacióny manejo del patrimonio arqueológico, através de charlas o cursos cortos.
- Sistematizar, actualizar y difundir elinventario de patrimonio arqueológicointegrando la base geográfica de sitiosarqueológicos de la región. Esto permitirá elacceso público a las investigaciones existentes,propiciando que los resultados de investigacionesarqueológicas pasen a ser patrimonio público,en lugar de quedarse aislados e inaccesiblespara nuevos estudios y para el público general.
- Es fundamental contar con la vinculación delas Universidades, el ICANH, la SociedadColombiana de Arqueología, la Gobernación deRisaralda, la Sociedad Colombiana deArquitectos, la Asociación de Ingenieros, el SENA,las UMATAS y autoridades municipales, etc.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
103
3. Promover la realización de nuevos estudiosarqueológicos y la integración de los yaexistentes a las propuestas de culturaciudadana y desarrollo territorial:
- Promover nuevas investigaciones: A través deconvenios de cooperación interinstitucional,pasantías nacionales e internacionales ycooperación internacional, se promoveránestudios que permitan superar los vacíos deinformación detectados, teniendo en cuentael inminente riesgo de destrucción por elcrecimiento urbano o los impactos delturismo. Se propone estimular el desarrollode excavaciones en campo, muestras deradiocarbono, análisis de polen, almidones yfitolitos, geoprospección, en las áreas deexpansión de los municipios.
- Articulación a propuestas de culturaciudadana y desarrollo territorial: Consisteen integrar los productos comunicativos deeste proyecto, así como otras publicacionesdel Laboratorio de Ecología Histórica yPatrimonio Cultural (libros, CD-Rom), aprocesos de cultura ciudadana y turismocultural que están en curso o que se estánproponiendo para la ciudad.
1.4.3.2. Medidas de Mitigación/Compensación
Aplicables ante los impactos potenciales sobreel patrimonio arqueológico que pueden ocasionarlas obras de infraestructura y los proyectos devivienda, propuestos en áreas de expansión yproyectos turísticos.
- En caso de destrucción de materiales ycontextos culturales, pérdida delegitimidad, vandalismo. Se requiere lapresencia de un arqueólogo para queestablezca un inventario de los contenidosarqueológicos presentes en las zonaspróximas a desarrollar, a escala de sitio.
- En todos los proyectos se requiere unarqueólogo que monitoree el movimiento detierras para identificar la presencia de
tumbas, pozos, concentraciones discretas yevidencia de material no identificadopreviamente, con el fin de realizar el registrode manera tal que no interfiera con el normaldesarrollo de la obra. En caso de presentarseun hallazgo significativo, el arqueólogocontratado realizará los registros ylevantamientos inmediatos que evitendemoras en las obras.
- Se debe difundir y aprovechar la informaciónarqueológica recuperada, a través de laintegración con la toponimia y los referentesurbanos y a través de la creación de salas deexposición/museos en bibliotecas o colegioslocales, de manera tal que la historia y elpatrimonio cultural rescatado se integre alimaginario colectivo de los nuevos habitantesde las zonas de expansión y del área delPaisaje Cultural.
1.4.3.3. Medidas de Contingencia
Incluyen los procedimientos aplicables a loshallazgos realizados en la fase de construccionesy movimientos de tierra, donde no se hayacontado con un plan de manejo arqueológico aliniciar la obra. En términos generales, serecomienda la contratación de un arqueólogopara la realización de actividades en las zonasdonde ha existido previamente afectación delpatrimonio arqueológico, con el fin de evaluarel alcance de la pérdida y desarrollar estudiosarqueológicos en áreas aledañas donde todavíaexiste potencial, para recuperar informaciónpor analogía entre los sitios perturbados yaquellos similares.
1.4.4. Perspectiva y retos: Planeacióny Arqueología Preventiva en el EjeCafetero
Aunque efectivamente los problemas ambientalesde hoy parecerían tener su origen en los últimoscincuenta o cien años, es también fundamentalinvestigar en escalas más amplias lastransformaciones, lo que implica identificar,explicar y ponderar distintos procesos nofácilmente observables, que pueden tenerimplicaciones en el presente y futuro, tanto a
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
104
Tabla 1.4. Ejemplo de ficha con Ítems considerados en la base de datos sobre sitios arqueológicos.
Fuente: Elaboración propia.
nivel de resignificación de propuestas dedesarrollo o prevención de impactos ambientales.
Se abre así una mirada amplia, particularmenteaportando desde los saberes de la ecologíahistórica (basada en datos originados desde lasciencias de la tierra, arqueología y antropología)e historia ambiental (alimentada por documentoshistóricos y la reflexión profunda sobre lasrelaciones con la naturaleza) a los esquemastradicionales tecnócratas de concebir elambiente de manera reduccionista. Loscontextos arqueológicos brindan insumos y valoragregado para potenciarlos en términos de unpatrimonio colectivo que puede ser apropiado,incorporado y utilizado hacia distintas accionescolectivas a nivel local.
Es un hecho que debido a las complejas presionessociales, sólo se podrán preservar áreas deconservación arqueológica y reserva pública, sise les adicionan procesos vivos deaprovechamiento educativo y turístico planeadoy controlado. Las propuestas están en construcción,
siendo las áreas protegidas, los parquesmunicipales y las Casas de Cultura, las mejoresopciones concretas de actuación, por lo que ensu diagnóstico, planificación y manejo debenparticipar los arqueólogos. En este caso, selograría para los ciudadanos de la región laposibilidad de un verdadero rescate patrimonial,del disfrute del espacio público y una mayorparticipación e integración social en nuevosproyectos de desarrollo, involucrando sectorescomo los de la cultura, la educación, el turismo,la recreación, el deporte y la salud.
Teniendo en cuenta la dinámica acelerada delcrecimiento urbano de los municipios deRisaralda y la región, se requiere actualizarpermanentemente el conocimiento del potencialarqueológico, además de contar con inventariossistematizados y georreferenciados, en particularvigilantes hacia los sectores con mayor probabilidadde hallazgos. En estos sectores —muchos de ellosen las áreas de expansión urbana— se debediferenciar por lo menos su clase de potencial(como alto, medio o bajo), así como las
ATRIBUTOSCódigo secuencia arqueológica
Coordenadas
MunicipioVeredaPredioCoberturas
Nombre del sitioAltitudUnidad geomorfológicaSitio de muestreoProyectoRealizóFecha
Materiales
AerofotografíaObservaciones Arqueológicas
Propietario
de terreno.
(lítico, cerámico, óseo, otros).
histórico culturales relevantes.
OBSER VACIONESNúmero consecutivo designado por el Laboratorio de acuerdo con hallazgos
referenciados en informes o publicaciones.
Planas, geográficas. Datos cartográficos o de GPS.
Nombre del municipio.Nombre Vereda, corregimiento o barrio.Información catastral.Coberturas naturales o construidas. Relacionan visibilidad arqueológica
superficial.
Identificador del sitio, según toponimia.Sobre el nivel del mar.Según observacionesSegún información de terreno.Nombre de entidades financiadoras.Nombre del responsable(s) trabajo de campo.Fecha en que se realizó el trabajo de campo.
Conteo de materiales recuperados
Referencias IGAC.
Presencia o ausencia de materiales y contextos arqueológicos, visibilidad deperfiles y materiales superficiales, información local, cronología, características
No siempre disponible.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
105
características histórico-culturales, los tipos decontextos o elementos predominantes (López etal., 2007). Desafortunadamente, existen aúnmuchos vacíos de información arqueológicabásica, en lo correspondiente a la identificación,codificación, complejidad y preservación desitios arqueológicos.
Buscando cumplir con este objetivo, el Plan deManejo general del Paisaje Cultural Cafeterodebe dar continuidad a trabajos como losiniciados en este proyecto y debe fortalecerseen la perspectiva de facilitar la planeación,buscando mayor información para la toma dedecisiones y agilizando los procedimientos parael cumplimiento de los requisitos establecidosen las normas (Ley General de Cultura, Ley deOrdenamiento Territorial, Ley de Medio Ambiente).
Aunque la Universidad Tecnológica de Pereira noes la entidad con responsabilidad directa paraavalar procesos patrimoniales donde seencuentran evidencias arqueológicas, sí seconstituye en este caso en un ente asesor yveedor, buscando facilitar procesos y aportandoa la salvaguarda y puesta en valor del patrimonio.La entidad directamente competente es elICANH, pero éste puede delegar a profesionalesy centros académicos reconocidos.7
Un beneficio importante debe conseguirse conla presentación de los resultados de lainvestigación, de manera que aporten insumos yrecomendaciones útiles para la planeaciónterritorial; además de los aspectos científicos,son fundamentales los logros a partir de dostalleres de divulgación y mediante la publicaciónde afiches, plegables y documentos comunicativos.Aún no existe un inventario detallado de áreasdeclaradas como zonas de reserva arqueológica ositios ya declarados como bienes de interés culturalde la nación en Risaralda. No obstante,considerando que es recurrente la existencia decontextos arqueológicos en el departamento, —losque pueden ser considerados de alto, medio ybajo potencial arqueológico—, es necesarioplantear acciones de manejo de los bienesarqueológicos que se encuentran en ellas.
A partir de los estudios del paisaje cultural, secumple un papel protagónico al informar sobrela presencia y tipo de los bienes culturalesarqueológicos, el tipo de acciones mínimas y suscondiciones de manejo. Se aporta al desarrollolocal, facilitando procesos y proyectando demanera positiva el uso y aprovechamientopúblico de estos bienes culturales.
Sin duda, las disciplinas socio-humanísticas yambientales aportan en la recuperación,reflexión y puesta en valor de identidades,saberes tradicionales y su plasmación en elentorno. Se enfatiza en cómo la cosmovisión ylos ritmos impuestos por la modernidadoccidental, no constituyen la única —ni la mejor—
forma de percibir, entender y experimentar lavida. Distintas culturas, en perspectiva milenaria,se han relacionado de manera diferente con susambientes y con sus contextos espacio-temporales. Lo que es considerado el espacio oel entorno, plasmado también como recursosnaturales, no sólo puede ser visto desde unaperspectiva económica, por lo que su valoraciónen términos simbólicos, sagrados, estéticos yafectivos constituye un importante campo deactuación y reivindicación.
Los análisis y las narrativas histórico-ambientales de cada territorio identifican,replantean y proyectan valores históricos,simbólicos y estéticos de sociedades que hanocupado recurrentemente un mismo espacio,dándole distintos usos. Las miradas amplias eintegrales deben incorporarse en la construccióndel discurso territorial y ambiental,plasmándose en acciones educativas, deplaneación y desarrollo a nivel local, valorandolo propio y haciendo contrapeso al impacto dela modernidad y globalización, buscandoconsiderar el desarrollo equilibrado de cadaterritorio de acuerdo con sus particularidadesen un marco de actuación preventivo.
7En este sentido desde hace varios años, la Universidad Tecnológica de Pereira viene avanzando en esta dirección preventiva, en particular con el convenio parael desarrollo del proyecto de arqueología apoyado por el FOREC (Cano, 2001; González y Barragán, 2001) y a partir de investigaciones y consultorías, particularmenteen el municipio de Pereira en el marco de las revisiones del Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira (Rodríguez et al., 2003; López, 2006) y el proyecto deArqueología Preventiva en Áreas de Expansión Urbana (López et al., 2007). También se adelantan consultas permanentes y conversaciones con funcionarios delICANH en Bogotá sobre estos temas, y se participa en reuniones al respecto auspiciadas por la Sociedad Colombiana de Arqueología.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
106
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Aceituno, J. (2000). Una Propuesta para elEstudio de las Sociedades Arcaicas de laCordillera Centro-Occidental Colombiana.Boletín de Antropología, 14 (31),154-182.
________(2002). Interacciones fitoculturales enel Cauca Medio durante el Holoceno tempranoy medio. Arqueología del Área Intermedia, 4,89-114.
________(2003). De la arqueología temprana delos bosques premontanos de la Cordillera CentralColombiana. En S. Botero (Ed.), Construyendoel Pasado. Cincuenta Años de Arqueología enAntioquia (pp. 157-184). Medellín: Universidadde Antioquia.
Aceituno, F. y Loaiza, N. (2006). Unaaproximación ecológica al poblamiento del CaucaMedio entre el pleistoceno final y el holocenomedio. En C. López, M. Cano, y D. Rodríguez(Comp.), Cambios ambientales en perspectivahistórica. Ecología histórica y cultura ambiental(Vol. 2, pp. 42-55). Pereira: UniversidadTecnológica de Pereira y Sociedad Colombianade Arqueología.
Cano, M. C. (1995). Investigaciones arqueológicasen Santuario (Risaralda). Santafé de Bogotá D.C.:Fundación de Investigaciones ArqueológicasNacionales - Banco de la República.
_______ (2001a). Gestiones y acciones en laprotección del patrimonio arqueológico: laexperiencia en el Departamento de Risaralda.En D. Patiño (Ed.), Arqueología, patrimonio ysociedad (pp. 109-120). Popayán: Universidad delCauca y Sociedad Colombiana de Arqueología.
________(2001b). Reconocimiento Arqueológicoen los Municipios de Marsella, Dosquebradas yPereira (Risaralda). En V. González y C. A.Barragán (Eds.), Arqueología preventiva en elEje Cafetero. Reconocimiento y rescatearqueológico en los municipios de jurisdiccióndel Fondo para la Reconstrucción del EjeCafetero, FOREC (pp. 39-50). Bogotá: InstitutoColombiano de Antropología y Fondo para laReconstrucción y Desarrollo Social del EjeCafetero.
________(2004a). Los primeros habitantes en lascuencas de los ríos Otún y Consota. En C. Lópezy M. Cano (Comp.), Cambios ambientales enperspectiva histórica. Ecorregión del EjeCafetero (Vol. 1, pp. 68-91). Pereira: UniversidadTecnológica de Pereira y GTZ.
_______(2004b). Arqueología y Plan deOrdenamiento Territorial en Pereira. En C. Lópezy M. Cano (Comp.), Cambios ambientales enperspectiva histórica. Ecorregión del Eje Cafetero(Vol. 1, pp. 213-221). Pereira: UniversidadTecnológica de Pereira y GTZ.
Cano, M. y De La Rosa, P. (1999). La Inclusióndel Componente Arqueológico en los Planes deOrdenamiento Territorial. Revista 60 Días, 20,21-24.
Cano, M., Acevedo, A. y López, C. (2001).Encuentro con la Historia: Catedral de NuestraSeñora de la Pobreza de Pereira. Pereira:Intervención Catedral de Nuestra Señora de laPobreza y Fondo para la Reconstrucción del EjeCafetero.
Cano, M., López, C. y Realpe, J. (2001). Diezmil años de huellas culturales en los suelos delEje Cafetero. En Proyecto UniversidadTecnológica de Pereira y GTZ (Eds.), Suelos delEje Cafetero (pp. 183-197). Pereira: FondoEditorial de Risaralda.
Cano, M. y López, C. (2006). Aportes de laArqueología Histórica a la construcción deidentidades locales. El caso de Pereira, Colombia.En P. Funari y F. Brittez (Comp.), ArqueologíaHistórica en América Latina. Temas y DiscusionesRecientes (pp. 115-138). Mar del Plata,Argentina: Universidad de Campinas - Brasil,Museo de la Vida Rural - Argentina y SociedadColombiana de Arqueología.
Canter, L. (1999). Manual de Evaluación deImpacto Ambiental. Técnicas para la Elaboraciónde Impactos. Madrid: McGrawHill.
Colombia, Congreso de la República (1993,Diciembre). Ley 99 de 1993 (Ley de MedioAmbiente). Diario Oficial, 41146.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
107
Colombia, Congreso de la Respública (1997,Julio). Ley 388 de 1997 (Ley de OrdenamientoTerritorial). Diario Oficial, 43.091.
Colombia, Congreso de la República (1997,Agosto). Ley 397 de 1997 (Ley General deCultura). Diario Oficial, 43102.
Corporación Autónoma Regional del Risaralda,Corporación Autónoma Regional de Caldas,Corporación Autónoma Regional del Valle delCauca, Corporación Autónoma Regional delTolima, Unidad Administrativa Especial deParques Naturales Nacionales, CorporaciónAutónoma Regional del Quindio et al. (2004).Ecorregión Eje Cafetero, un Territorio deOportunidades (2ª ed) (Informes conveniosCARDER-FONADE No 1068 y Corporación AlmaMater-FOREC). Manizales: Gráficas JES Ltda.
Gnecco, C. (2000). Ocupación Temprana deBosques Tropicales de Montaña. Popayán:Universidad del Cauca.
Gobernación de Risaralda. (2000). Atlas deRisaralda. Pereira: Secretaría de PlaneaciónDepartamental, Fondo Editorial de Risaralda.Pereira.
González, V. y Barragán, C. A (Eds.). (2001).Arqueología preventiva en el Eje Cafetero.Reconocimiento y rescate arqueológico en losmunicipios de jurisdicción del Fondo para laReconstrucción del Eje Cafetero, FOREC. Bogotá:Instituto Colombiano de Antropología y Fondopara la Reconstrucción y Desarrollo Social delEje Cafetero.
López C. y Cano, M. C. (Comp.). (2004). Cambiosambientales en perspectiva histórica. EcorregiónEje Cafetero (Vol.1) Pereira: UniversidadTecnológica de Pereira y GTZ.
López, C., Cano, M. C. y Rodríguez, D. (Comp.).(2006). Cambios ambientales en perspectivahistórica. Ecorregión del Eje Cafetero (Vol. 2).Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira ySociedad Colombiana de Arqueología.
López, C., Rodríguez, D., Cano, M. C. y Mora, L.M. (2007). Arqueología preventiva en áreas de
expansión de Pereira (Informe Convenio No001398 Alcaldía de Pereira - UniversidadTecnológica de Pereira). Manuscrito no publicado.
Proyecto Universidad Tecnológica de Pereira yAgencia Alemana de Cooperación - GTZ (Eds.).(2001). Suelos del Eje Cafetero. Pereira: FondoEditorial de Risaralda.
Rodríguez, G., Arango, O. y Gaviria, A. (Eds.).(2003). Plan de Ordenamiento Territorial dePereira, Primera Revisión (Informe ConvenioAlcaldía de Pereira - Universidad Tecnológica dePereira). Pereira: Gráficas Buda.
Tistl, M. (2004). Sal, cobre y oro en el Consota.En C. López y M. Cano (Comp.), Cambiosambientales en perspectiva histórica. Ecorregióndel Eje Cafetero (Vol. 1, pp. 41-53). Pereira:Universidad Tecnológica de Pereira y GTZ.
_________ (2006). La formación geológica elpaisaje en el piedemonte del Eje CafeteroColombiano. En C. López, M. Cano, y D.Rodríguez (Comp.), Cambios ambientales enperspectiva histórica. Ecología histórica y culturaambiental (Vol. 2, pp. 79-92). Pereira:Universidad Tecnológica de Pereira y SociedadColombiana de Arqueología.
Zuluaga, V. (2006). Una historia pendiente;indígenas desplazados del Antiguo Caldas.Pereira, Gráficas Buda.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
108
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
109
2
Álvaro Acevedo Tarazona1
TRADICIÓN HISTÓRICA Y ATRIBUTOSCULTURALES DEL PAISAJE
CULTURAL CAFETEROUn balance en la producción escrita
1Doctor en Historia. Profesor Asociado Universidad Tecnológica de Pereira. Director Doctorado en Ciencias de la Educación Línea de Pensamiento Educativo yComunicación.
CONTENIDO
2.1. Introducción.......................................................................................... 1112.2. Tradición histórica y atributos culturales de la producción cafetera en Colombia
y del Paisaje Cultural en el área para la denominación como Patrimonio Mundial........ 1122.2.1. Café de montaña........................................................................... 1122.2.2. Predominancia de producción cafetera................................................. 1122.2.3. Diversificación de cultivos................................................................. 1132.2.4. Presencia de cafés especiales............................................................. 1132.2.5. La modernización cafetera................................................................ 1142.2.6. Economía parcelaria cafetera como sistema de producción y
propiedad de la tierra...................................................................... 1152.2.7. Institucionalidad cafetera y redes económicas afines................................. 1162.2.8. Patrimonio arquitectónico................................................................. 1172.2.9. Tradición histórica en la producción de café........................................... 118
2.3. A manera de cierre. Sostenibilidad en la crisis.................................................. 124
Referencias bibliográficas.................................................................................... 126
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
110
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
111
2.1 Introducción
Por constituirse el café en una tradición históricade producción de más de siglo y medio es elsímbolo más representativo de la culturanacional. En su momento también fue lamercancía de exportación más importante de laeconomía del país para la acumulación decapitales y el primer proceso de industrializacióndel Estado-nación. Más allá del excepcionalsignificado de este producto para la economía ycultura nacional colombiana, que constituyó unasólida institucionalidad cafetera, el café dioorigen a un Paisaje Cultural Cafetero (PCC) enlos departamentos de Caldas, Risaralda, Quindíoy norte del Valle del Cauca que, hasta elpresente, se han caracterizado por cultivar unproducto de montaña (1000 a 2000 metros sobreel nivel del mar) en un hábitat diverso con unaalta oferta hídrica y una fuerte actividadtectónica, pero sobre todo por producir cafésespeciales y el café más suave del mundo.
Estas condiciones tradicionales, climáticas,ambientales y productivas en el Paisaje CulturalCafetero crean una belleza escénica de cultivosen montañas onduladas y con altas pendientes,con presencia de núcleos poblacionalesconcentrados en estructuras en damero yarquitecturas en bahareque, a lo largo, ancho yalto de las zonas de cultivos que hoy se venamenazados por la inestabilidad de los mercadosinternacionales y la ausencia de una políticacultural que afirme esta tradición cafetera delúltimo siglo y medio.
El estudio del Paisaje Cultural Cafetero ofrecerála oportunidad de remontar las tradicioneshistóricas y culturales del territorio hasta diezmil años antes del presente. De igual forma, elPaisaje Cultural Cafetero permitirá a loscaficultores reafirmar su sentido de pertenenciaa un bien de productividad y tradición histórico-
cultural de primer orden en la construcción delEstado-nación colombiano. En el caso de unadeclaratoria avalada por la UNESCO, lascomunidades caficultoras reaf irmarán laidentidad cultural a esta actividad productiva ypodrán adaptarse a las dinámicas de precios enel mercado internacional.
No podría establecerse una declaratoria dePaisaje Cultural Cafetero sin las comunidadescafeteras, principales protagonistas de laconformación cultural, histórica y productiva deeste bien. El PCC fortalecería la red decaficultores colombianos y posibilitaría laconsolidación de un escenario más de la sociedadcivil, base de la participación democrática y delpluralismo en un Estado de derecho. Siendo elPCC un patrimonio vivo y en permanentetransformación, los caficultores beneficiadospodrían acceder a todo un corpus dereconocimientos culturales y de innovaciones enla organización del trabajo, en las técnicasproductivas y en la gestión comunitaria al colocaren relieve y diálogo sus tradiciones y desarrollosactuales con otras experiencias mundiales en elpropio campo de la caficultura y del patrimoniocultural. Un horizonte patrimonial que invita alintercambio de experiencias y a la construcciónde redes más allá de las fronteras nacionales.
Es importante señalar que el estado actual de lainvestigación histórica del café ha mostradoimportantes desarrollos; sin embargo, el acopiode información no especializada en lo que atañeal área principal de la declaratoria del PaisajeCultural Cafetero en los departamentosmencionados. Está en mora de realizarse unainvestigación, focalizada en esta región, sobrela economía cafetera y su impacto social, políticoe institucional, más en momentos de crisis einestabilidad en los últimos años, tanto del preciointernacional como de las fluctuaciones del dólar.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
112
2.2. Tradición histórica y atributosculturales de la producción cafeteraen Colombia y del Paisaje Culturalen el área para la denominacióncomo Patrimonio Mundial
La investigación de la conformación histórica dela producción cafetera en Colombia ha seguidouna metodología exploratoria con base en lainvestigación histórica y nueve atributos quedefinen la delimitación y excepcionalidad de lasáreas tanto principal como de amortiguación,seleccionadas para la declaratoria del PaisajeCultural Cafetero.
Durante el siglo XIX los colombianos hicieron delcafé el producto más lucrativo de exportación,en medio de un Estado, en la práctica, paralizadocomercialmente y en unas condiciones de vidadesfavorables para sus habitantes. Estadependencia del café no sólo en el siglo XIX sinotambién en el siglo XX, se debió a la ventajacomparativa de precios de materias primas sobrelos bienes manufacturados a partir de las dosúltimas décadas del siglo XIX (Henderson, 2006).Tal dependencia también deja ver en el rastreobibliográfico una tradición histórica y culturalde suma importancia e impacto en todas lasesferas de la sociedad.
2.2.1. Café de montaña
El café requiere de unas condiciones físico-ambientales específicas favorables para que suproducción sea alta y de calidad. En las faldasde las tres cordilleras colombianas, entre los 1000y 1800 metros de altura sobre el nivel del mar ycontando con el clima y un suelo andino, ningúnotro producto como el café podría ser tancultivado (Vallecilla, 2002, p. 126). En 1970 el78% de las 300 mil fincas cafeteras existentesestaban ubicadas entre los 1300 y 1800 metrossobre el nivel del mar y un 6% entre 1800 y 2300(Suárez, 2002, p. 102).
El café arábigo producido en Colombia seencuentra en abundancia en los flancos de los
Andes colombianos, especialmente en laCordillera Central, y se desarrolla a plenitud enlos pisos térmicos templados (17 a 24 gradoscentígrados) entre los 1200 y 1800 metros dealtura aproximadamente, en suelos derivados decenizas volcánicas con altos contenidos demateria orgánica, profundos, flojos, de buendrenaje y un régimen de lluvias alternado yuniforme (Palacios, 2002a, p. 25).2
2.2.2. Predominancia de produccióncafetera
El cultivo del café en Colombia ha tenido mayorpredominancia en algunas regiones, gracias acondiciones de suelos y climas favorables. Éstese propagó con rapidez en las cordilleras por suscaracterísticas de fácil manejo y poca inversión.Se estima que en 1870 había 5.000 fincascafeteras. Después de 1870 el café se expandióaceleradamente por su alta rentabilidad; estollevó al primer boom cafetero entre los años de1887 y 1897, durante los cuales se sembraroncerca de 30 millones de árboles de café y seincrementaron las exportaciones a una tasa anualpromedio de 18.5% (Machado, 1988, pp. 29-32).Entre 1887 y 1994 las exportaciones de café setriplicaron de 111 mil a 338 mil sacos. El puertode Honda mostró una actividad inusitada anteesta bonanza y el país vivió una especie derevolución en sus f inanzas nacionales(Henderson, 2008).
Según Marco Palacios (2002a), la difusióngeográfica del cultivo se realizó en varias etapas:la santandereana (1840-1900); la cundi-tolimense(1870-1900); la antioqueña (1885-1905) y,f inalmente, la etapa de la colonizaciónantioqueña que, si bien comenzó tempranamenteen Manizales hacia los años setenta del siglo XIX,adquiriría verdadera importancia sólo hastacomienzos del siglo siguiente (p. 84). Se estimaque el café llegó a Colombia hace unos 284 años,pero la producción comercial comenzó a finalesdel siglo XIX. Salomón Kalmanovitz (2003) expresalo siguiente sobre los orígenes en Colombia de laproducción cafetera a gran escala:
2En el mundo hay varias especies de café cultivables: café arábigo (Coffea arabica L.), café robusta (Coffea canephora Pierre ex Froehner), café liberiano (Coffealiberica Mull ex Hiern) y café excelso (Coffea excelsa A. Chev.). El nombre científico del café que se cultiva en Colombia es Coffea arábica L. De esta especie secultivan las siguientes variedades: Típica, Borbón, Caturra, Colombia, Maragogipe, Tabi, Castillo.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
113
La primera oleada en el establecimientode grandes cafetales en el país fueimpulsada por terratenientes de Santander(desde 1840), Cundinamarca y Tolima (desde1870) y Antioquia (desde 1880). En lo quees hoy el departamento de Santander delNorte, los comerciantes de Cúcuta quetenían estrechas relaciones con el mercadode Venezuela, siguen el ejemplo de losproductores de aquel país que veníanexportando café desde 1825 (p. 187).
A finales del siglo XIX, hacendados de Santandery Cundinamarca eran los responsables del 80%de la producción cafetera de Colombia. Entre1900 y 1930 se produjo un aumento extraordinariode la producción de café en Antioquia, Caldas,Norte del Tolima y Valle, generado por pequeñasy medianas propiedades. En 1913 la producciónsumó un millón de sacos y a finales de 1920 sehabía doblado. A finales de 2006 era de 12millones de sacos. Estimativos de la FederaciónNacional de Cafeteros indican que en las últimasocho décadas el café le ha generado al país másde 179 mil millones de dólares y que laexportación del grano en este tiempo ha sido de576 millones de sacos de 60 kilos (El Tiempo,2007, Junio 24, p. 1-10).
2.2.3. Diversificación de cultivos
Es característica la diversificación de cultivos allado de las explotaciones cafeteras, en ocasioneshaciendo las veces de productos comercialessecundarios, ya sea como productos básicos desubsistencia o como cultivos favorables al mismocafeto, para proveerle a éste sombra. Loscampesinos intercalaron entre los cafetos,cultivos de plátano, maíz, fríjol y yuca. Éstossirvieron, además, de sombrío, como regeneradoresdel suelo. También se incentivó la cría de ganadomayor y menor y de aves de corral. Ladiversificación se constituyó en un medio básicode subsistencia complementario del grano,promovió un mayor poder de compra y ayudó apaliar las crisis cafeteras, resultado de lasfluctuaciones de los precios en el mercado(Kalmonovitz, 2003, p. 197). El prototipo de estadiversificación era el departamento de Caldas(el antiguo Caldas conformado por Caldas,Risaralda y Quindío), el principal productor de
café, con una agricultura variada y una ganaderíapróspera. Sin embargo, éstos no eran los únicoscultivos alternos producidos con el café; loscafetales eran generalmente sombreados conleguminosas, dando preferencia al carbonero yel guamo, árboles que, al igual que otros similares,impedían el ataque de las enfermedades comola gotera y ayudaban a controlar la coberturanatural del suelo (Ramírez, 2004, pp. 84-86).
2.2.4. Presencia de cafés especiales
Según Palacios (2002a), el 70% del consumomundial es de cafés suaves, y entre éstos lavariedad colombiana ha sido distintiva en losmercados, quizá desde finales del siglo XIX, hastallegar a tener la etiqueta de "suaves colombianos",cuyo precio tiene prioridad sobre otros "suaves"y sobre los cafés de tipo robusta e ibérica (p.25). Las variedades Borbón y Típica (vulgarmentedenominada café arábigo), tienen una vidaproductiva de 30 años en promedio. La produccióncomercial comienza en el quinto y sexto año,entre los siete y los quince años alcanza suplenitud productiva, para declinar paulatinamente.
En cuanto a la demanda, en el informe del LXIVcongreso de la Federación Nacional de Cafeteros,celebrado en el 2004, se expuso cómo en el casode Estados Unidos, el consumo ascendió hastaalcanzar los 20 millones de sacos, destacándoseel positivo comportamiento de la demanda decafés especiales y la expansión de las tiendas decafé (Federación Nacional de Cafeteros deColombia, 2004, p. 26). En este año de 2007, laFederación anunció la compra de dos cadenasde café en Suecia y Rusia, para así garantizar 50locales más en Europa con el nombre de JuanValdez. Se propone que para finales del año 2007halla 170 tiendas. La Federación también esperahacer negocios con la cadena Falabella en Chiley con Wal Mart en Estados Unidos, una estrategiade valor agregado que representaría a loscafeteros 150 mil millones de pesos, conposibilidades de aumento en el futuro cercano(El Tiempo, 2007, Junio 24).
Se puede mencionar también que a comienzosde la década de los años cincuenta Cenicafé(Centro Nacional de Investigaciones de Café)empezó a distribuir semillas de la variedad de
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
114
Borbón que, según los estudios de este centrode investigación, presentaba varias ventajassobre la variedad Typica, hasta entonces casi laúnica variedad cultivada en Colombia (Vallecilla,2002, pp. 172-173).
2.2.5. La modernización cafetera
Con el paso del tiempo y a medida que laproducción de café se hizo más importante yrentable para el país, además de lastransformaciones tecnológicas de los procesospara facilitar y aumentar dicha producción, ensu entorno físico también empezaron a generarsecambios del paisaje de acuerdo con las condicionesde la vida moderna. Esta prosperidad se hizomanifiesta especialmente después de la guerrade los Mil Días. El crecimiento demográfico dela región cafetera desbordó siempre la medianacional en más o menos un 1%, lo que mostrabaciertas condiciones de bienestar más favorablesque las del resto del país (Kalmonovitz, 2002,pp. 200-201).
Las nuevas tecnologías aplicadas en la produccióncafetera influyeron también en los sistemasecológicos y el medio ambiente. Con el café sinsombra cambia el paisaje. El café caturra nonecesitaba de la protección de los grandesárboles, por lo que éstos empezaron a serdestruidos disminuyendo de esta manera la faunay la flora natural (Ramírez, 2004, p. 287). Deotra parte, el auge cafetero favoreció un procesode especialización del trabajo y de separaciónentre el campo y la ciudad que, en el corto ymediano plazo, promovió una demanda de mediosde producción como despulpadoras, picas, azadonesy machetes, los cuales a su vez fueron el sustentode pequeñas industrias de metalmecánica enMedellín, Amagá y Manizales. Salomón Kalmanoviz(2003) acota que, "bajo este mismo impulso sedesarrollaron las trilladoras de Pereira, Armenia,Medellín y Manizales, una de las fuentes deempleo más importantes en el país, lo cualincrementó la actividad de suministros paradichas ciudades, que crecieron en esta coyunturaal convertirse en centros de comercio, acopio ytrilla para el café" (p. 202). De la misma manera,recalca Jesús Antonio Bejarano (1996) que, aúncuando las técnicas agrícolas poco se modificarondurante los primeros 25 años del siglo XX, es
necesario tener en cuenta que la maquinariarequerida para las actividades cafeteras impulsótambién la fabricación de rastrillos, palas,azadones de hierro, trilladoras, etc., y que enla mejoría del sistema de transporte se hizo másaccesible la importación de maquinaria e inclusode fertilizantes (p. 184).
El alto costo del transporte interno fue quizá lalimitante más severa y difícil de superar con lacual se enfrentó el establecimiento de lacaficultura colombiana. El país era uno de losmás incomunicados con el mundo exterior, enparticular sus regiones andinas donde existía elpotencial cafetero. El café se convirtió entoncesen el ítem más importante dentro de los estudiosde factibilidad para la ampliación de las redesferroviarias (Palacios, 2002a, pp. 52.59). Eldesarrollo de los transportes en la primera mitaddel siglo XX sólo se comprende por el crecimientode la economía cafetera. Señala SalomónKalmanovitz (2003) que esta producción permitió,entre otras cosas, el avance del ferrocarril deAntioquia hacia Puerto Berrío: "tramo terminadoen 1914 después de muchas dif icultades,fundamental para abaratar los costos detransporte que por esta fecha no representaronmás del 6% del precio del grano en Nueva York,cuando en 1880 habían absorbido hasta el 20%"(pp. 200-201). En 1931 la prioridad oficial pasódel ferrocarril a las carreteras. Durante cada unode los 20 años siguientes se construyeron 850kilómetros de carretera conforme a un diseñonacional de troncales (Palacios, 2002a, p. 505).
Desde otra perspectiva y según Renzo RamírezBacca (2004), "la caficultura tecnificada creacambios en la función socio-laboral del núcleofamiliar campesino. Sin embargo, lastransformaciones no afectan el papel de lafamilia como principal núcleo de fuerza laboralen la zona rural andina" (p. 293). Sin duda, comoseñala Aurelio Suárez (1994), "con el FondoNacional del Café se edificaron las institucionescafeteras. Fue un procedimiento similar aunqueen diferente grado en los principales paísesreproductores. En Colombia se creó el BancoCafetero, la Flota Mercante Grancolombiana, laCompañía Agrícola de Seguros, redes deinvestigación, una fábrica de café liofilizado,cooperativas, infraestructura básica en las zonas
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
115
de producción y hasta sobró —enfatiza el autor—
para derrochar, dilapidar y trasladar rubros alEstado" (Suárez, 1994, p. 40).
Valga señalar, no obstante, que el proceso deasentamiento de la industria cafetera fue largoy penoso. Aún en 1910 era riesgosa la relación entreproducción de café e inversión para laindustrialización. Al parecer, la trilla de café fueel aspecto clave de la acumulación de capital,pues al exportarse café en bruto se logróconstituir el primer grupo de capitalesindustriales que invertiría en textileras, metalmecánica, industrias de bienes de consumo, etc.El capital norteamericano penetró en laintermediación del café, a tal punto que un 40%y 50% de las exportaciones de 1929 fue realizadopor agencias comerciales de los Estados Unidos(Kalmanovitz, 2003, pp. 247-252).3
El mercado cafetero había crecido de formaconsiderable desde principios de siglo hasta lacrisis económica mundial de 1930. Durante estetiempo, la economía cafetera se constituyó enla amortiguadora entre el desarrollo industrial yla economía de hacienda. El desarrollo industrialproducido por éste exigió, además, la aboliciónde relaciones precapitalistas de trabajo y laliberación del mercado de tierras en las regionesdonde el grano se producía.
Una nueva etapa de modernización del cultivode café empezó a generalizarse a partir de 1970.Ésta crea una dinámica del espacio territorialcon base en el aumento de las densidades desiembra y la supresión del sombrío para aumentarlos índices de producción. La transformacióntecnológica y la institucionalidad de laFederación Nacional de Cafeteros (Fedecafé) seamparan en los conceptos de desarrollo y progreso,constituyendo éstos la base fundamental de lanueva ideologización del campesinado.
Consecuencia de la modernización traída por elcafé, se calcula que en los últimos veinticincoaños del siglo pasado la Federación Nacional deCafeteros pavimentó dos mil kilómetros de víasen la región del Eje Cafetero, construyó mil escuelas
veredales y electrificó el 95 por ciento delterritorio cafetero (Toro Zuluaga, 2005, p. 130).
Hoy lo que más preocupa es la modernizacióndel productor cafetero. La estrategia cuesta 800mil millones de pesos para ejecutarlos en lospróximos cinco años. El plan consiste enincrementar la productividad cafetera en un 30por ciento. La renovación de cultivos deberácoincidir con la renovación de los caficultores,de esta manera se espera reducir el promediode edad de éstos de 55 años a 45 y facilitarlesherramientas como el computador para hacerseguimiento al negocio (la meta es que en cincoaños la mitad de los caficultores puedan estaren línea mediante una inversión de 180 milmillones de pesos) (El Tiempo, 2007, Junio 24).
2.2.6. Economía parcelaria cafeteracomo sistema de producción ypropiedad de la tierra
Es un tópico de la literatura sobre el café que laproducción de este cultivo en el antiguo Caldas,y en general en Colombia, se realiza en su mayorparte en pequeñas explotaciones. La caficulturacolombiana construyó dos modelos de explotación:la gran hacienda cafetera y el minifundio oparcela familiar de supervivencia (que congregaa casi dos millones de campesinos unidos en unadensa y compleja red cultural y que ha luchadopor sobrevivir en condiciones desfavorables,agravadas por el desarrollo de las políticas de laeconomía de mercadeo), ambos asociados a unaentidad rectora: la Federación Nacional deCafeteros (Aragón, 2002, p. 20).
Las cifras del censo cafetero de 1932 mostrabanla siguiente concentración de la productividadcafetera: el 2% de las fincas detentaba más deuna cuarta parte de los cafetos del país; lospropietarios medios, con el 10% de las fincas,otra cuarta parte. El 88% de las fincas, cada unacon menos de cinco fanegadas, poseía la mitadde los cafetos. Los departamentos de fincas muygrandes como Cundinamarca, Tolima ySantanderes presentaban una productividad
3Según el autor citado: "La casa exportadora más grande existente en el país durante los años diez fue la de Pedro A. López, padre de Alfonso López Pumarejo,que alcanzó a movilizar grandes recursos de capital: en 1913 compró el 40% de la cosecha nacional, pues contaba con una amplia red de agencias de compradiseminadas por las regiones cafeteras más importantes. Manejaba, además, el Banco López, también el más poderoso de Colombia por la época" (p. 266).
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
116
entre 250 gramos de café/árbol (Santanderes) y400 gramos de café/árbol (Cundinamarca yTolima). En cambio, en los departamentos dondeprevalecía la pequeña producción (antiguoCaldas), ésta ascendía a 734 gramos de caféárbol. Esta correlación entre estructura de lapropiedad (hacienda-economía parcelaria) yproductividad, ya demostraba que el sistema deaparcería era más productivo que el de la granpropiedad (Kalmanovitz, 2003, p. 340).
Según Toro Zuluaga (2005), la proliferación decultivadores de café, que para algunos significala democratización del negocio, ha sidoconstante en los últimos 30 años; no obstante,en 1970 no alcanzaba más de 300 mil. Hoy lacaficultura colombiana convoca a minifundistas.El 95 por ciento de los productores (de unestimativo de 500 mil para el año 2005) explotaen promedio una hectárea del cultivo yrepresenta el 62 por ciento del área sembrada(pp. 131-132).4
Bejarano (1996) anota que "el café se acomodababien a la economía parcelaria una vez que éstahubiera logrado estabilizarse, porque no requeríagrandes inversiones de capital, además es unproducto durable y de fácil procesamiento, demodo que no era necesaria la inversión demaquinaria cara, ni estaba sujeta a economíasde escala significativas; finalmente se combinababien con otros cultivos de subsistencia. Así pues,aunque la colonización no se realizó para fundarcafetales, se comprende bien el porqué éstosprosperan después del asentamiento estable delos primeros pobladores" (p. 181).
2.2.7. Institucionalidad cafetera yredes económicas afines
El manejo político del mercado internacional enel siglo XX se tradujo en protección política enel país. Surgió y se desarrolló un poderoso gremio:la Federación Nacional de Cafeteros, fundada el27 de junio de 1927, la cual siendo una entidadprivada pasó a ser cogobierno en materia depolítica económica, por encima de las luchaspartidistas (Palacios, 2002 b, p. 501).
Con la expansión mundial del consumo de caféentre 1900-1925, los cafeteros se convirtieronen el grupo económico y f inanciero másimportante del país. Nació así la FederaciónNacional de Cafeteros como una organización sinánimo de lucro que, desde ese momento hastala fecha, se ha encargado de la política ydiplomacia cafetera. Tiene como instrumentomás importante y poderoso el Fondo Nacionaldel Café (FNC), creado en 1940 con el fin deestabilizar el ingreso cafetero. En este Fondo serecaudan y administran los recursos de lacontribución cafetera, cuota obligatoria que sele retiene al productor y que se reinvierte a losproductores en programas. La FederaciónNacional de Cafeteros de Colombia es unainstitución de carácter gremial, privada y sinánimo de lucro que tiene por objeto fomentar lacaficultura colombiana, procurando el bienestardel caf icultor mediante mecanismos decolaboración, participación e innovación.
En 1953 se creó el Banco Cafetero con suministrosy activos controlados por la Federación Nacionalde Cafeteros (Fedecafé). Entre los años de 1945y 1960, la Federación logró mantener una políticasólida institucional en medio de la crisis políticay social de Colombia. Desde entonces sus logroshan sido tan notorios que se ha considerado aésta como un Estado dentro del Estado. Elexcelente uso de los ingresos que recibióFedecafé durante los años cincuenta —ademásde crear el Banco Cafetero— le permitió comprarbarcos para fortalecer su compañía naviera yfomentar proyectos en toda la zona cafetera,en especial en las zonas más afectadas por laviolencia (Henderson, 2006). Esta políticacoherente y responsable de la Federación conlos cafeteros de Colombia le ha permitidoimpermeabil izarse contra las demandaspopulistas. Tampoco se puede negar que laFederación ha incidido de manera directa en lainstitucionalidad política del país, como en elapoyo al derrocamiento de Gustavo Rojas Pinillacuando se percató de que éste quiso recurrir asus arcas.
A través de sus actividades, Fedecafé, elprincipal gremio colombiano, ha actuado
4En el departamento de Caldas las pequeñas fincas con menos de tres hectáreas de café superan el 70% del total; estas fincas en el año de 1923 controlaron másdel 60% de la producción.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
117
como voz y como ancla institucional delgrupo rural de mayor importancia, elcampesino caficultor. Fedecafé, junto conla ANID, Fenalco, la SAC y decenas degrupos semejantes de menor importancia,han sometido a COLOMBIA a lo que elcientífico político Robert Dix ha llamado"una especie de anarquía de la accióndirecta", y a lo que los economistas Revéizy Pérez se refieren como la "gremialización"del Estado colombiano. No obstante, a pesarde su carácter exclusivo, las asociacionesde grupos de interés rivales sirvieron al paíscomo fuertes instituciones representativasdurante una época difícil, cuando susórganos formales de representaciónpolítica, los partidos Liberal y Conservador,habían dejado de funcionar (Henderson,2006, p. 499).5
Si bien la Junta Directiva de la Federación ha sidocontrolada por los más importantes cultivadores,procesadores y exportadores de café del país, laestructura gremial tiene un carácter democrático,con comités elegidos que funcionan en la mitadde los casi mil municipios de Colombia. Toda estainstitucionalidad cafetera está integrada por: ElCongreso Nacional de Cafeteros, el ComitéNacional de Cafeteros, Comités Departamentales,Inspecciones Cafeteras, Cooperativas deCaficultores, Fundación Manuel Mejía. Ha sido talel impacto de este proceso institucional que ajunio del año 2007 se estima que hay 560 milfamilias que producen café y que de él dependenmás de dos millones de personas. En general, elsector productivo genera 631 mil empleos directos(El Tiempo, 2007, Junio 24 p. 1-10).
No cabe duda del papel positivo que la Federaciónha desempeñado en muchos municipioscafeteros, principalmente en el cinturón delcentro-occidente del país, mediante laconstrucción de acueductos, escuelas y caminos.Así, la Federación ha obtenido legitimidad localy nacional proporcionando mejorías en vías,acueductos, comedores infantiles, atención ensalud y capacitación de las mujeres, gerenciaagrícola, servicios de extensión (que tienen como
objetivo básico el desarrollo integral de lacomunidad cafetera), fondo ecológico, entreotros (Federación Nacional de Cafeteros deColombia, 2004, pp. 2-3).
Con el fin de combatir el desequilibrio económicoy social de las áreas productoras de café en eldepartamento de Risaralda, el ComitéDepartamental de Cafeteros, después de analizarla estructura de la tierra cafetera en esta regióndel país, determinó crear una línea especial decrédito para trabajar con los pequeñoscaficultores. Los recolectores de café de lospredios vecinos han pasado a ser productores delgrano. Se aumentó la mano de obra adicional ala del minifundista y su familia. Se incrementóel número de niños en las escuelas y colegios,mejoró la vivienda, y se aumentaron lascontrataciones. Se integró la propiedad concrédito para compra a lindes y se facilitó elacceso al crédito bancario (Comité Departamentalde Cafeteros de Risaralda, 1987, pp. 19-24).
2.2.8. Patrimonio arquitectónico
En la evolución de la arquitectura antioqueña yposteriormente del antiguo Caldas (hoy EjeCafetero), en general, se pueden identificar tresépocas: la primera, la casa en rectángulo y L,que va desde 1848 a 1890 y utiliza los materialesde la región; la segunda, de 1890 a 1920 en laque aparecen la guadua en esterilla cubierta conpañete y las casas de dos pisos; y la tercera, lascasas republicanas posteriores a 1920. Podríaubicarse una cuarta etapa que empieza más omenos en 1968 y se acrecienta en los deceniossetenta y ochenta con los movimientos de laarquitectura moderna y del progreso que produjouna arquitectura con la apariencia de locontemporáneo, pero sin una identidad en larelación entre arquitectura y cultura.
Las viviendas de la colonización antioqueñaposeen salas, cocinas y comedores amplios ybastantes habitaciones para albergar a lasfamilias nucleares numerosas y/o a las familiasextensas que pertenezcan al árbol genealógicofamiliar. Los techos, ventanas y puertas con
5"En el preciso momento de golpe, una helada asoló la cosecha de café en el Brasil, haciendo que el precio del café colombiano se disparara. Para 1954, Rojaspudo imponer un impuesto sobre el exceso de utilidades en la venta del café que inundó de dólares el erario colombiano" (Henderson, 2006, p. 538). "Los preciosdel café comenzaron a caer a fines de 1954, agravando y acelerando los problemas generados por el mal manejo fiscal. Aunque la caída continuó durante el restodel período de Rojas, el presidente no modificó sus prácticas de gasto" (Henderson, 2006, 550).
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
118
cuidadosos trazados geométricos forman unahermosa geometría cromática que impactavisualmente a cualquier extraño o lugareño quetenga la visión dispuesta para apreciar las formasestéticas particulares.
Las casas solariegas tradicionales que aún mantienenen su diseño los elementos arquitectónicosoriginales, guardan en su interior un ambienteecológico que recrea las costumbres rurales, tienenen sus patios arbustos de café, matas de plátano,árboles frutales, plantas ornamentales, medicinales,pequeñas huertas caseras y animales domésticos:perros, gatos, loros, guacamayas, gallinas y pájarossilvestres que construyen sus nidos en los patios delas casas (Pinzón, 1995, pp. 24-25).
En la génesis arquitectónica de los pueblos, laplaza central cumple una función político-administrativa y ejerce su poder sobre la sociedadurbana y la sociedad rural. En este centro seubican las instituciones del Estado, la banca, lasfinanzas, los gremios; es también el centro deintercambio mercantil. Los pobladores rurales aúnpueden llegar hasta allí en sus bestias de silla ode carga, trasportando a sus familias y algunosproductos de la tierra, como se puede observaren algunos pueblos del departamento del Quindío:
Cuando los pueblos evolucionan y empiezana convertirse en incipientes ciudadescambia la distribución de los espacios, peroculturalmente continúan con un fuertearraigo rural y comercial; éste es el casodel departamento del Quindío, donde lamentalidad urbano-industrial no tiene unapresencia significativa. En esta ciudad elsitio de encuentro de los trabajadoresrurales con la sociedad urbana era lagalería y la iglesia ubicada junto a ésta(Pinzón, 2003, pp. 63-64).
2.2.9. Tradición histórica en laproducción de café
Según Gloria Inés Puerta del Centro Nacional deInvestigaciones de Café (Cenicafé), el grano llegó
a Colombia desde principios del siglo XVIII, perosu cultivo comercial se realiza desde hace unos170 años con una significativa importanciasocioeconómica en el país.
El café de Colombia posee una calidad quese ha destacado en el mundo, lo que le haconferido un gran prestigio, concepto designificativa importancia para el desarrollode los denominados cafés especiales,siempre que se garantice la calidad,procedencia y aquellos factores naturalesy humanos de biodiversidad, cultivo,proceso y tradición, con los cuales loscaficultores producen el café en sus fincas(Puerta, S. F., p. 1).
Si bien la gran propiedad había iniciado el cultivodel café en Antioquia, éste se había diseminadoentre los pequeños y medianos propietarios máshacia el sur. Los sembrados de café sedesarrollaron con rapidez en la región de lacolonización, en especial después de 1903. Laproducción era estimulada por el trabajoindependiente de sus propietarios (Kalmanovitz,2003 p. 195).6
Hasta la década de los años veinte, miles decampesinos habían tomado posesión de la tierraen el centro occidente del país, bajo el amparode las leyes agrarias de baldíos o de zonas nocolonizadas de la segunda mitad del siglo XIX.Desde entonces las laderas de los montes habíanadquirido un valor potencial hasta que losempresarios de las ciudades se percataron deésto y empezaron a arrebatarles la tierra. Noobstante, los campesinos recurrieron a loscanales de la ley establecidos para luchar por loque ellos llamaron la justicia a favor de losdébiles (Henderson, 2006, pp. 39, 40).
Si antes de 1861 la producción de café en elantiguo Caldas era despreciable, un poco másde un siglo después (1971) en su territorio seprodujeron 166 mil toneladas, la cuarta partede la producción del país en una extensión de212 mil hectáreas. Entre 1861 y 1916 la producción
6Según el autor citado: "la pequeña producción parcelaria se amplió dentro del territorio antioqueño con una velocidad mayor que el de las haciendas deFredonia (…) la producción de la zona de Fredonia creció intensamente en el periodo 1892-1922, pero en una proporción muy inferior a las regiones en que laproducción dependía de campesinos parcelarios. Si en 1850 cerca del 50% de los cafetos estaban concentrados en los municipios de Fredonia, Amagá, Titiribí yHeliconia, en 1922 sólo el 28% de los cafetos provenían de dicha región (…) la gran expansión de estos departamentos se dio en el corto lapso de 21 años entre1892 y 1913, en que la producción de Antioquia se multiplicó por 19.5, la de Caldas por 73.4 y en el Valle del Cauca aumentó 5.7 veces" (Perfetti, pp. 196-197).
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
119
del antiguo Caldas fue más dinámica que la delresto del país y después de esta fecha ha sidosimilar (Vallecilla, 2002, pp. 138-139).
En la historia, la economía del Eje Cafetero haestado determinada por la actividad cafetera.Durante cerca de un siglo el café constituyó laprincipal fuente de generación de recursos que,en términos de desarrollo humano, le permitió ala población contar con un nivel de vida decente.De hecho, en la época de expansión de esaactividad la región tuvo estándares de vida muysuperiores al promedio nacional (Perfetti, 2004,p. 65). No se puede desconocer que este valorpotencial del café fue vital para la economíanacional desde el siglo XIX, como tampoco quela riqueza que trajo profundizó las divisiones ylos conflictos al trastornar los equilibriosregionales y propiciar el origen de nuevas éliteslocales, especialmente liberales. En las guerrasdel siglo XIX tomaron partido estas élitespartidistas, incluso mantuvieron correspondenciacon otras radicadas en América Central, Ecuadory Venezuela (Henderson, 2006, p. 55).
Según Luis Fernando Ramírez (2002), puedeafirmarse que el tejido social cafetero estámayoritariamente caracterizado por un gransentido del trabajo colectivo, un gran apego ala tierra, un arraigado sentido de organizaciónsocial, una buena capacidad de veeduría yfiscalización de los bienes públicos, un nivel devida rural mejor que el promedio nacional, unagran tradición de respeto a las decisiones de lamayoría y un mercado laboral que se equilibracon la extensión de la unidad productiva (p. 45).Renzo Ramírez (2004) dice lo siguiente sobre lasignificación social cafetera:
Ser cafetero era un timbre de dignidadesen los individuos y un tÍtulo de consideraciónde la gente. Así, la estructura agrícola-comercial, sirvió para transformar en parteel estereotipo de la sociedad rural, estopermite suponer que la caficultura, encierta medida, moderniza o transforma lasrelaciones sociolaborales y de producción,estableciendo un tipo de gerenciaadministrativa cuyo objeto principal es lacomercialización del café. Y esto como unamanera de enriquecimiento legal, en un
país cuyas esperanzas de progresodependieron de la apertura de espacioscomerciales, pero en donde los modos derelación laboral en las zonas de colonizaciónsiguieron siendo tradicionales (p. 76).
De toda esta tradición laboral y familiar aúnsiguen haciendo parte elementos como lahacienda, concebida desde sus comienzos comoun centro de experimentación y capacitación dela industria cafetera, además de ser la estructuraque permitió fundar y socializar la cultura laboralde administradores y trabajadores. Dentro delrégimen laboral se encuentra el administrador,quien es el intermediario entre el propietarioinversionista y los trabajadores agrícolas; losarrendatarios, quienes pagan la porción de tierrapara trabajarla, asignada en la forma y tiemposestipulados con el propietario, y los peones,quienes cumplen la función de trabajadores yson alojados cerca de la casa hacienda; ellostambién cumplen los oficios propios de lacaficultura: siembra, desyerba, poda, recolección,secado, lavado del café.
La participación laboral de la familia desempeñaun papel importante en la cultura cafetera; esel caso de las mujeres, quienes abarcan dosesferas definidas: una, en el ámbito socio-familiar, que se orienta a la procreación de lafuerza laboral familiar como principal agentesocializador, participando en la transmisión devalores y prácticas culturales; y una segundaesfera en la participación de los trabajosagrícolas, integrándose como escogedoras en latrilladora y en la alimentación del personaltemporal. También los niños y niñas aprenden acomportarse de acuerdo con los valores y normasde cada género, colaborando con sus padres enel trabajo doméstico. Es evidente el carácterfamiliar de la producción cafetera, no sólo porel tipo de relaciones culturales que se tejieronsino también por las características ambientalesy tecnológicas que se derivaron:
El trabajo constante de la familia sobre laparcela acumulaba mejoras, pues seaprovechaba todo el tiempo muerto quegenera el ciclo del grano. Las experienciassociales adquiridas en el cultivo setransmitían libremente y hallaban eco en
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
120
la mayoría de los productores. El caféinterplantado, el sombrío, los abonosvegetales derivados del mismo despulpe,primero mediante un pilón de piedra y mástarde con máquinas manuales queutilizaban las corrientes de agua y lossistemas de gravedad para decantar lacarne del cerezo, los abonos animales queproveía la cría del ganado mayor, lossistemas de drenaje, el deshierbe conmachete y no con azada para evitar laerosión, he aquí los elementos principalesque reportaron una alta producción porcafeto y una mayor longevidad de losárboles, y permitieron regenerar el suelocon los desechos orgánicos del mismoproceso productivo, evitando al mismotiempo la erosión en aquellos terrenossembrados de cafetos que tenían confrecuencia pendientes mayores de 45grados (Kalmanovitz, 2003, p. 198).
En síntesis, en la parcela familiar cafetera sehan producido valores, costumbres y formas deorganización social productiva, en la mayoríade los casos con base en el género, la divisiónsexual y por edad de los roles laborales; lafamilia campesina es también un mecanismoimportante de sostenimiento y reproducción dela fuerza de trabajo.
La economía parcelaria familiar cafetera es unode los grandes distintivos del Paisaje CulturalCafetero. Ella ha creado una cultura excepcionaltanto en las formas de organización social comoen la alta productividad. Señala SalomónKalmanovitz (2003) que si en 1874 Santander yCundinamarca originaban el 95.1% de laproducción exportable, y Antioquia y Caldas tansolo el 3.1%, con exportaciones de 10 mil toneladasanuales, en 1913 los papeles empezaban a cambiar:
los primeros contribuían con el 48.7% delas exportaciones y la región decolonización con el 40.6%, mientras que elmonto absoluto había crecido a 62.000toneladas (1914). Ya en 1932 la zona depequeña producción generaba el 60.4% delas exportaciones y Cundinamarca ySantander el 24.6%, mientras el total sehabía elevado a 191.000 toneladas (p. 199).
A esta economía cafetera distintiva y excepcional,hay que agregar un elemento de inestabilidad a lolargo de la conformación histórica del PaisajeCultural Cafetero: el precio internacional del grano.Éste ha definido la política económica no sólo delárea cafetera de nominación sino de todo el país,puesto que el café, durante buena parte del sigloXX, fue el producto más importante de exportacióny de entrada de divisas para el país. Laindustrialización del país y las bonanzas económicashan dependido de la producción cafetera:
Desde mediados de los cuarentas hastamediados de los años ochentas del sigloXX, es decir por cerca de cincuenta años,el precio internacional del café colombianoestuvo siempre por encima de 2 dólares lalibra, llegando a tener picos de 5 y 7 dólaresen la década del cincuenta y setentarespectivamente. Este periodo constituyótoda una bonanza económica para la zonaque marcó el derrotero de la producción ylas finanzas nacionales. Por muchos años estaactividad económica y su institucionalidadfueron la columna vertebral de las finanzaspúblicas y de la predistribución en la zonacafetera de parte de las utilidades de lacaficultura. Para tener una muestra de lamagnitud de las inversiones de laFederación de Cafeteros en la región, bastasaber que en los últimos 25 años del siglopasado, pavimentaron 2.000 kilómetros devías, construyeron 1.000 escuelas veredalesy electrificaron el 95% del territoriocafetero (Toro Zuluaga, 2005, p. 130).
En este auge cafetero también hubo momentosde crisis. La primera fue entre 1898 y 1905, debidoa la baja de precios en el mercado internacional,la guerra de los Mil Días, altos costos de transportey, además, a la escasez de brazos para lascosechas (Machado, 1988, p. 43-50). Para SalomónKalmanovitz (2003), esta crisis probó que laactividad cafetera se fundaba en la extracción derentas exiguas; los bajos precios internacionalesy altos fletes de transporte no dieron para pagarlos intereses de los créditos contraídos y lasgrandes explotaciones, en particular las situadasen Santander, se vieron abocadas a la quiebra yal embargo (p. 194).
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
121
En el gobierno de Rafael Reyes las exportacionesde café se beneficiaron nuevamente. "Loscultivadores habían prosperado tanto para 1907,que pidieron al presidente que tomara labonificación de un peso oro por cien kilos decafé y la utilizara para mejorar el transportefluvial por el río Magdalena. Consciente de lasutilidades que producía el café y de su importanciapara el desarrollo nacional, Reyes concedió diezmillones de hectáreas del territorio nacional acapitalistas locales, quienes se comprometierona colonizarlas y ponerlas a producir" (Henderson,2006, p. 85).
El impulso y cambio del país en las primerasdécadas del siglo XX se debió a la produccióncafetera. Los ingresos reportados por esta actividadllegaron a un amplio sector de la sociedad rural.La producción cafetera mejoró la capacidadadquisitiva del campo y permitió que muchasfamilias adquirieran artículos suntuosos yenviaran a sus hijos a estudiar a otros lugares. Eltránsito no fue pacífico. La violencia era tambiénla moneda común en la frontera cafetera. Alfinalizar la Primera Guerra Mundial la demandapor el café colombiano se incrementóconsiderablemente. La economía se hizopróspera generando importaciones de otrosproductos de los mercados extranjeros, y lospuertos y trámites aduaneros se congestionaron(Henderson, 2006, p. 118, 154).
A finales de los años veinte del siglo pasado,según Palacios (2002b), "la gran depresión empezóa sentirse en Colombia durante el segundosemestre de 1928. El primer síntoma grave fueel cambio de dirección de los flujos de capitalexterno; en lugar de ingresar al país, los capitalesempezaron a salir. El segundo fue la caída de losprecios internacionales del café. En consecuencia,se desplomaron las reservas internacionales, loque a su vez produjo una contracción monetariay fiscal, desempleo y una aguda deflación entre1930 y 1932. Sin embargo, los peores efectos dela depresión se habían superado en 1933" (p. 508).
A medida que fue avanzando el siglo XX y el paísse fue industrializando, el flujo de materiasprimas y maquinaria para la industria dependieroncrecientemente de la magnitud del ingreso delas exportaciones que, hasta los años setenta,
fueron fundamentalmente café. De este modo,las crisis del sector cafetero originadas en la caídade precios se transmitían rápidamente a laindustria y al resto de las actividades urbanas,financieras y de servicios (Palacios, 2002b, p. 500).
A pesar de la crisis de precios internacionales,algunas muy agudas como la de 1879-1883, o laprolongada de 1879-1910, el café, a diferenciade los productos que lo antecedieron, logrómantenerse al menos como una de las másimportantes exportaciones colombianas.
La denominada bonanza económica en Colombiaen los años veinte se debió, en su mayor parte,al café, y en particular al hecho de que éstefuese cultivado por pequeños propietarios,ubicados la mayoría de ellos en el macizo de lazona central de Colombia (Henderson, 2006, p.168). La prosperidad del café hizo que personajesinfluyentes se dedicaran a abrir vastasextensiones de tierras cafeteras al sur ysuroriente de Antioquia. Los mercados nacionalestambién se revitalizaron, y ciudades comoMedellín, Manizales y Pereira, centros de laregión cafetera del país, mostraron cifras decrecimiento sin precedentes en las ventas al pormayor y detal y en las manufacturas. En Medellínnacieron industrias de textiles, cemento, cervezay aceite de cocina; también se impulsó laconstrucción de nuevas viviendas y de escuelasy se expandió la capacidad energética. En suma,el café movilizó la economía colombiana parasacarla de su estado de anquilosamiento colonial.Durante los años treinta y siguientes se disparóel mercado de tierras cafeteras. Sólo entre losaños de 1923 y 1932 la producción de café seincrementó en un tercio: de dos a tres millonesde sacos de sesenta kilos.
El cambio de las condiciones de vida de ciertossectores de la población colombiana promovidopor el café fue abrupto y de un momento a otro(Henderson, 2006, p. 177-181). Estastransformaciones trajeron consigo el origen deredes clientelistas. La Federación Nacional deCafeteros (1927) de alguna manera debilitó ladependencia que tenían los caficultores delEstado y les inculcó un mayor pragmatismo yracionalismo (Henderson, 2006, p. 187). Demanera que si el café transformó actitudes,
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
122
formas de relación entre los individuos ydemocratizó la producción, también generó laviolencia en las zonas de frontera. "Laprosperidad cafetera no hizo que la posiciónrelativa de los ricos y los pobres se modificaradramáticamente. Pero la nueva cultura materialadquirida con los ingresos del café tenía, en símisma, un efecto liberador e individualizador"(Henderson, 2006, p. 188). Las tiendas seatiborraron de artículos, el campesino pobreahora podía comprar un machete con fundadecorada, un nuevo sombrero, una pistola, uncaballo, claros síntomas de autoestima y confianzaen el progreso.
Con la Ley 200 de 1936 se dictó una reformaagraria en Colombia que no se aplicó en todo elterritorio nacional, aunque sí aclaró los títulosde propiedad en zonas de invasión de tierrascafeteras en la región central de Colombia.Aparceros de la hacienda El Chocho, colonos deSumapaz y otros miles de campesinos sebeneficiaron de la reforma agraria, completandoun proceso de democratización de la tenenciade la tierra que se había adelantado desde elinicio de la bonanza cafetera. Se dice que antesde la aprobación de la Ley 200, más de la mitaddel café en Colombia era producido enpropiedades de menos de diez hectáreas. Veinteaños después, casi dos tercios de las exportacionesde café eran producidos en propiedades medianasy pequeñas, de diez o menos hectáreas (Henderson,2006, pp. 321, 328). La reforma agraria de 1936favoreció a los cultivadores de café, aunquetambién hizo que muchos terratenientesexpulsaran a los arrendatarios de sus tierras portemor a que les reclamaran las propiedades, loque condujo a incertidumbre y violencia enciertas zonas rurales.
En el año de 1940 Estados Unidos intervino en elpatrocinio del Acuerdo Interamericano de Café."El acuerdo, que establecía cuotas deimportación para las naciones productoras decafé, garantizaba a Colombia la venta del 80%de su producción anual en el mercadonorteamericano" (Henderson, 2006, p. 363).Después de 1940 los precios del café se
estabilizaron, en un promedio de casi veintecentavos por libra durante la primera mitad deesa década. La producción se incrementócontinuamente, duplicándose hasta alcanzarcerca de seis millones de sacos de sesenta kiloscosechados en 1945. A pesar de la guerra mundial,a Colombia le benefició que Estados Unidos, paísque compraba el 96% de las exportacionescolombianas de café, hubiera salido vencedor(Henderson, 2006, p. 368).
Después de la Segunda Guerra Mundial el tráficocon Europa se hizo difícil y los precios del cafése deprimieron (Kalmanovitz, 2003, p. 370).7 Deotra parte, en un monto considerable lasimportaciones colombianas de Europa decayeron,siendo reemplazadas de manera creciente porel comercio norteamericano. Antes de esta segundaconflagración mundial, las devaluaciones delpeso habían hecho posible una elevaciónconsiderable del precio interno del café (un 80por ciento más del obtenido en 1929), pese aque el precio del grano fue bajo durante elperíodo comprendido entre 1929-1936. En esteúltimo año el precio internacional alcanzó a estarpor mitad del nivel de 1929, no obstante elvolumen exportado era 40 por ciento mayor (pp.268-330).
A diferencia de otros países de América Latina,Colombia enfrentó la crisis mundial de 1930 sinsufrir profundos traumatismos en su sistemapolítico, y la economía superó rápidamente losefectos más adversos de aquélla. A esta relativaestabilidad contribuyó el tipo de economíaexportadora, los productores directos, es decir,los cultivadores familiares advirtieron muytenuemente la caída del precio externo, puestoque sus ingresos estaban apenas por encima delnivel de subsistencia (Palacios, 2002b, p. 417).
Posterior a la Segunda Guerra Mundial, 1952 fueun año desafortunado para la economíacolombiana, caracterizado por el desempleo yla devaluación del peso. Las exportaciones deigual manera se vieron afectadas: de 5.6 millonesde sacos en 1948, bajaron a 4.5 millones en 1950y 4.8 millones en 1951; en 1953 se volvieron a
7"Entre 1939 y 1945 la economía se vio cercada por la conflagración mundial que afectó muy intensamente el comercio exterior. El cierre de los mercadoseuropeos para el café supuso un aumento de la competencia entre los pies productores del grano, que se lanzaron a la conquista del mercado norteamericano,haciendo desplomar las cotizaciones. La posición de Colombia en el mercado cafetero había empeorado desde que en 1937 el Brasil abandonó la política dedestruir sus propios excedentes, que favorecía las cotizaciones y la participación de Colombia" (Kalmanovitz, 2003, p. 370).
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
123
recuperar (Kalmanovitz, 2003, p. 388). A partirde 1974-1975 la economía colombiana entró enuna fase de lento crecimiento de la produccióny el empleo. Las exportaciones de café, sinembargo, mantuvieron unos índices positivos, yafuese por la dinámica de crecimiento moderadodel país, ya por la quema de las cosechas en elBrasil (1976, 1980) (p. 492).
Se dice que entre 1945 y 1960 se dio una progresivademocratización de la tierra en las zonas nuevasde producción de café. Una situación que seaunaba a la "edad de oro" de crecimiento corporativoy de expansión de la industria de sustitución deimportaciones (Henderson, 2006, p. 476). Elsector cafetero contribuyó con este dinamismode crecimiento industrial:
Los precios del café aumentaroncontinuamente a fines de la guerra, entrequince y veinte centavos por libra entre1941 y 1945, hasta más de cincuentacentavos por libra para 1950. Durante ladécada del cincuenta, Colombia ingresó enuna época de bonanza cuando se alcanzóel precio históricamente más alto de 86,32centavos en 1954, y sólo comenzó a caerhacia finales de ese decenio. La bonanzacafetera no sólo generó dinero para eldesarrollo industrial, sino que benefició alos millones de colombianos involucradosen la industria de café. La democratizaciónde las ganancias siguió al ritmo de laextensa zona del cultivo del café, a travésde un marcado incremento en el númerode fincas cafeteras, en el número dehectáreas explotadas y en la cantidad decafé producido. Entre 1932 y 1955, elnúmero de fincas cafeteras, de las cualescasi el 80% eran administradas por sus
propietarios, aumentó de 149.300 a234.700, y el área cubierta por estas fincasse duplicó. La producción se incrementó ala par, aumentando de 3,5 millones desacos de sesenta kilos en 1932 a sietemillones de sacos para 1960. Los altosprecios del café y el aumento de la poblacióncondujeron a la parcelación de las últimasgrandes haciendas cafeteras en Colombiadurante la década del cincuenta. Para finesde esta década, el tamaño promedio deuna finca cafetera era de sólo 20.1hectáreas, de las cuales sólo 3,3 hectáreasestaban sembradas de café (Henderson,2006, p. 480).8
La violencia política y la escasa rentabilidad delcultivo evidenciada a comienzos de los añossesenta, generó un agudo déficit económico ode subsistencia en los grupos medios del sectorrural, pero principalmente en el campesinado.9
Esto trajo como consecuencia la disminución dela producción agrícola, un alejamiento del agroque influyó en la creación de cordones de miseriay una tendencia a la proletarización en losnúcleos urbanos.
Los años noventa y ochenta mostraron unadinámica aún más compleja por el rompimientodel pacto cafetero y la crisis del preciointernacional del grano. Surgió así una etapa quedemanda del gobierno políticas económicas ysociales de sostenibilidad. El informe del Programade Naciones Unidas de Desarrollo (PNUD) del 2004,señala que se han recibido unos precios tan bajospor el producto a causa de la caída del pactointernacional en 1989, que no es suficiente paracubrir los costos de producción y esto ha generadoel empobrecimiento de más de 25 millones deproductores de café en el mundo.
8"Algo que ilustra la continuidad de la bonanza económica fue la reducción en la participación del café en el PIB, a partir de 1950. De generar más del 10% del PIBde la nación entre 1950 y 1954, el café cayó al 8,2% entre 1960 y 1964, y al 4% entre 1970 y 1975. En términos del porcentaje del PIB en agricultura, el café cayódel 28% entre 1950 y 1954, al 16% entre 1960 y 1964, y al 17% entre 1970 y 1975. Colombia tuvo la suerte de que su bonanza cafetera coincidiera con el momentodel impulso de la sustitución de importaciones y contribuyera a financiarlo. El proceso de industrialización se había iniciado veinte años antes de la bonanza dela década del cincuenta. Entre 1930 y 1950, la proporción de bienes perecederos como porcentaje del total de importaciones cayó del 30 al 3%, gracias alcrecimiento de la industria de sustitución de importaciones. No obstante, este proceso se hizo aún más significativo después de la Segunda Guerra Mundial,cuando el país aceleró en gran medida la producción nacional de bienes intermedios y de capital. Entre 1950 y 1960, la industria colombiana creció en un 89,5%,siendo la producción de bienes de consumo la parte mayor de las manufacturas, pero con un creciente desarrollo de la manufactura de bienes intermedios y decapital. Para 1960, estas industrias más elaboradas alcanzaron el 40% de la totalidad de la producción industrial" (Henderson, 2006, p. 481).9"La obstinada violencia era sólo una de las facetas del turbulento escenario rural colombiano. Mientras Alberto Lleras Camargo luchaba con los problemas de laViolencia, su país alcanzó y sobrepasó el punto medio de su rápido paso de lo rural a lo urbano. El traslado de los colombianos del campo a la ciudad estuvoíntimamente ligado a la mecanización de la agricultura, proceso que tuvo efectos tanto positivos como negativos. La comercialización de la agricultura intensificólas desigualdades en las ganancias de los granjeros, dejando al 5% de los hacendados con el 43% de los ingresos totales y al 70% de ellos con menos del 26% en 1960.Las pequeñas fincas de veinte hectáreas o menos constituían el 86% del total. La mayor parte de ellas producía café y alimentos básicos para los mercadoslocales, y tendía a estar menos mecanizada que las propiedades más grandes" (Henderson, 2006, p. 570).
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
124
2.3. A manera de cierre. Sostenibilidaden la crisis
Los gobernantes colombianos, incluso desdeBetancur y Barco, Gaviria, Samper y Pastrana,aprobaron, desarrollaron y ahondaron lasmedidas económicas que condujeron al país aplegarse al modelo neoliberal. Entre 1985 y 1993,los aranceles se redujeron en porcentajesconsiderables. Las reducciones cobijaron tantoa los bienes de consumo (ropa, trigo, productosagrícolas alimentarios) como a los intermedios(gasolina, papel, hilados, materias químicas ytubos de acero), como a los llamados bienes decapital (maquinaria, equipos técnicos y detransporte). Mientras el país fue avasallado porlas importaciones, las exportaciones colombianasno compensaron lo comprado (Suárez, 2002, p.22). En resumen, la apertura no sólo ocasionósaldos negativos en la cuenta corriente, quefueron cubiertos con créditos, sino que menguódebido a la recesión de los ingresos corrientesdel Estado, lo cual obligó a un mayorendeudamiento (p. 47).
El café, como todas las actividades en laeconomía de mercado, se rige no sólo por lautilidad en la operación, sino por la rentabilidadde los capitales invertidos; es decir, por la tasade beneficio o de ganancia que pueda reportar.La acumulación de capital, el ahorro y lodisponible para la inversión dependen de larentabilidad que retorne del capital invertido.Al evaluar la rentabilidad de la caficultora en elsiglo XX, si bien los recursos generados soncuantiosos, han existido tres grandes limitacionesal pleno ingreso cafetero. En primer lugar, queel país no fuera productor de café procesado,con valor agregado para los grandes mercados.En segundo lugar, el ingreso cafetero se drenó,durante más de cincuenta años, al trasladarrecursos en forma de tributos especiales al erario.
Además de estas salvedades, influye un tercerhecho: la coexistencia de dos sistemas deproducción con densidades de siembra diferentes.Cerca del 30% del área está bajo el métodotradicional caracterizado por la variedad típica,con sombrío a cuatro años de gestación, largavida, bajo uso de fertilizantes y entre 1.000 y2.000 árboles sembrados por hectárea. El otro
70%, en el tipo de cultivo moderno, variedadescaturra o Colombia, al sol, corta gestación y zocaentre el año sexto y décimo. La disminución delos ingresos, la simultánea disminución de laproducción y el alza de los costos por ladevastadora presencia de la broca, hizo afirmaral presidente del Comité Nacional de Cafeterosen 1996, Mario Gómez Estrada, que "no todoslos cafeteros tienen hoy una actividad con lamisma rentabilidad de la década de los ochentas"(pp. 105-107). En las puertas del nuevo milenio,para Aurelio Suárez Montoya (2002) era claro quela caficultura colombiana enfrentaba la peorcrisis de su historia. “Aunque la presencia de laroya la logró herir debajo del ala, el rompimientodel pacto internacional de cuotas ha colocadolos precios en niveles iguales a la mitad de losde hace tres años, llevando a una situación quepresagia ruina para millones de caficultores enel mundo entero” (p. 17).
La prosperidad de la economía cafetera y laimportancia que ella iba tomando en el conjuntode la economía colombiana llevaron al Estado aparticipar e intervenir los estatutos de laFederación de Cafeteros. Los debates entre losex presidentes Ospina Pérez y López Pumarejollevaron a la constitución de un híbrido estatal-privado que fue el producto del keynesianismodel llamado gobierno de la Revolución en Marchay de la defensa de la liberación del comercio,impulsada por Ospina y sus seguidores (Suárez,1994, p. 37). "La zona cafetera necesita al igualque el resto del país de la debida atención delEstado y por ello, ahora que sus ingresos se venseriamente amenazados con la crisis del grano,el gobierno debe facilitarle los recursos queproporcionen a su gente que tanto le ha aportadoal país, el bienestar que han tenido y quemerecen tener en el futuro" (p. 47).
Hoy se discute en el país la táctica y estrategiapara impedir la ruina del café (Suárez, 1996, p.22). "La revaluación del peso en el periodo de1990-1994 (primer semestre) significó para elFondo Nacional del Café una pérdida de más deU.S $470 millones, esto es, representó más del50% del deterioro operacional de ese lapso ytodavía lo continúa ocasionando. Las altas tasasde interés, la revaluación y el control amañadode la economía, el cual propicia los mejores
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
125
réditos al capital foráneo especulador y restringelos ingresos de los productos nacionales y de lostrabajadores, se convirtió en otro flagelo paralos cafetaleros. Éstos, como principales exportadorescolombianos, sufren todos los males que aquejana ese sector económico" (pp. 11-12).
No se puede negar que la crisis cafetera de losúltimos años obedece a ciertas falenciasestructurales, entre ellas un grueso deproductores minifundistas y unas tasas derentabilidad negativas o muy por debajo de latasa media de ganancia de la sociedad. Esparadójico que los favorables precios del caféen el mercado internacional en el año 2007 y loque va corrido del año 2008, estén siendoafectados por el precio a la baja del dólar en elmercado colombiano. Al parecer, la crisiscafetera en los campos colombianos seguirá porlargo rato. Una situación, sin embargo, que no secompara con las desfavorables condiciones de vidade un alto porcentaje de la población campesina.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
126
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Aragón, W. (2002). Café: Técnica y tradición.Cali: Universidad Santiago de Cali.
Bejarano, J.A. (1996). El despegue Cafetero(1900-1928). En J. A. Ocampo (Comp.), Historiaeconómica de Colombia (4ª ed. Primerareimpresión). Bogotá: Tercer Mundo Editores -FEDESARROLLO.
Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda.(1987). XX años: Informe de Labores, 1967-1987.Manizales: Litografía Cafetera.
La Federación Nacional de Cafeteros de Colombiacumple el miércoles 80 años de existencia: Sebuscan cafeteros de 45 años. (2007, Junio 24).El Tiempo, pp. 1-10.
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia(2004). Más Valor para el Caficultor: Informedel Gerente General, LXIV Congreso Nacional deCafeteros. Bogotá: Federación Nacional deCafeteros.
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.(s.f.). Comité Departamental de Cafeteros deRisaralda 1967-1997: 30 años comprometidos conla Comunidad Cafetera. Pereira: ComitéDepartamental de Cafeteros de Risaralda.
Henderson, J. D. (2006). La modernización enColombia: Los años de Laureano Gómez, 1889-1965. Medellín: Universidad Nacional deColombia. Sede Medellín.
Kalmanovitz, S. (2003). Economía y nación: Unabreve historia de Colombia. Bogotá: Norma.
Machado, A. (1988). El Café de la Aparcería alCapitalismo (2ª ed.). Bogotá: Tercer MundoEditores.
Palacios, M. (2002a). El Café en Colombia 1850-1970 (3ª ed.). Bogotá: Planeta.
Palacios, M. (2002b). La Colombia Cafetera,1903-1946. En M. Palacios y F. Safford. Colombiapaís fragmentado sociedad dividida: Su Historia.Bogotá: Norma.
Programa de Naciones Unidas de Desarrollo.(2004). Eje Cafetero. Un Pacto por la región.Informe Regional de Desarrollo Humano IRDH -2004. Manizales: Autor.
Pinzón, G. (1995). Hábitat y cultura en lasviviendas de la colonización antioqueña. RevistaFuturo, 6.
Pinzón, G. (2003). El Quindío: espacios públicosy fragmentación social. Revista Universidad delQuindío, 2 (9).
Puerta, G. (s.f). Especificaciones de Origen yBuena Calidad del Café en Colombia. AvancesTécnicos. Cenicafé, 316.
Ramírez, R. (2004). Formación y transformaciónde la cultura laboral cafetera en el siglo XX.Medellín: La Carreta.
Ramírez, L.F; Silva, G.; Valenzuela, L.C; Villegas,A. y Villegas, L.C. (2002). El café: Capital socialestratégico (Informe final Comisión de Ajuste dela Institucionalidad Cafetera). Bogotá: Autores.
Suárez, A. (2002). Modelo del FMI, economíacolombiana 1999-2000. Bogotá: Aurora.
Suárez, A. (1994). Desde la resistencia civil.Bogotá: Marfil Editores.
Suárez, A. (1996). Risaralda 1994-1996.Manizales: Editorial Andina.
Toro Zuluaga, G. (2005, enero-junio). EjeCafetero Colombiano: Compleja Historia deCaficultura, Violencia y Desplazamiento. Revistade Ciencias Humanas, 11 (35), pp. 127-150.
Vallecilla, J. (2002). Café y crecimientoeconómico regional: El Antiguo Caldas 1870-1970. Manizales: Universidad de Caldas.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)