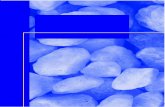Ideología y pragmatismo. Los diplomáticos estadounidenses y la España de los años veinte
Paraguay país imaginado. Los bordes políticos de la ideología liberal desde la perspicacia del...
-
Upload
conicet-ar -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Paraguay país imaginado. Los bordes políticos de la ideología liberal desde la perspicacia del...
III Jornadas Marxismo y Psicoanálisis: “El porvenir es largo”. 21 al 23 de noviembre de 2013. Biblioteca
Nacional, Ciudad de Buenos Aires.
1
PARAGUAY PAÍS IMAGINADO. LOS BORDES POLÍTICOS DE LA IDEOLOGÍA
LIBERAL DESDE LA PERSPICACIA DEL PSICOANÁLISIS.
Ana Couchonnal
Centro de Estudios Latinoamericanos. Escuela de Humanidades
Universidad Nacional de San Martín
Resumen
La siguiente propuesta se centra en el análisis del juego ideológico resultante de la
articulación de un imaginario de nación como mecanismo de obturación de las
contradicciones resultantes de la violencia en la instauración del liberalismo en el Paraguay.
Para ello el trabajo retorna sobre el discurso de nación constituido desde el final de la
guerra de la Triple Alianza (1864-1870) buscando identificar nudos significantes que
permitan reconocer los elementos dispuestos en la primacía de una dinámica imaginaria
pregnante que configura la base ideológica del sistema político en el Paraguay hasta la
actualidad. Esta perspectiva introduce así el elemento de Identidad como un significante
central a ser abordado, lo que permite en primer lugar abrir la teoría al movimiento
reflexivo de instauración identitaria tal como lo plantea el psicoanálisis; en segundo lugar,
la puesta en juego de la cuestión identitaria remite a la posibilidad de pensar una
articulación ideológica en términos sutura de lo Real, en tercera instancia, la posibilidad de
sutura a la que nos referimos implica también la noción de síntoma compartida por el
marxismo y el psicoanálisis como borde de un sentido que es dado como tal y que, valga la
metáfora, “sangra por la herida”. Los tres elementos que identificamos: el elemento
imaginario como suerte de “discurso consciente” de lo nacional; el elemento real como
marco inconsciente; y el elemento simbólico como moneda de intercambio y “pase” entre
los dos registros anteriores, permiten adentrarnos en la comprensión de la configuración
histórico-política y social del país del que vamos a ocuparnos.
PALABRAS CLAVE: imaginario, nación, ideología, sujeto político.
III Jornadas Marxismo y Psicoanálisis: “El porvenir es largo”. 21 al 23 de noviembre de 2013. Biblioteca
Nacional, Ciudad de Buenos Aires.
2
Repite Roa Bastos que en el Paraguay, “la realidad delira”; poniendo así en juego dos
niveles que atañen directamente a la realidad social en el Paraguay, en primer lugar se dice
un padecimiento: ella delira; y en segunda instancia retorna: la frase goza de la misma
actualidad que cuando fue enunciada por Rafael Barret, a comienzos del siglo XX. Estos
dos niveles nos permiten apelar así al mismo tiempo a las instancias discursivo-
conceptuales que nos convocan. Por un lado, un decir que padece, por el otro, la historia; y
a medio camino la repetición como marca de un síntoma.
Es partiendo de este contexto que este trabajo busca esbozar un recurso analítico que se
dice desde la conjunción de distintos registros, conjunción que tiene por objeto habilitar
sentidos más porosos que permitan desanudar los tortuosos caminos de una reiteración que
parece azotar la realidad histórica, nos atrevemos a decir el delirio histórico social del
Paraguay, realidad que no es otra cosa más que el cotidiano de millones de hombres y
mujeres que le ponen el cuerpo al peso de la historia nacional, lo que no es poco decir.
Para ello esta propuesta se abre en dos dimensiones, una en torno al análisis del juego
ideológico resultante de la articulación de un imaginario de nación que se construye a su
vez en la intersección con una cuestión cultural que introduce lo simbólico como instancia
de transacción ante la inminencia real de la violencia como núcleo; y otra de corte más
bien metodológico respecto al cruce de registros de enunciación en cuyo intersticio se
busca la emergencia de sentidos desplazados, aplazados, reemplazados. Evidentemente no
buscamos aquí más que delinear una propuesta analítica de un caso particular, aspirando a
los efectos que la misma pueda provocar en su dispersión discursiva, pues el acto esperado
será político a riesgo de no ser nada.
El trazo propuesto se inicia entonces con una lectura histórica que dice de hechos
nombrados como marco discursivo inicial. Esta lectura recala fundamentalmente en
episodios de la historia paraguaya que hacen al repertorio nacional. La elección de la
historia como hilo conductor no es azarosa sino que señala el camino trazado por la
hegemonía liberal, formalmente iniciada en la post guerra de 1870, camino que es necesario
andar, como quien desanda.
III Jornadas Marxismo y Psicoanálisis: “El porvenir es largo”. 21 al 23 de noviembre de 2013. Biblioteca
Nacional, Ciudad de Buenos Aires.
3
Violencia real.
Toda historia colonial, incluyendo las contemporáneas, se inscribe en el ejercicio de la
violencia en sus distintos “grados”, de la institucionalidad al límite del cuerpo, como
suscitación del espectro de la muerte en sus varias presencias.
Finalizado el periodo colonial, el Paraguay conoce una vida independiente temprana y
particular respecto al desarrollo político regional, esta particularidad estuvo asentada en el
ensayo, juzgado desde distintas ópticas, de una autarquía original, fundamentalmente, ajena
a las élites que naturalmente heredaron los privilegios de los antiguos virreinatos y al
mismo tiempo a la introducción de los cánones del liberalismo en boga, en todos sus
aspectos. Esto es así fundamentalmente a partir del gobierno puesto en marcha por el Dr.
José Gaspar Rodríguez de Francia, de 1813 hasta su muerte, en 1840 en cuyo transcurso el
estado nacional fue creado, para Nora Bouvet, dictado:
Desde este punto de vista es posible definir la dictadura francista como el entramado de una
red nueva de situaciones de enunciación de actos de habla legítimos, en la que cada
enunciado es el producto del acontecimiento único de su enunciación, referido a una
situación cuyos parámetros son las personas, el tiempo y el espacio de la comunicación. El
viejo sentido escolástico de dictar adquiere, en la nueva coyuntura, un sentido nuevo. La
circulación de los enunciados produce un sentido inédito, la emergencia del dictado con un
sentido político, didáctico y discursivo, una “revolución” enunciativa, una “dictadura”
(Bouvet, 2009:19)
Esto, que nos tentamos a denominar como una especie de subversión política, desemboca
en un gobierno posterior, el de los López donde las finanzas nacionales habilitan una
apertura que incluso en sus contradicciones no deja de estar teñida de las particularidades
de la impronta francista. El Paraguay sigue siendo un confín rural, pero el estado no ha
contraído deudas y es autosuficiente, la población está básica pero extendidamente
alfabetizada, el liberalismo es reclamado en el vecindario regional e internacional, y la
guerra es inminente.
La guerra de la triple alianza (1864-1870) que enfrentó al Paraguay contra Argentina, Brasil
y Uruguay es una suerte de acto fundente y fundante de la historia nacional paraguaya. La
extendida intensidad de la misma no es objeto de discusión. Tras cinco años completos la
desolación es la imagen de lo que quedó del país. La población se redujo a un tercio, el
III Jornadas Marxismo y Psicoanálisis: “El porvenir es largo”. 21 al 23 de noviembre de 2013. Biblioteca
Nacional, Ciudad de Buenos Aires.
4
estado fue desmantelado para construir sobre su memoria barrada un estado nacional
liberal, signado en una constitución armada por los ejércitos de ocupación y a cargo de una
élite respondiente a sus intereses, sobreviviente del exilio o resultante de transformaciones
políticas ad hoc y de último momento.
Efectivamente, y sin lugar para moderaciones podemos afirmar que el final de la
guerra implicó para el Paraguay un desastre de dimensiones importantes. Escribe Brezzo
que “[…] la hecatombe fue de tal magnitud, que todo su tejido económico, social, político
y cultural quedó deshecho” (Brezzo, 2010b: 200). La población se redujo a
aproximadamente 230.000 personas en 1872, y “el país perdió en total 156.415 km2 de su
territorio (Kleinpenning, 2009, II: 28). Barbara Potthast y Thomas Whigham (1998: 147-
159) calculan que entre un 60 y un 69% de la población desapareció en el conflicto.
La situación económica y política resultante de la guerra, produjo claramente un
desplazamiento hacia el lado opuesto de la situación anterior, y que continúa siendo la
misma hasta el día de hoy. El país entró de plano a la economía liberal. El antiguo sistema
de tenencia de la tierra por parte del estado fue reemplazado por la venta de tierras
públicas a compañías extranjeras. La independencia económica del estado fue postergada
para siempre a partir de la contracción de préstamos onerosos destinados a financiar los
costos de la guerra. Tal como lo plantea Oscar Creydt:
El sistema económico- social creado por la revolución nacional fue remplazado por el
sistema económico social imperante en los países vencedores. La estancia latifundista y
ganadera orientada hacia la exportación y la explotación forestal latifundista exportadora de
materias primas se convirtieron en los sectores fundamentales de la economía- en
consecuencia, el país perdió su independencia económica y política- una reforma agraria
retrógrada despojó al Estado de la mayor parte de sus tierras al mismo tiempo que expropió
a la mayor parte de los campesinos. El objeto de esta reforma neofeudal consistía en
transformar los campesinos libres en ocupantes de propiedades latifundistas, en campesinos
dependientes de las estancias y en esclavos de grandes empresas forestales de capital
extranjero. […] La ley de 1883, (de venta de tierras públicas) dio el último golpe al régimen
económico y social surgido de la revolución de 1811 y de los gobiernos de Francia y de los
López (Creydt, 2001: 104-105).
Es por esto que consideramos que en el Paraguay, la violencia explícita está directamente
asociada al episodio fundante de la discursividad liberal (en el sentido fuerte del término) y
III Jornadas Marxismo y Psicoanálisis: “El porvenir es largo”. 21 al 23 de noviembre de 2013. Biblioteca
Nacional, Ciudad de Buenos Aires.
5
se arraiga al esquema político a través de su despliegue como una suerte de “marco
regulatorio” (de emergencia intermitente) de la homeostasis nacional, que permite
introducir dos elementos que van a conjugarse en el registro imaginario: la herida
identitaria y la cuestión del síntoma.
En efecto, la violencia pone en jaque a una identidad nacional que venía soldándose en base
a elementos políticos diferenciados ya mencionados, y de particular adherencia desde el
periodo de gobierno de Francia y los López. La guerra implicó para la población en
general la exaltación de un patriotismo que la extensión e intensidad del conflicto hacen
suponer como existente, aún tomando en cuenta lo que algunas corrientes llaman el “terror”
impuesto por López (Capdevila, 2011) y su abrupta cancelación en el marco de la presencia
y autoridad del ejército contra el cual se había combatido, en términos que implicaban la
exclusión del resorte identitario previamente forjado.
Con la inscripción de la violencia como borde intramitable, se inicia también lo que Paz
Encina definió en la película Hamaca Paraguaya como aquello que consideramos el tempo
ideológico privilegiado del sistema político y social paraguayo: la continuidad de la
continuidad, con el contrapunto de una espera que sabe que su límite reside en la muerte.
Esto implica el solapamiento de un continuum estructural fundado básicamente en la
exclusión social de la mayoría de la población y revestido de discursos que tienen en
común el hecho de mantener intacta la estructura política que permite esta continuidad en
pie desde la instauración del liberalismo mercantil hasta ¿la democracia?
En definitiva cabe plantearse incluso si la exclusión definitiva del país del mapa de
naciones, su confinamiento histórico no responde a la ejemplaridad de una violencia
demasiado explícita, que no puede disociarse de la historia del liberalismo, una suerte de
exceso histórico intramitable.
Queda entonces por ver con qué estrategias esta inscripción del liberalismo y sus
consecuencias sociales se entramaron en la realidad nacional a la que aludíamos al
principio.
III Jornadas Marxismo y Psicoanálisis: “El porvenir es largo”. 21 al 23 de noviembre de 2013. Biblioteca
Nacional, Ciudad de Buenos Aires.
6
Nación imaginada
En su intensidad de acto fundante, trauma actualizado o acontecimiento, podemos decir que
el final de la guerra abre, explica y contiene el periodo contemporáneo en el Paraguay, lo
que se basa justamente en el hecho de que se inaugura aquí la primacía actual que el
imaginario de nación posee, más allá de la malla simbólica cultural en la que descansa
esta construcción, y más acá de la violencia que resguarda su continuidad.
En el Paraguay de 1900, una combinación particular haría eclosión. Por un lado, el modelo
impuesto durante la posguerra parecía agotado, y por el otro, la situación política estaba ya
“estabilizada”, por llamar así al intercambio violento y al entramado de la competencia por
los puestos de los dos partidos políticos, creados en el país en la década posterior a la
posguerra. En efecto, en los hechos, los partidos estabilizaron esta situación como propia
de la escena política nacional.
Esta operación instaura la historiografía nacionalista como elemento central de
reconstrucción nacional lo que acarrea el concomitante blindaje de una identidad nacional
remitida a un discurso histórico que recita una patria perdida y en la mayoría de las veces
inventada, que en este mismo acto pasa a ser irrecuperable, denotando la operación
ideológica subyacente.
Nos referimos específicamente a la articulación en un discurso de nación disociado de los
distintos elementos que hilan lo que podemos llamar pulsiones históricas, asociadas a la
inscripción de elementos identitarios tempranos. Esto constituye una giro de 180° respecto
al movimiento descrito en la conformación inicial del estado nacional en el que, siguiendo a
Bouvet, la nación paraguaya se construye entre realidad y ficción:
Las estrategias implementadas por Francia en sus oficios respecto del gobierno de los
fuertes y poblaciones, la política indígena y el comercio con los portugueses, trazan
fronteras rotundas o las desdibujan y atenúan entre realidad y ficción, nación (Patria,
Provincia y República conviven) y región , público y privado.. sobrentender la traición a la
patria, poner al indio como ejemplo del patriotismo que el comandante no tiene y frenar el
liberalismo económico que impulsa resultan ejemplares trazados de fronteras (Bouvet,
2009: 174-175)
Giro que implica la puesta en marcha de un marco ideológico que cumple una suerte de
función ortopédica intermediando la percepción de la realidad propia con la propuesta de
III Jornadas Marxismo y Psicoanálisis: “El porvenir es largo”. 21 al 23 de noviembre de 2013. Biblioteca
Nacional, Ciudad de Buenos Aires.
7
una figura narcisista ajena a su propia historicidad y fijada en la imagen idílica de una
patria inexistente y que se vuelve por lo tanto insuperable, inabarcable, inamovible y
recordemos, delirante.
Susana Murillo explica el nudo que vincula la violencia la necesidad de esta inscripción
ideológica:
“En toda relación de poder hay una amenaza que pende sobre los humanos: ella es la
muerte. La ideología es una forma imaginaria de salvarse de esa amenaza. La ideología se
conforma como un conjunto de prácticas en las que el sujeto hace y dice todo aquello que
imaginariamente le otorga una completud que lo salva de la muerte. La ideología es un
espectro, una aparición fantasmagórica en la cual el sujeto imaginariamente es todo lo que
el Otro espera de él” (Murillo, 2008: 25)
Es así como esta conjunción discursiva permite el ejercicio concreto de un estricto control
de la población, que en el caso que nos ocupa alcanzó un climax durante la dictadura
stronissta que pudo durar 35 años, dejando instalado el mecanismo hasta la actualidad:
control regulado en todos sus bordes por el miedo, y en su centro por una habilidosa
domesticación política que proyecta en los dirigentes de turno la fuerza del “nombre de un
padre”, que curiosamente es presentado como ascendiente masculino desaparecido en la
guerra (Ver Boidin, 2011) y que por lo tanto podría, aunque por cierto no lo logra nunca,
saldar la herida abierta por una historia en la que se hace imposible insertarse, y que por lo
tanto solo puede ser recitada, repetida, y nunca apropiada.
A modo de síntesis podemos decir que la definición historiográfica de la cuestión
identitaria de la postguerra de 1870 se dio en el marco del liberalismo con arreglo a un
juego de distancias entre la situación real, concreta de los habitantes del Paraguay, y un
pasado imaginado como marco de las (im)posibilidades subjetivas del presente. La
regulación de estas (im)posibilidades incluyeron la instauración y cuidado de un discurso
histórico nacional mítico, en el que la distancia que separa este pasado supuesto de la
situación conflictiva del presente, facilitando la regulación y la administración de
conflictos emergentes, se establece mediante la recuperación de fragmentos de un pasado
inserto en un relato mítico que no llega a cuestionar el presente.
En este discurso escindido de la identidad nacional, el único elemento
sobreviviente, aunque también sometido desde entonces a los mecanismos ideológicos de
III Jornadas Marxismo y Psicoanálisis: “El porvenir es largo”. 21 al 23 de noviembre de 2013. Biblioteca
Nacional, Ciudad de Buenos Aires.
8
la modernidad, es la lengua guaraní, cuya presencia denegada en el discurso político
implica el problema de la diglosia social planteado por Melià y cuya articulación en el
discurso histórico nacionalista Ignacio Telesca diagnostica como "un uso nacionalista del
guaraní, donde el guaraní ha perdido su capacidad de construir la nación", es decir, que el
mismo ha sido fijado políticamente en términos ahistóricos, ahondando la división
existente entre una práctica cotidiana y su expresión si se quiere institucional e incluso
nacional. Por ello pasa a formar parte del imaginario del discurso nacional, expresado en
una identidad que estará basada, por un lado en la recuperación de un pasado de gloria con
una edad de oro identificada fundamentalmente con el gobierno de Carlos Antonio López
(1844-1862), y por otro en la caracterización como mestiza de la “raza paraguaya”. Un
mestizaje mítico de alianzas mutuas, y anclado exclusivamente en el siglo XVI (Telesca,
2009:3).
Así tenemos, que desde 1900 el relato de la “excepcionalidad paraguaya” se hace
por la vía de un discurso histórico mítico global que opera obturando la fluidez histórica y
silenciando las contradicciones, dando consistencia a un discurso ideológico y habilitando,
simultáneamente, el lugar del síntoma como mantenimiento de un mismo discurso pero
también como señal de un abismo en su borde. La sustitución del debate político concreto,
por una historiografía de referentes fijos e indiscutibles, hace posible sostener la
contradicción en la que está basado el orden liberal, como si la contradicción no fuera tal,
resguardada en una institucionalidad aparente.
La eficacia de este mecanismo ideológico puede ser observada a través del
desarrollo político y económico posterior en el Paraguay, donde la misma acentuación de
los conflictos sociales ha convivido desde entonces en la contradicción velada de un
pasado mítico que, al no poder explicar el presente, lo vigila, desplegando como memoria
y resto de esta fundación discursiva, una violencia al acecho, latente en algunos y explícita
en otros capítulos de la vida política nacional, y a lo largo de sus transformaciones, de la
“era colorada” o la “era liberal” a las “revoluciones”, de la “dictadura” a la “democracia”.
El intermedio simbólico de la lengua. (La rémora)
III Jornadas Marxismo y Psicoanálisis: “El porvenir es largo”. 21 al 23 de noviembre de 2013. Biblioteca
Nacional, Ciudad de Buenos Aires.
9
Finalmente, un tercer elemento se suma a los registros imaginario y real previamente
esbozados, es, de los tres, el elemento que se inscribe con mayor facilidad en una
perspectiva histórica que no sería la del semblante, hablo de lo simbólico entendido como
malla cultural que contiene los procesos sociales: la lengua guaraní del Paraguay.
Esta presencia es constante desde los inicios de la historia del Paraguay y su impronta tiene
múltiples facetas. Se trata de una lengua indígena denegada como tal para devenir nacional,
instaurando la paradoja de un guaraní nacional, significante que convoca en sí mismo la
conjunción problemática de un encuentro no resuelto, dando la pista de una huella que
aunque no es siempre percibible, es imborrable...e insiste
El guaraní, indiscutido factor de cohesión nacional ha sido vapuleado por la instalación de
la modernidad liberal que lo niega como barbarie, permaneciendo sin embargo constante,
ya que, a pesar de los embates, su vigencia como lengua de toda la población, sin distinción
de clases se extendió hasta la década de 1950, cuando, en una estrategia cuyo análisis
requiere ser profundizado en términos de la eficiencia del discurso moderno en el
borramiento de las diferencias, las capas medias altas apartaron a sus hijos de una lengua
propia, “optando”, por el español como modo de diferenciación social y estratificación;
aunque esta exclusión no alcanza ni siquiera al 10% del total de la población.
De todas maneras el guaraní, aunque silenciado, aunque moldeado, sostiene su impronta en
una lógica ajena que puede ser considerada distinta al funcionamiento institucional,
político, ideológico de la nación. Quizás como forma de negociación de lo que Ernesto
DeMartino llama presencia en el mundo, presencia que, casualmente, en la lógica de los
grupos guaraníes reside en la palabra como sostén último de la persona.
A la lengua guaraní del Paraguay le rige también la lógica comunitaria del secreto y la
solidaridad así como la marca de plurales diferenciados; ¿acarrea así acaso otro tiempo, otra
presencia, otra forma de ser en el mundo, ¿otro sentido del discurso?; ¿acaso la
permanencia de un tiempo y una memoria diferenciadas?
Consideramos que es aquí donde reside en definitiva el potencial político de esta apuesta
analítica, considerando que el carácter simbólico de esta lengua como historia cultural
III Jornadas Marxismo y Psicoanálisis: “El porvenir es largo”. 21 al 23 de noviembre de 2013. Biblioteca
Nacional, Ciudad de Buenos Aires.
10
particular, como palabra en la que los hombres se hacen sujetos del lenguaje inscribe
lógicas diferenciadoras, remite al carácter eminentemente rural de la población paraguaya
en su conjunto y a la ajenidad del ejercicio actual del poder y de las trabas ideológicas, y
que contiene en sí la potencia de una identidad no inscripta en los canales habilitados por la
ideología hegemónica, una resistencia, ya que tal como lo explica Susana Murillo,
La condición trágica de los humanos se tramita en dispositivos ideológicos. Si los
dispositivos son el lugar de la lucha ideológica y ella genera transformaciones en la
interpelación a los individuos como sujetos, entonces las luchas ideológicas son luchas por
la transformación de los sujetos; pero como estas no ocurren en abstracto, y no hay sujetos
sino en relación al orden simbólico y viceversa, estas luchas suponen también
transformaciones en ese orden, y en su representación simbólica e imaginaria” (Murillo,
2008)
Si bien la presencia del guaraní desde el inicio del periodo colonial aparece como
hecho incontestado, también se inscribe desde un comienzo como campo de cruce y
contestación de distintas identidades solapadas o yuxtapuestas según el contexto
(española, indígena, criolla, mestiza, jesuítica-misional, campesina). Estas identidades, a
pesar de estar - o precisamente por ello - irremediablemente sujetas a los procesos e
imposiciones coloniales y republicanos, introducen un elemento disonante, en el sentido
incluso musical de la palabra. La disonancia implica la dislocación respecto al conjunto
armónico que desde nuestra postura habilita un cuestionamiento que es eminentemente
político, incluso si esto conlleva aceptar el hecho de que el guaraní como marca identitaria
de lo nacional en el Paraguay se construye también en base a relaciones de poder entre los
mismos pueblos indígenas y a costa de identidades nativas particulares (Melià, 2010), en
relación con la presencia europea y con el discurso de modernidad política como
horizonte, a pesar de que el mismo fue contestado, antes de establecerse como tal, desde
varias posiciones. Anotaciones de Zizek resultan esclarecedoras para pensar en nuestro
caso:
La historia de la emergencia del estado-nación es la historia de la “transmutación” (a
menudo sumamente violenta) de las comunidades locales y sus tradiciones en la nación
moderna como “comunidad imaginada”; este proceso involucró la represión de los modos
de vida locales auténticos y/o su reinscripción en la nueva “tradición inventada”
abarcativa. En otras palabras la tradición nacional es una pantalla que no oculta el proceso
de modernización sino la verdadera tradición étnica en su facticidad intolerable. …
(Zizek, 2001: 232)
III Jornadas Marxismo y Psicoanálisis: “El porvenir es largo”. 21 al 23 de noviembre de 2013. Biblioteca
Nacional, Ciudad de Buenos Aires.
11
Es a partir de esta facticidad intolerable, que buscamos la habilitación de la
potencialidad política inserta en el desempeño de la lengua guaraní. En este mapa, la
importancia radical del guaraní se puede rastrear, en primer lugar, en su permanencia a lo
largo del desarrollo político y social de la provincia y luego república del Paraguay.
Esta afirmación permite introducir la problemática de la identidad nacional como un
concepto en disputa y vincularla a la cuestión historiográfica como habilitación de los
sentidos no solo constantes sino además presentes de esta disputa. En su dinámica, la
lengua guaraní delata la operación ideológica de sostenimiento de discursos simultáneos
que resultan en un oscurecimiento de la pertenencia múltiple, histórica y política de la
identidad. El funcionamiento de la lengua guaraní en el Paraguay pone en escena la
paradoja histórica y la lógica de presencia-ausencia que matiza la unidad identitaria,
visibilizando las fisuras del edificio moderno liberal a propósito de una cierta asepsia
homogeneizante que descarta las aristas no limadas de los procesos de inscripción histórica.
Esto implica que la permanencia del guaraní en el mapa de lo nacional, introduce
un modo identitario que es, profundamente político, ya que lleva inserto en sí mismo un
elemento de dislocación permanente en lo que se refiere a la realización de su identidad
particular, tanto indígena como paraguaya, lo que le da el acceso a la dimensión universal,
es decir a su inscripción en un marco de reconocimiento:
Una vez más vemos confirmada la antigua regla hegeliana: el único modo de que una
universalidad entre en la existencia, es adoptar la forma de su opuesto, lo que aparece
como exceso. El único modo de contrarrestar estos estallidos es encarar la cosa forcluida,
actualizándola en algún nuevo modo de subjetivación política (Zizek, 2001: 221)
En definitiva, en el Paraguay se habla una lengua que define una identidad que no
puede ser igual a sí misma y este hecho puede ser leído, desde la propuesta de Ernesto De
Martino, como respuesta a una crisis de la presencia, que responde a la cuestión de la
posibilidad de desaparición con una tramitación política, en sentido amplio, de una
permanencia que desafía los marcos identitarios, compeliéndolos a incluirla. Por otra
parte, esta lógica no sería ajena a la particular cosmovisión de los guaraníes a propósito
III Jornadas Marxismo y Psicoanálisis: “El porvenir es largo”. 21 al 23 de noviembre de 2013. Biblioteca
Nacional, Ciudad de Buenos Aires.
12
del concepto de reciprocidad como esquema de integración de la diferencia. Como explica
Fausto a propósito de la introducción del cristianismo entre los guaraníes:
Todas as marcas de um discurso-outro, todos esses signos de transformação, não levaram
os Guarani, porém, a se pensarem como outros, pois eles fizeram essa alteridade
plenamente sua. Isso implicou um esquecimento do processo pelo qual se apropriaram de e
transformaram uma alteridade que, simultaneamente, os transformou (Fausto, 2005: 407).1
El traspaso de la lengua de los nativos a los paraguayos encierra lógicas que no se
vinculan solamente a un proceso histórico unilateral, en términos de la sociedad
occidental. En la tensión que representa la coexistencia asimétrica de dos lenguas, acaba
por imponerse la lógica del secreto, vinculada a un resto enigmático (que el psicoanálisis
codifica en el inasible objeto petit a), que hace de la permanencia de la lengua un hecho
que atraviesa las definiciones históricas occidentales.
Así, en el Paraguay contemporáneo la identidad nacional supone un conflicto previo que
pasa por hablar una lengua que continúa siendo distinta y que se constituye como una
huella que “no deja de no inscribirse”. Esta posición particular determina la apertura de
una identidad que, para explicarse debe recurrir necesariamente a una heterogeneidad que
deja en evidencia las fisuras de lo social (totalidad histórica en apariencia).
La apuesta al Guaraní apela a elementos acaso pulsionales, y en todo caso inscriptos más
allá de la primacía imaginaria de la nación y busca quizás un sentido que le permita
atravesar el universal ideológico liberal, articulando otro discurso, como conjunto de
prácticas particulares, como paradoja que permita develar los enigmas políticos que
propone el oráculo.
1 El argumento de la apertura amerindia a la alteridad fue formulado tempranamente por Lévi-Strauss, para
ser retomado más recientemente por la producción etnológica brasileña, particularmente interesada en las
lógicas de transformación indígena en el contacto (Wilde y Schamber 2006). Dentro de la antropología se
discuten distintas explicaciones del cambio entre los guaraníes, habiendo predominado clásicamente las
explicaciones religiosas y mesiánicas, especialmente a partir de las formulaciones de Alfred Métraux y Curt
Unkel Nimuendaju, padres de la etnología guaraní contemporánea, continuadas especialmente por Pierre y
Hélène Clastres, a propósito de la cuestión de la “Tierra sin Mal”. Para una exhaustiva compulsa bibliográfica
sobre el tema, y observaciones críticas al respecto ver Wilde (2009).
III Jornadas Marxismo y Psicoanálisis: “El porvenir es largo”. 21 al 23 de noviembre de 2013. Biblioteca
Nacional, Ciudad de Buenos Aires.
13
Excurso breve. La crítica como pasaje (deseado).
El recorrido anteriormente expuesto busca, intenta la operación que es constantemente descalabrada
por el lenguaje, situarse más allá de un sentido para volver a introducirlo buscando en esta
operación configurar un intersticio que quisiera ser el lugar de la crítica como impulso o quizás
como decisión, o deseo decidido. Es este lugar de decisión el que es aplazado una y otra vez en el
neoliberalismo, ya que su consistencia se pierde en la circulación masiva de opciones que no
pueden sino señalar lo que ocultan: “El poder pretende modelar la total subjetividad y penetra en lo
más profundo: en el deseo. Este, en su infinita búsqueda es colonizado a través del espejismo del
consumo que promete una inalcanzable completud. En ese camino, la brecha entre el deseo y su
realización puede ser tan amplia o tan breve que termina en la muerte” (Murillo, 2012:53).
En este esquema, la crítica implica cuestionar el elemento de continuidad como
factor que asegura la cohesión de los elementos que sostienen una verdad, por lo que
partimos de la premisa según la cual la crítica es un movimiento tendiente a producir
“marcas” (agujeros) en una realidad que constantemente se presenta como homogénea,
como continua; cuyas contradicciones intrínsecas son permanentemente “alisadas”
mediante operaciones ideológicas o de normalización. En este sentido la interpretación es
el discurso de la crítica que implica el atravesamiento del campo ideológico.
Esta postura nos acerca así a la genealogía propuesta por Foucault como lectura
nietzcheana de la historia:
Allí donde el alma pretende unificarse, allí donde el yo se inventa una identidad o una
coherencia, el genealogista parte a la búsqueda del comienzo --de los comienzos
innombrables que dejan esa sospecha de color, esta marca casi borrada que no sabría
engañar a un ojo un poco histórico--; el análisis de la procedencia permite disociar al yo y
hacer pulular, en los lugares y plazas de su síntesis vacía, mil sucesos perdidos hasta
ahora. (Foucault, 1979: 4)
La crítica histórica conspira contra el discurso sobre la verdad establecida, no
como un fin en sí mismo, sino como movimiento de cambio social, donde lo político pasa
necesariamente por la definición del juego de tensiones creado por la emergencia de las
contradicciones inherentes a todo discurso en los que la crítica apunta a reconocer núcleos
solidificados de significación, operativos en la constitución de una realidad que es
III Jornadas Marxismo y Psicoanálisis: “El porvenir es largo”. 21 al 23 de noviembre de 2013. Biblioteca
Nacional, Ciudad de Buenos Aires.
14
presentada como inmutable, y que son susceptibles de ser dispersados por la
interpretación.
La cuestión de la verdad implica la apertura de un espacio político desde donde
defenderla o minarla, lo que acarrea la introducción de una particularidad como modo de
crear una universalidad concreta, que en la vía política apunta a desestabilizar las
condiciones dadas como universales, y/o naturales en un sistema social, a partir de la
introducción de la diferencia. Para Zizek:
La verdad es contingente, depende de una situación histórica concreta, es la verdad de esa
situación, pero en toda situación histórica concreta y contingente hay una y solo una
verdad, que una vez articulada, expresada, funciona como índice de sí misma y de la
falsedad del campo que ella circunscribe (Zizek, 2001: 141).
La intersección de la verdad a través de la crítica como introducción de una
particularidad se da en el síntoma como posibilidad de acceso al sistema. El síntoma
resultaría de la instauración de la verdad como campo cerrado. Se trata de aquello que,
formando parte del discurso de la verdad no puede ser nombrado.
Tanto el marxismo como el psicoanálisis identifican la función de “síntoma” como
emergencia de una contradicción, como moneda de doble cuño que oculta y a la vez
indica o señala una estructura de funcionamiento.
Marx inventó el “síntoma” (Lacan) detectando una fisura, una asimetría, un cierto
desequilibrio “patológico” que desmiente el universalismo de los “derechos y deberes”
burgueses. Este desequilibrio, lejos de anunciar la “imperfecta realización”, de estos
principios universales - es decir, una insuficiencia a ser abolida por un progreso ulterior -,
funciona como su momento constitutivo: el “síntoma” es hablando estrictamente, un
elemento particular que subvierte su propio fundamento universal, una especie que
subvierte su propio género. En este sentido, podemos decir que el procedimiento marxiano
elemental de “crítica de la ideología” es ya “sintomático”: consiste en detectar un punto de
ruptura heterogéneo a un campo ideológico determinado, y al mismo tiempo necesario
para que este campo logre su clausura, su forma acabada. (Zizek, 1992: 47)
La aparición del síntoma, en la repetición como mecanismo de su circulación,
implica el ingreso de un lugar de saber ajeno al modo particular de circulación
discursiva; es éste el aspecto político que rodea a la tragedia de Edipo, donde el síntoma
III Jornadas Marxismo y Psicoanálisis: “El porvenir es largo”. 21 al 23 de noviembre de 2013. Biblioteca
Nacional, Ciudad de Buenos Aires.
15
de Edipo es abordado como cuestionamiento del lugar de poder de Edipo a partir de la
reconstitución de un saber que sostenía el poder en lo vedado de la circulación de su
verdad. En la misma senda de la metáfora literaria, Lacan identifica la salida del síntoma
en Antígona, que persevera en el sentido de sostenimiento político de una verdad, y que
trae aparejado un acto que disputa los sentidos (establecidos) del saber:
¿No es esta la tesis de lectura lacaniana de Antígona? Antígona arriesga toda su existencia
social al desafiar el poder sociosimbólico de la ciudad encarnado en el gobernante
(Creonte) con lo cual “cae en algún tipo de muerte” (es decir soporta una muerte simbólica
como su exclusión del espacio sociosimbólico), para Lacan no hay ningún acto típico
propiamente dicho si no se asume el riesgo de esa momentánea “suspensión del Otro”, de
la red sociosimbólica que garantiza la identidad del sujeto: Un acto auténtico solo se
produce cuando el sujeto arriesga un gesto que ya no es recubierto por el Otro (Zizek,
2001: 281).
Esta lectura de Antígona nos permite volver sobre la apuesta política de Michel Foucault
respecto a la interpretación como mecanismo político de la crítica en la historia:
El gran juego de la historia, es quién se amparará de las reglas, quién ocupará la plaza de
aquellos que las utilizan, quién se disfrazará para pervertirlas, utilizarlas a contrapelo, y
utilizarlas contra aquellos que las habían impuesto; quién, introduciéndose en el complejo
aparato, lo hará funcionar de tal modo que los dominadores se encontrarán dominados por
sus propias reglas. Las diferentes emergencias que pueden percibirse no son las figuras
sucesivas de una misma significación; son más bien efectos de sustituciones,
emplazamientos y desplazamientos, conquistas disfrazadas, desvíos sistemáticos. Si
interpretar fuese aclarar lentamente una significación oculta en el origen, sólo la metafísica
podría interpretar el devenir de la humanidad. Pero si interpretar es ampararse, por
violencia o subrepticiamente, de un sistema de reglas que no tiene en sí mismo
significación esencial, e imponerle una dirección, plegarlo a una nueva voluntad, hacerlo
entrar en otro juego, y someterlo a reglas segundas, entonces el devenir de la humanidad
es una serie de interpretaciones. Y la genealogía debe ser su historia (…) Se trata de
hacerlos aparecer como sucesos en el teatro de los procedimientos (Foucault, op. cit: 7)
Es por esto, que la crítica aquí esbozada busca desanudar una trama, según proponemos, en el cruce
de estos caminos se configura un sujeto, sujeto de deseo sujetado a las reglas fijas del juego
identitario e ideológico, mediante la amenaza no tramitada de la muerte como límite y también al
alivio de una red cultural donde busca decirse. Sujeto de las contradicciones que lo contienen y de
las potencialidades de decirse otro. Este sujeto es para nosotros también el sujeto político en
cuestión en la teoría social.
III Jornadas Marxismo y Psicoanálisis: “El porvenir es largo”. 21 al 23 de noviembre de 2013. Biblioteca
Nacional, Ciudad de Buenos Aires.
16
Es así como la puesta en juego de los tres elementos que identificamos: el elemento imaginario
como suerte de “discurso consciente” de lo nacional; el elemento real como marco inconsciente; y
el elemento simbólico como moneda de intercambio y “pase” entre los dos registros anteriores,
permiten adentrarnos en la comprensión de la configuración histórico-política y social del Paraguay.
Al mismo tiempo, el alcance de los conceptos desplegados por el psicoanálisis, y la misma
dificultad de su inscripción disciplinaria, hacen que sea posible introducir una cierta tensión,
señalando las posibilidades de una rearticulación discursiva que puede resultar novedosa en la
búsqueda de nuevos sentidos políticos, no habilitados, o quizás incluso silenciados por la
hegemonía de un cierto sentido común, vinculado a la circulación ideológica necesaria al despliegue
del liberalismo como discurso de represión.
Es en el recorrido de esta tensión instalada que buscamos la habilitación de otros actores hacia una
historia que no será ya un pasado recuperado, sino la recuperación de otros sentidos, y preguntas
otras, perspectivas que permitan urdir una propuesta analítica que nos oriente en el sentido que
propone Aníbal Quijano de dejar de ser lo que no somos.
BIBLIOGRAFIA CITADA
Boidin, Capucine
2011 Guerre et métissage au Paraguay 2001 - 1767. Rennes: Presses Universitaires de
Rennes.
Bouvet, Nora Esperanza
2009 Poder y Escritura. El doctor Francia y la construcción del Estado Paraguayo.
Buenos Aires: Eudeba.
Brezzo, Liliana
2010b Reconstrucción, poder político y revoluciones (1870-1920). In Historia del
Paraguay. I. Telesca, ed. Pp. 199-224. Asunción: Taurus.
Capdevila, Luc
2010 Una guerra total, Paraguay 1864-1870 : ensayo de historia del tiempo presente.
Asunción/Buenos Aires: Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad
Católica/Editorial Sb.
Creydt, Oscar
2001 Formación Histórica de la Nación Paraguaya. Asunción: Servilibro.
Fausto, Carlos
2005 Se Deus fosse jaguar: canibalismo e cristianismo entre os guaraní (séculos XVI -
XX). Mana 11.
Foucault, Michel
III Jornadas Marxismo y Psicoanálisis: “El porvenir es largo”. 21 al 23 de noviembre de 2013. Biblioteca
Nacional, Ciudad de Buenos Aires.
17
1979 Microfísica del Poder. [http://proyectoconstitucion2011.uniandes.edu.co/recursos/docs/Sobre%20investigacion%20historica
/Michel%20Foucault%20-%20Nietzsche,%20la%20genealogia,%20la%20historia.pdf]
Kleinpenning, Jan
2009 Rural Paraguay. 2 vols. Volume 2. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana Verveurt.
Meliá, Bartomeu
2010 Pasado, presente y futuro de la lengua guaraní. Asunción, Paraguay: Centro de Estudios
Antropológicos Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos.
Murillo, Susana
2008 Colonizar el dolor : la interpelación ideológica del Banco Mundial en América
Latina : el caso argentino desde Blumberg a Cromañón. Buenos Aires: CLACSO.
____ con la colaboración de José Seoane: Buenos Aires. Luxemburgo
2012 Posmodernidad y Neoliberalismo. Reflexiones críticas desde los proyectos
emancipatorios de América Latina
Potthast, Barbara y Thomas Whigham
1998 La Piedra Roseta paraguaya: nuevos conocimientos de causas relacionados con la
demografía de la guerra de la Triple Alianza, 1864-1870”, . Revista Paraguaya de
Sociología, XXXV,( 103):147-159.
Telesca, Ignacio
2009 Tras los expulsos. Cambios demográficos y territoriales en el Paraguay después de
la expulsión de los jesuitas. . Asunción: CEADUC.
Zizek, Slavoj
1992 El sublime objeto de la ideología. México: Siglo XXI.
—
2001 El espinoso sujeto. El centro ausente de la ontología política. Buenos Aires: Paidos.