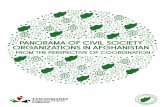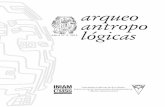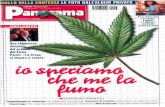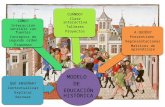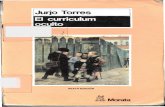Panorama y tendencias de la producción histórica en Colombia durante el siglo XX
Transcript of Panorama y tendencias de la producción histórica en Colombia durante el siglo XX
IGNACIO SOSA ÁLVAREZCOORDINADOR
~
AMERICA LATINA:ENFOQUES HISTORIOGRÁFICOS
FACULTAD DE FILOSOFÍA YLETRASDIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS DEL PERSONAL ACADÉMICO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Primera edición: 2009
DR © 2009. UNIVERSIDAD NACIONALAUTÓNOMA DE Mf:XICOCiudad Universitaria, Delegación Coyoacán,C. r 04510 México, Distrito Federal
ISBN 978-607-02-0570-5
Prohibida la reproducción total o parcialpor cualquier medio sin autorización escritadel titular de los derechos patrimoniales.
Impreso y hecho en México
América Latina: enfoques historiográficos, fue elaborado en el marco del proyecto de in-vestigación IN408799 ("HislOriografía comparativa sobre América Latina: enfoques ymétodos contemporáneos") respaldado por el Programa de Apoyo a Proyeclos de Inves-tigación e Innovación Tecnológica (PAI'IlT) que coordina la Dirección General de Asuntosdel Personal Académico (DGAPA) de la Universidad Nacional Autónoma de México.
ÍNDICEIntroducción 7
VISIONES REGIONALES
Revisitar la historiografía latinoamericana:los retos de escribir una historia regionalIgnacio Sosa Álvarez , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . , , , , , ' " 27
Notas sobre la genealogía de la historiografía recientede la ciencia latinoamericana o de cómo se inventaronhistorias para ser esgrimidas contra los embates del atrasoRafael Cuevara Fefer. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ' , , ' , , ' , , , , , ' , " 49
La historiografía feminista de América Latina:Teoría de la acción colectivaFrancie Chassen Robin , , , , , , . , , , , , , , . , , , , , , "" ... ",65
El poscolonialismo y su crítica a la interpretaciónde la historiografía tradicional sobre América LatinaEnrique Camacho Navarro, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , " 83
Los retos de la historia ambiental latinoamericanaJuan Humberto Urquiza Careía ' , , , , , , , , , , , , , , ' , , , ' . ' , , , ' ,103
VISIONES NACIONALES
Historias de fin de siglo: notas sobre la historiografíaargentina de las últimas décadasJuan Manuel Palacio, , , , , , , , , , , , , , , , , , . ' , . ' , , , . ' , . ' , , , , , 143
355
356 I índice
Panorama y tendencias de la producción históricaen Colombia durante el siglo xxAlexander Betancourt Mendieta 183
Historia latinoamericana y nuevos métodos:una experiencia brasileña en la enseñanzade teoría y metodología de la historiaSilvia Regina Ferraz Petersen . .. . 207
"País mío no existes", Apuntes sobre Roque Daltony la historiografía contemporánea de El SalvadorMario Vázquez Olivera . ............ 227
El debate historiográfico en torno a la transiciónpolítica en Venezuela a finales del siglo xxJuan E. Romero. . . .. . . .... 249
La historiografía católica en México en el siglo xxcomo producto de una cultura marginalLuis Fernando Bernallavares . . ..... 263
UNA VISIÓN SINGULAR
Diego Barros Arana y su Historia de AméricaHoracio Crespo . ............ 279
PANORAMAy TENDENCIAS DE LA PRODUCCIÓN HISTÓRICAEN COLOMBIA DURANTE EL SIGLO XX
Alexander Betancourt Mendieta1
la preocupación por el pasado es una constante de nuestro actual pre-sente.Esta explosiva vuelta hacia el pasado invita a pensar en su fuerzaj' eficacia,especialmente dentro de las relaciones que existen entre lacondiciónsocial del hombre y la posibilidad de su libertad interiOl: Estapcofundarelación entre dos especificidades temporales tan disímiles ledauna especial preeminencia al trabajo del historiadOl; en la medidaenque su objeto de estudio es el pasado, y la ebullición de la memoriaqueseencuentra por doquier en la más variada producción bibliográ-ficareciente, le da un papel preponderante a las reflexiones sobre lascondicionesy las formas en las que se desenvuelve su trabajo.
Elcaso colombiano es revelador de la importancia que adquiere lareflexiónsobre el quehacer histórico, especialmente por las conclusio-nesque se pueden sacar desde las más recientes transformaciones delaescritura de la historia en Colombia. Los escritos de historia enColombia están estrechamente relacionados con una serie de coyun-turasespecíficas del transcurrir nacional y de acontecimientos allendelasfronteras nacionales, que incidieron de una manera directa en eldevenirde los estudios históricos colombianos en el siglo xx. Pero comoparle de un ejercicio que tiene por objeto presentar un panoramageneralde la producción histórica, sólo me referiré someramente a lassituacionescolombianas ligadas con ciertos cambios en la escritura delahistoria. De allí que este panorama no puede estar exento de la ge-neralización, y, por lo tanto, carecer de la suficiente acotación de cier·lOS temas, obras, autores o periodos que exigirían la precisión de al-gunosmatices.Sibien los "escritos sintéticos" sobre la producción histórica en Co-
lombiano son muchos, puede considerarse que la presente propuestade interpretación aboga por una periodización nueva, aunque retome
!Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
183
184 I Panorama y tendencias de la pIVducción histórica
y coincida con algunos aspectos de trabajos similares.' Considero quepueden planlearse en términos generales cuatro tendencias relevantesen el quehacer histórico colombiano:
l. La historia académica.2. Los revisionismos liberales.3. La historia profesional: el momento socioeconómico.4. La historia profesional: las vicisitudes de la producción reciente.
Semejante periodización resulta de tener en cuenta una variedadde elementos propios de la profesionalización de la historia en Co-lombia. Tal criterio permite devenir en una nueva periodización delproceso de institucionalización de la escritura de la historia. De allíque el tránsito por estas cuatro etapas no pueda ser entendido comoun proceso que se desarrolló de manera estrictamente lineal. Co-mo en otras esferas de las realidades latinoamericanas, la escritura dela historia en Colombia se caracteriza por la coexistencia de diferentestendencias que cohabitan en los espacios institucionales y públicoscomo tendencias excluyentes. La ausencia del diálogo crítico entreestos modos de trabajar e interpretar el pasado colombiano plantea elproblema de "la simultaneidad de lo no simultáneo" y del paralelismode proyectos académicos y políticos que si bien no comparten los "mo-dos" de escribir la historia convergen en ciertos puntos de partida quetodavía esperan esclarecimientos y, sobre todo, que se hagan evidentesa través del ejercicio historiográfico.'
2 ef Jorge o. Melo, "Los estudios históricos en Colombia: situación actualy tendencias predominantes", en Universidad Nacional. Revista de la Dirección tUDivulgación Cultural de la Universidad Nacimwl de Colombia, núm. 2. Bogotá, 1969,pp. 1-27, YBernardo Tovar Zambrano, "El pensamiento historiador colombianosobre la época colonial", en Anuario Colombiano de Historia Socif1!y de la C1Ift11ra,núm. 10. Bogotá, 1982, pp. 5-118.
3 Entiendo por historiografía la reflexión sobre la escritura de la historia. Eneste sentido, apunto a la dirección de sentido que implica el concepto de histo-riología, en desuso en el ámbito de los historiadores y los filósofos. De ningu-na manera, empleo el término referido a la producción de escritos de historia, enel marco de lo que "los clásicos" denominaron como la historia rerum gestol'll1n quese circunscribía a la narración y el análisis de los procesos históricos.
AlexandeF Belancourl Mendieta I 185
La escritura de la historia no existió siempre como "un lugar delsaber"dentro de la sociedad colombiana. Para que se hiciera realidadestasituación fue necesario el surgimiento de una serie de marcosinstitucionalesque posibilitaron y sirvieron de canal de interacción en-tre la escritura de la historia y la sociedad. Me refiero a la creaciónde la Academia Colombiana de Historia, a principios del siglo xx ylaapertura de los programas de historia dentro de las universidadespúblicasdesde mediados de los años sesentas. Abordar estos procesosposibilitaaproximarse a las formas como se elaboraron y se constitu-yeronlas tradiciones de escritura de la historia nacional. Además, estemarcopermite hacer la distinción entre los historiadores "aficionados"o"eruditos" y los estudios de los "historiadores profesionales".
La historia académica
Hacecien años, en mayo de 1902, se fundó la Academia Colombiana deHistoria.LaAcademia fue creada por el Estado colombiano como unainstituciónque pretendía ejercer un principio de autoridad sobre la ela-boraciónde la "memoria nacional". La creación de esta institución co-incidiócon la necesidad de reunificar un país fragmentado por las con-secuenciasde la Guerra de los Mil Días (1899-1902), pero a la que seañadióuna tarea igualmente importante, atenuar la pérdida de Panamá(1903).Ambas circunstancias le dieron la fuerLa y las tareas que debíarealizarla institución estatal.
Elsistema organizativo de la Academia partió de la distinción entremiembrosnumerarios y miembros honorarios, a la manera de su ante-cesora,la Academia Colombiana de la Lengua (1871) correspondientedela Española. De esta manera, en un año, la Academia pasó de 19 a40miembros de número y puso como el más eximio miembro hono-rarioa la figura tutelar de Marcelino Menéndez y Pelayo. La intenciónunificadorade la centenaria institución se enfrentó rápidamente alfenómeno regional, tan preponderante en la historia republicanacolombiana. Pese a su finalidad centralizadora, ella no impidió quepasadoun año de su fundación se creara bajo su tutela la AcademiaAntioqueñade la Historia y dos años después se autorizara la aperturadelaAcademia Boyacense de Historia. Cien años después existen 25
186 I Panorama y tendencias de la producción histórica
Academias regionales y varios Centros de Historia, acreditados por elPleno de la Academia.
El transcurrir del siglo demostró que laAcademia fue capaz de creary consolidar un canon de la historia nacional y de imponel~ a través dela escuela, la simbología y el calendario cívico del país. Sin embargo,desde la óptica de la historiografía y la consolidación de la disciplinahistórica, la Academia fue incapaz de establecer la fib"Jra del historiadorprofesional. En ella predominaron, como había ocurrido en institucio-nes similares en otros países latinoamericanos, los "eruditos aficiona-dos" consagrados a elaborar prosopograllas de algunos círculos fami-liares regionales. Estos ejercicios centrados en las anécdotas y los de-talles más nimios giraron en torno a la creencia de que estos gruposencarnaban los "auténticos valores nacionales". Tal personificación seextendió hasta el accionar político y su cotidianidad que representabanpor sí mismas los modelos que debía tener en cuenta el conjunto de lasociedad colombiana. Esta tendencia tenía hondas raíces en la escriturahistórica que se desarrolló en el siglo XIX4
En el periodo de la Regeneración (1884-1902), la cenu'alización delEstado por encima de la irreductible realidad regional, así como lapretensión de uniformar las ideas, los credos y la lengua pasó porla estratégica unión entre el Estado y la Iglesia. El artículo 38 de laConstitución de 1886 señalaba que: "La religión católica, apostólica yromana es la de la nación: los poderes pÚblicos la protegerán y haránque sea respetada como esencial elemento del orden social". La Acade-mia tomó para sí estos principios que rigieron los destinos legales del
<1 Al respecto, Germán Colmenares seii.aló los principios de esta tendencia en lahistoria colombiana, al describir en la obra del primer hislOriador nacional,joséManuel Restrepo, cómo parecía que los "padres de la patria" a cada paso construíansu propio milO. A través de una labor minuciosa, Restrepo trató de "cazar" todaclase de detalles que corroboraran esta perspectiva, lo que hizo de esta "conven-ción narrativa" una forma incontrovertible de escribir sobre el pasado, ya que enla Historia de la revolución de la República de Colombia (1827 -1858) se impusieron losdetalles sobre la "ida de los héroes y la exactitud de SllS hazarlas sobre cualquierotra consideración. (CI Germán Colmenares, "La Historia de la Revolución porjoséManuel Reslrepo: una prisión historiográfica", en Germán Colmenares el al., LaIndependencia. EnsoJos de historia sociaL. Bogotá, Instit.uto Colombiano de Cultura,1986 (Autores Nacionales: Tercera Serie, 7), pp. 7-23.)
ALexa.nder Betancourt Mendieta I 187
paíshasta 1991. Esos principios constitucionales suponían ciertoscontornos de "la nación colombiana". La gran cohesión social se fun-dabaen el catolicismo. Este criterio no fue puesto en duda en las re-presentaciones de la "nación" durante casi todo el siglo xx. En est.esentido, tanto la labor de los políticos regeneracionistas como de laAcademiafue exitosa. El catolicismo, por ejemplo, impregnó las acti-\'idadesy los programas del efímero Partido Socialista (1919-1923) yel Panido Socialista Revolucionario (1926- J 929) Y la organización delosmovimientos sindicales. Aun los esfuerzos de oposición al llamadoFrenteNacional (1958-1974), como la Alianza Nacional Popular (ANA-PO1958-1972), se originaron en los esfuerzos simbólicos de conciliaraCristoy a Bolívar.'Junto a la representación católica de "la nación" predominó por
largotiempo un ideal de los grupos letrados de fines del siglo XtX,quea la vez lo eran en el terreno de la política y de la constitución delamemoria nacional. Estos grupos consideraron que el conocimientoprofesionalde la lengua castellana unido al ejercicio de la fe católica, lacertidumbre en la gramática jurídica y las buenas maneras de la urba-nidaddebían ser el rasgo distintivo de "la civilización". Prácticamentehastala segunda mitad del siglo xx la figura del "cachaco bogotano"parecíasintetizar en sí aquel ideal.6 Pero la presencia paulatina a nivelnacionalde actores regionales distintos a este modelo supuso el debi-
5Sobreestos tópicos he ahondado algo en "Los avatares de 'lo nacional'. La deli-mitaciónde la nación colombiana desde la cultura letrada en el siglo xx", próximoapublicarse.También puede confromarse, por ejemplo, Mauricio Archila, "¿De lafe\·oluÓónsocial a la conciliación? Algunas hipótesis sobre la transformación deladase obrera colombiana (1919-1935 r,en Anuario Colombiano de Historia Social,de la Cultura, núm. 12. Bogotá 1984, pp. 551-102; Diego Jaramillo S., Las huellasdllsocialismo.Los discursos sociaiÚtas en Colombia 1919-1929. México, UniversidadAutónomadel Estado de México/Universidad del Cauca, 1997, YCésar A. Ayala,Sacionalismoy jJOpulismo. ANA PO y el discurso jJolítico de la oposición en Colombia /960-1966.Santafé de Bogotá, Universidad Nacional, 1995.
6 Rufino.losé Cuervo, uno de los más ilustres gramáticos colombianos de finesdel sigloXIX,afirmaba que "el buen hablar es una de las más claras seÚales de lagente culta y bien nacida". Como análisis del ideal de "nación" que circuló en~"repúblicaconservadora" de fines del XIXYprincipios del xx en Colombia esimportantetener en cuenta las observaciones de Ma\colm Deas en Del jJoder )'~gramática. Salllafé de Bogmá, Tercer Mundo, 1993.
188 I Panorama y tendencias de la producción histórica
litamiento de este tipo ideal "civilizalorio" y "unificador" de la nacióncolombiana.
Aquellas características de "la civilización" funcionan como lospresupuestos en los que se apoyan las orientaciones y las interpretacio-nes de la vasta obra de la Academia Colombiana de Historia. Desde elaño de su fundación hasta el presente, publica, prácticamente sin in-terrupción, un Boletín y una amplia serie de colecciones. En ese anchoIllundo editorial, desafortunadamente, la Academia no ha podidosintetizar su visión del pasado nacional. Excepto por el trabajo: Historiade Colombia !Jara la enseiianza secundaria, publicado C0l110 texto escolaren 1911 por los académicos Gerardo Arrubla y Jesús María Henao, laAcademia no ha podido of;"ecerun escrito sintético de sus posturas.La accidentada realización de la inconclusa Historia extensa de Colombia(1965-) demuestra la improvisación y la precariedad de este tipo de es-fuerzos en el seno de la centenaria institución. Pese a las dificultades desu accionar disperso, algunos principios metodológicos e interpretativosacordes con el contexto que le dio origen a la centenaria institución,pueden encontrarse en sus publicaciones y en el convencimiento deque ellos están conformes con la realidad nacional.
Los l~visionismos
La asociación de la Academia como un órgano consultivo del Estadocolombiano en el ámbito de la configuración de la memoria nacionaldurante buena parte del siglo xx, le dio una autoridad que tardó en serdiscutida.7 Su producción ediLOrialy su accionar en el mundo escolarcomo en el político estableció cienos periodos, ciertos autores y ciertospersonajes como los símbolos de la unidad colombiana y fundamen-tos del ESLadonacional. No obstante, la constitución de un pasadonacional, como fue elaborado por la Academia, posibilitó varias inter-pretaciones del orden político, con desiguales resultados con respectoal modo que afectaron la hegemonía de la Academia. Las nuevas in-
"1 Ll Academia fue una institución consultiva del Estado colombiano entre 1909y 1958. Pese a la condición de entidad privada después de 1958, sus funcionespermanecieron prácticamente intactas hasta los años ochentas.
Alexander Belancourt Mendiela • 189
terpretacionestrataron de constituir una especie de "contra memoria"ruyoeje fundamental apeló a la actuación central del "pueblo" en losacontecimientoshistóricos. Sin embargo, esta operación no fue sufi-cientepara consolidar una nueva "memoria nacional".Elrevisionismo histórico es un fenómeno importante en la constitu-
ciónde las tradiciones nacionales de escritura de la historia en AméricaLatina.Lasposturas revisionistas corresponden a coyunturas claramentedeterminadasdonde la historia se convierte en un "arma" de la política.Sibien lasversiones manejadas por estas orientaciones generalmente nollegarona cuajar en organismos que desplazaran a las instituciones queejercíanun monopolio sobre el pasado nacional, como las AcademiasdeHistoria o las escuelas de historia de las universidades pÚblicas, síobtuvieronuna enorme difusión dentro de las colectividades nacionales.Esta situaciónes explicable si se tiene en cuenta el carácter coyunturaldeestosejercicios y el predominio de un determinado proyecto políticosobrelapráctica misma de la escritura de la historia nacional, tal comole demuestraen el caso argentino.8Elarraigo de las nuevas versiones del pasado nacional puede expli-
mesefundamentalmente en el estilo agresivo contra los "demonios" dela"historiaoficial" a la que se enfrentaron; además, los trab~os revi-sionistasbuscaron convencer a los sectores sociales "más desprovistosintelectualmente",por eso usaron canales como los periódicos y lasfe\istasde amplia circulación, y técnicas constructivas del relato comoaquellaen la que es evidente el enfrentamiento dual que permite iden-tificar rápidamente a "los buenos" y "los malos" y/o temas de amplioefecto social por su carácter polémico como el antiimperialismo. Losrelatosrevisionistas del pasado nacional obtuvieron un enorme éxitoeditorialy alcanzaron una vasta difusión.Enel caso colombiano, la eclosión del revisionismo histórico está li-
gado,por ejemplo, a momentos coyunturales como la oposición durante
I Cf. Diana Quaurocchi-vVoisson, "Rosistas }' revisionistas: dos rivales de lahistoriaacadémica?", en Academia Nacional de la Historia, La junta de /-listoria y.\'umismática y el movimiento historiográfico en. la Argel1lÍlIa (1893-1938), vol. 1. Buenos:\ires,AcadcmiaNacional de la Historia, 1996, pp. 296-315. En la misma direcciónlfTía importame destacar el impacto del indigenismo como referente de una revi-lióndeJpasado nacional en diferentes frentes de la producción cultural)' editorialmpaísescomo México y Perú.
190 • Panorama y tendencias de la producción histórica
el periodo del Frente Nacional (1958-1974). Tal revisión del pasado sehizo mediante una apelación al diagnóstico político que considerabaprofi.mdamente il~usla la sociedad colombiana y predicaba su trans-formación radical. Este diagnóstico coincidió con la conmemoracióndel Sesquicentenario de la Independencia, coyuntura propicia paraevaluar radicalmente los logros del Estado republicano colombiano. Lahistoria, entonces, podía ofrecer una conciencia histórica que superabalos mitos y las formas de manipulación que empleaban "los gruposdirigentes" a partir de "la historia académica"; incluso, en un mo-mento de radicalización, la historia llego a entenderse como un ins-trumento intelectual que podía hasta ofrecer guías concretas para elaccionar político.9
El fenómeno revisionista es claramente visible en el desarrollo de laobra más deslacada de Indalecio Liévano Aguirre: Los grandes conflictossociales y económicos de nuestra histmia (1959).10 Como pane de la oleadade oposiciones al establecimiento del Frente Nacional, la tendenciamás radical de las disidencias liberales, a sabel~el Movimiento Revo-lucionario Liberal (MRL), encontró en la obra de Liévano Aguirre unareinterpretación adecuada del pasado nacional y de los elementos queconformaban los inicios de la República. Pese a la moderada mililanciapolítica de Indalecio Liévano, Los grandes conflictos tuvo un magníficoéxilo editorial e interprelativo del pasado nacional. Basado en la lógicadel "pueblo" contra "la oligarquía", Liévano entreveró esos polos im-posibles de unir en una interpretación en la que los cambios históricosdebían pasar por la dinámica que significaba eSle enfrentamiento.La nueva historia nacional de Liévano Aguirre tenía como punto departida el hecho de que:
[Existe] en la conciencia pÚblica la convicción libenaria deque los valores espirituales de la Patria no se confunden, ni
9 La presencia de los presupuestos que condensó el historiador cubano I'vfanuelMoreno Fraginals, "La hisLOriacomo arma", en Casa de iasAméricas, ailo VII,núm. 40,La Habana, 1967, pp. 20-28, se puede hallar en lexLOScomo los que se encuentranen Jorge O. Mela, Sobre historia y política. Medellín, La Carrcta, 1979.
10 Cf Los grandes conflictos sociales y econ.ómicosde nuestra historia. 4 vals. Bogotá,Ediciones La Nueva Prensa, sir. Los textos que conformaron posteriormente el libroeran una separata para los suscriptores de la revista La. Nueva Prensa.
Alexander BelanCOltTtMendieta I 191
tienen por qué confundirse, con los valores espirituales de laoligarquía reinante y que b,~o el andami,~e de las nocionespolíticas elaboradas por ella para asegurar su predominio,existey discurre la vida de un país ignorado, que esa oligarquíano representa ni ha querido representar.11
El trabajo de Liévano no fue más que la cima de un esfuel-w queseiniciócon los escritos pioneros pero problemáticos, desde el puntodevistade la disciplina histórica, de Germán Arciniegas. Desde fines delosalias treintas el célebre intelectual colombiano vislumbró que laselaboracioneshistóricas que difundía la Academia dejaban por fueradela "tradición nacional" a la mayoría de la población. Pese a estaconsideración,desarrollada en un trabajo célebre como Los Comuneros(1938),Arciniegas no adelantó la radicalidad de estos postulados ypordécadas se presentó como el más insigne defensor de los trabajosrealizadospor la Academia. J2
Característicassemejantes a las interpretaciones de Liévano Agui-rrey Arciniegasse encuentran en los intentos revisionistas elaboradosdesdela perspectiva política de la izquierda colombiana. Las tenta-'¡vasde esa "historia épica del pueblo" realizada por connotados diri-gentesde izquierda como Ignacio Torres Giralda, Diego Montaña Cué-llar y Guillermo Hernández Rodríguez tenían como base el criterio deque conocerel pasado era una condición necesaria para comprenderel presente y los alcances que podía tener la lucha política.13 Perocomoen tentativas similares. la apelación al "pueblo" como un actorfundamentalde los acontecimientos históricos nacionales con miras a
11 Indalecio Liévano A¡'TUirre,"Reflexiones sobre el Sesquicentenario", en Mito.Rtt~slaBimtstral de Cultllra, año v, núm. 30. Bogotá, 1960, p. 393.l~CfGermán Arciniegas, "¿Qué haremos con la historia?", en Germán Arcinie-
gas,iQuéharemoscon la historia? San José, s/e, 1940 y "Defensa de la historia vulgar",enSur, nÚm.75. Buenos Aires, 1940. Sobre estos aspectos de la obra de Arciniegas,he tratado el tema con de(alle en "De la amenidad a la (rivialización de la historial!a{ional",en Ctwdernos American.os, nÚm. 82. México, 2000, pp. 11-21.
II Merefiero a trabajos como los de Guillermo Hernández, De los chibchas a laúMnia y a la República. Del clan a la encomiendn. )' al latifundio en Colombia (1949);Diego Montaña Cuéllar, Colombia: país formal)' país real (1963) e Ignacio Torres, Losiatanfonnes.Hislon·a de la rebeldín de las masas en Colombia (1972).
192 I Panorama)' tendencias de la producción histórica
reformular la constitución de la nación fue incapaz de superar la presen-cia y hegemonía de las versiones más conservadoras_ El "pueblo" semantuvo como un sujeto pasivo e indeterminable, una categoría gene-ral, caracterizado por su esencia católica y rural que debía ser guiadopor la vanguardia esclarecida.
Los esfuenos revisionistas en Colombia coinciden con las limita-ciones de fenómenos similares en América Latina. Ceneralmente seimponen sobre este Lipo de escritos las intenciones políLicas, que noestán ausentes de todos los trabajos históricos, pero que llevan a lasimplificación de los procesos históricos. De otro lado, este tipo de tra-bajos tienden a ubicarse por fuera del mundo institucional y el debateacadémico, en el sentido de que su elaboración obvia las normatividadespresentes en las comunidades científicas y busca órganos de expresióndistintos a los usados por éstas. Pese a estas características, los esfuenosrevisionistas han tenido una enorme incidencia en la transformaciónde la escritura de la historia en América Latina. La apelación a nuevosmarcos interpretativos y temáticos han abierto lluevas horizontes parael desenvolvimiento del quehacer histórico.
En el ámbito colombiano, las interpretaciones cercanas o provenien-tes de la izquierda produjeron los llamados más críticos y signiGcativosa la "historia académica" dentro de la tradición de la escritura de lahistoria en la obra del abogado barranquillero Luis Eduardo NietoArteta.11¡ Los escritos que conformaron Economía y cultura en la hÚtoriade Colombia (1941) abrieron las puertas para una transformación radicalde la metodología histórica y de las bases interpretativas de la conforma-
14 Es pertinente hacer una observación acerca de dos intentos de renovaciónal interior de la Academia Colombiana de 1-1 istoria, uno de ellos, por lo menos,no estaba asociado a las corrientes revisionistas a las que he hecho mención. Merefiero al trabajo del académico Juan Friede y sus textos: "La investigación históricaen Colombia", en Bole/in Cultural y Bibliográfico, vol. VII, núm. 2. Bogotá, 1964 y la"lmroducción", en Descubrimiento)' conquista del Nuevo Reino de Granada. Bogotá,Lerner, 1965 (Historia Extensa de Colombia, 2). Friede no quiso dar a conocerpúblicamente las discusiones que planteó a la Academia, pelD son evidentes susposmras en buena parle de su extensa bibliografía. El otro intento fue el de GermánArciniegas en los textos reseñados y en "L1. novela y la historia", discurso leídoante la Academia Colombiana de Historia el 11 de julio de 1946, cuando aceptóser miembro de número de dicha institución.
Alexonder Belollcourt JV1endieta I 193
ciónrepublicana. En esta obra se introdujo un cambio fundamental enel tratamiento del pasado nacional, especialmente por dos elementos:latemática-la coyuntura de 1850- y el marco explicativo del procesohistóricodecimonónico. Su trabajo consistió en una reinterpretacióndela historia nacional a partir de los fenómenos económicos. En esteesquemadonde surgieron elementos marxistas mezclados con largascitastextuales de los documentos, a la manera "académica, se plantea-ron y describieron por primera vez en los escritos históricos en el país,lasestrechas relaciones entre los fenómenos económicos y los políticos.Tallogro fue un impulso importantísimo para la escritura de la historiacolombiana pero se extendió posteriormente como un artículo de fe.La relación entre economía y política se tornó mecánica y perduraríapor décadas COIllO una herramienta explicativa fundamental en lostrabajoshistóricos producidos en Colombia.El recurso de la economía como fuente explicativa de todos los
procesos históricos y sociales de Colombia, respondió, sin duda, aunatendencia presente en el mundo occidental de la Guerra Fría. Sinembargo, mientras se plantearon reflexiones profundas en los aii.ossetentassobre los alcances de esta relación mecánica, expresada enlallamada tendencia de la historia socioeconómica,15 en Colombia,comoen otros países latinoamericanos, tal corriente produjo notablesefectosde madurez y profesionalización en el terreno de la escrituradela historia. No obstante, estos ejercicios no se alejaron de la meca-nizaciónde las explicaciones históricas, especialmente en el ámbitodelosalineamientos políticos, expresado en una tórmula claramenteexpuestapor Nieto Arteta: los comerciantes son liberales y los terra-tenientesconservadores.El reduccionismo economicista fue tempranamente entrevisto en
la lradición cultural colombiana por la obra de Luis Ospina Vásquez,Indt~lriayprolecÓónen Colombia /8/0-1930 (1955). Pese a la profundidaddelas consideraciones que se encuentran en este libro )' los análisisbistóricospertinentes en una época en la que los estudios históricosestabanpreocupados COIl el t.ema del desarrollo, el texto tuvo poca
15 Cf Erie Hobsbawm, "De la hisLOriasocial a la hislOria de la sociedad" (1970),enErieHobsbawm, ¡\;farxislllo e historia social. Trad. de Diego Sandoval. Puebla,InstitutoeleCiencias de la Universidad Autónoma de Puebla, 1983.
194 I Panorama y tendencias de la producción hisl61ica
aceptación, En buena parte, lal situación se debió al origen "oligár-quico" de su aULOr-hacendado cafetero y miembro de una de lasfamilias tradicionales en el mundo político y económico colombiano-}'la personalidad reservada de Ospina Vásquez,16 industria y protecciónvolvió a reeditarse sólo veinte años después de su primera aparición,mientras tanto sus valiosos aportes fueron opacados por "la modaintelectual" y el prejuicio hacia una buena parte de la tradición de laescritura de la hisloria que son propios de los periodos de ruptura,como ocurrió con la aparición de la historia profesional en el gremiode los historiadores colombianos,
La historia profesional: el rnomento socioeconórnico
La figura del profesor o el ex'perto en historia es un fenómeno recienteen el panorama cultural colombiano, El tema de la profesionaliza-ción es complejo y es un campo de trabajo de muy reciente confIgu-ración en el espacio académico internacional. Para el caso de la disci-plina histórica, buena parte de esta situación se explica por la tardíapresencia del fenómeno de la profesionalización dentro del ámbilode los historiadores, El desarrollo profesional de la disciplina a nivelmundial es un proceso que se consolida en el transcurrir del siglo xx,Como proceso no es simultáneo ni homogéneo, su eclosión en cadapaís es distinta, Sin embargo, la profesionalización es uno de los rasgosdistintivos de la historia como actividad del conocimiento durante el si-glo xx. De allí las dificultades para eSlablecer los rasgos que caracteri-zan los aspectos de la profesionalización, No obstante, es importanlerecalcar que se ha llegado a aceptar como un criterio unificador paraabordar el fenómeno de la profesionalización de la historia, la paulatinaaceptación de ciertas bases comunes de investigación como prerrequi-sitos para establecer una comunidad científica de historiadores.17
l6 ef Jaime Jaramillo Uribe, "Luis Ospina Vásquez, historiador", en Gaceta deCOIWltllrG, nÚms. 12-13. Bogotá, julio-agosto de 1977, pp_ 2-4.
l7 Sobre las dificultades para abordar el tema de la profesionalización y lacorroboración de este fenómeno como un dato reciente en el ámbiLO mundial,son interesantes las observaciones que se encuelllran en Rolf Torstendahl, "An
Alexander Betancourl Mendieta I 195
La profesionalización de la historia en Colombia tiene caracteres queledanuna exclusiva particularidad, especialmente porque el pasado noconstituyeun objeto al que se le pueda atribuir un monopolio absolutodelos profesionales titulados. Sin embargo, la institucionalización delacarrera de historia dentro del ámbito universitario en 1964, graciasal trabajo de Jaime Jaramillo Uribe en la Universidad Nacional deColombia, trazó nuevas formas de aproximación al pasado que alcontrastarsecon los modos existentes de escribir la historia permi-tecomprobaruna ruptura temática, interpretativa y metodológica.
Considero que la profesionalización en el gremio de los historia-doresen Colombia se establece en el momento que existen hombresquelienen un espacio universitario donde pueden formarse académi-camentepara ejercer una profesión. En los claustros universitarios,loshistoriadores adquirieron el aprendizaje de ciertas técnicas que lespermitiódesempeñar una ocupación de tiempo completo, en vez deunpasatiempo, y regular la producción de ese conocimiento a partirdeciertos consensos metodológicos. De este modo, los historiadoresprofesionales colombianos pudieron establecer de manera clara unciertomonopolio sobre el estudio del pasado, reconocido por el lugarsocialque adquirió la profesión, y una autonomía relativa con respectoaotrasaproximaciones hacia el pasado como objeto de estudio. Creo,pues,que la profesionalización de la disciplina histórica correspondealestablecimiento de una serie de normas y estilos metodológicos quepenniten distinguir sus relatos de cualquier otro tipo de abordajes so-breelpasado. De esta manera, irrumpió en el espectro cultural colom-bianola "nueva historia" local.Lascaracterísticas iniciales de esta nueva faceta de la escritura de
lahistoria colombiana apuntaron al interés por la historia social queimpulsóJaime Jaramillo Uribe a través del Anuario Colombiano de His-loriaSocial y de la Cultura (1963), en cuyo nombre se podía percibir ladistanciacon la "historia académica" y con la propia revista francesadeAnnale, que le sirvió como modelo. Sin embargo, los discípulos de
assessrnentaf 20lh-cenlury hisLOriography: professionalizaLion, melhodologies,writings",en Proceedings, reports, abslracls and round lable inlroductio1lS. 19th 1nfer-flIltianalCangress al J-listarical Sciences 6-13 august 2000. Oslo, University of 0510,2000, pp. 101-122.
196 I Panorama y tendencias de /0 /JroduiÚón histórica
Jaramillo Uribe transitaron rápidamente por caminos distintos a estaorientación. Los viajes a Francia, Estados Unidos, España, México yChile, con el objetivo de realizar estudios de posgrado, complementaronel ámbito de instrucción de los primeros historiadores profesionales. Afines de la década de los sesentas aparecieron, por ejemplo, las primerasobras de Germán Colmenares: Partidos !¡olíticos y clases sociales (1965) YLas haciendas de losjesuitas en el Nuevo Reino de Gmnada. Siglo XVIII (1969);Migración y cambio social enAntioquia dnmnte el siglo XIX (1968), de ÁlvaroLópez Toro; El resguardo en el Nuevo Reino de Granada (1970), de Mar-garita González, ent.re otros textos que demostraron la renovación dela escritura de la historia en Colombia.'8
Las condiciones de transformación de la sociedad colombiana ex-presada nmdamentalmente en una eclosión del ámbito urbano y conél, de una importantísima ampliación de la cobertura educativa, aso-ciaela a una fuerte politización de los estudiantes, facilitó a los prime-ros historiadores profesionales tener un vasto impacto con su obra. Lahistoria tenía una posición privilegiada al interior de la militanciapolítica estudiantil que convirtió a este público en un importante me-dio de difusión de los nuevos trabajos históricos. Este hecho explica elfenómeno de los éxitos editoriales de los libros de historia en la déca-da de los años setentas y ochentas y permite suponer la conformaciónde ediroriales donde participaron activamente algunos historiado-res. También este impacto sociocultural de los libros de historia facili-tó la elaboración de importantes proyectos colectivos de divulgacióncomo el Manual de historia de Colombia (1978), Colombia hoy (1978) Yla
18 COl1lemporáneo de esta producción cs el anículo de Jorge Orlando Melo:"Los estudios históricos en Colombia" (1969). Est.e texto, que bien podría tomar-se como el manifiesto de ;'Ia llueva historia" local, describió la ruptura con laproducción hislórica hecha hasta ese momento. t\'lelo indicó cómo se dio el rom-pimiento con las bases concepluales de la historia hecha por la Acadcmia y latradición decimonónica, que clla consagró como parte del canon sobre el pasadonacional. Además dc subrayar con puntualidad csla fraclura, lambién consagrólos orígenes de una nueva corrieme de escritura de la historia en el panoramanacional y los lemas que la hacen novedosa. Esle esfuel-lO ha sido consolidado porla aparición regular de balances historiográficos hechos por Mela y que han sidorecopilados en el libro: HisloriograJia colombiana: realidades)' fJen/Jechvas. Medellín,Sedllca, 1996.
Alexander BelGnCourf Ñ1endiela • 197
NI/evahistoria de Colombia (1989), que se convirtieron en sonados éxitoseditoriales.19
La enorme expectativa que alcanzaron los estudios históricos pro~fesionalesse ratificó con la aparición de libros como el de Jorge Pala-cios,/.(J trata de negros por Cartagena de Indias (1973); Jorge O. Mela,Historiade Colombia. El establecimiento de la dominación española (1977) Y,Iarco Palacios, El caje en Colombia (1850- I 970). Una hlslOJ?a económica,socioly política (1979), entre otros. La fama adquirida por los primeroshistoriadores profesionales llevaron pronto a que los promulgadoresdeeste impulso en la escritura de la historia tueran carcomidos por laadministraciónuniversitaria y estatal que condujo a un estancamientodela historia socioeconómica en la década de los ochentas. Es notablelaproporcionalidad entre el estancamiento de la producción intelectualyel ascenso administrativo. Tirado Mejía, por ejemplo, llegó a ser uneminentediplomático y funcionario de los gobiernos liberales en losochentas.Marco Palacios fue rector de la Universidad Nacional en esadécada.Mela es el actual director de la biblioteca más importante delpaís.Todos ellos no pudieron continuar con su quehacer histórico y lamayoríade sus publicaciones posteriores han sido construidas a partirdela compilación de trabajos ocasionales y dispersos.
/.(J historia profesional: las vicisitudes de la !J1vducción reciente
La transformación en la escritura de la historia era realidad y la aperturadelosprogramas de licenciatura en historia, así como de los posgrados ylaaparición de nuevas publicaciones periódicas, ratifican esta presenciainstitucional, al igual que la consolidación y la continuidad que se le ha
19 Este fenómeno aÚn no ha sido estudiado en Colombia pero es significalivoreconoceréxitos edilOriales como el de Álvaro Tirado Mejía, Introducción a la ILislo-ria económica de Colombia (l971), que para 1979 ya lt;':Jlía1l ediciones. El texto fuepublicadopor la edilOrial La Carreta de Medcllín, b<Do la tutela de :-'IarioAnubla,reconocidohistoriador de izquierda y coordinador de otro éxito editorial: ColombiaM)'. Los proyectos colectivos de divulgación de la historia fÜelDn dirigidos porhistoriadores como Jaime Jaramillo Uribe, Álvaro Tirado ~'Iejía y Jorge O. Melo,que apareció como coordinador desde fines de la década de los ochentas de lasediciones posteriores de Colombia HO)'.
198 I Panorama y tendencias de la producción histórica
dado a los Congresos Nacionales de Historia que se han realizado entre1977 y el alio 2000.20 Pese a este impulso, la producción de historiasocioeconómica de los años ochentas vivió el estancamiento asociado ala burocratización de los historiadores famosos y a la consumación dela crisis del "socialismo real" a fines de los ochentas. Estos hechos con-dujeron a la escritura de la historia en Colombia a profundos dilemascon respecto a los paradigmas que utilizaba. La historia socioeconómicaentró en un marco de perplejidad debido a la quiebra en los referelllespolíticos y teóricos dentro de los cuales se había formado y se había des-plegado buena parte de la escritura de la historia profesional en la dé-cada de los setentas y los ochentas.21
La crisis de "los paradigmas políticos y epistemológicos" se expre-só en la fragmentación temática y temporal que llevó a los nuevoshistoriadores a la regionalización de los estudios históricos olvidandolos esfuerzos y las perspectivas más globalizantes. Es decil; hubo unaespecie de localización de la historia que perdió cada vez más, por ladesconfianza en las generalizaciones anteriores, las intenciones deplantear miradas nacionales, miradas que ya de por sí tampoco sedieron con frecuencia en el ámbito de la producción anterior. Para fi-guras centrales del quehacer histórico bajo el espectro socioeconómicoestos cambios representaban una crisis de la escritura de la historia,22
20 Es importante seilalar que en el sistema educativo colombiano los programasde historia se encuentran asociados a la licenciatura en ciencias sociales. Con estaaclaración se puede afirmar que actualmente se encuentran regislfados oficialmentediez programas de licenciatura en hislOria; diecisiete programas de especialización)' seis maestrías. En los afios noventas se abrió un doctorado en la UniversidadNacional de Colombia. Por otra pane, además del consabido e importante Anuariodi Historia Social, la década de los noventas vio florecer)' apuntalarse, entre Otras,a la revista /-lisloria Crítica, de la Universidad de Los Andes, )' la revista Historia ySociedad, de la Universidad Nacional de Colombia, seccional Medellín; de igualmodo, un importante medio de difusión de los trabajos históricos ha descansadoen la renovación del Boletín Cultural y Bibliográfico, de la BibliOleca Luis ÁngelArango.
21 Cf por ejemplo,Jorge o. Melo, "Las perplejidades de una disciplina conso-lidada", en Carlos B. Gutiérrez, coord., La. investigación en Colombia en las artes, lashumanidades )' las ciencias sociales. Bogotá, Uniandes, 1991.
22 Cf Jesús Antonio Bejarano, "Guía de perplejos: una mirada a la historiogra-fía colombiana", en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, núm. 24,
Alexander Betancourt Mendiela I 199
perodesconocían que tal renovación sólo desplazó una forma de hacerhistoriay no implicó necesariamente la crisis de la disciplina en suconjunto,como puede colegirse del enorme impulso que significó elresurgimiento de las publicaciones sobre el fenómeno de la violenciaenlosalios ochentas.
Losestudios sobre la violencia en los años ochentas no sólo se ori-ginaronde la necesidad de abordar una terrible realidad como la queseasociaa la presencia del narcotráfico y a la iniciación de los procesosdepaz en la administración de Belisario Betancur (1982-1986), sinoque tenían que ver con la insuficiencia explicativa e interpretativa hacialacompleja realidad colombiana aportada por las ciencias sociales y lashumanidades. Los procesos históricos colombianos requerían, y requie-rentodavía, de la acuñación de nuevas categorías y de la adecuacióndemodelos de comprensión.23 Ahora bien, esta nueva apertura de loshorizontestemáticos y explicativos de la escritura de la historia nacionalnofueel producto exclusivo de los historiadores. Los trabajos sobre laviolenciatienen como autores profesionales venidos especialmente delasociología, la ciencia política, la antropología y muy reducidamentedelahistoria. Pese a que la producción bibliográfica sobre la violenciateníaclaros ejes temáticos ligados al quehacer histórico, no son loshistoriadores sus principales impulsores.
La explicación más plausible, en mi criterio, se debe a que LOdoslostópicosreferidos a la temática de la violencia se asocia a la dimensióntemporal de "10 contemporáneo". En este sentido, la escritura de lahistoria en Colombia es un ejercicio bastante conservador; es decir,
Samafede Bogotá 1997, pp. 293·294, YJorge o. Melo, "Medio siglo de historiacolombiana: notas para un relato inicial", en Francisco Leal y Germán Rey, eds.,f)isC/lrso)' razón. Una historia de las ciencias sociales en Colombia. Santaré de Bogotá,Uniandesffercer Mundo/Fundación Social, 2000, pp. 153-177. Al respecto, Mdosostieneque los historiadores proresionales más jóvenes tienen una rascinaciónpococrítica por las nuevas modas y los nuevos lenguajes. En sus obras se impone"lajerga e imprecisión en los conceptos".
23 El ejemplo más sólido en esta dirección sigue siendo el trabajo de DonnyMeel1ensy Gonzalo Sánchez, Bandoleros, gamonales)' camjJesinos. El caso de la violenciaenColombia. Bogotá, El Áncora, 1983. En esta misma dirección figura el trabajode Hcrben Braun, Mataron a Gaitán: vida pública )' violencia urbana 01 Colombia.Trad.de J-Iernando Valencia. Bogotá, UtÚ\'ersidad Nacional de Colombia, 1987.La primera edición en inglés es de 1985.
200 I Panorama y tendencias de Laproducción histórica
existe un profundo distanciamiento de los historiadores hacia la con.temporaneidad, tal y como lo expresaron las normas acuñadas en lasacademias europeas a fines del siglo XIX. Pese a la profesionalización deloficio y a la evidente intromisión en el presente de buena parte de los"primeros historiadores nacionales", la escritura de la historia profesio.nal en Colombia se apega a los cánones "más académicos"; de allí quehace más de una década Á1varo Tirado afirmara con claridad que:
De la historiografía colombiana podría decirse que a pesar de susnOLOriosavances ha tenido temor a lo contemporáneo [...] Así, loque en oU'as latilUdes se abrió para el análisis desprevenido delinvestigador, entre nosotros siguió cubierto por el velo del silenciotemeroso, no obstante que nuestra sociedad en muchos aspectos esabiertay que no se tratabade una censura oficial sino de una especiede compromiso privado para crear una amnesia colectiva.24
Pese a estos distanciamientos y a la ínfima participación de loshistoriadores en esta nueva eclosión temática en el espectro culturalcolombiano, el tema de la violencia incumbe a los horizontes que de·sarrolla el quehacer histórico de este país. No solamente porque es unfenómeno recurrente en el pasado republicano, sino porque en el ordenmetodológico y temático, una buena parte de estas obras abrieron cons·cientemente el impreciso mundo de la región y la contemporaneidadcomo problemas históricos. En este aspecto, es muy importante rescatarlos aportes de profesionales extranjeros que se han ocupado con el casocolombiano. Específicamente sobre el tema de la violencia, los aspectosrenovadores, como el tema regional, encuentran una clara referenciaen el trabajo del estadounidense Paul Oquist.25 Igualmente, la rein-terpretación del periodo gaitanista y de las categorías de comprensióndel fenómeno de la violencia le debe mucho a los aportes del francésDaniel Pecaut y del británico Malcolm Deas.2fi Esto sin abandonar la
24 Álvaro Tirado Mejía, "Introducción", en Nueva Historia de Colombia, \'01. 1.Bogotá, Planeta, 1989, p. Xl.
25 el ?aul Oquisl, Violencia, conflicto )'política en Colombia, Trad.de L1ura de vaneouhem. Bogotá, InstiLuto de Estudios Colombianos, 1978.
26 ef rvla1colm Deas, Intercambiosviolentos. 2a. ed. Trad. de JuanManuelPombo.Santafé de Bogotá, Taurus, 1999, y Daniel Pecaut, Orden y violencia: Colombia 1930-
Alexander Betancourt Melldiela I 20 I
importantecontribución que para los estudios del siglo XIX representaI,obra del estadounidense Frank R. Saflord.27
Deesta manera, la transformación disciplinaria que surgió en Co-lombia en los al10S ochentas para abordar los temas del pasado reciente,desdeel ámbiLOde la escritura de la historia, también se le interpretócomo la pérdida paulatina del perfil disciplinario de la historia cuan-dose movió en las fi'onteras de otras áreas del conocimiento socialr humanístico. De ahí, los reclamos de que "la historia debería estarmásabierta hoya la reafirmación de su especificidad, sin renunciar aldiálogoimerdisciplinario".28 El surgimienro de nuevos temas en losestudioshistóricos no corresponde sólo a la recepción dogmática de unacorrientede moda, como lo supone Jorge O. Mela y como lo reafirmóJesÚsAntonio Bejarano. Lo que estas apreciaciones dc::jaronclarament.eplameadoes la urgencia de la reflexión sobre el quehacer histórico yque losaños ochentas conllevaron una profunda transformación de laescriturade la historia en Colombia.
A manera de conclusión
Colombia,como otros países de América Latina, vivió el proceso deinstitucionalización del conocimiento histórico a través de la creaciónde la Academia Colombiana de I-I ¡storia. Después de tres décadas dehegemoníasobre los relatos del pasado se dieron los primeros intentosrevisionistassobre estas elaboraciones, los cuales surgieron intermiten-tementeacorde a diferentes coyunturas políticas. Pese a las limitaciones,losesfuerzos revisionistas propiciaron, de cierta manera, la transfor-
19j4. 2 vals. Trad. de JesÚs M. CastaflO. Bogor.á, Siglo XXI/CERF.C, 1987, Y ;'Presenl.e,pasado}' futuro de la violencia en Colombia", en Desarrollo Económico. I?evista deCie'lcias Sociales, vol. 36, nÚm. 144. Buenos Aires, 1997, pp_ 891-930.
2i Cf Frank R. Safford, El ideal de LoImictico. El desafio de formar /lila elitl' técnica)'rmpresarialen Colombia. Bogotá, Universidad NacionaVEI Ancora EdiLOres, 1989,}' elimponame artículo: "Acerca de las interpretaciones socioeconómicas de la políticaenla Colombia del siglo XIX: variaciones sobre un tema", en Anuario de HistoriaSocialydela Cultura, nÚms. 13-14. Bogot;í, 1985/1986, pp. 91-151.
28Gonzalo Sánchez, "Diez paradojas}' encrucijadas de la investigación históricaenColombia", en Historia Crítica, nÚm. 8. Santal"é de Bogotá 1993, p. 77.
202 I Panorama y tendencias de la producción histórica
mación de la escritura de la historia en Colombia. Durante los aliossesentas, Colombia vivió la profesionalización del quehacer históricocuando se abrieron los primeros Departamentos de Historia en el senode las universidades, los cuales llegaron a ser, poco después, las pri-meras carreras de historia, Los primeros historiadores profesionalescolombianos escribieron bajo la égida del paradigma de la historiasocioeconómica, que perduró en el horizonte sociocultural colombianohasta la década de los ochentas. Después de los terribles acontecimien-tos que suscit.ó la emergencia del narcotráfico durante esa década, contoda su carga de incertidumbre, permitió creer en la utilidad de explo-rar el presente y el pasado de una realidad heterogénea y conflictiva.A la manera como se trató el fenómeno de la violencia en los añossesentas, se creyó en la importancia y la necesidad de "repensar el país"para poder "reconstruirlo". De allí la "utilidad" de las ciencias socialesy las humanidades. Se constató el agotamiento de los esquemas derepresentación que había usado la historia profesional en Colombia.
A pesar del notable aumento de la producción de libros de historiadurante los años noventas, esta producción consen¡ó algunos modosde representación que se acuñaron en las décadas precedentes, por loque los estudios regionales más recientes recogen todavía los vacíosen torno a la parte teórica, a la reflexión, a la ausencia 'de perspec-tivas comparativas intrarregionales y supra nacionales y al acento enlos factores de transformación de la sociedad. No obstante, el hechomás notable del desenvolvimiento de la disciplina histórica recientecon respecto a las décadas anteriores fue la demostración palpablede un desplazamiento de los referentes económicos como base de lasint.erpretaciones históricas. No deja de ser paradójico que la economíahaya dejado de ser la ciencia social de referencia en el gremio de loshistoriadores justo cuando alcanzó la hegemonía en el ámbito de laadministración estalal,29
29 Una explicación de este fenómeno quizás pueda provenir del propio ám-bito meramente disciplinar. El uso de la economía en la hisLOria se encontrabaestrechamente ligado a las expectativas políticas desde las cuales se escribieron lostrabajos socioeconómicos, cuando esas expectativas cambiaron también luvieronque transformarse las perspectivas desde las cuales se enfi'entaron los nuevos)' losviejos problemas que ocuparon a los historiadores profesionales.
Alexander Betanco'U1"tMendieta I 203
En estos puntos se especifica la diferenciación dentro del quehacerde la historia profesional en Colombia. El agotamiento de los análisiseconómicos y políticos para comprender la compleja realidad colom-bianaexpresan la necesidad de renovar las estructuras de comprensiónutilizadas por los historiadores. El comienzo del siglo XXIha llevado aevaluary repensar las convenciones narrativas del quehacer históricoen Colombia y a fomentar la pertinencia de una profunda reflexiónhistoriográfica.
Bibliografia
Como una referencia para ahondar estos temas y encontrar enumera-cióny evaluación de obras fundamentales de historia en Colombia sepueden consultar los siguientes trabajos.
BEJARANO,jesús A., "Los estudios sobre la historia del café en Colom-bia" (1980), en Emayos de historia agraria colombiana. Bogotá, CEREC,1987, pp. 83-112
BEJARANO,jesús A., "Campesinado, luchas agrarias e historia social:nolas para un balance historiográfico" (1983), en Ensayos de historiaagral'ia colombiana. Bogotá, CEREC, 1987, pp. 15-80.
BEJARANO,jesús A., "Guía de perplejos: una mirada a la historiografíacolombiana", en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura,núm. 24. Santafé de Bogotá, 1997, pp. 293-294.
BETANCOURTM., Alexandel; El populismo y el nacionalismo en la histmiacontemporánea de Colombia. Un problema historiográfico. Tesis. México,UNAM,Facultad de Filosofía y Letras, 2001.
COLMENARES, Germán, "Ciencia histórica y tiempo presente" en Razón)' Fábula, núm. 5. Bogotá, 1968, pp. 77-85.
COLMENARES,Germán, "La historiografla científica del siglo xx. El casode la Escuela francesa de los Annales", en Eco. Revista de la cultura deOccidente, t. xxxI/6, núm. 192. Bogotá, 1977, pp. 561-602.
COL.\IENARES,Germán, "La Histmia de la Revolución por jasé ManuelRestrepo: una prisión historiognífica", en Germán Colmenaresel al., La Independencia. Emayos de histmia social. Bogotá, Instituto
204 I Panorama y tendencias de la jJroducción histórico
Colombiano de Cultura, 1986 (Colección de Autores Nacionales:Tercera Serie, 7) pp. 7-23.
COLMENARES,Germán, "Sobre fuentes, temporalidad y escritura de lahistoria", en Boletín Cultural y Bibliográfico de la Biblio/eca Luis ÁngelArango, vol. XXIV,núm. 10. Bogotá, 1987, pp. 3-18.
COLMENARES,Germán, "El concepto de región en la historia de Colom-bia", en O/ras Quijotadas, núm. 4-5. Medellín, 1987, pp. 9-12.
COLMENARES,Germán, "L1 batalla de los manuales en Colombia", enMichael Riekenberg, comp., Latinoamérica: em,,¡anza de la historia,hbms de texto y conciencia histórica. Buenos Aires, Alianza Editorial,1991, pp. 122-134.
MEJ.O,jorge O., Historiografia colombiana. Realidad y peropectivas. Me-dellín, Seduca, 1996.
MELO,jorge O., "Los estudios históricos en Colombia: situación actualy tendencias predominantes", en Universidad Nacional. Revista de laDimcción de Divulgación Cultural de la Univmidad Nacional de Colombia,nÚm. 2. Bogotá, 1969, pp. 1-27.
MELO,jorge O., "La lit.eratura histórica en la Última década", en Bole-tín Cnllural y Bibliogr/ifico de la Biblio/eca l.uis Ángel Amngo, vol. XXV,núm. 15. Bogotá 1988, pp. 59-69.
MELO,jorge O., "La literatura histórica en la RepÚblica", en Manualde literalura colombiana, vol. 11. Bogotá, Procultura/Planeta, 1988,pp. 589-663.
MELO,Jorge O., "Academia vs Nueva Historia. Polémica mal planteada",en Lecturas Dominicales de El Tiempo. Bogotá, 9 de abril de 1989.
MELO,jorge O., "Medio siglo de historia colombiana: notas para unrelato inicial", en Francisco Leal y Germán Rey, coords., DiscUTSO)l ra-zón. Una hisloria de las ciencias sociales en Colombia. Santa!" de Bogotá,Uniandes, Tercer Mundo, Fundación Social, 2000, pp. 153-177.
PEÑARANDA,Ricardo y Gonzalo Sánchez, comps., Pasado y Imsenle de laviolencia en Colombia. 2a. ed. Santa!" de Bogotá, CEREC/IEPRI,1991.(Historia Contemporánea y Realidad Nacional, 5)
TOVAR Z., Bernardo, "El pensamiento historiador colombiano sobrela época Colonial", en Anlla7io Colombiano de Historia Social y de laCultura, núm. 10. Bogotá, 1982, pp. 5-118.
TOVAR Z., Bernardo, "Porque los muertos mandan. El imaginario pa-triótico de la historia colombiana", en Carlos M. Ortiz y Bernardo
Alexander Belmu;OuTIMendieta I 205
Tovar, eds., Pensar el pasado. Santafé de Bogotá, Archivo General dela Nación/Departamento de Historia de la Universidad Nacionalde Colombia, 1997, pp. 125-169.
TO~,R,Bernardo, coord., La historia al final del milenio. Ensayos dehistoriografía colombiana y latinoamericana. 2 vols. Santafé de Bo~gotá, Universidad Nacional, 1994.
América Latina: enfoques historiográficos, editado por laFacultad de Filosofía y Letras de la UNAM, se termi-nó de imprimir el mes de mayo de 2009 en los talleresde la Editorial Imagen es. Creación Impresa, S. A. deC. v., Oriente 241-A, núm. 28 bis, Col. Agrícola Orien-tal, C. P. 08500, México, D. F.Se tiraron 200 ejemplaresen papel cultural de 90 gramos. Se utilizaron en lacomposición, elaborada por Elizabeth Díaz Salaberría,tipos Palatino 20:24 y New Baskerville 10.5: I3, 10: 12 y9: JI puntos. El cuidado de la edición estuvo a cargo deConcepción Rodríguez Rivera, y el diseño de la cubiertarue realizado por Gabriela Carrillo.
AMÉRICA LATINA: ENFOQUES HISTORIOGRÁFICOS
América Latina: enfoques historiográficos ofrece distin-tas alternativas de cómo se ha enfrentado el desafío deescribir una historia regional. La multiplicidad de relatosy sujetos que la caracterizan se explora en los artículos quecomponen el libro y que, a manera de calas, muestrandistintos aspectos y problemas tanto de las historiogra-fías nacionales como de la historiografía regional.
En los distintos artículos se percibe la tensión que existeentre ambas historiografías, el deQate sobre las dife-rencias entre ellas se centra en el papel que la primeraatribuye al Estado-nación, mientras que para las histo-riografías nacionales la importancia de la historia radi-ca en la misión nacional que cumple, y que tiene porobjetivo asegurar la independencia y garantizar la sobe-ranía del país, la función de la historiografía regional esseñalar la interdependencia como rasgo característicode nuestro tiempo.
La mayoría de los autores, pese a ser de nacionalidadesdistintas, tienen en común el haberse formado en la UNAM.
Este rasgo le permitirá al lector aproximarse a los deba-tes que su comunidad de latinoamericanistas emprendesobre la historia política y la historia de la ciencia, asícomo sobre la historia ambiental de la región.