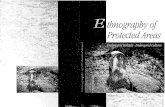Testimonios del uso de \"ustedes\" por \"vosotros\" en Andalucía occidental (siglo XVIII)
Paisaje y Patrimonio Cultural en Andalucía. Tiempo, Usos e Imágenes / Landscape and Cultural...
Transcript of Paisaje y Patrimonio Cultural en Andalucía. Tiempo, Usos e Imágenes / Landscape and Cultural...
ProyectoCaracterización patrimonial del Mapa de Paisajes de Andalucía
DirecciónRomán Fernández-Baca CasaresDirector del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Coordinación generalLaboratorio del Paisaje del Centro de Documentación y EstudiosInstituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Dirección técnicaVíctor Fernández SalinasDepartamento de Geografía HumanaUniversidad de Sevilla
Silvia Fernández CachoCentro de Documentación y EstudiosInstituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Equipo de investigaciónSilvia Fernández Cacho (Centro de Documentación y Estudios, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico)Víctor Fernández Salinas (Departamento de Geografía Humana, Universidad de Sevilla)Elodia Hernández León (Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Pablo de Olavide)Esther López Martín (Arquitecta)Victoria Quintero Morón (Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Pablo de Olavide)José María Rodrigo Cámara (Laboratorio del Paisaje del Centro de Documentación y Estudios, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico)Daniel Zarza Balluguera (Departamento de Arquitectura, Universidad de Alcalá de Henares)
ColaboradoresAngélica Cortés Sanguino (Arquitecta)Isabel Barragán Márquez (Licenciada en Humanidades)Miriam Martín Lobo (Antropóloga)
© JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de CulturaEdita: JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de CulturaCoordinación de la edición: Instituto Andaluz del Patrimonio HistóricoDirección: Román Fernández-Baca Casares, director del IAPH
Dirección científica: Laboratorio del Paisaje del IAPHAutores: Silvia Fernández Cacho,Víctor Fernández Salinas, Elodia Hernández León, Esther López Martín, Victoria Quintero Morón, José María Rodrigo Cámara, Daniel Zarza BallugueraApoyo a la documentación gráfica: Isabel Dugo Cobacho, Laboratorio de Cartografía e Imagen DigitalMaquetación: Manuel García Jiménez, María Rodríguez AchúteguiEquipo editorial: Cinta Delgado Soler, Carmen Guerrero Quintero, María Cuéllar Gordillo, Jaime Moreno Tamarán, Jesús Chacón GarcíaCubierta: Vega del Guadalquivir desde el castillo de Almodóvar del Río (Córdoba). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH. Tratamiento: Manuel García JiménezAño de edición: 2010Impresión: J. de Haro Artes GráficasISBN (O.C.): 978-84-9959-023-3ISBN (V.I): 978-84-9959-024-0Depósito Legal: SE-4975-2010 (I)
Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 España Creative Commons. Usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra bajo las condiciones siguientes:. Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador.. No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales.. Sin obras derivadas. No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra.
Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claros los términos de la licencia de esta obra.Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autorLos derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por ley no se ven afectados por lo anterior.
La licencia completa está disponible en: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/legalcode.es
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía : tiempo, usos e imágenes / [coord. de la ed., Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico ; dirección, Román Fernández-Baca Casares ; coord. científica, Laboratorio del Paisaje del IAPH ; autores, Silvia Fernández Cacho ... (et al.)]. -- Sevilla : Consejería de Cultura, 2010
2 v. (640 p.) : il. col., gráf., mapas ; 25 x 31 cm. -- (PH Cuadernos ; 27) Bibliografía: p. 632-640 ISBN (O.C.): 978-84-9959-023-3 ISBN (V.I): 978-84-9959-024-0 ISBN (V.II): 978-84-9959-025-7
1. Paisajes culturales-Andalucía 2. Paisaje-Protección-Andalucía 3. Medio ambiente-Protección-Andalucía I. Fernández-Baca Casares, Román II. Fernández Cacho, Silvia III. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico IV. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Laboratorio del Paisaje V. Andalucía. Consejería de Cultura911.53(460.35)719(460.35)504.04(460.35)http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph
El emergente y renovado concepto de paisaje ha sido asumido desde la Junta de Andalucía como un objeti-vo básico en sus políticas de protección, gestión y or-denación del territorio y sus recursos. La entrada en vi-gor en España, hace ya más de dos años, del Convenio Europeo del Paisaje ha reforzado el compromiso del gobierno andaluz en este ámbito y nos impone nuevos retos. Las políticas de paisaje sólo pueden ser aplicadas a través de la acción del Gobierno en su conjunto, con la complejidad que añade la necesaria coordinación con las otras administraciones.
La nueva Estrategia Andaluza del Paisaje pretende abordar áreas como el urbanismo y la ordenación del territorio, las infraestructuras de comunicación, el medio ambiente, el patrimonio cultural o el desarro-llo rural desde una perspectiva integradora. Durante 2010, se iniciará un amplio proceso participativo para involucrar y comprometer a la sociedad en el empeño de generar un cambio de actitud respecto al paisaje, lo que ayudará a convertirlo en un potente activo para el desarrollo socioeconómico y cultural de la población andaluza.
Son grandes retos en tiempos de crisis, pero precisa-mente son estos los momentos idóneos para estable-cer las bases del futuro que se quiere construir con los recursos disponibles (el paisaje es uno de los más ricos y mejor distribuidos por toda la comunidad), para
analizar cómo utilizar esos recursos de forma razonable y eficiente en aras de su mejor con-servación y aprovechamiento.
El interés de la Consejería de Cultura por el paisaje no es nuevo. Además de formar parte del grupo creado por el Gobierno andaluz para el desarrollo de la Estrategia Andaluza del Pai-saje en enero de 2010, hay que destacar la tra-yectoria del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, entre cuyas propuestas se encuadra este libro. El Laboratorio del Paisaje Cultural del IAPH plantea los trabajos de forma inter-disciplinar y ofrece información y criterios con los que reinterpretar el patrimonio cultural y natural, material e inmaterial.
Nuestro enfoque del paisaje apunta, no tanto hacia el entendimiento y gestión de un objeto, por muy complejo que sea, como al riguroso y completo seguimiento de un proceso evolutivo de cuya dinámica dependerá en buena medida la calidad de vida de los andaluces, así como la percepción que obtengan los visitantes de nuestro territorio, hoy por hoy, uno de los que posee mayor riqueza paisajística de Europa.
Paulino Plata CánovasConsejero de Cultura de la Junta de Andalucía
El proyecto cuya publicación presentamos en este vo-lumen tiene para mí una especial relevancia ya que supone la materialización de una apuesta institucio-nal clara por impulsar una nueva línea de gestión que hoy día constituye una demanda social y una necesi-dad ineludible y que tiene como finalidad la de preser-var los paisajes culturales andaluces. En los últimos decenios estamos asistiendo a una ex-pansión acelerada de los procesos urbanizadores en el territorio andaluz, así como de su aprovechamiento agrícola intensivo en amplias áreas de su litoral. En ocasiones, esta expansión está justificada y se ha rea-lizado siguiendo criterios apropiados de adecuación al entorno y de utilización sostenible de los recursos. Sin embargo, en otros muchos casos, el deterioro ambien-tal producido no es en absoluto asumible si queremos garantizar para el futuro la conservación de los valores naturales y culturales que lo caracterizan y le impri-men personalidad propia.
Ante esta situación de riesgo, y tal como ocurrió a principios del siglo XX con otros bienes del patrimo-nio cultural y natural, parece asumido por parte del conjunto de la sociedad que es necesaria la regulación de estos procesos, ya que inciden directamente en el agotamiento de algunos recursos esenciales y ame-naza nuestra calidad de vida. No se ha extendido de la misma forma, sin embargo, la conciencia de otra con-secuencia derivada: la afección que el desarrollo defi-cientemente reglado de estos procesos puede suponer para los bienes integrantes del patrimonio cultural.
La Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía garanti-za la protección de todos aquellos bienes que forman
parte del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y de su entorno. No obstante, los valores de muchos de ellos radican en el sistema de relaciones que mantuvieron en el pasado, y que mantienen en el presente, con otros elementos naturales, culturales o paisajísticos. Recordemos la relación visual de las to-rres vigía como fundamento de su función original de control del territorio; la ubicación de asentamientos en lugares especialmente pensados para la contem-plación del paisaje como es el caso de Medinat Al-Zahara o la Alhambra de Granada; la construcción de paisajes simbólicos magníficamente representados en los conjuntos dolménicos de Antequera o Valencina de la Concepción, etcétera.
Para mantener estos valores, la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía prevé figuras de protección que permitirán ampliar sus límites físicos, hasta ahora circunscritos al elemento construido y su entorno más o menos inmediato, hacia ámbitos espaciales más extensos. El objetivo perseguido es evitar que su alteración afecte al mantenimiento de los valores esenciales de muchos de estos bienes cul-turales.
El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico viene apostando desde su creación en 1989 por el análisis del patrimonio cultural desde un punto de vista te-rritorial, relacionado sistémicamente con el medio físico, la sociedad pretérita que lo creó y la sociedad actual que lo tutela. Buena prueba de ello fue la ini-ciativa que planteó en 1992 con el inicio del Proyec-to experimental para el desarrollo de un instrumento integral de tutela en áreas territoriales, ambientales y culturales.
A partir de ese momento, muchas han sido las iniciati-vas que han profundizado en esta línea de trabajo que quedan refrendadas con la publicación de la Guía del paisaje cultural de la ensenada de Bolonia en 2004 y la creación del Laboratorio del Paisaje Cultural en 2005.
El principal objetivo del Laboratorio es aportar crite-rios y metodologías para la investigación, conserva-ción y fomento de los paisajes culturales andaluces con un fuerte contenido patrimonial. Para alcanzarlo sabemos que las acciones iniciadas sólo pueden con-solidarse impulsando la colaboración con otras insti-tuciones. El paisaje, como producto percibido de las acciones e interacciones entre los seres humanos y la naturaleza a lo largo del tiempo, no puede gestionarse desde un solo ámbito competencial o disciplinar. Por eso, como en el caso que se presenta en este libro, se apuesta por la realización de estudios interdisciplina-res y la colaboración con otros organismos como la Consejería de Obras Públicas y Transportes, la Conseje-ría de Medio Ambiente o las universidades andaluzas
Espero que el trabajo que aquí se presenta suponga un paso más en el esfuerzo de todos por ejercer la tutela de nuestro paisaje de una forma responsable, como un patrimonio más que tenemos que legar a las próximas generaciones tal y como queda reflejado en el Esta-tuto de Autonomía de Andalucía. Que el resultado de dicho esfuerzo sea un éxito es tarea de todos.
Sevilla 16 de Mayo de 2010
Román Fernández-Baca CasaresDirector del IAPH
Introducción
01. Alpujarras y valle de Lecrín
02. Andarax y Campo de Tabernas
03. Andévalo
04. Axarquía-Montes de Málaga
05. Bahía de Cádiz
06. Campiña de Córdoba
07. Campiña de Jaén-La Loma
08. Campiña de Sevilla
09. Campiña de Jerez
10. Campo de Gibraltar
11. Campo de Níjar
12. Costa granadina
13. Doñana y bajo Guadalquivir
14. El Condado
15. El Poniente
16. Hoya de Guadix, Baza y Los Vélez
12
22
42
64
82
100
116
134
156
174
194
210
230
246
268
17. Huelva y costa occidental
18. Litoral de Cádiz-Estrecho
19. Málaga-Costa del Sol occidental
20. Los Montes-Subbética
21. Los Pedroches
22. Sevilla metropolitana
23. Sierra Morena de Córdoba
24. Sierra Morena de Huelva y riveras de Huelva y Cala
25. Sierra Morena de Jaén
26. Sierra Morena de Sevilla
27. Sierra de Cádiz-Serranía de Ronda
28. Sierra de Cazorla, Segura y La Sagra
29. Valle del Almanzora
30. Vega de Antequera y Archidona
31. Vega de Granada-Alhama
32. Vega del Guadalquivir
Bibliografía
288
302
VOLUMEN I
330
346
362
382
404
420
444
462
480
500
522
544
564
582
600
620
638
VOLUMEN II
12 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Introducción
Contexto y presupuestos básicos1
Desde el último tercio del siglo XX, la consideración del paisaje como objeto de tutela ha cobrado una singular importancia. No se trata únicamente de una atención creciente a un bien afectado por las progresivamente más voluminosas intervenciones públicas y privadas en el territorio, sino que conceptualmente ha tenido tam-bién un devenir que expresa la complejidad de un re-curso cuyo valor reside en los factores objetivos que lo configuran y, de forma sustancial, en los perceptivos.
Según el Convenio Europeo del Paisaje (Consejo de Eu-ropa, 2000), se entiende por paisaje “cualquier parte del territorio tal y como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción e interacción de factores naturales y/o humanos”. Desde el momento en que se considera imprescindible el concurso de la per-cepción humana para la existencia del paisaje, la com-ponente cultural juega un papel de extraordinaria rele-vancia, incluso en aquellos en los que son dominantes los valores naturales. Además, en la actualidad son muy escasos los paisajes que en mayor o menor medida no presentan características derivadas de acciones huma-nas. Incluso los escasamente habitados y poco antropi-zados (Antártida, zonas remotas del desierto del Sahara, selvas ecuatoriales) han recibido el impacto de las acti-vidades humanas de forma directa (como la deforesta-ción) o indirecta (como el calentamiento global).
Dando por sentado, pues, que todos los paisajes son culturales, el propio concepto de Paisaje Cultural puede generar cierta confusión en muchos ámbitos científi-
cos y administrativos. Sin embargo, cuando desde las administraciones públicas se hace referencia a dicho concepto, el objetivo es destacar a través de esta deno-minación aquellos paisajes en los que los valores cultu-rales (sean estos históricos, patrimoniales, inmateriales, etcétera) destacan en el conjunto, fundamentan su sin-gularidad, y, derivado de todo ello, son objeto de una gestión específica.
La Recomendación (95) 9, relativa a la Conservación de los sitios culturales integrada en las políticas de paisaje del Consejo de Europa hace hincapié en la dimensión temporal, y no solo espacial, del paisaje2. Una orien-tación similar tienen las Directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial (2008), cuando considera en su artículo 47 que los paisajes culturales “ilustran la evolución humana y sus asentamientos a lo largo del tiempo, condicionados por las limitaciones y/o oportunidades físicas que presenta su entorno natural y por las sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto externas como internas”. Teniendo en cuenta estas definiciones, y adaptándo-las a la propuesta en el Convenio Europeo del Paisaje, podría definirse el Paisaje Cultural como una parte del territorio en la que es posible percibir e interpretar las manifestaciones formales de las actividades humanas desarrolladas a lo largo del tiempo.
Andalucía es un territorio fuertemente antropizado y su paisaje se ha ido definiendo a través de siglos de historia y de concepciones culturales del territorio muy distintas. Cientos de generaciones de seres humanos agrupados en bandas, tribus, ciudades o estados, con
diferentes niveles tecnológicos y capacidades de trans-formación del medio y con relaciones culturales de corto y largo alcance con otros grupos humanos, han habitado y/o transitado este territorio y explotado sus recursos dejando fortísimas improntas en el paisaje que percibieron y que se perciben por los que las crearon o las heredaron. Algunas de ellas se presentan hoy en contextos territoriales con escasas alteraciones en los que aún es posible percibir el valor del lugar asociado a los valores propios de los bienes culturales conservados: son los que se van a denominar en este trabajo Paisajes de Interés Cultural de Andalucía (PICA). En otras partes del territorio, aun no estando tan presente esta conjun-ción de valores, ha de tenerse en cuenta el potencial del patrimonio cultural como cualificador de los paisajes urbanos y rurales y como testigos indispensables para analizar su dinámica, evitando actuaciones territoriales que supongan su alteración física y/o perceptiva.
En este trabajo, concebido desde el ámbito de la cultura, se atiende prioritariamente a los valores patrimoniales del paisaje, reivindicando una adecuada atención a la memoria del lugar y del tiempo en los procesos de in-tervención territorial y su toma en consideración como elemento activo en la política y gestión del patrimonio, como legado histórico e identidad colectiva, y como responsabilidad contemporánea en la configuración de entornos de calidad y de valores sociales para las gene-raciones presentes y futuras.
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 13
Atlas de Andalucía: punto de partida para la definición de demarcaciones paisajísticas
La Consejería de Obras Públicas publicó en 2005 el se-gundo tomo del Atlas de Andalucía, relativo a la carto-grafía ambiental (ATLAS, 2005). Entre la cartografía pro-ducida en este tomo, se encuentra un mapa de paisajes que presenta una zonificación de Andalucía en función de sus características paisajísticas. La zonificación pro-puesta parte de una subdivisión del territorio en 6 ca-tegorías, 21 áreas, 85 ámbitos y 422 tipos o unidades de paisaje. Las 6 categorías ofrecen una primera gran diferenciación de espacios en la comunidad autónoma, en la que destaca casi un 44% (43,68%) caracterizado por espacios serranos (con predominio de masas bosco-sas y arbustivas) y un 41% de campiñas con presencia de la tríada típica del secano mediterráneo: trigo, olivo y viñedo (31,09%) y vegas con profusión de produc-ción de regadío (10,36%). El 15% restante se compone de espacios pertenecientes a altiplanos y subdesiertos (7,09%), a ámbitos litorales (5,82%) y zonas urbanas y alteradas (2,59%).
De las subdivisiones citadas más arriba (áreas, ámbitos y tipos o unidades de paisaje), las que se han realiza-do teniendo en cuenta criterios culturales (además de geográficos) son los ámbitos, aunque su caracterización desde este punto de vista cultural no resulta suficiente-mente detallada y mantiene unos rasgos muy basados en aspectos físicos. Se plantea, pues, la necesidad de ca-racterizar desde el punto de vista cultural y patrimonial,
las zonificaciones propuestas comenzando por las áreas y ámbitos, de manera que esta nueva lectura territorial se convierta en una herramienta útil en el marco de las políticas paisajísticas en general, y de la tutela del patrimonio cultural en particular. Teniendo en cuenta este objetivo, se formula el proyecto Caracterización patrimonial del Mapa de Paisajes de Andalucía, cuya ejecución se encarga a un equipo formado por especia-listas de la Antropología, la Arqueología, la Arquitectura y la Geografía, con lo que se asegura una mirada inter-
disciplinar a los territorios, a sus rasgos culturales y a sus imágenes.
Para caracterizar estos espacios desde un punto de vis-ta cultural y patrimonial, se entendió necesario ajus-tar estas delimitaciones a una agrupación de unidades espaciales que se han denominado demarcaciones pai-sajísticas y que derivan de una agrupación con sesgo patrimonial de los ámbitos paisajísticos propuestos en el citado Atlas de Andalucía. Aunque se han respetado
Paisaje del patrimonio industrial de Peñarroya (Sierra Morena de Córdoba). Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH
14 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
por regla general las delimitaciones definidas en dicho mapa, en algunos casos excepcionales, y ante su in-adaptación a la realidad cultural del territorio, se han alterado los límites de estos ámbitos.
En esta labor ha sido de especial interés la mirada de carácter interdisciplinar al territorio andaluz. De ella ha derivado una división nueva del territorio regional que se desglosa en 32 demarcaciones paisajísticas basadas en las actuales divisiones medioambientales que propo-ne el Atlas matizadas a partir de criterios de ordenación del territorio y de caracterización cultural de cada una de ellas. Estas demarcaciones paisajísticas se correspon-den con territorios de marcada personalidad comarcal (Andévalo, Pedroches, Axarquía, etcétera) y con una co-herencia cultural que se evidencia sin duda en la ima-gen de sus paisajes. De este modo, se da respuesta al encargo del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico que tenía como objetivo “caracterizar desde el punto de vista cultural y patrimonial, las zonificaciones propues-tas por Medio Ambiente de manera que se convierta en una herramienta útil en el marco de la tutela del Patrimonio Histórico, incluyendo su descripción, carac-terísticas diferenciadoras, ajuste de delimitaciones, eva-luación de amenazas de valores culturales y propuestas de paisajes singulares”.
Demarcaciones de paisaje cultural. Mapa: Laboratorio del Paisaje Cultural, IAPH
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 15
Aspectos básicos que determinan las demarcaciones paisajísticas: las afinidades territoriales
La división espacial en razón de criterios de homoge-neidad es una tarea que hunde sus raíces en alguna de las ramas clásicas de la Geografía, especialmente en la escuela francesa de final del siglo XIX, del que su autor más destacado fue Vidal de la Blache, y que tiene una amplia secuencia de trabajos a lo largo del siglo XX. Esta línea, tras la crisis de su paradigma ya en la segunda mitad del siglo pasado, ha reflotado en no sólo la Geo-grafía, sino en otros ámbitos científicos que tienen en los rasgos culturales del territorio un objeto de estudio destacado para definir categorías territoriales.
Como se ha apuntado anteriormente, para que los re-sultados del estudio puedan ser integrados en el mapa de paisajes ya existente, se ha procurado reducir al mí-nimo el número de modificaciones en los límites de los ámbitos establecidos en el Atlas de Andalucía. Es decir, las nuevas demarcaciones paisajísticas tienden a con-formarse por la suma de ámbitos que, desde el punto de vista cultural, comparten características y rasgos en la escala de trabajo subregional. En algunos casos, estas modificaciones han tenido que producirse ya que los procesos históricos y las actividades antrópicas de es-tos territorios no eran fácilmente enmarcables en unas delimitaciones realizadas con criterios más ecológicos y de usos del suelo que culturales. Además, la perspectiva cenital de la cartografía resultante permite distinguir unidades muy distintas que, pie a tierra, forman un
todo indisoluble. Por ejemplo, no se entiende la Vega de Granada sin la imagen de Sierra Nevada, aunque conformen dos unidades territoriales bien diferencia-das. También se ha tenido en cuenta, para la realiza-ción de modificaciones en los límites de los ámbitos, las actividades antrópicas históricas y la percepción de la población local, analizada a través de la imagen que es-tos territorios han proyectado a lo largo del tiempo. Es, entre otros, el caso del noroeste del municipio de An-dújar, asociado al ámbito de Los Pedroches en el Mapa de Paisajes de Andalucía y que, desde el punto de vista histórico, cultural y patrimonial, se ha entendido mu-cho más cercano a la demarcación que conforman otros municipios de la Sierra Morena jiennense.
Un territorio como el andaluz, en el que la presencia hu-mana y sus huellas han sido tan intensas, muestra pues unas características paisajísticas que, si bien derivan de un determinado sustrato físico que en buena medida ha condicionado históricamente el uso y aprovechamiento de los recursos, también ha sido fuertemente modelada por la acción humana. Por ello, a través de las referen-cias culturales, tanto económicas, sociales, simbólicas y político-administrativas (límites, bordes y fronteras), se han conformado áreas de usos y actividades con una importante proyección paisajística. Se constituyen como claros límites físicos la potente, nítida y recta línea física suroeste-noreste de Sierra Morena con la depresión Bética o Guadalquivir, los sistemas béticos y las costas atlántica y mediterránea. Son secundarios, pero también importantes en el ámbito oriental, el valle del Almanzora y el limite interior este de la sierra de Cazorla. Así, se delimitan áreas con características de
identidad homogénea en el ámbito de la depresión bé-tica definida como una planicie delimitada por el borde litoral de la marisma: la vega del río y la campiña, y los ámbitos de las hoyas intrabéticas de Antequera, Grana-da, Guadix, Baza y los Vélez.
Se consolidan demarcaciones producto de la historia del territorio y de sus actividades que en ocasiones han estado y siguen estando en la base de su identi-dad. En estas circunstancias habría que considerar a los primeros pobladores cazadores recolectores que han dejado su impronta en el territorio a través de mani-festaciones de arte rupestre; a las primeras sociedades sedentarias que construyeron monumentos megalíticos que a menudo adquieren una monumentalidad que los hace singulares en el contexto nacional e inter-nacional; a los míticos reinos tartésicos y turdetanos en comunicación con griegos, fenicios y púnicos; a la impronta tangible de las infraestructuras territoriales y configuración básica de la actual red de asentamientos que puede retrotraerse a la época romana y medieval; a la ocupación de al-Ándalus por los reinos cristianos y su integración en la corona de Castilla; la incorpo-ración de influencias determinadas por la colonización de América, el renacimiento mudéjar, la conformación del barroco contrareformista, la resistencia al invasor napoleónico, la lucha ilustrada por las libertades en las Cortes de Cádiz, las luchas campesinas, la guerra civil, la tardía industrialización o la actividad turística. Todo ello se ha materializado en sitios arqueológicos, campos de batalla, fronteras, ejes de comunicación, sistemas de asentamiento, estructuras urbanas, artesanías, folklo-res, fiestas, modos de hacer, identidades territoriales,
16 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
etcétera. Así se marcan todavía en el territorio los restos del antiguo límite histórico del reino nazarí de Grana-da; los vestigios de las actividades relacionadas con la pesca en la bahía de Cádiz y en la de Gibraltar desde la protohistoria; los de la minería en el Andévalo y piede-montes de Jaén; aquellos que evidencian la adaptación con una representativa muestra de arquitectura del agua a un medio con escasez de recursos hídricos en las demarcacio-nes del sureste; etcétera.
Las concentraciones de recursos culturales como factor de diferenciación entre demarcaciones eN
Muchos de los procesos históricos y de las actividades socioeconómicas que han dado lugar a los paisajes cul-turales andaluces se repiten en cada demarcación. Las actividades agropecuarias, por ejemplo, se han desarro-
llado en mayor o menor medida en todo el territorio. Sin embargo, su intensidad, relevancia o trascendencia, en términos de patrimonio cultural heredado, no es la misma en todas las demarcaciones. Por ello, se ha reali-zado con carácter exploratorio una serie de mapas que muestran la densidad de entidades patrimoniales por ti-pologías funcionales tomando como base la información contenida en el Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía (SIPHA).
Distribución regional de las áreas que presentan una mayor densidad de edificios agropecuarios históricos -villae y alquerías-, alfares y factorías dedicadas al procesamiento de los productos del mar, actividades minero-metalúrgicas, arquitectura defensiva y lugares con representaciones rupestres, sobre todo cuevas y abrigos, y arquitectura megalítica. Mapa: Laboratorio del Paisaje Cultural, IAPH
Villae Alfares Minas y metalurgias
Alquerías Factorías de salazón Torres y castillos
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 17
En las imágenes superiores se muestra la distribución re-gional de las áreas que presentan una mayor densidad de edificios agropecuarios históricos, villae y alquerías, de épo-cas romana y medieval. Las mayores densidades se docu-mentan en el valle del Guadalquivir, concretamente en sus cursos bajo y alto. Falta por determinar si algunos de los vacíos, como el registrado en el curso medio del valle, res-ponden a la distribución real de este tipo de edificaciones o si, por el contrario, solo refleja el estado actual del cono-
cimiento sobre su distribución. De hecho, la información georreferenciada de la que se dispone es diferente para el caso de las distintas tipologías y/o disciplinas. Es el caso del patrimonio etnológico, hasta hace pocos años considerado menor, cuando no olvidado. En época medieval, aunque se ha registrado un número menor de sitios arqueológicos clasificados como alquerías, podría decirse que se mantie-nen las principales áreas de fuerte densidad presentadas por las villae, ya que muchas de ellas tienen su origen en época romana y perviven en el tiempo, siendo de hecho el origen de muchos edificios agropecuarios (cortijos, hacien-das, etc.) e, incluso, de poblaciones actuales. Hay que tener en cuenta, no obstante, que la tradición académica y su reflejo en el Inventario de Yacimientos Arqueológicos de Andalucía (IYAA), no ha prestado demasiada atención a las entidades patrimoniales de este periodo histórico. Tanto en época romana como medieval, además de las áreas citadas, destacan por su mayor densidad de edificios agropecuarios las que se ubican al norte de la campiña de Jerez y Medina, el valle del Guadalhorce y el sur de la campiña de Sevilla.
Si se realiza un mapa de densidad para los edificios indus-triales registrados como alfares, la distribución resultante muestra otras particularidades. En este caso es el curso bajo y medio del Guadalquivir y las bahías de Cádiz y Algeciras los que muestran los valores más altos. En el primer caso, se suele tratar de alfares de época romana especializados en la producción de ánforas para el transporte de vino y, sobre todo, de aceite. La actividad agrícola relacionada con el cultivo del olivar tiene sus orígenes en Andalucía ya en época protohistórica. En época romana, la exportación de estos productos a la capital del Imperio, Roma, y a otros lu-gares del vasto territorio que controlaba, está plenamente
atestiguada a través de fuentes arqueológicas y literarias. En Roma, un monte artificial, el monte Testaccio, levanta-do a partir del vertido de miles de ánforas procedente de la Bética, es una clara evidencia de la importancia de este comercio. Además, la pervivencia de la actividad alfarera se ha mantenido a través de la fabricación de otros utensilios y materiales de la construcción, pudiéndose registrar tal evolución en muchos de estos lugares hasta la actualidad.
En el segundo y tercero de los casos, bahías de Cádiz y Al-geciras, la producción de envases para el transporte tenía otra finalidad: los productos derivados de la pesca. Sala-zón y salsas de pescado (garum) elaborados en las costas andaluzas se exportaban, en igual o mayor medida que el aceite, a puntos muy distantes del imperio. La actividad pesquera con base en estas dos bahías ha sido la actividad económica principal hasta que, a partir de los años setenta, cobró protagonismo el transporte de mercancías y la in-dustria química. Ello se atestigua, así mismo, en la densidad de factorías dedicadas al procesamiento de los productos del mar (véase p. anterior). El paso de atunes por el estrecho en época de desove hace mucho más fácil y productiva su captura en la zona, por lo que se han desarrollado artes de pesca que, como la almadraba, sobreviven en la actualidad.
Las actividades minero-metalúrgicas han tenido, por el contrario, una mayor implantación en Sierra Morena y en el Andévalo (imagen superior). Otras áreas destacadas, aunque sin llegar a tener la relevancia de la primera, se documentan en las sierras subbéticas, las Alpujarras o el Campo de Taber-nas. Por su parte, la actividad de seguridad y defensa, aso-ciada a procesos históricos en los que el control territorial era esencial, sobre todo en las zonas fronterizas terrestres y
Representaciones rupestres
Megalitos
18 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
en la costa, han salpicado el paisaje de torres y fortificacio-nes que, en el último caso, han dado frecuentemente ori-gen a núcleos de población que también han perdurado en el tiempo. Destacan en el mapa adjunto, la Banda Gallega al norte de la provincia de Huelva, la gran densidad de estas entidades patrimoniales en las zonas de frontera con el rei-no nazarí de Granada y toda la franja costera andaluza. La arquitectura defensiva tiene, además, una relevancia parti-cular desde el punto de vista de la percepción paisajística. Son construcciones erigidas en enclaves estratégicos, dota-dos en general de una amplia cuenca visual y una interco-nexión también visual entre ellas. Se configuran, así, como redes de control territorial y como tal se han considerado en este trabajo. Si la preservación de los entornos de los bienes culturales es siempre una necesidad, en el caso de la arquitectura defensiva es un factor imprescindible para preservar los valores que le son consustanciales y que se di-luyen en muchos lugares por la sobreexplotación del suelo en su entorno más inmediato y la implantación de grandes obras de urbanización y comunicación, públicas y privadas, que las descontextualizan y desestructuran.
Otras entidades patrimoniales significativas desde el punto de vista paisajístico que muestran la intervención directa y consciente del ser humano sobre elementos na-turales o, incluso, sobre la topografía del territorio, son los lugares con representaciones rupestres, sobre todo cuevas y abrigos, y la arquitectura megalítica. Los pri-meros circunscriben su localización a ámbitos serranos y marcan un eje definido en Andalucía a lo largo de las cor-dilleras Béticas y la Sierra Morena de Jaén. Son lugares asociados a actividades mágico-religiosas con una fuerte carga simbólica. Por su parte, los megalitos se distribuyen
Santa Olalla del Cala (Sierra Morena de Huelva y Riveras del Huelva y Cala). Foto: Silvia Fernández Cacho
Torres de Orcera (Sierras de Segura, Cazorla y las Villas). Foto: Silvia Fernández Cacho
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 19
preferentemente en un eje opuesto: desde la serranía de Ronda hasta la Sierra Morena de Huelva.
Esta distribución de las concentraciones de entidades pa-trimoniales, clasificadas en razón de sus tipologías fun-cionales, permite obtener una serie de claves territoriales que han ayudado a establecer un conjunto de caracterís-ticas que, desde el punto de vista patrimonial, distinguen a unas demarcaciones de otras. Existen, por ejemplo, construcciones megalíticas en las campiñas de Jerez y Medina pero, a escala regional, no son significativas en número, al contrario de lo que ocurre en otras, como el Andévalo o las hoyas de Guadix, Baza y Los Vélez.
La información sobre cada demarcación paisajística
Para cada demarcación se ha realizado una ficha gráfica y textual con siete apartados comunes que permiten sin-gularizar e identificar de forma homogénea cada ámbito por las características que los diferencian y singularizan (tabla 1). Cada ficha se concibe, no como el fin, sino como el medio para disponer de un mejor conocimiento de los valores culturales de los paisajes andaluces.
La identificación y localización pretende referenciar cada demarcación de acuerdo a las reseñas del Plan de Or-denación del Territorio de Andalucía y de sus propias claves generales, fundamentalmente geográficas, espe-cificándose la correspondencia de la demarcación con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes del Atlas de Andalucía. Se acompaña este apartado de un mapa
Información Contenidos
1. Identificación y localización • Caracterización básica• Correspondencias en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía• Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del mapa de paisajes de Andalucía
2. Territorio • Medio físico• Medio socioeconómico• Articulación territorial - Procesos de articulación histórica - Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
3. Procesos y actividades • Procesos históricos• Actividades socioeconómicas
4. Recursos patrimoniales • Ámbito territorial• Ámbito edificatorio• Ámbito inmaterial
5. La imagen proyectada • Descripción• Citas relacionadas
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía • Relación de paisajes de interés cultural en la demarcación
7. Valoraciones y recomendaciones • Valoraciones - positivas - negativas• Recomendaciones para el planeamiento territorial y urbanístico - Generales - Patrimonio de ámbito territorial - Patrimonio de ámbito edificatorio - Patrimonio de ámbito inmaterial
TABLA 1. Estructura de la ficha correspondiente a cada demarcación paisajística
sintético en el que se reflejan las principales trazas terri-toriales que ordenan el territorio (redes, ejes, fronteras…) y las áreas o lugares más relevantes desde el punto de vista cultural. Del mismo modo, se incorpora un mapa regional en el que se sitúa la demarcación tratada en
cada ficha. Es preciso apuntar que en el mapa de síntesis no se muestran todos los bienes patrimoniales existentes, sino aquellos que, en forma de redes o áreas, caracterizan en mayor medida, desde el punto de vista cultural, los paisajes analizados. Se trasciende así al tradicional tra-
20 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
tamiento cartográfico para estos bienes (representados en su conjunto de forma puntual) en función de la escala subregional de trabajo.
En segundo lugar se describen las demarcaciones por sus características diferenciales desde un punto de vista geográfico atendiendo al análisis de los rasgos básicos del territorio:
a) Se realiza una descripción general del medio físico (relieve, vegetación, clima…). No siendo este apartado el principal objetivo del trabajo, se ha considerado necesa-rio incluirlo para contextualizar en una escala básica los aspectos que personalizan cada demarcación incidiendo en la base física sobre las que se desarrollan las activida-des antrópicas. b) Se exponen las principales características del medio socioeconómico que actualmente presenta la demar-cación en términos de población y sectores productivos principales, destacando si su dinámica tiende a la progre-sión, a la regresión y/o a la estabilidad.
c) Se introduce también una descripción de la articula-ción territorial, tanto desde la perspectiva histórica como de la actual, haciendo especial mención a los sistemas de asentamiento y a las vías de comunicación.
Estos aspectos se acompañan de un esquema grafico es-tructural que traza la articulación física (relieve, hidro-grafía) de los ejes articuladores jerarquizados; la distri-bución de asentamientos (núcleos comarcales y rurales); y los paisajes relevantes. Todo ello ofrece una imagen sintética de la demarcación.
El tercer apartado hace referencia a los principales proce-sos y actividades históricos de carácter antrópico que han tenido lugar en cada demarcación. Cada uno ellos se asocia de forma genérica a los recursos patrimoniales que pueden documentarse en la actualidad en su configuración y for-malización. Se ha utilizado aquí como guía terminológica el Tesauro del Patrimonio Histórico Andaluz (TPHA) para normalizar la nomenclatura de palabras clave referidas a procesos (colonización, repoblación, inmigración) y activi-
dades (agropecuarias, servicios, de transformación, segu-ridad-defensa, mágico-religiosa, etcétera). Quizá sea en el apartado de procesos históricos en el que se han registrado más dificultades en el uso de este instrumento desarrollado por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico por la fal-ta de descriptores como romanización, conquista o recon-quista, de actividades socioeconómicas como acuicultura, determinadas artes de pesca, construcción naval y algunos otros, todos ellos muy usados tradicionalmente para deter-minados procesos históricos y actividades socioeconómi-cas que han tenido lugar en Andalucía. El orden en el que aparecen en la ficha los periodos históricos es cronológico, mientras que las actividades socioeconómicas se organizan comenzando por las primarias, seguidas de las secundarias y las terciarias.
En el cuarto apartado se hace mención de forma más con-creta a los recursos patrimoniales documentados en cada demarcación paisajística. Éstos son el resultado de la di-latada construcción histórica del territorio y forman parte de los paisajes culturales actuales. Estos recursos, tangibles
Dehesa de La Jara (Pozoblanco, Córdoba). Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 21
e intangibles, han quedado como memoria física de esta evolución y son reconocibles tanto en la estructura terri-torial y el sistema de asentamientos, como en los estratos acumulados de vestigios construidos, en las manifesta-ciones rituales, simbólicas y festivas de la población, o en sus modos de hacer y de relacionarse con el medio para explotar sus recursos. Así, y siguiendo una vez más el Tes-auro del Patrimonio Histórico Andaluz, los recursos patri-moniales se clasifican en aquellos considerados de ámbito territorial (asentamientos urbanos y rurales, redes viarias, complejos extractivos, infraestructuras hidráulicas, etc), de ámbito edificatorio (tumbas, torres, fortificaciones, aljibes, factorías, ingenios industriales...) y actividades de interés etnológico (curtiduría, técnicas de pesca, fiestas, etc.)
Aunque a la escala en la que se ha realizado el presente estudio sea inviable realizar para toda Andalucía un aná-lisis pormenorizado de la percepción social del paisaje, se ha intentado presentar un conjunto de valoraciones descriptivas de cada demarcación: su imagen proyecta-da. Se trata de un espacio para recoger las percepciones transmitidas a través del discurso escrito principalmente. Los paisajes tal como los percibieron, o perciben, viaje-ros, técnicos, eruditos, especialistas y que son reflejados a través de publicaciones, guías, medios de comunica-ción, Internet, etcétera, son imágenes estandarizadas, necesariamente sintéticas, pero las únicas posibles de recoger en un estudio de esta escala. Se incluyen porque se refieren a paisajes percibidos, aunque con ello no se suple la ausencia de otras tantas miradas hacia el paisaje ausentes en este trabajo, ya que sólo pueden conocerse y describirse a través de análisis pormenorizados sobre el terreno. No obstante, su inclusión contribuye a ilustrar la
relación cultura-naturaleza, objetividad-subjetividad con la que se ha abordado esta investigación. Estas imáge-nes se presentan con un título y una descripción muy sintéticos que condensan diversos materiales recogidos y que se ilustran con una cita literal. Se describen estas imágenes a través de apreciaciones sintéticas sobre los materiales analizados ejemplificándose con algunas de las citas textuales recogidas. En algunos casos se com-plementan con representaciones artísticas, fundamen-talmente pinturas y grabados.
Se incluye para cada demarcación una serie provisional de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía (PICA) que, a escala más detallada, se presentan como lugares en los que la conjunción de valores naturales y culturales hace recomendable implementar instrumentos de fomento y/o protección.
Finalmente se hacen unas valoraciones positivas y ne-gativas de todos los aspectos tratados en la ficha y las tendencias de los cambios y transformaciones futuras, aportando una serie de recomendaciones básicas a tener presentes en los documentos de planeamiento territo-rial y urbanístico. Estas recomendaciones se agrupan en torno a aspectos generales y a aquellos que afectan al patrimonio de ámbito territorial, edificatorio e intangi-ble de cada demarcación. En este punto hay que hacer una aclaración: por norma se han asociado a los pro-cesos históricos aquellos bienes patrimoniales que han sido considerados en el Tesauro del Patrimonio Histórico Andaluz como inmuebles de ámbito territorial. Por su parte, las actividades de interés etnológico y los inmue-bles de ámbito edificatorio se han relacionado con las
actividades socioeconómicas. Sólo en casos puntuales se ha modificado este criterio.
De manera inevitable, el proyecto se ha dilatado de for-ma significativa en el tiempo: treinta y dos demarcaciones, multiplicadas por siete categorías de caracterización, re-quieren la elaboración de doscientas veinticuatro descrip-ciones diferenciadas y singulares del Patrimonio Cultural de cada demarcación paisajística que deben aproximarse a cada paisaje destacando lo mejor de él desde este pun-to de vista. El resultado en su afán holístico, extensivo y equilibrado para el conjunto del territorio andaluz, puede parecer contradictorio para una disciplina, la paisajística y cultural, que es necesariamente cualitativa, puntual y se-lectiva en su concepción y resultados. Sin embargo esta metodología permite evaluar desde una cuantificación equitativa y homogénea, la cualidad precisa y la dimensión política y territorial de la integración del patrimonio cultu-ral en su contexto paisajístico en la Andalucía de hoy y de un próximo futuro. Sólo así se podrán establecer posterior-mente prioridades de todo tipo (protección legal, acciones proactivas, etcétera) en determinados ámbitos a través de la implementación de políticas coordinadas, diversas e in-tegradas. Ciertamente una tarea difícil a la que este trabajo ha empezado a enfrentarse frontalmente y sin atajos.
NOTAS
1 Este capítulo introductorio se publicó originalmente en el nº 66 (mayo, 2008) de la revista PH Boletín del IAPH.
2 Esta Recomendación define el paisaje como “…la manifestación for-mal de las múltiples relaciones que existen entre el individuo o una sociedad y un espacio topográficamente definido en un período deter-minado, y cuyo aspecto resulta de la acción en el tiempo, de factores naturales y humanos y de su combinación” (Art. 1).
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 23
Las Alpujarras se integran fundamentalmente en áreas paisajísticas de las serranías de alta montaña, valles y vegas; en tanto que el valle de Lecrín formaría parte de las vegas y valles intramontanos. Se trata de un terri-torio caracterizado por la dominancia de Sierra Nevada, al norte, como agreste cordillera penibética muy poco antropizada, impermeable por su potente relieve y pro-tegida como parque natural, y la sierra de La Contra-viesa al sur. Las laderas abruptas, sobre todo de Sierra Nevada, dan al paisaje un carácter potente en el que los distintos pisos de vegetación se intercalan con un poblamiento que domina los valles y que ha desarro-llado complejos sistemas de cultivo, muchos de ellos en terrazas, para su subsistencia.
1. Identificación y localización
El sector occidental está atravesado, o casi mejor encaja-do, en el río Guadalfeo o valle de Lecrín, con poblaciones pequeñas en fondo de valle (Ízbor, Vélez de Benaudalla). El resto del sector tiene una disposición de gran pasillo entre los sistemas montañosos citados, con una diferenciación entre dos Alpujarras, la granadina y la almeriense. La pri-mera a su vez se puede subdividir en dos: una comarca oc-cidental que gravita en torno a Órgiva y una oriental, con referencia en Ugíjar. Los pueblos se disponen en ellas en la falda sur de la ladera de Sierra Nevada (Lanjarón, Pitres, Pampaneira, Trevélez, Bérchules...), en tanto que en la Al-pujarra almeriense, en la que la potencia de Sierra Nevada pierde fuerza de occidente a oriente, muchos pueblos se sitúan ya en fondo de valle, más abierto y accesible (Láujar de Andarax, Canjáyar, Rágol...).
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: Alpujarras-Sierra Nevada (dominio territorial de los sistemas béticos)
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: red de centros históricos rurales
Paisajes agrarios singulares: vega de Bayárcal, vega de Paterna, vega de Alcolea, vega del alto Andarax, parrales de Ohanes-Canjáyar, río de Lucainena-Darrical, vega de Órgiva
Sierra Nevada + Valle de Lecrín + Sierra de La Contraviesa + Sierra de Gádor + Alpujarras
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía
Estructuras organizadas por asentamientos en áreas rurales (unidad territorial de Alpujarras-Sierra Nevada: Dúrcal, Lanjarón, Órgiva, Ugíjar) con influencia del Centro regional de Granada en el sector oriental (Dúrcal)
Grado de articulación: medio-bajo
Articulación territorial en el POTA
24 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
2. El territorio
Medio físico
Se trata de uno de los ámbitos de topografía más abrupta de Andalucía y de la península ibérica. Las pendientes tienen que salvar desniveles que ascienden desde el es-caso centenar de metros sobre el nivel del mar a los más de 3.400 que se alcanzan en algunas de las cumbres de Sierra Nevada (Mulhacén, Veleta). Los fondos de los valles son estrechos y con escasas condiciones de soleamiento dada la disposición este-oeste de la pared sur que impo-nen las sierras de la Contraviesa y Gádor. Esta condición, más la altura y las pendientes, han impuesto unas condi-ciones de poblamiento y aprovechamiento del suelo muy diferentes a la de otros ámbitos andaluces. Toda la franja norte, la perteneciente a las zonas más elevadas y buena parte de las laderas de Sierra Nevada, se encuadran en el parque nacional y el parque natural del mismo nombre; en tanto que la sierra de Gádor forma parte de la red Natura2000.
El sector se ubica en la zona interna de las cordilleras béti-cas, correspondiendo la parte norte y noreste al complejo Nevado-Filábride, en tanto que la parte sur y occidental pertenecen al complejo Alpujárride. El sector se compone en sus zonas más elevadas de cañones y barrancos de ori-gen denudativo, en tanto que también son muy frecuentes los relieves montañosos de materiales metamórficos ple-gados. No son infrecuentes, sobre todo en el sector de la sierra de Gádor, las formas kársticas; mientras que en los fondos de los valles abundan los terrenos acarcavados.
Las laderas meridionales de Sierra Nevada poseen mate-riales metamórficos en los que predominan los micaes-
quistos, filitas y areniscas. En los fondos de valle aparecen, sobre todo en el sector oriental, materiales sedimentarios (arenas, limos, arcillas, gravas, cantos, calcoarenitas, arenas y calizas). Las laderas septentrionales de las sierras de Lújar, Contraviesa y Gádor poseen materiales metamórficos más variados: esquistos, cuarcitas y anfibolitas en la Contravie-sa, en tanto que en las sierras de Lújar y Gádor predominan las calizas metamórficas. Los suelos están sometidos a una alta presión de las formas erosivas, encontrándose entre los que poseen una mayor pérdida de Andalucía.
Las elevaciones de la demarcación y su orientación pro-vocan una secuencia de inviernos fríos y de veranos re-lativamente frescos en el contexto andaluz. Las tempera-turas medias anuales oscilan en la mayor parte del sector entre los 12 y 13 ºC, con una insolación entre las 2.600 y 2.900 horas de sol, apareciendo grandes contrastes en la pluviosidad que, en las zonas con mayores índices (cum-bres de Sierra Nevada) supera los 800 mm, en tanto que en las que poseen los más bajos (extremo oriental de las Alpujarras) apenas supera los 300.
La vegetación pertenece a varias series de la región me-diterránea, desde la relativa a pisos fríos en las partes más elevadas de Sierra Nevada a los pisos mesomedite-rráneos. En las primeras abundan las zonas sin vegeta-ción o zonas con espinos, piornos y pastizales esteparios. A medida que se desciende en las laderas de solana se suceden los retamales y otros matorrales alternando con bosques de melojos y pinos. En la sierra de Lújar aparece la garriga degradada y en la de la Contraviesa el matorral retamoide y encinares. En la de Gádor predominan los espinares y piornales.
Alpujarras y valle de Lecrín
Medio socioeconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva
La mayor parte del sector viene padeciendo una sangría demográfica, que ha dado en un proceso de pérdida más suave, pero continuada, durante los dos últimos dece-nios. Sólo algunas poblaciones, especialmente en el ex-tremo occidental de las Alpujarras y del valle de Lecrín, se muestran relativamente más dinámicas. Con todo, los núcleos mayores apenas alcanzan los 7.000 habitantes en 2009 (Dúrcal, 7.264, 5.220 en 1960 con una dinámica de crecimiento dada su cercanía y accesibilidad a la capi-tal provincial y a la costa; Órgiva, 5.659, 6.640 en 1960; Lanjarón, 3.897, 5.146 en 1960). Hacia oriente, sólo des-taca Ugíjar con 2.569 (2.575 en 1960), y son frecuentes los municipios que no superan los 1.000 habitantes, va-rios ni siquiera los 500.
Las actividades agrarias han tenido un importante retro-ceso en todo el sector, hasta el punto de que el paisaje empieza a acusar la presencia de bancales abandonados e infraestructuras hidráulicas sin uso. La producción era prácticamente de consumo local hasta hace pocos años, destacando únicamente algunos vestigios del pasado como lugar de producción de seda (mediante el cultivo de moreras) y otros productos como las almendras. Sólo en el valle de Lecrín, en la comarca de Ugíjar y en otras localidades de la Alpujarra almeriense se está asistiendo a una revitalización agraria de la mano de la instalación de regadío de cítricos y de invernaderos, prolongando desde la costa hacia el interior el impacto paisajístico de estas estructuras. En la zona de Cádiar aparece una im-
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 25
Capileira (Granada). Foto: Isabel Dugo Cobacho
portante mancha de viñedo y los rendimientos forestales también son importantes, aunque nunca comparable al de otras zonas andaluzas. También debe ser mencionada la producción de miel en la comarca.
Aunque las actividades extractivas son poco importantes, pese a haber sido mucho más significativas en el pasado hoy se limitan a algunas canteras de extracción de áridos, sí existe una industria agroalimentaria con una impor-tante actividad: la producción de jamones de Trevélez, cuya distribución se realiza a todo el mercado español.
Las industrias artesanas, sobre todo la cerámica y la textil (jarapas), si bien siempre alentadas por la buena imagen de los productos locales y la demanda de los turistas, se manufactura en buena parte fuera de la demarcación, convirtiéndose los establecimientos en los que se venden en meros distribuidores de productos que incluso en al-gunos casos se realizan fuera de España.
Respecto a los servicios, han tenido un importante desa-rrollo durante los últimos años, de un lado por un cierto nivel de equipamientos básicos de los mayores munici-
“Los Montes de Málaga van sucediéndose con los de las Viñas (Yibal ’Inab) y los del Plomo (Sakb) hasta las estribaciones de otro monte, llamado Sierra Nevada (Yabal Sulayr). [Este monte] constituye una de las maravillas de la tierra puesto que nunca está sin nieve, ni en verano ni en invierno. En él se encuentra nieve de diez años de antigüedad que ya está ennegrecida y produce el efecto de que se trata de piedras negras; pero, al quebrarla, aparece en su interior nieve blanca. En la cima de dicho monte no puede vivir ninguna planta ni ningún animal pero su base está poblada totalmente de habitáculos sin solución de continuidad. Esta parte poblada tiene una longitud equivalente a seis jornadas. En ella se encuentran muchas nueces, castañas, manzanas y moras (firsad), [llamadas] tut por los árabes. Es uno de los países de Dios [más productores de] seda”(AL-ZUHRI, Libro de Geografía - siglo XII-).
pios, pero sobre todo por el auge del turismo rural y de-portivo. Las poblaciones del barranco del Poqueira fueron las pioneras (más allá del tradicional turismo de balneario en Lanjarón): Pampaneira, Bubión y Capileira, pero hoy esta actividad se encuentra muy extendida en todos los municipios, especialmente en los más elevados. Sin em-bargo, en su conjunto, y aunque las Alpujarras apuntan a un modelo de desarrollo sostenible y propio, al menos según los documentos de la Asociación de Desarrollo Ru-ral La Alpujarra, todavía se está lejos de una situación que pueda calificarse de favorable.
26 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
La configuración geográfica de la demarcación conforma un país interior por el efecto del muro de Sierra Nevada al norte y Lújar-La Contraviesa al sur, dejando pasos a este y oeste gracias a cursos fluviales, Andarax al este y Guadalfeo al oeste, ya encajonados a esa altura de la cuenca. El valle de Lecrín se articula como un faldón ni-velado, a modo de vega en altura, al oeste de sierra Ne-vada y supone de hecho la mejor aproximación y lugar
de control del paso al interior de la Alpujarra por Órgiva, así como la antesala de la Vega de Granada por el camino histórico desde la costa.
Estas premisas han determinado la red de comunica-ciones desde el exterior. Por un lado, al oeste, el de-nominado desde el siglo XVII Camino Real de Grana-da a Almuñécar cruza de norte a sur el valle de Lecrín ofreciendo un ramal hacia el este por el estratégico barranco de Tablate en dirección a Lanjarón y Órgiva. Por el flanco oriental, el propio valle del río Andarax es la vía de comunicación histórica hacia el interior de la Alpujarra almeriense llegándose a formalizar durante el siglo XVIII el denominado Camino de las Fundicio-nes Reales que dotaba de infraestructura de puentes y calzadas a un camino tradicional ahora estratégico por las explotaciones mineras de plomo del alto Andarax. Al norte, el soporte de las comunicaciones van a ser tradi-cionalmente solo viables como rutas de paso ganaderas desde las altiplanicies y el Marquesado hacia los ricos pastos de verano alpujarreños. Pueden citarse las dos más importantes: la cañada real de Trevélez y la cañada real del puerto de la Ragua.
El sistema alpujarreño de asentamientos siempre va a caracterizarse por una ocupación dispersa en pequeños núcleos junto a las vegas o colgados en las faldas de los numerosos barrancos que jalonan el paisaje. Este esque-ma se formaliza ya durante el periodo islámico y así ha llegado hasta nuestros días. En épocas anteriores la ocu-pación es menos conocida, aunque debe destacarse que los asentamientos desde la Edad del Cobre hasta época romana se detectan más comúnmente en los bordes de
la demarcación junto a los accesos más estratégicos y a los ríos principales, dominando la componente defensiva sobre las áreas de mejor aprovechamiento agrícola de los sitios en época prerromana, y estableciendo puntos en el interior por razones de aprovechamiento minero en el caso romano.
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
La ladera meridional de Sierra Nevada está abierta a los valles conectados occidental y oriental de los ríos Gua-dalfeo y Andarax y serranías costeras de La Contraviesa y Gádor, con muy escasas y difíciles relaciones norte-sur entre el valle del Guadalfeo y el del Andarax, tanto atra-vesando Sierra Nevada como la Contraviesa. El acceso difícil contrasta con una tupida red lineal de asentamien-tos rurales en la ladera meridional de Sierra Morena de origen o consolidación moriscos. Ha sido intensamente antropizada desde lejanos tiempos históricos.
Este imponente y singular asentamiento físico ha con-figurado históricamente un territorio aislado pero lo-calmente muy bien estructurado y autosuficiente por un eje doble, y luego sencillo, a lo largo de todo el valle (A-348), que ha servido de soporte de un asenta-miento homogéneo de pueblos serranos en ladera con su singular arquitectura (terraos de launa) y paisaje de bancales y terrazas (paratas) donde se combinan hábilmente actividades diversificadas silvopastoriles y agrícolas de regadío. El valle de Lecrín, en el sector occidental de la demarcación, está atravesado de norte a sur por la carretera nacional 323, lo que asegura una
Alpujarras y valle de Lecrín
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 27
Fondales (Granada). Foto: Isabel Dugo Cobacho Capileira (Granada). Foto: Isabel Dugo Cobacho
rápida conexión tanto con Granada capital como con Motril. Cerca de Lanjarón se produce el encuentro de los dos grandes ejes mencionados.
Destacan, a pesar de la homogeneidad de la distribu-ción de los asentamientos y su altísimo numero (casi cincuenta municipios con un total de 50.000 habitan-
tes) y a pesar de su último declive sólo paliado por la actividad turística, los núcleos de Órgiva, Cádiar, Ugí-jar, y Canjáyar.
28 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociadosIdentificación
Procesos históricos
Control de rutas y cuencas fluviales. Primera apropiación del territorio8232300. Neolítico8232200. Edad del Cobre8232100. Edad del Bronce
Vestigios de los primeros grupos de cazadores neolíticos son los ejemplos de arte rupestre localizados próximos al puerto de La Ragua, una de las rutas tradicionales de aproximación desde las altiplanicies granadinas. Durante la Edad del Cobre se asiste a una ocupación en las vegas altas del Andarax, al este de la demarcación, así como al oeste, en el valle de Lecrín, próximo a la zona lacustre de Padul. En este periodo constituiría una periferia del potente núcleo calcolítico de Los Millares en el bajo Andarax.
Durante la Edad del Bronce se observa una predilección por asentamientos a mayor altura y nivel de fortificación y, sobre todo, nuevamente en el borde oriental junto al Andarax.
Puede decirse que la ocupación del territorio interior de la demarcación, aparte del vacío tradicional de la alta montaña, viene marcada por el curso de los ríos principales y, aun así, en las zonas de borde, por los accesos. El patrón no parece centralizado alrededor de ninguno de los núcleos conocidos, en todo caso, durante la Edad del Bronce y la profusión de poblados fortificados parece darse en fuerte competencia y férreo control sobre las áreas inmediatas
7121100. Asentamientos. Poblados7112620. FortificacionesA100000/4000000. Cuevas/Arte rupestre
La ocupación del interior. De los recursos puntuales a la integración territorial andalusí8211000. Época romana8220000. Edad Media5321000. Taifa2300000. Almohades
Desde un aparente vacío durante la Edad del Hierro, durante el periodo romano se asiste a una ocupación más intensa del valle de Lecrín basada en pequeños asentamientos rurales y no observándose centros urbanos de entidad. Se sigue optando durante este periodo por zonas de borde, abiertas y ricas agrícolamente como es la zona de Lecrín-Dúrcal. Aunque integrado en la estructura territorial romana, no hay duda de que los centros más potentes de la vega granadina (Iliberris) y la costa (Sexi, Abdera) e incluso del Andarax (Urci) harían de la demarcación una zona secundaria y sólo atractiva por el control de los pasos estratégicos hacia el interior o por la explotación puntual constatada de recursos mineros, fundamentalmente plomo e hierro.
La definitiva integración territorial llega durante el periodo islámico. En un primer momento, en el contexto de las revueltas muladíes, se crean numerosas rábitas (ermitas-fortaleza) por toda el área que facilitarán el asentamiento de componentes norteafricanos (bereberes) y serán la base del surgimiento de numerosas alquerías como germen de los futuros núcleos de población.
7121100. Asentamientos rurales. Poblados Pueblos7122200. Espacios rurales. Egidos. Huertas. Paratas. Bancales7112620. Fortificaciones. Castillos7112900. Torres7123110. Infraestructuras del transporte. Puentes
Alpujarras y valle de Lecrín
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 29
Descripción Recursos asociados
La conformación de las taifas a partir del siglo XI reflejará en la zona la rivalidad entre Granada y Almería. Sobre las Alpujarras se establecerán programas defensivos a uno y otro lado basados en la construcción de torres y fortalezas. A partir del siglo XIII la hegemonía granadina hace que en el marco de una estructura de estado, el territorio quede dividido en tahas que funcionan a modo de cabeceras municipales junto con su tierra (campos y alquerías). Es en estos momentos cuando se produce el definitivo afianzamiento de un sistema de actividades basadas en la agricultura y la ganadería que modeló el paisaje hasta la actualidad.
7123200. Infraestructuras hidráulicas. Acequias. Acueductos. Aceñas. Albercas. Aljibes. Azudes. Norias. Obras de drenaje7120000. Complejos extractivos. Minas
“Pasando el Último Suspiro bajo de una cresta estéril a una cuenca entre las sierras de Granada y Alhama: es un jardín regado de aceitunas, palmeras y naranjos. (...) Las vistas alpinas de la Sierra Nevada desde Dúrcal son soberbias; aquí crecen grandes cantidades de esparto y lino. (...) Esta es una garganta [la del río Poqueira] digna de Salvador Rosa, que las aguas han practicado en la montaña (compárese con Chililla). Las rocas se levantan a ambos lados formando tremendas paredes perpendiculares, y la apertura es apenas suficiente para el río. El viajero pasa, como los israelitas, por estas solitarias honduras en las que el sol nunca penetra: cuando las nieves se están fundiendo, o cuando llega la estación de las lluvias, el diluvio se precipita por este embudo de piedra llevándose todo por delante” (Richard FORD, Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa, que describe el país y sus ciudades, los nativos y sus costumbres –1845-).
Mantenimiento y crisis del modelo. Estrategia minera y despoblación8200000. Edad Moderna8200000. Edad Contemporánea
El paso del territorio a manos cristianas trajo consigo, en primer lugar, un efecto de continuidad en los sistemas de asentamiento y de explotación de la tierra porque se había mantenido la población morisca y los repobladores cristianos, escasos en número, no suponían en sí un factor de presión o crisis. La posterior revuelta morisca, la guerra y la expulsión, sí provocaron a partir de 1570 un definitivo hundimiento de las estructuras anteriores que se caracterizó por el abandono de numerosos lugares de asentamiento y, por tanto, de los niveles de explotación agraria y del sistema de propiedad. Se configuraba así un territorio básicamente despoblado hasta el siglo XVIII cuando una recuperación demográfica y un interés de la Corona por los importantes recursos del plomo del alto Andarax y de zonas próximas a la Contraviesa revitalizan el área abriendo una nueva etapa que continuará durante el siglo XIX y primeros decenios del XX.
7121100. Asentamientos. Poblados. Pueblos7123110. Infraestructuras del transporte. Puentes7120000. Complejos extractivos. Minas
Identificación
30 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociadosIdentificación
Actividades socioeconómicas
1264500. Actividad primaria. Minería
Uno de los recursos cuyo aprovechamiento está documentado desde al menos la época romana es la minería del plomo, cuyas afloraciones se localizan principalmente en el alto Andarax y en la vertiente norte de La Contraviesa como extensión natural de la minería documentada en la vecina sierra de Gádor. A partir del siglo XVIII se introducen en el Andarax una serie de infraestructuras, tales como el Camino Real de las Fundiciones o instalaciones fabriles en Alcora (Láujar de Andarax) basada en la obtención de plomo y su procesado en lingotes y proyectiles para armas de fuego que suponen una activación minera que seguirá en el siglo XIX y principios del XX.
Sobre la explotación de hierro se puede destacar su florecimiento a principios del siglo XX sobre cotos mineros conocidos y explotados desde antiguo. El aprovechamiento de hierro está documentado en la zona de Lanjarón, Carataunas o Almegíjar.
Otros aprovechamientos, básicamente pertenecientes al siglo XIX y XX, son, en primer lugar, los de mercurio en Cástaras y Juviles, materia útil para el proceso de amalgama sobre el plomo argentífero; y, por último, los de oligisto micáceo en Bérchules o Beires.
En la actualidad, sólo existen pequeñas extracciones destinadas a áridos, siendo la incidencia socioeconómica de este sector poco significativa en la economía local.
1264500. Minería7120000. Minas (inmuebles)7120000. Complejos extractivos7112500. Edificios industriales. Hornos. Fundiciones. Herrerías
1264200. Agricultura1264400. Ganadería
La apropiación definitiva del territorio alpujarreño se culmina con la introducción del conjunto, diverso e intensivo, de los métodos y técnicas de la agricultura de al-Andalus. En este contexto, el manejo de las laderas de los barrancos mediante aterrazados o la compartimentación de los espacios irrigados de las vegas de montaña marcan definitivamente el paisaje agrario hasta la actualidad. Es destacable que incluso en la evolución del patrón de los asentamientos está presente la pequeña explotación agrícola tipo alquería, fortificada o no, que tras los repartimientos cristianos constituyen el germen de la distribución de poblaciones actuales.
Las actividades agrícolas desarrolladas ocupan desde los espacios de cereal y olivar de secano de los bordes de la demarcación, básicamente el valle de Lecrín, hasta los multiaprovechamientos serranos de huerta y frutal en estrechas vegas, ruedos urbanos y laderas adaptadas en bancales. El matorral y el pastizal es el uso del suelo mayoritario en la Alpujarra, extendiéndose sobre las zonas más elevadas y degradadas, áreas sobre las que se asientan aprovechamientos extensivos de tipo ganadero.
7112100. Edificios agropecuarios. Villae. Alquerías7122200. Espacios rurales. Paratas. Bancales7113310. Paredes hormas. Balates7121100. Cortijadas7122200. Cañadas 7112120. Edificios ganaderos
Alpujarras y valle de Lecrín
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 31
Descripción Recursos asociados
La ganadería extensiva ha estado centrada en el ovino y el caprino, aunque también tenía cierta presencia el bovino, que se encuentra reducido en la actualidad a los términos municipales de Trevélez y Bérchules.
Actualmente, la incidencia de la actividad ganadera en los municipios alpujarreños es muy reducida, debido a que estas actividades asisten a una profunda regresión desde la década de los 70. No obstante, destaca la ganadería porcina en Trevélez
La creación de un paisaje agrario como el de la Alpujarra conllevó un dominio de las técnicas del agua. A lo largo de las vegas pueden verse numerosas construcciones relacionadas con la captación, distribución y almacenamiento de agua: pozos, acueductos, acequias, aljibes, fuentes, etcétera. En muchos casos infraestructuras de origen andalusí permancen dando servicio hasta la actualidad, perpetuando rituales, usos y agentes, en otros casos solo nos quedan los vestigios que marcan lindes, caminos, entornos de pueblos, etcétera.
Un caso específico del uso del agua en el área ha sido el desarrollo de su vertiente sanitaria-medicinal o de su uso en balnearios.
1200000. Abastecimiento (de agua)
7123200. Infraestructuras hidráulicas. Aceñas. Albercas. Aljibes. Acequias. Azudes. Norias. Obras de drenaje
Muy relacionadas con las técnicas del agua, en la demarcación se localizan verdaderas redes de actividad molinera al hilo las líneas de acequia históricas. Entre los de harina, predomina la tipología que aprovecha desniveles creados mediante represas y azudes que conforma el paisaje de numerosos barrancos. Los molinos de prensa de aceite cuentan con ejemplos en los propios cascos urbanos actuales y también llegan en algún caso a utilizar el agua como fuerza motriz.
7112511. Molinos hidráulicos. Molinos harineros. Almazaras
1240000. Turismo
Las actividades turístico-recreativas manifiestan un importante desarrollo en los últimos años. Tradicionalmente el macizo de Sierra Nevada atraía a un turismo deportivo y a ello se unió el tradicional uso sanitario-medicinal del agua. Sin embargo, más recientemente se ha dado una creciente afluencia de un turismo rural de interior que si ha hecho uso de recursos patrimoniales.
71124A0. Balnearios7112321. Edificios de hospedaje7112810. Casas7112100. Cortijos
1263000. Producción de alimentos. Molinería
Identificación
32 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
4. Recursos patrimoniales
Ámbito territorial
Lugares con representaciones de arte rupestre. Al borde de la ruta histórica principal de acceso norte de la demarcación, actual puerto de la Ragua, se encuentran en el término de Bayárcal dos localizaciones con arte ru-pestre: la Piedra del Tajo Matías y la Piedra del Tajo de las Cruces.
Asentamientos. Desde el paleolítico medio es posi-ble rastrear evidencias de ocupación en una zona tan emblemática para el contexto geográfico del valle de Lecrín como es la laguna-turbera de Padul, en cuya área de influencia se localiza la cueva de los Ojos en Cozvíjar (Villamena). Durante el neolítico se constata la ocupación de cuevas como la Cueva del Tajo de Nieles (Canjáyar).
Bubión (Granada). Foto: Isabel Dugo Cobacho
Los asentamientos pertenecientes a la Edad del Cobre se articulan sobre todo en el alto Andarax como periferia del área nuclear de Los Millares. Destacan los de barranco de las Losas (Rágol) o Tajo de Nieles (Canjáyar), y, en el interior alpujarreño, los de cerrillo de las Hoyas (Cástaras) o cerrillo de la Vega (Juviles). Durante la Edad del Bronce argárico se detectan en el extremo oriental poblados for-tificados como los de Tajo de la Alberca (Canjáyar), cerro Castillejo (Instinción) o El Castilllico (Rágol).
La zona del valle de Lecrín aporta, por sus cualidades de aprovechamiento agrícola y de comunicaciones, la mejor representación de asentamientos durante época romana, tales como el yacimiento de Mondújar (Lecrín) o en los alrededores de Cónchar (Villamena). En el bor-de oriental los asentamientos romanos utilizan la vega del Andarax como es el caso de Tices (Ohanes) o Pago del Río (Rágol).
El largo periodo islámico configura la red básica de asen-tamientos hasta la actualidad. El valle de Lecrín con-formaría un iqlim o distrito perteneciente a la cora de Ilvira que contaría con asentamientos en Dúrcal, Talará, Nigüelas o Mondújar (Lecrín). La zona alpujarreña estaría dividida en tahas, tales como Órgiva, Ferreira, Poqueira, Cubiles, Ujíjar o Andarax (Láujar), cuyos asentamientos pueden corresponderse con las localidades actuales al menos para época nazarí.
Infraestructuras de transporte. La importancia de la demarcación para las comunicaciones entre la costa me-diterránea y áreas de interior, como la vega de Granada o las altiplanicies granadinas, conllevó un importante
Alpujarras y valle de Lecrín
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 33
esfuerzo en la realización de infraestructuras viarias. La complicada topografía del área conllevó que las alter-nativas de paso consolidadas desde antiguo fueran las que actualmente se están utilizando. Este es el caso, por ejemplo, de los puentes, entre los que pueden citarse el caso emblemático de los puentes de Tablate (Lecrín) en el estratégico y obligado paso hacia Lanjarón y el interior de la Alpujarra. Otros puentes de factura antigua son los del barranco de las Alberquillas (Cástaras) de ascendencia romana, o los de origen islámico de La Tableta (Válor), o Fondales (La Tahá) sobre el río Trevélez.
Otros elementos posteriores vinculados a caminos histó-ricos son, por ejemplo, el Camino Real de las Fundicio-nes paralelo al río Andarax en los términos de Canjáyar y Padules. Es una obra del siglo XVIII para facilitar la co-nexión con el alto Andarax y las instalaciones mineras allí existentes. En esta ruta puede citarse el puente de las Pedrejas (Paterna del Río).
En el borde occidental, cruzando de norte a sur el va-lle de Lecrín, se situó el Camino Real de Granada que comunicaba costa e interior. Su formalización más do-cumentada se produce a partir del siglo XVII aunque es un ruta tradicional desde tiempos anteriores. Destacan el puente antiguo de Dúrcal o el puente del barranco de Canales (Béznar). Una evolución posterior de esta ruta, aparte de soporte de las carreteras actuales, fue la construcción del cable-ferrocarril Dúrcal-Motril, gran obra de ingeniería de principios del siglo XX, utilizada para evacuación de mineral de las minas del Conjuro (Almegíjar) gracias a un ramal del cable que seguía la cuenca alta del río Guadalfeo.
”El terreno se angostó al poco rato, formando una profunda garganta, y minutos después pasamos el imponente y sombrío Puente de Tablate, cuyo único, brevísimo ojo, tiene nada menos que ciento cincuenta pies de profundidad. El Tablate, más que río, es un impetuoso torrente que se precipita de la Sierra en el Río Grande, abriendo un hondísimo tajo vertical, tan pintoresco como horrible. Aquella cortadura del único camino medio transitable que conduce a la Alpujarra es una de las principales defensas de este país, su llave estratégica, el toso de aquel ingente castillo de montañas” (Pedro Antonio de ALARCÓN, La Alpujarra. Sesenta leguas a caballo precedidas de seis en diligencia –1874-).
Otra línea de transporte relacionada con la minería fue el cable construido desde la mina de Beires hasta su em-palme con el ferrocarril Linares-Almería en la estación de Ocaña-Doña María junto al Andarax.
Infraestructuras hidráulicas. Los ejemplos son in-numerables en toda la demarcación. Pueden citarse el acueducto de Cónchar-Mulchas (Lecrín), el acueducto de Yátor (Cádiar), el acueducto de los Arcos (Cástaras) o el acueducto Viejo (Láujar de Andarax). Acequias como las de Ahite (Mondújar), la acequia Alta de Mul-chas (Lecrín), o la acequia del Lugar (Capileira). Entre las estructuras de almacenamiento se encuentran, el aljibe de Nieles (Canjáyar), el aljibe Campillo (Padules) o el aljibe del Llano (Rágol).
En relación con la tecnología del agua pueden citarse edificios de baños, tales como las termas romanas de Feche, descubiertas bajo el casco urbano de Mondújar (Lecrín), el hamman denominado baños de Panjuila en Ferreirola (La Tahá), o el propio complejo del Balneario de Lanjarón.
Parcelación rural. Es significativo el manejo de las laderas de fuerte pendiente de los barrancos alpujarreños. En este sentido merecen destacarse ejemplos de parcelación con fuerte influencia en el paisaje, tales como los bancales del barranco de Trevélez en el término de La Tahá, o el conjunto de balates (muros de piedra de los bancales) de Ohanes.
Minas. Explotaciones mineras o edificaciones relacio-nadas con la metalurgia de época romana se documen-tan en el yacimiento de sepultura del Gigante (Láujar
de Andarax) así como en la Cañada de los Guijarrales (Fondón). Para épocas más recientes a partir del siglo XVIII, pueden destacarse entre las de hierro las minas del Conjuro (Almegíjar), minas de la Virgen de Fátima (Carataunas), minas de Lanjarón; entre las de plomo ar-gentífero, la mina San José (Órgiva); entre las de oligis-to micáceo, la mina de Beires y las minillas del Guarda (Bérchules), y entre las de mercurio, las minas de Man-cilla y de Los Prados (Cástaras), las minas de Juviles o la mina de los Casarones (Lobras).
Valle de Lecrín (Dúrcal). Foto: Víctor Fernández Salinas
34 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Ámbito edificatorio
Fortificaciones. Castillos. El territorio se fortifica bási-camente durante época islámica ya que, posteriormente, los programas defensivos desde el siglo XVI no suponen sino refuerzos de las arquitecturas nazaríes. Como pun-to de partida, las revueltas muladíes de los siglos IX-X se relacionan con la instalación de rábitas a lo largo de la demarcación. Estas ermitas-fortaleza se localizan en la zona de Lecrín, como la de Abrahora (barrio bajo de Mon-dújar), y también en el interior alpujarreño, como la rábita de Purchena (Bérchules), la rábita del cerro del castillo de Benecid (Fondón) o la rábita del Castillejo (Fondón).
Entre los castillos pueden citarse, en el valle de Lecrín, el de Nigüelas en el Pago del Castillejo mencionado ya en el siglo IX, el de Lojuela (Murchas) quizás del siglo XI, o el de Chite (Lecrín) junto al pantano de Béznar. Pueden citarse otros posteriores ligados al programa de reforzamiento defensivo de época nazarí a partir del siglo XIII, tales como los de Lanjarón, Restábal, Mondújar o el del peñón de los Moros (Dúrcal).
En el interior alpujarreño, pueden destacarse entre los más antiguos el castillo de los Escariantes (Ugíjar) desde el siglo VIII, el castillo de Mecina Bombarón (Alpujarra de la Sierra) de factura bereber, el castillo de Iniza (Bayárcal) del siglo X, el del cerro de los Castillejos (Órgiva) desde el siglo VIII con estratégico control sobre el río Guadalfeo y el paso a la costa, o el castillo de Juliana (Murtas), de época califal. Posteriormente destacan algunos pertenecientes al siglo XI y que constitutían la frontera entre las taifas rivales de Granada y Almería, por ejemplo el castillo de Beires, el
Castillejo de Canjáyar, el castillo de Láujar de Andarax, el Castillejo de Picena (Nevada), el castillo de Poqueira (Pam-paneira) o el Castillejo de Ohanes.
Torres. Vinculadas a los programas defensivos islámicos tienen gran trascendencia las torres vigía de época na-zarí, si bien numerosas torres son también anteriores y vinculadas a la tipología de alquerías fortificadas, mu-chas de las cuales, han quedado incluidas en los cascos urbanos actuales.
Respecto a las torres vigía o atalayas nazaríes marcan su ubicación en torno al camino de la costa y, por tan-to, principalmente en los dominios del valle de Lecrín. Pueden citarse, la torre de Cónchar (Villamena), la torre de Márgena (Dúrcal), la torre de Nigüelas o la torre del Marchal (Saleres).
Edificios agropecuarios. La explotación agrícola es uno de los pilares fundamentales en la conformación paisajística de la demarcación. Desde época romana, la zona del valle de Lecrín es soporte de la mayor densi-dad de pequeños asentamientos rurales y villae. Des-tacan Los Lavaderos (Dúrcal), Talará (El Valle) o la villa de Mondújar (Lecrín). Durante la época islámica esta dinámica se generaliza y el cómputo de alquerías refe-renciadas en los libros de apeo del siglo XVI presentan un paisaje salpicado de este tipo de instalaciones a lo largo de todo el área. Pueden citarse núcleos urbanos actuales de los que quedan vestigios de la alquería-to-rre, tales como Albuñuelas que conserva la denominada Torre del Tío Vayo, o la torre de alquería en el barrio de la Cruz de Nigüelas.
En la Alpujarra central se conoce el caso de Ugíjar , en el que uno de sus barrios (el del Herrero o Haratalhadid) era una antigua alquería. Este ejemplo es indicativo de cómo la agrupación de alquerías cercanas constituyen “barrios” y luego las villas cristianas posteriores.
Molinos. Las edificaciones de molienda constituyen otra característica del paisaje alpujarreño. Pese al abandono al que se ven sometidas estas instalaciones en la actualidad, existen innumerables ejemplos de los que pueden desta-carse, entre los de cereal, el molino Alto de la cárcava del río Torrente (Nigüelas), el molino de los Úbedas (Albuñue-las), el molino de los Zazas (El Pinar), el molino de Alguas-tar (Bubión), el molino del Tajo del Agua (Lobras) o la serie de molinos de Canjáyar. Entre las almazaras destacamos el muy antiguo de Las Laerillas (Nigüelas), la almazara de Acequias, la almazara de sangre de Las Cuartillas (Murtas) o la almazara de Narila (Cádiar).
Infraestructuras de abastecimiento de agua. Destaca el conjunto de las siguientes acequias, protegidas como “Sitio Histórico de la Alpujarra Media y La Taha”: Acequia, Alta de Pitres, Acequia Baja de Pitres, Acequia de Almegíjar, Acequia Real o Gorda de Busquistar, Acequia de Cástaras, Acequia Nueva de Bérchules, Acequia de Timar y Lobras.
Arquitectura tradicional: La tipología de vivienda al-pujarreña, con sus arquetípicas chimeneas y azoteas de launas, presente en sus conjuntos históricos, constituye un emblema del patrimonio cultural andaluz.
Edificios industriales. Vinculados a la actividad minera debe destacarse un buen conjunto de instalaciones dedica-
Alpujarras y valle de Lecrín
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 35
das a lavaderos, fundiciones, cargaderos, etcétera, como las de La Fabriquilla de Ferrón y el Horno de san Aquilino, am-bos en Fondón y vinculados al beneficio del plomo desde el siglo XVIII. Con igual relación con el plomo se encuentran los vestigios de la Fundición Real de Alcora (Láujar de Andarax) datada en 1756, o la fundición de Buenavista (Canjáyar). Algo más recientes son los edificios de la fundición de mer-curio de Los Prados y los de las minas de Mancilla (Cástaras).
Ámbito inmaterial
Actividad agrícola. Cultura del trabajo y saberes liga-dos a las actividades agrícolas. Este territorio, frecuen-
temente modelado en terrazas, denota un conocimiento detallado del medio y del control del agua, así como el manejo de un conjunto de técnicas de diseño y cons-trucción muy elaboradas y transmitidas de generación en generación. El cultivo en el bancal va necesariamente asociado a saberes específicos sobre las plantas que me-jor se adaptan al terreno y el modo de distribuirlas en terrenos a menudo pequeños y estrechos.
Actividad hidráulica. El regadío de montaña, las cana-lizaciones y sistemas de reparto del agua han dado lugar a una “cultura del agua” que incluye saberes, técnicas, normas consuetudinarias, toponimias y un fuerte simbo-
lismo desarrollado en torno a este elemento. Una de es-tas manifestaciones simbólicas es la fiesta del agua que se desarrolla en San Juan de Lanjarón.
Actividad de transformación y artesanías. Este área es conocida por su manufactura de productos del cerdo y, en especial, por los jamones de Trevélez, un produc-to adaptado a las condiciones locales, y desarrollado con unas técnicas y sabores específicos. Más allá de la produc-ción de alimentos, una de las actividades artesanas con mayor reconocimiento son los telares y la fabricación de mantas. Otras artesanías que caracterizan a la comarca son las relacionadas con la cerámica y la madera.
Actividad festivo-ceremonial. La profusión de fiestas de moros y cristianos nos reitera el pasado morisco de la zona. En la Alpujarra se celebran en la actualidad catorce funciones de moros y cristianos, todas dentro de las fiestas patronales en los municipios de Albondón, Bayarcal, Murtas, Ugíjar, Ju-biles, Nevada, Trevélez, Turón y Válor. En este área, y especial-mente en la Alpujarra almeriese, se celebra anualmente San Marcos, por ejemplo, en Carataunas, Tablones, Laroles, Che-rín, Cadiar, Mairena, Bérchules. Otra manifestación festiva característica de este área es el Entierro de la Zorra. Muchas de las fiestas de la zona concluyen con un castillo de fuegos artificiales denominado la quema de la zorra.
Bailes, cantes y músicas tradicionales. Una de las manifestaciones que marca la identidad de la zona es el trovo, o improvisación en forma de poesía dialogada con acompañamiento musical. También se conservan villanci-cos mozárabes, romances, bailes de candil, bailes y canta-res de ánimas, temporeras y cantes muleros.
Capileira (Granada). Foto: Isabel Dugo Cobacho
36 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
La Alpujarra: paisaje de pueblos pintorescosLa naturaleza, los bellos y abruptos paisajes serranos, son aclamados, una y otra vez, en las descripciones de este ámbito. Pero en estas descripciones aparecen los pueblos “primitivos” y “auténticos” en estrecha simbiosis con la naturaleza. Este primitivismo, tipismo en las imágenes más comerciales, aparece recurrentemente asociado a lo bereber, al gusto de las imágenes construidas por los viajeros románticos. Entre los aspectos más destacados la arquitectura y el trazado urbano.
“Y como las casas están encajadas unas en otras y, además, construidas sobre una vertiente, el efecto a distancia es el de una confusa aglomeración de cajas en ascensión hacia la cumbre. Este estilo de arquitectura únicamente se encuentra en La Alpujarra, en Argelia y en el Atlas marroquí, si bien la casa con azotea, en la región seca sudoriental española, se retrotrae hasta la Edad del Bronce. Puesto que la Alpujarra fue colonizada durante la Edad Media por los montañeses bereberes, es de suponer que fueron ellos los que introdujeron este tipo de construcción. En cualquier caso, muchas de las casas de Yegen son probamente de edificación mora, aunque reconstruidas” (Gerald BRENAN, Al sur de Granada -1957-).
“El pueblo alpujarrano parece aún la consecuencia directa de una organización tribal y de linaje de un medio montañoso. Las casas cúbicas se aprietan unas con otras, formando grupos aislados entre sí por cultivos o rellanos. (...) Colgadas en las laderas de Sierra Nevada o de la Controversia, poco visitadas (aún por los mismos granadinos ciudadanos) las aldeas alpujarreñas constituyen uno de los enigmas más atractivos de la historia andaluza” (CARO BAROJA, 1990 -1ª ed. 1957-: 203-204).
El valle de Lecrín: entre Granada y la Alpujarra la tierra fértil y alegreEn el caso del valle de Lecrín también se exaltan sus cualidades paisajísticas aunque se la trata como una tierra más abierta, menos aislada. Del mismo modo, la descripción de las cualidades naturales se acompaña de la descripción de lo hecho por el ser humano: los cultivos de esta fértil y húmeda tierra.
“El valle de Lecrín» lo llamó el moro,/porque allí alegremente se respira/ aun conserva este nombre, /y un tesoro de fértil hermosura allí se admira. Allí crecen la vid y el limonero,/en la enramada cantan Filomena/y la tórtola fiel, y lisonjero/ murmura el río entre dorada arena. Allí las dulces limas, las naranjas/y el cristalino aceite se producen, y, formando en el monte verdes franjas, /los azofaifos y castañas lucen. (…)/Y brinca el agua y la ladera cruza,/y con grato rumor mueve el molino,/y en diamantes la rueda desmenuza/y difunde el tesoro cristalino” (Juan VALERA, El Valle de Lecrín –1846-).
“Incluso en los municipios más turísticos como son los del barranco de Poqueira Bubión, Capileira y Pampaneira- y Trevélez, la imagen que se ofrece es la de poblaciones envejecidas, con apenas población infantil, y en gran medida incluso deshabitados. Una vez que acaban los fines de semana, en los que se llenan de habitantes, suelen quedarse vacíos. (...) La mayoría de estos pequeños asentamientos permanecen vacíos durante gran parte del año, con sus edificaciones cerradas, recobrando la actividad en época estival cuando regresan los emigrantes, y en cierta medida los fines de semana” (INFORMACIÓN, 1997: 41-43).
Tierra rica habitada por humildes campesinosLa exhuberancia del paisaje, la fertilidad de las huertas, se contrapone a la pobreza de sus gentes. Situación socioeconómica que se relaciona con la crisis de los sistemas agrarios. La humildad de sus gentes se describe, muy acorde con las visiones idílicas de comunidades primitivas, con una fotografía de un pueblo campesino homogéneo.
Alpujarras y valle de Lecrín
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 37
Cita relacionadaDescripción
“Del centenar, aproximadamente, de caseríos y pueblos que tachonan la fértil Alpujarra contando desde Padul y Motril, en el oeste, hasta Ohanes y Dalías, en el este-, Yegen era, empleando la expresiva frase española, uno de los más abandonados. Esto no se debía a su tamaño pues su población oscilaba alrededor del millar-ni a su pobreza puesto que casi todos tenían algo de tierra-, sino al hecho de que contaba con poca gente de medios” (Gerald BRENAN, Al sur de Granada -1957-).
La Alpujarra como exponente de comarca en AndalucíaLa Alpujarra es una de las comarcas más incuestionables para quienes abordan la cuestión de la comarcalización en Andalucía. Se la considera como un territorio homogéneo y consolidado históricamente dado el asilamiento que han sufrido sus poblaciones. De hecho la búsqueda de diferencias que coincidan con el límite provincial es cuestionada.
“Aislada por sus montañas ha sido refugio natural de la historia agitada de Andalucía oriental. Sus difíciles contactos con el exterior, imposibles gran parte del año por encima del Mulhacén, difíciles siempre desde el Mediterráneo, le dan un carácter de constante histórica. (...) Su historia agitada y su aislamiento geográfico han hecho de la Alpujarra una región cuyos habitantes tiene una específica idiosincrasia que los sitúa al margen de los demás españoles...” (PINO ARTACHO, 1996: 24).
“Uno de los territorios con mayor impronta histórica de Andalucía… un sorprendente espacio serrano continuo y unitario que hoy, por los avatares de la demarcación provincial de 1833, se encuentra repartido casi a la mitad entre las provincias de Almería y Granada, pero que sin embargo, conserva una indiscutible unidad geográfica, histórica y cultural” (GARCÍA GÓMEZ, 2001: 448).
“Es por su altura difícil,/fragosa por su aspereza,/por su sitio inexpugnable,/e invencible por sus fuerzas./Catorce leguas de entorno/tiene, y en catorce leguas/ más de cincuenta que añade / la distancia de las quiebras, /porque entre puntas y puntas/ hay valles que la hermosean,/ campos que la fertilizan, /jardines que la deleitan./ Toda ella está poblada/ de villajes y de aldeas; / tal que, cuando el sol se pone,/ a los vislumbres que deja,/ parecen riscos nacidos/ cóncavos entre las Breñas/ que rodearon la cumbre/ aunque a la falda no llegan” (Pedro CALDERÓN DE LA BARCA, El Tuzaní de las Alpujarras o Amar después de la muerte -1633-).
38 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Barranco del Poqueira
Sistema de regadío del valle de Lecrín
Ubicación de tres pueblos relacionados con el arroyo que procede de Sierra Nevada (Bubión, Capileira, Pampaneira).
Interesante sistema de regadío a lo largo del eje que conecta Granada con la costa.
Pampaneira (Granada). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Valle de Lecrín (Dúrcal). Foto: Víctor Fernández Salinas Órgiva (Granada). Foto: Víctor Fernández Salinas
Alpujarras y valle de Lecrín
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 39
Bancales y balates de Ohanes
La cota más alta de la Península Ibérica no solo es un hito geográfico. Su carga simbólica, icónica, es reconocida por su capacidad de inspiración para poetas y viajeros, marca de herencia romántica en el imaginario colectivo andaluz.
Por su estado de conservación, este manejo de las laderas crea paisaje relacionado con la explotación agrícola ancestral del territorio.
Sierra Nevada. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Entorno del Mulhacén-Veleta
Ohanes. Foto: José M.ª Rodrigo Cámara
40 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
7. Valoraciones y recomendaciones
NegativasPositivas
Las Alpujarras poseen una imagen potente basada en la combinación de sus recursos naturales y culturales, todos ellos de alta calidad y autenticidad (paisaje, pueblos históricos, artesanía, gastronomía, etcétera).
Esta demarcación posee una gran singularidad territorial basada en las características de su poblamiento y las relativamente escasas transformaciones a causa de los procesos urbanizadores.
Existe una tradición turística de escasa intensidad y muy concienciada hacia los valores alpujarreños.
A pesar de la decadencia demográfica, la sociedad alpujarreña ofrece una notable riqueza y variedad social.
Las comunicaciones viarias todavía provocan condiciones de aislamiento a amplios sectores alpujarreños.
La presión urbanística y la creciente presencia de invernaderos bajo plástico está empezando a alterar de forma notable los extremos oriental y occidental de las Alpujarras.
Escasa presencia de iniciativas locales para generar procesos de desarrollo sostenibles de cierta consideración territorial.
La pérdida de usos tradicionales condiciona muy negativamente el mantenimiento de buena parte del patrimonio alpujarreño (bancales, acequias, caminos, etcétera).
El desarrollo de la energía eólica en la demarcación está empezando a tener impactos negativos, que si bien aún son poco relevantes, puede convertirse en un impacto paisajístico grave en pocos años.
Valoraciones
Alpujarras y valle de Lecrín
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 41
Mejorar los instrumentos de control urbanístico de la demarcación, impidiendo la indisciplina urbanística, mejorando la relación entre los núcleos de poblamiento y su entorno, y atajando la presión y expansión de los cultivos bajo plástico.
Establecer un orden básico en la instalación de nuevas y grandes infraestructuras relacionadas con las energías limpias, sobre todo en relación con los campos de energía eólica.
Profundizar y sistematizar los conocimientos existentes sobre los recursos culturales ligados a la gestión tradicional del agua, así como en sus vínculos con las técnicas agrarias de aprovechamiento del espacio (sobre todo en los bancales); todo ello con el objetivo de plantear estrategias de conservación y mantenimiento de usos.
Realización de un plan específico para la difusión y recuperación de la arquitectura vernácula alpujarreña.
Identificación del patrimonio disperso relacionado con las actividades agrarias o afines (villae, alquerías, cortijos, colmenas, fuentes, infraestructuras hidráulicas, etcétera.).
Profundizar en el conocimiento de ritos festivos y de otra índole en la demarcación. Si bien existe una relativa abundancia de obras que tratan directa o indirectamente estos contenidos, es muy dispersa y poco homogénea.
Recomendaciones para el planeamiento territorial y urbanístico
Desarrollar un plan de valorización y protección de las grandes cuencas visuales de esta demarcación.
Plantear modelos estratégicos turísticos para el conjunto de la demarcación, con un cálculo realista de la capacidad de acogida del conjunto de la comarca (y de cada municipio), asignando equipamientos y dotaciones comunes, además de un programa de puesta en valor de sus recursos complementarios, coherente y respetando la singularidad de cada zona.
Aprovechar el activo que posee esta comarca (singular en su interprovincialidad, aislamiento secular y fuerte personalidad) para crear una marca de calidad en sus productos basada fundamentalmente en sus recursos patrimoniales.
Patrimonio de ámbito territorial
Patrimonio de ámbito edificatorio
Patrimonio de ámbito inmaterial
Generales
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 43
Territorio árido con paisaje fuertemente erosionado desértico con profundos contrastes, tanto entre las formas abruptas y perfiles de los sistemas montaño-sos que lo confinan (extremo oriental de Sierra Nevada y sierras de Gádor por el oeste; de los Filabres por el norte; y Alhamilla por el este), como entre las áridas formas del paisaje natural y el regadío de las zonas de vega, tanto regadío abierto como bajo plástico. Esta demarcación forma parte de las áreas paisajísticas de campiñas esteparias y subdesiertos, fundamentalmen-te, aunque también en menor proporción de las de va-lles, vegas y marismas litorales y de las serranías de alta, media y baja montaña.
1. Identificación y localización
La mayor parte del poblamiento se localiza junto o cer-cano al río Andarax, gran vector de comunicaciones ha-cia el extremo suroriental de la península -ferrocarril, autovía y otros ejes secundarios-, en tanto que la mayor parte del territorio posee una escasa ocupación. Esto da lugar a otro contraste del sector, entre un espacio ma-yoritario de dominante natural y otro humanizado muy ligado al eje viario citado entre Almería y Granada.
El extremo sur está compuesto por la apertura al mar de esta demarcación en la ciudad de Almería. Esta ciudad tie-ne un interesante emplazamiento en las últimas colinas de la sierra de Gádor. Sobre una de ellas se levanta la Al-cazaba, de importante referencia en el paisaje urbano. La
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: sureste árido-Almanzora y levante almeriense (dominios territoriales de los sistemas béticos y litoral)
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: red de ciudades patrimoniales del centro regional de Almería, red de centros históricos rurales, red de ciudades y territorios mineros
Paisajes sobresalientes: desierto de Gérgal-Tabernas
Paisajes agrarios singulares: vega de Fiñana, vegas del Bajo Nacimiento, vega de Abrucena-Abla-María-Ocaña, vega media del Andarax, vega de Gérgal, vega baja del Andarax
Sierra de Gádor + Valle Andarax + Desiertos + Sierras de Baza y Filabres + Sierras de Alhamilla y Cabrera + Campo de Tabernas
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía
ciudad antigua se dispone en la falda de esta colina, con barrios pescadores al sur (La Chanca) y comerciales en su extremo oriental, en torno al paseo de Almería. La fachada urbana al puerto es el escenario urbano más abierto e im-portante de la ciudad, recogiendo como fondo los acanti-lados de la sierra de Gádor entrando en la bahía. Hacia el norte los tejidos modernos de la ciudad se mezclan con antiguos arrabales y pueblos de huerta, en tanto que hacia el este han superado las barreras impuestas por el río An-darax -cuyo cauce ha sido transformado en un gran bule-var- o el ferrocarril. El paisaje urbano de Almería incorpora todos los efectos de un urbanismo incontrolado durante el desarrollismo y un tardío proceso de recuperación de su centro histórico.
Unidad del centro regional de Almería y estructuras organizadas por centros rurales (el valle del Andarax pertenece al unidad territorial de Alpujarras-Sierra Nevada) y por ciudades medias de interior (Tabernas se encuadra en la unidad territorial de sureste árido-Almanzora)
Articulación territorial en el POTA
Grado de articulación: elevado a lo largo del Andarax y medio-bajo en el campo de Tabernas
44 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
2. El territorio
Medio físico
El territorio se caracteriza por la alternancia de espa-cios muy abruptos en los sistemas montañosos que lo circundan y las zonas llanas del Campo de Tabernas y la llanura al sur de Sierra Alhamilla. Es precisamente en la ladera meridional de esta sierra y en la de los Filabres en las que aparecen las pendientes más pronunciadas de la demarcación.
Este ámbito pertenece a la zona central de las cordille-ras béticas, con el complejo Nevado-Filábride al norte y en Sierra Alhamilla, el Alpujárride en el extremo oriental
de la sierra de Gádor y con un importante ámbito cua-ternario en las depresiones posorogénicas del campo de Tabernas, de la plana al sur de Sierra Alhamilla y el cur-so meridional del río Andarax. El origen de los sistemas montañosos es de plegamiento de materiales metamórfi-cos (sierra de los Filabres, zonas altas de Sierra Alhamilla, en los que predominan micaesquistos, filitas y areniscas) o con modelados kársticos superficiales (sierra de Gádor, falda inferior de Sierra Alhamilla, todos ellos compuestos de calizas metamórficas). En las llanuras predominan las formas acarcavadas, especialmente en las márgenes nor-te y este del río Andarax (arenas, limos, arcillas, margas...); en tanto que en parte del Campo de Tabernas aparecen
relieves tabulares (también a partir de los mismos mate-riales sedimentarios). Al sur de Sierra Alhamilla (aunque también al norte y en algún sector de la sierra de Gádor) aparecen glacis y otras formas asociadas con materiales de gravas, cantos y arenas. La densidad de las formas ero-sivas es muy alta en las zonas montañosas y moderada en el resto del territorio
Las temperaturas que se registran son suaves: medias anuales sólo por debajo de los 10 ºC en las cumbres de Los Filabres y por encima de los 17 ºC en Almería capital. La insolación anual aumenta de oeste a este (de las 2.600 a las más de 3.000 horas de sol), mientras que las pre-
Andarax y Campo de Tabernas
Desierto de Tabernas (Almería). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 45
decenios del siglo XX. Tabernas, con 3.627 habitantes en 2009, tenía cerca de mil habitantes más en 1960; y Sor-bas, que superaba los 5.200 habitantes en ese año, hoy no alcanza los 3.000 (2.854 en 2009). En el valle del Andarax la dinámica es parecida a lo presentado en los municipios no-roccidentales (Fiñana superó los 5.000 habitantes en 1960; y hoy no alcanza los 2.500-2.424 en 2009-). Sin embargo, a medida que se avanza hacia la capital, la dinámica ha sido más positiva. Gádor, con 3.244 habitantes acusa un incre-mento de población durante los últimos años, en tanto que municipios como Benahadux o Alhama de Almería, que se acercan a los 4.000, manifiestan un dinamismo importan-te. Esta tendencia positiva se acentúa en la capital. Almería, que no alcanzaba los 90.000 en 1960 y que apenas superaba los 110.000 diez años después, hoy se acerca a los 190.000 (188.810 habitantes en 2009). Esta ciudad ha visto reforza-do su papel territorial a partir del despegue económico de la provincia, que se relaciona con el extraordinario dinamismo de las actividades agrarias desde los años setenta. Los sec-tores comercial, financiero y administrativo han tenido un incremento muy potente. La creación de la Universidad de Almería y la presencia de un puerto que, si bien secundario en la red española, mantiene unas cifras comerciales signi-ficativas, ofrecen un panorama económico destacado en el contexto andaluz. Aunque Almería no es una ciudad turís-tica, posee una situación estratégica en relación a la ubica-ción del aeropuerto en la zona oriental de su municipio y la presencia de importantes núcleos turísticos (Aguadulce, Ro-quetas, Almerimar, cabo de Gata, Mojácar, etcétera), aunque todos ellos fuera de esta demarcación. Además, la industria ocupa también un papel relevante, especialmente la rela-cionada con la construcción, tanto empresas dedicadas a esta actividad como la presencia de una fábrica de cemento.
El valle del bajo Andarax se caracteriza por la presencia de regadíos de vega y piedemonte (parrales) y cultivos forzados bajo plástico (alrededores de Almería, Pechina, Alhama de Almería…) que se combinan con empresas agroalimentarias, metálicas y de servicios. Esta circuns-tancia unida a la cercanía de la capital ofrecen un ámbito con claras características de espacio periurbano de for-ma lineal y compuesto en su mayor parte por pequeños municipios con cabeceras municipales que en muchos casos no llegan a los 1.000 habitantes. Hacia el oriente la agricultura de secano ofrece rasgos más tradicionales y es muy poco relevante, tanto en extensión como en pro-ducción, reduciéndose frecuentemente a los ruedos de los pueblos (Tabernas, Turrillas, Lucainena de las Torres…). Aunque en Sorbas fue importante la producción alfarera, hoy, tanto esta localidad como Tabernas, se están convir-tiendo en lugares de destino turístico residencial y rural, destacando no obstante actividades que tuvieron pujan-za hace decenios, como la industria del cine, que hoy se ha reconvertido hacia una puesta en valor turístico, o la ligada a las energías alternativas.
“Angelitos, dadme aguaque sin ella no puedo estar.Que la llama del sol desangramis párpados, mi voluntad... Angustia de sol y salpor el río Andarax.Mi alma se une al viento, mis quejas se van al mar.Cuando llueva, mis racimospor la sierra cantaránel himno del renacimientojunto al río Andarax”(Anónimo, citado en GARCÍA CAMPRA, en línea).
cipitaciones son muy bajas y disminuyen de noroeste a sudeste (300 mm en las estribaciones de Sierra Nevada a los menos de 200 en la ciudad de Almería).
La vegetación se corresponde, salvo en las zonas cum-breras de la sierra de los Filabres, con el piso termome-diterráneo. Existen pocos bosques y casi todos ellos son pinares en el sector occidental de Los Filabres. En el resto de las zonas montañosas aparecen matorrales y retama-les, con pastizales esteparios al sur de Sierra Alhamilla y la parte occidental del Campo de Tabernas.
Los espacios naturales protegidos se corresponden con el extremo oriental del parque nacional de Sierra Nevada y con los parajes naturales del Desierto de Tabernas, del Karst en yesos de Sorbas y de Sierra Alhamilla. La sierra de Gádor se encuadra, entre otros espacios, también den-tro de la red Natura2000.
Medio socioeconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva
Esta demarcación ofrece un ámbito muy contrastado que incluye espacios muy urbanizados y transformados en las inmediaciones de Almería capital y del cauce del Andarax, frente a otros casi desérticos a causa de la escasez de agua, especialmente entre las sierras de Alhamilla y Los Filabres, en el Campo de Tabernas. La dinámica demográfica no deja de ser a su vez diversa. Así, los municipios orientales, ta-les como Tabernas y Sorbas han tenido un proceso de pérdida de dinamismo importante durante los últimos
46 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
La desembocadura del río Andarax conforma, tras la ba-hía de Málaga, uno de los mejores y más amplios abri-gos naturales de la costa mediterránea andaluza. Hacia el interior se configuran dos líneas de penetración na-turales: el curso del Andarax que conecta con la Alpu-jarra, y hacia el norte el río Nacimiento cuya cabecera enlaza con el pasillo de Fiñana y, por extensión, las ho-yas de Guadix y Baza. Hacia el sector oriental, el pasillo
de Tabernas conforma otro eje de tránsito fundamental para acceder al Levante peninsular y más cómodo, ya que evita hacerlo, tanto por las altiplanicies granadinas en gran desnivel altimétrico, como por el arco costero del cabo de Gata, más largo y de difícil topografía.
Estos condicionantes naturales han sido aprovechados a lo largo del tiempo merced a diferentes contextos políticos y socioeconómicos de la región. Por un lado, destaca la intensa y temprana utilización de las cuen-cas del Andarax-Nacimiento que van a marcar los pasos hacia la adopción de la agricultura durante el Neolítico y la Edad del Cobre. La dureza de otros medios biogeo-gráficos, como los del entorno de Tabernas y sierras ad-yacentes, ha dificultado históricamente la permanencia de grandes asentamientos aunque sí han propiciado el legado de una rica herencia patrimonial en relación con las actividades de aprovechamiento económico del me-dio (viento, agua).
Los ejes de comunicación conformados desde época ro-mana se ajustan a la cuenca de los ríos citados y suponen la ruta de comunicación entre Almería (Portus Magnus?), Pechina (Urci), Abla (Alba) hasta Guadix (Acci). Esta ruta se ha mantenido hasta nuestros días. Las comunicacio-nes hacia Levante utilizaron el territorio más próximo a la costa a lo largo del Campo de Níjar, por lo que el cam-po de Tabernas ha permanecido menos transitado histó-ricamente al menos desde la Edad del Hierro.
Las estrategias históricas de asentamiento se correspon-den igualmente con una mayor ocupación de las cuen-cas del Andarax-Nacimiento ya desde época neolítica. Es
destacable la histórica opción portuaria del enclave de Almería, con seguridad desde época romana, afirmándo-se desde mediados del siglo X cuando se convierte en una pieza clave del estado califal con el nombre de al-Mari-yyat Bayyana. Anteriormente, el asentamiento protago-nista en el bajo Andarax era Bayyana, que correspondía a la actual Pechina, antigua Urci romana.
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
La articulación territorial se establece fundamentalmente en relación con el eje que une Almería con el interior de la península y con Andalucía occidental (eje de autovía -A-92- y de ferrocarril Almería-Moreda). Este segmento se puede subdividir en tres sectores. El que encaja entre Los Filabres y las estribaciones de Sierra Nevada (Fiñana, Abrucena, Abla, Doña María, Nacimiento): el que se abre hacia oriente al campo de Tabernas (Alboloduy, Santa Cruz de Marchena, Alsodux, Terque...); y el último tramo del río Andarax, donde se localizan las poblaciones mayores (Al-mería capital, que supera los 200.000 habitantes, Viator, Benahadux, Pechina, Gádor...). Almería es un importante foco portuario -sobre todo exportador de mineral-, histó-ricamente conectado con las rutas mediterráneas y espe-cialmente al norte de África. Posee una conectividad lineal hacia el oeste, condicionada por la cercanía de la sierra de Gádor a la costa y en forma de abanico hacia el norte y este: desde el valle del Andarax a la bahía del mismo nombre que la capital, pasando por el Campo de Tabernas.
El otro eje, aunque tangencial en el conjunto del sector, es la autovía litoral que, procedente de Murcia, atraviesa
Andarax y Campo de Tabernas
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 47
el borde sur de la demarcación con dirección a Málaga (A-7). Sorbas y, sobre todo, Tabernas, estructuran de for-ma secundaria todo el sector nororiental, escasamente poblado aunque plantea la salida natural del Campo de Tabernas hacia el mar. Gérgal, entre el Campo de Tabernas y el río Andarax, juega un papel de conector territorial
importante. Por último, una serie de pueblos de pequeño tamaño, se ubican en las pendientes laderas de la sierra de Los Filabres (Uleila del Campo, Velefique, Castro de los Filabres, Olula de Castro) y, algunos de ellos, controlan pasos secundarios en la articulación hacia el norte de la provincia de Almería.
Desde el punto de vista de conexiones aéreas, el aero-puerto de Almería se encuentra al este de la ciudad, en la zona de El Alquián.
Castillo de Tabernas. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
48 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociadosIdentificación
Procesos históricos
Hacia las primeras sociedades agrícolas y los estados incipientes8232300. Neolítico8232200. Edad del Cobre8232100. Edad del Bronce
Desde el Neolítico medio la cuenca del Andarax y el entorno de la rambla de Tabernas muestran localizaciones muy tempranas de poblados al aire libre como Terrera Ventura (Tabernas) o cerro de la Chinchilla (Rioja). Se trata de grandes poblados, algunos con posibles recintos amurallados, que señalan los procesos de concentración y fuerte antropización de los medios fluviales gracias a la consolidación de la agricultura. Se trataría de áreas muy avanzadas en lo que respecta a la evolución regional del Neolítico, y que anuncian la decisiva evolución que supuso para las estructuras de organización social y política el siguiente momento de la Edad del Cobre.
Los Millares, como poblado emblemático de la Edad del Cobre del sureste, simboliza la nueva estrategia de jerarquización política y social que, por su fuerza, ha sido denominado desde algunos sectores de la investigación arqueológica como “estado Millares”. Su conformación en fortines, áreas amuralladas y sectores funcionales evidencia un avanzado sistema de organización basado en la agricultura del bajo Andarax y en el control del agua, situación que debió fortalecer la cohesión de grupos familiares y una mayor jerarquización social. Con niveles diferentes de escala, la Edad del Cobre en la zona ha legado otros núcleos de actividad en la sierra de Gádor, en la cuenca del río Nacimiento (Las Juntas, en Abla, o La Umbría en Gérgal), y en el campo de Tabernas (Los Álamos o Terrera Ventura).
Las manifestaciones megalíticas asociadas a estas poblaciones son igualmente muy numerosas constituyendo por sí mismas un foco o núcleo de relevancia regional. Destacan el conjunto de Los Millares con ejemplares de sepulturas tipo tholos, la Loma (Alicún), Los Milanes (Abla) y Puente Moreno (Tabernas).
Los datos paleoclimáticos avalan un mantenimiento de condiciones de mayor humedad y una cobertera vegetal distinta a la actual, aunque el registro diacrónico de material vegetal fósil refleja una progresiva degradación de estas condiciones hacia otras más secas a partir de la Edad del Bronce.
La deforestación, la explotación intensiva de las márgenes fluviales y la intensificación de la minería como novedad pueden caracterizar la etapa del Bronce argárico en el sureste. Los cambios en el sistema de ocupación del territorio son grandes, así como el paso de unas costumbres funerarias basadas en enterramientos colectivos por otras de tipo individual bajo las viviendas. La Edad del Bronce en el sureste refleja la instalación de asentamientos más retirados de los valles, en cerros y en promontorios de las sierras próximas y una reducción significativa del número de asentamientos.
7121100. Asentamientos. Poblados7112810. Cuevas. Abrigos7120000. Complejos extractivos. Minas7112422. Tumbas. Dólmenes. Cistas
Andarax y Campo de Tabernas
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 49
Descripción Recursos asociados
Integración territorial. De la colonización costera a la Romanización8232100. Edad del Bronce. Bronce final.8233100. Edad del Hierro. Orientalizante. Periodo ibérico.8211000. Época romana
El asentamiento del peñón de la Reina (Alboloduy) en el valle del río Nacimiento representa bien las características del Bronce final de la zona y, al final de su periodo de ocupación, la transición a la Edad del Hierro por el contacto con los colonos fenicios asentados a partir del siglo VIII a. de C. en el litoral mediterráneo. Las fundaciones fenicias de Abdera (Adra) hacia el oeste, o Baria (Villaricos) en el este, parecen constatar, por el vacío de fundaciones intermedias, un menor interés de los colonos por la bahía almeriense, al menos con los datos disponibles actualmente. Sin embargo los contactos pudieron ser frecuentes, motivados por el comercio de metales procedentes de la sierra de Gádor y Sierra Alhamilla, ricas en plomo y plata. Destaca El Chuche (Benahadux), en el bajo Andarax, como asentamiento de la Edad del Hierro no colonial más cercano a la costa y, sobre todo, la concentración de asentamientos en el curso alto del río Nacimiento (Montagón o el cerro del Castillo en Abla). Aparentemente los asentamientos ibéricos de la zona estarían más centrados en controlar las comunicaciones terrestres interiores, como en el importante paso de Fiñana hacia las altiplanicies granadinas, antes que situarse en las proximidades de la costa.
Será en época romana cuando definitivamente se produzca una integración funcional y administrativa de todo el territorio. Por un lado, al igual que en otras áreas próximas junto al Mediterráneo, la formalización de un viario estable y sólido mediante la vía heráclea cohesiona el litoral de manera efectiva. Paralelamente, se seguirá utilizando el curso del Andarax-Nacimiento para acceder al interior bético por el pasillo de Fiñana, hacia Acci (Guadix). Finalmente, el impulso urbanizador será notable en un área en la que concretamente no existía una gran tradición, constatada arqueológicamente al menos, de oppida u otro tipo de asentamientos ibéricos de vocación urbana. Producto de este impulso es la fundación de municipios romanos como Urci (Pechina) o Alba (Abla).
Un factor importante de romanización es la consolidación de una red rural estable gracias a la fundación de villae situadas en el curso de los ríos citados, aunque también existen numerosas localizaciones, casi un segundo foco en la demarcación, en la zona de Tabernas, lo cual constataría que las condiciones de humedad y cobertura vegetal aún mantenían esta zona como aprovechable desde el punto de vista agropecuario
La instalación de factorías de salazón costeras en la propia Almería (Portus Magnus) abre un periodo de actividad en el litoral que debió de mantenerse al menos hasta el final de la ocupación bizantina del sureste como enclave portuario estratégico.
7121200. Asentamientos urbanos. Ciudades7112100. Edificios agropecuarios. Villae7112620. Fortificaciones. Castillos7112421. Necrópolis7123100. Infraestructuras del transporte. Redes viarias7123110. Infraestructuras del transporte. Puentes7120000. Complejos extractivos. Minas
Identificación
50 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
Integración política andalusí y ruptura cristiana8220000. Edad Media5321000. Emirato, Califato, Taifa8200000. Edad Moderna
No será hasta mediados del siglo X, una vez sofocadas las revueltas muladíes, cuando el estado cordobés acometa la reestructuración de los asentamientos en la zona. La pieza fundamental será la conversión del antiguo fondeadero romano en el gran enclave al-Mariyya Bayyana (Almería), una nueva medina de grandes proporciones por su recinto amurallado, su alcazaba, y un compendio de importantes infraestructuras (mezquita, arsenal, etcétera). Con su marcado carácter geográfico de bahía mejor protegida y de posición útil más oriental de al-Andalus, será el puerto de transporte y comunicaciones preferido durante el largo periodo andalusí.
La opción costera como estrategia primordial le proporciona quizás el cambio paisajístico más definitivo a este sector de la demarcación a lo largo de los periodos históricos comentados. Por un lado, ya se había completado el proceso de colmatación del estuario o marismas que se localizaban en la desembocadura del Andarax, proceso que debió desarrollarse desde época bajoimperial romana hasta época altomedieval. Las consecuencias fueron la pérdida de funcionalidad y de peso locacional de Urci Bayyana (Pechina) por el hecho de quedarse en cierto modo aislada en el interior de la llanura litoral y, por tanto, la necesidad de una nueva fundación que aprovechase las ventajas de su cercanía a la costa.
Respecto a la opción terrestre, su configuración espacial mantendrá las constantes históricas de relación con los ejes de comunicación hacia el interior andaluz (Alpujarras o altiplanicies granadinas) por el Andarax-Nacimiento, o hacia el Levante peninsular mediante la ruta del Campo de Tabernas.
Los cambios en las actividades económicas de mayor impronta paisajística estarán en la configuración de los nuevos espacios agrarios andalusíes basados en el control del agua y la creación de los complejos sistemas de huertas escalonadas en terrazas en las vegas y vertientes de mayor aprovechamiento.
Cisternas, aljibes, acequias o norias compondrán un rico y numeroso conjunto de referentes construidos en el paisaje. Viñedo para uva pasa, higuerales, moreras para gusano de seda, etcétera, compondrán un referente de actividades del campo andalusí en estos espacios irrigados de gran especialización y especificidad en el sureste, que tendrán finalmente distinta suerte de continuidad hasta nuestros días.
7121100. Asentamientos rurales. Pueblos7121200. Asentamientos urbanos. Medinas7112620. Fortificaciones. Castillos7112900. Torres7123100. Infraestructuras del transporte. Redes viarias7122200. Espacios rurales. Cañadas. Egidos7123200. Infraestructuras hidráulicas. Acequias. Norias. Aljibes
Andarax y Campo de Tabernas
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 51
Descripción Recursos asociados
La estratégica posición del valle del Andarax en su desembocadura propició que fuese siempre un espacio deseado y, por tanto, convulso desde el punto de vista de las sucesivas crisis bélicas medievales. Ya a mediados del siglo XII tuvo una breve conquista cristiana con Alfonso VIII de Castilla, posteriormente los almohades, y luego los granadinos durante el periodo nazarí, controlaron el territorio hasta finales del siglo XV.
La mayor o menor pervivencia de actividades y estructuras de organización del territorio con influencia en el paisaje desarrolladas durante época andalusí hay que contextualizarla en los procesos políticos y de cambio social sucedidos a lo largo del siglo XVI. Es el caso de las políticas de repoblación castellana, efectivas solo a partir del siglo XVII, y a las revueltas de los moriscos. Estos últimos conformaban el sustrato autóctono conocedor de los usos óptimos en el medio y mantenedor de una riqueza de costumbres en su organización que, en cierto modo, continuaban el “derecho común” islámico. Su definitiva expulsión en 1570 solo traerá una larga etapa de decadencia económica en todo el ámbito del sureste debido a la ruptura de los sistemas de propiedad, los cambios agrotécnicos sufridos en el medio rural y, en definitiva, un proceso de cambio de los contingentes demográficos durante los siglos XVII y XVIII, que fueron de verdadero dinamismo colonizador pero donde se partía de unas condiciones de casi vacío poblacional.
Informe del ingeniero del Servicio Agronómico Provincial de Almería, 1891”Son relativamente muy pocos los terrenos dedicados a siembra de cereales, aunque se han destinado a este cultivo muchos terrenos que jamás debieron roturarse, de los cuales han sido unos abandonados, y otros se siembran de cinco en cinco y aun de siete en siete años; es decir, cuando al que trata de explotarlos se le ha olvidado la pérdida que sufrió en la última tentativa de cultivo o ignora el fatal resultado que obtuvo su antecesor. Estos terrenos (...) causan también periódicamente esos inmensos aluviones de aguas cenagosas, acompañadas de piedras que, si en ocasiones sirven para entarquinar y mejorar otros terrenos no menos infecundos, en otros, por el contrario, elevando el suelo de las ramblas, elevan también el nivel de los mismos dando lugar a terribles accidentes, en los pueblos situados en los márgenes de los ríos o ramblas. Dichos terrenos puede decirse que han sido perdidos desde el momento que fueron roturados” (GARCÍA LATORRE; SÁNCHEZ PICÓN, 1999).
Identificación
52 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconómicas
1264200. Agricultura1264400. Ganadería
La comarca de medio y bajo Andarax se caracteriza por su aprovechamiento en sistemas de regadío a través del aterrazamiento de las pendientes. Se combina con secano en agricultura de montaña y orientación ganadera.
El sistema de regadíos del Andarax incluía feraces huertas y frutales con zonas de cereales. Este policultivo fue desplazado progresivamente por la uva. El cultivo en parrales de la uva de mesa llamada uva de Ohanes o uva de barco fue uno de los pilares de la economía provincial desde mediados del siglo XIX hasta la década de 1930. En las últimas décadas en la zona del bajo Andarax y cada vez más curso arriba se observa la extensión de cultivos bajo plástico que transforman la fisonomía de las terrazas tradicionales.
En el área de Tabernas se combinan las actividades forestales y ganaderas con áreas de olivar en las zonas más aptas. Es conocida la tradición ganadera de casi todos los lugares de las Tahas de Marchena, Andarax y Lúchar, entre otras zonas almerienses. La explotación de las cabañas ovina y caprina fue uno de los pilares de su economía, actualmente en profunda regresión.
7123200. Infraestructuras hidráulicas. Aceñas. Albercas. Aljibes. Acequias. Azudes. Norias. Obras de drenaje7122200. Espacios rurales. Bancales
126300. Actividad de transformación
Algunas actividades seculares estaban orientadas a la transformación de productos alimentarios, como el aceite y el trigo en harina. En el ámbito agroalimentario fueron importantes durante el sigo XIX los recintos dedicados al envasado de uva de mesa. Ligada a esta actividad florecieron las tonelerías o barrilerías.
La transformación de algunos sobrantes de uva de mesa en vino y la permanencia de otras variedades de uva ha implicado la presencia histórica de la lagareta o jaráiz -como aquí se le designa-. En los últimos años esta actividad recupera su dinamismo con nuevas denominaciones y producciones vinícolas.
Algunas de las actividades artesanales que todavía perduran son el trabajo del esparto y la artesanía textil y de la madera. Sorbas fue conocida por su pericia alfarera, de la que aún quedan algunos talleres.
7112500. Edificios industriales. Talleres. Alfares. Esparterías. Tonelerías. Bodegas7112511. Molinos. Molinos harineros. Almazaras. Lagares1263000. Vinicultura
1262600. Comercio1262B00. Transporte
La zona tiene históricamente una situación estratégica como puerto mediterráneo. Almería fue lugar central de la exportación de sedas en época islámica y la conexión con África ha sido una constante. El puerto de esta ciudad ha tenido también un papel fundamental en la comercialización de los minerales extraídos en el interior y de la uva almeriense, mayoritariamente en manos de compañías británicas.
Actividad ferroviaria ligada a la minería durante el siglo XIX y principios del XX.
7112470. Edificios del transporte. Edificios ferroviarios7112471. Edificios del transporte acuático. Puertos. Embarcaderos
Andarax y Campo de Tabernas
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 53
Ámbito territorial
Los asentamientos de esta demarcación se localizan principalmente en los márgenes de cursos fluviales como el del río Andarax o la rambla de Tabernas. Del neolítico se han documentado poblados como los de Terrera Ven-tura (Tabernas) o cerro de la Chinchilla (Rioja). Sin em-bargo, es en la Edad del Cobre cuando este espacio cobra especial protagonismo, el asentamiento de Los Millares (Santa Fe de Mondújar) evidencia una nueva estrategia política, económica y social de las comunidades del su-roeste. También de la prehistoria reciente son los asen-tamientos de Las Juntas (Abla), el poblado y necrópolis de Los Caribes y la Umbría (Gérgal), el cerro de Enmedio (Pechina) o los Álamos (Turrillas), entre otros.
De época protohistórica se encuentra declarado como BIC el asentamiento de la Edad del Bronce y la Edad del Hierro I del peñón de la Reina (Alboloduy) y el de Alba Bastetanorum (Abla), asentamiento de origen ibero con amplia pervivencia de su actividad durante la época romana. También de época romana son los asentamientos de El Chuche (Benahadux), Paulenca y Quiciliana (Gádor), la Calderona (Santa Fe de Mondú-jar) o cerrillo Blanco (Tabernas).
Asociados o no a fortalezas, se encuentran registrados numerosos despoblados medievales en esta demarcación. Algunos ejemplos de estos despoblados se encuentran en Bentarique Viejo (Bentarique), Bayyana (Pechina), Jemezí (Tahal) o Febeire (Velefique).
En el valle inferior del Andarax, el entorno de Almería y el área de Tabernas las construcciones tradicionales de los núcleos de población se caracterizan por construcciones de una sola altura, con gran horizontalidad, donde des-tacan chimeneas y lucernarios. Las cubiertas son mayo-ritariamente planas y terrizas -con launa o tierra roya-. Algunas soluciones usan la bóveda y es frecuente el arco, sobre todo en los porches. En la ladera sur de la sierra de Los Filabres, destaca el urbanismo de las pequeñas lo-calidades, con calles adaptadas a la orografía y donde todavía se observan las cubiertas inclinadas con lajas de pizarra negras llamadas aleros o aleras.
En esta demarcación hay, así mismo, una gran densidad de construcciones megalíticas relacionadas con pobla-
4. Recursos patrimoniales
Vista desde Los Millares. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
54 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
ciones neolíticas y calcolíticas. Se han registrado estas construcciones en Los Milanes (Abla); cañada de Vedegay, necrópolis megalítica de Huéchar-Alhama, loma de los Frailes y quebrada del Mojón en Alhama de Almería; llano de la Partala en Benahadux; necrópolis del Ruinín, llanos del Ron y Jalbos, cerro de Jacalgarín y cuesta del Rayo en Gádor; cuesta de la Luna, collado de los Casados y Los Millares en Santa Fe de Mondújar; La Barquilla, El Chau-nal-Celentes, serrata del Pueblo, rambla de los Pilares I, llanos de Rueda, serrata del Marchante I-II, La Torrecilla, Puente Moreno, cerro Gordo, Las Escalerillas y Los Álamos en Tabernas; marchal de Araoz, necrópolis de La Churru-tra y La Partala (necrópolis y alineamiento megalítico) en Benahadux; camino del Menor, loma de Los Mudos, llano de Retamar, llanos de Regina, rambla de Ciscarejo, tajos Coloraos y cuevas de Huéchar I en Gádor; Los Caribes, El Hueco y Piedra de la Cruz en Gérgal; la loma del molino de Viento en Lucainena de las Torres; cerro del Boquete y Llano de Castro en Pechina; Las Torrecillas en Rioja; serra-ta de Lucainena en Turrillas.
Enterramientos de la Edad del Bronce, en cista, son los del prado de Bocanegra y barranco de la Moreta en Gérgal, o los de Pichiriche en Turrilla. Otros de época romana y me-dieval se han documentado en las principales poblaciones de esta demarcación en la que también son interesantes los cementerios municipales de Abla, Rioja y Velefique.
Los sitios con manifestaciones de arte rupestre se distribuyen al norte de la demarcación, en los municipios de Gérgal y Nacimiento. En el primero se localizan los abrigos del peñón de las Juntas, Friso de Portocarrero y Piedras del Sestero I-V. En Nacimiento se ubican los abri-
gos del peñón de la Virgen (I-V). Todos datan de la prehis-toria reciente excepto el grupo V de Piedras del Sestero que se remonta al paleolítico.
Las infraestructuras hidráulicas están asociadas a las actividades agrícolas en terrazas en bancales como ace-quias, norias o aljibes. La noria del Campo Santo en Uleila del Campo se encuentra registrada en el Sistema de In-formación del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Las infraestructuras del transporte más reconocidas en la demarcación son las relacionadas con el trazado
de la vía heraclea y las contemporáneas asociadas al patrimonio industrial. Restos de la calzada romana se documentan en Abla y tres puentes declarados BIC re-lacionados con el transporte de mineral se localizan en Gérgal (1) y Santa Fe (2).
Terrazas y balates: el paisaje del medio y bajo Andarax queda fuertemente caracterizado por el aterrazamiento de vertientes en pequeñas parcelas -bancales- con mu-ros de contención -caballones de tierra, balates de piedra seca-, que permiten el escalonamiento de las laderas, au-mentando la superficie productiva.
Vista de Almería y de la Alcazaba. Litografía de Nicolás Chapuy de 1844. Fuente: Cortesía de Laurence Shand
Andarax y Campo de Tabernas
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 55
Ámbito edificatorio
En las zonas más fértiles de la demarcación se ubican los edificios agropecuarios. De época romana son las villae de Pago de Escuchagranos III (Abrucena), La Partala (Benahadux), Quiciliana (Gádor), barranco del peñón II (Gérgal), Camino de Lucainena a Turrillas y La Cerradilla (Lucainena de las Torres, llano de Castro (Pechina), La Quinta y Huéchar (Santa Fe de Mondújar), cerrillo Blanco I, noroeste de Puente Moreno, llano del Duque, La Cortijada, Los Rincones y El Palomar (Ta-bernas), La Quinta (Terque), rambla de los Álamos I, La Canal I y III y rambla del Horcajo (Turrillas). Algunas de ellas tienen pervivencia como alquerías en época me-dieval, a las que se suman las de Belembín (Alboloduy), Galachar (Alhama de Granada), Parata de los Árboles (Alsodux), cortijo del Salar, ermita de San Gregorio y barranco del Covete I (Gérgal), Rochuelos (Santa Cruz de la Marchena), Mondújar (Santa Fe de Mondújar), molino del Tesoro (Sorbas), entre otras.
Específicamente diseñados para las funciones de produc-ción y transformación de la uva son los cortijos uveros, que funcionaban a su vez como áreas residenciales. Suele ser importante la presencia del almacén uvero y del por-che, donde se desarrollaban gran parte de las faenas de la uva. Se podrían mencionar los cortijos Baño Seco, Blan-co, La Noriega Baja en Pechina; Casablanca, Casa Rosa y Navarro Moner en Rioja; Cuevas Viejas, del Marqués Cadimo, Godoy en Benahadux, etcétera.
Cuevas y cortijos-cueva, son también algunas de las ti-pologías de las edificaciones agrarias en esta zona, con
dependencias excavadas en el terreno, un peculiar sis-tema constructivo difundido tanto en el medio urbano como rural. En el paisaje se traslucen respiraderos y chi-meneas que sobresalen de las estancias subterráneas.
Fortificaciones para la defensa y control del territorio se remontan al calcolítico, con el singular ejemplo de los fortines que, ubicados en altura, rodean el poblado de Los Millares.
De época medieval son el castillo de El Hizán y el de El peñón del Moro (Alboloduy), Pago de los Nietos (Alhabia), San Telmo (Almería), El Castillico (Benizalón), la Alcazaba de Rioja, el castillo de Tahal o el de cerro Marchena de Terque, la Alcazaba de Velefique, el Castillejo (Gádor), el castillo de Gérgal y, sobre todos ellos, la monumental Al-cazaba de Almería.
Edificios sanitarios. Balneario de Alhama de Almería.
Ámbito imaterial
Actividad agrícola. Cultura del trabajo y saberes liga-dos a las actividades agrícolas. La actividad parralera o cultivo de la uva de barco tuvo gran impacto en este te-rritorio con un conjunto de saberes y prácticas asociadas y otras actividades derivadas de su cultivo: las tareas de de embalaje o “faena de la uva”, barrilería para envasado y transporte... Por otra parte, el desarrollo de la actividad agraria en un sistema de terrazas dio lugar a la aparición de especialistas: de “pedreros” “balateros”, especialistas en la construcción y reparación de terrazas y muros de contención o balates de mampostería a piedra seca.
Actividad de transformación y artesanías. Debe se-ñalarse la alfarería de Sorbas, donde llegó a haber un an-tiguo barrio alfarero. De éste todavía se conservan dos talleres con horno moruno, y otros talleres mantienen saberes transmitidos de padres a hijos.
La gastronomía de la zona es variada, pero destacan sopas, migas y ajos y especialmente los gurullos, una pas-ta base de variados platos almerienses.
Actividad festivo-ceremonial. Entre las festividades cristianas destaca la celebración de la Semana Santa de Sorbas.
Senés. Los Filabres. Foto: Silvia Fernández Cacho
56 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Cita relacionadaDescripción
5. La imagen proyectada
Paisaje auténtico La vega fértil del Andarax y Nacimiento y los aterrazamientos de regadío destacan brillantes en un paisaje que todo lo muestra auténtico en su misma aridez. Una de las imágenes más frecuentes de la zona es la de los contrastes con el dominio de páramos y horizontes de calimas, con las áreas fértiles convertidas en vergeles.
“Quien haya ido desde el litoral andaluz por el valle del río Andarax, recorriendo el vasto horizonte acerado que configura ese singularísimo piedemonte escalonado de abanca-lamientos, Alhama, Gádor, Huécija, íllar, Instinción, Rágol..., quizás sienta en su ánimo la impresión de infinitud de su horizonte, al contacto con los caracteres fisionómicos que percibe: paisaje más auténtico, más físico, más sensual, de sus huertos irrigados y flan-queados por alguna vieja higuera que como ”torre vijía”, en el estío, orienta certera el ra-sante vuelo a los golosos mirlos. Y todo ello en el contexto árido e inhóspito que comporta estas inmensas soledades de margas, de montañas rasas, de páramos pelados y cárcavas. Sobriedad como rasgo fisiográfico más sobresaliente y en el cual exhibe su belleza” (CAPEL MOLINA, 2004).
Almería, ciudad severa La estratégicamente bien situada ciudad de Almería ha sido a menudo descrita en las crónicas por su decadencia tras épocas de gran apogeo. Su belleza se relataba aquietada por una actividad en regresión.
“Almería no es ya la antigua corte oriental (…) Triste y silenciosa en su desierta playa, sus desiertas calles, sin otra industria que la fundición del plomo y la fabricación del esparto, con su comercio en deplorable abatimiento, apenas presenta vida y animación mas que en las épocas señaladas a sus ferias y mercados principales. Ceñida de elevados muros aparece a la orilla del mar en un delicioso valle formado por dos cerros, que coronan una alcazaba y un castillo antiguos. Fuera de su recinto, del que le separa el paseo de la Alameda, álzase el populoso barrio de las Huertas que, como el resto de la ciudad, ofrece al viajero el risueño aspecto de sus blancas y bien decoradas casas, que forman calles limpias y aseadas o cómodas plazas con pórticos alrededor y jardines en su centro algunas de ellas. El aspecto de la ciudad, sin embargo, es bastante severo cuando se abarca en conjunto desde algún sitio elevado. Desde él veríamos descollar, sobre las blancas azoteas de las casas, coronadas de macetas olorosas, las severas cúpulas de San Pedro y Santiago: sobre estas levantar su frente a la orgullosa catedral” (Enrique SANTOYO, Crónica de la provincia de Almería -1868-).
Andarax y Campo de Tabernas
Poema sin nombre, Piel de Toro
“No me digáis, parraleros,que vuestras manos no sabenel peso de los luceros.Collares de sol tenía,se los llevó, un barco inglés.¡Qué pobre quedó Almería!(Julio Alfredo EGEA RECHE, Collares del sol –1965-).
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 57
En los trabajos de P. Madoz refiréndose a la cobertura vegetal del área del Andarax.
En Almería:“(…) En toda su extensión no se encuentra un árbol ni un arbusto, ni la mas pequeña planta combustible, porque todas sus antiguas y abundantes provisiones se han consumido.(…) No hay ninguna clase de arbolado mas que escasos frutales especialmente higueras; el monte que existe es bajo, sin encinas ni chaparros, el carbón se conduce del partido de Jergal”.
En Gádor:“(…) El combustible del monte alto y bajo ha desaparecido casi enteramente, por el consumo en las minas y fábricas”.
En Gérgal:“(…) Sus sierras estuvieron pobladas de encinas, pero en la actualidad han desaparecido casi totalmente en las de Baza y Alhamilla”.
En Purchena:“(…) La sierra contenía bastantes carrascales y pinares maderables, de combustible y carboneo, pero en la actualidad solo se ve en algunos puntos”(Pascual MADOZ IBÁÑEZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Andalucía –1845/1850-).
El desierto de cineEl ámbito de Tabernas, considerado como la única área auténticamente desértica de todo el continente europeo, se describe como impactante, sobrecogedora, combinación de desolación y belleza. A veces ha sido comparada con un paisaje lunar, por la fuerza de la erosión y la predominancia de colores blancos y grises.
En los últimos años este ámbito se ha asociado fuertemente con las películas del Oeste que se rodaron a partir de los años sesenta. Una filmografía abundante, a partir de lo que se denominó el Spaghetti Western y que fue incluyendo muchas otras localizaciones cinematográficas. Un listado de películas que va desde La muerte tenía un precio a Indiana Jones y la última cruzada.
“Estratos buzados en todos los ángulos posibles, materiales de texturas y aspectos inhabituales, formaciones sugestivas e imaginativas..., van conformando un ambiente extraño que invita a la contemplación y a darle rienda suelta a nuestra imaginación, preguntándonos cómo fueron las grandes producciones del ”western”, y recordando enclaves de la misma en el paisaje que, no hace demasiado tiempo, fueron escenarios de duelos al sol, indios, vaqueros, diligencias y personajes de culto y grandes historias” (GRUPO de Desarrollo Rural…, en línea).
Cita relacionadaDescripción
58 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Campo de Tabernas
La desolación de estos parajes, de formas llanas rodeadas por cadenas montañosas abruptas genera uno de los paisajes culturales más singulares de la comunidad.
Desierto de Tabernas (Almería). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH Castillo de Tabernas (Almería). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Karst de Sorbas
El entorno de la población de Sorbas posee una gran singularidad producto de la erosión kárstica.
Sorbas (Almería). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Andarax y Campo de Tabernas
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 59
Paisaje agrario de la vertiente sur de la sierra de los Filabres
Sistema agrícola en terrazas, bancales y balates en torno a las poblaciones de la vertiente sur de la sierra de Los Filabres.
Los Millares
Poblado, necrópolis y fortines de Los Millares y su emplazamiento geográfico como ejemplo de control territorial de una sociedad fuertemente jerarquizada.
Los Millares (Santa Fe de Mondújar, Almería). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Uleila del Campo (Almería). Foto: Héctor García
60 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
La Alcazaba de Almería
Imagen del Conjunto Monumental dominando la ciudad y la Bahía de Almería.
Alcazaba de Almería. Foto: Isabel Dugo Cobacho Alcazaba de Almería. Foto: José M.ª Rodrigo Cámara
Andarax y Campo de Tabernas
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 61
Cargadero de mineral de Alquife (Almería). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Sorbas (Almería). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
62 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
7. Valoraciones y recomendaciones
NegativasPositivas
Paisajes muy singulares en Andalucía y España. Los desiertos y las formas áridas, acarcavadas, combinados con una luz intensa y nítida condiciona espacios con fuerte personalidad y, salvo en el cauce del Andarax, muy poco trasformados.
Sabia cultura tradicional en la gestión de los recursos hídricos (ciertamente trastocada en los últimos decenios).
Las mejoras en las comunicaciones de la provincia de Almería han hecho mucho más accesible esta demarcación que, no obstante, presenta ciertas dificultades de acceso en su sector oriental.
La presencia del núcleo de Almería genera un potente foco urbano con influencia notable en muchos municipios de esta demarcación.
Expansión excesiva de los cultivos bajo plástico en numerosos puntos del bajo Andarax, lo que homogeniza esta demarcación con otras de la provincia de Almería.
Escasa valoración del patrimonio como recurso urbano en la ciudad de Almería, de lo que ha devenido una gran pérdida tanto de piezas singulares de arquitectura tradicional y contemporánea, como la creación de un paisaje urbano con rasgos de cierto caos y escasa armonía.
Pérdida muy sustancial de la arquitectura vernácula en prácticamente toda la demarcación, especialmente en su sector occidental.
Valoraciones
Andarax y Campo de Tabernas
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 63
Patrimonio de ámbito territorial
Ordenar, especialmente desde el punto de vista del paisaje, las nuevas instalaciones relacionadas con energías limpias desde el punto de vista de la utilización de materiales y residuos, aunque a veces de fuerte impacto en la imagen del territorio.
El crecimiento periurbano de Almería capital está desordenando buena parte del bajo Andarax. Es necesario atajar este proceso y evitar que se expanda, como ya empieza a apreciarse, hacia otros sectores de la demarcación.
Control de las tensiones que está imponiendo el turismo residencial (Tabernas, Sorbas).
Mantener la fisonomía del paisaje aterrazado en el Medio Andarax, protegiéndolo de la penetración de sistemas de invernaderos.
Patrimonio de ámbito edificatorio
Seguir con el proceso de reconocimiento y puesta en valor de recursos patrimoniales relacionados con la ingeniería hidráulica.
Registrar y proteger los testigos del patrimonio minero.
Control de impactos paisajísticos en el entorno de la Zona Arqueológica de Los Millares y de la Alcazaba de Almería, máximos exponentes del patrimonio arqueológico de la demarcación con una fuerte impronta paisajística.
Revisión del patrimonio relacionado con las actividades cinematográficas; reciente en el tiempo, aunque importante en la imagen de este territorio.
Patrimonio de ámbito inmaterial
Investigación y registro de actividades artesanales locales, especialmente la alfarera en Sorbas.
Valorar los productos endógenos del medio, dando apoyo a la comercialización de productos agrícolas de calidad y otras artesanías.
Documentar los saberes de ”pedreros” o ”balateros”, un oficio a punto de extinguirse.
Recomendaciones para el planeamiento territorial y urbanístico
Generales Mejorar el conocimiento, protección y puesta en valor de los recursos patrimoniales relacionados con la gestión del agua en este sector.
Valorar la presencia del vacío y del desierto en el territorio, especialmente en relación con las nuevas infraestructuras, procesos urbanizadores, campos de golf e instalaciones energéticas.
Evitar que el plástico de los cultivos forzados se convierta también en una marca de clase de esta demarcación, tal y como ya sucede con El Poniente y el Campo de Níjar.
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 65
El Andévalo, perteneciente al área paisajística de serra-nías de baja montaña, se considera en muchos casos como una “región natural” de transición entre la sierra y la costa, con un sustrato geológico común y una apa-riencia física similar. Sin embargo un tratamiento unita-rio no puede pasar por alto las diferencias habidas entre lo que se podría denominar Andévalo, propiamente di-cho, y la Cuenca Minera. Esto es debido básicamente al peso que tienen en cada una de estas partes las dos acti-vidades que han coexistido conjuntamente a lo largo de la historia en la demarcación: la minería y las actividades agropecuarias, ya que se produce una tendencia inversa-mente proporcional de éstas según nos desplazamos de oeste a este. En la dirección de los meridianos, se podría diferenciar entre un área predominantemente agrope-
1. Identificación y localización
cuaria en el Andévalo occidental (El Almendro, Alosno, Cabezas Rubias, El Granado, Paymogo, Puebla de Guz-mán, Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán, Santa Bárbara de Casa y Villanueva de los Castillejos); un área con orientación extractiva, la cuenca minera o Andévalo oriental (Berrocal, El Campillo, Campofrío, La Granada de Riotinto, Minas de Riotinto, Nerva y Zalamea la Real); y una zona de transición entre ambas: el Andé-valo central (El Cerro de Andévalo, Calañas, Valverde del Camino, Villanueva de las Cruces).
Así, la consideración de este ámbito unitario no ignora su desarrollo minero en torno a Riotinto durante el siglo XIX y buena parte del XX y sus influencias en la articu-lación funcional de la zona, en las tramas territoriales,
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: Andévalo y Minas
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: red de centros históricos rurales, red de ciudades y territorios mineros
Paisajes sobresalientes: castillo de Sanlúcar de Guadiana, cabezo de la Peña
Paisajes agrarios singulares reconocidos: dehesas de las Capellanías, dehesa de San Silvestre, dehesa de Piedras Albas, dehesa de Villanueva de las Cruces, dehesa de Paymogo, dehesas de Santa Bárbara y Cabezas Rubias, dehesas de Campofrío y La Granada
Andévalo occidental + Andévalo oriental
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía
en la organización de las parcelas, los desmontes y las colinas artificiales y, en general, en su organización so-cial y política. Tampoco se desprecia la percepción de las diferencias entre sus habitantes y visitantes, en la que están teniendo gran incidencia las actuales acciones de puesta en valor del patrimonio minero.
En la actualidad, el Andévalo es una de las zonas más deprimidas de Andalucía. A su consideración de espacio de frontera y fondo de saco territorial, se añade una densidad de población muy baja y la crisis de los secto-res económicos tradicionales. No obstante, la calidad de sus paisajes y la autenticidad de sus recursos naturales (que no por poco valorados son inexistentes) colocan a esta comarca en una situación no tan desventajosa.
Unidad organizada por centros rurales (Andévalo y Minas) con foco principal en Valverde del Camino
Articulación territorial en el POTA
Grado de articulación: elevado-medio en el sector oriental (Calañas, Zalamea la Real, Minas de Ríotinto, Nerva) y bajo-muy bajo en el sector occidental (Puebla de Guzmán, Alosno)
66 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Medio físico
Encuadrado en el área paisajística de las serranías de baja montaña, el Andévalo posee un relieve suave, más abrupto en sus extremos y menos en su zona central, que lo convier-ten en tierra de transición entre la Sierra Morena onubense y la Tierra Llana, más próxima al litoral. Las cumbres más altas apenas superan los 400 metros (Morante, 418). Se co-rresponde con la zona surportuguesa andaluza del macizo hespérico, en la que los materiales más abundantes vienen determinados por pizarras, cuarcitas y rocas volcánicas.
El clima también presenta rasgos de zona de transición entre el clima marítimo de influencia atlántica y el clima fresco de la Sierra Morena occidental, con unas tempera-
turas medias de 16 ºC a 17,5 ºC y una insolación media anual entre las 2.800 y 3.000 horas de sol. Así, los invier-nos son suaves, en tanto que los veranos son cálidos. Las precipitaciones también presentan valores medios para el contexto andaluz, ya que oscilan entre los 500 y los 900 mm. La capacidad de uso general de las tierras es baja en todo el sector, no obstante, esto se combina también con una pérdida por erosión hídrica baja. Es de destacar que en esta demarcación se encuentran algunos de los grandes pantanos de la provincia de Huelva.
En cuanto a las formaciones vegetales, son abundantes las relacionadas con el bosque de la encina aclarado y con abundante presencia de matorrales y arbustos. Las repo-blaciones de eucaliptos en esta zona, muy en relación con
la fabricación de papel en San Juan del Puerto, es una de las intervenciones territoriales que más han alterado la cobertura vegetal de este sector. Con todo, la diversidad de hábitat es alta y, al contrario, presenta bajos grados de amenazas respecto de otras comarcas andaluzas. Los dos extremos del Andévalo son Lugares de Interés Comuni-tario, y como tales forman parte de la red Natura, junto a dos espacios que pertenecen específicamente a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA): el Parque Periurbano El Saltillo y Lomero Llano (Valverde del Camino) y el Paisaje Protegido Riotinto (Berrocal, El Campillo, Minas de Río Tinto, Nerva, Valverde del Camino y Zalamea la Real, además de otros municipios al sur del Andévalo) junto con el monumento natural del Acebuche del Espinillo (Zalamea la Real).
2. El territorio
Sanlúcar de Guadiana y castillo de San Marcos. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Andévalo
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 67
Medio socioeconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva
El contexto socioeconómico del Andévalo es claramente regresivo en la mayor parte de su territorio. La demogra-fía expresa como ningún otro indicador esta decadencia territorial: Nerva (con 6.000 habitantes en 2009) ha per-dido el 47% de la población con la que contaba en 1970; Calañas (con 4.285 habitantes en 2009) el 45%; Minas de Riotinto (4.221 habitantes en 2009) el 44%; Valverde del Camino (12.780 habitantes) es el único municipio de cierta entidad que manifiesta un crecimiento respecto a aquella fecha. Aparece así una estructura de la población bastante envejecida, sobre todo en los municipios más pequeños, con bajos niveles formativos y de renta.
Las razones de este declive se deben al carácter periférico de la comarca, a la entrada en crisis de la minería -es-pecialmente ligada a la franja pirítica de la provincia de Huelva- y a la dificultad del sector agrario para engarzar-se en las redes del mercado. Los últimos años del siglo XX han significado una especie de fin de etapa, a partir de la cual esta zona intenta resituarse a través de proyectos de turismo rural y cultural. El primero a partir de la escasa presión que ha tenido este ámbito desde hace decenios y la consecuente escasa transformación de sus paisajes. De otro, la revalorización del patrimonio industrial encuen-tra en este sector uno de los referentes básicos, tanto por la espectacularidad de los yacimientos mineros a cielo abierto, como por su antigüedad ya que, junto a los de Almadén en la provincia de Ciudad Real, han sido los que han tenido una explotación más dilatada en el tiempo.
Las repoblaciones de eucalipto para la industria maderera y papelera (la más cercana en San Juan del Puerto) ha supuesto la sustitución de importantes zonas de bosque original o dehesa por esta especie de carácter industrial que también ha afectado fuertemente a la conservación de su patrimonio arqueológico.
Valverde del Camino supone una excepción en este contexto. Su industria del calzado y del mueble ha sabi-do reaccionar ante los retos de la globalización. De esta forma, y además del carácter comercial que se ha visto reforzado en esta localidad durante los últimos años, debe citarse la creación de nuevas actividades indus-triales con productos textiles relacionados con la pe-letería y el calzado, la producción de tubos protectores para plantaciones forestales, tratamientos de maderas para exteriores y materiales de protección y seguridad laboral. Al cabo del año se celebran diez ferias relacio-nadas con los sectores económicos en los que la pobla-ción se está especializando.
“Al día siguiente, un paseo de cinco leguas por una dehesa desierta conduce a Riotinto. El lado rojo y desnudo de la montaña, la Cabeza Colorada, con nubes de humo caracoleando sobre oscuros pinares, anuncia desde lejos las famosas minas. Las cercanías inmediatas al pueblecito son semejantes a las de un suburbio infernal; el camino está hecho de cenizas coloradas y escoria, las paredes se componen de ganga semejante a la lava, mientras que los mineros, demacrados, con rostros descoloridos y ropa ennegrecida parecen dignos habitantes de tal lugar; un arroyo delgado, verde y de color cobre, se retuerce bajo un bosque de abetos, y el río teñido del que la aldea toma su nombre. Este arroyo fluye del interior mismo de la montaña, y se supone que está unido a algún conducto interno aún por descubrir: y es de aquí de donde se obtiene el cobre más puro (…) El agua es mortalmente venenosa y ni animales ni vegetales pueden vivir cerca de ella, ya que mancha y corroe todo lo que toca” (Richard FORD, Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa, que describe el país y sus ciudades, los nativos y sus costumbres –1845-). Minas de Riotinto. Foto: Isabel Dugo Cobacho
68 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
Durante la Prehistoria y Protohistoria los tres grandes ejes norte-sur (Guadiana-Chanza, Odiel-Tinto y Gua-diamar) articulan en sus cabeceras las áreas de mayor densidad de entidades arqueológicas. De manera me-nos visible en el Guadiana-Chanza, en donde destaca el importante foco de Santa Bárbara de Casa al norte. Esta circunstancia es muy evidente en la zona Zala-mea-Riotinto (interfluvio Odiel-Tinto). El patrón de ocupación mostraría la importancia de las redes norte-
sur basada en los ríos y en función de la existencia de centros políticos y económicos muy activos situados en las campiñas del sur tales como Huelva, Niebla, Te-jada o Aznalcóllar.
Con la romanización, el esquema colonial hace favorecer otro sistema de comunicaciones, sobre todo basado en el valle del Guadalquivir. Se asiste entonces al definitivo afianzamiento de los núcleos mineros más importantes: Tharsis, Sotiel y Riotinto, a la vez que una nueva red de comunicaciones en sentido este-oeste potenciará áreas como Sanlúcar-Puerto de la Laja (Guadiana) como luga-res de expedición de los recursos mineros. Durante esta época la consideración de la zona como distrito minero dependiente de Roma hace que se organice con una cier-ta independencia respecto de la provincia ya que la figu-ra de un procurator metallorum para este distrito hace que su actividad responda funcionalmente de forma di-recta ante el emperador. Los núcleos urbanos de Tharsis y, sobre todo, Riotinto, que es probablemente el epicentro administrativo, funcionarán como organizadores del te-rritorio del Andévalo.
Durante la Baja Edad Media y Edad Moderna, el siste-ma de asentamientos del Andévalo muestra un “retorno” a la configuración de la red de dependencia de centros localizados al sur y en un contexto en el que los recur-sos mineros no van a tener la importancia anterior. Se asiste, por un lado, a la dicotomía jurídica que supone la existencia de una jurisdicción señorial para el Andévalo occidental y una jurisdicción de la Corona para el sector oriental. Esta situación tendrá un reflejo evidente sobre el territorio.
Por un lado, la zona oriental (Zalamea, Riotinto, Castillo de las Guardas) quedará vinculada a Sevilla con fuero real (al igual que la sierra de Aracena al norte). El resto, al oeste del Tinto excepto Zalamea la Real, pertenecerá a los distintos señoríos lindantes al sur: Niebla y Ayamonte, ambas en manos de distintas ramas familiares de los Guzmán, y Gi-braleón de los Ponce de León. El área occidental será desde el siglo XV base de núcleos de repoblación ex novo (San Silvestre de Guzmán, Puebla de Guzmán, El Cerro, Villa-nueva de las Cruces, Villablanca, etcétera.), que también son el origen de los asentamientos actuales.
Ya en el siglo XIX, paralelamente al impacto de la pri-mera revolución industrial con tinte colonial basada en la extracción de minerales por compañías extranjeras, se asiste al afianzamiento definitivo de Valverde del Camino como centro judicial y administrativo del te-rritorio. Esta situación va a suponer hasta nuestros días un mayor aislamiento del extremo occidental junto al Guadiana a favor de los centros más potentes centrales y orientales del área.
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
La articulación natural se organiza en amplios valles surcados por ríos en dirección norte sur (Tinto, Odiel, Fresnera, Chanza-Guadiana) que también poseen algu-nos afluentes de dirección este-oeste en el Andévalo occidental (Malagón). Sin embargo, la articulación via-ria expresa el alto grado de incomunicación que afecta a gran parte del Andévalo y que, más que articular la comarca, la atraviesa para asegurar la comunicación
Andévalo
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 69
entre el sur de Extremadura y la costa de Huelva. La red viaria es básicamente secundaria y sólo existe una carretera de cierta importancia, la nacional 435, que une Huelva con Fregenal de la Sierra y Badajoz, y que atraviesa el Andévalo de norte a sur a través de las lo-calidades de Valverde del Camino y de Zalamea la Real.
El resto se trata fundamentalmente de carreteras de ca-rácter secundario, con una red más densa en el Andéva-lo oriental y más rala y desarticulada en el occidental. En este ámbito, Cabezas Rubias actúa como articulado-ra del ámbito, ya que a ella afluyen todos los ejes que articulan este sector.
El otro elemento estructural que atraviesa el Andévalo en la misma dirección es el ferrocarril entre Huelva y Zafra, que también expresa el carácter secundario de los ejes viarios de la comarca.
La Zarcita (Santa Bárbara de Casa). Fuente: Dirección General de Bienes Culturales, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía Necrópolis de La Dehesa (Minas de Riotinto). Fuente: Dirección General de Bienes Culturales, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía
70 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociadosIdentificación
Procesos históricos
Primeras apropiaciones del medio natural8232200. Edad del Cobre8232100. Edad del Bronce8233000. Protohistoria
Durante la prehistoria reciente es destacable, como primera manifestación cultural más generalizada en este ámbito, la presencia de las construcciones megalíticas. En esta demarcación paisajística se conocen hasta el momento escasos lugares de asentamiento en contraste con las áreas al sur y al norte de la misma.
El hilo conductor de este proceso, que continuó durante la protohistoria, parece haber sido el atractivo de los yacimientos metálicos de esta zona: la actividad extractiva minera y su derivada de transformación y mercado.
7121100. Asentamientos rurales. Poblados7123000. Complejos extractivos. Minas7112422. Construcciones funerarias. Tumbas megalíticas
Colonización8211000. Época romana
El control de los recursos mineros de esta zona por parte de las realezas indígenas tartésico-turdetanas supone de hecho la subordinación de este espacio respecto a los centros foráneos del valle y litoral, los cuales son en definitiva quienes conectan metales y rutas comerciales.
La implantación romana supone la ruptura definitiva del modelo socioeconómico indígena. Como potencia colonial, Roma impone su propio modelo administrativo y de apropiación de los recursos mineros. La traslación del modelo romano supone la importación del modelo urbano y la fijación de un sistema de comunicación viaria terrestre que instala este espacio en el marco supracomarcal que supone la provincia Bética.
7121100. Asentamientos rurales. Poblados7123000. Complejos extractivos. Minas. Pozos mineros7123120. Redes viarias Calzadas
Repoblación. Defensa de frontera8200000. Edad Moderna
La conquista cristiana va a suponer, en un largo proceso, el establecimiento definitivo de un sistema de asentamientos de ciudades históricas que ha llegado hasta la actualidad. El sistema de repoblación se inicia sobre todo en el siglo XV partiendo de los señoríos de la campiña: Ayamonte, Gibraleón y Niebla. Desde el punto de vista de la economía de cada casa señorial, el Andévalo se pretende recuperar como área de recurso básicamente agro-ganadero.
Ya en el siglo XVI-XVII es también un territorio de frontera: los señoríos han languidecido y la Corona se hace presente ante el estado de confrontación con el reino de Portugal.
7121100. Asentamientos urbanos. Ciudades7121100. Asentamientos rurales. Poblados. Aldeas. Cortijadas7112600. Fortificaciones7112900. Torres
Andévalo
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 71
Descripción Recursos asociados
1330000. Industrialización8200000. Edad Contemporánea
El regreso a los grandes centros mineros históricos (Tharsis y Riotinto) supone también la apertura de numerosas concesiones mineras por todo el Andévalo (Calañas, Sotiel, El Cerro, Herrerías, etcétera) que, perfilando el sistema de asentamientos de los tres siglos anteriores, marcan la configuración definitiva del territorio hasta nuestros días. Lo restante, tras el abandono de las actividades, sobre todo a partir de los setenta, es un inmenso patrimonio industrial inmueble y de infraestructuras ferroviarias.
7121100. Asentamientos rurales. Pueblos7121210. Asentamientos urbanos. Barrios7120000. Complejos extractivos. Minas. Pozos mineros7123000. Infraestructuras territoriales. Escoriales7123110. Infraestructuras Territoriales. Puentes7123120. Redes viarias Redes ferroviarias
Puerto de la Laja. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Identificación
72 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconómicas
1264500. Minería
Las explotaciones agropecuarias y la minería se han desarrollado secularmente de modo complementario e intermitente en la mayor parte de este territorio, si bien la orientación minera ha sido de menor importancia en la zona más occidental.
La minería desarrolló el sistema de transporte ferroviario y los embarcaderos, hoy en desuso. Entre las vías no asfaltadas destacan las trochas, pasadas y caminos fronterizos.
7112500. Edificios industriales. Hornos. Fundiciones7112471. Edificios del transporte acuático. Puertos. Embarcaderos7112470. Edificios del transporte. Edificios ferroviarios
1264200. Agricultura1264400. Ganadería
El sistema de aprovechamiento más extendido era de carácter agroganadero, complementándose con la explotación forestal. Son relevantes las dehesas y, sobre todo, el monte bajo de tradicional aprovechamiento ganadero (oveja, cabra y cerdo) y silvícola.
7112120. Edificios agropecuarios7112511. Edificios de molienda. Molinos harineros (de viento)
12630000. Actividad de transformación
El Andévalo Central es zona de contacto con la Cuenca Minera, con mayor articulación en las comunicaciones y presencia de dos de los núcleos de población más importantes: el Cerro de Andévalo y Valverde del Camino, lo que supone cierto desarrollo de los servicios. Esta última población tiene una predominancia de las actividades artesanales del cobre y el cuero.
1263100. Transformación de materia animal. Curtiduría1262B00. Transporte. Arriería1263200/6211600. Transformación de materia mineral. Cobre
Andévalo
Identificación
Barrio de Bella Vista, Riotinto. Foto: Aniceto Delgado Méndez, IAPH Ermita de la Virgen de la Peña (Puebla de Guzmán). Foto: Javier Romero García, IAPH Romería de San Benito (Cerro de Andévalo). Foto: Aniceto Delgado Méndez, IAPH
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 73
Ámbito territorial
Asentamientos, propios de pueblos rurales silvopastoriles concentrados en red eje norte sur Valverde-Zalamea y de perfil minero-industriales en el eje este-oeste, con focos en explotaciones mineras de interés sobresaliente como Rio-tinto o Tharsis.
El interés por el mineral en esta zona se evidencia desde la Prehistoria Reciente. Poblados de esta época son, por ejem-plo, castrejón en Nerva o Zarcita en Santa Bárbara de Casa. También relacionados con la actividad minero-metalúrgica de la zona están los restos del asentamiento de la Edad del Bronce de Chinflón en Zalamea la Real, el protohistórico de Pueblo Nuevo III en Alosno, el asentamiento romano de Riotinto y la necrópolis de La Dehesa en Minas de Riotinto o el medieval del cerro del Moro en Nerva.
Son de época medieval los asentamientos (poblados y aldeas), algunos de ellos fortificados, los más numerosos en la demarcación. Entre ellos se incluyen, además de los que han dado origen a pueblos actualmente habitados, la Alquería de la Vaca (Puebla de Guzmán), Secretaria (Sanlúcar de Guadiana), Castillejito (Almonaster la Real), cerro del Drago, castrejón Juan de Aracena y castrejón de Nerva (Berrocal), cerro Castillejita (Calañas), cabezos Colorados (El Campillo), Valles, Bichosa y Valdeplasencia (El Granado), etcétera.
En la actualidad, los asentamientos de tamaño medio pre-sentan núcleos compactos y claros límites físicos en la zona occidental, como es el caso de Alosno y Puebla de Guzmán, con pequeños ruedos de huertas.
Los sitios con representaciones rupestres más inte-resantes de la demarcación se encuentran al aire libre. Se trata de los petroglifos paleolíticos de Villanueva de los Castillejos y de los grabados rupestres de la Edad del Cobre de Los Aulagares en Zalamea la Real.
Infraestructuras de comunicación y transporte his-tóricas, de alto valor patrimonial en el caso de la vía de la Plata, que ha articulado el territorio desde la prehis-toria, estableciendo una conexión norte-sur desde Ga-licia a la desembocadura del Tinto y del Odiel. Se han documentado, así mismo, restos de calzadas romanas que muestran una alineación que atraviesa la demarca-ción en sentido este-oeste: Camino del Moro (Berrocal), Camino Romano (Valverde del Camino), Camino Viejo (Villanueva de los Castillejos) y, próximo a él, el puente romano de Garganta Fría, para finalizar con los restos de la calzada romana de El Granado.
También la red ferroviaria del siglo XIX con los edificios asociados (Estación de Zaranda, puentes y túneles de la línea del Tinto o el cargadero de mineral del Puerto de la Laja), han de ser especialmente valorados como testigos de la actividad industrial minero-metalúrgica de la zona.
Ámbito edificatorio
Ámbitos minero-industriales. Junto con los con-juntos megalíticos, dotan de identidad diferenciada a la demarcación los ámbitos minero-industriales del Andévalo, especialmente las cortas mineras (Atalaya,
Alfredo y Lago) y la arquitectura residencial colonial del siglo XIX (Barrio de Bella Vista en Minas de Riotinto, barrio minero de Cueva de la Mora y edificios residen-ciales de Tharsis).
Así mismo, se conservan gran cantidad de minas con evidencias de explotación desde la prehistoria y diver-sos sitios arqueológicos con restos de metalurgias. Ex-plotaciones que se remontan a la prehistoria son las de prado de la Noria en Ayamonte, La Nava en Berrocal o Confesionarios en Cortegana, entre otras. Protohis-tóricas con pervivencia en época romana son la mina Pedregosa (El Campillo), cueva del Monje (Paterna del Campo) o La Sierpecilla (Paymogo). Entre las que pre-sentan restos romanos o posteriores se encuentran la de Tierra las Viejas (El Almendro), Angostura, mina de San Platón, y mina de San Miguel (Almonaster la Real), Portillo de Santo Domingo, mina la Lapilla, Cabezo la Hueca, y cabezo Guía (Alosno), cabezo de los Silos (Ca-lañas), Mimbresa y Moraleja (El Campillo), La Joya y Lomera Poyatos (Cerro de Andévalo), Valdelamusa (Cor-tegana), corta Atalaya, alto de la Mesa, Masa Planes, corta Dehesa, corta Salomón, corta del Lago II y filón Sur (Minas de Riotinto), Chaparrita II y peña de Hierro (Nerva), La Romanera y minas Grupo Malagón (Paymo-go), mina cercana al castillo (Sanlúcar de Guadiana), Mina Tinto-Santa Rosa, El Buitrón, venta del Quico y la Gloria (Zalamea la Real), etcétera.
Arquitectura defensiva en la frontera del Guadiana, como el castillo de Sanlúcar de Guadiana y Paymogo, las defensas relacionadas con el avance cristiano sobre Sevilla como el Castillo de las Guardas, o con la primera
4. Recursos patrimoniales
74 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
repoblación del Andévalo occidental, como el castillo de Alfayat, en el casco urbano de Puebla de Guzmán.
Arquitectura popular dispersa consistente en caseríos irregulares, con muros de piedra encalados sin enfoscar y cubierta de tejas a dos y un agua. Uso abundante de piza-rra y piedra seca en cercados y construcciones menores.
Molinos harineros de viento. En el ámbito surocci-dental (Sanlúcar de Guadiana, El Granado, El Almendro, Puebla de Guzmán, Santa Bárbara de Casa). Documen-tados por Caro Baroja y recientemente restaurados a través de algunas actuaciones de INTERREG. Por su ubi-cación y características marcan claramente el paisaje. Es una de las pocas comarcas de Andalucía donde se observa esta tecnología (junto a Vejer de la Frontera en Cádiz y el Campo de Níjar, Almería).
Ámbito inmaterial
Minería. La práctica secular de la minería ha auspicia-do el desarrollo una cultura del trabajo minera. Es decir de unas formas de vida y cosmovisiones vinculadas con las prácticas laborales y las condiciones de trabajo. Ello incluye desde diversas técnicas y saberes asociados a la explotación del mineral, pero también, y muy especial-mente a partir de la explotación británica en Riotinto, una forma de reivindicación y organización de los tra-bajadores que contrastaba con los modos de vida y los sistemas campesinos del entorno.
Cultura de frontera. Las fronteras políticas marcan un límite entre estados creando una serie de restricciones, pero al mismo tiempo acogiendo a una serie de insti-tuciones para el control del límite y dando lugar a unas fórmulas de contacto, vecindad, solidaridad y pugna entre los habitantes de una lado y otro del límite. La frontera de España con Portugal en esta zona, conocida como la Raya, ha dado lugar a una memoria y literatura oral relacionada con el contrabando; a formas de siste-mas de vigilancia y control de la frontera; a la creación de vías de comunicación como las trochas y pasadas, etc. Fiestas de frontera son los Mastros o Pirulitos o la fiesta de San Antonio.
Producción de alimentos. La cría, matanza y trans-formación de productos del cerdo es una de las activi-dades emblemáticas de la zona. Se produce una fuerte asociación entre el paisaje andevaleño de dehesas, la bellota de encina y el engorde en extensivo del cerdo ibérico. Ello se relaciona con toda una gama de saberes en torno a la elaboración de embutidos y jamones que se extiende a un marco de sociabilidad y comensalismo simbolizado en las matanzas domésticas.
Bailes, cantes y músicas tradicionales. Esta es una de las pocas zonas de Andalucía donde se practican danzas de adoración o bailes que se ejecutan en honor a un san-to patrón o patrona y que en su mayoría son protagoni-zadas por hombres. Son conocidas la Danza de Espadas (Puebla de Guzmán), la Danza de Cirochos (El Almendro y Villanueva de los Castillejos), los Cascabeleros (Alonso), la
Danza de Espadas y Foliá (El Cerro de Andévalo), la Danza de Arcos (Sanlúcar de Guadiana), etc.
Actividad festivo-ceremonial. En esta zona es fre-cuente la conmemoración de la Cruz en mayo o fiestas de las Cruces. Las más reconocidas y que presentan una mayor complejidad son las del Berrocal, en la que se observa un sistema de mitades, y las Cruces de Alosno. Por otra parte, aunque las romerías se celebran desde los años ochenta en casi todas las localidades, debe-mos reseñas por su dimensión simbólica e histórica las romerías de carácter supracomunal (que de un modo u otro aglutinan a varias localidades) de la Virgen de Piedras Albas (El Almendro y Villanueva Castillejos), la Virgen de La Peña (Puebla de Guzmán) y San Benito (Cerro de Andévalo).
Andévalo
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 75
Cita relacionadaDescripción
5. La imagen proyectada
Andévalo recio y vetustoRecio, agrio, seco, adusto, monótono, de pobres suelos…son algunos de los calificativos que expresan la dureza y marginalidad de la zona. La orientación agropecuaria en unos suelos pizarrosos y áridos; explotaciones mineras intermitentes con gran impacto físico y una posición fronteriza y periférica sometida a guerras razzias -guerra con Portugal, invasión francesa- explicitan esta imagen de dureza, sequedad y pobreza. Se sintetiza en la frase de Madoz “sierra montuosa y agria” (Pascual MADOZ IBÁÑEZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Andalucía –1845/1850-)”..
Las zonas adehesadas, con presencia de encinas, alternan con amplias zonas de monte bajo, a menudo fruto de la sobreexplotación del cereal y orientadas al aprovechamiento ganadero. En las descripciones turísticas se subraya la imagen más verde y adehesada de este paisaje.
Por otra parte, las últimas definiciones territoriales ponen de relieve el carácter fronterizo de la zona. El Guadiana y más al norte el Chanza como elementos definidores de la raya y de un tipo de relaciones marcadas por la complementariedad local y la diferenciación identitaria doble articulación característica de las culturas de frontera (HERNÁNDEZ LEÓN; CASTAÑO MADROÑAL; QUINTERO MORÓN; FERIA CÁCERES, 1999; VALCUENDE DEL RÍO, 1997).
“ANDÉVALO (SIERRA DEL). - Llámase así el térm. occidental de la Sierra-Morena, entre la ribera Chanza, fronteriza á Portugal, y el r. Odiel. Ocupa una gran parte del part. jud. del Cerro, prov. de Huelva, con la estensin próxima de 45 ó 50 leg. cuadradas. (…) Este terr., considerado geológicamente, es de los llamados de transición; y aunque no tiene alturas considerables, todo él es de sierra montuosa y agria. Por lo mismo sólo se cultivan pequeñas cañadas, y en general sólo es susceptible de llevar montes de encinas” (Pascual MADOZ IBÁÑEZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Andalucía –1845/1850-).
Escoriales y contaminación: paisajes de trabajo y sufrimientoHasta hace no mucho tiempo, el paisaje resultante de las explotaciones mineras era considerado de un modo negativo. En el área más occidental del Andévalo las actividades mineras han sido y continúan siendo minimizadas e incluso menospreciadas, como atestiguan algunos fandangos y las percepciones autóctonas (Sebastián GARCÍA VÁZQUEZ, El Pino de la Calle Larga –1961-). Durante mucho tiempo, la zona del entorno de Riotinto se ha considerado un paisaje degrado, hostil, “infernal”.
“(…) no tiene ni pájaros, ni flores, ni cantares, ni mariposas, todo lo ha consumido allí la ex-plotación, aquel río parece de sangre, el paisaje es tan rojo que la pasión roja de los hombres se explica allí, la vida es siniestra, enorme, una cosa dantesca, terriblemente infernal (…) Es el Urium de los romanos, el Aceche de los baledíes, el tremendo río de las lágrimas, de cuyas linfas “no se logra ningún género de pescados ni otros seres vivos, ni la gente la bebe, ni las alimañas, ni se sirven de ellas los pueblos para cosa ninguna…”. Ya mezcló sus perfidias con las del río Agrio, que brota en el cerro Salomón; se dejó influir por el raudal siniestro de los Pozos Amargos; se clavó muchas veces, como un puñal, en el pecho cobrizo de la sierra, y arrumbó por las pizarras montaraces, tinto en los colores prodigiosos de las minas. (…) Y su reposo está saturado de culpas, lleno de inquietudes; su remordimiento come las orillas y las enrojece con una orla de carmín. Sienten los viajeros de una manera íntima las aciagas influencias de este río de dolor, turbio y callado, lo mismo que las traiciones: le temen y le persiguen, atraídos a su curso como a un sendero fatal” (Concha ESPINA, El metal de los muertos –1920-).
76 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Cita relacionadaDescripción
La naturaleza unida a la minaFrente a las descripciones decimonónicas que consideraban las colinas de escorias artificiales como degradaciones del paisaje, desde hace un par de décadas se está produciendo una estetización de las transformaciones que la minería ha producido en el territorio. La patrimonialización de la mina y las promociones turísticas han hecho hincapié en las sensaciones, los contrastes, el exotismo, la magia… Los distintos textos dirigidos al turismo de la zona insisten en la espectacularidad y la peculiar belleza de los paisajes. Destacan dos modelos complementarios de representación de este paisaje: El uno pone de relieve su carácter exótico, extra-terrestre, sus potencialidades como lugar de investigación espacial en los límites de lo terrestre. El otro vincula “la naturaleza” a “la mina”, el contraste entre los colores ocres, las aguas verde-azuladas frente a la dehesa, con encinas, alcornoques e incluso eucaliptos que representan el aspecto considerado “más tradicional” de la zona.
“(…) todos quedan atrapados en este paisaje lunar donde la historia y la naturaleza se respiran como el aire que, junto con la luz, los colores y los olores despiertan resonancias más profundas encerradas en su desconocida historia. 5000 años de historia de la minería y un paisaje único por descubrir esperan al viajero en el Parque Minero de Riotinto. (…) La exclusividad y espectacularidad de su paisaje es uno de los principales atractivos de la zona. Las formas tabulares, los olores, los colores ocres, violetas, anaranjados y rojos, que se presentan a gran escala, hacen que el espectador se encuentre delante de una imagen de bello contraste, y en este gran parque temático paseará por lugares realmente singulares” (Fundación Riotinto).
“(…) el sistema de calcinación del mineral al aire libre, las llamadas teleras creaban lo que popularmente se nombraba como la manta, eran emisiones a la atmósfera de dióxido de azufre producida por la combustión lentísima durante meses del mineral bajo unas piras que eran como gigantescos hormigueros; se llenaba la atmósfera de un humo tan denso, tan mefítico, que por supuesto acababa con el ganado, con la agricultura, envenenaba los ríos y los pulmones, y los mineros cuando el viento no lo arrastraba y quedaba flotando la manta sobre el valle, tenían que subir a las cumbres de los cerros más altos mientras todo se iba cubriendo con esa niebla, con esa grisura, que había devastado el entorno, que había impedido que creciera la hierba y que hoy, siglos después todavía en la zona de las teleras permanece estéril, permanece yermado, pues ver esas miles de personas atravesando esos paisajes apocalípticos creo que debió de ser algo como digo estre-mecedor” (Juan COBOS WILKINS, El corazón de la tierra -2001-).
“Llámase así porque aquel río nombrado por los antiguos Urium, se forma de varios manantiales de Aguas Minerales, y Metálicas, que proceden de aquellas minas, tan acres y mordaces en su origen, que no pueden sufrirle en la boca aún por algunos instantes. Esta agua en toda la corriente del río tintura de herrumbre todo lo que baña, ni consiente en sí cosa viva. Al naciente deste Río huvo un Pueblo Romano, que Ptolomeo demarca, y Plinio llama Urion.(…) Lo que oy se vé, aunque ruinoso, y desfigurado, prueba convincentemente lo que antiguamente fue. Se ven Montes de escorias, que compiten en alturas con los naturales. Se ven profundísimas, y dilatadísimas cavernas focadas a pico, é inundadas de inmensa agua. Se ve muchos, y artificiosos pozos, para el desagüe de las Minas. Se ven despoblados Montes, y quebrantados a fuego Peñascos grandísimos. Se ven profundísimas lumbreras sacadas a escuadra, y repartidas a ciertas distancias, para comunicar escasa, y bien distante luz á aquellos grandísimos soterráneos. Se ven por aquellos contornos muchos, y dilatados carriles abiertos en peña viva a pico, sin mas uso, que el que antiguamente tuvieron de conducir por ellos en ciertos pequeños carros los metales a la lengua del agua” (Francisco Thomás SANZ, Memoria antigua de romanos, nuevamente descubierta en las minas de Río Tinto -1762-).
Andévalo
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 77
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Paisaje minero de Riotinto
Paisaje de la frontera del Guadiana
Paisaje minero ejemplo de una actividad de larga duración modeladora del territorio (Minas de Riotinto, Nerva).
Entorno de Sanlúcar de Guadiana y Alcoutim, hasta el Puerto de la Laja (El Granado, Sanlúcar de Guadiana).
Minas de Riotinto. Foto: Isabel Dugo Cobacho
Paisaje de frontera. Desde el castillo de San Marcos (Sanlúcar de Guadiana). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Minas de Riotinto. Foto: Isabel Luque
78 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Cabezo de la Peña
Paisaje de dehesa del Andévalo
También denominado cerro del Águila, este es un destacado hito simbólico en el Andévalo occidental, con una amplia panorámica de esta comarca y lugar donde se celebra la romería supracomunal en honor de la Virgen de la Peña (Puebla de Guzmán).
Lugares representativos de la dehesa del Andévalo, donde se relacionan valores mediombientales, arquitectónicos y del patrimonio inmaterial: dehesa las Capellanías (Valverde del Camino); dehesa de San Silvestre (San Silvestre de Guzmán); dehesa de Piedras Albas (El Almendro); dehesa de Paymogo (Paymogo); dehesa de Santa Bárbara y Cabezas Rubias (Santa Bárbara y Cabezas Rubias); dehesa de Campofrío y La Granada (Campofrío, Granada de Riotinto).
Danzas de la Espada (Puebla de Guzmán). Foto: Aniceto Delgado Méndez, IAPH
Dehesa de Cerro de Andévalo. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Andévalo
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 79
7. Valoraciones y recomendaciones
NegativasPositivas
Abundante, variado y no muy alterado patrimonio natural y cultural.
Cercanía a grandes centros turísticos (Sevilla, costa de Huelva, Algarve).
Conciencia reciente pero creciente en los municipios de la importancia del patrimonio minero.
Los núcleos históricos se mantienen en un relativo buen estado y con buena inserción en el paisaje.
Presencia de un punto de referencia socioeconómica muy dinámica: Valverde del Camino, del que se pueden difundir al territorio prácticas innovadoras en la gestión y aprovechamiento del patrimonio.
Contexto de mejora de comunicaciones y relaciones en general con el vecino Portugal.
Situación periférica en el contexto andaluz y español, de lo que deriva un sistema de comunicaciones deficiente, especialmente en el sector occidental.
Patrimonio natural localmente impactado por las repoblaciones forestales de los años setenta. Esto supone una amenaza para el paisaje en general y para el patrimonio arqueológico en particular.
Escaso reconocimiento oficial del patrimonio de la zona, tanto del cultural como del natural.
Fragilidad del patrimonio industrial comarcal, que es disperso y en propiedad privada, sobre todo empresas.
La arquitectura vernácula ha sido muy alterada en muchos pueblos de la zona.
Urbanismo ilegal puntual, pero que podría extenderse.
Futuro incierto antes los cambios en las políticas agrarias comunitarias que se combina con un orden socioeconómico en crisis, especialmente en relación a su peso específico en la economía regional hace algunos decenios
Dependencia excesiva, e iniciativa escasa, de los recursos culturales y naturales para desencadenar procesos de desarrollo.
Incipiente expansión de cultivos intensivos de frutales, sin tener en cuenta los valores potenciales del paisaje que ocupan.
Envejecimiento de la población y despoblamiento en el Andévalo occidental.
Recursos humanos con bajos niveles formativos y con escasa autoestima local, a lo que se une la descapitalización por el no retorno de los estudiantes que acceden a la universidad.
Valoraciones
80 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Andévalo
Cementerio y dehesa de Paymogo. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 81
Patrimonio de ámbito territorial
Aprovechar y potenciar el policentrismo y carácter funcional de las principales poblaciones del ámbito para manterner su diversidad.
Establecer programas de adecuación paisajística de los bordes y accesos a los pueblos controlando, además, los focos de urbanizaciones ilegales como los de Valverde del Camino.
Patrimonio de ámbito edificatorio
Valorizar el patrimonio minero, de excepcional valor, para reforzar la imagen e identidad del ámbito.
Recuperación de la arquitectura tradicional en detrimento del turismo residencial, implementando programas de difusión de sus valores y de adaptación a los parámetros modernos de habitabilidad.
Establecer programas de ubicación de infraestructuras (por ejemplo, parques eólicos) respetando el Patrimonio Cultural de la zona.
Reforzamiento de controles preventivos que eviten la amenaza de las repoblaciones forestales, para el paisaje en general y el Patrimonio Arqueológico en particular.
Patrimonio de ámbito inmaterial
Documentación y difusión de elementos en torno a la cultura del trabajo minera, la “cultura de frontera” y los saberes y prácticas relacionados con la cría y elaboración de derivados del cerdo ibérico.
Recomendaciones para el planeamiento territorial y urbanístico
Generales Responder a la demanda de productos culturales y ambientales mediante programas integrados de turismo rural aprovechando los recursos patrimoniales de la demarcación.
Potenciar el papel de Valverde del Camino como punto de referencia en la difusión de prácticas innovadoras de gestión y aprovechamiento del Patrimonio Cultural.
Reforzamiento de las actividades de inventario del Patrimonio Cultural de la zona que no goza de suficiente reconocimiento oficial.
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 83
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: centro regional de Málaga, Vélez-Málaga y Axarquía (dominio territorial del litoral)
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: Red de ciudades patrimoniales de la costa malagueña, red de centros históricos rurales, ruta cultural del Legado Andalusí
Paisajes agrarios singulares: vega del río Vélez, huertas de Valle-Niza, huertas de río Seco, huertas de Algarrobo, huertas de Torrox, huertas de Nerja
Montes de Málaga-Axarquía + Costa del Sol oriental + Depresión de Periana-Casabermeja + Sierras de Loja + Sierras de Tejeda-Almijara
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía
La Axarquía es una comarca con una fuerte personalidad territorial integrada en tres áreas paisajísticas: serranías de media montaña, campiñas de llanuras interiores y costas mixtas. Regada por el río Vélez y sus afluentes, conforma un valle bastante abrupto que se abre entre los Montes de Málaga a occidente y las sierras de Tejeda y Almijara a oriente (estas últimas de marcada huella en el paisaje). Sus paisajes son los de sierras próximas a la cos-ta con cultivos leñosos, especialmente viñedo para pasas, y agrosilvicultura. Pero, aunque la Axarquía posee una amplia fachada litoral que abarca prácticamente toda la parte oriental de la costa malagueña, ha sido una comar-ca que se ha mirado tradicionalmente hacia el interior. No se puede negar, sin embargo, una importante voca-ción marinera en varios y significativos enclaves (Torre del Mar y Nerja, principalmente). Vélez-Málaga, cabecera
1. Identificación y localización
comarcal y capital de un municipio que supera los 50.000 habitantes, ha actuado tradicionalmente como charnela entre el mundo agrario interior y la fachada costera que se abre en Torre del Mar a escasos kilómetros hacia el sur. Tal vez el contraste socioeconómico pero, por supuesto, también paisajístico, de estos dos escenarios urbanos, re-suma el carácter dual de la Axarquía.
Por otro lado, esta zona, especialmente en los pueblos a los pies de sierra Tejeda, ha tenido una cierta consi-deración de tierra arcádica. Sin embargo, el turismo ha impuesto un nuevo carácter, masivo y lineal en la costa, y puntual y disperso en el interior, que está descarac-terizando una importante parte de esta demarcación, al tiempo que imponiendo modelos económicos, sociales y culturales nuevos.
Unidad del centro regional de Málaga (parcialmente y sin incluir la capital, sino su traspaís montañoso) y estructuras organizadas por ciudades medias en la unidad territorial de Vélez-Málaga y Axarquía (Vélez Málaga, Torre del Mar, Torrox, Nerja, Colmenar), pero muy influidas por la influencia del centro regional de Málaga en la zona litoral
Articulación territorial en el POTA
Grado de articulación: elevado a lo largo del eje litoral y bajo en el interior
84 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Medio físico
La Axarquía y Montes de Málaga ocupan la parte orien-tal de la provincia de Málaga, que posee dos ámbitos fí-sicos bien contrastados, la costa y el interior. En general se caracteriza por un relieve abrupto, sólo atenuado en torno a su capital, Vélez-Málaga y en alguna vega litoral. Por el contrario, las zonas con pendientes más acusadas son las de Sierra Tejeda, sierra de la Almijara y la zona de los Montes de Málaga que mira a la capital. Esto co-incide con unas densidades de erosión altas o muy altas en las zonas más abruptas y otras más moderadas en las zonas centrales y litorales.
La demarcación se corresponde con la zona interna de las cordilleras béticas, en el encuentro del complejo Alpujárride hacia oriente, con el Maláguide occidente. Se trata de un sistema de relieves montañosos de ple-gamiento en materiales metamórficos (micaesquistos, filitas y areniscas). No obstante, en Sierra Tejeda y Al-mijara aparecen relieves kársticos en rocas carbonata-das alternando con formas estructurales denudativas (barrancos y cañones) y con presencia de mármoles, esquistos, cuarcitas y anfibolitas. Las formas estructu-rales denudativas también son muy abundantes en los Montes de Málaga (con predominancia de micaesquis-tos, filitas y areniscas), mientras que en la zona nor-
te de la Axarquía son predominantes las colinas con escasa influencia estructural en cuanto a su origen y materiales sedimentarios (arcillas, margas y localmente calcarenitas). En el entorno del bajo río Vélez también aparecen rocas sedimentarias (arenas, limos, arcillas, gravas y cantos).
Las temperaturas son suaves, tanto en invierno como en verano, oscilando entre 9º de media anual de las zo-nas más altas de la sierra de la Almijara, que coincide con el máximo pluviométcio de la zona (cercano a los 800 mm), y los más de 17º del entorno de Vélez-Málaga y Torre del Mar. El mínimo pluviométrico se sitúa en la
2. El territorio
Panorámica desde el Balcón de Europa (Nerja). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Axarquía-Montes de Málaga
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 85
zona occidental de la demarcación y alcanza alrededor de los 400 mm. Las insolación anual es aproximada-mente de 2.600 horas.
La vegetación se corresponde con los pisos mesome-diterráneo (la práctica totalidad de la demarcación) y termomediterráneo (en las franjas litorales). En las montañas más cercanas a la costa predomina la garriga degradada, que es sustituida en el interior (zona norte de los Montes de Málaga y centro de la Axarquía) por los encinares. La zona más septentrional presenta áreas de matorral y encinares, en tanto que en las faldas me-ridionales de Sierra Tejeda y Almijara son frecuentes los pinares. Estas dos sierras conforman además el parque natural de Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama. El sec-tor occidental de los Montes de Málaga también tiene la categoría de parque natural. Por último, también se integran en la red Natura2000 la sierra de Camorotos y un tramo marítimo entre Nerja y el inicio de la costa granadina.
Medio socioeconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva Aunque homogénea en su estructura y realidad pai-sajística, la estructura socioeconómica de esta demar-cación ofrece dos ámbitos bien diferentes: el litoral y el interior.
El litoral se caracteriza por un importante dinamismo relacionado con la construcción, el turismo y la agri-cultura de regadío, muy intensa desde hace varios
decenios. Nerja, Torrox, o El Rincón de la Victoria son municipios que no alcanzaban los 10.000 habitantes en 1960 y que en 2009 superan sobradamente dicha cifra (Nerja, 21.811; Torrox, 16.890; El Rincón de la Victoria, 38.666). El municipio de Vélez-Málaga sí ha sido tra-dicionalmente un espacio con más peso demográfico, pero también ha duplicado prácticamente su población desde 1960, alcanzando en 2009 los 74.190. Ya se han señalado los sectores económicos predominantes, pero debe matizarse que la construcción se relaciona funda-mentalmente con el turismo residencial y regional. De hecho, los municipios y localidades al oriente de la capi-tal provincial han estado relacionados tradicionalmente al turismo local: El Rincón, Benajarafe, Torre del Mar (Vélez-Málaga); en tanto que en Nerja también ha exis-tido un turismo más variado y de procedencia nacional e internacional con más presencia de hoteles. Hay que señalar, no obstante, que algunos de los municipios oc-cidentales de esta demarcación han pasado también a ser de primera residencia y cada vez más influidos por las dinámicas de Málaga capital. La agricultura ha sido tradicionalmente de regadío y ha incorporado durante el siglo XX frutas subtropicales (aguacate, chirimoya), aunque en los últimos años la producción hortofrutíco-la y de flor cortada se ha hecho mucho más variada, al tiempo que se han generalizado también las técnicas de cultivo bajo plástico en muchos sectores del litoral de la Axarquía, aunque de forma más dispersa y menos com-pacta que en otras zonas de Andalucía (Vélez-Málaga, Algarrobo, Torrox, Nerja). Paralelamente la producción de caña de azúcar, tan importante desde su implanta-ción en el último tercio del siglo XIX, prácticamente ha desaparecido
El interior de la Axarquía ha llevado una dinámica muy distinta y más pausada, con un fuerte proceso regresivo en los últimos decenios del siglo XX y de estancamiento en la actualidad. En esta zona predomina una estruc-tura de pequeños municipios de clara vocación rural y con una dinámica demográfica aún regresiva, aunque con síntomas de cambio. La mayoría de ellos han per-dido entre un tercio y la mitad de la población, predo-minando entre los más poblados los que poseen entre 3.000 y 4.000 habitantes en 2009 (Colmenar, 3.621; Cómpeta, 3.854; Periana, 3.611; Riogordo, 3.102…). La actividad agraria tradicional se mantiene en la produc-ción de vino, uvas pasas y productos lácteos del ganado caprino. Además, hay un cierto dinamismo de la cons-trucción relacionada con el turismo residencial, que en el interior de la Axarquía se relaciona a menudo con la instalación de turismo europeo comunitario que ha optado por la rehabilitación de cortijos o viviendas tra-dicionales.
“... el camino, a lo largo de la costa, hasta Vélez Málaga es bueno, y tiene su propia dilegencia. El mar y las torres de Atalaya están a la derecha, los montes cubiertos de viñas a la izquierda. (...) [Vélez Málaga] Está en el corazón mismo de una tierra que abunda en aceite y vino: aquí está la palmera, pero sin el desierto; la caña de azúcar, pero sin el esclavo. Los campanarios y los conventos se apiñan en torno a las ruinas de un castillo moro construido en la roca; por encima se levantan las do-minantes montañas desnudas, que observan fríamente desde arriba la industria y el tráfago de la humilde llanura. Las corrientes de agua que han pelado las sierras depositan tierra y detritus en los valles de Vélez y la combinación de humedad y un sol tropical produce la batata, el añil y la caña de azúcar” (Richard FORD, Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa, que describe el país y sus ciudades, los nativos y sus costumbres –1845-).
86 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
La configuración territorial de la demarcación mantendrá unas constantes históricas marcadas por la utilización de la franja costera como eje principal de comunicacio-nes este-oeste y por la existencia de la cuenca del río Vélez como la vía hacia el interior de mejores condicio-nes geográficas, tanto por su mayor amplitud de cuenca como por su profundidad hacia el norte, posibilitando el flujo de tráfico histórico hacia las áreas interiores de
Antequera (por el pasillo de Colmenar) y de Alhama de Granada (por los pasos -“boquete”- de Zafarraya).
Este espacio, a modo de anfiteatro montañoso orien-tado al mar, será soporte, en primer lugar, de un sec-tor con vocación de organizador territorial en el fondo de la vega baja del Vélez (en el entorno de la actual Vélez-Málaga), y en segundo lugar, una trama dispersa de asentamientos en las faldas montañosas con carác-ter de pequeñas explotaciones agrícolas con origen, sobre todo, en la red andalusí de alquerías hasta las poblaciones actuales. El cordón de asentamientos lito-ral mantendrá unas constantes propias, no siempre en diálogo directo con el interior, más vinculadas al eje de comunicaciones este-oeste y cuya densificación y pa-pel protagonista es bastante reciente -segunda mitad del siglo XX-.
El sector occidental de la demarcación se adscribiría al dominio de los Montes de Málaga, quedará histórica-mente relacionado con el área de influencia de Málaga y el eje norte-sur del Guadalmedina, soporte de las co-municaciones con la comarca de Antequera y el interior andaluz. El pasillo natural entre Casabermeja, Colmenar y Riogordo asegura la interconexión por el norte de toda la demarcación documentándose desde la prehistoria esta importante funcionalidad.
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
Desde el punto de vista natural, la Axarquía es un valle acotado por serranías al este, al oeste y hacia el norte, y
está atravesado por un río, el río Vélez, que lo recorre por su zona central con dirección norte/noroeste-sur/sureste. En él desaguan afluentes de mediano recorrido pero que drenan este valle cerrado por montañas. Los ríos que des-embocan directamente de las montañas hacia el mar son cortos y poco importantes en la articulación general de esta zona. Desde el punto de vista de su articulación via-ria, esta demarcación también presenta un fuerte con-traste entre la costa y el interior. En la primera, el eje de la autovía del Mediterráneo A-7 recorre de oeste a este el territorio y asegura su conexión con la capital provincial, Málaga, y con la costa granadina y almeriense. Se trata de un eje relativamente moderno en su consideración y uso, ya que siendo un eje secundario hasta la época contemporánea, la carretera nacional 340 entre Málaga y Almería continuó siendo una vía incómoda y tortuosa hasta hace pocos años. De hecho, y aunque en este sec-tor sí está terminada, la autovía del Mediterráneo entre las dos ciudades mencionadas aún no se ha terminado y está siendo costosa de realizar en todos los sentidos. Sin embargo, este eje es hacia el que bascula la mayor parte de la actividad socioeconómica de la zona, ya que el turismo de la zona (tardío respecto a la costa occiden-tal malagueña y de carácter provincial hasta hace pocos años) está potenciando un cambio de orden paisajístico y económico muy profundo. El Rincón de la Victoria, Torre del Mar, Torrox-Costa o Nerja han pasado de ser peque-ños puertos pesqueros o núcleos de vacaciones ligados a Málaga capital a ser escenarios urbanos en los que pre-domina un paisaje banal de bloques de apartamentos y de urbanizaciones de chalets adosados que ha degradado profundamente la alta calidad del paisaje marítimo de la costa oriental malagueña. Esta presión turística, además,
Axarquía-Montes de Málaga
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 87
se ha incrementado con las mejoras en la carretera y su conversión en autovía, además de otras obras viarias.
El interior de la demarcación posee una articulación no tan definida, aunque podría hablarse de dos ejes princi-
pales Vélez-Málaga-Colmenar (A-356), en el que se en-cuentran las poblaciones más importantes, y el eje que enlaza la Axarquía con las Tierras de Alhama y Granada a través del paso de Zafarraya (A-402). Completan este sistema dos espacios en el que aparece una pléyade de
pueblos: el de la Axarquía occidental (Comares, El Bor-ge, Almáchar, Cútar...) y el del sistema de localidades de piedemonte en Sierra Tejeda y Almijara (Alcaucín, Cani-llas del Aceituno, Sedella, Salares, Canillas de Albaida, Cómpeta, Sayalonga, Frigiliana...).
Acueducto del Águila (Nerja). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
88 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociados
Procesos históricos
Primer poblamiento. Cuevas costeras y poblamiento disperso en el interior8231100. Paleolítico8232300. Neolítico8232200. Edad del Cobre8232100. Edad del Bronce
El control de los pasos estratégicos vinculados principalmente con los movimientos de la fauna como recurso de caza se representa en el emblemático paso natural del Boquete de Zafarraya (Alcaucín) que separa la Axarquía del interior granadino. El poblamiento en este sector está documentado desde el Paleolítico medio. Otras estaciones paleolíticas se sitúan en el litoral a lo largo de numerosas cuevas que han aportado datos de un continuado poblamiento prehistórico.
Durante el Neolítico es destacable el mantenimiento de la ocupación en cuevas litorales que continuará durante la Edad del Cobre. Paralelamente se documentan áreas de arte rupestre esquemático en numerosos abrigos del interior relacionadas con las demás manifestaciones del arco levantino-bético mediterráneo. La dispersión del poblamiento en el interior, el uso continuado de los medios de cueva y los escasos poblados documentados denotarían un mantenimiento importante del nomadismo y de las actividades de caza y recolección en estas sociedades. Las evidencias arqueológicas del interior ocuparán la franja norte de la demarcación -el pasillo de Colmenar hasta el paso de Zafarraya- relacionándose sobre todo con grandes concentraciones de talleres líticos en el Alto Vélez (ríos Sábar y Guaro). La vega del Vélez no aporta apenas asentamientos para estos momentos indicando quizás una adopción retardataria de las prácticas agrícolas en llano.
Durante la Edad del Bronce se mantiene el control del territorio desde poblados en altura, ya ocupados anteriormente, con ejemplos en la zona del alto Vélez, en Periana y Alcaucín. En estos momentos se generalizará este tipo de poblados destacando las nuevas ocupaciones en cerros próximos al litoral tales como los localizados en las alturas orientales de Málaga o en aquéllos situados junto al río Vélez.
7121100. Asentamientos. Poblados7112810/A100000. Cuevas712000. Sitios con representaciones rupestres7112422. Tumbas. Dólmenes
De las colonias fenicias del litoral hasta la integración territorial romana y andalusí
Las desembocaduras de los ríos Vélez y Algarrobo constituyen los dos focos de fundación de colonias fenicias en la zona. Las características paleogeográficas de los enclaves concuerdan con las condiciones óptimas para los asentamientos de estas características: puertos naturales en medios de estuario como resguardo natural y emplazamientos en cerros dominantes próximos, ya sea en islotes o en promontorios en tierra. Desde este momento estas fundaciones consolidarán el papel focalizador del litoral de modo que la mayoría de los asentamientos de la Edad del Hierro de carácter indígena se localizan en este ámbito de influencia. Comercio de metales y explotación de la pesca serán las actividades principales. Desde el siglo V a. de C. se asiste a una intensificación de las influencias norteafricanas que prefiguran la evolución del litoral bajo la influencia cartaginesa. Antes de la conquista romana, quedaba el asentamiento de cerro del Mar en el Vélez y poblados de tipo oppidum como el de cerro de la Tortuga junto a Málaga.
Axarquía-Montes de Málaga
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 89
Descripción Recursos asociados
Durante la consolidación romana durante el siglo II a. de C., de modo paralelo a la formalización de la vía Hercúlea como eje de comunicaciones mediterráneo, se afirmará el protagonismo de ciudades portuarias como Málaga, fuera de la demarcación, restando hacia el este los asentamientos de Maenoba (desembocadura del río Vélez) y Clavicum (Torrox). Comercio basado en la pesca y en productos agrícolas del interior (aceite y vino) formarán la base económica del área. Paralelamente se produce un incremento significativo de las explotaciones rurales tipo villae a lo largo del Vélez y el pasillo de Colmenar, el cual será soporte de ciudades como Arastipi y Oscua inmediatas a la vega antequerana.
La evolución durante el periodo islámico quedará marcada en un primer momento por las dificultades del califato cordobés para consolidarse. La implantación de numerosas construcciones defensivas en el interior de la demarcación tendrá su causa en los levantamientos muladíes con foco en la zona norte de Málaga.
El desarrollo político de al-Ándalus, y su organización administrativa en coras, hará que la Axarquía y los Montes se encuentren hasta la toma cristiana en la órbita de Rayya (Málaga). El interior se organizará en distritos, siendo la medina de Vélez el núcleo de referencia al menos desde el siglo X-XI. Durante el periodo nazarí, desde el siglo XIII, se consolidará mediante las tahas, o unidades administrativas (Bentomiz, Frigiliana), un periodo de expansión rural en base a numerosas alquerías que serían el germen de las poblaciones posteriores a la conquista cristiana (Almayate, Benamocarra, Benajarafe, etc).
El territorio, por tanto, mira a su interior desarrollándose de espaldas a la costa la cual permanecerá durante la Edad Media como sinónimo de peligrosidad debido a la inseguridad de estos momentos por la piratería y la guerra. Es el momento de la configuración de los paisajes agrícolas del interior, del control del agua mediante acequias y molinos, de la red de alquerías y huertas y del manejo de las laderas serranas para la uva y andalusí.
En definitiva, durante este largo proceso se había trascendido desde la exclusiva ocupación protourbana del litoral en la edad del Hierro hasta una total integración territorial durante los periodos romano y musulmán, que dotaba de forma y función a un espacio entre el interior andaluz y la costa mediterránea teniendo a la próxima urbe malagueña como referente histórico y focalizador territorial.
8233100. Edad del Hierro8211000. Época romana8220000. Edad Media5321000. Emirato, Califato, Taifa2300000. Almorávides, almohades
Identificación
7121100. Asentamientos. Poblados7121200. Asentamientos urbanos Oppida7112421. Necrópolis7112620. Fortificaciones. Castillos7112900. Torres.7123100. Infraestructuras del transporte
90 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
La ruptura cristiana. Del carácter agrícola del Antiguo Régimen a los cultivos comerciales del siglo XIX: la caña y la uva8200000. Edad Moderna8200000. Edad Contemporánea
Tras la conquista cristiana y el primer esfuerzo repoblador mediante los apeos y repartimientos, las revueltas de moriscos marcarán el siglo XVI en la zona. Desde finales del siglo XVI, las tierras habían permanecido bajo jurisdicción de realengo excepto algunas áreas al norte (Colmenar, Comares) bajo poder señorial. El decisivo empuje agrícola se inicia en estos momentos con la reactivación del cultivo de caña en el bajo Vélez, Torrox y Nerja, la producción de uva y vinos en las laderas del interior y la importante área cerealística del pasillo de Colmenar-Periana.
El siglo XVIII supondrá un periodo de desarrollo en el ámbito urbanístico de las villas y pueblos de la demarcación, así como de las comunicaciones regionales en el contexto de las reformas ilustradas, con ejemplos en los “caminos reales” de Málaga a Antequera a lo largo del Guadalmedina, o la ruta Málaga-Granada a través de la Axarquía. La situación de la costa como área de defensa se continuará durante el Antiguo Régimen con los programas de fortificación desarrollados durante los Austrias y, posteriormente, el borbónico de Carlos III.
El siglo XIX se corresponde con un lanzamiento comercial de la tradición agrícola de la uva y la caña de azúcar. Sobre los vinos de la Axarquía, con la crisis de la filoxera de 1878 se iniciará un proceso de arranque de viñas aunque a a partir de 1911 se producirán replantaciones aumentando en algunos casos la superficie dedicada. El tratamiento de la caña para producción de azúcar se recobró con fuerza a principios del siglo XIX y se aumentaron el número de trapiches y de ingenios con los consiguientes efectos de la presión sobre bosques y matorral por las necesidades de combustible. La industrialización definitiva arranca de mediados del siglo XIX con la introducción de maquinaria de vapor en ingenios de Torre del Mar, Nerja y Torrox. Desde el siglo XVIII esta actividad centrada en la caña había dado lugar a una red derivada de florecientes industrias de pequeño tamaño, tales como la miel o melaza, el ron o la fabricación de papel desde la pasta de celulosa.
7121100. Asentamientos. Pueblos 7122200. Espacios rurales. Egidos7123200. Infraestructuras hidráulicas. Acueductos7123100. Infraestructuras del transporte. Redes viarias
Axarquía-Montes de Málaga
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 91
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconómicas
1264200. Agricultura 1264400. Ganadería
La introducción del regadío, entre los siglos VIII al X, supuso una auténtica revolución agrícola que permitió cultivar en tierras de la Axarquía productos procedentes de Oriente hasta entonces desconocidos tanto aquí como en el resto del continente europeo, posibilitando la proliferación de una diversidad de árboles y verduras espectacular para la época.
A los cultivos tradicionales se le han unido los cultivos tropicales. Unos y otros pueblan los bancales de los valles, cuyas tierras son explotadas de forma extensiva mediante el regadío y el aterrazamiento. También se han extendido los invernaderos, incluso en las terrazas para el cultivo de hortalizas. Destaca la vid que ocupó un lugar principal desde el siglo XIX, afectando claramente a la evolución socioeconómica de la zona. Actualmente, como toda la agricultura, está en regresión y ha perdido el protagonismo de antaño.
En los Montes de Málaga también el sector vitícola, hasta la filoxera y crisis agrícola del XIX, ocupó un papel fundamental, incluso actuando de motor para la economía de la ciudad de Málaga.
La ganadería tiene cierta presencia en los Montes de Málaga con explotaciones ganaderas bien de caprino o de ovino.
7123200. Infraestructuras hidráulicas. Aceñas. Albercas Aljibes. Acequias. Azudes. Norias Obras de drenaje7112100. Haciendas de olivar 7112511. Almazaras. Lagares7112120. Edificios ganaderosAbrevaderos. Apriscos
La industria de la Axarquía es casi exclusivamente agroalimentaria y de carácter tradicional. Destaca la obtención del vino (muestra de ello es el de Cómpeta).
En los Montes de Málaga, la tradición chacinera de Colmenar, continúa vigente a pesar de la pérdida de importancia de las ganaderías locales. También se elaboran quesos.
7112511. Molinos. Molinos harineros AlmazarasLagares7112500. Edificios industriales Destilerías1264200. Viticultura. Oleicultura
1263000. Producción de alimentos. Oleicultura. Viticultura
Identificación
92 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Ámbito territorial
Los primeros asentamientos documentados datan de la prehistoria reciente, aunque existen evidencias de hábitats en cueva anteriores en el tiempo. Entre los asentamientos y lugares con representaciones rupestres en cueva se encuentran la cueva del Boquete de Zafarraya (Alcaucín), la cueva de Nerja (Nerja) y las cuevas del Tesoro-Higuerón y la Victoria (Rincón de la Victoria). Asentamientos al aire libre de la prehistoria reciente son, por ejemplo, cortijo Nuevo en Almogía, cerro García en Casabermeja, cerro de los Peñones en Colmenar, Los Asperones, Cerrado de Escobar y poblado de San Telmo en Málaga entre otros. Este último presen-ta, también, restos arqueológicos protohistóricos. De este último periodo histórico son los asentamientos de Tosca-nos, Chorreras, cerro Alarcón y cerro del Peñón y Morro de la Mezquitilla, colonias fenicias en el borde costero, en las desembocaduras de los ríos Vélez y Algarrobo respectiva-mente. De época romana destacan Oscua (Villanueva de la Concepción) y Arastipi (Antequera) y, ya de época medieval, son los despoblados de Mazmullar (Comares), La Mesa de Zalia (Alcaucín), Los Villares (Almogía), La Venta del Fraile (Almogía) o Los Corrales (Benamocarra).
Algunas de las necrópolis más importantes documenta-das en esta demarcación están relacionadas con los asen-tamientos citados. Declaradas como Zona Arqueológica están la necrópolis megalítica de las Chaperas (Casaber-meja) y las protohistóricas de Trayamar (Algarrobo), cerro del Mar y necrópolis Fenicia de Jardín (Vélez-Málaga)
Infraestructuras de transporte, concretamente restos de una calzada romana, se documentan en Nerja (calzada
romana de la Coladilla). De época moderna son, por otra parte, los puentes del camino de Antequera.
Infraestructuras hidráulicas para el regadío son los azu-des, aceñas, canales, norias, acequias, albercas y aljibes. Ele-mentos propios de este regadío aún pueden encontrarse en pueblos como Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Se-della, Frigiliana, Cómpeta o Salares. De entre los elementos hidráulicos destaca por su integridad el sistema de regadío de bancales y acequias de Salares. Es también de reseñar en Canillas de Aceituno un aljibe árabe en funcionamiento (año 1000 aprox.) que en la actualidad pertenece a la co-munidad de regantes, el pozo de la Noria (Cútar), La Noria (Vélez-Málaga) y el Aljibe de Mazmúllar (Comares).
Ámbito edificatorio
Edificios industriales relacionados con la molienda son los lagares, almazaras y molinos harineros. Entre los laga-res pueden citarse los del Parque Natural Montes de Mála-ga en espacios que unen la vivienda a la producción de la uva y el vino y, como tales casas, hay una variabilidad en función de la posición socioeconómica de sus propietarios. Ejemplos de estas casas lagares son: lagar de José Félix y el lagar de Federico en Salares o el lagar de Mari Carmen en Sedella o el lagar de Campos en Vélez-Málaga.
Las almazaras también adquieren relevancia en la zona, destacando las de la cooperativa San Miguel en Alcaucín, Molino Quintana en El Borge, fábrica de aceite Nuestra Señora de la Cabeza en Canillas de Aceituno, El Molino en Canillas de Albaida, molino de Manuel Navas en Cóm-peta, molino de San José y La Molina en Cútar; molino
de Joselana en Salares, El molino en Sedella, El molino en Viñuela. Entre las hidráulicas se encuentran el cortijo Capitán y el molino de Isidro en Torrox.
Entre los molinos harineros destacan, entre otros, el molino de San Sebastián, molino Altero y molino Que-mado en Alcaucín, molino de Gangarra en Alfarnate-jo, molino La Vapora en Benamargosa, El Molinillo en Canillas de Albaida, molino Martínez en Cútar, molino de las Lavaderas en Periana, Molino Virgen de Belén en Riogordo, molino de Sedella y molino de Frasquito el Molinero en Sedella, etc.
Otros edificios industriales no relacionados con la mo-lienda son las bodegas, como la de José Félix y la de Fe-derico en Salares o La Bodega (bodega-lagar) en Cóm-peta; la destilería de alcohol en Periana, dedicada a la producción de aguardientes y licores; la fábrica de harina de Canillas de Albaida (Panificadora Nuestra Señora del Perpétuo Socorro); El Trapiche en Vélez-Málaga; La Fra-gua de Viñuela o El Tejar de Vélez-Málaga.
Más lejos en el tiempo se encuentra el origen de algunos alfares e instalaciones para la elaboración de conservas de pescado, como el horno cerámico y la factoría de sa-lazón de época romana de Torrox o el alfar romano de cerro Alcalde en Casabermeja. Este tipo de instalaciones también estuvieron a veces asociadas a complejos resi-denciales rurales, como es el caso de la Villa romana de El Faro, incoada como Zona Arqueológica.
Numerosas fortificaciones y torres vigía jalonan la demarcación para protegerla, sobre todo, en su franja
4. Recursos patrimoniales
Axarquía-Montes de Málaga
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 93
costera. Castillos: Alcázar y castillo de Zalía (Alcaucín), castillo de Santi Pegri y castillo de Almogía (Almogía), castillo de Jévar (Antequera), castillo de Benthomiz (Are-nas), castillo de Frigiliana (Frigiliana), castillo y muralla de Santa Catalina y castillo del Santo Pitar (Málaga), castillo de Vélez-Málaga, castillo del Marqués y castillo de To-rre del Mar (Vélez-Málaga). Torres: torre Ladeada y torre Derecha (Algarrobo), torre del Cortijo Grande y torre de Venta del Fraile (Almogía), torre Zambra (Casabermeja), torre de las Palomas (Málaga), torre de la Caleta, torre de Maro, torre de Macaca y torrecilla de Nerja (Nerja), torre del Cantal y torre de Benagalbón (Rincón de la Victo-ria), torre de Güi y torre de Calaceite (Torrox), torre de la Boca del Río Vélez, torre de Lagos, torre del Jaral, torre de Moya y torre de Chilches (Vélez-Málaga).
Edificios residenciales. En general los municipios se-rranos de la Axarquía conservan las diferentes tipologías de casas tradicionales que singularizan esta comarca.
Los edificios agropecuarios de época romana son en muchas ocasiones villas residenciales que desarrollan algún tipo de actividad económica no siempre vincu-lada a la agricultura y la ganadería sino también a la elaboración de productos derivados de la pesca y su comercialización. Romanas son las villae del cortijo de Zurita (Casabermeja), El Faro (Torrox), torre de Benagal-bón (Rincón de la Victoria) o la Villae de Torrox (Torrox), entre otras.
Alquerías medievales también se han documentado en la demarcación aunque en menor número: alquería de Galica (Málaga), fuente del Infante y loma de la Fla-menca (Almogía), etc.
En la actualidad, el paisaje de la Axarquía destaca por sus pueblos blancos, con singulares ejemplos de arqui-tectura popular rural.
Ámbito inmaterial
Actividad agraria y producción de alimentos. Sa-beres y actividades ligadas al cultivo del olivo y a la elaboración de aceite. También en este entorno ha te-nido importancia la vid y la elaboración de de vinos, con actividades características como los “paseros” o sistemas de secado en los que se extiende la uva al sol para obtener su deshidratación y mayor concentración de azúcares.
Bailes, cantes y músicas tradicionales. Flamenco. El cante y baile de verdiales identifican a la comarca. Se dan principalmente en la fiesta de los verdiales en la que participan Comares, Casabermeja, Colmenar y otros pueblos de la zona. Otros cantes acompañan diversas festividades, como las Maragatas, también llamadas chu-rripampas o ruedas.
Actividad festivo-ceremonial. Feria y fiestas de San Isidro (Periana), romería de San Isidro (Alcaucín, Alfarna-te, Alfarnatejo, Almáchar, Benamocarra, El Borge, Cani-llas de Aceituno, Moclinejo, Nerja y Periana), feria de San Antón (Sedella), fiesta y romería (Archez, Salares y Cani-llas de Albaida), romería de San Marcos (Villanueva de Tapias, Villanueva del Rosario y Villanueva del Trabuco), Día de San Marcos (Borge, Casabermeja), Las Lumbreras o Candelarias (Alcaucín, Algarrobo, Archez, Almáchar, Benamocarra, El Borge, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Comares, Cómpeta, Frigiliana, Iznate, Sala-res, Sayalonga, Sedellas y Torrox).
Torre de Gui desde Torre de Lago. Foto: Esther López Martín Panorámica de Arenas. Foto: Silvia Fernández Cacho
94 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
La Axarquía, tierra de postales diversas: mar, naturaleza y ruralidadLa gran riqueza agraria de la Axarquía es ensalzada una y otra vez en los diversos textos ya sean históricos como actuales. Y como valor añadido a la belleza pictórica de sus paisajes rurales se destaca una y otra vez el hecho de contar con costa y monte. Estas imágenes son proyectadas hoy como seductoras postales para el turismo que parece darles sentido. De tesoro por su fertilidad a tesoro para el visitante. Relacionada con la continua proyección de imágenes para la atracción turística está la construcción de la comarca como un lugar paradisíaco de refugio para los extranjeros que deciden instalarse y poblar de nuevo las calles de estos municipios que pueden conservar su fisonomía por la ubicación de estos nuevos pobladores.
“Las tierras de la Axarquía son como una Málaga en pequeño: monte, valle, cornisa y costa. En el monte la Axarquía laberíntica de olivos, almendros y vides; pero sobre todo de pueblos, pueblos y casas de labor que salpican el paisaje llenándolo de vida. Una vida que crece en cultivos hundidos en estrechos valles, asciende por laderas y se solea en los pase-ros. En el valle, la Axarquía es vega de frutales y hortalizas que se adentra, río Vélez arriba, con limoneros y naranjos por el Benamargosa y Guaro y hasta por los pequeños valles que llegan a pie de la sierra. En la cornisa, es sierra que se asoma al mar entre pueblos mu-déjares y mediterráneos, a veces recostados sobre la ladera, otras agazapados en recoletos valles, con la montaña a la espalda y el Mediterráneo al fondo en jirones de horizonte; es también cornisa de manantiales que sacian a sus gentes, avenan arroyos y riegan bancales. En la costa, la Axarquía es paisaje de acantilados y calas, de frontiles y torres vigías, de pla-yas y huertas, de tradición y turismo” (AXARQUÍA Costa del Sol…, en línea).
“Pueblos y aldeas se atropellan y arraciman casi siempre en pendiente, rodeadas de viñas que se han ido abandonando, de campos de almendros hoy desdeñados, de olivares o de terrenos pedregosos y yermos que esperan sólo la llegada de otro inglés jubilado, de otro alemán rico que pongan sobre las piedras o las ruinas de cortijos su peso en oro, para habilitarse un refugio antes de la eternidad.(…) Aparte de la invasión turística costera, que no es aquí excesiva, todo el interior del cuerpo ajarqueño empieza a ser ya un extraño barrio europeo. La pulcra y blanquísima Frigiliana es asilo de escandinavos. Hay colonos ingleses que huyen de Nerja y de Torrox para refugiarse en la amenidad de Periana, un pueblo que es como el ombligo y el balcón del cuerpo verde de la Axarquía... En las alturas orientales se dan más las montañas grises y las colinas marrones y polvorientas, punteadas de modestas casitas blancas” (TORBADO, 2002).
La Axarquía comarca de identidad histórica Reconocimiento unánime de la Axarquía como una comarca con identidad cultural sostenida por las imágenes de vinculación histórica con Al-Andalus.
“Con este nombre se designa desde hace más de mil años a una comarca. La que mira a la salida del sol, el xarq, la que queda hacia el oriente en la provincia de Málaga, “LA AXAR-QUÍA”. Cientos de comarcas en el mundo islámico se han nombrado de manera tan cómoda, pero aquí enraizó el nombre...” (AXARQUIYA, en línea).
“La Axarquía constituye una comarca con una fuerte personalidad que le proporciona una nítida singularidad dentro del conjunto de unidades territoriales de la región” (FERIA TORI-BIO; MIURA ANDRADES; RUIZ RECCO, 2005: 175).
Axarquía-Montes de Málaga
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 95
Cita relacionadaDescripción
Los Montes de Málaga: de tierra de proveedores a parque malagueñoEsta área por su estratégica ubicación fue centro agropecuario y proveedor de la ciudad de Málaga. Sin embargo este espacio ha perdido vigencia económica, se ha desertizado y de alguna manera naturalizado. De tal forma que hoy ya no es el campo abastecedor sino el trocito de Naturaleza, apenas poblada, para el disfrute y esparcimiento de la población urbana.
“La evolución de este territorio, en otra época de carácter agrario, con una cultura agra-ria reconocida como de ‘los Montes’, degradado, devastado y posteriormente, recupe-rado hacia una función de tipo forestal, ha condicionado también el tipo de relaciones que se establecen entre la población y el espacio protegido propiamente dicho, así como la asignación de usos y aprovechamientos que se han establecido en él. Desde el punto de vista poblacional y demográfico el Parque Natural se puede considerar un espacio prácticamente desierto, ya que los enclavados se corresponden con algunas ventas y edificaciones rurales de ubicación periférica […]” Desde un punto de vista funcional y económico es un territorio marginal, inserto dentro de un contexto metropolitano, con una fuerte dinámica económica que se encuentra liderada por la ciudad de Málaga… ” (…) Desde un punto de vista funcional este espacio ha adquirido un papel de área des-congestionadora de la propia ciudad de Málaga, estando avocado hacia una orientación fundamentalmente forestal y a la oferta de servicios complementarios de tipo recreati-vo” (PLAN, 2006c: 28).
(Sobre los Montes de Málaga) “En él se encuentran un gran número de cortijos de labor e infinidad de caseríos llamados lagares, muchos de los cuales son tan deliciosos y amenos, que sirven también de recreo y diversión a sus dueños y otras muchas familias durante la temporada que se hace la vendimia. El TERRENO que comprende este partido judicial es casi en su totalidad montuoso y calizo, muy a propósito por consiguiente para el plantío de viñas; sin embargo, hay también algunas llanuras aunque de corta extensión, destinadas al cultivo de cereales”. ... “Sus producciones consisten en trigo, cebada, legumbres, vino, aceite, pasa larga y moscatel, higos, y hortalizas; cría ganado vacuno, lanar, cabrío, yaguar y asnal; caza de liebres, conejos, perdices, lobos, garduños y raposos, y muy poca pesca en los ríos y arroyos mencionados. La industria del partido judicial que se describe, está reducida a la agricultura, a varios telares de lienzos ordinarios y a bastantes fábricas de aguardiente en estado de prosperidad, muchos molinos harineros y otro gran número de aceite; consistiendo el comercio en la exportación de granos, vinos y aguardientes para la comarca de Málaga, y en la importación de los artículos que no se dan en su terreno” (Pascual MADOZ IBÁÑEZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Andalucía –1845/1850-).
Literatura oral: los verdiales. “En las costas malagueñas/Tres cosas hay principales:/las viñas y los parrales,/La gracia de las veleñas/Y el baile por verdiales” (ARREBOLA, 2005: 63).
“Partido de los Verdiales,/Partido de muchas viñas,/Entre pitas y olivares/Estoy queriendo a una niña/Y no me la su mare“ (ARREBOLA, 2005: 46).
“Campesino de los montes/Decidme: ¿cuál es el nombre/Con que llamáis vuestro cante,/Ese que acompañáis/El vaivén de vuestro baile?/La quintilla es su estructura,/Y otras veces cuatro versos,/Y su nombre el de verdiales./Y el nombre, ¿de dónde viene?/De aquel partido rural/Denominado en los montes./Zonas de verdiales son,/De los montes malagueños” (ARREBOLA, 2005: 41-42).
Torre de Calaceite. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
96 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Paso de Zafarraya
Valle del río Vélez
El collado que permite el paso entre las Tierras de Alhama y la Axarquía, eje tradicional de conexión entre Granada y esta comarca, es un espectacular balcón a ambos lados del mismo y entre las sierras de Alhama y Tejeda.
En la desembocadura del Vélez se localizaron algunas de las más importantes colonias fenicias de occidente. Actualmente presenta un paisaje de huertas y singular relación con las cumbres de sierra Almijara y Tejeda, un proceso de degradación paulatina en su curso bajo.
Boquete de Zafarraya. Foto: Francisco Arana
Valle del río Vélez. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Axarquía-Montes de Málaga
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 97
Acantilados de Maro y cerro Gordo
Paisaje mixto natural y cultural en el extremo oriental de la demarcación, declarado Paraje Natural, donde las torres de vigilancia costera tienen una especial significación como referentes visuales.
Acantilados de Maro y cerro Gordo. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Acantilados de Maro y cerro Gordo. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
98 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
7. Valoraciones y recomendaciones
NegativasPositivas
Comarca con paisajes de gran calidad que combinan un soporte físico montañoso siempre cercano, con un hábitat disperso en buena parte de la demarcación y una arquitectura vernácula de alto interés.
La mejora de las comunicaciones, además de un contexto nuevo entre los distintos núcleos, ha recolocado esta demarcación en un cruce de rutas de alto valor paisajístico: la Axarquía marina al sur en el corredor mediterráneo entre Almería y Málaga; la conexión con la Tierra de Alhama a partir del paso de Zafarraya y la vinculación al nororeste con la comunicación a Antequera e interior de Andalucía.
La Axarquía interior posee aún una imagen muy valorada ligada a los rasgos rurales de este territorio que la vinculan a ese tipo de espacios bucólicos, aislados y cercanos a la mitológica Arcadia.
A pesar de una cierta macrocefalia de la capital, Vélez-Málaga, la Axarquía, y sobre todo el interior, presenta una estructura territorial en la que predominan los municipios pequeños con fuerte personalidad y magníficos miradores del paisaje (Cómpeta, Frigiliana, Canillas de Aceituno, Periana, etcétera).
La franja costera de la Axarquía ha llegado a una fragmentación, alteración y pérdida de valores paisajísticos a causa del turismo y de la agricultura intensiva que ya son prácticamente irreversibles.
La presión inmobiliaria amenaza ya a muchos núcleos del interior de la Axarquía. Además, la distribución de un modelo de poblamiento disperso, sobre todo en la baja Axarquía, ha facilitado la saturación de pequeñas construcciones, legales e ilegales, que ya suponen importantes impactos en municipios como Vélez-Málaga o La Viñuela.
La arquitectura vernácula se está remozando con elementos extraños y grandilocuentes. No son escasas las recuperaciones de pequeños cortijos o de caserío en los pueblos con profusión de balaustradas, alicatados inadecuados o materiales ajenos a la tradición constructiva de la zona.
Valoraciones
Axarquía-Montes de Málaga
Vista desde el castillo de Benthomiz (Arenas). Foto: Silvia Fernández Cacho
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 99
Patrimonio de ámbito territorial
La estructura de la propiedad agraria ha generado un paisaje de formas y extensiones contrastadas. Es necesario proteger este valor paisajístico, especialmente en la baja Axarquía, tanto en el entorno de Vélez-Málaga como en el litoral. En esta última zona es preciso ordenar los usos turísticos y la agricultura bajo plástico ya citados.
Dentro de los paisajes anteriores, el paisaje del viñedo requiere un tratamiento propio, ya que es una de las señas de identidad de la comarca.
Los elementos defensivos construidos en el litoral, así como los que controlan el paso hacia el interior, deben ser preservados en su relación estratégica y visual en el territorio.
Es necesario proteger el entorno de las Zonas Arqueológicas desembocadura del río Vélez y desembocadura del río Algarrobo y aplicar un programa de actuaciones para evitar proyectar la imagen de abandono que actualmente presentan.
Patrimonio de ámbito edificatorio
La arquitectura tradicional, que llegó en buenas condiciones hasta los años ochenta, se está deteriorando en todos los municipios de la Axarquía. Se precisan programas específicos para su valorización y puesta en valor.
También requiere un tratamiento especial el abundante patrimonio rural disperso, buena parte de él transformado en segundas residencias sin criterio.
La arquitectura ligada al cultivo de la caña de azúcar (prácticamente desaparecido de la demarcación, pero de gran importancia en el pasado), requiere de estudios y programas de protección singularizados.
Patrimonio de ámbito inmaterial
El hecho de que la Axarquía tenga una potente personalidad como comarca se debe no sólo a su condición de valle cerrado y neto, sino también a un abundante patrimonio inmaterial que aún permanece en buena medida desconocido o sin haber sido investigado en sus interrelaciones. Se aconseja desarrollar un programa de identificación y protección específica de este patrimonio.
Recomendaciones para el planeamiento territorial y urbanístico
Generales La Axarquía es uno de los espacios andaluces de fuerte personalidad que queda reflejada en su paisaje. Este aspecto que singulariza y proporciona identidad debe ser protegido y potenciado en el futuro.
Los procesos de implantación turística residencial y de cultivos bajo plástico han llegado más tardíamente que en otras demarcaciones, pero las características de la Axarquía hacen que su impacto sea más profundo y de difícil reversibilidad. Son necesarias actitudes institucionales y ciudadanas que valoren el paisaje y su aportación a un modelo de desarrollo comarcal equilibrado.
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 101
Este territorio litoral bajo (marisma), con un paisaje intensamente antropizado por usos urbanos, marinos portuarios y pesqueros, agrícolas y turísticos, se en-marca dentro del área paisajística de las costas bajas y arenosas. Es quizás el contraste entre una red urbana asentada (una de las más densas de Andalucía), histó-rica y muy ligada entre sí, con la fuerte presencia de elementos naturales de gran potencia, lo que da una personalidad muy definida a esta demarcación, consi-derada, considerado la cuna de la urbanización en la Europa occidental hace más de tres mil años y con hon-do significado de intercambio cultural, de ida y vuelta, con América. A esta urdimbre de esteros, puertos, igle-sias y lenguas de arena, se une una importante carga
1. Identificación y localización
simbólica que asocia la ciudad de Cádiz y la de San Fer-nando con los orígenes constitucionales de España. La singularidad paisajística y cultural es pues uno de los aspectos básicos de este espacio, tan rico como frágil y sometido a fuertes presiones y amenazas.
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: centro regional bahía de Cádiz-Jerez (dominio territorial del litoral)
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: red de ciudades patrimoniales de la bahía de Cádiz-Jerez y la costa noroeste de Cádiz, ruta cultural del Legado Andalusí, ruta cultural Bética-Romana
Paisajes agrarios singulares reconocidos: complejo endorreico de Puerto Real, complejo endorreico de Chiclana de la Frontera
Bahía de Cádiz
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía
Articulación territorial en el POTA
Unidad del centro regional de bahía de Cádiz-Jerez (parcialmente ya que esta demarcación sólo incluye el sector cercano a la bahía y no la población de Jerez y su campiña cercana)
Grado de articulación: alto, aunque muy condicionado por la singularidad de este territorio (insularidad, bahía, esteros, etcétera).
102 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
2. El territorio
Vista panorámica de la bahía de Cádiz. Foto: Isabel Dugo Cobacho
Medio físico
La bahía de Cádiz es, tal vez con la de Gibraltar, uno de los espacios más singulares de Andalucía, cuestión que se pone de manifiesto en el complejo sistema de protección natural que posee: Parque Natural Bahía de Cádiz; Reserva Natural Complejo Endorreico Puerto de Santa María; Reserva Natural Concertada Laguna de la Paja; parajes naturales Marismas de Sancti Petri e Isla del Trocadero; Monumento Natural Punta del Boque-rón, además de la inclusión en la red Natura2000 de todo el ámbito de la bahía. Ésta se cierra por un istmo que acaba en la ciudad de Cádiz y que está compuesto por una sucesión de islas, algunas de ellas unidas entre sí, que conforman un largo cordón que divide la bahía del océno. A su vez, la bahía puede ser subdividida en dos zonas, la más abierta al mar, a la que asoman el
casco histórico de Cádiz, El Puerto de Santa María y Rota (compuesta por una importante formación de-trítica litoral); y una más interna, estrangulada por la península de Matagorda y a la que dan fachada las ciudades de Puerto Real y San Fernando. Entreverado en este sistema aparecen los sistemas de marismas y salinas, tanto al norte de Puerto Real como al sur de San Fernando y llegando hasta Chiclana. Los materiales predominantes son limos, arcillas, arenas y otros mate-riales sedimentarios depositados en este extremo de la depresión posorogénica del valle del Guadalquivir. No se puede hablar de pendientes, sino de un territorio lla-no, discontinuo y muy condicionado por las mareas y el nivel del mar. Sólo al sur de Chiclana aparecen relieves suaves y de pendientes débiles en relieves de formación tabular y compuestos de arenas y margas. La densidad de las formas erosivas es muy baja, aumentando muy ligeramente hacia el sur.
El clima de la bahía es muy suave a lo largo de todo el año, superando los 17 ºC, con una relativamente escasa oscilación térmica diaria y estacional y una insolación anual de más de 2.800 horas.
Todo lo anterior, unido a una intensa y antigua antropi-zación, condiciona la existencia de formaciones vegeta-les típicas de la denominada geomegaserie de saladares y salinas, compuesta por matorrales halófilos y gipsófilos.
“...Y ya estarán los esteros/rezumando azul del mar./¡Dejadme ser, salineros/granito del salinar!¡Que bien, a la madrugada,/correr en las vagonetas/llenas de nieve salada/hacia las blancas casetas!¡Dejo de ser marinero/madre, por ser salinero!”(Rafael ALBERTI, Salinero, en Marinero en tierra -1924-).
Bahía de Cádiz
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 103
Medio socioconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva
La prolongación de una dinámica demográfica activa durante los años setenta y parte de los ochenta, unida al dinamismo industrial y comercial durante los años del desarrollismo, llevaron a un proceso de crecimien-to generalizado en todos los municipios de la bahía durante la segunda mitad del siglo XX. No obstante, la capital, a consecuencia de la escasez de suelo para desarrollarse (el municipio cuenta sólo con 11 km²), experimenta un estancamiento y retrocesos demo-gráficos significativos durante los últimos decenios del siglo pasado. Esta ciudad, que llegó a superar los 150.000 habitantes, sólo alcanza en 2009 los 126.766, y no parece que el proceso de pérdida de población se haya detenido. Al contrario, la práctica totalidad de los municipios que conforman la bahía han tenido un cre-cimiento sostenido y conforman una red importante y polinuclear. De hecho, es el ámbito andaluz en el que se concentran más municipios que superan los 50.000 habitantes (además de Cádiz capital hay que rese-ñar San Fernando, 96.366; El Puerto de Santa María, 87.696; Chiclana, que con 77.293 es la población que ha tenido un crecimiento más rápido); sin olvidar otros que no alcanzan dicha cifra pero que poseen también un crecimiento demográfico importante (Puerto Real, 40.183; Rota, 28.516). En su conjunto habitan en torno a la bahía unos 450.000 habitantes.
No obstante, el dinamismo demográfico contrasta con una situación de fuerte crisis en algunos de los secto-
res económicos tradicionales, especialmente en los as-tilleros, cuya crisis de decenios ha causado y causa una importante inestabilidad en muchos de los municipios de la bahía. De hecho, la construcción naval ha pasado de emplear a un 14% de la población ocupada en 1980 aun 2% en el 2003. Así, este ámbito presenta uno de los nive-les de desempleo más elevados de Andalucía. También la pesca (almadraba, marisco, otros pescados) acusa las cri-sis de los caladeros tradicionales y próximos, así como las vicisitudes de las negociaciones con los países a los que se desplaza, especialmente Marruecos. No obstante, aún se mantiene en Cádiz un grupo de empresas conserveras y de actividades ligadas al mar. Además, el tráfico por-tuario sitúa a Cádiz, siempre entre los puertos secunda-rios españoles, en uno de los más importantes de Anda-lucía, tanto por el embarco y desembarco de mercancías -siendo muy importante el pescado fresco-, como en el número de cruceros turísticos.
La extracción tradicional de sal está en claro retroceso, de hecho puede considerarse marginal, y buena parte de los esteros se hallan abandonados, aunque en algunos casos se han reconvertido en empresas acuicultoras.
La industria de la automoción en Puerto Real es uno de los referentes económicos de la bahía, aunque más dinamismo ha demostrado el sector de la construcción, no obstante más atomizado y con gestión y gerencia predominantemente local. Esta situación se corres-ponde no sólo con el crecimiento de las localidades de la bahía, sino también con el desarrollo del turismo residencial, especialmente importante en municipios como El Puerto de Santa María o Chiclana. Las activi-dades turísticas, además, han alentado el desarrollo de muchos servicios ligados directa o indirectamente al turismo (desde empresas dedicadas a la gestión de las visitas a comercios y hostelería en general). Por su par-te, el comercio en general no sólo se ha reforzado en Cádiz como cabecera provincial, sino también en otros ámbitos de la bahía, tanto en los centros tradiciona-les como en los nuevos centros de ocio y consumo (El Puerto, San Fernando...). Por último, la administración pública también tiene un importante peso en Cádiz capital en todos los sectores. Sin embargo, el carácter descentralizador de algunas instituciones hace que su distribución alcance otras localidades. Tal es el caso de la Universidad de Cádiz, que posee centros en la capital y, sobre todo, en Puerto Real (además de otras locali-dades de la provincia).
Loma del Puerco (Chiclana). Foto: Silvia Fernández Cacho
104 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
de poblaciones costeras concentradas con recientes desarrollos turísticos. La antigua nacional IV estructu-raba la mayor parte de las localidades de la bahía (con la excepción de Rota y Chiclana), y esta disposición se mantiene en la red ferroviaria. Con la inauguración en los años sesenta del puente Carranza (que enlaza Cádiz directamente con Puerto Real), San Fernando y Chiclana se vinculan a las conexiones con el sur de la provincia (CA-33 y A-48). No obstante, el segmento Puerto Real-San Fernando (A-4) continúa siendo un eje importante dado que canaliza las relaciones entre Sevilla-Jerez de la Frontera-Tarifa.
Los municipios de la bahía actúan como nodos fuer-temente ligados unos a otros y que actúan como una unidad con rasgos metropolitanos, si bien Cádiz no es una cabeza tan potente como lo pueda ser Granada en un contexto también de varios municipios de fuerte crecimiento demográfico. La disposición de los núcleos en torno a la bahía presenta un emplazamiento cada 10 ó 15 km, aproximadamente, e incluso menos en algunos casos (como entre San Fernando y Chiclana) y se com-pleta con algunas entidades menores importantes por su carácter residencial o turístico residencial: tal es el caso de Fuentebravía (Puerto de Santa María) o Sancti Petri-La Barrosa (San Fernando-Chiclana).
Bahía de Cádiz
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
Primer sistema de asentamientos en un contexto paleo-geográfico de islas-barreras junto a un litoral de alturas medias sobre áreas extensas de marisma y esteros. Esta articulación perdurará hasta la colonización fenicia, con la implantación de importantes núcleos urbanos en Cá-diz y el Puerto de Santa María (poblado de Doña Blanca). A partir de entonces se organizará el arco de la bahía mediante centros de servicios junto a las comunicaciones terrestres o fluviales. Este esquema articulador, variando morfologías y funciones, es el que ha perdurado básica-mente hasta nuestros días.
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
La complejidad del medio físico de la bahía (restinga, marismas y la desembocadura del río Guadalete en la parte nororiental) condiciona notablemente la articu-lación de la demarcación. Ésta se organiza con una do-minante territorial litoral noroeste sudeste en estrecha malla adaptada a la irregularidad costera (marismas). Conexión con autovía de Sevilla-Jerez a través de una fuerte infraestructura puentes y viario elevado. Presen-cia de numerosos puertos (comerciales: Cádiz, El Puerto de Santa María-, pesqueros: Cádiz, El Puerto de Santa María, Rota-, militares: San Fernando-) y astilleros.
Estratégica posición central de Cádiz y particular aglo-meración urbana en enclaves islas y conexión mallada
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 105
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociados
Procesos históricos
Sedentarismo y explotación de los recursos locales8232300. Neolítico8232200. Edad del Cobre
Tras una etapa de aprovechamiento de los recursos naturales no domesticados, de la que se conserva el importante sitio arqueológico paleolítico de El Aculadero (El Puerto de Santa María), la configuración del poblamiento durante el Neolítico y la Edad del Cobre va a constituir estaciones pequeñas tipo taller o conchero (Valdelagrana junto al río San Pedro, o el área sur de San Fernando) y pequeños poblados que empiezan a ocupar el territorio.
72II000. Útiles líticos7121100. Asentamientos. Poblados
Colonización mediterránea y temprana vocación comercial8233100. Edad del Hierro
Durante la Edad del Hierro se inicia un cambio radical en la configuración territorial afectando por extensión a todo el bajo Guadalquivir. En estos momentos se produce por un lado el asentamiento de colonos fenicios en Gadir y, por otro, el levantamiento del gran poblado amurallado de la Torre de Doña Blanca (El Puerto de Santa María) como estratégica cabeza de puente junto a tierra firme. Conjugando la doble funcionalidad de base comercial a larga distancia (Gadir) y punto de defensa-recepción-intercambio de mercancias con las poblaciones indígenas del interior (Doña Blanca), estos dos asentamientos van a suponer un factor indiscutible de progresiva aculturación orientalizante sobre buena parte de Andalucía occidental.
7121100. Asentamientos. Colonias. Poblados7112422. Tumbas. Túmulos. Hipogeos
Romanización. Integración territorial y especialización económica8211000. Época romana
La romanización traerá consigo la consolidación definitiva del modelo urbano con el gran nucleo urbano de Gades, y de las comunicaciones terrestres. La vía Augusta como soporte económico tiene aquí su máximo exponente ya que la bahía es el receptor final de todos los productos del valle del Guadalquivir en su paso hacia el comercio exterior. El enclave urbano de Doña Blanca no tiene continuidad en estos momentos y quizás pierda su funcionalidad por motivos paleogeográficos (colmatación del estuario del Guadalete). La especialización económica de este espacio va a tener reflejo también en las localizaciones arqueológicas. Se localizarán centros de transformación de la pesca (salazón) en El Puerto de Santa María, San Fernando, Cádiz, Puerto Real, muchos de ellos productivos durante el periodo anterior. Centros de producción alfarera de especialización exclusiva (en El Puerto de Santa María, Chiclana y Puerto Real) e incluso compartida con la industria del salazón (en Puerto Real y San Fernando).
7121200. Asentamientos. Colonias. Ciudades7121100. Asentamientos rurales7112500. Edificios industriales. Alfares. Conserveras7112421. Necrópolis
Identificación
106 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
La evolución del concepto estratégico del territorio en lo naval, militar y comercial8200000. Edad Moderna8200000. Edad Contemporánea
Desarrollo de la estructura económica en el marco del mercado y comercio de la Edad Moderna y Contemporánea. Desde el siglo XVI, los intereses en América otorgan un nuevo papel de especialización militar, industrial y comercial primero, y después, en el XVIII, de tipo administrativo, a la zona gaditana.
7121100. Asentamientos. Ciudades7112620. Fortificaciones. Baluartes, Baterías. Castillos 7112900. Torres7112500. Astilleros7112471. Puertos7123110. Puentes7120000. Complejos extractivos. Canteras7123200. Acueductos7123100. Infraestructuras del transporte
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconómicas
1263000. Actividad de transformación. Conservación de alimentos
La actividad de conservación aplicada sobre los productos procedentes de la pesca tiene referentes históricos desde época prerromana y continuidad hasta nuestros días. La bahía de Cadiz presenta la densidad más alta de factorías de salazón antiguas de todo el territorio andaluz.
7112500. Edificios industriales. Conserveras
La estructura económica de la bahía de Cádiz ha destacado históricamente por su actividad portuaria. Por el volumen en el tráfico de mercancías, en la actualidad ocupa el cuarto lugar en Andalucía y el tercero en volumen de pesca fresca en España.
Por otra parte, la configuración de la bahía ha obligado a estructurar una tipología viaria singular, sobre todo para conectar la ciudad de Cádiz con el resto del ámbito tanto por tierra como por mar.
7112900. Torres7112471. Puertos72J1000. Barcos
1262B00. Transporte1262600. Comercio
La bahía de Cádiz ha sido una zona de desarrollo industrial en los sectores de la automoción, la industria artillera, y la de construcción naval. El paisaje de este ámbito y su patrimonio cultural está fuertemente marcado por los astilleros que ocupan una centralidad, material y simbólicamente, innegable en las actividades socioeconómicas que configuran el territorio.
7112500. Astilleros7112471. Puertos
1263000. Producción industrialA400000. Arquitectura naval
Bahía de Cádiz
Identificación
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 107
Descripción Recursos asociados
1264500. Salina (actividad) 1264400. Piscicultura
Las salinas, el laboreo del agua, siendo hoy una actividad marginal, ocupan un lugar central en la identificación de sus poblaciones y de los recursos patrimoniales del ámbito. Con una presencia histórica importante, el siglo XX para las salinas es el de la pérdida creciente de su importancia. En 1940 se asiste a una importante crisis que llevará de las 143 salinas existentes a las 13 actuales. Generan ya poco empleo, persistiendo en general la forma familiar, extensiva y tradicional de producción junto a alguna gran empresa más productiva.
El declive de esta actividad ha ido acompañado del incremento del cultivo del pescado, con escasa capitalización e intensificación productiva de unas explotaciones que resultan poco rentables. No obstante la producción de una especie como la dorada criada en las salinas de la bahía copa mercados interiores y exteriores.
1264600. Salina (Actividad)7112500. Salinas
Tanto en la costa como en las marismas el marisqueo y la pesca de bajura son actividades importantes a pesar de la dificultad que presentan para el cálculo de su valor económico. El carácter informal de éstas dificulta el control de la sobreexplotación pero, en cualquier caso, resultan actividades tradicionales de valor social y gran riqueza como manifestaciones culturales de unos modos de hacer que van desde los procedimientos de captura hasta su implicación en la gastronomía local.
14J6000. Técnica pesqueraA240000. Gastronomía
1264600. Pesca 1264000. Marisqueo
La actividad alfarera se desarrolló en la bahía de Cádiz a partir de la colonización fenicia, sobre todo vinculada a la necesidad de fabricación de envases para la comercialización de los productos derivados de la pesca. De hecho, esta zona presenta la mayor densidad de alfares especializados en la producción de ánforas para el transporte de salazón y salsas de pescado de Andalucía.
La posición estratégica de la bahía de Cádiz, y la necesidad de garantizar la seguridad de los accesos a su capital, se ha materializado en el importante patrimonio militar de la zona (baluartes, torres, cuarteles, etcétera).
Por otra parte, se ha mantenido hasta la actualidad una importante actividad relacionada con la formación de militares de la armada española. La primera Compañia de Guardias Marinas se inauguró en Cádiz en 1717.
7112500. Edificios industriales. Alfares1263200. Alfarería
Tanto Chiclana como El Puerto de Santa María son conocidos por sus vinos. 7112500. Bodegas1263000. Producción de bebidas1264200. Viticultura
Identificación
108 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Ámbito territorial
Sitios arqueológicos con útiles líticos y concheros, dispersos por el territorio entre los que destaca el sitio arqueológico de El Aculadero.
Asentamientos rurales y urbanos articuladores del territorio de la bahía de Cádiz como los poblados cal-colíticos de Cantarranas o La Dehesa en El Puerto de Santa María, el poblado de Las Mesas, con un potencial estratigráfico que abarca desde el Neolítico hasta la Edad Media en Chiclana, el de la Edad del Bronce del Estanqui-llo en San Fernando, los núcleos urbanos ya en la pro-tohistoria de Doña Blanca en El Puerto de Santa María y la propia ciudad de Cádiz con una pervivencia hasta la actualidad, los pequeños emplazamientos rurales del Cerro de los Mártires, Gallineras, Arillo y Almadraba o el poblado pesquero de Sancti Petri del siglo XIX en San Fernando. Especialmente destacados son los cascos his-tóricos paleo-industriales ilustrados compactos de claros
limites hacia la marisma de Puerto Real y San Fernando y el resto de Conjuntos Históricos del ámbito (Cádiz, Chi-clana y El Puerto de Santa María).
Asociados a estos núcleos de población se encuentran lugares funerarios de extraodinario valor, sobre todo en la sierra de San Cristobal con la necrópolis protohistórica de Las Cumbres (El Puerto de Santa María), y la proto-histórica y romana situadas a extramuros de la ciudad de Cádiz.
Infraestructuras territoriales que, en el caso de la red viaria, deben su singularidad al carácter insular de la ciu-dad de Cádiz y a su relevancia sociopolítica. Son esca-sos los restos conocidos de las vías Augusta y Hercúlea, y muy modificado el Puente Zuazo, también de origen romano, que a partir del siglo XVI cobra especial impor-tancia por ser la única comunicación con tierra firme en caso de ataque por mar a la capital lo que provocó la fortificación de su entorno.
También son singulares los restos del acueducto roma-no de Cádiz, más por la imponente obra de ingeniería que supuso su trazado (70 kms desde el Tempul), que por el carácter de los vestigios, localizados en los Llanos de Guerra, Malas Noches, Los Arquillos, Tres Caminos y Cortadura. Otras infraestructuras de carácter hidráuli-co significativas son las localizadas en la sierra de San Cristóbal (Acueducto de la Piedad, depósito de aguas y pozos concejiles). La propia Sierra, ha sido explotada des-de la antigüedad como área de extración de materiales constructivos (Canteras de San Cristóbal) cuyo destino trasciende los inmuebles incluidos en esta demarcación.
Las salinas. Las infraestructuras necesarias para la pro-ducción de la sal ha dejado una huella imborrable en el paisaje de la bahía a pesar de su continuo abandono y reutilización con la acuicultura.
Ámbito edificatorio
Edificios industriales, relacionados con la producción y comercio de productos derivados de la pesca. Este tipo de instalaciones, principalmente factorías de salazón y alfares para la elaboración de ánforas para su transporte, tienen en la bahía de Cádiz su más destacado exponen-te en el conjunto de Andalucía, detectándose la mayor densidad de vestigios arqueológicos conocidos. Entre las factorías de salazón pueden citarse las protohistóricas de El Puerto de Santa María y las romanas de Cantarra-nas y Los Sauces (El Puerto de Santa María), cerro de los Mártires y Gallineras (San Fernando) y las ubicadas en la propia ciudad de Cádiz. También se han documentado importantes alfares de época púnica en Torre Alta (San
4. Recursos patrimoniales
Vista panorámica de la plaza de San Francisco (Cádiz). Foto: Isabel Dugo Cobacho
Bahía de Cádiz
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 109
Fernando) y romana, como los de Puente Melchor, Pinar de Villanueva, Olivar de los Valencianos o El Gallinero en Puerto Real o El Fontanar en Chiclana.
Edificios de transporte y construcción naval, so-bre los que ha girado de forma destacada la economía de la bahía de Cádiz, asociados al comercio marítimo y a los astilleros. Se conocen embarcaderos ya de época protohístórica en San Fernando (Almadraba y Río Ari-llo), un muelle romano en San Fernando (Gallineras) y, sobre todo, puertos y astilleros de los siglos XVI y XVII, como La Carraca (San Fernando), muelle Consu-lado (Puerto Real) o el Real Carenero (San Fernando). Simbólico es el muelle del Vapor en El Puerto de Santa María, por ser el lugar en el que atraca el ”Adriano III”, motonave de vapor que hace la travesía desde esta ciudad a Cádiz y que fue declarado Bien de Interés Cultural en 1999.
Destaca así mismo el dique de Matagorda, declarado Lugar de Interés Etnológico por su significación como representativo de la construcción naval.
Edificios militares. Castillos como el de San Romualdo (siglos XIII a XVIII), Santa Catalina (El Puerto de Santa María), San Sebastián y Santa Catalina (Cádiz) y Sanc-ti Petri (San Fernando), baterías del entorno de Zuazo (siglo XVII) (San Fernando), fuerte de San Luis (Puer-to Real), baluartes de Cádiz (Matadero, San Carlos, la Candelaria, Capuchinos, los Mártires, San Pedro y San Pablo). Otros edificios relacionados con la administra-ción militar son el Panteón de Marineros Ilustres, el Real Observatorio de la Armada, Capitanía o el Arsenal de la
Carraca, todos ellos en San Fernando y otros cuarteles y fábricas construidos a partir del siglo XVIII.
Torres. Sistema de torres vigía de la bahía: Torre de Doña Blanca (Puerto de Santa María), Torre del Puerco (Chicla-na de la Frontera), Torre Bermeja (Chiclana de la Frontera) y Torre Alta (San Fernando).
Edificios residenciales. Destacan las viviendas de la burguesía comerciante de la Edad Moderna (casas de co-
merciantes y torres vigía). Otras casas tradicionales son singulares, con tipos asociados a pueblos marítimos pes-queros y agrícolas como en el caso de Chiclana.
A pesar de la falta de documentación de los corrales de vecinos, este tipo de vivienda fue muy abundante y desaparecen a un ritmo vertiginoso. Se mantienen hoy algunos testimonios siendo significativos los documen-tados por Carlos Flores en Puerto Real (1973: 78-79)
Castillo San Sebastián, Cádiz. Foto: Isabel Dugo Cobacho
110 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Molinos de mareas. La abundancia y singularidad de estas edificaciones presentes en las zonas de maris-mas, con núcleos urbanos dinámicos, justifica que se hallen documentados e identificados. Dieciocho se han registrado en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Se puede destacar por la conservación de su sistema hidráulico, por sus dimensiones y por señalarse como uno de los más importantes de la Península Ibérica, el molino del Río Arillo situado en la desembocadura del río, en la autovía de Cádiz a San Fernando.
Casas salineras. Las casas salineras son las expresiones singulares del hábitat rural o disperso en la bahía de Cá-diz. Por asociarse a la explotación/extracción de sal, son comparables a las edificaciones agropecuarias: viviendas ubicadas en las explotaciones salineras que acogían tan-to a los propietarios como a los trabajadores de la sal. Es un patrimonio identificado y valorado pero en progresivo deterioro por el abandono del uso de las salinas.
Bodegas de El Puerto de Santa María y Chiclana.
Ámbito inmaterial
Pesca. Cultura del trabajo y saberes ligados a las acti-vidades pesqueras. La pesca y el marisqueo tradicional, aunque se consideran hoy actividades marginales des-de el punto de vista económico, han dado lugar a di-versas técnicas empleadas en los distintos tipos de cap-turas. Forman parte del patrimonio inmaterial de zona por su vinculación a la memoria social y a la definición simbólica de la zona.
Actividad de transformación industrial. La cultura del trabajo asociada a la construcción naval y a los as-tilleros es uno de los elementos más indiscutibles del patrimonio inmaterial de la bahía de Cádiz.
Por otro lado gran parte de los inmuebles patrimonia-les del ámbito están referidos a la actividad salinera, a la denominada “cultura de la sal”. La producción de sal es una actividad destacable por su singularidad, por la significación que esta “industria extractiva” tiene en la historia de la zona y por el amplio patrimonio que se le asocia.
Actividad festivo-ceremonial. Los ciclos festivos de los núcleos de la bahía de Cádiz tienen como fiestas centrales los carnavales. Del mismo modo, manifestan-do la importancia del mar, en la mayoría de los núcleos del ámbito se celebra el día del Carmen con procesiones marítimas.
Bahía de Cádiz
Xilografía de Cádiz de Harry Fenn. Año 1876. Fuente: colección particular
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 111
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
La bahía, el mar y las marismas En las imágenes que describen a las poblaciones gaditanas de la bahía no faltan referencias al mar, a la disposición cara al mar de estas ciudades, a la significación que alcanza como recurso socioeconómico, a los puertos que son centros neurálgicos y que han compuesto las historias locales.
“Cádiz siempre mira al mar. Rodeada por el Océano Atlántico, es imposible no percibir el olor a mar en cada rincón de sus acogedoras calles. Y en el encuentro con el mar, descubrimos playas, paseos marítimos, puertos, castillos, embarcaderos y puentes” (CADIZNET. Turismo Ocio..., en línea).
La bahía portuaria, urbana e industrial En la bahía destacan la concentración poblacional y el desarrollo de importantes núcleos urbanos. El comercio portuario y los polos industriales de los sesenta, son los elementos básicos de las imágenes de las ciudades de la bahía que contrastan con los aspectos “naturales” de este ámbito (PLAN, 2006a).
Entre las imágenes más proyectadas de la zona se encuentran las que muestran los conflictos surgidos de la crisis en la que se ha sumido el sector de la construcción naval. El paro, las reconversiones, las manifestaciones son elementos a través de los que se está reconociendo a la zona.
“El empobrecimiento que ha seguido a la decadencia del comercio en un lugar completamente desprovisto de recursos agrícolas, es suficientemente notorio… Apenas puede uno salir a la calle de día o de noche sin verse acosado por una multitud de mendigos y a menudo mujeres decentemente vestidas que todavía conservan vestigios de su pasada elegancia aunque tengan que pedir por su sustento diario… La decadencia en Cádiz es, sin embargo, una calamidad tan reciente que todavía mantiene su belleza: está rodeada completamente por una hermosa muralla que besan las olas” (Alexander Slidell MACKENZIE, España revisitada –1835-).
La bahía en las postales turísticas: los vinos y el cante La luz, el blanco de sus casas, sus gentes se han venido identificado como propios o representativos de Andalucía. Esta identificación con la baja Andalucía se explota abundantemente en el sector turístico. Las imágenes más recurrentes componen destinos en los que las playas y las infraestructuras turísticas se adornan con los atractivos folklóricos y gastronómicos que el visitante puede consumir como parte de esa imagen mítica andaluza.
“Tradicionalmente Chiclana ha sido fuente de buenos vinos (fino de Chiclana) y aguas medicinales (Balneario de Fuenteamarga). Sin embargo Chiclana es hoy día una urbe turística de primera magnitud, con zonas residenciales de ensueño con miles de chalets... Interesante es la visita a la fábrica de muñecas ataviadas artesanalmente con el traje típico andaluz” (CADIZNET. Turismo Ocio..., en línea).
“¿Que podemos decir de El Puerto? Sus magníficas condiciones naturales, extensas playas, famosas bodegas, terrazas donde se come buen marisco, campos de golf y otras instalacio-nes deportivas para la práctica de cualquier deporte, contribuyen a hacer de El Puerto de Santa María uno de los principales centros de turismo de Andalucía” (CADIZNET. Turismo Ocio..., en línea).
“Cuántas veces, oh Cádiz, te habré visto / unida al coro blanco de tus puertos/ casi en el aire, cimbrearte toda ,/ sobre el óvalo azul de tu bahía“(Rafael ALBERTI, Bahía del ritmo y de la gracia, en Signos del día -1955-).
“Rota, ¿dónde están tus huertos, / tu melón, tu calabaza, / tu tomate, tu sandía? / Tú, el más dulce de los puertos / Que la fina arena enlaza / Al cuello de la bahía, / Dime, ¿dónde están tus huertos?” (Rafael ALBERTI, Rota oriental, Spain, en Signos del día -1955-).
112 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Cita relacionadaDescripción
La bahía política y militar La historia de la bahía, por su situación estratégica, está unida a la historia política y militar. Acontecimientos históricos como la proclamación de la Primera Constitución Española, “La Pepa”, son enarbolados como símbolos de la ciudad de Cádiz. Las fortificaciones y las edificaciones militares jalonan el paisaje de la demarcación en la que poblaciones como San Fernando o Rota están íntimamente unidas a la presencia de los ejércitos y academias militares
En este sentido es necesario acudir a la historia política de la ciudad para interpretar algunas de las letras flamencas que perduran hoy. Como Richard Ford ya señalara:
“Aquí fue donde Víctor apostó sus baterías, habiendo inventado un nuevo mortero capaz de llegar con sus balas hasta Cádiz, para asustar a las mujeres, porque, desde un punto te vista militar, el fuego era una farsa. Algunas de las bombas llevaban cartas de amor como ésta: Dames de Cádiz, atteignent-elles? Las mujeres, por su parte, replicaron con estas seguidillas de cordel:
`¡Váyanse los Franceses en hora mala que no son para ellos las Gaditanas; de las bombas que tiran los Gavachones, se hacen las Gaditanas tirabusones´” (Richard FORD, Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa, que describe el país y sus ciudades, los nativos y sus costumbres –1845-).
Paco Alba compone este pasodoble para la comparsa del Carnaval de Cádiz Los Hombres del Mar en 1965 “Viene a esta tierra un barquito / más típico no lo hay / más blanco ni más castizo / en ”toito” el muelle de Cai. / Mire usted si ese barquito / tiene una gracia exquisita / que hasta dió su viajecito / la célebre Tía Norica. / Los barcos de vela / como palomitas cruzan por su vera / los grandes mercantes / suenan las sirenas al verlo pasar / Y es que ese barquito / es tan pinturero / que le dan besitos / las olas del mar. / Cómo ronea cómo presume / entre las aguas plateadas y azules. / Ay Vaporcito del Puerto / cuando en ti me embarco / cuando en ti navego/ me contagia los recuerdos / de tus viejos sueños / sueños marineros. / Ay vaporcito del puerto / tu eres la alegría / tu eres la alegría / de ese muelle tan hermoso / con ese rumbo garboso / con que cruzas la bahía” (Paco ALBA, El vaporcito del Puerto –1965-).
Bahía de Cádiz
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 113
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Salinas y esteros de San Fernando y Puerto Real
Sierra de San Cristóbal
Salinas de Puerto Real. Foto: Isabel Dugo Cobacho
Visitantes de la zona arqueológica Torre de Doña Blanca (El Puerto de Santa María). Al fondo, la sierra de San Cristóbal. Foto: Isabel Dugo Cobacho
La compleja vinculación territorial entre esteros, casas salineras y otros elementos de la actividad relacionada con las salinas origina un paisaje único y en proceso de abandono y fuerte alteración.
Sierra que forma el escarpe montañoso que divide la bahía de la campiña de Jerez (El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera), con una larga ocupación humana. Presenta la mayor densidad de elementos patrimoniales de todas las épocas en el conjunto de la demarcación.
114 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
NegativasPositivas
Singularidad territorial y urbana en el contexto andaluz y español.
Existencia de espacios con elevada protección medioambiental sobre los medios más sensibles tales como marismas y estuarios.
Cooperación posible entre los municipios del área en el marco del desarrollo del plan de ordenación territorial vigente en el que se hace hincapié en la protección, conservación y fomento del patrimonio histórico.
Buena articulación, pese a su posición periférica, con los grandes ejes de comunicaciones.
Fragilidad de los recursos culturales y naturales en un ámbito sometido a una intensa urbanización policéntrica y descoordinada.
La sucesión de actividades a lo largo del tiempo sobre la misma ubicación (vias de comunicación, establecimientos portuarios) estando en uso hasta el presente y, en algunos casos, la consideración de acceso reservado en muchos de ellos (astilleros, recintos defensivos) no permite una accesibilidad fácil al inmenso patrimonio cultural inmueble ya sea arquitectónico o arqueológico.
Problemas socioeconómicos estructurales de gran importancia desde los años setenta.
Procesos agresivos de urbanización del litoral, sobre todo en el sector noroccidental.
La gran densidad de infraestructuras de comunicación terrestre (autovías) compartimentan cada vez más la percepción del territorio, a la vez que se antepone la justa necesidad de su realización sobre la conservación del patrimonio arqueológico.
Valoraciones
Bahía de Cádiz
Puerto de Cádiz. Foto: Isabel Dugo Cobacho
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 115
Patrimonio de ámbito territorial
Adecuación paisajística del entorno del poblado de Doña Blanca y recuperación de la sierra de San Cristóbal y su patrimonio histórico, mediante su puesta en valor como parque cultural.
Patrimonio de ámbito edificatorio
Actuación paisajística en el entorno del Puente Zuazo y edificaciones anejas.
Diseño de una ruta cultural que integre los bienes del patrimonio histórico defensivo y militar de la demarcación.
Proyecto de adecuación paisajística de los alfares romanos visitables de El Fontanar y Puente Melchor.
Patrimonio de ámbito inmaterial
Protección y puesta en valor de los recursos heredados de las actividades salineras.
Mantenimiento de la actividad del vapor Adriano III.
Recomendaciones para el planeamiento territorial y urbanístico
Generales Atender a las directrices y recomendaciones especificadas en las fichas de actuación del Plan de ordenación del territorio de la bahía de Cádiz, referidas a la protección y valorización del Legado Cultural para el reconocimiento del Territorio.
Coordinación entre la Consejería de Cultura y la Consejería de Medio Ambiente para integrar los recursos culturales en la oferta recreativa y didáctica del Parque Natural de la Bahía de Cádiz.
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 117
La campiña cordobesa es una amplia zona que se extien-de al sur de la vega del Guadalquivir y que llega hasta las estribaciones de las sierras subbéticas. Se integra sobre todo en el área paisajística de las campiñas alomadas, acolinadas y sobre cerros, aunque también posee una parte (la noroccidental) en la de valles, vegas y marismas interiores. Comparte las formas de otras zonas campiñe-sas andaluzas: formas suaves, acolinadas, muy antropi-zadas a partir de una abundante red de cortijos y de la presencia de ciudades de tamaño medio, patrimonial-mente muy potentes y que a menudo se ubican en zo-nas elevadas, coronadas por castillos y otros elementos defensivos. Se diferencia principalmente por su articula-ción muy ligada a la capital provincial y sus conexiones con Málaga y Granada.
1. Identificación y localización
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: Campiña y Subbética de Córdoba-Jaén y Centro regional de Córdoba (dominio territorial del valle del Guadalquivir)
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: Red de ciudades medias patrimoniales del valle del Guadalquivir, red de centros históricos rurales, red de ciudades carolinas, ruta cultural del Legado Andalusí
Las terrazas del Guadalquivir (17 parcial) + Campiñas altas (39 parcial) + Campiñas bajas (40 parcial)
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía
Los cultivos tradicionales se especializaban sobre todo en el cereal. Con el desarrollo de la política agraria co-munitaria y la expansión del regadío en muchos espa-cios de secano, la producción actual es más variada y cambiante en razón del mercado y de las disposiciones comunitarias.
No existe una localidad que pueda considerarse capital de este sector, pero sí puede apuntarse que Baena, en el sector oriental, y Montilla y Aguilar de la Frontera en el occidental, se configuran como los núcleos más im-portantes.
Articulación territorial en el POTA
Estructura organizada por ciudades medias de interior (Campiña y Subbético de Córdoba y Jaén) con importante influencia del Centro regional de Córdoba en el sector septentrional (Montemayor, La Rambla)
Grado de articulación: elevado en el sector occidental (Aguilar de la Frontera, Puente Genil, Montilla), en tanto que en la parte oriental (Baena y Castro del Río) tiene un grado de articulación medio-elevado y está más articulada con la capital provincial y con la subbética
118 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Medio físico
La campiña cordobesa es una sucesión de formas alo-madas, colinas con escasa influencia estructural y muy estables que, desde la subbética al sur de la provincia, descienden muy suavemente hasta el Guadalquivir por el norte y hacia el Genil por el oeste; todo ello sobre la depresión posorogénica del valle del Guadalquivir. Al este de Montilla y Aguilar de la Frontera aparecen formas fluvio-coluviales (terrazas) culminadas por gla-cis y formas asociadas vinculadas a las estribaciones subbéticas. También aparecen formas fluivo-coluviales (vegas y llanuras de inundación) a lo largo de todo el
río Guadajoz. Esta disposición condiciona un relieve de pendientes débiles, sólo acentuadas muy puntualmente en el territorio o en el contacto con la subbética en la parte suroriental y con una densidad de formas erosi-vas moderadas. Los materiales predominantes son los sedimentarios: las calcarenitas, arenas, margas y calizas hacia el norte y el oeste; en el centro y este aparecen las margas, areniscas, lutitas y silexitas, que se transfor-man en margas, margocalizas y calizas, así como con-glomerados, arenas, lutitas y calizas en algunos sectores meridionales de la demarcación. El río Guadajoz va aso-ciado a un importante depósito sedimentario de arenas, limos, arcillas, gravas y cantos.
2. El territorio
Torre de la Albolafia (Córdoba). Foto: José Mora Jordano
El clima se corresponde con inviernos suaves virando a fríos en el sector oriental de la demarcación y veranos muy calurosos. Las temperaturas medias anuales osci-lan en torno a los 16 ºC, aunque hay que señalar que las oscilaciones térmicas estacionales son importantes. La insolación anual ronda las 2.900 horas de sol y la pluviometría, modesta, oscila entre los poco más de 400 mm en el entorno de Castro del Río a los 600 en las estribaciones con las subbéticas.
La vegetación se corresponde en la práctica totalidad del sector con la serie climatófila del piso mesomediterráneo (termófila bética con lentisco) y sólo el sector occidental
Campiña de Córdoba
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 119
se corresponde con el piso termomediterráneo (bético-algarbiense seco-subhúmedo-húmeda basófila de la en-cina). No obstante, dada la intensa roturación a la que ha llevado la temprana antropización del sector, condiciona que la vegetación natural sea sólo muy marginal (acebu-ches, encinas y alcornocal con acebuche).
Medio socioeconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva
La campiña de Córdoba se inscribe entre los espacios más feraces del sur del Guadalquivir. Éste ámbito de cortijos y de haciendas de olivares está salpicado de importantes ciuda-des medias, con un rico pasado y patrimonio cultural que, no obstante, durante los últimos años están empezando a acusar la incertidumbre que imponen los cambios en la fu-tura política agraria comunitaria. A esto hay que sumarle el contexto de pérdida de pulso demográfico durante buena parte del siglo XX. En la actualidad, a pesar de un mayor di-namismo durante los años centrales del primer decenio del siglo XXI, la mayoría de los núcleos importantes no supera la población que tenían en 1960 salvo excepciones: Puente Genil (30.033 en 2009; 30.539 en 1960), Montilla (23.840 en 2009; 24.090 en 1960), Baena (20.915 en 2009; 22.551 en 1960), Aguilar de la Frontera (13.746 en 2009; 16.688 en 1969), La Carlota (13.182 en 2009; 10.862 en 1960), Fuente Palmera (10.788 en 2009; 9.070 en 1960).
Se trata de municipios en los que el grueso de la pro-ducción está relacionado tradicionalmente con el cereal (sobre todo trigo y cebada), aunque a medida que se ha ido introduciendo el regadío en muchas zonas, se ha in-
crementado la producción de algodón, girasol y plantas forrajeras. El olivo está también muy presente en este ámbito y ha crecido en extensión de forma notable du-rante los últimos quince años. En torno a Moriles y Mon-tilla se cultiva el viñedo que da lugar a la producción vinícola que tiene esta denominación de origen. También posee renombre por la elaboración de dulce, el membrillo en Puente Genil. La mayor parte de los pueblos tienen ruedos de producción hortícola notable y en no pocos aparecen industrias agroalimentarias como las citadas (vino y otras industrias alcoholeras, membrillo) o las re-lacionadas con la molturación del aceite (entre las que destaca Baena, en las que además una de ellas se vincula a una central de biomasa) e industrias harineras. Puente Genil ha sido una localidad de pasado industrial en de-cadencia durante los años ochenta y noventa, aunque en
los últimos años se asiste a una cierta diversificación de su base productiva (que incorpora industrias de la made-ra, alimentación, etcétera).
La construcción también ha experimentado un importante crecimiento en esta zona, aunque en buena parte arrastra-do por las grandes infraestructuras que se han construido y se están construyendo en la demarcación durante los últimos años (autovía y AVE Córdoba-Málaga).
A su vez, el sector servicios ha tenido un importante incre-mento, especialmente los administrativos, aunque no tanto los relacionados con la cultura y el patrimonio. Si bien exis-ten recursos notables en esta demarcación, entre los que destaca el paisaje, no se encuentra entre los espacios más señalados al respecto.
La Carlota. Foto: Víctor Fernández Salinas
120 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
Los relieves alomados, que en sentido sur-sureste hacia el norte tienen su límite en la vega del Guadalquivir, or-ganizan una amplia demarcación en la que predomina la red de comunicaciones que conectan el valle con las serranías subbéticas. Esta red se apoya en la cuenca del
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
Desde el punto de vista natural, la campiña está sur-cada en sentido sureste-noreste por dos importantes afluentes del Guadalquivir por su margen izquierda: los ríos Genil y Guadajoz, cada uno de ellos con peque-ños afluentes que drenan las formas suaves campiñe-sas (entre los que destaca el río Cabra). Por su parte, la articulación viaria fundamental es la que conecta Córdoba, cercana pero fuera de esta demarcación, con Málaga (autovía A-45) y con Granada (nacional 432). A esta disposición de grandes ejes se le superpone una estratégica distribución en red mallada de los grandes núcleos campiñeses (las antes conocidas como agro-ciudades) entre sí y con los pequeños asentamientos rurales agrícolas.
Se puede hablar de una campiña cordobesa occidental y otra oriental. La primera, la más cercana al Genil, está reforzada por la existencia del ferrocarril que conecta Málaga con Córdoba y el interior de la península, y en ella el sistema urbano es más denso (Fernán Núñez, La Rambla, Montilla, Aguilar de la Frontera, Montalbán de Córdoba, Monturque...). En la parte oriental, más vinculada al Guadajoz, el sistema urbano es más ralo (Castro del Río, Espejo), aunque Baena actúa como ca-talizador del sector.
río Guadajoz que cruza todo este espacio. Hacia el sur-suroeste hará lo propio el río de Cabra ya perteneciente a la cuenca del Genil que es limítrofe con la campiña sevillana. La dirección preferente de las comunicaciones se acompañará con la dirección ofrecida por las rutas que discurren paralelas al curso del Guadalquivir y que son las que organizan la vega en el límite norte fuera de la demarcación.
El poblamiento ha atendido históricamente a la pu-janza de aquellos localizados junto al río Guadalquivir sobre todo desde época romana. Sin embargo, en este amplio territorio se distribuyen estratégicamente, en cerros dominantes sobre la gran extensión agrícola, al-gunos importantes asentamientos desde la prehistoria reciente. Muchos de ellos son parte de la red de núcleos que conforman el territorio actual de la campiña. Si se atiende a los patrones observados desde época romana es importante destacar el papel como articulador del poblamiento de las calzadas que desde Córdoba se diri-gían hacia Granada por la cuenca del Guadajoz, y hacia Antequera por Puente Genil. Estas rutas, nunca olvida-das, vuelven a formalizarse en el territorio bajomedieval y moderno mediante la importante jurisdicción de la Mesta y su interés sobre la circulación de ganados por el territorio castellano.
En un territorio donde la constante actividad agrícola está presente en todos los procesos históricos, los asen-tamientos se localizan siempre al sur-sureste de una línea transversal imaginaria que partiese por la mitad a la demarcación, dejando desde esta línea hasta la vega bética un vasto espacio de producción agraria.
Campiña de Córdoba
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 121
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociados
Procesos históricos
De las sociedades agrícolas al territorio ibérico8231100. Paleolítico8232300. Neolítico8232200. Edad del Cobre8232100. Edad del Bronce8233100. Edad del Hierro
Según algunas evidencias paleolíticas en torno a las terrazas del Genil y del río Cabra muy vinculadas a los pasos serranos subbéticos, puede decirse que a partir del Neolítico se desarrolla un proceso en el que la actividad agrícola favorece una temprana sedentarización en poblados en llano muy repartidos en el territorio, aunque destaca la cuenca del Guadajoz como el de mayor concentración.
Durante la Edad del Cobre se asiste a una progresiva predilección por lugares a mayor altura, en cerros y mesetas con fácil control de recursos hídricos y agrícolas. El sitio arqueológico de Monturque representaría un momento final de la Edad del Cobre que adelanta ya las características de poblado fortificado de la Edad del Bronce.
El proceso de concentración de los asentamientos, y un cierto encastillamiento del territorio, tiene su mayor exponente en las sociedades del Bronce y del Hierro en la campiña. El sitio arqueológico de Ategua (Córdoba) reúne las características que definen a los poblados a partir de estos momentos, tanto por su larga cronología como por su importancia estratégica a nivel territorial.
En síntesis, hasta momentos previos a la dominación romana se había alcanzado un alto nivel de jerarquización en el territorio que se hacía patente en una aristocracia guerrera y agrícola, según el estudio de sus ricas necrópolis, que materializó en poblados fuertes (oppida) la expresión de su poder basada en todo un tejido de fidelidades y alianzas familiares y tribales de base territorial.
7121100. Asentamientos rurales. Poblados7121200/533000. Asentamientos urbanos. Opiddum
Espacio de producción agrícola romano y andalusí8211000. Época romana8220000. Alta Edad Media
La romanización producirá una definitiva integración territorial y económica en el contexto productivista del territorio de los imperios y estados de la Antigüedad. La normativización catastral, junto con la pertenencia de los individuos a la institución municipal y la imposición de una normativa fiscal y hacendística, serán las bases de la organización de la campiña, cuya mitad norte se adscribirá al extenso municipio cordobés y la otra mitad a una serie de municipios a lo largo de las importantes vías de comunicación que desde la capital de la Bética partían hacia Antequera -hacia el sur organizando la zona occidental-, hacia Granada -por el Guadajoz- y hacia Porcuna -hacia el este-. La óptima elección de los asentamientos en época romana es evidente en la continuidad medieval e incluso hasta nuestros días de muchos de ellos: Ulia (Montemayor) e Ipagro (Aguilar de la Frontera) en el camino de Antikaria (Antequera); Ituci (Castro del Río) e Iponoba (Baena) en el camino a Granada; Calpurniana (Cañete de las Torres) en el camino de Obulco (Porcuna).
7121100. Asentamientos rurales. Poblados7121200. Asentamientos urbanos. Ciudades7112421. Necrópolis7112620. Fortificaciones. Castillos7112900. Torres
Identificación
122 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
El periodo islámico parte de un territorio rural muy potente en la campiña aunque la red urbana decaería durante el Bajo Imperio y la etapa visigoda a favor de instalaciones tipo villae de grandes propietarios. Es destacable la organización del territorio rural campiñés en torno a torres (burya) que pudieron tener un claro motivo censal y fiscalizador para el estado cordobés. Muchas de ellas aún jalonan las lomas de la demarcación y serían focos puntuales de concentración para una población muy dispersa en el vasto territorio rural. Básicamente el área de la demarcación se incluía en la jurisdicción de la cora de Qurtuba y así permanecería durante todo el periodo islámico.
La continuación de la agricultura de cereal y olivo se mantuvo en todos los niveles del medio rural. La amortización de las infraestructuras de comunicaciones de época romana se evidencia en las reformas de elementos, como los puentes, constatadas para la época medieval islámica, algunos de los cuales han llegado hasta nuestros días.
7123100. Infraestructura del transporte. Redes viarias7123110. Infraestructura del transporte. Puentes
A mediados del siglo XIII el territorio cordobés es conquistado por Castilla. La mayoría de la tierra de Córdoba permaneció bajo realengo, a excepción de aquellas zonas más directamente relacionadas espacialmente con las serranías subbéticas, marcadas por su utilidad para la Corona de delegar la defensa de partes del territorio a la nueva oleada de casas señoriales castellanas en su desembarco andaluz. Por ejemplo, a finales del siglo XVI las zonas de Montalbán, Monturque, Montilla, Puente de don Gonzalo (Puente Genil), Baena o Aguilar habían pasado finalmente a la órbita de la casa de los Fernández de Córdoba, el mayor poseedor de señoríos del sur de la campiña.
Durante la Edad Moderna fueron sucesivas las necesidades de metálico por parte de la Corona. Este proceso, muy presente en las extensas campiñas andaluzas, conllevaba el despiece de los realengos en lotes de venta o de “pago de deudas” a la nobleza. De este modo, a partir del siglo XV, se fue acentuando un proceso de incremento de grandes extensiones en manos de pocos propietarios, que el repartimiento inicial del siglo XIII no contemplaba sino una tierra de hombres libres y con tierras.
Desde el punto de vista de las actividades económicas en el esquema habitual de las grandes propiedades surgidas a partir de los siglos XV y XVI, las rentas extraídas de estas tierras, de su rendimiento agrario, sostenían las haciendas del Antiguo Régimen en su reparto habitual: rey, iglesia y señores.
7121100. Asentamientos rurales. Pueblos. Pueblos de colonización7123100. Infraestructuras del transporte. Redes viarias
La campiña como espacio productivista agrario para los señoríos y realengos del Antiguo Régimen8220000. Baja Edad Media8200000. Edad Moderna8200000. Edad Contemporánea
Campiña de Córdoba
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 123
Descripción Recursos asociados
El siglo XVIII tendrá en la campiña varios ejemplos de las iniciativas ilustradas de Carlos III. A partir de 1768 con el Decreto de Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, se materializan nuevas fundaciones en tierras, por un lado “desiertas” entre Córdoba y Écija, tales como La Carlota o Fuente Palmera, y por otro lado en tierras recién desamortizadas tras la expulsión de los jesuitas como es el caso de San Sebastián de los Ballesteros. Con resultado desigual respecto a los objetivos de mejora económica y social de los colonos, sí contribuyeron estas fundaciones, como efecto añadido, a paliar la inseguridad por despoblamiento de la ruta entre Cádiz y Córdoba.
Los paisajes agrarios constatados para el siglo XVIII, y aún válidos tras las desamortizaciones del siglo XIX, fueron las grandes extensiones cerealísticas, dominantes sobre todo en la campiña baja cordobesa, y con especial incidencia en las innumerables propiedades rústicas del Cabildo de la Catedral cordobesa. Esta situación diferenciaba a esta zona de las prácticas agrícolas de las campiñas vecinas de Sevilla y, sobre todo, de Jaén.
Identificación
“En el campo la encontrara/como una rosa encendida/yo le pregunté ¿quién eres?/Ella me dijo: la misma/que velando día y noche/cautiva vela en tu ermita/Para que tú subas, bajo;/¡para que todo sea arriba!/Para que el campo sea el campo/y el agua se afirme nítida,/mi manto de raso paso/del olivar a las viñas./¿Tengo que darte más señas/si todo en mí se adivina?/Remedios soy de este cielo,/de esta tierra y de esta villa” (Vicente NÚÑEZ, Remedios de Aguilar -1989-).
124 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconómicas
1264200. Agricultura1264400. Ganadería
Predominio de la actividad agrícola con tendencia al monocultivo, bien de cereal, bien de olivar. El latifundio campiñés combinaba agricultura y ganadería. El secano cerealista se entiende como sinónimo del sistema latifundista andaluz. Las grandes propiedades se organizan habitualmente en torno a los cortijos.
La subcomarca de Montilla o el antiguo señorío de Aguilar presentan una mayor tendencia al monocultivo olivarero, alternándose, especialmente en las tierras albarizas, con viñedos. El olivar predomina por completo en la zona más oriental.
7112100. Edificios agropecuarios. Cortijos. Haciendas (de olivar). Casas de viñas 7121100. Cortijadas1264200. Viticultura7112120. Edificios ganaderos7122200. Vías pecuarias
12630000. Actividad de transformación. Producción industrial
Actividad agroindustrial ligada al viñedo en el ámbito de Montilla Moriles, famosa especialmente por la calidad de la uva Pedro Ximénez. La crianza de vinos se remonta varios siglos atrás, aunque tuvo su mayor desarrollo a partir del siglo XIX.
El desarrollo secular de la olivicultura se ha ligado a la molturación de aceites con presencia numerosa de almazaras.
Destaca la fabricación de toneles ligada a la actividad vinícola y el desarrollo fabril de Puente Genil durante el siglo XIX, localidad todavía conocida por la industria del membrillo.
7112500. Edificios industriales. Fábricas. Bodegas. Alfares. Tonelerías7112511. Molinos. Molinos harineros. Lagares. Almazaras1263000. Vinicultura
1262B00. Actividad de Servicios.Transporte
Una zona de tránsito secular, por ser vía de paso y comunicación hacia Madrid, Málaga o Granada.
7123120. Redes viarias7112470. Edificios del transporte. Edificios ferroviarios7123110. Infraestructuras Territoriales. Puentes
Campiña de Córdoba
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 125
Ámbito territorial
Sitios con útiles líticos. Durante el Paleolítico se loca-lizan numerosos puntos con industria lítica, ya sean lu-gares de extracción o restos de talleres, principalmente en la cuenca del Genil y en sus afluentes de arroyo del Salado y del río de Cabra. Pueden citarse sitios arqueo-lógicos como La Peñuela y El Rabanal (Puente Genil), o El Donadío, Las Yegüerizas, La Matilla y la Junta de los Ríos (Santaella).
Asentamientos. Durante el Neolítico y la Edad del Co-bre pueden citarse poblados en el ámbito del Genil tales como la Camorra de Puerto Rubio y el cerro del Ahorcado (Puente Genil) o la Camorra de las Cabezuelas (Santaella). Sin embargo, el sector de mayor densidad se encuentra en las propias estribaciones serranas del curso alto del Guadajoz, como los sitios de El Viento, viña Boronato o Doña Mayor en Castro del Río, o el cortijo del Alférez y haza de los Lobos en Baena.
Durante la Edad del Bronce los asentamientos acen-túan su tendencia a los emplazamientos más altos y en áreas semimontañosas. Pueden citarse los yacimientos de cerro del Castillo Anzur (Puente Genil), cerro de los Puercos (Castro del Río), cerro de Alberos y Alcoba Alta (Baena), o Cabeza Lavada (Cañete de las Torres). Como ejemplos del contexto de actividades de tipo más co-mercial y agrícola que caracteriza el periodo del Bron-ce Final, pueden citarse los asentamientos de cortijo Flores, Serranillos, Fuentidueña o cerrillo Colorado, en Baena, o los de Marcena y cortijo de Monterrite en Castro del Río.
Los procesos de conformación de las sociedades ibéricas durante la Edad del Hierro perfilaron los asentamientos de larga duración de la campiña, tales como los oppi-da de referencia de Ategua (Córdoba), Torreparedones (Baena), Carchena, cerro Agüillo y La Gamonosa (Castro del Río), los recintos del Castillejo y la Cornicabra (Nueva Carteya), o Tíscar y los Castellares (Puente Genil).
El sistema urbano que se irá conformando durante el periodo romano heredó en parte la red de oppida ante-riores (Ategua, Torreparedones, etcétera). Los principales enclaves se situarán a lo largo del sistema viario romano, entre los que pueden destacarse: Montemayor (Ulia) y el castillo de Aguilar (Ipagro), en la ruta hacia Antequera, Castro del Río (Ituci) y cerro del Minguillar en Baena (Ipo-noba) en el camino hacia Granada, o Cañete de las Torres (Calpurniana) en el camino de Porcuna (Obulco).
Durante la ocupación islámica se reducirá, en principio, la relación de núcleos urbanos, los cuales ya llevaban una recesión de varios siglos, desde época bajoimperial ro-mana hasta época visigoda. Los núcleos se encontrarían principalmente dentro de la cora de Cabra, excepto la ex-tensa zona al sur de la capital cordobesa que sería parte de su cora. Estos núcleos -medinas y asentamientos me-nores- serían los de Bayyana (Baena) -capital desde fina-les del siglo IX-, y los husun y burya de Bulayy (castillo de Poley, Aguilar de la Frontera), Monturk (Monturque), Bury al-hansh (Bujalance) y Montilla.
Tras la conquista cristiana se mantendrán los principales enclaves anteriores hasta la actualidad y otros -sobre an-tiguas alquerías o castillos- serán núcleos de repoblación
como Monturque, Montilla, Cañete de las Torres, Castro del Río, Santaella o Espejo. Entre las fundaciones cristia-nas: Puente Genil nace como realengo en el siglo XVI en su actual configuración procedente de la unión de los po-blados cristianos del siglo XIII de Pontón de Don Gonzalo y Miragenil. Otros enclaves surgidos en el siglo XIII bajo promoción señorial son Fernán Núñez y Montalbán de Córdoba. Otras poblaciones, situadas en el espacio de rea-lengo de la tierra de Córdoba, tuvieron gran empuje desde inicios del siglo XVI tales como La Victoria o La Rambla
Posteriormente, con las iniciativas de repoblación borbó-nicas, se crearán las poblaciones de La Carlota, Fuente Pal-mera o San Sebastián de los Ballesteros y, posteriormente durante el siglo XIX y XX, se fundarán Nueva Carteya (1822) y Moriles (1913). Núcleos de población por lo general de escasas dimensiones caracterizados por un trazado urbano regular, con edificaciones funcionales y abundancia de nú-cleos secundarios y un parcelario más repartido.
Existe una importante arquitectura popular rural en pueblos blancos y agrociudades, en compactos cascos históricos con límites limpios, ruedos y un interesante urbanismo barroco cuyo máximo exponente es la plaza ochavada de Aguilar de la Frontera.
Infraestructuras del transporte. Calzadas y puentes. En la ruta Corduba-Iliberris se documentan restos de viario a la altura de Espejo (antigua Ucubi), concreta-mente su denominado puente romano, y en las cerca-nías de Ategua (Córdoba) en el cortijo de las Harinas. Del mismo modo, de la vía Corduba-Antikaria se docu-mentan restos en Montemayor (antigua Ulia). Puentes
4. Recursos patrimoniales
126 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
de Edad Moderna son los de los Morillos en Santaella o el de Puente Genil, diseñado por Hernan Ruiz II.
Infraestructuras hidráulicas. Relacionados con el proceso de urbanización romana de la campiña es des-tacable el número de localizaciones arqueológicas rela-cionadas con el acueducto romano de Ucubi, detectado en varios puntos de sur a norte desde Nueva Carteya como en Juan Frías, Arroyo de los Molinillos o Arroyo Carchena, hasta su destino en Espejo, la antigua Ucubi.
Ámbito Edificatorio
Fortificaciones. La campiña se conforma como en un territorio fuertemente fortificado ya desde la Edad del Hierro. La tradición de oppida ibéricos, como los más co-nocidos de Ategua (cortijo de Castillejos de Teba, Córdoba) o Torreparedones (Baena), es bien conocida por los nu-merosos vestigios arqueológicos detectados en zonas de proximidad serrana tales como los recintos de la Cornica-bra y los Castillejos en Nueva Carteya, Calderón y cabezo de Córdoba en Castro del Río, o Palma Baja, Aguilarejo y cerro del Minguillar en Baena.
Sin embargo, será durante el periodo medieval islámico cuando se defina un paisaje de torres y castillos que ha marcado el territorio y la configuración de los asenta-mientos hasta la actualidad. Atendiendo a las torres is-lámicas, deben destacarse las relacionadas tanto con la defensa de la ciudad como con la defensa de las alque-rías y asentamientos rurales de la campiña, de las que pueden citarse la de Don Lucas (La Victoria) o la Torre de la Albolafia (Córdoba). Otras torres situadas en el escalón
de mayor altura de la campiña son las del entorno de Castro del Río y Baena tales como las de Torre Morana (Baena), Torre Mocha (Cañete de las Torres) y Torre del Puerto (Castro del Río).
Respecto a los castillos es destacable el origen islámico de numerosos recintos fortificados de poblaciones ac-tuales, como por ejemplo el de Monturque, la fortaleza de Bujalance o la de Castro del Río, el recinto de Baena, el de Aguilar (castillo de Poley) y posiblemente los res-tos localizados en La Rambla. También existen recintos fortificados dispersos por el medio rural, como el cas-tillo Anzur (Puente Genil), el castillo de Dos Hermanas (Montemayor) o el castillo de Torreparedones (Baena). Fortalezas posteriores, sobre todo del siglo XIV, son las de los cascos urbanos de Montemayor (castillo de los duques de Frías), Montilla, Cañete de las Torres, o de Espejo, algunas de ellas sobre restos islámicos.
Edificios religiosos. Santuarios. Como reflejo de la inte-gración territorial ibérica y como propiciador en su tiempo de referentes simbólicos y religiosos puede citarse el san-tuario prerromano de Torreparedones, que conforma es-tructuras arquitectónicas de un sistema complejo de tipo templo y dependencias anexas.
Entre las ermitas, erigidas en su mayoría en época mo-derna, destacan la ermita de los Ángeles (Baena), ermi-ta de Jesús Nazareno (Bujalance), ermita del Santísimo Cristo de los Desamparados (Pedro Abad), ermita de la Concepción (La Rambla), ermita de Nuestra Señora del Valle (Santaella), ermita del Calvario (Valenzuela) o er-mita de Santa Rita (Castro del Río.
Edificios agropecuarios. La implantación romana marcó el paisaje rural de la campiña mediante un gran número de villae. Pueden destacarse las existentes en torno a La Car-lota (La Rueja, Las Pinedas) relacionadas con el trazado de la calzada a Écija. En el interior campiñés destacan las exis-tentes en torno a Espejo (El Borbollón, Casilla de Porras) y Castro del Río (La Cebadera, Morales), y finalmente en el extremo oriental, en relación con la calzada a Obulco (Por-cuna), destaca otro conjunto numeroso en los términos de Bujalance (cortijo de Lorilla, Fuente del Chorro) y Cañete de las Torres (cortijo del Morrón, El Fiscal, Los Alamillos).
Aparte de numerosas poblaciones actuales con origen en alquerías musulmanas, pueden citarse las qarya de la zona de Castro del Río, tales como cerro de Alcaparral o cortijo del Ángel.
Arquitectura rural en grandes cortijos campiñeses, ca-racterizados por su sencillez y funcionalidad, tapizan las zonas cerealistas de la Campiña, especialmente en los tér-minos con mayores propiedades como Santaella, El Carpio, Montemayor, etcétera.
Edificios industriales. Fábricas e industrias de Puente Genil. La idiosincrasia de este núcleo de población se basa en una importante industrialización de finales del XIX. En-tre sus edificios industriales, los mas emblemáticos son: In-dustrias Nuestra Señora del Carmen; La Alianza, Fábrica de Harinas y de Energía Eléctrica; fábrica de Energía Eléctrica La Aurora, etcétera.
En cuanto a las almazaras, son característicos de la zona los molinos de viga con torre contrapeso, algunos situados
Campiña de Córdoba
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 127
en las poblaciones como el molino del Duque de Aguilar de la Frontera, en una calle en la que se contaban más de veinte vigas, o el molino del Rey de San Sebastián de los Ballesteros. Otros se encuentran en el campo, en las haciendas de olivar o molinas. Las antiguas almazaras con frecuencia conservan testimonios de sistemas anteriores pero se han ido reconvirtiendo en fábricas más actuali-zadas, algunas muy afamadas como las de Santa Lucía o San Manuel en Baena, la de Núñez de Prado, y Jiménez Soriano, en Bujalance.
Casi desaparecidas ya las lagaretas domésticas que se ubi-caban en las traseras de las casas de los agricultores, sí que perviven casas de labor donde se produce la recolección y la transformación de la uva -los lagares- y las bodegas que han sabido adaptarse al paso del tiempo, mantenien-do parte de las antiguas instalaciones, con sus bodegas de fermentación, sus sacristías y las bodegas de botas. Muy conocidos entre los lagares son el de la Ascensión, de Cañadas, de las Puentes, de los Raigones, de Saavedra, de San Pedro y de la Vereda en Montilla; el de la Campana en Monturque o el Alto y el de la Santa Magdalena en Mori-les. Algunas bodegas de renombre son las de Alvear, Cruz Conde, Cabriñana, Espejo, Navarro, Delgado, etcétera.
Las salinas de interior han desarrollado, así mismo, una importante actividad. En Aguilar de la Frontera salinas Romerillo y Tres Puentes, salinas Cuesta de la Paloma en Baena, salinas de Montilla y salinas Nuestra Señora de los Dolores en Monturque.
En esta zona también han abundado históricamente al-fares y tejares, y especialmente en torno al municipio de
La Rambla se ha desarrollado la cerámica en blanco, un conocido referente en la campiña cordobesa. De época romana son los restos de alfar de Cuesta de Málaga en Puente Genil.
Ámbito inmaterial
Actividad socio-política. Cultura del trabajo jornalera y movimiento campesino andaluz. En estos lugares se hace presente el hambre de tierras de Andalucía. Los saberes de los jornaleros campiñeses se vinculan con una cultura política y unas reivindicaciones que hasta hace muy poco tenían a la tierra como elemento cen-tral. El movimiento campesino andaluz de finales del S. XIX y principios del siglo XX todavía está presente en estos trabajadores andaluces.
Actividad de transformación y artesanías. La zona tiene cierta importancia olivarera y de producción de aceites, con saberes, organización del trabajo y formas de celebración asociados a esta actividad. También destaca la industria agroalimentaria del membrillo en Puente Genil, elemento presente en el la trama urbana y la memoria local.
Por otra parte el elemento más emblemático en el entorno de Montilla-Moriles es el cultivo de la vid. La elaboración de vinos finos, amontillados y olorosos han dado lugar a un conjunto de prácticas, saberes y manifestaciones ritua-les. En correspondencia con esto se ha ido desarrollando la tonelería, una actividad artesanal ligada a la produc-ción y reparación de toneles y botas. En Montilla se ubi-can más de seis tonelerías, entre las de mayor continuidad
generacional la de Durán y la de Casado. En la comarca es asimismo emblemática la alfarería de La Rambla, de gran tradición y conocida como “alfarería en blanco”.
Actividad festivo-ceremonial. La Semana Santa es uno de los momentos fundamentales del ciclo festivo de los grandes pueblos campiñeses. Muy emblemáticas son las fiestas de Puente Genil –conocida por sus corporacio-nes, cuarteles y las representaciones de figuras bíblicas- y las de Baena –como mitades ceremoniales agrupadas en torno a coliblancos y colinegros-.
Baena. Foto: Víctor Fernández Salinas
128 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
En el corazón de AndalucíaAdemás de su situación geográfica, esta metáfora se refiere precisamente a la representatividad de esta comarca respecto a muchos de los tópicos con los que se representa Andalucía.
El paisaje alomado, la fertilidad de los suelos y la fuerte estructura latifundista, es extensible a buena parte del occidente andaluz.
“La campiña cordobesa se extiende entre el valle del Guadalquivir y las Sierras Subbéticas, al sur de la provincia cordobesa. Son terrenos formados en el Mioceno y la Era Cuater-naria, lo que da lugar a un relieve ondulado, de suaves lomas, entre las que sobresalen algunos cerros testigo de mayor altitud en los que se asientan pueblos-fortaleza de origen medieval. La zona más amplia y central de la comarca la constituye el mioceno campiñés, de suelos arcillosos, profundos y feraces, conocidos como bujeos o tierras negras anda-luzas; al noroeste de esta zona, coincidiendo con las poblaciones carolinas, se extiende el glacis villafranquiense, de tierras rojizas y pedregosas, mientras que al sureste, la periferia meridional campiñesa, de relieve más vigoroso y suelos menos fértiles, constituye la tran-sición a las Sierras Subbéticas” (TURISMO de Córdoba, en línea).
Tierra de viñedo y olivarEl antiguo Señorío de Aguilar era conocido por su riqueza, destacando los olivares y por supuesto la producción vitivinícola.
“Las tierras del término son feracísimas: en ellas crecen con lozanía los frutales más esqui-sitos (sic.), los robles, las encinas, acebuches y otros muchos árboles que proporcionan com-bustible y maderas de construcción a los hab., y perfuman la atmósfera la aulaga, el tomillo, el romero y otras mil plantas olorosas (…) son muy estimados los vinos blancos, de suyo ge-nerosos, finos y con mucho nervio, que produce el pago espacioso de viñas, dividido en dos partidos, llamados Moriles altos y bajos, sit. a 1 leg. al SE. De la población, tienen, 65 lagares, que hacen al año 50.000 arrobas de vino, conocido con el nombre de Montilla” (Pascual MADOZ IBÁÑEZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Andalucía –184/1850-).
“La parte de la Campiña se halla casi toda repartida en grandes propiedades, correspondientes a títulos, mayorazgos y corporaciones eclesiásticas, que siendo labradas por colonos no se cultivan cual convendría para que produjesen en proporción a la feracidad del terreno. (…) El gran número de cortijos que en ella existen, se labran dividiéndolos en tres hojas, de las cuales, una de ellas se siembra, otra se ara con más o menos rejas para la sementera del año siguiente, que es el barbecho, y la otra se destina al pasto de los ganados; de modo que de 600 fan. de tierra por ejemplo solo 200 son productivas (…) En toda la Campiña y con especialidad en ciertos parages (sic.) se encuentran grandes plantíos de vides y olivos que producen excelente vino y aceite” (Pascual MADOZ IBÁÑEZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Andalucía –1845/1850-).
“Los habitantes de sierras y campiñas se llaman serreños y campiñeses, respectivamente. La frontera que marca el río parece tenerse en cuenta para establecer distinciones psicológicas y sociológicas entre unos y otros. Los campiñeses tienen a los serreños por cortos, tímidos, poco comu-nicativos, comparados con ellos que son locuaces y atrevidos de expresión. Se dice también que el campiñas es imprevisor, poco religioso, con tendencias anarquizantes y el serreño ahorrativo, religioso y conservador por tanto. La campiña es la tierra clásica del latifundio, la sierra es zona donde existen propiedades agrícolas de menor tamaño” (CARO BAROJA, 1993 -1ª ed. 1958-).
Campiña de Córdoba
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 129
Cita relacionadaDescripción
Andalucía jornalera y de luchas socialesLa campiña es conocida por el latifundio y la polarización social a él vinculado. Durante el siglo XIX y principios del XX esta zona protagoniza “el hambre de tierras” de Andalucía, magistralmente descrita por Díaz del Moral, notario de Bujalance. El paisaje se transforma y la tierra es el símbolo de una demanda para subvertir el orden social.
“El panorama andaluz no es un problema de orden público, ni tampoco exclusivamente de paz social, sino que es un problema más hondo, es de reconquista de un pedazo de nuestro suelo que en su mayor parte se encuentra en poder de unos cuantos señores que dificultan su normal desarrollo e impiden, quizá inconscientemente, que alcance la pros-peridad que por sus condiciones naturales le corresponde” (Pablo CARRIÓN y CARRIÓN, El panorama andaluz no es un problema de orden público –1919-).
Manifiesto de la Nacionalidad, 1919. “Andalucía no ríe: llora. Los españoles no lo ven; los extranjeros sí. Campesinos andaluces: El escándalo de vuestra existencia miserable ha pasado la frontera y, pregonado por escritores extranjeros, es la vergüenza más trágica de España y de Andalucía. ¡Arriba los corazones! ¡No emigréis, combatid! La tierra de An-dalucía es vuestra. ¡Recobrad la tierra que vino arrebataros la dura dominación! ¡Perezca la gañanía y tenga Andalucía un hogar riente y feliz en la granja limpia de los estudiosos campesinos! Sois vosotros los que habéis de redimiros. Vuestra redención es la de la patria nuestra. Organizaos al requerimiento de nuestra voz. No os constituyáis en banda desorganizada, sino en ejército regular. (…) Sea vuestro grito de combate y de victoria: ¡Por Andalucía, por España y la Humanidad! Córdoba, 1 de enero de 1919” (Manifiesto Andalucista de Córdoba –1919-).
Ategua. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
130 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Viñedo en torno a Montilla y Moriles
Entorno del río Guadajoz
Se trata del paisaje dominado por uno de los cultivos más representativos de la demarcación: el viñedo.
Los paisajes que recorre la nacional IV cuando atraviesa el río Guadajoz son singulares por expresar como en ningún otro sitio la plasticidad de las formas y colores del borde norte de la campiña cordobesa.
Viñedo en Baena. Foto: Víctor Fernández Salinas
Entono del río Guadajoz.. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Campiña de Córdoba
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 131
Zona arqueológica de Ategua
Zona arqueológica de Torreparedones
Emplazamiento y entorno de la ciudad de Ategua (Córdoba).
Emplazamiento y entorno de Torreparedones (Baena).
Ategua. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Entono de Torreparedones (al fondo). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
132 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
NegativasPositivas
Las campiñas de Córdoba, con más variedad de cultivos que las jienenses y con un relieve más ondulado y acolinado que las del bajo Guadalquivir, poseen una singularidad y calidad que, combinada con su modelo de poblamiento, produce algunos de los mejores y más representativos paisajes andaluces.
El emplazamiento de los pueblos y las características del poblamiento rural disperso, especialmente en relación con los cortijos, evidencian una inteligente relación paisajística entre medio y sociedad.
La presencia de abundante y repartida industria tradicional de carácter agroalimentario ha enriquecido notablemente el patrimonio y la imagen de numerosos pueblos campiñeses.
Este sector ha presentado, aunque con altibajos y de forma no homogénea, síntomas de dinamismo socioeconómico que evidencian una preocupación por el devenir de la comarca. Esta preocupación puede canalizarse también a una mejor valoración del paisaje, hoy por hoy lejos de ser una aspiración social y ni siquiera técnico-urbanística.
El crecimiento rápido y, en parte, al margen de la legalidad urbanística, de algunos pueblos, rompe con el tradicional equilibrio entre poblamiento y paisaje en esta demarcación.
La arquitectura vernácula ha experimentado alteraciones notables, tanto por reforma como por sustitución, que ha cambiado la fisonomía interna de muchas poblaciones de este espacio además de influir en los perfiles y vistas generales.
El desarrollo reciente de infraestructuras de comunicaciones (autovía, AVE) ha tenido impactos negativos en el paisaje.
Valoraciones
7. Valoraciones y recomendaciones
Campiña de Córdoba
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 133
Patrimonio de ámbito territorial
Uno de los elementos que singulariza el paisaje de la campiña cordobesa es la presencia, junto a otros cultivos, del viñedo (especialmente en el entorno de Montilla-Moriles). Este aspecto debe ser reseñado especialmente en los documentos de ordenación territorial como una de las claves del paisaje de la demarcación.
Es urgente atajar los procesos de urbanización ilegal que aparecen en varios municipios de la demarcación.
Controlar el expolio arqueológico que afecta a amplias áreas en esta demarcación, especialmente al entorno de la zona arqueológica de Ategua.
Patrimonio de ámbito inmaterial
Reconocer las claves propias para la protección y puesta en valor de las nuevas poblaciones ilustradas de la demarcación.
La presencia de cortijos y haciendas ha sido documentada en el pasado, pero son necesarias políticas proactivas para recuperar aquellos que se han quedado vacíos o que han perdido parte de su funcionalidad tradicional.
Registrar y proteger el patrimonio industrial de la demarcación, especialmente el relacionado con la transformación de productos agrarios.
Reconocer el papel patrimonial de las instalaciones de acopio de grano (silos) u otras construcciones relacionadas con las actividades agrarias (ingeniería del agua, cortijos, etcétera) que suelen aparecer de forma dispersa en el territorio.
La arquitectura tradicional tampoco ha tenido un buen tratamiento en las poblaciones de esta demarcación. Se precisa un cambio de actitud y de reconocimiento de sus valores, así como de su capacidad para ofrecer un hábitat de calidad y adaptado a las exigencias de la sociedad actual.
Patrimonio de ámbito inmaterial
Investigar las culturas rurales (vitivinícolas, sobre todo) y agroindustriales (elaboración de vinos, dulce de membrillo, etcétera), así como su influencia en la conformación socioeconómica y espacial de la demarcación (especialmente significativa en municipios como Puente Genil, Montilla o Aguilar de la Frontera).
Recomendaciones para el planeamiento territorial y urbanístico
Generales Los cambios futuros en la Política Agraria Comunitaria obligan a prever con antelación sus posibles consecuencias paisajísticas, especialmente en un entorno como éste, muy sensible a las orientaciones impuestas por la Unión Europea y cuyas consecuencias ya han tenido y tienen implicaciones directas en el carácter del paisaje.
Establecer medidas generales para aminorar el impacto paisajístico de las grandes infraestructuras de comunicación construidas durante estos últimos años.
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 135
Territorio de campiña alta con paisajes rurales muy an-tropizados con cultivos agrícolas intensivos de leñosos de olivar. Se integra en las áreas paisajísticas de las cam-piñas alomadas, acolinadas y sobre cerros, campiñas de piedemonte; valles, vegas y marismas interiores y serra-nías de baja montaña. La campiña jiennense y las lomas son un gran espacio que se extiende al sur de Sierra Morena, incorpora los primeros tramos del Guadalquivir y llega a los pies de las sierras de Jabalcuz y Mágina. Conforma un gran anfiteatro natural en el que el valle del Guadalquivir y sus formas suaves se encuentran ro-deados por los reconocibles y contrastados perfiles de las sierras vecinas; entre ellas Sierra Mágina adquiere
1. Identificación y localización
un protagonismo especial. Se trata también del espacio que contemporáneamente ha adquirido la imagen del olivar como un icono que representa lo andaluz más allá de sus fronteras. Con la expansión del olivo incluso en zonas de vega y regadío, se puede hablar de mono-cultivo y de uno de los paisajes más homogéneos de la comunidad.
Se trata también de un espacio muy urbanizado y con la presencia de las ciudades en las que el renacimiento andaluz ha dado sus productos más elaborados (Úbeda y Baeza se hallan inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial por esta razón y su proyección en la labor de
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: Centro-norte de Jaén, Centro regional de Jaén y Cazorla, Segura, Las Villas y Mágina (dominio territorial del valle del Guadalquivir)
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: Red de ciudades patrimoniales de Jaén, Red de centros históricos rurales, Red de ciudades y territorios mineros, Ruta cultural del Legado Andalusí
Vega del Guadalquivir + Campiñas Altas + Campiñas Bajas + Piedemonte de Cazorla + Cuenca del Guadalimar + La Loma
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía
Articulación territorial en el POTA
Unidad del centro regional de Jaén y estructuras organizadas por ciudades medias de interior de la unidad territorial de centro-norte de Jaén (Úbeda, Torreperogil), algunas de ellas muy influidas por el citado centro regional de Jaén (Bailén, Linares); y por asentamientos rurales de la unidad territorial de Cazorla, Segura, Las Villas y Mágina (Villacarrillo)
Grado de articulación: elevado en torno a Jaén y sector centro-occidental, medio-bajo en el extremo oriental
cantería hacia América). Jaén, en el extremo sur y en el borde de la campiña con las estribaciones de la sierra de Jabalcuz, es una ciudad con un emplazamiento espec-tacular y que salva importantes desniveles desde el cas-tillo de Santa Catalina hasta las zonas industriales que ocupan los espacios campiñeses transformados en los últimos decenios. El caserío de su centro histórico, en el que irrumpen con fuerza el volumen, fachada y torres de la catedral, proporciona una imagen patrimonial muy potente. No obstante, hay que señalar que el descuido, abandono y las sustituciones que se han producido en la ciudad hacen también de su centro histórico uno de los más alterados de las capitales andaluzas.
136 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Medio físico
La campiña jiennense es un espacio de formas suaves y alomadas y de pendientes escasas situada en el extremo oriental de la depresión posorogénica del Guadalquivir, con una densidad de las formas erosivas bajas y mode-radas, que sólo alcanzan niveles medios o altos de forma marginal; únicamente al sur en el contacto con las sierras de Jabalcuz (Jabalcuz, 1.614 m) y Sierra Mágina (Mágina, 2.167 m) y al este en las estribaciones de la de Cazorla aparecen desniveles más potentes. Las formas de las lo-mas tienen un origen estructural denudativo en relieves tabulares y con materiales sedimentarios (calcarenitas, arenas, margas y calizas), en tanto que las zonas más ba-jas coinciden también con formas denudativas, aunque en este caso con colinas de escasa influencia estructural
en medio estable (también con materiales sedimentarios, margas, margas yesíferas, calizas y localmente dolomías). Al norte de Mancha Real, en un medio más inestable, esas colinas poseen una moderada influencia estructural. Finalmente, en el extremo suroccidental, al norte de Torre del Campo y Torredonjimeno y al oeste de Fuente del Rey, predominan, ya en un medio estable, los cerros de fuerte influencia estructural (margas, margas yesíferas, arenis-cas, calizas). En las proximidades del cauce de los ríos principales aparecen los típicos materiales sedimentarios (arenas, limos, arcillas, gravas y cantos).
El clima de este sector es bastante contrastado, con inviernos fríos, especialmente de oeste a este y vera-nos muy calurosos, sobre todo en su espacio central. Las temperaturas medias anuales oscilan en torno a los 16 ºC, no superados en el sector sur, ni en el oriental. La insolación anual supera las 2.800 horas de sol y la pluviometría oscila entre los algo menos de 500 mm de Porcuna en el sector occidental a los 700 mm de Villa-nueva del Arzobispo.
La vegetación se integra en la denominada serie clima-tófila del piso mesomediterráneo (termófila bética con lentisco). Sin embargo y a causa de intensa antropiza-ción de esta demarcación, la vegetación natural apa-rece hoy sólo de forma marginal (encinares, tomillares, romerales y cantuesales).
Desde el punto de vista del reconocimiento de los valores naturales, hay que destacar la presencia en la demarca-ción del Paraje Natural Alto Guadalquivir y el de Laguna Grande, así como el humedal de la charca Pasilla.
2. El territorio
Olivares de la comarca de La Loma. Foto: Víctor Fernández Salinas
Campiña de Jaén-La Loma
Medio socioeconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva
La campiña de Jaén ha mostrado una importante regre-sión demográfica durante la segunda mitad del siglo XX, proceso del que sólo se exceptúan los principales núcleos urbanos, que no todos, y otros situados junto a las gran-des vías de comunicación. Entre 1960 y 2009, Villacarrillo pasa de acercarse a los 17.000 a 11.294; Villanueva del Arzobispo, de casi 12.500 a 8.714; Torreblascopedro de más de 4.000 a 2.801; Porcuna, que superó los 10.000, actualmente sólo alcanza los 6.868.
Los núcleos urbanos han tenido comportamientos más optimistas. Destaca especialmente la capital provin-cial, que no alcanzaba los 65.000 habitantes en 1960 y que en 2009 superaba muy ampliamente los 115.000 (116.557). Hay otros dos ámbitos con núcleos urbanos de cierta importancia y característica inversas. En el sector de Linares-Bailén, la primera localidad ha tenido una recesión notable a causa de la regresión de las ac-tividades mineras. Tras haber superado los 60.000 habi-tantes en 1960, perdió 10.000 habitantes en el decenio siguiente, aunque en los últimos años se aprecia una recuperación que incluso supera las cifras citadas, ya que en 2009 Linares tenía 61.338. Bailén, 18.785, en cambio, sí presenta un fuerte crecimiento entre las dos fechas citadas, ya que pasa de algo más de 11.300 habi-tantes a 18.362. El otro ámbito urbano de importancia es el extremo occidental de la loma de Úbeda, en el que destaca la ciudad que da nombre a este ámbito, que experimenta un crecimiento moderado al pasar de cer-
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 137
ca de 30.000 habitantes en 1960 a los 35.649 de 2009. Baeza por su parte posee valores aún menos dinámicos y que expresan el estancamiento demográfico de esta población que desde hace decenios ronda los 16.000 habitantes (16.253 en 2009).
Desde el punto de vista de las actividades, asumida la crisis de la minería de Linares e inmediaciones desde hace años, han experimentado un importante creci-miento los sectores industriales y de servicios que se han aprovechado de las ventajas que supone esta de-marcación como puerta principal viaria de Andalucía y primer gran distribuidor del tráfico que procede de Madrid hacia el eje Jaén-Granada-Almería o el del valle
del Guadalquivir Bailén-Córdoba-Sevilla. Las industrias metálicas y las relacionadas con la construcción son im-portantes en toda la demarcación (transformación me-tálica en Linares, cemento en Torredonjimeno, cerámica en Bailén, pigmentos y colorantes en Jaén, etcétera.), a la que hay que añadir un potente núcleo relacionado con la madera y muebles en Mancha Real. Jaén, Linares y Úbeda se han reforzado notablemente, especialmente las dos primeras, en relación con las actividades comer-ciales y la capital provincial es un importante centro administrativo, en el que destaca además el crecimiento en los últimos decenios de su universidad. El turismo cultural está experimentando un destacado crecimien-to en la demarcación por distintos motivos: de un lado
por la declaración de Úbeda y Baeza como bienes de la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO, de otro, por iniciativas patrimoniales tales como la ruta de los iberos en la provincia (con no poca incidencia en este sector -Porcuna, Cástulo-); arqueología industrial minera en Linares; etcétera.
Por último, aunque no menos importante, especialmente desde el punto de vista paisajístico, la actividad domi-nante de forma extensiva en el territorio es el cultivo del olivo, que podría considerarse casi monocultivo y cuya expansión, importante desde el siglo XIX, pero muy acen-tuada en los últimos años, está muy en relación con las ayudas agrarias comunitarias.
“Jaén es una linda ciudad cuyo territorio es fértil y donde todo se compra muy barato, en especial la carne y la miel. Hay en su jurisdicción más de 3.000 alquerías donde se crían gusanos de seda. La ciudad posee gran número de manantiales que corren por debajo de sus muros, y un castillo de los más fuertes, al que no puede llegarse sino por una senda muy estrecha. Está tocando con la montaña de Cuz, rodeada de jardines y vergeles, de terrenos donde se cultiva trigo, cebada, habas, y toda clase de cereales y legumbres. A una milla de la ciudad corre el río Bollón, que es considerable y sobre el cual se han construido gran número de molinos. Jaén tiene también una mezquita aljama, y residen en esta población personajes importantes y hombres de ciencia. Desde allí a Baeza hay 20 millas; desde Jaén se distingue Baeza y viceversa” (AL-IDRISI, Descripción de España -1153-).
Conjunto fabril-minero de Linares. Foto: Javier Romero García, IAPH
138 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
El territorio de la campiña del alto Guadalquivir pre-senta una configuración alomada y más abierta en su parte occidental, donde se prolongará sin solución de continuidad hacia la campiña cordobesa, y un desarro-llo más encajado al este aguas arriba de la confluencia del Guadalbullón y el Guadalimar, el cual, al norte del Guadalquivir, formará en su interfluvio la zona conocida por La Loma y que supone una transición hacia el esca-lón de Sierra Morena más al norte. En el extremo orien-
estructuras de transporte se consolida definitivamente durante la época romana con la instalación de la deno-minada vía ibérica o vía de Cástulo, lugar desde donde partirán ramales hacia la Meseta (por Mentesa Oretana, en el Campo de Montiel, Ciudad Real, hasta Saetabis, Já-tiva) o hacia la zona murciana atravesando las sierras de Cazorla y Segura.
Los asentamientos, desde la consolidación de la explo-tación agrícola, procurarán la cercanía a las tierras más fértiles o, en el marco de determinados procesos his-tóricos, preferirán la ubicación en lugares de control y mejor defensa. Las dos alternativas son frecuentes en la documentación arqueológica de la demarcación porque el territorio ofrece con generosidad ambas posibilidades de asentamiento. La proximidad al río, en los lugares más adecuados, se constituye en una importante cons-tante histórica de localización (Mengíbar o Linares). Por otro lado el límite sur con las elevaciones serranas subbéticas aporta enclaves de larga perduración a lo largo del tiempo y de las culturas tales como Martos o la propia Jaén. Al norte, en la zona de La Loma, ofrece un cordón de alturas de interés para los asentamientos asomados por el sur al valle del Guadalquivir y por el norte a los accesos desde Sierra Morena, localización aprovechada por enclaves de gran perduración como Úbeda o Baeza
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
La articulación fluvial de esta zona viene determinada por el río Guadalquivir que la recorre por su zona central de este
tal el medio se hace más serrano en su contacto con la demarcación paisajística de Cazorla aunque ofrecerá un magnífico paso natural hacia el sur-sureste a través del curso del Guadiana Menor que nos conduce hacia las al-tiplanicies granadinas de Baza.
Las rutas de paso ganaderas tradicionales y su materiali-zación posterior en el sistema medieval de vías pecuarias que pueden seguirse hasta la actualidad, traducen la im-portancia del eje fluvial bético sobre el se apoya la caña-da real del camino de Córdoba que conecta La Loma con el curso del río. Del mismo modo, a cierta distancia del río, y también en sentido este a oeste, pueden citarse la cañada real de Arjona que organiza el sector occidental de la campiña, o la cañada real Cazorla-Úbeda que orga-niza el sector oriental. Sin embargo la red de caminerías norte-sur es la que le otorga el mayor interés respecto de las conexiones y su articulación con el exterior. Por un lado, al oeste con la cañada real de Granada por la zona de Torredonjimeno, por el centro de la demarcación des-taca la cañada real de los Vados de la Mancha que utiliza el río Guadalbullón, y al este la denominada cañada de paso o general que atraviesa el gran término de Úbeda y conecta con la subbética hacia Bélmez.
Este territorio tan amplio, respecto al tráfico y flujos de paso internos, quedará ordenado históricamente en base al río Guadalquivir y sus afluentes a sur y norte. Por un lado, será pieza territorial estratégica desde la Edad del Hierro para el control de las comunicaciones desde la Meseta y Levante, situación que se materializará duran-te las crisis de los pueblos iberos frente a las potencias mediterráneas de Cartago y Roma. La formalización de
Campiña de Jaén-La Loma
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 139
a oeste. Por el norte recoge varios afluentes procedentes de Sierra Morena (Guadalimar, Rumblar...) y por el sur los que proceden del sistema bético (Guadiana Menor, Guadalbu-llón...). Esta disposición también condiciona las redes viarias y que hacen de la campiña jiennense y de las Lomas una importante encrucijada en la zona centro-septentrional de Andalucía. Bailén es sin duda la población clave. De un lado, desembarca en ella a través de Despeñaperros uno de los principales ejes de acceso a Andalucía, la antigua nacional IV (hoy autovía A-4) y, a partir de ella, se orienta por el valle del Guadalquivir hacia Sevilla y Cádiz; de otro, hacia el sur, el camino que procede de Despeñaperros se orienta hacia Jaén y Granada; la importancia de estos ejes se ve reforzada por un trazado muy semejante del ferrocarril. Hacia el este arranca la carretera que a través de las Lomas y Alcaraz alcanza Albacete. Existe además otro eje importante, el que
a partir de Úbeda y a través de Quesada y Pozo Alcón co-necta con la zona del surco intrabético septentrional de la provincia de Granada a la altura de Baza.
La malla urbana se adapta a esta red y adopta una dispo-sición lineal en la zona de la loma de Úbeda, en la que hay una secuencia muy regular desde Baeza hasta Villlanueva del Arzobispo. La ciudad primacial es Jaén, que con ser la capital de provincia menos poblada de las andaluzas, supera los 110.000 habitantes. Linares, ya cercana al pie-demonte de Sierra Morena y que prolonga el carácter mi-nero de la antigua Cástulo, supera los 50.000. Úbeda es la tercera ciudad de este sector con más de 40.000 habitan-tes. Por detrás existe un importante número de ciudades de entre 10.000 y 20.000 habitantes (Baeza, Mancha Real, Bailén...), algunas con un importante peso industrial.
“La Ciudad de Jaén, Metrópoli y cabeza del reyno de su nombre está situada a la falda de amena y deliciosa montaña elevada, que mucha parte de ella es de jaspe de color de perla, sobre la qual está el fuerte Alcázar; tiene al Mediodía unas fragosas e intrincadas sierras. Está cercada de murallas, y a trechos de vistosos torreones, que le sirven de adorno y defensa. Tiene para su comunicación y entrada seis Puertas grandes; su clima es sano, las aguas delicadas, su Campiña es fértil en trigo, cebada, centeno, avena, vino; aceyte, legumbres y frutas de todas clases y especies; está plantado de viñas, olivos, moreras, nogales, almendros y árboles frutales, y sus montes de robles, encinas, chaparros y pinos, y en sus grandes dehesas hay buenos y abundantes pastos para la cría de ganado lanar, yeguas, y de cerda: hay mucha caza mayor y menor. Colmenares y buena cosecha de grana, y mediana de seda. El río Guadargullón, que unos le llaman de Jaén, y otros de la Plata, por que nace en Jabalcuz, y de la falda de la Pandera cerca de Los Villares, en donde hay una mina de plata, sin embargo que en su nacimiento se llama Ojos de Riofrío, pasa por la parte de Oriente a una legua de distancia de esta Ciudad, a la que provee de pesca” (Bernardo ESPINALT y GARCÍA, Atlante español o descripción general de todo el Reyno de España –1778-).
Baeza. Foto: Víctor Fernández Salinas Vista de Canena. Foto: Silvia Fernández CachoÚbeda. Foto: Víctor Fernández Salinas
140 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociados
Procesos históricos
Ocupación prehistórica de la Campiña. Primera apropiación del territorio8232300. Neolítico8232200. Edad del Cobre8232100. Edad del Bronce
La ocupación de vegas, primero, y campiñas, en un proceso lento pero continuo durante la prehistoria reciente parece constituir una dinámica clara de comportamiento. Las preocupaciones de las distintas comunidades históricas relativas a la explotación económica del territorio traducen las preferencias cazadoras-recolectoras durante el Neolítico y una progresiva intensificación agrícola durante la edad del Cobre, momento en el que se produce la definición de unas jerarquías sociales y políticas con una repercusión claramente territorial.
Durante la Edad del Bronce se produce una retracción en la ocupación de los valles y una tendencia clara a la ocupación de las cabeceras de los afluentes del Guadalquivir llegando a los medios serranos subbéticos y de Sierra Morena. Su plasmación en el territorio sería la reducción de lugares de asentamiento pero el aumento del poder de control y de reforzamiento jerárquico de éstos, lo que supuso el encastillamiento del territorio y la existencia de grandes entornos de explotación agro-ganadera o minera según las aptitudes locales.
Por tanto, de la consideración de un territorio que miraba hacia dentro en una homogénea distribución de sitios y su correspondiente sector de explotación agrícola, se observa una ruptura del modelo durante la Edad del Bronce, momento en el que el espacio se tensiona desde el punto de vista político y en el que el papel de las actividades comerciales hacia el exterior producto de nuevas necesidades de metal generará un marcado protagonismo de élites que desarrollan nuevos modos de control de tipo militar.
72II000. Útiles líticos7121100. Asentamientos. Poblados7112620. Fortificaciones 7120000. Complejos extractivos. Minas
Un territorio político. Del estado ibérico a las crisis políticas mediterráneas8233100. Edad del Hierro8211000. Época romana
La evolución apuntada anteriormente va a eclosionar en la conformación del denominado estado ibérico en el alto Guadalquivir. Esta forma de organización supondrá a lo largo de la Edad del Hierro la adaptación ibérica de los usos y formas provenientes del mundo oriental mediterráneo por medio de los contactos con los colonos extranjeros, fenicios y púnicos principalmente.
Serán las fricciones, exógenas a este espacio, entre cartagineses y romanos en el Mediterráno occidental, las que modelen definitivamente el espacio ibérico que con más claridad se llega a percibir justo en momentos anteriores a la romanización. El alto Guadalquivir quedaría caracterizado en esta última etapa ibérica por una progresiva militarización en base a núcleos fortificados (oppida) y a alianzas entre éstos o, incluso, entre los conquistadores, ya cartagineses o ya romanos, merced a lazos de lealtad, fidelidad, o incluso de tipo familiar-clánico entre los máximos representantes de las élites (“reyes” o “príncipes” ibéricos).
7121200. Asentamientos urbanos. Oppida7112620. Fortificaciones. Castillos7112900. Torres7112700. Santuarios
Campiña de Jaén-La Loma
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 141
Descripción Recursos asociados
Los modos de explotación rural de espacio campiñés siguieron pues basándose en la agricultura y ganadería y las relaciones comerciales de excedentes agrarios y metales intensificaron el afianzamiento de las jerarquías sociales. La asunción de elementos de prestigio y significación reinterpretados desde lo colonial mediterráneo, se tradujo en el territorio en elementos de significación como los santuarios ibéricos, las necrópolis y la propia formalización urbana de los asentamientos.
Consolidación agrícola e integración territorial. De la municipalización romana a los reinos andalusíes8211000. Época romana8220000. Alta Edad Media5321000. Emirato, Califato, Taifa2300000. Almorávides, almohades
La victoria final romana sobre los cartagineses abre el camino a un proceso de colonización marcada por la explotación intensiva de los recursos agrícolas en el marco de un territorio organizado y planificado, en los aspectos urbano y rural, sobre la base del poder romano. Desde este punto de vista, la ejecución de toda una serie de proyectos sobre la zona de estudio, extensiva a toda la provincia bética, que van desde la concepción de una red de comunicaciones que definitivamente integra el territorio en esquemas suprarregionales, hasta la masiva explotación agraria que se traduce en un nuevo tejido de fundaciones rurales que, en el caso de la producción de aceite, llega a producciones casi industriales y enfocadas sobre todo a la exportación a la metrópolis. El espacio campiñés establece su modelo agrario con una vocación de continuidad que sobrepasará en el tiempo a la propia dominación romana.
Desde la articulación territorial, las ciudades principales, como Castulo (Linares), Obulco (Porcuna), Vivatia o Biatia (Baeza), Iliturgi (Mengíbar), Vircaone (Arjona), Tucci (Martos), Tugia (Peal del Becerro), Mentessa (La Guardia) o Auringis (Jaén), tendrán en su proximidad importantes vías de comunicación tales como la vía Augusta en el importante nodo de Castulo en donde la ruta deja el Guadalquivir y se inicia la conexión con la Meseta y el Levante. En otros casos, como Auringis, Tugia y Tucci al sur, los asentamientos son pasos obligados en las comunicaciones con el interior bético.
El esquema urbano reutiliza en parte los importantes núcleos ibéricos del alto Guadalquivir aunque la propia evolución del Imperio otorgará finalmente un destacado papel a las ricas fundaciones rurales en detrimento de los centros urbanos peor preparados para las sucesivas crisis políticas de los siglos IV y V d. de C. En el marco de un panorama de letargo del “mundo urbano” y una continuidad sostenida en el mundo rural no será hasta la invasión musulmana y la transformación hacia la nueva sociedad andalusí cuando se recupere la integración territorial ahora en la nueva dinámica de los reinos andalusíes.
7121200. Asentamientos urbanos. Ciudades7112100. Edificios agropecuarios. Villae. Alquerías7112620. Fortificaciones. Castillos7112900. Torres7123100. Infraestructuras del transporte. Puentes. Redes viarias7123200. Infraestructuras hidráulicas. Acueductos
Identificación
142 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
La cora de Yayyan (Jaén), primero dependiente del poder califal de Córdoba, alcanza su plenitud durante los reinos de Taifas (ss. XI al XIII). Las medinas más importantes eran Yayyan, Bulkuna (Porcuna), Medina Ubbadat (Úbeda), Martus, Bayyasa (Baeza) o al-Qabdaq (Alcaudete).
El esquema de asentamientos andalusíes pervivirá básicamente hasta la actualidad junto con otras incorporaciones posteriores. Al manejo del medio rural se añadirá la rica cultura hidráulica junto a la explotación de los ruedos y vegas en forma de huertas regadas. Aceite y cereal se mantendrán como recursos básicos de la campiña que consolida el sistema de villae como herencia en las nuevas alquerías y pagos rurales.
Inestabilidad demográfica y continuidad económica de base agraria en el Antiguo Régimen8220000. Baja Edad Media8200000. Edad Moderna
La temprana conquista cristiana y una repoblación muy dependiente de los señoríos otorgados a las Órdenes Militares (Calatrava y Santiago), conformaron el límite sur como frontera con el reino nazarí de Granada (por ejemplo la Encomienda de Martos). Numerosos asentamientos tuvieron su inicio en estos momentos debido a circunstancias de estrategia de defensa o avanzadilla militar, tal sería el caso de Torredonjimeno, Peal del Becerro o Torredelcampo.
Los procesos derivados de la diferente suerte conseguida por las repoblaciones acometidas por la Corona o por los señoríos se traducirá en una época de indefinición e incluso de crisis hasta el siglo XV en el que la política frente al último reino andalusí provoca mayores aportes demográficos y una expansión de los núcleos urbanos existentes, aparte de la construcción y/o reparación de elementos de construcción militar o la creación de nuevos asentamientos. El siglo XVI, una vez desaparecida la frontera, supondrá un florecimiento económico y demográfico en localidades como Úbeda, Baeza o Jaén.
Durante el siglo XVII y buena parte del XVIII, debido a las necesidades hacendísticas de la Corona, se producirá una progresiva reducción de las tierras comunales que serán vendidas sobre todo a la nobleza y aristocracias urbanas, generando emigración y pobreza al disminuir el número de pequeños propietarios y evolucionar el resto hacia la aparcería y el proletariado rural.
Esta situación, junto con el incremento de la presión productiva sobre el agro, provocará una concentración de la propiedad rural con reflejo en los parcelarios de la campiña, y una visión extensiva de los cultivos de cereal y olivo que iría aclarando montes e incluso la desaparición de éstos y algunas dehesas.
7123100. Infraestructuras del transporte. Puentes. Redes viarias7121100. Asentamientos rurales. Cortijadas7122200. Espacios rurales. Caminos. Vías pecuarias
Campiña de Jaén-La Loma
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 143
Descripción Recursos asociados
Desamortizaciones. Los inicios del olivar extensivo y de la industria del aceite8200000. Edad Contemporánea
En el marco de una bonanza general desde finales del XVIII, la posterior crisis bélica con Francia y las iniciativas desamortizadoras presentan un panorama desde mediados del siglo XIX en el que destaca el incremento y consolidación de la explotación del aceite y, por tanto, del incremento del olivar en la campiña. Por un lado habían desaparecido los privilegios señoriales que restringían la proliferación libre de moliendas que se acompañaron de mejoras técnicas propias de la revolución industrial decimonónica y, por otro, se abría la competencia entre los nuevos propietarios de las tierras desamortizadas animados por un incremento de la demanda y las mejoras del transporte vía ferrocarril.
7123100. Infraestructuras del transporte. Puentes. Redes viarias7121100. Asentamientos rurales. Cortijadas7122200. Espacios rurales. Caminos. Vías pecuarias
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconómicas
1264200. Agricultura1264400. Ganadería
El medio dominante de campiña en ascensión hacia los piedemontes béticos se tradujo en una temprana explotación agrícola cuyo elemento emblemático, aparte de otras producciones de secano en su mayoría y el aprovechamiento de las vegas fluviales, ha sido y es la producción olivarera. La conformación de las explotaciones ha ido cambiando a lo largo del tiempo, así la configuración actual, al igual que ocurre en otros medios de campiña andaluza, es la de un olivar industrial, regado y extensivo, que contrasta con la configuración romana, medieval o, incluso, con la existente a principios del siglo XIX, que era un olivar compartido con una amplia gama de especies agrícolas aprovechables en la que no existía el monocultivo actual y que, paisajísticamente, dotaba de una variedad morfológica y ecológica muy distinta a la actual.
Como gran zona olivarera, esta actividad tiene una fuerte repercusión socioeconómica y paisajística, ya que constituye el elemento más singular y representativo del territorio. Este cultivo aparece asociado a un tipo de explotación característica: la hacienda. En menor medida, destacan también por su rentabilidad otras producciones como el trigo, la patata, el algodón y el girasol.
7112100. Edificios agropecuarios. Villae. Alquerías. Haciendas. Cortijos 7112120. Edificios ganaderos
Identificación
Identificación
144 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
Aparte de estas características del aprovechamiento agrícola y del parcelario rural, se puede mencionar la existencia de un buen número de elementos de patrimonio construido en los innumerables cortijos y haciendas a lo largo de la demarcación.
La actividad ganadera tiene un carácter secundario. En el término de Jaén y su área de influencia mantiene una presencia significativa la ganadería relacionada, fundamentalmente, con la cría de ganado porcino.
La minería fue una de las actividades socioeconómicas principales y que marca la idiosincrasia de la ciudad y la comarca de Linares junto a la actividad industrial. Con una presencia histórica desde el siglo XVII, el decaimiento de las minas de plomo del entorno de Linares a principios del siglo XX coincide con el auge del eje La Carolina-Santa Elena y la Comarca de Andújar, siendo el ámbito ”el principal foco de producción de minerales de plomo de toda la Península Ibérica” (PLAN, 2006d: 89).
1263200. Minería
7120000. Complejos extractivos. Fundiciones7123000. Infraestructuras hidráulicas7120000. Minas (inmuebles)7112500. Edificios industriales. Fundiciones
Industrias agroalimentarias relacionadas con los cultivos tradicionales, especialmente el olivar e industrias derivadas. Son núcleos de intensa actividad Martos, Jaén y Mancha Real, entre otros. Otras industrias de importancia creciente son las relacionadas con la transformación de la madera, la fabricación de maquinaria agrícola, de aperos, de plásticos, automovilística y química. La mayor actividad industrial se localiza también en los municipios ya citados, aunque la influencia de estos núcleos también se deja sentir en otras localidades próximas.
Entre las actividades artesanales destaca la alfarería en municipios como Úbeda y Arjonilla. La popular cerámica de color verde de Úbeda tiene una larga tradición que se remonta al período musulmán. Otras actividades a destacar son la espartería, la forja y el trabajo con la madera, actividad, esta última, que tiene su principal referente en Mancha Real.
12630000 Actividad de Transformación. Producción industrial
7112500. Edificios industriales. Fábricas. Talleres. Alfares. Esparterías7112511. Almazaras7120000. Complejos extractivos. Canteras
Campiña de Jaén-La Loma
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 145
Descripción Recursos asociados
Se ha mencionado el papel de las comunicaciones intra y extraregionales asumido por esta demarcación. Datos arqueológicos y documentales avalan esta característica, incluso las vías actuales de mayor importancia siguen en su trazado importantes tramos de viales antiguos, sobre todo de época romana. La importante presencia geográfica y paisajística de los elementos fluviales que cruzan el área (Guadalquivir, Guadalbullón, Guadalimar, etcétera) obligó también a la realización de obras de ingeniería en la forma de puentes a lo largo de todas las épocas.
Zona de tránsito secular, hasta que la apertura del paso por Despeñaperros a finales del siglo XVIII, se convirtió en la principal entrada a Andalucía, muchos de los caminos que comunicaban Castilla y Andalucía discurrían por el Reino de Jaén (VALLADARES REGUERO, 2002).
Se desarrollan actividades comerciales ligadas a la industria oleícola y a la actividad minera de Sierra Morena, de la mano del transporte ferroviario, a partir del siglo XIX. Algunos de los trazados viarios son hoy vías verdes.
1262B00. Transporte
7123110. Infraestructuras de transporte7112470. Edificios del transporte. Edificios ferroviarios
En línea con la orientación agrícola de la campiña y su papel conformador de paisaje pueden destacarse las actividades de transformación relacionadas. Se citan por ejemplo las actividades de molienda, relacionadas con la oleicultura, sobre todo pertenecientes a la segunda mitad del siglo XIX cuando se liberaliza en mayor medida la producción y se rompen los privilegios de fundación de nuevas almazaras.
1263000. Producción de alimentos. Molinería. Oleicultura 7112511. Molinos. Almazaras
“¡Qué anchura, Señor, qué anchura,y que amargura!
La mina de Pozo Hondo,que hondura, Señor, qué hondura,y que amargura!”(José JURADO MORALES, Tierras de mineros –1975-).
Identificación
146 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Ámbito territorial
Asentamientos. De las más tempranas manifestacio-nes de actividad paleolítica se destacan los sitios con elementos de piedra tallada asociadas a vegas y terra-zas fluviales localizadas en camping El Villar (Bailén) o El Barranquillo (Torredonjimeno). El conjunto de abrigos de Río Frío (Jaén) está declarado Bien de Interés Cultural.
Respecto al Neolítico, los asentamientos suelen locali-zarse en medias laderas de zonas más alomadas de la campiña en entornos próximos a valles medios y altos de los afluentes más destacables de los grandes ríos. Desta-can en el área norte de la demarcación (desde Bailén y La Loma), la casa de las Águilas o el cerro Garrán en la zona de Bailén, alto de los Yesares (Linares) o Los Horne-ros (Baeza). En la zona de Porcuna y extremo suroeste, el Polideportivo (Martos), vereda de las Máquinas (Martos), cerro Albalate y cerro de los Alcores (Porcuna).
En la Edad del Cobre se produce una eclosión de asenta-mientos de acuerdo a patrones de jerarquización terri-torial. Son destacables los grandes poblados en campiña dotados de fortificación con ejemplos tan emblemáticos como Marroquíes Bajos (Jaén). Pueden citarse otros de jerarquía y funcionalidad diversa tales como la atalaya de la Higuera (Arjona), torre Benzalá (Villadompardo), El Chaparral (Jabalquinto) o Las Peñuelas (Mengíbar).
Durante la Edad del Bronce se aprecia una reducción en el número de asentamientos, manifestándose en lugares de fácil defensa, en promontorios y cerros. Este encastilla-miento del territorio parece anunciar la dinámica poste-
rior de la Edad del Hierro. Pueden citarse como ejemplos en la comarca de La Loma, el cerro Cabezuela (Úbeda), cerro del Alcázar (Baeza), Buenaplanta (Bailén) o Piélago (Linares). Son destacables otros en la zona de acceso a Cazorla, tales como la Plaza de Armas de las Juntas (Peal del Becerro) o, en la zona de acceso a los montes subbé-ticos, el asentamiento de Peñaflor (Jaén).
Durante la Edad del Hierro tiene lugar lo que se ha de-nominado la conformación del estado ibérico del alto Guadalquivir caracterizado por un territorio político que aglutina el curso alto del río bético así como los afluen-tes del Salado, Guadalbullón, Jandulilla o el Guadalimar como las cuencas principales. Muchos de los asenta-mientos ibéricos llegan a pervivir como municipios du-rante la época romana que reaprovechan la solidez de los llamados oppida o plazas fuertes de este periodo. Pueden citarse con el nombre con el que los recogen las fuentes documentales romanas los asentamientos de Iliturgi (ce-rro Maquiz, Mengíbar), Castulo (Linares) y Obulco (cerrillo Blanco, Porcuna). Pueden citarse además los importantes enclaves ibéricos de Puente Tablas (Jaén), baños de la Muela (Linares), cerro del Chantre (Baeza), Las Atalayue-las (Higuera de Arjona), Los Castellones (Úbeda) o Plaza de Armas de las Juntas (Peal del Becerro).
El importante precedente urbano que suponen los asen-tamientos ibéricos en la zona es recogido y ampliado de una manera clara y definitiva durante la romanización de la campiña. Se ha mencionado la continuidad de nu-merosos ejemplos de oppidum preexistentes, aunque es preciso mencionar Salaria (Úbeda la Vieja, Úbeda), Bae-cula (Turruñuelos, Úbeda), Vircaone (Arjona), Auringis y
Mentesa junto a Jaén, o Tucci (Martos). El fenómeno ur-bano se generaliza en la campiña bética y serán lugares, en muchos casos, de larga continuidad durante la Edad Media y Moderna.
La realeza ibérica dejó importantes manifestaciones fu-nerarias en el alto Guadalquivir. Pueden citarse las necró-polis junto a Castulo como las de Estacar de Robarinas o la de los Baños de la Muela, la necrópolis de cerrillo Blanco junto a Porcuna o la necrópolis de los Chorrillos en Mengíbar.
La evolución del urbanismo durante el periodo islámico ha legado la configuración de la mayoría de los cascos históricos actuales existentes en la demarcación. Aparte de los numerosos enclaves defensivos (hisn) existentes en la cora de Yayyan (Jaén), las medinas más importan-tes fueron las de la propia Jaén, Úbeda y Baeza. Martos o Arjona son otros asentamientos de marcado carácter islámico en su configuración urbanística.
La temprana conquista cristiana a mediados del siglo XIII, hizo que la labor repobladora, acompañada de otra de-fensiva, recayese, aparte de la Corona, en la Orden de Ca-latrava, bajo cuyo patrocinio nacen asentamientos como Higuera de Calatrava y Santiago de Calatrava. Otras fun-daciones de origen señorial aún con orígenes en peque-ños núcleos islámicos en algún caso, serían Torredelcam-po, Villadompardo, Torredonjimeno, Santo Tomé, Fuerte del Rey, Torreblascopedro o Torreperogil.
La Edad Moderna tiene sus referentes en las importan-tes realizaciones arquitectónicas del Renacimiento en
4. Recursos patrimoniales
Campiña de Jaén-La Loma
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 147
localidades tan emblemáticas como Úbeda o Baeza en La Loma.
Infraestructuras de transporte. El papel de las co-municaciones en la zona se evidencia en ejemplos tales como el puente de origen romano del Piélago sobre el río Guarrizas (Linares); el Puente Viejo, al pie del cerro de Úbeda la Vieja, sobre el Guadalquivir, de factura medieval y sobre posible fundación romana; el puente renacen-tista de Ariza, obra de Vandelvira, sobre el Guadalimar, también en Úbeda.
Infraestructuras hidráulicas. Como ejemplo destaca el sistema de abastecimiento de aguas a la ciudad roma-na de Cástulo (Linares).
Sitios históricos. Batallas. Las características geoes-tratégicas de la demarcación, ya aludidas en relación a la estructura territorial y los ejes principales de comuni-cación entre Andalucía y áreas vecinas como la Meseta y el Levante, también tuvieron su efecto en sucesos re-lacionados con situaciones extremas de control militar del territorio, sucediéndose a lo largo del tiempo y en un espacio casi coincidente tres choques entre fuerzas militares que marcaron cada una buena parte del devenir histórico posterior.
Se trata, en primer lugar, de la batalla de Baecula en el año 208 a. de C. entre tropas romanas y cartaginesas. El empla-zamiento exacto de este suceso ha dado lugar a diversas hipótesis: por un lado tradicionalmente se la ha localizado en las cercanías de Bailén, quizás entre esta población y la ciudad de Castulo, más recientemente se la ha localizado
en el entorno del cerro Albahaca en las cercanías de Santo Tomé, por tanto más al este de la demarcación y en proxi-midad a los pasos hacia Levante por las sierras de Cazorla y Segura. La victoria romana abrió camino definitivo a la implantación romana en el valle del Guadalquivir.
Una segunda batalla de relevancia histórica es la de Qas-tuluna, del año 785 d. de C., librada en las proximidades de Castulo-Linares junto al Guadalimar entre el califa cordobés Abderramán I y el gobernador de Toledo. Se ha de situar en el contexto de los problemas en la afirma-ción del poder califal cordobés ya durante los primeros decenios de la conquista.
Una tercera batalla es la de Bailén de 1808 librada en-tre el ejército napoleónico y un conglomerado aliado angloespañol. Esta batalla, relacionada también con el control del acceso desde la Meseta hacia el valle bético, supuso con la derrota francesa un definitivo cambio de las expectativas a favor de la independencia española y en contra de los invasores franceses.
Ámbitos minero-industriales. Linares y sus inmediacio-nes (minas, estaciones, edificios industriales relacionados, barrios de de mineros, etcétera), donde se ha procedido a proteger más de 60 elementos relacionados con la acti-vidad minera. Destacan en los complejos minero-indus-triales los socavones y galerías subterráneas, castilletes, casas de bombeo, casa de máquinas y cabrias, lavaderos de minerales, cribas cartageneras, norias, tornillos de Ar-químedes, tornos, malacates, máquinas de vapor, tecno-logía cornish para el desagüe, máquinas de acción directa “bull” y calderas.
Ámbito edificatorio
Fortificaciones. Las numerosas localizaciones de re-cintos defensivos en la demarcación traducen los pro-cesos de encastillamiento del territorio sucedidos en varios momentos históricos. Ya se han mencionado los asentamientos fortificados, oppida, pertenecientes a la etapa ibérica, pero los elementos construidos que han marcado claramente el paisaje campiñés son los que se suceden desde el periodo medieval islámico y se renue-van o se inician otros nuevos durante la repoblación cristiana hata el siglo XVI. De estos momentos, pueden citarse las antiguas fortalezas islámicas que se instalan en los siglos XI y XII, con ejemplos tales como la forta-leza de Baeza, la de Arjona, la de Iznatoraf, el castillo de Martos, las defensas y castillo de Santa Catalina de Jaén, o los restos del castillo de Santa Eufemia, sobre la ciudad romana de Cástulo.
De las realizaciones cristianas de los siglos XIII-XIV, al-gunas sobre edificios islámicos preexistentes, pueden destacarse, el castillo de Jódar, el castillo del Berrueco (Torredelcampo), el castillo santiaguista de Mengíbar o el castilllo de Peal del Becerro.
Construcciones defensivas vinculadas con las tenden-cias de la arquitectura militar renancentista del casti-llo-residencia, pueden citarse ejemplos como los de el castillo de Tobaruela (Linares), el castillo de Arjonilla, el castillo-palacio de Lopera, el castillo de Canena, el cas-tillo-baluarte de Sabiote, el castillo de Torredonjimeno, el propio alcázar de Baeza o el recinto con barbacana de Úbeda.
148 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Torres. Como ejemplo de la militarización cristiana de la retaguardia de la frontera a partir de los siglos XIII y XIV, por parte sobre todo de la Encomienda de Calatra-va, es destacable el levantamiento de torreones defen-sivos tales como la torre de Porcuna, el torreón de Rus, la torre de Higuera de Calatrava o la torre de Sancho Pérez (Iznatoraf).
Edificios agropecuarios. De la implantación agraria en la demarcación son destacables las instalaciones agrarias desde época romana en la forma de numero-sas villae que presentan altas densidades en el sector norte y occidental, hacia la zona de contacto con la campiña cordobesa y la vega del Guadalquivir en el en-torno de Andújar. Otras zonas de densidad ya menor son los cursos de los principales cursos fluviales como el Gudalbullón o el Guadalimar o el curso más alto del Guadalquivir.
La instalación de alquerías islámicas significaría una con-tinuación de la implantación rural y terminó de configu-rar los ruedos de los principales núcleos urbanos andalu-síes como Jaén, Úbeda o Baeza.
Edificios industriales. El mundo de las actividades agrí-colas en torno a la producción de aceite ha marcado sin duda el paisaje campiñés. Como elementos edificados a lo largo del medio rural e incluso urbano hay que citar necesariamente las instalaciones de molienda de aceitu-na. Hasta el siglo XIX la propiedad de estas instalaciones se encuentra reducida básicamente a los señores y a la Iglesia, a partir de mediados del XIX su construcción se generaliza gracias a la supresión de los antiguos privile-
gios. Decenas de nuevos propietarios instalan molinos en sus haciendas rurales e incluso se detecta un gran au-mento de establecimientos industriales de molienda jun-to a los núcleos urbanos desde finales del XIX movidos por maquinaria de vapor.
Otros edificios industriales, además de los ya citados en los ámbitos mineros, son los alfares. Ya en época ibérica y, sobre todo romana, se desarrolló una intensa actividad alfarera destinada sobre todo a la producción de ánforas para el transporte de aceite. Estos alfares en muchos casos se asocian a edificios agropecuarios (villae) que tenían como actividad principal el cultivo del olivo y la producción de aceite. Este tipo de insta-laciones se documentan, entre otros, en el cortijo del Marqués de la Merced (Andújar), Polígono Industrial (Arjonilla), villa junto a fábrica de Cuétara y este de San Roque (Jaén), vegas casas de Hurtado II y horno de Guadalimar (Lupión), casa Fuerte (Torredelcampo) o La Cabrera (Torredonjimeno).
La instalación de alquerías islámicas significaría una con-tinuación de la implantación rural y terminó de configu-rar los ruedos de los principales núcleos urbanos andalu-síes como Jaén, Úbeda o Baeza.
Ámbito inmaterial
Actividad agrícola. Cultura del trabajo relacionada con el olivo. Saberes y expresiones culturales ligadas a los trabajadores jornaleros, especialmente las relaciona-das con la recogida de la aceituna. Fiestas de San Isidro Labrador, La Butifuera, con la que se celebra el final de
la recogida de la aceituna, la fiesta de la aceituna en Martos…
Minería. En el entorno de Linares se ha desarrollado a lo largo de los años una cultura del trabajo minera, con diversas técnicas y saberes asociados a la explotación del mineral.
Actividad de transformación. Vinculada a la tradición de la carpintería puede observarse en Mancha Real una cultura del trabajo relacionada con la madera que aglu-tina saberes tradicionales y diversos elementos simbóli-cos, como la fiesta en honor de San José carpintero en Mancha Real. Por otra parte, debe mencionarse la alfa-rería tradicional de la zona. Especialmente la cerámica de color verde de Úbeda cuya pieza más representativa es la alcuza, recipiente para almacenar aceite.
Actividad festivo-ceremonial. La Semana Santa es uno de los momentos fundamentales del ciclo festivo de estos pueblos. Son renombradas las semanas santas de Jaén, Úbeda, Baeza y Martos.
Campiña de Jaén-La Loma
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 149
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
Grandes manchas de olivar Olivar, más olivar, verdes hileras de olivos…Ésta ha sido la descripción más generalizada y característica de la Campiña de Jaén y de la Loma ubetense, paisajes diferentes entre sí, pero unidos por la tradición olivarera. El olivar es más que una marca en el paisaje, impregna todos los aspectos de la vida social de muchas de las poblaciones jienenses, “se ha creado toda una cultura en torno a él” (CANO GARCÍA, 2002: 408). Su significación socioeconómica y simbólica lo ha convertido en el principal referente para la provincia.
“Jaén se viste con una inmensa tela ocre moteada de olivos alineados, con aplicaciones de verde terciopelo de los campos de cereales. El olivo es la nota temática. Está en millares y en centenas de millar. Forma sus legiones en la tierra llana y ajusta a las colinas el tapiz de sus copas argentadas. Jaén es su reino, del que excluyó casi totalmente otros cultivos. Más de la tercera parte del aceite de España se produce allí. La principal riqueza de la provincia viene contenida en esos taleguitos glaucos que se sazonan en las retorcidas ramas que la poda varea y esparce bajo el sol” (Wenceslao FERNÁNDEZ FLORES, Sed en los olivares -1953-).
Lugar de tránsito, anticipo del paisaje del sur Los campos de olivos, pasado Despeñaperros, anunciaban la entrada en Andalucía. El contraste entre las tierras castellanas y las andaluzas ha sido descrito con frecuencia en la literatura de viajes. Jaén no ha ocupado un lugar prioritario en las descripciones de los viajeros sobre Andalucía, ha sido más lugar de paso obligado que destino (VALLADARES REGUERO, 2002), pero este rasgo ha marcado su propia singularidad. Un territorio a caballo entre dos paisajes muy distintos, la antesala del sur exótico y arabizado que representaba a la Andalucía más estereotipada, sin llegar a confundirse con ella.
“Llegamos a Despeñaperros, la puerta natural de Andalucía. ¡Con qué ansia fijamos la vista en aquellos desfiladeros que nos ocultan el país con que tantas veces hemos soñado! (…) La tierra se cubre de verdor, y de pálida que era se transforma en roja; el paisaje afecta esos tonos cálidos de los coloristas sevillanos, y aparecen haciendas y más haciendas de olivos; a lo largo del camino siguen la misma dirección del tren verdaderas murallas de pitas y chumberas, y mientras las encorvadas hojas de las primeras se abren como las hojas de un capullo en rica variedad de ramas puntiagudas, las otras se unen como pieza de un mosaico, formando una pared de aceradas y verdes ramas; a lo lejos se extiende un panorama verde, extenso como el mar. Parece que hemos cambiado de continente” (Antonio ESCOBAR, De Madrid a Sevilla –1879-).
Histórica, monumental, puerta al Renacimiento Esta imagen gira fundamentalmente en torno a Úbeda y Baeza. Ambas ciudades, reconocidas como Patrimonio Mundial (2003) y Ciudades ejemplares del Renacimiento (1975), polarizan en gran medida la Jaén histórica y monumental como sus más reconocidos exponentes.
“Úbeda y Baeza, las ciudades hermanas que se asientan sobre la famosa loma, casi en el cen-tro de la provincia de Jaén y en la margen derecha del alto Guadalquivir, no lejos del amplio espolón formado por la confluencia del Guadalimar, o río Colorado, con el padre de los ríos andaluces, son evocadores recintos que aún guardan las sonrisas de una historia heroica en alto grado y un arte que condensa en su severidad, en su lujo y en su gracia las fórmulas espiritualistas de lenguaje andaluz y castellano al mismo tiempo, como si a las dos ciudades pudiera considerárselas a imagen de un maravillosos Despeñaperros artístico, antesala de Andalucía en Castilla, o puerta de Castilla en Andalucía” (Rafael LÁINEZ ALCALÁ, Nuevas rutas de la vieja España. Estampas líricas para un itinerario romántico -1928-).
150 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Cita relacionadaDescripción
Conflictos, violencia y emigración en una tierra rica en olivaresLa expansión del olivar y la creciente concentración de la propiedad de la tierra agudizan, como en otras provincias andaluzas, la fuerte polarización social. Desde finales del XIX y hasta la Segunda República se suceden los conflictos y las movilizaciones campesinas, la tierra adquiere una fuerte connotación simbólica, aparece unida al trabajo, al esfuerzo, a la dignidad, es la demanda que representa un nuevo orden social.
En la segunda mitad del siglo XX el éxodo rural convierte a la provincia de Jaén en una tierra de emigración que como tal adquiere nuevas dimensiones. Es la tierra añorada y recreada por quienes están lejos, significa arraigo e identidad.
“Andaluces de Jaén, aceituneros altivos,decidme en el alma: ¿quién, quién levantó los olivos?
No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor,sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unidos al agua puray a los planetas unidoslos tres dieron la hermosurade los troncos retorcidos.Levántate, olivo cano, dijeron al pie del viento.Y el olivo alzó una manoPoderosa de cimiento.
Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, pregunta mi alma: ¿de quién,de quién son estos olivos?”(Miguel HERNÁNDEZ, Antología poética –1937-).
“Guadalquivir arriba y desde arriba. Desde las alturas de Baeza y pasando Úbeda, mientras él sube contra corriente, el camino, nuestro camino baja y quisiera despeñarse a su orilla sin lograrlo hasta el Tranco. (…) Según se remonta la cuenca, el valle, el barranco, la hoz del río cada hora más niño, la hermosura crece y el otoño se acendra y viste de no usada maravilla de colores. Olivos ladera arriba, casi en ascensión vertical, olivos de siglo nuevo que el Santo no conoció. Quedan parajes, monte de vegetación más variada y espontánea, quedan abajo los álamos temblando de sentirse inspiradores de una poesía inmortal y celeste. El Guadalquivir, frente al Calvario donde San Juan y sus frailes se entregaban a la más alta contemplación, se purifica hasta lo inverosímil, todo él azul y oro” (DIEGO CENDOYA et ál., 1968: 9).
“Esta es Úbeda, la leal, la generosa y aguerrida; cuna del Renacimiento andaluz, cuyas reliquias de arte merecen lugar único y destacado en estas páginas. (…) La estampa vive como tapiz glorioso en nobles arquitecturas, labradas finamente por los maestros que supieron acompasar el ritmo grave de la materia y del espíritu a las exigencias que al imperio de la época convenía para ostentación de sus gustos renovadores. (…) Baeza. Fulgura el recuerdo también con vivos centelleos, Mas los colores de la realidad se apagan un poco, la estampa tiene la melancolía de las grandezas marchitas. El nido real de los gavilanes guerrilleros está vacío. No distinguiríamos apenas, entre la hacendosa burguesía de la ciudad, los claros linajes del arco de San Andrés. Pero las piedras viven por el embrujamiento del arte. Ved esta fuente monumental en la plaza de Santa María, enfrontada con vetustos edificios, que ha escuchado el caer de las horas canónicas desde los buenos tiempos del Rey Felipe II” (Rafael LÁINEZ ALCALÁ, Nuevas rutas de la vieja España. Estampas líricas para un itinerario romántico -1928-).
Campiña de Jaén-La Loma
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 151
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Miradores de la Loma
Paisaje de la minería en torno a Linares
Los paisajes que se observan desde las poblaciones de Baeza y Úbeda hacia Sierra Mágina se encuentran entre los más representativos de Andalucía, pudiendo identificarse estas localidades como uno de los mejores miradores de la comunidad. Se asocian además a la literatura: Antonio Machado, Muñoz Molina (Baeza, Úbeda).
La Loma desde Baeza. Foto: Víctor Fernández Salinas
Paisaje de la minería en torno a Linares. Foto: Javier Romero García, IAPH
Las inmediaciones de la población de Linares incluyen un numeroso repertorio de instalaciones mineras que también se relacionan con el sitio arqueológico de Cástulo.
152 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Puente Tablas
Ejemplo de emplazamiento de la Edad del Hierro en la Campiña de Jaén que evidencia las estrategias de control y organización territorial del estado ibérico.
Vista desde Puente Tablas. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Campiña de Jaén-La Loma
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 153
NegativasPositivas
Esta demarcación posee una buena imagen respecto a su patrimonio, tanto por encontrarse en ella un bien incluido en la Lista del Patrimonio Mundial (la dualidad urbana de Úbeda-Baeza), como por tratarse de un patrimonio poco explotado hasta el presente y no sometido a presiones tan intensas como las de otras zonas de Andalucía. Esto, unido a otros bienes presentes en otros municipios, hace que esta demarcación posea el renacimiento andaluz más conocido y reconocido.
El paisaje de olivo de esta demarcación es considerado uno de los más representativos de Andalucía. Si bien no es muy antiguo en el tiempo (se desarrolla fundamentalmente desde el siglo XIX), hoy tiene una impronta fácilmente reconocible tanto dentro como fuera de la región.
Además del olivo y del renacimiento como argumentos de paisajes agrarios y urbanos, existe un notable patrimonio relacionado con la arqueología industrial y de gestión del agua de gran interés en esta demarcación.
Su carácter de primer gran distribuidor de las comunicaciones viarias de Andalucía, la hacen accesible desde prácticamente toda la comunidad y, también, desde el centro de la península.
Aún existe, y es patente en la evolución demográfica y económica de la demarcación, un importante sentimiento de crisis y de falta de modelos de desarrollo propios en no pocos sectores de la provincia de Jaén, de los que no escapa su Campiña.
La ausencia de valoración de buena parte del patrimonio más rico y singular de esta demarcación (patrimonio minero, arquitectura vernácula, el paisaje en general), está provocando una importante y rápida pérdida de recursos que podrían resultar muy útiles puestos en valor para la creación de un modelo propio de desarrollo.
Si bien se es consciente de que existen destinos de turismo cultural en este sector, aún no se ha generalizado de que el conjunto de la demarcación posee recursos atractivos para los turistas culturales y de turismo de interior.
Valoraciones
7. Valoraciones y recomendaciones
154 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Campiña de Jaén-La Loma
Castillo de Sabiote. Foto: Víctor Fernández Salinas
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 155
Patrimonio de ámbito territorial
Los patrimonios arqueológicos, defensivos y minero-industriales están poco articulados en esta demarcación. Se está haciendo un esfuerzo por estructurar los de determinadas épocas (especialmente el período íbero, aunque en este caso para el conjunto de la provincia de Jaén). Es importante articular los variados recursos patrimoniales de esta demarcación y aprovechar el paisaje como su hilo conductor.
El monocultivo ya referido del olivo ha dejado descontextualizado buena parte del patrimonio agrario tradicional relacionado con otras actividades. Se recomienda establecer un análisis e interpretación del paisaje que permita mantener la importancia de estas piezas en los documentos de planeamiento presentes y futuros.
La importancia del poblamiento durante la época romana ha dejado un vasto patrimonio que puede ser valorizado tanto en relación con las actividades que le dieron origen (minería, agricultura), como respecto al resto de los bienes patrimoniales. También es importante conectar estos testigos culturales con itinerarios y productos de rango regional (red Bética Romana) o nacional (vía Augusta, vías hispanorromanas, etcétera).
Patrimonio de ámbito edificatorio
La arquitectura de la minería, sobre todo en Linares, está siendo objeto en parte de su puesta en valor. Sin embargo, es ahora más necesario que nunca velar por aquellas instalaciones que se siguen degradando o simplemente desapareciendo. Un buen inventario y un buen plan general que recoja adecuadamente su protección también son fundamentales.
La arquitectura defensiva precisa de actuaciones urgentes para detener el proceso de degradación que afecta a algunos de estos recursos. A su vez, es necesaria una lectura territorial y paisajística que mejore su interpretación y conservación global.
La arquitectura popular se encuentra infravalorada y en grave proceso de alteración y desaparición en toda la demarcación. Es urgente un plan de registro, protección y difusión entre la población de los valores de esta tipología, especialmente en los municipios medios y pequeños.
Son necesarios registros del patrimonio rural disperso para su posterior protección y puesta en valor.
Patrimonio de ámbito inmaterial
Mejorar el conocimiento de la cultura del agua en la demarcación.
Recomendaciones para el planeamiento territorial y urbanístico
Generales La campiña de Jaén, a través de sus formas de relieve suave cubiertas de olivos, es una de las imágenes más características de Andalucía. Sin embargo, la extensión de esta especie a partir de la Política Agraria Comunitaria ha generado una monotonía en el paisaje que no debe potenciarse. Al contrario, especialmente en las vegas de los ríos y zonas de regadío, sería recomendable recuperar una mayor variedad de formas y colores que devolviesen parte de la variedad perdida en esta demarcación.
La cuenca visual perceptible desde La loma de Úbeda es una de las de mayor interés de Andalucía. Los trasfondos de Sierra Mágina y Cazorla ofrecen un escenario grandioso. Es importante potenciar la red de miradores y circuitos desde los que este escenario sea objeto directo de disfrute.
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 157
Territorio de campiña baja con paisajes muy antropiza-dos con cultivos agrícolas intensivos de herbáceos en grandes explotaciones y parcelas, hoy mecanizados. Se enmarca dentro de las áreas paisajísticas de campiñas alomadas, acolinadas y sobre cerros y valles, vegas y ma-rismas interiores. Los paisajes urbanos son ordenados y compactos en grandes núcleos (agrociudades), si bien los procesos urbanísticos de los últimos años tienden a minusvalorar la rica arquitectura popular y a degradar y alterar los bordes urbanos. La importancia histórica de la campiña sevillana se liga a la riqueza de los profun-dos suelos que componen estas comarcas, sin duda en-tre los más ricos de secano de la península. Esta riqueza
1. Identificación y localización
contrasta con el proceso de decadencia que se asienta durante el siglo XIX y que llega a su momento máximo de descapitalización territorial durante los años sesenta y setenta del siglo pasado. La campiña representa en buena medida a Andalucía, pero también ejemplifica la polarización social extrema que caracterizó el primer si-glo de lenta, desigual e incompleta industrialización en Andalucía y España reflejando también históricamente la lucha por los derechos del proletariado rural. Duran-te los años setenta se acuñó el término de agrociudad referido precisamente a alguna de estas poblaciones campiñesas: ciudades por el número de sus habitan-tes, agrarias desde el punto de vista de su composición
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: Campiña y Sierra Sur de Sevilla y bajo Guadalquivir
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: red de ciudades medias patrimoniales del valle del Guadalquivir, red de ciudades carolinas, ruta cultural Bética Romana, ruta cultural del Legado Andalusí
Paisajes sobresalientes: cornisa de los Alcores (Carmona), cornisa de los Alcores (Mairena)
Terrazas del Guadalquivir + Vegas del Guadalquivir + Campiñas de Sevilla
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía
Articulación territorial en el POTA
Estructuras organizadas por ciudades medias de interior. Se puede hablar de un sector suroccidental, el de la unidad territorial del bajo Guadalquivir (Utrera, muy influida por el centro regional de Sevilla) y de otro oriental más extenso, el correspondiente a Campiña y Sierra Sur de Sevilla (Écija, Carmona, Marchena, Arahal, Morón de la Frontera, Osuna y Estepa)
Grado de articulación: Los dos sectores están poco articulados entre sí, pero poseen grados de articulación interna elevadas
socio-profesional. En la Andalucía de principios del si-glo XXI, la sociedad de estas poblaciones ha acusado un lento pero inequívoco cambio social y económico, tra-ducido no sólo en un importante aumento de las rentas familiares, sino también en un contexto económico dis-tinto y con mayor riqueza que en otras épocas, aunque sin duda en un contexto de estancamiento económico ante la falta de perspectivas de los sectores económicos tradicionales aún muy potentes en las políticas de la Unión Europea, y por la incertidumbre que estas mis-mas políticas imponen al futuro de estas zonas a partir del próximo decenio.
158 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Medio físico
La demarcación de la campiña sevillana se caracteriza por sus formas llanas y suavemente alomadas, con una densidad de formas erosivas muy baja y que sólo es ma-yor en su extremo meridional. El sector se ha formado en buena parte en la depresión posorogénica del valle del Guadalquivir y en las unidades externa y media de las subbéticas, especialmente en sus franjas surorienta-les. Se trata de un sector de formación geomorfológica denudativa o gravitacional denudativa, con materiales sedimentarios, principalmente arenas, limos, arcillas, gravas y cantos en las zonas más próximas a los cur-sos fluviales y de margas, calcarenitas, arenas y calizas
en los interfluvios. En los grandes sistemas de terrazas al sur del Guadalquivir aparecen, además de las arenas y calizas, conglomerados y lutitas; y en algunas zonas aparecen también las margas yesíferas (entornos de Osuna, Morón, Puebla de Cazalla, El Rubio, Marinaleda y al sur de Écija).
El clima se corresponde con inviernos suaves y veranos muy calurosos, los más calurosos de Andalucía y de la Pe-nínsula Ibérica. Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 16 ºC y 17 ºC. La insolación anual está por encima de las 3.000 horas de sol en la mayor parte de la campiña, y la pluviometría oscila entre los 500 mm del sector orien-tal a los más de 700 en Morón de la Frontera.
2. El territorio
Torre de Lopera (Utrera). Foto: José M.ª Rodrigo Cámara
La vegetación se corresponde en la práctica totalidad del sector con la serie climatófila del piso termomediterrá-neo (serie bético-algarbiense seco-subhúmedo húmeda basófila de la encina). Sin embargo, la vegetación na-tural, dada la antigua e intensa antropización de la de-marcación, ha relegado la vegetación original a espacios relictos (encina, alcornoque, acebuche).
Se trata de un espacio con escasos recursos naturales protegidos. Destacan algunas lagunas, como en los com-plejos endorreicos de La Lantejuela o de Utrera.
Campiña de Sevilla
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 159
tradicional de la campiña en razón de la extraordina-ria riqueza de sus suelos. Esto no se ha acompañado de un proceso de implantación de nuevas actividades, especialmente las de transformación agraria. Ello no quiere decir que éstas no existan, ya que aparecen en mayor o menor medida en casi todas las poblaciones (La Luisiana, Cañada del Rosal, Herrera) y en algunas, como Estepa, se han acompañado de una cierta diver-sificación que permite hablar de un tejido empresarial más moderno y adaptado a las exigencias del mercado. Respecto a la ganadería, ha experimentado un gran re-troceso durante los últimos decenios y sólo tiene cierta importancia en los bordes meridionales de la campiña, en los contactos con las sierras subbéticas de la pro-vincia de Sevilla.
Uno de los sectores que ha adquirido mayor dinamismo durante los últimos años es el de la construcción. Este sector ya contaba con actividades tradicionales (como el de la cal en Morón de la Frontera), pero se liga sobre todo al proceso de edificación que se ha desarrollado en muchas de estas ciudades, especialmente en Utre-ra, aunque no poco importante en otras como Écija, Arahal, Marchena, etcétera. En la mayor parte de los casos se identifica con pequeñas empresas de carácter local, aunque también han trabajado y trabajan en la demarcación grandes empresas nacionales, sobre todo en la mejora y construcción de nuevas infraestructuras (autovías y AVE entre Sevilla y Málaga).
Hay que destacar el incremento del sector servicios, tanto comerciales como administrativos, en muchas de estas ciudades, lo que hace ya anticuado el térmi-
no de “agrociudades” dada su estructura económica, la regresión del empleo y riqueza agraria y el crecimiento del sector terciario. Además, en casi todas, su rico pa-trimonio cultural (desde la importancia del flamenco a la abundancia de conjuntos históricos y monumentos) está suponiendo una incipiente pero creciente fuente de riqueza social y económica.
Por último cabe destacar el caso singular de Utrera, en buena medida ya inmersa en los procesos metropolita-nos de Sevilla, lo que, a la par que la mejora de las co-municaciones, ha impulsado la instalación de muchas medianas y pequeñas empresas de construcción, de manufacturas metálicas, madereras, talleres en general y empresas de distribución, lo que unido a un reforza-miento de su sector comercial han producido un impor-tante cambio en el papel de esta ciudad, ya próxima a los 50.000 habitantes.
Memorias del V Congreso Nacional de Agricultores, 1917 “Siendo la tierra el principal e indispensable elemento para la vida del hombre, siendo el cultivo del suelo la fuente inagotable de riquezas de donde la Humanidad extrae cuanto necesita para cubrir sus múltiples y complejas necesidades; se desprende el hecho, de que el problema agrícola es un problema social que a toda la Humanidad atañe” (DÍAZ DEL MORAL, 1984 -1ª ed. 1929-: 421).
Medio socio económico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva La campiña de Sevilla ha sido tradicionalmente uno de los espacios más ricos de la región, a lo que se une el mantenimiento de un dinamismo demográfico elevado durante la mayor parte del siglo XX. A pesar del fuer-te movimiento emigratorio que se produce en muchos de sus municipios entre los años sesenta y setenta, los grandes núcleos campiñeses se mantienen e incluso siguen creciendo en aquellos decenios. En los últimos treinta años, no obstante, el crecimiento se ha ralen-tizado y puede hablarse de crecimientos moderados o, incluso en algunos períodos, de regresión. Con todo, muchos de ellos se han consolidado como ciudades medias con una importante población en 2009: Utrera (50.665 habitantes); Morón de la Frontera (28.455 ha-bitantes) o Carmona (28.344 habitantes); no obstante, la mayor parte de los núcleos tradicionales cabezas de esta demarcación se encuentra entre los 10.000 y los 20.000 habitantes (Arahal, Estepa, Marchena, Osuna, Puebla de Cazalla...).
La producción tradicional de cereal se mantiene, sobre todo relacionada con el trigo y la cebada. El algodón y el girasol son cultivos de importante desarrollo duran-te los últimos decenios y el olivar también ha experi-mentado un importante avance. No obstante, la pro-ducción agraria está muy limitada y condicionada por las normativas comunitarias y se enfrentan a un futuro de subvenciones menores, lo que crea una gran incerti-dumbre respecto a lo que ha sido la fuente de riqueza
160 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
Las características fisiográficas de esta demarcación, ten-dida entre el borde subbético al sur y el lecho del valle del Guadalquivir como límite norte, hacen que históricamente haya servido de soporte de las comunicaciones principa-les este-oeste de la región y que las incisiones norte-sur producidas por potentes valles fluviales (Genil, Corbones, Guadaíra, Salado) supongan también ejes articuladores de comunicaciones y asentamientos.
Desde el punto de vista humano, la articulación del territorio se realiza en al menos dos escalas:
a) Grandes vías que conectan el valle del Guadalquivir con la Meseta (A-4 Sevilla-Madrid o la variante entre Écija, Marchena y Utrera: A-364 y A-394); la conexión entre Sevilla y Málaga-Granada (A-92) y otras vías transversales de carácter secundario: la vía que discu-rre por el eje de los alcores entre Carmona y Alcalá de Guadaíra (A-398); el eje que desde Guadalcanal y Constantina en Sierra Morena alcanza Osuna (A-456, A-407), etcétera. Este esquema que se corresponde con las principales carreteras, también es reproducido en buena parte por la red ferroviaria.
b) En una segunda escala, de carácter comarcal, los nú-cleos de población más importantes son los que expli-can la articulación territorial, actuando como focos de la red viaria y disponiéndose a una distancia aproximada de unos 20 kilómetros, con la excepción de la secuencia lineal, Arahal-Paradas-Marchena (SE-217). Estos núcleos, varios de los cuales superan los 25.000 habitantes (Car-mona, Écija, Morón), derivan de potentes ciudades du-rante la época moderna, cuya estructura socioeconómica se polariza durante buena parte de la contemporaneidad, perdiendo buena parte de su peso comercial, industrial y cultural y manteniéndose como núcleos comerciales de rango comarcal y origen de la comercialización de los productos agrarios de la zona.
La distribución durante el Neolítico y Calcolítico de ta-lleres líticos, megalitos y asentamientos siguiendo las alineaciones fluviales citadas anteriormente, parece traducir respecto al patrón de ocupación un protago-nismo de las vías de tránsito ganadero más importan-tes que han llegado hasta hoy y que ponían en comu-nicación la sierra y el valle.
A partir de la Edad del Hierro y, sobre todo, en épo-ca romana se manifiesta una mayor proximidad de los principales asentamientos al valle, motivado sin duda por el nuevo esquema de comunicaciones, regional y suprarregional, que primará el sentido este-oeste.
Aparte de caracterizarse durante el periodo bajomedie-val por constituirse el borde sur en antepaís fronterizo (político y geográfico), esta demarcación servirá hasta la actualidad como soporte de las dos líneas de flujo intrarregional más importantes: por un lado aquélla más próxima al Guadalquivir (eje Carmona - Écija) que conecta bajo y alto Guadalquivir y, por otro lado, la ruta de conexión entre el bajo Guadalquivir y la zona granadina a través de la depresión de Antequera (eje Arahal - Osuna -Estepa).
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
Desde del punto de vista natural, el espacio esta con-dicionado por la presencia de una red hidrográfica en la que los protagonistas son afluentes de la margen izquierda del río Guadalquivir, que suelen observar una trayectoria de sentido sureste-noroeste.
Campiña de Sevilla
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 161
“Fabio Máximo, a quien César dejó encargo de estrechar el sitio de Munda, adelantaba continuamente sus trabajos, de tal suerte que, estrechados los enemigos por todas partes, trataron de pelear unos con otros; después que se ejecutó así una matanza cruel, hicieron una salida. No perdieron los nuestros ocasión de apoderarse de la plaza, donde todos los que se encontraban quedaron prisioneros. Desde aquí marcharon a Osuna, ciudad defendida con grandes fortificaciones, cuya situación, muy elevada, hacía enormemente dificultoso el ataque, no sólo por las obras sino también por la naturaleza del terreno. Añadíase a esto el no haber más agua que la de la propia ciudad, pues en todos los alrededores no se hallaba un arroyo a más de ocho millas de distancia. Favorecía éste mucho a los
habitantes, y mas el hecho de que en seis millas no se encontraba ni césped para levantar trincheras, ni madera para la construcción de torres, ya que Pompeyo, para dejas la ciudad más segura de sitio, había mandado cortar toda la leña del entorno y meterla en la plaza” (CAYO JULIO CÉSAR, Guerra de Hispania –siglo I a. de C.-).
“La agrociudad como asentamiento de población tiene tras de sí un largo proceso que le ha dotado además de una estructura espacial salpicada de edificios, monumentos, espacios reservados tradicionalmente a diversos usos y, en definitiva, de un patrimonio cultural amplio y complejo” (PORRO GUTIÉRREZ, en línea -original de 1999-).
Molinos de Écija. Foto: Isabel Dugo Cobacho Vista de la vega desde Carmona. Foto: José M.ª Rodrigo Cámara
162 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociados
Procesos históricos
Primera explotación agrícola y control del territorio8232300. Neolítico8232200. Edad del Cobre
Durante la prehistoria reciente se observa una progresiva densificación de asentamientos enfocados a la explotación agrícola. Se localizan en valles como el del Corbones (Carmona, Fuentes de Andalucía), cuenca del Genil (zona de Marinaleda), valles del Salado y Guadaíra (zona de El Coronil, Montellano) o el límite de las marismas en el extremo occidental del área (zona de Lebrija sobre todo). Igualmente son destacables las localizaciones arqueológicas con vocación de perdurabilidad y de control geoestratégico tales como los del grupo de los Alcores encabezados por Carmona con importantes manifestaciones megalíticas cercanas.
7121100. Asentamientos rurales. Poblados7112422. Tumbas megalíticas
Desde la Edad del Hierro hasta la conquista romana es destacable la cercanía de un bajo Guadalquivir en un estado de urbanización muy avanzado, lo que se traducirá en un decisivo proceso de colonización agrícola de las campiñas resultando en la conformación de los grandes centros tartésicos e iberoturdetanos tales como Carmona o la propia Osuna. Estos centros son soporte de una realeza autárquica que obtiene los excedentes económicos de la explotación del agro. Con el mantenimiento de unas relaciones de poder basadas en las clientelas, la riqueza y el prestigio, estos poblados jugarán un importante papel político con las otras fuerzas implicadas en este momento en el mundo mediterráneo: Cartago y Roma.
La romanización, en lo que respecta a la generalización de una nueva estructura jurídica y socioeconómica sobre el territorio, se afianza aquí con rapidez como en el resto del valle del Guadalquivir. La organización municipal y la formalización de la red de vías de comunicación terrestre configuran una campiña organizada en torno a grandes centros ya sean de origen anterior (Nabrissa -Lebrija-, Bassilippo -al oeste de El Arahal-, Callet -cerca de Montellano-, Carmo, Urso, Ostipo) o nuevos como Astigi (Écija), Salpensa -cerca de El Coronil-, Lucurgento -base de Morón-, etcétera.
Varias hipótesis de trabajo sitúan en el término municipal de Osuna la Batalla de Munda entre César y Pompeyo. Otras la ubican, sin embargo, en el término municipal de Montilla, en la campiña cordobesa.
7121100. Asentamientos rurales. Poblados533000. Oppidum7121200. Asentamientos urbanos. Ciudades7120000. Complejos extractivos. Canteras7112420. Construcciones funerarias. Necrópolis7123120. Redes viarias7123110. Puentes7120000/1130000. Inmuebles de ámbito territorial. Batalla (campos de batalla)
Colonización mediterránea y proceso de urbanización8233100. Edad del Hierro8211000. Época romana
Campiña de Sevilla
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 163
“Mienten quienes digan que Andalucía ríe. La risa de Andalucía es la mueca del genio enloquecido por el martirio, debilitado por el hambre; de un genio que tuvo y tiene por fondo un optimismo creador; una santa alegría de vivir, caricaturizado hoy por una larga tragedia de miseria y sufrimiento. Es cien veces más horri-ble que el llanto, la risa trágica de la degradación. Andalucía no ríe, llora. Llora al ver sus hijos, tambaleán-dose de hambre y de dolor, emprender el camino amargo que a la emigración conduce, buscando tierras que ella no puede darles, porque entre unos cuantos señores la esclavizaron; llora cuando percibe a sus niños jornaleros que atisban con ansia un pedazo de pan, consumida la niñez en las rudas faenas del campo; llora
cuando contempla a sus mujeres jornaleras, implorar en los hogares desolados, guaridas de la miseria y de la muerte, en los tristes días de invierno, y a sus evocaciones no se responde con el alimento que la prostitu-ción les dona por la mano de señoritos casineros, dueños de la tierra y herederos de los nobles haraganes; llora cuando les ve deformándose los cuerpos juveniles en bestiales faenas campesinas, impropias aún de hombres fuertes; llora cuando cuenta el noventa por ciento de su población esclavizada por el bárbaro lati-fundio; cuando en ese noventa por ciento de jornaleros, ella misma se contempla, humillada y hambrienta, en la sucia gañanía” (MANIFIESTO Andalucista de Córdoba –1919-).
Descripción Recursos asociados
Ruralización y encastillamiento8220000. Alta Edad Media
Desde época bajoimperial romana a altomedieval visigoda se asiste a un proceso de mayor protagonismo de los asentamientos de producción rural (villae) en detrimento del modo y forma de organización urbana incluso con despoblamientos constatados arqueológicamente. Estas villae y fundus agrícolas serán la base del manejo y organización del territorio durante el periodo de ocupación islámica.
Los largos periodos de inestabilidad política de al-Andalus provocan que los núcleos urbanos (madinat y hisn) del área sean pocos sobre extensas áreas rurales (kura e iqlim). Son los casos de Carmona, Morón o Estepa, ciudades privilegiadas por su localización dominante sobre el territorio y rápidamente dotadas de fortificación.
7121220. Asentamientos urbanos. Ciudades. Medinas7121100. Asentamientos rurales. Alquerías7112620. Fortificaciones. Alcazabas. Castillos. Murallas7112900. Torres7123110. Puentes
La conquista castellana a partir del siglo XIII aportará rasgos definitivos a la configuración de espacio rural. Destaca el papel de los repartimientos respecto a un nuevo sistema de propiedad que, en principio, no pretendió crear latifundios, pero que debido al fracaso de la repoblación y los problemas de mantenimiento de la frontera desembocó en la cesión de grandes lotes (población y campo) a la nobleza y a las Órdenes Militares sobre todo en el siglo XIV y parte del XV. El reflejo de este proceso en la campiña sevillana se evidencia en la señorialización de la Banda Morisca: Marchena se convierte en señorío laico, y para las Órdenes Militares serán: Osuna y Puebla de Cazalla (Calatrava), Estepa (Santiago) y Morón (Alcántara).
7121100/1370000. Asentamientos rurales. Pueblos/Repoblación7112620. Fortificaciones. Castillos. Murallas7112900. Torres. Torres vigía
Repoblación y las bases del latifundismo histórico8220000. Baja Edad Media8200000. Edad Moderna
Identificación
164 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconómicas
1264200. Agricultura1264400. Ganadería
Esta zona de Andalucía se caracteriza por el predominio de la actividad agrícola con tendencia al monocultivo, bien de cereal, bien de olivar. Históricamente las grandes explotaciones de tierra giraban en torno a un núcleo central o cortijo. El latifundio campiñés combinaba agricultura y ganadería, como testimonian diversas construcciones pecuarias en estas edificaciones. El ganado no sólo era imprescindible como fuerza de tracción, sino que también hacía posible el abonado de la tierra y, al mismo tiempo, permitía el aprovechamiento de manchones, barbechos y rastrojeras.El secano cerealista se entiende como sinónimo del sistema latifundista andaluz. Las grandes propiedades acaparan más de la mitad de la superficie agraria, organizadas en torno a los cortijos. En las zonas más alomadas, las tierras de cultivo de olivar y la casa aparecen asociados en un tipo de explotación denominada hacienda o hacienda de olivar.
En los últimos cincuenta años se han producido grandes transformaciones en este sistema: la regresión -y en muchos casos la desaparición- de las ganaderías asociadas a estas explotaciones, la introducción de cultivos herbáceos y frutales en Los Alcores y en la zona de contacto entre la campiña y la sierra de Morón. Además se han expandido los cultivos de algodón y girasol, llegando a desbancar este último al olivar en municipios como La Luisiana, Carmona, Écija, Osuna, La Campana y Paradas.
En las zonas serranas Sur siguen teniendo cierta presencia las cabañas ganaderas de ovino, caprino y, en menor medida, vacuno y porcino.
7112100. Edificios agropecuarios Cortijos. Haciendas 7112120. Edificios ganaderos
En un amplio territorio cerealista, las grandes agrociudades procuraban controlar los procesos de trasformacion de alimentos. En todo el territorio se distribuyen huellas de antiguas actividades ligadas a la molturación de aceite (en las haciendas y villas) o de cereales (en las ciudades o junto a los cauces de agua).
En la actualidad, Cañada del Rosal es conocida por la elaboración de productos derivados del pan y harina, junto con la producción y tratamiento de aceites en La Luisiana. Estepa ha desarrollado un sector industrial endógeno basado en la producción de mantecados, que a su vez ha dinamizado otros sectores agroalimentarios, como la elaboración de aceites de oliva en Estepa y Herrera.
7112500. Edificios industriales. Fábricas 7112511. Molinos. Molinos Harineros. Almazaras
12630000. Actividad de transformación. Producción industrial
Campiña de Sevilla
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 165
Ámbito territorial
Los asentamientos rurales cobran importancia en esta demarcación desde el Neolítico. Destacan entre ellos los calcolíticos de Marinaleda, El Amarguillo I (El Coronil) y Quincena (Lebrija). Ya de la Edad del Bronce son los asentamientos de Carmona, Lebrija o Montemolín. Tam-bién perviven importantes asentamientos que tienen su origen en época ibero-turdetana, como Osuna y Estepa, que alcanzan un importante desarrollo, junto con Écija, en época romana.
Los asentamientos urbanos se consolidan en época me-dieval, definiendo la trama urbana de ciudades como Morón y Carmona (medinas islámicas). Otras tienen su origen, o experimentan un importante crecimiento, en las repoblaciones bajomedievales, que terminan configu-rando sus centros históricos (Estepa, Morón, Marchena, Osuna, Arahal, Carmona, Écija, Utrera o Lebrija). De fun-dación posterior (borbónica) es La Luisiana.
Espacios rurales con un relevante sustrato histórico se materializan en egidos, parcelaciones y ruedos. Bajomedie-vales son los ruedos de Marchena, los latifundios de Osuna y las dehesas de Puebla de Cazalla. De origen borbónico son las parcelaciones rurales de la Luisiana y Écija.
Las infraestructuras territoriales se consolidan ya en época romana con el trazado de la vía Augusta. Inmue-bles relacionados con las infraestructuras viarias históri-cas son, por ejemplo, los puentes que se han conservado en la actualidad: Puente de Alcantarilla en Utrera (época romana, islámica y bajomedieval), Puente islámico de los
Cinco Ojos en Carmona o Puente de Écija (romano, me-dieval, moderno y contemporáneo).
Se han conservado evidencias de complejos extrac-tivos, canteras, que tienen su origen en época romana como las de Carmona, el Gandul y Osuna.
Arquitectura rural materializada en grandes cortijos campiñeses y una importante arquitectura popular en pueblos blancos y compactos cascos históricos con lími-tes limpios y ruedos.
La arquitectura de frontera se formaliza en una red de recintos defensivos de la frontera. Subsistema de reta-guardia y subsistema medio. Red del Salado.
Ámbito edificatorio
Se conocen importantes construcciones funerarias asociadas a los núcleos de población campiñeses desde la prehistoria. Una de las más singulares y antiguas, con monumentales construcciones megalíticas, es la necró-polis de El Gandul. Se han documentado también cons-trucciones megalíticas en Los Molares (dólmenes de El Palomar y Cañada Real). De la primera Edad del Hierro son los túmulos de Entremalo, Acebuchal, Alcaudete y Cruz del Negro en Carmona y Bencarrón en Mairena del Alcor. Ya de época romana son las necrópolis de Carmo-na, Osuna y una parte de la necrópolis de El Gandul.
La arquitectura militar relacionada con la defensa del territorio también remonta su origen a la protohistoria, habiéndose conservado recintos amurallados en El Gandul
y Montemolín, y un foso defensivo en Carmona, donde también se documentan murallas de época ibérica y roma-na. De origen islámico son los castillos de Morón, Estepa, Luna (Mairena del Alcor), Utrera y Lebrija, y el recinto de-fensivo de Marchena y Carmona. Bajomedievales son los castillos de Marchenilla (Alcalá de Guadaíra), Las Aguza-deras (El Coronil), Los Molares y La Monclova (Fuentes de Andalucía). También medievales son las torres defensivas de Alocaz (Las Cabezas de San Juan), del Águila (Utrera), del Bollo (Utrera), del Bao (Utrera) o Cote (Montellano).
Entre los edificios agropecuarios, destaca una amplia diversidad de haciendas y cortijos, algunos con origen en villae romanas y/o alquerías islámicas. Entre las primeras son características las haciendas de olivar. Es también en esta demarcación donde se constata una de las mayores densidades de edificios agropecuarios de época romana en Andalucía. En total se contabilizan 745 edificios agro-pecuarios con valor patrimonial en la demarcación, per-tenecientes a todas las épocas históricas, de los que 161 están aún hoy en uso.
Entre los edificios industriales son destacados los relacio-nados con la molienda. Los molinos harineros hidráulicos y las almazaras tienen una amplia distribución por la demar-cación. Los molinos y panaderías de Alcalá de Guadaíra son un buen ejemplo de inmuebles asociados a la transforma-ción del cereal y elaboración de productos derivados. Entre las almazaras pueden citarse el molino de Recacha (La Lan-tejuela) o los molinos de San Ginés y Rojas en Marchena.
De época romana se conservan también molinos y alfa-res, asociados o no a edificios agropecuarios-residencia-
4. Recursos patrimoniales
166 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
les (villae). De este momento histórico es el molino del cortijo de San Francisco Javier (La Campana), cortijo de Campaniche I (Carmona), cortijo de las Valbuenas, cortijo de las Estacas, cortijo de Yequerizas de Mena y cortijo del Alamillo Sur, Finca Marta y cortijo de las Vacas (Écija), molino del Campo (Mairena del Alcor), etcétera.
También en época romana se desarrolló una importante industria alfarera, de la que quedan restos documentados en Santo Domingo este y venta del Andino en Carmona; embalse del Judío, Tarancón Oeste, cortijo de las Valbuenas Sur, cortijo de Jadraque, cortijo del Alamillo Sur y huerta de las Delicias en Écija; cortijo de Dehesa Nueva Sur en La Luisiana; Los Llanos III en El Rubio; La Monclova sur, cortijo del Notario III, Casilla de Chinchales y Aljabara III en Fuen-tes de Andalucía; cortijo del Río en Marchena, etcétera.
Otros edificios industriales con valores patrimoniales son: lagar del Ciprés (Arahal), fábrica de Aguardientes los Tres Hermanos (Carmona), fábrica de Óxido de Hierro
(Casariche), caleras del Prado y de la sierra en Morón de la Frontera, el horno de yeso Yesar (Osuna), los tejares de Jardá y Copete (La Puebla de Cazalla) o las Salinas de Valcargado (Utrera).
Ámbito inmaterial
Actividad socio-política. Cultura del trabajo jornalera y movimiento campesino andaluz. Un patrimonio a menudo olvidado o desconocido es el asociado a las formas de re-lación y conocimientos agroganaderos y forestales de los jornaleros campiñeses. Estos saberes se vinculan con una particular cultura política y una forma de entender las re-laciones entre iguales y con los “señoritos”. El movimiento campesino andaluz de finales del s. XIX y principios del XX todavía está presente en la memoria y en las formas de comportamiento de estos trabajadores andaluces.
Actividad agrícola. Cultura del trabajo relacionada con el olivo. Saberes y expresiones culturales ligadas a los
aceituneros, prácticas y cosmovisiones relacionados con las experiencias y las formas de organización del trabajo en el cultivo del olivo y muy espacialmente en el ámbito de la recogida de la aceituna.
Actividades de transformación. Trabajos de cantería de los Alcores. Cantería para la construcción en toda la provincia y producción de albero. Emblemática es tam-bién la calería de Morón de la Frontera.
Actividad festivo-ceremonial. Entre las diversas cele-braciones de la comarca, deben señalarse algunas fiestas que tienen mayor renombre y capacidad de atracción de gentes de diversas localidades, como la fiesta patronal y feria de San Mateo en Écija, la Semana Santa en Marche-na, etc. Algunas de estas fiestas tienen su origen en anti-guas ferias de ganado, como la de Carmona, que remonta sus orígenes al siglo XV.
Camino del Aceituno (Lebrija, Sevilla). Foto: Agustina Quirós Esteban
Campiña de Sevilla
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 167
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
La Andalucía de los tópicosEl espacio campiñés con sus grandes extensiones llanas y onduladas, con su estructura latifundista, salpicado de cortijos y con enormes distancias entre los pueblos y ciudades, ha sido retratado con frecuencia como imagen tópica de Andalucía. Diversos autores coinciden en señalar que algunas de las características descritas para estas zonas, como su fertilidad o su fuerte polarización social, han sido extendidas a toda la región (HERÁN, 1983; LÓPEZ ONTIVEROS, 1988).
Se describe con frecuencia como un espacio alomado, de inmensos horizontes monocromáticos, pardos, verdes o amarillos, dependiendo de la época del año. Una región construida por el trabajo de muchas generaciones que han marcado surcos, plantado simientes, construido ciudades, superponiendo la huella de su quehacer siglo tras siglo.
La fertilidad de estos suelos, la bondad del clima, se han vinculado con esa idea de una Andalucía pródiga y fértil pero también con la idea de determinismo simple que inspiró a los autores románticos la indolencia del carácter andaluz y que plasmaron otros en el Ideal Vegetativo (José ORTEGA y GASSET, Teoría de Andalucía -1927-).
“Tierras amarillas, negras, rojas para el surco que repite el mismo trazo desde hace muchos siglos, por lomas albarizas y anchas vallonadas. Toda una policromía esencial porque hay campos que se revisten de motas blancas por el algodón, y otros que se encienden de gualda oscuro por los girasoles o del verde tierno de la remolacha. Pero, sobre todo el ver-diplata alineado de los olivares que nos trajeron los griegos, que extendieron los romanos para alumbrar las noches” (FERRAND, 1983: 3).
Tierra de jornaleros y reivindicacionesLa estructura de la propiedad de la tierra en esta zona, expresada en un latifundio predominante, se ha caracterizado por una gran polarización social. La gran propiedad ha estado sustentada históricamente por un sistema de minifundios y aparcerías y por un numeroso colectivo de trabajadores sin tierras: los jornaleros andaluces.
La campiña y su entorno son los lugares donde se hace presente “el hambre de tierras” de Andalucía. El paisaje desde esta perspectiva se transforma profundamente y la tierra es el símbolo de una demanda para subvertir el orden social. El derecho a la tierra es una reivindicación de trabajo, para obtener recursos y dignidad, respeto, como bien describiera Martínez Alier. Desde esta perspectiva el campo es fuente de riqueza, de cosechas, de laboriosidad y de vínculo profundo con la tierra, en recuerdos cotidianos, en esfuerzos y sufrimientos, en injusticias y reparaciones. El paisaje se marca en la tierra y en el cuerpo, en las manos encalladas, en las espaldas doloridas, en el llanto de la emigración, en la piel reseca de sol, como la misma tierra…
“Estos campos que tantos beneficios nos aportan, tanto económicos como sociales, que sigue siendo una valiosa fuente de riqueza, que vieron pasar tantas manos laboriosas, que fue todo en la vida de las familias y generaciones enteras; trabajo, amistad, dedicación, sustento... (…). Y esta conexión de hombres y mujeres con su medio, con sus campos, con su Madre Tierra, que tanto me conmueve: cuántas salidas y puestas de sol en el tajo contempladas, cuánto sudor y lágrima en la tierra derramada, cuántas mañanas bajo los olivos padecidas de frío y heladas; cuánto trajinar de quincanas, hocinos, macacos o soletas entre las manos encalladas; cuánta fatiga y hambre soportada, cuántas faenas al esfuerzo de costillas y espaldas maltratadas; cuántas pequeñas manos de inocentes niños y niñas explotadas (…) cuánto emanar llanto de nostalgia de la fuente de la emigración por estar tu tierra mal gestionada; cuántas marcas dejaron el trabajo al sol en la piel resecada, cuántas reivindicaciones de tierras denegadas y no escuchadas; cuántas obligadas emigraciones y exilios de hambre y miseria no deseadas; también, como no, cuántas hermosas vivencias de compañerismo en las cuadrillas dentro y fuera de la jornada, cuánto orgullo de peonadas trabajadas cuando las faenas fueron bien destinadas, y, sobre todo, cuánto amor y pasión por la tierra derrochada (AYUNTAMIENTO de El Coronil, en línea).
168 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
La campiña monumentalOtra de las miradas hacia la campiña se funda en su sistema de poblamiento, centrándose en los grandes municipios que rigen este territorio. Ciudades -agrociudades según algunos- como Écija, Osuna, Morón de la Frontera, Marchena, Puebla de Cazalla, Estepa, Carmona…
Muchas de las miradas que se vierten hoy hacia la Campiña se centran en las agrociudades, su historia y su monumentalidad. La campiña sevillana no sólo es un “territorio de gran fertilidad”, sino que también es “tierra de arte y leyendas”. El paisaje rural se convierte en contexto y pretexto para dejarnos impresionar por un conjunto de ciudades que atesoran riquísimas muestras de arquitectura popular, mudéjar y barroca: “Écija, un festival de torres y palacios”; “Osuna acopio de museos”; “Carmona, repleta de su acervo romano, gótico, renacentista y barroco”. Las imágenes más contundentes desde esta perspectiva son la profundidad histórica, la sucesión de civilizaciones que se hacen presentes en diversas huellas arquitectónicas y los conjuntos señoriales y representativos de las élites de la zona: iglesias, palacios, casas señoriales…
Conforme nos vamos alejando hacia las zonas serranas y los pueblos disminuyen en dimensión y monumentalidad, la propuesta se vierte hacia los valores más naturalistas.
“Son localidades que tienen una amplia oferta monumental, cultural y turística en la provincia de Sevilla. Pertenecen a esa ruta, Carmona, Écija, Marchena y la Villa Ducal de Osuna. Estas comunidades tienen como nexo común ser municipios con las mismas características por su misma evolución histórica, han desarrollado su economía basándose en la agricultura y disponen de un amplio y magnífico patrimonio Histórico (…)
Todos ellos dueños de un gran patrimonio histórico-artístico, así como de arraigadas tradiciones y costumbres, una rica artesanía y una magnífica gastronomía. En ellos encontraremos los importantes legados romano y musulmán, un desbordante barroco, y unas bellísimas muestras de arquitectura civil. Magníficas casas palacio dan fe de su notable pasado” (SEVILLA Info.com. Turismo..., en línea).
“(…) 5ª. La sierra de Osuna está toda al Mediodía poblada de viñas y algunas huertas, y casi en el medio de ella está el serro más encumbrado que llaman de la Gomera, distante a poco más de dos leguas de Osuna. Y dicha villa está situada bajo de una colina que es el serro de las Canteras de cuyas piedras se surte el pueblo para sus edificios.
6ª. No hay bosque alguno, por estar todo reducido a labor, y sí monte alto y bajo, y las dehesas más famosas son la de Alcalá al Norte junto a la población del Rubio, y la de Cantalejos al mediodía que se extiende por casi toda la sierra, empezando por el partido del Barranco hasta el Robladillo. (…)
8ª. Los frutos más señalados y comunes que produce este terrazgo son: trigo, cebada, habas, yeros, alver-jones, aceite abundante y gustoso, vino inferior, vinagre, alcaparras abundantes, algún esparto y grana y
mucha gualda. Carece de frutas y hortalizas, lino, cáñamo, y otras cosas por no tener huertas, ni más agua que la necesaria para el abasto, si bien está proveída de todo con lo que introducen los pueblos inmediatos. (…)” (Tomás LÓPEZ, Diccionario geográfico de España -1800-).
“Coronando una zona aromática y sin cultivar, la ciudad limpia y blanca de Carmona se levanta en el extremo este de la sierra, dominando las llanuras a ambos lados. (…) [Desde la Puerta de Córdoba de Carmona] La vista sobre las vastas llanuras de abajo es magnífica. La sierra de Ronda e incluso la de Granada se ven desde allí; es como los Grampians desde el Castillo de Stirling, sólo que a escala tropical y gigantesca. (…) Bajando a las llanuras el camino continúa por páramos desiertos y sin cultivar…” (Richard FORD, Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa, que describe el país y sus ciudades, los nativos y sus costumbres –1845-).
Campiña de Sevilla
Cita relacionadaDescripción
“La tierra es lugar y sustento, es pasado y porvenir y constituye la columna vertebral sobre la que desarrollamos nuestras vidas individual y colectivamente” se afirma para explicar el escudo de Marinaleda, autodefinida como “isla jornalera en un mar de latifundios” (DIPUTACIÓN de Sevilla, en línea).
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 169
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Cornisa de Los Alcores y vega del río Corbones
Alineación del sistema de torres vigía del Salado
La imagen de la vega desde Carmona y otras localidades de la cornisa de Los Alcores es una de las mejores imágenes campiñesas de la provincia de Sevilla (Carmona, El Viso del Alcor, Mairena del Alcor, Alcalá de Guadaíra).
Torre del Águila, del Bollo, del Bao y Alocaz. Magnífico ejemplo de defensa bajomedieval de la retaguardia cristiana. Alineación del sistema defensivo de la frontera bajomedieval.
Se formaliza en la Campiña sevillana en los denominados:
- Eje de retaguardia (defensas de Lebrija, Utrera, Carmona, Marchena, Osuna).
- Eje avanzado (Estepa, Morón, Aguzaderas).
- Sistema de vigías (Alocaz, Torres del Bao, del Águila, del Bollo, Cote).
Vista de la vega del río Corbones desde la Puerta de Córdoba de Carmona. Foto: Esther López Martín
Castiilo de las Aguzaderas, El Coronil. Foto: Javier Romero García
170 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Paisaje de Osuna y su entorno
El paisaje cercano a la localidad de Osuna ofrece uno de los mejores exponentes del paisaje campiñés sevillano. En él destaca un régimen de propiedad latifundista y una morfología de formas suaves y de imagen cambiante según el ciclo de cultivo anual. Osuna, con sus claves paisajísticas de enclave con castillo-universidad-colegiata y torres de iglesias sobre caserío tradicional, plantea uno de los escenarios urbanos mejor integrados con su entorno entre las poblaciones campiñesas.
Grabado de Osuna. Van der Aa. 1707. Fuente: colección particular
Osuna. Foto: Silvia Fernández Cacho
Campiña de Sevilla
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 171
NegativasPositivas
Los grandes núcleos urbanos de la campiña poseen un extraordinario patrimonio cultural material e inmaterial.
Los grandes centros urbanos de la campiña (Osuna, Arahal, Marchena, Morón de la Frontera, Écija...) presentan un creciente interés por la revalorización y el fomento de su rico patrimonio histórico con cara al turismo de interior.
Algunos de los centros patrimoniales más relevantes están insertos en redes y otras iniciativas complejas de puesta en valor patrimonial.
Situación ventajosa respecto a los grandes núcleos de población y de turismo cultural de la Comunidad.
Revitalización comercial y como distribuidoras de servicios de las grandes localidades campiñesas.
Escasa valoración del patrimonio más allá del monumental, especialmente el barroco.
Deficiente tratamiento desde el planeamiento urbanístico respecto al valor patrimonial de los límites urbanos con el consiguiente riesgo de pérdida de los ruedos agrícolas tradicionales.
Urbanización de las coronas urbanas históricas con la instalación de recintos de tipo industrial o de servicios.
Los cambios en los sistemas de explotación agrícola tradicional pueden variar la percepción del paisaje rural de modo irreversible.
Destrucción y transformación de los cortijos, y de la arquitectura popular en general, por abandono o escasa valoración. Expolio en busca de “piezas tradicionales”. Derribo y transformación de naves ganaderas en cocherones. Uso de materiales degradantes del conjunto como las chapas, etcétera.
Existe un rico patrimonio cultural en el interior de las grandes propiedades privadas agrícolas, con la dificultad consiguiente de accesibilidad y conocimiento.
El rico patrimonio inmueble que podemos denominar accesorio a las explotaciones agrícolas tales como norias, hornos, canalizaciones, etcétera, es, por su dispersión y pequeño tamaño, fácilmente destruible e incluso está ausente de inventarios y catálogos por su desconocimiento.
Valoraciones
7. Valoraciones y recomendaciones
172 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Écija. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Campiña de Sevilla
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 173
Patrimonio de ámbito territorial
Entre los invariantes de las campiñas sevillanas se encuentran las grandes manchas de color y de textura y dos tipos de referentes en el territorio: los hitos tradicionales no deben ser alterados por nuevos hitos banales (telefonía móvil, campos eólicos…).
Todos los municipios campiñeses deben incorporar la perspectiva del paisaje en la ordenación de sus territorios.
Debe realizarse el planeamiento especial en aquellos conjuntos históricos que aún no cuenten con este documento de protección.
Es preciso un mejor conocimiento de las parcelaciones rurales, especialmente en relación con las centuriaciones romanas y los parcelarios de origen medieval.
Patrimonio de ámbito edificatorio
Identificar, documentar y proteger los cortijos y haciendas de la zona. Difundir sus valores.
Identificar y proteger el patrimonio de arquitectura tradicional disperso en el territorio.
La práctica de las urbanizaciones ilegales debe ser atajada con urgencia para evitar la degradación de los bordes urbanos y de otros ámbitos.
Los núcleos de población han de mantener su tradicional borde, predominando la nitidez y la homogeneidad de la diversidad arquitectónica, y no la de las urbanizaciones de viviendas adosadas.
Expropiar y demoler uno de los mayores impactos negativos en escenarios urbanos de Andalucía: el edificio de 15 plantas de la calle Cervantes destruye desde su construcción en los años sesenta el paisaje urbano de Écija, en el que destaca un espléndido conjunto de torres barrocas.
Investigar y revalorizar el sitio arqueológico de El Gandul, de indudable atractivo por su potencial investigador y de puesta en valor por su amplia secuencia estratigráfica y la naturaleza de los restos conservados.
Patrimonio de ámbito inmaterial
Investigar y documentar la memoria jornalera y campesina de estas tierras, dar a conocer las visiones sobre el paisaje de sus propios habitantes.
Recomendaciones para el planeamiento territorial y urbanístico
Generales Tutela paisajística en relación con los grandes ejes articuladores del territorio (viarios, ferroviarios, etcétera), dado que se trata de un sector atravesado por los tradicionales y los nuevos vectores de comunicación interna y externa de la comunidad autónoma.
Conocer y reconocer el papel de la naturaleza en los paisajes campiñeses, especialmente en los pocos espacios en los que aún posee protagonismo paisajístico (bosques galería, lagunas, etcétera).
Acotar y aminorar los impactos de las canteras de áridos y similares, de importante y negativa influencia paisajística (sierra de Esparteros en Morón de la Frontera, entorno de Lora de Estepa, etcétera).
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 175
Las campiñas de la provincia de Cádiz son campiñas bajas y ocupan el sector norte y central de esta provincia, te-niendo como límite oriental las estribaciones de la sierra de Cádiz y el parque natural de Los Alcornocales. Perte-necen a las áreas paisajísticas de las campiñas alomadas, acolinadas y sobre cerros; a las campiñas de piedemonte y a la de Costas bajas y arenosas. Por el oeste están se-paradas del mar por las demarcaciones del litoral y de la bahía de Cádiz, aunque se abren al mar en el estre-cho frente que media entre Rota y la desembocadura del Guadalquivir. Como en el resto de las campiñas, presen-
1. Identificación y localización
ta formas suaves, acolinadas y largamente antropizadas con cultivos intensivos de viñedo, herbáceos industriales y regadíos modernos.
Posee también un importante número de núcleos urba-nos de gran potencia, entre los que sobresale Jerez de la Frontera, población cercana a los 200.000 habitantes, la capital interior de la provincia de Cádiz y promotora de un proceso de suburbanización en poblaciones cercanas y que se confunde con el de la Bahía de Cádiz. Otras poblaciones como Sanlúcar, Medina Sidonia o Arcos
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: centro regional Bahía de Cádiz-Jerez, costa noroeste de Cádiz, La Janda y serranías de Cádiz y Ronda (dominio territorial del valle del Guadalquivir)
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: red de ciudades patrimoniales de la Bahía de Cádiz-Jerez y la costa noroeste de Cádiz, red de ciudades patrimoniales del surco intrabético, red de centros históricos rurales, ruta cultural Bética Romana, red cultural del Legado Andalusí
Paisajes sobresalientes: Escarpe de Arcos
Paisajes agrarios singulares reconocidos: complejo endorreico de Espera
Bahía de Cádiz + Campiñas de Jerez-Arcos + Campiñas de Sidonia + Piedemonte Subbético
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía
Articulación territorial en el POTA
Estructuras organizadas por el centro regional bahía de Cádiz-Jerez en su ámbito nororiental (Jerez de la Frontera) y por ciudades medias litorales de las unidades territoriales de La Janda y costa noroeste de Cádiz (Medina-Sidonia, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona) y de interior, en la unidad territorial de las serranías de Cádiz y Ronda (Arcos de la Frontera, Villamartín). La mayor parte de este ámbito estructurado por ciudades medias está muy influido por el centro regional Bahía de Cádiz-Jerez
Grado de articulación: medio-elevado
han funcionado como focos estratégicos territoriales y señalan la riqueza e importancia histórica de esta de-marcación, todas ellas con amplios y singulares centros históricos y bien presentes en la historia de Andalucía desde la Edad Media.
176 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
2. El territorio
Medio físico
Las campiñas de Jerez y Medina son, como el resto de las campiñas andaluzas, un espacio de formas suaves y escasas pendientes que sólo son significativas en la zona de contacto con las sierras situadas hacia oriente. Se trata de una sucesión de materiales relacionados tanto con la depresión posorogénica del valle del Gua-dalquivir (en este ámbito con el río Guadalete), como con la unidad de la subbética media y las unidades del Campo de Gibraltar en su sector sur. La densidad de formas erosivas es muy baja o baja en toda la demar-cación. Desde el punto de vista geomorfológico, son predominantes las formas denudativas, bien de lomas y llanuras en medio estable, bien por colinas con in-fluencia estructural moderada en medio inestable. Con todo, en algunos ámbitos aparecen relieves tabulares de formas estructurales-denudativas. En la cercanía de las estribaciones montañosas, especialmente en el sur de la demarcación, y en la fachada hacia el Guadalqui-vir, también aparecen terrazas propias de formas flu-vio-coluviales. En consecuencia, los materiales predo-minantes son los sedimentarios: calcarenitas, arenas, margas, margas yesíferas, areniscas y calizas. A lo largo del Guadalete, no obstante, son frecuentes los limos, arcillas, gravas y cantos combinados con las arenas.
Climatológicamente, la demarcación se encuadra dentro de los inviernos suaves y veranos calurosos, especialmen-te hacia el interior. Las temperaturas medias anuales os-cilan en torno a los 16 ºC y 17 ºC y de este a oeste y la insolación anual supera las 2.900 horas de sol. Las preci-pitaciones, por su parte, oscilan entre los 550 mm que se
alcanzan al noreste de Jerez y los 850 mm de Villamartín, aumentando de oeste a este.
La demarcación se incluye en la serie climatófila del piso termomediterráneo, aunque pueden apreciarse diferen-cias, dado que al norte del eje Jerez-Arcos predomina la serie bético-algarbiense seco-subhúmedo-húmeda ba-sófila de la encina. En cambio al sur de este eje y al oeste de San José del Valle, el protagonismo lo asume la serie bético-gaditana subhúmedo-húmeda vertícola del ace-buche; aunque se combina en numerosos enclaves con la serie gaditano-onubo-algarbiense subhúmeda sobre areniscas. No obstante, el intenso nivel de antropización, hace que la vegetación natural esté confinada, aunque más abundantes en la parte meridional de la demarca-ción a pequeños reductos de alcornoque, encina y, sobre todo, de garriga degradada y lentiscares.
Entre los espacios naturales protegidos destacan las re-servas naturales de los complejos endorreicos de Puerto Real (entre esta localidad y Medina Sidonia), y los parajes naturales Cola del embalse de Arcos y Cola del embalse de Bornos.
gado su crecimiento, ya que tanto el sector norte de la provincia de Cádiz como el sur de la de Sevilla, han sido las zonas andaluzas en las que las tasas de natalidad han caído más tarde y en las que se mantienen relativamente más vitales. El resultado es que son pocos los municipios que han visto reducidos el número de sus habitantes en-tre 1960 y la actualidad (sólo Medina-Sidonia pasa de cerca de 17.000 a 11.683, aunque hay que señalar que de su término se segregó el de Benalup-Casas Viejas; o Espera, que pasa de 5.000 a 4.003). Los municipios menos poblados se mantienen en cifras parecidas en 2009 (Vi-llamartín, 12.526 habitantes) y lo más habitual es ofrecer crecimientos destacables (Sanlúcar de Barrameda pasa de algo más de 40.000 habitantes en 1960 a 65.805 en 2009; Chipiona de 8.207 a 18.583; Puerto Serrano de 5.195 a 7.116…). Caso aparte es Jerez de la Frontera que, sin contar los más de 4.000 habitantes que hoy tiene San José del Valle (4.404), municipio segregado, incrementó sus habitantes en 70.000 nuevos vecinos desde 1960, al-canzando en 2009 los 200.000 (207.532)”.
Sin embargo, este dinamismo demográfico, contrasta con un importante estancamiento durante buena par-te de la segunda mitad del siglo XX de las actividades económicas de la demarcación, hecho éste que ha reper-cutido en el incremento del paro una forma importante y la ha convertido en una de las zonas andaluzas en las que más se ha resistido a remitir en los primeros años del tercer milenio. Las actividades predominantes tienen que ver con la agricultura que aprovecha las ricas zonas cam-piñesas, especialmente al norte de la demarcación, en las que se cultiva trigo, cebada y girasol. En los términos de Sanlúcar y Jerez el viñedo posee amplias extensiones que
Campiña de Jerez
Medio socioeconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva Las campiñas gaditanas presentan una evolución demo-gráfica dispar. Mientras la mayor parte de los municipios del sur y este han tenido pérdidas y estancamientos en los últimos decenios, aquellos más urbanos han prolon-
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 177
Postal de los años 70 del Santuario de la Virgen de Regla y Faro de Chipiona. Fuente: colección particular
dan lugar a los vinos manzanilla y jerez. También es im-portante en el entorno de Sanlúcar la flor cortada. Por su parte, la presencia de ganaderías bravas es también notable en buena parte del sector, especialmente en sus franjas orientales y meridionales.
Jerez de la Frontera actúa como catalizador económico del interior de la provincia de Cádiz. No se trata sólo de que sea la mayor ciudad provincial y la quinta en número de habitantes de Andalucía (con más habitan-
tes que Almería, Huelva o Jaén), sino de que ha vis-to reforzado su papel comercial e industrial de forma importante en los últimos años. Aún en un proceso de quiebra de buena parte de las actividades tradicionales, el comercio, la distribución y el transporte y, no menos importante, la industria de la construcción (con la pre-sencia de una cementera), han convertido a Jerez en una ciudad que, además, ha visto incrementar su papel universitario y, sobre todo, turístico. Este último sector se ha incrementado también en Sanlúcar, donde su tra-
dicional carácter de destino vacacional regional (papel que se mantiene en Chipiona) se ha combinado con uno de carácter cultural más desestacionalizado. Ar-cos también es un punto fuerte del turismo de interior, considerándose y considerado una especie de puerta a la ruta de los Pueblos Blancos de la sierra de Cádiz. Medina Sidonia, a pesar de una mejora notable de sus recursos culturales, no ha despegado tanto.
178 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
durante el Neolítico que tiene su continuidad en su riqueza de poblamiento en el área litoral. La Edad del Cobre definió un núcleo importante en la campiña de Villamartín, Espera y Bornos, así como en el interflu-vio Guadalete-Guadalquivir (áreas de Sanlúcar, Jerez y Chipiona). Los asentamientos de la Edad del Bronce antiguo y medio se centrarán en áreas de interior (Me-dina Sidonia) y, finalmente, la progresiva conformación de un área de fuerte carácter protourbano durante la Edad del Hierro muy influenciada por los asentamien-tos coloniales fenicios del litoral y que eclosionarán en los municipios consolidados durante época romana en torno a los dos grandes centros municipales de Hasta Regia y Asido. Éste último dirigió la continuidad del área durante la época visigoda, con la fijación de una importante sede episcopal, y posteriormente durante época islámica como capital de la cora de Sydunna, la cual sólo a partir del periodo almohade vería surgir a Jerez como el núcleo urbano más potente de la zona, situación afirmada definitivamente durante la época bajomedieval cristiana y hasta la actualidad.
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
Jerez, Arcos y otras localidades de la demarcación han te-nido una importancia estratégica en el territorio a partir de la Baja Edad Media, cuando en el siglo XIII afianzan su relevancia en la parte cristiana de la frontera que limita con el reino de Granada. Desde el punto de vista natural, el río Guadalete articula el sector norte de la demarca-ción, aunque la articulación viaria se establece a partir de Jerez. Por ella transcurre el eje de la nacional IV, A-4
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
La demarcación se encuentra organizada por el curso medio y bajo del río Guadalete y sus áreas de campi-ña al norte, hasta Chipiona, y al sur, entre los relieves
Campiña de Jerez
submontañosos de Medina Sidonia hasta Benalup. Esta configuración ordenará las pautas de comunicación de las distintas sociedades a lo largo del tiempo. El curso del Guadalete constituye la vía natural de contacto en-tre la bahía de Cádiz y el corredor intrabético regional a través de la vega de Villamartín. Las campiñas mencio-nadas al norte y al sur serán soporte, respectivamente, de rutas hacia el valle del Guadalquivir y el Campo del Gibraltar. La consolidación de los caminos principales durante la época romana se formalizarán en esta zona mediante el paso de la vía Augusta desde la zona de El Cuervo, el vadeo del Guadalete junto a Jerez (posi-blemente en la zona de La Cartuja) y su continuación por su margen izquierdo hasta adentrarse en la bahía por Puerto Real. Las rutas de intercomunicación entre municipios romanos completarían la red antigua de comunicaciones: de Hasta Regia (Mesas de Asta) a la conexíón con la vía Augusta, de Gades (Cádiz) a Asido Caesarina (Medina Sidonia), de Asido Caesarina hacia en interior a través de Saguntia (Gigonza?, San José del Valle), Caelia (Arcos de la Frontera?) y Carissa Aurelia (Bornos), y de Asido Caesarina hacia el sur por Saguntia (Alcalá de los Gazules?) hasta Iulia Transducta (Alge-ciras), ruta ésta última paralela por el interior a la vía Hercúlea que discurre más próxima a la costa y fuera de la demarcación.
El sistema de poblamiento en el territorio quedará marcado igualmente por la red del Guadalete duran-te el Paleolítico con una densa localización de áreas de talleres de industria lítica a lo largo de sus terra-zas fluviales. La progresiva ocupación de la vega del río mediante asentamientos al aire libre es perceptible
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 179
en los tramos transformados en autovía, que enlaza por el norte con Sevilla y Madrid y, por el sur, con Cádiz y las conexiones hacia Tarifa. La conversión en autovía de la carretera que conecta Jerez-Los Barrios (A-381) ha re-forzado el papel estratégico de Jerez, al tiempo que po-tencia el corredor hacia Medina Sidonia y el Campo de Gibraltar. Medina ha articulado históricamente, como es perceptible a partir de la cartografía, todo el sector inte-rior de la provincia de Cádiz entre la capital y la sierra del Aljibe. En la actualidad, mermado su peso específico polí-
tico y económico, este sistema ha perdido protagonismo y basculado hacia la mentada Jerez. El eje, por otro lado, que enlaza esta población con los pueblos de la sierra de Cádiz a través de Arcos de la Frontera (A-382) también ha adquirido gran importancia, además de la tradicional, con la mejora del corredor interior Jerez-Ronda-Ante-quera (A-384).
En la periferia norte de Jerez se ubica su aeropuerto, de carácter secundario dentro de la red de aeropuertos es-
pañoles, pero con un importante crecimiento durante los últimos años.
El esquema de núcleos grandes y potentes (Jerez, Sanlú-car, Arcos, Medina Sidonia) se completa con una impor-tante red de pequeños asentamientos rurales agrícolas, algunos creados en el siglo XX con motivo de la política de colonización de regadíos.
Castillo de Torre Estrella (Medina Sidonia). Foto: Silvia Fernández Cacho
180 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociados
Procesos históricos
De los cazadores-recolectoras a las sociedades agrícolas del Neolítico y Edad del Cobre8232300. Neolítico8232200. Edad del Cobre
El aprovechamiento de los recursos líticos existentes en las terrazas fluviales del Guadalete conforma un primer eje de poblamiento de la zona en un contexto no sedentario. El progreso tecnológico durante el Paleolítico medio hará del río un verdadero eje de penetración hacia las sierras interiores. Se pasaría pues desde un dominio tecnológico basado en guijarros silíceos, areniscosos y cuarcíticos de las terrazas, hacia otro basado en una materia prima, básicamente sílex, de mejor calidad para un conjunto cada vez más específico de utensilios de mayores prestaciones funcionales. Habrá un fuerte peso de la captación de materias primas del sílex en la configuración del Neolítico detectado en los medios serranos de cueva. Sin embargo, las áreas de valle y franja litoral están aportando información sobre un avanzado proceso de sedentarización y estructuración social en un medio sometido a una intensa explotación agrícola y que verá cristalizado el proceso durante la Edad del Cobre. En este momento, zonas interiores de vega y campiña, como la de Villamartín y Arcos, informan, por las localizaciones arqueológicas, de una gran vitalidad. Asimismo es destacable la densidad observable en la campiña en torno a Jerez, en los términos de Trebujena o El Puerto de Santa María. Se culminaría así un proceso de implantación agrícola en el territorio en el contexto de fenómenos simbólico-sociales como el megalitismo de Andalucía occidental.
7121100. Asentamientos. Poblados7112422. Tumbas. Dólmenes7120000. Complejos extractivos. Graveras
Del control territorial de los recursos en la Edad del Bronce a los influjos coloniales mediterráneos8232100. Edad del Bronce8233100. Edad del Hierro
La Edad del Bronce antiguo y medio es poco conocida en el área, tan solo se disponen de localizaciones en elevaciones montañosas al sur, en las cercanías de Medina Sidonia, lo cual deja traducir una preferencia por lugares de topografía prominente aparte de una disminución drástica de la ocupación de la vega y campiña del Guadalete. La eclosión de poblamiento se presenta más tarde durante el Bronce final, con una vuelta a la ocupación de las zonas más bajas, próximas al Guadalete y una completa conexión con la costa. Son estos poblados los que recibieron los primeros influjos de los colonos fenicios asentados en el litoral gaditano. La explotación de recursos agrarios, así como su papel de intermediarios comerciales fundamentarían las claves económicas de este periodo que desemboca claramente en la conformación de una Edad del Hierro en la que se gestaría la sociedad ibérica del suroeste o ibero-turdetana de fuerte carácter urbano y semítico (eje Gadir Cartago). Es notable por tanto la diversificación de actividades, sobre todo la producción cerámica muy vinculada al comercio colonial.
Asentamientos de carácter urbano como Mesas de Asta (Jerez), cerro de Plaza de Armas (Arcos de la Frontera) o el asentamiento de sierra Aznar (Arcos de la Frontera) conformarían los oppida más importantes de la demarcación en época prerromana.
7121100. Asentamientos. Poblados7121200/533000. Asentamientos urbanos. Oppidum7112421. Necrópolis
Campiña de Jerez
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 181
Descripción Recursos asociados
Desde el punto de vista de la evolución de los paisajes se ha comprobado cómo la intensificación agrícola del interior, que traería consigo la ampliación de áreas de cultivo por roturación y la aceleración de procesos de erosión, debió de influir en la paleogeografía fluvial de la desembocadura del Guadalete, la cual pasaría de un estuario más o menos abierto a la bahía hasta una marisma en avance hacia la desecación durante época romana.
Uno de los efectos más evidentes a nivel territorial fue la pérdida de funcionalidad portuaria y la no continuidad del poblamiento en época romana del asentamiento fenicio de la Torre de Doña Blanca, localizado en el límite de la demarcación.
Integración política y territorial. De la organización romana a la andalusí8211000. Época romana8220000. Edad Media5321000. Emirato, Califato, Taifa
La temprana romanización del área se vio aun más favorecida por lo avanzado de las estructuras de poblamiento preexistentes de carácter muy urbano, su estructura política, los sistemas religiosos e incluso el desarrollo de la escritura y la acuñación de moneda, todo ello muy influido por el impacto colonizador oriental (fenicio y púnico). Es por ello que el estatuto de un buen número de ciudades en esta zona ya en época romana sea el de federadas, manteniendo lengua y acuñaciones de moneda propias.
Hasta (Mesas de Asta, Jerez) y Asido (Medina Sidonia), ciudades preexistentes, conformarán al norte y sur del Guadalete la organización de las campiñas. Otras ciudades como Lacca (cercana a Arcos), Carissa (cerca de Espera), Lascuta (Mesa del Esparragal, Alcalá de los Gazules) o Saguntia (Baños de Gigonza, Jerez) constituirán una red secundaria al servicio de las áreas de campiña más orientales del curso medio del Guadalete. La conformación del sistema viario romano en todo el sector se asigna al importante eje de la via Augusta, la cual penetra en la demarcación por el norte, se aproxima a Hasta y vadea el río a la altura de Jerez. Desde aquí, hacia Cádiz, se sigue la margen izquierda hasta adentrarse en la bahía por Puerto Real. El efecto de este eje articulador será, por un lado, el punto de inicio del poblamiento romano de Ceret (Jerez) y, por otro, la intensa ocupación de las márgenes del río en relación con la instalación de villae, vinculadas éstas tanto con la explotación agrícola como con la manufactura alfarera.
En la zona de Villamartín, apartada de la vía Augusta, volverá a repetirse este esquema junto al río en un proceso global que significa una intensa implantación sobre el medio rural. Hacia el sur, la campiña de Medina Sidonia es cruzada por la vía romana hacia Iulia Transducta (Algeciras) teniendo Asido (Medina Sidonia) como núcleo principal de la organización territorial.
El Bajo Imperio se caracterizará por una cierta recesión de lo urbano y un marcado desarrollo de las grandes villae del medio rural. Este panorama puede relacionarse con la evolución latifundista
7121100. Asentamientos. Pueblos7121200. Asentamientos urbanos. Ciudades. Medinas7112620. Fortificaciones. Castillos7112900. Torres7123100. Infraestructuras del transporte. Redes viarias7123110. Infraestructuras del transporte. Puentes7123200. Infraestructuras Hidráulicas. Acueductos
Identificación
182 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
del agro bético y el papel socioeconómico de los grandes propietarios como base de una aristocracia altomedieval con gran protagonismo en la etapa visigoda.
La dominación islámica supuso un cambio profundo en tanto al progresivo aporte étnico (desde Oriente Medio hasta el norte de África) y la nueva estructuración del territorio con base en las ciudades. Por tanto, se recuperaría la función administrativa urbana en núcleos centralizadores como Medina Sidonia ya desde época califal. Este enclave será capital de una extensa cora, con otros núcleos en decadencia como la antigua Hasta, que da el relevo a una naciente Xeres (Jerez) que obtuvo el máximo protagonismo territorial a partir de las invasiones norteafricanas del siglo XII, y otros en progresiva importancia como Arcos, que llegará a constituirse en taifa. Respecto a los nuevos paisajes agrarios. Los bordes de estas medinas, en mayor o menor medida, se dotarían de un ruedo agrícola con una gran carga hortofrutícola que marcaría su fisonomía durante siglos. Como detalle es destacable la documentación histórica referente al importante peso de los cultivos de viñas en esta zona ya en época califal por parte de la población autóctona hispano-visigoda. Durante el gobierno de Almanzor se pretende una prohibición de este cultivo, sin embargo la oposición planteada y el argumento de las excelencias de su producción como uva pasa, hicieron que solo se redujera la extensión en un tercio de la inicial.
De la tradición agrícola y ganadera del Antiguo Régimen al desarrollo agroindustrial del vino en el siglo XIX8220000. Baja Edad Media8200000. Edad Moderna8200000. Edad Contemporánea
A mediados del siglo XIII la Jerez almohade era el núcleo de referencia de este vasto dominio de campiña. Tras la conquista castellana se mantendrá bajo la Corona junto con su extenso territorio. La zona de Arcos, que comprendería también la vega de Bornos y Villamartín, y la de Medina Sidonia, que comprendería Alcalá de los Gazules y Benalup, tuvieron distinta suerte jurisdiccional, convirtiéndose definitivamente durante el siglo XV en áreas de señorío principalmente bajo las potentes casas de los Ponce de León y los Guzmán respectivamente. La zona de Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Trebujena también pasaron al señorío de los Medina Sidonia (Guzmán).
Los problemas de estabilidad y consolidación cristiana del siglo XIII (ataques de benimerines), el mantenimiento de la frontera con los granadinos durante los siglos XIV y XV, así como las luchas nobiliarias entre los linajes castellanos en Andalucía, marcaron una organización territorial que rompería totalmente con lo conocido anteriormente y que iniciará importantes procesos de concentración parcelaria procedente de compras, dotes, donadíos y repartos entre las grandes instituciones bajomedievales (Corona, Iglesia y nobleza).
7121100. Asentamientos rurales. Poblados de colonización7112620. Fortificaciones. Castillos7112900. Torres7122200. Espacios rurales. Cañadas. Vías pecuarias. Egidos7123120. Infraestructuras del transporte. Ferrocarril7123200. Infraestructuras hidráulicas. Acueductos
Campiña de Jerez
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 183
Descripción Recursos asociados
Las implicaciones paisajísticas en el medio rural tuvieron que ser notables en tanto que el área próxima de la gran ciudad jerezana (la campiña norte y su extensión hacia el curso medio del Guadalete) serán tierras agrícolas muy trabajadas, enfocadas a los cultivos tradicionales mediterráneos y con papel cada vez más relevante del viñedo sobre todo a partir de los viajes a América.
La campiña de Medina, al sur, desarrolló un enfoque preferentemente ganadero en un medio con dominio de la dehesa ganada al monte sobre su topografía alomada característica que fueron poblando el paisaje periurbano de las localidades del área.
Hacia el borde serrano se instalará la red fronteriza de torres defensivas que mantuvo su uso hasta finales del siglo XV. Debido a la pérdida de funcionalidad durante la Edad Moderna, las construcciones defensivas no localizadas en poblaciones iniciaron una lenta agonía hasta nuestros días aunque siguen marcando la silueta de muchos montes de la demarcación.
Durante el siglo XVIII se observa la aceleración de la tendencia de los cerramientos rurales por parte de los concejos de campiña, algunos tan extensos como Jerez o Medina, producida sobre tierras del Común o de Propios, sobre las cuales se ejerció una definitiva presión privatizadora con la desamortización civil de 1859. Esto será muy evidente en zonas de monte y dehesa como las jerezanas de Tempul que ejemplifica la vocación ganadera y caballar de la demarcación. Las tentativas ilustradas de repoblación-colonización rural tienen sus exponentes en la campiña de Villamartín y Jerez (poblado de Algar).
Por otra parte, una clara consolidación comercial de los vinos jerezanos durante el siglo XVIII y, sobre todo, el siglo XIX, marcó la campiña costera (norte de Jerez, Trebujena, Sanlúcar, Chipiona) y su reflejo serían las grandes construcciones bodegueras.
Obras de infraestructura de calado territorial durante la segunda mitad del siglo XIX son las relacionadas con el agua (extracción y traída aguas a Jerez desde Tempul en 1869) y el ferrocarril desde Jerez a El Puerto de Santa María (1854) o a Sanlúcar de Barrameda (1877), líneas vinculadas, en su origen, a los intereses del comercio vinícola.
“Si la fortuna ratifica con su ayuda nuestros deseos, tendremos una finca en un clima saludable, en una tierra fértil, en partes llana, en partes con colinas suavemente inclinadas hacia el oriente o hacia el medio-día, con zonas de tierra cultivables y con otras silvestres y rugosas, y no lejos del mar o de un río navegable por donde puedan ser exportados los frutos e importados los suministros. La llanura, distribuida en prados, tierras de labor, saucedales y cañaverales, lindará con las edifiaciones. Unas colinas estarán despobladas de árboles, para destinarlas a la siembra exclusiva de cereales; éstos sin embargo crecen mejor en las llanuras
(…) Otras colinas serán vestidas de olivos y de viñas, así como de los futuros rodrigones para estas últimas, ellas podrán suministrar madera y piedra, si la necesidad de edificar así lo exige, y también el pasto para el ganado menor; por último, despeñarán desde sus cimas arroyos que bajen hasta los prados, huertos y saucedales, así como el agua corriente para la casa. Tampoco deben faltar los rebaños de ganado mayor y demás cuadrúpedos que ramoneen los terrenos cultivados y los matorrales …” (LUCIO JUNIO MODERATO COLUMELA, De re rustica –siglo I d. de C.-).
Identificación
184 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconómicas
1264200. Agricultura
Predominio del cultivo de secano centrado en los cereales, el viñedo, el olivar y, a partir del siglo XIX, también en los cultivos industriales: algodón, maíz y remolacha. Tras la crisis de la filoxera, a finales del siglo XIX, comienza la colonización de la zona oriental de pre-sierra para su puesta en regadío.
Son también características las dehesas de pasto y las amplias zonas de matorral, con cultivos extensivos, así como los suelos para aprovechamiento forestal.
7112100. Edificios agropecuarios. Cortijos. Casas de viñas. Chozas7121100. Cortijadas14J3000. Descorche1264200. Viticultura
1264400. Ganadería
Centrada en la producción de leche y carne, con presencia de ganado porcino, caprino y ovino, y en la cría del caballo y reses bravas.
La ganadería, junto con el aprovechamiento forestal, está desplazando en importancia a la actividad agrícola en municipios como Alcalá de los Gazules o Paterna de la Rivera.
7112100. Edificios agropecuarios7112120. Edificios ganaderos. Zahúrdas, Cuadras. Estancias. Majadas. Tentaderos. Toriles7122200. Vías pecuarias
1263000. Actividad de Transformación. Producción Industrial. Vinicultura
Actividad agroindustrial ligada al cultivo del viñedo. La crianza de vinos se remonta al siglo XIV, aunque tuvo su mayor desarrollo a partir del XVIII con la instalación en tierras de Jerez de grandes comerciantes del negocio de vinos, en su mayoría de origen extranjero, que fueron asumiendo el control de toda la actividad vitivinícola, desde el cultivo del viñedo hasta la elaboración de los vinos.
Actividades ligadas a la molturación de aceite y cereales. Se conservan restos de molinos en los municipios de Alcalá de los Gazules, Benalup-Casas Viejas, Medina Sidonia...
Destaca la fabricación de toneles y las industrias de transformación de vidrio, papel y corcho, además de pequeñas industrias artesanales de ámbito local como la fabricación de dulces en Medina Sidonia, el trabajo de palma y la guarnicionería y el forjado de hierro en Arcos de la Frontera.
7112511. Molinos. Molinos harineros. Lagares. Almazaras7112500. Edificios industriales. Bodegas. Tonelerías1263000. Vinicultura
Los primeros datos sobre la exportación de vinos de Jerez con destino a Flandes y a las Islas Británicas se remontan al siglo XIV, aunque la incorporación de los vinos jerezanos a las rutas comerciales se produce, fundamentalmente, a partir del siglo XVIII y adquiere su mayor auge en el siglo XIX.
La inauguración a mediados del siglo XIX de la línea de ferrocarril Jerez-El Puerto, y poco después de la línea hasta Cádiz, tuvo una gran repercusión en el auge del comercio vinatero.
1262B00. Actividad de Servicios. Transporte. Comercio
7112470. Edificios del transporte. Edificios ferroviarios7112471. Edificios del transporte acuático. Puertos. Embarcaderos7123120. Redes viarias
Campiña de Jerez
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 185
Ámbito territorial
Asentamientos. Entre los poblados pertenecientes a la Prehistoria reciente y vinculados principalmente al valle del Guadalete pueden citarse los de La Angostura y cerro de Plaza de Armas en Arcos de la Frontera, y el del cerro de la Batida (Jerez de la Frontera). También es destacable en Medina Sidonia el poblado de cerro del Berrueco con una importante estratigrafía para el Bronce Medio del área.
Durante la protohistoria, asentamientos citados como cerro del Berrueco (Medina Sidonia), cerro Plaza de Ar-mas (Arcos de la Frontera) o cerro de la Batida (Jerez de la Frontera) se mantendrán ocupados, añadiéndose otros importantes sitios tales como los de Sierra Aznar, Sierra Gamaza o cerro de la Gloria, todos en Arcos de la Frontera, así como los de Jerez de la Frontera de Mesas de Asta, cerro Naranja o Gibalbín. La mayoría de los ci-tados desarrollan su ocupación durante toda el periodo ibérico hasta inicios de la conquista romana.
Durante la época romana el área consolidó su vocación urbana derivada de las fundaciones fenicias próximas y la gran densidad de asentamientos ibero-turdetanos. Los municipios romanos con referentes materiales de urbanismo se corresponden con los sitios de Mesas de Asta (Hasta Regia) entre Jerez y Trebujena, el de Medi-na Sidonia (Asido Caesarina), y Carija (Carissa Aurelia) en Espera. Otros sitios arqueológicos correspondientes con asentamientos urbanos de época romana son los de Lacca, junto al Guadalete en Arcos de la Frontera, la Mesa del Esparragal en Alcalá de los Gazules, corres-
pondiente a Lascuta, y el de Baños de Gigonza en Jerez asignable a Saguntia. Destaca igualmente el despobla-do de Mesas de Algar (Medina Sidonia) de época ba-joimperial y visigoda.
Los más importantes núcleos urbanos de época medieval islámica se mantendrán, la mayoría, hasta nuestros días entre los que podemos destacar los conjuntos de Medi-na Sidonia, Jerez y Arcos que formarán el triángulo de asentamientos históricos de referencia durante toda la Edad Media, islámica y cristiana, así como durante toda la Edad Moderna.
Otros núcleos nacidos en el área como producto de las iniciativas de repoblación son, por ejemplo, Bornos existente antes como aldea desde el siglo XIII y relan-zada como villa a partir de finales del siglo XIV bajo los Ribera, Villamartín, nacida en su actual configuración a principios del siglo XVI, Algar como ejemplo de fun-dación ilustrada borbónica del siglo XVIII, y, por último, las iniciativas desarrolladas durante el siglo XX en al amplio término jerezano, como La Caulina en 1916, y sobre todo en los años cincuenta en la zona regable del Guadalete y Guadalcacín, con ejemplos en Barca de la Florida, Torrecera, Guadalcacín, Nueva Jarilla, etcétera.
Infraestructuras de transporte. Puentes romanos de La Canaleta y de Tres Ojos, ambos en Medina Sidonia. Calzadas de época romana en El Tesorillo (Villamartín), la Boca de la Foz (San José del Valle), ambas en la vía ro-mana de Asido Caesarina (Medina Sidonia) a Carissa (Es-pera-Bornos), y en Puente de Tres Ojos (Medina Sidonia) en la ruta desde Asido hasta Iulia Transducta (Algeciras).
Puede destacarse el tramo de calzada en las puertas de la ciudad romana de Carissa Aurelia (Espera).
Ya en el siglo XIX merece destacarse la línea ferrovia-ria vinculada con el vino entre Jerez, El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda, la más antigua de las andaluzas.
Infraestructuras hidráulicas. Restos de tramos del acue-ducto romano de abastecimiento a Gades procedente des-de Tempul (San José del Valle), localizados en tres lugares: en Tempul, en el arroyo salado de Paterna (Jerez de la Fron-tera) y en el arroyo de Guerra o Zurraque (Puerto Real).
Acueducto contemporáneo de Tempul con obras consta-tadas entre 1864 y 1869, y elementos de ingeniería con-temporánea representado por el acueducto-sifón obra de Torroja en 1925.
Sitios con útiles líticos. Industrias líticas desde época paleolítica hasta neolítica relacionadas con tres focos principales: las terrazas fluviales del Guadalete, la zona de la Janda, y la campiña norte de Jerez desde El Cuer-vo a Chipiona. Pueden destacarse para el primer foco los yacimientos de gravera de San Isidro, Lomopardo y El Albardén, todos en el término de Jerez, o Casablan-quilla (Arcos de la Frontera). En el segundo foco puede citarse Los Charcones (Medina Sidonia). En el tercero, El Olivillo y laguna de los Tollos (Jerez de la Frontera).
Construcciones funerarias. La conformación de las sociedades agrícolas durante la Edad del Cobre en la campiña del Guadalete deja vestigios del mundo fune-
4. Recursos patrimoniales
186 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
rario megalítico en ejemplos como el dolmen de Alberite (Villamartín) o el dolmen del cortijo de Alcobainas (Jerez de la Frontera) y, al norte, el dolmen de Hidalgo (Sanlúcar de Barrameda).
Para la época romana son destacables el área funeraria de Rosario (Jerez de la Frontera) junto a la ciudad ro-mana de Hasta Regia, y la necrópolis relacionada con Carissa Aurelia en el cortijo del Infierno (Espera). De la Alta Edad Media es la necrópolis de Mesas de Algar en Medina Sidonia.
Campiña de Jerez
Castillo de Berroquejo en el término municipal de Jerez. Foto: Silvia Fernández Cacho
Entre los cementerios contemporáneos se han registra-do, por sus valores patrimoniales, el cementerio católico de San Miguel (Arcos de la Frontera), el cementerio de Nuestra Señora de la Merced (Jerez de la Frontera) y el cementerio Católico de Bornos.
Ámbito edificatorio
Fortificaciones y torres. Aparte de los poblados pro-tohistóricos (posibles oppida ibéricos) con ocupación posterior romana de Sierra Aznar (Arcos de las Fronte-
ra) o Mesas de Asta (Jerez de la Frontera), pueden ci-tarse los asentamientos urbanos amurallados romanos de Asido (Medina Sidonia) o Carissa (Espera), así como las medinas islámicas citadas y dotadas de muralla y castillo, tales como, nuevamente Medina Sidonia desde época califal, el alcázar de Arcos, o la propia Jerez con muralla urbana y alcázar almorávide y almohade.
Durante la Edad Media y sus diferentes fases de cas-tralización del territorio son numerosos los castillos diseminados por el medio rural y que actuaron como núcleos de defensa de la población y como germen de repoblación posterior. Pueden citarse los castillos de Gi-balbín, de Melgarejo, Torrecera, Gigonza y Berroquejo, todos en Jerez, el de Matrera (Villamartín), el de Torre Estrella (Medina Sidonia), el del Fontanar (Bornos), el de Espera o el de Chipiona.
Como complemento a la estrategia defensiva medie-val pueden citarse numerosas torres diseminadas en el medio rural, algunas de ellas con funciones de atalaya desde época islámica y otras de tipo señorial en época cristiana. Puede citarse la de la Mesa del Esparragal (Al-calá de los Gazules).
Edificios agropecuarios. De la importancia de la activi-dad agrícola en la demarcación es patente el alto número de localizaciones de villae romanas. Destaca el conjunto asociado al bajo Guadalete, en torno a Jerez, y vinculadas algunas de ellas a alfares, de cuyas producciones cerámi-cas se infiere la orientación hacia el vino y el aceite hacia la comercialización vía fluvial. Pueden destacarse en este grupo los yacimientos de Roa la Bota, Bolaños, El Boticario
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 187
o Lomopardo, todos en Jerez de la Frontera. En la campi-ña norte, desde Trebujena a Chipiona destaca otro sector de concentración de villae tales como El Olivar (Chipiona), haza del Moral y Monteagudo (Sanlúcar de Barrameda), o Mojón Blanco y cerro Cápita (Jerez de la Frontera).
En la actualidad, cortijos ganaderos, cerealistas, chozas y casas de viña adquieren una singular relevancia. En-tre los primeros pueden citarse el cortijo de Fuenterrey (Jerez de la Frontera), el cortijo La Quinta (Medina Si-donia) y cortijo de Garrapilo (Jerez de la Frontera). Cor-tijos cerealistas son el cortijo de Casablanca (Jerez de la Frontera) y cortijo de Tablada (Alcalá de los Gazules)
La casa de viña es la vivienda rural característica del vi-ñedo de Jerez. Las más representativas son casas de uno o dos pisos y construcción sencilla, que disponen de los espacios mínimos necesarios para el desarrollo de la acti-vidad: sala de lagares, cocina, establo y algún cuarto para estancia de trabajadores y almacenaje. Hacia la mitad del XVIII y sobre todo durante el siglo XIX, coincidiendo con el desarrollo de la actividad vitivinícola y la consolidación de la gran propiedad, se realizan construcciones de ma-yor envergadura. Ejemplos destacados son las villas cerro Nuevo (1839), La Canalera (1845), San Antonio (1833) o Castillo de Macharnudo (s. XIX).
Entre las chozas destacan las de Castañuela de La Jan-da (Paterna de Rivera, Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules)
Los edificios industriales más representativos de la de-marcación son los alfares, los molinos y las bodegas. La
mayor concentración de alfares de época romana se sitúa en el término municipal de Jerez de la Frontera (cortijo de Algarve, cortijo de Frías, El Torno, rancho Perea, etcétera.). En Benalup sigue en funcionamiento el interesante alfar de Luís Orellana.
Por su parte, los molinos harineros se localizan funda-mentalmente en Alcalá de los Gazules (molino harinero eléctrico de Alex), Medina Sidonia (molino de viento de Medina Sidonia, molinos harineros hidráulicos de Arriba, Cucarrete y Enmedio...) y Benalup-Casas Viejas (molino harinero hidráulico de Luna). Otros molinos son el del Algarrobo y Angorrilla (Arcos de la Frontera) o el molino harinero de Bornos. También son reseñables almazaras y lagares: a) Almazaras: del Hondón, de Félix Pérez y Barbas (Arcos de la Frontera), S. González (Bor-nos). b) Lagares: Rincón de Baez, del Barbas, de Monte-ro, de la Moncloa (Arcos de la Frontera).
En cuanto a las bodegas pueden citarse la Bodega la Vicaría (Arcos de la Frontera), San Patricio, La Esperan-za, Baco, Bertemati y La Concha (Jerez de la Frontera), bodegas-conventos de la Victoria y la Cilla (Sanlúcar de Barrameda y San Luis (Sanlúcar de Barrameda).
Ámbito inmaterial
Actividad ganadera. Una de las actividades emble-máticas y plena de significado en esta comarca es la cría y manejo del toro de lidia.
Actividad de transformación. Los saberes relaciona-dos con el cultivo del viñedo y la crianza de vinos tienen
una relevancia cultural que se muestra en la abundan-cia de manifestaciones rituales, arquitectura industrial, viviendas rurales con las que está vinculado.
Baile, cantes y músicas tradicionales. Destaca el flamenco en sus manifestaciones locales. Es el caso de los espacios de interés etnológico, como el barrio de Santiago o el de San Miguel, “los barrios castizos”, que simbolizan un estilo propio, local expresado sobre todo a través de la bulería. También la feria de la Bulería o el festival de flamenco (Jerez de la Frontera). Actividad festivo-ceremonial. Una de las formas en las que se delimita simbólicamente parte de este te-rritorio es observando las localidades y zonas donde son importantes las ferias y fiestas relacionadas con la tradición ganadera de cría de caballos y reses bravas, como la feria del Caballo de Jerez de la Frontera, el Toro enmaromado de Alcalá de los Gazules, el Toro del Aleluya en Arcos de la Frontera, la feria de la primavera de Paterna de Rivera… Por otra parte, en este entorno comarcal tiene gran importancia la Semana Santa de Arcos de la Frontera.
188 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
Jerez bodegueroJerez se retrata sobre todo a través de sus vinos y sus bodegas. Sus construcciones bodegueras, que empezaron a proliferar durante el siglo XIX, aportan los rasgos más singulares e identificativos de su paisaje urbano.
El paisaje de viñedos y casas de viña se extiende por la comarca como antesala de la ciudad. Desde el siglo XIX las construcciones rurales más tradicionales se mezclaban con la opulencia de las grandes edificaciones que representaban el Jerez latifundista y de grandes apellidos ligados a la actividad vitivinícola.
“Era como una catedral; pero una catedral blanca, nítida, luminosa, con sus cinco naves separadas por tres hileras de columnas de sencillo capitel. A lo largo de las columnatas ali-neábanse en andanas la riqueza de la casa: la triple fila de toneles acostados, que llevaban en sus caras la cifra del año de la cosecha. Había barricas venerables cubiertas de telarañas y polvo, con la madera tan húmeda, que parecía próxima a deshacerse. Eran los patriarcas de la bodega” (Vicente BLASCO IBÁÑEZ, La bodega -1958-).
Tierra de latifundios y de señoritosJerez también ha sido representada como la Andalucía latifundista y de fuertes contrastes sociales, de señoritos y jornaleros, de privilegios y hambre. Desde el siglo XVIII la instalación en Jerez de grandes comerciantes que se van haciendo con las tierras de viñedo, altera la tradicional estructura de la propiedad basada, fundamentalmente, en el minifundio o la mediana propiedad. Las grandes edificaciones empiezan a levantarse en las tierras de viñas como reflejo de la estructura social dominante en el viñedo jerezano (FLORIDO TRUJILLO, 1996).
El caballo jerezano completa la imagen más repetida y connotada de Jerez, pero, frente al flamenco, “patrimonio del pueblo” y al alcance de todos, el caballo jerezano aparece ligado a las clases altas, como símbolo de estatus y privilegio de unos pocos.
“Jerez es el reino de los toros eternos y los caballos como mayordomos, del vino sagrado y la tierra almorzada, de la tradición como un rezo y los apellidos de bronce. Isla orgullosa, castillo de antepasados, nación de solemnidades, a Jerez le pesan los tópicos como Cristos. Uno de ellos, el del señorito. Los años han ido remodelando las estirpes y recolocando los cortijos, pero la verja ante la tierra, el caserío como una iglesia donde va dócilmente el pueblo a pedir pan, las colinas hasta el horizonte como sucesivas manos o caderas del planeta, todas bajo la misma bota, siguen ahí” (Luis Miguel FUENTES, Jerez. Lo que queda del señorito -2002-).
“La villa [Jerez] se levanta entre laderas cubiertas de viñas, con sus torres moras enjalbegadas, su colegiata de cúpula azul y sus enormes bodegas, o sea almacenes de vino, que parecen cobertizos de naves de guerra en Chatham” (Richard FORD, Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa, que describe el país y sus ciudades, los nativos y sus costumbres –1845-).
“Al llegar las vendimias con el mes de septiembre, los ricos de Jerez se preocupaban más de la actitud de los jornaleros que del buen resultado de la recolección. En el Círculo Caballista, hasta los señoritos más alegres olvidaban los méritos de sus jacas, las excelencias de sus perros y el garbo de las mozas cuya propiedad se disputaban para no hablar más que de aquella gente tostada por el sol, curtida por las penalidades, sucia, maloliente y de ojos rencorosos que prestaban los brazos a sus viñas” (Vicente BLASCO IBÁÑEZ, La bodega -1958-).
Campiña de Jerez
“Los cuerpos de los fusilados estaban en montón, sobre las cenizas. El que murió sentado en un poyo había quedado fuera de la cerca. Para los guardias y los terratenientes, esos cuerpos hacían, abandonados allá arriba, algo tan simple y lógico como esperar al forense. Pero no había más que ver sus cabezas rotas, sus miradas vacías, sus puños crispados, sus manos aún juntas por la cuerda ensangrentada de las muñecas, para ver que su silencio era historia viva. Antes de que saliera el sol, entre dos luces, podía aquello no tener sino los chatos perfiles del crimen. Bajo el sol, a plena luz, aquellos campesinos ametrallados eran historia. Su sangre se mezclaba con la tierra, que tampoco sabe de exclusivismos ni de leyes. Su silencio era historia de la tierra esclava que quiere ser libre” (Ramón J. SENDER, Casas Viejas -1933-).
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 189
Cita relacionadaDescripción
La red del ToroDesde Jerez de la Frontera hasta Tarifa, la tradición ganadera ha prestado un elemento unificador que trazaba una línea de continuidad entre la campiña jerezana, la comarca de la Janda y la costa gaditana. Con todo, ha sido la llanura de la Janda, a los pies de Medina Sidonia, con su peculiar paisaje de dehesas, la comarca ganadera por excelencia.
“La ruta del toro reúne junto a su tipismo y su monumentalidad artística de verdadero valor, la singularidad de que a lo largo de su recorrido pueden contemplarse las diversas ganaderías de toros de lidia que pastan en sus campos, constituyendo el toro bravo, en su ámbito natural, una estampa de insólita belleza. En su entorno natural se ubican varias de las ganaderías bravas más importantes de España, ligadas a los apellidos más ilustres de los relacionados con el mundo del toro” (CÁDIZ-TURISMO, en línea).
La Janda: un paisaje rico y lleno de contrastesSituada entre la campiña de Jerez, las primeras estribaciones de la sierra y la costa de Cádiz, en pleno Parque Natural de Los Alcornocales, la imagen promocional más reciente de La Janda gira alrededor de su riqueza paisajística, del entorno privilegiado del que gozan sus municipios y de sus potencialidades de cara al turismo rural.
Su principal referencia es el municipio de Medina Sidonia, la Medinatu-Shidunah de los moros, la “Ciudad de Sidón”, “tierra mora” “tierra de frontera” “ciudad medieval” son algunos de los calificativos más frecuentes con los que ha sido descrita.
“La comarca de la Janda (Paterna de Ribera, Alcalá de los Gazules, San José del Valle, Medina Sidonia, Benalup, Vejer de la Frontera, Conil y Barbate) es, a día de hoy, uno de los lugares con más encanto de la geografía española. Es un rincón tranquilo y apacible en un mundo que galopa desbocado. Cada rincón de la Janda tiene sus singularidades, su Patrimonio Histórico y Cultural, su gastronomía, sus paisajes. (…) La apuesta de la comarca se dirige hacia un desarrollo turístico sostenible y ecológico, con la puesta en valor de parques naturales y demás zonas de incalculable valor ecológico” (Los VERDES de Andalucía, en línea).
190 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Cornisa urbana histórica de Arcos de la Frontera y su entorno
Medina Sidonia y su entorno
El emplazamiento de Arcos proporciona una doble relación paisajística de y hacia el emplazamiento rocoso en el se ubica la población (Arcos de la Frontera).
El emplazamiento de Medina y su dominio del paisaje justifican la identificación y protección de la cuenca visual desde la población.
Arcos de la Frontera. Foto: Esther López Martín
Vista desde Medina Sidonia. Foto: Javier Romero García, IAPH
Campiña de Jerez
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 191
Viñedos del marco de Jerez
Los viñedos generan un paisaje característico en una importante orla alrededor de Jerez de la Frontera. La simbiosis entre ciudad y viñedo proporciona, no sólo un símbolo, sino una manera singular de entender la integración de la ciudad en su marco territorial.
Casa Viñas de Santa Isabel. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Viñedos del cortijo de Majuelo. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
192 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
7. Valoraciones y recomendaciones
NegativasPositivas
Posición territorial estratégica, bien comunicada con grandes núcleos regionales y medios de transporte de todo tipo.
Presencia de núcleos de población con personalidad muy marcada e imagen de calidad (Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Arcos de la Frontera).
Incremento de la oferta turística de interior, con adecuación de numerosos recursos y generación de otros nuevos.
Paisajes de interior poco alterados y de notable calidad.
Estructura socioeconómica poco madura, incapaz de dar respuesta laboral al importante número de recursos humanos disponible.
Presión turística e inmobiliaria con fuerte impacto los municipios costeros y que minusvalora y provoca la desaparición o alteración profunda de recursos patrimoniales de interés (bodegas en Jerez de la Frontera).
A pesar de la puesta en valor de muchos recursos patrimoniales para el uso de turismo de interior, aún existe una importante cantidad que no sólo no se adecúan, sino que se alteran o desaparecen (bodegas, cortijos, etcétera).
Abundante y descontrolada presencia de urbanizaciones ilegales en varios municipios de la demarcación.
Valoraciones
Campiña de Jerez
Campiña de Jerez desde Medina Sidonia. Foto: Silvia Fernández Cacho
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 193
Establecer los grandes hitos de dominio del paisaje (Medina-Sidonia, Arcos de la Frontera, Espera, etcétera) como los elementos estructuradores de la mirada a las campiñas de Jerez y Medina.
El estrecho tramo litoral de esta demarcación (noroeste de la provincia de Cádiz en torno a Chipiona y Sanlúcar de Barrameda) ha sido objeto de una profunda urbanización. Es necesario preservar el escaso tramo existente y relacionarlo con los valores paisajísticos de la zona agraria interior.
Identificar y proteger el abundante patrimonio disperso relacionado con las actividades agrarias (desde los cortijos a los silos de la época de la colonización agraria).
Destacar el valor patrimonial de los poblados de colonización (Guadalcacín, Nueva Jarilla, Estella del Marqués, etcétera) y evitar los procesos de deterioro que se están produciendo en muchos de ellos.
Establecer un programa de protección urgente del patrimonio bodeguero de las poblaciones de la demarcación.
Evitar el deterioro de la arquitectura popular y ahondar en el conocimiento de la ingeniería del agua en la demarcación.
Investigar y reconocer el patrimonio inmaterial relacionado con las actividades pesqueras y las agrarias, especialmente en las vitivinícolas.
Recomendaciones para el planeamiento territorial y urbanístico
Atajar el urbanismo ilegal en la demarcación, el proceso más amenazador en el entorno de sus poblaciones.
Tomar esta demarcación (junto a la de la sierra de Cádiz-Serranía de Ronda) para el análisis específico del impacto de los nuevos modelos de infraestructura viaria en el paisaje.
Patrimonio de ámbito territorial
Patrimonio de ámbito edificatorio
Patrimonio de ámbito inmaterial
Generales
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 195
Territorio de gran trascendencia territorial y cultural e integrado dentro del área paisajística de Costas con sierras litorales. Se caracteriza por la presencia de una amplia bahía que se abre al norte de la apertura del Estrecho de Gibraltar al mar Mediterráneo, denominado en este primer tramo mar de Alborán. Este territorio tie-ne importantes hitos de carácter natural que condicio-nan su paisaje: más allá de la presencia siempre cercana del mar, se impone en su imagen la mole del Peñón de Gibraltar, visible desde todo su ámbito. Además, las estribaciones del Rif al otro lado del Estrecho, también con formas abruptas y elevadas, refuerzan el marcado
1. Identificación y localización
carácter paisajístico de esta demarcación que ha sido y es frontera y puente de mundos, culturas y tópicos de fuerte raigambre, no sólo en Andalucía, sino en España y Europa.
Espacio estratégico en el pasado y de marcados con-trastes en presente. Las comunicaciones y la industria son sus grandes hitos paisajísticos construidos. Un nú-mero de ciudades de tamaño medio, entre las que des-taca Algeciras, rodean la bahía y quedando marcadas por la cesión al Reino Unido del Peñón por el tratado de Utrecht.
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: centro regional Bahía de Algeciras (dominios territoriales del litoral y de los sistemas béticos)
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: red de ciudades patrimoniales del centro regional de Algeciras, ruta cultural del Legado Andalusí
Campo de Gibraltar
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía
Articulación territorial en el POTA
La demarcación es la parte central y más significativa del Centro regional del Campo de Gibraltar (y no forman parte de la misma bordes norte y occidental Tarifa-)
Grado de articulación: elevado
196 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
2. El territorio
Medio físico
El Campo de Gibraltar coincide con el extremo de las cordilleras béticas y su final ante el estrecho de Gibral-tar (aunque luego se prolongan en los sistemas rifeños del norte de Marruecos). Se trata pues de un complejo sistema montañoso que antes de hundirse, y en la inte-gración del tómbolo de Gibraltar, configura la bahía de Algeciras. Se trata de un sector muy montañoso y con pendientes bastante pronunciadas, especialmente hacia el oeste y noreste; aunque, sin embargo, no posee una densidad de formaciones erosivas altas, sino más bien bajas en casi todo el sector. En él pueden apreciarse distintas unidades que forman mantos de corrimiento superpuestos, en los que destacan importantes forma-
ciones de tipo flysh. Desde el punto de vista geomor-fológico, se trata de formas estructurales-denudativas con colinas y cerros estructurales, rodeadas hacia el oeste por cadenas montañosas de plegamiento en ma-teriales carbonatados. Los materiales más abundantes son sedimentarios: areniscas silíceas, arcillas, arenas, margas y lutitas.
Desde el punto de vista climatológico, el Campo de Gi-braltar, como toda la zona del estrecho, es uno de los espacios de la península con menores oscilaciones tér-micas a lo largo del año, con inviernos y veranos muy suaves, aunque con un acusado protagonismo del vien-to. La temperatura media anual no alcanza los 17 ºC y el número de horas de sol es de algo más de 2.600. Esta
zona destaca por su alto nivel pluviométrico en el con-texto andaluz: entre 1.000 y 1.100 mm.
Respecto a las series climatófilas, el Campo de Gibraltar pertenece al piso termomediterráneo gaditano-onubo-al-garbiense sobre areniscas, aunque en algunas zonas apa-rece la serie, también termomediterránea bético-gaditana subhúmedo-húmeda vertícola del acebuche. En ella apa-recen los brezales, retamales y, más localizadamente, los acebuches, encinares y alcornoques. En las zonas interiores más elevadas, el roble andaluz alterna con el alcornoque. De hecho, el sector está rodeado por la zona occidental y sur, e incluso se adentra en él algunos kilómetros, por el Parque Natural Los Alcornocales, parque que desde el estrecho alcanza las sierras de Grazalema y del Pinar.
Campo de Gibraltar
Puerto de Algeciras. Foto: Silvia Fernández Cacho
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 197
la bahía; además, hoy presenta graves desequilibrios ambientales, económicos e incluso culturales que se so-breponen a la complejidad y fragilidad de este territorio. Entre ellas destaca uno de los niveles de paro más ele-vados de Andalucía.
Los municipios que forman el arco de la bahía de Algeci-ras ofrecen una disposición ribereña o próxima, de forma que distan una media de 6 ó 7 km. entre ellos. La cabeza de todos ellos es la propia Algeciras, cuyo crecimiento es el más sostenido, alcanzando en 2009 los 116.209 habi-tantes (66.021 en 1960). Centro regional y base de uno de los puertos más dinámicos de España (tanto en el in-tercambio de mercancías como en el de pasajeros) se ha convertido en un punto estratégico del mapa andaluz y, en consecuencia, lugar de asentamiento de numerosas empresas de transporte y de distribución de mercancías. A ello se le une un sector industrial de carácter más di-versificado y de menor tamaño que el más abundante en el resto de su bahía, lo que sitúa a esta población en una situación ventajosa.
La Línea de la Concepción (64.595 habitantes en 2009), 60.808 en 1960), y en menor medida San Roque y Los Barrios (29.249 y 22.311 habitantes respectivamente; 16.528 y 8.829 en 1960), han acusado la dificultad de este territorio para reconvertir su base económica a las nuevas condiciones del contexto socioeconómico global. En los dos últimos ha aparecido en los últimos años una tímida diversificación económica mediante la aparición de empresas ligadas a nuevos polígonos in-dustriales y dedicadas a la transformación de productos metálicos y a la construcción, actividad muy importan-
te en toda la demarcación y especialmente con el desa-rrollo, actual y sobre todo en proyecto, de importantes centros de turismo residencial en la costa levantina de San Roque; precisamente en el espacio más valioso des-de el punto de vista paisajístico y menos transformado hasta la actualidad.
Las actividades comerciales se han desarrollado en todos los municipios de la bahía, tanto en sus centros históricos (sobre todo en Algeciras y con menor contundencia en La Línea) como en nuevos centros comerciales situados junto a las principales vías de comunicación.
Por último, y dada su situación, el Campo de Gibraltar ha sido desde la cesión al Reino Unido del Peñón un foco importante en las rutas de contrabando. Este aspecto, que se mantiene en la actualidad con claves nuevas, ha sido y es fuente de no pocas historias y patrimonio oral de la comarca y de otras vecinas.
Medio socioeconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva
Históricamente, las condiciones climáticas, topográficas y edafológicas del Campo de Gibraltar han dificultado en gran medida los aprovechamientos agrícolas y favore-cen los ganaderos y forestales, así como los intercambios comerciales marítimos. Algunos productos de secano, principalmente cereales, se han cultivado hasta fechas no muy alejadas en el tiempo, aunque la fuerza y seque-dad del viento de Levante dificulta su granazón. Por su parte, los productos de regadío, cultivado en pequeñas parcelas, se localizan en las vegas aluviales que ocupan el 9% del territorio, sobre todo en las de los ríos Hoz-garganta y Guadiaro, donde el viento es más moderado. Más relevante ha sido la actividad pesquera y las indus-trias derivadas ella desde la protohistoria hasta el último cuarto del siglo XIX, en el que el sector pesquero, siendo aún importante, entra en clara recesión.
Ante la ajustada rentabilidad de las actividades econó-micas primarias, el comercio y la industria petroquímica se han convertido en los principales pilares de la econo-mía campogibraltareña. El origen de la industrialización se relaciona con la política exterior del general Franco y su forma peculiar de reclamar la devolución del Peñón: durante los años sesenta se fomentó un polo de desa-rrollo que, dada su especialización en industrias quími-cas y muy contaminantes, además de una gran central térmica, no sólo no desarrolló otros sectores industria-les más diversificados, sino que impuso unos niveles de contaminación física y visual muy importantes en toda
198 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
El sistema de asentamientos del Campo de Gibraltar se ha caracterizado desde la protohistoria por la existencia de importantes núcleos de población distribuidos homo-géneamente por el territorio y bien conectados.
Antes de la colonización fenicia, el único asentamien-to humano (semipermanente) de cierta relevancia que se conoce es el del Embarcadero del Río Palmones del
Epipaleolítico. Ya en época feno-púnica, las condicio-nes geográficas de la Bahía de Algeciras, fundamen-talmente en la desembocadura de los ríos Guadiaro y Guadarranque, propiciaron el establecimiento de im-portantes colonias con fines comerciales y de control territorial. Destacan entre ellas Montilla, el Cerro del Prado y Carteya. De su ubicación se desprende la repe-tición del patrón que caracteriza a las colonias de esta época: un islote o península junto a la desembocadura de un río que permitía tanto la comunicación con el interior como la salida al mar, a la vez que se garanti-zaba la defensa.
Del análisis de la distribución de asentamientos de época romana se concluye que la ocupación del territorio se dirige hacia las zonas que presentan mejores condiciones de aprovechamiento agrícola de toda la comarca, ya sean las vegas aluviales del río Guadiaro y Guadarranque o las lomas/llanos y llanuras de acumulación que las flan-quean. Destacan entre los principales asentamientos en estas áreas Borondo, Barbesula y, de nuevo, Carteya.
La presión demográfica en este momento, favoreció la extensión de la población por zonas hasta ese momento escasamente ocupadas: el litoral de la Bahía de Algeciras y algunas áreas del interior. Como efecto de esta expan-sión se funda Iulia Transducta (Algeciras) y Oba (Jimena de la Frontera), ambas con una pervivencia de pobla-miento hasta la actualidad.
En época medieval, tras un periodo de recesión gene-ral, se consolida la base del sistema de asentamientos heredado en la actualidad, que tiene en Jimena de la
Frontera, Algeciras, Castellar sus principales referentes urbanos. Castellar ”Viejo” sufrió en la segunda mitad del siglo XX y proceso de desplazamiento de la pobla-ción hacia el núcleo de nueva creación de Castellar ”Nuevo”, y en el siglo XIX comienza la ocupación del territorio anejo a Gibraltar que pasará a convertirse en La Línea de la Concepción.
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
La bahía de Algeciras y los cortos ríos que desembocan en ella a través de valles que se abren al entrar en el Campo de Gibraltar condicionan y estructuran el territorio, en el que son más fáciles las comunicaciones de norte a sur que de este a oeste. No obstante, el eje principal es el de la carretera nacional Cádiz-Málaga (nacional 340 y A-7 en los tramos en los que se ha convertido en autovía) que atraviesa la bahía de suroeste a noreste enlazando la práctica totalidad de los núcleos; si bien La Línea se encuentra desplazada hacia la entrada misma del Peñón (CA-34) y Los Barrios está retranqueada en el territorio embocando el otro gran eje que accede al Campo de Gi-braltar, la autovía Jerez-Los Barrios (A-381) que, sin em-bargo, no es un elemento básico en la articulación de la propia bahía, aunque sí es paralelo al río Palmones. El otro eje que también desemboca en la bahía y que conecta al Campo de Gibraltar con su traspaís más relacionado es la carretera que lleva a Jimena de la Frontera (A-405) y de allí se bifurca a Ubrique (CA-3331) y continúa hacia Ron-da. Este eje es paralelo al ferrocarril Bobadilla-Algeciras, la única conexión ferroviaria con el interior de la península y también coincide con otro importante río que desemboca
Campo de Gibraltar
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 199
en la bahía, el Guadarranque. Más importancia tiene el puerto de Algeciras como puerta a la península de las relaciones marítimas con el norte de África, tanto en re-lación con Ceuta como con Tánger.
La malla urbana se adapta a la forma semicircular de la Bahía y se compone por algunos municipios de tamaño
”Desde que llegué a Algeciras, sentí que ya no me encontraba completamente en España (Rubén DARÍO, Gibraltar, En Tierras solares –1904-).
Castellar de la Frontera. Foto: Isabel Dugo Cobacho
poblacional medio: Algeciras, que supera los 100.000 habitantes, y La Línea de la Concepción, que supera los 50.000. El municipio de San Roque, que fue el que aco-gió a un mayor número de gibraltareños refugiados tras la obligada cesión al Reino Unido en el siglo XVIII, supe-ra los 30.000 habitantes y, a cierta distancia y bastante menos poblado, se sitúa Los Barrios.
200 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
La presencia de los primeros homínidos 8231100. Paleolítico8232300. Neolítico
Por su posición en el extremo sur de la Península Ibérica, y a pesar de sus fuertes corrientes marinas, el Estrecho de Gibraltar ha constituido el paso natural de las primeras poblaciones de homínidos desde África, como atestigua la cueva de Gorham de Gibraltar. A partir de ese momento, se empieza a ocupar el territorio por poblaciones nómadas, algo alejadas de los procesos de maximización productiva que empiezan a documentarse en otras zonas de Andalucía desde el Neolítico y de las que no quedan vestigios de asentamientos permanentes hasta el Eneolítico. Los abrigos rupestres documentados debieron estar asociados a un poblamiento humano que explotaba los recursos animales y vegetales no domesticados.
A100000. Cuevas. Abrigo natural7120000. Sitios con representaciones rupestres. Sitios con útiles líticos
Colonización mediterránea. Comercio y urbanización8233100. Edad del Hierro8211000. Época romana 8211000. Epoca romana (romanización)
Las primeras colonizaciones fenicias llegaron en fecha muy temprana a la Bahía de Algeciras, que ofrecía unas excelentes condiciones geográficas para el establecimiento de colonias en el litoral con fácil comunicación con el interior.
El fin de la II Guerra Púnica marca un hito histórico de vital importancia, ya que supone la expulsión de los cartagineses de la Península Ibérica y la fundación de la primera colonia romana en Carteya en el 171 a.n.e., momento a partir del cual el área del Estrecho de Gibraltar entra en la órbita geopolítica de Roma.
La pujanza económica de Carteya, basada en la producción y comercio de productos derivados de la pesca, y la posición estratégica del territorio incidió en el rápido aumento demográfico y el nacimiento de nuevos núcleos de población. Ya en el siglo I a.n.e. se documentan hasta cinco ciudades de importancia, multiplicándose por cuatro el número de asentamientos conocidos respecto al periodo precedente. Esta antropización del paisaje y la explotación de los recursos forestales, pudo influir en la rápida colmatación de la desembocadura de los principales cursos fluviales (Guadiaro, Guadarranque y Palmones), con un importante avance en la línea de costa.
7123120. Redes viarias Calzadas
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Procesos históricos
Invasión y ocupación. Del territorio islámico al cristiano8220000. Edad Media8200000. Edad Moderna
De nuevo, la conquista de la península por parte de poblaciones árabes del norte de África se inicia en la zona del Estrecho y en 711 se funda la ciudad de Al-Yazirat Al-Hadra (Algeciras) después de un largo periodo de abandono. No será hasta mediados del siglo XV, que la zona pasa definitivamente a manos cristianas. Sin embargo, hasta el siglo XVIII la zona no comenzará a recuperarse demográfica y económicamente.
7121100. Asentamientos. Ciudades7112900. Torres7112620. Fortificaciones7112100. Edificios agropecuarios. Alquerías
Campo de Gibraltar
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 201
Descripción Recursos asociados
El desarrollo industrial de la pesca y la petroquímica8200000. Edad Contemporánea
Hasta mediados del siglo XIX el Campo de Gibraltar basaba su economía en la explotación y comercialización de recursos primarios, especialmente la pesca.
Esta actividad ha ido perdiendo protagonismo desde la implantación de importantes industrias petroquímicas y de la pujanza del puerto de Algeciras en el transporte de mercancias. Este proceso ha provocado efectos perniciosos en el paisaje campogibraltareño.
7121100. Asentamientos. Ciudades
“Llegó también de Hispania una embajada de nuevo estilo. Mas de cuatro mil hombres que se decían hijos de soldados romanos y mujeres hispanas, con las cuales los soldados habían contraído connubio, rogaban que se les concediera una ciudad donde habitar. El Senado decretó .... que fuesen enviados a Carteia, junto al Océano” (TITO LIVIO, Historia de Roma desde su fundación -siglos I a. de C.- I d. de C.-).
”Dos congrios no se pagan con menos de mil monedas de plata. A excepción de los ungüentos, no hay licor alguno que se pague tan caro [el garum], dando su nobleza a los lugares de donde viene. Los escombros se pescan en Mauritania y en la Betica, y cuando vienen del océano se cogen en Carteia, no haciéndose de ellos otro uso” (PLINIO EL VIEJO, Historia natural –siglo I d. de C.-).
Descripción Recursos asociados
1264200. Agricultura1264400. Ganadería
Las condiciones climáticas y edafológicas de la demarcación han orientado estas actividades hacia el aprovechamiento de pastos para el ganado y de los bosques. La actividad agrícola se concentra en los valles de los ríos Guadiaro, Guadarranque y Palmones.
7112100 Edificios agropecuarios. Villae. Alquerias. Cortijos
Actividades socioeconómicas
Identificación
Identificación
1264600. Pesca
El motor económico del Campo de Gibraltar hasta la implantación de industrias petroquímas ha sido sin duda la derivada de la actividad pesquera, constituyendo una de las flotas más importantes de la Península Ibérica, a pesar de que el sector ha sufrido la crisis derivada del agotamiento de los bancos pesqueros y de las variables relaciones con Marruecos.
14J5000. Técnica de pesca. Copo
202 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
1262200. Actividad de seguridad-defensa
La situación estratégica de la zona ha determinado la importancia de la actividad de seguridad y defensa desde época protohistórica, para garantizar el control del Estrecho frente a posibles incursiones hostiles.
7112620. Fortificaciones7112600. Edificios militares7112900. Torres
1263000. Actividad de trasformación. Conservación de alimentos
La transformación y comercialización de productos derivados de la pesca ha sido tradicionalmente la actividad económica más pujante en el Campo de Gibraltar hasta la instalación de las industrias petroquímicas.
Desde los primeros momentos de la conquista romana, proliferaron en la zona las factorías de salazón y salsas de pescado, que se exportaban a diversos lugares del Imperio romano y que fueron muy apreciadas.
Hasta los años 70, la industria conservera constituyó uno de los pilares económicos fundamentales de la comarca. Posteriormente, ya a partir del franquismo, su actividad se ha concentrado en la industria energética, papelera y petroquímica.
7112500. Edificios industriales. Conserveras
1263200. Alfarería
En época romana, para el transporte marítimo de los productos derivados de la pesca (salazón y salsas de pescado), fue necesario el desarrollo de una potente industria alfarera para elaborar los contenedores idóneos para su transporte, en este caso ánforas de diversa tipología, especialmente las conocidas como Dressel 7-11. Otros envases se elaboraron en estos alfares relacionados con el transporte de vino o la producción de cerámica de mesa.
7112500. Edificios industriales. Alfares
1250000. Actividad mágico-religiosa
Los primeros pobladores de esta demarcación dejaron importantes muestras de arte rupestre en cuevas y abrigos con fuertes componentes simbólicas.
7120000. Sitios con representaciones rupestres
Campo de Gibraltar
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 203
1264100. Actividad forestal Destaca Los Barrios con 25000 hectáreas de bosques, principalmente alcornocal, en los que la actividad principal es la saca del corcho.
4J3000. Descorche
Descripción Recursos asociados
1262B00. Transporte marítimo
Desde época fenicia, la zona ha mantenido una actividad comercial intensa. En la actualidad, el puerto de la Bahía de Algeciras ocupa un lugar relevante, en cuanto al volumen del tráfico marítimo, no sólo en España sino en el contexto internacional. Su localización estratégica en la unión entre dos continentes, le ha permitido situarse en esa posición. Sostiene tanto actividades pesqueras como transporte de mercancías y personas.
7112471. Edificios del transporte acuático. Puertos. Muelles
“Los dos continentes, separados, se levantan altivos; fruncen severamente el ceño el uno contra el otro, con el aspecto frío y herido de la amistad terminada. En otros tiempos estuvieron unidos, pero “un mar horrible corre ahora entre ellos” y les separa para siempre ...todos los barcos desean pasar por estas aguas mas hondas de lo que jamás exploró sonda alguna donde ni el mar ni la tierra son amables con el forastero. Más allá de este punto está la bahía de Gibraltar, y en esta roca gris, objeto de cien luchas, erizada ahora con el doble de mil cañones, la bandera roja de Inglaterra, en la que nunca se pone el sol, sigue desafiando la batalla y el viento” (Richard FORD, Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa, que describe el país y sus ciudades, los nativos y sus costumbres –1845-).
“Sobre la fundación de Gadir he aquí lo que dicen recordar los gaditanos: que cierto oráculo mandó a los tirios fundar un establecimiento en las columnas de Hércules; los enviados para hacer la exploración llegaron hasta el estrecho que hay junto a Calpe, y creyeron que los promontorios que forman el estrecho eran los confines de la tierra habitada y el término de las empresas de Hércules; suponiendo, entonces, que allí estaban las columnas de que había hablado el oráculo” (ESTRABÓN, Geografía. Libro III -siglos I a. de C.-I d. de C.-).
”Después de ocho días, quise ver las Algeciras y el bloqueo de Gibraltar (...). Dejamos el camino del monte, más corto, y tomamos el de la costa. Su encanto venía dado por la vista, a la derecha, del Estrecho y las montañas de Africa (...). En la lejanía, las ruinas de Tánger (...). Caminamos hasta la punta que cierra la bahía de Gibraltar del lado del poniente (...). La bahía está formada, al otro lado, por una gran montaña rodeada casi toda por el Mediterráneo y el Estrecho. Al pie de esta roca horrible se encuentra la ciudad de Gibraltar sorprendida ha poco por los ingleses y bloqueada ahora, después de un asedio, por los españoles” (Jean-Baptiste LABAT, Viajes a España e Italia -1732-).
”En este terreno tan ameno, que no conozco otro que lo sea más en toda España, así por su buena calidad para todo género de frutos, como por la copia de aguas dulces para beber y para riego de huertas, moliendas y otras muchas conveniencias, teniendo dilatados prados, montes y dehesas de mucha extensión para el pasto de toda clase de ganados, leña para quemar y maderamen para casas y navíos que se conduce al mar (...), siendo también muy abundante de todo género de materiales de piedra y cal y lo demás que se requieren para la construcción de edificios; y juntándose a todas estas apreciables conveniencias lo apacible y benigno de su temperamento, puede todo junto componer un paraiso terrestre como lo fue en tiempos antiguos, cuando este sitio estaba poblado” (Jorge Próspero de VERBOOM, Descripción del sitio donde se hallan los vestigios de las célebres Algeciras -1726-).
“Cuenta que en los viveros de Carteia había un pulpo que acostumbraba a salir de la mar y se acercaba a los viveros abiertos, arrasando los salazones” (PLINIO EL VIEJO, Historia natural –siglo I d. de C.-).
Identificación
204 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
4. Recursos patrimoniales
Ámbito territorial
Asentamientos protohistóricos (Montilla, Cerro del Pra-do y Carteya) y romanos (Iulia Transducta, Oba, Barbésula, Carteya y Montilla). Los principales asentamientos me-dievales se corresponden con núcleos urbanos actuales, destacando Castellar de la Frontera, Jimena de la Fronte-ra y Algeciras. También destaca como lugar singular con una amplia secuencia cronológica el sitio arqueológico de Montelatorre.
Están declarados como conjuntos históricos los cascos históricos de San Roque, Castellar de la Frontera y Jimena de la Frontera. Como ejemplo de poblado de colonización destaca Castellar Nuevo, donde se trasladó la población de Castellar de la Frontera en la década de 1970.
Sitios con manifestaciones de arte rupestre: Algu-nas manifestaciones de Arte Rupestre en esta demarca-ción son especialmente relevantes como los abrigos de Bacinete (I-VII) en Los Barrios. También en Los Barrios se encuentran la cueva de los Arrieros, cueva del Caba-llo, cueva de la Carrahola, cueva del Corchadillo, cuevas de los Ladrones (I, II y III), cueva del Magro, cueva de la Máscara, cueva del Pajarraco, cueva de los Pilones, CUeva del Piruétano, La Roca con Letras, peñón de la cueva, cuevas del Obispo (I y II), cueva del Avellano, cueva de las Bailadoras, abrigo frente al Piruétano, cue-va de la Taconera, cueva de los Cochinos y cueva del Mediano. En Castellar de la Frontera la cueva Abejera, cueva del Cambulló, cueva de los Números, cueva de los Tajos, cuevas de los Maquis (I-III) y cueva del Cancho. En San Roque la cueva de la Horadada. En La Línea de
la Concepción la cueva del Agua y la cueva del Extremo sur. Se finaliza con la cueva de Gorham en Gibraltar. En la actualidad hay un importante movimiento social que plantea la inclusión de estos sitios en la lista de Patrimonio Mundial.
Ámbito edificatorio
Edificios industriales (conserveras y alfares): El Cam-po de Gibraltar representa la segunda demarcación de Andalucía en densidad de factorías de salazón y salsas de pescado y de alfares para la producción de envases para su transporte. Entre las factorías destacan las de Algeciras, Getares II (Algeciras) , Mesas de Chullera (San Roque), Torreguadiaro (San Roque). En relación con los alfares, que han sido muy investigados en la zona, pue-den destacarse los de El Rinconcillo (Algeciras), venta del Carmen (Los Barrios), horno de CLH (San Roque), loma de las Cañadas (San Roque), Villa Victoria (San Ro-que), alfar romano de la calle Aurora (San Roque), alfar de Albalate (San Roque) o Moheda de Cotilla (Castellar de la Frontera).
Fortificaciones y torres: Debido a su posición estra-tégica, el territorio del Campo de Gibraltar está jalona-do por fortificaciones y edificios militares de diversas épocas: Búnkers, Fuerte de San Felipe (La Línea de la Concepción), Fuerte de Santa Bárbara (La Línea de la Concepción), Torre Nueva (La Línea de la Concepción), Casa fuerte de Cala Sardina (San Roque), castillo de Carteya (San Roque), Torre de Punta Mala (San Roque), Torre de Entre Ríos (Los Barrios), Torre de los Adali-des (Algeciras), Fortaleza de Punta Carnero (Algeciras),
Torre de Isla Verde (Algeciras), Torre de la Almiranta (Algeciras), Torre del Campanario (Algeciras), Torre del Fraile (Algeciras), Torre de Getares (Algeciras), Torre de Botafuegos (Los Barrios), Torre de Soto Grande (San Roque), Torre de Guadiaro (San Roque), Torre Nueva de Guadiaro (San Roque) o castillo de Castellar Viejo (Castellar de la Frontera).
Edificios agropecuarios: La principal villa romana excavada en la demarcación es la de Puente Grande (Los Barrios). Otros lugares catalogados como edificios agropecuarios son: en Los Barrios Parque Betty Mo-lesworth, cortijo de la Almoguera, Malpica-la Coracha, Bocanegra, Guadacorte, cerro de la Depuradora, cerro de los Pinos, Pino Merendero, Pinar de los Cortijillos, Fuente Magaña, Alto de Fuente Magaña, Cruce del Pa-trón o venta de Santa Clara. En Castellar de la Frontera Huerta de Santa Clara, Majarambuz, venta Conejo, ce-rro de Gálvez-Cotilla, Alto de Cotilla, El Garranchal o El Ermitaño. En San Roque, cortijo de Albalate, Vega al Norte del Puente Viejo, Vega de los Nísperos, Fuente de los Siglos, Cañuelo Bajo, Sotogrande, cortijo del Cardo, venta Nueva, Las Bóvedas o Arroyo del Chino.
Arquitectura tradicional: Son singulares las chozas o casas-chozas, como ejemplo la Choza en el Rinconcillo en Algeciras, al igual que las barracas, las casas calles o las torres mirados en las casas de fábrica.
Campo de Gibraltar
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 205
”Cuando llegué a la cima [de la Trocha] me sentí gozosamente recompensado de tan duro viaje, en parte bajo la lluvia, y lo olvidé. Debajo de mí hallábase la ciudad de Algeciras, a la izquierda la de Los Barrios y el comienzo de las montañas que se prolongan hasta Granada. Hacia el este de Los Barrios, la pequeña ciudad y campo de San Roque. Pero lo que de momento y sobre todo me llamó la atención fue la montaña o roca de Gibraltar que se levantaba al otro lado de la bahía, contrapuesta a donde yo me hallaba. Muy destacada sobre su entorno, se hallaba coronada de nubecillas y se distinguían a sus pies a pesar de la lejanía varios barcos ingleses”(Robert SEMPLE, Observaciones sobre un viaje a Nápoles a través de España e Italia –1807-).
Ámbito inmaterial
Pesca. Cultura del trabajo y saberes ligados a las acti-vidades pesqueras. La pesca y el marisqueo tradicional aglutinan un cúmulo de saberes ligados a diferentes técnicas que se empleaban según los tipos de captura. Una de las más emblemáticas es sin duda la almadraba o sistema empleado para la pesca del atún. En general, estas actividades forman parte del patrimonio inmaterial por su vinculación a la memoria social y a la definición simbólica de la zona.
Actividad forestal. Descorche. Las cuadrillas de tra-bajadores dedicados a la extracción del corcho de los
alcornoques conforman un grupo de especialistas con un complejo reparto de tareas. Esta actividad conlleva un conjunto de técnicas y aprendizajes, de forma que el maestro corchero no llegará a serlo hasta después de unos años como ayudante o aprendiz. La saca del corcho es una actividad emblemática en todo el Parque Natural de los Alcornocales.
Actividad festivo-ceremonial. Los carnavales son es-pecialmente significativos en Algeciras, San Roque y La Línea. En Castellar, en la dehesa del Convento de la Almo-raima, se celebra la romería del Cristo de la Almoraima. En las localidades costeras tiene también mucha relevan-cia la festividad de la Virgen del Carmen, patrona de los
Ciudad romana de Carteia (San Roque). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
marineros. Se celebra en Algeciras, La Línea y Palmones (Los Barrios), con unas interesantes romerías marítimas y verbenas en las barriadas.
206 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
El campo de Gibraltar comarca de FronteraEl Campo de Gibraltar es identificado como una comarca cuya administración necesita de una entidad subprovincial y supramunicipal. Este reconocimiento convive con un cuestionamiento de la identidad charcal basado en el fuerte localismo. Imagen contradictoria relacionada con la existencia de más de un núcleo de gran dinamismo económico que, junto a los municipios en peor situación, cuestionan el protagonismo algecireño.
La definición comarcal de esta área tiene un argumento fundamental en el hecho de ser una frontera entre estados y entres continentes.
“Curiosamente la reivindicación comarcalista oscila principalmente en torno a Algeciras, que aparece como la gran ciudad del entorno de la bahía. (…) Hay ciudades que han cono-cido un fuerte despegue como es el caso de Algeciras y Los Barrios, fundamentalmente, y hay otras ciudades que han entrado en retroceso económico y social como es el caso de La Línea y de San Roque… Estas diferencias interterritoriales están provocando que mientras que en Algeciras crece la vocación comarcalista, la vocación de descentralización con res-pecto a Cádiz, en La Línea esa vocación no esté tan acentuada e incluso haya una especie de propagandismo más acentuado” (ODA-ÁNGEL, 1998: 67).
La Línea y Gibraltar en la frontera nacional y localEl efecto frontera, que modela las definiciones territoriales y paisajistas de la comarca, tiene una fuerte incidencia en el límite mismo, en las identificaciones sobre los distintos lugares que construyen los habitantes de La Línea y del Peñon, pues las fronteras se construyen desde el Estado y desde las localidades. Linenses y Gibraltareños interpretan las imágenes estatales de construcción de las fronteras a partir de una experiencia de relaciones familiares y vecinales y de intereses socioeconómicos. Unos y otros se perciben sus entornos como fruto del aislamiento y de las políticas de los gobiernos españoles e ingleses que los determinan. Principalmente desde el cierre de la verja en 1969, los de La Línea se sienten marginados, como tierra de nadie sobre la que recaen las imágenes connotativas del contrabando y otras actividades no legales, mientras que los segundos construyen imágenes ambiguas para definir una identidad local que participa de dos identidades nacionales, exportando cara a España los elementos ingleses.
“La autovaloración que los linenses hacen de su ciudad es bajísima, esto no significa que no se sientan orgullosos de ser linenses, sino que reconocen la precaria situación por la que atraviesa la ciudad. Se sienten maltratados, abandonados, incomprendidos y, en general, resignados a su suerte. Poco a poco, empresas públicas han ido cerrando sus puertas, por lo que el sentimiento de abandono se apodera de los ciudadanos. A ello, también ha ayudado la imagen que se dio de la ciudad a través de los medios de comunicación con el asunto del contrabando de tabaco” (ODA ÁNGEL, 1998: 63).
“Una parte importante de la construcción de la identidad gibraltareña se basa en el privilegio de poder disfrutar de dos culturas… Cualquier amenaza sobre este doble privilegio es percibida como una agresión en toda regla a los intereses de los gibraltareños, que ven todo movimiento externo como un ataque frontal a la estabilidad económica y cultural. El privilegio del gibraltareño es vivir dos culturas, dos mundos; la cultura anglosajona y la cultura española. A nosotros nos gusta todo lo bueno de ambos países. Por lo tanto, vivimos dos culturas y gozamos lo mejor de cada una. Rechazamos lo peor de una y lo peor de la otra. Pero escogemos lo que queremos. Ese es el privilegio del gibraltareño” (L. MONTIEL citado en ODA-ÁNGEL, 1998: 47).
Campo de Gibraltar
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 207
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Estrecho de Gibraltar
Montelatorre
La rotunda imagen del Peñón significa el escenario de toda esta demarcación (Algeciras, Los Barrios, La Línea, San Roque). Además, lleva asociada también el perfil de la montaña de la Mujer Muerta en los alrededores de Ceuta.
Cerro con indicios de poblamiento desde época prehistórica hasta la Edad Media, época de la que se conserva la única torre vigía árabe del ámbito. La cuenca visual desde este sitio abarca el conjunto de la Bahía de Algeciras y el Estrecho de Gibraltar.
Vista del Peñón de Gibraltar desde San Roque. Foto: Silvia Fernández Cacho
Sitio arqueológico de Montelatorre (Los Barrios). Foto: Silvia Fernández Cacho
208 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
7. Valoraciones y recomendaciones
NegativasPositivas
La localización estratégica a caballo entre dos continentes ofrece una gran cantidad de oportunidades de todo tipo, aunque, de momento, especialmente económicas, a esta demarcación. El puerto de Algeciras es uno de los más dinámicos de la Europa occidental y meridional.
Esta demarcación posee una impronta fácilmente reconocible por sus perfiles y horizontes paisajísticos, todas ellas cargadas de fuerte carga histórica y simbólica.
La expansión del puerto en los dos últimos decenios ha afectado radicalmente a la bahía de Algeciras mediante desecaciones parciales (que han provocado la pérdida del paseo marítimo algecireño) o la contaminación visual hacia y desde el Peñon de Gibraltar.
Altos niveles de contaminación visual y ambiental provocados por la industria petroquímica que ocupa amplias zonas de la bahía.
Procesos de urbanización insostenible del litoral algecireño.
Escaso interés por la puesta en valor del patrimonio histórico.
Valoraciones
Campo de Gibraltar
Vista desde Castellar de la Frontera. Foto: Silvia Fernández Cacho
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 209
Controlar las actividades constructivas en el entorno de la ciudad romana de Barbesula y tramitar su protección como Zona Arqueológica.
Realizar un estudio de adecuación paisajística de los accesos y entorno próximo al sitio arqueológico de Carteya para minimizar el gran impacto de la refinería de petróleo.
Promover la difusión de los valores de los sitios con representaciones de arte rupestre, reforzar su protección y la de su entorno y proponer su inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial como ampliación del expediente del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo.
Detener el proceso de sustitución de tipologías constructivas tradicionales en los centros históricos, especialmente en el mejor conservado: San Roque.
Estudiar la posibilidad de ubicar miradores paisajísticos junto a las torres vigía que presenten las mejores condiciones para ello.
Promover la creación de un Centro de Interpretación de la Pesca, en el que se analicen las artes de pesca tradicionales, la elaboración de productos derivados, las industrias auxiliares, etcétera, desde la Antigüedad hasta hasta el presente.
Recomendaciones para el planeamiento territorial y urbanístico
Es necesario un planteamiento ordenado de usos en la bahía de Algeciras que minimice el actual caos de funciones y paisajes entre Algeciras y La Línea de la Concepción. Las estrategias de recomposición del paisaje pueden recuperar parte de la calidad territorial perdida.
Aprovechar la potencia de los hitos del paisaje (Peñón, montañas a ambos lados del estrecho, etcétera) para promover una revalorización del paisaje como seña de identidad común en la demarcación. Puerta de Europa, puerta de dos mares y puente secular de culturas.
Patrimonio de ámbito territorial
Patrimonio de ámbito edificatorio
Patrimonio de ámbito inmaterial
Generales
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 211
El Campo de Níjar es un territorio árido, desértico y es-casamente antropizado hasta que hace pocos años se introdujo el regadío y que se dispone entre sierra Alha-milla y el mar. Se estructura en tres unidades: la ladera meridional de sierra Alhamilla (perteneciente al área paisajística de serranías de baja montaña), el piede-monte y llanura en el que se ubican las principales y en muchos casos recientes actividades económicas (área paisajística Costas y campiñas costeras) y la pequeña sierra paralela al litoral donde se emplaza la parte te-rrestre del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (área pai-sajística Costas con sierras litorales). Las dos primeras unidades están mucho más enlazadas entre sí, en tanto
1. Identificación y localización
que la parte montañosa costera ha mirado tradicional-mente hacia el mar y ha vivido aislada o, en todo caso, de espaldas al interior.
Se alterna la desolación del paisaje árido y despoblado y la intensa e impactante presencia de los invernaderos. Desde el punto de vista patrimonial sólo destacan dos núcleos de población: Níjar, con un centro histórico en falda de montaña, lineal y con abundante arquitectu-ra popular, y Rodalquilar, poblado minero actualmente en ruinas tras su destrucción cautelar por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para evitar su ocupación.
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: centro regional de Almería (dominio territorial del litoral)
Paisajes sobresalientes: sierra del cabo de Gata
Paisajes agrarios singulares: vega de Bayárcal, vega de Paterna, vega de Alcolea, vega del alto Andarax, parrales de Ohanes-Canjáyar, río de Lucainena-Darrical, vega de Órgiva
Sierra Nevada + Valle de Lecrín + Sierra de Contraviesa + Sierra de Gádor + Alpujarras
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía
Articulación territorial en el POTA
La demarcación se encuadra en el Centro regional de Almería (en su sector oriental y al margen de la propia capital y destacando únicamente la localidad de Níjar)
Grado de articulación: elevado en el corredor central, bajo en el litoral
212 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
2. El territorio
Medio físico
El medio físico presenta grandes contrastes entre las formas más abruptas de sierra Alhamilla, con alta den-sidad de formas erosivas, más suaves en la cordillera litoral que, sin embargo, también presenta densidades erosivas altas, y la gran llanada que se extiende a los pies de Níjar, en la que las densidades erosivas son bajas. De hecho, las mayores pendientes aparecen en la primera de las sierras (micaesquistos, filitas y are-niscas) y en el extremo sur de la pequeña sierra, justo en las inmediaciones del cabo de Gata. Se trata de un una demarcación que se encuadra casi al completo en una depresión posorogénica, aunque Sierra Alhamilla pertenezca al complejo Nevado-Filábride de la zona in-terna de las cordilleras béticas. Por su parte, la pequeña cordillera litoral debe su origen al afloramiento volcá-nico del cabo de Gata, el único relevante en el territo-rio andaluz, que se prolonga hacia el norte en el bajo Almanzora (rocas volcánicas ácidas e intermedias). Las geomorfología de este ámbito se explica por las formas fluvio-coluviales aterrazadas y las gravitacionales-de-nudativas de los glacis y otras formaciones asociadas (materiales sedimentarios: arenas, limos, arcillas, gra-vas, cantos y, en los piedemontes, calcarenitas, arenas, margas y calizas). Las formas volcánicas, por su parte, han sido muy alteradas y sólo mantienen su forma pri-mitiva muy puntualmente.
El Campo de Níjar posee unos inviernos suaves y ve-ranos templado-cálidos, con una temperatura media anual que oscila entre los 17 ºC del cabo de Gata y los menos de 14 ºC en Sierra Alhamilla. La insolación media
Campo de Níjar
Ermita, torre y factoría romana de salazón de Torregarcía (Cabo de Gata). Foto: Isabel Dugo Cobacho
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 213
localidades costeras y algunas actividades mineras; se ha transformado en un dinámico ámbito de fuerte crecimiento agrícola de invernadero y también con un importante crecimiento del sector de la construcción. Ello ha posibilitado un crecimiento muy fuerte en los últimos veinte años, que lleva el camino de doblar la población que allí residía a principio de los años ochen-ta y que en 2009 alcanza los 26.516 habitantes en el municipio de Níjar (11.709 en 1960) y los 7.964 en el de Carboneras (3.090 en 1960).
Como ya se ha adelantado, la crisis de la minería tradi-cional (oro en Rodalquilar; hierro en Sierra Alhamilla), y la expansión de los cultivos de invernadero han mo-tivado que el centro gravitacional de la demarcación se desplace desde la cabecera municipal de Níjar, situada en la falda sureste de Sierra Alhamilla, hacia el fondo del amplio valle del Artal que discurre entre aquella sierra y la del cabo de Gata. Los núcleos de Campo-hermoso y San Isidro (entre otros), pequeños pueblos de colonización hace pocos años, se han convertido en localidades grandes y dinámicas, auténticos escenarios multiculturales, desde las que se distribuye la produc-ción del municipio y en las que se ha desarrollado un potente sector de la construcción y otras industrias y servicios. Sin embargo, desde el punto de vista indus-trial, el referente de la demarcación es Carboneras, en cuyo término se encuentra una central térmica, una fábrica de cementos y un puerto bastante dinámico relacionado con dichas industrias.
La construcción también se relaciona con el desarrollo del sector turístico en los enclaves litorales, sobre todo
en San José. No obstante, la presencia del Parque Natu-ral Cabo de Gata-Níjar limita un desarrollo masivo, la tensión de los asentamientos turísticos hacia el interior, donde ya existen varios proyectos de campos de golf y urbanizaciones, y hacia el municipio de Carboneras, en el que una de los proyectos turísticos en la playa de Algarrobicos se ha convertido en un referente nacional contra el desarrollo turístico masivo y depredador de los valores naturales del terreno.
“Llegando al cruce de Rodalquilar, allí donde la víspera pasé en camión con el Sanlúcar, el paisaje se africaniza un tanto: cantizales, ramblas ocres y, a intervalos, como una violenta pincelada de color, la explosión amarilla de un campo de vinagreras. Después de hora y media de camino empiezo a sentir la fatiga. Por la carretera no se ve un alma. Sopla el viento y de los eriales surge como un canto de trilla, pero es seguramente una ilusión, pues cuando aguzo el oído y me detengo, dejo de escucharlo.
La carretera de Gata parte de las cercanías de El Alquián y corto a campo traviesa. Se presiente el mar hacia el sur, tras los arenales. El suelo está lleno de trochas que se borran lo mismo que falsas pistas. Sigo una, la abandono, retrocedo. Finalmente descubro un camino de herradura y voy a parar a una rambla seca, sembrada de guijarros. Cuando llego, una banda de cuervos se eleva dando graznidos. Hay un cadáver descompuesto en el talud y el aire hiede de modo insoportable. Intento ir de prisa, pero las piedras me lo impiden. El cauce de la rambla está aprisionado. Entre dos muros. No se ve un solo arbusto, ni un nopal, ni una pita. Nada más que el cielo, obstinadamente azul, y el lujurioso sol que embiste, como un toro salvaje.
Al cabo de un centenar de metros, subo por el talud. Arriba, la vista se extiende libremente sobre el llano y parece que se respira mejor. El suelo es todavía pedregoso y sorprendo varias culebras. Me duelen los pies, y, mientras ando, acecho el lejano mar de Gata” (Juan GOYTISOLO, Campos de Níjar –1954-).
anual supera las 3.000 horas de sol y el nivel pluviomé-trico proporciona los mínimos peninsulares: menos de 150 mm en el cabo de Gata y algo más de 250 en los lugares más elevados.
La demarcación se corresponde con la serie termome-diterránea murciano-almeriense semiárida-árida del azufaifo (estepas y latonares) y, en el litoral oriental, con la murciano-almeriense litoral semiárido-árida del cornical (lentiscares y palmitares). En los pisos medios de Sierra Alhamilla aparece el piso mesomediterráneo de la serie termófila bética con lentisco (encinares), y en los superiores el piso supramediterráneo de retama sphaerocarpa (frondosas, coníferas y retamales).
El parque natural marítimo-terrestre es el mayor re-conocimiento de los valores naturales de este espacio, pero no el único. Así, la Sierra Alhamilla es paraje natu-ral, la isla de San Andrés, frente a Carboneras, es monu-mento natural y otros espacios están también incluidos en la red Natura2000.
Medio socioeconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva
El Campo de Níjar, al igual que otras comarcas alme-rienses, ha experimentado un cambio socieconómico muy fuerte durante un breve período de tiempo. De ser un espacio prácticamente relacionado con activi-dades agrarias de subsistencia (cereal, palmito, esparto, ganado ovino-caprino), la artesanía (cerámica y textil -jarapas-), la pesca en Carboneras y otras pequeñas
214 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
Esta demarcación ocupa el extremo sureste de la región y se encuentra fuertemente delimitada al norte y le-vante por la Sierra Alhamilla, su litoral al este es rocoso, acantilado y difícil para la actividad portuaria excepto en el sector de Carboneras, a poniente se dispone una costa más plana y arenosa pero igualmente evitable para fondeo o establecimiento portuario por su bajura. El litoral, en definitiva, queda al margen de proyectos de hábitat estable estando próximo el magnífico puerto de Almería junto al Andarax.
Las comunicaciones históricas en la zona utilizaron el Campo de Níjar, articulada en forma de planicie o cubeta sedimentaria separada de la costa por el cordón de la sie-rra de Gata, como conexión entre la desembocadura del Andarax y el Levante a través de la rambla de Alías hacia Carboneras. Los trazados de calzada romanos plantearon la comunicación entre Baria (Villaricos) y Urci (Pechina) mediante dos rutas: una litoral trazando el ángulo hasta el cabo de Gata y otra por el interior aprovechando el paso intermedio entre las sierras Alhamilla y Cabrera que ha sido aprovechado tanto por vías pecuarias documen-tadas desde el medievo como por la actual autovía del Mediterráneo.
Respecto al patrón de ocupación histórico del área, es destacable comentar que Gata-Níjar ha sido considera-do como un territorio de ocupación tardía, al menos en lo que respecta a la consolidación de una estructura de integración territorial desde época bajomedieval cristia-na. En la prehistoria, durante las edades del Cobre y el Bronce, los asentamientos se dispusieron alineados en las sierras norte y sur que delimitan el Campo de Níjar, ubi-cados en altura y controlando un área de captación de recursos minerales y/o agropecuarios. Entre calcolítico y bronce la diferenciación de los hábitats será el paso en ápoca argárica hacia localizaciones de mayor prominen-cia topografía dominando pasos altos en las cabeceras de ramblas y muy vinculados a las rutas ganaderas y la captación de minerales metálicos.
Durante el periodo romano destaca el interés por las lo-calizaciones costeras en los sectores más favorables al oeste, vinculadas con factorías de salazón y conectadas
con las vías romanas del interior aunque sin ningún mu-nicipio dentro de la demarcación. Durante el periodo is-lámico es cuando se llega a una estructura consolidada de integración territorial como es la taha de Níjar, aun-que tras la conquista cristiana el territorio no ofrecerá un patrón definitivo de ocupación hasta el siglo XVIII.
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
La llanura existente entre las sierras de Alhamilla y las del cabo de Gata, atravesada por torrentes y ramblas secos la mayor parte del año, es la que condiciona una articulación territorial paralela a la costa interior como prolongación de la autovía litoral mediterránea (A -7) de conexión con Murcia-Valencia y eje de ramblas (Ar-tal) y retranqueada noroeste-sureste con accesos pe-dunculares locales en malla plataforma litoral (hoy de agricultura industrial de invernaderos) y a puntos y en-claves costeros (salinas, pesqueros, mineros, y turísticos: Rodalquilar -ALP-816-, San José -ALP-206-, Las Negras -ALP-208-...).
Existe una escasa distribución de núcleos de servicio rurales, focalizados únicamente en Nijar, en Carbo-neras, en algunas localidades de crecimiento reciente (San Isidro o Campo Hermoso) y en modestos poblados pesqueros. El desmantelamiento de la actividad mine-ra (Rodalquilar) y su basculamiento y moderna con-centración portuaria en Carboneras (donde existe una central térmica y una fábrica cementera que provo-can un importante trasiego de mineral y de cemento), han condicionado un cambio territorial que aún no ha
Campo de Níjar
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 215
culminado, dado que las presiones turísticas, tardías en este sector, están vislumbrando las capacidades de este territorio. La presencia del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar contiene en parte este desarrollo, pero desplaza las tensiones a otras zonas. Todo esto se ha facilitado también por la creación de la autovía entre Almería y Murcia.
Aunque Níjar ha sido tradicionalmente la única población de relevancia, está perdiendo peso específico a favor de San Isidro y Campohermoso, núcleos muy dinámicos de la agricultura intensiva y cierta industrialización. El centro gravitacional desciende pues de la ubicación de Níjar en piedemonte a las localidades de la llanada entre la Sierra Alhamilla y la pequeña cordillera litoral del cabo de Gata.
Iglesia del poblado minero de Rodalquilar. Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Foto: Víctor Fernández Salinas
216 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociados
Procesos históricos
Proceso de jerarquización social y política8232300. Neolítico8232200. Edad del Cobre8232100. Edad del Bronce
Durante los momentos iniciales de la Edad del Cobre se aprecia un poblamiento en torno a Barranquete y barranco del Huebro, en tierras favorables para la agricultura acordes con un paisaje diferente al actual y en buena posición de control en los pasos naturales de Sierra Alhamilla. Hacia finales de la Edad del Cobre hay un crecimiento de asentamientos menores, a más altura y vinculados con el beneficio de los metales. Se estaba produciendo, en definitiva, la exportación del modelo jerarquizado del valle próximo del Andarax en el que el poblado de Los Millares ordena y estructura una periferia que aporta una variedad de excedentes económicos al lugar central. Su formalización en el Campo de Níjar se observa en las ricas necrópolis megalíticas documentadas.
Durante la Edad del Bronce el sistema de asentamientos cambia sustancialmente: se crean numerosos centros en altura que controlan un territorio inmediato apoyándose en unos pocos centros menores. Esta situación está documentada en la zona de Gata y en torno al cerro del Huebro. Supone un modelo de ocupación territorial más restringido y especializado: minería, encastillamiento y proximidad al litoral que hablaría ya del funcionamiento de algún tipo de comercio entre puntos costeros del sureste.
7121100. Asentamientos. Poblados7112422. Tumbas megalíticas
Colonización. Integración en las redes regionales y del Mediterráneo8211000. Época romana8220000. Edad Media
La definitiva proyección estratégica del litoral del sureste se inicia en la Edad del Hierro en el contexto del tráfico comercial fenicio y cartaginés. La mejor disposición de puertos limítrofes al área, tales como Baria (Villaricos) o Abdera (Adra), dejará un vacío de asentamientos significativos en la costa. El interior adopta un poblamiento concentrado durante el periodo prerromano en torno a Inox.
El periodo romano se caracteriza por un poblamiento alejado de los grandes núcleos urbanos, sólo Urci (Purchena) junto al Andarax es una ciudad con entidad suficiente como para continuar habitada en épocas visigoda e islámica- y disperso espacialmente basado en pequeñas explotaciones agrícolas y otras de vocación costera dedicadas al salazón de pescado.
Durante el largo periodo islámico es cuando se produce el más importante proceso de integración territorial. Por un lado, hasta el siglo X el extremo sureste es un territorio enfocado a la defensa (normandos) y con la consolidación del estado omeya se funda Níjar como punto fuerte al este de Pechina que sería la capital de referencia. La inestabilidad de la fitna, la rivalidad entre las taifas de Almería, Granada o Murcia, las invasiones norteafricanas, etcétera, provocan la militarización de nuevos puntos fuertes costeros y de interior desde el siglo XIII por parte del estado nazarí. La situación de inestabilidad por el pirateo costero o las razzias cristianas mantendría un nivel bajo de poblamiento en toda la taha de Níjar hasta pasada la conquista cristiana en 1488.
7121100. Asentamientos rurales. Poblados7121220. Asentamientos urbanos. Ciudades 7112620. Fortificaciones. Castillos7112900. Torres7123100. Infraestructuras del transporte. Puentes. Redes viarias7120000. Complejos extractivos. Minas7123200. Infraestructuras hidráulicas. Acequias. Acueductos. Norias. Aljibes
Campo de Níjar
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 217
Descripción Recursos asociados
Repoblación fallida y aislamiento8200000. Edad Moderna
Hasta 1570, gracias al nuevo aporte poblacional y al mantenimiento de la población morisca, las estructuras de propiedad y de producción agrícola logran mantenerse. La expulsión de los moriscos abrió un periodo marcado por la despoblación y la crisis en la explotación de los recursos y del sistema de asentamientos. El territorio se convierte en un inmenso “campo ganadero” supeditado a los intereses de la Mesta y de los señores del interior (Baza, Filabres). Ello determinó la conformación definitiva actual del paisaje desnudo y agotado por la sobreexplotación del pastizal y la dehesa originaria.
Solamente a partir de mediados del siglo XVIII, con la promulgación de un decreto de defensa de la costa con el objetivo de reforzar defensas existentes y la creación de otras, se inicia un efecto de concentración de poblaciones cada vez más estables junto a estos núcleos que son los que finalmente definen el modelo que ha llegado hasta nuestros días.
7121220. Asentamientos urbanos. Ciudades 7112620. Fortificaciones. Castillos7112900. Torres7121100. Asentamientos rurales. Poblados7122200. Espacios rurales. Pastizales. Egidos. Baldíos
Colonialismo minero. Emigración8200000. Edad Contemporánea
La fugacidad del fenómeno va a marcar lo que supone la actividad minera en Gata-Níjar durante el siglo XIX y parte del XX marcada por la inversión de capital extranjero (primero alemán y posteriormente británico). Su base principal fue desde 1870 el plomo argentífero de la sierra de Gata (zona de Rodalquilar) con acceso al mar a través de Boca de los Frailes. A principios del XX se explotaría el hierro de Sierra Alhamilla exportándose mediante líneas de ferrocarril (Lucainena de las Torres a embarcadero de Agua Amarga) y cable aéreo (Huebro-Colativí a cabo de Gata).
A partir de 1931 y hasta 1966 se produce la denominada fiebre del oro de Rodalquilar, una antigua explotación ya desde tiempos romanos y árabes, que pudo rentabilizar por poco tiempo el beneficio del oro nativo impregnado en cuarzo mediante procesos de lavado con cianuro.
Si bien la minería supuso un polo de atracción poblacional, ya que Rodalquilar llegó a superar a la cabecera municipal durante los años cincuenta, el cierre de la actividad desembocó en el proceso emigratorio de los años sesenta y setenta y la continuidad de las actividades agro-ganaderas tradicionales en la zona.
7120000. Complejos extractivos. Minas7123120. Redes ferroviarias7123200. Infraestructuras hidráulicas. Embalses
Identificación
218 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconómicas
1264500. Minería
Desde la prehistoria reciente se documenta en la sierra de Gata la explotación tanto de recursos pétreos (rocas duras como las dacitas y andesitas) para fabricación de útiles diversos, como de los recursos metálicos de cobre, plata y oro. La cantería de piedra se documenta por ejemplo en Barronal II (Níjar) a levante del cabo de Gata. La explotación de filones metálicos se documenta en cerro del Granadillo próximo al área costera de Las Negras. Esta tradición se documenta igualmente durante las épocas ibérica y romana en la zona de Rodalquilar, en el cerro del Cinto, para la explotación de plomo argentífero. Se trataría de una minería basada en zanjas y pozos sobre afloramientos muy superficiales.
Tras una cierta actividad durante el siglo XVI en torno a Rodalquilar para la obtención de alumbre con fábrica y embarcadero en El Playazo, no será hasta el siglo XIX cuando se considere la reanudación de la minería a gran escala.
Por un lado se observa actividad basada en el hierro de Sierra Alhamilla durante principios del siglo XX. En este contexto se instala una línea de ferrocarril desde Lucainena de las Torres hasta la costa en Agua Amarga que dispuso de embarcadero. Igualmente, se instala un cable aéreo desde la zona de Huebro hasta embarcaderos del cabo de Gata.
Por otro lado, la mayor actividad minera se desarrolla en torno a Rodalquilar. Primero, desde 1870, extrayendo plomo argentífero, y posteriormente, desde 1931, el beneficio del oro nativo asociado a cuarzo, finalizando el laboreo en 1966.
7120000. Complejos extractivos. Minas7123120. Redes ferroviarias7112500. Fundiciones7112471. Puertos. Embarcaderos
1264000. Recolección1264200. Agricultura1264400. Ganadería
El aprovechamiento del medio rural fue una constante en la demarcación pese a la debilidad de las estructuras de poblamiento comentadas. La instalación de pequeños centros agropecuarios desde época romana habla de explotaciones de carácter familiar y con sistemas de producción diversificados debido a la dureza del medio. Esta estrategia de explotación agrícola es la que tradicionalmente se ha seguido en Gata-Níjar tanto en época islámica como después durante elAntiguo Régimen. Se combinaba la mediana extensión dedicada a cereal de secano, la huerta en los espacios irrigados, la ganadería de ovicápridos adaptada a la dureza de la aridez y, por último, la recolección de especies como el esparto o la “barrilla” (grupo de plantas xerofíticas de contenido salino que se utilizaban una vez tratadas como agente blanqueador alternativo al uso de la sosa) que sí llegaron a constituir una labor extensiva, identitaria del área y objeto de comercio durante el siglo XVIII.
7112100. Edificios agropecuarios. Villae. Alquerías. Cortijos7112120. Edificios ganaderos. Abrevaderos. Apriscos
Campo de Níjar
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 219
Descripción Recursos asociados
1200000. Abastecimiento (de agua)
El conjunto de actividades agropecuarias desarrolladas en la zona necesitó siempre del dominio de las técnicas de captación, almacenamiento y distribución del agua. En esta demarcación el control de la tecnología hidráulica es de por sí paradigmático. Su tradición es larga aunque debemos acudir a la herencia islámica para fundar los usos y la formalización técnica de la mayoría de los recursos que han llegado hasta la actualidad. En un medio físico como este es el agua y su control el que fundamenta las estrategias de dispersión y de ubicación de los emplazamientos habitados y de explotaciones agropecuarias.
A partir de la captación de aguas subterráneas o surgencias naturales, se desarrollará a lo largo y ancho de toda la demarcación una completa tipología de técnicas y una diversidad de edificaciones que van desde qanats, norias, pozos, acequias o acueductos, hasta cisternas, estanques o aljibes.
7123200. Infraestructuras hidráulicas. Embalses. Acequias. Acueductos. Norias. Aljibes. Presas
1264500. Salinas1264600. Pesca1263000. Transformación. Conservación de alimentos
El interés por los recursos pesqueros del litoral se documenta desde época romana por algunos vestigios localizados a lo largo de la costa (pecios y asentamientos). Su localización se situará en proximidad a las zonas ricas en el recurso de la sal para proceder a la conservación, en nuestro caso a poniente del cabo de Gata. La actividad de pesca mediante almadraba se constata igualmente durante la Edad Moderna en la que la Corona cedió concesiones de explotación a señoríos de la zona.
Hasta 1935 se documenta la actividad del último establecimiento de la zona situado en el poblado de Almadraba de Monteleva.
En una estrecha vinculación con las actividades de conservación del pescado ya desde época romana, la explotación de sal se ubica al oeste del cabo de Gata, junto a Almadraba de Monteleva, ocupando una cubeta lacustre en lo que fue antigua albufera. Su laboreo está aun activo y mantiene básicamente el mismo sistema en base a “rasas” (balsas de evaporación) alimentadas con agua de mar traídas mediante canalización.
7112500. Edificios industriales. Salinas. Conserveras7112110. Edificios de almacenamiento. Saladeros. Secaderos14J6000/72I3000. Técnica pesquera. Almadrabas (Redes)
Identificación
220 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociadosIdentificación
1263000. Producción de alimentos. Molinería
En la demarcación son destacables dos variedades de molino. La más antigua utiliza el paso del agua como energía y se localiza preferentemente en cabeceras de ramblas en terrenos abarrancados en los que se solía represar con azud aguas arriba y, una vez conducidas mediante atarjea, dejarlas caer ya en la maquinaria del molino para aprovechar su fuerza motriz.
La segunda variedad se introduce en el siglo XVIII y se corresponde con un tipo de molino de viento adaptado de los manchegos y cartageneros con los que guarda estrecha relación. Su dispersión por la zona es amplia y su ubicación es típica en las alturas de la sierra de Gata asomados al litoral.
7112511. Molinos. Molinos harineros. Molinos de viento. Molinos hidráulicos
Castillo de San Ramón y playa del Playazo (cabo de Gata). Foto: Isabel Dugo Cobacho
Campo de Níjar
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 221
4. Recursos patrimoniales
Ámbito territorial
Asentamientos. Durante la Edad del Cobre destacan en Sierra Alhamilla los poblados de Inox y Tahalbar II al oeste, y Cerricos I y II en la zona central. En la llanura de Campo de Níjar pueden citarse, en su zona central Boquera Mori-llas, y al sur, junto a la desembocadura de la rambla Mora-les, el Tarajal I. En la sierra de Gata se localizan entre otros El Barronal, el de Pozo de los Frailes o el de Los Escullos I.
Durante la Edad del Bronce se reduce el número de asentamientos y se sitúan a mayor altura incluso do-tándose de murallas. Como ejemplo puede señalarse el del cerro del Huebro en la zona central de Sierra Alha-milla. En el litoral de Gata se localizan entre otros los de Barronal III, cerro del Granadillo o La Joya.
Durante la Edad del Hierro es destacable el de cerro de Inox o el del cerro del Cinto en Rodalquilar. La tónica que define el periodo romano es la de ausencia de en-claves urbanos y los numerosos asentamientos rurales de pequeño tamaño. Pueden citarse la Balsa de Torregarcía asociado a una factoría de salazón, las villae de Los Olivi-llos (Lucainena de las Torres), Los Escullos o la villae de la hoya del Paraíso (Níjar).
Durante el periodo islámico se tiene constancia de un asentamiento litoral del siglo IX-X en La Fabriquilla (cabo de Gata) de tipo defensivo posiblemente un ribat. Hay que esperar al siglo X para la fundación del único asentamiento de tipo urbano (medina) con vocación de continuidad como es la de Níjar por parte del califato cordobés. El resto de asentamientos islámicos está aso-
ciado a torres y alquerías, o a fortificaciones de época nazarí tales como Huebro, Inox, Tartal o Rodalquilar.
Tras la conquista cristiana se mantiene este patrón de asentamientos e incluso se empobrece. Sólo a partir del siglo XVIII se consolidan núcleos nuevos como Fernán Pérez, Pozo de los Frailes, Escullos o Carboneras debido a su asociación con torres y fuertes costeros.
Complejos extractivos. Minas. La asociación de asen-tamientos prerromanos con explotaciones mineras se ha comprobado en Rodalquilar con el cerro del Cinto basado en la explotación de plomo argentífero por parte de ibe-ros y, posteriormente, romanos.
La explotación de oro en Rodalquilar data del siglo XX, mediante minas de galería como las de Mina Las Niñas o Mina Consulta. Posteriormente, en los años cincuenta se trabaja en cortas a cielo abierto en el cerro del Cinto. La planta Dorr y la planta Denver son ejemplos de arquitec-tura industrial de la primera mitad del siglo XX.
En relación a la minería del hierro y plomo de Sierra Alhamilla destacan las instalaciones mineras de Lucai-nena de las Torres. Se encuentran junto a la población la zona de extracción y los ocho hornos de calcinación junto a la zona de carga en ferrocarril.
Infraestructuras de transporte. Las redes de trans-porte más destacables por los vestigios conservados se relacionan con la actividad minera. Citamos por ejem-plo el ferrocarril desde Lucainena de las Torres a Agua Amarga con varias estaciones, puentes de hierro y, al
final, la zona portuaria de Agua Amarga con el desapa-recido embarcadero de mineral.
Ámbito edificatorio
Infraestructuras hidráulicas. De los numerosos ejem-plos de construcciones relacionadas con la tecnología hi-dráulica pueden citarse:
• Entre las relacionadas con la captación, el azud de la rambla del Barranquete, la noria de sangre del Pozo de Los Frailes, Molina (molino de viento para extraer agua de un pozo) del cortijo de San Antonio.
• Sistemas de conducción, como el sistema de acequias del barranco de Huebro, o los acueductos de Barranquete y de Fernán Pérez.
• Almacenamiento, como los numerosos aljibes repartidos por la demarcación entre los que citamos: el aljibe del cor-tijo de Mónsul, el aljibe Bermejo, el aljibe de la cortijada del Hornillo o el del cortijo del Romeral.
Construcciones funerarias. En el contexto de la de-nominada cultura de Los Millares de la Edad del Cobre se construyeron grandes conjuntos megalíticos como el de Barranquete (Níjar), en la desembocadura de la ram-bla Morales, con más de una decena de sepulturas de tipo tholos. Más al norte, en la parte central de Sierra Alhamilla, se localizan necrópolis como la de Las Peñicas, con 4 tholoi, o la de El Tejar, todas en Níjar. También en esta localidad se ubica el cementerio actual con mayores valores patrimoniales de la demarcación.
222 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Fortificaciones. Castillos. Desde el siglo X, durante el ca-lifato omeya, se inicia con la fundación de Níjar y su cas-tillo un progresivo encastillamiento del territorio. Existen numerosas torres y recintos defensivos de época islámica en la demarcación, tales como el castillo de Huebro, el del peñón de Inox, el de Tárbal o el de Rodalquilar.
Ya en el siglo XVI se construyen fuertes para la defensa costera como los de San Pedro y Santiago en Rodalquilar, y el castillo de San Andrés en Carboneras. Otros recintos ya de época borbónica de mediados del siglo XVIII son, por ejemplo, el castillo de San Andrés en Los Escullos, el de San Ramón en el Playazo de Rodalquilar, el de San Francisco de Paula en cabo de Gata o la batería de Mesa Roldán en Carboneras.
Torres. Vinculadas a la defensa costera pueden citarse una serie de torres vigia de origen islámico, posteriormente reutilizadas y reconstruidas en época cristiana, tales como la de Vela Blanca, la torre de la Testa, la torre de Calahigue-ra, la de Los Lobos y la del Rayo.
Molinos. Existen numerosos edificios de molienda en el área. Entre los molinos de agua destacan el molino del Tío Cervantes (Carboneras) el molino de las Juntas en el río Alías (Carboneras), o el molino del Barranquete (Níjar). Entre los numerosos molinos de viento pueden citarse, el molino de Arriba de Agua Amarga, el molino del Collado, el molino de Pozo de los Frailes y el molino de Fernán Pérez.
Edificios industriales. Salinas. Al oeste del cabo de Gata se localiza el área más favorable, cubeta lacustre de
una antigua albufera, para la extracción de sal. La única instalación que se encuentra activa actualmente es la que se encuentra junto a la población de Almadraba de Monteleva, que conserva el sistema de canalización de agua de mar, las balsas de evaporación y las instalaciones de almacenamiento y carga.
Ámbito inmaterial
Actividad hidráulica. En un contexto de extrema ari-dez como el del Campo de Níjar, uno de los elementos fundamentales para entender el poblamiento y el de-sarrollo de diversas actividades es la cultura del agua: las formas en que se han desarrollado infraestructuras, construcciones; en que se ha modelado el territorio para conseguir un adecuado almacenamiento y distribución del agua. Ello no sólo se liga a prácticas constructivas sino a un conjunto de cosmovisiones, de percepción del agua como vida, de formas de organización social para su uso comunitario, etc.
Pesca. Cultura del trabajo y saberes ligados a las acti-vidades pesqueras. En los núcleos costeros, la pesca y el marisqueo tradicional han dado lugar a diversas técnicas.
Actividad de transformación y artesanías. Si bien son muy conocidas la alfarería y los productos textiles -jarapas- del municipio de Níjar, uno de los elementos más emblemáticos de la zona es el esparto. Aun cuan-do la artesanía en torno al esparto tiene mucha menos salida comercial y es un procedimiento cada vez menos conocido, las labores de recolección y transformación del esparto fueron una de las producciones más indus-
triosas de la zona; son parte de la memoria social de estos pueblos.
Actividad festivo-ceremonial. Tal como corresponde a esta zona de Andalucía con poblamiento morisco hasta fechas muy avanzadas, en Carboneras se siguen cele-brando fiestas de moros y cristianos. En las áreas de más marcado carácter agrícola se conmemora a San Isidro, por ejemplo en Campohermoso y San Isidro (Níjar). Por contraste, en los núcleos marítimos la patrona por ex-celencia es la Virgen del Carmen y en las fechas de esta advocación se celebran sus fiestas.
Campo de Níjar
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 223
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
Tierra de miseria y marginalidadEsta zona del sureste español está marcada por la marginalidad territorial, el abandono y la pobreza. En los textos aparecen referentes de una tierra árida, de una frontera castigada por los temporales, por las enfermedades y las incursiones de piratas.
”No se podía descuidar el negocio del contrabando. Venían unos sobre otros los años de se-quía. Las sementeras eran pobres, escasas; las hazas enteras se horriagaban y arrollaban, sin cuajar una sola espiga. Los animales se morían de hambre en el campo estéril, y los braceros no encontraban un esparto ni un cogollo digno de cogerse. El hambre era general en toda la provincia. Las gentes emigraban o salían por los montes en busca de raíces que poderse comer” (Carmen de BURGOS y SEGUÍ, La flor de la playa y otras novelas cortas –1989-).
“[Níjar] Es un pueblo triste, azotado por el viento, con la mitad de las casas en alberca y la otra mitad con las paredes cuarteadas (…) El viajero que recorre sus calles siente una penosa impresión de fatalismo y abandono. Más que en ningún otro lugar de la provincia la gente parece haber perdido aquí el gusto de vivir” (Juan GOYTISOLO, Campos de Níjar –1954-).
Aljibes y pitacos: adaptarse para sobrevivirOtra de las imágenes que más se han desarrollado en los últimos años es el carácter duro y adusto de esta tierra. Una naturaleza de extremos que impone sus condiciones al desarrollo de cualquier tipo de vida. En este sentido, la visión naturalista de la zona insiste en su carácter indómito y de algún modo prístino, virginal, en la que cualquier desarrollo humano es necesariamente adaptativo.
“Si tuviese que simbolizar a la Almería tradicional, lo haría sin duda con un aljibe. Creo que es el elemento más emblemático de nuestra cultura y el que mejor representa la adaptación humana a nuestro medio. La lucha por la vida, aquí se traduce en la lucha por el agua, y sobrevivir en un espacio árido, sin fuentes y alejados de un manadero natural es un logro que refleja el espíritu almeriense, conseguido tradicionalmente gracias al empleo del aljibe. Más que un invento, es el resultado práctico de la observación natural. Almacenar para sobrevivir; ese sería el lema extraído de la propia naturaleza, tal como lo hacen los pitacos, chumberas y otras muchas especies de nuestra tierra que son capaces de asimilar gran cantidad de agua en los escasos minutos del aguacero, para luego dosificarla a lo largo de todo el año” (MUÑOZ MUÑOZ, 2000: 46).
Paisajes de arte: una naturaleza de contrastesTal como se recoge en el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, el paisaje de la zona es uno de sus principales activos, un paisaje considerado bello, contrastado, original. A estas visiones estéticas del paraje han contribuido sin duda los diversos artistas que han pasado o se han afincado en el Parque y que este mismo documento considera como una de las potencialidades de desarrollo de la zona (PLAN d, 2004a: 51). Desde un punto de vista literario, el contrapunto a la descripción de carácter social de Goytisolo lo representa la dimensión estética de la zona y la relevancia atribuida a la luz en diversas obras artísticas.
“(…) Desde una lectura estética, todas estas características hacen de cabo de Gata un conjunto visual de marcados contrastes: tonos marrones oscuros de los relieves volcánicos, los azules intensos del mar y el cielo, los ocres de la tierra y las ruinas arquitectónicas, el blanco de las construcciones, los verdes de la vegetación. Mientras que en cuanto a las formas, las ondulaciones de las sierras contrastan con la llanura del mar y las ramblas y con las líneas rectas de las antiguas terrazas de cultivo”(LÓPEZ GÓMEZ; CIFUENTES VÉLEZ, 2001: 45).
224 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Cita relacionadaDescripción
“El cabo entra en las aguas como el perfil de un muerto o de un durmiente con la cabellera anegada en el mar. El color no es color; es tan solo luz. Y la luz sucedía a la luz en láminas de tenue transparencia. El cabo baja hacia las aguas, dibujado perfil por la mano de un dios que aquí encontrara acabamiento, la perfección del sacrificio, delgadez de la línea que engendra un horizonte o el deseo sin fin del lo lejano. El dios y el mar. Y más allá, los dioses y los mares. Siempre. Como las aguas besan las arenas y tan sólo se alejan para volver, regreso a tu cintura, a tus labios mojados por el tiempo, a la luz de tu piel que el viento bajo de la tarde enciende. Territorio, tu cuerpo. El descenso afilado de la piedra hacia el mar, el cabo hacia las aguas. Y el vacío de todo lo creado envolvente, materno, como inmensa morada” (José Ángel VALENTE, Cabo de Gata. La memoria de la luz –original de 1992-).
Paraíso natural, belleza ruda y salvajeEsta zona se ofrece como uno de los máximos atractivos turísticos del litoral almeriense, se oferta un paisaje salvaje, incontaminado, natural, auténtico. Desde las empresas de turismo rural a la publicidad institucional, la tranquilidad y la posibilidad de descubrir un nuevo paraíso se asocian a las características de la zona.
“Quebrados acantilados volcánicos, montes de una belleza ruda y salvaje, calas vírgenes escondidas entre las llanuras, pueblos milenarios que guardan con celo sus tradiciones, una riqueza cultural y gastronómica exquisita, 3.000 horas de luz al año ¿todo esto y mucho más es lo que hace de la comarca de Níjar, un destino con una personalidad propia y diferente a la de cualquier otro destino. (…) Un lugar donde el tiempo se toma su tiempo para guardar intacto uno de los tesoros naturales más ecológicos de todo el Mediterráneo Occidental europeo” (COMARCA de Níjar Plan..., en línea).
En el año 29 antes de Cristo, el geógrafo Estrabón denomina al Sureste español con el nombre de Spartárium Pedión (campo de esparto): ”Tierra sin agua donde crece abundantemente la especie de esparto que sirve para tejer cuerdas y que se exporta a todos los países, principalmente a Itálica” (ESTRABÓN, Geografía. Libro III -siglos I a. de C.-I d. de C.-).
“Tal vez no sea aún suficientemente conocida la peculiar belleza de la región natural de Cabo de Gata-Níjar, inscrita en un triángulo cuya base podría estar en una línea trazada desde Carboneras a Torre García y cuyo vértice entraría por el faro en el mar. Tierra árida batida por los vientos y erosionada por la violencia súbita de las lluvias: tierra de Cabo de Gata. Belleza solitaria de las dunas, cercadas de matorrales espinosos de azufaifes. Quietud del atardecer en las salinas, bajo el vuelo tendido de la avoceta o el súbito deslumbramiento de color y de líneas con que despegan los flamencos rosados, acaso -según se ha dicho- una de las más bellas aves de la Tierra. Altura y latitud de la sierra, habitada por el roquero o pájaro solitario y el águila perdiguera que anida en los cantiles. Fragmento o supervivencia -gravemente asediada- de cuanto en la costa mediterránea española ha sido ya irremediablemente destruido. Todavía encontramos en esta tierra un espacio real donde la naturaleza parece reconocerse a sí misma y donde el hombre puede, a su vez, reconocerse en ella. Reserva inapreciable de belleza, paraje que invitan a la quietud del ánimo, a la contemplación o al despacioso movi-miento sumergido en el que toda creación tiene su origen. Lugar donde se aposenta y vive con todo su poderío la luz. Dominio y extensión del aire y latitud sin mengua del mirar. No sabríamos decir cuánto debemos ya a esta luz, que puede ser alta y terrible como un Dios o declinar como animal de fuego hacia el crepúsculo, arrastrando con ella todo el cielo hacia la línea donde no acaba ciertamente el mar” (José Ángel VALENTE, Cabo de Gata. La memoria de la luz -1992-).
Campo de Níjar
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 225
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Instalaciones mineras y valle de Rodalquilar
Complejo hidráulico de Huebro
Testigos de la actividad minera de extracción de oro en Rodalquilar (Níjar).
Conjunto de instalaciones relacionadas con el aprovechamiento del agua en Huebro (Níjar).
Minas auríferas de Rodalquilar. Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Vista panorámica del conjunto hidráulico del Huebro. Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
226 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Salinas de cabo de Gata
Complejo salinero próximo al cabo de Gata (Almería).
Salinas de cabo de Gata. Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Campo de Níjar
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 227
7. Valoraciones y recomendaciones
NegativasPositivas
Recursos naturales martítimo-terrestres de extraordinario valor, con importantes paisajes inalterados.
A menudo se considera este ámbito como el último reducto litoral mediterráneo andaluz poco alterado, de lo que se deriva una imagen positiva, tanto en Andalucía como en el resto de España. A ello también ha contribuido la mirada de escritores y pintores durante la segunda mitad del siglo XX.
Buena accesibilidad desde Almería capital y resto de Andalucía y con el conjunto del Levante español.
Una parte sustancial de la demarcación posee un elevado reconocimiento como patrimonio natural, lo que supone una protección notable.
La escasez de agua ha provocado la aparición de una cultura del agua especial y de hondo significado cultural.
Desarrollo urbanístico en expansión y con perspectivas de agravarse en el futuro.
Colmatación de las áreas urbanizables en los núcleos del interior del Parque amenazando sus cualidades paisajísticas y etnográficas (ej. Isleta del Moro o Las Negras). La Marina de Aguamarga. Desarrollo urbanístico intensivo en áreas de alrededor del Parque: Urbanización de El Toyo (Almería), Mojácar y cinturón turístico de Níjar. Problemas de insostenibilidad: deterioro de la calidad turística, desequilibrios medioambientales, déficit en infraestructuras, estacionalidad agravada y modelo de turismo residencial poco sostenible. Varios campos de golf en proyecto.
Ausencia de diálogo y de canales de participación pública en la toma de decisiones. Percepción de expropiación por parte de los agricultores de la zona respecto al Parque Natural y las pautas conservacionistas.
Política local de soluciones a corto y medio plazo. Apuesta por el crecimiento y la competitividad con municipios del entorno.
Coexistencia de dos modelos turísticos opuestos: turismo residencial y estacional / turismo “de calidad”.
Planificación sectorial contradictoria entre diversas administraciones.
Valoraciones
228 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Conjunto hidráulico del Huebro. Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Cortijo Molino de los Grandes. Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Foto: Isabel Dugo Cobacho Paisaje del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Foto: Víctor Fernández Salinas
Castillo de San Ramón y playa del Playazo (cabo de Gata). Foto: Isabel Dugo Cobacho Acueducto de Fernán Pérez. Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Foto: Isabel Dugo Cobacho Minas auríferas de Rodalquilar (Níjar). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Campo de Níjar
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 229
La existencia del parque natural ha generado una diferenciación artificial en buena parte de esta demarcación. La línea del parque establece dos formas casi antagónicas de entender actividades y paisajes, fórmula inaceptable desde el punto de vista del paisaje y de su gestión. Son necesarios nuevos métodos que salvaguarden el paisaje más allá del parque natural.
El municipio de Níjar sería un buen campo de ensayo de los futuros parques culturales en relación con la nueva Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Sin embargo, se aconsejan nuevos métodos de gobernanza y gestión que aúnen los aspectos culturales y naturales y, sobre todo, incorporen a las poblaciones locales en la consecución de modelos de desarrollo territorial nuevos y equilibrados.
Se recomienda un cambio en la consideración de las salinas y del patrimonio asociado a esta actividad en la cara occidental del cabo de Gata.
Recuperación del poblado de Rodalquilar, así como de todos los testigos relacionados con la minería en la demarcación.
Continuar con el proceso de registro, protección y puesta en valor de la arquitectura del agua.
La escasez de localidades tradicionales (más allá de Níjar o de Carboneras) no quiere decir que la pérdida de arquitectura vernácula haya sido poco relevante. Es recomendable preservar la existente en esos dos núcleos además del caserío disperso de la demarcación.
Se recomienda la recuperación y puesta en valor del patrimonio defensivo, especialmente del litoral.
Registrar las culturas no materiales de la gestión del agua, de la minería, de la pesca, del sector textil -jarapas, tejidos a partir del esparto- y de las actividades agrarias tradicionales, todas ellas poco conocidas y en grave riesgo de desaparición, no ya de la actividad, sino incluso de las personas que las ejercieron en su día.
Recomendaciones para el planeamiento territorial y urbanístico
Es fundamental combinar los discursos del patrimonio cultural y natural en esta demarcación. La lectura del paisaje no puede ser asumida con el actual divorcio que existe entre ambas.
Reflexionar sobre la capacidad de acogida de cultivos bajo plástico en la demarcación. Especialmente en el interior del parque natural de las sierras del cabo de Gata, en el que también están apareciendo.
El turismo, sobre todo el turismo residencial ha tenido un desarrollo tardío pero con fuerte impacto durante los últimos años. Es necesaria una toma de conciencia de la necesidad de acotar esta tendencia. Alguna de las intervenciones más negativas y conocidas fuera de Andalucía se han dado en esta demarcación (Algarrobicos). Se impone una moratoria a la construcción al menos dentro del parque natural.
Patrimonio de ámbito territorial
Patrimonio de ámbito edificatorio
Patrimonio de ámbito inmaterial
Generales
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 231
La costa granadina es un estrecho pasillo entre las la-deras meridionales y abruptas de las sierras de Almijara, Lújar y La Contraviesa. Su carácter montañoso y abrup-to sólo se ve esporádicamente salpicado por pequeñas llanuras litorales, entre las que sólo destaca con cierto significado la del río Guadalfeo, entre Motril y Salobre-ña. En consecuencia, se integra dentro de las áreas de serranías de montaña media y de costas mixtas.
El aprovechamiento de cultivos bajo plástico en vegas de ríos y terrazas, junto a un aprovechamiento turístico tam-bién en alza y con una disponibilidad de espacio evidente, condicionan una situación de estrés visual en no pocos enclaves de este ámbito. Por otro lado, el cultivo de la
1. Identificación y localización
caña de azúcar, verdadero motor paisajístico de esta de-marcación, es hoy casi marginal y con graves problemas para la fabricación y comercialización de este producto.
Motril es la única población de cierta entidad (con algo más de 50.000 habitantes), puerto y salida al mar de la provincia de Granada que no ha llevado, sin embargo, una política de conservación del patrimonio reseñable habiendo perdido en gran medida el carácter de su teji-do urbano. Salobreña aún conserva la estructura viaria musulmana y Almuñécar, si bien con un interesante y bien emplazado centro histórico, lleva años desarro-llando un modelo urbano poco sostenible, para empe-zar, con su propio escenario urbano.
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: Costa Tropical (dominio territorial del litoral)
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: red de ciudades patrimoniales de la Costa Tropical de Granada
Paisajes sobresalientes: Garganta del Guadalfeo
Paisajes agrarios singulares: vega de los Guajares, vega del río Jate, vega del río Verde, vega de Albuñol, vega de Motril-Salobreña
Sierras de Tejeda-Almijara + Sierra de La Contraviesa
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía
Articulación territorial en el POTA
Estructura organizada por ciudades medias de la unidad territorial de la Costa Tropical (Motril, Salobreña, Almuñécar y Albuñol)
Grado de articulación: elevado en la costa y parte occidental, medio hacia oriente y bajo hacia el interior
232 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
2. El territorio
Medio físico
La costa Granadina se caracteriza por sus relieves abruptos y escasos espacios llanos. Se trata de un territorio con pen-dientes muy fuertes y que, salvo en el enclave de la hoya de Motril, llegan prácticamente hasta la misma línea de costa. Esto condiciona unas densidades de formas erosivas muy cambiantes, pero que en las que en todo caso predo-minan las elevadas y, al sur de La Contraviesa, extremas.
Todo el sector se integra en el complejo Alpujárride de la zona interna de las cordilleras béticas. Se trata de relieves montañosos con formas estructurales denudativas, bien de plegamiento en materiales metamórficos en medio inestable, bien de barrancos y cañones. Desde el punto de vista de los materiales, en el extremo oriental (zona
de Albuñol) predominan los esquistos, cuarcitas y esta-bolitas; en la zona central (áreas montañosas en torno a Motril y Salobreña), las cuarcitas, filitas, micaesquistos y anfibolitas; y en el sector oriental, los micaesquistos, fi-litas y areniscas. En la hoya de Motril, en cambio, hay un dominio de formas fluvio-coluviales que han generado vegas y llanuras de inundación (arenas, limos, arcillas, gravas y cantos).
El clima, si bien no responde en puridad al nombre turísti-co de este tramo litoral (Costa Tropical), se caracteriza por sus inviernos y veranos suaves, por encima de los 16 ºC de media anual y una insolación que supera las 2.800 horas anuales de sol. Desde el punto de vista pluviométrico, los valores oscilan entre los 450 mm de la costa a los 750 de la sierra de la Almijara.
El sector pertenece al piso termomediterráneo, serie bé-tico-algarbiense seco-subhúmedo-húmeda basófila de la encina; salvo las zonas más elevadas de las sierras que la cierran por el norte y que se corresponden con el piso mesomediterráneo de la serie termófila bética con lentis-co. Esto se traduce en la presencia de abundante matorral, garriga degradada, aulagares y algunas formaciones bos-cosas, sobre todo encinares (destaca el sector oriental en su contacto con la provincia de Almería) y pinares.
A pesar de los valores naturales de esta demarcación y de su vulnerabilidad, no son muy abundantes los espa-cios protegidos. Posee una pequeña porción del Parque Natural Sierra Tejeda, Almijara y Alhama, así como al-gunos pequeños tramos marítimos incluidos en la red Natura2000.
Costa granadina
Castell de Ferro. Foto: Silvia Fernández Cacho
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 233
autovía durante los últimos años del tramo de carretera granadino de la nacional entre Málaga y Almería.
Estos dos sectores se ven además reforzados por las acti-vidades ligadas al transporte marítimo a través del puer-to de Motril, el único de cierta importancia de la provin-cia de Granada y que aglomera una serie de actividades industriales de importancia creciente: industria química, del metal, papel y conserva y manipulación de productos agrarios. En este sentido, no obstante, hay que señalar la casi total desaparición de los ingenios de la caña de azúcar, la industria más tradicional de la zona.
Como resultado del avance económico de la demar-cación, se aprecia una recuperación y crecimiento de-mográfico bastante potente en toda ella. Sobre todo en los municipios turísticos. Así, aunque Motril es la población más destacada con 60.279 habitantes en 2009 y presenta un crecimiento sostenido durante los últimos decenios, y duplicando su población desde los años sesenta (24.991 habitantes en 1960), existen otros municipios de dinamismo similar; tal es el caso de Al-muñécar (27.696 en 2009; 14.777 en 1960) o de Salo-breña (12.747 en 2009; 8.531 en 1960). Hacia oriente los municipios son más pequeños y con regresión de-mográfica, no llegando a los 3.000 habitantes, tenien-do varios de ellos menos de mil, salvo la cabecera co-marcal de Albuñol (6.704 en 2009; 7.385 en 1960). En esta franja de la costa, si bien la agricultura intensiva está teniendo gran vitalidad (Castell de Ferro), el sector turístico no es tan masivo como en la parte occiden-tal, lo que no significa que tenga menor impacto en la ocupación del complejo territorio de esta demarcación.
Medio socioeconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva
El contexto socioeconómico de la costa granadina ha te-nido un importante cambio en los últimos treinta años. A pesar de la riqueza de algunas de sus llanuras litorales, especialmente la de Motril-Salobreña, la mayor parte de los municipios han perdido población durante varios de-cenios. En la actualidad, la realidad es compleja, las zonas litorales han desarrollado, además de la agricultura tradi-cional de huerta, caña de azúcar y cítricos, un importante grupo de nuevos cultivos, algunos de ellos tropicales o subtropicales -que son los que han influido en la denomi-nación de Costa Tropical- y que compiten en Europa por no existir otros lugares en los que se produzcan (aguaca-te, chirimoya, guayaba y otros cultivos forzados; el kiwi también se produce en este ámbito, aunque hay otros lu-gares en España y Europa donde se cultiva). Esta circuns-tancia, ligada al desarrollo masivo de invernaderos a lo largo de prácticamente todo el corredor entre las sierras y el mar que es la costa granadina, hacen que el paisaje haya tenido un cambio radical en pocos de años.
A este desarrollo de la agricultura intensiva hay que aña-dirle el papel del turismo, que ha pasado de una escala pro-vincial o regional a otra internacional. Este cambio se ha acompañado de un auge potentísimo de la construcción, sobre todo en la mitad occidental de la costa (Almuñécar y Salobreña), pero en mayor o menor medida afecta a casi todos los municipios de la demarcación. Además, no se trata sólo de construcción de urbanizaciones, sino también de infraestructuras viarias, sobre todo de la conversión en
234 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Puede decirse que los núcleos principales ya quedarían des-de entonces fijados en el territorio (Almuñécar o Salobreña). Con menor suerte de continuidad, durante época romana se localizan numerosas factorías costeras relacionadas con la actividad pesquera que completan el gran impulso que durante estos momentos recibe la ocupación del territorio.
La evolución de los patrones de asentamiento durante la Edad Media refleja, por un lado, la reutilización de los grandes recintos clásicos costeros y, por otro, la instalación de poblaciones en las vertientes montañosas garantes de refugio sobre todo durante los siglos XII al XV por los ata-ques sufridos en la costa. Este modo de ocupación se per-petúa en parte tras la conquista cristiana, llegando hasta hoy núcleos de origen nazarí como Jete, Molvízar, Polopos, Sorvilán o Lújar. Habrá que esperar hasta finales del siglo XIX para observar un cierto interés por la ocupación coste-ra debido a los comienzos de la industrialización agrícola basada principalmente en los cultivos de caña de azúcar.
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
La costa granadina tiene una potente articulación territo-rial paralela a la costa (eje o pasillo Málaga-Almería de la nacional 340, que es también la principal dirección orogé-nica) y al principal río y, único reseñable, que desagua en este tramo de la provincia granadina (eje Motril-Granada-Jaén-Bailén, nacional 323): el Guadalfeo; aunque se trata de ejes que, frente a su carácter primacial actual, han sido muy secundarios e incómodos durante siglos. De hecho, también el uso turístico de este ámbito, Costa Tropical, es relativamente reciente, ya que tuvo un marcado regional
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
La estrecha llanura litoral, inexistente en ocasiones, y las vertientes meridionales del cordón serrano dan soporte a una demarcación en la que los ejes de comunicación principales han estado históricamente muy relaciona-
dos con sus condiciones fisiogeográficas. Así pues, la ruta este-oeste ajustada al recorte costero será utiliza-da necesariamente desde la prehistoria hasta nuestros días. Puede añadirse una ruta más, marcada también por el medio físico y de gran importancia para la evo-lución de los grupos humanos asentados fuera y dentro del área. Se trata del eje norte-sur que utiliza la cuenca del Guadalfeo como apoyo para acceder al interior de la región, hacia las Alpujarras o hacia la vega granadina. Estas rutas quedaron formalizadas con el sistema viario romano sobre el que se sucederían trazados posteriores hasta la actualidad.
El patrón de asentamientos oscilará históricamente entre su alineación inmediata a la costa o, por el con-trario, mediante asentamientos más alejados ocupando las vertientes serranas. Durante el Neolítico y Edad del Cobre se utilizaron las cuevas y abrigos emplazados en ocasiones muy próximos al mar. Durante el Bronce Final se produjo la primera gran eclosión de asentamientos en el litoral y en los principales cursos fluviales, mo-mento en el que se produjeron las fundaciones de co-lonos fenicios en los emplazamientos clásicos como promontorios o islas destacados en las desembocaduras de tipo estuario o albufera. A partir de este periodo his-tórico se producirán cambios notables en la línea de costa por los aluviones debidos a la erosión de origen antrópico. Este proceso tendrá continuidad, e incluso incremento de sus efectos, durante la época romana en la que se consolidan fundaciones antiguas, o bien se produce el abandono de enclaves que han perdido su funcionalidad, por ejemplo portuaria, debido a los cam-bios geomorfológicos.
Costa granadina
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 235
incluso provincial- hasta hace apenas veinte años-. La mejora en la red viaria, con la construcción de la autovía A-7, y la potenciación del aeropuerto de Granada están cambiando este carácter. Motril es el centro de ese modelo articulador, en el que además del entronque de las principales vías existe un
puerto, si bien secundario en la red portuaria española y andaluza. Existe una red de localidades turísticas más o menos organizada, especialmente en la mitad occiden-tal de la demarcación. La red de asentamientos rurales es escasa y se encarama en la ladera sur de Contraviesa con foco en Albuñol.
“Desde Adra las leguas son largas y cansadas, pero conseguimos cabal-gar en un día hasta Motril. Pasadas las buenas fundiciones inglesas, después de La Rábita, las arenas se vuelven africanas. Los pescadores, atezados como moros, viven en chozas, palabra árabe que significa cabañas hechas con cañas. La larga serie de colinas con viñedos co-mienza cerca de Gualchos, de donde un camino muy empinado entre viñas conduce a Motril, que está abajo en su verde vega de rico suelo aluvial. Está lleno de pescado y fruta” (Richard FORD, Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa, que describe el país y sus ciudades, los nativos y sus costumbres –1845-).
Entorno de Salobreña. Foto: Víctor Fernández Salinas
236 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociados
Procesos históricos
Apropiación del medio natural de las primeras sociedades prehistóricas8232300. Neolítico8232200. Edad del Cobre8232100. Edad del Bronce
Durante el Neolítico y la Edad del Cobre predominan los asentamientos en cueva (cueva del Capitán en Salobreña, cueva de los Murciélagos en Albuñol) aunque desde muy temprano se detecta ocupación en superficie en el Peñón (Salobreña). Hasta estos momentos es la llanada litoral, entonces estuario del río Guadalfeo, en torno al peñón de Salobreña, donde se configura un foco de asentamientos antiguos que tendrá larga perduración por la potencialidad agrícola (agua dulce y llanura amplia) que detenta el entorno inmediato.
La Edad del Bronce presenta una disminución de localizaciones observándose una preferencia por cerros con posición dominante como cerro del Polo (Motril) o bajo la actual Almuñécar.
7121100. Asentamientos. Poblados7112810. Cuevas. Abrigos7120000. Complejos extractivos. Minas7112422. Tumbas. Dólmenes. Cistas
Colonización y proyección mediterránea del territorio8233100. Edad del Hierro8211000. Época romana8220000. Alta Edad Media
A partir del siglo VIII a. de C. se inicia la fundación de colonias fenicias en la costa mediterránea andaluza. En un primer momento se funda Sexi (Almuñécar) en un emplazamiento clásico según la costumbre fenicia: un islote, quizás unido a tierra mediante un istmo. Posteriormente, en el siglo V a. de C. Salobreña (¿Selambina?) se convierte en el segundo gran asentamiento colonial en la demarcación. Se cree que estas dos fases en la fundación de colonias responden igualmente a dos estrategias de actividad económica sucesivas en el tiempo, la primera relacionada con el comercio de metales y la segunda más vinculada a la pesca y los salazones como precedente del gran auge que tendría esta actividad durante el periodo romano.
Paralelamente al desarrollo de las colonias costeras, los pueblos indígenas herederos del Bronce Final están inmersos en un cambio cultural y económico con trascendencia en su configuración social y política, avanzando hacia los denominados estados ibéricos.
Las crisis políticas del Mediterráneo central, Cartago y Roma, influyeron en la costa andaluza a partir del siglo III a. de C. La guerra entre las dos potencias culminó finalmente en la implantación romana en Hispania. Sexi (Almuñécar) se constituye en el municipio romano de referencia en este sector del litoral. El eje este-oeste se formaliza como viario romano en el esquema de las comunicaciones regionales, a la vez que se producía un gran incremento de los asentamientos de tipo agropecuario en las llanuras costeras. El incremento del urbanismo en este periodo se refleja en núcleos de población citados en los itinerarios romanos tales como Claviclum (La Herradura, Almuñécar) o Exitanus (¿Motril?).
El municipio de Sexi adquirió entonces un buen número de infraestructuras monumentales, tales como los acueductos, murallas, puertas de la ciudad y el foro con posible criptopórtico debido a la topografía del asentamiento.
7121200. Asentamientos urbanos. Ciudades7121100. Asentamientos rurales7112620. Fortificaciones. Castillos7112421. Construcciones funerarias. Necrópolis7123100. Infraestructuras del transporte. Redes viarias7123110. Infraestructuras del transporte. Puentes7120000. Complejos extractivos. Minas
Costa granadina
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 237
Descripción Recursos asociados
8220000. Edad Media
Como se ha visto, durante este bloque de procesos, los grandes acontecimientos políticos y el ritmo de los cambios va a estar en estrecha relación con circunstancias políticas y económicas externas a la Península, las potencias del Mediterráneo. El paso a la Alta Edad Media siguió no obstante muy vinculado a Roma, en este caso a su “sucesora” tras las crisis y desmembración del IImperio: Bizancio tendría en su ámbito de influencia a casi todo el sureste hispano. Las claves en este último momento son la decadencia de los núcleos urbanos y la continuidad de la vida rural en torno a asentamientos menores que tendrán un importante papel como lugares de agrupamiento y continuidad posterior bajo época islámica.Tras la conquista musulmana, la revitalización urbanística no llega a la costa granadina hasta los siglos X y XI en que se detecta la instalación de las fortalezas de Almuñécar y Salobreña. No será hasta el siglo XIII, en la etapa nazarí, cuando se definan otros núcleos, unos vinculados a la implantación agrícola y el desarrollo comercial del cultivo de caña, como Motril, o relacionados con la importante iniciativa en la construcción de defensas costeras, como Castell de Ferro y La Rábita. Interesa destacar ahora la profusión de pequeños asentamientos rurales en torno a alquerías que con el tiempo, y debido a su poder de aglutinar población dispersa en momentos de necesidad, constituirán poblaciones tras la conquista cristiana. Aparte de las relacionadas con el distrito de Salobreña (Jete o Molvízar), destacan los asentamientos vinculados con las tahas alpujarreñas de Lújar, Polopos y Albuñol.
Puede decirse que durante la vigencia de los reinos andalusíes el eje de comunicaciones norte-sur fue prioritario en el marco de la estructura de organización territorial puesto que constituía la conexión con la capital de la cora de Ilbira (Granada). La significación del territorio durante la etapa nazarí es crucial por su localización en los accesos hacia el interior por el río Guadalfeo, razón por la que las medinas de Almuñécar y Salobreña estuvieron muy vinculadas con los emires granadinos. Almuñécar constituyó un puerto estratégico del reino junto a Málaga y Almería, y la fortaleza de Salobreña se convirtió en castillo-prisión, y se despertó interés comercial de las concesiones a genoveses para la explotación de la caña.
7121100. Asentamientos rurales. Pueblos7121200. Asentamientos urbanos. Medinas7112620. Fortificaciones. Castillos7112900. Torres7123100. Infraestructuras del transporte. Redes viarias7122200. Espacios rurales. Cañadas. Egidos. Vías pecuarias
Identificación
238 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
Repoblación y crisis del Antiguo Régimen8200000. Edad Moderna8200000. Edad Contemporánea
La conquista cristiana a finales del siglo XV traerá consigo la ruptura de todo el marco administrativo anterior. El siglo XVI con su contexto de revueltas moriscas tuvo una notable trascendencia en la demarcación. Por un lado, el asentamiento de escasos repobladores cristianos y la guerra motivada por la sofocación de las revueltas, condujeron a un siglo XVII marcado por el vacío poblacional y el retraimiento de cualquier tipo de actividad o desarrollo en la zona.
Será durante el siglo XVIII cuando se recupere el pulso demográfico y la actividad agrícola basada en el viñedo y en la caña de azúcar que nunca perdió su atractivo para la Corona como fuente de rentas por concesiones. Destaca la fábrica Real del Trapiche (Jete) de 1736.
El impulso definitivo a los monocultivos de tipo industrial, basados en la obtención de azúcar, se produjo en la segunda mitad del siglo XIX, debido al arranque masivo de viñedos inutilizados por la enfermedad de la filoxera. Este desarrollo transformaría hasta mediados del siglo XX el paisaje costero granadino tanto en las grandes parcelaciones como en la instalación de numerosos edificios industriales destinados a la producción azucarera en torno a los principales núcleos urbanos tradicionales (Salobreña, Almuñécar y Motril).
La fortificación de la costa desde la conquista cristiana pasará por fases sucesivas, en el siglo XVI y en el siglo XVIII con el programa borbónico, con el objetivo de paliar la inseguridad del litoral a la vez que suponían la creación de nuevos núcleos de población sobre todo desde el siglo XVIII.
7121100. Asentamientos rurales. Poblados de colonización7123120. Infraestructuras del transporte. Ferrocarril
Costa granadina
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 239
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconómicas
1264200. Agricultura
En época nazarí, esta zona se organizaba en torno a la tríada compuesta por el lino, la caña de azúcar y la morera para a producción de seda. El cultivo de caña de azúcar introducido por los árabes ha sido la producción emblemática de este territorio, con diversas épocas de expansión y crisis. La competencia antillana sometió a grandes presiones a esta producción, pero a finales del siglo XIX y principios del siglo XX hubo un nuevo auge de este cultivo. En 2006 se produjo lo que se ha denominado como “la ultima zafra” en Salobreña, el cultivo ha dejado de ser productivo y las cañas desaparecerán de la zona.
En las últimas décadas el paisaje agrícola se ha transformado debido a la expansión de frutales tropicales (aguacates, chirimoyas, mangos, etcétera.) y de hortalizas en sistemas de enarenados, que han ido desplazando a los cultivos tradicionales.
7112100. Edificios agropecuarios7112100. Cortijos 7122200. Espacios rurales. Vías pecuarias
264600. Pesca126200. Transporte marítimo
En los textos clásicos se señala la importancia del puerto de Almuñécar. La pesca ha sido una de las actividades económicas más destacada de estos municipios costeros. Importante sigue siendo el puesto pesquero de Motril, aunque hoy día mayoritariamente centrado en la pesca de bajura y en manos de empresas familiares.
1264600. Pesca 1415000. Técnicas de pescaA240000. Gastronomía7112471. Edificios del transporte acuático. Puertos. Embarcaderos
12630000. Actividad de transformación. Producción industrial
Junto al cultivo de caña, floreció una importante industria de transformación. Primero en “aduanas de azúcar” de épocas nazarí y morisca y más tarde en trapiches e ingenios, movidos por la fuerza del agua. En el siglo XIX el vapor va a dar un nuevo impulso a las fábricas de azúcar, que emplearán a numerosa mano de obra tanto hombres como mujeres. Durante la época de la zafra, las fábricas trabajaban con tres turnos de 24 horas, para no interrumpir la actividad de las maquinas y calderas.
7112500. Edificios industriales. Azucareras
“A medida que se avanza hacia la costa me-diterránea, desaparecen las plantas europeas para dar lugar a las plantas exóticas y a la flora atlántica (…) en las orillas del mar se cultiva el algodón y la caña de azúcar, y pudiera obte-nerse inmensa riqueza con la libre plantación del tabaco y de otras plantas tropicales” (Emilio VALVERDE y ÁLVAREZ, Guía del antiguo reino de Andalucía -1886-).
Identificación
240 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
4. Recursos patrimoniales
Ámbito territorial
Los primeros asentamientos documentados se producen en cuevas como la del Capitán en Salobreña o Los Murciéla-gos en Albuñol, aunque también hay evidencias tempranas de asentamientos en superficie en el Peñón (Salobreña). De la Edad del Bronce data el poblado situado en el cerro del Polo (Motril) y el primer poblamiento de Almuñécar. Este último núcleo de población adquiere relevancia en época fenicia con la fundación de una colonia por parte de los colonos orientales, Sexi, que también se asentaron en La Herradura y Motril, conformando las bases del patrón de asentamiento que se mantendrá en época romana.
De origen medieval son otras poblaciones como Jete, Mol-vízar, Lújar, Polopos y Albuñol. En general, la demarcación se caracteriza en la actualidad por pueblos con una rica arquitectura popular rural con casas de paredes muy blan-cas, con azoteas, con balcones floridos, rejerías, etcétera., actualmente muy modificados por desarrollos turísticos costeros. Los centros urbanos se caracterizan por sus ca-lles estrechas, trazado irregular y acusadas pendientes. Los centros históricos de Salobreña y Almuñécar están decla-rados Bien de Interés Cultural.
En Almuñécar se localizan las principales construcciones funerarias de la demarcación, que datan de época proto-histórica (Montevelilla, Puente de Noy o Laurita) y roma-na (columbarios de Torre del Monje y Antoniano Rufo).
Infraestructuras hidráulicas. Acueducto romano de Almuñécar, reutilizado en época medieval dentro del sis-tema de acequias para los cultivos de regadío.
Ámbito edificatorio
Fortificaciones. Castillos costeros de origen islámico: Almuñécar, Salobreña, Motril (desaparecido), Castell de Ferro, La Rábita. Fuerte de la Rijana. Castillos cristianos de Edad Moderna: castillo de San Miguel (Almuñécar), fortín de Carchuna (siglo XVIII), castillo de Baños (siglo XVIII).
Torres. De origen islámico: Torre del Cambrón (Almu-ñécar).Cristianas: cerro Gordo (s. XVI, La Herradura, Al-muñécar), Torre de la Herradura y Punta de la Mona (siglo XVIII) (La Herradura, Almuñécar). Torre artillada de la Velilla siglo XVIII, Almuñécar). Torre de la Ca-bría (siglo XVIII, Almuñécar). Torre Nueva (siglo XVI), Calahonda (siglo XVI), Torre de la Estancia (siglo XVIII, Castell de Ferro). Torre de Cambriles (s. XVI, Castell de Ferro). Torre de Cautor (siglo XVI, La Mamola). Torre de Melicena (siglo XVI). Torre de Punta Negra (siglo XVIII, La Rábita).
Faros. En la provincia de Granada han existido cuatro faros, de los que tres siguen en servicio y uno desapareció por efecto del mar. En esta zona se encuentran el Faro de la Herradura y el de Sacratif.
Edificios industriales. En la costa granadina (como en el resto del litoral andaluz) se elaboraron desde época protohistórica y fundamentalmente romana las conser-vas de pescado, en forma de salsas o salazones. Una de las factorías de salazón, más extensamente excavadas de Andalucía, el Majuelo, se encuentra en esta demarcación, en el municipio de Almuñécar.
A los trapiches e ingenios preindustriales siguieron, a par-tir de siglo XIX, las fábricas de azúcar, con molinos movi-dos no ya con la fuerza hidráulica, sino con vapor. Entre las fábricas que jalonaron este territorio, cabe mencionar la de Nuestra Señora del Rosario ó azucarera del Guadal-feo (Lugar de Interés Etnológico), y fábrica La Melcoche-ra en Salobreña. En Motril destaca la fábrica azucarera Nuestra Señora del Pilar y también las Fábricas de San Luis, de Nuestra Señora de la Almudena y de San Fernan-do. En las inmediaciones de Motril está la fábrica Nuestra Señora de las Angustias, cercana a ella se ubican la Chi-menea de la fábrica de San Fernando y varias naves de lo que fue la fábrica de Nuestra Señora de Lourdes.
Edificios civiles y casas señoriales: Asociados al auge de la actividad azucarera, los sectores burgueses de la zona impulsaron la construcción de edificaciones como el Tea-tro Calderón de Motril y de casas donde mostrar su éxito económico, como la casa de la Palma o la casa de Garach.
Edificios agropecuarios: Los cortijos y caseríos se extien-den por todo el territorio. Muchos de ellos con policutivos que incluyen cereales y viña o en otras ocasiones huertas, viñas u olivar. Entre ellos se señalan: La Casería o Casería del Carmen de Albuñol; La Galera de Almuñécar; La Bernardilla, cortijo Viejo o La Bernardilla Baja y la venta de La Cebada en Los Guájares; el molino de harina y aceite en la vega Baja, de Ítrabo; el cortijo Los Galindos, Motril; el cortijo de Cá-nulas o Casa Grande en Otívar; la Casería de Santa Cruz de Casablanca, de Sorvilán y el cortijo de Las Palmas, de Ugíjar.
De época romana es la Villa Romana de la Cerca (Al-muñécar)
Costa granadina
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 241
Edificios militares: hacienda de San Francisco Javier o La Compañía, de Molvízar. Edificio de orígenes agríco-las, fue reutilizado más tarde como centro de enseñanza y con posterioridad como cuartel, tanto durante la Gue-rra de la Independencia como en la Guerra Civil.
Ámbito inmaterial
Pesca. Culturas del trabajo vinculadas a las actividades marineras y de pesca. En la costa granadina predominan como técnicas de pesca “la ratera”, combinación de artes y aparejos de pesca en función de las condiciones del medio natural, y “la birorta” y “el boliche”, característicos de la Andalucía Oriental.
Actividad de transformación. Producción de ali-mentos. Una de las actividades más emblemáticas de la zona es el cultivo de la caña de azúcar y su transforma-ción, que ha ido asociada al desarrollo de ciertas técnicas y formas de organización del trabajo. Unos saberes que se han mantenido durante siglos y que hoy están en ex-tinción. La zafra o recolección de la caña de azúcar y el trabajo en las fábricas o ingenios ocupaba un amplio nú-mero de trabajadores y trabajadoras. El sistema tradicio-nal la transformación pasaba por tres fases: extracción del jugo, cocción y purga y obtención del jugo.
Baile, cantes y músicas tradicionales. En localidades como Albuñol es central el trovo o canto popular de ori-gen arábigo-andaluz, considerado una forma de repen-tismo o de improvisación poética. A través del trovo se expresan quejas y sentimientos, denuncias e historias, mediante improvisadas estrofas de cinco versos.
Actividad festivo-ceremonial. Las festividades más destacadas de estos pueblos se celebran en torno al mar. Así, la festividad de las Hogueras de San Juan es una de las fiestas más importantes, ya que cada 23 de junio llenan de luz las noches costeras mediante el fuego purificador que se enciende en las playas. La procesión marinera de la Virgen del Carmen, en julio, es otro ejemplo de la importancia que el mar tiene dentro de la cultura de la costa granadina. Por otra parte, en la zona tienen importancia las fiestas de las Cruces. A principios del mes de mayo, en esta festividad los vecinos de muchos de los municipios de la zona con-feccionan coloridas cruces ornamentadas con flores, frutos y otros adornos. Son lugares de exhibición, de competición entre vecinos (entre calles o plazas donde se planta la cruz) y de diversión. Las fiestas de moros y cristianos, que van mostrando los límites de la fronte-ra andalusí, se mantienen hoy en Molvízar y Vélez de Benadaulla. Se caracterizan por el protagonismo de sus vecinos, que encarna a moros y cristianos en luchas y conquistas imaginarias, destacan las representaciones, así como las diferentes formulas de reclutamiento y sociabilidad de cada grupo. Gastronomía. La cocina de la costa granadina está ba-sada en los pescados y mariscos y en las frutas y hortali-zas de sus vegas. Encontramos platos tradicionales como los escabeches, calamares rellenos, salazones, moragas de pescado o los espetos de sardinas, cuya tradición es asarlos a la brasa en la playa. Todos estos platos pueden ir acompañados de las sabrosas verduras de la huerta granadina.
“La Costa es uno de los mejores países deste reino de Granada: abastecido de todos mantenimientos, regalado de mucha caza y tempranas frutas, buenos ayres, hermoso y apacible cielo y terreno de cristalinas aguas… y en los lugares marítimos extremada azúcar de la más fina” (Francisco HENRÍQUEZ DE JONQUERA, Anales de Granada. Descripción del reino y ciudad de Granada, crónica de la Reconquista (1482-1492) -1646-).
“Se pueden contabilizar entre las manufacturas de Andalucía los molinos de azúcar que hay en ella y cuya fabricación es asunto importante. Se cuentan más de doce en distintos enclaves de la costa de Granada, desde Málaga a Gibraltar. Sólo el pueblo de Motril tiene cuatro, que han costado, al menos, ciento veinte mil libras cada uno. Están todos en plena explotación y trabajan con las cañas de azúcar que se recolectan en el país. El azúcar que se obtiene es tan esmerada y tan buena como la que viene de América...” (TORICES ABARCA; ZURITA POVEDANO, 2003: 222).
Motril. Foto: Víctor Fernández Salinas
242 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
Paisajes de Caña de AzúcarEl cañaveral, con verdes cambiantes a lo largo del año, ha marcado las vegas de esta comarca delimitando la zona tropical, donde la caña se cultivaba con éxito, de otros territorios con climas menos soleados. Zafras e ingenios, marcaban estaciones y actividades, épocas de llegadas de temporeros del interior, enriquecimientos y ruinas.
“En estos últimos días de la zafra (recolecta de la caña de azúcar), los abuelos de la Costa suelen acercarse hasta la población salobreñera de La Caleta para respirar por última vez los aromas que desprende la fábrica azucarera -unos olores tan dulces e intensos que más que envolver, colocan- y escuchar el chucuchú de la maquinaria de vapor. Entre los muros de esa fábrica, que es parte de sus vidas, vuelven a ser niños. Y es que desde que la azucarera del Guadalfeo anunció que cerrará definitivamente en junio, cuando concluya la zafra de 2006 (...) La última fábrica de azúcar de caña de Europa cierra sus puertas después de 145 zafras y con ella no sólo muere un cultivo milenario y único, también una seña de identidad y una parte fundamental de la historia de esta tierra. La Costa Tropical se queda sin su azúcar, y muchos no se hacen a la idea de unas vegas huérfanas de caña... ¿Quién imagina Jaén sin olivos o La Mancha sin molinos?” (NAVARRETE, en línea -original de 2006-).
La costa de las chirimoyasEste territorio queda definido por su microclima, con unas temperaturas suaves, en torno a veinte grados centígrados durante todo el año y precipitaciones algo más abundantes que su entorno inmediato. Estas características han permitido el cultivo de plantas y frutales que no se desarrollan en el resto del continente europeo. De ello dan constancia diversos cronistas, pero cuando se expande esta imagen es a partir de la introducción de árboles frutales de origen tropical, en primer lugar las chirimoyas, que desde el siglo XIX se cultivan en toda esta zona, para irse ampliando a nísperos, aguacates, mangos, papayas, etcétera.
“(...) todavía se cultivan, se fabrican, se comercian, con más o menos tesón, sus vinos, sus azúcares y mieles, sus dátiles y plátanos, sus pasas, higos y tunares sobre todo”, entonces “¿por qué no se aclimatan la quina, los cafetos, los cacaos, las guayabas o los arces azucareros, más útiles y más ricos que las cañas de azúcar?” (José GONZÁLEZ y MONTOYA, Paseo estadístico por las costas de Andalucía -1821-)
“Según las referencias históricas disponibles, su cultivo [de chirimoyas] fue introducido en la Costa de Granada-Málaga a finales del s.XVIII. Algunas referencias encontradas indican que ya a finales del s.XIX era un árbol común, bastante conocido en este litoral andaluz” (NUTRIGUÍA.COM, en línea).
Un clima excepcional: el trópico de EuropaPrecisamente, la bonanza climática es la imagen que se subraya en las guías turísticas, para promocionar una costa con características especiales, un vergel al que se puede acudir en cualquier época del año. Se describen así playas en las que elegir entre recónditas calas o áreas urbanas, rodeados siempre de una exuberante naturaleza.
“Tutelada de los fríos por las altas cumbres de Sierra Nevada y templada por los vientos cálidos del norte de África, este excepcional corredor debe su sobrenombre a un microclima subtropical, de tibias temperaturas invernales, que aseguran el disfrute del sol y de los baños de mar cuando media Europa se encuentra tiritando de frio” (MANCOMUNIDAD de Municipios…, en línea).
“Decenas de playas y pequeñas calas de aguas cristalinas, 320 días de sol al año. Y una temperatura media anual de 20 grados. Estas son las credenciales de la Costa Tropical (...). Su nombre se debe a la excepcional bonanza del clima durante todas las estaciones del año, que le permitió hace dos siglos convertirse en el único lugar de Europa donde se cultivan frutos tropicales” (TURISMO de Granada. Patronato..., en línea).
Costa granadina
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 243
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Vega de Motril-Salobreña
Valle del río Verde
Interesante paisaje agrícola con abundantes testigos del cultivo de la caña de azúcar.
Los municipios de Almuñécar, Jete y Otívar están atravesados por el río Verde, de interesante paisaje agrícola.
Salobreña. Foto: Víctor Fernández Salinas
Valle del río Verde. Foto: Víctor Fernández Salinas
244 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
7. Valoraciones y recomendaciones
NegativasPositivas
La tradicional incomunicación de esta franja litoral ha mejorado notablemente durante los últimos años, aunque aún es el único tramo costero de la costa meridional andaluza que no ha completado el eje de la autovía.
El clima de la demarcación, con características subtropicales, la hacen especialmente atractiva además de adaptable a cultivos de alta demanda en los mercados europeos y escasa oferta producida en Europa.
Lo abrupto del relieve proporciona una gran variedad de paisajes, entre los que destacan las vegas de los ríos y torrentes en sus últimos tramos de recorrido rodeados de montañas con bosque mediterráneo aclarado o degradado.
La estructura municipal es bastante equilibrada y ofrece una oferta de servicios variados al conjunto de la demarcación.
El deterioro paisajístico de la costa granadina se sitúa entre los peores de la comunidad. Las características de este tramo litoral ofrecen hoy en su mayor parte una combinación de espacios bajos colmatados por edificios de distintos volúmenes dedicados al turismo residencial y un conjunto de montañas ocupadas por cultivos bajo plástico allá hasta donde la vista alcanza. Ni los cauces de los ríos se ven libres de este estrés visual hoy por hoy irreparable.
Las expectativas de crecimiento inmobiliario en el sector no se han frenado y sitúan a alguno de sus municipios (Almuñécar por ejemplo) entre los que generan más debate y noticias alarmantes de Andalucía.
La población no ha tomado conciencia de la importancia del paisaje para la conformación de un modelo de desarrollo adecuado, primando el aprovechamiento intensivo, abusivo y exagerado del terreno.
Valoraciones
Costa granadina
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 245
Aprovechar los grandes argumentos territoriales naturales y culturales (ramblas, torres vigía, etcétera) como elementos a partir de los cuales repensar el paisaje de la costa granadina.
Desarrollar políticas potentes para difundir los valores del patrimonio y del paisaje entre los habitantes de la demarcación, así como de las ventajas de todo tipo que reporta su gestión equilibrada y sostenible.
Identificar el patrimonio agrario disperso y cruzarlo con los elementos del patrimonio de ámbito territorial para obtener una información variada y amplia del carácter patrimonial de la demarcación y de las posibles vías para recomponer las alteraciones del paisaje.
Documentar y poner en valor la red de torres de vigilancia costera de la demarcación, eliminando en lo posible la contaminación visual que les afecte.
Desarrollar un trabajo y documentación en torno a la memoria de los trabajadores en la zafra y en los ingenios o fábricas de azúcar. Localizar los parajes y edificaciones más representativos y desarrollar sistemas para dejar un testimonio de estos siglos de historia.
Registrar y poner en valor el abundante patrimonio inmaterial ligado a las actividades pesqueras y agrarias tradicionales de la demarcación.
Recomendaciones básicas para el planeamiento territorial y urbanístico
La extrema alteración de los paisajes de esta demarcación la convierten, no sólo en una de las que requiere intervenciones más perentorias y ambiciosas, sino también un importante laboratorio en el que analizar el final de procesos que en otras zonas andaluzas no han alcanzado la gravedad que sí han adquirido en la Costa Granadina y en el que ensayar medidas innovadoras (en su imagen y en su método de implementación) para la recuperación de paisajes altamente deteriorados por el turismo y la agricultura intensiva.
Otro aspecto urgente es la identificación de escenarios paisajísticos poco alterados y susceptibles de ser protegidos en red, especialmente en el más inmediato traspaís.
Coordinar propuestas de recuperación del paisaje que involucren, además de a la Consejería de Cultura, a las de Agricultura, Medio Ambiente y Obras Públicas, sobre todo en el entorno montañoso más densamente ocupado por cultivos bajo plástico.
Patrimonio de ámbito territorial
Patrimonio de ámbito edificatorio
Patrimonio de ámbito inmaterial
Generales
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 247
Territorio de litoral bajo con valiosos paisajes naturales escasamente antropizado (actividades silvo-pastoriles, pesqueras y parque protegido con turismo restringido. Se enmarca dentro de las unidades paisajísticas de valles, vegas y marismas interiores, principalmente, y en costas con campiñas costeras y costas bajas y arenosas. Se trata de la desembocadura en marisma deltaica del Guadalqui-vir, antiguamente conocida como lacus ligustinus y que ha tenido un importante proceso de roturación y puesta en valor agrario durante el siglo XX (cultivos arroceros y otros). El espacio se cierra por una amplia franja dunar de alto valor ecológico.
Escasa presencia de localidades de cierta entidad (Le-brija, Almonte, Hinojos...), no obstante presentan inte-
1. Identificación y localización
resantes caseríos tradicionales, bastante alterados du-rante los últimos decenios, y un importante patrimonio religioso. Matalascañas es uno de los núcleos turísticos regionales más importantes, situado en un emplaza-miento frágil y que lleva un fortísimo punto de tensión a las puertas del Parque Nacional Doñana. También de-ben destacarse los poblados de colonización del sector (Trajano, Adriano).
La romería del Rocío y su gran influencia en el folclore musical ha hecho de los paisajes marismeños y de los pi-nares de Doñana un referente andaluz de primer orden. A su vez, numerosos pintores y otros artistas han utilizado el paisaje y características de este territorio como argu-mento de sus obras.
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: Aljarafe-Condado-Marismas, bajo Guadalquivir y centro regional de Sevilla (dominios territoriales del valle del Guadal-quivir y litoral)
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: red de ciudades medias patrimoniales del valle del Guadalquivir, red de centros históricos rurales, red cultural Bética-Romana
Paisajes sobresalientes: islas del Guadalquivir
Arenales + Arenales y Costeros de Doñana + Marisma + Campiña de Jerez-Arcos
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía
Articulación territorial en el POTA
Estructuras organizadas por ciudades medias de interior de las unidades territoriales de Aljarafe-Condado-Marismas (Almonte) y bajo Guadalquivir (Lebrija, Las Cabezas de San Juan). La demarcación también engloba territorios no urbanos de la unidad territorial del Centro regional de Sevilla
Grado de articulación: sin articulación en sentido este oeste, articulación elevada en sentido norte sur
248 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
2. El territorio
Medio físico
La demarcación de Doñana y del bajo Guadalquivir es un amplio espacio en el que dominan las marismas y las dunas, transformadas en arrozales y otros cultivos en las tierras colonizadas del estuario. Este carácter lleva a que la mayor parte del terreno sea muy llano y en el que sólo sobresalen los terrenos acolinados en sus bordes, poco potentes hacia el norte y un poco más acentua-dos hacia el suroeste (entre Las Cabezas de San Juan y Sanlúcar de Barrameda). Todo ello da una densidad de formas erosivas muy baja. El ámbito se integra en el tramo final de la depresión posorogénica del valle del Guadalquivir y es el mejor ejemplo de dominio marí-timo continental con formas estuarinas de influencia fluvio-mareal de la península. Los materiales de todo el sector son sedimentarios y, en este espacio central y marismeño se compone de limos y arcillas. El origen eólico de las zonas dunares se evidencia especialmente en el largo testigo de la restinga que separa el comple-jo marismeño, del océano, y también con las grandes llanuras de acumulación de arena del oeste y noroeste. Hacia el norte, aparecen glacis y otras formas asocia-das gravitacionales-denudativas, precisamente en el espacio ocupado por los emplazamientos más antiguos (Almonte, Hinojos, Villamanrique de la Condesa), en los que predominan las arenas, margas, conglomerados, lu-titas y calizas. Al otro lado del Guadalquivir, en el sector oriental, predominan las formas denudativas que dan lugar a lomas, colinas y llanuras en un medio estable (margas, margas yesíferas, areniscas, calizas, lutitas y brechas). Sobre ellas se emplazan los dos grandes nú-cleos del sector (Lebrija y Las Cabezas de San Juan).
Este ámbito posee un clima templado, de veranos suaves en la costa y más tórridos hacia el interior e inviernos suaves. La temperatura media anual oscila en torno a los 17 ºC, con una insolación aproximada de 2.800 horas anuales. Las precipitaciones son de carácter medio en el contexto andaluz (550-650 mm).
El estuario del Guadalquivir pertenece a la geomegaserie riparia mediterránea y regadíos (pastizales y matorrales bajos, halófitos y gipsófilos) y el cordón de dunas litoral a la geomegaserie de las dunas y arenales costeros (pi-nares, retamales, matorrales silicicolas, jarales). La franja septentrional, más antropizada, se integra en la serie ter-
Doñana. Foto: Isabel Dugo Cobacho
Doñana y bajo Guadalquivir
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 249
momediterránea gaditano-onubense sobre arenales con Halimiun halimifolium (pinares y pastizales, con alguna mezcla de frondosas y coníferas y eucaliptos de repobla-ción en el sector noroccidental). Por su parte, la franja suroriental (ésta sí muy antropizada y con la vegetación natural reducida a espacios marginales) se integra tam-bién en la serie termomediterránea, aunque en su caso en la bético-algarbiense seco-subhúmedo-húmeda ba-sófila de la encina (matorral).
Doñana, dados sus extraordinarios valores naturales, se encuentra incluida en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO y, además, es uno de los parques nacionales más antiguos de España. Por su parte, existen ámbi-tos cercanos que se integran en otras figuras: Parque Natural Doñana (que lo amplía hacia oriente y hacia occidente), así como numerosos humedales: laguna de la Pardilla, de la Lengua, de la Anguila, de San Lázaro que pertenecen junto a un ámbito mayor a la red Na-tura2000.
Medio socioeconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva
El bajo Guadalquivir se inscribe entre las comarcas más complejas, ricas y fuente de no pocos problemas de An-dalucía. Se trata de un territorio que tradicionalmente ha mostrado un dinamismo demográfico muy fuerte. En la franja de poblaciones al sur del Condado de Niebla se re-gistra un crecimiento muy potente en Almonte, que pasa de algo más de 11.600 habitantes en 1960 a 21.782 en 2009. El resto de los municipios, con crecimientos positi-
vos, no son tan acusados (Hinojos crece de 3.258 a 3.890 durante el mismo período; Villamanrique de la Condesa de 3.425 a 4.129). En la franja oriental, al pie de las cam-piñas sevillanas, los núcleos también han experimentado un incremento notable. Durante el mismo período, Lebri-ja pasa de algo más de 20.000 habitantes, incluyendo a El Cuervo, a 26.434, ya segregada esta última localidad, en la que viven 8.562 personas en 2009; Las Cabezas de San Juan convierte sus algo más de 8.500 habitantes en 16.464; y Trebujena sus algo más de 5.300 en 6.966.
El interior de la demarcación, dadas las características marismeñas y de espacios altamente protegidos, es prác-ticamente un desierto en el que destacan sólo muy pun-tualmente algún pueblo de colonización o la localidad de Isla Mayor, segregada de Puebla del Río y que en 2009 alcanza 5.873 habitantes.
Desde el punto de vista económico, las roturaciones y desecaciones producidas durante largos períodos, pero sobre todo en el siglo XX, han desarrollado un impor-tante uso agrícola de amplios sectores de las antiguas marismas en el que la estructura de la explotación se re-laciona con la propiedad familiar. En ellos predominan los cultivos de arroz. En el entorno de Doñana se siguen realizando, aunque de forma casi marginal, aprovecha-mientos tradicionales del bosque de pinares y de gana-dería adaptada a la marisma.
En las franjas norte y este de la demarcación los culti-vos se vuelven los propios de las campiñas, encontrán-dose también muy extendido el regadío. Los cereales, las plantas forrajeras, el girasol y el algodón se combi-
nan también con cultivos de agricultura intensiva bajo plástico (tomate industrial y otros productos de huer-ta, fresón, alcachofa, etcétera). También se ha desarro-llado la viña en el sector occidental, al tiempo que en el oriental ha tomado protagonismo la flor cortada.
La cercanía a ejes viarios importantes, unido a una ini-ciativa local importante, también ha desarrollado un tejido industrial en numerosos pueblos de la demarca-ción (Lebrija, Las Cabezas de San Juan, Los Palacios). La construcción, la madera y los sectores metálicos son los más abundantes. El sector servicios también se ha incre-mentado notablemente, siendo especialmente relevante el relacionado con los servicios turísticos, sobre todo en el municipio de Almonte, en el que se haya uno de los destinos de turismo regional más tradicional de la Anda-lucía occidental: Matalascañas.
Paradójicamente, la marca Doñana no ha sido apro-vechada tal y como pudiera esperarse de este potente reclamo relacionado con uno de los espacios naturales más importantes de la península ibérica e inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO. Las relaciones de este espacio son siempre ambivalentes con los mu-nicipios cercanos, para los que Doñana se relaciona con actividades tradicionales y con la romería más renombra-da de toda España, el Rocío, y a la vez con innumerables cortapisas, o al menos así son percibidas por la población local, para su desarrollo.
250 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
La conformación fisiogeográfica de la demarcación se caracteriza especialmente por el ritmo y la profundi-dad de los cambios geomorfológicos acaecidos en ella
Doñana y bajo Guadalquivir
desde la prehistoria hasta nuestros días. A grandes ras-gos, la evolución de la mayoría de su superficie puede trazarse desde una configuración inicial como golfo marino o ensenada abierta, su progresivo cerramiento por el cordón dunar de Doñana, pasando por la insta-lación de islas y de una marisma interior debido a los progresivos aluviones del Guadalquivir, hasta el estadio actual de marisma desecada convertida en tierras agrí-colas de regadío junto con el reservorio del geo/ecosis-tema de Doñana como recuerdo de su estado natural.
Puede entenderse cómo los principales ejes terrestres de comunicaciones van a utilizar la orla norte para los acce-sos al interior de las marismas al oeste del Guadalquivir, y el margen este como soporte del eje principal de caminos del valle bético hacia el golfo de Cádiz utilizando la mar-gen derecha del río Guadalquivir cuyo cauce dificultará los pasos hacia el sector onubense.
El borde norte, que constituye el contacto con el Con-dado de Niebla, Campo de Tejada y Aljarafe, se utiliza-rá preferentemente como acceso al interior de la de-marcación de importantes vías ganaderas tales como la continuación del cordel de Portugal por Villarrasa (cañada Bonal) y Bollullos Par del Condado (cañada de Montañina), o la continuación de las vías ganaderas procedentes de Castilla y Extremadura que confluirán en Villamanrique de la Condesa (cañada real de los Isle-ños, la de la Marisma Gallega) o que cruzan el Aljarafe (cañada real de Medellín). El borde norte no constituyó un eje de paso este-oeste ya que éste se localizaba más al norte atravesando el Campo de Tejada y utilizando luego la cuenca del río Tinto.
El margen oriental ha sido significativamente más utili-zado por su papel regional. De acuerdo con su proximi-dad al cauce del río se pueden definir dos ejes paralelos. El primero, más rectilíneo por la llanada aluvial (cañada real de Isla Menor o cañada real de las Islas) y que, hacia Lebrija, constituirá la cañada real de Sevilla a Sanlúcar. El segundo utilizará el reborde de la marisma, lo que le aportará seguridad en el tránsito y mayor amortización y continuidad histórica de su trazado. Esta solución se formalizará posteriormente en la vía Augusta de la que mantiene referencias toponímicas en la red gana-dera medieval, por ejemplo en el tramo desde Coria a Los Palacios con los nombres de cordel del Camino de Coria o calzada Romana. Como parte de este segundo eje puede citarse otra solución aún más separada de la llanura inundable y que constituirá la cañada real de la Armada o la cañada real de Cádiz a Sevilla. Por otra par-te, se van a utilizar con diferente intensidad a lo largo de los tiempos históricos los ejes fluviales como vías na-vegables destacando principalmente el río Guadalquivir, aunque también el Guadiamar-Brazo de la Torre y la red de caños fluviales hacia Almonte (Rocina / Madre de las Marismas) tuvieron una función importante como ejes interiores en el tráfico interior de la demarcación.
El sistema de asentamientos históricos traducirá en cierta manera la configuración paleogeográfica dejando un gran vacío interior de localizaciones y aprovechando las eleva-ciones del norte y el este para la fundación de lugares con vocación de continuidad. Al norte, la mayor continuidad en el poblamiento tan solo podrá observarse en Aznalcázar, al menos desde época romana, quedando el eje histórico de asentamientos más al norte fuera de la demarcación.
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 251
Al este, se constata continuidad en los asentamientos de Lebrija desde al menos el Neolítico, o en Las Cabezas de San Juan desde la Edad del Hierro.
La extensa franja litoral tuvo una utilización importante durante el Neolítico y, posteriormente, como soporte de actividades pesqueras en época romana y del sistema de torres vigía en la Edad Moderna.
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
El río Guadalquivir divide en dos sectores bien diferencia-dos y desconectados entre sí este esta demarcación:
a) El occidental, más natural, protegido y con una articula-ción doble: la viaria que tiene sentido norte-sur (autovía y carretera A-483 desde el eje Huelva-Sevilla a Matalascañas) y otra en que corre paralela al litoral entre Matalascañas y Mazagón (A-494). Existe otro eje (Almonte-Hinojos-Sevilla; A-474) que, si bien ha adquirido importancia durante los últimos años en relación a la accesibilidad de Matalascañas, se relaciona más directamente en parte con los caminos que confluyen en el Rocío con motivo de la romería que allí se celebra cada Pentecostés. En este ámbito existen tres poblaciones de carácter muy distinto: Almonte, cabeza municipal y población de tamaño medio (no alcanza los 20.000 habitantes) pero con importante producción agra-ria; El Rocío, pedanía almonteña de hondo calado religioso y cultural; y Matalascañas, núcleo turístico andaluz (espe-cialmente de sevillanos y onubenses), que posee una tensa relación con el territorio que le rodea a causa de la presión que crea su intensa ocupación turística durante los meses
veraniegos. Las referencias paisajísticas son siempre las for-mas marismeñas, las dunas y el mar. Se trata de un paisaje llano y sin referencias montañosas.
b) El oriental, más antropizado y de vocación arrocera. Su articulación se relaciona con los ejes, ya fuera casi todos sus trazados del espacio marismeño propiamente dicho, de la nacional IV Madrid-Sevilla-Cádiz y de la autopista Se-villa-Cádiz AP-4. En este ámbito, el ferrocarril que une las mismas localidades refuerza esta articulación norte-sur. Las poblaciones cercanas, si bien escasas, se ubican ya en alto-zanos y pequeñas colinas (Las Cabezas de San Juan, Lebrija). Aunque la zona marismeña sigue siendo muy llana, en la que se insertan las formas geométricas a las que dio lugar la colonización agraria, tanto los bordes, como las formas de las no tan lejana sierra de Cádiz ofrecen un telón de fondo más variado y heterogéneo.
“Entre esta vía [la confluencia de los ríos Tinto y Odiel] y el estuario del Guadalquivir, un inmenso playal (las Arenas Gordas, Playa de Castilla) forma un verdadero vacío humano entre el mar y la tierra. Las arenas aportadas por el río, son arrastradas por la corriente marina hacia el noroeste y batidas por el viento, que, en su juego, edifica con ellas los castillos de altas y combadas dunas” (TERÁN ÁLVAREZ, 2004 -1ª ed. 1936-: 37).
Dique de defensa junto al Guadalquivir en Lebrija. Foto: Víctor Fernández Salinas Río Guadalquivir a su paso por el término de Lebrija (Sevilla). Foto: Víctor Fernández Salinas
252 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociados
Procesos históricos
Proceso de sedentarización en los bordes del estuario8232300. Neolítico8232200. Edad del Cobre8232100. Edad del Bronce
Investigaciones geoarqueológicas han puesto en relación el inicio de los procesos de colmatación interior del antiguo golfo marino con la intensificación agrícola del Neolítico final y, sobre todo, de la Edad del Cobre. Esta huella en el medio se relaciona con las localizaciones en el margen norte estricto de la demarcación (cercanías de Almonte, Aznalcázar o Puebla del Río) que trasciende hacia la más importante ocupación detectada justo al norte (áreas del Condado y Campo de Tejada). Igualmente, en el área oriental, esta situación es aún más llamativa como ponen de manifiesto las mayores concentraciones observadas en los entornos de Lebrija y Trebujena y que, de la misma manera, habrá que poner en relación con la magnitud de los cambios que durante esta etapa se desarrollan en su campiña inmediata.
Los asentamientos localizados en el litoral desde Mazagón a Matalascañas, y aquellos asomados al interior de la referida bahía localizados en el entorno del paraje de Santa Olalla, se caracterizan por su pequeño tamaño y su relación prioritaria con talleres líticos a la que hay que suponer su orientación pesquera o marisquera.
Hacia cronologías del Bronce Tardío (1220 a. de C.) las investigaciones geoarqueológicas ponen de relieve, por un lado, un paisaje aún de tipo marino en torno a la margen izquierda del Guadalquivir hasta una altura aún más al norte del enclave actual de Las Cabezas de San Juan y, por otro lado, un continuo avance de la colmatación deltaica en el margen derecho.
7121100. Asentamientos. Poblados7112500. Talleres. Talleres líticos
Las colonizaciones: rutas de comercio y la franja litoral como recurso.8233100. Edad del Hierro8211000. Época romana
Desde el inicio de los contactos comerciales con los asentamientos fenicios hasta la intensificación del tráfico y del comercio romano mediante el río bético se observará una aceleración en los cambios paisajísticos del bajo Guadalquivir.
Por un lado, durante la Edad del Hierro y hasta momentos previos a la romanización del área puede observarse el avance del área deltaica y la conformación de esteros, es decir, de lo marino a lo lacustre. Asentamientos localizados en el norte de la demarcación, como San Bartolomé (Almonte) o asentamientos junto al Guadiamar como Aznalcázar, estarían funcionando como puertos de salida del metal tartésico desde los importantes núcleos del interior (Niebla, Tejada la Vieja o Aznalcóllar). El margen oriental de la demarcación se caracterizan por la formalización de un ambiente urbano muy marcado ya en momentos prerromanos durante el periodo turdetano. Puede hablarse de una distribución de oppida ibéricos tal como son descritos por los geógrafos romanos: Hasta (Mesas de Asta, Jerez de la Frontera), Nabrissa (Lebrija), Conobaria (cerro Mariana, Las Cabezas de San Juan), Ugia (Torres de Alocaz, Utrera) y, justo más allá del límite norte, Orippo
7121200/533000. Asentamientos urbanos. Oppidum7123100. Infraestructuras del transporte. Redes viarias7123110. Infraestructuras del transporte. Puentes
Doñana y bajo Guadalquivir
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 253
Descripción Recursos asociadosIdentificación
(Torre de los Herberos, Dos Hermanas) o Caura (Coria del Río). Su base económica, aparte de la estrecha relación con el medio lacustre, hay que relacionarla muy especialmente con la intensa implantación agrícola en la campiña inmediata más al este.
Durante el periodo romano se asiste a la progresiva conformación de un paisaje de esteros, aún con mayor influencia marina que afectaría a los núcleos de Hasta y Nabrissa, en evolución directa hacia un uso cada vez más fluvial del eje de comunicaciones durante el Bajo Imperio. La orientación económica romana que puede constatarse arqueológicamente en localizaciones hacia el interior de los esteros es también pesquera y/o conservera, con ejemplos en cerro del Trigo (Almonte) en el cordón de cierre de la paleoensenada, en Algaida (Sanlúcar de Barrameda) o en Las Playas (Lebrija).
En el entorno más próximo a la campiña oriental se producirá la formalización histórica de la vía Augusta y del eje urbano en las localizaciones de Nabrissa o Conobaria. El trazado de la vía evitaba la proximidad a los esteros asemejándose al recorrido de la actual N-IV. La implantación agrícola es definitiva y densa en este margen oriental, destacando concentraciones de villae próximas a Nabrissa (p.e. Quincena, hacienda Micones) o a Conobaria-Ugia (por ejemplo, Palomar).
Durante las edades Media y Moderna va a tener lugar la progresiva conformación de la línea fluvial del Guadalquivir. Por un lado, se va a ir definiendo un cauce más estable y ajustado al margen oriental (el cauce de navegación actual) en detrimento de aquel segundo cauce (Brazo de la Torre) que discurre casi paralelo más al oeste y cuyo caráter más difuso y de fondo bajo, debido al aluvionamiento de sólidos de la cuenca del Guadiamar, le hará perder utilidad como soporte para la navegación medieval y moderna. Se pasó pues de un paisaje dominante de esteros y caños a una visión cada vez más de ancho curso fluvial rodeado de marismas.
Desde la Alta Edad Media se inicia también un proceso de despoblamiento y extrañamiento de un medio marismeño que podía tenerse como insalubre y peligroso en contraste con un desarrollo de los márgenes desde periodo islámico en contacto con la campiña. Así se asiste al crecimiento de poblaciones fortificadas como Aznalcázar, atalayas, ahora del máximo interés para la navegación, como las de Sanlúcar de Barramedada o Trebujena. El territorio se asignará durante época islámica a las diferentes coras próximas: la de Labla (Niebla) ocupará casi todo el sector al oeste del Guadiamar, constituyendo las marismas un límite difuso y compartido con la cora vecina de Isbilya (Sevilla). El extremo sur de la demarcación se asignaría a la cora de Sidunna (Medina Sidonia). Asentamientos poblados desde antiguo como Lebrija o Las Cabezas de San Juan mantendrían su papel territorial.
La prioridad fluvial y el aislamiento interior. El eje del río durante las edades Media y Moderna8220000. Edad Media8200000. Edad Moderna
7121100. Asentamientos rurales. Pueblos7121200. Asentamientos urbanos. Medinas7112620. Fortificaciones. Castillos7112900. Torres7123100. Infraestructuras del transporte. Redes viarias7122200. Cañadas. Vías pecuarias
254 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
Tras la conquista cristiana a mediados del siglo XIII, el espacio del bajo Guadalquivir será del máximo interés en la evolución de la Mesta castellana durante la baja Edad Media. La articulación de las vías pecuarias y toponimias asociadas se establecen definitivamente en estos momentos y, del mismo modo, la actividad ganadera de concejos y señoríos implicados se trasformaron el espacio marismeño en la gran dehesa boyal de Andalucía occidental. El margen litoral en este sector se convirtió en soporte del sistema de defensa costera basado en torres vigía durante los siglos XVI y XVII.
En el margen norte es el momento del inicio de poblaciones como Almonte o Pilas, situadas en el borde y con escasa capacidad repobladora hacia el interior. Es destacable que la antigua fundación en el siglo XIII de la ermita del Rocío, como presumible foco de repoblación, fuera revulsivo hasta nuestros días de una alta capacidad simbólica de integración territorial asociada a prácticas religiosas y como lugar de encuentro estacional que pronto trascendió desde el marco inmediato hasta la escala regional.
El impacto del descubrimiento de América y sus implicaciones en las comunicaciones y el comercio definen un punto de partida para la Edad Moderna en la que el eje del río hasta la metrópolis sevillana convierte a la demarcación en zona de paso, destacando el gran desarrollo de Sanlúcar de Barrameda como sede del estado ducal de los Medina Sidonia, propietarios de Trebujena y de una gran parte de las marismas. En las zonas de contacto de las campiñas se desarrolló en esos momentos la producción vitivinícola (Almonte, Sanlúcar, Trebujena) muy en relación con el comercio americano.
De la crisis del remonte fluvial a la desecación de las marismas 8200000. Edad Moderna8200000. Edad Contemporánea
Desde finales del siglo XVII, el papel creciente de Cádiz como cabeza del comercio americano supuso una minoración considerable del tráfico fluvial hasta Sevilla. Finalmente, en 1717 el Monopolio de Indias se trasladará a Cádiz por razones estratégicas (arsenales, situación costera, ahorro de costes en las flotaduras, etcétera.), aunque también hay que destacar las condiciones de degradación del curso fluvial respecto a su calado, situación que hay que insertar en procesos geomorfológicos de mayor escala temporal y espacial.
El mantenimiento del tráfico fluvial se mantuvo latente durante el siglo XVIII y Edad Contemporánea. Durante los siglos XIX y XX se reactivará el interés por la mejora del tráfico fluvial hacia el interior y mediante la realización de proyectos de encauzamiento, dragado y exclusas de hondas implicaciones territoriales que han configurado la imagen y condiciones del curso del río hasta la actualidad.
7121100. Asentamientos rurales. Poblados de colonización7122200. Espacios rurales. Parcelas
Doñana y bajo Guadalquivir
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 255
“Aquí se extienden las costas del golfo Tartesio. Este es el Océano que ruge alrededor de la vasta extensión del Orbe, éste es el máximo mar, éste es el abismo que ciñe las costas, éste es el que riega el mar interior, éste es el padre de Nuestro Mar” (AVIENO RUFO FESTO, Ora Marítima –siglo IV-).
“No es concebible cualquier imagen o percepción de Doñana sin considerar su aislamiento, marginalidad geográfica o condición de “lugar esquivo a la historia [que] a lo largo de milenios se ha ido conformando el mundo occidental de aquellas tierras, [que] han pasado como un espectro, rincón ignoto y primigenio al que todo se le supone pero al que nada se le demuestra” (OJEDA RIVERA; GONZÁLEZ FARACO; VILLA DÍAZ, 2000: 346).
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconómicas
1264200. Agricultura
Salvo en el entorno de Doñana la agricultura ha estado presente. En el bajo Guadalquivir se cultiva algodón, remolacha, girasol, trigo y maíz, además de olivos y viñedos. Estos últimos también se encuentran, junto a algunos cultivos tradicionales hortofructicolas, en Almonte, destacando el viñedo en secano de Doñana. Pero la proyección agrícola actual de la zona la constituyen los cultivos intensivos bajo plástico (fresón, tomate etcétera), el cultivo de arroz de Isla Mayor y la flor cortada en Los Palacios y Villafranca (Sevilla).
7112100. Edificios agropecuarios. Haciendas. Cortijos
1264400. Ganadería
Hacia el siglo XVIII, en el Coto de Doñana y su entorno comienzan a explotarse las dehesas y los pastos para la ganadería. Con la modernización, se circunscribe el ganado de renta a las marismas y aparece el “cerrado” como explotación ganadera extensiva.
El ganado marismeño (ovino, vacuno y equino), a pesar de no tener una gran trascendencia económica, adopta formas particulares de cría muy vinculadas a los sistemas de identidades culturales locales. Entre este ganado destacan las especies autóctonas de la vaca mostrenca y la yegua marismeña con un régimen de explotación asilvestrado.
7112100. Edificios agropecuarios7112120. Edificios ganaderos
En el dominio terrestre, una serie de actuaciones a gran escala llevadas a cabo desde mediados del siglo XX aportarán la definitiva configuración del sector en cuanto a asentamientos y usos del suelo: se trata de los planes de desecación, regadío y colonización del bajo Guadalquivir desarrollados durante la dictadura franquista en el marco de unos objetivos de explotación agrícola e extensiva del área.
Identificación
256 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
La especie arbórea dominante de pino piñonero ha favorecido dos actividades fundamentales para la economía de los habitantes de la zona: la recolección de piñas y la producción de carbón vegetal. Junto al pino piñonero aparece, aunque en menor cantidad, otro árbol de gran porte: el alcornoque. Su corteza ha servido para la fabricación de colmenas desde tiempos remotos.
En cuanto al aprovechamiento forestal de la zona de monte, tradicionalmente se ha practicado el carboneo, la comercialización de la madera de pino, que se utilizaba para la construcción naval, la elaboración de esencias, y la apicultura. Los pinares costeros ofrecían a Almonte la materia prima para la obtención de la brea.
En la costa también se han pescado barbos, galápagos, anguilas y coquinas. Asimismo, en primavera se recolectaban los huevos y los patos mancones de las marismas y en la época del paso de los atunes se instalaban grandes almadrabas frente a la costa.
Destaca la dedicación casi en exclusiva del Coto de Doñana a la actividad cinegética en los tiempos en los que estos terrenos fueron comprados, delimitados y así denominados, por el séptimo duque de Medina-Sidonia. Hacia el siglo XVIII se consolida el coto como cazadero, para lo que se acondiciona de nuevo el antiguo palacio. La caza que se ha practicado tradicionalmente ha sido mayor y menor, en especial ésta última. Junto a la caza legal, se viene practicando la caza furtiva como otra de las estrategias de subsistencia y explotación económica de los recursos de Doñana por parte de los habitantes de la zona.
La actividad salinera ha supuesto el aprovechamiento secular de las marismas naturales, generando un paisaje antrópico que todavía hoy puede ser contemplado en la margen izquierda del Guadalquivir, y es objeto de explotación turística para la observación de aves.
1415000. Técnicas de pesca. Almadraba14J3000. Descorche1263300. Carboneo7112500. Edificios industriales. Salinas14J5000. Producción de sal
Doñana y bajo Guadalquivir
1264000. Recolección 1264100. Actividad forestal1264600. Pesca 1264000. Marisqueo1264300. Caza1264500. Salina
Identificación
1263000. Producción de alimentos Oleicultura. Viticultura.
El desarrollo industrial de la zona más destacable es el vinculado al sector agroalimentario, como la producción artesanal de aceite de oliva y de vinos en la comarca.
7112511. Molinos. Molinos harineros. Molinos de aceite. Almazaras. Lagares7112500. Edificios industriales. Destilerías
1240000. TurismoLa actividad turística tiene su explosión con el turismo de masas, el de sol y playa de los años sesenta y el vinculado a la naturaleza a partir de los ochenta. Sin embargo, con anterioridad y por sus cualidades naturales y de caza, Doñana ha sido un lugar residencial para clases privilegiadas.
7112810. Edificios residenciales7112100/7112321. Cortijos Edificios de hospedaje
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 257
Torre de San Jacinto (Almonte). Foto: Isabel Durán Salado Cerro del Trigo en el Parque Nacional Doñana. Foto: Isabel Durán Salado
4. Recursos patrimoniales
Ámbito territorial
Espacios rurales. Doñana, reserva natural, forestal y ci-negética. El Parque Natural constituye el elemento terri-torial más potente como recurso, tanto ecológico como cultural.
Asentamientos. Desde el Paleolítico se documentan luga-res con evidencias de talleres líticos localizados en el borde del mar interior que constituía la desembocadura bética. Pueden destacarse los yacimientos de Camino de Bodego-nes o El Piruétano (Almonte), La Vaquera (Las Cabezas de San Juan) o Punta del Castillo (Sanlúcar de Barrameda).
El proceso de sedentarización durante el Neolítico aporta poblados como los de Monte Higos (Almonte) o Bustos (Trebujena) así como talleres de industria lítica como los de Asperillo, Chozas de Pichilín, entorno de la laguna de Santa Olalla o El Judío, todos estos en Almonte.
En la Edad del Cobre se mantendrá la tradición de talleres líticos en la zona de Mazagón pero es ahora cuando el sector oriental, en torno a Lebrija y Trebujena conocerá una gran densidad de asentamientos en forma de pobla-dos muy vinculados con el escalón de la campiña donde se asientan. Pueden destacarse en Lebrija: San Benito, cerro del Castillo y Huerto de Baco; en Trebujena: La Es-
tacaíta, Dehesa del Duque, El Berral o El Bujeo. Destaca, por otra parte, el asentamiento de La Marismilla (Puebla del Río) asociado a una explotación de sal que puede re-montarse al Neolítico, quizás de las más antiguas en la Arqueología peninsular.
Durante la Edad del Bronce es destacable en su fase final la existencia de asentamientos vinculados al comercio y tratamiento de metales destacando el yacimiento de San Bartolomé (Almonte), poblado de cabañas circulares con restos de hornos de fundición de plata. En el sector orien-tal continúan las altas densidades de población en el eje Trebujena-Lebrija-Las Cabezas de San Juan. Destacan en
258 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
este sector los poblados de Almendrillo Alto (Las Cabezas de San Juan), Melendos (Lebrija), cerro del Castillo (Lebri-ja), Huerto Pimentel (Lebrija) o Las Monjas (Trebujena).
Durante la época tartésica y turdetana, y hasta la con-quista romana, tendrá lugar la instalación de los grandes poblados tipo oppidum, tales como los de Nabrissa (Le-brija), cerro Mariana (Las Cabezas de San Juan) y otros asentamientos secundarios como los de cerro de las Va-cas (Lebrija), Algaida (Sanlúcar de Barrameda) o bajo los nucleos actuales de Trebujena, Las Cabezas de San Juan o Aznalcázar.
Ya en la época romana tendrá lugar la consolidación urbana de asentamientos de fundación anterior como Nabrissa (Lebrija), Conobaria (Las Cabezas de San Juan), cerro Mariana (Las Cabezas de San Juan) o Aznalcázar.
Durante el periodo islámico se consolidarán algunos de estos asentamientos, como Lebrija o Aznalcázar que se fortificaron. El resto de asentamientos recogieron en su origen bajomedieval o de Edad Moderna, bien tradiciones anteriores de enclave portuario y comercial romano como Sanlúcar de Barrameda a partir de época bajomedieval cristiana, o bien se verán favorecidos por los efectos de las repoblaciones (Trebujena, Pilas, Villamanrique de la Con-desa, Almonte), o de su cercanía a rutas consolidadas (Las Cabezas de San Juan, Los Palacios y Villafranca).
Por último cabe citar los asentamientos surgidos en ple-no siglo XX asociados a los Planes de Regadío y Colo-nización del bajo Guadalquivir, tales como los núcleos de Sacramento, San Leandro, Vetaherrado (todos en Las
Cabezas de San Juan), El Trobal y Maribáñez (ambos en Los Palacios y Villafranca), Trajano (Utrera) o Villafranco del Guadalquivir (actual Isla Mayor).
Pocos y grandes pueblos blancos con importante arqui-tectura popular en el borde bajo Condado. Asentamiento romero del Rocío con su ermita.
Infraestructuras de transporte. La consolidación de importantes ejes de comunicación desde época romana va a aportar localizaciones arqueológicas como el puente romano y restos de la vía augusta de Alcantarilla (Utrera) o el puente de fundación romana de Aznalcázar sobre el río Guadiamar. Puede también señalarse, como recursos asociados al transporte, la existencia de puertos desde la antigüedad entre los que pueden destacarse los de Algai-da (Sanlúcar de Barrameda) y Las Playas (Lebrija).
Infraestructuras hidráulicas. Obras del cauce del Gua-dalquivir. Canales de regadío vinculados a los planes de desecación y puesta en cultivo del bajo Guadalquivir du-rante los años cuarenta y cincuenta del siglo XX. El deno-minado “canal del los presos” atraviesa el sector norte de la demarcación por el término de Los Palacios procedente de La Corchuela (Dos Hermanas).
Ámbito edificatorio
Fortificaciones. Los recintos defensivos islámicos de Aznalcázar y Lebrija corresponden al periodo almohade. De época bajomedieval cristiana destacan las fortalezas señoriales del siglo XIV-XV de Sanlúcar de Barrameda y Trebujena.
Pertenecientes al programa de defensa costera desarro-llado bajo los Austrias durante los siglos XVI y XVII hay que señalar las torres almenara de El Asperillo o del Oro (o del Loro), de la Higuera, de San Jacinto, de la Carbone-ra y de Zalabar, instaladas en el término de Almonte a lo largo de la playa de Castilla.
Edificios industriales. Con referencias desde la pro-tohistoria, destacan los edificios vinculados a fundición metalúrgica del poblado de san Bartolomé (Almonte). Durante época romana tuvieron relevancia las instalacio-nes destinadas a la producción de salazones tales como cerro del Trigo (Almonte) o Algaida (Sanlúcar de Barra-meda). En relación al comercio romano hay que mencio-nar los alfares destinados a producción de ánforas para envase de productos tanto de salazón como de aceite y vino. Destacan los alfares de Las Manchas (Villaman-rique), cerro de los Castillejos (Trebujena) o Las Playas (Lebrija). Hasta nuestros días han tenido importancia las instalaciones salineras de las que pueden mencionarse las salinas de Bonanza (Sanlúcar de Barrameda).
Edificios agropecuarios. Durante la época romana se produce una importante expansión por el medio rural mediante la creación de villae. Pueden destacarse las del entorno de Pilas (cortijo del Jabaco, hacienda de Collera) y Aznalcázar (Torres, Las Candeleras, Vado del Quema), las del entorno de Lebrija (Micones, Quincena, El Quemado, El Rulo, Piedra de Molino, El Aceituno), o las de Las Cabe-zas de San Juan (Palomar, hacienda El Piñón).
Cortijos y haciendas singularizan en el paisaje agrario de este ámbito por ser emblemáticos modos de apro-
Doñana y bajo Guadalquivir
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 259
vechamiento y vida tradicionales. Destacan, entre ellos, haciendas de olivar: El Cornejil, hacienda La Guaracha, hacienda de Micones, hacienda de Las Monjas y la ha-cienda El Rulo, de Lebrija. hacienda San Rafael: Torre (Monumento BIC), hacienda La Capitana, hacienda El Cuzco, hacienda La Mejorada Baja, hacienda Monroy, Hacienda de San Alberto y la hacienda Tamarán, de Los Palacios y Villafranca.
Destacan las chozas marismeñas de Doñana, construidas con vegetación y otros materiales cercanos de la zona, donde habitaron un considerable número de jornaleros y pescadores hasta no hace demasiadas décadas.
Edificios de molienda. Antiguo molino de aceite de Almonte, rehabilitado como Museo de la Villa de Almon-te (inscrito en el Registro de Museos de Andalucía en el
2002), que centra su contenido en la historia de Almonte a través de los diferentes usos y trabajos que se han desarro-llado en el territorio. Antiguo molino de San Martín y Plaza de Nuestra Señora del Carmen, en Isla Mayor (Sevilla).
Edificios residenciales. Antiguo Palacio de Doña Ana, construido en 1585, Palacio en el coto y edificaciones marismeñas con la tradicional arquitectura de los chozos. En general sobreviven en los núcleos de población ejem-plos de caserío tradicional.
Ámbito inmaterial
Actividad agrícola. Además de otros sistemas de seca-no, tiene gran impronta en el ámbito de las culturas del trabajo y de las significaciones el cultivo del arroz en las marismas, concretamente, en el entorno de Isla Mayor.
Ganadería. Secularmente las marismas han estado vinculadas a la explotación ganadera. Los saberes y mo-dos de vida desarrollados para adaptarse a este peculiar entorno se conservan en la memoria de ciertos grupos locales. La cría del vacuno y el equino en Doñana se man-tiene con un fuerte carácter simbólico. Prueba de ello es la celebración de la feria de San Pedro en Almonte y su tradicional “Saca de yeguas”.
Pesca. Culturas del trabajo vinculadas a las activida-des de pesca tanto en la costa como en la zona ma-rismeña. Entre las técnicas tradicionales destacan las jábegas, sedales y tiempo atrás la almadraba para la pesca del atún.
Gastronomía. Tanto en relación a la caza como a la pes-ca existen elaboraciones culinarias destacables como la sopa marismeña, las calderetas de cordero, los mostos, y más recientemente los arroces de Isla Mayor.
Actividad festivo-ceremonial. En todo el sistema romero andaluz la Romería en honor a las Virgen del Rocío tiene no sólo una gran difusión mediática, sino principalmente un amplio calado simbólico. Esta rome-ría de carácter supralocal aglutina un amplio número de rituales menores y pone en evidencia muchos de los valores y creencias de Andalucía Occidental, desde el culto mariano a una forma de entender la religiosidad, las relaciones sociales, el agasajo, el comensalismo, la diversión, la estética, la naturaleza… Se celebra en el poblado de El Rocío, en el término municipal de Almon-te, aunque acoge a hermandades, devotos y participan-tes de todos los puntos de Andalucía.
Esclusa “Las Marismas del Guadalquivir”. Foto: Víctor Fernández SalinasCanal de riego del bajo Guadalquivir. Foto: Víctor Fernández Salinas
260 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
Doñana: naturaleza virgen objeto de protección (el jardín de la urbe global)La proyección mundial de este ámbito coincide con su definición de lugar de naturaleza mítica, de gran riqueza biológica, patrimonio local que se ha de proteger como patrimonio natural mundial.
“La playa del Coto de Doñana es virgen, sólo se oía el mar y las aves (charranes, correlimos, ostreros, patos, avocetas y gaviotas” (…) “Una parte del bosque del Coto- parecía la selva de Tarzán lleno de vegetación y lianas. Con helechos grandes y mucha sombra” (AVERROES Consejería de Educación, en línea).
“Cuentan que una princesa perdida dio su nombre a estos territorios. La leyenda de Doña Ana aún se recita en los perfumados amaneceres del Coto. Pero Doñana no es una coincidencia, ni una suerte del destino. Sentirnos agraciados y orgullosos de este Patri-monio de la Humanidad nada tiene que ver con el azar o la suerte. Fueron sus hombres y mujeres, los doñaneros, gente de Almonte e Hinojos los primeros en entender las calidades de este espacio, la necesidad de su conservación y el interés por preservarlo para las generaciones futuras. Si hacemos caso a la mitología deberíamos remontarnos al mítico lago Ligustino, donde el floreciente Tartessos alzaba sus palacios con paredes de oro. Los equilibrios entre el viento, las corrientes atlánticas y los aportes del río Gua-dalquivir conforman un espacio tan peculiar como simple. Donde venció el viento crece la duna, donde el agua dulce las lagunas, donde el mar, la marisma. Sus ecosistemas: marismas, monte bajo y duna, acogen una explosión de vida difícilmente descriptible” (TODOHUELVA.COM, en línea).
“Se trata del espacio natural protegido más famoso de España. Esto se debe, sin duda, tanto a su enorme riqueza ecológica como a los diversos avatares que se han dado hasta lograr su protección y que obligaron a una movilización de esfuerzos internacionales sin precedentes hasta el momento (GUÍA, 2001: 160).
Doñana: la marisma, las aves y el linceEn relación con su importancia como espacio de reserva biológica reconocido más allá de las fronteras nacionales, los elementos más recurrentes en la composición de las imágenes son la marisma (de gran fuerza simbólica en las identificaciones locales), las aves africanas y europeas, que tienen en esta gran zona húmeda el lugar de paso, cría e invernada, y el lince, animal en extinción, que representa la riqueza biológica de Doñana, a la par que los esfuerzos de naturalistas por su conservación.
“El Coto de Doñana es un soberbio mar vegetal, amplia llanura donde nunca descansa la mirada (…). “La marisma es la que manda, no sólo en el propio Doñana sino también en sus contornos” (EXPEDICIONESWEB, en línea).
“La marisma constituye el corazón de Doñana. La marisma, un barrizal cuarteado por el sol en verano e inmensa lámina de agua rebosante de vida tras las lluvias otoñales” (GUÍA, 2001: 160). “Flamencos, espátulas, fochas y calamones invernan en el medio híbrido, ni terrestre ni acuático, que Doñana les regala. El jabalí, los ciervos y los gamos ya no temen a los vehículos del parque, ningún daño recibieron de ellos y el lince permanece agazapado, siempre esperando a su presa” (TODOHUELVA.COM, en línea).
Doñana y bajo Guadalquivir
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 261
Cita relacionadaDescripción
“El que mayor interés despierta es el lince ibérico. Este gran gato manchado, con pinceles en las orejas y una corta y nerviosa cola, es la figura que ansía contemplar todo naturalista que visita Doñana. Y ciertamente no resulta fácil. Las manchas de matorral, sobre todo en los lindes de las zonas abiertas, son sus cazaderos preferidos. Es allí donde, agazapado, acecha a los conejos, que son su presa fundamental. Durante muchos años las poblaciones de lince han sido perseguidas y esquilmadas por las escopetas y los cepos” (TODA, 1997: 50).
Doñana, paisaje para la recreaciónLas imágenes proyectadas de Doñana inciden recurrentemente en sus cualidades naturales como provocadoras de sentimientos e inspiración de profanos y artistas.
“El paisaje de Carmen Laffón es un paisaje de tierra, mar, arena, río, marismas, ‘de espacios infinitos, al que me asomo una y mil veces intentando trasladar al lienzo la emoción y la intensidad de su contenido’. El Guadalquivir es el río de Sevilla, su lugar de nacimiento, y de Sanlúcar, su otra ciudad, donde empezó a pintar y a soñar. ‘Soñar porque cuando termina el río y comienza el mar abierto la imaginación vuela o, mejor dicho, navega a países de tierras y cielos desconocidos, de leyendas y aventuras, de esperanzas e incertidumbres, suscitando en mí cuando lo contemplo sentimientos y pensamientos más allá del tiempo (…) la lejana línea, dorada y verde’ de la costa de Huelva: el coto de Doñana. ‘Esta imagen escueta, esta síntesis de un territorio mítico y legendario, tiene para quien la contempla amorosamente la capacidad de sugerir un universo extenso y variado. Es el misterio de un mundo partido por el río, Huelva y Sanlúcar’. El coto es también historia y leyendas, y Laffón recordó (a finales de los setenta) que en el palacio del coto vivieron Goya y la duquesa de Alba” (CARMEN Laffón ingresa…, en línea –original de 2000-).
Lugar pobre e inculto, deseco, desierto e incultivado El entorno de Doñana es representado como tierra marginal, poco productiva y de escasa colonización, así se ignoró o mereció poca atención al viajero romántico del siglo XIX..
“Nos queda por descubrir, lo más brevemente posible, el triste distrito que se extiende a la orilla del Guadalquivir y que llega hasta el Guadiana y la frontera portuguesa (…), no piense nadie ir más allá, excepto empujado a ello por la más absoluta necesidad o por una excursión deportiva” (Richard FORD, Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa, que describe el país y sus ciudades, los nativos y sus costumbres –1845-).
“En general, el Guadalquivir, desde Sevilla a la desembocadura, exceptuados los naranjales de sus márgenes, desilusiona a los viajeros, que conocían la exaltación literaria de que había sido objeto el ‘Gran Rey de Andalucía’ en la literatura del Siglo de Oro” (BERNAL RODRÍGUEZ, 1990: 220).
262 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Cita relacionadaDescripción
Doñana, lugar histórico de caza realLa historia de Doñana está estrechamente unida al hecho de haber sido definido como un lugar apropiado por las élites, reservado para usos cinegéticos que continuarán a lo largo de la historia (en 1940 se constituye la Sociedad Cinegética del Coto del Palacio de Doñana).
“Sus orígenes hay que buscarlos en 1262, cuando se incorporó a la Corona de Castilla tras conquistar a los árabes el Reino de Niebla el rey Alfonso X EL Sabio. El monarca estableció en estas tierras un cazadero real. El nombre se lo debe a Doña Ana Gómez de Mendoza y Silva, esposa del séptimo duque de Medina Sidonia e hija de la princesa Éboli. Doña Ana se fue a vivir al palacio que su esposo le había construido allí, en 1589, junto a las marismas. Era el palacio de Doña Ana, el bosque de Doña Ana, el coto de Oñana…” (EXPEDICIONESWEB, en línea).
“El interés científico y naturalista arranca en el siglo XIX, con la publicación de un catálogo de aves observadas en algunas provincias de Andalucía, realizado por Don Antonio Machado y Núñez. Es también el comienzo de una intensa búsqueda de huevos y pieles por parte de naturalistas y cazadores, lo que llega a poner en peligro las poblaciones de algunas especies” (PUIGPUNYENT, en línea).
“Doñana es uno de los sitios de recreo más deleitosos de Andalucía, pues que abunda en conejos, liebres, perdices, palomas y, proporcionalmente en mayor abundancia en ciervos y jabalíes… sus arrendatarios asisten acompañados de multitud de forasteros, y aún de extran-jeros, especialmente ingleses, que lo visitan con el sólo objeto de la caza” (Pascual MADOZ IBÁÑEZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Andalucía –1845/1850-).
La Virgen del Rocío: Reina de las Marismas y símbolo de AndalucíaLa proyección exterior del ámbito tiene uno de sus núcleos fundamentales en la romería del Rocío, que cuenta con elementos suficientes para construir postales a diferentes escalas. Es la romería de España que más acompaña a las guías y folletos de las grandes empresas de viajes. Es el modelo de fiesta romera en Andalucía y un símbolo de identidad andaluza y es una fiesta de Almonte y de las poblaciones del entorno y como tal se identifica plenamente la fiesta con el lugar, recreándose el paisaje a partir de ésta.
“Se encuentra asimismo dist. 3 leguas una ermita dedicada a Ntra. Sra. del Rocío, que ocupa sitio pintoresco y delicioso en una dilatada llanura, camino de Sanlúcar de Barrameda, y márg. de la llamada Marisma. Todos los años en las pascuas de Pentecostés se hace a ella una romería, que es de las más célebres de Andalucía, pues que en ella se reúnen más de 6000 almas de distintos pueblos muy distintos algunos de ellos …“ (Pascual MADOZ IBÁÑEZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Andalucía –1845/1850-).
“Que importa dónde nacistes/Málaga, Huelva o Sevilla/Si son distintas raíces/Pero la misma semilla. /Si tu provincia y la mía/Son hijas del mismo sur/Y de la misma alegría/Del mismo orgullo andaluz/De una sola Andalucía./Que importa de donde vienes/Desde Jaén o Almería/Si una pastora nos une/Un lunes de romería. /Que importa que no me bañe/El duende de tu bahía/Si por el río mi cante/Se funde en tu mar bravía/Que importa si tu giralda/Es la mezquita o la alhambra/si bailas por sevillanas/Como yo siento la zambra” (El ROCÍO, en línea).
Doñana y bajo Guadalquivir
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 263
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Paisaje del arrozal
El Rocío y su entorno
La técnica de la roturación de la tierra y los poblados de colonización proporcionan un paisaje muy singular en Andalucía (Isla Mayor).
Paisaje fuertemente enraizado en el sentimiento de identidad colectiva a partir de la presencia de la ermita del mismo nombre y los ritos religiosos (especialmente la romería a final de la primavera) que se relaciona directamente con el paisaje en el que se desarrolla.
Arrozales de Isla Mayor. Foto: Esther López Martín
Saca de yeguas en el Rocío. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
264 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Playa de Castilla
Desembocadura del río Guadalquivir
La presencia de elementos defensivos a lo largo de esta playa genera uno de los paisajes de dominante natural pero con clara influencia cultural de mayor interés en Andalucía.
Paisaje de referencia de esta demarcación, en el que naturaleza y ser humano son la misma esencia y se confunden en uno de los paisajes más connotados de Andalucía.
Torre Carbonera desde las dunas (Almonte, Huelva). Foto: Isabel Durán Salado
Desembocadura del Guadalquivir (Sanlúcar de Barrameda). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Doñana y bajo Guadalquivir
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 265
Cauce histórico del río Guadalquivir
De Sanlúcar a Puebla, paisajes de lejanía, en unas épocas mar, luego isleño y laberinto, y por último serpiente domesticada. La historia del cauce, tan vinculado a la historia de las sociedades que lo han visto pasar en sus márgenes, paradójicamente ha producido uno de los paisajes más atados en el sentimiento y menos conocidos por la vista del viajero. Sanlúcar de Barrameda, Almonte, Trebujena, Aznalcázar, Puebla del Río, Lebrija.
Playas de Sanlúcar de Barrameda. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Desembocadura del Guadalquivir (Sanlúcar de Barrameda). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
266 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
7. Valoraciones y recomendaciones
NegativasPositivas
El paisaje de la marisma, gracias al alto grado de protección que posee, se encuentra entre los menos alterados de Andalucía, poseyendo además un alto valor simbólico e identitario en relación con la romería del Rocío, de amplio radio en el contexto de la Andalucía occidental y fuera de ella.
La singularidad de los espacios marismeños, dunares, de la inmensidad de la playa de Castilla y del último tramo del río Guadalquivir son algunos de los valores irrepetibles de los paisajes de esta demarcación en el contexto andaluz y español.
Se trata de municipios con fuerte dinamismo demográfico y económico. Los tejidos empresariales se han desarrollado con fuerza durante los últimos decenios y se han reforzado los modelos de cooperación económica. Existe además un cierto equilibrio entre las actividades, variadas, relacionadas con la agricultura, la industria, la construcción y los servicios.
El aislamiento de los territorios a las dos márgenes del Guadalquivir, pese a las repetidas demandas de construcción de una carretera que una directamente Cádiz con Huelva, ha sido una de las garantías de la baja presión sobre los espacios más valiosos desde el punto de vista paisajístico y natural de la demarcación.
El proceso de crecimiento ha sido muy acelerado, sin incorporar una mentalidad generosa con el patrimonio, especialmente la arquitectura vernácula, y el paisaje. La ubicación de los polígonos industriales de varios municipios, el desarrollo de los nuevos tejidos residenciales o la escasa consideración de la inserción de estos pueblos en paisajes de alto valor paisajístico han deteriorado el entorno, a veces sólo parcialmente, de algunos de ellos (Las Cabezas de San Juan, Los Palacios y Villafranca, Lebrija o el propio Almonte).
La presencia cercana de grandes núcleos urbanos y el desarrollo turístico, tanto el realizado como el potencial, han alterado y amenazan con seguir haciéndolo en el futuro importantes enclaves de esta demarcación. La ubicación de Matalascañas (además de otras urbanizaciones en proyecto próximas a la desembocadura del Guadalquivir) plantea la existencia de focos de tensión importantes para un paisaje extremadamente frágil.
Valoraciones
Doñana y bajo Guadalquivir
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 267
El patrimonio disperso (torres vigías, construcciones relacionadas con los usos tradicionales de Doñana, recursos relacionados con la pesca marítima o fluvial, etcétera) merecen una lectura territorial conjunta que aún no se ha hecho.
Los desarrollos turísticos son especialmente agresivos en el entorno de una demarcación en la que buena parte está protegida como parque natural, parque nacional e, incluso, como bien integrado en la Lista del Patrimonio Mundial. Es preciso replantearse el futuro urbanístico de Matalascañas, así como el de otras propuestas preocupantes cercanas o en la proximidad de la desembocadura del Guadalquivir.
Es importante evitar la proliferación de los cultivos bajo plástico, ya presentes en la demarcación, y que podrían banalizar su paisaje al igual que el de otras comarcas litorales andaluzas.
La ubicación de algunos polígonos industriales de la demarcación han alterado los valores paisajísticos de algunas poblaciones (el caso de Las Cabezas de San Juan es el más significativo). Se aconseja repensar la ubicación de estas instalaciones y tratar de resolver los impactos ya realizados.
Identificar la escasa arquitectura popular que mantiene sus valores tradicionales e implementar programas para su recuperación y reconsideración por parte de la población.
Proteger las claves patrimoniales de la estructura de los poblados de colonización (Adriano, Trajano, etcétera) amenazadas de alteración en los últimos años
Es necesaria una cohesión de principios e intereses entre los potentes recursos patrimoniales inmateriales ligados al Rocío y los de sus entornos naturales, especialmente desde el punto de vista paisajístico.
Mejorar e incorporar los conocimientos sobre las actividades tradicionales en la demarcación (actividad maderera, pesquera, etcétera) para una mejor gestión de sus recursos territoriales y paisajísticos.
Recomendaciones para el planeamiento territorial y urbanístico
Paradójicamente, el paisaje de uno de los espacios más relevantes desde el punto de vista natural es de los menos accesibles de Andalucía, tanto por su carácter de relieve llano, como por las cortapisas que impone la gestión de los frágiles recursos de Doñana. Se precisa de una reformulación de los valores patrimoniales de esta demarcación que insista, interprete y difunda los valores del paisaje.
La singularidad de los paisajes agrarios ganados al Guadalquivir a lo largo de los últimos siglos (pero sobre todo en el siglo XX) no ha generado procesos de valoración paisajística. El bajo Guadalquivir es un recurso desaprovechado para la asimilación y comprensión de algunos de los paisajes más jóvenes de Andalucía. Esta demarcación es idónea para el diseño de nuevas estrategias para facilitar la mirada a paisajes de características singulares.
Patrimonio de ámbito territorial
Patrimonio de ámbito edificatorio
Patrimonio de ámbito inmaterial
Generales
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 269
Territorio suave y ondulado de transición en campiña de importante actividad agrícola de secano con la tra-dicional trilogía mediterránea (trigo, olivo y viña). Se integra en áreas paisajísticas campiñesas (campiñas de alomadas, acolinadas y sobre cerros y campiñas de pie-demonte).
El Condado ocupa una parte central de la provincia de Huelva y, aunque con una pérdida importante de su
1. Identificación y localización
papel estratégico desde la actual división provincial en 1833, posee una marcada personalidad basada en su paisaje suave y agrario y en la impronta medieval de su capital, Niebla.
Las poblaciones presentan potentes centros históricos (Niebla, La Palma del Condado, Bollullos Par del Conda-do), algunos sobre suaves colinas que dominan el paisaje (Rociana del Condado, Bonares, Lucena del Puerto).
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: Aljarafe-Condado-Marismas (dominio territorial del valle del Guadalquivir)
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: red de centros históricos rurales
Paisajes agrarios singulares reconocidos: ruedos de Beas
Campos de Tejada + Condado-Aljarafe
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía:
Articulación territorial en el POTA
Estructuras organizadas por ciudades medias de interior en la unidad territorial de Aljarafe-Condado-Marismas (La Palma del Condado, Bollullos Par del Condado, Niebla, Aznalcóllar); la parte occidental de la demarcación (Niebla, Bonares) halla influida por el centro regional de Huelva
Grado de articulación: elevado, salvo en el extremo oriental en torno a Aznalcóllar, más conectada con el centro regional de Sevilla
270 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
4.000 al principio de aquel decenio a los más de 8.000 de 2009 (8.049). Aznalcóllar, la principal población de esta demarcación en la provincia de Sevilla, tenía poco más de 5.000 habitantes en 1960 y sobrepasaba los 6.000 en 2009 ((6.185).
Desde el punto de vista económico, si bien se puede ha-blar también de cierto estancamiento, esto no significa que se trate de un territorio sin interés. Las activida-des agrarias son las propias de otras zonas campiñesas andaluzas (cereal, girasol), no siendo escasas las zonas con desarrollo de regadío (cítricos y otros frutales). Sin embargo, el producto señero de esta demarcación y que posee una denominación de origen es el Vino del Con-dado, sin duda el producto que rápidamente se asocia a la imagen de esta comarca.
La presencia industrial es también notable en el Con-dado, aunque a menudo se trata de actividades muy contaminantes y agresivas para el medio ambiente. Así, la instalación de la industria papelera en San Juan del Puerto provocó, además de un crecimiento industrial en esa localidad, una importante repoblación de eu-calipto para esta fábrica y para la industria maderera que ha sustituido el bosque original de importantes extensiones de esta demarcación. Por su parte, en Nie-bla se asentó una fábrica cementera con una ubicación muy poco adecuada desde todos los puntos de vista, también desde el paisajístico. La minería, sometida a una importante reconversión durante los últimos años, posee importancia en el piedemonte de Sierra Morena en Aznalcóllar (minerales polimetálicos). También han aparecido varios polígonos industriales en poblaciones
2. El territorio
Medio físico
Las largas y suaves formas colinas de las alomadas en sentido noroeste-suroeste, hacen de la demarcación un espacio en el que predominan las formas suaves que dominan zonas llanas de forma longitudinal. No exis-ten pendientes abruptas y la densidad de las formas de erosión es muy baja o baja. Se enmarca dentro de la depresión posorogénica del valle del Guadalquivir sobre sedimentos miopliocénicos. Toda la franja sur se ha de-sarrollado sobre glacis y formas gravitacionales-denu-dativas asociadas (margas yesíferas, areniscas y calizas, y localmente arenas, limos, arcillas, gravas y cantos). Las mismas formas predominan en el borde norte, aunque en este caso sobre colinas, cerros y otras superficies de erosión. En este caso aparecen materiales metamórficos (pizarras, grauwacas y areniscas). En el extremo noro-riental predominan las formas denudativas en colinas con escasa influencia estructural en medios estables (cuarcitas, filitas, micaesquistos y anfibolitas) .
El clima se caracteriza por los inviernos suaves y los ve-ranos calurosos. La temperatura media anual se sitúa en torno a los 17 ºC, con una insolación media anual de unas 7.500 horas y un nivel de precipitaciones medio que oscila entre los 600 mm en la parte sur a los 750 mm. La zona central de esta demarcación pertenece a la serie termomediterránea bético-algarbiense seco-subhúmedo húmeda basófila de la encina, y aunque es el sector más antropizado, quedan restos de garriga degradada y en-cinares. Más al norte aparece la serie gaditano-onubo-algaviense subhúmeda silicícola del alcornoque (con en-
cinas, acebuches, alcornoques y pinos). En el sur aparece la faciación de esta serie, aunque en este caso sobre are-nales con Halimiun halimifolium (pinos, mezcla de fron-dosas y coníferas y eucalipto de repoblación).
Aunque no existen figuras de protección reseñables, sí se integran varios corredores fluviales en la red Natura 2000, así como algunos humedales.
Medio socioeconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva
El Condado de Niebla ha experimentado, frente a otras demarcaciones cercanas -más dinámicas o más regre-sivas- un cierto estancamiento, que se puede apreciar tanto en su demografía como en su actividad econó-mica. Niebla, el núcleo históricamente más significado de este sector, poseía algo más de 4.200 habitantes en 1960. Se encuentra un poco por debajo de esa cifra en 2009 (4.183). La Palma del Condado y Bollullos Par del Condado, con crecimientos más elevados durante buena parte del siglo XX, superaban los 8.700 y 11.000 habitantes en la primera de las fechas, alcanzado en en 2009 los 10.404 y 13.891 respectivamente. Paterna, Vi-llalba del Alcor, Rociana o Bonares son municipios que oscilan entre los 3.000 y los 7.500 habitantes que han tenido todos ellos, salvo Paterna que ha perdido habi-tantes, crecimientos aunque no muy destacados en los últimos decenios. El extremo occidental de la demar-cación presenta ya cierta influencia de Huelva. Así, San Juan de Puerto, influida por la instalación del Polo de Desarrollo en los años sesenta ha pasado de menos de
El Condado
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 271
localizadas junto a la A-49 entre Sevilla y Huelva, des-tacando el de Bollullos Par del Condado. En los últimos años, en el extremo oriental y en suelo del término mu-nicipal de Sanlúcar la Mayor próximo al escarpe del Al-jarafe sevillano, se localiza una planta solar con varias torres de captación de notable impacto en el paisaje.
El sector de la construcción, aunque no de forma tan acentuada como en otras comarcas cercanas, ha teni-do también un cierto dinamismo, especialmente en los municipios más poblados. Por último, los servicios, en la misma tónica de crecimiento sostenido pero pau-sado que otros procesos de la demarcación, también
ha experimentado un cierto fortalecimiento en núcleos como Bollullos o la Palma del Condado, siendo menos importante en San Juan del Puerto, Aznalcóllar, Niebla o Rociana.
Bonares. Foto: Víctor Fernández Salinas
272 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
este), de mejores tierras que la zona andevalense al norte o que los arenales al sur, va a conjugar a lo largo del tiempo su papel agrario y de puente de comunicaciones en el extremo occidental andaluz.
Desde el punto de vista de los ejes históricos de comuni-caciones, es destacable el paso de importantes rutas ga-naderas de norte a sur, tales como las cañadas reales del Vicario (desde Aznalcóllar paralela al Guadiamar) y la del Arrebol (por Tejada) que confluirán al sur en Villamanri-que y, por extensión, en los ricos pastos marismeños. La vía mencionada, que conectaba la zona de Tejada con el Guadiamar, pudo tener gran importancia durante la Edad del Bronce Final y Hierro I como paso controlado por Tejada la Vieja de los metales procedentes de la zona de Riotinto.
Asimismo hay que destacar la importante vía pecua-ria en sentido este-oeste constituida por la vereda de carne Sevilla-Ayamonte (por Tejada la Nueva y Niebla) que soporta también la vía romana que desde Itálica conducía al río Guadiana, y que dispone del importante ramal que desde Villarrasa inicia el denominado cor-del de Portugal por Beas, Villanueva de los Castillejos y El Granado, constituyendo un camino de importancia capital para las conexiones onubenses durante la Baja Edad Media cristiana.
El patrón de ocupación de la zona durante el Neolítico y Calcolítico se vinculó a la fértil campiña agrícola. Du-rante la Edad del Bronce y del Hierro los asentamientos tenderán a ocupar las zonas de mejor defensa topográ-fica y control de comunicaciones, siendo Niebla sobre el
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
La conformación geográfica de la demarcación que ac-túa como corredor campiñés, limitado por los valles del Tinto y Corumbel (a oeste y norte) y el del Guadiamar (al
río Tinto, y Tejada la Vieja en el paso hacia el Andévalo, los que representen mejor este esquema.
El traslado del asentamiento de Tejada la Vieja hacia Teja-da la Nueva, una zona de dominio principalmente agríco-la, ejemplifica la articulación territorial romana y medie-val que suponen, tanto la definitiva integración del área en estructuras regionales, como la intensiva colonización agrícola del área y su pervivencia hasta nuestros días.
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
Esta demarcación tiene una fuerte articulación territo-rial en sentido este-oeste eje Huelva-Sevilla a partir de la A-49, que estructura la alargada franja del Condado entre la ladera serrana al norte y la amplia marisma al sur. A ello contribuyen la estructura de la red hidrográfi-ca (río Tinto en el sector occidental) y la preexistencia de la antigua carretera nacional (hoy A-472) que atraviesa los núcleos más importantes de la demarcación y que se relacionan más adelante. A esta se superpone la red ferroviaria con la misma dirección.
El resto de los ejes son poco importantes en la articula-ción del sector (carretera en sentido norte-sur Valverde-Palma del Condado-Bollullos Par del Condado-Almonte-Matalascañas).
La red de asentamientos rurales también tiende hacia las formas lineales. La más importante es la que se enlaza con la mencionada carretera nacional entre Huelva y Se-villa (Niebla, Villarrasa, La Palma del Condado, Villalba del
El Condado
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 273
Alcor, Manzanilla), aunque existe otra secundaria, y no tan ligada a un eje viario, que discurre paralela más al sur (Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado, Bollullos Par del Condado (A-486, A-484, HV-6132 y HV-6211). Paterna y Escacena del Campo completan el sector en su cuadrante nororiental.
Artillería y murallas de Niebla. Foto: Víctor Fernández Salinas
Si bien la capitalidad y centralidad histórica correspondía a Niebla, en el siglo XX sobre todo se ha desplazado hacia la dualidad urbana de La Palma del Condado y Bollullos Par del Condado, más estratégicamente situadas en rela-ción con las comunicaciones y con un mayor dinamismo socioeconómico.
274 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociados
Procesos históricos
Control de rutas y cuencas fluviales. Primera apropiación del territorio 8231100. Paleolítico8232300. Neolítico8232200. Edad del Cobre8232100. Edad del Bronce8233100. Edad del Hierro
Las evidencias más antiguas de ocupación del área se detectan en las terrazas del río Tinto y algunos de sus arroyos, donde se han localizado elementos de industria lítica paleolítica. Este primer enfoque de actividades hacia la caza y recolección en un entorno fluvial evolucionaría durante la prehistoria reciente, especialmente desde la Edad del Cobre, hacia una reducción del bosque y la apertura de tierras agrícolas, a la vez que se iría perfilando la red hídrica actual.
Durante la Edad del Cobre se produjo un claro incremento en el número de asentamientos polarizados en las zonas de Trigueros-Beas-Niebla y la del Campo de Tejada-Guadiamar. En este contexto, un cierto nivel de jerarquización socio-política dará lugar a manifestaciones megalíticas en el área del bajo Tinto (Soto en Trigueros, o tholos del Moro en Niebla). Hacia la cuenca media del Tinto y río Corumbel evolucionó hacia poblados de continuidad como el cerro de la Matanza (Escacena), incorporando durante la Edad del Bronce el beneficio de los metales y el control de las rutas.
La introducción del componente de actividad minero-metalúrgica influyó notablemente en la evolución histórica del área durante la protohistoria, desde los poblados del Bronce Final hasta el mundo ibero-turdetano anterior a la conquista romana. Dos poblados fuertemente fortificados, Niebla y Tejada la Vieja, tomarán el protagonismo de la demarcación durante la Edad del Hierro constituyendo las bases de la implantación de un sistema jerarquizado con base en distintos oppida previos a la municipalización romana posterior.
7120000. Inmuebles de ámbito territorial . Sitios con útiles líticos7121100. Asentamientos rurales. Poblados7112620. Fortificaciones 7112422. Tumbas. Dólmenes. Cistas7120000. Complejos extractivos. Minas
La explotación de la campiña. De la integración provincial romana a las coras andalusíes8211000. Época romana8220000. Edad Media
La distribución de los asentamientos romanos en el área es de por sí indicativo del enfoque agrario de la nueva implantación. Sólo dos ciudades, Ilipla (Niebla) e Itucci (Tejada la Nueva, Escacena) organizan el territorio en el que se ha incrementado el número de villae y otros asentamientos rurales detectados. Por un lado, la función estratégica de la vía Itálica-Guadiana supone un factor de consolidación de actividades (poblamiento, explotación agraria), y por otro, desde el siglo II d. de C. el área de piedemonte cercano a Tejada es punto de origen de una infraestructura territorial de tanta importancia como es el sistema de abastecimiento de aguas de Itálica.
La red de actividades y recursos tejidos durante esta época tendrán su incidencia en la evolución medieval de la demarcación. Primero por el potente sustrato hispano-romano que favorece a nivel territorial la consolidación de Niebla como sede episcopal y, en definitiva, como la población de mayor capacidad organizativa del territorio al occidente de Sevilla. Esta disposición incidirá durante la posterior evolución islámica de la demarcación. En el esquema de organización territorial desde las taifas hasta su final en época almohade, Labla (Niebla) constituye una cora con extensión que irá
7121100. Asentamientos rurales. Poblados. Pueblos7121200. Asentamientos urbanos. Ciudades7112100. Edificios agropecuarios. Villae. Alquerías7112620. Fortificaciones. Castillos7112900. Torres7123100. Infraestructuras del transporte. Calzadas. Puentes7123200. Infraestructuras hidráulicas. Acueductos
El Condado
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 275
Descripción Recursos asociados
variando sus límites a tenor de los vaivenes políticos del mundo andalusí. Se podría apuntar, a nivel general, la escasa incidencia de nuevos aportes demográficos islámicos (bereber, árabe, etcétera) en la configuración de los asentamientos, a diferencia de otras zonas andaluzas, y sí el fuerte carácter de continuidad del sustrato nativo (hispano-romano, hispano-visigodo, hispano-musulmán).
De lo feudal al estado moderno. Repoblaciones y crisis8220000. Baja Edad Media8200000. Edad Moderna8200000. Edad Contemporánea
El territorio en manos cristianas mantendrá su constante de actividad agraria. Las tensiones existentes entre dos estructuras de organización económica y política bajomedievales, señoríos feudales y el reino castellano en evolución hacia el estado absoluto y centralizador del Antiguo Régimen, marcarán no obstante la definición y hasta la continuidad o no de los nuevos núcleos de población hasta nuestros días.
Aunque Niebla se mantendría en manos reales durante los primeros momentos, posteriormente los donadíos a miembros de la familia real, y las dotes de enlaces con grandes linajes señoriales de la época, conformaron desde 1369 el dominio territorial del condado de Niebla, que funcionará a partir de 1445 como parte del extenso estado del ducado de Medina Sidonia. Hasta fines del siglo XV se podrá hablar de apogeo de la organización señorial de las tierras ducales, justo antes de la potente política centralizadora castellana iniciada por los Reyes Católicos. Esta sería la fase feudal en la que por el esfuerzo de los señores (condes primero y duques después) se ven consolidadas poblaciones desde antiguas alquerías y/o castillos en Trigueros, Lucena, Bonares, Rociana, Bollullos, Villalba, Villarrasa, etcétera.
El sector próximo al Guadiamar evolucionará vinculándose desde el repartimiento al Concejo de Sevilla. Así quedará el Campo de Tejada que incluyó, junto a Escacena, Paterna o Chucena, a Huévar y Castilleja.
A partir del siglo XVI, el impacto del Descubrimiento provocará un acusado descenso poblacional en beneficio de las ciudades portuarias próximas (Sevilla, Huelva, Sanlúcar de Barrameda o Cádiz). El condado se centra, en definitiva, en una economía agraria con bases en el cereal, el olivar y el viñedo con vistas a la exportación básicamente a Sevilla o a los demás territorios de la casa ducal.
Durante los siglos XVII y, sobre todo, XVIII, es destacable el afianzamiento del paisaje de olivar en el sector oriental de la demarcación en el que destacarán las haciendas o las cillas y pósitos tanto del concejo como del cabildo eclesiástico en las áreas de Manzanilla, Chucena o Huévar. Paralelamente se está consolidando el paisaje de viñedo en el sector más occidental (Rociana, Bollullos, La Palma) cimentando la producción y las instalaciones de tipo industrial, enfocadas tanto a vinos como a destilado de licores y alcohol ya en el siglo XIX, éstas últimas con gran influencia en el paisaje urbano de los cascos urbanos del Condado.
7121100. Asentamientos. Poblados. Pueblos7112620. Fortificaciones. Castillos7112900. Torres
Identificación
276 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconómicas
1264200. Agricultura1264400. Ganadería
Agricultura de secano de tipo mediterráneo centrada en la vid, el olivo y los cereales y, en menor medida, el algodón, las legumbres y el girasol. Predominio de la pequeña y mediana propiedad.
Las parcelaciones rurales de origen histórico, con un acentuado uso agrario, se articularon desde época romana tomando como eje la vía romana Itálica-Guadiana que cruza el territorio de este a oeste.
Las numerosas villae del entorno de La Palma del Condado, Paterna o Beas son ejemplos indicativos de la intensa colonización agrícola y tendrán su continuidad durante la Edad Media. Las alquerías de época musulmana son parte fundamental de las unidades territoriales de la cora andalusí, en algunos casos supondrán la base de las haciendas actuales o el germen de asentamientos urbanos posteriores. Desde el siglo XVI se intensifica el viñedo.
La gran propiedad cerealista se localiza, fundamentalmente, en el límite con la provincia de Sevilla.
La ganadería aparece vinculada al sistema de tracción y abono de la tierra en una agricultura tradicional y poco mecanizada. En la actualidad es una actividad en regresión.
112100. Edificios agropecuarios. Villae. Alquerías.Haciendas. Cortijos7112120. Edificios ganaderos7122200. Vías pecuarias1264200. Viticultura
1263000. Actividad de transformación
Crianza de vinos y elaboración de aceite junto a la agricultura tradicional. Básicamente desde la época bajomedieval cristiana, la explotación agrícola ha conllevado históricamente la edificación de instalaciones de transformación (molinos, lagares, bodegas, etcétera.) y un conjunto de actividades en torno a ellas. La actividad vitivinícola del Condado se remonta al siglo XIV. Tras la epidemia de filoxera de finales del siglo XIX se produjo una etapa de crisis del sector que no empezó a remontar hasta la segunda mitad del siglo XX. Los vinos del Condado están reconocidos como Denominación de Origen. El peso de esta actividad ha propiciado el desarrollo de industrias artesanales relacionadas como la tonelería y fabricación de botas en Bollullos y la Palma del Condado.
Por otra parte, no son menos destacables las actividades históricas, en torno a los molinos harineros, muy localizados en torno al río Tinto, o a las relacionadas con el aceite y materializadas en la profusión de almazaras en la zona del Campo de Tejada.
Actualmente se localizan industrias de transformación de la madera y fabricación de muebles en San Juan del Puerto, Bollullos, La Palma, Niebla. Otras actividades artesanales de carácter local son el bordado en oro en Bollullos del Condado, la alfarería en Manzanilla y la Palma del Condado y el trenzado de palma en Bonares.
7112511. Molinos. Molinos harineros. Lagares. Almazaras7112500. Edificios industriales. Bodegas. Tonelerías1263000. Vinicultura
El Condado
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 277
Descripción Recursos asociados
1262B00. Actividad de servicios. Transporte
Transporte marítimo ligado al comercio de vinos desde los puertos de Palos de la Frontera y Moguer con destino a Francia, Inglaterra, Países Bajos y, desde el siglo XVI, a América. El comercio marítimo tuvo su mayor desarrollo durante el siglo XVI e inició su declive en el siglo XVIII con el traslado de la Casa de Contratación a Cádiz.
A finales del siglo XIX la actividad comercial vuelve a experimentar un nuevo impulso con la inauguración de la línea de ferrocarril Sevilla-Huelva.
La comunicación con Sevilla se vio favorecida en los años noventa con la construcción de la autovía del V Centenario, aunque persiste el freno que supone Doñana para la conexión con Cádiz.
7112470. Edificios del transporte. Edificios ferroviarios7112471 Edificios del transporte acuático. Puertos. Embarcaderos7123120. Redes viarias
1200000. Abastecimiento (de agua)
Las necesidades de la explotación de los recursos agrícolas, el paso de importantes vías pecuarias y el abastecimiento histórico de agua a los núcleos urbanos han marcado las actividades relacionadas con las técnicas hidráulicas.
Por una lado, es destacable la existencia de dos sistemas romanos de abastecimiento en Niebla y en Tejada la Nueva. Igualmente, para época islámica también hay vestigios de elementos de infraestructura del agua.
Las necesidades del movimiento a larga distancia del ganado motivaron durante la Edad Media la construcción de pilares y abrevaderos localizados junto a las importantes vías de trashumancia.
7123200. Infraestructuras hidráulicas. Acequias. Aljibes. Acueductos
“Rociana parece un pueblo hecho conforme a un plan formalizado. Las casas se ajustan a un tipo muy definido, con una parte principal de tres cuerpos y tres departamentos en cada cuerpo y otras agregadas, en el patio, entre las cuales hay que contar la cocina, el horno de pan, la carbonera y las cuadras. Atraviesa el cuerpo principal un empedrado de parte a parte que sirve de paso a las caballerías. En el patio se halla también la pila de lavar y el pozo”(CARO BAROJA, 1993 -1ª ed. 1958-: 110).
Identificación
278 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
4. Recursos patrimoniales
Ámbito territorial
Asentamientos. Los primeros vestigios de poblamiento paleolítico se encuentran en las terrazas del río Tinto consistiendo en localizaciones puntuales de material lítico. Pueden citarse, entre otras, graveras de los már-genes del Tinto próximas a Niebla, y en la zona de Beas, las del arroyo Candón o las del cortijo de San Benito. Pertenecientes al Neolítico, principalmente localizados en el flanco sur de la demarcación que es zona interme-dia entre los arenales y la propia cuenca del Tinto-Co-rumbel, pueden citarse La Dehesa (Lucena del Puerto), Los Pilones (Niebla) o Pago de la Reyerta Vieja (Bollullos Par del Condado).
La Edad del Cobre se caracteriza por formalizar un pa-trón definitivamente enfocado a la campiña y la proxi-midad a las mejores tierras agrícolas. Son representati-vos, por ejemplo, El Villar (Niebla), El Acebutre (Sanlúcar
la Mayor) o Cruz del Aguardo (Paterna del Campo). En esta época también se inicia el poblado de larga conti-nuidad en la pre y protohistoria del cerro de la Matanza (Escacena del Campo).
Los asentamientos de la Edad del Bronce mostrarán una tendencia a la localización sobre las mejores ru-tas de aproximación a las minas del Andévalo. Destacan el citado del cerro de la Matanza dotado con posible amurallamiento, Peñalosa (Escacena del Campo) o El Pozancón (Trigueros).
Durante el Bronce Final y la Edad del Hierro, sobresalen los grandes asentamientos del área, que inauguran en algún caso novedades urbanísticas y defensas, como en Tejada la Vieja (Escacena del Campo) o Niebla (Huelva). Otros asentamientos son, por ejemplo, los de Garramalo (La Palma del Condado), Mesa del Castillo (Manzanilla) o Tujena (Paterna del Campo).
Desde la época romana se densificará la ocupación agrí-cola y la implantación urbana en torno a dos núcleos principales: Ilipla (Niebla) e Itucci (Tejada la Nueva, Pa-terna del Campo). Puede citarse el asentamiento de la Mesa del Castillo (Manzanilla) que se ha identificado en ocasiones con Ostur, citado en el itinerario de la vía ro-mana Itálica-Guadiana, y que posiblemente fuese asen-tamiento menor (¿mansio?).
Durante la época islámica es reseñable la continuidad de los dos grandes asentamientos romanos citados con los nombre de Labla y Talyata. Continúan sus caracte-rísticas formales de disponer de recintos fortificados. Asentamientos menores pudieron constituir aquéllos que originalmente fueron alquerías fortificadas, tales como Trigueros, La Palma del Condado o Villalba del Alcor, los cuales tuvieron continuidad tras la conquista cristiana.
Panorámica del dolmen del Soto (Trigueros). Foto: José M.ª Rodrigo Cámara
El Condado
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 279
Durante la consolidación del patrón de asentamien-tos bajomedieval destacan los casos de nuevos nú-cleos poblacionales como es el caso de Escacena por el despoblamiento de Tejada la Nueva (Talyata). Nue-vas entidades de población también surgieron desde antiguas alquerías o asentamientos rurales andalusíes beneficiadas durante el proceso de repartimiento. Esto fue el caso de Lucena del Puerto, Bollullos, Villarrasa, Castilleja del Campo o Chucena.
Infraestructuras de transporte. La importancia de las vías de comunicación por la posición geográfica del área ha dejado innumerables vestigios de infraestruc-turas relacionadas con el transporte. Pueden citarse los restos detectados en el cerro del Be (Sanlúcar la Mayor) pertenecientes a la antigua vía romana entre Itálica y el Guadiana. Es singular para época romana y posterio-res, el puente sobre el río Tinto en Niebla. Otro puente, más reciente, es el puente de Gadea (1935) sobre el río Tinto (Villarrasa), básico en su época para modernizar definitivamente las comunicaciones entre La Palma y Valverde del Camino, entre el corazón del Condado y el área del Andévalo.
Infraestructuras hidráulicas. Desde época romana (siglo II d. de C.) pueden destacarse los importantes proyectos de ingeniería desarrollados en Itucci (Tejada la Nueva, Paterna del Campo), en cuyas proximidades se inicia el acueducto hacia Itálica (32 km.) con tramos aéreos y subterráneos. Del mismo modo, se destaca el acueducto de Ilipla (Niebla) con restos conservados al norte de la población en el lugar denominado Boca del Lobo. La Niebla islámica también aporta infraestructu-
ras del agua próximas al recinto amurallado, en los te-rrenos de la actual cementera, constituidos por la noria islámica de La Ollita.
En el medio rural tuvieron una importante función los pilares o abrevaderos para el ganado, con restos de épo-ca bajomedieval y de Edad Moderna como el Pilar de la Media Legua (Trigueros). Relacionado con el abasteci-miento medieval a las poblaciones destacan las fuentes y sus conducciones, como la Fontanilla, de posible ori-gen en el siglo XII, de Paterna del Campo, o la Fuente del Atanor en Escacena del Campo que captaba agua mediante qanat.
Complejos extractivos. En el límite norte de la demar-cación, justo en el contacto con las litologías del piede-monte serrano, existen explotaciones mineras desde la Edad del Bronce. Algunas de ellas son la mina Caliche (Villalba del Alcor) o las del entorno de Tejada la Vieja (Escacena del Campo).
Ámbito edificatorio
Fortificaciones y torres. Ejemplos de recintos defensi-vos protohistóricos son los constituidos por las murallas de Tejada la Vieja, las posibles del cerro de la Matanza, ambas en Escacena del Campo, o las fases más antiguas de la muralla de Niebla. Esta última localidad y Tejada la Nueva, Itucci, (Paterna del Campo) también conservan restos de fortificación de época romana.
Los restos más evidentes de fortificación del territorio co-rresponden al periodo islámico. De estos momentos, des-
tacan las fortalezas urbanas de Niebla o Tejada la Nueva (Paterna del Campo). Así mismo existen fortificaciones en el medio rural como el castillo de Alpízar (Paterna del Campo), o restos de fortificaciones muy destruidas en los cascos urbanos actuales, tales como el castillo de Trigueros integrado, en parte, por la iglesia de San An-tón, el castillo de la Reina en La Palma del Condado, o la probable fortificación de Villalba del Alcor, igualmente amortizada por la iglesia parroquial.
De época cristiana es destacable el importante progra-ma ducal desarrollado en el Alcázar de los Guzmanes (Niebla) del siglo XV. La casa ducal también acometió a mitad del siglo XV obras en el desaparecido castillo de Trigueros.
Como elemento aislado en el territorio próximo al Guadiamar hay que señalar la Torre de la Dehesilla (Aznalcóllar), de época bajomedieval cristiana (siglos
Interior del dolmen del Soto (Trigueros). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
280 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
XIII-XIV) vinculada a la defensa de Sevilla y propiedad de su concejo.
Edificios agropecuarios. De la época romana son destacables las villae vinculadas al aceite y el cereal, tales como las de Characena (Huévar), Lagunilla (San-lúcar la Mayor), Prado Luna (Escacena del Campo), El Garabato (La Palma del Condado) o El Cerquillo (Beas). Una parte de las numerosas alquerías (qarya) de época islámica fueron la base de poblaciones recientes, como en el caso de Manzanilla, Bonares o Huévar. Lugares del medio rural actual con posible origen en alquerías islá-micas serían: El Alcornocal (Bonares) o la hacienda de la Espechilla (Huévar).
Inmuebles de interés como haciendas rurales que han llegado hasta la actualidad y con origen, al menos, en el siglo XVIII, son, entre otros, la hacienda Torralba y la de Xenís (Chucena), Tujena (Paterna del Campo), Alpízar (Paterna del Campo), hacienda La Reunida (Niebla), case-río de la Dehesa (Bollullos Par del Condado), Characena (Huévar). Igualmente destacan fundaciones religiosas aisladas en el medio rural dotadas con edificaciones agropecuarias, tales como el franciscano de San Juan de Morañina (Bollullos Par del Condado), o el jerónimo del convento de la Luz (Lucena del Puerto).
Construcciones funerarias. Sin duda la construcción funeraria más singular de la demarcación es el dolmen de Soto, en el término municipal de Trigueros. También de gran interés es el tholos del Moro o el dolmen de la Hueca (Niebla). De la Edad del Bronce se conservan enterramientos en cistas en La Ruiza (Niebla) o en Ma-
tahijos (Beas). Entre los cementerios contemporáneos destaca el de la Santísima Trinidad de Escacena del Campo.
Edificios industriales. La gran tradición vitivinícola de la zona ha aportado desde el siglo XIX numerosas mues-tras de patrimonio industrial consistente en destilerías de licor cuyas chimeneas de alambique son parte del paisaje de los núcleos urbanos del Condado. Pueden citarse, la Torre Alambique de Rociana del Condado, la Torre de los Vallejo (Bollullos Par del Condado), la de la calle San Bar-tolomé (Villalba del Alcor), o la de Celestino Verdier (La Palma del Condado).
Bodegas y lagares se encuentran prácticamente en todos los cascos urbanos de las poblaciones del Condado, sobre todo Bollullos, Rociana o La Palma.
Por otra parte, el aprovechamiento del agua como fuerza motriz se formaliza en el conjunto de los molinos locali-zados en el curso del Tinto a lo largo de los términos de La Palma del Condado, Villarrasa y Niebla. Se pueden ci-tar, entre otros, el molino de La Vadera, el de Juan Muñoz, el de la Torre, el de Gadea o el del Centeno, todos en Vi-llarrasa, o los del entorno del puente romano de Niebla.
La producción de aceite también ha dejado numero-sos ejemplos de edificios de molienda, integrados en haciendas o en edificios incluidos en los cascos urba-nos actuales. Destaca la almazara con torre contrapeso de la hacienda de Alcalá de la Alameda (Chucena) o el edificio de La Hacienda en el casco urbano de Rociana del Condado.
Ámbito inmaterial
Actividad de transformación y artesanías. Desta-can las prácticas, saberes y manifestaciones rituales relacionados con la elaboración del vino. De entre los rituales más relevantes encontramos por ejemplo la feria y fiestas de la Vendimia de Bollullos y la Palma del Condado. En este contexto de fuerte implantación vitivinícola se ha ido desarrollando la tonelería, una actividad artesanal ligada a la producción y reparación de toneles y botas.
Actividad festivo-ceremonial. Uno de los elementos que define a esta zona es la importancia de los caminos y rituales rocieros. La Virgen del Rocío es objeto de ve-neración de muchos de los habitantes de estos pueblos, la mayoría de los cuales tienen hermandades propias y todos los años “hacen el camino” con su simpecado hasta la ermita situada en el municipio de Almonte. Es característica, por otra parte, la celebración de las Cru-ces de Bonares.
El Condado
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 281
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
El Condado vitivinícolaLa fisonomía del Condado se ha ligado sobre todo a su tradición vitivinícola. También ha servido para caracterizar su estructura social, de pequeños propietarios de viñedos y cooperativas bodegueras que, tradicionalmente, se ha percibido más igualitaria en contraste con la Andalucía latifundista.
El viñedo y la crianza de vinos, como referentes identitarios del Condado, mantienen una continuidad histórica que trasciende, hoy, el peso de la actividad en una parte importante de sus municipios.
“El vino es el alma del Condado”, esta metáfora acompaña de manera recurrente la mayoría de las iniciativas de promoción de la comarca. La crianza del vino es concebida como un arte que requiere continuidad y buen hacer y está ligada a la tradición.
“Hay tradiciones que por su origen, arraigo, permanencia, carácter identificativo, etcétera., tienen mayor potencial cultural que otras. La viticultura, producto de las experiencias acumuladas por los hombres en el seno de la agricultura, se relacionan con el ‘buen hacer campesino’, con el tiempo y el cariño, y con el arte (...). En nuestro entorno más próximo existen hombres que han recogido la sabiduría que el vino otorga a sus cuidadores. Estos se han ligado a la tierra de la misma forma que la cepa hunde sus raíces en ella, y se han sentido orgullosos de pertenecer a una comunidad que vive por y para el vino” (AVERROES Consejería de Educación, en línea).
Cita relacionadaDescripción
Niebla: el condado históricoNiebla tiene una centralidad histórica fundamental en la provincia de Huelva. La referencia de un enclave secular y la importancia de la taifa de Labla, se refleja la imagen de Niebla “la roja”, así apodada por sus murallas. El poderío señorial del “Condado de Niebla” se extendía más allá de su entorno inmediato y pervive en la memoria de muchos onubenses. Hoy día esta dimensión ocupa un lugar secundario frente a otros referentes de mayor calado simbólico en la comarca.
“Niebla es una antigua ciudad situada cerca de Sevilla. En ella hay abundantes riquezas y su suelo es muy próspero. Permanecen aún allí antiguas ruinas.
Pasa por esta ciudad el río Tinto, que tiene tres fuentes; la primera de ellas es la fuente del Tinto, que es la más abundante y la más dulce; la segunda es la fuente del alumbre, que mana alumbre; y la tercera es la fuente del sulfato de hierro, que mana sulfato. Así pues, cuando prevalece la fuente del Tinto, el agua es dulce, pero cuando predomina la del alumbre o la del sulfato, cambia el sabor del agua. (...). En esta ciudad la caza y la pesca se dan conjuntamente. Se importa desde ella excelente azafrán; las uvas no tienen rival en todo el mundo, y además se hace cuero curtido de magnífica calidad que rivaliza con el de Ta’if” (AL-QAZWINI, Atar al-bilad -ca. 1275-).
282 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
El Condado
Lucena del Puerto. Foto: Víctor Fernández Salinas Tejada la Nueva. Foto: José M.ª Rodrigo Cámara
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 283
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Murallas y río Tinto en Niebla
Molinos del río Tinto
La estratégica ubicación de Niebla junto al río formaliza un paisaje marcado por la historia y los usos desarrollados en su entorno.
El curso del río a través de estos términos municipales mantiene, como elemento característico de su paisaje, una sucesión de molinos harineros y sus estructuras accesorias (azudes, represas) que le confieren una marca de originalidad, toda vez que las aguas rojas del río son inservibles para el cultivo, pero sí son útiles para la molienda.
Riotinto por Niebla. Foto: Víctor Fernández Salinas
Molino harinero en Niebla. Foto: José M.ª Rodrigo Cámara
284 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Tejada: la Vieja y la Nueva
No es habitual la visualización de un proceso del cambio de ubicación (desde el piedemonte serrano a la tierra llana de campiña) de un asentamiento desde sus fases prehistórica (poblado amurallado) y protohistórica (oppidum), hasta la romana (Itucci) y bajomedieval (Talyatta). Esta situación se puede valorar mejor cuando concurre la circunstancia de contar con los dos yacimientos sin que núcleos urbanos o construcciones actuales se hayan dispuesto sobre ellos.
Tejada la Nueva. Foto: José M.ª Rodrigo Cámara
El Condado
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 285
7. Valoraciones y recomendaciones
NegativasPositivas
El paisaje del Condado se asocia a un pasado histórico relevante y a un presente con productos de calidad muy ligados al terruño, especialmente al viñedo.
La existencia de elementos naturales singulares, como la presencia del río Tinto, ofrecen una imagen diferenciada y original de esta demarcación.
La ubicación de los pueblos, su relación con el territorio y su forma de domeñarlo, ofrecen algunas de las formas más interesantes del poblamiento campiñés andaluz.
La mejora de las comunicaciones entre Huelva y Sevilla, a la que habría que añadir la recontextualización en las relaciones entre Portugal y España, hace mucho más accesible esta comarca, al tiempo que su paisaje es uno de los más visibles para los visitantes de Andalucía.
La implantación de instalaciones industriales sin criterio paisajístico, y muy escaso desde el punto de vista ambiental, ha alterado algunas de las zonas más notables de la demarcación (último tramo del río Tinto o el entorno de Niebla).
La cercanía de núcleos urbanos potentes en los extremos de la demarcación (área urbana de Huelva y área metropolitana de Sevilla) crea cierta tensión residencial y productiva, poco patente aún pero que previsiblemente se incrementará en un futuro cercano.
La arquitectura vernácula de los pueblos ha sido afectada por un proceso de descaracterización muy potente, incluso en los núcleos con conjuntos y centros históricos más notables y muy especialmente significativo en Niebla.
Existencia de urbanizaciones ilegales y escasa voluntad política para atajar el proceso.
Ausencia de una concienciación social respecto a los valores del paisaje.
Valoraciones
286 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Murallas de Niebla. Foto: Víctor Fernández Salinas
El Condado
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 287
Los recursos patrimoniales difusos en el territorio (minería, viticultura y otras actividades agrarias, etcétera), son todavía muy desconocidos y poseen escasos registros y reconocimiento. Debe ahondarse en el conocimiento y puesta en valor de estos patrimonios y aprovechar su frecuente condición de hitos en el paisaje para que éste se revalorice e incorpore todos los elementos que le son significantes.
La relación de los núcleos con su ámbito territorial inmediato debe ser objeto de una atención prioritaria. Niebla especialmente debe recomponer su escenario paisajístico, degradado durante los últimos decenios. Además, los núcleos más próximos a Sevilla deben asumir el reto de no convertirse en prolongaciones hacia el oeste del área metropolitana de la capital andaluza.
Identificar, registrar y proteger el patrimonio de arquitectura vernácula disperso en el territorio y, también, el de los núcleos de población. Todos ellos están en buena parte faltos de documentación, de protección y de campañas que reconozcan sus valores.
Valoración del patrimonio industrial relacionado con la tradición vinatera del Condado (bodegas, antiguas fábricas, lagares).
Es importante incrementar los conocimientos de las culturas agroganaderas y mineras, algunas de ellas desaparecidas o en trance de serlo, pero con una memoria aún viva en muchos de los pobladores de la demarcación.
Recomendaciones básicas para el planeamiento territorial y urbanístico
El Condado posee una situación estratégica entre Huelva y Sevilla, lo que la ubica en uno de los principales corredores viarios de la comunidad autónoma, pero también próxima a espacios en los que existe una importante tensión territorial, y por tanto paisajística. Asumir el papel de la demarcación, con las ventajas e inconvenientes, es fundamental para encarar estas tensiones y regular los flujos e iniciativas hacia un modelo de desarrollo coherente y sostenible.
Si el punto anterior reflexionaba sobre el papel de la demarcación en su relación con los ejes este-oeste de Andalucía, también es importante la lectura en sentido norte-sur, ya que engarza dos ámbitos de gran valor desde el punto de vista natural y cultural (las estribaciones de Sierra Morena al norte y el bajo Guadalquivir al sur). Esta condición de corredor de comunicaciones entre ámbitos de importante dominante natural revaloriza y resignifica los paisajes del Condado, tan relacionados, tanto con el sector septentrional (minería, silvicultura…), como con los meridionales (silvicultura, ganadería…).
Patrimonio de ámbito territorial
Patrimonio de ámbito edificatorio
Patrimonio de ámbito inmaterial
Generales
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 289
El Poniente almeriense pertenece al área paisajística de Costas con campiñas costeras. Es un espacio que ha adquirido una singularidad patrimonial en los últimos decenios de la mano, sobre todo, de la expansión de la agricultura intensiva bajo plástico, que ha llevado a la transformación antropizada y radical de esta llanura que se dispone al pie de la sierra de Gádor en la parte oriental de la provincia de Almería, entre la capital y Adra. El Po-niente es una demarcación con procesos muy potentes: nuevos paisajes, renovación poblacional y nuevas fun-ciones. Todavía quedan trazas de la antigua articulación
1. Identificación y localización
territorial en la que los núcleos de población principal se orientaban al interior, siendo las llanuras costeras “los patios traseros”. Grandes municipios que han sido dividi-dos quedando los viejos núcleos en las zonas de interior. De nueva creación son los de El Ejido (antes integrado en Dalías) y La Mojonera (antes Félix), ambos creados en 1984. Aun cuando los núcleos secundarios de la zona son numerosos y presentan en general un gran dinamismo, dos de ellos muestran todavía esa duplicidad o com-plementariedad territorial del pasado: los de Balanegra (Berja) y la Puebla de Vícar (Vícar).
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: Poniente almeriense (dominio territorial del litoral)
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: red de ciudades patrimoniales del Poniente almeriense
Paisajes sobresalientes: acantilados de Almería-Aguadulce
Paisajes agrarios singulares reconocidos: vega de Berja, vega de Dalías, vega de Adra
El Poniente
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía
Articulación territorial en el POTA
Estructura organizada por ciudades medias litorales en la unidad territorial del Poniente almeriense (Adra, Dalías, Berja, El Ejido, Roquetas de Mar; esta última ya en el ámbito de influencia del centro regional de Almería)
Grado de articulación: medio-elevado
De lo anterior se deduce la existencia de escenarios urbanos muy contrastados entre los más tradicionales como Adra, si bien muy alterados en su estructura y ar-quitectura, y los más recientes. El Ejido es un núcleo que se acerca a los 50.000 habitantes y plantea un escenario singular: tejidos producto de un crecimiento rápido y poco ordenado, aunque muy compacto ante la valo-ración del terreno agrícola, y formas residenciales pre-tenciosas y fuera de escala, producto de un crecimiento económico rápido y de aluvión.
290 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
2. El territorio
Medio físico
Comprende la parte meridional y agreste de la sierra de Gádor, donde aparecen las pendientes más destacables, y se prolonga por el piedemonte de esta sierra hacia el sur creando una zona extensa llana compuesta de materiales detríticos en cuyos bordes aparecen algunas formaciones de estuarios y, de escasa extensión, du-nares. Este contexto está atravesado por ramblas que permanecen sin escorrentía durante largos períodos de tiempo. Los materiales predominantes son arenas, li-mos, arcillas y margas. En el extremo occidental apare-cen paisajes muy antropizados con cultivos en el valle de Adra.
El Poniente se encuadra en el dominio climático semiá-rido. Con temperaturas típicas del litoral mediterráneo (inviernos suaves y veranos calurosos pero no extremos) y un índice pluviométrico en torno a los 250 mm. La insolación anual supera las 2.800 horas.
Esta zona se corresponde con el piso bioclimático ter-momediterráneo inferior, más específicamente a la serie alpujarreña-almeriense semiárida del esparto; si bien los usos del suelo han cubierto bajo invernaderos (mar de plástico) una parte muy mayoritaria de la misma. La vegetación original que aparece de forma residual, se caracteriza por los matorrales mixtos. La diversidad de especies vegetales sólo tiene cierta relevancia en algu-nos segmentos del borde litoral, especialmente en tono a la punta del Sabinar. De hecho, son esos espacios y parte del dominio marítimo cercano los que se encuen-tran incluidos en la red Natura2000.
Medio socioeconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva
El Poniente almeriense, que bien podría conservar la deno-minación tradicional de Campo de Dalías, es una de las zo-nas litorales andaluzas que viene teniendo un modelo de desarrollo económico más acelerado durante los últimos decenios, elemento básico para entender el dinamismo de la provincia de Almería dentro de Andalucía. Se trata de la comarca agraria litoral con más superficie regable (más de 20.000 ha y con una mayor producción, sobre todo de hortalizas. Los primeros pozos para el riego se abrieron en 1928 (para unas 100 ha aproximadamente). Tradicional-mente eran un sector más relacionado con la ganadería ovino-caprina y, más localmente, con la caña de azúcar en Adra. Después de la Guerra Civil, el Instituto Nacional de Colonización, más tarde IRYDA, inicia una política de expansión del regadío que combina con la incorporación de la técnica de los “enarenados” desde la mitad de los años cincuenta. Los invernaderos comienzan a desarro-llarse desde 1970, así como los problemas que se derivan de la extracción de agua: sobre explotación de acuíferos, intrusión marina, etcétera. En la segunda mitad de aquella década también empieza a ensayarse el riego por goteo, cuya evolución ha sido continuada desde entonces, espe-cializándose en productos hortofrutícolas extratempranos (tomate, pepino, …).
En el ámbito oriental del sector se produce también un im-portante desarrollo turístico durante los últimos decenios en el municipio de Roquetas de Mar (que cuenta con dos núcleos, el propio Roquetas y Aguadulce), aunque también
aparecen núcleos turísticos en otros puntos, como Alme-rimar. Se trata de núcleos que en principio fueron lugar de veraneo regional, pero que han adquirido proyección nacional y, en menor medida que otras zonas turísticas andaluzas, internacional. Por último, la localidad de Adra, localizada en el extremo occidental de la demarcación y fuera ya del Campo de Dalías, ha sido tradicionalmente un pueblo pesquero, agrario y con un cierto desarrollo indus-trial desde el siglo XIX basado en los ingenios azucareros y en la fundición de plomo. Durante el último período, ha visto declinar las actividades pesqueras, en tanto que ha reforzado las agrarias y turísticas.
Todas estas circunstancias han facilitado un crecimiento económico elevado durante más de treinta años y ha su-puesto un importante impulso demográfico de la zona, que supera los 170.000 habitantes. El Ejido es la locali-dad más importante, con 84.227 en 2009 (de los cuales unos 20.000 son extranjeros); cuando en 1970 todavía se integraba en el municipio de Dalías, que en su conjun-to apenas superaba los 20.000 habitantes. Roquetas de Mar pasó de 12.700 habitantes a casi 82.665 (también en torno a los 20.000 extranjeros). De hecho, el eje de la carretera nacional Málaga-Almería, que atraviesa los municipios de El Ejido, La Mojonera (8.301 habitantes en 2009), Vícar (22.853 habitantes) y Roquetas de Mar, es prácticamente una calle (un bulevar en buena parte del recorrido) a la que asoma de tramo en tramo el tejido de invernaderos que tapizan la demarcación.
Festival de Laújar“Dice la voz del trovero/ repitiendo aquí otra vez: /quien no tiene inver-nadero/ llega bien a la vejez, /pero con poco dinero” (Francisco MEGÍAS, Dice la voz del trovero -1987-).
El Poniente
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 291
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
El Poniente se dispone como apéndice de la sierra en pendiente hacia una amplia llanura litoral (la de mayor extensión entre Almería y Málaga). Desde época roma-na, con la adecuación de las comunicaciones gracias a la vía heráclea, se articula como territorio de paso este-oeste y la propia vía ordena el patrón de asentamientos hasta la actualidad. El extremo oeste queda atravesado por el río Adra, ruta natural de comunicación con el
norte desde la prehistoria y cuya desembocadura forma el mejor puerto natural del área que es aprovechado desde la protohistoria por el asentamiento fenicio de Abdera (cerro de Montecristo).
En general, la escasez de asentamientos de las edades del Cobre y Bronce permiten pensar que no fue hasta la primera Edad del Hierro cuando se produjeron procesos de envergadura en relación a la articulación territorial del Poniente almeriense.
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
La estructura física del ámbito, entre la sierra de Gádor y el mar, junto a la red de asentamientos, condiciona la articulación de esta demarcación. Esta se estable-ce en sentido este-oeste a lo largo de la autovía A-7, que une la capital provincial con Aguadulce, Santa María del Águila, El Ejido, Adra y se prolonga por la provincia de Granada hacia Málaga. El resto de la red viaria tiene una estructura perpendicular, uniendo la A7 con el resto de los núcleos importantes: Roquetas de Mar (A-358), La Mojonera (ALP-108), Almerimar (A-389). De esta vía salen también los ejes que conectan el sector con los antiguos núcleos del interior a los que pertenecían, y pertenecen aún en algunos casos, los terrenos del Campo de Dalías (la propia Dalías A-358, Vícar ALP-109, Félix y Enix A-391). Las penetraciones más importantes hacia el interior se realizan desde El Ejido hacia Dalías, a través de la citada A-358 y desde Adra de forma paralela al río del mismo nombre A-347. Por último, existen otros ejes que también estructu-
ran el territorio: la carretera litoral que bordea toda la demarcación entre Aguadulce, al este, y Balanegra, al oeste AL-9006; y el eje Roquetas de Mar-La Mojonera-El Ejido A-358.
Los núcleos más importantes que organizan la articu-lación presentada poseen un carácter muy distinto: El Ejido con base agrícola; Roquetas de Mar, centro turís-tico, y Adra, localidad con importante peso económico pesquero. No obstante, si bien El Ejido está especializa-do en cultivos agrícolas bajo plástico, éstos son también importantes en las dos localidades citadas.
Aljibe en el camino de San Roque (El Ejido). Foto: Silvia Fernández Cacho
292 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociados
Procesos históricos
Colonización mediterránea8233100. Edad del Hierro8211000. Época romana
La aparición del comercio fenicio va a suponer un traslado del peso de los asentamientos hacia los enclaves costeros con mayores valores estratégicos. Destaca en estos momentos sobre todos los núcleos de la demarcación la disposición de Abdera en el cerro de Montecristo (al este de la actual Adra), una ciudad con puerto en un espolón natural sobre la desembocadura del río Adra, clave en el contexto de transacciones comerciales entre la colonia y las poblaciones indígenas. Esta situación se mantuvo básicamente durante el dominio cartaginés hasta la conquista romana.
Roma marca un nuevo concepto de dominio y gestión del territorio. Por un lado, un énfasis por las comunicaciones terrestres, cuyo principal exponente en esta zona es la instalación de la Vía Heráclea que recorre todo el litoral mediterráneo peninsular. Por otro, el mantenimiento de los grandes centros anteriores como Abdera que, como ciudad estipendiaria, seguirá siendo un hito en la nueva vía de comunicación terrestre. Estos momentos suponen también el definitivo afianzamiento de establecimientos menores que gradualmente configuran la explotación agrícola del territorio apoyándose en la vía principal de comunicación terrestre. Este es el caso del municipio de Murgi (El Ejido) o la ciudad de Villavieja (Berja) y hábitats tipo villae (Onáyar, Tarambana).
7121200. Asentamientos. Colonias. Ciudades7121100. Asentamientos rurales. Villae7123120. Redes viarias7112422. Tumbas. Mausoleos
Ruralización islámica. Defensa litoral8220000. Edad Media
El importante núcleo de la Abdera antigua desaparece, instalándose un nuevo hábitat en La Alquería. La gestión del agro con la utilización masiva de las técnicas hidráulicas parece extenderse y, en general, se vive de espaldas al litoral. Los núcleos de control se sitúan más al norte, en la Alpujarra, quedando esta zona convertida en el campo o “ejido” de estos núcleos.
Se implanta un sistema de riego temporal por «hojas» (agrupación de las cañadas en cuatro sectores, regándose cada uno de ellos con una cadencia de cuatro años), compatible con la utilización del agua para abastecimiento humano y ganadero (aljibes y balsas) por medio de la Acequia del Campo (acequia de Odba hasta el Boquerón del Campo y rambla de Almecete).
La fortificación del litoral tiene su origen claramente durante la fase nazarí como medida de protección ante piratas norteafricanos. Se trata de torres vigía como las de Guaínos y Huarea (cercanas a Adra), Alhamilla (límite Adra-El Ejido) o la torre de Roquetas (previa al castillo actual).
7121100. Asentamientos rurales. Aldeas. Pueblos7112900. Fortificaciones. Torres7123200. Infraestructuras hidráulicas. Acequias. Aljibes. Fuentes
El Poniente
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 293
Descripción Recursos asociados
Repoblación. Inmigración. Defensa litoral8200000. Edad Moderna
Durante una primera etapa, la población morisca dominó el contexto rural del Poniente continuando el modelo de explotación anterior. Tras la revuelta y expulsión definitiva de los moriscos en 1570 se produjo un primer vacío poblacional y un proceso de concentración de propiedad de base ganadera (favorecido por la Mesta y grandes propietarios castellanos) y cerealista aun manteniendo los sistemas de captación, conducción y almacenamiento de agua. De cierta manera, esta llanura litoral se convierte hasta el siglo XVIII en una gran dehesa boyal casi despoblada dependiente de los núcleos interiores de Berja, Dalías o Vícar. Esta actividad se combina, por otra parte, con el mantenimiento y potenciación por la Corona del sistema de torres vigía del litoral.
Como enclave costero, Adra inicia nuevo emplazamiento que llega hasta nuestros días y se fortifica con castillo a principios del XVI. Es la actividad militar costera la que visualizará primero en la ampliación de las edificaciones nazaríes (Guardias Viejas, Roquetas) y, posteriormente, en el nacimiento de núcleos habitados estables ya en el XVIII tales como Roquetas o Balerma.
7121100. Asentamientos rurales. Aldeas. Pueblos7112900. Torres7123200. Infraestructuras hidráulicas. Acequias. Aljibes. Fuentes
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconómicas
1264200. Agricultura 1264400. Ganadería
Hasta hace cincuenta años esta demarcación estaba orientada a una explotación agrícola centrada en los manantiales y vegas, con cultivos característicos de secano en el interior, combinándose olivo, almendra y vid. El cultivo de la uva de mesa tuvo gran importancia durante el siglo XIX en algunas zonas (Dalías, Berja), entrando en el circuito internacional de la reconocida uva almeriense.
No obstante, el aprovechamiento del terreno se basaba en la combinación con la ganadería, principalmente el pasto de ganados trashumantes -ovejas y cabras-, que bajaban a las tierras del Campo de Dalías procedentes del interior.
Desde el siglo XVI y hasta la segunda mitad del siglo XX, la zona de Adra y su entorno fue conocida por el cultivo de caña de azúcar.
Agricultura intensiva dedicada a la producción hortofrutícola, con uso de invernaderos o cultivos bajo plásticos, desarrollada a partir de los años setenta.
7121100. Asentamientos rurales. Cortijadas7123200. Infraestructuras hidráulicas. Norias. Aljibes. Pozos7122200. Cañadas14J1300. Técnica de cultivo
Identificación
Identificación
294 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
1264500. Minería Minas de plomo de Almagrera (Berja). 7120000. Minas
1264600. PescaEn regresión. La pesca tradicional hacía uso de las artes de trasmallo y también de la chicharra en embarcaciones denominadas traiñas. En la actualidad se mantiene en lugares como Adra y Roquetas de Mar, aunque cada vez se usa más el anzuelo y está en franca regresión.
14J5000. Técnica de pesca. Trasmallo. Chicharra
1263000. Actividad de trasformación
El cultivo y la transformación de la caña de azúcar posibilitó el desarrollo de ingenios a partir del siglo XVI. Un entorno de cierta industrialización en el que se asentaron importantes entidades fabriles durante el siglo XIX, como las dedicadas a la fundición de plomo (procedente de las minas de Sierra Almagrera) o las nuevas fábricas de azúcar y más adelante algunas industrias de conserva y salazón de pescado.
7112500. Edificios industriales. Azucareras. Fundiciones. Hornos. Conserveras. Salinas
1262000. Actividad de servicios. Turismo
Con un desarrollo reciente, se expande imparable la construcción de residencias, hoteles y servicios el la franja más cercana al mar. Sigue un modelo de turismo de sol y playa estilo Costa del Sol, ofertando infraestructuras recién construidas. La actividad inmobiliaria está desplazando en el territorio a algunas de las instalaciones de invernaderos.
Se ponen en valor ciertos elementos del patrimonio antes ignorados y se reutilizan inmuebles e instalaciones tradicionales (cortijadas, aljibes, etcétera.)
7121100. Asentamientos rurales. Cortijadas
El Poniente
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 295
4. Recursos patrimoniales
Ámbito territorial
Asentamientos. Los principales núcleos de población de carácter urbano se remontan a época fenicia como atestigua el asentamiento fenicio de Abdera (Adra), con pervivencia hasta la actualidad. De época romana Mur-gi (El Ejido), representa el asentamiento más destacado junto con Villavieja (Berja) aunque se localizan otros de carácter rural como los de Turaniana (Los Bajos, Agua-dulce, Roquetas de Mar) o las villas romanas de Onáyar y Tarambana (El Ejido). De época medieval se conservan restos del urbanismo nazarí en Vícar y Félix, de la Alca-zaba árabe de Villavieja (Berja), y los núcleos de repo-blación cristiana de Adra y Roquetas.
Infraestructuras hidráulicas. Para almacenar y dis-tribuir el agua a los cultivos de regadío (azudes, aljibes, norias…). Se documentan pervivencias significativas de estas infraestructuras, entre las que destacan la ace-quia que se extiende desde Odba hasta el Boquerón del Campo en El Ejido o la de la rambla de Almecete en el mismo término municipal. También se distribuyen por esta demarcación y las colindantes numerosos aljibes de origen medieval: aljibe del Campillo, del Camino de San Roque, del Empalme de Fuentes de Marbella, del cortijo del Llano o de Hilas en Berja; aljibe de la cuesta, de la Cruz o del Boquerón en Dalías; aljibe de venta Menea en Felix; aljibes del Bosque, de las Hoyuelas, de las Terreras, Blanco, de Tres Aljibes, de la fábrica de la Mujer, de la Galianica, del Toril, del Daymum, Navarro, Balsa Matilla, Seco, del Derramadero de Cabriles, Que-brado o de Pampanico en El Ejido, etcétera.
Son destacables, también, las fuentes de Berja (Del Toro, de los 16 Caños, de Don Emilio, del Marqués, de la Higue-ra, del Lames, de Marbella, etcétera.) y los restos de un acueducto de posible origen romano en Vícar.
Poblados de colonización como los de Camponuevo del Caudillo, Las Marinas,; Roquetas de Mar, Solanillo (Ro-quetas de Mar); Las Norias (El Ejido); Parador de Asunción (Vícar y Roquetas de Mar); Puebla de Vícar (Vícar); San Agustín de Dalías (El Ejido)
Ámbito edificatorio
Edificios industriales de época romana para la trans-formación de productos del mar se han documentado en la demarcación, destacando las factorías romanas de Adra y Guardas Viejas (El Ejido). También romanas son las metalurgias documentadas en Cañada de Moreano (Berja) y El Sabinar (Dalías).
La fábrica de plomo de San Andrés y los ingenios de azú-car en San Luís y San Nicolás en Adra, todos ellos del siglo XIX, son edificios industriales de gran singularidad en la demarcación
Fortificaciones y torres, se distribuyen por toda la zona. De origen nazarí son las torres defensivas de la Iglesia de Vícar o la Torre-atalaya de Guainos (Adra). Otras son de la Edad Moderna, como las Torre de Al-hamilla (siglo XVI), Balerma (siglo XVII), el Torre-Fuerte Entinas, Bajos (siglo XVI) o la torre-atalaya de los Ce-rrillos (siglo XVI), todas ellas en El Ejido. En cuanto a las
fortificaciones, pueden destacarse el castillo de Adra (si-glo XVI) o la Batería de Guardias Viejas (siglo XVIII) en El Ejido y el castillo-reducto de Santa Ana (siglos XVI-XVII) en Roquetas de Mar.
Baños públicos árabes son los de Benamejí en Berja y los de la Reina en Dalías.
Arquitectura rural, representada por casas y cortijillos de formas cúbicas, caracterizados por la presencia de te-rrados o cubiertas planas, con “launas” o “royas” como impermeabilizantes. Muros de piedra y barro, con mor-tero de cal. Son gruesos, en forma de talud y con vanos escasos y de pequeñas dimensiones. (GIL ALBARRACÍN, 1992: 297 y ss.)
Ámbito inmaterial
Actividad festivo-ceremonial. Romería supracomu-nal de la Virgen de Gádor (Berja). Fiestas del Cristo de la Luz, declaradas de Interés Turístico Nacional, en Dalías, y fiestas “cortijeras”. Estas últimas se asocian a festi-vales y encuentros de troveros. Aunque este tipo de repentismo se asocia directamente a las Alpujarras y la Contraviesa, se practicaba tradicionalmente en algunas zonas de la comarca (Adra, Dalías, Berja...) y se ha ex-tendido precisamente porque muchos de los primeros “colonos” del Campo de Dalías tienen en esas tierras su origen. Asociadas a algunas de estas manifestaciones se realizan bailes de mudanzas y robaos en Adra.
296 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
Un nuevo paisaje sobre los vestigios andalusíesUn nuevo paisaje. Así se califica esta zona que históricamente formaba parte del litoral de frontera almeriense. Árido, de difícil cultivo, escasamente poblado y sometido a los peligros de la frontera berberisca hasta el siglo XVIII (CHECA OLMOS, 1999). Las transformaciones han sido tan rápidas y de tal intensidad que hay una clara conciencia de haber creado por completo un entorno nuevo. La noción de artificio humano, se hace patente en este paisaje y lo diferencia de otros, a pesar de que la mayoría de los territorios andaluces tienen una marcada antropización. Una intensiva ocupación del suelo con invernaderos, el desarrollo de nuevos municipios y entidades locales, el vertiginoso crecimiento demográfico, los nuevos trazados viarios y los flujos de personas y capitales han demudado estos parajes.
Sin embargo, éste es un paisaje notoriamente transformado por el ser humano desde siglos atrás. La organización y conformación del territorio almeriense quedó configurada durante mucho tiempo por el sistema de regadío y las necesidades andalusíes. De hecho, es esta imagen de huertos fértiles en torno a norias, de bancales y acequias en los territorios de regadío, complementados con las áreas de pastoreo y pesca más cercanas a la costa, las que pervivieron hasta hace poco y que se refleja de forma contundente en topónimos como Dalías.
“Un mar de plásticos”. Esta es la comparación más difundida y connotada. La imagen de los plásticos se usa desde fuera de la zona como paradigma de un crecimiento rápido, forzado, con grandes riquezas pero además con grandes desequilibrios- sobreexplotación de acuíferos, contaminación, insostenibilidad-. Este paisaje está connotado por ser lugar de atracción de mano de obra extranjera y por problemas de exclusión social y racismo (MARTÍN DÍAZ et ál., 1999; MARTÍNEZ VEIGA, 2001).
“En época musulmana se asiste a la “construcción” del terreno agrícola en laderas, valles y vegas con la labor colectiva de las comunidades campesinas. Para soslayar las duras condiciones impuestas por el relieve y la falta de agua se emprendió el aterrazamiento de vertientes en pequeñas parcelas -balates- con muros de contención y el trazado de una meticulosa red hidráulica de irrigación para garantizar las cosechas. (...) Se apunta que en época nazarí se incrementó la colonización de los terrenos menos fértiles, de secano y montaña. (...) En parecidas fechas el Campo de Dalías constituía una zona especialmente privilegiada para la ganadería ovina trashumante, donde invernaban los ganados de Sierra Nevada, que se recogían allí largo tiempo pastando y queseando” (CRUZ ENCISO; ORTIZ SOLER, 2004: 37-38)
“Sin duda el espacio más representativo de la nueva agricultura almeriense es el Campo de Dalías, no solo por ser el frente pionero por excelencia de esta singular conquista agra-ria, sino por albergar la mayor concentración de cultivos bajo plástico de España y Europa” (HERNÁNDEZ PORCEL, 1999: 53).
El milagro almeriense. Una tierra de colonosSobre el mismo paisaje de invernaderos y construcciones imparables, se proyecta la imagen opuesta, la del milagro almeriense que ha trasformado un erial en una de las tierras más productivas de Andalucía. Es la zona del ”oro verde de los invernaderos”, que dan tres cosechas al año y son responsables de un bienestar económico generalizado sin precedentes y una casi total ausencia de paro laboral. La tierra de colonos, de inversores, transformada con el esfuerzo, con el sacrificio, con el tesón familiar, con el riesgo de la deuda… los invernaderos son lugares de riqueza, donde el ser humano impone sus normas y maximiza los recursos que da la naturaleza.
“La fuerte censura social que motiva el abandono del trabajo agrícola [por parte de sus propietarios] refleja la identificación entre propiedad de la tierra y trabajo directo de la misma, sobre la cual justifican los nuevos agricultores tanto la autoexplotación, como la explotación del trabajo doméstico y de la fuerza de trabajo asalariada. Por otra parte, les permite la construcción social del espacio en que viven y trabajan como producto del esfuerzo emprendedor de los trabajadores-propietarios (...). En este sentido, el cambio de uso del territorio y el asentamiento de la población en el antiguo erial establece una vinculación especialmente significativa entre el esfuerzo humano y el paisaje, que determina el establecimiento de sólidos lazos simbólicos entre los procesos productivos, la población y el entorno” (MARTÍN DÍAZ et ál., 1999: 91-92).
El Poniente
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 297
Cita relacionadaDescripción
Una comarca de contrastesEl desarrollo turístico de la zona hace hincapié en otra lectura del paisaje: la de los contrastes. Vuelve su mirada hacia el pasado y confronta el interior de viejos pueblos con sabor alpujarreño con la costa llena de actividad. Compara los territorios invernados con los parajes y reservas naturales. Contrasta la actividad de los viejos pescadores con los puertos deportivos de la zona y los campos de golf.
“Visitada por numerosos pueblos desde la Antigüedad, este rincón del sureste de Almería conjuga su carácter marítimo con un interior de marcada impronta rural en torno a la sierra de Gádor. (...) Golf, playas, turismo rural, espacios naturales... El Poniente Almeriense, una de las comarcas más ricas de la provincia, ha sabido combinar el desarrollo económico propiciado por los cultivos intensivos con el turismo de calidad. De la costa a la sierra de Gádor el paisaje se transforma, pasando del azul del Mediterráneo a los parajes agrestes y accidentados del macizo montañoso. Los núcleos turísticos del litoral contrastan con las aldeas y cortijadas de aire alpujarreño, donde la herencia morisca ha perdurado a lo largo de los siglos” (ENRIQUE Berger, en línea).
“[Berja es] un sitio risueño para el placer de las vista y un lazo de seducción para el pensamiento. Sus campos son fértiles; sus harenes seguros y su hermosura manifiesta y oculta (…)
“[Dalías] está al oeste de Almería en un valle ameno rodeado de cerros al pié de la sierra de Gádor, que era una población buena para los que obedecen y para los que gobiernan; que su seda era de alto precio y producía en aquel tiempo grandes utilidades (...) tiene el inconveniente de los muchos daños que hacían las naves enemigas con sus frecuentes desembarcos, por lo que el camino de Dalías solo lo frecuentan varones de gran abnegación y desprecio del mundo” (IBN AL-JATIB, Historia de los reyes de la Alhambra –ca. 1368-).
“[La aldea Balerma] Se halla situada a legua y media de la villa, al S. del mar, del que dista sesenta pasos, sobre un lecho de arenas que forma en este sitio una playa despejada y extensa. Hay 14 barcas de pescar (...). Sus habitantes viven exclusivamente de dicho oficio y de las utilidades que reporta la estancia de bañistas que cada vez acuden en mayor número a estos parajes y van construyendo nuevas habitaciones. La vegetación es estéril y pudiera decirse nula si una pequeña huerta que tiene inmediata fertilizada por dos norias, no ofreciera un pálido reflejo de su existencia en estos sitios” (Manuel RODRÍGUEZ CARREÑO, Topografía médica y estadística de la villa de Dalías -1859-).
Castillo de al-Hizam (Dalías). Foto: Silvia Fernández Cacho Vista de Almerimar (El Ejido). Foto: Silvia Fernández Cacho Torre y aljibe en la zona de Dalías. Foto: Silvia Fernández Cacho
298 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Red de torres vigías costeras
Paisaje fabril de Adra. Revolución industrial del siglo XIX
La ubicación de estas torres responde a la necesidad de vigilancia en el litoral andaluz, expuesto a la piratería en buena parte del mismo.
Industrias relacionadas con la caña de azúcar y con las actividades pesqueras (Adra).
Torre los Cerrillos (Roquetas de Mar). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Paisaje fabril de Adra. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
El Poniente
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 299
Villavieja y entorno
Núcleo poblacional de origen romano (época de la que se conservan estructuras de su anfiteatro, mosaicos, etcétera.) en un estratégico emplazamiento que es fortificado en fases sucesivas desde el siglo IX, desde el que se domina la vega virgitana y la sierra de Gádor.
Paisaje Villavieja y entorno. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
300 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
7. Valoraciones y recomendaciones
NegativasPositivas
El crecimiento demográfico y el enriquecimiento económico en algunos municipios también ha redundado en una revalorización de su patrimonio histórico con un enfoque claramente turístico.
Sentimiento colectivo de capacidad de iniciativa y de progreso.
Demarcación en la que son frecuentes los procesos innovadores.
Riqueza cultural y formas de expresión novedosas aportadas por colectivos inmigrantes procedentes de distintos orígenes (Magreb, Sudamérica, Europa del Este).
Presión agrícola intensiva en el medio físico y en la sociedad rural, con una importante sobreexplotación de acuíferos.
Presión constructiva turística en las áreas del litoral.
Problemas sociales y étnicos en crecimiento constante desde hace al menos dos decenios.
Progresiva densificación de la población y polo de atracción de foráneos que puede no implicar la conservación y mantenimiento de la memoria del patrimonio histórico tradicional.
Patrimonio hidráulico y defensivo que por su localización y su estado de abandono está en continuo riesgo de descontextualización e incluso de desaparición. Falta de investigación y de inventario-catalogación.
Valoraciones
El Poniente
Invernaderos en la zona de Celín (Dalías). Foto: Silvia Fernández Cacho Invernaderos en El Ejido. Foto: Silvia Fernández Cacho
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 301
Establecer una tutela territorial especial en los dos bordes del ámbito: de un lado en el contacto entre el sistema de invernaderos bajo plástico y, de otro, en el cordón litoral.
Recuperar y potenciar los valores culturales del paisaje, especialmente el sistema de torres vigía en la costa y los aljibes medievales, protegiéndolos del cerco de la agricultura intensiva y la urbanización.
Aglutinar en torno a la antigua carretera nacional 340, actual A-7 los principales servicios y grandes infraestructuras de la zona.Proteger el entorno de la zona arqueológica de Villavieja de posibles impactos paisajísticos, sobre todo relacionados con la extensión de los cultivos bajo plástico, y potenciar su investigación y difusión.
Identificar, registrar y proteger el abundante patrimonio de arquitectura vernácula disperso en el territorio.
Valoración de la arquitectura industrial del entorno de Adra (tanto de la relacionada con los ingenios de azúcar como la relacionada con la manipulación del plomo).
Proteger los valores de los poblados de colonización evitando su banalización y pérdida, especialmente en sus valores de integración paisajística.
Documentación y difusión de elementos en torno a la cultura del agua y a las industrias del plomo y del azúcar en Adra.
Recomendaciones para el planeamiento territorial y urbanístico
Configurar una estructura territorial coherente y equilibrada, tanto en la vertebración territorial, como en la social y en la cultural.
Analizar con detalle la realidad paisajística del Poniente para caracterizar este territorio complejo, frágil y necesitado de referentes identitarios claros y aglutinadores.
Aprovechar los aspectos positivos de la singularidad paisajística del Poniente almeriense y corregir los impactos derivados de un proceso de crecimiento económico muy rápido.
Patrimonio de ámbito territorial
Patrimonio de ámbito edificatorio
Patrimonio de ámbito inmaterial
Generales
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 303
Estas comarcas, grandes hoyas o vegas en el llamado surco intrabético, tienen un carácter árido, estepario y de altiplano y constituyen un importante sector de Andalucía, el nororiental, con una profusión de pai-sajes poco antropizados y semidesérticos. En las zonas de vega y regadío, sin embargo, aparecen fuertes con-trastes con una agricultura intensiva. Los bordes de esta sucesión de grandes llanadas que abarcan desde Guadix hasta el norte de la provincia de Almería, son siempre agrestes y montañosos y más áridos y secos de oeste a este. Por el sur destaca la vertiente norte de Sierra Nevada; sierra Arana y Los Montes cierran
1. Identificación y localización
la zona occidental y noroccidental. Hacia el norte, las sierras de Castril y de La Sagra anteceden a las sierras de Cazorla, y por el noreste el surco intrabético se pro-longa en el valle del río Quípar. Las fachadas orientales coinciden con las sierras en sentido este oeste de sie-rra María, Las Estancias y Los Filabres, abriéndose entre ellas los pasillos que conectan el surco intrabético con los valles de los ríos Chirivel, Almanzora y Nacimien-to. En algunas zonas occidentales, especialmente en el contacto con Los Montes, el olivar es el protagonista del paisaje, paisaje que va adquiriendo una imagen más desértica hacia oriente. Este ámbito se incardina
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: altiplanicies orientales (dominio territorial de los sistemas béticos)
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: red de ciudades patrimoniales de las altiplanicies orientales, red de centros históricos rurales, red de ciudades y territorios mineros
Paisajes sobresalientes: garganta de Gorafe, entorno del balneario de Alicún de Ortega, Mencal, cerro de Jabalcón badlands de Bacor-Olivar, badlands de la estación de Guadix
Paisajes agrarios singulares reconocidos: vegas de los Vélez, vega y cueva de la Carrichuela de Píñar, vegas de la hoya de Guadix, vega de Gor, vega de Zújar, vega de Guardal, Castril y Huéscar
Las Terrazas del Guadalquivir + Sierra de Arana + Hoya de Guadix + Sierra Nevada + Sierras de Baza y Los Filabres + Sierras de las Estancias + Sierra de María + Hoya de Baza + El Marquesado
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía
pues en el área paisajística de las Altiplanos esteparios en todo su ámbito central y noreste, en tanto que sus bordes pertenecen al área de las serranías de montaña media, salvo el borde sur de Sierra Nevada, pertene-ciente al de serranías de alta montaña.
La red urbana es menos tupida que en otros ámbitos, aunque no faltan los grandes centros comarcales (Gua-dix, Baza, Cúllar-Baza, Vélez-Blanco), estratégicamente situados en la secuencia de hoyas y relacionados con las conexiones entre Granada y Murcia.
Articulación territorial en el POTA
Estructura organizada por ciudades medias de interior en la unidad territorial de las altiplanicies orientales (Guadix, Baza, Cúlla, Huéscar, Vélez-Rubio)
Grado de articulación: medio
304 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
2. El territorio
Medio físico
El surco intrabético es un largo y ancho corredor que desde el extremo nororiental de Andalucía recorre el pasillo inte-rior de las sierras béticas. Las hoyas y altiplanos superiores (Los Vélez, Baza y Guadix) son los espacios más represen-tativos. Se trata de zonas llanas rodeadas de montañas de tamaño medio hacia el norte, este y oeste, y con el gran macizo de Sierra Nevada al sur. Se producen pues impor-tantes contrastes entre las formas del sector, que posee las zonas con pendientes más pronunciadas, tanto en la ladera meridional de Sierra Nevada, como a los pies de las sierras del Cabril y en Sierra María, siendo también desta-cables las que aparecen en la sierra de Baza. La densidad de formas erosivas es bastante destacable en mucho ámbitos de la demarcación, sobre todo en las zonas montañosas y en la parte meridional (llega a ser extrema en algunas zo-
nas de la sierra de Baza); hacia el norte, esta densidad dis-minuye y es menor en el entorno de Baza-Orce-Huéscar. El surco intrabético se compone de extensas cubetas sincli-nales con episodios marinos y continentales que explican sus materiales neógenos; la mayor parte de este espacio se corresponde con la depresión posorogénica del valle del Guadiana Menor y sus afluentes. Aquí las formas tie-nen un origen gravitacional-denudativo (glacis y formas asociadas) y denudativo (colinas con moderada influencia estructural en medio inestable e importante presencia de cárcavas) Hacia el noroeste (en el contacto con Los Mon-tes) aparecen ya formaciones pertenecientes a las zonas externas de las cordilleras béticas (subbético medio, con formaciones de colinas y cerros estructurales propias de formas estructurales-denudativas), y hacia el sur y sureste las formaciones se corresponden con las zonas internas de estas cordilleras (complejo Alpujárride en el contacto con
la depresión y complejo Nevado-Filábride hacia el interior, también con formas estructurales-denudativas barrancos y cañones denudativos- y formas glaciares y periglaciares). Todo esto condiciona la presencia de materiales sedimen-tarios en las zonas más llanas (arenas, limos, arcillas, gravas, cantos, conglomerados, lutitas y calizas) y en las sierras del noroeste y del este (margas, margocalizas, margas yesífe-ras, areniscas, calizas, dolomías). Hacia el sur, en Sierra Ne-vada, hay una predominancia casi absoluta de materiales metamórficos (micaesquistos, filitas y areniscas).
El clima de esta demarcación se caracteriza por lo riguroso. Veranos cálidos e inviernos largos y fríos. Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 13 ºC de Huéscar, cuya zona es la más cálida, y los 5 ºC de las zonas más altas de Sierra Nevada. La insolación media anual ronda las 2.600 horas de sol, con amplias zonas al norte y en el centro por
Hoya de Guadix, Baza y Los Vélez
Vista de Guadix. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 305
debajo de esa cifra, y la pluviometría es muy contrastada, ya que en la sierra de Castril y en las estribaciones de la sierra de Cazorla se superan los 1.000 mm, en tanto que en algunas zonas centrales no se alcanzan los 300 mm, siendo digno de reseñarse que en la mayor parte de esta demarcación no se superan los 400 mm.
Las zonas más llanas se corresponden con la faciación bé-tica de la serie mesomediterránea murciano-almeriense, guadiciano-bacense, sebatense, valenciano-tarraconen-se y aragonesa semiárida de la coscoja y con la serie tam-bién mesomediterránea bética mariannense y araceno-pacense basófila de la encina en las laderas montañosas y centro de la demarcación. Hacia el noroeste aparece otro piso mediterráneo: la serie manchega y aragonesa basófila de la encina. En algunas faldas montañosas, co-bra presencia la serie supramediterránea bética basófila de la encina. Hacia el sur, y ya en las estribaciones de Sie-rra Nevada, predomina la serie supramesomediterránea filábrico y nevadense silicícola de la encina y por encima de él las series oromediterránea nevandese silicícola del enebro rastrero y la crioromediterránea nevadense silicí-cola de Festuca clementei. Esto condiciona una presencia de estepas, lastonares y matorrales calcícolas en las lla-nuras y encinares y pinares en las serranías, aunque con espinares y piornales y roquedos y zonas sin vegetación en las zonas más elevadas de Sierra Nevada.
Existe un reconocimiento de los valores naturales, máxi-me en Sierra Nevada, parque nacional, pero también hay varios parques naturales (sierra de María; sierra de Baza; sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra Nevada -de mayor extensión que el parque nacional-); los monumen-
tos naturales de las cárcavas de Marchal y la peña de Cas-tril, así como otros espacios de interés integrados en la red Natura2000: sierras de La Sagra, Taibilla, de la Encantada, del Oso, etcétera.
Medio socioeconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva
El estancamiento y regresión socioeconómica ha sido la nota dominante de esta demarcación durante la segunda mitad del siglo XX e inicios del XXI. De este proceso no han escapado siquiera los grandes núcleos, en el que sólo Baza ha logrado un pequeño incremento demográfico: este municipio no alcanzaba los 21.000 habitantes en 1960 y en 2009 apenas superaba los 23.000 (23.359); en tanto que Guadix experimenta un importante retroceso entre esas dos fechas, ya que en la primera alcanzaba los 25.000 habitantes y en la segunda apenas rebasa los 20.000 (20.395). Otros núcleos experimentan descensos menores, pero siempre significativos: Vélez-Rubio pasa de 8.487 a 7.150; Huéscar, de más de 11.000 a 8.232. Sin embargo, existen otros municipios en los que la regresión demográfica alcanza rango de hundimiento poblacional pese a que también algunos de ellos han tenido, como las anteriores un cierto repunte durante los últimos años. Así, Vélez-Blanco superaba los 6.000 habitantes en 1960 y en 2009 apenas supera los 2.000 (2.259); Caniles y Cú-llar, que superaban los 9.000 habitantes han caído por debajo del umbral de los 5.000 (4.955 y 4.766 respecti-vamente); Zújar alcanzaba casi la cifra de 9.000 y en la actualidad 2009 no llega a los 3.000 (2997). Lo mismo podría señalarse para municipios como Cortes de Baza,
Gor y otros muchos en los que las circunstancias de des-poblamiento son aún mayores.
La quiebra de las bases económicas tradicionales está de-trás de esta caída demográfica. Pese a la presencia de ac-tividades agrarias potentes basadas en el cultivo de trigo, leguminosas, olivos y almendros, entre otros, predomi-nando muy mayoritariamente el secano sobre el regadío, y al aprovechamiento silvícola ganadero, éstas no se han adaptado en la misma medida que otros ámbitos anda-luces a las nuevas condiciones del mercado de productos agrarios. Por otro lado, la decadencia de la minería (de la que la más significativa la de Alquife, que producía hasta finales del siglo XX el 40% del mineral de hierro español), no se ha acompañado de nuevas propuestas y proyectos para el desarrollo comarcal.
Es de remarcar que los grupos de desarrollo local de la zona (Guadix, Altiplano) han apostado por el patrimo-nio como factor de desarrollo, pero aún son escasas las evidencias de un cierto dinamismo del turismo cultural o de otros proyectos basados en el patrimonio (si se ex-ceptúan, entre otros, la transformación de casas cueva como alojamiento turístico), ni siquiera en relación con las actividades artesanales tradicionales.
En este contexto de regresión, o, en el mejor de los ca-sos, de una cierta estabilidad en algunos municipios, sólo puede reseñarse un cierto dinamismo del comercio en los grandes núcleos (más notable en Baza y Guadix y menor en Vélez-Blanco y otros municipios menores); así como el del sector de la construcción, también más importante en las cabeceras comarcales.
306 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
La demarcación que comprende las altiplanicies grana-dinas, incluyendo el sector ocupado por la denominada comarca de Los Vélez, constituye una pieza clave en la articulación territorial de Andalucía oriental. Sus con-dicionantes geográficos la convierten en esencial para facilitar los ejes de comunicación históricos entre el Le-vante peninsular, mediante el pasillo de Chirivel, y el va-
lle del Guadalquivir a través de la cuenca del Guadiana Menor, o hacia el extremo sureste, desde la cuenca de Baza hacia la del Andarax a través del pasillo de Fiña-na. Traspasando el cordón serrano que cierra la hoya de Guadix por el oeste se accedería a la vega granadina y al eje de depresiones béticas interiores que atraviesan toda la región. La detección de evidencias arqueológicas a lo largo de estos grandes ejes asegura su utilización desde la prehistoria y pueden ayudar a explicar los contactos o interacciones de las sociedades calcolíticas y argári-cas de Almería con otros puntos del interior. Durante la conquista cartaginesa y la posterior guerra con Roma, el control del paso por la cuenca de Guadix-Baza se hizo fundamental para asegurar la comunicación entre Cartago Nova y Gades. Posteriomente los romanos for-malizarían la ruta en la vía Hercúlea. El trazado de las vías pecuarias actuales, formalizadas por la Mesta tras la conquista cristiana, refleja en su toponimia su vocación de larga distancia. Pueden citarse ejemplos como el de “Camino Real de Lorca o Jerez a Cartagena”, que cruza prácticamente la demarcación de este a oeste y que es seguido aproximadamente por las carreteras del siglo XX. Destaca también la denominada “Camino Real de Andalucía” partiendo desde Guadix hacia el norte bus-cando los pasos de la cuenca del Guadiana Menor hacia el Alto Guadalquivir jiennense.
Vista la organización de los ejes de comunicación histó-ricos, la articulación territorial interna de la demarcación respecto a los sistemas de ocupación de las poblaciones refleja, para el Paleolítico, una tendencia a la proximidad de cursos fluviales y antiguos sistemas lacustres (zonas de Orce o Galera) en un contexto antiguo de paisaje de
pradera y humedales hoy desaparecidos. Para la prehis-toria reciente es destacable la formación de áreas con larga perduración en el poblamiento localizadas en tor-no a la vega de Guadix, la embocadura del pasillo de Fiñana y el eje Chirivel-Los Vélez, dejando amplios vacios en el sector central (zona de Baza y Cúllar), así como en la zona de la comarca de Huéscar al noreste. Durante la Edad del Hierro se consolidaron los dos asentamientos localizados en los ejes de tránsito principales, Guadix y Baza, en un esquema dual que ha organizado el territo-rio desde época romana hasta nuestros días. Sólo que-daría añadir los núcleos poblacionales de los Vélez más vinculados a los efectos de la repoblación de la nobleza desde el siglo XVI.
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
Desde el punto de vista natural, las hoyas del surco intrabético pueden diferenciarse de las de los tramos inferiores (cuencas del Genil y del Guadalhorce) en que éstas forman parte de la cuenca hidrográfica del Gua-diana Menor, afluente del Guadalquivir, que desagua en las inmediaciones del Cazorla. Por lo tanto, todo este espacio funciona como un gran anfiteatro muy cerrado que vierte aguas por el extremo nororiental. Las excep-ciones son un pequeño tramo del río Nacimiento, que fluye hacia Almería capital, y la rambla de Chirivel, que desagua en el río Corneros en la región de Murcia. Sin embargo, la articulación básica del territorio se expli-ca en las principales conexiones viarias entre Granada, Almería y Murcia y se realiza a partir, sobre todo, de la autovía A-92 en su tramo oriental con una dirección
Hoya de Guadix, Baza y Los Vélez
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 307
suroeste-noreste. A lo largo de su trazado, los principa-les núcleos y centro de cada hoya vertebran localmente la red viaria y también son cabeza de otros ejes secun-darios en la articulación regional. Así, son de destacar los ejes Guadix-Almería (A-92), que se adapta al valle del río Nacimiento; el eje Úbeda-Baza-valle del Alman-zora (A-315 y A-334); el eje Cúllar-Baza-Huéscar-La Puebla de Don Fadrique (A-330) o el de Santiago de la Espada-Puebla de Don Fadrique-María-Vélez-Rubio
(A-317). El ferrocarril que une Almería con Granada y Madrid discurre también en sentido oeste-este-sureste, enlazando Guadix con las tres ciudades citadas.
La red de asentamientos es poco tupida y bascula hacia los centros comarcales que suponen las ciudades que se disponen a partir de la A-92: Guadix, Baza, Cúllar-Baza y Vélez-Rubio. Un grupo de poblaciones de segun-do orden completan la malla urbana con poblaciones
Vista desde el castillo de Vélez-Blanco. Foto: Silvia Fernández Cacho
de segundo rango: La Puebla de Don Fadrique, Hués-car, Vélez-Blanco, Pozo Alcón, Benalúa, etcétera. Entre todas estas poblaciones destacan las dos primeras ci-tadas: Baza y, sobre todo, Guadix. Ambas superan los 20.000 habitantes y, además de un notable patrimonio (en el que destaca la imponente impronta paisajística de la catedral de Guadix), han reforzado su papel de centralidad comercial (muy mermado durante el XIX y buena parte del XX) durante los últimos años.
Cortijada en el altiplano de Orce. Foto: Silvia Fernández Cacho
Vega y vista parcial del casco urbano desde el castillo de Vélez-Blanco. Foto: Silvia Fernández Cacho
308 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociados
Procesos históricos
De los primeros grupos humanos nómadas a la sedentarización y la formación de las sociedades complejas8231100. Paleolítico8232300. Neolítico8232200. Edad del Cobre
Con vestigios de industrias líticas, y con asociación a abundante fauna, destacan varias localizaciones arqueológicas detectadas en las altiplanicies granadinas. Para estos momentos del Paleolítico inferior se ha comprobado la presencia de grupos humanos cazadores-recolectores instalados en un medio templado y húmedo, junto a lagunas rodeadas de vegetación tipo sabana. Hacia el Paleolítico medio se asiste a una diversidad ocupacional añadiéndose los medios en cueva, con continuidad en los espacios de llanuras, lagunas y graveras de terraza fluvial, situación que se ha relacionado con una variación hacia un clima más frío y seco. La posterior evolución desde Paleolítico superior hasta el Neolítico inicial se caracteriza por la masiva ocupación de los medios en cueva en todas las sierras de la demarcación, desde la zona de los Vélez hasta la sierra de Baza. Se produjo en este contexto la eclosión del arte rupestre esquemático denotando ya los contactos extrarregionales desde el Levante peninsular, que formarían el primer hilo conductor cultural a gran escala de estas sociedades.
La afirmación de la agricultura como medio de producción principal será progresiva aunque más retardataria en esta zona altoandaluza en la que no será general hasta el Neolítico final, diferente de la evolución sufrida en el sureste o en las campiñas de la Andalucía central. En el Neolítico los medios en cueva aún son predominantes y sus registros arqueológicos (cueva Ambrosio, Vélez-Blanco) atestiguan la importancia de la caza y las actividades forestales en un medio más húmedo y boscoso que el actual.
El final de este proceso, durante el tercer milenio antes de nuestra era, será la eclosión cultural y socio-económica que supone la Edad del Cobre. En estos momentos se levantaron grandes poblados amurallados en llanuras y proximidades a los cursos fluviales. Pueden citarse varios núcleos de concentración de población a lo largo de esta extensa demarcación:
a) El área occidental, que comprendería desde el pasillo de Fiñana al sur como eje canalizador de las influencias del grupo almeriense de Los Millares, hasta el curso alto del Guadiana Menor al norte. Es singular la densidad de asentamientos en el eje Guadix-Fiñana, y, de modo diferenciado, la importante agrupación de manifestaciones megalíticas de Gorafe-Fonelas en el flanco norte.b) El área oriental, constituida por el pasillo de Chirivel y su extensión hasta Los Vélez. Se incluye la alineación de grandes poblados desde Cúllar (El Malagón), Chirivel (El Fraile) hasta Vélez-Rubio (cortijo del Álamo).
Es posible que sea al final de este periodo cuando se produzca el primer gran cambio paisajístico de la demarcación por causa de la generalización agrícola, por la eliminación de coberturas de vegetación natural mediante talas y quemas, con lo que se provocaría un aumento significativo de la erosión de las márgenes fluviales y la acentuación de su encarcavamiento.
7121100. Asentamientos. Poblados7112810. Cuevas. Abrigos7120000. Complejos extractivos. Minas7112422. Tumbas. Dólmenes
Hoya de Guadix, Baza y Los Vélez
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 309
Descripción Recursos asociados
Integración territorial. De la Edad del Bronce a la Romanización8232100. Edad del Bronce8233100. Edad del Hierro 8211000. Época romana
Como progresión del panorama medioambiental mencionado anteriormente, durante la Edad del Bronce se producirá una degradación paulatina con la disminución de las áreas boscosas de coníferas y quercíneas o la disminución de las especies vegetales de ribera. Los datos palinológicos aportan la imagen, en definitiva, de un medio estepario con mayor gradiente árido al final de la Edad del Bronce. Junto con variaciones climáticas de índole general, estos cambios también se han relacionado con la presión antrópica, sobre todo con un hecho de la mayor relevancia como es la producción de metales. Esta actividad conectará finalmente a todas las sociedades del entorno regional y, como es sabido, del Mediterráneo oriental.
La distribución de asentamientos refleja, al igual que en el área nuclear argárica almeriense, un retraimiento desde las llanuras hacia promontorios serranos con buena defensa natural. Se trataría de un encastillamiento del territorio en el que se traduciría un surgimiento de las élites y las formas de poder basadas en la jefatura. El cerro de la Virgen (Orce), cuesta del Negro (Purullena) o Castellón Alto (Galera) constituyen ejemplos de poblados en estos momentos.
En una fase posterior hay que situar el desarrollo definitivo de los contactos comerciales con los colonos del Mediterráneo oriental asentados a partir del siglo VIII a. de C. en las costas andaluzas. Se inicia un proceso de escala regional que en esta demarcación supone un nuevo paso en la integración territorial, hacia lo que se ha denominado estado ibérico (bastetanos). Los asentamientos que ahora tienen su momento fundacional son los que perduraron básicamente durante la época romana como municipios.
En este proceso de iberización puede destacarse, a nivel de patrones de asentamiento, la progresión hacia la nuclearización del hábitat desde un modelo aldeano herencia de la Edad del Bronce final que puede observarse hasta el siglo V a. de C. , hasta un modelo polinuclear basado en grandes oppida, fruto de proyectos políticos expansivos de las élites aristocráticas para superar una previsible atomización del poder territorial, que se constata en el siglo IV a. de C. Los oppida representativos de ese momento final de desarrollo de este modelo principesco ibérico podrían ser los de Acci (Guadix), Basti (cerro Cepero, Baza) o Tutugi (cerro del Real, Galera).
Todo este desarrollo específicamente regional de creación de un modelo político y cultural se verá truncado a partir del siglo III a. de C. con la irrupción de un sistema colonial de conquista como es la ocupación cartaginesa de los Barca. Su impacto modificó la evolución del sistema territorial ibérico y su corta duración, debido a la crisis militar con Roma, no produjo la plena traslación de un estado de tipo oriental helenizado como en aquellos momentos pudo organizarse Cartago.
7121100. Asentamientos rurales. Poblados7121200/533000. Asentamientos urbanos. Opidum7112100. Edificios agropecuarios. Villae7112421. Necrópolis7123100. Infraestructuras del transporte. Redes viarias7123110. Infraestructuras del transporte. Puentes7120000. Complejos extractivos. Minas
Identificación
310 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
La romanización se inicia en un territorio ya muy urbanizado al que se le añadirá la prioridad estratégica del control de la vía romana Castulo (Linares) Cartago Nova (Cartagena), la cual se adentra en la demarcación desde Tugia (Toya, Castellones de Ceal), al norte, a través de la cuenca del Guadiana Menor. Esta vía articulará todo el espacio de oeste a este, por donde tiene su salida a través del pasillo de Chirivel.
Las vegas de Guadix, Fiñana y el sector de Vélez-Rubio muestran gran densidad de asentamientos rurales que traducen un desarrollo de la explotación agrícola. La continuidad del romanismo en esta zona interior de la región se mantuvo con firmeza durante la alta Edad Media, momento en que Guadix cuenta con obispado en el marco de la permanencia del imperio bizantino en el sureste de la Península Ibérica.
Integración política andalusí y la ruptura cristiana8220000. Edad Media8200000. Edad Moderna
La implantación islámica en la región continuará consolidando el proceso de poblamiento rural sobre antiguos pagus y villae romanos. Si la vida urbana pasaba por una fase inicial de regresión y una escasa presencia califal en la zona que aún mantendría obispado cristiano, ya en el siglo XI las medinas de Guadix y Baza aparecen conformadas una vez establecida la dinastía zirí, de origen bereber, que se hará cargo de la taifa de Granada. A partir de estos momentos Guadix se convirtió en núcleo de referencia de las altiplanicies. Durante el periodo nazarí se acomete un programa defensivo general para el reino que también afectará al territorio de esta demarcación. Los pasos hacia Murcia y hacia Jaén fueron reforzados y es cuando puede situarse la construcción de numerosas torres defensivas en las zonas de los Vélez, que detenta el gran recinto defensivo de El Castillón (Vélez-Rubio), y en el campo de Huéscar, en la que las localidades de Castril y Orce tendrán mayor desarrollo al abrigo de sus fortalezas.
La conquista cristiana a finales del siglo XV abre un periodo en el que, en un primer momento, primaba la seguridad ante los tempranos levantamientos de moriscos. La consolidación de la repoblación castellana debió esperar años en una zona en la que durante todo el siglo XVI permanecerá un importante contingente musulmán finalmente expulsado. En paralelo al decaimiento demográfico, la organización del territorio nazarí se vió radicalmente alterada con la incorporación de multiplicidad de jurisdicciones (señoríos civiles, realengos, órdenes militares, iglesia).
7121100. Asentamientos. Pueblos7121200. Asentamientos urbanos. Medinas7112620. Fortificaciones. Castillos7112900. Torres7123100. Infraestructuras del transporte. Redes viarias7122200. Cañadas. Vías pecuarias7122200. Espacios rurales. Egidos
Hoya de Guadix, Baza y Los Vélez
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 311
Descripción Recursos asociados
Antiguo Régimen. Crisis demográficas y estancamiento económico8200000. Edad Moderna8200000. Edad Contemporánea
Durante la Edad Moderna, Guadix y Baza se mantuvieron como tierras de la Corona, y formando concejos de gran extensión territorial. El margen sur del área será repartido a las casa de Villena y del Cenete, el extremo oriental al marquesado de los Vélez, y al norte, el campo de Huéscar pasaría pronto a la casa de Alba. Localidades como Jerez del Marquesado, Vélez-Rubio, Huéscar experimentan entonces un gran desarrollo como cabeceras de señorío, incorporándose definitivamente al sistema de asentamientos actual. Los núcleos menores (Puebla de Don Fadrique, María, Dólar, Galera, Zújar, Vélez-Blanco, Fiñana), aun con origen en asentamientos anteriores, completarán esta trama de asentamientos básicamente vinculados con la explotación agropecuaria producto del largo proceso de repoblación llevado a cabo tanto por la Corona como por los señoríos existentes.
Desde mediados del siglo XIX es destacable, como aportación al desarrollo de la zona, el impacto de la minería (Alquife) y la instalación de líneas de ferrocarril (línea Guadix-Baza a Águilas-Lorca). En relación con este proceso de industrialización se sitúa el inicio de la fabricación de azúcar en la comarca de Guadix.
7121100. Asentamientos. Pueblos7120000. Complejos extractivos. Minas7123120. Infraestructuras del transporte. Ferrocarril
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconómicas
En el conjunto del territorio predomina la agricultura de secano centrada en el cultivo de cereales, fundamentalmente de la cebada. No obstante, a nivel más localizado, destacan la vid y el olivar, en la comarca de Los Vélez, el encinar, el almendro, las alcaparras y las hierbas aromáticas en la zona de Baza y el girasol y el almendro en torno a Guadix.
Destacan zonas de regadío de tradición andalusí, como la vega de Vélez-Blanco, las vegas de Baza-Caniles y la de Zújar y algunos núcleos de la denominada comarca de Guadix (CANO GARCÍA, 2002). Hoy día es observable en un importante patrimonio tanto material como inmaterial.
La actividad ganadera está centrada en la cría de ganado ovino y cabrío en la comarca de los Vélez y lanar y porcino en la comarca de Baza. De especial relevancia en esta última es la cría de la oveja segureña. La actividad ganadera trashumante de carácter intercomarcal, desde Baza y otros municipios vecinos hacia Los Vélez, ha dejado en el territorio numerosas muestras de infraestructura para el ganado, cuyo origen se remonta, en algunos casos, al período nazarí.
1264200. Agricultura1264400. Ganadería
Identificación
Identificación
7112100. Edificios Agropecuarios. Cortijos7121100. Asentamientos rurales. Cortijadas7123200. Infraestructuras hidráulicas. Aljibes. Acueductos. Balsas7122200. Espacios rurales. Vías pecuarias7112120. Edificios ganaderos. Abrevaderos
312 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
La industria es, en la actualidad, un sector poco relevante. Predomina la industria agroalimentaria y, en menor medida, la textil y de transformación de la madera. Sin embargo, desde el siglo XVIII y hasta mediados del siglo XX, la comarca de los Vélez se caracterizó por un importante desarrollo de la actividad industrial ligada al cultivo de cereales. La actividad de molienda y la comercialización de la harina velezana fueron una de las principales bases económicas del territorio, sobre todo durante el siglo XIX. Por su parte, en la comarca de Guadix fue protagonista la industria azucarera, sobre todo durante el siglo XIX y principios del XX.
Entre las actividades artesanales destaca la elaboración de cerámica en Guadix y en Purullena. Son asimismo reseñables la artesanía de la madera, el cuero y el esparto y la fabricación de embutidos.
12630000. Actividad de Transformación. Producción industrial
7112511. Molinos7112500. Edificios industriales. Fábricas. Alfares. Esparterías1263100. Actividad de transformación de materia animal. Curtidurías
Aunque hoy es una actividad en profunda regresión, la minería ha tenido una importancia histórica en la comarca de Guadix, fundamentalmente en los municipios del Marquesado del Zenete. La extracción de minerales férreos, cuyo origen parece remontarse a época romana, hizo de este territorio la principal zona minera de la Andalucía Penibética. En la actualidad la actividad ha quedado reducida a la extracción de carbonato cálcico (CANO GARCÍA, 2002), no obstante, su relevancia se manifiesta en un importante legado patrimonial que, en los últimos tiempos, está convirtiéndose en uno de los mayores reclamos turísticos de la zona.
1264500. Minería
7123000. Infraestructuras Territoriales. Escoriales7112500. Edificios industriales. Hornos. Fundiciones
Es un sector todavía poco consolidado aunque en constante crecimiento, ya que se trata de un territorio que ofrece grandes potencialidades para el turismo en diferentes modalidades. Además de su patrimonio arqueológico y paisajístico, destaca su patrimonio etnológico, no sólo por su riqueza y diversidad, sino también por el proceso de revalorización reciente que está experimentando en algunos ámbitos territoriales como la comarca de Los Vélez. Este proceso aparece ligado a una estrategia de desarrollo del sector impulsada, fundamentalmente, en el último decenio.
1262200. Turismo
7112500. Edificios industriales 7112100. Edificios agropecuarios7112810. Palacios
Hoya de Guadix, Baza y Los Vélez
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 313
4. Recursos patrimoniales
Ámbito territorial
Son muy importantes en la zona las evidencias arqueo-lógicas de actividades humanas en el Paleolítico. Además de algunos hábitas en cueva, en la zona de Orce se han localizado un amplio conjunto de industrias líticas aso-ciadas a menudo a lugares de extracción de materia pri-ma para la elaboración de instrumentos de piedra. Entre ellos puede citarse el sitio de La Venta, El Junco 2, Periate, cerro Gordo 1, La Umbría 1, El Puerto, Los Pedernales, Junco 3 o Chiscar. También Paleolítico (Achelense) es el sitio arqueológico de la Solana del Zamborino (Fonelas), interpretado como cazadero y lugar de asentamiento provisional durante la época de caza.
Cuevas y abrigos con pinturas rupestres: Conjunto de cuevas y abrigos de Vélez-Blanco (abrigo de la Yedra, abrigo de las Colmenas, abrigo de los Hornachos, abrigo del Barrancón, abrigo del Gábar, abrigo de Cerrito Ruiz, abrigo de los Hoyos, cueva de los Letreros y cueva de Ambrosio, entre otros). Cuevas y abrigos de María como el abrigo del Cerrajo y las cuevas de Haza, del Queso y del Duende. Otros lugares con manifestaciones de arte ru-pestre son, por ejemplo, el abrigo del Cabezo en Chirivel o los abrigos de Panoría y cuevas de Horá en Darro.
Asentamientos y construcciones funerarias: En el Sis-tema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía (SIPHA) se han registrado 279 asentamientos en esta de-marcación, haciendo referencia desde primitivos hábitats en cueva a despoblados medievales. Entre los principales destacan los asentamientos neolíticos del cerro de los Ló-pez (Vélez-Rubio) y cuesta del Negro (Purullena), los po-
blados calcolíticos de El Malagón en Cúllar y El cortijo del Álamo en Vélez-Rubio, los poblados de la Edad del Bronce de Castellón Alto (Galera), El Fraile (Chirivel) y Terrera del Reloj (Darro), el poblado prehistórico y protohistórico de Las Angosturas en Gor, los ibéricos de El Pasico (María), Acci (Guadix), Basti (Baza) y Tutugi (Galera) y el asentamiento visigodo de cerro del Real en Galera, entre otros.
Asociadas o no a algunos de estos asentamientos se lo-calizan en la demarcación importantes necrópolis, entre las que destacan las constituidas por covachas, dólmenes, cistas y túmulos funerarios. En el Neolítico están fecha-das las covachas de la cueva de la Gitana (María) y en el Neolítico y las edades del Cobre y Bronce la extraordinaria necrópolis megalítica del valle del río Gor (Gorafe), en la Edad del Cobre la de Fonelas (Fonelas), además de los dól-menes de Llanos de Olivares I y II, hoyas del Coquín Bajo y Alto, Las Majadillas y La Labina en Gorafe, los de Baños de Alicún en Villanueva de las Torres, El Espartal y cañada del Águila en Pedro Martínez, el de la hoya de los Madri-gueras en Huélago, el del llano de la cuesta de Guadix, los del llano de la Carrascosa o La Gabiarra en Gor y los de la loma de La Torre, el llano de la Teja, Los Llanillos, Cruz del Tío Cogollero o meseta del Mudo de Almia en Fonelas. De la Edad del Bronce son las cistas de canteras de San Pedro (Alquife), cerro del Villar (Galera), Pago de la Becerra (Cani-les), necrópolis de Juan Canal (Ferreira), peñón de Al-Rutan (Jerez del Marquesado o cortijo de la Dehesa (Fiñana). De época ibérica son, por su parte, los túmulos funerarios de La Hedionda, cerrillo del Tío Catulo, cerro del Villar y cerro de las Terreras en Galera. Más recientes son las construc-ciones funerarias de época romana del cerro de los Pinos II y Fuente Grande en Vélez-Rubio, las del cortijo de los Ada-
nes de Vélez-Blanco o el molino del Pintao en Valle del Za-labí. De época medieval pueden citarse las construcciones funerarias altomedievales de la viña de los Chafandines en Baza, las de Cahuit y cerro del Judío de Vélez-Blanco, o las de era de Xarea en Vélez-Rubio.
Los centros históricos de Vélez-Rubio, Baza, Guadix, Vé-lez-Blanco que han sido declarados BIC presentan inte-resantes muestras de arquitectura popular. Como espacio de especial interés arquitectónico destaca el barrio de la Morería en Vélez-Blanco.
Infraestructuras hidráulicas. Muy significativas en esta demarcación, marcada en algunas zonas por la es-casa disponibilidad de agua que ha llevado a proteger 65 bienes, inscritos mediante catalogación genérica en el CGPHA. Entre estas infraestructuras destacan las fuentes y aljibes-abrevaderos. Entre las primeras se encuentran las fuentes de los Caños de la Novia, de los Cinco Caños, Caños de Caravaca y Caños del Mesón en Vélez-Blanco, la de la Plaza de la Encarnación en María y la Fuente Grande en Las Casas (Vélez-Rubio). Entre los aljibes, des-tacan los que se asocian a la actividad ganadera como los aljibes-abrevaderos del Ventorrillo, los Falces y Zalallos. También son relevantes los aljibes-abrevaderos-lavaderos y balsas de Macián y Tello, el aljibe-abrevadero del Puerto en Chirivel y el aljibe-abrevadero de Topares.
Complejos extractivos. Se conservan restos de las ex-plotaciones mineras en los municipios del Marquesado del Zenete, entre otras la explotación minera de Alquife, que incluye cantera, galerías subterráneas, equipamiento y poblado minero, y el yacimiento de plata de Lenteira.
314 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Ámbito edificatorio
Edificios dotacionales asociados a las infraestructuras hidráulicas de la demarcación son los baños y lavade-ros públicos, algunos de ellos inscritos en el CGPHA. De la Edad Media son los Baños de la Judería y el Baño de la Morería en Baza, los de Cortes y Graena, y los Baños árabes de Huéneja, Lanteira, Aldeira, Ferreira y Jerez del Marquesado. De origen romano es el balneario de Zújar, y de 1881 la casa de los Bañones de Vélez-Blanco. Entre los lavaderos públicos destacan los de Vélez-Blanco (lavade-ro de la Fuente, de la Acequia y del Arrabal).
Castillos y torres jalonan la demarcación, sobre todo en el municipio de Vélez Blanco. En este municipio se ubican los castillos del Piar y de los Marqueses de los Vélez y las torres del Chacón, Monteveche, El Gabar, Fuente Alegre y la Torreta del Charcón. Otras fortificaciones son las atalayas de la Umbría y del Salar en Orce, el impresionante castillo de la Calahorra, las torres La Atalaya y Ferrer en Huéscar, las de Ozmín y Baza en Guadix o el castillo de Aldeira.
Edificios agropecuarios. En el Sistema de Informa-ción del Patrimonio Histórico de Andalucía hay regis-tradas 98 sitios arqueológicos asociados a villae roma-nas, de las cuales 21 se localizan en Vélez-Blanco (El Alcalde, Santonje, cerro de Lizarán, etcétera.), 19 en Huéscar (cortijo Papados, el Macal, loma de Aro, Haza Chica, etcétera.), y 18 en Puebla de Don Fadrique (cerro de las Palomas, Lóbrega I, II y III, cerro Mojón, etcé-tera.). Un número menor, 28, se asocian a almunias y alquerías medievales, ubicadas especialmente en Hués-car, Galera y Cortes de Baza.
Muchos de estos edificios agropecuarios han pervivido en cortijos y haciendas actuales que, junto con otros de épocas más recientes, forman un interesante conjunto de arquitectura rural dispersa por la demarcación.
Edificios industriales. De época romana son los alfares del cerro del Real y restos de actividades metalúrgicas se han documentado en la loma del Valenciano y Macián en
Vélez-Blanco, sitios arqueológicos ambos con una amplia secuencia cronológica. De principios del siglo XX es la fá-brica azucarera de San Torcuato en Guadix.
Sin embargo, los más destacados en la demarcación son los edificios de molienda, que han dado incluso nombre a la Ribera de los Molinos, entre los términos municipales de Vélez-Rubio y Vélez-Blanco. Destacan
Castillo de Vélez-Blanco. Foto: José M.ª Rodrigo Cámara
Hoya de Guadix, Baza y Los Vélez
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 315
asimismo otros conjuntos más o menos definidos de menor extensión como los localizados en la rambla de Chirivel, el río Caramel-Alcaide, los barrancos de Vélez-Blanco y la rambla de los Pardos (CIFUENTES VÉLEZ; LÓPEZ GÓMEZ, en línea).
Entre ellos se encuentran los molinos Barranco, Bermejo, de la cueva de Ambrosio, de Buenavista, La Pólvora, Tu-rruquena I y II, Primero, Segundo o de Zacarías en Vélez-Blanco. Los molinos Cañar, La Molineta, de la Dehesa, de la Serna, del tío Juan Martínez en Vélez-Rubio, los de Caliche, del Marqués, de la Monja y Los Romeros en el término municipal de Chirivel, y los del Pasico y de la Palencia en María.
Las casas-cueva de las comarcas de Guadix y Baza, son una muestra de un tipo de arquitectura doméstica tradi-cional muy singular en esta demarcación. Mucha de ellas están hoy convertidas en alojamientos turísticos. Por su número destacan las de los municipios de Dehesas de Guadix, Purullena, el barrio de las cuevas de Guadix y Baza, aunque este tipo de vivienda aparece en una ma-yoría de los municipios localizados en el territorio.
Otro tipo de viviendas tradicionales, ya en la comarca ve-lezana, se caracterizan por la fachada encalada, de una o varias plantas y teja árabe rematada con chimeneas en forma cuadrada, siendo especialmente representativas las de los municipios de Chirivel y María.
Otro tipo de casas, esta vez señoriales y palaciegas, son las que conforman el conjunto de casas y palacios ve-lezanos cuyo origen se remonta al Marquesado de Los
Vélez. Las construcciones son de muy diversos estilos, desde el barroco al estilo modernista. Algunos autores hablan de un estilo propio: el clásico velezano. Entre otras pueden citarse la casa de los Bañones y la casa de los Arcos en Vélez-Blanco. De estilo renacentista es el conjunto de palacios de la comarca de Baza y Guadix, entre otros el palacio de los Enríquez en Baza (siglo XVI), palacio de los Marqueses de Cadimo en Cúllar (si-glo XVIII), palacio de Peñaflor y palacio de Villalegre en Guadix.
De origen burgués son las casas asociadas al desarrollo de la minería en el Marquesado del Zenete.
Ermitas. Santa Catalina (Castilléjar), San Gregorio y Nuestra Señora de la Cabeza (Cogollos de Guadix), Al-morcaza (Cortes de Baza), San Torcuato (Fonelas), Virgen de Fátima (Guadix), Nuestra Señora de la Presentación (Huéneja); Virgen de la Cabeza (Huéscar), San Torcua-to (Jerez del Marquesado), Nuestra Señora de la Cabeza (Zújar), Virgen de la Cabeza (María) y ermita de Leria (Vélez-Blanco).
Ámbito inmaterial
Actividad hidráulica. Todo el conjunto de patrimonio material e inmaterial, rituales, saberes, tradiciones en torno al aprovechamiento del agua ha caracterizado his-tóricamente a la comarca de los Vélez, señalándola como una tierra con una característica cultura del agua. Una muestra de ello es el “Alporchón”, subasta pública de las aguas del Mahimón entre los municipios de Vélez-Rubio y Vélez-Blanco, cuya tradición se remonta a época me-
dieval. Con este nombre también se denomina al edificio donde se realiza la subasta diaria y sede de la comunidad de regantes en Vélez-Rubio, así como el libro que recoge sus reglamentos.
Actividad de transformación y artesanías. La alfare-ría de Guadix y Purullena es uno de los símbolos de este territorio, con piezas tan características como la jarra ac-citana, decorada con motivos florales y vegetales y el to-rico, ocarina en forma de toro. También son reconocidas las artesanías del cuero y el esparto.
Actividad festivo-ceremonial. Semanas santas de Guadix y Vélez-Rubio. Semana Santa Viviente de Cuevas del Campo. Fiesta del Cascamorras (entre las localidades de Baza y Guadix).
Castillo de La Calahorra con Sierra Nevada al fondo. La Calahorra (Granada). Foto: Isabel Dugo Cobacho
316 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
Frontera histórica, territorio entre el Levante y Andalucía Son los rasgos más característicos de este territorio, que se extiende desde la comarca de Los Vélez, en el límite de la provincia almeriense con las tierras murcianas -compartiendo parte de sus rasgos con esta última-, hasta las tierras granadinas de las Hoyas de Baza y Guadix, en el límite con Almería. Tierras fértiles en la árida Almería. Los Vélez: “la única zona verde con la que pueden soñar los almerienses” (CUERDA QUINTANA, 1998: 79).
Más hacia el sur, entre Granada y Almería, entre la nieve y la aridez almeriense, las hoyas de Baza y Guadix parecen representar la antesala de ambas provincias.
Frontera entre el Reino de Castilla y el Reino Nazarí de Granada hasta finales del siglo XV, en todo su territorio pervive una huella musulmana que, como en otras muchas zonas de Andalucía, es uno de sus rasgos más subrayados de cara a su proyección externa y turística.
Cruce de caminos, crisol de culturas, paso natural entre Andalucía y Levante, descripciones habituales del territorio que caracterizan su singularidad como histórica tierra de frontera
“(…) iniciamos el acercamiento a la falda norte de sierra Nevada a través de los vastos campos de tierra roja de la hoya de Guadix. Si las cumbres están nevadas, los vivos con-trastes de colorido son impactantes, y al pié de la mole blanca pronto aparecen los pue-blecitos del Marquesado del Zenete, o simplemente del Marquesado, una comarca poco conocida en el siglo XIX vivió una época de gran actividad minera (…). Pero el Marquesado ha sido y sigue siendo, ante todo, un paso estratégico entre el Mediterráneo y la Anda-lucía del Guadalquivir, un altiplano a más de 1.000 m de altitud que las sierras de Baza y Nevada van estrechando hacia el corredor de Fiñana. La población del Marquesado está agrupada en estos pueblos que vemos agazapados en el piedemonte de la umbría sierra Nevada (…) Y más arriba se alzan los farallones que impiden que aquí se dejen sentir las influencias climáticas del Mediterráneo, a cuyas espaldas las tardes de invierno son cortas y el clima tiene acusado rasgos de continentalidad. Sin embargo, algo mágico tiene este piedemonte cuando, avanzada la tarde, el viajero divisa el viejo castillo rojo (Calagurris) sólidamente asentado sobre la colina, cortando el paso entre las dos vertientes, tanto a los que vienen de Almería por el corredor de Fiñana como a los procedentes de la Alpujarra por el puerto de la Ragua. ¿Quién se resiste a acercarse a ese castillo de cuento de hadas?” (CUERDA QUINTANA, 1998: 105-106).
Hoyas y cuevas: Un territorio de claros referentes paisajísticosEl paisaje característico de los Bad-lands de la comarca de Guadix, “un mar tormentoso cuyas olas hubiesen quedado súbitamente petrificadas” (CUERDA QUINTANA, 1998: 99).
Las casas-cuevas, viviendas tradicionales que Guadix comparte con la vecina comarca de Baza, hablan de una historia de marginalidad y pobreza, pero también de adaptabilidad al territorio. Su rico patrimonio arqueológico testimonia una dilatada historia como zona de asentamiento. Todo ello marca la originalidad de su paisaje que, sin embargo, sólo recientemente empieza a ser promocionado en su importancia y singularidad.
“Las cuevas todas, en esta comarca, se asientan, -o se pican-, aprovechando la naturaleza blanda de los terrenos arcillosos que componen la serie de colinas que abrazan en semicírculo a Guadix, noroeste oeste-sur, con sus numerosos barrancos, cañadas, cerretes. En cualquier colina se pica un plano vertical, y una vez obtenido, en sentido horizontal, se cava la cueva o galería, con ramificaciones interiores, adecuadas a los servicios y funciones que vaya a cumplir. La salida de los humos de la cocina se obtiene perforando el cerro verticalmente, hasta ella, a base de chimeneas montadas sobre los cerros y construidas en argamasa, y encaladas después, lo que origina que todas las colinas, por la abundancia de cuevas, luzcan sobre ellas estas singulares chimeneas que prestan al paisaje una personal fisonomía” (ASENJO, 1990: 37).
Hoya de Guadix, Baza y Los Vélez
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 317
Cita relacionadaDescripción
Color y contrastes en la árida provincia almeriense: la comarca de Los VélezDe ella ha sido subrayada por diversos autores su proximidad paisajística y cultural con la vecina provincia murciana, así como su singularidad entre las áridas tierras almerienses. Manantiales, fuentes, aljibes, balsas, acueductos, molinos…la historia de Los Vélez aparece ligada al esfuerzo de sus habitantes por dar el mejor aprovechamiento a un bien siempre escaso. En la actualidad su rico patrimonio en torno al agua es quizás uno de los rasgos que aportan mayor personalidad a esta comarca.
“La Ribera de los Molinos, en Los Vélez, es un claro exponente del aprovechamiento inten-sivo del agua, en este caso las aguas surgidas del Mahimón. En tan sólo seis kilómetros se agolpaban una treintena de molinos y otros ingenios hidráulicos, una intrincada red de acequias con sus partidores, acueductos y balsas, permitiendo labores de transformación agraria a gran escala. Esta intensificación en el uso del agua queda destilada culturalmente en el Alporchón, donde cada día se produce una histórica subasta del agua. Otras zonas de esta vasta comarca contrastan con la anterior denotando un esfuerzo por la consecución del agua, con los grandes aljibes ganaderos o con los pequeños conjuntos hidráulicos ligados a pequeños manantiales. Mientras, en el urbanismo y en disperso queda la impronta material de otros usos del agua favorecedores, por añadidura, de importantes momentos ligados a la sociabilidad: lavaderos y fuentes” (CIFUENTES VÉLEZ; LÓPEZ GÓMEZ, en línea).
“El paisaje natural de Guadix, desde cualquier punto que se accede a la ciudad, incluido el descenso desde la Sierra o desde los pueblos del Marquesado del Cenete, es de una singularidad excepcional. J. Sermet ha dicho muy bien que Guadix no es ciudad para ser descrita sino para ser vista…Sobre un zócalo, seguramente silícico, hay de-positado gran cantidad de materiales arcillosos que en general son los que definen el aspecto exterior del paisaje. Estos materiales arcillosos, trabajados por las oscilaciones térmicas de la comarca y las lluvias torrenciales de los equinocios, han dejado paso a un profundo trabajo de erosión, sobre todo en los declives más o menos inmediatos a los ríos, logrando vestir toda la comarca, más allá de las vegas, de un aspecto lunar y caprichoso, a la vez que terriblemente encantador y desolado. Este paisaje agreste, árido, de una considerable extensión en longitud y profundidad, tal vez sea la zona natural “más diferente” de toda la Península” (ASENJO SEDANO, 1974: 30).
“Es la comarca más desmarcada de la tónica general de Almería, por ser la más verde y por tener un patrimonio histórico de fuerte personalidad. Es un área salpicada de manantiales que se alimentan del gran acuífero de la sierra de María y recorrida por barrancos que posibilitaron la existencia de numerosos molinos harineros, el desarrollo de feraces regadíos y hasta la producción de energía eléctrica. (…) Durante los dos siglos y medio de pertenencia al reino nazarí de Granada, éstas fueron tierras de frontera salpicadas de torres de vigilancia, cuya población vivía concentrada en dos plazas fuertes defendidas por sendas fortalezas. Pare-ce ser que en un principio estos poblados eran conocidos bajo el mismo nombre, hasta que los musulmanes, para distinguirlos, añadieron los calificativos de los colores de las tierras que los circundan y les llamaron Velad al- Abyad (Vélez Blanco) y Velad al-Ahmar (Vélez Rubio)” (CUERDA QUINTANA, 1998:93).
Foto panorámica desde el castillo de Vélez-Blanco. Foto: Silvia Fernández Cacho
318 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Entorno de Guadix-Purullena
Jabalcón
Paisaje dominado al sur por Sierra Nevada y enmarcado al norte por potentes paisajes acarcavados.
Hito visual de la hoya de Baza, el monte Jabalcón es un referente importante en un amplio ámbito de la parte norte de la provincia de Granada.
Casas cuevas en Purullena. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Monte Jabalcón. Foto: Víctor Fernández Salinas
Hoya de Guadix, Baza y Los Vélez
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 319
Castellón Alto
Paisaje megalítico del valle del río Gor
Poblado de la Edad del Cobre con estructuras de habitación y enterramiento excavadas en el peñón rocoso de la imagen que domina una gran cuenca visual.
Paisaje megalítico de Gorafe, donde se localizan más de 200 construcciones dolménicas en el valle del río Gor.
Vista del poblado de Castellón Alto, Galera. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Paisaje megalítico del valle del río Gor. Foto: Silvia Fernández Cacho
320 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
7. Valoraciones y recomendaciones
NegativasPositivas
El carácter de altiplano confiere una singularidad geográfica notable a esta demarcación, rodeada de sistemas montañosos potentes que le confieren unos espacios abiertos y unos perfiles de fondo, especialmente los de Sierra Nevada, muy característicos.
La riqueza de patrimonio prehistórico, el minero y una arquitectura vernácula original, en la que destacan las viviendas troglodíticas, también refuerzan la idea de demarcación singular. Algunos de estos recursos están siendo objeto de puesta en valor por parte del turismo rural y cultural (por ejemplo, algunos alojamientos rurales aprovechan las casas-cueva como reclamo).
El carácter tradicionalmente mal comunicado de esta comarca ha mejorado sustancialmente desde la apertura de la A-92, que asegura una buena conexión con el centro y occidente de Andalucía, con Almería y con la Región de Murcia.
Baza, y sobre todo Guadix, poseen un patrimonio destacado que con escenarios urbanos de calidad, si bien menoscabada durante los últimos decenios, enriquecen las características paisajísticas de la demarcación.
Algunos grupos de desarrollo local, especialmente el radicado en Guadix, han tomado el patrimonio como uno de los ejes de desarrollo de sus políticas.
La baja productividad de amplios espacios de esta comarca y el despoblamiento han hecho entrar en crisis importantes sectores territoriales de esta comarca.
La arquitectura tradicional, incluyendo la troglodítica, ha sido percibida, y en buena medida lo es, como una vivienda de baja calidad, propia de clases poco favorecidas.
El patrimonio minero no ha sido puesto en valor en relación con las potencialidades que plantan sus recursos en esta demarcación.
Pese al relativo dinamismo respecto al patrimonio en esta comarca, la sensibilidad hacia el paisaje aún no es grande entre sus poblaciones.
Valoraciones
Hoya de Guadix, Baza y Los Vélez
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 321
Establecer medidas de protección del paisaje en razón de las conexiones visuales que establecen los castillos, fortalezas y otros sistemas defensivos repartidos en el conjunto de la demarcación, y que posee algunos ejemplos de gran potencia visual (La Calahorra, Vélez-Blanco, Guadix, etcétera).
Las condiciones bioclimáticas de la demarcación confieren gran importancia paisajística a la vegetación ribereña de los principales ríos (sobre todo por la presencia de bosques galería y de sotos de ribera). El planeamiento debe considerar esos espacios, a menudo lineales, como elementos básicos del paisaje y otorgarles consideraciones precisas para su salvaguarda.
La arquitectura popular ha sufrido un potente proceso de descaracterización que afecta a todo tipo de poblaciones de la demarcación. Los registros y programas de protección son urgentes para evitar su práctica desaparición o degradación.
Las construcciones troglodíticas merecen un tratamiento singular y que abarque de forma general a todas las formas de expresión y tipologías que abarca en esta zona de Andalucía. Ha de fomentarse su puesta en valor más allá del uso turístico y establecer programas que consideren las condiciones específicas de cada comarca para garantizar su capacidad para constituir unidades de vivienda confortables.
Poner en valor, priorizando su adecuación paisajística, los testigos de las actividades mineras de El Alquife y de otras localidades de la demarcación.
Registro de la culturas de las actividades agrarias y mineras de la demarcación.
Recomendaciones para el planeamiento territorial y urbanístico
Las hoyas orientales del surco intrabético constituyen amplias cuencas visuales en las que sus condiciones paisajísticas manifiestan la gran fragilidad de los ecosistemas subáridos y que precisan de una especial ordenación de usos y protección de perfiles y texturas.
Es importante difundir un discurso local de valoración y protección del patrimonio que sea entendido y asumido por las poblaciones locales. Este discurso debe reforzarse en la enseñanza reglada, pero debe estar presente en otras iniciativas y formatos.
Desde el planeamiento hay que asumir, entender y alentar las iniciativas de algunos grupos locales de esta demarcación que están apostando por el patrimonio y el paisaje como factor de desarrollo.
Patrimonio de ámbito territorial
Patrimonio de ámbito edificatorio
Patrimonio de ámbito inmaterial
Generales
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 173
Patrimonio de ámbito territorial
Entre los invariantes de las campiñas sevillanas se encuentran las grandes manchas de color y de textura y dos tipos de referentes en el territorio: los hitos tradicionales no deben ser alterados por nuevos hitos banales (telefonía móvil, campos eólicos…).
Todos los municipios campiñeses deben incorporar la perspectiva del paisaje en la ordenación de sus territorios.
Debe realizarse el planeamiento especial en aquellos conjuntos históricos que aún no cuenten con este documento de protección.
Es preciso un mejor conocimiento de las parcelaciones rurales, especialmente en relación con las centuriaciones romanas y los parcelarios de origen medieval.
Patrimonio de ámbito edificatorio
Identificar, documentar y proteger los cortijos y haciendas de la zona. Difundir sus valores.
Identificar y proteger el patrimonio de arquitectura tradicional disperso en el territorio.
La práctica de las urbanizaciones ilegales debe ser atajada con urgencia para evitar la degradación de los bordes urbanos y de otros ámbitos.
Los núcleos de población han de mantener su tradicional borde, predominando la nitidez y la homogeneidad de la diversidad arquitectónica, y no la de las urbanizaciones de viviendas adosadas.
Expropiar y demoler uno de los mayores impactos negativos en escenarios urbanos de Andalucía: el edificio de 15 plantas de la calle Cervantes destruye desde su construcción en los años sesenta el paisaje urbano de Écija, en el que destaca un espléndido conjunto de torres barrocas.
Investigar y revalorizar el sitio arqueológico de El Gandul, de indudable atractivo por su potencial investigador y de puesta en valor por su amplia secuencia estratigráfica y la naturaleza de los restos conservados.
Patrimonio de ámbito inmaterial
Investigar y documentar la memoria jornalera y campesina de estas tierras, dar a conocer las visiones sobre el paisaje de sus propios habitantes.
Recomendaciones para el planeamiento territorial y urbanístico
Generales Tutela paisajística en relación con los grandes ejes articuladores del territorio (viarios, ferroviarios, etcétera), dado que se trata de un sector atravesado por los tradicionales y los nuevos vectores de comunicación interna y externa de la comunidad autónoma.
Conocer y reconocer el papel de la naturaleza en los paisajes campiñeses, especialmente en los pocos espacios en los que aún posee protagonismo paisajístico (bosques galería, lagunas, etcétera).
Acotar y aminorar los impactos de las canteras de áridos y similares, de importante y negativa influencia paisajística (sierra de Esparteros en Morón de la Frontera, entorno de Lora de Estepa, etcétera).
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 175
Las campiñas de la provincia de Cádiz son campiñas bajas y ocupan el sector norte y central de esta provincia, te-niendo como límite oriental las estribaciones de la sierra de Cádiz y el parque natural de Los Alcornocales. Perte-necen a las áreas paisajísticas de las campiñas alomadas, acolinadas y sobre cerros; a las campiñas de piedemonte y a la de Costas bajas y arenosas. Por el oeste están se-paradas del mar por las demarcaciones del litoral y de la bahía de Cádiz, aunque se abren al mar en el estre-cho frente que media entre Rota y la desembocadura del Guadalquivir. Como en el resto de las campiñas, presen-
1. Identificación y localización
ta formas suaves, acolinadas y largamente antropizadas con cultivos intensivos de viñedo, herbáceos industriales y regadíos modernos.
Posee también un importante número de núcleos urba-nos de gran potencia, entre los que sobresale Jerez de la Frontera, población cercana a los 200.000 habitantes, la capital interior de la provincia de Cádiz y promotora de un proceso de suburbanización en poblaciones cercanas y que se confunde con el de la Bahía de Cádiz. Otras poblaciones como Sanlúcar, Medina Sidonia o Arcos
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: centro regional Bahía de Cádiz-Jerez, costa noroeste de Cádiz, La Janda y serranías de Cádiz y Ronda (dominio territorial del valle del Guadalquivir)
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: red de ciudades patrimoniales de la Bahía de Cádiz-Jerez y la costa noroeste de Cádiz, red de ciudades patrimoniales del surco intrabético, red de centros históricos rurales, ruta cultural Bética Romana, red cultural del Legado Andalusí
Paisajes sobresalientes: Escarpe de Arcos
Paisajes agrarios singulares reconocidos: complejo endorreico de Espera
Bahía de Cádiz + Campiñas de Jerez-Arcos + Campiñas de Sidonia + Piedemonte Subbético
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía
Articulación territorial en el POTA
Estructuras organizadas por el centro regional bahía de Cádiz-Jerez en su ámbito nororiental (Jerez de la Frontera) y por ciudades medias litorales de las unidades territoriales de La Janda y costa noroeste de Cádiz (Medina-Sidonia, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona) y de interior, en la unidad territorial de las serranías de Cádiz y Ronda (Arcos de la Frontera, Villamartín). La mayor parte de este ámbito estructurado por ciudades medias está muy influido por el centro regional Bahía de Cádiz-Jerez
Grado de articulación: medio-elevado
han funcionado como focos estratégicos territoriales y señalan la riqueza e importancia histórica de esta de-marcación, todas ellas con amplios y singulares centros históricos y bien presentes en la historia de Andalucía desde la Edad Media.
176 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
2. El territorio
Medio físico
Las campiñas de Jerez y Medina son, como el resto de las campiñas andaluzas, un espacio de formas suaves y escasas pendientes que sólo son significativas en la zona de contacto con las sierras situadas hacia oriente. Se trata de una sucesión de materiales relacionados tanto con la depresión posorogénica del valle del Gua-dalquivir (en este ámbito con el río Guadalete), como con la unidad de la subbética media y las unidades del Campo de Gibraltar en su sector sur. La densidad de formas erosivas es muy baja o baja en toda la demar-cación. Desde el punto de vista geomorfológico, son predominantes las formas denudativas, bien de lomas y llanuras en medio estable, bien por colinas con in-fluencia estructural moderada en medio inestable. Con todo, en algunos ámbitos aparecen relieves tabulares de formas estructurales-denudativas. En la cercanía de las estribaciones montañosas, especialmente en el sur de la demarcación, y en la fachada hacia el Guadalqui-vir, también aparecen terrazas propias de formas flu-vio-coluviales. En consecuencia, los materiales predo-minantes son los sedimentarios: calcarenitas, arenas, margas, margas yesíferas, areniscas y calizas. A lo largo del Guadalete, no obstante, son frecuentes los limos, arcillas, gravas y cantos combinados con las arenas.
Climatológicamente, la demarcación se encuadra dentro de los inviernos suaves y veranos calurosos, especialmen-te hacia el interior. Las temperaturas medias anuales os-cilan en torno a los 16 ºC y 17 ºC y de este a oeste y la insolación anual supera las 2.900 horas de sol. Las preci-pitaciones, por su parte, oscilan entre los 550 mm que se
alcanzan al noreste de Jerez y los 850 mm de Villamartín, aumentando de oeste a este.
La demarcación se incluye en la serie climatófila del piso termomediterráneo, aunque pueden apreciarse diferen-cias, dado que al norte del eje Jerez-Arcos predomina la serie bético-algarbiense seco-subhúmedo-húmeda ba-sófila de la encina. En cambio al sur de este eje y al oeste de San José del Valle, el protagonismo lo asume la serie bético-gaditana subhúmedo-húmeda vertícola del ace-buche; aunque se combina en numerosos enclaves con la serie gaditano-onubo-algarbiense subhúmeda sobre areniscas. No obstante, el intenso nivel de antropización, hace que la vegetación natural esté confinada, aunque más abundantes en la parte meridional de la demarca-ción a pequeños reductos de alcornoque, encina y, sobre todo, de garriga degradada y lentiscares.
Entre los espacios naturales protegidos destacan las re-servas naturales de los complejos endorreicos de Puerto Real (entre esta localidad y Medina Sidonia), y los parajes naturales Cola del embalse de Arcos y Cola del embalse de Bornos.
gado su crecimiento, ya que tanto el sector norte de la provincia de Cádiz como el sur de la de Sevilla, han sido las zonas andaluzas en las que las tasas de natalidad han caído más tarde y en las que se mantienen relativamente más vitales. El resultado es que son pocos los municipios que han visto reducidos el número de sus habitantes en-tre 1960 y la actualidad (sólo Medina-Sidonia pasa de cerca de 17.000 a 11.683, aunque hay que señalar que de su término se segregó el de Benalup-Casas Viejas; o Espera, que pasa de 5.000 a 4.003). Los municipios menos poblados se mantienen en cifras parecidas en 2009 (Vi-llamartín, 12.526 habitantes) y lo más habitual es ofrecer crecimientos destacables (Sanlúcar de Barrameda pasa de algo más de 40.000 habitantes en 1960 a 65.805 en 2009; Chipiona de 8.207 a 18.583; Puerto Serrano de 5.195 a 7.116…). Caso aparte es Jerez de la Frontera que, sin contar los más de 4.000 habitantes que hoy tiene San José del Valle (4.404), municipio segregado, incrementó sus habitantes en 70.000 nuevos vecinos desde 1960, al-canzando en 2009 los 200.000 (207.532)”.
Sin embargo, este dinamismo demográfico, contrasta con un importante estancamiento durante buena par-te de la segunda mitad del siglo XX de las actividades económicas de la demarcación, hecho éste que ha reper-cutido en el incremento del paro una forma importante y la ha convertido en una de las zonas andaluzas en las que más se ha resistido a remitir en los primeros años del tercer milenio. Las actividades predominantes tienen que ver con la agricultura que aprovecha las ricas zonas cam-piñesas, especialmente al norte de la demarcación, en las que se cultiva trigo, cebada y girasol. En los términos de Sanlúcar y Jerez el viñedo posee amplias extensiones que
Campiña de Jerez
Medio socioeconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva Las campiñas gaditanas presentan una evolución demo-gráfica dispar. Mientras la mayor parte de los municipios del sur y este han tenido pérdidas y estancamientos en los últimos decenios, aquellos más urbanos han prolon-
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 177
Postal de los años 70 del Santuario de la Virgen de Regla y Faro de Chipiona. Fuente: colección particular
dan lugar a los vinos manzanilla y jerez. También es im-portante en el entorno de Sanlúcar la flor cortada. Por su parte, la presencia de ganaderías bravas es también notable en buena parte del sector, especialmente en sus franjas orientales y meridionales.
Jerez de la Frontera actúa como catalizador económico del interior de la provincia de Cádiz. No se trata sólo de que sea la mayor ciudad provincial y la quinta en número de habitantes de Andalucía (con más habitan-
tes que Almería, Huelva o Jaén), sino de que ha vis-to reforzado su papel comercial e industrial de forma importante en los últimos años. Aún en un proceso de quiebra de buena parte de las actividades tradicionales, el comercio, la distribución y el transporte y, no menos importante, la industria de la construcción (con la pre-sencia de una cementera), han convertido a Jerez en una ciudad que, además, ha visto incrementar su papel universitario y, sobre todo, turístico. Este último sector se ha incrementado también en Sanlúcar, donde su tra-
dicional carácter de destino vacacional regional (papel que se mantiene en Chipiona) se ha combinado con uno de carácter cultural más desestacionalizado. Ar-cos también es un punto fuerte del turismo de interior, considerándose y considerado una especie de puerta a la ruta de los Pueblos Blancos de la sierra de Cádiz. Medina Sidonia, a pesar de una mejora notable de sus recursos culturales, no ha despegado tanto.
178 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
durante el Neolítico que tiene su continuidad en su riqueza de poblamiento en el área litoral. La Edad del Cobre definió un núcleo importante en la campiña de Villamartín, Espera y Bornos, así como en el interflu-vio Guadalete-Guadalquivir (áreas de Sanlúcar, Jerez y Chipiona). Los asentamientos de la Edad del Bronce antiguo y medio se centrarán en áreas de interior (Me-dina Sidonia) y, finalmente, la progresiva conformación de un área de fuerte carácter protourbano durante la Edad del Hierro muy influenciada por los asentamien-tos coloniales fenicios del litoral y que eclosionarán en los municipios consolidados durante época romana en torno a los dos grandes centros municipales de Hasta Regia y Asido. Éste último dirigió la continuidad del área durante la época visigoda, con la fijación de una importante sede episcopal, y posteriormente durante época islámica como capital de la cora de Sydunna, la cual sólo a partir del periodo almohade vería surgir a Jerez como el núcleo urbano más potente de la zona, situación afirmada definitivamente durante la época bajomedieval cristiana y hasta la actualidad.
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
Jerez, Arcos y otras localidades de la demarcación han te-nido una importancia estratégica en el territorio a partir de la Baja Edad Media, cuando en el siglo XIII afianzan su relevancia en la parte cristiana de la frontera que limita con el reino de Granada. Desde el punto de vista natural, el río Guadalete articula el sector norte de la demarca-ción, aunque la articulación viaria se establece a partir de Jerez. Por ella transcurre el eje de la nacional IV, A-4
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
La demarcación se encuentra organizada por el curso medio y bajo del río Guadalete y sus áreas de campi-ña al norte, hasta Chipiona, y al sur, entre los relieves
Campiña de Jerez
submontañosos de Medina Sidonia hasta Benalup. Esta configuración ordenará las pautas de comunicación de las distintas sociedades a lo largo del tiempo. El curso del Guadalete constituye la vía natural de contacto en-tre la bahía de Cádiz y el corredor intrabético regional a través de la vega de Villamartín. Las campiñas mencio-nadas al norte y al sur serán soporte, respectivamente, de rutas hacia el valle del Guadalquivir y el Campo del Gibraltar. La consolidación de los caminos principales durante la época romana se formalizarán en esta zona mediante el paso de la vía Augusta desde la zona de El Cuervo, el vadeo del Guadalete junto a Jerez (posi-blemente en la zona de La Cartuja) y su continuación por su margen izquierdo hasta adentrarse en la bahía por Puerto Real. Las rutas de intercomunicación entre municipios romanos completarían la red antigua de comunicaciones: de Hasta Regia (Mesas de Asta) a la conexíón con la vía Augusta, de Gades (Cádiz) a Asido Caesarina (Medina Sidonia), de Asido Caesarina hacia en interior a través de Saguntia (Gigonza?, San José del Valle), Caelia (Arcos de la Frontera?) y Carissa Aurelia (Bornos), y de Asido Caesarina hacia el sur por Saguntia (Alcalá de los Gazules?) hasta Iulia Transducta (Alge-ciras), ruta ésta última paralela por el interior a la vía Hercúlea que discurre más próxima a la costa y fuera de la demarcación.
El sistema de poblamiento en el territorio quedará marcado igualmente por la red del Guadalete duran-te el Paleolítico con una densa localización de áreas de talleres de industria lítica a lo largo de sus terra-zas fluviales. La progresiva ocupación de la vega del río mediante asentamientos al aire libre es perceptible
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 179
en los tramos transformados en autovía, que enlaza por el norte con Sevilla y Madrid y, por el sur, con Cádiz y las conexiones hacia Tarifa. La conversión en autovía de la carretera que conecta Jerez-Los Barrios (A-381) ha re-forzado el papel estratégico de Jerez, al tiempo que po-tencia el corredor hacia Medina Sidonia y el Campo de Gibraltar. Medina ha articulado históricamente, como es perceptible a partir de la cartografía, todo el sector inte-rior de la provincia de Cádiz entre la capital y la sierra del Aljibe. En la actualidad, mermado su peso específico polí-
tico y económico, este sistema ha perdido protagonismo y basculado hacia la mentada Jerez. El eje, por otro lado, que enlaza esta población con los pueblos de la sierra de Cádiz a través de Arcos de la Frontera (A-382) también ha adquirido gran importancia, además de la tradicional, con la mejora del corredor interior Jerez-Ronda-Ante-quera (A-384).
En la periferia norte de Jerez se ubica su aeropuerto, de carácter secundario dentro de la red de aeropuertos es-
pañoles, pero con un importante crecimiento durante los últimos años.
El esquema de núcleos grandes y potentes (Jerez, Sanlú-car, Arcos, Medina Sidonia) se completa con una impor-tante red de pequeños asentamientos rurales agrícolas, algunos creados en el siglo XX con motivo de la política de colonización de regadíos.
Castillo de Torre Estrella (Medina Sidonia). Foto: Silvia Fernández Cacho
180 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociados
Procesos históricos
De los cazadores-recolectoras a las sociedades agrícolas del Neolítico y Edad del Cobre8232300. Neolítico8232200. Edad del Cobre
El aprovechamiento de los recursos líticos existentes en las terrazas fluviales del Guadalete conforma un primer eje de poblamiento de la zona en un contexto no sedentario. El progreso tecnológico durante el Paleolítico medio hará del río un verdadero eje de penetración hacia las sierras interiores. Se pasaría pues desde un dominio tecnológico basado en guijarros silíceos, areniscosos y cuarcíticos de las terrazas, hacia otro basado en una materia prima, básicamente sílex, de mejor calidad para un conjunto cada vez más específico de utensilios de mayores prestaciones funcionales. Habrá un fuerte peso de la captación de materias primas del sílex en la configuración del Neolítico detectado en los medios serranos de cueva. Sin embargo, las áreas de valle y franja litoral están aportando información sobre un avanzado proceso de sedentarización y estructuración social en un medio sometido a una intensa explotación agrícola y que verá cristalizado el proceso durante la Edad del Cobre. En este momento, zonas interiores de vega y campiña, como la de Villamartín y Arcos, informan, por las localizaciones arqueológicas, de una gran vitalidad. Asimismo es destacable la densidad observable en la campiña en torno a Jerez, en los términos de Trebujena o El Puerto de Santa María. Se culminaría así un proceso de implantación agrícola en el territorio en el contexto de fenómenos simbólico-sociales como el megalitismo de Andalucía occidental.
7121100. Asentamientos. Poblados7112422. Tumbas. Dólmenes7120000. Complejos extractivos. Graveras
Del control territorial de los recursos en la Edad del Bronce a los influjos coloniales mediterráneos8232100. Edad del Bronce8233100. Edad del Hierro
La Edad del Bronce antiguo y medio es poco conocida en el área, tan solo se disponen de localizaciones en elevaciones montañosas al sur, en las cercanías de Medina Sidonia, lo cual deja traducir una preferencia por lugares de topografía prominente aparte de una disminución drástica de la ocupación de la vega y campiña del Guadalete. La eclosión de poblamiento se presenta más tarde durante el Bronce final, con una vuelta a la ocupación de las zonas más bajas, próximas al Guadalete y una completa conexión con la costa. Son estos poblados los que recibieron los primeros influjos de los colonos fenicios asentados en el litoral gaditano. La explotación de recursos agrarios, así como su papel de intermediarios comerciales fundamentarían las claves económicas de este periodo que desemboca claramente en la conformación de una Edad del Hierro en la que se gestaría la sociedad ibérica del suroeste o ibero-turdetana de fuerte carácter urbano y semítico (eje Gadir Cartago). Es notable por tanto la diversificación de actividades, sobre todo la producción cerámica muy vinculada al comercio colonial.
Asentamientos de carácter urbano como Mesas de Asta (Jerez), cerro de Plaza de Armas (Arcos de la Frontera) o el asentamiento de sierra Aznar (Arcos de la Frontera) conformarían los oppida más importantes de la demarcación en época prerromana.
7121100. Asentamientos. Poblados7121200/533000. Asentamientos urbanos. Oppidum7112421. Necrópolis
Campiña de Jerez
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 181
Descripción Recursos asociados
Desde el punto de vista de la evolución de los paisajes se ha comprobado cómo la intensificación agrícola del interior, que traería consigo la ampliación de áreas de cultivo por roturación y la aceleración de procesos de erosión, debió de influir en la paleogeografía fluvial de la desembocadura del Guadalete, la cual pasaría de un estuario más o menos abierto a la bahía hasta una marisma en avance hacia la desecación durante época romana.
Uno de los efectos más evidentes a nivel territorial fue la pérdida de funcionalidad portuaria y la no continuidad del poblamiento en época romana del asentamiento fenicio de la Torre de Doña Blanca, localizado en el límite de la demarcación.
Integración política y territorial. De la organización romana a la andalusí8211000. Época romana8220000. Edad Media5321000. Emirato, Califato, Taifa
La temprana romanización del área se vio aun más favorecida por lo avanzado de las estructuras de poblamiento preexistentes de carácter muy urbano, su estructura política, los sistemas religiosos e incluso el desarrollo de la escritura y la acuñación de moneda, todo ello muy influido por el impacto colonizador oriental (fenicio y púnico). Es por ello que el estatuto de un buen número de ciudades en esta zona ya en época romana sea el de federadas, manteniendo lengua y acuñaciones de moneda propias.
Hasta (Mesas de Asta, Jerez) y Asido (Medina Sidonia), ciudades preexistentes, conformarán al norte y sur del Guadalete la organización de las campiñas. Otras ciudades como Lacca (cercana a Arcos), Carissa (cerca de Espera), Lascuta (Mesa del Esparragal, Alcalá de los Gazules) o Saguntia (Baños de Gigonza, Jerez) constituirán una red secundaria al servicio de las áreas de campiña más orientales del curso medio del Guadalete. La conformación del sistema viario romano en todo el sector se asigna al importante eje de la via Augusta, la cual penetra en la demarcación por el norte, se aproxima a Hasta y vadea el río a la altura de Jerez. Desde aquí, hacia Cádiz, se sigue la margen izquierda hasta adentrarse en la bahía por Puerto Real. El efecto de este eje articulador será, por un lado, el punto de inicio del poblamiento romano de Ceret (Jerez) y, por otro, la intensa ocupación de las márgenes del río en relación con la instalación de villae, vinculadas éstas tanto con la explotación agrícola como con la manufactura alfarera.
En la zona de Villamartín, apartada de la vía Augusta, volverá a repetirse este esquema junto al río en un proceso global que significa una intensa implantación sobre el medio rural. Hacia el sur, la campiña de Medina Sidonia es cruzada por la vía romana hacia Iulia Transducta (Algeciras) teniendo Asido (Medina Sidonia) como núcleo principal de la organización territorial.
El Bajo Imperio se caracterizará por una cierta recesión de lo urbano y un marcado desarrollo de las grandes villae del medio rural. Este panorama puede relacionarse con la evolución latifundista
7121100. Asentamientos. Pueblos7121200. Asentamientos urbanos. Ciudades. Medinas7112620. Fortificaciones. Castillos7112900. Torres7123100. Infraestructuras del transporte. Redes viarias7123110. Infraestructuras del transporte. Puentes7123200. Infraestructuras Hidráulicas. Acueductos
Identificación
182 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
del agro bético y el papel socioeconómico de los grandes propietarios como base de una aristocracia altomedieval con gran protagonismo en la etapa visigoda.
La dominación islámica supuso un cambio profundo en tanto al progresivo aporte étnico (desde Oriente Medio hasta el norte de África) y la nueva estructuración del territorio con base en las ciudades. Por tanto, se recuperaría la función administrativa urbana en núcleos centralizadores como Medina Sidonia ya desde época califal. Este enclave será capital de una extensa cora, con otros núcleos en decadencia como la antigua Hasta, que da el relevo a una naciente Xeres (Jerez) que obtuvo el máximo protagonismo territorial a partir de las invasiones norteafricanas del siglo XII, y otros en progresiva importancia como Arcos, que llegará a constituirse en taifa. Respecto a los nuevos paisajes agrarios. Los bordes de estas medinas, en mayor o menor medida, se dotarían de un ruedo agrícola con una gran carga hortofrutícola que marcaría su fisonomía durante siglos. Como detalle es destacable la documentación histórica referente al importante peso de los cultivos de viñas en esta zona ya en época califal por parte de la población autóctona hispano-visigoda. Durante el gobierno de Almanzor se pretende una prohibición de este cultivo, sin embargo la oposición planteada y el argumento de las excelencias de su producción como uva pasa, hicieron que solo se redujera la extensión en un tercio de la inicial.
De la tradición agrícola y ganadera del Antiguo Régimen al desarrollo agroindustrial del vino en el siglo XIX8220000. Baja Edad Media8200000. Edad Moderna8200000. Edad Contemporánea
A mediados del siglo XIII la Jerez almohade era el núcleo de referencia de este vasto dominio de campiña. Tras la conquista castellana se mantendrá bajo la Corona junto con su extenso territorio. La zona de Arcos, que comprendería también la vega de Bornos y Villamartín, y la de Medina Sidonia, que comprendería Alcalá de los Gazules y Benalup, tuvieron distinta suerte jurisdiccional, convirtiéndose definitivamente durante el siglo XV en áreas de señorío principalmente bajo las potentes casas de los Ponce de León y los Guzmán respectivamente. La zona de Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Trebujena también pasaron al señorío de los Medina Sidonia (Guzmán).
Los problemas de estabilidad y consolidación cristiana del siglo XIII (ataques de benimerines), el mantenimiento de la frontera con los granadinos durante los siglos XIV y XV, así como las luchas nobiliarias entre los linajes castellanos en Andalucía, marcaron una organización territorial que rompería totalmente con lo conocido anteriormente y que iniciará importantes procesos de concentración parcelaria procedente de compras, dotes, donadíos y repartos entre las grandes instituciones bajomedievales (Corona, Iglesia y nobleza).
7121100. Asentamientos rurales. Poblados de colonización7112620. Fortificaciones. Castillos7112900. Torres7122200. Espacios rurales. Cañadas. Vías pecuarias. Egidos7123120. Infraestructuras del transporte. Ferrocarril7123200. Infraestructuras hidráulicas. Acueductos
Campiña de Jerez
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 183
Descripción Recursos asociados
Las implicaciones paisajísticas en el medio rural tuvieron que ser notables en tanto que el área próxima de la gran ciudad jerezana (la campiña norte y su extensión hacia el curso medio del Guadalete) serán tierras agrícolas muy trabajadas, enfocadas a los cultivos tradicionales mediterráneos y con papel cada vez más relevante del viñedo sobre todo a partir de los viajes a América.
La campiña de Medina, al sur, desarrolló un enfoque preferentemente ganadero en un medio con dominio de la dehesa ganada al monte sobre su topografía alomada característica que fueron poblando el paisaje periurbano de las localidades del área.
Hacia el borde serrano se instalará la red fronteriza de torres defensivas que mantuvo su uso hasta finales del siglo XV. Debido a la pérdida de funcionalidad durante la Edad Moderna, las construcciones defensivas no localizadas en poblaciones iniciaron una lenta agonía hasta nuestros días aunque siguen marcando la silueta de muchos montes de la demarcación.
Durante el siglo XVIII se observa la aceleración de la tendencia de los cerramientos rurales por parte de los concejos de campiña, algunos tan extensos como Jerez o Medina, producida sobre tierras del Común o de Propios, sobre las cuales se ejerció una definitiva presión privatizadora con la desamortización civil de 1859. Esto será muy evidente en zonas de monte y dehesa como las jerezanas de Tempul que ejemplifica la vocación ganadera y caballar de la demarcación. Las tentativas ilustradas de repoblación-colonización rural tienen sus exponentes en la campiña de Villamartín y Jerez (poblado de Algar).
Por otra parte, una clara consolidación comercial de los vinos jerezanos durante el siglo XVIII y, sobre todo, el siglo XIX, marcó la campiña costera (norte de Jerez, Trebujena, Sanlúcar, Chipiona) y su reflejo serían las grandes construcciones bodegueras.
Obras de infraestructura de calado territorial durante la segunda mitad del siglo XIX son las relacionadas con el agua (extracción y traída aguas a Jerez desde Tempul en 1869) y el ferrocarril desde Jerez a El Puerto de Santa María (1854) o a Sanlúcar de Barrameda (1877), líneas vinculadas, en su origen, a los intereses del comercio vinícola.
“Si la fortuna ratifica con su ayuda nuestros deseos, tendremos una finca en un clima saludable, en una tierra fértil, en partes llana, en partes con colinas suavemente inclinadas hacia el oriente o hacia el medio-día, con zonas de tierra cultivables y con otras silvestres y rugosas, y no lejos del mar o de un río navegable por donde puedan ser exportados los frutos e importados los suministros. La llanura, distribuida en prados, tierras de labor, saucedales y cañaverales, lindará con las edifiaciones. Unas colinas estarán despobladas de árboles, para destinarlas a la siembra exclusiva de cereales; éstos sin embargo crecen mejor en las llanuras
(…) Otras colinas serán vestidas de olivos y de viñas, así como de los futuros rodrigones para estas últimas, ellas podrán suministrar madera y piedra, si la necesidad de edificar así lo exige, y también el pasto para el ganado menor; por último, despeñarán desde sus cimas arroyos que bajen hasta los prados, huertos y saucedales, así como el agua corriente para la casa. Tampoco deben faltar los rebaños de ganado mayor y demás cuadrúpedos que ramoneen los terrenos cultivados y los matorrales …” (LUCIO JUNIO MODERATO COLUMELA, De re rustica –siglo I d. de C.-).
Identificación
184 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconómicas
1264200. Agricultura
Predominio del cultivo de secano centrado en los cereales, el viñedo, el olivar y, a partir del siglo XIX, también en los cultivos industriales: algodón, maíz y remolacha. Tras la crisis de la filoxera, a finales del siglo XIX, comienza la colonización de la zona oriental de pre-sierra para su puesta en regadío.
Son también características las dehesas de pasto y las amplias zonas de matorral, con cultivos extensivos, así como los suelos para aprovechamiento forestal.
7112100. Edificios agropecuarios. Cortijos. Casas de viñas. Chozas7121100. Cortijadas14J3000. Descorche1264200. Viticultura
1264400. Ganadería
Centrada en la producción de leche y carne, con presencia de ganado porcino, caprino y ovino, y en la cría del caballo y reses bravas.
La ganadería, junto con el aprovechamiento forestal, está desplazando en importancia a la actividad agrícola en municipios como Alcalá de los Gazules o Paterna de la Rivera.
7112100. Edificios agropecuarios7112120. Edificios ganaderos. Zahúrdas, Cuadras. Estancias. Majadas. Tentaderos. Toriles7122200. Vías pecuarias
1263000. Actividad de Transformación. Producción Industrial. Vinicultura
Actividad agroindustrial ligada al cultivo del viñedo. La crianza de vinos se remonta al siglo XIV, aunque tuvo su mayor desarrollo a partir del XVIII con la instalación en tierras de Jerez de grandes comerciantes del negocio de vinos, en su mayoría de origen extranjero, que fueron asumiendo el control de toda la actividad vitivinícola, desde el cultivo del viñedo hasta la elaboración de los vinos.
Actividades ligadas a la molturación de aceite y cereales. Se conservan restos de molinos en los municipios de Alcalá de los Gazules, Benalup-Casas Viejas, Medina Sidonia...
Destaca la fabricación de toneles y las industrias de transformación de vidrio, papel y corcho, además de pequeñas industrias artesanales de ámbito local como la fabricación de dulces en Medina Sidonia, el trabajo de palma y la guarnicionería y el forjado de hierro en Arcos de la Frontera.
7112511. Molinos. Molinos harineros. Lagares. Almazaras7112500. Edificios industriales. Bodegas. Tonelerías1263000. Vinicultura
Los primeros datos sobre la exportación de vinos de Jerez con destino a Flandes y a las Islas Británicas se remontan al siglo XIV, aunque la incorporación de los vinos jerezanos a las rutas comerciales se produce, fundamentalmente, a partir del siglo XVIII y adquiere su mayor auge en el siglo XIX.
La inauguración a mediados del siglo XIX de la línea de ferrocarril Jerez-El Puerto, y poco después de la línea hasta Cádiz, tuvo una gran repercusión en el auge del comercio vinatero.
1262B00. Actividad de Servicios. Transporte. Comercio
7112470. Edificios del transporte. Edificios ferroviarios7112471. Edificios del transporte acuático. Puertos. Embarcaderos7123120. Redes viarias
Campiña de Jerez
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 185
Ámbito territorial
Asentamientos. Entre los poblados pertenecientes a la Prehistoria reciente y vinculados principalmente al valle del Guadalete pueden citarse los de La Angostura y cerro de Plaza de Armas en Arcos de la Frontera, y el del cerro de la Batida (Jerez de la Frontera). También es destacable en Medina Sidonia el poblado de cerro del Berrueco con una importante estratigrafía para el Bronce Medio del área.
Durante la protohistoria, asentamientos citados como cerro del Berrueco (Medina Sidonia), cerro Plaza de Ar-mas (Arcos de la Frontera) o cerro de la Batida (Jerez de la Frontera) se mantendrán ocupados, añadiéndose otros importantes sitios tales como los de Sierra Aznar, Sierra Gamaza o cerro de la Gloria, todos en Arcos de la Frontera, así como los de Jerez de la Frontera de Mesas de Asta, cerro Naranja o Gibalbín. La mayoría de los ci-tados desarrollan su ocupación durante toda el periodo ibérico hasta inicios de la conquista romana.
Durante la época romana el área consolidó su vocación urbana derivada de las fundaciones fenicias próximas y la gran densidad de asentamientos ibero-turdetanos. Los municipios romanos con referentes materiales de urbanismo se corresponden con los sitios de Mesas de Asta (Hasta Regia) entre Jerez y Trebujena, el de Medi-na Sidonia (Asido Caesarina), y Carija (Carissa Aurelia) en Espera. Otros sitios arqueológicos correspondientes con asentamientos urbanos de época romana son los de Lacca, junto al Guadalete en Arcos de la Frontera, la Mesa del Esparragal en Alcalá de los Gazules, corres-
pondiente a Lascuta, y el de Baños de Gigonza en Jerez asignable a Saguntia. Destaca igualmente el despobla-do de Mesas de Algar (Medina Sidonia) de época ba-joimperial y visigoda.
Los más importantes núcleos urbanos de época medieval islámica se mantendrán, la mayoría, hasta nuestros días entre los que podemos destacar los conjuntos de Medi-na Sidonia, Jerez y Arcos que formarán el triángulo de asentamientos históricos de referencia durante toda la Edad Media, islámica y cristiana, así como durante toda la Edad Moderna.
Otros núcleos nacidos en el área como producto de las iniciativas de repoblación son, por ejemplo, Bornos existente antes como aldea desde el siglo XIII y relan-zada como villa a partir de finales del siglo XIV bajo los Ribera, Villamartín, nacida en su actual configuración a principios del siglo XVI, Algar como ejemplo de fun-dación ilustrada borbónica del siglo XVIII, y, por último, las iniciativas desarrolladas durante el siglo XX en al amplio término jerezano, como La Caulina en 1916, y sobre todo en los años cincuenta en la zona regable del Guadalete y Guadalcacín, con ejemplos en Barca de la Florida, Torrecera, Guadalcacín, Nueva Jarilla, etcétera.
Infraestructuras de transporte. Puentes romanos de La Canaleta y de Tres Ojos, ambos en Medina Sidonia. Calzadas de época romana en El Tesorillo (Villamartín), la Boca de la Foz (San José del Valle), ambas en la vía ro-mana de Asido Caesarina (Medina Sidonia) a Carissa (Es-pera-Bornos), y en Puente de Tres Ojos (Medina Sidonia) en la ruta desde Asido hasta Iulia Transducta (Algeciras).
Puede destacarse el tramo de calzada en las puertas de la ciudad romana de Carissa Aurelia (Espera).
Ya en el siglo XIX merece destacarse la línea ferrovia-ria vinculada con el vino entre Jerez, El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda, la más antigua de las andaluzas.
Infraestructuras hidráulicas. Restos de tramos del acue-ducto romano de abastecimiento a Gades procedente des-de Tempul (San José del Valle), localizados en tres lugares: en Tempul, en el arroyo salado de Paterna (Jerez de la Fron-tera) y en el arroyo de Guerra o Zurraque (Puerto Real).
Acueducto contemporáneo de Tempul con obras consta-tadas entre 1864 y 1869, y elementos de ingeniería con-temporánea representado por el acueducto-sifón obra de Torroja en 1925.
Sitios con útiles líticos. Industrias líticas desde época paleolítica hasta neolítica relacionadas con tres focos principales: las terrazas fluviales del Guadalete, la zona de la Janda, y la campiña norte de Jerez desde El Cuer-vo a Chipiona. Pueden destacarse para el primer foco los yacimientos de gravera de San Isidro, Lomopardo y El Albardén, todos en el término de Jerez, o Casablan-quilla (Arcos de la Frontera). En el segundo foco puede citarse Los Charcones (Medina Sidonia). En el tercero, El Olivillo y laguna de los Tollos (Jerez de la Frontera).
Construcciones funerarias. La conformación de las sociedades agrícolas durante la Edad del Cobre en la campiña del Guadalete deja vestigios del mundo fune-
4. Recursos patrimoniales
186 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
rario megalítico en ejemplos como el dolmen de Alberite (Villamartín) o el dolmen del cortijo de Alcobainas (Jerez de la Frontera) y, al norte, el dolmen de Hidalgo (Sanlúcar de Barrameda).
Para la época romana son destacables el área funeraria de Rosario (Jerez de la Frontera) junto a la ciudad ro-mana de Hasta Regia, y la necrópolis relacionada con Carissa Aurelia en el cortijo del Infierno (Espera). De la Alta Edad Media es la necrópolis de Mesas de Algar en Medina Sidonia.
Campiña de Jerez
Castillo de Berroquejo en el término municipal de Jerez. Foto: Silvia Fernández Cacho
Entre los cementerios contemporáneos se han registra-do, por sus valores patrimoniales, el cementerio católico de San Miguel (Arcos de la Frontera), el cementerio de Nuestra Señora de la Merced (Jerez de la Frontera) y el cementerio Católico de Bornos.
Ámbito edificatorio
Fortificaciones y torres. Aparte de los poblados pro-tohistóricos (posibles oppida ibéricos) con ocupación posterior romana de Sierra Aznar (Arcos de las Fronte-
ra) o Mesas de Asta (Jerez de la Frontera), pueden ci-tarse los asentamientos urbanos amurallados romanos de Asido (Medina Sidonia) o Carissa (Espera), así como las medinas islámicas citadas y dotadas de muralla y castillo, tales como, nuevamente Medina Sidonia desde época califal, el alcázar de Arcos, o la propia Jerez con muralla urbana y alcázar almorávide y almohade.
Durante la Edad Media y sus diferentes fases de cas-tralización del territorio son numerosos los castillos diseminados por el medio rural y que actuaron como núcleos de defensa de la población y como germen de repoblación posterior. Pueden citarse los castillos de Gi-balbín, de Melgarejo, Torrecera, Gigonza y Berroquejo, todos en Jerez, el de Matrera (Villamartín), el de Torre Estrella (Medina Sidonia), el del Fontanar (Bornos), el de Espera o el de Chipiona.
Como complemento a la estrategia defensiva medie-val pueden citarse numerosas torres diseminadas en el medio rural, algunas de ellas con funciones de atalaya desde época islámica y otras de tipo señorial en época cristiana. Puede citarse la de la Mesa del Esparragal (Al-calá de los Gazules).
Edificios agropecuarios. De la importancia de la activi-dad agrícola en la demarcación es patente el alto número de localizaciones de villae romanas. Destaca el conjunto asociado al bajo Guadalete, en torno a Jerez, y vinculadas algunas de ellas a alfares, de cuyas producciones cerámi-cas se infiere la orientación hacia el vino y el aceite hacia la comercialización vía fluvial. Pueden destacarse en este grupo los yacimientos de Roa la Bota, Bolaños, El Boticario
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 187
o Lomopardo, todos en Jerez de la Frontera. En la campi-ña norte, desde Trebujena a Chipiona destaca otro sector de concentración de villae tales como El Olivar (Chipiona), haza del Moral y Monteagudo (Sanlúcar de Barrameda), o Mojón Blanco y cerro Cápita (Jerez de la Frontera).
En la actualidad, cortijos ganaderos, cerealistas, chozas y casas de viña adquieren una singular relevancia. En-tre los primeros pueden citarse el cortijo de Fuenterrey (Jerez de la Frontera), el cortijo La Quinta (Medina Si-donia) y cortijo de Garrapilo (Jerez de la Frontera). Cor-tijos cerealistas son el cortijo de Casablanca (Jerez de la Frontera) y cortijo de Tablada (Alcalá de los Gazules)
La casa de viña es la vivienda rural característica del vi-ñedo de Jerez. Las más representativas son casas de uno o dos pisos y construcción sencilla, que disponen de los espacios mínimos necesarios para el desarrollo de la acti-vidad: sala de lagares, cocina, establo y algún cuarto para estancia de trabajadores y almacenaje. Hacia la mitad del XVIII y sobre todo durante el siglo XIX, coincidiendo con el desarrollo de la actividad vitivinícola y la consolidación de la gran propiedad, se realizan construcciones de ma-yor envergadura. Ejemplos destacados son las villas cerro Nuevo (1839), La Canalera (1845), San Antonio (1833) o Castillo de Macharnudo (s. XIX).
Entre las chozas destacan las de Castañuela de La Jan-da (Paterna de Rivera, Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules)
Los edificios industriales más representativos de la de-marcación son los alfares, los molinos y las bodegas. La
mayor concentración de alfares de época romana se sitúa en el término municipal de Jerez de la Frontera (cortijo de Algarve, cortijo de Frías, El Torno, rancho Perea, etcétera.). En Benalup sigue en funcionamiento el interesante alfar de Luís Orellana.
Por su parte, los molinos harineros se localizan funda-mentalmente en Alcalá de los Gazules (molino harinero eléctrico de Alex), Medina Sidonia (molino de viento de Medina Sidonia, molinos harineros hidráulicos de Arriba, Cucarrete y Enmedio...) y Benalup-Casas Viejas (molino harinero hidráulico de Luna). Otros molinos son el del Algarrobo y Angorrilla (Arcos de la Frontera) o el molino harinero de Bornos. También son reseñables almazaras y lagares: a) Almazaras: del Hondón, de Félix Pérez y Barbas (Arcos de la Frontera), S. González (Bor-nos). b) Lagares: Rincón de Baez, del Barbas, de Monte-ro, de la Moncloa (Arcos de la Frontera).
En cuanto a las bodegas pueden citarse la Bodega la Vicaría (Arcos de la Frontera), San Patricio, La Esperan-za, Baco, Bertemati y La Concha (Jerez de la Frontera), bodegas-conventos de la Victoria y la Cilla (Sanlúcar de Barrameda y San Luis (Sanlúcar de Barrameda).
Ámbito inmaterial
Actividad ganadera. Una de las actividades emble-máticas y plena de significado en esta comarca es la cría y manejo del toro de lidia.
Actividad de transformación. Los saberes relaciona-dos con el cultivo del viñedo y la crianza de vinos tienen
una relevancia cultural que se muestra en la abundan-cia de manifestaciones rituales, arquitectura industrial, viviendas rurales con las que está vinculado.
Baile, cantes y músicas tradicionales. Destaca el flamenco en sus manifestaciones locales. Es el caso de los espacios de interés etnológico, como el barrio de Santiago o el de San Miguel, “los barrios castizos”, que simbolizan un estilo propio, local expresado sobre todo a través de la bulería. También la feria de la Bulería o el festival de flamenco (Jerez de la Frontera). Actividad festivo-ceremonial. Una de las formas en las que se delimita simbólicamente parte de este te-rritorio es observando las localidades y zonas donde son importantes las ferias y fiestas relacionadas con la tradición ganadera de cría de caballos y reses bravas, como la feria del Caballo de Jerez de la Frontera, el Toro enmaromado de Alcalá de los Gazules, el Toro del Aleluya en Arcos de la Frontera, la feria de la primavera de Paterna de Rivera… Por otra parte, en este entorno comarcal tiene gran importancia la Semana Santa de Arcos de la Frontera.
188 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
Jerez bodegueroJerez se retrata sobre todo a través de sus vinos y sus bodegas. Sus construcciones bodegueras, que empezaron a proliferar durante el siglo XIX, aportan los rasgos más singulares e identificativos de su paisaje urbano.
El paisaje de viñedos y casas de viña se extiende por la comarca como antesala de la ciudad. Desde el siglo XIX las construcciones rurales más tradicionales se mezclaban con la opulencia de las grandes edificaciones que representaban el Jerez latifundista y de grandes apellidos ligados a la actividad vitivinícola.
“Era como una catedral; pero una catedral blanca, nítida, luminosa, con sus cinco naves separadas por tres hileras de columnas de sencillo capitel. A lo largo de las columnatas ali-neábanse en andanas la riqueza de la casa: la triple fila de toneles acostados, que llevaban en sus caras la cifra del año de la cosecha. Había barricas venerables cubiertas de telarañas y polvo, con la madera tan húmeda, que parecía próxima a deshacerse. Eran los patriarcas de la bodega” (Vicente BLASCO IBÁÑEZ, La bodega -1958-).
Tierra de latifundios y de señoritosJerez también ha sido representada como la Andalucía latifundista y de fuertes contrastes sociales, de señoritos y jornaleros, de privilegios y hambre. Desde el siglo XVIII la instalación en Jerez de grandes comerciantes que se van haciendo con las tierras de viñedo, altera la tradicional estructura de la propiedad basada, fundamentalmente, en el minifundio o la mediana propiedad. Las grandes edificaciones empiezan a levantarse en las tierras de viñas como reflejo de la estructura social dominante en el viñedo jerezano (FLORIDO TRUJILLO, 1996).
El caballo jerezano completa la imagen más repetida y connotada de Jerez, pero, frente al flamenco, “patrimonio del pueblo” y al alcance de todos, el caballo jerezano aparece ligado a las clases altas, como símbolo de estatus y privilegio de unos pocos.
“Jerez es el reino de los toros eternos y los caballos como mayordomos, del vino sagrado y la tierra almorzada, de la tradición como un rezo y los apellidos de bronce. Isla orgullosa, castillo de antepasados, nación de solemnidades, a Jerez le pesan los tópicos como Cristos. Uno de ellos, el del señorito. Los años han ido remodelando las estirpes y recolocando los cortijos, pero la verja ante la tierra, el caserío como una iglesia donde va dócilmente el pueblo a pedir pan, las colinas hasta el horizonte como sucesivas manos o caderas del planeta, todas bajo la misma bota, siguen ahí” (Luis Miguel FUENTES, Jerez. Lo que queda del señorito -2002-).
“La villa [Jerez] se levanta entre laderas cubiertas de viñas, con sus torres moras enjalbegadas, su colegiata de cúpula azul y sus enormes bodegas, o sea almacenes de vino, que parecen cobertizos de naves de guerra en Chatham” (Richard FORD, Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa, que describe el país y sus ciudades, los nativos y sus costumbres –1845-).
“Al llegar las vendimias con el mes de septiembre, los ricos de Jerez se preocupaban más de la actitud de los jornaleros que del buen resultado de la recolección. En el Círculo Caballista, hasta los señoritos más alegres olvidaban los méritos de sus jacas, las excelencias de sus perros y el garbo de las mozas cuya propiedad se disputaban para no hablar más que de aquella gente tostada por el sol, curtida por las penalidades, sucia, maloliente y de ojos rencorosos que prestaban los brazos a sus viñas” (Vicente BLASCO IBÁÑEZ, La bodega -1958-).
Campiña de Jerez
“Los cuerpos de los fusilados estaban en montón, sobre las cenizas. El que murió sentado en un poyo había quedado fuera de la cerca. Para los guardias y los terratenientes, esos cuerpos hacían, abandonados allá arriba, algo tan simple y lógico como esperar al forense. Pero no había más que ver sus cabezas rotas, sus miradas vacías, sus puños crispados, sus manos aún juntas por la cuerda ensangrentada de las muñecas, para ver que su silencio era historia viva. Antes de que saliera el sol, entre dos luces, podía aquello no tener sino los chatos perfiles del crimen. Bajo el sol, a plena luz, aquellos campesinos ametrallados eran historia. Su sangre se mezclaba con la tierra, que tampoco sabe de exclusivismos ni de leyes. Su silencio era historia de la tierra esclava que quiere ser libre” (Ramón J. SENDER, Casas Viejas -1933-).
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 189
Cita relacionadaDescripción
La red del ToroDesde Jerez de la Frontera hasta Tarifa, la tradición ganadera ha prestado un elemento unificador que trazaba una línea de continuidad entre la campiña jerezana, la comarca de la Janda y la costa gaditana. Con todo, ha sido la llanura de la Janda, a los pies de Medina Sidonia, con su peculiar paisaje de dehesas, la comarca ganadera por excelencia.
“La ruta del toro reúne junto a su tipismo y su monumentalidad artística de verdadero valor, la singularidad de que a lo largo de su recorrido pueden contemplarse las diversas ganaderías de toros de lidia que pastan en sus campos, constituyendo el toro bravo, en su ámbito natural, una estampa de insólita belleza. En su entorno natural se ubican varias de las ganaderías bravas más importantes de España, ligadas a los apellidos más ilustres de los relacionados con el mundo del toro” (CÁDIZ-TURISMO, en línea).
La Janda: un paisaje rico y lleno de contrastesSituada entre la campiña de Jerez, las primeras estribaciones de la sierra y la costa de Cádiz, en pleno Parque Natural de Los Alcornocales, la imagen promocional más reciente de La Janda gira alrededor de su riqueza paisajística, del entorno privilegiado del que gozan sus municipios y de sus potencialidades de cara al turismo rural.
Su principal referencia es el municipio de Medina Sidonia, la Medinatu-Shidunah de los moros, la “Ciudad de Sidón”, “tierra mora” “tierra de frontera” “ciudad medieval” son algunos de los calificativos más frecuentes con los que ha sido descrita.
“La comarca de la Janda (Paterna de Ribera, Alcalá de los Gazules, San José del Valle, Medina Sidonia, Benalup, Vejer de la Frontera, Conil y Barbate) es, a día de hoy, uno de los lugares con más encanto de la geografía española. Es un rincón tranquilo y apacible en un mundo que galopa desbocado. Cada rincón de la Janda tiene sus singularidades, su Patrimonio Histórico y Cultural, su gastronomía, sus paisajes. (…) La apuesta de la comarca se dirige hacia un desarrollo turístico sostenible y ecológico, con la puesta en valor de parques naturales y demás zonas de incalculable valor ecológico” (Los VERDES de Andalucía, en línea).
190 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Cornisa urbana histórica de Arcos de la Frontera y su entorno
Medina Sidonia y su entorno
El emplazamiento de Arcos proporciona una doble relación paisajística de y hacia el emplazamiento rocoso en el se ubica la población (Arcos de la Frontera).
El emplazamiento de Medina y su dominio del paisaje justifican la identificación y protección de la cuenca visual desde la población.
Arcos de la Frontera. Foto: Esther López Martín
Vista desde Medina Sidonia. Foto: Javier Romero García, IAPH
Campiña de Jerez
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 191
Viñedos del marco de Jerez
Los viñedos generan un paisaje característico en una importante orla alrededor de Jerez de la Frontera. La simbiosis entre ciudad y viñedo proporciona, no sólo un símbolo, sino una manera singular de entender la integración de la ciudad en su marco territorial.
Casa Viñas de Santa Isabel. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Viñedos del cortijo de Majuelo. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
192 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
7. Valoraciones y recomendaciones
NegativasPositivas
Posición territorial estratégica, bien comunicada con grandes núcleos regionales y medios de transporte de todo tipo.
Presencia de núcleos de población con personalidad muy marcada e imagen de calidad (Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Arcos de la Frontera).
Incremento de la oferta turística de interior, con adecuación de numerosos recursos y generación de otros nuevos.
Paisajes de interior poco alterados y de notable calidad.
Estructura socioeconómica poco madura, incapaz de dar respuesta laboral al importante número de recursos humanos disponible.
Presión turística e inmobiliaria con fuerte impacto los municipios costeros y que minusvalora y provoca la desaparición o alteración profunda de recursos patrimoniales de interés (bodegas en Jerez de la Frontera).
A pesar de la puesta en valor de muchos recursos patrimoniales para el uso de turismo de interior, aún existe una importante cantidad que no sólo no se adecúan, sino que se alteran o desaparecen (bodegas, cortijos, etcétera).
Abundante y descontrolada presencia de urbanizaciones ilegales en varios municipios de la demarcación.
Valoraciones
Campiña de Jerez
Campiña de Jerez desde Medina Sidonia. Foto: Silvia Fernández Cacho
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 193
Establecer los grandes hitos de dominio del paisaje (Medina-Sidonia, Arcos de la Frontera, Espera, etcétera) como los elementos estructuradores de la mirada a las campiñas de Jerez y Medina.
El estrecho tramo litoral de esta demarcación (noroeste de la provincia de Cádiz en torno a Chipiona y Sanlúcar de Barrameda) ha sido objeto de una profunda urbanización. Es necesario preservar el escaso tramo existente y relacionarlo con los valores paisajísticos de la zona agraria interior.
Identificar y proteger el abundante patrimonio disperso relacionado con las actividades agrarias (desde los cortijos a los silos de la época de la colonización agraria).
Destacar el valor patrimonial de los poblados de colonización (Guadalcacín, Nueva Jarilla, Estella del Marqués, etcétera) y evitar los procesos de deterioro que se están produciendo en muchos de ellos.
Establecer un programa de protección urgente del patrimonio bodeguero de las poblaciones de la demarcación.
Evitar el deterioro de la arquitectura popular y ahondar en el conocimiento de la ingeniería del agua en la demarcación.
Investigar y reconocer el patrimonio inmaterial relacionado con las actividades pesqueras y las agrarias, especialmente en las vitivinícolas.
Recomendaciones para el planeamiento territorial y urbanístico
Atajar el urbanismo ilegal en la demarcación, el proceso más amenazador en el entorno de sus poblaciones.
Tomar esta demarcación (junto a la de la sierra de Cádiz-Serranía de Ronda) para el análisis específico del impacto de los nuevos modelos de infraestructura viaria en el paisaje.
Patrimonio de ámbito territorial
Patrimonio de ámbito edificatorio
Patrimonio de ámbito inmaterial
Generales
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 195
Territorio de gran trascendencia territorial y cultural e integrado dentro del área paisajística de Costas con sierras litorales. Se caracteriza por la presencia de una amplia bahía que se abre al norte de la apertura del Estrecho de Gibraltar al mar Mediterráneo, denominado en este primer tramo mar de Alborán. Este territorio tie-ne importantes hitos de carácter natural que condicio-nan su paisaje: más allá de la presencia siempre cercana del mar, se impone en su imagen la mole del Peñón de Gibraltar, visible desde todo su ámbito. Además, las estribaciones del Rif al otro lado del Estrecho, también con formas abruptas y elevadas, refuerzan el marcado
1. Identificación y localización
carácter paisajístico de esta demarcación que ha sido y es frontera y puente de mundos, culturas y tópicos de fuerte raigambre, no sólo en Andalucía, sino en España y Europa.
Espacio estratégico en el pasado y de marcados con-trastes en presente. Las comunicaciones y la industria son sus grandes hitos paisajísticos construidos. Un nú-mero de ciudades de tamaño medio, entre las que des-taca Algeciras, rodean la bahía y quedando marcadas por la cesión al Reino Unido del Peñón por el tratado de Utrecht.
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: centro regional Bahía de Algeciras (dominios territoriales del litoral y de los sistemas béticos)
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: red de ciudades patrimoniales del centro regional de Algeciras, ruta cultural del Legado Andalusí
Campo de Gibraltar
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía
Articulación territorial en el POTA
La demarcación es la parte central y más significativa del Centro regional del Campo de Gibraltar (y no forman parte de la misma bordes norte y occidental Tarifa-)
Grado de articulación: elevado
196 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
2. El territorio
Medio físico
El Campo de Gibraltar coincide con el extremo de las cordilleras béticas y su final ante el estrecho de Gibral-tar (aunque luego se prolongan en los sistemas rifeños del norte de Marruecos). Se trata pues de un complejo sistema montañoso que antes de hundirse, y en la inte-gración del tómbolo de Gibraltar, configura la bahía de Algeciras. Se trata de un sector muy montañoso y con pendientes bastante pronunciadas, especialmente hacia el oeste y noreste; aunque, sin embargo, no posee una densidad de formaciones erosivas altas, sino más bien bajas en casi todo el sector. En él pueden apreciarse distintas unidades que forman mantos de corrimiento superpuestos, en los que destacan importantes forma-
ciones de tipo flysh. Desde el punto de vista geomor-fológico, se trata de formas estructurales-denudativas con colinas y cerros estructurales, rodeadas hacia el oeste por cadenas montañosas de plegamiento en ma-teriales carbonatados. Los materiales más abundantes son sedimentarios: areniscas silíceas, arcillas, arenas, margas y lutitas.
Desde el punto de vista climatológico, el Campo de Gi-braltar, como toda la zona del estrecho, es uno de los espacios de la península con menores oscilaciones tér-micas a lo largo del año, con inviernos y veranos muy suaves, aunque con un acusado protagonismo del vien-to. La temperatura media anual no alcanza los 17 ºC y el número de horas de sol es de algo más de 2.600. Esta
zona destaca por su alto nivel pluviométrico en el con-texto andaluz: entre 1.000 y 1.100 mm.
Respecto a las series climatófilas, el Campo de Gibraltar pertenece al piso termomediterráneo gaditano-onubo-al-garbiense sobre areniscas, aunque en algunas zonas apa-rece la serie, también termomediterránea bético-gaditana subhúmedo-húmeda vertícola del acebuche. En ella apa-recen los brezales, retamales y, más localizadamente, los acebuches, encinares y alcornoques. En las zonas interiores más elevadas, el roble andaluz alterna con el alcornoque. De hecho, el sector está rodeado por la zona occidental y sur, e incluso se adentra en él algunos kilómetros, por el Parque Natural Los Alcornocales, parque que desde el estrecho alcanza las sierras de Grazalema y del Pinar.
Campo de Gibraltar
Puerto de Algeciras. Foto: Silvia Fernández Cacho
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 197
la bahía; además, hoy presenta graves desequilibrios ambientales, económicos e incluso culturales que se so-breponen a la complejidad y fragilidad de este territorio. Entre ellas destaca uno de los niveles de paro más ele-vados de Andalucía.
Los municipios que forman el arco de la bahía de Algeci-ras ofrecen una disposición ribereña o próxima, de forma que distan una media de 6 ó 7 km. entre ellos. La cabeza de todos ellos es la propia Algeciras, cuyo crecimiento es el más sostenido, alcanzando en 2009 los 116.209 habi-tantes (66.021 en 1960). Centro regional y base de uno de los puertos más dinámicos de España (tanto en el in-tercambio de mercancías como en el de pasajeros) se ha convertido en un punto estratégico del mapa andaluz y, en consecuencia, lugar de asentamiento de numerosas empresas de transporte y de distribución de mercancías. A ello se le une un sector industrial de carácter más di-versificado y de menor tamaño que el más abundante en el resto de su bahía, lo que sitúa a esta población en una situación ventajosa.
La Línea de la Concepción (64.595 habitantes en 2009), 60.808 en 1960), y en menor medida San Roque y Los Barrios (29.249 y 22.311 habitantes respectivamente; 16.528 y 8.829 en 1960), han acusado la dificultad de este territorio para reconvertir su base económica a las nuevas condiciones del contexto socioeconómico global. En los dos últimos ha aparecido en los últimos años una tímida diversificación económica mediante la aparición de empresas ligadas a nuevos polígonos in-dustriales y dedicadas a la transformación de productos metálicos y a la construcción, actividad muy importan-
te en toda la demarcación y especialmente con el desa-rrollo, actual y sobre todo en proyecto, de importantes centros de turismo residencial en la costa levantina de San Roque; precisamente en el espacio más valioso des-de el punto de vista paisajístico y menos transformado hasta la actualidad.
Las actividades comerciales se han desarrollado en todos los municipios de la bahía, tanto en sus centros históricos (sobre todo en Algeciras y con menor contundencia en La Línea) como en nuevos centros comerciales situados junto a las principales vías de comunicación.
Por último, y dada su situación, el Campo de Gibraltar ha sido desde la cesión al Reino Unido del Peñón un foco importante en las rutas de contrabando. Este aspecto, que se mantiene en la actualidad con claves nuevas, ha sido y es fuente de no pocas historias y patrimonio oral de la comarca y de otras vecinas.
Medio socioeconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva
Históricamente, las condiciones climáticas, topográficas y edafológicas del Campo de Gibraltar han dificultado en gran medida los aprovechamientos agrícolas y favore-cen los ganaderos y forestales, así como los intercambios comerciales marítimos. Algunos productos de secano, principalmente cereales, se han cultivado hasta fechas no muy alejadas en el tiempo, aunque la fuerza y seque-dad del viento de Levante dificulta su granazón. Por su parte, los productos de regadío, cultivado en pequeñas parcelas, se localizan en las vegas aluviales que ocupan el 9% del territorio, sobre todo en las de los ríos Hoz-garganta y Guadiaro, donde el viento es más moderado. Más relevante ha sido la actividad pesquera y las indus-trias derivadas ella desde la protohistoria hasta el último cuarto del siglo XIX, en el que el sector pesquero, siendo aún importante, entra en clara recesión.
Ante la ajustada rentabilidad de las actividades econó-micas primarias, el comercio y la industria petroquímica se han convertido en los principales pilares de la econo-mía campogibraltareña. El origen de la industrialización se relaciona con la política exterior del general Franco y su forma peculiar de reclamar la devolución del Peñón: durante los años sesenta se fomentó un polo de desa-rrollo que, dada su especialización en industrias quími-cas y muy contaminantes, además de una gran central térmica, no sólo no desarrolló otros sectores industria-les más diversificados, sino que impuso unos niveles de contaminación física y visual muy importantes en toda
198 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
El sistema de asentamientos del Campo de Gibraltar se ha caracterizado desde la protohistoria por la existencia de importantes núcleos de población distribuidos homo-géneamente por el territorio y bien conectados.
Antes de la colonización fenicia, el único asentamien-to humano (semipermanente) de cierta relevancia que se conoce es el del Embarcadero del Río Palmones del
Epipaleolítico. Ya en época feno-púnica, las condicio-nes geográficas de la Bahía de Algeciras, fundamen-talmente en la desembocadura de los ríos Guadiaro y Guadarranque, propiciaron el establecimiento de im-portantes colonias con fines comerciales y de control territorial. Destacan entre ellas Montilla, el Cerro del Prado y Carteya. De su ubicación se desprende la repe-tición del patrón que caracteriza a las colonias de esta época: un islote o península junto a la desembocadura de un río que permitía tanto la comunicación con el interior como la salida al mar, a la vez que se garanti-zaba la defensa.
Del análisis de la distribución de asentamientos de época romana se concluye que la ocupación del territorio se dirige hacia las zonas que presentan mejores condiciones de aprovechamiento agrícola de toda la comarca, ya sean las vegas aluviales del río Guadiaro y Guadarranque o las lomas/llanos y llanuras de acumulación que las flan-quean. Destacan entre los principales asentamientos en estas áreas Borondo, Barbesula y, de nuevo, Carteya.
La presión demográfica en este momento, favoreció la extensión de la población por zonas hasta ese momento escasamente ocupadas: el litoral de la Bahía de Algeciras y algunas áreas del interior. Como efecto de esta expan-sión se funda Iulia Transducta (Algeciras) y Oba (Jimena de la Frontera), ambas con una pervivencia de pobla-miento hasta la actualidad.
En época medieval, tras un periodo de recesión gene-ral, se consolida la base del sistema de asentamientos heredado en la actualidad, que tiene en Jimena de la
Frontera, Algeciras, Castellar sus principales referentes urbanos. Castellar ”Viejo” sufrió en la segunda mitad del siglo XX y proceso de desplazamiento de la pobla-ción hacia el núcleo de nueva creación de Castellar ”Nuevo”, y en el siglo XIX comienza la ocupación del territorio anejo a Gibraltar que pasará a convertirse en La Línea de la Concepción.
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
La bahía de Algeciras y los cortos ríos que desembocan en ella a través de valles que se abren al entrar en el Campo de Gibraltar condicionan y estructuran el territorio, en el que son más fáciles las comunicaciones de norte a sur que de este a oeste. No obstante, el eje principal es el de la carretera nacional Cádiz-Málaga (nacional 340 y A-7 en los tramos en los que se ha convertido en autovía) que atraviesa la bahía de suroeste a noreste enlazando la práctica totalidad de los núcleos; si bien La Línea se encuentra desplazada hacia la entrada misma del Peñón (CA-34) y Los Barrios está retranqueada en el territorio embocando el otro gran eje que accede al Campo de Gi-braltar, la autovía Jerez-Los Barrios (A-381) que, sin em-bargo, no es un elemento básico en la articulación de la propia bahía, aunque sí es paralelo al río Palmones. El otro eje que también desemboca en la bahía y que conecta al Campo de Gibraltar con su traspaís más relacionado es la carretera que lleva a Jimena de la Frontera (A-405) y de allí se bifurca a Ubrique (CA-3331) y continúa hacia Ron-da. Este eje es paralelo al ferrocarril Bobadilla-Algeciras, la única conexión ferroviaria con el interior de la península y también coincide con otro importante río que desemboca
Campo de Gibraltar
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 199
en la bahía, el Guadarranque. Más importancia tiene el puerto de Algeciras como puerta a la península de las relaciones marítimas con el norte de África, tanto en re-lación con Ceuta como con Tánger.
La malla urbana se adapta a la forma semicircular de la Bahía y se compone por algunos municipios de tamaño
”Desde que llegué a Algeciras, sentí que ya no me encontraba completamente en España (Rubén DARÍO, Gibraltar, En Tierras solares –1904-).
Castellar de la Frontera. Foto: Isabel Dugo Cobacho
poblacional medio: Algeciras, que supera los 100.000 habitantes, y La Línea de la Concepción, que supera los 50.000. El municipio de San Roque, que fue el que aco-gió a un mayor número de gibraltareños refugiados tras la obligada cesión al Reino Unido en el siglo XVIII, supe-ra los 30.000 habitantes y, a cierta distancia y bastante menos poblado, se sitúa Los Barrios.
200 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
La presencia de los primeros homínidos 8231100. Paleolítico8232300. Neolítico
Por su posición en el extremo sur de la Península Ibérica, y a pesar de sus fuertes corrientes marinas, el Estrecho de Gibraltar ha constituido el paso natural de las primeras poblaciones de homínidos desde África, como atestigua la cueva de Gorham de Gibraltar. A partir de ese momento, se empieza a ocupar el territorio por poblaciones nómadas, algo alejadas de los procesos de maximización productiva que empiezan a documentarse en otras zonas de Andalucía desde el Neolítico y de las que no quedan vestigios de asentamientos permanentes hasta el Eneolítico. Los abrigos rupestres documentados debieron estar asociados a un poblamiento humano que explotaba los recursos animales y vegetales no domesticados.
A100000. Cuevas. Abrigo natural7120000. Sitios con representaciones rupestres. Sitios con útiles líticos
Colonización mediterránea. Comercio y urbanización8233100. Edad del Hierro8211000. Época romana 8211000. Epoca romana (romanización)
Las primeras colonizaciones fenicias llegaron en fecha muy temprana a la Bahía de Algeciras, que ofrecía unas excelentes condiciones geográficas para el establecimiento de colonias en el litoral con fácil comunicación con el interior.
El fin de la II Guerra Púnica marca un hito histórico de vital importancia, ya que supone la expulsión de los cartagineses de la Península Ibérica y la fundación de la primera colonia romana en Carteya en el 171 a.n.e., momento a partir del cual el área del Estrecho de Gibraltar entra en la órbita geopolítica de Roma.
La pujanza económica de Carteya, basada en la producción y comercio de productos derivados de la pesca, y la posición estratégica del territorio incidió en el rápido aumento demográfico y el nacimiento de nuevos núcleos de población. Ya en el siglo I a.n.e. se documentan hasta cinco ciudades de importancia, multiplicándose por cuatro el número de asentamientos conocidos respecto al periodo precedente. Esta antropización del paisaje y la explotación de los recursos forestales, pudo influir en la rápida colmatación de la desembocadura de los principales cursos fluviales (Guadiaro, Guadarranque y Palmones), con un importante avance en la línea de costa.
7123120. Redes viarias Calzadas
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Procesos históricos
Invasión y ocupación. Del territorio islámico al cristiano8220000. Edad Media8200000. Edad Moderna
De nuevo, la conquista de la península por parte de poblaciones árabes del norte de África se inicia en la zona del Estrecho y en 711 se funda la ciudad de Al-Yazirat Al-Hadra (Algeciras) después de un largo periodo de abandono. No será hasta mediados del siglo XV, que la zona pasa definitivamente a manos cristianas. Sin embargo, hasta el siglo XVIII la zona no comenzará a recuperarse demográfica y económicamente.
7121100. Asentamientos. Ciudades7112900. Torres7112620. Fortificaciones7112100. Edificios agropecuarios. Alquerías
Campo de Gibraltar
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 201
Descripción Recursos asociados
El desarrollo industrial de la pesca y la petroquímica8200000. Edad Contemporánea
Hasta mediados del siglo XIX el Campo de Gibraltar basaba su economía en la explotación y comercialización de recursos primarios, especialmente la pesca.
Esta actividad ha ido perdiendo protagonismo desde la implantación de importantes industrias petroquímicas y de la pujanza del puerto de Algeciras en el transporte de mercancias. Este proceso ha provocado efectos perniciosos en el paisaje campogibraltareño.
7121100. Asentamientos. Ciudades
“Llegó también de Hispania una embajada de nuevo estilo. Mas de cuatro mil hombres que se decían hijos de soldados romanos y mujeres hispanas, con las cuales los soldados habían contraído connubio, rogaban que se les concediera una ciudad donde habitar. El Senado decretó .... que fuesen enviados a Carteia, junto al Océano” (TITO LIVIO, Historia de Roma desde su fundación -siglos I a. de C.- I d. de C.-).
”Dos congrios no se pagan con menos de mil monedas de plata. A excepción de los ungüentos, no hay licor alguno que se pague tan caro [el garum], dando su nobleza a los lugares de donde viene. Los escombros se pescan en Mauritania y en la Betica, y cuando vienen del océano se cogen en Carteia, no haciéndose de ellos otro uso” (PLINIO EL VIEJO, Historia natural –siglo I d. de C.-).
Descripción Recursos asociados
1264200. Agricultura1264400. Ganadería
Las condiciones climáticas y edafológicas de la demarcación han orientado estas actividades hacia el aprovechamiento de pastos para el ganado y de los bosques. La actividad agrícola se concentra en los valles de los ríos Guadiaro, Guadarranque y Palmones.
7112100 Edificios agropecuarios. Villae. Alquerias. Cortijos
Actividades socioeconómicas
Identificación
Identificación
1264600. Pesca
El motor económico del Campo de Gibraltar hasta la implantación de industrias petroquímas ha sido sin duda la derivada de la actividad pesquera, constituyendo una de las flotas más importantes de la Península Ibérica, a pesar de que el sector ha sufrido la crisis derivada del agotamiento de los bancos pesqueros y de las variables relaciones con Marruecos.
14J5000. Técnica de pesca. Copo
202 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
1262200. Actividad de seguridad-defensa
La situación estratégica de la zona ha determinado la importancia de la actividad de seguridad y defensa desde época protohistórica, para garantizar el control del Estrecho frente a posibles incursiones hostiles.
7112620. Fortificaciones7112600. Edificios militares7112900. Torres
1263000. Actividad de trasformación. Conservación de alimentos
La transformación y comercialización de productos derivados de la pesca ha sido tradicionalmente la actividad económica más pujante en el Campo de Gibraltar hasta la instalación de las industrias petroquímicas.
Desde los primeros momentos de la conquista romana, proliferaron en la zona las factorías de salazón y salsas de pescado, que se exportaban a diversos lugares del Imperio romano y que fueron muy apreciadas.
Hasta los años 70, la industria conservera constituyó uno de los pilares económicos fundamentales de la comarca. Posteriormente, ya a partir del franquismo, su actividad se ha concentrado en la industria energética, papelera y petroquímica.
7112500. Edificios industriales. Conserveras
1263200. Alfarería
En época romana, para el transporte marítimo de los productos derivados de la pesca (salazón y salsas de pescado), fue necesario el desarrollo de una potente industria alfarera para elaborar los contenedores idóneos para su transporte, en este caso ánforas de diversa tipología, especialmente las conocidas como Dressel 7-11. Otros envases se elaboraron en estos alfares relacionados con el transporte de vino o la producción de cerámica de mesa.
7112500. Edificios industriales. Alfares
1250000. Actividad mágico-religiosa
Los primeros pobladores de esta demarcación dejaron importantes muestras de arte rupestre en cuevas y abrigos con fuertes componentes simbólicas.
7120000. Sitios con representaciones rupestres
Campo de Gibraltar
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 203
1264100. Actividad forestal Destaca Los Barrios con 25000 hectáreas de bosques, principalmente alcornocal, en los que la actividad principal es la saca del corcho.
4J3000. Descorche
Descripción Recursos asociados
1262B00. Transporte marítimo
Desde época fenicia, la zona ha mantenido una actividad comercial intensa. En la actualidad, el puerto de la Bahía de Algeciras ocupa un lugar relevante, en cuanto al volumen del tráfico marítimo, no sólo en España sino en el contexto internacional. Su localización estratégica en la unión entre dos continentes, le ha permitido situarse en esa posición. Sostiene tanto actividades pesqueras como transporte de mercancías y personas.
7112471. Edificios del transporte acuático. Puertos. Muelles
“Los dos continentes, separados, se levantan altivos; fruncen severamente el ceño el uno contra el otro, con el aspecto frío y herido de la amistad terminada. En otros tiempos estuvieron unidos, pero “un mar horrible corre ahora entre ellos” y les separa para siempre ...todos los barcos desean pasar por estas aguas mas hondas de lo que jamás exploró sonda alguna donde ni el mar ni la tierra son amables con el forastero. Más allá de este punto está la bahía de Gibraltar, y en esta roca gris, objeto de cien luchas, erizada ahora con el doble de mil cañones, la bandera roja de Inglaterra, en la que nunca se pone el sol, sigue desafiando la batalla y el viento” (Richard FORD, Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa, que describe el país y sus ciudades, los nativos y sus costumbres –1845-).
“Sobre la fundación de Gadir he aquí lo que dicen recordar los gaditanos: que cierto oráculo mandó a los tirios fundar un establecimiento en las columnas de Hércules; los enviados para hacer la exploración llegaron hasta el estrecho que hay junto a Calpe, y creyeron que los promontorios que forman el estrecho eran los confines de la tierra habitada y el término de las empresas de Hércules; suponiendo, entonces, que allí estaban las columnas de que había hablado el oráculo” (ESTRABÓN, Geografía. Libro III -siglos I a. de C.-I d. de C.-).
”Después de ocho días, quise ver las Algeciras y el bloqueo de Gibraltar (...). Dejamos el camino del monte, más corto, y tomamos el de la costa. Su encanto venía dado por la vista, a la derecha, del Estrecho y las montañas de Africa (...). En la lejanía, las ruinas de Tánger (...). Caminamos hasta la punta que cierra la bahía de Gibraltar del lado del poniente (...). La bahía está formada, al otro lado, por una gran montaña rodeada casi toda por el Mediterráneo y el Estrecho. Al pie de esta roca horrible se encuentra la ciudad de Gibraltar sorprendida ha poco por los ingleses y bloqueada ahora, después de un asedio, por los españoles” (Jean-Baptiste LABAT, Viajes a España e Italia -1732-).
”En este terreno tan ameno, que no conozco otro que lo sea más en toda España, así por su buena calidad para todo género de frutos, como por la copia de aguas dulces para beber y para riego de huertas, moliendas y otras muchas conveniencias, teniendo dilatados prados, montes y dehesas de mucha extensión para el pasto de toda clase de ganados, leña para quemar y maderamen para casas y navíos que se conduce al mar (...), siendo también muy abundante de todo género de materiales de piedra y cal y lo demás que se requieren para la construcción de edificios; y juntándose a todas estas apreciables conveniencias lo apacible y benigno de su temperamento, puede todo junto componer un paraiso terrestre como lo fue en tiempos antiguos, cuando este sitio estaba poblado” (Jorge Próspero de VERBOOM, Descripción del sitio donde se hallan los vestigios de las célebres Algeciras -1726-).
“Cuenta que en los viveros de Carteia había un pulpo que acostumbraba a salir de la mar y se acercaba a los viveros abiertos, arrasando los salazones” (PLINIO EL VIEJO, Historia natural –siglo I d. de C.-).
Identificación
204 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
4. Recursos patrimoniales
Ámbito territorial
Asentamientos protohistóricos (Montilla, Cerro del Pra-do y Carteya) y romanos (Iulia Transducta, Oba, Barbésula, Carteya y Montilla). Los principales asentamientos me-dievales se corresponden con núcleos urbanos actuales, destacando Castellar de la Frontera, Jimena de la Fronte-ra y Algeciras. También destaca como lugar singular con una amplia secuencia cronológica el sitio arqueológico de Montelatorre.
Están declarados como conjuntos históricos los cascos históricos de San Roque, Castellar de la Frontera y Jimena de la Frontera. Como ejemplo de poblado de colonización destaca Castellar Nuevo, donde se trasladó la población de Castellar de la Frontera en la década de 1970.
Sitios con manifestaciones de arte rupestre: Algu-nas manifestaciones de Arte Rupestre en esta demarca-ción son especialmente relevantes como los abrigos de Bacinete (I-VII) en Los Barrios. También en Los Barrios se encuentran la cueva de los Arrieros, cueva del Caba-llo, cueva de la Carrahola, cueva del Corchadillo, cuevas de los Ladrones (I, II y III), cueva del Magro, cueva de la Máscara, cueva del Pajarraco, cueva de los Pilones, CUeva del Piruétano, La Roca con Letras, peñón de la cueva, cuevas del Obispo (I y II), cueva del Avellano, cueva de las Bailadoras, abrigo frente al Piruétano, cue-va de la Taconera, cueva de los Cochinos y cueva del Mediano. En Castellar de la Frontera la cueva Abejera, cueva del Cambulló, cueva de los Números, cueva de los Tajos, cuevas de los Maquis (I-III) y cueva del Cancho. En San Roque la cueva de la Horadada. En La Línea de
la Concepción la cueva del Agua y la cueva del Extremo sur. Se finaliza con la cueva de Gorham en Gibraltar. En la actualidad hay un importante movimiento social que plantea la inclusión de estos sitios en la lista de Patrimonio Mundial.
Ámbito edificatorio
Edificios industriales (conserveras y alfares): El Cam-po de Gibraltar representa la segunda demarcación de Andalucía en densidad de factorías de salazón y salsas de pescado y de alfares para la producción de envases para su transporte. Entre las factorías destacan las de Algeciras, Getares II (Algeciras) , Mesas de Chullera (San Roque), Torreguadiaro (San Roque). En relación con los alfares, que han sido muy investigados en la zona, pue-den destacarse los de El Rinconcillo (Algeciras), venta del Carmen (Los Barrios), horno de CLH (San Roque), loma de las Cañadas (San Roque), Villa Victoria (San Ro-que), alfar romano de la calle Aurora (San Roque), alfar de Albalate (San Roque) o Moheda de Cotilla (Castellar de la Frontera).
Fortificaciones y torres: Debido a su posición estra-tégica, el territorio del Campo de Gibraltar está jalona-do por fortificaciones y edificios militares de diversas épocas: Búnkers, Fuerte de San Felipe (La Línea de la Concepción), Fuerte de Santa Bárbara (La Línea de la Concepción), Torre Nueva (La Línea de la Concepción), Casa fuerte de Cala Sardina (San Roque), castillo de Carteya (San Roque), Torre de Punta Mala (San Roque), Torre de Entre Ríos (Los Barrios), Torre de los Adali-des (Algeciras), Fortaleza de Punta Carnero (Algeciras),
Torre de Isla Verde (Algeciras), Torre de la Almiranta (Algeciras), Torre del Campanario (Algeciras), Torre del Fraile (Algeciras), Torre de Getares (Algeciras), Torre de Botafuegos (Los Barrios), Torre de Soto Grande (San Roque), Torre de Guadiaro (San Roque), Torre Nueva de Guadiaro (San Roque) o castillo de Castellar Viejo (Castellar de la Frontera).
Edificios agropecuarios: La principal villa romana excavada en la demarcación es la de Puente Grande (Los Barrios). Otros lugares catalogados como edificios agropecuarios son: en Los Barrios Parque Betty Mo-lesworth, cortijo de la Almoguera, Malpica-la Coracha, Bocanegra, Guadacorte, cerro de la Depuradora, cerro de los Pinos, Pino Merendero, Pinar de los Cortijillos, Fuente Magaña, Alto de Fuente Magaña, Cruce del Pa-trón o venta de Santa Clara. En Castellar de la Frontera Huerta de Santa Clara, Majarambuz, venta Conejo, ce-rro de Gálvez-Cotilla, Alto de Cotilla, El Garranchal o El Ermitaño. En San Roque, cortijo de Albalate, Vega al Norte del Puente Viejo, Vega de los Nísperos, Fuente de los Siglos, Cañuelo Bajo, Sotogrande, cortijo del Cardo, venta Nueva, Las Bóvedas o Arroyo del Chino.
Arquitectura tradicional: Son singulares las chozas o casas-chozas, como ejemplo la Choza en el Rinconcillo en Algeciras, al igual que las barracas, las casas calles o las torres mirados en las casas de fábrica.
Campo de Gibraltar
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 205
”Cuando llegué a la cima [de la Trocha] me sentí gozosamente recompensado de tan duro viaje, en parte bajo la lluvia, y lo olvidé. Debajo de mí hallábase la ciudad de Algeciras, a la izquierda la de Los Barrios y el comienzo de las montañas que se prolongan hasta Granada. Hacia el este de Los Barrios, la pequeña ciudad y campo de San Roque. Pero lo que de momento y sobre todo me llamó la atención fue la montaña o roca de Gibraltar que se levantaba al otro lado de la bahía, contrapuesta a donde yo me hallaba. Muy destacada sobre su entorno, se hallaba coronada de nubecillas y se distinguían a sus pies a pesar de la lejanía varios barcos ingleses”(Robert SEMPLE, Observaciones sobre un viaje a Nápoles a través de España e Italia –1807-).
Ámbito inmaterial
Pesca. Cultura del trabajo y saberes ligados a las acti-vidades pesqueras. La pesca y el marisqueo tradicional aglutinan un cúmulo de saberes ligados a diferentes técnicas que se empleaban según los tipos de captura. Una de las más emblemáticas es sin duda la almadraba o sistema empleado para la pesca del atún. En general, estas actividades forman parte del patrimonio inmaterial por su vinculación a la memoria social y a la definición simbólica de la zona.
Actividad forestal. Descorche. Las cuadrillas de tra-bajadores dedicados a la extracción del corcho de los
alcornoques conforman un grupo de especialistas con un complejo reparto de tareas. Esta actividad conlleva un conjunto de técnicas y aprendizajes, de forma que el maestro corchero no llegará a serlo hasta después de unos años como ayudante o aprendiz. La saca del corcho es una actividad emblemática en todo el Parque Natural de los Alcornocales.
Actividad festivo-ceremonial. Los carnavales son es-pecialmente significativos en Algeciras, San Roque y La Línea. En Castellar, en la dehesa del Convento de la Almo-raima, se celebra la romería del Cristo de la Almoraima. En las localidades costeras tiene también mucha relevan-cia la festividad de la Virgen del Carmen, patrona de los
Ciudad romana de Carteia (San Roque). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
marineros. Se celebra en Algeciras, La Línea y Palmones (Los Barrios), con unas interesantes romerías marítimas y verbenas en las barriadas.
206 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
El campo de Gibraltar comarca de FronteraEl Campo de Gibraltar es identificado como una comarca cuya administración necesita de una entidad subprovincial y supramunicipal. Este reconocimiento convive con un cuestionamiento de la identidad charcal basado en el fuerte localismo. Imagen contradictoria relacionada con la existencia de más de un núcleo de gran dinamismo económico que, junto a los municipios en peor situación, cuestionan el protagonismo algecireño.
La definición comarcal de esta área tiene un argumento fundamental en el hecho de ser una frontera entre estados y entres continentes.
“Curiosamente la reivindicación comarcalista oscila principalmente en torno a Algeciras, que aparece como la gran ciudad del entorno de la bahía. (…) Hay ciudades que han cono-cido un fuerte despegue como es el caso de Algeciras y Los Barrios, fundamentalmente, y hay otras ciudades que han entrado en retroceso económico y social como es el caso de La Línea y de San Roque… Estas diferencias interterritoriales están provocando que mientras que en Algeciras crece la vocación comarcalista, la vocación de descentralización con res-pecto a Cádiz, en La Línea esa vocación no esté tan acentuada e incluso haya una especie de propagandismo más acentuado” (ODA-ÁNGEL, 1998: 67).
La Línea y Gibraltar en la frontera nacional y localEl efecto frontera, que modela las definiciones territoriales y paisajistas de la comarca, tiene una fuerte incidencia en el límite mismo, en las identificaciones sobre los distintos lugares que construyen los habitantes de La Línea y del Peñon, pues las fronteras se construyen desde el Estado y desde las localidades. Linenses y Gibraltareños interpretan las imágenes estatales de construcción de las fronteras a partir de una experiencia de relaciones familiares y vecinales y de intereses socioeconómicos. Unos y otros se perciben sus entornos como fruto del aislamiento y de las políticas de los gobiernos españoles e ingleses que los determinan. Principalmente desde el cierre de la verja en 1969, los de La Línea se sienten marginados, como tierra de nadie sobre la que recaen las imágenes connotativas del contrabando y otras actividades no legales, mientras que los segundos construyen imágenes ambiguas para definir una identidad local que participa de dos identidades nacionales, exportando cara a España los elementos ingleses.
“La autovaloración que los linenses hacen de su ciudad es bajísima, esto no significa que no se sientan orgullosos de ser linenses, sino que reconocen la precaria situación por la que atraviesa la ciudad. Se sienten maltratados, abandonados, incomprendidos y, en general, resignados a su suerte. Poco a poco, empresas públicas han ido cerrando sus puertas, por lo que el sentimiento de abandono se apodera de los ciudadanos. A ello, también ha ayudado la imagen que se dio de la ciudad a través de los medios de comunicación con el asunto del contrabando de tabaco” (ODA ÁNGEL, 1998: 63).
“Una parte importante de la construcción de la identidad gibraltareña se basa en el privilegio de poder disfrutar de dos culturas… Cualquier amenaza sobre este doble privilegio es percibida como una agresión en toda regla a los intereses de los gibraltareños, que ven todo movimiento externo como un ataque frontal a la estabilidad económica y cultural. El privilegio del gibraltareño es vivir dos culturas, dos mundos; la cultura anglosajona y la cultura española. A nosotros nos gusta todo lo bueno de ambos países. Por lo tanto, vivimos dos culturas y gozamos lo mejor de cada una. Rechazamos lo peor de una y lo peor de la otra. Pero escogemos lo que queremos. Ese es el privilegio del gibraltareño” (L. MONTIEL citado en ODA-ÁNGEL, 1998: 47).
Campo de Gibraltar
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 207
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Estrecho de Gibraltar
Montelatorre
La rotunda imagen del Peñón significa el escenario de toda esta demarcación (Algeciras, Los Barrios, La Línea, San Roque). Además, lleva asociada también el perfil de la montaña de la Mujer Muerta en los alrededores de Ceuta.
Cerro con indicios de poblamiento desde época prehistórica hasta la Edad Media, época de la que se conserva la única torre vigía árabe del ámbito. La cuenca visual desde este sitio abarca el conjunto de la Bahía de Algeciras y el Estrecho de Gibraltar.
Vista del Peñón de Gibraltar desde San Roque. Foto: Silvia Fernández Cacho
Sitio arqueológico de Montelatorre (Los Barrios). Foto: Silvia Fernández Cacho
208 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
7. Valoraciones y recomendaciones
NegativasPositivas
La localización estratégica a caballo entre dos continentes ofrece una gran cantidad de oportunidades de todo tipo, aunque, de momento, especialmente económicas, a esta demarcación. El puerto de Algeciras es uno de los más dinámicos de la Europa occidental y meridional.
Esta demarcación posee una impronta fácilmente reconocible por sus perfiles y horizontes paisajísticos, todas ellas cargadas de fuerte carga histórica y simbólica.
La expansión del puerto en los dos últimos decenios ha afectado radicalmente a la bahía de Algeciras mediante desecaciones parciales (que han provocado la pérdida del paseo marítimo algecireño) o la contaminación visual hacia y desde el Peñon de Gibraltar.
Altos niveles de contaminación visual y ambiental provocados por la industria petroquímica que ocupa amplias zonas de la bahía.
Procesos de urbanización insostenible del litoral algecireño.
Escaso interés por la puesta en valor del patrimonio histórico.
Valoraciones
Campo de Gibraltar
Vista desde Castellar de la Frontera. Foto: Silvia Fernández Cacho
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 209
Controlar las actividades constructivas en el entorno de la ciudad romana de Barbesula y tramitar su protección como Zona Arqueológica.
Realizar un estudio de adecuación paisajística de los accesos y entorno próximo al sitio arqueológico de Carteya para minimizar el gran impacto de la refinería de petróleo.
Promover la difusión de los valores de los sitios con representaciones de arte rupestre, reforzar su protección y la de su entorno y proponer su inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial como ampliación del expediente del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo.
Detener el proceso de sustitución de tipologías constructivas tradicionales en los centros históricos, especialmente en el mejor conservado: San Roque.
Estudiar la posibilidad de ubicar miradores paisajísticos junto a las torres vigía que presenten las mejores condiciones para ello.
Promover la creación de un Centro de Interpretación de la Pesca, en el que se analicen las artes de pesca tradicionales, la elaboración de productos derivados, las industrias auxiliares, etcétera, desde la Antigüedad hasta hasta el presente.
Recomendaciones para el planeamiento territorial y urbanístico
Es necesario un planteamiento ordenado de usos en la bahía de Algeciras que minimice el actual caos de funciones y paisajes entre Algeciras y La Línea de la Concepción. Las estrategias de recomposición del paisaje pueden recuperar parte de la calidad territorial perdida.
Aprovechar la potencia de los hitos del paisaje (Peñón, montañas a ambos lados del estrecho, etcétera) para promover una revalorización del paisaje como seña de identidad común en la demarcación. Puerta de Europa, puerta de dos mares y puente secular de culturas.
Patrimonio de ámbito territorial
Patrimonio de ámbito edificatorio
Patrimonio de ámbito inmaterial
Generales
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 211
El Campo de Níjar es un territorio árido, desértico y es-casamente antropizado hasta que hace pocos años se introdujo el regadío y que se dispone entre sierra Alha-milla y el mar. Se estructura en tres unidades: la ladera meridional de sierra Alhamilla (perteneciente al área paisajística de serranías de baja montaña), el piede-monte y llanura en el que se ubican las principales y en muchos casos recientes actividades económicas (área paisajística Costas y campiñas costeras) y la pequeña sierra paralela al litoral donde se emplaza la parte te-rrestre del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (área pai-sajística Costas con sierras litorales). Las dos primeras unidades están mucho más enlazadas entre sí, en tanto
1. Identificación y localización
que la parte montañosa costera ha mirado tradicional-mente hacia el mar y ha vivido aislada o, en todo caso, de espaldas al interior.
Se alterna la desolación del paisaje árido y despoblado y la intensa e impactante presencia de los invernaderos. Desde el punto de vista patrimonial sólo destacan dos núcleos de población: Níjar, con un centro histórico en falda de montaña, lineal y con abundante arquitectu-ra popular, y Rodalquilar, poblado minero actualmente en ruinas tras su destrucción cautelar por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para evitar su ocupación.
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: centro regional de Almería (dominio territorial del litoral)
Paisajes sobresalientes: sierra del cabo de Gata
Paisajes agrarios singulares: vega de Bayárcal, vega de Paterna, vega de Alcolea, vega del alto Andarax, parrales de Ohanes-Canjáyar, río de Lucainena-Darrical, vega de Órgiva
Sierra Nevada + Valle de Lecrín + Sierra de Contraviesa + Sierra de Gádor + Alpujarras
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía
Articulación territorial en el POTA
La demarcación se encuadra en el Centro regional de Almería (en su sector oriental y al margen de la propia capital y destacando únicamente la localidad de Níjar)
Grado de articulación: elevado en el corredor central, bajo en el litoral
212 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
2. El territorio
Medio físico
El medio físico presenta grandes contrastes entre las formas más abruptas de sierra Alhamilla, con alta den-sidad de formas erosivas, más suaves en la cordillera litoral que, sin embargo, también presenta densidades erosivas altas, y la gran llanada que se extiende a los pies de Níjar, en la que las densidades erosivas son bajas. De hecho, las mayores pendientes aparecen en la primera de las sierras (micaesquistos, filitas y are-niscas) y en el extremo sur de la pequeña sierra, justo en las inmediaciones del cabo de Gata. Se trata de un una demarcación que se encuadra casi al completo en una depresión posorogénica, aunque Sierra Alhamilla pertenezca al complejo Nevado-Filábride de la zona in-terna de las cordilleras béticas. Por su parte, la pequeña cordillera litoral debe su origen al afloramiento volcá-nico del cabo de Gata, el único relevante en el territo-rio andaluz, que se prolonga hacia el norte en el bajo Almanzora (rocas volcánicas ácidas e intermedias). Las geomorfología de este ámbito se explica por las formas fluvio-coluviales aterrazadas y las gravitacionales-de-nudativas de los glacis y otras formaciones asociadas (materiales sedimentarios: arenas, limos, arcillas, gra-vas, cantos y, en los piedemontes, calcarenitas, arenas, margas y calizas). Las formas volcánicas, por su parte, han sido muy alteradas y sólo mantienen su forma pri-mitiva muy puntualmente.
El Campo de Níjar posee unos inviernos suaves y ve-ranos templado-cálidos, con una temperatura media anual que oscila entre los 17 ºC del cabo de Gata y los menos de 14 ºC en Sierra Alhamilla. La insolación media
Campo de Níjar
Ermita, torre y factoría romana de salazón de Torregarcía (Cabo de Gata). Foto: Isabel Dugo Cobacho
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 213
localidades costeras y algunas actividades mineras; se ha transformado en un dinámico ámbito de fuerte crecimiento agrícola de invernadero y también con un importante crecimiento del sector de la construcción. Ello ha posibilitado un crecimiento muy fuerte en los últimos veinte años, que lleva el camino de doblar la población que allí residía a principio de los años ochen-ta y que en 2009 alcanza los 26.516 habitantes en el municipio de Níjar (11.709 en 1960) y los 7.964 en el de Carboneras (3.090 en 1960).
Como ya se ha adelantado, la crisis de la minería tradi-cional (oro en Rodalquilar; hierro en Sierra Alhamilla), y la expansión de los cultivos de invernadero han mo-tivado que el centro gravitacional de la demarcación se desplace desde la cabecera municipal de Níjar, situada en la falda sureste de Sierra Alhamilla, hacia el fondo del amplio valle del Artal que discurre entre aquella sierra y la del cabo de Gata. Los núcleos de Campo-hermoso y San Isidro (entre otros), pequeños pueblos de colonización hace pocos años, se han convertido en localidades grandes y dinámicas, auténticos escenarios multiculturales, desde las que se distribuye la produc-ción del municipio y en las que se ha desarrollado un potente sector de la construcción y otras industrias y servicios. Sin embargo, desde el punto de vista indus-trial, el referente de la demarcación es Carboneras, en cuyo término se encuentra una central térmica, una fábrica de cementos y un puerto bastante dinámico relacionado con dichas industrias.
La construcción también se relaciona con el desarrollo del sector turístico en los enclaves litorales, sobre todo
en San José. No obstante, la presencia del Parque Natu-ral Cabo de Gata-Níjar limita un desarrollo masivo, la tensión de los asentamientos turísticos hacia el interior, donde ya existen varios proyectos de campos de golf y urbanizaciones, y hacia el municipio de Carboneras, en el que una de los proyectos turísticos en la playa de Algarrobicos se ha convertido en un referente nacional contra el desarrollo turístico masivo y depredador de los valores naturales del terreno.
“Llegando al cruce de Rodalquilar, allí donde la víspera pasé en camión con el Sanlúcar, el paisaje se africaniza un tanto: cantizales, ramblas ocres y, a intervalos, como una violenta pincelada de color, la explosión amarilla de un campo de vinagreras. Después de hora y media de camino empiezo a sentir la fatiga. Por la carretera no se ve un alma. Sopla el viento y de los eriales surge como un canto de trilla, pero es seguramente una ilusión, pues cuando aguzo el oído y me detengo, dejo de escucharlo.
La carretera de Gata parte de las cercanías de El Alquián y corto a campo traviesa. Se presiente el mar hacia el sur, tras los arenales. El suelo está lleno de trochas que se borran lo mismo que falsas pistas. Sigo una, la abandono, retrocedo. Finalmente descubro un camino de herradura y voy a parar a una rambla seca, sembrada de guijarros. Cuando llego, una banda de cuervos se eleva dando graznidos. Hay un cadáver descompuesto en el talud y el aire hiede de modo insoportable. Intento ir de prisa, pero las piedras me lo impiden. El cauce de la rambla está aprisionado. Entre dos muros. No se ve un solo arbusto, ni un nopal, ni una pita. Nada más que el cielo, obstinadamente azul, y el lujurioso sol que embiste, como un toro salvaje.
Al cabo de un centenar de metros, subo por el talud. Arriba, la vista se extiende libremente sobre el llano y parece que se respira mejor. El suelo es todavía pedregoso y sorprendo varias culebras. Me duelen los pies, y, mientras ando, acecho el lejano mar de Gata” (Juan GOYTISOLO, Campos de Níjar –1954-).
anual supera las 3.000 horas de sol y el nivel pluviomé-trico proporciona los mínimos peninsulares: menos de 150 mm en el cabo de Gata y algo más de 250 en los lugares más elevados.
La demarcación se corresponde con la serie termome-diterránea murciano-almeriense semiárida-árida del azufaifo (estepas y latonares) y, en el litoral oriental, con la murciano-almeriense litoral semiárido-árida del cornical (lentiscares y palmitares). En los pisos medios de Sierra Alhamilla aparece el piso mesomediterráneo de la serie termófila bética con lentisco (encinares), y en los superiores el piso supramediterráneo de retama sphaerocarpa (frondosas, coníferas y retamales).
El parque natural marítimo-terrestre es el mayor re-conocimiento de los valores naturales de este espacio, pero no el único. Así, la Sierra Alhamilla es paraje natu-ral, la isla de San Andrés, frente a Carboneras, es monu-mento natural y otros espacios están también incluidos en la red Natura2000.
Medio socioeconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva
El Campo de Níjar, al igual que otras comarcas alme-rienses, ha experimentado un cambio socieconómico muy fuerte durante un breve período de tiempo. De ser un espacio prácticamente relacionado con activi-dades agrarias de subsistencia (cereal, palmito, esparto, ganado ovino-caprino), la artesanía (cerámica y textil -jarapas-), la pesca en Carboneras y otras pequeñas
214 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
Esta demarcación ocupa el extremo sureste de la región y se encuentra fuertemente delimitada al norte y le-vante por la Sierra Alhamilla, su litoral al este es rocoso, acantilado y difícil para la actividad portuaria excepto en el sector de Carboneras, a poniente se dispone una costa más plana y arenosa pero igualmente evitable para fondeo o establecimiento portuario por su bajura. El litoral, en definitiva, queda al margen de proyectos de hábitat estable estando próximo el magnífico puerto de Almería junto al Andarax.
Las comunicaciones históricas en la zona utilizaron el Campo de Níjar, articulada en forma de planicie o cubeta sedimentaria separada de la costa por el cordón de la sie-rra de Gata, como conexión entre la desembocadura del Andarax y el Levante a través de la rambla de Alías hacia Carboneras. Los trazados de calzada romanos plantearon la comunicación entre Baria (Villaricos) y Urci (Pechina) mediante dos rutas: una litoral trazando el ángulo hasta el cabo de Gata y otra por el interior aprovechando el paso intermedio entre las sierras Alhamilla y Cabrera que ha sido aprovechado tanto por vías pecuarias documen-tadas desde el medievo como por la actual autovía del Mediterráneo.
Respecto al patrón de ocupación histórico del área, es destacable comentar que Gata-Níjar ha sido considera-do como un territorio de ocupación tardía, al menos en lo que respecta a la consolidación de una estructura de integración territorial desde época bajomedieval cristia-na. En la prehistoria, durante las edades del Cobre y el Bronce, los asentamientos se dispusieron alineados en las sierras norte y sur que delimitan el Campo de Níjar, ubi-cados en altura y controlando un área de captación de recursos minerales y/o agropecuarios. Entre calcolítico y bronce la diferenciación de los hábitats será el paso en ápoca argárica hacia localizaciones de mayor prominen-cia topografía dominando pasos altos en las cabeceras de ramblas y muy vinculados a las rutas ganaderas y la captación de minerales metálicos.
Durante el periodo romano destaca el interés por las lo-calizaciones costeras en los sectores más favorables al oeste, vinculadas con factorías de salazón y conectadas
con las vías romanas del interior aunque sin ningún mu-nicipio dentro de la demarcación. Durante el periodo is-lámico es cuando se llega a una estructura consolidada de integración territorial como es la taha de Níjar, aun-que tras la conquista cristiana el territorio no ofrecerá un patrón definitivo de ocupación hasta el siglo XVIII.
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
La llanura existente entre las sierras de Alhamilla y las del cabo de Gata, atravesada por torrentes y ramblas secos la mayor parte del año, es la que condiciona una articulación territorial paralela a la costa interior como prolongación de la autovía litoral mediterránea (A -7) de conexión con Murcia-Valencia y eje de ramblas (Ar-tal) y retranqueada noroeste-sureste con accesos pe-dunculares locales en malla plataforma litoral (hoy de agricultura industrial de invernaderos) y a puntos y en-claves costeros (salinas, pesqueros, mineros, y turísticos: Rodalquilar -ALP-816-, San José -ALP-206-, Las Negras -ALP-208-...).
Existe una escasa distribución de núcleos de servicio rurales, focalizados únicamente en Nijar, en Carbo-neras, en algunas localidades de crecimiento reciente (San Isidro o Campo Hermoso) y en modestos poblados pesqueros. El desmantelamiento de la actividad mine-ra (Rodalquilar) y su basculamiento y moderna con-centración portuaria en Carboneras (donde existe una central térmica y una fábrica cementera que provo-can un importante trasiego de mineral y de cemento), han condicionado un cambio territorial que aún no ha
Campo de Níjar
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 215
culminado, dado que las presiones turísticas, tardías en este sector, están vislumbrando las capacidades de este territorio. La presencia del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar contiene en parte este desarrollo, pero desplaza las tensiones a otras zonas. Todo esto se ha facilitado también por la creación de la autovía entre Almería y Murcia.
Aunque Níjar ha sido tradicionalmente la única población de relevancia, está perdiendo peso específico a favor de San Isidro y Campohermoso, núcleos muy dinámicos de la agricultura intensiva y cierta industrialización. El centro gravitacional desciende pues de la ubicación de Níjar en piedemonte a las localidades de la llanada entre la Sierra Alhamilla y la pequeña cordillera litoral del cabo de Gata.
Iglesia del poblado minero de Rodalquilar. Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Foto: Víctor Fernández Salinas
216 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociados
Procesos históricos
Proceso de jerarquización social y política8232300. Neolítico8232200. Edad del Cobre8232100. Edad del Bronce
Durante los momentos iniciales de la Edad del Cobre se aprecia un poblamiento en torno a Barranquete y barranco del Huebro, en tierras favorables para la agricultura acordes con un paisaje diferente al actual y en buena posición de control en los pasos naturales de Sierra Alhamilla. Hacia finales de la Edad del Cobre hay un crecimiento de asentamientos menores, a más altura y vinculados con el beneficio de los metales. Se estaba produciendo, en definitiva, la exportación del modelo jerarquizado del valle próximo del Andarax en el que el poblado de Los Millares ordena y estructura una periferia que aporta una variedad de excedentes económicos al lugar central. Su formalización en el Campo de Níjar se observa en las ricas necrópolis megalíticas documentadas.
Durante la Edad del Bronce el sistema de asentamientos cambia sustancialmente: se crean numerosos centros en altura que controlan un territorio inmediato apoyándose en unos pocos centros menores. Esta situación está documentada en la zona de Gata y en torno al cerro del Huebro. Supone un modelo de ocupación territorial más restringido y especializado: minería, encastillamiento y proximidad al litoral que hablaría ya del funcionamiento de algún tipo de comercio entre puntos costeros del sureste.
7121100. Asentamientos. Poblados7112422. Tumbas megalíticas
Colonización. Integración en las redes regionales y del Mediterráneo8211000. Época romana8220000. Edad Media
La definitiva proyección estratégica del litoral del sureste se inicia en la Edad del Hierro en el contexto del tráfico comercial fenicio y cartaginés. La mejor disposición de puertos limítrofes al área, tales como Baria (Villaricos) o Abdera (Adra), dejará un vacío de asentamientos significativos en la costa. El interior adopta un poblamiento concentrado durante el periodo prerromano en torno a Inox.
El periodo romano se caracteriza por un poblamiento alejado de los grandes núcleos urbanos, sólo Urci (Purchena) junto al Andarax es una ciudad con entidad suficiente como para continuar habitada en épocas visigoda e islámica- y disperso espacialmente basado en pequeñas explotaciones agrícolas y otras de vocación costera dedicadas al salazón de pescado.
Durante el largo periodo islámico es cuando se produce el más importante proceso de integración territorial. Por un lado, hasta el siglo X el extremo sureste es un territorio enfocado a la defensa (normandos) y con la consolidación del estado omeya se funda Níjar como punto fuerte al este de Pechina que sería la capital de referencia. La inestabilidad de la fitna, la rivalidad entre las taifas de Almería, Granada o Murcia, las invasiones norteafricanas, etcétera, provocan la militarización de nuevos puntos fuertes costeros y de interior desde el siglo XIII por parte del estado nazarí. La situación de inestabilidad por el pirateo costero o las razzias cristianas mantendría un nivel bajo de poblamiento en toda la taha de Níjar hasta pasada la conquista cristiana en 1488.
7121100. Asentamientos rurales. Poblados7121220. Asentamientos urbanos. Ciudades 7112620. Fortificaciones. Castillos7112900. Torres7123100. Infraestructuras del transporte. Puentes. Redes viarias7120000. Complejos extractivos. Minas7123200. Infraestructuras hidráulicas. Acequias. Acueductos. Norias. Aljibes
Campo de Níjar
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 217
Descripción Recursos asociados
Repoblación fallida y aislamiento8200000. Edad Moderna
Hasta 1570, gracias al nuevo aporte poblacional y al mantenimiento de la población morisca, las estructuras de propiedad y de producción agrícola logran mantenerse. La expulsión de los moriscos abrió un periodo marcado por la despoblación y la crisis en la explotación de los recursos y del sistema de asentamientos. El territorio se convierte en un inmenso “campo ganadero” supeditado a los intereses de la Mesta y de los señores del interior (Baza, Filabres). Ello determinó la conformación definitiva actual del paisaje desnudo y agotado por la sobreexplotación del pastizal y la dehesa originaria.
Solamente a partir de mediados del siglo XVIII, con la promulgación de un decreto de defensa de la costa con el objetivo de reforzar defensas existentes y la creación de otras, se inicia un efecto de concentración de poblaciones cada vez más estables junto a estos núcleos que son los que finalmente definen el modelo que ha llegado hasta nuestros días.
7121220. Asentamientos urbanos. Ciudades 7112620. Fortificaciones. Castillos7112900. Torres7121100. Asentamientos rurales. Poblados7122200. Espacios rurales. Pastizales. Egidos. Baldíos
Colonialismo minero. Emigración8200000. Edad Contemporánea
La fugacidad del fenómeno va a marcar lo que supone la actividad minera en Gata-Níjar durante el siglo XIX y parte del XX marcada por la inversión de capital extranjero (primero alemán y posteriormente británico). Su base principal fue desde 1870 el plomo argentífero de la sierra de Gata (zona de Rodalquilar) con acceso al mar a través de Boca de los Frailes. A principios del XX se explotaría el hierro de Sierra Alhamilla exportándose mediante líneas de ferrocarril (Lucainena de las Torres a embarcadero de Agua Amarga) y cable aéreo (Huebro-Colativí a cabo de Gata).
A partir de 1931 y hasta 1966 se produce la denominada fiebre del oro de Rodalquilar, una antigua explotación ya desde tiempos romanos y árabes, que pudo rentabilizar por poco tiempo el beneficio del oro nativo impregnado en cuarzo mediante procesos de lavado con cianuro.
Si bien la minería supuso un polo de atracción poblacional, ya que Rodalquilar llegó a superar a la cabecera municipal durante los años cincuenta, el cierre de la actividad desembocó en el proceso emigratorio de los años sesenta y setenta y la continuidad de las actividades agro-ganaderas tradicionales en la zona.
7120000. Complejos extractivos. Minas7123120. Redes ferroviarias7123200. Infraestructuras hidráulicas. Embalses
Identificación
218 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconómicas
1264500. Minería
Desde la prehistoria reciente se documenta en la sierra de Gata la explotación tanto de recursos pétreos (rocas duras como las dacitas y andesitas) para fabricación de útiles diversos, como de los recursos metálicos de cobre, plata y oro. La cantería de piedra se documenta por ejemplo en Barronal II (Níjar) a levante del cabo de Gata. La explotación de filones metálicos se documenta en cerro del Granadillo próximo al área costera de Las Negras. Esta tradición se documenta igualmente durante las épocas ibérica y romana en la zona de Rodalquilar, en el cerro del Cinto, para la explotación de plomo argentífero. Se trataría de una minería basada en zanjas y pozos sobre afloramientos muy superficiales.
Tras una cierta actividad durante el siglo XVI en torno a Rodalquilar para la obtención de alumbre con fábrica y embarcadero en El Playazo, no será hasta el siglo XIX cuando se considere la reanudación de la minería a gran escala.
Por un lado se observa actividad basada en el hierro de Sierra Alhamilla durante principios del siglo XX. En este contexto se instala una línea de ferrocarril desde Lucainena de las Torres hasta la costa en Agua Amarga que dispuso de embarcadero. Igualmente, se instala un cable aéreo desde la zona de Huebro hasta embarcaderos del cabo de Gata.
Por otro lado, la mayor actividad minera se desarrolla en torno a Rodalquilar. Primero, desde 1870, extrayendo plomo argentífero, y posteriormente, desde 1931, el beneficio del oro nativo asociado a cuarzo, finalizando el laboreo en 1966.
7120000. Complejos extractivos. Minas7123120. Redes ferroviarias7112500. Fundiciones7112471. Puertos. Embarcaderos
1264000. Recolección1264200. Agricultura1264400. Ganadería
El aprovechamiento del medio rural fue una constante en la demarcación pese a la debilidad de las estructuras de poblamiento comentadas. La instalación de pequeños centros agropecuarios desde época romana habla de explotaciones de carácter familiar y con sistemas de producción diversificados debido a la dureza del medio. Esta estrategia de explotación agrícola es la que tradicionalmente se ha seguido en Gata-Níjar tanto en época islámica como después durante elAntiguo Régimen. Se combinaba la mediana extensión dedicada a cereal de secano, la huerta en los espacios irrigados, la ganadería de ovicápridos adaptada a la dureza de la aridez y, por último, la recolección de especies como el esparto o la “barrilla” (grupo de plantas xerofíticas de contenido salino que se utilizaban una vez tratadas como agente blanqueador alternativo al uso de la sosa) que sí llegaron a constituir una labor extensiva, identitaria del área y objeto de comercio durante el siglo XVIII.
7112100. Edificios agropecuarios. Villae. Alquerías. Cortijos7112120. Edificios ganaderos. Abrevaderos. Apriscos
Campo de Níjar
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 219
Descripción Recursos asociados
1200000. Abastecimiento (de agua)
El conjunto de actividades agropecuarias desarrolladas en la zona necesitó siempre del dominio de las técnicas de captación, almacenamiento y distribución del agua. En esta demarcación el control de la tecnología hidráulica es de por sí paradigmático. Su tradición es larga aunque debemos acudir a la herencia islámica para fundar los usos y la formalización técnica de la mayoría de los recursos que han llegado hasta la actualidad. En un medio físico como este es el agua y su control el que fundamenta las estrategias de dispersión y de ubicación de los emplazamientos habitados y de explotaciones agropecuarias.
A partir de la captación de aguas subterráneas o surgencias naturales, se desarrollará a lo largo y ancho de toda la demarcación una completa tipología de técnicas y una diversidad de edificaciones que van desde qanats, norias, pozos, acequias o acueductos, hasta cisternas, estanques o aljibes.
7123200. Infraestructuras hidráulicas. Embalses. Acequias. Acueductos. Norias. Aljibes. Presas
1264500. Salinas1264600. Pesca1263000. Transformación. Conservación de alimentos
El interés por los recursos pesqueros del litoral se documenta desde época romana por algunos vestigios localizados a lo largo de la costa (pecios y asentamientos). Su localización se situará en proximidad a las zonas ricas en el recurso de la sal para proceder a la conservación, en nuestro caso a poniente del cabo de Gata. La actividad de pesca mediante almadraba se constata igualmente durante la Edad Moderna en la que la Corona cedió concesiones de explotación a señoríos de la zona.
Hasta 1935 se documenta la actividad del último establecimiento de la zona situado en el poblado de Almadraba de Monteleva.
En una estrecha vinculación con las actividades de conservación del pescado ya desde época romana, la explotación de sal se ubica al oeste del cabo de Gata, junto a Almadraba de Monteleva, ocupando una cubeta lacustre en lo que fue antigua albufera. Su laboreo está aun activo y mantiene básicamente el mismo sistema en base a “rasas” (balsas de evaporación) alimentadas con agua de mar traídas mediante canalización.
7112500. Edificios industriales. Salinas. Conserveras7112110. Edificios de almacenamiento. Saladeros. Secaderos14J6000/72I3000. Técnica pesquera. Almadrabas (Redes)
Identificación
220 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociadosIdentificación
1263000. Producción de alimentos. Molinería
En la demarcación son destacables dos variedades de molino. La más antigua utiliza el paso del agua como energía y se localiza preferentemente en cabeceras de ramblas en terrenos abarrancados en los que se solía represar con azud aguas arriba y, una vez conducidas mediante atarjea, dejarlas caer ya en la maquinaria del molino para aprovechar su fuerza motriz.
La segunda variedad se introduce en el siglo XVIII y se corresponde con un tipo de molino de viento adaptado de los manchegos y cartageneros con los que guarda estrecha relación. Su dispersión por la zona es amplia y su ubicación es típica en las alturas de la sierra de Gata asomados al litoral.
7112511. Molinos. Molinos harineros. Molinos de viento. Molinos hidráulicos
Castillo de San Ramón y playa del Playazo (cabo de Gata). Foto: Isabel Dugo Cobacho
Campo de Níjar
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 221
4. Recursos patrimoniales
Ámbito territorial
Asentamientos. Durante la Edad del Cobre destacan en Sierra Alhamilla los poblados de Inox y Tahalbar II al oeste, y Cerricos I y II en la zona central. En la llanura de Campo de Níjar pueden citarse, en su zona central Boquera Mori-llas, y al sur, junto a la desembocadura de la rambla Mora-les, el Tarajal I. En la sierra de Gata se localizan entre otros El Barronal, el de Pozo de los Frailes o el de Los Escullos I.
Durante la Edad del Bronce se reduce el número de asentamientos y se sitúan a mayor altura incluso do-tándose de murallas. Como ejemplo puede señalarse el del cerro del Huebro en la zona central de Sierra Alha-milla. En el litoral de Gata se localizan entre otros los de Barronal III, cerro del Granadillo o La Joya.
Durante la Edad del Hierro es destacable el de cerro de Inox o el del cerro del Cinto en Rodalquilar. La tónica que define el periodo romano es la de ausencia de en-claves urbanos y los numerosos asentamientos rurales de pequeño tamaño. Pueden citarse la Balsa de Torregarcía asociado a una factoría de salazón, las villae de Los Olivi-llos (Lucainena de las Torres), Los Escullos o la villae de la hoya del Paraíso (Níjar).
Durante el periodo islámico se tiene constancia de un asentamiento litoral del siglo IX-X en La Fabriquilla (cabo de Gata) de tipo defensivo posiblemente un ribat. Hay que esperar al siglo X para la fundación del único asentamiento de tipo urbano (medina) con vocación de continuidad como es la de Níjar por parte del califato cordobés. El resto de asentamientos islámicos está aso-
ciado a torres y alquerías, o a fortificaciones de época nazarí tales como Huebro, Inox, Tartal o Rodalquilar.
Tras la conquista cristiana se mantiene este patrón de asentamientos e incluso se empobrece. Sólo a partir del siglo XVIII se consolidan núcleos nuevos como Fernán Pérez, Pozo de los Frailes, Escullos o Carboneras debido a su asociación con torres y fuertes costeros.
Complejos extractivos. Minas. La asociación de asen-tamientos prerromanos con explotaciones mineras se ha comprobado en Rodalquilar con el cerro del Cinto basado en la explotación de plomo argentífero por parte de ibe-ros y, posteriormente, romanos.
La explotación de oro en Rodalquilar data del siglo XX, mediante minas de galería como las de Mina Las Niñas o Mina Consulta. Posteriormente, en los años cincuenta se trabaja en cortas a cielo abierto en el cerro del Cinto. La planta Dorr y la planta Denver son ejemplos de arquitec-tura industrial de la primera mitad del siglo XX.
En relación a la minería del hierro y plomo de Sierra Alhamilla destacan las instalaciones mineras de Lucai-nena de las Torres. Se encuentran junto a la población la zona de extracción y los ocho hornos de calcinación junto a la zona de carga en ferrocarril.
Infraestructuras de transporte. Las redes de trans-porte más destacables por los vestigios conservados se relacionan con la actividad minera. Citamos por ejem-plo el ferrocarril desde Lucainena de las Torres a Agua Amarga con varias estaciones, puentes de hierro y, al
final, la zona portuaria de Agua Amarga con el desapa-recido embarcadero de mineral.
Ámbito edificatorio
Infraestructuras hidráulicas. De los numerosos ejem-plos de construcciones relacionadas con la tecnología hi-dráulica pueden citarse:
• Entre las relacionadas con la captación, el azud de la rambla del Barranquete, la noria de sangre del Pozo de Los Frailes, Molina (molino de viento para extraer agua de un pozo) del cortijo de San Antonio.
• Sistemas de conducción, como el sistema de acequias del barranco de Huebro, o los acueductos de Barranquete y de Fernán Pérez.
• Almacenamiento, como los numerosos aljibes repartidos por la demarcación entre los que citamos: el aljibe del cor-tijo de Mónsul, el aljibe Bermejo, el aljibe de la cortijada del Hornillo o el del cortijo del Romeral.
Construcciones funerarias. En el contexto de la de-nominada cultura de Los Millares de la Edad del Cobre se construyeron grandes conjuntos megalíticos como el de Barranquete (Níjar), en la desembocadura de la ram-bla Morales, con más de una decena de sepulturas de tipo tholos. Más al norte, en la parte central de Sierra Alhamilla, se localizan necrópolis como la de Las Peñicas, con 4 tholoi, o la de El Tejar, todas en Níjar. También en esta localidad se ubica el cementerio actual con mayores valores patrimoniales de la demarcación.
222 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Fortificaciones. Castillos. Desde el siglo X, durante el ca-lifato omeya, se inicia con la fundación de Níjar y su cas-tillo un progresivo encastillamiento del territorio. Existen numerosas torres y recintos defensivos de época islámica en la demarcación, tales como el castillo de Huebro, el del peñón de Inox, el de Tárbal o el de Rodalquilar.
Ya en el siglo XVI se construyen fuertes para la defensa costera como los de San Pedro y Santiago en Rodalquilar, y el castillo de San Andrés en Carboneras. Otros recintos ya de época borbónica de mediados del siglo XVIII son, por ejemplo, el castillo de San Andrés en Los Escullos, el de San Ramón en el Playazo de Rodalquilar, el de San Francisco de Paula en cabo de Gata o la batería de Mesa Roldán en Carboneras.
Torres. Vinculadas a la defensa costera pueden citarse una serie de torres vigia de origen islámico, posteriormente reutilizadas y reconstruidas en época cristiana, tales como la de Vela Blanca, la torre de la Testa, la torre de Calahigue-ra, la de Los Lobos y la del Rayo.
Molinos. Existen numerosos edificios de molienda en el área. Entre los molinos de agua destacan el molino del Tío Cervantes (Carboneras) el molino de las Juntas en el río Alías (Carboneras), o el molino del Barranquete (Níjar). Entre los numerosos molinos de viento pueden citarse, el molino de Arriba de Agua Amarga, el molino del Collado, el molino de Pozo de los Frailes y el molino de Fernán Pérez.
Edificios industriales. Salinas. Al oeste del cabo de Gata se localiza el área más favorable, cubeta lacustre de
una antigua albufera, para la extracción de sal. La única instalación que se encuentra activa actualmente es la que se encuentra junto a la población de Almadraba de Monteleva, que conserva el sistema de canalización de agua de mar, las balsas de evaporación y las instalaciones de almacenamiento y carga.
Ámbito inmaterial
Actividad hidráulica. En un contexto de extrema ari-dez como el del Campo de Níjar, uno de los elementos fundamentales para entender el poblamiento y el de-sarrollo de diversas actividades es la cultura del agua: las formas en que se han desarrollado infraestructuras, construcciones; en que se ha modelado el territorio para conseguir un adecuado almacenamiento y distribución del agua. Ello no sólo se liga a prácticas constructivas sino a un conjunto de cosmovisiones, de percepción del agua como vida, de formas de organización social para su uso comunitario, etc.
Pesca. Cultura del trabajo y saberes ligados a las acti-vidades pesqueras. En los núcleos costeros, la pesca y el marisqueo tradicional han dado lugar a diversas técnicas.
Actividad de transformación y artesanías. Si bien son muy conocidas la alfarería y los productos textiles -jarapas- del municipio de Níjar, uno de los elementos más emblemáticos de la zona es el esparto. Aun cuan-do la artesanía en torno al esparto tiene mucha menos salida comercial y es un procedimiento cada vez menos conocido, las labores de recolección y transformación del esparto fueron una de las producciones más indus-
triosas de la zona; son parte de la memoria social de estos pueblos.
Actividad festivo-ceremonial. Tal como corresponde a esta zona de Andalucía con poblamiento morisco hasta fechas muy avanzadas, en Carboneras se siguen cele-brando fiestas de moros y cristianos. En las áreas de más marcado carácter agrícola se conmemora a San Isidro, por ejemplo en Campohermoso y San Isidro (Níjar). Por contraste, en los núcleos marítimos la patrona por ex-celencia es la Virgen del Carmen y en las fechas de esta advocación se celebran sus fiestas.
Campo de Níjar
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 223
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
Tierra de miseria y marginalidadEsta zona del sureste español está marcada por la marginalidad territorial, el abandono y la pobreza. En los textos aparecen referentes de una tierra árida, de una frontera castigada por los temporales, por las enfermedades y las incursiones de piratas.
”No se podía descuidar el negocio del contrabando. Venían unos sobre otros los años de se-quía. Las sementeras eran pobres, escasas; las hazas enteras se horriagaban y arrollaban, sin cuajar una sola espiga. Los animales se morían de hambre en el campo estéril, y los braceros no encontraban un esparto ni un cogollo digno de cogerse. El hambre era general en toda la provincia. Las gentes emigraban o salían por los montes en busca de raíces que poderse comer” (Carmen de BURGOS y SEGUÍ, La flor de la playa y otras novelas cortas –1989-).
“[Níjar] Es un pueblo triste, azotado por el viento, con la mitad de las casas en alberca y la otra mitad con las paredes cuarteadas (…) El viajero que recorre sus calles siente una penosa impresión de fatalismo y abandono. Más que en ningún otro lugar de la provincia la gente parece haber perdido aquí el gusto de vivir” (Juan GOYTISOLO, Campos de Níjar –1954-).
Aljibes y pitacos: adaptarse para sobrevivirOtra de las imágenes que más se han desarrollado en los últimos años es el carácter duro y adusto de esta tierra. Una naturaleza de extremos que impone sus condiciones al desarrollo de cualquier tipo de vida. En este sentido, la visión naturalista de la zona insiste en su carácter indómito y de algún modo prístino, virginal, en la que cualquier desarrollo humano es necesariamente adaptativo.
“Si tuviese que simbolizar a la Almería tradicional, lo haría sin duda con un aljibe. Creo que es el elemento más emblemático de nuestra cultura y el que mejor representa la adaptación humana a nuestro medio. La lucha por la vida, aquí se traduce en la lucha por el agua, y sobrevivir en un espacio árido, sin fuentes y alejados de un manadero natural es un logro que refleja el espíritu almeriense, conseguido tradicionalmente gracias al empleo del aljibe. Más que un invento, es el resultado práctico de la observación natural. Almacenar para sobrevivir; ese sería el lema extraído de la propia naturaleza, tal como lo hacen los pitacos, chumberas y otras muchas especies de nuestra tierra que son capaces de asimilar gran cantidad de agua en los escasos minutos del aguacero, para luego dosificarla a lo largo de todo el año” (MUÑOZ MUÑOZ, 2000: 46).
Paisajes de arte: una naturaleza de contrastesTal como se recoge en el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, el paisaje de la zona es uno de sus principales activos, un paisaje considerado bello, contrastado, original. A estas visiones estéticas del paraje han contribuido sin duda los diversos artistas que han pasado o se han afincado en el Parque y que este mismo documento considera como una de las potencialidades de desarrollo de la zona (PLAN d, 2004a: 51). Desde un punto de vista literario, el contrapunto a la descripción de carácter social de Goytisolo lo representa la dimensión estética de la zona y la relevancia atribuida a la luz en diversas obras artísticas.
“(…) Desde una lectura estética, todas estas características hacen de cabo de Gata un conjunto visual de marcados contrastes: tonos marrones oscuros de los relieves volcánicos, los azules intensos del mar y el cielo, los ocres de la tierra y las ruinas arquitectónicas, el blanco de las construcciones, los verdes de la vegetación. Mientras que en cuanto a las formas, las ondulaciones de las sierras contrastan con la llanura del mar y las ramblas y con las líneas rectas de las antiguas terrazas de cultivo”(LÓPEZ GÓMEZ; CIFUENTES VÉLEZ, 2001: 45).
224 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Cita relacionadaDescripción
“El cabo entra en las aguas como el perfil de un muerto o de un durmiente con la cabellera anegada en el mar. El color no es color; es tan solo luz. Y la luz sucedía a la luz en láminas de tenue transparencia. El cabo baja hacia las aguas, dibujado perfil por la mano de un dios que aquí encontrara acabamiento, la perfección del sacrificio, delgadez de la línea que engendra un horizonte o el deseo sin fin del lo lejano. El dios y el mar. Y más allá, los dioses y los mares. Siempre. Como las aguas besan las arenas y tan sólo se alejan para volver, regreso a tu cintura, a tus labios mojados por el tiempo, a la luz de tu piel que el viento bajo de la tarde enciende. Territorio, tu cuerpo. El descenso afilado de la piedra hacia el mar, el cabo hacia las aguas. Y el vacío de todo lo creado envolvente, materno, como inmensa morada” (José Ángel VALENTE, Cabo de Gata. La memoria de la luz –original de 1992-).
Paraíso natural, belleza ruda y salvajeEsta zona se ofrece como uno de los máximos atractivos turísticos del litoral almeriense, se oferta un paisaje salvaje, incontaminado, natural, auténtico. Desde las empresas de turismo rural a la publicidad institucional, la tranquilidad y la posibilidad de descubrir un nuevo paraíso se asocian a las características de la zona.
“Quebrados acantilados volcánicos, montes de una belleza ruda y salvaje, calas vírgenes escondidas entre las llanuras, pueblos milenarios que guardan con celo sus tradiciones, una riqueza cultural y gastronómica exquisita, 3.000 horas de luz al año ¿todo esto y mucho más es lo que hace de la comarca de Níjar, un destino con una personalidad propia y diferente a la de cualquier otro destino. (…) Un lugar donde el tiempo se toma su tiempo para guardar intacto uno de los tesoros naturales más ecológicos de todo el Mediterráneo Occidental europeo” (COMARCA de Níjar Plan..., en línea).
En el año 29 antes de Cristo, el geógrafo Estrabón denomina al Sureste español con el nombre de Spartárium Pedión (campo de esparto): ”Tierra sin agua donde crece abundantemente la especie de esparto que sirve para tejer cuerdas y que se exporta a todos los países, principalmente a Itálica” (ESTRABÓN, Geografía. Libro III -siglos I a. de C.-I d. de C.-).
“Tal vez no sea aún suficientemente conocida la peculiar belleza de la región natural de Cabo de Gata-Níjar, inscrita en un triángulo cuya base podría estar en una línea trazada desde Carboneras a Torre García y cuyo vértice entraría por el faro en el mar. Tierra árida batida por los vientos y erosionada por la violencia súbita de las lluvias: tierra de Cabo de Gata. Belleza solitaria de las dunas, cercadas de matorrales espinosos de azufaifes. Quietud del atardecer en las salinas, bajo el vuelo tendido de la avoceta o el súbito deslumbramiento de color y de líneas con que despegan los flamencos rosados, acaso -según se ha dicho- una de las más bellas aves de la Tierra. Altura y latitud de la sierra, habitada por el roquero o pájaro solitario y el águila perdiguera que anida en los cantiles. Fragmento o supervivencia -gravemente asediada- de cuanto en la costa mediterránea española ha sido ya irremediablemente destruido. Todavía encontramos en esta tierra un espacio real donde la naturaleza parece reconocerse a sí misma y donde el hombre puede, a su vez, reconocerse en ella. Reserva inapreciable de belleza, paraje que invitan a la quietud del ánimo, a la contemplación o al despacioso movi-miento sumergido en el que toda creación tiene su origen. Lugar donde se aposenta y vive con todo su poderío la luz. Dominio y extensión del aire y latitud sin mengua del mirar. No sabríamos decir cuánto debemos ya a esta luz, que puede ser alta y terrible como un Dios o declinar como animal de fuego hacia el crepúsculo, arrastrando con ella todo el cielo hacia la línea donde no acaba ciertamente el mar” (José Ángel VALENTE, Cabo de Gata. La memoria de la luz -1992-).
Campo de Níjar
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 225
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Instalaciones mineras y valle de Rodalquilar
Complejo hidráulico de Huebro
Testigos de la actividad minera de extracción de oro en Rodalquilar (Níjar).
Conjunto de instalaciones relacionadas con el aprovechamiento del agua en Huebro (Níjar).
Minas auríferas de Rodalquilar. Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Vista panorámica del conjunto hidráulico del Huebro. Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
226 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Salinas de cabo de Gata
Complejo salinero próximo al cabo de Gata (Almería).
Salinas de cabo de Gata. Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Campo de Níjar
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 227
7. Valoraciones y recomendaciones
NegativasPositivas
Recursos naturales martítimo-terrestres de extraordinario valor, con importantes paisajes inalterados.
A menudo se considera este ámbito como el último reducto litoral mediterráneo andaluz poco alterado, de lo que se deriva una imagen positiva, tanto en Andalucía como en el resto de España. A ello también ha contribuido la mirada de escritores y pintores durante la segunda mitad del siglo XX.
Buena accesibilidad desde Almería capital y resto de Andalucía y con el conjunto del Levante español.
Una parte sustancial de la demarcación posee un elevado reconocimiento como patrimonio natural, lo que supone una protección notable.
La escasez de agua ha provocado la aparición de una cultura del agua especial y de hondo significado cultural.
Desarrollo urbanístico en expansión y con perspectivas de agravarse en el futuro.
Colmatación de las áreas urbanizables en los núcleos del interior del Parque amenazando sus cualidades paisajísticas y etnográficas (ej. Isleta del Moro o Las Negras). La Marina de Aguamarga. Desarrollo urbanístico intensivo en áreas de alrededor del Parque: Urbanización de El Toyo (Almería), Mojácar y cinturón turístico de Níjar. Problemas de insostenibilidad: deterioro de la calidad turística, desequilibrios medioambientales, déficit en infraestructuras, estacionalidad agravada y modelo de turismo residencial poco sostenible. Varios campos de golf en proyecto.
Ausencia de diálogo y de canales de participación pública en la toma de decisiones. Percepción de expropiación por parte de los agricultores de la zona respecto al Parque Natural y las pautas conservacionistas.
Política local de soluciones a corto y medio plazo. Apuesta por el crecimiento y la competitividad con municipios del entorno.
Coexistencia de dos modelos turísticos opuestos: turismo residencial y estacional / turismo “de calidad”.
Planificación sectorial contradictoria entre diversas administraciones.
Valoraciones
228 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Conjunto hidráulico del Huebro. Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Cortijo Molino de los Grandes. Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Foto: Isabel Dugo Cobacho Paisaje del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Foto: Víctor Fernández Salinas
Castillo de San Ramón y playa del Playazo (cabo de Gata). Foto: Isabel Dugo Cobacho Acueducto de Fernán Pérez. Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Foto: Isabel Dugo Cobacho Minas auríferas de Rodalquilar (Níjar). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Campo de Níjar
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 229
La existencia del parque natural ha generado una diferenciación artificial en buena parte de esta demarcación. La línea del parque establece dos formas casi antagónicas de entender actividades y paisajes, fórmula inaceptable desde el punto de vista del paisaje y de su gestión. Son necesarios nuevos métodos que salvaguarden el paisaje más allá del parque natural.
El municipio de Níjar sería un buen campo de ensayo de los futuros parques culturales en relación con la nueva Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Sin embargo, se aconsejan nuevos métodos de gobernanza y gestión que aúnen los aspectos culturales y naturales y, sobre todo, incorporen a las poblaciones locales en la consecución de modelos de desarrollo territorial nuevos y equilibrados.
Se recomienda un cambio en la consideración de las salinas y del patrimonio asociado a esta actividad en la cara occidental del cabo de Gata.
Recuperación del poblado de Rodalquilar, así como de todos los testigos relacionados con la minería en la demarcación.
Continuar con el proceso de registro, protección y puesta en valor de la arquitectura del agua.
La escasez de localidades tradicionales (más allá de Níjar o de Carboneras) no quiere decir que la pérdida de arquitectura vernácula haya sido poco relevante. Es recomendable preservar la existente en esos dos núcleos además del caserío disperso de la demarcación.
Se recomienda la recuperación y puesta en valor del patrimonio defensivo, especialmente del litoral.
Registrar las culturas no materiales de la gestión del agua, de la minería, de la pesca, del sector textil -jarapas, tejidos a partir del esparto- y de las actividades agrarias tradicionales, todas ellas poco conocidas y en grave riesgo de desaparición, no ya de la actividad, sino incluso de las personas que las ejercieron en su día.
Recomendaciones para el planeamiento territorial y urbanístico
Es fundamental combinar los discursos del patrimonio cultural y natural en esta demarcación. La lectura del paisaje no puede ser asumida con el actual divorcio que existe entre ambas.
Reflexionar sobre la capacidad de acogida de cultivos bajo plástico en la demarcación. Especialmente en el interior del parque natural de las sierras del cabo de Gata, en el que también están apareciendo.
El turismo, sobre todo el turismo residencial ha tenido un desarrollo tardío pero con fuerte impacto durante los últimos años. Es necesaria una toma de conciencia de la necesidad de acotar esta tendencia. Alguna de las intervenciones más negativas y conocidas fuera de Andalucía se han dado en esta demarcación (Algarrobicos). Se impone una moratoria a la construcción al menos dentro del parque natural.
Patrimonio de ámbito territorial
Patrimonio de ámbito edificatorio
Patrimonio de ámbito inmaterial
Generales
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 231
La costa granadina es un estrecho pasillo entre las la-deras meridionales y abruptas de las sierras de Almijara, Lújar y La Contraviesa. Su carácter montañoso y abrup-to sólo se ve esporádicamente salpicado por pequeñas llanuras litorales, entre las que sólo destaca con cierto significado la del río Guadalfeo, entre Motril y Salobre-ña. En consecuencia, se integra dentro de las áreas de serranías de montaña media y de costas mixtas.
El aprovechamiento de cultivos bajo plástico en vegas de ríos y terrazas, junto a un aprovechamiento turístico tam-bién en alza y con una disponibilidad de espacio evidente, condicionan una situación de estrés visual en no pocos enclaves de este ámbito. Por otro lado, el cultivo de la
1. Identificación y localización
caña de azúcar, verdadero motor paisajístico de esta de-marcación, es hoy casi marginal y con graves problemas para la fabricación y comercialización de este producto.
Motril es la única población de cierta entidad (con algo más de 50.000 habitantes), puerto y salida al mar de la provincia de Granada que no ha llevado, sin embargo, una política de conservación del patrimonio reseñable habiendo perdido en gran medida el carácter de su teji-do urbano. Salobreña aún conserva la estructura viaria musulmana y Almuñécar, si bien con un interesante y bien emplazado centro histórico, lleva años desarro-llando un modelo urbano poco sostenible, para empe-zar, con su propio escenario urbano.
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: Costa Tropical (dominio territorial del litoral)
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: red de ciudades patrimoniales de la Costa Tropical de Granada
Paisajes sobresalientes: Garganta del Guadalfeo
Paisajes agrarios singulares: vega de los Guajares, vega del río Jate, vega del río Verde, vega de Albuñol, vega de Motril-Salobreña
Sierras de Tejeda-Almijara + Sierra de La Contraviesa
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía
Articulación territorial en el POTA
Estructura organizada por ciudades medias de la unidad territorial de la Costa Tropical (Motril, Salobreña, Almuñécar y Albuñol)
Grado de articulación: elevado en la costa y parte occidental, medio hacia oriente y bajo hacia el interior
232 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
2. El territorio
Medio físico
La costa Granadina se caracteriza por sus relieves abruptos y escasos espacios llanos. Se trata de un territorio con pen-dientes muy fuertes y que, salvo en el enclave de la hoya de Motril, llegan prácticamente hasta la misma línea de costa. Esto condiciona unas densidades de formas erosivas muy cambiantes, pero que en las que en todo caso predo-minan las elevadas y, al sur de La Contraviesa, extremas.
Todo el sector se integra en el complejo Alpujárride de la zona interna de las cordilleras béticas. Se trata de relieves montañosos con formas estructurales denudativas, bien de plegamiento en materiales metamórficos en medio inestable, bien de barrancos y cañones. Desde el punto de vista de los materiales, en el extremo oriental (zona
de Albuñol) predominan los esquistos, cuarcitas y esta-bolitas; en la zona central (áreas montañosas en torno a Motril y Salobreña), las cuarcitas, filitas, micaesquistos y anfibolitas; y en el sector oriental, los micaesquistos, fi-litas y areniscas. En la hoya de Motril, en cambio, hay un dominio de formas fluvio-coluviales que han generado vegas y llanuras de inundación (arenas, limos, arcillas, gravas y cantos).
El clima, si bien no responde en puridad al nombre turísti-co de este tramo litoral (Costa Tropical), se caracteriza por sus inviernos y veranos suaves, por encima de los 16 ºC de media anual y una insolación que supera las 2.800 horas anuales de sol. Desde el punto de vista pluviométrico, los valores oscilan entre los 450 mm de la costa a los 750 de la sierra de la Almijara.
El sector pertenece al piso termomediterráneo, serie bé-tico-algarbiense seco-subhúmedo-húmeda basófila de la encina; salvo las zonas más elevadas de las sierras que la cierran por el norte y que se corresponden con el piso mesomediterráneo de la serie termófila bética con lentis-co. Esto se traduce en la presencia de abundante matorral, garriga degradada, aulagares y algunas formaciones bos-cosas, sobre todo encinares (destaca el sector oriental en su contacto con la provincia de Almería) y pinares.
A pesar de los valores naturales de esta demarcación y de su vulnerabilidad, no son muy abundantes los espa-cios protegidos. Posee una pequeña porción del Parque Natural Sierra Tejeda, Almijara y Alhama, así como al-gunos pequeños tramos marítimos incluidos en la red Natura2000.
Costa granadina
Castell de Ferro. Foto: Silvia Fernández Cacho
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 233
autovía durante los últimos años del tramo de carretera granadino de la nacional entre Málaga y Almería.
Estos dos sectores se ven además reforzados por las acti-vidades ligadas al transporte marítimo a través del puer-to de Motril, el único de cierta importancia de la provin-cia de Granada y que aglomera una serie de actividades industriales de importancia creciente: industria química, del metal, papel y conserva y manipulación de productos agrarios. En este sentido, no obstante, hay que señalar la casi total desaparición de los ingenios de la caña de azúcar, la industria más tradicional de la zona.
Como resultado del avance económico de la demar-cación, se aprecia una recuperación y crecimiento de-mográfico bastante potente en toda ella. Sobre todo en los municipios turísticos. Así, aunque Motril es la población más destacada con 60.279 habitantes en 2009 y presenta un crecimiento sostenido durante los últimos decenios, y duplicando su población desde los años sesenta (24.991 habitantes en 1960), existen otros municipios de dinamismo similar; tal es el caso de Al-muñécar (27.696 en 2009; 14.777 en 1960) o de Salo-breña (12.747 en 2009; 8.531 en 1960). Hacia oriente los municipios son más pequeños y con regresión de-mográfica, no llegando a los 3.000 habitantes, tenien-do varios de ellos menos de mil, salvo la cabecera co-marcal de Albuñol (6.704 en 2009; 7.385 en 1960). En esta franja de la costa, si bien la agricultura intensiva está teniendo gran vitalidad (Castell de Ferro), el sector turístico no es tan masivo como en la parte occiden-tal, lo que no significa que tenga menor impacto en la ocupación del complejo territorio de esta demarcación.
Medio socioeconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva
El contexto socioeconómico de la costa granadina ha te-nido un importante cambio en los últimos treinta años. A pesar de la riqueza de algunas de sus llanuras litorales, especialmente la de Motril-Salobreña, la mayor parte de los municipios han perdido población durante varios de-cenios. En la actualidad, la realidad es compleja, las zonas litorales han desarrollado, además de la agricultura tradi-cional de huerta, caña de azúcar y cítricos, un importante grupo de nuevos cultivos, algunos de ellos tropicales o subtropicales -que son los que han influido en la denomi-nación de Costa Tropical- y que compiten en Europa por no existir otros lugares en los que se produzcan (aguaca-te, chirimoya, guayaba y otros cultivos forzados; el kiwi también se produce en este ámbito, aunque hay otros lu-gares en España y Europa donde se cultiva). Esta circuns-tancia, ligada al desarrollo masivo de invernaderos a lo largo de prácticamente todo el corredor entre las sierras y el mar que es la costa granadina, hacen que el paisaje haya tenido un cambio radical en pocos de años.
A este desarrollo de la agricultura intensiva hay que aña-dirle el papel del turismo, que ha pasado de una escala pro-vincial o regional a otra internacional. Este cambio se ha acompañado de un auge potentísimo de la construcción, sobre todo en la mitad occidental de la costa (Almuñécar y Salobreña), pero en mayor o menor medida afecta a casi todos los municipios de la demarcación. Además, no se trata sólo de construcción de urbanizaciones, sino también de infraestructuras viarias, sobre todo de la conversión en
234 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Puede decirse que los núcleos principales ya quedarían des-de entonces fijados en el territorio (Almuñécar o Salobreña). Con menor suerte de continuidad, durante época romana se localizan numerosas factorías costeras relacionadas con la actividad pesquera que completan el gran impulso que durante estos momentos recibe la ocupación del territorio.
La evolución de los patrones de asentamiento durante la Edad Media refleja, por un lado, la reutilización de los grandes recintos clásicos costeros y, por otro, la instalación de poblaciones en las vertientes montañosas garantes de refugio sobre todo durante los siglos XII al XV por los ata-ques sufridos en la costa. Este modo de ocupación se per-petúa en parte tras la conquista cristiana, llegando hasta hoy núcleos de origen nazarí como Jete, Molvízar, Polopos, Sorvilán o Lújar. Habrá que esperar hasta finales del siglo XIX para observar un cierto interés por la ocupación coste-ra debido a los comienzos de la industrialización agrícola basada principalmente en los cultivos de caña de azúcar.
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
La costa granadina tiene una potente articulación territo-rial paralela a la costa (eje o pasillo Málaga-Almería de la nacional 340, que es también la principal dirección orogé-nica) y al principal río y, único reseñable, que desagua en este tramo de la provincia granadina (eje Motril-Granada-Jaén-Bailén, nacional 323): el Guadalfeo; aunque se trata de ejes que, frente a su carácter primacial actual, han sido muy secundarios e incómodos durante siglos. De hecho, también el uso turístico de este ámbito, Costa Tropical, es relativamente reciente, ya que tuvo un marcado regional
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
La estrecha llanura litoral, inexistente en ocasiones, y las vertientes meridionales del cordón serrano dan soporte a una demarcación en la que los ejes de comunicación principales han estado históricamente muy relaciona-
dos con sus condiciones fisiogeográficas. Así pues, la ruta este-oeste ajustada al recorte costero será utiliza-da necesariamente desde la prehistoria hasta nuestros días. Puede añadirse una ruta más, marcada también por el medio físico y de gran importancia para la evo-lución de los grupos humanos asentados fuera y dentro del área. Se trata del eje norte-sur que utiliza la cuenca del Guadalfeo como apoyo para acceder al interior de la región, hacia las Alpujarras o hacia la vega granadina. Estas rutas quedaron formalizadas con el sistema viario romano sobre el que se sucederían trazados posteriores hasta la actualidad.
El patrón de asentamientos oscilará históricamente entre su alineación inmediata a la costa o, por el con-trario, mediante asentamientos más alejados ocupando las vertientes serranas. Durante el Neolítico y Edad del Cobre se utilizaron las cuevas y abrigos emplazados en ocasiones muy próximos al mar. Durante el Bronce Final se produjo la primera gran eclosión de asentamientos en el litoral y en los principales cursos fluviales, mo-mento en el que se produjeron las fundaciones de co-lonos fenicios en los emplazamientos clásicos como promontorios o islas destacados en las desembocaduras de tipo estuario o albufera. A partir de este periodo his-tórico se producirán cambios notables en la línea de costa por los aluviones debidos a la erosión de origen antrópico. Este proceso tendrá continuidad, e incluso incremento de sus efectos, durante la época romana en la que se consolidan fundaciones antiguas, o bien se produce el abandono de enclaves que han perdido su funcionalidad, por ejemplo portuaria, debido a los cam-bios geomorfológicos.
Costa granadina
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 235
incluso provincial- hasta hace apenas veinte años-. La mejora en la red viaria, con la construcción de la autovía A-7, y la potenciación del aeropuerto de Granada están cambiando este carácter. Motril es el centro de ese modelo articulador, en el que además del entronque de las principales vías existe un
puerto, si bien secundario en la red portuaria española y andaluza. Existe una red de localidades turísticas más o menos organizada, especialmente en la mitad occiden-tal de la demarcación. La red de asentamientos rurales es escasa y se encarama en la ladera sur de Contraviesa con foco en Albuñol.
“Desde Adra las leguas son largas y cansadas, pero conseguimos cabal-gar en un día hasta Motril. Pasadas las buenas fundiciones inglesas, después de La Rábita, las arenas se vuelven africanas. Los pescadores, atezados como moros, viven en chozas, palabra árabe que significa cabañas hechas con cañas. La larga serie de colinas con viñedos co-mienza cerca de Gualchos, de donde un camino muy empinado entre viñas conduce a Motril, que está abajo en su verde vega de rico suelo aluvial. Está lleno de pescado y fruta” (Richard FORD, Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa, que describe el país y sus ciudades, los nativos y sus costumbres –1845-).
Entorno de Salobreña. Foto: Víctor Fernández Salinas
236 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociados
Procesos históricos
Apropiación del medio natural de las primeras sociedades prehistóricas8232300. Neolítico8232200. Edad del Cobre8232100. Edad del Bronce
Durante el Neolítico y la Edad del Cobre predominan los asentamientos en cueva (cueva del Capitán en Salobreña, cueva de los Murciélagos en Albuñol) aunque desde muy temprano se detecta ocupación en superficie en el Peñón (Salobreña). Hasta estos momentos es la llanada litoral, entonces estuario del río Guadalfeo, en torno al peñón de Salobreña, donde se configura un foco de asentamientos antiguos que tendrá larga perduración por la potencialidad agrícola (agua dulce y llanura amplia) que detenta el entorno inmediato.
La Edad del Bronce presenta una disminución de localizaciones observándose una preferencia por cerros con posición dominante como cerro del Polo (Motril) o bajo la actual Almuñécar.
7121100. Asentamientos. Poblados7112810. Cuevas. Abrigos7120000. Complejos extractivos. Minas7112422. Tumbas. Dólmenes. Cistas
Colonización y proyección mediterránea del territorio8233100. Edad del Hierro8211000. Época romana8220000. Alta Edad Media
A partir del siglo VIII a. de C. se inicia la fundación de colonias fenicias en la costa mediterránea andaluza. En un primer momento se funda Sexi (Almuñécar) en un emplazamiento clásico según la costumbre fenicia: un islote, quizás unido a tierra mediante un istmo. Posteriormente, en el siglo V a. de C. Salobreña (¿Selambina?) se convierte en el segundo gran asentamiento colonial en la demarcación. Se cree que estas dos fases en la fundación de colonias responden igualmente a dos estrategias de actividad económica sucesivas en el tiempo, la primera relacionada con el comercio de metales y la segunda más vinculada a la pesca y los salazones como precedente del gran auge que tendría esta actividad durante el periodo romano.
Paralelamente al desarrollo de las colonias costeras, los pueblos indígenas herederos del Bronce Final están inmersos en un cambio cultural y económico con trascendencia en su configuración social y política, avanzando hacia los denominados estados ibéricos.
Las crisis políticas del Mediterráneo central, Cartago y Roma, influyeron en la costa andaluza a partir del siglo III a. de C. La guerra entre las dos potencias culminó finalmente en la implantación romana en Hispania. Sexi (Almuñécar) se constituye en el municipio romano de referencia en este sector del litoral. El eje este-oeste se formaliza como viario romano en el esquema de las comunicaciones regionales, a la vez que se producía un gran incremento de los asentamientos de tipo agropecuario en las llanuras costeras. El incremento del urbanismo en este periodo se refleja en núcleos de población citados en los itinerarios romanos tales como Claviclum (La Herradura, Almuñécar) o Exitanus (¿Motril?).
El municipio de Sexi adquirió entonces un buen número de infraestructuras monumentales, tales como los acueductos, murallas, puertas de la ciudad y el foro con posible criptopórtico debido a la topografía del asentamiento.
7121200. Asentamientos urbanos. Ciudades7121100. Asentamientos rurales7112620. Fortificaciones. Castillos7112421. Construcciones funerarias. Necrópolis7123100. Infraestructuras del transporte. Redes viarias7123110. Infraestructuras del transporte. Puentes7120000. Complejos extractivos. Minas
Costa granadina
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 237
Descripción Recursos asociados
8220000. Edad Media
Como se ha visto, durante este bloque de procesos, los grandes acontecimientos políticos y el ritmo de los cambios va a estar en estrecha relación con circunstancias políticas y económicas externas a la Península, las potencias del Mediterráneo. El paso a la Alta Edad Media siguió no obstante muy vinculado a Roma, en este caso a su “sucesora” tras las crisis y desmembración del IImperio: Bizancio tendría en su ámbito de influencia a casi todo el sureste hispano. Las claves en este último momento son la decadencia de los núcleos urbanos y la continuidad de la vida rural en torno a asentamientos menores que tendrán un importante papel como lugares de agrupamiento y continuidad posterior bajo época islámica.Tras la conquista musulmana, la revitalización urbanística no llega a la costa granadina hasta los siglos X y XI en que se detecta la instalación de las fortalezas de Almuñécar y Salobreña. No será hasta el siglo XIII, en la etapa nazarí, cuando se definan otros núcleos, unos vinculados a la implantación agrícola y el desarrollo comercial del cultivo de caña, como Motril, o relacionados con la importante iniciativa en la construcción de defensas costeras, como Castell de Ferro y La Rábita. Interesa destacar ahora la profusión de pequeños asentamientos rurales en torno a alquerías que con el tiempo, y debido a su poder de aglutinar población dispersa en momentos de necesidad, constituirán poblaciones tras la conquista cristiana. Aparte de las relacionadas con el distrito de Salobreña (Jete o Molvízar), destacan los asentamientos vinculados con las tahas alpujarreñas de Lújar, Polopos y Albuñol.
Puede decirse que durante la vigencia de los reinos andalusíes el eje de comunicaciones norte-sur fue prioritario en el marco de la estructura de organización territorial puesto que constituía la conexión con la capital de la cora de Ilbira (Granada). La significación del territorio durante la etapa nazarí es crucial por su localización en los accesos hacia el interior por el río Guadalfeo, razón por la que las medinas de Almuñécar y Salobreña estuvieron muy vinculadas con los emires granadinos. Almuñécar constituyó un puerto estratégico del reino junto a Málaga y Almería, y la fortaleza de Salobreña se convirtió en castillo-prisión, y se despertó interés comercial de las concesiones a genoveses para la explotación de la caña.
7121100. Asentamientos rurales. Pueblos7121200. Asentamientos urbanos. Medinas7112620. Fortificaciones. Castillos7112900. Torres7123100. Infraestructuras del transporte. Redes viarias7122200. Espacios rurales. Cañadas. Egidos. Vías pecuarias
Identificación
238 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
Repoblación y crisis del Antiguo Régimen8200000. Edad Moderna8200000. Edad Contemporánea
La conquista cristiana a finales del siglo XV traerá consigo la ruptura de todo el marco administrativo anterior. El siglo XVI con su contexto de revueltas moriscas tuvo una notable trascendencia en la demarcación. Por un lado, el asentamiento de escasos repobladores cristianos y la guerra motivada por la sofocación de las revueltas, condujeron a un siglo XVII marcado por el vacío poblacional y el retraimiento de cualquier tipo de actividad o desarrollo en la zona.
Será durante el siglo XVIII cuando se recupere el pulso demográfico y la actividad agrícola basada en el viñedo y en la caña de azúcar que nunca perdió su atractivo para la Corona como fuente de rentas por concesiones. Destaca la fábrica Real del Trapiche (Jete) de 1736.
El impulso definitivo a los monocultivos de tipo industrial, basados en la obtención de azúcar, se produjo en la segunda mitad del siglo XIX, debido al arranque masivo de viñedos inutilizados por la enfermedad de la filoxera. Este desarrollo transformaría hasta mediados del siglo XX el paisaje costero granadino tanto en las grandes parcelaciones como en la instalación de numerosos edificios industriales destinados a la producción azucarera en torno a los principales núcleos urbanos tradicionales (Salobreña, Almuñécar y Motril).
La fortificación de la costa desde la conquista cristiana pasará por fases sucesivas, en el siglo XVI y en el siglo XVIII con el programa borbónico, con el objetivo de paliar la inseguridad del litoral a la vez que suponían la creación de nuevos núcleos de población sobre todo desde el siglo XVIII.
7121100. Asentamientos rurales. Poblados de colonización7123120. Infraestructuras del transporte. Ferrocarril
Costa granadina
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 239
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconómicas
1264200. Agricultura
En época nazarí, esta zona se organizaba en torno a la tríada compuesta por el lino, la caña de azúcar y la morera para a producción de seda. El cultivo de caña de azúcar introducido por los árabes ha sido la producción emblemática de este territorio, con diversas épocas de expansión y crisis. La competencia antillana sometió a grandes presiones a esta producción, pero a finales del siglo XIX y principios del siglo XX hubo un nuevo auge de este cultivo. En 2006 se produjo lo que se ha denominado como “la ultima zafra” en Salobreña, el cultivo ha dejado de ser productivo y las cañas desaparecerán de la zona.
En las últimas décadas el paisaje agrícola se ha transformado debido a la expansión de frutales tropicales (aguacates, chirimoyas, mangos, etcétera.) y de hortalizas en sistemas de enarenados, que han ido desplazando a los cultivos tradicionales.
7112100. Edificios agropecuarios7112100. Cortijos 7122200. Espacios rurales. Vías pecuarias
264600. Pesca126200. Transporte marítimo
En los textos clásicos se señala la importancia del puerto de Almuñécar. La pesca ha sido una de las actividades económicas más destacada de estos municipios costeros. Importante sigue siendo el puesto pesquero de Motril, aunque hoy día mayoritariamente centrado en la pesca de bajura y en manos de empresas familiares.
1264600. Pesca 1415000. Técnicas de pescaA240000. Gastronomía7112471. Edificios del transporte acuático. Puertos. Embarcaderos
12630000. Actividad de transformación. Producción industrial
Junto al cultivo de caña, floreció una importante industria de transformación. Primero en “aduanas de azúcar” de épocas nazarí y morisca y más tarde en trapiches e ingenios, movidos por la fuerza del agua. En el siglo XIX el vapor va a dar un nuevo impulso a las fábricas de azúcar, que emplearán a numerosa mano de obra tanto hombres como mujeres. Durante la época de la zafra, las fábricas trabajaban con tres turnos de 24 horas, para no interrumpir la actividad de las maquinas y calderas.
7112500. Edificios industriales. Azucareras
“A medida que se avanza hacia la costa me-diterránea, desaparecen las plantas europeas para dar lugar a las plantas exóticas y a la flora atlántica (…) en las orillas del mar se cultiva el algodón y la caña de azúcar, y pudiera obte-nerse inmensa riqueza con la libre plantación del tabaco y de otras plantas tropicales” (Emilio VALVERDE y ÁLVAREZ, Guía del antiguo reino de Andalucía -1886-).
Identificación
240 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
4. Recursos patrimoniales
Ámbito territorial
Los primeros asentamientos documentados se producen en cuevas como la del Capitán en Salobreña o Los Murciéla-gos en Albuñol, aunque también hay evidencias tempranas de asentamientos en superficie en el Peñón (Salobreña). De la Edad del Bronce data el poblado situado en el cerro del Polo (Motril) y el primer poblamiento de Almuñécar. Este último núcleo de población adquiere relevancia en época fenicia con la fundación de una colonia por parte de los colonos orientales, Sexi, que también se asentaron en La Herradura y Motril, conformando las bases del patrón de asentamiento que se mantendrá en época romana.
De origen medieval son otras poblaciones como Jete, Mol-vízar, Lújar, Polopos y Albuñol. En general, la demarcación se caracteriza en la actualidad por pueblos con una rica arquitectura popular rural con casas de paredes muy blan-cas, con azoteas, con balcones floridos, rejerías, etcétera., actualmente muy modificados por desarrollos turísticos costeros. Los centros urbanos se caracterizan por sus ca-lles estrechas, trazado irregular y acusadas pendientes. Los centros históricos de Salobreña y Almuñécar están decla-rados Bien de Interés Cultural.
En Almuñécar se localizan las principales construcciones funerarias de la demarcación, que datan de época proto-histórica (Montevelilla, Puente de Noy o Laurita) y roma-na (columbarios de Torre del Monje y Antoniano Rufo).
Infraestructuras hidráulicas. Acueducto romano de Almuñécar, reutilizado en época medieval dentro del sis-tema de acequias para los cultivos de regadío.
Ámbito edificatorio
Fortificaciones. Castillos costeros de origen islámico: Almuñécar, Salobreña, Motril (desaparecido), Castell de Ferro, La Rábita. Fuerte de la Rijana. Castillos cristianos de Edad Moderna: castillo de San Miguel (Almuñécar), fortín de Carchuna (siglo XVIII), castillo de Baños (siglo XVIII).
Torres. De origen islámico: Torre del Cambrón (Almu-ñécar).Cristianas: cerro Gordo (s. XVI, La Herradura, Al-muñécar), Torre de la Herradura y Punta de la Mona (siglo XVIII) (La Herradura, Almuñécar). Torre artillada de la Velilla siglo XVIII, Almuñécar). Torre de la Ca-bría (siglo XVIII, Almuñécar). Torre Nueva (siglo XVI), Calahonda (siglo XVI), Torre de la Estancia (siglo XVIII, Castell de Ferro). Torre de Cambriles (s. XVI, Castell de Ferro). Torre de Cautor (siglo XVI, La Mamola). Torre de Melicena (siglo XVI). Torre de Punta Negra (siglo XVIII, La Rábita).
Faros. En la provincia de Granada han existido cuatro faros, de los que tres siguen en servicio y uno desapareció por efecto del mar. En esta zona se encuentran el Faro de la Herradura y el de Sacratif.
Edificios industriales. En la costa granadina (como en el resto del litoral andaluz) se elaboraron desde época protohistórica y fundamentalmente romana las conser-vas de pescado, en forma de salsas o salazones. Una de las factorías de salazón, más extensamente excavadas de Andalucía, el Majuelo, se encuentra en esta demarcación, en el municipio de Almuñécar.
A los trapiches e ingenios preindustriales siguieron, a par-tir de siglo XIX, las fábricas de azúcar, con molinos movi-dos no ya con la fuerza hidráulica, sino con vapor. Entre las fábricas que jalonaron este territorio, cabe mencionar la de Nuestra Señora del Rosario ó azucarera del Guadal-feo (Lugar de Interés Etnológico), y fábrica La Melcoche-ra en Salobreña. En Motril destaca la fábrica azucarera Nuestra Señora del Pilar y también las Fábricas de San Luis, de Nuestra Señora de la Almudena y de San Fernan-do. En las inmediaciones de Motril está la fábrica Nuestra Señora de las Angustias, cercana a ella se ubican la Chi-menea de la fábrica de San Fernando y varias naves de lo que fue la fábrica de Nuestra Señora de Lourdes.
Edificios civiles y casas señoriales: Asociados al auge de la actividad azucarera, los sectores burgueses de la zona impulsaron la construcción de edificaciones como el Tea-tro Calderón de Motril y de casas donde mostrar su éxito económico, como la casa de la Palma o la casa de Garach.
Edificios agropecuarios: Los cortijos y caseríos se extien-den por todo el territorio. Muchos de ellos con policutivos que incluyen cereales y viña o en otras ocasiones huertas, viñas u olivar. Entre ellos se señalan: La Casería o Casería del Carmen de Albuñol; La Galera de Almuñécar; La Bernardilla, cortijo Viejo o La Bernardilla Baja y la venta de La Cebada en Los Guájares; el molino de harina y aceite en la vega Baja, de Ítrabo; el cortijo Los Galindos, Motril; el cortijo de Cá-nulas o Casa Grande en Otívar; la Casería de Santa Cruz de Casablanca, de Sorvilán y el cortijo de Las Palmas, de Ugíjar.
De época romana es la Villa Romana de la Cerca (Al-muñécar)
Costa granadina
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 241
Edificios militares: hacienda de San Francisco Javier o La Compañía, de Molvízar. Edificio de orígenes agríco-las, fue reutilizado más tarde como centro de enseñanza y con posterioridad como cuartel, tanto durante la Gue-rra de la Independencia como en la Guerra Civil.
Ámbito inmaterial
Pesca. Culturas del trabajo vinculadas a las actividades marineras y de pesca. En la costa granadina predominan como técnicas de pesca “la ratera”, combinación de artes y aparejos de pesca en función de las condiciones del medio natural, y “la birorta” y “el boliche”, característicos de la Andalucía Oriental.
Actividad de transformación. Producción de ali-mentos. Una de las actividades más emblemáticas de la zona es el cultivo de la caña de azúcar y su transforma-ción, que ha ido asociada al desarrollo de ciertas técnicas y formas de organización del trabajo. Unos saberes que se han mantenido durante siglos y que hoy están en ex-tinción. La zafra o recolección de la caña de azúcar y el trabajo en las fábricas o ingenios ocupaba un amplio nú-mero de trabajadores y trabajadoras. El sistema tradicio-nal la transformación pasaba por tres fases: extracción del jugo, cocción y purga y obtención del jugo.
Baile, cantes y músicas tradicionales. En localidades como Albuñol es central el trovo o canto popular de ori-gen arábigo-andaluz, considerado una forma de repen-tismo o de improvisación poética. A través del trovo se expresan quejas y sentimientos, denuncias e historias, mediante improvisadas estrofas de cinco versos.
Actividad festivo-ceremonial. Las festividades más destacadas de estos pueblos se celebran en torno al mar. Así, la festividad de las Hogueras de San Juan es una de las fiestas más importantes, ya que cada 23 de junio llenan de luz las noches costeras mediante el fuego purificador que se enciende en las playas. La procesión marinera de la Virgen del Carmen, en julio, es otro ejemplo de la importancia que el mar tiene dentro de la cultura de la costa granadina. Por otra parte, en la zona tienen importancia las fiestas de las Cruces. A principios del mes de mayo, en esta festividad los vecinos de muchos de los municipios de la zona con-feccionan coloridas cruces ornamentadas con flores, frutos y otros adornos. Son lugares de exhibición, de competición entre vecinos (entre calles o plazas donde se planta la cruz) y de diversión. Las fiestas de moros y cristianos, que van mostrando los límites de la fronte-ra andalusí, se mantienen hoy en Molvízar y Vélez de Benadaulla. Se caracterizan por el protagonismo de sus vecinos, que encarna a moros y cristianos en luchas y conquistas imaginarias, destacan las representaciones, así como las diferentes formulas de reclutamiento y sociabilidad de cada grupo. Gastronomía. La cocina de la costa granadina está ba-sada en los pescados y mariscos y en las frutas y hortali-zas de sus vegas. Encontramos platos tradicionales como los escabeches, calamares rellenos, salazones, moragas de pescado o los espetos de sardinas, cuya tradición es asarlos a la brasa en la playa. Todos estos platos pueden ir acompañados de las sabrosas verduras de la huerta granadina.
“La Costa es uno de los mejores países deste reino de Granada: abastecido de todos mantenimientos, regalado de mucha caza y tempranas frutas, buenos ayres, hermoso y apacible cielo y terreno de cristalinas aguas… y en los lugares marítimos extremada azúcar de la más fina” (Francisco HENRÍQUEZ DE JONQUERA, Anales de Granada. Descripción del reino y ciudad de Granada, crónica de la Reconquista (1482-1492) -1646-).
“Se pueden contabilizar entre las manufacturas de Andalucía los molinos de azúcar que hay en ella y cuya fabricación es asunto importante. Se cuentan más de doce en distintos enclaves de la costa de Granada, desde Málaga a Gibraltar. Sólo el pueblo de Motril tiene cuatro, que han costado, al menos, ciento veinte mil libras cada uno. Están todos en plena explotación y trabajan con las cañas de azúcar que se recolectan en el país. El azúcar que se obtiene es tan esmerada y tan buena como la que viene de América...” (TORICES ABARCA; ZURITA POVEDANO, 2003: 222).
Motril. Foto: Víctor Fernández Salinas
242 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
Paisajes de Caña de AzúcarEl cañaveral, con verdes cambiantes a lo largo del año, ha marcado las vegas de esta comarca delimitando la zona tropical, donde la caña se cultivaba con éxito, de otros territorios con climas menos soleados. Zafras e ingenios, marcaban estaciones y actividades, épocas de llegadas de temporeros del interior, enriquecimientos y ruinas.
“En estos últimos días de la zafra (recolecta de la caña de azúcar), los abuelos de la Costa suelen acercarse hasta la población salobreñera de La Caleta para respirar por última vez los aromas que desprende la fábrica azucarera -unos olores tan dulces e intensos que más que envolver, colocan- y escuchar el chucuchú de la maquinaria de vapor. Entre los muros de esa fábrica, que es parte de sus vidas, vuelven a ser niños. Y es que desde que la azucarera del Guadalfeo anunció que cerrará definitivamente en junio, cuando concluya la zafra de 2006 (...) La última fábrica de azúcar de caña de Europa cierra sus puertas después de 145 zafras y con ella no sólo muere un cultivo milenario y único, también una seña de identidad y una parte fundamental de la historia de esta tierra. La Costa Tropical se queda sin su azúcar, y muchos no se hacen a la idea de unas vegas huérfanas de caña... ¿Quién imagina Jaén sin olivos o La Mancha sin molinos?” (NAVARRETE, en línea -original de 2006-).
La costa de las chirimoyasEste territorio queda definido por su microclima, con unas temperaturas suaves, en torno a veinte grados centígrados durante todo el año y precipitaciones algo más abundantes que su entorno inmediato. Estas características han permitido el cultivo de plantas y frutales que no se desarrollan en el resto del continente europeo. De ello dan constancia diversos cronistas, pero cuando se expande esta imagen es a partir de la introducción de árboles frutales de origen tropical, en primer lugar las chirimoyas, que desde el siglo XIX se cultivan en toda esta zona, para irse ampliando a nísperos, aguacates, mangos, papayas, etcétera.
“(...) todavía se cultivan, se fabrican, se comercian, con más o menos tesón, sus vinos, sus azúcares y mieles, sus dátiles y plátanos, sus pasas, higos y tunares sobre todo”, entonces “¿por qué no se aclimatan la quina, los cafetos, los cacaos, las guayabas o los arces azucareros, más útiles y más ricos que las cañas de azúcar?” (José GONZÁLEZ y MONTOYA, Paseo estadístico por las costas de Andalucía -1821-)
“Según las referencias históricas disponibles, su cultivo [de chirimoyas] fue introducido en la Costa de Granada-Málaga a finales del s.XVIII. Algunas referencias encontradas indican que ya a finales del s.XIX era un árbol común, bastante conocido en este litoral andaluz” (NUTRIGUÍA.COM, en línea).
Un clima excepcional: el trópico de EuropaPrecisamente, la bonanza climática es la imagen que se subraya en las guías turísticas, para promocionar una costa con características especiales, un vergel al que se puede acudir en cualquier época del año. Se describen así playas en las que elegir entre recónditas calas o áreas urbanas, rodeados siempre de una exuberante naturaleza.
“Tutelada de los fríos por las altas cumbres de Sierra Nevada y templada por los vientos cálidos del norte de África, este excepcional corredor debe su sobrenombre a un microclima subtropical, de tibias temperaturas invernales, que aseguran el disfrute del sol y de los baños de mar cuando media Europa se encuentra tiritando de frio” (MANCOMUNIDAD de Municipios…, en línea).
“Decenas de playas y pequeñas calas de aguas cristalinas, 320 días de sol al año. Y una temperatura media anual de 20 grados. Estas son las credenciales de la Costa Tropical (...). Su nombre se debe a la excepcional bonanza del clima durante todas las estaciones del año, que le permitió hace dos siglos convertirse en el único lugar de Europa donde se cultivan frutos tropicales” (TURISMO de Granada. Patronato..., en línea).
Costa granadina
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 243
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Vega de Motril-Salobreña
Valle del río Verde
Interesante paisaje agrícola con abundantes testigos del cultivo de la caña de azúcar.
Los municipios de Almuñécar, Jete y Otívar están atravesados por el río Verde, de interesante paisaje agrícola.
Salobreña. Foto: Víctor Fernández Salinas
Valle del río Verde. Foto: Víctor Fernández Salinas
244 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
7. Valoraciones y recomendaciones
NegativasPositivas
La tradicional incomunicación de esta franja litoral ha mejorado notablemente durante los últimos años, aunque aún es el único tramo costero de la costa meridional andaluza que no ha completado el eje de la autovía.
El clima de la demarcación, con características subtropicales, la hacen especialmente atractiva además de adaptable a cultivos de alta demanda en los mercados europeos y escasa oferta producida en Europa.
Lo abrupto del relieve proporciona una gran variedad de paisajes, entre los que destacan las vegas de los ríos y torrentes en sus últimos tramos de recorrido rodeados de montañas con bosque mediterráneo aclarado o degradado.
La estructura municipal es bastante equilibrada y ofrece una oferta de servicios variados al conjunto de la demarcación.
El deterioro paisajístico de la costa granadina se sitúa entre los peores de la comunidad. Las características de este tramo litoral ofrecen hoy en su mayor parte una combinación de espacios bajos colmatados por edificios de distintos volúmenes dedicados al turismo residencial y un conjunto de montañas ocupadas por cultivos bajo plástico allá hasta donde la vista alcanza. Ni los cauces de los ríos se ven libres de este estrés visual hoy por hoy irreparable.
Las expectativas de crecimiento inmobiliario en el sector no se han frenado y sitúan a alguno de sus municipios (Almuñécar por ejemplo) entre los que generan más debate y noticias alarmantes de Andalucía.
La población no ha tomado conciencia de la importancia del paisaje para la conformación de un modelo de desarrollo adecuado, primando el aprovechamiento intensivo, abusivo y exagerado del terreno.
Valoraciones
Costa granadina
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 245
Aprovechar los grandes argumentos territoriales naturales y culturales (ramblas, torres vigía, etcétera) como elementos a partir de los cuales repensar el paisaje de la costa granadina.
Desarrollar políticas potentes para difundir los valores del patrimonio y del paisaje entre los habitantes de la demarcación, así como de las ventajas de todo tipo que reporta su gestión equilibrada y sostenible.
Identificar el patrimonio agrario disperso y cruzarlo con los elementos del patrimonio de ámbito territorial para obtener una información variada y amplia del carácter patrimonial de la demarcación y de las posibles vías para recomponer las alteraciones del paisaje.
Documentar y poner en valor la red de torres de vigilancia costera de la demarcación, eliminando en lo posible la contaminación visual que les afecte.
Desarrollar un trabajo y documentación en torno a la memoria de los trabajadores en la zafra y en los ingenios o fábricas de azúcar. Localizar los parajes y edificaciones más representativos y desarrollar sistemas para dejar un testimonio de estos siglos de historia.
Registrar y poner en valor el abundante patrimonio inmaterial ligado a las actividades pesqueras y agrarias tradicionales de la demarcación.
Recomendaciones básicas para el planeamiento territorial y urbanístico
La extrema alteración de los paisajes de esta demarcación la convierten, no sólo en una de las que requiere intervenciones más perentorias y ambiciosas, sino también un importante laboratorio en el que analizar el final de procesos que en otras zonas andaluzas no han alcanzado la gravedad que sí han adquirido en la Costa Granadina y en el que ensayar medidas innovadoras (en su imagen y en su método de implementación) para la recuperación de paisajes altamente deteriorados por el turismo y la agricultura intensiva.
Otro aspecto urgente es la identificación de escenarios paisajísticos poco alterados y susceptibles de ser protegidos en red, especialmente en el más inmediato traspaís.
Coordinar propuestas de recuperación del paisaje que involucren, además de a la Consejería de Cultura, a las de Agricultura, Medio Ambiente y Obras Públicas, sobre todo en el entorno montañoso más densamente ocupado por cultivos bajo plástico.
Patrimonio de ámbito territorial
Patrimonio de ámbito edificatorio
Patrimonio de ámbito inmaterial
Generales
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 247
Territorio de litoral bajo con valiosos paisajes naturales escasamente antropizado (actividades silvo-pastoriles, pesqueras y parque protegido con turismo restringido. Se enmarca dentro de las unidades paisajísticas de valles, vegas y marismas interiores, principalmente, y en costas con campiñas costeras y costas bajas y arenosas. Se trata de la desembocadura en marisma deltaica del Guadalqui-vir, antiguamente conocida como lacus ligustinus y que ha tenido un importante proceso de roturación y puesta en valor agrario durante el siglo XX (cultivos arroceros y otros). El espacio se cierra por una amplia franja dunar de alto valor ecológico.
Escasa presencia de localidades de cierta entidad (Le-brija, Almonte, Hinojos...), no obstante presentan inte-
1. Identificación y localización
resantes caseríos tradicionales, bastante alterados du-rante los últimos decenios, y un importante patrimonio religioso. Matalascañas es uno de los núcleos turísticos regionales más importantes, situado en un emplaza-miento frágil y que lleva un fortísimo punto de tensión a las puertas del Parque Nacional Doñana. También de-ben destacarse los poblados de colonización del sector (Trajano, Adriano).
La romería del Rocío y su gran influencia en el folclore musical ha hecho de los paisajes marismeños y de los pi-nares de Doñana un referente andaluz de primer orden. A su vez, numerosos pintores y otros artistas han utilizado el paisaje y características de este territorio como argu-mento de sus obras.
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: Aljarafe-Condado-Marismas, bajo Guadalquivir y centro regional de Sevilla (dominios territoriales del valle del Guadal-quivir y litoral)
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: red de ciudades medias patrimoniales del valle del Guadalquivir, red de centros históricos rurales, red cultural Bética-Romana
Paisajes sobresalientes: islas del Guadalquivir
Arenales + Arenales y Costeros de Doñana + Marisma + Campiña de Jerez-Arcos
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía
Articulación territorial en el POTA
Estructuras organizadas por ciudades medias de interior de las unidades territoriales de Aljarafe-Condado-Marismas (Almonte) y bajo Guadalquivir (Lebrija, Las Cabezas de San Juan). La demarcación también engloba territorios no urbanos de la unidad territorial del Centro regional de Sevilla
Grado de articulación: sin articulación en sentido este oeste, articulación elevada en sentido norte sur
248 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
2. El territorio
Medio físico
La demarcación de Doñana y del bajo Guadalquivir es un amplio espacio en el que dominan las marismas y las dunas, transformadas en arrozales y otros cultivos en las tierras colonizadas del estuario. Este carácter lleva a que la mayor parte del terreno sea muy llano y en el que sólo sobresalen los terrenos acolinados en sus bordes, poco potentes hacia el norte y un poco más acentua-dos hacia el suroeste (entre Las Cabezas de San Juan y Sanlúcar de Barrameda). Todo ello da una densidad de formas erosivas muy baja. El ámbito se integra en el tramo final de la depresión posorogénica del valle del Guadalquivir y es el mejor ejemplo de dominio marí-timo continental con formas estuarinas de influencia fluvio-mareal de la península. Los materiales de todo el sector son sedimentarios y, en este espacio central y marismeño se compone de limos y arcillas. El origen eólico de las zonas dunares se evidencia especialmente en el largo testigo de la restinga que separa el comple-jo marismeño, del océano, y también con las grandes llanuras de acumulación de arena del oeste y noroeste. Hacia el norte, aparecen glacis y otras formas asocia-das gravitacionales-denudativas, precisamente en el espacio ocupado por los emplazamientos más antiguos (Almonte, Hinojos, Villamanrique de la Condesa), en los que predominan las arenas, margas, conglomerados, lu-titas y calizas. Al otro lado del Guadalquivir, en el sector oriental, predominan las formas denudativas que dan lugar a lomas, colinas y llanuras en un medio estable (margas, margas yesíferas, areniscas, calizas, lutitas y brechas). Sobre ellas se emplazan los dos grandes nú-cleos del sector (Lebrija y Las Cabezas de San Juan).
Este ámbito posee un clima templado, de veranos suaves en la costa y más tórridos hacia el interior e inviernos suaves. La temperatura media anual oscila en torno a los 17 ºC, con una insolación aproximada de 2.800 horas anuales. Las precipitaciones son de carácter medio en el contexto andaluz (550-650 mm).
El estuario del Guadalquivir pertenece a la geomegaserie riparia mediterránea y regadíos (pastizales y matorrales bajos, halófitos y gipsófilos) y el cordón de dunas litoral a la geomegaserie de las dunas y arenales costeros (pi-nares, retamales, matorrales silicicolas, jarales). La franja septentrional, más antropizada, se integra en la serie ter-
Doñana. Foto: Isabel Dugo Cobacho
Doñana y bajo Guadalquivir
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 249
momediterránea gaditano-onubense sobre arenales con Halimiun halimifolium (pinares y pastizales, con alguna mezcla de frondosas y coníferas y eucaliptos de repobla-ción en el sector noroccidental). Por su parte, la franja suroriental (ésta sí muy antropizada y con la vegetación natural reducida a espacios marginales) se integra tam-bién en la serie termomediterránea, aunque en su caso en la bético-algarbiense seco-subhúmedo-húmeda ba-sófila de la encina (matorral).
Doñana, dados sus extraordinarios valores naturales, se encuentra incluida en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO y, además, es uno de los parques nacionales más antiguos de España. Por su parte, existen ámbi-tos cercanos que se integran en otras figuras: Parque Natural Doñana (que lo amplía hacia oriente y hacia occidente), así como numerosos humedales: laguna de la Pardilla, de la Lengua, de la Anguila, de San Lázaro que pertenecen junto a un ámbito mayor a la red Na-tura2000.
Medio socioeconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva
El bajo Guadalquivir se inscribe entre las comarcas más complejas, ricas y fuente de no pocos problemas de An-dalucía. Se trata de un territorio que tradicionalmente ha mostrado un dinamismo demográfico muy fuerte. En la franja de poblaciones al sur del Condado de Niebla se re-gistra un crecimiento muy potente en Almonte, que pasa de algo más de 11.600 habitantes en 1960 a 21.782 en 2009. El resto de los municipios, con crecimientos positi-
vos, no son tan acusados (Hinojos crece de 3.258 a 3.890 durante el mismo período; Villamanrique de la Condesa de 3.425 a 4.129). En la franja oriental, al pie de las cam-piñas sevillanas, los núcleos también han experimentado un incremento notable. Durante el mismo período, Lebri-ja pasa de algo más de 20.000 habitantes, incluyendo a El Cuervo, a 26.434, ya segregada esta última localidad, en la que viven 8.562 personas en 2009; Las Cabezas de San Juan convierte sus algo más de 8.500 habitantes en 16.464; y Trebujena sus algo más de 5.300 en 6.966.
El interior de la demarcación, dadas las características marismeñas y de espacios altamente protegidos, es prác-ticamente un desierto en el que destacan sólo muy pun-tualmente algún pueblo de colonización o la localidad de Isla Mayor, segregada de Puebla del Río y que en 2009 alcanza 5.873 habitantes.
Desde el punto de vista económico, las roturaciones y desecaciones producidas durante largos períodos, pero sobre todo en el siglo XX, han desarrollado un impor-tante uso agrícola de amplios sectores de las antiguas marismas en el que la estructura de la explotación se re-laciona con la propiedad familiar. En ellos predominan los cultivos de arroz. En el entorno de Doñana se siguen realizando, aunque de forma casi marginal, aprovecha-mientos tradicionales del bosque de pinares y de gana-dería adaptada a la marisma.
En las franjas norte y este de la demarcación los culti-vos se vuelven los propios de las campiñas, encontrán-dose también muy extendido el regadío. Los cereales, las plantas forrajeras, el girasol y el algodón se combi-
nan también con cultivos de agricultura intensiva bajo plástico (tomate industrial y otros productos de huer-ta, fresón, alcachofa, etcétera). También se ha desarro-llado la viña en el sector occidental, al tiempo que en el oriental ha tomado protagonismo la flor cortada.
La cercanía a ejes viarios importantes, unido a una ini-ciativa local importante, también ha desarrollado un tejido industrial en numerosos pueblos de la demarca-ción (Lebrija, Las Cabezas de San Juan, Los Palacios). La construcción, la madera y los sectores metálicos son los más abundantes. El sector servicios también se ha incre-mentado notablemente, siendo especialmente relevante el relacionado con los servicios turísticos, sobre todo en el municipio de Almonte, en el que se haya uno de los destinos de turismo regional más tradicional de la Anda-lucía occidental: Matalascañas.
Paradójicamente, la marca Doñana no ha sido apro-vechada tal y como pudiera esperarse de este potente reclamo relacionado con uno de los espacios naturales más importantes de la península ibérica e inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO. Las relaciones de este espacio son siempre ambivalentes con los mu-nicipios cercanos, para los que Doñana se relaciona con actividades tradicionales y con la romería más renombra-da de toda España, el Rocío, y a la vez con innumerables cortapisas, o al menos así son percibidas por la población local, para su desarrollo.
250 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
La conformación fisiogeográfica de la demarcación se caracteriza especialmente por el ritmo y la profundi-dad de los cambios geomorfológicos acaecidos en ella
Doñana y bajo Guadalquivir
desde la prehistoria hasta nuestros días. A grandes ras-gos, la evolución de la mayoría de su superficie puede trazarse desde una configuración inicial como golfo marino o ensenada abierta, su progresivo cerramiento por el cordón dunar de Doñana, pasando por la insta-lación de islas y de una marisma interior debido a los progresivos aluviones del Guadalquivir, hasta el estadio actual de marisma desecada convertida en tierras agrí-colas de regadío junto con el reservorio del geo/ecosis-tema de Doñana como recuerdo de su estado natural.
Puede entenderse cómo los principales ejes terrestres de comunicaciones van a utilizar la orla norte para los acce-sos al interior de las marismas al oeste del Guadalquivir, y el margen este como soporte del eje principal de caminos del valle bético hacia el golfo de Cádiz utilizando la mar-gen derecha del río Guadalquivir cuyo cauce dificultará los pasos hacia el sector onubense.
El borde norte, que constituye el contacto con el Con-dado de Niebla, Campo de Tejada y Aljarafe, se utiliza-rá preferentemente como acceso al interior de la de-marcación de importantes vías ganaderas tales como la continuación del cordel de Portugal por Villarrasa (cañada Bonal) y Bollullos Par del Condado (cañada de Montañina), o la continuación de las vías ganaderas procedentes de Castilla y Extremadura que confluirán en Villamanrique de la Condesa (cañada real de los Isle-ños, la de la Marisma Gallega) o que cruzan el Aljarafe (cañada real de Medellín). El borde norte no constituyó un eje de paso este-oeste ya que éste se localizaba más al norte atravesando el Campo de Tejada y utilizando luego la cuenca del río Tinto.
El margen oriental ha sido significativamente más utili-zado por su papel regional. De acuerdo con su proximi-dad al cauce del río se pueden definir dos ejes paralelos. El primero, más rectilíneo por la llanada aluvial (cañada real de Isla Menor o cañada real de las Islas) y que, hacia Lebrija, constituirá la cañada real de Sevilla a Sanlúcar. El segundo utilizará el reborde de la marisma, lo que le aportará seguridad en el tránsito y mayor amortización y continuidad histórica de su trazado. Esta solución se formalizará posteriormente en la vía Augusta de la que mantiene referencias toponímicas en la red gana-dera medieval, por ejemplo en el tramo desde Coria a Los Palacios con los nombres de cordel del Camino de Coria o calzada Romana. Como parte de este segundo eje puede citarse otra solución aún más separada de la llanura inundable y que constituirá la cañada real de la Armada o la cañada real de Cádiz a Sevilla. Por otra par-te, se van a utilizar con diferente intensidad a lo largo de los tiempos históricos los ejes fluviales como vías na-vegables destacando principalmente el río Guadalquivir, aunque también el Guadiamar-Brazo de la Torre y la red de caños fluviales hacia Almonte (Rocina / Madre de las Marismas) tuvieron una función importante como ejes interiores en el tráfico interior de la demarcación.
El sistema de asentamientos históricos traducirá en cierta manera la configuración paleogeográfica dejando un gran vacío interior de localizaciones y aprovechando las eleva-ciones del norte y el este para la fundación de lugares con vocación de continuidad. Al norte, la mayor continuidad en el poblamiento tan solo podrá observarse en Aznalcázar, al menos desde época romana, quedando el eje histórico de asentamientos más al norte fuera de la demarcación.
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 251
Al este, se constata continuidad en los asentamientos de Lebrija desde al menos el Neolítico, o en Las Cabezas de San Juan desde la Edad del Hierro.
La extensa franja litoral tuvo una utilización importante durante el Neolítico y, posteriormente, como soporte de actividades pesqueras en época romana y del sistema de torres vigía en la Edad Moderna.
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
El río Guadalquivir divide en dos sectores bien diferencia-dos y desconectados entre sí este esta demarcación:
a) El occidental, más natural, protegido y con una articula-ción doble: la viaria que tiene sentido norte-sur (autovía y carretera A-483 desde el eje Huelva-Sevilla a Matalascañas) y otra en que corre paralela al litoral entre Matalascañas y Mazagón (A-494). Existe otro eje (Almonte-Hinojos-Sevilla; A-474) que, si bien ha adquirido importancia durante los últimos años en relación a la accesibilidad de Matalascañas, se relaciona más directamente en parte con los caminos que confluyen en el Rocío con motivo de la romería que allí se celebra cada Pentecostés. En este ámbito existen tres poblaciones de carácter muy distinto: Almonte, cabeza municipal y población de tamaño medio (no alcanza los 20.000 habitantes) pero con importante producción agra-ria; El Rocío, pedanía almonteña de hondo calado religioso y cultural; y Matalascañas, núcleo turístico andaluz (espe-cialmente de sevillanos y onubenses), que posee una tensa relación con el territorio que le rodea a causa de la presión que crea su intensa ocupación turística durante los meses
veraniegos. Las referencias paisajísticas son siempre las for-mas marismeñas, las dunas y el mar. Se trata de un paisaje llano y sin referencias montañosas.
b) El oriental, más antropizado y de vocación arrocera. Su articulación se relaciona con los ejes, ya fuera casi todos sus trazados del espacio marismeño propiamente dicho, de la nacional IV Madrid-Sevilla-Cádiz y de la autopista Se-villa-Cádiz AP-4. En este ámbito, el ferrocarril que une las mismas localidades refuerza esta articulación norte-sur. Las poblaciones cercanas, si bien escasas, se ubican ya en alto-zanos y pequeñas colinas (Las Cabezas de San Juan, Lebrija). Aunque la zona marismeña sigue siendo muy llana, en la que se insertan las formas geométricas a las que dio lugar la colonización agraria, tanto los bordes, como las formas de las no tan lejana sierra de Cádiz ofrecen un telón de fondo más variado y heterogéneo.
“Entre esta vía [la confluencia de los ríos Tinto y Odiel] y el estuario del Guadalquivir, un inmenso playal (las Arenas Gordas, Playa de Castilla) forma un verdadero vacío humano entre el mar y la tierra. Las arenas aportadas por el río, son arrastradas por la corriente marina hacia el noroeste y batidas por el viento, que, en su juego, edifica con ellas los castillos de altas y combadas dunas” (TERÁN ÁLVAREZ, 2004 -1ª ed. 1936-: 37).
Dique de defensa junto al Guadalquivir en Lebrija. Foto: Víctor Fernández Salinas Río Guadalquivir a su paso por el término de Lebrija (Sevilla). Foto: Víctor Fernández Salinas
252 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociados
Procesos históricos
Proceso de sedentarización en los bordes del estuario8232300. Neolítico8232200. Edad del Cobre8232100. Edad del Bronce
Investigaciones geoarqueológicas han puesto en relación el inicio de los procesos de colmatación interior del antiguo golfo marino con la intensificación agrícola del Neolítico final y, sobre todo, de la Edad del Cobre. Esta huella en el medio se relaciona con las localizaciones en el margen norte estricto de la demarcación (cercanías de Almonte, Aznalcázar o Puebla del Río) que trasciende hacia la más importante ocupación detectada justo al norte (áreas del Condado y Campo de Tejada). Igualmente, en el área oriental, esta situación es aún más llamativa como ponen de manifiesto las mayores concentraciones observadas en los entornos de Lebrija y Trebujena y que, de la misma manera, habrá que poner en relación con la magnitud de los cambios que durante esta etapa se desarrollan en su campiña inmediata.
Los asentamientos localizados en el litoral desde Mazagón a Matalascañas, y aquellos asomados al interior de la referida bahía localizados en el entorno del paraje de Santa Olalla, se caracterizan por su pequeño tamaño y su relación prioritaria con talleres líticos a la que hay que suponer su orientación pesquera o marisquera.
Hacia cronologías del Bronce Tardío (1220 a. de C.) las investigaciones geoarqueológicas ponen de relieve, por un lado, un paisaje aún de tipo marino en torno a la margen izquierda del Guadalquivir hasta una altura aún más al norte del enclave actual de Las Cabezas de San Juan y, por otro lado, un continuo avance de la colmatación deltaica en el margen derecho.
7121100. Asentamientos. Poblados7112500. Talleres. Talleres líticos
Las colonizaciones: rutas de comercio y la franja litoral como recurso.8233100. Edad del Hierro8211000. Época romana
Desde el inicio de los contactos comerciales con los asentamientos fenicios hasta la intensificación del tráfico y del comercio romano mediante el río bético se observará una aceleración en los cambios paisajísticos del bajo Guadalquivir.
Por un lado, durante la Edad del Hierro y hasta momentos previos a la romanización del área puede observarse el avance del área deltaica y la conformación de esteros, es decir, de lo marino a lo lacustre. Asentamientos localizados en el norte de la demarcación, como San Bartolomé (Almonte) o asentamientos junto al Guadiamar como Aznalcázar, estarían funcionando como puertos de salida del metal tartésico desde los importantes núcleos del interior (Niebla, Tejada la Vieja o Aznalcóllar). El margen oriental de la demarcación se caracterizan por la formalización de un ambiente urbano muy marcado ya en momentos prerromanos durante el periodo turdetano. Puede hablarse de una distribución de oppida ibéricos tal como son descritos por los geógrafos romanos: Hasta (Mesas de Asta, Jerez de la Frontera), Nabrissa (Lebrija), Conobaria (cerro Mariana, Las Cabezas de San Juan), Ugia (Torres de Alocaz, Utrera) y, justo más allá del límite norte, Orippo
7121200/533000. Asentamientos urbanos. Oppidum7123100. Infraestructuras del transporte. Redes viarias7123110. Infraestructuras del transporte. Puentes
Doñana y bajo Guadalquivir
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 253
Descripción Recursos asociadosIdentificación
(Torre de los Herberos, Dos Hermanas) o Caura (Coria del Río). Su base económica, aparte de la estrecha relación con el medio lacustre, hay que relacionarla muy especialmente con la intensa implantación agrícola en la campiña inmediata más al este.
Durante el periodo romano se asiste a la progresiva conformación de un paisaje de esteros, aún con mayor influencia marina que afectaría a los núcleos de Hasta y Nabrissa, en evolución directa hacia un uso cada vez más fluvial del eje de comunicaciones durante el Bajo Imperio. La orientación económica romana que puede constatarse arqueológicamente en localizaciones hacia el interior de los esteros es también pesquera y/o conservera, con ejemplos en cerro del Trigo (Almonte) en el cordón de cierre de la paleoensenada, en Algaida (Sanlúcar de Barrameda) o en Las Playas (Lebrija).
En el entorno más próximo a la campiña oriental se producirá la formalización histórica de la vía Augusta y del eje urbano en las localizaciones de Nabrissa o Conobaria. El trazado de la vía evitaba la proximidad a los esteros asemejándose al recorrido de la actual N-IV. La implantación agrícola es definitiva y densa en este margen oriental, destacando concentraciones de villae próximas a Nabrissa (p.e. Quincena, hacienda Micones) o a Conobaria-Ugia (por ejemplo, Palomar).
Durante las edades Media y Moderna va a tener lugar la progresiva conformación de la línea fluvial del Guadalquivir. Por un lado, se va a ir definiendo un cauce más estable y ajustado al margen oriental (el cauce de navegación actual) en detrimento de aquel segundo cauce (Brazo de la Torre) que discurre casi paralelo más al oeste y cuyo caráter más difuso y de fondo bajo, debido al aluvionamiento de sólidos de la cuenca del Guadiamar, le hará perder utilidad como soporte para la navegación medieval y moderna. Se pasó pues de un paisaje dominante de esteros y caños a una visión cada vez más de ancho curso fluvial rodeado de marismas.
Desde la Alta Edad Media se inicia también un proceso de despoblamiento y extrañamiento de un medio marismeño que podía tenerse como insalubre y peligroso en contraste con un desarrollo de los márgenes desde periodo islámico en contacto con la campiña. Así se asiste al crecimiento de poblaciones fortificadas como Aznalcázar, atalayas, ahora del máximo interés para la navegación, como las de Sanlúcar de Barramedada o Trebujena. El territorio se asignará durante época islámica a las diferentes coras próximas: la de Labla (Niebla) ocupará casi todo el sector al oeste del Guadiamar, constituyendo las marismas un límite difuso y compartido con la cora vecina de Isbilya (Sevilla). El extremo sur de la demarcación se asignaría a la cora de Sidunna (Medina Sidonia). Asentamientos poblados desde antiguo como Lebrija o Las Cabezas de San Juan mantendrían su papel territorial.
La prioridad fluvial y el aislamiento interior. El eje del río durante las edades Media y Moderna8220000. Edad Media8200000. Edad Moderna
7121100. Asentamientos rurales. Pueblos7121200. Asentamientos urbanos. Medinas7112620. Fortificaciones. Castillos7112900. Torres7123100. Infraestructuras del transporte. Redes viarias7122200. Cañadas. Vías pecuarias
254 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
Tras la conquista cristiana a mediados del siglo XIII, el espacio del bajo Guadalquivir será del máximo interés en la evolución de la Mesta castellana durante la baja Edad Media. La articulación de las vías pecuarias y toponimias asociadas se establecen definitivamente en estos momentos y, del mismo modo, la actividad ganadera de concejos y señoríos implicados se trasformaron el espacio marismeño en la gran dehesa boyal de Andalucía occidental. El margen litoral en este sector se convirtió en soporte del sistema de defensa costera basado en torres vigía durante los siglos XVI y XVII.
En el margen norte es el momento del inicio de poblaciones como Almonte o Pilas, situadas en el borde y con escasa capacidad repobladora hacia el interior. Es destacable que la antigua fundación en el siglo XIII de la ermita del Rocío, como presumible foco de repoblación, fuera revulsivo hasta nuestros días de una alta capacidad simbólica de integración territorial asociada a prácticas religiosas y como lugar de encuentro estacional que pronto trascendió desde el marco inmediato hasta la escala regional.
El impacto del descubrimiento de América y sus implicaciones en las comunicaciones y el comercio definen un punto de partida para la Edad Moderna en la que el eje del río hasta la metrópolis sevillana convierte a la demarcación en zona de paso, destacando el gran desarrollo de Sanlúcar de Barrameda como sede del estado ducal de los Medina Sidonia, propietarios de Trebujena y de una gran parte de las marismas. En las zonas de contacto de las campiñas se desarrolló en esos momentos la producción vitivinícola (Almonte, Sanlúcar, Trebujena) muy en relación con el comercio americano.
De la crisis del remonte fluvial a la desecación de las marismas 8200000. Edad Moderna8200000. Edad Contemporánea
Desde finales del siglo XVII, el papel creciente de Cádiz como cabeza del comercio americano supuso una minoración considerable del tráfico fluvial hasta Sevilla. Finalmente, en 1717 el Monopolio de Indias se trasladará a Cádiz por razones estratégicas (arsenales, situación costera, ahorro de costes en las flotaduras, etcétera.), aunque también hay que destacar las condiciones de degradación del curso fluvial respecto a su calado, situación que hay que insertar en procesos geomorfológicos de mayor escala temporal y espacial.
El mantenimiento del tráfico fluvial se mantuvo latente durante el siglo XVIII y Edad Contemporánea. Durante los siglos XIX y XX se reactivará el interés por la mejora del tráfico fluvial hacia el interior y mediante la realización de proyectos de encauzamiento, dragado y exclusas de hondas implicaciones territoriales que han configurado la imagen y condiciones del curso del río hasta la actualidad.
7121100. Asentamientos rurales. Poblados de colonización7122200. Espacios rurales. Parcelas
Doñana y bajo Guadalquivir
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 255
“Aquí se extienden las costas del golfo Tartesio. Este es el Océano que ruge alrededor de la vasta extensión del Orbe, éste es el máximo mar, éste es el abismo que ciñe las costas, éste es el que riega el mar interior, éste es el padre de Nuestro Mar” (AVIENO RUFO FESTO, Ora Marítima –siglo IV-).
“No es concebible cualquier imagen o percepción de Doñana sin considerar su aislamiento, marginalidad geográfica o condición de “lugar esquivo a la historia [que] a lo largo de milenios se ha ido conformando el mundo occidental de aquellas tierras, [que] han pasado como un espectro, rincón ignoto y primigenio al que todo se le supone pero al que nada se le demuestra” (OJEDA RIVERA; GONZÁLEZ FARACO; VILLA DÍAZ, 2000: 346).
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconómicas
1264200. Agricultura
Salvo en el entorno de Doñana la agricultura ha estado presente. En el bajo Guadalquivir se cultiva algodón, remolacha, girasol, trigo y maíz, además de olivos y viñedos. Estos últimos también se encuentran, junto a algunos cultivos tradicionales hortofructicolas, en Almonte, destacando el viñedo en secano de Doñana. Pero la proyección agrícola actual de la zona la constituyen los cultivos intensivos bajo plástico (fresón, tomate etcétera), el cultivo de arroz de Isla Mayor y la flor cortada en Los Palacios y Villafranca (Sevilla).
7112100. Edificios agropecuarios. Haciendas. Cortijos
1264400. Ganadería
Hacia el siglo XVIII, en el Coto de Doñana y su entorno comienzan a explotarse las dehesas y los pastos para la ganadería. Con la modernización, se circunscribe el ganado de renta a las marismas y aparece el “cerrado” como explotación ganadera extensiva.
El ganado marismeño (ovino, vacuno y equino), a pesar de no tener una gran trascendencia económica, adopta formas particulares de cría muy vinculadas a los sistemas de identidades culturales locales. Entre este ganado destacan las especies autóctonas de la vaca mostrenca y la yegua marismeña con un régimen de explotación asilvestrado.
7112100. Edificios agropecuarios7112120. Edificios ganaderos
En el dominio terrestre, una serie de actuaciones a gran escala llevadas a cabo desde mediados del siglo XX aportarán la definitiva configuración del sector en cuanto a asentamientos y usos del suelo: se trata de los planes de desecación, regadío y colonización del bajo Guadalquivir desarrollados durante la dictadura franquista en el marco de unos objetivos de explotación agrícola e extensiva del área.
Identificación
256 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
La especie arbórea dominante de pino piñonero ha favorecido dos actividades fundamentales para la economía de los habitantes de la zona: la recolección de piñas y la producción de carbón vegetal. Junto al pino piñonero aparece, aunque en menor cantidad, otro árbol de gran porte: el alcornoque. Su corteza ha servido para la fabricación de colmenas desde tiempos remotos.
En cuanto al aprovechamiento forestal de la zona de monte, tradicionalmente se ha practicado el carboneo, la comercialización de la madera de pino, que se utilizaba para la construcción naval, la elaboración de esencias, y la apicultura. Los pinares costeros ofrecían a Almonte la materia prima para la obtención de la brea.
En la costa también se han pescado barbos, galápagos, anguilas y coquinas. Asimismo, en primavera se recolectaban los huevos y los patos mancones de las marismas y en la época del paso de los atunes se instalaban grandes almadrabas frente a la costa.
Destaca la dedicación casi en exclusiva del Coto de Doñana a la actividad cinegética en los tiempos en los que estos terrenos fueron comprados, delimitados y así denominados, por el séptimo duque de Medina-Sidonia. Hacia el siglo XVIII se consolida el coto como cazadero, para lo que se acondiciona de nuevo el antiguo palacio. La caza que se ha practicado tradicionalmente ha sido mayor y menor, en especial ésta última. Junto a la caza legal, se viene practicando la caza furtiva como otra de las estrategias de subsistencia y explotación económica de los recursos de Doñana por parte de los habitantes de la zona.
La actividad salinera ha supuesto el aprovechamiento secular de las marismas naturales, generando un paisaje antrópico que todavía hoy puede ser contemplado en la margen izquierda del Guadalquivir, y es objeto de explotación turística para la observación de aves.
1415000. Técnicas de pesca. Almadraba14J3000. Descorche1263300. Carboneo7112500. Edificios industriales. Salinas14J5000. Producción de sal
Doñana y bajo Guadalquivir
1264000. Recolección 1264100. Actividad forestal1264600. Pesca 1264000. Marisqueo1264300. Caza1264500. Salina
Identificación
1263000. Producción de alimentos Oleicultura. Viticultura.
El desarrollo industrial de la zona más destacable es el vinculado al sector agroalimentario, como la producción artesanal de aceite de oliva y de vinos en la comarca.
7112511. Molinos. Molinos harineros. Molinos de aceite. Almazaras. Lagares7112500. Edificios industriales. Destilerías
1240000. TurismoLa actividad turística tiene su explosión con el turismo de masas, el de sol y playa de los años sesenta y el vinculado a la naturaleza a partir de los ochenta. Sin embargo, con anterioridad y por sus cualidades naturales y de caza, Doñana ha sido un lugar residencial para clases privilegiadas.
7112810. Edificios residenciales7112100/7112321. Cortijos Edificios de hospedaje
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 257
Torre de San Jacinto (Almonte). Foto: Isabel Durán Salado Cerro del Trigo en el Parque Nacional Doñana. Foto: Isabel Durán Salado
4. Recursos patrimoniales
Ámbito territorial
Espacios rurales. Doñana, reserva natural, forestal y ci-negética. El Parque Natural constituye el elemento terri-torial más potente como recurso, tanto ecológico como cultural.
Asentamientos. Desde el Paleolítico se documentan luga-res con evidencias de talleres líticos localizados en el borde del mar interior que constituía la desembocadura bética. Pueden destacarse los yacimientos de Camino de Bodego-nes o El Piruétano (Almonte), La Vaquera (Las Cabezas de San Juan) o Punta del Castillo (Sanlúcar de Barrameda).
El proceso de sedentarización durante el Neolítico aporta poblados como los de Monte Higos (Almonte) o Bustos (Trebujena) así como talleres de industria lítica como los de Asperillo, Chozas de Pichilín, entorno de la laguna de Santa Olalla o El Judío, todos estos en Almonte.
En la Edad del Cobre se mantendrá la tradición de talleres líticos en la zona de Mazagón pero es ahora cuando el sector oriental, en torno a Lebrija y Trebujena conocerá una gran densidad de asentamientos en forma de pobla-dos muy vinculados con el escalón de la campiña donde se asientan. Pueden destacarse en Lebrija: San Benito, cerro del Castillo y Huerto de Baco; en Trebujena: La Es-
tacaíta, Dehesa del Duque, El Berral o El Bujeo. Destaca, por otra parte, el asentamiento de La Marismilla (Puebla del Río) asociado a una explotación de sal que puede re-montarse al Neolítico, quizás de las más antiguas en la Arqueología peninsular.
Durante la Edad del Bronce es destacable en su fase final la existencia de asentamientos vinculados al comercio y tratamiento de metales destacando el yacimiento de San Bartolomé (Almonte), poblado de cabañas circulares con restos de hornos de fundición de plata. En el sector orien-tal continúan las altas densidades de población en el eje Trebujena-Lebrija-Las Cabezas de San Juan. Destacan en
258 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
este sector los poblados de Almendrillo Alto (Las Cabezas de San Juan), Melendos (Lebrija), cerro del Castillo (Lebri-ja), Huerto Pimentel (Lebrija) o Las Monjas (Trebujena).
Durante la época tartésica y turdetana, y hasta la con-quista romana, tendrá lugar la instalación de los grandes poblados tipo oppidum, tales como los de Nabrissa (Le-brija), cerro Mariana (Las Cabezas de San Juan) y otros asentamientos secundarios como los de cerro de las Va-cas (Lebrija), Algaida (Sanlúcar de Barrameda) o bajo los nucleos actuales de Trebujena, Las Cabezas de San Juan o Aznalcázar.
Ya en la época romana tendrá lugar la consolidación urbana de asentamientos de fundación anterior como Nabrissa (Lebrija), Conobaria (Las Cabezas de San Juan), cerro Mariana (Las Cabezas de San Juan) o Aznalcázar.
Durante el periodo islámico se consolidarán algunos de estos asentamientos, como Lebrija o Aznalcázar que se fortificaron. El resto de asentamientos recogieron en su origen bajomedieval o de Edad Moderna, bien tradiciones anteriores de enclave portuario y comercial romano como Sanlúcar de Barrameda a partir de época bajomedieval cristiana, o bien se verán favorecidos por los efectos de las repoblaciones (Trebujena, Pilas, Villamanrique de la Con-desa, Almonte), o de su cercanía a rutas consolidadas (Las Cabezas de San Juan, Los Palacios y Villafranca).
Por último cabe citar los asentamientos surgidos en ple-no siglo XX asociados a los Planes de Regadío y Colo-nización del bajo Guadalquivir, tales como los núcleos de Sacramento, San Leandro, Vetaherrado (todos en Las
Cabezas de San Juan), El Trobal y Maribáñez (ambos en Los Palacios y Villafranca), Trajano (Utrera) o Villafranco del Guadalquivir (actual Isla Mayor).
Pocos y grandes pueblos blancos con importante arqui-tectura popular en el borde bajo Condado. Asentamiento romero del Rocío con su ermita.
Infraestructuras de transporte. La consolidación de importantes ejes de comunicación desde época romana va a aportar localizaciones arqueológicas como el puente romano y restos de la vía augusta de Alcantarilla (Utrera) o el puente de fundación romana de Aznalcázar sobre el río Guadiamar. Puede también señalarse, como recursos asociados al transporte, la existencia de puertos desde la antigüedad entre los que pueden destacarse los de Algai-da (Sanlúcar de Barrameda) y Las Playas (Lebrija).
Infraestructuras hidráulicas. Obras del cauce del Gua-dalquivir. Canales de regadío vinculados a los planes de desecación y puesta en cultivo del bajo Guadalquivir du-rante los años cuarenta y cincuenta del siglo XX. El deno-minado “canal del los presos” atraviesa el sector norte de la demarcación por el término de Los Palacios procedente de La Corchuela (Dos Hermanas).
Ámbito edificatorio
Fortificaciones. Los recintos defensivos islámicos de Aznalcázar y Lebrija corresponden al periodo almohade. De época bajomedieval cristiana destacan las fortalezas señoriales del siglo XIV-XV de Sanlúcar de Barrameda y Trebujena.
Pertenecientes al programa de defensa costera desarro-llado bajo los Austrias durante los siglos XVI y XVII hay que señalar las torres almenara de El Asperillo o del Oro (o del Loro), de la Higuera, de San Jacinto, de la Carbone-ra y de Zalabar, instaladas en el término de Almonte a lo largo de la playa de Castilla.
Edificios industriales. Con referencias desde la pro-tohistoria, destacan los edificios vinculados a fundición metalúrgica del poblado de san Bartolomé (Almonte). Durante época romana tuvieron relevancia las instalacio-nes destinadas a la producción de salazones tales como cerro del Trigo (Almonte) o Algaida (Sanlúcar de Barra-meda). En relación al comercio romano hay que mencio-nar los alfares destinados a producción de ánforas para envase de productos tanto de salazón como de aceite y vino. Destacan los alfares de Las Manchas (Villaman-rique), cerro de los Castillejos (Trebujena) o Las Playas (Lebrija). Hasta nuestros días han tenido importancia las instalaciones salineras de las que pueden mencionarse las salinas de Bonanza (Sanlúcar de Barrameda).
Edificios agropecuarios. Durante la época romana se produce una importante expansión por el medio rural mediante la creación de villae. Pueden destacarse las del entorno de Pilas (cortijo del Jabaco, hacienda de Collera) y Aznalcázar (Torres, Las Candeleras, Vado del Quema), las del entorno de Lebrija (Micones, Quincena, El Quemado, El Rulo, Piedra de Molino, El Aceituno), o las de Las Cabe-zas de San Juan (Palomar, hacienda El Piñón).
Cortijos y haciendas singularizan en el paisaje agrario de este ámbito por ser emblemáticos modos de apro-
Doñana y bajo Guadalquivir
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 259
vechamiento y vida tradicionales. Destacan, entre ellos, haciendas de olivar: El Cornejil, hacienda La Guaracha, hacienda de Micones, hacienda de Las Monjas y la ha-cienda El Rulo, de Lebrija. hacienda San Rafael: Torre (Monumento BIC), hacienda La Capitana, hacienda El Cuzco, hacienda La Mejorada Baja, hacienda Monroy, Hacienda de San Alberto y la hacienda Tamarán, de Los Palacios y Villafranca.
Destacan las chozas marismeñas de Doñana, construidas con vegetación y otros materiales cercanos de la zona, donde habitaron un considerable número de jornaleros y pescadores hasta no hace demasiadas décadas.
Edificios de molienda. Antiguo molino de aceite de Almonte, rehabilitado como Museo de la Villa de Almon-te (inscrito en el Registro de Museos de Andalucía en el
2002), que centra su contenido en la historia de Almonte a través de los diferentes usos y trabajos que se han desarro-llado en el territorio. Antiguo molino de San Martín y Plaza de Nuestra Señora del Carmen, en Isla Mayor (Sevilla).
Edificios residenciales. Antiguo Palacio de Doña Ana, construido en 1585, Palacio en el coto y edificaciones marismeñas con la tradicional arquitectura de los chozos. En general sobreviven en los núcleos de población ejem-plos de caserío tradicional.
Ámbito inmaterial
Actividad agrícola. Además de otros sistemas de seca-no, tiene gran impronta en el ámbito de las culturas del trabajo y de las significaciones el cultivo del arroz en las marismas, concretamente, en el entorno de Isla Mayor.
Ganadería. Secularmente las marismas han estado vinculadas a la explotación ganadera. Los saberes y mo-dos de vida desarrollados para adaptarse a este peculiar entorno se conservan en la memoria de ciertos grupos locales. La cría del vacuno y el equino en Doñana se man-tiene con un fuerte carácter simbólico. Prueba de ello es la celebración de la feria de San Pedro en Almonte y su tradicional “Saca de yeguas”.
Pesca. Culturas del trabajo vinculadas a las activida-des de pesca tanto en la costa como en la zona ma-rismeña. Entre las técnicas tradicionales destacan las jábegas, sedales y tiempo atrás la almadraba para la pesca del atún.
Gastronomía. Tanto en relación a la caza como a la pes-ca existen elaboraciones culinarias destacables como la sopa marismeña, las calderetas de cordero, los mostos, y más recientemente los arroces de Isla Mayor.
Actividad festivo-ceremonial. En todo el sistema romero andaluz la Romería en honor a las Virgen del Rocío tiene no sólo una gran difusión mediática, sino principalmente un amplio calado simbólico. Esta rome-ría de carácter supralocal aglutina un amplio número de rituales menores y pone en evidencia muchos de los valores y creencias de Andalucía Occidental, desde el culto mariano a una forma de entender la religiosidad, las relaciones sociales, el agasajo, el comensalismo, la diversión, la estética, la naturaleza… Se celebra en el poblado de El Rocío, en el término municipal de Almon-te, aunque acoge a hermandades, devotos y participan-tes de todos los puntos de Andalucía.
Esclusa “Las Marismas del Guadalquivir”. Foto: Víctor Fernández SalinasCanal de riego del bajo Guadalquivir. Foto: Víctor Fernández Salinas
260 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
Doñana: naturaleza virgen objeto de protección (el jardín de la urbe global)La proyección mundial de este ámbito coincide con su definición de lugar de naturaleza mítica, de gran riqueza biológica, patrimonio local que se ha de proteger como patrimonio natural mundial.
“La playa del Coto de Doñana es virgen, sólo se oía el mar y las aves (charranes, correlimos, ostreros, patos, avocetas y gaviotas” (…) “Una parte del bosque del Coto- parecía la selva de Tarzán lleno de vegetación y lianas. Con helechos grandes y mucha sombra” (AVERROES Consejería de Educación, en línea).
“Cuentan que una princesa perdida dio su nombre a estos territorios. La leyenda de Doña Ana aún se recita en los perfumados amaneceres del Coto. Pero Doñana no es una coincidencia, ni una suerte del destino. Sentirnos agraciados y orgullosos de este Patri-monio de la Humanidad nada tiene que ver con el azar o la suerte. Fueron sus hombres y mujeres, los doñaneros, gente de Almonte e Hinojos los primeros en entender las calidades de este espacio, la necesidad de su conservación y el interés por preservarlo para las generaciones futuras. Si hacemos caso a la mitología deberíamos remontarnos al mítico lago Ligustino, donde el floreciente Tartessos alzaba sus palacios con paredes de oro. Los equilibrios entre el viento, las corrientes atlánticas y los aportes del río Gua-dalquivir conforman un espacio tan peculiar como simple. Donde venció el viento crece la duna, donde el agua dulce las lagunas, donde el mar, la marisma. Sus ecosistemas: marismas, monte bajo y duna, acogen una explosión de vida difícilmente descriptible” (TODOHUELVA.COM, en línea).
“Se trata del espacio natural protegido más famoso de España. Esto se debe, sin duda, tanto a su enorme riqueza ecológica como a los diversos avatares que se han dado hasta lograr su protección y que obligaron a una movilización de esfuerzos internacionales sin precedentes hasta el momento (GUÍA, 2001: 160).
Doñana: la marisma, las aves y el linceEn relación con su importancia como espacio de reserva biológica reconocido más allá de las fronteras nacionales, los elementos más recurrentes en la composición de las imágenes son la marisma (de gran fuerza simbólica en las identificaciones locales), las aves africanas y europeas, que tienen en esta gran zona húmeda el lugar de paso, cría e invernada, y el lince, animal en extinción, que representa la riqueza biológica de Doñana, a la par que los esfuerzos de naturalistas por su conservación.
“El Coto de Doñana es un soberbio mar vegetal, amplia llanura donde nunca descansa la mirada (…). “La marisma es la que manda, no sólo en el propio Doñana sino también en sus contornos” (EXPEDICIONESWEB, en línea).
“La marisma constituye el corazón de Doñana. La marisma, un barrizal cuarteado por el sol en verano e inmensa lámina de agua rebosante de vida tras las lluvias otoñales” (GUÍA, 2001: 160). “Flamencos, espátulas, fochas y calamones invernan en el medio híbrido, ni terrestre ni acuático, que Doñana les regala. El jabalí, los ciervos y los gamos ya no temen a los vehículos del parque, ningún daño recibieron de ellos y el lince permanece agazapado, siempre esperando a su presa” (TODOHUELVA.COM, en línea).
Doñana y bajo Guadalquivir
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 261
Cita relacionadaDescripción
“El que mayor interés despierta es el lince ibérico. Este gran gato manchado, con pinceles en las orejas y una corta y nerviosa cola, es la figura que ansía contemplar todo naturalista que visita Doñana. Y ciertamente no resulta fácil. Las manchas de matorral, sobre todo en los lindes de las zonas abiertas, son sus cazaderos preferidos. Es allí donde, agazapado, acecha a los conejos, que son su presa fundamental. Durante muchos años las poblaciones de lince han sido perseguidas y esquilmadas por las escopetas y los cepos” (TODA, 1997: 50).
Doñana, paisaje para la recreaciónLas imágenes proyectadas de Doñana inciden recurrentemente en sus cualidades naturales como provocadoras de sentimientos e inspiración de profanos y artistas.
“El paisaje de Carmen Laffón es un paisaje de tierra, mar, arena, río, marismas, ‘de espacios infinitos, al que me asomo una y mil veces intentando trasladar al lienzo la emoción y la intensidad de su contenido’. El Guadalquivir es el río de Sevilla, su lugar de nacimiento, y de Sanlúcar, su otra ciudad, donde empezó a pintar y a soñar. ‘Soñar porque cuando termina el río y comienza el mar abierto la imaginación vuela o, mejor dicho, navega a países de tierras y cielos desconocidos, de leyendas y aventuras, de esperanzas e incertidumbres, suscitando en mí cuando lo contemplo sentimientos y pensamientos más allá del tiempo (…) la lejana línea, dorada y verde’ de la costa de Huelva: el coto de Doñana. ‘Esta imagen escueta, esta síntesis de un territorio mítico y legendario, tiene para quien la contempla amorosamente la capacidad de sugerir un universo extenso y variado. Es el misterio de un mundo partido por el río, Huelva y Sanlúcar’. El coto es también historia y leyendas, y Laffón recordó (a finales de los setenta) que en el palacio del coto vivieron Goya y la duquesa de Alba” (CARMEN Laffón ingresa…, en línea –original de 2000-).
Lugar pobre e inculto, deseco, desierto e incultivado El entorno de Doñana es representado como tierra marginal, poco productiva y de escasa colonización, así se ignoró o mereció poca atención al viajero romántico del siglo XIX..
“Nos queda por descubrir, lo más brevemente posible, el triste distrito que se extiende a la orilla del Guadalquivir y que llega hasta el Guadiana y la frontera portuguesa (…), no piense nadie ir más allá, excepto empujado a ello por la más absoluta necesidad o por una excursión deportiva” (Richard FORD, Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa, que describe el país y sus ciudades, los nativos y sus costumbres –1845-).
“En general, el Guadalquivir, desde Sevilla a la desembocadura, exceptuados los naranjales de sus márgenes, desilusiona a los viajeros, que conocían la exaltación literaria de que había sido objeto el ‘Gran Rey de Andalucía’ en la literatura del Siglo de Oro” (BERNAL RODRÍGUEZ, 1990: 220).
262 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Cita relacionadaDescripción
Doñana, lugar histórico de caza realLa historia de Doñana está estrechamente unida al hecho de haber sido definido como un lugar apropiado por las élites, reservado para usos cinegéticos que continuarán a lo largo de la historia (en 1940 se constituye la Sociedad Cinegética del Coto del Palacio de Doñana).
“Sus orígenes hay que buscarlos en 1262, cuando se incorporó a la Corona de Castilla tras conquistar a los árabes el Reino de Niebla el rey Alfonso X EL Sabio. El monarca estableció en estas tierras un cazadero real. El nombre se lo debe a Doña Ana Gómez de Mendoza y Silva, esposa del séptimo duque de Medina Sidonia e hija de la princesa Éboli. Doña Ana se fue a vivir al palacio que su esposo le había construido allí, en 1589, junto a las marismas. Era el palacio de Doña Ana, el bosque de Doña Ana, el coto de Oñana…” (EXPEDICIONESWEB, en línea).
“El interés científico y naturalista arranca en el siglo XIX, con la publicación de un catálogo de aves observadas en algunas provincias de Andalucía, realizado por Don Antonio Machado y Núñez. Es también el comienzo de una intensa búsqueda de huevos y pieles por parte de naturalistas y cazadores, lo que llega a poner en peligro las poblaciones de algunas especies” (PUIGPUNYENT, en línea).
“Doñana es uno de los sitios de recreo más deleitosos de Andalucía, pues que abunda en conejos, liebres, perdices, palomas y, proporcionalmente en mayor abundancia en ciervos y jabalíes… sus arrendatarios asisten acompañados de multitud de forasteros, y aún de extran-jeros, especialmente ingleses, que lo visitan con el sólo objeto de la caza” (Pascual MADOZ IBÁÑEZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Andalucía –1845/1850-).
La Virgen del Rocío: Reina de las Marismas y símbolo de AndalucíaLa proyección exterior del ámbito tiene uno de sus núcleos fundamentales en la romería del Rocío, que cuenta con elementos suficientes para construir postales a diferentes escalas. Es la romería de España que más acompaña a las guías y folletos de las grandes empresas de viajes. Es el modelo de fiesta romera en Andalucía y un símbolo de identidad andaluza y es una fiesta de Almonte y de las poblaciones del entorno y como tal se identifica plenamente la fiesta con el lugar, recreándose el paisaje a partir de ésta.
“Se encuentra asimismo dist. 3 leguas una ermita dedicada a Ntra. Sra. del Rocío, que ocupa sitio pintoresco y delicioso en una dilatada llanura, camino de Sanlúcar de Barrameda, y márg. de la llamada Marisma. Todos los años en las pascuas de Pentecostés se hace a ella una romería, que es de las más célebres de Andalucía, pues que en ella se reúnen más de 6000 almas de distintos pueblos muy distintos algunos de ellos …“ (Pascual MADOZ IBÁÑEZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Andalucía –1845/1850-).
“Que importa dónde nacistes/Málaga, Huelva o Sevilla/Si son distintas raíces/Pero la misma semilla. /Si tu provincia y la mía/Son hijas del mismo sur/Y de la misma alegría/Del mismo orgullo andaluz/De una sola Andalucía./Que importa de donde vienes/Desde Jaén o Almería/Si una pastora nos une/Un lunes de romería. /Que importa que no me bañe/El duende de tu bahía/Si por el río mi cante/Se funde en tu mar bravía/Que importa si tu giralda/Es la mezquita o la alhambra/si bailas por sevillanas/Como yo siento la zambra” (El ROCÍO, en línea).
Doñana y bajo Guadalquivir
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 263
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Paisaje del arrozal
El Rocío y su entorno
La técnica de la roturación de la tierra y los poblados de colonización proporcionan un paisaje muy singular en Andalucía (Isla Mayor).
Paisaje fuertemente enraizado en el sentimiento de identidad colectiva a partir de la presencia de la ermita del mismo nombre y los ritos religiosos (especialmente la romería a final de la primavera) que se relaciona directamente con el paisaje en el que se desarrolla.
Arrozales de Isla Mayor. Foto: Esther López Martín
Saca de yeguas en el Rocío. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
264 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Playa de Castilla
Desembocadura del río Guadalquivir
La presencia de elementos defensivos a lo largo de esta playa genera uno de los paisajes de dominante natural pero con clara influencia cultural de mayor interés en Andalucía.
Paisaje de referencia de esta demarcación, en el que naturaleza y ser humano son la misma esencia y se confunden en uno de los paisajes más connotados de Andalucía.
Torre Carbonera desde las dunas (Almonte, Huelva). Foto: Isabel Durán Salado
Desembocadura del Guadalquivir (Sanlúcar de Barrameda). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Doñana y bajo Guadalquivir
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 265
Cauce histórico del río Guadalquivir
De Sanlúcar a Puebla, paisajes de lejanía, en unas épocas mar, luego isleño y laberinto, y por último serpiente domesticada. La historia del cauce, tan vinculado a la historia de las sociedades que lo han visto pasar en sus márgenes, paradójicamente ha producido uno de los paisajes más atados en el sentimiento y menos conocidos por la vista del viajero. Sanlúcar de Barrameda, Almonte, Trebujena, Aznalcázar, Puebla del Río, Lebrija.
Playas de Sanlúcar de Barrameda. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Desembocadura del Guadalquivir (Sanlúcar de Barrameda). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
266 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
7. Valoraciones y recomendaciones
NegativasPositivas
El paisaje de la marisma, gracias al alto grado de protección que posee, se encuentra entre los menos alterados de Andalucía, poseyendo además un alto valor simbólico e identitario en relación con la romería del Rocío, de amplio radio en el contexto de la Andalucía occidental y fuera de ella.
La singularidad de los espacios marismeños, dunares, de la inmensidad de la playa de Castilla y del último tramo del río Guadalquivir son algunos de los valores irrepetibles de los paisajes de esta demarcación en el contexto andaluz y español.
Se trata de municipios con fuerte dinamismo demográfico y económico. Los tejidos empresariales se han desarrollado con fuerza durante los últimos decenios y se han reforzado los modelos de cooperación económica. Existe además un cierto equilibrio entre las actividades, variadas, relacionadas con la agricultura, la industria, la construcción y los servicios.
El aislamiento de los territorios a las dos márgenes del Guadalquivir, pese a las repetidas demandas de construcción de una carretera que una directamente Cádiz con Huelva, ha sido una de las garantías de la baja presión sobre los espacios más valiosos desde el punto de vista paisajístico y natural de la demarcación.
El proceso de crecimiento ha sido muy acelerado, sin incorporar una mentalidad generosa con el patrimonio, especialmente la arquitectura vernácula, y el paisaje. La ubicación de los polígonos industriales de varios municipios, el desarrollo de los nuevos tejidos residenciales o la escasa consideración de la inserción de estos pueblos en paisajes de alto valor paisajístico han deteriorado el entorno, a veces sólo parcialmente, de algunos de ellos (Las Cabezas de San Juan, Los Palacios y Villafranca, Lebrija o el propio Almonte).
La presencia cercana de grandes núcleos urbanos y el desarrollo turístico, tanto el realizado como el potencial, han alterado y amenazan con seguir haciéndolo en el futuro importantes enclaves de esta demarcación. La ubicación de Matalascañas (además de otras urbanizaciones en proyecto próximas a la desembocadura del Guadalquivir) plantea la existencia de focos de tensión importantes para un paisaje extremadamente frágil.
Valoraciones
Doñana y bajo Guadalquivir
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 267
El patrimonio disperso (torres vigías, construcciones relacionadas con los usos tradicionales de Doñana, recursos relacionados con la pesca marítima o fluvial, etcétera) merecen una lectura territorial conjunta que aún no se ha hecho.
Los desarrollos turísticos son especialmente agresivos en el entorno de una demarcación en la que buena parte está protegida como parque natural, parque nacional e, incluso, como bien integrado en la Lista del Patrimonio Mundial. Es preciso replantearse el futuro urbanístico de Matalascañas, así como el de otras propuestas preocupantes cercanas o en la proximidad de la desembocadura del Guadalquivir.
Es importante evitar la proliferación de los cultivos bajo plástico, ya presentes en la demarcación, y que podrían banalizar su paisaje al igual que el de otras comarcas litorales andaluzas.
La ubicación de algunos polígonos industriales de la demarcación han alterado los valores paisajísticos de algunas poblaciones (el caso de Las Cabezas de San Juan es el más significativo). Se aconseja repensar la ubicación de estas instalaciones y tratar de resolver los impactos ya realizados.
Identificar la escasa arquitectura popular que mantiene sus valores tradicionales e implementar programas para su recuperación y reconsideración por parte de la población.
Proteger las claves patrimoniales de la estructura de los poblados de colonización (Adriano, Trajano, etcétera) amenazadas de alteración en los últimos años
Es necesaria una cohesión de principios e intereses entre los potentes recursos patrimoniales inmateriales ligados al Rocío y los de sus entornos naturales, especialmente desde el punto de vista paisajístico.
Mejorar e incorporar los conocimientos sobre las actividades tradicionales en la demarcación (actividad maderera, pesquera, etcétera) para una mejor gestión de sus recursos territoriales y paisajísticos.
Recomendaciones para el planeamiento territorial y urbanístico
Paradójicamente, el paisaje de uno de los espacios más relevantes desde el punto de vista natural es de los menos accesibles de Andalucía, tanto por su carácter de relieve llano, como por las cortapisas que impone la gestión de los frágiles recursos de Doñana. Se precisa de una reformulación de los valores patrimoniales de esta demarcación que insista, interprete y difunda los valores del paisaje.
La singularidad de los paisajes agrarios ganados al Guadalquivir a lo largo de los últimos siglos (pero sobre todo en el siglo XX) no ha generado procesos de valoración paisajística. El bajo Guadalquivir es un recurso desaprovechado para la asimilación y comprensión de algunos de los paisajes más jóvenes de Andalucía. Esta demarcación es idónea para el diseño de nuevas estrategias para facilitar la mirada a paisajes de características singulares.
Patrimonio de ámbito territorial
Patrimonio de ámbito edificatorio
Patrimonio de ámbito inmaterial
Generales
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 269
Territorio suave y ondulado de transición en campiña de importante actividad agrícola de secano con la tra-dicional trilogía mediterránea (trigo, olivo y viña). Se integra en áreas paisajísticas campiñesas (campiñas de alomadas, acolinadas y sobre cerros y campiñas de pie-demonte).
El Condado ocupa una parte central de la provincia de Huelva y, aunque con una pérdida importante de su
1. Identificación y localización
papel estratégico desde la actual división provincial en 1833, posee una marcada personalidad basada en su paisaje suave y agrario y en la impronta medieval de su capital, Niebla.
Las poblaciones presentan potentes centros históricos (Niebla, La Palma del Condado, Bollullos Par del Conda-do), algunos sobre suaves colinas que dominan el paisaje (Rociana del Condado, Bonares, Lucena del Puerto).
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: Aljarafe-Condado-Marismas (dominio territorial del valle del Guadalquivir)
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: red de centros históricos rurales
Paisajes agrarios singulares reconocidos: ruedos de Beas
Campos de Tejada + Condado-Aljarafe
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía:
Articulación territorial en el POTA
Estructuras organizadas por ciudades medias de interior en la unidad territorial de Aljarafe-Condado-Marismas (La Palma del Condado, Bollullos Par del Condado, Niebla, Aznalcóllar); la parte occidental de la demarcación (Niebla, Bonares) halla influida por el centro regional de Huelva
Grado de articulación: elevado, salvo en el extremo oriental en torno a Aznalcóllar, más conectada con el centro regional de Sevilla
270 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
4.000 al principio de aquel decenio a los más de 8.000 de 2009 (8.049). Aznalcóllar, la principal población de esta demarcación en la provincia de Sevilla, tenía poco más de 5.000 habitantes en 1960 y sobrepasaba los 6.000 en 2009 ((6.185).
Desde el punto de vista económico, si bien se puede ha-blar también de cierto estancamiento, esto no significa que se trate de un territorio sin interés. Las activida-des agrarias son las propias de otras zonas campiñesas andaluzas (cereal, girasol), no siendo escasas las zonas con desarrollo de regadío (cítricos y otros frutales). Sin embargo, el producto señero de esta demarcación y que posee una denominación de origen es el Vino del Con-dado, sin duda el producto que rápidamente se asocia a la imagen de esta comarca.
La presencia industrial es también notable en el Con-dado, aunque a menudo se trata de actividades muy contaminantes y agresivas para el medio ambiente. Así, la instalación de la industria papelera en San Juan del Puerto provocó, además de un crecimiento industrial en esa localidad, una importante repoblación de eu-calipto para esta fábrica y para la industria maderera que ha sustituido el bosque original de importantes extensiones de esta demarcación. Por su parte, en Nie-bla se asentó una fábrica cementera con una ubicación muy poco adecuada desde todos los puntos de vista, también desde el paisajístico. La minería, sometida a una importante reconversión durante los últimos años, posee importancia en el piedemonte de Sierra Morena en Aznalcóllar (minerales polimetálicos). También han aparecido varios polígonos industriales en poblaciones
2. El territorio
Medio físico
Las largas y suaves formas colinas de las alomadas en sentido noroeste-suroeste, hacen de la demarcación un espacio en el que predominan las formas suaves que dominan zonas llanas de forma longitudinal. No exis-ten pendientes abruptas y la densidad de las formas de erosión es muy baja o baja. Se enmarca dentro de la depresión posorogénica del valle del Guadalquivir sobre sedimentos miopliocénicos. Toda la franja sur se ha de-sarrollado sobre glacis y formas gravitacionales-denu-dativas asociadas (margas yesíferas, areniscas y calizas, y localmente arenas, limos, arcillas, gravas y cantos). Las mismas formas predominan en el borde norte, aunque en este caso sobre colinas, cerros y otras superficies de erosión. En este caso aparecen materiales metamórficos (pizarras, grauwacas y areniscas). En el extremo noro-riental predominan las formas denudativas en colinas con escasa influencia estructural en medios estables (cuarcitas, filitas, micaesquistos y anfibolitas) .
El clima se caracteriza por los inviernos suaves y los ve-ranos calurosos. La temperatura media anual se sitúa en torno a los 17 ºC, con una insolación media anual de unas 7.500 horas y un nivel de precipitaciones medio que oscila entre los 600 mm en la parte sur a los 750 mm. La zona central de esta demarcación pertenece a la serie termomediterránea bético-algarbiense seco-subhúmedo húmeda basófila de la encina, y aunque es el sector más antropizado, quedan restos de garriga degradada y en-cinares. Más al norte aparece la serie gaditano-onubo-algaviense subhúmeda silicícola del alcornoque (con en-
cinas, acebuches, alcornoques y pinos). En el sur aparece la faciación de esta serie, aunque en este caso sobre are-nales con Halimiun halimifolium (pinos, mezcla de fron-dosas y coníferas y eucalipto de repoblación).
Aunque no existen figuras de protección reseñables, sí se integran varios corredores fluviales en la red Natura 2000, así como algunos humedales.
Medio socioeconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva
El Condado de Niebla ha experimentado, frente a otras demarcaciones cercanas -más dinámicas o más regre-sivas- un cierto estancamiento, que se puede apreciar tanto en su demografía como en su actividad econó-mica. Niebla, el núcleo históricamente más significado de este sector, poseía algo más de 4.200 habitantes en 1960. Se encuentra un poco por debajo de esa cifra en 2009 (4.183). La Palma del Condado y Bollullos Par del Condado, con crecimientos más elevados durante buena parte del siglo XX, superaban los 8.700 y 11.000 habitantes en la primera de las fechas, alcanzado en en 2009 los 10.404 y 13.891 respectivamente. Paterna, Vi-llalba del Alcor, Rociana o Bonares son municipios que oscilan entre los 3.000 y los 7.500 habitantes que han tenido todos ellos, salvo Paterna que ha perdido habi-tantes, crecimientos aunque no muy destacados en los últimos decenios. El extremo occidental de la demar-cación presenta ya cierta influencia de Huelva. Así, San Juan de Puerto, influida por la instalación del Polo de Desarrollo en los años sesenta ha pasado de menos de
El Condado
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 271
localizadas junto a la A-49 entre Sevilla y Huelva, des-tacando el de Bollullos Par del Condado. En los últimos años, en el extremo oriental y en suelo del término mu-nicipal de Sanlúcar la Mayor próximo al escarpe del Al-jarafe sevillano, se localiza una planta solar con varias torres de captación de notable impacto en el paisaje.
El sector de la construcción, aunque no de forma tan acentuada como en otras comarcas cercanas, ha teni-do también un cierto dinamismo, especialmente en los municipios más poblados. Por último, los servicios, en la misma tónica de crecimiento sostenido pero pau-sado que otros procesos de la demarcación, también
ha experimentado un cierto fortalecimiento en núcleos como Bollullos o la Palma del Condado, siendo menos importante en San Juan del Puerto, Aznalcóllar, Niebla o Rociana.
Bonares. Foto: Víctor Fernández Salinas
272 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
este), de mejores tierras que la zona andevalense al norte o que los arenales al sur, va a conjugar a lo largo del tiempo su papel agrario y de puente de comunicaciones en el extremo occidental andaluz.
Desde el punto de vista de los ejes históricos de comuni-caciones, es destacable el paso de importantes rutas ga-naderas de norte a sur, tales como las cañadas reales del Vicario (desde Aznalcóllar paralela al Guadiamar) y la del Arrebol (por Tejada) que confluirán al sur en Villamanri-que y, por extensión, en los ricos pastos marismeños. La vía mencionada, que conectaba la zona de Tejada con el Guadiamar, pudo tener gran importancia durante la Edad del Bronce Final y Hierro I como paso controlado por Tejada la Vieja de los metales procedentes de la zona de Riotinto.
Asimismo hay que destacar la importante vía pecua-ria en sentido este-oeste constituida por la vereda de carne Sevilla-Ayamonte (por Tejada la Nueva y Niebla) que soporta también la vía romana que desde Itálica conducía al río Guadiana, y que dispone del importante ramal que desde Villarrasa inicia el denominado cor-del de Portugal por Beas, Villanueva de los Castillejos y El Granado, constituyendo un camino de importancia capital para las conexiones onubenses durante la Baja Edad Media cristiana.
El patrón de ocupación de la zona durante el Neolítico y Calcolítico se vinculó a la fértil campiña agrícola. Du-rante la Edad del Bronce y del Hierro los asentamientos tenderán a ocupar las zonas de mejor defensa topográ-fica y control de comunicaciones, siendo Niebla sobre el
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
La conformación geográfica de la demarcación que ac-túa como corredor campiñés, limitado por los valles del Tinto y Corumbel (a oeste y norte) y el del Guadiamar (al
río Tinto, y Tejada la Vieja en el paso hacia el Andévalo, los que representen mejor este esquema.
El traslado del asentamiento de Tejada la Vieja hacia Teja-da la Nueva, una zona de dominio principalmente agríco-la, ejemplifica la articulación territorial romana y medie-val que suponen, tanto la definitiva integración del área en estructuras regionales, como la intensiva colonización agrícola del área y su pervivencia hasta nuestros días.
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
Esta demarcación tiene una fuerte articulación territo-rial en sentido este-oeste eje Huelva-Sevilla a partir de la A-49, que estructura la alargada franja del Condado entre la ladera serrana al norte y la amplia marisma al sur. A ello contribuyen la estructura de la red hidrográfi-ca (río Tinto en el sector occidental) y la preexistencia de la antigua carretera nacional (hoy A-472) que atraviesa los núcleos más importantes de la demarcación y que se relacionan más adelante. A esta se superpone la red ferroviaria con la misma dirección.
El resto de los ejes son poco importantes en la articula-ción del sector (carretera en sentido norte-sur Valverde-Palma del Condado-Bollullos Par del Condado-Almonte-Matalascañas).
La red de asentamientos rurales también tiende hacia las formas lineales. La más importante es la que se enlaza con la mencionada carretera nacional entre Huelva y Se-villa (Niebla, Villarrasa, La Palma del Condado, Villalba del
El Condado
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 273
Alcor, Manzanilla), aunque existe otra secundaria, y no tan ligada a un eje viario, que discurre paralela más al sur (Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado, Bollullos Par del Condado (A-486, A-484, HV-6132 y HV-6211). Paterna y Escacena del Campo completan el sector en su cuadrante nororiental.
Artillería y murallas de Niebla. Foto: Víctor Fernández Salinas
Si bien la capitalidad y centralidad histórica correspondía a Niebla, en el siglo XX sobre todo se ha desplazado hacia la dualidad urbana de La Palma del Condado y Bollullos Par del Condado, más estratégicamente situadas en rela-ción con las comunicaciones y con un mayor dinamismo socioeconómico.
274 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociados
Procesos históricos
Control de rutas y cuencas fluviales. Primera apropiación del territorio 8231100. Paleolítico8232300. Neolítico8232200. Edad del Cobre8232100. Edad del Bronce8233100. Edad del Hierro
Las evidencias más antiguas de ocupación del área se detectan en las terrazas del río Tinto y algunos de sus arroyos, donde se han localizado elementos de industria lítica paleolítica. Este primer enfoque de actividades hacia la caza y recolección en un entorno fluvial evolucionaría durante la prehistoria reciente, especialmente desde la Edad del Cobre, hacia una reducción del bosque y la apertura de tierras agrícolas, a la vez que se iría perfilando la red hídrica actual.
Durante la Edad del Cobre se produjo un claro incremento en el número de asentamientos polarizados en las zonas de Trigueros-Beas-Niebla y la del Campo de Tejada-Guadiamar. En este contexto, un cierto nivel de jerarquización socio-política dará lugar a manifestaciones megalíticas en el área del bajo Tinto (Soto en Trigueros, o tholos del Moro en Niebla). Hacia la cuenca media del Tinto y río Corumbel evolucionó hacia poblados de continuidad como el cerro de la Matanza (Escacena), incorporando durante la Edad del Bronce el beneficio de los metales y el control de las rutas.
La introducción del componente de actividad minero-metalúrgica influyó notablemente en la evolución histórica del área durante la protohistoria, desde los poblados del Bronce Final hasta el mundo ibero-turdetano anterior a la conquista romana. Dos poblados fuertemente fortificados, Niebla y Tejada la Vieja, tomarán el protagonismo de la demarcación durante la Edad del Hierro constituyendo las bases de la implantación de un sistema jerarquizado con base en distintos oppida previos a la municipalización romana posterior.
7120000. Inmuebles de ámbito territorial . Sitios con útiles líticos7121100. Asentamientos rurales. Poblados7112620. Fortificaciones 7112422. Tumbas. Dólmenes. Cistas7120000. Complejos extractivos. Minas
La explotación de la campiña. De la integración provincial romana a las coras andalusíes8211000. Época romana8220000. Edad Media
La distribución de los asentamientos romanos en el área es de por sí indicativo del enfoque agrario de la nueva implantación. Sólo dos ciudades, Ilipla (Niebla) e Itucci (Tejada la Nueva, Escacena) organizan el territorio en el que se ha incrementado el número de villae y otros asentamientos rurales detectados. Por un lado, la función estratégica de la vía Itálica-Guadiana supone un factor de consolidación de actividades (poblamiento, explotación agraria), y por otro, desde el siglo II d. de C. el área de piedemonte cercano a Tejada es punto de origen de una infraestructura territorial de tanta importancia como es el sistema de abastecimiento de aguas de Itálica.
La red de actividades y recursos tejidos durante esta época tendrán su incidencia en la evolución medieval de la demarcación. Primero por el potente sustrato hispano-romano que favorece a nivel territorial la consolidación de Niebla como sede episcopal y, en definitiva, como la población de mayor capacidad organizativa del territorio al occidente de Sevilla. Esta disposición incidirá durante la posterior evolución islámica de la demarcación. En el esquema de organización territorial desde las taifas hasta su final en época almohade, Labla (Niebla) constituye una cora con extensión que irá
7121100. Asentamientos rurales. Poblados. Pueblos7121200. Asentamientos urbanos. Ciudades7112100. Edificios agropecuarios. Villae. Alquerías7112620. Fortificaciones. Castillos7112900. Torres7123100. Infraestructuras del transporte. Calzadas. Puentes7123200. Infraestructuras hidráulicas. Acueductos
El Condado
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 275
Descripción Recursos asociados
variando sus límites a tenor de los vaivenes políticos del mundo andalusí. Se podría apuntar, a nivel general, la escasa incidencia de nuevos aportes demográficos islámicos (bereber, árabe, etcétera) en la configuración de los asentamientos, a diferencia de otras zonas andaluzas, y sí el fuerte carácter de continuidad del sustrato nativo (hispano-romano, hispano-visigodo, hispano-musulmán).
De lo feudal al estado moderno. Repoblaciones y crisis8220000. Baja Edad Media8200000. Edad Moderna8200000. Edad Contemporánea
El territorio en manos cristianas mantendrá su constante de actividad agraria. Las tensiones existentes entre dos estructuras de organización económica y política bajomedievales, señoríos feudales y el reino castellano en evolución hacia el estado absoluto y centralizador del Antiguo Régimen, marcarán no obstante la definición y hasta la continuidad o no de los nuevos núcleos de población hasta nuestros días.
Aunque Niebla se mantendría en manos reales durante los primeros momentos, posteriormente los donadíos a miembros de la familia real, y las dotes de enlaces con grandes linajes señoriales de la época, conformaron desde 1369 el dominio territorial del condado de Niebla, que funcionará a partir de 1445 como parte del extenso estado del ducado de Medina Sidonia. Hasta fines del siglo XV se podrá hablar de apogeo de la organización señorial de las tierras ducales, justo antes de la potente política centralizadora castellana iniciada por los Reyes Católicos. Esta sería la fase feudal en la que por el esfuerzo de los señores (condes primero y duques después) se ven consolidadas poblaciones desde antiguas alquerías y/o castillos en Trigueros, Lucena, Bonares, Rociana, Bollullos, Villalba, Villarrasa, etcétera.
El sector próximo al Guadiamar evolucionará vinculándose desde el repartimiento al Concejo de Sevilla. Así quedará el Campo de Tejada que incluyó, junto a Escacena, Paterna o Chucena, a Huévar y Castilleja.
A partir del siglo XVI, el impacto del Descubrimiento provocará un acusado descenso poblacional en beneficio de las ciudades portuarias próximas (Sevilla, Huelva, Sanlúcar de Barrameda o Cádiz). El condado se centra, en definitiva, en una economía agraria con bases en el cereal, el olivar y el viñedo con vistas a la exportación básicamente a Sevilla o a los demás territorios de la casa ducal.
Durante los siglos XVII y, sobre todo, XVIII, es destacable el afianzamiento del paisaje de olivar en el sector oriental de la demarcación en el que destacarán las haciendas o las cillas y pósitos tanto del concejo como del cabildo eclesiástico en las áreas de Manzanilla, Chucena o Huévar. Paralelamente se está consolidando el paisaje de viñedo en el sector más occidental (Rociana, Bollullos, La Palma) cimentando la producción y las instalaciones de tipo industrial, enfocadas tanto a vinos como a destilado de licores y alcohol ya en el siglo XIX, éstas últimas con gran influencia en el paisaje urbano de los cascos urbanos del Condado.
7121100. Asentamientos. Poblados. Pueblos7112620. Fortificaciones. Castillos7112900. Torres
Identificación
276 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconómicas
1264200. Agricultura1264400. Ganadería
Agricultura de secano de tipo mediterráneo centrada en la vid, el olivo y los cereales y, en menor medida, el algodón, las legumbres y el girasol. Predominio de la pequeña y mediana propiedad.
Las parcelaciones rurales de origen histórico, con un acentuado uso agrario, se articularon desde época romana tomando como eje la vía romana Itálica-Guadiana que cruza el territorio de este a oeste.
Las numerosas villae del entorno de La Palma del Condado, Paterna o Beas son ejemplos indicativos de la intensa colonización agrícola y tendrán su continuidad durante la Edad Media. Las alquerías de época musulmana son parte fundamental de las unidades territoriales de la cora andalusí, en algunos casos supondrán la base de las haciendas actuales o el germen de asentamientos urbanos posteriores. Desde el siglo XVI se intensifica el viñedo.
La gran propiedad cerealista se localiza, fundamentalmente, en el límite con la provincia de Sevilla.
La ganadería aparece vinculada al sistema de tracción y abono de la tierra en una agricultura tradicional y poco mecanizada. En la actualidad es una actividad en regresión.
112100. Edificios agropecuarios. Villae. Alquerías.Haciendas. Cortijos7112120. Edificios ganaderos7122200. Vías pecuarias1264200. Viticultura
1263000. Actividad de transformación
Crianza de vinos y elaboración de aceite junto a la agricultura tradicional. Básicamente desde la época bajomedieval cristiana, la explotación agrícola ha conllevado históricamente la edificación de instalaciones de transformación (molinos, lagares, bodegas, etcétera.) y un conjunto de actividades en torno a ellas. La actividad vitivinícola del Condado se remonta al siglo XIV. Tras la epidemia de filoxera de finales del siglo XIX se produjo una etapa de crisis del sector que no empezó a remontar hasta la segunda mitad del siglo XX. Los vinos del Condado están reconocidos como Denominación de Origen. El peso de esta actividad ha propiciado el desarrollo de industrias artesanales relacionadas como la tonelería y fabricación de botas en Bollullos y la Palma del Condado.
Por otra parte, no son menos destacables las actividades históricas, en torno a los molinos harineros, muy localizados en torno al río Tinto, o a las relacionadas con el aceite y materializadas en la profusión de almazaras en la zona del Campo de Tejada.
Actualmente se localizan industrias de transformación de la madera y fabricación de muebles en San Juan del Puerto, Bollullos, La Palma, Niebla. Otras actividades artesanales de carácter local son el bordado en oro en Bollullos del Condado, la alfarería en Manzanilla y la Palma del Condado y el trenzado de palma en Bonares.
7112511. Molinos. Molinos harineros. Lagares. Almazaras7112500. Edificios industriales. Bodegas. Tonelerías1263000. Vinicultura
El Condado
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 277
Descripción Recursos asociados
1262B00. Actividad de servicios. Transporte
Transporte marítimo ligado al comercio de vinos desde los puertos de Palos de la Frontera y Moguer con destino a Francia, Inglaterra, Países Bajos y, desde el siglo XVI, a América. El comercio marítimo tuvo su mayor desarrollo durante el siglo XVI e inició su declive en el siglo XVIII con el traslado de la Casa de Contratación a Cádiz.
A finales del siglo XIX la actividad comercial vuelve a experimentar un nuevo impulso con la inauguración de la línea de ferrocarril Sevilla-Huelva.
La comunicación con Sevilla se vio favorecida en los años noventa con la construcción de la autovía del V Centenario, aunque persiste el freno que supone Doñana para la conexión con Cádiz.
7112470. Edificios del transporte. Edificios ferroviarios7112471 Edificios del transporte acuático. Puertos. Embarcaderos7123120. Redes viarias
1200000. Abastecimiento (de agua)
Las necesidades de la explotación de los recursos agrícolas, el paso de importantes vías pecuarias y el abastecimiento histórico de agua a los núcleos urbanos han marcado las actividades relacionadas con las técnicas hidráulicas.
Por una lado, es destacable la existencia de dos sistemas romanos de abastecimiento en Niebla y en Tejada la Nueva. Igualmente, para época islámica también hay vestigios de elementos de infraestructura del agua.
Las necesidades del movimiento a larga distancia del ganado motivaron durante la Edad Media la construcción de pilares y abrevaderos localizados junto a las importantes vías de trashumancia.
7123200. Infraestructuras hidráulicas. Acequias. Aljibes. Acueductos
“Rociana parece un pueblo hecho conforme a un plan formalizado. Las casas se ajustan a un tipo muy definido, con una parte principal de tres cuerpos y tres departamentos en cada cuerpo y otras agregadas, en el patio, entre las cuales hay que contar la cocina, el horno de pan, la carbonera y las cuadras. Atraviesa el cuerpo principal un empedrado de parte a parte que sirve de paso a las caballerías. En el patio se halla también la pila de lavar y el pozo”(CARO BAROJA, 1993 -1ª ed. 1958-: 110).
Identificación
278 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
4. Recursos patrimoniales
Ámbito territorial
Asentamientos. Los primeros vestigios de poblamiento paleolítico se encuentran en las terrazas del río Tinto consistiendo en localizaciones puntuales de material lítico. Pueden citarse, entre otras, graveras de los már-genes del Tinto próximas a Niebla, y en la zona de Beas, las del arroyo Candón o las del cortijo de San Benito. Pertenecientes al Neolítico, principalmente localizados en el flanco sur de la demarcación que es zona interme-dia entre los arenales y la propia cuenca del Tinto-Co-rumbel, pueden citarse La Dehesa (Lucena del Puerto), Los Pilones (Niebla) o Pago de la Reyerta Vieja (Bollullos Par del Condado).
La Edad del Cobre se caracteriza por formalizar un pa-trón definitivamente enfocado a la campiña y la proxi-midad a las mejores tierras agrícolas. Son representati-vos, por ejemplo, El Villar (Niebla), El Acebutre (Sanlúcar
la Mayor) o Cruz del Aguardo (Paterna del Campo). En esta época también se inicia el poblado de larga conti-nuidad en la pre y protohistoria del cerro de la Matanza (Escacena del Campo).
Los asentamientos de la Edad del Bronce mostrarán una tendencia a la localización sobre las mejores ru-tas de aproximación a las minas del Andévalo. Destacan el citado del cerro de la Matanza dotado con posible amurallamiento, Peñalosa (Escacena del Campo) o El Pozancón (Trigueros).
Durante el Bronce Final y la Edad del Hierro, sobresalen los grandes asentamientos del área, que inauguran en algún caso novedades urbanísticas y defensas, como en Tejada la Vieja (Escacena del Campo) o Niebla (Huelva). Otros asentamientos son, por ejemplo, los de Garramalo (La Palma del Condado), Mesa del Castillo (Manzanilla) o Tujena (Paterna del Campo).
Desde la época romana se densificará la ocupación agrí-cola y la implantación urbana en torno a dos núcleos principales: Ilipla (Niebla) e Itucci (Tejada la Nueva, Pa-terna del Campo). Puede citarse el asentamiento de la Mesa del Castillo (Manzanilla) que se ha identificado en ocasiones con Ostur, citado en el itinerario de la vía ro-mana Itálica-Guadiana, y que posiblemente fuese asen-tamiento menor (¿mansio?).
Durante la época islámica es reseñable la continuidad de los dos grandes asentamientos romanos citados con los nombre de Labla y Talyata. Continúan sus caracte-rísticas formales de disponer de recintos fortificados. Asentamientos menores pudieron constituir aquéllos que originalmente fueron alquerías fortificadas, tales como Trigueros, La Palma del Condado o Villalba del Alcor, los cuales tuvieron continuidad tras la conquista cristiana.
Panorámica del dolmen del Soto (Trigueros). Foto: José M.ª Rodrigo Cámara
El Condado
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 279
Durante la consolidación del patrón de asentamien-tos bajomedieval destacan los casos de nuevos nú-cleos poblacionales como es el caso de Escacena por el despoblamiento de Tejada la Nueva (Talyata). Nue-vas entidades de población también surgieron desde antiguas alquerías o asentamientos rurales andalusíes beneficiadas durante el proceso de repartimiento. Esto fue el caso de Lucena del Puerto, Bollullos, Villarrasa, Castilleja del Campo o Chucena.
Infraestructuras de transporte. La importancia de las vías de comunicación por la posición geográfica del área ha dejado innumerables vestigios de infraestruc-turas relacionadas con el transporte. Pueden citarse los restos detectados en el cerro del Be (Sanlúcar la Mayor) pertenecientes a la antigua vía romana entre Itálica y el Guadiana. Es singular para época romana y posterio-res, el puente sobre el río Tinto en Niebla. Otro puente, más reciente, es el puente de Gadea (1935) sobre el río Tinto (Villarrasa), básico en su época para modernizar definitivamente las comunicaciones entre La Palma y Valverde del Camino, entre el corazón del Condado y el área del Andévalo.
Infraestructuras hidráulicas. Desde época romana (siglo II d. de C.) pueden destacarse los importantes proyectos de ingeniería desarrollados en Itucci (Tejada la Nueva, Paterna del Campo), en cuyas proximidades se inicia el acueducto hacia Itálica (32 km.) con tramos aéreos y subterráneos. Del mismo modo, se destaca el acueducto de Ilipla (Niebla) con restos conservados al norte de la población en el lugar denominado Boca del Lobo. La Niebla islámica también aporta infraestructu-
ras del agua próximas al recinto amurallado, en los te-rrenos de la actual cementera, constituidos por la noria islámica de La Ollita.
En el medio rural tuvieron una importante función los pilares o abrevaderos para el ganado, con restos de épo-ca bajomedieval y de Edad Moderna como el Pilar de la Media Legua (Trigueros). Relacionado con el abasteci-miento medieval a las poblaciones destacan las fuentes y sus conducciones, como la Fontanilla, de posible ori-gen en el siglo XII, de Paterna del Campo, o la Fuente del Atanor en Escacena del Campo que captaba agua mediante qanat.
Complejos extractivos. En el límite norte de la demar-cación, justo en el contacto con las litologías del piede-monte serrano, existen explotaciones mineras desde la Edad del Bronce. Algunas de ellas son la mina Caliche (Villalba del Alcor) o las del entorno de Tejada la Vieja (Escacena del Campo).
Ámbito edificatorio
Fortificaciones y torres. Ejemplos de recintos defensi-vos protohistóricos son los constituidos por las murallas de Tejada la Vieja, las posibles del cerro de la Matanza, ambas en Escacena del Campo, o las fases más antiguas de la muralla de Niebla. Esta última localidad y Tejada la Nueva, Itucci, (Paterna del Campo) también conservan restos de fortificación de época romana.
Los restos más evidentes de fortificación del territorio co-rresponden al periodo islámico. De estos momentos, des-
tacan las fortalezas urbanas de Niebla o Tejada la Nueva (Paterna del Campo). Así mismo existen fortificaciones en el medio rural como el castillo de Alpízar (Paterna del Campo), o restos de fortificaciones muy destruidas en los cascos urbanos actuales, tales como el castillo de Trigueros integrado, en parte, por la iglesia de San An-tón, el castillo de la Reina en La Palma del Condado, o la probable fortificación de Villalba del Alcor, igualmente amortizada por la iglesia parroquial.
De época cristiana es destacable el importante progra-ma ducal desarrollado en el Alcázar de los Guzmanes (Niebla) del siglo XV. La casa ducal también acometió a mitad del siglo XV obras en el desaparecido castillo de Trigueros.
Como elemento aislado en el territorio próximo al Guadiamar hay que señalar la Torre de la Dehesilla (Aznalcóllar), de época bajomedieval cristiana (siglos
Interior del dolmen del Soto (Trigueros). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
280 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
XIII-XIV) vinculada a la defensa de Sevilla y propiedad de su concejo.
Edificios agropecuarios. De la época romana son destacables las villae vinculadas al aceite y el cereal, tales como las de Characena (Huévar), Lagunilla (San-lúcar la Mayor), Prado Luna (Escacena del Campo), El Garabato (La Palma del Condado) o El Cerquillo (Beas). Una parte de las numerosas alquerías (qarya) de época islámica fueron la base de poblaciones recientes, como en el caso de Manzanilla, Bonares o Huévar. Lugares del medio rural actual con posible origen en alquerías islá-micas serían: El Alcornocal (Bonares) o la hacienda de la Espechilla (Huévar).
Inmuebles de interés como haciendas rurales que han llegado hasta la actualidad y con origen, al menos, en el siglo XVIII, son, entre otros, la hacienda Torralba y la de Xenís (Chucena), Tujena (Paterna del Campo), Alpízar (Paterna del Campo), hacienda La Reunida (Niebla), case-río de la Dehesa (Bollullos Par del Condado), Characena (Huévar). Igualmente destacan fundaciones religiosas aisladas en el medio rural dotadas con edificaciones agropecuarias, tales como el franciscano de San Juan de Morañina (Bollullos Par del Condado), o el jerónimo del convento de la Luz (Lucena del Puerto).
Construcciones funerarias. Sin duda la construcción funeraria más singular de la demarcación es el dolmen de Soto, en el término municipal de Trigueros. También de gran interés es el tholos del Moro o el dolmen de la Hueca (Niebla). De la Edad del Bronce se conservan enterramientos en cistas en La Ruiza (Niebla) o en Ma-
tahijos (Beas). Entre los cementerios contemporáneos destaca el de la Santísima Trinidad de Escacena del Campo.
Edificios industriales. La gran tradición vitivinícola de la zona ha aportado desde el siglo XIX numerosas mues-tras de patrimonio industrial consistente en destilerías de licor cuyas chimeneas de alambique son parte del paisaje de los núcleos urbanos del Condado. Pueden citarse, la Torre Alambique de Rociana del Condado, la Torre de los Vallejo (Bollullos Par del Condado), la de la calle San Bar-tolomé (Villalba del Alcor), o la de Celestino Verdier (La Palma del Condado).
Bodegas y lagares se encuentran prácticamente en todos los cascos urbanos de las poblaciones del Condado, sobre todo Bollullos, Rociana o La Palma.
Por otra parte, el aprovechamiento del agua como fuerza motriz se formaliza en el conjunto de los molinos locali-zados en el curso del Tinto a lo largo de los términos de La Palma del Condado, Villarrasa y Niebla. Se pueden ci-tar, entre otros, el molino de La Vadera, el de Juan Muñoz, el de la Torre, el de Gadea o el del Centeno, todos en Vi-llarrasa, o los del entorno del puente romano de Niebla.
La producción de aceite también ha dejado numero-sos ejemplos de edificios de molienda, integrados en haciendas o en edificios incluidos en los cascos urba-nos actuales. Destaca la almazara con torre contrapeso de la hacienda de Alcalá de la Alameda (Chucena) o el edificio de La Hacienda en el casco urbano de Rociana del Condado.
Ámbito inmaterial
Actividad de transformación y artesanías. Desta-can las prácticas, saberes y manifestaciones rituales relacionados con la elaboración del vino. De entre los rituales más relevantes encontramos por ejemplo la feria y fiestas de la Vendimia de Bollullos y la Palma del Condado. En este contexto de fuerte implantación vitivinícola se ha ido desarrollando la tonelería, una actividad artesanal ligada a la producción y reparación de toneles y botas.
Actividad festivo-ceremonial. Uno de los elementos que define a esta zona es la importancia de los caminos y rituales rocieros. La Virgen del Rocío es objeto de ve-neración de muchos de los habitantes de estos pueblos, la mayoría de los cuales tienen hermandades propias y todos los años “hacen el camino” con su simpecado hasta la ermita situada en el municipio de Almonte. Es característica, por otra parte, la celebración de las Cru-ces de Bonares.
El Condado
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 281
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
El Condado vitivinícolaLa fisonomía del Condado se ha ligado sobre todo a su tradición vitivinícola. También ha servido para caracterizar su estructura social, de pequeños propietarios de viñedos y cooperativas bodegueras que, tradicionalmente, se ha percibido más igualitaria en contraste con la Andalucía latifundista.
El viñedo y la crianza de vinos, como referentes identitarios del Condado, mantienen una continuidad histórica que trasciende, hoy, el peso de la actividad en una parte importante de sus municipios.
“El vino es el alma del Condado”, esta metáfora acompaña de manera recurrente la mayoría de las iniciativas de promoción de la comarca. La crianza del vino es concebida como un arte que requiere continuidad y buen hacer y está ligada a la tradición.
“Hay tradiciones que por su origen, arraigo, permanencia, carácter identificativo, etcétera., tienen mayor potencial cultural que otras. La viticultura, producto de las experiencias acumuladas por los hombres en el seno de la agricultura, se relacionan con el ‘buen hacer campesino’, con el tiempo y el cariño, y con el arte (...). En nuestro entorno más próximo existen hombres que han recogido la sabiduría que el vino otorga a sus cuidadores. Estos se han ligado a la tierra de la misma forma que la cepa hunde sus raíces en ella, y se han sentido orgullosos de pertenecer a una comunidad que vive por y para el vino” (AVERROES Consejería de Educación, en línea).
Cita relacionadaDescripción
Niebla: el condado históricoNiebla tiene una centralidad histórica fundamental en la provincia de Huelva. La referencia de un enclave secular y la importancia de la taifa de Labla, se refleja la imagen de Niebla “la roja”, así apodada por sus murallas. El poderío señorial del “Condado de Niebla” se extendía más allá de su entorno inmediato y pervive en la memoria de muchos onubenses. Hoy día esta dimensión ocupa un lugar secundario frente a otros referentes de mayor calado simbólico en la comarca.
“Niebla es una antigua ciudad situada cerca de Sevilla. En ella hay abundantes riquezas y su suelo es muy próspero. Permanecen aún allí antiguas ruinas.
Pasa por esta ciudad el río Tinto, que tiene tres fuentes; la primera de ellas es la fuente del Tinto, que es la más abundante y la más dulce; la segunda es la fuente del alumbre, que mana alumbre; y la tercera es la fuente del sulfato de hierro, que mana sulfato. Así pues, cuando prevalece la fuente del Tinto, el agua es dulce, pero cuando predomina la del alumbre o la del sulfato, cambia el sabor del agua. (...). En esta ciudad la caza y la pesca se dan conjuntamente. Se importa desde ella excelente azafrán; las uvas no tienen rival en todo el mundo, y además se hace cuero curtido de magnífica calidad que rivaliza con el de Ta’if” (AL-QAZWINI, Atar al-bilad -ca. 1275-).
282 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
El Condado
Lucena del Puerto. Foto: Víctor Fernández Salinas Tejada la Nueva. Foto: José M.ª Rodrigo Cámara
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 283
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Murallas y río Tinto en Niebla
Molinos del río Tinto
La estratégica ubicación de Niebla junto al río formaliza un paisaje marcado por la historia y los usos desarrollados en su entorno.
El curso del río a través de estos términos municipales mantiene, como elemento característico de su paisaje, una sucesión de molinos harineros y sus estructuras accesorias (azudes, represas) que le confieren una marca de originalidad, toda vez que las aguas rojas del río son inservibles para el cultivo, pero sí son útiles para la molienda.
Riotinto por Niebla. Foto: Víctor Fernández Salinas
Molino harinero en Niebla. Foto: José M.ª Rodrigo Cámara
284 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Tejada: la Vieja y la Nueva
No es habitual la visualización de un proceso del cambio de ubicación (desde el piedemonte serrano a la tierra llana de campiña) de un asentamiento desde sus fases prehistórica (poblado amurallado) y protohistórica (oppidum), hasta la romana (Itucci) y bajomedieval (Talyatta). Esta situación se puede valorar mejor cuando concurre la circunstancia de contar con los dos yacimientos sin que núcleos urbanos o construcciones actuales se hayan dispuesto sobre ellos.
Tejada la Nueva. Foto: José M.ª Rodrigo Cámara
El Condado
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 285
7. Valoraciones y recomendaciones
NegativasPositivas
El paisaje del Condado se asocia a un pasado histórico relevante y a un presente con productos de calidad muy ligados al terruño, especialmente al viñedo.
La existencia de elementos naturales singulares, como la presencia del río Tinto, ofrecen una imagen diferenciada y original de esta demarcación.
La ubicación de los pueblos, su relación con el territorio y su forma de domeñarlo, ofrecen algunas de las formas más interesantes del poblamiento campiñés andaluz.
La mejora de las comunicaciones entre Huelva y Sevilla, a la que habría que añadir la recontextualización en las relaciones entre Portugal y España, hace mucho más accesible esta comarca, al tiempo que su paisaje es uno de los más visibles para los visitantes de Andalucía.
La implantación de instalaciones industriales sin criterio paisajístico, y muy escaso desde el punto de vista ambiental, ha alterado algunas de las zonas más notables de la demarcación (último tramo del río Tinto o el entorno de Niebla).
La cercanía de núcleos urbanos potentes en los extremos de la demarcación (área urbana de Huelva y área metropolitana de Sevilla) crea cierta tensión residencial y productiva, poco patente aún pero que previsiblemente se incrementará en un futuro cercano.
La arquitectura vernácula de los pueblos ha sido afectada por un proceso de descaracterización muy potente, incluso en los núcleos con conjuntos y centros históricos más notables y muy especialmente significativo en Niebla.
Existencia de urbanizaciones ilegales y escasa voluntad política para atajar el proceso.
Ausencia de una concienciación social respecto a los valores del paisaje.
Valoraciones
286 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Murallas de Niebla. Foto: Víctor Fernández Salinas
El Condado
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 287
Los recursos patrimoniales difusos en el territorio (minería, viticultura y otras actividades agrarias, etcétera), son todavía muy desconocidos y poseen escasos registros y reconocimiento. Debe ahondarse en el conocimiento y puesta en valor de estos patrimonios y aprovechar su frecuente condición de hitos en el paisaje para que éste se revalorice e incorpore todos los elementos que le son significantes.
La relación de los núcleos con su ámbito territorial inmediato debe ser objeto de una atención prioritaria. Niebla especialmente debe recomponer su escenario paisajístico, degradado durante los últimos decenios. Además, los núcleos más próximos a Sevilla deben asumir el reto de no convertirse en prolongaciones hacia el oeste del área metropolitana de la capital andaluza.
Identificar, registrar y proteger el patrimonio de arquitectura vernácula disperso en el territorio y, también, el de los núcleos de población. Todos ellos están en buena parte faltos de documentación, de protección y de campañas que reconozcan sus valores.
Valoración del patrimonio industrial relacionado con la tradición vinatera del Condado (bodegas, antiguas fábricas, lagares).
Es importante incrementar los conocimientos de las culturas agroganaderas y mineras, algunas de ellas desaparecidas o en trance de serlo, pero con una memoria aún viva en muchos de los pobladores de la demarcación.
Recomendaciones básicas para el planeamiento territorial y urbanístico
El Condado posee una situación estratégica entre Huelva y Sevilla, lo que la ubica en uno de los principales corredores viarios de la comunidad autónoma, pero también próxima a espacios en los que existe una importante tensión territorial, y por tanto paisajística. Asumir el papel de la demarcación, con las ventajas e inconvenientes, es fundamental para encarar estas tensiones y regular los flujos e iniciativas hacia un modelo de desarrollo coherente y sostenible.
Si el punto anterior reflexionaba sobre el papel de la demarcación en su relación con los ejes este-oeste de Andalucía, también es importante la lectura en sentido norte-sur, ya que engarza dos ámbitos de gran valor desde el punto de vista natural y cultural (las estribaciones de Sierra Morena al norte y el bajo Guadalquivir al sur). Esta condición de corredor de comunicaciones entre ámbitos de importante dominante natural revaloriza y resignifica los paisajes del Condado, tan relacionados, tanto con el sector septentrional (minería, silvicultura…), como con los meridionales (silvicultura, ganadería…).
Patrimonio de ámbito territorial
Patrimonio de ámbito edificatorio
Patrimonio de ámbito inmaterial
Generales
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 289
El Poniente almeriense pertenece al área paisajística de Costas con campiñas costeras. Es un espacio que ha adquirido una singularidad patrimonial en los últimos decenios de la mano, sobre todo, de la expansión de la agricultura intensiva bajo plástico, que ha llevado a la transformación antropizada y radical de esta llanura que se dispone al pie de la sierra de Gádor en la parte oriental de la provincia de Almería, entre la capital y Adra. El Po-niente es una demarcación con procesos muy potentes: nuevos paisajes, renovación poblacional y nuevas fun-ciones. Todavía quedan trazas de la antigua articulación
1. Identificación y localización
territorial en la que los núcleos de población principal se orientaban al interior, siendo las llanuras costeras “los patios traseros”. Grandes municipios que han sido dividi-dos quedando los viejos núcleos en las zonas de interior. De nueva creación son los de El Ejido (antes integrado en Dalías) y La Mojonera (antes Félix), ambos creados en 1984. Aun cuando los núcleos secundarios de la zona son numerosos y presentan en general un gran dinamismo, dos de ellos muestran todavía esa duplicidad o com-plementariedad territorial del pasado: los de Balanegra (Berja) y la Puebla de Vícar (Vícar).
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: Poniente almeriense (dominio territorial del litoral)
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: red de ciudades patrimoniales del Poniente almeriense
Paisajes sobresalientes: acantilados de Almería-Aguadulce
Paisajes agrarios singulares reconocidos: vega de Berja, vega de Dalías, vega de Adra
El Poniente
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía
Articulación territorial en el POTA
Estructura organizada por ciudades medias litorales en la unidad territorial del Poniente almeriense (Adra, Dalías, Berja, El Ejido, Roquetas de Mar; esta última ya en el ámbito de influencia del centro regional de Almería)
Grado de articulación: medio-elevado
De lo anterior se deduce la existencia de escenarios urbanos muy contrastados entre los más tradicionales como Adra, si bien muy alterados en su estructura y ar-quitectura, y los más recientes. El Ejido es un núcleo que se acerca a los 50.000 habitantes y plantea un escenario singular: tejidos producto de un crecimiento rápido y poco ordenado, aunque muy compacto ante la valo-ración del terreno agrícola, y formas residenciales pre-tenciosas y fuera de escala, producto de un crecimiento económico rápido y de aluvión.
290 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
2. El territorio
Medio físico
Comprende la parte meridional y agreste de la sierra de Gádor, donde aparecen las pendientes más destacables, y se prolonga por el piedemonte de esta sierra hacia el sur creando una zona extensa llana compuesta de materiales detríticos en cuyos bordes aparecen algunas formaciones de estuarios y, de escasa extensión, du-nares. Este contexto está atravesado por ramblas que permanecen sin escorrentía durante largos períodos de tiempo. Los materiales predominantes son arenas, li-mos, arcillas y margas. En el extremo occidental apare-cen paisajes muy antropizados con cultivos en el valle de Adra.
El Poniente se encuadra en el dominio climático semiá-rido. Con temperaturas típicas del litoral mediterráneo (inviernos suaves y veranos calurosos pero no extremos) y un índice pluviométrico en torno a los 250 mm. La insolación anual supera las 2.800 horas.
Esta zona se corresponde con el piso bioclimático ter-momediterráneo inferior, más específicamente a la serie alpujarreña-almeriense semiárida del esparto; si bien los usos del suelo han cubierto bajo invernaderos (mar de plástico) una parte muy mayoritaria de la misma. La vegetación original que aparece de forma residual, se caracteriza por los matorrales mixtos. La diversidad de especies vegetales sólo tiene cierta relevancia en algu-nos segmentos del borde litoral, especialmente en tono a la punta del Sabinar. De hecho, son esos espacios y parte del dominio marítimo cercano los que se encuen-tran incluidos en la red Natura2000.
Medio socioeconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva
El Poniente almeriense, que bien podría conservar la deno-minación tradicional de Campo de Dalías, es una de las zo-nas litorales andaluzas que viene teniendo un modelo de desarrollo económico más acelerado durante los últimos decenios, elemento básico para entender el dinamismo de la provincia de Almería dentro de Andalucía. Se trata de la comarca agraria litoral con más superficie regable (más de 20.000 ha y con una mayor producción, sobre todo de hortalizas. Los primeros pozos para el riego se abrieron en 1928 (para unas 100 ha aproximadamente). Tradicional-mente eran un sector más relacionado con la ganadería ovino-caprina y, más localmente, con la caña de azúcar en Adra. Después de la Guerra Civil, el Instituto Nacional de Colonización, más tarde IRYDA, inicia una política de expansión del regadío que combina con la incorporación de la técnica de los “enarenados” desde la mitad de los años cincuenta. Los invernaderos comienzan a desarro-llarse desde 1970, así como los problemas que se derivan de la extracción de agua: sobre explotación de acuíferos, intrusión marina, etcétera. En la segunda mitad de aquella década también empieza a ensayarse el riego por goteo, cuya evolución ha sido continuada desde entonces, espe-cializándose en productos hortofrutícolas extratempranos (tomate, pepino, …).
En el ámbito oriental del sector se produce también un im-portante desarrollo turístico durante los últimos decenios en el municipio de Roquetas de Mar (que cuenta con dos núcleos, el propio Roquetas y Aguadulce), aunque también
aparecen núcleos turísticos en otros puntos, como Alme-rimar. Se trata de núcleos que en principio fueron lugar de veraneo regional, pero que han adquirido proyección nacional y, en menor medida que otras zonas turísticas andaluzas, internacional. Por último, la localidad de Adra, localizada en el extremo occidental de la demarcación y fuera ya del Campo de Dalías, ha sido tradicionalmente un pueblo pesquero, agrario y con un cierto desarrollo indus-trial desde el siglo XIX basado en los ingenios azucareros y en la fundición de plomo. Durante el último período, ha visto declinar las actividades pesqueras, en tanto que ha reforzado las agrarias y turísticas.
Todas estas circunstancias han facilitado un crecimiento económico elevado durante más de treinta años y ha su-puesto un importante impulso demográfico de la zona, que supera los 170.000 habitantes. El Ejido es la locali-dad más importante, con 84.227 en 2009 (de los cuales unos 20.000 son extranjeros); cuando en 1970 todavía se integraba en el municipio de Dalías, que en su conjun-to apenas superaba los 20.000 habitantes. Roquetas de Mar pasó de 12.700 habitantes a casi 82.665 (también en torno a los 20.000 extranjeros). De hecho, el eje de la carretera nacional Málaga-Almería, que atraviesa los municipios de El Ejido, La Mojonera (8.301 habitantes en 2009), Vícar (22.853 habitantes) y Roquetas de Mar, es prácticamente una calle (un bulevar en buena parte del recorrido) a la que asoma de tramo en tramo el tejido de invernaderos que tapizan la demarcación.
Festival de Laújar“Dice la voz del trovero/ repitiendo aquí otra vez: /quien no tiene inver-nadero/ llega bien a la vejez, /pero con poco dinero” (Francisco MEGÍAS, Dice la voz del trovero -1987-).
El Poniente
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 291
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
El Poniente se dispone como apéndice de la sierra en pendiente hacia una amplia llanura litoral (la de mayor extensión entre Almería y Málaga). Desde época roma-na, con la adecuación de las comunicaciones gracias a la vía heráclea, se articula como territorio de paso este-oeste y la propia vía ordena el patrón de asentamientos hasta la actualidad. El extremo oeste queda atravesado por el río Adra, ruta natural de comunicación con el
norte desde la prehistoria y cuya desembocadura forma el mejor puerto natural del área que es aprovechado desde la protohistoria por el asentamiento fenicio de Abdera (cerro de Montecristo).
En general, la escasez de asentamientos de las edades del Cobre y Bronce permiten pensar que no fue hasta la primera Edad del Hierro cuando se produjeron procesos de envergadura en relación a la articulación territorial del Poniente almeriense.
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
La estructura física del ámbito, entre la sierra de Gádor y el mar, junto a la red de asentamientos, condiciona la articulación de esta demarcación. Esta se estable-ce en sentido este-oeste a lo largo de la autovía A-7, que une la capital provincial con Aguadulce, Santa María del Águila, El Ejido, Adra y se prolonga por la provincia de Granada hacia Málaga. El resto de la red viaria tiene una estructura perpendicular, uniendo la A7 con el resto de los núcleos importantes: Roquetas de Mar (A-358), La Mojonera (ALP-108), Almerimar (A-389). De esta vía salen también los ejes que conectan el sector con los antiguos núcleos del interior a los que pertenecían, y pertenecen aún en algunos casos, los terrenos del Campo de Dalías (la propia Dalías A-358, Vícar ALP-109, Félix y Enix A-391). Las penetraciones más importantes hacia el interior se realizan desde El Ejido hacia Dalías, a través de la citada A-358 y desde Adra de forma paralela al río del mismo nombre A-347. Por último, existen otros ejes que también estructu-
ran el territorio: la carretera litoral que bordea toda la demarcación entre Aguadulce, al este, y Balanegra, al oeste AL-9006; y el eje Roquetas de Mar-La Mojonera-El Ejido A-358.
Los núcleos más importantes que organizan la articu-lación presentada poseen un carácter muy distinto: El Ejido con base agrícola; Roquetas de Mar, centro turís-tico, y Adra, localidad con importante peso económico pesquero. No obstante, si bien El Ejido está especializa-do en cultivos agrícolas bajo plástico, éstos son también importantes en las dos localidades citadas.
Aljibe en el camino de San Roque (El Ejido). Foto: Silvia Fernández Cacho
292 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociados
Procesos históricos
Colonización mediterránea8233100. Edad del Hierro8211000. Época romana
La aparición del comercio fenicio va a suponer un traslado del peso de los asentamientos hacia los enclaves costeros con mayores valores estratégicos. Destaca en estos momentos sobre todos los núcleos de la demarcación la disposición de Abdera en el cerro de Montecristo (al este de la actual Adra), una ciudad con puerto en un espolón natural sobre la desembocadura del río Adra, clave en el contexto de transacciones comerciales entre la colonia y las poblaciones indígenas. Esta situación se mantuvo básicamente durante el dominio cartaginés hasta la conquista romana.
Roma marca un nuevo concepto de dominio y gestión del territorio. Por un lado, un énfasis por las comunicaciones terrestres, cuyo principal exponente en esta zona es la instalación de la Vía Heráclea que recorre todo el litoral mediterráneo peninsular. Por otro, el mantenimiento de los grandes centros anteriores como Abdera que, como ciudad estipendiaria, seguirá siendo un hito en la nueva vía de comunicación terrestre. Estos momentos suponen también el definitivo afianzamiento de establecimientos menores que gradualmente configuran la explotación agrícola del territorio apoyándose en la vía principal de comunicación terrestre. Este es el caso del municipio de Murgi (El Ejido) o la ciudad de Villavieja (Berja) y hábitats tipo villae (Onáyar, Tarambana).
7121200. Asentamientos. Colonias. Ciudades7121100. Asentamientos rurales. Villae7123120. Redes viarias7112422. Tumbas. Mausoleos
Ruralización islámica. Defensa litoral8220000. Edad Media
El importante núcleo de la Abdera antigua desaparece, instalándose un nuevo hábitat en La Alquería. La gestión del agro con la utilización masiva de las técnicas hidráulicas parece extenderse y, en general, se vive de espaldas al litoral. Los núcleos de control se sitúan más al norte, en la Alpujarra, quedando esta zona convertida en el campo o “ejido” de estos núcleos.
Se implanta un sistema de riego temporal por «hojas» (agrupación de las cañadas en cuatro sectores, regándose cada uno de ellos con una cadencia de cuatro años), compatible con la utilización del agua para abastecimiento humano y ganadero (aljibes y balsas) por medio de la Acequia del Campo (acequia de Odba hasta el Boquerón del Campo y rambla de Almecete).
La fortificación del litoral tiene su origen claramente durante la fase nazarí como medida de protección ante piratas norteafricanos. Se trata de torres vigía como las de Guaínos y Huarea (cercanas a Adra), Alhamilla (límite Adra-El Ejido) o la torre de Roquetas (previa al castillo actual).
7121100. Asentamientos rurales. Aldeas. Pueblos7112900. Fortificaciones. Torres7123200. Infraestructuras hidráulicas. Acequias. Aljibes. Fuentes
El Poniente
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 293
Descripción Recursos asociados
Repoblación. Inmigración. Defensa litoral8200000. Edad Moderna
Durante una primera etapa, la población morisca dominó el contexto rural del Poniente continuando el modelo de explotación anterior. Tras la revuelta y expulsión definitiva de los moriscos en 1570 se produjo un primer vacío poblacional y un proceso de concentración de propiedad de base ganadera (favorecido por la Mesta y grandes propietarios castellanos) y cerealista aun manteniendo los sistemas de captación, conducción y almacenamiento de agua. De cierta manera, esta llanura litoral se convierte hasta el siglo XVIII en una gran dehesa boyal casi despoblada dependiente de los núcleos interiores de Berja, Dalías o Vícar. Esta actividad se combina, por otra parte, con el mantenimiento y potenciación por la Corona del sistema de torres vigía del litoral.
Como enclave costero, Adra inicia nuevo emplazamiento que llega hasta nuestros días y se fortifica con castillo a principios del XVI. Es la actividad militar costera la que visualizará primero en la ampliación de las edificaciones nazaríes (Guardias Viejas, Roquetas) y, posteriormente, en el nacimiento de núcleos habitados estables ya en el XVIII tales como Roquetas o Balerma.
7121100. Asentamientos rurales. Aldeas. Pueblos7112900. Torres7123200. Infraestructuras hidráulicas. Acequias. Aljibes. Fuentes
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconómicas
1264200. Agricultura 1264400. Ganadería
Hasta hace cincuenta años esta demarcación estaba orientada a una explotación agrícola centrada en los manantiales y vegas, con cultivos característicos de secano en el interior, combinándose olivo, almendra y vid. El cultivo de la uva de mesa tuvo gran importancia durante el siglo XIX en algunas zonas (Dalías, Berja), entrando en el circuito internacional de la reconocida uva almeriense.
No obstante, el aprovechamiento del terreno se basaba en la combinación con la ganadería, principalmente el pasto de ganados trashumantes -ovejas y cabras-, que bajaban a las tierras del Campo de Dalías procedentes del interior.
Desde el siglo XVI y hasta la segunda mitad del siglo XX, la zona de Adra y su entorno fue conocida por el cultivo de caña de azúcar.
Agricultura intensiva dedicada a la producción hortofrutícola, con uso de invernaderos o cultivos bajo plásticos, desarrollada a partir de los años setenta.
7121100. Asentamientos rurales. Cortijadas7123200. Infraestructuras hidráulicas. Norias. Aljibes. Pozos7122200. Cañadas14J1300. Técnica de cultivo
Identificación
Identificación
294 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
1264500. Minería Minas de plomo de Almagrera (Berja). 7120000. Minas
1264600. PescaEn regresión. La pesca tradicional hacía uso de las artes de trasmallo y también de la chicharra en embarcaciones denominadas traiñas. En la actualidad se mantiene en lugares como Adra y Roquetas de Mar, aunque cada vez se usa más el anzuelo y está en franca regresión.
14J5000. Técnica de pesca. Trasmallo. Chicharra
1263000. Actividad de trasformación
El cultivo y la transformación de la caña de azúcar posibilitó el desarrollo de ingenios a partir del siglo XVI. Un entorno de cierta industrialización en el que se asentaron importantes entidades fabriles durante el siglo XIX, como las dedicadas a la fundición de plomo (procedente de las minas de Sierra Almagrera) o las nuevas fábricas de azúcar y más adelante algunas industrias de conserva y salazón de pescado.
7112500. Edificios industriales. Azucareras. Fundiciones. Hornos. Conserveras. Salinas
1262000. Actividad de servicios. Turismo
Con un desarrollo reciente, se expande imparable la construcción de residencias, hoteles y servicios el la franja más cercana al mar. Sigue un modelo de turismo de sol y playa estilo Costa del Sol, ofertando infraestructuras recién construidas. La actividad inmobiliaria está desplazando en el territorio a algunas de las instalaciones de invernaderos.
Se ponen en valor ciertos elementos del patrimonio antes ignorados y se reutilizan inmuebles e instalaciones tradicionales (cortijadas, aljibes, etcétera.)
7121100. Asentamientos rurales. Cortijadas
El Poniente
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 295
4. Recursos patrimoniales
Ámbito territorial
Asentamientos. Los principales núcleos de población de carácter urbano se remontan a época fenicia como atestigua el asentamiento fenicio de Abdera (Adra), con pervivencia hasta la actualidad. De época romana Mur-gi (El Ejido), representa el asentamiento más destacado junto con Villavieja (Berja) aunque se localizan otros de carácter rural como los de Turaniana (Los Bajos, Agua-dulce, Roquetas de Mar) o las villas romanas de Onáyar y Tarambana (El Ejido). De época medieval se conservan restos del urbanismo nazarí en Vícar y Félix, de la Alca-zaba árabe de Villavieja (Berja), y los núcleos de repo-blación cristiana de Adra y Roquetas.
Infraestructuras hidráulicas. Para almacenar y dis-tribuir el agua a los cultivos de regadío (azudes, aljibes, norias…). Se documentan pervivencias significativas de estas infraestructuras, entre las que destacan la ace-quia que se extiende desde Odba hasta el Boquerón del Campo en El Ejido o la de la rambla de Almecete en el mismo término municipal. También se distribuyen por esta demarcación y las colindantes numerosos aljibes de origen medieval: aljibe del Campillo, del Camino de San Roque, del Empalme de Fuentes de Marbella, del cortijo del Llano o de Hilas en Berja; aljibe de la cuesta, de la Cruz o del Boquerón en Dalías; aljibe de venta Menea en Felix; aljibes del Bosque, de las Hoyuelas, de las Terreras, Blanco, de Tres Aljibes, de la fábrica de la Mujer, de la Galianica, del Toril, del Daymum, Navarro, Balsa Matilla, Seco, del Derramadero de Cabriles, Que-brado o de Pampanico en El Ejido, etcétera.
Son destacables, también, las fuentes de Berja (Del Toro, de los 16 Caños, de Don Emilio, del Marqués, de la Higue-ra, del Lames, de Marbella, etcétera.) y los restos de un acueducto de posible origen romano en Vícar.
Poblados de colonización como los de Camponuevo del Caudillo, Las Marinas,; Roquetas de Mar, Solanillo (Ro-quetas de Mar); Las Norias (El Ejido); Parador de Asunción (Vícar y Roquetas de Mar); Puebla de Vícar (Vícar); San Agustín de Dalías (El Ejido)
Ámbito edificatorio
Edificios industriales de época romana para la trans-formación de productos del mar se han documentado en la demarcación, destacando las factorías romanas de Adra y Guardas Viejas (El Ejido). También romanas son las metalurgias documentadas en Cañada de Moreano (Berja) y El Sabinar (Dalías).
La fábrica de plomo de San Andrés y los ingenios de azú-car en San Luís y San Nicolás en Adra, todos ellos del siglo XIX, son edificios industriales de gran singularidad en la demarcación
Fortificaciones y torres, se distribuyen por toda la zona. De origen nazarí son las torres defensivas de la Iglesia de Vícar o la Torre-atalaya de Guainos (Adra). Otras son de la Edad Moderna, como las Torre de Al-hamilla (siglo XVI), Balerma (siglo XVII), el Torre-Fuerte Entinas, Bajos (siglo XVI) o la torre-atalaya de los Ce-rrillos (siglo XVI), todas ellas en El Ejido. En cuanto a las
fortificaciones, pueden destacarse el castillo de Adra (si-glo XVI) o la Batería de Guardias Viejas (siglo XVIII) en El Ejido y el castillo-reducto de Santa Ana (siglos XVI-XVII) en Roquetas de Mar.
Baños públicos árabes son los de Benamejí en Berja y los de la Reina en Dalías.
Arquitectura rural, representada por casas y cortijillos de formas cúbicas, caracterizados por la presencia de te-rrados o cubiertas planas, con “launas” o “royas” como impermeabilizantes. Muros de piedra y barro, con mor-tero de cal. Son gruesos, en forma de talud y con vanos escasos y de pequeñas dimensiones. (GIL ALBARRACÍN, 1992: 297 y ss.)
Ámbito inmaterial
Actividad festivo-ceremonial. Romería supracomu-nal de la Virgen de Gádor (Berja). Fiestas del Cristo de la Luz, declaradas de Interés Turístico Nacional, en Dalías, y fiestas “cortijeras”. Estas últimas se asocian a festi-vales y encuentros de troveros. Aunque este tipo de repentismo se asocia directamente a las Alpujarras y la Contraviesa, se practicaba tradicionalmente en algunas zonas de la comarca (Adra, Dalías, Berja...) y se ha ex-tendido precisamente porque muchos de los primeros “colonos” del Campo de Dalías tienen en esas tierras su origen. Asociadas a algunas de estas manifestaciones se realizan bailes de mudanzas y robaos en Adra.
296 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
Un nuevo paisaje sobre los vestigios andalusíesUn nuevo paisaje. Así se califica esta zona que históricamente formaba parte del litoral de frontera almeriense. Árido, de difícil cultivo, escasamente poblado y sometido a los peligros de la frontera berberisca hasta el siglo XVIII (CHECA OLMOS, 1999). Las transformaciones han sido tan rápidas y de tal intensidad que hay una clara conciencia de haber creado por completo un entorno nuevo. La noción de artificio humano, se hace patente en este paisaje y lo diferencia de otros, a pesar de que la mayoría de los territorios andaluces tienen una marcada antropización. Una intensiva ocupación del suelo con invernaderos, el desarrollo de nuevos municipios y entidades locales, el vertiginoso crecimiento demográfico, los nuevos trazados viarios y los flujos de personas y capitales han demudado estos parajes.
Sin embargo, éste es un paisaje notoriamente transformado por el ser humano desde siglos atrás. La organización y conformación del territorio almeriense quedó configurada durante mucho tiempo por el sistema de regadío y las necesidades andalusíes. De hecho, es esta imagen de huertos fértiles en torno a norias, de bancales y acequias en los territorios de regadío, complementados con las áreas de pastoreo y pesca más cercanas a la costa, las que pervivieron hasta hace poco y que se refleja de forma contundente en topónimos como Dalías.
“Un mar de plásticos”. Esta es la comparación más difundida y connotada. La imagen de los plásticos se usa desde fuera de la zona como paradigma de un crecimiento rápido, forzado, con grandes riquezas pero además con grandes desequilibrios- sobreexplotación de acuíferos, contaminación, insostenibilidad-. Este paisaje está connotado por ser lugar de atracción de mano de obra extranjera y por problemas de exclusión social y racismo (MARTÍN DÍAZ et ál., 1999; MARTÍNEZ VEIGA, 2001).
“En época musulmana se asiste a la “construcción” del terreno agrícola en laderas, valles y vegas con la labor colectiva de las comunidades campesinas. Para soslayar las duras condiciones impuestas por el relieve y la falta de agua se emprendió el aterrazamiento de vertientes en pequeñas parcelas -balates- con muros de contención y el trazado de una meticulosa red hidráulica de irrigación para garantizar las cosechas. (...) Se apunta que en época nazarí se incrementó la colonización de los terrenos menos fértiles, de secano y montaña. (...) En parecidas fechas el Campo de Dalías constituía una zona especialmente privilegiada para la ganadería ovina trashumante, donde invernaban los ganados de Sierra Nevada, que se recogían allí largo tiempo pastando y queseando” (CRUZ ENCISO; ORTIZ SOLER, 2004: 37-38)
“Sin duda el espacio más representativo de la nueva agricultura almeriense es el Campo de Dalías, no solo por ser el frente pionero por excelencia de esta singular conquista agra-ria, sino por albergar la mayor concentración de cultivos bajo plástico de España y Europa” (HERNÁNDEZ PORCEL, 1999: 53).
El milagro almeriense. Una tierra de colonosSobre el mismo paisaje de invernaderos y construcciones imparables, se proyecta la imagen opuesta, la del milagro almeriense que ha trasformado un erial en una de las tierras más productivas de Andalucía. Es la zona del ”oro verde de los invernaderos”, que dan tres cosechas al año y son responsables de un bienestar económico generalizado sin precedentes y una casi total ausencia de paro laboral. La tierra de colonos, de inversores, transformada con el esfuerzo, con el sacrificio, con el tesón familiar, con el riesgo de la deuda… los invernaderos son lugares de riqueza, donde el ser humano impone sus normas y maximiza los recursos que da la naturaleza.
“La fuerte censura social que motiva el abandono del trabajo agrícola [por parte de sus propietarios] refleja la identificación entre propiedad de la tierra y trabajo directo de la misma, sobre la cual justifican los nuevos agricultores tanto la autoexplotación, como la explotación del trabajo doméstico y de la fuerza de trabajo asalariada. Por otra parte, les permite la construcción social del espacio en que viven y trabajan como producto del esfuerzo emprendedor de los trabajadores-propietarios (...). En este sentido, el cambio de uso del territorio y el asentamiento de la población en el antiguo erial establece una vinculación especialmente significativa entre el esfuerzo humano y el paisaje, que determina el establecimiento de sólidos lazos simbólicos entre los procesos productivos, la población y el entorno” (MARTÍN DÍAZ et ál., 1999: 91-92).
El Poniente
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 297
Cita relacionadaDescripción
Una comarca de contrastesEl desarrollo turístico de la zona hace hincapié en otra lectura del paisaje: la de los contrastes. Vuelve su mirada hacia el pasado y confronta el interior de viejos pueblos con sabor alpujarreño con la costa llena de actividad. Compara los territorios invernados con los parajes y reservas naturales. Contrasta la actividad de los viejos pescadores con los puertos deportivos de la zona y los campos de golf.
“Visitada por numerosos pueblos desde la Antigüedad, este rincón del sureste de Almería conjuga su carácter marítimo con un interior de marcada impronta rural en torno a la sierra de Gádor. (...) Golf, playas, turismo rural, espacios naturales... El Poniente Almeriense, una de las comarcas más ricas de la provincia, ha sabido combinar el desarrollo económico propiciado por los cultivos intensivos con el turismo de calidad. De la costa a la sierra de Gádor el paisaje se transforma, pasando del azul del Mediterráneo a los parajes agrestes y accidentados del macizo montañoso. Los núcleos turísticos del litoral contrastan con las aldeas y cortijadas de aire alpujarreño, donde la herencia morisca ha perdurado a lo largo de los siglos” (ENRIQUE Berger, en línea).
“[Berja es] un sitio risueño para el placer de las vista y un lazo de seducción para el pensamiento. Sus campos son fértiles; sus harenes seguros y su hermosura manifiesta y oculta (…)
“[Dalías] está al oeste de Almería en un valle ameno rodeado de cerros al pié de la sierra de Gádor, que era una población buena para los que obedecen y para los que gobiernan; que su seda era de alto precio y producía en aquel tiempo grandes utilidades (...) tiene el inconveniente de los muchos daños que hacían las naves enemigas con sus frecuentes desembarcos, por lo que el camino de Dalías solo lo frecuentan varones de gran abnegación y desprecio del mundo” (IBN AL-JATIB, Historia de los reyes de la Alhambra –ca. 1368-).
“[La aldea Balerma] Se halla situada a legua y media de la villa, al S. del mar, del que dista sesenta pasos, sobre un lecho de arenas que forma en este sitio una playa despejada y extensa. Hay 14 barcas de pescar (...). Sus habitantes viven exclusivamente de dicho oficio y de las utilidades que reporta la estancia de bañistas que cada vez acuden en mayor número a estos parajes y van construyendo nuevas habitaciones. La vegetación es estéril y pudiera decirse nula si una pequeña huerta que tiene inmediata fertilizada por dos norias, no ofreciera un pálido reflejo de su existencia en estos sitios” (Manuel RODRÍGUEZ CARREÑO, Topografía médica y estadística de la villa de Dalías -1859-).
Castillo de al-Hizam (Dalías). Foto: Silvia Fernández Cacho Vista de Almerimar (El Ejido). Foto: Silvia Fernández Cacho Torre y aljibe en la zona de Dalías. Foto: Silvia Fernández Cacho
298 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Red de torres vigías costeras
Paisaje fabril de Adra. Revolución industrial del siglo XIX
La ubicación de estas torres responde a la necesidad de vigilancia en el litoral andaluz, expuesto a la piratería en buena parte del mismo.
Industrias relacionadas con la caña de azúcar y con las actividades pesqueras (Adra).
Torre los Cerrillos (Roquetas de Mar). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Paisaje fabril de Adra. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
El Poniente
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 299
Villavieja y entorno
Núcleo poblacional de origen romano (época de la que se conservan estructuras de su anfiteatro, mosaicos, etcétera.) en un estratégico emplazamiento que es fortificado en fases sucesivas desde el siglo IX, desde el que se domina la vega virgitana y la sierra de Gádor.
Paisaje Villavieja y entorno. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
300 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
7. Valoraciones y recomendaciones
NegativasPositivas
El crecimiento demográfico y el enriquecimiento económico en algunos municipios también ha redundado en una revalorización de su patrimonio histórico con un enfoque claramente turístico.
Sentimiento colectivo de capacidad de iniciativa y de progreso.
Demarcación en la que son frecuentes los procesos innovadores.
Riqueza cultural y formas de expresión novedosas aportadas por colectivos inmigrantes procedentes de distintos orígenes (Magreb, Sudamérica, Europa del Este).
Presión agrícola intensiva en el medio físico y en la sociedad rural, con una importante sobreexplotación de acuíferos.
Presión constructiva turística en las áreas del litoral.
Problemas sociales y étnicos en crecimiento constante desde hace al menos dos decenios.
Progresiva densificación de la población y polo de atracción de foráneos que puede no implicar la conservación y mantenimiento de la memoria del patrimonio histórico tradicional.
Patrimonio hidráulico y defensivo que por su localización y su estado de abandono está en continuo riesgo de descontextualización e incluso de desaparición. Falta de investigación y de inventario-catalogación.
Valoraciones
El Poniente
Invernaderos en la zona de Celín (Dalías). Foto: Silvia Fernández Cacho Invernaderos en El Ejido. Foto: Silvia Fernández Cacho
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 301
Establecer una tutela territorial especial en los dos bordes del ámbito: de un lado en el contacto entre el sistema de invernaderos bajo plástico y, de otro, en el cordón litoral.
Recuperar y potenciar los valores culturales del paisaje, especialmente el sistema de torres vigía en la costa y los aljibes medievales, protegiéndolos del cerco de la agricultura intensiva y la urbanización.
Aglutinar en torno a la antigua carretera nacional 340, actual A-7 los principales servicios y grandes infraestructuras de la zona.Proteger el entorno de la zona arqueológica de Villavieja de posibles impactos paisajísticos, sobre todo relacionados con la extensión de los cultivos bajo plástico, y potenciar su investigación y difusión.
Identificar, registrar y proteger el abundante patrimonio de arquitectura vernácula disperso en el territorio.
Valoración de la arquitectura industrial del entorno de Adra (tanto de la relacionada con los ingenios de azúcar como la relacionada con la manipulación del plomo).
Proteger los valores de los poblados de colonización evitando su banalización y pérdida, especialmente en sus valores de integración paisajística.
Documentación y difusión de elementos en torno a la cultura del agua y a las industrias del plomo y del azúcar en Adra.
Recomendaciones para el planeamiento territorial y urbanístico
Configurar una estructura territorial coherente y equilibrada, tanto en la vertebración territorial, como en la social y en la cultural.
Analizar con detalle la realidad paisajística del Poniente para caracterizar este territorio complejo, frágil y necesitado de referentes identitarios claros y aglutinadores.
Aprovechar los aspectos positivos de la singularidad paisajística del Poniente almeriense y corregir los impactos derivados de un proceso de crecimiento económico muy rápido.
Patrimonio de ámbito territorial
Patrimonio de ámbito edificatorio
Patrimonio de ámbito inmaterial
Generales
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 303
Estas comarcas, grandes hoyas o vegas en el llamado surco intrabético, tienen un carácter árido, estepario y de altiplano y constituyen un importante sector de Andalucía, el nororiental, con una profusión de pai-sajes poco antropizados y semidesérticos. En las zonas de vega y regadío, sin embargo, aparecen fuertes con-trastes con una agricultura intensiva. Los bordes de esta sucesión de grandes llanadas que abarcan desde Guadix hasta el norte de la provincia de Almería, son siempre agrestes y montañosos y más áridos y secos de oeste a este. Por el sur destaca la vertiente norte de Sierra Nevada; sierra Arana y Los Montes cierran
1. Identificación y localización
la zona occidental y noroccidental. Hacia el norte, las sierras de Castril y de La Sagra anteceden a las sierras de Cazorla, y por el noreste el surco intrabético se pro-longa en el valle del río Quípar. Las fachadas orientales coinciden con las sierras en sentido este oeste de sie-rra María, Las Estancias y Los Filabres, abriéndose entre ellas los pasillos que conectan el surco intrabético con los valles de los ríos Chirivel, Almanzora y Nacimien-to. En algunas zonas occidentales, especialmente en el contacto con Los Montes, el olivar es el protagonista del paisaje, paisaje que va adquiriendo una imagen más desértica hacia oriente. Este ámbito se incardina
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: altiplanicies orientales (dominio territorial de los sistemas béticos)
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: red de ciudades patrimoniales de las altiplanicies orientales, red de centros históricos rurales, red de ciudades y territorios mineros
Paisajes sobresalientes: garganta de Gorafe, entorno del balneario de Alicún de Ortega, Mencal, cerro de Jabalcón badlands de Bacor-Olivar, badlands de la estación de Guadix
Paisajes agrarios singulares reconocidos: vegas de los Vélez, vega y cueva de la Carrichuela de Píñar, vegas de la hoya de Guadix, vega de Gor, vega de Zújar, vega de Guardal, Castril y Huéscar
Las Terrazas del Guadalquivir + Sierra de Arana + Hoya de Guadix + Sierra Nevada + Sierras de Baza y Los Filabres + Sierras de las Estancias + Sierra de María + Hoya de Baza + El Marquesado
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía
pues en el área paisajística de las Altiplanos esteparios en todo su ámbito central y noreste, en tanto que sus bordes pertenecen al área de las serranías de montaña media, salvo el borde sur de Sierra Nevada, pertene-ciente al de serranías de alta montaña.
La red urbana es menos tupida que en otros ámbitos, aunque no faltan los grandes centros comarcales (Gua-dix, Baza, Cúllar-Baza, Vélez-Blanco), estratégicamente situados en la secuencia de hoyas y relacionados con las conexiones entre Granada y Murcia.
Articulación territorial en el POTA
Estructura organizada por ciudades medias de interior en la unidad territorial de las altiplanicies orientales (Guadix, Baza, Cúlla, Huéscar, Vélez-Rubio)
Grado de articulación: medio
304 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
2. El territorio
Medio físico
El surco intrabético es un largo y ancho corredor que desde el extremo nororiental de Andalucía recorre el pasillo inte-rior de las sierras béticas. Las hoyas y altiplanos superiores (Los Vélez, Baza y Guadix) son los espacios más represen-tativos. Se trata de zonas llanas rodeadas de montañas de tamaño medio hacia el norte, este y oeste, y con el gran macizo de Sierra Nevada al sur. Se producen pues impor-tantes contrastes entre las formas del sector, que posee las zonas con pendientes más pronunciadas, tanto en la ladera meridional de Sierra Nevada, como a los pies de las sierras del Cabril y en Sierra María, siendo también desta-cables las que aparecen en la sierra de Baza. La densidad de formas erosivas es bastante destacable en mucho ámbitos de la demarcación, sobre todo en las zonas montañosas y en la parte meridional (llega a ser extrema en algunas zo-
nas de la sierra de Baza); hacia el norte, esta densidad dis-minuye y es menor en el entorno de Baza-Orce-Huéscar. El surco intrabético se compone de extensas cubetas sincli-nales con episodios marinos y continentales que explican sus materiales neógenos; la mayor parte de este espacio se corresponde con la depresión posorogénica del valle del Guadiana Menor y sus afluentes. Aquí las formas tie-nen un origen gravitacional-denudativo (glacis y formas asociadas) y denudativo (colinas con moderada influencia estructural en medio inestable e importante presencia de cárcavas) Hacia el noroeste (en el contacto con Los Mon-tes) aparecen ya formaciones pertenecientes a las zonas externas de las cordilleras béticas (subbético medio, con formaciones de colinas y cerros estructurales propias de formas estructurales-denudativas), y hacia el sur y sureste las formaciones se corresponden con las zonas internas de estas cordilleras (complejo Alpujárride en el contacto con
la depresión y complejo Nevado-Filábride hacia el interior, también con formas estructurales-denudativas barrancos y cañones denudativos- y formas glaciares y periglaciares). Todo esto condiciona la presencia de materiales sedimen-tarios en las zonas más llanas (arenas, limos, arcillas, gravas, cantos, conglomerados, lutitas y calizas) y en las sierras del noroeste y del este (margas, margocalizas, margas yesífe-ras, areniscas, calizas, dolomías). Hacia el sur, en Sierra Ne-vada, hay una predominancia casi absoluta de materiales metamórficos (micaesquistos, filitas y areniscas).
El clima de esta demarcación se caracteriza por lo riguroso. Veranos cálidos e inviernos largos y fríos. Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 13 ºC de Huéscar, cuya zona es la más cálida, y los 5 ºC de las zonas más altas de Sierra Nevada. La insolación media anual ronda las 2.600 horas de sol, con amplias zonas al norte y en el centro por
Hoya de Guadix, Baza y Los Vélez
Vista de Guadix. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 305
debajo de esa cifra, y la pluviometría es muy contrastada, ya que en la sierra de Castril y en las estribaciones de la sierra de Cazorla se superan los 1.000 mm, en tanto que en algunas zonas centrales no se alcanzan los 300 mm, siendo digno de reseñarse que en la mayor parte de esta demarcación no se superan los 400 mm.
Las zonas más llanas se corresponden con la faciación bé-tica de la serie mesomediterránea murciano-almeriense, guadiciano-bacense, sebatense, valenciano-tarraconen-se y aragonesa semiárida de la coscoja y con la serie tam-bién mesomediterránea bética mariannense y araceno-pacense basófila de la encina en las laderas montañosas y centro de la demarcación. Hacia el noroeste aparece otro piso mediterráneo: la serie manchega y aragonesa basófila de la encina. En algunas faldas montañosas, co-bra presencia la serie supramediterránea bética basófila de la encina. Hacia el sur, y ya en las estribaciones de Sie-rra Nevada, predomina la serie supramesomediterránea filábrico y nevadense silicícola de la encina y por encima de él las series oromediterránea nevandese silicícola del enebro rastrero y la crioromediterránea nevadense silicí-cola de Festuca clementei. Esto condiciona una presencia de estepas, lastonares y matorrales calcícolas en las lla-nuras y encinares y pinares en las serranías, aunque con espinares y piornales y roquedos y zonas sin vegetación en las zonas más elevadas de Sierra Nevada.
Existe un reconocimiento de los valores naturales, máxi-me en Sierra Nevada, parque nacional, pero también hay varios parques naturales (sierra de María; sierra de Baza; sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra Nevada -de mayor extensión que el parque nacional-); los monumen-
tos naturales de las cárcavas de Marchal y la peña de Cas-tril, así como otros espacios de interés integrados en la red Natura2000: sierras de La Sagra, Taibilla, de la Encantada, del Oso, etcétera.
Medio socioeconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva
El estancamiento y regresión socioeconómica ha sido la nota dominante de esta demarcación durante la segunda mitad del siglo XX e inicios del XXI. De este proceso no han escapado siquiera los grandes núcleos, en el que sólo Baza ha logrado un pequeño incremento demográfico: este municipio no alcanzaba los 21.000 habitantes en 1960 y en 2009 apenas superaba los 23.000 (23.359); en tanto que Guadix experimenta un importante retroceso entre esas dos fechas, ya que en la primera alcanzaba los 25.000 habitantes y en la segunda apenas rebasa los 20.000 (20.395). Otros núcleos experimentan descensos menores, pero siempre significativos: Vélez-Rubio pasa de 8.487 a 7.150; Huéscar, de más de 11.000 a 8.232. Sin embargo, existen otros municipios en los que la regresión demográfica alcanza rango de hundimiento poblacional pese a que también algunos de ellos han tenido, como las anteriores un cierto repunte durante los últimos años. Así, Vélez-Blanco superaba los 6.000 habitantes en 1960 y en 2009 apenas supera los 2.000 (2.259); Caniles y Cú-llar, que superaban los 9.000 habitantes han caído por debajo del umbral de los 5.000 (4.955 y 4.766 respecti-vamente); Zújar alcanzaba casi la cifra de 9.000 y en la actualidad 2009 no llega a los 3.000 (2997). Lo mismo podría señalarse para municipios como Cortes de Baza,
Gor y otros muchos en los que las circunstancias de des-poblamiento son aún mayores.
La quiebra de las bases económicas tradicionales está de-trás de esta caída demográfica. Pese a la presencia de ac-tividades agrarias potentes basadas en el cultivo de trigo, leguminosas, olivos y almendros, entre otros, predomi-nando muy mayoritariamente el secano sobre el regadío, y al aprovechamiento silvícola ganadero, éstas no se han adaptado en la misma medida que otros ámbitos anda-luces a las nuevas condiciones del mercado de productos agrarios. Por otro lado, la decadencia de la minería (de la que la más significativa la de Alquife, que producía hasta finales del siglo XX el 40% del mineral de hierro español), no se ha acompañado de nuevas propuestas y proyectos para el desarrollo comarcal.
Es de remarcar que los grupos de desarrollo local de la zona (Guadix, Altiplano) han apostado por el patrimo-nio como factor de desarrollo, pero aún son escasas las evidencias de un cierto dinamismo del turismo cultural o de otros proyectos basados en el patrimonio (si se ex-ceptúan, entre otros, la transformación de casas cueva como alojamiento turístico), ni siquiera en relación con las actividades artesanales tradicionales.
En este contexto de regresión, o, en el mejor de los ca-sos, de una cierta estabilidad en algunos municipios, sólo puede reseñarse un cierto dinamismo del comercio en los grandes núcleos (más notable en Baza y Guadix y menor en Vélez-Blanco y otros municipios menores); así como el del sector de la construcción, también más importante en las cabeceras comarcales.
306 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
La demarcación que comprende las altiplanicies grana-dinas, incluyendo el sector ocupado por la denominada comarca de Los Vélez, constituye una pieza clave en la articulación territorial de Andalucía oriental. Sus con-dicionantes geográficos la convierten en esencial para facilitar los ejes de comunicación históricos entre el Le-vante peninsular, mediante el pasillo de Chirivel, y el va-
lle del Guadalquivir a través de la cuenca del Guadiana Menor, o hacia el extremo sureste, desde la cuenca de Baza hacia la del Andarax a través del pasillo de Fiña-na. Traspasando el cordón serrano que cierra la hoya de Guadix por el oeste se accedería a la vega granadina y al eje de depresiones béticas interiores que atraviesan toda la región. La detección de evidencias arqueológicas a lo largo de estos grandes ejes asegura su utilización desde la prehistoria y pueden ayudar a explicar los contactos o interacciones de las sociedades calcolíticas y argári-cas de Almería con otros puntos del interior. Durante la conquista cartaginesa y la posterior guerra con Roma, el control del paso por la cuenca de Guadix-Baza se hizo fundamental para asegurar la comunicación entre Cartago Nova y Gades. Posteriomente los romanos for-malizarían la ruta en la vía Hercúlea. El trazado de las vías pecuarias actuales, formalizadas por la Mesta tras la conquista cristiana, refleja en su toponimia su vocación de larga distancia. Pueden citarse ejemplos como el de “Camino Real de Lorca o Jerez a Cartagena”, que cruza prácticamente la demarcación de este a oeste y que es seguido aproximadamente por las carreteras del siglo XX. Destaca también la denominada “Camino Real de Andalucía” partiendo desde Guadix hacia el norte bus-cando los pasos de la cuenca del Guadiana Menor hacia el Alto Guadalquivir jiennense.
Vista la organización de los ejes de comunicación histó-ricos, la articulación territorial interna de la demarcación respecto a los sistemas de ocupación de las poblaciones refleja, para el Paleolítico, una tendencia a la proximidad de cursos fluviales y antiguos sistemas lacustres (zonas de Orce o Galera) en un contexto antiguo de paisaje de
pradera y humedales hoy desaparecidos. Para la prehis-toria reciente es destacable la formación de áreas con larga perduración en el poblamiento localizadas en tor-no a la vega de Guadix, la embocadura del pasillo de Fiñana y el eje Chirivel-Los Vélez, dejando amplios vacios en el sector central (zona de Baza y Cúllar), así como en la zona de la comarca de Huéscar al noreste. Durante la Edad del Hierro se consolidaron los dos asentamientos localizados en los ejes de tránsito principales, Guadix y Baza, en un esquema dual que ha organizado el territo-rio desde época romana hasta nuestros días. Sólo que-daría añadir los núcleos poblacionales de los Vélez más vinculados a los efectos de la repoblación de la nobleza desde el siglo XVI.
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
Desde el punto de vista natural, las hoyas del surco intrabético pueden diferenciarse de las de los tramos inferiores (cuencas del Genil y del Guadalhorce) en que éstas forman parte de la cuenca hidrográfica del Gua-diana Menor, afluente del Guadalquivir, que desagua en las inmediaciones del Cazorla. Por lo tanto, todo este espacio funciona como un gran anfiteatro muy cerrado que vierte aguas por el extremo nororiental. Las excep-ciones son un pequeño tramo del río Nacimiento, que fluye hacia Almería capital, y la rambla de Chirivel, que desagua en el río Corneros en la región de Murcia. Sin embargo, la articulación básica del territorio se expli-ca en las principales conexiones viarias entre Granada, Almería y Murcia y se realiza a partir, sobre todo, de la autovía A-92 en su tramo oriental con una dirección
Hoya de Guadix, Baza y Los Vélez
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 307
suroeste-noreste. A lo largo de su trazado, los principa-les núcleos y centro de cada hoya vertebran localmente la red viaria y también son cabeza de otros ejes secun-darios en la articulación regional. Así, son de destacar los ejes Guadix-Almería (A-92), que se adapta al valle del río Nacimiento; el eje Úbeda-Baza-valle del Alman-zora (A-315 y A-334); el eje Cúllar-Baza-Huéscar-La Puebla de Don Fadrique (A-330) o el de Santiago de la Espada-Puebla de Don Fadrique-María-Vélez-Rubio
(A-317). El ferrocarril que une Almería con Granada y Madrid discurre también en sentido oeste-este-sureste, enlazando Guadix con las tres ciudades citadas.
La red de asentamientos es poco tupida y bascula hacia los centros comarcales que suponen las ciudades que se disponen a partir de la A-92: Guadix, Baza, Cúllar-Baza y Vélez-Rubio. Un grupo de poblaciones de segun-do orden completan la malla urbana con poblaciones
Vista desde el castillo de Vélez-Blanco. Foto: Silvia Fernández Cacho
de segundo rango: La Puebla de Don Fadrique, Hués-car, Vélez-Blanco, Pozo Alcón, Benalúa, etcétera. Entre todas estas poblaciones destacan las dos primeras ci-tadas: Baza y, sobre todo, Guadix. Ambas superan los 20.000 habitantes y, además de un notable patrimonio (en el que destaca la imponente impronta paisajística de la catedral de Guadix), han reforzado su papel de centralidad comercial (muy mermado durante el XIX y buena parte del XX) durante los últimos años.
Cortijada en el altiplano de Orce. Foto: Silvia Fernández Cacho
Vega y vista parcial del casco urbano desde el castillo de Vélez-Blanco. Foto: Silvia Fernández Cacho
308 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociados
Procesos históricos
De los primeros grupos humanos nómadas a la sedentarización y la formación de las sociedades complejas8231100. Paleolítico8232300. Neolítico8232200. Edad del Cobre
Con vestigios de industrias líticas, y con asociación a abundante fauna, destacan varias localizaciones arqueológicas detectadas en las altiplanicies granadinas. Para estos momentos del Paleolítico inferior se ha comprobado la presencia de grupos humanos cazadores-recolectores instalados en un medio templado y húmedo, junto a lagunas rodeadas de vegetación tipo sabana. Hacia el Paleolítico medio se asiste a una diversidad ocupacional añadiéndose los medios en cueva, con continuidad en los espacios de llanuras, lagunas y graveras de terraza fluvial, situación que se ha relacionado con una variación hacia un clima más frío y seco. La posterior evolución desde Paleolítico superior hasta el Neolítico inicial se caracteriza por la masiva ocupación de los medios en cueva en todas las sierras de la demarcación, desde la zona de los Vélez hasta la sierra de Baza. Se produjo en este contexto la eclosión del arte rupestre esquemático denotando ya los contactos extrarregionales desde el Levante peninsular, que formarían el primer hilo conductor cultural a gran escala de estas sociedades.
La afirmación de la agricultura como medio de producción principal será progresiva aunque más retardataria en esta zona altoandaluza en la que no será general hasta el Neolítico final, diferente de la evolución sufrida en el sureste o en las campiñas de la Andalucía central. En el Neolítico los medios en cueva aún son predominantes y sus registros arqueológicos (cueva Ambrosio, Vélez-Blanco) atestiguan la importancia de la caza y las actividades forestales en un medio más húmedo y boscoso que el actual.
El final de este proceso, durante el tercer milenio antes de nuestra era, será la eclosión cultural y socio-económica que supone la Edad del Cobre. En estos momentos se levantaron grandes poblados amurallados en llanuras y proximidades a los cursos fluviales. Pueden citarse varios núcleos de concentración de población a lo largo de esta extensa demarcación:
a) El área occidental, que comprendería desde el pasillo de Fiñana al sur como eje canalizador de las influencias del grupo almeriense de Los Millares, hasta el curso alto del Guadiana Menor al norte. Es singular la densidad de asentamientos en el eje Guadix-Fiñana, y, de modo diferenciado, la importante agrupación de manifestaciones megalíticas de Gorafe-Fonelas en el flanco norte.b) El área oriental, constituida por el pasillo de Chirivel y su extensión hasta Los Vélez. Se incluye la alineación de grandes poblados desde Cúllar (El Malagón), Chirivel (El Fraile) hasta Vélez-Rubio (cortijo del Álamo).
Es posible que sea al final de este periodo cuando se produzca el primer gran cambio paisajístico de la demarcación por causa de la generalización agrícola, por la eliminación de coberturas de vegetación natural mediante talas y quemas, con lo que se provocaría un aumento significativo de la erosión de las márgenes fluviales y la acentuación de su encarcavamiento.
7121100. Asentamientos. Poblados7112810. Cuevas. Abrigos7120000. Complejos extractivos. Minas7112422. Tumbas. Dólmenes
Hoya de Guadix, Baza y Los Vélez
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 309
Descripción Recursos asociados
Integración territorial. De la Edad del Bronce a la Romanización8232100. Edad del Bronce8233100. Edad del Hierro 8211000. Época romana
Como progresión del panorama medioambiental mencionado anteriormente, durante la Edad del Bronce se producirá una degradación paulatina con la disminución de las áreas boscosas de coníferas y quercíneas o la disminución de las especies vegetales de ribera. Los datos palinológicos aportan la imagen, en definitiva, de un medio estepario con mayor gradiente árido al final de la Edad del Bronce. Junto con variaciones climáticas de índole general, estos cambios también se han relacionado con la presión antrópica, sobre todo con un hecho de la mayor relevancia como es la producción de metales. Esta actividad conectará finalmente a todas las sociedades del entorno regional y, como es sabido, del Mediterráneo oriental.
La distribución de asentamientos refleja, al igual que en el área nuclear argárica almeriense, un retraimiento desde las llanuras hacia promontorios serranos con buena defensa natural. Se trataría de un encastillamiento del territorio en el que se traduciría un surgimiento de las élites y las formas de poder basadas en la jefatura. El cerro de la Virgen (Orce), cuesta del Negro (Purullena) o Castellón Alto (Galera) constituyen ejemplos de poblados en estos momentos.
En una fase posterior hay que situar el desarrollo definitivo de los contactos comerciales con los colonos del Mediterráneo oriental asentados a partir del siglo VIII a. de C. en las costas andaluzas. Se inicia un proceso de escala regional que en esta demarcación supone un nuevo paso en la integración territorial, hacia lo que se ha denominado estado ibérico (bastetanos). Los asentamientos que ahora tienen su momento fundacional son los que perduraron básicamente durante la época romana como municipios.
En este proceso de iberización puede destacarse, a nivel de patrones de asentamiento, la progresión hacia la nuclearización del hábitat desde un modelo aldeano herencia de la Edad del Bronce final que puede observarse hasta el siglo V a. de C. , hasta un modelo polinuclear basado en grandes oppida, fruto de proyectos políticos expansivos de las élites aristocráticas para superar una previsible atomización del poder territorial, que se constata en el siglo IV a. de C. Los oppida representativos de ese momento final de desarrollo de este modelo principesco ibérico podrían ser los de Acci (Guadix), Basti (cerro Cepero, Baza) o Tutugi (cerro del Real, Galera).
Todo este desarrollo específicamente regional de creación de un modelo político y cultural se verá truncado a partir del siglo III a. de C. con la irrupción de un sistema colonial de conquista como es la ocupación cartaginesa de los Barca. Su impacto modificó la evolución del sistema territorial ibérico y su corta duración, debido a la crisis militar con Roma, no produjo la plena traslación de un estado de tipo oriental helenizado como en aquellos momentos pudo organizarse Cartago.
7121100. Asentamientos rurales. Poblados7121200/533000. Asentamientos urbanos. Opidum7112100. Edificios agropecuarios. Villae7112421. Necrópolis7123100. Infraestructuras del transporte. Redes viarias7123110. Infraestructuras del transporte. Puentes7120000. Complejos extractivos. Minas
Identificación
310 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
La romanización se inicia en un territorio ya muy urbanizado al que se le añadirá la prioridad estratégica del control de la vía romana Castulo (Linares) Cartago Nova (Cartagena), la cual se adentra en la demarcación desde Tugia (Toya, Castellones de Ceal), al norte, a través de la cuenca del Guadiana Menor. Esta vía articulará todo el espacio de oeste a este, por donde tiene su salida a través del pasillo de Chirivel.
Las vegas de Guadix, Fiñana y el sector de Vélez-Rubio muestran gran densidad de asentamientos rurales que traducen un desarrollo de la explotación agrícola. La continuidad del romanismo en esta zona interior de la región se mantuvo con firmeza durante la alta Edad Media, momento en que Guadix cuenta con obispado en el marco de la permanencia del imperio bizantino en el sureste de la Península Ibérica.
Integración política andalusí y la ruptura cristiana8220000. Edad Media8200000. Edad Moderna
La implantación islámica en la región continuará consolidando el proceso de poblamiento rural sobre antiguos pagus y villae romanos. Si la vida urbana pasaba por una fase inicial de regresión y una escasa presencia califal en la zona que aún mantendría obispado cristiano, ya en el siglo XI las medinas de Guadix y Baza aparecen conformadas una vez establecida la dinastía zirí, de origen bereber, que se hará cargo de la taifa de Granada. A partir de estos momentos Guadix se convirtió en núcleo de referencia de las altiplanicies. Durante el periodo nazarí se acomete un programa defensivo general para el reino que también afectará al territorio de esta demarcación. Los pasos hacia Murcia y hacia Jaén fueron reforzados y es cuando puede situarse la construcción de numerosas torres defensivas en las zonas de los Vélez, que detenta el gran recinto defensivo de El Castillón (Vélez-Rubio), y en el campo de Huéscar, en la que las localidades de Castril y Orce tendrán mayor desarrollo al abrigo de sus fortalezas.
La conquista cristiana a finales del siglo XV abre un periodo en el que, en un primer momento, primaba la seguridad ante los tempranos levantamientos de moriscos. La consolidación de la repoblación castellana debió esperar años en una zona en la que durante todo el siglo XVI permanecerá un importante contingente musulmán finalmente expulsado. En paralelo al decaimiento demográfico, la organización del territorio nazarí se vió radicalmente alterada con la incorporación de multiplicidad de jurisdicciones (señoríos civiles, realengos, órdenes militares, iglesia).
7121100. Asentamientos. Pueblos7121200. Asentamientos urbanos. Medinas7112620. Fortificaciones. Castillos7112900. Torres7123100. Infraestructuras del transporte. Redes viarias7122200. Cañadas. Vías pecuarias7122200. Espacios rurales. Egidos
Hoya de Guadix, Baza y Los Vélez
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 311
Descripción Recursos asociados
Antiguo Régimen. Crisis demográficas y estancamiento económico8200000. Edad Moderna8200000. Edad Contemporánea
Durante la Edad Moderna, Guadix y Baza se mantuvieron como tierras de la Corona, y formando concejos de gran extensión territorial. El margen sur del área será repartido a las casa de Villena y del Cenete, el extremo oriental al marquesado de los Vélez, y al norte, el campo de Huéscar pasaría pronto a la casa de Alba. Localidades como Jerez del Marquesado, Vélez-Rubio, Huéscar experimentan entonces un gran desarrollo como cabeceras de señorío, incorporándose definitivamente al sistema de asentamientos actual. Los núcleos menores (Puebla de Don Fadrique, María, Dólar, Galera, Zújar, Vélez-Blanco, Fiñana), aun con origen en asentamientos anteriores, completarán esta trama de asentamientos básicamente vinculados con la explotación agropecuaria producto del largo proceso de repoblación llevado a cabo tanto por la Corona como por los señoríos existentes.
Desde mediados del siglo XIX es destacable, como aportación al desarrollo de la zona, el impacto de la minería (Alquife) y la instalación de líneas de ferrocarril (línea Guadix-Baza a Águilas-Lorca). En relación con este proceso de industrialización se sitúa el inicio de la fabricación de azúcar en la comarca de Guadix.
7121100. Asentamientos. Pueblos7120000. Complejos extractivos. Minas7123120. Infraestructuras del transporte. Ferrocarril
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconómicas
En el conjunto del territorio predomina la agricultura de secano centrada en el cultivo de cereales, fundamentalmente de la cebada. No obstante, a nivel más localizado, destacan la vid y el olivar, en la comarca de Los Vélez, el encinar, el almendro, las alcaparras y las hierbas aromáticas en la zona de Baza y el girasol y el almendro en torno a Guadix.
Destacan zonas de regadío de tradición andalusí, como la vega de Vélez-Blanco, las vegas de Baza-Caniles y la de Zújar y algunos núcleos de la denominada comarca de Guadix (CANO GARCÍA, 2002). Hoy día es observable en un importante patrimonio tanto material como inmaterial.
La actividad ganadera está centrada en la cría de ganado ovino y cabrío en la comarca de los Vélez y lanar y porcino en la comarca de Baza. De especial relevancia en esta última es la cría de la oveja segureña. La actividad ganadera trashumante de carácter intercomarcal, desde Baza y otros municipios vecinos hacia Los Vélez, ha dejado en el territorio numerosas muestras de infraestructura para el ganado, cuyo origen se remonta, en algunos casos, al período nazarí.
1264200. Agricultura1264400. Ganadería
Identificación
Identificación
7112100. Edificios Agropecuarios. Cortijos7121100. Asentamientos rurales. Cortijadas7123200. Infraestructuras hidráulicas. Aljibes. Acueductos. Balsas7122200. Espacios rurales. Vías pecuarias7112120. Edificios ganaderos. Abrevaderos
312 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
La industria es, en la actualidad, un sector poco relevante. Predomina la industria agroalimentaria y, en menor medida, la textil y de transformación de la madera. Sin embargo, desde el siglo XVIII y hasta mediados del siglo XX, la comarca de los Vélez se caracterizó por un importante desarrollo de la actividad industrial ligada al cultivo de cereales. La actividad de molienda y la comercialización de la harina velezana fueron una de las principales bases económicas del territorio, sobre todo durante el siglo XIX. Por su parte, en la comarca de Guadix fue protagonista la industria azucarera, sobre todo durante el siglo XIX y principios del XX.
Entre las actividades artesanales destaca la elaboración de cerámica en Guadix y en Purullena. Son asimismo reseñables la artesanía de la madera, el cuero y el esparto y la fabricación de embutidos.
12630000. Actividad de Transformación. Producción industrial
7112511. Molinos7112500. Edificios industriales. Fábricas. Alfares. Esparterías1263100. Actividad de transformación de materia animal. Curtidurías
Aunque hoy es una actividad en profunda regresión, la minería ha tenido una importancia histórica en la comarca de Guadix, fundamentalmente en los municipios del Marquesado del Zenete. La extracción de minerales férreos, cuyo origen parece remontarse a época romana, hizo de este territorio la principal zona minera de la Andalucía Penibética. En la actualidad la actividad ha quedado reducida a la extracción de carbonato cálcico (CANO GARCÍA, 2002), no obstante, su relevancia se manifiesta en un importante legado patrimonial que, en los últimos tiempos, está convirtiéndose en uno de los mayores reclamos turísticos de la zona.
1264500. Minería
7123000. Infraestructuras Territoriales. Escoriales7112500. Edificios industriales. Hornos. Fundiciones
Es un sector todavía poco consolidado aunque en constante crecimiento, ya que se trata de un territorio que ofrece grandes potencialidades para el turismo en diferentes modalidades. Además de su patrimonio arqueológico y paisajístico, destaca su patrimonio etnológico, no sólo por su riqueza y diversidad, sino también por el proceso de revalorización reciente que está experimentando en algunos ámbitos territoriales como la comarca de Los Vélez. Este proceso aparece ligado a una estrategia de desarrollo del sector impulsada, fundamentalmente, en el último decenio.
1262200. Turismo
7112500. Edificios industriales 7112100. Edificios agropecuarios7112810. Palacios
Hoya de Guadix, Baza y Los Vélez
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 313
4. Recursos patrimoniales
Ámbito territorial
Son muy importantes en la zona las evidencias arqueo-lógicas de actividades humanas en el Paleolítico. Además de algunos hábitas en cueva, en la zona de Orce se han localizado un amplio conjunto de industrias líticas aso-ciadas a menudo a lugares de extracción de materia pri-ma para la elaboración de instrumentos de piedra. Entre ellos puede citarse el sitio de La Venta, El Junco 2, Periate, cerro Gordo 1, La Umbría 1, El Puerto, Los Pedernales, Junco 3 o Chiscar. También Paleolítico (Achelense) es el sitio arqueológico de la Solana del Zamborino (Fonelas), interpretado como cazadero y lugar de asentamiento provisional durante la época de caza.
Cuevas y abrigos con pinturas rupestres: Conjunto de cuevas y abrigos de Vélez-Blanco (abrigo de la Yedra, abrigo de las Colmenas, abrigo de los Hornachos, abrigo del Barrancón, abrigo del Gábar, abrigo de Cerrito Ruiz, abrigo de los Hoyos, cueva de los Letreros y cueva de Ambrosio, entre otros). Cuevas y abrigos de María como el abrigo del Cerrajo y las cuevas de Haza, del Queso y del Duende. Otros lugares con manifestaciones de arte ru-pestre son, por ejemplo, el abrigo del Cabezo en Chirivel o los abrigos de Panoría y cuevas de Horá en Darro.
Asentamientos y construcciones funerarias: En el Sis-tema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía (SIPHA) se han registrado 279 asentamientos en esta de-marcación, haciendo referencia desde primitivos hábitats en cueva a despoblados medievales. Entre los principales destacan los asentamientos neolíticos del cerro de los Ló-pez (Vélez-Rubio) y cuesta del Negro (Purullena), los po-
blados calcolíticos de El Malagón en Cúllar y El cortijo del Álamo en Vélez-Rubio, los poblados de la Edad del Bronce de Castellón Alto (Galera), El Fraile (Chirivel) y Terrera del Reloj (Darro), el poblado prehistórico y protohistórico de Las Angosturas en Gor, los ibéricos de El Pasico (María), Acci (Guadix), Basti (Baza) y Tutugi (Galera) y el asentamiento visigodo de cerro del Real en Galera, entre otros.
Asociadas o no a algunos de estos asentamientos se lo-calizan en la demarcación importantes necrópolis, entre las que destacan las constituidas por covachas, dólmenes, cistas y túmulos funerarios. En el Neolítico están fecha-das las covachas de la cueva de la Gitana (María) y en el Neolítico y las edades del Cobre y Bronce la extraordinaria necrópolis megalítica del valle del río Gor (Gorafe), en la Edad del Cobre la de Fonelas (Fonelas), además de los dól-menes de Llanos de Olivares I y II, hoyas del Coquín Bajo y Alto, Las Majadillas y La Labina en Gorafe, los de Baños de Alicún en Villanueva de las Torres, El Espartal y cañada del Águila en Pedro Martínez, el de la hoya de los Madri-gueras en Huélago, el del llano de la cuesta de Guadix, los del llano de la Carrascosa o La Gabiarra en Gor y los de la loma de La Torre, el llano de la Teja, Los Llanillos, Cruz del Tío Cogollero o meseta del Mudo de Almia en Fonelas. De la Edad del Bronce son las cistas de canteras de San Pedro (Alquife), cerro del Villar (Galera), Pago de la Becerra (Cani-les), necrópolis de Juan Canal (Ferreira), peñón de Al-Rutan (Jerez del Marquesado o cortijo de la Dehesa (Fiñana). De época ibérica son, por su parte, los túmulos funerarios de La Hedionda, cerrillo del Tío Catulo, cerro del Villar y cerro de las Terreras en Galera. Más recientes son las construc-ciones funerarias de época romana del cerro de los Pinos II y Fuente Grande en Vélez-Rubio, las del cortijo de los Ada-
nes de Vélez-Blanco o el molino del Pintao en Valle del Za-labí. De época medieval pueden citarse las construcciones funerarias altomedievales de la viña de los Chafandines en Baza, las de Cahuit y cerro del Judío de Vélez-Blanco, o las de era de Xarea en Vélez-Rubio.
Los centros históricos de Vélez-Rubio, Baza, Guadix, Vé-lez-Blanco que han sido declarados BIC presentan inte-resantes muestras de arquitectura popular. Como espacio de especial interés arquitectónico destaca el barrio de la Morería en Vélez-Blanco.
Infraestructuras hidráulicas. Muy significativas en esta demarcación, marcada en algunas zonas por la es-casa disponibilidad de agua que ha llevado a proteger 65 bienes, inscritos mediante catalogación genérica en el CGPHA. Entre estas infraestructuras destacan las fuentes y aljibes-abrevaderos. Entre las primeras se encuentran las fuentes de los Caños de la Novia, de los Cinco Caños, Caños de Caravaca y Caños del Mesón en Vélez-Blanco, la de la Plaza de la Encarnación en María y la Fuente Grande en Las Casas (Vélez-Rubio). Entre los aljibes, des-tacan los que se asocian a la actividad ganadera como los aljibes-abrevaderos del Ventorrillo, los Falces y Zalallos. También son relevantes los aljibes-abrevaderos-lavaderos y balsas de Macián y Tello, el aljibe-abrevadero del Puerto en Chirivel y el aljibe-abrevadero de Topares.
Complejos extractivos. Se conservan restos de las ex-plotaciones mineras en los municipios del Marquesado del Zenete, entre otras la explotación minera de Alquife, que incluye cantera, galerías subterráneas, equipamiento y poblado minero, y el yacimiento de plata de Lenteira.
314 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Ámbito edificatorio
Edificios dotacionales asociados a las infraestructuras hidráulicas de la demarcación son los baños y lavade-ros públicos, algunos de ellos inscritos en el CGPHA. De la Edad Media son los Baños de la Judería y el Baño de la Morería en Baza, los de Cortes y Graena, y los Baños árabes de Huéneja, Lanteira, Aldeira, Ferreira y Jerez del Marquesado. De origen romano es el balneario de Zújar, y de 1881 la casa de los Bañones de Vélez-Blanco. Entre los lavaderos públicos destacan los de Vélez-Blanco (lavade-ro de la Fuente, de la Acequia y del Arrabal).
Castillos y torres jalonan la demarcación, sobre todo en el municipio de Vélez Blanco. En este municipio se ubican los castillos del Piar y de los Marqueses de los Vélez y las torres del Chacón, Monteveche, El Gabar, Fuente Alegre y la Torreta del Charcón. Otras fortificaciones son las atalayas de la Umbría y del Salar en Orce, el impresionante castillo de la Calahorra, las torres La Atalaya y Ferrer en Huéscar, las de Ozmín y Baza en Guadix o el castillo de Aldeira.
Edificios agropecuarios. En el Sistema de Informa-ción del Patrimonio Histórico de Andalucía hay regis-tradas 98 sitios arqueológicos asociados a villae roma-nas, de las cuales 21 se localizan en Vélez-Blanco (El Alcalde, Santonje, cerro de Lizarán, etcétera.), 19 en Huéscar (cortijo Papados, el Macal, loma de Aro, Haza Chica, etcétera.), y 18 en Puebla de Don Fadrique (cerro de las Palomas, Lóbrega I, II y III, cerro Mojón, etcé-tera.). Un número menor, 28, se asocian a almunias y alquerías medievales, ubicadas especialmente en Hués-car, Galera y Cortes de Baza.
Muchos de estos edificios agropecuarios han pervivido en cortijos y haciendas actuales que, junto con otros de épocas más recientes, forman un interesante conjunto de arquitectura rural dispersa por la demarcación.
Edificios industriales. De época romana son los alfares del cerro del Real y restos de actividades metalúrgicas se han documentado en la loma del Valenciano y Macián en
Vélez-Blanco, sitios arqueológicos ambos con una amplia secuencia cronológica. De principios del siglo XX es la fá-brica azucarera de San Torcuato en Guadix.
Sin embargo, los más destacados en la demarcación son los edificios de molienda, que han dado incluso nombre a la Ribera de los Molinos, entre los términos municipales de Vélez-Rubio y Vélez-Blanco. Destacan
Castillo de Vélez-Blanco. Foto: José M.ª Rodrigo Cámara
Hoya de Guadix, Baza y Los Vélez
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 315
asimismo otros conjuntos más o menos definidos de menor extensión como los localizados en la rambla de Chirivel, el río Caramel-Alcaide, los barrancos de Vélez-Blanco y la rambla de los Pardos (CIFUENTES VÉLEZ; LÓPEZ GÓMEZ, en línea).
Entre ellos se encuentran los molinos Barranco, Bermejo, de la cueva de Ambrosio, de Buenavista, La Pólvora, Tu-rruquena I y II, Primero, Segundo o de Zacarías en Vélez-Blanco. Los molinos Cañar, La Molineta, de la Dehesa, de la Serna, del tío Juan Martínez en Vélez-Rubio, los de Caliche, del Marqués, de la Monja y Los Romeros en el término municipal de Chirivel, y los del Pasico y de la Palencia en María.
Las casas-cueva de las comarcas de Guadix y Baza, son una muestra de un tipo de arquitectura doméstica tradi-cional muy singular en esta demarcación. Mucha de ellas están hoy convertidas en alojamientos turísticos. Por su número destacan las de los municipios de Dehesas de Guadix, Purullena, el barrio de las cuevas de Guadix y Baza, aunque este tipo de vivienda aparece en una ma-yoría de los municipios localizados en el territorio.
Otro tipo de viviendas tradicionales, ya en la comarca ve-lezana, se caracterizan por la fachada encalada, de una o varias plantas y teja árabe rematada con chimeneas en forma cuadrada, siendo especialmente representativas las de los municipios de Chirivel y María.
Otro tipo de casas, esta vez señoriales y palaciegas, son las que conforman el conjunto de casas y palacios ve-lezanos cuyo origen se remonta al Marquesado de Los
Vélez. Las construcciones son de muy diversos estilos, desde el barroco al estilo modernista. Algunos autores hablan de un estilo propio: el clásico velezano. Entre otras pueden citarse la casa de los Bañones y la casa de los Arcos en Vélez-Blanco. De estilo renacentista es el conjunto de palacios de la comarca de Baza y Guadix, entre otros el palacio de los Enríquez en Baza (siglo XVI), palacio de los Marqueses de Cadimo en Cúllar (si-glo XVIII), palacio de Peñaflor y palacio de Villalegre en Guadix.
De origen burgués son las casas asociadas al desarrollo de la minería en el Marquesado del Zenete.
Ermitas. Santa Catalina (Castilléjar), San Gregorio y Nuestra Señora de la Cabeza (Cogollos de Guadix), Al-morcaza (Cortes de Baza), San Torcuato (Fonelas), Virgen de Fátima (Guadix), Nuestra Señora de la Presentación (Huéneja); Virgen de la Cabeza (Huéscar), San Torcua-to (Jerez del Marquesado), Nuestra Señora de la Cabeza (Zújar), Virgen de la Cabeza (María) y ermita de Leria (Vélez-Blanco).
Ámbito inmaterial
Actividad hidráulica. Todo el conjunto de patrimonio material e inmaterial, rituales, saberes, tradiciones en torno al aprovechamiento del agua ha caracterizado his-tóricamente a la comarca de los Vélez, señalándola como una tierra con una característica cultura del agua. Una muestra de ello es el “Alporchón”, subasta pública de las aguas del Mahimón entre los municipios de Vélez-Rubio y Vélez-Blanco, cuya tradición se remonta a época me-
dieval. Con este nombre también se denomina al edificio donde se realiza la subasta diaria y sede de la comunidad de regantes en Vélez-Rubio, así como el libro que recoge sus reglamentos.
Actividad de transformación y artesanías. La alfare-ría de Guadix y Purullena es uno de los símbolos de este territorio, con piezas tan características como la jarra ac-citana, decorada con motivos florales y vegetales y el to-rico, ocarina en forma de toro. También son reconocidas las artesanías del cuero y el esparto.
Actividad festivo-ceremonial. Semanas santas de Guadix y Vélez-Rubio. Semana Santa Viviente de Cuevas del Campo. Fiesta del Cascamorras (entre las localidades de Baza y Guadix).
Castillo de La Calahorra con Sierra Nevada al fondo. La Calahorra (Granada). Foto: Isabel Dugo Cobacho
316 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
Frontera histórica, territorio entre el Levante y Andalucía Son los rasgos más característicos de este territorio, que se extiende desde la comarca de Los Vélez, en el límite de la provincia almeriense con las tierras murcianas -compartiendo parte de sus rasgos con esta última-, hasta las tierras granadinas de las Hoyas de Baza y Guadix, en el límite con Almería. Tierras fértiles en la árida Almería. Los Vélez: “la única zona verde con la que pueden soñar los almerienses” (CUERDA QUINTANA, 1998: 79).
Más hacia el sur, entre Granada y Almería, entre la nieve y la aridez almeriense, las hoyas de Baza y Guadix parecen representar la antesala de ambas provincias.
Frontera entre el Reino de Castilla y el Reino Nazarí de Granada hasta finales del siglo XV, en todo su territorio pervive una huella musulmana que, como en otras muchas zonas de Andalucía, es uno de sus rasgos más subrayados de cara a su proyección externa y turística.
Cruce de caminos, crisol de culturas, paso natural entre Andalucía y Levante, descripciones habituales del territorio que caracterizan su singularidad como histórica tierra de frontera
“(…) iniciamos el acercamiento a la falda norte de sierra Nevada a través de los vastos campos de tierra roja de la hoya de Guadix. Si las cumbres están nevadas, los vivos con-trastes de colorido son impactantes, y al pié de la mole blanca pronto aparecen los pue-blecitos del Marquesado del Zenete, o simplemente del Marquesado, una comarca poco conocida en el siglo XIX vivió una época de gran actividad minera (…). Pero el Marquesado ha sido y sigue siendo, ante todo, un paso estratégico entre el Mediterráneo y la Anda-lucía del Guadalquivir, un altiplano a más de 1.000 m de altitud que las sierras de Baza y Nevada van estrechando hacia el corredor de Fiñana. La población del Marquesado está agrupada en estos pueblos que vemos agazapados en el piedemonte de la umbría sierra Nevada (…) Y más arriba se alzan los farallones que impiden que aquí se dejen sentir las influencias climáticas del Mediterráneo, a cuyas espaldas las tardes de invierno son cortas y el clima tiene acusado rasgos de continentalidad. Sin embargo, algo mágico tiene este piedemonte cuando, avanzada la tarde, el viajero divisa el viejo castillo rojo (Calagurris) sólidamente asentado sobre la colina, cortando el paso entre las dos vertientes, tanto a los que vienen de Almería por el corredor de Fiñana como a los procedentes de la Alpujarra por el puerto de la Ragua. ¿Quién se resiste a acercarse a ese castillo de cuento de hadas?” (CUERDA QUINTANA, 1998: 105-106).
Hoyas y cuevas: Un territorio de claros referentes paisajísticosEl paisaje característico de los Bad-lands de la comarca de Guadix, “un mar tormentoso cuyas olas hubiesen quedado súbitamente petrificadas” (CUERDA QUINTANA, 1998: 99).
Las casas-cuevas, viviendas tradicionales que Guadix comparte con la vecina comarca de Baza, hablan de una historia de marginalidad y pobreza, pero también de adaptabilidad al territorio. Su rico patrimonio arqueológico testimonia una dilatada historia como zona de asentamiento. Todo ello marca la originalidad de su paisaje que, sin embargo, sólo recientemente empieza a ser promocionado en su importancia y singularidad.
“Las cuevas todas, en esta comarca, se asientan, -o se pican-, aprovechando la naturaleza blanda de los terrenos arcillosos que componen la serie de colinas que abrazan en semicírculo a Guadix, noroeste oeste-sur, con sus numerosos barrancos, cañadas, cerretes. En cualquier colina se pica un plano vertical, y una vez obtenido, en sentido horizontal, se cava la cueva o galería, con ramificaciones interiores, adecuadas a los servicios y funciones que vaya a cumplir. La salida de los humos de la cocina se obtiene perforando el cerro verticalmente, hasta ella, a base de chimeneas montadas sobre los cerros y construidas en argamasa, y encaladas después, lo que origina que todas las colinas, por la abundancia de cuevas, luzcan sobre ellas estas singulares chimeneas que prestan al paisaje una personal fisonomía” (ASENJO, 1990: 37).
Hoya de Guadix, Baza y Los Vélez
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 317
Cita relacionadaDescripción
Color y contrastes en la árida provincia almeriense: la comarca de Los VélezDe ella ha sido subrayada por diversos autores su proximidad paisajística y cultural con la vecina provincia murciana, así como su singularidad entre las áridas tierras almerienses. Manantiales, fuentes, aljibes, balsas, acueductos, molinos…la historia de Los Vélez aparece ligada al esfuerzo de sus habitantes por dar el mejor aprovechamiento a un bien siempre escaso. En la actualidad su rico patrimonio en torno al agua es quizás uno de los rasgos que aportan mayor personalidad a esta comarca.
“La Ribera de los Molinos, en Los Vélez, es un claro exponente del aprovechamiento inten-sivo del agua, en este caso las aguas surgidas del Mahimón. En tan sólo seis kilómetros se agolpaban una treintena de molinos y otros ingenios hidráulicos, una intrincada red de acequias con sus partidores, acueductos y balsas, permitiendo labores de transformación agraria a gran escala. Esta intensificación en el uso del agua queda destilada culturalmente en el Alporchón, donde cada día se produce una histórica subasta del agua. Otras zonas de esta vasta comarca contrastan con la anterior denotando un esfuerzo por la consecución del agua, con los grandes aljibes ganaderos o con los pequeños conjuntos hidráulicos ligados a pequeños manantiales. Mientras, en el urbanismo y en disperso queda la impronta material de otros usos del agua favorecedores, por añadidura, de importantes momentos ligados a la sociabilidad: lavaderos y fuentes” (CIFUENTES VÉLEZ; LÓPEZ GÓMEZ, en línea).
“El paisaje natural de Guadix, desde cualquier punto que se accede a la ciudad, incluido el descenso desde la Sierra o desde los pueblos del Marquesado del Cenete, es de una singularidad excepcional. J. Sermet ha dicho muy bien que Guadix no es ciudad para ser descrita sino para ser vista…Sobre un zócalo, seguramente silícico, hay de-positado gran cantidad de materiales arcillosos que en general son los que definen el aspecto exterior del paisaje. Estos materiales arcillosos, trabajados por las oscilaciones térmicas de la comarca y las lluvias torrenciales de los equinocios, han dejado paso a un profundo trabajo de erosión, sobre todo en los declives más o menos inmediatos a los ríos, logrando vestir toda la comarca, más allá de las vegas, de un aspecto lunar y caprichoso, a la vez que terriblemente encantador y desolado. Este paisaje agreste, árido, de una considerable extensión en longitud y profundidad, tal vez sea la zona natural “más diferente” de toda la Península” (ASENJO SEDANO, 1974: 30).
“Es la comarca más desmarcada de la tónica general de Almería, por ser la más verde y por tener un patrimonio histórico de fuerte personalidad. Es un área salpicada de manantiales que se alimentan del gran acuífero de la sierra de María y recorrida por barrancos que posibilitaron la existencia de numerosos molinos harineros, el desarrollo de feraces regadíos y hasta la producción de energía eléctrica. (…) Durante los dos siglos y medio de pertenencia al reino nazarí de Granada, éstas fueron tierras de frontera salpicadas de torres de vigilancia, cuya población vivía concentrada en dos plazas fuertes defendidas por sendas fortalezas. Pare-ce ser que en un principio estos poblados eran conocidos bajo el mismo nombre, hasta que los musulmanes, para distinguirlos, añadieron los calificativos de los colores de las tierras que los circundan y les llamaron Velad al- Abyad (Vélez Blanco) y Velad al-Ahmar (Vélez Rubio)” (CUERDA QUINTANA, 1998:93).
Foto panorámica desde el castillo de Vélez-Blanco. Foto: Silvia Fernández Cacho
318 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Entorno de Guadix-Purullena
Jabalcón
Paisaje dominado al sur por Sierra Nevada y enmarcado al norte por potentes paisajes acarcavados.
Hito visual de la hoya de Baza, el monte Jabalcón es un referente importante en un amplio ámbito de la parte norte de la provincia de Granada.
Casas cuevas en Purullena. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Monte Jabalcón. Foto: Víctor Fernández Salinas
Hoya de Guadix, Baza y Los Vélez
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 319
Castellón Alto
Paisaje megalítico del valle del río Gor
Poblado de la Edad del Cobre con estructuras de habitación y enterramiento excavadas en el peñón rocoso de la imagen que domina una gran cuenca visual.
Paisaje megalítico de Gorafe, donde se localizan más de 200 construcciones dolménicas en el valle del río Gor.
Vista del poblado de Castellón Alto, Galera. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Paisaje megalítico del valle del río Gor. Foto: Silvia Fernández Cacho
320 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
7. Valoraciones y recomendaciones
NegativasPositivas
El carácter de altiplano confiere una singularidad geográfica notable a esta demarcación, rodeada de sistemas montañosos potentes que le confieren unos espacios abiertos y unos perfiles de fondo, especialmente los de Sierra Nevada, muy característicos.
La riqueza de patrimonio prehistórico, el minero y una arquitectura vernácula original, en la que destacan las viviendas troglodíticas, también refuerzan la idea de demarcación singular. Algunos de estos recursos están siendo objeto de puesta en valor por parte del turismo rural y cultural (por ejemplo, algunos alojamientos rurales aprovechan las casas-cueva como reclamo).
El carácter tradicionalmente mal comunicado de esta comarca ha mejorado sustancialmente desde la apertura de la A-92, que asegura una buena conexión con el centro y occidente de Andalucía, con Almería y con la Región de Murcia.
Baza, y sobre todo Guadix, poseen un patrimonio destacado que con escenarios urbanos de calidad, si bien menoscabada durante los últimos decenios, enriquecen las características paisajísticas de la demarcación.
Algunos grupos de desarrollo local, especialmente el radicado en Guadix, han tomado el patrimonio como uno de los ejes de desarrollo de sus políticas.
La baja productividad de amplios espacios de esta comarca y el despoblamiento han hecho entrar en crisis importantes sectores territoriales de esta comarca.
La arquitectura tradicional, incluyendo la troglodítica, ha sido percibida, y en buena medida lo es, como una vivienda de baja calidad, propia de clases poco favorecidas.
El patrimonio minero no ha sido puesto en valor en relación con las potencialidades que plantan sus recursos en esta demarcación.
Pese al relativo dinamismo respecto al patrimonio en esta comarca, la sensibilidad hacia el paisaje aún no es grande entre sus poblaciones.
Valoraciones
Hoya de Guadix, Baza y Los Vélez
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 321
Establecer medidas de protección del paisaje en razón de las conexiones visuales que establecen los castillos, fortalezas y otros sistemas defensivos repartidos en el conjunto de la demarcación, y que posee algunos ejemplos de gran potencia visual (La Calahorra, Vélez-Blanco, Guadix, etcétera).
Las condiciones bioclimáticas de la demarcación confieren gran importancia paisajística a la vegetación ribereña de los principales ríos (sobre todo por la presencia de bosques galería y de sotos de ribera). El planeamiento debe considerar esos espacios, a menudo lineales, como elementos básicos del paisaje y otorgarles consideraciones precisas para su salvaguarda.
La arquitectura popular ha sufrido un potente proceso de descaracterización que afecta a todo tipo de poblaciones de la demarcación. Los registros y programas de protección son urgentes para evitar su práctica desaparición o degradación.
Las construcciones troglodíticas merecen un tratamiento singular y que abarque de forma general a todas las formas de expresión y tipologías que abarca en esta zona de Andalucía. Ha de fomentarse su puesta en valor más allá del uso turístico y establecer programas que consideren las condiciones específicas de cada comarca para garantizar su capacidad para constituir unidades de vivienda confortables.
Poner en valor, priorizando su adecuación paisajística, los testigos de las actividades mineras de El Alquife y de otras localidades de la demarcación.
Registro de la culturas de las actividades agrarias y mineras de la demarcación.
Recomendaciones para el planeamiento territorial y urbanístico
Las hoyas orientales del surco intrabético constituyen amplias cuencas visuales en las que sus condiciones paisajísticas manifiestan la gran fragilidad de los ecosistemas subáridos y que precisan de una especial ordenación de usos y protección de perfiles y texturas.
Es importante difundir un discurso local de valoración y protección del patrimonio que sea entendido y asumido por las poblaciones locales. Este discurso debe reforzarse en la enseñanza reglada, pero debe estar presente en otras iniciativas y formatos.
Desde el planeamiento hay que asumir, entender y alentar las iniciativas de algunos grupos locales de esta demarcación que están apostando por el patrimonio y el paisaje como factor de desarrollo.
Patrimonio de ámbito territorial
Patrimonio de ámbito edificatorio
Patrimonio de ámbito inmaterial
Generales
ProyectoCaracterización patrimonial del Mapa de Paisajes de Andalucía
DirecciónRomán Fernández-Baca CasaresDirector del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Coordinación generalLaboratorio del Paisaje del Centro de Documentación y EstudiosInstituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Dirección técnicaVíctor Fernández SalinasDepartamento de Geografía HumanaUniversidad de Sevilla
Silvia Fernández CachoCentro de Documentación y EstudiosInstituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Equipo de investigaciónSilvia Fernández Cacho (Centro de Documentación y Estudios, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico)Víctor Fernández Salinas (Departamento de Geografía Humana, Universidad de Sevilla)Elodia Hernández León (Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Pablo de Olavide)Esther López Martín (Arquitecta)Victoria Quintero Morón (Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Pablo de Olavide)José María Rodrigo Cámara (Laboratorio del Paisaje del Centro de Documentación y Estudios, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico)Daniel Zarza Balluguera (Departamento de Arquitectura, Universidad de Alcalá de Henares)
ColaboradoresAngélica Cortés Sanguino (Arquitecta)Isabel Barragán Márquez (Licenciada en Humanidades)Miriam Martín Lobo (Antropóloga)
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía : tiempo, usos e imágenes / [coord. de la ed., Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico ; dirección, Román Fernández-Baca Casares ; coord. científica, Laboratorio del Paisaje del IAPH ; autores, Silvia Fernández Cacho ... (et al.)]. -- Sevilla : Consejería de Cultura, 2010
2 v. (640 p.) : il. col., gráf., mapas ; 25 x 31 cm. -- (PH Cuadernos ; 27) Bibliografía: p. 632-640 ISBN (O.C.): 978-84-9959-023-3 ISBN (V.I): 978-84-9959-024-0 ISBN (V.II): 978-84-9959-025-7
1. Paisajes culturales-Andalucía 2. Paisaje-Protección-Andalucía 3. Medio ambiente-Protección-Andalucía I. Fernández-Baca Casares, Román II. Fernández Cacho, Silvia III. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico IV. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Laboratorio del Paisaje V. Andalucía. Consejería de Cultura911.53(460.35)719(460.35)504.04(460.35)http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph
© JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de CulturaEdita: JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de CulturaCoordinación de la edición: Instituto Andaluz del Patrimonio HistóricoDirección: Román Fernández-Baca Casares, director del IAPH
Dirección científica: Laboratorio del Paisaje del IAPHAutores: Silvia Fernández Cacho,Víctor Fernández Salinas, Elodia Hernández León, Esther López Martín, Victoria Quintero Morón, José María Rodrigo Cámara, Daniel Zarza BallugueraApoyo a la documentación gráfica. Isabel Dugo Cobacho, Laboratorio de Cartografía e Imagen DigitalMaquetación: Manuel García Jiménez, María Rodríguez AchúteguiEquipo editorial: Cinta Delgado Soler, Carmen Guerrero Quintero, María Cuéllar Gordillo, Jaime Moreno Tamarán, Jesús Chacón GarcíaCubierta: Vega del Guadalquivir desde el castillo de Almodóvar del Río (Córdoba). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH. Tratamiento: Manuel García JiménezAño de edición: 2010Impresión: J. de Haro Artes GráficasISBN (O.C.): 978-84-9959-023-3ISBN (V.II): 978-84-9959-025-7Depósito Legal: SE-4975-2010 (II)
Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 España Creative Commons. Usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra bajo las condiciones siguientes:. Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador.. No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales.. Sin obras derivadas. No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra.
Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claros los términos de la licencia de esta obra.Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autorLos derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por ley no se ven afectados por lo anterior.
La licencia completa está disponible en: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/legalcode.es
Introducción
01. Alpujarras y valle de Lecrín
02. Andarax y Campo de Tabernas
03. Andévalo
04. Axarquía-Montes de Málaga
05. Bahía de Cádiz
06. Campiña de Córdoba
07. Campiña de Jaén-La Loma
08. Campiña de Sevilla
09. Campiña de Jerez
10. Campo de Gibraltar
11. Campo de Níjar
12. Costa granadina
13. Doñana y bajo Guadalquivir
14. El Condado
15. El Poniente
16. Hoya de Guadix, Baza y Los Vélez
12
22
42
64
82
100
116
134
156
174
194
210
230
246
268
17. Huelva y costa occidental
18. Litoral de Cádiz-Estrecho
19. Málaga-Costa del Sol occidental
20. Los Montes-Subbética
21. Los Pedroches
22. Sevilla metropolitana
23. Sierra Morena de Córdoba
24. Sierra Morena de Huelva y riveras de Huelva y Cala
25. Sierra Morena de Jaén
26. Sierra Morena de Sevilla
27. Sierra de Cádiz-Serranía de Ronda
28. Sierra de Cazorla, Segura y La Sagra
29. Valle del Almanzora
30. Vega de Antequera y Archidona
31. Vega de Granada-Alhama
32. Vega del Guadalquivir
Bibliografía
288
302
VOLUMEN I
330
346
362
382
404
420
444
462
480
500
522
544
564
582
600
620
638
VOLUMEN II
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 331
Integradas en las áreas paisajísticas de, sobre todo, las Costas con campiñas costeras, pero también de las de campiñas alomadas, acolinadas y sobre cerros y en las campiñas de piedemonte, la ría de Huelva y la costa oc-cidental de la provincia del mismo nombre configuran un interesante territorio litoral bajo natural con espa-cios marismeños, lagunares, arenosos y con campiñas litorales de agricultura intensiva (fresón, cítricos y otros árboles frutales). Los primeros están relacionados con las marismas de estuario de varios ríos: Guadiana, Pie-dras, Tinto-Odiel que generan largas flechas o restingas de dirección este oeste, generando complejos espacios marítimo-terrestres.
1. Identificación y localización
La condición de fachada marítima occidental de Huelva coincide con intensas actividades pesqueras, agrícolas y turísticas, pero también industriales de importante im-pacto en la ría de la capital. Se produce así un fuerte impacto entre espacios muy antropizados y otros de do-minante claramente natural.
Huelva es la ciudad que sobresale en este sistema ur-bano con importante diferencia sobre los demás. Su in-teresante emplazamiento sobre unos cabezos cercanos a la confluencia entre el Tinto y el Odiel, dominando todo el estuario, se ha combinado con un crecimiento urbano acelerado, desordenado y sin calidad duran-
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: centro regional de Huelva y Costa occidental de Huelva (dominio territorial del litoral)
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: red de ciudades patrimoniales del centro regional de Huelva, red de centros históricos rurales
Paisajes agrarios singulares reconocidos: Almendrales de Gibraleón
Litoral occidental onubense + Campo de Tejeda + Condado Aljarafe
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía
Articulación territorial en el POTA
Estructura organizada por el Centro regional de Huelva en su sector oriental y por una red de ciudades medias litorales en el occidental: la unidad territorial de Costa occidental de Huelva (Cartaya, Lepe estas dos incluidas en el sector de influencia del centro regional de Huelva-, Isla Cristina y Ayamonte)
Grado de articulación: medio-elevado
te los decenios centrales del siglo XX. Desde los años ochenta, sin embargo, se asiste a una mejora sustancial del escenario urbano, combinando nuevos hitos de ma-yor calidad y una relación, aún sin resolver, más ade-cuada con su complejo entorno natural. El resto de los escenarios urbanos no superan los 20.000 habitantes, aunque tienen una importante carga patrimonial y de resonancias literarias (Ayamonte, Moguer, Palos de la Frontera); otros son puertos pesqueros (con industrias conserveras y salazones) y enclaves turísticos (Isla Cris-tina, Punta Umbría, Mazagón) y otros son importantes centros de comercialización de la intensa agricultura litoral (Lepe, Cartaya, Gibraleón).
332 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
2. El territorio
Medio físico
La costa occidental de Huelva es un espacio de ma-rismas y estuarios combinados con unas campiñas de escasas pendientes y muy baja o baja densidad de formas erosivas, todos ellos pertenecientes al extremo occidental de la depresión posorogénica del valle del Guadalquivir. El origen geomorfológico del sector se relaciona, de la costa hacia el interior, detríticas lito-rales de dominio marítimo (arenas); estuarino mareales (limos y arcillas) y degravitacionales-denudativas de glacis y otras formas asociadas (arenas, margas, con-glomerados, lutitas y calizas). Por su parte, el triángulo
Huelva-Gibraleón-Beas se dispone en un contexto de formas denudativas: un conjunto de colinas de escasa influencia estructural y de medio estable (calcarenitas, arenas, margas y calizas).
La demarcación posee un invierno suave y un verano suave, aunque más cálido en su sector occidental. Las temperaturas medias anuales también aumentan leve-mente de este a oeste (entre los 17 ºC y los 18 ºC) y la in-solación media anual oscila en torno a las 2.800 horas de sol. El régimen de lluvias arroja unas medias de 650 mm en los ámbitos más elevados al norte de la demarcación y los algo menos de 550 mm de Huelva capital.
En cuanto a las series climatófilas, una estrecha franja se enmarca en la geomegaserie de las dunas y arenales cos-teros (retamales y matorrales halófitos y gipsófilos), en tanto que hacia la campiña y zonas marismeñas domi-na el piso termomediterráno (la serie gaditano-onubo-algarbiense subhúmeda silicícola del alcornoque, hacia el interior -pinos, eucaliptos y algunos terrenos forestales en transformación-, y su faciación sobre arenales con Halimiun halimifolium, entre la anterior y el cordón are-noso litoral pinares, retamales y jarales-).
El reconocimiento de los valores naturales de esta pe-queña pero compleja demarcación ha llevado a la de-
Huelva y Costa occidental
Muelle de Tharsis en la ría del Odiel (Huelva). Foto: José M.ª Rodrigo Cámara
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 333
claración de varios parajes naturales (marismas de Isla Cristina; marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido; marismas del Odiel; estero de Domingo Rubio; Enebra-les de Punta Umbría; lagunas de Palos y Las Madres) y reservas naturales (laguna de El Portil; isla de Enmedio; marisma del Burro) y humedales (estero de la Sardina; estero de la Nao; marismas del Tinto...), además de otros ribereños incluidos en la red Natura2000.
Medio socioeconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva
El centro regional de Huelva y la costa occidental de su provincia presentan una dinámica demográfica sostenida, especialmente desde los años ochenta. La endeble estruc-tura económica provincial y su inserción entre las provin-cias españolas más pobres llevó a la creación de un polo de desarrollo en la capital durante el franquismo que, sin embargo, no ha logrado superar los condicionantes de un economía endeble y basada, al menos en la capital, en una industria sobre todo química (ácido sulfúrico) y me-talúrgica muy impactantes, tanto en el medio ambiente en general, como en el paisaje en particular. Lo cierto es que la capital ha tenido un crecimiento fuerte basado en dicha industria, en las actividades portuarias en las que destaca, además de los minerales y productos químicos, la pesca de pescado y marisco, que también es importante en Punta Umbría, y en el fortalecimiento de su comercio y actividades administrativas, notablemente reforzadas con instituciones como la Universidad de Huelva y otros equi-pamientos (especialmente los sanitarios y educativos en niveles medios y básicos). No obstante, se aprecia un cierto
estancamiento durante los últimos años, lo que no obsta para que el municipio haya doblado la población que tenía hace menos de cincuenta años (148.806 en 2009; 74.823 en 1960). Este menor dinamismo reciente se compensa con algunos municipios de su ámbito de influencia que llevan el conjunto de la aglomeración por encima de los 200.000 habitantes: Moguer (19.569 en 2009; 7.288 en 1960), Alja-raque (17.960; 3.835 en 1960); Punta Umbría (14.708, de-pendiente hasta 1963 del término de Gibraléon); Gibraleón (12.258; 8.879 en 1960 incluyendo los habitantes de Punta Umbría); Palos (9.043; 2.571 en 1960); y San Juan del Puer-to (8.049; 3.912 en 1960). En muchas de estas localidades, sobre todo en Moguer y Palos, son importantes los cultivos bajo plástico (fresón) y las actividades industriales; sobre todo en Palos, en el que también se emplazan muchas de las actividades del polo de desarrollo, y en San Juan del Puerto, en el que existe una fábrica de celulosa.
Como en casi todas las zonas urbanas andaluzas, la cons-trucción es un sector potente, tanto en la capital, como en localidades de crecimiento reciente (Aljaraque) o en otras costeras de su aglomeración (Punta Umbría, Maza-gón). La continua creación y mejora de infraestructuras viarias también ha supuesto un impulso económico po-tente durante los últimos años.
La costa occidental presenta también un dinamismo muy fuerte gracias al desarrollo desde hace unos tres decenios del regadío. Los productos más abundantes son los cítri-cos, otros árboles frutales y cultivos bajo plástico como el fresón (Lepe, Cartaya), a los que hay que añadir la pesca en puertos tradicionales como Isla Cristina o Ayamonte, no obstante sometida a los mismos problemas estructurales
de otros puertos pesqueros andaluces. Además, el desarro-llo turístico de varios enclaves de la costa (Punta del Moral, La Redondela, El Portil, La Antilla) ha potenciado también un sector turístico, sobre todo residencial, en buena parte de este segmento litoral. De hecho, en pocos años se asiste a una presión fuerte y desordenada que ha alterado muy profundamente los valores paisajísticos de esta demarca-ción, que no obstante no ha tenido una repercusión exa-gerada en los municipios de Ayamonte (20.334 habitantes en 2009; 13.298 en 1960), de Isla Cristina (21.324; 12.506 en 1960), aunque sí relativamente más fuerte en Lepe (23.781; 10.106 en 1960) o de Cartaya (17.905; 13.225 en 1960); de lo que se deduce que las actividades de la nueva agricultura litoral han tenido una mayor capacidad para fijar población, en buena parte extranjera.
Mapa topográfico de Huelva (1755). Fuente: JACOBO DEL BARCO Y GASCA, Antonio (1755) Dissertacion histórico-geográphica sobre reducir la antigua Onuba a la villa de Huelva. Imprenta de Joseph Padrino. Sevilla
334 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
Los cursos fluviales ordenaron de distinta forma las co-municaciones con áreas al norte. Por un lado, los datos arqueológicos disponibles avalan el papel fundamental del estuario del Odiel-Tinto y el enclave de Huelva y otros puntos cercanos en la ocupación humana del área. Sin embargo el papel del Guadiana como arteria estratégica
de comunicación al menos en épocas romana e islámica (con enclaves de interior tan importantes desde la Edad del Hierro como Mértola -Myrtlis- o Mérida -Emerita-), no parece traducir en su litoral andaluz densidades de asentamientos apreciables para la pre y protohistoria de la región atestiguándose tan sólo Ayamonte como puerto -Ostium Fluminis Anae- desde época romana. No obstante, en el lado portugués sí parece observarse una mayor densificación y diversidad cronológica y funcional desde el final de la Edad del Bronce.
Desde el punto de vista del sistema de asentamien-tos y comunicaciones históricas, las rutas este-oeste principales se situarán en el margen norte debido a la fragmentación que suponen las mencionadas áreas de desembocadura. De este modo, el eje histórico de trán-sito discurre por Gibraleón-Cartaya/Lepe-Ayamonte, enclaves que coinciden con los puntos de asentamien-to consolidado a diferente escala desde prácticamente época romana.
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
Este territorio se conforma geográficamente como una ancha planicie litoral de suave pendiente diseccionada de sur a norte por distintos sistemas fluviales que pre-sentan en su desembocadura morfologías de estuario (marismas, caños, barreras) de mayor o menor extensión. Los tres ríos más importantes (cuatro si incluimos el Tin-to) que, procedentes del norte, desembocan en estuarios forzados y virados hacia el este o sureste por la dinámica litoral, son: el Guadiana, el Piedras, y el Odiel.
La articulación viaria es de dirección este-oeste (na-cional N-431 y autovía A-49), vector del eje territorial Sevilla-Huelva-Portugal. El flujo principal se dispone algunos kilómetros al interior, salvando con mayor fa-cilidad el paso entre desembocaduras y marismas (tam-bién la mayor parte de las poblaciones principales se dispone en esta línea interior: Ayamonte, Lepe, Cartaya, Gibraleón, Huelva). Este es el eje principal de agricultu-ra intensiva de regadío, que aparecerá también al otro lado del río Tinto en las inmediaciones de Moguer y de Palos de la Frontera.
Existe un eje costero paralelo discontinuo (Isla Cris-tina-La Antilla -A-5054-; El Rompido-Punta Umbría -A-5052-; La Rábida-Mazagón -N-442-), en la que se combinan algunos antiguos pueblos pesqueros (Isla Cristina, Punta Umbría...) con una fuerte presión turís-tica residencial y de desarrollo muy reciente. Los ejes hacia el norte son menos potentes y conec-tan con el traspaís del Andévalo: a pocos kilómetros de Ayamonte, arranca un eje (A-499) que a través de Villa-blanca enlaza con los pueblos occidentales del Andéva-lo (Villanueva de Castillejos y Puebla de Guzmán). Des-de Cartaya también parte otro eje que enlaza con San Bartolomé de la Torre (HV-1311); de Gibraleón sale un eje más importante que los anteriores (A-495) y que co-necta Huelva con el Rosal de la Frontera y el Bajo Alen-tejo; sin embargo, mayor relevancia tiene la carretera nacional 435 que desde San Juan del Puerto conecta con los núcleos más importantes (Valverde del Camino, industrial; Riotinto y Nerva, mineros) del Andévalo y con Extremadura a través de Fregenal de la Sierra.
Huelva y Costa occidental
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 335
Moguer y Palos se disponen en lo que es una larga colina paralela y al sureste del estuario del río Tinto. El eje que lo recorre (A-494) se imbrica en el que desde San Juan del Puerto conecta con La Rábida y, a partir de este punto, con el eje Huelva-Matalascañas a través de la menciona-da nacional 442.
La red ferroviaria sólo mantiene el tramo que, procedente de Sevilla, llega a Huelva capital. El tramo que conectaba con Ayamonte fue desmantelado hace años. Las locali-dades portuarias suelen tener un importante peso de la pesca (Isla Cristina, Ayamonte, Punta Umbría...), sólo el puerto de Huelva destaca por otro tipo de tráficos, como la exportación e importación de minerales.
“Qué mágico embeleso ver, tras el cuadro de hierros de la verja, el paisaje y el cielo mismos que fuera de ella se veían! Era como si una techumbre y una pared de ilusión quitaran de lo demás el espectáculo, para dejarlo solo a través de la verja cerrada... Y se veía la carretera, con su puente y sus álamos de humo, y el horno de ladrillos, y las lomas de Palos, y los vapores de Huelva, y, al anochecer, las luces del muelle de Riotinto y el eucalipto grande y solo de los Arroyos sobre el morado ocaso último...” (Juan Ramón JIMÉNEZ, La verja cerrada, En Platero y yo –1914/1917–).
Astilleros de Punta Umbría. Foto: José M.ª Rodrigo Cámara
336 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociados
Procesos históricos
De la explotación de los recursos propios a la recepción y transformación de recursos mineros8232300. Neolítico8232200. Edad del Cobre8232100. Edad del Bronce
La dispersión de los asentamientos y su localización en las elevaciones de mayor prominencia de la llanura litoral o de los estuarios existentes caracterizan este territorio durante la Prehistoria Reciente. Una economía de base agrícola se deduce de la existencia de grandes poblados de la Edad del Cobre, tales como Papauvas (Aljaraque) o los recientes datos aportados por el asentamiento calcolítico de Huelva, que se desarrollan conjuntamente con un buen número de asentamientos menores (zona de Lucena del Puerto, San Juan del Puerto).
Durante la Edad del Bronce se observa la progresiva preeminencia del estuario del Tinto-Odiel como receptor-transformador de recursos mineros, que quizás conlleve una fuerte diferenciación social y económica respecto del modelo de ocupación al oeste de la demarcación.
7121100. Asentamientos. Poblados7112422. Tumbas. Tumbas megalíticas. Cistas
Colonización. Ciudades y comercio8233100. Edad del Hierro8211000. Época romana
A partir de la Edad del Hierro, en un contexto de cooperación comercial primero (interacción entre indígenas en un estado avanzado de jerarquización social y política, y colonos fenicios/griegos/cartagineses), y posteriormente en un esquema puramente colonial político y comercial romano, la explotación de los recursos mineros del interior tiene su salida marítima en Huelva. Se produce el afianzamiento urbano y la especialización industrial de la transformación de la pesca con un litoral jalonado por factorías de salazón.
7121100. Asentamientos rurales. Poblados7121200/533000. Asentamientos urbanos. Oppidum7121200. Asentamientos urbanos. Ciudades7112422. Tumbas. Necrópolis. Túmulos.
Ruralización. Repoblación. Emigración8220000. Edad Media8200000. Edad Moderna
En el marco de un proceso iniciado ya desde época bajoimperial romana es en el que se produce durante la Edad Media una mayor compartimentación del área en cuanto al patrón de asentamientos basado en la explotación agrícola y pesquera y en la nueva organización jurisdiccional a partir de las taifas andalusíes.
La temprana repoblación cristiana (siglo XIII) no hace sino acentuar la compartimentación mediante la consolidación de un mosaico de señoríos desde Moguer-Palos hasta Ayamonte con la misma estrategia económica agro-pesquera. Únicamente se asiste a intervenciones de calado territorial mediante la instalación del sistema de defensas costero de los siglos XVII-XVIII y la fortificación de la frontera del Guadiana (siglo XVII).
El Descubrimiento de América fue detonante de nuevos procesos sociales y económicos posteriores que sobrepasarán el ámbito espacial estricto de esta demarcación y que se puede explicar aquí desde las “actividades” en el marco de una gran tradición pesquera y viajera/exploratoria de los marinos onubenses (viajes constatados frecuentes a la costa africana y la zona de Canarias) y la coincidencia temporal de personas (Colón y la comunidad franciscana de La Rábida) y factores (rivalidad entre las Coronas de Castilla y Portugal por el control marítimo atlántico).
7121220. Asentamientos urbanos. Ciudades. Medinas7121100. Asentamientos rurales. Pueblos. Villas de repoblación
Huelva y Costa occidental
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 337
Descripción Recursos asociados
Impacto de la Revolución Industrial8200000. Edad Contemporánea
Desde finales del siglo XIX se asiste a la nueva colonización económica que supone la instalación de compañías extranjeras en las concesiones mineras del Andévalo. El estuario del Odiel-Tinto se convierte de nuevo en la terminal comercial y centro de expedición portuaria, así como soporte de obras de gran calado urbanístico como la instalación de barrios, dependencias y edificios propios de la arquitectura colonial.
7123100. Infraestructuras del transporte. Redes ferroviarias7121210. Áreas de las ciudades. Barrios. Urbanizaciones
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconómicas
1264200. Agricultura 1264400. Ganadería
Históricamente se ha desarrollado una agricultura de secano de tipo mediterráneo centrada en la vid, el olivo y los cereales y, en menor medida, legumbres y frutales como e almendro y a higuera. el algodón, las legumbres y el girasol. En el último tercio del siglo XX se introduce la agricultura de regadío en torno al cultivo de la fresa y otros frutales de hueso en Palos de la Frontera, Moguer, Cartaya y Lepe lo que está teniendo honda repercusión en la zona. La ganadería aparece vinculada al sistema de tracción y abono de la tierra en una agricultura tradicional y poco mecanizada. En la actualidad es una actividad en regresión.
7112100. Edificios agropecuarios. Cortijos 7112120. Edificios ganaderos7122200. Vías pecuarias1264200. Viticultura
“Como hemos venido a la Capital, he querido que Platero vea El Vergel... Llegamos despacito, verja abajo, en la grata sombra de las acacias y de los plátanos, que están cargados todavía. El paso de Platero resuena en las grandes losas que abrillanta el riego, azules de cielo a trechos y a trechos blancas de flor caída que, con el agua, exhala un vago aroma dulce y fino. ¡Qué frescura y qué olor salen del jardín, que empapa también el agua,
por la sucesión de claros de yedra goteante de la verja! Dentro, juegan los niños. Y entre su oleada blanca, pasa, chillón y tintineador, el cochecillo del paseo, con sus banderitas moradas y su toldillo verde; el barco del avellanero, todo engalanado de granate y oro, con las jarcias ensartadas de cacahuetes y su chimenea humeante; la niña de los globos, con su gigantesco racimo volador, azul, verde y rojo; el barquillero, rendido
bajo su lata roja... En el cielo, por la masa de verdor tocado ya del mal del otoño, donde el ciprés y la palmera perduran, mejor vistos, la luna amarillenta se va encendiendo, entre nubecillas rosas...” (Juan Ramón JIMÉNEZ, La verja cerrada, En Platero y yo –1914/1917–).
Identificación
Identificación
La gestación en Palos y La Rábida del hito histórico del Descubrimiento traerá sin duda importantes repercusiones históricas posteriores a nivel social y económico. El traslado de un importante contingente demográfico hacia Sevilla y Cádiz desde el siglo XVI fosiliza este proceso durante el Antiguo Régimen.
338 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
1263000. Actividad de transformación. Conservación de alimentos
La actividad de conservación aplicada sobre los productos procedentes de la pesca tiene referentes históricos desde época prerromana y continuidad hasta nuestros días. Prácticamente en cada entorno de salida fluvial existe una o más instalaciones de salazón desde época prerromana.
A finales de siglo XIX se expandieron nuevas técnicas de conserva de pescado enlatado. En Ayamonte e Isla Cristina un centenar de establecimientos industriales se convirtieron en el motor de la economía local hasta principios de los años setenta del siglo XX.
7112500. Edificios industriales. Factorías de salazón. Conserveras
1262B00. Actividad del transporte
Transporte marítimo ligado al comercio de vinos desde los puertos de Palos de la Frontera y Moguer con destino a Francia, Inglaterra, Países Bajos y, desde el siglo XVI, a América. El comercio marítimo tuvo su mayor desarrollo durante el siglo XVI e inició su declive en el siglo XVIII con el traslado de la Casa de Contratación a Cádiz.
El estuario del Odiel-Tinto ofrece los mejores ejemplos de instalaciones de carga portuaria del siglo XIX en la región. La existencia de una red ferroviaria que conecta la mina directamente con los embarcaderos completa un conjunto de actividades con marcada incidencia territorial en la evolución de este espacio hasta la actualidad.
7112471. Edificios del transporte acuático. Puertos. Embarcaderos7111115. Muelles de carga7112470. Edificios del transporte. Edificios ferroviarios7123120. Redes viarias
1262200. Actividad en seguridad y defensa
Desde época islámica se asiste a la generalización del sistema de fijación de asentamientos articuladores del territorio (ciudades y núcleos rurales mayores) dotados de fortificación (Gibraleón, Huelva, Cartaya, Ayamonte). Igualmente durante la Edad Moderna se asiste a la fortificación del litoral mediante torres-vigía que no conllevó la creación de nuevos asentamientos.
7112620. Fortificaciones. Alcazabas. Castillos. Murallas7112900. Torres
Huelva y Costa occidental
126400. Pesca
Una de las actividades que más ha caracterizado este litoral es la pesca en diversas formas. Históricamente ha sido relevante la pesca del atún en almadrabas y también la búsqueda de caladeros lejanos en las aguas del Atlántico. Hoy día es una actividad en regresión aunque se mantiene la pesca en altura principalmente en el puerto de Huelva, mientras que otros puertos como los de Punta Umbría, El Terrón, Isla Cristina o Ayamonte cada vez se ven más imitados a la pesca artesanal en bajura.
1264600. Pesca. AlmadrabaA240000. Gastronomía
Descripción Recursos asociadosIdentificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 339
4. Recursos patrimoniales
Ámbito territorial
Los principales asentamientos calcolíticos son los de Papauvas (Aljaraque), Huelva, El Rincón (Huelva) o La De-hesa (Lucena del Puerto). En algunos poblados, se han do-cumentado restos tanto calcolíticos como de la Edad del Bronce, siendo el caso del cabezo del Tío Parra (Lepe), Los
Regustos (Ayamonte) o el Tejar (Gibraleón). Del Bronce Fi-nal son los poblados de La Nicoba (San Juan del Puerto) y cabezo de San Pedro (Huelva) y de la Edad del Hierro, Aljaraque y la propia Huelva.
Durante la época romana se consolidan algunos núcleos de población como Ayamonte, aunque es Huelva (Onu-
ba) el núcleo urbano por excelencia en este momento. En la Edad Media cobran protagonismo la ciudad islá-mica fortificada de la Isla de Saltés y las poblaciones nacidas en torno a los castillos de Gibraleón, Cartaya y Ayamonte. Algo más tarde el proceso de repoblación cristiana desarrollará poblaciones como Palos, Moguer o Villablanca.
Del siglo XVIII, siguiendo patrones urbanísticos propios del momento, puede citarse el caso de Isla Cristina y del siglo XIX, asociado al auge minero de Riotinto, se con-serva en Huelva el Barrio Inglés, la pedanía de Corrales (Aljaraque) y el propio asentamiento de Punta Umbría.
En la arquitectura habitacional tradicional, son caracte-rísticos los patios y brasiles.
Ámbito edificatorio
Las construcciones funerarias más relevantes de la demarcación son los túmulos del Bronce Final orienta-lizante de los cabezos de La Joya, La Esperanza y Santa Marta en Huelva, aunque se conservan un buen número de cistas de la Edad del Bronce, más antiguas, en Aya-monte (Los Regustos, casa de Juan Brisa o paraje de Valdecerros). De época romana es la necrópolis de El Eucaliptal (Punta Umbría) y el mausoleo de Punta del Moral (Ayamonte).
Cementerios contemporáneos registrados en el Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía son el cementerio de Cartaya, el cementerio del Santí-simo Cristo de la Sangre (Gibraleón), el cementerio de la Torre del Catalán, Lepe. Foto: José M.ª Rodrigo Cámara
340 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Soledad (Huelva), el cementerio católico de Isla Cristina, el cementerio de Lepe o el cementerio municipal de San Juan del Puerto.
Entre los edificios industriales destacan los asociados a la elaboración de productos derivados de la pesca. Fac-torías de salazón de pescado jalonan la franja costera de la demarcación, sobre todo de época romana aunque algunas iniciaron su actividad en la protohistoria. Pue-den citarse las factorías de Punta del Moral (Ayamonte), Tenerías (Cartaya), El Eucaliptal (Punta Umbría), Onuba y el Almendral de Saltés (Huelva), la Viña (Isla Cristina), Valsequillo (Lepe) o Los Jimenos (Moguer).
Otros edificios industriales de interés son los molinos, como el medieval de las proximidades a la Calle Río en Gibraleón o los Molinos Harineros de la Pila y el molino de Orihuela en Moguer.
Las fortificaciones constituyeron piezas clave para el desarrollo de varios núcleos urbanos actuales. El castillo-baluarte de Ayamonte es del siglo XVII pero se levantó sobre un castillo preexistente, como el castillo de Carta-ya, del siglo XV, construido sobre uno anterior islámico. Otros castillos son el de Gibraleón, Lepe, Moguer y Palos de la Frontera.
Por otra parte, entre las torres de vigilancia costera se encuentran la torre de Isla Canela (Ayamonte), torre del Catalán (Lepe), torre de la Arenilla (Palos de la Frontera) y torre de Punta Umbría (Punta Umbría). En el interior se encuentra la torre medieval de La Nicoba (San Juan del Puerto).
Infraestructuras del transporte, asociadas por un lado al Descubrimiento de América como el puerto histórico de Palos de la Frontera y elementos simbólicos asociados (iglesia de San Jorge y fuente mudéjar de la Fontanilla) y, por otro, a la salida del mineral de Riotinto, como el muelle embarcadero de mineral de Riotinto sobre el Odiel (Huelva), o el de Tharsis, también sobre el Odiel (Corrales, Aljaraque).
Ámbito inmaterial
Pesca. Cultura de trabajo y saberes ligados a esta actividad. En la costa atlántica andaluza convergen embarcaciones y artes de pesca procedentes de diversos puntos del Mediterráneo y del Atlántico que se adapta-ron a las condiciones de la zona, dando lugar a un rico y variado patrimonio pesquero. Destacan la pesca de baju-ra, pesca de almadraba y toda la pesquería vinculada a la secular actividad de la industria conservera. Esta últi-ma llegó a constituirse en el motor de la economía local, hasta principios de los años setenta del siglo XX, en Aya-monte e Isla Cristina, donde se emplazaban un centenar de establecimientos.
Actividades festivo-ceremoniales. Son destacables las advocaciones y rituales en torno a devociones marineras como las fiestas en torno a la Virgen de El Carmen. Es patrona de pescadores y marineros de Punta Umbría, Isla Cristina y Ayamonte, así como de los pescadores de El Rompido, El Terrón y La Antilla. También se profesa de-voción a la patrona de los onubenses la Virgen de la Cinta o la Virgen Chiquita, imagen venerada en el santuario del Conquero.
En cuanto a las romerías, destacan la romería de la Vir-gen de la Bella (Lepe) y los caminos y rituales rocieros. La mayoría de las poblaciones tienen hermandades propias y todos los años hacen el camino con sus simpecados hasta la ermita situada en el municipio de Almonte.
Finalmente hay que subrayar como más representativos de la demarcación los carnavales de Ayamonte e Isla Cristina y la Semana Santa de Ayamonte y Huelva.
La Pesca. Foto: Víctor Fernández Salinas
Huelva y Costa occidental
“El mar rodea la isla de Salthish por todas las partes; en una de ellas, sólo está separada del continente por un brazo de mar [de escasa] anchura (...); por allí pasan sus habitantes para buscar el agua necesaria (...) Hay pozos de agua dulce, de donde se puede sacar agua sin descender mucho, y también hermosos jardines. Esta isla posee las especies más bellas de pinos, grandes pastos siempre verdes y fuentes de agua dulce; los lacticinios y las leguminosas son excelentes” (AL-IDRISI, Descripción de España -1153-).
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 341
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
Huelva marineraEl paisaje onubense es relacionado automáticamente con el mar, las marismas y las actividades portuarias. Su estratégica situación geográfica y el uso histórico de sus puertos definen esta ciudad y su entorno.
“Mira la viña por el arco del puente de la gavia, roja y decadente, con los hornos de ladrillo y el río violeta al fondo. Mira las marismas solas. Mira cómo el sol poniente, al manifestarse, grande y grana, como un dios visible, atrae a él el éxtasis de todo y se hunde en la raya de mar que está detrás de Huelva, en el absoluto silencio que le rinde el mundo, es decir, Moguer, su campo, tú y yo, Platero” (Juan Ramón JIMÉNEZ, El castillo, En Platero y yo –1914/1917).
Franja arenosa y poblamiento retranqueadoEn la zona más occidental, históricamente considerada como pobre o la menos poco explotada desde un punto de vista agrícola, los asentamientos poblacionales han tenido lugar en el interior, siendo el poblamiento costero muy puntual y tardío.
“Entre la desembocadura de los ríos Guadiana y Tinto, la pobreza del hinterland y la presencia de una faja arenosa, ahuyenta de la orilla del mar a las poblaciones, que en su huida son detenidas por el borde saliente de una meseta acantilada sobre las arenas. Los ríos facilitan la penetración al través de ellas y en su proximidad se instalan los puertos“ (TERÁN ÁLVAREZ, 2004 –1ª ed. 1936–: 36).
Los Lugares ColombinosPuerta a las Indias, Cuna del Descubrimiento, así suelen aparecer representados los municipios de Palos de la Frontera y Moguer, que ocupan el lugar de referentes históricos y simbólicos que han dado proyección universal a la provincia onubense. El sector denominado Lugares Colombinos está declarado conjunto histórico.
“La historia adquirió resonancia universal en este bello rincón andaluz. En él se encuentran enclavados los pueblos de Moguer y Palos de la Frontera y el Monasterio de la Rábida, cuyos solos nombres bastan para evocar una de las mayores gestas históricas: el Descubrimiento de América. (…) en la iglesia de Santa Clara de Moguer oró Cristóbal Colón antes de su salida a las Indias; en la de San Jorge, de Palos, leyó el Comisario la pragmática por la que la Reina Católica autorizaba el reclutamiento de gente para el viaje, y la Rábida, en fin, fue para el descubridor, a la par que refugio, centro de estudios y enseñanza” (DECRETO 553/1967 de 2 de marzo).
Playas infinitas de suaves arenasHoy día la zona de la costa atlántica onubense, conocida como costa de la Luz, se relaciona con un área de largas playas arenosas con dunas y pinares. Es su imagen más amable y con gran éxito de turismo local.
“La costa, entre Ayamonte y Punta Umbría, es llana y se resuelve en larguísimas playas en las que han ido surgiendo poblaciones relativamente modernas, plantadas sobre el mismo arenal; dunas, pinares y barras arenosas formadas por las desembocaduras de pequeños ríos y el empuje del océano Atlántico.
Costas bajas, de suaves arenas, aparecen tendidas entre las dunas y el mar. Más de 100 Km de playas luminosas abiertas al Atlántico, resguardadas por dunas fósiles que esculpen hermosos acantilados, como en El Asperillo, o acompañadas por suaves perfiles arenosos, una raya entre el cielo y el mar, como en La Antilla. Sólo conocidos ríos, Tinto, Odiel, Piedras, Guadiana y Guadalquivir rompen la gran línea costera. Sus aportes y la dirección dominante de corrientes y vientos marinos dibujan flechas litorales paralelas a la costa” (TURISMO Playas de Huelva, en línea).
342 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Fuentepiña y lugares asociados a Juan Ramón Jiménez
Ría de Huelva y Lugares Colombinos
La finca de Fuentepiña, uno de los espacios cercanos a Moguer y menos transformados de la literatura de Juan Ramón Jiménez.
A pesar de su intensa transformación por la industria, la ría de Huelva está cargada de referentes históricos (incluido el hallazgo del depósito de armas del Bronce Final en la Ría del Odiel) y de entornos de gran belleza, incluyendo el monasterio de La Rábida.
Finca de Fuentepiña (Moguer). Foto: Víctor Fernández Salinas Moguer desde Fuentepiña. Foto: Víctor Fernández Salinas
Monasterio de Santa María de La Rábida, Palos de la Frontera. Foto: Fernando Alda. Fuente: Dirección General de Bienes Culturales, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía
Huelva y Costa occidental
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 343
Marismas y salinas de Isla Cristina
Isla de Saltés
Aunque ya abandonadas, las salinas aportan un interesante borde urbano de Isla Cristina, con un paisaje de gran valor pero en grave proceso de alteración.
A sus valores naturales reconocidos se añade un extraordinario valor cultural. En las excavaciones realizadas se han localizado restos arqueológicos romanos pero, sobre todo, destaca un asentamiento de época hispanomusulmana: Saltish.
Marismas de Isla Cristina. Foto: Víctor Fernández Salinas
Isla de Saltés, Huelva. Foto: José M.ª Rodrigo Cámara
Salinas de Isla Cristina. Foto: Víctor Fernández Salinas
344 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
7. Valoraciones y recomendaciones
NegativasPositivas
Variedad cronológica y funcional del patrimonio histórico existente.
Percepción social sobre el carácter identitario de elementos patrimoniales de gran valor simbólico como el que simboliza el encuentro con América.
Existencia de áreas de protección medioambiental en el entorno urbano de Huelva con importantes elementos del patrimonio histórico (ciudad islámica de Saltés).
Creciente preocupación por la revalorización de elementos culturales como alternativa turística de calidad.
La fuerte implantación de industrias químicas en el entorno de Huelva desde hace decenios, resta el nivel real de percepción sobre los iniciales valores paisajísticos y patrimoniales que le corresponden.
Presión del desarrollo agrícola en toda la llanura litoral con la introducción de nuevos cultivos que modifican la percepción de un entorno rural tradicional.
Presión urbanística (residencial y espacios de ocio - golf-) en todo el cordón litoral.
Elementos arqueológicos de tan alto valor perceptivo-mediático, espectacular y suntuario, tales como los hallazgos funerarios de época tartésica del casco urbano de Huelva, no han tenido una revalorización o amortización en el campo de la difusión cultural o en la integración arqueológica en el urbanismo actual.
Valoraciones
“Nos queda por describir, lo más brevemente posible, el triste distrito que se extiende a la orilla del Guadalquivir y llega hasta el Guadiana y la frontera portuguesa. (...). Hueva se levanta en la confluencia del Odiel y el Tinto: es puerto de mar y capital de su provincia; su población se eleva a siete mil habitantes y es una ciudad activa, dedicada a la pesca de atún y en constante comunicación con Portugal, Cádiz y Sevilla, enviando mucha fruta a esos tres lugares. (...). Continuando a ruta, después de dejar Huelva y cruzando el Odiel llegamos a Lepe, Lepa, cerca de río de Piedra, que es una pobre ciudad en una zona rica y cuya población, de unos tres mi habitantes, se compone en su mayoría de pescadores y contrabandistas” (Richard FORD, Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa, que describe el país y sus ciudades, los nativos y sus costumbres –1845–).
“Moguer (Longiti Alontigi) se alza en el río Tinto y trafica en vino y frutas; la ciudad y su castillo están medio en ruinas, y debajo se halla el puerto, Palos (Palus Etreplaca). Visítese el convento franciscano de Santa María Rábida (…) El convento, que está ahora arruinándose, pero que debiera haber sido conservado como monumento nacional, ha dado refugio a esos grandes hombres que España solía producir en otro tiempo. Aquí, en 1484, Colón, buscando caridad, fue recibido con su hijito por el prior Juan Pérez de Marchena. Este monje, cuando los reyes y los Consejos más prudentes habían rechazado como visionario su proyecto de descubrimiento del Nuevo Mundo, fue el único que tuvo el sentido de ver sus posibilidades, el valor de apoyar el plan y el poder de preparar el experimento. Tiene, ciertamente, que compartir la gloria del descubrimiento de América, porque solamente a la influencia que tenía cerca de Isabel la Católica se debe que su protegido Colón pudiese darse a la vela con su flotilla” (Richard FORD, Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa, que describe el país y sus ciudades, los nativos y sus costumbres –1845–).
Huelva y Costa occidental
“Este año Platero, ¡qué pocos burros han venido con uva! (…) ¿Dónde están aquellos burros de Lucena, de Almonte, de Palos, cargados de oro líquido, prieto, chorreante, como tú, conmigo, de sangre; aquellas recuas que esperaban horas y horas mientras se desocupaban los lagares? Corría el mosto por las calles, y las mujeres y los niños llenaban cántaros, orzas, tinajas…¡Qué alegres en aquel tiempo las bodegas, Platero, la bodega del Diezmo! (…) los bodegueros lavaban, cantando, las botas con un fresco, sonoro y pesado cadeneo; pasaban los trasegadores, desnuda la pierna, con las jarras de mosto o de sangre de toro, vivas y espumeantes; y allá en el fondo, bajo el alpende, los toneleros daban redondos golpes huecos, metidos en la limpia viruta olorosa…” (Juan Ramón JIMÉNEZ, Vendimia, En Platero y yo –1914/1917-).
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 345
Puesta en valor interrelacionada territorialmente del patrimonio relacionado con las torres-vígía y los faros.
La condición de entrada principal a Andalucía desde Portugal confiere a esta demarcación una importancia específica en relación con las miradas a la comunidad de personas que acuden desde el exterior. El primer contacto con el patrimonio andaluz se realiza a través de su paisaje, sobre todo agrícola, y sus pueblos.
Protección de la Isla de Saltés como Zona Patrimonial que la salvaguarde de proyectos urbanísticos y de construcción de redes viarias.
Expropiación y derribo del inmueble situado en el baluarte de las Angustias de Ayamonte. Aunque puntual, es uno de los peores ejemplos de ignorancia de los valores paisajísticos en un enclave fundamental: la fachada urbana de Ayamonte y el perfil de Andalucía desde uno de los accesos con mayor movimiento a España desde Portugal.
Adecuación de las instalaciones salineras en el entorno de Isla Cristina.
Revisión y protección de los elementos existentes de las estructuras ferroviarias desmanteladas (estaciones, depósitos, etcétera), así como de otros elementos del patrimonio industrial, especialmente el agroalimentario (bodegas, silos, etcétera).
La arquitectura popular se encuentra en un estado muy deteriorado por sustitución y reformas adecuadas en prácticamente toda la demarcación. Se debe establecer un plan específico de recuperación de la arquitectura vernácula de la Tierra Llana de Huelva, así como de los núcleos pesqueros, con sus especificidades propias.
Ahondar en el conocimiento del abundante patrimonio intangible de la demarcación (cultura salinera, rituales festivos -carnaval-, cultura de la pesca, etcétera).
Recomendaciones para el planeamiento territorial y urbanístico
Es urgente un cambio de tendencia en los procesos de urbanización en esta demarcación. Su extraordinario valor natural y cultural está siendo objeto de un importante deterioro durante los últimos años, especialmente por el desarrollo del turismo residencial.
Argumentos similares al anterior pueden aducirse respecto a las instalaciones bajo plástico para los cultivos agrarios forzados. Se deben establecer umbrales de carga aceptables y distribuir estos usos de forma equilibrada en el paisaje.
La expansión de la industria desde los años sesenta y los procesos periurbanos de Huelva capital precisan de un importante control dada la extrema fragilidad de las rías del Tinto y del Odiel.
Patrimonio de ámbito territorial
Patrimonio de ámbito edificatorio
Patrimonio de ámbito inmaterial
Generales
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 347
El litoral del estrecho comprende la franja litoral atlán-tica de la provincia de Cádiz entre Conil de la Frontera y Tarifa. Abarca un conjunto de espacios más llanos hacia el norte, típico de campiñas litorales y más abrupto hacia el sur, en cuyas sierras aparece un bosque mediterráneo degradado y matorrales. En esta demarcación son fre-cuentes las grandes playas abiertas al océano (Zahara de los Atunes, arenales de Tarifa), pero también aparecen zonas de calas pequeñas (Roche) y a veces rodeadas de acantilados (Caños de Meca). La larga pertenencia de una buena parte de este sector al Ejército la ha preservado de las presiones del turismo residencial durante varios decenios, tendencia que se está invirtiendo durante los últimos años, en los que además están proliferando de
1. Identificación y localización
forma descontrolada y con un impacto paisajístico muy severo las instalaciones de energía eólica (La Janda, Ta-rifa). Se inserta en las áreas paisajísticas de Litoral con sierras litorales y Litoral con costas bajas y arenosas.
Se trata de un territorio en el que destacan localidades importantes, muchas de ellas de clara vocación pesque-ra (Conil de la Frontera, Barbate, Zahara de los Atunes, Tarifa), todas ellas, más alguna otra (Caños de Meca) y grandes urbanizaciones (cabo Roche), tienen un claro carácter turístico. Vejer de la Frontera, en un emplaza-miento excepcional, es un antiguo enclave estratégico en zona fronteriza, reducida a capital municipal con más vocación agraria.
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: La Janda y centro regional Bahía de Cádiz
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: red de centros históricos rurales, red Bético-Romana, red del Legado Andalusí
Litoral-Estrecho + Sierras del Estrecho
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía
Articulación territorial en el POTA
Estructura organizada por ciudades medias litorales en la unidad territorial de La Janda (Barbate, Vejer y Conil de la Frontera esta última ya en la zona de influencia del centro regional de Cádiz) y por el centro regional del Campo de Gibraltar (aunque en este sector sólo se ubica la localidad de Tarifa y su litoral)
Grado de articulación: medio-elevado
348 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
2. El territorio
Medio físico
El litoral de Cádiz en la parte suroccidental de la provin-cia posee un conjunto de campiñas litorales que llegan al mar con formas suaves y escasas pendientes, especial-mente entre las proximidades de Chiclana y las de Vejer, volviéndose mucho más contrastado desde este último espacio, ya que las sierras litorales adquieren un mayor protagonismo, al igual que las marismas del río Barbate y la llanada de la antigua laguna de la Janda. Las mayores pendientes se registran al norte de la ensenada de Bolo-nia. Con todo, lo que predomina son las densidades de formas erosivas bajas o muy bajas.
Esta demarcación se encuentra a caballo entre dos uni-dades geológicas: la depresión posorogéncia del valle del Guadalquivir (en este caso asociada al río Guadalete) y la unidad del Campo de Gibraltar de la zona interna de la cordilleras béticas. Las formas estructurales denudativas son predominantes: las campiñas litorales del extremo noreste son relieves tabulares (con materiales sedimen-tarios: arenas, areniscas, margas, limos, arcillas, gravas, cantos, calcarenitas, calizas..), en tanto que las sierras del extremo sureste son colinas y cerros estructurales combinados con relieves montañosos de plegamiento en materiales conglomeráticos y rocas granulares (también con materiales sedimentarios: areniscas silíceas, arcillas y margas). También destaca la zona endorreica de la anti-gua laguna de La Janda (de nuevo con materiales sedi-mentarios: arenas, limos, arcillas, gravas y cantos). El clima de este sector es de los que registra menos osci-laciones térmicas en Andalucía, con veranos e inviernos
suaves. Las temperaturas medias anuales están ligera-mente por encima de los 17 ºC y la insolación entre las 2.700 horas en las proximidades de Tarifa y las más de 2.800 de la parte septentrional de la demarcación. La pluviometría media anual presenta mayores contrastes: apenas alcanza los 650 mm en el sector noroccidental y supera los 900 en el entorno de Bolonia.
En cuanto a las series climatófilas, en el sector de las campiñas noroccidentales predomina la faciación de la serie termomediterránea gaditano-onubense sobre are-nales con Halimiun halimifolium (aunque se haya muy antropizada, aparecen reductos de pinares y de alcor-nocales), en tanto que en las sierras litorales, lo hace la faciación sobre areniscas con Calicotome villosa (mato-rrales mixtos, pastizales estacionales, lentiscares, palmi-tares y jarales). Hacia el interior, y también dentro del piso mediterráneo, adquiere protagonismo la serie béti-co-gaditana subhúmedo-húmeda vertícola del acebuche (acebuchales, encinares, alcornoques y pastizales esta-cionales). Por su parte, en la antigua laguna de La Janda aparece la geomegaserie riparia mediterránea y regadíos (zona roturada y de colonización agraria), así como en amplias zonas de las playas más abiertas, predomina la geomegaserie de las dunas y arenales costeros (retamales y matorral halófito).
La relativa dominante natural de amplias zonas de esta demarcación ha posibilitado el mantenimiento de espa-cios de gran valor, aspecto éste que viene reconocido por las figuras de protección de la RENPA de la Consejería de Medio Ambiente: parques naturales: pinar de la Breña y marismas de Barbate, Alcornocales, El Estrecho); parajes
naturales (Playa de los Lances); monumentos naturales (Duna de Bolonia, Tómbolo de Trafalgar); entre otros. Además, un importante porcentaje de esta demarcación se encuadra en la red Natura2000.
Medio socio económico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva
En el litoral de Cádiz el dominio y presencia del Ministe-rio de Defensa, dada su posición estratégica en la entrada del Estrecho de Gibraltar, ha condicionado las actividades económicas y orden territorial general. El debilitamien-to de esta posición ha reconducido durante los últimos años las actividades económicas y, al mismo tiempo, su evolución demográfica. Ésta ha estado influida por el estancamiento durante buena parte del siglo XX (pese al dinamismo natural de la población), y en los últimos años está dando síntomas de cierto pulso en los núcleos mayores. Barbate tenía 17.452 habitantes en 1960 frente a los 22.912 de 2009; Conil de la Frontera, la más diná-mica, alcanza en esta última fecha los 20.984 (10.046 en 1960). Por su parte, Tarifa, con 17.793 (17.469 en 1960) sigue planteando condiciones de estabilidad poblacional, mientras que Vejer, con 12.801, no alcanza la población que tenía en 1960 (13.732).
Estas cifras expresan el devenir económico de estos mu-nicipios, en el que la crisis de las actividades tradiciona-les (las agrarias y pesqueras) influido de forma notable. Respecto a las primeras, no se ha dado en estos muni-cipios una reconversión hacia técnicas agrícolas indus-triales en la misma medida que otras demarcaciones,
Litoral de Cádiz-Estrecho
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 349
aunque aún existen medidas para expandir el regadío a costa de la desecación de terrenos de La Janda a partir de canales de desagüe (proceso que se inició en el siglo XIX y que ha tenido una gran incidencia en el XX). Ade-más, hacia el interior de la demarcación predomina la gran propiedad para uso ganadero y cultivos de secano. La otra actividad tradicional, la pesca, también ha sido objeto de un importante cambio de escenario. El ago-tamiento de los caladeros cercanos, la dependencia de las políticas comerciales con Marruecos y otros aspec-tos sociales relacionados con este sector, han mermado mucho su papel como pilar económico de la comarca. No obstante, y pese a que el número de pescadores se
ha reducido mucho y su peso económico también, si-gue siendo un referente cultural de gran importancia, ya que las actividades de la almadraba son una de las señas de identidad básica de estas costas.
La obtención de energías limpias (aunque no tanto con los valores del paisaje) se está convirtiendo en una una actividad que caracteriza a esta demarcación, puesto que la zona del Estrecho de Gibraltar es una de las pioneras en España en la instalación de molinos aerogeneradores. Durante los últimos años, algunos espacios, sobre todo en La Janda, han visto cómo se incrementaba la potencia instalada de las infraestructuras energéticas.
Diferente devenir han tenido otros sectores económicos: el turismo y la construcción. El primero cuenta ya con una cierta tradición en lo que a turismo regional se re-fiere (Conil, Barbate, Caños de Meca, Tarifa, Zahara de los Atunes…), que en los últimos años ha tomado una dimen-sión nacional e internacional. De hecho se está produ-ciendo el asentamientos de ciudadanos comunitarios que se asientan durante todo o buena parte del año en los núcleos de la demarcación. En consecuencia, los servicios relacionados con el turismo han experimentado un gran crecimiento. Paralelamente, la construcción ha tenido un importante despegue, aunque en algún modo tamizado por la declaración del parque natural del Estrecho.
Fiesta de la Virgen del Carmen (Barbate). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
350 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
variante, ninguna de las demás poblaciones de impor-tancia se localicen junto a ella, bien por ser costeras (Conil, Caños de Meca, Barbate y Zahara de los Atunes), bien por disponerse en algún altozano o colina próxi-mos (Vejer de la Frontera, Facinas). Desde la carretera nacional hay pues una disposición en forma de peine que enlaza con emplazamientos costeros que, entre sí, tienen escasa conectividad. No hay ninguna localidad que ejerza el papel de centro comarcal, aunque Tarifa, Vejer y Conil poseen una mayor tradición de centralidad territorial dada su importancia histórica.
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
La articulación histórica del sistema de asentamientos de esta demarcación es deudora del trazado de la vía Her-cúlea que la comunicaba Flavia Malacitana (Málaga) y Gades (Cádiz) por la costa, heredado por la actual carre-tera nacional 340. Los principales núcleos de población se situaron a lo largo de su recorrido (Conil, Vejer, Baelo Claudia, Tarifa…). Territorio siempre basculante entre la explotación de los productos marinos y la explotación agropecuaria de sus zonas más interiores, se decantó por la mayor concentración poblacional en la costa, frente a la existencia de pequeños núcleos de carácter rural hacia el interior.
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
Desde el punto de vista natural, esta demarcación se articula por las sierras paralelas al litoral de su sector suroriental, interrumpidas por las marismas del río Bar-bate (el único de cierta entidad que desemboca en este tramo de costa); y, con menores imposiciones a la red viaria y de asentamientos, en las campiñas litorales de su sector nororiental. Así, la zona se articula a través de la carretera nacional 430 que conecta Cádiz con Málaga a través de Tarifa; aunque dada su disposición algunos kilómetros hacia el interior, sólo discurre junto a la costa en las proximidades de esta última localidad y condiciona que ninguna salvo esta última población (que también dispone desde hace algunos años de una
“Sobre la fundación de Gadir he aquí lo que dicen recordar los gaditanos: que cierto oráculo mandó a los tirios fundar un establecimiento en las columnas de Hércules; los enviados para hacer la exploración llegaron hasta el estrecho que hay junto a Calpe, y creyeron que los promontorios que forman el estrecho eran los confines de la tierra habitada y el término de las empresas de Hércules; suponiendo, entonces, que allí estaban las columnas de que había hablado el oráculo” (ESTRABÓN, Geografía. Libro III –siglos I a. de C. - I d. de C.–).
Litoral de Cádiz-Estrecho
Óleo sobre lienzo. Playa de los Bateles (Conil) de José Luis Mauri
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 351
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociados
Procesos históricos
Primeras sociedades y explotación de recursos.8231100. Paleolítico8232300. Neolítico
La situación geográfica de la demarcación propició su ocupación por parte de grupos humanos procedentes del Norte de África desde fechas muy tempranas. Vestigios de industrias líticas y muestras de arte rupestre en cuevas y abrigos de la zona así lo atestiguan.
7120000. Inmuebles de ámbito territorial. Sitios con útiles líticos. Sitios con representaciones rupestres
Colonizaciones e integración territorial8233100. Edad del Hierro8211000. Época romana
La pujanza de las industrias derivadas de pesca, sobre todo del atún rojo, que caracteriza toda la costa gaditana, propicia la creación de un sistema de asentamientos conectados con la vía Hercúlea que se extendía por el litoral de la Bética.
7121100. Asentamientos. Colonias. Ciudades7123120. Redes viarias Calzadas
Inestabilidad política. Guerras y despoblamiento.8220000. Edad Media8200000. Edad Moderna8200000. Edad Contemporánea
En el 710 se produce la toma de Tarifa por parte de Tarif Ibn Malluk, que da paso a la ocupación árabe en la Península Ibérica.
El 30 de Octubre de 1340, tiene lugar la batalla del Salado, que marca un hito en el proceso reconquistador del sur de la Península Ibérica. Castilla, apoyada por Portugal, se enfrentan y vencen a los benimerines.
La conquista cristiana de la zona, provoca su clara decadencia y se despuebla. La situación de conflicto permanente y su vulnerabilidad frente a la piratería, hará necesaria la aplicación de incentivos para atraer a nuevos pobladores.
El 21 de octubre de 1805, tiene lugar la batalla de Trafalgar frente al cabo del mismo nombre. Naves de las armadas francesa y española, se enfrentan a la inglesa del almirante Nelson. La victoria aplastante de esta última, acaba con los deseos de Napoleón de expandir su imperio hacia Inglaterra.
7122200. Espacios rurales (campo de batalla)7112900. Torres7112620. Fortificaciones72J1000. Barcos. Pecios
Identificación
352 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconómicas
1264600. Pesca
La actividad pesquera ha sido fundamental en todos los periodos históricos en los que la demarcación ha adquirido pujanza económica. Iniciada con los fenicios, la almadraba fue potenciada por los romanos influyendo decisivamente en la creación de importantes núcleos de población. Tras un largo periodo de inactividad, la casa ducal de Medina Sidonia vuelve a explotarlas. La actividad pesquera vuelve a cobrar protagonismo a finales del siglo XIX, y solo entra en franca decadencia cediendo el paso al sector turístico, cuando en los años 1980 Marruecos limita el acceso a sus caladeros.
14J5000. Técnica de pesca. Almadraba7112471. Puertos
1264200. Agricultura1264400. Ganadería
La agricultura y la ganadería han sido actividades secundarias pero más prestigiosas ya que la pesca se asociaba con gentes de mal vivir. Sólo en las épocas de crisis de la pesca cobraba importancia aunque, en realidad, su aportación a la economía antigua de la zona no ha sido aún bien estudiada. En la actualidad, municipios como Conil de la Frontera dispone de un 50% de su suelo cultivado.
7112100 Edificios agropecuarios. Villae. Alquerías. Cortijos
1263000 Actividad de trasformación. Conservación de alimentos
La elaboración de productos derivados del pescado, como en el resto de la costa gaditana, empieza a ser un factor de desarrollo económico fundamental para la zona ya en época romana. La exportación de estos productos alcanza a lejanos lugares del imperio romano, donde eran muy apreciados debido a la alta calidad del atún rojo que cruza el estrecho todos los años para desovar.
7112500. Edificios industriales. Alfares. Conserveras
Identificación
”Vejer está sobre un alto cerro, y al pie de él pasa el río Barbate, con un buen puente de piedra, antiguo. Allí vimos campos cultivados, huertas, plantíos, molinos y casas de labradores; pero esto dura muy poco: a una media legua de Vejer todo está inculto: montes de leña y pasto, retamas y malezas...” (Leandro FERNÁNDEZ DE MORATÍN, Obras póstumas – 1807-).
“(…) resolvimos a irnos al día siguiente para Tarifa. Para eso costeamos toda la bahía, que forma una media luna. Dejamos a la izquierda Algeciras, que era el puerto donde los moros hacían más a menudo sus desembarcos y donde tenían un fuerte y muchos jardines frente por frente a Gibraltar. En efecto, se ven aún una infinidad de cortijos, que así llaman las granjas o casas de campo, lo que en Provenza llaman bastillas, todo alrededor de la bahía, y cerca de otra bahía muy segura y muy profunda encima de Algeciras, que está cubierta por la punta de una roca muy avanzada, que forma lo más estrecho del Estrecho” (François BERTAUT, Diario del viaje a España –1669–).
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 353
Aerogeneradores. Foto: Isabel Dugo Cobacho
354 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
4. Recursos patrimoniales
Ámbito territorial
Sitios con manifestaciones de arte rupestre: Algu-nas manifestaciones de arte rupestre en esta demarca-ción son especialmente singulares, como los grabados del Paleolítico superior de la cueva del Moro (Tarifa). Otras cuevas y abrigos con pinturas rupestres, agrupadas en el entorno de la Ensenada de Bolonia, son: cueva Atlante-rra, cueva del Arco, cuevas del Helechar I y II, cuevas de los Alemanes I-II y III, cuevas de las Palomas I-II-III y IV, cueva de Ranchiles, cueva del Realillo, cuevas del Sumi-dero I y II, cueva del Arroyo, cueva del Canuto del Arca o cueva del Betín.
Las poblaciones que realizaron los grabados y pinturas en estas cuevas, han dejado otras huellas de su paso por la demarcación. Pequeños talleres con restos de industrias líticas y concheros jalonan la costa.
Asentamientos de origen romano y poblados de coloni-zación. Entre los primeros destaca Baelo Claudia (Tarifa) por no haber tenido una continuidad en el poblamiento, hecho que ha permitido la recuperación y puesta en va-lor de sus ruinas. Baesippo (Barbate), Mercablum (Vejer de la Frontera) o Mellaria (Tarifa), le siguen en impor-tancia. En los últimos años se han venido desarrollando excavaciones en el yacimiento arqueológico de Meca, un asentamiento de época medieval situado en el entorno de los Caños de Meca. Las actuales poblaciones de Vejer y Tarifa han conservado unos conjuntos históricos sin-gulares en la actualidad, a cuyos valores hay que añadir los derivados de su emplazamiento geográfico. Hay que citar, así mismo, los poblados de colonización de Benalup
y Tahivilla, desarrollados de la mano de la explotación de regadíos en la laguna de La Janda.
Infraestructuras de transporte: La importancia de la Vía Heráclea en la articulación del territorio de esta de-marcación, hace que su trazado, y los pocos restos roma-nos conocidos, deban considerarse como una importante traza territorial histórica, destacada como legado cultu-ral del territorio.
Ámbito edificatorio
Fortificaciones y torres: Para defender el territorio de los ataques desde el mar, se levantaron numerosas torres y fortificaciones costeras, así como búnkeres y cuarteles de forma más reciente. Destacan entre estos edificios el
castillo de Santiago y las torres del Tajo, de Meca y Ca-marinal en Barbate, las torres de la Peña y el Rayo y la propia fortaleza urbana en Tarifa y las torres de Castilno-vo y Roche en Conil de la Frontera.
Edificios industriales: Asociados tanto a la actividad conservera de productos derivados de la pesca como de actividades agropecuarias. Entre los primeros pueden ci-tarse las factorías de salazón del núcleo urbano y de la playa de los Caños en Barbate, y las del hotel dos Mares, Punta Macotilla y el gran complejo de Baelo Claudia en Tarifa. La actividad conservera se ha mantenido hasta la actualidad, en ocasiones asociada a modos de hacer tra-dicionales como en la chanca de Conil de la Frontera y chanca de Zahara de los Atunes
Litoral de Cádiz-Estrecho
Cueva del Moro en Bolonia. Foto: Isabel Dugo Cobacho
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 355
Asociado a la producción de ánforas para el transporte de estos productos se encuentra el alfar del Chorrillo en Vejer de la Frontera, aunque se presume la existencia de otros muchos en esta zona, a veces a modo de pequeños talleres en las villae. Hoy se localizan algunos ejemplos de tejares y ladrilleras en Conil de la Frontera.
La molienda del grano y transformación de la harina tie-ne numerosos testimonios en la zona, desde los molinos de viento o los hidráulicos hasta los numerosos hornos panaderos, dispersos por las explotaciones o localizados en los núcleos urbanos.
Construcciones funerarias: Diversos tipos de construc-ciones funerarias prehistóricas e históricas se documentan en la demarcación. Es especialmente relevante la concen-tración de tumbas excavadas en la roca, tanto en Barbate como en Tarifa. Destacan entre ellas por su agrupación y emplazamiento las tumbas antropomorfas de Betis. Sin embargo, es la Necrópolis de los Algarbes el lugar funera-rio más singular, en uso durante el Calcolítico y la Edad del Bronce. Se han documentado, así mismo, estructuras dol-ménicas en El Aciscar, Las Piñas, Tahivilla y Facinas (Tarifa).
Entre los cementerios contemporáneos destacan el ce-menterio del Santo Cristo de las Ánimas (Tarifa) y el cementerio de Facinas.
Edificios de transporte acuático: Faro de Trafalgar
Edificios agropecuarios: Dispersos por la demarcación, se han localizado restos arqueológicos asociados a villae romanas, a veces en uso en época medieval. Algunas de
ellas son: loma del Pulido, La Torre, camino de Casas Vie-jas a Tarifa y caserío de Zara en Tarifa; cerro de Patria y Libreros en Vejer de la Frontera; Fuente Redonda, huerta Santos, La Carraca I, la Pitilla I y II, Manzanote Alto, Peri-cón, Villacardosa Baja, caserío de Gasma en Barbate.
Edificios residenciales. Destacan, como manifestacio-nes de arquitectura tradicional, las casas de los núcleos de Conil y Vejer de la Frontera, concretamente la tipolo-gía de casas-patio.
Ámbito inmaterial
Pesca. Destacan la cultura del trabajo y saberes ligados a esta actividad. En el ámbito encontramos expresiones de las diferentes artes de pesca. Sobresale por su singulari-
dad, su representatividad y el reconocimiento unánime de su significación cultural, la actividad de la almadraba.
Actividad agropecuaria. Saber hacer y modos ligados al manejo de los cultivos y de las ganaderías así como a las instituciones relacionadas con los procesos de apro-piación de la tierra como son el reparto de las suertes y de la memoria colectiva respecto al derecho al disfrute de propiedades colectivas.
Actividad festivo-ceremonial. En los ciclos festivos de la demarcación destacan los carnavales, las fiestas del Carmen y romerías como las de la Virgen de la Luz de Tarifa o la de San Sebastián en Conil y, por ser expresión del poblamiento concentrado-disperso de la zona, las de los pequeños asentamientos de Facinas o Tahivilla.
Vista de la ciudad romana de Baelo Claudia. Al fondo, Punta Camarinal. Foto: Silvia Fernández Cacho
356 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
Un espacio fronterizoEl carácter de frontera está presente en las definiciones de la esta demarcación situada entre dos continentes y dos países. Las guerras y razias componen la historia de una presencia militar que continúa en nuestros días. Como imágenes amargas de esta situación limítrofe se proyectan al exterior la tragedia de las pateras y de las operaciones para controlar el contrabando.
“A la altura de Tarifa, pueblo cuyas murallas de yeso se alzan sobre una colina escarpada, detrás de una islilla del mismo nombre, Europa y África se aproximan, y parecen como si quisieran darse un beso de alianza. El Estrecho es tan angosto, que se descubren al uníso-no los dos continentes” (Téophile GAUTIER, Viaje por España –1840–).
“Hoy la frontera se refleja claramente en el carácter militar de la zona, también se marca a través de la presencia de pateras destrozadas en la playa y en las acciones policiales que tratan de controlar el contrabando ilegal” (SALMERÓN ESCOBAR, 2004: 162).
El lugar de la almadraba y las salazonesLa singularidad de la pesca del atún, y la elaboración de sus transformados, acompaña a esta zona en su presentación al exterior. Pero el reconocimiento de la significación de este arte no es ajeno a la presencia de la demanda japonesa y a la progresiva desaparición de los atunes.
“A la derecha está Conil, a tres leguas de Chiclana y a dos del cabo Trafalgar. Fue construido por Guzmán el Bueno y era famoso por sus pesquerías de atún: mayo y junio son los meses en que este pescado vuelve al Atlántico desde el Mediterráneo. La almadraba, o pesca solía ser en temporada de festejos” (Richard FORD, Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa, que describe el país y sus ciudades, los nativos y sus costumbres –1845–).
“...desde hace décadas es un producto codiciado por la cocina japonesa, que lo importa desde varios puntos del globo siguiendo siempre el ciclo vital y las migraciones del atún. Uno de estos puntos de negocio es la costa del sur de Cádiz, donde pueblos como Barbate, Zahara, Conil y, en menor medida, Tarifa, lo pescan usando una técnica milenaria conocida como almadraba/ la temporada de la almadraba comprende dos periodos: la almadraba del ’derecho’ (el atún cruza el Estrecho de Gibraltar para desovar en el Mar Mediterráneo) entre abril y junio; y la del ’revés’ (el atún regresa al Atlántico) en septiembre” (BRAVO, en línea –original de 2005–).
Del desierto pobre a la riqueza de las playas paradisíacasLas descripciones de los viajeros decimonónicos, sorprendidos por las grandes extensiones de tierras sin poblar o labrar y la de los propios habitantes, antes de la llegada masiva del turismo, pasa a transformarse en una imagen en la que la “virginidad” del espacio se convertirá en un tesoro a explotar con la llegada de los turistas.
“Sigamos nuestro itinerario, que, desde Medina Sidonia A Tarifa, se puede decir que es por un verdadero desierto, y a no ser porque ocupé mi imaginación en los antiguos sucesos ocurridos en aquel territorio y porque también divertí la vista, descubriendo a veces el Estrecho y la inmediata costa de África, hubiera sido jornada fastidiosísima” (Antonio PONZ, Viaje de España –1772–).
“La costa de desde Cádiz a Tarifa es una de esas maravillas que uno no espera encontrase. Alejada del turismo masivo de otras zonas del Sur de España, parte del litoral gaditano es todavía virgen y los pinares inundan el paisaje de un verde inusual que contrasta con el el dorado de las playasy el agua cristalinas. Los Caños de Meca son una referencia para
Litoral de Cádiz-Estrecho
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 357
Cita relacionadaDescripción
cualquier viajero independiente. Todavía conservan ese espíritu hippy de otras décadas y el buen rollo que siempre le ha caracterizado. La playa de Bolonia es la otra joya costera. Un inmenso arenal que termina en una zona de dunas y de pinos. Si el viento lo permite Bolonia puede ofrecer todo lo que uno espera de una playa. Tarifa, inundada por windsurfistas de medio planeta, conserva sin embargo intacto su casco antiguo y su esencia de pueblo marinero” (RODRÍGUEZ, en línea).
El levante, el surf y los aerogeneradoresEl viento esta muy presente en las imágenes territoriales desde las más estandarizadas a las más literarias. Y es hoy un recurso explotable a través del deporte y de la transformación energética. Los aerogeneradores, inmensos y modernos molinos, que, por su número y envergadura, están invadiendo las percepciones visuales y sonoras del paisaje.
“Cuando los Olmedos llegaron a su casa nueva, soplaba levante. El viento hinchaba los toldos de lona hasta despegarlos de su armazón de aluminio y los dejaba caer de golpe sólo un momento antes de volver a inflarlos, produciendo un ruido continuo, sordo y pesado como el aleteo de una bandada de pájaros monstruosamente grandes. Un sonido rítmico, metálico, mucho más agudo y teñido de la denterosa pátina del óxido, se dejaba escuchar aquí y allá durante un instante cuando el viento cesaba…
El contraste entre el cielo azul, resplandeciente del sol que rebotaba como un bañón de luz contra las fachadas de las casas, todas blancas, iguales, y la hostilidad de aquel viento salvaje, tenía algo de siniestro” (Almudena GRANDES, Los aires difíciles –2002–).
“Denostado durante siglos es ahora básico en el devenir turístico y económico de la zona. Ligado a la nueva cultura del deporte que está en continuo desarrollo aparecen lemas que conectan su pasado islámico con su presente occidental: la Meca del Windsurfing” (SALMERÓN ESCOBAR, 2004: 182).
Bolonia lugar míticoSi la gran mayoría de imágenes proyectadas sobre la zona refieren a la calidad de sus playas ”salvajes”, una de ellas es especialmente nombrada, la de Bolonia. En ésta el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia no hace sino añadir mayor fuerza a las descripciones de las cualidades de esta playa “virgen”.
”…la consideración de este paisaje como un paisaje natural, casi primigenio, invariable, donde la intervención humana ha sido muy reducida. La presencia de importantes yacimientos arqueológicos, a pesar de ser reflejo de esta intervención, ha redundado aún más en esta visón inmovilista” (SALMERÓN ESCOBAR, 2004: 181).
“Hay algo de sublime en la desnudez, en la desolación de las costas de Tarifa. Habla del fuerte de Santa Catalina, desde donde se ve nítida-mente África. Aspecto majestuoso. ¡Que paisajes!, he podido admirar sitios más bellos, pero no tan grandiosos. Habla de los bandidos y de los cardos. (…) Cada planta es una piedra preciosa, cada árbol un esplendor de cristal y los bosques brillan como palacios iluminados” (Marqués de CUSTINE, La España de Fernando VII –1838–).
“Entré en Tarifa y la encontré que no hacía gala de su nombre. A Dios pedí que la borrase del mapa. Vi su alcazaba más estrecha que el ca-ñuto de la calavera y había estado a pique de morir de su repugnante hedor, de no llevar conmigo almizcle del bueno” (AL-MALZULI, Obra poética –1274–).
Textos descriptivos de Estrabón sobre asentamientos y costa desde Algeciras hasta Cádiz. “Después viene Melaria, que tiene industrias de salazón, luego el río y la ciudad de Belo. Desde allí es donde suelen partir las travesías hacia Tingis, de la Maurusia, siendo puerto comercial y saladero. Luego está Gadira, una isla separada de Turdetania por un estrecho brazo de mar (ESTRABÓN, Geografía. Libro III –siglos I a. de C. - I d. de C.).
358 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Ensenada de Bolonia
Faro de Trafalgar
Las ruinas de Baelo Claudia, junto a la playa de Bolonia y en un ámbito poco transformado y de importantes valores naturales y culturales, es uno de los paisajes andaluces más reconocidos y analizados.
A las cualidades de emplazamiento singular que rodean este faro, se añaden los valores de paisaje asociativo relacionado con la batalla del mismo nombre.
Vista de la Ensenada de Bolonia. Al fondo, Tarifa y el norte de África. Foto: Silvia Fernández Cacho
Faro de Trafalgar (Barbate). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Litoral de Cádiz-Estrecho
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 359
Emplazamiento de Vejer de la Frontera
Estrecho de Gibraltar
Encaramada en la zona más alta de una colina que controla tanto los ámbitos litorales cercanos como las campiñas hacia el interior, la localidad de Vejer posee un indudable valor paisajístico, de y hacia su entorno visual.
Imagen rotunda del Estrecho. La costa de África es un referente de la demarcación en la que se encuentra la punta más meridional de la Península Ibérica.
Vista general de Vejer de la Frontera. Foto: Isabel Dugo Cobacho
Estrecho de Gibraltar desde Tarifa. Foto: Isabel Dugo Cobacho
360 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
7. Valoraciones y recomendaciones
NegativasPositivas
El litoral suroccidental de Cádiz es uno de los tramos litorales andaluces menos transformados por los usos turísticos a tenor de su afección a Defensa por su ubicación geoestratégica en la embocadura del Estrecho de Gibraltar. De hecho, la vinculación visual con las costas marroquíes al oeste de Tánger proporciona una profundidad y un simbolismo añadidos a esta demarcación.
Buena parte del patrimonio cultural de esta comarca se explica en su relación con el territorio, o mejor dicho, con los territorios y los espacios marinos cercanos (chancas, almadraba, torres vigía…), otorgándole así una gran singularidad.
Algunos de los espacios (La Janda) y conjuntos históricos del sector ofrecen unos emplazamientos y escenarios también muy originales (Vejer de la Frontera, Tarifa, etcétera), algunos incluso cargados de fuerte simbolismo tanto por su papel histórico (batallas o eventos), como por su calidad de punto de encuentro de dos mares (Atlántico y Mediterráneo).
Aunque la presión turística ha llegado con cierto retraso respecto a otros ámbitos andaluces, está planteando tensiones muy importantes en todos los municipios de esta demarcación.
El desarrollo de instalaciones de producción de energía eólica sin una previsión territorial adecuada está teniendo un impacto paisajístico muy negativo que ha cambiado radicalmente la imagen de espacios muy amplios, sobre todo en el entorno de La Janda.
La importante disponibilidad de recursos culturales contrasta con su escasa puesta en valor y, sobre todo, con una escasa voluntad de interpretación. Si se exceptúan los restos de Baelo Claudia (que precisamente se acompaña de uno de los impactos paisajísticos más importantes de esta demarcación en su centro de interpretación) y algunas otras excepciones, el resto del patrimonio comarcal apenas tiene medios para su difusión y conocimiento.
La arquitectura vernácula, tanto la de los pueblos más ligados a las actividades agrarias, como de aquellos pesqueros, ha sufrido un proceso de fuerte descaracterización.
Valoraciones
Litoral de Cádiz-Estrecho
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 361
Es urgente que la ordenación territorial acometa la elaboración de criterios y zonificaciones para la instalación, y reordenación de los ya existentes, molinos de energía eólica.
Tomar en consideración la red de almadrabas y su relación territorial, además de restaurarlas y ponerlas en valor.
Considerar el papel territorial y el entorno de los grandes hitos del litoral, sobre todo de las torres vigía y de los faros.
Investigar y poner en valor desde el punto de vista patrimonial la infraestructura hidráulica, en buena parte desconocida, del entorno de La Janda.
Paliar el impacto paisajístico del centro de recepción de visitantes de Baelo Claudia.
Dada la alteración de importantes áreas de algunos núcleos (Conil de la Frontera, Barbate), se debe realizar un plan de revalorización y dignificación de la arquitectura tradicional, sobre todo en Tarifa y Vejer de la Frontera.
El patrimonio inmueble ligado a las actividades agrarias, sobre todo en el interior de la demarcación, merece la comprobación y mejora de los inventarios existentes, además de medidas activas para su conocimiento y, en su caso, recuperación.
Identificación y puesta en valor de los edificios e infraestructuras relacionadas con las actividades pesqueras (lonjas, almacenes, puertos, etcétera).
Recoger la memoria viva de las actividades tradicionales, sobre todo las agrarias y las pesqueras, y dentro de éstas, la almadraba.
Recomendaciones básicas para el planeamiento territorial y urbanístico
Considerar el extraordinario valor de esta demarcación como uno de los segmentos del litoral andaluz menos afectados por los procesos de urbanización.
El carácter de puerta de Europa y de puente entre dos continentes y culturas profundamente distintas, crea un compromiso territorial que no puede ser obviado en la ordenación territorial.
La cuenca visual de esta demarcación posee como referente de fondo los perfiles montañosos del litoral marroquí. Esto es un activo y un argumento para reinterpretar el carácter de la demarcación.
Patrimonio de ámbito territorial
Patrimonio de ámbito edificatorio
Patrimonio de ámbito inmaterial
Generales
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 363
El litoral malagueño del centro y oeste de la provincia es una larga franja intensamente antropizada, el espacio más urbanizado de toda Andalucía y, pese a sus excelen-tes recursos paisajísticos, el que ha acusado con mayor fuerza los impactos de un desarrollo turístico incontrola-do y, cada vez más, alejado de los parámetros de calidad que progresivamente demanda este sector económico. Su riqueza patrimonial, y en especial, la de su paisaje, está pues muy mermada en un contexto en el que la marca turística prevalente ha sido, y es en su mayor par-te, de sol y playa.
Desde el punto de vista paisajístico, el sector se enmarca dentro de las varias áreas: Costas con sierras litorales; Costas acantiladas; valles, vegas y marismas interiores y serranías de montaña media.
1. Identificación y localización
Con todo, se puede hablar de dos ámbitos bien diferen-ciados:
El litoral, en el que las actividades agrícolas son minori-tarias y los asentamientos turísticos, una vez colmatada prácticamente la línea de costa, se disponen en franjas cada vez más interiores y escarpadas.
La vega del Guadalhorce, también con una importante presión del sector inmobiliario y en la que, progresiva-mente y por cercanía espacial, se van imponiendo proce-sos que tienen que ver, tanto con el turismo residencial como con los procesos periurbanos de Málaga capital. No obstante, aún predomina un paisaje de fuerte impronta agrícola. La hoya de Málaga ha sido un espacio feraz y con profusión de instalaciones de regadío.
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: centro regional de Málaga y Costa del Sol (dominio territorial del litoral)
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: red de ciudades patrimoniales de la costa malagueña, red de centros históricos rurales, red del Legado Andalusí
Paisajes sobresalientes: Carretera del río Alamillo y La Fuente
Paisajes agrarios singulares reconocidos: Río Guadaiza-Huerta del Río, huertas del río Manilva, huertas del río Guadiaro
Depresión de Jimena + Sierra Bermeja + Costa del Sol occidental + Valle del Guadalhorce
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía
Málaga capital es el núcleo más importante de este sec-tor y actúa de bisagra entre los dos ámbitos señalados. La segunda ciudad andaluza (con cerca de 600.000 habitan-tes en su municipio) ha desarrollado un importante pe-riurbano en su hoya (por otro lado, el único espacio que le permite su complejo entorno natural), tanto industrial como residencial. Con todo, un rosario de ciudades im-portantes bordea la costa (Marbella con más de 100.000 habitantes; Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Mijas, Torremolinos, todas ellas entre los 50.000 y los 80.000 habitantes), además de un importante número de muni-cipios menores, pero también con fuertes presiones turís-ticas (Casares, Manilva, en la costa, o Alhaurín el Grande y el de la Torre ya en el interior).
Articulación territorial en el POTA
Estructura organizada por el Centro regional de Málaga (Málaga, Torremolinos, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Cártama, Coín, Pizarra, Álora) y por ciudades medias litorales en la unidad territorial de la Costa del Sol (Estepona, San Pedro de Alcántara, Marbella, todos ellos dentro del ámbito de influencia del centro regional de Málaga).
Grado de articulación: elevado
364 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
2. El territorio
Medio físico
La costa occidental malagueña es una estrecha faja te-rritorial muy poblada entre sierras de tamaño medio y fuertes pendientes hacia el sur (Sierra Bermeja, Sierra Blanca, sierra de la Alpujata, Sierra de Mijas) y el mar. La densidad de formas erosivas es extrema y muy alta en las zonas coincidentes con las mayores pendientes. Sólo el sector oriental, el del valle del Gualhorce, presenta, ade-más de laderas potentes de éstas y otras sierras (sobre todo las de la sierra de Mijas en su fachada septentrional, y las estribaciones de los Montes de Málaga por oriente), una zona interior en la que predomina la llanura: la hoya de Málaga. Por su parte, la densidad de formas erosivas es baja o muy baja. La demarcación se encuadra en un contexto complejo de la zona interna de las cordilleras béticas: el extremo oriental de las unidades del Campo de Gibraltar y los complejos Maláguide y Alpujárride en la mayor parte de las zonas serranas; a esto hay que añadir la zona prebética de la hoya de Málaga.
El origen de las serranías occidentales es de formas estructurales-denudativas, que en las zonas más ele-vadas se corresponde con relieves montañosos con influencia de fenómenos endógenes y con barrancos y cañones denudativos (en rocas plutónicas: peridoti-tas y serpentinitas). En las zonas medias predominan los relieves montañosos de plegamiento en materiales metamórficos en medio inestable, y los relieves tabula-res en las faldas y tramos más cercanos al litoral. En la Sierra Blanca, y, sobre todo, en la de Mijas, aparecen re-lieves estructurales en rocas carbonatadas (mármoles), con sus correspondientes formas kársticas. En la hoya
de Málaga predominan las formas fluvio-coluviales de las vegas y llanuras de inundación del río Guadalhorce (arenas, limos arcillas, gravas y cantos), así como relie-ves tabulares con rocas sedimentarias (arenas y mar-gas) en los bordes con sus correspondientes glacis y formas asociadas. El clima se corresponde con el mediterráneo litoral de ve-ranos e inviernos suaves, con un sector más fresco (entre Estepona y Marbella) que no alcanza los 17 ºC de tem-peratura media anual; en el resto de la demarcación se supera ligeramente este valor. El sector occidental tiene menos horas de luz anuales, por debajo de las 2.800 a partir de Marbella y ligeramente superiores hacia oriente. En cuanto a la pluviometría sí existen mayores diferen-cias. La zona más húmeda es el tramo entre Estepona y San Pedro de Alcántara, en el que se superan los 900 mm. En el extremo oriental las cantidades de lluvia registrada son mucho menores, no superando los 450 en el centro de la hoya de Málaga.
La mayor partede la demarcación se encuadra en la fa-ciación de la serie termomediterránea gaditana sobre areniscas con Calicotome villosa (pinos, pinsapares, bre-zales, aulagares y matorrales mixtos), salvo en el sector oriental y en las zonas más elevadas en las que se da la serie termomediterránea bético-de la demarcación-al-garbiense seco-subhúmedo húmeda basófila de la encina (encinares, tomillares, romerales, cantuesales, retamales y garriga degrada). En las cumbres de algunas sierras (Blan-ca, Mijas, Alpujata), aparece la serie mesomediterránea bética basófila de la encina (pinares, encinas, aulagares, matorrales mixtos, garriga degradada).
Hay varios ámbitos naturales protegidos: parajes naturales (Los Reales de Sierra Bermeja; Desembocadura del Guadal-horce), un monumento natural (Dunas de Artola o Cabopi-no), además de algún humedal (Estuario del Río Guadiaro) y otros espacios incluidos en la red Natura2000.
Medio socioeconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva La demarcación de Málaga-Costa del Sol es una de las más complejas desde el punto de vista socioeconómico de toda Andalucía. Se trata de uno de los territorios más urbanizados y con un crecimiento demográfico y eco-nómico más potente. Se pueden diferenciar en este es-pacio: la capital, la hoya de Málaga y la Costa del Sol occidental.
Málaga es la segunda ciudad andaluza. En 1960 no lle-gaba, incluyendo Torremolinos, a los 300.000 habitan-tes (296.432). En 2009 alcanza los 568.305 habitantes, aunque durante los últimos años está ralentizando su crecimiento demográfico. La capital administrativa de la Costa del Sol ha sido hasta los años setenta una capital de escaso peso comercial, al menos para lo que cabría es-perar de una ciudad de su tamaño y posición geográfica, y sólo desde el final de aquel decenio inicia un proceso de renovación comercial y, también, hostelera, ya que la cer-canía de Torremolinos y de la costa en general ha detraí-do tradicionalmente muchos servicios relacionados con el ocio y el turismo. En este sentido, Málaga se relacio-naba a menudo con una visita de carácter cultural espo-rádica a sus monumentos principales (catedral, alcazaba
Málaga-Costa del Sol occidental
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 365
y castillo de Gibralfaro). En la actualidad ha reafirmado también otros sectores públicos esenciales (educación universitaria, sanidad, administración autonómica), y se ha insertado en las ciudades con museos de renombre al inaugurarse a principios del siglo XXI el Museo Picasso.
Sin embargo, no debe desdeñarse el papel industrial de la ciudad. Arruinada la industria pesada y siderometalúr-gica del siglo XIX, Málaga encara la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI con un relativamente impor-tante tejido industrial. Así, a la común industria agroa-
limentaria que suele aparecer en otros centros urbanos (azúcar, licores, harina, conservas, colorantes...), hay que añadirle la relacionada con las industrias químicas, me-talurgia, el sector textil, la construcción (cemento, mate-riales cerámicos, pinturas, edificación), y comunicaciones (telefonía). El puerto, si bien secundario en el contexto portuario español, fue decisivo en la construcción de dos oleoductos, uno hacia Huelva y otro hacia el interior de la meseta (aunque también está asumiendo un cada vez más importante papel en el tráfico de cruceros turísti-cos). Por otro lado, su trayectoria en telecomunicaciones, la existencia del aeropuerto mejor conectado de Andalu-cía, la mejora en las comunicaciones y su clima, posibi-litaron la creación del Parque Tecnológico de Andalucía, uno de los espacios más competitivos de la comunidad y que ha contribuido a enriquecer el contexto económico de la aglomeración malagueña, además de crear un im-portante y complejo corredor industrial, universitario y de otros servicios desde la misma ciudad hasta la cercana pedanía de Campanillas.
De hecho, buena parte de este corredor se ubica ya en la hoya de Málaga, un espacio de regadío y producción agraria intensiva que tradicionalmente ha sido la huerta de la capital y origen de buena parte de las exportacio-nes agrarias de la provincia. Muchos municipios están teniendo un crecimiento que se relaciona ya más con la aglomeración malagueña que con su propia dinámi-ca interna que, no obstante, ha sido bastante acelerada durante la segunda mitad del siglo XX, salvo excepciones. Entre ellos destacan: Alhaurín de la Torre (35.114 habi-tantes en 2009), Alhaurín el Grande (23.329; 11.686 en 1960) y Cártama (21.313; 9.786 en 1960); aunque la vega Teatro romano de Málaga. Foto: Víctor Fernández Salinas
366 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
del Guadalhorce, más estrecha, se prolonga hacia Pizarra (8.785 en 2009; 6.157 en 1960) y Álora (13.395; 15.245 en 1960). Pese a que todo este espacio, principalmente en los tres primeros municipios, está siendo sometido a una fuerte presión urbanística (residencial, campos de golf, parques empresariales), todavía es importante su producción de naranjos y otros frutales, además de una gran variedad de productos hortofrutícolas.
La Costa del Sol occidental es también un espacio de gran dinamismo y complejidad. Sus municipios, pequeños pueblos y aldeas hasta los años cincuenta, han tenido un desarrollo potentísimo a causa del sector turístico y de la construcción, aunque no se puedan minusvalorar otros sectores, especialmente el de la agricultura intensiva y de invernadero, que es importante en no pocos espacios como el Campo de Mijas y otros de menor significación. Además, numerosas firmas empresariales y comerciales han incrementado el peso de los servicios, hasta hace po-cos años muy centrados en los que más inmediatamen-te demanda el turismo (hostelería y pequeño comercio textil y de recuerdos). Ya son varios los municipios que superan los 50.000 habitantes: Fuengirola (71.482; 8.589 en 1960), Mijas (73.787; 7.475 en 1960), Torremolinos (58.683 y englobado en el municipio de Málaga hasta 1988), Estepona (65.592; 13.446 en 1960), Benalmádena (58.854, 2.174 en 1960); no obstante, entre ellos destaca el de Marbella, que con sus 134.623 habitantes (12.156 en 1960) ha superado a Jaén en población y que ha de-sarrollado un importante emporio comercial en el que además de las firmas presentes en todas las ciudades de su rango, e incluso mayores, posee otras identificadas con productos selectos (vestido, muebles, servicios espe-
cializados) relacionados con un turismo que, hasta ahora, ha sido de calidad pese a los profundos problemas urba-nísticos y el deterioro de la imagen de esta localidad en todo el país. Sin duda, la construcción es origen de buena parte de la riqueza de esta parte de la demarcación, pero también el de la mayor parte de sus problemas. Muchos municipios, especialmente los pequeños (Fuengirola, To-rremolinos), tienen el suelo susceptible de ser urbaniza-do casi agotado, y, en parte, empieza a apreciarse que el modelo de turismo de sol y playa ofrece síntomas de decadencia. No obstante, también es el ámbito más com-plejo desde el punto de vista del origen de sus habitantes. A la afluencia de un importante número de europeos que escogen la Costa del Sol como lugar de jubilación, se le añade la instalación de numerosos colectivos sudameri-
“Nuestro camino a caballo hasta Marbella, lugar en el que teníamos la intención de dormir, iba en parte sobre la llanura, en parte por escarpadas y elevadas montañas desde donde había magníficos paisajes. Cruzamos el Guadalmarza, el Verde, y numerosos ríos más pequeños que, aunque entonces iban prácticamente secos, cuando crecen en invierno debido a los torrentes de montaña, incrementan su caudal y su fuerza haciéndose verdaderamente espantoso y a veces resultan fatales para los viajeros. A eso de dos horas y media del pueblo, pasamos por los restos de un acueducto y entramos en el Reino de Granada. Marbella se encuentra bellamente situada en una bahía (…). Desde este pueblo se exportan: vino, uvas pasas, cuero, hulla, carbón vegetal y madera. En las cercanías hay una gran plantación de caña de azúcar y cerca hay un ingenio o molino que pertenece al Sr. Gravigne y del cual dijo un Antillano que era superior a cualquiera de su clase que de los que hay en las Antillas” (Sir John CARR, Viajes descriptivos en las zonas sur y este de España es islas Baleares en el año 1809 –1811–).
Málaga-Costa del Sol occidental
Camino Nuevo Málaga. Foto: Víctor Fernández Salinas
canos, de Europa del Este y del Magreb que han encon-trado trabajo en los servicios y en la agricultura.
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 367
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
El área de estudio presenta una configuración geográfica en la que se combinan, en primer lugar, el factor eminente-mente litoral aún más marcado al oeste por la proximidad del telón de fondo serrano y que permite una estrecha lla-nada costera, y en segundo lugar, la incidencia de las vegas interiores poseedoras del mayor potencial como pasillos de comunicación con el interior regional y que se forma-
lizan, primero, en el curso del Guadalhorce en el extremo oriental conformando la hoya de Málaga, y segundo, por el curso bajo del Guadiaro-Genal en el extremo occidental. Esta combinación fisiogeográfica, que consiste en la ar-ticulación entre un estrecho corredor climatológicamen-te protegido por el norte serrano, y la existencia en cada extremo de ejes fluviales que posibilitan la comunicación interior, aportarán un peso definitivo de unidad en cuanto a las relaciones históricas de las distintas sociedades con este territorio.
Al igual que se refleja en la red actual de comunicacio-nes, la configuración histórica dominante de los despla-zamientos por la demarcación seguirá principal y nece-sariamente el estrecho corredor litoral de este a oeste. Hay que referirse de modo obligado a la planificación conocida de época romana durante la cual se formaliza la vía Hercúlea a lo largo de la costa mediterránea. La vía romana mejor documentada que facilitaba los ac-cesos hacia el interior se disponía por el Guadalhorce, desde Málaga hacia Cártama (Cartima), Álora (Iluro) y de aquí hasta Antequera a través del valle de Abdalajís (Nescania) . Por otra parte, según el trazado de las vías pecuarias ancestrales, las cañadas que partían tanto de Osuna en la campiña sevillana (cañada real de Osuna a Teba y Málaga) como de Ronda (cañada real de Ronda a Málaga), utilizarán respectivamente los pasos de Ar-dales-Carratraca y El Burgo-Casarabonela para confluir en el valle del Guadalhorce al sur de Pizarra evitando así la angostura de El Chorro aguas arriba de Álora y límite de la demarcación. El valle del Guadiaro proporciona, de modo más accesorio, acceso al inmediato al campo de Jimena y al interior rondeño.
Respecto a la evolución de los sistemas de asentamientos, se documenta una larga ocupación prehistórica (desde el Palelolítico hasta la Edad del Bronce) en los contextos en cueva a los que pueden asociarse talleres líticos en terrazas fluviales sobre todo en el sector del Guadalhorce. Éstos se disponen, a nivel general, asomados a la llanura costera y emplazados a media altura en el cordón serrano de Sierra Bermeja. Sin embargo es en el valle del Guadalhorce en donde se observa la implantación de un modelo de asen-tamientos que podemos considerar exitoso en cuanto a su perduración histórica, en tanto la disposición de los recur-sos en este medio de vega fluvial que va a ser administra-do por las sucesivas ocupaciones de un modo muy similar, consolidándose desde época romana con la instalación de dos núcleos con vocación de continuidad que forman el eje interior Cártama-Álora.
El litoral y extremo occidental sólo define su modelo de asentamientos principales a partir de la época medieval islámica cuando ya se habían perdido las referencias lo-cacionales de asentamientos romanos como Lacipo (cer-ca de Casares) o Cilniana (San Pedro de Alcántara?). Tan solo la Marbella islámica, junto con la posible correlación con la Salduba romana, y los núcleos complementarios de Estepona y Fuengirola (Suel en época romana), pare-cen haber tenido un papel articulador de cierta impor-tancia para este sector de franja litoral.
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
La demarcación está muy condicionada por la forma de articularse los grandes componentes naturales de la de-
368 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
marcación: una serie de sierras que dejan un estrecho pasillo litoral y, en el extremo oriental, la presencia de un gran valle, el del río más importante que atraviesa la demarcación (el Guadalhorce), que se abre al mar muy próximo a la capital provincial. El resto de los ríos es de escaso trayecto, salvando importantes desniveles entre las montañas y el mar. Sólo destacan, además del citado, los ríos Guadiaro (que desagua en el extremo occiden-tal después de haber recorrido el valle de su nombre y recogido las aguas del Genal) y el Guadalmedina, que desemboca en la misma Málaga y que no deja de ser un pequeño río en el contexto hidrográfico andaluz. Con estos condicionantes, se configura una red viaria fuertemente articulada en relación con la costa: un eje este oeste que sigue el trayecto de la carretera nacional 340 Cádiz-Málaga, en la mayor parte convertida en auto-vía (A-7) y que se ha visto reforzado por el trazado, unos kilómetros hacia el interior, de la autopista de la Costa del Sol (AP-7). Las conexiones hacia el interior son de carác-ter local y sólo destacan los ejes San Pedro de Alcántara-Ronda (A-397) y Marbella-Ojén-Coín (A-355). Más impor-tante es el nodo que supone Málaga, desde la que, y otra la continuación del vector Cádiz-Málaga-Almería, hay que añadir la autovía nacional que une con el centro de Anda-lucía y Madrid a través de Antequera (A-45), y otra autovía que conecta la ciudad, a la vez que articula la hoya de su nombre, con Cártama (A-357), en el bajo valle del río Guadalhorce (en el que aparece una tupida red rural de regadíos agrícolas).
Las principales carreteras conectan los grandes núcleos turísticos, pero es de destacar que muchas localidades
tradicionales, como sucede en otros entornos del medi-terráneo, no se ubicaban sobre la misma costa en la que sólo había pequeños puertos pesqueros: Torremolinos, Fuengirola...-, sino algunos kilómetros hacia el interior (Manilva, Casares, Mijas y Benalmádena). Hoy muchos de ellos presentan una imagen un tanto estereotipada de pueblo andaluz y son un pequeño contrapunto en el contexto general de grandes urbanizaciones y bloques de apartamentos. Málaga y Marbella son la excepción: loca-lidades de fuerte presencia histórica ubicadas en la mis-ma costa. Málaga es además un puerto comercial y turís-tico relevante en el contexto andaluz y, sobre todo, lo que permite hablar de un elemento articulador básico en esta demarcación es la presencia del aeropuerto de Málaga, que es el más importante entre los andaluces y uno de
los españoles que registra mayor número de viajeros. Si hubiera que escoger un elemento de la articulación te-rritorial andaluza con una proyección internacional más amplia, no habría otro que pudiera comparársele.
Málaga-Costa del Sol occidental
Casares. Foto: Isabel Dugo Cobacho
“Partiendo de Calpe, cruza Bastetania y el país de los oretanos, una cor-dillera abierta de bosques densos y árboles corpulentos, que separa la zona costera del interior. En ella, la primera ciudad es Malaka, que dista tanto de Calpe como ésta de Gadeira; en ella hay un emporio que usan los indígenas que viven la costa opuesta, y grandes talleres de salazón. Algunos creen que es la misma Mainake, que la tradición dice haber sido la última de las ciudades focenses hacia el occidente; pero no es así pues ésta se halla más lejos de Calpe, y los vestigios de sus ruinas demuestran ser una ciudad griega, mientras que Malaka está mas cerca y presenta planta fenicia. Sigue después la ciudad de los exitanos, de la cual alaban también sus salazones. Después viene Abdera, fundación de los fenicios igualmente...” (ESTRABÓN, Geografía. Libro III –siglos I a. de C.- I d. de C.).
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 369
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociados
Procesos históricos
Hacia la formación de un primer modelo de implantación local: la sedentarización en el campo interior8231100. Paleolítico8232300. Neolítico8232200. Edad del Cobre8232100. Edad del Bronce
Los hábitat en cueva relacionados con diversidad de recursos en contextos litorales o de interior supusieron la primera estrategia de apropiación territorial. La cueva del Bajondillo (Torremolinos), los abrigos del Puerto Rico (Marbella) o la cueva del Toro (Benalmádena) son ejemplos de amplia duración cronológica.
Durante la Prehistoria Reciente el proceso de sedentarización con base en poblados agrícolas en vegas fértiles se muestra con mayor densidad en poblados próximos al Guadalhorce en Alhaurín de la Torre (arroyo de la Cañada) y zona de Cártama (cerro Casapalma). En otros casos los poblados se presentan con funciones de control de pasos al interior como en los casos de asentamientos documentados en Coín (cerro Carranque) y Álora (Hoyo del Conde).
El proceso de apropiación de los recursos agrícolas evoluciona puntualmente hacia la construcción de tumbas megalíticas, como las de Corominas (Estepona). Pequeños poblados vinculados con recursos fluviales (lítico y agricultura) parecen constituir el modelo dominante.
La Edad del Bronce arroja menos localizaciones, junto con la evidencia de conjuntos funerarios en cista, emplazados a mayor cota y retirados del valle, preferentemente en alturas de la margen izquierda tales como Hacho (Pizarra) o cerro Parrado (Cártama).
7121100/A100000. Asentamientos rurales/Cuevas. Abrigos7121100. Asentamientos rurales. Poblados7112422. Tumbas megalíticas. Cistas7120000. Sitios con útiles líticos
La apertura al Mediterráneo: las colonizaciones y la franja litoral como recurso8233100. Edad del Hierro8211000. Época romana
A partir del siglo VI a. de C. se observa una fuerte reactivación del poblamiento vinculada a la llegada de fenicios producida tiempo atrás en Malaka o en el cerro del Villar (Málaga). Este cambio marcaría una modificación de las relaciones entre las partes en juego (colonos y autóctonos) y quizás hablaría de la formación de un territorio político. Los asentamientos indígenas, antes escasos y en el interior, ahora consolidan un verdadero sistema costero de asentamientos que puede vincularse a la creación de un territorio ibero (elbestios/ilbicenos) en torno a los establecimientos comerciales fenicios. A partir de finales del siglo IV a. de C. se produce la nueva reactivación urbana y defensiva sobre los asentamientos existentes debido a la llegada de cartagineses que trascienden el esquema fenicio antiguo hacia la conformación de un típico estado de inspiración oriental mediterránea.
7121100/533000. Asentamientos rurales. Poblados. Oppidum7121200. Asentamientos urbanos. Ciudades7112421. Necrópolis7123100. Infraestructuras del transporte. Redes viarias
Identificación
370 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción
Poblados como Villavieja (Casares) o Suel (Fuengirola) ejemplifican este momento constituyendo enclaves con gran capacidad de control espacial y dotados de fortificación que podrían conceptuarse como oppida. A partir de la influencia cartaginesa se opera un cambio de tendencia económica: desde el puro contacto de intercambio basado posiblemente en los metales, hacia la producción propia basada en instalaciones costeras de pesca y salazón. Esta orientación productiva continuará durante época romana.
La romanización supone la sustitución del sistema político y administrativo anterior que, en principio, contaría con las poblaciones y ciudades de la época precedente sometidas mediante tratado y consideradas como ciudades federadas (Malaka) o, en mayor número, estipendiarias que conservarían, por otra parte, sus instituciones. Sólo a partir de Augusto se produce una inversión demográfica debido al aporte itálico que posiblemente borre el anterior carácter semita dominante. La formalización del eje de comunicaciones en la vía Hercúlea supone la integración definitiva del modelo urbano y la especialización económica del litoral en torno a factorías de salazón. Hacia el interior, en el valle del Guadalhorce, se produce la consolidación de una tupida red de establecimientos rurales y villae en las vegas de Alhaurín, Cártama Coín y Álora. De modo paralelo se establece el eje urbano de Cartima Iluro (Cártama Álora) como soporte de las comunicaciones con el interior agrícola (aceite y cereal) de Antequera.
La formación del modelo territorial andalusí y su latencia durante el Antiguo Régimen8220000. Edad Media8200000. Edad Moderna
La invasión musulmana se produce sobre un sustrato hispano que debió mantenerse al menos hasta el siglo X. El poder califal desarrolló entonces la definitiva islamización del territorio en un proceso que comprendería la renovación de los grandes centros urbanos, en este caso Málaga, la conversión de antiguos enclaves romanos en qaryas con fortificación (Álora, Cártama, Marbella) y el afianzamiento del sistema de alquerías en las vegas.
Es destacable el proceso de militarización del territorio a partir del siglo XI, primero como elemento de coerción entre las taifas vecinas y, desde el siglo XIII, bajo el estado nazarí como elemento de frontera resistente ante los avances castellanos. La fortificación del interior se apoyará en los enclaves ya existentes y en la construcción de torres en promontorios serranos que evolucionarán como enclaves urbanos incluso tras la conquista cristiana. Durante el periodo nazarí la inseguridad costera va a ser una constante que reafirmará el poblamiento en emplazamientos con el telón de fondo serrano. De este modo, junto con la continuidad de los puertos con fortaleza de Fuengirola, Marbella y Estepona, se instalaba el primer sistema de defensas basada en torres atalaya costeras. En la vega del Guadalhorce, Cártama y Alhaurín el Grande se convierten desde estos momentos en lugares prioritarios en la red de defensas en torno a la ciudad de Málaga.
7121100. Asentamientos rurales. Pueblos7121200. Asentamientos urbanos. Medinas. Ciudades7122200. Espacios rurales. Egidos7112620. Fortificaciones. Castillos7112900. Torres7123100. Infraestructuras del transporte. Redes viarias
Recursos asociados
Málaga-Costa del Sol occidental
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 371
Descripción
Respecto a los sistemas rurales, se introducirían cultivos nuevos como la caña y frutales exóticos, así como los sistemas de regadío intensivo sobre la base de tecnologías ya utilizadas por la población hispanorromana.
Tras la conquista cristiana a finales del siglo XV, el tejido rural y urbano sufrió una larga crisis durante los siglos XVI y XVII debido a los problemas surgidos por la insurgencia morisca cuya definitiva expulsión supondrá un vacío demográfico que la política de repoblación castellana difícilmente pudo solventar. No será hasta el siglo XVIII cuando se produzcan avances visibles en la estabilización definitiva de un sistema de asentamientos de raíz morisca, caracterizado por el alejamiento del litoral y el establecimiento a media altura en Sierra Bermeja (Ojén, Benahavís, Istán). En la costa tendrán más protagonismo durante todo el Antiguo Régimen los programas defensivos, desarrollados sobre una ampliación del anterior sistema de torres, que ahora se llevarán a cabo sucesivamente bajo Felipe II y Carlos III.
7123200. Infraestructuras hidráulicas. Acueductos. Ganats. Acequias7122200. Cañadas. Vías pecuarias
Hacia el modelo litoral actual: de la industrialización del XIX al enfoque turístico desde inicios del XX8200000. Edad Contemporánea
Durante el siglo XIX se produce la gran reactivación industrial y portuaria de Málaga y su territorio. Una burguesía foránea se instala en la zona y relanza la comercialización de productos agrarios mediante el puerto y la llegada del ferrocarril. Hasta la crisis de la filoxera a fines del siglo se produce un auténtico florecimiento de la explotación de la uva pasa, vinos y licores. Por otro lado, tiene lugar el inicio de una de las manifestaciones más antiguas de España respecto a la siderurgia del hierro con la instalación de fundiciones en Marbella provista de mineral desde la zona de Ojén en Sierra Bermeja.
Los cambios a nivel territorial provenían de las medidas desamortizadoras desarrolladas en el segundo tercio del siglo, que habían conducido al cambio de propiedad de numerosas tierras de la Iglesia e incluso municipales. Los nuevos propietarios fueron en su mayoría esta burguesía con ánimo industrial y comercial. Destaca, como ejemplo de la creación de colonias agrícolas basadas sucesivamente en la uva, la caña y finalmente la remolacha, caso de San Pedro de Alcántara, germen de la localidad actual.
7121100. Asentamientos rurales. Pueblos. Colonias7120000. Complejos extractivos. Minas7123110. Infraestructuras del transporte. Puentes 7123120. Infraestructuras del transporte. Redes ferroviarias7123200. Infraestructuras hidráulicas. Presas hidroeléctricas7122200. Espacios rurales. Egidos
Recursos asociadosIdentificación
372 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción
Si bien las iniciativas agrícolas y minero-metalúrgicas no tuvieron el desarrollo previsto durante el siglo XX, se debe también al impulso burgués aludido la puesta en valor del emplazamiento litoral y mediterráneo de Málaga y su entorno desde el punto de vista de su promoción como lugar de disfrute y ocio a nivel internacional. Por un lado, desde el final de la Guerra de la Independencia se contaba con una gran difusión en medios anglosajones merced a la cercanía del enclave de Gibraltar que era punto de inicio tradicional para los numerosos viajes románticos del siglo XIX. Por otro lado, en 1897 se crea la Sociedad Propagandista del Clima y Embellecimiento de Málaga, la cual, con el apoyo de los principales empresarios y de cónsules extranjeros establecidos en la ciudad, pone las bases de una estrategia que conviertiera a Málaga y su costa en una verdadera estación de invierno para el tipo de turismo de élite vigente en estos años en Europa.
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconómicas
1264200. Agricultura
El valle del Guadalhorce, bordeando la costa por su lado norte, se configura como una de las comarcas más fértiles de la provincia malagueña. La agricultura de regadío, centrada en el cultivo de frutales, hortalizas y productos subtropicales, es la más representativa de la zona, en la que tiene una larga tradición que se remonta al siglo VIII (CANO GARCÍA, 2002). El cultivo de secano gira, fundamentalmente, en torno al olivar, el trigo y el almendro. El predominio de la pequeña propiedad ha determinado la escasa rentabilidad de la actividad agrícola que, a menudo, suele ser complementada con empleos en el sector terciario.
7112100. Edificios agropecuarios. Cortijos. Casas de labor. Haciendas7122200. Espacios rurales. Huertos7123200. Infraestructuras hidráulicas. Acequias
12630000 Actividad de transformación
Tiene un carácter artesanal o escasamente mecanizado y está vinculada sobre todo al sector primario: almazaras, panificadoras…
La ciudad de Málaga concentra el mayor número de industrias de la comarca, ligadas, principalmente, a la actividad constructiva y a las altas tecnologías.
La artesanía de carácter local tiene escasa relevancia, salvo en algunos municipios como Coín, donde se conserva una cierta tradición alfarera.
7112500. Edificios industriales. Fábricas 7112511. Molinos. Molinos Harineros. Almazaras. Lagares7112110. Edificios de almacenamiento agropecuario. Secaderos
Recursos asociados
Málaga-Costa del Sol occidental
Identificación
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 373
Descripción Recursos asociados
1240000. Actividad lúdica. Turismo
Desde mediados del siglo pasado la actividad turística se ha ido consolidando como la base económica, y protagonista absoluta, de la costa malagueña. La Costa del Sol representa un modelo de desarrollo turístico a ultranza basado en el tandem sol y playas y en una amplía oferta de alojamientos y servicios asociados.
La expansión urbanística ligada al turismo se ha impuesto sobre otros usos del suelo, desplazando por completo al sector primario que, hasta entonces, conservaba una cierta significación de la mano de la agricultura basada en el cultivo de productos extratempranos. El resultado es una sobreexplotación turística que ha tenido honda repercusión en el territorio, en la economía y en la estructura social del litoral malagueño.
En las últimas décadas se ha producido una mayor diversificación de la oferta, abarcándose otros ámbitos de desarrollo del sector: turismo residencial, turismo de alto nivel o ligado a la práctica de deportes de élite y, en menor medida, turismo combinado: costa/interior, sobre la base de las potencialidades que ofrecen las comarcas próximas: serranía de Ronda, valle del Guadalhorce…y de la mejora de las comunicaciones con las grandes ciudades andaluzas.
7122320. Paseos urbanos. Paseos marítimos7112500/71124B3. Edificios industriales/Edificios de exposiciones 7112100/7112320. Edificios agropecuarios/Edificios de hostelería 7112810/7112321. Palacios/Edificios de hospedaje
“Después de pasar la cantera de serpentina la bajada fue mejorando y pronto llegamos a los pies del puerto y girando hacia el este encon-tramos las dos fundiciones de hierro en la ribera del río. Yo ya había visitado una de ellas durante sus primeros tiempos en 1830 y la otra había sido posteriormente instalada por el Coronel Elorza. Son simples casas de fundición y la energía se obtiene del río que baja desde la sierra de las Nieves e incluso ahora, aunque la estación esté bastante avanzada y después de que los calores hayan comenzado desde hace algún tiempo, baja con un caudal considerable. La instalación más grande pertenece a la acaudalada casa de Heredia en Málaga, la otra a una compañía de la misma ciudad. El metal no es sólo de la mejor calidad sino que como he oído de una gran autoridad, viendo que no
podían hacer frente a un encargo, tuvieron que importar 2000 tone-ladas de mineral desde Inglaterra, y lo encontraron tan inferior al suyo propio en cuanto a la calidad, que esto les causó una gran pérdida a consecuencia de la insatisfacción de sus clientes. Había acumulados montones de hulla y carbón vegetal, estos últimos de gran tamaño. Los restos del bosque que yo había visto habían sido completamente transformados por la habilidad de los carboneros que los habían que-mado, y los troncos de los inmensos árboles permanecían en un estado tan perfecto y con una forma tan poco alterada que podrían haber sido fácilmente estimadas las dimensiones de cada uno.
Las dos fundiciones están contiguas, ambas están bien cuidadas, son muy apropiadas y tienen una apariencia bastante alegre y suponían un cambio bastante grande si se comparan con las fundiciones de las zonas agrestes de la Serranía...
La distancia desde estas fábricas a Marbella es de una legua, pero como el camino estaba liso supuso un alivio tanto para los caballos como para los jinetes” (Samuel Edward WIDDRINGTON, España y los españoles en 1843 –1844–).
Identificación
374 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
4. Recursos patrimoniales
Ámbito territorial
Los sitios con útiles líticos, generalmente asociados a talleres líticos, se remontan al Paleolítico y muchos de ellos se localizan en graveras. De esta época son los de Maestanza I, II, y III, cerro del Bifaz, cerro de las Cadenas I y II y cortijo Tabico I y II en Alhaurín de la Torre, las terrazas de Canca en Álora y la Terraza de Aljaima en Cártama. En la Edad del Cobre se han fechado los de Capellanía y cerro de las Palomas en Alhaurín de la Torre, cerro Ardite en Coín y Pelliscoso, cortijo Majada Vieja, cortijo Ferrete y Sierra Crestellina II en Casares.
Los asentamientos más antiguos se han documentado en cuevas y abrigos, algunas con una amplia secuencia cronológica desde el Paleolítico a la Prehistoria Reciente: cueva del Bajondillo (Torremolinos), abrigos del Puerto Rico (Marbella), cueva del Toro (Benalmádena), cuevas de los In-fantes (Álora), cueva de las Palomas y cueva del Chochito (Benahavís), cueva de la Zorrera y cueva de los Botijos y cueva Sahara (Benalmádena), cueva del Gran Duque (Casa-res), abrigos El Puerto Rico, cueva de la Palomina, cueva de Nagüelleso y cueva de Pecho Redondo (Marbella).
De la Prehistoria Reciente se han conservado, también, restos de asentamientos al aire libre, entre los que desta-can el de Arroyo de la Calzada (Alhaurín de la Torre), Hoyo del Conde (Álora), cerro Carranque (Coín) y cerro Casapal-ma (Cártama). Otros indicios de asentamiento más o me-nos permanente se han documentado en El Lagar, cerro Moncayo, cerro cueva de la Pistola, cerro Yoli, cerro del Zorro o cerro de las Cadenas en Alhaurín de la Torre; ladera peñón del Negro en Álora, Serrezuela en Benalmádena; ce-
rro Parrado, colonia de Riarán y venta Tintero en Cártama; Coto Correa en Marbella.
La singular posición estratégica de la costa malagueña la hizo idónea para el establecimiento de colonos orientales, que se asentaron en la propia Málaga (Malaka), el cerro del Villar (Málaga), Suel (Fuengirola), Villavieja (Casares) o los Castillejos de Alcorrín (Manilva). También de la primera Edad de Hierro son los sitios de Cerrillo de la Capellanía y cerro de la Avenida Erasa en Benalmádena. Ya de la segun-da Edad del Hierro, y con pervivencia en época romana, son algunos restos documentados en el cerro del Algibe en Coín; El Cerrajón, Espolón Río Grande, Loma Fahala o carretera de la Confederación en Cártama.
En época romana se fijan los principales núcleos de pobla-ción, que tendrán pervivencia posterior, en Malaca (Má-laga), Iluro (Álora), Lacipo (Casares) y Cartima (Cártama) y en época medieval se van ampliando en torno a fortifica-ciones tanto estos como otros lugares (Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Ojén, Mijas, etcétera.)
La red de infraestructuras de transporte se consoli-da en época romana, tanto hacia la costa como hacia el interior. Restos de calzada romana se han documentado en Casares y un puente en las inmediaciones de la villa romana de las Bóvedas (Marbella). También se conservan importantes restos de una calzada romana que estuvo en uso durante la Edad Media en Monda y de Álora proce-de un miliario con el nombre del municipio (Municipium Iluritanum).
Infraestructuras hidráulicas. Acueducto de San Telmo.
Los complejos extractivos asociados a la extracción de mineral se documentan desde la protohistoria. Entre los conocidos pueden citarse el de Almendral II (Alharurín de la Torre) o el peñón de la Almona (Álora). Sin embargo, cuan-do la minería cobra especial relevancia es en el siglo XIX, cuando se extraía el hierro de la finca del Peñoncillo, en Marbella, que abastecía los altos hornos de la localidad.
Caminos. El Caminito del Rey es una senda aérea cons-truida en las paredes del desfiladero de los Gaitanes en El Chorro, (Álora-Málaga). Es un reconocido ámbito de sociabilidad y tradicional lugar de paseo y excursionismo.
Ámbito edificatorio
Fortificaciones. Aunque la mayor parte de las fortifica-ciones se levantan en la Edad Media, algunas se remon-tan más atrás en el tiempo como la Fortaleza romana de Campanillas en Málaga o el asentamiento fortificado de los Castillejos de Alcorrín (Hierro I). Ya medievales son los que han dado lugar a muchos de los núcleos de po-blación de la demarcación: castillo de Montemayor en Benahavís, castillo de Ojén, castillo de Mijas y de Osunilla en la misma localidad, castillo de Marbella, castillo de Gibralfaro y alcazaba de Málaga, castillo del cerro de la ermita en Cártama, castillo de Álora, castillo de la Villeta en Monda, etcétera.
Torres. Además de los asentamientos fortificados y los castillos, se distribuyen por el territorio una serie de torres de vigilancia territorial por el interior y otras que empie-zan a jalonar la costa en época medieval para consolidar su distribución en época moderna. Entre las de interior se
Málaga-Costa del Sol occidental
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 375
encuentran, entre otras, la torre de Campanillas, torre de la Lechera, torre Estrella o torre Tramores en Benahavís; la torre de la Cruz en Pizarra, las torres de El Almendral, el Portón y el Lagar y el torreón de la vega en Alhaurín de la torre y la torre del Peñón de la Almona en Álora. Con función de vigía del litoral se han conservado en Alhaurín el Grande la torre de Ubrique; en Benalmádena las torres Bermeja, del Muelle y Quebrada; en Estepona las del arro-yo Vaqueros, Guadalmansa, Sala Vieja, Baños, Saladillo, Velerín, Padrón y Blanca; en Marbella las torres del Ancón, Lance de las Cañas, Duque, Ladrones y las Bóvedas; en To-rremolinos la Torre Molinos; en Manilva la torre del Hacho (romana) y la Torre de Chullera, y en Mijas la Torre Vieja de la Batería de Cala del Moral, la Torre de Calaburras, la de Calahonda y la Torre Nueva.
Entre construcciones funerarias más antiguas destaca la necrópolis de El Hacho (Pizarra), la de cerro Parrado (Cártama), y la de Corominas en Estepona, todas ellas de la Prehistoria Reciente.
Baños. Existen en esta demarcación varios ejemplos de edificios romanos y medievales dedicados a baños, sean estos de uso público o privado. Las termas romanas de Torreblanca del Sol (Fuengirola) y las termas romanas de las Bóvedas (Marbella), han sido declaradas BIC, pero existen otras instalaciones para el mismo fin, algunas formando parte de villas y alquerías, como las de la Es-tación de la Alquería (Alhaurín de la Torre, las termas ro-manas de Canca en Álora, los baños de la Hedionda o del Duque en Casares, o las documentadas en la villa romana de La Cizaña (Torremolinos, Finca Acebeo y la Butibamba (Mijas) o el castillo de la Duquesa (Manilva).
Edificios agropecuarios de época romana de especial relevancia que han sido protegidos son la villa romana de Las Torres en Estepona, la villa romana de Río Verde en Marbella y la villa romana de la Butibamba en Mijas, mientras de época medieval destaca la alquería romana de Istán. La buena capacidad agrícola del suelo propi-ció la existencia de este tipo de edificaciones que, en su mayoría a partir de los datos disponibles, se sitúan en el municipio de Cártama con un total de 32, seguido por Alhaurín de la Torre (17), Álora (6), Mijas (5) Málaga (3), Torremolinos (3), Fuengirola (2), Pizarra (2), Benalmádena (2), Coín (2), Marbella (1) y Benahavís (1).
Edificios industriales. Los principales edificios industriales de esta demarcación están asociados a la actividad conser-vera, la producción de aceite y la siderurgia. Las dos prime-ras han tenido una gran continuidad en el tiempo, mientras que la segunda se desarrolló como actividad en el siglo XIX en Málaga y, sobre todo, en Marbella. Entre las factorías de salazón y salsa de pescado, generalmente asociadas a vi-llae romanas y ubicadas cerca de la costa, pueden citarse las de la Torre de la Sal en Casares, el castillo de la Duquesa y Barriada de Sabinillas en Manilva, la de la villa romana de la Finca Acebedo en Mijas o la de la villa romana de La Cizaña en Torremolinos. Asociados al transporte de estos y otros productos se encuentran una serie de alfares. El más antiguo documentado es el alfar ibérico de Arroyo Hondo de Álora. De época romana es el de Casapalma I en Cártama, haza de Algarrobo en Mijas, el alfar romano de Málaga y el alfar del castillo de San Luis en Torremolinos.
Molinos: molino de los Corchos y molino de las Tres Pie-dras en Alhaurín el Grande; molino de Adolfo, El Molino,
La Molina y molino de Ramírez I y II en Álora; molino de San Telmo y molino de Francisco Mancha en Málaga.
Por su parte, relacionados con la actividad siderúrgica se encuentran los altos hornos de la finca de La Concepción y El Ángel en Marbella, que llegaron a producir el 75% del hierro que se fundía en España.
Ámbito inmaterial
Pesca. Cultura del trabajo y saberes ligados a la pesca desarrollada en todos los puertos pesqueros de la de-marcación.
Actividades agropecuarias. Modos de hacer y saberes en relación con el cultivo de regadío de gran tradición en el borde norte de la demarcación.
Actividades festivo-ceremoniales. En los ciclos festi-vos de los municipios del ámbito destacan las fiestas del Carmen, la Semana Santa de Málaga y la Semana Santa de Alhaurín el Grande (declarada de Interés Turístico), así como la Feria de Málaga.
Bailes, cantes y músicas tradicionales. De especial ri-queza por su variedad y vigencia son los cantes y bailes del ámbito: Malagueñas, jabera, jabegote o cante del marengo y verdiales (estos últimos en las localidades más próximas a los montes de Málaga). Relacionados con las actividades agrícolas son de interés los cantes del arado y la trilla en municipios como Álora y Alhau-rín el Grande.
376 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
Sol y exotismo mediterráneos Málaga ha representado el Mediterráneo más característico, el clima privilegiado, la luz que se proyecta en la diversidad paisajística. Sol, mar, multiplicidad de colores en contraste con la Europa gris, fría y lluviosa.
“No se puede imaginar nada tan pintoresco ni original como los alrededores de Málaga. Parece que esté uno en Africa, la blancura resplandeciente de las casas, el tono índigo obs-curo del mar, la intensidad deslumbrante de la luz, todo contribuye a la ilusión. A ambos lados de la calzada surgen aloes inmensos que agitan sus cuchillas, cactos gigantescos de palos verde gris, de troncos deformes, se retuercen como serpientes monstruosas como lomos de cachalotes embarrancados, aquí y allá, una palmera se yergue esbelta como una columna, abriendo un capitel de ramajes junto a un árbol europeo, asombrado de aquella vecindad, y que parece inquieto al ver a sus pies las formidable vegetaciones africanas” (Téophile GAUTIER, Viaje por España –1840–).
Málaga moderna y cosmopolitaDesde principios de los años sesenta y, durante décadas, la Costa del Sol ha sido promocionada como la Andalucía abierta, innovadora, de proyección internacional. El paisaje urbano que configuraba el nuevo estilo urbanístico representaba la modernidad, el avance, “el estar con los nuevos tiempos”.
La aglomeración, el ruido, el bullicio…característicos de un tipo de turismo de masas, eran ingredientes más que se sumaban al atractivo de la costa y contribuían a crear su imagen moderna y cosmopolita, que dejaba atrás lo local, lo provinciano.
Así era descrito el municipio de Torremolinos en el año 1972 en una guía turística sobre Málaga y la Costa del Sol:
“A catorce kilómetros de Málaga por la carretera de Algeciras que bordea el bello litoral malagueño, se extiende, paralela al mar, la ultramoderna estructura urbana de Torremolinos. Se trata de un complejo turístico de primer orden, surgido como tal, de una manera vertiginosa realmente impresionante, en la década de los años cincuenta. A partir de entonces Torremolinos ha ido creciendo constantemente y la creciente concentración turística lo ha convertido en un centro cosmopolita, alegre, dinámico, colorista, con calles llenas de vitalidad verdaderos hervideros de gente procedente de todos los países del globo-de comercios, restaurantes, bares, ‘boites’…Y la playa, siempre la playa, extensa, casi ubicua, como suprema atracción…” (TODA, 1972: 77).
Turismo para todos/turismo de éliteEsta dualidad ha sido inherente a la creciente diversificación de la oferta turística de la Costa del Sol. Diferentes estilos locales que respondían a distintos tipos de demanda. De un lado Benalmádena, Torremolinos…, apartamentos de bajo coste y hoteles especializados en ofertas turísticas. De otro, los hoteles de lujo, las urbanizaciones privadas, chalets, clubes y campos de golf de la costa marbellí. “Clases medias” y “gente guapa”, diferentes espacios no siempre muy delimitados, pero diferenciados para su promoción.
“La ciudad de Marbella es una de las más conocidas a nivel internacional. Debido a su situación geográfica, en ella se disfruta de un microclima especial de temperaturas suaves durante todo el año, con una media anual de 18.7 grados y un sol que luce generosamente durante los doce meses. Este es sin duda uno de los encantos de una ciudad siempre envuelta en luz y que basa su actividad en el turismo mundial a través de una oferta abierta, llena de posibilidades: 26 kilómetros de playa, montaña, 16 campos de golf, hoteles de lujo, bellísimo entorno natural, 4 puertos deportivos entre los que se halla el mundialmente conocido Puerto Banús- centros comerciales y una intensa vida nocturna. No en vano Marbella se alza como referente del turismo de élite: desde el inicio de su desarrollo como enclave turístico a mediados la década de los 60, por ella han pasado actores, artistas y personalidades de todos los ámbitos que han subrayado su carácter elegante y refinado para la celebración de fiestas y eventos sociales” (PORTAL Oficial del Ayuntamiento... , en línea).
Málaga-Costa del Sol occidental
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 377
Cita relacionadaDescripción
El valle del Guadalhorce: una vuelta al tipismo El valle del Guadalhorce, con su riqueza paisajística y sus potencialidades para el turismo rural, ha empezado a representar la alternativa que opone tradición a modernidad, que recupera el tipismo y el valor de lo local como un nuevo recurso turístico que se suma, sin anularlo, al turismo tradicional de sol y playas de la costa malagueña.
La naturaleza se opone así a la sobreexplotación urbanística, el pueblo agrícola a la ciudad “ultramoderna”.
“El río Guadalhorce, después de recoger las aguas de la comarca de Antequera y cruzar la cordillera por el Desfiladero de los Gaitanes, se hace adulto y forma su propio valle, el del Guadalhorce, el más importante de Málaga. Un valle que es al mismo tiempo camino y corredor fértil de huertas y gentes, y anfiteatro de sierras que aportan sus aguas, su cobijo y su paisaje. Huertas salpicadas de casas de labranza y caseríos, cruzadas por carreteras, caminos, ferrocarril y canales; huertas que cubren el fondo del valle y trepan en bancales por cabezos y pequeñas colinas; huertas en fin de un paisaje de vida que lucha entre el ser y el haber sido.
Al oeste de Coín los pueblos del valle se acercan a la montaña y ponen en contacto valle y serranía. Por Monda y Guaro aún suben las huertas entre bancales hasta las proximidades de los pueblos, pero ya llegan solas entre olivos y secanos que marcan la frontera entre la vega y la sierra. Sierra Alpujata en Monda, de alcornocales que por Moratán y Gaimón, al pie de Sierra Canucha, entran en Tolox y se mezclan con pinos y castaños en el cerro del Hinojar. Después, el paisaje asciende entre pinos viejos por el tremendo barranco de los Horcajos hasta las cimas de la serranía, para alcanzar las umbrías y planicies por las que vagan pinsapos y quejigos centenarios. Y esto, amigo viajero, también es el Valle del Guadalhorce” (MÁLAGA-TURISMO.NET, en línea).
“Salió de allí rumbo a Málaga a las siete de la mañana del siguiente día y por tierras bien regadas y culti-vadas, dos cosas que casi todos los extranjeros que estuvieran en España por esta época atribuían a la be-neficiosa influencia de los moros. Llegó al río Vélez, bordeado de altísimos álamos blancos, y al cabo de una hora se encontró en la costa misma. En vez de negras masas de encinas, ásperas lomas y picos cubiertos de nieve, se veían unas aguas tranquilas, pescadores arrastrando sus redes, barcas ancladas, y, en lontananza, las blancas velas de los bajeles, que, aunque empujados por una brisa favorable, apenas parecían moverse en el horizonte” (Robert SEMPLE, Observaciones sobre un viaje a Nápoles a través de España e Italia –1807–).
“Málaga es una ciudad privilegiada. La dulzura de su clima invita a mantener sus paseos y plazas perma-nentemente adornados con esa vegetación siempre verde que confiere color y optimismo a lo largo de todo el año. El puerto, situado en el fondo de una gran ensenada, le proporciona ese ambiente de actividad y diversidad que caracteriza a las ciudades portuarias, abiertas al comercio y a la comunicación con otras culturas. A ambos lados del puerto se suceden, unas tras otras, estas playas que tanto han contribuido al desarrollo de la industria turística malagueña. Y en los alrededores del interior, bellos parajes naturales alternan con extensas zonas rurales salpicadas de pueblos blancos que transpiran tranquilidad” (CUERDA QUINTANA: 1998: 153).
“Hijo de la mar”, Poesías completas Playa de Benalmádena... Se ven los brazos morenos, pies trabajados, piernas, vicisitud, esfuerzo.Y los que allí bajaron, rompiendo espeso el muroreal, hoy congregados, miran con ciertos ojosla forma intacta, el tiempo petrificado, pasanefímeros y acaso señalan: “¿Y si es un hombre?”No, no es un hombre, ved: MiTad mar, mitad tiempo,Parece piedra. Y dura. Como en la mar, las olas”(Vicente ALEIXANDRE, Hijo de la mar, En un vasto dominio –1962–).
“A ti, en el mediodía delirante y mil metros sobre el nivel del mar, vasto de luz serrana,pueblo en el aire, blanco testigo de los cielos. A tus casas en vértigo, a tus calles ceñidascon fidelidad a la terrestre forma, coronadas de árboles. Al albo campanario, jubiloso en domingo.A tus geranios, pitas y chumberas, celindas y algarrobos” (Antonio ALMEDA, Oda en Istán, en Territorio –1971–).
378 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Casares y su entorno
Álora y hoya de Málaga
Casares, uno de los pueblos mejor conservados de la demarcación, se imbrica en su contexto paisajístico de forma adecuada y guarda un importante simbolismo para la cultura andaluza por ser el lugar de nacimiento de Blas Infante.
Por el emplazamiento de Álora y la riqueza de las huertas de la hoya de Málaga, éste se convierte en un paisaje representativo y de alto valor ambiental y cultural. El espacio abarca desde el desfiladero de El Chorro hasta la población de Campanillas. Incluye en su extremo norte el Caminito del Rey.
Casares. Foto: Isabel Dugo Cobacho
Álora. Foto: Víctor Fernández Salinas
Málaga-Costa del Sol occidental
Churriana. Foto: Víctor Fernández Salinas
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 379
El valle del río Grande
Próximo al Guadalhorce y a Coín posee aún zonas de gran valor agrario y natural.
Río Grande (Coín). Foto: Víctor Fernández Salinas Campo de frutales y bosque de galerías junto al Río Grande. Foto: Víctor Fernández Salinas
380 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
7. Valoraciones y recomendaciones
NegativasPositivas
El territorio de esta demarcación es uno de los más dinámicos y variados de Andalucía desde todos los puntos de vista. Al acelerado dinamismo económico hay que añadir una sociedad compleja y progresivamente pluriétnica. Está considerado uno de los espacios más abiertos de la región y posee una tradición comercial y cosmopolita que incide notablemente en su carácter territorial.
La conectividad de sus sistemas de comunicación, internos y externos, facilitan el acceso y aseguran la llegada anual de numerosos visitantes, sobre todo turistas, en los que el porcentaje de aquellos con inquietudes patrimoniales y culturales no ha dejado de crecer.
Montaña, mar y vega componen una tríada de espacios con paisajes variados, contrastados y de gran calidad.
Durante los últimos años se aprecia una voluntad política y social por revalorizar los recursos culturales de esta demarcación.
Los paisajes de la Costa del Sol occidental y, también, los de buena parte de la hoya de Málaga han sido objeto de una profunda alteración paisajística que los sitúa entre aquellos con un estrés visual y paisajístico más elevados de Andalucía. Ya no se trata, como sucedía hasta hace diez años, de una primera orla próxima al mar degradada, sino que los procesos inmobiliarios han ido alcanzando espacios interiores, muchos de ellos en pendientes pronunciadas y de hondo impacto en el paisaje. Los campos de golf, especialmente las urbanizaciones que llevan adosadas, no hacen sino agravar la situación.
El modelo de turismo de sol y playa ha alterado los escenarios urbanos de todos los municipios costeros, haciendo desaparecer las arquitecturas vernáculas o convirtiendo los centros históricos en escenarios de consumo turístico. El propio parque inmobiliario de los años sesenta ofrece también escenarios con una cierta degradación que delata su incapacidad para adaptarse a las nuevas demandas del turista.
El patrimonio cultural aparece a menudo descontextualizado (torres vigía, ermitas, defensas, etcétera) y reducido a un elemento secundario y sin valor de urbanizaciones turísticas.
La arquitectura relacionada con las actividades defensivas es, en la actualidad, uno de los patrimonios más promocionados de la Costa del Sol. La revalorización de esta arquitectura ligada a la historia local aparece como contrapunto a la expansión urbanística y homogeneizadora de las últimas décadas.
Valoraciones
Málaga-Costa del Sol occidental
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 381
Los cambios que se están produciendo en la demanda turística, especialmente en los mercados europeos y el desaforado desarrollo del turismo residencial, hacen perentoria la implementación de documentos de ordenación territorial que aseguren los valores de los paisajes, al menos los pocos que no se han visto alterados.
Los elementos defensivos, sobre todo las torres vigía y algunos castillos (Gibralfaro, Fuengirola, etcétera) tienen una importante impronta territorial que debe ser puesta en valor y, sobre todo, defendida del urbanismo poco controlado que tiende a segregar y desarticular este tipo de recursos patrimoniales de importante potencia paisajística.
Los conjuntos históricos se han convertidos en buena parte de las poblaciones en lugares tematizados para el turismo (Marbella, Mijas, etcétera). Es prioritario preservar de la banalización turística aquellas áreas recuperables por sus valores para la población local.
Los entornos patrimoniales precisan de planteamientos específicos para recuperar el carácter adecuado a los bienes que enmarcan.
La arquitectura popular requiere de un tratamiento específico. Casi desaparecida en las antiguas localidades pesqueras, aún reviste importancia en las poblaciones del interior e incluso en centros históricos como el de Marbella. Se recomienda establecer programas de puesta en valor para la población local y preservarla (salvo excepciones, como pequeños hoteles, pocos y controlados) de los usos turísticos.
La pérdida de las características identitarias históricas de la demarcación, provocada fundamentalmente por el turismo, hace especialmente importante el reconocimiento de las culturas tradicionales (agrícolas, pesqueras, del uso del agua, etcétera) así como el registro y salvaguardia de sus ritos festivos característicos.
Recomendaciones básicas para el planeamiento territorial y urbanístico
Se trata de una de las demarcaciones con paisajes urbanos, rurales y naturales más agredidos. Se recomienda considerarla una zona prioritaria para establecer programas pilotos e innovadores para la recuperación de todo tipo de paisajes.
Málaga capital específicamente requiere la implantación de un planteamiento genérico de adecuación paisajística y de generación de escenarios más amables en relación con sus recursos naturales (río Gualdalmedina, Gibralfaro, estribaciones de los montes de Málaga, etcétera).
Patrimonio de ámbito territorial
Patrimonio de ámbito edificatorio
Patrimonio de ámbito inmaterial
Generales
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 383
La demarcación de los Montes y la Subbética es un gran espacio interior en las estribaciones montañosas que se-paran las provincias de Jaén, Córdoba y Granada, en las que un grupo de extensas sierras se combinan con una red de localidades serranas antiguas y con abundante patrimonio natural, donde el paisaje adopta formas muy cambiantes y dominado por el olivar. No obstante, tam-bién existen importantes áreas forestales. La demarca-ción se corresponde con las siguientes áreas paisajísticas: campiñas de piedemonte, campiñas alomadas, acolina-das y sobre cerros, serranías de montaña media y Altipla-nos esteparios.
1. Identificación y localización
Aunque la red de asentamientos es relativamente tupi-da, se trata de localidades pequeñas que alternan con grandes espacios sin apenas poblamiento. Hay algunas pequeñas ciudades que actúan de capitales comarcales y con capacidad de organización territorial, sobre todo en las pujantes ciudades subbéticas y de sus proximida-des, aunque no faltan en la provincia de Jaén (Priego de Córdoba, Lucena, Rute, Alcalá la Real, Huelma). Poseen centros históricos potentes y con abundantes recursos patrimoniales. Muchas de las localidades de los Montes y de la Subbética, grandes y pequeñas, se encuentran entre los referentes paisajísticos más interesantes de Andalucía (Alcalá la Real, Zuheros, Luque, Iznájar, Montefrío).
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: depresiones de Antequera y Granada, campiña y subbética de Córdoba-Jaén, altiplanicies orientales, Cazorla, Segura, Las Villas y Mágina y centro regional de Jaén (dominio territorial de los sistemas béticos)
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: ded de ciudades medias patrimoniales del valle del Guadalquivir, red de centros históricos rurales, red cultural Bética-Romana, red cultural del Legado Andalusí
Paisajes sobresalientes: balneario de Jabalcuz, cueva de los Murciélagos y alrededores
Paisajes agrarios singulares: huertas de Pegalajar, huertas de Frailes, huertas de Cabra
Piedemonte subbético + Sierras de Cabra-Albayate + Campiñas altas + Sierras Alta Coloma y Mágina + Montes orientales +Hoya de Guadix + Montes occidentales
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía
Articulación territorial en el POTA
Estructura organizada por ciudades medias de interior de varias unidades territoriales: Campiña y Subbético de Córdoba-Jaén (Priego de Córdoba, Rute, Lucena, Cabra, Alcaudete y Alcalá la Real); Depresiones de Antequera y Granada (Montefrío y Algarinejo); y por redes de asentamientos rurales en el extremo oriental en la unidad territorial de Cazorla, Segura, Las Villas y Mágina (Huelma, Jódar). Una parte del Centro regional de Jaén ocupa una parte del sector norte de la demarcación y prolonga su influencia en las poblaciones cercanas a Sierra Mágina
Grado de articulación: medio en las subbéticas cordobesa y parte de la jiennense; bajo en el resto
384 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
2. El territorio
Medio físico
Las sierras que componen Los Montes y la Subbética son sistemas de montaña media y pendientes suaves que ad-quieren valores más significativos en las sierras al sur de Jaén, sobre todo sierra de Alta Coloma y sierra Mágina, y más localmente en la sierra de Rute y en la de Cabra. La densidad de formas erosivas es media y localmente alta, sobre todo en algunos ámbitos serranos (Cambil). Se trata de un territorio enmarcado en la zona externa de las cordilleras béticas, sobre todo en la Subbética externa y en la media. Sus formas tienen un origen denudativo (colinas con escasa influencia estructural en medio esta-bles y cerros con fuerte influencia estructural en medios inestables). En algunas de sus sierras aparecen modelados kársticos superficiales (Cabra, Alta Coloma) y hacia el su-doeste, y más localmente en otras zonas, se registran for-
del lentisco- (quejigales, pastizales, tomillares, romera-les y cantuesales), aunque en las sierras orientales (Alta Coloma y Mágina) aparece la serie supramediterránea bética basófila de la encina (encinares, mezcla de fron-dosas y coníferas, pinares y piornales) y, en las zonas más altas, la serie oromediterránea bética silicícola del roble melojo.
En la demarcación hay varios espacios reconocidos por su valor natural: parques naturales (sierras subbéticas; Sierra Mágina); monumentos naturales (Quejigo del Amo o del Carbón, cueva de las Ventanas, cueva de los Murciélagos, Falla de la sierra del Camorro). Además de numerosos ámbitos dentro de la red Natura2000 (sierra del Campanario, estribaciones occidentales, etcétera).
mas estructurales-denudativas (colinas y cerros estructu-rales, y relieves montañosos de plegamiento en materiales carbonatados). Los materiales son de origen sedimentario: margas, margas yesíferas, areniscas, calcarenitas, calizas.
El clima es mediterráneo de interior, con veranos cálidos, pero relativamente suaves, e inviernos fríos, sobre todo de oeste a este. La temperatura media anual ronda los 16 ºC en el borde noroccidental de la Subbética cordo-besa y apenas supera los 13 ºC en el borde oriental. Las lluvias también presentan un contraste acusado entre los 500 mm de los extremos oriental y occidental y los más de 850 de la sierra de Alta Coloma. La insolación media anual oscila entre las 2.600 y 2.800 horas de sol.
La demarcación se corresponde con la serie mesome-diterránea bética basófila de la encina -y su faciación
Los Montes-Subbética
Entorno de la villa romana de Bruñel (Quesada). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 385
Medio socioeconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva
El conjunto de esta demarcación posee un comportamien-to socioeconómico muy regresivo durante buena parte del siglo XX. Si se exceptúa alguna zona, sobre todo el extremo occidental de la Subbética Cordobesa, el panorama es de los más desalentadores de Andalucía; sobre todo teniendo en cuenta la presencia de ciudades muy pobladas y con un pasado de gran peso específico en Andalucía. La provincia de Granada es la que presenta una situación más regresiva. La parte oriental de los Montes en esta provincia se con-forman con municipios pequeños y en larga decadencia. En la parte central y occidental existen poblaciones mayo-res, aunque también sometidas a la sangría demográfica por emigración. Montefrío es la que tiene una situación extrema, ya que ha perdido más de la mitad de su pobla-ción entre 1960 y 2009 (los 14.061 habitantes de la prime-ra fecha cayeron hasta los 6.282 de la segunda). Iznalloz y Moclín también pierden vecinos, aunque no en la misma proporción (pasan de 8.045 y 6.249 en la primera fecha, a 7.065 y 4.268 en la segunda, respectivamente). La comarca de los Montes en Jaén (también denominada sierra Sur de Jaén) no presenta tampoco cifras optimistas a pesar de la existencia de una red urbana de cierta potencia. Alcalá la Real, que actúa como cabeza comarcal de la zona, pasó de 23.688 habitantes en 1960 a 22.783 en 2009; Alcaudete, de 17.504 a 11.135; Castillo de Locubín, de 8.207 a 4.732; Valdepeñas de Jaén, de 6.888 a 4.198.
La subbética tampoco presenta resultados muy positi-vos en general, aunque destaca por su potencia, el mu-
nicipio de Lucena, que sí tiene un saldo neto positivo potente al pasar de 28.604 habitantes en 1960 a 42.248 en 2009. El resto de los municipios, pese a que alguno se encuentra estancado o está tomando nuevo pulso en los últimos años, tienen casi todos valores negativos: Priego de Córdoba, 23.513 habitantes en 2009 (25.737 en 1960); Cabra, 21.352 (21.115 en 1960); Rute, 10.559 (13.206 en 1960); Doña Mencía, 5.044 (5.666 en 1960); Iznájar, 4.740 (11.969 en 1960), etcétera.
La explicación de este retroceso está en la crisis de las actividades agrarias tradicionales y en la incapacidad del tejido económico para plantear otras alternativas. Se trata además de territorios en muchos casos de di-fícil acceso y con condiciones de media montaña, aun-que en determinados ámbitos el relieve es más abrupto. Con todo, las actividades de agricultura extensiva y de secano siguen siendo mayoritarias (olivo, cereal, dehe-sas…) y más puntualmente el viñedo, el cerezo, etcéte-ra), aunque también se ha desarrollado puntualmente el regadío. La ganadería también es importante, sobre todo en la parte oriental, donde las condiciones de ari-dez aumentan, y así mismo destaca el aprovechamiento silvícola de algunas zonas.
Sin embargo, un dato importante es que las actividades industriales también han estado secularmente presen-tes en la demarcación. Una de las más importantes es la relacionada con la madera, que está en la base de la riqueza e ímpetu del municipio de Lucena y que hoy se ha diversificado en otras ramas industriales (textil, forja, frío industrial, etcétera). La transformación de produc-tos alimenticios está aún más extendida (tratamiento
de aceites en prácticamente toda la demarcación, des-tilados en Rute, repostería, embutidos, etcétera). En el suroeste de la provincia de Jaén existen algunas empre-sas textiles, así como otras dedicadas a los accesorios para automóviles, materiales plásticos, etcétera). No puede dejar de mencionarse la presencia del pantano de Iznájar, el más grande de Andalucía con su capacidad de 981 metros cúbicos de agua, que además de acopiar este recurso, produce energía eléctrica.
Los servicios también están teniendo un importante crecimiento, sobre todo los comerciales en los centros más importantes (Lucena, Alcalá la Real, Cabra, Priego de Córdoba), aunque los servicios turísticos no han de-jado de crecer en los últimos decenios, tanto en relación a la puesta en valor del rico patrimonio de la demarca-ción, como en lo que respecta al turismo rural, de gran expansión en zonas como la Subbética o Sierra Mágina.
“La carretera de Granada a Jaén es muy accidentada y una de las más bellas de España. Al dejar la ciudad se encuentra uno a derecha e izquierda del camino algunas antiguas alquerías o granjas moras, resguardadas bajo higueras de tupido follaje y rodeadas de enormes cactus y de pitas de tallos erizados. Pronto las casas empiezan a ser más raras, y el país toma un aspecto más salvaje. El verdor sólo aparece exuberante en vallecitos a los que un curso de agua trae la humedad. Alcanzamos, al fin, regiones montañosas que la carretera sube serpenteando. Era noche cerrada cuando atravesamos las estribaciones de la alta sierra de Martos, una de las más abruptas de Andalucía. Nuestro pesado vehículo trepaba, lentamente por aquellas ramblas escarpadas, aunque estaba casi vacío, pues la mayoría de los viajeros, siguiendo nuestro ejemplo, se habían bajado del coche para subir a pie aquellas cuestas que parecía que no iban a acabar nunca” (Jean Charles DAVILLIER, Viaje por España –1874–).
386 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
La extensión geográfica de la demarcación conforma un espacio complejo, articulado mediante un conjunto de sierras -las de Cabra y Horconera al oeste, Alta Coloma en el centro y Sierra Mágina al este- que le aportan, en cierto sentido, una gran compartimentación y dificultad de intercomunicación este-oeste. Los ejes fluviales prin-cipales han ayudado tradicionalmente a marcar esta di-
ferenciación interior y también han aportado el soporte a las rutas históricas de paso a norte y sur, hacia el valle bético o hacia el interior oriental. Los grandes ejes del Ge-nil, al oeste, y el Guadiana Menor, al este, son los únicos que cruzan de un lado a otro la demarcación y a los que acompañan históricamente, al primero, la ruta desde Cór-doba hasta Granada por Loja y la Vega, y al segundo, el eje entre el alto Guadalquivir y las altiplanicies granadinas. El resto de cursos fluviales no atraviesa de lado a lado la demarcación, la cual actúa a modo de divisoria de cuencas (Guadalquivir y Genil), y algunas de sus cabeceras fluviales organizan líneas de comunicación, como las del Guadajoz y Velillos -que soportan la ruta interior desde Córdoba ha-cia Granada por el sur o hacia Guadix por el este, a través del importante enclave de Alcalá la Real-, las del Guadal-bullón y río de Colomera -facilitando el paso interior entre Jaén y Granada-, o las del Jandulilla y Guadahortuna, que suponen ejes interiores accesorios del Guadiana Menor para comunicar las campiñas altas jiennenses con las de la depresión de Guadix.
Las rutas ganaderas mantenidas desde la época bajome-dieval cristiana aprovecharon estos pasos para los ejes de larga distancia que, básicamente, enlazan el valle del medio y alto Guadalquivir con la vega de Granada y las altiplanicies de Guadix y Baza. Pueden citarse la cañada real de Córdoba a Granada, la de Andújar a Granada, la de las Mestas (de Jaén a Granada) o la de Úbeda a Granada. Desde finales del siglo XVIII los planes de comunicación de la Ilustración se apoyaron en la ruta Jaén-Granada, con-vertida en el Camino de Coches o Camino Real de Ma-drid. Finalmente, durante el siglo XIX se realizaron líneas de ferrocarril, como la que enlaza de oeste a este el borde
norte de la demarcación desde Moriles hasta Jaén, o la im-portante línea Linares-Almería que cruza la demarcación por el sector oriental desde Larva hasta la bifurcación de Moreda, desde donde parten ramales hacia Granada (por Iznalloz) o hacia Guadix.
Los patrones históricos de asentamiento traducen el componente de complejidad y compartimentación men-cionado. Habrá muy pocos asentamientos interiores con vocación de núcleos de centralidad, y localizados además en la época medieval en el occidente de la demarcación, tales como Lucena o Alcalá la Real. En consecuencia, los principales asentamientos históricos se situarán en los bordes externos de la demarcación, convirtiéndose en los referentes económicos y de atracción de un territorio que fue o bien de paso o bien de frontera durante la mayor parte de su devenir histórico. Estos núcleos exteriores son Aguilar y Baena por la campiña cordobesa, Martos y Jaén por la jiennense, y el eje Loja-Granada por el sur. El sector
Los Montes-Subbética
Huertas de Priego de Córdoba. Foto: Víctor Fernández Salinas
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 387
oriental, de menor densidad de asentamientos históricos, mantienen unas constantes de mayor aislamiento y po-blamiento más difuso.
Las claves históricas estarán, desde la época romana, pri-mero en la consolidación en calzadas de las dos vías de paso principales que desde Córdoba y Jaén se dirigían a las zonas de Antequera y Granada, y después en un mayor de-sarrollo de las fundaciones urbanas en el sector occidental y los bordes exteriores. Posteriormente, durante el periodo islámico, el territorio se conforma como frontera entre tai-fas y/o coras rivales en los momentos de turbulencias po-líticas interiores, o bien como frontera con Castilla durante el periodo nazarí. La estrategia medieval de asentamientos estaría en consecuencia muy vinculada al encastillamiento del territorio mediante hisn cuya vocación de continuidad desembocó en su perduración mayoritaria desde la con-quista cristiana como poblaciones actuales.
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
En un contexto dominado por las cuencas hidrográficas de los afluentes del Genil por el sur y este (Cubillas, Colo-mera), del Guadajoz por el oeste, directamente del Gua-dalquivir por el norte, y del Guadiana Menor por el este, la articulación territorial viene determinada por los ejes que enlazan las capitales de las tres provincias en las que se distribuye este sector (Jaén-Granada -A-44- y Córdo-ba-Granada -nacional 432-), además de un tramo del eje Córdoba-Málaga -A-45 y nacional 331-, especialmente en torno a Lucena, uno de los sectores más dinámicos. También debe citarse el eje Úbeda-Guadix que discurre
por el extremo oriental de la demarcación -A-301-. Las conexiones resultan pues más sencillas de norte a sur o de noroeste a sureste, pero son mucho más complicadas en la dirección que poseen las sierras de esta demarca-ción (este-oeste y, sobre todo, noreste-sudoeste), a lo que ha contribuido el largo período en el que éste fue un territorio de frontera. No obstante, existen ejes locales de cierta importancia (Cabra-Priego de Córdoba-Alcalá la Real -A-339-, Rute-Iznájar-Loja -A-331 y A-328-, et-cétera). El ferrocarril atraviesa la demarcación de norte a sur entre Jaén y Granada, pero aporta poco a la articu-lación del sector, tanto de forma interna como externa.
Las localidades que actúan de engarce a esta red son, como ya se apuntó al principio, mayores y más dinámi-cas en la Subbética (Lucena, Priego de Córdoba, Cabra, Rute), destacando Alcalá la Real y Alcaudete en la pro-vincia de Jaén. Se trata, no obstante, de ciudades de ta-maño medio-pequeño, entre las que sólo Lucena supera los 40.000 habitantes. Actúan como cabezas comarcales y de distribución de servicios, y algunas de ellas han de-sarrollado un asentamiento industrial potente e innova-dor, tal y como sucede en Lucena (industrias del mueble y de la madera).
Villae romana de Bruñel. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
388 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociados
Procesos históricos
Neolitización temprana. De las cuevas a los poblados de la Edad del Bronce8232300. Neolítico8232200. Edad del Cobre8232100. Edad del Bronce
Durante la Prehistoria Reciente la ocupación del área estuvo muy ligada a los medios de cueva, especialmente en la subbética cordobesa, suponiendo una larga tradición hasta momentos de la Edad del Bronce. La demarcación sirve de soporte a las manifestaciones de arte rupestre de estilo levantino que recorren el arco serrano mediterráneo hasta las sierras gaditanas. Destacan los conjuntos de Sierra Mágina, en la sierra de Alta Coloma en el término de Jaén, en los alrededores de Moclín, o en la sierras de Cabra y Priego.
Durante la Edad del Cobre pervive la ocupación de cuevas. Las manifestaciones megalíticas se concentran en el entorno de Íllora, relacionadas con los conjuntos genilenses de Sierra Martilla (Loja), y por último, los conjuntos localizados en el borde sureste, asomados a la cuenca del Fardes, vecinos de los conjuntos granadinos de Gorafe en la hoya de Guadix.
Se localizan escasos poblados de la Edad del Cobre, aunque algunos de los datados en la Edad del Bronce tienen origen en estos momentos, como es el caso de la peña de los Gitanos (Montefrío). Suelen localizarse tanto en las cuencas interiores (entorno de Alcalá la Real, de Montefrío, o de Guadahortuna), como en los bordes de la demarcación, en buena relación de comunicación con las campiñas o la vega vecinas. De estos últimos, pueden señalarse los localizados en torno a Jaén, o los próximos a la campiña cordobesa en Zuheros, Cabra o Luque.
7121100. Asentamientos rurales. Poblados7121100/A100000. Asentamientos rurales. Cuevas7112422. Tumbas megalíticas. Dólmenes
Integración territorial.8233100. Edad del Hierro8211000. Época romana
Los Montes-Subbética
Identificación
La progresiva iberización desarrollada durante la Edad del Hierro nos presenta a esta demarcación serrana como un territorio periférico respecto a los grandes centros campiñeses de Córdoba y Jaén tales como los importantes oppida de Castulo (Linares), Obulco (Porcuna), Itucci (Torreparedones, Castro del Río) o Iponoba (cerro del Minguillar, Baena). Pueden señalarse grandes asentamientos ibéricos solamente en el borde mismo de las subbéticas, tales como Aurgi (Jaén) y Tucci (Martos), y algunos más al interior como Igabrum (Cabra). El resto del territorio se organizó a base de numerosos asentamientos menores de vocación rural que formaron una red más densa en:
La cabecera del Guadajoz (con sus afluentes Víboras, San Juan y Salado) y el arco de sierra al sur.El entorno de Jaén La Guardia, en las cabeceras del Guadalbullón y Quiebrajano.La cuenca alta del Bédmar y del Jandulilla.
7121200. Asentamientos urbanos. Ciudades7112100. Edificios agropecuarios. Villae7112620. Fortificaciones. Castillos
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 389
Descripción Recursos asociados
Un factor final de colonización ibérica interior pudo ser causado por la irrupción cartaginesa en el valle del Guadalquivir, desplazando población iberoturdetana de sus oppida, como Obulco/Ipolca (Porcuna) o Iliturgi (Mengíbar), quienes fundarían en el interior subbético lugares con topónimos derivados con el diminutivo “cola”, tales como Ipocobulcola o Iliturgicola (localizables en la zona de Carcabuey y Fuente-Tójar respectivamente).
La romanización del área significó una consolidación de viarios anteriores en la nueva red de calzadas romanas. La implantación urbana fue sin embargo compleja. Por un lado, en contra de lo sucedido en las campiñas y el valle bético, los asentamientos indígenas no siempre resultaron en su correspondiente municipio romano. Por el contrario, el Imperio necesitó de la implantación de contingentes de soldados licenciados en nuevas fundaciones ex novo o sobre asentamientos arrasados. Tal política se reconoce que debió de estar ocasionada por el fuerte componente indígena de la zona y el apoyo que éstos brindaron a Pompeyo en su guerra contra César. De este modo la mayoría de los asentamientos indígenas ya están abandonados en el siglo II a. de C. y las nuevas localizaciones responden a otro patrón espacial, más relacionado en el control estratégico de los viarios principales, y dejando en manos de la implantación de villae y otros fundi rústicos la colonización agrícola de la gran extensión subbética.
Destacan las fundaciones de Osca (Almedinilla), Sucaelo (Alcalá la Real), en la vía desde Corduba a Iliberris (Granada) por Ipponuba (Baena). Aurgi (Jaén), Mentessa Bastia (La Guardia), Vergilia (Cárchel), Agatucci (cerca de Iznalloz), en la vía Castulo (Linares) a Iliberris (Granada) o a Acci (Guadix). Sosontigi (cerca de Alcaudete) en el ramal que, de la anterior a la altura de Luque, se desviaba hacia Tucci (Martos).
7112421. Construcciones funerarias. Necrópolis7123100. Infraestructuras del transporte. Redes viarias7123110. Infraestructuras del transporte. Puentes
Hacia un territorio de frontera medieval islámica y cristiana8220000. Edad Media
De un espacio básicamente rural por las crisis bajoimperial y la dinámica de ocupación visigoda, se pasará durante la dominación musulmana a un territorio de núcleos urbanos, sobre todo desde el siglo XII, estructurado de acuerdo a las unidades administrativas de coras y aqalim, y éstos en unidades de asentamiento como medinas, qarya y husun.
El espacio subbético comenzó su islamización en el contexto de un importante fondo poblacional hispano-visigodo que mantendría durante un primer momento su pujanza y, a la vez, se vería envuelto en los levantamientos contra el poder cordobés, apoyando unas veces a las revueltas muladíes y otras a los jefes tribales con disputas étnicas y territoriales frente al califa. A partir del siglo XI, con los reinos de taifas de Córdoba, Jaén y Granada y su continuación en sultanatos bajo los almorávides y almohades, el sector soportará las fronteras de cada uno de estos reinos y, por tanto, su larga inestabilidad.
7121100. Asentamientos rurales. Pueblos7121200. Asentamientos urbanos. Medinas7112620. Fortificaciones. Castillos7112900. Torres7123100. Infraestructuras del transporte. Redes viarias7122200. Espacios rurales. Egidos. Cañadas. Vías pecuarias
Identificación
390 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
Hasta los avances cristianos por los flancos cordobés y jiennense durante el siglo XIII, el área de la mitad norte de la demarcación conocerá medinas de gran poder estratégico tales como Lucena, Cabra, Priego, Alcalá la Real, Huelma, Bélmez o Jódar. Este sector pasó a organizarse básicamente bajo realengo sobre todo en la zona occidental (posteriormente señorializado por la casa de los Fernández de Córdoba), y bajo señoríos de ordenes militares (la Orden de Calatrava en la zona central y la Orden de Santiago en la oriental).
En la mitad sur se encontrarán los núcleos principales de frontera nazarí hasta finales del siglo XV. Pueden destacarse los enclaves de Loja (limítrofe al sur), Iznájar, Zagra, Montefrío, Íllora, Moclín, Iznalloz o Guadahortuna. Un caso emblemático en la fluctuación de la frontera castellano-nazarí es Alcalá la Real, que dispondrá de más de 15 torres atalayas para su defensa urbana, edificadas de manera mixta por cristianos y por musulmanes.
Es un hecho que este largo proceso, castellano y andalusí, terminará forjando el paisaje de los asentamientos hasta la actualidad. La inmensa mayoría de los núcleos urbanos tiene su origen en un hisn o en una medina anterior, y su fisonomía urbana comporta un patrón paisajístico por excelencia: fortificación en promontorio rocoso calizo dominante sobre el resto del poblamiento.
Los paisajes agrarios de esta media montaña subbética han de entenderse en su carácter de explotación económica multifuncional que aportan su configuración, por ejemplo, a los ruedos de las poblaciones con base en huertas y mosaicos frutales y de otros cultivos leñosos. El medio rural más profundo debió mantener su carácter de saltus o bosque, así como en los espacios intermedios se continuarían los cultivos fiscalizables por excelencia: cereal, olivo y vid.
Unos de los cambios fundamentales sucedidos durante el periodo de vida en la frontera, coincidente con los avances cristianos por el norte, sería la definición formal de los caminos de la Mesta que supusieron un factor innegable de repoblación a la vez que de fricción entre los concejos y dicha institución debido a la imposición de una red territorial nueva que fragmentaría espacios, fomentando la dinámica de cerramientos mediante efectos jurídicos directos sobre las parcelaciones de aprovechamiento agrícola tradicional, o la formalización de “defensas” o dehesas para aprovechamiento mixto de cultivos y ganados.
Los Montes-Subbética
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 391
Descripción Recursos asociados
Pervivencia de la actividad agraria en la media montaña andaluza8200000. Edad Moderna8200000. Edad Contemporánea
A partir del siglo XVI y hasta finales del siglo XIX, se consolidará un espacio netamente agrario. Sin embargo es un territorio muy diverso en aprovechamientos que, a partir del siglo XVIII inicia en algunas zonas un progresivo protagonismo del olivar y, en segunda instancia, durante el siglo XIX. Para la primera fase, y según los datos de Ensenada, pueden señalarse los casos de Martos, Mancha Real o Jimena. Constituyen el olivar ilustrado en una tendencia que tendrá más relevancia en los terrenos limítrofes con la campiña de Jaén.
Para el siglo XIX debe tenerse en cuenta el contexto de desaparición de privilegios que lleva a sucesivas leyes de desamortización cuyo efecto, sobre todo en las tierras de Propios, es la roturación masiva y el plantado de olivos. Este momento sí que incide con fuerza en el ámbito subbético, donde los datos aportados por Madoz hablan de que la totalidad de los municipios de la demarcación son productores de aceite y que su número de molinos de aceite era, junto con el computado en otras zonas, de los más altos de la región.
Debe añadirse la crisis de la filoxera sobre las vides, producción de gran importancia todavía en aquellos momentos, cuyo efecto traducido en la expansión del olivar debido a la bonanza de las exportaciones incidirá aun más en los cambios de paisaje subbético. Con estos factores se configura el paisaje del olivar en la demarcación durante el siglo XX, antes de los más recientes cambios sucedidos en los últimos treinta años.
Durante el Antiguo Régimen también se incide en la definición final de los ámbitos urbanos. La labor de repoblación en la frontera ultimada por la Corona durante el siglo XV como preparación del último asalto al reino de Granada, y la labor posterior desarrollada por los señoríos que florecieron en la banda a lo largo del siglo XVI, ofrecieron ejemplos de urbanización renacentista en múltiples asentamientos urbanos como son visibles en la traza urbana de Benamejí, o en la reestructuración de numerosos castillos como los de Priego o Alcalá la Real.
Las zonas menos favorecidas vieron la fundación de núcleos de repoblación con ejemplos en Mancha Real, Valdepeñas de Jaén, Frailes. La zona oriental de la demarcación se encontró mas influenciada por la despoblación forzada de moriscos surgida tras la guerra de Granada, de modo que arrastró menor densidad histórica de poblamiento. Por el contrario, los sectores occidental (que rentabiliza el nuevo eje promovido por el comercio tanto hacia Sevilla como hacia Málaga por Antequera) y el central (que consolida el Camino Real a Granada desde Jaén, y por ende, desde el interior peninsular), mantendrán unas cotas medias y altas de demografía y urbanización durante el Antiguo Régimen.
7121100. Asentamientos urbanos. Ciudades7123120. Infraestructura del transporte. Ferrocarril7123110. Infraestructuras del transporte. Puentes
Identificación
392 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
Poco se moverá durante estos siglos hasta el cambio que supusieron las nuevas infraestructuras de comunicaciones en el contexto de la industrialización y reflejadas en nuevas redes sobre el paisaje subbético: nos referimos principalmente a los proyectos de finales del siglo XIX desarrollados, primero, en el denominado ferrocarril del aceite que unirá el borde norte de la demarcación desde Puente Genil hasta Jaén y, segundo, a la red de escala regional vinculada con la minería que supone la línea Linares-Almería, que cruza el flanco oriental de la demarcación de norte a sur creando el importante empalme de Moreda y conectando definitivamente el alto Guadalquivir con los núcleos altoandaluces de Granada y Guadix.
“El vagabundo, antes de entrar en Lucena, prefirió verla -en compañía de todo lo que desde allí se ve-, subido al santuario de Araceli, la atalaya de uno de los más bellos paisajes españoles. El vagabundo, desde su alto mirador, se sintió poderoso como nunca y también vagamente feliz. El andar por los caminos brinda, de vez en vez, gozos que no podrían comprarse con dinero” (Camilo José CELA, Primer viaje andaluz –1958–).
“Viniendo de Lucena (Lucena, por tus calles la pena). Ay, Lucena un convento más echado abajo despiadadamente. Todavía en pie, trágica, la espadaña y la veleta. Qué andar sobre ruinas consumadas o inminentes, por estos pueblos, digo, que viniendo de Lucena el poniente descomponía una luz de plata, filtrada por una hendidura entre nubes grises y plomo, en un haz que se abría inmenso sobre el campo como en una manifestación casi sinfónica de resplandores. (…) La gloria no puede ser muy diferente. Era el remate consolador
de un día marceño, destemplado y ventoso, con juegos de nubes claros-sombras-luces, racheado ventarrón volviendo los olivos a su plata, oscureciendo los cerros en un misterio que los hacía profundos. Me volví por la carretera de Palenciana y allí estaba el pueblo tranquilo, la mujer y los niños esperando al talador, la gente despaciosa, bastante paz” (José Antonio MUÑOZ ROJAS, Dejado ir (estancias y viajes) –1955–).
“Almería 14 de Marzo.- Cuando estos renglones se impriman, ya el telégrafo habrá difundido por la Península cuantas noticias puedan interesar al público relativas a las fiestas de inauguración de la línea férrea entre Linares y Almería. En esas informaciones telegráficas habrán podido ver mis lectores el relato del viaje de las comisiones madrileñas a esta ciudad, los nombres de los comisionados, la descripción de las obras más importantes de la nueva vía y la explicación de los actos oficiales y religiosos con que se ha
solemnizado la apertura del ferrocarril almeriense. Dentro de poco, también los periódicos ilustrados, de los cuales hay aquí algunos representantes, reproducirán el retrato del Sr. Ibo-Bosch, verdadero Deus ex machina de esta obra ferroviaria, los de los ingenieros que han construido el nuevo camino y grupos, apuntes e impresiones que en sus clichés tienen recogidos ya las máquinas instantáneas. La vía inaugurada, que desde Baeza recorre una gran parte de la provincia de Jaén, otra de la de Granada y el norte de la de Almería, además de unir tres comarcas tan importantes como las citadas, es desde el punto de vista comercial de grandísima ventaja para la industria minera, puesto que facilita y abarata considerablemente el transporte del mineral, que tanto abunda en toda esta rica región.” (Francisco FERNÁNDEZ DE VILLEGAS, El ferrocarril de Baeza a Almería –1899–).
Los Montes-Subbética
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 393
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconómicas
1264200. Agricultura1264400. Ganadería
Esta zona se ha articulado históricamente en torno a los aprovechamientos agrícolas y ganaderos, siendo el olivar el elemento más emblemático con fuerte presencia desde la época musulmana.
En el área de las Subbéticas, además de la olivicultura, ha tenido cierta importancia la vid y los cereales. En Sierra Mágina el cultivo del olivar es una actividad fundamental. Otra actividad tradicional de la zona ha sido el cultivo de frutales y de hortalizas, aunque en la mayoría de las ocasiones ligado al autoconsumo. En el área de los montes granadinos predomina secularmente el cereal, aunque la olivicultura ha ido ocupando cada vez mayor espacio y están expandiéndose algunos frutales y hortalizas en las ultimas décadas.
Las huertas en bancales y la cultura del agua unida a ellas son también importantes en la zona, destacando las huertas y charca (actualmente vacía) de Pegalajar.
Las ganaderías caprina, ovina y porcina forman parte del entramado agro-silvo-pastoril de la demarcación y cobran mayor centralidad en las zonas más orientales.
7112100. Edificios agropecuarios. Villae. Alquerías. Haciendas. Cortijos 1264200. Viticultura7112120. Edificios ganaderos 7122200. Vías pecuarias
12630000. Actividad de transformación. Producción industrial
El desarrollo secular de la olivicultura se ha ligado a la molturación de aceites con presencia numerosa de almazaras, tanto en los núcleos de población como asociadas a explotaciones agrícolas. Esta es una actividad en expansión y con una gran entidad simbólica en la zona.
Algunos municipios de las subbéticas desarrollan actividades vitivinícolas asociadas a Montilla Moriles.
Otros municipios de la zona son conocidos por su producción artesana secular, especialmente en el ámbito de las subbéticas cordobesas, con actividades vinculadas al metal, la alfarería o el textil.
7112500 Edificios industriales. Fábricas. Bodegas. Talleres. Alfares. Esparterías7112511. Molinos. Molinos Harineros. Almazaras. Lagares7112511 Molinos. Molinos harineros1264500. Cantería 1263000. Producción de bebidas. Destilerías1263200. Transformación de materia mineral. Herrería
Identificación
394 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
4. Recursos patrimoniales
Ámbito territorial
Asentamientos. Debido a la configuración caliza de estas sierras, los enclaves en cueva serán muy utilizados desde el Paleolítico y durante toda la Prehistoria Reciente. Mu-chas de ellas tendrán larga cronología de ocupación. Se encuentran en torno a seis áreas de concentración:- Área de la subbética cordobesa, con los ejemplos de la cueva de los Murciélagos (Zuheros), la cueva de Cholones (Priego de Córdoba), la cueva de la Mina de Jarcas (Ca-bra), la cueva de la ermita del Calvario (Cabra), la cueva de los Mármoles (Priego de Córdoba) o la cueva del Hi-guerón (Priego de Córdoba).- Área de Moclín, con los ejemplos de la cueva de la Ara-ña, la cueva de las Vereas o la cueva del Goyino.- Área de Píñar, con la cueva de la Carihuela, la cueva de las Ventanas o la cueva Meye.- Área de sierra Mágina, con los ejemplos de la cueva del Morrón (Torres) y la cueva de la Graja (Jimena).
Las evidencias arqueológicas asociadas a talleres líticos también son numerosas y nos hablan de las tendencias de poblamiento en momentos donde aun no existen o son escasos los poblados estables. Estos puntos se locali-zan en torno a cuatro áreas:
- Área de la Subbética cordobesa, en torno a las cuevas citadas y a los ríos Zagrillas y Palancar. Pueden citarse la loma de Cholones (Priego de Córdoba), La Bomba (Priego de Córdoba), Los Caserones (Zuheros) o la Dolina del Cas-tillejo (Carcabuey).- Área del Genil, con los ejemplos de cerro de la Pía (Izná-jar), Las Granadillas (Iznájar) o Las Majadillas (Iznájar).
- Área del río Velillos, en torno a Alcalá la Real, con los yacimientos de cerro del Cuco, cortijo del Ciego o llanos de Santa Ana.- Área del río Cubillas, en torno a Iznalloz, con los ejem-plos de loma del Rubio, llano de la venta de la Nava, Los Corralillos o loma de los Pedernales.
Durante el Neolítico y Edad del Cobre hay más de 60 si-tios arqueológicos al aire libre (que incluyen desde po-blados hasta localizaciones de material en superficie) catalogados en la demarcación, muchos de ellos con ocupación durante todo el segmento cronológico. Se ob-servan concentraciones en torno a Alcalá la Real, Priego de Córdoba, Fuente-Tójar y Zuheros. Existen no obstante grandes vacíos tales como el extremo occidental (desde Lucena hasta Benamejí), las sierras de Alta Coloma al sur de Jaén, o el flanco sureste, desde el sur de Sierra Mágina hasta la cuenca del Guadahortuna.
Pueden citarse en la Subbética cordobesa los asenta-mientos de cerro de las Salinas, cerro de las Tabernas, La Jumilla y cerro del Cercado, todos éstos en Priego de Córdoba, cerro del Carmen (Zuheros), cerro de las Cotillas (Zuheros), cerro de la Mesa (Fuente-Tójar), Fuente del Río (Cabra) o cortijo de Pata de Palo (Rute).
En el área de Alcalá la Real pueden citarse loma de San Marcos, cerro del Mozuelo, cortijo de Gineta o cortijo del Agua.
Durante la Edad del Bronce se observa una disminución de localizaciones, situándose en su mayoría en las zonas de mayor altura y relieve. Destacan los del término de Prie-
go de Córdoba, tales como El Pirulejo, Los Barrancones o Las Tres Torres. En el sector central subbético destacan La Campana (Castillo de Locubín), cortijo Pernia (Alcalá la Real) y loma de San Marcos (Alcalá la Real). Entre estas dos áreas sobresale en el sur el importante yacimiento por su estratigrafía de la peña de los Gitanos (Montefrío). Ha-cia el lado oriental de la demarcación, con muchos menos asentamientos, pueden citarse no obstante los de cerro La Cabezuela (Jimena), cerro de los Castellones (Morelábor), cerro Gonzalo (Huelma) y cerro Negro (Huesa), éste últi-mo en la cuenca del Guadiana Menor.
La Edad del Hierro aportará en su segunda fase la iberiza-ción de las Subbéticas como área periférica de los gran-des centros campiñeses. La distribución se concentrará sobre todo en el borde norte, asomado a las campiñas cordobesa y jiennense y relacionada con las principales vías de penetración hacia el interior de la demarcación y sus conexiones con la alta Andalucía. Pueden citarse castillejo de la Fuente del Conde (Iznájar), el poblado de Villavieja (Lucena), El Castillejo (Cabra), la majada del Serrano (Doña Mencía), fuente del Carmen (Zuheros), Los Castillejos (Priego de Córdoba), cerro de las Cabezas (Fuente Tójar), cerro Cambrón (Alcaudete), cerro de la Cruz (Almedinilla), cerro del Obispo (Alcaudete), cerro de la Cabeza Baja (Castillo de Locubín), cerro Algarrobo (Fuensanta de Martos), La Mesa (Alcalá la Real), cerro de la Horca (La Guardia), El Toril (Mancha Real), El Oreo (Jimena), cerro de la Atalaya (Bélmez de la Moraleda), El Castellón (Larva) y Los Rosales (Quesada).
El periodo romano se caracterizará por la fundación de escasos núcleos urbanos, predominando el carácter estra-
Los Montes-Subbética
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 395
tégico militar por lo que muchos asentamientos subbéti-cos han sido catalogados como fortines o campamentos romanos, en función de las importantes vías de comu-nicación. Las poblaciones con evidencias arqueológicas se corresponderían con: el municipio de Igabrum (sitio arqueológico de Cabra), Cisimbrium (cortijo de Zambra, Rute), Osca (cercanías de Almedinilla), Baxo (fase roma-na de la actual Priego de Córdoba), Aurgi (Jaén), Mentessa Bastia (La Guardia). Existen, no obstante, más de 300 loca-lizaciones catalogadas como asentamientos (excluidas las villae y otros establecimientos agropecuarios) de distinta tipología. Se corresponderían con asentamientos menores, campamentos, fortines, etcétera. Se ubican sobre todo en el flanco norte de la demarcación y en el corredor occiden-tal de comunicaciones por la cuenca del Genil, en la ruta hacia Antikaria. Pueden destacarse, entre otros, los asenta-mientos de La Torre (Iznájar), Silla de la Reina (Cabra), Bue-navista (Cabra), Pilar de Camarena (Cabra), Los Castillejos (Priego de Córdoba), cerro Pelado (Alcaudete) o cerro de la Almanzora (Luque).
La islamización del territorio tendrá consecuencias en el di-seño posterior del patrón poblacional incluso durante toda la Edad Moderna y hasta nuestros días. A partir del siglo X se aseguran condiciones más apropiadas para la consolidación de núcleos urbanos andalusíes con vocación de continui-dad. Pueden destacarse centros focalizadores como Alcalá la Real (Qalat Bani Zayd), Lucena (al-Yussana) famosa por su importante judería, Priego de Córdoba (Madinat Bagu), Alcaudete (al-Qabdaq), Cabra (Qabra) o la propia Jaén (Ma-dinat Yayyan) en el propio límite de la demarcación. Existen, junto a los centros citados, innumerables centros relaciona-dos con la defensa del territorio y la fiscalización, que forma
una red compuesta básicamente por husun que incluiría a las cabeceras de distrito (iqlim) desarrolladas sobre todo desde época almohade y posteriormente durante época nazarí (aunque los enclaves pueden documentarse desde época califal y taifa), tales como Zuheros (al-Sujayra), Rute (hisn Rut), Iznájar (hisn al-Hawr), Iznalloz (hisn al-Iawuz), Castillo de Locubín (hisn al-Uqbin), Moclín (hisn al-Muklim), Cabra del Santo Cristo (hisn al-Baqtawira), Íllora, Montefrío. En otros casos los núcleos se formaron en torno a alquerías fortificadas o incluso torres (burya), tales como Columba-yra (Colomera), Nawalis (Noalejo), la primera fase nazarí de Zagra, Montejícar o Torre Cardela.
Sin contar los numerosos asentamientos del tipo medina y hisn que permanecieron tras la conquista, la repobla-ción cristiana consolidará núcleos preexistentes (alque-rías, torres) en poblaciones actuales. Pueden citarse los casos de fundación cristiana de principios del siglo XV de Doña Mencía, Palenciana de mediados del siglo XV, Be-namejí cuyo emplazamiento actual se desarrolla median-te un proyecto unitario renacentista a partir del siglo XVI, Encinas Reales, que dependió de Lucena y, seguramente, a finales del siglo XVI ya tenía cierta entidad como núcleo de repoblación, la misma situación a principios del siglo XVII puede observarse en Algarinejo. Otros casos son los de la población de Frailes, repoblación del siglo XVI pro-cedente de una fundación de religiosos procedentes de Alcalá la Real, Valdepeñas de Jaén con trazado urbano renacentista de principios del siglo XVI, Fuensanta de Martos población consolidada por la labor repobladora de la Orden de Calatrava, Mancha Real auspiciada por Carlos I en 1539, o la localidad de Pedro Martínez con entidad propia hacia finales del siglo XVI.
Infraestructuras de transporte. Calzadas. Relacionadas con los principales ejes de comunicación romanos, como el camino Córdoba-Granada a través de la Subbética cor-dobesa, pueden citarse los restos del denominado Camino de Metedores en varios puntos de los términos de Doña Mencía y Zuheros, el Camino de las Lomillas en Priego de Córdoba o el Camino de las Laderas en Zuheros.
Puentes. Los vestigios de puentes se asignan a elementos bien medievales y modernos, o bien de base fundacional romana por determinados rasgos tipológicos o materiales. Pueden citarse, el puente romano sobre el Guadalcotón (Alcalá la Real), el puente de origen romano sobre el río Vï-boras (Alcaudete), el puente denominado de Triana (posi-ble origen romano, en Montejícar) sobre el Guadahortuna y el denominado Puente de Piedra de Alcaudete, medieval de posible origen romano. De momentos posteriores pue-den destacarse, el puente del siglo XVI sobre el Genil cons-truido por Hernán Ruiz II (Benamejí), el puente de Bernabé (Carcabuey) o el puente sobre el arroyo de Santa María (Cabra). Vinculados con las infraestructuras ferroviarias, pueden citarse, en la línea Linares-Almería, el puente del río Salado (Cabra del Santo Cristo) y el puente del Hacho sobre el río Guadahortuna (Guadahortuna) en hierro cons-truido en 1895. En la línea de Puente-Genil a Jaén (ruta ferroviaria subbética o tren del aceite) destaca el puente de hierro sobre el río Víboras (Alcaudete).
Infraestructuras hidráulicas. Desde época romana existen ejemplos de sistemas de abastecimiento de agua para los asentamientos. Es destacable el caso de la Fuente de la Peña (Huelma) asociada a restos de un acueducto, o el de La Camarena (Cabra) o los restos encontrados en
396 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
la Cantera del Pirulejo (Priego de Córdoba). De época me-dieval vuelven a encontrarse vestigios de albercas y con-ducciones, tales como las albercas de la Cubé (Priego de Córdoba), la de Zambra (Rute) o La Tejera (Zuheros). Gale-rías o canalizaciones (qanats) corresponden, por ejemplo, a las galerías detectadas en el casco urbano de Priego, en las calles Adarve, Santiago o la avenida de España.
Sitios con manifestaciones de arte rupestre. Re-lacionados con manifestaciones de arte esquemático y figurativo, algunas de estilo levantino, puede destacarse numerosos ejemplos de pintura rupestre localizadas en abrigos rocosos a lo largo de toda la demarcación. En el sector de Sierra Mágina destacan los conjuntos de abrigos de Aznatín (Torres), La Golondrina y La Lancha (Jódar), los de la Serrezuela (Bédmar), los de la Grieta, Los Castillejos y Tío Serafín (Albánchez de Mágina) y los de la Serrezuela de Pegalajar. En el sector central norte, en la cuenca del Quiebrajano, destacan el abrigo de la Cantera y el grupo del Barranco de la Tinaja, ambos en Jaén. Al sur de éstos puede citarse el grupo de los abrigos de Navalcán (Noa-lejo). En el sector occidental destaca el potente grupo de la subbética cordobesa, con ejemplos en los abrigos de: Tajo Zagrilla y el grupo de La Solana (Priego de Córdoba), los de Las Cabras, Tajo Castillo y Canjillones (Luque), y los de Bailón, La Nava, Bermejo, Tajos de Charco Hondo y El Barranco (Zuheros).
Ámbito edificatorio
Fortificaciones. Desde el periodo islámico el territorio se enmarcó en un proceso de encastillamiento progresivo. Desde época califal y sobre todo desde época taifa, los di-
ferentes reinos andalusíes desarrollan importantes obras en los asentamientos urbanos, por lo que cabe acudir a los enclaves citados anteriormente para encontrar, prác-ticamente en todos, recintos y elementos de arquitectura defensiva. Pueden citarse el castillo de Jódar, la fortaleza de la Mota (Alcalá la Real), el castillo de Alcaudete, el castillo de Gómez Arias (Benamejí) del siglo XI junto al río Genil, el castillo de Luque, el castillo de Iznájar, el castillo viejo de Bédmar, o el de Bélmez de la Moraleda.
La etapa nazarí a partir del siglo XIII supone una inten-sificación en la construcción de defensas. Se distribuyen básicamente en la mitad sur de la demarcación coin-cidiendo con la línea de frontera, a lo largo de la cual tomaron protagonismo poblaciones como las del eje estratégico de Montefrío, Íllora y Moclín, básicos en la defensa del Poniente granadino. Destaca la fortaleza de varios recintos de Moclín, o el agreste de Íllora, el castillo de Píñar, la alcazaba de Iznalloz, el castillo de Cabra del Santo Cristo o la fortaleza de Huelma.
Hay que destacar, igualmente, el importante papel de-fensivo de las torres (más de medio centenar cataloga-das) con función de vigía sobre el territorio, las cuales corresponden en su mayoría al programa defensivo gra-nadino de mediados del siglo XIV y muestran unas ca-racterísticas constructivas comunes basadas en su planta circular con alzado en mampostería y ligeramente tron-cocónicas. Pueden destacarse las vinculadas a la defensa de la medina de Alcalá la Real, tales como Torre del cerro Gordo, Torre del cortijo de los Pedregales, Torre del Cas-cante o Torre de la Dehesilla. Relacionadas con la defensa de Priego pueden citarse las de Pata de Mahoma, la del
Calvario Viejo, la de la Oliva o la del Espartal. Relaciona-das con el alfoz de Moclín son la Torre de Tózar, la de la Solana, la de Mingoandrés o la de la Gallina. Relaciona-das con la defensa de Alcaudete, por ejemplo, la Torre de Caniles, la de los Ajos y la de la Harina.
Edificios agropecuarios. De más de un centenar de villae romanas catalogadas en la demarcación, pueden desta-carse por su estado de conservación las villae de El Ruedo (Almedinilla), la de Bruñel (Quesada) o la de Mitra (Cabra). La distribución de las mismas ofrece concentraciones, so-bre todo, en la subbética cordobesa, aunque también pue-den citarse los grupos del área del Guadalbullón, en torno a Jaén, o los de Sierra Mágina de Torres hasta las vertien-tes hacia el Guadiana Menor. Pueden citarse, en el área occidental, villa Cardeña (Alcaudete), cortijo de Cárdera (Alcaudete), Góngora (Cabra), La Serona (Cabra), El Tinado (Doña Mencía), viñas de la Mata (Rute), caserío de Guerra o Minerva (Zuheros). En el área central se encuentran La Pililla y caserío de Fontanares Bajo (La Guardia) o casilla de Pajares (Pegalajar). Hacia el borde nororiental, las de Sótar (Huelma), olivar del Brazo Fuerte (Huesa), haza de las Ca-pellanías (Jimena), cortijo de los Fierrales (Jódar), Las Pilas (Mancha Real), El Allozar (Quesada) o Pulpite (Torres).
Para el periodo islámico pueden señalarse las alquerías de Genilla (Priego de Córdoba), cerrillo Alonso (Alcaude-te), alberca de Abajo (Carcabuey), casa de Muza (Carca-buey), cortijo de los Nacimientos (Huelma), casa Echeva-rría (Jaén) o barranco Hornillos Bajos (Jódar).
Las construcciones funerarias prehistóricas de esta demarcación presentan como mayor singularidad el alto
Los Montes-Subbética
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 397
porcentaje de cuevas artificiales frente a otras tipologías de enterramiento. De este tipo es la cueva de los Esque-letos (Albánchez de Mágina), las cuevas artificiales de Los Llanos (Alcalá la Real), Finca La Beleña (Cabra), cámara sepulcral de Los Corraleros (La Guardia de Jaén) o cerro Quiroga (Priego de Córdoba). Coetáneos de este tipo de enterramiento son también una serie de dólmenes, la ma-yor parte de los cuales se documentan al sur de la demar-cación. Algunos de estos dólmenes son: La Solana del Pra-dillo (Gobernador), el dolmen de la Pedriza de los Marjales, dolmen de la Loma de Ziaco y dolmen de Guirao (Íllora), dolmen de la Dehesa de la Lastra (Luque), pileta de la Zo-rra y necrópolis megalítica de Tózar (Moclín), La Camarilla (Montefrío), Las Peñuelas (Morelábor), hazas de la Coscoja (Pedro Martínez) o el dolmen de La Sabina (Quesada).
Las principales necrópolis de época protohistórica, roma-na y medieval se asocian a los asentamientos más im-portantes aunque también son numerosos los enterra-mientos, individuales o en grupos reducidos, asociados a pequeños asentamientos rurales. De la segunda Edad del Hierro es la necrópolis del poblado de cerro de la Cruz en Almedinilla. También en Almedinilla se ha documen-tado una necrópolis romana junto a la villa romana de El Ruedo, con el mismo carácter que la existente en la villa romana de Bruñel. Más tardía es la Necrópolis de la Fuen-fría en Zuheros y medieval la de Tózar en Moclín.
Entre los cementerios contemporáneos pueden destacar-se el de Nuestra Señora de la Mercedes (Alcalá la Real), Santa Catalina (Alcaudete), San José (Cabra), Nuestra Señora de la Piedad (Iznájar), cementerio de Priego de Córdoba o cementerio de Rute.
Casas-cueva de Sierra Mágina, excavadas en las faldas de la sierra, en su mayoría junto a los núcleos de población. Se adaptan a la orografía del terreno y son reconocibles por sus características chimeneas rematadas de forma troncocónica. Son conocidos los conjuntos de Pegalajar, Bédmar, La Guardia, Torres, Cabra del Santo Cristo…
Ámbito inmaterial
Actividad agraria. Cultura del trabajo, saberes y sim-bología en relación con las actividades agrarias: bien de cultivos como el del olivar o bien en relación con la utilización de bancales y otros sistemas de explotación agraria (Pegalajar).
Actividad de transformación y artesanías. Activida-des y saberes ligados a la producción de anís en Rute. También es importante la producción y transformación del esparto, especialmente en la zona granadina, desta-cando el cortijo de la Máquina, en Pedro Martínez, insta-lación dedicada al esparto.
Por otra parte es destacable la artesanía ligada a la transformación del metal en Lucena y muy especialmen-te del bronce, con los emblemáticos velones lucentinos. También la cerámica tiene un especial significado en la demarcación y muy especialmente en Lucena, donde constituye un gran exponente la perula, vasija de color verdoso vidriada.
Actividad festivo-ceremoniales: Romerías en las Sub-béticas cordobesas. Son conocidos dos santuarios y sus rituales, el de Cabra y el de Lucena, ambos de carácter supralocal. La Virgen de Araceli es patrona de Lucena y del campo andaluz y extiende su área de influencia a todo el centro de Andalucía. En Cabra la romería de la Virgen de la Sierra o la Romería de los Gitanos, se celebra a mediados de junio y es tradicional cantarle a la Virgen la “alborada” o canción de las bodas y tirar peladillas a su paso. Del mismo modo, son singulares las fiestas y rome-rías relacionadas con el culto al agua en Sierra Mágina: la romería de la Virgen de Cuadros (Bédmar), de la Virgen de Fuensanta (Huelma), de la Virgen de los Remedios (Ji-mena), o de la Virgen de Gracia (Pegalajar).
Merecen atención también los danzantes de San Isidro de Fuente Tójar que en número de ocho bailan con el acompañamiento de guitarras, castañuelas, pandereta y violín, y las fiestas de moros y cristianos en Bélmez de la Moraleda, Campillo de Arenas, Carchelejo, Montejícar, Iznalloz.
Además de estas fiestas también son importantes la Semana Santa de Lucena, Cabra, Almedinilla y Alcalá la Real.
Entorno de Alcalá la Real. Foto: Víctor Fernández Salinas
398 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
Sierra de bandidosEl aspecto montuoso, la dificultad de los pasos y desfiladeros, las aristas de los roquedos, junto a su marginalidad económica durante siglos, dotó a la zona de una imagen periférica y romántica. Son numerosos los viajeros extranjeros que señalan la dificultad de sus caminos y caracterizan estas montañas como refugio de forajidos y bandoleros. Historiadores como Bernaldo de Quirós y Santos Torres localizan la actividades de los bandoleros sur del Guadalquivir, en el triángulo Osuna, Lucena, Antequera, con una segunda zona más amplia, integrada por las tierras del triángulo Córdoba, Sevilla y Málaga. Bernal propone un cuadrilátero con Gibraltar, Granada, Córdoba y Sevilla como vértices del mismo.
“Para ir de Granada a Córdoba hay tres maneras. (…) En fin, puede uno aventurarse directamente y a vuelo de pájaro a través de las montañas. Este camino está escrupulo-samente abandonado a los bandidos que van a rehacerse en las sierras. Ningún viajero, que yo sepa, lo ha descrito, pero es el camino de las expediciones de los reyes católicos; en él han chocado, durante tres siglos, cristianos contra moros, Córdoba contra Gra-nada. Era el único que me tentaba a pesar de todos los consejos” (Edgard QUINET, Mis vacaciones en España –1844–).
Frontera, zona de paso entre Córdoba y GranadaEsta demarcación es conocida por sus diversos “pasos naturales” y por ser confluencia de caminos. Su posición limítrofe entre cristianos y musulmanes durante varios siglos la ha ido definiendo como un área de frontera, con cruces de culturas, gentes, intercambios, inestabilidades. Una frontera que se refleja en su configuración territorial y en la disposición de numerosos pueblos al amparo de fortalezas y atalayas.
“El antiguo reino de Granada, en el que estábamos a punto de penetrar, es una de las regiones más montañosas de España. (…) En los desfiladeros de estas montañas, la vista de ciudades muradas y aldeas, alzadas entre despeñaderos como nidos de águilas y rodeadas de fortificaciones de moros o arruinadas atalayas que se encaraman en encumbrados peñascos, evoca los caballerosos tiempos de las guerras entre moros y cristianos y la romántica lucha por la conquista de Granada” (Washington IRVING, Cuentos de la Alhambra –1832–).
Naturaleza, tradición y autenticidadEn las últimas décadas se está desarrollando una nueva imagen de este territorio. Precisamente su carácter serrano y periférico ha posibilitado en mantenimiento de estructuras, costumbres y formas de explotación de los recursos que hoy se ligan con nuevos valores: el modelado kárstico de estos montes (protegidos como “Parques Naturales”), la pervivencia de fórmulas ancestrales, la “autenticidad” de un mundo rural cada vez más cercado por los procesos de globalización.
“Y en cada uno de estos pueblos, sus gentes, sus casas palaciegas, herencia de pasados donde la historia aún está presente en sus castillos o en sus monumentos; sus comidas, todavía muy unidas a la estación y la tradición; sus fiestas y romerías, ancestrales como la propia existencia de sus gentes y mantenidas como memoria histórica. Sus casas encaladas, bajo la presencia de fortalezas y torreones, no hacen sino mantener esa resistencia de lo que por antiguo y sabio no se resigna a desaparecer” (CASAS Rurales Imagina, en línea).
Los Montes-Subbética
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 399
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Cuenca visual de Zuheros
Entorno de Montefrío
La localidad de Montefrío y su emplazamiento en colina ofrecen uno de los mejores ejemplos de asentamiento rural en la comarca de Los Montes.
Montefrio y su entorno. Foto: Víctor Fernández Salinas Vista hacia Montefrío. Foto: Víctor Fernández Salinas
Emplazamiento de Zuheros. Foto: Silvia Fernández Cacho El castillo de Zuheros en el perfil urbano. Foto: Víctor Fernández Salinas
Las panorámicas del subbético cordobés desde Zuheros reflejan uno de los mejores entornos culturales y naturales de Andalucía.
400 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Entorno de Moclín
Entorno de Íllora
Ejemplo interesante de relación entre asentamiento y espacio rural circundante.
El emplazamiento de Íllora y su entorno físico intervenido por el ser humano, ofrece paisajes de gran calidad.
Castillo de Moclín. Foto: Víctor Fernández Salinas
Illora. Foto: Víctor Fernández Salinas
Los Montes-Subbética
Vista desde el castillo de Moclín. Foto: Víctor Fernández Salinas
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 401
Accesos a Alcalá la Real desde Córdoba
La aproximación hacia Alcalá la Real, con las formas de las colinas cercanas y los perfiles del conjunto fortaleza-iglesia de la Mota de esta localidad ofrece una de las miradas de mayor valor en esta zona.
Entorno de Alcalá la Real. Foto: Víctor Fernández Salinas
“La carretera de Granada a Jaén es muy accidentada y una de las más bellas de España. (…). Alcanzamos, al fin, regiones montañosas que la carretera sube serpenteando. Era noche cerrada cuando atravesamos las estribaciones de la alta Sierra de Martos, una de las más abruptas de Andalucía. (…) Por lo demás, las desiertas gargantas que atravesamos se prestaban admirablemente a historias de bandidos. A un lado de la carretera había un precipicio cuyo fondo se perdía en las tinieblas. Al otro, una alta muralla de rocas cortadas a pico se levantaba por encima de nuestras cabezas como gigantescos obeliscos. Algunas veces un bloque enorme, desprendido de la masa se suspendía sobre la carretera, y parecía detenido por la mano de algún gigante. El gran farol de la diligencia iluminaba la escena con fantásticas luces. La luz se colgaba en las más pequeñas asperezas de las rocas, que proyectaban grandes sombras renovándose sin cesar bajo diferentes formas. Las diez mulas de nuestro largo tiro hacían centellear sus pompones y adornos; El cielo negro y tormentoso solo permitía ver unas pocas estrellas. Si en alguna vuelta de la carretera hubiéramos visto espejear en la sombra esos trabucos parecidos a tubos de órganos de las iglesias españolas, nos hubiera parecido la cosa más natural del mundo y completamente a tono con el sombrío puerto de Arenas. Tal es el nombre de esta garganta, poco a propósito para tranquilizar a gentes tímidas que creen aún en los bandidos” (Jean Charles DAVILLIER, Viaje por España –1874–).
Copla que recrea personajes épicos asociados al bandolerismo: (Joaquín de la Oliva- Juan Mostazo - Francisco Merenciano)
“Con un clavel grana temblando en la bocaCon una varita de mimbre en la manoPor una vereda que llega hasta el ríoIba Antonio Vargas Heredia, el gitano.Entre los naranjos la luna luneraPonía en su frente la luz de azaharY cuando apuntaban las claras del díaLlevaba reflejos del verde olivar,del verde olivar.
Antonio Vargas HerediaFlor de la raza caléCayó el mimbre de tu manoY de la boca el clavel,y de la boca el clavel.De Puente Genil a LucenaDe Loja a BenamejíDe Puente Genil a LucenaDe Loja a BenamejíLas mocitas de Sierra MorenaSe mueren de pena llorando por tí.
Antonio Vargas HerediaSe mueren de pena llorando por tí”(Joaquín de la OLIVA; Juan MOSTAZO y Francisco MERENCIANO, Antonio Vargas Heredia –1935–).
“El camino por las montañas de Cabra a Priego es de extrema belleza y con bastante variedad para satisfacer el gusto más exigente. Tras pasar la Alameda, que a principios de verano debe ser un pequeño paraíso, animado con el canto de los ruiseñores y el incesante ruido del agua, murmurando por todas partes a través de huertos y jardines, seguimos nuestro camino por sendas profundamente excavadas en el lodo gredoso, que, ascendiendo continuamente, nos hicieron desembocar en una meseta pedregosa de considerable elevación, agreste y austera como la cima de un paso alpino.
Las masas de roca gris, esmaltadas con muchos rodales de líquenes curtidos a la intemperie, que se recortaban a un lado y otro, contrastaban sobremanera con la brillante extensión de tonos otoñales, que se estiraba delante de nosotros durante millas y que resaltaba las curvas del estrecho valle que habíamos pasado el sábado. Nos dimos la vuelta para echar un vistazo al extenso cinturón de viñedo, huerta y olivar que hace a Cabra proverbial por su fertilidad” (Richard ROBERTS, Un viaje de otoño en España en el año 1859–1ª ed. 1860–).
402 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
7. Valoraciones y recomendaciones
NegativasPositivas
La relación entre poblamiento y medio físico de esta demarcación ofrece buenos ejemplos de adecuación armoniosa y de emplazamientos singulares. Además, el aprovechamiento del terruño, en el que destaca la gran expansión del olivar desde el siglo XIX, también produce una imagen equilibrada y de calidad entre elementos naturales y culturales.
Las dificultades tradicionales de comunicación confieren aún un alto grado de integridad y autenticidad al paisaje, especialmente en la parte oriental de la demarcación.
La inteligencia tradicional en el aprovechamiento del agua y de la explotación agraria de zonas con pendientes pronunciadas han dado lugar a un patrimonio cultural bien distribuido y de gran interés en toda la comarca.
El extremo occidental, la subbética cordobesa, es un área extraordinariamente dinámica desde el punto de vista económico y uno de los espacios andaluces con mayor capacidad para generar ideas, proyectos y riqueza. Esto es un potencial que puede canalizarse hacia la apreciación del paisaje como uno de los pilares básicos de los nuevos modelos de desarrollo.
A pesar de la gran calidad del paisaje y de la relativamente escasa tensión sobre el mismo, no se ha generalizado una apreciación y una corresponsabilidad colectiva en su conservación.
La arquitectura tradicional, cuyo proceso de alteración es posterior al de otras zonas de Andalucía, ha experimentado una importante pérdida y descaracterización durante los últimos años, sin que este proceso ofrezca síntomas de detenerse.
Existen importantes extensiones de bancales, construcciones relacionadas con el acopio y distribución de agua y otras instalaciones relacionadas con actividades agrarias e importante presencia paisajística en las cercanías de muchos pueblos que, al perder su uso tradicional, se están degradando y perdiéndose en un proceso paulatino pero irreversible en muchos casos.
Valoraciones
Los Montes-Subbética
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 403
La red de castillos, atalayas y otros elementos defensivos constituyen una buena red de contemplación, comprensión y disfrute del paisaje. No obstante, algunos de estos recursos están lejos de una puesta en valor satisfactoria.
La expansión del cultivo del olivo como consecuencia de las políticas agrarias comunitarias ha homogeneizado, y puede recrudecerse esta tendencia, una parte importante de los paisajes de la demarcación. Es preciso estar atentos a estas situaciones que pueden empobrecer los paisajes.
Aunque el emplazamiento y la mirada exterior de muchas localidades pueden ser calificados de espectaculares (Zuheros, Luque, Alcalá la Real, Iznájar, etcétera), la arquitectura popular ha sufrido un importante proceso de deterioro en los últimos veinte años que sólo puede ser atajado con planes específicos de difusión y con ayudas a su conversión en viviendas adecuadas sin necesidad de destruirlas o alterarlas.
Deben realizarse inventarios y planes de puesta en valor de las construcciones e infraestructuras relacionadas con la ingeniería hidráulica. La singularidad de Pegalajar permitiría tomarlo como localidad de referencia.
También debe inventariarse y protegerse el patrimonio disperso relacionado con las actividades agrícolas, con la ganadería y la silvicultura.
Otro campo del que es importante la sistematización de su información es el de la arquitectura religiosa dispersa (ermitas, humilladeros, etcétera), de gran riqueza en esta vasta demarcación y mal conocido.
Al igual que en otras categorías patrimoniales, esta demarcación posee un importante subregistro de recursos de patrimonio inmaterial tanto en relación con los rituales festivos, como en lo relacionados con hablas específicas, tradición oral, etcétera. Se recomienda urgente la investigación en estos campos.
Recomendaciones básicas para el planeamiento territorial y urbanístico
El conjunto de la demarcación se caracteriza por tener paisajes de gran valor, tanto los de dominante natural como los más frecuentes de dominante cultural. Existe pues una gran responsabilidad en mantener sus valores y compatibilizarlos, de un lado, con el fuerte crecimiento económico que experimenta la Subbética en el extremo occidental y, de otro, salvaguardarlo frente al proceso de estancamiento y regresión socioeconómica en buena parte del resto.
La red viaria es bastante densa, sobre todo en el extremo occidental, lo que permite una reflexión y creación de propuestas para el disfrute de algunos de los mejores paisajes de Andalucía utilizando estas infraestructuras.
Aunque de escaso desarrollo hasta el momento, la presión de los campos eólicos puede servir para la alteración de muchos paisajes de interés si la ordenación territorial no asume la responsabilidad de una implantación adecuada.
Patrimonio de ámbito territorial
Patrimonio de ámbito edificatorio
Patrimonio de ámbito inmaterial
Generales
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 405
La unión de los tres ámbitos (sierra de Santa Eufemia, Pedroches occidental y Pedroches oriental) conforma la que hoy se considera una comarca con sólidas bases físi-cas y culturales. Los Pedroches es una demarcación que puede ser considerada el traspaís andaluz al norte de la Sierra Morena, lo que le confiere una personalidad muy definida, y también aislada, del resto del territorio auto-nómico. Se trata de una comarca en la que predominan las formas suaves y los relieves llanos, con zonas agres-tes relacionadas con los bordes serranos y con paisajes muy antropizados: dehesas para actividades ganaderas (porcina), forestal y agro silvicultura. Sin embargo, tradi-
1. Identificación y localización
cionalmente se la considera una de las tres unidades en las que se divide la Sierra Morena cordobesa. Posee un importante número de pueblos (entre los que sólo su-pera los 15.000 habitantes el núcleo de Pozoblanco) que componen un paisaje urbano característico por la singu-lar presencia en las fachadas del granito en los dinteles junto a otras singularidades arquitectónicas que son in-terpretadas como fruto de su ubicación entre Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura.
Se integra dentro de las áreas paisajísticas de campiñas de llanuras interiores y serranías de baja montaña.
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: valle del Guadiato-Los Pedroches (dominio territorial de Sierra Morena-Los Pedroches)
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: red de centros históricos rurales
Sierra de Santa Eufemia + Pedroches occidenta + Pedroches oriental
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía
Articulación territorial en el POTA
Estructura organizada por asentamientos en áreas rurales en la unidad territorial del valle del Guadiato-Los Pedroches (Fuente Obejuna, Peñarroya-Pueblo nuevo, Hinojosa del Duque, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba)
Grado de articulación: medio-bajo y poco articulado entre los sectores oriental y occidental de Los Pedroches
406 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
2. El territorio
Medio físico
La demarcación se caracteriza por sus relieves poco abruptos, propios de una penillanura situada entre los 500 y 800 metros de altitud y que es una gran faja de terreno que desde Belalcázar a Villanueva de Córdoba atraviesa de noroeste a Suroeste el norte de la provincia de Córdoba. Esta faja tiene alrededor de 20-30 kilóme-tros de ancho y está flanqueada por las estribaciones de Sierra Morena al sur y por la sierra de Santa Eufemia al norte. La zona más llana y con pendientes menores se ubica en torno a Hinojosa del Duque. Está incluida en los dominios centroibérico y de Obejo-Valsequillo del Macizo Hespérico y que, bajo la denominación de Batolito de Los Pedroches, da nombre a una extensa área en Badajoz y Jaén en la que afloran cuerpos ígneos, por lo que, aunque las cuarcitas y pizarras son abundantes al norte y al sur del sector, la presencia de rocas plutónicas (granodioritas y granitos) es una característica básica de este espacio. La densidad de las formas erosivas se sitúan entre las más bajas de Andalucía, sobre todo en el sector central y oc-cidental de la comarca, siendo la capacidad media de los suelos media y baja.
El dominio climático ofrece temperaturas medias en el contexto andaluz, con inviernos más bien fríos y veranos calurosos, sobre todo el extremo oriental de Los Pedroches. Las temperaturas media anuales oscilan en la práctica to-talidad de la demarcación entre los 15 ºC y los 16 ºC, con una insolación media anual en torno a las 2.700 horas de sol. El nivel de precipitaciones se sitúa entre los 500 y 600 mm anuales, aumentando sensiblemente en el extremo oriental a partir de Villanueva de Córdoba.
El piso bioclimático se corresponde con el mesomedite-rráneo interior (serie mesomediterránea luso-extrema-durosense silicícola de la encina): encinares con mirtos y jarales, lo que proporciona el sistema agrosilvopastoral de la dehesa con uso predominante de ganadería exten-siva y con presencia de amplios pastizales, especialmente en el centro y occidente de Los Pedroches; en esta última zona también son importantes los terrenos de uso agrí-cola entre Hinojosa del Duque y Belalcázar.
El grado de reconocimiento del patrimonio natural es muy bajo, destacando sólo el extremo occidental que se engloba parcialmente en el parque natural de Cardeña-Montoro y la inclusión en la red Natura2000 de una pe-queña franja de terreno al sur del cauce del Guadalmez y de la sierra de Santa Eufemia.
Medio socioeconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva
La sociedad de Los Pedroches se corresponde con un ámbito rural dedicado a las actividades agropecuarias y forestales. Desde el punto demográfico se trata de una comarca que acusa una regresión demográfica desde los años cincuenta y, aunque la regresión es menos acusada en los dos últimos decenios, la situa-ción dista de presentar síntomas de estancamiento o recuperación. Sólo Pozoblanco presenta una cierto crecimiento (15.302 habitantes en 1960 y 17.669 en 2009). En general se producen pérdidas importantes (Villanueva de Córdoba pasa de 15.989 a 9.663 entre las mismas fechas; El Viso de 5.198 a 2.810); que pue-
den ser calificadas de hundimiento demográfico en muchos municipios (en el período antedicho, Hinojosa del Duque cae de los 15.024 habitantes a 7.403; Belal-cázar de 10.358 a 3.466; Cardeña, de 5.895 a 1.695). En la actualidad el conjunto de la comarca no alcanza los 60.000 habitantes.
Los principales sectores económicos se basan en los recursos agropecuarios, entre los que destaca la pro-ducción de aceites, jamones, lana y, especialmente, el sector lácteo (de hecho, la cooperativa COVAP es una de las principales productoras de la región). También cobra importancia en determinados sectores, sobre todo en el occidental, la siembra de cereales. No menos importantes son las actividades silvícolas, sobre todo las relacionadas con la dehesa (obtención de carbón vegetal, corcho, etcétera).
La construcción ha tenido una reactivación durante los últimos años, si bien no tan acentuada como en otras zonas andaluzas, y el sector comercial se ha desarro-llado especialmente en la capital comarcal, en Pozo-blanco. Por último, las actividades turísticas también están experimentando un crecimiento sostenido en los últimos años, presentando dos variantes: de un lado el turismo rural, que aprovecha las excelentes condicio-nes naturales y el patrimonio cultural de la demarca-ción; de otro, el turismo relacionado con actividades cinegéticas que proyecta su atracción mucho más allá de los límites de Andalucía.
Los Pedroches
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 407
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
La localización geográfica de esta extensa demarcación, entre la Meseta y el valle del Guadalquivir, va a determi-nar en gran medida su condición de soporte del tránsito de poblaciones y de diversidad de influencias. Una articu-lación territorial determinada desde antiguo por las rutas de paso naturales hacia la Meseta en el contexto de la
Los asentamientos poblaciones son escasos y concentra-dos, casi siempre en torno a pueblos rurales de tamaño medio y pequeño (la mayor parte entre los 2.000 y los 6.000 habitantes -Hinojosa, Villanueva del Duque, Villa-nueva de Córdoba y Cardeña, así como el eje paralelo occidental con Belalcázar, Santa Eufemia, Conquista, Azuel-) organizados focalmente desde Pozoblanco (único municipio que supera los 15.000 habitantes), que actúa como capital comarcal. Alrededor de estos pueblos apa-recen pequeños ruedos de huertas y cultivos.
transhumancia ganadera, aunque posteriormente los ejes actuales Pozoblanco-Guijo y Villanueva de Córdoba-To-rrecampo servirían como apoyo de la vía romana primero y de la ruta del Azogue después, por tanto fundamental para la conexión valle del Guadalquivir - valle de Alcudia. El patrón de ocupación marcaría desde la prehistoria una tendencia a la proximidad respecto de las vías de paso aludidas, provocando asentamientos escasos y dispersos sobre un macizo granítico pobre en suelos agrícolas y, en relación a su extensión, con escasos asentamientos de topografía dominante excepto en el borde norte
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
La dirección dominante de las unidades geológicas y de la red hidrográfica es de dirección noroeste-sudeste (ríos Guadalmez que desagua en el Zújar -Guadiana-, Cuzna que desagua en el Guadalmellato -Guadalquivir-, y río Guadiato que es afluente directo del Guadalquivir). Esto condiciona a su vez una fuerte articulación territorial con el exterior siguiendo la citada dirección que, además, se apoya en los valles y piedemontes de Sierra Morena, especialmente a través de la A-423 que conecta Alcara-cejos, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba y Cardeña. Esta disposición se completa con otras conexiones paralelas de dirección norte-sur entre Belalcázar-Hinojosa del Duque-Bélmez (A-422 y A-449); Santa Eufemia-El Viso-Alcaracejos-Espiel (nacional 502) o Cardeña-Montoro (nacional 420). El AVE atraviesa el sector oriental de Los Pedroches pero, salvo la actividad que generó en la zona durante el período de su construcción, a su actualidad no aporta ningún beneficio en la articulación del sector.
Olivares de montaña entre Obejo y Villaharta. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano IAPH
408 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociados
Procesos históricos
Aislamiento y continuidad8232200. Edad del Cobre8232100. Edad del Bronce
Posiblemente en el contexto de un incipiente aprovechamiento de los recursos agroganaderos y minero-metalúrgicos es destacable la primera huella en el territorio dejada por las comunidades calcolíticas, según se desprende de las manifestaciones megalíticas detectadas sobre todo en la zona de Villanueva de Córdoba y Cardeña. Cistas megalíticas, cromlechs y estelas de guerrero pueden hacer pensar en el mantenimiento de una tradición megalítica bastante arraigada en el tiempo. Teniendo en cuenta el déficit de conocimientos sobre la prehistoria de Los Pedroches, se observa que hasta la Edad del Bronce los asentamientos parecen agruparse en la zona oriental de la demarcación, la más próxima al valle del Guadalquivir a través de Adamuz o Montoro.
7121100. Asentamientos rurales. Poblados7112422. Tumbas megalíticas
Colonización y afianzamiento en el tiempo de las actividades económicas8233100. Edad del Hierro8211000. Época romana8220000. Edad Media
Los cambios socio-políticos de la Edad del Hierro y la romanización provocan la conexión definitiva de la demarcación en las redes comerciales del valle del Guadalquivir. En el contexto de su posición estratégica hacia Extremadura y La Mancha, su desarrollo debió estar vinculado al aprovechamiento minero intensivo (plomo, hierro) y al mantenimiento de un sistema de comunicaciones (vías y calzadas) que fijará poblaciones.
La existencia de un fuerte componente visigodo, según la documentación disponible, y la continuación de las explotaciones del plomo de Almadén durante el periodo islámico, hacen pensar en un panorama de continuidad de este proceso.
7121100/533000. Asentamientos rurales. Poblados. Oppidum7121200. Asentamientos urbanos. Ciudades7120000. Complejos extractivos. Minas7123120. Infraestructuras del transporte. Calzadas7112420. Construcciones funerarias. Necrópolis
Repoblación. Diversidad jurisdiccional8200000. Edad Moderna8200000. Edad Contemporánea
La repoblación bajomedieval crsitiana trajo consigo durante todo el Antiguo Régimen un proceso de tensión entre los dos sistemas de organización de los concejos: por un lado, la jurisdicción señorial y su derivada de concentración de la propiedad y por otro, la jurisdicción real y la tendencia a la comunalización de bienes de propios con base económica en la dehesa concejil. Básicamente la zona noroccidental de Los Pedroches (Belalcázar, Santa Eufemia, Hinojosa del Duque, El Viso, El Guijo y Fuente la Lancha) se fragmentó en diversos señoríos y el resto se mantuvo bajo la Corona dando paso a un peculiar sistema de organización comunal concejil: “las Siete Villas” (Pedroche, Torremilano, Torrecampo, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, Alcaracejos y Añora).
7121210. Asentamientos urbanos. Centros históricos7112620. Fortificaciones. Castillos. Murallas
Los Pedroches
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 409
Descripción Recursos asociados
El sistema de propiedad comunal de la dehesa en Los Pedroches permanece prácticamente inalterado hasta el siglo XIX y, en parte, gracias a privilegios reales otorgados por los Reyes Católicos que limitaba a los grandes propietarios adehesar grandes extensiones y favoreciendo a pequeños propietarios que labran su tierra en la jurisdicción de Córdoba a adehesar una cuarta parte quedando el resto para uso comunal de todos los vecinos. La apropiación colectiva de estas tierras tiene su simbolización en las ermitas que se erigen como legitimadores de estos usos. De la misma forma las cruces de granito señalan las jurisdicciones municipales.
Esta estructura de condominio se rompe en 1837 por la venta en lotes a particulares y se abría entonces la puerta a la concentración de propiedades.
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconómicas
1264200. Agricultura1264400. Ganadería
El aprovechamiento ganadero de dehesa es la actividad principal en la zona. Se ha pasado de la explotación extensiva tradicional a un régimen semi-extensivo, con mayor fijación del ganado a las fincas y con abundancia de recursos externos a las dehesas. Por su peculiaridad, y el peso que han adquirido en la dinámica económica local, son destacables las ganaderías ovinas de vocación lechera.
Los cultivos han perdido importancia, aún persiste la mayor vocación agrícola en las poblaciones al Occidente. Destaca también el olivar con una distribución concentrada.
7112100. Edificios agropecuarios. Caseríos. Chozos. Cortijos. Casas de labor 7112120. Edificios ganaderos. Abrevaderos. Enramadas. Establos. Pocilgas
1263000. Actividad de transformación. Producción de alimentos. Oleicultura1263310. Tejeduría
La actividad industrial no caracteriza a esta comarca, aunque en poblaciones como Pozoblanco tengan cierta relevancia las industrias manufactureras. Sí es cierto que históricamente destacaron los tejidos en esta zona y que, a principios del siglo XX, se instalaron varias e importantes fábricas que se extinguieron una vez completado el primer tercio del siglo.
Actualmente la industria ligada a la actividad agropecuaria es la más destacable. Se encuentran en la zona fábricas de embutidos y almazaras, destacando la producción láctea y cárnica de la COVAP.
7112511. Almazaras14I1100. Matanza (Chacinas)
Identificación
Identificación
410 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
1264500. Minería
La minería es una actividad de una presencia histórica indudable, aunque paradójicamente las explotaciones son minoritarias y aparecen concentradas en algunos municipios de la demarcación. No obstante, el desarrollo minero de la vecina Peñarroya, al que se une la proximidad de los enclaves mineros de Almadén y Puertollano, hacen que la minería incida significativamente en la evolución socioeconómica y también sociopolítica de Los Pedroches.
7120000. Complejos extractivos. Minas7112500. Edificios industriales. HornosFundiciones
1262B00. Actividad de servicios. Transporte
Las actividades de servicios se concentran en los núcleos principales sobre todo en el de Pozoblanco que se ha proyectado como centro comercial de una amplia área lejana. Desarrollo del transporte ligado a la minería, ferrocarril de vía estrecha que atravesó el valle hasta los setenta.
7112470. Edificios del transporte. Edificios ferroviarios7123110. Infraestructuras del transporte. Puentes7123120. Redes viarias
Los Pedroches
Identificación
Lomo de orza, del municipio de Añora. Fuente: Mancomunidad de Los Pedroches Pueblo e iglesia de El Salvador en Pedroche. Fuente: Mancomunidad de Los Pedroches
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 411
4. Recursos patrimoniales
Ámbito territorial
Entre los principales asentamientos calcolíticos docu-mentados se encuentran el de La Longuera (El Viso), San Gregorio (Conquista), Fuente de los Tinajeos (Villanueva de Córdoba), y Torrubia (Cardeña). Ya en la Edad del Hie-rro se datan los poblados fortificados de La Atalayuela (Alcaracejos) y Vioque (Santa Eufemia), siendo relevan-tes igualmente los poblados ibéricos de Vértice Guijarro
(Cardeña), Dehesa del Rey (Cardeña) o Majadilla y La Solana (Belalcázar). De época romana son los asenta-mientos de cerro del Castillejo y Mohedano (Villanueva de Córdoba), Los Plazares (Pedroche) y la ciudad romana de Solia (junto a Villanueva de Córdoba).
Ciudades de repoblación bajomedieval son Pozoblanco, Pedroche, Villanueva de Córdoba, Añora, Belalcázar e Hi-nojosa del Duque, donde se singulariza una arquitectu-
ra comarcal caracterizada por la presencia del granito, abundante en la zona. En las fachadas de las viviendas dinteles de granito realzan los vanos. Al interior ele-mentos que manifiestan la situación fronteriza de esta comarca: Bóvedas de aristas extremeñas. Destacan las casas señoriales de Dos Torres y las fachadas de bloques de granito con aristas blanqueadas de Añora.
Los complejos extractivos, aunque escasos, han teni-do históricamente una cierta relevancia, sobre todo en Cardeña. Pueden citarse entre ellos las minas romanas de cerro Almadenejo, cortijo Buenas Yerbas, las minas de Cabeza del Águila y La Vacadilla, todas ellas en el citado municipio. En Villanueva de Córdoba se han documenta-do las romanas de La Atalayuela II y Vivanco, y la medie-val de Altillo de la Grañana. También medievales son las minas de Dehesa de la Quebradilla en Conquista.
Infraestructuras del transporte. Restos de calzada de época romana en Conquista y Villanueva de Córdoba (pozo de las Vacas, venta de la Aljama y El Caramillo).
Infraestructuras hidráulicas: Pilares, pozos caja, fuentes y lavaderos de la zona predominantemente de granito.
Ámbito edificatorio
Las principales construcciones funerarias documenta-das se localizan en la mitad oriental de la demarcación. Las más antiguas, de carácter megalítico, son el tholos de Minguillo, el dolmen de Navamaestre IV y el dolmen de Ronjil en Villanueva de Córdoba, y las cistas megalíticas de La Atalaya y casas de Navalazarza en Cardeña. Otras
Cortijos de Los Pedroches. Foto: Víctor Fernández Salinas
412 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
construcciones megalíticas no asociadas a funciones de enterramiento son los Cromlech de Dos Torres y del río Guadamatilla (Fuente la Lancha).
Entre los cementerios contemporáneos, están registrados en el Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía los de Nuestra Señora del Carmen (Añora), Nues-tra Señora de los Dolores (Pozoblanco), San Miguel (Villa-nueva de Córdoba) y el cementerio de Hinojosa del Duque.
Las fortificaciones (murallas) iberorromas de Vioque en Santa Eufemia destacan entre las más antiguas que se documentan en la demarcación. De origen islámico son el castillo de Miramontes (Santa Eufemia), Castro del Castillo (Añora) y castillo de Almogávar (Torrecampo). De origen cristiano son, por otra parte, el recinto amurallado urbano de Santa Eufemia y el castillo de los Sotomayor en Belalcázar.
Almazaras o “molinas” incluidas en los cortijos disper-sos por las explotaciones olivareras al sur del término de Pozoblanco, en la antigua dehesa de la Concordia (cortijo de la Canaleja, cortijo de Don Ramón, La Molina de aceite o Pedrique actual casa-museo de Aurelio Tena).
Los edificios agropecuarios de época romana y medieval son muy escasos en esta demarcación, poco estudiada arqueológicamente, aunque pueden citarse las villae de La Selva (Belalcázar) o la de Dehesa de Navaluenga (Vi-llanueva de Córdoba).
En la actualidad, los cortijos de dehesa pueblan la comar-ca. A modo de ejemplo pueden citarse el cortijo Cubilla-
na y Zarzalejos en Belalcázar, la casa de las Mañuelas en Cardeña, la casa de los Llanos en Dos Torres, las casillas de los Trampillos de las Monjas en Hinojosa del Duque o el cortijo de la Viñuela en Villanueva de Córdoba.
Ámbito inmaterial
Actividad agropecuaria. La cría y manejo de las gana-derías de dehesa y de las vaquerías. Señalamos también los conocimientos, procedimientos y sociabilidad ligados al cultivo de cereal y al olivar de montaña.
Actividad de transformación y artesanías. Son des-tacables algunas de las actividades de producción de ali-mentos en relación a la ganadería y el cultivo como son los quesos, la matanzas y la elaboración de embutidos y el aceite.
Por otro lado existen talleres de trabajos artesanales de piel (zapatos y talabartería), madera, cerámica entre los que sobresalen por ser impronta de la arquitectura del lugar la cantería y la forja.
Actividad festivo-ceremonial. Entre las romerías pa-tronales destacan por la simbolización del límite la de la Virgen de las Veredas (Torrecampo), la Virgen de Alcan-tarilla (Belalcázar) y la romería de Santa Eufemia (Santa Eufemia). Por corresponderse con las fiestas patronales de los núcleos principales pueden citarse la de la Virgen de Luna de Pozoblanco, la Virgen de Luna de Villanueva de Córdoba y la Virgen de la Antigua de Hinojosa del Du-que. Romerías con devociones compartidas son las de la Virgen de la Luna (Pozoblanco y Villanueva de Córdoba) y
la de la Virgen de Guía (Hinojosa del Duque, Alcaracejos, Dos Torres, Fuente La Lancha y Villanueva del Duque).
Siendo las más importantes fiestas del ciclo festivo las citadas romerías, ferias (Pozoblanco, Villanueva, Hinojo-sa), y Semana Santa (Pozoblanco e Hinojosa) existe un amplio número de fiestas menores tradicionales que continúan o son recuperadas, como La Candelaria (Dos Torres) la Quema de Judas (quema de los marmotos de Villanueva de Córdoba) o los carnavales.
Por su singularidad en el ciclo festivo comarcal sobre-salen las Cruces de Añora y la representación del Auto Sacramental de los Reyes Magos en El Viso.
Bailes, cantes y músicas tradicionales que tienen vi-gencia gracias a la labor de los grupos folk o los coros de campanilleros que continúan con sus rondas.
Los Pedroches
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 413
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
Comarca de fronteraLos Pedroches no ha sido un área “central” en Andalucía. A la concreta ubicación espacial, y relacionada con ella, se une la ausencia reiterada de esta área en las publicaciones que han abordado a otras zonas más afamadas de Andalucía. Así en las descripciones de viajeros y literatos (con algunas excepciones) de los siglos XVIII y XIX rara vez se encuentran referencias a estas poblaciones. De hecho, es a partir de los trabajos de corógrafos y enciclopedistas, que trabajan sistemáticamente la inclusión de las poblaciones comprendidas en las recién instauradas provincias, cuando se encuentran referencias a estas poblaciones.
La imagen de comarca de frontera hace referencia a la situación geoestratégica de la comarca en el límite entre provincias y, a partir de los ochenta entre comunidades autónomas. Esta imagen no sólo afecta al entorno y topografía que dista de la campiña, Andalucía por excelencia, sino que caracteriza en los discursos foráneos y también locales a los tipos humanos y a los rasgos culturales que comparten estas poblaciones y que se explican en definitiva por ser gentes de frontera con una mezcla de Extremadura, Andalucía y Castilla.
“El distrito Fash al Ballut o llano de las Bellotas, con capital en la actual Belalcázar, es aproximadamente lo que después se llamó Los Pedroches: sus límites son casi los de hoy y por lo tanto señalados por los ríos y no por las divisorias de agua; el Zújar y el Gudal-mez aparecen así como de las más antiguas demarcaciones del territorio andaluz” (CANO GARCÍA, 1990a: 65).
“La Comarca de los Pedroches es considerada como una de las más claramente definidas y consolidadas de Andalucía, debido principalmente a su situación geográfica y a sus límites naturales. Esto se incrementa con su identidad comarcal refrendada con valores, proble-mas e intereses comunes” (MANCOMUNIDAD de Municipios de Los Pedroches, en línea).
Comarca Serrana, aislada y poco desarrolladaMuy enraizadas en las percepciones locales pero también en los diagnósticos foráneos, las poblaciones de Los Pedroches como si de parte de Sierra Morena se tratara, son tenidas por áreas desfavorecidas desde el punto de vista socioeconómico.
Esta imagen de estancamiento socioeconómico y la propia conformación histórica de las imágenes geográficas proyectadas sobre el territorio andaluz pueden estar en la base del tratamiento de los pedrocheños como serranos definidos por oposición a los campiñeses. Los Pedroches se consideran parte de la sierra, aunque geográficamente no lo sean.
El aislamiento también es llevado a sus últimas consecuencias determinando el propio “ser” pedrocheño. Sin embargo, también existen lecturas en positivo acerca de la superación de las adversidades naturales gracias a su capacidad de trabajo y su tenacidad.
Tierra olvidada hasta por la historia como denuncia Antonio Félix Muñoz autor del ensayo topográfico de Pozoblanco en 1867 al justificar la necesidad de éste: “muévenos también un poco de amor propio al ver el silencio de los historiadores sobre nuestro país, y que sólo le tocan muy de paso los diccionarios geográficos” (Antonio Félix MUÑOZ, Ensayo topográfico de Pozoblanco –1867–).
En relación con esto último dirá Casas-Deza al describir a los serranos: “que por muchos respetos se diferencia de los de la campiña” “son pacíficos y laboriosos, aunque no carecen de talento, son inciviles y toscos, como también interesados, maliciosos y suspicaces, cualidades que deben haber adquirido con el tráfico y negociación (frecuentemente ilegítima, cual es el contrabando, a que se dedican de continuo” características de los serranos que “conviene especialmente a los pueblos de Los Pedroches” (Luis María RAMÍREZ DE CASAS-DEZA, Corografía histórico-estadística de la provincia y obispado de Córdoba –1840-).
“Retraso (de)los desplazamientos de su población, en relación con los generales del país, e incluso estacionamientos de sus culturas dentro de la evolución general, a que acaso no sea ajeno el hecho de las características cranométricas de sus habitantes, distintas a las del resto de Andalucía y muy similares a las de los vascos” (OCAÑA TORREJÓN, 1962: 21).
414 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Cita relacionadaDescripción
Comarca sentida, capaz de desarrollarse por sí mismaLos Pedroches se identifica con una comarca. Más allá de la delimitación concreta, el sentimiento de pertenencia y vinculación entre las poblaciones que la componen es fuerte. De hecho es una de las comarcas andaluzas que aparece como ejemplo en las obras generales sobre Andalucía. Incluso la permanencia del término valle para una zona que no es un valle, se ha relacionado con ese fuerte sentimiento de identificación. Y esta percepción comarcal, que se puede rastrear históricamente, en los últimos años se ha reforzado a través de la proyección económica de una cooperativa ganadera, COVAP, que ha revitalizado el sector.
“En el extremo norte de la provincia de Córdoba, en los confines con las de Badajoz, Ciudad Real y Jaén, se encuentra situada una zona cuyas características fisiográficas, constitución geológica, aspectos morfológicos, población etcétera… le confieren una personalidad tan acusada que hace de ella una de las comarcas más claramente definidas de la provincia” (CÁBANAS PAREJA, 1968: 23).
“Es muy común en los habitantes del Valle conocer por los Pedroches a las Siete Villas…Vemos, pues que confunden el concepto político-administrativo con el natural, porque el Valle como comarca geográfica comprende todas las villas en él situadas, que tienen idén-ticas condiciones físicas, económicas, antropológicas y sociales” (GIL MUÑIZ, 1925: 132).
“la aportación de mayor valor que COVAP hace a la sociedad, es la de haber creado en su entorno la convicción de que con el trabajo y el esfuerzo en común de todos, aún en condiciones adversas, se pueden resolver los problemas que nos afectan, sin esperar a que otros vengan a hacerlo por nosotros” (COVAP. Cooperativa Agraria del Valle de Los Pedroches, en línea).
“… situados entre Andalucía, Castilla y Extremadura, ni son castellanos, ni Extremeños, ni Andaluces. Hidalgos y Caballerosos, como el pueblo Castellano; ágiles y alegres como el Andaluz; tenaces y laboriosos, como los Extremeños, ¡Tal es, en resumen, su semblanza!” (Juan RUIZ MUÑOZ, La ilustre y noble villa de hinojosa del Duque –1922–).
“Como los holandeses con el mar, el hombre de la sierra, enérgico y fuerte, lucha tenazmente con las matas, conquistando palmo a palmo las tierras labrantías” (DÍAZ DEL MORAL, citado en TASTET DÍAZ et ál., 1995 –original de 1923–: 31).
Los Pedroches
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 415
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Castillo de Belalcázar, población y entorno
Dos Torres y su entorno
Ejemplo de fortaleza señorial de prestigio (Belalcázar).
Arquitectura de los conjuntos históricos en granito (Dos Torres).
Castillo de Belalcázar. Foto: Víctor Fernández Salinas
Puente y ermita de la Virgen de Loreto. Fuente: Mancomunidad de Los Pedroches
416 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Dehesa de la Jara
Ejemplo de las dehesas de la zona y de los usos económicos y simbólicos del territorio. Aquí se enclava la ermita de la Virgen de Luna. Vocación, imagen y ermita compartida por Villanueva de Córdoba y Pozoblanco (Villanueva de Córdoba y Pozoblanco).
Dehesa de la Jara. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano. IAPH
Los Pedroches
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 417
Olivar en Los Pedroches. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
418 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
7. Valoraciones y recomendaciones
NegativasPositivas
Singularidad geográfica y cultural.
Paisajes poco transformados. Algunas de las mejores dehesas andaluzas se encuentran en esta demarcación.
Creciente desarrollo económico merced a la explotación ganadera con base en la dehesa.
Bajo impacto de la presión constructiva. Conjuntos históricos en estado más puro que el de otras demarcaciones andaluzas.
Creciente interés por el desarrollo de marcas de calidad en lo que respecta al turismo cultural en las regiones denominadas de interior.
Aislamiento y escasa accesibilidad de la comarca, no sólo dentro de Andalucía, sino una de las más aisladas de España (a pesar de estar atravesada por la línea del AVE).
Graves carencias en la identificación, reconocimiento y puesta en valor del patrimonio, incluso en el más simbólico y significativo (ej.: castillo de Belalcázar).
Envejecimiento de la población, escasa renovación de los contingentes por emigración.
Existencia de un inmenso espacio agrícola privado que dificulta el conocimiento, fomento y acceso a un rico patrimonio.
Pérdida por venta de los muros de piedra de separación entre fincas (a menudo reutilizadas en urbanizaciones y construcciones de otras zonas de España, como la sierra del Guadarrama).
Desconocimiento científico respecto a los momentos históricos más tempranos de esta demarcación, incluyendo los periodos romano e islámico.
Valoraciones
Los Pedroches
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 419
Mejorar el conocimiento y la protección de los centros históricos de las localidades de Los Pedroches, probablemente entre los peor documentados y con menor protección de la comunidad.
Dinamizar el activo de las cañadas, veredas y cordeles como elemento reestructurador de Los Pedroches e integrarlo en las políticas turísticas y patrimoniales de la zona.
También precisa una mayor atención el patrimonio minero de la demarcación: desconocido, olvidado y mal registrado.
Identificar, registrar y proteger el abundante patrimonio de arquitectura vernácula de las localidades de Los Pedroches. Para ello es fundamental difundir sus valores desde la educación a campañas específicas.
Recuperación y protección de materiales de piedra utilizados entre fincas, uno de los elementos definitorios del paisaje más importantes y frágiles.
Profundización en el conocimiento de la cultura agroganadera y las culturas del trabajo a las que da lugar.
Recomendaciones básicas para planeamiento territorial y urbanístico
Configurar una estructura territorial coherente y equilibrada, tanto en la vertebración territorial, como en la social y en la cultural que impida la constante sangría demográfica que vienen padeciendo Los Pedroches desde hace decenios
Mejorar el conocimiento, y reconocimiento, de los recursos culturales y naturales de Los Pedroches, que se encuentran entre los más desconocidos e infravalorados de toda Andalucía: Los Pedroches siempre aparece entre las grandes lagunas en los mapas patrimoniales de Andalucía. No es que no tenga valores, es que no están reconocidos por figuras legales culturales y ambientales.
Realizar un seguimiento lo menos intervencionista posible de la evolución de los valores y realidades de la dehesa.
Patrimonio de ámbito territorial
Patrimonio de ámbito edificatorio
Patrimonio de ámbito inmaterial
Generales
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 421
La demarcación del área metropolitana de Sevilla es uno de los espacios más antropizados de Andalucía. Incorpo-ra tres áreas de características distintas, pero todas ellas aunadas por la presencia de la capital provincial y re-gional, cuyos procesos de crecimiento y articulación de sus espacios cercanos le ha otorgado una inconfundible y unitaria personalidad a estos ámbitos. Las tres áreas se disponen como tres bandas en dirección norte-sur: el Aljarafe y pueblos de la orilla del Guadalquivir al oeste, Sevilla y su proyección hacia la vega del Guadalquivir y Sierra Morena al norte y Cádiz al Sur en la banda central, y Los Alcores hacia oriente. Desde el punto de vista de las áreas paisajísticas, la primera y la tercera se corresponden
1. Identificación y localización
con campiñas de llanuras interiores; en tanto que la zona central, la de Sevilla capital, se identifica con valles, vegas y marismas interiores.
Se trata, por lo tanto, de un ámbito complejo por su den-sidad y dinamismo. La capital ejerce una fuerte atracción sobre los municipios que componen este ámbito y que se están transformando a un ritmo muy acelerado. Crecen las interdependencias entre los núcleos urbanos en un proceso marcado por la construcción de viviendas y la terciarización de municipios agrícolas. Los entramados históricos de la ciudad principal y de los pueblos cer-canos (especialmente el de Alcalá de Guadaíra, aunque
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: centro regional de Sevilla (dominio territorial del valle del Guadalquivir)
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: red de ciudades patrimoniales principales, red de cen-tros históricos rurales, red cultural Bética-Romana, red cultural del Legado Andalusí
Paisajes sobresalientes: Cornisa este del Aljarafe, cornisa norte del Aljarafe, cornisa oeste del Aljarafe
Condado-Aljarafe + Los Alcores + Vega del Guadalquivir
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía
Articulación territorial en el POTA
Centro regional de Sevilla (Sevilla, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, San José de la Rinconada, etcétera)
Grado de articulación: elevado
no están exentos de gran interés pese a sus dimensiones reducidas los núcleos históricos de Aljarafe), son un ele-mento patrimonial muy potente, ya que poseen recursos culturales abundantes y variados; sin embargo, el resto del territorio se ha densificado con numerosas urbani-zaciones de carácter extensivo (adosados) y espacios que han perdido su uso agrario sin adquirir uno urbano. Estos espacios, o no espacios, son muy abundantes en la prime-ra y segunda corona de expansión de Sevilla, y en ellos, junto a las grandes e impactantes infraestructuras de co-municación, no son infrecuentes los vertederos incontro-lados o las banderolas de las promotoras que anuncian su próxima conversión en espacios urbanizados.
422 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
2. El territorio
Medio físico
El área metropolitana de Sevilla es un sector muy llano que coincide con la apertura del valle del Guadalquivir a una zona de estuario enmarcado por dos formaciones que le confieren su personalidad geográfica: el escarpe del Aljarafe al oeste, neto y con las mayores pendientes de toda la demarcación (que en todo caso son muy poco relevantes en el contexto andaluz) y Los Alcores que, al contrario, inician una suave pendiente de occidente a oriente, presentando su escarpe ya hacia la vega del río Corbones. Esto provoca que la sensación de desnivel ape-nas se aprecie hacia esa dirección. La densidad de formas erosivas es muy baja en toda la demarcación. Geológicamente, forma parte de la depresión posorogé-nica del valle del Guadalquivir. El escarpe de Los Alcores tiene un origen estructural-denudativo de relieve tabular, pero su caída hacia el noroeste y el Aljarafe son de origen gravitacional-denudativo en glacis y formas asociadas. Únicamente la ladera norte del Aljarafe se compone de formas denudativas: colinas con escasa influencia es-tructural en medio estable. La zona de vega intermedia en la que se asienta la ciudad y los municipios al norte, son formas asociadas a coluvión. Los materiales del sec-tor son como es de esperar de tipo sedimentario: calca-renitas, arenas, margas, conglomerados, lutitas y calizas en el Aljarafe y Los Alcores; y de arenas, limos, arcillas, gravas y cantos en la vega.
El clima del ámbito es mediterráneo de interior, de inviernos suaves y veranos muy calurosos. Las temperaturas oscilan entre los 17 ºC y los cerca de 18 ºC, con una insolación me-
dia entre 2.800 y 3.000 horas anuales. El régimen de lluvias es moderado y se encuentra entre los 550 y los 650 mm.
El Aljarafe y Los Alcores pertenecen a la serie termome-diterránea bético algarbiense seco-subhúmedo húmeda basófila de la encina y la vega a la geomegaserie riparia mediterránea y de regadíos. No obstante, el alto grado de antropización de este ámbito, hace que la vegetación natu-ral sea muy escasa y se limite a algunos enclaves de Los Al-cores cercanos a Alcalá de Guadaíra y, con mayor presencia forestal, en el borde sur del Aljarafe (algunos pinares y enci-nares, a lo que podría añadirse el eucalipto de repoblación).
Desde el punto de vista del reconocimiento de los va-lores naturales, existen muy pocos recursos protegidos. Cabe destacar el paisaje protegido del cauce del Gua-diamar, así como la reserva concertada de la Cañada de los Pájaros, en la parte sur del Aljarafe, y el humedal de la Dehesa de Abajo.
Medio socioeconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva
El área metropolitana de Sevilla es uno de los espacios más dinámicos de Andalucía, concentrándose en ella más de un cuarto del empleo industrial de la comunidad, así como un sector servicios potente y desarrollado. La ubi-cación en ella de la capitalidad autónoma, así como su situación estratégica en el territorio, han hecho de esta demarcación un espacio que supera los 1.200.000 habi-tantes y que es la cuarta área metropolitana española. Hasta los años setenta, el crecimiento de la mayor parte
de los municipios que la componen se hacía en función de sus potencialidades propias y, en general, poco liga-do a la capital provincial. La mayor parte de ellos tenían una vocación agraria campiñesa, bien en el ámbito del Aljarafe, bien en el de Los Alcores, en donde se cultivaba fundamentalmente el cereal y, más concretamente en el Aljarafe, el olivo y el viñedo. La presencia de huertas era abundante en los ruedos de todos los pueblos y, sobre todo, en la vega del Guadalquivir (Brenes, Alcalá del Río, La Rinconada...), cultivándose en ellas productos horto-frutícolas, algodón, tabaco, remolacha, etcétera.
La capital ha sido tradicionalmente un centro adminis-trativo, con los equipamientos educativos y sanitarios de rango superior en la provincia (hospitales, universidad, et-cétera), y comercial, tanto al por mayor de buena parte de los productos que se cosechaban y extraían en la provincia, como de comercio especializado. La industria ha sido un sector importante, si bien no comparable al de otras ciu-dades españolas, basada sobre todo en la transformación de productos agrarios, químicos, metálicos y de otros re-lacionados con los automóviles y la construcción (sobre todo cemento y materiales cerámicos y de fundición). De las grandes industrias reales establecidas en la ciudad en el siglo XVIII, la del tabaco ha seguido siendo importante aunque perdiendo peso específico progresivamente- hasta su reciente desaparición. Además, su localización respecto al resto de su provincia, de la comunidad autónoma y del resto de España, han provocado una importante presen-cia de industrias y servicios relacionados con el transporte. Destaca además el sector de La Cartuja, en el que tras la Expo´92 se localizaron, y es un proceso que se mantiene en la actualidad, una gran cantidad de empresas de investiga-
Sevilla Metropolitana
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 423
ción, aunque no sólo. Se trata de un espacio en principio no dedicado a la producción, en el que se ubican empre-sas de muy distinto carácter (instituciones universitarias, unidades administrativas regionales y locales, empresas de gestión ambiental, periódicos, etcétera).
El sector turístico (servicios directos e indirectos hostelería y restauración, recuerdos, etcétera.-) viene desarrollándose durante todo el siglo XX, aunque con un notable creci-miento durante los últimos años, basado sobre todo en su consideración de ciudad patrimonial de primer orden tan-to en España como en Europa.
Durante los últimos decenios, la elección de la capital como sede de la capitalidad regional, varias coyunturas socioeco-nómicas positivas, así como algunos eventos de carácter internacional (sobre todo la mencionada Expo´92) han producido un cambio de escala notable en la ciudad y un contexto de relaciones nuevo con su ámbito de influencia. En 2006, el municipio central se mantiene de forma más o menos estable en torno a los 700.000 habitantes (703.206 en 2009; 441.869 en 1960), cabeza administrativa y sede del comercio más especializado de todo el ámbito metro-politano, con un puerto secundario en el contexto español, pero que lleva adelante proyectos ambiciosos para recu-perar parte de la influencia histórica perdida. La actividad industrial se ha ido desplazando sobre todo a otros muni-cipios, especialmente hacia Alcalá de Guadaíra (64.990 ha-bitantes; 30.856 en 1960), hacia donde se conforma el eje industrial más importante de Andalucía. Dos Hermanas ha tenido un crecimiento industrial importante (construcción, agroalimentación, madera), aunque no tanto como el resi-dencial, que al superar los 100.000 habitantes, la sitúa en-
tre los principales municipios andaluces (122.943 en 2009; 27.505 en 1960). Los Palacios y Villafranca (36.824; 12.924 en 1960) prolonga hacia el sur, con un mayor peso de la agricultura, la estructura económica de Dos Hermanas. El Aljarafe tiene un desarrollo también muy fuerte desde el punto de vista residencial y demográfico, lo que ha termi-nado urbanizando algunos de los paisajes agrícolas de ma-yor valor en el entorno de la capital. Pequeñas localidades hasta hace treinta años, superan hoy los 20.000 habitantes y no renuncian a seguir creciendo: Mairena del Aljarafe es uno de los casos extremos (40.400 en 2009; 2.138 en
1960), pero no faltan otros también reseñables: San Juan de Aznalfarache (20.779; 10.669 en 1960); Tomares (22.772; 2.883 en 1960); Castilleja de la Cuesta (17.150; 4.359 en 1960); Bormujos (18.590; 3.091 en 1960); etcétera. En ellos y en los municipios de la vega del Guadalquivir (Coria del Río, 28.100 -15.064 en 1960-; Camas, 26.015 -16.329 en 1960-; Santiponce, 8.135 -3.442 en 1960-...) han aparecido también abundantes polígonos y parques empresariales, en los que además están presentes importantes firmas comer-ciales y centros de ocio y consumo que han desarrollado un tejido económico complejo.
Vista de Sevilla desde el arrabal de Triana. Grabado de Sebastián Munster. 1640. Fuente: colección particular
424 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
En cuanto al sistema de comunicaciones, la articulación del territorio ha traducido a lo largo del tiempo la intrín-seca relación de este espacio tanto con el trazado del río, como, y no menos importante, con su posición de puerta y paso necesario hacia el extremo suroccidental de la Península.
Respecto al papel del río es destacable su distin-ta conformación física a lo largo del tiempo. Esto es constatable tanto en su tramo aguas arriba de Sevilla, por la existencia de brazos y meandros históricos hoy perdidos y contrastados geoarqueológicamente, como río abajo, que ha evolucionado desde una desembo-cadura (muy próxima al límite sureste del Aljarafe) en un estuario o golfo marino semiabierto hasta un curso fluvial con problemas de calado ya desde el siglo XVIII que llega finalmente a ser un río-canal formalizado en el siglo XX. Este dinamismo ha hecho variar a lo largo de los siglos la relación de los núcleos habitados con el río permitiendo o impidiendo la existencia de enclaves portuarios.
Respecto a los otros ejes principales de comunicación histórica hacia el exterior de la demarcación, son des-tacables: primero el propio margen fluvial asiento de la principal vía de comunicación romana (vía Augus-ta) y cuya funcionalidad se ha mantenido alo largo del tiempo. En segundo lugar, la conexión hacia el norte mediante la ruta de la Plata, de la cual parte un ra-mal histórico de conexión hacia el noroeste mediante el Rivera de Huelva. Por último, este punto del valle del Guadalquivir ha servido de lugar de confluencia de importantes veredas y cañadas transregionales (caña-da real soriana, de Medellín, de Portugal, etcétera) que conectan áreas del centro y norte peninsular con la gran extensión de pastos ganaderos de la marisma del bajo Guadalquivir.
La estrategia de la implantación de asentamientos tra-duce la progresiva ocupación y explotación de la vega
fluvial que es definitiva ya en el Bronce final. Esta si-tuación anticipa la eclosión urbana posterior protago-nizada por las etapas ibérica y, sobre todo, romana de Hispalis. El carácter de núcleo organizador del territo-rio se mantendrá desde entonces. El resto de asenta-mientos menores estará vinculado al Aljarafe y a Los Alcores, zonas que se presentan como las topografías de referencia de la demarcación. Su papel histórico en relación con el fondo del valle se ha basado tanto en servir de área de recursos alternativos de tipo agríco-la (olivar en el Aljarafe frente a los productos de la vega) como en aportar seguridad defensiva (Alcalá de Guadaíra en extremo de Los Alcores o San Juan de Az-nalfarache y Sanlúcar la Mayor a ambos flancos del Aljarafe), e incluso en ser objeto de cierta apropiación simbólica durante la Edad del Cobre en tanto soporte de dos núcleos de importante densidad megalítica (Va-lencina-Castilleja de Guzmán en el Aljarafe, y Gandul en Los Alcores).
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
La articulación territorial se relaciona con el núcleo central del área metropolitana, que se impone al inicio del último tramo del Guadalquivir (cuyo cauce ha sido una intervención reguladora importante). No obstante, el área puede considerarse como una especie de pasi-llo, que se estrecha de norte a sur (con el escarpe del Aljarafe a occidente y Los Alcores a oriente) y en el que el Guadalquivir tiene carácter de ría por estar someti-do a los ritmos mareales. Los afluentes en este sector, Tamarguillo y Tagarete, no son relevantes (aunque sí
Sevilla Metropolitana
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 425
han condicionado junto con el río el desarrollo de la ciudad históricamente). Destacan, no obstante, el Ri-vera de Cala o el Guadiamar, en la margen derecha con sentido norte-sur. Por la derecha, el más importante es el río Guadaíra.
La red viaria se impone a este esquema y destacan cinco ejes principales; aquellos que unen Sevilla con Córdoba-Madrid (A-4), Granada-Almería (A-92), Cádiz-Algeciras (AP-4), Huelva-Portugal (A-49), Mérida y vía de la Plata (A-66). A estos se unen dos ejes que son, como los ante-riores, total o parcialmente autovías: Utrera-Ronda (A-376), Brenes (A-8005), Coria del Río (A-8058). Además, en algunos casos, el vector es doble, pues se desdobla entre la antigua carretera y la nueva autovía.
Sevilla posee un puerto que ha sido la infraestructura que dio origen a la población hace al menos 2.700 años. Su momento de esplendor se correspondió con el siglo XVI y parte del XVII, momento en el que el monopolio del comercio con América convirtió al puerto de Sevilla en uno de los más importantes del mundo. No obstante, su consideración de puerto fluvial y los problemas de cala-do, lo relegaron a un papel muy secundario, aspecto que ha motivado muchas iniciativas desde el XVIII para recu-perar un puesto primacial en la red de puertos españoles (aspecto que aún no ha conseguido).
El aeropuerto de Sevilla es de rango internacional y es, tras el de Málaga, el más importante de Andalucía.
Por último, aunque la articulación se organiza desde el municipio central (700.000 habitantes), el área metro-
politana posee aproximadamente 1.200.000, destacando los municipios de Dos Hermanas (con más de 100.000 habitantes), Alcalá de Guadaíra (60.000), Mairena del Al-jarafe y La Rinconada (ambos en torno a 30.000).
Cauce histórico del Guadalquivir desde el puente de San Telmo, Sevilla. Foto: Beatriz González Sancho
426 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociados
Procesos históricos
De la antropización temprana a los grandes poblados agrícolas8231100. Paleolítico8232300. Neolítico8232200. Edad del Cobre
La constatación de una temprana ocupación del área, desde los numerosos conjuntos detectados de material lítico paleolítico en las terrazas del Guadalquivir hasta los asentamientos en cotas más altas de la Edad del Cobre en el Aljarafe y Los Alcores, traduce un intenso manejo humano del territorio. La concentración de hábitats en torno a Valencina (Aljarafe) o Gandul (extremo de Los Alcores) formalizan en el Calcolítico un territorio político y económico que tiene su reflejo simbólico-paisajístico en la concentración y densidad de las manifestaciones megalíticas en estas áreas asomadas al fondo del valle.
La progresiva intensificación y organización social en torno a las actividades agrícolas y ganaderas vinculadas al valle y a estas áreas más elevadas de la demarcación delimitarían en definitiva un área de intervención temprana en el territorio y el claro inicio de un proceso de cambio paisajístico desde lo natural a lo antrópico.
7121100. Asentamientos rurales. Poblados7112422. Tumbas megalíticas7120000. Sitios con útiles líticos
La apropiación definitiva de la vega fluvial y la interacción colonial-indígena8232100. Edad del Bronce8233100. Edad del Hierro
Los procesos detectados en la fase final de la Edad del Bronce inciden sobre todo en una ocupación más intensiva del fondo del valle, quizás evidenciando la importancia estratégica del curso fluvial como soporte de las comunicaciones regionales en una época de protagonismo de los contactos comerciales incluso extrarregionales. La presencia de colonos del Mediterráneo oriental en el litoral suroccidental y el control de las rutas de mercado de los metales desde Sierra Morena, junto con la consideración paleogeográfica de esta demarcación como fondo de estuario, pudieron provocar el impulso definitivo de Sevilla como asentamiento comercial protohistórico y antecedente del devenir urbano posterior.
7121100. Asentamientos rurales. Poblados7112421. Necrópolis7112700. Edificios religiosos. Santuarios
Consolidación de los procesos urbanos y la evolución hacia el territorio metropolitano8211000. Época romana8220000. Edad Media
El impacto organizador político y económico del mundo romano tiene un efecto notable en el valle y vega. Esta demarcación se conformará definitivamente como área urbana con una intensificación sin precedentes de los asentamientos, los cuales se encuentran perfectamente integrados en un sistema funcional que dará sentido a Hispalis como uno de los grandes núcleos urbanos de la provincia Bética. Aparte de la centralidad de la ciudad como puerto comercial y de actividad administrativa, son destacables la densidad en su proximidad de centros de actividad alfarera, satélites residenciales (Itálica), o la aglomeración de edificaciones agrarias (villae) en la rica llanura fluvial.
7121220. Asentamientos urbanos. Ciudades. Medinas7122200. Espacios rurales. Egidos. Huertas7112620. Fortificaciones. Castillos
Sevilla Metropolitana
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 427
Descripción Recursos asociados
Durante la Edad Media, este proceso de centralidad, aun con periodos quizás recesivos durante la época visigoda y los primeros momentos de la islamización, se ve impulsado desde la definición de las taifas andalusíes. Isbilya, como cabecera de una extensa cora o territorio político-administrativo, no dejará de aumentar su influencia territorial en todo el occidente de al-Andalus hasta la conquista cristiana a mediados del siglo XIII. En estos momentos se define la forma y las funciones de su estructura urbana y periurbana. Los sistemas defensivos que engloban enclaves cercanos del Aljarafe y los Alcores, el sistema de abastecimiento de aguas, la red de centros artesano-industriales y de centros religioso-asistenciales de la corona urbana, la relación con el río y los sistemas de explotación agraria basada en las alquerías de la vega inmediata y las zonas más elevadas mencionadas, conforman un paisaje intensamente humanizado que es la base sobre la que evolucionarán las relaciones campo-ciudad durante las Edades Moderna y Contemporánea.
7112900. Torres7123100. Infraestructuras del transporte. Puentes. Redes viarias
Capital sur-peninsular y proyección iberoamericana8200000. Edad Moderna8200000. Edad Contemporánea
A finales del siglo XV tendrá lugar el descubrimiento de América en el contexto de grandes retos para la monarquía castellana, tales como el asalto final al último reino andalusí en la Península y la rivalidad política y de control comercial frente al reino de Portugal. Se iniciará un proceso que influirá a todos los niveles en la organización territorial de esta demarcación. Lo urbano como preponderante influirá en la conformación de las infraestructuras terrestres, el entorno de captación de recursos agrícolas, la periferia residencial, y viceversa, lo urbano también se verá afectado por unos niveles de inmigración sin precedentes y, muy importante, por la problemática de la evolución paleogeográfica del cauce del río, cuyos niveles de colmatación sedimentaria pondrán en peligro la propia hegemonía del puerto de Sevilla en el marco de la actividad trasatlántica, situación que finalmente afirmaría posteriormente a Cádiz como puerto relevante del comercio americano durante el siglo XVIII.
En el marco de este proceso, la corona urbana, ámbito principal de esta demarcación, se densifica aún más en cuanto a la diversificación de los usos agrícola y artesano-fabriles en función de las necesidades prioritarias de Sevilla como ciudad-puerto.
Durante el siglo XIX, perdida la oportunidad de la consolidación de una burguesía industrial y mercantil autóctona, Sevilla perfila su modelo de ciudad-territorio como el gran agro-núcleo del sur de la Península: asiento de grandes propietarios latifundistas, y productor, transformador y comercializador de productos agrícolas principalmente (cereal, aceituna, cítricos, tabaco, textiles del cáñamo, etcétera.).
7121220. Asentamientos urbanos. Ciudades7121100. Asentamientos rurales. Pueblos7112471. Infraestructuras del transporte acuático. Puertos. Embarcaderos
Identificación
428 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconómicas
1264200. Agricultura. Olivicultura. Viticultura. Horticultura
El entorno de Sevilla, y en general el área metropolitana, presentaba un paisaje agrario en explotación que se ha transformado por el cambio a otros usos y por la dedicación a otros cultivos. La urbanización va ocupando terrenos antes agrícolas, la ganadería extensiva se ha perdido prácticamente en su totalidad. Se abandonan olivares extensivos y aumentan regadíos (cítricos y frutales) y cultivos herbáceos.
Sin embargo, la agricultura tiene una profunda presencia histórica como actividad destacada en la demarcación. La denominada colonización agrícola del valle del Guadalquivir durante el Bronce Final traduce un importante crecimiento demográfico junto con una intensa explotación de recursos agrarios. La consolidación urbana en época romana incluye un sistema rural de explotaciones basado en villae con funciones de abastecimiento de las ciudades y la producción predominante de aceite con vistas al comercio mediterráneo.
Una estructura aun más diversificada de producción agrícola es la que caracteriza a la zona durante el periodo islámico con la introducción de nuevas especies de frutales y hortalizas. De las villae a las alquerías su evolución es contrastable en numerosas localizaciones hasta las haciendas y cortijos actuales.
7112100. Edificios agropecuarios. Villae. Alquerías. Almunias. Haciendas. Cortijos
1264400. Cantería
Materiales diversos como el granito, muy próximo al norte de la ciudad, o las calcarenitas de los Alcores han sido la fuente tradicional de materia prima constructiva en la demarcación. Canteras históricas, y con perduración hasta la actualidad, son las de Gerena cuyo granito es el más próximo del área dolménica del Aljarafe, o las de Gandul (Alcalá de Guadaíra) cuyas calcarenitas son utilizables tanto cortadas en sillares como pulverizada en forma de albero como firme de compactación.
7120000. Complejos extractivos. Canteras
1263200. Alfarería
Las necesidades del envase de productos agrarios del valle bético con vistas al comercio de larga distancia durante la época romana propiciaron una intensa actividad que ha dejado una gran densidad de alfares como vestigios arqueológicos. Su dispersión es generalizada aunque en la proximidad al río, por la calidad de los bancos de arcilla y su posición junto a puntos de embarque, es donde se aprecia una mayor concentración de este tipo de estructuras.
Con una tradición mantenida durante época islámica, es desde el periodo bajomedieval cristiano y la Edad Moderna cuando la producción sevillana es un referente peninsular y llega a producciones
7112500. Edificios industriales. Alfares. Tejares. Fábricas (cerámica, loza)
Sevilla Metropolitana
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 429
Descripción Recursos asociados
industriales desde el siglo XVI debido al empuje demográfico y comercial del descubrimiento de América. La producción masiva de vidriados en vasija y ladrillo durante los siglos XVII y XVIII desarrolla y especializa áreas de la corona urbana como el arrabal de Triana.
Durante la Edad Contemporánea, desde mediados del siglo XIX, se desarrollan las dos líneas que iban a marcar la continuidad de la alfarería sevillana hasta nuestros días. Por un lado, la iniciativa burguesa de producir lozas estampadas al gusto europeo (Pickman en Sevilla, o Sandeman en San Juan de Aznalfarache), por otro lado, el regeneracionismo sobre temas locales historicistas de las firmas trianeras lanzadas al sistema industrial (Hermanos Jiménez, Mensaque, Ramos Rejano, etcétera).
1263000. Producción de alimentos. Molinería. Panadería. Oleicultura. Vinicultura.1263000. Producción industrial. Carpintería de ribera1263320. Transformación de fibras sin hilar. Cordelería
La vocación tradicional de un área rural volcada en el abastecimiento de alimentos para la ciudad y el comercio ha mantenido hasta nuestros días una estructura de localización de diversas áreas de actividad. Siguiendo el curso del Guadaíra es destacable la sucesión de molinos harineros. Las almazaras, vinculadas más directamente con las haciendas de olivar, se localizan en las zonas del Aljarafe y Alcores. Lagares y bodegas se localizan principalmente en el Aljarafe, incluidos actualmente en sus núcleos urbanos, al igual que los edificios de almacenamiento (cillas y pósitos) vinculados al sistema concejil o señorial (civil y eclesiástico) de percepción de rentas del campo.
Como elementos más recientes en el tiempo son destacables los secaderos de tabaco localizados en la vega del Guadalquivir, o la existencia de trapiches de azúcar reconvertidos a principios del siglo XX en fábrica de hilaturas de cáñamo.
7112511. Molinos. Molinos Harineros. Almazaras. Lagares7112500. Edificios industriales. Bodegas. Azucareras 7112110. Edificios de almacenamiento agropecuario. Cillas. Pósitos. Secaderos
1262B00. Transporte. Fluvial1262600. Comercio
Comercio y transporte fluvial suponen desde la Protohistoria una constante en la utilización del río como recurso económico. En su función de vía de salida tradicional del mineral de Sierra Morena hacia el litoral se apoyará en ríos tributarios como son, por ejemplo, el Rivera de Huelva que comunica la zona de Cala (Huelva), o el Viar y el Rivera de Huéznar para los metales de la Sierra Norte sevillana.
Su navegabilidad contrastada hasta época medieval hacia puntos más allá de Córdoba posibilitó su utilización como ruta del comercio del aceite de la Bética durante la época romana, de clara proyección mediterránea. En este contexto se enmarcan los numerosos vestigios arqueológicos relacionados con la actividad tales como embarcaderos fluviales de época romana (Sevilla, Itálica, Alcalá del Río o en La Rinconada) o elementos de escala intraurbana como el área foral próxima al río de la Sevilla romana con funcionalidad comercial y administrativa.
7112430. Edificios administrativos públicos. Annona. Aduanas7112471. Infraestructuras del transporte acuático. Puertos7112500. Edificios industriales. Atarazanas. Cecas7112310. Edificios comerciales. Lonjas
Identificación
430 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
Con antecedentes documentados durante la Sevilla islámica, es desde el siglo XIII cuando la actividad constructiva de embarcaciones (de las atarazanas medievales a la actividad de los astilleros actuales) se consolida como una de las líneas de actividad histórica de este puerto de interior. La Sevilla de Edad Moderna, con el inicio de la ruta americana, desarrolla al máximo nivel la actividad portuaria dotándose de aduana, lonjas y de actividad industrial relacionada.
1200000. Abastecimiento (de agua)
Vinculada principalmente al desarrollo urbano, esta actividad se documenta desde época romana en ciudades como Itálica o Hispalis. La Sevilla islámica perpetúa sobre la base anterior un sistema de abastecimiento duradero hasta prácticamente el siglo XIX que traía el agua desde Alcalá de Guadaíra mediante un sistema mixto de galerías hipogeas, canalización bajo bóvedas de ladrillo, acueductos y aljibes de distribución
7123200. Infraestructuras hidráulicas. Acueductos. Qanats
1251000. Prácticas devocionales
Se destaca la consideración de elementos simbólico-religiosos en el territorio desde la protohistoria, tales como el denominado santuario del Carambolo, o la profusión de lugares de culto islámicos (morabitos y mezquitas) y, sobre todo, cristianos (ermitas rurales) de los que se encuentra continuidad hasta la actualidad.
La propia definición del modelo urbano metropolitano desde la conquista cristiana, dota de funciones muy específicas a determinados puntos del entorno próximo rural que, en muchos casos, se encuentran actualmente integrados en la ciudad. Es el caso de las fundaciones religiosas de San Jerónimo de Buenavista, San Isidoro del Campo (Santiponce) o la cartuja de Santa María de las Cuevas.
7112720. Edificios islámicos. Mezquitas. Morabitos7112710. Edificios cristianos. Monasterios. Cartujas
1262A00. Sanidad. Servicio hospitalario
La dotación de elementos funcionales propios de una gran aglomeración urbana desde el siglo XVI propicia la creación de infraestructuras sanitarias que de alguna manera también organizarán el territorio rural inmediato a lo urbano. Es el caso de fundaciones hospitalarias creadas desde los poderes civil y religioso tales como las del área extramuros de la Macarena, que ha mantenido parcialmente a lo largo del tiempo esta línea de actividad.
71124A0. Edificios sanitarios. Hospitales. Lazaretos
“[Sevilla] Es una importante ciudad de al-Andalus, situada cerca de la ciudad de Niebla. Se distingue entre las demás regiones de al-Andalus por poseer toda clase de bienes, siendo incluso superior a aquéllas por la bondad de su atmósfera y la delicia de su agua; por la generosidad de su suelo, y por su riqueza agrícola, la producción de leche, la cantidad y variedad de sus frutales, y por la caza y pesca en la tierra y en el mar.
En Sevilla se dan unas aceitunas verdes que permanecen durante un largo periodo de tiempo sin que cambie su estado, y sin llegar a estropearse, los olivos ocupan a lo largo y a lo ancho, parasangas y parasangas, y el aceite mantiene su dulzura durante años. Hay también abundancia de miel e higos secos” (AL-QAZWINI, Atar al-Bilad –ca. 1275–).
Sevilla Metropolitana
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 431
4. Recursos patrimoniales
Ámbito territorial
Asentamientos. Localizaciones con industria sobre can-tos rodados del Paleolítico en las terrazas del Guadalqui-vir se han detectado en los términos de La Rinconada y Alcalá del Río. Grandes poblados caracterizan la Edad del Cobre, tales como los de la Mesa de Gandul (Alcalá de Guadaíra) o el de Valencina de la Concepción en base a cabañas circulares y sistemas de defensa asociados a grandes zanjas.
Durante la Edad del Bronce Final diversos puntos del Al-jarafe ofrecen poblados en topografías prominentes tales
como los del cerro de San Juan (Coria del Río), cerro de la Cabeza (Olivares), El Carambolo (Camas), que también es el caso del alcoreño de Gandul (Alcalá de Guadaíra). De la Edad del Hierro se detectan poblados de continuidad como los mencionados del Carambolo, Gandul o el coriano cerro de San Juan, y poblados nuevos, tanto en pleno valle como los de cerro Macareno (La Rinconada) y niveles antiguos de Santiponce, Sevilla o Alcalá del Río como en Los Alcores, que es el caso del cerro del Cebrón (Mairena del Alcor).
La romanización incrementa la densidad de asenta-mientos consolidando la continuidad de grandes po-blados anteriores como Hispalis, Caura (Coria del Río),
Ilipa Magna (Alcalá del Río) o Gandul. En otros casos se crean nuevos para la población militar romana (Itálica), o por estrategias de defensa (Osset junto a San Juan de Aznalfarache) o de cercanía a la vía Augusta (Orippo junto a Dos Hermanas).
Durante el periodo islámico se asiste a la continuidad del gran núcleo urbano de Isbilya-Sevilla y la instala-ción de asentamientos con funcionalidad agrícola y de-fensiva en el entorno de la gran medina. En el Aljarafe destacan los asentamientos de Sanlúcar la Mayor, San Juan de Aznalfarache o Coria del Río, todos con forti-ficación. Paralelamente pueden citarse asentamientos menores de clara función agrícola como los que pudie-ron existir en el entorno de Tomares-San Juan según la necrópolis detectada, o junto a Palomares del Río según los baños descubiertos. En Los Alcores se asiste al sur-gimiento del importante núcleo defensivo de Alcalá de Guadaíra y al de menor entidad de Mairena del Alcor. En la vega destaca junto a Isbilya el asentamiento for-tificado de Alcalá del Río.
Desde la época bajomedieval cristiana se asiste a la con-tinuidad de los mencionados anteriormente y del naci-miento a lo largo de los siglos XV y XVI de otros nuevos merced a la señorialización del Aljarafe en el que muchos de sus núcleos actuales tuvieron su origen. Desde anti-guas alquerías islámicas, posteriormente convertidas en casas-hacienda del señorío, o en torres y fortificaciones nuevas, pueden citarse los casos de Albaida del Aljarafe, Olivares, Castilleja de Guzmán, La Algaba o Guillena. En otros casos las fundaciones religiosas jugaron un gran papel aglutinador de población como en el caso de Santi-Paso de la cofradía de la Hiniesta a su paso por la calle Correduría, Sevilla. Foto: Víctor Fernández Salinas
432 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
ponce, o por razones de proximidad a la capital destacan los orígenes de Camas, Dos Hermanas o La Rinconada a los que se une su función de abastecedoras de productos agrícolas. En otros casos, los orígenes de nuevos asenta-mientos se vinculan al interés estratégico sobre el río del cabildo sevillano como es el caso de Gelves o de Puebla del Río con carta de fundación otorgada por Alfonso X.
Áreas portuarias. Desde época romana el papel del río influye en gran medida en la instalación de puntos de em-barque entre los que pueden citarse los de Puerto del Bar-co (La Rinconada), Vado de las Estacas (Alcalá del Río) o los de la misma Hispalis que ha mantenido su función hasta nuestros días. Como ejemplos de continuidad de activida-des portuarias en función del puerto sevillano destacan desde la Baja Edad Media cristiana los puertos de Gelves, Coria o Puebla del Río. Durante el siglo XIX también se realiza en San Juan de Aznalfarache un embarcadero, ya desaparecido, para el mineral procedente de Sierra Morena (zona de Cala) mediante una línea férrea que también tuvo función de transporte de viajeros.
Canteras. El desarrollo urbano de Sevilla necesitó de ma-teriales constructivos. Alcalá de Guadaíra concentró can-teras de calcarenita que se localizan en las topografías dominadas por la formación de Los Alcores tales como Gandul o en la proximidad del municipio alcalareño. Des-de el siglo XIX destaca la producción industrial del grani-to de Gerena con restos de sus canteras de extracción en las proximidades del casco urbano.
Infraestructuras de transporte. El paso de importan-tes vías de comunicación romanas en la demarcación se
evidencia en un buen conjunto de restos arqueológicos. Se documenta el transcurso de la vía Augusta en la propia Hispalis o en Orippo (Dos Hermanas). La vía hacia Emeri-ta se documenta en el área del teatro romano de Italica (Santiponce). De la vía de Emerita a Ayamonte hay vesti-gios en el vado del Guadiamar junto al cerro de la Cabeza de Olivares. Entre Gerena y Guillena se tiene constancia de un miliario probablemente de la vía que unía la zona minera de Riotinto a través de Tejada (Ituci) hasta el em-barque en Ilipa Magna (Alcalá del Río).
De cronologías diversas existen restos de puentes per-tenecientes con seguridad a la red medieval de comuni-caciones aunque es posible en algunos casos su factura original en época romana. Destacan los del río Pudio (Mairena del Aljarafe), el de Ugena (Palomares del Río), el de pozo Goro (Valencina de la Concepción) o el del convento de san Francisco (Gerena).
Contemporáneos pero con gran valor patrimonial son, así mismo, los puentes sobre el Guadalquivir de la ciudad de Sevilla o el puente viejo de La Algaba, de principios del siglo XX:
Infraestructuras hidráulicas. La necesidad de asegurar el suministro de agua a los asentamientos romanos más importantes del área favoreció la realización de obras de ingeniería como las del acueducto de Itálica o la propia laguna de Itálica que es un represado artificial utilizado como embalse o depósito de agua para la ciudad. Restos de esta obra se detectan al noroeste en el haza del pozo de las Cañerías (Gerena). Al norte de Ilipa Magna (Alcalá del Río), y relacionados con su abastecimiento de agua, se pueden señalar los restos del cerro del Pescador o los de la Cruz de la Mujer ambos en el término de Guillena.
Respecto al abastecimiento histórico de Sevilla destaca el acueducto de los Caños de Carmona, de origen romano y del que hoy se visualiza su factura islámica. El sistema se iniciaba en Alcalá de Guadaíra mediante captación hi-pogea en numerosas surgencias de las calcarenitas, y su trazado combinaba canalización subterránea y aérea en cañería de bóveda de ladrillo o de tubo cerámico.
“El Aljarafe tiene 45 millas de largo por otras tantas de ancho; produce un aceite excelente que los barcos exportan a Oriente; su producción es tan abundante que, si no se exportase, los habitantes no podrían guardarlo ni obtener de él el menor precio” (AHMAD AL-RAZI, Crónica del Moro Rasis –siglo X–).
Sevilla Metropolitana
Cucaña de la Velá de Santa Ana en Triana, Sevilla. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 433
Ámbito edificatorio
Tumbas. Megalitos. Las áreas principales de concen-tración megalítica en la demarcación son las del Aljara-fe y Los Alcores. Respecto a la primera destaca el grupo de Valencina de la Concepción/Castilleja de Guzmán con ejemplos en los dólmenes de La Pastora, Ontiveros, Matarrubilla, Montelirio o el tholos del cerro de la Ca-beza. Respecto al grupo alcoreño destacan el dolmen del Vaquero, de la Casilla o los túmulos dolménicos del Término y de Las Canteras en el área de EL Gandul (Al-calá de Guadaíra).
Tumbas. Necrópolis. En los casos de asentamientos romanos no incluidos en las ciudades actuales, pueden citarse las áreas de necrópolis de El Gandul, que ocupa-ría varios núcleos como el de la Dehesa o el de Cañada Honda, presentando elementos monumentales como el mausoleo de Las Canteras. En los casos de Hispalis o Itálica, sus necrópolis se encuentran bajo las áreas urbanas actuales.
Alfares. Tejares. Fábricas. La producción cerámica masiva desde época romana presenta numerosos ves-tigios de alfares como, por ejemplo, los de Cruz Ver-de (Brenes), Piedra Horadada (Guillena), Majalobas (La Rinconada), Palacio de El Gandul (Alcalá de Guadaíra) o junto a la propia Hispalis, en la zona extramuros de la Macarena bajo el actual Parlamento de Andalucía. Para la época islámica, bajomedieval cristiana y hasta el siglo XVIII se documentan numerosos alfares en la zona de Triana, aunque el impacto de la actividad es notable en casi todos los núcleos de población. Durante el siglo XIX
destaca la iniciativa de producción industrial de cerá-mica y loza de la fábrica de Pickman (Isla de la Cartuja, Sevilla). En el entorno próximo a Triana hasta el pie del Aljarafe han estado en uso hasta los años ochenta del siglo pasado numerosos hornos para teja y ladrillo, de honda raigambre tradicional.
Fortificaciones. Castillos. Aunque pueden rastrearse restos defensivos romanos incluidos en edificaciones posteriores, es durante el periodo islámico cuando el territorio de esta demarcación adquiere un papel deci-sivo en cuanto a la defensa militar de Sevilla. Este ca-rácter se mantendrá tras la conquista cristiana e incluso se conoce un cierto reforzamiento en el entorno rural merced al proceso de señorialización que se desarrolla en el Aljarafe.
De época islámica, aparte de los importantes restos defensivos de Sevilla, pueden destacar la fortaleza de origen almorávide de Alcalá de Guadaíra, los escasos restos del castillo de San Juan de Aznalfarache, el de Sanlúcar la Mayor, el de Alcalá del Río o el de Coria. Bajomedievales son las fortificaciones, con base en edi-ficaciones defensivas islámicas, como por ejemplo el castillo de Luna (Mairena del Aljarafe) o el de Marche-nilla (Alcalá de Guadaíra).
Torres. La fortificación del territorio se consolida desde época islámica con la edificación de torres defensivas, muchas de las cuales fueron reaprovechadas o reedifi-cadas tras la conquista cristiana por los diversos seño-ríos de la zona o el propio cabildo sevillano. En la zona del Aljarafe se encuentran, entre otras, la torre de San
Antonio (Olivares), de Don Fadrique (Albaida del Aljara-fe) o la de Loreto (Espartinas). En la vega, pueden citarse las del Maestre, Herberos y Quintos, todas estas en Dos Hermanas.
Edificios agropecuarios. La explotación del medio rural presenta su formalización territorial más eviden-te desde la época romana. Numerosas villae jalonan el curso fluvial e incluso la zona del Aljarafe. En la vega destacan las de Toruñillo y venta Muliana en La Rin-conada, o las de cerro de Carma y Las Chozas en Alcalá del Río. En el Aljarafe pueden citarse las de Gelillo (Sal-teras), la de Los Veinticinco (Bollullos de la Mitación) o Aspero (Sanlúcar la Mayor).
Durante el período islámico, el sector alajarafeño está densamente poblado de alquerías de las que mu-chas han llegado a haciendas actuales. Destacan las de Zaudín (Tomares), Benajíar y Buyena (Bollullos de la Mitación), Benazuza (Sanlúcar la Mayor) o Talhara (Benacazón).
Desde el repartimiento cristiano se tienen noticias, igualmente, de asentamientos agrícolas que son corti-jos y haciendas actuales. Pueden citarse las de Ibarburu y Quintos en Dos Hermanas, las de Tablantes (Esparti-nas), La Jarilla (La Rinconada) o Torre de las Arcas (Bo-llullos de la Mitación).
Molinos. En relación con la explotación agrícola y la transformación de productos destacan las edificaciones destinadas a molienda que llegan a formar auténticas redes de actividad en el paisaje. En esta demarcación la
434 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
fuerza motriz les viene dada por los cursos fluviales. El curso del Guadaíra es un ejemplo emblemático dedicado a los harineros. Pueden destacarse los situados sobre el mismo cauce de su afluente, el arroyo de Gandul, y los si-tuados en las proximidades de Alcalá de Guadaíra de tipo vertical con rodezno y alimentación por azud como los de Algarrobo, La Tapada, Realejo, de la Aceña, Benarosa, Cerrajas o Pelay Correa. En el curso del Guadiamar, entre Gerena y Aznalcóllar, se encuentra el molino harinero de san Antón con fábrica de granito.
Edificios religiosos. Como elementos religiosos con marcado carácter de hito territorial pueden destacarse las ermitas rurales de Cuatrovitas, antigua mezquita o morabito islámico del siglo XII, o la de Valme (Dos Her-manas). Edificaciones religiosas bajomedievales fundadas originalmente en el medio rural o junto a núcleos urba-nos tuvieron un importante papel aglutinador de pobla-ción como son el caso del monasterio de Loreto (Espar-tinas), el monasterio de San Jerónimo de Buenavista y la Cartuja de las Cuevas junto a Sevilla, o el monasterio de San Isidoro del Campo junto a Santiponce.
Edificios sanitarios. Por la repercusión histórica en la consolidación de actividades sanitarias en el tiempo y en la organización del área periurbana de la Macarena en Sevilla, se destaca el Hospital de las Cinco Llagas (actual Parlamento de Andalucía) y el Hospital de San Lázaro si-tuados en un eje histórico de comunicaciones de acceso norte a la capital.
Edificios del transporte. Estaciones de ferrocarril de la primera mitad del siglo XIX, algunas de ellas desapareci-
das, como la del barrio de San Jerónimo en Sevilla. Otros edificios relacionados con el ferrocarril son las naves en las que se reparaba la maquinaría, las casetas de los guardas, los barrios de trabajadores de RENFE, etcétera.
Ámbito inmaterial
Actividad agrícola. Saber hacer en torno al cultivo del olivo y la recolección de la aceituna. Conocimientos agrí-colas y de la estructura de regadío en la vega del Gua-dalquivir.
Pesca. Pesca fluvial en el Guadalquivir que tiene especial significación en Coria del Río, donde se emplea el arte o técnica tradicional llamada de cuchara o de arrollado.
Actividad de transformación y artesanías. Producción de alimentos como la elaboración de mosto del El Aljarafe y otros productos que se identifican con los lugares de producción como son el aceite de los distintos municipios o las tortas de Castilleja de la Cuesta. Se dan artesanías locales singulares como la carpintería de ribera de Coria y otras de cierta relevancia económica por su especializa-ción en algunas localidades en torno a los mantones de Manila de Cantillana, o el oficio del cantero de Gerena. Con arraigo en la demarcación, especialmente en la ciu-dad de Sevilla, se da la orfebrería, bordado e imaginería religiosa, cuya importancia es expresión del esplendor que han alcanzado los rituales de la Semana Santa. También tienen importancia la cerámica y la guarnicionería.
Actividad festivo-ceremonial. Las ferias, las semanas santas y las romerías son las fiestas más relevantes de los
Sevilla Metropolitana
municipios de la demarcación. Destaca la participación de las hermandades que pertenecen al área metropolita-na: Hermandad de Triana, Coria del Río, Olivares, Puebla del Río, Pilas, Gines, Dos Hermanas, Sevilla, Aznalcázar, Villanueva del Ariscal, Gelves, Utrera, Almensilla, San Juan de Aznalfarache, Santiponce, Mairena del Alcor, Macarena, Tomares, Mairena de Aljarefe y Palomares del Río. Otras fiestas destacables son la Romería de la Vir-gen de Valme y la Feria de Abril, Semana Santa y Corpus Christi de Sevilla.
Bailes, cantes y músicas tradicionales. Aunque se extienden por diversas zonas de Andalucía, en esta de-marcación el cante y bailes por sevillanas tiene un carác-ter muy emblemático. Asociada a la Feria de Abril, pero también a cualquier otra feria local o verbena, forma parte de los aprendizajes y formas de expresión de sus habitantes. La estética del baile, las composiciones y las letras muestran formas de construcción identitaria y de autoreconocimiento local, comarcal y andaluz.
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 435
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
Sevilla metropolitanaLa importancia de Sevilla como uno de los mayores centros urbanos de España, cuarto del Estado y primero de Andalucía, tantas veces divulgada por los medios de comunicación, no puede tomarse en consideración refiriéndose tan sólo a Sevilla ciudad. La significación socioeconómica y política de Sevilla se basa en este sistema complejo de núcleos urbanos interdependientes que es el área metropolitana sevillana. La importancia creciente de algunos de estos municipios permiten a algunos autores hablar de cierta descentralización de la ciudad. Sin embargo la gran atracción comercial y de servicios que ejerce la ciudad tan sólo es cuestionada por el establecimiento de grandes superficies y polígonos en los municipios-ciudades cercanos a ésta. Justamente a la imagen de amplios residenciales, ciudades dormitorios para Sevilla, se contraponen por parte de estos municipios imágenes locales que ensalzan sus cascos históricos y las actividades relacionadas con la agricultura (el mosto, el cultivo, los caballos...) y con las tradiciones (ciclo festivo, sobretodo fiestas patronales y romerías, pero también ferias) para la revalidación de las identidades locales. De hecho, gran parte de los problemas sociales y económicos de los municipios aglomerados se identifican con una pérdida de arraigo, con una falta de identidad local. En cualquier caso, estos municipios forman parte de un sistema de imágenes jerarquizadas y ello se traduce en el valor del suelo y los estigmas asociados a vivir en un municipio u otro.
A esta Sevilla moderna, centro comunicado con la amplia corona metropolitana, se contraponen en el reverso las imágenes que denuncian los problemas socio-ambientales existentes, debido a una masiva urbanización, a la proliferación de adosados con una falta total de planificación de los espacios de uso público. Parques, colegios y centros de salud se encuentran masificados y lo más denunciado: los continuos embotellamientos y atascos en las principales arterias de la demarcación.
“Sevilla sueña con ser la metrópolis del sur. 24 pueblos y sus 257.530 vecinos se suman al área metropolitana con la intención de convertir la capital y su zona de influencia en una de las mayores aglomeraciones urbanas del sur de Europa, en la que dos millones de vecinos vivirán en un territorio perfectamente organizado y estructurado con parques, zona agrícola y espacios naturales. Nace una nueva Sevilla Metropolitana” (20MINUTOS.ES, en línea).
“El área metropolitana es una red social compleja constituida por numerosos elementos y relaciones. Se trata de una red jerárquica, con un nodo central y varios centros periféricos, recorrida por flujos de muy diversa naturaleza cuya coordinación requiere mecanismos sofisticados, que no reposan exclusivamente en los poderes públicos” (ATLAS, 2003: 18).
El Guadalquivir y el puerto de SevillaLa historia de la ciudad de Sevilla, y de otros núcleos que se ubican en torno al cauce fluvial para el aprovechamiento de sus potencialidades agrícolas y comunicativas, no se puede explicar sin acudir al río.
El puerto y el río, un cauce navegable que abre el ámbito al mar, son elementos recurrentes en las descripciones, románticas o no, escritas o imaginadas, del paisaje urbano sevillano. El río confiere “personalidad” a la ciudad singularizándola. El río evoca
“Toda la orilla izquierda del Guadalquivir es una sucesión de naranjales (hermosísimos de contemplar y que perfuman el aire con el olor refrescante e incomparablemente voluptuoso de esos árboles). Cuando el viento sopla del Este no hay nada más seductor que deambular por la orilla del río a la caída de la tarde. El ancho Guadalquivir se desliza entre nosotros y la margen opuesta, densamente arbolada, levantándose suavemente hasta la cumbre de San Juan de Aznalfarache, y siempre abigarrada en su mescolanza de casas de campo, conventos y jardines; a nuestra izquierda nos asalta el delicioso aroma de los naranjales y nos regalan la vista las doradas frutas colgando en racimos por entre
436 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Cita relacionadaDescripción
muchos recuerdos en la memoria compartida de los sevillanos. El río está vinculado al origen de la ciudad y a la añorada época del esplendor sevillano cuando fuera la ciudad centro mundial de comercio tras el descubrimiento de América.
el follaje duro y brillante del hermoso árbol; y, sobre todo, nos arrebatan la tibia caricia del aire y la indescriptible belleza del cielo andaluz”. (…) “La torre de la catedral es una de las maravillas de la ciudad. (…) La vista que se goza desde arriba es soberbia. Una llanura inmensa se extiende en torno a Sevilla, que es su centro y su soberana; el Guadalquivir la cruza de parte a parte. Y conté no menos de ciento veinte campanarios y torres, entre las de la ciudad y las de los pueblos próximos y los conventos de extramuros” (Henry David INGLIS, España en 1830 –1831–).
Sevilla capital de AndalucíaLa consideración de Sevilla como área metropolitana destacada en el contexto español y europeo, está vinculada con el hecho de ser capital administrativa de la Autonomía. Se hace referencia aquí a la capitalidad simbólica que ostenta y con la que se proyecta. Una capitalidad que reconoce su rango urbano pero también el hecho de considerarse centro de lo andaluz. Lugar que representa el ser andaluz. Los tópicos y estereotipos con los que se ha identificado lo español, genéricamente, y lo andaluz específicamente. Estas imágenes “fácilmente embotelladas en lo typical” continúan teniendo gran vigencia para el turismo. En cualquier caso, para la propia construcción de la identidad andaluza, el centro territorial también lo es en relación a las rasgos culturales con los que definir a lo genuinamente andaluz. El caserío sevillano, los patios sevillanos, los corrales de vecinos; la recreada imagen del Barrio Santa Cruz configuran un paisaje urbano de síntesis identitaria.
Muy relacionadas con las imágenes de Andalucía, la Semana Santa y la Feria, las fiestas centrales en el ciclo festivo, componen otras imágenes del ámbito sevillano. La Sevilla capillita que vive con esplendor barroco una fiesta que connota los lugares de su paisaje urbano. También la feria, esta vez sin ritualidad religiosa, es fundamental para la proyección y construcción de las imágenes del ser sevillano y por ende del ser andaluz
“El viajero está, pues, instalado entre lo antiguo y lo recinte, en síntesis apacible. Atrás, el caserío sevillano de paramentos magras y blancos, la calidad del ocre que se desvanece, el laberinto callejero y los naranjos, las sorpresas monumentales, los recóndigtos patios, el esplendor de los azulejos. Atrás queda una insólita superposición de estilos artísticos, lo romano, lo visigótico, lo árabe, lo mudéjar, lo renacentista, lo barroco. Delante de sí, el viajero (…) está aquí ya, ante esta tierra definida por el Guadalquivir que la abraza enteramente” (GUÍA, 1992: 28).
“Cuando tras subir a la Giralda se mira en todas direcciones, la vista se llena de paisajes muy vinculados a Sevilla. Así, al oeste se descubre un espacio situado a caballo entre el sector oriental de la meseta del Aljarafe y la vega del Guadalquivir, extendido sobre una parte importante de los municipios metropolitanos de la margen derecha. (…) dada su estrecha relación visual e histórica con la capital forma parte del paisaje sevillano” (DELGADO BUJALANCE, 2004: 19).
Sevilla Metropolitana
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 437
Cita relacionadaDescripción
Aljarafe agrícolaEl Aljarafe, el escarpe que fuera verde y constituyera el telón de fondo en las imágenes de la ciudad, no es sólo un decorado que ha perdido su gracia a la par de su frenética urbanización. El Aljarafe continua representándose como una comarca agrícola en la que se elaboran buenos mostos y en la que se encuentra, en sus cascos históricos, una representación de los pueblos andaluces.
“Telón de fondo y balcón de toda la escena urbana, los verticales y cambiantes paisajes del escarpe del Aljarafe no han pasado desapercibidos a cuantos observadores atentos se han aproximados a esta realidad compleja y dinámica que es la ciudad de Sevilla” (OJEDA RIVERA, 2004: 15).
“En las tierras de El Aljarafe, una de las más prósperas de la provincia, el paisaje se llena de vides, frutales y olivar, y su más famoso jugo el mosto- conforma una ruta gastronómica que alienta el conocimiento de su abundante historia y cultura” (DIPUTACIÓN de Sevilla, en linea).
Alcalá de Guadaira: el río y el castilloCoronada por el castillo y bañada por el Guadaíra este pueblo, ciudad industriosa, se da a conocer independizándose sólo en la imagen de la ciudad de la que pende.
“Apenas quince kilómetros separan la capital andaluza, Sevilla, de uno de sus más conocidos pueblos, Alcalá de Guadaíra. Conocido por su más que asentada industria panadera; por sus ventas, auténticos templos del buen yantar para gentes del lugar y sus alrededores; conocido por el río que le da nombre y en cuyas márgenes se asienta, pero sobre todo marcado históricamente por la inconfundible silueta del castillo, santo y seña de la localidad desde el siglo XIV.
Alcalá de Guadaíra goza de los privilegios y desventajas de todas las “ciudades dormitorio”, si así se puede dominar a la localidad cercana a un gran núcleo de población que marca, por obvias razones, su economía y sus cauces de desarrollo. Numerosos alcalareños viven, directa o indirectamente, al calor de Sevilla, pero no es menos cierto que lo propia capital tiene en este pueblo romano y fluvial una de sus mejores válvulas de escape” (DOMÍNGUEZ, 1991: 104-105).
“En Sevilla, y en la margen del Guadalquivir que conduce al convento de San Jerónimo, hay cerca del agua una especie de remanso que fertiliza un valle en miniatura formado por el corte natural de la ribera, que en aquel lugar es bien alta y tiene un rápido declive. Dos o tres álamos blancos, corpulentos y frondosos, entetejiendo sus copas, defienden aquel sitio de los rayos del sol, que rara vez logran deslizarse entre las ramas, cuyas hojas producen un ruido manso y agradable cuando el viento las agita y las hace parecer, ya plateadas, ya verdes, según del lado que las empuja. Un sauce baña sus raíces en la corriente del río, hacia el que se inclina como agobiado de un peso invisible, y a su alrededor crecen multitud de juncos y de esos lirios amarillos y grandes que nacen espontáneos al borde de los arroyos y las fuentes” (Gustavo Adolfo BÉCQUER, Desde mi celda. Carta tercera. En Cartas desde mi celda -1864-)
438 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Corredor del río Pudio
Paisaje cultural río Guadalquivir desde Coria a Alcalá del Río
Un paisaje agrario en peligro de desaparición. La simbiosis visual del parcelario de olivar y la magnífica arquitectura de las haciendas confiere una imagen propia del Aljarafe como territorio históricamente orientado a la explotación de su riqueza agrícola que ha moldeado su paisaje.
Se elige un sector del río por el que pueden leerse un buen número de las actividades y recursos culturales de la demarcación. Por un lado, es el río urbano, industrial y portuario (Sevilla), también es el río “popular” (la pesca, el transporte y la carpintería de ribera de Coria) y por último el río “agrícola” (término de la Rinconada) y el río como recurso estratégico y, por tanto, defendido desde la altura de Alcalá del Río.
Puente sobre el río Pudio (Mairena del Aljarafe). Foto: Esther López Martín
Barcaza de transporte para cruzar el Guadalquivir en el embarcadero de Coria del Río. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Sevilla Metropolitana
Paseo de Colón desde el barrio de Triana, Sevilla. Foto: Isabel Dugo Cobacho
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 439
Paisaje cultural de los molinos del río Guadaíra
El curso fluvial en su tramo encajado junto a Alcalá de Guadaíra es un compendio vivo de actividades tradicionales en torno a la molienda del trigo y la identidad local con el pan de Sevilla. Pero a la vez, tanto la calidad visual de sus márgenes en bosque de galería y el escalón forestal de Oromana, como su trazado profundo bajo el imponente castillo, han formado parte de la imagen romántica andaluza gracias a su tratamiento pictórico desde el siglo XIX.
Molino del Río Guadaira. Óleo sobre lienzo de José Luis Mauri
Zona dolménica del noreste del Aljarafe
Zona norte de la cornisa del Aljarafe. Las manifestaciones dolménicas de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán componen un conjunto simbólico-funerario de primera magnitud en Andalucía occidental por el número y monumentalidad de sus elementos.
Túmulo de La Pastora. Valencina de la Concepción. Foto: Isabel Dugo Cobacho
440 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Torres medievales del Aljarafe
Cadena de atalayas de vigilancia que mediante señales luminosas permitía comunicar con rapidez la aproximación de una fuerza militar enemiga a la guarnición de Sevilla.
Torre de San Antonio. Olivares.. Foto: Víctor Fernández Salinas Torre de Albaida del Aljarafe. Foto: Víctor Fernández Salinas
El Gandul
Interrelación entre el sitio arqueológico y el escarpe de Los Alcores en las inmediaciones de Alcalá de Guadaíra.
El Gandul, vista desde unos de los dólmenes del conjunto. Foto: Esther López Martín Detalle del interior de un dolmen de El Gandul. Foto: Esther López Martín
Sevilla Metropolitana
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 441
7. Valoraciones y recomendaciones
NegativasPositivas
Esta demarcación, en la que se ha asentado a menudo un importante poder político y económico, posee numerosos testigos que hacen de su paisaje uno de los más conocidos y remarcados de Andalucía. El reconocimiento patrimonial abarca bienes de todo tipo, incluidos tres monumentos que forman parte conjuntamente de la Lista del Patrimonio Mundial.
El carácter de espacio de encuentro entre distintas unidades territoriales (puerta del último tramo del Guadalquivir y sus marismas, cornisa y meseta del Aljarafe, laderas suaves de los Alcores…) ofrece una excepcional combinación de paisajes ora de dominante cultural, ora de dominante natural, cuya relación dialéctica ha producido un paisaje complejo y variado.
Existe una tradición secular en la apreciación y disfrute del paisaje, especialmente en relación con los cauces de los ríos (Guadalquivir, Guadaíra) y de los espacios agrarios cercanos, sobre todo del Aljarafe. La literatura o la pintura dan buena cuenta de ello.
La mayor parte de los programas formativos andaluces sobre paisaje se imparten en esta demarcación.
Los procesos de urbanización, especialmente los de metropolización descontrolada y sin documentos de ordenación territorial adecuados, ha motivado un crecimiento urbano al albur de los designios individuales de una cuarentena de municipios que han competido, y compiten, por atraer carga residencial y productiva. El resultado es el desorden y pérdida de los valores paisajísticos más importantes de la demarcación (especialmente en el Aljarafe y grandes corredores de entrada a la capital).
La ciudad central, el municipio de Sevilla, ha tenido un proceso de desarrollo urbano muy acelerado en el último medio siglo, lo que ha hecho que notables zonas, tanto de su centro histórico como de su orla periférica inmediata, hayan tenido una importante desvalorización de sus escenarios urbanos. Esto se aprecia en ejemplos relacionados con plazas y calles del centro histórico (Duque, Magdalena…), así como en entornos patrimoniales periféricos de gran interés (San Jerónimo, humilladero de la Cruz del Campo, Buhaira…).
El inicio de la construcción de un rascacielos junto al conjunto histórico de Sevilla pone de manifiesto el cambio de modelo de ciudad que se está operando en la actualidad, con honda repercusión en su proyección paisajística.
No existe una consideración social de los valores del paisaje más allá de determinados escenarios urbanos, algunos de ellos muy tópicos, estereotipados y turistizados (dársena del cauce histórico del Guadalquivir, zona sur del centro histórico -barrio de Santa Cruz-, etcétera.).
Existe un desorden paisajístico muy acentuado en relación con las grandes obras públicas de comunicación, que han reducido a meras infraestructuras los elementos naturales (cauces del Tamarguillo-Tagarete, río Guadaíra…) y que generan campos sin uso, lugares de infravivienda o incluso algunos vertederos incontrolados, a lo largo de las rondas de circunvalación (SE-30) y otras vías de acceso a la ciudad.
Valoraciones
442 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Sevilla Metropolitana
Cornisa del Aljarafe desde un mirador de los Jardines de Forestier (Colegio de Santa María del Buen Aire, Castilleja de Guzmán). Foto: José María Rodrigo Cámara
I“Vienen de Sanlúcar,rompiendo el agua,a la Torre del Oro,barcos de plata.¿Dónde te has criado,la niña bella,que, sin ir a las Indias,toda eres perla?
En estas galerasviene aquel ángel.¡Quién remara a su lado para libralle!Sevilla y Trianay el río en medio:así es tan de mis gustostu ingrato dueño.
IIRío de Sevilla,¡quién te pasasesin que la mi Sevillase me mojase!Salí de Sevillaa buscar mi dueño,puse al pie pequeñodorada servilla.
Como estoy a la orilla mi amor mirando,digo suspirando:¡quién te pasasesin que la mi servillase me mojase!”(Félix LOPE DE VEGA, Seguidillas del Guadalquivir, Amar, servir y esperar –siglos XVI-XVII-).
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 443
Establecer los grandes argumentos culturales y naturales que sustentan los valores paisajísticos de la demarcación.
La existencia de espacios con características propias de gran valor paisajístico y gravemente amenazados y afectados por procesos de urbanismo agresivos (El Aljarafe, Los Alcores) aconseja la actuación rápida y decidida para mejorar el conocimiento de estos sectores y la determinación de medidas que protejan sus valores.
Lo anterior ha de combinarse con un proceso de tutela paisajística integrada entre Sevilla capital y los municipios de su área metropolitana. No es aceptable un modelo metropolitano en el que no haya una conformidad general respecto a los objetivos paisajísticos a alcanzar.
Adecuar paisajísticamente las grandes obras públicas que separan el ámbito central del área metropolitana del resto del territorio, especialmente las que están relacionadas con las canalizaciones fluviales y los grandes corredores viarios.
La arquitectura popular ha sido muy descaracterizada en toda la demarcación; no obstante, aún existen pequeños conjuntos por identificar y proteger.
El patrimonio disperso relacionado con las actividades agrarias es muy abundante en toda la demarcación, y se encuentra incluso en el tejido urbano disperso de la capital. Es necesario establecer medidas para su identificación y puesta en valor, al tiempo que se evita el despilfarro y degradación de su entorno al que ha sido sometido durante los últimos decenios (cortijos, haciendas, secaderos de tabaco, etcétera).
Existe un importante grupo de arquitecturas industriales y de la obra pública también poco valorados y en proceso de desaparición (actividades industriales, portuarias, ferroviarias, eléctricas, etcétera). Son necesarios catálogos completos y medidas de protección adecuadas.
La demarcación es un auténtico muestrario vivo de culturas y patrimonios inmateriales (desde los corrales de vecinos de Sevilla, a las trazas de los caminos del Rocío orientales). Existe un importante conocimiento de gran parte de este patrimonio, aunque no tanto de una visión coherente y global del área metropolitana y, menos aún, en su relación con el paisaje. Es urgente acometer trabajos de este sesgo.
Recomendaciones para el planeamiento territorial y urbanístico
Es necesario incorporar más profundamente la dimensión paisajística en el planeamiento territorial y urbanístico del área metropolitana de Sevilla.
Es importante incorporar el conocimiento del paisaje a la sensibilidad, aspiraciones y al disfrute de la población; esto redundará no sólo en una mejor gestión de los paisajes del área metropolitana de Sevilla, sino también en otras zonas de segunda residencia de la población que en ella reside.
Patrimonio de ámbito territorial
Patrimonio de ámbito edificatorio
Patrimonio de ámbito inmaterial
Generales
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 445
La Sierra Morena cordobesa es un territorio serrano con paisajes naturales muy antropizados para actividades de agrosilvicultura, sobre todo ganaderas y forestales. La dehesa es el elemento paisajístico más significativo y tal vez el mejor ejemplo en el territorio andaluz del aprove-chamiento y uso sostenible de los recursos naturales. Las sierras atraviesan la provincia de este a oeste, separando la vega de Los Pedroches en un la zona oriental y cen-tral y prolongándose hacia el noroeste en el valle del alto Guadiato. Las formas suaves y acolinadas conforman el paisaje del bosque aclarado y explotado de la encina y el alcornoque.
1. Identificación y localización
Los pueblos se integran adecuadamente en el paisaje, con sus ruedos, caseríos tradicionales e hitos religiosos que dan jerarquía a la mirada sobre ellos. No existe una capital de todo el ámbito, si bien hay numerosas pobla-ciones que ejercen el papel de cabeza comarcal (Villanue-va del Rey, Villaviciosa de Córdoba, Fuente Obejuna). La minería también ha dado centralidad y dejado paisajes de gran interés en Peñarroya-Pueblonuevo.
Esta demarcación se encuadra dentro de las áreas pai-sajísticas de Sierras de baja montaña y Campiñas de lla-nuras interiores.
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: valle del Guadiato-Los Pedroches, vega del Guadalquivir, centro regional de Córdoba y Montoro (dominio territorial del valle del Guadalquivir)
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: red de ciudades y territorios mineros
Paisajes sobresalientes: collado de las Tres Encinas
Bembézar-Bajo Guadiato + Alto Guadiato + Campiñas de Peñarroya + Cuencas bajas del Guadalmellato, Yeguas y Jándula + Cuenca del Guadalmellato
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del mapa de paisajes de Andalucía
Articulación territorial en el POTA
Estructura organizada por áreas poco pobladas pertenecientes a distintas unidades territoriales: el borde septentrional del Centro regional de Córdoba (Villafranca de Córdoba) y de los sistemas de ciudades medias interiores al este (Montoro, sin incluir la población) y oeste de la capital (vega del Guadalquivir: Hornachuelos); y borde meridional del sistema de asentamiento rurales del valle del Guadiato-Los Pedroches
Grado de articulación: bajo
446 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
2. El territorio
Medio físico
El antiguo plegamiento herciniano explica las direccio-nes dominantes en esta demarcación, noroeste-sudeste. Las sierras son de escasa altura, apenas superan los 800 metros en algunos enclaves, y sus formas son las pro-pias de un ámbito con colinas de bosque clareado para su uso como dehesa. Hacia el noreste, en el triángulo Los Blázquez, Peñarroya-Pueblonuevo y Fuente Obeju-na, la sierra da paso a una zona más llana y abierta. Las pendientes de esta demarcación son suaves y sólo se hacen más intensas en la zona central de la sierra, allí
donde los ríos que la atraviesan se encajan creando un paisaje relativamente más abrupto. Esto motiva tam-bién grandes contrastes en relación con la densidad de formas erosivas, bajas o muy bajas en una buena parte de la demarcación, pero que llegan a ser altas y extre-mas en zonas importantes (inmediaciones de Obejo y pantano del Guadalmellato, extremo oriental).
La demarcación cabalga sobre varios dominios geoló-gicos del macizo hespérico: Zafra-Alanís-Córdoba, Va-lencia de las Torres-Cerro Muriano, Obejo-Valsequillo y zona centroibérica. Las formas estructurales-denuda-
tivas son las dominantes con relieves montañosos de plegamiento en materiales metamórficos en medios estables y colinas, cerros y superficies de erosión (piza-rras, filitas, metareniscas, metabasitas, grauwacas). En el dominio de Zafra-Alanís-Córdoba, se dispone una larga línea de formaciones volcánicas de relieves derivados (complejo vulcano-sedimentario de lavas, piroclastos, tobas y tufitas). En las llanuras del noroeste y en tor-no a Peñarroya-Pueblonuevo predominan las formas gravitacionales-denudativas de glacis y otras formas asociadas, así como otras estrictamente denudativas: colinas con escasa influencia estructural en medios es-
Vista desde el paraje de Las Ermitas. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Sierra Morena de Córdoba
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 447
tables (conglomerados, arenas, lutitas, areniscas y cali-zas). En el valle del Guadalmellato-Guadalbarbo tam-bién reaparecen las formas estructurales-denudativas de relieves montañosos de plegamiento en materiales conglomeráticos y rocas granulares (pizarras, esquistos, conglomerados, lutitas, areniscas, calizas y volcanitas).
El clima de la demarcación presenta inviernos frescos y veranos cálidos. Las temperaturas medias anuales se comprenden entre los 15 ºC y los 16,5 ºC, con una insolación media de 2.700-2.800 horas de sol anuales. La pluviometría es media aunque contrastada: así, en torno a Fuente Obejuna apenas se superan los 500 mm, en tanto que en el extremo oriental, cerca del contacto con la provincia de Jaén, se superan los 1000 mm.
La Sierra Morena de Córdoba pertenece a la serie meso-mediterránea luso-extremadurense silicícola de la encina (encinares y alcornoques), especialmente la franja más sep-tentrional y las llanuras en torno a Fuente Obejuna, y su fa-ciación termófila mariánico-monchiquense con lentisco en el grueso del espacio serrano (alcornoques, encinares, pina-res, mezcla de frondosas y coníferas, y matorrales mixtos).
En la demarcación existen varios espacios protegidos. En el sector occidental, el parque natural de la sierra de Hornachuelos está incluido en la red de espacios Re-serva de la Biosfera de UNESCO. En el extremo oriental se ubica otro parque natural: el de sierra de Cardeña y Montoro. La mayor parte del espacio serrano está den-tro de la red Natura2000 que, no obstante, no incluye la mayor parte del valle del Guadiato, ni el extremo no-roriental de la demarcación.
Medio socioeconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva
La Sierra Morena de Córdoba es un espacio poco pobla-do y, además, con un importante proceso de recesión demográfica durante los últimos años. La crisis de la agricultura tradicional unida al declive de las activida-des mineras del valle del río Guadiato han condiciona-do una importante pérdida del pulso socioeconómico de la zona. Son pocos los municipios que superan los 5.000 habitantes: Peñarroya-Pueblonuevo (11.883 en 2009; 24.152 en 1960) y Fuente Obejuna (5.269; 14.887 en 1960); ambos en el alto Guadiato y con la mitad de población o menos que en 1960. Entre los 1.000 y los 5.000 habitantes hay una serie de municipios que tam-bién han acusado una fuerte regresión demográfica: Hornachuelos (4.684 en 2009; 7.894 en 1960), Adamuz (4.419; 6.689 en 1960), Villaviciosa de Córdoba (3.558; 7.081 en 1960). Bélmez (3.246; 9.202 en 1960), Espiel (2.481; 4.776 en 1960), Obejo (1.872; 2.275 en 1960), Villanueva del Rey (1.204; 3.165 en 1960). El resto de los municipios, también en desplome demográfico, no llega a los 1.000 habitantes. Esta situación de regresión ha condicionado también una percepción generaliza-da de crisis que sólo durante los últimos años plantea una revisión sobre los recursos de la zona y una cierta, aunque aún incipiente, apuesta por el patrimonio na-tural y cultural. Sin embargo, los sectores que todavía siguen siendo predominantes están muy ligados a la explotación agroganaderosilvícola de la dehesa. Así, se produce leña, carbón vegetal o corcho y se recolectan hongos y otras especies vegetales.
Las actividades mineras prácticamente han desapa-recido, manteniéndose en uso algunas instalaciones y pozos en la tradicional cuenca carbonífera del alto Guadiato: en Peñarroya-Pueblonuevo y Bélmez. Las ac-tividades industriales en general han tenido también un estancamiento y retroceso, sobre todo por ser industrias satélites de las actividades mineras. No obstante, aún existen algunos talleres metálicos, a veces reconverti-dos en establecimiento de reparación de automóviles y vehículos de automoción de actividades agrarias. El comercio tampoco ha tenido un desarrollo comparable al de otras localidades de la provincia de Córdoba, pero mantiene una cierta presencia en las localidades mayo-res, sobre todo en Peñarroya-Pueblonuevo.
Por último, es importante señalar la atracción de la sie-rra para la población de Córdoba capital y otras locali-dades de la vega, que la convierten en un espacio con cierta especialización en actividades de ocio y turismo, sobre todo de restauración y alojamiento rural. Además, la actividad cinegética atrae a cazadores de orígenes más lejanos que encuentran en este ámbito ciervos, ja-balíes, conejos, palomas torcaces y perdices, entre otras especies de su interés.
En referencia a Obejo: “...por generaciones su caserío, dominador del Cuzna y el Guadalbarbo, vivió ajeno a la historia en rústica autoctonía, como isla paradisíaca, con su baile, su música, sus olivos y sus encinas” (Pío BAROJA, La feria de los discretos –1930–).
448 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
El área ocupada por la demarcación se desarrolla como arco noroeste-sureste entre Los Pedroches y el valle bé-tico. La disposición de cuencas fluviales que comparti-mentan la demarcación de oeste a este, como las del Bembézar, Guadiato y Guadalmellato, articulan histó-ricamente los ejes de paso entre el valle y la sierra y desde ésta hacia Extremadura y la Meseta. El corredor principal lo constituye la cuenca del Guadiato que, a
se adaptan a la dirección del plegamiento herciniano. Los ríos, que se adaptan a este esquema, son afluentes del Guadalquivir que atraviesan Sierra Morena con la disposición señalada: Retortillo, Bembézar, Guadiato, Guadalmellato y que, a partir de sus pantanos, son los grandes proveedores de agua a la vega cordobesa. To-dos estos ríos, en el punto de entrada a la vega, realizan un cambio de dirección, que pasa a ser de noreste a sudoeste. Sólo a partir de Montoro, los afluentes de la margen derecha del Guadalquivir adquieren un senti-do dominante norte-sur y son mucho más modestos en caudal y recorrido. Si a esto se une que la zona está poco poblada, se explica su débil articulación y, en todo caso, planteada en relación con las conexiones con la capital provincial con Extremadura a través de Fuen-te Obejuna y Azuaga, y con Los Pedroches y Castilla-La Mancha a través de Puertollano. Así, se puede señalar que los principales ejes que atraviesan el territorio son la carretera Córdoba-Záfra-Badajoz (nacional 432), que articula el valle del Guadiato, el más poblado de la de-marcación (Villaharta, Espiel, Villanueva del Rey, Bélmez, Peñarroya-Pueblonuevo y Fuente Obejuna). A través de este eje, y hasta las cercanías de Espiel, es también el que conecta con los Pedroches, de forma que se dibuja una especie de “Y” en la articulación central de la sierra (la nacional 502 es la que se bifurca en esta “Y” ha-cia Los Pedroches). Hacia el este sólo destaca el eje (A-3100) que atraviesa la sierra hacia la localidad, ya en Los Pedroches, de Villanueva de Córdoba y Cardeña, y hacia el oeste, y con rango muy secundario, también existen varios vectores entre Hornachuelos, al pie de la sierra, y varias localidades del interior (entre las que destaca la conexión con Fuente Obejuna -A-3151-).
modo de pasillo, encauzará históricamente las co-municaciones entre los ríos Guadalquivir y Guadiana. Este eje quedará definitivamente consolidado durante la época romana por medio de la vía entre Corduba y Emerita. Posteriormente, el Guadiato ordenará la red de cañadas ganaderas de la Mesta durante las edades Media y Moderna por medio de la cañada real Soriana en dirección al sector cordobés del valle, y la cañada real de Medellín cruzando el sector norte hacia la Sie-rra Morena sevillana y desde aquí al bajo Guadalquivir. Finalmente las comunicaciones se han revitalizado en esta cuenca desde mediados del siglo XIX debido, tanto al dinamismo aportado por la minería del plomo y del carbón, como, en consecuencia con los tiempos, al de-sarrollo estratégico del ferrocarril.
Los patrones históricos de poblamiento observados en la demarcación evolucionan desde la ocupación de cue-vas y abrigos serranos en el contexto de las sociedades cazadoras-recolectoras del paleolítico y postpaleolítico, hasta la implantación estable de poblados vinculados a la explotación agraria y minera desde la Edad del Cobre en adelante. Estos últimos se encuentran en su mayoría en la mencionada cuenca del Guadiato. Los sectores del Bembézar al oeste y del extremo oriental de la demar-cación permanecieron históricamente como áreas de baja densidad de asentamientos.
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
La articulación natural reproduce las direcciones nores-te-sudeste que poseen los cordales montañosos y que
Sierra Morena de Córdoba
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 449
Las poblaciones son pequeñas en su mayoría (2.000-10.000 habitantes) y presentan una reducida centrali-dad. El despoblamiento que acusan desde hace varios decenios, unido a la crisis de la minería, ha situado a este espacio entre los menos poblados de Andalucía y con pueblos menos articulados entre sí.
En referencia a Obejo: “...el monte de Alfondiguiella, et el monte Dovejo es todo un monte, et es bueno de oso en invierno, et en tiempo de las uvas, et aún de puerco” (ALFONSO XI, El libro de la montería –siglo XIV–).
Paisaje de Hornachuelos. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
450 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociados
Procesos históricos
La explotación de recursos propios agrarios y mineros8232300. Neolítico8232200. Edad del Cobre8232100. Edad del Bronce8233100. Edad del Hierro
El tipo de asentamiento en cueva postpaleolítico se documenta sobre todo en las sierras al norte de Adamuz que indican una larga perduración en el tiempo. Un ejemplo de abrigo con arte rupestre de estilo levantino se localiza en el peñón de abrigo Carmelo (Peñarroya-Pueblonuevo), que puede considerarse vinculado a los conjuntos de la Sierra Morena jiennense y que representa una localización extrema en el occidente regional.
La cuenca alta del Guadiato se manifiesta desde el Neolítico y, sobre todo, desde la Edad del Cobre, como el ámbito de mejores condiciones para el desarrollo de la agricultura y la sedentarización en poblados. La articulación geográfica de este sector, como escalón topográfico intermedio alomado y con buenas condiciones hídricas, favoreción la temprana apertura de espacios libres a costa del bosque original destinado al cultivo de cereal. Se documentan poblados como Sierra Palacios (Bélmez) o La Calaveruela (Fuente Obejuna). Así mismo es notable el número de construcciones megalíticas en la zona, con concentraciones en Espiel, Fuente Obejuna y Hornachuelos.
Durante la Edad del Bronce se documentan poblados en altura, muchos de ellos fortificados, en una tradición que perdurará hasta la Edad del Hierro avanzada hasta la romanización. Con emplazamientos dominantes sobre el valle del Guadiato, estos asentamientos se vincularon principalmente a la extracción de minerales y a la obtención de metales con destino a los grandes centros protohistóricos del valle del Guadalquivir.
Estos poblados evolucionan en algunos casos hasta la conformación de recintos fortificados (oppida) con vocación de verdaderos focos territoriales que se corresponden con la iberización del área.
712000. Sitios con manifestaciones rupestres7121100. Asentamientos. Poblados7121200/533000. Asentamientos urbanos. Oppidum7120000. Complejos extractivos. Minas7112422. Tumbas. Dólmenes
Urbanización e integración en las redes territoriales de Roma y al-Andalus8211000. Época romana8220000. Edad Media5321000. Emirato, Califato, Taifa2300000. Almorávides, almohades
Durante la época romana se van a consolidar de modo formal las rutas que tradicionalmente, sobre todo desde la Edad del Hierro, se estaban utilizando en la demarcación para conectar los potentes focos regionales tartésicos e ibéricos del Guadiana y del Guadalquivir a lo largo del Guadiato. Ahora el trayecto romano unirá Corduba (Córdoba) con Emerita Augusta (Mérida, Badajoz), mediante los puntos intermedios de Mellaria (Fuente Obejuna), Artigi (Higuera de la Serena) y Metellinum (Medellín), este último ya junto al Guadiana.
De manera directa, la urbanización tuvo como factor clave el interés minero del Guadiato. En este sentido es destacable que la primera instalación romana estratégica fue el campamento minero de La Loba (Fuente Obejuna) junto a la propia mina. Posteriormente, se consolidará el núcleo urbano de Mellaria en el cerro de Masatrigo (Peñarroya-Pueblonuevo).
7121100. Asentamientos rurales. Poblados7121200. Asentamientos urbanos. Ciudades7112421. Necrópolis7112620. Fortificaciones. Castillos7112900. Torres7123100. Infraestructuras del del transporte. Redes viarias
Sierra Morena de Córdoba
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 451
Directamente relacionadas con esta vía, en su aproximación norte a Córdoba, se encuentran las localizaciones mineras romanas del área sur de Obejo, que delimitan un sector vinculado al valle donde debido a su proximidad se van a diversificar siempre las actividades económicas. Aquí se localizan por ejemplo un gran número de villae y alfares relacionados con la explotación y comercialización agraria. Idéntica disposición se formaliza en las cercanías de Posadas o Almodóvar del Río.
Las crisis económicas del Bajo Imperio y la etapa altomedieval volcaron las actividades hacia el mantenimiento de la comunicación entre los dos importantes núcleos urbanos visigodos de Córdoba y Mérida, así como el protagonismo de la explotación agrícola en torno a grandes centros de producción rural herederos de las villae romanas (enclave visigodo de El Germo, Espiel).
El proceso de islamización de la demarcación se vinculó estrechamente al papel centralizador de Córdoba. Hasta el siglo XI pudo mantenerse el componente hispanogodo original y las actividades agrícolas predominantes. Es destacable en estos momentos la mención a la explotación de filones de mercurio de la zona de Obejo citados por al-Idrisi. La fortificación del territorio se hace muy evidente durante este periodo en el que las turbulencias políticas de al-Ándalus conducen a un territorio compartimentado en taifas rivales o en numerosos levantamientos interiores como los llevados a cabo por las tribus yemeníes contra el califa cordobés en el siglo X. Pueden destacarse las fortalezas en relación con el itinerario hacia Mérida y los recursos mineros, tales como las de Bélmez, Espiel y Obejo. En relación con las rutas del valle bético destacan los enclaves fortificados de Almodóvar o el recinto amurallado de Hornachuelos.
De la actividad agraria del Antiguo Régimen al relanzamiento minero del siglo XIX8220000. Baja Edad Media8200000. Edad Moderna8200000. Edad Contemporánea
Tras la conquista cristiana a mediados del siglo XIII todo el territorio de la cora cordobesa que incluía el área de esta demarcación permaneció bajo jurisdicción de realengo. A partir de mediados del siglo XV algún concejo, como Bélmez o Fuente Obejuna, fue cedido a la Orden de Calatrava, y otros (Villanueva o Espiel) fueron comprados por miembros de la nobleza local cordobesa. Este gran espacio se consolidó como gran área de recursos ganaderos en las sierras de Hornachuelos, Almodóvar, Obejo, Adamuz y Montoro con base en dehesas en los Propios de los concejos. El pasillo del Guadiato, que incluía Bélmez, Espiel y Fuente Obejuna mantuvo su vocación agrícola durante el Antiguo Régimen.
Durante todo este periodo es fundamental el papel articulador de los caminos ganaderos de la Mesta procedentes de la Mancha y Extremadura. Si la vecina zona de Los Pedroches tendrá como
7121100. Asentamientos. Pueblos7120000. Complejos extractivos. Minas7123100. Infraestructuras del transporte. Redes viarias7123120. Infraestructuras del transporte. Ferrocarril7122200. Cañadas. Vías pecuarias
Descripción Recursos asociadosIdentificación
452 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
centro de tráfico ganadero principal a Hinojosa del Duque, su correspondencia hacia el oeste será Fuente Obejuna. Sobre estos polos se apoyará la cañada real de la Mesta, que recogerá el tráfico meseteño desde Alcudia (Ciudad Real) y el extremeño procedente de Medellín (Badajoz), y posteriormente lo derivará hacia la sierra norte sevillana o hacia el sur hasta Hornachuelos. Otro importante eje pecuario lo constituye la cañada real Soriana que se introduce en la demarcación desde Pozoblanco hacia la zona de Obejo para seguir a Córdoba y desde aquí junto al río hasta el bajo Guadalquivir. Éstas serían las rutas de larga distancia a las que habría que añadir, como eje interno, el denominado cordel de Extremadura, vía interior que recorre el valle del Guadiato en dirección hacia la comarca extremeña de La Serena.
Conocida desde antiguo la riqueza en plomo de la zona, a finales del siglo XVIII se tiene noticias de la existencia de hulla carbonífera en el sector de Peñarroya. Conjugando la extracción de plomo y carbón (metal potencial y combustible) se daban las condiciones para el establecimiento de una floreciente industria minero-metalúrgica que finalmente establece la Sociedad Minero Metalúrgica de Peñarroya de capital francés. La revolución minera desde mediados del siglo XIX levantó los niveles demográficos del alto Guadiato, el corazón de la demarcación, hasta los años treinta del siglo XX.
Desde el punto de vista de los efectos sobre el territorio, es notable cómo la combinación estratégica de mineral metálico y combustible puso a salvo la mayor parte de la cobertera vegetal forestal de la sierra Morena cordobesa, al contrario que otras cuencas plumbíferas andaluzas (Gádor o Almanzora en Almería) que al no disponer de hulla provocaron una merma importante de los bosques del sureste. Por otra parte, otro efecto territorial de gran trascendencia es el beneficio añadido de la existencia de carbón en esta zona para el desarrollo de las comunicaciones con base en la red de ferrocarriles desde el último tercio del siglo XIX. A partir de 1861 con la construcción de la actual N-IV Madrid-Cádiz, el rumbo definitivo hacia el aislamiento del norte de Córdoba estaba asegurado. Sin embargo, la coincidencia de los intereses mineros hicieron que en el transcurso de 25 años (1891-1918) estuviera operativo hasta 1970 un eje transversal este-oeste de mercancías y viajeros en vía estrecha, desde Puertollano (Ciudad Real) hasta Fuente del Arco (Badajoz) uniendo a su paso Los Pedroches y la Sierra Morena cordobesa. Años antes ya estaba en funcionamiento la línea sur-norte de Córdoba-Belmez-Peñarroya-Almorchón, que aún subsiste para mercancías, con lo cual se establecía un nudo ferroviario en forma de cruz que ayudó durante buena parte del siglo XX a diversificar la economía comarcal, tanto para productos minero-industriales como para la salida de recursos agropecuarios.
Descripción Recursos asociados
Sierra Morena de Córdoba
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 453
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconómicas
1264200. Agricultura1264400. Ganadería
El aprovechamiento ganadero de dehesa es la actividad principal en la zona. Se ha pasado de la explotación extensiva tradicional a un régimen semi-extensivo, con mayor fijación del ganado a las fincas y con abundancia de recursos externos a las dehesas. Los cultivos se pueden considerar marginales. Se da el olivar y el cereal de las dehesas.
7112100. Edificios agropecuarios. Caseríos (edificios). Casas de labor. Casillas de guardas. Chozos. Cortijos. Haciendas 7112120. Edificios ganaderos. Abrevaderos. Enramadas. Establos. Pocilgas. Tinahones7112511. Molinos. Almazaras
1264100. Actividad forestalLos montes de Sierra Morena y del valle del Guadiato ofrecen recursos a las poblaciones que los habitan aunque tengan poca relevancia en las economías locales. Destacan el aprovechamiento del corcho, allá donde se encuentran las manchas de alcornoques, y la apicultura en auge reciente.
14J3000. Descorche1263300. Carboneo
1264500. Minería1263200. Calería
La minería es una actividad de gran presencia histórica e influencia en la configuración territorial del valle del Guadiato. La importancia de la capital comarcal de Peñarroya-Pueblonuevo está ligada a su pasado minero. Sin embargo la minería y las industrias relacionadas, que dieron una relevancia a la zona, hoy han perdido vigencia. Sólo continúan explotaciones en Peñarroya y Bélmez.
Menos llamativa pero muy extendida es la calería como actividad de transformación de materia mineral, que ha dado lugar a la existencia de caleras de piedra, muchas de ellas en desuso, para la elaboración de cal.
7120000. Inmuebles de ámbito territorial. Minas7112500. Edificios industriales. Hornos, Fundiciones. Caleras
1262B00. TransporteDesarrollo del transporte ligado a la minería, ferrocarril de vía estrecha que atravesó el valle hasta los setenta.
7112470. Edificios del transporte. Edificios ferroviarios7123120. Redes ferroviarias7123110. Infraestructuras del transporte. Puentes
1240000/1264300. Turismo/CazaLa relevancia de los recursos cinegéticos en la demarcación se expresa, al igual que en otras áreas de sierra morena, en el amplio desarrollo de los cotos. Actualmente la caza es un elemento central en la estrategia de desarrollo turístico de la zona.
7112100/7112321. Cortijos. Edificios de hospedaje
Identificación
454 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
4. Recursos patrimoniales
Ámbito territorial
Espacios rurales. El aprovechamiento agro-ganadero ha generado en la Sierra Morena de Córdoba paisajes de dehesa representativos en el contexto regional.
Asentamientos. Datadas en el Paleolítico se han docu-mentado evidencias de poblamiento a través de loca-lizaciones asociadas a talleres líticos. Entre ellas puede citarse loma del Colmenar (Los Blázquez), que aprovecha los recursos en cuarcita y arenisca de la cuenca del Zújar junto al límite con Extremadura.
Durante el Neolítico y la Edad del Cobre se registran es-casos sitios arqueológicos, destacando los poblados de la cuenca del Guadiato, asociados a medios de aprovecha-miento agrícola, tales como Castillo del Ducado (Fuente Obejuna), La Calaveruela (Fuente Obejuna) y Sierra Pala-cios (Bélmez). Por otra parte, estos poblados se asocian con manifestaciones megalíticas, contando con ejemplos como el dolmen de la Camorrilla (Obejo), el dolmen de Casas de Don Pedro (Bélmez), el dolmen de la vega del Toro (Bélmez), el dolmen de Peña Blanca (Espiel) o el dol-men de huerta del Caño (Espiel).
Con escasas localizaciones, durante la Edad del Bronce los asentamientos se alejan del valle hacia las zonas más serra-nas. Se conocen, entre otros, los de La Hoya (Obejo), cerro del Ermitaño (Adamuz) o barranco del Buho (Posadas).
Esta situación cambiará a partir del Bronce Final y, sobre todo, durante la Edad del Hierro con el auge del comercio de metales hacia el valle del Guadalquivir. Los asenta-
mientos vuelven al valle del Guadiato entre los que pue-den citarse los de Sierra Palacios (Bélmez), Castillo Jun-quilla (Bélmez), Castillo Vacar (Espiel), Meseta del Cabrero (Obejo) o Castillo de los Blázquez (Los Blázquez). Algunos de estos se fortifican constituyendo recintos tipo oppi-dum de época ibérica.
La romanización en la zona ha aportado recintos urbanos asociados a la minería y a la ruta de Emerita como es Me-llaria (cerro Masatrigo, Fuente Obejuna), y otros menores como cerro del Rayo (Los Blázquez), Nava de Vaca (Espiel) o viña del Pollo (Adamuz).
Los asentamientos medievales islámicos comienzan a pre-figurar la distribución de núcleos actuales. Pueden men-cionarse, en general, escasos asentamientos de época is-lámica como Espiel, Bélmez y Obejo asociados a la ruta de Mérida. Hacia del valle bético se disponen las poblaciones de Hornachuelos y Almodóvar. La repoblación cristiana creará nuevas villas concejiles como Fuente Obejuna, Villa-nueva del Rey, Villaviciosa de Córdoba o Villaharta.
Finalmente, la revolución minera del siglo XIX provocará la consolidación y expansión de Peñarroya-Pueblonuevo como agregación de pequeñas aldeas en origen. Desta-can, aparte de otros ejemplos arquitectónicos, las Casas de los Franceses, un conjunto de clara inspiración colo-nial realizado por la empresa hullera francesa.
Un asentamiento singular es el de la aldea de San Calix-to (Hornachuelos). Su origen se remonta a la fundación del Monasterio de San Basilio del Tardón en 1542. Fue abandonado en 1808 y recuperado posteriormente tan-
to como centro religioso (Carmelitas descalzas) como de habitación, orientado fundamentalmente al hospedaje vinculado al turismo rural.
Infraestructuras de transporte. En relación con la consolidación de vías de comunicación durante la épo-ca romana, hay que citar restos de calzadas en Campillo Bajo (Córdoba) o los restos del puente medieval de ori-gen romano del embalse de Puente Nuevo (Peñarroya-Pueblonuevo). De época medieval puede citarse el puen-te sobre el río Guadanuño (Villaviciosa de Córdoba) o el puente árabe sobre el río Bembézar (Hornachuelos).
Complejos extractivos. Desde la prehistoria los recursos mineros han sido explotados, como evidencian los casos de Quitapellejos (Obejo), cerro del Castillo (Espiel) o la pri-mera ocupación de la Edad del Cobre de Mina de la Loba (Fuente Obejuna). Sin duda ésta última representa el mo-delo de complejo minero y habitacional de época romana en la zona, al que se añaden localizaciones como cerro Coja, Suerte Alta o pozo las Pilas, todas éstas en Obejo.
El conjunto minero que ha llegado hasta la actualidad arranca en el siglo XIX e incluye múltiples minas e in-muebles industriales en los municipios de Peñarroya-Pueblonuevo, Bélmez, Espiel o Fuente Obejuna. Destacan elementos como los castilletes de bocamina en hierro o mampostería como los de pozo Aurora, de Cervantes, de San José o el de Lucas Mallada, todos en Bélmez. La ar-quitectura civil del Peñarroya se relaciona con los servi-cios de la empresa francesa: la clínica de Santa Bárbara, la biblioteca pública, las casas de los Franceses, el casino, el ayuntamiento y la sede social de la empresa.
Sierra Morena de Córdoba
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 455
Arte rupestre. Asociado a cronologías postpaleolíticas se destaca un ejemplo, de localización muy al oeste, de arte esquemático relacionable a nivel estilístico con los conjuntos jiennenses de Despeñaperros. Se trata de abri-go Carmelo, en Peñarroya-Pueblonuevo.
Ámbito edificatorio
Fortificaciones. Pueden citarse ejemplos desde época protohistórica, como Los Castillejos (Villanueva del Rey). De época ibérica y romana destacan algunos restos restos ibéricos detectados en la sierra del Cambrón (Los Bláz-quez), o los restos de bastiones defensivos romanos de Los Llanos (Adamuz).
Es durante el periodo medieval islámico cuando se levan-tan numerosos recintos defensivos, tanto del tipo torre/atalaya como la del Ochavo (Posadas) o Las de Lara y Pe-ñaflor (Obejo). Se erigen castillos como los de Ubal (Obejo), el de Bélmez junto al casco urbano, o el de Viandar en el Hoyo. Pueden citarse también el de Espiel, el aislado del cerro Cabeza de Vaca (Villaviciosa de Córdoba), el castillo Nevalo (Villaviciosa de Córdoba), o el muy reformado de Almodóvar. Respecto a recintos urbanos amurallados es necesario citar el islámico de Hornachuelos.
Edificios agropecuarios. En época romana se consoli-da la implantación agrícola mediante la construcción de villae diseminadas aprovechando las mejores tierras agrí-colas. Destacan las del entorno de Adamuz, en un escalón sobre el valle del Guadalquivir: huerta Botijoso, barranco Pardo, Los Llanos y Dehesa Vieja. Otro núcleo con villae es el entorno del municipio romano de Mellaria (cerro Ma-
satrigo, Fuente Obejuna) con ejemplo en Fuente del Apio (Fuente Obejuna).
Las construcciones dispersas actuales están vinculadas a las explotaciones agroganaderas, tanto a pequeñas y fun-cionales edificaciones como grandes y emblemáticos con-juntos. En las grandes explotaciones se encuentran, junto a los edificios productivos, singulares construcciones de uso residencial. Pero también son llamativos por sus soluciones arquitectónicas y ser expresión de los modos de vida liga-dos al aprovechamiento agrario tradicional, las construc-ciones destinadas al ganado como establos, tinahones…También destacan los elementos destinados a la obtención del aceite presentes en haciendas y molinas.
Como ejemplos relevantes se señalan los siguientes: cortijo de las Maravillas Bajas y cortijo de la Meca en Adamuz, Navaelcastillo en Espiel, cortijo Navas de los Corchos Altos, Moratalla y hacienda Dublos, casa La Calera en Obejo, cortijo Campo Alto en Villaviciosa de Córdoba, dehesa de los Duranes en Los Bláquez, y casa de los Doñoros en Fuente Obejuna.
Edificios industriales, además de los ya citados relacio-nados con la minería, son la caleras de las que se encuen-tran buenos ejemplos bien conservados en el Parque Na-tural de Hornachuelos.
Actividades de ámbito inmaterial
Actividad Forestal. Guardando ahora más relación con el disfrute de ocio y el turismo, la caza tiene en la zona gran tradición por lo que se dan con especial relevancia un
conocimiento de las técnicas, procedimientos y modos de hacer y vivir del cazador, como así se muestra en los platos que se elaboran en torno a la actividad cinegética.
Actividad festivo-ceremonial. De entre las fiestas de los ciclos festivos que aún se conservan (judas, candelarias, gachas, cruces de Mayo…) destacan las romerías y ferias de verano y otoño. Prácticamente todas las romerías son relevantes en los distintos contextos locales, señalemos por ser reconocida a nivel provincial la Romería de San Benito de Obejo que cuenta con grupo de danzantes: dan-za de las espadas o de la Bachimanía.
Minería. Cultura del trabajo y memoria histórica de los mineros. No sólo destacan los valores culturales asociados a los procesos productivos sino que también son relevan-tes los movimientos sociales y políticos de los mineros que tanto calado tuvieron en las poblaciones de la zona.
Calera en desuso en el parque natural de Hornachuelos. Foto: Silvia Fernández Cacho
456 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
La Sierra Morena mítica e inhóspitaA pesar de no ser un lugar muy transitado por los viajeros ilustrados, o precisamente por ello, las referencias a esta parte de la provincia cordobesa que se extiende al norte del valle del Guadalquivir, según es percibida, hay una gran homogeneidad en las descripciones de estos lugares. Por un lado, la falta de desarrollo y producción de unos territorios poco accesibles y peligrosos. Por otro, la belleza de estos paisajes abruptos y salvajes.
“Atravesando la Sierra Morena por su extremidad occidental nos hemos encontrado con toda su soledad y austeridad primitivas. Es necesario casi tanta destreza como resolución para luchar contra los obstáculos continuos y las dificultades que ofrece el camino desde el momento en que se entra…pronto ni se ven ya llanura ni camino, y sólo con guías expertos se pueden encontrar las salidas en los defiladeros sucesivos en los que uno se encuentra metido” (Alexandre LABORDE, Itinerario descriptivo de España –1806/1820-).
“Muy bien pudiera añadir otro artículo de Córdoba acerca del gran espacio de la templadísima Sierramorena…pero no habiéndome internado en ella por esta parte, me contentaré con insinuar a V. lo que he oído de personas inteligentes que la tiene muy andada…y la lástima que les da ver bellísimos territorios desaprovechados y abando-nados á producir matorrales inútiles, y malezas perjudiciales, en lugar de que, desmon-tándolos, pudieran ser manantiales de riqueza, abundancia y población, mejores que las minas de plata y otros metales que se beneficiaron antes en dicha Sierra” (Antonio PONZ, Viaje de España –1772–).
La Sierra, la naturaleza para ser contempladaCon una gran coherencia con aquellas visiones de viajeros decimonónicos, las imágenes estandarizadas para el turismo resaltan la tranquilidad, la belleza de sus paisajes y la relevancia de unos recursos naturales y culturales para el disfrute de visitante.
“Hornachuelos es un grito verde y azul de sierra y agua, de cotos y pantanos, de caza y pesca. El grito de la naturaleza. A veces, la Naturaleza es doblegada parta hacerla fuente de riqueza, como el caso de los pantanos del Bembézar y del Retortillo, que apagan la sed de muchos pueblos y fertilizan las tierras. Otras veces la naturaleza vaga con talante agreste por las sierras, cuyos partos alumbran un imperio de venados que aguardan sin inquietarse la orgía de la muerte entre los alcornoques, los matorrales y los arroyos de agua critalina” (SOLANO MÁRQUEZ, 1976: 239).
Fuente Obejuna todos a unaNo se puede ignorar la promoción de Fuente Obejuna como paisaje literario. El ser escenario para el desarrollo del drama de Lope de Vega ha proyectado la fama de este municipio que hace gala de su condición en todas sus presentaciones.
“Lo del comendador no hubiera pasado de la pura anécdota histórica de no haber hecho Lope de Vega de aquel suceso un monumento literario: Gracias al dramaturgo, Fuente Obejuna y el espíritu de sus antiguos habitantes son conocidos y admirados en el mundo entero” (SOLANO MÁRQUEZ, 1976: 199).
Sierra Morena de Córdoba
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 457
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Paisajes mineros del carbón en el alto Guadiato
Fuente Obejuna y su entorno
La extensa altiplanicie que forma el alto Guadiato está marcada por la actividad histórica de la minería del carbón. Alrededor de las poblaciones de Bélmez y Peñarroya-Pueblonuevo son evidentes las instalaciones mineras y las plantas de transformación (centrales eléctricas, siderurgia, etc.), grandes inmuebles, hoy en desuso, que forman parte indisoluble del paisaje de la zona.
La llanura y emplazamiento de Fuente Obejuna conforma un escenario abierto y con notables referencias históricas de interés.
Fuente Obejuna. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Paisaje minero de Peñarroya. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
458 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Las Ermitas
Bélmez
Escenario de gran valor histórico y simbólico para los cordobeses.
El emplazamiento de Bélmez ofrece una interesante combinación de valores naturales serranos y de su sistema de asentamientos.
Paraje de Las Ermitas de Córdoba. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Bélmez. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Sierra Morena de Córdoba
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 459
San Calixto y su entorno
Aldea fundada en el siglo XVI en un entorno de bosque mediterráneo bien conservado.
San Calixto. Foto: Silvia Fernández Cacho
Vista panorámica de Peñarroya-Pueblonuevo. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
460 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
7. Valoraciones y recomendaciones
NegativasPositivas
Espacio serrano de gran calidad, reconocido en su sector occidental como Reserva de la Biosfera, y con escasa tensión paisajística en la mayor parte de la demarcación. Las condiciones de aislamiento, en buena medida superadas en los últimos años, han mantenido su integridad y autenticidad.
La cercanía a zonas muy pobladas, especialmente a la ciudad de Córdoba, convierten a esta comarca en un espacio de gran potencialidad en relación con el ocio, formación ambiental y zona de reconocimiento de actividades tradicionales en Sierra Morena. Sus puntos fuertes son la dehesa y el bosque mediterráneo poco antropizado.
El patrimonio relacionado con las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, se complementa con un valioso patrimonio de arqueología minera del carbón que ofrece paisajes de gran originalidad y valor en el extremo noroccidental de la demarcación (Peñarroya-Pueblonuevo).
No existe una imagen consolidada de esta demarcación que, en todo caso, sólo podría atribuirse y con muchas reservas a la comarca del alto Guadiato.
La decadencia socioeconómica ha contribuido a una gran pérdida patrimonial, en la que lo más evidente es la degradación de las instalaciones mineras, pero que también atañe a otras actividades tradicionales (agricultura, artesanía…) y al hábitat (degradación y alteración de la arquitectura vernácula).
Incorporación tardía y problemas de despegue de proyectos turísticos culturales en todo el ámbito.
La cercanía de Córdoba capital y de otros núcleos de la vega de Guadalquivir ha generado una fuerte presión inmobiliaria ilegal en las franjas más cercanas a estas localidades, en muchos casos con impactos paisajísticos irreparables.
La presencia de algunos equipamientos, como el cementerio nuclear de El Cabril, generan una imagen negativa sobre una parte importante del sector occidental de la demarcación.
Valoraciones
Sierra Morena de Córdoba
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 461
Las fortalezas y elementos defensivos constituyen una red territorial mediante la cual establecer miradas específicas a la sierra e interpretaciones globales de su vasto patrimonio territorial.
Es importante reconocer, proteger y asumir las vías pecuarias como recursos fundamentales del patrimonio y del paisaje, trabajando para su puesta en valor y disfrute.
Realización de inventarios e iniciativas de puesta en valor del patrimonio rural disperso, especialmente el relacionado con las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y mineras.
Desarrollo de medidas para la valoración y protección de la arquitectura popular, especialmente en aquellas localidades en las que se conserve en mejores condiciones. Reconocer la relación entre patrimonio religioso disperso (ermitas) y el paisaje.
Integrar el Patrimonio Cultural entre los recursos del Parque Natural de Hornachuelos, potenciando su investigación y difusión.
Investigar el rico patrimonio intangible que la multitud de actividades tradicionales ha ido generando y que están en proceso de desaparición u olvido.
Recomendaciones básicas para el planeamiento territorial y urbanístico
El proceso más preocupante que afecta a varios municipios de la Sierra Morena cordobesa es el de la urbanización ilegal. Son urgentes y perentorias las medidas que la atajen con acciones ejemplarizantes y eficaces.
El despoblamiento que acusan amplias zonas de la demarcación hace necesarios nuevos pactos por el paisaje, así como consensos locales que, al tiempo que devuelvan centralidades y atractivos a la sierra, sirvan para proteger sus principales valores.
Es necesario un planteamiento de gestión conjunta de los recursos patrimoniales culturales y naturales. En este sentido, la valoración de la dehesa y su posible consideración como bien de la Lista del Patrimonio Mundial puede ofrecer métodos de valoración y gestión novedosos y compartidos con otras demarcaciones andaluzas y con otros territorios ibéricos.
Patrimonio de ámbito territorial
Patrimonio de ámbito edificatorio
Patrimonio de ámbito inmaterial
Generales
Caracterización patrimonial del mapa de paisajes de Andalucía • 463
El extremo occidental de Sierra Morena es un ámbito encuadrado dentro del área paisajística de las serranías de Baja Montaña, en la que predominan los relieves acolinados ocupados por dehesas dedicadas a la cría del ganado porcino (verdadera marca de clase de este sector). Esta vocación por las actividades agrosilvícolas, especialmente ganaderas y forestales, confiere un ca-rácter y personalidad fuertes a este ámbito de peque-ños pueblos bien integrados en el paisaje y cabeceras comarcales con grandes hitos paisajísticos (Aracena, Cortegana, Aroche, etcétera).
1. Identificación y localización
La condición fronteriza de esta demarcación ha añadido dos componentes básicos: la escasa ocupación y la pre-sencia de elementos defensivos de interés. Esto se apre-cia especialmente en la mitad occidental, dado que la oriental posee una red de asentamientos más densa.
La cercanía y mejora de las comunicaciones con Huelva y, sobre todo, Sevilla, ha provocado una demanda de se-gundas residencias en este espacio que está empezando a afectar los frágiles equilibrios sociales, culturales y pai-sajísticos de muchos municipios, sobre todo de los más cercanos a la carretera que enlaza Sevilla con Portugal.
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: Sierra de Aracena (dominio territorial de Sierra Morena-Los Pedroches)
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: red de centros históricos rurales
Paisajes sobresalientes: La Umbría Puerto Moral, peñas de Aroche
Paisajes agrarios singulares reconocidos: alcornocales de Cala, llanos del Chanza
Sierra de Aracena + Sierra Morena occidental
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía
Articulación territorial en el POTA
Estructura organizada por áreas poco pobladas de asentamientos rurales pertenecientes a la unidad territorial de Sierra de Aracena
Grado de articulación: medio-bajo
464 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
2. El territorio
Medio físico
El extremo occidental de Sierra Morena es el sector más bajo de la misma, con alturas que oscilan entre los 400 y 600 metros de media. Como en el resto de la sierra, predominan los paisajes dominados por la dehesa so-bre suaves colinas que no dan lugar a pendientes pro-nunciadas, pudiendo citar en todo caso el sector entre Aracena y Santa Ana la Real como aquel que posee ma-yores desniveles, seguido de la sierra de los Hinojales al sur de Cumbres Mayores o de la zona de los Picos de Aroche. La densidad de las formas de erosión es muy contrastada, apareciendo zonas en las que son bajas o
moderadas en torno a Aracena y otras muchas zonas, pero alternadas con otras en las que las densidades son medias e incluso altas (cercanías de Santa Olalla del Cala o Aroche). El plegamiento herciniano condiciona las direcciones dominantes en esta demarcación, no-reste-sudeste y oeste-este en el sector meridional. Las unidades geológicas coinciden con varios dominios del macizo hespérico: la zona surportuguesa, el dominio de la sierra de Aracena y de Elvas-Cumbres Mayores.
El origen de las formas predominante es el de las el te-rritorio estructurales-denudativas (relieves montañosos de plegamiento en materiales metamórficos en medios
estables y colinas, cerros y superficies de erosión, siendo más abundantes hacia el este las colinas con influencia de fenómenos endógenos). Los materiales más abun-dantes en estas zonas son los metamórficos (pizarras, esquistos, calcoesquistos, calizas, cuarcitas y conglome-rados). A lo largo de todo el territorio, pero especial-mente en su sector central, son muy potentes los relie-ves derivados de formas volcánicas (rocas volcánicas y subvolcánicas básicas e intermedias y complejos vulca-no-sedimentarios de lavas, piroclastos, tobas y tufitas). No faltan en el extremo de la demarcación afloraciones de rocas plutónicas, especialmente graníticas.
El clima de la Sierra Morena occidental ofrece veranos suaves e inviernos frescos, con una temperatura media anual entre los 14,5 ºC de la zona centro-septentrional y los 17 ºC del extremo suroriental. La insolación me-dia anual oscila entre las 2.500 y las 2.800 horas de sol anuales. Se trata, además, de una zona con niveles pluviométricos relativamente elevados, ya que en tor-no a Cortegana se superan los 1.250 mm anuales. No obstante, la cifra desciende hasta los 700 en el borde oriental de la demarcación.
La parte oriental, y también en el extremo opuesto las llanadas cercanas a Aroche, se corresponden con la se-rie mesomediterránea luso-extremadurense silicícola de la encina (encinares y alcornoques) y la franja entre Encinasola y Arroyomolinos de León a su faciación ter-mófila mariánico-monchiquense con lentisco (encinas, alcornoques, brezales y jarales). La parte central y oc-cidental de la sierra de Aracena, así como los Picos de Aroche se enmarcan en otra serie mesomediterránea,
Sierra Morena de Huelva y riveras de Huelva y Cala
Panorámica desde el castillo de Almonaster la Real. Foto: Víctor Fernández Salinas
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 465
la luso-extremadurense y bética subhúmeda-húmeda del alcornoque (encinares, alcornoques, quejigos, cas-taños, formaciones mixtas de quercus). Toda la demar-cación se halla muy afectada por las repoblaciones de eucalipto.
La mayor parte de la Sierra Morena de Huelva está in-cluida en algún espacio protegido. El más importan-te es el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, incluido en la red de espacios Reserva de la Biosfera de UNESCO y la porción más importante de la demarcación. Dentro de él se encuentra el monumento natural de la Encina Dehesa de San Francisco, en las inmediaciones de Santa Olalla del Cala. Fuera del par-que, hacia el suroeste, aparecen dos parajes naturales: el de Sierra Pelada y rivera del Aserrador y el de peñas de Aroche
Medio socioeconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva
Las sierras que se extienden entre las riveras del Chanza y del Cala son las más occidentales de Sierra Morena y se componen de una serie de municipios que pese a su riqueza socioeconómica tradicional vienen siendo afec-tados desde hace un siglo por un importante proceso de emigración, despoblamiento y simplificación de su base económica. Se trata de municipios poco poblados y con cabeceras comarcales con tejidos comerciales y admi-nistrativos más bien endeble, si bien con algún proceso puntual de cierto dinamismo. Los 7.612 habitantes del municipio de Aracena en 2009 (7.643 en 1960) ponen
el techo demográfico de todos los municipios del sec-tor, siguiéndole en importancia localidades como Cor-tegana (4.965; 8.344 en 1960), Aroche (3.113; 6.686 en 1960) y Jabugo (2.396; 3.376 en 1960). En el sector oriental de la demarcación aparece la única población que supera los 2.000 habitantes en esta parte de la pro-vincia de Sevilla: Castilblanco de los Arroyos (5.150 en 2009; 4.601 en 1960), cuya recuperación demográfica durante los últimos años tiene que ver con un impacto mayor de la cercanía de Sevilla capital.
La actividad agraria tradicional se basa en buena medi-da en el aprovechamiento de la dehesa y de los recursos forestales (ganado porcino, ovino, caprino; leña, corcho, carbón vegetal, setas, plantas aromáticas, etcétera); no obstante, también es importante la presencia de olivares en toda la demarcación, al igual que la producción de productos hortícolas, casi siempre para el consumo local, en la mayor parte de los ruedos de los pueblos de estas sierras. Las repoblaciones de eucalipto desde hace varios decenios se utilizan para el uso maderero, dentro y fuera de la demarcación y, sobre todo, en la fábrica papele-ra de San Juan del Puerto. La industria más importante, además de algunas actividades artesanales cerámicas y textiles, se basa sobre todo en la manipulación de pro-ductos agrarios (aceite, conservas) y, sobre todo, en la elaboración de productos cárnicos, especialmente jamo-nes (Jabugo, El Repilado, Aracena...), sin duda la verdade-ra imagen de marca de esta demarcación.
Han cobrado mucho protagonismo en los últimos de-cenios las actividades cinegéticas y de pesca deporti-va que, sin embargo, cuentan con una larga tradición
(ciervo, jabalí, conejo, liebre, torcaz, perdiz, trucha). Además, este es un proceso paralelo a la atracción tu-rística residencial que estos municipios ejercen sobre los habitantes de las ciudades cercanas (sobre todo, Se-villa y Huelva), que en buena medida ha vuelto a dotar de cierto pulso a muchos de los pequeños pueblos que se habían quedado semidespoblados. Es cierto que este pulso se recupera sobre todo en los fines de semana y períodos de vacaciones, pero sirve para sostener una red de servicios comerciales de los que sin duda tam-bién se beneficia la población local. Ello ha favorecido también las actividades de turismo rural, especialmente las hosteleras, que han aflorado por todo el ámbito con fuerza durante los últimos veinte años y que, además, han reforzado el sector de la construcción (tanto para la rehabilitación como para la edificación de nueva plan-ta). Esto, no obstante está generando problemas pai-sajísticos en no pocos pueblos, en los que se están de-sarrollando de forma acelerada nuevas urbanizaciones de casas adosadas, incorporando tipologías ajenas a la demarcación y de grave impacto visual. Aracena reúne como ningún otro pueblo ejemplos negativos (hoteles en lugares inadecuados, desarrollos fuera de escala de nuevas urbanizaciones, etcétera).
466 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
La orografía ha tenido una especial incidencia en la orga-nización de las comunicaciones y los asentamientos del área. Como ejes interiores en sentido este-oeste-noroes-te destacan principalmente:
a) El valle del Chanza, que desarrolla una amplia llanura interior en dirección oeste utilizada desde la Edad del Co-
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
Desde el punto de vista natural, la articulación de la demarcación tiene una clara dominante este-oeste, que adopta la dirección predominante en los plegamientos hercinianos noreste-sudeste hacia el extremo oriental. Los valles de los ríos (Múrtigas, Rivera de Huelva) y los cordales montañosos (sierra de Aracena, sierra de las Encomiendas, sierra de los Hinojales) reproducen este esquema y lo mismo puede decirse de la red viaria y de asentamientos que se le superpone. La carretera nacio-nal 433 entre El Rosal de la Frontera y Las Pajanosas (en el eje Sevilla-Lisboa) articula la mayor parte de los asen-tamientos importantes (Higuera de la Sierra, Aracena, Galaroza, Cortegana, Aroche). Un eje paralelo, pero no conectado por un vector lineal en toda su extensión, es el que se sitúa al norte de la sierra del Viento, y al que pertenecen los núcleos de Santa Olalla del Cala, Cala, Arroyomolinos de León, Cumbres Mayores, Encinasola -A-434, A-5300 y HV-211-). No obstante, también hay algunos pasos perpendiculares importantes con direc-ción norte-sur que aseguran las comunicaciones con el sur de Badajoz. El más importante es el que coincide con el extremo oriental de la demarcación: la nacional 630 o vía de la Plata, que si bien no articula el sector, sí conecta Sevilla con Extremadura y las regiones más al norte. Algunas poblaciones de cierta relevancia, ade-más, se ubican en este eje o en sus cercanías: Santa Olalla del Cala, Almadén de la Plata o El Ronquillo. Otro vector de cierta importancia es el que une Fregenal de la Sierra y Valverde del Camino-Huelva: la nacional 435, que atraviesa la demarcación por su centro. Además,
bre y posteriormente fundamental para la romanización de este sector de Sierra Morena. Su falta de delimitación física se plasma en una suave llanura hacia el Guadiana ya al interior de tierras portuguesas.b) El valle del Múrtiga discurre hacia el noroeste conec-tando el núcleo central serrano con el extremo frontero de Encinasola. c) El corredor Rivera de Huelva orienta las comunicacio-nes hacia el este -sureste y está vinculado principalmen-te con la actividad minera (zona de Cala) desde la Edad de Bronce. Estratégicamente conecta este territorio con el valle del Guadalquivir a la altura de Santiponce.
La Sierra Morena onubense es también cabecera de gran-des ríos que fluyen hacia el sur (Odiel, Rivera de Jaramar-Tinto) los cuales ordenan el flujo hacia el Andévalo y la campiña desde la prehistoria, aunque su curso encajado y sin apenas desarrollo de valles o llanuras aluviales no favoreció una red de asentamientos tan formalizada como en las áreas de campiña. Paisajes y patrón poblacional se suceden hacia el norte sin solución de continuidad ya en las sierras pacenses.
Este papel de distribuidor de cursos de agua delimita un núcleo central serrano, topográficamente más alto y compartimentado por multitud de pequeños valles, caracterizado por la existencia de numerosas aldeas de pequeño tamaño alrededor de los núcleos principales (Cortegana, Aracena, Higuera de la Sierra o Almonaster la Real), conformando un patrón posiblemente iniciado ya desde época islámica y consolidado en época ba-jomedieval cristiana mediante el encastillamiento del territorio.
Sierra Morena de Huelva y riveras de Huelva y Cala
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 467
existen otros secundarios entre la sierra y el Andévalo (Rosal-Santa Bárbara de la Casa -A-495-, Cortegana-Calañas -HV-1201-, Aracena-Minas de Riotinto -A-461-, Nerva-Higuera de la Sierra-Zufre-Santa Olalla del Cala -HV-4011 y A-461-).
El ferrocarril Fregenal de la Sierra-Huelva, pese a su ca-rácter secundario dentro de la red ferroviaria española, refuerza la articulación norte sur de la demarcación, en-
lazando Cumbres Mayores, El Repilado y las cercanías de Cortegana y Almonaster la Real. La red de asentamientos se corresponde con pueblos ru-rales concentrados (más de treinta núcleos) en el tramo entre Aracena y Cortegana. Muchos de ellos no llegan a los 1.000 habitantes (Corteconcepción, Linares de la Sie-rra, Fuenteheridos, etcétera). Aracena cumple el papel de centro de referencia general de la demarcación, aunque
hay otras poblaciones que actúan como centros de los territorios cercanos: Santa Olalla del Cala, Zufre, Corte-gana, Encinasola, etcétera.
Huertas en el sendero de la Fuente del Rey (Aracena). Foto: José María Rodrigo Cámara
468 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociados
Procesos históricos
La explotación de los recursos propios y aislamiento temprano8232300. Neolítico8232200. Edad del Cobre8232100. Edad del Bronce
La ocupación más antigua detectada corresponde al V-IV milenio a. de C. en la cueva de la Mora (Jabugo) y ejemplifica la dualidad de asentamientos en cueva y al aire libre (Pico de los Ballesteros, Las Peñas y cerro Borrero en Aroche, cerro de las Abejas en Rosal de la Frontera o Pico del Castillo en Encinasola) que modelará el poblamiento serrano durante la Prehistoria. Serán los recursos agro-ganaderos y forestales los que serán explotados principalmente y las características del territorio imprimirán un temprano carácter volcado en sí mismo respecto a la evolución material y a las formas de organización socio-económica. La presencia del fenómeno megalítico se hace patente sobre todo en el sector del Chanza-Alcalaboza y en la cabecera Rivera Huelva.
Durante la Edad del Bronce, junto con la relevancia del aprovechamiento minero-metalúrgico en la zona de Cala, se teje una red de asentamientos localizados en altura y bien defendidos naturalmente tales como los de El Trastejón (Zufre) y La Papúa (Arroyomolinos de León), La Bujarda (La Nava) o la primera fase de El Castañuelo (Aracena). Paralelamente a manifestaciones arcaizantes, tales como los enterramientos en cueva de Alájar de plena Edad del Bronce, durante estos momentos el sistema de enterramientos en cista particulariza por su número de manera especial a la sierra onubense encontrándose sólo densidades similares en las zonas sevillana y portuguesa inmediatas.
7121100. Asentamientos rurales. Poblados7112810. Cavernas. Cuevas7112422. Tumbas. Dólmenes. Cistas
Arcaísmo vs. Impacto colonial: resistencia y frontera8232100. Edad del Bronce Final8233100. Edad del Hierro8211000. Época romana8220000. Edad Media
En general, en el tránsito hacia la protohistoria y durante el Bronce Final se mantienen por poco tiempo las constantes de aprovechamiento silvo-pastoril o de emplazamiento de asentamientos vistas anteriormente, detectándose alguna continuidad en poblados como El Trastejón (Zufre), cerro de San Cristóbal (Almonaster la Real), sierra de la Lapa (Encinasola) o cerro del Cinchato (Aroche). Se aprecia, en primer lugar, una diferenciación de influjos entre la zona de Aroche (de influencia alentejana) y la del Múrtiga-Rivera del Huelva (de influencia bajo Guadalquivir) y, en definitiva una crisis poblacional quizás por el atractivo de la actividad económica de zonas del Andévalo y campiña al sur.
Durante la Edad del Hierro se conforma la denominada “Baeturia céltica” por los romanos. A diferencia de otras zonas situadas más al sur, este territorio recibe aporte poblacional de pueblos meseteños que se asientan en poblados fortificados que harán frente durante el siglo II a. de C. a la estrategia de control político romano. De este modo, por sometimiento militar romano y por traslado/reagrupamiento, no será hasta el siglo I a. de C. cuando muchos poblados, tales como Maribarba (Aroche), Pico de la Muela (Aroche) o última fase de El Castañuelo (Aracena), serán abandonados y, paralelamente, se inicien (Turobriga en San Mamés, Aroche) o pervivan otros con población ya romanizada como en San Sixto (Lacimurga Constantia Iulia, Encinasola) o en el castillo de los Peñas (Arucci, cerca de Aroche). El panorama se completará con el gran incremento de la colonización agrícola mediante la fundación de numerosas villae desde fin del siglo I a. de C. y la continuidad en la Alta Edad Media de este modelo agrícola y ganadero.
7121100. Asentamientos rurales. Poblados7121200. Asentamientos urbanos. Ciudades7112100. Edificios agropecuarios. Villae7112422. Tumbas. Necrópolis7123200. Infraestructuras hidráulicas. Acueductos7123110. Infraestructuras del transporte. Puentes7123120. Infraestructuras del transporte. Calzadas
Sierra Morena de Huelva y riveras de Huelva y Cala
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 469
Descripción Recursos asociados
Tensión repoblación/despoblación y mantenimiento de la economía agro-ganadera8220000. Baja Edad Media8200000. Edad Moderna8200000. Edad Contemporánea
7121100. Asentamientos rurales. Pueblos7112620. Fortificaciones. Alcazabas. Castillos. Murallas7112900. Torres
El peso de la implantación rural mediante las villae romanas fundamentará posteriormente el patrón de ocupación hispanomusulmán. El nuevo contingente poblacional musulmán se adaptaría en convivencia al seguramente importante grupo cristiano preexistente. Sólo a partir de las fricciones entre las taifas andalusíes el territorio se fortifica en enclaves como Cala, Zufre, Aroche, Almonaster o Cortegana. A partir de estos momentos la sierra es compartida por las coras de Sevilla, Beja y, por algún corto periodo, la de Niebla. Los iqlim, o distritos con referencias históricas, son al-Munastir (Almonaster la Real) y Qartasana (Cortegana), encabezados por hisn (fortificaciones con un asentamiento a su abrigo) que han pervivido hasta la actualidad junto con otros ejemplos como Zufre, Aracena o Aroche.
La repoblación cristiana a partir de la segunda mitad del siglo XIII tuvo un gran componente gallego y leonés y no estuvo exenta de problemas de emigración al Guadalquivir, reclutamiento para las guerras con Granada y el paso por sucesivas crisis demográficas. En esta situación incidió la cuestión de la frontera con el reino de Portugal, un litigio con honda perduración ya que el acuerdo definitivo entre los dos países no llega hasta 1926. La conquista cristiana asignó este territorio a la tierra de Sevilla creándose a partir del siglo XIV la denominada Banda Gallega, un sistema de defensas (nuevas o reutilizadas) frente a un hipotético avance portugués hacia el valle del Guadalquivir que favoreció la concentración de una población rural dispersa. Estos castillos forman la base de muchos actuales, tales como Cumbres Mayores, Cala, Santa Olalla del Cala, Cumbres de Enmedio o Cumbres de San Bartolomé.
Durante el resto del Antiguo Régimen, la sierra se caracteriza como emisora tradicional de productos agro-ganaderos hacia Sevilla ya sea por rentas (Cabildo hispalense, Arzobispado) o por mercado.
En época contemporánea, los efectos de la intensificación minero-industrial del siglo XIX también se dejan sentir en la sierra. Por un lado, se constata un proceso migratorio hacia el Andévalo aunque, por otro, en la propia sierra se ubica la explotación minera de Cala y en el límite sur de la demarcación lindante con la Cuenca Minera nos encontramos con que en los términos de Almonaster, Campofrío o La Granada de Riotinto también se ubican cotos mineros que provocan un cierto repunte demográfico merced a la creación de nuevos asentamientos para los trabajadores.
Identificación
470 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconómicas
1264500. Minería
La actividad minera ha sido una constante histórica en la demarcación. Durante la prehistoria su sistema de explotación a base de zanjas y pequeñas galerías tuvo una dispersión por toda el área y sus evidencias son difíciles de detectar en la actualidad debido a su escaso impacto superficial. Durante la época romana se benefician de los yacimientos del entorno de Cala que son los que han llegado hasta nuestros días en explotación.
7120000. Complejos extractivos. Minas7123120. Infraestructuras de transporte. Redes ferroviarias
1264400. Ganadería 1264200. Agricultura
El manejo/adehesamiento de los montes serranos con vistas a optimizar la producción agroganadera debió generalizarse durante el periodo romano. Se tienen datos documentales desde la Baja Edad Media cristiana sobre ordenanzas de montes, pastos y ganados que hablan de la importancia que los concejos daban al aprovechamiento económico de la dehesa.
7122200. Dehesas71124B2. Plazas de toros
1200000. Abastecimiento (de agua)Como herencia del manejo rural islámico, en la sierra se conservan infraestructuras y tradiciones vinculadas con la gestión del agua. Son destacables los sistemas de almacenamiento (albercas), conducción (acequias, lievas) y amortización (molinos).
7123200. Infraestructuras hidráulicas
Sierra Morena de Huelva y riveras de Huelva y Cala
Identificación
1263000. Producción de alimentos. Producción industrial
La transformación y elaboración de productos del cerdo Ibérico constituye una de las actividades más destacadas en la economía de la zona. El territorio de esta demarcación se proyecta al exterior a través de sus productos Ibéricos de “pata negra” principalmente de la marca Jabugo. Al calor de su fama han proliferado las grandes y pequeñas fábricas de chacinas (mataderos, secaderos…). Tengamos también en cuenta que, entre las familias serranas, las matanzas de cerdos, para proveerse de productos cárnicos todo el año, se han dado secularmente en la zona. Aún se realizan las matanzas de cerdos domésticas a pesar de su drástica disminución destinándose algunos de estos productos al comercio informal.
14I1100. Técnica de producción de chacina. Matanzas (chacinas)
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 471
4. Recursos patrimoniales
Ámbito territorial
Espacios rurales. La dehesa, célebre por la cría de ganado porcino y la transformación de los productos del cerdo.
Asentamientos. En concordancia con determinadas ali-neaciones calcáreas de la sierra se documentan cuevas utilizadas como hábitat prehistórico (Neolítico hasta la Edad del Bronce) tales como la cueva de La Umbría (Ara-cena), la cueva de la Mora (Jabugo), cueva de Navaher-mosa (Fuenteheridos) o los numerosos abrigos y cova-chas de la peña de Arias Montano en Alájar.
Los poblados con o sin fortificación de la Edad del Cobre se documentan por ejemplo en Pico de los Ballesteros, las Peñas, Bejarano o cerro Borrero en Aroche, también Sierra Herrera (Encinasola), cerro de las Abejas (Rosal de la Fron-tera) o el cerro de los Castillejos (Santa Olalla del Cala).
Durante la Edad del Bronce los asentamientos de El Tras-tejón (Zufre), La Papúa (Arroyomolinos de León, Zufre), La Bujarda (Valdelarco), entre otros, evidencian la preferen-cia por una situación topográfica dominante dotándose de muralla fortificada en algunos casos. La fase final de la Edad del Bronce es recesiva y son muchos menos los que muestran ocupación permaneciendo ocupados por ejemplo los del Cinchato (Aroche) o cerro de San Cristó-bal (Almonaster la Real).
Un cambio étnico y de la estructura de los poblados se evidencia durante la Edad del Hierro en los asentamien-tos de Castañuelo (Aracena) o Solana del Torrejón (Aro-che) entre otros.
La romanización deja ejemplos de urbanismo imperial en Turobriga (ermita de San Mamés, Aroche) con elementos visibles del foro o los baños, o el asentamiento de Fuen-te Seca (Aroche) con restos de acueducto y monumento funerario como en el caso de Santa Eulalia (Almonaster) que ocupa la actual ermita.
Los asentamientos islámicos son reconocibles a nivel topo-nímico (Alájar, Zufre) y por elementos musulmanes como mezquitas (Almonaster la Real) o castillos (Aroche, Corte-gana, Cala). Estos asentamientos perviven tras la conquista castellana adoptando en sus cascos históricos la fisonomía que ha llegado básicamente hasta la actualidad.
Durante el impacto de la minería industrial del XIX-XX se crean asentamientos de nueva planta diseñados para los trabajadores tales como Mina Concepción o El Patrás en el límite sur del término de Almonaster la Real.
Complejos extractivos. Minas. Se ha comentado ante-riormente la relación histórica entre minería y el desarro-llo de los grupos humanos de la zona desde la Edad del Cobre. Se han detectado innumerables puntos de labores mineras desde prehistóricas hasta romanas de las que se señalan como ejemplo las de Cuchillares (Campofrío), Mina Santa Teresa (Aroche) o Juncal (Encinasola) perte-necientes a la Edad del Cobre y Bronce. Para época ro-mana destacan las de Coronada I (Aracena), Mina María Luísa (La Nava), San Crispín (Campofrío) o las de La Jineta y La Sultana (Cala).
Como ejemplo de la minería industrial de los siglos XIX-XX destaca el complejo minero de Cala explotado hasta
la actualidad. Se trata de una de las demarcaciones con mayor densidad de localizaciones registradas en el SIPHA de minería prehistórica y antigua.
Infraestructuras del transporte. Relacionada con la minería es destacable la importante obra de infraestruc-tura territorial que supone la línea ferroviaria Minas de Cala-San Juan de Aznalfarache, la cual aprovecha en su trazado el curso natural de la rivera del Hierro y Rivera de
Choza de Encinasola. Foto: José M.ª Rodrigo Cámara
472 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Huelva. Actualmente se conservan los taludes y acantila-dos del firme de la vía y diversos ejemplos de puentes de hierro. Su trazado se contempla hoy como complemento de usos de ocio y turismo del PORN del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
Por otra parte, dentro del programa de integración terri-torial desarrollado durante el periodo romano, destaca la conformación de vías de comunicación y las iniciativas de obra pública que llevan aparejadas. Del trazado histó-rico de la vía que partía de la cuenca minera de Riotinto (Urium) hasta Arucci (Aroche) y su prolongación hacia Pax Iulia (Beja, Portugal), quedan restos del paso del Odiel en el puente romano de Campofrío.
Infraestructuras hidráulicas. Se pueden destacar ele-mentos de infraestructura hidráulica de época romana en la zona de los llanos de la rivera del Chanza como el acueducto romano de Fuente Seca (Aroche). De posible tradición islámica y con uso hasta la actualidad son las llamadas lievas (sistema de acequias) de la sierra tales como la de Galaroza o, como muestra de aljibe comunal, el estanque urbano Fuente Redonda, La Laguna) de Ca-ñaveral de León.
Ámbito edificatorio
Construcciones funerarias. Dólmenes. Son numerosas las manifestaciones megalíticas en toda la demarcación. Destacan las concentraciones del valle de la rivera del Chanza-Alcalaboza, la del Rivera de Huelva y la del Múr-tiga. Pueden citarse, por ejemplo, los dólmenes de Mon-teperro, Los Praditos, La Belleza o Montero (Aroche) en
el sector del Chanza, el tholos del Puerto de los Señori-tos (Encinasola) en el sector del Mútiga, o la agrupación de dólmenes de Monte Costa (Zufre), o el de Los Llanos (Puerto Moral) en el sector del Rivera de Huelva.
Cistas. Las concentraciones de elementos funerarios tipo cista están ampliamente documentadas en la sierra. Entre ellos están documentados los grupos de Becerrero (Almonaster la Real), Castañuelo o La Dehesilla (Aracena), los grupos de La Puente y La Gomera (Corteconcepción) o las de Monte Costa (Zufre).
Espacios urbanos. Como elementos del urbanismo ro-mano pueden citarse los restos del foro de la ciudad romana de Turobriga (San Mamés, Aroche), su posible basílica o curia bajo la actual ermita de San Mamés, o los restos de los baños públicos de la ciudad. Del mis-mo modo, es reseñable el mausoleo romano de Santa Eulalia (Almonaster la Real) reaprovechado por la ac-tual ermita.
Edificios religiosos. Como ejemplo de elementos in-muebles de época islámica destaca la mezquita de Al-monaster la Real, en el recinto del castillo. Su antigüedad se remonta al siglo X, con cinco naves transversales a la qibla, conserva el mihrab y el recuerdo de su alminar en la actual torre cristiana.
Fortificaciones. La arquitectura defensiva, principal-mente desde el periodo islámico, está bien atestiguada en la demarcación. Del periodo medieval islámico son destacables los restos de los hisn de Almonaster la Real, Aracena, Aroche o Zufre como ejemplos más visibles de recintos defensivos islámicos aunque reedificados en parte tras la conquista cristiana.
Como ejemplos del programa defensivo iniciado a fina-les del siglo XIII frente al reino de Portugal destacan las fortificaciones y torres de la denominada Banda Gallega. Como ejemplos mejor conservados pueden citarse los castillos de Santa Olalla del Cala, Cumbres Mayores, Cor-tegana (éste sobre un recinto anterior).
Durante la guerra de Portugal ya en el siglo XVI destacan los artilleros de Aroche (muralla urbana con cuatro ba-luartes artilleros que encierra al antiguo castillo de origen islámico), Encinasola (Fuertes de san Juan y San Felipe). Pueden citarse también restos muy destruidos de torres atalaya que formaron parte de este sistema tales como las de La Torrecilla (Encinasola), Torrellano y Torrequemada (Aroche) o la de Monteperros (Rosal de la Frontera).
Edificios de espectáculos. Plazas de toros. Como tes-timonio de la importancia de los recursos ganaderos de
Sierra Morena de Huelva y riveras de Huelva y Cala
Bujarda de Santa Eulalia (Almonaster la Real). Foto: José M.ª Rodrigo Cámara
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 473
la dehesa serrana destaca la plaza de toros de Campofrío (1716) ubicada en las proximidades del municipio y edi-ficada probablemente sobre otro coso anterior. Es consi-derada una de las más antiguas de España.
Edificios agropecuarios. Para época romana, en el me-dio rural son destacables también las edificaciones tipo villae como El Prado o La Boticaria II (Zufre), Corteganilla II (Cortegana), El Vínculo (Aroche), Fuente del Oro (Almo-naster), Santa Ana (Puerto Moral), etcétera. A pesar de su situación de debilidad fruto de las transformaciones en el aprovechamiento agroganadero, la edificación dispersa es testimonio patrimonial destacable. Se men-cionan aquí como exponentes del cortijo serrano los del Álamo y del Conde Bagaes en Aroche y la gran riqueza de los humildes refugios de trabajadores como son las casas-monte, bujardas o chozos y, en las huertas, las casas de labor con solanas.
Las eras empedradas todavía se conservan, algunas recu-peradas como miradores, ya que se ubican en los puntos más aireados de poblaciones como Fuenteheridos, Galaro-za y Santa Ana la Real. También están presentes en toda la sierra los cercados de piedra acompañan al encinar.
Molinos hidráulicos. Aunque se encuentren en ruinas, todavía son testigos de la gran proliferación de estas edi-ficaciones preindustriales ubicadas en las riberas para el aprovechamiento de la fuerza del agua. Destacan, por haber sido objeto de estudio y recuperación, los nume-rosos molinos de rodeznos de Arroyomolinos de León. Y por ser ejemplo de molino de piedra vertical y de reutili-zación de los espacios el de Alájar.
Fuentes, pilares, lavaderos y abrevaderos. Su amplia presencia y el papel que han jugado como espacios de sociabilidad en un lugar donde la abundante agua se carga de connotaciones especiales, hace que fuentes, pilares, lavaderos y abrevaderos sean reconocidos como un patrimonio que conservar. Están documentadas para casi todos los municipios, citándose aquí entre otras las fuentes de Galaroza, Fuenteheridos, Zufre , Cañaveral de León o la de la peña de Arias Montano, de muy diferentes fisonomías y épocas de construcción, y los lavaderos de Linares de la Sierra, Higuera de la Sierra o el diseñado por Aníbal González de Aracena.
Ámbito inmaterial
Actividad agropecuaria. Destacan el manejo agro-ganadero (crías de ganados, desmontes, podas, descor-ches y las relaciones sociales del sistema complejo de dehesa). Actividad festivo-ceremonial. Las fiestas más impor-tantes de los ciclos festivos serranos son las romerías. Entre ellas destacan las de carácter supralocal: Nues-tra Señora de los Angeles (Alájar), San Mamés (Aroche), Santa Eulalia (Almonaster) o San Antonio (Cortegana). También son muy reconocidas la Fiesta de las Cruces de Almonaster, la Cabalgata de los Reyes Magos de Higue-ra de la Sierra, la de los Jarritos en Galaroza o la Fiesta de los Rehiletes en Aracena.
Actividad de transformación y artesanías. Entre las actividades de transformación de productos ganaderos destacan las matanzas domésticas y elaboración de em-
butidos. El saber hacer chacinero, constituye sin lugar a dudas una de las actividades más representativas del patrimonio serrano. La consideramos relevante por su importancia secular pero también por su actual vigen-cia, ya que la matanza del cerdo para la elaboración de las preciadas viandas, a pesar de su drástica disminu-ción, aún se realizan en muchas familias serranas.
Por otro lado, sin una gran relevancia en la economía comarcal, salvo en el caso de la carpintería de Galaro-za, se mantienen artesanías y artesanos serranos cuyo buen hacer aún se conserva al calor de un creciente turismo rural, de los programas de fomento de éstas y en definitiva de su patrimonialización. Son los casos de la talla en madera, vinculada a la artesanía pastoril y los encajes… Por otro lado con mayor proyección hacia la venta destacan la alfarería de Aracena y Cortegana, la fábrica de romanas (Cortegana) y la guarnicionería de Aroche.
Bailes, cantes y músicas tradicionales. La Danza de Hinojales y los danzantes del Lunes de Albillido de Cum-bres Mayores siguen manteniéndose como partes impor-tantes de la romería y la fiesta del Corpus Christi res-pectivamente, mientras que danzas como la del Pañuelo de Encinasola no tiene ninguna relevancia ritual en la actualidad.
Como en otros lugares de la Sierra Morena se mantie-nen los fandangos serranos (fandango marocho, En-cinasola) o las jotas (jota serrana) y una afición a las canciones tradicionales que acompañan los momentos importantes del ciclo festivo (zambomba y villancicos).
474 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
La sierra, naturaleza para la contemplaciónLa sierra, en un proceso creciente, se proyecta como escenario perfecto para el descanso de la población urbana. Esta potencialidad como destino de turismo verde se entronca con el hecho histórico de ser lugar de residencia y descanso para los grupos urbanos privilegiados.
“La naturaleza y sus recursos no son sólo la despensa que nos nutre y de la que todos dependemos en última instancia; la naturaleza es también la fuente que colma nuestras inquietudes más sublimes y contribuye a nuestra estabilidad emocional. Por esta razón, la región comprendida entre el Parque Natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche, con un clima privilegiado y un paisaje ancestral excepcionalmente conservado, ha sido desde antiguo un lugar de retiro y de meditación de personajes notables” (TEMUEVES.COM. Ocio en movimiento, en línea).
“El aspecto que presenta el térm. es delicioso en tiempos de verano; y cómo está próxima esta sierra de Aracena al cálido terr. de Andalucía y Extremadura, hace que sea muy visi-tada en aquella época, de las apersonas acomodadas de varios puntos” (Pascual MADOZ IBÁÑEZ, Diccionario geográfico-estadístico histórico de Andalucía –1845/1850–).
La sierra, el jamón y la gastronomíaEntre los elementos y cualidades más proyectadas de la sierra están los buenos productos y sus elaboraciones. Tradición y naturaleza son el valor añadido de los alimentos que identifican a estas comarcas: quesos, miel, aguardientes, chacinas. Pero entre todos ellos el que más representa a la zona es el jamón ibérico.
Unos y otros productos, principalmente los menos proyectados en el mercado exterior, encuentran en el turismo la demanda para su desarrollo.
“…poco a poco, el sector cárnico del Parque Natural vuelve a adquirir importancia, erigiéndose como protagonista de la economía de la Sierra, posibilitando la recuperación de la dehesa” (PLAN, 2004b: 63).
“Desde hace muchísimo tiempo, en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche se elaboran jamones y paletas ibéricos de bellota de reconocido prestigio mundial. Las características únicas del cerdo ibérico, las peculiaridades de las condiciones ambientales de esta comarca y los métodos tradicionales de curación han sido, y siguen siendo, el origen de un jamón de aroma, textura y sabor exclusivos” (LANDALUZ, en línea).
La Sierra Naturaleza labradaLos paisajes identificados por sus cualidades naturales, también se reconocen como paisajes cultivados por la voluntad de los serranos de tornar productivo lo agreste.
Así por ejemplo, la dehesa es emblema de la especial relación sociedad-medio en estas sierras y aunque una y otra vez sea sublimada como bosque mediterráneo conservado, cada vez más el manejo humano, las ganaderías porcinas y las dehesas se expresan en estrecha vinculación.
“El terreno es todo de sierra montuoso y pedregoso, pero como abunda en aguas, se presta por muchas partes al plantío de arboledas, y el resto es susceptible de llevar monte alto de un encinas y alcornocal, esto unido a la laboriosidad de los vec. de la v., hace que se saque todo el partido posible de la natural esterilidad del terreno, y que vean riscos elevados y pendientes declives cubiertos de viñedos, olivares y otros frutales” (PascuaL MADOZ IBÁÑEZ, Diccionario geográfico-estadístico histórico de Andalucía –1845/1850–).
“Para valorar la trascendencia del cerdo ibérico en la Sierra hay que hablar de la simbiosis con su hábitat natural: la dehesa...la exquisitez de jamones, paletas y chacinas sería imposible si el animal no se desarrollara en terrenos formados por arboledas de encinas, alcornoques y quejigos…” (LANDALUZ, en línea).
Sierra Morena de Huelva y riveras de Huelva y Cala
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 475
Cita relacionadaDescripción
Las sierra medieval, islámica, artesanal y ritualEn relación a las imágenes que se proyectan de la sierra para su promoción turística están las que la identifican por su patrimonio histórico y etnológico.
Lo más promocionado hace referencia a los castillos (Jornadas Medievales, Cortegana), la mezquita (Jornadas Islámicas de Almonaster), artesanías y fiestas.
“Hubo un tiempo en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche en el que las líneas de la frontera oscilaban en función de los litigios entre los reinos de Castilla y Portugal (…)La denominada Banda Gallega trajo consigo un cambio en la forma de vida de los poblados que ocuparon los distintos castillos, así como un legado que, ocho siglos después, se ha convertido en un atractivo turístico de primer nivel” (...).
“Este emplazamiento geográfico trajo consigo, históricamente , un aislamiento durante siglos que permitió la conservación de unas señas de identidad y una cultura popular que hoy día es un fiel exponente de la riqueza etnográfica de sus 29 municipios” (...).
“Sus paisajes y materiales han servido para que pintores, escultores, y artesanos de diversa índole visten o se asienten en esta comarca y plasmen en sus obras el duende de sus rincones, la magia de sus parajes naturales …/Junto a ellos, decenas de serranos anónimos han conseguido mantener viva labores artesanales propias de zonas rurales…” (...).“Los doce meses del año serrano acogen multitud de celebraciones y representaciones singulares que amenizan la vida en una comarca que está dando a conocer sus tesoros más preciados” (LANDALUZ, en línea).
“La Sierra (…) es una región boscosa, cambiante en su paisaje, estremecida y propicia tanto a la intimidad como a la niebla, atenta por igual al tesón del hombre como a la enigmática caligrafía de sus caminos. A quienes por ella andamos y sufrimos no se nos oculta cuánto hay en esta tierra de don y de estremecimiento. Pero no está reñida, que se sepa, la orgullosa belleza de nuestros campos con su tensión dramática, la bondad de sus aires con su estricta desazón interior, la copiosa luz de sus huertos o dehesas con su fulgor de incertidumbre. Así también, como elementos entrañados en su paisaje, sus gentes calladas, inquietas, envueltas y encostradas de sí mismas, abonadas a ese vasto mundo interior donde esplende la luz severa y macerada del misterio. Y, como no, de sus poetas… “ (Manuel MOYA, Prólogo. En Antología del grupo poético Aljife -2000-).
“II. Otro si por quanto algunas personas en tanto questan acotadas las dichas deesas questa villa tiene de vellota antes que madure estando en leche entran en las dichas deesas y avarean la dicha vellota antes de tiempo por ende hordenamos que de aquí en adelante qualquiera que las vareare la dicha vellota que las dichas dehesas estando acotadas pague de pena por cada vez que lo tomaren vareando o se le provare mill maravedís aplicados conforme a como se contiene a la hordenança antes desta y lo mismo se entienda a los que hallaren con sus puercos.III. Las dichas deesas al tiempo que oviere vellota o se le provare que entro en ella otro sí hordenamos que si algun vecino de fuera parte entrare en las dichas dehesas con sus puercos en tiempo que estén acotadas las dichas deesas que pague la pena como se contiene en la hordenança antes desta y las costas que hiçieren de la gente que fuera visitando las dichas dehesas y lo hallare y las demás costas y
esto se entienda ansí en tiempo de vellota como en tiempo de yerba y otro si que si algun veçino desta villa estando las dichas deesas acotadas fueren a varear vellota para su casas que paguen de pena por cada una vez que fueren hallados o se les provare seis reales aplicados según y como se contiene en el dicho primero capítulo desta hordenança y lo mismo se entienda a los forasteros y las costas” (ORDENANZAS municipales de Cortegana –1589-).
476 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Peña de Arias Montano
Aroche y su entorno hasta Rosal de la Frontera y el Rivera del Chanza
Singular mirador de la Sierra Morena de Huelva, en el que se combinan factores histórico-culturales y naturales (Alájar).
Paisajes puros y auténticos de la relación entre naturaleza y cultura en la zona fronteriza con Portugal (Aroche y Rosal de la Frontera).
Alájar desde la peña de Arias Montano. Foto: Isabel Dugo Cobacho
Calle de Aroche. Foto: José M.ª Rodrigo Cámara
Sierra Morena de Huelva y riveras de Huelva y Cala
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 477
Dehesa de las Contiendas
Fortificaciones de la Banda Gallega
Espacio disputado históricamente entre España y Portugal con elementos patrimoniales defensivos y paisajes muy poco alterados.
Cumbres Mayores, Santa Olalla del Cala, Encinasola, Aroche.
Dehesa de las Contiendas. Foto: Víctor Fernández Salinas
Castillo de Sancho IV. Cumbres Mayores. Foto: Aniceto Delgado Méndez, IAPH Castillo de Santa Olalla del Cala. Foto: Silvia Fernández Cacho
478 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
7. Valoraciones y recomendaciones
NegativasPositivas
La Sierra Morena de Huelva y la del extremo occidental de Sevilla constituyen un espacio de aparentemente fuerte dominante natural pero que es producto de un antiguo y rico proceso de antropización. Además, su condición de espacio fronterizo y en buena parte disputado entre España y Portugal, ha enriquecido la herencia cultural de esta demarcación y, en consecuencia, su paisaje y escenarios locales.
La estructura municipal es bastante contrastada, lo que no obsta para que exista un importante número de pequeños municipios con fuerte personalidad y una larga y sabia adecuación entre poblamiento y espacio natural.
Se trata de uno de los ámbitos, especialmente en el entorno de Aracena, en el que existen más conjuntos históricos atribuidos a pequeñas poblaciones de Andalucía.
La mejora de las comunicaciones, muy deficiente aún en numerosas zonas, ha hecho más accesible el disfrute de estos parajes que ya formaron parte de las primeras zonas montañosas andaluzas con vocación turística.
Las dehesas de esta zona de Sierra Morena son más frescas y húmedas que las de zonas más orientales, hecho éste que singulariza la personalidad de este sector.
La cercanía de espacios urbanos muy poblados (sobre todo Sevilla y Huelva) ha generalizado el turismo residencial en numerosas localidades, restándoles autenticidad y haciendo aparecer escenarios turísticos banalizados en algunos lugares, sobre todo en Aracena. El crecimiento de muchas urbanizaciones está descaracterizando el borde y perfiles de numerosas poblaciones.
La arquitectura tradicional se encuentra en proceso de sustitución y alteración en varios municipios de la demarcación.
El despoblamiento, algo ralentizado durante los últimos años, parece abocar estas comarcas a un papel residencial y de servicios para los períodos de vacaciones, sin alentar un modelo de desarrollo propio y, todo esto, con una importante y negativa incidencia en el paisaje.
Valoraciones
Sierra Morena de Huelva y riveras de Huelva y Cala
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 479
Se debe desarrollar más la perspectiva territorial de los bienes patrimoniales defensivos, considerando sus valores como hitos paisajísticos la relación visual entre unos elementos y otros.
Se recomiendan acciones coordinadas e implementadas en red respecto a la gestión de los conjuntos históricos de esta demarcación,con el objetivo de servir de ejemplo para toda Andalucía como un modelo de protección patrimonial a través de una gestión urbanística innovadora en pequeños municipios.
Es urgente atajar acciones de fuerte impacto paisajístico como la construcción del nuevo hotel de Aracena. Éste, así como el fuerte crecimiento en urbanizaciones de chalets adosadados, deberían tomarse como referente de mala práctica en pueblos serranos andaluces.
También es urgente el cambio de consideración de la población local respecto a la arquitectura popular; en la mayor parte de las ocasiones más respetada en su autenticidad por los nuevos habitantes (de segunda residencia) de la sierra, que por sus propios vecinos.
Se aconseja profundizar en el conocimiento, registro y protección del abundante patrimonio agrario disperso, tanto el relacionado con las actividades agrícolas, como el de las ganaderas y silvícolas.
Elaboración de un registro de los recursos patrimoniales intangibles del extremo occidental de Sierra Morena (cultura del uso del agua, industrias agroalimentarias, etcétera).
Recomendaciones básicas para el planeamiento territorial y urbanístico
Las medidas para preservar la autenticidad de esta demarcación son las más urgentes de toda Sierra Morena. El desarrollo del turismo residencial está alterando la estructura y paisaje de un número importante de municipios en esta demarcación.
Reforzar el reconocimiento de la dehesa con figuras de carácter internacional y que identifique los valores que están presentes y son comunes en toda la Sierra Morena e incluso los que la ligan con el montado portugués. Una declaración conjunta España-Portugal de la dehesa-montado como patrimonio mixto cultural y natural de la Lista del Patrimonio Mundial podría ser una acción a considerar.
Ejercer un mayor control sobre las tareas de repoblación, evitando que se ejecuten sin las debidas cautelas frente a posibles afecciones al Patrimonio Arqueológico.
Realizar propuestas y establecer figuras comunes de gestión del patrimonial natural y cultural, integrando los recursos culturales en los programas de uso público, investigación y difusión del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
Patrimonio de ámbito territorial
Patrimonio de ámbito edificatorio
Patrimonio de ámbito inmaterial
Generales
Caracterización patrimonial del mapa de paisajes de Andalucía • 481
El extremo oriental de Sierra Morena se integra dentro de las áreas paisajísticas de serranías de montaña media, serranías de baja montaña y campiñas de piedemonte. Durante mucho tiempo ha sido la puerta de entrada a Andalucía desde la meseta y, por lo tanto, uno de los primeros paisajes que han percibido los viajeros. Aunque comparte buena parte de la caracterización paisajística de otras zonas de este sistema montañoso (especialmen-te el protagonismo de la dehesa), aquí cabe destacar que las alturas medias son mayores y que el carácter es más agreste y despoblado, sobre todo hacia oriente. La loma de Chiclana, en cambio, escalón de Sierra Morena hacia el sureste, es un espacio en el que el olivo retoma el pro-tagonismo del paisaje.
1. Identificación y localización
Bajo la demarcación Sierra Morena de Jaén se incluyen tres comarcas diferenciadas: El Condado de Jaén, el dis-trito histórico-minero de Linares-La Carolina y la sierra de Andújar, la zona más despoblada de toda la demarcación. Todas ellas configuran un territorio fronterizo agreste de sierra con paisajes naturales, dehesas para actividades ganaderas y cultivos de olivar de montaña.
Las poblaciones son pequeñas y entre ellas sobresalen sólo Santisteban del Puerto, Santa Elena y, sobre todo, La Carolina, evidenciando las necesidades que ha habido en el pasado, especialmente en la época ilustrada, de repo-blar estos territorios.
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: Centro-norte de Jaén y Cazorla, Segura, Las Villas y Mágina
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: Red de centros históricos rurales, red de ciudades carolinas, red cultural del Legado Andalusí
Cuenca del Guadalimar + Despeñaperros + Sierra Morena oriental + Cuencas bajas del Guadalmellato, Yeguas y Jándula
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del mapa de paisajes de Andalucía
Articulación territorial en el POTA
Estructura organizada por áreas poco pobladas pertenecientes a distintas unidades territoriales: la mitad occidental al sistema de ciudades medias de interior de la unidad Centro-norte de Jaén (La Carolina) y la oriental a la red de asentamientos en áreas rurales de la unidad territorial Cazorla, Segura, Las Villas y Mágina (Santisteban del Puerto)
Grado de articulación: bajo
482 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
2. El territorio
Medio físico
La Sierra Morena jiennense es un ámbito poco antro-pizado y compuesto por sierras más abruptas que en otros segmentos de este sistema montañoso, lo que determina la presencia de mayores pendientes y for-mas más agrestes. Esto se aprecia especialmente en algunos de los valles transversales, sobre todo en la mitad occidental y más específicamente en el valle del río Jándula. A su vez, hay grandes contrastes en las densidades de formas erosivas, mientras que estas son bajas o moderadas en buena parte de la demarcación, hay zonas en en el sector septentrional en las que los niveles son muy altos llegando a ser localmente extre-mos. Geológicamente, la demarcación se enmarca en la zona centroibérica del macizo hespérico, cuyo origen se relaciona con relieves montañosos de plegamiento de materiales metamórficos en medio estable (pizarras, esquistos, grauwacas, cuarcitas y areniscas) y, más lo-calmente, colinas con influencia de fenómenos endó-genos (sobre todo en la sierra de Andújar, en un gran afloramiento plutónico de granito y granodioritas) y con barrancos y cañones denudativos. Hacia el este aparecen también formas denudativas en colinas con escasa influencia estructural en medio estable y mate-riales sedimentarios (arcillas y arenas rojas). En algunas zonas de la loma de Chiclana, sobre todo al sur de las Navas de San Juan, aparece un importante sector de calizas y dolomías.
El clima es bastante extremo, con inviernos fríos, au-mentando de oeste a este, y con veranos calurosos. Las temperaturas media anuales también descienden de
oeste (16º) a este (14,5º). La insolación media anual se sitúa en torno a las 2.700 horas de sol y el nivel pluvio-métrico es medio, aunque se alcanzan niveles impor-tantes en el extremo occidental (950 mm). En el centro y noreste aparecen los niveles mínimos (550 mm).
La zona septentrional de la demarcación, la más mon-tañosa, se corresponde con la serie mesomediterránea luso-extremadurense silicícola de la encina (en la zona de cumbres) y su faciación termófila mariánico-mon-chiquense con lentisco (encinas, alcornoques, pinares, formaciones mixtas de quercus, mezcla de frondosas con coníferas, lentiscares, palmitares y, localmente, mancha degradada). El corredor entre La Carolina y Ba-ños de la Encina, además de la práctica totalidad de la loma de Chiclana, pertenecen a la serie, también meso-mediterránea, bética con lentisco. Se trata de un sector muy antropizado y con escasa presencia de vegetación natural a excepción de algunos reductos de encinares, acebuchares y alcornocales.
El reconocimiento de los valores naturales a partir de la declaración de espacios protegidos es también bastante significativa. En el extremo occidental se encuentra el Parque Natural Sierra de Andújar y en Despeñaperros el que lleva este nombre. Hay un paraje natural (Cascada de Cimbarra), dos monumentos naturales (Huellas de Dinosaurios en Santisteban del Puerto y El Piélago) y un humedal (laguna de los Perales). Además, el conjunto de la sierra está incluido en la Red Natura 2000.
Medio socioeconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva
La Sierra Morena de Jaén no escapa a los procesos re-gresivos de carácter socioeconómico que se registran en otros ámbitos serranos andaluces. La mayor parte de los municipios llevan un largo proceso de sangría demográ-fica que abarca buena parte del siglo XX y que todavía no se ha detenido. Se trata de municipios pequeños entre los que sólo mantienen una situación relativamente me-nos grave algunas de las pequeñas cabezas comarcales, aun así buena parte de ellas en proceso de pérdida de efectivos: La Carolina (15.880 habitantes en 2009); Navas de San Juan (5.030, más de 7.200 en 1960) o Santisteban del Puerto (4.860, frente a los casi 8.000 de 1960). La situación es más aguda en municipios pequeños o menos accesibles: Chiclana de Segura pasa entre 1960 y 2009 de casi 3.700 a 1.230 habitantes.
Esta pérdida de efectivos demográficos y la atonía so-cioeconómica general contrastan con un pasado mucho más rico y dinámico, en el que las actividades mineras
Sierra Morena de Jaén
Vista desde el castillo de Baños de la Encina. Foto: Silvia Fernández Cacho
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 483
generaban un importante número de empleos (sobre todo en La Carolina) y se combinaban con abundantes la-bores agrosilvícolas; muchas de éstas, no obstante, están aún presentes en este sector, destacando: la obtención de leña, de piñas, de carbón vegetal, de corcho y setas. Las labores agrícolas tradicionales, basadas en el cereal en zonas de secano y con aptitudes para el labradío, tam-bién han experimentado un cierto cambio con el aumen-to de las zonas regadas y la expansión del olivo en zonas en las que era desconocida tradicionalmente (estribacio-nes de Sierra Morena en Andújar, El Condado). También es importante la cría de ganado ovino, caprino y de lidia, este último en el sector occidental, en la sierra cercana a Andújar. Lo mismo puede decirse de la producción de miel y cera, una de las actividades más tradicionales de esta demarcación. La estructura económica de la zona se completa con las actividades cinegéticas, de importante crecimiento durante los últimos decenios (ciervo, jabalí, conejo, paloma torcaz y perdiz).
La industria es escasa y sólo aparece con cierta presencia en La Carolina. No obstante, pequeñas empresas y talleres, muchos de los cuales debieron su aparición a la actividad minera. La construcción también ha experimentado un cierto dinamismo en los últimos años, sin llegar a los nive-les de otras demarcaciones provinciales y regionales.
El turismo rural y cultural, pese a la disponibilidad de abundantes y valiosos recursos, no ha despertado el inte-rés de otras zonas de Sierra Morena o de la cercana sierra de Cazorla. No obstante, las expectativas son favorables y en los últimos años se han multiplicado las iniciativas, especialmente en la zona de El Condado.
“La Carolina capital de todas las colonias, se sitúa en una hermosa colina, que otea sobre el conjunto del asentamiento e incluso sobre parte de las provincias de Granada y Córdoba.
A causa de esta pretensión de que vigile el resto de las colonias, la han situado en un lugar deficiente en madera y agua, viéndose obligados a abrir increíble número de pozos para la bebida y riego de los huertos. Toda la ciudad es nueva desde sus cimientos, pues no había ni una choza hace ocho años; las calles son anchas y trazadas en línea recta, pero el
terreno no está suficientemente nivelado; las casas se han levantado sobre un plano uniforme sin la menor decoración; la iglesia frente a la principal carretera del sur; y una torre colocada en cada ángulo marcan la extensión de la ciudad, que pretende ser un cuadrado perfecto; el lugar del mercado y otra plaza son muy espaciosos y aparentes. Toda la culminación de la colina, antes de que la ciudad se trazara, estaba ocu-pada por huertos, y ahora ha sido plantada con avenidas de olmos, que están dispuestos para servir de paseos públicos” (Henry SWINBURNE, Viajes a través de España en los años 1775 y 1776 –1779–).
Mina Centenillo (Linares). Foto: Javier Romero García, IAPH
484 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
La especial posición geográfica entre el valle bético y la Meseta ha caracterizado históricamente a la demarcación como soporte de ejes de comunicación norte-sur cuyo trazado ha utilizado diferentes opciones, algunas con vo-cación de continuidad y otras cuya importancia o prota-gonismo ha estado condicionada por diferentes circuns-tancias históricas. Por una lado, es obligado referirse a las cuencas fluviales principales, en las que parece observarse
cómo en aquéllas orientadas al norte no se han conso-lidado rutas principales ajustadas a su margen debido al encajamiento serrano de sus cabeceras.
Esta situación parece corroborarse en el trazado de las principales rutas ganaderas con intensa utilización medie-val, que utilizarán como soporte hacia el norte las zonas de divisoria entre cuencas tomando, por tanto, cierta altura respecto a los fondos de valle. Sería el caso de la cañada real de la Plata que posiblemente corresponda en parte con el trazado de la vía romana Castulo-Sisapo (Almadén, Ciudad Real), que atraviesa el término de Andújar en la divisoria entre el Jándula y el Rumblar, o la cañada real de las Navas de San Juan que discurre al noreste de Vilches en la divisoria entre el Guarrizas y el Guadalén. Igualmente, esta situación puede observarse en vías históricas como el Camino de Andalucía formalizado en tiempos de Carlos III y utilizado por la posterior N-IV (divisoria entre el Guarri-zas y el Rumblar), o el trazado de la vía romana Castulo-Saetabis (Linares-Játiva) a través del eje Castulo (Linares), Ilugo (Santiesteban del Puerto) y Montizón (divisoria entre el Guadalén/Montizón y el Guadalimar).
Respecto al sistema de asentamientos en la demarcación, se observa una baja densidad de localizaciones durante el Neolítico y la Edad del Cobre, preferentemente junto a los cursos fluviales tales como el Jándula, el Rumblar o el Guadalimar en sus tramos bajos más próximos con la cer-canía del valle del Guadalquivir. Distinta apreciación puede hacerse de un conjunto bien definido de arte rupestre de tipo esquemático, contemporáneo en parte a la cronología mencionada, que se ubica en el contexto serrano de cue-vas y abrigos en torno a Despeñaperros.
Aunque las bases de los ejes urbanos formalizados hasta la Alta Edad Media pueden llevarse hasta la cronología romana, e incluso antes, será durante la repoblación cris-tiana con las fundaciones de Órdenes Militares y, sobre todo, posteriormente durante la labor colonizadora de Carlos III, cuando se establezca definitivamente la red de poblamiento que ha llegado hasta nuestros días. Sus ras-gos dominantes estarán constituidos por su alineación a las rutas principales antes mencionadas: el eje del Cami-no de Andalucía (Despeñaperros Linares) y la vertiente norte del Guadalimar como soporte de la actual comarca del Condado.
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
Esta demarcación, con ser la más importante de Anda-lucía en su articulación con el resto del territorio espa-ñol, posee uno de los mayores niveles de desarticulación
Sierra Morena de Jaén
Castillo de Baños de la Encina. Foto: Silvia Fernández Cacho
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 485
interna. Desde el punto de vista de la articulación que impone el medio, hay que reseñar que los cordales que componen este sector de Sierra Morena (Quintana, Cal-derones, Cambrón, etcétera) apenas poseen conexiones entre el norte de la provincia de Jaén y la del sur de Ciudad Real y las pocas existentes discurren por terri-torios casi desérticos. Ni siquiera los cauces de los ríos que prolongan la cuenca hidrográfica del Guadalquivir en el sur de Castilla-La Mancha son aprovechados por carreteras de cierto rango (Jándula, Pinto, Guadalén, Guadalmena). En el interior de la demarcación, además de la antigua nacional IV (actual autovía A-4) que la re-corre a través de Despeñaperros, Santa Elena, La Caroli-na y Guarromán, es de destacar el eje (A-312) que desde la Carolina estructura el escalón de Sierra Morena que supone la loma de Chiclana, paralela en su disposición a la de Úbeda, de la que se sitúa más al noroeste.
Hacia el sur, existen conexiones que aseguran la re-lación con las poblaciones de la comarca de Linares o con las de la citada loma de Úbeda: La Carolina-Lina-res (JV-6035), Navas de San Juan-Úbeda (JV-6004 y A-301), Santisteban del Puerto-Villacarrillo (JV-6024 y A-6203), etcétera.
El ferrocarril, también el más importante en la conexión de Andalucía con el resto de la península hasta la lle-gada del AVE, recorre el sector, pero sirve poco en su articulación, destacando muy secundariamente la es-tación de Vilches.
Sólo La Carolina, fundación urbanística apoyada en parcelaciones rurales y concepciones arquitectónicas
Paraje de la Cimbarra. Foto: Víctor Fernández Salinas
ilustradas, ejerce de cierta cabeza comarcal en el sector central de la demarcación, el resto de las poblaciones de cierta importancia se ubican a lo largo de la loma de Chiclana (Arquillos, Navas de San Juan, Santisteban del Puerto, Castellar, Chiclana de Segura, etcétera). Su
capacidad de articular el territorio es muy escasa, lo mismo que su población. Ofrecen en cambio uno de los conjuntos de ciudades más desconocidas e integradas en su contexto territorial de Andalucía.
486 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Los procesos desarrollados en el área van a estar caracterizados principalmente por la explotación progresiva de un medio montañoso rico en recursos mineros y ganaderos, así como la explotación agrícola en las llanadas intermedias. Desde el punto de vista de los impactos sobre el paisaje y en relación con las transformaciones económicas, se estima que desde la Edad del Cobre debió producirse una intensa deforestación sobre todo el tercio meridional de la demarcación. En el borde norte destaca la gran densidad de hallazgos de arte rupestre postpaleolítico de tipo esquemático en las cabeceras del Guadalmena y Guadalén, en la zona de Aldeaquemada, de Despeñaperros y de Los Guindos-El Centenillo.
Las poblaciones del Neolítico final y durante toda la Edad del Cobre situarán sus poblados al aire libre en las proximidades de los ríos, en terrazas o lomas suaves.
Las localizaciones son escasas y se ajustarán al borde sur de la demarcación inmediatas al valle del Guadalquivir o en la cuenca del Guadalimar.
Será durante la edad del Bronce Pleno y Tardío, en el contexto de influencias argáricas desde la alta Andalucía, cuando la explotación minera y un modelo de jerarquización territorial configuren un espacio político basado posiblemente en la dependencia de centros ubicados en la depresión de Linares-Bailén. En este periodo los asentamientos se dotarán de defensas tanto por su emplazamiento como mediante la construcción de bastiones y murallas.
7121100. Asentamientos. Poblados7120000. Sitios con representaciones rupestres
Descripción Recursos asociados
Procesos históricos
De la sedentarización a la jerarquización social del Bronce argárico8232300. Neolítico8232200. Edad del Cobre8232100. Edad del Bronce
Identificación
Esta fase abarcaría los procesos que tiene lugar durante la protohistoria hasta la romanización plena del sector. Por un lado, las sociedades del Bronce Final y primera Edad del Hierro recibirán el impacto aculturador por las relaciones comerciales con los colonos del Mediterráneo oriental. En estos pueblos se producirá una evolución tanto en cultura material como en organización social y política. Esta situación culminará en la conformación del estado ibérico ya desde mediados del siglo VI a.C.
La demarcación se ve inmersa en un proceso de progresiva urbanización de los poblados fuertemente jerarquizados en lo que se ha llamado un modelo nuclear quizás con dependencia más cerrada con los núcleos de la campiña o de la Loma de Úbeda más al sur. Destacan los grandes oppida junto a los grandes ríos tales como el gran asentamiento de Giribaile (Vilches) junto al Guadalimar. Sobre la base de los asentamientos tipo oppidum y su gradación jerárquica, el modelo ibérico se acompañará de la instalación de los denominados santuarios, como el del Collado de los Jardines (Santa Elena), vinculados a funciones de simbolismo social (mítico-heróico) y de cohesión territorial (institucionalización de lazos familiares entre realezas) de las aristocracias iberas.
7121200/533000. Asentamientos urbanos. Oppidum7121200. Asentamientos urbanos. Ciudades7112421. Necrópolis7123100. Infraestructuras del transporte. Redes viarias7123110. Infraestructuras del transporte. Puentes
Urbanización del área en el contexto de las redes de comunicación regional8233100. Edad del Hierro8211000. Época romana
Sierra Morena de Jaén
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 487
Descripción Recursos asociados
Esta evolución se verá truncada desde el siglo III a. de C. en lo que se refiere a la evolución política de las formaciones ibéricas debido a las sucesivas crisis, primero con los cartagineses y luego con la conquista romana.
El resultado de los procesos sobre el territorio será la consolidación del modelo urbano municipal romano y la formalización de la red viaria que en nuestra demarcación constituirá un hecho prioritario: el eje de comunicaciones que conectará el valle bético con la meseta y el levante peninsular. Los recursos mineros y la consolidación de un patrón de ocupación rural basado en villae y otras instalaciones agrarias completarán el panorama dentro del sistema territorial de la Sierra Morena oriental.
Identificación
Frontera y repoblación en las edades medieval y moderna8220000. Edad Media8200000. Edad Moderna
Ya desde momentos muy tempranos de la islamización del territorio, la demarcación se convierte en un punto de apoyo en la expansión militar califal como muestra, por ejemplo, la fundación de las fortalezas de Baños de la Encina, de Vilches, de Santiesteban del Puerto o de Sorihuela de Guadalimar. Estos enclaves aseguraban de oeste a este un frente defensivo en línea con el Guadalquivir y el Guadalimar. Las peores condiciones agrícolas de las tierras, pero también el despoblamiento que se inició desde el periodo romano, hacen que la demarcación quede relegada durante la mayor parte de la historia de al-Andalus a funciones de distrito militar y a un menor desarrollo urbano.
El avance castellano a partir de la batalla de la Navas de Tolosa (1212) dejó un extenso territorio en el tercio oeste de realengo perteneciente a Andújar, Baños de la Encina, Vilches o Santiesteban del Puerto que se mantendrán también bajo realengo dependiente de Baeza o Úbeda, mientras el extremo oriental, la actual comarca del Condado, evolucionará como tierras señoriales dependientes del arzobispado de Toledo (Adelantamiento de Cazorla), Órdenes Militares y diversos señoríos civiles.
Si bien desde el siglo XVI se observa un cierto resurgir de los centros urbanos, la situación de principios del siglo XVIII fue de mantenimiento de la despoblación del extenso ámbito serrano del norte del área, la cual sigue conservando un gran interés estratégico como paso hacia la Meseta y soporte de las rutas ganaderas regidas por la Mesta.
7121100. Asentamientos. Pueblos7121200. Asentamientos urbanos Medinas7112620. FortificacionesCastillos7112900. Torres7123100. Infraestructuras del transporte. Redes viarias7122200. Cañadas. Vías pecuariasA951000. Sitios históricos
488 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociados
Procesos históricos
Colonización borbónica y desarrollo de la minería industrial.8200000. Edad Moderna8200000. Edad Contemporánea
En 1767 se inicia uno de los proyectos de mayor calado de la administración borbónica con objetivo en el progreso y reactivación de Sierra Morena. La aplicación del Decreto de Nuevas Poblaciones producirá el nacimiento de nuevas villas, tales como las localizadas en el Camino de Andalucía, otro referente como proyecto de gran escala territorial en la época (Guarromán, Carboneros, La Carolina, Santa Elena), o las localidades más al este de Aldeaquemada, Arquillos y Montizón.
A mediados del siglo XIX se producirá un drástico cambio en la base de explotación agraria tradicional por el auge de la minería del plomo en la zona minera de Linares-La Carolina. Desde el punto de vista de la evolución de los paisajes serranos, la apertura de pozos y escoriales junto con la necesidad de combustible y material de construcción, produjo un incremento de las roturaciones y talas en los bosques y dehesas de la sierra. Este proceso es más evidente en las tierras de Guarromán o Carboneros. La construcción de infraestructuras ferroviarias experimentó un incremento así como la instalación de instalaciones fabriles (fundiciones, metalúrgicas, etc). Al igual que otras zonas mineras basadas en el plomo, a principios del siglo XX se produce una recesión en el sector por la bajada de precios internacionales. El mantenimiento de la actividad minera hasta los años 90 del siglo XX en el contexto de unos yacimientos con menores beneficios metálicos que otros en el marco regional se explica por la proximidad del carbón de las minas cordobesas, fundamental como combustible para asegurar la continuidad de los procesos de fundición.
7121100. Asentamientos ruralesPoblados de colonización7120000. Complejos extractivos. Minas7122200. Caminos7123120. Redes viarias. Redes ferroviarias7123110. Puentes7123200. Infraestructuras hidráulicas. Lavaderos de mineral Norias. Tornillos de Arquímedes.ornos. PozosA951000. Sitios históricos
Sierra Morena de Jaén
Identificación
Cascada de la Cimbarra. Foto: Víctor Fernández Salinas Paisaje serrano de Aldeaquemada. Foto: Víctor Fernández Salinas
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 489
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconómicas
1264200. AgriculturaEn toda la Sierra Morena de Jaén los cultivos de secano son los predominantes. Especialmente el olivar (Condado y comarca de Andujar) cuya producción ha aumentado considerablemente con la introducción del regadío y su extensión en tierras antaño de cereal.
7112100. Edificios agropecuarios Villae. Haciendas (de olivar)
1264200. Ganadería1264400. Apicultura
La actividad ganadera es otro de los pilares de la economía de la Sierra Morena de Jaén. En la actualidad varía en importancia según a la comarca de referencia.
En la comarca de El Condado, en las grandes dehesas se introduce sobre todo bovino y ovino, mientras que en la comarca de Andújar, la ganadería extensiva ha ido perdiendo importancia con el paso de los años a favor de la actividad cinegética. Aún así, destaca el ganado vacuno principalmente destinado a la lidia.
Además, la apicultura es uno de los ramos pecuarios con mayor crecimiento y dinamismo en los últimos tiempos. Se aproxima así al esplendor que alcanzó esta actividad en siglos pasados, cuando la ciudad de Andújar logró figurar entre los principales centros peninsulares de producción de cera y miel. También se puede mencionar en el caso de Despeñaperros.
7112120. Edificios ganaderosApriscos. Majadas. Abrevaderos (pilares). Fincas taurinas. TorilesParideras ovinas
1263200. Minería1263000. Producción industrial
La minería está atestiguada desde el periodo romano (El Centenillo en Linares) y ha seguido siendo una de las principales de la demarcación, sobre todo a partir de la decadencia de las minas de plomo del entorno de Linares a principios del siglo XX y el inicio del auge del eje La Carolina-Santa Elena y la comarca de Andújar, considerándose más importante productor de minerales de plomo de toda la Península Ibérica.
Actualmente el dinamismo económico se manifiesta en la presencia de numerosos y diversos establecimientos de metalurgia, metales, construcción...localizados en los polígonos industriales que se concentran en Bailen, Linares y la Carolina.
7111115. Galerías subterráneas7114100. Chimeneas7112511. Componentes de los molinos. Cabrías7112500. Fundiciones72I 6000. Malacates7280000. Máquinas de vapor72I8000. Cribas (cartageneras)7112800. Casas (de bombeo, de máquinas)
Identificación
490 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
1264100. Actividad forestal Allí donde domina el bosque mediterráneo, al Norte de la Comarca de Andújar y en el Parque Natural de Despeñaperros, se desarrollan actividades extractivas como corcho, leña, piña y madera.
14j3000. Descorche1263300. Carboneo
1263000. Producción de alimentos. Producción Industrial.Oleicultura.Producción artesanal
Destacan en las comarcas de Andujar y El Condado las industrias agroalimentarias: principalmente el aceite de gran significación. Siendo la agroalimentaria (envasado) la única industria del Condado.
7112511. Almazaras
1262B00. Transporte
En la Sierra Morena de Jaén, el ferrocarril surgió en torno al eje minero Linares - La Carolina, configurando una auténtica red que la recorría de parte a parte. Destaca entre las redes secundarias que confluían en esta red el tranvía de Linares ligado al uso minero.
De gran tradición histórica es el camino de Andalucía (actualmente A-IV) por ser la vía casi exclusiva, a partir del siglo XVIII, que daba acceso a Andalucía desde la Meseta y a través de la Sierra Morena de Jaén.
72J3300. Vehículos de tracción mecánica. Trenes. Tranvías7112470. Estaciones7112321. Casas de postas7112473. Edificios de transporte en carretera7112321. Edificios de hospedaje
1240000/1264300. Turismo/Caza
La caza es una actividad en alza desarrollada en un gran número de cotos que se extienden por Sierra Morena de Jaén. Concretamente, la dedicación a la caza mayor de toda la porción noroccidental de Sierra Morena se encuentra muy arraigada desde mediados del siglo XIX. Actualmente esta zona es uno de los mayores y más prestigiosos cazaderos de la península Ibérica.
7112100/7112321. Edificios agropecuarios. Edificios de hospedaje
”Para cantar por tarantashay que nacer en Linaresy escuchar cómo las cantanlos mineros cuando salen”(José María SUÁREZ GALLEGO, Tarantos y mangurrinos –2005–).
Sierra Morena de Jaén
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 491
4. Recursos patrimoniales
Ámbito territorial
Sitios con manifestaciones de arte rupestre, en cue-vas y abrigos se localizan sobre todo en el límite norte de la demarcación, en los municipios de Aldeaquemada (Arroyo de Martín Pérez, Poyo Inferior de la Cimbarra, abrigos del Poyo de en medio de la Cimbarra, Prado del Azogue, ba-rranco de la Cueva, cueva de la Mina, Tabla de Pochico, abrigo de D. Pedro Mota, cueva de la Felicita, garganta de la Hoz, cuevas de los Arcos, etc), Baños de la Encina (abrigo El Rodriguedo, abrigo de las Jaras, Nava El Sach, abrigo Canjorro de Peñarrubia, barranco del Bu, abrigo Se-lladores, etc.), La Carolina (Los Guindos I-IV, El Puntal I-II, Nava Martina, barranco de Doña Dama, Roca de Camare-nes, etc.), Santa Elena (Arroyo del Santo, cuevas del Santo, Charco del Helechal, Arroyo de Santo Domingo, barranco de la Niebla, Vacas del Retamoso I-II, Las Correderas I-III, Arroyo del Rey, Graja de Miranda del Rey, cueva de los Muñecos, Los Órganos I-II, etc.) y Santiesteban del Puerto (abrigo Morciguilla de la Cepera, abrigo cerro de la Caldera, abrigo la Alamedilla, cueva del Apolinario, etcétera.).
Asentamientos. Se han documentado poblados que remontan su ocupación a la prehistoria reciente, aun-que muchos de ellos tienen pervivencia en épocas pos-teriores, fundamentalmente durante la protohistoria. Dentro de este amplio marco cronológico pueden citar-se los poblados de La Atalaya, Castellón de San Miguel, la Mosquilla o la Lancha en Andújar; cerro de la Veró-nica, el Basurero, La Atalaya, cuesta del Santo, cortijo Salcedo, cuesta del Castellon, Cornicabral o el Morrón de Guadahornillos en Beas de Segura; Vista Alegre en La Carolina; cerro Morongo, Cortijo de la Capilla, Caste-
llar 5 y Montón de Tierra en Castellar; cerro de Chicla-na, cerro Hostia, cortijo de Mimbrera o cerro Bueno en Chiclana de Segura; peña del Águila en Génave; cerro Pelado en Linares; La Atalaya y El Castellón en Navas de Sanjuán; Salfaraf Chico, cerro de la Senda, Serafín en Puerta de Segura; cerro de Santo Domingo en San-ta Elena; Santiesteban en Santiesteban del Puerto y, de forma destacada, Peñalosa en Baños de la Encina. De época protohistórica o más recientes son, por ejemplo, los asentamientos de collado de los Jardines en Santa Elena, la Monaira y cortijo de Riego en Vilches; los Guin-dos 1 en La Carolina; Castellar 1 y 4 en Castellar; Mon-tizón 2 en Montizón, etc. Con una pervivencia cronoló-gica desde la prehistoria reciente a la Edad Monderna se encuentra la Zona Arqueológica de Giribaile en Vilches.
Entre los poblados mineros destaca el de El Centenillo. Por su parte, los de Santa Elena, La Carolina, Carboneros, Navas de Tolosa, Aldeaquemada, Guarromán, Montizón y Arquillos representan interesantes ejemplos de poblados de colonización del siglo XX.
Sitios históricos. En esta demarcación se encuentran los campos de batalla de las Navas de Tolosa y Bailén.
Entre los espacios rurales, la dehesa cobra protagonismo asociada, sobre todo, a la cría de ganado ovino y bovino.
Infraestructuras hidráulicas. Lavaderos de mineral entre los que destaca el Lavadero de Arrayanes.
Complejos extractivos. Los más antiguos se remontan a la prehistoria reciente (Los Guindos I en La Carolina),
aunque son más numerosos los de época romana. Entre estos últimos pueden citarse las minas de Los Palazuelos (Carboneros), Santana, Fuente Spis y las Torrecillas de San Telmo (La Carolina).
Patrimonio Industrial contemporáneo son las minas del distrito minero de Linares-La Carolina como las de El Mimbre, pozo Ancho, Alamillos, La Tortilla, La Cruz, los Alamillos Altos, La rosa, El Sinapismo o la mina-coto San-ta Margarita. También son de interés algunos pozos mi-neros como el pozo de La Unión, pozo San Vicente (Mina San Miguel), pozo El Castillo, pozo Española y Federico, pozo El Guindo, pozo Mirador.
Infraestructuras de transporte asociadas a la vía Au-gusta, entre las que se encuentran los puentes de Lugar Nuevo (Andújar), Puente del Obispo (Baeza) Puente Viejo sobre el Guadalimar (Puente de Génave) y Puente Mocho (Beas de Segura). Destacan asimismo los trazados de lí-neas ferroviarias relacionadas con la actividad minera e industrial desarrollada en la zona, especialmente las que conectan Linares-La Carolina, y sus puentes como ejem-plo de ingeniería civil.
Ámbito Edificatorio
Edificios agropecuarios para la producción agrícola y ganadera se remontan a la época protohistórica y, sobre todo, romana y medieval. El mayor número de ellos se localizan el municipio de Vilches, dónde se contabilizan hasta el momento 30 sitios arqueológicos asociados a esta función, seguido de Castellar (23), Andújar (9), San-tisteban del Puerto (8) y otros.
492 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Más recientemente destacan las haciendas de olivar y los cortijos ganaderos, algunos de los cuales están especiali-zados en la cría del toro de lidia.
Edificios de hostelería como las ventas en torno al ca-mino real de Madrid.
Edificios industriales, entre los que cobran especial re-levancia las fundiciones en el distrito minero Linares-La Carolina. En este distrito llegaron a convivir cinco fundi-ciones importantes en Linares y otras tres en La Carolina. Una de las más importantes, la fundición de La Tortilla, ya en 1885 era considerada como la más avanzada y com-pleta fundición de plomo de Europa. Otras fundiciones del distrito minero Linares-La Carolina fueron la fundi-ción San Luís y la fundición de La Cruz.
Edificios del transporte que se asocian a las redes fe-rroviarias como la Estación de Almería en Linares o las marquesinas del ferrocarril.
Fortificaciones y Torres. Fortificaciones de Baños de la Encina, Vilches, Giribaile (Vilches), San Esteban y La La-guna (Génave). Torreones de Génave y Sorihuela y Torres de la Aduana (La Carolina), de la ermita de Consolación (Castellar), cerro de San Marcos (Santisteban del Puerto) y de la Tercia (Génave), todas ellas medievales.
Ermitas como la de la Virgen de la Cabeza (Andújar), Vir-gen de la Encina y Cristo del Llano (Baños de la Encina) o Santa Quiteria (Sorihuela del Guadalimar).
Ámbito inmaterial
Actividad agropecuaria y forestal. Sobresalen el ma-nejo del olivar y del toro de lidia, así como el aprove-chamiento del monte con el carboneo y el piconeo. Con renovada vigencia encontramos la apicultura.
Minería. Destacan los valores culturales asociados a los procesos productivos y a los modos de vida desarrollados a partir de la explotación de las minas.
Actividad Cinegética. Los procedimientos, técnicas y pautas de sociabilidad de la caza componen un patrimo-nio destacable en esta zona en la que la actividad tiene una relevancia actual e histórica.
Actividad de transformación y artesanías. En re-lación con la caza se encuentran vigentes los trabajos del cuero y de la piel (sillas de montar, fundas de esco-petas de caza, albardas, botas o zurrones). También son importantes la elaboración de cerámica, especialmente en Andújar, y la forja para ventanales, puertas, rejerías y mobiliario de corte tradicional.
Actividad festivo-ceremonial. De gran trascendencia en Andalucía es la Romería de la Virgen de la Cabeza. También destacamos la Fiesta de Santa Bárbara, patrona de los mineros.
“... allí está el monte, o mejor decir, peñasco en cuya cima está el monasterio que deposita en sí una santa imagen llamada de la Cabeza, que tomó el nombre de la peña donde habita, que antiguamente se llamó cabezo, por estar en mitad de un llano libre y desembarazado, solo y señero de otros montes ni peñas que lo rodean, cuya altura será de hasta un cuarto de legua, y cuyo circuito debe ser poco más media. En este espacio y ameno sitio tiene su asiento siempre verde y apacible, por el humor que le comunican las aguas del río Jándula, que de paso, como en reverencia, le besa las faldas”(Miguel de CERVANTES, Los trabajos de Persiles y Sigismunda –1617–).
Entorno de la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza. Foto: Silvia Fernández Cacho
Sierra Morena de Jaén
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 493
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
Sierra Morena de Jaén: la frontera natural, la encrucijada de caminos, la Puerta de Andalucía y el lugar de los bandolerosEn Sierra Morena, con la dificultad para sortear la abrupta geografía se ha situado, y legitimado, la frontera natural que explicaría la existencia de Andalucía como realidad diferenciada. De entre los ámbitos y comarcas serranas, son las jienenses unas de las más identificadas con una frontera natural, paradójicamente no por lo llamativo de la muralla fronteriza, sino porque justamente es lugar de paso, puerta de Andalucía.
El mito de frontera franqueable por la puerta natural (Despeñaperros) está muy presente en los viajeros románticos que, además, se recrean en la figura liminal del bandolero como parte esperable del paisaje fronterizo. Así, en la mayoría de las descripciones, el paso de Despeñaperros se presenta como un acceso mítico, arriesgado, como tránsito iniciático, a través del cual se penetra en Andalucía, en el país deseado y ansiado. En este viaje las arquitectónicas montañas actúan de puertas en el escenario paisajístico de Sierra Morena; mientras que los bandoleros les dan su particular bienvenida.
“Al norte de la provincia de Jaén, en las estribaciones de Sierra Morena, se extiende una comarca noble y natural, pero en ocasiones olvidada. Territorio fronterizo y encrucijada de caminos tiene sin embargo mucho que ofrecer a todo aquel visitante que se adentre a descubrirla y por supuesto a todos aquellos que la habitan (MARCA Calidad Territorial, en línea).
Brinckmann en 1852 describe como “Después de Santa Cruz, el campo se hace mucho más variado, más cultivado y, por fin estamos en Sierra Morena. Busco en vano esa gran cantidad de cruces de madera plantadas en el suelo, en los lugares donde los bandoleros han cometido sus asesinatos y de las que mis predecesores han hablado tanto. Escucho con atención si no oiré acaso los silbatos que sirvieron de reclamo a estos señores y no escucho palabra. Al no poder, pues, ejercitar mi odio, quiero ejercitar mi vista a favor de estas mon-tañas, diciéndome que un turista que atraviesa Sierra Morena sin ser robado, debe encon-trarse verdaderamente privado de un dramático episodio de viaje. Esta cadena de montañas es de un aspecto diferente a otras que conozco… no tienen la majestuosa grandeza de los Alpes o de los Pirineos; parecen creadas a propósito para ser guarida de los ladrones. (...) Al salir un poco de las montañas, nos encontramos en La Carolina, villa grande de nueva creación cuyo aspecto hace presentir a Andalucía. Sus casas pintadas con cal exteriormen-te, tienen un aspecto menos triste que todo los que he visto hasta aquí. No tiene más que veinticuatro años de existencia y fue edificada por una colonia de alemanes que se quedó allí. En las tierras que atravieso, los campos, los olivares están separados unos de otros y rodeados por declives plantados de aloes que causan un efecto muy original.” (Josephine E. BRINCKMANN, Itinerarios por España durante los años 1849 y 1850 –1852-).
Sierras de cualidades naturales y refugio de cazadoresLas cualidades naturales de las áreas más serranas son exaltadas para construir una imagen de naturaleza agreste que atraiga a los visitantes. Es el caso de las imágenes que definen a la Sierra de Andújar. Las singularidades de su ecosistema han sido descritas por geógrafos históricamente y en la actualidad exaltadas para el turismo.
La Sierra Morena de Andújar es también una sierra cuarteada históricamente en cotos de caza mayor y cuyos vallados metálicos cierran el paisaje a cualquier otro uso.
También sobre la comarca del Condado y sus municipios se recrean imágenes compuestas de sus cualidades naturales aunque sin olvidar la centralidad del olivar.
“Toda ella (Sierra Morena a la altura de Andújar) es una serie de cerros, sinuosidades y cañadas cubiertas de monte bajo, que ordinariamente es lentisco, madroño, jara estepa, cantueso, coscoja, romero y almoradux: en algunos puntos hay encinares, pinos, donceles, fresnos, alisos, acebuches y algunos pirútanos, o sea perales silvestres. En la parte inferior de la sierra se dan los olivares y algunas viñas, aunque éstas generalmente son de escasos rendimientos: los valles o faldas de la sierra, que llegan hasta el Guadalquivir, ocupan su margen derecha, y la izquierda es de tierras labrantías. Las tierras son delgadas y de pizarra, y en otras partes las conocidas con el nombre de salmoral...” (Pascual MADOZ IBÁÑEZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Andalucía –1845/1850).
“El escénico telón que forma Sierra Morena acoge las más de sesenta mil hectáreas que delimitan el Parque Natural de la Sierra de Andújar. Paraíso de cazadores, oasis de
494 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Cita relacionadaDescripción
pescadores y sendero para andarines. (...). La Sierra de Andújar constituye uno de los ”santuarios” cinegéticos más importantes de España. Paradójicamente, quizá este pedazo de tierra se haya conservado de forma excelente gracias a la gestión de los cotos de caza” (REVISTAIBÉRICA.COM, en línea).
“El mar de olivos, con más de 4,5 millones de árboles, que se extiende por toda la comarca, es una de las principales señas de identidad de estos pueblos. Las escarpadas laderas de las diferentes colinas, sembradas de olivos sobre el arcilloso suelo rojo sobre los que brotan en perfectas hileras paralelas, resulta sorprendente.” Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de El Condado-Jaén” (LA COMARCA del Condado, en línea).
Una sierra de colonos, el sueño ilustradoEn esta demarcación se encuentran las poblaciones de nueva construcción que surgen en época ilustrada y ello supone un argumento fundamental para la presentación de este ámbito, en concreto de la comarca de Linares-La Carolina. Estas poblaciones, creadas desde la razón planificada de los ilustrados, han llamado por su singularidad y originalidad la atención de muchos autores a lo largo de la historia.
“Originalidad de las tierras, vírgenes hasta entonces de todo cultivo; originalidad de las gentes traídas a ellas, gentes en todo extrañas al país y a sus costumbres; originalidad de las leyes, expresamente elaboradas para el caso, según un nuevo Fuero de Población, que establecería un régimen jurídico especial en la demarcación de las colonias... Las Nuevas Poblaciones debían ser el núcleo originario de una sociedad campesina cuyas estructuras se hallaran libres de todas las cargas negativas de la vieja sociedad castellana. (...)En la sociedad nueva de las Nuevas Poblaciones vivirían de este modo los pacíficos campesinos cuasi-propietarios de unos huertos familiares inacumulables, indivisibles e inena-jenables, cuya labranza produciría beneficios suficientes para vivir holgadamente, con la esperanza de adquirir algún día la plena propiedad de los mismos. (...) El objetivo mayor que se había cumplido fue el hacer transitable, en un medio civilizado, el camino de Andalucía. El bandidaje no quedó del todo erradicado, e incluso se reavivó después de la guerra de la Independencia. Pero las Nuevas Poblaciones, como señaló Caro Baroja, fueron un experimento en la lucha contra el bandolerismo, no con exclusivos medios represivos policíacos, sino con afirmaciones positivas y con resultados satisfactorios... a finales del siglo XVIII. El tránsito por la carretera de Madrid a Cádiz, que era antes aventura osada e incómoda por estos parajes, se verificaba «en el día con la mayor seguridad, comodidad, satisfacción y placer de todo caminante»,.. Las Nuevas Poblaciones aparecen así ante la historia como un exponente de lo que fue aquel conjunto de esperanzas logradas y frustraciones de la Ilustración española” (PALACIO ATARD, en línea –original de 1970–).
Sierra Morena de Jaén
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 495
Cita relacionadaDescripción
“Nuestras ciudades dejaron de ser agrícolas para convertirse en motores de desarrollo de toda la zona norte de la provincia de Jaén. Cabrias, casas de Máquinas, pozos y chimeneas. Cuando visitamos la comarca esto es lo que podemos observar, vestigios aún latentes de un esplendor ya pasado, de una rica comarca que tras 3.000 años de historia minera, dejó sepultada su riqueza, ocupando de nuevo el agua el lugar del que se la había desalojado, enterrando así quizás para siempre, la ilusión, el esfuerzo y el buen hacer de todo un pueblo y de las multitudes de personas que por allí pasaron. La historia minera de esta comarca, nuestra historia, que fue escrita con letras de oro y labrada para siempre en las entrañas de esta tierra” (ITINERARIO, 2000: 134).
Centros mineros, centros urbanos. La comarca de Linares aún se conoce y se difunde como el Distrito minero de Linares-La Carolina. El alcance de esta actividad modela el paisaje diferenciando esta comarca minera e industrial de otras andaluzas.
“Las ondulaciones del terreno comenzaban a ser más acentuadas y seguidas; no hacíamos sino subir y bajar. Nos aproximábamos a Sierra Morena, que es el límite del reino de Andalucía. Detrás de aquella cadena de montañas violeta se ocultaba el paraíso de nuestros sueños. Ya las piedras se cambiaban en rocas; las colinas en macizos escalonados; cardos de 6 a 7 pies de alto se erizaban al borde del camino como alabardas de soldados invisibles. (...) El camino subía haciendo zig-zags. Íbamos a pasar por el Puerto de los Perros, una garganta estrecha, una abertura practicada en la montaña por un torrente que deja el sitio justo para el camino que lo bordea. El Puerto de los Perros se llama así porque por él salieron
de Andalucía los moros vencidos, levándose consigo la felicidad y la civilización de España. La Península, que linda con África, como Grecia con Asia, no está hecha para las costumbres europeas. El genio de Oriente asoma en mil distintas formas, y quizás es una lastima que no haya continuado siendo morisca o mahometana” (Téophile GAUTIER, Viaje por España –1840–).
“En ese desorden físico, es cuando la naturaleza se muestra más hermosa. El paisaje es de todo un punto indescriptible. Diríase una decoración soñada por el Dante y pintada por Doré. Despeñaperros es digno portal de Andalucía. La tierra se cubre de verdor, y de pálida que era se transforma en roja; el paisaje afecta esos tonos cálidos de los coloristas sevillanos, y aparecen haciendas y más haciendas de olivos; a lo largo del camino siguen la misma dirección del tren verdaderas murallas de pitas y chumberas (...), a lo lejos se extiende un verde panorama, extenso como el mar. Parece que hemos cambiado de continente” (Antonio ESCOBAR, De Madrid a Sevilla –1879–).
496 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Paso de Despeñaperros
Las Navas de Tolosa
Además de la espectacularidad de las formas geológicas, se trata de la primera imagen que recibieron históricamente los viajeros que accedían a ella a través de la meseta.
Sitio histórico de patentes valores paisajísticos.
Despeñaperros. Foto: Víctor Fernández Salinas
Navas de Tolosa. Foto: Narciso Zafra. Fuente: Delegación Provincial de Cultura de Jaén
Sierra Morena de Jaén
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 497
Entorno de la ermita de la Virgen de la Cabeza
Lugar muy significado en relación a la romería que allí se desarrolla y a los paisajes serranos que le sirven de escenario.
Ermita de Nuestra Señora de la Cabeza. Foto: Silvia Fernández Cacho
498 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
7. Valoraciones y recomendaciones
NegativasPositivas
Se trata de la parte de la Sierra Morena menos transformada, con mayor dominante natural y con mayores alturas y relieves abruptos, lo que la singulariza en el contexto de esta gran unidad territorial que atraviesa el norte de la comunidad de este a oeste.
La presencia de Despeñaperros, el enlace tradicional de Andalucía con la España interior, otorga un carácter simbólico de puerta de la comunidad a través de este angosto y tortuoso paso.
Las difíciles condiciones de comunicación interna en esta demarcación, más allá del gran eje hacia la meseta, han hecho de ella un sector aislado y que ha conservado poco transformados sus valores paisajísticos.
El impacto del turismo residencial y de otros procesos que tensionan el paisaje es muy poco relevante.
La Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de El Condado-Jaén ha creado la marca de calidad territorial El Condado de Jaén que plantea un cambio de estrategias y apreciación de los recursos propios, entre ellos el patrimonio y el paisaje, de esta demarcación.
La crisis de las actividades tradicionales (agricultura, ganadería, silvicultura y minería) han relegado esta zona y la mantienen en buena medida al margen de los procesos de desarrollo.
A pesar de la gran cantidad de recursos patrimoniales y paisajísticos disponibles, su puesta en valor aún es muy escasa y la sensibilidad social hacia algunos de ellos (arquitectura tradicional, paisaje, minería, patrimonio inmaterial…) es muy baja.
A pesar de que no se ha desarrollado un urbanismo turístico residencial, es de destacar la actividad al margen de la legalidad urbanística que aparece en muchos municipios de esta demarcación y que está alterando la imagen de muchos pueblos.
Valoraciones
Sierra Morena de Jaén
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 499
Poner en valor el desprotegido y deteriorado conjunto de bienes defensivos dispersos por la demarcación, manteniendo su relación con el paisaje y con su localización estratégica de unos en función de otros. Además, debe aunarse el paisaje y la consideración del territorio en enclaves especiales por el desarrollo en ellos de batallas importantes, como en las Navas de Tolosa, donde acaba de abrirse al público un museo
Arquillos, Aldeaquemada, La Carolina, Guarromán, Santa Elena, San Sebastián de los Caballeros, etcétera, pertenecen a la política de Nuevas Poblaciones de Olavide y deben ser entendidas en su consideración territorial como una red que, con centro en La Carolina, fue establecida para evitar el desierto de Sierra Morena.
Proteger la arquitectura vernácula de la demarcación, el bien más alterado y desprotegido.
Identificar, poner en valoro mejorar el uso de los recursos mineros de la zona, especialmente en La Carolina y en Santa Elena. También existe un interesante conjunto industrial relacionado con la fundición de metales.
Registrar y proteger el abundante patrimonio agrario disperso en el territorio (con especial atención al silvícola-ganadero).
Mejorar el conocimiento de los ritos festivos y simbólicos de la zona, además de la herencia de la cultura minera y agraria (tanto agraria y ganadera, como silvícola).
Estudiar la dimensión inmaterial del encuentro cultural europeo que se produjo en la zona con la política de Nuevas Poblaciones.
Recomendaciones para el planeamiento territorial y urbanístico
Reforzar la presencia del paisaje como argumento de las iniciativas de desarrollo de la demarcación (especialmente en relación con El Condado). Hay que destacar el paisaje como elemento clave en esta comarca de entrada a Andalucía desde la meseta. Aunque el paso de Despeñaperros es identificado con su papel de puerta territorial, los recursos culturales de la comarca están en buena medida desestructurados entre sí y respecto a la A-4. De cara a los visitantes que utilizan el automóvil o autobús, esta demarcación es clave para determinar formulas de mirada e interpretación del paisaje.
Patrimonio de ámbito territorial
Patrimonio de ámbito edificatorio
Patrimoniode ámbito inmaterial
Generales
Caracterización patrimonial del mapa de paisajes de Andalucía • 501
La Sierra Morena del norte de la provincia de Sevilla es un espacio muy antropizado, aunque con importante do-minante natural, que presenta un conjunto de sierras de mediana altura (600-800 m) que sustentan un modo de vida agrosilvícola, en el que el sistema de la dehesa es el verdadero protagonista del paisaje (especialmente a partir del uso del corcho y de la cría de ganado porcino y tauri-no). Se integra en las áreas paisajísticas de las serranías de baja montaña y vega y valles intramontanos.
Esta demarcación podría ser, por la relativa homoge-neidad de sus modos de vida, de sus aprovechamientos agropecuarios y de los paisajes asociados a ellos una co-marca tipo. Sin embargo es un ámbito desarticulado, con dos cabeceras que se disputan el protagonismo sociopo-lítico y el económico, Cazalla y Constantina (por debajo
1. Identificación y localización
de los 7.000 habitantes), sin lograr por ello atraerse a todos los municipios que organizan sus dependencias de diferente forma. Éstos municipios, de escasa población (casi todos por debajo de los 3.000 habitantes), tienen sin embargo una fuerte personalidad y, sobre todo, una óptima integración en el paisaje, aunque durante los úl-timos años están comenzando a producirse en muchas localidades tensiones por parte del sector inmobiliario del turismo residencial (Cazalla, Constantina, etcétera).
Esta condición de espacio aislado y marginal ha hecho de la llamada Sierra Norte de Sevilla una gran reserva de mano de obra cuando ha hecho falta en la capital, el gran depósito de agua (embalses del Pintado, Retortillo, José Torán, Huéznar) y, más recientemente un espacio de ocio para la población urbana.
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: Sierra Morena de Sevilla (dominio territorial de Sierra Morena-Los Pedroches)
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: Red de centros históricos rurales, red de ciudades y territorios mineros
Paisajes agrarios singulares: Huertas del arroyo San Pedro
Sierra Morena occidental + Valle del Viar + Sierra de Constantina + Piedemonte de Sierra Morena
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía
Articulación territorial en el POTA
Estructura perteneciente a la red de asentamientos en áreas rurales de la unidad territorial Sierra Norte de Sevilla (Constantina, Guadalcanal, Cazalla de la Sierra)
Grado de articulación: medio-bajo
502 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
2. El territorio
Medio físico
Esta demarcación de colinas suaves, valles abiertos y poco encajados y dominada por el sistema de la dehesa, configuró su topografía durante el plegamiento herci-niano, condicionante de la dirección noroeste-sudeste de los principales componentes geográficos. Las alturas medias oscilan entre los 400 metros, y menos, del último escalón de Sierra Morena hacia el sur, y los 600-800 de la zona central y septentrional. Las pendientes son poco significativas, aunque las más pronunciadas son las del alto Viar al sur del pantano del Pintado. La densidad de formas erosivas es baja en la mayor parte de la demar-cación, aunque hay espacios, sobre todo hacia el noreste, en la que aparecen valores elevados.
A pesar de no ser un ámbito muy amplio, se correspon-de con varios dominios geológicos del macizo hespérico: Zafra-Alanís-Córdoba (que es el predominante), Elvas-Cumbres Mayores, Olivenza-Monesterio y Sierra Albarrana. En ellos sobresalen las formas estructurales-denudativas relieves montañosos de plegamiento en materiales meta-mórficos (pizarras, grauwacas y areniscas) en medios es-tables y colinas con influencia de fenómenos endógenos, sobre todo en el sector suroccidental. También son abun-dantes, especialmente en la zona nororiental, los relieves derivados de formas volcánicas (que crea amplios comple-jos vulcano-sedimentarios de lavas, piroclastos, tobas y tu-fitas) y no son infrecuentes, aunque están más localizados, los modelados kársticos de relieves estructurales sobre ro-cas carbonatadas (calizas metamórficas). En el ámbito de El Pedroso (como el propio nombre indica) son abundantes los afloramientos plutónicos de granito.
El clima de este sector se corresponde con los inviernos más fríos de la provincia de Sevilla y los veranos más sua-ves. Las temperaturas medias anuales aumentan de norte a sur (14,5 ºC en el extremo norte de la provincia, hasta los 16 ºC del último escalón de la sierra sobre el valle del Guadalquivir). Esta demarcación es una de las que pre-senta mayores contrastes en relación con la insolación media anual, que también asciende de norte a sur, desde las menos de 2.600 horas anuales en el mismo extremo provincial, a las 2.900 de la zona más próxima al valle. También es un ámbito de contrastes pluviométricos, que casi llegan a los 1.000 mm en Constantina, en tanto que descienden a los 600 en las estribaciones meridionales.
Presenta también una importante riqueza desde el punto de vista de las series climatófilas. En la zona central (Cons-tantina, Cazalla de la Sierra, Las Navas de la Concepción) predomina la serie mesomediterránea luso-extremadu-rense subhúmeda-húmeda del alcornoque (encinas, alcor-noques y otras formaciones de frondosas); hacia el norte se encuentra la faciación mesótrofa sobre calizas duras de la serie anterior (encinares, alcornoques, robles y castaños). Al norte de la provincia aparece la serie también mesome-diterránea luso-extremadurense silícica de la encina (enci-nares, alcornocales y pastizales estacionales). En una larga franja entre Guadalcanal y San Nicolás del Puerto aparece una faciación de la serie anterior: la mariánico-pacense (encinas, quejigos y otras formaciones de frondosas). En El Pedroso y una larga franja al sur de Constantina se registra otra faciación de la serie anterior: la termófila mariánico-monchiquense con lentisco (encinares y alcornocales). Por último en la zona suroriental, aparece un piso nuevo: la serie termomediterránea mariánico-monchiquense silicí-
cola de la encina (encinares, alcornoques, jarales y algunas repoblaciones de pinos y eucaliptos).
La mayor parte de la demarcación se integra en espa-cios protegidos. El más importante es el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, incluido en la red de espacios Reserva de la Biosfera de UNESCO. Dentro de él apare-cen dos monumentos naturales: las Cascadas del Hues-na y el cerro del Hierro.
Medio socioeconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva
La Sierra Morena de Sevilla se encuentra en un momento de atonía socioeconómica, contrastando con el auge y diversidad de que disponía hace sólo algunos decenios. La mayor parte de las localidades llevan muchos años de regresión demográfica y sólo Cazalla de la Sierra pa-rece tener un cierto estancamiento durante los últimos años con sus 5.034 habitantes en 2009 (aunque en una perspectiva más amplia presenta una importante re-gresión, ya que contaba con mas de 10.300 en 1960). Constantina es el núcleo más poblado (6.598 habitan-tes en 2009), pero su regresión demográfica es mucho más preocupante ya que, como otros municipios, llegó a contar con una población que doblaba la actual en los años centrales del siglo XX (más de 13.200 habitantes en 1960). Al margen de estas dos capitales comarcales que generan una cierta bicefalia en la distribución de bienes y servicios, sólo destaca, ya muy cerca de la vega del Gua-dalquivir, La Puebla de los Infantes (3.262 habitantes; 5.401 en 1960) y, después, un pequeño grupo de munici-
Sierra Morena de Sevilla
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 503
pios que no llegan a los 3.000 habitantes, cuando todos superaban muy ampliamente esta cifra en 1960: Alanís, El Pedroso, Guadalcanal (6.470 en 1960) o Las Navas de la Concepción; alguno ni siquiera a los 1.000, como San Nicolás del Puerto (más de 1.800 en 1960).
Las actividades tradicionales muestran una demarca-ción que fue mucho más activa y variada en el pasado que en la actualidad, aunque muchas de estas acti-vidades sigan desempeñándose. Las más importantes y vivas son las que se relacionan con la explotación silvipecuaria de la dehesa: ganado porcino, ovino, ca-prino y también ganadería brava; además de la obten-ción de leña, corcho, carbón vegetal, hongos, plantas
aromáticas y medicinales, etcétera. La explotación de la dehesa y bosques naturales se completa con las ac-tividades cinegéticas y de pesca (ciervo, jabalí, conejo, liebre, torcaz, perdiz, trucha). Las labores agrarias ex-tensivas son escasas y se limitan a los ruedos hortícolas de los pueblos. En el pasado fue importante el viñedo, aunque desapareció a causa de la filoxera en el XIX. No obstante, desde hace algunos años se ha reiniciado y este cultivo y la producción vinícola en Fuente Rei-na, en los alrededores de Constantina. Otras industrias agroalimentarias son dignas de reseñar; una de ellas en relación a la elaboración de licores y aguardientes, de gran importancia hasta la mitad del siglo XX, pero en un proceso regresivo que ha dado casi con la total
desaparición durante los últimos años. Otras son las industrias del aceite y la industria cárnica y chacinera que mantienen un cierto nivel, pese a lo reducido de sus mercados de distribución. Transmite cierto optimismo el incremento de la oferta en las infraestructuras turísticas durante los últimos años, algo de lo que no es ajeno la creación del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. La iniciativa privada ha respondi-do con la creación de abundantes instalaciones hostele-ras y también la administración ha invertido directamen-te, aunque no acertadamente, en la construcción de las villas turísticas de Cazalla. A esto ha de unirse la tenden-cia de muchos sevillanos de la capital a comprar y reha-bilitar inmuebles en prácticamente toda la demarcación como consecuencia de la mejora de las comunicaciones. Esto también ha reanimado el sector de la construcción, que está presente en la mayoría de los pueblos, pero que es relativamente más dinámico en Cazalla de la Sierra y en Constantina. Hasta ahora, además, ha proliferado poco el modelo de chalet adosado que ha sido mucho más frecuente en otras zonas serranas, sobre todo en la provincia de Huelva. Sin embargo, este dinamismo del turismo y de la construcción, maridaje ciertamente peli-groso pero aún contenido en esta demarcación, no pare-cen ser suficientes para generar un proceso de desarrollo equilibrado y sostenible que impida la continua pérdida de recursos humanos y la fuga de activos hacia la capital provincial. De hecho, este espacio es un ámbito de reser-va de recursos para los habitantes de las zonas urbanas próximas (acopio de agua en sus embalses, lugares de ocio y esparcimiento, etcétera), pero no responde en la misma manera a las demandas de sus pobladores.
Vista del entorno de cerro del Hierro. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
504 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
La demarcación ha mantenido históricamente, al igual que otras en contextos de Sierra Morena, una marcada dificultad de los tránsitos este-oeste y, por otra parte, una accesibilidad tradicional como paso, en este caso, hacia Extremadura, aunque el eje de mayor peso, el corredor de
y segundo, una falta de localizaciones conocidas de há-bitats durante las edades del Cobre y Bronce en contraste con las manifestaciones funerarias de tipo megalítico o de tipo necrópolis de cistas.
El patrón de asentamientos es mucho más claro desde época romana en virtud, tanto del trazado viario hacia Extremadura descrito anteriormente, como de la exis-tencia de un interés minero (Mulva, Villanueva del Río) o la misma proximidad al valle bético, la zona de mayor densidad desde estos momentos. En época islámica se supone a Constantina como capital de la cora de Firrish, muy poco conocida y muy dependiente de los poten-tes reinos vecinos de Isbilya y Qurtuba, dotándose de asentamientos menores, posiblemente de tipo militar (Cazalla, Guadalcanal).
La repoblación cristiana terminará por dejar diseñada una red de asentamientos con vocación de continuidad (La Puebla de los Infantes, San Nicolás del Puerto, Alanís, Peñaflor) hasta la actualidad. Sólo cabría añadir el gran desarrollo durante el siglo XIX de poblados mineros como cerro del Hierro (San Nicolás del Puerto), El Pedroso, o la pedanía de Las Minas junto a Villanueva del Río.
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
La red hidrográfica (Viar, Rivera del Huéznar, Retortillo) y las sierras (sierras del Pedroso, del Viento) han confi-gurado este espacio como puerta de Andalucía desde el sudeste de Extramadura hacia el valle del Guadalquivir, tanto desde el punto de vista viario como de las caña-
la Plata, queda al oeste fuera del área. La comunicación con el valle del Guadalquivir se mantuvo asegurada desde la Prehistoria gracias a las cuencas fluviales del Viar, Huéz-nar, Guadalbarcal o Retortillo. Posteriormente, ya en época romana, la vía de Celti (Peñaflor) a Regina (Casas de Rei-na, Badajoz) supone una importante conexión con el área extremeña que recogía posiblemente un evidente interés minero a su paso por la Sierra Norte sevillana. El manteni-miento histórico de este trazado debió proseguir durante la Edad Media añadiéndosele tras la conquista cristiana la continuación de la importante red de caminos ganaderos de la Mesta castellana. Aún hoy quedan referenciados en la toponimia alusiones a estos momentos vinculados a la gran importancia del ganado ovino en ejemplos como cor-del de las Merinas o cañada de Extremadura desde el norte de Constantina hasta la zona de Guadalcanal.
El sistema de comunicaciones quedará completado en el siglo XIX con la introducción del ferrocarril vinculado, tan-to con el transporte de viajeros y la conexión con Mérida, como con los intereses mineros, por ejemplo en los entor-nos de San Nicolás del Puerto, El Pedroso o Villanueva del Río, localidad ésta última ya asomada al valle bético.
El sistema de asentamientos manifiesta una definición menos clara sobre el territorio, sobre todo durante la Pre-historia Reciente, y más tardía en el tiempo, vinculada al ritmo de la repoblación cristiana bajomedieval aunque existan núcleos claramente anteriores, como Constantina o Peñaflor desde época romana, o Cazalla o Guadalcanal desde el periodo islámico. Una lectura del área en la Pre-historia bosqueja, respecto a los asentamientos, primero, una larga continuidad de las cuevas como asentamiento,
Sierra Morena de Sevilla
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 505
das, cordeles y veredas de la Mesta, que traía hasta este ámbito reses procedentes de Soria y otras provincias castellanas. Las direcciones predominantes privilegian las comunicaciones noroeste-sudeste, de forma que la citada vía principal, conexión entre el sur de Badajoz y el valle del Guadalquivir, atraviesa buena parte de las localidades del sector (Guadalcanal, Alanís, San Nicolás del Puerto y Constantina y se prolonga a Lora del Río -A-433, SE-162, SE-163 y A-455-). El otro eje impor-tante recorre el sector de norte a sur (Alanís-Cazalla
de la Sierra-El Pedroso con desembarco en el valle a la altura de Cantillana -A-432-). Otras localidades pe-riféricas (Las Navas de la Concepción) o más conecta-das al valle por su ubicación tangencial (Puebla de los Infantes), completan la red de asentamientos: poco conectada, de tamaño medio-pequeño y con sectores comerciales de distribución débiles. En los últimos años ha perdido protagonismo ante la mejora de otros ejes viarios, la conexión tradicional de Cazalla de la Sierra, El Pedroso y Castilblanco de los Arroyos.
El ferrocarril atraviesa este territorio de norte a sur (Guadalcanal-El Pedroso), pero se trata de un vector que, con formar parte en el pasado de uno de los gran-des ejes nacionales de RENFE (la vía de la Plata), en la actualidad está reducido a un recorrido secundario y sin modernización en sus instalaciones. Además, al discurrir por el valle del Huéznar, no conecta direc-tamente ni con Cazalla (de la que transcurre a cinco kilómetros), ni con Constantina, haciendo aún menos estratégico su uso.
Dehesa de la Jarosa. El Pedroso (Sevilla). Foto: José M.ª Rodrigo Cámara Abrevaderos de ganado en la Sierra Norte de Sevilla. Foto: Víctor Fernández Salinas
506 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociados
Procesos históricos
Bajo poblamiento interior y explotación minera en un área periférica8232300. Neolítico8232200. Edad del Cobre8232100. Edad del Bronce8233100. Edad del Hierro
Durante el Neolítico y la Edad del Cobre se observan numerosos hábitats serranos en cueva (cuevas de Santiago en Cazalla) en contraste con un menor número de localizaciones al aire libre, que ocuparán las llanuras y cuestas del piedemonte muy próximos al valle del Guadalquivir (Las Pilas II en Cantillana). Estas poblaciones adquirieron cierto grado de diferenciación social si se atienden a las manifestaciones megalíticas detectadas por toda la zona, sobre todo en la franja media, a lo largo de los términos de Almadén de la Plata (Palacio I, Palacio II, Gargantafría), Cazalla de la Sierra (El Valle) y Alanís (Pago de San Ambrosio, La Dehesa).
Durante las edades del Bronce y del Hierro se observa un aumento significativo de los asentamientos en el tercio sur del área, ocupando los tramos finales de los ríos serranos y en elevaciones prominentes sobre la vega del Guadalquivir. La base de este desarrollo pudo estar en el aprovechamiento minero de puntos del interior serrano, tales como localizaciones en el interior de los términos de Villanueva del Río y Minas (minas del entorno de Mulva) o Peñaflor (minas próximas al castillo de Almenara). El control de estos recursos quedaría en poder de grandes núcleos más cercanos al límite meridional, tales como el ejemplo, paradigmático en el área, constituido por el asentamiento de Setefilla (Lora del Río), donde quedan explícitas, tanto las características de un emplazamiento eminentemente defensivo, como su proximidad a la vega para aprovechar el potencial comercial de las comunicaciones regionales con los que posteriormente serían municipios romanos.
Pueden citarse, entre estos últimos, Mulva (Villanueva del Río y Minas), Celti (Peñaflor) o Arva (Alcolea del Río), todos próximos al eje bético. Otros asentamientos, como el citado de Setefilla, desarrollaron importantes necrópolis en sus proximidades mostrando la evolución tartésica e ibero-turdetana del sistema de jerarquías sociales y políticas en la riqueza y procedencia de los ajuares.
7121100. Asentamientos rurales. Poblados7112100/7112810. Asentamientos rurales. Cuevas. Abrigos7121200/533000. Asentamientos urbanos. Oppidum7120000. Complejos extractivos. Minas7112422. Tumbas. Dólmenes. Cistas
Integración territorial romana y medieval. Comunicaciones y recursos mineros8211000. Época romana8220000. Edad Media
La implantación del sistema de organización territorial romano consolida definitivamente la prioridad del eje próximo al valle del Guadalquivir, junto con puntos estratégicos localizados más al interior, tales como el municipio de Mulva con funciones de control defensivo ante una zona al norte con fuerte indigenismo a la vez que rica en recursos mineros, o el asentamiento de Constantina como puntal de apoyo básico en la ruta hacia Mérida desde su inicio al sur, en el valle medio del Guadalquivir. La minería presenta localizaciones de interior en Constantina (zona del Robledo, cortijo de Gibla, etcétera) y Puebla de los Infantes (Gadayo y Las Mezquitas), y, por otra parte, la terraza fluvial entre Peñaflor y la zona norte de Lora del Río ofrece una importante densidad de asentamientos rurales tipo villae, alfares y obras de ingeniería del agua destinada al abastecimiento de los municipios (Fuente Almenara en Peñaflor, o Mirasivienes en Lora del Río).
7121200. Asentamientos urbanos. Ciudades7112100. Edificios agropecuarios. Villae7112620. Fortificaciones. Castillos7112421. Necrópolis
Sierra Morena de Sevilla
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 507
Descripción Recursos asociados
La herencia de este sistema territorial es adaptada durante el periodo islámico en el que destaca una mayor integración en la zona serrana que se organiza mediante una cora administrativa centrada en Constantina. La continuidad de antiguos asentamientos, sobre todo los de la zona sur, junto con la red interior de alquerías y puntos fortificados completan un patrón que anuncia lo que será la organización del poblamiento de la sierra hasta nuestros días. Aparte del castillo de Constantina, se contará con otros puntos fuertes de perduración variable, tales como Cazalla, Peñaflor, Setefilla, la torre de Monforte (Guadalcanal), castillo de la Armada (Las Navas de la Concepción), etcétera.
7123100. Infraestructuras del transporte. Redes viarias7123110. Infraestructuras del transporte. Puentes7120000. Complejos extractivos. Minas
Repoblación bajomedieval y consolidación de los asentamientos en el Antiguo Régimen8220000. Baja Edad Media8200000. Edad Moderna
El proceso de repoblación cristiana terminó de definir el sistema urbano en la sierra. Por una parte, el territorio quedaría en manos de Órdenes Militares y señoríos civiles, quienes a lo largo de los siglos XIV a XVI impulsarán este proceso, al igual que en el resto de la denominada Banda Gallega que incluye a la Sierra Morena onubense, mediante la construcción de recintos defensivos en variable, los núcleos de Guadalcanal, Alanís, Puebla de los Infantes y Villanueva del Río. Por otra parte, desde la Corona se impulsará desde Constantina la repoblación en enclaves como El Pedroso, San Nicolás del Puerto o, más tardío, Las Navas de la Concepción.
En este lento proceso tendrá un papel importante la consolidación de una infraestructura viaria apoyada en la organización de la Mesta y la red de vías pecuarias procedentes de Extremadura. Los referentes hoy visibles han quedado en puentes (Galindón en San Nicolás del Puerto, o el del Guadalbarcar en Lora del Río), descansaderos y abrevaderos (del Escorial, de los Barrejones, en Constantina; de la rivera de Benalija en Alanís, etcétera).
El aprovechamiento minero continuó durante los siglos XVI al XVIII, en los que se documentan concesiones reales para el hierro de El Pedroso o para la plata en la zona de Guadalcanal. Igualmente es destacable el aprovechamiento forestal por parte del monopolio real de la Armada en extensas masas de pinar hoy desaparecidas en torno a Constantina. El manejo de las dehesas (El Pedroso, Constantina, Cazalla) y los ruedos urbanos (huertos y viñedos en Cazalla o Constantina) acabarán por definir un paisaje rural prácticamente estático hasta mediados del siglo XX.
7121100. Asentamientos rurales. Pueblos7121200. Asentamientos urbanos. Medinas7112620. Fortificaciones. Castillos7112900. Torres7123100. Infraestructuras del transporte. Redes viarias7122200. Espacios rurales. Egidos. Cañadas
Identificación
508 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
Desarrollo de la minería y la viticultura industrial del siglo XIX-XX8200000. Edad Contemporánea
En el contexto del interés internacional por la explotación minera en la región desde mediados del siglo XIX, es destacable el gran desarrollo de la minería industrial de los enclaves extractivos tradicionales de la región. La instalación de siderurgias y la generalización de la maquinaria a vapor hicieron rentable la explotación de carbón en Villanueva del Río con la consiguiente transformación urbana en la zona. Su explotación hullera cesó en los años setenta del siglo XX. El hierro, desde finales del siglo XIX atrajo a capital británico en las minas del cerro del Hierro dotándose además de una línea ferroviaria de enlace con el eje principal Sevilla-Mérida. Su explotación de hierro y barita se mantuvo hasta los años 80 del siglo XX. En El Pedroso, el aprovechamiento de hierro tuvo un florecimiento efímero ya que hacia los años 30 del siglo XX y con importantes inversiones en una siderurgia completa y un gran patrimonio inmueble edificado, deja de ser rentable y se abandona.
7121100. Asentamientos rurales. Poblados de colonización7120000. Complejos extractivos. Minas7123120. Infraestructuras del transporte. Ferrocarril
Sierra Morena de Sevilla
Identificación
Mulva. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 509
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconómicas
1264200. Agricultura 126440. Ganadería
Las dehesas tradicionales quedaron muy afectadas desde mediados del siglo XX por las transformaciones de los sistemas económicos que se dieron en Andalucía y España. Aunque se las sigue denominado dehesas, por la permanencia del sustrato arbóreo, el sistema de aprovechamiento que dominó estos espacios ha quedado truncado al especializarse en la ganadería y minimizarse el cultivo, introduciéndose aportes externos para el alimento de los ganados ovinos, caprinos y bovinos. El cerdo ibérico ha ido al alza en los últimos años junto a la introducción de ganadería brava.
Los tradicionales cultivos de vid se sustituyeron a partir de fines del siglo XIX a causa de la filoxera y, definitivamente, en los años cincuenta del siguiente siglo por los olivares. Finalizado el proceso “el pequeño propietario, antaño vinatero, se convirtió pues en olivarero” (PLAN, 2003: 168) y los lagares se transformaron en almazaras.
7122200. Espacios rurales. Dehesas7112100. Edificios agropecuarios. Cortijos. Haciendas (de olivar). 7112511. Molinos. Almazaras. Lagares7112120. Edificios ganaderos. Abrevaderos. Apriscos. Pocilgas. Tinahones
1264100. Actividad forestal La gran superficie arbórea (70% del suelo) permite el desarrollo del aprovechamiento maderero, corchero, de pilas piñas y de la leña, a los que se unen las plantas aromáticas y medicinales.
14J3000. Descorche1263300. Carboneo
1264600. Minería1263200. Transformación de materia mineral. Siderurgia
La riqueza minera del suelo serrano, posibilitó el surgimiento de explotaciones de hierro en Constantina y de carbón en Guadalcanal y en la cuenca de hulla carbonífera de Villanueva del Río y Minas. También existen restos de minas romanas (cobre) en torno a Mulva (Villanueva del Río y Minas).
Relacionado con estas explotaciones, la zona en fechas tempranas destaca por el inicio de un desarrollo industrial que en el siguiente siglo entrará en crisis hasta su total desaparición en los setenta. Las explotaciones a cielo abierto (el cerro del Hierro o San Nicolás del Puerto) y las infraestructuras mineras configuran un paisaje que singularizan la zona y resultan atractivos para la demanda turística. Y como en otros ámbitos de Sierra Morena el desarrollo minero estuvo aparejado con el de la vía férrea.
Los restos de una de las primeras industrias siderúrgicas españolas se encuentran en el interesante núcleo de El Pedroso.
7112500. Edificios industriales. Hornos. Fundiciones7120000. Complejos extractivos. Minas (inmuebles)7112470. Edificios ferroviarios7123120. Redes ferroviarias7123110. Puentes
Identificación
510 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
1263000. Actividad de transformación. Destilería. Oleicultura
La destilación de licores y anisados, la producción de aguardientes, tiene una presencia histórica en el ámbito. Incluso genéricamente en algunas zonas de Andalucía se denominó al aguardiente cazalla, tal era la fama de lo producido en la zona. En origen esta actividad, que fuera sobresaliente, estuvo ligada a la producción de vinos a partir de las vides que poblaban los campos serranos. A la erradicación de las vides por la filoxera que golpea al sector se unirán más tarde, la profunda crisis de la posguerra y las posteriores transformaciones a la que obligan el control sanitario, sin olvidar los cambios en el ámbito de consumo, resultando una disminución considerable de fábricas. No obstante continúan empresas con buenas expectativas dada la fama del producto.
En la industria agroalimentaria también se encuentran las chacineras de importancia más reciente y el aceite de oliva.
7112500. Destilerías.14I0000. Técnicas en actividades de transformación
1240000/1264300/1264500. Turismo. Caza. Pesca fluvial
La caracterización de este ámbito como área turística no es en absoluto nueva. La zona ha jugado un papel de lugar de descanso en las estaciones estivales para la sociedad sevillana, desarrollándose actividades de aire libre como la caza y la pesca. Sin embargo, mas recientemente, y en relación con la delimitación del parque natural y la política agraria comunitaria, el turismo rural se ha convertido en una de las actividades principales al desarrollarse infraestructuras hosteleras para este tipo de visitantes y reutilizarse los recursos patrimoniales para el desarrollo del sector.
7112100/7112321. Edificios agropecuarios. Edificios de hospedaje
Sierra Morena de Sevilla
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 511
4. Recursos patrimoniales
Ámbito territorial
Los espacios rurales de dehesa son, como en el resto de demarcaciones de Sierra Morena, una constante de la imagen paisajística de esta zona: La Traviesa o Los Membrillos (Almadén de la Plata), Palmarilla, La Ata-laya o San Antonio (Cazalla), La Jarosa (El Pedroso), etcétera.
Asentamientos en cueva prehistóricos se localizan fun-damentalmente en el municipio de Cazalla (cuevas de Santiago) y Almadén de la Plata (cueva de los Covachos). Durante las edades del Bronce y el Hierro, se conocen más asentamientos hacia el sur, aunque es cierto que en general esta demarcación se encuentra pobremente es-tudiada desde un punto de vista arqueológico. De este momento es el asentamiento de la Mesa Setefilla en Lora del Río, con una secuencia estratigráfica continuada des-de mediados del II milenio a.n.e. al siglo IV a.n.e. Poste-riormente se mantuvo deshabitada hasta que se levantó el castillo medieval (s.XI-XVI).
Ciudades de origen ibérico y con pervivencia en época romana son Mulva (Villanueva del Río y Minas), Celti (Peñaflor) o Arva (Alcolea del Río), que han sido objeto de numerosas investigaciones. Ya en época medieval, y a partir de la construcción de fortificaciones (tanto en época medieval como cristiana) para la defensa del territorio, crecen los núcleos de población de Cazalla, Peñaflor, Guadalcanal, Alanís, Puebla de los Infantes o Villanueva del Río y Minas. Como asentamientos de re-población se configuran los de El Pedroso, San Nicolás del Puerto o Las Navas de la Concepción.
Complejos extractivos que se remontan a la Edad del Bronce se conocen en el entorno del castillo de Almenara en Peñaflor. Otras minas se localizan en los alrededores de Mulva (Villanueva del Río y Minas), Constantina, cortijo del Gadayo Este y Las Mezquitas (Puebla de los Infantes). De época romana es la cantera de la Algaira en Almadén de la Plata.
Ámbito edificatorio
Fortificaciones y torres. Una serie de castillos con-trolaron durante la Edad Media (inicialmente en época islámica y luego cristiana), el paso entre la Sierra Norte de Sevilla y el valle del Guadalquivir. Son los castillos de Setefilla, Puebla de los Infantes, Peñaflor, Cazalla, Alanís y Constantina. Como apoyo, se erigieron torres vigía como las de Villadiego en Peñaflor (actualmente campanario de la ermita del mismo nombre) o cortijo de Monforte en Guadalcanal.
Construcciones funerarias. Aunque la Sierra Morena de Sevilla no ha sido tan intensamente estudiada como la Sierra Morena de Huelva, recientes estudios revelan la importancia de su patrimonio megalítico prehistó-rico, sobre todo en la mitad norte, más serrana, de la demarcación. Ejemplo de ello son los túmulos de la Dehesa (Alanís), de la Casa y de Barras (Almadén de la Plata) o de El Valle (Cazalla de la Sierra), los dólmenes de Gargantafría, Palacio I y II y la Sarteneja (Almadén de la Plata) o Los Majadales (Lora del Río).
Es posiblemente la necrópolis de Setefilla (Lora del Río), la más singular de la demarcación por su tipología, es-
tado de conservación y grado de conocimiento, gracias a las numerosas investigaciones desarrolladas en ella. De la primera Edad de Hierro, sus túmulos funerarios albergaron gran cantidad de incineraciones hasta el siglo V a.n.e.
En época romana, las inhumaciones documentadas se localizan preferentemente en las zonas más habitadas del sur de la demarcación, como en las necrópolis de Mulva (Villanueva del Río y Minas), Celti (Peñaflor), Mesa del Almendro (Lora del Río). Entre los restos do-cumentados más al norte destaca la Necrópolis del Pago de San Ambrosio en Alanís.
Infraestructuras mineras y metalúrgicas. Arqui-tectura minera: Como testimonios de la importancia minera de la zona, permanecen diversos testimonios destacando los Altos Hornos de El Pedroso. Junto a las construcciones necesarias para la obtención del mineral, son destacables las viviendas de los mineros como en el caso del cerro del Hierro de San Nicolás del Puerto.
Relacionadas también con el procesamiento de mate-ria mineral están las caleras de Almadén de la Plata.
Edificios agropecuarios. La mitad de los sitios ar-queológicos asociados a villae romana en esta de-marcación se localizan en Lora del Río (Los Majadales, Guadalbacar, cortijo del Membrillo, cortijo del Fresno, etcétera.). La razón es doble: por un lado la franja sur del municipio se beneficia del potencial agrícola de los terrenos cercanos al valle de Guadalquivir y, por otra, ha sido objeto de más investigaciones arqueológicas que
512 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
otros municipios de la zona. En general, este tipo de edi-ficaciones se ubican en cerca del límite meridional (Lora del Río, Alcolea del Río, Peñaflor y Villanueva del Río), aunque hay algunos otros dispersos en Puebla de los Infantes (Tejero, La Vera, Sanguino, etcétera.) o Cons-tantina (La Playa, cortijo Caña de la Jara, Castillejos II, etcétera).
En la zona existe una gran riqueza de edificaciones que unieron al aprovechamiento agropecuario la transfor-mación de la vid y el olivo. Los cortijos de dehesa, cuyas tipologías originarias fueron en muchos casos la de ha-ciendas de olivar y lagares, constituyen un patrimonio, en muy desigual estado de conservación, de gran rique-za. Todavía, aunque desaparecen a pasos vertiginosos, podemos observar algunas de las antiguas prensas de viga que se emplearon para la transformación de la uva y la aceituna (por ejemplo en Constantina, prensas de viga de Campovid o Labrados Bajos o prensas de jaula en cañada de los Palacios).
Son muchos las edificaciones relevantes que pueden citarse, por ejemplo: cortijo San Miguel de las Breñas en Alanís de la Sierra, El Inquisidor o el lagar de las Tres Vigas de Cazalla, cortijo de Labrados Altos o el Charco en Constantina, La Jayona en Guadalcanal, El Lagar en las Navas de la Concepción, la casa huerta El Corcho en Real de la Jara y el cortijo de Montegil en El Pedroso.
Con independencia de los conjuntos de los que forman parte, hay toda una variedad de edificaciones, arquitec-tura auxiliar, de usos especializados y singulares cuyas tipologías merece la pena destacar:
-Tribunas, o viviendas jornaleras de vendimiadores y aceituneros que se caracterizan por ser dependencias cuadrangulares con cubierta a cuatro aguas por la que sobresale la chimenea central que organiza la estancia. Se encuentran en los términos de Cazalla de la Sierra, Guadalcanal y Constantina.
-Torrucas, chozas circulares de mampostería y falsa cú-pula que se encuentran principalmente en las poblacio-nes limítrofes con Extremadura.
-Enramadas, tinahones, zahúrdas y parideras, cons-trucciones para el ganado que jalonan las dehesas.
Destilerías y Fábricas de aguardientes. Son nume-rosos y destacados los ejemplos de fábricas de aguar-dientes testimonios de la importancia histórica de la vid en la demarcación. Aunque se cerraron muchas, aún se mantienen en producción algunas vinculadas a la fama de los licores de Cazalla. Destacan la fábrica de Miura y el Clavel en Cazalla y la Violetera en Constantina.
Edificios industriales. De época romana son los alfares de Ricache I en Cantillana, Antondia y Alberca en Lora del Río o los de la ciudad romana de Celti (Peñaflor).
Siendo escasa su presencia, es importante mencionar la existencia todavía de algunos ejemplos de edificacio-nes destinadas a la transformación de materias primas con procedimientos tradicionales, como son las fraguas (fragua de Juan Sánchez del Pedroso y fragua de Lu-ciano El de la Jara) o las fábricas de corcho (molino El Corcho de Cazalla).
“Los montes, valles y prados son frondosísimos producen un número indefinido de plantas y flores y se ven a cada paso surcados de la corriente cristalinas aguas lo que unido ofrece tan agradable perspectiva que encanta a cuantos viajeros logran la fortuna de mirarla. No faltan en sus términos minas de plata que ha dado, poco hace, su precioso producto” (Antonio Nicolás de OCAÑA, Constantina –1785–).
Ciudad romana de Mulva. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Sierra Morena de Sevilla
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 513
Son también numerosos los lagares y almazaras. Entre los primeros pueden citarse los de Villa Manuela, Lagarito Alto, cortijo Merino-Castañarejo, Los Miradores, Tres Vi-gas, El Duende, La Campanilla, La Avecilla, Coronado o La Navezuela, en Cazalla de la Sierra. Almazaras registradas en el Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía son las del cortijo Merino-Castañarejo, Tres Vigas, El Duende y la Navazuela en Cazalla y La Jayona y Bodega del Rey en Guadalcanal.
Edificios residenciales. Los pueblos de la sierra alber-gan importantes testimonios de viviendas de grandes propietarios (principalmente en Cazalla y en Constan-tina) y de las más abundantes viviendas de medianos y pequeños propietarios. Unas y otras destacan tanto en sus elementos arquitectónicos tradicionales como en la organización y distribución de espacios y usos.
Edificios y espacios de sociabilidad. Por todos los núcleos urbanos de la sierra encontramos plazas, fuentes, lavaderos y tiendas que pueden ser destacados como espacios para el encuentro, así como los casinos culturales-recreativos como el de los Labradores o el de la Caza y Pesca.
Ámbito inmaterial
Actividad agropecuaria. A los procedimientos y ma-nejos del suelo y el vuelo de las dehesas se unen el cultivo del olivar, en muchos casos adehesado, y el de la vid. Todos estos aprovechamientos conforman unos modos de vida muy presentes en la memoria de las po-blaciones del ámbito.
Actividad de transformación y artesanías. Como ha quedado reflejado en los recursos de ámbito edificatorio, la transformación de la uva y la aceituna, además de la destilación de licores, tiene gran centralidad en el área y continúa teniéndola, más allá de los edificios, como parte integrante de su patrimonio inmaterial. A ellas hay que unir la matanza y elaboración de chacinas y la pro-ducción de miel y quesos.
Se mantienen algunos artesanos elaborando productos como cerámica y cestería (capachos para prensar uvas o aceitunas, fundas de garrafas de aguardiente, vino o aceite) o curtiduría (polainas, aperos…) y fabricación de duelas para barriles, destinados ahora no tanto al uso
Ciudad romana de Mulva. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
ordinario sino al ritual y ornamental. También hay que mencionar el descorche.
Manifestación festivo-ceremonial. En los ciclos fes-tivos de los municipios serranos destacan las ferias y romerías como eventos de mayor participación de la población. De especial significación son las romerías como momentos de reproducción de la pertenencia al lugar. Las más afamadas coinciden con las capitales comarcales como la Romería de la Virgen de la Mon-taña de Cazalla o la de Nuestra Señora del Robledo de Constantina. Además mencionar por su importancia, en cuanto a la construcción de los límites simbólicos del territorio, la de Guaditoca de Guadalcanal.
514 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
La Sierra Norte es Naturaleza para ser disfrutadaLa imagen que se proyecta al visitante de esta demarcación es la de la Naturaleza frente a la artificialidad de las aglomeraciones urbanas. Pero no una naturaleza indómita sino un espacio verde para ser disfrutado.
“La Sierra Norte es generosa en vegetación, rica en fauna y espléndida en sensaciones. Si la visitamos en verano podremos sentir la frescura de las riberas, en otoño observar los amarillos, ocres y marrones de la vegetaciones, en invierno disfrutar de las mañanas soleadas y en primavera oír el canto de los pájaros y contemplar los brillantes verdes de los primeros brotes” (PLAN, 2003: 9).
“Hoy por hoy la Sierra Norte es el gran parque del área metropolitana de Sevilla, lo que le pone a sus pies más de un millón de recurrentes visitantes, mercado más que suficiente para impulsar nuevas actividades turísticas” (MIRANDA BONILLA, 2002a: 362).
La Sierra rica ahora pobreMuy acorde con la visión de naturaleza, se ha construido una imagen de tierra poco productiva y de capacidades agrícolas ínfimas que legitima el actual estancamiento socioeconómico serrano como inevitable por estar determinado por el medio físico. Ello se hace ignorando que antes de los años sesenta, con anterioridad a la guerra civil, la Sierra Norte se definía por tener una economía diversificada y articulada en la que lagares, fábricas de anisados, molinos y almazaras cumplían la función de trasformación de lo producido, a ello se unía la riqueza minera y el desarrollo siderúrgico, puntero en Andalucía.
Segura afirma en 1889: “…sus bosques son casi innumerables, particularmente por la parte del alcornoque, pino nogal, álamo. Entre los frutos que son muy abundantes y exquisitos se hasen recomendables el melocotón, pera cantuesa, sereza y guinda, por lo que hace a la producción de las huertas, y mucho más que todos por lo que dice a las viñas los excelentes y copioso vinos que como cosa particular son buscados de muchas y dilatadas provincias, y abastecen los pueblos de las cercanías, siendo tanta su cosecha que ascenderán de sesenta a ochenta mil arrobas. También se sacan de ellos aguardientes muy buenos que se gastan en las Andalusíes y Extremaduras para cuyo efecto se cuentan más de veinte fábricas. La labor es poca y así el producido de granos es escaso por la improporción de las tierras; más el aceite, aunque no copioso llegará a variar entre cinco y seis mil arrobas” (BERNABÉ SALGUEIRO, 1998: 101).
“Esta es la sierra que nos han enseñado, que se ha estudiado y que se ha aceptado. Ha sido tan fuerte el descalabro socioeconómico de esta comarca que proyecta una imagen simbólica asumida por todos y a través de la cual identificamos a esta área geográfica. Esta imagen de impotencia y subdesarrollo de la sierra no es más que una representación falseada de la realidad, asumida por todos, y orquestada desde la ideología imperante. Esa actitud determinista que impide cualquier vía de solución a los problemas de esta zona pesa como una gran losa sobre los habitantes y municipios de la Comarca Sierra Norte” (BERNABÉ SALGUEIRO, 1998: 129-130).
Sierra Morena de Sevilla
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 515
Cita relacionadaDescripción
Una comarca sin cohesiónHay un recurrencia en los discursos de los diferentes agentes serranos en la ausencia de cohesión comarcal aunque no hasta el extremo de querer negar la inclusión en esa entidad. Se reconoce una desvinculación de las poblaciones al occidente del Viar con las que hay una muy dificultosa conexión, una competitividad entre los posibles centros de Constantina y Cazalla y una fuerte dependencia de Sevilla.
“La identificación territorial con la comarca es bastante débil, producto de la desvertebración a gran escala que se ha producido en la misma en las últimas décadas. Los localismos han brotado o se ha acentuado aún más… Al mismo tiempo no existen rituales festivo-ceremo-niales que articulen el conjunto de localidades de la Sierra Norte de Sevilla. La pérdida de protagonismo de las ferias de ganado, la ausencia de romerías de proyección comarcal u otros eventos de carácter socioeconómico y cultural, hacen difícil que se vaya generando una conciencia de pertenencia a un ámbito mayor. Históricamente se ha producido una fuerte competencia entre las localidades de Constantina y Cazalla de la Sierra por erigirse en cabeceras comarcales. Disputas de tipo económico, administrativo… avivan el conflicto que está siempre presente en los discursos y las acciones de tipo ritual-simbólico. (…) Así pues, si bien la población de la Sierra Norte se siente perteneciente a un espacio serrano diferenciado objetiva y subjetivamente del espacio campiñes más próximo, ello no ha sido suficiente para que se genere una conciencia de pertenencia a un ámbito comarcal…” (PLAN, 2003: 170).
516 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Cerro del Hierro
Entorno, accesos a la Cartuja de Cazalla
Conjuga valores naturales originales de su formación kárstica junto con un intenso laboreo minero histórico.
Ruedo bien conservado junto con el fondo del perfil urbano característico del pueblo. También incluye la interesante inserción de un antiguo recinto cartujano en el paisaje de la Sierra Morena de Sevilla.
Cerro del Hierro. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Cartuja de Cazalla. Foto: Víctor Fernández Salinas
Sierra Morena de Sevilla
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 517
Pozos de la nieve en Constantina
Los restos de la primera industria siderúrgica en España se combinan con un paisaje natural de gran valor junto al rivera del Huéznar.
Pozos de la nieve (Constantina). Foto: Víctor Fernández Salinas
La relación entre los antiguos pozos de la nieve y el espacio en el que se encuentran las albercas de acumulación de escarcha conforman un paisaje característico y de gran valor.
Fábrica de El Pedroso. Foto: Marianna Papapietro
Fábrica de El Pedroso
518 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Setefilla
Ciudad romana de Mulva
Se incluyen los restos arqueológicos visibles: desde el poblado amurallado de la Edad del Bronce, la necrópolis tumular orientalizante, la ciudad romana amurallada de Mesa del Almendro y el castillo bajomedieval. Se incluye el gran papel etnográfico de su ermita. Se valora su emplazamiento dominante sobre la vega del Guadalquivir, en una estribación prominente, así como el paso encajado del curso fluvial y la permanencia histórica del paso de vías pecuarias en su entorno.
Ciudad romana amurallada que muestra su urbanismo original en torno a un santuario elevado. El conjunto se encuentra inmerso en un paisaje de dehesa serrana del que destacan las edificaciones de la cumbre del cerro urbano.
Castillo de Setefilla (Lora del Río). Foto: Javier Romero García, IAPH
Ciudad romana de Mulva (Villanueva del Río y Minas). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Santuario de la Virgen de Setefilla (Lora del Río). Foto: Javier Romero García, IAPH
Sierra Morena de Sevilla
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 519
Vista de Constantina desde el castillo. Foto: Víctor Fernández Salinas
520 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
7. Valoraciones y recomendaciones
NegativasPositivas
Espacio cargado de reconocimientos nacionales e internacionale por sus valores naturales y culturales (Zona de Reserva de la Biosfera de UNESCO, parque natural, varios conjuntos históricos, etcétera).
Uno de los espacios de la sierra con mejores y mejor conservadas dehesas, el paisaje que mejor expresa la relación armónica entre naturaleza y acción antrópica.
Existe ya una cierta trayectoria en proyectos de turismo rural, la mayoría de ellos de carácter respetuoso a las características de la demarcación.
Se aprecia en los últimos años una mayor sensibilidad social a la recuperación y puesta en valor del patrimonio.
A pesar de iniciativas variadas, la percepción social de crisis socioeconómica es muy profunda y no se ha encontrado un modelo de desarrollo propio que asegure el mantenimiento in situ de las poblaciones y que atraiga nuevas actividades económicas.
Pese a la mayor sensibilidad, gran parte del patrimonio de la Sierra Morena de Sevilla aún permanece en situación de abandono o deterioro y el respeto a la incidencia en el paisaje de algunas construcciones o instalaciones es todavía insuficiente o inexistente.
En algunos núcleos, como en Cazalla, comienzan a aparecer urbanizaciones de casas adosadas ligadas al turismo residencial de incidencia negativa en el paisaje.
Valoraciones
Recomendaciones para el planeamiento territorial y urbanístico
Es prioritario el acercamiento de los planteamientos de protección y gestión de los recursos naturales y culturales. Para ello el paisaje es un argumento de gran utilidad y la dehesa una síntesis (cultural y natural, ganadero-silvícola, etcétera.) que posee una gran revalorización durante los últimos años y que además de los reconocimientos actuales, podría alcanzar el de Patrimonio Mundial por sus valores.
La cercanía a Sevilla y la imagen atractiva y auténtica de la sierra obligan a repensar su puesta en valor equilibrada a favor de sus vecinos y de sus recursos culturales y naturales, al tiempo que se deben mejorar y/o crear servicios de calidad para los visitantes y asegurando una experiencia satisfactoria a partir del conocimiento de esta demarcación.
El potencial de los recursos culturales y naturales está muy lejos de ser apreciado en toda su magnitud. Existen recursos de gran interés científico en situaciones deplorables (patrimonio paleontológico de la sima de Constantina). Es necesario un cambio de actitud local y central respecto a la consideración de los recursos autóctonos.
Integrar el patrimonio cultural como recurso y objeto de investigación en las estrategias del Parque Natural de la Sierra Norte, así como en sus programas de educación ambiental.
Fomentar la investigación orientada al reconocimiento arqueológico del territorio, muy poco conocido en comparación con otras zonas de Andalucía.
Generales
Sierra Morena de Sevilla
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 521
Reconocer la aportación al paisaje y a su disfrute de las vías pecuarias.
El urbanismo relacionado con el turismo residencial ha sido escaso hasta hace pocos años, pero empiezan a registrarse asentamientos de impacto paisajístico en municipios como Cazalla de la Sierra y otros. Es necesario que el planeamiento de la zona apueste por la rehabilitación antes que por la nueva planta de chalets adosados.
Las vías de circunvalación de los pueblos de la demarcación puede tener un impacto muy negativo, es necesario acentuar la precaución en su trazado y adecuación paisajística.
Es urgente la recuperación del patrimonio disperso en la demarcación, algunos de ellos declarados Bien de Interés Cultural y en un grado de degradación extremo (ermita de la Yedra en Constantina, por ejemplo).
Aunque algunos castillos están siendo objeto de alguna intervención para su puesta en valor (que no siempre aseguran la consolidación de las fortalezas, como en Constantina) otros elementos están en condiciones de abandono o con intervenciones muy negativas (Alanís). Se precisa una consideración en red de estos castillos que permitan interpretar su localización y su relación con el territorio.
Es preciso un mayor control de las reformas y sustituciones en los conjuntos históricos de la demarcación, especialmente en relación con la arquitectura popular.
Es urgente poner en valor la antigua fábrica de El Pedroso, tanto en su dimensión de testigo histórico, como en su potencial para ofrecer nuevos servicios y experiencias en el presente.
Mejorar el conocimiento de la cultura de las actividades agrarias e industriales tradicionales (corcho, anises, hielo, etcétera).
Patrimonio de ámbito territorial
Patrimonio de ámbito edificatorio
Patrimonio de ámbito inmaterial
Caracterización patrimonial del mapa de paisajes de Andalucía • 523
Las serranías que limitan los sistemas béticos en su extre-mo occidental combinan un complejo y extenso ámbito de serranías de distinta dimensión y altura, aunque predo-minan las formas agrestes con bosque mediterráneo, con un extraordinario contexto cultural, sin una antropización profunda, en el que se asienta una red de asentamientos extensa y variada (aunque con grandes extensiones prác-ticamente despobladas). Las condiciones de fuerte plu-viosidad y la situación geoestratégica de la demarcación, próxima al ámbito de Gibraltar y Estrecho, han creado una gran singularidad en este ámbito andaluz.
Hacia el norte y el oeste, la demarcación plantea una tran-sición hacia las campiñas sevillanas, jerezanas y medinen-
1. Identificación y localización
se con paisajes muy antropizados con cultivos agrícolas y masas forestales. Hacia el sur las formas montañosas lle-gan prácticamente hasta el mismo estrecho de Gibraltar. El lado suroriental de esta demarcación deja entre ella y el mar el estrecho pasillo de la Costa del Sol y del Campo de Gibraltar (desde donde se proyectan tensiones urbanísti-cas hacia el interior) y en el sector oriental se prolonga en otras sierras béticas.
El poblamiento no obedece a un solo patrón, sino que al-ternan espacios casi despoblados (Los Alcornocales, sierra de las Nieves), con otros en los que predominan pequeñas pléyades de localidades (como en la sierra de Grazalema, el valle del Genal o el triángulo Olvera-Alcalá del Valle y Sete-
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: Serranías de Cádiz y Ronda, La Janda, centro regional bahía de Algeciras (dominio territorial de los sistemas béticos)
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: Red de ciudades patrimoniales del surco intrabético, red de centros históricos rurales, red de ciudades carolinas, red cultural del Legado Andalusí
Paisajes sobresalientes: desfiladero de los Gaitanes, Tajo de Ronda, cerro Tavizna, Garganta del arroyo del CupilAlcornocal de Bogas Bajas, cerro del Aciscar,
Paisajes agrarios singulares reconocidos: Manga de Villaluenga
Serranías de Ronda y Grazalema + Depresión de Ronda + Los Alcornocales + Depresión de Jimena + Piedemonte subbético
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía
nil de las Bodegas). Pero no faltan ciudades de cierto porte e importancia comercial (Ronda) o industrial (Ubrique). Por otro lado, las actividades turísticas, que tanto partido han obtenido de la marca “pueblos blancos” también son un importante foco de atracción y actividades (Grazalema, Zahara de la Sierra, El Bosque). Algo que, no obstante, ata-ñe al común de estas poblaciones es su destacado papel de referente paisajístico general de Andalucía en los folletos de difusión de recursos turísticos.
Esta demarcación se encuadra dentro de las áreas paisajís-ticas de serranías de montaña media, campiñas de pie-demonte, Costas con campiñas costeras y vegas, valles y marismas interiores.
Articulación territorial en el POTA
La demarcación se corresponde con varios sistemas de redes: en la parte más próxima al Campo de Gibraltar se integra en el centro regional Bahía de Algeciras (Jimena de la Frontera), en la vertiente oriental aparecen redes de ciudades medias litorales (unidad territorial de La Janda: Alcalá de los Gazules) e interiores (unidad territorial de las serranías de Cádiz y Ronda: Ubrique, Ronda, Olvera)
Grado de articulación: medio-bajo
524 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
2. El territorio
Medio físico
Las serranías de esta demarcación son catalogadas entre las de tamaño medio, aunque ganan altura y formas más agrestes en el entorno de las sierras de Grazalema y sus in-mediaciones (sierras de Líbar, Endrinal, Pinar, Líjar) y en las sierras surorientales (Nieves, Bermeja). En ellas se superan los 1.500 metros de altura y en todas aparecen las pen-dientes más destacadas de la demarcación. La densidad de formas erosivas es baja en el ámbito de Los Alcornocales, cuyas sierras se han formado en el flysh del Campo de Gi-braltar, y que localmente llegan a densidades moderada-mente altas, al igual que en el entorno de Ronda. Sin em-bargo, en torno a Grazalema (sierra del Pinar), en algunas zonas de la sierra de las Nieves o de la vertiente norte de Sierra Bermeja, los valores son elevados.
Desde el punto de vista geológico, buena parte de la demar-cación se encuadra dentro de las unidades centrales de las cordilleras béticas; la mayor parte dentro de las unidades del Campo del Gibraltar (sobre todo en la del Aljibe), con formaciones estructurales-denudativas (relieves montaño-sos de plegamiento en materiales sedimentarios conglo-meráticos y rocas granulares en general y colinas y cerros estructurales margas, areniscas, areniscas silíceas, lutitas o silexitas). Más al norte, aparecen las zonas subbéticas me-dias e internas (sierras de Grazalema, serranía de Ronda), con formas kársticas de modelado superficial y formas denudativas de cerros con fuerte influencia estructural en medios inestables y formas estructurales-denudativas de re-lieves montañosos de plegamiento en materiales metamór-ficos en medios inestables. Los materiales predominantes en estas zonas son sedimentarios: calizas, margas, margas
yesíferas, areniscas y dolomías. Al norte de Ronda aparece un importante sector sobre una depresión posorogénica en la que aparecen formas denudativas en colinas con escasa influencia estructural en medios estables y materiales sedi-mentarios: calcarenitas, arenas, margas y calizas.
Las condiciones climáticas de la demarcación son las pro-pias de veranos suaves e inviernos frescos-fríos. En algunos extremos (suroccidental, oriental) las temperaturas medias anuales rondan los 17 ºC, en tanto que en las zonas más elevadas del interior éstas descienden hasta los 13 ºC de la sierra de las Nieves. La insolación media anual oscila entre las 2.800 y las 2.500 horas anuales de sol. Respecto a los datos pluviométricos, es conocida la característica de la sierra de Grazalema de ser la zona peninsular con mayores lluvias: más de 2.000 mm. En el extremo opuesto, la zona oriental registra sólo 600 mm.
La complejidad topográfica y climatográfica también se refleja en las series climatólofilas. Los Alcornocales se in-sertan en la serie mesomediterránea bética subbhúmeda-húmeda del alcornoque (alcornocales, robredales, mezcla de frondosas y coníferas), aunque tanto sus laderas orien-tales como occidentales se integran ya en la serie termo-mediterránea gaditana sobre areniscas con Calicotome villosa (alcornoques, encinas, acebuches y pastizales esta-cionales). Por su parte, la práctica totalidad de las serranías de Grazalema y de Ronda se integran en la serie mesome-diterránea bética basófila de la encina y en su faciación con lentisco (encinas, quejigos, pinsapos, pinares, aula-gares, matorral, pastos estacionales y otras formaciones frondosas). El contacto con las campiñas hacia el noroeste y con el valle del Guadalhorce se corresponde con la serie
termomediterránea bético-algarbiense seco-subbhúmedo húmeda basófila de la encina (quejigos, pinares, encinas, acebuches, alcornoques y garriga). La sierra de las Nieves forma parte de la red de espacios naturales pertenecientes a la Reserva de la Biosfera de UNESCO, además de ser parque natural. También tienen consideración de parque natural el de Los Alconocales y el de la Sierra de Grazalema. El Cañón de las Buitreras y el Pin-sapo de las Escaleretas. son monumentos naturales y existe un paraje natural: Los Reales de Sierra Bermeja, sierra que, además, está incluida en su mayor parte, así como otros ámbitos de esta demarcación, dentro de la red Natura2000.
Medio socioeconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva
La dinámica sociodemográfica de esta demarcación sigue las pautas de regresión demográfica y económica que han afectado a otras zonas de montaña andaluza durante el úl-timo medio siglo, especialmente agravada por el abandono de la producción del carbón vegetal (recurso importante durante la autarquía). Aunque su extensión es grande y las circunstancias particulares también tienen su relevancia, en general la pérdida de pulso es la nota característica. El núcleo principal, y único con una impronta urbana, es la localidad de Ronda. Se trata también de uno de los pocos municipios que experimenta un incremento demográfico entre 1960 y 2009 (pasa de 29.480 habitantes a 36.827). Aunque si hay hablar de municipios ganadores de pobla-ción en ese período el primero que debe ser citado es el de Ubrique, que casi dobla su población (de 9.789 habitantes
Sierra de Cádiz-Serranía de Ronda
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 525
pasa a 16.979 en 2009), aunque sin duda el dinamismo de la actividad relacionada con los artículos en piel es la deter-minante de esta evolución. También positivos, aunque mu-cho más modestos, son los datos de otros municipios de la provincia de Cádiz: Alcalá del Valle incrementa sus habitan-tes en el mismo período de 5.300 a 5.382 ó Prado del Rey, de 5.370 a 5.956. No obstante, como se ha señalado, lo más frecuente son situaciones de regresión e, incluso, lo que puede ser calificado de hundimiento demográfico. Jimena de la Frontera y Olvera superaban los 11.000 habitantes en 1960 y pierden una parte importante de su población en 2009 (10.431 y 8.589 respectivamente). El Saucedo pierde más del 25% de su población (4.485 en 2009), pero son muy abundantes los municipios que pierden más del 30%: Algodonales o Cortes de la Frontera (5.732 y 3.714 respec-tivamente en 2009); y más aún los que pierden más del 40%: Setenil, Teba o Pruna, etcétera (2.977, 4.201, 2.913); siendo frecuentes los que han perdido más de la mitad de su población: Ardales, Alcalá de los Gazules (2.641, 5.619). Algunos como Cañete la Real (2.014) han perdido más del 60% de su población.
Detrás de este desplome demográfico se encuentra la cri-sis de las actividades tradicionales en áreas de montaña, especialmente aquellas ligadas a la agricultura y activida-des ganaderas (aunque estas últimas han resistido relati-vamente mejor durante los últimos años). No obstante, la producción de corcho y madera del alcornoque, además de la bellota, sigue siendo una actividad muy característica de esta demarcación, especialmente en su sector occidental. Sin embargo, las actividades industriales, al menos las que están más distribuidas en el territorio, se relacionan sobre todo con la transformación de productos agroalimentarios
(aceites, quesos, repostería…). No obstante, tal y como se señaló en el párrafo anterior, el sector de la piel no sólo ha sido el que ha motivado el crecimiento de Ubrique, sino también la incorporación de innovación y nuevas técnicas que han convertido en muy competitivos y bien distribui-dos en todo el planeta los productos de esta localidad. El cercano municipio de Prado del Rey se ha especializado en la marroquinería. Por su parte, otros municipios también han experimentado una especialización industrial, como es el caso de El Bosque o, en menor medida, en Olvera, en los que aparece una industria artesanal de muebles. El sector de la construcción también ha tenido un fuerte crecimien-to en los últimos años, especialmente en los municipios mayores y en los más turísticos.
Vista general de Ubrique. Foto: Esther López Martín
Sin embargo, desde el punto de vista territorial, las ac-tividades de servicios han tenido un crecimiento más generalizado, especialmente aquellas relacionadas con las actividades turísticas. La comarca de Grazalema, la de la serranía de Ronda y más recientemente la de la sierra de las Nieves y Los Alcornocales, han experimen-tado un notable incremento del turismo rural. Por otro lado, el comercio también ha tenido un crecimiento no-table, especialmente en Ubrique y sobre todo en Ronda, cabezas comarcales que han visto reforzar su papel te-rritorial con el incremento de estas actividades, además de algunas relacionadas con la distribución de servicios de las administraciones públicas.
526 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
La demarcación se caracteriza por una compleja dispo-sición estructural derivada principalmente de su confor-mación como cordón extenso subdividible en diferentes y variados dominios fisiogeográficos.
Desde la campiña de Jerez y el extremo sur-oeste de la sevillana se destacan las cañadas reales siguientes: la de Jerez, que se ajusta al curso del Guadalete, desde el eje Arcos-Villamartín, y la de Sevilla que conectará con el Guadalete a través de Puerto Serrano. Ambas convergen en el curso alto del Guadalete, internándose en la alti-planicie rondeña vía Zahara. Desde la zona central de las campiñas sevillanas se utiliza también la cuenca del río Corbones (cañada real de Ronda, proveniente de Osuna, cañada real de los Corbones) y los afluentes de la cabe-cera del Guadalete (cañada real de Morón, por Pruna y Olvera) como vías de penetración en la depresión ronde-ña. Desde el extremo oriental, la cañada real de Granada a Ronda y la cañada realenga o de Teba a Ronda, utili-zan el corredor Teba-Cuevas del Becerro, en la cuenca del Guadalteba. Igualmente en Teba también confluyen ejes provenientes de la campiña sevillana (Osuna y Es-tepa) como paso hacia la hoya malagueña, por ejemplo la cañada real de Osuna a Teba y Málaga. Desde la hoya de Málaga, la cañada real de Málaga cruza la cuenca del Guadalhorce hasta Casarrabonela y desde aquí a El Bur-go como acceso al interior rondeño. Desde el Campo de Gibraltar se utiliza básicamente el curso del Guadiaro por parte de la cañada real de Gaucín que conecta el campo interior de Jimena con Cortes de la Frontera, clave en el acceso al interior de la demarcación, continuando por el río hasta el interior rondeño con el nombre de cañada real de Gibraltar.
Por último, desde la vecina campiña de Medina Sidonia y sur de la Campiña de Jerez, se disponen accesos al inte-rior de la demarcación utilizando, tanto la cabecera del río Barbate en Alcalá de los Gazules, como la cuenca del río
Sierra de Cádiz-Serranía de Ronda
Por un lado, son individualizables varios sectores serra-nos tales como el macizo de Grazalema, el de las Nieves o Bermeja. Por otro lado, la disección que han producido en estas masas importantes cursos fluviales han aumen-tado la fragmentación del espacio y configurado cabe-ceras de cuencas tan particulares como la del Guadalete hacia el Atlántico, o la del Guadiaro y Guadalhorce hacia el Mediterráneo. Finalmente, es destacable la conforma-ción, muy potente, de la denominada depresión ronde-ña, un espacio intramontañoso que hay que relacionar con la configuración axial a escala regional del corredor intrabético, vertebrador histórico de las comunicaciones entre el Campo de Gibraltar y las altiplanicies granadinas. Esta disposición ha producido a lo largo del tiempo un espacio humanizado con una articulación territorial his-tórica igualmente compleja en tanto que, como espacio serrano, ha favorecido procesos históricos de aislamiento y frontera, y por otra parte, su papel a nivel regional le ha llevado a que sea soporte de rutas para gentes y sus manifestaciones culturales desde el Paleolítico.
La estructura territorial en cuanto a las comunicaciones históricas puede leerse claramente desde el análisis de las vías pecuarias documentadas hasta nuestros días. És-tas tienen una configuración formal y jurídica definitiva durante la Baja Edad Media cristiana pero su base natural traduce las grandes líneas de desplazamiento de los ga-nados que pudieron utilizar ya desde su estado salvaje. Es importante destacar la función de la depresión de Ronda como área central de paso obligado en la demarcación y como zona de distribución de ramales hacia las áreas vecinas, una función, por otra parte, que ha venido desa-rrollándose hasta la actualidad.
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 527
Majaceite en Algar. Las cañadas que utilizan estos accesos (cañada real de Alcalá de los Gazules, cañada real de la dehesa de las Yeguas, cañada real de la Sierra, cañada real de Arcos, etcétera) confluyen en los núcleos serranos de El Bosque, Ubrique, Cortes de la Frontera, cruzando los pa-sos serranos hacia Grazalema o Ronda con denominacio-nes como la de cañada real de la Manga o Campobuches (por Benaocaz y Villaluenga hacia Grazalema), o como la de cañada real de los Bueyes de Ronda (por Cortes de la Frontera-Llanos de Líbar-Montejaque hacia Ronda).
El sistema de asentamientos se adaptará, en primer lu-gar, a los pasos naturales del Guadiaro y del Guadalteba, que se ejemplifican respectivamente en las importantes estaciones paleolíticas de la cueva de la Pileta y la cueva de Ardales. Los hábitats en cueva en el sector del macizo gaditano serán dominantes durante el Neolítico y bue-na parte de la Edad del Cobre. Desde estos momentos la demarcación presentará cuatro núcleos principales de concentración de asentamientos, una vez que se genera-lizan las prácticas de apropiación agrícola del territorio y la sedentarización de las poblaciones. Estos núcleos de concentración se corresponderán con los sectores de: el campo de Almargen-Teba, la depresión de Ronda inclu-yendo el pasillo de Montecorto y el campo de Alcalá del Valle, el eje El Bosque-Ubrique y el campo de Jimena. La continuidad histórica de dicho patrón se reafirma con la implantación urbana romana que establece en cada área citada una serie de municipios de referencia tales como, en orden respectivo, Teba la Vieja (Ategua), Ronda (Arun-da) y Ronda la Vieja (Acinipo); Iptuci (Cabezo Hortales, Prado del Rey) y Ocurris (Ubrique); y Oba (Jimena de la Frontera). Estas áreas de ocupación básicamente se man-
tendrán a lo largo del tiempo, destacando en la definitiva articulación, no obstante, el impacto de la organización territorial andalusí en sectores como la cabecera del río Genal, un intrapaís intensamente humanizado entonces y que ha llegado hasta hoy en unas condiciones excep-cionales de integridad debido en gran parte a su aisla-miento serrano.
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
La articulación natural se realiza a partir de las serranías interiores, con dirección dominante noroeste-sudeste, de forma radial, de manera que una serie de ríos de carácter medio riegan las distintas caras de esta demarcación. Hacia el norte destaca el río Corbones, afluente del Guadalquivir, hacia el oeste el Guadalete, hacia el sur, y con mayor capacidad de articular una parte de este sector, el Guadiaro-Genal. Hacia el este los ríos, afluentes del Guadalhorce, son más cortos, aunque organizan algunos valles en esa vertiente. Sobre este esquema natural se superpone una red viaria que encuentra su nodo principal, que no del todo central, en Ronda (cabeza comercial e importante reclamo turístico). Sin embargo, no es un conjunto de carreteras que configuren una red de asentamientos jerarquizados e interrelacionados. Las condiciones serranas imponen, junto a su antiguo papel de frontera, un importante aislamiento histórico, que explica la presencia, y leyenda, del contrabando y del bandolerismo. Los principales ejes que acuden a Ronda, potenciados por las políticas de infraestructuras de la Junta de Andalucía durante los últimos años, son los que proceden de Algeciras-Los Barrios (A-369), Jerez-
Arcos de la Frontera (A-374), San Pedro de Alcántara (A-397); asegurando así las conexiones con el Campo de Gibraltar, las campiñas jerezanas y la Costa del Sol. Desde Ronda aparece un vector secundario pero de importancia histórica: el vector que une esta ciudad con Málaga a través de El Burgo y Alozaina (A-366). Otro eje importante de la demarcación, pero que pasa al norte de Ronda, es la carretera de conexión entre Jerez-Antequera (A-384).
El sector suroccidental, muy desconectado del esquema anterior, está atravesado sin embargo por la única autovía de la demarcación: la autovía Jerez-Los Barrios (A-381). Esta autovía articula las conexiones entre el sector noroc-cidental de la provincia de Cádiz y el Campo de Gibraltar, pero no contribuye a la articulación del extremo de la de-marcación que cruza. En todo caso, facilita las conexiones de Alcalá de los Gazules con Jerez y con Algeciras.
Existen varios rangos de población en esta demarcación: el de las capitales comarcales y el de pequeños y media-nos núcleos rurales que articulan localmente el territorio (Olvera, Alcalá del Valle, Alcalá de los Gazules, Grazalema, etcétera).
“Dejando Gaucín se llega a una tremenda bajada por una especie de escalinata dislocada por un terremoto, que salva la barrera amurallada que cierra la frontera de Granada. El camino parece hecho por el diablo en el jardín colgante del Edén. Un bosquecillo de naranjos en las orillas del Guadairo [sic] da la bienvenida al viajero y le dice que ya ha pasado la Sierra. Hay que cruzar y volver a cruzar el río, bordeado de adelfas, y es muy peligroso cuando llueve” (Richard FORD, Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa, que describe el país y sus ciudades, los nativos y sus costumbres –1845–).
528 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociados
Procesos históricos
De las rutas de caza paleolíticas a la ocupación de las depresiones interiores. Primera apropiación del territorio8231100. Paleolítico8232300. Neolítico8232200. Edad del Cobre8232100. Edad del Bronce
Se ha mencionado anteriormente la importancia del área en tanto soporte de las comunicaciones a lo largo del cordón montañoso bético. Las primeros vestigios de ocupación humana suceden precisamente en cuevas de este medio montañoso con ejemplos de arte paleolítico desde el extremo oriental (cueva de Ardales), pasando por la estación de la Pileta (Benaoján) inmediata a la depresión rondeña, y finalizando en los grupos del extremo suroccidental con ejemplos en cueva Grande (Jimena de la Frontera) o los del Tajo de las Figuras (Benalup). La ocupación del medio montañoso aprovechando abrigos y cuevas será una constante incluso hasta cronologías de la Edad del Bronce en localizaciones a lo largo de la demarcación, desde la sierra gaditana, con ejemplos en la cueva de las Motillas, la cueva de las Palomas (Jerez de la Frontera) o el covacho de Mezquitilla (Benaocaz), hasta la cuenca del Guadalhorce, en Teba (cueva del Tajo de los Molinos) o Alozaina (cueva del Algarrobo), pasando por los emplazamientos más centrados en la demarcación como cueva del Gato (Benaoján) o el abrigo del Puerto del Viento (Ronda). Estas localizaciones, con cronologías de amplio recorrido, aportan también ejemplos de pinturas rupestres de estilo esquemático asignable a cronologías del Neolítico y la Edad del Cobre.
Por otra parte, junto con el desarrollo de la explotación agrícola del territorio, durante la Edad del Cobre se asiste a procesos de jerarquización social y política estableciéndose un nuevo sistema de asentamientos en las llanuras interiores y generalizándose los conjuntos dolménicos como importante elemento de apropiación simbólica del territorio. Son destacables los asentamientos de la depresión rondeña, como los de Los Castellones, niveles antiguos de Acinipo, La Pastora y El Duende (Ronda), que se acompañan de conjuntos dolménicos tales como los de El Moral y La Angostura. Durante la Edad del Bronce se registra una disminución de los asentamientos aunque se consolidarán poblados de gran relevancia posterior como Iptuci (Prado del Rey) o Acinipo (Ronda) muy aptos para el control y la defensa del territorio.
7121100. Asentamientos rurales. Poblados7112422. Tumbas megalíticas7120000. Sitios con representaciones rupestres7120000. Sitios con útiles líticos. Talleres líticos
Consolidación agrícola e integración territorial. De las jerarquías ibéricas a la integración territorial romana8233100. Edad del Hierro8211000. Época romana
La configuración del poblamiento desde el Bronce Final hasta la conquista romana se caracteriza por la continuidad de los grandes núcleos citados de Iptuci, Arunda o el oppidum de Silla del Moro (Ronda), junto con otros poblados con funciones subsidiarias de control de accesos localizados muy cerca de las campiñas vecinas de Jerez, Sevilla o Antequera, tales como cerro de la Botinera (Algodonales), pozo Amargo I (Puerto Serrano) o cerro Grana (Almargen). La escasez de localizaciones conocidas para la época ibérica permite solo establecer la independencia de cada uno de los grandes centros en base a la gran distancia relativa entre éstos. Factores como la proximidad de feraces campiñas adyacentes, y por tanto enfocadas a la explotación preferente, y la cierta proximidad a los centros comerciales del litoral en pleno vigor por el comercio a lo largo del mediterráneo, podrían explicar las características de lo que se ha llamado un estado ibérico periférico.
7121200/533000. Asentamientos urbanos. Oppidum7121200. Asentamientos urbanos. Ciudades7112421. Necrópolis7123100. Infraestructuras del transporte. Redes viarias
Sierra de Cádiz-Serranía de Ronda
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 529
Descripción Recursos asociados
La romanización de la zona presenta un panorama muy distinto en tanto que, respecto a los sistemas urbanos, no sólo se mantienen los grandes centros citados, sino que se crean nuevos, como Oba (Jimena de la Frontera), Ocurris (Ubrique) o Teba la Vieja, que completan un patrón de ocupación estructurado por las vías de comunicación que ahora se formalizan.
La integración de los espacios rurales también es acusada y se observa una densificación de villae en las zonas de Arunda-Acinipo, Alcalá del Valle-Almargen, El Bosque-Ubrique y el campo de Jimena.
La autonomía política y la frontera. De cora islámica a la conquista castellana8220000. Edad Media
Las condiciones de aislamiento geográfico influyeron decisivamente desde los inicios del periodo medieval islámico en su autonomía política. Por un lado hay que destacar el papel de la serranía rondeña durante las revueltas muladíes contra el califato cordobés que indicaría el mantenimiento de una población cristiana, autóctona, de origen hispano-visigodo, protegida en un medio montañoso difícil para las operaciones militares. Por otro lado, la evolución posterior de este territorio será la conformación de la taifa de Takurunna y la significación de Madina Runda (Ronda) con la función de capital política de un extenso alfoz. Es oportuno añadir que la supervivencia de este reino andalusí no fue fácil en el marco de las turbulencias políticas interiores de los distintos estados islámicos, sustentándose sólo en un difícil equilibrio en las relaciones con los grandes reinos vecinos de Málaga y Sevilla.
De este modo, la llanura intramontañosa de Ronda será también el centro de un espacio económico y administrativo estructurado en alquerías y hisn, o puntos de defensa, que encabezarían los respectivos iqlim o distritos. Este sistema ha sido determinante hasta nuestros días en la configuración territorial de los sistemas urbanos y rurales al que se añaden variantes paisajísticas tan peculiares de la ocupación de los entornos más montañosos con patrones de poblamiento tan densos y activos como los del área de Grazalema (perteneciente a la cora de Sidunna), los del sector sureste de la sierra de las Nieves (Tolox, Alozaina, Yunquera), o el exclusivo de la cuenca del Genal.
Independencia y frontera (con los castellanos e incluso entre los propios vecinos andalusíes) marcaon los procesos históricos aun incluso bajo el dominio cristiano, en el que se destacan episodios relacionados con la sublevación morisca, de modo paralelo a los sucesos iniciados en las Alpujarras,que vuelven a traducir la importancia del papel de refugio, aislamiento e inaccesibilidad sobre buena parte de la demarcación.
7121100. Asentamientos rurales. Pueblos7121200. Asentamientos urbanos. Medinas. Ciudades7121210. Áreas de las ciudades. Barrios7122200. Espacios rurales. Egidos7112620. Fortificaciones. Castillos7112900. Torres7123100. Infraestructuras del transporte. Redes viarias7123200. Infraestructuras hidráulicas. Acueductos. Qanats. Acequias7122200. Cañadas. Vías pecuarias
Identificación
530 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
El núcleo central rondeño permaneció bajo jurisdicción de la Corona desde la conquista y fue desde el poder real que se llevan a cabo el repartimiento y sucesivas medidas de repoblación, un proceso que se desarrollaría en el contexto de los mismos problemas generales para el resto de las repoblaciones del siglo XVI en el territorio ganado a los nazaríes. Otros sectores del borde de la demarcación y de menor tamaño fueron cedidos en señorío a las casas ducales de Arcos (Ubrique, Grazalema, Zahara, Jimena de la Frontera o Pruna), de Osuna (Olvera), de Medina Sidonia (Gaucín), de Medinaceli (Alcalá de los Gazules) o a los Ramírez de Guzmán (Teba y Ardales).
El claro afianzamiento del núcleo de Ronda durante estos siglos como cabecera comarcal se ejemplifica en el desarrollo urbanístico de la ciudad que asume desde el siglo XVIII su centralidad comercial y de servicios. La vitalidad de otros centros también fue notable debido al desarrollo actividades, ya agrarias, como las de olivar y cereal en Algodonales, Olvera y Alcalá del Valle o las de ganadería bovina y equina en Ronda o Ubrique, o ya industriales, como las de concesión real de Grazalema (paños), Jimena de la Frontera (artillería), Júzcar (fundición de hierro).
La formación de una incipiente burguesía, basada sobre todo en las posesiones rurales, y la convergencia de determinados proyectos políticos extraregionales, harán posible durante el siglo XIX un lento proceso de modernización de las infraestructuras de comunicación hacia Gibraltar y la comarca de Antequera con la construcción del ferrocarril Algeciras-Bobadilla, o el intento fallido de la conexión directa entre la campiña jerezana y el interior de Antequera mediante el ferrocarril Jerez-Almargen.
En el campo de Jimena, en el área inmediata a San Roque, destaca a partir de 1879 el inicio de las colonias agrícolas de San Pablo de Buceite y San Martín del Tesorillo y de la parcelación rural del sector por parte de una iniciativa agroindustrial de la burguesía malagueña.
A principios del siglo XX se inicia la construcción del gran complejo hidroeléctrico del Chorro compuesto por varias presas. Con trabajos desde 1901 hasta 1921 es un hito de la ingeniería española.
Debe destacarse el papel de la demarcación como polo de atracción a actividades y servicios reservados hasta entonces a ciudades como Granada, Sevilla o Málaga y que han tenido continuidad hasta nuestros días: se trata de la hostelería basada en la atracción del entorno en el selecto grupo del turismo de élite internacional, básicamente anglosajón, que accedía principalmente desde Sevilla, Gibraltar y Málaga. El redescubrimiento de Ronda ya se había producido en la literatura de los viajeros del siglo XIX, la conversión del territorio en producto de consumo turístico tiene aquí un temprano exponente. Es destacable, aparte de las instalaciones hoteleras de Ronda, con el exponente vivo del hotel Reina Victoria, el conjunto de estaciones tipo balneario, tales como la muy antigua (siglo XVIII) de pozo Amargo (Puerto Serrano), el balneario de Tolox, o el de Carratraca (de origen romano).
Continuidad económica de base agraria en el Antiguo Régimen y Edad Contemporánea8200000. Edad Moderna8200000. Edad Contemporánea
7121100. Asentamientos rurales. Pueblos Colonias7120000. Complejos extractivos. Minas7123110. Infraestructuras del transporte. Puentes7123120. Infraestructuras del transporte. Redes ferroviarias7123200. Infraestructuras hidráulicas. Presas hidroeléctricas7122200. Espacios rurales. Egidos
Sierra de Cádiz-Serranía de Ronda
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 531
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconómicas
1264200. Agricultura1264400. Ganadería
Predominio de los cultivos de cereal y olivar en una agricultura de secano típicamente mediterránea. La Serranía de Ronda presenta una agricultura más diversificada que el resto del territorio, ya que, junto al cereal y el olivar, destacan otras producciones como las naranjas y las cerezas. El suelo para uso forestal representa más del cincuenta por ciento del territorio, sobre todo en la sierra alta de Cádiz y la Serranía de Ronda.
Actividad ganadera en régimen extensivo, principalmente con dos tipos de aprovechamiento: para pastos, con predominio del ganado bovino, ovino y caprino, y en montanera (para cría del cerdo ibérico). Es característica la cría de reses bravas.
7112100. Edificios agropecuarios. Cortijos. Cortijadas7112120. Edificios ganaderos7122200. Vías pecuarias
1264500. MineríaLa minería del hierro del siglo XVIII y XIX en localizaciones de Júzcar o Tolox. Estas explotaciones alimentaron de materia prima a la incipiente siderurgia del siglo XIX de la costa malagueña radicada en Marbella.
7123000. Complejos extractivos. Minas. Pozos mineros
1263000. Actividad de Transformación. Producción industrial
El principal núcleo de actividad industrial es el municipio de Ubrique, que cuenta con una larga tradición en la industria de la piel. Otros municipios con actividad industrial menor son Villarmartín y Setenil de las Bodegas, centrados, respectivamente, en la industria de la piel y las industrias agroalimentarias.
7112500. Edificios industriales. Fábricas. Tejedurías. Alfares7112511. Molinos harineros. Almazaras1263100. Curtiduría
Identificación
532 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
1262000. Actividad de servicios. Turismo
La Andalucía romántica retratada por los viajeros se centra en las ciudades y las áreas montañosas. Desde el siglo XIX, los tajos de Ronda y las serranías aledañas serán escenario de viajes y relatos literarios, atrayendo a ilustrados viajeros. Hoy día el turismo es uno de los principales ejes estratégicos de desarrollo del territorio. Descansa sobre todo en el turismo rural, aunque el turismo cultural cuenta con importantes núcleos de atracción como la ciudad de Ronda.
7112500/71124B3. Edificios de exposiciones. Edificios industriales 7112100/7112320. Edificios agropecuarios. Edificios de hostelería7112810/7112321. Palacios. Edificios de hospedaje
1263200. Transformación de materia mineral. Herrería. Siderurgia Herrería. Real Fábrica de Júzcar.
7112500. Edificios industriales. Hornos. Fundiciones
Sierra de Cádiz-Serranía de Ronda
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 533
4. Recursos patrimoniales
Ámbito territorial
Los sitios con representaciones rupestres (cuevas y abrigos) son muy abundantes en esta demarcación, en gran medida por sus propias características geológicas y topográficas, y presentan una amplia secuencia cronoló-gica desde el paleolítico a hasta la Edad del Bronce. Las representaciones rupestres más antiguas, paleolíticas, se localizan en la cueva de las Motillas en Jerez de la Fronte-ra, cuevas de Chinchicha, cueva del risco del Tajo Gordo, abrigo Rancho de Valdechuelo, cuevas del Chorreón Sa-lado, cueva Grande y Laja Alta en Jimena de la Frontera, cueva VR15 en Villaluenga del Rosario, cueva del Gato en Benaoján, cueva raja de Retuntún en Casarabonela, cueva de Ardales en Ardales o cueva de la Pileta en Be-naoján. Algunas de estas cuevas presentan pinturas más recientes y otros sitios solo presentan manifestaciones de arte rupestre de la prehistoria reciente como la cueva del Hundidero en Montejaque, la cueva del Tajo del Molino en Teba o el abrigo del Puerto del Viento en Ronda.
También prehistóricos son los sitios con útiles líticos aso-ciados zonas de taller que se localizan dispersos en la demarcación y dan muestra de la ocupación del terri-torio por sus primeros pobladores. A modo de ejemplo pueden citarse los paleolíticos de El Ahorcado en Ronda, cueva de la Terriza en El Bosque, peñón del Berrueco en Ubrique, caño Santo en Olvera o cortijo de Granada en Alcalá del Valle.
Asentamientos. Además de un conjunto de hábitats en cueva, los asentamientos al aire libre se documentan desde los primeros momentos de la prehistoria reciente.
Destaca el primer emplazamiento de Acinipo, la Pastora y el Duende en Ronda. Ya en época protohistórica se conforman los principales núcleos de población, con pervivencias en época romana y, en algunos casos, me-dieval. Algunos de los principales núcleos poblacionales son los de Iptuci (Prado del Rey), Arunda, Silla del Moro o Acinipo (Ronda) y Ocurris (Ubrique), Los Castillejos (Ronda) u Oba (Jimena de la Frontera). Otros núcleos de población son los de Los Castillones (Campillos), loma del Espejo y Silla del Moro (Ronda, cerro de la Botinera (Algodonales), pozo Amargo (Puerto Serrano) o cerro Grana (Almargen). De época medieval se documentan, junto con determinadas áreas de los núcleos actuales, numerosos despoblados como los de El Pozuelo (Mon-tejaque), Benajariz (Igualeja), despoblado de la Mesa de Jorox (Alozaina), haza del Almirón (Almargen), etcétera. Destaca entre estos despoblados por su buen estado de conservación y su privilegiada ubicación el sitio ar-queológico de Bobastro (Ardales) y, como muestra del urbanismo andalusí, el Barrio andalusí de Benaocaz. Del siglo XIX son las colonias agrícolas de San Pablo de Bu-ceite y San Martín del Tesorillo.
Testigos de las infraestructuras de transporte que se remontan a época romana se han documentado sobre todo en Benaocaz (calzada de la Manga, Las Dehesillas, vereda de Tavizna), El Bosque (El Cañajoso) y Zahara (ran-cho Cabeza Real). También en este último municipio se localiza, asociado a estas infraestructuras, el puente ro-mano de Los Palominos, y en Algodonales el Puente Viejo sobre el Guadalete. Ya de época medieval se documenta la calzada de Ubrique a Benaocaz, la cañada de los Moli-nos y la calzada de Benamahoma a Benaoján.
Infraestructuras hidráulicas. Noria de la huerta del Llano (Torre Alháquime), noria del Ruedo Guerrero y complejo hidroeléctrico del Chorro.
Ámbito edificatorio
Fortificaciones y torres. Las fortificaciones de esta demarcación han dado lugar a los núcleos de población más singulares y derivan de su condición fronteriza en la Edad Media. Ente las principales pueden citarse el cas-tillo de Aznalmara (Benaocaz), Peñaloja (Grazalema), el castillo de Jimena de la Frontera, el castillo de Setenil de las Bodegas, el castillo de Torre-Alháquime, el castillo de Fátima (Ubrique), el castillo de Montejaque, el castillo de Junquera, el castillo de hoya del Castillo (Pruna), el castillo de Olivera o el castillo de Zahara. Las torres vigía también tenían la función de control territorial y se han conservado, sobre todo, en Ronda. En este municipio se localizan las de El Moral, Agüita, Los Villares y Lifa.
Vista de Zahara de la Sierra. Foto: Esther López Martín
534 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Construcciones funerarias. En esta demarcación se han documentado un gran número de construcciones funerarias de la Prehistoria Reciente (dólmenes, cuevas artificiales y covachas). En Alcalá del Valle en el cerro de Tomillo y El Camerín I, en El Gastor el dolmen del Gi-gante, en Olvera El Toconal I, en Villaluenga del Rosario la sepultura de La Giganta, en El Bosque las cuevas arti-fíciales de la sierra de Albarracín, en El Burgo el dolmen del cerro de la Cruz Blanca y en Ronda el Charcón, Piña, Coca, Alto Cielo y las cuevas del Marqués (covachas). En este último municipio se localizan otras necrópo-lis dolménicas que han sido protegidas como bienes de interés cultural: La Angostura, La Planilla y El Moral. De época romana destacan las asociadas a los grandes núcleos urbanos como las necrópolis norte y sur de Aci-nipo (Ronda). Otras construcciones funerarias de época romana son las de La Tireta o Naranjal de Tavizna en Benaocaz, cortijo de Origüela o Dehesa Nueva en Ol-vera, la necrópolis de Santa Lucía en Ubrique, cerro del Tesorillo o El Cañajoso en El Bosque, el columbario de Benalauría o la Sanguijuela Baja en Ronda. De la Edad Media se han documentado construcciones funerarias en la cuesta de los Navazuelos y tumbas de talud en Benaocaz, rancho de los Bueyes, cerro de Algamazón y necrópolis de Zahara en Zahara, Cabeza de Andrés en Pruna o el llano del Espejo en Ronda
Los edificios agropecuarios documentados hasta la fecha se remontan a la época romana y se localizan fun-damentalmente en el término municipal de Ronda. Las villae romanas que tienen pervivencia en época medieval son, entre otras, las del cortijo de las Columnas (Algodo-nales), Fuente de la Duquesa (Benaocaz), cortijo Cereana-
El Chorrito y cortijo Sambana (Jimena de la Frontera) o Los Prados y Las Torres de los Villares (Ronda).
Los edificios industriales más significativos de la de-marcación están relacionados con actividades de mo-lienda ya desde época romana.
Por todo este territorio se distribuye un gran número de molinos harineros (hidráulicos y de viento), almazaras, la-gares, bodegas, etcétera. Más puntualmente se localizan fraguas (como la de la Fuente en Algodonales, la fragua de Carratraca y Gaucín, la fragua Herrería en El Gastor, etcé-tera.), fábricas (como la de producción de energía eléctrica de Luz del Bosque en El Bosque, la de aceite de la Coopera-tiva Nuestra Señora del Rosario en Algodonales, las Reales Fábricas de Artillería y Munición de Jimena, la de mantas Artesanía Textil o la de Paños de la Rivera de Guadiovar en Grazalema, etcétera), salinas (salinas de Hortales en El Bos-que, salina Ventas Nuevas en El Gastor o salina Salinillas y salinas de Raimundo en Prado del Rey), etcétera.
Actividades de ámbito inmaterial
Actividad agropecuaria y forestal. Son destacables los saberes tradicionales de agricultura de montaña como es el caso del policultivo del travertino de Faraján (serranía de Ronda). Es un tipo de cultivo que se dispone en plataforma cerrada por dique de toba o piedra tra-vertínica, formando espacios de huertos que se consti-tuyen en un complejo parcelario separados por muretes de piedra seca y cubiertos por trepadoras. Así mismo es destacable, el saber hacer en torno al descorche en las sacas de la serranía de Ronda y en Los Alcornocales. En
cuanto a las actividades ganaderas sobresalen la cría y manejo del toro de lidia y otras cabañas propias de áreas de montaña (cabra y oveja)
Minería. Destacan los procesos, técnicas y pautas de so-ciabilidad relacionados con la producción de hierro que se dio en Júzcar y Tolox.
Actividades de transformación industrial y arte-sanías. En Ubrique se ha producido un proceso de desa-rrollo y especialización de la peletería, actividad relevante en el municipio tanto material como simbólicamente. En-tre las actividades artesanales destacan la fabricación de mantas en el municipio de Grazalema, la fabricación de aceite de acebuchina, principalmente en Prado del Rey, la fabricación de guitarras en Algodonales, de cerámica en Benamahoma y Arcos de la Frontera, la elaboración de quesos en Benaocaz, Villaluenga del Rosario, El Bosque, Ubrique y Prado del Rey, y la talla de la madera en Ronda.
Actividad festivo-ceremonial. Entre las fiestas del calendario religioso se encuentran manifestaciones rele-vantes, como son la Semana Santa de Espera, la Semana Santa de Ronda y el Corpus Christi de El Gastor; cada una de ellas ha sido objeto de Declaración de Interés Turístico de Andalucía.
También podemos mencionar el Toro de Cuerda del Do-mingo de Resurrección en Gaucín, las fiestas de Moros y Cristianos de Benamahona (Grazalema) y la feria de Pedro Romero en Ronda, en la que destacan las corridas goyescas y que ha sido así mismo declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía.
Sierra de Cádiz-Serranía de Ronda
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 535
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
La Andalucía de los pueblos blancosCasas encaladas, blanco que realza las construcciones y compensa su modestia, ventanas con rejas saledizas, tejas curvas de tradición árabe y flores …los municipios de la Sierra de Cádiz son el principal referente de una de las imágenes de Andalucía más difundidas: la Andalucía de los pueblos blancos. Su proyección turística pasa por subrayar estos rasgos que hacen de la Sierra de Cádiz una de las muestras más representativas del tipismo rural andaluz.
“Son pueblos blancos colgados de la sierra, tesoro de ésta de los que tiene Cádiz, como reza la copla, un collar. Una sucesión de castillos y torres derruidos, casas blancas y empe-dradas calles, antiguas iglesias y viejos edificios con siglos de historia, flores y enrejados en esa dicotomía andaluza del amor y lo cautivo” (GUÍA, 1998: 164).
“…el incomparable fenómeno de esta ciudad, asentada sobre la mole de dos rocas cortadas a pico y separadas por el tajo estrecho y profundo del río, se correspondería muy bien con la imagen de aquella otra ciudad revelada en sueños. El espectáculo de esta ciudad es indescriptible, y a su alrededor, un espacioso valle con parcelas de cultivo, encinas y olivares. Y allá al fondo, como si hubiera recobrado todas sus fuerzas, se alza de nuevo la pura montaña, sierra tras sierra, hasta formar la más espléndida lejanía” (...) por eso fue un maravilloso acierto haber dado con Ronda, en la cual se resumen todas las cosas que yo he deseado: una ciudad española atalayada de un modo fantástico y grandioso” (Rainer María RILKE, Primera carta a la princesa Marie Thum und Taxis –1912–).
“Las montañas que rodean a Grazalema se ven secas y con pendientes muy pronunciadas, pero no les falta vegetación. Entre las rocas hay huecos verdes y masas de encinas de abundantes bellotas que son el mejor de los alimentos para los cerdos y con cuya madera se hace carbón para las poblaciones de la llanura. Bajos las peñas grises y arboladas, valles extensos de suelo no muy fértil. Las laderas están cruzadas por cursos de agua que son torrentes unas semanas y el resto del año secos lechos de piedras bordeados de adelfas y lirios. Pero el fondo de los valles está salpicado de fuentes cuyas aguas se deslizan en zigzag marcadas por los álamos, las blancas casas de los huertos, los molinos y las pautas geométricas de los regadíos. Nunca se ha sabido que esas fuentes se secaran, porque se alimentan de reservorios subterráneos rellenados cada invierno con aguas que se filtran a través del suelo horadado” (PITT-RIVERS, 1989: 40).
Grabado de Zahara de la Sierra. Pieter van der Aa. 1741. Fuente: colección particular
536 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Cita relacionadaDescripción
Sierra de Cádiz-Serranía de Ronda
Tierra de bandoleros: Serranía de RondaPaisaje abrupto, de difícil acceso, refugio entre montañas, representa la serranía andaluza por antonomasia. La figura del bandolero, con su fuerte carga simbólica, le aporta su lado más pintoresco y mitificado, aquel que hace de su histórico aislamiento un privilegio que cobija la rebeldía de las clases oprimidas.
“Hay algo trágico en estos montes, un latido salvaje y primitivo. Son la tierra encantada y tétrica en la que el ser humano es muy frágil: el que huye y se esconde, y el que huye es siempre un solitario, porque hasta su sombra le inquieta. La Serranía, en fin, refugio para los que se entendieron mal con la suerte y el destino. Los que veían las estrellas desde muy cerca, con las manos manchadas de sangre” (Felipe BENÍTEZ REYES, Serranía de Ronda. Cuaderno de Ruta –1999–).
Inaccesible, salvaje, agresteAsí fue vista Grazalema por los viajeros románticos del XIX, que asociaron sus características físicas con la idea de atraso, con la brutalidad, con el primitivismo. Un siglo después sirvió de marco a antropólogos como Julian Pitt Rivers para retratar una Andalucía aislada y anclada en el tiempo, como atrapada entre montes.
“Grazalema, Lascidulia, se aferra a la colina rocosa como un nido de ave. Sólo se puede ascender a ella por una angosta vereda. El camino asciende a las alturas bajo la Sierra de San Cristóbal, el Atlas de los católicos. Es también llamada la Cabeza del Moro, y es la primera tierra que ven los barcos al llegar del Atlántico. Desde su cima las llanuras del Guadalquivir se extienden ante uno como en un mapa” (…) “Los habitantes de Grazalema, contrabandistas y ladrones, rechazaron una división entera de franceses, que la compararon a una Gibraltar terrestre. Las mujeres salvajes observan al viajero mientras lavan las prendas de ropa de colores en el arroyo espumoso, como si fuera un simple objeto del oficio de sus dignos maridos” (Richard FORD, Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa, que describe el país y sus ciudades, los nativos y sus costumbres –1845–).
“...Las niñas venían gritando de risas blancas y negras” sobre pintadas calesas Y cuando el gran Cayetanocon abanicos redondos cruzó la pajiza arena bordados de lentejuelas. con traje color manzana, Y los jóvenes de Ronda bordado de plata y seda, sobre jacas pintureras destacándose gallardolos anchos sombreros grises entre la gente de brega calados hasta las cejas. frente a los toros zaínos La plaza, con el gentío que España cría en su tierra, (calañés y altas peinetas) parecía que la tarde giraba como un zodíaco se ponía más morena.(Federico GACÍA LORCA, Mariana Pineda –1925–).
Ronda de tradición toreraRonda es sobre todo una ciudad asociada a su plaza de toros y a sus grandes toreros y así ha sido retratada y proyectada internacionalmente por escritores, artistas y cineastas. En torno a este retrato de Ronda se asienta una de las imágenes más estereotipadas y de mayor calado social sobre España y Andalucía.
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 537
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Ronda y su entorno
Zahara de la Sierra y su entorno
El tajo de Ronda, los taludes de la cornisa en la que se asienta la ciudad y el ámbito dominado desde la misma son uno de los paisajes más valorados de Andalucía.
Uno de los mejores ejemplos de buena relación entre valores culturales y naturales en los asentamientos rurales andaluces.
Puente sobre el tajo de Ronda. Foto: Isabel Dugo Cobacho
Vista de Zahara de la Sierra. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Ronda. Foto: Isabel Dugo Cobacho
538 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Valle del Genal
Ruinas de Acinipo
Vista panorámica de Gaucín. Foto: Javier Romero García, IAPH
Ruinas de Acinipo (Ronda). Foto: Isabel Dugo Cobacho
Paisaje de gran valor entre Gaucín y Parauta. Explotación del castañar introducido en época romana y redes urbanas definidas en el periodo medieval islámico. Igualeja, Faraján, Cartajima, Alpandeire, Pujerra.
Entorno de gran valor paisajístico en torno a las ruinas de la ciudad romana de Acinipo (Ronda la Vieja).
Sierra de Cádiz-Serranía de Ronda
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 539
Setenil de las Bodegas
Manga de Villaluenga
La Manga de Villaluenga (Benaocaz). Foto: Fco. José Domínguez Saborido
Singular relación entre sistema de asentamiento y medio natural, con interesante aprovechamiento de las oquedades que el río Setenil excavó con labor de zapa en los terrenos en los que se asienta la población.
Sistema de irrigación islámico y parcelación rural del corredor.
Setenil de las Bodegas. Foto: Isabel Dugo Cobacho
540 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Cuevas del Guadiaro: Pileta y Gato (Benaoján)
Valle del Guadalete en Grazalema
Cueva del Gato (Benaoján). Fotos: José M.ª Rodrigo Cámara
Estación paleolítica de la Pileta con dominio visual del valle del Guadiaro. Cueva del Gato, como yacimiento arqueológico y como icono simbólico tradicional relacionado con la serranía.
Sistemas de huertas, molinos y fábricas de paños.
Ribera del río Guadalete. Foto: Fco. José Domínguez Saborido
Sierra de Cádiz-Serranía de Ronda
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 541
Despoblado medieval de Bobastro (Ardales)
Ruinas de Bobastro. Foto: Isabel Dugo Cobacho
Despoblado medieval en el interior de un bosque de montaña con originales estructuras arquitectónicas hipogeas, símbolo del factor defensa y aislamiento de grupos mozárabes en el siglo IX.
542 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
7. Valoraciones y recomendaciones
NegativasPositivas
Este ámbito, el extremo occidental de las sierras béticas, posee paisajes de gran calidad y escasa transformación, lo que ha valido varios reconocimientos, a sus recursos territoriales (Reserva de la Biosfera de UNESCO, parques y otras figuras de recursos naturales -Los Alcornocales, Sierra de las Nieves…) y un buen número de conjuntos históricos entre otros bienes culturales.
La experiencia del turismo rural de estas comarcas se encuentra entre las más antiguas de Andalucía. La marca “Pueblos Blancos”, que comparte el oriente de Cádiz y el occidente de Málaga, es bien conocida y remite a un producto que destaca la relación con el paisaje de un buen número de localidades (Grazalema, Zahara de la Sierra, Olvera, etcétera).
Las condiciones de aislamiento de estas comarcas han favorecido el mantenimiento de su estructura, integridad y autenticidad.
La competitividad alcanzada por la iniciativa privada de algunos pueblos, sobre todo Ubrique, ofrece ejemplos de desarrollo endógeno que pueden distribuirse a otras comarcas de esta demarcación adaptándose a las peculiaridades y recursos culturales específicos. Un paisaje bien gestionado, puede contribuir a que estos procesos alcancen más rápidamente una marca de clase apreciada.
La presión del turismo y de las promociones inmobiliarias está afectando a numerosos municipios. Especialmente desfavorable es la presión que desde la Costa del Sol está alcanzando a varios municipios de su traspaís, tanto en relación con el crecimiento de urbanizaciones como en las propuestas de construcción de campos de golf.
Las condiciones de aislamiento siguen siendo importantes en la mayor parte de los municipios de esta demarcación, por lo que la crisis sociodemográfica es probable que se prolongue más en el tiempo, con lo que ello implica de abandono de actividades tradicionales agroganaderas y su incidencia en el paisaje.
Aunque la mayoría de los pueblos mantienen su imagen tradicional en su inserción territorial, la mirada desde su interior, y sobre todo, en relación con la arquitectura vernácula, la valoración es menos optimista y evidencia un escaso aprecio por este producto cultural básico.
Valoraciones
Sierra de Cádiz-Serranía de Ronda
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 543
Es necesario conocer mejor el abundante patrimonio disperso relacionado con las actividades agroganaderas y silvícolas de esta demarcación.
El desarrollo de las energías limpias precisa de una ordenación precisa, que deben recoger los planes subregionales de ordenación del territorio, en relación con la ubicación de los parques de energía eólica.
Incorporar la ruta arqueológica de la Sierra de Cádiz al producto turístico asociado a la marca Pueblos Blancos.
Hay que dotar a los municipios de instrumentos de todo tipo que les permitan valorar e implementar procesos de desarrollo no basados en la construcción inmobiliaria.
Son necesarias campañas de difusión de los valores de la arquitectura vernácula y de la forma en que se puede adecuar a las necesidades de habitación actual.
Los planes especiales de protección de conjuntos históricos deben incorporar instrumentos para el mejor conocimiento y preservación de esta arquitectura popular.
Reflexionar de forma participativa sobre la forma en que se utilizan animales en las fiestas populares.
Recomendaciones básicas para el planeamiento territorial y urbanístico
El aspecto más importante tiene que ver con la necesidad de controlar desde la ordenación territorial el impacto del desarrollo turístico de interior de los últimos años que amenaza con incrementarse en los venideros. Las amenazas proceden tanto de las urbanizaciones aisladas, como de los campos de golf, así como de otros tejidos poco acordes con las características del paisaje.
La imagen de los pueblos andaluces ha encontrado en muchos pueblos blancos de estas serranías su imagen ideal. Se corre el riesgo de que esta imagen idealizada termine a su vez generando una imagen falsa de estas comarcas de montaña. Se recomienda una reflexión desde lo local que avance en la determinación de la autenticidad de estas localidades y de cómo mantener sus valores en el futuro.
Tomar esta demarcación (junto a la de las campiñas de Jerez-Medina) para el análisis específico del impacto de los nuevos modelos de infraestructura viaria en el paisaje.
Patrimonio de ámbito territorial
Patrimonio de ámbito edificatorio
Patrimonio de ámbito inmaterial
Generales
Caracterización patrimonial del mapa de paisajes de Andalucía • 545
Las sierras orientales de la provincia de Jaén y la comarca de la Sagra son un espacio agreste de montañas con pai-sajes de bosques naturales poco antropizados y habita-dos, uno de los espacios más desarticulados dentro de la región, y también interiormente. Su complejidad también se corresponde con su carácter de síntesis y encuentro de grandes unidades territoriales: Sierra Morena arranca al oeste, las sierras béticas recorren el ámbito de noreste a sudoreste y arranque de las campiñas más altas en el piedemonte de Cazorla. Su condición de ámbito de na-cimiento del río Guadalquivir, auténtico argumento del
territorio andaluz le confiere a esta demarcación una condición de cabeza regional.
Las localidades son escasas y pequeñas, sobresaliendo la que da nombre a una de las sierras más importantes de este ámbito: Cazorla, que actúa como de cabeza co-marcal con algo más de 10.000 habitantes. El resto son pequeñas poblaciones, en la mayor parte de los casos al margen de los ejes más dinámicos de Andalucía (Bornos, Puebla de Don Fadrique, Santiago de la Espada, Siles...). Sin embargo, en varias de ellas, sobre todo las de la fa-
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: Cazorla, Segura, Las Villas y Mágina y altiplanicies orientales (dominio territorial de los sistemas béticos)
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: red de centros históricos rurales
Paisajes agrarios singulares reconocidos: Depresión Puebla de Don Fadrique
Sierras de Castril-La Sagra + Sierras de Cazorla y Segura + Piedemonte de Cazorla
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía
chada occidental (Cazorla, La Iruela, Quesada...) se está desarrollando desde hace quince años una infraestruc-tura de turismo rural que, dadas las característicasde su paisaje crea focos de tensión territorial y paisajística.
La demarcación se corresponde con el área paisajística de las serranías de montaña media.
Articulación territorial en el POTA
La demarcación se corresponde con varios sistemas de redes: la mayor parte se integra en la red de asentamientos rurales de la unidad territorial de Cazorla, Segura, Las Villas y Mágina (Cazorla, Quesada, Orcera, Santiago-Pontones); y una pequeña parte en la comarca de La Sagra, se integra en la red de ciudades medias de interior correspondiente a la unidad territorial de las Planicies orientales (La Puebla de Don Fadrique)
Grado de articulación: bajo
1. Identificación y localización
546 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
2. El territorio
Medio físico
Terreno montañoso y agreste, con direcciones domi-nantes noreste-suroeste. Esto condiciona laderas de fuertes pendientes, especialmente en el cuadrante su-roccidental (sierras de Cazorla, Castril). La densidad de formas erosivas es baja o moderada en una parte im-portante de la demarcación, pero hay un amplio sector en el corazón serrano en el que son elevadas. Desde el punto de vista geológico, se integra en la zona Prebé-tica de las cordilleras béticas, allí en su contacto con la depresión posorogénica del valle del Guadalquivir y cercano al borde del macizo hespérico. El borde sureste y sur linda con la zona externa de las cordilleras béti-cas y con la depresión posorogénica de los altiplanos de las hoyas de Baza y Guadix. Las formas tienen un origen kárstico de modelado superficial y estructura-
les-denudativas de relieves montañosos de plegamien-to en materiales carbonatados y barrancas y cañones denudativos. Los materiales predominantes son los se-dimentarios: calizas, arcillas, margas y dolomías, con abundantes margas yesíferas, además de areniscas y calizas, en el primer tramo del río Guadalquivir y una franja alargada que atraviesa territorio de suroeste a noreste y se adentra en la provincia de Albacete). En el entorno de La Sagra, abundan las arcillas, calizas, areniscas, margas y lutitas o silexistas
Los inviernos fríos y los veranos suaves, todo más acu-sado de occidente a oriente, son las características bá-sicas del clima de este sector. Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 15 ºC del piedemonte occiden-tal y los 11 ºC de las inmediaciones de Santiago de la Espada. La insolación media anual también oscila entre
las 2.800 horas de insolación media anual del piede-monte suroccidental y las 2.500 del extremo nororien-tal. No menos contrastados son los niveles pluviomé-tricos registrados en esta demarcación: 400 mm en el borde de La Sagra, en el sector oriental, y 1.500 mm en los primeros kilómetros del Guadalquivir.
Los sectores serranos más elevados pertenecen a los pisos oromediterráneo, en su serie bética basófila de la sabina rastrera (pinares de pino negro, sabinares, pior-nales y espinares), y supramediterráneo, en sus series béticas basófilas del quejigo y de la encina (pino negro y otros pinares, quejigos, mezcla de frondosas y conífe-ras). Las laderas más bajas y piedemontes se correspon-den con la serie mesomediterránea bética basófila de la encina (pinares, mezcla de frondosas y coníferas).
La mayor parte de esta demarcación se encuentra in-tegrada en algún espacio natural protegido, sobre todo del Parque Natural Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. La Peña de Castril es monumento natural y la mayor parte de La Sagra forma parte de la red Natura2000.
Medio socioeconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva La dinámica socioeconómica de las sierras de Cazorla y Segura y de la comarca de La Sagra no es muy dife-rente de la que presentan otras zonas montañosas y de difícil acceso en la comunidad. Desde el punto de vista demográfico se trata de municipios de tamaño medio (con la excepción de Santiago-Pontones y La Puebla
Torres de Orcera. Foto: Silvia Fernández Cacho
Sierra de Cazorla, Segura y La Sagra
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 547
de Don Fadrique) que poseen un pequeño número de habitantes y una fuerte regresión desde hace décadas. Esto motiva el escaso peso específico de esta amplia demarcación y la presencia de grandes sectores que son prácticamente desiertos demográficos. Las cabe-zas comarcales no sobrepasaban en 2009 los 10.000 habitantes: Cazorla, 8.133 (12.483 en 1960); Quesada, 5.916 (11.171 en 1960); Beas de Segura, 5.591 (15.292 en 1960); Santiago-Pontones, 3.758 (cuando en 1960 se componía de dos municipios con más de 12.000 ha-bitantes entre ambos); y lo habitual es que no alcancen ni los 3.000 cuando en 1960 superaban ampliamente esa cifra (Orcera), los 4.000 (Huesa, La Puerta de Se-gura, Segura de la Sierra), los 5.000 (La Iruela, Siles, Castril), o incluso los 6.000 habitantes (La Puebla de Don Fadrique),
La riqueza tradicional y actual de la comarca se basa fundamentalmente en la explotación de los recursos de las sierras, tanto de los pastos para el ganado, como sobre todo de los forestales: madera, leña, carbón vege-tal, líquenes, mantillos, frutos del bosque, setas, plantas aromáticas, betunes vegetales, caza, pesca. La apicultu-ra también posee un lugar destacado. No obstante, mu-chas de estas actividades están en regresión desde hace decenios, incluidas algunas que han subsistido gracias a las ayudas agrarias comunitarias, sobre todo el ganado ovino y caprino.
Desde el punto de vista agrícola, el principal cultivo es el del olivo, que se ha expandido a costa del cereal y de los cultivos hortícolas a lo largo de todo el siglo XX y especialmente en los últimos decenios. A esto hay que
Castillo de Cardete (Benatae). Foto: Silvia Fernández Cacho
añadir la escasa transformación de estos productos en la zona, salvo algunas industrias del aceite y alguna serrería, lo que deriva las mayores porciones del valor añadido del producto final hacia otros lugares geográ-ficos. Destaca, no obstante, la producción eléctrica y el acopio de agua en relación con los embalses de la sierra, sobre todo el del Tranco de Beas, actividad importante pero que no genera un gran número de empleos ni teji-do industrial adjunto.
Los dos sectores más dinámicos durante los últimos años son sin duda el turístico y el de la construcción. El primero, centrado en Cazorla y localidades próximas, aprovecha la buena imagen y las infraestructuras de todo tipo creadas con motivo de la declaración del par-que natural de Cazorla, Segura y Las Villas. El balance es muy positivo desde el punto de vista de la generación de riqueza y empleo, pero bastante limitado en el te-rritorio y no siempre realizado en razón de los criterios ambientales y paisajísticos más estrictos, sobre todo en relación con la construcción. Éste es el otro sector más dinámico, tanto en la rehabilitación y construcción de vivienda, como en la edificación de instalaciones hoste-leras y otras infraestructuras. No obstante, es un sector que además de su capacidad de alterar el paisaje, es muy fluctuante y no ha generado de momento, ni él ni el turismo, una mayor diversificación económica más allá de un cierto tejido comercial en la propia Cazorla y, mucho menos significativo, en algún otro pueblo de la demarcación.
548 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
En esta demarcación la dominante física de un me-dio de montaña muy masivo ha condicionado a lo largo del tiempo las relaciones entre el ser humano y el territorio, tanto a nivel de los ejes principales de
comunicación como en la formalización de diferen-tes tramas históricas de asentamientos. Por un lado, la presencia de cabeceras fluviales de ríos estratégicos como el Guadalquivir y el Segura y, por otro, su em-plazamiento como puente y atalaya topográfica entre diferentes ámbitos regionales como la Meseta, valle del Guadalquivir y Levante, otorgarán a Cazorla y Segura un papel destacado en la articulación de las comuni-caciones interregionales. El surco interno en sentido noreste-suroeste, forjado por los cursos encajados del Guadalquivir y, más al norte, el curso alto del Guadali-mar y del Segura, van a funcionar para grupos huma-nos antiguos, desde el Paleolítico al Neolítico, como vías de acceso al interior de un territorio que utiliza-rán como área ade recursos de caza y de apropiación mágico-simbólica como muestra la densidad y riqueza de las manifestaciones documentadas de arte rupestre levantino.
Durante la protohistoria y la romanización la ruta del Guadalimar se consolida como paso desde el Levante y el valle del Guadalquivir sirviendo de asiento de vías de comunicación históricas. Del mismo modo, los valles al norte del Guadalimar proporcionan vías naturales de paso hacia la Meseta. El Guadiana Menor, en el límite sur de la demarcación, sirve de paso tradicional desde las altiplanicie de Baza hacia el alto Guadalquivir por lo que el papel de las estribaciones del sur de la sierra de Cazorla han ejercido un papel estratégico de control de esta vía de comunicación. Desde las altiplanicies grana-dinas se utilizará el sector sur-sureste de esta demarca-ción para el paso hacia el levante a través de las sierras de Huéscar y Puebla de Don Fadrique.
Esta funcionalidad del área respecto a las comunica-ciones provocó en definitiva que buena parte de los grandes asentamientos históricos se encuentren en los propios accesos al núcleo montañoso o junto a los ríos citados. Respecto a la zona interna, el entorno de Segura de la Sierra fue asiento tradicional de puntos fuertes desde época ibérica y romana hasta bajomedie-val. Su ubicación interna en el área, equidistante entre los tramos cabeceros de los ríos Guadalquivir, Segura y Guadalimar, y su posición respecto a los pasos hacia levante le otorgaron un papel de máximo interés para los asentamientos a lo largo del tiempo.
Zonas del perímetro serrano, tanto en el valle del Guada-limar (Puente de Génave, Puerta de Segura o Beas de Se-gura), como próximos al curso del Guadalquivir (Chilluévar, Villanueva del Arzobispo) o al Guadiana Menor (Huesa, Hi-nojares), han sido emplazamientos asociados al control del territorio ya desde época ibérica, momento durante el que se constituye por parte del poder cartaginés un verdadero sistema defensivo frente a Roma con base en asentamien-tos fortificados (oppida y turris).
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
El Guadalquivir y la disposición de las sierras en direc-ción noreste-sudoeste son los grandes protagonistas de la articulación natural del sector. El principal río anda-luz nace en las inmediaciones de Cazorla y, antes de tomar el recorrido que le hará recorrer vegas y campi-ñas, describe un trazado, primero, de sentido suroeste-noreste hasta el embalse del Tranco de Beas y, después
Sierra de Cazorla, Segura y La Sagra
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 549
de un meandro que atraviesa la sierra de Cazorla, ad-quiere el sentido contrario noreste-suroeste a partir de las inmediaciones de Villanueva del Arzobispo (ya en la demarcación de las campiñas de Jaén y La Loma). De forma paralela, y también con sentido suroeste-noreste, el río Segura, otro gran río peninsular, inicia su recorri-do en el centro de la demarcación y se adentra más allá en la Región de Murcia. Hacia el sudeste nacen ríos que más adelante alimentarán el Guadiana Menor (Huéscar, Castril, Guadalentín...). Muchos de ellos son cabezas de pequeños pantanos, pero el más importante es sin duda el citado del Tranco de Beas. La red viaria, en este potente contexto montañoso, es rala y poco importante, ya que las sierras actúan como barrera física muy potente. Sólo destaca alguna carre-tera paralela a las sierras (Cazorla-Hornos-Orcera, JF-7098 y A-317) y alguna otra que las atraviesa de forma transversal (en dirección surereste-noroeste: Puebla de Don Fadrique-Santiago de la Espada-Hornos-Beas de Segura, A-317, JF-3078 y A-6301).
Los escasos asentamientos están focalizados en el ám-bito suroriental en torno a Cazorla (Quesada, Peal de Becerro) y en el extremo norte del sector (Orcera, Siles, La Puerta de Segura). La vertiente oriental está mucho más despoblada y con poblaciones más distantes y me-nos articuladas entre sí (Puebla de Don Fadrique, San-tiago de la Espada, Castril, etcétera).
Vista desde el castillo de Hornos. Foto: Silvia Fernández Cacho
550 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociados
Procesos históricos
De los recursos de caza y el bosque al control de las rutas8232300. Neolítico8232200. Edad del Cobre8232100. Edad del Bronce
Durante el Neolítico se constata un gran interés por el contexto serrano de la demarcación determinado quizás por los recursos de caza y bosque. Desde el área levantina los contactos son evidentes en los numerosos vestigios de arte rupestre localizados en abrigos de la demarcación. Los asentamientos de tipo estacional, debido a la actividad cazadora y recolectora, y la apropiación simbólica del territorio que subyace en las pinturas localizadas, apuntan a la importancia de la zona como lugar de paso estratégico de animales y grupos humanos.
Durante las edades del Cobre y Bronce se establecen poblados en altura que se vinculan a los influjos de grupos de áreas próximas: el sureste a través de las altiplanicies orientales. El control de las rutas de conexión con Sierra Morena-La Mancha o con el Levante se traduce también en una definitiva apropiación económica y defensivo-militar del territorio.
7120000. Sitios con representaciones rupestres7121100. Asentamientos rurales. Poblados7112422. Tumbas megalíticas
Hacia un territorio político: confrontación y frontera8233100. Edad del Hierro8211000. Época romana8220000. Edad Media
Durante la época ibérica, la demarcación está dotada de importantes poblados en el contexto de una estructura ya consolidada desde el siglo VI a. de C. mediante oppida estratégicos en el alto Guadalquivir. Primero la conquista cartaginesa en el siglo III a. de C. y, posteriormente, la confrontación de éstos frente a la expansión romana a finales del mismo siglo, configuran un territorio convulso y el área es la llave del valle bético desde la ruta levantina, que es principal para el avance romano por tierra. Tras la dominación romana, que marca un periodo de estabilidad, se potenció el interés por la consolidación viaria de las comunicaciones y la colonización agrícola interior mediante villae.
En los siglos posteriores a la conquista islámica se reflejaron en el territorio las tensiones internas y externas de al-Andalus. Por un lado, la fragmentación política tras el califato omeya hizo fluctuar el dominio de la zona entre los reinos islámicos de Jaén, Denia o incluso Sevilla o Zaragoza. El área se volvió inestable y surgen numerosas torres y fortalezas al ritmo de las disputas internas. Por otro, la dinámica de avance cristiano a lo largo de los siglos provocó que el área serrana se convirtiera en un territorio de frontera sobre todo a partir del periodo almorávide. La defensa del río Guadalimar fue estratégico frente a los avances de los cristianos desde Toledo y, más tarde, desde la cristianizada Montiel. Segura y Cazorla pasaron a manos cristianas a mediados del siglo XIII. Desde mediados del siglo XV la frontera, ya en manos cristianas, alcanzó protagonismo como punta de lanza para la conquista del reino nazarí por las hoyas de Baza y Huéscar.
7121100. Asentamientos rurales. Poblados7121220. Asentamientos urbanos. Ciudades. Medinas7112620. Fortificaciones. Castillos7112900. Torres7123100. Infraestructuras del transporte. Puentes. Redes viarias
“No muy lejos de Castalón [Cástulo] está también la montaña donde dicen que nace el Betis, que llaman Argéntea por las minas de plata que en ella se encuentran” (ESTRABÓN, Geografía, Libro III –siglos I a. de C. –I d. de C.–).
“Porque la absoluta prohibición de cortar maderas y árboles podía ser perjudicial a mis vasallos, faltándoles el material necesario para la fábrica y reparación de sus casas, para molinos y otras cosas de preciso consumo de maderas, cuya falta deseo no experimenten: los Intendentes mandarán a sus Subdelegados que permitan la corta de árboles que
hubieren menester, precediendo a ella que el particular o comunidad que necesite madera, la pida por escrito al Subdelegado, declarando qué porción y el fin para que la necesita” (FERNANDO VI, Ordenanzas para la conservación y aumento de los montes de Marina –1748–).
Sierra de Cazorla, Segura y La Sagra
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 551
Descripción Recursos asociados
Repoblación y Antiguo Régimen: aprovechamiento de recursos propios y aislamiento secular8200000. Edad Moderna8200000. Edad Contemporánea
La finalización de la campaña de Granada supone la consolidación del proceso repoblador y de las estructuras de relación social y económica que iban a perdurar durante todo el Antiguo Régimen en este medio serrano. El sistema de Encomiendas de los territorios en manos de la Orden de Santiago y la posterior concesión real de fueros civiles a villas de la región evitó la multiplicación de señoríos privados tan frecuentes en otras zonas. Una masa demográfica compuesta por en labradores de las zonas de vega y ruedos urbanos, pastores, junto con un importante contingente jornalero para los trabajos forestales de la madera, componen la base social de la vida rural en estos momentos. El otorgamiento de las Ordenanzas del Común de la Sierra de Segura de 1580 supuso el marco jurídico en el que se desarrolló el aprovechamiento comunal de las masas forestales y evitando desequilibrios en rentas y propiedad.
A mediados del siglo XVIII, la administración borbónica crea la Provincia Marítima de Segura para asegurar el suministro de madera a los astilleros reales de Cartagena y Puerto Real (Cádiz). Este cambio provocó la pérdida del control de este recurso forestal por parte de las villas, la aparición de intermediarios y concesiones ajenas a la zona y, como resultado, el hundimiento de la sostenibilidad de los montes: sobreexplotación y pobreza. En 1833 se anula esta jurisdicción real, pero la venta de las tierras, tanto eclesiásticas desde 1836 como civiles desde 1855, procedentes del reciente decreto de desamortización, expandió el latifundio en la sierra y, por tanto, la continuidad de una crisis rural larga de pobreza y aislamiento.
7121220. Asentamientos urbanos. Ciudades. Medinas7122200. Espacios rurales. Egidos. Huertas7112620. Fortificaciones. Castillos7112900. Torres7123100. Infraestructuras del transporte. Puentes. Redes viarias
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconómicas
1264200. Agricultura. Olivicultura
Los espacios de vega en los fondos de valle de montaña, así como las áreas irrigadas próximas a los núcleos habitados, desarrollaron desde época islámica un paisaje agrario característico de huertos y frutales. La intensificación del cultivo del olivar se produce a partir de la repoblación cristiana sobre la base anterior romana e islámica. El olivar ocupa en la actualidad el 80% de las tierras labradas. Además, la expansión del olivar se ha visto acompañada por una masiva transformación en regadío, tanto de los nuevos como los viejos olivares.
7121100. Cortijadas 7112100. Edificios agropecuarios. Villae. Alquerías. Almunias. Haciendas. Cortijos7122200. Espacios rurales. Bancales. Eras
Identificación
Identificación
552 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
1264400. Ganadería
Destaca, principalmente en el sur de la comarca, la explotación de ovino y caprino orientada a la venta de carne, en régimen semi-extensivo, a pesar de la crisis y disminución del censo ganadero desde mediados del siglo XX. Es conocida la oveja de raza segureña que aprovecha los pastos de las zonas altas de la sierra. El municipio de Santiago-Pontones tiene la mayor cabaña ovina de toda la provincia.
7112120. Edificios ganaderos. Apriscos. Tornajos7112100. Chozas712220. Cañadas
1262B00. Transporte. FluvialEl transporte de maderas mediante navegación de lotes por los ríos Guadalquivir o Segura es una práctica histórica en el área. Hasta principios del siglo XX la actividad se mantuvo y se encuentra, por tanto, muy bien documentada.
7112471. Embarcaderos
1264500. SalinasLas características geológicas de los suelos permitieron el aprovechamiento de sales mediante evaporación de agua en balsas. Hay noticias de su explotación desde época islámica, finalizando la actividad hace 30 años.
7112500. Edificios industriales. Salinas
1263000. Producción de alimentos. Molinería
La abundancia de caudal fluvial durante todo el año favoreció desde antiguo una gran actividad de molienda de cereal y prensado de aceituna en la zona serrana. Muchas de estas instalaciones se conservan en muy buen estado puesto que han estado en funcionamiento hasta hace relativamente pocos años.
7112511. Molinos. Molinos Harineros. Almazaras. Lagares
Descripción Recursos asociados
Frente a la expansión olivarera, los restantes cultivos tradicionales de secano han sufrido una destacada disminución. En la actualidad, las superficies dedicadas a la producción de cereal sólo alcanzan cierta notoriedad en las altiplanicies de Santiago-Pontones, Génave, Villarrodrigo y Segura de la Sierra.
En cuanto a la agricultura de regadío, se encontraban huertas tradicionalmente en los valles y en las navas a lo largo de los principales ríos y arroyos serranos. Sin embargo, se han reducido considerablemente con la consecuente pérdida de diversidad en un paisaje agrícola de paratas y balates.
7113310. Paredes hormas
Sierra de Cazorla, Segura y La Sagra
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 553
Descripción Recursos asociados
1264100. Actividad forestal. Aprovechamiento maderero1264000. Recolección
La sierra de Segura ha sido un lugar rico en recursos forestales, que han ocupado secularmente a los serranos: todos los productos derivados del bosque, pastos, apicultura, setas, betunes o alquitranes vegetales, plantas aromáticas y condimentarias, mantillos, frutos, caza, pesca, líquenes -pelusa-, carbones vegetales, leñas y muy especialmente, maderas. Desde época islámica hay datos de la organización de esta actividad. A partir de 1580 con las Ordenanzas del común se regula y fijan las labores para toda la Edad Moderna. Desde mediados del siglo XVIII el sistema de aprovechamiento concejil pasa a manos de la administración central y se explota por concesiones externas a la sierra.
Hasta el siglo XVIII, los trabajos de tala, corte, transporte y almacenamiento de madera, tanto de las coníferas como de los encinares y robledales, se realizaban de modo comunal al igual que la gestión de los beneficios obtenidos. La madera talada se desbrozaba en las denominadas sierras de agua situadas en los barrancos junto a saltos de agua que proporcionaban energía motriz. Se situaban a lo largo del río Tus o el Madera.
El primer transporte se realizaba hacia los aguaderos (por ejemplo el de la confluencia entre el Trujala y el Guadalimar) mediante bestias o, en algunos casos, mediante cable. Posteriormente se acometía la conducción de las partidas mediante navegación a toda Andalucía por los ríos principales (Guadalimar,. Guadalquivir, Tus, Segura o Guadalentín). Además, se desarrolló toda una red de vías de saca que conectaba a las mejores zonas productoras de los montes con los centros de transformación y distribución de este recurso forestal que se localizaban en la periferia del macizo serrano.
El aprovechamiento forestal se completaba mediante los trabajos de extracción de resina (miera), betún o pez, fabricación de carbón vegetal, miel o destilado de esencias.
La extracción maderera no se traduce en una industria transformadora limitándose su presencia a dos serrerías localizadas en Orcera y Siles.
1264100. Actividad forestal Aprovechamiento maderero7112500. Serrerías
1240000. Turismo1264500. Caza1264300. Pesca fluvial
El turismo, tan importante en la zona, se sirve de la construcción de la imagen de destino de naturaleza desde los años sesenta. La constitución del coto nacional de caza promocionó la actividad cinegética y la pesca fluvial. La primera se convirtió en un aprovechamiento económico de gran importancia, compitiendo con otros tan arraigados en estos montes como el forestal y ganadero. Ambas son básicas para el desarrollo de un turismo que alcanzará su cénit tras la declaración en 1986 del parque natural. Desde entonces el número de visitantes y establecimientos turísticos no ha cesado de crecer manifestándose positivamente en las cifras del empleo local y en el crecimiento las rentas a pesar de las incidencias que ello tiene en el impacto ambiental.
7112100. Edificios agropecuarios7112321. Edificios de hospedaje
Identificación
554 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
4. Recursos patrimoniales
Ámbito territorial
Lugares con representaciones de arte rupestre. Son destacables principalmente los numerosos abrigos y co-vachas con pintura rupestre de tipo esquemático y figu-rativo pertenecientes al arte levantino. Pueden citarse, entre otros, los abrigos del Valillo y del cerro del Vitar (Quesada), los del valle del río Zumeta y el de Fuente Se-gura (Santiago-Pontones) y los del collado del Guijarral (Segura de la Sierra). Actualmente se encuentran inclui-dos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Asentamientos. Los asentamientos en cueva del Paleo-lítico y, sobre todo, Neolítico se localizan, por ejemplo en la cueva del Nacimiento (Santiago-Pontones), cueva de la Diosa Madre (Segura de la Sierra) o la cueva del Enca-jero (Quesada). Durante el resto de la prehistoria se han localizado asentamientos al aire libre de indudable po-tencial defensivo por su posición topográfica como en el caso del cerro de la Coja (Orcera), loma del Bellotón (Ca-zorla), cerro de los Castellones (Benatae) o el cerro Alma-cilón (Puebla de Don Fadrique). Los sitios arqueológicos citados pertenecen a la Edad del Bronce y ya anuncian el estilo de los numerosos asentamientos tipo oppidum del periodo ibérico. Entre estos pueden citarse el importan-te núcleo de control sobre el Guadalimar denominado Bujalamé (Puerta de Segura), el de Plaza de Armas del río Cañamares (La Iruela), Cabeza Grande (Siles) o Los Al-mansas (Chilluévar).
Durante la romanización los municipios de mayor peso del alto Guadalquivir van a quedar localizados en un me-dio de campiña o valle y, por tanto, fuera de esta demar-
cación. En Cazorla y Segura el periodo romano supone una estrategia basada en el control de la vía de comuni-cación hacia Levante y en el aprovechamiento agrícola y ganadero mediante pequeños asentamientos rurales (aldeas o vicus). Destacan los asentamientos de Segura la Vieja (Segura de la Sierra), peñón de Utrero (Benatae), cerro de la Atalaya (Orcera), castillo de la Yedra (Cazorla) o El Tobar (Beas de Segura).
Durante el periodo islámico es destacable el papel cen-tralizador del núcleo de Segura (Saqqura) que funciona-ría como cabeza de distrito (iqlim). Otros asentamientos menores pueden ser los hisn de Quesada, Siles, Cazorla, La Iruela o Puerta de Segura. Debido al encastillamien-to del territorio durante esta etapa existen numerosas torres, alquerías fortificadas (Orcera) y fortines que llegaron a aglutinar cierta población a su abrigo hasta consolidarse.
En la conquista cristiana y la posterior repoblación par-ticipa principalmente la Orden de Santiago que es la que refuerza un gran número de villas como Segura, Hornos, La Iruela, Génave, y, por otra parte, crea o consolida asen-tamientos de marcada función defensiva y militar en la frontera con Granada. La potenciación de asentamientos en función, tanto de la rivalidad entre la Orden de San-tiago y el arzobispado de Toledo, como de la guerra de Granada, durante los siglos XIV a XVI, deja configurada la red de asentamientos básicamente hasta la actualidad. Los núcleos que responden a esta última dinámica son Puerta de Segura, Torres de Albánchez, Villarrodrigo (antes Alba-ladejo de la Sierra), Orcera o Puebla de don Fadrique (antes unas casas denominadas como La Bolteruela).
Infraestructuras de transporte. La posición geográfica de la demarcación hace que sea paso obligado de rutas que desde el alto Guadalquivir crucen hacia Levante, o que desde el altiplano granadino comunique con Murcia. Existen vestigios de viarios identificables con la vía romana Castulo-Saetabis (Xátiva) tales como la calzada romana del cortijo de Las Atalayas (Génave), o los puentes de posible origen romano de Romillán sobre el río Trujala (Segura de la Sierra) y el puente del Segura (Santiago-Pontones, junto a la aldea de Huelga-Utrera). De época islámica pueden des-tacarse el puente sobre el Guadalimar (Puerta de Segura) o el puente del Soto sobre el río Trujala (Segura de la Sierra).
Infraestructuras hidráulicas. De época islámica son numerosas en toda la zona y es destacable la red de ace-quias de la confluencia del río Segura y el Zumeta, en la zona de Miller (Santiago-Pontones), que riegan un área en ladera aterrazada gracias a las “paratas” o muretes de piedra. Igualmente, cerca del puente de Romillán sobre el río Trujala, en Segura de la Sierra, se localiza también un acueducto realizado en mampostería, que servía para ca-nalizar agua desde el arroyo de los Cazadores a un molino cercano, observándose el embalse de donde se tomaba el agua en un estado de conservación excelente. Por último, otra obra de interés es el embalse o represa de Amurjo (Or-cera) que alimenta otra red de acequias.
Ámbito edificatorio
Fortificaciones y torres. El sistema de fortificaciones de época ibérica (oppidum, turris) constituiría en la zona los primeros ejemplos de edificación defensiva aunque sus vestigios han quedado en muchos casos amortizados por
Sierra de Cazorla, Segura y La Sagra
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 555
construcciones posteriores o prácticamente desaparecidos por el tiempo y el abandono. Es durante el periodo islámico cuando se erigen numerosas edificaciones que han llegado hasta la actualidad. Por un lado, pueden destacarse recintos amurallados y alcázares de poblaciones actuales como Se-gura o La Iruela y, por otro, castillos o fortalezas andalusíes en medio rural y siempre en prominencia topográfica, tales como el castillo de Cardete (Benatae), castillo de Altamira (Segura de la Sierra), castillo de la Yedra (Cazorla), castillo de Bujalamé (Puerta de Segura), castillo de Bujaraiza (Hornos) o el castillo de Peñafleita (Siles). Durante la época bajome-dieval cristiana, el papel de frontera obliga a la Orden de Santiago al refuerzo de poblaciones como la propia Segura, Hornos, Siles o Génave (Torre de la Tercia), o a la creación de otros, como Torres de Albánchez del siglo XV.
Las torres, numerosas y bien conservadas en esta demar-cación, estaban vinculadas con la defensa de líneas de comunicación principales en la zona (valles del Guadali-mar o del Segura). Son destacables los grupos de torres de planta cuadrangular o trapezoidal alzadas en calican-to tan características como las del grupo de Santa Cata-lina (Orcera), la torre de Zarracotín (Génave) o la torre de Peñolite (Puente de Génave).
Edificios agropecuarios. Durante la época romana es frecuente la localización de villae junto a los ríos y, por tanto, en función de las mejores tierras agrícolas. De és-tas pueden destacarse las de El Voladero (Quesada), La Bolera (Peal del Becerro) o Los Baños (Beas de Segura). Por su cercanía a las zonas de campiña vecinas estas vi-llae se ubican en los límites oeste y suroeste de la de-marcación. En época islámica se documentan un buen
número de alquerías fortificadas, instalaciones agrícolas que en los momentos de inseguridad ofrecían cobijo a la población rural dispersa de sus cercanías. Este pudo ser el caso de la casa-fuerte de Miller (Santiago-Pontones) o la torre de Valdemarín (Orcera), ejemplos de alquerías, luego cortijadas, dotadas de fortificación.
Edificios industriales. La capacidad motriz de los abun-dantes cursos de agua de la zona favoreció la localiza-ción de molinos tanto de cereal como de aceite en toda la demarcación. Pueden citarse entre los harineros, el molino de Miller (Santiago-Pontones), el molino de Ni-colás (Siles), el de Puente de Génave, junto a la población y el río Guadalimar y, entre los aceiteros, la almazara de Miller (Santiago-Pontones) o, más reciente, la almazara del río Beas (Beas de Segura).
Como ejemplo de la actividad de explotación de sal des-tacan los vestigios del edificio denominado Salero de Hornos, junto al arroyo de la Escalera tributario del em-balse del Tranco. La instalación constaba de cortijo, alma-cén y varias balsas de almacenamiento, calentamiento y evaporación que ocupan unas 10 eras de extensión.
Ámbito inmaterial
Actividad ganadera y aprovechamiento maderero. Cultura del trabajo en torno a la extracción y transpor-te maderero (aserradores, hacheros, peladores, arroja-dores, pineros, resineros, leñadores, carreteros, arrieros, pegueros, aladreros, carboneros,…) y conjunto de sabe-res en torno a la ganadería (paridera, el esquileo y la trashumancia).
Actividad festivo-ceremonial. Las Luminarias, fiestas alrededor de la lumbre, se celebraban tradicionalmente los días de San Antón, La Candelaria, Santa Lucía, No-chebuena y Nochevieja. Destacamos los encierros de toros en Hornos de Segura y Orcera, aunque es cierto que la mayoría de las fiestas incluyen algún elemento taurino como la suelta de toros o vaquillas o los encie-rro de reses bravas. Son importantes en la demarcación también, los Altares o Cruces de Mayo, así como las fies-tas de San Marcos en Benatae, Iznatoraf e Hinojares y de Beas de Segura, donde ha sido declarada de Interés Turístico Nacional. Otras fiestas son la de San Antón y San Isidro en Benatae, Chilluevar y Orcera.
En la Semana Santa destaca la viviente de Segura de la Sierra.
Bailes, cantes y músicas tradicionales como las Jo-tas serranas: Jotas con seguidillas, malagueñas serranas, pasodobles, mazurcas, fandangos robaos, toreras, fan-danguillos, minué y polcas. En algunos pueblos surgie-ron variantes y coplas con el sello propio del lugar, tales como los cristos del Arroyo y Beas, jota del Puente de Génave, fandando de Chirichipe en la Puerta del Segu-ra, malagueñas y toreras, seguidillas, jota de Onsares, las gandulas de Siles y las manchegas serranas.
Actividad de transformación y artesanías. Está pre-sente en la zona la matanza y elaboración de productos derivados del cerdo y la destilación de plantas. También los trabajos artesanos de carpintería y ebanistería, cuero, farfolla, mimbre y esparto, bordados y ganchillo, alfom-bras y esteras.
556 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
Naturaleza pura para la contemplaciónLa imagen de un paisaje verde, con unos recursos naturales inimaginables para los habitantes de la urbe, es la más proyectada paralelamente a la definición del área como “coto nacional” y como destino turístico. Así en la mayoría de las guías de naturaleza, guías de senderismo o de turismo, las Sierras de Cazorla y Segura son tratadas como el gran parque de Andalucía. El Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas, ofrece al visitante estatal el mejor observatorio de la naturaleza en estado puro. La exaltación de lo “verde” de la vegetación, la fauna y la orografía se hace sobre la indiferencia de los recursos culturales, de las poblaciones que habitan el lugar. Tan sólo más recientemente, un a vez consolidado el Parque Natural, se aprecia una atención al patrimonio cultural.
“...la paz del espíritu y el redescubrimiento de la naturaleza tienen así un adecuado colofón en las diversiones y placeres que ofrece el amplio espacio del Parque. (…) El Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, ofrece al visitante sorpresas y satisfacciones permanentes. El pa-seo por la sierra, la contemplación de la naturaleza en todo su apogeo, y el encanto y la magia que ella encierra, dejarán en su ánimo la firme voluntad de volver” (APARICIO, 1992: 17-19).
“Despertar en el corazón de un Parque Natural entre ciervos es una experiencia que debe probarse. Si en muchos paradores se respira tranquilidad de conventos, pueblos, castillos... en la sierra de Cazorla ésta sólo se verá perturbada por los ruidos de la naturaleza. Es el sitio ideal para los amantes de la naturaleza” (EURORESIDENTES, en línea).
Donde nace el aguaRelacionada con la imagen de naturaleza pura se encuentra la imagen de cuna del Guadalquivir y otros ríos. Teniendo en cuenta la importancia socioeconómica de los recursos hídricos y su fuerza simbólica, la gran potencialidad evocadora del río andaluz por antonomasia, se puede interpretar la significación que adquiere la definición de Cazorla como el lugar en el que nace el Gualdaquivir. En cualquier caso, además de ser parte de la oferta turística el “nacimiento”, la vinculación entre los ríos y el Parque Natural refueza la construcción de una imagen verde y de agua en un contexto seco como es el andaluz.
“Del Parque Natural de las sierras de Cazorla, Segura y las Villas es de donde nace el agua que atraviesa Andalucía, de allí nace el río grande de los árabes, el Guadalquivir para finalmente acabar en el Atlántico” (FOTONATURA.ORG, en línea).
La sierra pobreComo otras áreas de sierra morena, cuyos sistemas de aprovechamientos sufrieron un fuerte revés en los años sesenta, también esta zona se identifica como zona pobre desde la perspectiva económica, como si la baja productividad fuera consustancial a sus características físicas y no a las concretas configuraciones de los sistemas productivos.
Las imágenes de zona marginal tienen una base fundamental en el aislamiento, la falta de accesibilidad en la zona que impediría su desarrollo. La población sufriría una situación difícil que se interpreta también como de abandono por parte de los poderes políticos.
“El aislamiento y la incomunicación son dos de las circunstancias más sentidas tradicionalmente entre los habitantes de estas comarcas, a las cuales suele atribuirse la situación de atraso secular” (COMARCA Sierra de Segura, en línea).
“Las condiciones de vida en la Sierra eran duras y difíciles. La carencia de elementos básicos era la tónica diaria y el desinterés tanto por parte del gobierno como de los municipios no hacía sino acrecentar las penalidades” (APARICIO, 1992: 86).
Sierra de Cazorla, Segura y La Sagra
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 557
“El terreno es quebrado y sus montes ásperos y elevados; todas las montañas de este país están enlazadas con las de Alcaraz, Yeste, Huescar y Cazorla. (…) Pocos países habrá tan ricos en producciones vegetales; por sus altas sierras y profundos valles se ven árboles, arbustos y plantas de muchos climas y exposiciones; se crían con abundancia el pino rodeno, el carrasco, el negral, el salgareño y el doncel, el fresno, el roble, la encina, el chaparro, el avellano, et
álamo, el plátano, la maraña, el olmo, el serval, la sabina, el durillo, el espejon, el acebo, el tejo, el aliso, el alcornoque, la cornicabra y otra infinidad de especies que sería prolijo enumerar, sacándose muchas y muy buenas maderas, parte de las cuales se conducen a Sevilla por el Guadalquivir y, a la Mancha” (Pascual MADOZ IBÁÑEZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Andalucía –1845-1850–).
Cita relacionadaDescripción
Una zona proveedora de un recurso preciado: la maderaLa secular pobreza no es tal, o no lo ha sido, en cuanto a la abundancia de los recursos naturales. Históricamente la explotación de esta materia prima ha definido al área como monte proveedor de madera a las urbes, a los centros socioeconómicos. Desde la localidad la explotación de los montes se interpreta como expolio e incluso se sitúa la actividad en el centro de la identidad cultural de los serranos
“...la explotación de los montes se inicia a partir del año 1773, cuando con motivo de la construcción de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, y a causa de la carestía de precios de la madera de Flandes, hasta entonces usada en la nación, se empieza a “descubrir” por la Administración la existencia de nuestros montes. Comienzan a ser visitados los Montes de Segura, en un constante ir y venir, funcionarios, marinos, prácticos y funcionarios que quedan encandilados por la cantidad y la calidad de la maderas serranas que, califican literalmente “como un tesoro” a través de los informes de los visitadores, empieza a vislumbrarse lo que no sería otra cosa que la expoliación de nuestra riqueza maderera…” (Alejandro Faustino IDÁÑEZ DE AGUILAR –seud. “Don Gonzalo”–, Los Montes de Segura y su expolio –1977–).
“Bajar maera es una actividad en la que los serranos se emplearon durante un milenio al menos y que, sin duda, marcó su carácter, por que era un trabajo al aire libre, arriesgado, errante y hermoso. Nuestros hombres llegaron, marineros de tierra adentro, hasta el mismo mar montados en los troncos de sus montes” (CRUZ AGUILAR, en línea –original de 1978–).
558 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Relación paisajística Cazorla / La Iruela
Entorno de Hornos / El Tranco
La posición de estas dos poblaciones, próximas entre sí, y en la transición entre la sierra y su piedemonte, unido a sus elementos defensivos presenta un paisaje de gran interés.
Singular relación paisajística entre Hornos y su entorno. El embalse del Tranco con sus dos islas (Cabeza de la Viña y Bujaraiza) y el propio estrechamiento del Tranco.
Castillo de La Iruela. Foto: Silvia Fernández Cacho
Castillo de Hornos. Foto: Silvia Fernández Cacho
Sierra de Cazorla, Segura y La Sagra
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 559
El Yelmo
La peña de Castril
Monte de gran belleza natural que, además, sirve con sus 1.800 metros como atalaya de la sierra de Cazorla. Autores como Jorge Manrique o Quevedo se inspiraron en él.
El emplazamiento de Castril, bajo la peña de su nombre coronada por una fortaleza, personaliza el carácter paisajístico de una gran cuenca visual. Se trata de un monumento natural de la Red Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, pero su significado cultural es mayor que el natural.
El Yelmo. Foto: Víctor Fernández Salinas
Castril. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
560 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Nacimiento del Río Guadalquivir
Sitios con representaciones rupestres de la Sierra de Segura
Espacio de gran interés paisajístico y simbólico para Andalucía.
Conjunto de cuevas y abrigos con arte esquemático declarado Patrimonio Mundial.
Nacimiento del río Guadalquivir y su entorno. Fotos: Víctor Fernández Salinas
Abrigos del Engarbo (Santiago de la Espada). Foto: Narciso Zafra de la Torre Abrigos del Engarbo (Santiago de la Espada).Foto: Narciso Zafra de la Torre
Sierra de Cazorla, Segura y La Sagra
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 561
Torre Castellón de Fique (Quesada). Foto: Silvia Fernández Cacho Monte en las inmediaciones de Quesada (Jaén). Foto: Víctor Fernández Salinas
Paraje de las sierras de Cazorla, Segura y La Sagra. Fotos: Víctor Fernández Salinas
562 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
7. Valoraciones y recomendaciones
NegativasPositivas
La localización excéntrica de estas sierras ha mantenido su carácter natural y silvícola pastoril muy puro y con algunos de los paisajes más destacados y reconocidos de Andalucía.
La condición de espacio natural de la mayor parte de esta demarcación ofrece mayores garantías de conservación que otros espacios serranos.
Existe un patrimonio etnológico rico, producto de la compleja adaptación de los usos antrópicos a un medio difícil y mal comunicado.
Es una de las comarcas pioneras en Andalucía en la puesta en valor de sus recursos para el turismo rural y de montaña.
El crecimiento acelerado del consumo turístico de los recursos de este sector ha creado importantes focos de tensión, tanto en algunos núcleos (Cazorla), como en emplazamientos más aislados en las sierras. Los impactos paisajísticos son potentes en espacios muy frágiles
El patrimonio etnológico (saberes, arquitectura vernácula, artesanía) ha sufrido también un proceso de alteración, banalización y, a veces, de desaparición.
Aunque la conciencia de valorización y disfrute del paisaje es mayor en esta demarcación que en otras, es aún insuficiente en relación con el extraordinario valor de sus recursos.
Valoraciones
Sierra de Cazorla, Segura y La Sagra
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 563
Los elementos defensivos poseen claves poco estudiadas de forma conjunta. Es necesario incorporar esta condición al planeamiento territorial que, para el sector de la sierra de Segura, ha realizado importantes aportes en esta dirección.
Los ríos, pero especialmente el Guadalquivir, estructuran una gran riqueza de patrimonio relacionado con la actividad maderera y que ha legando un importante número de elementos que es preciso identificar, proteger y poner en valor.
Registrar y proteger el abundante patrimonio disperso en la demarcación, especialmente el relacionado con las actividades ganaderas y silvícolas.
La arquitectura popular ha sufrido un importante proceso de pérdida y degradación. Es urgente desarrollar programas de recuperación de este recurso patrimonial más allá de convertirla, en algunos casos, en pequeños hoteles o equipamientos turísticos.
Acrecentar y mejorar el conocimiento del amplio patrimonio inmaterial de la demarcación, estableciendo medidas de reconocimiento institucional y estrategias de protección y difusión (especialmente en todo lo relacionado con las actividades ganaderas, forestales y usos culturales afines).
Recomendaciones para el planeamiento territorial y urbanístico
La revalorización de la imagen de esta demarcación ha provocado un excesivo desarrollo del turismo. Es necesario establecer capacidades de acogida por zonas y preservar los entornos, tanto dentro del parque natural como fuera del mismo.
El nacimiento del río Guadalquivir otorga un carácter de principio u origen, hasta el punto de adquirir un cierta personalidad mítica que se adentra en un territorio poco accesible y de gran dominancia natural. Se recomienda el diseño de estrategias que no resten estos valores singulares a esta demarcación jiennense.
Realizar un programa de investigación del patrimonio cultural del parque natural, que ayude a identificarlo y poder integrarlo en los programas de educación ambiental y en la difusión de los valores del parque.
Patrimonio de ámbito territorial
Patrimonio de ámbito edificatorio
Patrimonio de ámbito inmaterial
Generales
Caracterización patrimonial del mapa de paisajes de Andalucía • 565
El valle del Almanzora es un territorio muy árido y es-tepario, en el que más que ríos lo que drena el terreno son ramblas, pero con un poblamiento de carácter lineal y continuado. El valle se abre de oeste a este, de forma que en su parte más llana y abierta, el extremo oriental, es donde aparecen las principales poblaciones. Mientras que hacia el interior gana peso la actividad y sus paisajes derivados del mármol, sin que falten los cultivos leñosos en las laderas montañosas, en la costa adquiere más im-portancia la agricultura, especialmente la de regadío y las actividades pesqueras en torno a Garrucha.
Las localidades del interior son pequeñas, con capital comarcal compartida entre tres núcleos (Albox, Canto-
ria y Macael). Hacia oriente, algunos núcleos superan los 10.000 habitantes y presentan un importante desarro-llo como lugares de distribución de frutas y hortalizas (Huércal-Overa, Vera, Cuevas del Almanzora). Mojácar es un una población turística cuyo modelo fue especial-mente atractivo durante los años setenta y ochenta, pero que en la actualidad ha perdido su carácter de referente para el turismo por la mala imagen y urbanización de su frente costero.
Esta demarcación se encuadra dentro de las áreas pai-sajísticas de serranías de montaña media, campiñas es-teparias, vegas y valles esteparios y costas con campiñas costeras.
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: Sureste árido-Almanzora y levante almeriense (dominios territoriales de los sistemas béticos y del litoral)
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: red ciudades patrimoniales del bajo Almanzora, red de centros históricos rurales, red de ciudades y territorios mineros
Paisajes agrarios singulares reconocidos: Vega alta del Almanzora, vega de Huércal-Overa
Sierra de Baza y Los Filabres + Bajo Almanzora + Alto Almanzora + Campos de Huércal-Overa
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía
Articulación territorial en el POTA
La demarcación se corresponde con los sistemas de ciudades medias (interiores en la unidad territorial del sureste árido-Almanzora: Purchena, Macael, Olula del Río, Albox; y litorales en la del Levante almeriense: Cuevas de Almanzora, Huércal Overa, Vera, Pulpí, Mojácar)
Grado de articulación: medio-bajo en el alto Almanzora y elevado en la cuenca baja de ese río
1. Identificación y localización
566 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
2. El territorio
Medio físico
El valle del Almanzora reproduce la forma de un triángulo isósceles, en el que el ángulo más agudo se corresponde con el extremo occidental de la demarcación, en tanto que el lado más corto del triángulo se encara hacia el mar. Las sierras de Las Estancias, por el norte, y de Los Filabres, por el sur, se corresponderían con los dos lados largos. La parte oriental es más abierta, aunque las sierras de Alma-gro y Almagrera cierran parte del valle en su encuentro con el mar. Se trata de un sector que presenta impor-tantes pendientes en relación con las citadas sierras de Las Estancias, Los Filabres y Lúcar, sobre todo en el Alto
Almanzora; en tanto que en su zona central predominan las llanuras, sobre todo al norte de Albox y en el triángu-lo Cuevas del Almanzora, Garrucha y Antas. La densidad de las formas erosivas es moderada y elevada, aunque en algunas zonas es muy elevada e incluso extrema (al norte de Cuevas del Almanzora, extremo nororiental de Los Filabres o algunas zonas del alto Almanzora). Geoló-gicamente, la demarcación se enmarca en el extremo de la zona interna de las cordilleras béticas, sobre todo de los complejos Nevado-Filábride y Alpujárride, aunque el fondo del valle se enmarca dentro de una depresión po-sorogénica y las sierras litorales tengan un origen volcá-nico al igual que el sector del cabo de Gata, del que sería
una prolongación. Por este motivo, se caracteriza por las formas estructurales denudativas de relieves montañosos de plegamiento en materiales metamórficos en medios inestables y colinas y cerros estructurales y en superfi-cies de erosión (micaesquistos, cuarcitas, calizas, calizas metamórficas, filitas y areniscas). En algunas zonas están presentes los modelados kársticos superciales sobre cali-zas metamórficas: en el centro de la ladera septentrional de la sierra de Los Filabres o en la parte cumbrera de la de las Estancias. En la ladera suroriental de esta última sierra y en el bajo Almanzora son abundantes los sectores con formas denudativas de badlands y cárcavas (arenas, limos, arcillas, gravas y cantos). En esta zona, son abundantes,
Huércal-Overa. Foto: Víctor Fernández Salinas
Valle del Almanzora
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 567
además, las formas denudativas: lomas y llanuras, y co-linas con escasa influencia estructural, ambas en medios estables (calcarenitas, arenas, margas y calizas). El clima del sector es templado y árido. Templado por cuanto que los inviernos son suaves, aunque en las zo-nas montañosas son fríos, y los veranos calurosos en el entorno del bajo Almanzora; la temperatura media anual oscila entre los menos de 8 ºC en las cumbres de Los Filabres y los 18 ºC de Garrucha, donde además se alcanzan casi 3.100 horas de sol anual frente a las 2.600 del alto Almanzora. El régimen de lluvias es muy modesto: sólo se superan los 400 mm en la zona más elevadas de Los Filabres, mientras que en el litoral ape-nas se superan los 200.
Las zonas más altas de las sierras de Las Estancias y de Los Filabres pertenecen al piso supramediterráneo filábrico-nevadense silicícola de la encina (encinas, pi-nares, estepas y lastonares) y en la montaña media su faciación mesomediterránea de la retama sphaerocarpa (pinos, retamales y otros matorrales retamoides). En el valle del Almanzora y en el litoral predominan las series termomediterráneas murciano-almerienses semiárida y semiárida-árida del lentisco y del azufaifo (retamales, matorrales retamoides, matorrales bajos, halófilos y gip-sófilos, lentiscares y palmitares).
Pese a la fragilidad de la demarcación y del innegable valor de sus elementos naturales, no tiene un alto grado de protección. Destacan el monumento natural de la Isla de Terreros e Isla Negra y las estribaciones septen-trionales del paraje natural Karst en Yesos de Sorbas, así
como la inclusión en la red Natura2000 de las sierras de Almagro y Almagrera.
Medio socioeconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva
El valle del Almanzora se ha diferenciado tradicional-mente entre un sector alto, más rural, agrícola y gana-dero, pero con escasa capacidad productiva, y un sector bajo en el que las posibilidades de regadío han facili-tado, aun con ciertas dificultades dada la ausencia de ríos con escorrentía permanente, una agricultura más competitiva. Esta realidad se ha hecho más compleja durante los últimos decenios, en los que la explotación masiva de mármol y de otras rocas para la construcción ha hecho incrementarse de forma notable el dinamismo de esta demarcación. Con todo, en el alto Almanzora las localidades son más pequeñas, a menudo cabezas de municipios de reducidas dimensiones y con pocos habi-tantes, dentro de los cuales algunos han experimentado un gran dinamismo y recuperado buena parte de los efectivos emigrados durante los años sesenta y parte de los setenta: Albox (11.178 en 2009, 10.184 en 1960); Olula del Río (6.699 en 2009, 3.035 en 1960), Macael (6.168 en 2009). La actividad extractiva se ha acompa-ñado de un importante crecimiento, al menos en tér-minos relativos, de otras industrias, la mayor parte de ellas ligadas a la construcción o a las actividades agra-rias (manipulación del mármol y otras piedras baldosas, balaustres, metálicas, materiales cerámicos, etcétera). Entre los servicios, además de un crecimiento notable del sector comercial en los núcleos ya reseñados y en
otros menores, también son importantes las empresas de transporte.
El bajo Almanzora posee una base económica más va-riada, no sólo porque en ella aparezca una agricultura más potente basada en el regadío y en la presencia de invernaderos (con cítricos y productos hortofrutícolas tempranos), sino porque además de las industrias de la construcción y de los servicios de transporte, hay que reseñar la presencia de un núcleo pesquero importante, Garrucha, y un gran desarrollo turístico en el litoral, so-bre todo en los municipios de Mojácar, Vera y Cuevas del Almanzora, con un crecimiento acelerado y gran canti-dad de proyectos para ser construidos en los próximos años. El turismo cultural es poco importante. Si bien Mojácar es apreciada por la calidad y singularidad de su caserío tradicional y Vera, Cuevas de Almanzora y Huér-cal Overa poseen recursos culturales importantes, no se ha desarrollado aún una infraestructura de importancia específicamente dedicada a este sector. Con todo, el di-namismo de estos municipios, que cuentan para su de-sarrollo económico con la disponibilidad de autovía en sus relaciones tanto hacia a Almería como hacia Mur-cia, ha dado como resultado un crecimiento y cargas demográficas notables. Así, destacan por el número de sus habitantes: Huércal-Overa (17.645 en 2009, 14.700 en 1960), Cuevas del Almanzora (13.025 en 2009, 9.377 en 1960) y Vera, la localidad que ha tenido un mayor crecimiento relativo (13.985 en 2009, 4.992 en 1960) junto con Mojácar (7.581 en 2009, 2.335 en 1960).
568 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
El trazado natural del río Almanzora ordena principal-mente el sistema de asentamientos y comunicaciones históricas de la demarcación. En el alto Almanzora los asentamientos prehistóricos aprovechan tanto la proximidad del río como la existencia de cuevas. Este conjunto geográfico marca el sentido de las comuni-caciones ancestrales entre la altiplanicie de Baza con el litoral mediterráneo almeriense mediante el pasillo de
Chirivel por Albox. Posteriormente, el sistema de asen-tamientos romano y medieval configura una red rural en torno a la vega del río ocupando las vertientes más altas algunos núcleos de carácter más defensivo.
El bajo Almanzora, junto a su papel de extremo de las comunicaciones que aprovechan la línea del río, será soporte del paso de rutas litorales hacia Murcia o hacia el cabo de Gata. Esta zona litoral sirvió de asiento, tanto a las primeras fundaciones coloniales de la zona desde época fenicia o la posterior urbanización romana, como también a la construcción del sistema defensivo costero desde época islámica hasta la época borbónica.
Durante tiempos más recientes, la riqueza minera de las sierras cercanas provocan la creación de núcleos mineros (zonas de Serón, Bacares, Almagrera o Bédar) que sólo perviven en función de la rentabilidad de las concesiones, encontrándose la mayoría actualmente abandonados. Esta actividad, por otra parte, no fue capaz de consolidar una ruta de salida de mineral por el valle debido a que el trá-fico se encauzó mediante cables de remonte por la sierra hacia la altiplanicie granadina para utilizar el tendido fe-rroviario Baza-Lorca-Águilas. El puerto litoral perjudicado fue Garrucha que sólo de modo efímero fue punto de ex-portación de mineral pero siempre en función del puerto murciano de Águilas.
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
La articulación natural de la demarcación viene im-puesta por el trazado de río Almanzora, que desagua de
oeste a este con algunas ramblas de cierta relevancia hacia el sur (Albánchez) y, sobre todo, hacia el norte (Guadamaina, Taberno, Honda, Saliente). La red viaria reproduce este esquema, aunque desde el punto de vis-ta de jerarquía viaria, el eje Almería-Murcia de la ca-rretera nacional 340 (autovía), recorre de norte a sur, y retranqueada algunos kilómetros hacia el interior la demarcación asegurando una articulación óptima con los mercados de aquellas capitales y con el corredor del Mediterráneo en general (atraviesa el sector cerca de los grandes núcleos orientales: Vera, Cuevas del Almanzora y Huércal-Overa). No obstante, como se ha apuntado, el eje vertebrador de la comarca es la carretera A-334, que une Baza con la A-7 en las cercanías de Huércal-Overa. Los ejes secundarios vienen determinados por la A-349 que une Olula del Río con Tabernas y Almería a través de Tahal y, en este caso hacia el norte, la A-327 entre Huércal-Overa y Vélez-Rubio.
La focalidad histórica del sector se concentraba y se concentra esencialmente en las zonas fértiles cercanas a la costa (Huércal-Overa, Vera, Garrucha). El interior y el protagonismo del mármol ha aflorado en los últimos veinticinco años, generando un importante dinamismo en todos los pueblos del alto Almanzora (especialmente en Serón, Tíjola, Olula del Río, Macael, Fines, Cantoria y Albox). El desarrollo turístico ha sido tardío respecto a otros ámbitos mediterráneos y sólo destacaba Mo-jácar con un producto distinto y de calidad basado en las características cúbicas de la arquitectura vernácula. Sin embargo, durante los últimos años, tanto Mojácar como otros municipios costeros han afianzado su peso específico territorial pero en razón de desarrollos ur-
Valle del Almanzora
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 569
banísticos rápidos, desordenados, insostenibles y muy negativos, sobre todo, con el paisaje.
Por último, también existe un poblamiento de interés en las laderas septentrionales de Los Filabres con capital comarcal en Albánchez. Se trata de pequeños asenta-mientos muy alterados en su arquitectura tradicional,
pero sin duda con interesantes valores paisajísticos en la integración con sus entornos. Hacia el norte, Oria ejerce el papel de cabeza comarcal en la ladera meri-dional de la sierra de las Estancias.
“Dejando Almería para ir a Macael, a nueve leguas, esta colina de mármol se levanta a los pies de la Sierra de los Filabres, de donde la vista sobre la comarca entera es curiosa porque recuerda a una mar tormentosa que se hubiera petrificado súbitamente. Macael es un bloque de mármol blanco, de donde se extrajeron las miles de columnas que los moros levantaron en los patios de Sevilla y Granada; ahora, en el dolor de la atrofia y el marasmo, estas canteras apenas si son explotadas” (Richard FORD, Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa, que describe el país y sus ciudades, los nativos y sus costumbres –1845–).
Alcudia de Monteagud. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
570 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociados
Procesos históricos
Antropización temprana. Jerarquización socio-política8231100. Paleolítico8232300. Neolítico8232200. Edad del Cobre8232100. Edad del Bronce
El poblamiento inicial durante el paleolítico ha dejado vestigios de ocupación en medios de cueva (cueva de la Almaceta en Lúcar). El proceso de poblamiento se consolida en el contexto de la sedentarización agrícola a nivel territorial desde el Neolítico Medio combinando hábitat en superficie en llano y en altura. La diferenciación jerárquica de asentamientos es apreciable desde el Calcolítico inicial con claros ejemplos de núcleos fortificados, tanto en situaciones de dominancia sobre la vega (Almizaraque) y con mayor vinculación con el control agrícola, como otros a mayor altura en zona agreste más vinculados con el control de los recursos mineros.
Posteriormente, el modelo desembocó en una nueva organización durante la Edad del Bronce donde se reduce el número de asentamientos pero se produce una mayor concentración en torno a poblados aun más fuertemente fortificados, en un proceso que a mediados de la Edad del Bronce parece otorgar a un solo asentamiento (El Argar) un control de tipo estatal sobre el ámbito del Almanzora.
Estos procesos pueden ser observados igualmente en la evolución de los sistemas funerarios, cuyos elementos materiales están distribuidos por toda la zona, desde los enterramientos colectivos en sepulcros circulares con corredor hasta las individuales en cista ubicadas en los poblados.
Los paisajes naturales sufrieron los efectos de la temprana antropización cuya muestra es la gran ocupación/dispersión constatada desde finales del Neolítico debido seguramente al manejo agrícola mediante rozas.
Las investigaciones paleoecológicas establecen hasta la Edad del Cobre un medio semiárido con mayor presencia de medios forestales, mayor desarrollo de suelos y circulación hídrica estable. A partir de entonces se produce una lenta progresión hasta la situación actual acentuada durante el siglo XIX.
7121100/7112810. Asentamientos rurales. Cuevas7121100. Asentamientos rurales. Poblados7112422. Tumbas. Dólmenes. Cistas
Valle del Almanzora
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 571
Descripción Recursos asociados
La instalación de colonos fenicios se atestigua en el enclave litoral de Baria (actual Villaricos) y significará un revulsivo para la población indígena inmersa en un Bronce tardío que evoluciona convertida en agentes del nuevo comercio de metales del mediterráneo en contacto con nuevas formas de producción, de prestigio social, de control político y formalización de asentamientos. El proceso de urbanización eclosiona durante la Edad del Hierro cuando se definen asentamientos fuertes (oppida) en el interior y se conforma el horizonte ibérico prerromano. Se utilizarán asentamientos fortificados en cerros (o “muelas”) próximos a ramblas o sobre el propio Almanzora, los cuales ejercen su control sobre núcleos menores de vocación agrícola o de labor minera según su localización en el entorno.
La implantación romana reutiliza el enclave costero de Baria como municipio de referencia del bajo Almanzora y se completa una “reocupación” de base agrícola por toda la cuenca en base a asentamientos rurales (vicus) y creándose el municipio de Tagili (Tíjola) en el interior del valle. Este eje apoyado en el propio curso fluvial está consolidando en definitiva el interés romano por la comunicación con el interior bético hacia Guadix-Baza y por extensión el alto Guadalquivir.
7121100. Asentamientos rurales. Poblados7121200. Asentamientos urbanos. Ciudades7112100. Edificios agropecuarios. Villae7112422. Tumbas. Necrópolis7123200. Infraestructuras hidráulicas. Acueductos
De la interacción colonial-indígena a la romanización8233100. Edad del Hierro8211000. Época romana
Perteneciente al iqlim de Almería, la zona del Almanzora mantuvo una organización territorial muy marcada por los lazos tribales (bereberes o árabes) y la gestión agroganadera y de defensa. Las características de la evolución política de al-Andalus lleva al encastillamiento de los territorios y es constatable en el Almanzora a través de los numerosos hisn (asentamientos fortificados en altura) y torres defensivas dispersas por la cuenca. A partir del siglo XIII, con la caída de Murcia bajo el poder castellano, el área se hará más inestable, fluctuando las relaciones de poder entre Castilla y Granada mediante acciones de guerra o mediante pactos hasta el control definitivo en el siglo XV. Desde época islámica, y sobre todo desde el siglo XIII, se acentúa el encastillamiento del territorio por la cercanía de la frontera con Castilla. Las construcciones defensivas son origen de casi todos los núcleos del interior habitados hasta la actualidad, aunque también se constatan innumerables torres aisladas en el medio rural defendiendo ramblas y los puertos serranos principales.
El periodo islámico legó un territorio en el que se mantendrán hasta tiempos recientes las formas constructivas, agrícolas e hidráulicas andalusíes. Tayula (Tíjola), Bacares y Burxana (Purchena) serán núcleos principales del interior. Vera, Villaricos o Cuevas constituyen nucleos fortificados en la zona baja del valle.
7121100. Asentamientos rurales. Pueblos7112620. Fortificaciones. Castillos7112900. Torres
Ruralización y defensa. La identidad agua-agricultura8220000. Edad Media8200000. Edad Moderna
Identificación
572 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconomicas
1264500. Minería. Cantería
Las edades del Cobre y Bronce marcan el primer aprovechamiento de la riqueza minera del Almanzora. Las técnicas mediante zanjas y pozos de rapiña, y su procesado mediante pequeños poblados especializados en fundición y manufactura, sientan las bases para un proceso a mayor escala durante la Edad del Hierro, cuando fenicios y cartagineses primero, y romanos posteriormente, introducen la zona en los circuitos comerciales mediterráneos.
Durante el siglo XIX y primer tercio del siglo XX las riquezas mineras de plomo y hierro atraen capitales extranjeros y se asiste al impacto de la industrialización a través de la instalación de infraestructuras ferroviarias, fundiciones, áreas extractivas y poblados de nueva fundación para los mineros. El papel del litoral de la cuenca del Almanzora como puerto preferente de exportación nunca llegó a consolidarse, desviándose la mayoría de la producción hacia el puerto murciano de Águilas (Murcia) o hacia el puerto de Almería en detrimento del fallido de Garrucha y, en menor medida, del de Villaricos.
Desde el punto de vista histórico destaca la actividad del mármol en municipios como Macael o Líjar. La documentación es extensa acerca de la utilización de estos mármoles ya desde elementos de construcciones megalíticas, pasando por piezas de capitel y fustes romanos de amplia dispersión espacial, hasta elementos islámicos de arte mueble tan emblemáticos como la fuente de los Leones de la Alhambra granadina.
7120000. Complejos extractivos. Minas. Canteras7123120. Redes ferroviarias7112500. Edificios industriales. Fundiciones. Hornos7123000. Infraestructuras territoriales. Escoriales7112471. Edificios del transporte acuático. Puertos
Valle del Almanzora
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 573
Descripción Recursos asociados
12630000. Actividades de transformación
La conformación de un territorio agrícola con aprovechamiento intensivo de la vega y de las vertientes serranas es característica del periodo islámico llegando a marcar los usos y las formas básicas de la gestión de los recursos rurales hasta nuestros días. Con una producción reconocida de cítricos y seda (morera) se constata la introducción de especies y técnicas desde el mediterráneo oriental. A estos elementos exóticos se debe añadir el aprovechamiento de la vega mediante huerta y cereal así como la técnica de aterrazado de laderas para la explotación de frutales de secano y regadío al igual que en otras zonas próximas (Alpujarra, Dalías, etcétera.).
Teniendo como base el legado hidráulico romano, en tanto a soluciones de ingeniería y construcción, es durante el periodo andalusí cuando el manejo del agua, su mundo simbólico y de usos impregnan el territorio. Es probable que la fuerte presencia de grupos venidos de Siria, Yemen o Arabia haya sido importante en la consolidación de las técnicas y gestión del agua.
Las zonas más abiertas y bajas del valle acogieron desde la conquista cristiana modos de explotación extensivo de cereal de secano, posteriormente tabaco, y desde fines del siglo XIX incluso naranja y uva, llegándose a situaciones de gran latifundio a finales del siglo XIX y principios del siglo XX cuando el capital de algunos propietarios mineros se reinvierte en tierras para paliar los efectos de las oscilaciones del mercado del plomo o el hierro.
En las últimas dos décadas, la extensión hacia el levante almeriense del cultivo bajo plásticos está suponiendo un nuevo impulso a la actividad agrícola de la franja litoral aunque el precio medioambiental está resultando muy elevado.
La actividad ganadera tiene un carácter residual, aunque en la zona del bajo Almanzora abundan las tierras de pasto dedicadas a la ganadería extensiva con predominio de rebaños de ovejas y cabras.
Además de las industrias derivadas de la extracción de mármol, que se localizan en los municipios de Purchena, Olula del Río, Macael, Fines y Cantoria, puede citarse la industria agroalimentaria de Serón, dedicada a la fabricación de jamones.
También son interesantes las actividades artesanales como la alfarería en Albox, Tíjola y Serón, el trabajo en esparto en Serón y la artesanía textil y de la madera.
7112100. Edificios agropecuarios. Cortijos. Cortijadas7122200. Espacios rurales. Parcelario rural. Vías pecuarias7123200. Infraestructuras hidráulicas. Acueductos. Aljibes. Acequias 7112511. Molinos1264500/6212200. Cantería. Mármol7112500. Edificios industriales. Talleres. Alfares. Esparterías1263000. Vinicultura
Identificación
574 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
4. Recursos patrimoniales
Ámbito territorial
Asentamientos. La utilización de las cuevas como lugar de habitación se atestigua desde el Paleolítico en encla-ves como la cueva de la Almaceta (Lújar). Posteriormen-te, durante la Edad del Cobre y el Bronce, se detectan hábitats en cueva entre las que se destacan las del Palo o la de La Sarna en el término de Serón, o la cueva de la Zájara (Cuevas del Almanzora).
Entre los asentamientos al aire libre pertenecientes a la Prehistoria Reciente son destacables los grandes po-blados de amplia secuencia cronológica (Neolítico has-ta Bronce argárico) de Almizaraque en Cuevas del Al-manzora, El Garcel y Lugarico en Antas, o los poblados fortificados de El Oficio y Fuente Álamo en Cuevas del Almanzora.
Durante la Edad del Hierro es destacable el asentamien-to colonial fenicio de Baria (Villaricos) con perduración hasta época tardorromana. Entre los asentamientos tipo oppidum de época ibérica puede destacarse el de Muela del Ajo (Tíjola) en el alto Almanzora.
Ciudades romanas como la de Tagili (Tíjola) o la de Baria (Villaricos) constituyen núcleos principales sobre una red de asentamientos agrícolas menores tipo villae como las de Onegas (Purchena), Úrcal (Huércal Overa) o El Rocei-pón (Vera).
La red de asentamientos andalusíes conformó básica-mente el patrón y la morfología urbana hasta la actua-lidad. Núcleos como Tíjola (Tayula) o Purchena destacan
como medinas de importancia del alto Almanzora. La mayoría de las localidades actuales, como por ejemplo Serón, Huércal Overa o Bacares se originan alrededor de un castillo o torre defensiva islámica. En el bajo Alman-zora es remarcable la antigua ubicación de la Vera nazarí en el cerro del Espíritu Santo.
Con referencia a las manifestaciones de hábitat troglodí-tico, son frecuentes ejemplos en mayor o menor estado de conservación a lo largo de toda la zona. Entre ellos se encuentran la agrupación de cuevas-vivienda de la Te-rrera de Calguerín (Cuevas del Almanzora) con origen al menos desde época islámica.
Son ejemplos de asentamientos mineros de la época de florecimiento reciente a finales del siglo XIX el poblado de El Arteal (Cuevas del Almanzora) o el poblado de las Menas (Serón) con una arquitectura de inspiración cen-troeuropea.
Complejos extractivos. El aprovechamiento de los re-cursos mineros en la zona se constata desde la prehisto-ria. Pueden citarse los vestigios de minería prehistórica en base a pozos y trincheras de cerro Minado (Huércal Overa) o la mina de cobre de cueva de la Paloma (Tíjola).
La mayor parte de los ejemplos de laboreo minero pro-vienen del masivo incremento de los trabajos desde fi-nales del siglo XIX. El sector de la vertiente norte de la sierra de los Filabres destaca por sus explotaciones de hierro en la zona de Serón, como en Las Menas, Nimar o Cuevas Negras. En el extremo oriental las explotaciones se centran en el beneficio del plomo de Sierra Almagre-
ra (Cuevas del Almanzora), donde destacan las minas de Pilar de Jaravia (Pulpí) y Herrerías (Cuevas del Almanzo-ra) con numerosos vestigios de explotación en galerías y a cielo abierto.
Las canteras de mármol en Macael, Líjar, Chercos, Cóbdar, Lubrín.
Infraestructuras de transporte. En relación con la ac-tividad minera son destacables los vestigios de ferrocarril y cables mineros. En este sentido destacan la red Herre-rías-Villaricos, el cable de Cala de las Conchas (Pulpí) o el cable de El Manzano (Bacares) a Serón. En referencia al transporte marítimo de los recursos mineros destacan elementos en vías de desaparición como los restos de embarcadero de mineral de cala de las Conchas (Pulpí) o el ya desaparecido de Garrucha.
Infraestructuras hidráulicas. En Albánchez se locali-za el acueducto romano de cinco arcos de la rambla del Pozo. Sin embargo, es durante época islámica cuando las infraestructuras relacionadas con el agua adquieren la configuración con la que prácticamente han llegado en uso hasta nuestros días (acequias, norias). Pueden des-tacarse la red del río Bacares, tales como la acequia de Tarafeque (cercana a Tíjola la Vieja), la de la rambla de Aldeire, la del Margen o la del Borge.
De finales del siglo XIX, en relación con iniciativas de agricultura industrial de regadío (uva, tabaco), es el acue-ducto de Antas en la llanura del Campo de Vera. Aljibes y molinos de agua también se hacen presentes en la de-marcación. Los aljibes de la Aljambra (Albox) y Almanzora
Valle del Almanzora
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 575
(Cantoria) son de época musulmana. Entre los molinos de agua son de especial interés los de Lúcar, Suflí y Serón.
Ámbito edificatorio
Construcciones funerarias. Destacan en la zona dólme-nes y concentraciones megalíticas en El Marchal (Serón), Ermita de Cela (Tíjola), La Encantada (Cuevas del Alman-zora, junto a Almizaraque), loma de la Atalaya (Purchena), loma de la Torre (Cantoria), loma del Cucador (Cantoria), Buena Arena (Purchena), Jautón (Purchena) y llano de las Churuletas (Purchena). Los tipos constructivos predomi-nantes varían desde la planta simple con cámara circular, los más antiguos, hasta la diversificación de plantas cir-culares y/o cuadrangulares con uno o varios corredores.
En el contexto de la colonización fenicia y vinculada al asentamiento de Baria (Villaricos) es singular la necró-polis de Villaricos, por el número y diversidad tipológica de los enterramientos, así como por su perduración en el tiempo desde el siglo VI a. de C. hasta el III-IV d. de C. ya en época tardorromana. La tipología es variada, desde inhumaciones y/o cremaciones en hoyos, en ánfora, has-ta estructuras hipogeas de mayor o menor complejidad.
La necrópolis árabe del Saliente o la necrópolis medieval de Fines son ejemplos de cementerios de la Edad Media, mientras que, entre los actuales, se han registrado en el Sistema de Información del Patrimonio Histórico de An-dalucía los cementerios de San José (Albox), Nuestra Se-ñora de la Cabeza (Antas), el cementerio de Bacares, el de San Miguel (Cuevas del Almanzora), el de Huércal-Overa, y el cementerio municipal de Vera.
Edificios industriales. En relación básicamente con el florecimiento minero del siglo XIX hay una numerosa relación de elementos del patrimonio industrial aún en pie junto a las hoy abandonadas concesiones mine-ras tanto de la zona de Serón-Bacares como de la más oriental de Cuevas del Almanzora-Herrerías-Pulpí. En Las Menas (Serón) es de interés la tolva-cargadero de mineral y la central eléctrica de la compañía El Chorro, el alfar de Los Puntas en Serón, además del poblado minero y estación de ferrocarril. En la zona de Herre-
rías-Pulpí son destacables la fundición Fábrica Nueva (Villaricos) o la fundición de plomo de La Purísima en-tre Villaricos y San Juan de los Terreros. Igualmente se señala por su integridad y estado de conservación el complejo de minería del hierro de las minas y hornos de calcinación de Pilar de Jaravia (Pulpí). En Cuevas del Almanzora destacan la fundición San Francisco Javier, la fundición Dolores, la central eléctrica del complejo minero de Herrerías y la fundición de San Francisco. Otros edificios ferroviarios relacionados con la activi-
Cantera de mármol en Macael. Foto: Isabel Dugo Cobacho
576 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
dad minera son la estación de descarga y embarcadero del ferrocarril minero Bédar-Garrucha y la estación de ferrocarril Albox-Almanzora (1885).
Remontándose atrás en el tiempo, habría que citar el si-tio arqueológico de El Cárcel como testigo de la primera actividad metalúrgica en la zona (Edad del Cobre) o El Rozaipón, villa romana con fábrica de salazón en Vera, ambos incoados como bienes de interés cultural.
Fortificaciones y torres. Son innumerables los recintos defensivos andalusíes en la zona debido a los numerosos hisn o asentamientos fortificados en altura existentes. Pue-den destacarse con diverso grado de conservación los recin-tos del cerro del Espíritu Santo (Vera), los castillos de Huércal Overa, Albox, Serón, Bacares, Lugar Viejo (Cantoria), Purche-na (alcazaba) o Chercos. Tras la conquista cristiana, en los sectores concedidos a la nobleza se construyen fortalezas-palacio en sus cabeceras de dominio cuyo ejemplo emble-mático es el castillo de los Vélez en Cuevas del Almanzora.De época islámica hay que señalar las torres defensivas
localizadas en las vertientes de la sierra de las Estancias en función de la defensa del territorio respecto a la ame-naza cristiana proveniente de la zona murciana desde el siglo XIII. Se destacan las torres de Aljambra y Terdiguera en Albox, la torre de Cantoria, la torre de Arboleas y, ya en la vertiente norte de la sierra de los Filabres, la Torrecilla en Alcudia de Monteagud.
El sistema de torres almenara costeras desarrollado des-de el siglo XVI al XVIII ha dejado elementos de interés en este sector del litoral. Pueden destacarse la torre de D. Diego de Haro (Mojácar) o las torres de Monroy y de Cristal (Villaricos, Cuevas del Almanzora). Han quedado ejemplos de baluartes y fuertes como el de las Escobetas (Garrucha) o el Fuerte de San Juan (San Juan de los Te-rreros, Pulpí).
Edificios residenciales. Los más tradicionales son las cuevas y casas-cuevas en Cuevas del Almanzora (Cue-vas del Calguerín, el Rincón y el Realengo), Vera y Tíjola. La arquitectura cúbica es relevante en Mojácar. Por otra
parte, hay que hacer mención de las casas señoriales de-sarrolladas con los capitales mineros.
Ámbito inmaterial
Actividad agrícola. En esta zona de marcada aridez se han desarrollado históricamente técnicas y procedi-mientos de aprovechamiento y canalización de las aguas para el cultivo que constituyen hoy un legado a tener en cuenta. Y no sólo en lo referente a la agricultura sino que son destacables en general las actividades y saberes relacionados con la gestión del agua.
Minería. Hay en el área todo un acervo cultural ligado a los procesos de extracción minera. En concreto destacan por su relevancia hoy la minería del mármol y su transformación.
Actividad festivo-ceremonial. Entre los ciclos festivos de la demarcación destaca la Semana Santa de Huércal-Overa, que ha sido declarada de Interés Turístico.
Paisaje minero de la Almagrera. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Valle del Almanzora
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 577
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
Tradición mineraEnlaza el alto Almanzora con el litoral, con paso por la “comarca del mármol”, que se extiende por el centro del valle en torno al municipio de Macael. Del pasado minero, centrado en la extracción de metales, sólo quedan algunos vestigios reinterpretados como patrimonio hoy para su difusión turística. La extracción de mármol, en la zona del medio Almanzora, es una de las principales actividades económicas de la comarca. Pasado y presente de la minería forman parte de la actual imagen promocional del valle del Almanzora, aunque son sus canteras de mármol las que han aportado el referente que le aporta mayor singularidad.
“Hay que remontar el río Almanzora para descubrir los contrastes que ofrece su valle cuajado de hortalizas en su parte más baja y desbordado de cítricos en el primer tramo de ascenso hasta Albox para, a partir de ahí, sorprenderse con la monumentalidad de una Sierra de entrañas abiertas y blancas: el mármol. El mineral es la razón de ser de la práctica totalidad de los pueblos del río, que viven de cara a la sierra. Hay también otro tipo de blanco también especial: el de los almendros en flor que jalonan la ruta que lleva a los pequeños municipios de la comarca y que ofrecen impresionantes panorámicas a la retina” (PORTAL de Turismo. Ayuntamiento de Roquetas de Mar, en línea).
Paisaje de fuertes contrastes Su diversidad paisajística, la combinación de la aridez característica de la provincia almeriense con tierras fértiles y paisajes de huertas, ha sido destacada con frecuencia en las descripciones de la comarca.
“Desde la vega del río Almanzora hasta las altas montañas del Calar Alto y la ‘Tetica’ de Bacares. Zonas áridas y desérticas, junto a auténticos vergeles de naranjos y limoneros. Un río que permanece seco la mayor parte del año, y que discurre entre las sierras de Filabres y de Lúcar, en cuyas cumbres aparece la nieve todos los inviernos” (MARTÍN CUADRADO, en línea –original de 2001–).
Almería olvidadaAislamiento y lento discurrir del tiempo, pasado y presente que se suceden sin grandes cambios.
De su paisaje y de sus pueblos se ha destacado la continuidad, la pervivencia en las formas y las tradiciones derivadas de su histórico aislamiento.
“La carretera del Alto Almanzora va pegada al curso del río y flanqueada constantemente de montañas, brindando un recorrido de gran belleza. A medida que se avanza por ella hacia el oeste, el valle se va ensanchando, al fondo aparece la sierra de Baza y se entra en la hoya intrabética. El grueso de la población del valle se asienta a lo largo de esta carretera, formando un rosario de pueblos blancos muy próximos entre sí, en su mayoría dedicados a la agricultura y casi todos ellos con una larga historia -y algunos prehistoria- a cuestas.
La capital de la comarca es Albox (…) conocida fuera de aquí por su larga tradición alfarera Pero el embrujo de los Filabres se siente en Bacares, y con ello quiero decir que cuando siento nostalgia de mi paso por la sierra, la imagen que viene a mi mente es la de aquel valle rodeado de azuladas montañas, con su pueblo en el fondo y algunos abuelos charlando sentados en los escalones de la iglesia. El tiempo pasaba muy lentamente y llegué a pensar si los primeros pobladores de este valle no habrían venido hasta aquí con ánimo de aislarse del resto del mundo” (CUERDA QUINTANA, 1998: 91-92).
578 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Vegas bajas de los ríos Antas y Almanzora
Entorno de Tahal, Alcudia de Monteagud y Chercos
La llanura aluvial de los últimos tramos de los ríos Antas y Almanzora posee notables valores en su relación con los bordes montañosos que la acotan (sierras de la Atalaya, Almagro, Almagrera y Cabrera) y el poblamiento de sus laderas en el contacto con la llanura.
Interesante enclave en la falda de Los Filabres.
Bajo Almanzora. Foto: Víctor Fernández Salinas
Tahal. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Valle del Almanzora
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 579
Enclave y entorno de Purchena
Paisaje minero de Almagrera
Esta localidad del valle alto del Almanzora ejemplifica aún con calidad la relación entre el poblamiento y las características del entorno natural en el que se asienta.
Paisajes transformados por la minería en el contexto de extrema aridez de las sierras inmediatas al espectacular recorte del litoral mediterráneo. Excepto la actual explotación de polvo de barita en corta a cielo abierto localizada en la ladera occidental de la sierra de Almagrera, la explotación histórica fue a través de galerías de las cuales se conservan las bocaminas, malacates y respiraderos diseminados en el territorio. Igualmente es destacable la diversidad de los recursos explotados (plomo, hierro, talco, barita) y la integridad de las edificaciones y de las infraestructuras relacionadas con la actividad (fundiciones, poblados, cargaderos, vías ferreas, etcétera).
Enclave y entorno de Purchena. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Paisaje minero de la Almagrera (Cuevas de Almanzora-Pulpí). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
580 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
7. Valoraciones y recomendaciones
NegativasPositivas
La mejora de las comunicaciones, un espíritu emprendedor y un medio físico singular por sus formas y clima árido hacen de esta demarcación una de las más originales en el territorio andaluz.
La arquitectura popular, de la que Mojácar ha proyectado internacionalmente su imagen, es también un elemento muy singular dadas sus formas cúbicas y la manera de yuxtaponerse al relieve.
La escasez de agua ha dado lugar a un complejo sistema de acopio, almacenamiento y distribución de este recurso que ha generado a su vez un rico patrimonio de ingeniería hídráulica. El paisaje refleja repetidamente la influencia en el territorio de estas obras.
También la minería, de larga tradición en la provincia de Almería, pero sobre todo desde la segunda mitad del siglo XIX ha dejado testimonios de gran valor en el paisaje.
El valle del Almanzora presenta un notable caos de actividades y construcciones. El rápido crecimiento experimentado por la demarcación, especialmente desde los años setenta del siglo XX, ha degradado sus recursos paisajísticos hasta situarlos entre los más alterados de la comunidad autónoma.
Las actividades de la construcción (desde las canteras hasta los almacenes y otro tipo de instalaciones) son uno de los principales sectores causantes de la degradación del paisaje. No es infrecuente, sino al contrario, la urbanización ilegal en buena parte de la demarcación y la arquitectura vernácula ha sido sustituida más a menudo que en otras zonas por una arquitectura contemporánea mediocre y con una exaltación exagerada de la balaustrada de mármol de la zona o de otros materiales.
Las infraestructuras de transporte nuevas, por supuesto necesarias, se adaptan al territorio sin tener en cuenta su impacto paisajístico y, a menudo, incidiendo en la transformación de los ruedos de los antiguos pueblos, con lo que la imagen de estos aún se degrada más.
Valoraciones
Valle del Almanzora
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 581
Existen argumentos territoriales muy potentes para reestructurar la personalidad territorial de esta zona. La minería, la ingeniería hidráulica, los sistemas defensivos, entre otros, ofrecen una perspectiva desde la que entender y volver a poner orden en este territorio.
El asentamiento de población inmigrante procedente de otros países europeos (británicos sobre todo) se está implantando sin criterio y a menudo incidiendo muy negativamente en el paisaje. Es también urgente asumir la necesidad de acotar el urbanismo ilegal, muy abundante en numerosos municipios.
Los testimonios de la minería histórica (tan abundantes como variados), salvo excepciones, están en un estado inadecuado, sin puesta en valor ninguna y relacionados con procesos de fuerte degradación y desaparición. La memoria del siglo XIX y parte del XX puede ser rápidamente tergiversada sin una respuesta de reconocimiento y recuperación de este patrimonio.
A su vez, los cambios en las técnicas agrícolas, sobre todo en la forma de aprovechamiento del agua están haciendo desaparecer o degradarse los testigos de la tradicional ingeniería hidráulica. Buena parte de la inteligencia colectiva tradicional de la demarcación cristaliza en la forma en que se ha gestionado este bien tan escaso. Es importante rescatarla y darle un nuevo sentido en el territorio.
La arquitectura popular tradicional se encuentra muy alterada y, en ocasiones, como en Mojácar, convertida en un reclamo turístico del que interesan más los aspectos externos que un buen proceso de reconocimiento y puesta en valor de estos recursos patrimoniales. Es necesario un plan de recuperación específico de la arquitectura vernácula en esta demarcación.
Es urgente registrar y documentar los saberes tradicionales relacionados con la gestión del agua.
Recomendaciones para el planeamiento territorial y urbanístico
La comarca del río Almanzora es una de las que presenta mayor desorden territorial de toda Andalucía. En un contexto árido y frágil, el desarrollo de la minería y de la industria de la construcción durante los últimos años se ha asentado de manera arbitraria en el rosario de municipios medios y pequeños que conforman la parte alta y media de este valle. Es urgente redefinir un modelo territorial en la escala adecuada que frene los procesos de despilfarro territorial y que recomponga, en lo posible, el carácter del paisaje de esta demarcación.
La política de nuevas infraestructuras de transporte, muy contundentes en esta comarca, deben acompañarse, más que en otras zonas, de programas de readecuación paisajística sensibles a la fragilidad de los elementos que conforman el paisaje.
Patrimonio de ámbito territorial
Patrimonio de ámbito edificatorio
Patrimonio de ámbito inmaterial
Generales
Caracterización patrimonial del mapa de paisajes de Andalucía • 583
Pese a lo reducido de esta demarcación, posee un im-portante significado territorial dada su condición de encrucijada de importantes corredores naturales y viarios. Estas vegas se localizan en el surco intrabético que diferencia las cordilleras subbéticas de las unidades centrales de las sierras béticas y que cruzan el territorio andaluz de noreste a sudeste. Se trata de un territorio llano rodeado de montañas, especialmente hacia el sur y hacia el este. Esta campiña alta con paisajes rurales intensamente antropizados posee cultivos agrícolas in-tensivos de herbáceos en gran parcela hoy mecaniza-dos. Las zonas de ladera están ocupadas por extensos y
productivos olivares. Algunas de sus formas montaño-sas confieren gran personalidad a la demarcación, como sucede con la peña de los Enamorados, en un extremo de la vega de Antequera y de fuerte carácter de hito paisajístico. En otros casos, son las lagunas las que ad-quieren protagonismo paisajístico y de riqueza natural (laguna de Fuente de Piedra). Hacia el sur, el eje interno de las cordilleras béticas proporciona enclaves de máxi-mo valor natural e incluso espectacularidad: El Torcal de Antequera o el desfiladero del río Guadalhorce en los Gaitanes. Los embalses de esta zona (Guadalhorce, Gai-tanejos, Guadalteba, Conde de Guadalhorce El Chorro-)
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: Depresiones de Antequera y Granada (dominio territorial de los sistemas béticos)
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: Red de ciudades patrimoniales del surco intrabético, red cultural del Legado Andalusí
Paisajes agrarios singulares reconocidos: Hoz de Marín, peña de los Enamorados
Paisajes sobresalientes: Regadíos de Navahermosa
Depresión de Antequera + Piedemonte Subbético
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía
hacen de su sector suroriental la reserva de agua de la hoya y la ciudad de Málaga.
Las poblaciones también poseen una imagen potente y abundante patrimonio como Antequera y Archidona. Especialmente la primera tiene condición histórica de cabecera comarcal.
La demarcación pertenece a las áreas paisajísticas de los valles, vegas y marismas interiores y de las campiñas de piedemonte.
Articulación territorial en el POTA
La demarcación se corresponde con la red de ciudades medias interiores de la mitad occidental de la unidad territorial Depresiones de Antequera y Granada (Antequera, Campillos, Archidona)
Grado de articulación: medio-elevado
1. Identificación y localización
584 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
2. El territorio
Medio físico
Las vegas de Antequera y Archidona son espacios de dominante llana, sobre todo la primera, rodeados de frentes montañosos hacia el sur, sobre todo, y hacia el este y el oeste, en tanto que aparece más abierta hacia el norte, dirección en el que la vega de Antequera se prolonga en una serie de llanadas también de dirección estructural sudoeste-noreste interrumpidas por largas colinas alomadas (sierra de Mollina). Las formas más abruptas se sitúan hacia el sur, en las sierras del Torcal Chimenea, del valle de Abdalajís, cerrando los grandes embalses del Guadalhorce. Es precisamente en esta zona donde aparecen las mayores densidades de formas
erosivas, en tanto que son moderadas y más bien bajas en los sectores más llanos de la vega. La demarcación se encuadra dentro del complejo Alpujárride de las zonas internas de las cordilleras béticas, aunque en el sector occidental aparece la zona externa de la Subbética. Las zonas llanas de las vegas tienen un origen fluvio-colu-vial: terrazas, vegas y llanuras de inundación y formas asociadas a coluvión, en las que no son infrecuentes las zonas endorreicas. En ellas aparecen fundamental-mente materiales sedimentarios (arenas, limos, arcillas, gravas, cantos, calcarenitas, arenas, margas y calizas). Hacia el sur aparecen las formas denudativas de cerros con fuerte influencia estructural en medios inestables al tiempo que colinas con escasa influencia estructural
en medios estables (calizas, margas, margas yesíferas, areniscas); las formas estructurales de colinas y cerros estructurales y en zonas elevadas aparecen también re-lieves estructurales en rocas carbonatadas con erosión kárstica (calizas, arenas, margas y calcarenitas).
Esta demarcación es la zona del surco intrabético que posee inviernos más suaves. En cuanto a los veranos presentan valores medios en el contexto andaluz. Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 12,5 ºC de las zonas más elevadas y los 16,5 ºC de la parte sep-tentrional. Al año se produce una insolación media de 2.700 horas de sol y el régimen pluviométrico es más bien modesto: con unos mínimos por debajo de los 400
Vega de Antequera. Foto: Silvia Fernández Cacho
Vega de Antequera y Archidona
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 585
mm al oeste y suroeste de Antequera y un máximo de 650 mm al noreste de Archidona. Sólo el extremo oriental de esta demarcación, muy an-tropizada y sin vegetación natural en su mayor parte, se encuadra en la serie mesomediterránea bética basó-fila de la encina (encinares y aulagares), en tanto que la práctica totalidad del ámbito se corresponde con la faciación de esa serie termófila bética con lentisco (ga-rriga degradada, espinares, piornales, lentiscares y pas-tizales estacionales).
Aunque los espacios protegidos no son tan extensos como en otras demarcaciones, sí que tienen una gran singularidad: reserva natural de Fuente de Piedra; pa-rajes naturales del desfiladero de los Gaitanes, de las lagunas de Archidona y del Torcal de Antequera; mo-numento natural del Tomillo del Torcal. Existe una gran cantidad de humedales dadas las condiciones endorrei-cas de parte del ámbito y exiten también varias zonas más incluidas dentro de la red Natura2000.
Medio socioeconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva
La comarca de Antequera es una de las que mayor di-namismo socioeconómico está demostrando durante los últimos años. Después de un proceso de regresión importante durante buena parte del siglo XX, su locali-zación y relación con los grandes ejes de comunicación regionales la han catapultado a un fuerte crecimiento económico y, en menor medida, demográfico. De to-
das maneras, es importante matizar estas líneas, sobre todo desde el punto de vista demográfico. La cabeza comarcal, Antequera, tenía una población parecida a la actual en 1960 (42.753 frente a los 45.168 de 2009), de hecho, demuestra un estancamiento notable desde los años cuarenta (en los que superaba ya los 38.000 habi-tantes). Otros municipios acusan regresiones más o me-nos importantes: Archidona pasa de 11.710 habitantes en 1960 a 8.858 en 2009; Campillos de 8.791 a 8.658; Alameda de 6.030 a 5.481. Existen varias localidades que, superando los 5.000 habitantes en 1960, han caído por debajo de esa cifra en la actualidad (Cuevas de San Marcos, Mollina o Villanueva de Algaidas). Sin embargo, algunas de ellas, y pese a este balance negativo neto en los últimos decenios, están teniendo crecimientos posi-tivos en los últimos años y en ocasiones incluso con sal-dos netos positivos, como Villanueva del Trabuco (4.846 en 1960, 5.408 en 2009).
El crecimiento económico se basa fundamentalmen-te en el asentamiento de muchas empresas, de todo tamaño, que ubican en los polígonos industriales de Antequera y municipios próximos sus grandes unida-des logísticas de distribución. Esto ha tenido además un fuerte efecto arrastre de otras empresas de servi-cios subsidiarias de aquéllas que están componiendo un tejido empresarial muy dinámico y con capacidad de influencia política. Además, la construcción también ha tenido un fuerte impulso en los últimos decenios y las empresas tradicionales de carácter agroalimentario son muy abundantes, aunque algunas de ellas, fuertemente incardinadas en las estrategias de la globalización eco-nómica, poseen ya aprovisionamiento fuera de la vega,
llegando algunos de sus productos de otros continentes. De hecho, la vega, aunque continúa siendo un impor-tante pilar para la economía, sobre todo del municipio de Antequera, ya no es el gran recurso económico de la comarca y, en buena medida, se ha convertido en un espacio a proteger y objeto ya de alguna iniciativa de turismo rural. En esta línea, el sector servicios también ha experimentado un fuerte incremento en los últimos años, tanto en la línea de la promoción y puesta en valor de los recursos turísticos de la zona (Antequera, centro histórico, monumentos y dólmenes; Archidona; El Torcal; laguna de Fuente de Piedra...), como en el re-forzamiento del papel de centro comercial comarcal de Antequera. Los grandes proyectos de infraestructuras: estación del AVE en Santa Ana o la posible construcción de un aeropuerto de mercancías y de vuelos de bajo coste que complementase el aeropuerto de Málaga, no hacen sino incrementar las expectativas de crecimiento económico.
“… Tiene una laguna de sal de una legua de largo y media de ancho. A tres leguas está la fuente de Piedra muy medicinal, especialmente para los que padecen de piedra. No lejos de Antequera, camino de Archidona, está la famosa Peña de los Enamorados, dicha así porque huyendo una doncella mora de Granada con un cautivo, habiendo llegado a aquel sitio, vieron que el padre de la doncella iba con gente de a caballo en su seguimiento y no pudiendo huir ni queriendo entregarse, abrazados los amantes se arrojaron de lo alto del risco y se hicieron pedazos” (Pedro MURILLO VELARDE, Geographia de Andalucía –1752–).
586 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
La posición geográfica de la demarcación en el con-texto regional le proporciona una posición ventajosa respecto a las comunicaciones y el asentamiento de distintas sociedades históricas. Por un lado, ofrece un paso cómodo hacia el interior de la región desde el lito-ral mediterráneo, convirtiéndose en zona de redistribu-ción del tránsito hacia prácticamente cualquier punto
del sur peninsular. Por otro lado, al formar parte del estratégico surco intrabético, es paso obligado de las rutas este-oeste que conectan el extremo oriental de las altiplanicies granadinas y su paso al levante con el extremo occidental hacia la bahía de Cádiz o el bajo Guadalquivir a través de la serranía rondeña y el valle del Guadalete.
Esta capacidad respecto a las comunicaciones se mate-rializa en el trazado histórico de importantes vías pe-cuarias utilizadas por animales y seres humanos desde la prehistoria. De oeste a este se disponen la cañada real Ronda-Granada y, aprovechando parte del trazado a partir de la vega antequerana, el camino real de Gra-nada (o vía Sevilla-Granada). De norte a sur discurre la cañada Sevilla-Málaga.
Los patrones históricos de asentamiento responden, primero, a las líneas de comunicación mencionadas. Así habría que explicar las manifestaciones de arte rupes-tre postpaleolítico de influjo levantino existentes en el área, la posterior instalación de poblados en llanos fér-tiles durante la Edad del Cobre y la creación durante la Edad del Bronce de potentes poblados fortificados con fuerte control territorial. Paralelamente, esta organiza-ción a través del tiempo mostraría influjos provenientes tanto desde el valle del Guadalquivir como desde el ám-bito de Andalucía oriental.
Desde la municipalización romana, el área irá consoli-dando un proceso de ocupación e intensificación de la explotación agrícola del territorio. El periodo islámico dejará prácticamente establecida la estructura de asen-
tamientos para el resto del Antiguo Régimen y la Edad Contemporánea.
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
Desde el punto de vista natural ya se ha señalado que esta demarcación se localiza en la parte occidental del surco intrabético, en un ámbito que a pesar de su do-minante llana es una divisoria de aguas entre la cuen-ca del Guadalhorce en su mitad sur y la cuenca del Genil y su afluente el río Yeguas en la mitad norte. La disposición abierta de la vega hace que confluyan en Antequera los principales ejes que articulan buena parte del centro y mitad sur de Andalucía: nacional 331 Córdoba-Málaga; A-384 Jerez-Granada; A-92 Sevilla-Granada; además de otros secundarios pero de impor-tancia local: A-343 Antequera-Pizarra-Málaga; A-7075 Antequera-Villanueva de la Concepición-Málaga. El extremo suroriental de la demarcación está atravesado por la A-92M Málaga-Granada y el sector norte por una red de carreteras secundarias que conectan las lo-calidades del piedemonte de las subbéticas (La Roda de Andalucía, Alameda, Villanueva de Algaidas, etcétera).
Las dos localidades más importantes de la demarcación Antequera (45.000 habitantes) y Archidona (9.000) se disponen en el eje de conexión Jerez-Granada que lle-va la misma dirección sudeste-noreste de las unidades geológicas dominantes en este ámbito. Se trata de ciu-dades, sobre todo la primera, comerciales y que han experimentado un gran dinamismo en los últimos años dada su posición central en Andalucía y la creación de
Vega de Antequera y Archidona
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 587
la autovía A-92 y la autovía a Málaga El AVE ha co-nectado recientemente Madrid con Málaga. Todo ello hace vislumbrar un fortalecimiento de situación estra-tégica de esta demarcación para los próximos años. No
obstante, la consideración de nudo ferroviario ya era importante en este ámbito, en el que en la estación de Bobadillla confluyen los trenes con procedencia en Madrid, Málaga, Granada y Algeciras.
Paisaje de El Torcal de Antequera. Foto: Carmen Gómez Dugo
588 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociados
Procesos históricos
Hacia los poblados en la vega. Primera apropiación del territorio8231100. Paleolítico8232300. Neolítico8232200. Edad del Cobre8232100. Edad del Bronce8233100. Edad del Hierro
La cabecera del Guadalhorce y las sierras de la demarcación constituyeron la base de los asentamientos en cueva y en localizaciones de terraza fluvial pertenecientes al palelolítico medio. El paso a la prehistoria reciente mantiene ocupaciones en cueva durante el Neolítico y, definitivamente, durante la Edad del Cobre se produce una clara preferencia por la instalación en poblados sobre llano o sobre alturas inmediatas a las tierras más fértiles abandonando la predilección por hábitats en cueva o en abrigo. Durante la Edad de Cobre, la explotación de suficientes recursos y la progresiva jerarquización social y territorial ha producido y legado importantes manifestaciones megalíticas, detectándose claramente una mayor densificación del fenómeno en torno a la actual Antequera.
Las tendencias de acusada territorialización de los asentamientos durante la Edad del Bronce se detecta igualmente en el área, reduciéndose el número de asentamientos aunque dotándose de emplazamientos y construcciones estrechamente relacionadas con la mejora de su carácter defensivo.
El impacto de las sociedades de colonos mediterráneos se tradujo en un progresivo enriquecimiento de la sociedad ibérica quizás basada en el control de las rutas de paso o el traslado de las mercancías hacia la activa costa mediterránea. Antes de la conquista romana se había configurado un territorio en torno a dos oppida principales y una red de fortines que señalan la inseguridad de los iberos ante la presión cartaginesa, primero, y al expansionismo y guerra civil romana después.
7121100/7112810. Asentamientos rurales. Cuevas7120000. Sitios con útiles líticos7121100. Asentamientos rurales. Poblados7112620. Fortificaciones 7112900. Torres7112422. Tumbas. Dólmenes
La explotación de la vega. De la municipalización romana a los reinos andalusíes8211000. Época romana8220000. Edad Media
El proceso de romanización de la vega de Antequera conllevó una progresiva y fundamental colonización agrícola, incrementando el número de explotaciones rurales y reafirmando las cabeceras urbanas que eran la base de la estructura territorial, política y hacendística romana. Por otro lado se consolidó el sistema de comunicaciones romano cuya red principal sería la vía Iliberris-Corduba a través del área antequerana y, en definitiva, es la que daba salida a la rica producción agraria de cereal y aceite de la demarcación.
La evolución hacia época bajoimperial romana aumentó el número de villae y fundi rurales en detrimento de las cabeceras urbanas que, aparentemente, iniciaron una crisis que condujo finalmente a la sociedad altomedieval con el gran protagonismo del tejido de relaciones políticas y actividades económicas vinculadas con el mundo rural.
Durante los primeros siglos de la dominación islámica la zona antequerana se inserta en las revueltas de los muladíes de Omar ben Hafsun y la consolidación del califato en Córdoba. Desde el siglo XI con la división en taifas, será zona de contacto entre las poderosas coras de Rayya (Málaga), Ilbira (Granada) e Isbilya (Sevilla) y finalmente hasta 1410 quedaría incluida en el
7121100. Asentamientos rurales. Poblados Pueblos7121200. Asentamientos urbanos. Ciudades7112620. Fortificaciones. Castillos7112900. Torres7123100. Infraestructuras del transporte. Redes viarias7123100. Puentes7123200. Infraestructuras hidráulicas. Acueductos
Vega de Antequera y Archidona
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 589
Descripción Recursos asociados
reino nazarí de Granada. Durante los siglo XI a XIII destaca la preeminencia del asentamiento de Archidona, y sólo a partir del siglo XIII, en el marco de la defensa de frontera planteada por los granadinos se observa un crecimiento urbano de Antequera merced a su papel defensivo en la vega. La evolución económica y social de la demarcación mantiene las constantes de actividad centrada en lo agrícola.
Crecimiento demográfico y económico de base agraria en el Antiguo Régimen8200000. Edad Moderna8200000. Edad Contemporánea
El traslado desde 1410 de la línea de frontera cristiano-nazarí hacia las cercanías de Archidona y Loja, una vez tomada Antequera que se mantendría en el Reino de Sevilla, provocó un decidido fortalecimiento del núcleo urbano que se convierte en fundamental para articular las operaciones en el centro de Andalucía. La Edad Moderna se caracterizaría por la coexistencia, por un lado, de los señoríos, como los Téllez Girón (casa ducal de Osuna) en Archidona, y por otro, la fuerte villa de realengo que ejemplifica Antequera. Pese al crecimiento demográfico y de la actividad económica agraria a partir del siglo XVI, los distintos concejos del área irán viendo reducidas progresivamente sus tierras del común durante los siglos XVI y XVII. Desde mediados del siglo XVIII este proceso se acelera mediante venta de baldíos, mercedes reales, usurpaciones, etcétera. La pérdida de las mejores tierras públicas y las disposiciones desamortizadoras de la primera mitad del siglo XIX tendrán el efecto de la unificación de dominios en muchas menos manos y, de facto, la consolidación de los latifundios con más incidencia en los términos de Antequera, Campillos y la zona de contacto con la campiña sevillana.
El final del Antiguo Régimen da paso a una experiencia original de la burguesía antequerana: la transformación de las manufacturas de la lana, que ya funcionaban de modo preindustrial desde 1750, en una industria textil lanera desde 1830 hasta fin de siglo. Hacia finales del siglo XVIII, paralelo a esta época de florecimiento económico de la comarca, se formalizan proyectos de obra pública de gran calado como es el camino de diligencias Madrid-Málaga.
7121100. Asentamientos rurales. Poblados Pueblos7121200. Asentamientos urbanos. Ciudades7112620. Fortificaciones. Castillos7112900. Torres7123120. Infraestructuras del transporte. Redes viarias7123110. Puentes
“… Así llegamos a la vista de Antequera, la vieja y guerrera ciudad que yace en la falda de la gran sierra que atraviesa Andalucía. Una noble vega se extiende a sus pies, como una visión de apacible abundancia engastada en marco de ásperas montañas” (Washington IRVING, Cuentos de la Alhambra –1832–).
Identificación
590 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconómicas
1264200. Agricultura
Las numerosas edificaciones agrícolas detectadas en el medio rural de la demarcación desde época romana serán indicativas del enfoque económico predominante durante siglos. El gran protagonismo de las fundaciones rústicas durante el Bajo Imperio será la base de la implantación rural medieval en la forma de alquerías islámicas y aún su continuidad en época ya cristiana. Un factor importante que consolida la configuración del paisaje rural hasta nuestros días es el incremento de establecimientos agrícolas a fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX. Este es un auténtico florecimiento del campo antequerano basado en el cereal y en el aceite por parte de grandes propietarios en el marco de propiedad latifundista.
7112100. Edificios agropecuarios. Villae. Alquerías. Haciendas
1200000. Abastecimiento (de agua)
La implantación urbana durante la época romana necesitó de importantes infraestructuras hidráulicas. En nuestro caso contamos con el trazado de acueductos para el abastecimiento de agua. Igualmente, el estratégico factor de servir de paso a las principales vías pecuarias del centro de Andalucía hizo que la zona se dotara de numerosos pilares o abrevaderos para el ganado trashumante que hoy, muchos en desuso, forman parte del patrimonio rural.
7123200. Infraestructuras hidráulicas. Acueductos. Pilares. Abrevaderos
1263000. Producción de alimentos. Molinería. Oleicultura
Vinculadas a los cortijos y haciendas de la vega se localizan numerosas instalaciones de molienda tanto para cereal como para aceite. La actividad inicia una fase claramente expansiva desde mediados del siglo XVIII y siguen construyéndose, en el caso del aceite, con nueva tecnología de maquinaria de vapor a finales del siglo XIX.
7112511. Molinos. Molinos harineros. Almazaras
Vega de Antequera y Archidona
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 591
4. Recursos patrimoniales
Ámbito territorial
Asentamientos. Las terrazas del río Guadalhorce han aportado materiales líticos tallados del Paleolítico en yacimientos tales como Estación de Bobadilla (Ante-quera) o haza de la Mata (Villanueva del Trabuco). Los contextos de montaña, sobre todo en las zonas de paso hacia el sur y este, han ofrecido hábitats en cueva con dataciones del Paleolítico Medio, tales como la cueva de las Grajas (Archidona) o la cueva de la Higuera (Mo-llina). Los hábitats en cueva se mantienen durante el Neolítico momento en el que se detectan manifesta-ciones de arte rupestre de estilo levantino como en la cueva del Toro (Antequera).
El definitivo afianzamiento de los poblados en llano se produce durante la Edad del Cobre, con ejemplos en cerro del Condestable (Archidona), cerro del Oso (Archidona), cortijo Peláez (Villanueva del Rosario) y, destacadamente, el gran núcleo del calcolítico de la vega que constituye el cerro de Marimacho y El Perezón (Antequera). La evolu-ción del patrón hacia una reducción en el número de lo-calizaciones y éstas situadas en elevaciones prominentes de capacidad defensiva, tiene lugar durante la Edad del Bronce, con ejemplos en peñón de las Salinas (Alameda), peña de los Enamorados (Archidona) o el despoblado del Catalán (Archidona).
Durante el período ibérico es destacable el proceso de defensa del territorio por medio de asentamientos tipo oppidum tales como Arastipi (cortijo de Cauche el Viejo, Antequera), Antikaria (Antequera) o la primera fase del asentamiento de Singilia Barba (El Castillón, Antequera).
Existen además otra serie de asentamientos ibéricos que no tuvieron evolución urbana posterior, tales como el re-cinto fortificado de La Hoya (Antequera), cerrillo Sánchez (sierra de Yeguas), Las Capacheras (Archidona) o el cerro de los Castillones (Campillos).
Con estos antecedentes, la época romana aportaría un buen número de asentamientos urbanos como los ya mencionados de Singilia Barba, el gran núcleo de la vega, Arastipi y Antikaria. Aparecieron nuevos como Nescania (Valle de Abdalajís), Arx Domina (Archidona), Ulisi (La Camila, Archidona) u Oscua (cerro Léon, Ante-quera). La crisis urbana del Bajo Imperio presentan has-ta prácticamente la época califal, una mayor dispersión de los asentamientos por el medio rural coincidiendo con la distribución de grandes villae que jalonaban el territorio.
Los núcleos de época islámica concedieron protagonismo a aquéllos con mejores condiciones de defensa y en este contexto fue abandonada Singilia Barba, se mantuvieron Antikaria y, sobre todo, la que durante un tiempo fue ca-pital de la cora de Rayya, Archidona. A partir del siglo XIII, en el marco del reino nazarí, se acometieron nuevos pro-gramas defensivos, viviendo su último esplendor como ciudades andalusíes.
La repoblación cristiana, sobre todo a partir del siglo XVI, produjo el afianzamiento de Antequera como asen-tamiento de referencia regional. Esta ciudad había que-dado en manos de la Corona como pieza fundamental en el centro de Andalucía. Archidona y Campillos cons-tituyeron señoríos.
Durante el Antiguo Régimen se fueron otorgando títu-los de villas o villazgos a poblaciones con peso creciente debido a su orientación económica de base agraria. Estas poblaciones fueron Mollina, Humilladero, Alameda (que fue dependiente de Estepa) o Sierra de Yeguas y Fuente de Piedra, esta última durante el siglo XVIII debido a su cercanía a la vía de comunicación este-oeste de calado regional. Otras poblaciones desgajadas posteriormen-te del importante dominio de Archidona, beneficiadas por el decreto de nuevas poblaciones de Carlos III para favorecer la explotación de algunos vacíos territoriales fueron Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario. Otra población surgida del gran término de Antequera fue Valle de Abdalajís, existente como entidad de pobla-ción rural desde el siglo XVI y convertida por Felipe V en un pequeño señorío permanecería así hasta 1812. En el extremo noreste se crean otros asentamientos, tanto por otorgamiento real de señorío en el siglo XVII que es el caso de Villanueva de Tapia, o como fomento repoblador de la Casa Ducal de Osuna dentro del gran señorío de Archidona, que es el caso de Villanueva de Algaidas en el siglo XVIII, donde previamente el duque había facilitado la instalación de una fundación franciscana durante el siglo XVI. Como espacio urbano singular, hay que citar la plaza ochavada de Archidona, propia de operaciones urbanísticas barrocas.
Infraestructuras de transporte. El trazado definitivo de los caminos reales que cruzan la demarcación ad-quieren su formalización definitiva a finales del siglo XVIII en el marco de programas de obra pública desarro-llados por la Corona. La amortización actual de parte de su trazado y el abandono por falta de uso o ruina de los
592 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
antiguos sólo permite reconocer vestigios en algunos elementos de obra pública tales como puentes, entre los que citamos: puente del León, del Horcajo, el del arroyo Cauche o el de las Adelfas, todos en Antequera. Existen también puentes de factura anterior como el puente Recoletas del siglo XVI, o el romano denominado puen-te del río de la Villa, todos ellos en Antequera. Tam-bién se conservan puentes no vinculados a los caminos principales sino pertenecientes a vías de conexión entre localidades, tal es el caso del puente sobre el arroyo del Bebedero (Villanueva de Algaidas) entre Villanueva de Algaidas y Cuevas Bajas.
Infraestructuras hidráulicas. En relación con la ac-tividad urbanizadora de época romana es destacable el trazado del acueducto de abastecimiento de aguas a Sin-gilia Barba. En un contexto urbano destacan igualmen-te las termas romanas de Antikaria. De modo paralelo a las infraestructuras de comunicaciones (vías pecuarias y caminos) de pervivencia histórica, hay que referirse los pilares o abrevaderos para el ganado que jalonaban sus trazados. Son destacables, en la ruta de la cañada real de Málaga, los pilares del Mayorazgo o el de la Madroñeta, en Valle de Abdalajís, en la cañada de Ronda, el pozo de los Ballesteros (Antequera), o la fuente de los Berros (Ar-chidona) en el camino de Granada.
Ámbito edificatorio
Fortificaciones y torres. De la Edad del Hierro, coinci-diendo con el periodo de encastillamiento del territorio en época ibérica, se erigen los recintos defensivos (op-pida) de Antikaria Oscua mencionados anteriormente, y
también sitios menores como el fortín de Valdelosyesos (Antequera) o el recinto fortificado de la Hoya (Ante-quera).
En el caso de las murallas de Antikaria tendrán conti-nuidad durante época romana e islámica, dotándose de un programa completo de alcazaba y murallas ur-banas definitivas en el siglo XIII. Es el mismo caso de Archidona para época islámica, que también durante la etapa nazarí se dota de un recinto defensivo urba-no con alcazaba en el cerro de Gracia. Otros ejemplos de castillo o fuertes menores de época islámica en la zona son el castillo de Cauche (Antequera), Capacheras (Archidona), el recinto de la sierra de Archidona o La Ladera (Archidona).
Como acompañamiento a los programas defensivos ba-sados en oppida durante el periodo ibérico, debe des-tacarse el conjunto de tres torres defensivas de la Edad del Hierro en la cabecera del Guadalhorce en el término de Antequera. Coincidiendo con un nuevo periodo de fortificación del territorio durante el periodo islámico, se construyen las torres atalayas complementarias a los asentamientos como las denominadas torre Hacho y to-rre del Pontón (Antequera).
Construcciones funerarias. La conformación de las primeras sociedades con potente estructura social y política durante la Edad del Cobre produjo de forma característica importantes manifestaciones megalíticas que son particularmente relevantes en esta demarca-ción. En este contexto destaca el conjunto megalítico de Antequera formado por los dólmenes de Menga, Vie-
ra y el tholos de El Romeral. Como elemento aislado en el medio rural destaca el dolmen del cortijo del Tardón (Antequera). Perteneciente a un momento posterior es la necrópolis de Alcaide (Antequera) de la Edad del Bronce, constituida por 18 tumbas hipogeas con ritual de inhumación colectiva.
De época romana se conservan vestigios funerarios de interés en la necrópolis de la Angostura o en la ciudad de Singilia Barba en Antequera. Otras construcciones fune-rarias romanas son la necrópolis del haza de los Chinos (Villanueva del Rosario), la necrópolis de la peña de los Enamorados, de las Maravillas y del cortijo de las Azuelas (Antequera). Menos conocidos son los restos funerarios medievales, pudiendo citarse la necrópolis medieval de cerro Bastián en Villanueva del Rosario.
Edificios agropecuarios. De la importante actividad agrícola desarrollada en la demarcación desde época ro-mana existen numerosos vestigios desde villae y alquerías hasta cortijos y haciendas hasta el siglo XIX. Del periodo romano destacamos la villa de La Estación (Bobadilla, An-tequera), Valsequillo (Antequera), Los Pinos (Antequera), La Camila (Archidona), Haza Estepa (Sierra de Yeguas), Prado de Verdún (Mollina), Zamarra (Villanueva de Algaidas), La Camelia (Villanueva del Trabuco), El Canal (Valle de Abda-lajis) o la original villa fortificada del siglo III d. de C. deno-minada Castellum de Santillán (Mollina).
Las instalaciones agrícolas pertenecientes a la época is-lámica se corresponden con numerosas alquerías, tales como huerta del Ciprés, cerro de la Virgen, casa Quinta-nilla, todas en Antequera.
Vega de Antequera y Archidona
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 593
Pertenecientes al último auge agrícola de la vega de los siglos XVIII y XIX existe una numerosa relación de cor-tijos y haciendas que han llegado hasta nuestros días en desigual estado de conservación. Destacan el cor-tijo de Burgueños (siglo XIX) vinculado al aceite, casa de la Compañía (siglo XVIII), cortijo de Colchado (siglo XVIII) relacionado con el aceite y el cereal, el cortijo del Canal (siglo XIX), el cortijo de la Capilla (siglo XIX) o el cortijo de Burgueños (siglo XIX), todos en el término de Antequera
Edificios industriales. Un ejemplo de la introducción del vapor en la molturación de la aceituna es la chimenea del molino de la familia Artacho Ropero (Cuevas Bajas). La conversión de las antiguas artesanías preindustriales del siglo XVIII en experiencias industriales puede cons-tatarse en la fábrica textil Manufacturas Rojas Castilla (Antequera). Por otra parte, la iniciativa de la burguesía antequerana procedente de la gran propiedad agrícola produjo edificios como la azucarera o ingenio San José (1890, Antequera).
Otros edificios industriales son los que tienen que ver con las salinas (La Salina en Fuente de Piedra y corti-jo las Salinas en Sierra de Yeguas) o la elaboración de aceite entre los que se han documentado las almazaras de Casería Vieja, cortijo los Jarales, molino de las Cape-llanías o molino Marqués en Alameda; cortijo San Pedro y molino de los Marqueses de Cauche en Antequera; hacienda Vaquerizo, cortijo Uribe y casas de la Sierra en Mollina; molino de Aceite de José María en Sierra de Yeguas, etcétera.
Ámbito inmaterial
Actividad agrícola saberes, procesos y sociabilidad tra-dicionales ligados al predominio histórico del cultivo de cereal y del olivar.
Bailes, cantes y músicas tradicionales. Destaca el fandango antequerano que suele bailarse en dos partes, de tres estrofas cada una, las cuales se componen de un paso de baile y de un paseíllo que se repite en todas ellas y se acompaña como instrumento del almirez.
Actividad festivo-ceremonial. La fiesta de San Isidro Labrador en Alameda es reconocida como una de las fies-tas más peculiares de la provincia por sus peculiaridades en las formas artesanales de adornar calles y carretas. En lugares como Antequera, Archidona o Alameda, la Se-mana Santa es uno de los momentos centrales de ciclo festivo y ha sabido mantener sus peculiaridades y distin-ciones, como los campanilleros, los horquilleros, el apos-tolado de cruces de Archidona o lo que se conoce como correr la vega en Antequera.
Gastronomía. La porra y el pío antequerano son platos muy presentes en las comidas del verano y que denotan la existencia de un área diferenciada, con ciertas pecu-liaridades. Es conocida la fórmula panadera del mollete, pero en la ciudad de los conventos tiene fama la repos-tería, principalmente los bienmesabe y los angelorum.
Tholos de El Romeral. Foto: Silvia Fernández Cacho
Interior del Dolmen de Menga. Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH
594 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
El corazón de AndalucíaLa Comarca de Antequera es conocida por su ubicación, entre Málaga, Granada, Córdoba y Sevilla. Cruce de caminos entre Andalucía oriental y occidental, entre las vegas del Guadalquivir y las playas del Mediterráneo. Un lugar estratégico, caracterizado por el trasiego de hombres y culturas, Antequera es símbolo de andalucismo y se postuló como capital alternativa de la región.
“Si hay algo que nadie puede discutir a Antequera, es su situación que la convierte en... «Corazón de Andalucía» y «Puerta del Sur de Europa». La cosa no es nueva, porque cuando los Romanos se instalaron en Antequera, además de darle su nombre «Antiqaria», por el gran número de vestigios antiguos, prehistóricos, que encontraron--, lo hicieron por considerarla un emplazamiento clave en las comunicaciones entre las Hispalis, Granata, Corduba y Malaca” (El SOL de Antequera, en línea).
Tierra de llanuras y de campos ondulados La también denominada depresión de Archidona, Antequera y Campillos u hoya de Antequera, contrasta con otras zonas malagueñas muy abruptas, precisamente por un paisaje de llanura casi plano, con suaves colinas y salpicado por algunos cerros. Se ha caracterizado por la presencia de grandes cortijos, con cultivos de cereal intercalados de huertas.
“Aunque el paisaje dominante es llano o poco accidentado, Antequera tiene sierras muy importantes dentro de su municipio, destacando entre ellas la del Torcal: una sierra caliza en la que la piedra, ha sido modelada por el agua, dando lugar a formas en las que la imaginación puede ver gigantones, monstruos, tornillos, castillos y hasta catedrales de piedra. Es como si la monumentalidad de la Naturaleza compitiera con la que el hombre ha dejado en la ciudad.
En la llanura el paisaje es vega de cereal y huertas, salpicada de cortijos que hacen presagiar las cercanas campiñas de Córdoba y Sevilla. Y más allá de la vega, por el levante y el poniente, el relieve se ondula para terminar formando pequeñas colinas cubiertas de olivar. Un hito muy destacable sobre el paisaje de Antequera es la Peña de los Enamorados, una pequeña sierra separada por el río Guadalhorce de las montañas próximas, que erguida sobre la llanura, une la leyenda al atractivo de su esbeltez” (PLAN, 2007: 34).
Ciudad de historia: dólmenes e iglesias barrocasLa ciudad de Antequera es conocida por su riqueza histórica y monumental. Además de tener uno de los conjuntos megalíticos más importantes de Europa, la riqueza e importancia de la ciudad durante los periodos renacentista y barroco, han marcado el carácter de sus calles y su paisaje urbano.
Peyron afirma en 1773: “… a cuatro leguas se llega a Antequera, ciudad bastante grande y muy antigua, situada la mitad en llano y la mitad sobre una montaña. Las calles allí son grandes y las casa bastante bien construidas” (Jean-François PEYRON, Nuevo viaje a España en 1777 y 1778 –1782–).
“La ciudad de Antequera, su conjunto histórico, es sencillamente la conjunción de su pasado plasmada en una riquísima colección de arte compuesta por más de medio centenar de monumentos y edificios singulares de la arquitectura religiosa y civil que arranca en la Edad del Bronce y concluye en el siglo XVIII. Resulta una tarea difícil describir en unas pocas líneas los muchos siglos de historia que contemplan dólmenes, colegiatas, iglesias, conventos, palacios, arcos, puertas, castillo y alcazaba, capillas, ermitas, casas señoriales, palacetes y hasta la propia trama urbana” (WEBMÁLAGA.COM, en línea).
Vega de Antequera y Archidona
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 595
Cita relacionadaDescripción
El Torcal: ciudad petrificadaEste paisaje kásrtico ha sido mil veces descrito por su peculiaridad, donde el agua ha modelado la piedra en mil formas. A menudo se compara con una ciudad embrujada o ciudad de piedra, otras veces se reasalta su carácter onírico y donde la imaginación nos hará ver las más diversas figuras.
“Es el Torcal un dilatado espacio en el cual se elevan grandes peñascos de diferentes figuras, como si los hubieran cortado y puesto de propósito con cierto orden, de modo que desde lejos parecen edificios de iglesias con sus torres, casas de varios tamaños: algunos tienen cierta similitud a figuras humanas y de animales. En el llano también se nota algu-na regularidad, como de calles tortuosas y rectas, callejuelas, plazas, etcétera.
Entre los espacios de estas peñas hay sus praderías, arbustos, hiedras y ramajos muy fron-dosos que serpentean por ella. (…) Yo me divertí un poco con un mozo de a pie a quien no había modo de quitarle de la cabeza que aquella había sido una ciudad destruida, y lo que más le admiraba es que hubiese sido de piedra” (Antonio PONZ, Viaje de España –1772–).
“A mis pies, en la ladera del cerro, se extendía la vieja ciudad guerrera, tan a menudo mencionada en crónicas y romances. (…) Detrás se extendía la vega, cubierta de jardines, huertos y tierras de pan llevar y de prados esmaltados. Solo la superaba la tan famosa vega de Granada. A la derecha el escarpado promontorio de la Peña de los Enamorados, se internaba por la llanura. Desde aquella altura, seguidos de cerca por sus perseguidores, se despeñaron, desesperados, la hija del alcalde moro y su enamorado” (Washington IRVING, Cuentos de la Alambra –1832–).
Panorámica y entorno de Archidona. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
596 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Peña de los Enamorados
Vega de Antequera
La leyenda y el hito paisajístico, fuertemente connotado desde la prehistoria, se combinan en esta montaña que separa las vegas de Antequera de la de Archidona.
El centro de los grandes ejes regionales coincide con un interesante paisaje agrícola limitado al sur por las sierras béticas internas. Referencia especial al entorno dolménico.
Peña de los Enamorados desde el camino de las Algaidas (Antequera). Foto: Esther López Martín
Vega de Antequera. Foto: Víctor Fernández Salinas
Vega de Antequera y Archidona
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 597
Vega de Archidona
Laguna de Fuente de Piedra
Espacio natural pero con fuerte influencia antrópica de gran singularidad y proyección paisajística.
Panorámica y entorno de Archidona. Foto: Silvia Fernández Cacho
Laguna de Fuente de Piedra. Foto: Víctor Fernández Salinas
Más pequeña, pero con menores tensiones territoriales que la vega de Antequera, la de Archidona es un interesante espacio de referencias agrícolas, emplazamiento en ladera y escenario natural de gran calidad.
598 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
7. Valoraciones y recomendaciones
NegativasPositivas
La comarca de Antequera, especialmente en su vega rodeada de fondos montañosos, es uno de los paisajes más recurrentes y reconocidos del territorio andaluz.
En esta demarcación existen varios enclaves singulares también de fuerte impronta paisajística: peña de los Enamorados, Torcal de Antequera, laguna de Fuente de Piedra.
La condición de gran encrucijada motiva que estos paisajes sean percibidos por una buena cantidad de los viajeros que atraviesan la comunidad.
El proceso de recuperación de algunos centros históricos, especialmente el de Antequera, ha mejorado escenarios urbanos de gran calidad.
El gran desarrollo de las infraestructuras de transporte y los proyectos de otras nuevas (autovías, AVE, aeropuerto...) están creando una gran tensión territorial en la demarcación.
La saturación de los suelos residenciales e industriales en el municipio de Antequera están motivando la aparición de un buen número de estas instalaciones en otros municipios, en muchos casos por encima de las necesidades reales y más relacionadas con procesos de especulación y aprovechamiento inadecuado del suelo.
Los cambios de uso en la vega y en la cultura tradicional en el tratamiento del paisaje están degradando los valores de aquélla, sobre todo en el entorno de Antequera, por el crecimiento inmobiliario en áreas con pendientes que ocasionan fuertes impactos paisajísticos y con la construcción, y sobre todo proyectos de campos de golf con urbanizaciones anexas. Además, tampoco están ausentes en esta demarcación las parcelaciones ilegales.
Algunos proyectos de reurbanización de espacios urbanos monumentales han llevado a enclaves muy simbólicos, como la Plaza Ochavada de Archidona, a un empobrecimiento y banalización de sus espacios públicos.
Valoraciones
Vega de Antequera y Archidona
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 599
Las grandes infraestructuras de transporte (autovías, AVE), han fragmentado el territorio creando barreras, tanto visuales como funcionales, que deben ser consideradas como elementos a tratar desde el punto de vista de la ordenación territorial. En este sentido, sería recomendable alejar el trazado del AVE del conjunto dolménico de Antequera, puesto que el trazado actual ya tiene un impacto negativo sobre la Vega.
La ordenación de la Vega y el control a los procesos industriales y a la edificación ilegal plantean la necesidad urgente de contar con instrumentos que orienten una estructura territorial equilibrada y políticas que frenen de forma efectiva la urbanización informal.
Establecer políticas de reconocimiento y revalorización de la arquitectura popular, en situación preocupante en toda la demarcación.
La arquitectura industrial y la obra pública tienen abundantes e interesantes testigos de interés que deben ser registrados, protegidos y puestos en valor.
Existe un importante conjunto de arquitectura relacionado con actividades agrarias (desde edificaciones dispersas a poblados de colonización) que son importantes en su proyección paisajística y significado patrimonial. Su identificación y protección es un objetivo urgente.
La adecuación paisajística de los recursos prehistóricos debe hacerse de forma prudente y humilde respecto a las claves del paisaje en que se encuentran. Las instalaciones secundarias no pueden acaparar el protagonismo del escenario espacial en el que se ubican. Se aconseja prever el alejamiento de instalaciones asociadas al conjunto dolménico así como la autovía de circunvalación que lo delimita por el sur, preservando de cualquier barrera la conexión visual entre el dolmen de Menga y la peña de los Enamorados.
Se aconseja la investigación de todo el repertorio de ritos y claves inmateriales de la demarcación que poseen incidencia en el paisaje. En el momento actual existen pocos y mal difundidos trabajos al respecto.
Recomendaciones para el planeamiento territorial y urbanístico
La vega de Antequera es un espacio estratégico en la red de comunicaciones viarias y ferroviarias de Andalucía. Su papel de encrucijada, unido a la potencia de sus formas paisajísticas, contrastadas y de amplias cuencas visuales (vega, sierras béticas), la consagran como una de las imágenes más reconocidas y recorridas por los andaluces y visitantes. Esta condición de nodo paisajístico debe reforzar el control y el orden espacial de esta demarcación.
Deben tenerse presente métodos de gestión del paisaje que combinen los recursos patrimoniales naturales y culturales. Los instrumentos de protección de estos bienes (laguna de Fuente Piedra, Torcal, paisaje agrario de la vega, Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera centros históricos, entre otros, de Antequera y Archidona, etcétera), deben involucrarse en un argumento único y complementario de defensa del paisaje.
La condición de nodo paisajístico también se proyecta en su carácter de charnela entre realidades de paisaje bien distintas entre sí y cuya transición se explica con claridad a partir de esta demarcación (paisajes de vega, paisajes de montaña béticas, paisajes de depresiones tectónicas intrabéticas, paisajes de transición hacia las campiñas, etcétera). Esta perspectiva debe estar también presente en los documentos de ordenación territorial.
Patrimonio de ámbito territorial
Patrimonio de ámbito edificatorio
Patrimonio de ámbito inmaterial
Generales
Caracterización patrimonial del mapa de paisajes de Andalucía • 601
La parte oriental y suroriental de la provincia de Grana-da están ocupadas por las vega de Granada regada por el río Genil, una amplia llanura rodeada de montañas, especialmente por el macizo central de Sierra Nevada al este, que llega hasta Loja, en la que el río se encaja en las sierras subbéticas. y por la Tierra de Alhama, un amplio espacio que está cerrado hacia el suroeste por las sie-rras de Tejeda y Almiraja y que es uno de los espacios de paso tradicionales entre Granada, la Axarquía y la costa a través del puerto de Zafarraya. Se trata de una de las depresiones pertenecientes al surco intrabético.
Tres ámbitos, con continuidades y contrastes, pero to-dos ellos de fuerte personalidad territorial, se suceden
en esta demarcación: la ciudad de Granada, que históri-camente ha catalizado en torno a sí todo este territorio; la feraz vega, siempre a los pies de la ciudad nazarí; y los contrastes de las tierras calmas y serranas del ponien-te granadino, frecuentemente designadas como Tierra o Tierras de Alhama.
La ciudad de Granada no sólo es la cabeza provincial y el referente urbano más potente de esta demarcación, es sobre todo una de las imágenes y paisajes que más identifican Andalucía dentro y fuera de sus fronteras. Bien sea por los extraordinarios valores culturales de su paisaje (el complejo Alhambra-Generalife), bien por los naturales (el perfil del pico del Veleta desde la vega)
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: Depresiones de Antequera y Granada (dominio territorial de los sistemas béticos)
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: red de ciudades patrimoniales principales, red de ciudades patrimoniales del surco intrabético, red de centros históricos rurales, red cultural del Legado Andalusí
Paisajes sobresalientes: Tajo de Alhama, Infiernos de Loja, El Trevenque
Paisajes agrarios singulares reconocidos: Poljé de Zafarraya, vega de Loja-Húetor Tájar-Láchar
Sierras de Loja + Depresión y vega de Granada + Sierras de Tejeda- Almijara + Sierra de Arana + Vertientes occidentales de Sierra Nevada
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía
son más que paisajes símbolos y expresión de la cultura y naturaleza andaluzas. Sin embargo, los procesos de crecimiento de esta ciudad y los municipios que con-forman su área metropolitana han llevados parejos dos procesos de impacto paisajístico muy fuerte: la especu-lación urbanística desde los años del desarrollismo y el abandono del centro histórico de la ciudad de Granada (especialmente en los años sesenta y setenta, pero de amplia inercia posterior) y el despilfarro cultural-natu-ral y el caos urbanístico en la Vega.
La demarcación se encuadra dentro de las áreas paisajís-ticas de valles, vegas y marismas interiores y serranías de montaña media.
1. Identificación y localización
Articulación territorial en el POTA
Unidad del centro regional de Granada y estructuras organizadas por ciudades medias interiores correspondientes a la mitad oriental de la unidad territorial de las depresiones de Antequera y Granada (Alhama de Granada, Loja, Huétor-Tájar e Íllora)
Grado de articulación: Grado de articulación: elevado en la vega, medio-bajo en las Tierras de Alhama
602 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
2. El territorio
Medio físico
La vega de Granada es una extensa llanura alargada que desde Loja a Húetor Vega compone el eje principal de esta demarcación. En todas direcciones, los bordes de esta lla-nura son montañosos y entre ellos destaca el murallón de Sierra Nevada en el sector oriental (y sierra Arana en el no-roriental), que impone las mayores pendientes y, a la vez, mayor protagonismo en el paisaje, hacia el sur aparecen las tierras de alomadas y con escasas pendientes de Alhama. Sólo en el extremo de estas tierras, en las sierras de Alhama, Tejeda y Almijara, las pendientes son más pronunciadas. Hacia el oeste y norte, las estribaciones de Los Montes de Granada también cierran la imagen de esta demarcación, aunque no con pendientes tan pronunciadas como en las unidades anteriores. Sólo destacan por sus pendientes al-gunas zona de las sierras de Loja, Paparanda y Campanario. Todo esto condiciona unas densidades de formas erosivas bajas en la zona de la vega, que aumentan en todos los
bordes montañosos, especialmente en las laderas de Sierra Nevada, donde la densidad es muy elevada.
La unidad geológica predominante es la depresión poso-rogénica del valle del Genil y algunas unidades externas e internas de las cordilleras béticas, destacando entre estas últimas el borde del complejo Alpujárride al sur y al este de la demarcación. Esto condiciona una abundancia de formas fluvio-coluviales a lo largo del Genil (vegas y lla-nuras de inundación con abundancia de materiales sedi-mentarios: arenas, limos, arcillas, gravas y cantos), formas gravitacionales-denudativas en sus inmediaciones (glacis y otras formas asociadas) y denudativas en los bordes de la vega y en las Tierras de Alhama (colinas de escasa influen-cia estructural en medio estable en las que los materiales presentes son las calcarenitas, arenas, margas y calizas). Las estribaciones montañosas que rodean a la vega se carac-terizan por los modelados kársticos, tanto de carácter su-perficial (sierras de Loja, Arana, Campanario o Parapanda,
en las que se registran calizas, margas y dolomías), como sobre relieves estructurales de rocas carbonatadas (sierras de Almijara y Tejeda con mármoles).
La demarcación registra unos veranos suaves e inviernos fríos, con temperaturas anuales medias que están por de-bajo de los 9 ºC en las cumbres de Sierra Almijara y los menos de 5 ºC en las de Sierra Nevada. Por el contrario, los sectores más suaves se encuentran en Padul, donde se alcanzan los 15 ºC. La insolación media anual está por de-bajo de las 2.600 horas en las cumbres de Sierra Nevada y se alcanzan las 2.800 a los pies de las sierras de la Almijara y Tejeda. Las lluvias son modestas en las vegas, casi todas ellas por debajo de los 450 mm. Los máximos se alcanzan de nuevo en Sierra Nevada, por encima de los 800 mm. Tanto la vega, especialmente, como las Tierras de Alhama son zonas muy antropizadas, en las que la vegetación natural está confinada en pequeños ámbitos o, de for-
Vista desde la torre de Albolote. Foto: Pedro Salmerón Escobar
Vega de Granada-Alhama
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 603
ma más significativa, en las cadenas montañosas que las rodean. Desde el punto de vista de las series climatófilas, la demarcación es muy rica: las zonas más elevadas de Sierra Nevada se corresponden con los pisos criorome-diterráneo (nevandese silicícola de la Féstula clementei, con predominancia de los roquedos y zonas sin vegeta-ción) y oromediterráneo (nevadense silicícola del enebro rastrero: sabinares, enebrales, espinares, piornales y ma-torrales mixtos). En pisos inferiores de la misma sierra y en otras zonas cumbreras (sierras Tejeda, Almijara, Loja, Arana o Campanario) aparece el piso supramediterrá-neo en sus series supramediterránea bética de la enci-na, bética-nevadense silcícola del roble melojo y bética basófila del quejigo (pinares, robles, quejigos, encinas, romerales, cantuesales, tomillares y matorrales mixtos). En la vega y en la zona menos abrupta de las Tierras de Alhama predomina el piso mesomediterráneo en su serie bética basófila de la encina y en su faciación termófila con lentisco (encinas, retama, lentisco, aulagas, etcétera). Los espacios más cercanos al Genil pertenecen a la geo-megaserie riparia mediterránea y de regadíos con impor-tantes desarrollos de bosques-galería.
Desde el punto de vista de la protección de espacios na-turales, destaca la presencia parcial de un parque nacional (Sierra Nevada) y tres naturales (Sierra Nevada con condi-ción de preparque del parque nacional del mismo nombre, sierra de Huétor y sierra de Tejeda, Almijara y Alhama). En Loja se encuentra el monumento natural de Los Infiernos de Loja; hay algunos humedales de interés (turberas de Padul o la laguna en Deifontes). Así como varios espacios pertenecientes a la red Natura2000, sobre todo en las sie-rras de Arana, Loja, Gorda, Campanario, etcétera.
Medio socioeconómico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva
La vega de Granada y la Tierra de Alhama componen una demarcación con dos sectores bien diferenciados aunque fuertemente relacionados entre sí: la dinámica vega de Granada, con la capital provincial en su extremo oriental, allí donde comienzan las estribaciones de Sierra Nevada, y la estancada y regresiva Tierra de Alhama, compuesta por municipios mucho menos poblados y con dinámicas demo-gráficas regresivas. En el primer de ellos, existe una red de potentes poblaciones que desde Loja (cuyo municipio, con 21.574 habitantes en 2009 aún no ha superado la pobla-ción que tuvo a mediados del siglo XX: 26.144) a Granada capital (234.325 en 2009 y 155.065 en 1960) conforman un denso espacio en el que los usos urbanos se mezclan con los agrarios y las infraestructuras de comunicaciones. La capital lleva varios años perdiendo habitantes a favor de otros municipios cercanos que conforman su aglomeración urbana. Entre ellos, los que han llevado una dinámica de crecimiento más rápido y acelerado son: Armilla (21.380 habitantes en 2009; 4.534 en 1960), Maracena (20.815; 4.768 en 1960), La Zubia (17.803; 5.159 en 1960), Albolote (18.089; 5.109 en 1960), Santa Fe (15.430; 9.760 en 1960), Atarfe (15.399; 8.109 en 1960), Las Gabias (16.369; 5.020 en 1960), Ogíjares (13.119; 2.593 en 1960), Huétor-Vega (11.324; 2.460 en 1960) y Peligros (10.910; 2.290 en 1960). Muchos de ellos todavía poseen planes que facilitarán su crecimiento futuro y sostenido, que casi nunca sostenible, durante los próximos años. Esta dispersión de la pobla-ción sobre todo en los ámbitos más cercanos a la capital, también se acompaña de una difusión de las actividades
económicas, con la aparición de polígonos industriales y parques empresariales en muchos de estos municipios.
La capital ha venido concentrando un importante grupo de actividades comerciales y administrativas. Con un te-jido industrial poco desarrollado y siempre cercano a las actividades agroalimentarias, que aparecen en toda la demarcación (conservas, harina, aceite, tabaco, productos lácteos e industria química), el peso económico ha recaído en un importante sector administrativo (salud y educación sobre todo), comercial y turístico; éste último muy sesgado hacia el turismo cultural de una ciudad que está inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial y muy influido, no obs-tante, por un modelo de turismo basado en un período de estancia muy corto en la ciudad para visitar la Alhambra -excursiones desde la Costa del Sol- y por el turismo de-portivo de esquí en Sierra Nevada.
Las industrias metálicas y de la madera han sido superadas por el auge de la construcción en todo el ámbito de la vega. Además, alguna empresa del ramo granadina tiene una importante proyección en otras áreas andaluzas y el número de empleados, y el valor añadido generado por el sector, tan influido por la opacidad financiera, son muy elevados en relación con otros sectores económicos. La producción agraria está siendo relegada en cuanto a su protagonismo económico, que no simbólico, en la mayor parte de los municipios de la vega oriental, con el im-pacto paisajístico que de ello se deriva; así, sólo adquiere una relevancia y peso específico mayores en su extremo occidental. En la zona central y oriental predominan los policultivos de cereal, maíz, plantas forrajeras, productos hortofrutícolas (espárrago), tabaco, moreras, etcétera. Ha-
604 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
cia occidente gana presencia el olivar hasta hacerse predo-minante en el paisaje del entorno de Loja. En este extremo, también toma importancia el ganado ovino y caprino.
La Tierra de Alhama, por su lado, es un espacio en el que se ha producido una regresión demográfica general im-portante durante buena parte del siglo XX. Las pobla-ciones, además, son de tamaño pequeño y con escaso dinamismo. Alhama de Granada (6.062 habitantes en
2009; 10.177 en 1960) actúa de capital comarcal, con un cierto desarrollo de actividades de servicios y una importante función balnearia tradicional. El resto de las poblaciones tienen mucho menos peso demográfico y económico; sólo Arenas del Rey (2.071 habitantes en 2009; 2.010 en 1960) y Zafarraya (2.112; 3.006 en 1960) superan los 2.000 habitantes. La última población ha de-sarrollado una dinámica agrícola intensiva con el regadío y la reorganización de su valle o poljé, pero el resto de
“Su vega dilatadísima, semejante a la campiña de Damasco, es por los infinitos elogios que de ella podrían hacerse el cuento de los viajeros y la conversación de las veladas. Dios la tendió como un tapiz sobre un llano que surcan los arroyos y los ríos y donde se amontonan las alcarias y los jardines, en la situación más deleitosa y con la mayor abundancia de siembras y plantíos” (AL-SACUNDI, Elogio del Islam español –siglo XIII–).
Chopera de la Vega de Granada. Foto: Víctor Fernández Salinas
Vega de Granada-Alhama
Sierra Nevada desde Torre de Baldonar (Cijuela). Foto: Silvia Fernández Cacho
las localidades sólo destacan por la presencia del olivo en las zonas de secano, y en algunas de regadío, y por la importancia del ganado ovino y caprino.
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 605
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
Desde los primeros momentos de ocupación humana del territorio el eje del Genil se muestra fundamental como via de comunicación este-oeste tanto hacia el interior de la de-marcación como en su conexión hacia el occidente regional.
La ancha banda sur-suroeste (Tierra de Alhama) conforma un escalón topográfico entre la vega y el potente límite que suponen las alturas de las sierras Tejeda y Almijara.
los principales ejes que organizan el territorio de la mitad oriental de Andalucía: A-44 Bailén-Jaén-Granada-Motril; la nacional 432 Córdoba-Granada; la A-92 Almería-Grana-da-Sevilla y el eje A-338 y A-402 entre Granada-Alhama de Granada-Colmenar. Las dos últimas vías son las que tiene mayor relevancia dentro de la demarcación, pues articulan la vega de Granada y las Tierras de Alhama). Además hay otros ejes secundarios que unen estas dos vías principa-les y otros que conectan con otros ámbitos regionales: la carretera A-4154 Loja-Priego de Córdoba o la A-335 entre Moraleda de Zafayona y Alcalá la Real.
El ferrocarril también atraviesa la demarcación de este a oeste (de Granada a Loja por los pueblos al borde norte de la vega) y hacia el noreste (de Granada a Madrid y a Almería). Además, en Santa Fe se ubica el aeropuerto de Granada, un aeropuerto secundario en la red española de este tipo de infraestructuras, pero que está adqui-riendo relevancia en los últimos años con la potencia-ción de algunos vuelos internacionales.
Las poblaciones gravitan en torno a Granada, núcleo que alcanza los 400.000 habitantes con su área metropoli-tana, en la que existen municipios de gran personalidad histórica (Santa Fe) o de gran crecimiento en los últimos años (Albolote, Atarfe, Maracena, Purchil, Huétor-Vega y un largo etcétera). Fuera de esta aglomeración urba-na, que impone una gran impronta paisajística en todos los sentidos a la demarcación, destacan las ciudades de Loja y Alhama por su condición de cabeceras comarcales. No obstante, no faltan los núcleos potentes de agricul-tura de regadío en toda la vega (Moraleda de Zafayona, Huétor-Tájar o más alejada, Íllora).
Este sector delimita un espacio histórico estratégico de aprovechamiento económico de tipo silvo-pastoril y de control geopolítico. Su principal eje organizador de asen-tamientos y accesos es el formado por los ríos Cacín y Al-hama que en dirección norte fluyen hacia el Genil.
Si los cursos fluviales ordenan el patrón interior de ocupa-ción apuntado anteriormente, no son menos importan-tes los pasos naturales e históricos de tránsito existentes en todo el perímetro de esta demarcación,convirtiéndola en pieza clave de articulación territorial para Andalucía oriental. Por el flanco norte-noreste se encuentran las puertas de paso hacia el alto Guadalquivir (por Iznalloz) y hacia las altiplanicies orientales (por el pasillo de Hué-tor). Por el flanco sur, la salida hacia la costa oriental y el país alpujarreño (por Padul-Lecrín). Por el flanco oeste-suroeste, el estrecho de Loja hacia Antequera -valle del Guadalquivir-; y el importante paso prehistórico de Zafa-rraya hacia la costa malagueña por Velez-Málaga. Todas estas puertas han continuado abiertas hasta la actuali-dad, conformando, a excepción de la última descrita, vías de comunicación de primer orden.
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
La articulación natural de la demarcación corre en la direc-ción este-oeste, la que lleva el río Genil al atravesar la vega. Una serie de afluentes se asocian a este río con dirección perpendicular norte-sur (Frailes, Colomera, Alhama). Los ejes viarios en cambio poseen una disposición radiocéntri-ca, en la que el nodo central está desplazado hacia el este y viene representado por la ciudad de Granada. A ella afluyen
606 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
“La vega, ya con los trigos marchitos, se duerme en un sopor amarillento y plateado, mientras los cielos de las lejanías tienen hogueras de púrpura apasionada y ocre dulzón… los caseríos están envueltos en calor y polvo de paja y la ciudad se ahoga entre acordes de verdor lujurioso y humos sucios”. (…) “Los ríos están casi secos y el agua de las acequias va tan parada como si arrastrara un alma enormemente romántica cansada por el placer doloroso de la tarde. …En los árboles y en las viñas aún queda un resol extraño… luego la luna besa a todas las cosas, cubre de suavidad los encajes de las ramas, hace luz al agua, borra lo odioso, agranda las distancias y convierte los fondos de la vega en un mar… La noche muestra todos sus encantos con la luna. Sobre el lago azul brumoso de la vega ladran los perros de las huertas” (Federico GARCÍA LORCA, Granada I. Amanecer de verano, En Impresiones y paisajes –1918–).
Granada desde la Vega. Grabado de Granada del siglo XVI publicado en el Civitates Orbis Terrarum Georgius HoefnagleGrabador: Franz Hogenberg. Fuente: Cortesía de Laurence Shand (www.grabadoslaurenceshand.com)
Vega de Granada-Alhama
“Alhama me pareció una ciudad de unos dos mil vecinos; abundante en cosecha de granos, en pastos y en montes arbolados competentemente. Tiene un acueducto sobre arcos que por el arrabal introduce el agua en la ciudad. Su situación es muy elevada respecto al río, que llaman el Marchan o de Alhama, el cual nace a cosa de una legua de la ciudad corriendo en su parte septentrional un altísimo tajo, casi perpendicular, cuya elevación es, en parte, de más de doscientas varas. Causa espanto asomarse a él desde la ciudad, y por otra parte es objeto de diversión por las huertas, arboledas, molinos, etcétera. que se descubren en aquella profundidad” (Antonio PONZ, Viaje de España –1772–).
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 607
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociados
Procesos históricos
Configuración del poblamiento. De la economía de subsistencia a la producción 8231100. Paleolítico8232300. Neolítico8232200. Edad del Cobre8232100. Edad del Bronce
Una ocupación basada en el aprovechamiento de las terrazas fluviales como área de recursos (graveras, cazaderos) y hábitat en altura y en medios de cueva caracterizan la primera ocupación paleolítica de la demarcación. Durante el resto de la prehistoria, hasta la Edad del Bronce, los asentamientos en cueva mantienen su importancia aunque ya destacan asentamientos fortificados en altura sobre la vega caracterizados por su larga duración en el tiempo.
La fuerte marca que imprimen sobre el territorio las manifestaciones megalíticas (gran densidad en la zona del Pantano de los Bermejales y en Loja) hacen pensar en un temprano proceso de jerarquización social que afianza la tendencia de diferenciación de tradiciones entre las zonas altas (Loja, Tierra de Alhama) y las bajas en torno al Genil.
7121100/A100000. Asentamientos rurales. Cuevas7121100. Asentamientos rurales. Poblados7112422. Tumbas. Hipogeos. Tumbas megalíticas
1370000. Integración en rutas de comercio interregionales8232100. Edad del Bronce. Bronce Final.8233100. Edad del Hierro8211000. Época romana
Desde el Bronce Final se asiste a un proceso de concentración poblacional en grandes asentamientos fortificados en lugares estratégicos del valle (cerro de la Mora en Moraleda de Zafayona o cerro de los Infantes en Pinos Puente). La causa estaría en un control más férreo de los recursos y las rutas, lo que también se traduciría en una mayor estratificación social y el surgimiento de jerarquías políticas con repercusión territorial. Esta evolución, junto al impacto colonial costero, culmina en la Edad del Hierro con el mundo ibérico. La vega presenta en estos momentos localizaciones como: cerro de los Infantes, antigua Ilurco (Pinos-Puente), que puede considerarse el gran enclave; Iliberris en la actual Granada; o el cerro de la Mora (Moraleda de Zafallona). Se trata de un poblamiento basado en oppida, seguramente con relaciones de competencia entre ellos. Es muy probable que esta zona granadina mantuviera estrechos lazos sobre todo con el occidente turdetano andaluz a través de Loja y Antequera.
En el contexto de un territorio bastante urbanizado en la fase ibérica anterior, Roma implanta su nueva jurisdicción sobre los antiguos núcleos constituyendo los nuevos municipios, básicamente Ilurco e Iliberris. La instauración de una nueva vía Iliberris-Singilia (Granada-Antequera) que sigue el curso del Genil situa a esta demarcación como área clave de relaciones entre el corazón de la Bética (Córdoba-Écija-Sevilla) y la Tarraconense (por Guadix-Baza, hasta Cartagena). La vega de Granada se completa con una densa red de vicus o villae tales como Armilla (Armilius), Belicena (Beliceno), Caparacena (Cabaracius), Chauchina (Sancius), Churriana, Gabia, Maracena, etcétera.
Este sistema de organización territorial debe continuar durante el Bajo Imperio e incluso durante el periodo visigodo altomedieval, en el cual se acentuaría la ruralización del espacio con el progresivo protagonismo de las grandes villae en detrimento de los grandes núcleos urbanos.
7121100. Asentamientos rurales. Villae. Poblados7121200/533000. Asentamientos urbanos. Opidum7121200. Asentamientos urbanos. Ciudades7123200. Infraestructuras hidráulicas
Identificación
608 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
Evolución y afianzamiento de una organización metropolitana8220000. Edad Media8200000. Edad Moderna
La evolución de la vega durante el periodo de ocupación islámico hay que vincularla necesariamente a Medina Elvira, el principal núcleo urbano que toma su nombre de la ciudad visigoda. En el nuevo esquema administrativo, la medina dispone de un campo agrícola de abastecimiento sujeto a jurisdicción: la vega inmediata del Genil.
La cora (el estado) sobrepasa los límites del área de estudio, aunque esta demarcación paisajística sí contiene el espacio rural más rico y paradigmático, con áreas de trabajo (los terrenos irrigados), las áreas de habitación (alquerías) y, las áreas de refugio (castillos, hisn), todo bajo el dominio del sultán o rey en el espacio urbano-administrativo de la medina. En Granada este espacio es preciso y especializado, manteniendo centros defensivos como el distrito de Loja o Moclín (fuera de la demarcación), Íllora, Alhama (con funciones de recreo: baños) y, sobre todo, las alquerías con sus campos y los refugios defensivos por todo el área.
En principio, la conquista cristiana no supuso la desaparición de los usos productivos agrícolas, si acaso una redefinición urbana en la cabecera metropolitana y la creación de nuevos núcleos de población que habían sido útiles en la fase de conquista (Santa Fe). La tradición y la etnia morisca sustenta el campo porque la repoblación es lenta y radicada sobre todo en los anteriores núcleos encastillados que son ahora las nuevas concentraciones urbanas, ya sea de realengo o señoriales (civiles o de órdenes militares).
El impacto en el territorio sí llegará luego, en el siglo XVII, debido a la expulsión definitiva de la población morisca, lo que supuso un receso económico al desaparecer el contingente principal de trabajo en el campo. Durante el resto del Antiguo Régimen se produce un proceso acusado de concentración de la propiedad en manos de señores y de la Iglesia que fomenta la gran extensión cerealística y la ganadería aun manteniéndose en la línea del Genil la parcelación y la irrigación de tradición musulmana.
7121220. Ciudades. Medinas7121100. Asentamientos rurales. Pueblos 7123110. Puentes
Vega de Granada-Alhama
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 609
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconómicas
1262200. Actividad en seguridad y defensa
Con una presencia extensiva sobre el territorio, este se modela definitivamente durante la etapa nazarí conformando la base mayoritaria de asentamientos que han llegado hasta hoy con castillo o torre defensiva en su casco histórico. Esta actividad se refleja igualmente en numerosas expresiones de arquitectura militar dispersa por el medio rural que ha marcado la toponimia y el paisaje de la demarcación.
7112620. Fortificaciones. Alcazabas. Castillos. Murallas7112900. Torres
1264200. Actividad primaria. Agricultura. Regadío. Horticultura
Desde época islámica la parcelación, con la intensificación de la horticultura y el frutal, y el control técnico del agua han supuesto los principales impactos sobre la rica vega del Genil. Su efecto hasta nuestros días se refleja en el patrimonio de edificaciones rurales y las instalaciones accesorias vinculadas al agua repartidas por el territorio.
Destaca esta zona por su carácter agrícola y por la impronta del regadío. Un sistema que identifica especialmente la vega, pero que se extiende en parte de la comarca del Poniente granadino, hacia las tierras de Loja. En los bordes serranos de la vega, el regadío es menos importante, siendo frecuentes los cultivos en bancales. El cultivo del olivar es predominante en la zona del poniente granadino, aunque en Alhama se alterna con el cereal que va imponiéndose en las tierras calmas del área del Temple.
El paisaje de la vega se ha caracterizado por el predominio del regadío y el minifundio. Se observa una superposición temporal de cultivos en la que, además de los productos de huerta, se han sembrado productos de tipo industrial que respondían a las sucesivas demandas del mercado exterior. Según Bosque Maurel (1988) a las moreras dedicadas a las sederías granadinas del siglo XV, le fueron sustituyendo un cultivo cerealista con viñas y olivos, sumándose después el lino y el cáñamo. A finales del XIX dominaba el binomio cereal-olivar, cuando se introdujo la remolacha, que fue sustituida durante la dictadura por el tabaco. Pero ya no es un cultivo predominante; hoy hay un policultivo de maizales, forrajeras, huerta, tabaco y plantaciones choperas. (LÓPEZ ONTIVEROS, 2003: 871).
Desde los años ochenta la zona más suroccidental de esta demarcación, el llano de Zafarraya, ha sufrido una gran transformación por la expansión del regadío y el cultivo intensivo de hortalizas, con nuevas segmentaciones y reorganización del parcelario
7122200. Espacios rurales. Parcelación. Huertos7123200. Infraestructura hidráulica. Canales. Acequias. Pozos. Norias7112110. Edificios de almacenamiento agropecuario. Secaderos (Tabaco)7112100. Edificios agropecuarios. Almunias, Cortijos. Alquerías
Identificación
610 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
12630000. Actividad de Transformación. Producción industrial
Por su impronta socioeconómica deben destacarse una serie de industrias asociadas a la transformación de alimentos. En todo el territorio se distribuyen huellas de antiguas actividades ligadas a la molturación de aceite o de cereales, destacando la industria harinera de Alfacar, cuyo origen se remonta a época musulmana. La introducción de la remolacha trajo consigo, a finales del siglo XIX, la fundación de las primeras fábricas azucareras de toda España. En el Poniente granadino, en la actualidad, se están desarrollando actividades de producción y envasados de productos hortofrutícolas (tomate, alcachofa, zanahorias, coliflor, espárragos trigueros...).
7112500. Edificios industriales. Fábricas. Azúcar7112511. Edificio de Molienda. Molinos harineros. Molinos hidráulicos
1264400. Actividad Primaria. Ganadería
Las zonas de secano como las Tierras de Alhama y el Temple y también las serranías de Loja, alojan cabañas ganaderas principalmente de ovino y cabrío. El llano de Zafarraya ha sido hasta el siglo XIX zona de paso y de alojamiento de ganado trashumante desde las tierras más cercanas a la costa hacia el interior.
7112120. Edificios ganaderos. Apriscos. Abrevaderos. Majadas
Vega de Granada-Alhama
Identificación
Secadero de tabaco desde torre de Roma (Chauchina). Foto: Silvia Fernández Cacho
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 611
4. Recursos patrimoniales
Ámbito territorial
Los sitios arqueológicos con útiles líticos y los sitios con manifestaciones de arte rupestre, son las primeras trazas que se han conservado de la primera ocupación hu-mana del territorio. Los primeros (talleres) se han localizado en graveras u otros espacios rurales como, por ejemplo, los de cortijo de Mirasol (Villanueva de Mesía) o cortijo de los Mozos (Loja). En cuanto a los segundos, destacan los sitios paleolíticos de cueva del Boquete (Ventas de Zafarraya) o cueva de Colomera I (Caparacena), o las más tardías del Co-quino (Loja), de la Mujer y del Agua (Alhama de Granada).
Asentamientos prehistóricos de gran pervivencia fue-ron los del cerro de los Infantes (Pinos Puente), cerro de la Mora (Moraleda de Zafayona) o el del cerro de la En-cina (Monachil). A partir de época ibérica, los principales núcleos urbanos se sitúan en Ilurco (cerro de los Infantes, Pinos Puente) e Iliberris (Granada). Ya en época medieval, destacan la propia ciudad de Granada (Madinat Ilbira) y la palaciega de la Alhambra, junto con los centros urbanos de Alhama de Granada y Loja. De repoblación ex-novo son los municipios de Santa Fe y Villanueva de Mesía, de repoblación sobre alquerías medievales los de Huétor Tájar y Salar y de repoblación sobre recintos defensivos los de Íllora y Alhama de Granada.
Entre las infraestructuras de transportes pueden ci-tarse los puentes nazaríes sobre el Genil en Pinos Puente y Granada, junto con el de Loja (s. XVI). El conocimiento sobre la red viaria histórica de origen romano es insufi-ciente, pero las trazas territoriales que se constatan en la articulación de la demarcación evidencian su importancia.
Los espacios rurales de la vega de Granada son especial-mente singulares. En franco retroceso, son destacables los egidos y parcelaciones, marjales, huertas y predios junto a recintos urbanos del curso del Genil. También hay que señalar la importancia de los paisajes y lugares asociados a la figura de Federico García Lorca en Fuente Vaqueros, Valderrubio, huerta de San Vicente y Tamarit (Alquería de El Fargue, Granada)
Ámbito edificatorio
Las construcciones funerarias más destacadas se re-montan al neolítico y calcolítico como el conjunto dolmé-
nico de Los Bermejales en Arenas del Rey y los dólmenes de Sierra Martilla en Loja. También se han documentado enterramientos en cista de la Edad del Bronce en Alhama de Granada (casa de la Pradera, Los Tajos), Cájar (Cájar), ba-rranco del Tío Gabriel (Huétor Vega) o Villanueva de Mesía (Asas de Eva, Fuente de la Teja o barranco del Moro).
Entre los cementerios contemporáneos, el Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía registra el cementerio de San Sebastián (Alfácar), el cementerio de Alhama de Granada, el Cementerio de Alhendín, el cementerio del Santo Cristo de la Victoria (Fuente Vaqueros) y el cementerio de Santa Fe.
Vista de Loja. Foto: Víctor Fernández Salinas
612 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Las construcciones militares relacionadas con la activi-dad de seguridad y defensa en el territorio podrían consi-derarse hitos paisajísticos de la vega de Granada. Entre ellas cabe señalar por su singularidad el recinto de la Alhambra, el castillo de Alhama de Granada e Íllora y las murallas y alcázar de Loja. Las torres de vigilancia y control territo-rial dispersas por el territorio ocupan lugares estratégicos con amplia cuenca visual. Entre las más representativas se encuentran la torre octogonal (califal-nazarí) de Buenavis-ta y la torre-alquería de Solana en Alhama de Granada, el torreón nazarí de los Tajos y la torre de la misma época de la Gallina en Salar, en Loja las torres nazaríes de la Torrecilla y Agicampe, la torre del Charcón en Íllora o la torre urbana, también nazarí, de Huétor-Tájar. En una espectacular posi-ción para la contemplación del paisaje de la vega y Sierra Nevada se encuentra el torreón de Albolote. En pésimas condiciones de conservación se encuentra la torre de Bal-donar (Cijuela), y localizada en una zona llana de cultivos la torre de Roma (Romilla-Chauchina).
Las infraestructuras hidráulicas, algunas de ellas here-dadas de época árabe (presas, azudes, acequias y canales), son especialmente importantes en la zona de vega. Se conservan algunos ejemplos interesantes de este tipo de infraestructuras como el partidor en Alitaje, el molino de Santa Matilde y el azud de la Media Luna en Pinos Puente, la acequia del Molino Nuevo y el Molino de la Aurora en Otura, el azud sobre el río Cubillas en Atarfe o la espectacu-lar acequia de Aynadamar (Alfacar, Víznar y Granada).
Se conservan también restos del acueducto romano de Deifontes. Del siglo XX y de interés arquitectónico es el acueducto del canal de Cacín en Cijuela.
Entre los edificios industriales destacan los dedicados a la molienda que, en este territorio, son molinos harineros hidráulicos. Algunos de los más interesantes se localizan en torno a la acequia de Aynadamar (Las Pasaderas, el Alto, el de La Venta, el Nuevo, el de la Tía María o el de Las Cacheras) y en la ribera del Marchán al pie de los Tajos de Alhama. Así mismo, destaca la singularidad de la casa-molino de Ángel Ganivet en Granada.
Otra actividad de carácter industrial ha caracterizado históricamente la demarcación: la industria azucarera. Muestra de ello son las fábricas azucareras del Genil o San Isidoro en Granada y las de San Pascual y Nuestra Señora del Carmen en Pinos Puente.
Edificios agropecuarios de época romana y medie-val se distribuyen por toda la demarcación aunque se han documentado escasamente en los inventarios de la Consejería de Cultura. Entre ellas pueden citarse la villa romana del Pantano en Albolote, la de Armilla en Armilla, o las de Las Gabias e Híjar en Las Gabias. Decla-rado Bien de Interés Cultural está el pósito de la Edad Moderna de Loja.
Entre los más interesantes de los edificios agropecuarios actuales asociados a cultivos fundamentalmente hortí-colas se encuentran la huerta del Tamarit, la casa de la Marquesa, la casería de la Checa, el cortijo de los Prados, el cortijo de los Linazos, cortijo de Tarramonta, el corti-jo del Cobertizo, el cortijo del Rector, el cortijo de Taifa, etcétera. Algunas construcciones asociadas a esta arqui-tectura dispersa son especialmente relevantes como es el caso de los secaderos de tabaco.
Ámbito inmaterial
Actividad agrícola. Conocimientos y procedimientos empleados en el manejo del agua para el cultivo de rega-dío y bancales de la vega.
Actividad festivo-ceremonial. Destacan en ciclo festi-vo de la demarcación la Semana Santa de Granada y Loja, las romerías y fiestas de San Marcos (Íllora, Huétor-Tájar, Castillo de Tajarja, Salar, Moraleda de Zafayona, Alhama de Granada, Loja, Escúzar o Montefrío) y las fiestas de la Cruz.
Actividad de transformación y artesanías. Granada constituye un importante foco artesano. Destacan la ce-rámica de Fajalauza, las taraceas, la orfebrería y joyería, la forja artística, las piezas de cobre, los repujados en cuero, así como la realización de instrumentos en cuerda.
Vega de Granada-Alhama
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 613
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
Un tapiz de fertilidad y deleiteDesde Granada hasta Loja, en torno al cauce del Genil y de sus afluentes, se ha ido construyendo un espacio renombrado por su fertilidad y belleza. Estas feraces tierras han sido trabajadas durante siglos y domeñadas por un elaborado sistema de acequias y conducciones de agua que regaban innumerables parcelas. Contrastes de colores en las siembras; tapiz de cultivos; exhuberancia y sonidos del agua; estos y otros adjetivos se reiteran en las descripciones.
Ya desde el siglo XIII diferentes viajeros y escritores musulmanes, como al-Saqundi, Ibn Batuta o Ibn al-Jatib describen la vega como un espacio privilegiado. Gran parte de esa imagen persevera a través de los años en una vega siempre plegada a las necesidades de su ciudad y a las demandas de su tiempo, con etapas cíclicas de prosperidad y crisis. Los cultivos de remolacha y su transformación durante la primera mitad del siglo XX, van a dar una nueva bonanza a los habitantes de estas tierras, contribuyendo a afianzar esa idea de fertilidad y de riqueza del campo. El contraste con las serranías y campiñas de alrededor acentúa la percepción de vergel con que se ha connotado este espacio.
”Las murallas de la ciudad, rodeadas están de extensos jardines que pertenecen al pa-trimonio del sultán y de frondosos árboles (…) No hay parte alguna de las murallas sin huertas, viñedos y jardines.
La zona llana de la parte Norte del recinto amurallado concentra almunias espléndidas, de considerable coste, que sólo pueden ser adquiridas por personas vinculadas al poder, dado su alto precio. (…) En estos vastos terrenos en explotación, que son lo más selecto y primo-roso de la agricultura y que constituyen la quintaesencia de este excelente lugar, se intercala el resto de las alquerías y de las tierras que poseen los súbditos. Contiguo a los límites de lo referido, hay un territorio extenso y poblado de alquerías. Unas son lugares en los que se vive a gusto y prósperos, donde miles de personas participan de lo que en ellos hay y en los que son numerosas las suertes o lotes de terreno; otras, son alquerías en posesión de una sola y única persona en exclusiva o de dos a lo más. Pasan de trescientos los nombres de aquellas alquerías y cerca de cincuenta con minaretes desde donde se llama a la oración pública de los viernes, se extienden las palmas de la mano y se elevan las voces elocuentes a Dios” (IBN AL-JATIB, Historia de los Reyes de la Alhambra –ca. 1378–).
Granada y su entorno: seducción y mitoGranada es ciudad de seducción, de ensueño y mito. Alabada por propios y extraños, el icono de la Alhambra preside la ciudad-colina. Una urbe que sólo en el siglo XX se ha extendido en el llano. La situación privilegiada que decidió a sus fundadores su emplazamiento ha sido mil veces ensalzada en imágenes históricas de la ciudad y su entorno.
El contraste de los planos, entre el fondo de Sierra Nevada y la inmensa vega, entre los valles del Darro y Genil y las colinas de la ciudad medieval, se ha narrado y pintado por artistas y visitantes, dejando una iconografía de la ciudad -que no se entiende sin su vega- como bastión emergente en medio de una llanura. Sierra Nevada es uno de los elementos icónicos que se reiteran en las descripciones.
”Y esta montaña es una de las maravillas del mundo porque no se ve limpia de nieve en invierno ni en verano. Allí se encuentra nieve de muchos años que, ennegrecida y solidificada, parece piedra negra, pero cuando se rompe se halla en su interior nieve blanca. En la cumbre de esta montaña las plantas no crecen ni los animales pueden vivir (...). Nadie puede subir a esta montaña, ni andar por ella, salvo en la época de calor, cuando el Sol está en el signo de Escorpión, siendo entonces posible su acceso” (AL-ZAHURI, Libro de Geografía –siglo XII–).
“Tampoco es desdeñable, finalmente, el atractivo paisajístico del área de Granada, en la espectacular interrelación perceptual entre la Vega y los relieves que la envuelven y donde destacan su escalonamiento, su yuxtaposición de formas, colores y texturas y que culmina en las cumbres de Sierra Nevada” (VILLEGAS MOLINA; SÁNCHEZ DEL ÁRBOL, 2000: 193).
614 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Cita relacionadaDescripción
La orografía de la ciudad sobre colinas, seccionadas por los cursos de los ríos, permite una variedad excepcional de vistas, acentuada en el caso de la Alhambra por su aislamiento (SALMERÓN, 2000). La vega se extiende ante la ciudad y a ella se asoma, con los macizos montañosos como contrastes omnipresentes.
“Cuando el caserío alzado sobre el terreno se divisa desde el llano se convierte en la referen-cia de todo el campo visual, de ese globo que se eleva a nivel perceptivo entre obstáculos naturales. Si además, como en el caso de Granada ese entorno está cerrado como tal hoya o depresión, alcanza naturaleza de promontorio que se adentra en el mar (...) No estamos solamente ante una imagen poética sino ante un medio potente de autoafirmación porque la Alhambra no se ve nunca como punto de referencia sino como trazo que marca de manera indeleble las relaciones con la ciudad y el paisaje siendo paisaje en sí misma. No es un castillo en el vértice de un cono, a modo de atalaya, sino la escena de un teatro clásico que dialoga con la ciudad” (SALMERÓN, 2000: 16, 20).
Un paisaje de identidadLa vega de Granada se transforma hasta perder sus contornos definidores. El crecimiento urbano de las últimas décadas, la implantación de nuevas vías de comunicación, el crecimiento demográfico e industrial y principalmente la expansión del espacio residencial ha puesto en peligro algunas de las características definidoras de este espacio. La zona oriental entre Granada y Fuente-Vaqueros, se encuentra más urbanizada y presionada que la zona occidental, entre Huétor-Tajar y Loja. Sin embargo, en vista del rápido deterioro, desde hace unos años se está reivindicando el carácter patrimonial e identitario de este paisaje, haciendo hincapié en la sostenibilidad del territorio.
La fecundidad de la tierra se vuelve a esgrimir como valor fundamental de esta demarcación, que proporciona riqueza y trabajo, pero, sobre todo, que permite mantener unos valores medioambientales e históricos fundamentales para muchos ciudadanos de Granada. Se percibe el paisaje como una herencia milenaria que no debe ser destruida por las necesidades urbanísticas o los intereses especulativos, proponiéndose la continuidad de los usos agrícolas como garantes de este patrimonio.
“La vega es un referente vivencial para los granadinos y granadinas del área metropolitana. Significa para Granada lo que el mar para los gaditanos o el Guadalquivir para los sevillanos. (…) La Vega, patrimonio e identidad granadinas, tiene inmensos valores productivos, ambien-tales, culturales e históricos. Hay que protegerla y dinamizarla para que sea fuente de riqueza, trabajo y disfrute” (PLAN, en línea –original de 2006–).
“La Vega de Granada es muchas cosas a la vez. Es una naturaleza transformada en cultivo, en industria, en residencia, en vías de comunicación. Es un lugar en tránsito, donde espacios de una gran tradición se desmoronan en una efímera existencia, intentando definir continua-mente su identidad cambiante. (…) Frente a este problema de paisaje que se pierde surge la idea de protección, una de cuyas vertientes se cristaliza en la propuesta de la Vega como Bien de Interés Cultural, como Sitio Histórico” (GÓMEZ ACOSTA, en línea –original de 2006–).
Un gran anfiteatro abierto a la VegaAsí denomina (FERRER RODRÍGUEZ, 1982: 25) a la Tierra de Alhama, caracterizada por las sierras que la bordean en su límite meridional y los amplios llanos de cereal que parecen abrirse a la vega. Estas zonas ampliamente cultivadas que se extienden por la depresión del Temple y de Alhama, se van reduciendo conforme nos alejamos hacia el oeste y el sur. La zona más occidental deja ver el predominio de olivares que le acerca a las tierras de Loja y las
“La ciudad [Alhama] es silvestre y pintoresca. Es la Ronda de estos distritos alpinos, encaramada en el borde de una terrible grieta en las colinas en torno a las que corre el río Marchán (...) La vista del Tajo desde el convento de San Diego es impresionante. Abajo vemos la ira del espumeante Marchán, que serpentea entre barrancos y cumbres rocosas. El panorama entero es ideal para el pintor; sobre los bordes acantilados en equilibrio se posan pintorescas casas con viñas al tresbolillo y jardines colgantes, mientras abajo se
Vega de Granada-Alhama
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 615
Cita relacionadaDescripción
subbéticas cordobesas. Las áreas más meridionales están pobladas de elevaciones montañosas y colinas tapizadas de matorral, arbustos o arbolado, dependiendo del sustrato edáfico.
Las elevaciones montañosas de la sierra Gorda y las sierras de Alhama, Tejeda y Almijara separan los contornos granadinos del litoral malagueño. El paso de Zafarraya era el lugar de acceso tradicional a arrieros, comerciantes y viajeros que pasando por Alhama marchaban hacia la vega en dirección a Granada. Una zona marcada por su carácter de frontera que muestra las fundaciones de villas y núcleos antiguos en áreas con buenas disposiciones defensivas.
ven molinos de agua y cascadas” (Richard FORD, Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa, que describe el país y sus ciudades, los nativos y sus costumbres –1845–).
Washington Irving sobre el paraje conocido como Infiernos de Loja: “Antros oscuros de Loja, cavernas tenebrosas con ríos subterráneos y cataratas que infunden pavor por su ruido misterioso: aseguran las gentes que en esas profundidades están, desde el tiempo de los moros, encerrados cientos de hombres, almas en pena ya, fabricantes de dinero para aumentar los tesoros que en ese mundo guardan los reyes de la morisma” (WASHINGTON IRVING, Cuentos de la Alhambra –1832–).
“Son la Puertas de Zafarraya unos tajos y angosturas en lo alto del puerto o ramal de dicha sierra de Tejada. Por allí se entra para atravesar una gran dehesa de robles, encinas y abundantes pastos cuyo uso y aprovechamiento me dijeron que un año pertenece a Velez-Málaga y otro a Alhama” (Antonio PONZ, Viaje de España –1772–).
“Se fijaron en una bella llanura surcada de arroyos y cubierta de árboles…, les llamó la atención la montaña… y se dieron cuenta de su posición central en relación con el resto del país. Delante se extendía la vega, a cada lado los parajes de Al-Sawuja y Al-Sath, detrás el monte. Les encantó el sitio, en medio de una rica comarca y que alrededor se extendían las instalaciones de los labradores” (ABD ALLAH, Memorias –siglo XI–). ”Convencido cada noche por la antigua medialuna granadí de que es un ladrón, el ladrón de agua retumba, cae, zumba, se yergue, se tumba...” (Juan Ramón JIMÉNEZ, Olvidos de Granada –1934–).
“Los montes lejanos surgen con ondulaciones suaves de reptil. Las transparencias infinitamente cristalinas lo muestran todo en su mate esplendor. Las umbrías tienen noche en sus marañas y la ciudad va despojándose de sus velos perezosamente, dejando ver sus cúpulas y sus torres antiguas iluminadas por una luz suavemente dorada” (Federico GARCÍA LORCA, Granada I. Amanecer de verano, Impresiones y paisajes –1918–)
“Surgen con ecos fantásticos las casas blancas sobre el monte… Enfrente, las torres doradas de la Alhambra enseñan recortadas sobre el cielo un sueño oriental. El Darro clama sus llantos antiguos lamiendo parajes de leyendas morunas. Sobre el ambiente vibra el sonido de la ciudad. (…) El Albayzín se amontona sobre la colina alzando sus torres llenas de gracia mudéjar… Hay una infinita armonía exterior. Es suave la danza de las casucas en torno al monte” (Federico GARCÍA LORCA, Granada II. Albaicín, En Impresiones y paisajes –1918–).
“En la parte norte de la llanura [de la Vega granadina] hay unas almunias de tan gran valor y elevada calidad que para pagar su precio serían menester fortunas de reyes. Algunas de ellas hay que rentan al año medio millar de dinares de oro, a pesar del escaso coste de las verduras en esta ciudad. Como unas treinta de estas almunias pertenecen al patrimonio privado del sultán. Las ciñen y se unen con sus extremos unas magníficas fincas, nunca esquilmadas, siempre fecundas, cuyas rentas alcanzan en nuestro tiempo los 25 dinares de oro. Por cierto, que la hacienda pública es inferior a la riqueza de alguna de estas fincas pertenecientes al patrimonio del sultán. Todas ellas tienen casas magníficas, torres elevadas, eras amplias, palomares y gallineros bien acondicionados y más de 20 se encuentran dentro del área de la ciudad y del recinto de su muralla. En estas fincas vive un gran número de hombres y de animales, como caballos vigorosos para el laboreo y cuidado del campo, y en muchas de ellas hay incluso castillos, molinos y mezquitas. En esta fértil posesión, que es el alma del campo y lo más selecto de este buen país, se entremezclan alquerías y poblados, que están en manos de los vasallos” (IBN AL-JATIB, Historia de los Reyes de la Alhambra –ca. 1378–).
616 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
Alhambra, Generalife, Albaicín y colinas en torno a Granada
Paso de Zafarraya
El alto valor paisajístico de las colinas que rodean Granada y su singular relación con, de un lado, la vega y, de otro, Sierra Nevada, ofrecen una de las imágenes más recurrentes de Andalucía. El núcleo palatino de la Alhambra y el Generalife señalan el punto de máximo interés de sus valores paisajísticos.
El collado que permite el paso entre la Tierra de Alhama y la Axarquía (boquete y llano de Zafarraya, o poljé de Zafarraya), eje tradicional de conexión entre Granada y esta comarca, es un espectacular balcón a ambos lados del mismo y entre las sierras de Alhama y Tejeda.
La Alhambra (Granada). Foto: Javier Romero García, IAPH
Paso de Zafarraya. Foto: José Carlos Castro
Vega de Granada-Alhama
Paso de Zafarraya desde la Axarquía (Málaga). Foto: Víctor Fernández Salinas
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 617
Tajos de Alhama y rivera del Marchán
Acequia Aynadamar
Tajo ubicado junto al centro histórico de la ciudad con un espectacular paisaje a la ribera del Marchán donde se vislumbran antiguos molinos e industrias movidas con ingenios hidráulicos (Alhama de Granada).
Singular relación paisajística producto de la proyección paisajística de una infraestructura relacionada con la cultura del agua (Alfacar, Víznar y Granada).
Tajos de Alhama. Foto: Víctor Fernández Salinas
Fuente de Aynadamar (Alfacar). Foto: Silvia Fernández Cacho Acequia de Aynadamar. Foto: Silvia Fernández Cacho
618 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
7. Valoraciones y recomendaciones
NegativasPositivas
Patrimonio reconocido a nivel internacional (UNESCO) en la ciudad de Granada.
Cantidad y calidad de bienes patrimoniales, tanto culturales y naturales, insertos en un territorio complejo y de honda dimensión histórica y cultural. La profusión de hitos y espacios de gran peso simbólico (La Alhambra, el pico Veleta, la vega de Granada), unido a la mirada de multitud de artistas y literatos (entre los que destaca la figura de García Lorca), dota a esta demarcación de una personalidad sólida y base fundamental de la cultura andaluza.
En la ciudad de Granada existen instituciones culturales y administrativas que aportan peso específico a esta ciudad y su ámbito de influencia.
La renovación de las infraestructuras de comunicación ha mejorado notablemente la articulación interna y la accesibilidad general.
Iniciativas supramunicipales consolidadas de valorización patrimonial (Poniente granadino).
Peso excesivo de la cabecera urbana, Granada, como depositario de un rico patrimonio monumental.
Pérdida de autenticidad de varios sectores de Granada por la presión turística.
Presión constructiva desbordada en la mayor parte de las poblaciones del área metropolitana de Granada, lo que está llevando a la desarticulación, aislamiento y desaparición de los valores de su vega.
Próximo desarrollo de proyectos arquitectónicos que potencian la creación de altos edificios en la ciudad de Granada.
Patrimonio agrícola relacionado con el agua susceptible de destrucción o enmascaramiento.
Valoraciones
Vega de Granada-Alhama
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 619
Identificar, registrar y proteger el abundante patrimonio de arquitectura tradicional dispersa en el territorio.
Potenciar la investigación en torno a la relación de la Alhambra y la vega de Granada en la Edad Media.
Valoración de la arquitectura industrial relacionada con el cultivo de remolachas y azucareras
Promover el reconocimiento arqueológico del territorio, para avanzar en su conocimiento y posibilitar la prevención de impactos negativos sobre el patrimonio arqueológico de una demarcación que está siendo fuertemente urbanizada.
Se recomienda un cambio de actitud y una revisión completa y adecuada de los recursos ligados a la arqueología industrial, obra pública y actividades tradicionales en la vega de Granada, todos ellos sometidos a un proceso de sustitución y alteración muy profundos durante los últimos años.
Se recomienda atajar las tensiones y proyectos que alientan la verticalización edificatoria en Granada y municipios próximos.
Intervenir en la mejora de las torres vigía de la demarcación, cumpliendo las recomendaciones del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada.
Identificar y documentar los conocimientos agrícolas y los ligados al regadío tradicional de la vega. Difundir los conocimientos ligados a las actividades agroganaderas de la zona.
Recomendaciones para el planeamiento territorial y urbanístico
La vega de Granada precisa de un urgente replanteamiento de ordenación y protección que salvaguarde los valores que aún no han sido alterados. Especialmente la primera orla de municipios cercanos al de Granada deben ser objeto de una profunda revisión en cuanto a su modelo de desarrollo en un futuro próximo.
Es necesario potenciar una mayor diversidad del sector económico de esta demarcación, excesivamente dependientes del turismo, el comercio y de las función pública en la capital y área metropolitana y de las actividades agrarias en el resto de la demarcación.
Patrimonio de ámbito territorial
Patrimonio de ámbito edificatorio
Patrimonio de ámbito inmaterial
Generales
Caracterización patrimonial del mapa de paisajes de Andalucía • 621
Incluido en las áreas paisajísticas de valles, vegas y ma-rismas interiores y campiñas de piedemonte, el territo-rio de la vega del Guadalquivir se caracteriza por sus paisajes muy llanos de regadío muy antropizados con cultivos intensivos (naranjos, limoneros, huertas). Se trata de un estrecho pasillo entre las suaves estribacio-nes de Sierra Morena al norte, con un corte tajante en las características y usos del territorio, y las campiñas al sur del Guadalquivir, que poseen una transición me-nos brusca desde la vega. En este pasillo se dispone un importante eje de comunicaciones, el más importante de Andalucía, que se prolonga por Despeñaperros hacia Madrid, y hacia el Atlántico por el suroeste.
La ciudad de Córdoba, y su potente periurbano, que se de-sarrollan de forma lineal y paralela al río, es la cabecera de esta demarcación. Se trata de uno de los referentes patri-moniales más potentes de Andalucía y España. Su Mezqui-ta-Catedral fue incluida en la Lista del Patrimonio Mun-dial en 1984 entre las primeras declaraciones españolas. En 1994 fue ampliada al sector urbano próximo (Judería, Alcázar de los Reyes Cristianos) y entorno del Guadalqui-vir (puente romano y torre de la Calahorra). Existen tam-bién otras ciudades potentes ribereñas, aunque con una impronta urbana, patrimonial y paisajística menor, lo que no obsta para que se señalen núcleos de un gran interés (Montoro, Palma del Río, Lora del Río, Andújar, etcétera).
Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Zonificación del POTA: Vega del Guadalquivir, centro regional de Córdoba, Montoro y centro-norte de Jaén (dominio territorial del valle del Guadalquivir)
Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: Red de ciudades patrimoniales principales, red de centros históricos rurales, ruta cultural Bética Romana, ruta cultural del Legado Andalusí
Piedemonte de Sierra Morena + Vega del Guadalquivir
Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del mapa de paisajes de Andalucía
1. Identificación y localización
Articulación territorial en el POTA
unidad del centro regional de Córdoba (parcial) y estructuras organizadas por ciudades medias interiores, tanto al oriente de esa capital en las unidades territoriales de Montoro (Montoro) y de centro-norte de Jaén (Andújar, Marmolejo), como hacia occidente en la unidad territorial de la Vega del Guadalquivir (Palma del Río, Lora del Río)
Grado de articulación: elevado
622 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
2. El territorio
Medio físico
La vega del Guadalquivir es una llanura de carácter lineal que, desde el borde norte del área metropolitana de Sevi-lla, alcanza un espacio que se prolonga más allá de Andú-jar. Se trata de un espacio sin pendientes que reseñar salvo las que aparecen en su borde norte, en el contacto con Sierra Morena, que sólo alcanzan una cierta relevancia al norte de Córdoba y de Andújar. Hacia el sur hay una sua-ve transición hacia las campiñas jiennenses, cordobesas y sevillanas. Esto origina una densidad de formas erosivas bajas o muy bajas, que alcanzan valores más altos sólo al adentrarse en las demarcaciones serranas septentrio-nales y cercanas. El corredor de estas vegas se enmarca
en la depresión posorogénica del valle del Guadalquivir. Geomorfológicamente tiene su origen en formas fluvio-coluviales (vegas y llanuras de inundación junto a formas asociadas a coluvión). El borde septentrional se asienta ya sobre formas estructurales-denudativas (relieves ta-bulares) y hacia el sur la transición se hace sobre formas gravitacionales-denudativas de modelado de vertientes y de formas denudativas (colinas con escasa influencia es-tructural en medios estables). En todo caso, los materiales más abundantes son los sedimentarios típicos de vegas fluviales (arenas, limos, arcillas, gravas y cantos), aunque también son abundantes los sedimentos en los bordes ter-ciarios de la vega, tanto hacia el norte, como hacia el sur (calcarenitas, arenas, margas y calizas).
El clima posee unos inviernos suaves en la parte occi-dental, que se vuelven más fríos en la oriental. Los vera-nos son tórridos en todo el eje. Las temperaturas medias anuales superan los 16 ºC y la insolación media anual oscila entre las algo menos de 2.800 horas de Montoro a las 3.000 de Lora del Río.
La mayor parte de la demarcación se encuentra relacionada con la geomegaserie riparia mediterránea, aunque los bor-des norte y sur se encuadren en el piso termomediterráneo bético-algarbiense seco-subhúmedo húmeda basófila de la encina y, más localmente y sobre todo en el tramo superior, con la faciación de la anterior seco-subhúmeda silicícola de la encina. Su profundísima y antigua antropización hace
Alcolea del Río. Foto: Víctor Fernández Salinas
Vega del Guadalquivir
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 623
prácticamente inexistente la vegetación original salvo en las zonas ribereñas (donde son abundantes los bosques ga-lerías de álamos blancos, chopos, olmos y sauces), y algunas formaciones de acebuches, encinas y alcornoques en el res-to del territorio. En las estribaciones con Sierra Morena, no obstante, empiezan a aparecer encinares y alcornocales, y formas mixtas de ambos y de coníferas -estas más puntua-les-, de mayor extensión y significado territorial.
Por último, y tal vez por esta antropización extrema, los espacios naturales protegidos son muy poco importantes en esta demarcación. Existen sólo espacios de respeto in-cluidos en la red Natura2000 entre Posadas y Almodóvar del Río, así como en las inmediaciones de Villafranca de Córdoba y Andújar.
Medio socio económico
Dinámica: Progresiva Estable Regresiva
La vega del Guadalquivir es uno de los espacios tradicio-nalmente más ricos de la comunidad. Sólo la evolución de la Política Agraria Comunitaria impone incertidumbres en su futuro, dado que la calidad de sus suelos y la dispo-nibilidad de abundante agua de regadío, han asegurado desde antiguo la feracidad de sus tierras.
Desde el punto de vista demográfico, es un espacio que, salvo períodos de estancamiento, no ha sufrido la pérdida demográfica de otras zonas rurales andaluzas. Además, en la vega que se extiende desde las cercanías de Alcalá del Río en Sevilla a Andújar en Jaén, se sucede un rosario de importantes poblaciones, entre las que destaca Córdoba,
que reflejan este carácter dinámico de su agricultura, aun-que con síntomas de estancamiento en los últimos años.
Córdoba, es la tercera ciudad andaluza y posee un creci-miento sostenido desde hace muchos decenios, alcanzando en 2009 la cifra de 328.428 habitantes (189.761 en 1960). Frente a Granada y Sevilla, Córdoba posee un extenso tér-mino municipal que engloba casi todos los desarrollos ur-banos de los últimos decenios, por lo que no ha tenido que competir con otros municipios cercanos en la creación de suelo urbano y para retener a la población. La ciudad ha reforzado su posición estratégica en Andalucía durante los últimos años, especialmente desde la entrada en funcio-namiento del AVE Madrid-Córdoba-Sevilla, y seguirá ha-ciéndolo en el futuro con la creación de las líneas a Málaga y Granada. Así, a su papel de mercado y distribución de la producción agraria provincial ha de unirse el de sede de empresas que aprovechan su localización estratégica para su desarrollo logístico regional. La economía de la ciudad se ha visto así muy ampliada, dado que hasta hace pocos de-cenios se centraba únicamente en actividades comerciales y administrativas que, con todo, siguen siendo importantes. Además, posee un tejido industrial importante relacionado con empresas de transformación de productos agrarios, de transporte, metálica, textil y, sobre todo, de construcción. En esto influye la existencia de una fábrica de cemento y el importante y generalizado auge de la construcción que, salvo las muy abundantes y descontroladas urbanizacio-nes ilegales, ha tenido un desarrollo más contenido que en otras ciudades andaluzas. El turismo cultural también ha tenido un importante desarrollo con la mejora de las co-municaciones. La disponibilidad de recursos en una ciudad inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial la ha insertado
en numerosos circuitos turísticos a la vez que ha animado un importante sector hostelero y de servicios.
La vega, tanto aguas arriba de Córdoba como aguas abajo, se jalona de poblaciones que suelen tener a la luz del pa-drón de 2009 entre los 5.000 y los 20.000 habitantes: Vi-llaverde del río, 7.337 (4.527 en 1960); Cantillana, 10.627 (9.301 en 1960); Lora del Río, 19.352 (21.023 en 1960); Posadas, 7.558 (8.951 en 1960); Almodóvar del Río, 7.839 (8.300 en 1960); Villa del Río, 7.425 (8.451 en 1960); aun-que a veces los superen: Andújar, 39.111 (32.373 en 1960); Palma del Río, 21.588 (18.915 en 1960). Se trata de po-blaciones con una producción agraria potente de regadío (naranjo, algodón, remolacha, girasol, plantas forrajeras, etcétera), aunque también con algunas zonas de secano en sus bordes dedicadas al maíz, al trigo y a la creciente implantación de olivos. En ellas se ha desarrollado a lo lar-go del siglo XX un cierto tejido agroindustrial (molturado-ras de aceite, fábricas de azúcar, harineras, etcétera), pero que han tenido dificultades para desarrollar una base económica más diversa. En Villa del Río existen industrias dedicadas al mueble y en todas ellas se han consolidado empresas dedicadas a la construcción. Como se ha apuntado anteriormente, el turismo cultural también está empezando a tener una cierta incidencia en alguna de estas ciudades además de la capital, bien sea por su patrimonio cultural (Almodóvar del Río, Montoro) como por su oferta cultural (festival de teatro de Palma del Río); sin embargo, ni en infraestructura ni en oferta, salvo Córdoba capital, se puede decir que el desarrollo de este sector haya sido prioritario ni para sus políticos, ni para la iniciativa privada.
624 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Articulación territorial
Procesos de articulación histórica
El peso geográfico del eje fluvial del Guadalquivir ha mar-cado de modo decisivo toda la evolución de las estructuras de asentamiento y comunicaciones de la demarcación. Los ejes de tránsito históricos se han confirmado, por tanto, con predominio del sentido este-oeste. El área ha cumplido tradicionalmente con su principal función de intercomuni-cador regional, primero por parte de las poblaciones paleo-líticas al seguir los movimientos estacionales de la fauna objetivo de caza, y después, durante la prehistoria reciente como soporte del flujo de interrelaciones culturales que
miento de sílex y asiento de talleres líticos. Desde la Edad del Hierro y en algunos casos desde la Edad del Bronce, núcleos de población como Andújar, Montoro, Córdoba, Palma del Río, Lora del Río, Alcolea del Río, Cantillana, se han mantenido como lugares habitados prácticamente sin interrupción hasta la actualidad. La disposición de estos núcleos y su característico ritmo de espaciado hicieron desde muy pronto que el valle bético tuviera una consi-deración de espacio profundamente antropizado y una vocación claramente urbana con anterioridad a la llegada de los romanos.
Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades
Esta demarcación de forma alargada tiene una articula-ción fielmente adaptada al tramo fluvial del Guadalquivir al que se adhiere. Se trata de un corredor coincidente con la principal arteria de la comunidad, la nacional IV (A-4) que conecta Cádiz con Madrid, y que en buena medida es la heredera de la antigua vía Augusta, y con la carretera A-431 entre Alcalá del Río y Córdoba. El trazado del fe-rrocarril, tanto el convencional como el de Alta Velocidad Española (AVE) tiende a reforzar esta característica de gran vector de comunicación interior de Andalucía. A lo largo de este eje se dispone una gran cantidad de poblaciones que cuentan con un espléndido pasado agrícola gracias a las inmejorables condiciones de los suelos de la vegas del Guadalquivir (Lora del Río, Palma del Río, Posadas, Almodóvar del Río, El Carpio, Montoro, Villa del Río, Andújar). Pero entre todas ellas destaca la aglomeración de Córdoba, auténtico eje gravitacional de
Vega del Guadalquivir
conectan la alta y baja Andalucía. Tras un largo proceso en el que intervienen tanto el impacto comercial de los pue-blos procedentes del Mediterráneo oriental, como el au-mento del nivel de integración política y territorial durante el periodo ibérico, el sistema de comunicaciones quedaría formalizado durante la dominación romana hasta práctica-mente nuestros días. La denominada vía Augusta se ajusta en su trazado a la vega bética. Desde Espeluy este viario puede reconocerse en la toponimia de las actuales vías pe-cuarias (camino viejo, camino romano, etcétera). En la mar-gen izquierda, desde Villa del Río, las toponimias aludiendo al origen romano se combinan con camino de Córdoba y, posteriormente, cañada de Sevilla.
Si el viario romano va a tener larga perduración, desde la época bajomedieval cristiana, en el contexto de los inte-reses ganaderos de la Mesta, el margen derecho también contará con un denso tejido que, de modo paralelo al an-tiguo romano, flanquean el río a lo largo de todo su re-corrido. Pueden citarse, siguiendo las incorporaciones que bajan desde Sierra Morena, el cordel de la Mestanza en Andujar; las vías procedentes del suroeste de la Mancha a la altura de Montoro (cordel real de Villanueva); o la caña-da real soriana que entronca en Córdoba y continúa junto al río hacia Sevilla por Peñaflor.
Del mismo modo, los patrones de asentamiento históricos se consolidan durante la Edad del Hierro coincidiendo con el importante proceso urbanizador que culminará con la municipalización romana. Anteriormente, se documenta durante el Paleolítico la ocupación de las terrazas fluviales inmediatas al río Guadalquivir posiblemente aprovechadas como cazaderos y, con seguridad, como lugar de abasteci-
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 625
esta demarcación, con una relación directa en su escena-rio urbano con el cauce del río, con importantes procesos de suburbanización (muchos de ellos de carácter ilegal) y que además divide esta demarcación en dos sectores, las vegas altas y bajas del Guadalquivir; el primero ligado a la citada A-431 y el segundo a la A-4. El hecho de recorrer esta demarcación lineal a partir de estos dos ejes, con sus características y ritmos distintos, también ofrece una per-cepción diferencial de la misma. Esta localización estraté-gica respecto a las comunicaciones explica la continuidad
urbana de Córdoba desde la antigüedad. Su control de los recursos serranos, de las vegas y de las campiñas próximas ha potenciado su consideración de capital de la bética ro-mana, su esplendor musulmano-medieval y su importante peso como ciudad de interior durante las épocas moderna y contemporánea (si bien durante buena parte del siglo XIX y XX la decadencia y perdida de protagonismo de sus pro-ductos la convirtieron durante muchos años en una ciudad provinciana y con escasa capacidad de retener el éxodo ru-ral que se produjo en su provincia a otras regiones españo-
Torre de Villaverde (Montoro). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
las y países europeos). Su posición central en Andalucía y la llegada del AVE han resituado de nuevo a esta importante capital andaluza.
Aunque Córdoba cuenta con un aeropuerto, sus caracterís-ticas no le permiten un uso comercial convencional.
Este escenario se completa con interesantes asentamientos producto de la colonización agrícola de la vega con motivo de los avances hidráulicos del siglo XX (Víar, Esquivel...).
626 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas
Descripción Recursos asociados
Procesos históricos
Sedentarización y desarrollo agrícola8232300. Neolítico8232200. Edad del Cobre
Durante el Neolítico y la Edad del Cobre la distribución de asentamientos no es aun densa en la demarcación. Las campiñas inmediatas, al sur, y las cortas llanuras del piedemonte de Sierra Morena, al norte, fueron más atractivas para el desarrollo de los cereales estacionales y las lomas próximas ofrecían la suficiente idoneidad para la instalación del hábitat. Las márgenes del gran río debieron ofrecer en estos momentos los recursos de pesca, recolección y materia prima lítica en sus terrazas. Se muestran, no obstante, densidades altas de asentamientos de esta cronología en la zona de confluencia del río Genil en Palma del Río, un sector estratégico en cuanto a las comunicaciones regionales ya que supone la conexión del valle medio del Guadalquivir con el sector oriental andaluz.
7121100. Asentamientos rurales. Poblados7112500. Talleres. Talleres líticos
El desarrollo del río como eje de intercambio. Comercio y culturas8232100. Edad del Bronce8233100. Edad del Hierro8211000. Época romana
Desde la Edad del Bronce se observan cambios sustanciales en la ocupación de la vega. Por un lado, el desarrollo progresivo de la circulación de metales para el comercio debió de priorizar el control fluvial, por otro lado, pudo producirse una diferenciación muy marcada en la especialización de los asentamientos favoreciendo la creación de estos nuevos centros junto al río, aunque siempre en elevaciones prominentes del paisaje para acentuar su carácter defensivo.
En el proceso de creación del territorio tartésico, y posteriormente ibero-turdetano, el eje de asentamientos de la vega mantendrá este nivel de competencia interna para el control de los recursos tanto del intercambio comercial como de la explotación de base agraria tradicional. La conformación de un río salpicado de ciudades fuertes, los oppida, es la percepción del valle como un paisaje de ciudades encastilladas que recogen autores griegos y romanos, a la cual contribuiría la inestabilidad política sobre todo desde el siglo IV a. de C. con la conquista cartaginesa y finalmente la guerra entre Cartago y Roma.
La romanización no sólo incidió en la continuidad de las tendencias comerciales y de urbanización de la vega, sino que intensificó los procesos de cambio paisajístico en los márgenes fluviales. Por un lado la nueva organización territorial romana formalizaría un sistema de comunicaciones estable y sólido dotado de elementos de infraestructura (calzadas, puentes) y de una organización administrativa, lo cual redundaría en un beneficio de la implantación de nuevas fundaciones urbanas y de una activa vida rural en sus cercanías.
Por otro lado, la intensa explotación agrícola, y la transformación de sus productos en vino y aceite principalmente, provocaron una auténtica eclosión pre-industrial en los márgenes fluviales, sobre todo, basado en un gran desarrollo de las actividades vinculadas con la explotación comercial de los recursos con destino a Roma: instalaciones de fabricación cerámica, envasado, almacenamiento y transporte de productos. La mayor densidad regional de localizaciones arqueológicas consistentes en alfares y villae de época romana se encuentran de esta demarcación.
7121200/533000. Asentamientos urbanos. Oppidum7121200. Asentamientos urbanos. Ciudades7121100. Asentamientos rurales. Poblados7123100. Infraestructuras del transporte. Redes viarias7123110. Infraestructuras del transporte. Puentes
Vega del Guadalquivir
Identificación
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 627
Descripción Recursos asociados
La definición de los núcleos urbanos de referencia del valle del Guadalquivir8220000. Edad Media8200000. Edad Moderna
Si el período altomedieval puede considerarse en general de recesión urbana, la conquista musulmana recoge la inmensa herencia de siglos anteriores en los márgenes del río bético. Desde el punto de vista de la explotación agrícola, se desarrolla la horticultura y fruticultura andalusí aportando el paisaje agrario característico de una vega intensamente humanizada, densa en tejido de poblamiento, a la que se añade la importante cultura del agua materializada en infraestructuras de regadíos y en instalaciones de extracción (norias) y molienda de los productos agrarios clásicos.
El interés de revalorizar el eje fluvial seguirá las mismas pautas e intereses que estuvieron presentes en la antigüedad, añadiendo en estos momentos el hecho de un territorio, al-Andalus, con entidad política en el marco de los reinos existentes en el Mediterráneo y la Península y, por tanto, un territorio no colonial y no dependiente. En el contexto de la compleja evolución política de los reinos andalusíes, primero Córdoba y posteriormente las taifas de Sevilla y Jaén, participaron en la estructuración del valle del Guadalquivir concretando en la vega la práctica totalidad de núcleos urbanos de continuidad futura bajo la época bajomedieval cristiana y la Edad Moderna.
De este modo, en la vega del Guadalquivir se podrá reconocer el papel metropolitano de los grandes núcleos del eje, Córdoba y Sevilla, éste último en el extremo suroeste fuera de sus límites.
A este respecto, puede destacarse cómo el modo de organización del espacio en torno a los grandes núcleos citados, a los que se puede añadir Andújar en el extremo oriental, se regirá por unas constantes estructurales: un área circundante de gran densidad de núcleos secundarios con una funcionalidad clara de producción y abastecimiento, e incluso de la existencia de los puntos que forman la red de defensa de la ciudad en el esquema militar medieval. Esta organización puede reconocerse en el numeroso poblamiento de la vega norte de Sevilla: Cantillana, Brenes, Tocina, etcétera, con origen en alquerías y otros asentamientos rurales de época islámica, o Alcalá del Río con la función de defensa militar del norte de la ciudad. Igualmente en Córdoba con un espacio más estrecho y lineal de vega: Posadas, Palma del Río, El Carpio, con Almodóvar como punto estratégico de la defensa militar. Puede decirse que la vocación metropolitana de estas ciudades, en el sentido que luego se desarrollará durante la Edad Moderna, está fundando sus bases en estos momentos con profunda antelación a otras zonas de la Península.
Para completar el panorama, una vez referido el área de influencia de los grandes urbanos, el territorio se completa con determinados puntos intermedios, algunos inmediatos al límite de la demarcación, de clara vocación de control militar entre las entidades políticas. Se trata para la época andalusí de Lora/Setefilla, Peñaflor entre Sevilla y Córdoba; o Montoro, junto con Arjona y
7121100. Asentamientos rurales. Pueblos7121200. Asentamientos urbanos. Medinas7112620. Fortificaciones. Castillos7112900. Torres7123100. Infraestructuras del transporte. Redes viarias7122200. Cañadas. Vías pecuarias7122200. Espacios rurales. Egidos. Huertas
Identificación
628 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Descripción Recursos asociados
Lopera fuera de la demarcación, entre el reino cordobés y el jiennense.
Esta disposición tendrá durante el posterior devenir cristiano otra serie de paralelismos en la organización territorial en el contexto de la política de repoblación y señorialización desarrollada por Castilla a lo largo del Antiguo Régimen. Por un lado los grandes centros quedarán en control de la Corona, mientras que los núcleos intermedios se gestionaron, caso de Lora o Porcuna hasta el río, por señoríos de la nobleza o de las órdenes militares.
En definitiva, en este largo proceso sepusieron las bases de los grandes centros metropolitanos actuales junto al río, a la vez que los centros intermedios que hoy se puedenreconocer como agrociudades junto al río, detentadoras desde antiguo, y una vez diluída su función militar, de un importante papel territorial como redistribuidoras de productos, emplazadas junto a los nodos de transporte de mayor importancia regional sobre todo en el caso muy claro del extremo oriental (Andújar).
“Las orillas del Betis son las más pobladas; el río puede remontarse navegando hasta la distancia aproximada de mil doscientos estadios, desde el mar hasta Corduba, e incluso hasta algo más arriba. Las tierras están cultivadas con gran esmero, tanto las ribereñas como las de sus breves islas. Además, para recreo de la vista, la región presenta arboledas y plantaciones de todas clases admirablemente cuidadas. Hasta Hispalis (...) pueden subir navíos de gran tamaño; hasta las ciudades de más arriba, como Ilipa, sólo lo más pequeños. Para llegar a Corduba es preciso usar barcas de ribera, hoy hechas de piezas ensambladas, pero que los antiguos las construían de un solo tronco. Más arriba de Cástulo, el río de ser navegable. Varias cadenas montañosas y llenas de metales siguen la orilla septentrional del río aproximándose a él unas veces más, otras menos. En las comarcas de Ilipa y Sesábon (...) existe gran cantidad de plata. Cerca de las llamadas Kótinai nace cobre y también oro. Cuando se sube por la corriente del río, estas montañas se extienden a la izquierda, mientras que a la derecha se dilata una grande y elevada llanura, fértil, cubierta de grandes arboledas y buena para pastos” (ESTRABÓN, Geografía, Libro III –siglos I a. de C.-I d. de C.–)
Vega del Guadalquivir
Identificación
Vega del Guadalquivir desde el castillo de Almodóvar del Río (Córdoba). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano. IAPH
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 629
Descripción Recursos asociados
Actividades socioeconómicas
1264200. Agricultura
El cultivo de extensas llanuras ha dominado e identificado el paisaje de la vega. Aunque en retroceso, todavía se mantienen en secano el cereal y el olivar, reactivado más recientemente. No obstante, la introducción del regadío es la característica dominante. Por la demanda de granos-piensos y de la industria prevalecen los cultivos de algodón, trigo, maíz y girasol (a los que se dedican preferentemente las grandes propiedades) sobre los hortofrutícolas intensivos. La tendencia es que estos últimos van ganando protagonismo.
7123200. Infraestructuras hidráulicas. Aljibes. Acequias7112100. Edificios agropecuarios. Cortijos 7122200. Espacios rurales. Huertos
1264200. Ganadería
No tiene la importancia de la agricultura, siendo más significativa en el alto Guadalquivir próximo al Parque Natural de Cardeña y Montoro y Hornachuelos. También se dan, como complemento a los cultivos, en las zonas media y baja del Guadalquivir, ganaderías lecheras y algunas de toros bravos sostenidas por los pastos y la producción forrajera.
7112120. Edificios ganaderos
1263000. Actividad de transformación. Producción de alimentos. Producción industrial. Oleicultura. Producción artesanal
En general, la actividad industrial tiene escasa presencia. No obstante cada zona presenta sus peculiaridades. En la zona del alto Guadalquivir, se concreta en los municipios de Villa del Río, El Carpio y Montoro. Destaca una importante industria del mueble (sobre todo del tapizado) en Villa del Río, donde también se han ubicado industrias agroalimentarias de fabricación de aceite y sus derivados, presentes igualmente en Montoro. En la comarca del medio Guadalquivir destacan las ramas industriales dedicadas a la metalurgia y fabricación de productos metálicos y, en menor medida, la agroalimentaria y textil.
Destacan en Andújar las industrias agroalimentarias: principalmente las del aceite.También se realizan otras manufacturas (carpintería, alfarería, confección textil…).
7112511. Molinos. Molinos hidráulicos (Harineros). Almazaras7112500. Edificios industriales. Fábricas. Alfares
“Rey de los otros, río caudaloso,que en fama claro, en ondas cristalino,tosca guirnalda de robusto pinociñe tu frente, tu cabello undoso,
pues, dejando tu nido cavernosode Segura en el monte más vecino,por el suelo andaluz tu real caminotuerces soberbio, raudo y espumoso,
a mí, que de tus fértiles orillaspiso, aunque ilustremente enamorado,tu noble arena con humilde planta,
dime si entre las rubias pastorcillashas visto, que en tus aguas se han mirado,beldad cual la de Clori, o tanta gracia”(Luia de GÓNGORA, Soneto LXII, En Sonetos –1582–).
Identificación
630 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
4. Recursos patrimoniales
Ámbito territorial
Asentamientos. La demarcación participa de la misma tónica que el resto del valle del Guadalquivir en cuanto a una temprana ocupación humana en poblados al aire libre, algunos de ellos de larga continuidad temporal durante la mayor parte de la prehistoria reciente como por ejemplo en Llanete de los Moros (Montoro), Plaza de Armas de Se-villeja (Espelúy), Los Villares (Andújar) o Mesa de Lora (Lora del Río).
Durante la Edad del Cobre se documentan una serie de poblados junto al río ofreciendo una distribución más densa en torno a la confluencia del Genil con el río bé-tico. Pueden destacarse los poblados de Las Patrona-tas (Cantillana), Mesa de Lora (Lora del Río), cortijo de Verduga Alta (Palma del Río), arroyo Madre de Fuentes (Palma del Río).
Durante la Edad del Bronce, sobre todo en su fase final, se observa una mayor densificación. Pueden citarse los asentamientos de La Medilla (Andújar), Parcela de Perejil (Palma del Río), Llanete de los Moros (Montoro), Mesa de San Pedro (Palma del Río) y Mesa de los Carneriles (Hornachuelos).
La Edad del Hierro aporta poblados plenamente ibero-turdetanos como La Mesa (Alcolea del Río), Los Villares (Andújar), La Aragonesa (Marmolejo), Plaza de Armas de Sevilleja (Espelúy), cortijo de Almazán (Lopera), Mesa de Lora (Lora del Río), cortijo del Remolino (Palma del Río), La Viña (Peñaflor) o el mismo Llanete de los Moros (Montoro).
Durante época romana se consolidaría un eje de muni-cipios junto al río, algunos con origen en asentamien-tos anteriores. Pueden citarse Andújar (Isturgi), Las to-rrecillas en Marmolejo (Ucia), Montoro (Epora), cerro de Alcurrucén en Pedro Abad (Sacili Martialium), Córdoba (Corduba), Almodóvar del Río (Carbula), cerca de Posadas (Detumo), La Viña en Peñaflor (Celti), Lora del Río (Axati), peña de la Sal en Alcolea del Río (Arva), Alcolea del Río (Canama) Cantillana (Naeva).
Los asentamientos del periodo medieval islámico perper-petuaron en parte el patrón romano, situación aplicable sobre todo a los grandes centros urbanos: Madinat Qurtu-ba (Córdoba), o con ligero desplazamiento desde la ciudad antigua como Anduyar (Andújar) desde el solar romano de Los Villares. Córdoba como capital califal se rodeó de una densa red de asentamientos, algunos de ellos con trascen-dencia política y de prestigio como es la ciudad cortesana de Madinat al-Zahra. Otros asentamientos aprovechan su situación estratégica como Madinat Balma, Palma del Río, fortificada a partir del siglo XII, el emplazamiento de hisn Muntur (Montoro), la población fortificada de al-Mudawar (Almodóvar del Río), Lawro (Lora del Río) o el hisn de al-Koliah (Alcolea del Río).
La temprana conquista cristiana a mediados del siglo XIII aparejó la creación de nuevos centros de repoblación, muchos de ellos procedentes de las numerosas alquerías rurales. Pueden citarse los núcleos de Aldea del Cascajar (posteriormente Villafranca de Córdoba), El Carpio con-solidado a partir del siglo XIV, Posadas, Brenes a partir de una alquería, y Villanueva de Andújar (hoy Villanueva de la Reina) desde una aldea del siglo XIV.
Posteriormente, del siglo XVIII puede citarse la localidad de Fuente Palmera, ejemplo de urbanismo de la Ilus-tración dentro del programa de Nuevas Poblaciones de Carlos III.
Como ejemplos de poblados de colonización pueden des-tacarse el de Marruanas, San Antonio y Algallarín en el alto Guadalquivir; Rivero de Posadas en Posadas. Desta-can el diseño de viviendas unifamiliares en abanico de Alejandro de la Sota en Esquivel.
Infraestructuras del transporte. El trazado de la romana vía Augusta marcó la vega en muchos de sus tramos. Pueden citarse los restos de calzadas asocia-dos al yacimiento romano de Córdoba, o a los restos de la calzada Epora-Solia, tales como los restos de la zona de Las Casillas, próximos a Montoro junto al río Arenoso. El sistema viario se asocia igualmente a los numerosos vestigios de puentes romanos, muchos de ellos con continuidad medieval y moderna. Pueden ci-tarse el puente romano de Andújar, el puente romano sobre el río Jándula (Andújar) en su confluencia con el Guadalquivir por su margen derecha, el puente romano de Montoro sobre el arroyo de la Vega y próximo al lími-te municipal de Pedro Abad, el puente de cinco ojos de Villa del Río sobre el arroyo Salado en el camino de Los Almendros y, finalmente, el puente romano de Córdoba sobre el que se edificaría la obra renacentista.
Del mismo modo, se han conservado puentes islámicos, continuadores de la densa red de comunicaciones roma-na. Se destacan los puentes cordobeses de Los Nogales, el del arroyo Pedroches o el del camino de Las Almunias. Las
Vega del Guadalquivir
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 631
obras cristianas, sobre todo a partir del siglo XVI, aportan los ejemplos del puente de las Donadas de Montoro o el citado de Córdoba.
Otros puentes, de construcción más cercana en el tiempo son: puentes de Hierro sobre el río Guadalquivir en Palma del Río, Lora del Río, etcétera; Puente de Eduardo Torroja en Posadas; puentes ferroviarios en Tocina, Córdoba, etcétera.
Por último, otras infraestructuras son las de tipo portua-rio de época romana, como los asociados a los yacimien-tos arqueológicos romanos de La Vega I (Andújar) o el de Tocina.
Infraestructuras hidráulicas. Pueden citarse los nume-rosos restos arqueológicos asociados a acequias, canales, albercas y acueductos aparecidos en, y en los entornos de, Córdoba (noria de la Albolafia y molinos del río) y Madinat al-Zahra, desde época romana a islámica. De época poste-rior destaca la actuación de Edad Moderna en la ribera del Guadalquivir representada por el conjunto de Las Presas o Las Grúas (El Carpio), constituyendo un sistema de norias y canales edificados en el siglo XVI. El canal del bajo Guadal-quivir o canal de los Presos posee, además de los valores de ingeniería, una importante relación con la memoria históri-ca de la postguerra en el valle del Guadalquivir.
Una infraestructura hidráulica contemporánea singular es el Salto de Agua y Central Eléctrica en el límite del término municipal de El Carpio junto a Pedro Abad y Adamuz (1919-22).
Ámbito edificatorio
Fortificaciones. La mayoría de ejemplos de arquitec-tura defensiva romana, e incluso ibérica, se encuen-tran enmascaradas en las numerosas fortificaciones del periodo islámico existentes en la demarcación. El caso emblemático es la ciudad de Córdoba, en la que es posible detectar los diferentes periodos de su muralla, torres y puertas. Se documentan restos defensivos islá-micos hasta, aproximadamente, mediados del siglo XIII, momento de la conquista cristiana a partir del cual mu-chas fortificaciones se reutilizan aportándole añadidos mudéjares, góticos y renacentistas.
De los recintos urbanos puede destacarse, aparte del de Córdoba, el almohade de Palma del Río. Entre los casti-llos incluidos o inmediatos a cascos urbanos actuales se encuentran, por ejemplo, el castillo de Espelúy, retoca-do en el siglo XIV y de origen islámico, el castillo de Villa del Río del siglo XII, del que subsiste la torre del home-naje, el castillo de Almodóvar del Río, de origen islámico y muy alterado por actuaciones recientes, el recinto del castillo de Lora del Río, muy próximo al casco urbano actual y, por último, el castillo de Posadas del siglo XIV, quizás sobre una alquería islámica anterior integrado actualmente en el conjunto parroquial de Santa María de las Flores.
Pueden citarse también castillos aislados en el medio ru-ral, tales como el castillo islámico de La Aragonesa (Mar-molejo), el castillo islámico de Alcocer (El Carpio), el cas-tillo musulmán de Los Torreones (Villafranca de Córdoba), o el castillo de Kant-His (Córdoba).
Entre las torres con funcionalidad de vigía, en medio rural o incluidas en cascos urbanos, pueden citarse la torre de Vi-llaverde (Montoro) del siglo XV aunque sobre una anterior musulmana, la torre octogonal de la ermita de Villadiego (Peñaflor) quizás del siglo XIV, la torre de Guadacabrilla (Po-sadas) del siglo XV, o la torre de Garci Méndez (El Carpio) del siglo XIV.
Edificios agropecuarios. De la importancia agríco-la de la vega bética nos informa la gran densidad de construcciones tipo villae diseminadas a lo largo de sus márgenes. Con un número de 277 inventariadas, pue-den destacarse las del tramo Andújar-Marmolejo con ejemplos en los yacimientos arqueológicos de cortijo de Aguade, cortijo de la Trinidad, cortijo de las Monjas, cortijo del Marqués del Puente, caserío de Tavira, cortijo de Andero o San Nicolás, todos estos en Andújar, o los del término de Marmolejo como villa del Pozo, Codo del Río, casa de Maroto o caserío de Villavilla. En el tra-mo Palma del Río-Lora del Río pueden citarse: cortijo del Tambor, huerta del Judío o huerta del campillo, los tres en Palma del Río, o cortijo de la Ramblilla, cortijo de Manuel Nieto, cortijo de los Mochales, La Estacada, cortijo de las Alberquillas, todos de Lora del Río. Puede destacarse, por último la concentración de villae del en-torno de Cantillana, tales como Los Parajes, Huerta Alta, Las Patronatas, cortijo del Portero y La Barquilla.
Durante el periodo islámico el patrón de ocupación del medio rural estará marcado por las almunias y alquerías como puntos principales de explotación agrícola. Pueden destacarse las importantes almunias próximas a Córdoba, tales como la Almunia de Turruñuelos y la de los Llanos
632 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
del Castillo. Entre las numerosas alquerías documentadas se encuentran las de Ricache II (Cantillana), cortijo del Al-cornoque (Peñaflor), La Aragonesa (Marmolejo) y caserío del Carmen (Andújar).
También se valoran algunos grandes cortijos que, sobre base cerealista y en muchos casos a partir de antiguas alquerías,, se han reorientado al regadío y a los cultivos industriales, de forma que a las dependencias caracterís-ticas del tipo más tradicional, se han sumado hileras de viviendas para jornaleros, secaderos, naves de estabula-ción y silos. Con estas características se pueden mencio-nar cortijos como Calonge Viejo y de la Vega (Palma del Río) o Algamarrilla (Fuente Palmera).
Por otra parte, las casas agrícolas de Fuente Palmera, son conocidas como casa coloniales al ser diseñadas dentro del plan de colonización del siglo XVIII. Son funciona-les y orientadas a la actividad agrícola y aunque han ido evolucionando conservan una parte importante de su estructura.
Edificios industriales. Con una clara vinculación con las actividades comerciales en torno a la producción agrícola de la vega durante época romana, es desta-cable el número de establecimientos alfareros. Desde los centros productores de terra sigillata para todo el Imperio localizados en Andújar (Los Villares), hasta las producciones de magnitud industrial destinadas a envases cerámicos para el aceite: las ánforas olearias béticas. Con más de medio centenar de alfares inven-tariados en la demarcación, el tramo de río con mayor densidad de alfarerías se localiza en el comprendido
entre Palma del Río y Alcolea del Río. En este sector pueden citarse, por ejemplo, las localizaciones arqueo-lógicas de cerro de Belén, El Cascaral, casas del Picón y cortijo del Mohino Bajo, todos éstos en Palma del Río, Azanaque Castillejo, cortijo de Pasadas, La Estacada, cortijo del Álamo Alto, cortijo de Mallena y cortijo del Berro, en Lora del Río, El Paso y El Tejillo (Alcolea del Río), y por último, Juan Barba, Tesoro Norte y cortijo de Tostoneras en Carmona.
Existe, asímismo, una abundante presencia de edificios industriales contemporáneos, también relacionados con las actividades agroalimentarias, como la fábrica de ha-rinas en Peñaflor o la fábrica de azúcar en Los Rosales.
Ámbito inmaterial
Actividad festivo-ceremonial. En muchos de los pueblos de esta demarcación se conmemora la primavera engala-nando con flores y adornos cruces que se ubican en calles y patios, son las Cruces de Mayo. Son conocidas las de Pedro Abad, Fuente Palmera y Córdoba. Los patios de Córdoba son uno de los emblemas más importantes de la ciudad. Muestran una forma de habitar y una estética, de macetas, cal y agua, que se abre al visitante todos los meses de mayo en la fiesta de los Patios.
Las fiestas de invierno de la Candelaria cierran el perio-do navideño y sirven para bendecir las luminarias o velas. Hoy se celebran con procesiones religiosas de velas, pero también se conmemoran con candelas. Adquieren cierta importancia en Fuente Palmera, Dos Torres, Villanueva de Córdoba, Peñaflor, Pedrera y Lora del Río.
Bailes, cantes y músicas tradicionales. Destaca el baile de los Locos de Fuente Carreteros es una danza masculina de burla provenientes de Centro Europa y que se continúa celebrando el día de los Santos inocentes.
Actividad de transformación y artesanías. Son nu-merosas en la zona destacando el foco cordobés aunque tambiénhay que tener en cuenta los bordados de mantones de Manila en Cantillana y la elaboración de flecos y carey en Lora del Río. En la ciudad de Córdoba se desarrolla una importante artesanía del cuero y son afamadas las técni-cas de origen árabe de trabajo del cuero repujado, especial-mente los guadamecíes y cordobanes. También la platería en Córdoba de gran relevancia económica ya que ha logra-do situarse como uno de los centros más importantes de producción de joyas. Es una actividad ligada a un conjunto de saberes, transmitidos de generación en generación, que ha evolucionado desde la filigrana de plata a los diseños más vanguardistas.
Madinat al-Zahra. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Vega del Guadalquivir
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 633
5. La imagen proyectada
Cita relacionadaDescripción
El río y la tierra fértil de AndalucíaTodas las descripciones sobre este ámbito lo definen como medio antropizado gracias al río y a las tierras fértiles de sus márgenes. El río es el elemento configurador de la zona, sin él no se hubiera reconocido esta demarcación que se dibuja como el corredor del Guadalquivir. Los paisajes mullticolores de las tierras sembradas, la fertilidad de sus campos, la intensiva e histórica ocupación humana son los rasgos que definen las imágenes mas difundidas de la vega del Guadalquivir.
“La Vega o ribera del Guadalquivir es una significativa e ineludible comarca natural de la Andalucía central y occidental. Su personalidad le viene dada por el elemento físico configurador, el río... La Vega tiene pues un contenido de área fluvial, inundable, de fértiles suelos agrícolas; tiene asimismo un fuerte contenido histórico reflejado tanto en la abun-dancia de yacimientos arqueológicos en sus límites, como en la tradición documental y urbanística de los márgenes” (DÍAZ DEL OLMO et ál., 1991: 31).
La Vega y AndalucíaMuy relacionada con la centralidad del Río, encontramos también la imagen de un valle del Guadalquivir que se supone esencia de Andalucía. Un paisaje identificado con lo genuino andaluz en las imágenes románticas que de alguna manera han continuado vigente en el siglo XX.
“Partió de nuevo el tren, desaparecieron las rocas, y ante mis ojos se descorrió el delicioso valle del Guadalquivir, jardín de España, edén de los árabes, paraíso de pintores y poetas, la feliz Andalucía. Todavía siento la sensación de alegría infantil con la que me lancé a la ventanilla diciéndome a mi mismo: ¡gocemos!” (Edmundo de AMICIS, España –1872–).
Córdoba: la Andalucía oriental y moraNo cabe duda de la fuerza que, como generadora de imágenes territoriales, tiene Córdoba en el conjunto de municipios que componen esta demarcación. De hecho las imágenes de esta ciudad no contradicen las anteriores en lo que respecta a la significación del río. Sin embargo el hito del paisaje urbano cordobés, por orden de alusiones, es la Mezquita. El considerado “mayor templo Musulmán del Occidente” es para los viajeros románticos la encarnación de las imágenes que consideran a Andalucía, y a Córdoba especialmente, como expresiones “moras”, misteriosas y “orientales” que en nada tiene que ver con otras partes de Europa. Así se destaca su urbanismo de calles estrechas y retorcidas y se ensalza su esplendor moro a la vez que su decadencia.
“Pero este monumento la mezquita-, él sólo, basta para conferir a la antigua capital del imperio musulmán un aire de grandeza, que recuerda el rango distinguido que ella ocupó entre las ciudades de Europa” (Alexandre LABORDE, Itinerario descriptivo de España –1806–).
“Estrechas callejas, tan estrechas que podemos tocar a la vez ambos lados. Las paredes de las casas son blancas con pequeñas ventanas enrejadas que dan a la calle” (Henry George BLACKBURN, Viajando hoy en día por España –1866–).
634 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
Montoro, emplazamiento y relación con el río
Puente sobre el Guadalquivir (Montoro). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Madinat al-Zahra (Córdoba). Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
Madinat al-Zahra
6. Paisajes de interés cultural de Andalucía
El emplazamiento de esta ciudad palatina musulmana posee una clara voluntad de dominación del paisaje. Su ubicación en la charnela entre la sierra y la vega la hacen indisociable del paisaje que preside.
La localización de Montoro dominando un meandro del Guadalquivir genera un paisaje de primer orden en la vega cordobesa del río.
Vega del Guadalquivir
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 635
Puente romano de Córdoba. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH
636 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
7. Valoraciones y recomendaciones
NegativasPositivas
La ribera del Guadalquivir es una de las referencias paisajísticas básicas de Andalucía. Su feracidad, el desarrollo del regadío y la presencia de núcleos urbanos potentes y bien dotados de recursos patrimoniales conforman un paisaje característico y de gran riqueza.
La vega del Guadalquivir es además en sí un eje-mirador del interior de Andalucía. A través de su recorrido asumen protagonismo diferentes grandes unidades del relieve que actúan como telón de fondo de la gran cuenca visual de la que esta demarcación actúa como espina dorsal (Sierra Morena, sistemas subbéticos, sierra de Cazorla…).
Posee una relativa mayor presencia de poblamiento disperso que otras comarcas andaluzas. Esta mayor densidad se expresa en un mosaico de cultivos que proporcionan mayores texturas y colores al paisaje, al tiempo que un buen repertorio de pueblos, cortijos, infraestructuras hidráulicas, elementos defensivos, caminos, etcétera.
Al tratarse de un corredor por el que discurre uno de los ejes de mayor tráfico en Andalucía, esta demarcación posee uno de los paisajes más conocidos por visitantes y viajeros.
La relación de los núcleos con el Guadalquivir (Córdoba, Montoro, Almodóvar del Río…) expresan también la antigua e inteligente relación entre poblamiento y el principal cauce fluvial de la región.
El fuerte crecimiento económico de muchos municipios de esta demarcación se ha hecho al margen de criterios equilibrados de ordenación del territorio y del paisaje. Además, buena parte del crecimiento de las urbanizaciones de segunda residencia se ha hecho al margen de la legalidad urbanística (con especial impacto en el entorno de Córdoba capital).
El desorden en los bordes de las poblaciones se acompaña de una gran pérdida de la arquitectura popular, que puede ser calificada de las que se encuentran en peor situación de toda Andalucía.
Más puntualmente, pero de no menor trascendencia por tratarse de lugares de gran valor cultural, se pueden identificar alteraciones notables de banalización del escenario urbano en el entorno de la Mezquita-Catedral de Córdoba.
Valoraciones
Vega del Guadalquivir
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 637
Hacer del agua el gran argumento que estructura y caracteriza esta alargada demarcación que tiene en el Guadalquivir eje vertebrador.
Controlar el desorden urbanístico que acompaña a buena parte de los municipios de esta demarcación (comenzando por el propio municipio de Córdoba). Es especialmente importante atajar los procesos de urbanización ilegal.
Revalorizar el patrimonio relacionado con las actividades agrarias, especialmente algunos poblados de colonización, silos (Córdoba) e instalaciones menores, en su conjunto con un marcado carácter territorial y paisajístico.
Es urgente un plan de estrategias para reconocer, revalorizar y rescatar la ya muy alterada arquitectura popular de la demarcación.
Es necesario establecer mecanismos de protección paisajística y de mejora de escenarios urbanos en edificios de importancia singular: entorno de Madinat al-Zahra y entorno de la mezquita-catedral de Córdoba. En este sentido se propone que sea elevada al Ministerio de Cultura para su posterior traslado al Centro del Patrimonio Mundial de UNESCO la propuesta de ampliación de la declaración de Córdoba a Madinat al-Zahra.
Es urgente recuperar el abandonado patrimonio relacionado con las industrias agroalimentarias que está presente a lo largo de toda la demarcación, especialmente el que surge entre los últimos decenios del siglo XIX y la mitad del siglo XX.
Mejorar el conocimiento de la cultura del agua en esta demarcación y establecer equipamientos y estrategias de interpretación en los que se dé a conocer, tanto a propios como extraños.
Integrar los saberes y técnicas locales en la caracterización global de la demarcación (joyería en Córdoba, repujado y gastronomía en Montoro, taxidermia en Almodóvar del Río, etcétera).
Recomendaciones para el planeamiento territorial y urbanístico
Potenciar el papel de mirador del eje central de Andalucía en esta demarcación (identificación de puntos de observación del paisaje), mejorar la señalética y controlar la publicidad y otros elementos de impacto negativo que asoman a la A-4.
Proteger en general la fachada sur de Sierra Morena a lo largo de toda la demarcación, no sólo es el fondo de su escenario hacia el norte, sino que además, desde ella, se contemplan las mejores imágenes de la vega del Guadalquivir.
La vegetación natural es escasa en el sector, por eso se recomienda identificar y proteger los escasos lugares en los que ésta está presente y, con especial atención, a los bosques galería del Guadalquivir y de los tramos finales de algunos de sus afluentes antes de desembocar en él. En general es importante asumir una percepción conjunta de los bienes culturales y naturales en toda la demarcación
Patrimonio de ámbito territorial
Patrimonio de ámbito edificatorio
Patrimonio de ámbito inmaterial
Generales
638 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
BIBLIOGRAFÍA GENERAL
ACOSTA MONTORO, J. (1995) El Valle del Almanzora durante el Islam (y Suflí al fondo). Macael (Almería): Arráez, 1995 (Colección Investigación; 5)
AGUDO TORRICO, J. (1996) Cambios socioeconómicos y tradición. Recreación de la imagen de comunidad en la sociedad Palermo. Demófilo, Revista de Cultura tradicional de Andalucía, pp.15-34
AGUDO TORRICO, J. (1993) Aprovechamiento Endógeno de los Recursos Naturales y Preservación del Patrimonio Etnográfico de la Sierra Norte de Sevilla. En Parques Naturales Andaluces. Conservación y cultura. Sevilla: Consejería de Medio Ambiente, 1993
AGUDO TORRICO, J. (1991) El bajo Guadalquivir. Artes y técnicas de pesca tradicionales. Sevilla: Consejería de Cultura y Medio Ambiente, 1991
AGUDO, E.; POLO, I. (1993) Las Ordenanzas Municipales de Cortegana de 1589. Guarda y Conservación de dehesas, cotos y heredades. En V JORNADAS del Patrimonio de la Sierra de Huelva, Almonaster la Real, abril de 1990. Huelva: Diputación Provincial de Huelva, 1993, pp. 179-191
AGUILAR, J. (1983) La Campiña. Sevilla: Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla, 1983
ALARCÓN ARIZA, P.A. de (1874) La Alpujarra. Sesenta leguas a caballo precedidas de seis en diligencia. Madrid: Imprenta y Librería de Miguel Guijarro, 1874
ALBERICH SOTOMAYOR, J.M. (2000) Del Támesis al Guadalquivir. Antología de viajeros ingleses en la Sevilla del siglo XIX. Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2000
ALMEDA, A. (1971) Territorio. Madrid: Ideal, 1971
ALMUEDO PALMA, J. (1996) Ciudad e industria. Sevilla. 1850-1930. Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla, 1996
ALVÁREZ SALA, D.; BARRIONUEVO FERRER, A. (1986) Sevilla, río, puerto y ciudad. En Simposium Territorio, Puerto y Ciudad. Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía, 1986, pp. 109-119
ANÁLISIS del medio físico del área metropolitana de Sevilla. Descripción, evaluación y síntesis (1998). Sevilla: Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Junta de Andalucía, 1998
ANDRÉS APARICIO, S. (1990) Antropología de una fiesta granadina, el Cascamorras: Guadix, Baza, Puebla de Don Fadrique, Huéscar, Orce. Granada: Universidad de Granada, 1990
ANGUITA OLMEDO, C. (1997) La cuestión de Gibraltar. Orígenes del problema y propuestas de restitución (1704-1900). Madrid: Universidad Complutense, 1997
APARICIO, M. (1992) El Parque Natural de Cazorla Segura y Las Villas. Barcelona: Sendai, 1992
ARANDA BERNAL, A, M.; QUILES GARCÍA, F. (1999) Historia urbana de Algeciras. Sevilla: Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Junta de Andalucía, 1999
ÁREA metropolitana de Sevilla. Directrices para la coordinación urbanística. Avance (1989). Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía / Centro de Estudios Territoriales y Urbanos, 1989
ARREBOLA, A. (2005) Los Verdiales en el flamenco. Su proyección musical. Málaga: Grupo Editorial 33, 2005
ASENJO SEDANO, C. (1990) Las cuevas: un insólito hábitat de Andalucía Oriental. Brenes (Sevilla): Muñoz Moya y Montraveta, 1990
ASENJO SEDANO, C. (1974) Guadix. Guía histórica y artística. Granada: Universidad de Granada, 1974
ASTILLERO RAMOS, J.M. et ál. (2003) Cortijos, haciendas y lagares. Arquitectura de las grandes explotaciones agrarias en Andalucía. Provincia de Cádiz. Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía, 2003
ATLAS de Andalucía (2005). Sevilla: Junta de Andalucía, 2005, tomo 2 Cartografía ambiental
ATLAS Sevilla metropolitana. Territorio y actividades productivas (2003). Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla / Sevilla Global Agencia Urbana de Promoción Económica, 2003
BABIANO ÁLVAREZ DE LOS CORRALES, J.C.; VEGA GONZÁLEZ, G. (2000) El plan de ordenación del territorio de la aglomeración urbana de Sevilla: Objetivos y principios orientadores. En OJEDA RIVERA, J.F. (ed.) Ilustración, Contemporaneidad y territorio. Sevilla: Universidad Pablo de Olavide / Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía, [2000], pp. 176-198 BEJARANO, F. (2004) El Jerez de los bodegueros, una evocación. Sevilla: Andalucía Abierta, 2004
BELLOTTI, E. (1992) Campo de Gibraltar, Almoraima. Revista de Estudios Campogibraltareños, n.º 7 [separata], 1992
BENÍTEZ REYES, F. (1999) Serranía de Ronda. Cuaderno de Ruta, Ronda: Ceder Serranía de Ronda, 1999
BERNABÉ SALGUEIRO, A. (1998) Arquitectura vernácula diseminada en Constantina (Sevilla). Economía, prestigio social y representaciones ideológicas. Sevilla: Producciones Culturales del Sur, 1998
BERNAL RODRÍGUEZ, M. (1990) Pueblos, ciudades y comarcas andaluzas. En CANO GARCÍA, G. (ed.) Conocer Andalucía. Gran enciclopedia andaluza del siglo XXI. Sevilla: Tartessos, v. 10, pág. 220
BERNAL RODRÍGUEZ, M. (1985) La Andalucía de los libros de viajes del siglo XIX. Sevilla: Editoriales Andaluzas Unidas, 1985
BERTAUT, F. (1669) Diario del viaje a España, París: Denys Thierry, 1669
BORRERO-FERNÁNDEZ, M. (1983) El mundo rural sevillano en el siglo XV. Aljarafe y Ribera. Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla, 1983
BOSQUE MAUREL, J. (1988) Geografía urbana de Granada. Granada: Universidad de Granada, 1988
BUENO LOZANO, M. (1988) El Renacer de Algeciras (a través de los viajeros). Algeciras: Alba, 1988
BURGOS y SEGUÍ, C. de (1989) La flor de la playa y otras novelas cortas. Madrid, Castalia, 1989
CÁBANAS PAREJA, R. (1968) El macizo batolítico de Los Pedroches. Córdoba: Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, v. XXIII, 1968
CÁCERES FERIA, R. (2002) Mujeres, fábricas y charangas. El trabajo femenino en el sector conservero de Ayamonte (Huelva). Sevilla: Consejería de Cultura, 2002
CAMPO URBANO, S. del (1996) Gibraltar y su campo en la actualidad. En Estudios sobre Gibraltar. Madrid: Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, 1996, pp. 261-282
CANO GARCÍA, G. (ed.) (1987-2003) Conocer Andalucía. Gran enciclopedia andaluza del siglo XXI. Sevilla: Tartessos, 1987-2003
CANO GARCÍA, G. (ed.) (2002) Las Comarcas andaluzas. Sevilla: Tartesos, 2002
CANO GARCÍA, G. (1990a) Territorios andaluces. Aproximación a una comarcalización. Los Territorios andaluces, regiones y comarcas. En CANO GARCÍA, G. (ed.) Conocer Andalucía. Gran enciclopedia andaluza del siglo XXI. Sevilla: Tartessos, v. 10, pp. 205-259
CANO GARCÍA, G. (1990b) Ámbitos de Sevilla. En CANO GARCÍA, G. (ed.) Conocer Andalucía. Gran enciclopedia andaluza del siglo XXI. Sevilla: Tartessos, v. 10, pp.109-110
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 639
CANTIZANI OLIVA, J.; CÓRDOBA ESTEPA, G. (2006) Cortijos, haciendas y lagares. Arquitectura de las grandes explotaciones agrarias en Andalucía. Provincia de Córdoba. Sevilla: Dirección General de Arquitectura y Vivienda, Junta de Andalucía, 2006
CAPEL MOLINA, J.J. (2004) Percepciones paisajísticas al Oriente de Sierra de Gádor. Eco de Alhama [en línea], n.º 17, 2004, pp. 38-39 <www.elecodealhama.com/num017/percepciones.html>
CARACTERIZACIÓN metropolitana de la aglomeración urbana de Málaga (1992). Sevilla: Dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 1992
CARA BARRIONUEVO, L. (1999) Los molinos hidraúlicos tradicionales de La Alpujarra (Almería). Maracena (Granada): Instituto de Estudios Almerienses, 1999
CARO BAROJA, J. (1993) [1ª ed. 1958] Dos romerías de la provincia de Huelva. En Estudios sobre la vida tradicional española. Málaga: Diputación Provincial de Málaga, 1993, pp. 461-508
CARO BAROJA, J. (1990) [1ª ed. 1957] Razas, pueblos y linajes. Murcia: Universidad de Murcia, 1990
CARO CANCELA, D. (1999) (ed.) Historia de Jerez de la Frontera. El arte en Jerez. Cádiz: Diputación Provincial de Cádiz, 1999, v. 3
LA CAROLINA. Evolución del modelo territorial de la colonización (1993). Sevilla: Dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, 1993
CARR, J. (1811) Descriptive Travels in the Southern and Eastern Parts of Spain and the Balearic isles, in the year 1809. Londres: Sherwood, Neely and Jones, 1811
CARRERA DÍAZ, G. (2005) Legados patrimoniales: arquitectura y paisaje vinícolas en la Sierra Norte de Sevilla. En MARCOS ARÉVALO, J.M. Las culturas del vino. Del cultivo y la producción a la sociabilidad en el beber. Sevilla: Signatura, 2005, pp. 271-300
CASTAÑO CORRAL, A. (1996) Parque de Doñana y su entorno. Madrid: Everest, 1996
CASTAÑO CORRAL, A. (1994) Doñana. Paisaje y poblamiento: edificaciones en el Parque Nacional. Sevilla: Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, Junta de Andalucía, 1994
CASTAÑO CORRAL, A. (1992) Dictamen sobre estrategias para el desarrollo socioeconómico sostenible del entorno de Doñana. Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía, 1992
CASTILLA RUBIO, C.; APERADOR GARCÍA, J. (1997) Los inicios de la revolución de 1868. La Junta Revolucionaria de Pozoblanco. Almirez, n.º 6, 1997, pp. 233-245
CASTILLO RODRÍGUEZ, J.A. (2002) El valle del Genal. Paisajes, usos y formas de vida campesina. Málaga: Diputación Provincial de Málaga, 2002
CEREZO MORENO, F. (2002) Castillos, torres y cortijos de la Sierra de Segura, Jaén. Jaén: Universidad de Jaén / Caja de Jaén, 2002
CHICHARRO CHAMORRO, D. (1977) De San Juan de la Cruz a los Machado (Jaén en la literatura española). Jaén: Universidad de Jaén, 1977
CLAVIJO PROVENCIO, R. (1997) Viajeros apasionados. Testimonios extranjeros sobre la provincia de Cádiz (1830-1930). Cádiz: Diputación Provincial de Cádiz, 1997
CRUZ ENCISO, S.; ORTIZ SOLER, D. (2004) Cortijos, haciendas y lagares: arquitectura de las grandes explotaciones agrarias de Andalucía. Provincia de Almería. Sevilla: Dirección General de Arquitectura y Vivienda, Junta de Andalucía, 2004
CRUCES ROLDÁN, C. (2002) Más allá de la Música. Antropología y Flamenco [Sevilla]: Signatura, [2002]-<[2003]>, v. 2, 2002
CUERDA QUINTANA, J. (1998) La Andalucía del Mediterráneo. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1998
DAVILLIER, J. C. (1949) [1ª ed. 1874] Viaje por España. Madrid: Castilla, 1949
DELGADO BUJALANCE, B. (2004) Cambio de paisaje en el Aljarafe durante la segunda mitad del siglo XX. Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla, 2004
DÍAZ LÓPEZ, J. (1996) El valle del Andarax en el siglo XVIII. Propiedad de la tierra y paisaje agrario en el Catastro de Ensenada. Granada: Universidad de Granada [etc.], 1996
DÍAZ DEL MORAL, J. (1984) [1ª ed. 1929] Historia de las agitaciones campesinas andaluzas-Córdoba (Antecedentes para una reforma agraria). Madrid: Alianza, 1984
DÍAZ OLAYA, A M. (2007) Cultura y sociedad en el Linares minero. La Galena, n.º 2, 2007, p. 4
DÍAZ del OLMO, F. et ál. (1990) Bajo Guadalquivir y afluentes secundarios. Terrazas fluviales y secuencia paleolítica. Anuario Arqueológico de Andalucía, 1990, v. 2, pp. 35-39
DÍAZ del OLMO, F. et ál. (1986) El Andévalo, Huelva y su provincia. Sevilla: Tartessos, 1986, pp. 22-33
DIEGO CENDOYA, G. et ál. (1968) Generación de 1927. Madrid: Coculsa, 1968
DIRECTRICES prácticas para la aplicación del Convenio para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (2008). París: UNESCO, 2008
DOMÍNGUEZ, L. (1991) Alcalá de Guadaíra. La puerta del castillo. Sevilla veintiuno, 1991, pp. 102-107
DURÁN SALADO, M.I. (2003) La otra banda. Sanlúcar de Barrameda en la territorialización de Doñana. Siglos XIV-XX. Sevilla: Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, 2003
ESPAÑA RIOS, I. (2002a) Écija. En CANO GARCÍA, G. (ed.) Conocer Andalucía. Gran enciclopedia andaluza del siglo XXI. Sevilla: Tartessos, 2002, v. 10, pp. 267-273
ESPAÑA RIOS, I. (2002b) Sierra Suroeste. En CANO GARCÍA, G. (ed.) Conocer Andalucía. Gran enciclopedia andaluza del siglo XXI. Sevilla: Tartessos, 2002, v. 10, pp. 427-430
ESPINALT y GARCÍA, B. (1778) Atlante Español o Descripción general de todo el Reyno de España. Madrid: Imprenta de Pantaleón, 1778
EVOLUCIÓN de los paisajes y ordenación del territorio en Andalucía Occidental. El marco del viñedo de Jerez (1986). Cádiz: Diputación; [Madrid]: Casa de Velázquez, 1986
FERIA TORIBIO, J.M.; MIURA ANDRADE, J.M.; RUIZ RECCO, J. (2002) Redes de Centros históricos de Andalucía. Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía, 2002
FERNÁNDEZ, J.A. (1982) Guía de campo del Parque Nacional de Doñana. Barcelona: Omega, 1982
FERNÁNDEZ DÍAZ, A.; UXÓ GONZÁLEZ, J. (1999) Aspectos económicos del problema de Gibraltar. En Estudios sobre Gibraltar. [Madrid]: Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica: INCIPE, [1999], pp. 202-240
FERNÁNDEZ SALINAS, V. (2000) Razón y ciudad al final del milenio. El área metropolitana como objeto de reflexión. En OJEDA RIVERA, J.F. (ed.) Ilustración, Contemporaneidad y territorio. Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes: Universidad Pablo de Olavide, [2000], pp. 73-101
FERRAND M. (1983) Prólogo. En AGUILAR, J.; ORTEGA, C. La Campiña. Sevilla: Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla, 1983, pp. 3-7
FERRER RODRÍGUEZ, A. (1982) Paisaje y propiedad en la Tierra de Alhama (Granada, siglos XVII-XX). Granada: Universidad de Granada, 1982
640 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
FLORIDO TRUJILLO, G. (1996) Hábitat rural y gran explotación en la Depresión del Guadalquivir. Sevilla: Dirección General de Arquitectura y Vivienda, Junta de Andalucía, 1996
FORD, R. (1980) [1ª ed. 1845] Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa, que describe el país y sus ciudades, los nativos y sus costumbres. Reino de Granada. Madrid: Turner, 1980
FOURNEAU, F. (1992) Viajeros en Andalucía y representaciones turísticas de un cierto paisaje mediterráneo. En Paisaje mediterráneo [Exposición Universal de Sevilla, Cartuja de Santa María de las Cuevas, junio-octubre de 1992]. Milán: Electa, 1992, pp. 204-207 FOURNEAU, F. (1983) La provincia de Huelva y los problemas de desarrollo regional. Huelva: Diputación Provincial de Huelva, 1983
GARCÍA GÓMEZ, A. (2002) Alpujarras de Almería. En CANO GARCÍA, G. (ed.) Conocer Andalucía. Gran enciclopedia andaluza del siglo XXI. Sevilla: Tartessos, 2002, v. 10, pp. 448-455
GARCÍA LATORRE, J.; SÁNCHEZ PICÓN, A. (1999) En torno a la historia medioambiental del territorio almeriense. Una síntesis y algunas reflexiones. En RIVERA MENÉNDEZ, J. (ed.). Conclusiones del encuentro medioambiental almeriense, Almería 1998. [Almería]: Universidad de Almería, Servicio de Publicaciones: Caja Rural de Almería, 1999
GARCÍA MARTÍNEZ, P. (1999) La transformación del paisaje y la economía rural en la Alta Alpujarra Occidental. Granada: Universidad de Granada, 1999
GARCÍA MERCADAL, J. (1962) [1ª ed. 1952] Viajes de extranjeros por España y Portugal. Madrid: Aguilar, 1962
GARCÍA RUBIO, F. (1989) Historia de Dalías y de su antiguo término municipal. Almería: Ayuntamiento de Dalías / Casino de Dalías / Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Almería, 1989
GARCÍA-O’NEILL, L. (1998) Las chozas de Doñana. Sevilla: Publicaciones del Comité Español del Programa MaB y de la Red IberoMaB de la UNESCO, 1998
GARRIDO GONZÁLEZ, J.L. (2003) Cultura popular en la Sierra de Segura. Jaén: Universidad de Jaén, 2003
GARRIDO PALACIOS, M. (1992) Alosno, palabra cantada: el año poético de un pueblo andaluz. Huelva: Diputación Provincial de Huelva, 1992
GAUTIER, T. (1971) [1ª ed. 1840] Viaje por España. Barcelona: Mateu, 1971
GIL ALBARRACÍN, A. (1992) Arquitectura y Tecnología popular en Almería. Almería: Griselda Bonet Girabet, 1992
GIL MUÑIZ, A. (1925) El valle de Los Pedroches. Boletín de la Real Academia de las Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, n.º 12 [separata], 1925
GÓMEZ ORTIZ, A.; PLANA CASTELLVÍ, J.A. (2004) El paisaje Glaciar de Sierra Nevada a través de los escritos de época (siglos XVIII y XIX). Contribución al conocimiento geográfico español. Investigaciones Geográficas, n.º 34, 2004, pp. 29-45
GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, C.; SUAREZ GUTIÉRREZ, M. (2001) Antología poética del paisaje en España. Madrid: Ediciones de la Torre, 2001
GONZÁLEZ MOLINA, M.; SEVILLA GUZMÁN, E. (1992) Ecología, campesinado e historia. Madrid: La Piqueta, 1992
GONZÁLEZ y MONTOYA, J. (1988) [original de 1821] Paseo estadístico por las costas de Andalucía. Sevilla: Centro de Estudios Territoriales y Urbanos / Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía, 1988
GONZÁLEZ RELAÑO, M. R. (2002a) Comarca Poniente Granadino. En CANO GARCÍA, G. (ed.) Conocer Andalucía. Gran enciclopedia andaluza del siglo XXI. Sevilla: Tartessos, 2002, v. 10, pp. 306-312
GONZÁLEZ RELAÑO, M. R. (2002b) El Condado de Jaén. En CANO GARCÍA, G. (ed.) Conocer Andalucía. Gran enciclopedia andaluza del siglo XXI. Sevilla: Tartessos, 2002, v. 10, pp. 383-387
GONZÁLEZ RELAÑO, M. R. (2002c) Sierra de Cazorla. En CANO GARCÍA, G. (ed.) Conocer Andalucía. Gran enciclopedia andaluza del siglo XXI. Sevilla: Tartessos, 2002, v. 10, pp. 396-400
GONZÁLEZ RELAÑO, M. R. (2002d) Sierra de Segura. En CANO GARCÍA, G. (ed.) Conocer Andalucía. Gran enciclopedia andaluza del siglo XXI. Sevilla: Tartessos, 2002, v. 10, pp. 387-393
GORDO MÁRQUEZ, M. (2002) La inmigración en el paraíso: integración en la comarca de Doñana. [Sevilla]: Consejería de Asuntos Sociales, Dirección General de Bienestar Social, [2002]
GUÍA de espacios naturales. Andalucía (2001). Madrid: El País/Aguilar, [2001]
GUÍA oficial Expo´92 (1992). Sevilla: Sociedad Estatal para la Exposición Universal Sevilla 92, 1992
GUÍA del Parque Natural Sierra de Grazalema (1998). Sevilla: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 1998
HENRÍQUEZ DE JORQUERA, F. (1987) [manuscrito de 1646] Anales de Granada. Descripción del reino y ciudad de Granada, crónica de la Reconquista (1482-1492), sucesos de los años 1588 a 1646. Granada: Universidad de Granada, 1987
HERÁN, F. (1983) La invención de Andalucía en el siglo XIX en la literatura de viajes. Origen y función sociales de algunas imágenes turísticas. En BERNAL RODRÍGUEZ, A.M. et ál. Turismo y Desarrollo Regional en Andalucía. Sevilla: Instituto de Desarrollo Regional / Universidad de Sevilla, 1983, pp. 27-57
HERNÁNDEZ LEÓN, E. (1998) Una arquitectura para la dehesa. El Real de la Jara. Estudio antropológico de las edificaciones diseminadas de la Sierra Norte. Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla, 1998
HERNÁNDEZ LEÓN, E.; CASTAÑO MADROÑAL, A.; QUINTEROS MORÓN, V.; CÁCERES FERIA, R. (1999) Transformaciones de las expresiones simbólicas en la franja fronteriza de Huelva. Sevilla: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 1999
HERNÁNDEZ PORCEL, M.C. (1999) La agricultura intensiva en el contexto territorial del litoral de Almería. En VICIANA MARTÍNEZ-LAGE, A.; GALÁN PEDREGOSA, A. (eds.). Actas de las Jornadas sobre el Litoral de Almería. Caracterización, Ordenación y Gestión de un Espacio Geográfico Celebradas en Almería, 20 a 24 de Mayo de 1997. Almería: Instituto de Estudios Almerienses, 1999, pp. 53-71
IBARRA BENLLOCH, P. (1993) Naturaleza y hombre en el sur del Campo de Gibraltar: un análisis paisajístico integrado. Sevilla: Agencia de Medio Ambiente, 1993
I JORNADAS Patrimonio Histórico Local de Marbella: contenido de las conferencias pronunciadas en la sede de la Delegación en Marbella del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre de 1999 (1ª. 1999. Marbella) (2000). Marbella: Asociación Cilniana para la Defensa y Difusión del Patrimonio Histórico de la Costa del Sol, 2000
INFORMACIÓN y diagnóstico territorial y urbanístico de la Alpujarra de Granada (1997). Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía, 1997
INFORMACIÓN y diagnóstico territorial y urbanístico de la Sierra de Segura (1999). Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía, 1999
ITINERARIO minero por el distrito de Linares y La Carolina (2000). Jaén: Universidad de Jaén, 2000
IZQUIERDO SANS, C. (1996) Gibraltar en la Unión Europea. Consecuencias sobre el contencioso hispano-británico y el proceso de construcción europea. Madrid: Tecnos: Universidad Autónoma, [1996]
JORDÁ BORREL, R. (1990) Área metropolitana de Sevilla. En CANO GARCÍA, G. (ed.) Conocer Andalucía. Gran enciclopedia andaluza del siglo XXI, 1990. Sevilla: Tartessos, v 10, pp. 205-259
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 641
LABORDE, A. (1806-1820) Itinéraire descriptif de l´Espagne. París: Pierre Didot l´Ainé, 1806-1820
LACOMBA ABELLÁN, J.A. (1982) Andalucía y la cuestión agraria en 1.919 [sic]. Revista de Estudios Regionales, n.º 10, pp. 305-383
LÓPEZ GÓMEZ, J.F.; CIFUENTES VÉLEZ, E. (2001) Molinos, aljibes y norias. La cultura del paisaje en el cabo de Gata. PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, n.º 37, 2001, pp. 45-47
LÓPEZ ONTIVEROS, A. (ed.) (2003) Geografía de Andalucía. Barcelona: Ariel, 2003
LÓPEZ ONTIVEROS, A. (1998) El paisaje de Andalucía a través de los viajeros románticos: creación y pervivencia del mito andaluz desde una perspectiva geográfica. En GÓMEZ MENDOZA, J.; ORTEGA CANTERO, N. et ál. Viajeros y Paisajes. Madrid: Alianza, 1998, pp. 31-65
LÓPEZ ONTIVEROS, A. (1996) Sierra Morena y las poblaciones carolinas. Su significado en la Literatura viajera de los siglos XVII y XIX. Córdoba: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 1996
LÓPEZ ONTIVEROS, A. (1991) La imagen geográfica de Córdoba y su provincia en la literatura viajera de los siglos XVIII y XIX. Córdoba: Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1991
LÓPEZ ONTIVEROS, A. (1974) Emigración, propiedad y paisaje agrario en la Campiña de Córdoba. Barcelona: Ariel, 1974
LÓPEZ RUEDA, E. (1998) Guía del Parque Natural Montes de Málaga. Sevilla: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 1998
MACKEZIE, A.S. (1831) A year in Spain. Londres: Thomas Davison, 1831
MADOZ IBÁÑEZ, P. (1986-1988) [1ª ed. 1845-1850] Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Andalucía. Sevilla: Editoriales Andaluzas Reunidas, 1986-1988
MÁLAGA. Economía y Sociedad: Boletín de coyuntura (2002). Málaga: Fundación CIEDES: Unicaza, 2002
MALPICA CUELLO, A. (1993) Granada, ciudad islámica. Centro histórico y periferia urbana. Arqueología y Territorio Medieval, n.º 1, pp. 195-207
MALPICA CUELLO, A.; TRILLO SAN JOSÉ, C. (2002) La hidráulica rural nazarí: análisis de una agricultura irrigada de origen andalusí. En TRILLO SAN JOSÉ, C. (coord.). Asentamientos rurales y territorio en el Mediterráneo medieval. Granada: Athos-Pérgamos, 2002, pp. 221-261
MARCHENA GÓMEZ, M. (1987) La imagen geográfica de Andalucía. En CANO GARCÍA, G. (ed.), Geografía de Andalucía. Sevilla: Tartessos, 1987, v. 1, pp. 207-320
MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, D. (1987) Transformación reciente de la agricultura en la costa atlántica andaluza. Sevilla: Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad, 1987
MARTÍN DÍAZ, E. et ál. (1999) Procesos migratorios y relaciones interétnicas en Andalucía. Una reflexión sobre el caso del poniente almeriense desde la antropología social. Sevilla: Dirección General de Acción e Inserción Social, 1999
MARTINEZ VEIGA, U. (2001) El Ejido. Discriminación, exclusión social y racismo. Madrid: Cyan, 2001
MEDIANERO HERNÁNDEZ, J.M. (1996) Los empedrados decorativos de la sierra de Aracena. Huelva: Diputación Provincial de Huelva, 1996
MEDINA CASADO, C.; RUIZ MÁS, J. (eds.) (2004) El bisturí inglés. Literatura de viajes e hispanismo en lengua inglesa. Jaén: Universidad de Jaén, 2004
EL MEDIO rural de las colonias. La ocupación carolina de la campiña cordobesa (1989). Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía, 1989
METODOLOGÍA para la puesta en valor del paisaje agrario. Aplicación a varias zonas de la provincia de Córdoba (2002). Málaga: Analistas Económicos de Andalucía / Fundación Unicaja, 2002
MIRANDA BONILLA, J. (2002a) Sierra Norte de Sevilla. En CANO GARCÍA, G. (ed.) Conocer Andalucía. Gran enciclopedia andaluza del siglo XXI, 2002. Sevilla: Tartessos, 2002, v. 10, pp. 45-47
MIRANDA BONILLA, J. (2002b) Sierra Sur de Sevilla. En CANO GARCÍA, G. (ed.) Conocer Andalucía. Gran enciclopedia andaluza del siglo XXI, 2002. Sevilla: Tartessos, 2002, v. 10, pp. 98-103
MIRANDA BONILLA, J. (2002c) Corredor de la Plata. En CANO GARCÍA, G. (ed.) Conocer Andalucía. Gran enciclopedia andaluza del siglo XXI, 2002. Sevilla: Tartessos, 2002, v. 10, pp. 55-57
MOLINA GONZÁLEZ, I.; OLMEDO, F.; AMO, V. del (2000) CORTIJOS, haciendas y lagares. Arquitectura de las grandes explotaciones agrarias en Andalucía. Provincia de Málaga. Sevilla: Secretaría General de Planificación, Junta de Andalucía, 2000
MOLINA GIMENO, J. (2004) Jaén en las crónicas de los viajeros. La Palabreja, n.º 1, 2004, pp. 17-19
MONTERO, J.M. (1991) Cazalla de la Sierra. Refugio de una fauna amenaza. Sevilla Veintiuno, 1991, pp. 14-15
MONTORO ALCÁNTARA, J. (2001) Rutas de ensueño (Parque Natural de Cazorla-Segura-Las Villas). Jaén: Universidad de Jaén, 2001
MORAL ITUARTE, L. del (1991) La obra hidráulica en la cuenca baja del Guadalquivir, (siglos XVIII-XX). Gestión del agua y organización del territorio. Sevilla: Universidad, Secretariado de Publicaciones: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 1991
MORENO NAVARRO, I. (1997) La antigua Hermandad de los Negros de Sevilla. Etnicidad, poder y sociedad en 600 años de Historia. Sevilla: Universidad de Sevilla: Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, 1997
MORENO ALONSO, M. (1979) Huelva. Introducción neohistórica. Huelva: Servicio de publicaciones de la Caja Provincial de Huelva, 1979
MORENO NAVARRO, J.G. (2002) Campo de Gibraltar. En CANO GARCÍA, G. (ed.) Conocer Andalucía. Gran enciclopedia andaluza del siglo XXI, 2002, Sevilla: Tartessos, v. 10, pp. 113-114
MOYA, M. (2000) Prólogo. En MARTÍN, E. et ál. Antología del grupo poético Aljibe. [Huelva?]: Asociación Literaria Huebra, [2000]
MULERO MENDIGORRI, A. (1995) Espacios rurales de ocio. Significado general y análisis en la Sierra Morena cordobesa. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1995
MUÑOZ MUÑOZ, J.A. (2000) Los aljibes almerienses. Foco Sur, n.º 53, 2000, pp. 46-47
MURILLO VELARDE, P. (1988) [1ª ed. 1752] Geographía de Andalucía. Sevilla: Editoriales Andaluzas Unidas, 1988
NAVARRO CORTECEJO, J. (1992) Bibliografía sobre Tarifa. Aljaranda. Revista de Estudios Tarifeños, n.º 4, 1992, pp. 34-35
NAVARRO LUNA, J. (2002a) Comarca de Andújar. En CANO GARCÍA, G. (ed.) Conocer Andalucía. Gran enciclopedia andaluza del siglo XXI. Sevilla: Tartessos, 2002, v. 10, pp. 124-127
NAVARRO LUNA, J. (2002b) Comarca de Linares. En CANO GARCÍA, G. (ed.) Conocer Andalucía. Gran enciclopedia andaluza del siglo XXI. Sevilla: Tartessos, 2002, v. 10, pp. 313-314
NUÑEZ ROLDAN, F. (1987) En los Confines del Reino. Huelva y su tierra en el siglo XVIII. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1987
NUÑEZ ROLDAN, F. (1985) La vida rural en un lugar del señorío de Niebla. La Puebla de Guzmán (XV-XVIII). Huelva: Diputación Provincial de Huelva, 1987
OCAÑA OCAÑA, C. (1998) Andalucía, población y espacio rural. Málaga: Universidad de Málaga, 1998
OCAÑA OCAÑA, C. (1995) Málaga, población y espacio metropolitano. Málaga: Universidad de Málaga, 1995
642 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
OCAÑA OCAÑA, C. (1990): El territorio andaluz. Málaga: Ágora, 1990
OCAÑA TORREJÓN, J. (1962) Historia de la villa de Pedroche y su comarca. Córdoba: Real Academia de Córdoba, 1962
ODA-ÁNGEL, F. (1998) Gibraltar. La herencia oblicua. Cádiz: Diputación Provincial de Cádiz, 1998
OJEDA RIVERA, J.F. (2004) Prólogo. En DELGADO BUJALANCE, B. Cambio de paisaje en el Aljarafe durante la segunda mitad del siglo XX. Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla, 2004, pp. 11-16
OJEDA RIVERA, J.F. (2001) Educación ambiental en los distintos ámbitos rurales andaluces. Aportaciones desde la geografía. Revista de Estudios Regionales, n.º 59, 2001, pp. 189-214
OJEDA RIVERA, J.F. (1993) Doñana. Esperando a Godot. Sevilla: Instituto de Desarrollo Regional, 1993
OJEDA RIVERA, J.F. (1987) Organización del territorio en Doñana y su entorno próximo (Almonte), siglos XVIII-XX. Madrid: ICONA, 1987
OJEDA RIVERA, J.F.; GONZÁLEZ FARACO, J.C.; VILLA DÍAZ, J. (2000) El paisaje como Mito romántico. Su génesis y pervivencia en Doñana. En MARTÍNEZ DE PISÓN, E. (ed.). Estudios sobre el paisaje. [Cantoblanco, Madrid]: UAM, [2000], pp. 343-357
ORTEGA y GASSET, J. (1952) [original de 1927] Teoría de Andalucía. En Obras completas. Madrid: Revista de Occidente, 1952, tomo VI, pp. 111 y ss.
ORTIZ BENJUMEA, R. (2000) (ed) Las lecturas del paisaje. Descubrirla comarca de Estepa. Sevilla: Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Junta de Andalucía, 2000
PAREJO DELGADO, C. (2004) Paisaje y literatura en Andalucía. Sevilla: Padilla Libros, 2004
PAREJO DELGADO, C. (1995) El medio rural en Andalucía. Málaga: Ágora, 1995
PARQUE natural Sierra Norte de Sevilla (1996). Sevilla: Junta Rectora Parque Natural Sierra Norte, 1996
PARQUE Natural Sierras Subbéticas. Mapa Guía (1993). Madrid: Dirección General del Instituto Cartográfico Nacional, 1993
PINO ARTACHO, J. del (1996) Sociología de la Alpujarra. Málaga: Universidad de Málaga, 1996
PITT-RIVERS, J. (1989) Un pueblo de la sierra: Grazalema. Madrid: Alianza, 1989
PLAN de desarrollo sostenible del parque natural de la Bahía de Cádiz (2006a). Sevilla: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2006
PLAN de desarrollo sostenible del parque natural de Cabo de Gata (2004a). Sevilla: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2004
PLAN de desarrollo sostenible del parque natural de Despeñaperros (2006b). Sevilla: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2006
PLAN de desarrollo sostenible del parque natural Montes de Málaga (2006c). Sevilla: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2006
PLAN de desarrollo sostenible del parque natural Sierra de Andújar (2006d). Sevilla: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2006
PLAN de desarrollo sostenible del parque natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (2004b). Sevilla: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2004
PLAN de desarrollo sostenible del parque natural de Sierra Nevada (2004c). Sevilla: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2004
PLAN de desarrollo sostenible del parque natural Sierra Norte de Sevilla (2003). Sevilla: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2003
PLAN estratégico de Antequera. En el centro de 2016 (2007). Antequera: Ayuntamiento de Antequera / Junta de Andalucía, 2007
PLAN de ordenación del territorio de la Costa del Sol Oriental-Axarquía. Memoria de información (2006e) Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía, 2006
PLAN de ordenación del territorio litoral occidental de Huelva (2006f). Sevilla: Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Junta de Andalucía, 2006
PONZ, A. (1947) [1ª ed. 1772] Viaje de España. Madrid: E. Sánchez Leal / M. Aguilar, 1947
POSADA SIMEÓN, J C. (2002) Axarquía. En CANO GARCÍA, G. (ed.) Conocer Andalucía. Gran enciclopedia andaluza del siglo XXI. Sevilla: Tartessos, 2002QUESADA QUESADA, T. (1994) El paisaje rural de la campiña de Jaén en la Baja Edad Media, según los Libros de las Dehesas. Jaén: Universidad de Jaén, 1994
RAMÍREZ ALMANZA, A. (1992) Prólogo. En LADERO QUESADA, M.A. (1992). Niebla, de reino a condado: noticias sobre el Algarbe andaluz y la Baja Edad media. Madrid: Real Academia de Historia, 1992, pp. 2-6
RAMÍREZ DE CASAS-DEZA, L.M. (1986) [1ª ed. 1840-1842] Corografía histórico-estadística de la provincia y obispado de Córdoba. Córdoba: Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 1986
RAMÍREZ GÁMIZ, F. (2002) La población lojeña en la Edad Contemporánea: análisis de las transformaciones demográficas a partir del método de reconstrucción de familias. Loja: Ayuntamiento de Loja, 2002
Los RANCHOS de Doñana. Chozas de la finca “El Pinar del Faro” del Parque Nacional de Doñana (1986). Sevilla: Consejería de Política Territorial de la Junta de Andalucía, 1986
RECHE SÁNCHEZ, M. (1988) La Minería en Serón 1870-1970: nacimiento, desarrollo y muerte de Las Menas. Almería: Instituto de Estudios Almerienses, 1988
RECIO MOYA, R. (1995) Antropología de la sierra de Huelva (Aproximación a su sistema simbólico). Huelva: Diputación Provincial de Huelva, 1995
ROBERTS, R. (1860) An autumn Tour in Spain in the Year 1859. Londres: Saunders Otley, 1860
RODRÍGUEZ BECERRA, S. (ed.) (2001) Proyecto Andalucía. Antropología. Sevilla: Publicaciones Comunitarias / Grupo Hércules, 2001
RODRÍGUEZ TORRES, M.Á. (2004) Presentación. En GÓMEZ MARTÍNEZ, J.A. et. ál. Ferrocarriles y tranvías en Linares, La Carolina y La Loma. Valladolid: Luis Prieto, 2004, pp. 5-10
RODRÍGUEZ CARREÑO, M. (2007) [1ª ed. 1859] Topografía Médica y Estadística de la Villa de Dalías. Mojácar (Almería): Arráez, 2007
ROLDÁN CASTRO, F. (1990) El Occidente de al-Andalus en el Atar albilad de al-Qazwini. Sevilla: Alfar, 1990
RUEDA GARCÍA, F. (1992) La Axarquía paso a paso. Málaga: Primtel, 1992
RUIZ BALLESTEROS, E. (2001) Espacio y estigma en la corona metropolitana de Sevilla. [Sevilla]: Universidad Pablo Olavide: Diputación de Sevilla, 2001
RUIZ DE LARRAMENDI, A. (1994) Doñana, Patrimonio de la Humanidad. Madrid: Incafo, 1994
RUIZ ROGRÍGUEZ, F. (2002) Aljarafe-Marismas. En CANO GARCÍA, G. (ed.) Conocer Andalucía. Gran enciclopedia andaluza del siglo XXI. Sevilla: Tartessos, 2002, v. 10, pp. 251-256
RUIZ-CORTINA SIERRA, C. (1991) El campo de Gibraltar en la década de los 80. Análisis demográfico. Algeciras: Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Departamento de Cultura, 1991
SABATÉ DÍAZ, I. (1992) Las haciendas de olivar en la provincia de Sevilla. Sevilla: Diputación Provincial, 1992
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes • 643
SABUCO CANTÓ, A. (2004) La isla del arroz amargo. Andaluces y valencianos en las marismas del Guadalquivir. Sevilla: Fundación Blas Infante, 2004
SALMERÓN ESCOBAR, P. (coor.) (2004) Guía del paisaje cultural de la Ensenada de Bolonia, Cádiz. Avance. [Sevilla]: Consejería de Cultura, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, [2004]
SALMERÓN ESCOBAR, P. (2000) La Alambra. Estructura y paisaje. Granada: Caja General de Ahorros de Granada / Ayuntamiento de Granada, 2000
SÁNCHEZ PICÓN, A. (1997) La ocupación humana y la explotación económica del Litoral Almeriense en el pasado (siglos XV-XX). En Jornadas sobre el Litoral Almeriense, Almería: Instituto de Estudios Almerienses, 1997, pp. 35-51
SÁNCHEZ PICÓN, A. (1983) La minería del levante almeriense, 1838-1930. Especulación, industrialización y colonización económica. Almería: Cajal, 1983
SANTOYO, E. (1869) Crónica de la provincia de Almería. Madrid: Rubio, Grilo y Vitturi, 1869
SANZ, F.T. (1996) [1ª ed. 1762] Memoria antigua de romanos, nuevamente descubierta en las minas de Río Tinto. Huelva, Diputación Provincial de Huelva, 1996
SARRIÁ MUÑOZ, A. (1995) Breve historia de Málaga. [Málaga]: A. Sarriá, 1995
SEGURA GRAÍÑO, C. (1989) Diccionario Geográfico de Andalucía: Sevilla. Sevilla: Don Quijote, 1989
SENDER, R.J. (2004) [1ª ed. 1933] Casas Viejas. Zaragoza: Larumbe, 2004
SEVILLA. Un lugar en el mundo de los negocios (2002). Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla / Sevilla Global, 2002
SIVERA TEJERINA, M.A. (1988) Los cambios técnicos de la agricultura en el término rural de Málaga. Siglos XVIII-XIX. Málaga: Diputación Provincial de Málaga, 1988
SOLANO MÁRQUEZ, F. (1976) Pueblos cordobeses de la A a la Z. Córdoba: Diputación Provincial de Córdoba, 1976
SOLER BELDA, R. (2000) Breve historia de Linares. Málaga: Centro de Estudios Históricos de Andalucía / Librería Entre Libros, 2000
TASTET DÍAZ, A. et ál. (1995) Juan Díaz del Moral: vida y obra: Bujalance (Córdoba) 1870 - Madrid 1948. Córdoba: Departamento de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Córdoba, 1995
TÉLLEZ RUBIO, J.J. (2004) Españoles, ingleses, yanitos y campogibraltareños. En VALLE GÁLVEZ, A. del; GONZÁLEZ GARCÍA, I. (eds.). Gibraltar, 300 años. Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2004, pp. 19-29
TERÁN ÁLVAREZ, M. de (2004) [1ª ed. 1936] Ciudades españolas. Estudios de geografía urbana. Madrid: Real Academia de la Historia, 2004
TERÁN ÁLVAREZ, M. de (1969) Geografía Regional de España. Barcelona: Ariel, 1969
TODA Andalucía rural (1997). Madrid: Junta de Andalucía / Grupo Anaya, 1997
TODA Málaga y su Costa del Sol (1972). Barcelona: Equipo Técnico F.I.S.A., 1972
TORICES ABARCA, N.; ZURITA POVEDANO, E. (2003) Cortijos, haciendas y lagares. Arquitectura de las grandes explotaciones agrarias en Andalucía. Provincia de Granada. Sevilla: Dirección General de Arquitectura y Vivienda, Junta de Andalucía, 2003
TORRES MARTÍNEZ, J.C. (2006) La fiesta de Nuestra Señora de la Cabeza según Miguel de Cervantes. Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, n.º 193, 2006, pp. 157-172
VALCUENDE DEL RÍO, J.M. (1997) Vecinos y extranjeros. La funcionalidad de los estereotipos en un contexto interfronterizo: El caso de Ayamonte. Aesturia, n.º 5, 1997, pp. 127-152 VALENTE, J.A. (1992) Cabo de Gata. La memoria de la luz. Granada: Unicaja, 1992
VALLADARES REGUERO, A. (2002) La provincia de Jaén en los libros de viajes. Reseña bibliográfica y antología de textos. Jaén: Universidad de Jaén / Ayuntamiento de Jaén, 2002
VALVERDE; ÁLVAREZ, E. (1992) [1ª ed. 1886] Guía del antiguo reino de Andalucía. Sevilla: Don Quijote, 1992
VEGETACIÓN de la provincia de Jaén: campiña, depresión del Guadiana Menor y Sierras Subbéticas (parques naturales de Sierra Mágina y Cazorla, Segura y Las Villas) (1999). Jaén: Universidad de Jaén, 1999VENTURA FERNÁNDEZ, J. (2002a) Comarca de Los Alcores. En CANO GARCÍA, G. (ed.) Conocer Andalucía. Gran enciclopedia andaluza del siglo XXI. Sevilla: Tartessos, 2002, v. 10, pp. 321-322
VENTURA FERNÁNDEZ, J. (2002b): Vega de Granada. En CANO GARCÍA, G. (ed.) Conocer Andalucía. Gran enciclopedia andaluza del siglo XXI. Sevilla: Tartessos, 2002, v. 10, pp. 278-280
VILLALOBOS MEGÍA, M.l.; CAÑETE PÉREZ, J.A.; SALAS MARTÍN, R. (1998) El sector del mármol en la provincia de Almería. Perspectivas económicas y problemática medioambiental. En Actas del Encuentro Medioambiental Almeriense. Almería: Junta de Andalucía / Diputación Provincial de Almería / Instituto de Estudios Almerienses / Universidad de Almería, 1998, pp. 231-240
VILLEGAS MOLINA, F.; SÁNCHEZ DEL ÁRBOL, M.A. (2000) Recursos turísticos y actividad del sector en la provincia de Granada. Cuadernos Geográficos, n.º 30, 2000, pp. 193-221
WIDDRINGTON, S.E. (1844) Spain and the Spaniards in 1843. Londres: T. & W. Boone, 1844
YUS RAMOS, R. (1994) Por los Montes de Málaga y de la Axarquía. Málaga: Primtel 1994
FUENTES LEGALES Y ORDENANZAS
DECRETO 553/1967 de 2 de marzo de Declaración Monumental que afecta a los llamados Lugares Colombinos
ORDENANZAS municipales de Cortegana de 1589
FUENTES DE ACCESO EN LÍNEA[consultadas entre marzo y mayo de 2009]
20MINUTOS.ES <www.20.minutos.es>
ALBA, P. [original de 1965] El vaporcito de El Puerto. Wikipedia. La enciclopedia libre <es.wikipedia.org/wiki/El_Vaporcito_de_El_Puerto>
ANDALUCÍA Comunidad Cultural <www.andalucia.cc>
AVERROES Consejería de Educación <www.juntadeandalucia.es/averroes>
AYUNTAMIENTO de El Coronil <www.elcoronil.es>
AXARQUÍA Costa del Sol. Asociación para la Promoción Turística de la Axarquía (APTA) <www.axarquiacostadelsol.es>
AXARQUIYA <www.andalucia.cc/axarqiya>
BRAVO, A. [original de 2005] El atún más codiciado por los japoneses. ELMUNDO.ES <www.elmundo.es/elmundo/2005/11/16/ciencia/1132146618.html>
CADIZ-TURISMO <www.cadiz-turismo.com>
CADIZNET Turismo Ocio y Cultura en la provincia de Cádiz <www.cadiznet.com/cadiz>
644 • Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes
CARMEN Laffón ingresa en Bellas Artes [original de 2000]. En El País, nº del 17 de enero de 2000 <www.elpais.com>
CASAS Rurales Imagina <www.casasruralesimagina.com>
CHECA y OLMOS, F. [original de 1996] El trovo alpujarreño. De lo lírico a lo satírico. Gazeta de Antropología, n.º 12, pp. 89-93 <dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1222596>
CIFUENTES VÉLEZ, E.; LÓPEZ GÓMEZ, J.F. La arquitectura del paisaje. Genius Loci <geniusloci.es/perspectiva.html> La COMARCA del Condado <www.condadojaen.net>
COMARCA de Níjar Plan Turístico <www.planturisticodenijar.com>
COMARCA Sierra de Segura <www.sierradesegura.com>
COVAP Cooperativa Agraria Andaluza del Valle de los Pedroches <www.covap.es>
CRUZ AGUILAR, E. de la [original de 1978] Conducciones de madera en la Sierra de Segura. MADERADA 2009 <www.maderada.org>
DIPUTACIÓN de Sevilla <www.dipusevilla.es>
ENRIQUE Berger <www.vmberger.com>
EURORESIDENTES <fotos.euroresidentes.com>
EXPEDICIONESWEB.COM <www.expedicionesweb.com>
FOTONATURA.ORG <www.fotonatura.org>
GARCÍA CAMPRA, E. [original de 2007] La lucha por el agua. El Eco de Alhama, n.º 24 <www.elecodealhama.com/num024/agua2.html>
GÓMEZ ACOSTA, J.M. [original de 2006] La Vega y el paisaje en tránsito. Ideal Digital, Periódico de Granada, Almería y Jaén, 13 de octubre de 2006 <www.ideal.es/granada/prensa/20061013/tribuna_granada/vega-paisaje-transito_20061013.html>
GRUPO de Desarrollo Rural de la Comarca Filabres-Alhamilla <www.filabresalhamilla.com>
LANDALUZ <www.landaluz.es>
MÁLAGA Pueblos <www.malagapueblos.com/ruta/3.html>
MÁLAGA-TURISMO.NET <www.malaga-turismo.net>
MANCOMUNIDAD de Municipios Costa Tropical de Granada <www.costatropical.es>
MANCOMUNIDAD de Municipios de Los Pedroches <www.lospedroches.org>
MARCA Calidad Territorial <www.calidadterritorial.com>
MARTÍN CUADRADO, C. [original de 2001] El Turismo como generador de empleo en el Valle del Almanzora. Nuevas fuentes de actividad empresarial <www.ual.es/Universidad/PRAEM/autoempleo/actividad8/ponencia_cesar_martin_cuadrado_gerente_adr_almanzora_turismo_rural.pdf>
MINISTERIO de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino <www.marm.es>
NAVARRETE, M. [original de 2006] La zafra definitiva. Ideal Digital <www.ideal.es/granada/pg060604/prensa/noticias/Costa/200606/04/COS-COS-108.html>
NUTRIGUÍA.COM <nutriguía.com>
ORTEGA RODRÍGUEZ, M. [original de 2005] La Vega, territorio cultural. Granada Digital. Diario online de Granada, 12 de marzo de 2006 <www.granadadigital.com/gd/amplia.php?id=107&parte=Plaza%20Nueva>
ORTIZ SOLER, D. [original de 2006] Estudio inventario de la arquitectura agrícola en la provincia de Almería. Alhama de Almería y el Andarax. El eco de Alhama, n.º 21 <www.elecodealhama.com/num021/etnografia.html> El PAÍS <www.elpais.com>
PALACIO ATARD, V. [original de 1970)] Prólogo. Las Nuevas Poblaciones de la Ilustración. Cuenta y Razón del Pensamiento Actual <www.cuentayrazon.org/revista/pdf/029/Num029_006.pdf>
PATRONATO Provincial de Turismo de Huelva <www.turismohuelva.org>
PLAN para la dinamización integral y sostenible de la Vega de Granada [original de 2006]. Granada: Universidad de Granada <www.ugr.es/~ophe/020DOCUMENTACION/004-001b.pdf>
PORRO GUTIÉRREZ, J. [original de 1999] Nuevas comunidades y acción estatal. El caso de la colonización agraria en la provincia de Cádiz. I Congreso de Ciencia Regional de Andalucía. Andalucía en el umbral del siglo XXI <www2.uca.es/escuela/emp_je/investigacion/congreso/mec003.pdf>
PORTAL Oficial del Ayuntamiento de Marbella <www.marbella.es>
PORTAL de Turismo. Ayuntamiento de Roquetas de Mar <turismo.aytoroquetas.org>
PUIGPUNYENT <puigpunyent.blogspot.com/2007/08/breve-historia-denuestros-parques.html>
REVISTAIBÉRICA.COM <www.revistaiberica.com>
El ROCÍO <www.rocio.com>
RODRÍGUEZ Litoral de Cádiz. Viamedius.com <www.viamedius.com/aportacion/Rodriguez/Espana/116/El_litoral_de_Cadiz>
SEVILLA Info.com. Turismo en Sevilla y provincia <www.sevillainfo.com>
El SOL de Antequera <www.elsoldeantequera.com>
TEMUEVES.COM. Ocio en Movimiento <www.temueves.com>
TODOHUELVA.COM <www.todohuelva.com>
TORBADO, J. [original de 2002] La Axarquía. Refugio luminoso y verde. El Mundo Viajes, n.º 8 <www.elmundo.es/viajes>
TURISMO de Córdoba. Turismo de Córdoba Patronato Provincial, Diputación de Córdoba, Junta de Andalucía <www.turiscordoba.es>
TURISMO de Granada. Patronato Provincial <www.turgranada.es>
TURISMO Playas de Huelva <www.playasdehuelva.com>
Los VERDES de Andalucía <www.losverdesdeandalucia.org>
WEBMÁLAGA.COM <www.webmalaga.com>
Caracterización patrimonial del mapa de paisajes de Andalucía • 645
REFERENCIAS A AUTORES DE CITAS CLÁSICAS, DE VIAJES, PERIODÍSTICAS Y LITERARIAS
ABD ALLAH (siglo XI) Memorias
AHMAD AL-RAZI (siglo X) Crónica del Moro Rasis
AL-IDRISI (1153) Descripción de España
AL-MALZUZI (1274) Obra poética
AL-QAZWINI (ca. 1275-) Atar al-Bilad
AL-SACUNDI (siglo XIII) Elogio del Islam español
AL-ZUHRI (siglo XII) Libro de Geografía
Pedro Antonio de ALARCÓN (1874) La Alpujarra. Sesenta leguas a caballo precedidas de seis en diligencia
Paco ALBA (1965) El vaporcito del Puerto
Rafael ALBERTI (1955) Signos del día
- (1953) Ora marítima
- (1924) Marinero en tierra
Vicente ALEIXANDRE (1962) Hijo de la mar. En En un vasto dominio
ALFONSO XI (siglo XIV) El libro de la montería
Antonio ALMEDA (1971) Oda en Istán. En Territorio
Edmundo de AMICIS (1872) España
AVIENO RUFO FESTO (siglo IV) Ora Marítima
Pío BAROJA (1930) La feria de los discretos
Gustavo Adolfo BÉCQUER (1864) Cartas desde mi celda
Felipe BENÍTEZ REYES (1999) Serranía de Ronda. Cuaderno de Ruta
François BERTAUT (1669) Diario del viaje a España
Henry George BLACKBURN (1866) Viajando hoy en día por España
Vicente BLASCO IBÁÑEZ (1958) La bodega
Gerald BRENAN (1957) Al sur de Granada
Josephine E. BRINCKMANN (1852) Itinerarios por España durante los años 1849 y 1850
Carmen de BURGOS y SEGUÍ (1989) La flor de la playa y otras novelas cortas
Pedro CALDERÓN DE LA BARCA (1633) El Tuzaní de las Alpujarras o Amar después de la muerte
Sir John CARR (1811) Viajes descriptivos en las zonas sur y este de España e islas Baleares en el año 1809
Pablo CARRIÓN y CARRIÓN (1919) El panorama andaluz no es un problema de orden público
CAYO JULIO CÉSAR (siglo I a. de C.) Guerra de Hispania
Camilo José CELA (1958) Primer viaje andaluz
Miguel de CERVANTES (1617) Los trabajos de Persiles y Sigismunda
Juan COBOS WILKINS (2001) El corazón de la tierra
Marqués de CUSTINE (1838) La España de Fernando VII
Rubén DARÍO (1904) Gibraltar. En Tierras solares
Jean Charles DAVILLIER (1874) Viaje por España
Julio Alfredo EGEA RECHE (1965) Collares del sol
Antonio ESCOBAR (1879) De Madrid a Sevilla
Concha ESPINA (1920) El metal de los muertos
Bernardo ESPINALT y GARCÍA (1778) Atlante español o descripción general de todo el Reyno de España
ESTRABÓN (siglos I a. de C.-I d. de C.) Geografía. Libro III
Leandro FERNÁNDEZ DE MORATÍN (1807), Obras póstumas
Wenceslao FERNÁNDEZ FLOREZ (1953) Sed en los olivares
Francisco FERNÁNDEZ DE VILLEGAS (1899) El ferrocarril de Baeza a Almería
FERNANDO VI (1748) Ordenanzas para la conservación y aumento de los montes de Marina
Richard FORD (1845) Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa, que describe el país y sus ciudades, los nativos y sus costumbres
Luis Miguel FUENTES (2002) Jerez. Lo que queda del señorito
Federico GARCÍA LORCA (1925) Maríana Pineda
- (1918) Granada I. Amanecer de verano. En Impresiones y Paisajes
- (1918) Granada II. Albaicín. En Impresiones y Paisajes
Sebastián GARCÍA VÁZQUEZ (1961) El Pino de la Calle Larga
Téophile GAUTIER (1840) Viaje por España
Luis de GÓNGORA (1582) Soneto LXII. En Sonetos
José GONZÁLEZ y MONTOYA (1821) Paseo estadístico por las costas de Andalucía
Juan GOYTISOLO (1954) Campos de Níjar
Almudena GRANDES (2002) Los aires difíciles
Francisco HENRÍQUEZ DE JONQUERA (1646) Anales de Granada. Descripción del reino y ciudad de Granada, crónica de la Reconquista (1482-1492)
Miguel HERNÁNDEZ (1937) Antología poética
IBN AL-JATIB (ca. 1368) Historia de los reyes de la Alhambra
Alejandro Faustino IDÁÑEZ DE AGUILAR –seud. “Don Gonzalo”- (1977) Los Montes de Segura y su expolio
Henry David INGLIS (1831) España en 1830
Washington IRVING (1832) Cuentos de la Alhambra
Juan Ramón JIMÉNEZ (1934) Olvidos de Granada
- (1914-1917) Platero y yo
José JURADO MORALES (1975) Tierras de mineros
Jean-Baptiste LABAT (1732) Viajes a España e Italia
Alexandre LABORDE (1806-1820) Itinerario descriptivo de España
Rafael LÁINEZ ALCALÁ (1928) Nuevas rutas de la vieja España. Estampas líricas para un itinerario romántico
Félix LOPE DE VEGA (siglo XVI-XVII) Seguidillas del Guadalquivir. En Amar, servir y esperar
Tomás LÓPEZ (1800) Diccionario geográfico de España
LUCIO JUNIO MODERATO COLUMELA (siglo I) De re rustica
Alexander Slidell MACKENZIE (1831) Un año en España
646 • Caracterización patrimonial del mapa de paisajes de Andalucía
Pascual MADOZ IBÁÑEZ (1845-1850) Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Andalucía
MANIFIESTO Andalucista de Córdoba (1919)
Francisco MEGÍAS (1987) Dice la voz del trovero
Manuel MOYA (2000) Prólogo. En Antología del grupo poético Aljife
Antonio Félix MUÑOZ (1867) Ensayo topográfico de Pozoblanco
José Antonio MUÑOZ ROJAS (1995) Dejado ir (estancias y viajes)
Pedro MURILLO VELARDE (1752) Geographia de Andalucía
Vicente NÚÑEZ (1989) Remedios de Aguilar
Antonio Nicolás de OCAÑA (1785) Constantina
Joaquín de la OLIVA; Juan MOSTAZO; Francisco MERENCIANO (1935) Antonio Vargas Heredia
José ORTEGA y GASSET (1927) Teoría de Andalucía
Jean François PEYRON (1782) Nuevo viaje a España en 1777 y 1778
PLINIO EL VIEJO (siglo I) Historia natural
Antonio PONZ, A. (1772) Viaje de España
Edgard QUINET (1844) Mis vacaciones en España
Luis María RAMÍREZ DE CASAS-DEZA (1840-1842) Corografía histórico-estadística de la provincia y obispado de Córdoba
Reiner Maria RILKE (1912) Primera carta a la princesa Marie Thurn und Taxis
Manuel RODRÍGUEZ CARREÑO (1859) Topografía médica y estadística de la villa de Dalías
Juan RUIZ MUÑOZ (1922) La ilustre y noble villa de Hinojosa del Duque
Enrique SANTOYO (1869) Crónica de la provincia de Almería
Francisco Thomás SANZ (1762) Memoria antigua de romanos, nuevamente descubierta en las minas de Río Tinto
Robert SEMPLE (1807) Observaciones sobre un viaje a Napoles a través de España e Italia
Ramón J. SENDER (1933) Casas Viejas
José María SUÁREZ GALLEGO (2005) Tarantos y mangurrinos
Henry SWINBURNE (1779) Viajes a través de España en los años 1775 y 1776
TITO LIVIO (siglos I a. de C.-I d. de C.) Historia de Roma desde su fundación
Juan VALERA (1846) El Valle de Lecrín
Emilio VALVERDE y ÁLVAREZ (1886) Guía del antiguo reino de Andalucía
Jorge Próspero de VERBOOM (1726) Descripción del sitio donde se hallan los vestigios de las célebres Algeciras