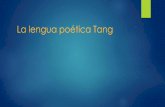Pablo Neruda y su concepto de poesía en "Arte poética"
Transcript of Pablo Neruda y su concepto de poesía en "Arte poética"
University of North Carolina at Chapel Hill for its Department of Romance Studies
EL EFECTO ESTÉTICO VANGUARDISTAAuthor(s): Alberto Julián PérezSource: Hispanófila, No. 108 (MAYO 1993), pp. 15-23Published by: University of North Carolina at Chapel Hill for its Department of RomanceStudiesStable URL: https://www.jstor.org/stable/43808340Accessed: 06-05-2020 19:21 UTC
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide
range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and
facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at
https://about.jstor.org/terms
University of North Carolina at Chapel Hill for its Department of Romance Studies iscollaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Hispanófila
This content downloaded from 129.24.93.200 on Wed, 06 May 2020 19:21:16 UTCAll use subject to https://about.jstor.org/terms
EL EFECTO ESTÉTICO VANGUARDISTA
por Alberto Julián Pérez Dartmouth College
Las Vanguardias, que se presentaron en Hispanoamérica más o menos simul- táneamente con características y variaciones locales (pensemos en el Crea- cionismo, el Ultraísmo, etc.), implicaron, según sabemos, una ruptura con res- pecto a la tradición poética que las precedía: el Modernismo. Los poetas vanguardistas rechazaron la preceptiva tradicional, sus leyes rítmicas y estrófi- cas; evitaron la música verbal impuesta por Darío y sus seguidores; no respe- taron las estructuras formales empleadas por los modernistas; subestimaron el empleo de la rima y adoptaron el verso libre. Esa ruptura interrumpió toda una tradición poética que, a partir del Romanticismo, había evolucionado a lo largo del siglo xix, con diversas reformas, pero sin alterar radicalmente sus cánones.
El Modernismo (es decir, la síntesis dariana de parnasianismo y simbolis- mo y la particular solución poética que la nueva literatura hispanoamericana a fines del siglo xix planteó con respecto a la recepción de la tradición literaria Europea y los nuevos "modelos" poéticos) se desarrolló dentro de la tradición estética que iniciara el Romanticismo, pero la reflejó críticamente y trató de llevarla a sus límites, proponiendo el uso indiscriminado de las transposicio- nes intertextuales, la creación del "poema integral" que reflejara simultánea- mente el punto de vista de las distintas artes, la formación y sanción de un vocabulario poético exclusivo que liberara al lenguaje del poder de disgrega- ción de los sociolectos del habla práctica, la apertura máxima del sistema poé- tico a nivel de la métrica y combinación de estrofas y figuras, la valorización de la "lírica" (la música) por encima de cualquier otra propiedad del verso, la experimentación artística.
A pesar de estas reformas, el Modernismo respetó la tradición poética de su tiempo en un punto fundamental: su adhesión al referente poético figurati-
This content downloaded from 129.24.93.200 on Wed, 06 May 2020 19:21:16 UTCAll use subject to https://about.jstor.org/terms
1 6 A lberto Julián Pérez
vo. Si bien intensificó en sus descripciones los elementos fantásticos e imagi- narios y diversificó su estudio de las sensaciones hasta incluir aquellos senti- dos considerados "bajos" como el olfato o el tacto, el Modernismo poseyó una poética figurativa y representativa. Fue precisamente en la elección del tipo de mimesis donde más se diferenciaron el Modernismo y las Vanguardias: la negación del referente poético figurativo y el rechazo de la particular "enci- clopedia" poética dariana constituyeron los máximos elementos revoluciona- rios de cambio en la poesía vanguardista. El desarrollo de una mimesis poética no figurativa creó una nueva sensibilidad poética en los escritores y modificó rápidamente el gusto del público lector. Las Vanguardias rompieron con el pasado literario, pero ese pasado no
desapareció inmediatamente de la escena literaria, y es en relación a ese pasa- do que la revolución vanguardista nos brinda la plenitud de su significado. Al transformar su enunciado poético, las Vanguardias absorbieron muchas de las proposiciones específicas del Modernismo, presentándolas dentro de una nueva síntesis dialéctica aceptable: así, por ejemplo, comprobamos la vigencia que tuvieron el sentido musical del verso y el colorido de las imágenes para García Lorca y Nicolás Guillen. Borges declaró que Lugones buscaba en la poesía riqueza de metáforas y de rimas, y que ellos (los escritores ultraístas de Buenos Aires) acumularon las metáforas y despreciaron la rima, sin compren- der el vínculo que los unía a Lugones ( Obras completas en colaboración 498). Sin perder de vista la dialéctica peculiar de las transformaciones literarias,
debemos aceptar la revolución efectiva que las Vanguardias produjeron en la literatura de su época. Es en la negación del referente poético donde la labor de las Vanguardias me parece más radical, porque permitió la creación de un nuevo efecto estético, al que denomino el "efecto estético vanguardista". Amado Alonso, en su libro Poesía y Estilo de Pablo Neruda, publicado origi- nalmente en 1940, nota que la poesía de Neruda, como la de otros vanguardis- tas, difiere de la poesía que la precedió; Alonso habla del "trobar clus" con- temporáneo, del canto cerrado o hermético, la "poesía oscura," los versos "enigmáticos" del Neruda vanguardista e indica el especial esfuerzo de com- prensión que su lectura requiere de parte del lector (9). 1 Veremos ahora una de las poesías de Neruda que Alonso comenta repeti-
damente, "Arte poética", de la primera Residencia en la tierra, para entender en qué consiste este "trobar clus" moderno y juzgar si la explicación de Alonso nos resulta convincente {Antología 109). Al mismo tiempo, esta crítica de Alonso nos servirá para elaborar lo que para nosotros implica el "canto her- mético" de Neruda y avanzar en la definición del efecto estético vanguardista. La poesía de Neruda dice así:
1 Entre sombra y espacio, entre guarniciones y doncellas, dotado de corazón singular y sueños funestos, precipitadamente pálido, marchito en la frente, y con luto de viudo furioso por cada día de mi vida,
This content downloaded from 129.24.93.200 on Wed, 06 May 2020 19:21:16 UTCAll use subject to https://about.jstor.org/terms
El efecto estético vanguardista 17
5 ay, para cada agua invisible que bebo soñolientamente y de todo sonido que acojo temblando, tengo la misma sed ausente y la misma fiebre fría un oído que nace, una angustia indirecta, como si llegaran ladrones o fantasmas,
10 y en una cascara de extensión fija y profunda, como un camarero humillado, como una campana un poco ronca, como un espejo viejo, como un olor de casa sola en la que los huéspedes entran de noche perdidamente ebrios, y hay un olor de ropa tirada al suelo, y una ausencia de flores,
15 -posiblemente de otro modo aún menos melancólico-, pero, la verdad, de pronto, el viento que azota mi pecho, las noches de substancia infinita caídas en mi dormitorio, el ruido de un día que arde con sacrificio me piden lo profético que hay en mí, con melancolía
20 y un golpe de objetos que llaman sin ser respondidos hay, y un movimiento sin tregua, y un nombre confuso. (109)
Lo primero que notamos en este poema es la dificultad de relacionar aque- llo sobre lo que el poeta habla con cierto referente o cosa simbolizada. Esta observación también preocupó a Alonso, que en su libro procura explicar el poema recurriendo a su teoría de la expresión , según la cual la creación poéti- ca es una suma de sentimiento e intuición, y el poeta logra expresarlos de manera unitaria gracias al poder de síntesis de la inspiración ( Poesía y Estilo de Pablo Neruda 37-9, 63-9). Se avoca a parafrasear el poema y fuerza su sen- tido, tratando de buscar una explicación que al mismo tiempo justifique su concepción de la poesía. Esto crea un problema inicial, ya que podemos pre- guntarnos, ¿es parafraseable el poema de Neruda, podemos traducir su lengua- je poético a un lenguaje práctico? ¿En qué se funda la certidumbre de Amado Alonso de que realmente es posible conocer los procesos psíquicos por los que el poeta llega a la creación? Dice Alonso, comentando los versos 1 1 y 12:
La amargura de un sirviente humillado le tienta como símbolo de su propio sentimiento, de la respuesta que da la realidad a su sed de comunicación; pero en la materia "camarero-humillado" hay dema- siada parte no conveniente, y rectifica esa imagen con otras heterogé- neas... Y como no siente el poeta haber dado definitivamente en el blanco con esos tres disparos precedentes, todavía busca una cuarta imagen, y se detiene en ella descriptivamente, con la esperanza de acabar de cuajar de una vez la peculiar índole de su sentimiento: Me siento ser como casa con olor de soledad... Pero la imagen de casa sola y maltratada, mancillada por los borrachos y por la ropa tirada por los suelos, esa casa en que de pronto se nota la falta de flores, tampoco ha dado exactamente en el blanco, porque se ha excedido un poco en la sugerencia de lo melancólico. (39)
This content downloaded from 129.24.93.200 on Wed, 06 May 2020 19:21:16 UTCAll use subject to https://about.jstor.org/terms
1 8 A Iberio Julián Pérez
En su explicación y paráfrasis del poema, Alonso cree conocer la inten- ción del autor, y no sólo la intención consciente sino también la subconscien- te. Sigue al poeta en su búsqueda de expresión y descubre sus vacilaciones e incoherencias, que indica con comentarios como "hay demasiada parte no conveniente" y "tampoco ha dado exactamente en el blanco". Atraído por el carácter no intelectual, irracional de las imágenes del Neruda vanguardista, Alonso trata de hallar en él la esencia poética, la raíz de la poesía. Al comen- tar el verso 10 Alonso deduce lo siguiente:
Otro poeta habría puesto en fantasmas punto final. Pero Neruda no quiere detener aquí el ímpetu evolutivo de su sentimiento, ni la erupción de imágenes de su fantasía, y sigue sin tomar aliento . . . Tiene alguna anomalía sintáctica y alguna dificultad simbólica; sig- nifica: "y [yo estoy, vivo dentro de] una corteza de extensión (de espacio), infranqueable, invencible, siempre centrada en mí por mucho que me traslade (fija), y continuada hasta el infinito en todas direcciones". (67)
Su teoría de la expresión poética lleva a Alonso a considerar la poesía de Neruda como un tipo de verso que da su significado en clave, que lo disfraza, un "verso hermético" en el que, si ahondamos, si buscamos su simbolismo "atrofiado", si logramos aclararlo, abrirlo, hacerlo comprensible, cree Alonso, podremos develar el símbolo. Y develar el símbolo implica para él relacionar las imágenes con su contexto, hallar la verdad poética encerrada intuitivamen- te en la expresión del poeta y restaurar al significado poético su valor (simbó- lico) absoluto. Alonso no quiere entender que este verso "hermético" puede no tender a lo simbólico, puede inclusive rebelarse contra lo simbólico. La revolución vanguardista, considero, adquiere nuevo sentido si la consi-
deramos una reacción contra el Simbolismo que la precedió. La poesía de las Vanguardias es una crítica contra la mimesis y representación figurativa que practicaban los modernistas y los simbolistas, y esta negación se transforma en el momento de constitución de un nuevo tipo de mimesis no figurativa. Si tratamos de traducir el verso vanguardista a un lenguaje comprensible, como hace Alonso, lo deformamos e ignoramos el efecto peculiar que procura pro- ducir en el lector. Ese verso resulta intraducibie, y su paráfrasis imposible e ilegítima, si queremos entender la poesía vanguardista por lo que esa poesía es. Con su paráfrasis, Alonso acaba explicándonos forzadamente lo que él como lector imagina, pero que el poeta no nos dijo. ¿Por qué hace hincapié Amado Alonso en la "dificultad simbólica" de
Neruda? Porque parte fundamental de su teoría de la expresión poética es el suponer que el poeta expresa intuitivamente su mundo interior y su experien- cia por medio de símbolos: para Alonso tanto la poesía como el lenguaje tien- den a lo simbólico. Es como si Alonso hubiera derivado su teoría de la expre-
This content downloaded from 129.24.93.200 on Wed, 06 May 2020 19:21:16 UTCAll use subject to https://about.jstor.org/terms
El efecto estético vanguardista 19
sión poética de la lectura de autores simbolistas, y tratara de transferirla a la lectura de autores vanguardistas, sin darse cuenta que no todo signo es símbo- lo, y sin comprender la naturaleza de la ruptura de las Vanguardias con respec- to al Modernismo y al Simbolismo que las preceden.
Para que haya símbolo, sabemos, necesitamos identificar, relacionar la cosa que simboliza con la cosa simbolizada, y para que el lector llegue a aso- ciar las imágenes como símbolos éstas tienen que repetirse, recurrir; si no hay recurrencia de sentido es imposible percibir el símbolo. En el poema de Neruda, la confusión y el movimiento de las imágenes no permiten la recu- rrencia del sentido y las imágenes no llegan a crear un símbolo.
Los últimos tres versos del poema nos dan alguna clave del arte poética de Neruda, al referirse a "lo profético", a "objetos que llaman sin ser respondi- dos" y a un "movimiento sin tregua, y un nombre confuso". Esta confusión en los nombres e imágenes en movimiento no es un error ni una insuficiencia en la poesía de Neruda, sino que es la base sobre la que se asienta un nuevo tipo de mimesis no representativa, en la que el lector nunca puede identificar con total certidumbre un referente concreto. En los casos esporádicos que encon- tramos un cierto grado de recurrencia en el sentido, ésta aparece como algo casual y resulta insuficiente para crear símbolos. A estas recurrencias, a lo sumo, podríamos atribuirles un valor icònico, adoptando la clasificación del signo de Peirce en icono, índice y símbolo, en la cual el icono es el primer grado del signo "que aparece determinado por su objeto dinámico en virtud de su naturaleza interna" ( Charles S. Peirce s Letters to Lady Welby 12).
Alonso opta por sugerir la reconstrucción de lo simbòlico en Neruda ape- lando a la imaginación. Dice:
El procedimiento que hemos de seguir para interpretar estos sím- bolos requiere de nosotros una labor imaginativa de reconstrucción, pues saber interpretarlos no es otra cosa que saber cómo viene a incorporarse ese conjunto de realidades (palomas, golondrinas, abe- jas, mariposas . . .) al pensamiento poético habitual de un poeta. Esta labor reconstructora exige en el lector una chispa mínima de creación poética. (221)
El resultado es que al superponer el lector su propia imaginación a la de Neruda termina dándole carácter de símbolo a lo que no lo tiene. En la poesía vanguardista de Neruda el referente se nos presenta como algo inestable, los enunciados parecen autogenerarse por asociación inconsciente u onírica y las imágenes son heterogéneas o impredecibles, como por ejemplo los versos:
. . . ay, para cada agua invisible que bebo soñolientamente y de todo sonido que acojo temblando, tengo la misma sed ausente y la misma fiebre fría,
This content downloaded from 129.24.93.200 on Wed, 06 May 2020 19:21:16 UTCAll use subject to https://about.jstor.org/terms
20 Alberto Julián Pérez
un oído que nace, una angustia indirecta, como si llegaran ladrones o fantasmas . . .
{Antología 109)
Pero entonces, si no podemos parafrasear legítimamente estos versos sin falsear su código de lectura, si no los podemos relacionar con un referente específico, con una cosa simbolizada, ¿cómo podemos hacer para leerlos sin reducirlos a una interpretación simbolista?, es decir, ¿cómo podemos hacer para leerlos como versos vanguardistas?, ¿dónde alcanzan estos versos su sen- tido, dónde adquieren coherencia para el lector? Los enunciados poéticos en el poema de Neruda alcanzan su coherencia
no en relación al mundo externo, al referente, sino por referencia interna o autorreferencia, creando un sistema propio internamente equilibrado. 2 Una de las razones por la que no podemos parafrasear los versos es porque, al forzar su sentido y racionalizarlos, perdemos de vista el efecto nuevo que estos ver- sos crean en el lector. Este efecto estético no es un rasgo menor ni un acciden- te de la poética de las Vanguardias, sino que contribuye en forma relevante a crear un nuevo tipo de mimesis poética que identifica a las Vanguardias y se transforma en la base del nuevo gusto artístico. La lectura de Amado Alonso es errada porque, al leer el poema de Neruda como si fuera un verso simbolis- ta, desrealiza el efecto poético que trataron de crear las Vanguardias. La nueva mimesis poética vanguardista procede de una manera diversa al
Simbolismo. El poeta vanguardista crea imágenes valiéndose de asociaciones discontinuas y formando un mundo poético muy dinámico, en el que las pala- bras no se leeen ni en un sentido literal ni en uno figurado: se leen según un sentido (una lógica) diferente, según su coherencia interna y su capacidad de producir un placer intenso al lector que, al entrar en contacto con este objeto poético desconocido, experimenta una emoción estética inefable, un "bliss", al que denomino el efecto estético vanguardista. Una de las consecuencias más trascendentes de este tipo de mimesis poéti-
ca para la historia de la poesía es que, al crear imágenes recombinando térmi- nos improbables, obliga al lector a leer la poesía de una manera inédita y total- mente diversa a como leía la poesía modernista que la precedió. Las Vanguardias pronto seducen al público lector más joven, llevándolo a rechazar el Modernismo, y escindiendo el gusto poético contemporáneo entre aquellos que eran partidarios de la nueva poesía vanguardista, en creciente prestigio, y aquellos que permanecían fieles a la poética del Modernismo, cada vez más desprestigiada. Los testimonios sobre el Modernismo recogidos durante el momento de
mayor vigencia artística de éste y, años después, durante el auge de las Vanguardias, nos sirven para verificar este radical cambio del gusto. En 1899, por ejemplo, Rodó, en su estudio dedicado a Prosas profanas de Darío, decla- raba que él, como todos los artistas y pensadores serios de su época, se consi-
This content downloaded from 129.24.93.200 on Wed, 06 May 2020 19:21:16 UTCAll use subject to https://about.jstor.org/terms
El efecto estético vanguardista 21
deraba modernista: para Rodó el Modernismo era un movimiento de inusitada libertad intelectual y artística {Ariel Liberalismo y Jacobinismo Ensayos 169). En 1929, en cambio, ya en plena vigencia de las Vanguardias, Blanco- Fombona decía que el Modernismo era un movimiento libresco, divorciado de las emociones del corazón, desarraigado, descastado, alejado de la realidad {El modernismo y los poetas modernistas 40-1). Conocido es también el destino más o menos trágico de muchos modernistas: la gran mayoría de los poetas modernistas que sobrevivieron a Darío, como Lugones, González Martínez y Valencia, no pudieron adaptarse a las exigencias de la nueva estética y hacer una transición a las Vanguardias, quedando relegados históricamente frente a las generaciones más jóvenes.
En el nuevo tipo de mimesis poética que crean las Vanguardias, el objeto poético o "construct" en el que se combinan imágenes improbables por aso- ciación discontinua se convierte en el fundamento del estilo individual de los
poetas: la poesía para ellos se expresa como un arte combinatoria que refor- mula la base material de la realidad. El poeta se resiste a ajustarse a un canon y sólo acepta como norma poética la libre asociación de imágenes. En esta poesía la palabra poética recupera su sentido mágico y original y su vincula- ción al mundo onírico. 3 Las imágenes, en lugar de proceder en relación a un referente externo determinado, operan en la significación interna del enuncia- do, proceden por contaminación alusiva y expansión significativa arbitraria, indeterminada. Las Vanguardias, al crear este efecto estético, ponen a sus lec- tores frente a un tipo diverso de sensibilidad. Los lectores de las Vanguardias hemos aprendido a valorar su poesía no por su significado último, ni por sus símbolos, sino por la emoción insólita que nos produce el contacto con ese mundo poético enigmático y poco inteligible.
Cabría preguntarnos ahora, ya discutida la naturaleza del efecto estético vanguardista, ¿es este efecto que revolucionó el arte de la primera mitad de nuestro siglo, y cuya tradición permanece activa y alcanza hasta nuestros días, un suceso inédito en la historia de la poesía? Yo pienso que no: creo reconocer en el efecto estético vanguardista características poéticas que los filósofos de la estética han incluido dentro de lo sublime . Mi juicio coincide con las opi- niones de Theodor W. Adorno, que dice:
Algunas obras de arte tienen el poder de abrirse paso a través de las barreras sociales que se les oponen ... La opinión ... de que el arte moderno es ininteligible es empíricamente correcta. Pero al mismo tiempo es falsa, porque trata la recepción como si fuera una constante y subestima el impacto que las obras de arte ininteligibles pueden tener sobre la consciência. En el mundo moderno sólo pode- mos apropiarnos correctamente de aquellas obras de arte que comu- nican lo incomunicable, rompiendo el encierro de la consciência cosificada.
This content downloaded from 129.24.93.200 on Wed, 06 May 2020 19:21:16 UTCAll use subject to https://about.jstor.org/terms
22 Alberto Julián Pérez
Las obras de arte que trascienden su forma estética, presionadas por la verdad de su contenido, ocupan el lugar que la estética solía reservar para lo sublime.
( Aesthetic Theory 280, mi traducción)
¿Y cuál era el lugar que la estética reservaba a lo sublime? Veamos cómo definía lo sublime Hegel, a quien Adorno atribuye un papel decisivo en la his- toria de la estética postkantiana, por haber sido capaz de "identificar el espíri- tu en el arte como una substancia del arte, en lugar de considerarlo una enti- dad enrarecida y abstracta flotando por encima del arte" (133). Según Hegel, lo sublime es "el intento de expresar lo infinito, sin encontrar en el reino de los fenómenos un objeto que se muestre adecuado para esta representación" {Estética 3:1 18). Lo infinito, para él, no puede pertenecer al mundo objetivo, es algo ideal, sin forma, permanece inexpresable, y lo sublime consiste en tra- tar de expresar esa infinitud, al menos metafóricamente, a través de lo finito. Puesto que la substancia en la que trata de representarse lo sublime "no puede tener su configuración en algo externo", no posee un carácter simbólico autén- tico (3:119). El poeta, para representar lo absoluto, recurre a lo aparente y trata de intuir la totalidad a través de los accidentes de la substancia. Lo subli-
me, para Hegel, se hizo presente en el arte panteista de la India, que buscaba la intuición de una substancia única en todos los fenómenos y sacrificaba al sujeto para lograr una máxima expansión de la consciência; en la mística de los poetas musulmanes persas y en la mística cristiana, en que el sujeto se siente "en unidad con Dios y experimenta a Dios como presencia en la cons- ciência subjetiva" (3:130). En las literaturas de lengua española, considero, encontramos lo sublime en la poesía mística, en la poesía romántica amorosa y en la poesía vanguardista.
La expresión de lo sublime en la poesía vanguardista difiere de sus otras realizaciones históricas; en el poema de Neruda que presenté, el sujeto lírico mantiene una relación negativa con lo infinito, el hombre se siente rodeado de un mundo finito desacralizado y sufre y se angustia por esto. El efecto estético vanguardista implica una reformulación histórico-cultural de lo sublime; es, por un lado, ese momento de desacralización en que el individuo mantiene una relación negativa con lo absoluto y expresa su soledad y su angustia frente a la totalidad, y por otro lado, el momento en que el hombre trata de trascender lo infinito y afirmar el carácter fragmentario, incompleto y generador de lo humano.
El arte de las Vanguardias, con su estética de ruptura y su peculiar lengua- je poético, ha conseguido reflejar las contradicciones del hombre contemporá- neo en un momento social de crisis en que éste lucha y se debate sin conseguir alcanzar su ansiada liberación. Los poetas vanguardistas, en su esfuerzo por comunicar "lo incomunicable", dieron forma a un efecto estético que ha con- tribuido al desarrollo de la consciência artística de nuestro tiempo y, tal como
This content downloaded from 129.24.93.200 on Wed, 06 May 2020 19:21:16 UTCAll use subject to https://about.jstor.org/terms
El efecto estético vanguardista 23
lo entendió Adorno, crearon una práctica poética capaz de mostrar al sujeto las limitaciones de su mundo, valiéndose de una expresión nueva.
NOTAS
1 Alonso tiene una idea de la estilística bastante más amplia y compleja que muchos críticos hispanoamericanos posteriores a él que usaron la misma metodología. Barrenechea, en su libro sobre Borges, y Alazraki en sus trabajos sobre Neruda y Borges, por ejemplo, estudian separadamente los temas generales de las obras de los autores y las figuras al nivel gramatical de la oración. Alonso, en cambio, dice que su estilítica es también una poética y una retórica (9), y en el capítulo siete de su libro hace una clasificación inducida detallada de los procedimientos poéticos empleados por Neruda en su poesía, tratando de determinar las leyes generales de su mimesis poética (204-338).
2 Durante una lectura publica de este estudio, el Profesor Raul Bueno Chávez sugirió la excelente idea de que, basados en la experiencia del análisis del poema de Neruda, podemos sostener la noción de que existe en el signo una posibili- dad de referencia interna, opuesta a la referencia externa.
3 Amado Alonso también estudia lo onírico en Neruda: en mis observacio-
nes coincido con muchas de las descripciones de Alonso. Aunque trabado por su pro- pia teoría de la expresión, el capítulo VII de su libro es hasta el presente el estudio más detallado y metodológicamente riguroso que conozco sobre el mundo poético del pe- ríodo vanguardista de Neruda (204-338).
OBRAS CITADAS
Adorno, Theodor W. Aesthetic Theory. Editado por Gretei Adorno y Rolf Tiedemann. Traducción de C. Lenhardt. New York: Routledge & Kegan Paul, 1986.
Alonso, Amado. Poesía y estilo de Pablo Neruda. 3.a edición. Barcelona: Edhasa, 1979.
Blanco-Fombona, Rufino. El modernismo y los poetas modernistas. Madrid: Editorial Mundo Latino, 1929.
Borges, Jorge Luis. Obras completas en colaboración. Buenos Aires: Emecé, 1979. Hegel, Georg W. E Estética. Traducción de Alfredo Llanos. Tomo 3. Buenos Aires:
Siglo Veinte, 1983. Lieb, Irwin C. ed., Charles S: Peirces Letters to Lady Welby. New Haven: Whittock's
& Yale University, 1953. Neruda, Pablo. Antología. 3.a edición aumentada. Santiago: Nascimiento, 1957. Rodó, José Enrique. Ariel Liberalismo y Jacobinismo Ensayos. 5.a edición. México:
Porrúa, 1979.
This content downloaded from 129.24.93.200 on Wed, 06 May 2020 19:21:16 UTCAll use subject to https://about.jstor.org/terms