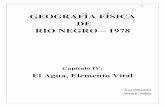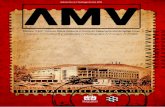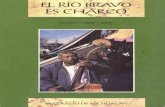Organización social autogestiva y cogestión en el río Júcar: el caso de la acequia real del...
Transcript of Organización social autogestiva y cogestión en el río Júcar: el caso de la acequia real del...
1
UNIVERSIDAD DE CORDOBA.
“PROGRAMA DE DOCTORADO EN AGROECOLOGIA,
SOCIOLOGÍA Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE”
INSTITUTO DE SOCIOLOGÍA Y ESTUDIOS CAMPESINOS
Organización social autogestiva y cogestión en el río Júcar: el caso de la
Acequia Real del Júcar, Comunidad de Valencia
Tesis Doctoral.
José Luis Pimentel Equihua
Directora: Jacinta Palerm Viqueira
Septiembre del 2005
2
INTRODUCCIÓN………………………………………………………………... 2
CAPITULO I
1.1. EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL
ESTUDIO………………………………………………………………………….
6
1.1.1. El punto de partida: el contexto de crisis ecológica mundial……... 6
1.1.2. La problemática en torno al agua y al regadío…………………….. 8
1.1.3. La hipótesis subyacente……………………………………………... 22
1.1.4. El contexto territorial del sitio de estudio………………………….. 24
1.1.4.1. La cuenca del Júcar…………………………………………… 27
1.1.4.2. Extensión territorial, población y algunas características
físico-climáticas…………………………………………………………………...
27
1.1.4.3. El río Júcar…………………………………………………….. 28
1.1.4.4. Infraestructura hidráulica sobre el río ……………………… 29
1.1.4.5. Algunos elementos de la región circundante a la ciudad de
Valencia……………………………………………………………………………
31
1.1.2. El modelo de investigación………………………………………….. 32
1.1.2.1. Las técnicas empleadas………………………………………... 37
CAPITULO II
2.1. LA TEORÍA……………………………………………………………… 39
2.1.1. La organización social y regadío…………………………………... 43
2.1.2. La burocracia……………………………………………………….. 46
2.1.3. Autogestión y participación………………………………………... 50
2.1.4. La cogestión o coproducción……………………………………….. 55
2.1.5. La sustentabilidad…………………………………………………... 56
CAPITULO III.
3.1. EL MARCO DE REFERENCIA………………………………………... 62
3.1.1. La gestión del agua en España……………………………………... 62
3.1.1.1. Antecedentes históricos……………………………………….. 62
3
3.1.1.1.1. Una condición física en el territorio que legitima el
regadío……………………………………………………………………………..
62
3.1.1.1.2. La profundidad histórica del regadío…………………... 63
3.1.1.1.3. El impulso liberal sobre la propiedad del agua………… 63
3.1.1.1.4. La importancia del control de los centros de gestión del
agua………………………………………………………………………………...
65
3.1.1.1.5. La magnitud física actual de los regadíos………………. 66
3.1.2. El marco jurídico del regadío………………………………………. 68
3.1.2.1. La Constitución………………………………………………... 68
3.1.2.2. La legislación de Aguas de 1985………………………………. 68
3.1.2.3. Ley del Plan Hidrológico Nacional…………………………… 69
3.1.2.4. Las Comunidades Autónomas………………………………... 70
3.1.2.5. La normativa europea…………………………………………. 70
3.1.3. La política hidráulica actual……………………………………….. 71
3.1.3.1. La situación actual administrativa desde el Estado…………. 74
3.1.4. La planificación hidráulica…………………………………………. 75
3.1.4.1. Gestión por cuencas…………………………………………… 75
3.1.4.2. El Plan Hidrológico Nacional (PHN)………………………… 76
3.1.4.3. El Plan Nacional de Regadíos (PNR)…………………………. 77
3.1.3. El marco institucional del regadío…………………………………. 78
3.1.3.1. Consejo Nacional del Agua……………………………………. 78
3.1.3.2. Confederaciones Hidrográficas (organismos de cuenca)……. 79
3.1.3.2.1. Asamblea de usuarios…………………………………… 80
3.1.3.2.2. Junta de Explotación…………………………………….. 81
3.1.3.2.3. Junta de Obras…………………………………………… 81
3.1.3.3. Las Comunidades de Regantes……………………………….. 82
3.1.3.3.1. Las comunidades de regantes del río Júcar……………. 84
3.1.3.3.1.1. La Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ).. 84
CAPITULO IV
4.1. LA AUTOGESTIÓN EN LA ACEQUIA REAL DEL JUCAR………. 86
4
4.1.1. Antecedentes históricos…………………………………………….. 86
4.1.1.1. La construcción de la acequia madre………………………… 86
4.1.1.2. El origen de los reglamentos u Ordenanzas…………………. 89
4.1.1.3. Los órganos colegiados de gobierno………………………….. 90
4.1.1.4. El puesto de Acequiero Mayor……………………………….. 91
4.1.1.5. Periodos de autogestión y periodos de intervención central... 93
4.1.1.6. A manera de síntesis de la historia…………………………… 95
4.1.2. La situación actual de la Acequia Real del Júcar…………………. 96
4.1.2.1. El territorio……………………………………………………. 96
4.1.2.2. La huerta, un territorio biodiverso………………………….. 97
4.1.2.3. El marjal, un humedal con múltiples beneficios……………. 97
4.1.2.4. El lago de la Albufera…………………………………………. 100
4.1.2.5. Las fuentes de agua……………………………………………. 101
4.1.2.5.1. Aguas superficiales del río Júcar………………………... 101
4.1.2.5.2. Aguas subterráneas de pozos y ullales………………….. 102
4.1.2.5.3. Los drenajes urbanos…………………………………….. 102
4.1.2.6. La infraestructura hidráulica………………………………… 103
4.1.2.6.1. El azud de Antella………………………………………... 103
4.1.2.6.2. La casa de compuertas…………………………………… 103
4.1.2.6.3. La acequia madre (canal principal)…………………….. 104
4.1.2.6.4. Los brazales (Canales secundarios)…………………….. 106
4.1.2.6.5. Los regueros (canales terciarios)……………………….. 107
4.1.2.6.6. Los azarbes (canales del marjal)……………………….. 107
4.1.2.6.7. Los pozos y motores…………………………………….. 110
4.1.3. El gobierno…………………………………………………………... 110
4.1.3.1. De su personalidad jurídica…………………………………… 110
4.1.3.2. Los pueblos que la integran…………………………………… 111
4.1.3.3. Las Ordenanzas………………………………………………... 111
4.1.3.4. Los niveles de gobierno y la administración…………………. 112
4.1.3.4.1. La Junta General de Señores Diputados………………... 114
5
4.1.3.4.2. La Junta de Gobierno……………………………………. 119
4.1.3.4.3. La Junta General Local………………………………….. 122
4.1.3.4.4. La Junta Local Directiva………………………………… 126
4.1.3.4.5. El Jurado de Riegos……………………………………… 129
4.1.4. La operación y manejo……………………………………………... 132
4.1.4.1. Los empleados (burocracia)....................................................... 132
4.1.4.2. La distribución del agua en la huerta………………………… 142
4.1.4.2.1. En la red de acequias…………………………………….. 143
4.1.4.2.2. A partir de los pozos……………………………………... 148
4.1.4.3. La distribución del agua en el marjal…………………….. 150
4.1.4.3.1. La inundación en verano para el cultivo del arroz… 150
4.1.4.3.2. La inundación de invierno para aumentar la
superficie humedal………………………………………………………………..
153
4.1.4.3.3. Las medidas autogestivas bajo condiciones de
sequía………………………………………………………………………………
155
CAPITULO V
5.1. LA COGESTIÓN EN EL RÍO JUCAR………………………………… 157
5.1.1. Antecedentes………………………………………………………… 158
5.1.2. La cogestión actual en los foros de la Confederación
Hidrográfica del Júcar……………………………………………………………
164
5.1.2.1. La Asamblea de Usuarios, inexistente……………………….. 164
5.1.2.2. La Junta de Gobierno, acuerdos y desacuerdos para el
abasto de agua a otros municipios……………………………………………….
165
5.1.2.3. La Junta de Desembalse, la batalla por el agua, piden pan y
no les dan…………………………………………………………………………..
165
5.1.2.4. La Junta de Sequía, alerta máxima de los regantes para
vigilar los embalses, extraer agua subterránea o solicitar indemnizaciones….
168
5.1.2.5. La Junta de Obras, ocultar información, limitar la
participación………………………………………………………………………
169
5.1.2.6. La Junta de Explotación, no hay información antes de la
6
aprobación………………………………………………………………………... 169
5.1.3. Los conflictos por las fuentes de agua en la cuenca del Júcar y
con otras cuencas………………………………………………………………….
170
5.1.3.1. El conflicto con el acuífero de la Mancha Oriental………….. 170
5.1.3.2. El conflicto con los trasvases………………………………….. 172
5.1.3.2.1. El caso del trasvase del Ebro…………………………….. 173
5.1.3.2.2. El caso del trasvase Júcar-Vinalopó…………………….. 174
CAPITULO VI
6.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN………………………………………………. 177
6.1.1. Acerca de la capacidad autogestiva de los regantes de la Acequia
Real del Júcar……………………………………………………………………..
177
6.1.2. Acerca de la capacidad de cogestión de los regantes de la
Acequia Real del Júcar…………………………………………………………...
187
6.1.3. Externalidades negativas que ponen en riesgo a la Acequia Real
del Júcar…………………………………………………………………………...
193
CONCLUSIONES………………………………………………………………... 194
BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………. 197
ANEXOS FOTOGRÁFICOS……………………………………………………. 205
7
INTRODUCCIÓN
La autogestión y cogestión alrededor del manejo de recursos naturales de uso común,
cobran relevancia teórica y práctica en el marco del esfuerzo social para la construcción de
la sustentabilidad. Tienen relevancia teórica en relación con la acción social colectiva para
el manejo y gobierno de recursos de propiedad común, y relevancia práctica en un marco de
búsqueda de modelos “adecuados” de gestión y administración del agua, que a su vez
posibilite el diseño de sistemas agrarios sustentables; sobre todo a partir del reconocimiento
de la situación de competitividad por el agua entre diversos sectores, y en la cual está a
debate el papel del Estado y del mercado; en este sentido la cogestión cobra importancia
para estudiar la dinámica de interrelación de los distintos actores cuando utilizan un mismo
recurso como el caso del agua. Esta situación cobra importancia en el horizonte de supuesta
escasez del recurso, lo cual esta generando debates locales, nacionales e internacionales, e
iniciativas de política y planificación hidráulica que intentan una nueva forma de
gestionarlo; hoy se demanda una “gestión integrada del agua y del territorio” (Aguilera
Klink, 1998:8; Dourojeanni et al, 2002:5).
En el caso del agua, existe el consenso de que su gestión debe enmarcarse en esquemas
multicriteriales, sobretodo ante la competitividad a la que se ve sometido el recurso para
cubrir necesidades sociales, económicas y ecológicas. Dicha competitividad se agudiza en
regiones y territorios con escasa precipitación pluvial y fuerte desarrollo capitalista.
Si bien la tecnología para extraer agua del subsuelo, ha permitido atenuar las luchas
sociales por el recurso, la situación crítica de los acuíferos subterráneos, amenaza con hacer
estallas luchas políticas, económicas y sociales en distintas regiones del mundo. España y
más específicamente la comunidad de Valencia, acusan estos rasgos; las sequías
recurrentes, y el impulso económico industrial, amenazan con hacer desaparecer la
agricultura tradicional valenciana, y a sus comunidades de regantes.
Evidentemente el construir la sustentabilidad ecológica, social y económica, implica
conflictos como el hecho de tener que reconocer y respetar los derechos previos a las aguas
8
–en cantidad y calidad- que tienen dichas comunidades de regantes; solamente que estas le
estorban al desarrollo capitalista industrial, que requiere el agua ahí, donde el valor
crematístico adquiere su máxima expresión, y no en la agricultura, actividad marginada de
las grandes ganancias como el turismo, el golf, y las urbanizaciones; con ello se generan
enfrentamientos que necesariamente obligan a la negociación y consensos entre los
distintos usuarios del recurso hídrico.
Además para la sustentabilidad, otro frente de conflicto es aquel que se refiere a la
necesidad de rescatar el conocimiento endógeno y la experiencia local, que no ha merecido
reconocimiento social, incluso es acusado de obsoleto y “atrasado” por la dictadura del
cientismo. Sin embargo las comunidades de regantes han demostrando desde una base
empírica, construida en siglos, que tienen la capacidad de gestionar el agua en su territorio,
y además ser funcionales con las necesidades de la sociedad mayor -aunque sabemos que
en el tema de las necesidades, los consensos no son definitivos, por la evidencia de cambio
de necesidades ante diferentes culturas, los valores y los intereses en juego (Redclift y
Woodgate, 2002)-, participando en los distintos foros, y logrando acuerdos para compartir
el agua en disputa.
Los estudios de la organización social y el regadío han aportado conocimientos vastos en
relación con la capacidad autogestiva comunitaria y multicomunitaria (Palerm:1998), sin
embargo ante nuevos escenarios de competencia con otros usos, y la nueva orientación del
Estado en la gestión del recurso, donde se privilegia la gestión de la demanda, hacen
urgente y necesario el estudio de las experiencias, y las tensiones y los conflictos de las
comunidades de regantes en distintos territorios; porque al parecer existe un abandono de
los estudios sociales (Pérez Picazo: 1997), para construir una gestión adecuada del recurso.
El caso de la comunidad de regantes de la Acequia Real del Júcar es particularmente
interesante, tanto por su centenaria experiencia autogestiva de casi ochocientos años, como
por su capacidad de participar en la cogestión del río Júcar, y distintos foros de la cuenca,
no sin enfrentar duros conflictos, y libra batallas de gestión para defender sus derechos.
9
Para los regantes de la Acequia Real, la cogestión se establece con premisas ineludibles
como: el respeto a sus derechos históricos reconocidos por ley, y la necesidad de ceder y
conseguir acuerdos, ante nuevas transferencias de agua hacia otros territorios, a partir de la
política y planificación hidráulica impuesta por el Estado.
El presente estudio de caso, reviste importancia, en ese marco de construcción de la
sustentabilidad y la gestión del agua para regadío con base de conocimiento y experiencia
local, pero sin olvidar el contexto legal, jurídico y político del agua en el que están inmersas
las comunidades de regantes, contexto que condiciona su actuación de alguna o de varias
maneras.
El marco teórico elegido puso énfasis en conceptos tomados de los estudios antropológicos,
sociales ecológicos: organización social y regadío, burocracia, autogestión participación,
cogestión y sustentabilidad desde una posición pluriepistemológica, y plurimetodológica
que aspira a incluir todos los conocimientos y fomentar el diálogo de saberes (Leff, 2003).
El método de investigación privilegió la investigación de campo, la observación directa, y
las entrevistas con los actores sociales. Durante dos años observando la organización
interna, y las relaciones externas me permitieron describir sus procedimientos de gobierno
y operativos, para destacar su funcionamiento interno en las tareas siempre presentes de los
sistemas de riego, así como su capacidad de participación en instancia externas de gestión
del agua, particularmente con los órganos del Estado.
Los resultados alcanzados muestran que la organización social de la Acequia Real del
Jùcar, desde su dinámica interna es una organización compleja, a partir de su histórica
experiencia social, con niveles de gobierno centralizados y descentralizados -uno de los
cuales, el Jurado de Riegos, se encarga de darle tratamiento al conflicto local- que le
permiten administrar el agua de un territorio de casi 20.000 has, y una compleja red de
acequias, mediante un cuerpo de empleados con conocimientos de base local, lo cual
muestra ejemplarmente que es un caso digno de tomar en cuenta, para sostener la cohesión
social y territorial, como base de la sustentabilidad. Además la participación de la Acequia
10
Real del Júcar en el ámbito del río Júcar mediante la Unidad Sindical de Usurarios del
Júcar, (USUJ) y de la cuenca, la califican como una de las organizaciones autogestivas, y
funcionales más importantes de España.
La estructura del documento presente se compone de seis capítulos: el primero para
situarnos en el contexto de la situación problemática, el sitio elegido, el modelo de
investigación y las técnicas empleadas; el segundo capitulo revisa los conceptos y los
elementos teóricos a través de los cuales se observó a la comunidad de regantes de la
Acequia Real del Jùcar; el capitulo tercero da cuenta del marco de referencia legal, político,
e institucional de la gestión del agua, marco que permite entender el sentido y las visiones
de la gestión hidráulica desde el Estado, así como los derechos y obligaciones formales de
los regantes; el capitulo cuarto entra de lleno a la organización autogestiva, su historia, y su
situación actual en relación con el manejo del agua en sus distintos territorios, sus fuentes
de agua, su infraestructura hidráulica, sus niveles de gobierno, y su operación en la
distribución del agua; el capitulo quinto da cuenta de las relaciones de cogestión que los
regantes establecen, principalmente a través de observar los foros formales de la
Confederación Hidrográfica del Júcar, sin olvidar los trasvases, y otras amenazas para sus
fuentes de agua, y sus derechos históricos; el capitulo seis intenta el análisis y la discusión
del estudio de caso para finalmente llegar a las conclusiones.
11
CAPITULO I
1.1. EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO
1.1.1. El punto de partida: el contexto de crisis ecológica mundial
En el contexto mundial, se reconoce una profunda crisis ecológica y social, provocada
fundamentalmente por el actual modo industrial de producción, y de uso crematístico de la
naturaleza, depredador de la diversidad biológica y cultural; la crisis tiene indicadores que
expresan la posibilidad de extinción de la especie humana: calentamiento global del
planeta, perdida de bio y geodiversidad, contaminación hídrica y atmosférica, agotamiento
de acuíferos, extinción de ríos, perdida de superficie edáfica, inseguridad alimentaría,
individualización, desruralización y perdida de cohesión social, además de guerras
regionales que incrementan odios sociales, alejándola posibilidad un mundo más ético y
humanista.
En foros mundiales y locales se reconoce que el planeta está en riesgo a causa de la forma
industrializada de la apropiación de los recursos naturales, y que por lo tanto es necesario
un cambio de rumbo en nuestra manera de observar y concebir la sociedad y la naturaleza,
porque en ello nos va la vida misma; ya los clásico fisiocratas nos habían advertido de
relación de dependencia entre el hombre y la naturaleza.
Esta conciencia de la situación de riesgo es avalada por los contenidos centrales de los
discursos emanados de reuniones mundiales sobre la tierra; la última celebrada en
Johannesburgo en 2002 convocada por la Organización de las Naciones Unidas (las dos
anteriores son Estocolmo 1972 y Río de Janeiro 1992); especial importancia han recibido el
cambio climático, disminución de áreas de bosques, devastación de selvas, erosión y
contaminación de suelos y escasez de agua, estos últimos recursos críticos que sostienen la
vida misma.
12
El diagnóstico apunta a que a partir de la globalización como consecuencia de la expansión
del modelo civilizatorio industrial, se produce la crisis social y ecológica, porque se
establece un conflicto supremo sociedad y naturaleza. Tanto la economía como la
población tienen una inercia expansiva que agrega una norme presión sobre el soporte
físico-biológico planetario en aras de la modernidad, entendida la modernidad aquello
significa profundizar y perfeccionar las relaciones capitalistas en la producción, que para el
caso de la agricultura se trata de independizarla de la naturaleza, subordinando la naturaleza
al capital (Hulme y Turner: 1990).
Strong dice que es una desmemoria apoyada en el desarrollo tecnológico, que lo que pasa
es que se esta olvidando que la relación hombre-medioambiente es, antes que nada, una
relación unitaria, que implica una interacción reciproca entre ambas entidades, que aisladas
de su dialéctica carecen de sentido. No existe un medio ambiente natural independiente del
hombre: la naturaleza sufre siempre su acción transformadora y a su vez lo afecta y
determina en un proceso dialéctico de acciones e interacciones (Strong:1999:31). Una de
las claves para descifrar el intrincado en que estamos metidos puede ser que entre los
sistemas sociales y el medio natural existe un mediador: la tecnología. Cada vez en mayor
medida el grupo social se sirve de este mediador para obtener los bienes que requiere la
satisfacción de sus necesidades. Aunque dichas necesidades cambian dependiendo de las
pautas culturales, de las estructuras económicas y de las características políticas del sistema
social en cada momento histórico y del proceso de desarrollo. Se va produciendo así una
diversificación y una complejidad creciente de necesidades sociales, que requieren para ser
satisfechas, mediante un proceso productivo más sofisticado. Con ello la relación sociedad-
medioambiente se torna más intrincada e interdependiente (Strong:1999:33).
Por su parte la ciencia y la tecnología han dado a la sociedad capacidades de afectar los
sistemas ecológicos naturales de nuestro planeta y transformarlos, a través del uso y la
conversión de la energía, de la manipulación de materiales y del control de los ciclos
biogeofisicoquímicos. Pero estas capacidades han sido utilizadas principalmente con el
propósito de maximizar los objetivos materiales a corto plazo, sin considerar a menudo sus
impactos a largo plazo sobre los sistemas naturales y socioeconómicos. De este modo, la
13
despiadada lógica del limitado análisis costo/beneficio puede producir ventajas materiales a
corto plazo para un sector de la sociedad, mientras impone serios costos sociales y
medioambientales a largo plazo sobre la sociedad en su conjunto” (Strong: 1999:22).
1.1.2. La problemática en torno al agua y al regadío
El agua y su gestión comprenden aspectos fundamentales para el individuo y la sociedad:
alimentación, salud, producción de bienes y energía, recreación, y la continuidad del
hombre y la naturaleza. Así que ante los riesgos de su escasez y contaminación el agua esta
presente en los debates ambientalistas y de política general de desarrollo, sea o no
sostenible.
El agua y su problemática, ya no es sólo un asunto de ingenieros o hidrólogos, se han
incorporado, sociólogos, antropólogos, agrónomos, ecólogos, economistas, politólogos,
filósofos, así como individuos y organizaciones ambientalistas etc., cada vez mayor
sociedad, ante la evidencia de los daños producidos a ríos, lagos, acuíferos, y naturaleza en
general.
Los consensos mundiales en torno a una crisis del agua se han hecho manifiestos en
distintos foros y reuniones (el más reciente III Foro Mundial del Agua celebrado en Kyoto,
Japón en marzo de 2003) algunos de ellos bajo el auspicio de las Naciones Unidas, en estos
se destacan algunos datos que manifiestan cuantitativamente la problemática: mil millones
de personas en el mundo carecen de agua potable, y no hay voluntad política para abastecer
a la gente más pobre (El País, 2003-a:32). Existe peligro de graves disputas sociales y el
problema del agua será prioritario en el siglo XXI; la Declaración Ministerial de Kyoto
señala que el agua es clave para el desarrollo sostenible (Rodríguez, 2003:42), y que su
ritmo de consumo es insostenible. El reto es llevar agua a 8.000 millones de gentes en el
año 2025, a pesar del aumento de población y de la superficie de cultivo, del cambio
climático y el agotamiento de los recursos (El País-a: 2003: 34). La distribución mundial es
sumamente injusta: el 20% de la población no tiene acceso al agua potable, el menor
14
consumo se localiza en África (47 litros/persona/día) y el mayor en Estados Unidos de
Norteamérica (578 litros/persona/día), 2.000 millones de personas tienen menos de 50 litros
necesarios para beber, cocinar y asearse (El País-b, 2003:34).
Siguiendo el ciclo hidrológico, el problema sería la disponibilidad de agua dulce, al parecer
la velocidad de ese ciclo natural no armoniza con la velocidad y dinámica de
requerimientos de esa agua para producción industrial de la sociedad actual; esta, al ser más
veloz en sus necesidades de consumo, exigiría al ciclo hidrológico cantidades de agua que
este no alcanza a proveer porque son ritmos físicamente desfasados.
El agua dulce (que es la que la sociedad y los sistemas de producción actuales utilizan),
apenas llega al 2.5% del agua total del planeta, por lo que sobre su disponibilidad -
superficial y subterránea- es la mayor presión. Aunque se ha empezado a desalinizar agua
del mar, este método es caro y de alto nivel tecnológico, por lo que no está disponible para
toda la sociedad, ni todos los países; de ahí que organismos internacionales, entre ellos la
ONU están buscando formas de ahorro y de gestión “optimas”, esto es de particular interés
en regiones áridas y semiáridas del mundo, incluido el Mediterráneo español.
A lo anterior hay que sumar otros problemas: el cambio climático (la temperatura global de
la tierra subió 0,6 grados centígrados en el siglo XX), que afecta los glaciares, de los cuales
dependen los ríos del mundo (Barnett y Santer, 2003:38), la “ineficiencia” de los regadíos,
el financiamiento de infraestructuras, la construcción o no de más embalses, y los conflictos
entre regiones y naciones por el uso y abuso de cuencas compartidas (El País, 2003-b:32), y
hay más: contaminación de las fuentes, abatimiento de acuíferos, mayores demandas por
aumento de población, mayor demanda industrial, mayor demanda por aumento de la
producción agrícola y el crecimiento económico, además de problemas de la gestión del
agua.
A partir la problemática expuesta, particularmente en la gestión sigue habiendo un manejo
hidráulico dirigido por “expertos”, a los que la gente común no tiene acceso; en foros como
15
el que organizó la Fundación Nueva Cultura del Agua el mes de noviembre de 2002 en
Sevilla, se habló de sequías administrativas o burocráticas, donde las “burocracias
hidráulicas” poseen la información y el control de las infraestructuras de almacenamiento
de agua y la sociedad no participa en su gestión, es excluida, de ahí la importancia de
impulsar alrededor de la política hidráulica, una participación y acción social en la toma de
decisiones conjunta para la administración del agua y su gestión en los distintos territorios
del mundo, donde la sociedad participe plenamente de las decisiones a que tiene derecho.
Por otra parte, en el contexto de la problemática política, técnica, social, económica y
ecológica del agua los roles de intervención entre el Estado el Mercado y la Sociedad no
están claros, y la polémica está lejos de concluir.
Un punto que se considera neurálgico es el que se refiere a la localización del centro
administrativo del agua; para algunos el lugar mas adecuado es el Estado, para otros el
mercado y otras tendencias se inclinan por los usuarios organizados como capaces de
administrarlo.
A nivel mundial, en un intento por dar tratamiento institucional a los conflictos presentes y
futuros en torno al agua, han surgido diferentes propuestas, la UNESCO menciona la
creación de un órgano internacional de arbitraje para mediar en los conflictos entre cuencas
fluviales (El País-b, 2003:42); por su parte el presidente francés Jacques Chirac propuso un
observatorio mundial del agua, aunque no fue aceptada en la Declaración Ministerial de
Kyoto (El País-b, 2003:38); sin embargo, la necesidad de crear instituciones y mecanismos
de consenso mundial se reconoce.
Sin embargo existe debate en cuanto a las formas de propiedad del recurso, y sus
responsabilidades de conservación. La propiedad de un recurso puede ser necesaria pero no
suficiente para que el recurso se conserve; si bien tiene que pertenecer a alguien para que
no todo mundo lo use y deteriore, esa propiedad es insuficiente en la medida en que no
garantiza que el propietario no pueda explotarlo con un enfoque de minero y lo agote, sin
embargo, la forma de propiedad pública se identifica o con “bienes de libre acceso” o con
16
un manejo burocrático ineficiente (Naredo y Parra, 1993:XIII); por otra parte, el mercado
es una arma de dos filos: cuándo paga mucho puede mejorar la conservación de los
recursos, pero cuándo paga poco puede agotarlos (Martínez, 2002:45).
Además la opción por el mercado lleva implícito el concepto de competitividad y este es
incapaz de asegurar el mantenimiento de la vida; el concepto de propiedad privada tampoco
sirve para la gestión de ecosistemas; el concepto más potente y sugestivo teórica y
empíricamente es el de la cooperación (Aguilera, 1991: 176-177). El concepto de propiedad
común va más allá de su aplicación en la gestión de un recurso natural, es básico para la
gestión de los ecosistemas (Aguilera, 1991: 178).
Se recomienda que tiene que revisarse el papel del Estado, observar y analizar la dispersión
institucional, las legalizaciones y actores con acciones encontradas, las pugnas de poder, las
ausencias o vacíos de aplicación de leyes y reglamentos, no respeto a derechos previos,
insuficiencia de datos estadísticos, centralismo, autoritarismo, y otros elementos de la
gestión que complican el panorama. Los programas operativos contienen metas y objetivos
contradictorios que cuando se quieren alcanzar generan conflictos. Esto es particularmente
evidente en los programas de transferencia de infraestructura de riego a los regantes.
(Vermillion, 2001:3).
Frente a la crisis del paradigma intervensionista del Estado, hasta ahora dominante en la
política hidráulica, se observa un desplazamiento de la opinión pública a favor de la simple
desregulación e implantación del mercado. Los excesos del intervensionismo estatal no
autorizan a postular que la desregulación va a resolver los problemas que la gestión plantea.
El Estado debe atender las dimensiones públicas y ambientales del agua: no son panaceas ni
la planificación ni el laissez faire (Naredo, 1997:13-14).
A pesar de que el contexto económico mundial favorece a la alternativa de gestión por el
mercado, existen ejemplos de lo que ocurre cuando la administración de recursos de uso
común se realiza con espíritu privado; la alternativa privatizadora significa, transferir el
control y las ganancias de las operaciones desde los países empobrecidos, hacia los países
17
ricos, apoyando las necesidades industriales de empresas transnacionales. Por ejemplo para
Homero Aridjis, poeta mexicano, defensor de la naturaleza, la privatización del agua
significa un negocio de 400 mil millones de dólares al año. Las multinacionales esperan
aumentar sus ganancias al amparo de los tratados internacionales de comercio e inversión:
“el agua fluye hacia donde está el dinero”.
En este sentido se manifiestan las reacciones de diversas organizaciones no
gubernamentales: un exdirector del Banco Mundial, Richard Camdessus, presentó una
propuesta de financiación privada, para crear infraestructuras hidráulicas, y obtuvo el
rechazo de organizaciones no gubernamentales, que calificaron la propuesta como un
intento de “secuestro del agua” por parte de las empresas transnacionales (El País-a,
2003:42).
Según José Manuel Naredo, en el caso del regadío hoy se privilegia la gestión de la
demanda sobre la gestión de la oferta, esto significa que el agua tiende a fluir hacia quien la
pueda pagar. A partir de considerar ingresos, costes y eficiencias, se diseñan escenarios de
abastecimiento (Naredo, 1997:18), aunque racionales económicamente, al parecer no tienen
amplia aceptación social.
En esta discusión también cobran importancia los estudios locales, aportar argumentos a la
discusión en relación a la capacidad de los actores sociales locales para manejar el agua.
Para Elinor Ostrom la gestión por el Estado o el mercado no son las únicas alternativas;
existe capacidad de los poseedores para manejar los recursos comunes, para ello es
necesario establecer la escala o tamaño adecuados y ciertas reglas básicas que garanticen un
manejo racional (Ostrom, 2001:25-26).
Con base en estudios de caso, otros autores muestran capacidades locales en la gestión del
regadío de España y Estados Unidos; las conclusiones demuestran que los regantes
administran los sistemas con reglas y conocimientos locales, lo cual les ayude a eludir el
poder político y centralizado del Estado ( Mass y Anderson, 1978:4).
18
También con base en estudios de América Latina, tenemos ejemplos que muestran estas
capacidades, en mayor o menor nivel, con mayor o menor simplicidad o complejidad, con
sus especificidades y con conocimientos y elementos que deben tomarse en cuenta
(Boelens y Dávila, 1998).
Por parte de autores mexicanos, se han realizado trabajos para delinear fronteras de
intervención con base en las características físicas de los sistemas de riego. Para Jacinta
Palerm y Tomás Martínez, la simultaneidad de intervención del Estado y autogestión de los
regantes ha sido mencionada pero poco tratada por los investigadores, al centrarse la
discusión en intentar probar que el control técnico del regadío lleva al surgimiento del
Estado despótico, o que este proceso no es necesario porque los regantes son capaces de
manejar autogestiva y democráticamente los sistemas de riego (Palerm y Martínez,
1997:10) y citan las opiniones de especialistas que muestran la polémica de localización del
centro de gestión del regadío:
1. Los sistemas de riego pueden ser y son operados por los mismos regantes, sin
necesidad de una autoridad burocrática/despótica externa (Mass y Anderson, 1976 y
Millón, 1962 citados por Palerm y Martínez, 1997:6).
2. La ausencia una autoridad externa en el manejo del sistema, no implica una
ausencia de autoridad Hunt, 1988 citado por Palerm y Martínez, 1997:6).
3. La presencia de autoridad interna puede ser manejada democráticamente, controlada
por los mismos regantes (Mass y Anderson, 1976 citado por Palerm y Martínez,
1997:7).
4. Los regantes pueden defender sus intereses frente al Estado (Mass y Anderson,
1976 citado por Palerm y Martínez, 1997:7).
5. La organización social para realizar las tareas requiere gran cohesión social, pero
lleva implícito el conflicto (Mass y Anderson, 1976; Millon, Millon, Hall y Díaz,
1962 citado por Palerm y Martínez, 1997:7).
6. La ausencia de una institucionalización y tradicionalización de normas para el
reparto lleva a conflictos serios que hacen necesaria la intervención externa Millon,
Millon, Hall y Díaz, 1962 citado por Palerm y Martínez, 1997:7).
19
7. La ausencia de institucionalización y tradición de normas para la movilización de
los regantes para el mantenimiento lleva al deterioro del sistema, a menos que
intervenga el Estado Millon, 1962 citado por Palerm y Martínez,1997:7).
8. Aún en los sistemas más tradicionalizados e institucionalizados se encuentra el
conflicto como rasgo permanente del sistema y la organización social de los
regantes debe ser capaz de resolverlos para tener continuidad (Millon, 1962 Mass y
Anderson, 1976 citados por Palerm y Martínez, 1997:7).
9. Si desaparece o se deteriora la autoridad centralizada, la tradición e
institucionalización de normas no parecen ser suficientes para evitar y/o resolver el
conflicto, como lo muestra el caso estudiado por Mitchell, (Mitchell, 1975 citado
por Palerm y Martínez, 1997:8).
En la discusión sobre los modelos “adecuados” de gestión sostenible del agua, el debate
incluye los límites o fronteras de actuación o intervención del Estado, el Mercado y los
Usuarios (entre ellos los agricultores regantes) (Palerm, Ostrom, Naredo,). Existe
preocupación por alcanzar objetivos simultáneos con el agua disponible: cubrir necesidades
sociales y productivas, reflejar eficiencia económica vía costos o tarifas, y considerar las
necesidades ecológicas o del medio ambiente; dadas estas condiciones para las
organizaciones e instituciones sociales existe una implicación en la modernidad reflexiva,
deben ser capaces de adquirir compromisos teniendo en cuenta los intereses sociales (Beck:
1997:59), esto es particularmente cierto en la gestión del agua a partir de la necesidad
actual de conciliar crecimiento económico y cuidado del medio ambiente, lo cual significa
que están implícitos y explícitos, diversos elementos que deben ser discutidos alrededor del
manejo del recurso; entre ellos la participación directa o indirecta de la sociedad en la
política hidráulica, y por lo tanto en la toma y ejecución de decisiones, recuperando la
noción de largo plazo mediante una ética del futuro participativa, a partir del
reconocimiento de que la humanidad ha ido creciendo en tamaño y complejidad por fuentes
adicionales de energía e información, y existe integración entre los procesos
socioeconómicos y medioambientales; y para el caso particular del agua la forma aleatoria
(incertidumbre) en que se presenta y los sectores involucrados son elementos de la
complejidad para su gestión integrada (Dourojeanni y Jouravlev:2002:25). El consenso
20
generalizado es que en dichas propuestas e iniciativas, la integralidad debe comprender
factores naturales, económicos y sociales, lo cual implica necesariamente lo complejo a
partir de tres grandes ejes de distribución con el agua como son: cubrir la demanda social,
sostener la actividad económica y cuidar el medio ambiente; los tres ejes conllevan una
conciliación difícil y conflictiva, pero imprescindible, urgente y necesaria para la
sustentabilidad social y civilizatoria, objetivo final del esfuerzo en el que se inscribe la
presente investigación. En este sentido es importante estudiar la relación de las
organizaciones de regantes con el Estado y otros actores sociales que toman el agua de la
misma fuente, en una perspectiva de cogestión.
Las capacidades locales. Con base en estudios de caso, otros autores muestran capacidades
locales en la gestión del regadío de España y Estados Unidos; las conclusiones demuestran
que los regantes administran los sistemas con reglas y conocimientos locales que les
ayudan a eludir el poder político y centralizado del Estado ( Mass y Anderson: 1978:4).
Para Elinor Ostrom la gestión por el Estado o el mercado no son las únicas alternativas,
existe capacidad de los poseedores para manejar los recursos comunes, para ello es
necesario establecer la escala o tamaño, y ciertas reglas básicas que en su opinión apoyan
un manejo racional de los recursos de uso común, entre ellas están las siguientes principios
de diseño organizativo para instituciones de RUC de larga duración:
1. Límites claramente definidos para los individuos a familias que tienen derecho al
acceso de RUC, o sea quienes están autorizados para usarlo, al igual que los límites del
recurso, incluso limitar las cantidades de apropiación y exigir su provisión.
2. Coherencia entre las reglas de apropiación y provisión y las condiciones locales.
Esto significa que las reglas reflejan los atributos específicos del recurso en particular y
de las costumbres locales, por ejemplo en el caso de los regadíos valencianos ningún
conjunto de reglas definido para todos los sistemas podría dar cuenta de los problemas
específicos de administración dadas sus particularidades.
3. Arreglos de acción colectiva, en donde la mayoría de los individuos afectados por las
reglas operativas pueden participar en su modificación, y adaptarlas a sus condiciones.
21
Si se cumple está condición existen posibilidades de no necesitar autoridades externas
para hacer cumplir los acuerdos.
4. Supervisión, para hacer cumplir los acuerdos.
5. Sanciones graduadas, dependiendo de la gravedad y del contexto de la infracción, se
aplican sanciones graduadas, su aplicación está en manos de individuos participantes
miembros de la organización, no de autoridades externas. Esto posibilita además un
menor costo en la supervisión al impulsar un alto índice de cumplimiento de los
acuerdos dadas las reglas en uso y la supervisión colectiva interna.
6. Mecanismos para la resolución de conflictos, los interesados y las autoridades tienen
acceso rápido a instancias locales para resolver a bajo costo conflictos entre los
apropiadores, o entre estos y los funcionarios. Esto posibilita sostener o aumentar los
niveles de cumplimiento de las reglas.
7. Reconocimiento mínimo de los derechos de la organización, los derechos a construir
sus propias instituciones no son cuestionadas por autoridades gubernamentales externas,
al contrario, los funcionarios o la autoridad gubernamental reconocen minimamente la
legitimidad de las reglas.
8. Entidades incrustadas, las actividades de apropiación, provisión, supervisión,
aplicación de las normas, resolución de conflictos y gestión se organizan en múltiples
niveles de entidades incrustadas, y cada nivel tiene sus reglas de acuerdo con sus
necesidades (Ostrom:2000: 148-170).
Porque aunque el principio de administración y organización social autogestiva del agua y
del territorio, surja de las comunidades, en su interior se va formando un grupo que
administra y regula el acceso a los recursos; además esta administración local tiene límites,
tanto por la relación comunidad local-sociedad mayor como por la relación comunidad
local-Estado, y mas en la situación del manejo del agua, la cual fluye por distintos
territorios, y la comparten varias comunidades, lo cual genera cohesión y conflicto social;
de que se requiere revisar el papel del Estado; sobretodo porque se observa dispersión
institucional, legalizaciones y actores con acciones encontradas, pugnas de poder, ausencias
o vacíos de aplicación de leyes y reglamentos, no respeto a derechos previos, insuficiencia
22
de datos estadísticos, centralismo, autoritarismo, y otros elementos que complican el
panorama (Naredo, 1997).
El papel del Estado. En tiempos modernos, por definición de sociedad contemporánea y
ante un recurso importante como el agua, el Estado está omnipresente; aunque esa
presencia tiene una dinámica distinta, dependiendo de los objetivos políticos y económicos
que se sostengan en cada país o región, el comportamiento del Estado es distinto: por
ejemplo la centralización administrativa del regadío se presentó al mismo tiempo que la
promulgación de leyes agrarias en regiones de América Latina, en los años 1960-1990, un
período de control central de los sistemas de riego, un proceso de manejo burocratizado, un
control social de los “beneficiarios” regantes en perímetros construidos dentro de esquemas
“duros” de planificación hidráulica, un modelo que puede ser calificado como despotismo
occidental (Ruf, 2000: vii-viii). Ese despotismo evidentemente costaba sostenerlo con un
aparato burocrático pagado por la sociedad en general vía los impuestos; sin embargo el
enfoque financiero de los sistemas de riego ha girado, los organismos financieros han
decidido que los costos del sostenimiento de la infraestructura los paguen los usuarios, un
proceso identificado como transferencia de los sistemas de riego a los regantes.
Desde la óptica de los organismos financieros mundiales y de los gobiernos centrales, el
proceso de transferencia lleva implícitos ciertos supuestos: que la transferencia reduzca
costos e incremente ganancias para compensar los incrementos en los costos de riego de los
agricultores. De acuerdo con el diagnóstico de las instancias que impulsan la transferencia,
el panorama es complicado, porque en la situación actual existe incapacidad para
proporcionar el riego puntual al agricultor, deterioro de la infraestructura hidráulica,
reducción de la superficie regada, mala distribución y desperdicio de agua, además
incremento de los problemas por anegamiento y salinidad (Vermillion:2001: 2,3).
De acuerdo con opiniones de los “expertos” el éxito o fracaso del proceso de transferencia
de infraestructura del Estado a los regantes dependerá de diversos factores, entre otros, la
capacidad de los regantes para aprender rápidamente el manejo de sistemas de riego, y
administrarlos con criterios de eficiencia y rentabilidad. En este escenario los “nuevos”
23
actores sociales actuarán en un marco normativo e institucional diferente, aprender a
administrar los sistemas de riego completos, fortalecer sus estructuras organizativas
internas, y crear otras estructuras para adecuarse a nuevos escenarios (Naredo, 1997). Es
decir, crear la normatividad e institucionalidad necesaria para evitar el conflicto que
conlleva la apropiación del recurso. Además de que tampoco esta clara la frontera de
intervención del Estado, y en su caso el mercado para gobernar el recurso, debate
urgentemente necesario en la situación de interdependencia actual sociedad naturaleza.
A pesar de que el contexto económico mundial favorece a la alternativa de gestión del agua
por el mercado existen ejemplos de lo que ocurre cuando la administración de recursos de
uso común se realiza con espíritu privado; la alternativa privatizadora significa transferir el
control y las ganancias de las operaciones en los países subdesarrollados, y apoyar las
necesidades industriales de empresas transnacionales.
Sin embargo la gestión por el Estado enfrenta retos como la creciente urbanización e
industrialización en el mundo que ha elevado la demanda de agua, agua que ya tiene
asignaciones por ley otorgadas en su mayor parte a la agricultura, la cual está perdiendo su
agua en cantidad y calidad, factor que puede significar descensos productivos, degradación
de recursos, enfrentamientos campo-ciudad, e inestabilidad de las comunidades rurales, que
en su gran mayoría están subordinadas a los grandes centros de decisión política y
financiera de la sociedad mayor.
Es necesario observar que las sequías si bien pueden suceder por causas geo-climáticas,
otras sequías pueden ser socialmente producidas, provocadas por presión de población,
hábitos dispendiosos, infraestructura en mal estado, etc., (Naredo:1997:17), otro tipo de
causas pueden ser burocrático-administrativas, en este caso la pregunta es ¿Cuánta agua se
genera en una cuenca en un año determinado y cómo se distribuye? ¿Cuál es el criterio de
reparto?, la respuesta puede ser complicada por varias razones: la información no siempre
fluye hacia la sociedad; la información generada en los centros administrativos -convertidos
en fortalezas burocráticas públicas o privadas- son difícilmente accesibles. El agua puede
estar fluyendo hacia la industria u otro sector, donde se genera más ganancia monetaria por
24
unidad de volumen, por ejemplo hacia las fabricas de automóviles, símbolos de
modernidad, en lugar de producir alimentos para la población; o hacía la producción de
cultivos de exportación en vez de granos para el auto-abasto, las prioridades de su uso no
las decide la sociedad, sino un grupo de especialistas o “expertos” que no rinden cuentas
más que a sus jefes.
En esta discusión también cobran importancia los estudios locales, aportar argumentos a la
discusión en relación a la capacidad de los actores sociales locales para manejar el agua.
Para Elinor Ostrom la gestión por el Estado o el mercado no son las únicas alternativas;
existe capacidad de los poseedores para manejar los recursos comunes, para ello es
necesario establecer la escala o tamaño adecuado y ciertas reglas básicas que garanticen un
manejo racional (Ostrom: 2001:25-26).
De acuerdo con los elementos revisados anteriormente, desde las distintas opiniones el
tema de la organización social y el regadío tiene interés teórico y práctico, y no hay
consensos definitivos tanto para la ubicación del locus de autoridad administrativa, como
para aceptar la capacidad/incapacidad de los regantes en la administración de los sistemas
de riego. Esta situación refuerza nuestra opinión, en el sentido de la necesidad de seguir
aportando experiencias y estudios de caso, que muestren las respuestas locales a las
situaciones locales en el manejo del agua y el territorio, que rescaten el conocimiento
empírico y tradicional. Con base en estos estudios se pueden aportar elementos que abran la
discusión acerca de la modernidad excluyente que los actores sociales y las comunidades
rurales sufren.
En el marco de este complejo entramado mundial, requerimos incorporar a nuestra vida
social y política, principios y conceptos sociales ecológicos, económicos, jurídicos y
políticos como: organización, autogestión, participación, cogestión, agroecología, ecología
cultural política, economía ecológica, equidad intergeneracional, principio de precaución,
activo ecosocial, metabolismo social, conservación de la biodiversidad, defensoría del
medio ambiente; asimismo requerimos impulsar modelos de desarrollo multilineales,
diálogo de saberes, respeto a las diferentes culturas, además de apostar por más
25
sustentabilidad (intentar conciliar intereses, ecológicos, sociales, económicos y políticos)
con mayor reflexividad social (aumentar la cantidad y calidad en la toma de decisiones
colectivas y en el control del desarrollo económico y tecnológico) (González de Molina y
Garrido Peña:2004:3).
La organización social que se estudia en esta tesis, gira alrededor del manejo colectivo del
agua, y de la infraestructura hidráulica necesaria para su control. Esta condición ya nos
circunscribe a tener en cuenta la naturaleza física del recurso natural y su influencia en la
organización: para el caso específico del agua, es evidente que fluye por distintos
territorios, y en zonas áridas y semiáridas puede escasear o presentarse en grandes
volúmenes intempestivamente; situación que obligaría a la organización para el manejo de
estructuras de control y almacenamiento, para su posterior distribución a las zonas de
regadío (Wittfogel,1966). Además el manejo colectivo del agua tiene sus propias
implicaciones, existe variación de la respuesta social de los distintos grupos, siendo capaces
o incapaces de controlar el conflicto que genera su apropiación colectiva (Millón: 1997), de
ahí que el presente estudio intentaría rescatar elementos de posibilidad, que puedan ser
referentes para comprender otras formas organizativas en otros espacios, para ir
construyendo la posible regularidad que nos permita avanzar en su comprensión.
Este esfuerzo puede ser posible desde la práctica y experiencia local, y regional, sin perder
de vista los intereses y grupos de poder mundiales: rescatar prácticas, conocimientos,
organización y diseños institucionales creados por los actores sociales en su relación con
los recursos naturales, que enriquezcan las alternativas de diseños agrarios sustentables
impulsando el diálogo de saberes (Leff, 2000); ello implica conocer internamente la
naturaleza de la organizaciones sociales, sus causas, alrededor de que elementos se
aglutinan, que recursos tecnológicos utilizan para el trabajo en su relación con el recurso de
su interés, a que obedece la naturaleza de sus reglas de comportamiento social, que reglas
los rigen cómo y de que forma participan en esa colectividad; además, considerando que la
organización social actúa sobre un territorio y recurso determinado, implica conocer sus
relaciones con el Estado, que normas y leyes nacionales o internacionales los rigen, que
políticas y prácticas se aplican en relación con los recursos naturales de su interés, con que
26
otros actores sociales comparten o se disputan el o los mismos recursos, y en que
condiciones se negocian y toman decisiones comunes, así como los conflictos que
enfrentan en su espacio territorial de actuación. El análisis de estos elementos nos permitirá
mostrar la organización endógena local, la capacidad autogestiva, la capacidad de
negociación o cogestión, para con las necesidades de la sociedad mayor, el conflicto y las
posibilidades de aportación a la sustentabilidad.
Por eso la propuesta de seguir, y no abandonar, el estudio de los casos de la organización
social autogestiva y la institucionalidad conformada en los territorios específicos para:
1) Estudiar la organización social “viva” y en funcionamiento, esa que cuenta con
elementos de autogestión y cogestión con base en normas y conocimientos locales.
2) Identificar los requerimientos organizativos para la administración y manejo del
agua y del territorio, y en su caso incorporarlos a propuestas de modelos de gestión
de los sistemas de regadío.
3) Identificar sus capacidades y limitaciones autogestivas, con lo cual se pueden
visualizar ciertas necesidades de intervención del Estado.
4) Discutir los elementos y dimensiones de sustentabilidad social presentes en la
organización.
El estudio de estos elementos apoyaría la continuidad del conocimiento social necesario en
un sistema hídrico compartido, y en la posibilidad de propuesta de diseños institucionales
incluyentes, a contrapropuesta de una visión de competencia de usos, que puede ser
contraproducente, agudizando los conflictos, y no conduce a la eficiencia económica, ni la
equidad social, ni la sustentabilidad ambiental (Dourojeanni y Jouravlev:2002:19).
27
1.1.3. La hipótesis subyacente
La reflexión hipotética de la presente tesis, considera que las organizaciones sociales
locales, endógenas, poseen una importante capacidad autogestiva y cogestiva para el
manejo de los recursos hídricos comunes, y que por lo tanto, a partir del caso de la
comunidad de regantes de la Acequia Real del Júcar, se muestra que la organización
tradicional de regantes tienen capacidad autogestiva, conocimientos locales, y los niveles
organizativos necesarios para el manejo del agua, y es cogestiva y funcional a las
necesidades de la sociedad mayor con relación al recurso hídrico, por lo cual dichas
organizaciones pueden aportar elementos teóricos y prácticos para la construcción de la
sustentabilidad.
Con relación al apoyo teórico, el presente estudio se articula con la antigua tradición de
estudios campesinos en la vertiente de organización social y el regadío, cuyos antecedentes
se remontan a principios del siglo XX; destaca el debate acerca de la evolución
sociocultural multilineal de las civilizaciones, debate donde la hipótesis hidráulica de Kart
Wittfogel fue perturbadora, al afirmar que en el control y la administración centralizada del
agua y de los sistemas hidráulicos, estaba el origen y la base de los regímenes políticos
despóticos de las grandes civilizaciones de oriente (China, Egipto, Mesopotamia, etc) -
hipótesis que ya habían visualizado Marx, Engels, Weber, Stuar Mill, pero no la
desarrollaron ampliamente-, y que al intentar falsarla generó una irradiación de estudios
antropológicos y sociales en distintos sitios civilizatorios del mundo, arrojando una riqueza
de estudios que fortaleció la perspectiva evolutiva multilineal, al agregar otra posibilidad
evolutiva basada en el manejo colectivo del regadío. Esta tradición de estudios con enfoque
wittfogeliano también aportó elementos de discusión acerca de la importancia que tenía
colocar en el enfoque analítico las bases materiales del desarrollo de civilizaciones
prehispánicas, y no necesariamente lo religioso y cultural; estos estudios además
produjeron el concepto de Mesoamerica (Palerm, 1997).
Otra vertiente analítica del caso es buscar y entender el fenómeno de las burocracias, a
partir de la necesidad de los regantes para contratar o no especialistas para operar sus
28
sistemas de riego, donde se afirma que dependiendo de su tamaño y complejidad técnica,
situación que puede o no desembocar en el poder despótico de los gerentes, con la
consiguiente pérdida de la capacidad de control sobre los mismos; de acuerdo con esta
discusión se revisó teóricamente el fenómeno de la burocracia, la cual tiene su propia
dinámica y necesita ocupar determinados espacios, de ahí que el revisar sus formas de
control, nos puede mostrar mecanismos para su control en otros espacios; también por esto
se revisa la organización social y el regadío, porque han generado conocimientos sobre el
cómo analizar esta interrelación, y seguir avanzando en su comprensión.
En el caso de la capacidad autogestiva, esta se entiende como la capacidad de la
organización de darse sus propias reglas de actuación y su gobierno para repartirse el agua,
una vez derivada de su fuente principal, sostener la infraestructura, y defender sus derechos
a las aguas. Para el caso de la comunidad de regantes de la Acequia Real del Júcar, esta
última situación es particularmente difícil y compleja, porque se encuentra en un medio
social dominado por las batallas por el agua entre sectores industrial, turístico y agrícola,
situación a la que no escapan los ríos y las fuentes de agua; además de tratarse de una
región dominada por la eficiencia económica capitalista, la usura, y la especulación del
territorio favorecida por una descapitalización creciente de la agricultura. Por esta situación
es fundamental revisar los elementos de la cogestión, es decir los espacios de negociación y
lucha, donde los regantes defienden sus derechos a las aguas.
Además, nuestro apoyo teórico retoma la discusión de la sustentabilidad, sus características
y problemas de su construcción, porque se considera que las organizaciones sociales
tradicionales como la de la Acequia Real del Júcar, aportan a la discusión de dicha
sustentabilidad, a partir de las experiencias y el conocimiento local, generados por procesos
coevolutivos complejos, dados los múltiples problemas que los colectivos deben enfrentar
tanto al interior como al exterior de la organización, por ejemplo la necesidad de defender
las fuentes y los derechos a las aguas, frente al Estado, y/o al mercado.
29
1.1.4. El contexto territorial del sitio de estudio
Se eligió estudiar un caso de la comunidad valenciana, específicamente en el rió Júcar, el
cual a su vez está situado en la cuenca del mismo nombre, cuya administración territorial
corresponde a la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Fig. 1. División territorial de las confederaciones hidrográficas.
30
Fig. 2. Territorio administrativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar
Fuente: www.chj.es
32
1.1.4.1. La cuenca del Júcar.
La cuenca tiene importancia nodal porque es el espacio físico-geográfico, referente para
los actores sociales y para las políticas hidráulicas del Estado, que afectan a los distintos
usuarios del agua, y a partir de ese hecho los usuarios distinguen espacios legítimos de
participación.
1.1.4.2. Extensión territorial, población y algunas características físico-
climáticas
La cuenca del Júcar tiene una extensión de casi 43.000 km2, extendida en las provincias de
Albacete, Alicante, Castellón, Cuenca, Valencia y Teruel. Se calcula una cifra de habitantes
cercana a los 5.000 000 incluidos unos 700.000 turistas. Las zonas más pobladas son las de
Valencia y Alicante, de fuerte desarrollo turístico y comercial.
(http://www.chj.es/index2.HTM).
El drenaje general de la cuenca apunta hacia el mar Mediterráneo, tiene áreas de montaña,
con altitudes de más de 1.500 m. y llanuras litorales o planas; se destaca la formación de
albuferas, entre las que sobresale la albufera de Valencia. (http://www.chj.es/index2.HTM)
La cuenca Tiene 16 ríos principales con recursos hídricos naturales de 4.142 hm3/año de
los cuales más del 80% corresponde a los ríos Mijares, Turia y Júcar.
El clima general mediterráneo dentro de la cuenca tiene diferencias por efecto de las
cadenas montañosas, y los vientos húmedos provenientes del mar, generando inversiones
térmicas, situación a la que se le atribuyen lluvias torrenciales e inundaciones
catastrófricas; las sequías se producen en verano, y las inundaciones en otoño; el aporte
anual de agua proveniente del río Júcar se calcula en 1.825 Hm3 al año, siendo el aporte
más significativo en la cuenca. (http://www.chj.es/index2.HTM)
33
La media anual de precipitación es de 450 mm que precipita en su mayor parte en invierno
durante los meses de octubre a noviembre), con gran irregularidad interanual, y un balance
hídrico deficitario, rasgo fundamental de la región, el cual ocurre entre los meses de mayo a
septiembre (http://www.clubdelamar.org/albufera.htm). La precipitación promedio de la
cuenca de acuerdo con los datos de la Confederación Hidrográfica se calcula en unos 408
Hm3, sin embargo las cifras al parecer no son muy confiables. De cualquier manera, y a
pesar de la diferencia, la baja precipitación y su torrencialidad, sería una condición
estructural fundamental que históricamente va a justificar la expansión de los regadíos de la
región.
1.1.4.3. El río Júcar
El río Júcar se localiza en la parte este de la península Ibérica, nace en las serranías Montes
Universales de Cuenca en la Mancha Oriental, y recorre unos 500 km desde su nacimiento,
con dirección general oeste-este, hasta que desemboca en el mar Mediterráneo, ya dentro
del territorio de la comunidad valenciana, a la altura de la playa de Cullera; sus aguas
provienen de manantiales y de otros ríos afluentes, entre ellos el Gabriel, Magro y Verde,
Albaida, Escalona, Valdemembra, Grande Verde, Reconque y otros, además de
aportaciones de acuíferos en su tramo medio, entre ellos destaca el manantial de la Mancha
Oriental, también conocido cómo acuífero 18, el cual se sitúa en el tramo medio del río, a la
altura de Albacete, aportando importantes volúmenes a su caudal. El Júcar es un río de
régimen hidráulico impetuoso e impredecible, otros le llaman un río con un “equilibrio
precario” o pobre, tratando de indicar que en unos años le falta agua y en otros hay
excedentes; la calidad de de sus aguas es reconocida en la región por ser un río de aguas
cristalinas y de montaña.
Por esa condición impredecible e intempestiva, sobre el río Júcar se han construido a lo
largo del tiempo estructuras físicas para desviar sus aguas, controlarlas y repartirlas,
primero para campos de cultivo, y luego para otros usos como la industria eléctrica y el
consumo humano. Los primeros beneficiados con el reparto de las aguas del río fueron los
regantes de los pueblos situados en la ribera baja, conocidos como los regadíos históricos o
34
tradicionales, los cuales tienen en común el haber recibido de los monarcas o reyes los
derechos a las aguas.
1.1.4.4. Infraestructura hidráulica sobre el río
Para transportar agua de una cuenca a otra y de un río a otro a más de un territorio se
construyeron distintos trasvases. El trasvase Tajo-Segura, aunque no toma el agua
directamente del río Júcar, sirve para transferir aguas entre los ríos Tajo y Segura apoyado
en el embalse de Alarcón, supuestamente se trata de aguas provenientes del río Tajo, no del
Júcar (Valero de Palma:1998:15), sin embargo a la hora de que se juntan las aguas de uno y
otro río, ya no se sabe cual es cual. Otro trasvase es el canal Júcar-Turia, que sirve para
transferir aguas provenientes del embalse de Contreras y abastecer de agua potable a la
ciudad de Valencia y su área metropolitana.
Las estructuras físicas más grandes para fines de regulación de las aguas del río son 3
embalses o presas de almacenamiento, aunque no son las únicas: Alarcón y Tous sobre su
cauce, y Contreras en el afluente río Gabriel, y para derivar agua a los regadíos históricos
de la ribera del Júcar, hay siete azudes o presas de derivación. Asimismo se han construido
trasvases para compartir agua entre ríos; a través de ellos el Júcar proporciona agua potable
a la ciudad de Valencia, y a otras comunidades autónomas. En opinión de gente local, el
Júcar se ha convertido en uno de los ríos más intervenidos o regulados. Después de la
construcción del trasvase Tajo-Segura, se mezcla con otras aguas a la altura del embalse de
Alarcón.
Las aguas totales del Júcar están prácticamente concesionadas a los distintos usuarios; en
informes de organizaciones ecologistas se menciona que de manera natural circulan por el
Jucar unos 2000 hm3 de agua al año, y que sólo el 0.55 % de ese caudal llega a su
desembocadura, situación que confirmaría que prácticamente el total de sus aguas se
distribuye a lo largo del caudal (sin considerar datos de infiltración).
35
El Embalse de Alarcón. Alarcón es la mayor presa de almacenamiento de la comunidad
valenciana, se construyó sobre el cauce del río Júcar dentro del territorio de la comunidad
de la Castilla- La Mancha, es el principal embalse sobre el Júcar por su capacidad de
almacenamiento de más de 1112 Hm³ de agua. La zona inundable del embalse ocupa
aproximadamente 6.800 hectáreas Rincón de Arellano:1980:23). Las fuentes de agua de
Alarcón son dos ríos, primero una aportación anual media del río Júcar al embalse, que se
considera en algo superior a los 400 Hm3, y segundo, otros volúmenes provenientes del río
Tajo a través del Acueducto Tajo-Segura, los cuales oscilan entre 200 y 500 Hm3 anuales
(http://www.usuj.es/paginas_2.htm), en ese momento podemos decir que se mezclan las
aguas de dos ríos en el embalse.
El embalse de Contreras. Situado entre las confluencias de los ríos Guadazaon y Cabriel,
tributarios del Júcar, tiene una capacidad de embalse de 891 Hm³, aunque su nivel de
almacenamiento real es de menos de la mitad. Las aguas de este embalse están destinadas
principalmente al canal Júcar-Turia para abastecer principalmente de agua potable a la
ciudad de Valencia (http://acequiarj.es/htlm/creac-cen.html), con ese fin de abasto urbano
lo construyó el Estado.
El embalse de Tous. La presa o embalse de regulación Tous se localiza en el último tramo
del río antes de desembocar al mar, a unos 8 km aguas arriba del azud de Antella; el Estado
lo construyó como embalse de regulación, a diferencia del de Alarcón cuya función
principal es almacenamiento.
Los azudes (presas de derivación). Aguas abajo del embalse de Tous, el río deriva aguas
mediante seis presas de derivación o azudes para seis canales generales o acequias que
sirven para regar tierras de seis comunidades de regantes (llamadas acequias hermanas)
para regar unas 45,000 hectáreas en la ribera del Júcar, de entre ellas la Acequia Real del
Júcar, es “la hermana mayor” (Tasso,1989:7-8), por orden de “aguas arriba” a “aguas
abajo” los azudes son: Real de Escalona, Real Acequia de Carcagente o Carcaixent,
Acequia Real del Júcar, Real Acequia de Sueca, Real Acequia de Cullera y Cuatro Pueblos
(Gual Camarena: 1979: 20).
36
1.1.4.5. Algunos elementos de la región circundante a la ciudad de Valencia
La región de Valencia, tiene kilómetros de litoral con vista al mar Mediterráneo y hermosas
playas; existe una intensa vida económica, social y cultural, teniendo como eje político y
comercial la ciudad de Valencia, capital de la comunidad autónoma, la ciudad es
considerada la tercera más importante de España, después de Madrid y Barcelona
(http://www.expocasa.es).
La región valenciana, al igual que el resto del territorio español, está inmersa en fuertes
procesos de competitividad productiva mundial dentro del marco de la Unión Europea; en
el caso de la agricultura ello conlleva subvenciones y apoyos económicos como parte de la
Política Agraria Común (PAC) que ayudan a la rentabilidad agrícola, pero también
exigencias y controles de calidad que actúan como acicates para cumplir las normas de
productividad, lo cual obliga a una agricultura intensiva con altos inputs agroquímicos, con
los consiguientes elevados costos económicos y ecológicos; una parte importante de los
productos agrícolas de Valencia se destinan a la exportación, tanto a América,
especialmente a los Estados Unidos, como a distintos países de la Unión Europea.
El turismo tiene un notable peso específico, concentrado en la fachada litoral del territorio,
y con una hipercongestión estival; además se registra un notable incremento de los procesos
de urbanización por el éxodo de la mano de obra rural hacía los polos de industrialización
(http://mma.es/cuencas/júcar/actividad.htm).
Sin embargo a pesar de este marco de producción intensiva, competitividad y exportación,
el sentir de agricultores valencianos es que la actividad agrícola, es un desastre desde el
punto de vista económico, no rinde las ganancias que rendía en otros tiempos, aunque
muchos la sostienen porque les permite seguir una actividad de tradición familiar, porque es
una forma de conservar la tierra heredada, un lugar de descanso y recreo, y porque los
dueños de la tierra tienen otras fuentes de ingresos y no dependen totalmente de ella.
37
De hecho genéricamente a la agricultura valenciana se le conoce como agricultura de
medio tiempo o agricultura a tiempo parcial, que es la constituida por productores
propietarios de tierras que no viven exclusivamente de la agricultura, sino conectados a
otros sectores económicos como el comercio, el turismo, la agroindustria y otros servicios,
formando redes económicas y sociales; aunque en menor proporción, existen todavía
agricultores que viven completamente de la actividad agrícola (Romero: 1983: 385).
Un rasgo fundamental de la agricultura valenciana es la tenencia de la tierra bajo
condiciones de minifundio, regionalmente el tamaño de tenencia de tierra se mide en
hanegadas (1 hanegada = 831 m2; 12 hanegadas = 1 hectárea), aunque el rango de
propiedad individual varía fuertemente, desde quien tiene 0,5 hasta quien tiene 1,000,
hanegadas, pero divididas y localizadas en varios espacios territoriales, no concentradas
(Francisco Zaragoza Zaragoza, Subacequiero Mayor de la Acequia Real del Río Júcar),
producto de un marcado proceso de división territorial, como consecuencia de procesos
históricos de acceso a la tierra de renteros, jornaleros y otros propietarios de sectores
distintos, así como la subdivisión por herencia (Romero, 1983: 347, 399).
Los agricultores de la región distinguen los dos grandes paisajes del espacio agrícola, uno
es la llamada huerta que se refiere al territorio donde se cultivan hortalizas, legumbres y
granos, y los árboles frutales, y otro es la zona baja húmeda, donde se cultiva el arroz, el
paisaje es llamado marjal.
1.1.2. El modelo de investigación
La tesis comprende un estudio de caso, que por definición no es repetible, no es posible la
transposición mecánica de esas condiciones en otros espacios, y por la tanto sus resultados
no son generalizables, sin embargo a través de él se pueden observar ciertas condiciones de
posibilidad para estudiar otros casos, tales como los agentes sociales capaces de llevarlo a
cabo, los recursos necesarios, y las redes autogestionarias, con el propósito de debatir que
ante la disyuntiva de completo centralismo por el Estado o completa autogestión por los
38
regantes, existe la posibilidad de negociar fronteras de intervención para unos y otros en los
sistemas de regadío, cumpliendo exigencias productivas, sociales y medioambientales.
Para estudiar la organización, se elaboraron preguntas guía como las siguientes: ¿Cuál y
cómo es su o sus sistemas de gobierno y administración?, ¿Cuál es la organización para
llevar a cabo las llamadas “tareas siempre presentes” de los sistemas de riego?, ¿Quienes
ocupan los puestos de gobierno y de administración? ¿Cuáles son los mecanismos o formas
de participación de los regantes? ¿Cómo participa la organización en la cogestión del agua
con el Estado y otras organizaciones en el río Jucar? ¿Qué capacidades despliegan y que
límites tiene esa capacidad en la participación?, partimos del supuesto que al intentar dar
respuesta a estas preguntas, ello nos llevaría a profundizar en el funcionamiento interno de
la organización, aportar elementos de discusión para entender las causas de la misma, así
como los niveles organizativos necesarios para la gestión del agua en este espacio
hidráulico y los empleados necesarios en los distintos puestos operativos; Distinguir en
donde participan las instancias de gobierno y donde delegan las responsabilidades al
personal contratado, así como las formas de control de los mismos, esto último
fundamentado en la consideración de distinguir tipos de organización autogestiva
(burocrática o no); elementos que en conjunto apoyan la discusión acerca de las
capacidades y limitaciones de las organizaciónes social en su aporte posible a la
sustentabilidad física y social de los sistemas de regadío.
El tamaño y la complejidad del caso elegido podemos sopesarlo por la extensión territorial
bajo riego de 20.000 ha, o por los 35.000 regantes afiliados a la organización, además de
los 500 Km de canales o acequias para distribuir el agua a unas 68.000 parcelas; además de
que es una organización que registra experiencia social de más de 750 años en el manejo
del regadío (Generalitat Valenciana: 2000:8), la cual sigue vigente y funcionando,
constituyendo una fuente importante de conocimiento local y una característica
sobresaliente de sustentabilidad social.
Para nuestro estudio, la dimensión interna de la organización es nuestro punto de partida, a
través del conocimiento de sus relaciones internas y después el arribo a su relación con lo
39
externo y su funcionalidad, conocer como se da la participación y el diálogo de los actores
sociales en un tramo de río, la arena social donde se tratan los problemas del reparto del
agua, y donde también se generan procesos reflexivos para las soluciones, potenciando la
construcción de la sustentabilidad social.
La estrategia metodológica consistió fundamentalmente en establecer el vínculo entre una
base material (el agua y la infraestructura hidráulica), y su manifestación social (la
organización, el gobierno y la administración), la cual se hace operativa a través de las
llamadas “tareas siempre presentes” de los sistemas de riego: la distribución del agua, el
mantenimiento de la infraestructura hidráulica, la construcción y/o rehabilitación de la
misma, el monitoreo y vigilancia, el tratamiento del conflicto y la elección de autoridades;
dichas tareas son la guía para evidenciar la organización y hacerla “visible”, sin embargo,
no se limita a ellas, conforme se avanza en el proceso de investigación, producto de la
experiencia en campo, y de la reflexión de los avances de investigación se incorporan
elementos imprevistos, de tal manera que es un proceso reflexivo, de doble sentido, un ir y
venir de la teoría al campo y viceversa, para no perder todo aquello que se considere
importante, lógico, novedoso y pertinente en una perspectiva abierta, dispuesta a reconocer
lo imprevisto (la serendipia o serendipity).
El método utilizado lleva implícito el pluralismo cognitivo, el cual implica multiplicidad de
niveles en los que se construye el objeto de conocimiento, propio de las ciencias sociales y
particularmente de la sociología, y que debe ser correspondido por un pluralismo
metodológico que diversifique los modos de aproximación a la realidad social (Alonso,
1998: 43), para el caso de la fuente oral, esta permite captar lo que no esta escrito, recoger
los testimonios desde la viva voz de los protagonistas, y después el análisis y la reflexión,
teniendo en cuenta que la información dada no es verdad ni es mentira, es producto de un
individuo en sociedad que hay que localizar, contextualizar y contrastar, la realidad se
reconstruye, no se recoge, toda realidad se construye con materiales y con límites que son
objetivos (Alonso,1998: 69-70); esto significa que toda interpretación por el hecho de serlo,
ni refleja ni traduce la realidad, sino que trata de descubrir de la manera más completa
posible, la trama de significados, a la que el investigador de manera coherente con su
40
proyecto- objetivos particulares, contextos de acción y posición social- encuentra sentido en
cuanto interprete (Alonso,1998: 222).
Por eso los procesos metodológicos particulares de la estrategia, privilegian la reflexión
teórica y la investigación de campo; la observación participante y directa, la entrevista cara
a cara, la interacción del investigador con los actores sociales, sin olvidar las fuentes
escritas para triangular la información, compararla, aumentar la congruencia de la
evidencias y reducir posibles errores de interpretación.
La base física de observación. La unidad física de observación comprendió el territorio
área de comando de la acequia madre, y la red de acequias secundarias y terciarias; así
como un tramo del río Júcar, y el sistema que comprende las presas o embalses de Alarcón,
Contreras y Tous.
La base social de observación. La base social de observación se delimitó a partir de las
autoridades del agua de la Acequia Real del Júcar; se consideró como autoridades del agua
a aquellos que ocupan cargos operativos, administrativos y de gobierno, y que toman
decisiones sobre:
- La distribución del agua
- El mantenimiento de la infraestructura hidraúlica
- Construcción y/o rehabilitación de infraestructura hidráulica
- Vigilancia
- Cuotas y cooperaciones
- Penas y sanciones
- Contratación y despido de personal
- Sistemas de gobierno
- Reglamentos de operación o normatividad.
- Conflictos y formas de resolución.
- Foros o asambleas y participación en las mismas
- Formas y mecanismos de elección de autoridades
41
Los procedimientos operativos generales de la investigación fueron los siguientes:
- Elaborar el proyecto de investigación
- Identificar una zona o sitio de agricultura de regadío.
- Buscar información relacionada con la práctica social del regadío en la zona o
región.
- Buscar contactos de la región relacionados con los regantes.
- Acercarse a la zona y reconocer el área como primera aproximación.
- Observar condiciones de posibilidad organizativa alrededor del regadío
(preguntando con autoridades, revisando literatura, entrevistando otros académicos).
- Contactar a informantes clave (autoridades del gobierno y administración del agua).
- Explicar los objetivos del estudio, y solicitar su apoyo para llevarlo a cabo.
- Establecer una agenda de trabajo con los regantes para realizar recorridos de campo,
durante los cuales se lleve a cabo el reconocimiento del territorio, la localización e
identificación de fuentes de agua, de la infraestructura hidráulica, y el
reconocimiento de patrón de cultivos.
- Realizar croquis de localización de la infraestructura hidráulica y la red de canales y
acequias.
- Identificar órganos de gobierno y autoridades del agua
- Realizar entrevistas semiestructuradas a informantes clave del grupo de regantes.
- Localizar los partidores o sitios donde se comparte el agua entre dos o más
comunidades para identificar autoridades encargadas de la distribución, y en su caso
distintos niveles operativos; para esto es clave seguir la infraestructura hidráulica
“aguas arriba” y “aguas abajo”.
- Asistir a reuniones y asambleas de los distintos pueblos para observar los procesos
de toma de desiciones.
- Identificar y asistir a los foros y espacios de toma de decisiones de los regantes.
- Identificar al personal empleado, sus funciones y áreas de actuación.
- Identificar a las autoridades de la distribución del agua en los distintos espacios de
la red hidráulica.
42
- Escribir resultados, documentar evidencias, reflexionar alrededor de lo encontrado.
- Regresar al campo, y aumentar evidencias.
- Volver a escribir...regresar el campo…y así, sucesivamente, en un “ir y venir”
constante, hasta conformar la lógica del funcionamiento físico, social y
organizativo.
1.1.2.1. Las técnicas empleadas
Observación directa. Para llevar a cabo el trabajo en campo era necesario interactuar con
los regantes en los diferentes espacios de su actuación: me base en la observación directa,
guiado por las orientaciones de distintos autores (Guash, 1997; Alonso, 1998; Malinowski,
1979), conciente de que el investigador nunca deja de ser un observador externo,
parcialmente ciego porque su mirada persigue objetivos condicionados por su investigación
y por su situación social (Guash, 1997:9-11), además de que mi observación dependía de la
teoría, de mi experiencia, de mis espectativas, y de la interpretación que le daría a lo
observado (Chalmers; 1982:42-45); evidentemente yo seleccioné algunas de las imágenes,
pero los sujetos regantes muchas veces giraron mi cuello para dirigir mi vista hacia
determinados ángulos y ocultar otros, eso en ciencias sociales es inevitable.
Mi rol de observador participante ante los regantes sociales fue de estudiante de la
organización del regadío tradicional durante el período de dos años (2002-2003); actor
externo que realizó un estudio de la organización; a partir de esa posición, logré que
empleados y autoridades de gobierno me aceptaran en sus espacios sociales, acompañarlos
en el momento realización de sus tareas, entrevistarlos, observar lo que hacían y,
preguntarles in situ; asimismo compartimos el pan y la sal, permitiendo los momentos para
interactuar como sujetos reflexivos para aclararme dudas, e incluso dejarme con más
confusiones; algunos decían que yo preguntaba “mucho”, eso hacia que ellos, con justa
razón, no tuvieran paciencia para explicarme “olímpicamente me hacían el vacío”, así que
tenía que esperar el momento apropiado para volver a preguntar.
43
Recorridos de campo y asistencia a asambleas. Los recorridos de campo de los
territorios bajo regadío, siguiendo las rutas del agua por las acequias me sirvieron para
identificar los patrones de cultivos, conocer el territorio, ubicar las fuentes de agua y la
infraestructura hidráulica, al mismo tiempo tomaba notas y fotografías. Tuve la oportunidad
de asistir a las asambleas de los distintos niveles de gobierno, ahí pude registrar los temas
tratados y la participación de los regantes, incluidos eventos de inauguración de obras, y
actos de relación con el Estado.
Entrevistas abiertas. Consideré la entrevista abierta útil para obtener información de
carácter pragmático, de cómo los sujetos actúan y reconstruyen el sistema de
representaciones sociales en sus prácticas individuales (Alonso,1998: 72), aprovechando el
tiempo en que observaba las “tareas siempre presentes”, realice entrevistas abiertas a
sujetos autoridades del agua, y empleados de campo cubriendo los distintos niveles de la
infraestructura hidráulica; las entrevistas se llevaron a cabo en distintos sitos o lugares, por
ejemplo junto a una acequia, en los bares, en las oficinas, en el automóvil mientras nos
trasladabamos de un sitio a otro, a la hora del almuerzo o la comida; o de plano en el
momento en que tenían tiempo para responder y cuando mostraban disposición para
contestar con cierta paciencia; pase la mayor parte del tiempo acompañado de autoridades y
empleados que me explicaron la lógica organizativa y la ejecución de las “tareas siempre
presentes” en el sistema de regadío.
Revisión bibliográfica. Con apoyos bibliográficos, en bibliotecas públicas, librerías
archivos de la Acequia Real del Júcar, se revisaron documentos históricos y actuales como
complemento de información.
44
CAPITULO II
2.1. LA TEORIA
Desde una posición que reconoce la complejidad del pensamiento actual, que trata de
reflexionar sobre las interacciones entre los sistemas humanos y los sistemas ambientales,
que requiere manejar ambigüedades, incertidumbres, visiones múltiples y realidades
heterogéneas, que reconoce la ignorancia, y complejidad para explicar los fenómenos; que
ahora se trata de gestionar el bien común, admitiendo que los hechos son inciertos, los
valores están en discusión, y los intereses en juego son altos (Jiménez Herrero:2000:273,
274), nos introducimos en la selva conceptual para estudiar la organización de los regantes
de la Acequia Real del Júcar, con la intención de ampliar en mayor medida la mirada
cualitativa. Interesan particularmente conceptos que tienen que ver con el manejo de
recursos naturales de uso colectivo como el agua: la organización social, el fenómeno
burocrático, la autogestión, la participación, la cogestión, y la sustentabilidad. Un
entramado conceptual que considero enriquecedor desde el punto de vista teórico y
práctico.
En relación con la organización social y el regadío, se reconoce toda una tradición
sociológica y antropológica, a partir del polémico estudio de Karl Wittfogel, cuya hipótesis
hidraúlica, centró la atención acerca del papel de la administración del regadío como factor
causal en la generación de sociedades despóticas; gracias a dicha hipótesis se generaron
estudios en diversas partes del mundo que fructificaron en la ampliación del conocimiento
de diversas respuestas sociales, tecnológicas y culturales a la práctica del regadío (Palerm,
1997).
En este tema son claves los estudios Karl Wittfogel dado su estudio fundamental sobre las
causas del surgimiento del despotismo oriental, y en nuestros días, los trabajos de Arthur
Mass y Raymond L. Anderson en sistemas de riego modernos de España y Estados Unidos
demostrando capacidad autogestiva de los regantes para administrar los sistemas con reglas
y conocimientos locales, capaces de contener el poder político y centralizado del Estado, y
45
negociar fronteras de intervención y autonomía (Mass y Anderson: 1978:4), lo cual niega la
hipótesis wittfogeliana, con ganancias extras en el sentido de que los estudios de Mass
aportan una metodología para el estudio de sistemas de riego modernos (Glick, 1978).
Los procesos autogestivos han permitido pensar a las sociedades desde sus propias
capacidades y potencialidades, fuera del control estatal, incluso como una forma de
contrapoder al centralismo y despótismo; por lo tanto la autogestión es un concepto que
tiene que ver con la libertad, el humanismo, la ética, la diversidad, y el propio desarrollo
humano y social, por lo tanto es clave en la sustentabilidad (Toledo, 2003)
Elinor Ostrom menciona existe capacidad local para el manejo de los recursos comunes, lo
cual representa una seria alternativa a la administración por el Estado y por el mercado.
Incluso para avanzar en este sentido muestra principios de diseño organizativo que se deben
cumplir para la sustentabilidad de las organizaciones.
La burocracia por su parte es un fenómeno siempre presente en los sistemas organizativos
grandes y complejos, es el brazo administrativo del poder, es una estamento social cuyo
poder recide en la capacidad de poseer la información y monopolizar el conocimiento
especializado, condición en la que estariamos ante la posibilidad de menor capacidad
autogestiva, menor posibilidad de participación social, y menor posibilidad de
sustentabilidad.
Por su parte Vaidyanathan señala la necesidad de especialistas de tiempo completo
(burocracia) para administrar grandes y complejos sistemas de riego, y enfatiza que el
problema central es el control sobre los mismos por los dueños del o los recursos (Palerm,
2003), en caso contrario existe el riesgo de limitar la autogestión y aumentar el poder de los
gerentes y de la burocracia.
Los procesos de participación social son el centro de las propuestas autogestivas, y de
alternativas de desarrollo fundadas en la ética, el humanismo, y la sustentabilidad; sin
embargo la participación puede sera amplia o restringida, estar limitada o ampliada en
46
margenes formales, e informales, leyes, reglamentos, foros, derechos, acceso a la
información, etc., por eso es un concepto que adquiere distintas dimensiones en espacios
distintos, con mayor o menor exclusión social, y mayor o menor sustentabilidad.
La cogestión es un concepto reciente, surge a raíz de visualizar la actuación de distintos
actores sociales sobre un recurso natural, dichos actores sociales tienen que discutir,
negociar y consensar espacios de actuación para administrar y manejar los recursos
comunes; para los sistemas de riego, esto es particularmente cierto, dada la naturaleza física
del agua, la cual fluye por distintos espacios, y obliga la relación conflictiva o no, a partir
del manejo de una misma fuente de agua para esos actores sociales.
Nos posicionamos dentro del paradigma de la sustentabilidad porque es un término de
consenso mundial (Naredo, 2004) que intenta favorecer la integración de la sociedad y la
naturaleza para ofrecer alternativas de desarrollo con compromiso ético, social y ecológico.
Esquemáticamente se intenta mostrar lo anterior en diagrama siguiente:
Fig. 4. Diagrama teórico-conceptual para estudiar el caso de la comunidad de Regantes de
la Acequia Real del Júcar.
47
En el modelo teórico conceptual propuesto, se toma como eje central de referencia la parte
física, que es el agua y la infraestructura hidráulica de regadío, para a partir de ello y
tomando como guía o indicadores las tareas siempre presentes identificar y describir las
relaciones sociales y las interacciones de los regantes con ello mismos y con el Estado,
donde en estas interacciones sociales está presente la intervención en mayor o menor
medida de la burocracia, dependiendo de la capacidad mayor o menor de los regantes para
administrar sus sistemas de riego, así como su participación en la cogestión de las fuentes
de agua, ya sea a nivel de río Júcar o de la cuenca hidrográfica; lo anterior consideramos
que nos da elementos de discusión y análisis para ponderar la sustentabilidad social y la
sustentabilidad general de los sistemas agrarios, en una visión dinámica y compleja que
aspira a visualizar lo natural y lo social en sus encuentros y desencuentros.
En el marco general de la sustentabilidad en que se inscribe el presente estudio, no
podemos obviar el contexto de crisis en la que se sitúa la sociedad actual en relación con
los recursos naturales y en particular con el agua, ni tampoco podemos ignorar que estamos
metidos en un entramado donde se tensan distintos objetivos y valores en relación con ese
recurso.
Sustentabilidad General
Sustentabilidad Social
Agua e Infraestructura
Hidraúlica de Regadío (tareas siempre presentes)
Participación social
Estado Organización
Social y Regadío
Autogestión Cogestión
Burocracia Burocracia
48
Por eso las cuestiones del desarrollo sustentable deben y pueden ser tratadas con
efectividad en el contexto de una multidimensionalidad básica, en la cual las interrelaciones
complejas y dinámicas de cada uno de los elementos sociales, económicos y ecológicos
pueden ser entendidas y tomadas en cuenta en procesos de planificación y toma de
decisiones.
En el caso de la práctica del regadío, consideramos que la sustentabilidad implica sostener
el agua misma y sus fuentes, sostener la infraestructura hidráulica para la distribución de la
misma, construir la organización, evitar o darle tratamiento al conflicto para evitar la
ruptura de la organización, y evitar el riesgo en los sistemas de regadío para sostener
determinados sistemas agrarios, necesarios al sostenimiento humano.
2.1.1. La organización social y regadío
Regadío y evolución social. La discusión amplia de la organización social y regadío refiere
a la importancia del regadío como tecnología causante o no de evolución social, las
determinantes causales de la evolución o no evolución de las sociedades, y la discusión
sobre la unilinealidad o multilinealidad de dicha evolución y el papel del regadío en este
proceso, debate que al parecer no ha quedado resuelto. Hoy se reconoce ampliamente que el
manejo del agua estimula la formación de instituciones y cooperación social.
En el debate de las causas de la evolución social el análisis de dos marxistas no ortodoxos-
Childe y Wittfogel- sobre las sociedades hidráulicas plantean una nueva forma de
subsistencia-la agricultura de riego- para explicar el origen de la civilización, no se desecho
la evolución unilineal, sino que se agrego otra línea evolutiva (Palerm:1997:46), con lo cual
fortalecen el frente multilineal, de la que el narodnismo ruso es precursor (Sevilla Guzmán,
2004).
49
Teniendo como antecedentes las observaciones de Marx, Weber y otros autores acerca de
las características peculiares de las sociedades orientales, en las cuales no había clases
sociales con base en la propiedad de los medios de producción, sino que el Estado era el
gran administrador y poseía el control de los recursos estratégicos, entre ellos el agua para
el regadío y la infraestructura hidráulica, y que a partir de dicho control establecía el
despotismo social, político y económico, Wittfogel observó condiciones físicas
estructurales del medio ambiente en el que se desarrollaban las sociedades despóticas:
regiones áridas y semiáridas, de tal manera que las bases naturales de la sociedad hidráulica
se refieren a las condiciones ambientales áridas y semiáridas cuya cantidad y distribución
anual de precipitación pluvial provoca insuficiencia de humedad para cubrir las necesidades
hídricas de las plantas cultivadas, esta condición natural provoca o no cambios en las
formas tecnológicas, en las formas institucionales, y nuevas formas de control social.
Condiciones en las que si se opta por una producción más a menos estable y segura
implicaba necesariamente agricultura bajo riego, con la salvedad de que no todas las
sociedades de regiones con esas condiciones climáticas desarrollan u optan por el riego, ni
desembocan necesariamente en regímenes despóticos, decidirse o no sobre el regadío
implica decidir desde una perspectiva de cultura y valores en un tiempo histórico
determinado, es decir también las sociedades tienen la oportunidad de elegir o no
alternativas tecnológicas, eligen o no el regadío, pueden o no desarrollan un tipo de estado
y sociedad despótico totalitario (Wittfogel: 1966: 30). Una vez adoptada y ejecutada la
decisión, la nueva economía hidráulica refleja tres grandes características: división del
trabajo, cultivo intensivo y cooperación a gran escala.
La condición física del agua, propicia trabajo colectivo. En el caso del agua para el
regadío, dada su naturaleza física de fluidez, bajo determinadas condiciones tecnológicas
(regadío por canales) y climáticas (escasa o abundante precipitación pluvial) su
avenimiento es impredecible, y cuando fluye puede hacerlo en volúmenes escasos o
avenidas de gran volumen, por lo que se requiere de trabajo colectivo para controlarla, y en
su caso, su administración posterior para cubrir necesidades hídricas de los cultivos
agrícolas para la división del trabajo existían actividades preparatorias a gran escala cuyo
fin era el regadío y actividades protectoras cuyo fin era controlar las inundaciones,
50
dependiendo de los patrones hidráulicos de cada región, unas requerirán mayor o menor
obra que otras. Pero invariablemente requerirán de cooperación a gran escala, porque se
manejan grandes volúmenes de agua, pueblos enteros o estratos importantes de población
están obligados a prestar servicios en las tareas de construcción, mantenimiento y limpieza
de canales, bordos, diques, etcétera; es decir que bajo estas condiciones de agricultura de
riego a gran escala, el manejo y administración del agua e infraestructura hidráulica
requiere necesariamente de la cooperación para llevar a cabo “las tareas siempre presentes”,
así como la construcción de organización necesaria para elaborar y aplicar la normatividad
que permita distribuir el agua y como dicen los agricultores “llevar la fiesta en paz”, que
equivale darle tratamiento al conflicto que conlleva la apropiación del recurso.
Conviene señalar que en la discusión wittfogeliana el tamaño de los sistemas de riego si
importa, en el caso de pequeño riego o la llamada hidroagricultura, no se dan las
condiciones para que surja la burocracia hidraúlica y el despotismo, los regantes realizan
las tareas de distribución, limpieza, etc., con sus propios miembros y recursos, incluido el
conocimiento local; a diferencia de la gran irrigación donde las proporciones o tamaños de
los sistemas de riego, implican administrar grandes volúmenes de agua y dimensiones de
infraestructura hidraúlica, que hacen necesaria la cooperación y organización a gran escala,
además del conocimiento especializado de los burócratas.
En resumen la hipótesis de Wittfogel simplificada dice que el regadío fue la base material
causal del surgimiento de un tipo de Estado y sociedad “Sociedad Hidráulica” ó “Estado
Totalitario”, cuyos rasgos característicos fueron la centralización del poder político
mediante el monopolio de la administración de recursos hidráulicos, una relación directa
entre medio físico-ecológico- administración centralizada y control político (Wittfogel,
[1957],1966: 69-71); a pesar del tiempo transcurrido el debate no concluye de tal forma que
la polémica con Wittfogel tiene varios frentes:
1) Con los evolucionistas unilineales y la propuesta de otra línea evolutiva.
2) El tipo societario que propone, en donde no hay clases sociales y la oposición se da
entre sociedad y Estado al controlar este recursos económicos claves.
51
3) El origen de la civilización, Childe propone que se necesitan varios elementos para
que surja una ciudad: una agricultura capaz de generar excedentes, y un forma de
coerción para produzcan y se entreguen: la capacidad de coerción-según Childe-
viene de la organización necesaria para la agricultura de riego (Palerm, V. 1997:
49).
Después de Wittfogel, contribuyó fuertemente en esta vía de evolución multilíneal, la
propuesta de Julian Steward de hacer tipologías de sociedades con base en la organización
social más vinculada directamente a la subsistencia y a la economía de la sociedad, es decir
tomar la adaptación ecológica y al medio ambiente como punto central para elaborar una
tipología de sociedades y explicar la evolución sociocultural (Palerm:1997:46; Sevilla
Guzmán: 2003; Martínez Saldaña: 1988).
Encontramos pues importantes antecedentes del regadío como causante de conformaciones
sociales, en el cual el Estado es un actor central.
2.1.2. La burocracia
La burocracia puede analizarse como problema político y como problema administrativo,
desde Hegel, Marx, Stuart Mill, Trotsky, Lenin, Lukács, Weber, Wittfogel, fueron autores
que la estudiaron preocupados por su creciente presencia y poder en las sociedades agrarias
e industrializadas. Fue T.W. Taylor el primero que distinguió las funciones de dirección y
ejecución dentro del proceso productivo, preocupado por imitar la perfección de la maquina
en el trabajo, el obrero debía parecerse a la maquina, se preguntaba ¿De que manera la
ejecución de las directivas puede llegar a ser lo más racional posible?, entre dirigentes y
ejecutantes debe existir pasos, aparato de control y capataces funcionales, coordinados por
jefes dueños de un papel centralizador (Lapassade:1999:145).
El concepto de burocracia. Cómo tipo ideal la burocracia hace referencia a la
organización que esta diseñada racionalmente y según criterio de máxima eficiencia para
cumplir los objetivos, así que existe una serie de características que funcionan con este
52
propósito: especialización, división del trabajo, jerarquía de mando, asignación de
responsabilidades, reglas y procedimientos, competencia técnica, impersonalidad,
comunicaciones formales y escritas, escala de retribuciones, etc., , aunque en la realidad
existen otras estructuras informales a partir de las redes de lealtades personales o intereses
de grupo que surgen en el seno de la organización burocrática y que muchas veces la
pueden hacer funcionar con mayor eficiencia o ineficiencia por ritualismo, inercia y la
presencia de la oligarquía (Macionis y Plummer:191-193).
La palabra tiene una pluralidad de significados interrelacionados; es un sistema de gestión y
administración que puede ser altamente racional y de eficiencia técnica, caracterizado por
una organización jerárquico-autoritaria, asignación de funciones en base a la capacidad,
rigurosa delimitación de competencias entre las distintas ramas que lo integran,
estructuración con arreglo a normas y a reglas técnicas, objetivos impersonales, el
procedimiento escrito y formal en la tramitación y resolución de los asuntos (García
Pelayo:1974:15-16). Según John Stuart Mill, citado por Krieger la burocracia es una forma
de gobierno que ocurre cuando las tareas de gobernar están en manos de gobernantes de
profesión (Krieger:1981:63).
O bien es un sistema de racionalidad y funcionalidad aparentes, de arbitrariedad y
disfuncionalidad reales cuyo resultado es la ineficacia y caracterizado por actuar con un
formalismo ignorante de la realidad, por la sumisión del concreto vital a abstracciones
desvitalizadas, por la pedantería, (es decir por el detallismo), por la rutina administrativa
(ritualismo), por la dilación en las resoluciones, por la evasión de la responsabilidad y la
sumisión dogmática a los criterios de superioridad o del precedente, por la “incapacidad
adiestrada” (Veblen) o , en fin por ser un sistema de organización incapaz de corregirse en
función de sus errores y cuyas disfunciones se convierten en uno de los elementos
esenciales de su equilibrio interno (García Pelayo:1974:17).
El término burocracia tiene tres significaciones:
53
1. El sentido que le da Hegel, Marx y Trostky que se refiere al poder de las oficinas, al
dominio del aparato administrativo.
2. Para Weber es un sistema de organización racional
3. En el lenguaje popular significa la rutina, el papeleo.
Weber llama burocracia a la racionalidad integral, la cual tiene ciertos rasgos
característicos:
- Competencia de autoridad generalmente ordenado con reglas que señalan
atribuciones de los funcionarios y prevé medios de coerción.
- La burocracia está jerarquizada.
- Importan los documentos escritos para la gestión
- Presupone una formación profesional rigurosa
- El funcionario consagra todo su tiempo a la administración
- El acceso a la función y su ejercicio suponen conocimientos técnicos aprendizaje
jurídico, etc.
Políticamente se puede definir a la burocracia como un modelo específico de producción, es
decir como una formación económico-política a escala mundial (Lapassade:1999:293-295).
Michel Crozier establece cuatro caracteres de la burocracia:
1. Desarrollo de reglas impersonales, exámenes de admisión y ascenso en las
categorías jerárquicas; principio de antigüedad son reglas que protegen de la
arbitrariedad y el fanatismo; sin embargo subsisten márgenes de dentro de los cuales
los protagonistas pueden encararse y negociar.
2. La centralización de las decisiones, para evitar iniciativas personales, de encarnar la
arbitrariedad. Pero el resultado es un incremento de la rigidez de la organización;
quienes deciden están lejos de los problemas concretos diarios de la organización, y
quienes están en cambio cerca de esos problemas no pueden hacer otra cosa que
aplicar las reglas, aún cuando éstas paralicen las conductas de adaptación.
54
3. Aislamiento de cada categoría jerárquica. Entre las categorías se establecen barreras
protectoras que por otra parte impiden el desarrollo de redes informales o
sociométricas de relaciones capaces de recortar la separación de los
4. Desarrollo de relaciones de poder paralelas. A pesar de todas las normas y reglas
siempre quedan relaciones de poder informales; el peso del orden formal hace surgir
el orden informal como orden de oposición y defensa (Lapassade:166-170).
Las implicaciones de la burocracia. Hegel proclama que la burocracia tiene por misión
introducir la unidad en la diversidad, el espíritu del Estado en la sociedad civil anuncia el
tiempo de la burocracia, como el nuevo rostro de la historia, aurora de tiempos modernos.
Marx rechaza el modelo de Hegel diciendo que es un sistema “racional” profundamente
irracional, pero la historia parece haberle dado la razón al primero (Lapassade: 1999:109).
Para Weber la burocracia era el espíritu del sistema absoluto en la organización, es la
negación de la vida, de la creatividad, con su rigidez, y jerarquías absolutas tiende a negar
el cambio perseverando en su ser; sin embargo eso es sólo ilusión, porque en el nivel de la
burocracia no es posible la estabilidad acabada, porque aquí no acaba la historia
(Lapassade:1999:210).
El fenómeno burocrático tiene su propia especificidad, que se desarrolla a gran velocidad,
en una escala gigantesca, que invade Estados, modela relaciones humanas e introduce
sistemas de valores, aunque hay quienes ven en el una vicisitud del capitalismo, pero muy
bien puede disociarse del capitalismo y constituir un nuevo modo de dominación
(Lapassade:1999:222).
Poner al administrado en el lugar del burócrata, no resuelve nada porque el administrado se
vuelve a su vez en burócrata, nada se puede hacer si no se destruye la relación jerárquica en
todas partes donde se la pueda destruir para construir una nueva relación
(Lapassade:1999:234).
55
La discusión se ubica en la corriente de análisis acerca de la presencia y el carácter de la
administración burocrática, sea o no del Estado, es decir cuando los no propietarios
controlan (Palerm y Rivas: 2005: 11-12), lo cual tiene importantes implicaciones en la
discusión acerca de los limites de la capacidad autogestiva.
Al parecer Saint-Simón ya observaba la necesidad de una coordinación “no política” como
imperativo administrativo de la sociedad moderna (Krieger:1981:72).
La experiencia indica que cuándo la administración de sistemas de regadío es asumida por
el Estado -sobretodo en sistemas grandes- involucra una burocracia hidráulica, la cual
mediante conocimientos “especializados” -generalmente adquiridos en universidades- y
estructuras racionales y complejas, administra los sistemas de regadío de manera “racional”
y centralizada (a partir de su misma complejidad técnica), un manejo burocrático
institucional fuerte (Vaidyanathan), espacios que no admiten otras lógicas administrativas,
parafraseando a Enrique Left, sin diálogo de saberes (Leff, 2003).
Lo opuesto a la burocracia sería la autogestión, la creatividad, la iniciativa, la
comunicación, la participación directa, la toma de decisiones por los involucrados y la
responsabilidad directa de sus actos.
2.1.3. Autogestión y participación
La autogestión y sus implicaciones. Desde lo social las ideas fundamentales detrás del
concepto de autogestión, en último término coinciden en alto grado con antiguas ideas del
humanismo, se identifica con: libertad, autodeterminación, participación, solidaridad,
justicia, y equidad; significa que el concepto de autogestión es un entronque o una filosofía
del ser humano, de la vida y de la sociedad, que tiene dimensiones por lo menos en tres
niveles: en el ámbito ideológico, en el político y en el técnico. Tiene alcances en el ámbito
ideológico porque es una concepción de la existencia y de la vida que busca la creación de
una nueva sociedad. Tiene dimensiones políticas por que pretende cambiar el orden
establecido, lo cual significa una transferencia de poder desde las minorías que lo detentan
56
hacia la mayoría que gana el sustento con su esfuerzo y trabajo. Por último tiene
dimensiones técnicas, ya que trata de utilizar los métodos más eficientes para alcanzar los
objetivos buscados, incluyendo métodos nuevos de carácter participativo y democrático,
“...la búsqueda de la libertad y de la autodeterminación han constituido de siempre una
especie de continuo en la historia humana...buscar formas superiores de organización y de
vida”. (Espinoza, 1983:66-68).
La autogestión seria la forma de producción y de vida en que la organización y la gestión,
están en manos de la colectividad, motivaciones y decisiones verdaderamente colectivas, no
es propiedad de unos cuantos. La autogestión tiene raíces en la vida afectiva y en la cultura
de los grupos (Lapassade:1999:290-291).
Desde la economía, el modelo autogestionario de producción constituye la evolución
adecuada de la sociedad post-industrial para superar el autoritarismo político y económico,
la crisis del sistema debido a sus contradicciones, la guerra como consecuencia de ella, la
destrucción del medio ambiente, la economía de lucro. En vez del derecho de propiedad
para ser rico por que otros sean pobres, para privar a otro de su derecho al trabajo, para usar
y abusar del poder del dinero, la propiedad debe estar en función social. Se pretende la
creación de una sociedad comunitaria, donde el hombre decida, en sus empresas, localidad,
comarca región, país y planeta, una sociedad autoorganizada, no programada por
tecnócratas, burgueses o burócratas (Guillén: 1983:59,61,62). La autogestión, participación
y la democratización económica buscan en esencia, aumentar la ingerencia y la
participación de todos los trabajadores en la administración y manejo de las empresas y en
todas las actividades que los conciernen (Espinoza, 1983:78). La participación es un
método de gobierno, un estilo de hacer política, asumir la diversidad y el conflicto,
flexibilizando la rigidez y la burocracia, impulsando la transparencia. La autogestión debe
organizar los espacios económicos y ecológicos con plena participación popular en los
gobiernos locales, comarcales y regionales, con democratización de las empresas, con
descentralización del poder burgués o burocrático, surgiendo así una democracia directa
(Guillén, 1983:60).
57
Marx opone al régimen de la burocracia el self goverment de los trabajadores, pero no
desarrollo el principio de la autogestión, aunque advierte la solución en la experiencia de la
comuna, sin embargo persiste la pregunta ¿qué puede significar un sistema no burocrático?
¿De qué modo concebirlo? (Lapassade:1999:208). Una posibilidad de indicadores es que a
partir de que la autogestión es un componente importante de la sostenibilidad, y desde este
concepto se entiende que es la capacidad que tienen los sistemas sociales o productivos de
regular sus relaciones con el exterior, a partir de un sistema organizativo que define
endógenamente sus metas, objetivos y prioridades (Massera, et al, 2000:22), con lo cual se
indicaría el control sobre la toma y ejecución de decisiones.
En América Latina el tema de la autogestión local está cobrando importancia vínculada a
las visiones prácticas de las relaciones socioeconómicas, la organización y la praxis
política; la propia descentralización de procesos económicos y sociales y la reestructuración
o adelgazamiento del Estado en la atención a problemas de la sociedad y los individuos,
unidos a los reclamos de mayor participación social, han impulsado los procesos de
autoorganización de los grupos formales e informales, en ocasiones a raíz de crísis
económicas y estatales como sucedió en Argentina o Bolivia, otras veces a raíz de un
proceso dirigido desde el Estado, en un proyecto social amplio y revolucionario como está
sucediendo en Venezuela, donde los procesos de cogestión (Estado-obreros) está vinculado
directamente a las fabricas e iniciando una interesante experiencia de administración y
gestión colectiva. La situación Latinoamericana nos muestra al menos dos caminos de
impulso a los procesos autogestivos: “desde arriba” en un marco nacional impulsado por el
Estado, “desde abajo” en respuesta a crísis socieconómicas generalizadas.
Los problemas de la autogestión en la práctica. Para discutir los procesos prácticos de
autogestión, podemos retomar las experiencias de participación social en la administración
de empresas por los trabajadores, muchos autores pusieron énfasis en que se trataba de
aumentar la participación y el control de la gente sobre la administración de sus recursos,
sobre la planificación y sobre las formas de interrelación económica de la sociedad, y
aunque hablaban de experiencias particulares del control de las empresas por los
trabajadores, en esencia estaban describiendo los procesos de la autogestión.
58
Una experiencia importante de autogestión se llevó a cabo en la antigua Yugoslavia, las
Constituciones de 1953 y 1963 consagraron la autogestión en todo el país, experiencia que
según Eduardo Bastos Noreña, se inspiró en la zadruga (comunidad campesina familiar
tradicional típica de los eslavos del sur, regida democráticamente por asamblea de
miembros de la comunidad), y que mostró necesidades de manejo burocrático y
conocimientos especializados en ciertas áreas de las empresas (Bastos, 1974:153) dada la
falta de experiencia previa de los trabajadores; por lo tanto la necesidad de contratar
administradores o burócratas que después se hacen del control de las fabricas, excluyendo a
los trabajadores. Es decir que la práctica de la autogestión tuvo que resolver problemas
técnicos que no dependían de elección democrática, se requerían especialistas para resolver,
el problema entonces sería como controlar estos nuevos burócratas.
Así por ejemplo, se distinguen tres etapas en el desarrollo de la empresa autogestiva: una
primera etapa, de la conquista del autogobierno, con alto nivel de participación; segunda
etapa se empiezan a enfrentar los problemas de la falta de crédito, canales de
comercialización, dispersión de esfuerzos internos, etc., tercera etapa, agotamiento de
capital, retrazo tecnológico, falta de capacidad gerencial, el problema de la propiedad de los
medios de producción, algunos estudios llaman a esta etapa “la del poder de los
administradores”, que es la que se da en aquellas empresas que aún tienen una situación
económica rescatable. Es decir, en esas empresas los trabajadores ante la eventualidad de
perder sus puestos de trabajo, son aconsejados o se inclinan a contratar un técnico o a un
administrador general, quien habitualmente parte concentrando todos los poderes dentro de
la empresa, volviendo así a las situaciones de autoritarismo similares a las anteriores al
punto de partida (Espinoza, 1983: 73-74); según Bastos, los yugoslavos opinaban que una
cierta tecnocracia se presentaba como inevitable a un nivel dado de desarrollo y de
concentración de la empresa, pero era necesario limitarla y controlarla en lo posible,
opinión que también tenían los israelíes (Bastos, 1974:350).
59
Estas experiencias previas de autogestión pueden retomarse para la discusión acerca de la
necesidad o no de un staff profesional para manejar grandes sistemas de regadío, dada la
complejidad técnica de algunos sistemas (Vaidyanathan, 2000:23).
Para nuestro caso de estudio sabemos que los sistemas colectivos de regadío son un motor
de participación, que a su vez puede generar capacidades para otras participaciones, además
al haber un valor comunitario del uso del agua y de la infraestructura física, posiblemente
se generen reciprocidades y confianzas mutuas, aunque evidentemente también conflictos.
Entre ellos que haya riesgos de concentración de poderes en el personal administrativo, en
los sistemas de regadío gobernados por los mismos regantes, de ahí la importancia de
observar distintos tipos de autogestión; al menos se distinguen dos, una cuando los regantes
contratan a especialistas para llevar a cabo la administración, pero vigilados por los
regantes, y la otra es que los regantes cubren todos los puestos, tanto de gobierno como
administrativos se distingue una de otra al separar analíticamente gobierno y operación, de
ahí la importancia de identificar a los empleados y sus funciones. (Palerm, 2001).
Ante la situación de crísis del agua que se manifiesta entre otras cosas en el abatimiento de
acuíferos, la disputa por derechos a las aguas y a las tierras (de facto, aunque no
necesariamente de jure) tanto por sobreexplotación del recurso como por políticas
hidráulicas (que no hidrológicas necesariamente) de trasvases intercuencas, contaminación
del agua, la perdida de regadíos tradicionales, erosión de la cohesión social comunitaria,
introducción de tecnologías de riego que intentan “eficientar” los sistemas y desplazan o
eliminan las tecnologías y el conocimiento local. Un frente de actuación posible para
contrarrestar esta situación es el Estado que cómo actor fundamental en la organización de
la producción agraria, tiene relación con la sociedad mayor, como un ente legítimo y
normativo, arbitro a ciertos niveles del conflicto, esto es particularmente cierto en el
manejo social del agua.
60
2.1.4. La cogestión o coproducción
Los conjuntos sociales jamás se encierran en si mismos, se comunican necesariamente con
otras organizaciones dentro de conjuntos institucionales, que cooperan, que entran en
conflicto. El sentido de los conjuntos está aquí, ahora y en otra parte, y en la historia,
ningún conjunto social puede constituir una totalidad acabada (Lapassade:1999:210).
En un escenario de mutua dependencia de diferentes actores sociales con relación a un
mismo recurso, o también de relación social, en este caso el agua y las comunidades de
regantes, así como el Estado y las empresas privadas, se intenta comprender la dinámica de
participación, negociación, colaboración, y conflicto a partir del concepto de cogestión,
también llamado coproducción.
La cogestión es un concepto que implica una situación en la cual dos o mas actores
negocian, definen e intentan llegar a acuerdos para definir derechos, funciones y
responsabilidades, en relación a un territorio determinado, a un recurso natural o un
conjunto de ellos. La cogestión parte de supuestos como: de respeto a la pluralidad de
pensamientos, conocimientos, y sentido de equidad, justicia social y democracia, basado en
condiciones de completo acceso a la información de los problemas relevantes, libertad y
capacidad para organizarse, libertad para expresar necesidades y problemas, un medio
ambiente no discriminatorio; además de considerar que los procesos son complejos,
contradictorios, confusos, envolviendo frecuentes cambios, sorpresas, información
contradictoria, lo cual requiere reconocer que no hay una “unica y objetiva” solución para
el manejo de recursos naturales, sino que por el contrario existe una multiplicidad de
opciones diferentes, capaces de conjuntar las necesidades de conservación y desarrollo,
aunque se reconoce que también existe una multitud de opciones negativas y desastrosas
para el medio ambiente y el desarrollo.
61
El concepto de cogestión es importante para discutir las actuaciones sociales, los diseños
institucionales y la negociación en el manejo del regadío; donde interviene el Estado, que
participación social, bajo que formas, foros y mecanismos y que reflexividad social desde
los regantes, sobretodo aceptando que la tecnología del regadío implica componentes
técnicos y sociales porque no basta que exista el agua y la infraestructura de riego, debe
existir la capacidad para organizarse, y hacer que el sistema o los sistemas de riego
funcionen y se sostengan a través del tiempo, lo cual exige esfuerzo colectivo para realizar
las “tareas siempre presentes” con requieren administración y presencia de organización,
que puede o no ser asumida por el Estado (Palerm,1998).
2.1.5. La sustentabilidad
Los orígenes. A partir de las consecuencias y efectos en el medio ambiente que el modo de
uso industrial de los recursos naturales estaba (y esta) causando, en los años sesentas y
setentas del siglo XX, surgieron protestas de grupos ecologistas quienes advertían de los
graves daños de continuar en ese camino destructivo; solo entonces se empezaron a
discutir los limites al crecimiento económico.
La aparición del informe Nuestro Futuro Común, también conocido como informe
Brundtlan en 1987, colocaron el desarrollo sustentable en la agenda de los organismos
mundiales; el concepto de sustentabilidad precedido del concepto de ecodesarrollo,
desarrollo integra y otros, incorporo los aspectos ecológicos, (sustentabilidad ecológica),
sociales (sustentabilidad social), y económicos (sustentabilidad económica), que se
convirtieron en la “santísima trinidad”, necesaria para el desarrollo (Foladori, 2002).
La polisemia del concepto. Reconocido oficialmente en la Agenda 21 de la Organización
de las Naciones Unidas, como producto de la declaración de Río sobre Medio Ambiente y
Desarrollo, el desarrollo sustentable se ha establecido como un paradigma que pretende
conciliar el desarrollo económico de la sociedad y el equilibrio de la naturaleza. Aunque es
un paradigma en construcción, es un termino de consenso que circula como moneda
62
corriente en ciertos espacios científicos y académicos, sobretodo porque tiene atractivo
discursivo de salvación, ante la crisis ecológica y social presente.
La sustentabilidad, incluye elementos ecológicos, económicos, políticos y sociales, a partir
del reconocimiento de la necesidad de compatibilizar el crecimiento económico con el uso
de los recursos naturales, y los impactos de dicho crecimiento sobre el medio ambiente que
nos coloca en situaciones de riesgo social y ambiental mundial; de tal manera que a partir
de las protestas de grupos ecologistas, y para hacer compatible en el discurso, el
crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente, se acuño el término desarrollo
sustentable o sostenible, intentando que se convirtiera en el lenguaje posible de lograr el
consenso entre científicos, académicos, luchadores sociales, ambientalistas, intelectuales,
políticos e incluso instituciones financieras mundiales. Sin embargo el concepto es
polisémico, por un lado es un objetivo político y por otro lado se erige como un adjetivo
que califica de forma dinámica un estado de cosas.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo la
sostenibilidad puede entenderse como aquel proceso de adaptación y de encuentro entre los
distintos sistemas o funciones sociales, económicas y ecológicas en las que se desarrollan
las actividades humanas (Tábara:2003:447).
Podemos entender a la sustentabilidad como aquel continuo proceso de aprendizaje
reflexivo que es capaz de anticiparse a los cambios ecosistémicos perversos, mediante la
creación de aquella estructura social cuyo objetivo dinámico consiste en la integración
social, el respeto, y la conservación de conocimientos, de racionalidades y de valores
culturales y naturales relevantes para la optimización de los diferentes subsistemas de
información y de los recursos de los que depende (Tábara:2003:449).
Los problemas de su definición, originan problemas de su medición. Hemos
mencionado que el concepto de sustentabilidad intenta ser la guía de consenso para la
acción social, sin embargo, de origen tiene problemas porque tiene múltiples
interpretaciones, dependiendo de los intereses de los actores involucrados en el discurso, lo
63
cual permite que desde de su definición empiecen los problemas, por ejemplo: es el proceso
mediante el cual se cubrirían de manera permanente las necesidades materiales y
espirituales de todos los habitantes del planeta sin deterioro e incluso mejora de las
condiciones socioambientales que le dan sustento (Massera, Astier y López-Ridaura
2000:10), observamos que sobre el corazón mismo de esta definición, se sitúa la discusión
acerca de las necesidades, tema polémico porque tiene implicaciones ideológicas, sociales y
culturales al plantearse el problema de quién las define, y quién las delimita; Strong, pone
énfasis en los valores, de donde resulta que los diferentes sistemas de valores, producirán
diferentes necesidades y metas de desarrollo, y esas metas darán lugar “en su momento” a
las distintas decisiones para el desarrollo (Strong: 1999:20), es decir que evidentemente las
necesidades son distintas si comparamos sociedades en los Estados Unidos y sociedades en
México o en África; distintos sistemas de valores y distintas metas de desarrollo. El
concepto, al tener implicaciones técnicas, socioeconómicas, políticas, éticas y culturales,
exige una perspectiva interdisciplinaria, y el impulso de mayor participación de la gente,
para ello se requiere utilizar marcos multicriteriales y multitemporales de evaluación, con
lineamientos claros y coherentes (Massera y López-Ridaura, 2000). Además es un concepto
que implica “equilibrio dinámico” entre múltiples variables, equidad, sustentabilidad
ambiental y crecimiento económico (Dourojeanni y Jouravlev:2002:17).
La cuestión central es como lograr el equilibrio entre la satisfacción equitativa de las
necesidades humanas y la conservación de los sistemas biofísicos, de tal manera que se
sostenga la humanidad sobre el planeta y disminuir el riesgo de extinción (Jiménez,
Herrero:2000:21). Conseguir que el mundo sea equitativo, y sostenerlo en el tiempo implica
reconocer la complejidad de la realidad y empezar por cambiar el “metabolismo” de la
sociedad industrial para “engranar” la economía mundial, con la ecología global (Jiménez,
Herrero:2000:26), el problema es como lograrlo porque la economía actual no contiene los
conceptos, ni valoraciones que hagan compatible esos objetivos (Naredo y Martínez Alier,
2003).
La propuesta del metabolismo social. Un nuevo paradigma se empieza a abrir paso en la
construcción teórica de la sustentabilidad, autores como Victor Manuel Toledo, consideran
64
que es clave para la sustentabilidad pensar la naturaleza y la sociedad bajo el paradigma del
metabolismo social, se refiere en esencia a un análisis socioecológico de la realidad, esto
implica una perspectiva holística y heurística bajo una concepción de intercambio entre
sociedad y naturaleza, donde la sociedad para su funcionamiento, internaliza de la
naturaleza los elementos químicos y biológicos necesarios, que le van a permitir realizar los
procesos esenciales para su continuidad, los cuales serán inmediatamente consumidos,
circulados o transformados dentro de procesos más amplios de intercambio, para finalmente
también ser excretados total o parcialmente bajo diferentes formas nuevamente hacia la
naturaleza (Toledo, 2003).
En este enfoque se establece que la sociedad debe respetar la capacidad de la naturaleza de
absorber o reciclar esas excretas. Se trata de ver la sociedad y la naturaleza en su propia
dialéctica de mutua influencia, en sus relaciones de intercambio, dentro de las cuales están
localizados los procesos sociales (políticos, ideológicos, culturales, institucionales, formas
de propiedad y acceso de los recursos naturales, formas de producción, etc.) a manera de
una modelo orgánico celular, donde la membrana de la sociedad sería la producción
primaria y el sector rural, compuesta de unidades de producción-apropiación que en general
son tres grandes tipos históricamente construidos: 1) cinegético; 2) agrario-campesino; 3)
agroindustrial, grandes o pequeñas, familiares o corporativa, locales o nacionales o
multinacionales (Toledo, 2003), la parte interna sería la sociedad y la parte externa la
conformaría la naturaleza.
El nuevo paradigma se establece a partir de la tesis de que el desarrollo del modelo
industrial, constituye una modernidad incompleta y hasta perversa, a partir de la cual es
necesario construir una “segunda modernización”, esta “post-modernización” nace como
una reacción de emergencia frente a aquello que amenaza el planeta, desactivar la crisis
ecológica que es al mismo tiempo y antes que todo una crisis social. La alternativa que se
presenta es que la política ecológica debe dirigirse hacia la reorganización de la sociedad,
pues la organización es fuente de poder (Toledo, 2002).
65
La sustentabilidad no sólo depende de mantener el estoc de recursos naturales o la calidad
del medio ambiente en buen estado, sino que también supone evitar la destrucción de
información y conocimientos acumulados por la humanidad durante su evolución, en el
entorno en que esos conocimientos y esa información son imprescindibles para encontrar
soluciones, criterios y valores que permitan resolver problemas derivados de la escasez y
derroche de los recursos naturales (Tábara:2003:448).
Por su parte Victor Manuel Toledo apunta que, existe manipulación del concepto de
sustentabilidad, y miles de definiciones, por lo cual es necesario impulsar una versión
critica del mismo, que sea coherente, fidedigna, legitima, avalada por ejemplos
certificables, empíricamente comprobables en acciones y proyectos, tales como: manejo
adecuado de recursos naturales, equidad, democracia participativa, respeto por la memoria
y los saberes locales, la autogestion y el uso respetuoso de la ciencia y la tecnología.
Contrario a una modernidad dominante que se fundamenta en el mercado, las
corporaciones, la democracia desde arriba y un uso perverso de la ciencia y la tecnología
(Toledo, 2005).
La dimensión social de la sustentabilidad. La dimensión social de la sustentabilidad va
enfocada hacia los sistemas humanos, hacia la participación y hacia la reflexividad social
(González de Molina y Garrido Peña:2004), se trata de incidir en la organización social e
institucional y en la participación de la gente, con los objetivos de lograr cohesión social y
mantenimiento de la estabilidad social y cultural (Jiménez, Herrero, 2000:116),
necesariamente implica observar formas de organización, tipo y estructura de gobierno,
niveles y mecanismos de resolución de conflictos.
Para algunos autores en la sustentabilidad social es importante una serie de elementos, entre
los que se pueden destacar: a) tipo de contrato social que rige entre los actores locales y los
que tienen intereses a distancia; b) sistemas culturales en materia de derechos sobre
recursos como propiedad (tenencia), usufructo o custodia; sistemas de autoridad y
aplicación de normas; d) organización de productores; e) sistemas de bolsas de trabajo; f)
66
sistemas de valores y creencias, entre otros, los cuales se consideran cruciales en la
creación de organización y formación de capital sociocultural (Jiménez, Herrero, 2000:116-
117); los objetivos y valores de la sustentabilidad incluyen la recuperación del
conocimiento que a lo largo de la historia han desarrollado las diferentes culturas sobre el
uso de recursos, el derecho a la gestión participativa en el manejo comunitario de los
recursos que construye la legitimidad social, así como los instrumentos técnicos y legales
para reorientar las decisiones hacia los objetivos y valores de la sustentabilidad; por lo
tanto, debe ponerse atención en las decisiones que se toman en la práctica del manejo de los
recursos naturales, cuáles son los criterios de su manejo, a que lógicas obedecen las formas
de organización y administración de su manejo, cuales son los espacios de participación de
los actores sociales, y que implicaciones tiene en su relación con otros actores locales y el
Estado. Si no se discuten esas relaciones, estamos negando que la sustentabilidad también
depende del poder y como consecuencia del Estado, reconocer que este ejerce un control
generalizado en los derechos a participar en las decisiones, legitíma intervenciones y
excluye otras.
A manera de conclusión podemos decir que el esquema teórico elegido cobra relevancia en
la situación actual, donde existe el consenso de que la sustentabilidad de los sistemas de
riego se logrará con plena participación social, con usuarios que se incorporen a la
discusión y toma de decisiones, con acceso previo a la información, más en situaciones de
riesgo extremo como el caso de sequía, donde la reflexividad social puede ayudar a romper
el monopolio del conocimiento de los “expertos” y de la burocracia hidráulica, evitando los
despotismos hidráulicos y fortaleciendo la autogestión.
67
CAPITULO III
3.1. EL MARCO DE REFERENCIA
3.1.1. La gestión del agua en España
Revisar la gestión del agua significa revisar la política hidráulica del Estado,
particularmente importante en la actual situación de fuerte competencia por el agua, dónde
se han introducido actores sociales, económica y políticamente más fuertes que el sector
agrario, tanto por la menor rentabilidad de la agricultura, como por el marco que establece
la Unión Europea en materia hídrica. Ante esta situación nos preguntamos ¿Qué legislación
existe sobre el regadío?, ¿Qué instituciones están presentes y qué acciones formales llevan
a cabo?, ¿Cuál es la situación de la gestión hídrica y que retos enfrenta?, y con ello
localizar espacios y márgenes legales y de participación que tienen las comunidades de
regantes tienen para defender sus derechos y fuentes de agua.
3.1.1.1. Antecedentes históricos
3.1.1.1.1. Una condición física en el territorio que legitima el regadío
Bajo las condiciones del clima mediterráneo, la precipitación pluvial interanual e intra-
anual en el territorio de la Península Ibérica, es una condición física que legitima la
planificación hidráulica y el regadío. Por las variaciones registradas entre cuencas,
encontramos valores que van de 200 mm en el sureste y las Canarias orientales, a zonas con
más de 2,400 mm en el norte. También las variaciones temporales son fuertes: las
precipitaciones del año más seco de la serie son del orden de 60% de la media, y hasta el
150% en el año más húmedo (López, 1993:178).
Dicha “irregularidad”, obligaría a observar en el regadío, una alternativa tecnológica para la
producción agrícola, elegida desde tiempos históricos para colonizar y administrar
territorios, impulsar el crecimiento económico y productivo, y provocar los consecuentes
impactos sociales y políticos.
68
3.1.1.1.2. La profundidad histórica del regadío
Como producto de la visión unidireccional del desarrollo y la escasez de precipitación
pluvial, se establecieron sistemas de regadío por todo el territorio, tanto por iniciativa de
señores feudales y propietarios, como por parte del Estado; en opinión de los expertos, por
su origen, al menos un tercio del regadío es histórico, un tercio más es de los establecidos
con intervención estatal y de la iniciativa privada, por política de expansión en la época
franquista y un tercio es el referido a las aguas subterráneas (López y Naredo, 1997: 15).
Desde el primer milenio a.C. se encuentran regadíos autóctonos en la vertiente
mediterránea con influencia fenicia, griega, cartaginesa, romana, árabe, siria y egipcia;
para el siglo XVIII se desarrollaron legislaciones sobre uso y posesión de las aguas tanto en
Aragón, con Jaime I, como en Castilla con Alfonso X y sus Partidas, de ahí surgieron los
primeros esbozos de las Comunidades de Regantes.
Uno de los impactos sociales más reconocidos del regadío español, y una de las
instituciones más sostenible social y jurídicamente, es el Tribunal de las Aguas de Valencia
. Este tribunal muestra fuerte capacidad autogestiva (Maass y Anderson, 1978: 11-52),
heredera de una fuerte tradición y práctica social intensa en la región.
3.1.1.1.3. El impulso liberal sobre la propiedad del agua
Reconociendo la importancia del control administrativo y de la propiedad del agua, en la
Europa medieval los recursos hidráulicos fueron bienes personales o patrimoniales sujetos
al dominio del soberano; de esta manera podían ser sujetos de cesión, enfiteusis, donación o
alineación de dominio, a título de derecho privado en beneficio de señores, monasterios,
abadías, pueblos, ciudades u otras entidades. Aunque había un derecho a disponer del
soberano, otros tenían derecho a utilizar; el elemento comunal se insertaba en el señorial
junto con los montes, prados y tierras. Era un sistema con 4 tipos de propiedad
jerárquicamente relacionadas: el soberano, los señores, los pueblos y los particulares
69
(M.M.A., 2000:335). Además en el derecho antiguo medieval, la comunidad rural y la
noción de “bien común” tenían una posición importante (Pérez y Lemeunier, 1990:12).
Para la Edad Moderna, los primeros siglos representan la transformación del regadío
medieval tanto en construcción de grandes obras (por ejemplo el Canal Imperial de Aragón)
como con la regulación jurídica. A partir del siglo XVIII se inicia la época del regadío
fomentada por el Estado con la abolición del régimen patrimonial de las aguas. Durante el
siglo XIX se crean empresas con capital privado, que realizaron obras motivadas por el
régimen de concesiones. De hecho la Ley de Aguas de 1866 es el primer código español y
europeo específico en la materia (M.M.A., 2000:283).
La construcción y ordenación hidráulica del territorio obedeció a un impulso histórico para
conformar una sociedad industrial, a partir de la revolución liberal burguesa; se trato en
esencia del desarrollo del capitalismo vía cambios legales profundos, (sin guerra
generalizada, a diferencia de la revolución francesa) para que los agentes económicos
actuarán en libertad tomando decisiones guiadas por el mercado (García y Garrabou,
1985:9), aunque con discursos que señalaban que las reformas intentan superar una
situación de miseria social y económica de la España seca, agudizada por la crisis agraria
de los años 1880, vía el llamado regeneracionismo hidráulico, (Ortí, 1984:11-12). El
regeneracionismo hidráulico restablecerá no sólo la “armonía ecológica”, sino la “armonía
social” en el campo español de fines de siglo XIX (Ortí, 1984:18). Este impulso
productivista aumentó la demanda de agua, y de forma progresivamente acelerada a lo
largo del siglo XVIII en el conjunto de la Europa occidental, y singularmente en el área
mediterránea según Jordi Maluquer de Motes. Las transformaciones de las fuerzas
productivas que impulsaron el arranque del proceso de industrialización estaban basados
justamente en la multiplicación de la cantidad e intensidad de los usos del agua, lo cual
incluía a su vez promover las formas capitalistas de propiedad y circulación de los bienes
tales como la “despatrimonialización de las aguas”, dada la existencia de derechos
señoriales sobre los mismos (Maluquer de Motes, 1985:281).
Sin embargo la intervención del Estado sólo se conseguirá lenta y tardíamente. Hasta
70
entrado el siglo XX, la administración pública empezó a promover y a ejecutar realmente,
de modo subsidiario y titubeante, grandes planes de obras hidráulicas (por ejemplo, desde
la ley de grandes regadíos de 1911) (Ortí, 1984:14).
El mapa general del regadío español no comenzó a experimentar cambios significativos
hasta bien entrado el siglo XX con respecto a la secular del regadío tradicional. El primer
paso de la política hidráulica moderna en España está simbolizado en el Plan de
Aprovechamientos Hidráulicos de 1902, un catálogo de canales y pantanos sin una
concepción integral de la cuenca “Puesto que todos nuestros ríos son de un carácter
claramente torrencial (apenas si el Ebro escapa a esta condición), se ha pensado que
regularicemos su régimen por medio de grandes embalses, y que distribuyamos el agua de
los mismos por una extensa red de canales” (Del Moral:1991:473).
Joaquín Costa en 1872, exige que sea el Estado quien construya y explote los canales y
pantanos de interés general, sin concederlos a ninguna empresa particular. Así, Costa se
convierte, en el principal impulsor de la idea de intervención estatal directa en materia de
obras hidráulicas. Las sucesivas disposiciones legales como el Real Decreto del 29 de abril
de 1860, la Ley de aguas de 1879 y la Ley del 27 de julio de 1883 sobre grandes regadíos
se fundamentaban en la “consideración de que el Estado debía limitarse a fomentar y
facilitar las iniciativas privadas de intervención espacial (estrictamente empresariales o de
las Comunidades y Sindicatos de Regantes) sin que se manifestase todavía la posibilidad, o
conveniencia de que el propio Estado llevase a cabo una actuación directa en el campo de la
política hidráulica (Ortí, 1984: 81).
3.1.1.1.4. La importancia del control de los centros de gestión del agua
A partir de la revolución liberal, y a medida que se extiende el regadío, la necesidad de su
control administrativo crece; para lo cual hubo dos sistemas diferentes de control
estrechamente relacionados con el estatuto del agua: por un lado, en las huertas donde el
derecho al riego estaba unido a la tierra, las estrategias del colectivo propietario estuvieron
dirigidas a incrementar el nivel de apropiación del suelo y a conseguir la hegemonización
71
de los nuevos organismos gestores del agua (las Comunidades de Regantes), o a su
marginación cuando se temía que no sirviesen a los intereses de la oligarquía; por otro lado,
donde el agua estaba separada de la tierra, los Sindicatos de Riegos fueron el vehículo que
facilitó el control del agua por los titulares de derecho a riego (Pérez, 2000:46).
A manera de conclusión, podemos decir que en general la revolución liberal fue el inicio de
la transformación de las formas de uso de recursos (tierra y agua) basados en la propiedad
colectiva, hacia formas más individuales de base industrial. En palabras de Sevilla Guzmán,
“...con la legalización ideológica de la Ilustración, se inicia de hecho el proceso material de
la consolidación de las desigualdades en la estructura social agraria, que finalizará con la
implantación en España del modo de producción capitalista” (Sevilla, 1979:61). Este es un
parte-aguas histórico, necesario referente para entender los orígenes de la situación actual;
sin embargo, a pesar de las reformas liberales que impulsan el individualismo hubo
espacios territoriales, como el caso de la huerta de Valencia, donde se sostuvieron formas
sociales colectivas en la administración del agua y los sistemas de regadío, las cuales hoy
día están vigentes y conservan cierta autonomía y capacidad autogestiva.
3.1.1.1.5. La magnitud física actual de los regadíos
Actualmente, el regadío español ocupa casi 3,5 millones de ha que comprende
aproximadamente el 13% de la superficie agrícola útil y representa el 6% de la superficie
del territorio; asimismo el regadío demanda el 80% de los usos consuntivos de agua, de los
cuales el 68 % del territorio regable se riega con aguas superficiales y el 28% con aguas
subterráneas, un 4% con mixtos y otros. En un 59% se realiza riego por gravedad
(canales), un 24% por aspersión y el 17% es riego localizado (M.M.A., 2000:289, 290). Si
nos atenemos a estas cifras, la mayoría del regadío, posee condiciones físicas en las que los
regantes tienen que compartir el agua, ponerse de acuerdo para repartirla, y en general estar
organizados para sostener los sistemas, lo cual implica la existencia de condiciones
materiales para la autogestión, la cogestión y el conflicto.
Dentro de esta magnitud física del regadío, existe una subdivisión que alude a periodos
72
históricos de su construcción.
Los regadíos tradicionales. Se consideran regadíos tradicionales aquellos realizados antes
de 1900, con una superficie aproximada de 1.075.000 ha, gestionados por Comunidades de
Regantes en su mayoría, aunque unas 350.000 ha están gestionadas directamente por las
Confederaciones Hidrográficas (M.M.A., 2000:432); Estos regadíos tradicionales se
localizan a lo largo y ancho del territorio peninsular, en grande o pequeña escala.
Para nuestro caso estos regadíos serían el centro de atención, puesto que en ellos se
acumularía la mayor experiencia social colectiva. Paradójicamente, son estos regadíos a los
que se les exige “modernización”, porque de acuerdo con los parámetros de evaluación
crematística, son “ineficientes”. Están en la mira de los ingenieros y de los planificadores,
señalados prácticamente en la mayoría de los foros, como regadíos que tienen que superar
un cúmulo de fallas, entre otras su derroche indiscriminado de agua porque sus técnicas de
riego son “ineficientes” (Llamas, et al: 2001:265).
Los regadíos de iniciativa pública. Son los regadíos desarrollados en el siglo XX, a
iniciativa del Estado o auxiliados por este; alcanzarían una extensión de 1.518.00 ha
(M.M.A., 2000:433), están en manos de Comunidades y Sindicatos de Regantes, que la ley
obliga a crear en el momento que el Estado les da la concesión para explotar el agua.
Los riegos privados individuales. Alcanzarían una superficie de 1.168.000 ha y son todos
aquellos que utilizan aguas superficiales y subterráneas, aunque con predominio de éstas
ultimas, que utilizan sistemas con alto grado de tecnificación (M.M.A., 2000:433). Estos
regadíos se encuentran en manos de particulares, ya sea individuales o colectivos, muchos
de ellos usando el agua subterránea sin mayor control por parte del Estado. También se
localizan a lo largo y ancho del territorio español, muchas veces compitiendo con los
regadíos tradicionales, al explotar un mismo acuífero.
73
3.1.2. El Marco Jurídico del regadío
Podemos decir que son cinco grandes reglamentaciones las que constituyen la columna
vertebral del marco jurídico y legal en los que se asienta la regulación hídrica española: la
Constitución, la Ley de Aguas de 1985 y la de Canarias de 1990, la Ley del Plan
Hidrológico Nacional, el Plan Nacional Regadíos y los Estatutos de Autonomía de las
Comunidades Autónomas. Todos más o menos articulados alrededor de un eje que
pertenece al Estado central en primer término y en segundo lugar a las Comunidades
Autónomas.
3.1.2.1. La Constitución
Como máxima ley del territorio español, señala que corresponde al Estado la Planificación
Hidrológica en el marco de las competencias que le son atribuidas por la Constitución, a
partir de la declaración del Dominio Público Hidráulico del Estado constituido por las
aguas continentales, superficiales y subterráneas, cauces de corrientes naturales, lechos de
los lagos y lagunas y las de los embalses superficiales en cauces públicos, y los acuíferos
subterráneos (Reverte, 1986:34,Art. 2.º a,b,c,d). Establece que los Planes Hidrológicos de
Cuenca y el Plan Hidrológico Nacional, son la base de toda la actuación de la
Administración Pública en materia de aguas (Reverte, 1986:20-21).
3.1.2.2. La legislación de Aguas de 1985
Establece la aspiración de que mediante la colaboración con las distintas administraciones
se logre un uso racional y la protección del recurso. Se trataría de regular las relaciones
entre los distintos usuarios, en compatibilidad con la conservación del agua, con la
ordenación del territorio y la protección y conservación del medio ambiente y la
restauración de la naturaleza (Reverte, 1986:14).
Se establece que el Estado tiene funciones claves: planificación hidrológica (ejemplo de
ello sería el Plan Hidrológico Nacional), la adopción de medidas para el cumplimiento de
74
acuerdos nacionales e internacionales, otorgamiento de concesiones en cuencas
intercomunitarias, y autorizaciones en las mismas cuencas, funciones que se descentralizan
en las Confederaciones Hidrográficas y el Consejo Nacional del Agua (M.M.A., 2000:65).
La concesión administrativa o disposición legal es la forma jurídica principal para la
utilización y aprovechamiento de aguas en España. La concesión es cuando la
Administración Central otorga a un particular un derecho real al aprovechamiento, en un
plazo determinado y para fines de utilidad o interés público (M.M.A., 2000:334). Hoy día,
la asignación de aguas, se hace a partir de un modelo que combina aguas públicas en
régimen de concesión por el Estado, y la propiedad privada de aguas, principalmente
subterráneas, aunque en la realidad se dan una serie de reasignaciones y transacciones,
como las subastas gestionadas por las Comunidades de Regantes, los mercados donde se
vende el agua de pozos, el trueque dentro de las Comunidades de Usuarios, la venta entre
Comunidades de Regantes y Ayuntamientos (Maestu, 1997:122-126).
3.1.2.3. Ley del Plan Hidrológico Nacional
Aprobada como ley número 10/2001, el 5 de julio, se apoya en motivos de “solidaridad
colectiva y de integración territorial”, y como necesidad de superar desequilibrios hídricos
entre cuencas “superavitarias” y “deficitarias” mediante regulación de transferencias de
agua vía trasvases, la ley del Plan Hidrológico, intenta alcanzar un “buen estado ecológico
de las aguas”, garantizar el uso racional, y sostenible de los recursos hidráulicos, y la
gestión eficaz (Plan Hidrológico Nacional, 2001:11-17), sus objetivos declarados son:
a) Alcanzar el buen estado del dominio público hidráulico y de las masas de agua
b) Gestionar la oferta
c) Vertebrar el territorio nacional para alcanzar el equilibrio en el desarrollo regional y
sectorial.
d) Reequilibrar las disponibilidades de agua protegiendo su calidad y economizando sus
usos
75
La citada ley se hace operativa en cada Plan Hidrológico de Cuenca. Corresponde al
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo la elaboración del Plan Hidrológico Nacional,
conjuntamente con los departamentos ministeriales relacionados con los recursos
hidráulicos (Art.43.2. en Reverte, 1986:47), es decir una planificación centralizada.
3.1.2.4. Las Comunidades Autónomas
En el marco del artículo 148.1.7.ª de la Constitución se establece que es materia de las
Comunidades Autónomas lo relacionado a la agricultura, corresponde a éstas la
programación y ejecución de obras hidráulicas de transformación en regadío, dentro de
cuencas intracomunitarias, aunque cabe la posibilidad de intervención estatal cuando la
obra sea de interés general, lo cual no se basa en el criterio territorial (M.M.A., 2000:59).
Esto es particularmente cierto cuando se trata de cuencas intercomunitarias. Según el
artículo 149.1.122.ª, el Estado tiene competencia exclusiva en materia de legislación,
ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas
discurran por más de una Comunidad Autónoma (aguas intercomunitarias que al parecer
son mayoría). Ejercerán competencias dentro de cuencas localizadas integramente dentro
de su territorio, respetando los criterios generales del Estado en materia hidraúlica
permitiendo la representación (en al menos un tercio de los miembros) de los usuarios ante
órganos colegiados de gestión, y permitiendo al menos a un delegado del Gobierno Central
a efectos de colaboración con el Plan Hidrológico de la Cuenca, de la legislación estatal y
de previsiones de la planificación hidrológica.
3.1.2.5. La normativa europea
Además de la normativa estatal, autonómica y municipal de las aguas, España está inmersa
en las disposiciones dentro de la Unión Europea, específicamente la Directiva Marco de
Aguas, y que aun cuando dicha normativa no es ley, esta propuesta pretende establecer una
única normativa del agua para los países de la Unión, con el propósito de alcanzar el buen
estado fisico-químico y ecológico de las aguas (M.M.A., 2000:68); por lo tanto, es una
normativa que marca directrices que España debe seguir en materia de aguas y condiciona
76
su actuación de la gestión en los distintos niveles.
La Directiva Marco pretende que los estado miembros de la Unión adopten estrategias y
opciones coincidentes en materia hidráulica, básicamente en tres aspectos: planificación
hidrológica, medio ambiente y sistemas tarifarios. Este último aspecto toca de inmediato a
los usuarios, porque el ajuste de los precios del agua incide directamente en la rentabilidad
de la actividad agrícola; de hecho se prevee la recuperación total de costes para el año 2010
para todos los países miembros (Sumpsi, 1998:72).
3.1.3. La política hidráulica actual
En general los estudiosos del regadío consideran dos grandes orientaciones de la política
hidráulica española: la primera, aquella que tradicionalmente estuvo vinculada a la
ejecución de obras (pantanos y canales) para extender las estructuras físicas -incluido el uso
cruel y abusivo del Estado al forzar su construcción con presos políticos de la guerra civil-
para impulsar el capitalismo en el territorio; y la segunda, el momento actual con el
surgimiento de nuevas visiones en el marco de la integración europea y del discurso del
desarrollo sostenible.
En ese contexto, el discurso hidráulico de hoy señala una política integral del agua (sin
precisar que se entiende por integral), privilegiando la gestión de la demanda sobre la
gestión de la oferta, que pretende desde la administración pública involucrar acciones a los
distintos niveles para la asignación, preservación y gestión de los recursos hídricos
(M.M.A., 2000:509); se acepta como punto de partida que no existe el problema del agua
en abstracto, sino que existen alrededor del agua un cúmulo de problemas de distinta
intensidad y origen, que requieren ser abordados con una visión “poliédrica”,
“multifacética” y “relativista” para acercarse con cierta solvencia a los asuntos hídricos
(M.M.A., 2000:5), se reconoce que el uso del agua tiene dimensiones humanas, sociales,
tecnológicas, ecológicas, económicas, por lo cual la atención sobre los modos de gestión
lleva implícita la necesidad de armonizar esas dimensiones; la variable tecnológica dejo de
77
ser independiente (Pérez, 2000:40-41). Se tienen que enfocar múltiples dimensiones; se
acepta el principio de complejidad; y el referente físico para el punto de partida de la
gestión integral del agua es la cuenca hidrográfica, la cual juega un papel central en la
administración y planificación del recurso; de hecho la Unión Europea en su Directiva
Marco del Agua, la reconoce como uno de sus elementos fundamentales de su política de
aguas (M.M.A., 2002:50).
Por otro lado, con la incorporación de España a la Unión Europea, se adiciona un marco de
actuación internacional en la gestión hidráulica local, lo cual agrega otras consideraciones
al manejo del agua y de los regadíos porque se acelera la transformación de la agricultura
como modo de vida a la agricultura como negocio, una agricultura moderna, intensiva,
vinculada a los mercados nacionales y mundiales en el marco de la Política Agraria
Comunitaria (PAC) (M.M.A., 2000:287).
Esa orientación productivista de la agricultura, establece parámetros que condicionan
necesariamente las actuaciones generales de ámbito nacional en materia de regadíos; una de
las más relevantes es por ejemplo, el alcanzar la Recuperación Plena de Costes (Cabrera, et
al, 2002:40). En este contexto volvemos al punto de discusión de fronteras de intervención
entre Estado, Mercado y Sociedad para el manejo del agua y de los regadíos, porque la
radicalización neoliberal exige mayor “eficiencia”, apropiación privada, y gestión
individual de los recursos hídricos, es decir el predominio del mercado.
Esta postura es contraria a la que economistas ecológicos expresan; ellos pugnan por una
propiedad “comunal”, y una mayor descentralización de la gestión del agua, lo que no
significa que el Estado deba abandonar sus funciones de control y arbitraje (Pérez,
2000:43), incluso señalan diferencias en los niveles de intervención del mercado y
normatividad estatal, ya sea en relación a aguas superficiales o subterráneas. En este último
caso detectan mayor eficiencia y dinamismo socioeconómico por un lado, y desgobierno e
insostenibilidad por otro (Arrojo, 2001:10).
Otros autores señalan que existe un foco de interés distinto (ya visualizado en el
anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional), de que lo importante no es la gestión de las
78
obras hidráulicas, sino que ahora se privilegia la gestión del agua como recurso, lo cuál
conlleva dificultades prácticas ineludibles considerando la exigencia de los tiempos y las
operaciones políticas, sin olvidar los necesarios cambios administrativos, la información
estadística confiable, y el nuevo aparato conceptual, así como el consenso entre los
distintos actores (Naredo, 1997:11-12). Otros consideran que la gestión de la demanda “es
una ciencia” poco consolidada y que, sin embargo, es la mejor o única alternativa para
mantener equilibrios entre oferta y demanda de aguas (Cubillo, 2002:48).
La fundación Nueva Cultura del Agua ha emprendido una lucha frontal en contra del PHN
y de la política de los trasvases en particular, ha organizado y participado en foros, debates,
reuniones, marchas, para explicar y debatir porque debe cambiar la política hidráulica en
España, poniendo énfasis en la gestión sustentable de la demanda de agua al interior de
cada cuenca, no de la oferta. Este debate se ha dado en el caso de la cuenca del Júcar,
argumentando que la comunidad valenciana será perjudicada con el PHN porque “perderá
los derechos históricos sobre el río Jucar”, cuyos recursos se consumirán en su mayoría en
la Comunidad de Castilla La Mancha, a cambio del agua del Ebro que llegará con mala
calidad, y un alto costo.
Otros argumentos en contra de los trasvases se refieren a que es posible gestionar mejor el
consumo de agua dentro de las cuencas respectivas, reducción de las fugas, eliminación del
despilfarro, progresivo incremento en los precios del agua, y la modernización de los
regadíos, el tratamiento de aguas residuales, la desalación, medidas que harían innecesarios
los trasvases y ahorrarían cantidades de agua seis veces superior a la prevista en el trasvase
del Ebro.
En la polémica en relación con los trasvases, considero que la acción de trasvasar aguas
entre ríos, obedece mas a visiones económicas y políticas que a tener en cuenta los
impactos ecológicos de la cuenca o los ríos que van a ceder sus aguas e incluso de los que
van a recibir nuevos caudales, a pesar de las garantías sobre los caudales ecológicos que se
proponen en cada plan de trasvase, las evaluaciones sobre como armonizar disponibilidades
de agua con equilibrios ambientales sigue pendiente.
79
3.1.3.1. La situación actual administrativa desde el Estado
La situación actual de los regadíos españoles reconoce una problemática técnica y social:
en la parte técnica, insuficiente precisión en los aforos, insuficiente precisión en la
estadística, infraestructura en situaciones de pobre mantenimiento; en la parte social las
Comunidades de Regantes se ocupan de la distribución, pero no de la gestión, no disponen
de información para gestionar problemas en su ámbito territorial, se mueven en un marco
institucional laxo y desordenado y la normativa actual para los procesos de transferencia es
al menos problemática (López y Naredo, 1997: 23-24).
Según el diagnóstico de algunos autores, los problemas reconocidos en algunos de los
organismos de la gestión estatal del agua son propios de ciertas burocracias: insuficiencia
de personal y tecnología para atender los proyectos que se le encomiendan a la
administración; la normativa sobre los contratos es poco adecuada a la realidad hidráulica;
procedimientos administrativos lentos y rígidos que no permiten flexibilidad para resolver
conforme a las necesidades sociales; sistema económico-financiero insuficiente, así como
insuficiente número de especialistas requeridos en relación con lo que la Ley de Aguas
establece como responsabilidades, en materia de protección del dominio público hidráulico,
y de la calidad de las aguas; falta de procedimientos claros, en relación con las
responsabilidades individuales y corporativas en materia de proyectos, obras y defensa del
medio ambiente; subsistencia de un sistema de concesiones y registros que reflejan poco la
realidad de los usos del agua; solapamiento de estructuras organizativas entre órganos
centrales del Ministerio y las Confederaciones Hidrográficas, reduciendo autonomía de los
organismos de cuenca e indefinición de mecanismos de cooperación y responsabilidades
mutuas (M.M.A., 2002: 414; Sánchez y Montesillo, 2002:104).
80
3.1.4. La planificación hidraúlica
3.1.4.1. Gestión por cuencas
España ha sido pionera en la gestión del agua por cuencas hidrográficas (Reverte, 1986:22).
En 1926 creo la Confederación Hidrográfica del Ebro y poco tiempo después lo hizo
extensivo en prácticamente todo el territorio. Para la legislación de aguas, se entiende por
cuenca hidrográfica el territorio en el que las aguas fluyen al mar, a través de una red de
cauces secundarios que convergen en un cauce principal único (Art.14 en Reverte,
1986:36).
En opinión de los “expertos”, la cuenca hidrográfica es el marco espacial más adecuado
para gestionar el agua, apreciación basada en dos supuestos: a) porque no recibe en régimen
natural transferencias superficiales de agua, y las que recibe subterráneamente son poco
importantes; b) en la cuenca interactúan el medio físico y las actividades humanas, por lo
que permite una visión global de los procesos relacionados con los recursos hídricos
(M.M.A., 2002:50, 79).
La intención declarada de la gestión por cuencas es lograr metas específicas con gestión
integrada de los recursos hídricos y el desarrollo sustentable, y se considera que la cuenca
es el espacio adecuado para coordinar las acciones entre autoridades centrales, autonomías,
organizaciones de usuarios, y otros organismos públicos y privados.
En correspondencia con esta visión, el ejercicio de las funciones de los distintos organismos
de la gestión del agua se somete a principios como: unidad de gestión, tratamiento integral,
economía del agua, desconcentración, descentralización, coordinación, eficacia y
participación de los usuarios, respeto a la unidad de la cuenca hidrográfica, de los sistemas
hidráulicos y del ciclo hidrológico; compatibilidad de la gestión pública del agua con la
ordenación del territorio, la conservación y protección del medio ambiente, y la
restauración del territorio (M.M.A., 2000:65).
81
3.1.4.2. El Plan Hidrológico Nacional (PHN)
Fue el instrumento mayúsculo de la política y panificación hidrológica del Estado en
España, en la administración anterior del Partido Popular, sujeto de gran polémica,
movilización social a favor y en contra, y discusiones intensas en el Congreso de
Diputados, el debate a llegado al marco de la Unión Europea, la cual es la principal
instancia financiera para llevarlo a cabo.
La columna vertebral del Plan Hidrológico Nacional son los trasvases entre cuencas
“superavitarias” y cuencas “deficitarias”. Estos términos importados de la economía,
pretenden justificar que la naturaleza es “ingrata”, porque a unos les da mucha agua y a
otros poca, por lo tanto hay que repartirla “solidariamente”, para que los territorios que no
la tienen, la tengan vía los trasvases, y puedan llevar a cabo los procesos productivos que
les permitan desarrollo económico.
Un río está en el corazón del Plan Hidrológico Nacional, el Ebro, al que se pretende quitarle
más de mil hectómetros cúbicos de agua anuales, para mandarlos a otros territorios al sur
del mediterráneo español.
El Plan Hidrológico Nacional tiene como eje principal las transferencias de las aguas de la
parte sur del río Ebro, a través de la costa mediterránea hacia el río Júcar, de este a su vez al
río Segura y de ahí al sur de Almeria, el proyecto pretende trasvasar el 6% del flujo anual
del río Ebro. Se supone que el agua transferida tendrá como destino usos agrícolas, urbanos
e industriales, así como la restauración de ecosistemas, sin embargo la agricultura será el
principal uso.
Las Comunidades de Cataluña y Aragón, que serían las cuencas cedentes, se oponen a que
se realicen las transferencias de volúmenes como están programados, argumentan que
ciertos caudales ecológicos son necesarios para no dañar irreversiblemente los ecosistemas
nativos que el Ebro sostiene, estas argumentaciones están avaladas con evaluaciones
realizadas por comunidades científicas, tanto de España como de Estados Unidos y México,
82
en ellas se establece que existe el peligro de severos daños al ecosistema deltario del Ebro,
porque se requiere un caudal mínimo para sostener los humedales y arrozales de la zona, y
que de llevarse a cabo el trasvase, estos quedarían irreversiblemente dañados. Además de
ese daño a la naturaleza, otro daño sería a las conformaciones productivas y sociales
alrededor del arroz, que en el delta del Ebro significa la vida de muchas comunidades
rurales.
Al parecer el argumento del aumento de los trasvases para el aumento de bienestar de las
zonas del sur, no se sostiene, ni ecológicamente por el daño previsto al delta del Ebro, ni
siquiera desde la economía clásica, porque principios como el de Pareto dicen que un
aumento del bienestar es aquel que se produce cuando se mejora la situación de al menos
un individuo sin perjudicar a otro; es evidente que los trasvases perjudican a miles de
agricultores de las cuencas cedentes, los cuales tienen derechos previos a las aguas.
En esta visión se tiene en cuenta “la naturaleza” de los ecosistemas “donantes”, sus
características y necesidades hídricas, sin embargo, es polémico el cálculo de necesidades,
y aunque se ha realizado una evaluación multicriterial, esta no convence plenamente a la
sociedad.
El Plan Hidrológico Nacional fue derogado por el nuevo gobierno emanado del PSOE en el
2004, iniciandose una nueva polémica sobre los trasvases entre ríos, y por lo tanto poniendo
a discusión nuevamente los fundamentos mismos de la política hidráulica y de la
integración territorial española.
3.1.4.3. El Plan Nacional de Regadíos (PNR)
Aprobado en 1996, el Plan Nacional de Regadíos tiene como propósito declarado lograr la
competitividad de los regadíos españoles, de tal manera que las producciones agrícolas sean
acordes a los topes impuestos por la Unión Europea, compatibilizando con crear zonas
83
regables por interés social, ordenación del territorio y desarrollo rural, etc,. Entre sus
objetivos declarados están aumentar el nivel de vida del productor, mantener la población
en el medio rural, mejorar el medio ambiente, consolidar el sistema agroalimentario,
racionalizar y optimizar el consumo del agua para los regadíos, y aportar a la planificación
hidrológica información y criterios que procedan (M.M.A., 2000: 303-304). Para cumplir
con sus objetivos el Plan cuenta con programas de actuación: superficie de nuevos
regadíos; superficie de regadío actual a mejorar; consumo y ahorro de agua; adopción de
tecnología eficiente; cultivos a establecer en concordancia con la Reforma de la PAC y del
acuerdo con la OMC; estudios de rentabilidad y posibles alternativas; zonas a transformar
en regadío por razones sociales; formación de los regantes y divulgación de las técnicas de
regadío
3.1.3. El marco institucional de la gestión del agua
El gobierno central y el de las 17 comunidades autónomas y 2 ciudades (Celta y Melilla)
disponen de poderes y asumen responsabilidades compartidas y concurrentes en materias
ambientales y de gestión de recursos, asuntos sobre los que también incide la competencia
municipal (ello supone superposiciones de ámbitos, competencias, y heterogeneidad
normativa) (M.M.A., 2000:52-53). Están involucrados a nivel estatal: el Ministerio del
Medio Ambiente, el Ministerio de Urbanismo y Obras Publicas, el Ministerios de
Agricultura y Alimentación; a nivel de las Comunidades Autónomas las Juntas de Gobierno
de las mismas, y enseguida las provincias y los municipios locales.
Para coordinar acciones y consensar acuerdos entre todos los actores, el gobierno estatal
central creo un principal órgano consultor, el Consejo Nacional del Agua (CNA).
3.1.3.1. Consejo Nacional del Agua
Es el órgano consultivo superior que junto con la administración del Estado y de las
Comunidades Autónomas están representados los organismos de cuenca, así como las
organizaciones de profesionales y económicas “más representativas” del país relacionadas
84
con el uso del agua para informar acerca de:
Plan Hidrológico Nacional
Planes Hidrológicos de Cuenca
Proyectos relativos a la ordenación del dominio público hidráulico
Cuestiones comunes a dos o más organismos de cuenca
Cuestiones que pudieran ser consultadas por el gobierno o por los órganos ejecutivos de las
Comunidades Autónomas
Estudios e investigaciones para aspectos técnicos como la obtención, empleo, conservación,
recuperación, tratamiento integral y economía del agua (Art. 18 en Reverte, 1986: 38-39).
3.1.3.2. Confederaciones Hidrográficas (organismos de cuenca)
Las Confederaciones Hidrográficas son entidades de derecho público, con personalidad
jurídica propia, y con plena autonomía, adscritas a efectos administrativos al Ministerio del
Medio Ambiente. Son las encargadas de la administración hidráulica territorial en las
cuencas y de la atención estatal para las Comunidades de Regantes. Entre sus funciones
están:
Elaboración del Plan de Cuenca, su evaluación y seguimiento
Administración y control del dominio público hidráulico
Administración y control de los aprovechamientos de interés general
Proyecto construcción y explotación de obras realizadas con cargo a los fondos del propio
organismo
Otorgamiento de concesiones y autorizaciones de uso de aguas
Inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones de la concesión
Realización de aforos y estudios de hidrología
Estudio, proyecto, ejecución y mejora de obras incluidas en sus propios planes (Arts. 21,22
en Reverte, 1986:39-40).
Sus órganos de Gobierno y administración son la Junta de Gobierno y el Presidente de la
85
Confederación (Art.24.1en Reverte, 1986:41).
La composición de la Junta de Gobierno se determina por vía reglamentaria de acuerdo con
los principios y directrices siguientes:
La Presidencia de la Junta corresponde al Presidente del Organismo de la Cuenca
La administración del Estado cuenta con al menos tres vocales, uno de cada uno de los
ministerios de Obras Públicas y Urbanismo, Agricultura Pesca y Alimentación, e Industria
y Energía
Los usuarios tienen al menos un tercio del total de los vocales
Las Comunidades Autónomas que hayan decidido incorporarse tienen al menos un vocal
(Art.25 a,b,c,d, en Reverte, 1986:41).
Los órganos de gestión son: la Asamblea de Usuarios, la Comisión de Desembalse, la Junta
de Explotación, las Juntas de Obras y la Junta de Sequía (Art.24.2. en Reverte, 1986:41).
Según la ley de Aguas, los Usuarios representan intereses sectoriales concretos. Están
divididos en agricultores, industriales, y ayuntamientos, representados en los organismos de
cuenca, en proporción de al menos un tercio del total de vocales, con un mínimo de tres,
integrándose dicha representación en relación a sus respectivos intereses en el uso del agua
(Art.25.c. en Reverte, 1986:41). Participan como asamblea en Juntas de Explotación para
coordinar la explotación de obras y de los recursos del agua en la cuenca (Art.29 en
Reverte, 1986:42).
3.1.3.2.1. Asamblea de usuarios
La Asamblea de Usuarios, es un foro integrado por todos los usuarios que forman parte de
las Juntas de Explotación, tiene por finalidad coordinar la explotación de las obras
hidráulicas y de los recursos de agua en toda la cuenca, sin menos cabo del regimen
consecional y derechos de los usuarios, entre sus funciones están:
- Conocer las cuestiones que se susciten entre dos o más Juntas de Explotación y
86
proponer las Presidente las oportunas resoluciones.
- Entender y debatir en su caso aquellos asuntos que el Presidente considere oportuno
presentar y de manera especial la memoria anual de actividades del organismo.
- Informar los presupuestos anuales de ingresos anuales de las Juntas de Explotación.
- Proponer los representantes de los usuarios en la Comisión de Desembalse.
Se reúnen sesión ordinaria una vez al año, y en sesión extraordinario siempre que lo solicite
la tercera parte, al menos de los miembros de la asamblea o cuando así lo decida el
Presidente. La presidencia de la Asamblea le corresponde al Presidente de la Confederación
Hidrográfica (Bolea Foradada:1998:72).
3.1.3.2.2. Junta de Explotación
Es el foro de gestión de las confederaciones que tienen por finalidad coordinar la
explotación de las obras hidráulicas y de los recursos de aguas de aquel conjunto de ríos,
río, tramo de río o unidad hidrogeológica, cuyos aprovechamientos estén especialmente
interrelacionados (Bolea, Foradada:1998:75)
3.1.3.2.3. Junta de Obras
Es el foro para informar a los usuarios del desarrollo e incidencia de las obras, tanto si se
realizan por cuenta exclusiva del Estado, como si se llevan a cabo con la participación
económica de los interesados (Bolea, Foradada:1998:73)
La Comisión de Desembalse es un foro para la programación y planeación de la
distribución anual de las aguas, por lo regular sesiona mensualmente en las oficinas de cada
Confederación Hidrográfica; el período de mayor interés para los integrantes de la
Comisión es lo que se llama campaña de riegos, la cuál inicia en función de los
requerimientos de los distintos cultivos en una región, cuando por la ausencia de lluvias se
demanda abasto de agua vía el regadío.
87
En este espacio la Confederación informa por escrito a las Comunidades de Regantes
acerca de los niveles de agua existentes en los embalses; cada Comunidad a su vez solicita
determinados volúmenes de agua con base a una programación previa de sus necesidades
remitidas a la Confederación, se discuten las cuotas requeridas en función de las
disponibilidades y se intercambian opiniones. La regla es que la Comisión, -presidida por el
Presidente de la Confederación-, negocia con los usuarios los volúmenes solicitados por los
mismos, así como una calendario de asignaciones volumétricas.
3.1.3.3. Las Comunidades de Regantes
De acuerdo con juristas, el concepto de Comunidad de Regantes es herencia de la
dominación árabe en España (Ibarra, 2002:617), y se refiere a las entidades colectivas sin
fines de lucro, con derecho a usufructuar aguas para la producción agrícola sobre una
superficie territorial determinada (Jiliberto y Marino, 1997:185), son organismos titulares
de un aprovechamiento de aguas públicas (Martín-Retortillo, 2002:591), y representan
intereses sectoriales en el contexto general de la administración de recursos de uso común
como el agua.
En España existen 6,188 Comunidades de Regantes, que administran el 80 % de los usos
consuntivos del agua, en 3,4 millones de hectáreas aproximadamente; el número de
comuneros en cada Comunidad fluctúa de menos de 20 a 200 (Jiliberto y Marino,
1997:183-184) (posiblemente está tomando como comunero un pueblo, porque el caso de la
Acequia Real del Júcar son 35.000 regantes individuales que pertenecen a 20 pueblos)
Sus funciones son: distribución del agua (que incluye distribución por turnos y con base en
la demanda), conservación y mantenimiento de infraestructura, actualización del padrón de
regantes, extracción de aguas subterráneas y cobro de las cuotas de riego (la cuota
establecida se basa en tres criterios: a) por hectárea; b) por metro cúbico usado por cada
regante y c) binómica, es decir por gastos de conservación de infraestructura y por los
metros cúbicos gastados) (Jiliberto y Merino, 1997:185-187).
88
En relación con su organización interna las comunidades de regantes, tienen tres órganos
colegiados: 1) Junta General o Asamblea constituida por todos los comuneros, 2) Junta de
Gobierno y 3) Jurado de Riegos. Entre las funciones de la Junta general se encuentran la
elección del Presidente y Vocales de la Junta de Gobierno y del Jurado de Riegos, examen
de la memoria de actividades y la aprobación de presupuestos de mantenimiento de los
sistemas y las cuotas de riego o cequiaje general, imposición de derramas o cuotas extras,
adquisición y enajenación de bienes, solicitud de nuevas concesiones o nuevas
autorizaciones y la redacción y modificación de las Ordenanzas que son la expresión formal
de su gobierno interno (estas generalmente aprobadas bajo la resolución y en su caso
aprobación de la Confederación Hidrográfica respectiva).
En opinión de Teresa Pérez Picacho, actualmente se perciben nuevos enfoques para
estudiar los organismos administrativos del regadío, entre ellos a las comunidades de
regantes, una vez que se ha mostrado hasta que punto la fisonomía de los mismos y/o de las
Ordenanzas que hacían respetar eran resultado de la dinámica social y equilibrio de poder
de los distintos contextos hidráulicos (Pérez, 2000:41).
Los documentos oficiales mencionan que estas Comunidades deben convertirse en gestores
“modernos”, cumpliendo la función social que les confiere su carácter de corporaciones de
derecho público (M.M.A., 2000:69); se enfatiza que el marco jurídico es genérico, que no
delimita con precisión sus derechos y deberes en la gestión del patrimonio público que
utilizan, que tienen ausencia de normas para responder a la función social que realizan y
que no llevan una contabilidad transparente, lo que es causa de que no tengan gestión
económica “moderna” que responda a su carácter de Corporaciones de Derecho Público
(M.M.A., 2000:414-415).
A pesar de estas afirmaciones, faltaría actualizar los estudios que avalen esta situación;
Pérez Picacho señala que los estudios de las organizaciones locales y conocimiento local
están abandonados, lo que podría avalar el hecho de que en las iniciativas de política y
planificación hidráulica no se les tome en cuenta.
89
3.1.3.3.1. Las Comunidades de regantes del río Júcar
Para el caso del río Júcar identificamos 8 comunidades de usuarios que tienen derechos a
sus aguas:
1. Comunidad de Usuarios del Canal Júcar-Turia
2. Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar
3. Comunidad de Regantes de Sueca
4. Comunidad de Regantes de Cullera
5. Comunidad de Regantes de la Real Acequia de Escalona
6. Comunidad de Regantes de Real Acequia de Carcagente
7. Comunidad de Regantes de la Acequia Mayor de la Villa y Honor de Corbera (Acequia
de Cuatro Pueblos).
8. Comunidad de Regantes del Acuífero de la Mancha Oriental
Fuente: (http://cedex.es/intituciones/comunidades_usuarios/comunidades).
3.1.3.3.1.1. La Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ)
La USUJ es una sociedad civil, creada en 1942 a partir de una condición del Estado, para
que los regantes de las acequias tradicionales del Júcar y los industriales productores de
electricidad, participaran en la construcción del embalse de Alarcón sobre el río Júcar. Los
regantes e industriales le solicitaron al Estado participar en su construcción, para lo cual se
asociaron entre ellos, intentando cumplir dos objetivos: 1. regular las aguas del río para
disminuir los riesgos de las sequías y las inundaciones que con cierta frecuencia se les
presentaban, y 2. aprovechar la caída de agua del embalse para generar electricidad, “una
simbiosis de interéses” (Juan Antonio Delgado Aleixandre, Presidente de la Acequia Real),
de tal manera que los miembros de USUJ son 7 organizaciones, 6 de ellas de regantes, y 1
empresa privada productora de electricidad: Acequia Real del Júcar, Real Acequia de
Escalona, Real Acequia de Carcagente, Sindicato de Riegos de Sueca, Sindicato de Riegos
90
de Cullera, y Villa y Honor de Corbera o Comunidad de Regantes de Tavernes de
Valldigna e Iberdrola, S.A.
La composición interna de la Junta de Gobierno de USUJ es de una Junta Central o de
Gobierno, compuesta a su vez por 6 vocales regantes (uno por cada acequia) y 6 vocales
industriales, de entre los cuales se elige a 1 Presidente que siempre es el Presidente de la
Acequia Real del Júcar, 1 Vicepresidente que siempre es un miembro de la empresa
hidroeléctrica Iberdrola, S.A.; para propósitos operativos la Junta Central nombra a 1
Secretario General, que en este caso es la misma persona que ocupa el puesto de Secretario-
Depositario de la Acequia Real del Júcar (Abogado Juan Valero de Palma Manglano),
encargado de asesorar a la organización en todo lo relacionado a los aspectos legales y de
gestión del regadío, y 1 Ingeniero encargado de asesorar a la organización acerca de los
aspectos técnicos del regadío, y en sus relaciones con técnicos de la Confederación
Hidrográfica del Júcar y otras instancias.
La función principal de la USUJ es la vigilancia sobre los volúmenes del embalse de
Alarcón, para que la Confederación Hidrográfica del Júcar en su caso cumpla con los
acuerdos firmados en relación con el manejo del agua del embalse citado.
Evidentemente este escenario tiene una historia, la cual muestra encuentros y desencuentros
entre el Estado y los regantes, incluida la intervención militar cuando al Estado le interesa
una magna obra como el caso del trasvase Tajo-Segura.
91
CAPITULO IV
4.1. LA AUTOGESTION EN LA ACEQUIA REAL DEL JUCAR
El acercamiento a los procesos organizativos autogestivos de la comunidad de regantes de
la Acequia Real del Júcar, de acuerdo con el método de la presente investigación, parten
desde elementos de la base material como: el territorio, el patrón de cultivos, las fuentes de
agua, y la infraestructura hidráulica en los sistemas de riego, como condición necesaria para
buscar la manifestación social, la cual a su vez incluye las normas y reglamentos, los
niveles de gobierno, los procesos de toma y ejecución de decisiones en las tareas siempre
presentes, y los responsables de ejecutarlas, de tal manera que en el ejercicio descriptivo se
van manifestando las capacidades autogestivas y el conocimiento local.
4.1.1. Antecedentes históricos
4.1.1.1. La construcción de la acequia madre
Si consideramos la condición climática estructural de la región valenciana, caracterizada
por escasa e irregular precipitación pluvial (menos de 600 mm), elevada evapotranspiración
potencial en verano, y las sequías como una amenaza permanente, el control de las aguas de
los ríos valencianos y el regadío significaron la posibilidad tecnológica para la agricultura
intensiva, el establecimiento de población y la base material en un primer momento, del
crecimiento de las ciudades; así pues la región agrícola valenciana se consolidó al amparo
de los sistemas de regadío.
Por otro lado, existe el consenso generalizado de que en Valencia y otras regiones de
España, en la época musulmana, florecieron los sistemas de regadío por acequias, aunque
en pequeñas áreas dispersas, lo cual a través del tiempo le dio una característica cultura del
agua a la región del Levante español, y aunque la Acequia Real del Júcar tiene más de 750
años de existencia, su paternidad aun la discuten los historiadores (para unos es árabe y
para otros romana), al parecer el consenso de los historiadores favorece el orígen romano
(Romá:1998:69) y la opinión de que en el siglo XIII Jaime I El Conquistador la pone en
92
funcionamiento como estrategia para establecer poblaciones peninsulares después de la
expulsión de los moros. Es decir que la acequia madre fue concebida como objetivos
políticos y económicos: propiciar la atracción y fijación de población mediante la
productividad agrícola, y aprovechar que la tradición misma del regadío en la zona se
convierte en una forma de defensa territorial (Guinot, et al: 2000:16).
La construcción de la primera sección. En general se observan dos grandes momentos en
su construcción, el primero comprendió desde el pueblo de Antella hasta Alzira, tramo
conocido como Primera Sección, con 10 pueblos incorporados a su regadío, a pesar de que
a partir del privilegio real se quedó proyectada la ampliación hasta Albal, sin embargo fue
en un segundo momento siglos más tarde que su ampliación se llevó a cabo, a fines del
siglo XVIII (1760-1815) por el Duque de Híjar, Señor de Sollana, ampliación conocida
como segunda sección, extendiéndola hasta Albal ya muy cerca de la ciudad de Valencia.
La acequia a tenido distintos nombres, el primer tramo llegó a ser designado como Acequia
de Alberic, después cambio a Acequia Real de Alzira, por ser este pueblo el primer
poseedor de los privilegios reales sobre el canal y las aguas, y actualmente se llama
Acequia Real del Júcar.
Aunque la construcción se puede dividir en esos dos grandes momentos, Tomás Peris
Albentosa dice que en lo específico o particular, la construcción se realizó en distintas
etapas: una primera fase que llegaba hasta donde comenzaba el brazal de Alzira, una
segunda fase el tramo entre el Dantell Major d´Alzira y las fesas de Alásquer o Ressalany
para regar las tierras altas de Alberic, una tercera fase para llevar el agua hasta la fesa de
Aurí, y una cuarta etapa para llegar hasta el término de Algemesí, incluyendo la
construcción del cano de Guadassuar para atravezar el cauce del río Magre (Guinot, et
al:2000:17).
La financiación de la red hidráulica, del azud y el canal principal corrió a cargo de la
hacienda real, mientras que los propietarios de las parcelas completaron las instalaciones
para que el agua llegara hasta sus predios, correspondiendole al monarca establecer el
monto de pago del cequiaje (Guinot:2000:16-17).
93
La primer sección del canal sin mayores ampliaciones estuvo en funcionamiento durante
aproximadamente 500 años, sin embargo el privilegio otorgado por el monarca para la
ampliación hasta Albal seguía vigente, pero no aprovechado, principalmente por la
oposición de los pueblos primigenios; sin embargo, diversas circunstancias influyeron para
resquebrajar la oposición a la ampliación: la guerra de Sucesión provocó perdida de
padrones de regantes, las sequías disminuyeron, la creciente influencia de terratenientes de
la ciudad de Valencia que se interesaban por mejorar la productividad de las tierras que
poseían; es así que el Duque de Hijar, Señor de Sollana, rescata la oportunidad y realiza las
gestiones para la ampliación del canal, lo cual favorecía sus tierras, además de cobrar
impuestos para los nuevos regantes. Otro de los elementos que favorecían los intentos de
ampliación eran las sequías, tal como sucedió en la segunda mitad del siglo XIV, los
pueblos que perdían sus cosechas observaban que los únicos que cosechaban eran los que
regaban de la Cequia del rey Don Jaime, sin embargo las dificultades económicas y
organizativas impedían los intentos de completar el tramo de canal, aún cuando ya existían
bases legales y tecnológicas para llevarlo a cabo (Guinot, et al: 2000: 19, 21) así que un
acuerdo entre los regantes y el Duque de Híjar Señor de Sollana, quien decididamente se
interesó porque beneficiaría sus tierras arrozales hizo posible la ampliación convirtiendo a
la Acequia Real en la más importante de los regadíos valencianos (Guinot:2002:22).
La construcción, ampliación o modificación del curso del canal de riego, implicó
necesariamente la modificación o posesión del recurso de unos usuarios con relación a
otros potenciales, así que la ampliación del canal no estuvo exenta de fuertes conflictos -
como los que platican los lugareños en el sentido de que las obras se suspendían porque los
albañiles encargados de realizar las obras amanecían muertos, situación que intimidaba a
otros trabajadores, logrando parar las obras- lo cual a su vez explicaría en parte el período
de tiempo transcurrido para completar la segunda sección. Evidentemente existían
resistencias a la ampliación una vez que se habían creado privilegios e intereses alrededor
del aprovechamiento hidráulico, entre ellos los pueblos de Alzira, Algemési y Guadassuar.
La resistencia tenía temores porque había que repartir el agua entre más usuarios, además
de romper el monopolio de cultivos altamente demandantes de agua cómo el arroz. Los
94
usuarios se oponían a nuevas ampliaciones porque temían sufrir escasez, además de la
competencia de otros que podrían tener cosechas como el arroz, que hasta ahora era
privilegio de unos (Guinot, et al: 2000: 21).
Otros elementos conflictivos que explican la tardanza de la construcción de la segunda
sección fueron las sublevaciones musulmanas, la muerte del rey Jaime I, el poco caudal de
agua o al menos insuficiente, y la oposición de los pueblos realengos de la primera sección,
entre ellos Alzira, Guadassuar y Algemesí que tributaban a las arcas reales, a diferencia de
los pueblos que se iban a incorporar, los cuales pertenecían a señoríos, por lo tanto no iban
a tributar al rey. Además la resistencia de los regantes tradicionales cuyo Consejo General
de Regantes era la instancia única y competente para autorizar cualquier ampliación del
sistema, además de que tenían la exclusividad de cultivos que exigían regarse con
frecuencia como el arroz (Guinot:2000:19-21).
4.1.1.2. El origen de los reglamentos u Ordenanzas
Como esqueleto general de gobierno del canal podemos definir las ordenanzas que el rey
dictó, como un principio general, ante la inexperiencia de las comunidades de regantes en el
manejo y administración de una obra de ese tamaño.
Prácticamente desde los tiempos remotos en que inicia su funcionamiento anterior a 1273,
se supone que se dictaron Reales Ordenanzas para su gobierno, las cuales tuvieron
actualizaciones en distintos períodos: renovadas en 1350 por el Baile General del Reino de
Valencia; en 1620 otras Ordenanzas dictadas por Felipe III, y nuevamente en 1845 en el
marco de la revolución liberal se dictan otras, las cuales siguen vigentes (Guinot et al,
2000:43), aunque con modificaciones, para adaptarlas a los lineamientos de la política
hidráulica en distintos momentos.
Antiguamente las ordenanzas eran promulgadas por el rey a petición de los regantes y solo
podían ser revocadas por él (Guinot:2000:39). A pesar de que las ordenanzas constituían el
marco jurídico del gobierno de la Acequia, al parecer no recogían toda la normativa que
95
regulaba su funcionamiento, eran las prácticas diarias, discutidas y resueltas en asambleas
de regantes lo que iba conformando su funcionamiento real. Esto también ayuda a explicar
en parte el largo período de vigencia de las ordenanzas, las complejidades, resistencias y
contraposición de intereses entre las diversas zonas regadas. Además de la posición del
monarca de no admitir trabas a su libre decisión; un período de vigencia nada menos que de
1620 a 1845, a pesar de los cambios tanto en política general, en la estructura social de la
zona y en el sistema agrario (Peris Albentosa:1992:162).
Existo pues un derecho consuetudinario que ocupó un lugar destacado en la regulación del
funcionamiento de la Acequia, las referencias a los usos y costumbres son una constante en
litigios y pleitos de tal manera que dichas referencias y costumbres cristalizaban y se
consolidaban, Por ejemplo, los dictámenes de las asambleas de regantes eran normas
puntuales que se iban consolidando. Por lo tanto existió una necesaria flexibilidad en el
gobierno y la administración del canal, de tal manera que según la circunstancia, la
organización y actuaciones debían ser distintas (Peris:1992:163-164).
Apoyado en los usos y costumbres se destaca un período grande de autogobierno desde
1350 hasta bien entrado el siglo XVIII, de tal manera que las disposiciones sueltas que
surgían en las asambleas de regantes eran los preceptos con que se regulaba la distribución
del agua. Sólo en ciertas circunstancias las disposiciones puntuales y ordinarias eran
sustituidas por un conjunto más o menos amplio de normas dictadas por la autoridad
externa, sancionadas por el rey (Peris: 1992:169).
4.1.1.3. Los órganos colegiados de gobierno
Históricamente los sistemas de gobierno fueron órganos colegiados: la Junta Particular, el
Consejo de Señores de Traste y el Consejo General de Regantes que representaban a los
poderes regios, a los regantes y a los empleados (Guinot, et al: 2002: 42).
El gobierno de la Acequia estuvo concentrado en una elite que monopoliza la gestión del
agua en el pueblo de Alzira entre 1479 y 1620 ( podemos hablar de despotismo local u
96
oligarquía) (Peris:1994:156), como consecuencia de que desde la antigüedad, quien más
aportaba económicamente para el mantenimiento de la acequia peleaba los privilegios de su
gobierno, además el rey así lo establecía, una especie de transacción entre quien otorgaba
los privilegios del regadío y quien pagaba a las arcas reales por recibir tales privilegios.
Incluso el monopolio se extendía al control de los principales empleados para la
distribución del agua, Alzira peleaba que los acequieros fueran naturales de esa villa o de
Algemesí, pero no de otros grupos de población (Peris:1992:166).
4.1.1.4. El puesto de Acequiero Mayor
Definitivamente que para operar el canal principal, el cargo de Acequiero fue clave en la
distribución del agua, por eso prácticamente desde principios de funcionamiento de la
acequia, se hace la primera mención del cargo de Acequiero, mismo que va unido al de
maestro de obras del canal (Gual: 1979:56). Al Acequiero siempre lo nombraba el rey, sin
embargo, aproximadamente 100 años después de haber construido el canal y de haber
estado en funcionamiento, en 1393 el rey Juan I otorgó a Alcira el privilegio del cargo, es
decir la capacidad de elegirlo y en 1406 Martín I lo ratificó, podemos hablar de una
importante cesión para el nombramiento del empleado clave y la posibilidad del
conocimiento y el control de la distribución del agua por los pueblos, mediante el
nombramiento de un funcionario clave, aunque no como una facultad de todos los pueblos,
puesto que paso de ser nombrado en exclusiva por el monarca hasta 1393, a convertirse por
un privilegio de Fernando el Católico y en una atribución que correspondía al municipio de
Alzira.
Podemos empezar a visualizar que a partir del carácter regio del canal, las competencias
asumidas por las comunidades de regantes se fueron consiguiendo mediante concesiones
del rey, particularmente a favor de Alzira, de manera que este pueblo mantuvo una posición
privilegiada y obstruyendo la posibilidad de que otros pueblos optaran a los principales
cargos de la Acequia Real; aunque de cualquier manera siempre quedaba el poder del
soberano que podría cambiar las decisiones. Todos estos privilegios por el carácter práctico
97
de que el municipio de Alzira entregaba recursos a las arcas reales y el rey les comedía
privilegios de carácter acumulativo e irrevocable (Peris:1994:1158-59; Peris 1992:162).
Cuando en 1269 se da el nombramiento del Acequiero, el puesto tiene especiales
características tales cómo:
- su cargo es vitalicio (después será eventual).
- es el custodio de la acequia
- es el encargado de recibir el cequiaje en nombre del rey (con facultad para imponer multas
y confiscaciones (Gual:1979:57).
Con la práctica, y la dinámica propia de la administración del regadío, las funciones del
Acequiero se fueron ajustando y modificando, de acuerdo al aprendizaje de la
administración del canal, además de que las actuaciones mismas del Acequiero, iban dando
las pautas para delimitar sus responsabilidades. En el siglo XIV se fue perfilando su
carácter jurisdiccional. Lo de custodio y perceptor de sus gabelas (cuotas) que tenía en el
siglo anterior, se perfecciona en este, pasando a ser el ordenador del regadío, del caudal de
agua, de tener el azud a su cargo, de poner remedio en caso de roturas, de dar paso a la
madera que desciende por el río y de proporcionar agua suficiente para el regadío
(Gual:1979:58).
Medidas para controlar al Acequiero. Un elemento interesante es que ya desde las
ordenanzas de 1273 se pone al lado del Acequiero un representante de los regantes
(Veedor), el cual además de revisar las cuentas anuales que presenta el Acequiero
(Gual:1979:61), es decir, que se reconoce la necesidad de que los regantes tengan un
contrapeso de autoridad a su favor, y supervisar la actuación del Acequiero, y por otro lado
el Baile General de Valencia y su lugarteniente el Baile de Alzira se encargaban de
defender los intereses del real patrimonio, cuidando que con el buen funcionamiento del
sistema de riego, se aumentara la producción agraria, con lo cual aumentaba el rey su
diezmo-tercio percibido (Peris:1994:159).
98
4.1.1.5. Periodos de autogestión y periodos de intervención central
Por los altos niveles de conflicto con otros pueblos, provocado por el monopolio de Alzira,
el Estado se vio forzado a intervenir. La oligarquía alzireña tuvo que compartir la
administración del canal con Algemesí y aceptar la multiplicación de mecanismos de
control para que los otros pueblos supervisaran el comportamiento de las autoridades del
canal (Peris:1994:160). Por iniciativa de Felipe III, se le quitan atribuciones al pueblo de
Alzira, y lo obligan a compartir el gobierno con el pueblo de Algemesí, destacando el que
este pueblo va a tener acceso a los cargos importantes en la distribución del agua y el
mantenimiento del canal, como al puesto de Acequiero Real, el Veedor Bolsero y el Veedor
no Bolsero, turnandose los puestos con Alzira (Peris:1992:235).
Los regantes de los diversos núcleos de población procuraron siempre obtener las mayores
cotas de participación en el gobierno de la Acequia, y cuando no era posible buscaban que
por lo menos el Acequiero no tuviera competencias directas sobre la distribución de los
brazales, lo cual resultaba factible cuando el agua del canal secundario incumbía
exclusivamente a regantes de un municipio (Peris:1992:166).
A fines del siglo XVIII desde que se hizo la ampliación hasta Albal,, el rey nombró a un
Juez Comisionado con poderes omnímodos para que gobernara la Acequia y dirigir las
obras, quitándole al pueblo de Alzira el privilegio del autogobierno (Guinot:2000:22).
1768-1815 la reacción de los regantes tradicionales al oponerse a la ampliación de la
Acequia Real, propició una fase de autoritarismo. Primeramente la ampliación había sido
un asunto local, el estado borbónico no intervenía, pero cuando surgieron conflictos entre
las partes, el Duque de Hijar tuvo la habilidad de convertir un interés particular en un
interés general atrayéndose a su bando a las autoridades estatales (Peris:1994:163).
Para la ampliación de la segunda sección, en 1771-1778 el Juez Comisionado, Juan
Casamayor desmantela las instituciones autónomas y posesiona a los jueces comisionados
99
por el rey que eclipsan a los representantes de los regantes (Peris:1994:164), y se da una
creciente afirmación formal de la autoridad del rey.
Además se dispuso de medidas contra la acumulación de varios cargos en una misma
persona o contra la perpetuación de un mismo miembro de la oligarquía; sin embargo la
ampliación de esta dimensión de la participación no fue lo más importante, sino que el
hecho de recalcar la capacidad de intervenir del rey (Peris:1994:160).
Las ordenanzas de 1620 sancionan y ratifican la división del gobierno de Alzira y
Algemesi; sin embargo mantienen concentrado en manos de la oligarquía de estas
poblaciones la dirección y control del regadío en la zona (Peris: 1992:184).
Podemos ubicar el período de 1276-1608 como de una continua o paulatina cesión de
atribuciones del rey en favor de los regantes, incluso entre 1350-1608 el rey promulga
ordenanzas en donde pierde la dimensión de propiedad regia, y se consolida como
concesión a la comunidad de usuarios. Los regantes asumen competencias como el
proponer los cargos de Acequiero y Veedor Bolsero y alcanzan relevancia las asambleas de
regantes que pasan a tener competencias ejecutivas, ordenando al Acequiero cumplir sus
decisiones, de tal manera que entre 1620-1710 tenemos mayores mecanismos de control
para el Acequiero, lo cual limita su potencial de arbitrariedad (Peris:1994:156-158).
1815-1820 concluida la construcción del segundo tramo desde 1817, el gobierno de la
Acequia volvió a la Bailía; el proyecto de ordenanzas de 1815 es un intento frustado de
imponer un sistema de administración más centralizado y homogeneizante
(Peris:1994:165).
En 1845 ante las nuevas condiciones por la revolución burguesa, la despatrimonialización
alteró el sistema legal de las aguas y el juego de las fuerzas internas (Peris:1994:165). Las
ordenanzas de 1845 fueron un instrumento que intentó resolver el conflicto suscitado por la
ampliación del riego, así como dar respuesta a las transformaciones políticas (ascenso
100
burgués) y económicas como la consolidación de la propiedad terrateniente forastera en la
zona regada y la expansión de cultivos comerciales exigentes en agua cómo el arroz
(Peris:1994:169). En el siglo XIX las nuevas ordenanzas de 1845 introdujeron criterios
restrictivos a los regantes para el acceso al gobierno del canal, exigiendo ser propietarios de
una cantidad mínima de tierras, así surge la figura de un Juez Director, no vínculado a las
comunidades de regantes mermando las atribuciones de los cargos tradicionales
(Peris:1992:241).
Los Jurados de Riegos creados por Real Decreto en 1878 tenían doble función: propiciar la
distribución equitativa de las aguas en cada término municipal y actuar como tribunales con
sus funciones propias y sus fallos ejecutivos (Peris:1994:172).
Con esas ordenanzas el gobierno y la administración de la Acequia Real quedó centralizado
en manos del Jefe Político Provincial al que le correspondía el gobierno y la dirección
superior de la Acequia (convocaba a Junta General Extraordinaria cuando lo creía
conveniente, suspender ejecución de acuerdos, nombrar al Acequiero, suspender al
Acequiero y los Síndicos (Peris:1994:170).
4.1.1.6. A manera de síntesis de la historia
Evidentemente por su propio origen regio, es el estado el que construye la acequia madre, y
a partir de su construcción el rey emitió ordenamientos en forma de Ordenanzas que fueron
la base formal de gobierno para superar la inexperiencia de los regantes ante la magnitud de
la nueva obra, y garantizar su manejo, el rey asigna los puestos de administración de la
misma, período que se ha señalado como de génesis institucional; sin embargo los regantes
fueron aprendiendo y a través de las asambleas, establecieron reglas y principios que fueron
enriqueciendo las normas originales, de tal manera que el gobierno del canal se lo fueron
apropiando los regantes, y el Estado fue cediendo atribuciones ante quien garantizaba la
recuperación de costos de construcción y mantenimiento del canal; en su momento el
pueblo de Alzira, ahí podemos señalar una etapa de cierto autogobierno, el cual duró unos
500 años, aunque con sus limitaciones por ser el canal propiedad regia, conviene señalar
101
que a pesar de esta relativa autogestión, un rasgo interesante al interior del gobierno de los
regantes, que señala Paris Albentosa, es casi siempre existió el sustrato despótico a veces
sutil a veces explicito, que en esencia no cambió, en plena Restauración se asistiría al
reforzamiento de mecanismos clientelares entre el poder político provincial y esas
burocracias que durante generaciones controlaron los órganos de gobierno de la Acequia y
los propios ayuntamientos (Peris:1994:166).
Luego podemos decir que ciertas condiciones externas influyen en la autogestión interna,
tal es el caso de la necesidad de la segunda ampliación del canal principal, que se convierte
en objetivo de Estado, y este es capas de realizar las reformas necesarias por sobre los
regantes, imponiendo jueces empleados que van a cubrir funciones que antes
desempeñaban los mismos regantes, para lograrlo el Estado utiliza instrumentos legales y
operativos. Si bien en un inicio todo se origina en las iniciativas del monarca, la práctica del
regadío y las necesidades organizativas para repartir el agua, y sostener el canal, va
generando en la práctica la autogestión, está cómo un proceso, en la que los regantes se
van apropiando de conocimientos, dominando las nuevas condiciones tecnológicas y crean
nuevas reglas para resolver nuevas necesidades. Si bien en las ordenanzas existe un
esqueleto general de gobierno, la práctica del gobierno diario exige ajustes, matices,
flexibilidades para resolver aspectos prácticos, en el que son los actores locales los que
resuelven con su propia lógica y conocimiento.
4.1.2. La situación actual de la Acequia Real del Jucar
4.1.2.1. El territorio de la Acequia Real del Júcar
El territorio o área de comando de la Acequia Real comprende más de 20.000 ha dentro de
las cuales se distinguen dos paisajes: la huerta y el marjal, con una pendiente general en
dirección oeste-este cuyo drenaje confluye hacia el límite del territorio que circunda al lago
de la albufera, este situado a su vez en la frontera con el litoral mediterráneo (ver croquis).
102
4.1.2.2. La huerta, un territorio biodiverso
La llamada huerta comprende el 70% del territorio total de unas 20.000 ha que administra
la Comunidad de Regantes de la Acequia Real; en esta parte del territorio se cultivan
frutales y hortalizas -naranja, mandarina, melocotón, manzano, caqui, albaricoque,
melocotones alternado con parcelas de hortalizas o verdes (llamado huerto), sandía, melón,
pimiento, alubia (frijol), jitomate, lechuga, alfalfa, incluso algunos cultivos de flores y
hortalizas bajo condiciones de invernadero.
El método de riego en territorio de la huerta es el llamado riego a manta, una técnica
tradicional de riego por inundación, derivando el agua por gravedad a partir de las acequias
desde las cuales se introduce el agua a las parcelas agrícolas.
En este territorio se está introduciendo el riego a goteo, utilizado principalmente en frutales
cítricos y otros. El riego a goteo tiene un fuerte impulso en las políticas de la reconversión
tecnológica aplicado a los regadíos tradicionales, para la zona de la Acequia Real las obras
de construcción están en marcha.
4.1.2.3. El marjal, un humedal con múltiples beneficios
El marjal ocupa el 30 % del territorio total de la Acequia Real, es una zona de tierras bajas
inundables donde se cultivan unas 6. 000 ha de arroz, conformando un territorio humedal,
declarado Parque Natural en 1986 y área ZEPA (Zona de Especial Protección para las
Aves) en el marco del Convenio Internacional RAMSAR, y de la Directiva 94/24CE
relativa a la conservación de aves silvestres. De acuerdo con estudios recientes está áreas es
de importancia fundamental en la conservación de microclimas y biodiversidad en la
región. Desde la óptica del derecho internacional destaca la protección que emana de la
Convención de Ramsar de 2 de febrero de 1971, relativa a los humedales de importancia
internacional particularmente como habitats de aves acuáticas, entre las que se incluyen 6
humedales de la comunidad valenciana (Doménech:2003:5). Los valores del humedal van
103
desde lo hídrico, biótico, económico, cultural, paisajístico y científico (Doménech:2003:8-
9). La importancia de los humedales en está zona radica en que son ecosistemas
reguladores de los regímenes hidrológicos, y no necesariamente compite con los usos
agrarios, en el caso del arroz, se complementan, además de que los marjales son un dique
para la intrusión marina (Doménech:2003:17).
Cuadro.1. Área de regadío de la Acequia Real del Júcar y distribución de cultivos en los Términos Municipales.
Término
Municipal
Superficie
regable (ha)
Superficie
regada (ha)
Cítricos Frutales Huerta Arroz
Albal 329,87 294,04 150,10 2,50 68,46 72,98
Albalat de la
Ribera
1.272,99
1.234,53 871,76 8,07 36,50 54,56
Alberique 1335,68 1.275,24 970,66 47,34 202,68 54,56
Alcacer 113,15 107,65 98,05 1,24 8,36 -
Alcira 1.870,02 1.803,08 1.560,79 144,35 94,77 3,17
Alcudia de Carlet 595,86 557,47 256,01 152,03 149,43 -
Algemesi 3.437,65 3.356,24 2.858,98 242,93 172,82 81,51
Alginet 856,30 839,93 469,25 260,68 110,00 -
Almusafes 587,94 523,26 285,33 26,52 211,41 -
Antella 286,10 252,52 248,18 0,47 3,87 -
Benifayo 598,53 553,49 358,04 33,54 161,91 -
Benimodo 166,17 143,01 54,23 75,51 13,27 -
Benimuslem 365,18 367,47 337,43 15,35 14,69 -
Beniparrel 174,77 166,88 127,05 3,98 35,85 -
Gabarda 298,31 291,34 246,94 36,04 8,36 -
Guadasuar 1.430,07 1.382,43 962,29 216,90 203,24 -
Masalaves 615,85 525,12 340,30 92,95 91,87 -
Picasent 379,59 331,64 203,91 14,79 112,94 -
Silla 2.077,31 1.927,51 538,91 10,21 299,53 1.078,86
Sollana 3.652,94 3.532,76 707,70 98,77 442,00 2.284,29
Total 20.454,28 19.465,61 11.645,91 1.484,17 2.441,96 3.893,57 Fuente: Generalitat Valenciana Conselleria d’ Agricultura, Peixca I Alimentacio Modernización de los regadíos de la Acequia
Real del Júcar
El agua que nutre la mayor parte (70%) del marjal proviene principalmente de los
escurrimientos o escorrentías de la zona de huerta, además de aguas directas del río Júcar
dirigidos expresamente para el cultivo de arroz, y manantiales o ullales de la zona que todo
el año están emanando sus aguas; a ello se sumarían escurrimientos de barrancos alrededor
de la zona y los drenajes de núcleos poblacionales.
El río Júcar una vez derivados sus caudales hacia la Acequia Real y regar sus tierras,
alimenta con sus escurrimientos al lago de la Albufera, un lago muy antiguo, cuyas aguas
conforman un ecosistema en la región, permite la vida económica de pescadores, controla
caudales, recarga acuíferos, contiene la intrusión marina, y recrea un humedal anexo donde
se lleva a cabo la reproducción de aves migratorias y actividades recreativas. Se calcula que
104
los escurrimientos de los regadíos tradicionales del Júcar aportan hasta el 50% del agua del
lago, y que de este porcentaje el 53 % procede de las escorrentías de la Acequia Real. El
otro 50 % del agua del lago es de mar.
En el humedal anexo al lago se cultiva arroz en los meses de marzo-septiembre. Los
arrozales forman alrededor del lago un semicirculo que actúa como filtro de las aguas
residuales, ayuda a conservar el nivel del lago, y sirven de laguna de sedimentación para los
contaminantes agrícolas y urbanos.
La salinidad del lago de la Albufera es regulada por la mezcla del agua dulce del humedal y
el agua salada del lago. La mezcla de aguas ocurre mediante dos mecanismos y momentos:
el primero ocurre en los meses de septiembre a marzo durante la llamada inundación
invernal, cuando los terrenos arrozales se llenan con los escurrimientos y caudales del Júcar
liberados ex profeso una vez que no hay cultivo de arroz. Estos caudales inundan las tierras
hasta que el nivel de agua supera el bordo, mezclandose las dos aguas y prácticamente
alcanzando un mismo nivel que unifica los dos ecosistemas. El segundo momento de
mezcla de aguas dulces y saladas ocurre durante el cultivo de arroz, en una dinámica de
llenado o inundación de los terrenos arrozales por los escurrimientos de la huerta aguas
arriba, y aguas directas del Júcar, de tal manera que las aguas excedentes del cultivo de
arroz en los terrenos cercanos, se bombean hacia el lago para su circulación, oxigenación y
para regular el nivel del humedal.
En general la parcelación del territorio marjal es rectangular; si se observa en vista aérea, se
distinguen filas o columnas a manera de campos alargados, orientados hacia la pendiente
general como mirando hacia el mar; cada una de las filas a su vez contiene un grupo de 3-4
parcelas; cada fila a su vez separado una de otra por un muro de cemento, como carriles; a
cada fila localmente se le conoce cómo malla, las parcelas de una malla a su vez están
separadas por bordos de tierra, transversales a la pendiente general. Una parcela individual
es conocida localmente como baza.
105
Otras parcelas situadas en los límites con el lago de la Albufera, se les conoce como
tancats, -el vocablo tancat es una palabra del idioma valenciano que significa "cerrado"-;
así se identifica a aquellas fincas o parcelas que lindan con el lago y no tienen una salida de
agua o drenaje por gravedad al estar cerradas con el muro o mota o límite del lago; muro
que a su vez significa una protección del embate de las aguas del lago; dado que dichos
terrenos están situados por debajo de su nivel; bajo esta condición las aguas de cultivo del
arroz no tienen salida o drenaje, por lo que para evacuar las aguas y darles circulación, se
emplean motores para subir el agua hacía canales situados en una cota mayor y volver a
introducirlas a las parcelas de arroz para que vuelvan a circular por gravedad, o en su caso
superar el muro o mota y enviar las aguas al lago.
Por otro lado, a partir del cultivo de arroz y su condición de zona inundable, el manejo
hidráulico anual de esta zona tiene dos tiempos bien diferenciados: la inundación de
invierno y la inundación de verano.
La inundación invernal se realiza después de la cosecha del arroz, una vez que se queman
los residuos y la parcela queda libre; es una práctica que inicia en el mes de octubre, y
termina en febrero o marzo, en este período que dura 5-6 meses, aves de distintas especies
habitan la zona, hibernan y se reproducen; los beneficios agro-ecológicos y paisajísticos
incluyen la presencia de patos silvestres que migran desde el norte de Europa, anguilas,
ranas y peces. Incluso se realiza cacería pública y privada que genera una derrama
económica importante, porque los Ayuntamientos rentan los derechos de caza.
4.1.2.4. El lago de la Albufera
El nivel de las aguas del lago de la Albufera se mueven incluso hasta llegar por debajo del
nivel del mar, o incluso por arriba del nivel del mismo. Para separar el lago del humedal
que le rodea existe un bordo o mota de unos 5 m de ancho por 2 metros de alto que deja a
las aguas del lago de la Albufera en un nivel superior con relación al nivel de las aguas del
humedal, condición que permite separar las aguas del lago y del humedal y manejar los
106
niveles de inundación de ambos ecosistemas. Por gravedad los terrenos aledaños a la mota
toman agua del lago para inundar parcelas de cultivo.
Cuando existe una cantidad excesiva de agua sobre el lago, esta se drena al mar mediante
compuertas conocidas localmente como golas, localizadas a la altura del bordo que separa
al lago de la playa del mar Mediterráneo.
Las interacciones lago-humedal históricamente ha tenido una dinámica compleja cuyas
fronteras han sido movidas por procesos de azolvamiento dirigido y multidireccional, que
se angosta y se ensancha. En un primer momento se le ganó terreno al lago, -este ha ido
desde 30.000 ha, 20.000 en la época musulmana, 14.000 en el siglo XVIII, 8.000 en el siglo
XIX al impulso de una política de desecación de zonas húmedas para eliminar los nichos
reproductivos de los mosquitos causantes del paludismo, y menos de 3.000 en la actualidad;
hoy día los arrozales están cediendo terreno, avanzan sobre ellos las plantaciones de
naranjos y otros frutales, lo mismo que la ciudad, las autovías y las industrias, empujando
para ocupar área agrícola, y está a su vez “adelgazando” al no poder empujar más allá de
cierta frontera con el lago.
4.1.2.5. Las fuentes de agua para la Acequia Real del Júcar
4.1.2.5.1. Aguas superficiales del río Júcar
La comunidad de regantes de la Acequia Real por derecho puede disponer de un volumen
oficial de agua de 35, 655 litros por segundo del río Júcar, de acuerdo con sus derechos
históricos desde que les fue concedido el privilegio por el rey Jaime I de Aragón. 35, 000
litros por el azud de Antella y adicionalmente de 655 litros por segundo a partir de la
Acequia Particular de Antella. Las demás Acequias Reales tienen menor caudal. Sobre el
cauce del río Júcar la primera acequia que se construyó y recibió el privilegio del total
aprovechamiento de sus aguas por parte del rey Jaime I de Aragón, fue la Acequia Real de
Alzira (hoy Acequia Real del Júcar), incorporando a 10 pueblos aledaños, tomando el agua
partir de una presa derivadora e introduciendola a un canal.
107
4.1.2.5.2. Aguas subterráneas de pozos y ullales
Además de las aguas del río Júcar, otra fuente de agua para el territorio de riego de la
Acequia Real, son las aguas del subsuelo, extraídas mediante motores eléctricos o de gasoil.
De acuerdo con la frecuencia y momentos de su uso podemos decir que los hay de dos
tipos: uno son los pozos llamados de sequía, son unos 60 localizados en las tierras altas o
área de huerta, predominantemente hacia la parte media y terminal a lo largo del territorio
agrícola; son pozos que han sido construidos hace no más de 20 años.
Otros pozos conocidos como “los motores” fueron instalados a fines del siglo XIX y
principios del XX, extraen aguas subterráneas para el regadío de las tierras altas, a
diferencia de los pozos de sequía, estos funcionan permanentemente, haya o no sequía.
Otra fuente de aguas subterráneas lo constituyen los ullales, son pequeños manantiales u
ojos de agua que se encuentran dispersos en el territorio de huerta y humedal, aunque cada
vez son menos por abatimiento de acuíferos, todavía escurren sus aguas hacia los
barrancos, canales y arrozales sin estructuras de control, lo cual aumenta en cierta
proporción el caudal disponible para el riego y para el lago de la Albufera.
4.1.2.5.3. Los drenajes urbanos
Dentro del territorio de riego de la Acequia Real se encuentran asentados al menos 20
pueblos cuyos drenajes son vaciados al río Júcar, a los canales de riego, a los barrancos que
van a dar al río, y al lago de la Albufera. Algunos de estos drenajes tienen un tratamiento
mediante plantas de tratamiento de aguas residuales, otros no. Los 20 pueblos en su
conjunto tienen una población aproximada de 120,000 habitantes, aunque no se tienen datos
precisos sobre los volúmenes de drenaje que se generan, con la cantidad de población
estimada y con una base de generación de 200 litros per capita por día, la estimación
asciende a 24,000 m3 por día, sin considerar los efluentes de industrias y otras actividades
económicas.
108
4.1.2.6. La infraestructura hidráulica
Durante siglos sólo las estructuras de derivación o azudes existían sobre el río, en el siglo
XX se agregaron las presas de almacenamiento sobre el cauce principal y afluentes para
distintos usuarios: la presa de Alarcón inaugurada en 1959 para usos agrícolas e
industriales, la presa de Contreras sobre el afluente río Gabriel para abastecer a la ciudad de
Valencia, la presa de Tous para regular las aguas del río antes de proporcionarlas a las seis
acequias tradicionales. Además a partir de los años 60´s y 70´s del siglo se expandió el uso
de las bombas para extracción de aguas subterráneas, con lo cual se agregó una mayor
capacidad de extracción de agua, sumándose a las norias de la época musulmana.
4.1.2.6.1. El azud de Antella
Es una estructura alargada de material sólido (cemento), en forma de media luna, está
situada transversalmente a la corriente del río Júcar, mide unos 12 metros de largo y unos 3
metros de ancho, y sirve para elevar el nivel de las aguas del río y derivar parte de sus
aguas hacía una de sus orillas, margen izquierda del río, de tal manera que este es el
principio de derivación o captura del agua . Se localiza en el pueblo de Antella.
4.1.2.6.2. La casa de compuertas
La casa de compuertas es un edificio situado a la entrada de la acequia madre, justamente
donde termina el azud y empieza el canal; ahí se albergan 3 compuertas que regulan en un
primer momento la entrada de agua del río hacia el canal principal. Es un edificio de unos
10 metros de ancho, 3 de lado y unos 5 metros de altura, emblemático, símbolo de la
Acequia Real del Júcar.
109
Fig. 5. Azud de Antella, casa de compuertas y acequia madre
4.1.2.6.3. La acequia madre (canal principal)
Localmente conocido como acequia madre, es la columna vertebral de la de la
infraestructura fisica para distribuir las aguas de riego en el territorio administrado por la
organización de la Acequia Real del Júcar. Su trazo general es de dirección sur-norte,
empieza en el pueblo de Antella y termina cerca de la ciudad de Valencia, a la altura del
pueblo de Albal, recorriendo una distancia apróximada de 52 km.
Es un canal revestido de cemento o mampostería, el cual tiene unos 52 km de largo
aproximadamente y distintas magnitudes de ancho a lo largo de su recorrido, empieza en la
cabecera con 10 metros de ancho y termina con 1 metro aproximadamente. La cabeza del
canal es la entrada principal de agua al sistema y está ubicada en un sitio donde capta las
aguas del río Júcar mediante el azud.
110
La mayor parte del recorrido de la acequia se realiza a “cielo abierto”, en ciertos tramos
para sortear barrancos y autovías, se transforma en canos (sifones), en cuya entrada están
colocadas rejas de acero para detener basura y evitar taponamientos - como recuerdo de
otros tiempos a un lado de esas entradas existen todavía las llamadas casas del cano, eran
sitios o lugares donde vivían los guardas encargados de sacar las basuras acumuladas sobre
la reja para darle fluidez al agua-.
La acequia, atravieza y cruza barrancos, núcleos poblacionales, zonas agrícolas e
industriales y vías de comunicación (autopistas y vías férreas); en algunos tramos de su
recorrido los espacios o caminos laterales que sirven para su mantenimiento y vigilancia
llamados también servidumbres de paso, se perdieron debido a la construcción de casas,
cercas, muros y autovías, esto es particularmente acusado en el último tercio del canal. En
su recorrido atravieza la zona agrícola de la huerta con dirección noreste.
En tres tramos de su recorrido, y como respuesta al relieve montañoso, la acequia se
transforma en tramos de túnel, en estos espacios, sólo se observan los respiraderos o
“bocaminas” como señal de su curso subterráneo; los tramos de “bocaminas” se localizan a
la altura de los términos de Silla, Picassent y Alcacer.
Como rasgo distintivo de la acequia madre, es que sobre sus paredes laterales, destacan
casetas, localmente llamadas fesas, estas son construcciones de unos 2 m de ancho por 2 m
de largo y 3 de altura a manera de casas o torres que encierran compuertas para regular el
agua; las fesas están ubicadas a cierta distancia unas de otras a todo lo largo del canal.
A lo largo de sus paredes laterales la acequia madre, deriva el agua mediante unas 300
tomas de distintos tamaños, la mayoría de las tomas están situadas hacia su margen
derecha, para aprovechar la pendiente general del terreno; hacía la margen izquierda existen
pocas tomas, por existir menor superficie de riego hacías esa parte.
111
Para manejar y regular la velocidad y el volumen del agua, y distribuirla a lo largo de los 54
kilómetros de la acequia madre, hacia territorios de relieve irregular, particularmente
aquellos mas altos que el nivel piezométrico de la acequia, y el nivel de agua por si mismo
no alcanza a derivar hacia esos territorios, se utilizan estructuras transversales al curso del
agua llamadas paradas que son obstáculos transversales hechos de madera y otros de acero;
sobresalen las paradas grandes hechas de cortinas de acero, las cuales son movidas
verticalmente mediante un mecanismo de engranes y cadenas para subir el nivel o
reembalsar mayores volúmenes de agua que ayudan a derivarla por gravedad para los
territorios altos; se observan paradas en tramos de la acequia, a la altura de los pueblos de
Gavarda, Alberic, Massalavez, Algemesi y Benifayó. A partir de las tomas laterales de la
acequia madre se derivan otras acequias conocidas como brazales.
4.1.2.6.4. Los brazales
La mayoría de los brazales están revestidos de mampostería o cemento, pocos de tierra, sus
dimensiones y capacidades volumétricas son variables, al parecer, de acuerdo a la
extensión territorial que le corresponde abastecer de agua de riego a cada uno de ellos; para
dar idea de dimensiones diremos que hay brazales que miden desde 1 m de ancho por 1 de
profundidad y 10 km de largo, otros miden 5 m de ancho por 2 de profundidad y 15 km de
largo; algunos superan en sus dimensiones ciertos tramos de la acequia madre.
También en sus paredes tienen tomas para derivar el agua, las cuales son de diferentes
tamaños, en función de la superficie de riego que cubren sus aguas; las tomas están
reguladas con partidores o compuertas, algunas de estas por su dimensión e importancia
también se encierran en fesas semejantes a las de la acequia madre; las compuertas y fesas
tienen candados para evitar robos de agua.
En su recorrido también atraviesan núcleos de población, zonas agrícolas e industriales,
pueden ir a “cielo abierto”, o esconderse por debajo del asfalto de carreteras, o de patios de
112
las industrias perdiendose a la vista y volviendo a salir kilómetros adelante; algunos
brazales desembocan en otros que se les cruzan, o en barrancos o en el río Júcar, y otros se
prolongan hasta las tierras bajas del marjal. De los brazales se desprenden otras acequias de
menores dimensiones conocidas como regueros o cequietas,
4.1.2.6.5. Los regueros (canales terciarios)
las cuales van lindando a los terrenos o parcelas de cultivo, cruzándose por distintos
caminos, tejiendo un entramado complejo y articulado; los regueros también tienen tomas
reguladas mediante compuertas y pequeños partidores conocidos como andronas o paletas,
a partir de las cuales el agua se deriva hacia los regueros particulares, que son la
canalización última antes de que el agua penetre al terreno de riego; las paletas, son
“tablas” de cemento o de metal de unos 40 cm de alto 30 de ancho, colocadas
equidistantemente en una de las paredes de los regueros.
4.1.2.6.6. Los azarbes (canales del marjal)
Los azarbes son aquellos canales que se localizan en la zona de frontera entre los territorios
de la huerta y el marjal; los azarbes están situados en esta parte porque su ubicación
obedece a una lógica funcional en relación con la pendiente general del territorio, ubicados
o construidos así sirven para captar y reutilizar las aguas de escorrentías o sobrantes de los
regadíos de la zona de huerta; por lo tanto se construyeron como continuación de los
brazales o barrancos para recibir las escorrentías del riego de la huerta, en una lógica de
reutilización del agua, además reciben otros escurrimientos, incluidos los vertidos de los
pueblos y de las industrias. Su característica distintiva es que son canales situados en las
zona baja para captar y abastecer de agua a los arrozales, permitiendo el continum de flujo
hidráulico entre territorios de huerta y marjal. Los azarbes están revestidos de cemento o
mampostería, aunque algunos son de tierra, y sus dimensiones en algunos casos superan a
algunas de las partes de la acequia madre; construidas para conducir importantes volúmenes
113
de agua, sobretodo en época de lluvias; a partir de ellos también se localizan tomas laterales
para que sus aguas se distribuyan a partir de tomas laterales de las cuales derivan cequietas
y regueros que a su vez abastecen a las parcelas de arroz (marjal).
115
4.1.2.6.7. Los pozos y motores
Los pozos de sequía. Dentro del área de huerta, la infraestructura de regadío disponible
incluye alternativas a las aguas superficiales, mediante pozos y motores que pueden extraer
agua del subsuelo, algunos utilizados en situaciones de sequía o escasez. Los pozos
llamados de sequía son unos 18 pozos localizados en el área de huerta, predominantemente
hacia la parte media y terminal de la acequia madre.
Los motores. Son motores instalados desde fines del siglo XIX y principios del XX,
extraen aguas subterráneas para el regadío de tierras altas, donde las aguas de la acequia
madre no llegan.
Los pozos privados individuales. Son pozos privados que extraen aguas subterráneas,
pertenecen a propietarios individuales.
4.1.3. El gobierno
4.1.3.1. De su personalidad jurídica
De acuerdo con su definición se entiende por Comunidad de Regantes al conjunto de todos
los individuos regantes, también llamados comuneros que utilizan aguas para riego a partir
de una toma común, en este caso las aguas se toman del río Júcar a través de la presa
derivadora o azud de Antella, localizada sobre la parte media del río Júcar en la localidad
de Antella, a partir de ese punto se distribuyen por el canal principal de la Acequia Real del
Júcar (Ordenanzas:1992: art.1). Como Corporación de Derecho Público que es, tiene
personalidad jurídica propia, por lo tanto puede ejercer acciones comerciales, civiles y
judiciales. En cualquier caso a través de la Junta de Gobierno puede solicitar el auxilio del
116
Estado vía la Confederación Hidrográfica (organismo de cuenca) para ejercer sus
funciones, incluidas la distribución de las aguas.
4.1.3.2. Los pueblos que la integran
El conjunto de individuos regantes de la comunidad de la Acequia Real del Jucar y sus
parcelas pertenecen a 20 Términos Municipales o pueblos, cada Termino se refiere a un
núcleo de población y su territorio de riego; los pueblos que conforman la comunidad de
regantes son: Antella, Gavarda, Alzira, Benimuslem, Puchol (agregado hoy a Benimuslem),
Alberich, Massalavés, Resaleny (hoy Benimodo), Guadasuar, l’ Alcudia, Montortal
(agregado hoy a l’ Alacudia), Algemesí, Albalat de la Ribera, Sollana, Alginet, Benifayó,
Almussafes, Picassent, Silla, Alcácer, Beniparrell y Albal.
4.1.3.3. Las Ordenanzas
Las ordenanzas refieren al documento que señala las normas y los principios para el
gobierno y la administración de las aguas y de los bienes de la organización, el cual
incorpora usos y costumbres de los regantes, producto de su experiencia histórica, social y
colectiva para la distribución del agua y el mantenimiento de sus sistemas de riego (Sr, Juan
Valero de Palma, Secretario-Depositario de la Acequia Real del Júcar).
El documento referido se titula Ordenanzas para el Régimen y Administración de la
Acequia Real del Júcar, que a su vez se circunscribe y es un requisito dentro de la
legislación general del Estado que en materia de aguas gobierna los regadíos españoles; de
hecho las ordenanzas son aprobadas por el organismo de cuenca, en este caso la
Confederación Hidrográfica del Júcar, porque hay una primacía de la Ley de Aguas como
fuente normativa de las comunidades de regantes (Bolea Foradada:1998:98).
117
El documento de las ordenanzas se divide en tres grandes apartados o libros: libro I “De la
Comunidad de Regantes Acequia Real del Júcar y su organización general”; libro II “Para
la más justa y cómoda distribución de las aguas de la Acequia Real del Jucar en los
términos municipales que riegan la misma” y libro III “Para la elección de señores
Diputados y suplentes de la Acequia Real del Júcar”.
De acuerdo con el documento, los propósitos declarados de la comunidad de regantes son:
la distribución equitativa entre sus comuneros de las aguas de que dispone, el
mantenimiento del aprovechamiento, el ejercicio de las facultades de policía en el ámbito
de sus cauces y evitar los conflictos entre los usuarios.
4.1.3.4. Los niveles de gobierno y la administración
En relación con los niveles de gobierno destacan cinco instancias de gobierno de las cuales
dos cubren todo el territorio bajo riego, la Junta General de Señores Diputados y la Junta
de Gobierno y, tres instancias de gobierno local cuya área de influencia se circunscribe al
territorio de un pueblo o Termino municipal respectivo la Junta General Local, la Junta
Local Directiva y el Jurado de Riegos; es decir dos instancias de gobierno centrales y tres
locales. Cada una de estas instancias compuesta con cierto número de integrantes y
funciones.
118
Fig. 7. Coordinación de niveles de gobierno en la Acequia Real del Júcar
Cuadro. 2. Instancias de gobierno y número de integrantes.
Instancia de gobierno Número de integrantes
Junta General de Diputados 58 Diputados
Junta de Gobierno 10 Diputados
Junta General Local 7 Regantes de la Junta Local Directiva +
Regantes presentes
Junta Local Directiva 7 Regantes
Jurado de Riegos 5 Regantes
Fuente: elaboración propia
119
4.1.3.4.1. La Junta General de Señores Diputados
Es el órgano de gobierno de máxima autoridad, concretamente se refiere a la reunión o
asamblea general de representantes regantes, dentro del territorio bajo jurisdicción de la
Acequia Real, según las Ordenanzas, cada uno de ellos ha sido previamente elegido como
Diputado en el pueblo correspondiente, y es cuando se convierte en representante, de uno
de los 20 pueblos que integran la comunidad de regantes (a manera de delegados); en el
momento de su instalación como asamblea lo cual sucede una vez al año, la Junta General
se convierte en el órgano máximo de autoridad sobre los regantes y sobre todos los
empleados de la organización (cómo dijo un Celador, “son los jefes”), y cómo máximo
órgano de gobierno tiene las funciones o atribuciones máximas en la organización. Entre
sus funciones están
- Elegir a la Junta de Gobierno, y a los cargos correspondientes, que incluyen al
Presidente, al Vicepresidente y a los Vocales.
- Examinar y aprobar, la memoria y los presupuestos del ejercicio anterior (elaborada
por la Junta de Gobierno).
- Nombrar una Comisión de Diputados, para la revisión o examen de las cuentas del
ejercicio anterior (nombran en el momento de la Asamblea General).
- Fijar el importe del Cequiaje General. (a propuesta de la Junta de Gobierno)
- Examinar y aprobar los presupuestos de ingresos y gastos, de toda la Comunidad de
Regantes (a propuesta de la Junta de Gobierno).
- Examinar y aprobar proyectos de obras (a propuesta de la Junta de Gobierno).
- Informar de los asuntos de interés general, y asignar responsabilidades a la Junta de
Gobierno.
- Revisar y autorizar mecanismos de distribución del agua en situaciones de sequía.
- Modificar las Ordenanzas
- Aprobar el nombramiento de los empleados de mayor jerarquía, como el Secretario-
Depositario, el Acequiero y Subacequiero Mayor.
120
Estas tareas se ejercerían en el momento cuando se forma la Junta General, pero en cada
una de dichas funciones, le corresponden distintos tiempos para su ejecución, por ejemplo,
el presupuesto se aprueba cada año, pero nombrar la Junta de Gobierno sucede cada cuatro
años.
El origen y la elección de sus integrantes. La Junta General se integra por 58 Diputados
cuyo origen de cada uno de ellos es por elección previa en los pueblos de donde son
vecinos. Como regla general los mayores propietarios de tierra en cada pueblo son los
elegidos como Diputados, en función de que juntan más votos porque de acuerdo a la
superficie poseída es el número de votos a que se tiene derecho.
Para ser candidato, y por lo tanto tener la posibilidad de convertirse en Diputado, un
individuo debe cumplir ciertos requisitos como el saber leer y escribir, ser mayor de edad,
y tener registrado a su nombre al menos 30 hanegadas, aunque para aquellos que no cubren
esa superficie se pueden contabilizar las hanegadas de su cónyuge, entre otros requisitos
(Ordenanzas art. 26), evidentemente esta normativa excluye el acceso a los puestos de
gobierno y la posibilidad de representación directa para los regantes que tienen poca
superficie.
De acuerdo con las ordenanzas la proporción de votos es la siguiente:
Cuadro. 3. Rangos de superficie y número de votos correspondiente
Rango de superficie en hanegadas Número de votos
De 30 a 59 y 3 cuartones 1
De 60 a 89 y 3 cuartones 2
De 90 a 119 y 3 cuartones 3 Fuente: Ordenanzas para el Régimen y Administración de la Acequia Real del Júcar y adaptación propia
Y así sucesivamente, aunque se menciona en las ordenanzas que ningún propietario puede
emitir más del 50% de los votos de todos los comuneros (Ordenanzas, art. 212).
El puesto de Diputado es honorífico, gratuito y obligatorio y dura 4 años con posibilidad de
reelección (Ordenanzas: art. 25), y de hecho los Diputados se reeligen con alta frecuencia,
algunos pueden llegar a estar 8, 12, 16 o mas años en un puesto; además los puestos no son
121
excluyentes, un Diputado puede tener más de un cargo, por ejemplo, Presidente de Junta
Local, miembro de la Junta de Gobierno y de la Junta General, acumulando cierto poder.
Además existen diferencias en la calidad de la representación de los diputados; hay
Diputados Titulares y Diputados Forasteros, con sus respectivos suplentes, el Titular es
avecindado en el pueblo de referencia, el Forastero es por su calidad de no avecindado. Esta
diferenciación, conlleva diferencias en la oportunidad de participación con voz y voto, por
ejemplo en determinados eventos como la Junta General de Señores Diputados, se prefiere
invitar al Titular más que al forastero o al Suplente.
Entre pueblos, la diferencia de representación está basada en la extensión territorial que
tiene registrada cada pueblo: 9 de los 20 pueblos tienen derecho a nombrar 2 Diputados
titulares y 2 suplentes cada uno, y en cada uno de los 11 pueblos restantes se nombran 1
Diputado titular y 1 Suplente. Aunque por situaciones específicas (fallecimiento o retiro de
regantes) algunos pueblos pueden carecer momentáneamente de representación de
Diputados forasteros o suplentes, otras veces hasta que no ocurran nuevas elecciones se
podrá recuperar la representación, por ejemplo el caso de las representaciones de 2001-
2004, donde se reportan al menos 2 pueblos, Puchol y Guadasuar, que no cubren sus
espacios de Diputados Suplentes (http://www.acequiarj.es/html/organiza.html), esta
diferenciación limitaría la posibilidad de participación directa de los regantes individuales
y de los pueblos en este nivel de decisión. De acuerdo con la versión de Diputados a estas
reuniones no acuden los Diputados Suplentes porque a ellos no se les cita; en las
ordenanzas se señala que los Diputado Titulares tienen preferencia en voz y voto,
solamente en ausencia del Titular el Suplente tiene voto; por definición de Junta General de
Señores Diputados, tampoco están los Presidentes de las Juntas Locales.
La asamblea General y su dinámica. La Junta General de Diputados, sucede regularmente
en el mes de enero de cada año, se reune en la sede o casa social de la comunidad de
regantes, situada en la ciudad de Valencia, mismo lugar que es el sitio de operación u
oficinas de la Junta de Gobierno, y sus empleados; la asamblea la preside el Presidente de
la Junta de Gobierno, acompañado del resto de los integrantes de la misma en el presidium;
122
la voz principal y la conducción de la asamblea la lleva el Presidente de la Junta de
Gobierno, apoyado en la información que le proporciona el Secretario-Depositario.
El orden del día es estricto en lo general, de tal manera que la reunión adquiere más bien un
carácter informativo, pasando de un punto a otro en voz del Presidente de la Junta de
Gobierno, pregunta de viva voz si se aprueba o no el punto en exposición, si están o no de
acuerdo los Diputados en el asunto respectivo, cuando los Diputados mueven la cabeza en
señal afirmativa o contestan que si, enseguida el Presidente procede a afirmar que “hay
acuerdo”, y se pasa al siguiente punto; no hay temas o debates fuera del orden del día.
Como guía de seguimiento al informe, a los Diputados asistentes se les proporciona un
documento escrito en el que se señalan en general los puntos de la orden del día, por
ejemplo: la Junta General Ordinaria del 28 de enero de 2004 contiene la siguiente orden del
día:
Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria
celebrada el día 7 de febrero de 2003.
Segundo.- Memoria de la Junta de Gobierno y aprobación en su caso, de los acuerdos
derivados de la misma: cequiaje, obras de modernización, recompensas, etc.
Tercero.- Aprobación definitiva, si procede, de las cuentas de Depositaría de 2002.
Dictámen de las cuentas del ejercicio 2003 presentadas por la Junta de Gobierno y
nombramiento de Sres. Diputados para el examen de las mismas.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de los presupuestos de ingresos y gastos de la
Comunidad para el ejercicio de 2004.
Quinto.- Información sobre la modernización de la Acequia Real del Júcar.
Sexto.- Integración de la Acequia Real del Júcar en la Comunidad General de Regantes de
la Ribera Alta del Jucar.
Septimo.- Ruegos y preguntas.
El tiempo de duración de la reunión fué de aproximadamente 2 horas, y en el orden del día
me pareció importante destacar elementos como los siguientes:
123
- La lectura y aprobación del acta de la Junta de Diputados corresponde a la que se celebró
hace 12 meses, la cual contiene los acuerdos alcanzados en aquel momento, prácticamente
un año después.
- La aprobación de las cuentas fue del ejercicio del período pasado (de hace 12 meses).
- La alta participación de la Junta de Gobierno en actividades autogestivas, y cogestivas,
como las siguientes: solicitudes de obras; reclamaciones; autorizaciones; los convenios
firmados; las altas y bajas de Diputados y Presidentes de Juntas Locales; el ingreso de la
Acequia Real a otras organizaciones superiores de regantes; reuniones con representantes
de partidos políticos y gobiernos centrales autonómicos y locales; ponencias y conferencias
dictadas por miembros de la Junta o por el Secretario-Depositario relacionadas con la
gestión del agua; el comportamiento del padrón de catastro para registrar altas y bajas de
parcelas bajo riego; los plazos de recaudación del cequiaje; la situación laboral del personal
contratado; los asuntos judiciales y contenciosos en relación con el embalse de Alarcón, las
actividades de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar; el comportamiento de los registros
de consumos de agua de la Acequia Real de acuerdo con los reportes de la Confederación
Hidrográfica con el propósito de vigilar la curva de reserva o garantía de agua para los
regadíos tradicionales, información y seguimiento acerca del proceso de conversión de los
regadíos de riego por gravedad mediante acequias a riego por goteo.
- El examen de aprobación del presupuesto para el año en curso, que incluye el monto que
deberán pagar los regantes por concepto de cequiaje general; el monto de las subvenciones
(subsidios del Estado), los contratos de obras y el cálculo de inversión previstos; el cuadro
de evolución de la facturación o recaudación del cequiaje y la presentación y el análisis
para la aprobación del presupuesto financiero de ingresos y gastos de la organización
correspondiente para el año que comienza la cual es oral, gráfica y por escrito, en ese
momento algunos integrantes de la Junta General pueden hacer -y de hecho lo hacen-
observaciones a los proyectos de obra y a los costos que se les presentan por parte de la
Junta de Gobierno, y en su caso esta indica al Secretario-Depositario la necesidad de la
124
corrección, aunque es posible que se vuelvan a presentar las correcciones a la Junta General
12 meses después.
Estos indicadores me parecen significativos para analizar la participación y la capacidad
autogestiva y de cogestión de los regantes en asuntos clave de la organización.
Con relación a la asistencia y participación de Junta General, registre una asistencia de 25
Diputados, de un total nominal de 58.
Aunque en las ordenanzas se menciona que es obligatorio asistir a las reuniones
convocadas (Art. 29) no se registran sanciones por no asistir; comúnmente la Junta sesiona
con los Diputados presentes, haya o no mayoría y los acuerdos son válidos, situación que se
ajusta a lo que mencionan las ordenanzas (Art. 30).
4.1.3.4.2. La Junta de Gobierno
Es la instancia inmediata inferior de gobierno y dirección administrativa después de la
Junta General de Diputados, encargada de ejecutar los acuerdos de esta; se compone de 9
regantes: 1 Presidente, 1 Vicepresidente y 7 vocales, entre los cuales 2 son Vocales
Generales, 1 es Vocal General Suplente, 1 es Vocal Representante de la Primera Sección, 1
Vocal Suplente Representante de la Primera Sección, 1 Vocal Representante de la Segunda
Sección, y 1 Vocal Suplente Representante de la Segunda Sección; los suplentes tienen solo
tienen voz en presencia de los titulares.
Las atribuciones de la Junta de Gobierno son las siguientes:
- Nombrar y despedir empleados de la comunidad, que no corresponda nombrar y
despedir a la Junta General de Diputados; en este caso Guardas, Secretarios de
Juntas Locales, archivadores, secretarias, mensajeros y auxiliares.
- Aprobar dictámenes técnicos y propuestas de obra, reparación, etc., para que sean
consideradas y en su caso aprobadas ante la Junta General de Diputados.
125
- Redactar la memoria anual de actividades y elaborar los presupuestos que se
pondrán a consideración de la Junta General de Diputados.
- Ordenar o aprobar los fondos financieros de acuerdo con los presupuestos
aprobados por la Junta General de Diputados.
- Disponer la redacción de proyectos de reparación y conservación, y ocuparse de la
dirección de los mismos (en su caso la vigilancia cuando se contratan empresas
privadas para realizarlos).
- Ordenar la redacción de proyectos de obras nuevas.
- Dictar disposiciones y reglas para distribuir el agua, sobretodo establecer turnos de
agua y otras medidas en situaciones de escasez (se supone que en momentos críticos
la coordinación se establece con la Confederación Hidrográfica).
- Hacer cumplir la legislación de aguas y las Ordenanzas, con el apoyo directo de las
Juntas Locales (para cumplir esta función se apoyan directamente en el Secretario-
Depositario, el Acequiero Mayor, el Subacequiero y los Guardas e indirectamente
en Celadores y Regadores).
- Resolver y defenderse de litigios civiles y laborales que se formulen contra la
Comunidad, ya sea por los mismos regantes individuales u otras instancias externas
(en esta función es muy importante el apoyo del Secretario-Depositario).
- Proponer reformas a las Ordenanzas, las cuales una vez aprobadas, pasan a ser
dictaminadas y en su caso aprobadas por la Confederación Hidrográfica).
- Representar a la Comunidad de Regantes ante las distintas instancias del gobierno
local, autonómico y central; este papel lo llevan a cabo en gran medida el Presidente
y el Secretario-Depositario).
Elección de sus integrantes. De acuerdo con las Ordenanzas (Art. 46) todos los integrantes
de la Junta de Gobierno son elegidos por la Junta General de Señores Diputados, de entre
los mismos Diputados se elige a los integrantes de la Junta de Gobierno.
Los cargos se ejercen en principio por cuatro años, con la posibilidad de ser reelegidos;
sucede con frecuencia que algunos integrantes ocupan puestos por varios años, por ejemplo
126
pasando de la Vicepresidencia a Presidencia más las reelecciones del mismo cargo,
llegando a alcanzar 8, 12, 16 o mas años en esos puestos de representación.
Para ser candidato a puesto de Junta de Gobierno, un comunero debe tener registradas a su
nombre al menos 30 hanegadas, (aproximadamente 2.5 hectáreas) y al igual que el caso de
la Junta General de Diputados se pueden contabilizar las hanegadas de su cónyuge.
Las sesiones y su dinámica. La Junta de Gobierno ordinariamente sesiona mensualmente,
regularmente en la sede de la casa social en la ciudad de Valencia, aunque ocasionalmente
en la sede de uno de los pueblos de la comunidad. En esta instancia donde se van
preparando las decisiones que serán o no aprobadas en la Junta General de Diputados, de tal
manera que en está última se aprueba lo que en la Junta de Gobierno ya se consenso
durante todo el año en las reuniones mensuales (Diputados, comunicación personal).
Por ejemplo, los asuntos que se trataron en una sesión de Junta de Gobierno fueron los
siguientes:
- Los volúmenes de agua existentes hasta el momento en el embalse de Alarcón,
vigilar la curva de reserva y garantizar el agua para los regadíos de la Acequia Real.
- Los avance de la transformación de los regadíos por acequias, a riego por goteo.
- Los informes de las Juntas Locales con relación a cumplimientos técnicos de obras
realizadas, por ejemplo colocación correcta de tuberías con diámetros determinados
en las fesas.
- De la revisión de estipulaciones y normas de cumplimiento para obras específicas
que llevan a cabo las empresas industriales, con relación a los regadíos (por ejemplo
dimensiones de acequias, tipos de materiales, diámetros de tuberías, cotas
existentes, desagues, etc.).
- Los informes del Acequiero Mayor acerca de novedades en el campo, por ejemplo
de la existencia o no de contingencias por el corte de aguas ante la necesidad de
avance de las obras de transformación de los regadíos.
127
- De la tramitación de expropiaciones llevadas a cabo con motivo de las obras del
AVE, acordándose transferir a las Junta Locales el porcentaje correspondiente a las
acequias e instalaciones que administra cada Junta Local.
- De los resultados del trabajo realizado por el Secretario-Depositario para asesorar a
comunidades de regantes de otros países, en el marco del Apoyo a la Agencia
Española de Cooperación.
- De las subvenciones que recibe la Acequia Real por parte de la Conselleria del
Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana por realizar obras de conservación de
las acequias del Parque Natural de la Albufera.
- De la aprobación de nombramientos de Secretarios-Depositarios en las Juntas
Locales.
Quienes ejercen la administración cotidiana en este nivel son el Presidente, apoyado
siempre en el Secretario-Depositario, tanto para el interior de la comunidad como en sus
relaciones con el exterior.
4.1.3.4.3. La Junta General Local
La Junta General Local es la instancia de gobierno en cada pueblo, se refiere a la asamblea
o reunión anual que llevan a cabo el mayor grupo de regantes, dueños de tierra o
arrendatarios locales registrados en la Acequia Real; el evento se realiza regularmente en
los primeros días del mes de diciembre y es en esta reunión donde la Junta Local Directiva
en voz del Secretario-Tesorero de la misma, rinde un informe anual de actividades, ante los
regantes de la localidad. El Diputado Titular por el pueblo respectivo es el que preside la
Junta General, aunque acompañado por el Presidente de la Junta Local y los Vocales.
Funciones. Aunque La Junta General Local tiene una serie de atributos, su objetivo central
es aprobar los presupuestos de gastos e ingresos, las cuentas del año antepasado y el
presupuesto anual del año próximo, incluyendo las cuotas del Cequiaje y Desagüe
Particular para su Término Municipal.
128
Además de lo anterior le corresponde realizar lo siguiente:
- Elegir los vocales de la Junta Local Directiva y los miembros del Jurado de Riegos.
- Elegir al Secretario-l Tesorero.
- Fijar los sueldos de sus empleados
- Cualquier asunto relacionado con la distribución de las aguas dentro de su término
municipal.
Sesiones y su dinámica. La Junta General Local acuden sólo los regantes que tienen una
superficie determinada, una superficie mínima de 10 hanegadas (0.8 ha), y sus obligaciones
cumplidas; situación que se verifica en el momento de la reunión mediante un listado
preparado por la Junta de Gobierno.
La sesión de Junta General adquiere un carácter informativo, el informe y las propuestas de
presupuestos financieros se reparten por escrito a los asistentes, y con la lectura en voz alta
por parte del Secretario-Tesorero, se van siguiendo los números y las cuentas presentadas.
En general no hay solicitudes de aclaraciones, y se está de acuerdo con la información
vertida, a partir de que las cuentas y los presupuestos, no se elaboran en presencia de los
regantes, sino que son cuentas que han sido elaboradas previamente por las Juntas
Directivas Locales.
La participación de los regantes en estos foros es escasa, se pueden juntar 10, 20, 50
regantes en los distintos pueblos. Esto es significativo en contraste con los miles de
regantes reportados como integrantes de la Junta General Local. Cuando preguntamos a los
directivos la razón del porque acudía poca gente a las reuniones, la respuesta fue: “la gente
confía en que se lleva bien el gobierno y la administración, por eso casi no vienen” (Sr.
Grabriel Ridaura Cañada, Presidente y Diputado de la Junta Local de Sollana).
Las Juntas Generales Locales en general son convocadas por la Junta de Gobierno, suceden
en el marco de un programa general EDICTO de toda la Comunidad de Regantes Acequia
129
Real, el EDICTO se publica en medios de la prensa local y regional, de tal manera que en
una semana se cubren todas las fechas de reuniones para los 20 pueblos con ordenes del día
más o menos estandarizados, incluidos los horarios de inicio de las reuniones.
Además la Junta de Gobierno establece las condiciones generales en que deben realizarse
las Juntas Generales, instruye con unos dos meses de antelación a los Presidentes y
Secretarios de las Juntas Locales para que se cumplan las condiciones siguientes:
- La Junta General Local Ordinaria será convocada por el Presidente de la Junta
Local Directiva con aproximadamente 45 días de antelación a la semana en que
sucederán las reuniones de toda la comunidad de regantes.
- En cumplimiento de primera y segunda convocatoria (esta una hora después que la
primera) se realizará la reunión independientemente del número de asistentes.
- Los asistentes deben ser regantes titulares de fincas inscritos en el libro padrón y
regantes representantes de grupos con una superficie mínima en conjunto de 10
hanegadas (0.833 ha).
- La Junta de Gobierno remitirá las listas de quienes tienen derecho a asistir, y serán
expuestas al público, excluyéndose aquellos regantes que tengan recibos de pagos
pendientes, de acuerdo con los informes del Recaudador.
130
Fig. 8. Edicto emitido por la Acequia Real del Júcar
ACEQUIA REAL DEL JÚCAR.
EDICTO
Se pone en conocimiento de los regantes de la Comunidad que las Juntas Generales locales Ordinarias se celebrarán del día 1 al 7 del próximo mes de diciembre, en cada una de las localidades y en
los domicilios, días y horas que, a continuación se indican.
LOCALIDAD DOMICILIO FECHA HORA
ANTELLA PINTOR SANDOVAL ABRIL
19
SÁBADO DÍA 6 11.00
GAVARDA DOMICILIO SOCIAL,
PLAZA AYUNTAMIENTO 1
DOMINGO DÍA 7 11.00
ALZIRA CASA DE LA CULTURA,
ESCUELAS PÍAS 4.
LUNES DÍA 1 18.00
BENIMUSLEM JOAN DE JOANES 2 (CASA
SOCIAL)
SÁBADO DÍA 6 11.00
ALBERIC SANT LORENA 17 JUEVES DÍA 4 19.00
MASALAVES C/ VALENCIA , 12 (BAJO
AYUNTAMIENTO)
MARTES DÍA 2 19.00
BENIMODO CÁMARA LOCAL
AGRARIA
VIERNES DÍA 5 19.00
GUADASUAR C/ MAYOR, 40 (CASA
SOCIAL)
JUEVES DÍA 4 19.30
L’ALCUDIA CASA DEL LLAURADOR,
PLAZA P. VALENCIA 7.
MIÉRCOLES DÍA 3 19.00
ALGEMESI C/ BENITO BALLESTER, 10
(CASA SOCIAL)
LUNES DÍA 1 18.00
ALBATAT DENME, 17 (CASA
SOCIAL)11.00
JUEVES DÍA 4 18.00
SOLLANA C/ MIGARRO, 8 (CASA
SOCIAL)
VIERNES DÍA 5 11.00
ALGINET C/ SAN ANTONIO, 34
(CASA SOCIAL)
DOMINGO DÍA 7 11.00
BENIFAIO CÁMARO LOCAL
AGRARIA
JUEVES DÍA 4 19.00
ALMUSSAFES C/ MAYOR 67 (CASA
SOCIAL)
DOMINGO DÍA 7 09.00
PICASSENT PLAZA AYUNTAMIENTO 2
(CÁMARA AGRARIA)
MARTES DÍA 2 18.00
SILLA C/SANTA TERESA, 11-1
(LOCAL SOCIAL)
DOMINGO DÍA 7 10.00
ALCASSER C/ MESTRO CHAPI, 3, BAJO DOMINGO DÍA 7 11.00
BENIPARRELL CASA DE LA CULTURA VIERNES DÍA 5 18.30
ALBAL BLASCO IBÁNEZ, 40
(CÁMARA AGRARIA)
VIERNES DÍA 5 20.00
El Orden del Día de la Junta General Local estará fijado en el tablón de anuncios de la
respectiva localidad y como principales asuntos figuran los siguientes: Lectura y aprobación, en su caso,
del acta anterior; Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio actual; Lectura y aprobación, en su caso, de los presupuestos para ejercicio del año 2004 y la cuota de cequiaje particular;
Información sobre los nuevos plazos de recaudación, Ruegos y preguntas.
Las juntas Generales se constituirán con la mayoría del número de regantes comprendidos en
las listas de propietarios regantes con derecho a asistir a las mismas. Si no ocurriese dicha mayoría, se
celebrarán, en segunda convocatoria, como mínimo, una hora después de la señalada para la primera, quedando válidamente constituidas cualquiera que sea el número de asistentes.
Para cualquier información o aclaración, pueden ponerse en contacto con las oficinas de la
Junta de Gobierno de la Comunidad, teléfono 963915208-07 y Juntas Locales respectivas. Internet: www.acequiarj.es Valencia, Noviembre de 2003.
EL PRESIDENTE.
131
4.1.3.4.4. La Junta Local Directiva
Es la instancia de gobierno y administración inmediata en un pueblo o Termino Municipal;
se compone de 7 comuneros de los cuales 4 son propietarios de tierra asentados en la
comunidad y 3 foráneos. De este conjunto se elige un Presidente, un Vicepresidente y el
resto fungen como Vocales Propietarios y Suplentes. Las funciones son:
- Llevar los registros contables y administrativos del pueblo correspondiente
- Acordar las medidas de distribución de las aguas, mantenimiento y construcción de
obra a partir de los brazales
- Gestionar y representar a la Junta Local ante el municipio, y las instancias locales.
- Resolver los problemas de distribución del agua y aplicar el reglamento dentro de su
área de influencia.
- Citar al Jurado de Riegos cuando existe una violación al reglamento.
- Supervisar obras, desagues, y documentar los asuntos que ordene la Junta de
Gobierno.
Cada Junta Local Directiva calcula el monto del cequiaje particular, en función de sus
gastos específicos, los cuales varían a su vez en función del número de hanegadas que tiene
cada pueblo, y como consecuencia de mayor o menor longitud de canales de riego, y que
supuestamente tiene que ver con mayores gastos de mantenimiento y administración.
También las Juntas Locales Directivas acuerdan las tarifas por ordenes de riego,
modificandolas de acuerdo con sus criterios locales, por ejemplo en el caso de la localidad
de Sollana que a partir de la campaña de riegos de 2003 y de acuerdo con la aprobación en
sesión de fecha 13/02/2003 aplica las siguientes tarifas:
132
Cuadro. 4. Tarifas de riego aplicadas en la localidad de Sollana
Tarifa Precio
(euros/hanegada)
Condiciones
1 1,00 Si la parcela está obligadamente en turno de riego, el riego lo
efectúa el regador designado en cada partida; si los regantes
quieren realizar el riego ellos mismos, de cualquier manera deben
pagar la tarifa.
2 0,50 Aplica sólo para cultivo de hortalizas cuando el Celador señale
“turno para verdes” y el riego lo efectúen directamente el
propietario y/o cultivador de las parcelas. En caso de que el riego
lo aplique el Regador, se aplica la tarifa 1
3 10,00 Solamente para cultivo de ajos tiernos. Es un pago único para toda
la campaña de riegos. El regador solamente encaminara las aguas
hacia la parcela para el riego de la misma o para el arrancado de la
cosecha.
Fuente: Junta Local de Sollana, adaptación propia.
Elección de sus integrantes. Las elecciones de sus miembros se llevan a cabo cada cuatro
años, en Asamblea de Junta General Local coincidiendo con las elecciones de la Junta de
Diputados y de la Junta de Gobierno.
Los cargos son honoríficos, gratuitos y obligatorios, renovándose cada cuatro años con
posibilidad de reelección (Ordenanzas Art. 146). Para que un regante sea candidato a
puesto dirigente de la Junta Local Directiva necesita tener registrado a su nombre, al menos
10 hanegadas, (menos de 1 ha), asimismo a mayor número de hanegadas que tiene un
individuo aumenta su número de votos en la asamblea, en proporción de 10 hanegadas por
un voto, aunque se señala que un individuo no podrá sobrepasar el 50 por ciento del total de
votos (Ordenanzas Art. 131).
De acuerdo con las ordenanzas la proporción de votos es la siguiente:
Cuadro. 5. Rango de superficie y número de votos
Rango de superficie en hanegadas Hectáreas Número de votos
De 10 a 19 y 3 cuartones 0.8-1.6 1
De 20 a 29 y 3 cuartones 1.6-2.4 2
De 30 a 39 y 3 cuartones 2.4-3.2 3 Fuente: Ordenanzas para el Régimen y Administración de la Acequia Real del Júcar y adaptación propia
Los regantes tienen derecho a hacerse representar de acuerdo con el número de votos que
les corresponden.
133
Las sesiones y su dinámica. La Junta Local Directiva sesiona una vez por mes en las
oficinas correspondientes a la misma en cada pueblo. Esta reunión es presidida por el
Presidente de la Junta Local, y en voz del Secretario se discute con los miembros de la
Junta Directiva los asuntos cotidianos de la distribución del agua, construcción y
rehabilitación de infraestructura, mantenimiento, gastos, conflictos, seguimiento de
acciones previas, el estado de cuentas, pagos e ingresos, informes de comisiones de trabajo,
planificación de acciones próximas, obras en las acequias, reclamaciones y conflictos con
los regantes además de los asuntos que les turna la Junta de Gobierno.
En estas reuniones se van construyendo los presupuestos financieros y los acuerdos que se
pondrán a consideración de la Junta General Local.
Cada Junta Local Directiva tiene cierta autonomía funcional dentro de su área de influencia
y el Presidente, apoyado en su Secretario-Tesorero es el que ejerce cotidianamente el
gobierno y la administración. Se encarga de organizar tareas, de vigilar los trabajos, recibir
y enviar información en coordinación con el Celador.
Los recursos con que opera la Junta Local Directiva provienen en su mayor parte de la
recaudación del cequiaje particular, adicionalmente ello se agregan aportes del Estado,
subvenciones y apoyos a la agricultura en general por parte de distintas instancias:
Ministerio del Medio Ambiente, Generalitat Valenciana y los Ayuntamientos.
Personajes centrales del diario ejercicio del gobierno y la administración local, son el
Presidente, el Secretario-Tesorero y el Celador, quienes conocen y ejercen el seguimiento
de las acciones diarias; el Presidente ordena al Secretario las actividades que se tienen que
realizar: convocar reuniones, invertir en obras, contratar servicios, revisar estados
financieros, gestionar recursos, solicitar subvenciones, etc. El Secretario al ejercer estas
actividades, posee la información necesaria, lleva el control directo de las finanzas, elabora
informes, se coordina con otros empleados de la Junta de Gobierno para tramitar y resolver
acciones inmediatas, posee medios y recursos necesarios para comunicarse y agilizar
trámites ante esas y otras instancias externas; por su parte el Celador es el informante
134
directo para el Presidente ante problemas en campo y realiza la supervisión de trabajos de
reparación de infraestructura y para ejecutar acciones de distribución del agua.
4.1.3.4.5. El Jurado de Riegos
Es la instancia de autoridad local en cada Junta Local Directiva para dar tratamiento a
ciertos conflictos, y es la instancia legítima para dictar las correspondientes sanciones. Es el
tribunal, árbitro y juez entre los regantes locales. Por ejemplo cuando un regante acusa a
otro de robar el turno de riego, entonces el acusador acude ante el Celador, este recibe la
queja, y juntos acuden al lugar o parcela de referencia, si el Celador lo considera
conveniente prepara un informe para la Junta Local, y lo hace llegar al Secretario-Tesorero,
y este lo comunica al Presidente de la Junta Local; a criterio del Presidente y dependiendo
de la gravedad de la falta, se convoca o no al Jurado de Riegos; en voz del Presidente “se
intenta que entre los regantes lleguen a un acuerdo, una disculpa o la promesa de no volver
a intentarlo, si se arregla así, bien, si no, entonces se elabora un escrito y se empieza a
armar el expediente para integrarlo a la orden del día en reunión de próxima Junta Local
Directiva”. (Señor Enrique Presentación Rosell, Presidente de la Junta Local Directiva de
Algemesí).
Origen y elección se sus integrantes. Elegidos en Junta General sus integrantes son un
Presidente, cuatro vocales propietarios y cuatro suplentes, los cuales tienen que ser vecinos
del pueblo (Ordenanzas Art. 188); es común que el Presidente de la Junta Local Directiva
sea el Presidente del Jurado de Riegos, o en su caso el Diputado Titular.
Sesiones y su dinámica. El Jurado de Riegos sesiona cada vez que el Presidente de la Junta
Local Directiva lo convoca, lo cual ocurre a su vez cuando existen sanciones pendientes, o
conflictos que resolver; por ejemplo cuando un regante rompe un candado de una
compuerta para tomar agua fuera de turno de riego, a denuncia del Celador, el Jurado
impone la multa respectiva, o cuando haya que lograr un acuerdo entre regantes para dar
derecho de paso de aguas o drenaje entre parcelas vecinas o cuando se hace una obra que
modifica las tomas de riego o drenaje; en caso de que no se presente el acusado o por
135
alguna razón no quiera cumplir con la sanción impuesta, entonces el expediente se manda a
la Junta de Gobierno de Valencia, allá si le van a cobrar por la vía del apremio, incluso
puede llegar a suspenderse sus derechos al riego, o incluso más, a quitarle la tierra, porque
la Acequia Real tiene todas las facultades para ejercer ese derecho (Sr. Enrique
Presentación Rosell, Presidente y Diputado de la Junta Local de Algemesí). A continuación
de ejemplifica un proceso de sanción, en el cual se observa cuando y como intervienen los
distintos actores:
Se incoa el expediente E/119-97, ante la denuncia formulada por el Celador de la Junta
Local de Sollana poniendo en conocimiento del Jurado de Riegos Local la colocación, sin
permiso, de una androna con paleta y un tramo de tubería desde el cauce de la Acequia del
Desagüe, linde pol. 8/327; y una androna en el margen del Rec del Amarrador, linde pol.
8/818, ambas situadas en el perímetro del denominado “Tancat del Motor de Llopis & Cía.
Ante la controversia de estos hechos, por haber manifestado el propio Presidente
del Tancat que no riegan con las aguas de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real
del Júcar y que en base a ello solicitan la baja en el Padrón de Regantes, con fecha 18-4-
97, se le cita para que explique a la Directiva Local la razón y finalidad última de dichas
obras, significándole que cualquier obra de mejora o modificación de las tomas de riego
en las acequias deben ser solicitadas y contar con la preceptiva autorización de la Junta
Local de Riegos o de la Excma. Junta de Gobierno de la Comunidad.
Con fecha 22-4-97, y ante las previsibles consecuencias que conllevarían dichas
obras, se requiere la presencia del Notario D. Manuel Chirivella Bonet a efectos de que
alce Acta de Notoriedad y Presencia, dando cuenta de las modificaciones llevadas a cabo
por los responsables del “Tancat del Motor de Llopis & Cía.
Con fecha 25 de Agosto de 1.997 tiene entrada en las oficinas de la Junta Local de
Sollana un escrito del Presidente del “Tancat”, indicando que las obras señaladas han
sido llevada a cabo dentro del perímetro del Tancat del Motor de Llopis & Cía.
Visto dicho escrito y en un afán de llegar a un entendimiento entre las partes antes
de proceder a la convocatoria formal del Jurado de Riegos, con fecha 27/8/97, se remite
escrito al Sr. Presidente del Tancat indicándole que según lo dispuesto en la vigente Ley de
Aguas y en las Ordenanzas de la Acequia Real del Júcar, los márgenes de las acequias son
136
parte integrante de las mismas, y a efectos de evitar las sanciones pertinentes, se le
concede un plazo de un mes para proceder a la legalización y regularización de las obras
llevadas a cabo.
Pasado un período de cinco meses sin que los responsables del “Tancat del Motor
de Llopis & Cía” hayan contestado a nuestro escrito ni hayan legalizado las obras
realizadas en el Rec del Desagüe y en el Rec del Amarraor, mediante Decreto de la
Presidencia, se convoca al Jurado de Riegos Local para celebrar Sesión el día 5-2-98,
dándose cuenta de dicho Decreto al Sr. Presidente del Tancat del Motor de Llopis & Cía.
A dicha Sesión del Jurado de Riegos, no comparece nadie en representación del
“Tancat” ni tampoco alegan imposibilidad de asistencia, por lo que a tenor de lo dispuesto
en las Ordenanzas de la Acequia Real del Júcar, el Jurado de Riegos, tras conocer todo el
expediente, procedió a deliberar emitiéndose el fallo siguiente:
“…PRIMERO: Proceder a taponar con cemento las andronas construidas en el Rec
del Desagüe y en el Rec del Amarrador, por entender que el Tancat de Llopis tiene
suficientes tomas de riego abiertas para mantener los niveles de aguas correctos durante la
campaña de cultivo del arroz, beneficiándose además de las instalaciones del Bombeo
instalado en la zona para la reutilización de escorrentías.
SEGUNDO: Imponer al Tancat de Llopis, … como entidad responsable reconocida de los
hechos, la sanción de cincuenta mil pesetas.”
Notificado el fallo del Jurado de Riegos con fecha 9-2-98, el día 17 de marzo de
1.998, el Sr. Presidente del Tancat formula Recurso de Reposición contra dicho fallo en
base a distintos motivos, solicitando al Jurado de Riegos se sirva anular el mismo y dejarlo
sin efecto.
Trasladado el expediente íntegro a la Excma. Junta de Gobierno a tenor de lo
dispuesto en el art. 197 de las Ordenanzas de la Acequia Real del Júcar, para su estudio y
posterior informe, la misma, no detecta defecto de forma alguno en la tramitación del
expediente, por lo que el Jurado de Riegos reunido de nuevo en Sesión de fecha 23-4-98 se
ratifica en el Fallo emitido en Sesión de fecha 5-2-98, decretándose la ejecución inmediata
de dicho fallo.
137
Taponadas las entradas de agua del Rec del Desagüe y del Rec del Amarraor, los
responsables del Tancat las vuelven a reabrir, formulándose las pertinentes denuncias del
Celador, dando cuenta de los hechos los días 22-5-98 y 29-5-98.
En vista de ello, se vuelve a convocar al Jurado de Riegos y al responsable del
Tancat para comparecer ante el Jurado en Sesión de fecha 10 de junio de 1.998,
produciéndose entre tanto otra apertura de las boqueras y rotura de candado los días 3-6-
98 y 9-6-98.
A esta Sesión, sí comparecieron los representantes del Tancat, reconociendo la
autoría de los hechos denunciados y monstrándose total y radicalmente opuestos a la
legalización de las obras, considerando que las mismas están situadas fuera de los límites
de la zona regable de la Acequia Real del Júcar.
Tras diversas consideraciones, el Jurado de Riegos, emitió el fallo pertinente,
acordándose “…proceder a arrancar las boqueras construidas de forma ilegal en el Rec
del Amarraor y en el Rec del Desagüe, reconstruyéndose el margen de tierra de las citadas
acequias…” imponiéndose además una sanción de veinte mil pesetas por rotura repetitiva
de candados” (fuente: archivo de la Junta Local de Sollana).
4.1.4. La operación y manejo
4.1.4.1. Los empleados (burocracia)
En el análisis sobre el funcionamiento autogestivo de la organización de los regantes, cobró
importancia identificar al grupo de empleados que realizan las tareas siempre presentes, su
número, formación, experiencia y capacitación, así como sus funciones, de quien reciben,
y a quien dan ordenes, que posición ocupan en la estructura organizativa, y cuales son los
mecanismos de control que sobre ellos tienen los regantes. Está discusión se enmarca en
contexto del fenómeno de la organización autogestiva burocrática, como uno de los
aspectos relevantes en el marco de la teoría sobre el manejo y administración de grandes
sistemas de riego, la cual señala como un punto crítico el control de los empleados por los
regantes (Vaidyanathan, citado por Palerm, et al 2004:374-375).
138
Se partió del supuesto de que a partir del tamaño y la complejidad de los sistemas de riego,
se vuelve complejo el manejo y la administración del agua, así como los recursos
humanos, materiales y financieros de la organización, lo cual a su vez obligaría la
generación de mecanismos y estrategias por parte de los regantes para estar informados
sobre cuáles son las ejecuciones de los empleados, el cumplimiento de sus tareas, y tener
capacidad de control sobre los mismos y por lo tanto sobre los sistema de riego.
En general observamos que en la Acequia Real se distinguen dos grupos de empleados: 1)
los empleados operativos o de campo, aquellos que a partir de sus funciones del manejo del
agua y de la operación de la infraestructura hidráulica actúan en el campo; y 2) los
empleados administrativos o de oficina, aquellos que manejan los papeles y expedientes
tienen la información para la planificación interna y uno de ellos desempeña importantes
funciones de cogestión.
Cuadro 5. Tipo de puesto y empleados
Tipo de puesto Empleados Sitios de
actuación
Cantidad
Operativos o de campo
Regadores Brazales, Regueros
y parcelas
100 aprox.
Celadores Brazales y
Regueros
20
Guardas Acequia Madre 12
Subacequiero Mayor Acequia Madre,
Brazales
1
Acequiero Mayor Acequia Madre,
Brazales
1
Administrativos o de oficina
Secretario-Depositario Oficinas centrales e
instancias externas
1
Secretarios-Tesoreros Oficinas de Juntas
Locales
20
Archivistas Oficinas centrales 5
Secretaria Oficinas centrales 1
Fuente: elaboración propia
Los regadores. Los Regadores son un grupo de aproximadamente 100 empleados
eventuales, distribuidos en número variable en los distintos pueblos integrantes de la
Acequia Real en función de la superficie bajo riego, y a su vez de la superficie regada en
cada temporada o campaña de riego.
139
Su función es llevar el agua directamente a las parcelas de cultivo, a través del control de
las compuertas de las tomas de brazales y/o regueros.
Este conjunto de empleados regadores proviene y son gente vecina de los pueblos
integrantes de la Acequia Real, algunos de ellos son regantes (no existe impedimento para
que lo sean), parientes o amigos de otros regantes, por lo que existe relación cercana.
Para obtener el puesto de Regador, cada uno de ellos acude cada temporada de riegos a las
oficinas de la Junta Local del pueblo respectivo, a solicitar incorporarse como regadores,
sin mayor trámite, acuden y hablan directamente con el Secretario-Tesorero, o el Celador, o
el Presidente de la Junta Local, para ser tomados en cuenta. Otra posibilidad de contrato
para es que cuándo se necesitan regadores, la Junta Local pide a los empleados, en especial
al Celador que busque al posible personal, y también entre los regantes pueden recomendar
a alguien, una vez seleccionados por la Junta Local, esta les asigna la partida de la que se
van a hacer responsables.
Son un caso especial, hasta el momento de la investigación no eran empleados propiamente
dichos, no eran contratados formalmente por la comunidad de regantes, aunque si recibían
ordenes de la Junta Directiva Local vía el Celador, pero es el regante el que les paga cuando
riegan la parcela correspondiente; por lo tanto no tienen los mismos derechos que los
empleados permanentes1, aunque es la Junta Local la que los selecciona y anualmente les
autoriza el importe que van a cobrar por hanegada de riego.
Su capacitación para el trabajo la obtienen en la práctica diaria, no se requieren
conocimientos ni preparación convencionales más allá de la estructura básica escolar
oficial, saber leer y escribir, porque realizan anotaciones o registros de riegos dados,
nombre del regante y número de parcela; deben ser personas de campo, que conozcan o
hayan tenido experiencia mínima para manejar el agua, regar, y conocer el territorio.
1 Por reformas a la ley laboral, a partir del año 2004 los regadores, tienen que ser contratados cómo
permanente, con todas las prestaciones de ley, y la Junta Local Directiva sería el sujeto contratante.
140
Los regadores reciben ordenes directas al Celador, aunque ello no impide entenderse con el
Guarda, cuando se requiere ajustar volúmenes de agua, o vigilar las tomas, y ponerse de
acuero sobre los avances del riego, en coordinación con el Celador identifican a quien
tienen que prohibirle el riego, aquellos regantes que no han pagado su cequiaje o cuotas.
Para los Regadores no existe horario de trabajo fijo, tratan de ajustarse a un rango o período
de tiempo (8-10 horas) que empieza a las seis de la mañana regularmente, es de acuerdo al
número de parcelas y riegos que tengan enlistado, si hay menos demanda de riegos trabajan
menos horas.
En caso de conflicto en las parcelas, por ejemplo que el Regador no riegue la parcela de
acuerdo con el turno, o que sorriegue (derramar el agua sobre una parcela aledaña a la que
se está regando), el regante, le avisa al Celador, o en su caso tiene el siguiente acceso que
es el Presidente de la Junta Local Directiva, y si por alguna razón estos no resuelven el
problema, puede tenerse acceso a la Junta de Gobierno, aunque eso no garantiza que la
situación se resuelva favorablemente al regante; si es el caso de que el conflicto llegue a la
Junta de Gobierno, esta solicita un informe técnico al Acequiero y al Presidente de la Junta
Local, y con base en eso toma una determinación.
Así, hay relación directa: entre regantes, Regadores, y Celadores, los primeros son los que
vigilan que su parcela esté regada, y una vez cumplido este servicio pagan a los Regadores.
Una vez aceptados como regadores, se ponen a las órdenes del Celador de cada Junta
Local, este es su jefe inmediato. La instancia que lo puede despedir es la Junta Local a
recomendación del Celador.
Los Celadores. Los Celadores conforman un cuerpo de 20 empleados, uno por cada pueblo
regante, son gente vecina de los pueblos de referencia, pueden o no ser regantes (no hay
impedimento para ser regante). Su trabajo es fundamentalmente de campo para entregar el
agua, abrir y cerrar compuertas de los brazales, y controlar a los regadores.
141
Para desempeñar este puesto, es la práctica lo que lo hace ejercer correctamente su función,
aunque debe saber leer y escribir.
El conjunto de Celadores son trabajadores contratados formalmente por las Juntas Locales,
tienen todas las prestaciones de ley, que incluyen un salario establecido en nómina, por lo
tanto no sujeto a variaciones de demanda de riegos ni climáticas, tienen seguridad social, y
vacaciones pagadas, de tal manera que sus ingresos son constantes en el año.
Regularmente los Celadores fueron regadores, y por su buen desempeño, los integrantes de
la Junta Local también lo consideran un elemento adecuado y responsable, muchas veces
también es recomendado por sus propios padres o parientes que son empleados de la
Acequia, de tal manera que por está vía se va eligiendo al personal cuya relación es cercana
a los directivos.
Su jefe inmediato superior es el Presidente de la Junta Local, aunque se coordina
estrechamente con el Secretario para fines de desempeño en otras tareas, por ejemplo llevar
los controles de los registros y pagos de riegos, así como algunos trámites de oficina.
Los Guardas. Los Guardas son un grupo de 12 empleados, encargados de abrir, cerrar y
vigilar las compuertas de la Acequia Madre para distribuir el agua hacia los brazales cada
uno de ellos se encarga de un tramo de Acequia con sus respectivas compuertas;
proporcionar la información de los niveles de agua que lleva o conduce la Acequia, son los
auxiliares directos del Acequiero Mayor, quien es su jefe inmediato.
A partir de ese tramo se les asigna la vigilancia de una determinada superficie de riego,
ellos son los que proporcionan información al Acequiero ante algún problema de
distribución del agua desde la Acequia Madre; en su caso acuden a vigilar algún brazal,
pero no interfieren la labor de los Celadores.
Para realizar su trabajo, no requieren especialización técnica convencional, pero si conocer
el territorio, y ubicar las estructuras de control que le corresponden, así como saber leer y
escribir.
142
Los Guardas son gente vecina de los pueblos miembros o cercanos de la Acequia Real,
pueden ser o no regantes; la forma de ingreso a este puesto de trabajo es por apoyo de
parientes que está trabajando dentro de la organización, de tal manera que son gente
conocida por los regantes.
Son empleados formales, tienen las prestaciones de ley, vaciones y salubridad, incluyendo
un salario constante, no sujeto a variaciones.
El subacequiero Mayor. El subacequiero Mayor es un empleado originario y vecino de
uno de los pueblos regantes (Silla), substituye al Acequiero Mayor en caso de ausencia de
éste, normalmente actúa como Guarda de una sección del canal general; recibe
instrucciones del Acequiero Mayor, de el Secretario-Depositario, y de el Presidente de la
Junta de Gobierno. Conoce todas las compuertas y salidas de agua de la acequia madre,
sabe calcular los tiempos necesarios para regar las una determinada superficie, de acuerdo
al volumen aparente y la velocidad del agua.
Cuenta con experiencia para “mover las aguas” a lo largo del canal principal, además de
saber leer y escribir; es empleado de tiempo completo, con sueldo fijo y las prestaciones de
ley, vacaciones y salubridad. Para desempeñar su trabajo cuenta a su disposición con un
vehículo oficial y teléfono celular o móvil. Lo contrata directamente la Junta de Gobierno.
El Acequiero Mayor. El Acequiero Mayor es el empleado principal responsable para el
reparto o distribución del agua en todo el territorio de la Acequia Real; sigue siendo central
en la repartición del agua; antes de ocupar este puesto era Guarda; accedió al puesto de
Acequiero vía elección de la Junta de Gobierno; fue elegido de entre otros Guardas; la
Junta de Gobierno consideró el más idóneo, bajo el criterio de la experiencia adquirida en el
proceso de trabajo como Guarda, aunque se le practicaron exámenes de conocimientos
básicos y psicométricos para el nuevo puesto; sin embargo la base de conocimiento
empírico la tenía, al conocer la forma y los mecanismos de distribución del agua sobre la
acequia madre. Tiene una antigüedad aproximada de 12 años en el puesto.
143
El tiempo que le dedica a la actividad es prácticamente las 24 horas del día, y la mayor
parte del año, incluyendo sábados, domingos y días festivos, con excepción de unos 15 días
de vacaciones en el año. Su área de trabajo es toda la superficie de riego. Para desempeñar
su trabajo tiene a su disposición a los 12 guardas, 1 teléfono celular y automóvil oficial.
Está pendiente de recibir órdenes del Secretario-Depositario, y del Presidente de la Junta de
Gobierno. Tiene autonomía funcional para repartir el agua en de la acequia madre, hacia
todos los brazales para los distintos pueblos.
Las formas de control sobre su trabajo son por tres vías:
1) Estar pendiente de las ordenes de sus jefes inmediatos superiores;
2) Se le piden informes técnicos orales y por escrito, y en su caso en las
sesiones de la Junta de Gobierno.
3) Que ninguno de los Celadores y Presidentes de las Juntas Locales se quejen
de falta de agua en sus respectivos territorios; se trata de abastecer de agua a
los distintos territorios, sin que aflore el conflicto, para eso los Celadores y
los Presidentes de las Juntas Locales están pendientes de que su abasto de
agua sea suficiente. Si surgiera una complicación, el Celador es el encargado
de comunicar al Presidente de la Junta Local, este a su vez hablará con el
Acequiero Mayor y en su caso, si el problema no se resuelve ante la Junta de
Gobierno a través del Presidente de la misma.
El Secretario-Depositario. El Secretario Depositario obligadamente es Abogado,
seleccionado y elegido por la Junta General de Diputados. Su jefe inmediato es el
Presidente de la Junta de Gobierno.
Es el encargado de llevar todos los asuntos legales y administrativos día a día, asesorar a
los regantes en los aspectos técnicos y jurídicos para la defensa y conservación de sus
derechos a las aguas; elaborar y proponer alternativas de presupuestos y gastos, de
ordenamientos internos, de diseños organizativos a nivel de río y cuenca, diálogo y
negociaciones ante los técnicos de la Confederación Hidrográfica.
144
Es quién redacta y lee ante el pleno de Diputados los informes anuales que rinde la Junta de
Gobierno. Tiene una antigüedad aproximada de 20 años en el puesto. Su centro de trabajo
son las oficinas centrales de la ciudad de Valencia.
Además de ser el Secretario Depositario de la Acequia Real del Júcar, es el Secretario
General de la Federación de Regantes de España, y Secretario de la Unión Sindical de
Usuarios del Júcar, inclusive proporciona asesoría nacional e internacional en la gestión del
regadío bajo el mandato del gobierno central español vía la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI). En voz de los Diputados esos puestos lo califican como
uno de los expertos gestores de las aguas en España.
Los Secretarios-Tesoreros. Los Secretarios-Tesoreros son los empleados de las Juntas
Locales Directivas, uno en cada una de ellas, se encargan y entienden lo relacionado a la
contabilidad y administración financiera por lo tanto, poseen información sustantiva de la
administración operativa de las Juntas Locales Directivas; tienen a su cargo elaborar los
informes mensuales y anuales para que los regantes tomen las decisiones.
Es personal con estudios de nivel técnico o licenciatura; en general es gente de los pueblos
donde están trabajando, conocidos por los propios regantes, incluso parientes de ellos
mismos.; pueden o no ser regante (no hay impedimento en que lo sean).
Su jefe inmediato es el Presidente de la Junta Local Directiva y a él le rinden cuentas. son
empleados a tiempo parcial, para desempeñar su labor emplean unas horas diarias por la
tarde o por la mañana, entonces se abren las oficinas para tratar los asuntos cotidianos
algunos incluso trabajan en otras empresas o instituciones. Pueblos cómo Sollana,
Algemesí y Almussafes tienen a la misma persona de Secretario-Tesorero, el cual les
realiza un trabajo eficiente y satisfactorio (Sr. Gabriel Ridaura Cañada, Presidente de la
Junta Local de Sollana).
145
El Ingeniero. Es un profesionista encargado de elaborar y revisar proyectos de
construcción y/o reparación de obra para la Acequia Real, así como de supervisar trabajos
que se llevan a cabo en el sistema riego en general. No tiene personal directamente bajo su
mando, obedece instrucciones del Presidente de la Junta de Gobierno y del Secretario-
Depositario.
Los archivistas. Es personal con preparación profesional técnica ya sea en contabilidad o
administración, son los encargados de integrar y tener en orden los expedientes, los
registros contables, los montos de las recaudaciones, las facturaciones, el catastro o padrón
de parcelas y regantes, la biblioteca, los informes y actas de asambleas, la memoria de
actividades, etc., su jefe inmediato superior es el Secretario-Depositario, quien los controla
en su trabajo. Tienen horario de trabajo establecido, prestaciones de ley y salario fijo.
La Secretaria. Es una empleada encargada de llevar las agendas del Presidente de la Junta
de Gobierno y del Secretario Depositario, además de organizar expedientes, clasificar
documentos, girar oficios y ciertas instrucciones a los archivistas, y en general es la
encargada de la comunicación inmediata vía telefónica o internet con el exterior. Su horario
de trabajo está determinado, tiene prestaciones de ley y sueldo fijo. Su jefe inmediato es el
Secretario-Depositario.
146
Cuadro.6. Puestos contratados y características de relaciones laborales en la Acequia Real del Júcar
Puesto Instancia
que lo
contrata
Instancia
que lo
puede
despedir
Quién es su
jefe
inmediato
Prestaciones y
seguridad social
Personal
bajo su
mando
Tipo de
Estudios y/o
conocimientos
necesarios en
el puesto
Tiempo dedicado
al puesto
Secretario
Depositario
Junta de
Gobierno
Junta de
Gobierno
Presidente de
la Junta de
Gobierno
Seguridad social y
Vacaciones
1 Ingeniero
4 archivistas
1 secretaria
Abogado,
normas y leyes
de aguas
Tiempo completo,
disponible a
cualquier hora
Ingeniero Junta de Gobierno
Junta de Gobierno
Secretario-Depositario
Variable en función de obra y
contrato según lo
demanda la Junta de Gobierno
Ninguno Ingeniería proyectos para
obras de
conducción de aguas
Variable en función de obra y contrato
Archivista Junta de
Gobierno
Junta de
Gobierno
Secretario-
Depositario
Vacaciones
Seguridad social
1 Mensajero Saber leer y
escribir, contabilidad y
administración
40 a la semana
Secretaria Junta de
Gobierno
Junta de
Gobierno
Secretario-
Depositario
Vacaciones
Seguridad social
1 Mensajero Secretariado,
mecanografía
40 a la semana
Acequiero Mayor Junta de
Gobierno
Junta de
Gobierno
Secretario-
Depositario
Vacaciones
Seguridad social
12 Guardas Saber leer y
escribir; aforar,
cálculo de volúmenes y
capacidades de
canales
Tiempo completo,
incluidos sábados y
domingos
Subacequiero-Mayor Junta de
Gobierno
Junta de
Gobierno
Secretario-
Depositario
Vacaciones
Seguridad social
12 Guardas Saber leer y
escribir, aforar,
cálculo de volúmenes y
capacidades de
canales
Tiempo completo,
incluidos sábados y
domingos
Guarda Junta de Gobierno
Junta de Gobierno
Acequiero Mayor
Vacaciones Seguridad social
Ninguno Saber leer y escribir; leer la
escala
volumétrica sobre los
canales
Tiempo completo, incluidos sábados y
domingos
Celador Junta Local Directiva
Junta Local Directiva
Presidente de la Junta Local
Directiva
Vacaciones Seguridad social
Regadores Saber leer y escribir;
calcular
volúmenes y capacidades de
canales
Tiempo completo, incluidos sábados y
domingos
Secretario de Junta
Local
Junta de
Gobierno a propuesta de
la Junta
Local Directiva
Junta de
Gobierno a propuesta de
la Junta
Local Directiva
Presidente de
la Junta Local Directiva
Vacaciones
Seguridad social
1 Mensajero Estudios
técnicos o a nivel
licenciatura;
contabilidad y administración
En general unas 15
horas en función de los días de apertura
y hora de oficinas
Regador Junta Local
Directiva
Junta Local
Directiva
Celador Variable en
función del número de riegos, está bajo
Régimen Especial
Agrario
Ninguno Saber leer y
escribir; calcular
volúmenes y
capacidades de canales;
controlar el
agua dentro de la parcela.
Tiempo completo,
incluidos sábados y domingos,
Fuente: elaboración propia.
147
4.1.4.2. La distribución del agua en la huerta
Indudablemente que la tarea central de la Acequia Real del Júcar es la distribución del
agua, tarea en la que intervienen distintos niveles de gobierno y la ejecutan los empleados
de campo; es una tarea compleja a partir de la intrincada red de acequias; destaca la
coordinación entre distintos niveles de gobierno y los empleados de campo, así como el
hecho de que la distribución se lleva a cabo con una base de conocimiento local y
mecanismos tradicionales.
No hay dotaciones de agua específicas por comunidad o pueblo, quién tiene más superficie
recibe más agua, porque está basado también en relación al tipo de cultivo, si son hortalizas
se les da agua más frecuente, y en períodos críticos, si son frutales esperan más días para
que les vuelva a tocar el turno, aunque cuando hace calor aumenta la demanda de agua -
recordamos que las mayores temperaturas y por lo tanto la evapotranspiración se
concentran en los meses del verano (abril-septiembre)- sin embargo, a pesar de la presión
climática más o menos se mantiene un equilibrio con base en la autoridad central del
Acequiero, los Guardas, y las autoridades locales, entre ellos Celadores y Regadores, de tal
manera que se asignan volúmenes según criterio y experiencia local.
Hemos señalado anteriormente que los empleados de campo ejecutan la distribución del
agua, de tal manera que ellos se convierten en las autoridades inmediatas, cada uno en un
ámbito de actuación de acuerdo con la infraestructura hidráulica.
Al igual que la jerarquía física de la red hidráulica, se observa una estructura de autoridad
de “arriba” hacia “abajo”, el Acequiero Mayor, y el Subacequiero y los Guardas sobre la
acequia madre; los Celadores a nivel de brazales, y los Regadores a nivel de regeros y
parcelas, pero no a la inversa.
148
4.1.4.2.1. En la red de acequias
Hemos señalado que la casa de compuertas marca el inicio de la acequia madre, en este
punto está de responsable un Guarda, quien se encarga de manipular el sistema de palancas
que permiten bajar o subir las compuertas de entrada de los volúmenes de agua que
provienen del río; el Guarda sitúa o establece la altura de las compuertas según se lo
indique el Acequiero Mayor. En período de campaña de riegos, todos los días por la
mañana las compuertas se abren de día, y por las noches se cierran parcialmente para que
no ingrese demasiada agua y evitar que se derramen los volúmenes ante la ausencia de
riegos nocturnos; las compuertas no se bajan por completo para permitir el flujo de ciertos
volúmenes durante la noche, y que está llegue a la cola de la acequia, de tal manera que
cuando empiecen los riegos al día siguiente, las aguas no tarden demasiado en llegar al
final; además se requiere que en cierta compuertas como la de Sollana, el agua esté
fluyendo todas las noches para abastecer los arrozales del marjal.
Para distribuir o “mover el agua” a lo largo de la acequia madre y determinar el nivel de
apertura de las tomas, el Acequiero Mayor toma como base la información del llamado
parte de dotaciones, que se refiere a los niveles de agua que todos los días los Guardas
miden sobre la escala situada en una de las paredes de la acequia; está información se
genera tres veces al día, todos los días de la semana; el primer reporte se realiza a las 7 de
la mañana, el Acequiero Mayor o el Subacequiero les llama a los Guardas por radio
walkie talkie, y estos estando situados en la orilla del canal, y frente a la escala de
medición del nivel de agua, reportan el nivel de las aguas; el segundo reporte se lleva a
cabo a la 1 de la tarde; y el tercer reporte a las 7 de la tarde (más o menos cuando el sol se
está ocultando). Los Sábados y Domingos se registran los niveles de agua dos veces al día
(mañana y tarde) para dar un período de descanso a los Guardas.
A partir de la extensión del territorio que abastece cada canal secundario, en unas 20 tomas
el agua fluye todos los días -y prácticamente las 24 horas- porque son tomas que abastecen
las más grandes superficies, en estas tomas están situadas las escalas de medición para el
parte de dotaciones. Los turnos de agua dependen regularmente de la mayor o menor
149
extensión territorial que tiene que regar cada toma, de tal forma que si una toma controla
una sección grande de terreno, por ejemplo 2,000 hanegadas (apróx.166 ha), el agua fluye
por la misma todos los días, como el caso del Romaní o Silla. Para las tomas más medianas
o más pequeñas existe un turno de agua, de tal manera que si la toma abastece una
superficie pequeña, no hay necesidad de que tenga agua fluyendo todos los días,
simplemente se le asigna un día a la semana para abrirla por unas horas como se ejemplifica
en cuadro.
Cuadro 7. Tomas y turnos de riego en la acequia madre
Nombre de la toma Día de riego Términos municipales
La Torre Lunes Pcassent
Foya Martes Pcassemt, Amussafes y Sollana
Bou Miércoles Picassent y Almussafes
Mari Jueves Picassent y Benifayó
Ferrero Viernes Picassent y Almussafes
Romaní Lunes, miércoles y viernes Benifayó, Sollana
Martes, jueves y sábado. Almussafes, Sollana
Domingos Sollana
Silla Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes,
sábado.
Silla
Algudor Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes
y sábado.
Silla.
En la experiencia del Acequiero Mayor, en general la distribución del agua a lo largo de la
acequia madre depende básicamente de tres factores: los caudales que ingresan por el azud
de Antella (los cuales a su vez dependen de cuanta agua envíen por el río los funcionarios
de la Confederación Hidrográfica, encargados de los embalses), de el clima y de la
demanda de riegos.
“ Nos ajustamos según venga más o menos agua por el canal, también depende de si llueve
o no, si hace más o menos calor, cuando es verano lógicamente se solicitan más riegos,
pero en el invierno la demanda es mucho menor” (Sr. Vicente Llopiz, Acequiero Mayor).
En los brazales el Celador es el máximo responsable de la distribución del agua, controla
las tomas y las compuertas; se coordina con los Guardas para recibir el agua desde la
acequia madre y programar los riegos según la demanda interna de su respectivo territorio;
150
a su vez se coordina con el Regador para entregarle el agua y para establecer los turnos
para cada canal reguero.
El Celador organiza a su vez una distribución del agua por partidas (una partida refiere al
conjunto de varias parcelas localizadas en un predio), las cuales tienen asignados sus días
de riego, por ejemplo en el pueblo de Silla dice el Celador que la partida “vega” riega
miércoles y sábados, la “silvestre” riega lunes y jueves, la partida “altero” martes y viernes
y así sucesivamente; el domingo el agua va a los arrozales del marjal (Sr. Alberto Alapont,
Celador de Silla); esta mecánica de distribución por partidas la conoce y la aprueba
previamente el Presidente de la Junta Local, de tal manera que el Celador no actúa a su
libre albedrío, sino bajo el control de su Jefe inmediato superior.
Cuando los arrozales están en plena producción (de marzo-agosto) es obligación de dejar
pasar el agua a los arrozales, los domingos más las noches (Sr. Alberto Alapont, Celador
de Silla).
Para el caso de tomas grandes que abastecen dos o más pueblos, por ejemplo la toma del
Romaní y que tienen agua todos los días durante las 24 horas del día, al inicio de la
campaña de riegos los Celadores de cada pueblo se reunen con el Acequiero Mayor y se
ponen de acuerdo para establecer un tandeo entre pueblos -Benifayó, Almussafes y Sollana-
Por ejemplo en la campaña de 2003 quedó así: los días lunes, miércoles y viernes el agua
fue para el poblado de Almussafes, debido a que es la comunidad con más superficie para
regar de esa toma; martes jueves y sábado se reparten el agua entre Sollana y Benifayó. El
domingo toda el agua se va a los arrozales de Sollana.
151
Cuadro 8 . Distribución del agua en el Brazal “El Romaní”
Día de turno Tomas Reglas
Lunes Onet y pinet Toman el agua a las 6 de la mañana, y la sueltan a las 6 de la tarde (12 horas)
Lunes-martes Travesa y demás Toman el agua a partir de las 6 de la tarde el lunes y la suela a las 6 de la mañana el martes (12
horas)
Martes-miercoles Basa alta y Porteta A partir de las 6 de la mañana del martes y la suelta a las 6 de la mañana del miércoles (24 horas)
Miércoles Pinar y demás Toman a las 6 de la mañana del miércoles y las sueltan a las 6 de la tarde del miércoles (12 horas)
Miércoles-jueves Travesa y demás Toman a las 6 de la tarde del miércoles y las sueltan a las 6 de la mañana del jueves (12 horas)
Jueves Basa alta y porteta Toman a las 6 de la mañana y la sueltas a las 6 de la tarde del jueves (2 horas)
Jueves-viernes Travesa y demás Toman a las 6 de la tarde del jueves y las sueltan a las 6 de la mañana del viernes (12 horas)
Viernes Onet y Pinet Toman a las 6 de la mañana del viernes y la sueltan a las 6 de la tarde viernes (12 horas)
Viernes-sábado Pinar y demás Toman a las 6 de la tarde del viernes y la sueltan a las 6 de la mañana del sábado (12 horas)
Sábado Onet y Pinet Toman a las 6 de la mañana del sábado y las sueltan a las 6 de la tarde del sábado (12 horas)
Sábado-domingo Travesa y demás Toman a las 6 de la tarde del sábado y la sueltan a las 6 de la mañana del domingo
Domingo Arrozales Toman a las 6 de la mañana del domingo y las sueltan el domingo a las 6 de la tarde (12 horas)
Domingo-lunes Pinar y demás. Toman el agua a las 6 de la tarde del domingo y la sueltan a las 6 de la mañana del lunes (12 horas)
Las tandas se coordinan entre nosotros como Celadores, y luego le avisa cada quien a su
Presidente, aunque al inicio de la campaña de riegos hay una reunión entre los
Presidentes, y los Celadores para ponerse de acuerdo como se va a trabajar en la
temporada (Francisco Gil Parra, Celador de Sollana).
En caso de diferencias o conflictos entre Celadores con relación a dicho tandeo, intervienen
los Presidentes de las Juntas Locales y citan al Acequiero Mayor para llegar a acuerdos.
Una vez consensados los acuerdos, cada Presidente de Junta Local le instruye a su
Celador para que realice lo acordado.
En la práctica ocurre que las horas de duración del turno para determinadas tomas se puede
prolongar o reducir según la demanda de riegos, y los volúmenes de agua disponibles,
siempre de acuerdo con el criterio del Acequiero Mayor, porque aunque los Celadores y
Regadores piden más agua, no necesariamente les dan.
“La verdad es que todos le pedimos más agua al Acequiero, y este nos dice que si, que
ahorita nos manda más, pero a veces falla, será porque seguramente él la tiene que estirar
más para otras tomas” (Celador de Alzira).
Una vez asignada el agua por partidas a partir del brazal, en los regueros son los
Regadores los encargados de llevar el agua directamente a las parcelas. Ellos organizan los
turnos de riego en las partidas bajo su responsabilidad; a un Regador corresponde una, dos
o tres partidas dependiendo del tamaño de la partida.
152
En la toma del algudor (sobre un brazal) hay un regador que controla tres regueros
principales, a cada uno de los regueros se le dan las aguas un día; un día por reguero y
por partida” (Sr. Alberto Alapont, Celador de Silla).
Es decir, la distribución sigue un turno de riego por partidas y luego por campos (parcelas),
siguiendo la pendiente del terreno, primero los campos más elevados, y luego los más
bajos.
A partir de los regueros, y para aplicar el riego por parcela existe coordinación y
comunicación Regadores-Regantes, para lo cual se han generado distintas alternativas y
mecanismos, según la costumbre en cada pueblo: distintos sitios de encuentro, a la plaza del
pueblo, por las tardes acuden los Regadores y Regantes, y ahí se entrevistan como en el
caso de Benifayó; otra opción es un bar conocido por todos – ya establecido por la
costumbre como punto de reunión-, donde acuden a tomar el almuerzo los Regadores y el
Celador como el caso de Silla y Alzira; otra opción es acudir a las oficinas de la Junta Local
Directiva, donde son atendidos en su caso por el Secretario-Tesorero quién les gira una
orden de riego mediante papel o boleta que luego le mostrarán al Regador como el caso de
Albalat y Sollana, este servicio implica que el Regante puede acudir a las oficinas y turnar
u ordenar riegos para varios turnos, y si lo desea puede domiciliar el pago en su cuenta
bancaria; una alternativa más de comunicación regador-regantes, es marcar el número de
teléfono que se encuentra pintado en paredes de algunas fesas, y concertar el riego como
sucede en Algemesí; en Benifayó los regadores anuncian en una pizarra, colocada en una
de las esquinas de la plaza del pueblo, las partidas a las que les corresponde el turno de
riego; los Regantes ya saben en que partida está situada su tierra, también en las oficinas
del Ayuntamiento se colocan avisos. Otra alternativa es que los regantes encuentran en
campo al Regador, cuando éste anda regando, y ahí se ponen e acuerdo; en el pueblo de
Silla por ejemplo, en las mañanas acuden los regantes a las compuertas del canal, donde el
Celador abre las compuertas y da el agua al canal correspondiente, en este caso el regante
quiere regar por él mismo la parcela y solicita turno; el Regador, anota en su libreta el turno
153
solicitado, revisa cada parcela, y a ésta se le da o no el riego en función del cubrimiento de
los pagos realizados (emolumentos).
Los Regadores a su vez llevan el control de las parcelas individuales mediante un registro
escrito en una libreta, cada parcela tiene asignado un número, en secuencia con relación al
turno de riego. En la libreta se registra el nombre del dueño de la parcela, su apodo, y su
situación con relación al pago de la cuota (emolumento).
“A turno riguroso, un campo detrás de otro, y si estamos a mitad de turno y se requiere un
riego que no estaba anotado, entonces el turno lo llevo yo que soy el Regador y si alguien
quiere regar un campo en medio, me dice, para ver si hay lugar lo acomode en medio, en
la noche o sábado o domingo” (Regador de Algemesí).
Sin embargo el turno “riguroso” tiene flexibilidad: el Regador sigue una secuencia
programada de parcelas, pero el Regante tiene derecho a decidir individualmente la forma
de manejo en su parcela – por el tipo de suelo, tipo de cultivo, variedad, edad de la planta,
clima, etc.-; esta condición obliga a los Regantes a acudir en busca del Regador de la
partida y comunicarle su decisión de aplicar o no el riego a su campo, en caso contrario el
Regador sigue su secuencia de turno e introduce el agua, para regar y cobrar, puesto que él
lleva los turnos de las parcelas.
Los tiempos de turno de agua para cada campo y tipo de cultivo están consensuados a a
partir de la experiencia del Celador, Regadores y Regantes, para los frutales cada 20-25
días, para las hortalizas cada 10-12 días, no existe un cuadro estricto de usos consuntivos o
de requerimientos de agua por cultivo, más bien es un sistema flexible de asignación por
experiencia local.
4.1.4.2.2. A partir de los pozos
En los pozos de sequía. Para fines operativos la Confederación Hidrográfica faculta a la
comunidad de regantes de la Acequia Real del Júcar para que se encargue de vigilarlos, y
154
en su caso extraer los volúmenes al poner en marcha los motores o bombas de succión,
cuando se declare la condición de sequía.
De tal manera que la autoridad operativa en los pozos es la Junta General de Gobierno de la
Acequia Real, la cual faculta directamente al Acequiero Mayor, el cual apoyado en Guardas
y Celadores, los ponen en funcionamiento cuando consideran que por la acequia madre
viene poca agua y existe demanda de riegos para las partes media y baja del territorio.
En los motores privados-colectivos. La distribución del agua adquiere una dinámica
distinta a la del abastecimiento con agua superficial, cuando lo desea el regante pone en
marcha el motor y el riego; el regante acude al edificio donde se albergan el motor y las
instalaciones de encendido, introduce fichas de metal, adquiridas en el Banco de la
localidad, y pone en marcha el motor; cada ficha cuesta 1 euro, y extrae agua durante media
hora, (mediante un tubo de aproximadamente 8 pulgadas de diámetro) suficiente para regar
aproximadamente 2 hanegadas; con esa base el regante calcula cuantas fichas requiere para
regar de acuerdo con el tamaño de su parcela, y el tipo de cultivo.
“Al motor se le pone una ficha de 30 minutos para regar, con eso se riega un par de
anegadas” (Regante en Silla).
Para fines de control de derechos o delimitar fronteras de acceso a regantes ajenos a los
motores, se coloca un croquis o plano con los campos y parcelas que tienen derecho a regar
de esa fuente, mecanismo que sirve para disminuir la posibilidad de que el agua riegue
parcelas no inscritas en el padrón del motor; el control es sobre las tierras, de tal manera
que si un Regante o Regador observa que se está regando una tierra sin derecho, puede
denunciar el hecho ante la directiva de la sociedad de motor.
En los pozos privados individuales. A partir de que son pozos que fueron perforados en
fincas de propiedad privada, con recursos propietarios particulares, y como tal pertenecen
los dueños de las parcelas; estos ponen en marcha los motores y extraen agua cuando la
necesitan, sin mayor limitación que su propio criterio. La relación de estos propietarios con
155
la comunidad de regantes de la Acequia Real del Júcar, es el pago de una cuota anual por
estar dentro del área concesionada a la organización.
4.1.4.3. La distribución del agua en el marjal
A partir de que esta zona por su ubicación geográfica tiene íntima relación con el lago de la
Albufera y en términos de la relación hidráulica no se pueden disociar, dada la reutilización
de las escorrentías y drenajes de la zona de huerta principalmente.
Destaca que la autogestión y cogestión en este territorio obedece las particularidades tanto
del cultivo de arroz como a aquellas asociadas a la lógica de manejo del territorio humedal.
El caso cobra importancia si lo observamos en el marco de una situación de preocupación
creciente por el manejo integral del agua y del territorio.
La superficie del marjal ocupa el 30% del territorio total que administra la Acequia Real del
Júcar, aunque el marjal total que rodea al lago de la Albufera es más grande.
4.1.4.3.1. La inundación en verano para el cultivo del arroz.
La comunidad de regantes de la Acequia Real maneja el agua para unas 4,000 ha de arroz,
para coordinar el llenado o embalse del territorio para el cultivo, el Presidente y el
Secretario-Depositario de la Junta de Gobierno acuden a la Confederación Hidrográfica, en
la fecha que esta convoca a reunión de Junta de Desembalse, para ponerse de acuerdo con
los regantes del río Júcar, y establecer fechas posibles de inicio de la campaña de riegos,
estas fechas de siembra o plantación están más o menos establecidas en la región en el mes
de abril; una vez establecida la fecha, la Confederación a través de sus técnicos preparará la
suelta de aguas desde los embalses.
Una vez establecida la fecha aproximada de inicio de la campaña de riegos la Junta de
Gobierno a través del Secretario-Depositario, avisa al Acequiero Mayor para que esté
pendiente de la suelta de aguas por el río Júcar, cuándo esto suceda, el Acequiero ordenará
156
al Guarda abrir las compuertas de entrada a partir del azud de Antella, y avisará a los
Presidentes de las Juntas Locales, para que a su vez avisen a sus Celadores, y Regadores
acerca del inicio del embasado del territorio arrozal.
El Acequiero Mayor, el Presidente de la Junta de Gobierno y los Presidentes de las Juntas
Locales acuerdan la secuencia de llenado, según la ubicación de las tierras de cada pueblo,
con relación a la entrada de agua de la acequia madre, y de acuerdo con la pendiente
general del territorio, primero llenan los pueblos de “arriba” y luego los de “abajo”, primero
Albalat, luego Algemesí y luego Sollana y Silla; cuando el Acequiero envía las aguas por
la acequia madre, les instruye a los Celadores en el sentido de que esas aguas son para
llenar las partidas arrozales, ya se sabe a quienes van dirigidas, y el Celador del pueblo
correspondiente, ya tiene controlado sus tomas o compuertas en sus azarbes para controlar
el agua y evitar desbordamientos.
En cada territorio de cada pueblo se van envasando (llenando) por turnos las partidas y las
mallas (un conjunto de parcelas cultivadas con arroz) y bazas (parcelas individuales
cultivadas con arroz), que previamente designó cada Junta Local Directiva, por ejemplo
Sollana elabora un Programa de Embalse de las Partidas Arrozales que considera la
secuencia de inundación para todas sus partidas inundables, por malla y por baza, según su
ubicación "aguas arriba" y "aguas abajo", de tal manera que el agua va pasando de una baza
a otra y se va controlando el llenado entre bazas. Cada baza está separada de otra por un
bordo o muro de tierra, y se comunican entre si mediante una apertura en el bordo
colindante; de tal manera que el agua vaya pasando por gravedad de una parcela a otra; a
esto acción se le conoce localmente como pasar agua caballera.
La base es el manejo de las compuertas de los azarbes y enseguida las compuertas de los
brazales para a su vez controlar el llenado de la malla, primero las mallas de “arriba” y
luego las de “abajo”, cuidando de no sobreinundar a los de abajo o arrastrarlos con
demasiada agua (Sr.Francisco Gil, Celador de Sollana).
157
Una vez establecido el programa de embalsado el turno es estricto, no hay retorno, “si un
regante no quiere embalsar su baza, al llegarle el agua en la partida y malla
correspondiente, pierde el derecho de inundar hasta que el Celador o el Acequiero Mayor lo
considere oportuno”(Sr.Francisco Gil, Celador de Sollana).
Cuando para la siembra del arroz se requieren llenar la tierra de agua, entonces en la
parte de arriba se prohíbe por un período regar naranjos, para disponer de prácticamente
todo el caudal para los arrozales. Los arrozales se gobiernan como comunidad, hay
coordinación para regar los distintos campos de arroz (Sr.Francisco Gil, Celador de
Sollana).
No se permite que un regante individual tome en sus manos el llenado de su parcela porque
rompería con la secuencia de embasado establecido, así, el regante está obligado a realizar
estas actividades en coordinación con los demás, es decir a la colectividad.
Una vez embalsado el territorio, el nivel de las aguas se sostiene, enviando caudales desde
la acequia madre, y con las escorrentías de la huerta, además del agua que sale de los
Ullales.
La practica del aprimo y del aixuo. El aprimo es una acción de vaciado de agua de los
territorios cultivados de arroz, ocurre dentro del período de crecimiento del cultivo, consiste
en que a los 15 o 20 días después de la inundación de nacencia del arroz, se baja el nivel de
las aguas de inundación para aplicar herbicidas; la Junta Local Directiva elabora el
programa de aprimo; el Celador coloca carteles avisando a los Regantes los días de aprimo
por partida.
Para ejecutar el aprimo se coordinan el Acequiero Mayor, los Guardas, los Celador y los
regadores, para llevar un control de caudales por cada malla. Los Regadores son los únicos
autorizados para manejar las estructuras de control (paletas, partidores, andronas, etc.) de
ingreso de agua a las mallas.
158
Otro momento necesario de coordinación es el llamado aixuo consiste en interrumpir la
entrada de agua a los arrozales, dejar que el suelo se seque para provocar que el arroz
profundice su raíz, y fortalecer la planta y reducir el riesgo de su caída cuando vengan los
vientos fuertes; esto requiere nuevamente coordinación para el vaciado de las parcelas y
nuevamente el llenado de las mísmas, por ejemplo la Junta Local Directiva de Sollana
realizó el programa de desembalse temporal ó aixuo de las partidas arrozales de acuerdo
con el programa siguiente:
Cuadro 9. Ejemplo de programa del aixuo en una parte del territorio de Sollana
Fecha Partida
19 de junio “Borronar”, “Romaní”, “Malla del Barranquet”,
“Maquial” y “Partida Vella”
25 de junio Partidas de “Rastoble”
Fuente: archivo de la Junta Local de Sollana, programa de 2003
Cuando se acerca la maduración de las plantas de arroz porque ya llenó el grano, entonces
se requiere quitar el agua para empezar el secamiento y preparar la cosecha del arroz, para
lo cual también se lleva a cabo un programa de desembalse de las partidas arrozales como
el siguiente:
Cuadro 10. Ejemplo de programa de desembalse de algunas partidas en Sollana
Fecha Partida
1 de septiembre Hondas
3 de septiembre Intermedias y “Pará Calsina”
5 de septiembre Altas
Fuente archivo de la Junta Local de Sollana, programa de 2001
4.1.4.3.2. La inundación de invierno para aumentar la superficie humedal
La inundación de invierno en el marjal, sucede después de la cosecha del arroz, una vez que
se queman los residuos y la parcela queda libre; es una práctica que sirve para ampliar la
zona de humedal, inicia en el mes de octubre, y termina en febrero o marzo, en este período
que dura 5-6 meses, aves de distintas especies habitan la zona, hibernan y se reproducen;
los beneficios agro-ecológicos y paisajísticos incluyen la presencia de patos silvestres que
migran desde el norte de Europa, anguilas, ranas y peces. Incluso se realiza cacería pública
y privada que genera una derrama económica importante, porque los Ayuntamientos rentan
los derechos de caza.
159
En el mes de marzo termina la inundación de invierno, y nuevamente se vacía el agua, para
preparar los terrenos e iniciar un nuevo ciclo de cultivo de arroz.
La cogestión para el mantenimiento de las acequias del marjal. A partir de que el
territorio del marjal forma parte del humedal que a su vez protege al Lago de la Albufera,
existen normas ambientales nacional e internacionales que la Acequia Real debe cumplir,
razón por la cual la Junta Local Directiva solicita permiso ante instancias estatales para
llevar a cabo tareas de mantenimiento en las acequias y azarbes, por ejemplo la Junta Local
de Sollana solicito permiso para la realización de trabajos de mantenimiento y reparación al
Consejo Directivo del Parque de la Albufera, dependiente de la Conselleria del Medio
Ambiente de la Generalitat Valenciana, el cual dictamina las condiciones y las normas que
se deben cumplir para la protección especial ecológica del marjal. Esto permite realización
de actividades de limpieza, monda, desbroce, reparación y refuerzo de canales y acequias y
sus márgenes, pero sin que eso signifique construcción de obra nueva de fábrica se trata de
cuidar la conservación del humedal. De tal forma que si la Junta Local Directiva solicita
realizar una serie de medidas como las siguientes:
Cuadro 11. Obras de mantenimiento en la zona de marjal
Obra Acequia Actuación
Partidor del Rec de l´llla Rec de l´llla Impermeabilización y reparación general del partidor
Sifó del Rec de l´llla Acequia Obera Reconstrucción del sifón
Piedra de escollera Acequia del Mich Colocación de piedra, linde a camino para proteger el
margen de la acequia.
Piedra de escollera Sequieta dels Cloto Colocación de piedra, linde a camino para proteger el
margen de la acequia
Mejora de cauce y
traslado a la otra parte
del camino
Rec de Carrillo Traslado del cauce a la margen derecha del camino y
reconstrucción del cauce de riego para mejorar el
servicio a las parcelas del marjal
Piedra de escollera Rec de Carrillo Colocación de piedra, linde a camino para proteger el
margen de la acequia
Fuente: Archivo de la Acequia Real del Júcar
La respuesta por parte del Consejo Directivo del Parque de la Albufera, indica que se
permiten reparaciones, pero no obra nueva de fábrica; los refuerzos de piedra deberán
coronarse con una capa de tierra y volver a instalar las especies vegetales autóctonas de la
zona. Cuando se trata de trasladar un cauce como el señalado en el Rec de Carrillo, deberá
hacerse un estudio de impacto ambiental.
160
4.1.4.3.3. Las medidas autogestivas bajo condiciones de sequía
Las situaciones de sequía a todo mundo ponen nervioso, la posibilidad de perder el
arbolado, o la cosecha de hortalizas es una situación extrema que obliga a estar en máxima
alerta: las autoridades y empleados de la Acequia Real, por su experiencia y conocimiento
tienen previstas medidas y restricciones que van a permitir en un momento dado, repartir el
agua existente a lo largo y ancho del territorio con derecho a riego; las medidas y ajustes
incluyen todos los niveles de la infraestructura hidráulica, desde la acequia madre hasta la
parcela individual. El primer paso es citar por parte del Presidente de la Junta de Gobierno
a una reunión de carácter informativo a Diputados Titulares y Suplentes, Secretario-
Depositario, Acequiero Mayor, Subacequiero Mayor, Presidentes, Secretarios y Celadores
de las Juntas Locales y Guardas, con el propósito de informar de las medidas que deberán
adoptarse internamente.
- A nivel de acequia madre se establecen tandeos por brazales; decisión que se toma en
reunión de Presidentes de Juntas Locales con el Acequiero Mayor. Una vez tomado el
acuerdo de tandas, se instruye a los Guardas para regular las tomas o fesas; además se
solicita a los Celadores máxima alerta en la vigilancia.
- Se alarga el tiempo que tarda un turno en dar una vuelta completa; en el caso de los
frutales puede durar 40 días, cuando en situación normal dura 25 días en dar la vuelta.
- Se activan los motores de sequía, sobretodo para cubrir el riego de las hortalizas que
requieren riegos puntales.
- Se contratan mas Regadores y no se permite que el Regante riegue directamente, sino que
el agua debe ser controlada por el Celador y los Regadores, se intenta evitar los
escurrimientos de las copas de las acequias.
- Se avisa por medios orales y escritos que la siembra de hortalizas corre por cuenta y
riesgo del Regante, sin garantía de riego.
- Los riegos se realizan de día y noche, incluidos días festivos (en período normal no se
riega por las noches).
- Se llevan a cabo trabajos de reparación en partidores y paradas para evitar fugas de agua.
161
- Se limita el tiempo y el volumen de riego por parcela.
- La limpieza, monda y desbroze de brazales, regueros, y acequias en general se
intensifica.
- Revisar que se construyan los caballones (bordos) dentro de las parcelas que sirven para
controlar el agua, y que esta camine más rápido, en caso de no tenerlos prohibir el riego en
esa parcela.
- Se establece un turno de riego para toda la partida, independientemente del tipo de
cultivo.
- Revisar que cadenas y candados a los partidores estén en buena condición para evitar
robos de agua fuera de turno.
- El llenado y embalse de las parcelas o campos se efectúa estrictamente por los regadores.
- Si la sequía se hace más severa, el Acequiero Mayor y los Celadores priorizan las
cosechas pendientes.
- Si el horizonte es más drástico existe la posibilidad de que la Junta de Gobierno decrete
un riguroso tandeo entre pueblos.
- Ajustar el reparto de los caudales en función de la superficie regada respetando los turnos
(quién tiene más superficie y cultivos en pie, recibe más agua).
- Acatar las directrices del Acequiero Mayor, Subacequiero y Guardas en decisiones
puntuales para mantener los arrozales, como el dejar pasar el agua por las noches y los
domingos.
Si bien las medidas enunciadas anteriormente obedecen a la lógica interna autogestiva de la
Acequia Real del Júcar, el fenómeno de la sequía se da en un territorio mucho más grande,
o al menos en el espacio de la cuenca, razón por la cual las batallas por al agua disponible,
se libran en un espacio mucho mayor, lo cual exige y obliga una intensa cogestión del agua
en los espacios de decisión de la Confederación Hidrográfica.
162
CAPITULO V
5.1. LA COGESTIÓN EN EL RÍO JUCAR
Desde la perspectiva de la Acequia Real del Júcar, se identificaron y analizaron elementos
de la cogestión en un tramo del río. Siguiendo la principal fuente de agua observamos que
la Acequia Real del Júcar forma parte del conjunto de comunidades de regantes
organizados en la llamada Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), además, a partir
de la dinámica de crecimiento económico y poblacional se han agregado otros usuarios del
agua del río, entre ellos los Ayuntamientos de Valencia y Albacete, la Comunidad de
Usuarios de la Mancha Oriental, y la Comunidad General de Usuarios del Canal Júcar-
Turia, conformando un complejo marco de cogestión, donde se libran batallas técnicas,
legales, y políticas alrededor del recurso hídrico. Al parecer la tarea central de los regantes
históricos del Júcar es la defensa de sus derechos a las aguas, los cuáles están en inminente
riesgo, a partir de las políticas generales hidráulicas que enfatizan la visión crematística del
agua y la transferencia entre cuencas vías trasvases.
163
Fig. 9 Territorio de regadío de las acequias integrantes de USUJ
5.1.1. Antecedentes
El primer acuerdo: la construcción del embalse de Alarcón.
La historia de la construcción del embalse de Alarcón nos dice que en el marco del Plan
Nacional de Obras Hidráulicas “Ortega y Gasset” de 1932, por iniciativa propia las
Comunidades de Regantes del Júcar y los industriales productores de electricidad,
propusieron al Estado la construcción de una obra de regulación y almacenamiento de agua
sobre el río Júcar, ofreciendose a participar en su financiamiento al 100%, dadas las
dificultades financieras del Estado para construir la obra en ese momento. En 1932 el
Estado aceptó la participación de estas organizaciones en su construcción, y para tal fin
164
aprobó una ley exclusivamente para construir el embalse, observando que además del
regadío y la producción de electricidad, dada su futura ubicación geográfica, el embalse
serviría para trasvasar agua a otras cuencas, potencialmente reuniendo aguas de los ríos
Júcar, Tajo, Guadiana y Segura. Así en 1934 se crea por iniciativa del Estado, la
Confederación Hidrográfica del Júcar dándole prioridad a la construcción del embalse de
Alarcón (Rincón de Arellano:2001:30, 31). En 1933 en el Plan Hidrológico Nacional de
Lorenzo Pardo se habla del embalse de Alarcón como necesario para regular las aguas del
Júcar y como pieza clave para trasvasar aguas al río Segura reuniendo aguas del los ríos
Tajo, Guadiana y Júcar (Rincón de Arellano:2001:30).
Fue así que mediante escrito de 19 de febrero de 1941, los usuarios agrícolas e industriales
de las aguas del río Júcar (comprendiendo la totalidad de los regantes de la ribera de
Valencia que riegan sus aguas con el Júcar y la totalidad de los aprovechamientos
industriales existentes entre el tramo de Alarcón y el mar), se comprometieron a asumir el
costo total de las obras del embalse de Alarcón con el siguiente reparto, 50 por ciento
pagado por los usuarios agrícolas y 50 por ciento pagado por los usuarios industriales
productores de electricidad. El Estado por su parte aceptó esta forma de participación
mediante orden ministerial de 25 de marzo de 1941, condicionando a los interesados a que
se conformarán en una organización que los incluyera a todos, así nace la Unidad Síndical
de Usuarios del Júcar (USUJ), mediante escritura pública de 11 de febrero de 1942, con lo
cual la organización adquirió validez legal para actuar como sujeto responsable en la
construcción del embalse de Alarcón.
Para llevar a cabo el financiamiento inicial de la obra, se firmó un convenio, en el cual se
especificó una inversión inicial del 20% por parte de USUJ y un 80% por parte del Estado
del monto total necesario para iniciar la obra; el 80 % lo pagaría USUJ en un plazo de 50
años. Desde el principio de la construcción del embalse, los regantes e industriales
solicitaron participar en el gobierno del embalse, en concreto en la Junta de Desembalse,
con un número igual de representantes de regantes e industriales, aunque presidido por un
representante del Ministerio de Obras Públicas.
165
El primer desacuerdo: la ocupación militar de Alarcón.
En 1968 el Ministro de Obras franquista decidió “manu militari” ocupar el embalse de
Alarcón para que por ahí pasara el trasvase Tajo-Segura, a pesar de las protestas de los
regantes tradicionales del Júcar, porque significaba mezclar las agua del río Júcar y el Tajo,
lo cual a futuro iba a complicar la gestión del agua, la gente de los regadíos tradicionales
protestó, pero fue decisión del Estado, y no se logró suspender o modificar la obra (El País,
6 de diciembre de 2002).
El segundo desacuerdo: la no entrega de Alarcón a los regantes por el Estado
El embalse se terminó de construir en 1970; sin embargo nunca los regantes e industriales
llegaron a administrar el emblse, simplemente el Estado no se los entregó argumentando su
posición y tamaño estratégico sobre el río; acto seguido se inició un litigio que derivó en
sentencia en 1983 por parte del Tribunal Supremo, en la cual se reconocía la propiedad del
embalse para USUJ, sin embargo, y a pesar de la sentencia, el Estado no cumplió la entrega
(folleto, Alarcón un embalse valenciano).
El segundo acuerdo: el convenio entre USUJ y el Estado para administrar el embalse de
Alarcón.
Derivado del incumplimiento por parte del Estado, de la entrega del embalse a los regantes,
el litigio continuo de una u otra forma, desplegados de prensa, foros, marchas,
manifestaciones, y durante este proceso emergieron otros actores sociales, entre ellos los
regantes del acuífero de la Mancha Oriental, los cuales argumentaban que el embalse de
Alarcón al estar situado dentro de su Comunidad Autónoma, era una injusticia el no tener
derecho a sus aguas, de tal manera que el litigio se complicó, y permaneció sin solución
durante varios años.
Finalmente después de varias negociaciones el 23 de julio de 2001 se llega a un acuerdo
para la firma de un convenio específico entre la Unidad Síndical de Usuarios del Júcar y el
166
Ministerio del Medio Ambiente, dicho convenio se da en el marco del Plan Hidrológico del
Júcar aprobado por Real Decreto 1664/1998 que regula “la asignación y reservas de
recursos en el Sistema Júcar”, mediante normas que establecen los criterios a aplicar, las
asignaciones concretas tanto de aguas superficiales como de aguas subterráneas, y las
condiciones generales de explotación de los recursos hídricos, entre las cuales destacan:
Se da prioridad de uso del agua a los usos existentes frente a usos futuros.
Se da prioridad a los regadíos tradicionales de la ribera del Júcar.
Entre las infraestructuras existentes, el embalse de Alarcón ocupa un lugar de máxima
importancia para el Plan Hidrológico del Júcar, y sobre el mismo no podrá menoscabarse
los derechos de USUJ.
Se incluye a los regadíos de la Mancha Oriental en el reparto de las aguas de Alarcón.
El convenio firmado en opinión de autoridades de Castilla-La Mancha, fue un paso que
benefició principalmente a las provincias de Albacete y Cuenca, al permitir que las aguas
del embalse de Alarcón fueran utilizadas por regadíos, pueblos y ciudades de la región,
además de que podrían participar en las decisiones que adoptaran las Comisiones de
Desembalse de Alarcón-Contreras y Tous, capacidad que tenían vedada hasta antes de la
firma del convenio.
El convenio establece entre otros objetivos:
1. Posibilitar el cumplimiento del Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar
2. Dar cumplimiento a la obligación de entrega del embalse a USUJ, conforme a la
sentencia del Tribunal Supremo de 12 de abril de 1983. Sin embargo, en el mismo acto de
entrega del embalse de Alarcón por parte del Ministerio del Medio Ambiente a USUJ, esta
cede la explotación y conservación del embalse de Alarcón al Ministerio del Medio
Ambiente y por lo tanto a la Confederación Hidrográfica del Júcar, es decir fue un acto
simbólico de entrega del embalse por parte del Estado a los regantes para cumplir con la
sentencia del Tribunal Supremo.
167
3. Integrar el embalse de Alarcón en la gestión optimizada y unitaria del sistema Júcar, a
desarrollar por el organismo de cuenca con pleno respeto a los derechos de USUJ.
El convenio también establece que si el volumen almacenado en el embalse de Alarcón no
supera el indicado como reserva en la curva de garantía, no se podrá derivar agua destinada
a usos diferentes de los correspondientes a los miembros usuarios agrícolas de la USUJ, y
que en caso de no cumplirse dicha garantía se fijarán las correspondientes indemnizaciones
a los miembros de USUJ.
A cambio de la concesión del embalse de Alarcón, el Estado se comprometió a transformar
los regadíos tradicionales mediante acequias a regadíos por sistemas de goteo (en el
lenguaje oficial se les llama modernización de los regadíos tradicionales), y exoneró por 60
años a los regantes de USUJ de pagar gastos ordinarios y extraordinarios de conservación,
explotación, gestión, inversiones y mejoras realizadas o que se ejecuten en el embalse
citado. Después de los 60 años, los regantes estarán obligados al cumplimiento de
disposiciones tanto de orden económico como administrativo.
Con la llamada modernización de los regadíos se persiguen dos objetivos declarados: 1)
compensar a los usuarios agrícolas integrados en USUJ a cambio de las inversiones que
realizaron para construir el embalse de Alarcón, y 2) ahorro de agua.
El tercer desacuerdo: el incumplimiento del convenio en la llamada curva de garantía del
embalse de Alarcón.
A partir del convenio, ha habido controversias y conflictos entre USUJ y la Confederación
Hidrográfica; USUJ ha denunciado ante la misma Confederación y ante la prensa, que se
incumple el convenio de Alarcón firmado el 13 de julio de 2001 con el Ministerio del
Medio Ambiente, al no respetarse la reserva mínima de agua en el embalse que estaría
destinada a los regadíos históricos. Juan Valero de Palma Secretario de USUJ y de la
Acequia Real del Júcar menciona las discrepancias en la interpretación sobre esas garantías;
168
de acuerdo con sus informes, la Confederación argumenta que las garantías han de
entenderse no solamente en las reservas de Alarcón, sino también en la suma del agua de
los tres embalses Alarcón-Contreras-Tous, a lo que el Secretario refuta que no es así que el
compromiso es sobre Alarcón; la Confederación a su vez argumenta que el agua derivada
de Alarcón es para usos urbanos y ecológicos y que son usos preferentes a los agrícolas, a
lo cual responde Juan Valero que se deje de regar en la Mancha para atender esas
preferencias y asegurar el agua para los regadíos tradicionales (Las Provincias:2002:3).
En su opinión el Ministerio del Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica le han
dado una interpretación diferente a la curva de garantía hídrica establecida para los regantes
valencianos por lo que USUJ se ha inconformado en la Junta de Gobierno de la
Confederación (Levante el mercantil valenciano, 22 de octubre de 2002).
Las alegaciones de USUJ han sido en el sentido de que sus derechos son de 725 Hm3 al
año, y que para trasvasar aguas, primeramente deben cumplirse sus derechos. Además de
que cuando no existan sobrantes, se utilicen las aguas concedidas a USUJ en el marco de la
legislación de aguas que da preferencia a los abastecimientos de la población, se debe
indeminizar a sus integrantes.
El incumplimiento de la curva de garantía del embalse de Alarcón se une la de los grupos
ecologistas quienes manifiestan que la mitad del agua liberada en Alarcón es la que llega a
la ribera valenciana debido a las extracciones de Castilla-La Mancha (Levante el mercantil
valenciano, 22 de octubre de 2002).
El tercer acuerdo: la firma del Plan Hidrológico del Júcar
A partir de la planificación hidráulica por cuencas que lleva a cabo el Estado, se elaboraron
planes hidrológicos en cada una de las cuencas, es un mandato por ley, una condición que
obliga a los regantes, Estado, y demás usuarios, a establecer acuerdos de cómo se va a
distribuir el agua, y gestionar el recurso hídrico dentro de la cuenca.
169
De acuerdo con el Plan Hidrológico del Júcar, a cada uno de los usuarios, se le asignan
determinados volúmenes de agua para garantizar su abasto, para el caso de los regadíos
tradicionales de USUJ se asignaron 725 Hm3 anuales, (ver cuadro anexo), es la medida o
referente principal para la cogestión.
El cuarto desacuerdo: incumplimiento del Plan Hidrológico del Júcar
Uno de los desacuerdos de los regantes y el Estado, es el incumplimiento de los volúmenes
asignados en el Plan Hidrológico del Júcar, por ejemplo en el caso de la Comunidad de
Regantes de la Mancha Oriental, los regantes de USUJ dicen que en 1999 estos
consumieron 440 Hm3, cuando según el Plan, les corresponden 320 Hm3, con el
consiguiente impacto de un menor volumen de agua disponible a los regadíos tradicionales,
situación discutida y negociada cada año en la sesión de Comisión de Desembalse.
5.1.2. La cogestión actual en los foros de la Confederación Hidrográfica del Júcar
5.1.2.1. La Asamblea de Usuarios, inexistente
La Asamblea de Usuarios de la Confederación tiene años que no funciona porque la
Confederación no la convoca, y porque los usuarios tampoco se preocupan de hacerlo, pues
bastaría un tercio de los mismos para solicitar una reunión extraordinaria, sin embargo no
lo hacen para no entrar en conflicto con la Confederación.
Es manifiesta la inconformidad de los regantes al manifestar que desearían tener un mayor
control y participación en los órganos de gobierno de la Confederación, aumentando el
número de representantes, y mayor injerencia, por ejemplo proponiendo una terna ante el
Consejo de Ministros de la cual surja el Presidente del Organismo. (José Canut, Presidente
de la Real Acequia de Carcagente).
170
5.1.2.2. La Junta de Gobierno, acuerdos y desacuerdos para el abasto de agua a
otros municipios
De acuerdo con el acta de 17 de junio de 2002 de la reunión de Junta de Gobierno de la
Confederación Hidrográfica, en su seno se negoció, la autorización de abastecimiento de 10
m3 del río Júcar para los municipios de Alicante, Elche, Santa Pola, San Vicente del
Raspeig y Aspe. El Presidente elevó la propuesta a la Junta de Gobierno para su
aprobación, y enseguida se hizo uso de la palabra un representante de la Consejería de
Obras Públicas de Castilla La Mancha, manifestando que un primer acuerdo fue que el
abasto de agua a esos municipios sería excepcional, pero que se estaban dando ya con tres o
cuatro años consecutivos y cada vez en mayor cuantía, pero lo más inquietante es no se
sabía si realmente los volúmenes autorizados serían para consumo humano y no para otros
usos. Los alegatos en contra no sirvieron la propuesta se aprobó por mayoría de votos, pero
con la abstención de los representantes de Castilla La Mancha.
Otro caso de desembalse desde el embalse de Alarcón fue cuando se derivaron 10 Hm3
para la Mancomunidad de los canales de Taibilla que abastece la zona sur de la provincia
de Alicante con la autorización de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica
del Júcar, pero sin el acuerdo de la totalidad de las comunidades de regantes.
(http://www.jccm.es/prensa/nota.phtml)
5.1.2.3. La Junta de Desembalse, la batalla por el agua, piden pan y no les dan…
En relación con la Comisión de Desembalse los regantes de USUJ, manifiestan que es un
órgano que delibera para proponer al Presidente de la Confederación los tiempos y los
volúmenes de agua con que han de ser llenados y vaciados los embalses y acuíferos.
Aunque él Presidente de la Confederación siempre tiene la última palabra en base a lo que
le informan también el Comisario de Aguas, el Director Técnico y el Jefe de Explotación,
los cuales son vocales con voz pero sin voto.
171
Los Presidentes de las acequias van pidiendo los caudales que necesitan según la
climatología, si llueve se pide menos, pero si no llueve pides más, pero no puedes rebasar
el límite de tu caudal que te corresponde, puedes pedir menos pero no más, nosotros como
regantes nos reunimos previamente aprovechando las reuniones convocadas por la
Confederación, previamente nos ponemos de acuerdo sobre lo que se va a solicitar de
volúmenes de agua, más o menos para llevar un consenso y no contradecirse. Se trata de
vigilar la línea mínima de garantía de embalse o nivel de agua que debe haber para
garantizar los regadíos de las seis acequias, y la producción de electricidad para
Iberdrola, S.A., a cada azud se le entraga el agua desde el pantano de Tous, pero es agua
del embalse de Alarcón, puesto que Tous sólo es de regulación. (Jose Canut, Presidente de
la Real Acequia de Carcagente).
La Confederación Hidrográfica es la responsable directa de la distribución de las aguas de
Alarcón, para lo cual las aguas cuenta con ingenieros encargados de medir los volúmenes
almacenados, ellos ordenan abrir o cerrar las compuertas, además están unos tres o
cuatro guardas fluviales que andan vigilando que no tome nadie agua de más; y en cada
entrada de aguas, ahí donde está la presa derivadora o azud, está un aparato,
caudalímetro, que controlan ellos los de la Confederación para medir cuanta agua está
pasando al canal, así que te dan el agua medida (Jose Canut, Presidente de la Real Acequia
de Carcagente).
Para llevar a cabo la Junta de Desembalse, la Confederación Hidrográfica convoca a sus
oficinas en un mismo día a distintos grupos de usuarios de la cuenca, los cuales están
agrupados por secciones, lo cual significa que los agrupan de acuerdo a la fuente de donde
toman el agua, y de acuerdo con esta división, ingresan a la Sala de Juntas a distinta hora;
por ejemplo los grupos de usuarios que corresponden a la sección 7 son los de los ríos
Jucar y Cabriel, los de la sección sección 2 del río Mijares, los de la sección 5 los usuarios
de los embalses de Bengeber, Buseo y Loriguilla (sobre el río Turia); y así hasta concluir
con todos los grupos; en el caso de la sección 7 ingresan los representantes de las acequias
que riegan con aguas del río Júcar, además de los representantes de la empresa
hidroeléctrica Iberdrola, S.A., que utiliza los saltos del Júcar para producir electricidad, los
172
representantes del Canal Júcar-Turia que surte de agua potable a la ciudad de Valencia y su
área metropolitana, y los representantes del ayuntamiento de la ciudad de Valencia.
La dinámica de la reunión de desembalse se desarrolla teniendo como eje de articulación la
demanda de agua por parte de los usuarios, y la oferta de los funcionarios de la
Confederación; en el momento del encuentro, los funcionarios de la Confederación
encabezados por el Presidente de la misma reparten a los representantes usuarios, los
documentos que reflejan estadística y gráficamente los niveles de agua almacenados eb los
embalses en los últimos 10 y 20 años, así como las estadísticas del sistema Júcar que
comprende los embalses de Alarcón, Contreras y Tous, como un respaldo o referente para
la negociación con los regantes y usuarios; enseguida el Presidente de la Confederación
marca la pauta para que cada representante usuario hable y solicite sus volúmenes de agua;
en opinión de estos representantes, la solicitud se realiza con base a una programación
previa de sus necesidades de agua, remitidas previamente a la Confederación, de tal manera
que cuando se llega a la reunión los funcionarios de la Confederación ya conocen cuanta
agua van a pedir los regantes y con que frecuencia. La negociación gira en torno a las
cuotas o volúmenes de agua requeridos por mes para cada organización, en función de las
asignaciones previas otorgadas –de hecho los funcionarios siempre tienen a la mano las
estadísticas de lo otorgado a cada organización en los últimos 10 años-, y en base a los
volúmenes almacenados, se intercambian opiniones y puntos de vista acerca de posibles
necesidades de agua para todos los usuarios.
El Presidente de la Confederación, asistido por sus técnicos, negocia con los representantes
los volúmenes solicitados, en general se intenta darles un poco menos que en años
anteriores, para impulsar a la baja la demanda, aunque por las características de la
agricultura se establece una negociación más puntual, porque sus necesidades varían mes
con mes y en el año y entre años; así los regantes piden agua y el Presidente de la
Confederación, revisa sus estadísticas anteriores y con esa base intenta dar menos; sin
embargo en esta negociación los regantes tienen un referente importante que es la curva de
garantía del embalse de Alarcón la cual les otorga un determinado volumen y preferencia.
En voz de los representantes regantes se trata de conciliar intereses, disponibilidades de
173
agua en los embalses y las necesidades de sus cultivos, incluyendo las necesidades de los
ayuntamientos para agua potable. El Presidente de la Confederación apoyado en sus
técnicos, ofrece ciertos volúmenes en ciertos tiempos con base en las estadísticas, revisa el
historial y con esa base negocia con los usuarios. Acto seguido la secretaria toma nota de
los acuerdos y se levanta la sesión para que ingrese otro grupo de usuarios pertenecientes a
otra sección.
5.1.2.4. La Junta de Sequía, alerta máxima de los regantes para vigilar los
embalses, extraer agua subterránea o solicitar indemnizaciones…
En situaciones de sequía, los regantes de USUJ están alerta para utilizar motores y pozos de
aguas subterráneas, realizando estudios jurídicos para cuidar cumplir con la Ley de Aguas,
y solicitar en su caso declaración de utilidad pública las obras en relación con la utilización
del dominio público hidráulico en el que se encuentran sus regadíos, además de vigilar que
por parte de la Confederación no se adopten medidas de abastecimiento a la ciudad de
Valencia con todas las aguas fluyentes del Júcar, porque Valencia tiene concesión de aguas
reguladas sólo por el embalse de Contreras, y los regadíos tradicionales tienen sus
concesiones de las aguas fluyentes de los ríos Júcar y Cabriel. Por ello en caso de que
sucediera la utilización de esas aguas para la ciudad de Valencia se requiere expediente de
expropiación forzosa de las aguas, y la compensación o indemnización respectiva ya sea
económica o mediante la sustitución de caudales por otras fuentes como son los pozos; sin
embargo en condiciones de sequía severa, tampoco el recurso a los pozos lo consideran
aceptable, por que esa es la última opción de salvaguardia de sus regadíos, además del
incremento en los costos por gastos energéticos adicionales. Ante estas condiciones el
Estado anuncia inversiones para perforar más pozos, electrificar otros ya previamente
perforados y reutilizar aguas residuales en la región (Levante-EMV, 16 de Septiembre del
2005).
174
5.1.2.5. La Junta de Obras, ocultar información, limitar la participación…
Para los regantes del Júcar la Junta de Obras es un órgano que se constituye cuando la Junta
de Gobierno lo aprueba, y eso sucede cuando lo solicitan usuarios de una obra ya aprobada,
pero su función es meramente informativa (Sr. Andrés del Campo, Presidente de la
Federación de Comunidades de Regantes de España).
5.1.2.6. La Junta de Explotación, no hay información antes de la aprobación…
En relación con las Juntas de Explotación los regantes manifiestan que es un órgano
importante encargado de la explotación de las obras, y lo relacionado al establecimiento de
los canones (tarifas) de regulación y utilización de las aguas; sin embargo la Confederación
no facilita la información previa a los regantes, antes de su aprobación, por lo tanto su
participación es limitada y que aunque los usuarios tienen representación para tomar
decisiones, generalmente la Confederación y sus funcionarios elaboran los presupuestos y
prácticamente deciden los montos de las cuotas de pago por el servicio, existe poco margen
para que los usuarios influyan en las decisiones de la Confederación porque ya traen todo
“cocinado” (Sr. Andrés del Campo, Presidente de la Federación de Comunidades de
Regantes de España).
El Consejo de Agua, la misma historia…
En cuánto a los organos de planificación como lo son el Consejo de Agua de la Cuenca, si
bien es el encargado de elevar al Ministerio del Medio Ambiente el Plan Hidrológico de la
Cuenca, y ahí también participan formalmente los usuarios con al menos un tercio de los
vocales, un tercio corresponde a los vocales representantes de la administración central, y
otro tercio a los representantes de las Comunidades Autónomas, pero a los usuarios no se
les remite el proyecto de directrices del Plan Hidrológico de la Cuenca, lo cual no les la
oportunidad conocer los documentos base de la elaboración del citado Plan, ni de presentar
175
las alegaciones y sugerencias oportunas (Sr. Andrés del Campo, Presidente de la
Federación de Comunidades de Regantes de España).
5.1.3. Los conflictos por las fuentes de agua en la cuenca del Júcar y con otras
cuencas
5.1.3.1. El conflicto con el acuífero de la Mancha Oriental
A partir de los años 70 comienza a desarrollarse en la provincia de Albacete la agricultura
de regadío, la cual obtiene las aguas directamente del acuífero de la Mancha Oriental
localizado en el tramo medio del río Júcar; para ello se instalaron bombas legales e ilegales,
disminuyendo las aportaciones del acuífero al río, situación que provoca que al desembalsar
el agua desde Alarcón al río Júcar, se pierdan volúmenes para los abastecimientos de los
regadíos tradicionales del Júcar, teniéndose que desembalsar más agua de Alarcón de la que
normalmente se haría, provocada por la sobreexplotación de las aguas subterráneas de la
acuífero de la Mancha Oriental; al estar este sobreexplotado, provoca insuficiencia de agua
para garantizar el abasto de los regadíos, y a la industria Iberdrola, S. A., productora de
electricidad.
El acuífero de la Mancha Oriental es un problema porque absorbe agua que procede del
pantano de Alarcón, antes el acuífero daba agua, pero ahora le quita agua al río porque
hay muchos regadíos ilegales, muchas bombas que antes no existían. Hay que considerar
que el Júcar viene encañonado, por lo tanto en los terrenos más altos antes era difícil
robarse el agua, ahora con las bombas ya se puede elevar el agua y robarsela; esta
situación ha hecho más complicado el gobierno del río, la batalla apenas empieza (Juan
Antonio Alexandre Presidente de la Acequia Real del Júcar).
La sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental es quizás el principal y más grave
problema de todos los que se plantean en el ámbito territorial de la Confederación
Hidrográfica del Júcar (Juan Antonio Aleixandre, Presidente de USUJ y de la Acequia
Real del Jucar).
176
Los regadíos tradicionales del Júcar mediante USUJ o por separado han mostrado
inconformidad por los bajos volúmenes asignados por la Comisión de Desembalse, lo que
les ha obligado a tener gastos extraordinarios para hacer frente a las sequías y a las
consecuencias de la sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental.
Las protestas por escrito de la Acequia Real del Júcar han sido en varios foros e instancias,
entre ellas el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (acta remitida por
parte de la Acequia Real del Júcar al Tribunal el 23 de noviembre de 1995).
La Unidad Sindical de Usuarios del Júcar no está de acuerdo con la forma de administrar
las aguas de Alarcón por parte de la Confederación, esta mide los caudales del río en series
amplias de tiempo sacando promedios que no reflejan la realidad del desabasto del acuífero
de la Mancha Oriental, en otras palabras la Confederación sobrestima la disponibilidad de
aguas en el río y no quiere aceptar que hay sobreexplotación del acuífero.
Ante situaciones de escasez, en el foro de la Comisión de Desembalse la Dirección Técnica
de la Confederación explica la difícil situación hidrológica, la imposibilidad de regar en el
verano con normalidad y aplica restricciones en las dotaciones de los regadíos tradicionales
-a pesar de que ya en el Plan Hidrológico del Júcar tienen una asignación prioritaria
después del abastecimiento a la población-, sin dejar de sobre-explotar el acuífero de la
Mancha Oriental. Esta situación es la que tiene inconformes a los regantes de USUJ (ellos
no pueden vigilar las extracciones del acuífero, luego tampoco confían en que las
autoridades de la Confederación lo hagan).
El cuadro de comparación de la asignación del Plan Hidrológico del Júcar con el reparto
estimado por los regantes, muestra que los repartos estimados para los regadíos
tradicionales son menores que los volúmenes asignados, y que en el caso del acuífero de la
Mancha Oriental es el que tiene el mayor reparto estimado aún cuando no le corresponde la
mayor asignación volumétrica, situación que genera inconformidades de los regantes.
Además no cuentan con la información de los volúmenes y caudales medios diarios
177
desembalsados del embalse de Alarcón y el destino de esos recursos. Información que si
tiene el Director Técnico de la Confederación Hidrográfica (Jose Canut, Presidente de la
Real Acequia de Carcagente).
Una de las últimas acciones del Estado, fue la creación en 1995 de la Junta Central de
Regantes de la Mancha Oriental, porque supuestamente existía la preocupación por los
efectos del incremento de las extracciones sin concesión, y la baja drástica en los niveles
del acuífero durante el período de sequía; situación que provocaba a su vez un clima de
conflicto por la reducción en las dotaciones a los usuarios al declararlo acuífero
sobreexplotado, intentando cierto control administrativo para regularizar las explotaciones
y hacer un frente común a las demandas de los regantes valencianos y a los industriales de
la electricidad (Llamas, et al:2001:305-306).
5.1.3.2. El conflicto con los trasvases
Desde la visión del Estado, la política de trasvases de agua entre cuencas representa una
solución a la problemática de escasez de agua, sin embargo para los regantes de cuencas
cedentes, no necesariamente es la mejor solución.
En este sentido, identifique los factores polémicos desde la visión de los regantes ante las
obras de trasvases:
- Sostener caudales ecológicos para el río, el lago y el territorio.
- Lagunas de gestión que minan la confianza de los usuarios (el caso del manantial de
la Mancha Oriental)
- El destino de las aguas trasvasadas no necesariamente sería para consumo humano,
se sospecha de mayor apertura de campos de golf, regadíos y zonas turísticas.
Dicho análisis cobra importancia en el contexto de la construcción de los trasvases que
preveen extraer mayores caudales del río Júcar, y la modernización de los regadíos que
pretende disminuir los escurrimiento hacia el marjal y el lago de la Albufera, y el posible
impacto ecológico y social en la región, que en principio serían hechos que contradicen la
178
nueva política del agua en el contexto de la Directiva Marco de la Unión Europea que
dedica mayor atención a los aspectos ecológicos.
Sobre los trasvases o “prestamos” de agua entre comunidades de regantes, las dudas surgen
entre la comunidad cedente, acerca del destino de esa agua, que se justifica para cuando es
para uso humano, pero otras veces se ha dedicado al ocio, turísmo, campos de golf, etc.
A la problemática de la gestión por trasvases ha sumado el cuestionamiento de la calidad de
las aguas según las fuentes, esto se observa por ejemplo cuándo los regantes mencionan que
la calidad de las aguas del Júcar es mucho mejor que la calidad de las aguas del Ebro,
situación que obliga a tomar en cuenta más variables en la toma de decisiones de trasvasar
aguas entre cuencas.
Dentro de la política hidráulica de los trasvases se inscribe la medida de la llamada
modernización de los regadíos tradicionales, como una medida que apunta a lograr ahorros
de agua para luego enviarlos a otras regiones con déficit. Sin embargo los cuestionamientos
de los regantes surgen al ver que dentro del espacio territorial del Júcar, todavía existen
lagunas de gestión como el caso del Manantial de la Mancha Oriental, este es un factor que
juega en contra del convencimiento de los regantes para colaborar en la gestión integrada
de las aguas.
5.1.3.2.1. El caso del trasvase del Ebro
En el mes de marzo del año 2003, la Generalitat Valenciana en conjunto con comunidades
de agricultores, regantes y políticos salieron en multitudinaria marcha bajo el lema “agua
para todos”, el objetivo central era impulsar la ejecución del trasvase del Ebro al río Segura,
pasando por tierras de Valencia, hasta llegar a Murcia. Las protestas se han acentuado
sobretodo a raíz de que el gobierno de Catalunya había dispuesto que no permitiría su
ejecución, a partir de contar con estudios de impacto ambiental sobre el delta del Ebro,
cuyos resultados mencionan graves afectaciones ecológicas y económicas de llevarse a
cabo el trasvase.
179
Además existen otros elementos en la discusión, por ejemplo, para lo catalanes no está
claro que el agua que se trasvasaría a Valencia vaya a resolver necesidades de la población,
o en su caso de los regadíos tradicionales, existen rumores de que esas aguas irían a parar a
regar pastos de campos de golf, luego entonces las aguas del Ebro servirían para enriquecer
a empresas hoteleras y turísticas.
En este combate por las aguas, está inmerso el río Júcar y sus caudales, de llevar a cabo el
trasvase del Ebro, el Júcar jugaría el papel de río receptor de aguas del Ebro, y parte de sus
caudales irían a para a Murcia, recibiendo aguas de menor calidad (más salinas) y dando
aguas de mayor calidad, con lo cual también está en juego el impacto a los humedales y al
lago de la Albufera.
En el mes de junio de 2004 con la caída del poder del PP y ascensión del PSOE se derogó
parcialmente el PHN, abriendose nuevamente el debate sobre la política hidráulica
española. Los situados “aguas arriba” (la Comunidad de Catalunya) argumentando los
posibles daños al delta del Ebro, los de “aguas abajo” (Valencia y Murcia) argumentando la
“solidaridad territorial” y su “derecho a tener agua”.
5.1.3.2.2. El caso del trasvase Júcar-Vinalopó
A la situación del trasvase del Ebro se ha sumado la situación del proyecto del trasvase
Júcar-Vinalopó, se trasvasarían anualmente 80 Hm3.
De acuerdo con opiniones de grupos ecologistas, como Paco Sanz y Graciela Ferrer en
nombre de Xúquer Viu y Antonio Estevan de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua. es un
trasvase inviable porque el Jucar no tiene suficientes caudales como consecuencia de la
sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental.
Se transferirán aguas sobrantes de la modernización de los regadío tradicionales- en opinión
del Presidente de la Acequia Real del Jucar, considera que las dimensiones de la obra son
180
mucho más grandes que la capacidad de transferencia de agua, ya que en su criterio sólo se
podrían transferir unos 30 Hm3 cada 20 años, y no la capacidad de canalización que es para
80 Hm3 (Levante el mercantil valenciano, 5 de mayo de 2002, p. 29).
El trasvase ha recibido cuestionamientos por parte de los regantes del Júcar, y grupos
ecologistas, entre ellos la plataforma nueva Cultura del Agua y Xucar Viu en el sentido de
que su capacidad proyectada es mucho mayor que la existencia de aguas sobrantes reales
del río Júcar, en prensa se han publicado las cantidades cada vez menores de agua que ha
recibido la Acequia Real, lo cual evidencia que la Confederación Hidrográfica no cumple
con otorgar los derechos a las aguas de los regadíos tradicionales, mucho menos existen
aguas para otros trasvases; los alegatos de los regantes no se han tomado en cuenta, porque
las obras del trasvase continúan. A decir de los regantes, no se niegan a compartir las aguas,
pero las condiciones para que esto se de dicen las autoridades de la Acequia Real, es que se
lleve a cabo la modernización de los regadíos tradicionales, y se pare la explotación del
acuífero de la Mancha Oriental.
Lascondiciones previas para que se pueda llevar a cabo el trasvase de las aguas son las
siguientes:
1. Según el Plan Hidrológico del Júcar, que haya aguas sobrantes en el río Júcar, los cuáles
a decir de los regantes no hay.
2. Debe cumplirse una firma que autorice una nueva demanda en el marco del convenio
USUJ-Ministerio del Medio Ambiente para tomar aguas reguladas del embalse de Alarcón.
3. Según el Plan Hidrológico del Júcar se deben elaborar normas de explotación para que
no se rebajen las garantías del resto de los usuarios.
4. El Plan Hidrológico del Júcar reconoce los derechos preexistentes de los usuarios
integrados en USUJ, por lo que se les otorga mayor prioridad en relación con otros
aprovechamientos como los del acuífero de la Mancha Oriental y los del Canal Júcar-Turia.
5. En caso de reducción en los abastos de agua de los derechos previos, proceden
indemnizaciones a las partes afectadas.
181
Para hacer cumplir las condiciones previas los actores sociales involucrados están
desarrollando toda su capacidad cogestiva, los regantes de la Acequia Real del Júcar, a
través de USUJ establecen negociaciones con el Ministerio del Medio Ambiente, la
Confederación Hidrográfica, Generalitat Valenciana y con Junta Central de Usuarios del
Vinalopó.
Un punto polémico en estos momentos es el que se refiere al trazado original de la obra
situado en el tramo medio del río a la altura de Cortes de Pallás (pactado con el Estado),
dadas las condiciones actuales de sequía y la baja en los caudales del río, USUJ y otros
grupos ecologistas has propuesto un nuevo trazado, instalando la toma del río en la parte
final, cerca de la desembocadura con el mar Mediterráneo. Sin embargo los regantes de la
Junta Central de Usuarios del Vinalopó exige que se respete el trazado original, por que en
ese punto se garantiza agua de mejor calidad, y en la toma final del río se les daría agua
salina y contaminada por pesticidas, y herbicidas elevando los costos de su depuración
(Levante-EMV, 16 de Septiembre del 2005).
Es importante señalar que de acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente, ninguna
comunidad autonoma puede prohibir, ni imponer un trasvase entre cuencas. Esta es una
decisión que corresponde al Gobierno Central, en cual debe proponerlo al parlamento y en
su caso ser aprobado por Ley (Levanta Mercantil Valenciano, 16 de Septiembre del 2005)
182
CAPITULO VI
6.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
6.1.1. Acerca de la capacidad autogestiva de los regantes de la Acequia Real del
Júcar
A partir del cultivo de arroz y de la conservación del humedal, el manejo del territorio y del
agua en la zona del marjal incluye dos inundaciones controladas o dirigidas con propósitos
tanto de cultivo agrícola como de creación del humedal artificial, para ampliar su superficie
y darle más agua al lago de la Albufera. Estas prácticas agrícolas y medioambientales no
están separadas, podemos hablar de la contribución de la agricultura al medio ambiente, y
viceversa, contribuyendo mutuamente a la sustentabilidad ecológica, económica y social.
Desde el punto de vista de la gestión del territorio podemos observar que existe una gestión
sostenible, y que por lo tanto, en la discusión acerca del manejo integral del agua y del
territorio deben estar presentes los actores sociales que ahora hacen posible la recreación
agrícola y el humedal. Por lo tanto deberá tenerse en cuenta que no necesariamente puede
verse el gasto de agua en la agricultura, sin ver los servicios que esta a su vez presta al
medio ambiente, porque muchas de esas aguas superficiales al infiltrarse en el perfil del
suelo también apoyan la recarga de acuíferos subterráneos.
Desde la perspectiva de la sustentabilidad ambiental, la red de acequias y el continum
hidráulico huerta marjal-lago constituyen una relación ecosistemica que favorece la
biodiversidad local, a partir de la pendiente territorial el escurrir de las agua que a su vez
favorece crear microclimas acequieros, y propiciar vida a otras especies animales y
vegetales, con la consiguiente generación de nichos de biodiversidad, de alimentos
mediante la agricultura, y cría de especies comestibles (anguilas, ranas, peces, aves),
además del mejoramiento de la fertilidad de los suelos para la nutrición de las plantas
mediante la fijación de materia orgánica, y el reciclaje de los elementos químicos vía los
microorganismos, depuración de las aguas de drenaje agrícola, contención de la intrusión
183
marina, y con ello control de la salinidad, siendo un claro ejemplo de funcionalidad entre la
agricultura y el cuidado del medio ambiente.
En principio se reconoce que el lago de la Albufera evita la intrusión marina y por lo tanto
la posibilidad de que la salinidad proveniente del mar dañe los suelos y cultivos agrícolas
alrededor del lago. Por lo tanto sostener el nivel del agua de la Albufera es una condición
estructural para sostener el marjal. Es decir que se requiere manejar las necesidades de agua
para los ecosistemas en su conjunto. La Confederación Hidrográfica tiene una tarea
importante junto con las organizaciones de regantes, porque la necesidad de manejar ese
equilibrio se incrementa en época de sequía.
La articulación y delimitación de funciones que se observan entre niveles de autoridad y
gobierno, permiten cubrir la infraestructura de riego sin dejar vacíos, y aplicar los
reglamentos de manera directa, la organización distribuye el agua desde la acequia madre
hasta los regueros y las parcelas individuales, mediante empleados situados en cada nivel
de la infraestructura, sin mayores conflictos graves. Esto indicaría alta eficiencia en el
sistema de distribución (Glick, citado por Ostrom 2000:129).
La Acequia Real tiene una organización territorial de 20 pueblos, todos ellos unidos
administrativamente por el abasto de agua de una fuente común, como es la acequia madre.
Esta infraestructura del canal principal es la que se corresponde con el mayor nexo
centralizador de la administración y el gobierno; la descentralización en los pueblos se
correspondería con el gobierno y administración de los brazales y regueros.
Las cinco instancias de gobierno colectivo (Junta de Diputados, Junta de Gobierno, Junta
Local Directiva, Junta General Local y Jurado de Riegos) tienen su espacio de cobertura
según el nivel de la infraestructura que se está cubriendo: la Junta de Diputados y Junta de
Gobierno, predominantemente en la acequia madre, los pozos de sequía; las Juntas Local
Directiva y Junta General Local, en los brazales y regueros.
184
Para la comunicación y el consenso social existen distintos medios de comunicación
disponibles para los regantes; los escenarios colectivos (asambleas anuales y mensuales)
operan con regularidad de tal forma que se favorece la certidumbre de los foros para tratar
los asuntos necesarios y darles seguimiento.
Las reuniones y asambleas, significan un poder normativo con base en las ordenanzas-
aunque seguramente no el único- donde se puede reclamar las reglas que crean la
institución, y las que delimitan la acción de los directivos y empleados, y que en un
momento dado, si se separan de ellas, se reduce su legitimidad, lo cual presiona a su
cumplimiento. El carácter público de las autoridades implica que en su actuación tienen que
rendir cuentas y han de ponderar y en su caso poder obedecer al interés general, es decir de
alguna manera someterse al escrutinio público.
La continuidad de las acciones en el tiempo y el espacio a nivel de Junta de Gobierno y
Juntas Directivas Locales, favorece la detección oportuna de problemas, el diálogo y la
concertación directa, así como la capacidad de instancias de dar respuesta a los regantes,
y/o reclamar cualquier incumplimiento en el abasto de agua.
La organización tiene jerarquías y delimitación de funciones, procedimientos racionales
escritos, contratación de personal para los puestos operativos expresan elementos propios
de una organización burocrática, es que existen roles y funciones y un poder centralizado y
jerarquizado, pero al mismo tiempo uno descentralizado en las Junta Locales. El individuo
regante está sometido a un reglamento por estar dentro de una organización, esto
necesariamente implica que en la organización existe una estructura de poder y jerarquía,
una diferenciación de funciones. Las reglas generales de las ordenanzas encuadran
principios de comportamiento sin menoscabo de reglas locales necesarias para el ajuste
interno en cada espacio territorial.
Es un sistema organizativo e institucional que opera en un espacio hidráulico conformado
históricamente. Tiene continuidad en el tiempo y cobertura de gobierno a través de sus
185
instancias centrales y locales, estas ultimas incluso con vida social comunitaria que
potencializa la cohesión comunitaria de los regantes.
La Junta General de Diputados sobresale como el nivel organizativo superior, donde se
toman las decisiones generales que establecen las políticas internas de la Acequia Real
como comunidad de regantes, lo cual es una evidencia de la capacidad autogestiva, donde
no está el Estado, son los dirigentes los que deciden que hacer y como repartir el agua
disponible en su territorio.
El carácter de las asambleas generales anuales condiciona que ahí se tomen decisiones
generales; las decisiones más inmediatas recaen en la Junta de Gobierno y Juntas Locales
Directivas, en estas instancias está el peso de la administración cotidiana.
La dinámica interna de su gobierno y administración está en sus manos, en los distintos
niveles de gobierno: Junta Locales Generales, Juntas Locales Directivas, Jurados de Riegos,
Junta de Gobierno hasta la Junta General de Señores Diputados, al menos 5 niveles
organizativos internos, en una situación de centralización y descentralización al mismo
tiempo; si lo observamos desde la Junta de Gobierno es un sistema de gestión centralizado,
si lo observamos desde las Juntas Locales es descentralizado.
Los Jurados de Riegos locales que actúan como tribunales territoriales que permiten tener
cercanía de los órganos encargados de impartir justicia entre regantes, y que pueden ayudar
a evitar los excesos centralistas, esta situación se conoce como principio del juez natural
donde el poder judicial está cerca del justiciable (López Garrido:2004:9), resolviendo los
conflictos locales, en cuya instancia se agotan los procedimientos, evitando saturar las
instancias centrales, y solamente en casos más serios y difíciles intervienen la Junta de
Gobierno o la de los Diputados, que además siguen siendo instancias donde gobiernan los
regantes. El sistema de impartir justicia o castigar las faltas se basa fundamentalmente en la
sanción económica, ante la denuncia de los funcionarios de campo de las Juntas Locales,
aunque las relaciones siguen siendo cara a cara, y las autoridades guardan cierta legitimidad
ante los regantes.
186
El manejo del agua tiene la coordinación necesaria para hacer llegar el agua a todas las
parcelas de los regantes. El conocimiento local socialmente construido, esta presente y
"vivo" en la practica diaria de los regantes.
A partir de las variaciones en los volúmenes de agua que ingresan a la acequia madre en el
año y entre años existe una situación que provoca u obliga a ajustes internos para los
canales secundarios y terciarios y cubrir los riegos con el agua disponible, situación que
exige alto nivel de coordinación y vigilancia entre las autoridades encargadas de la
distribución. Estos ajustes implican que el parte de dotaciones no puede faltar todos los
días, esa es la información clave para observar tendencias a corto plazo, día con día, y en su
caso decidir cuales compuertas se cierran o se abren. Por eso la coordinación estrecha entra
responsables de la distribución desde la acequia madre hasta el último reguero.
Por su parte la Junta de Gobierno de la Acequia Real aunque no interviene directamente en
asignar volúmenes de agua por pueblo y toma, si está informada vía el Acequiero y
Subacequiero Mayor de lo que pasa con la distribución de las aguas en el canal principal y
en el resto de la red hidráulica, además los Presidentes de las Juntas Locales, vía los
Celadores y Regadores ejercen labor importante de vigilancia para abastecer las parcelas.
En situaciones de sequía operan medidas dictadas desde la Junta de Gobierno, de “arriba”
hacia “abajo”, desde la acequia madre hasta los brazales y los regueros, hasta donde llega la
vigilancia del cuerpo de empleados conocidos por todos los regantes, y con la autoridad
para ser obedecidos.
En brazales como el Romaní, donde están involucrados tres pueblos en la distribución del
agua, estos están obligados a llegar a acuerdos en una reunión con el Acequiero Mayor y
Celadores, y en su caso si se requiere la intervención de los Presidentes de las Juntas
Locales, aumentando así la necesidad de comunicación y consenso, y con ellos
posiblemente la cohesión social, aunque cabe la posibilidad del conflicto como lo dice
Millón (Millón, 1997:123) y otros.
187
Parece ser exitosa la operación con personal contratado, no se observan conflictos graves en
la distribución, ni en colas del canal ni en las cabezas, de hecho las escorrentías y los aporte
directos para el arrozal que está al final del sistema evidencian la buena distribución.
Sus procedimientos operativos cubren las estructuras físicas grandes y pequeñas sin dejar
vacíos. El control del agua está en manos de empleados relativamente autónomos como el
Acequiero y los Guardas, los Celadores y Regadores, que hace flexible y práctica a la
organización para distribuir el agua, existe una responsabilidad directa en primera instancia
en los empleados; son ellos los que resuelven pronta y expeditamente los problemas en
campo, controlan los turnos de agua, los niveles organizativos a nivel de campo permiten la
flexibilidad organizativa para mover las aguas a todas las parcelas donde se requiere.
La comunicación entre Regantes y Regadores para el servicio de riego es eficiente y
expedita con múltiples alternativas para llevarla a cabo, empleando los medios locales de
las costumbres, de los pueblos, sin desplazamientos a grandes distancias para hacer el
trámite, ni mayores requisitos burocráticos. El trato es entre gente local, conocidos y de
confianza, esto asegura que la parcela se va a regar, y el riego se va a pagar.
Cada uno de los empleados en los distintos tiene definidas sus tareas, lo cual es indicador
de una administración funcional a la complejidad del sistema de riego, existe delegación de
autoridad en los distintos distintos niveles, de tal manera que existe la posibilidad de dar
respuestas al conflicto “desde abajo” y “desde arriba”.
La administración de la Acequia Real parece rebasar el límite de operación por los propios
regantes (Palerm 2001, 2002). Sin embargo no obstante la importancia de la contratación de
personal, los directivos regantes a través de sus instancias de gobierno tienen y contra una
participación en la toma de decisiones de operación, hay participación directa con base en
el conocimiento del sistema de riego.
Los empleados están controlados por los dirigentes regantes, todos los días estos acuden a
las oficinas administrativas, revisan los asuntos pendientes, conocen los expedientes,
188
deciden y dan instrucciones en el momento; existe resolución directa para que se cumplan
las ordenes.
Para la ejecución de las tareas, algunas de las capacidades necesarias (leer y escribir) fueron
adquiridas en la formación escolar, pero otras (integrar expedientes, regular
compuertas,etc.), sólo mediante la práctica diaria; estos empleados al ir dominando los
requerimientos técnicos de los sistemas, fueron adquiriendo habilidades e información cada
vez más compleja.
El nivel de escolaridad, el origen local o foráneo, sus privilegios o prestaciones salariales,
quien lo contrata y a quien le sirve, que tareas desempeña, son indicadores de su
importancia y trascendencia, y por lo tanto que tan importante es tenerlo bajo control;
destacan los empleados Acequiero Mayor, Secretario-Depositario, Celadores y Secretarios-
Tesoreros, estos serían la columna vertebral de la burocracia hidráulica de la Acequia Real.
A partir de que es una sola la entrada principal de agua, el reparto del agua en la acequia
madre está centralizado en la autoridad del Acequiero Mayor, y a partir de que desde la
acequia madre se desprenden los brazales existe una descentralización de la distribución
para cada comunidad o pueblo en la autoridad del Celador y los Regadores, aunque hay
capacidad del Acequiero Mayor para intervenir en el nivel de brazal y reguero si se
requiere, por lo tanto hay también control de la autoridad central; sin embargo también se
tiene control del Acequiero Mayor a través del Presidente de la Junta Local, situación que
asegura que ninguna tierra del pueblo respectivo con derecho al riego, se queda sin agua,
incluso en momentos de escasez, mecanismo que previene el conflicto en el reparto. Esta
situación refleja que a partir de la complejidad del diseño de la infraestructura hidráulica, se
manifiesta una coordinación compleja por niveles entre autoridades, lo cual pone en
evidencia que simultáneamente se produce la centralización y descentralización de las
decisiones de la distribución.
Una de las evidencias más notables de esta coordinación centralizada y descentralizada es
el abasto de las aguas para el marjal, el cual a pesar de situarse en la cola del sistema y
189
consumir más agua, sigue siendo abastecido, incluso con aguas directas de la acequia
madre.
La capacidad de los regantes para controlar su burocracia se basa en el conocimiento del
sistema y en el funcionamiento de mecanismos de rendición de cuentas, los regantes, no
pierden el control del sistema, además el personal contratado no es especialista formado en
la ciencia convencional, es un personal que surge de entre los propios regantes, y como tal
tienen una cultura y lenguaje común.
La participación de la mayoría de los regantes en la toma de decisiones es relativamente
baja. En las Juntas locales participan un número reducido y no representativo de los
regantes; la elección de los miembros de la Junta Local, al basarse en la superficie de tierra
poseída, es excluyente, lo que podemos interpretar como una limitación a la capacidad
autogestiva del sistema (Espinoza, 1983:66-68)
Existen elementos de riesgo a la sustentabilidad social, al restringir la participación de la
mayoría de los regantes en las instancias de gobierno, que si bien facilita la gobernabilidad
inmediata, limita las demandas; de ahí que participan autoridades y funcionarios de manera
diferencial en los distintos foros, para racionalizar las decisiones y reducir la multiplicidad
de intereses.
Si bien teóricamente los procesos autogestivos implican plena participación y democracia,
en el gobierno de la Acequia Real no necesariamente se cumple con estos requisitos, por
ejemplo la autonomía regulatoria de los gobiernos locales en el establecimiento de la tarifa
o monto del cequiaje particular es relativa en función de que existe una tarifa de cequiaje
general que impone la Junta de Diputados sin participación de la mayoría de los regantes,
situación que contradice los procesos autogestivos que implican plena participación y
democracia (Adizes:1997:303-304). La autogestión también cobra dimensión en relación
con la capacidad de controlar los procesos internos, y contener los procesos de injerencia
del Estado, el cual prácticamente está ausente en el gobierno interno, situación que nos
190
remite a considerar que en este caso se trataría de un tipo de organización social
autogestiva-burocrática con empleados controlados (Palerm,2002).
Como Corporacion de Derecho Publico la Acequia Real desempeña una activa gestion ante
instancias externas y con otras acequias hermanas para planificar y diseñar los usos del
agua a partir de las infraestructuras sobre el rio Jucar, reclamando su participación y
organizando otros niveles para trascender lo local como el caso de USUJ, con ello se evita
o previene el riesgo de que sus aguas se vayan a otros sitios, es una forma continua de
defensa y vigilancia de sus derechos a las aguas, pero tienen la flexibilidad necesaria para
ser funcionales a las necesidades de abasto de la ciudad y otras actividades productivas.
Se observa que en cada una de las instancias existe capacidad para establecer nexos y
relaciones con instancias del Estado, que permiten la cooperación para conservar los
sistemas de riego, aunque sin una dependencia total; esta relación con el Estado, se da a
partir de que la Acequia Real administra un bien público, posee un gobierno legitimo, y que
en su carácter de Corporación de Derecho Público tiene derechos y obligaciones públicas.
Es en este nuevo contexto que a nivel del Estado, la política y la planificación hidráulica
debe revisar sus criterios y proponer otras líneas y horizontes de gestión y manejo del agua;
ello implica necesariamente la mayor participación de los usuarios en los distintos niveles
de toma de decisiones, mayor reflexividad social alrededor del recurso hídrico.
Específicamente cuanta agua existe, quien la tiene, a donde fluye, como se utiliza, y
quienes toman las decisiones para que así ocurra. En este sentido también es necesario
incorporar plenamente la gestión de las aguas subterráneas, sobre todo a raíz de su
explotación masiva en los años 60´s (Llamas, et al, 1998), aguas que aún permanecen en la
práctica casi al margen de cualquier supervisión externa, estableciendo la dualidad aguas
superficiales vigiladas, aguas subterráneas poco vigiladas; a pesar de que la consideración
legal establece la unidad de la gestión a partir de la unidad del ciclo hidrológico.
Además la parte social es la que interesa menos, en las evaluaciones de los proyectos
hidrológicos y de manejo del agua, predominan criterios de eficiencia ambiental y
económica crematística, por estar España inmersa en un fuerte desarrollo unidireccional
capitalista, cuyo rasgo central competitivo con otras potencias de la Unión Europea
191
pretende lograr una agricultura moderna, altamente rentable, para lo cual los discursos
incorporan el desarrollo sostenible; sin embargo haría falta incorporar la sustentabilidad
social, la capacidad autogestiva de los regantes, su participación plena en los distintos
espacios donde se gestiona el agua. Esta es una demanda de los propios regantes, reconocen
que la estructura de las Confederaciones no necesariamente represente proporcionalmente a
los regantes, por lo que demandan mayor incorporación en número.
Existe un escenario difícil y alto riesgo para continuar al menos con la cogestión hasta
ahora observada, en política y planificación hidráulica, el Estado español ha legislado y
establecido un marco legal e institucional que pretende planificar todos los usos del agua,
con base en el criterio de integración territorial, “solidaridad hidráulica” vía trasvases, la
capacidad de cogestión estaría referida a la capacidad de defensa en el abasto de agua de
acuerdo con sus derechos, participar y decidir criterios de distribución del agua sobre el río
Júcar; La capacidad de cogestión está limitada por la Confederación Hidrográfica que es la
que maneja directamente las presas de almacenamiento y el río Júcar, la capacidad de los
regantes está limitada a pedir los volúmenes de agua requeridos, y exigir el cumplimiento
de la curva de garantía en el embalse de Alarcón.
La participación de la Acequia Real del Júcar trasciende lo local, y alcanza lo regional para
defender sus derechos a las aguas, como una forma continua de defensa y vigilancia de sus
derechos; sin embargo con cierta flexibilidad para ser funcionales a las necesidades de
abasto de agua a la ciudad y otras actividades productivas como lo muestran en las
Comisiones de Desembalse, situación que obliga al Estado vía la Confederación
Hidrográfica, a las organizaciones de regantes y a otros usuarios del agua, a una intensa
actividad en la comunicación, consenso y coordinación de propuestas para su reparto y
distribución y “llevar la fiesta en paz” en la medida de lo posible.
Cabe destacar la interdependencia funcional que tienen las Comunidades de Regantes tanto
con otras organizaciones como con el Estado o la Confederación Hidrográfica en los
distintos foros donde participa (Junta de Gobierno, Junta de Desembalse) procesos de
cogestión que van conformando mecanismos, redes sociales y experiencia organizativa,
192
como instrumento de tratamiento del conflicto. Un ejemplo de esta capacidad de
negociación lo ejemplifica el hecho de que los regantes utilizaron el conflicto del embalse
de Alarcón para establecer condiciones para el proceso de modernización de los regadíos,
obligando al Estado a invertir el cien por cien de los costos, y salvando pagos de canon a la
Confederación Hidrográfica por 60 años, además de establecer la curva de garantía, y en
caso de que la Confederación decida tomar aguas de Alarcón cuando las reservas de agua
estén por debajo de dicha curva, se obliga a la consiguiente indemnización a los regadíos
tradicionales, obligando la negociación entre el Estado y los regantes.
Sin embargo, y a pesar de estas evidencias, son mecanismos de negociación no seguros
para los regantes, porque a pesar de que existe garantía legal de abasto de las aguas,
respetando la garantizando la curva de garantía de los regadíos tradicionales, está situación
no necesariamente se cumple; es la Confederación Hidrográfica basada en la legitimidad de
autoridad suprema de la Cuenca la que establece las prioridades y dirección de los flujos de
las aguas, a partir de que controla directamente los embalses, los ríos, y la información de
las aguas precipitadas, escurridas y disponibles, además de que tiene las llaves de las
compuertas y los empleados de los embalses.
Con relación a política de los trasvases o “prestamos” de agua entre cuencas, existe en
algunos actores sociales entre ellos los regantes de USUJ desconfianza, la desconfianza
básica es que el destino del agua prestada es incierto, no necesariamente es para consumo
humano sino para el ocio y el turismo.
6.1.2. Acerca de la capacidad de cogestión de los regantes de la Acequia Real del
Júcar
La complejidad de la cogestión del agua sobre el río y las limitantes a la capacidad
autogestiva de los regantes están basadas fundamentalmente en que las infraestructuras de
almacenamiento (Alarcón) y de regulación (Contreras y Tous) las controla el Estado el cual
entrega las aguas a distintos tipos de usuarios (regantes y ciudades).
193
Hay usuarios con derechos legales, entre ellos los regantes, pero no incluye a todos los
usuarios reales de las aguas del Júcar, el caso de los aprovechamientos clandestinos del
manantial de la Mancha Oriental, es un ejemplo, situación que retomamos a partir de la
discusión de Ostrom acerca de los requisitos para organizaciones sustentables que
administran recursos comunes (Ostrom, 1990).
Otro elemento es que la información de las cantidades de agua o reservas del recurso,
proviene de una sola fuente, que es la Confederación Hidrográfica, de tal manera que los
usuarios no están convencidos del buen reparto y destino de las aguas, minando la
confianza necesaria para la conformación de capital social, necesario en un manejo
sustentable de recursos comunes.
Otro elemento que limita la capacidad cogestiva es que aún cuando los regantes tienen
mecanismos formales de participación en los órganos de gobierno de la Confederación, no
controlan directamente la información, los aforos de los ríos, ni los niveles de aguas de los
embalses, ni los mismos embalses, lo hace un cuerpo burocrático del Estado, el cual no está
bajo su control; en un sistema burocrático como el que controla los embalses del Júcar, se
cumple en parte lo que los teóricos de la burocracia establecen en el sentido de que resulta
difícil saber cómo, cuando cómo y donde se decide (Lapassade:1999:199); esta situación
evidencia un problema administrativo vigente, la necesidad de mecanismos de control sobre
la burocracia por los usuarios y regantes (Palerm, 1998); en esta faceta se observan límites
de la capacidad de cogestión de los regantes, en el nivel del río.
Otra limitante a la cogestión a nivel del río es que los usuarios regantes no pueden
modificar la política hidráulica del Estado en el sentido de los trasvases; aunque ha habido
cuestionamientos a esta política estatal, las estructuras de la Confederación Hidrográfica y
de sus órganos de gobierno, limitan la representación de los regantes.
Otro de los indicadores de límites a la cogestión para los regantes son los ajustes a la baja
en los volúmenes asignados por la Confederación Hidrográfica a los regantes, ello conlleva
ajustes internos, que modifica sus patrones de cultivo, y les aumenta los costos de
194
operación al poner en marcha los pozos de sequía, inclusive aumentan las extracciones de
agua del subsuelo con el riesgo de abatimiento de los acuíferos; además dichos ajustes a la
baja disminuyen las cantidades de agua de escorrentías de la huerta hacia el humedal,
situación que pone en riesgo al mismo lago de la Albufera. Esta situación obliga incluso a
revisar los conceptos de eficiencia en el uso del agua y de los sistemas de riego, al parecer
tenemos que ver el balance en conjunto dentro de la cuenca para entender dentro del ciclo
hidrológico, la dependencia mutua de distintos ecosistemas en un territorio como es el caso
de la huerta, el marjal y el lago de la Albufera.
Los desacuerdos de los regantes con el Estado tienen fundamento en que es este el que tiene
la mayor capacidad de decisión sobre el río, los regantes sólo la tienen a partir de los
canales generales; en el caso del embalse de Alarcón, tienen capacidad de vigilancia sobre
la curva de garantía, pero no la tienen sobre los embalses de Contreras y Tous, de hecho el
Estado maneja los tres embalses como si fueran uno sólo, y los regantes no tienen certeza
de los niveles de las aguas, por lo que se convierte en “agua virtual”.
Por parte de los regantes de USUJ en los órganos de gobierno de la Confederación, no
tienen mayoría en asuntos clave se los “mayoritean”. Ahí estaría otro límite a la capacidad
de autogestión.
Esto cobra importancia porque en realidad a las acequias no les dan los volúmenes de agua
que les corresponden legalmente, a los volúmenes solicitados la Confederación les hace
ajustes con tendencia a menor disponibilidad de agua.
Para la cogestión es importante la opinión de los regantes y usuarios de la Mancha Oriental,
quienes en principio tienen derechos porque el embalse de Alarcón está localizado en su
territorio y tienen derecho a usar las aguas del mismo, situación que los regantes
valencianos aceptan, pero estos también exigen que se termine con las extracciones ilegales
del acuífero de la Mancha Oriental que disminuyen los caudales que se sueltan de Alarcón
para los regadíos tradicionales.
195
En USUJ no está integrada la comunidad de regantes de la Mancha Oriental, ni la
comunidad de regantes del Canal Jucar-Turia, cuando la lógica del reparto de las aguas y el
diseño de la infraestructura diría que sí, puesto que de hecho comparten las aguas de una
misma fuente. Además la Confederación mezcla la información de uno y otro embalse,
imposibilitando que los regantes tengan vigilancia sobre Alarcón. Los regantes en este nivel
no controlan a la burocracia hidráulica, generando una centralización en el manejo del río.
Un elemento que se suma a la complejidad de la cogestión son los trasvases, los cuales
están fuera de la vigilancia de los regantes de USUJ, esto significa una condición
estructural que limita el carácter participativo y democrático en la cogestión de las aguas
del Júcar. A ello se suma que importantes foros de participación formal para los regantes
como la Asamblea de Usuarios, no operan en la práctica, disminuyendo los espacios de
cogestión de las aguas a los regantes, obligando a la lucha política por el agua.
Los acuerdos de los regantes con el Estado muestran capacidad de los primeros para llegar
a la cogestión adecuada, sin embargo los desacuerdos minan la confianza de los regantes,
debilitando la cohesión y la sustentabilidad social.
Es una instancia de gestión inmediata del territorio y del agua intermedia entre el Estado y
los regantes, a partir de que agrupa y cohesiona miles de individuos, posibilitando acciones
sociales colectivas para ejecutar una serie de tareas que permiten la sustentabilidad de los
sistemas de riego.
Las ordenanzas y sus reglamentos, la memoria histórica de sus archivos y sus documentos,
así como su vida comunitaria expresado en la realización de reuniones y asambleas anuales
y mensuales, no es creación actual, es producto de la experiencia social colectiva de casi 8
siglos de intensa actuación social.
La Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar, al estar inserta en un contexto de
poder político estatal –puesto que ninguna organización opera en el vacío- que regula y
tutela la política hidráulica, y como Corporación de Derecho Publico, está obligada a una
196
intensa cogestión ante instancias externas y de su entorno, con las acequias hermanas, con
la Confederación Hidrográfica, ante las industrias, los Ayuntamientos, actuación
importante, a partir del conflicto entre los diferentes usos del agua y del territorio.
Si observamos la perspectiva histórica de la gestión del agua en España, ubicamos tres
momentos históricos: en un primer momento es evidente que los primeros regadíos
peninsulares eran de iniciativa de los soberanos en turno, ejemplo claro es Jaime I para la
primera sección del canal principal de la Acequia Real de Júcar, sumados a la iniciativa
privada de Condes y Varones como el caso de la expansión de la segunda sección del canal
de la Acequia Real por el Señor de Sollana, lo cual requirió establecer leyes y reglamentos
para gobernar los regadíos desde la iniciativa de quien los construía, y a los regantes
correspondía su aprendizaje y aplicación práctica, lo cual fue ajustando las estructuras
internas de la organización, en un largo proceso de aprendizaje, que en el caso de la
Acequia Real, le permitió un creciente desarrollo de la capacidad autogestiva, aunque en
momentos clave limitada por el mismo soberano; un segundo momento fines del siglo XIX
y principios y mediados del siglo XX, cuando el Estado decide intervenir abiertamente para
el fomento de los regadíos a raíz de la iniciativa del llamado Regeneracionismo Hidráulico
de Joaquín Costa período identificado como de un modelo de “gestión de la oferta” de
agua, apoyando la construcción de infraestructura hidráulica, los embalses y fomentando
las figuras asociativas de comunidades de regantes, para superar las crisis agroalimentarias,
y aumentar la oferta de alimentos, es decir el regadío como catalizador de desarrollo
económico; un tercer momento actual de gestión de la demanda cuándo el regadío compite
por el agua con otros sectores, industria y servicios, donde la agricultura no es el principal
detonante de la economía, e incluso se cuestiona el porque utiliza la mayor cantidad de
agua, si genera menos PIB y tiene escasa población económicamente activa, situación a la
que se ha agregado el cuidado del medio ambiente, en el marco de la gestión que exige la
Unión Europea, además de cuidar la calidad de las aguas y la recuperación plena de costos.
A lo anterior se ha sumado otra consideración, en opinión de USUJ la intrusión salina
puede aparecer cómo consecuencia del cambio en las dotaciones a los regadíos
197
tradicionales o sistemas de riego que hiciesen descender el nivel freático conduciría a
perder aportaciones a los acuíferos y a la salinización del acuífero costero (USUJ:1995:43).
La complejidad de la cogestión del agua sobre el río incluye: el hecho de que existen
usuarios con derechos legales, entre ellos los regantes, pero no incluye a todos los usuarios
reales de las aguas del Júcar, como el caso de los aprovechamientos clandestinos del
manantial de la Mancha Oriental, situación que no cumple con los límites claramente
definidos, uno de los requisitos que señala Elinor Ostrom para el diseño de organizaciones
sustentables que administran recursos comunes (Ostrom, 1990).
Otro elemento es que la información de las cantidades de agua o reservas del recurso,
proviene de una sola fuente, que es la Confederación Hidrográfica, de tal manera que los
usuarios no están convencidos del buen reparto y destino de las aguas, minando la
confianza necesaria en un manejo sustentable de recursos comunes.
Otra limitante a la cogestión es que los usuarios regantes no pueden modificar la política
hidráulica del Estado en el sentido de los trasvases; aunque ha habido cuestionamientos
importantes a esta política estatal. Por un lado el Estado proporciona derechos ala cogestión
y por otro lado limita esa capacidad.
Esto cobra importancia porque en realidad a las acequias no les dan los volúmenes de agua
que les corresponden legalmente, a los volúmenes solicitados la Confederación les hace
ajustes con tendencia a menor disponibilidad de agua.
Un elemento importante que subyace en esta problemática es el manejo de la información,
la Confederación Hidrográfica del Jucar realiza los aforos de los ríos, obteniendo medias
anuales para evaluar la disponibilidad de agua, sin embargo USUJ señala que así se están
sobreestimando los volúmenes disponibles, sin reflejar la sobreexplotación del acuífero de
la Mancha Oriental que es más reciente con pozos legales e ilegales. Este es un problema
que se considera recurrente por los regantes de USUJ.
198
La Confederación es la organización que controla directamente las aguas del Júcar y la
infraestructura sobre su cauce, situación que le permite no cumplir la curva de garantía para
los regadíos tradicionales de USUJ, situación que se complica más porque la Confederación
mezcla la información de uno y otro embalse, imposibilitando que los regantes tengan
vigilancia sobre Alarcón. Los regantes en este nivel no controlan a la burocracia hidráulica,
generando una centralización en el manejo del río Júcar.
6.1.3. Externalidades negativas que ponen en riesgo a la Acequia Real del Júcar
Es generalizado la construcción de instalaciones industriales y habitacionales avanzando
sobre los terrenos agrícolas, destruyendo, desapareciendo o modificando el curso original
de las acequias, además de los vertidos que contaminan las aguas de regadío.
En el caso de la organización de la Acequia Real del Júcar administra y gobierna un espacio
hidráulico no constante, tanto por la salida de regantes del padrón de la Acequia, como por
supresión de su área de riego como consecuencia de invasión de sus territorios ante el
crecimiento de las actividades productivas no agrícolas y construcción de vías de
comunicación que han invadido la huerta, en este sentido estamos identificando serios
riesgos de continuidad en sus sistemas de riego. El avance de las infraestructuras de
comunicaciones, vivienda, producción y recreación está terminando con los espacios
tradicionales de la huerta, situación que pone en riesgo la tierra agrícola y cómo
consecuencia el derecho a los volúmenes de agua de los regantes.
199
CONCLUSIONES
A partir del presente estudio se confirma la necesidad de identificar diseños organizativos
de base local, para impulsar la autogestión y cogestión optimas de los recursos con plena
participación social; lo cual a su vez clarificaría la discusión de cuánto Estado, cuánto
Mercado y cuanta Sociedad es necesaria, y delimitar fronteras de intervención entre actores
sociales alrededor del agua; tiene potencial el partir del entendimiento de situaciones
concretas, considerando los actores locales, la naturaleza del recurso que se maneja, los
derechos previos, los conocimientos endógenos, las costumbres locales y los niveles
tecnológicos utilizados en su aprovechamiento.
Dentro del universo de la Comunidad de Regantes de la sequía Real del Júcar, existen
experiencias sociales para, desde lo local potenciar la construcción de lo global, los
regadíos situados en las zonas llamadas de territorios de regadíos históricos son
representativos -por siglos de historia- de experiencia autogestiva y cogestión en el manejo
y administración del recurso. Ahí está un nicho social de conocimiento local, importante
para aprender formas sociales de como gestionar mejor el agua y de tratamiento del
conflicto conservando la cohesión social aportando a la sustentabilidad.
El gobierno y la administración de la Acequia Real muestran rasgos o indicadores de diseño
institucional, y sustentabilidad que coincide con los señalado por Elinor Ostrom
(Ostrom:2000:148-170) entre los cuales cabe destacar: el tratamiento local del conflicto, el
alto índice de recuperación de cuotas de riego, el mantenimiento de los sistemas con base
en sus propios recursos, la capacidad y el conocimiento local para hacer llegar el agua a
todo lo largo y ancho del sistema, la continuidad de los foros de discusión para tratar los
asuntos cotidianos y resolver problemas delimitando quienes tienen derechos a las aguas.
Pero existen otros que considero importantes como la estabilidad laboral de los empleados,
con continuidad generacional de secretarios, acequieros, celadores, etc., situación que
posibilita la acumulación de experiencia y el conocimiento local.
200
A nivel social y en los territorios específicos de actuación de los regantes, existe déficit de
estudios sociales actualizados (Pérez Picaso, ); a pesar de que en el territorio español
existen al menos siete mil conformaciones sociales colectivas que tienen como eje de unión
y actuación colectiva el manejo del agua y los sistemas de regadío, reconocidos por la
legislación, y depositarios de un derecho al uso de las aguas -que es el sector que emplea
los mayores volúmenes de agua- no hay evaluaciones sistemáticas sobre su funcionamiento
interno, cuales son sus capacidades de participación; cuales son sus prácticas para sustentar
el manejo del agua; como están organizados para participar como organismos responsables
del medio ambiente.
Una situación contradictoria es que a pesar del déficit de estudios sociales del regadío,
surgen recomendaciones cómo las siguientes: los regantes deben cambiar su manera de
gestionar el agua, modernizarse, pagar lo justo, cambiar los criterios de sus derechos a las
aguas, etc., recomendaciones que al menos deberían surgir de diagnósticos sociales y
técnicos para identificar su situación interna en cada espacio territorial en el que ellos
actúan, que niveles de gobierno han construido, como toman y ejecutan las decisiones, cual
es su staff profesional, como lo controlan, cuales y como son sus relaciones con la
burocracia hidráulica de las Confederaciones Hidrográficas, que espacios de participación
usan y cuales les están vedados para manejar un río o fuente de agua común; ciertamente
hay estudios históricos, pero considero que hacen falta mas estudios de la situación actual,
para clarificar las necesidades, y en su caso propuestas de nuevos diseños y/o conservación
de sus formas de organización local.
Ante la poca transparencia con que actúa la Confederación Hidrográfica, al no controlar
aquella las tomas ilegales en el acuífero de la Mancha Oriental, y permitir apertura de áreas
de riego ocupando volúmenes de agua que harían falta a los regadíos tradicionales y
violentando la sustentabilidad de la zona del Júcar aguas abajo, cuestiona seriamente la
llamada gestión integrada del agua y del territorio, y aquí ya tenemos que tener en cuenta
la ecología política, que implica hablar de gestión pública, ecología y política al menos, y
que cobra importancia ante la crisis ecológica presente. Por lo que este enfoque de la
ecología política nos presta un bagaje pluridisciplinar y pluriepistemológico, un nuevo
201
horizonte de interpretación (Garrido Peña:1993:4), para la reflexividad social que permita
enfrentar la evidente crisis social y ecológica, de continuar con ese camino unidireccional,
como lo avala la problemática del río Júcar que tiene ya el abatimiento y degradación de
acuíferos.
202
BIBLIOGRAFIA
Acequia Real del Júcar 1992 Ordenanzas para el régimen y administración de la Acequia Real del
Júcar, Valencia.
Aguilera Klink, F. 1991 “¿La tragedia de la propiedad común o la tragedia de la mala
interpretación en Economía? en: Agricultura y Sociedad Nº 61 octubre-diciembre, Madrid.
Aguilera, K. F. 1998 “Hacia una nueva economía del agua: cuestiones fundamentales” en
Memorias del Congreso sobre Planificación y Gestión de Aguas: el agua a debate desde la
Universidad. Hacia una nueva cultura del agua. Zaragoza, España 14-18 de septiembre.
Alonso L. E. 1998 La mirada cualitativa en sociología una aproximación interpretativa editorial
Fundamentos colección ciencia, Madrid, España.
Arrojo, A. P. 1997 “España y California. El contraste de dos modelos de planificación y gestión
hidrológica” en Arrojo Pedro y Naredo José Manuel 1997 La gestión del agua en España y
California Colección Nueva Cultura del Agua Bakeaz-Coagret editores Bilbao, España.
Barnett, T. y Santer, B. 2003 “Tenemos nuevas señales del cambio climático” en El País miércoles
2 de abril. Año XXVIII. Número 9.439 Madrid
Barnett, T. y Santer, B. 2003 “Tenemos nuevas señales del cambio climático” en El País miércoles
2 de abril. Año XXVIII. Número 9.439 Madrid
Beck Ulrich, 1997 “La reinversión de la política; hacia una teoría de la modernización reflexiva”
en Beck, U., Giddens, A y Lash, S. Modernización reflexiva, política, tradición y estética
en el orden social moderno Alianza, Madrid.
Boelens, R. y Dávila, G. 1998 (editores) Buscando la equidad concepciones sobre justicia y
equidad en el riego campesino, Van Gorcum, Assen, Los países Bajos.
Borlaug E. Norman y Dowswell Christopher “El agua y la Agricultura una visión sobre la
investigación y el desarrollo en el siglo XXI” en Los Regadío Españoles II Symposium
Nacional febrero 2000, editorial Agrícola Española, S.A. Madrid, España.
Box Amorós M. 1992 “El regadío medieval en España: época árabe y conquista cristiana” en Gil
Olcina, A. y Morales Gil, A. (Coordinadores) 1992 Hitos históricos de los regadíos
españoles serie estudios # 68 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid. 49-
89 pp.
Carretero Agustín 2000 “Plan Hidrológico las guerras del agua” en La tierra que todos desearíamos
núm. 32 diciembre, Madrid.
203
Chalmers Alan F. 1982 ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Siglo XXI editores, México.
Childe V. G. 1997 [1936] Los orígenes de la civilización. Fondo de Cultura Económica. México.
Coller, X. 2000 Estudios de casos Cuadernos Metodológicos num. 30 Centro de Investigaciones
Sociológicas, Madrid.
Constitución española 1996 editorial Aranzani, Pamplona España.
Cubillo, G. F. 2002 “Gestión de la demanda y garantía de abastecimiento” en Fundación Nueva
Cultura del Agua Actas Comunicaciones III Congreso Ibérico sobre gestión y planificación
del agua:la Directiva Marco del Agua: realidades y futuros Sevilla 13-17 de noviembre.
Del Moral Leandro 1991 La obra hidráulica en la cuenca baja del Guadalquivir (siglos XVIII-XX)
gestión del agua y organización del territorio Universidad de Sevilla, Sevilla.
Dourojeanni, A. Jouravlev, A. 2002 Evolución de las políticas hídricas en América Latina y el
Caribe serie 51 recursos naturales e infraestructura ONU-CEPAL-ECLAC Santiago de
Chile, diciembre.
El País 2003-a lunes 17 de marzo, año XXVII. Número 9.424 Madrid
El País 2003-b sabado 22 de marzo, año XXVII. Número 9.429 Madrid
El País 2004 jueves 8 de enero de 2004, año XXIX, número 9.717, Madrid.
Espinoza J. G. 1983 “Economía, autogestión y Desarrollo” en Revista Iberoamericana de
Autogestión y Acción Comunal (RIDAA) Instituto Intercultural para la Autogestión y la
Acción Comunal (INAUCO) Num. 2, Facultad de Derecho. Universidad Autónoma de
Madrid, España.
Esteva G., en Diccionario del Desarrollo (completar cita).
Fernández Navarro, L. 1922 Aguas subterráneas, régimen, investigación y aprovechamiento
Biblioteca Agrícola Española CALPE, Madrid.
Foladori, G. 2002 “Avances y limites de la sustentabilidad social” en Economia, Sociedad y
Territorio, vol. III, num. 12.
García Pelayo, M. 1974 Burocracia y tecnocracia Alianza Universidad, Madrid.
Garrido Peña, F. 1993 “La ecología como política” en Garrido Peña (comp.) Introducción a la
Ecología Política editorial Comares Granada.
Generalitat Valenciana Consellaria D´Agricultura, Peixca I Alimentacio La Acequia Real del Júcar
Camins D’ Aigua el patrimonio hidráulico valenciano Valencia España.
204
Generalitat Valenciana Conselleria D´Agricultura, Peixca I Alimentacio Modernización de los
regadíos de la Acequia Real del Júcar. Valencia, España.
Giner Salvador (Coord.) 2003 Teoría sociológica moderna editorial Ariel, Madrid Pág.278
Glick, Thomas 1988 Regadío y sociedad en la Valencia medieval Artes Gráficas Soler, S.A.
Valencia, España.
Godelier, M., Marx, C., Engels F. 1969 Sobre el modo de producción asiático ediciones Martínez
Roca, S.A. Barcelona, España.
González de Molina, M. y Garrido Peña, F. 2004 “La reforma verde del estatuto de autonomía” en
EL PAIS, sección Andalucía, 8 de enero de 2004, Madrid.
Guasch, O. 1997 Observación participante Cuadernos metodológicos del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS), Madrid.
Guillén Abraham 1983 “Algunas ideas de economía autogestionaria” en Revista Iberoamericana
de Autogestión y Acción Comunal (RIDAA) Instituto Intercultural para la Autogestión y la
Acción Comunal (INAUCO) Num. 2, Facultad de Derecho. Universidad Autónoma de
Madrid, España.
Guinot Enric, et al 2000 La acequia Real del Júcar serie camins d´aigua. El patrimonio hidráulico
valenciano, editado por la Generalitat Valenciana Conselleria d´ Agricultura i Pesca,
Valencia, España.
Hulme, D. Y Turner, M. 1990 Sociology and development: theories, policies and practices.
Hunt, R. C. y E. Hunt 1976 (September) "Canal irrigation and local social organization" (pp 389-
411) en Current Anthropology vol. 17, núm. 3. (copia fotostática).
Ibarra Chabret J,M. 2002 “Las Comunidades de Regantes” en Los regadios españoles II
Simposium Nacional Editorial Agrícola Española S.A. Madrid.
Jiliberto, R. Y Merino, A. 1997 “Sobre la situación de las comunidades de regantes” en López
Gálvez J. y Naredo J. M.(eds)1997 La Gestión del Agua de Riego. Fundación Argentaria-
Visor Distribuciones, Madrid.
Jiménez Herrero, L. M. 2000 Desarrollo sostenible transición hacia la coevolución global,
ediciones Pirámide, Madrid.
Jordi, B. 1993 “Participación ¿Para qué?” en SARH-CNA-IMTA Participación, gestión y conflicto
de los servicios públicos en México y América Latina (Antología) Colección Memorias,
Jiutepec, Morelos, México.
205
Krieger, 1981 “El Estado y la burocracia en el crecimiento de un concepto” en Kamenka, E., y
Krigier, M., (Comp.) La burocracia la trayectoria de un concepto F.C.E. México.
Krieger, 1981 “Saint-Simón, Marx y la sociedad no gobernada” en Kamenka, E., y Krigier, M.,
(Comp.) en La burocracia la trayectoria de un concepto F.C.E. México.
Lapassade Georges 1999 Grupos, organizaciones e instituciones, la transformación de la
burocracia Gedisa editorial, Barcelona.
Las Provincias miércoles 27 de noviembre de 2002
Llamas, R. M. et al 2001 Aguas subterráneas: retos y oportunidades Fundación Marcelino
Botín/Ediciones Mundi Prensa, Madrid.
López Camacho, B. 1993 “La gestión del agua” en Naredo J.M. y Parra, F. 1993 (Comps.) Hacia
un ciencia de los recursos naturales Siglo XXI editores de España, S.A. Madrid.
López Gálvez J. y Naredo J. M. “Gestión del agua de riego: problemas y propuestas” en López
Gálvez J. y Naredo J. M.(eds.)1997 La Gestión del Agua de Riego. Fundación Argentaria-
Visor Distribuciones, Madrid, España.
M.M.A. 2000 Libro Blanco del Agua en España Ministerio del Medio Ambiente, Madrid.
M.M.A. 2002 Ambienta revista del Ministerio del Medio Ambiente, Nº 17 diciembre Madrid.
Maass, A. y R. Anderson 1978 ... and the desert shall rejoice. Conflict, growth and justice in arid
environments The MIT Press, Cambridge U.K.
Macionis, J. J, y Plummer, K. 1999 Sociología editorial Prentice Hall, Madrid.
Maestu, J., 1997 “Dificultades y oportunidades de una gestión razonable del agua en España: la
flexibilización del régimen concesional” en Naredo Pérez J.M. (editor) La economía del
agua en España serie economía y naturaleza Fundación Argentaria, Madrid.
Malinoswky Bronislaw 1973 Los argonautas del pacífico occidental ediciones península serie
universitaria historia/ciencia/sociedad/97 pp. 19-41
Mardones, G. I. 2004 “El PSOE paralizará el trasvase del Ebro si gana las elecciones” en El País 7
de enero año XXIX número 9.716 Madrid.
Martínez, A. J. 1993 “Valoración económica y valoración ecológica” en Naredo J.M. y Parra, F.
1993 (Comps.) Hacia un ciencia de los recursos naturales Siglo XXI editores de España,
S.A. Madrid.
206
Martín-Retortillo, B.S. 2002 “Comunidades de Regantes: marco jurídico del uso y consumo del
agua” en Los regadios españoles II Simposium Nacional Editorial Agrícola Española S.A.
Madrid
Massera, Astier y López-Ridaura 2000 Sustentabilidad y manejo de recursos naturales, el marco de
evaluación MESMIS, editorial México.
Millón, R. “Variaciones en la respuesta social a la práctica de la agricultura de riego” en Martínez
Saldaña y Palerm Viqueira (editores) 1997 Antología sobre pequeño riego Colegio de
Postgraduados, Montecillo, Estado de México.
Naredo J.M. y Parra, F. 1993 (Comps.) Hacia un ciencia de los recursos naturales Siglo XXI
editores de España, S.A. Madrid.
Naredo Pérez J.M. 1997 “Problemática de la gestión del agua en España” en Naredo Pérez
J.M.(editor) La economía del agua en España serie economía y naturaleza Fundación
Argentaria, Madrid, España.
Noreña, E. 1974 Agricultura socializada: experiencias actuales en Israel, Yugoslavia, Argelia,
Italia y España editorial Tecnos, colección Ciencias Sociales Madrid.
Ordenanzas para el régimen y administración de la Acequia Real del Júcar Valencia-1992.
Ortega Nicolás Política agraria y dominación del espacio (para ver política hidráulica española).
Ortí Alfonso 1984 “Política hidráulica y cuestión social: orígenes, etapas y significados del
regeneracionismo hidráulico de Joaquín Costa” en Agricultura y Sociedad Num. 32 julio-
septiembre, Madrid, España.
Ostrom E. 2000 El gobierno de los bienes comunes, la evolución de las instituciones de acción
colectiva F.C.E. /UNAM/CRIM México.
Ostrom, E. 1998 Diseño de Instituciones para sistemas de riego autogestionarios Centro
Internacional para la Autogestión ICS Press, San Francisco California, U.S.A.
Ostrom, E. 2000 (primera edición en inglés, 1990) El gobierno de los bienes comunes la evolución
de las instituciones de acción colectiva UNAM/CRIM/FCE México.
Palerm Viqueira, Jacinta et al 2004 “Capacidad autogestiva para la administración de sistemas de
riego: la teoría y problemáticas externas” en Jiménez, B., y Marín., L. (eds.) El agua en
México vista desde la academia Academia Mexicana de Ciencias, ISBN 968-7428-22-8
México, D.F., pp. 371-387.
207
Palerm, J. 2001 "Administración de sistemas de riego: tipos de autogestión (nuevas noticias)" pp.
26-35 Memorias XI Congreso Nacional de Irrigación/ExpoAgua 2001, ANEI, México.
Palerm, J. 2002 "Governance and Organizational type for the administration of Irrigation Systems"
En International E-Mail Conference on Irrigation Management Transfer, June-October
2001, FAO Land and Water Digital Media Series, num. 17, FAO, Roma, Italia.
Palerm, Martínez y Escobedo 2000 “Modelo de investigación organización social de sistemas de
riego en México” en Palerm Viqueira, J., y Martínez Saldaña, T. 2000 Antología sobre
pequeño riego volumen II organizaciones autogestivas Colegio de Postgraduados-Plaza y
Valdés editores, México.
Palerm, V. 1998. “Organización autogestiva de regantes”. Ponencia presentada en segundo
seminario preparatorio, El Agua y su problemática Socioambiental en México: Uso, abuso
y control de un recurso limitado celebrado en el Colegio de Michoacán, A.C. el día 6 mayo
en Zamora, Michoacán, México.
Palerm, V. J. 1997 “Sistemas Hidráulicos y Organización Social: debate teórico y el caso del
Acolhuacan Septentrional” en Martínez y Palerm (eds.) 1997 Antología sobre pequeño
riego editorial Colegio de Postgraduados, México.
Palerm, V., Rivas, M. 2005 “Organización social y riego” en Nueva Antropología (antropología
del agua) vol. XIX, num. 64 enero-abril, México.
Parra Fernando, 2001 "El ámbito mediterráneo. Cultura, naturaleza y agricultura" en Labrador M.,
J. y Altieri, M., A. (Coordinadores) Agroecología y Desarrollo. Aproximación a los
fundamentos agroecológicos para la gestión sustentable de los agrosistemas
mediterráneos, Universidad de Extremadura y Ediciones Mundi-Prensa, Madrid.
Pérez Picazo, M. T. 2000 “Nuevas perspectivas en el estudio del agua agrícola. La subordinación
de la tecnología a los modos de gestión” en Historia Agraria
Peris Albentosa, T. 1992 “Gobierno y administración de la Acequia Real del Xúquer (siglos XV a
XIX)” en Historia y constitución de las comunidades de regantes de las riberas del Júcar
(Valencia) editado por Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación e Instituto Nacional
de Reforma y Desarrollo Agrario, Valencia.
208
Peris Albentosa, T. 1992 “Gobierno y administración de la Acequia Real del Xúquer (siglos XV a
XIX) en M.A.P.A. Historia y constitución de las comunidades de regantes de la ribera del
Júcar (Valencia)
Plan Hidrológico Nacional 2001 Ley 10/2001, de 5 de julio editorial tecnos, Madrid.
Reverte Antonio 1986 “Prólogo” en Legislación de Aguas Editorial Tecnos, S.A. Madrid.
Rincón de Arellano, A. 2001 Pantanos y trasvases de la región valenciana impreso en Valencia.
Rincón de Arellano, A. 2001 Pantanos y trasvases de la región valenciana. Impresiones Federico
Doménech, S.A. Valencia.
Romero González, J. 1983 Propiedad agraria y sociedad rural en la España mediterránea. Los
casos valenciano y castellano en los siglos XIX y XX editado por Ministerio del Medio
Ambiente Pesca y Alimentación, Madrid, España.
Sánchez, S.R. y Montesillo C. J.L. 2002 “Instrumentos económicos y regulación para la gestión de
los recursos hídricos” en Ingeniería Hidráulica en México, vol.XVII, núm.2 abril-junio
México.
Segarra, D. 2002 “A más agua del Ebro, más anchoa” en El País, lunes 17 de enero de 2002 pág.
28, Madrid, España.
Sevilla Guzmán E. 1979 La evolución del campesinado en España, elementos para una sociología
del campesinado editorial Península Barcelona.
Strong, M. “Prólogo” en Bifani, P. 1999 Medioambiente y desarrollo sostenible Instituto de
Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA) Madrid, España.
Sumpsi Viñas, et al 1998 Economía y política de la gestión del agua en la agricultura Mundi
Prensa-Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación Madrid.
Tábara 2003 “Teoría socioambiental y sociología ecológica en Giner Salvador (Coord.) Teoría
sociológica moderna editorial Ariel, Madrid.
Tasso Izquierdo, R. 1989 “Algunos datos sobre la historia, descripción y actuación de la Acequia
Real del Júcar” en I Congreso Nacional de Comunidades de Regantes. Valencia, España.
Tasso Izquierdo, R. 1989 Algunos datos sobre la historia, descripción y actuación de la Acequia
Real del Júcar I Congreso Nacional de Comunidades de Regantes. Valencia.
209
Tasso Izquierdo, R. 1989 Algunos datos sobre la historia, descripción y actuación de la Acequia
Real del Júcar I Congreso Nacional de las Comunidades de Regantes, Valencia.
Toledo Víctor, M. 2002 La sociedad sustentable: una filosofía política para el nuevo milenio,
mimeografiado).
Toledo, V.M. 1999 “Ecología, indianidad y modernidad alternativa” en La Jornada 4 de junio
México.
Toledo, V.M. 2002 La sociedad sustentable: una filosofía política para el nuevo milenio,
(mimeografiado).
USUJ (Unidad Sindical de Usuarios del Júcar) 1995 Comentarios al documento Nº 2 “normativa”
del Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar, Valencia.
Vaidyanathan, A. 2000 Instituciones de control del agua y agricultura: una perspectiva
comparativa Instituto Madras de Estudios del Desarrollo, Madras, India.
Valero de Palma, J. 1998 “El caso de las cuencas del Júcar, Tajo y Segura” en 4ª Conferencia
Internacional sobre resolución de conflictos hídricos Sección V Resolución de Conflictos
Hídricos Territoriales, Iberdrola Instituto Tecnológico, Valencia, diciembre 10.
Valles, S. M. 2002 Entrevistas cualitativas Cuadernos Metodológicos num. 32 Centro de
Investigaciones Sociológicas, Madrid.
Vermillion 2001 Transferencia de los sistemas de riego: directrices Estudio FAO Riego y Drenaje
58 IWMI. Roma, Italia.
Villalón C. J. et al 1986 “La agricultura a tiempo parcial como sistema de vida en el medio rural
andaluz” en Revista de Estudios Agro-sociales Nº 138 octubre-diciembre, Madrid, España.
Weber, M. (1922) 1987 Economia y Sociedad esbozo de sociología comprensiva F.C.E. México.
Wittfogel K. A. 1966 [1957] El despotismo oriental. Ediciones Guadarrama Madrid, España.