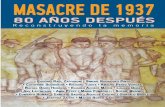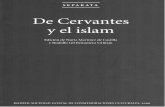Operación Masacre de Rodolfo Walsh: Un análisis desde la historia cultural. El uso de las fuentes...
Transcript of Operación Masacre de Rodolfo Walsh: Un análisis desde la historia cultural. El uso de las fuentes...
Reseña crítica: “Operación Masacre” – Rodolfo Walsh
Un análisis desde la historia cultural 1
Por Gisele Bilañski2
La propuesta de nuestro trabajo es analizar esta novela periodística desde la
perspectiva de la historia cultural, es decir, estudiarlo como si fuera un trabajo
típicamente histórico. Esto se fundamenta en la creencia en que, este tipo o sub-
género de periodismo (cuyas particularidades desarrollaremos en el cuerpo de este
trabajo) puede ser asimilado al trabajo histórico, al menos en lo que respecta a ciertos
propósitos y, principalmente, en relación al uso –y modo de uso– de ciertas
herramientas y estrategias metodológicas.
En la primera parte de este trabajo se hará referencia a la biografía de Rodolfo Walsh,
su formación, su obra y su faceta más militante. A continuación se hará una breve
alusión al contexto socio-político de la Argentina que enmarca la obra en que estamos
trabajando, seguido de una referencia genérica. En un segundo momento nos
dedicaremos al análisis de la obra, mostrando particular interés por dos cuestiones:
por un lado, el modo en que se relacionan en esta obra ficción y realidad, novela e
historia y, por otro, el modo en que se utilizan y controlan las fuentes, es decir,
centraremos la atención en preguntas como las siguientes: cuáles son las fuentes que
utiliza, cuál es el criterio de veracidad con que las juzga, dónde está el límite entre la
probabilidad y la certeza, preocupaciones que atraviesa toda la Nueva Historia
Cultural, especialmente aquellas producciones que abren el abanico de posibilidades
de la historia sirviéndose de herramientas de otras disciplinas (literatura, antropología,
etc.)
El autor: Su biografía y formación
Rodolfo Jorge Walsh nació el 9 de enero de 1927 en la localidad de Choele-Choel en
Rio Negro, Argentina, en el seno de una familia conservadora y de clase media, de
descendencia irlandesa. En su adolescencia se mudó a la provincia de Buenos Aires
para finalizar sus estudios secundarios y se instaló allí de forma definitiva. Inició la
carrera de Filosofía y Letras que luego abandonó. Desempeñó oficios de la más 1 Trabajo final para la materia Problemas de Historia Cultural (Cátedra: Schettini) de la Maestría en Sociología de la Cultura y el Análisis Cultural del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES/UNSAM). Diciembre de 2013.2 Licenciada en Ciencia Política (UNLaM), cursando la Maestría en Sociología de la Cultura y el Análisis Cultural en IDAES/UNSAM, Investigadora en UNSAM y docente en UNLaM.
1
diversa índole hasta que, con apenas 17 años, comenzó a trabajar como corrector y
traductor en la Editorial Hachette donde despuntó su oficio de escritor y periodista, al
cual dedicará el resto de su vida. Durante sus 50 años de vida publicó libros de
cuentos e investigaciones periodísticas o novelas policiales, calificación que varía
según quien las defina (dicha dificultad de encasillamiento es la que habilita el
surgimiento de un nuevo género, híbrido entre aquellos dos, que se conoció como
novela testimonial o ficción periodística). Entre estas últimas se encuentran sus obras
más reconocidas: Operación Masacre (1957), ¿Quién mató a Rosendo? (1969) y El
caso Satanowsky (1973).
Paradójicamente, Rodolfo Walsh comenzó su acercamiento a la política, hacia 1944 y
1945, con simpatías por la Alianza Libertadora Nacionalista, una agrupación
conservadora y de derecha, que se consolida como la principal fuerza de choque
frente al peronismo. Llegó incluso a apoyar el golpe de Estado que tuvo lugar en 1955
y que se conoció como “Revolución Libertadora”, de la que luego se desencanta. En
1957 escribe:
“Suspicacias que preveo me obligan a declarar que no soy peronista, no lo he sido
ni tengo la intención de serlo. Si lo fuese, lo diría. No creo que ello comprometiese
más mi comodidad o mi tranquilidad personal que esta publicación. Tampoco soy
ya un partidario de la revolución que –como tantos- creí libertadora” (Walsh, 2010:
192)
Al poco tiempo, ya distanciado de sus inicios nacionalistas, viaja a Cuba, donde funda
la Agencia de Noticias Prensa Latina, para la cual llegó a trabajar como criptógrafo.
De regreso en Argentina trabajó en la revista Panorama y fundó el semanario de la
CGT de los Argentinos, cuya dirección tuvo a cargo entre 1968 y 1970, incluso durante
el último año, en que se publicó de forma clandestina.
Promediando la década del 70, Walsh comenzó a acercarse a la militancia peronista,
llegando a integrar las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y permaneciendo luego en
la fracción que se alió a Montoneros, agrupación en la que se desempeñó como oficial
segundo bajo el nombre de “Esteban”. Permaneció en esta agrupación hasta 1974,
cuando la misma pasó a la clandestinidad.
2
En 1976, en plena dictadura militar, Walsh creó la Agencia de Noticias Clandestina
(ANCLA) y la "Cadena informativa", una gacetilla pensada como sistema de difusión
de información “de mano en mano”.
En lo familiar, en 1950 se casa con Elina Tejerina, con quien tendrá dos hijas: María
Victoria y Patricia. La primera, oficial segunda de la organización armada Montoneros,
se suicida con veintiséis años apenas cumplidos, al verse sitiada por el ejército, en los
inicios del gobierno de facto iniciado en la Argentina en 1976. Patricia Walsh, quien
también trabajó como periodista, dedicó su vida a la política. Comenzó su militancia
resistiendo desde el peronismo la dictadura de Onganía y, luego, desde otras
agrupaciones de izquierda, obtuvo bancas como diputada y legisladora por la
Provincia de Buenos Aires.
Rodolfo Walsh fue desaparecido un 25 de marzo de 1977 –un día después de fechar
su famosa Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar– por un grupo de tareas del
ejército, también durante los primeros y más crudos momentos de la dictadura de
1976. Más de doce personas fueron enjuiciadas y, finalmente, condenadas por el
asesinato del escritor. En dicho proceso, llevado adelante en la última década, se
determinó que Walsh fue asesinado el mismo día de su desaparición, acribillado
durante el día en pleno centro porteño. Sus restos aún no han sido encontrados.
El contexto socio-político de la obra
Operación Masacre es un relato novelado de un hecho preciso, reciente y limitado en
el tiempo. La publicación en libro es posterior a la original, que vio la luz en la revista
“Mayoría”, en la forma de notas periodísticas, nueve en total, todas ellas fechadas
entre el 27 de mayo y el 29 de julio de 1957. Los casos que relata tienen lugar el 9 de
junio de 1956, en la zona norte del conurbano bonaerense, en simultáneo a los
levantamientos armados y revolucionarios encabezados por los generales Tanco y
Valle, que buscaban reinstaurar el gobierno de Juan Domingo Perón, que había sido
derrocado de facto en septiembre de 1955 por la llamada “Revolución Libertadora”.
Cabe recordar que, dada la cercanía entre el hecho/caso y la publicación de la obra de
Walsh, el contexto del suceso narrado y el contexto de la obra son prácticamente el
mismo.
Toda la obra de Walsh está signada por la inestabilidad política argentina: en los 50
años que vivió, atravesó diversos golpes de Estado, revoluciones, contra-revoluciones
3
y pequeños pero reiterados levantamientos y resistencias, a saber: la “Década Infame”
(1930-1943), la “Revolución de 1943” (1943-1955), la “Revolución Libertadora” (1955-
1958), la “Revolución Argentina” (1966-1973) y el Proceso de Reorganización Nacional
(1976-1983). Vivió en una sociedad de inestabilidad democrática (por lo tanto, de
incertidumbre de la vida, las libertades y los derechos) y de lucha entre facciones, en
tanto la política atravesaba todos los aspectos de la vida privada y pública.
El compromiso de Walsh, que llevó hasta las últimas consecuencias, fue un
compromiso político, entendiendo a la política en un sentido amplio, no como mera
causa político-partidaria3: luchó por un ideal de sociedad, de libertad y de acceso a la
información. En otras palabras, Walsh cargó su obra de un objetivo social, que
consistía en la “aniquilación (…) de los asesinos impunes, de los torturadores, de los
«técnicos» de la picana” (Walsh, 2010: 193). Por otro lado, y en amplia relación con lo
anterior, afirma: “Si hay algo justamente que he procurado suscitar en estas páginas
es el horror a las revoluciones” (Ibíd.: 218). Podríamos decir, juntando ambas
afirmaciones, que el propósito de su libro era la búsqueda de una paz democrática, de
lo que suele denominarse como Estado de Derecho, es decir, apelaba a la
consolidación de un Estado donde pudieran garantizarse derechos y obligaciones,
libertad y justicia a todos los ciudadanos. El rechazo a “las revoluciones” se vincula
directamente con su diagnóstico de la sociedad: “Una ola revanchista sacude al país”
(Ibíd.: 42). La temática de la revancha atraviesa sutilmente toda la obra porque, para el
autor, esta es un trasfondo o un motivo previo que da lugar al terrorismo y, en última
instancia, perpetua el desorden social. Terrorismo civil e injusticia estatal se
retroalimentan una a la otra en ese aire de revancha. Esto es evidente cuando afirma:
“El terrorismo no es algo que nace por generación espontánea” (Ibíd.: 210), en relación
a la acusación que se hace a uno de los testigos de Walsh, acusado de terrorismo, en
aras de deslegitimar así la totalidad de la obra. Ante esto contesta:
“Lamento que «Marcelo» haya tomado el estéril camino del terror para disipar ese
fantasma. Pero yo pregunto: ¿le han ofrecido otro los altos jueces y los
gobernantes que protegen al asesino de su amigo? Sé que nada hay más difícil
que justificar a un dinamitero, y yo ni siquiera voy a intentarlo. Sólo puedo decir
que, esencialmente, «Marcelo» no era eso. Esencialmente era un hombre que
sufría de un modo atroz, permanente e insomne”. (Ibíd.: 208)
El género: La novela testimonial o ficción periodística
3 “¿O pretenderán que silencie estas cosas por ridículos prejuicios partidistas? Sentencia Walsh (2010: 186)
4
El compromiso de Walsh con la búsqueda y la obtención de la verdad, lo aleja del
sensacionalismo amarillista con que suele asociarse al periodismo y lo acerca a un
relato histórico bien documentado, pero narrado en forma novelada.
Este, conocido como “novela testimonial” o “ficción periodística” es un género que
mezcla la novela tradicional con el discurso testimonial, metodología que busca
corroborar la veracidad de la información con que cuenta, recurriendo
fundamentalmente a entrevistas. A nivel global tiende a imputarse el inicio de este
género a Truman Capote, por su libro A sangre fría (1967). Sin embargo, muchos
consideran que Operación Masacre es realmente la primera obra que podría
considerarse de este género, en principio por estar fechada diez años antes.
Lo que caracteriza a este tipo de obra es que encarna simultáneamente un carácter
historiográfico y un carácter subjetivo, esto es, busca la verdad pero no de una época
histórica sino de un determinado momento, de un hecho puntual. Es decir, se centra
en un caso, en un fragmento de historia, cuya verdad se propone conocer y dar a
conocer. Es un relato histórico, que busca sustentarse en datos verdaderos –o al
menos verosímiles– pero que son narrados de manera novelada, de forma tal que los
límites entre ficción e historia se desdibujan. La dimensión subjetiva se presenta con la
intromisión de valoraciones y comentarios del orden de la personalidad del escritor,
quien suele narrar en primera persona. Se trata de una preocupación por la veracidad
o la verosimilitud que se equipara a la atención estética.
Este tipo de relato emerge durante los setentas, dónde la preocupación por la
objetividad es dejada de lado. Así mismo, se inscribe en la corriente del New
Journalism (nuevo periodismo) que tiene lugar en los Estados Unidos, en la misma
época. Al igual que el género que venimos describiendo, el New Journalism se
caracteriza por la vinculación entre ficción y realidad, es decir, por la posibilidad de
escribir artículos periodísticos apelando a técnicas narrativas que dan lugar a un
periodismo literario.
Esta renovación en cierta área del periodismo mezcla dos preocupaciones: una
preocupación estética, que centra la atención en el modo en que los reportajes, las
crónicas y las entrevistas son narrados, buscando combinar lo mejor del periodismo
con lo mejor de la literatura; y una preocupación fáctica, es decir, un interés por
conseguir la mejor información que sea posible, por entrevistar a los personajes, estar
5
en el lugar de los hechos, por mantener la precisión y la objetividad en la información.
Podríamos decir que es una puesta en discurso subjetiva de información “objetiva”.
La obra
La obra inicia con un prólogo que recuerda aquellas películas que comienzan “por el
final de la historia” para luego ir desandando el camino por el que se llegó allí. El autor
señala: “la primera noticia sobre los fusilamientos clandestinos de junio de 1956 me
llegó en forma casual” (Walsh, 2010: 17). Ese es el tema a desandar: los fusilamientos
del 9 de junio de 1956. El prólogo anticipa el panorama general del caso y el modo en
que el autor se anoticia, se interioriza y se compromete con el proyecto de conocer y
hacer conocer la verdad de lo acontecido ese día. Esto último, creemos, es el
propósito de la obra, motivo que justifica la exhaustividad en la búsqueda de datos y
en su corroboración, en un intento de narrar los hechos de manera objetiva, pero sin
que esto prive a la obra de conjeturas, posibles en tanto probabilidades verosímiles, y
de una narración que permita al lector acceder a los hechos leyéndolos como si fueran
una novela de ficción.
En el comienzo del prólogo Walsh entrelaza el momento en que se entera de los
fusilamientos, ocurridos seis meses atrás, con su vivencia respecto a aquel día, es
decir, como el relato de dónde estaba él el día de los fusilamientos. Casualmente o no,
se encontraba en la ciudad de La Plata dónde, guiado por el sonido de los disparos y
movido por la curiosidad, presenció uno de los focos de enfrentamiento
desencadenados por los levantamientos liderados por Valle y Tanco. De un modo
similar al de Geertz en Juego Profundo (2000) da comienzo al relato mostrándose en
primera persona, como un investigador que forma parte de la historia que relata,
desarrollando lo que experimenta y lo que siente a medida que se interioriza en la
historia. Podemos imaginar a Walsh tan eufórico como Ginzburg al encontrar los
archivos de la inquisición sobre los benandanti (2010: 10), cuando le cuentan que “hay
un fusilado que vive” (Walsh: 2010: 19). Al igual que para aquel autor, este caso
“extraño”, en principio excepcional, capta de inmediato su atención: “No sé qué es lo
que consigue atraerme en esa historia difusa, lejana, erizada de improbabilidades (…)
Livraga me cuenta su historia increíble; la creo en el acto” (Ídem.). A partir de allí, se
mete de lleno en el campo: “Ahora, durante casi un año, no pensaré en otra cosa,
abandonaré mi casa y mi trabajo, me llamaré Francisco Freyre, tendrá una cédula
falsa con ese nombre” (Ídem.).
6
Cabe señalar la excepcionalidad que supone este “trabajo de campo” –si puede ser
llamado así–, a diferencia del de las etnografías antropológicas, a saber: un contexto
dictatorial y la consecuente puesta en riesgo de la propia vida. Es decir, no sólo la
dictadura supone una dificultad para encontrar fuentes respecto a un hecho que sus
agentes deliberadamente pretendían ocultar, sino que a la vez todavía forma parte del
contexto en que Walsh busca esas fuentes, acciones que ponen en riesgo a quien
investiga. Esto puede explicar por qué esas fuentes, en buena medida, no son
reveladas, al menos hasta que el caso cobra verdadera dimensión pública.
Walsh se sirve de diversos tipos de fuentes, como por ejemplo, el libro de locutores de
Radio del Estado, recibos, telegramas, entre muchas otras, que utiliza para constatar
con la información brindada por su fuente principal: los testigos. La herramienta más
utilizada por el autor es la entrevista: “ya he hablado con sobrevivientes, viudas,
huérfanos, conspiradores, asilados, prófugos, delatores presuntos, héroes anónimos”
(Walsh: 2010: 124). Esto puede deberse al tipo de caso que analiza, en qué solo
estuvieron presentes los fusilados y los fusiladores. Entre los primeros, sólo puede
contar con el testimonio de los sobrevivientes, sin ellos no habría caso, y aun así sólo
lo hay porque uno de los siete, Livraga, decide contar la historia y pelear por justicia. El
resto se mantuvo en silencio al menos hasta el retorno de la democracia, con algunas
excepcionales confesiones en secreto a nuestro escritor. Entre los segundos, es difícil
imaginar un testimonio, en tanto el mismo sería la confesión de un crimen. Sólo en un
último momento algunos proporcionan cierta información a la prensa y confiesan, en el
marco del juicio. Todo esto es incorporado por Walsh a su obra en las ediciones que
siguieron a la original. Entonces, una primera diferencia entre este trabajo y uno
típicamente histórico está dada por la cercanía respecto de su objeto de estudio y, en
consecuencia, por la posibilidad de hablar directamente con los participantes. Su obra
es una interpretación de la interpretación de quienes formaron parte, de quienes se
forma una idea directa y personal, es decir, cuenta con información de primera mano,
a diferencia de la historia que debe conformarse con información de segunda o tercera
mano. No se trata aquí tanto de ver por encima del hombro de la fuente, como
sugeriría Ginzburg, sino de intentar ver por los ojos de la fuente, de intentar formular
un sentido histórico y lo más objetivo posible de aquello que los protagonistas dicen. Al
mismo tiempo se distingue de los trabajos antropológicos en sus objetivos: a Walsh no
le interesa desentrañar identidades colectivas, motivos globales, rituales, costumbres.
Walsh analiza un período de tiempo reducido y particular que acontece para individuos
que, en líneas generales, fueron a dar juntos por casualidad.
7
Nuestro autor presta atención a la veracidad de las fuentes pero no tanto en calidad de
periodista o por respeto a un determinado rigor académico, sino por ser fundamental
para el valor de su obra como documento y herramienta política. En otras palabras,
que este documento sea verosímil es fundamental para informar a la sociedad, para
reclamar justicia, para aportar a la memoria colectiva:
“Dieciséis huérfanos dejó la masacre: seis de Carranza, seis de Garibotti, tres de
Rodríguez, uno de Brión. Esas criaturas en su mayor parte prometidas a la
pobreza y el resentimiento, sabrán algún día –saben ya– que la Argentina
libertadora y democrática de junio de 1956 no tuvo nada que envidiar al infierno
nazi.” (Walsh, 2010: 126)
En otras palabras, creemos que la importancia que el autor confiere a la búsqueda y
construcción de una verdad lo más objetivamente posible, constatada, con fuentes
comprobables, es indisociable de su compromiso político con una sociedad más justa,
libre y democrática. Su obra busca ser una memoria para el futuro y una evidencia
para la justicia presente.
En este sentido es evidente la importancia de los testimonios de participantes y
testigos como fuente primordial para reconstruir lo que pasó ese día de junio. El autor
va recopilando y dando sentido a la información que consigue comparando los
testimonios entre sí, constatándolos con datos obtenidos en su trabajo, con el
pronóstico del clima, la programación radial, la información que otros amigos y vecinos
de los participantes van brindando. La precisión y el detalle con que completa el relato
aportan a la verosimilitud del mismo: los hechos suceden a cierta hora, con cierta
temperatura, en determinadas direcciones, con cierto evento deportivo o programación
musical siendo transmitida en la radio. Un ejemplo:
“Nada hay de nuevo en esta rutina. Es la misma de años y años. Tampoco el
mundo es distinto cuando él toma el tren en la estación Retiro del Belgrano. Los
diarios de la noche no traen noticias de mayor importancia. En los Estados Unidos
han operado al general Eisenhower. En Londres y Washington se comentan las
notas de Bulganin sobre el desarme. San Lorenzo derrota a Huracán en un
encuentro anticipado del campeonato de futbol. (Walsh, 2010: 38)
Todos éstos datos, además de precisos y fácilmente comprobables en la práctica, nos
permiten desandar el camino recorrido por el autor, a la vez que aportan al aspecto
novelado del relato, nos dan la sensación del “estar ahí”, facilitando al lector una
8
imaginación más completa y compleja de lo que se narra y, así, una mejor
comprensión del contexto.
Finalmente, terminando el prólogo, Walsh da cuenta de los sobrevivientes de que se
anoticia y de cómo lo hace. Parece que son siete. A los fusilados esa noche –
sobrevivientes o no– los presentará en la primera parte de su obra, sugerentemente
titulada “las personas”. En este primer apartado irá presentando a los diferentes
protagonistas del caso de a uno por vez, junto con la mayoría de la información
personal que pudo conseguir de estos: desde su contextura física, su familia, su
formación, su lugar de residencia, hasta su estado de ánimo ese día. El orden en que
va presentándolos responde al aspecto novelado de la narración: desde que algunos
se van encontrando hasta que todos, finalmente, convergen en la casa en qué serán
detenidos. La pregunta que parecería intentar responderse en esta primera parte es
¿Cómo y por qué van llegando todos a la casa de Florida, donde serán detenidos?
Algunas veces encontrará explicaciones convincentes, fundadas, certeras; otras
elaborará conjeturas con la información de que dispone y otras tantas dejará algunas
preguntas sin responder.
El problema, si se quiere metodológico, que debe afrontar Rodolfo Walsh es similar al
que encuentra Natalie Zemon Davis en El Regreso de Martin Guerre, esto es: ¿Cómo
llenar ciertos vacíos que las fuentes disponibles dejan en el relato? ¿Cómo explicar
ciertas conductas o situaciones que parecen infundadas o sin sentido? ¿Cómo
mantener la verosimilitud de lo narrado cuando no hay suficiente información al
respecto de lo acontecido?. El modo en que Davis busca resolver esto es la
confrontación entre su fuente principal (en su caso, la obra de Coras) y otras fuentes
de diversa índole que puede conseguir: costumbres de la época, información
geográfica, rituales, etc., para construir un campo de posibilidades dentro del cual
“inventar”, es decir, elaborar conjeturas que, de este modo, estén bien fundadas: sean
probables. Ginzburg explica esto de la invención de la siguiente manera:
“El término «invención» (invention) es decididamente provocativo; pero a fin de
cuentas hace que nos extraviemos. El motor de la pesquisa (y de la narración) de
Davis no es la contraposición entre lo «verdadero» y lo “«inventado» sino la
integración, puntualmente señalada en toda ocasión, de «realidades» y
«posibilidades»” (2010: 439)
9
El campo de posibilidades es construido sobre la base de las realidades, que se
constituyen con las fuentes consideradas como suficientemente comprobadas,
indudables, y brindan un marco de certezas a partir de los que se puede darse ese
proceso de invención para que efectivamente estas sean probables. Davis explica
cómo realiza este procedimiento: “Trabajé como un detective, evaluando mis fuentes y
las reglas para su composición, reuniendo pistas de diferentes lugares, estableciendo
un argumento conjetural que resultara el mejor de los sentidos, el sentido más
plausible, de la evidencia del siglo dieciséis”4 (1988: 575). Walsh parecería trabajar en
el mismo sentido, así es que escribe, por ejemplo, “¿Cómo escapó el sargento Díaz?
Solo podemos conjeturarlo” (2010: 105). La razón por la que faltan evidencias es
distinta para el caso que trabaja Davis y el que trabaja Walsh, sin embargo, ambos
proceden de similar manera. Este es un ejemplo:
“Salen los dos amigos. Caminan varias cuadras por la larga calle Guayaquil,
doblan a la derecha, rumbo a la estación. Allí toman el primer tren local que va a
Florida. Son apenas unos minutos de tren.
No hay testigos de lo que hablan. Sólo podemos formular conjeturas. Es posible
que Garibotti vuelva a repetir a su amigo el consejo de Berta Figueroa: que se
entregue. Es posible que Carranza a su vez quiera hacerle algún encargo para el
caso de que él llegue a faltar de su casa. Quizá esté enterado del motín que se
acerca y se lo mencione. O le diga simplemente:
– Vamos a casa de un amigo a escuchar la radio. Van a pasar una noticia…
También caben explicaciones más inocentes. Una partida de naipes o la pelea de
Lausse que se va a transmitir luego por radio”5. (Walsh, 2010: 35)
Otra diferencia con Davis, es que a ella le resulta completamente imposible saber qué
pensaba Martin Guerre, así como el resto de los protagonistas de su historia, por lo
tanto debe conformarse con deducir probabilidades a partir de los datos contextuales
que posee. Walsh, dentro de las limitaciones humanas obvias para conocer el
pensamiento del otro, puede al menos conocer y de primera mano la versión de
algunos de los protagonistas. Walsh puede preguntarles a las personas qué pensaban,
qué sintieron, a quienes vieron, etc. para intentar inferir la verdad a partir de ese
discurso. En la constatación con otros discursos Walsh cree posible disminuir la
cantidad de olvidos, omisiones, confusiones y posibles mentiras esperables en los
testimonios.
4 Itálicas y traducción nuestras. Fragmento original: “I worked as a detective, assessing my sources and the rules for their composition, putting together clues from many places, establishing a conjectural argument that made the best sense, the most plausible sense, of sixteenth-century evidence”5 Itálicas nuestras
10
Así procede, por ejemplo, en el siguiente fragmento:
“¿Sabe algo [Juan Carlos Livraga], esa tarde del 9 de junio, de la revolución que
estallará después? Ha llegado a su casa antes de terminar su turno de trabajo, y
esto podría parecer sospechoso. Pero el caso es que se le ha descompuesto el
colectivo que maneja –el número 5 de la línea 10 con recorrido en Vicente López–,
y la empresa confirmará ese detalle.
¿Sabe algo? Él lo negará terminantemente. Y añadirá que carece de todo
antecedente policial, judicial, gremial o político. Y esa afirmación también será
probada y confirmada.
¿Sabe algo a pesar de todo? Son muchos en el Gran Buenos Aires los que están
en la onda, aunque no piensen intervenir. Sin embargo, de los numerosos
testimonios recogidos, no hay uno solo que indique a Livraga como comprometido
o enterado.” (Walsh, 2010: 51)
Así puede constatar también, entre otros testimonio, con la versión de Juan Carlos
Torres, dueño de la fatídica casa de Florida:
“A esos muchachos no tenían por qué fusilarlos –prosiguió entonces–. A mí, vaya
y pase, porque yo “estaba” y en mi casa secuestraron documentación. Nada más
que documentación, no armas como dijeron después (…). Le pregunté si se había
hablado de la revolución.
–Ni remotamente –dijo–.” (Walsh, 2010: 47)
En una segunda parte del libro, que Walsh también ilustrativamente titula “los hechos”,
se concentra el desarrollo de la historia. El autor fragmenta la información y los
testimonios que posee de los diversos protagonistas y familiares y los ordena
siguiendo una lógica temporal: nos cuenta el desarrollo de la historia
cronológicamente, tomando así la forma de una novela policial convencional, pero
basada en hechos reales.
En esta parte se relata el momento del allanamiento a la casa de Florida, la detención
de todos los que se encontraban allí en ese momento –Con excepción de Torres, el
dueño, quien logró escapar– e incluso tres personas más que por casualidad
merodeaban la zona. A continuación se detalla el traslado a la Unidad Regional dónde,
según se cuenta, la mayoría empieza a sospechar los motivos por los cuales están
detenidos, con excepción de Gavino y Carranza, los únicos que manifestarán después
que estaban al tanto de la situación, porque efectivamente formaban parte o
11
simpatizaban con el levantamiento de Valle y Tanco. Un dato que se brinda aquí y que
conviene retener porque será de vital importancia más avanzado el relato, es que los
oficiales toman declaración a los detenidos y les retienen sus pertenencias. Lo central
de este último hecho es que, al tomar las pertenencias, les extendieron un recibo, el
cual va a servir como evidencia de que realmente estuvieron detenidos allí, que se les
retuvieron sus pertenencias, etc. Dicho recibo fue evidencia en el juicio iniciado por
Livraga y, además, su mera existencia –junto con la conciencia de los victimarios de la
existencia de ese recibo– parece ser uno de los elementos que evitó que los
sobrevivientes fueran fusilados “nuevamente”.
Un segundo elemento que además de ser central más adelante sirve al objetivo tal vez
más implícito de Walsh –este es, la demostración de que los hechos que narra,
además de verdaderos y objetivos, han sido injustos–, se relaciona con el
pronunciamiento de la Ley Marcial. El autor puede constatar con la documentación que
le proveen desde Radio del Estado que el decreto que promulga la ley marcial fue
comunicado por cadena nacional a las 0.32 horas. Esto le sirve para resaltar que, el 9
de junio de 1956 no regía en el país dicha ley pese a que ya había sido aplicada y será
aplicada nuevamente a quienes fueron detenidos antes de la entrada en vigencia de
dicha ley.
A continuación, recibida la orden de fusilar a los detenidos, los oficiales comienzan el
traslado de los detenidos hasta un predio aislado de José León Suarez. Allí el relato,
narrado como en una novela de suspenso, da cuenta del fusilamiento, juntando
fragmentos de testimonios de los sobrevivientes, incluyendo las confusiones que
puede haber en ellos:
“Y otra vez surge el enigma: ¿Cuántos eran? Diez, calculó Livraga. Diez, repetirá
don Horacio Di Chiano. Pero no los han contado. Once, dirá Gavino. Once,
estimarán también Benavídez y Troxler. Pero es evidente que son más de diez y
más de once, porque además de ellos cinco, están Carranza, Garibotti, Díaz,
Lizaso, Giunta, Brión y Rodríguez. Doce por lo menos. Doce, calculará Giunta, y lo
confirmará Rodríguez Moreno (…). Doce o trece, declara Cuello. Pero Juan Carlos
Torres, basándose en testimonios indirectos, hablará de catorce. Y el jefe de
Policía de la provincia, meses más tarde, también hablará de catorce detenidos”
(Walsh, 2010: 86).
¿Cómo se justifica esta falta de certezas? ¿Por qué el relato no pierde verosimilitud a
pesar de ello? Creemos que por el contexto: muchos de esos hombres no se conocían
12
entre sí, podrían haberse confundido unos con otros, era de noche y, como si eso no
fuera suficiente, estaban muertos de miedo. A su vez, Walsh debe arreglarse con las
fuentes de que dispone y, dado que las confusiones son comprensibles en la situación
que acabamos de relatar, la explicitación de las diferentes versiones y distintos
testimonios obtenidos parece no poner en duda que lo que se relata realmente pasó,
con mayor o menor arreglo a los detalles. Más adelante el autor aclara “Otros
testimonios son confusos, divergentes, contaminados todavía por el pánico” (Walsh,
2010: 90)
Así mismo, los detalles son otro elemento fundamental para comprobar la veracidad
de los testimonios. En este sentido, Walsh brinda un ejemplo interesante de cómo
puede utilizarse este criterio:
“Alzó la cabeza y vio el campo todo blanco. En el horizonte se divisaba un árbol
aislado. Nueve meses más tarde comprobó con sorpresa que no era un solo árbol,
sino el ramaje de varios, cortado por una ondulación del terreno, que producía esa
ilusión óptica. Incidentalmente, el detalle probó a quien esto escribe –por si alguna
duda me quedaba– que don Horacio había estado allí. El único sitio desde donde
se observa ese extraño espejismo, es el escenario del fusilamiento”. (Walsh, 2010:
104)
En una nota al pie que remite al fragmento recién citado, el autor explica que
efectivamente esa ilusión óptica se daba sólo en un determinado sitio del descampado
de Suarez y que, cuando finalmente lo vio, no sólo confirmó que Horacio di Chiano
había estado realmente en ese lugar, sino que también en ese preciso momento
estaba parado en el lugar exacto en que había acontecido la masacre. Podría pensar
uno que, si quisiera, cualquier lector podría –al momento de la primera publicación, ya
que hoy, temporalmente, no tendría sentido– hacerse presente en dicho lugar y
comprobar que ese efecto fuera realmente así. Es decir, muchos de las fuentes que
utiliza Walsh podrían ser desandadas, como las publicaciones en los diarios, entre
otras.
En cuanto a la trama, continúa con una narración sensible y vivenciada (o vivenciable)
de la forma en que algunos lograron sobrevivir y alejarse del lugar de la masacre, del
momento y el modo en qué se dieron cuenta que para muchos de ellos esa pesadilla
no había terminado, dónde se escondieron, se exiliaron o estuvieron detenidos y cómo
fueron enterándose las familias de lo acontecido con sus seres queridos –incluso los
13
casos de informaciones erróneas, datos de vivos que estaban muertos y muertos que
estaban vivos–. Es decir, en esta segunda parte se relata todo lo acontecido, sin
demasiados cambios en el modo en que se utilizan y presentan las fuentes como así
tampoco en la formula narrativa, que alcanza en esta parte del libro su punto más
álgido el estilo literario.
En la tercera y última parte del libro, en cambio, las estrategias literarias pierden
terreno en pos de un relato más típicamente periodístico que privilegia una
argumentación más persuasiva, con intenciones más explícitas de convencer al lector
de la veracidad de lo narrado previamente. Estos cambios se explican
fundamentalmente porque esta parte no existía en la primera edición del libro, se
incorpora después. Este nuevo apartado, sugerentemente titulado “evidencias”,
pareciera ser una unificación y ampliación de todos los datos y argumentos
desplegados en diversas partes de la primera edición, puntualmente: “prologo para la
edición en libro”, “introducción”, “obligado apéndice” y “provisorio epílogo” que, por
suerte para nosotros, vienen anexados en forma de apéndice al final de la edición que
nos llega en la actualidad. Precisamente por considerar esta tercera parte como una
especie de compilación –y hay motivos estilísticos y reiteradas repeticiones que
respaldan esta creencia– de todos esos apartados fechados entre marzo y julio de
1957 es que analizaremos estas partes como un todo, es decir, como una sola y
misma parte, que bien podría ser un extenso apéndice.
La razón por la cual, a partir de la reedición del libro, todos esos apartados pasan a ser
parte integral del libro parece estar dado por el conocimiento posterior a la primera
edición de las declaraciones de los responsables de la masacre, junto con ciertas
declaraciones públicas realizadas por estos, como así también por la posibilidad de
acceder al informe judicial conocido como “expediente Livraga”. Es decir, si bien el
autor afirma que el conocía ciertos detalles del proceso judicial, esto no podía ser
demostrado hasta que tuvo en sus manos una copia del mismo, cosa que aconteció
inmediatamente después de la publicación del libro. La posesión de estos datos, junto
a la comprobación de que, o bien confirmaban los resultados de su investigación, o
bien tendían a contradecirlos –pero con datos e informaciones que terminarían por
respaldar la versión de Walsh– parece motivo suficiente para concentrar todas esas
justificaciones finales en una única parte. En sus palabras:
“La prueba reunida en varios meses de investigación me permitió acusar a
Fernández Suárez de asesinato (…). Había algo, sin embargo, que faltaba en esa
14
prueba, y era el expediente instruido en La Plata por el juez Belisario Hueyo, a raíz
de la denuncia de Livraga. (…) Pude entonces confrontar las dos investigaciones,
la que hizo el juez y la que hice yo” (Walsh, 2010: 140).
Es decir, la posibilidad de acceder a esa nueva información y a los pormenores de la
investigación oficial, y el que esta legitimara la propia versión, era una nueva
contrastación que otorgaba mayor peso a las fuentes de Walsh. Parece también que,
el dedicarse a fundamentar la objetividad del modo en que ha interrogado a sus
fuentes le da confianza suficiente para adoptar un tono más subjetivo, más cargado de
su propia opinión.
En buena medida, el núcleo ordenador de esta tercera parte es Fernández Suárez,
jefe de Policía que envió a Rodríguez Moreno la orden de fusilar a los detenidos. De
modo similar al que utiliza Natalie Davis para conjeturar que Betrande sabía cómo
eran los hechos por los que atravesaba (1984: 57), Rodolfo Walsh declara, sobre
Fernández Suárez: “Las medidas que adopta revelan que comprende su situación. Lo
primero que hace es dispersar a los ejecutores materiales y testigos” (Walsh, 2010:
131). La hipótesis de nuestro autor es, como vemos, que Fernández Suárez está al
tanto de lo que pasa y de cuál es el punto central de la cuestión, que gira en ese
momento y según Walsh –recordarán que en su momento destacamos la importancia
de este dato, que parecía un detalle– en el horario de dictado de la ley marcial. El
autor cree –y pretende convencer al lector de ello– que las dos versiones que entran
en disputa, la de víctimas y victimarios, está aquí en la lucha por establecer su verdad
al respecto de ese tema en particular: la hora de detención y la hora de dictado de la
ley marcial. Del resultado de esta disputa, del resultado que se imponga respecto a
cuál de estos dos hechos tuvo lugar primero, dependerá toda la interpretación posible
del juicio, o eso parecerían creer los actores. Tanta confianza tiene Walsh en esto que
propone:
“Aquí quiero pedir al lector que descrea de lo que yo he narrado, que desconfíe del
sonido de las palabras, de los posibles trucos verbales a que acude cualquier
periodista cuando quiere probar algo, y que crea solamente en aquello que,
coincidiendo conmigo, dijo Fernández Suárez”. (Walsh, 2010: 135-136)
Así es que Walsh comienza a hacer nuevamente el ejercicio de comparación de
declaraciones, así como una vez lo hizo con los diferentes testimonios de víctimas y
testigos, pero esta vez con la versión final de su trabajo, fruto de todas esas fuentes
15
comprobadas con la versión de los victimarios. La convicción de la seriedad de este
trabajo es explicitada nuevamente:
“No hay un solo dato importante en el texto de Operación Masacre que no esté
fundado en el testimonio coincidente y superpuesto de tres o cuatro personas, y a
veces más. En los hechos básicos, he descartado implacablemente toda la
información unilateral, por muy sensacional que fuese” (Walsh, 2010: 207).
En conclusión, esta parte consiste en una nueva comparación pero a otro nivel, es
decir, si en las dos primeras partes utilizó un método de comparación entre fuentes
convergentes, en esta tercera parte usará con fuentes divergentes, lo que confiere
mayor legitimidad al resultado final. Este es motivo por el cual el foco de esta parte
llamada “evidencias” está puesto en Fernández Suárez. No entraremos en detalle
respecto al contenido de estas declaraciones porque no es el tema de este trabajo,
pero podemos resumir su confesión al afirmar que en esta se deja constancia de que
la casa de Florida fue allanada a las 23 horas, que allí se encontraron 14 personas,
pero no se hallaron evidencias ni de la presencia de armas ni del General Tanco en el
lugar. De este modo, coincide con la información proporcionada por el informe de
Walsh y con la obtenida en diferentes etapas del “expediente Livraga”, producto del
enjuiciamiento de los responsables de la masacre.
Estos argumentos, que refuerzan la justificación de las fuentes que hizo en la parte del
trabajo que integró la publicación original, responden a ciertos intentos explícitos de
poner en cuestión la legitimidad o veracidad de las mismas. Estos ataques van más
allá de una inquietud académica o profesional respecto al uso de las fuentes, como es
la crítica que Finlay hace a la historia novelada de Natalie Davis, en tanto están
directamente vinculados con la actualidad del momento. De la veracidad de esas
fuentes parecía depender, en buena medida, el resultado del juicio. Este es uno de los
motivos por los cuales Walsh se esmera tanto en explicitar sus mecanismos de control
y selección de fuentes. En esa línea es que debe hacer un excurso explicando lo
acontecido con “Marcelo”, uno de los testimonios con que contó Walsh, acusado ante
la prensa por Fernández Suárez como terrorista, buscando de este modo deslegitimar
la totalidad de las fuentes de nuestro autor. Así es que el autor aclara “Marcelo no
suministró la información, sino una información (…). La he verificado y puedo probarla
ante cualquier tribunal civil o militar” (Walsh, 2010: 199). Acto seguido enumera,
finalmente, muchas de sus fuentes, que en última instancia no son más que la
unificación y explicitación de aquellas que estaban ya dispersas por la obra, en tanto
16
son, en su mayoría, testimonios de testigos. Estas fuentes incluyen la declaración de
Fernández Suárez ante la Consultiva provincial, la demanda judicial que da lugar al
“expediente Livraga”, los testimonios orales (y reiterados) de tres sobrevivientes, las
declaraciones firmadas de otros tres sobrevivientes (los que se exiliaron en el exterior),
como así también las declaraciones de diversos familiares de las víctimas (Ibíd.: 201).
Otra de las novedades que introduce esta tercera parte del libro es la mención a
jueces y abogados que actuaron en la causa, como por ejemplo, el doctor Jorge
Doglia, un abogado de 32 años que tomó el caso de Livraga y Giunta, consiguió
liberarlos del penal donde se encontraban detenidos y dio curso al enjuiciamiento de
los responsables. Estas incorporaciones se vinculan directamente con las nuevas
fuentes y posibilidades que se presentaron después de la primera edición, con la
reedición del texto, del mismo modo que se incorpora la información del “expediente
Livraga”, “es ese expediente, pues, el que a partir de la segunda edición (1964) invoco
como prueba” (Ibíd.: 140).
Hay otros indicios de la formación y la cosmovisión de Walsh que se evidencian, lo
quiera deliberadamente o no, en esta parte que se incorpora con las sucesivas
reediciones de Operación Masacre, en buena medida porque también su postura
parece radicalizarse hacia este período. Uno de estos indicios nos parece una clara
influencia de las teorías de Marx y Gramsci en la lectura que hace Walsh, que se
evidencia cuando relata una sociedad que concibe como completamente dividida en
clases sociales, opuestas y en lucha, donde una es claramente dominante (“Pocas
veces se han enfrentado con tanta claridad dos clases sociales”) (Ibíd.: 178). Otro
aspecto que se vuelve explicito hacia el final del libro es el enfrentamiento contra sus
colegas periodistas: “no seré yo quien acumule sobre la cabeza de este hombre
destruido [Marcelo] los calificativos de criminal, irresponsable y cobarde. Esa tarea la
dejo a mis colegas, los periodistas serios, los amantes de la fácil verdad6” (Ibíd.: 209).
Finalmente sentencia: “el periodismo es libre, o es una farsa, sin términos medios”
(Ibíd.: 216).
Esta explicitación y radicalización de su posición parece tener que ver con un cierto
desengaño o desilusión que experimenta Walsh con el correr de los años, en tanto ve
que muchos de sus objetivos no se cumplen. En principio, los responsables quedan en
libertad y el Estado –en sucesivos gobiernos– no reconoce ni se hace cargo de lo
acontecido en Suárez esa noche de 1957 (Ibíd.: 173-174, 220-221). Es así que
6 Itálicas nuestras
17
nuestro autor, explicitando que experimenta como una victoria el haber logrado
esclarecer los hechos ocurridos esa noche, termina por concluir, de todos modos, con
el siguiente párrafo:
“Me pregunté si valía la pena, si lo que yo perseguía no era una quimera, si la
sociedad en que uno vive necesita realmente enterarse de cosas como éstas. Aún
no tengo una respuesta. Se comprenderá, de todas maneras, que haya perdido
algunas ilusiones, la ilusión en la justicia, en la reparación, en la democracia, en
todas esas palabras, y finalmente en lo que una vez fue mi oficio, y ya no lo es”
(Walsh, 2010: 222)
Walsh termina así decepcionado ante la imposibilidad de resquebrajar un sistema que
ve totalmente corrompido. Sin embargo, nosotros nos permitimos creer en la
importancia que este análisis de caso ha tenido. Es, al igual que el caso de los
Benandanti en Ginzburg, de Martin Guerre para Natalie Davis, de los diversos casos
(venta de esposas, cencerradas, etc.) que analiza E. P. Thompson en Costumbres en
común, incluso el ejemplo de La matanza de Gatos… de Darnton7, un caso que ilustra
todo un sistema, un conjunto de valores, tradiciones, cosmovisiones de época. En este
caso, Walsh lo enuncia como podrían hacerlo cualquiera de estos historiadores:
“Se dirá también que el fusilamiento de José León Suárez fue un episodio aislado,
de importancia más bien anecdótica. Creo lo contrario. Fue la perfecta culminación
de un sistema. Fue un caso entre otros; el más evidente, no el más salvaje”
(Walsh, 2010: 194)
De allí que consideremos importante la difusión y conservación de esta obra de
Rodolfo Walsh, que nos llega hasta el día de hoy gracias a la posterior publicación en
formato libro que editara Ediciones Sigla en un primer momento. Creemos que uno de
los motivos que permitieron la vigencia de la difusión y lectura de este libro hoy es
precisamente el modo en que está narrado, que lo hace ameno y lo mantiene actual.
Al menos ese es el argumento con que Davis justifica su estilo narrativo, explicación
que nos parece adecuada para pensar a Walsh, haya decidido deliberadamente o no
el uso de esa estrategia narrativa. En palabras de Davis:
7 Cf. Thompson, E. P.: Costumbres en común. Estudios sobre la cultura popular tradicional. Barcelona: Crítica, 2000 y Darnton, Robert: “La rebelión de los obreros: la gran matanza de gatos en la calle Saint-Séverin” en La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa. México: FCE, 1987.
18
“Decidí usar una construcción literaria para El regreso de Martin Guerre que
permitiera al libro ser leído, si se lo deseara, como una historia de detectives (…).
También lo elegí como modo de presentar mis argumentos (…) así como para el
orden de la narración, la elección de los detalles, la voz literaria, y la metáfora para
el análisis de tópicos. Esto fue en parte porque quería que el libro fuera accesible
a un público variado” (1988: 575)8.
Uno puede entonces leer esta obra (o ambas obras) por un interés socio-político,
histórico, educativo o incluso para encontrar en él una buena novela policial. Lo cierto
es que si Walsh escribió “este libro para que fuese publicado, para que actuara” (2010:
185) creemos que lo hizo y lo siguió haciendo, aunque tal vez no con la prontitud y en
la forma en que él lo deseaba.
Podemos concluir señalando algunas coincidencias de la metodología de Walsh con la
de Ginzburg, en cuando a la búsqueda de pequeños datos aislados que van ayudando
al historiador (o periodista o investigador) a construir un caso. Esos datos, que en
Ginzburg son indicios de las huellas que las diferentes voces van dejando en los textos
y que podemos conocer mediante una lectura “a contrapelo”, en Walsh son indicios de
una realidad del pasado cercano, del caso que se propone desentrañar. Este último
tiene la suerte de poder contar con testigos de primera mano, de poder hacer sus
propias entrevistas sin tener que pasar por encima del hombro de un interlocutor
distante, cuyos propósitos son diferentes de los del historiador (como en el caso de los
inquisidores). Como si hubiera tenido a la vista el libro de Ginzburg, El hilo y las
huellas, Walsh nos indica en un momento de su obra: “No relataré aquí cómo se fue
desenredando la madeja; cómo se llegó a establecer, a partir del hilo inicial, un
panorama casi definitivo de los hechos; a partir de un personaje del drama, localizar a
casi todos los demás9” (Walsh, 2010: 191).
En ese modo de obrar, que parte de los primeros datos concretos (firmes y seguros)
para luego ampliar esa red, buscando nuevas fuentes y testimonios, para obtener así
un panorama contextual lo más general y certero posible, Walsh se asemeja también a
Natalie Davis. Esta metodología y el modo en que ambos autores la ponen en práctica
en sus obras nos parece seria y responsable, es decir, no creemos, al modo en que lo
hace Finlay (1988) al criticar a Davis, que los textos den saltos cuantitativos –y 8 Traducción propia. En ingles en el original: “I decided to use a literary construction for The Return of Martin Guerre that would allow the book to be read, if one wished, like a detective story (…). I also chose to advance my arguments (…) as much by the ordering of narrative, choice of detail, literary voice, and metaphor as by topical analisys. This was partly because I wanted the book to be accessible to a varied audience.9 Itálicas nuestras
19
cualitativos– considerables respecto a lo que está bien fundamentado y aquello que
estaría siendo inventado sin ningún amparo y/o constatación empírica que lo autorice.
En este sentido, estamos con Ginzburg –y contra el conservadurismo histórico de
Finlay, que resiste la creciente tendencia a la interdisciplinariedad de la historia– en la
creencia en que “el entramado entre realidad y ficción, entre verdades y posibilidades
es central en las producciones artísticas de este siglo” (Ginzburg, 2010: 463). Para
finalizar y destacar la pertinencia que tiene el pensamiento de este autor italiano aquí
para entender a Walsh, concluimos con la siguiente afirmación suya:
“Términos como ficción o posibilidades no deben llamar a engaño. La cuestión de
la prueba sigue estando, más que nunca, en el centro de la investigación histórica;
pero su estatuto es modificado de forma inevitable cuando se afrontan temas
diferentes a los de épocas pasadas, con la ayuda de documentación también
diferente” (Ginzburg, 2010: 463).
Creemos, como conclusión, que la historia puede servirse de diferentes estrategias
narrativas y metodológicas que permitan recolectar y presentar sus fuentes de la forma
que considere más apropiada, siempre y cuando la constatación de la validez y
veracidad de las mismas esté debidamente justificada. En este sentido, creemos que
la flexibilidad al interior de las ciencias sociales podría aportar un aire capaz de dar
lugar a nuevas formas de abordaje tendientes a superar ciertos obstáculos y callejones
sin salida a los que llevan, algunas veces, las anteojeras disciplinares.
20
Bibliografía
Audiovideoteca de Buenos Aires: [Online] Visto el 05/12/2013 a las 14:43 horas en:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/com_social/audiovideoteca/literatura/rwals
h_bio_es.php
Finlay, Robert: "The Refashioning of Martin Guerre" en American Historical Review,
Vol. 93, No. 3 (Junio 1988).
Geertz, Clifford: “Juego profundo. Notas sobre la riña de gallos en Bali” en La
interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa, 2000.
Ginzburg, Carlo: “Introducción”, “El inquisidor como antropólogo” y “Apéndice:
Pruebas y posibilidades” en El hilo y las huellas. Lo verdadero, lo falso, lo
ficticio. Buenos Aires: FCE, 2010.
Ginzburg, Carlo: Los benandanti: brujería y cultos agrarios entre los siglo XVI y XVII.
Guadalajara, Jalisco: Universidad de Guadalajara, 2005.
Viñas, David: “Rodolfo Walsh, el ajedrez y la guerra” en Literatura argentina y política.
II De Lugones a Walsh. Buenos Aires: Santiago Arcos Editor, 2005.
Walsh, Rodolfo: Operación Masacre. Buenos Aires: Ediciones De la Flor, 2010.
Zemon Davis, Natalie: El Regreso de Martin Guerre. Barcelona: Bosch ed., 1984.
Zemon Davis, Natalie: “On the lame” en American Historical Review, Vol. 93, No. 3
(Junio 1988).
21