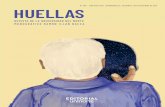noticia138_nov.pdf - Universidad del Cauca |
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of noticia138_nov.pdf - Universidad del Cauca |
DANILO REINALDO VIVAS RAMOS
Rector
GERARDO NAUDORF SANZ
Vicerrector Académico
USUARDO DE JESUS RAMIREZ RICO
Decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
DirectorCarlos Bastidas Padilla
Consejo EditorialUsuardo Ramírez Rico
Héctor Ortega BurbanoEduardo Rosero Pantoja
Gerardo Andrade GonzálezEdgar Velasquez Rivera
Para toda correspondencia dirigirse a:UNIVERSIDAD
DEL CAUCAFacultad de Ciencias Humanas y Sociales
Decanatura, Calle 4a. No. 3-56Teléfonos: 240050 - 244655
Telefax: (0928) 250050E-mail:[email protected]
Popayán - Colombia
DiagramaciónMaritza Martínez Andrade
ImpresiónTaller Editorial
Universidad del Cauca
Los textos han sido digitados por susautores y la responsabilidad del
contenido corresponde a los mismos.
Ilustraciones Interiores:Desnudos eróticos del pasado de William C. Taylor.
Viñetas de humor, tomadas de la Revista Horizonte
ContenidoLiteratura ........................................ 9Recuerdos de la Unión SoviéticaEduardo Rosero Pantoja ..................... 11
Mito, lenguaje e insurrección en�El sueño del pongo�de José María ArguedasFelipe García Quintero ........................ 22
Al otro lado del ríoMario Enrique Eraso Belalcázar ............. 35
La novela postmoderna en Colombia, segúnRaymond L. WilliamsCarlos Bastidas Padilla ......................... 44
Geografía ....................................... 55La geografía humanistaHéctor Ortega Burbano ....................... 64
Historia ......................................... 71Aproximación al concepto de derechaEdgar Velásquez Rivera ........................ 71
La Facultad de Ciencias Naturales,Exactas y de la Educación en sus tresdécadas de vidaGerardo Andrade González ................ 84
Idiomas .......................................... 89English for specific Purposes: A challengeto be facedLuis Santiago López ............................ 91
Etnoeducación .............................. 105Valor y uso que los indígenas nasa, quizgüeñosy eperara sía pidaras le asignan a su lenguaancestralMartha Elena Corrales Carvajal ......... 107
Filosofía ....................................... 119La teoría de la democracia y la resignificaciónde la autonomíaHoracio Salcedo García .................... 121
Otros Rumbos .............................. 133Semmelweiss y el concepto de antisépticoJaime Navarro Wolff .......................... 135
De la ausencia a la presencia. Notasacerca de las «nuevas» formas degestión de la alteridadOlver Quijano Valencia ...................... 148
Reseña de Libros .......................... 165
Normas para la presentaciónde manuscritos ................................................. 170Humor ............................................................. 171
Editorial
E n un país de disímiles conflictos, como el nuestro,en donde las soluciones a las sempiternas necesida-des del pueblo han sido secularmente posterga-
das, de gobierno en gobierno y de matanza en matanza �como si se apostara a la siega del hombre colombiano, paraimplantar el reino fantasmal de los sangrientos�; en unpaís así, digo, la Universidad debe ser un bastión de ideaspara trancar el odio y la sangre, para despejar y señalar elcamino del progreso y de la vida, y para, si se quiere, moti-var los espíritus y las voluntades de los hombres para soñarun solo sueño entre todos repetido: el de la Paz; pero no,soñar el sueño de la Paz es herejía, una ofensa a la razón, sihemos de morir al repetido dolor por los millones de muer-tos que nos causan cada día los hermanos crueles que nonos quieren; y digo �millones de muertos�, porque en cadauno que así amanece en cada aurora que despunta nosmorimos todos, como hombres, como especie, y cómo quémás habrá de ser...
En medio de esta horrible noche de dolores, la Universi-dad debe ser trinchera para defender la nacionalidad, laidea, la razón, la vida, la justicia social y el arte que nossalva de la desesperanza, porque (a pesar de todo) aún haycantos y pinceles que se niegan a morir, porque el artetiene vocación de eternidad. En medio de esta vocación �o pretensión, tal vez será� , esta revista universitaria aportaal arte el deseo de lucidez, liviandad y belleza que puedanbrotar de alguna página o de la más mínima palabra quesirva �porque de servir se trata� para hacerle un guiño ala loca vida que, a pesar del diario huracán de la afrentosamaldad, se mantiene encendida, porque también es ciertoque los tiranos perecen y los pueblos son eternos: quierodecir... la vida.
El Director
Recuerdos de la UniónSoviética
Eduardo Rosero PantojaProfesor de la Universidad del Cauca
El artículo se refiere a las experiencias del autor durante su permanencia en laUnión Soviética en periodos de los años 60, 70 y 80, como estudiante de pregradoy postgrado en la Universidad de la Amistad de los Pueblos, localizada en laciudad de Moscú. Es el recuento de vivencias e impresiones tenidas, tanto dentrode ese centro educativo como fuera de él, en condición de observador atento de unasociedad que se desarrollaba dentro de los principios del socialismo implantado enRusia a partir de la Revolución de Octubre ocurrida en 1917. Fuera de la des-cripción de los diversos momentos vividos por el autor, el artículo contiene juicios yreflexiones que pueden ayudar a entender la esencia de lo que fue la vida de lossoviéticos durante los 74 años que el socialismo se mantuvo vigente en Rusia y lasotras 14 repúblicas federadas.
Como era Rusia bajo elsocialismo
Para quienes tuvimos la oportuni-dad de conocer Rusia en los años 60,
en pleno desarrollo material y opti-mismo de su gente, nos es difícil yhasta torturante ver las imágenes delos medios y leer los diferentes co-mentarios que dejan entrever parte
10
de la tragedia por la cual atraviesa elgrueso del pueblo ruso y de otras na-cionalidades que abandonaron el so-cialismo. Con el proceso de la�perestroika� (reconstrucción), inicia-do en 1986, las cosas empezaron a cam-biar, lenta pero irreversiblemente.
En 1991 se desplomó el socialismo,ganó la contrarrevolución largamentepreparada en el plano ideológico pormedio del descrédito sistemático delrégimen socialista promovido desdeOccidente por diversos medios, comola radio de onda corta, revistas, perió-dicos y otras publicaciones dirigidaspor oficinas especializadas. Muy par-ticularmente, los Estados Unidosmantuvieron día y noche �durantedécadas- provocadores programas depropaganda política dirigidos hacia elcampo socialista (la Voz de América,la Onda alemana). La revista Selec-ciones del Reader�s digest, y otras pu-blicaciones tendenciosas, crearon pé-simo ambiente hacia el Estado prole-tario y fueron el combustible prima-rio de la guerra fría que desató Occi-dente al término de la última confla-gración.
Al final de la �perestroika�, cuandolos capitalistas del mundo volvían aRusia después de 74 años de receso,estaban recobrando una quinta partedel territorio de la tierra que se les ha-bía sustraído -desde octubre de 1917-
a su explotación inmisericorde e irra-cional: el petróleo del Cáucaso, losbosques de Siberia, la lonja raíz de lasgrandes ciudades, el comercio, las co-municaciones, la industria. El capitalinternacional ha vuelto a Rusia y susgobernantes actuales lo reciben en for-ma incondicional, con tal de conse-guir prebendas personales y fortale-cer una élite de ricos corruptos ymafiosos que, a punta de maquina-ciones, ya tienen tanta plata como losMorgan y los Rockefeller. Ellos ven-den, como ocurría en la época de loszares, el país por retazos, coordinan yencubren la actividad de las mafias,en particular, la del narcotráfico, des-mantelan la industria nacional, acabancon la calidad de vida del pueblo, sueducación, salud, sus buenas costum-bres y tranquilidad.
En Occidente no ocultan la satisfac-ción por lo que le está pasando a Ru-sia, dicen que es una páginaaleccionadora para que otras nacionesno tengan la tentación de cambiar desistema político para después tener quevolver a lo que será, según ellos �eter-no e irrenunciable�. La Rusia queconocimos en los 60 siendo estudian-tes era un país amable, limpio, orde-nado en paz. Sus ciudades estabanbien arborizadas, sin mayor contami-nación, las más grandes provistas detren metropolitano y con vastas redesde troles, los edificios de apartamen-
EDUARDO ROSERO PANTOJA
11
tos con todos los servicios, incluido elgas domiciliario. El monto de lo quepagaba una familia por la vivienda yservicios incluidos no llegaba al 5%de sueldo mensual. La educación era,en todos sus niveles, gratuita y de altacalidad. La sanidad pública y aten-ción médica cubría a toda la pobla-ción y el Estado asumía totalmente losgastos de cualquier tratamiento, in-cluidas las operaciones más complica-das. Había espíritu de trabajo: lo vi-mos en la universidad, en las fábricas,en los ministerios. Era la mística porel socialismo que estaba presente en lamayor parte de la gente, código de unanueva moral.
No faltó el buen sentido del humor, laalegría, el sano disfrute del tiempo libreen multitud de deportes, sobre todo, deinvierno. Sus fiestas familiares y socia-les eran sumamente cordiales, muchaspalabras efusivas, mesas repletas de co-mida y bebida; cantos y bailes espontá-neos, eran parte de su actitud amistosa ygenerosa hacia los demás. Es nostálgicopensar que este tipo de reuniones ya nolas volverán a tener porque los cambiossociopo-líticos actuales afectaron radical-mente las normas de vida, y la sociedadentera traspasó el umbral de lo colectivopara entrar, tal vez sin retorno, al mun-do del egoísmo, de la apariencia, de lamezquindad.
Viví la Rusia delsocialismo
Por motivo de estudios de pregradoy postgrado, tuve la oportunidad depermanecer en ese país, buenos tra-mos de los años 60, 70 y 80, asuntoque me permitió constatar lo que fue-ra más permanente y peculiar en lavida de los rusos. Desde la llegada alaeropuerto de Sheremétievo (uno delos siete que tenía la ciudad de Mos-cú), se respiraba otro ambiente social,otra energía, un trato igualitario, le-jos del servilismo y la discriminación.Un cómodo y modesto bus nos llevódel aeropuerto a la ciudad por unacarretera que atravesaba tupidos bos-ques de abedules, abetos, pinos y ar-ces, un paisaje como de postal. Al filode ese bosque y sola, quedaba la Uni-versidad de la Amistad de los Pue-blos �Patrice Lumumba�, nombra-da así en memoria del líder congolésasesinado en su país a manos de fuer-zas prooccidentales. La sedeperiférica de nuestra Alma Máter,poco a poco se vio rodeada de edifi-cios residenciales de 10 y más pisosdestinados a amplios sectores de lapoblación; esos edificios tenían variasentradas y ninguna vigilancia ni con-trol, fuera de una oficina que aten-día solicitudes para reparar dañosdomiciliarios.
RECUERDOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA
12
En sus bloques residenciales las mu-jeres pensionadas se sentaban en lasbancas de las mencionadas entradas ydaban razón precisa cuando se les pre-guntaba por algún residente. Era, pordemás, agradable verlas con susnietecitos llevándolos al jardín infan-til cercano, contándoles cuentos dehadas y gigantes. Ellas nos hablabande los años duros de la guerra y noso-tros les escuchábamos atentamente susrelatos que, casi siempre, se interrum-pían por sus sollozos y a veces el llan-to. ¡Cuanta tristeza y orfandad les dejóla guerra desencadenada por Hitler!.
De ésta también nos contaron hom-bres ya viejos que habían sido solda-dos u oficiales de los frentes de com-bate, donde más de 20 millones mu-rieron y otros tantos resultaron heri-dos o mutilados, traumatizados por laguerra y, de contera, ya no encontra-ron, en muchos casos, ni la huella desu hogar ni de su casa. Muy ilustrativade este tema nos fue la lectura del im-presionante relato �El destino de unhombre�, de Mijaíl Shólojov, PremioNobel de Literatura, donde la guerraes descrita como la más grande trage-dia humana.
Cuando estos hombres se tomaban susvodkas e intimaban con nosotros, concontaban cómo su nación y, en gene-ral, todos los soviéticos, fueron vícti-mas de la agresión extranjera, del ham-bre y la desolación que desató el ene-
migo de su sistema de vida, de su elec-ción histórica. Pero ellos también noscontaban con satisfacción del fin de laguerra, de la reconstrucción del paísmultinacional, de cómo sus heridas sefueron cerrando y ahora (años 60 yposteriores) estaban henchidos de op-timismo trabajando y viviendo con susmujeres y sus hijos.
Buen sentido del humor el de toda estanación. Parece que ni en los momen-tos más álgidos lo perdieron y a cadaacontecer o personaje le inventabanretahílas de cuentos que soltaban enel momento más inesperado, provo-cando la risa inmediata y la animaciónde la jornada. El grueso de la pobla-ción disfrutaba del cine, el teatro, elballet, los conciertos de música clásicay popular, frecuentaba el jockey, elfútbol; iban a menudo de pesca o decaza. Tenían facilidades para viajar almar Negro o al Báltico a disfrutar desus balnearios en verano. El descansoestival era la contrapartida del trabajoarduo en las fábricas, las empresas, enla construcción de viviendas y ferro-carriles, en la extracción minera y pe-trolera. Al comienzo de nuestra llega-da a Moscú se veían, proporcional-mente, más camiones en las avenidasy calles; después aparecieron más taxisy coches particulares. Los buses eranmovidos con gas propano, hecho queevitaba la contaminación, lo mismoque abundaban las rutas de trolesmovidos por energía eléctrica. Los tre-
EDUARDO ROSERO PANTOJA
13
nes metropolitanos fueron una reali-dad desde finales de los años 30, esdecir a escasos años de la Revoluciónde Octubre y de la guerra de inter-vención. Este medio expedito de trans-porte nos era especialmente llamativopor el aseo y lujo de sus estaciones,por la comodidad y decoro de susvagones convertidos en verdaderas sa-las de lectura. Era el índice elocuentede un país ávido de conocimiento ypleno de inquietudes espirituales delo cual sólo queda el recuerdo nostál-gico en la mente de los viejos que en-tregaron toda su vida y sus pensamien-tos a la construcción de un mundo másequitativo y, por tanto, mejor.
Reales derechos ylibertades en la Rusiasoviética.
La propiedad personal estaba garan-tizada por la Constitución y, de he-cho, los ciudadanos podían tener suapartamento cooperativo, un automó-vil, casa de campo, todos los enserescaseros posibles, instrumentos musi-cales, alfombras, un mar de libros, etc.Claro que no existía la propiedad pri-vada, esto es el dominio sobre los me-dios de producción reservados por elsocialismo al Estado; por ejemplo: nose podía ser propietario de un taxi, nide un bar público, ni de una funera-ria, ni de un avión comercial, por ge-
nerar dichos medios un plusvalor queno permitía la ley. Fuera del empleoque facilitaba el gobierno a todas laspersonas en edad de laborar, los pro-fesionales y demás personal calificadopodían desarrollar trabajos a particu-lares, sin cortapisa, a cambio de pa-garle un razonable impuesto al Esta-do como compensación por la inver-sión de éste en la educación de susciudadanos.Los soviéticos viajabanpor todas las 15 repúblicas federadas(Armenia, Azherbaizhán, Bielorrusia,Estonia, Georgia, Kazajastán,Kirguizia, Letonia, Lituania,Moldavia, Rusia, TadzhikistánTurkmenia, Ucrania y Uzbekistán),sin necesidad de visa y por todos losrincones que desearan (claro que nolos iban a dejar entrar a zonas milita-res de acceso restringido, como ocu-rre en cualquier país). La gente po-día pasear por todos sus campos, susbosques, sus lagos y sus ríos sin en-contrar cercas, ni menos alambradas.(Estas sólo existían en el recuerdo delos campos de concentraciónalemanes).A partir del estudio gratui-to y obligatorio, los habitantes podíandesarrollar, al máximo, su intelecto sinlimitaciones económicas. Es por esoque la nación se colmó de profesiona-les y tuvo no pocos sabios. Las huma-nidades, el arte y la palabra, comonunca en la historia universal,tuvieronla posibilidad de surgir, a condiciónde no hacerle propaganda a la guerra,a la discriminación racial, la porno-
RECUERDOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA
14
grafía y los cultos maléficos, etc. Losescritores poetas y artistas de este sigloalcanzaron renombre universal comoMayakovski, Esénin, Gorki,Erenburg, Búnin, Shólojov,Prokófiev, Shostakóvich, Jachaturián.El grueso de la gente leía con avideza sus propios autores, cuyas obras te-nían enormes tiradas, y a los clásicosmundiales, también ampliamente edi-tados en Rusia y otras repúblicas so-viéticas. El turismo doméstico no po-día ser más intenso por la gran capa-cidad de ahorro de la población, susmuchos intereses culturales y por lasfacilidades de movilización. Al exte-rior también viajaban continuamentedeportistas, artistas, personajes públi-cos, turistas y grupos de especialistasque cumplían contratos en diversasempresas de cooperación con el ex-tranjero. La mayor arte de ellos traíanobjetivas impresiones, que no hacíansino reforzar la justeza del sistema so-cialista, basado en la solidaridad hu-mana y los valores espirituales.
Las mujeres todas, casadas y solteras,fueron favorecidas con una legislaciónque les permitía licencia remuneradadurante un año por maternidad, y losniños, que por algún motivo queda-ran solos o huérfanos, pasaban al cui-do directo del Estado el cual los al-bergaba en hogares especiales o losencomendaba a familiares responsa-bles. No existía la mendicidad por la
sencilla razón de que había empleopara todos lo mismo que seguridadsocial, jubilaciones y subvencionespara personas con limitaciones físicaso psíquicas. Tampoco hubo prostitu-ción definida como apremiante nece-sidad de traficar con el cuerpo por ra-zones de supervivencia económica.
Pero lo más probable es que sí hubomujeres disolutas que se llenaron labolsa de rublos de los mercachifles delsur de la Unión Soviética o de los con-tados dólares de algún diplomáticotercermundista, sin mayor atractivofísico ni intelectual, y menos, conreatos de conciencia.
Costumbres típicas deRusia
Durante los 74 años que se mantuvoel poder soviético, los niños eran laclase privilegiada de la sociedad y esolo sentimos desde el comienzo. Ha-bía que cederle inmediatamente elpuesto en el transporte (lo mismo quea los inválidos, ancianos y embaraza-das), y el Estado les daba todo tipode protección y asistencia. En cadacapital había un almacén enorme lla-mado � El mundo de los niños� don-de se conseguía todo tipo de juguetes,material didáctico y ropa infantil aprecios cómodos. En cada ciudadfuncionaba un �Palacio de los pione-
EDUARDO ROSERO PANTOJA
15
ros�, donde los menores podían desa-rrollar muchas actividadesrecreacionales y deportivas. Al termi-nar los 11 grados de instrucción, lamisma escuela les confería, el �certifi-cado de mayoría de edad�, para quepudieran empezar el ejercicio ciuda-dano como adultos.En el país no ha-bía servidumbre y los trabajos caserosse los repartían, más o menos, equita-tivamente entre el marido y la mujer.Todas las familias tenían lavadoras,aspiradoras, brilladoras, batidoras,etc., que les aliviaban en sus oficiosdomésticos. Los varones ayudaban atrapear los pisos. Varios de ellos toma-ban la iniciativa de cocinar. Duranteel puerperio, éstos tenían que madru-gar a recibir, en un despacho del ba-rrio, la alimentación complementariade los bebés asignada según indica-ción médica y distribuida a bajísimocosto. Por ningún motivo se le entre-gaban dichos alimentos a una mujerlactante para no fomentar la pereza delos maridos.Los matrimonios, sin nin-guna excepción, se realizaban, prime-ro, por el rito civil en los llamados�Palacios de los matrimonios�, en pre-sencia de un juez. (Por una posteriorceremonia religiosa optaban los cre-yentes, pero era un asunto particulary poco común debido al carácterateísta del Estado, pero que a pesar dedicha circunstancia, no prohibía nin-guna religión ni la práctica de sus ri-tos). Los novios o sus familiares po-dían solicitar en ese palacio, que al fi-
nal de la ceremonia se sirvierachampaña para ellos y sus acompa-ñantes, lo mismo que una lujosalimusina negra �Chaika� destinada allevar a las parejas hasta su casa parafestejar la boda. En las aldeas, segúnla vieja costumbre rusa, estos festejosse prolongaban durante tres días, enlos cuales bebían, comían y bailabanincansablemente. En una casita decampo, bellamente adornada, dispo-nían el tálamo nupcial. Sin olvidarsede colgar a la entrada una gran zana-horia como elocuente símbolo fálicodel himeneo que comenzaba. Habíapara grandes risas de los visitantes. Losnovios, una vez sentados a la mesa dela fiesta de bodas tenían que cumplircon la demanda de los asistentes debesarse en público al grito, en coro,de la palabra �gorko�, o sea amargo�,como para advertirles a los desposa-dos que el matrimonio suele tenermomentos difíciles. Esta demandapartía de cualquier convidado y teníaque cumplirse obedientemente cadavez que se le antojara a alguien. Másde una novia se ponía colorada comoají por tener que hacerlo en frente desus padres, sobre todo antes dedesinhibirse con el vino.En las fies-tas nacionales, de fin de año, tantosociales como familiares, fuimos testi-gos de fuertes libaciones y de verda-deros banquetes donde no faltabanbuenas carnes, pescados finos del Ár-tico y caviar del mar Caspio. Los brin-dis eran muy ceremoniosos, inteligen-
RECUERDOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA
16
tes y variados. El sentarse a departir ala mesa, no constituía simplemente elacto mecánico de comer y beber. Eraantes que todo una oportunidad detomar la palabra, de hacer reír, perotambién para hablar de cosas serias, sila reunión se prestaba para ello. Elcanto amenizaba las reuniones y mu-chas veces se formaban amenos corosde voces cantando a la vida, a la pa-tria, a los amigos, al amor triunfante.No había puesto para la tristeza y eldesengaño. No podemos olvidar quela cultura rusa tiene una enorme tradi-ción musical y de virtuosos en el do-minio de la voz y los instrumentos. Erafrecuente, por eso, que una fiesta case-ra terminara en verdadero concierto.
Sobre algunas comidas ybebidas rusas
Todas las culturas del mundo tienentradiciones culinarias y de bebidas quetienen relación directa con el mediogeográfico, con su clima, con suscreencias. Los rusos en razón del in-vierno, que se prolonga, con frecuen-cia, hasta seis meses tienen necesidadvital de consumir por esa época bue-na cantidad de grasas como son el to-cino prensado (tocineta), aceite de gi-rasol, mayonesa, sopas grasas de res yde pescado, queso abundante y todoslos derivados lácteos. La carne de vacay de puerco fue, por esos años de nues-
tra estadía, siempre barata, pues suprecio se mantuvo alrededor de dosrublos �menos de dos dólares- porkilo. Con tantos ríos y mares, el pes-cado siempre se dio en abundancia;inclusive se vendía en Moscú pezvivo, que transportaban en carros-tan-ques. El esturión les proporcionó, pormucho tiempo, el codiciado caviarnegro y rojo obtenido en los ríos quedesembocan en el mar Caspio. Perolas aspas de las hidroeléctricas mata-ron los peces, y el caviar prácticamen-te se esfumó. La ujá, sopa de pescadopreparada a la orilla de los ríos por lospescadores aficionados, ha sido una delas más deliciosas cocciones rusas, lomismo que la gelatina helada hechacon pescado blanco de los maresseptentrionales.Por la abundancia decarne y de verduras en verano, los ru-sos tienen tres sopas que los han he-cho famosos en todo el mundo, peroque son de preparación un tantodispendiosa. Ellas son: el borshch(basado en la remolacha), el shchi (decoles) y la solianka (de pepinos en sal-muera) y se acompañan con abundantecrema de leche y pan. La copa o vasode vodka no puede faltar para iniciarel disfrute de estas apetitosas viandas.El pan siempre acompaña generosa-mente las comidas y ha ocupado pues-to de honor dentro de su alimentación.La actitud hacia él es de respeto, casireverencial, como si se estuviera alfrente a una cosa sagrada, y esto es fá-cil de entenderlo porque fue, precisa-
EDUARDO ROSERO PANTOJA
17
mente, este producto de sus ricos tri-gales el que los salvó de la muerte enlos años de la hambruna de la inter-vención occidental y de la segundaguerra mundial. Por eso con el pannunca permitieron ni el desperdicioni el desgreño en su fabricación y tra-tamiento. Entre rusos y eslavos, engeneral, el pan se ofrece a los ilustresvisitantes y dignatarios, acompañadode una tacita de sal, como deferenciay signo de hospitalidad. Una hogazapara tal ritual puede pesar fácilmentelos 5 kilos. La bebida casera más con-sumida es el té, que lo acompañan conrebanadas de pan, mantequilla, mer-melada, o si quieren comer algo mássustancial, con salchichón o jamón.Como es sabido, el té se prepara va-liéndose del famoso samovar que esuna tetera eléctrica (anteriormente decarbón de piedra) donde se hierve elagua. En cada sesión de té consumenfácilmente 3 y más tazas. De otro lado,la bebida refrescante favorita es elkwas, fabricado de centeno, algo fer-mentado y de apariencia externa a laCoca-Cola, por su color negruzco. Lacerveza de pura cebada, no podríafaltar como refrescante y como aperi-tivo de los rusos.La bebida alcohólicaque ha tipificado a los rusos en elmundo es el vodka, hecho fundamen-talmente de trigo. Lo consumen entodo país y aducen que su afición sedebe al frío del invierno. Lo tomansiempre puro, pero lo pasan con pan,salchichón o rebanadas de pepino. A
la entrada de las tiendas de licor eracomún ver a los obreros tomando vo-dka en grupos de tres, vaso en mano,con 225 c.c. de vodka cada uno. Lobebían de un solo sorbo y comían enseguida un pedazo de pan de centenoy alguna manzana. Esta �troika�libadora, como un trío, se había con-formado en la tienda, minutos antes,y si se caían bien sus alicorados miem-bros, se compraban otra botella a laque aplicaban el mismo ritual. Mu-chas veces los vimos caídos en la nie-ve pero no supimos que se quedarancongelados en medio de su borrache-ra. Creemos que los levantaba la mili-cia o algún ser caritativo y, por supues-to, fornido.
La URSS y su Universidadde la amistad de lospueblos.
La Unión Soviética, consecuente consu Revolución, tan pronto como pudo,empezó a desarrollar la solidaridad conotras naciones en diversas esferas. Unejemplo es la ayuda desinteresada a lospueblos del tercer mundo en el cam-po de la educación. Ante una solici-tud de apoyo a la formación de la ju-ventud, que los países no alineados lehicieron en Nueva Delhi a Jrushchov,la fundación de la mencionada uni-versidad fue una realidad a los pocosmeses. En 1959 empezó a funcionar
RECUERDOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA
18
en edificios y residencias improvisa-das, pero con la mejor nómina de pro-fesores invitados a llevar sus luces aestudiantes provenientes de más deciento cincuenta países. Estos docen-tes venían de la UniversidadLomonósov, de la Academia de Cien-cias, de los institutos especializados.Desde el comienzo la exigencia de susfundadores fue que todo rector debe-ría ser ex Ministro de Educación,como garantía de calidad. SerguéiRumiántsev, el primer rector era unaeminencia científica que teníapatentados más de cien inventos en laUnesco. Varios premios Nobel comoCherenkov, Griaznov, o premiosLénin como Yákov P. Terletski fue-ron profesores de planta de nuestraAlma Máter. La Universidad de laAmistad de los Pueblos, desde el co-mienzo de su funcionamiento, fuevisitada por organismos internaciona-les como la UNESCO, los cuales cons-tataron y alabaron el alto nivel acadé-mico de los estudiantes de este centroeducativo. La razón saltaba a la vista:la teoría se conjugaba con la prácticaque se realizaba en sus instalaciones,dotadas de suficientes bibliotecas, la-boratorios, computadoras, microsco-pios electrónicos, tornos, amén de lasprácticas en fábricas, granjas colecti-vas, refinerías, observatorios o en aca-demias especializadas. Variosegresados de la Lumumba llegaron aser ministros en sus países o se desem-
peñaron en puestos claves de la eco-nomía, la ciencia y el arte. A loslumumberos nos unía el espíritu in-ternacionalista, el respeto mutuo, elinterés por saber de primera manocómo era la gente de otras naciones,sus tradiciones, su historia, su arte, sumúsica. Mucho de ésto lo percibía-mos en los permanentes conciertos quese organizaban con motivo de los díaspatrios de cada alumno. Nuestra len-gua común era el ruso, el idioma delinmortal poeta Púshkin, del cualaprendimos todos, de memoria, algu-nos versos. Varias veces en el exterior,con satisfacción, nos encontrábamoscon nuestros condiscípulos o egresadosantiguos de la Lumumba y nuestracomunicación seguía siendo en ruso.Residiendo en Moscú, tuvimos lasuerte de conocer de cerca a todo tipode gente, desde Gagarin hasta unmodesto koljoziano. Todos modestos,atentos y generosos, gustosos de saberque los recursos de ayuda fraternalpara nuestra educación no se invertíanen vano. También varios de nuestrosestudiantes se casaron con jóvenes ru-sas y se dio el caso de que sus hijostambién fueron a estudiar a nuestraAlma Máter, como para continuar unabella tradición. Realmente con enor-me aprecio pero con nostalgia nosacordamos de la Lumumba que nosformó en el amor al estudio, la inves-tigación, el espíritu colectivo. No fuefácil, con diploma en mano, traspasar
EDUARDO ROSERO PANTOJA
19
el umbral de nuestra residencia paradirigirnos al aeropuerto bordeado deabedules y abandonar, tal vez parasiempre, la que consideramos, con sen-tida razón, nuestra segunda patria:bella, cariñosa, educadora, hospitala-ria y poética.
Para terminar, quiero transcribir laletra de la canción de despedida, quecompuse a mi Universidad, en misúltimos días de permanencia en ella,y como testimonio de mi cariño ymemoria perenne.
ZAMBA DE LA LUMUMBA
Zamba de la Lumumbayo a ti te quiero sin condicióny eso, porque le diste,gratos momentos al corazón.
Hoy vieja amiga,me parece verte cual si fuera ayeraños de ausenciano han cambiado en nadatu modo de ser.
Hoy ya me voy,por la ruta de antesque vine y volví.
Cuando seráque te vuelvaa ver vieja amiga otra vez.
No quisiera creerque te digo adióspara nunca volver.
RECUERDOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA
Mito, lenguaje e insurrecciónen �El sueño del pongo�
de José María ArguedasFelipe García Quintero
Profesor de la Universidad del Cauca
El presente ensayo es un estudio cultural del relato �El sueño del pongo� de José MaríaArguedas. A partir de la identificación de elementos de oposición binaria, que articulanel texto como estructura del imaginario andino postcolonial, se intenta hacer una inter-pretación del pensamiento utópico del indígena representado por el escritor peruano.
La reflexión se centra en la relación que juega el lenguaje como instrumento de domina-ción cultural dentro del orden impuesto por el poder colonial en la región andina, cuyaasimilación y apropiación por parte del indígena se convierte en fuerza simbólica deinsurrección social.
_________
1 ARGUEDAS, José María . Temblar / El sueño del pongo. La Habana: Casa de las Américas, 1976.
En la nota de presentación que ofre-ce José María Arguedas de �El sue-ño del pongo� para la edición bilin-güe (español-quechua) de Casa delas Américas
1, se encuentra informa-
ción importante que aborda, entreotros asuntos, la fuente y el posibleorigen de este texto, dada su natura-leza híbrida de ser tanto un relatode tradición oral indígena quechua
21
como una pieza literaria de inestima-ble valor estético, social y lingüísticopara el lector, documento que a su vez,representa y cifra la construcción delimaginario andino en el contexto his-tórico de la colonización española delindio en América posterior al descu-brimiento, y que da cuenta del proce-so de resistencia, asimilación y apro-piación de los diversos patrones cul-turales impuestos, como fueron la len-gua peninsular y la religión cristianaoccidental.
La siguiente introducción permiteadvertir que en las dos funciones in-telectuales realizadas por el autor pe-ruano, una de estas, la más conocida,como es la de Arguedas escritor denovelas, cuentos, ensayos, poemas ytraductor al castellano de textos poéti-cos quechuas, y la otra faceta pocopublicitada, y no por ello la menosimportante, que es la de Arguedasantropólogo, se da la unión ética y es-tética de una escisión cultural que hizode su vida una disputa permanente ysin resolución, entre la identidad mes-tiza y la conciencia de y sobre lo indí-gena. Valga aclarar que esto ocurredada la oposición de su origen étnicoy lingüístico con respecto a lo indíge-na que ama y respeta como propio;actitud y sentimiento encarnados des-de la literatura y la etnografía, prácti-cas de conocimiento occidental que sinduda lo acercaron a la cosmovisión deluniverso andino quechua, pero que
marcan su identidad mestiza dadas lasdiferencias culturales y sociales, sinque al cabo de estas contradiccionespodamos olvidar el compromiso totaldel autor peruano con la defensa delindígena al intentar comprenderlo yrepresentarlo desde la investigaciónacadémica y la creación literaria.
Escribe Arguedas en la nota de pre-sentación en castellano de �El sueñodel pongo�:
Escuché este cuento en Lima; un co-munero que dijo ser de Qatqa, o Bas-ca, distrito de la provincia deQuispicanchis, Cuzco, lo relató ac-cediendo a las súplicas de un granviejo comunero de Umutu. El indiono cumplió su promesa de volver yno pude grabar su versión, pero ellaquedó casi copiada en mi memoria.Hace pocas semanas, el antropólogocuzqueño doctor Oscar Núñez delPrado, contó una versión muy dife-rente del mismo tema. Cuando yo lehice conocer la del comunero deQatqa, quedó sorprendido. Le dijeentonces que a Núñez del Prado quehabía contado la historia a folclo-ristas y amigos y que sólo él, Núñezdel Prado, conocía una versión dis-tinta, además, el pintor peruanoEmilio Rodríguez Larra in afirmó,en Roma, que la conocía, pero sinpoder precisar cuándo ni dónde laescuchó.
�MITO, LENGUAJE E INSURRECCIÓN EN �EL SUEÑO DEL PONGO� DE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS�.
22
No estoy, pues, seguro que se tratede un cuento de tema quechua origi-nal. No publicamos, tampoco, el re-lato con objetivos de carácterfolclórico. Este estudio podrá hacer-se después, y se descubrirán los ele-mentos originales y los que se incor-poraron, por difusión, con motivosdel cuento.
�El sueño del pongo� lo publicamospor su valor literario, social y lin-güístico. Lo entregamos con temory esperanza. Hemos tratado de re-producir lo más fielmente posible laversión original, pero, sin duda,hay mucho de nuestra �propia co-secha� en su texto; y por eso tampo-co carece de importancia. Creemosen la posibilidad de una narrati-va quechua escrita, escasa o casinula ahora en tanto que la pro-ducción poética es relativamentevasta. Consideramos que, en am-bos géneros, debía emplearse el ricoquechua actual y no sólo el arcaicoy erudito -purísimo algo despectivocon respecto del quechua que real-mente se habla en todas las esferassociales- arcaico quechua que escri-ben con tanto dominio los poetascuzqueños. Un análisis estilísticodel cuento que publicamos y el dela narrativa oceáni-camente vas-ta del folclore, demostrará cómo tér-
minos castellanos han sido incorpo-rados, me permitiría afirmar quediluidos, en la poderosa corrientede la lengua quechua, con sabidu-ría e inspiración admirables, queacaso se muestran bien en las fra-ses: �tristeza songo� o �cielo huntañawiniwan� que aparecen en estecuento. Más de cuatro siglos de con-tacto entre el quechua y el caste-llano han causado en la lengua incaefectos que no son negativos. En ellose muestra precisamente la fuerzaperviviente de esta lengua, en laflexibilidad con que ha incorpora-do términos no exclusivamente in-dispensables sino también necesariospara la expresión artística. Laslenguas -como las culturas- pocoevolucionadas son más rígidas, ytal rigidez constituye prueba de fla-queza y de riesgo de extinción, comobien lo sabemos.2
Frente a la amplia difusión y la aten-ción crítica que alcanza la producciónnarrativa de José María Arguedas enel ámbito latinoamericano e interna-cional, sus poemas y las traduccionesal castellano de textos poéticos escritosen quechua, junto a relatos como el�El sueño del pongo� o �La muertede Rasuñiti�, se constituyen en algomarginal dentro del corpus de su obra.El interés crítico sobre este tipo de tex-
_________
2 Ibid, págs 53-54.
FELIPE GARCÍA QUINTERO
23
tos, apenas ahora creciente con los es-tudios culturales, y dado a partir de larelativa apertura del canon de la lite-ratura latinoamericana, encuentra en�El sueño del pongo� un caso excep-cional de hibridez narrativa y cultu-ral. No sólo por razones como la ante-rior considero importante reproducirel relato, puesto que la belleza delmismo se impone como válida a lahora de reflexionar sobre la relaciónentre literatura e identidad cultural enla región andina. Con el propósito desituar mi reflexión en una línea direc-ta con el texto en referencia, se ofreceel relato completo, para así lograr unamayor apertura al diálogo propuestoy una mejor compresión del mismo.
El sueño del pongo
A la memoria de Don SantosCcoyoccosi Ccataccamara, ComisarioEscolar de la Comunidad de Umu-tu, provincia de Quispicanchis, Cuz-co. Don Santos vino a Lima seis ve-ces; consiguió que lo recibieran losMinistros de Educación y dos Pre-sidentes. Era monolingüe quechua.Cuando hizo su primer viaje a Limatenía más de sesenta años de edad;llegaba a su pueblo cargando a laespalda parte del material escolar ylas donaciones que conseguía. Mu-rió hace dos años. Su majestuosa y tier-na figura seguirá protegiendo desdela otra vida a su comunidad y acom-
pañando a quienes tuvimos la suertede ganar su afecto y recibir el ejem-plo de su tenacidad y sabiduría.
Un hombrecito se encaminó a la ca-sa-hacienda de su patrón. Como erasiervo iba a cumplir el turno de pon-go, de sirviente en la gran residen-cia. Era pequeño de cuerpo misera-ble, de ánimo débil, todo lamenta-ble; sus ropas viejas.
El gran señor, patrón de la hacien-da, no pudo contener la risa cuan-do el hombrecito lo saludó en elcorredor de la residencia.
- ¿Eres gente u otra cosa?- le pre-guntó delante de todos los hombresy mujeres que estaban de servicio.
Humillándose, el pongo no con-testó. Atemorizado, con los ojos he-lados, se quedó de pie.
- !A ver! -dijo el patrón- por lo me-nos sabrá lavar ollas, siquiera po-drá manejar la escoba, con esas susmanos que parecen que no sonnada. ¡Llévate esta inmundicia! -ordenó al mandón de la hacienda.
Arrodillándose, el pongo le besó lasmanos al patrón y, todo agachado,siguió al mandón hasta la cocina.
El hombrecito tenía el cuerpo pe-queño, sus fuerzas eran sin embar-
�MITO, LENGUAJE E INSURRECCIÓN EN �EL SUEÑO DEL PONGO� DE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS�.
24
go, como las de un hombre común.Todo cuanto le ordenaban hacer, lohacía bien. Pero había un pococomo de espanto en su rostro; algu-nos siervos se reían de verlo así, otroslo compadecían. <Huérfano dehuérfanos; hijo del viento de la lunadebe ser el frío de sus ojos, el cora-zón pura tristeza>, había dicho lamestiza cocinera, viéndolo.
El hombrecito no hablaba con nadie;trabajaba callado; comía en silencio.Todo cuanto le ordenaban, cumplía.<Sí, papacito; sí, mamacita>, eracuanto solía decir.
Quizá a causa de tener una ciertaexpresión de espantado, y por suropa tan haraposa y acaso, también,porque no quería hablar, el patrónsintió un especial desprecio por elhombrecito. Al anochecer, cuandolos siervos se reunían a rezar el AveMaría, en el corredor de la casa-hacienda, a esa hora, el patrónmartirizaba siempre al pongo de-lante de toda la servidumbre; lo sa-cudía como a un trozo de pellejo.
Lo empujaba de la cabeza y lo obli-gaba a que se arrodillara y, así, cuan-do ya estaba hincado, le daba gol-pes suaves en la cara.
-Creo que eres perro. ¡Ladra!- ledecía.
El hombrecito no podía ladrar.-Ponte en cuatro patas- le ordena-ba entonces.
El pongo obedecía, y daba unospasos en cuatro pies.
-Trota de costado, perro- seguía or-denándole el hacendado.
El hombrecito sabía correr imitan-do a los perros pequeños de la puna.
El patrón reía de muy buena gana;la risa le sacudía todo el cuerpo.
-¡Regresa!- le gritaba cuando el sir-viente alcanzaba trotando el extre-mo del gran corredor.
El pongo volvía, corriendo decostadito. Llegaba fatigado.
Algunos de sus semejantes, sier-vos, rezaban mientras tanto el AveMaría; despacio rezaban, comoviento interior en el corazón.
- ¡Alza las orejas ahora, vizcacha!¡Vizcacha eres!- mandaba el señoral cansado hombrecito -Siéntate endos patas; empalma las manos.
Como si en el vientre de su madrehubiera sufrido la influencia mode-lante de alguna vizcacha, el pongoimitaba exactamente la figura deuno de esos animalitos, cuando per-
FELIPE GARCÍA QUINTERO
25
manecen quietos, como orando so-bre las rocas. Pero no podía alzarlas orejas. Entonces algunos de lossiervos de la hacienda se echaban areír. Golpeándolo con la bota sinpatearlo fuerte, el patrón derribabaal hombrecito sobre el piso de la-drillos del corredor.
-Recemos el Padrenuestro- decíaluego el patrón a sus indios, queesperaban en fila.
El pongo se levantaba a pocos, yno podía rezar porque no estabaen el lugar que le correspondía niese lugar correspondía a nadie.
En el oscurecer, los siervos baja-ban del corredor al patio y se diri-gían al caserío de la hacienda.-¡Vete, pancita!- solía ordenar, des-pués, el patrón al pongo.
Y así, todos los días, el patrón ha-cía revolcarse a su nuevo pongo,delante de la servidumbre. Loobligaba a reírse, a fingir llanto.Lo entregó a la mofa de sus igua-les, los colonos
3.
Pero .... una tarde, a la hora delAve María, cuando el corredor es-taba colmado de toda la gente de
la hacienda, cuando el patrón em-pezó a mirar al pongo con sus den-sos ojos, ése, ese hombrecito, ha-blo muy claramente. Su rostro se-guía un poco espantado.
-Gran señor, dame tu licencia;padrecito mío, quiero hablarte- dijo.
El patrón no oyó lo que oía.
-¿Qué? ¿Tú eres quien ha habladou otro?- preguntó.
-Tu licencia, padrecito, para hablar-te. Es a ti a quien quiero hablarte-repitió el pongo.
-Habla ... si puedes- contestó el ha-cendado.
�Padre mío, señor mío, corazónmío- empezó a hablar el hombrecito.Soñé anoche que habíamos muertolos dos, juntos: juntos habíamosmuerto.
-¿Conmigo? ¿Tú? Cuenta todo, in-dio- le dijo el gran patrón.
-Como éramos hombres muertos,señor mío, aparecimos desnudos,los dos juntos; desnudos ante nues-tro gran Padre San Francisco.
_________
3 Indio que pertenece a la hacienda.
�MITO, LENGUAJE E INSURRECCIÓN EN �EL SUEÑO DEL PONGO� DE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS�.
26
-¿Y después? ¡Habla!- ordenó elpatrón, entre enojado e inquietopor la curiosidad.
-Viéndonos muertos, desnudos,juntos, nuestro gran padre SanFrancisco nos examinó con sus ojosque alcanzan y miden no sabemoshasta qué distancia. Y a ti y a mínos examinaba, pesando, creo, elcorazón de cada uno y lo que éra-mos y lo que no somos. Comohombre rico y grande, tú enfren-tabas esos ojos, padre mío.
-¿Y tú?
-No puedo saber cómo estuve, granseñor. Yo no puedo saber lo quevalgo.
-Bueno. Sigue contando.
-Entonces, después, nuestro Padredijo con su boca: <De todos los án-geles, el más hermoso, que venga.A ese incomparable que lo acom-pañe otro ángel pequeño, que seatambién el más hermoso. Que elángel pequeño traiga una copa deoro, y la copa de oro llena de la mielde chancaca más transparente. >
-¿Y entonces?- preguntaba el patrón.Los indios siervos oían, oían alpongo, con atención sin cuentapero temerosos.
-Dueño mío: apenas nuestro granPadre San Francisco dio la orden,apareció un ángel, brillando, altocomo el sol; vino hasta llegar de-lante de nuestro Padre, caminan-do despacito. Detrás del ángelmayor marchaba otro pequeño,bello, de suave luz como el res-plandor de las flores. Traía en lasmanos una copa de oro.
-¿Y entonces?- replico el patrón.
-<Ángel mayor: cubre a este caba-llero con la miel que está en la copade oro; que tus manos sean comoplumas cuando pasen sobre el cuer-po del hombre>, diciendo, orde-nó nuestro gran Padre. Y así, elángel excelso, levantando la miel consus manos, enlució tu cuerpecito,todo, desde la cabeza hasta las uñasde los pies. Y te erguiste, solo; en elresplandor del cielo la luz de tu cuer-po sobresalía, como si estuvieraecho de oro, transparente.
-Así tenía que ser- dijo el patrón, yluego preguntó-: ¿Y a ti?
-Cuando tú brillabas en el cielo,nuestro Gran Padre San Franciscovolvió a ordenar: <Que de todoslos ángeles del cielo venga el de me-nos valor, el más ordinario. Que eseángel traiga en un tarro de gasolinaexcremento humano. >
FELIPE GARCÍA QUINTERO
27
-¿Y entonces?-
-Un ángel que ya no valía, viejo,de patas escamosas, al que no le al-canzaban las fuerzas para mantenerlas alas en su sitio, llegó ante nues-tro gran Padre; llegó bien cansado,con las alas chorreadas, trayendo enlas manos un tarro grande. <Oyeviejo -ordenó nuestro gran Padre aese pobre ángel-. Embadurna elcuerpo de este hombrecito con elexcremento que hay en esa lata quehas traído; todo el cuerpo, de cual-quier manera; cúbrelo como pue-das. !Rápido!> Entonces, con susmanos nudosas, el ángel viejo, sa-cando el excremento de la lata, mecubrió, desigual, el cuerpo, asícomo se echa barro en la pared, deuna casa ordinaria, sin cuidado. Yaparecí avergonzado, en la luz delcielo, apestando ...
- Así mismo tenía que ser- afirmóel patrón. !Continua! O ¿todo con-cluye allí?
- No, padrecito mío, señor mío.Cuando nuevamente, aunque ya deotro modo, nos vimos juntos, losdos, ante nuestro Gran Padre SanFrancisco, él volvió a mirarnos,también nuevamente, ya a ti ya amí, largo rato. Con sus ojos que
colmaban el cielo, no sé hasta quéhonduras nos alcanzó, juntando lanoche con el día, el olvido con lamemoria. Y luego dijo: <Todocuanto los ángeles debían hacer conustedes ya está hecho. Ahora!lámanse el uno al otro! Despacio,por mucho tiempo> El viejo án-gel rejuveneció a esa misma hora;sus alas recuperaron su color ne-gro, su gran fuerza. Nuestro Pa-dre le encomendó que su volun-tad se cumpliera.
4
Un sistema de oposiciones binaria ar-ticula esta narración. En �El sueñodel pongo� existen oposiciones de clasecomo la del rico frente al pobre, dejerarquía social; el amo y el esclavo, yraciales como la del blanco contra elindio, junto a las concepciones religio-so-culturales como las del cielo y el in-fierno, salvación y condena, lo terres-tre y lo celeste, y lingüísticas; el silen-cio y el habla, que unidas en la oposi-ción cumplen la función de registro delpensamiento indígena andino. De estemodo las diferencias que se tejen a lolargo del relato dejan entrever de ma-nera visible la complejidad de las rela-ciones humanas dentro de un ordensocial de estratificación impuesto porla violencia cultural del colonialismo,el cual vendrá a ser subvertido por larebelión simbólica del lenguaje.
_________
4 Ibid, págs 57-63.
�MITO, LENGUAJE E INSURRECCIÓN EN �EL SUEÑO DEL PONGO� DE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS�.
28
En el plano de la historia hay un pa-trón y un siervo. El primero es dueñode todo, incluso de la voz del otro. Elsegundo no posee nada. Ni siquiera esdueño de su silencio. Esta condicióncultural de desigualdad social de la rea-lidad del indio, se mantiene como re-gistro permanente de una representa-ción histórica que hace suponer que elsubalterno no tiene conciencia y queno llegará a alcanzar el cambio de suestado de dominación. Mas con la lec-tura del relato se advierte que el poderes una fuerza ambigua de control, y enla oscilación que esto abre, se ubica unplano de sentido dado por el papel quejuega el lenguaje como instrumento deapropiación cultural y de emancipaciónsocial.
El diminutivo que usa el narradorcomo forma lingüística nominal parapronunciar aún más las diferencias depoder existentes del amo frente al pon-go, señala a un sujeto con funciones,pero sin nombre. Este hecho simbó-lico del lenguaje corresponde en pri-mer lugar a una caracterización exter-na; es decir, a un estereotipo del indioque hace directa referencia a la pre-sencia física del pongo dada por me-dio de una descripción: �era pequeño,de cuerpo miserable, de ánimo débil, todo
lamentable; sus ropas, viejas�5. Vemos
que el rasgo esencial del personaje noes revelado, puesto que se esconde enel peso de una realidad interna desco-nocida. La indeterminación de susrasgos interiores como sujeto es la de-terminación de una cultura que se ig-nora. En ello queda definida la ex-clusión del otro por medio de un re-conocimiento que elimina la alteridad.
Desde otro punto de lectura, nos si-tuamos en uno de los relatos de la con-quista, cuyo protagonista ahora es elsujeto colonizado, quien se yergue desu condición por el poder del lengua-je como instrumento de apropiacióncultural. De la anterior consideraciónes importante agregar que la ubica-ción temporal del relato en la coloniaadquiere un valor histórico como es-cenario del mito. La figura descritadel pongo no es la de un personajeindividual como sujeto aislado de larealidad social, sino la encarnación deuna raza, es su presencia real. El mie-do del pongo no es sólo suyo, es el detodos los hombres a quienes represen-ta. Es el rostro del ser que tiene me-moria, que no olvida el horror ni alcausante de tal destino. De éste dice elnarrador en la voz de la mestiza coci-nera: �... huérfano de huérfanos�
6.
_________
5 Ibid., pág. 57.6 Ibid., pág, 58.
FELIPE GARCÍA QUINTERO
29
Como delgados hilos que tejen el fi-nal del relato, otros elementos se su-man para transformar la condición trá-gica del subalterno, sin lograr al cabocambiarla. Desde el mito podemoscomprender la verdadera posición delpongo en el tiempo de lo real. El pri-mero de estos elementos es dado porla realidad histórica desde la cual elpoder colonial asume todo control. Elpongo llega a la casa-hacienda a cum-plir con una tarea impuesta. Está den-tro de un orden social jerárquico esta-blecido por fuera de la voluntad per-sonal e impuesto como destino colec-tivo. Podemos entender este comien-zo del relato como el inicio de otrahistoria, dado el cambio del movi-miento del personaje, ya que es el in-dio quién penetra el espacio simbóli-co del poder al llegar a la casa del amopara instalarse y, de modo estratégico,subvertir el orden desde adentro conlas mismas armas culturales que em-pleó la conquista como fueron la im-posición de un lenguaje foráneo y deun sistema de creencias y prácticas re-ligiosas distintas a las propias.
En �El sueño del pongo� se acude almito para fundar la utopía indígena dela reivindicación social que alberga laesperanza del cambio total del ordencolonial impuesto, no dado ya en elplano de lo imaginario, sino en el de larealidad concreta de la historia.
Aunque la estadía del pongo en lacasa-hacienda es sólo temporal, pues-to que llega a cumplir con un turnode sirviente, la condición histórica delsujeto colonial no cambia, ya que asu vez el turno del pongo será ocu-pado por otro, hasta el infinito queimplica toda esclavitud. Esto permi-te considerar que en la anécdota delcomienzo es la formulación de unpensamiento sobre el ser. La cadenacíclica de la esclavitud que se perpe-túa como un orden natural con la lle-gada de un nuevo sirviente y de unnuevo amo, sólo es rota por la insur-gencia del lenguaje dentro del mitode la utopía. Desde un sentido revo-lucionario, el relato nos dice que cadahombre es un nuevo comienzo quepuede crear otra historia. Así el tiem-po histórico es alterado por el artifi-cio del sueño como realidad que nopuede ser juzgada desde el controlejercido por el poder sobre lo real.Al indio le queda el sueño de lamuerte como el único espacio libredel lenguaje impuesto, donde el mitodota de sentido la realidad de injus-ticia y dominación en que vive.
Aunque pueda parecer, no estamosdentro de un pensamiento sobre el sue-ño como valor poético de la imagina-ción, sino dentro del sueño mismo entanto es realidad humana creada porel poder del lenguaje, cuya utopía
�MITO, LENGUAJE E INSURRECCIÓN EN �EL SUEÑO DEL PONGO� DE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS�.
30
subvierte el orden material para ser unarealidad intemporal. Esto es el mito yla forma de su lenguaje que se yerguecomo insurrección sobre lo real, que sinel problema histórico de la opresión delsujeto colonizado sea resuelto.
Desde la significación de los elemen-tos simbólicos que componen el or-den de los sucesos, encontramos quela risa colectiva, como instrumento delpoder empleado para reducir al otro,forma parte del sistema binario deoposiciones que estructuran la narra-ción, al imponerse al silencio del in-dividuo. La risa viene a constituirseen la fuerza de la ironía que detonacuando el papel histórico de la reali-dad del subalterno se invierte, y lasuerte del poder hegemónico del co-lonizador queda sellada como destinoinalterable dentro del mito.
Como sujeto subalterno, el pongo seapropia de las armas culturales con lasque ha sido sometido para alcanzar laigualdad alterada por la hegemonía delsistema colonial. A la burla que sufreen la casa-hacienda se debe la aten-ción que los demás le prestan, y noobstante el proceso de degradación enque vive, la risa se convierte en un es-cenario propicio para la insurgenciasimbólica del orden creada por el len-guaje. El pongo habla desde la pro-fundidad del miedo. Cuando el ritoprofano de la risa del otro lo disminu-ye como ser humano, su voz cobra
autoridad dentro de la basta audien-cia que ha congregado la oración reli-giosa. La risa, ahora como ritual depurificación, abre el espacio necesariopara el silencio de la transformación yla redención del mito.
El silencio que acompaña la vida so-litaria del indio es acto de una con-ciencia emancipada y acción dellenguaje redentor. El silencio dócildel pongo no es tan sólo una pruebadel otorgar propio de un sujeto sub-alterno pasivo, sino una señal de ladensidad crítica de la conciencia his-tórica del indígena. Los gestos de lasumisión son signos ambiguos de unlenguaje construido tanto por contra-dicciones propias como impuestas,que se convierte en estrategia de lu-cha, puesto que la apariencia del do-minado esconde las condiciones deigualdad a las que el hombre recla-ma cuando se rebela. Al igual que elsilencio como estrategia de sobre vi-vencia, el aislamiento en que vive elpongo no lo hace igual a los otrossujetos dominados, éste es un elemen-to simbólico que marca la distinciónentre la actitud pasiva de una con-ciencia activa.
La progresiva degradación humanaencarnada por el desprecio del patrónhacia el indio, intensifica la redencióndel mito, dada la fuerza de la ironíaque el lenguaje crea. Aunque poda-mos pensarlo, el indio nunca deja de
FELIPE GARCÍA QUINTERO
31
ser humano. No se hace perro cuandose lo ordena el amo; tan sólo simulaserlo, puesto que no se entrega comolos otros personajes de su raza. El pon-go sabe actuar: �el hombrecito sabía co-rrer imitando a los perros pequeños de lapuna�
7. Esto que puede ser conside-
rado un acto de degradación del valorhumano, es la demostración de un sa-ber milenario que comprueba su an-tigüedad en ese mundo andino y cons-tata tanto su sabiduría como su perte-nencia a ese territorio. Cuando el pon-go simula ser un perro y actúa comola vizcacha se declara el arraigo a unorden de la naturaleza en relación conla identidad del origen indígena.
Historiadores como Serge Gruzinski8
han señalado nuevas rutas de inter-pretación del complejo proceso de ladominación, resistencia y apropiacióncultural de la conquista española enAmérica. Se acude a estas referenciasconceptuales para intentar situar la fic-ción del relato dentro de un nivel his-tórico, donde la apropiación del dis-curso del otro fue un instrumento deemancipación cultural dentro del rígi-do sistema colonial que empleo la reli-gión cristiana como lenguaje simbóli-co de dominio.
El cronotopo del mito, esto es el tiem-po y el espacio del relato, ubica las si-
tuaciones en un orden de significación.La voz del pongo se escucha por pri-mera y única vez, durante el rito reli-gioso de sometimiento cultural comouna dimensión esencial del orden im-puesto por el poder. Una tarde, a la horade rezar el Ave María, el pongo hablaluego del vejamen verbal que antecedela oración del dominador. La violenciacultural encuentra en la contradiccióndel discurso religioso su mayor expre-sión. Así mismo, con igual intensidad,sucede la redención mítica por la eman-cipación del lenguaje como insurrec-ción social y cultural.
Si el lenguaje hasta ahora había sidoun instrumento de dominación colo-nial exclusivo del poder hegemónicodel amo, es el mismo lenguaje lo quepermite la liberación cultural del sub-alterno dentro del sistema que el co-lonizador ha creado, es decir, duran-te el rito religioso de la oración seyergue la voz mítica del indio paracondenar al pecador que vive la farsade su propia creencia. El discurso delmito indígena que se apoya en la rea-lidad del mundo onírico, mantieneuna relación de estricto orden con loselementos de la cultura del coloniza-dor. La subversión de la realidad deloprimido ocurre sólo en el plano delo imaginario y por efecto del len-guaje, puesto que la realidad históri-
_________
7 Ibid,. pág. 59.8 Cristianización del imaginario. México
�MITO, LENGUAJE E INSURRECCIÓN EN �EL SUEÑO DEL PONGO� DE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS�.
32
ca permanece igual. Lo que ocurrees una apropiación de la mitologíacristiana, desde una conciencia quese hace suyo un sistema de valoresajenos sin ponerlo en crisis, para asíinvertir el orden del poder hegemó-nico que es utilizado para liberarsede la opresión.
El sueño simbólico de la muerte,como escenario de la conciencia mor-tal, es donde lo sagrado juega un pa-pel importante para situar los valoresde la igualdad que busca conquistarla utopía del indio. Y es en el territo-rio de la muerte donde la redenciónse funda y cobra pleno sentido según
la creencia del colonizador. En la pa-rábola de la memoria oral se encierrauna filosofía de la existencia, un sis-tema de pensamiento crítico sobre lacondición del hombre que hace revi-sar aquella lógica impuesta del colo-nialismo que se afirma en la desigual-dad del uno como necesidad del otro.
Bibliografía
ARGUEDAS, José María.Temblar/ El sueñodel pongo. La Habana: Casa de lasAméricas, l976
GRUZINSKI, Serge. Cristianización del ima-ginario. México: Fondo de CulturaEconómica, l99O
FELIPE GARCÍA QUINTERO
Al otro lado del ríoMario Enrique Eraso Belalcázar *
En el texto titulado �Al otro lado del río�, se aborda la escritura del poeta colom-biano Raúl Gómez Jattin, y su posible confluencia con la palabra de Luis CarlosLópez. De esa manera se busca demostrar que la escritura de Gómez Jattin eslimpia y también rebelde; señales que vinculan a su obra con la poesía de López,ya que a ambos poetas los enlaza una suerte de expresión depurada en las aguassagradas del mar, o del río. La introducción afortunada del �flaneur�, personajeemblemático del París del siglo XIX, siguiendo las atentas palabras del pensadoralemán Walter Benjamin, intenta trazar en la escritura de Gómez Jattin unanovedad, ya que sugiere que Gómez Jattin merece ser considerado un valioso poetadentro de la tradición poética latinoamericana, no sólo por su escritura limpia ysincera, sino porque además encaminó su transcurrir vital con un ojetivo claro, ya la vez doloroso: descifrar el mundo y a los hombres, hospedando en sí mismo unafuerza inusual, la fuerza del caminante, del flaneur, del clarividente, del que escapaz de ver más allá y mejor.
_________
* Ex alumno del Departamento de Español y Literatura de la Universidad del Cauca
34
Varias veces, Raúl Gómez Jattin refi-rió la deuda, humana y artística, quetenía con Luis Carlos López. Los dos,unidos por la defensa de la palabra co-tidiana, por la manufactura del poemadespojado, desarrollan una poética aná-loga, donde la contemplación del mar,o el río, permite el encuentro prolon-gado de una palabra verídica, popular,generada al interior de la comunidad.En 1988, Gómez Jattin, preguntadoacerca de Luis Carlos López, contestóa la revista El comején:
«�es un poeta que expresa, con be-lleza particular, delicadeza íntimay gran valentía de estilo, un mundoa la vez personal, popular y social.Los pocos hombres de letras serios deeste país, siempre han valorado aLópez, quien inventó una obra esté-tica, un mundo en el cual condensauna Cartagena mítica en la eterni-dad del tiempo de la literatura.»(Elcomején, p.2)
La filiación que explica la influenciade Luis Carlos López(1879-1950),apodado el «tuerto», en la poesía deGómez Jattin, debe estampar su rú-brica en las crudas visiones del marfabricadas en los poemas de Luis Car-los López. Efectivamente, el mar delque habla este poeta es «gelatinoso»,el río es «fonje y turbio». Es decir, elpoeta cartagenero pone al mar al al-cance de cualquiera, lo acerca a la hu-milde lengua que platican los hom-
bres corrientes, los pescadores, sin quepierda su carácter cósmico. El poema«Hora de invierno»(1912), de LuisCarlos López, congela ese momentoen que el mar, deslustrado e impuro,aún se conserva demostrativo a loshombres:
«El viento cimarrón arremolinala basuradel muelle. Vespertinaclaridad insegura
de un cielo gris, un cieloomo horchatade almendra. Acaso el vuelode un pájaro en el mar, en la hojalata
sucia del mar� Y apenas el asomode un malecón en la hora mate,comohecho de chocolate». (Obra poéti-ca, p.209)
«Hora de invierno» mantiene el fres-cor, la exactitud, la lograda belleza delo simple, señas vinculadas con la poé-tica gomezjattina. Luis Carlos Lópezasienta su golpe, su oleaje, en el mardevelador, brujo, del poeta cereteano.Para López y Gómez Jattin, el marrecepciona la clave de lo manifestado.El mar de Cartagena, entrevisto porambos poetas, también el río Sinú-patria de los memorables poemas deGómez Jattin: «Gerónimo MirandaMestra»(Tríptico Cereteano, p.22), y
MARIO ENRIQUE ERASO BELALCAZAR
35
«El viajero del río»(Tríptico Cereteano,p.112)- infunden la propagación deimágenes donde la nitidez logra dic-tar su inesperada escritura. Por ejem-plo, Obra poética de Luis CarlosLópez(1976), edición a cargo del Ban-co de la República, consigna esta no-ción del �tuerto�:
�Yo encuentro muy cómica la casa delvirrey, en donde viven mis tías, portener blasonadas las puertas de la des-pensa y llenos los muros de escudosseñoriales(...) En cambio, qué conmo-vedor, cuán digno de derramar lágri-mas �sin dejar por eso de sonreir- esel espectáculo de un perro sin dueñoque mira fijamente a dos negras quecomen bollo-limpio a la orilla delmar�. (Obra poética de Luis CarlosLópez, p.432)
Luis Carlos López fue amigo perso-nal de la familia Gómez Jattin. Diceel poeta cereteano, que su tío paterno,Raúl Gómez Reynero: «diseñaba loslibros y dibujaba las carátu-las»(Conversando con Raúl GómezJattin, p.60), de los primerospoemarios del «tuerto» López. Porello, desde muy niño, el arte y el pen-samiento subversivos de López, acom-pañaron la vocación poética deGómez Jattin. El poeta cartageneroincide en Gómez Jattin, al colocar elhumor, las vivencias populares y elpeso de la naturaleza, como motivosno deleznables, sino constitutivos del
poema. La cercanía que unió a los dospoetas, permitió a Gómez Jattin co-nocer la real posibilidad de una poe-sía agresiva, de tonos cotidianos, dis-puesta a agrupar la sensibilidad fren-te a la naturaleza, con el rompimientode las formas caducas que la aludían.Encamina la poética de Luis CarlosLópez, su cotizada observación, esamirada reveladora del aspecto quepuede ofrecer el paisaje, a los ojos dealguien que lo fija sin otra pretensiónque una estética esforzada en destacarsus componentes habituales. Acorde-mente, el poema �In pace� de López,anota:
�Cruza el arroyo el solitario entierrode un pobre. Es naturalque le acompañe un perrobajo la diferencia vesperal.¿De qué murió? Seríade bulimia, es decir,de no haber visto la panaderíacon ojos de fakir.
Y ahora va, como inútil adjetivodespanzurrado dentro de un cajónde tablas de barril. He aquí un motivo para una cerebral masturbación�(Obra poética de Luis CarlosLópez, p.159)
Distinguen a este poema, el equili-brio, la levedad, la precisión, acomo-dados a una poética que no exhibe sucalidad, incitante y lo suficientemen-te digna para nombrar la realidad, su
AL OTRO LADO DEL RIO
36
desnudez. Poética heredada porGómez Jattin, cuyo atributo contumazde abordar la naturaleza �sea el mar,el arroyo,los perros, las cigarras, uncampesino, la luna- con giros propiosde una conversación corriente, acre-cienta el valor de la naturaleza, comoposible recipiente de la poesía limpia,hablada en la lengua de la mayoría.Sobre el magnetismo que ejercía lanaturaleza en Gómez Jattin, afirma elpoeta colombiano William Ospina:
�Pocos poetas de nuestra tradición hanamado más a su tierra de origen queRaúl Gómez Jattin. Ello es inquie-tante, porque tendemos a imaginar aRaúl, influidos por la visión de susúltimos tiempos, como un nómada sinun lugar en el mundo(...) Pero la ver-dad es que el mundo de Raúl, en suvida y en su poesía, es nítido. Él te-nía, como lo dijo, un corazón de mangodel Sinú, y en ninguna parte de susversos se siente más la plenitud delvivir como en aquellos que describensu tierra�. (Número 25, p.74).
La manera en que los dos poetas, LuisCarlos López y Gómez Jattin, se si-túan frente al mar, recuerda la miradaacechante del «flâneur» dirigida a lamercancía resguardada por la vitrina,o ese momento en que el «flâneur»retira sus ojos de los escaparates y sen-tado, en la mesa de un concurrido ca-fetín, escribe sus observaciones. Elfilósofo alemán Walter Benja-
min(1892-1940), pensando siempreen el poeta francés Charles Baudelaire,ve en el entrelazado de la masa de ha-bitantes que recorrían los grandesboulevares de las cosmopolitas ciuda-des europeas de fines del siglo XIX:París, Berlín, Moscú, Londres, elnacer del «flâneur». Benjamin cita, ensu estudio sobre el «flâneur», unaspalabras que ilustran la desbordadaimportancia que tenían las calles parael autor de Las flores del mal 1857),Charles Baudelaire. En su estilo, car-gado de hechizos y esplendores, alevocar el momento en que Baudelaire,invitado a Bruselas, manifiesta su des-aliento porque el callejeo en la capitalbelga es ingrato, Benjamin escribe:
«Entre las muchas cosas que en laodiada Bruselas ponen a Baudelairefuera de sí hay una que le llena de unencono especial: «No hay escaparatesen las tiendas. El callejeo, tan grato alos pueblos dotados de imaginación,es imposible en Bruselas. No hay nadaque ver y los caminos son imposibles».Baudelaire amaba la soledad; pero laquería en la multitud». (IluminacionesII, p.65)
Mirar atentamente es la profesión del«flâneur». Una aproximada traduc-ción del término, es la de «paseantecallejero»: el «flâneur» surge del va-gabundeo, del continuo callejear en-tre la muchedumbre. ConsideraBenjamin que:
MARIO ENRIQUE ERASO BELALCAZAR
37
«El bulevar es la vivienda del«flâneur», que está como en su casaentre fachadas, igual que el burguésen sus cuatro paredes. Las placas des-lumbrantes y esmaltadas de los comer-cios son para él un adorno de paredtan bueno y mejor que para el bur-gués una pintura al óleo en el salón.Los muros son el pupitre en el queapoya su cuadernillo de notas. Susbibliotecas son los kioscos de los pe-riódicos, y las terrazas de los cafés bal-cones desde los que, hecho su trabajo,contempla su negocio». (Iluminacio-nes II, p.51)
El diálogo entablado por GómezJattin y el mar, parece el mismo del«paseante callejero» y los objetos pro-tegidos por los cristales. La imagenirrevocable que interpenetra al poetacereteano, sonsacando sus palabras almar, al río, y al «flâneur», hundidoen su callejeo y fascinación ante losartículos, se sintetiza en un aspecto: lapromesa de una palabra transparente,cuya novedad específica es ese haloque, envolviendo a la mercancía, lehabla al «flâneur» desde la inmedia-tez de la vitrina, halo que tambiénrodea al mar, al río Sinú, cuandoGómez Jattin los encuentra. Aura ohalo es una de las definiciones máscaras de la filosofía benjaminiana.Exponiendo ese nivel, el autor alemánconsignó:
«¿Pero qué es propiamente el aura?Una trama muy particular de espacioy tiempo: irrepetible aparición de unalejanía, por cerca que ésta pueda es-tar». (Discursos interrumpidos I, p.75)
El poeta cereteano fue un privilegia-do observador del mar. Mirar, dete-nerse en un punto y quedarse ahí, es-tático, para penetrar al mar con la fuer-za de la mirada, con su hostigamien-to. A su vez, confrontar la mirada delmar y saber interpretar el mensaje quetrae desde los confines del mundo, odesde la playa más cercana, sonpulsiones que ciñen la poesía deGómez Jattin. El caso concreto delpoema «Pueblerinos», emerge del es-tudio dedicado y continuo del mar; elmar es el tallo subterráneo de la poe-sía, y la salvación del poeta empeñadoen armar una habitación transparenteen la casa del lenguaje. Dice«Pueblerinos» de Gómez Jattin:
«Frente al mar olvidaba aquelloshombres rudosmensajeros de un mal que hoy meparece tristeAutoridades fieras del poder de losotrosAgresores gratuitos del niño que yo era
Ante el mar encendí mis primerospoemasdefendiendo mi causa de susasolaciones
AL OTRO LADO DEL RIO
38
Altanera multitud que quería im-ponermeuna verdad no hecha a mi ser nimedida
Hoy los veo deambular por el marde la vidaCon la cabeza oculta bajo la som-bra gravede sus mediocridades adornadas deoroY sus hijos son sombras de sus som-bras marchitasdebilidades ciegas que esa edad ger-minóY yo mismo me apeno ante ese tiem-po amargo
Junto al mar me consuelo y recuer-do sus ojosPadres e hijos son calcomanías os-curasde ese mal que no cura pero tampocomatade ser hombres de río con el almanegada». (Poesía, p,62)
Precisamente, Gómez Jattin dedicó suobra capital: Tríptico cereteano (1988),a «el viajero del río». El río Sinú y elmar, limpian su poesía, barren las par-tículas pesadas que la pueden trastor-nar, que la pueden hacer decir lo queno quiere. El mar es el cristal, trasdel cual rebrillan los versos de GómezJattin. Es el vidrio que los protege ylos deja ver, vivaces en su magnífica
claridad: «tal un río que atraviesa es-taciones del alma/ dejando en cadapaso una lágrima y un beso». (TrípticoCereteano, p.20)
Hay mucho de nómada, de vagabun-do en el «flâneur». La única patria del«flâneur» son las calles. Cuando el«paseante callejero» regresa a su casa,es porque en las calles ha caído la no-che y al día siguiente, es posible re-gresar a ellas, a su fervorosa contem-plación. En el «flâneur», las callesencuentran un trabajador y un aman-te íntegro, alguien que las escucha. Enel libro Walter Benjamin de un sigloal otro(1988), el francés Pierre Misac,retrata al «flâneur» de esta manera:
«El «flâneur»(�)camina, luego sedetiene. Al hacerlo, siempre segúnBenjamin, se interesa por la mercade-ría, se impregna de ella y en ella seabsorbe, en un proceso tachado deempatía. Nada compra sin embargo,y su interés permanece abstraído o dis-traído, a imagen, en definitiva, de surecorrido. Sin duda, paseando sin rum-bo fijo mira al aire, hacia la cúpula devidrio, o alrededor de él, hacia los es-caparates que había aprendido a co-nocer en los bulevares sin entrar enlos negocios, o tal vez hacia las pare-des de mármol que se harán transpa-rentes o le devolverán una imagen enla que él se reconocerá». (WalterBenjamin de un siglo al otro, p.176)
MARIO ENRIQUE ERASO BELALCAZAR
39
De este modo, se mantiene GómezJattin frente al mar. El mar acrisola suvida y su poesía. El mar le revela se-cretos que sólo un hombre atento, tra-jinado en la búsqueda de sí mismo,puede atender. Desde luego, la figu-ra del «paseante callejero» se entrela-za a la de Gómez Jattin, porque losdos rescatan sus imágenes del vaga-bundeo. Dice el poeta cereteano, en«El dios que adora»: «�dormí sietemeses en una mecedora/ y cinco enlas aceras de una ciudad». (Poesía,p.37) Pero, ante todo, ambos consi-deran al mundo una cifra, cuya reso-lución involucra, para el «flâneur», eltenaz callejeo hasta topar con los en-seres que, consentidos en las vitrinasy poseídos de una aura notable, obli-gan a su detención momentánea; ypara Gómez Jattin, la asimilación dela corriente de palabras rompientes,empapadas, que se precipitan del maro del río serenamente avistados, do-tando a su poesía de total limpidez.«Casi obsceno», es un poema perfec-to donde Gómez Jattin compenetra almar y al río con la sincera narraciónde su amor contrariado; el poema esinocencia y agresividad, exceso y equi-librio, amparados por una intenciónmodesta. Los dos versos finales refle-jan el entendimiento sabio, cómplice,que establecen poeta y mar cuando semiran. Esto expresa Gómez Jattin en«Casi obsceno»:
«Si quisieras oír lo que me digo enla almohadael rubor de tu rostro sería la recom-pensaSon palabras tan íntimas como mipropia carneque padece el dolor de tu implacablerecuerdo
Te cuento ¿Sí? ¿No te vengarás undía? Medigo:Besaría esa boca lentamente hastavolverla rojaY en tu sexo el milagro de una manoque bajaen el momento más inesperado y comopor azarlo toca con ese fervor que inspira losagrado
No soy malvado Trato de enamo-rarteIntento ser sincero con lo enfermo queestoyy entrar en el maleficio de tu cuerpocomo un río que teme al mar perosiempremuere en él». (Tríptico Cereteano,p.126)
En conclusión, nutriéndose de la ele-mentalidad con la cual Luis CarlosLópez asumía su poesía, elementali-dad basada en la utilización de unvocabulario familiar, en el examen deuna naturaleza irónica y reveladora,
AL OTRO LADO DEL RIO
40
Gómez Jattin perfiló su arte. Frente almar, extasiados como «paseantes calle-jeros», los dos poetas colombianos so-ñaron, los materiales del sueño eran tra-pos, latas. Tal vez, el mar salve al len-guaje de construcciones alarmantes. Sí,esa poesía sembrada de nitidez, enne-grecida por los golpes del humo de losalucinógenos, en el caso de GómezJattin, o del tabaco, si se habla del «tuer-to» López, está lavada por el movimien-to de las aguas nativas.
«Apacibles» de Gómez Jattin», des-cribe la belleza del valle sinuano, pai-saje iluminado por el fulgor acentua-do de un arroyo, a través de imágenesnostálgicas de incomparable claridad.Apasionado del escenario natural quele tocó vivir - los árboles de mango,las burras adormiladas en los potreros,el río Sinú, las palomas- realiza supoema «Apacibles», respaldado poruna palabra muy humana. GómezJattin asume el riesgo de decir todocon términos que pertenecen a la len-gua de su gente. Esta es su lección ala poesía colombiana: provocar unaobra poética sobria y transparente des-de la desolación, donde los elementosde la cotidiana experiencia resuenanmediante palabras ordinarias, palabrasque obtienen su precisión y blancuracomo fruto del obstinado acercamientodel poeta cereteano al mar, a los recin-
tos esenciales del río Sinú. «Apaci-bles», proporciona la representación deestas cualidades:
«Allá en el horizonte Por la regiónde Martínezaparecerán las garzas A las cincoen puntoPréndete el tabaco y cántate unacanciónmientras llegan Deben ser nietasde unasque amé cuando era solo y quietoMiraPuede ser cuento mío pero son bellasCasi como las palomas Te voy aregalar unpar de palomas guarumeras SonmoradasComo el caimito Cántate la can-ción queAlfredo les hizo
Podía decirte que es un principio deveranoQue estaba por allá sembrando unamargaritay que vine a acompañarte la tardeVendrían las garzas y quizá lloraría
O podría ser que fueras un día deverdadY en el alar de mi casa la luna míaSería nuestra A lo lejos o en el reflejodel arroyo». (Tríptico Cereteano, p.113)
MARIO ENRIQUE ERASO BELALCAZAR
41
Bibliografía
ALVARADO TENORIO, Harold. Conversan-do con Raúl Gómez Jattin. En: Re-vista Papel de luna 4,2 (febrero1988): 59-62.
BENJAMIN, Walter. Discursos InterrumpidosI. Madrid: Taurus, 1973.��. Iluminaciones II. Madrid:Taurus, 1980.
GOMEZ JATTIN, Raúl. Poesía 1980-1989.Bogotá: Norma, 1995.��. Tríptico Cereteano. Bogotá:Fundación Simón y Lola Guberek,1988.
LÓPEZ, Luis Carlos. Obra poética. Bogotá:Banco de la República, 1976.�. Obra poética. Bogotá: Círculode Lectores, 1984.
MISAC, Pierre. Walter Benjamin de un siglo alotro. Madrid: Gedisa, 1988.
OSPINA, William. El país de Raúl Gómez Jattin.En: Revista Número 25(2000):
STEIN, Henri. Diálogo con Raúl Gómez Jattin.En: Revista El Comején 14 Cartagena(1988):1-2
AL OTRO LADO DEL RIO
La novela postmodernaen Colombia, según
Raymond L. Williams*
Carlos Bastidas PadillaProfesor de la Universidad del Cauca
ránea colombiana (1976), Unadécada de la novela colombiana(1980), Novela y poder en Colom-bia (1991), y su especialización enliteratura colombiana, en 1975; ra-zones por las cuales, en 1996, se leconcedió la Orden de San Carlos.
Con ocasión de haber cumplido, en1996, la Universidad Central 30 añosde fundación, y siguiendo su pro-yecto cultural de irradiar conoci-mientos por medio de diversas y va-
Antes que una ponencia,este texto podría ser, si sequiere, la presentación de
un libro de uno de los colom-bianistas más sobresalientes:Raymond L. Williams; podría serun breve homenaje a su condiciónde ser, además, uno de los estudio-sos norteamericanos que con mayorempeño, simpatía y profesionalismocrítico, anda por los lados de nues-tra cultura literaria; lo atestiguanobras como: La novela contempo-
_________
* Ponencia presentada en el XI Congreso de Colombianistas, en Popayán, del 12 al l5 de aagosto de 2000
43
riadas publicaciones -como lo queríasu fundador Francisco Paula San-tander, con ésta y demás universida-des colombianas que nacieron de suempeño educativo continental- , con-fió al doctor Otto Morales Benítez(miembro del Consejo Superior), elproyecto de seleccionar una colecciónde obras para conmemorar el fastoacontecimiento; así nació la estupen-da Colección 30 años UniversidadCentral; son 30 libros escogidos porel doctor Morales Benítez, de los cua-les, el número 9, corresponde a la obraPostmodernidades Latinoamerica-nas de Raymond L. Williams.
El libro tiene como subtítulo La no-vela postmoderna en Colombia, Ve-nezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.En el prefacio se dice que el libro esel resultado de una serie de conferen-cias dictadas en Colombia y los Esta-dos Unidos, entre los 1994 y 1995; quese publicó primeramente en inglés, yque la publicación �en español se debeexclusivamente a la buena voluntad yla insistencia siempre gentil del doc-tor Otto Morales Benítez.� Así, laUniversidad Central se ha encargadode garantizar la circulación de unaobra que desarrolla en seis capítulosel tema del postmodernismo en lanovelística de la región andina, ha-ciendo hincapié en el caso colombia-no, que será el objeto de nuestro tra-bajo expositivo y crítico.
Lo moderno
Los descubrimientos geográficos deespañoles y portugueses del siglo XV,que iniciaron la expansión de Europaa través de los océanos; el Renacimien-to y la Reforma, fueron hitos históri-cos que dieron origen a la Edad Mo-derna. La caída de Constantinoplaen poder de los turcos otomanos, en1453, se tiene como fecha clave parael comienzo de la modernidad; los si-glos XVII Y XVIII le darán los fun-damentos filosóficos, económicos ypolíticos; la Enciclopedia echa por tie-rra el dogma e inaugura el Siglo delas Luces, y la Revolución Francesauniversaliza las grandes utopías delpensamiento liberal y da origen alEstado moderno: burocrático, centra-lizado, democrático y sustentado en ladivisión tripartita del poder. El desa-rrollo de la ciencia, la técnica, la pro-ducción, las luchas sociales de los si-glos XIX y XX, el incontenible avan-ce de los medios masivos de comuni-cación..., asentaron definitivamente lamodernidad sin haber logrado reali-zar los postulados de la igualdad, fra-ternidad y libertad, con los que laRevolución Francesa pretendió abrirel Nuevo Mundo descubierto por laIlustración; por ninguna parte asomóel hombre ideal: fraternal, libre, ilus-trado e igual. La misma prédica acer-ca del progreso indefinido de la his-toria no fue más allá de las representa-
LA NOVELA POSTMODERNA EN COLOMBIA, SEGÚN RAYMOND L. WILLIAMS
44
ciones ideológicas queridas por lossectores dominantes para exaltar sólolo revelante de su pasado y sus hechosfastos y heroicos.
Lo postmoderno
Ahora sabemos que no existe una his-toria única; que existen puntos de vistapara mirarla. Ha entrado en crisis elconcepto de historia que llevaba consi-go la idea de civilización a la maneraeuropea. El progreso que se asumíaconsiderando un ideal del hombre (ci-vilizado y cristiano), y que tendía irre-mediablemente hacia la felicidad, haentrado en crisis. Al irrumpir la socie-dad de los medios de comunicación sealzan subculturas que piden la pala-bra y hacen, definitivamente, imposi-ble la concepción de la historia desdeel punto de vista unitario.
Pero, la sociedad de la comunica-ción es la sociedad del mercadeo, dela competencia comunicativa; la rea-lidad, entonces, estará mediada porlas imágenes que de ella den los tansofisticados medios. Hablamos aho-ra de la emancipación del sentido dela realidad que ha dejado de ser uni-taria y canonizada por la burguesíamoderna. La humanidad ahora notiene un solo parámetro, la historiatiene diversos puntos de vista, lasvoces son múltiples y discordantes,
las subculturas toman la palabra yentre las fantasmagorías de los me-dios de comunicación el mundo en-tra en la dimensión de lo efímero ycambiante; así se ha venido abajo latiranía de la razón ética para dar pasoa la razón práctica que nos muestraotras posibilidades de existencia enun mundo que a la vez que nos per-tenece se nos hace ajeno por la frag-mentación de sus imágenes a cargode los medios de comunicación. Larealidad es múltiple y la verdad serelativiza y deshace cada día paravolverse a hacer al día siguiente. Nosacosa el desencanto por los padresdel pensamiento moderno. El mis-mo derrumbe de los mitos nos hadejado ver las grandes mentiras quesustentan la modernidad. El fin dela barbarie batida por la civilizaciónno fue cierta. Ahora bien, como sa-bemos que las cosas no funcionanen lo moderno; que hay algo de ob-soleto en ello, lo que ha de darnosuna nueva seguridad, otra verdad,otra manera de mirar, ha de ser lopostmoderno. Es un supuesto...
¿De dónde viene el tan en boga tér-mino �postmoderno�? El autor del li-bro en comento afirma que el térmi-no �postmodernismo� comenzó aoírse en los Estados Unidos en losaños sesenta, popularizado por el crí-tico Leslie Fiendler; que su uso semasificó durante los años 60 y 80, y
CARLOS BASTIDAS PADILLA
45
que a la América Latina llegó por laruta de París: Lyotard y Habermasestán en el horizonte.
�Con respecto al postmodernismo -dice Williams�, los conceptos utili-zados a menudo han sido la disconti-nuidad, la ruptura (Disruption), eldesplazamiento, la descentralización,lo indeterminado y la antitotalización(...) El postmodernismo suele contra-decir los discursos dominantes.�(1)Acaso así estemos frente a una �des-trucción� de lo moderno y de su filo-sofía ilustrada; tal vez se trate del des-enmascaramiento y abolición de lossímbolos, las utopías, los paradigmas,las ideologías, y los paraísos a travésde la laguna Estigia de los terroris-mos que aún superviven en la cenizade las mentiras libertarias que no aca-ban de morir, pese la demolición delas cortinas de hierro, que aún sirvende pretexto para seguir matando a lospobres de los pueblos olvidados.
El arte postmoderno
¿Y qué tipo de arte corresponde a unaépoca signada por desgarraduras,quebrantamientos, imágenes y pasti-ches? El arte sigue a la época que losustenta; la literatura, por ejemplo, en
una época de crisis ha de ser desalenta-da, irónica, sin historias y con persona-jes disueltos en las naderías de sus du-dosas existencias; fantasmagorías de unoque los sueña, como en Borges, cuyaescritura, junto con la de Cortázar, se-ñala Williams, es postmoderna.
Según este mismo autor, la novelapostmoderna en América Latina co-menzó a aparecer a finales de los se-senta y principios de los setenta. Loscitados escritores argentinos fueron susinspiradores; la constitución definiti-va viene ya con los Tres tristes tigres(1967) de Cabrera Infante, Siberiablues, de Manuel Puig y Cobra(1972), de Severo Sarduy. Sigo conWilliams: a estos escritores de laPostmodernidad, siguieron los argen-tinos Ricardo Piglia y HéctorLibertella; los mexicanos SalvadorElizondo, José Emilio Pacheco y JoséAgustín; los colombianos Alba Lu-cía Angel, R. H, Moreno Durán,Darío Jaramillo y Rodrigo ParraSandoval; el venezolano José Balsa yla chilena Dianela Eltit. �En general,estos escritores postmodernos latinoa-mericanos, como sus homólogos en elnorte, se interesan en los discursosheterogéneos de la teoría y la literatu-ra. Los ensayos de Sarduy se dejan leercomo ficción y viceversa: la narrativa
_________
(1) WILLIAMS, Raymond L. Postmodernidades latinoamericanas. Bogotá: Universidad Central, l998; p. 30.
LA NOVELA POSTMODERNA EN COLOMBIA, SEGÚN RAYMOND L. WILLIAMS
46
de Eltit incorpora el discurso teóricode Derrida, Baudrillard, Deleuze yotros. Balsa prefiere no distinguir en-tre los géneros de ensayo y ficcióncuando escribe lo que él llama sus�ejercicios� (2).
La narrativapostmoderna enColombia
Que después de la libertad de imagi-nación anunciada por Borges yCortázar, dice Williams, la novelapostmoderna colombiana hunde susraíces en Mateo el Flautista (1968),Después de la noche (1963) deEutiquio Leal y Los días más feli-ces del año (l966) de Germán Pin-zón; luego presenta una lista de escri-tores postmodernos: Andrés Caicedo,Umberto Valverde, Alba Lucía An-gel, Marco Tulio AguileraGarramuño, Rodrigo Parra Sandoval,Fernando Vallejo, R. H. Moreno-Durán, Darío Jaramillo, Boris Salazar,Hugo Chaparro, Héctor AbadFaciolince..., la lista la cierra con OrietaLozano, Nicolás Suescún y PhillipPotdevin.
¿Y los otros? Los otros son los moder-nos; unos un poco abuelos (tal vez):Gabriel García Márquez (La hoja-
rasca, 1955), Alvaro Cepeda Samudio(La casa grande, 1962), Héctor Ro-jas Erazo (En noviembre llega elarzobispo,1962), Manuel MejíaVallejo, Manuel Zapata Olivella, Gus-tavo Alvarez Gardeazábal y FannyBuitrago. La lista de novelas �moder-nas bien logradas� viene luego por loslados de Espinoza, Cruz Kronfly,Mutis, Collazos, etc. ¿Obra modernao postmoderna? Habrá que revisar laslistas que trae Williams en su libro, paraestar seguros.
Pero, ¿cómo distinguir a los moder-nos de los postmodernos? Williamsseñala que los postmodernos suelen sertransnacionales y cosmopolitas. Mo-reno Durán y Angel, por ejemplo,han adelantado su carreras literarias enEuropa y se han nutrido de teóricoseuropeos; Duque López viene deRayuela y del cine; Caicedo lleva lashuellas del rock y de la música caribede los sesenta. Los referentes cultura-les los marcan y determinan sus he-churas postmodernistas; el cine y latelevisión, por ejemplo, en HugoChaparro, en Octavio EscobarGiraldo y otros que, como ellos, jue-gan con la parodia y los pastiches.
Y ya por fuera de las listas,individualizando a los cultores de la
CARLOS BASTIDAS PADILLA
_________
(2) Ibid., p.37
47
narrativa postmoderna en Colombia, enel altar mayor del templo postmodernistaR. L. Williams sitúa a R.H. Moreno-Durán con sus siete libros de narrativapostmoderna. A este autor, Williams lededica la mayor parte de su estudio so-bre la postmodernidad narrativa colom-biana. A lo largo del análisis que hacede sus obras encuentra que espostmoderno por estas razones: ha vivi-do en Europa y ha nutrido su pensa-miento de teóricos Europeos -como yase dijo�; paródico y burlesco, estáinfluenciado por Cabrera Infante ySarduy; en fin, su obra �es una antolo-gía de recursos postmodernos al igualque Terra nostra; por otra parte, la sub-versión del lenguaje determina su na-rrativa, como en Femina suite; lo mis-mo que el humor, la crítica social y laparodia en Los felinos del canciller, amás del lenguaje y la escritura. El ca-ballero de la invicta, dice Williamsque �es una novela que celebra el len-guaje y sus posibilidades humorísticas,con los juegos lingüísticos que asocia-mos con Joyce, Cabrera Infante ySarduy�. El posmodernismo del autorlo lleva a crear frases contundentes y hu-morísticas, según Williams, como �unamujer sin culo es un desastre ecológico�,�un bello culo de mujer es prueba feha-ciente de la existencia del yo� (de Dios,nosotros hubiéramos escrito), y la más�profunda� -que también resaltaWilliams-: �una boda sin foto es comoun matrimonio no consumado�. More-no Durán es así: desconcertante y arzo-
bispal en sus homilías, y no sabemos siserá por eso que Raymond L. Williamslo filia como �nieto de Borges�...
Después de soltar a Moreno Durán, afir-mando que esta figura postmodernista�aparece cada vez más como el cronistade finales de siglo de Bogotápostmoderna�, Williams retoma la obrade Alba Lucía Angel, sobre todo Misiáseñora (1982) y Las Andariegas (1984);separándolas de Dos veces Alicia, Losgirasoles de invierno y Estaba la pá-jara pinta sentada en un verde li-món, por ser novelas de �impulsos mo-dernos�, para dejar sentado que con losdos primeros textos Angel se ha conver-tido en la autora feminista ypostmoderna más importante de Colom-bia. ¿Las razones? Claro, las asienta elautor de Postmodernidades Latinoa-mericanas: en Misiá señora, porquese plantea el problema de las diferenciasde género. �La obra postmoderna sueleficcionalizar el asunto de la diferencia�,dice nuestro autor. El mismo hecho deque el protagonista ande en busca de suidentidad, enfatiza el carácterpostmodernista de la novela. En Lasandariegas, Angel utiliza historias desu niñez, transformándolas en fábulaspostmodernas, dice Williams; la breve-dad de las frases con puntuación no con-vencional, la ruptura con las tramas tra-dicionales, la fragmentación del relatocon anécdotas, la propuesta del progra-ma feminista de la autora en la novela,la búsqueda de un lenguaje femenino
LA NOVELA POSTMODERNA EN COLOMBIA, SEGÚN RAYMOND L. WILLIAMS
48
(su nivel ontológico), señalan elpostmodernismo de Las andariegas.Tal vez para Misiá señora vaya mejor-antes que la clasificación dePostmodernista- el punto de vista deAlvaro Pineda Botero, quien encuentraa Misiá señora por los lados del barro-co americano: �Es el barroco america-no, que Albalucía Angel utiliza con to-dos los recursos del dialecto y delgrafolecto, para construir los artificios deuna obra de gran fachada� (3).
Y como la parodia es un recursopostmoderno, Breve historia de to-das las cosas de Marco Tulio AguileraGarramuño es un texto para el casille-ro postmodernista de R. L. Williams,y más cuando la parodia es conscientey encaminada, específicamente, haciaun texto moderno como Cien añosde soledad; y no sólo eso: supostmodernidad le alcanza -como enMoreno-Durán y Alba Lucía Angel-para subvertir los valores en torno a�las más sagradas instituciones nacio-nales: la Iglesia Católica, el machis-mo y la ficción de Gabriel GarcíaMárquez� (3).
En el sentido cronológico dePostmodernidades latinoamerica-nas, después de Aguilera Carramuño,
siguen Darío Jaramillo, Rodrigo Pa-rra Sandoval y Nicolás Suescún. Lamuerte de Alec de Jaramillo, planteaWilliams, contraría a quienes dicenque la novela postmoderna no tienefábula; asimismo, en la obra se aludea los mecanismos para resaltar una his-toria, y se hace una meditación acercade la función de la literatura. Su Car-tas cruzadas, dice Williams, es unade las novelas �más logradas e impor-tantes que se ha publicado hasta aho-ra como novela postmoderna en Amé-rica latina� (5). Rodrigo Parra es au-tor de El álbum secreto del Cora-zón de Jesús, un collage de textos,libros, documentos, cartas y voces, queconstituyen un asalto al género de lanovela, �como muchas novelas post-modernas�, dice Williams; lo mismo:cuestiona la imagen oficial de las ins-tituciones, crítica que continúa enTarzán y el filósofo desnudo; es, denuevo, una antología de los recursosy técnicas postmodernos. NicolásSuescún publica en 1994 la novela Loscuadernos de N; en la misma carátu-la se afirma que es �postmoderna�; enrealidad, lo es, pues �cuestiona cual-quier definición del género novelesco,reuniendo una serie de minicuentos,anécdotas, poemas, aforismos y confe-siones� (6)
_________
(3) PINEDA-BOTERO, Alvaro. Del mito a la posmodernidad. Bogotá: Tercer Mundo Editores, l990; p. 69.(4) WILLIAMS. Op. cit., p. l0(5) Ibid., p. 111(6) Ibid., p. 112
CARLOS BASTIDAS PADILLA
49
Y, por supuesto, que en esto delpostmodernismo, según Williams,cabe Andrés Caicedo, quien con Queviva la música, con la temática dela droga y la música de los sesenta,emparenta con los escritores mexica-nos de la �Onda�. Y para qué seguircon los escritores nuestros, vistos porel autor de Postmodernidades lati-noamericanas, como narradorespostmodernistas; es decir, comorupturadores del hecho literario, quehabiendo dejado atrás a sus abueloslatinoamericanos y colombianos(Borges, Cortázar, García Márquez,Rojas Erazo, etc.), han encontrado enel mundo de ahora: crepuscular, caó-tico y fragmentado en imágenes, lalicencia para crear una narrativa queda cuenta de estos tiempos sin aven-turas, sin paraísos al final de algúncamino, y sin ideologías que vayanmás allá del narcotráfico y el terroris-mo indiscriminado.
Más allá del balance favorable quesobre el libro de Raymond L.Williams podamos hacer, está lacreencia de que se trata, en el espaciodedicado a las postmodernidades co-lombianas, de hacer un catálogo deescritores colombianos postmoder-nistas, según el criterio de nuestroautor; pero es tan difícil marcar la di-ferencia entre autores modernos y
postmodernos; más bien parece queen su empeño no haya otra cosa quelucubraciones mentales de teórico enel ejercicio de su letrado oficio; escomo volver a hablar de lo mismo conotro rótulo, porque lo que ahora sedice de la narrativa postmoderna sedecía -y se dice aún- de la novela mo-derna en cuyo horizonte permaneceoficiando aún su gran pontífice:James Joyce con Ulises. Forzado re-sulta esto del postmodernismo narra-tivo para endilgar el terminacho a no-velas contemporáneas más bien iró-nicas, desasosegadas, revitalizadorasdel género novelesco, polifónicas,ambiguas, de múltiples puntos devista y dislocadas en el tiempo; a ve-ces, verdaderos puzzles para que ellector �trabaje� y no se aproveche dela inteligencia del autor.
Como bien lo dijo Umberto Eco, elvocablo postmoderno sirve para cual-quier cosa; el mismo Raymond L.Williams cuenta en su libro, que 25años después de haber popularizadoel término, encontró a LeslieFiendler en Colorado en una confe-rencia y que al preguntarle sobre loque pensaba ahora sobre el uso ma-sivo de la palabra, le respondió: �Oja-lá que no hubiera dicho esa malditapalabra�(7). Y como esa �malditapalabra� sirve para todo, la han apli-
_________
(7) Ibid., p. l8.
LA NOVELA POSTMODERNA EN COLOMBIA, SEGÚN RAYMOND L. WILLIAMS
50
cado también a los textos literariossignados por el desencanto del mun-do y por la retórica de la banalizaciónde la cultura moderna con su secuelade alienación propiciada por los me-dios masivos de comunicación y porla tecnología que parece sustentadaen una ciencia sin conciencia queoficia más allá del campo de fuerzasdel alma.
Sin la retórica artificiosa de lapostmodernidad narrativa, en Colom-bia está en alza una literatura moder-na que enfrenta el momento actual ysus problemas de tan alta gravedad yde tan desesperanzadas perspectivas desolución, que en no pocas ocasionesestamos por gritar que la literaturapara qué, si no sirve para resanar heri-das ni estancar loss ríos de sangre niapagar la mecha o el dispositivo deuna bomba que el terrorismo liberta-rio guerrillero o paramilitar descargasobre la humanidad inerme de un niñoo de un hombre pobre, para fortale-cer sus indecibles pretensiones a lahora de sentarse a hablar de paz. Ynosotros hablando de la Postmo-dernidad en una tierra de barbarie, enun país de monstruosas injusticias, enun mundo en donde caínes ofician suspapeles de verdugos con el rostro ta-pado por un trapo para no dejar versus lobunas expresiones de secuestra-
dores de niños inocentes (Herodesasoma por ahí su cinchada panza) yde matadores de hombres y mujereshumildes. ¿Postmodernidad aquí? Sí,pero sólo en la ficción de algún poe-ma de sufriente intimidad y vaporo-sos vuelos o en un relato rupturadorde las postmodernas formas de pre-sentar las mentiras literarias.
Pero eso sí, a pesar de las andanzas deCaín, de las durezas de los ricos, delas injusticias de la ley y del vano la-mento de los hombres pobres a quie-nes hombres malos les dan con unasoga y con un palo (como le daban aVallejo); a pesar de esto, digo, �nuncarenunciaremos a soñar un nuevo país:los hombres no pueden vivir siempreequivocados (ni los buenos ni los ma-los); algún día dejaremos de matar-nos para dedicarnos a construir, aresanar heridas, a cantar en un mismocoro, a hacer juntos todas las jorna-das; los pueblos nos tratarán con res-peto, sin llevarse nuestras cosas y sinenyugarnos al carro de sus interesesde cualquier pelambre; los ricos deja-rán de ser tan ricos y los pobres tanpobres.� (8) Tal vez entonces vivamosla Postmodernidad. Mientras tanto,nos señalan la barbarie elegante de los�buenos�, el terrorismo de los �malos�,y el silencio de los inocentes...
CARLOS BASTIDAS PADILLA
_________
(8) BASTIDAS PADILLA, Carlos. Cómo puntuar en Castellano. Cali: Feriva, 2000; p. 58 - 59
51
Bibliografía
BASTIDAS PADILLA, Carlos. Cómo puntuaren Castellano. Cali: Feriva, 2000;156 p.
PINEDA BOTERO, Alvaro. Del mito a laposmodernidad. Bogotá: TercerMundo Editores, 1990; 212 p.
WILLIANS, Raymond L. Posmodernidades la-tinoamericanos. Bogotá: Universi-dad Central, 1998; 192p.
La geografíahumanista
Héctor Ortega BurbanoProfesor de la Universidad del Cauca
La geografía humanista centra su estudio en la comprensión del hombre y su condi-ción humana. Corriente radical en la cual son relevantes los significados, valores,objetivos y propósitos de las acciones humanas. Importancia concedida a la percep-ción, experiencia personal y al espacio y mundo vividos. Alternativas filosóficasacordes con sus objetivos: fenomenología, existencialismo e idealismo. El humanistamediante su observación participante se compromete con la realidad social de la cualél hace parte.
I.- Introducción
La geografía humanista se desarro-lla en el ámbito de las ciencias socia-les, particularmente a partir de ladécada de los años setenta. Se pre-senta como una crítica a la actitudque el positivismo lógico tenía ha-cia los valores humanos. Se iniciacon ello una búsqueda de la función
social de la geografía. La exaltaciónde una visión auténtica del hom-bre, su mundo y espacio vividos.
El presente trabajo es un intento deanalizar esta corriente humanista, enel contexto de sus fuentes iniciales:la geografía de la percepción y elcomportamiento. La fenomelogía,el existencialismo e idealismo son
56
sus bases filosóficas. Su perspectivautilitarista se despliega hacia la ense-ñanza y a un quehacer significativoen el espacio, denominado lugar, muycercano a la experiencia humana.
Esta rama de la geografía se convierteen una crítica reflexiva, que incluyeconvicciones, sentimientos, conceptua-lizaciones, teorías que posee el hom-bre. Todo ello permitirá una incursiónen el estudio del hombre y su actua-ción en el espacio vivido.
O como lo señalaría Ortega, �Lasgeografías humanistas han introdu-cido nuevos centros de interés vin-culados con la crítica a las insuficien-cias de las geografías analíticas .....desplazando el centro de interés ....desde el espacio objetivo al subjeti-vo, desde el espacio geométrico, va-ciado de experiencias, al espacio ori-ginario, es decir, al espacioantropológico, vinculado a la expe-riencia corporal y, en cuanto tal, an-terior al pensamiento o reflexión.»(Ortega, 2000:302 ).
II.- Antecedentes ypropósitos
La geografía humanista, categoría dela geografía humana, afirma que elconocimiento se logra subjetivamente,
mediante un mundo de significadoscreados por individuos.
Aunque con antecedentes en la tradi-ción vidaliana, este enfoque surge en1970, como reacción contraria alneopositivismo lógico, a la cuantifi-cación y a explicaciones reduccionistasde una geografía sin la presencia delhombre.
Su denominación de antropocéntricaes por perfilar y enfatizar significados,valores, objetivos y propósitos de lasacciones humanas. Propone un enfo-que comprensivo de la realidad social,a través del conocimiento empatéticomediante la experiencia vital huma-na. No se limita a estudiar al hombrerazonador, sino al portador de senti-mientos, reflexión y espíritu creativo.
No es una ciencia de la tierra, pues supropósito central es una comprensiónde los hombres y su condición en ella.Es el desarrollo lógico del hallazgo yaplicación en geografía de la dimen-sión subjetiva y experiencia personal;por ello la importancia e influencia dela geografía de la percepción y delcomportamiento. Se destaca así, la rela-ción que existe entre las característicasdel medio geográfico y la percepciónque las personas poseen de él; por elloel mapa mental que elaboran los indi-viduos no concuerda en la mayoría delas veces con el que se tiene objetiva-
HÉCTOR ORTEGA BURBANO
57
mente; esto hace que las personas po-sean una percepción sesgada de la rea-lidad en función de sus valores cultu-rales, experiencias y aspiraciones. Tam-bién el hombre se acoge al espacio omanifiesta su rechazo, decide su com-portamiento espacial no en función delmedio geográfico real, sino de la per-cepción que tiene del mismo.
La mente del hombre, donde tienelugar la percepción, se convierte entema de investigación geográfica; es,según Capel (1981), la última tierraincógnita que queda por descubrir. Asíque se requiere su exploración y co-nocimiento para comprender la con-ducta espacial humana.
Así, el objetivo de la geografía hu-manista es lograr una visión holísticadel hombre y comprender la estruc-tura y significación de dicho espacio.Espacio tal como se manifiesta en lavida humana concreta.
Como bien lo resume Bollonow(1969: 26), espacio � donde vivimos yactuamos, en el cual se desarrollan,nuestra vida personal y la vida colec-tiva de la humanidad�. Es decir, laforma de expresión, mantenimiento ylogros del sujeto que en él vive y vi-vencia. La espacialidad es un aspectoesencial en la existencia humana. Bienlo expresa (Minkowski, cit. PorBollonow, 1969: 29) � que el hombre
está determinado en vida siempre ynecesariamente por su actitud frente aun espacio que lo rodea.� Como sercreativo y desplegador del espacio, elhombre no es sólo la génesis de éste,sino también su centro permanente.
El hombre puede encontrarse en el es-pacio de conformidad con él o sintién-dose extraño y relacionarse de diversosmodos. En el encuentro con el espaciohay un elemento significativo, el habi-tar, como bien lo define Bollonow(1969: 426), �estancia en una moradaconstante y segregada del mundo exte-rior, para la condición interna y esen-cial del hombre, para la comprensiónde su espacialidad�. Así, habitar carac-teriza la relación del hombre con res-pecto al espacio. Se pueden destacar tresformas de espacio propio: del cuerpo,de la vivienda y del espacio envolven-te en general. La forma de poseer es-pacio propio será diferente en cada unode estos casos. Su reflexión comparati-va permite penetrar en la relación conel espacio y en la esencia de la espacia-lidad humana.
Así tenemos que el espacio de la vi-vienda significa el entorno inmediatopara el individuo y por ello, la relacióncon el espacio, dentro y fuera de la casa,es diferente. El mundo exterior es, engeneral, el campo donde desempeñaacciones que difieren a las que realizaen torno a su espacio personal (el de la
LA GEOGRAFÍA HUMANISTA
58
vivienda).El espacio próximo o lejano,aunque es el mayor espacio en que vivey se desenvuelve el hombre, puedeidentificarse con las actuaciones de re-lación propiamente humanas.Parafraseando a Bachelard (1986), elgran espacio es el amigo del ser, en-cuentra en él una relación de confian-za análoga, a que se alude al hablar deun amigo, que es quien busca nuestrobienestar y su cercanía nos hace sentir-nos seguros. El espacio sólo puede cum-plir esta misión, porque el hombre nose encuentra en él, originariamentecomo un extraño, vinculado, amalgama-do y apoyado por él. Es necesario recor-dar a Heiddegger, cuando insiste en quelos hombres tienen que aprender a ha-bitar. Ahora bien, el trabajo del huma-nista va a coadyuvar a que la existenciahumana se muestre más acorde con susnecesidades y anhelos de superación.
Por su parte, la geografía radical ex-presa que es necesario también abor-dar lo puramente humano con unavisión política e ideológica, con lo cualla relación espacio-sociedad sea am-pliamente discutida; así lo deja entre-ver Peet (1998) cuando señala quelos problemas espaciales deben estu-diarse con relevancia social.
Soja (1996), en éste mismo sentido,dice que al estudiar el espacio en geo-grafía se debe partir de una episte-mología del espacio basado en tresámbitos estrechamente ligados: el
espacio objetivo percibido, el espa-cio concebido y el espacio vivido. Lageografía ha dado prevalencia al es-tudio de los dos primeros y a susteorizaciones asociadas con el análi-sis empírico y las prácticas sociales.En un resumen de los postulados deSoja realizado por Ovidio Delgadose tiene:
Las epistemologías del primer es-pacio hacen énfasis en las prácti-cas espaciales o espacio percibido,han privilegiado la objetividad yla materialidad del espacio físico yhan producido una ciencia en for-ma de física social, como en el casode la � geografía como ciencia es-pacial� fundamentada en el posi-tivismo lógico, que actualmentehace énfasis en los sistemas de in-formación geográfica (SIG) y en lasimágenes de satélites para recolec-tar y organizar grandes cantida-des de datos. Desde la perspectivade la geografía histórica de cortepositivista e historicista, la produc-ción del primer espacio es tratadacomo secuencia histórica de geogra-fías cambiantes que son el productode las relaciones dinámicas de losseres humanos con el ambiente cons-truido y con el ambiente natural.
Las epistemologías del segundo espa-cio tienen bases idealistas y se ca-racterizan por su énfasis en la ex-plicación del espacio como cosa pen-
HÉCTOR ORTEGA BURBANO
59
sada, por lo que las explicaciones setornan más reflexivas, subjetivas,introspectivas, filosóficas e indivi-dualizadas, como se nota en el inte-rés de la geografía por los mapasmentales y las denominadas geogra-fías humanistas.
Las epistemologías del tercer espa-cio, son ahora posibilidades que de-berán surgir de la construcción delas anteriores epistemologías, y sedeberán enfocar sobre los espacios derepresentación codificados o no, re-lacionados con el lado clandestino dela vida social, llenos de política eideología, que descansan en lasprácticas materiales que concretan lasrelaciones sociales de producción, ex-plotación y sometimiento. Deberánhacer énfasis en los espacios domina-dos, en los espacios de la periferias,en los marginados, en los espacios dela oposición radical y de la lucha so-cial, en los espacios de la diferencia yde la diferenciación. ( Soja, citadopor Delgado, 2001: 33-34)
En este orden de ideas, vale la penadestacar la visión que desde el puntode la geografía humana tiene el lugary lo cotidiano, sobre los que MiltonSantos hace hincapié cuando nos ha-bla de la racionalidad y el simbolismode los espacios (2000) o cuando anali-za la dimensión espacial de lo coti-diano, �A través del entendimientode ese contenido geográfico de lo co-
tidiano podremos, tal vez, contribuira la necesaria comprensión (y quizásteorización) de ese vínculo entre es-pacio y movimientos sociales�... (San-tos,2000, 273).
III. Bases filosóficas
La geografía humanista y la importan-cia concedida a la percepción, experien-cia personal y espacio vivido, tienencomo fundamento filosófico lafenomenología, el existencialismo y, conmenor énfasis, el idealismo. En el con-texto moderno, es de destacar a los lla-mados posestructuralistas que, comoDerrida, Lyotard y Foucault, constitu-yen con sus obras el referente filosóficosobre el que se apoyan las elaboracio-nes teóricas de la geografía humanista.
La fenomenología es un movimientofilosófico que se desarrolla en contradel positivismo lógico. Su represen-tante más destacado es EdmundHusserl; también lo fueron MaxScheller y Dilthey. La ciencia, y fun-damentalmente la ciencia positiva,había transformado al hombre en unobjeto dentro de un mundo objetivi-zado, no era consciente de su origenen algunos aspectos importantes delmismo mundo de la vida.
Es el planteamiento central en la críti-ca de Husserl y de su fe en el poder de
LA GEOGRAFÍA HUMANISTA
60
una fenomenología trascendental parasolucionar � la crisis y restaurar el espí-ritu a sí mismo� en Derek (1980: 205).
El análisis fenomenológico consiste enla contemplación desinteresada de losobjetos o fenómenos del mundo. Noparticipa de la especulación y se limi-ta a describir las experiencias directas,su observación implica prescindir desuposiciones sobre los fenómenos. Eneste proceso cognoscitivo, el campoinvestigativo queda restringido a loque se ofrece a la conciencia y tal comose da. La tarea fundamental es la des-cripción de los fenómenos, eliminan-do presupuestos de toda clase; esteproceso es considerado como la reac-ción fenomenológica, que no es másque el acto de reflexión filosófica queintentó colocar la actitud humana parala explicación de los fenómenos. Des-pués de la reacción fenomenológicaqueda la conciencia, a donde se des-plaza el sentir de aquellos, el mundoexterior se anuncia y se presenta a laconciencia, ella se transforma en fuentede datos válidos sobre el mundo; elno tener supuestos y prescindir de lacreencia en la realidad del mundonatural y sus proposiciones no supo-ne negar la realidad, implica privarsede formular juicios sobre la existen-cia, espacio- temporal del mundo.Aquí aparece más claramente un con-cepto esencial, el del mundo vividopor el sujeto poseedor de la concien-
cia, fuente de experiencias vividas.Mundo subjetivo diferente al mundoobjetivo y abstracto de la ciencia, pre-dominio de las evidencias originales.
Mundo de las experiencias preceden-tes de las ideas de la ciencia. Expe-riencias muy valiosas porque van apermitir que la acción del hombre sedirija, a partir de la conciencia, haciasu propio mundo.
Se podría dejar abiertos estosinterrogantes respecto a lo planteadopor la fenomenología; el científicopuede hacerse más sensible a nuestromundo o mantenerse más alejado. Sehace necesaria la interacción con elmundo en que vivimos.
Es conveniente recordar que lafenomenología planteó un estado dedivorcio de la geografía con el mundovivido. Actitud crítica que consideroresaltar, pues el investigador social, debeestar inmerso en la realidad social, noser ajeno a ella y por sobre todo sindesconocer la subjetividad inherenteen los procesos investigativos.
El existencialismo por su parte, cen-tra su interés en la naturaleza y senti-do de la existencia humana, junto conel modo de ser del hombre en el mun-do. Esta filosofía, que reconoce la tem-poralidad e historicidad de la existen-cia, reflexionó acerca de tópicos como
HÉCTOR ORTEGA BURBANO
61
el sentido de la vida y del comporta-miento humano, la vida como unaforma de acción, decisión y libertad yde alienación humana. Su análisis lle-varía a reafirmar la importancia delhombre dentro del mundo como suprincipal agente geográfico. Preconi-zaba no su marginamiento, sino sercopartícipe en las alternativas de solu-ción a los problemas del mundo.
El existencialismo, con la libertad ydecisión del hombre, manifiesta ir encontra de las explicaciones causales quebuscan leyes de la conducta humana.El cuestionamiento principal de estafilosofía es indagar por el ser personaly llegar a una comprensión del hom-bre en el mundo. Se interroga acercadel lugar, experiencias significativas,sentidos de pertenencia, lazos de afectoo rechazo, como formas de construc-ción del espacio humanizado.
Es importante comentar y resaltar al-gunas consideraciones de autorescomo Yi Fu Tuan y Buttimer, en cuan-to a las relaciones hombre-lugar: Tuan(1977) plantea, que el concepto delugar posee implícitos significadosesenciales de organización del espa-cio y conformación de centros de cul-tura e individualidad. Para Buttimer(1980), el espacio vivido encierra elmundo de los acontecimientos, valo-res y experiencias individuales.
Ambos destacaron la gran significa-ción de los vínculos que unen el hom-bre con el lugar, firmes y emotivoscuando son positivos; afectividad quegenera gran estabilidad humana, la-zos con características contrarias, con-lleva a la deshumanización, dadas lastensiones implícitas en dicha relación.Una consecuencia que se derivaría deesta desvinculación con el lugar ten-dría que ver, por ejemplo, con el des-arraigo, con la ausencia de identidad,de pertenencia, en suma, con las difi-cultades en la construcción de un es-pacio más humano.
El movimiento idealista también par-ticipa en la fundamentación teóricade la geografía humanista. Afirma queel movimiento de las acciones huma-nas se da en los ideales, realizables ono, pero casi siempre percibidos comorealizables. Enfatiza la acción delhombre y de éste en la sociedad. Sureflexión filosófica es a partir del yo,del sujeto o de su conciencia, no delmundo exterior. Su preocupación esllegar a entender la significación hu-mana, de los fenómenos del entornoy su explicación causal.
Es necesario mencionar la importan-cia e influencia de estas alternativasfilosóficas en los desarrollos teóricosde la geografía humanista. El hom-bre puede vivir mejor su mundo, con-
LA GEOGRAFÍA HUMANISTA
62
tando para ello con su participaciónautónoma y decidida, con el conoci-miento y apropiación de su espacio,lo cual repercutirá en el desarrollo ple-no y auténtico de sus múltiples activi-dades.
Los enfoquesposmodernistas en lageografía humanista
Los planteamientos Posmodernistas,en cuanto tienen que ver con la críticaa los cánones científicos racionalistas,ponen de relieve enfoques queenfatizan lo social, analizado desde unámbito de justicia, de consensos, perotambién de disentimientos, de las di-ferencias y heterogeneidades, en suma,con la condición posmoderna que parael caso de la geografía humanista secentra en el individuo, en sus viven-cias, en sus percepciones.
Bien lo señala Lyotard, cuando alreferirse a la acción de saber comoproceso científico éste no solamentedebe entenderse como:un conjunto deenunciados denotativos, se mezclanen él las ideas de saber-hacer, desaber-vivir, de saber-oir, etc. Se tra-ta entonces de unas competencias queexceden la determinación y la apli-cación del único criterio de verdad,y que comprenden a los criterios deeficiencia (cualificación técnica), de
justicia y o de dicha (sabiduría,ética),de bella sonora, cromática(sensibilidad auditiva, visual, etc.).Tomando así el saber es lo que hacea cada uno capaz de emitir buenosenunciados denotativos, y tambiénbuenos enunciados prescriptivos, bue-nos enunciados valorativos.(Lyotard, 1989: 44).
La manera como se aborda científica-mente el mundo de hoy, nos pone depresente que es necesario hacer otraslecturas del desarrollo de la ciencia, delos dominios económico, político, so-cial y es ahí donde la geografía hu-manista cobra vigencia. Así podríainterpretarse la alusión de Foucault auna de sus obras, no es una alusión alestructuralismo como tal, �sino a esecampo en el que se manifiestan, secruzan, se entrelazan y se especificanlas cuestiones sobre el ser humano, laconciencia,el origen y el sujeto.(Foucault, 1999: 26-27).
Ahora bien, la geografía humanistaposmoderna como lo señala Ortega,tiene �múltiples puntos de vista, delespacio como una poliédrica realidad,abordable desde los más variados en-foques� (Ortega, 2000: 307). Así po-demos decir que �La geografía se abrea otras perspectivas y análisis, se incli-na sobre las dimensiones imaginarias,sobre el análisis de los textos, sobre lapropia escritura, sobre los símbolos ylos espacios simbólicos. El thirdspace
HÉCTOR ORTEGA BURBANO
63
como una vía radicalmente distinta decontemplar, interpretar e intervenirpara cambiar el entorno espacial de lavida humana� (Soja, citado por Or-tega, 2000: 307).
Se reivindica nuevos prismas de análi-sis, y se propugna una nueva escriturade la historia �usando la raza, la clase,el sexo y la etnia, como categorías deanálisis�. Se abre a una dispersa ypoliédrica consideración del espacio, deacuerdo con puntos de vista, con sensi-bilidades específicas. Desde los postu-lados del posmodernismo se contem-pla la nueva dimensión del espacio aabordar, el �tercer espacio�. Un espa-cio fragmentado, el espacio de la dife-rencia, de las minorías, de la mujer yde los sexos...(Ortega, 2000: 307).
V. Resultados teóricos yperspectivas utilitaristas
La geografía humanista construyecríticamente sobre el conocimientocientífico. Su contribución a la cien-cia es el hallazgo del gran materialque el científico social compendiadentro de su marco conceptual: la na-turaleza y rango de la experiencia hu-mana y sus pensamientos, la calidade intensidad de una emoción laambivalencia y ambigüedad de acti-tudes y valores; la naturaleza y el po-der del símbolo y el carácter de los
eventos humanos, intensiones y as-piraciones.
Uno de los roles del geógrafo huma-nista, según Tuan, es ser un interme-diario intelectual: recoge esas partes dela experiencia y las descompone den-tro de temas simples que pueden sersistemáticamente ordenados. Una vezla experiencia es simplificada y dadaen una estructura explícita, sus com-ponentes pueden producir una expli-cación científica. (Tuan, 1977).
Los geógrafos humanistas decodificanel espacio, organizado a escalas dife-rentes, desde la casa y el barrio a loregional y de éste al espacio nacionaly mundial.
El enfoque histórico de los problemasy la formación histórica del investiga-dor son fundamentales. Consideroconveniente resaltar que la �traducciónde la vida geográfica del globo en lavida social de los hombres� debe serla principal preocupación del geógra-fo (Vidal cit. por Capel, 1981: 333).Por ello está presente el trabajo hu-mano como elemento modificador dellugar, lo cual se constituye en acciónpermanente del hombre dentro delámbito geográfico.
Según Tuan (1977), La utilidad delgeógrafo humanista es raramente re-compensada, no tiene el rol asegura-
LA GEOGRAFÍA HUMANISTA
64
do en una burocracia tradicional. Lacontribución del humanista al bien-estar humano, por ejemplo, en el di-seño de un mejor ambiente físico, estáen la interpretación de la experienciahumana, en su complejidad, en clari-ficar el significado de conceptos, sím-bolos, aspiraciones relativas al espa-cio y lugar. También analiza las vir-tudes y defectos de una cultura explí-cita, desde una perspectiva próxima,cultura entendida como proceso dehumanización, caracterizada por elesfuerzo colectivo para proteger lavida, mitigar la lucha por la existen-cia, desarrollar las facultades intelec-tuales del hombre y disminuir las agre-siones, violencia y miseria. Así el hu-manista puede seguir alternativas queconlleven a despertar en el hombre elauténtico sentido del espacio y a mos-trar qué- actividades asumen las per-sonas según su cultura.
Finalmente, según Tuan, la actividaddel humanista nunca será popular. Larazón es porque a pocas personas lesinteresa escudriñar profundamente den-tro de sí mismas. Se requiere una críti-ca reflexiva, la introspección como unesfuerzo de las personas. Una actitudde cambio ante aspectos que perma-necen estables; su dinamismo y evolu-ción deben apoyarse incondicional-mente en una visión del mundo, queno sólo encierre aspectos físicos y ele-mentos materiales, sino también senti-
mientos, teorías, conceptos, intuición,símbolos que posee el hombre y su gru-po social. (Tuan, 1979: 387-408).
V. Conclusiones
Con lo planteado, en la geografía hu-manista el mundo vivido está plenode vivencias, sentimientos, valores,significados e intenciones humanas.Todo ello esencial para la auténticacomprensión del mundo. El huma-nista de nuestro tiempo procura el res-cate del hombre. Su intervención de-cidida en su realidad, conlleva a subienestar.
Este movimiento tiene un carácter me-nos difundido dentro de la geografíaactual. Sin embargo, sus investigacio-nes son de suma importancia y muynecesarias en un mundo convulsiona-do como el de hoy. Cabe observar quela geografía humanista sería el marcode estudio, análisis y desarrollo de lasrelaciones sociedad-naturaleza.
Habría un restablecimiento de la ar-monía de la ciencia social con el hom-bre. Un hacer y perpetuar una geogra-fía con hombres, la exaltación de la in-dividualidad humana, la subjetividady libertad. Reivindicación del hombre,esencial para el desarrollo geográfico.Lucha contra las injusticias y desigual-dades sociales, bandera del humanista,
HÉCTOR ORTEGA BURBANO
65
es la geografía comprometida con elhombre y su mundo vivido.
Se debería llegar a lo expresado porDerek (1994), a una geografía do-blemente humana; humana en el senti-do de que reconoce que sus conceptosson construcciones específicamente hu-manos, enraizados en estructuras socia-les, exigentes y capaces de un examen ycrítica continuos, y humana tambiénporque restaura los seres humanos a suspropios mundos y les permite tomarparte en la transformación colectiva desus propias geografías humanas.
Bibliografía
Bachelard, Gastón. 1986. La poética del espa-cio, Fondo de Cultura Económica,México.
Buttimer; A. Y Seamon, D. ( eds). 1980. Thehuman experience of Space andPlace, Londres.
Bollonow, O. Friedrich. 1969. Hombres yespacio, Barcelona.
Capel, Horacio. 1981. Filosofía y Ciencia en laGeografía Contemporánea,Barcelona, Barcanova.
Delgado, Ovidio. 2001. Discursos sobre el espa-cio en la GeografíaContemporánea, en SemestreGeográfico, Asociación Colombianade Geógrafos ACOGE, Volumen 1,N.1 Bogotá D.C.
Derek, Gregory. 1994. Social thory and humangeography. En: Human geography:Society, Space and social science,
eds. Derek Gregory; Ron Martiny Graham Smith, Mineapolis:Universidad de Minesota Press.
Derek, Gregory. 1984. Ideología, cienciasy geografía humana, Oikos-Tau,Barcelona.
Estébanez, José. 1982. Tendencias y problemá-tica actual de la Geografía,Editorial Cincel, Madrid.
Foucault, Michel. 1999. La arqueología delSaber, Siglo Veintiuno Editores,19ª edición, México.
Lyotard, Jean Francois. 1989. La CondiciónPostmoderna, Ediciones CátedraS.A.Madrid.
Ortega Valcárcel, José. 2000. Los Horizontes dela Geografía. Teoría de lageografía, Editorial Ariel, S.A.Barcelona.
Peet, Richard. 1977. Radical Geography:Alternative Viewpoints onContemporany Social Issues,Londres.
Santos, Milton. 2000. La Naturaleza del Espa-cio. Técnica y tiempo. Razón y
Emoción. Traducción María LauraSilveira, Editorial Ariel, S.A.Barcelona.
Soja, Edward. 1996. Thirdspace: Journeys to LosAngeles and other real-andImagined places, Blackwell, Oxford.
Tuan, Y. F., 1979. Space and Place: HumanisticPerspective, en S. Gale y G.Olsson, Philosophy in Geography.
Tuan, Y. F. 1977. Space and Place, ThePerspective of Experience, Arnol,Londres.
LA GEOGRAFÍA HUMANISTA
Aproximación al conceptode derecha
Edgar Velásquez RiveraProfesor de la Universidad del Cauca
El concepto de derecha ha variado en el tiempo y en el espacio. En cada coyunturahistórica y ámbitos concretos, el concepto ha tenido distintas connotaciones. Laderecha como expresión política desde la Revolución Francesa ha atravesado porcircunstancias tan disímiles y caminos tan escabrosos que no es posible hablar de laderecha en términos genéricos. Hay que precisar a cuál derecha se hace referencia,porque si bien es cierto la derecha puede provenir de un tronco común, sus ramifi-caciones, frutos y transformaciones la hacen bastante diversa. Con este ensayo sepretende contribuir a la construcción de un concepto de derecha y con ello, aportaral conocimiento de la Historia Política de Colombia y América Latina.
_________
1 DREW EGBERT, Donald. El arte y la izquierda en Europa. De la revolución francesa a mayo de 1968. Barcelona:Editorial Gustavo Gili, 1981. p. 64.
Concepto de derecha
La derecha al igual que la izquier-da como categoría de análisis, surgede la Revolución Francesa, como
manera de distinguir a los radicalesde quienes pronto serían conocidoscomo conservadores
1. Más tarde,
cuando el autoritarismo monárqui-co fue derrotado en la revolución de
70
1830 y el socialismo de variados mati-ces aumentó simultáneamente su im-portancia, la derecha y la izquierda fue-ron rótulos aplicados a quienes respec-tivamente sostenían actitudes conser-vadoras o radicales respecto al cambiosocial y a la distribución de la rique-za
2. A partir de este momento, por
extensión, las actitudes conservadorasse suelen ubicar en campo de la dere-cha y tanto conservadurismo como de-recha se registran casi como sinónimos.
Si la derecha es el conjunto de actitu-des conservadoras que se oponen alcambio social y a la distribución de lariqueza, se abre la posibilidad de quela derecha no es un pensamiento ex-clusivo ni una actitud especial de losconservadores. En Colombia se opo-nen al cambio social y a la distribu-ción de la riqueza, además de los con-servadores, los liberales y un abiga-rrado espectro de tendencias, disiden-cias, divisiones y subdivisiones que seregistran dentro y fuera de ambas co-lectividades. Es errático señalar que laderecha es el pensamiento delconservatismo, exclusivamente. Laderecha tampoco es un pensamientoúnico del liberalismo y del conserva-tismo, está presente en otras organiza-ciones políticas que aunque, en teo-
ría, rechacen sus planteamientos, ladinámica de los acontecimientos lashan acercado a la derecha y han ter-minado actuando acorde a sus precep-tos. La derecha en Colombia estáconstituida, por lo tanto, por quienesse consideran satisfechos con el pre-sente, por quienes se empeñan en elmantenimiento del orden actual por-que en él ocupan, o creen ocupar, po-siciones de privilegio que no preten-den abandonar y por quienes luchandirectamente por una restauración delorden pasado del cual esperan obte-ner posiciones de ventaja
3.
Las colectividades liberal y conserva-dora se consideran satisfechas con elpresente, se empeñan en el manteni-miento del orden actual porque en élocupan, o creen ocupar, posiciones deprivilegio que no pretenden abando-nar y luchan directamente por unarestauración del orden pasado del cualesperan obtener posiciones de venta-ja. Su empeño en el mantenimientodel orden es explicable desde dos di-mensiones: por un lado, la derecha norenunciará voluntariamente a sus po-siciones de privilegio que soninocultables desde todo punto de vis-ta y, por otro lado, cumple al pié de laletra del libreto que le asigna la políti-
_________
2 Ibid., p. 66. Se señalan los años de 1848 y 1849 para la identificación de los partidos liberal y conservador, cada unocon sus respectivos programas en Colombia. La izquierda hace lo propio hacia 1930.
3 MASTROPAOLO, Alfio. Derecha. EN: Diccionario de política A-J. Dirigido por Norberto Bobbio y Incola Matteucci. México:Siglo XXI, 1981. p. 507.
EDGAR VELÁSQUEZ RIVERA
71
ca internacional de los países impe-rialistas en defensa de sus particularesintereses.
Luchan por volver al pasado no pre-cisamente porque este haya sido me-jor que el presente, sino porque cal-culan obtener mayores posiciones deventaja. En cuestiones axiológicas noplantean la posibilidad de construirvalores, sino de rescatar valores que su-puestamente se perdieron o desviaron.En lo referente al Estado son del cri-terio de que debe reducirse. Desdeestos tres aspectos, puede inferirse lamanera como la derecha en Colom-bia propugna por el pasado siempre ycuando le reporte situaciones de ven-taja frente a las demás fuerzas políti-cas. La derecha es inflexible en la de-fensa de la propiedad privada, justifi-ca una sociedad aristocrática yjerarquizada, acepta algunas posibili-dades de cambio, pero dentro de ma-yor recato y de respeto por la tradi-ción, realza la importancia del ejerci-cio de la autoridad para la preserva-ción del orden, considera el podercomo un hecho legal y legítimo des-de el cual debe mantenerse el imperiode la ley, obviamente, recurriendo a laviolencia si así lo ameritan las circuns-tancias, defiende la iglesia católica ysublima los legados de Grecia yRoma, no admite otra forma de orga-
nización familiar que la monogamiay la indisolubilidad del casamiento, leasigna a la educación un protago-nismo estelar en la construcción de unasociedad ideal, exacerbó el nacionalis-mo hasta la Segunda Guerra Mun-dial y después de ella, optó por lainternacionalización de las distintasesferas de la actividad humana, resal-tó la importancia del Estadocorporativista también hasta la Segun-da Guerra Mundial y después de ella,adoptó el Estado neoliberal.
Tipos de derecha
En Colombia puede hablarse de unaderecha moderada y de una derechaextremista. La primera acepta cederalgo, con tal de mantener lo esencial:el poder. Por su parte, la derecha ex-tremista se niega categóricamente aaceptar cualquier reforma o cambio. Lacomponen, según Alfio Mastropaolo,los ultras y los fascistas
4, quienes se con-
sideran herederos y descendientes di-rectos de los fundadores de la repú-blica y, en consecuencia, consideransus privilegios, sus ideas de democra-cia y estilos de gobierno como los úni-cos válidos y dignos de defenderse,cueste lo que cueste. La derecha ex-tremista frente a los cambios, los con-flictos y la gobernabilidad en gene-
_________
4 MASTROPAOLO, Alfio. Op.Cit., p. 507.
APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DERECHA
72
ral, adoptan posiciones centradas enlas retóricas de la intransigencia, lascuales se sintetizan en las siguientestesis:
1. Tesis de la perversidad o del efec-to perverso. Toda acción delibera-da para mejorar algún rasgo delorden político, social o económicosólo sirve para exacerbar la condi-ción que se desea remediar. La ten-tativa de empujar a la sociedad encierta dirección tendrá como resul-tado que se mueva efectivamente,pero en dirección contraria.
2. Tesis de la futilidad. Sostiene quelas tentativas de transformación so-cial serán inválidas, que simple-mente no logran «hacer mella». Latentativa de cambio es abortiva.Todo cambio fue, es o será, de su-perficie, de fachada y por lo tantoilusorio. Las estructuras «profun-das» de la sociedad permanecenintactas.
3. Tesis del riesgo. Arguye que el cos-to del cambio o reforma propuestoes demasiado alto, dado que poneen peligro algún logro previo yapreciado. La reacción es la oposi-ción a la acción
5.
El mismo autor refiriéndose a la de-recha extremista plantea que, entre
otros, la componen los fascistas. Aquíaparecen nuevas dificultades para abor-dar la derecha. Los movimientos re-accionarios de principios del sigloXIX tendían a ser simple y directa-mente tradicionalistas, pretendían evi-tar el desarrollo de la sociedad moder-na, urbana, industrial y de masas, enlugar de transformarla, mientras quea finales del siglo XIX los gruposneoderechistas se habían hecho mu-cho más complejos y trataban de adap-tarse, a su manera, a los problemassociales, culturales y económicos mo-dernos
6 derivados de la consolidación
en el poder de las burguesías comoclase social con su proyecto político delliberalismo, de la transformación delproletariado de clase en sí en clase parasí, de la conformación de los estadosnacionales, de los cambios científicos,culturales, ideológicos y del auge delimperialismo como peculiaridad delcapitalismo. De tal suerte que las raí-ces de la derecha, a fines del siglo XIXy principios del XX, en Europa se en-cuentran en los siguientes anteceden-tes históricos:
1. El auge de la doctrina corpora-tivista, sobre todo en círculos cató-licos y en nuevas formas de catoli-cismo político. Los comienzos del
_________
5 HIRSCMAN, Albert O. Retóricas de la intransigencia. 1 reimp. México : Fondo de Cultura Económica, 1994. p. 17.6 PAYNE, Stanley G. El fascismo. Madrid : Alianza, 1995. p. 29.
EDGAR VELÁSQUEZ RIVERA
73
corporativismo moderno datan deprincipios del siglo XIX, con raí-ces en la Edad Media, en reacciónal individualismo, la atomizaciónsocial y las nuevas formas de po-der estatal central que surgen a par-tir de la Revolución Francesa y delliberalismo moderno.
2. La transformación gradual del li-beralismo moderado o conserva-dor, en un sentido autoritario. Loselementos conservadores del libe-ralismo y del semiliberalismo defines del siglo XIX tomaron unanueva orientación autoritaria. Lasexpresiones de este liberalismo au-toritario se encontraron en EuropaCentral: Alemania e Italia.
3. La transformación de fuerzas queantes eran monárquicas yantiliberales. Un nuevo tipo defuerza de la derecha convirtió a lamonarquía en sí misma en uno delos focos principales del naciona-lismo autoritario, distinto de loscorporativistas católicos moderadoso de los autoritarios más liberales.El monarquismo como principiodinástico fue convertido, por estasfuerzas, en un sistema de «nacio-nalismo integral». El referente yano era el reino sino la nación.
4. La aparición en Italia de un nuevotipo de derecha radical, instrumen-
tal, modernizadora e imperialista.Los nuevos grupos de derecha ra-dical surgieron a partir del libera-lismo conservador y se identifica-ron con el nombre de AsociaciónNacionalista Italiana, fundada en1910. Inicialmente era un conjun-to de expresiones políticas diver-sas. A partir de 1914 adquiere uni-dad ideológica al adoptar la doc-trina del Estado Corporativo Au-toritario, de Alfredo Rocco. Si loscorporativistas católicos intentaronminimizar el papel del Estado, ladoctrina de Rocco sostuvo que elenfoque corporativista estatal era elúnico lógico, coherente y científi-co de la organización política mo-derna. El Estado corporativo, sus-tituiría el parlamento por unaAsamblea Corporativa que repre-sentaría a los grupos de intereseseconómicos y estaría regulada porel Estado que dispondría del po-der predominante. Su función se-ría promover la armonía social, im-pulsar la modernización económi-ca y convertir a Italia en un Esta-do fuerte e imperial
7.
La derecha colombiana se nutrió dela derecha europea a fines del sigloXIX y principios del XX descritasatrás. A fines del Siglo XIX y princi-
_________
7 Ibid., p. 31-37.
APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DERECHA
74
pios del XX, cuando en Colombia seoperaban cambios en su estructuraeconómica, social, política y cultura,el religioso español José MaríaCampoamor
8 empezó a propalar en
el seno del incipiente sindicalismo lasideas corporativistas como una formade minimizar la acción del Estado ycomo una estrategia de control socialde los trabajadores por parte de la igle-sia. Fruto inmediato de lo anterior fuela fundación Círculos Obreros y de laCaja de Ahorros institución de poste-riormente toma el nombre de CajaSocial de Ahorros y que a partir de lacrisis del sector financiero en la déca-da de los noventa, se transforma enBanco Caja Social. En la década delos años cincuenta, el dirigente con-servador Laureano Gómez Castrodefendió la tesis central de un Estadocorporativo como la más perfecta or-ganización política moderna para do-tar al país de instrumentos eficaces quelo situaran en la perspectiva del desa-rrollo. Complementó lo anterior pro-poniendo transformar el parlamentobicameral en una Asamblea Corpora-tiva donde tuvieran presencia los vo-ceros o representantes más calificadosde los gremios. Allí cada gremio re-presentando sus intereses en unión conel Estado, propendería por la armo-nía social.
Volviendo a Europa, la expansión delnacionalismo derechista en los paísesde Europa Central se vio alentada porla crisis cultural de 1890 a 1914 cuyasexpresiones, entre otras, fueron las si-guientes: rechazo a la fe en elracionalismo, al enfoque positivista yal culto del materialismo. Ademáshubo hostilidad a la burocracia y alsistema parlamentario
9. La crisis a la
cual se hace alusión en sus expresio-nes es la postura de desánimo más queal capitalismo, a su forma de organi-zación política, pues es evidente quepese a la creencia en el racionalismo,el positivismo y el sistema parlamen-tario, por un lado, y en el materialis-mo, por otro, ya no era posible dete-ner la dinámica de la Primera GuerraMundial y de la Revolución Rusa.Esa crisis incidió en cambios de refe-rentes científicos, políticos y socialesque afectarían al mundo en la mayorparte del siglo XX. Puede entoncesseñalarse que si el cientificismo demediados del siglo XIX estuvo enfunción del liberalismo, la democra-cia y el igualitarismo, el nuevocientificismo alentó doctrinas raciales,el elitismo, la jerarquía y la glorifica-ción de la guerra y la violencia. Al fi-nal del siglo XIX era evidente eldarwinismo social, el determinismo y laherencia biológica. Este estado de áni-
_________
8 ARCHILA, Mauricio. La clase obrera colombiana (1886-1930). EN: Nueva Historia de Colombia. Alvaro Tirado Mejía(Director científico y académico). Vol III. Bogotá : Planeta, 1989, p. 230-231.
9 PAYNE, Stanley G. El fascismo. Madrid : Alianza, 1995, p. 46.
EDGAR VELÁSQUEZ RIVERA
75
mo se proyectó en Europa hasta 1945.En ese contexto se potencia tanto la de-recha como la izquierda
10. Casi de ma-
nera simultánea como ocurrió con el cor-porativismo, las doctrinas raciales, eldeterminismo, la herencia biológica y eldarwinismo social, como categorías deanálisis para explicar las dualidades po-breza-riqueza, atraso-desarrollo, barba-rie-civilización, ignorancia-conocimien-to, empezaron a tener eco en audienciascada día mayores. Estas explicaciones,traídas de las ciencias naturales para ex-plicar fenómenos sociales, tuvieron comopropósito específico justificar en la so-ciedad colombiana, desde una dimen-sión ideológica, la validez del elitismodel rico, del docto, del varón, del blan-co y en general del más fuerte para es-tructurar una férrea jerarquía en toda lasociedad. Esta sociedad elitista yjerarquizada debía consolidarse y defen-derse desde la violencia recurriendo, in-cluso, a las famosas acciones intrépidas pro-puestas por Laureano Gómez Castro.
Hasta los años cuarenta, la dinámica dela derecha en algunos países europeostomó los siguientes rumbos: por los añosde 1920 en Italia la Asociación Nacio-nalista Italiana (ANI) había elaboradouna ideología autoritaria de derechas ycorporativa mucho más clara y no te-nía dudas en cuanto apoyar el
darwinismo social, el militarismo y elimperialismo. Parte de esta Asociacióndio lugar al Partido Nacional Fascistaal que se aliaron en 1923 liberales ycatólicos
11. Obsérvese que el corpora-
tivismo, el darwinismo social, el mili-tarismo y el imperialismo van cristali-zándose como impronta de la derecha.Los regímenes de Mussolini y deHitler, el fascismo y el nazismo esti-mularon la expansión de su pensamien-to en países como Austria, Hungría,Rumania, Checoslovaquia, Polonia,Francia, Bélgica, Portugal y en Espa-ña con Miguel Primo de Rivera (1923-30), cuyo pensamiento político es he-redado por su hijo José Antonio Pri-mo de Rivera quien, imbuido en elpensamiento fascista, en 1933 funda laFalange Española
12, en la cual abreva-
ron no pocos ideólogos de la derechalatinoamericana y colombiana por su-puesto, quienes trasladaron en concor-dancia con esta nueva dependenciaideológica, valores como la hispanidaden cuyo contexto se hizo una revisiónde lo que significó la cultura hispánicaen América y a partir de allí realzar ellegado español.
Payne argumenta que en lo que a Amé-rica Latina respecta, hubo movimientosfascistizantes pero el único exitoso fueel peronismo. Al preguntarse el mismo
_________
10 Ibid., p. 47.11 Ibid., p. 58.12 Ibid., p. 151.
APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DERECHA
76
autor, por qué no hubo fascismo cate-górico en América Latina de igual o su-perior alcance que el de Europa, sugie-re entre otras, las siguiente respuestas:
1. Baja movilización política.2. Carácter no competitivo del nacio-
nalismo de los pueblos latinoame-ricanos. No corrían peligro de do-minación o conquista extranjera, nide guerra con el exterior que esti-mulara movilizaciones.
3. Capacidad de los grupos dominan-tes para reprimir el nacionalismorevolucionario.
4. Composición multiracial, difumi-na la identidad nacionalista radi-cal, crea divisiones complejas yapuntalan el statu quo.
5. La dominación política de los mi-litares.
6. La debilidad hasta 1960 de la iz-quierda revolucionaria.
7. La tendencia de los nacionalistasde América Latina a partir de 1930a rechazar tanto a Europa como alos Estados Unidos.
8. La dependencia económica.9. La aparición de movimientos po-
pulares multiclasistas como elAPRA, el MNR en Bolivia y elPRI en México
13.
Volviendo al caso de América Latina,Payne precisa que hubo partidos fas-
cistas en América Latina, pero peque-ños y, concomitante con ello, con muypoca capacidad de maniobra para po-nerse, así fuera coyunturalmente, enmayoría y ser una opción real de po-der. Una relación de esos pequeñospartidos fascistas, es la siguiente:
1. Partido fascista argentino. Funda-do en 1938 y en el poder entre 1946y 1955. Perón denominó su ideo-logía como Justicialismo. Sus dospeculiaridades fueron el naciona-lismo y la reforma social con lapretensión de convertir a la Argen-tina en una potencia regional. Subase social estuvo compuesta portrabajadores, los nacionalistas declases medias, gran parte de la cla-se industrial y parte del cuerpo deoficiales del ejército.
2. Asociación integralista brasilera,fundada en 1932.
3. Movimiento Nacional Socialista,fundado en Chile en 1932.
4. Los Camisas Doradas, México,1934
14. Faltaría por anexar, Los
Camisas Negras en Colombia.
Todos estos prospectos de partidos fas-cistas terminaron extinguiéndose so-los por sustracción de materia, porquefueron incorporados por el partidomadre de donde un día salieron, porsu propia asfixia ideológica y por lo
_________
13 Ibid., p. 171.14 Ibid., p. 172-177.
EDGAR VELÁSQUEZ RIVERA
77
errático de su estrategia en lo relacio-nado con la política de alianzas y desu táctica operativa. El fascismo se di-ferencia de otras ideologías por los si-guientes rasgos:
1. Tendencia a militarizar la políticaen una medida sin precedentes. Laviolencia posee un cierto valor po-sitivo y terapéutico, en y por sí mis-ma, en el sentido del darwinismosocial de fines del siglo XIX, eranecesaria para la buena salud de lasociedad nacional
15.
2. La tendencia a exagerar el princi-pio masculino en todos los aspec-tos de su actividad. Ningún otromovimiento manifestaba un horrortan completo a la más leve suge-rencia de androginia
16.
3. Exaltación de la juventud, la osadíay la acción
17.
4. Culto a la personalidad, el caudilla-je, la jerarquía y la subordinación
18.
Los anteriores rasgos también son per-ceptibles en la derecha colombiana. Laderecha generalmente centra su aten-ción en la juventud en la que ve re-presentada la fuerza, el arrojo, la de-cisión y la fuente más expedita tantopara la violencia como para las accio-nes intrépidas. Lo hace también por-
que la juventud en un país como Co-lombia es la mayoría de la poblacióny, obvio, su discurso tendría más au-diencia. El culto a la personalidad, elcaudillaje, la jerarquía y la subordi-nación son otros rasgos del fascismotrasladados a la derecha. Para la basesocial de la derecha, el caudillo es in-falible, jamás se equivoca, siempre tie-ne la razón, hace los mejores razona-mientos y toma las más sabias decisio-nes y, por lo tanto, en la estructura je-rárquica del partido o movimiento,debe estar en la cúspide y los demássubordinados cumpliendo sin el me-nor reato sus órdenes. En la derechacolombiana es común escuchar quehay jefes naturales a los que hay queconsultar para todo tipo de decisionespor nimias que parezcan. Quienes enesta derecha aspiren llegar a la cúspi-de de su organización deben some-terse a un estricto orden en la fila has-ta que la muerte o la senectud abra unespacio en la estructura jerárquica. Sehan registrado casos en que desde ellecho de muerte, caudillos de la dere-cha determinan los destinos no sólode su colectividad sino del país así nopuedan ni hablar, pues sus prosélitosconocen tan bien a su líder que conun gesto que haga se hace entender yse actúa en esa dirección. Muerto el
_________
15 Ibid., p. 18-19.16 Ibid., p. 19.17 Ibid., p. 20.18 Ibid., p. 20.
APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DERECHA
78
líder, sus discursos, memorias (nosiempre de lo que hizo o pensó) seconstituyen en lo que es la Biblia paralos cristianos o el Corán para los mu-sulmanes.
El fascismo y la derecha coincidieronen su combate al marxismo y al libe-ralismo en Europa, por eso huboalianzas tácticas entre ellos. En Co-lombia la derecha se ha nutrido delfascismo y de él ha tomado sus carac-terísticas. A raíz de lo anterior, se asu-me como un todo con sentido lo quees el fascismo y la derecha que aun-que aparezcan distintos
19, se yuxtapo-
nen y dan lugar a lo que podría deno-minarse derecha fascista, categoría quepor todo lo expuesto atrás se presentacomo una cacofonía, se prefiere dejarúnicamente como derecha, lógicamen-te con su matices o tonalidades.
Por su parte Payne señala que hay unaderecha autoritaria conservadora y unaradical. Ambas propuestas de clasifi-cación de la derecha no son exclu-yentes, en algunos aspectos pueden sercomplementarias. La clasificación dePayne se ajusta más al caso europeo,pues según él,
La derecha autoritaria conserva-dora y en muchos casos también laderecha radical, se basan en la re-
ligión más que en ninguna nuevamística cultural como el vitalismo,el irracionalismo o el neoidealismosecular. Esta derecha rechaza elsorelismo y el nietzcheanismo de losfascistas puros. Evita las rupturasradicales con la continuidad jurí-dica. No propone más que una trans-formación parcial del sistema.
La derecha radical propende pordestruir todo el sistema político delliberalismo vigente de arriba aba-jo. Ambas derechas son elitistas y sonproclives a una jefatura fuerte conla innovación de legitimidades tra-dicionales.
La derecha autoritaria preferíaevitar las novedades en todo lo posi-ble, tanto en la formación de nue-vas élites como en la dictadura. Laderecha radical optaba, deliberada-mente, a veces, por difuminar susdiferencias con el fascismo. La de-recha radical solía esforzarse porutilizar el sistema militar con finespolíticos, incluso se mostró dispuestaa aceptar gobiernos militares. Laderecha radical, la derecha auto-ritaria y el fascismo son tres catego-rías del nacionalismo autoritario enEuropa en el periodo entre guerras.
La derecha autoritaria y radical
_________
19 Ibid., p. 22.
EDGAR VELÁSQUEZ RIVERA
79
fueron corporativistas en el terrenoformal de la economía política. Losfascistas en ese sentido fueron menosexplícitos y menos esquemáticos. Am-bas derechas frente a la política so-cial tendieron a la congelación delstatu quo. Estuvieron interesadas enmantener una parte mayor de laestructura existente de la sociedad,con la menor modificación posible,salvo para promover unas nuevasélites derechistas limitadas a debi-litar el proletariado organizado.
La derecha autoritaria copió partede la estética, la coreografía y aspec-tos externos del fascismo. La derecharadical se pareció al fascismo en loreferente a la violencia, el autorita-rismo, el militarismo y el imperialis-mo. Esta es la diferencia cardinalcon la derecha autoritaria20 .
El carácter complementario de la cla-sificación hecha por Payne está cen-trada en los siguientes aspectos: am-bas derechas, la autoritaria conserva-dora y la radical se basan en la reli-gión y son elitistas. Para este autor, laprimera derecha prefiere los cambiosdesde la juridicidad y la segunda des-de la destrucción violenta del sistemapolítico del liberalismo rompiendo,por ejemplo, con la división de pode-res y el sistema de libertades colecti-
vas e individuales. Esta segunda de-recha es afín con la derecha extremis-ta indicada por Mastropaolo y la pri-mera, con la moderada. Ambos auto-res coinciden en que sus variedadesde derecha fueron corporativistas, hoyesas mismas derechas son neoliberales.Tanto el corporativismo como elneoliberalismo es la minimización delEstado y la defensa inflexible de lapropiedad privada. De otra parte, laderecha radical de Payne privilegia laviolencia, el militarismo y el imperia-lismo, y la derecha extremista deMastropaolo está compuesta en sumayoría por fascistas a quienes les esconsustancial la triada mencionada. ElEstado, como una instancia que inte-gra, regula y controla, es la expresiónde la democracia que a su vez, emergede las corporaciones en que estáestructurada la sociedad. Este Estadopara que cumpla esas tres funcionesbásicas, debe estar provisto de autori-dad, poder y fuerza, y esa tríada es laque, según connotados ideólogos dela derecha, hace falta para alcanzar lapaz en Colombia.
La propiedad privada es uno de losvalores que defiende la derecha, queno cuestiona las bases de la sociedadcapitalista. La derecha sueña con unasociedad donde todo mundo sea pro-pietario y donde no haya conflictos más
_________
20 Ibid., p. 22-28.
APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DERECHA
80
que los de la misma nación que luchapor su grandeza frente a otras poten-cias. El Estado, la sociedad, las em-presas y las instituciones desde tal ópti-ca pueden funcionar como una unidad.El intentar salirse de dicho esquema esherético, subversivo y así se trata. Elatraso del país lo explica por la destina-ción de fuerzas, energías y recursos dediversa naturaleza, al mantenimientodel orden y la normalidad. Desde esalógica, todos los actores sociales que nosean de derecha, tienen niveles de res-ponsabilidad en el atraso del país y de-ben actuar en consecuencia haciendoesfuerzos y con ellos contribuir al de-sarrollo de la nación.
Las connotaciones de un partido fas-cista o de derecha son: crecer, obede-cer, combatir, sumisión al jefe, espíri-tu de disciplina, exaltación del valor,selección física y biológica de los másfuertes. En el anterior contexto, la ju-ventud y la acción son los tensoresdesde los que se ponen a prueba laidiosincrasia de los pueblos. A la de-recha le preocupa la «decadencia na-cional» así nunca la nación haya teni-do grandeza alguna. Enfatiza el va-lor de la juventud como instrumentode renovación y el activismo comométodo. El valor físico es de extrema-
da importancia. La derecha, supues-tamente, jamás se rinde o llega a com-promisos
21.
Frente a la situación de crisis integralpor la que atraviesa la sociedad colom-biana, pero de manera expresa en loreferente a la guerra, la derecha pro-pone como alternativas de solución lassiguientes medidas
22: 1. Liderazgo y
voluntad para la guerra. 2. Enfrentaren todos los campos la lucha. 3. Crearel Departamento Nacional de Seguri-dad. 4. Conformar un Consejo Supe-rior de la Defensa Nacional. 5. Resta-blecer y ampliar el fuero militar. 6.Volver a la justicia penal militar. 7.Asignar funciones de policía judiciala las Fuerzas Militares. 8. Establecerteatros operativos de guerra. 9. Am-pliar los estados de excepción. 10.Crear milicias civiles. 11. Incremen-tar el pié de fuerza con más tecnolo-gía. 12. Definir una política de deser-ciones. 13. Hacer inversión social. 14.Combatir el secuestro. 15. Crear nue-vos centros de reclusión. 16. Mante-ner el Plan Colombia. 17. Ampliar laextradición. 18. Diseñar una guerrajurídica. 19. Modificar la diplomaciaa favor del Estado. Lo único novedo-so de las anteriores propuestas, son lasmedidas 3 y 4, las demás, la derecha
_________
21 Ibid., p. 18-23.22 APULEYO MEDOZA, Plinio. ¿Por qué Colombia necesita una derecha?. EN: Revista Semana. Bogotá. 2 – 9 de octubre
de 2000. Edición No 961.p. 32 y ss.
EDGAR VELÁSQUEZ RIVERA
81
ya las ha puesto en práctica y hasta aabusado de ellas con resultados muypobres, para ella.
Bibliografía
AGUILAR MONTEVERDE, Alonso. Orígenesdel subdesarrollo. Bogotá:Plaza & Janés, 1982.
ARCHILA, Mauricio. La clase obrera colombiana(1886-1930). EN: Nueva Historia deColombia. Alvaro Tirado Mejía (Di-rector científico y académico). Vol III.Bogotá: Planeta, 1989.
APULEYO MEDOZA, Plinio. ¿Por qué Colom-bia necesita una derecha?. En: Revista
Semana. Bogotá. 2 � 9 de octubre de2000. Edición No 961.
DREW EGBERT, Donald. El arte y la izquierda enEuropa. De la revolución francesa amayo de 1968. Barcelona : EditorialGustavo Gili, 1981.
MASTROPAOLO, Alfio. Derecha. EN: Diccio-nario de política A-J. Dirigido porNorberto Bobbio y Incola Matteucci.México: Siglo XXI, 1981.
PARKER, Dick. La nueva cara del fascismo. San-tiago: Quimantú, 1972.
PAYNE, Stanley G. El fascismo. Madrid: Alianza,1995.
VELÁSQUEZ RIVERA, Edgar de Jesús. Aspec-tos ideológicos de la derecha en Colom-bia. En: Revista de la Facultad de Cien-cias Humanas y Sociales. Vol 4. No 4.Universidad del Cauca. Popayán, ju-nio de 2000.
APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DERECHA
La Facultad de CienciasNaturales, Exactas y
de la Educación en sustres décadas de vida
Gerardo Andrade GonzálezProfesor de la Universidad del Cauca
La Facultad de Ciencias Naturales,Exactas y de la Educación, ha lle-gado a sus treinta años de labor aca-démica y formación de docentes,para la comunidad caucana y nacio-nal. Durante la Rectoría del DoctorEdgar Penagos Casas, el ConsejoSuperior de la Universidad delCauca, por Acuerdo No. 251 del 3de noviembre de 1971, fundó la Fa-cultad de Ciencias de la Educación,cuya razón jurídica fue modificada,como se verá más adelante, para for-mar profesionales licenciados ymagísteres en los diferentes ramos delsaber, tanto para el sector públicocomo para el privado.
Su creación se efectuó con las dis-gregaciones del Departamento deMatemáticas de la Facultad de In-geniería, y del Departamento deEducación, más las Áreas de Socio-logía e Historia de la Facultad deHumanidades, y la vinculación deun cuerpo de profesionales docen-tes altamente calificados. De estaforma, la Facultad de Ciencias de laEducación quedó conformada conlas siguientes dependencias de ser-vicios y dirección de programas deformación profesional:
Departamento de Psicologíay Pedagogía
83
Departamento de Matemáticasy FísicaDepartamento de Biologíay QuímicaDepartamento de Sociales:Historia y GeografíaDepartamento de Lenguasy Literatura
Como la Universidad del Cauca hasido y es una Institución académica,científica e investigativa al servicio dela comunidad regional, nacional e in-ternacional; considerando que la ma-yor parte de los aspirantes a las diver-sas licenciaturas eran profesores
normalistas que laboraban en los di-versos centros de educación media yprimaria del Departamento del Cauca,determinó que los programas de Li-cenciatura fueran nocturnos y su ad-misión semestral. En este sentido, laFacultad de Ciencias de la Educacióninició sus labores académicas el 28 defebrero de 1972, bajo la dirección desu primer Decano Doctor JustoEvelio Sandoval y su VicedecanoMagíster Víctor Manuel Sarmiento.
El número de estudiantes que se ma-tricularon en los dos primeros años defuncionamiento fueron:
1972 1973AREAS PROMOCION
I II I II
BIOLÓGICAS
MATEMÁTICAS
SOCIALES
LENGUAS
I
I
I
I
44
47
49
42
56
56
52
56
40
52
46
40
46
48
32
36
BIOLÓGICAS
MATEMÁTICAS
SOCIALES
LENGUAS
II
II
II
II
31
39
43
36
31
31
48
42
22
30
36
29
BIOLÓGICAS
MATEMÁTICAS
SOCIALES
LENGUAS
III
III
III
III
23
28
42
31
26
33
46
41
BIOLÓGICAS
MATEMÁTICAS
SOCIALES
LENGUAS
IV
IV
IV
IV
22
20
41
29
TOTALES 182 369 454 537
LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN EN SUS TRES DÉCADAS DE VIDA
84
En un principio la Facultad de Cien-cias de la Educación no tenía un es-pacio propio para su funcionamiento,más sí en cada nuevo semestre acadé-mica el número de sus docentes au-mentaba progresivamente hasta llegaral décimo nivel semestral requerido encada programa de Licenciatura, y ellugar que ocupaba en la Facultad deIngeniería Civil, se hacía cada vez máspequeño, por lo que tuvo que pasarmuchas vicisitudes locativas hasta 1980que se le dio por sede el edificio don-de funcionaba el Liceo Alejandro vonHumboldt. Desde entonces hasta hoyha permanecido en dicho claustrouniversitario.
La designación de Facultad de Cien-cias Naturales, Exactas y de la Edu-cación tuvo su origen en el reestruc-turación académica que se llevó a caboen 1984, al pasar a la Facultad deHumanidades los Departamentos yprogramas de Sociales: Historia yGeografía y de Lenguas y Literatura,por Acuerdo No. 009 del 8 de abrilde 1985, por lo que modificó su nom-bre por el de Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales, y la Facultad deCiencias de la Educación al quedarsin los Departamentos de Sociales yLenguas y Literatura, recibió por elmismo acuerdo No. 009 del 8 de abrilel nombre de Facultad de CienciasNaturales, Exactas y de la Educación.Determinación del Consejo Superiorde la Universidad del Cauca que fuerefrendada por el Decreto No. 2433de agosto de 1985 del Ministerio deEducación Nacional. Las dependen-cias académico - administrativas quevinieron a conformar la fueron:
Departamento de Educacióny pedagogíaDepartamento de biologíaDepartamento de FísicaDepartamento de MatemáticasDepartamento de QuímicaDepartamento de Educación Física
En este momento, agosto del 2001,según informe del Técnico Adminis-trativo Guillermo Alegría, el númerode estudiantes de la FACENED esde 1347, distribuidos así:
GERARDO ANDRADE GONZÁLEZ
85
Licenciatura en Biología 10Licenciatura en Sociales Geografía 1Licenciatura en Lenguas Modernas Inglés � Francés 5Licenciatura en Educación Física(convenio Unicauca � Univalle) 67Licenciatura en Educación Básica (Con énfasis enEducación Física Dpte. Y Recreación) 81Licenciatura en Educación Básica (Sede Popayán) 114Licenciatura en Educación Básica (Sede Morales) 25Licenciatura en Matemáticas 78Programa de Química 149Programa de Biología 266Programa de Ingeniería Física 342Programa de Matemáticas 197Total 1.347
El número de Licenciados en los 30 años de vida de la Facultad es de 2.262,distribuidos así:
CARRERA HOMBRES MUJERES
Licenciatura en Biología
Licenciatura, en Matemáticas
Licenciatura en Soc-Historia
Licenciatura en Sociales � Geografía
Licenciatura Lenguas Modernas Español � Inglés
Licenciatura Lenguas Modernas Español � Francés
Licenciatura Educación Física y Salud
(Conv. Unicauca � Univalle).
Programa de Química
Programa de Biología
218
213
168
236
70
36
30
6
7
219
99
214
239
167
143
21
20
2
Total 1.022 1.240
Gran total 2.262
LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN EN SUS TRES DÉCADAS DE VIDA
86
Como se ve, la Facultad de CienciasNaturales, Exactas y de la Educación,desde su creación como Facultad deCiencias de la Educación, hasta la fe-cha agosto de 2001, ha formado Li-cenciados y Magísteres con excelentedesempeño académico, investigativo yadministrativo, entre los cuales se des-tacan el Magíster Gerardo NaundorfSanz actual de Vicerrector Académi-co, y el Magíster Danilo ReynaldoVivas Ramos, quien se desempeñacomo Rector de la Universidad delCauca. Esto es prueba de que la Fa-
cultad de Ciencias Naturales, Exactasy de la Educación forma profesiona-les idóneos, calificados, capaces decompetir profesionalmente conhomólogos de cualquier universidadColombiana y extranjera.
No podemos finalizar este informeque rinde como homenaje La Revistade la Facultad de Ciencias Humanasy Sociales, a la Facultad de CienciasNaturales, Exactas y de la Educación,sin antes nombrar a los Decanos quela han guíado en su órden:
1. Doctor Justo Evelio Sandoval Ruíz (Decano fundador)2. Magíster Víctor Manuel Sarmiento Gómez3. Magíster Adelmo Lalo Vidal Urrea4. Magíster Libio Alfonso Ruales Paz5. Magíster Alejandro Hernández Alonso6. Magíster Hilldier Zamora González7. Doctor Elio Fabio Gutiérrez Ruíz8. Magíster Wayner Rivera Márquez9. Magíster Danilo Reynaldo Vivas Ramos10. Magíster María Helena Vivas Muñoz11. Magíster Alvaro Correal Delgado12. Magíster Gerardo Ignacio Naundorf Sanz13. Magíster Alvaro López Tascón.
GERARDO ANDRADE GONZÁLEZ
English for specific Purposes:A challenge to be faced
Luis Santiago LópezProfesor de la Universidad del Cauca
La mayor dificultad que encontramos los profesores, en casi todos loss campos de nuestraactividad educativa, no siempre es la falta de materiales, la indecisión de cuál proce-dimiento aplicar para desarrollar una metodología determinada, o las estrategias ade-cuadas que faciliten el logro de los propósitos académicos de la institución o de nuestrosobjetivos profesionales, sino la falta de claridad en lo referente a el enfoque y la visiónque se debe tener en cuenta cuando abordamos la posibilidad de orientar un curso.
El presente trabajo pone de manifiesto algunas de las dificultades que entorpecen elproceso y, por ende, el logro de los cursos de Inglés ofrecidos a carreras diferentes a laLicenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad del Cauca, sobresaliendo,entre otras, la falta de un currículo acorde con las políticas de desarrollo de la Institu-ción y el desconocimiento de las necesidades lingüísticas y del aprendizaje, directamenterelacionadas con el contexto social y académico de los estudiantes de la Universidad.
Con esta investigation se espera que en el futuro se tengan en cuenta, si no todos, por lomenos algunos de los aspectos lingüísticos y educativos tratados y discutidos aquí para laobtención de resultados halagadores y positivos de los cursos de English for SpecificPurposes (ESP).
90
Presentation
In an attempt to implement ESPcourses at Cauca University, I haveworked this paper, which consists ofthree sections. Section one is anoverview of ESP as related to a parti-cular situation. Section two is apresentation of the background of ourcontext, that is, Cauca University, inwhich ESP courses, although notproperly designed and orientated, takeplace. In addition, general constraintsto the development of these coursesare considered. Section three presentsa conceptual framework of ESPcourses and learner-centred approachwith a discussion of the relationshipbetween them. A profile of thestudents involved in ESP courses isgiven as well. It also identifies thelearners� needs, according to thatcontext.
An overview
English for specific purposes, ESP,has become a major educational activityin the world in the last thirty years.From the beginning, the teachingperspective focused its bases on activitiesto �education, training, and practice,and drawing through three majorrealms of knowledge: Language,pedagogy and the students/�participants� specialist areas of interest�
(Robinson, 1991:1). To explain theconduct of this huge and almostunmanageable enterprise forinstitutions, teachers, materials writers,and students one should begin byanswering, as clearly as possible, thequestions, �what is ESP?� and �whyESP?� (Hutchinson & Waters 1987: 5).
At Cauca University, for instance, toteach ESP generated a difficultsituation because there were no trainedteachers for doing this work andbecause English teachers thought itwas the same to teach ESP as to teachEnglish for general purposes, EGP,courses. The fact that the students�needs and expectations were not takeninto account, or were not properlyaccounted for, was another reason forthe problems to rise in some of theschools, amongst them, the school ofElectronics.
Although all of these factors affected theteaching/learning programmes at CaucaUniversity, the lack of a consistentcurriculum policy generated anotherobstacle for a proper development.Together with a deficient strategy for asyllabus design, a well-planneddevelopment for ESP courses could bementioned amongst the most relevantdifficulties. Indeed, minimal attentionhas been paid to either curriculum orsyllabus planning, which could be thestarting point to solve the main problemsin this concern.
LUIS SANTIAGO LÓPEZ
91
Although it is very difficult to coverall aspects of ESP teaching, I hope todiscuss on the matter and bring somesuggestions for the improvement inall the ESP courses in the university.
My own ESP context
From 1972 the University of Caucabegan offering English courses in theschools (colleges) of Medicine, CivilEngineering, Accounting, Mathe-matics, and Biology. The coursesfocussed on English for GeneralPurposes (EGP) and were taught byteachers of the new born Faculty ofHumanities and, later on, by teachersof the Foreign Languages Departmentas well. There was neither a curriculumnor a syllabus, even, as some researcherson the matter may have believed thatsome syllabuses were no more than oneor two pages in length. And if therewere programs for teaching theseEnglish courses, they were crampedand barely legible. In other words, theseprograms did not establish academicor institutional policies or a philosophyfor developing contents andmethodologies, which helped theteachers to perform their workdifferently from other English courses.
Hutchinson & Waters (1987) statethat the same way that there aredifferent aspects and levels of
language, there are also differentaspects and levels of teaching(Hutchinson and Waters 1987: 89).However, this suggestion did notapply in our case because the teachersplanned and developed the coursesby themselves, without any controlof the particular school, which at theend of the term required from theEnglish teacher a mark for eachstudent. Most of the time, whenrequired by the ministry of Educa-tion, the teacher would send to therespective school the programme he/she was developing. In most of thecases, the programme consisted ofgeneral objectives, specific objectives,content, methodology, evaluation andbibliography.
In 1976 the students of the School ofElectronic Engineering went on astrike and sacked the English teacherbecause she did not teach them thekind of English (ESP) they neededfor their readings. The school wasclosed for a year and the teacher waschanged, but none of the languageDepartment teachers wanted to gotaking her place. They argued thatthey were not trained to teach ESPcourses. However, a new teacher wasassigned and two courses weretaught: one of English grammar inthe first semester and another one ofTechnical English in the secondsemester. The students asked for an
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES: A CHALLENGE TO BE FACED
92
optional conversation course in ninthsemester.
There was a combination of alanguage-centred syllabus and a skills-centred syllabus in the ESP course,with an implicit negotiation withrespect to the materials, but not on themethodology. Reading was the onlyskill in which the learners wereexpected to get some competence (e.g.they were trained with an emphasis onreading comprehension).
In 1983 the teaching of ESP in theUniversity was reduced to just onecourse of four hours a week. Theproblem Cauca University was facingwas the same as the one many LatinAmerican Universities had to solve.The Brazilian ESP Project can betaken as an example:
The specific purpose most common withthe participant universities is thereading of specialist literature inEnglish. Consequently there is aconsensus within the project to focus onthe teaching of reading strategies withthe use of authentic materials and theuse of the native language in spokenclassroom discourse. The teaching ofgrammar is based on the minimumnecessary for understanding academictexts. The emphasis is largely on gene-ral course content to cover commonproblems (such as reading strategies),
rather than specific courses accordingto the student�s subject specialism(e.g., �English for Engineers�)(Hutchinson and Waters 1987:15).
The social context in which the ESPcourses take place remains the same,but the academic characteristics of thepresent ESP context may be placedin the items about target needs andlearning needs provided byHutchinson and Waters (1987: 58-63).
However, the Target needs and theLearning needs (i.e. why, how, what,who, where, and when) can becombined to give a clear idea of thewhole framework applied to this par-ticular context. As an overallinformation, the students of ESP atCauca University are from 18 to 20years old. 80% are males and 20% arefemales, and come from all over thecountry. They are Spanish-speakersand have entered the university aftera selection made from the State Tests(Pruebas ICFES) that they have totake by the time they are about tofinish high school.
The students need English forreading and for examinations in orderto be promoted to advanced coursesin their career. They use the languagefor reading academic texts andmanuals and instructions in Englishin some cases.
LUIS SANTIAGO LÓPEZ
93
English classes are taught in the sameclassroom where the students studyother subjects. The lessons are usuallydeveloped with a teacher-frontedorientation, but in most of the cases,group-work tasks are performed withteacher monitoring or helping studentsto solve difficulties concerning theforeign language (L2). Most of theproblems that students are faced withare related to grammar and Lexis.Although the content areas of learningshould be topics related to Electronics,Medicine, Accounting, Mathematics,Biology, Civil Engineering, atundergraduate level, it is very difficultto select this type of material for almostall the disciplines. There is a greatamount of Engineering, Medicineand Business books in English in theuniversity central library. In addition,about forty per cent of the teachers forother subjects read and understandEnglish because 15% of them havestudied in USA and in UK. Thestudents use a Spanish-English-Spanish dictionary in the classes forunderstanding reading materials.
L2 is used for reading in the classroomas well as for use, examples andexercises, but the instructions andarrangements on methodology andmaterials are given in Spanish (L1).Most of the English classes are held inthe morning, twice a week, with twohours each section. The ESP coursesare compulsory and the learners are full-
time students.
The ESP courses last between 14 and16 weeks, with examinations every fiveweeks. If a student fails the course,after all the given opportunities, he hasto take it again some time later. Evenmore, he might not be promoted toother courses of his career because ofhis/her failure.
What is problematic?
ESP courses have always been aproblem in the institution since thebeginning. Amongst the main pro-blematic situations, I can mention:
1. The lack of continuity inuniversity policy, because of thepermanent changes of Directives
2. The fact that there is no a writtencurriculum about the philosophyand of the role of the foreignlanguage for ESP courses
3. The lack of a syllabus fordeveloping ESP courses andactivities within the teaching andlearning process
4. The lack of consistency in theimplementation of ESP curricu-la by the different schools, whichoffer ESP courses, at theUniversity
5. The very poor commitment ofthe University with ESP courses,mainly because it has not trained
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES: A CHALLENGE TO BE FACED
94
a single teacher for doing thiswork
6. The lack of interest of thelanguage teachers for ESPcourses
7. The general belief that the sameESP course (e.g. Biology) canbe taught to accounting students
8. The very reduced amount ofhours (4 hours per week) assignedby the schools for ESP courses
9. The selection of materials forESP courses without anypedagogic criteria
10. The conflicting situation withinthe minds of some languageteachers concerning with notteaching grammar at all in EGPcourses, which is reflected inESP courses
11. The fact that only reading skills(reading comprehension) areexpected to be developed in ESPcourses. It seems to me that otherskills should be considered
12. The manifested belief that anyperson knowing English, evenwithout an educational back-ground, can teach ESP courses.
English for specificPurposes (ESP)
In dealing with education interactionbetween teaching and learningEnglish for specific purposes, the
question one has to ask is �what isESP?� According to Hutchinson &Waters (1987), ESP, like any formof teaching, is primarily concernedwith learning. Before focusing on thelearning concepts, it seems necessaryto look at the origin of ESP, so wehave a clear idea of what it is. Theorigins of ESP may date from theSecond World War, with thescientific, technological and econo-mical expansion, which took place onan international scale.
History of ESP
The revolution of Linguistics of the60s and early 70s and the educationalpsychology developments whichfocused attention on the learner�sneed and interests in learning English(Hutchinson & Waters 1987: 6-8) canbe taken as the initial stages of thedevelopment of ESP. From therevolution in linguistics, teaching andlearning English spreads out intoEnglish for specific groups oflearners and it is stated that Englishvaries from one situation to another.This last finding carries with it thenecessity for learning English forscience and technology (Swales1971, Selinker 1976). However, itis in the late 60s that ESP shapes itstheoretical and practical deve-lopment.
LUIS SANTIAGO LÓPEZ
95
From there on, ESP underwent threemain phases: Register analysis,Rhetorical (discourse) analysis, andTarget situation analysis.
Register Analysis: It was thoughtthat English for Electronicsconstituted a specific register, whichwas different from that of Biology orCommerce. The aim being theidentification of grammatical andLexis features of the particularregister, at the sentence level. To copewith this phase it was necessary to pro-duce a syllabus, which gave priorityto the language forms students wouldmeet in their science studies, hencegiving low priority to forms that theywould not meet in the same courses.In addition, the teaching materialstook, according to Hutchinson andWaters, these linguistic features (e.g.,registers) as their syllabus. Eventhough it had an academic interest inthe nature of registers of English perse, the main motive behind the registeranalysis was the pedagogic register inorder to make the ESP courses morerelevant to learners� needs. It may besaid that the register analysis openedthe door to go beyond the sentencelevel, to the combination of differentsentences -discourse analysis - toconvey different meanings.
Discourse or Rhetorical Analysis:Because of the fact that there were someflaws in the register analysis-based
syllabus and that the world oflinguistics was making its arrival, thesentence level was shifted into thediscourse. That is, ESP becameinvolved with the emerging field ofdiscourse or rhetorical analysis, e.g., themovement led by Widdowson (1974)in Britain and Selinker (1976) in theUnited States. As register analysis hadfocussed on sentence grammar, nowemphasis was on how sentences werecombined in discourse to producemeaning. In other words, the discourseapproach taught the students torecognise textual patterns.
Target Situation Analysis:Hutchinson & Waters (1987) statethat a target situation analysis emergesfrom the rhetorical analysis to establishprocedures for relating languageanalysis more closely to the reasons thatparticular learners have for learningEnglish. The identified linguisticfeatures of target situations form thesyllabus of an ESP course.
From these insights, it seems to bepertinent to get into a subsequentanalysis of the learning needs asproposed by Huthchinson and Waters(1987: 59-63) but relating the twotypes of needs (e.g., target situationneeds and learning needs).
In an attempt to set up criteria forusing these types of needs, it seemsnecessary to introduce the concepts of
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES: A CHALLENGE TO BE FACED
96
learners� needs, as directly associated tothe learner. Thus a need analysisshould be referred to the learner as thecentre of the learning process. It is thelearner who, at the end, fails orbenefits from the English courses.This fact leads us to the analysis ofthe courses in which the learners areinvolved. The same way that learnersdiffer from one another, the coursesshould have relevant differences. Inother words, in theory there should notbe any difference between EGP andESP courses, though in practice, itshould be a great difference. AnyEnglish course should be based on theanalysis of the learner�s needs and thelearners should be aware of their ownneeds, which in this case, should beto use the foreign language forcommunicating or for understandingspecific texts.
According to Munby (1978), theCommunication Needs Processor(CNP) is a range of questions aboutkey communication variables (topic,participants, medium, etc.) which canbe used to identify the target languageneeds of any group of learners. Thequestion seems to focus not on howmuch can be learnt from a �scientific�need analysis, but rather how little canbe gathered from this type of analysis.
The analysis of the learner�s needsfocuses on a Language-Centredapproach, which should develop the
ability to comprehend and/or producethe linguistic features of the targetsituation. This reality leads todistinguishing between target needs(e.g., what the learner needs to do inthe target situation) and learning needs(what the learner needs to do in orderto learn). The target needs areenvisaged from an objective -perceivedby course designers- and subjective -perceived by the learners- perspectives,with necessities, lacks and wants as themain components. These threecomponents can be defined as:
• Necessities are what the learner hasto know in order to functioneffectively in the target situation.
• Lacks are concerned with what thelearner knows already to decidewhich of the necessities he/she ismissing.
• Wants, bearing in mind theimportance of the learner �smotivation in the learning process,the learner perceived wantscouldn�t be ignored.
A) Target needs
The importance of this analysis restson the degree to which it can beapplied to specific and particularsituations. In the next sections, theseconcepts and discussions will beapplied in my context.
LUIS SANTIAGO LÓPEZ
97
• Why is the language needed?• For study, examinations and
promotion to other courses• How will the language be used?• By reading academic texts,
technical manuals, and catalogues.• What will the content areas be?• Engineering, Medicine, Biology,
Accounting, Mathematics,Agroindustrial, and others at theundergraduate level
• Who will the learners use thelanguage with?
• With non-native speakers to thelevel of expert or student
• Where will the language be used?• In the classroom both in groups
in the university library and in in-dividual reading
• When will the language be used?• Currently within the ESP courses
and subsequently in small amounts,concerning specific readings in theirparticular courses
B) Learning needs
Learning needs may be associated toTarget needs and can be understoodin an analogy in which ESP coursesare seen as a journey. In any journey,there is a starting point, which, in ourcase, is similar to the lacks. There isalso a destination, which is referred tothe necessities. Finally, there is thequestion, where the destination should
be, or the wants. At the same time,one can ask, what the expertcommunicator needs to know in orderto function effectively in this situation?The information provided might bein terms of language items (e.g., skills,strategies, subject knowledge, etc.).However, the analysis, under thesecircumstances, cannot show how theexpert communicator learnt thoselanguage items. In other words, thewhole ESP process is concerned notwith knowing or doing, but withlearning.
This literature and the formerconsiderations enable me to relatethese issues to the learners and theirreasons for learning English in mycontext.
• Why are the learners taking thecourse?
ESP is compulsory in all the schoolsof the university. The learners, bymastering language skills in the for-mal lessons, will learn to use othertexts. In addition, the learners maywant to improve their reading skill.
• How do the learners learn?
The students have had some sort ofEGP courses in high school. Theyare very concerned with themethodology used by the teacher and
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES: A CHALLENGE TO BE FACED
98
they seem to be engaged with greatresponsibility in ESP learning.
Although for some students thereading by the teacher, when he doesit to refer to difficulties presented inthe materials, seems boring, but whenthey themselves read aloud, even withproblems of pronunciation, they seemto enjoy it.
All of the classes are taught in ateacher-fronted modality. Very oftenthe students work in-groups of four.The activities are interacted among thegroups. The teacher monitors most ofthe time in the learning process.However, when common difficultiesappear, the teacher explains or suggestssolutions, sometimes to all the groups,some others to individual groups.
• What resources are available?
Ninety per cent of other subject disci-plines teachers in the schools ofElectronics and Medicine read andunderstand English, because 15%have studied in U.S.A. or UK. Thisis not the same in the other schools,where about 5% of the teachers readand understand English texts.
A great amount of teachers of othersubjects agree with ESP courses andsuggest topics to be studied in English.In the school of Electronics, forexample, some teachers have provided
chapters of books in English to theEnglish instructor for the students tostudy and report in L1 in their classes.
The good relationship between othersubject teachers and the ESP teachershas been crucial in the development ofa good atmosphere. There have beencases in which other subjects� teachershelp the English instructor to solvedifficult problems (e.g. integrals,circuits, resistance, etc.) when thelearners are not able to solve them.
The materials are mostly selected fromtechnical books such as MacMillan andRegents Series. The teacher adapts thereadings and provides handoutsaccording to the grammar features ortopics in question. The main teachingaids are the board and chalk and posters.
A Spanish-English-Spanish dictionaryis required for each student in the ESPsessions. The students identify grammarand Lexis features in the classroomthrough developing examples andexercises and performing activitiesorganised by the teacher. They also takepart of the material home for reinforcinglearning and getting familiarised withlanguage patterns seen in class. In theend of the readings there is a glossary ofthe technical terminology withdefinitions in English (e.g. An induc-tor = an electric device used to pro-duce electric current by changing themagnetic field).
LUIS SANTIAGO LÓPEZ
99
• Who are the learners?
The students involved in the ESPcourses are from 18 to 20 years old.Eighty per cent are males and 20%females, and come from all over thecountry. Most of them live in the city(Popayan) which is about 400.000inhabitants. They have finished highschool and the diploma is required toenter the University. A State Exam,which they have to take in the last yearof secondary school, will qualify andclassify them for entering the differentschools. This is the same in all theColombian Universities.
While studying English, they studyother subjects, depending on thecareer they are enrolled in.
They seem to like to learn English inthe four communication skills (e.g.,Listening, Reading, Speaking andReading), but the time for such adevelopment and the four hours aweek, they actually have for ESPcourses, is not enough for furtherforeign language acquisition.
The learners come from all socio-economical groups and from privateand public schools as well. Some comefrom villages and others from highsocial status families. Interestingly,higher social classes students do betterin English (ESP) than those fromlower classes.
In general they are not good readerseither in their L1 or L2, but they haveto study hard because in order to bepromoted to higher courses, andbecause of the prestige of the school,specially the schools of Medicine andElectronics.
In general, it has been noticed thatstudents coming from private schoolsdo better than the ones coming frompublic ones. This fact may besurprising, since most of the studentshave studied English with the Audio-lingual approach (even withoutlanguage laboratory) and some othersare used to communicative techniques.The formers find grammar easier andcan deduce grammar rules forunderstanding the meaning of thereadings rather easily. This is withoutsaying that students coming fromlow-classes do not use the mothertongue properly.
Some students show a great interestin learning English because theyexpect to travel to USA or UK tocontinue post-graduate studies. Thesestudents attend evening classes ofEGP courses in academies. The ge-neral belief is that university studentslearn English for academic purposes(e.g., they have to study it in all theschools), for school and professionaldevelopment, for getting better socialstatus, for getting better jobs, and forprestige reasons.
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES: A CHALLENGE TO BE FACED
100
• Where will the ESP courses takeplace?
They take English in the classroom,where the students receive theinstructions of other subjects. Ifnecessary, all the students have accessto the language laboratory, operatingin the school of Education and whichis not very distant from their studyingplace. Most of the surroundings of theclassroom are pleasant and quiet dueto the fact that most of the schools aresituated outside the city, with theexception of Accounting, which is anevening school and is located in theCentral building of the university.
• When will the ESP course takeplace?
Most of the time the English classesare taken in the morning, almost neverin the afternoon. As mentioned, theschool of Accounting presents othercharacteristics. The lessons aredelivered twice a week with anintensity of 2 hours each session.
They are full-time students and theyhave to attend classes every day. Allthe courses are compulsory and theteachers have to control the attendanceof the students who cannot exceed the20% of absences.
In a course of 16 weeks work, thestudents have to be tested in ESP three
times per term, which in our contextis called semester. If they do not passthe course, after summing the threemarks, they have one moreopportunity. In case they do not passthe ESP and another course thestudents loose the right to continue inthe University. But if only they do notpass the ESP course, they can repeatit next term.
Conclusion
It has been discussed that to teachEnglish for Specific Purposes (ESP)is not the same as teaching Englishfor General Purposes (EGP). This istrue because the origin of ESP wasthe result of what Hutchinson andWaters (1987) have called �Thedemands of a Brave New World, aRevolution in Linguistics, and aFocus on the Learner �. Besides,English for Science and Technology(EST) preceded English for SpecificPurposes though some may think theyare synonyms. When talking of aLearner-centred approach, the needsof the learners, the ideas aboutlanguage and the new concepts oflearning has been analysed to see whatpeople do with language: ESP isconcerned not with language use, butwith language learning. From thisperspective, a learning theory emergesand provides the theoretical basis for
LUIS SANTIAGO LÓPEZ
101
the methodology used in order tounderstand how people learn a foreignlanguage.
The context of Cauca University waspresented because this institution hasbeen offering ESP courses in the lastthirty years, but those programmes havenot been successful due to institutional,academic and administrative problemsand constraints. The non-existence of aclear policy for ESP and the lack of asyllabus, among other things, makethings difficult. So, the implementationof a learner-centred syllabus seems to bepart of the solution to the problem. Theexecution of any type of syllabus has tobe based on a clear idea of the generalconcept and implications of a syllabus.
As a general belief, it may be stated that,in spite of the difficulties, there areconditions for implementing not onlyparticular language syllabuses, but alsoeffective curricula for ESP courses. Inaddition, the development of languageprograms through the implementationof a syllabus should also convey torevision and further implementation ofother programmes. However, this is anextended field that can be treated in otherconditions and circumstances.
Bibliography
Barlett, l. and J.Butler (1985). The Planned Curriculumand Being a Curriculum Planner in the AdultMigrant Education Program. In Nunan(1988)The Learner-Centred Curriculum. CUP.
Breen, M. and C. Candlin (1980). The Essentials ofa Communicative Curriculum in Language Teaching.Applied Linguistics 1/2.
Brumfit, C. J. (1984). �Key Issues in Curriculum andSyllabus Design for ELT�. In R. White (ed.)(1988) The ELT Curriculum: Design,Innovation and Management. Blackwell.
Clark, J. L. (1987). Curriculum Renewal in SchoolForeign Language Learning. OUP.
Dubin, F. and E. Olshtain (1986). Course Design.Developing programs and Materials for LanguageLearning. CUP.
Hutchinson, T. & A. Waters (1987). English forSpecific Purposes. A Learning Centred Approach.CUP.
Munby, J. (1978). Communicative Syllabus Design.CUP
Nunan(1988). The Learner-Centred Curriculum. CUP.Prabhu, N. S. (1987). Second Language Pedagogy: A
perspective. In R. White (1988).The ELTCurriculum. Blackwell.
Prabhu, N. S. (1983). Procedural Syllabuses. In T.Hutchinson & A. Waters (1987) (eds.) Englishfor Specific Purposes. CUP.
Robinson,P. (1991). ESP Today: A Practitioner�sGuide. Prentice Hall.
Selinker, L. & L. Trimble (1976). �Scientific andTechnical Writing: The choice of Tense�. In T.Hutchinson & A. Waters (1987) English forSpecific Purposes. CUP.
Swales, J. (1971). Writing Scientific English. InT.Hutchinson & A. Waters (1987) (eds.)English for Specific Purposes. CUP.
Swan, M. (1985). A critical look at the CommunicativeApproach 2. In P. Robinson (1991) (ed) ESPToday.
White, R. (1988). The ELT Curriculum: Design,
Innovation and Management. Blackwell.
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES: A CHALLENGE TO BE FACED
Valor y uso que los indígenasnasa, quizgüeños yeperara sía pidaras
le asignan a sulengua ancestral *
Martha Elena Corrales CarvajalProfesora Universidad del Cauca
Este documento reelabora un capítulo del Informe Final del Proyecto �El apren-dizaje escolarizado de las lenguas en contextos bilingües interculturales: análisis decasos�, desarrollado entre 1999 y 2000, por cuatro profesoras de la Licenciaturaen Etnoeducación de la Universidad del Cauca, en la línea de investigación enComunicación y Lingüística.
*
En este aparte de la investigación la autora del presente texto, describe y analiza,desde una perspectiva comunicativa y cultural, algunas de las concepciones y prác-ticas que tres comunidades indígenas del departamento del Cauca tienen de suslenguas ancestrales. Concepciones y prácticas que se manifiestan en unos valoresculturales y en unos usos sociales y educativos.
_________
* Ponencia presentada en la Primera Feria Hemisférica de Educación Indígena, realizada en Ciudad Guatemala,Guatemala, entre el 25 y el 27 de 2001.
106
Centra su análisis en evidenciar una contradicción: el gran valor cultural que estascomunidades le dan a su lengua, pero el poco uso, en espacios sociales y educativos, quehacen de ella. Al final sugiere algunas estrategias, desde la perspectiva de laetnoeducación, que se podrían utilizar para superar tal contradicción.
Brevecontextualización delas comunidadesindígenas en cuestión
Esta investigación se realizó en lascomunidades nasa del resguardo deNovirao del municipio de Totoró; enla quizgüeña del resguardo deQuizgó del municipio de Silvia; yen la eperara sía pidara del resguardode Aguaclarita, del municipio deTimbiquí.
Novirao es uno de los cinco resguar-dos pertenecientes al municipio deTotoró, en la región nororiental deldepartamento del Cauca. Los otrosresguardos de este municipio son:Paniquitá, Totoró, Polindara y Jebalá.
El resguardo fue reconocido como talen 1985 y su máxima autoridad es elCabildo, el cual está encabezado porun gobernador elegido anualmente.Antes de esta fecha, esta zona estabaconstituida por grandes haciendas y losindígenas trabajaban al servicio de losterratenientes en calidad de terrajeros(trabajaban la tierra de los terratenien-tes, a cambio de comida y techo).
A pesar de su cercanía a la capital deldepartamento, queda a 20 minutos deésta, la gran mayoría de su pobla-ción se autoidentifica como paez. Elresguardo está conformado por 1.375habitantes aproximadamente, distri-buidos en 75 familias, quienes habi-tan en casas unifamiliares de distri-bución dispersa, a lo largo y anchode su territorio. A pesar de esta dis-persión en las viviendas, conservan ymantienen la minga como una de lastradiciones indígenas que cohesionany caracterizan culturalmente al grupo.
A nivel educativo, el resguardocuenta con una escuela que ofrecelos cinco grados de básica primaria,con un total de 70 estudiantes, lacual fue fundada por una maestramestiza en 1914.
Por su parte, el resguardo de Quizgóestá ubicado en las estribaciones dela vertiente occidental de la cordille-ra central, al nororiente del departa-mento del Cauca. Es uno de los 6resguardos indígenas del municipiode Silvia.
Según el censo realizado por el ca-bildo en el primer semestre de 1997,
MARTHA ELENA CORRALES CARVAJAL
107
cuenta con una población de 4.360habitantes y una extensión de 6.068hectáreas. Está conformado por doceveredas distribuidas en sus tres zo-nas: baja - Centro - Alta.
La presente investigación se realizóespecialmente en la zona alta, cono-cida como la más tradicional, pues enella habita la gran mayoría de loshablantes de la lengua namtrik, quie-nes aún conservan y practican cos-tumbres y tradiciones ancestrales conraíces en la cultura guambiana.
Y los indígenas Eperara Sía Pidarahabitan en la costa Pacífica del de-partamento del Cauca, en los muni-cipios de Timbiquí, López de Micayy Guapi. Este trabajo se realizóespecíficamente en la localidad deAguaclarita, en el resguardo deGuangüí, del municipio de Timbi-quí. Esta comunidad se encuentraubicada sobre el río Agua-clarita, a 9horas de Guapi por vía marítima; to-dos sus pobladores son bilingües síapedée - castellano.
La lengua comoelemento y proceso decomunicación
Una forma generalizada y sencilla dedefinir lo que es una lengua o un idio-ma, es afirmar que es un sistema de
signos utilizado por un grupo huma-no. Es así como todos los seres hu-manos conglomerados y organizadosen un grupo social y cultural tienen ycomparten una lengua como suya,como propia, la cual les da sentido depertenencia e identidad que los dife-rencia de otros grupos.
La lengua, entonces, es una de las ela-boraciones humanas que, como ele-mento que vincula y junta a quienesla comparten, se constituye en uno delos principales modos, pero tambiénprocesos de comunicación, deinteracción, que ha permitido la cons-trucción y mantenimiento de las cul-turas. Por esto se puede afirmar quelas sociedades y las culturas nacen dela comunicación, entendida como elproceso vital por medio del cual losseres humanos se conocen y desarro-llan en la expresión, intercambio yresignificación de sus aptitudes, acti-tudes, sentimientos, conocimientos,saberes y expectativas. Comunicacióny cultura que se definen en la cons-trucción y el establecimiento de códi-gos y significados comunes y compar-tidos. Así la comunicación se ve comouno de los fundamentos de la culturay, a su vez, la cultura se ve como uncomplejo sistema de comunicación.
La lengua se asume como uno de losmúltiples lenguajes que el ser huma-no ha inventado y mantenido paracomunicarse, para en su intercambio
VALOR Y USO QUE LOS INDÍGENAS NASA, QUIZGÜEÑOS Y EPERARAS SÍA PIDARA LE ASIGNAN A SU LENGUA ANCESTRAL
108
e interacción con otros, convertirse enun ser social y cultural. La lenguase considera el medio y el modo decomunicación más completo e inte-gral, en el sentido en que en ellasubyacen el pensamiento y las cate-gorías cognitivas propias y particu-lares de sus usuarios, acordes con lacosmovisión del grupo cultural al cualpertenecen. Por esto se puede afir-mar que la lengua, más que solo unproceso de comunicación, al permi-tir la circulación, apropiación y ex-presión de elementos de la cultura,es un valioso auxiliar del pensamien-to, en tanto construye y permite sumanifestación externa.
Esta apreciación es compartida porel indígena nasa Marcos Yule al afir-mar que �la lengua como elementode identidad y comunicación es im-portante en la medida que es un re-flejo del pensamiento, ya que a tra-vés de la lengua expresamos un es-quema o una manera de pensamien-to; expresamos la manera de ver elmundo�. (1995; pág.25)
Valor y uso que los nasa,quizgüeños y eperara síapidaras le asignan a sulengua ancestral
Los conceptos y valoraciones sobre elpapel de la lengua en la comunica-
ción y en la cultura, son elaborados ycompartidos por múltiples y diferen-tes comunidades indígenas de Colom-bia y del departamento del Cauca.Entre ellas se encuentran la nasa delresguardo de Novirao del municipiode Totoró, la quizgüeña del resguar-do de Quizgó del municipio de Silviay la eperara sía pidara del resguardode Aguaclarita, del municipio deTimbiquí.
Cada una de estas comunidades indí-genas posee una lengua ancestral, lacual comparte con otros indígenas desu mismo grupo étnico, aunque nosiempre comparten el mismo territo-rio. Así, los nasa o paeces del resguar-do de Novirao, hablan la lengua nasayuwe; los quizgüeños, especialmentede la zona alta del resguardo deQuizgó, hablan la lengua namtrik onamui wam; y los eperara sía pidarade la Costa Pacífica, hablan la lenguasia pedee.
En estas tres comunidades, a pesar desus particularidades culturales y de lasdiferencias que cada una tiene frentea su lengua ancestral, se han encon-trado algunas constantes que se evi-dencian en conceptualizaciones, valo-raciones y sentidos culturales simila-res frente a su lengua, a la que conci-ben como un elemento que construyey refleja su pensamiento y sucosmovisión; es decir, como un ele-mento fundamental de su cultura.
MARTHA ELENA CORRALES CARVAJAL
109
Una de estas constantes, es el hecho deque las lenguas habladas en estas trescomunidades hacen parte de las 64 len-guas amerindias identificadas en Co-lombia, las cuales, a pesar de los recien-tes reconocimientos constitucionales, si-guen compartiendo un estatussociopolítico inferior. Estatus de infe-rioridad que ha estado determinado porla connotación social y política que tie-ne cada una de las culturas que expre-san y representan: el español a la socie-dad occidental, reconocida histórica-mente como superior; y las lenguas in-dígenas a las comunidades minorita-rias, marginadas, consideradas inferio-res; por lo cual sus lenguas han sidomás vulnerables a su deterioro y des-aparición.
Pero esta situación de inferioridad yvulnerabilidad de las lenguas ancestralesindígenas, es ahora rechazada por sushablantes, quienes buscan superarlamediante su redefinición, revaloracióny posicionamiento sociopolítico.
Por ejemplo para los indígenas nasadel resguardo de Novirao, la lenguanasa yuwe es muy importante para elmantenimiento y fortalecimiento de sucultura, porque es la lengua que ha-blaron sus antepasados, por lo cual laconsideran ancestral, y porque es unode los elementos que los identifica ycaracteriza como indígenas. Por éstoaducen que es necesario mantenerlavigente, para no perder su pensamiento
ancestral y tradicional, para no perdersu cultura, así como para no perderlos derechos y reivindicaciones socia-les, económicas y políticas que hanlogrado por autoidentificarse y orga-nizarse como indígenas.
Sin embargo, a pesar de que losnoviragüeños reconocen que el nasayuwe es su lengua materna y ances-tral, y por ello muy importante parael mantenimiento y fortalecimiento desu cultura, también reconocen queaunque todavía es la lengua que másse habla en su resguardo, hoy en díase habla menos que antes. Es por estoque los cabildantes, los mayores y al-gunos padres de familia manifiestanpreocupación al considerar que losjóvenes y los niños de la comunidadcada vez hablan menos la lengua nasayuwe y no le dan el mismo valor yuso que ellos tradicionalmente le handado. En tal sentido afirman que aho-ra lo hablan especialmente los mayo-res, sobre todo en los espacios fami-liares, domésticos o muy íntimos y tra-dicionales de la comunidad. Mien-tras tanto, la mayoría de los jóvenes yniños hablan más, y casi exclusiva-mente, el español en todos los espa-cios comunitarios, afirmando que sesienten mejor hablando esta lengua ypor esto les gusta más.
Los noviragüeños afirman que algu-nas de las causas para que los jóvenesy niños tengan este cambio en la valo-
VALOR Y USO QUE LOS INDÍGENAS NASA, QUIZGÜEÑOS Y EPERARAS SÍA PIDARA LE ASIGNAN A SU LENGUA ANCESTRAL
110
ración y uso de su lengua ancestral,radican en el hecho de que muchospadres de familia, sobre todo cuandofueron terrajeros, prefirieron la ense-ñanza del español a sus hijos para queellos tuvieran mejores condiciones alentablar relaciones con los �patronos�y con otras personas que no eran indí-genas, cuando salieran de la comuni-dad. También para que los niños, alentrar a la escuela, pudieran entendery aprender más rápido y fácil lo quelos profesores les enseñaban, ya queéstos han sido, en su gran mayoría,mestizos, monolingües en castellano.
Igualmente, muchos jóvenes que sehan desplazado temporalmente a tra-bajar a ciudades cercanas, manifiestanuna crisis generacional frente a susabuelos y padres, al relacionar su len-gua ancestral, con lo viejo, lo tradi-cional, con lo pasado de moda. Poresto sienten vergüenza al hablar sulengua indígena y cuando regresan alresguardo dicen que se les ha olvida-do el nasa yuwe o �hacen que no laentienden, para creerse más importan-tes cuando regresan a la comunidad�,pues consideran que hablar bien elcastellano aumenta su estatus y reco-nocimiento al interior de ella.
Otra situación que, según losnoviragüeños, incide en la desvalori-zación y disminución del uso del nasayuwe en Novirao son las constantesrelaciones, sobre todo comerciales, con
los mestizos, dada la cercanía del res-guardo a la carretera panamericana.También encuentran que la introduc-ción de los medios de comunicación,especialmente de la radio y reciente-mente de la televisión, ha hecho quelos niños y los jóvenes sean los máspropensos a desvalorizar su lengua tra-dicional, al encontrar que su lenguaindígena no se valora ni utiliza en es-tos medios masivos.
Otra razón que identifican, es el he-cho de que en este resguardo no sa-ben ni leer ni escribir alfabéticamentesu lengua; solo la usan a nivel oral. Aesto se suma que reconocen que enestos momentos lengua tiene muchamezcla e interferencias del español, porlo cual sienten que ya no se habla bienni el nasa yuwe, ni el español. Deotra parte, sobre todo los mayores,sienten que la lengua nasa yuwe quehablan en este resguardo no tiene elmismo valor que la hablada por otrosindígenas nasa de otras zonas, segúnellos más tradicionales y ancestrales delos paeces como Tierradentro,Caldono y su vecino resguardo deJebalá. Afirman que el nasa yuwe deNovirao no es el propio porque tienemuchas diferencias con el nasa yuweque hablan los paeces de estas otraszonas donde, según ellos, sí hablan laverdadera, tradicional y ancestral len-gua. Por esto consideran que �no lahablan bien, que la hablan feo�.
MARTHA ELENA CORRALES CARVAJAL
111
Estas situaciones que los noviragüeñosidentifican como causantes de la ac-tual desvalorización y desuso de sulengua ancestral al interior de su terri-torio, se pueden resumir afirmandoque son generadas por el proceso deaculturación sufrido por todos los gru-pos indígenas de Colombia. Procesodeterminado por la castellanización,del cual no han sido excluidos, a pe-sar de su particular situación deterrajeros que los mantuvo encerradosen las haciendas, lo que les permitiómantener por mucho más tiempo lavigencia de su lengua indígena al in-terior de sus familias.
Y de este proceso de aculturación, losnoviragüeños coinciden con otras co-munidades indígenas en afirmar quela escuela tradicionalista e hispanoha-blante ha sido uno de sus mejores alia-dos. Pues la escuela de Novirao, aligual que la mayoría de escuelas enterritorios indígenas, y a pesar de loscambios constitucionales y educativosde nuestro país y de la mejor y máspositiva disposición de los maestros,continúa dejando la lengua indígenapor fuera de los espacios escolarizadosy no la utiliza, ni como lenguavehicular, ni como elemento de apren-dizaje. En el caso de Novirao, una delas razones de ésto es el hecho de queninguno de los tres maestros actualesconoce competentemente la lenguanasa yuwe como para poder enseñar
con ella o enseñarla. Situación que secomplica más por el hecho de que enel resguardo no hay ningún indígenanasa preparado para asumir tal labor;pues si bien algunos comuneros lahablan y la conocen muy bien, nocuentan con los elementos pedagógi-cos para poderla introducir a la escue-la como elemento educativo.
Por lo anterior, las autoridades y co-munidad en general del resguardo deNovirao, consideran necesario y ur-gente ampliar las situaciones y espa-cios de uso del nasa yuwe, así comofortalecerlo y enriquecerlo con las nue-vas generaciones. Para ésto insisten enla necesidad de que nuevamente lospadres le enseñen a sus hijos el nasayuwe como primera lengua al interiorde sus familias, así como introducirloa la escuela, tanto como objeto de co-nocimiento escolar, como vehículo detransmisión de otros saberes. Puesconsideran que así se cualificarán lascondiciones de enseñanza-aprendiza-je y los niños aprenderán más rápidoy mejor. Y al conocer y usar bien sulengua, también se podrán fortalecerlas costumbres del resguardo,revitalizando así su cultura nasa, sindesconocer que también consideranfundamental hablar correctamente elcastellano.
De otra parte, en el resguardo deQuizgó, del municipio de Silvia, es-
VALOR Y USO QUE LOS INDÍGENAS NASA, QUIZGÜEÑOS Y EPERARAS SÍA PIDARA LE ASIGNAN A SU LENGUA ANCESTRAL
112
pecialmente en la zona alta conocidacomo la más tradicional del resguar-do, en tanto mantienen vivas algunastradiciones y costumbres ancestrales dela cultura guambiana, entre ellas lalengua tradicional namtrik o namuiwam, consideran necesario e impor-tante recuperar, preservar y fortaleceresta lengua como un valor cultural.
Al respecto, hay que tener en cuentaque la situación lingüística del resguar-do de Quizgó no es homogénea, en-tre otras razones, porque no todos sushabitantes se reconocen yautoidentifican como pertenecientes aun mismo grupo sociocultural o étni-co. Es así como el Proyecto Educati-vo Comunitario que los quizgüeñosvienen realizando, parte de reconocerla diversidad en la expresión de laidentidad étnica y cultural de sus po-bladores; por lo cual caracterizan suresguardo como un espaciointercultural, en tanto que en las dife-rentes zonas habitan familias que seautorreconocen como guambianas,otras como quizgüeñas, otras comomestizas y unas pocas como paeces.Por ésto plantea como uno de sus prin-cipios, que
�la convivencia en la diversidad es unelemento de unidad�. (Fundamentosdel Proyecto Educativo Comunitariodel resguardo de Quizgó, 1997. Fo-tocopias)
Pero, a pesar de esta diversidad étnicay cultural, el cabildo y la comunidaden general reconocen y respetan el he-cho de que para los pobladores de lazona alta del resguardo la lenguanamtrik es un valor cultural tradicio-nal y ancestral. Pues estos quizgüeñosencuentran en la lengua una fuentede conocimientos y pensamientos va-liosos, que hacen parte de la culturade sus antepasados, y que ahora quie-ren recuperar y fortalecer porque con-sideran que son importantes y vigen-tes para sus vidas actuales.
Al respecto, algunas mujeres que la-boran como madres comunitarias delICBF afirman que �oyen� la lengua,es decir, que la entienden pero no lasaben hablar ni escribir. Pero ahoraquieren aprender a hablarla para a suvez enseñarla a sus hijos y a los niñoscon los que trabajan, para con la len-gua transmitir saberes y tradicionesque se han ido olvidando.
Estas mujeres afirman, similar a loencontrado en el resguardo deNovirao, que a ellas sus padres no lesenseñaron a hablar la lengua tradicio-nal, para que no tuvieran problemascon los mestizos y para que no sintie-ran vergüenza al ser reconocidas comoindígenas. Pero ahora que ya sabenla importancia de hablar la lengua desus padres, su lengua ancestral, �ya noles da pena ser lo que son�.
MARTHA ELENA CORRALES CARVAJAL
113
Consideran necesario recuperar, �re-cordar� y volver a hablar la lenguaancestral indígena, porque reconocenque con el olvido de la lengua las nue-vas generaciones también han olvida-do otros aspectos muy importantes desu cultura, como el conocimiento dela influencia de los astros en los culti-vos y los consejos en la cocina, queeran fundamentales para la buenacrianza de los niños. Afirman que sireviven la lengua namtrik, con ellarecuperarán muchas otras costumbresbuenas de la cultura y así vivirán me-jor ; los niños van a ser más sanos yvan a estar más contentos, viviendo deacuerdo con su cultura.
Comparten así el pensamiento del in-dígena cuna Abadio Green, quienafirma que �La lengua no es solamen-te una forma de comunicación, sinosobre todo un espacio para entender einterpretar el conocimiento de nues-tros ancestros� (1993; pág. 144).En este sentido Laurentino Tunubalá,varias veces coordinador del Comitéde Educación del cabildo, escribió enun canto: �En el territorio quizgüeñohablemos en nuestra lengua, los quehasta ahora no la han olvidado lo ex-presan con alegría. En el centro edu-cativo hablando y escribiendo estamosen nuestra propia lengua reconocien-do lo propio. Nuestra lengua y el es-pañol tienen el mismo valor y sin dis-criminación aprendamos por igual�.
Es así como en estos momentos lospobladores de esta zona, especialmentelas mujeres y los maestros de las es-cuelas quieren aprender a hablar, es-cribir y leer la lengua namtrik, paramantenerla viva y enriquecerla en eluso cotidiano, pero también para in-troducirla con más fuerza ysistematicidad en la escuela.
En este mismo orden de ideas, la co-munidad indígena eperara sía pidaradel resguardo de Aguaclarita del mu-nicipio de Timbiquí, considera quesu lengua sía pidée es mucho más queun medio de comunicación y expre-sión de su pensamiento y sucosmovisión; para ellos su lengua an-cestral es un elemento de identidad ycohesión cultural.
Pero a pesar del gran valor y uso queactualmente le dan a su lengua tradi-cional y ancestral, esta comunidad vis-lumbra el riesgo de su debilitamientoy con ella el de su cultura.
Por ésto, aunque todos los miembrosde la comunidad son bilingües síapedée � español, sus autoridades ypadres de familia expresan su preocu-pación por las transformaciones queespecialmente los jóvenes vienen rea-lizando en su lengua, en desmedro desus estructuras tradicionales. Afirmanque la juventud está castellanizandoel sía pedée, en tanto al hablar en sía
VALOR Y USO QUE LOS INDÍGENAS NASA, QUIZGÜEÑOS Y EPERARAS SÍA PIDARA LE ASIGNAN A SU LENGUA ANCESTRAL
114
pedée utilizan muchas palabras delespañol e incluso le sobreponen la es-tructura de esta lengua.
Las causas de esta situación, segúnellos, radican en los actuales y fuertescontactos desequilibrados con la socie-dad mestiza y afrocolombiana de lazona, y por la novedosa introducciónde los medios tecnológicos de comu-nicación, como la radio y la televisión.Situación a la cual se añade, según losmismos maestros del resguardo, el yaviejo problema de la educaciónescolarizada descontextualizada en laque ellos se formaron, que no tuvo encuenta los valores de su cultura, ni paraconocerlos ni para valorarlos, lo cualinconscientemente ha incidido en elproceso de sobrevaloración del espa-ñol, frente al sía pedée.
En relación con el proceso de debili-tamiento de su lengua, les preocupael hecho de que como el sía pedée nose ha introducido en la escuela comoelemento pedagógico activo, los niñosque allí llegan hablando la lenguacompetentemente, luego de algunosaños de escolaridad ya no la hablanbien. Problema al que se añade el he-cho constante en la mayoría de escue-las en zona indígena, de que al termi-nar la primaria no hablan, ni escriben,y tampoco leen bien, ni la lengua indí-gena, ni el español. Frente a lo cualafirman tanto maestros, como padres
de familia que sólo aprendencompetentemente el español cuandoentran en contacto continuo con mesti-zos o cuando tienen maestros mestizos.
Por tal razón consideran urgente eldesarrollo sistemático de procesos deinvestigación y capacitación lingüís-tica, tanto para los maestros como parala comunidad en general, que apor-ten a un mayor conocimiento y valo-ración de su lengua, para asífortalecerla cada día más.
Valor y uso de las lenguasindígenas al interior de laescuela
Después de este breve recorrido porlos conceptos de valor y uso que losindígenas guizgüeños, nasa y eperarassía pidaras le asignan a su lengua an-cestral, en los que encontramos algu-nas constantes en sus apreciaciones ynecesidades, podemos concluir afir-mando que es urgente la construcciónde nuevas metodologías y contextosapropiados para introducir la enseñan-za de las lenguas y en las lenguasancestrales en las escuelas indígenas.De esta manera se podría volver reali-dad el hecho de que las lenguasamerindias, en su condición de idio-mas de comunidades de tradición oral,son cooficiales del español en los te-
MARTHA ELENA CORRALES CARVAJAL
115
rritorios donde se consideren comolengua materna. Aspecto promulga-do por la Constitución Política deColombia de 1991 y designado comofundamento escolar por la Ley Gene-ral de Educación de 1994.
Pues se debe superar el prejuicio quedicotomiza el valor y uso de las len-guas indígenas frente al español, alconsiderar al español como la lenguadel progreso, de la técnica, del pensa-miento abstracto y científico y por talrazón apto para hablarlo y enseñarloen la escuela y sobre todo para ense-ñar y transmitir elementos modernos,científicos, tecnológicos; mientras quela lengua indígena se debe mantenerpara hablar y enseñar los aspectos tra-dicionales de la cultura. Lo cualmanifesta una valoración ambigua dela lengua indígena, pues la reconocencomo un valor cultural, pero la siguenusando de manera discriminatoria alinterior de sus propias dinámicas edu-cativas y culturales.
En tal sentido se deben conocer y so-cializar críticamente los principios dela cátedra Unesco-Mons-Hainaut quepromociona las ventajas que ofrece unmundo multilingüe donde se respetenlas diferencias y los derechos del otro,que afirman que ninguna lengua tieneel monopolio de lo universal o de lamodernidad y que todas son iguales endignidad. Por esto hay que trabajar para
su preservación y su valorización, comocondición para el necesario diálogo delas culturas que enriquece el patrimo-nio de la humanidad. Así, hay que asu-mir que el aprendizaje y mantenimien-to de todas las lenguas contribuye alprogreso intelectual, moral y afectivode los que la hablan y que este apren-dizaje es portador de tolerancia y fac-tor de paz. (Citado por M. Trillos, pág.151, 1998).
Para introducir la enseñanza de la lec-tura y la escritura de estas lenguas enlas escuelas, así como para utilizarlascomo lengua vehicular en los proce-sos de enseñanza-aprendizaje, y supe-rar así la contradicción que subyaceentre el gran valor que se les da, peroel poco uso escolar que tienen, se con-sidera necesario desarrollar accionestales como:
- Que los maestros indígenas y noindígenas que trabajan en estas es-cuelas conozcan más profundamen-te las estructuras internas de la len-gua ancestral que habla la comuni-dad.
- Continuar con las propuestas deunificación de los alfabetos de unamanera concertada entre profesio-nales y especialistas de la lingüísti-ca y la comunidad, para que estosalfabetos respondan tanto a las es-tructuras lingüísticas como cultura-les, sociales, políticas e ideológicas
VALOR Y USO QUE LOS INDÍGENAS NASA, QUIZGÜEÑOS Y EPERARAS SÍA PIDARA LE ASIGNAN A SU LENGUA ANCESTRAL
116
de las comunidades tradicionalmen-te hablantes.
- Investigar y capacitar a los maestrosy otros agentes educativos de lascomunidades en temas de lingüís-tica, sociolingüística, comunicación,etnoeducación y socialización, queaporten al desarrollo y ejecución delos Proyectos Educativos Comu-nitarios, que en estas comunidadesse vienen desarrollando. Esto pararesponder al llamado que hacen al-gunos maestros, al considerar queno han interiorizado y/o no entien-den la perspectiva etnoeducativa,pues no saben cómo tener su cul-tura como eje educativo en la escuela.
- Consolidar espacios de reflexióncentrados en el importante papelsocial y cultural que tienen losmaestros escolarizados, en el man-tenimiento y fortalecimiento de sucultura.
- Construir o consolidar la comuni-dad educativa comunitaria, en lamedida en que en la vida escolarse involucren los diferentes agen-tes educativos que poseen las co-munidades.
- Producir otros materiales didácticosque aporten a la introducción dela enseñanza de la lengua, en elmarco de la etnoeducación.
- Que al interior de las comunida-des se fortalezcan los espacios yentes organizativos, para que
autónomamente diseñen y coordi-nen acciones educativas y partici-pativas, y hagan efectivos los lo-gros constitucionales, para pasar-los del papel y la ley, a la vida.
Bibliografía
GREEN STOCEL, Abadio (1993) �La educa-ción desde la cultura, una alternati-va�, en: Presencias y Ausencias Cul-turales, Corprodic, Santafé de Bo-gotá.
MUELAS, Bárbara. Relación espacio-tiempo enel pensamiento guambiano. En: Pro-yecciones Lingüísticas. Vol. 1, nú-mero 1. Maestría en Lingüística,Universidad del Cauca.
PRADO PAREDES, Mercedes (1998) �Lossímbolos culturales en los procesosde apropiación de la grafíaalfabética�, en: Memorias del Pri-mer Congreso Universitario deEtnoeducación, Universidad de LaGuajira, Riohacha.
SECO, Manuel (1995) Gramática esencial delespañol. Espasa Calpe, Colombia.
TRILLOS AMAYA, María (1998) �Hacia unmarco teórico para la pedagogía delas lenguas en contextosmulticulturales�, en: Memorias delPrimer Congreso Universitario deEtnoeducación, Universidad de LaGuajira, Riohacha.
TRILLOS AMAYA, María (1998) Bilingüis-mo desigual en las escuelas de laSierra Nevada de Santa Marta. Fon-do de publicaciones de la Universi-dad del Atlántico, Barranquilla.
YULE YATACUÉ, Marcos (1995). Avancesen la investigación del nasa yuwe.En: Proyecciones Lingüísticas.Vol.1, número 1. Maestría en Lin-
güística, Universidad del Cauca.
MARTHA ELENA CORRALES CARVAJAL
La teoría de la democraciay la resignificación
de la autonomíaHoracio Salcedo García
Profesor de la Universidad del Cauca
Existe un acuerdo común en torno a que la teoría de la democracia debe ocuparsetanto de los problemas epistemológicos como de los prácticos. Esta proposición seentiende como la indagación de las condiciones de su realización desde la natura-leza fundacional del principio de subjetividad que corresponde a la autonomía.Ahora bien, el desenvolvimiento de las intersubjetividades nos indica que es nece-sario pensar además del principio el contexto en que aquella pretende llevarse acabo. Este trabajo busca resignificar la autonomía desde una base normativa peroademás también empírica. El ejercicio de reflexión se lleva a cabo a partir delsupuesto de la acción comunicativo-discursiva (Habermas, 1988), que consiste enque los sujetos pueden acceder a un conocimiento acabado de su posicion en el siste-ma político y de las condiciones de participacion posibles. Este postulado se pone entension frente a lo que se demonina en el trabajo las esferas de poder.
120
1. El ejercicio dereflexión (democrática)como argumentación
El ejercicio de reflexión es un meca-nismo de argumentación -un meca-nismo que está diseñado para explo-rar las tensiones entre el principio dela autonomía y las diversas condicio-nes posibles de su efectivización-.Opera y encuentra su razón explicati-va dentro del espacio conceptual abier-to por la tradición política dominantedel Estado moderno y se propone eva-luar si sus pretensiones e ideales fue-ron materializados de forma adecua-da. Es por ello, un aparato crítico. Siel hilo conductor del principio de au-tonomía es la Ilustración (Kant, 1784)el ejercicio de reflexión busca realizarla idea de que los ciudadanos seautodeterminen -libre albedrío- encuanto a fines y en tanto que raciona-les sean libres e iguales. Como se ob-servará más adelante, el ejercicio dereflexión democrática, no puede ob-tener un resultado completamente in-equívoco, pero sí puede robustecer ladirección del argumento siempre quese acepte su condición de realización,el principio de autonomía. Por su-puesto, si uno se aparta de la tradición
democrática liberal, entonces la acep-tación de la premisa, para no hablardel resultado será cuestionada. El ejer-cicio de reflexión es un mecanismo deargumentación y puede, por supues-to, ser resistido por quienes rechazanel núcleo epistemológico de la demo-cracia (principio de subjetividad)
1.
La preocupación central del ejerciciode reflexión es revelar las condicionesde una autonomía ideal, esto es, lascondiciones, los derechos y las obli-gaciones, que las personas reconoce-rían como necesarios para lograr el sta-tus de miembros igualmente libres desu comunidad política. Es una inda-gación que propone, en principio, abs-traerse de poderes existentes, para des-cubrir las condiciones fundamentalesde la participación política posible deun gobierno legítimo. Es, por lo tan-to, un mecanismo analítico que nosayuda a discriminar las formas deaceptación y cumplimiento de las dis-posiciones y determinaciones políticas.
Hay muchas opciones posibles paraobedecer una orden, cumplir una re-gla, o acordar admitir una situación.Las personas pueden aceptar o cum-plir disiposiciones políticas específicas
_________
1 De este modo, siguiendo la concepción rawlsiana de la “posición original” dentro del marco de lo político, el ejerciciode reflexión puede ser considerado como un mecanismo de representación cuya función es teatralizar y articular unaconcepción sustantiva particular de la persona como ciudadano. Y que “forma parte del argumento a favor deldesarrollo y la conservación de un tipo de sociedad dentro de la cual cada ciudadano atribuye a los demás un statusmoral particular” (Arendt, 1992).
HORACIO SALCEDO GARCÍA
121
porque no les queda otra opción; oquizas las personas no hayan reflexio-nado demasiado acerca de esas circuns-tancias y actúan como siempre lo hanhecho (tradición); o pueden no pre-ocuparse por la situación o ser indife-rentes ante ella (apatía); o, a pesar deque la situación no les place, no pue-den imaginar un estado de cosas real-mente diferente y entonces aceptan loque pareciera ser un destino (aquies-cencia pragmática); o las personaspueden estar insatisfechas con el statuquo pero tolerarlo para asegurarse unfin particular (obedecen porque lesconviene a largo plazo) o es posibleque, en esas circunstancias, y con lainformación disponible en ese mo-mento (Habermas, 1988), a las perso-nas, como individuos les resulte co-rrecta, adecuada, justa: las personasconcluyen que hacen lo que genuina-mente deberían hacer (acuerdo nor-mativo práctivo, Rawls, 1985), o, fi-nalmente las personas pueden obede-cer aquello que aceptarían en circuns-tancias ideales, por ejemplo, dispo-niendo de todo el conocimiento quedesearan , y de todas las oportunida-des para conocer las circunstancias odemandas de los demás (acuerdo nor-mativo ideal, Rawls, 1985).
Estas distinciones son analíticas: encircunstancias habituales los diferen-tes tipos de aceptación se combinanentre sí. Pero sólo una indagación delo que podría denominarse �acuerdonormativo ideal� o �juicio deliberativopúblico� puede revelar las condicio-nes bajo las cuales las personas obede-cen reglas y leyes porque las conside-ran justas o correctas después de eva-luar un espectro completo de infor-mación y alternativas. Un acuerdonormativo ideal es un acuerdo sobredisposiciones políticas específicas, pro-yectado de forma hipotética: las dis-posiciones serían aquellas que las per-sonas habrían acordado en condicio-nes ideales. Constituye el telos de lareflexión y nos faculta para averiguarno sólo como serían esas circunstan-cias, sino también como se deberíatransformar el status quo para que laspersonas puedan seguir las reglas, le-yes y medidas que consideren correc-tas justas o valiosas. Hace posible for-mular una distinción entre legitimi-dad como creencia en las leyes e insti-tuciones políticas
2, de la legitimidad
como rectitud o corrección que tienecomo correlato, la validez de un or-den político que las personas acepta-rían bajo condiciones deliberativas
_________
2 Weber, Max. Economía y Sociedad. Sociología de la dominación. Fondo de Cultura Económica. México, 1976. Pág,456-542.
LA TEORÍA DE LA DEMOCRACIA Y LA RESIGNIFICACIÓN DE LA AUTONOMÍA
122
ideales como el orden que materializaplenamente el principio de la autono-mía en la vida pública
3. Por consi-
guiente, una reflexión (democrática),no puede ser concebida como un ele-mento �opcional� de la teoría de lademocracia, sino como la exigenciaque debe cumplir todo intento de elu-cidar las diferentes circunstancias enque se funda la legitimidad política;pues sin este tipo de razonamientocontrafáctico, sería imposible distin-guir la legitimidad como creencia dela legitimidad como rectitud, en estepunto afirma Benhabib: �el argumen-to discursivo que da cuenta de la legiti-midad en Weber, se agota en los modelosdemocráticos contemporáneos, dado que enlos estados modernos, la cosa pública esta-tal se puso bajo varios interrogantes so-ciales: la transparencia, la probidad, lainequidad, la publicidad..�
4.
Con el objetivo de investigar qué acor-darían las personas en ausencia de re-laciones coercitivas, y de proyectar unámbito favorable para la deliberación,es necesario especificar el contexto dedicho proceso de reflexión. Para em-pezar, se debe suponer que las restric-ciones de la interacción cotidiana fue-ron suspendidas; es decir, que las per-sonas pueden dejar de lado sus posi-
ciones sociales, metas e intereses par-ticulares a los fines del experimento.Sólo es posible un único tipo de com-pulsión la �la fuerza del mejor argu-mento�, y sólo un motivo es acepta-ble, la búsqueda cooperativa del acuer-do
5. También debe suponerse que los
agentes deliberativos pueden en esascondiciones, �supervisar� reflexiva-mente sus circunstancias, elaborar unaconcepción coherente de sus fines yllegar a entender cómo incidirán losmedios alternativos sobre las perspec-tivas de alcanzar esos fines.
Una reflexión que evoca las nocionesde una situación deliberativa ideal yun acuerdo normativo ideal nos darácomo resultado la inferencia de unaprueba palmaria del conjunto de prin-cipios o condiciones necesarias paralograr la autonomía ideal. Pero ellono implica que la reflexión carezca devalidez y de necesidad, esto es, de jui-cio crítico y facticidad. Existen dosmétodos, esbozados de forma particu-larmente clara por Brian Barry, quepueden ser adaptados para derivar lascondiciones necesarias de dicha auto-nomía: �el primero, el filosófico a priori,indaga si hay circunstancias políticas quenadie razonablemente aceptaría si no es-tuvieran respaldadas por relaciones de
_________
3 Habermas, J. La transformación Estructural del Espacio Público. Crítica. Madrid, 1989. Pág. 124-126.4 Benhabib, S. 1998. Deliberative rationality and models of democratic legitimacy. Institute for América Latin Studies.
Liverpool University Press. Page: 22-25 (la traducción del texto es nuestra).5 Habermas, Op. cit., Pág. 358.
HORACIO SALCEDO GARCÍA
123
poder; y, el segundo, el empírico-analíti-co, examina la dinámica del poder parapermitir observar los obstáculos sistemá-ticos en el camino de una situacióndeliberativa ideal..�
6. En general, es-
tos enfoques no nos permiten deter-minar que práctica o institución espe-cífica es la que mejor se adecúa alprincipio de la autonomía y sunaterialización, pero sí nos autorizana eliminar varías baterías particularesde prácticas e instituciones por su in-compatibilidad con la vida democrá-tica; es decir, por su incompatibilidadcon los términos de referencia del prin-cipio de autonomía (deliberación pu-blica, elección de los propios fines,autogobierno, disenso, goce de opor-tunidades).
Es necesario poner de presente que elejercicio propuesto no tiene como finla inscripción de una lista intermina-ble de bienes; pretende revelar la baseconstitutiva del derecho público de-mocrático: Las circunstancias políti-cas, económicas y sociales coherentescon una participación igualmente li-bre. De otro lado, trata de poner depresente aquellas condiciones de laautonomía que se pueden defenderpor el hecho de ser en �principio igual-mente aceptables para todos los partidos o
grupos sociales� 7. De este modo, el ob-
jetivo no es un acuerdo efectivo entrelos posibles miembros de la vida de-mocrática, sino más bien la estipula-ción hipotética de las condiciones quetodos los partidos o grupos socialesaceptarían si se embarcaran en un ex-perimento de reflexión-argumenta-ción similar al que se presenta aquí demanera hipotética.
Por partido o grupo social entiendoun grupo de personas que ocupan unaposición social común: es decir, quecomparten un complejo de represen-taciones y referentes que da cuenta desu �ser y estar�
8 en el mundo, y en
tanto que tal, a pesar de su heteroge-neidad nos permiten pensarlos como�colectivos sociales
9. Se puede decir
que una posición política que ningúnpartido o asociación podría rechazarrazonablemente aprueba el examen dela imparcialidad. Para verificar elcumplimiento de esta cláusula, se pue-de realizar una serie de pruebas espe-cificas; se podría indagar si todos lospuntos de vista son tenidos en cuenta;si existen grupos que gozan de unaposición desde la cual pueden impo-ner condiciones inaceptables para elresto, o para quien origina una accióno inacción, si los papeles fueran in-
_________
6 Barry, B. Teorías de la Justicia. Crítica. Buenos Aires, 1990. Pág. 345-347,348.7 Habermas, J. Teoría de la Acción Comunicativa. Vol. I . Madrid. Taurus, 1990. Pág, 170.8 En el sentido utilizado por Heidegger.9 Picó, Joseph. Modernidad y Posmodernidad: Acerca de los imaginarios y los referentes sociales en Revista Mexicana
de Sociología. Volumén XXIV. Enero-Marzo de 1987. Págs. 34-79.
LA TEORÍA DE LA DEMOCRACIA Y LA RESIGNIFICACIÓN DE LA AUTONOMÍA
124
vertidos; y si todos los partidos, aso-ciaciones o grupos estan igualmentedispuestos a aceptar los resultadoscomo condiciones justas y razonablesindependientemente de las posicionessociales que ocupen en el presente oen el futuro.
La ejecución de la prueba de la im-parcialidad, es decir, disponerse a ra-zonar desde el punto de vista del otro,no es un ejercicio teórico solitario; puesen este contexto la eficacia de un jui-cio descansa en la posibilidad de arri-bar a un acuerdo con los demás ciu-dadanos. Como Arendt expusiera enforma tan lúcida: �El poder del juiciodescansa en un acuerdo potencial con losdemás, y el proceso de pensamiento que seactiva al juzgar algo, no es un diálogoentro yo y mí mismo, sino que entabla,siempre y primariamente, incluso si estoysolo ordenando mi cabeza, una comuni-cación anticipada con quienes sé que fi-nalmente deberé arribar a un acuerdo....Y este modo ampliado de pensar nopuede funcionar si está absolutamentesolo o aislado; necesita la presencia deotras personas �en el lugar de las cua-les� debe pensar, cuya perspectiva debetener en consideración, y sin las cualesnunca tiene la más mínima oportuni-dad de operar�
10.
La imparcialidad política es un acuer-do anticipado entre todos aquelloscuyas diversas circunstancias afectanla realización del interés en el princi-pio de la autonomía que lleva a caboen cada ciudadano. Por supuesto el�acuerdo anticipado�, se trata de laproyección hipotética de un entendi-miento intersubjetivo. Así entendido,la prueba final de su validez depen-derá en la vida contemporánea de laextensión de la conversación a todosaquellos que pretende abarcar: �Sólobajo esas circunstancias una interpreta-ción propuesta de forma analítica puedeconvertirse en un entendimiento o acuer-do efectivo�
11.
Es importante formular una salvedadcon respecto al status de la reflexión-argumentación (democrática). Comomarco de una crítica inmanente de lasociedad democrática, promueve unaexploración crítica de la relación entrelos principios políticos, las condicio-nes de la participación y los tipos deobediencia. De esta forma, es desati-nado e innecesario pensar que en últi-ma instancia está anclado en todo dis-curso o en un discurso liberado de latradición (como Rawls por ejemplo,entendía la posición original en Teo-ría de la Justicia, 1971). Pues no exis-
_________
10 Arendt, H. Sobre la revolución. Centro de Estudios Constitucionales. Instituto Ortega y Gasset. Madrid, 1987.11 Habermas, J. Teoría y Práctica. Crítica. Madrid. 1988. Pág.3
HORACIO SALCEDO GARCÍA
125
te un punto de observación fijo, unaposición filosófica o una perspectivacompletamente neutral que nos per-mita afirmar que, con sólo poner enmarcha un campo de reflexión-argu-mentación, se podría arribar a unacuerdo válido independientementedel tiempo y el lugar. Una reflexión-argumentación, es un momento deldiálogo hermenéutico del que todosformamos parte; solo puede ser lleva-do a cabo �dentro de los conceptos y cate-gorías de los sistemas interpretativos vi-gentes en perídodos históricos particula-res�
12. Estos pueden, desde luego, ser
enriquecidos por medio del conoci-miento de un amplio espectro de cir-cunstancias y tradiciones culturales ehistóricas. Pero el razonamiento polí-tico no puede escapar a la historia delas tradiciones . El conocimiento seorigina dentro del marco de tradicio-nes; y la búsqueda de la verdad tienesiempre una estructura espacio-tem-poral. En consencuencia, no puedehaber algo semejante a la concepcióncorrecta o definitiva de la autonomía;su siginificado permanece abierto a in-terpretaciones alternativas desde nue-vas posiciones de sujeto (Laclau, 1991).
2 . Poder, proyectosde vida y heteronomía
¿Es posible que quien lleve a cabo unareflexión-argumentación (democráti-ca) en busca de la forma adecuada delpoder público, acepte la legitimidadde un orden político donde la capaci-dad de autodeterminación fue moldea-da por asimetrías de poder y diferen-cias de perspectivas de vida y opcio-nes políticas asociadas con el lugar deorigén, la raza, el género y la clase?¿Cómo aceptar en dicha reflexión unacomunidad política en que formal-mente muchos gozan de la autonomía,pero donde el acceso a las oportuni-dades políticas está restringido a unospequeños grupos sociales, más bienprivilegiados? ¿Si no conociéramosnuestra posición política y social fu-tura, aceptaríamos una sociedad en quemuchos problemas cruciales paranuestras vidas no estuvieran abiertos ala deliberación y el escrutinio públi-cos, o donde, a pesar de la existenciade instituciones nominalmente demo-cráticas, grandes cantidades de perso-nas fueran afectadas por decisiones en
_________
12 Gadamer, H.-G. Verdad y Método. Taurus. Madrid, 1996. Pág, 47.
LA TEORÍA DE LA DEMOCRACIA Y LA RESIGNIFICACIÓN DE LA AUTONOMÍA
126
cuya elaboración no han podido in-tervenir de ninguna manera?; o paradejarlo por sentado claramente y sinlugar a dudas: ¿Puede un esquema depoder que genera asímetrias sistemá-ticas de perspectivas de vida y opcio-nes políticas ser compatible con elprincipio de la autonomía?
El concepto de poder se refiere a lacapacidad de los agentes sociales paraproducir realidad
13 (connotación
fáctica). La estrategia consistente depoder impone una lógica capaz derecomponer la realidad.
El poder circula y se distribuye, cons-truye un campo relacional que se des-envuelve como prácticas-discursos
14,
de este modo, el poder expresa, lasintenciones y los propósitos de los su-jetos y las instituciones y los recursosque cada uno logra desplegar en surelación con los otros. No es posibleentender plenamente el poder si sim-plemente consideramos que el poderes mandato-obedecimiento, tal vez estála versión más simple del poder y porsupuesto la que está en la superficie,es la que no requiere invisibilizarse.El poder es construcción-descons-trucción de campos relacionales connuevos repertorios de prácticas y dis-cursos.
Allí donde las relaciones de podergeneran asímetrias sistemáticas deperspectivas de vida, se crea una si-tuación que puede ser denominadaheteronomía (Kant, 1784). Pensada laheteronomía en el contexto de las so-ciedades contemporáneas consideroque ella corresponde a la produccióny la distribución asimétricas de pers-pectivas de vida, que limitan yerosionan las posibilidades de partici-pación política. Por perspectivas devida podemos entender las oportuni-dades de que dispone un sujeto paraparticipar de los bienes económicos,científicos, culturales y políticos social-mente producidos. La heteronomía serefiere también a pautas socialmentecondicionadas de perspectivas de vidaasimétricas, que imponen límites a laconstrucción de una estructura comúnde acción política.
Las estructuras heteronómas están la-bradas por la disponibilidad de losdiversos tipos de recursos socialmentepautados, desde los materiales (rique-za e ingreso), científicos (la produc-ción, socialización y aprovechamien-to colectivo del saber), culturales (losmarcos interpretativos de la vida) has-ta los coercitivos ( la violencia organi-zada y el ejercicio legítimo de la fuer-za). La disponibilidad de estos recur-
_________
13 Lechner, N. La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado. Siglo XXI. México.Pág.10-1214 Foucault, M. Microfísica del Poder. Piqueta. Madrid, 1982.
HORACIO SALCEDO GARCÍA
127
sos en una comunidad depende, evi-dentemente, de la capacidad de losgrupos para excluir a los �extraños� ycontrolar los medios que se han nega-do a los demás. El intento de contro-lar, si no de monopolizar, cualquiertipo de recursos conforme a un crite-rio social particular, como la clase, laraza, la etnia, o el género, puede serconcebido como una forma de �clau-sura social�
15. Las modalidades de la
clausura son muchas y muy diversas,aunque la exclusión es más practica-da. Esta fue la principal vía de desa-rrollo histórico del capitalismo: Laformación de las clases dominantes fueconcretada por medio de la conquistay el control de ciertos recursos estraté-gicos que incluían no sólo la tierra yel capital o mucho después el petró-leo, sino también la fuerza y la vio-lencia, el saber y la ciencia. Cualquiersistema de poder en el cual las opor-tunidades y proyectos de vida esténsujetos a la clausura puede condicio-nar una sociedad a un desenvolvi-miento de la vida inmersa en laheteronomía y, por supuesto, corrom-per el principio de autonomía.
En la medida en que persista laheteronomía, una estructura común deacción política resulta imposible y la
democracia es un dominio privilegia-do de quienes cuentan con el privile-gio de clausura. En esas circunstan-cias, las personas pueden ser formal-mente libres e iguales, pero no goza-rán de una estructura común de ac-ción política que les permita el accesoa oportunidades. El interés en el prin-cipio de la autonomía que se incorpo-ra a todos los sujetos por igual queda-rá desprotegido; y los derechos que laspersonas pueden legítimamente recla-mar, y por los cuales pueden ser legí-timamente reclamadas, no estarán ade-cuadamente amparados. Por consi-guiente, la constatación de hetero-nomía ofrece el criterio para empren-der la evaluación crítica de la opera-ción del poder en los distintos lugaresy esferas.
Siempre que las operaciones de undominio de actividad restringensitemáticamente los proyectos de viday las oportunidades de participación,no es dable afirmar que existe un�deficit� en la estructura de acción deuna asociación política. Mucho másurgente de resolver que los acostum-brados defícit técnico-financieros;pues se trata de recomponer el princi-pio de la autonomía, núcleo duro dela teoría de la democracia.
_________
15 Weber, M. Economía y Sociedad. Op.cit.,Pág 341 y ss.
LA TEORÍA DE LA DEMOCRACIA Y LA RESIGNIFICACIÓN DE LA AUTONOMÍA
128
3. Esferas de poder yheteronomía
La reflexión-argumentación (demo-crática) debe dar cuenta de cuáles sonlas clausuras que se trazan en un ordendeficitario de acción política, a partirde la definición de esferas de poder.
Una �esfera de poder� es un contextode interacción o medio institucional eny a través del cual el poder da forma alas capacidades y pretensiones legítimasde los ciudadanos; es decir, moldea ycircunscribe sus proyectos de vida y suparticipación efectiva en la elaboraciónde las decisiones públicas.
Es necesario revelar las vías por me-dio de las cuales la heteronomía seconvierte en un referente contra el cuales posible dar cuenta de la naturaleza,contenido y alcance de la autonomíaen una asociación política.
La primera esfera de poder es el cuer-po (carne, hueso y sangre)
16, las rela-
ciones de poder en este dominio pro-ducen y reproducen una pauta de sa-lubridad que se estructura de formaasimétrica dentro de las naciones y
entre ellas. Las perspectivas de vida osupervivencia, las enfermedades físi-cas, las causas de mortalidad infantil(en América Latina mueren anual-mente de hambre 130.00 niñas y ni-ños), las discapacidades mentales y fí-sicas generadas por la pobreza, la agre-sión contra los menores de edad y lamujer, la asistencia al embarazo y allactante, la carencia de alimentos, aguapotable y servicios sanitarios y médi-cos, que son problemas más dramáti-cos en el sur, pero que también se re-velan en los países industrializados
17.
La segunda esfera de poder, es la or-ganización de bienes y servicios quefacilitan la trancisión hacia la ciuda-danía. El dominio del bienestar com-prende la organización de aquellas ca-pacidades que las personas precisanpara asegurar su aptitud como parti-cipantes plenos tanto de la vida eco-nómica como de la vida política.Cuando el bienestar no está asegura-do, o cuando los servicios que lo com-ponen están asímetricamente distribui-dos se generan y consolidan profun-das estructuras heteronómas. En estaesfera la principal pretensión es el ac-ceso al saber y la ciencia.
_________
16 Me refiro al cuerpo como “origen del origén del poder” en el “cuerpo de los condenados” Foucault., Vigilar y Castigar.Siglo XXI. México. 1982.
17 Infomes de la Carnegie Corporation y la General Accoutin Office han establecido, por ejemplo, que el desarrollo alargo plazo de uno de cada cuatro niños menores de tres años está amenazado por la pobreza y las privacionessociales severas. América Latina tiene 125’000.000 millones de hombres, mujeres, niñas y niños que viven en lapobreza. Por cada punto que aumenta el desempleo en Anérica Latina ingresan más de 4’000.000 de personas ala órbita del pauperismo.( Tomado de: PNUD. Informe de Desarrollo Humano, 1990)
HORACIO SALCEDO GARCÍA
129
La tercera esfera de poder es la vidacultural que comprende los espaciosdonde se involucran dialógicamentelas cuestiones de identidad, las dife-rencias de opinión, donde se realizaun espacio público que pone en esce-na el entramado de la tradición y lacostumbre.
Las asociaciones cívicas son la cuartaesfera de poder que configuran redesde comunicación capaces de construirpoder local y reclamar la legitimidadde su existencia, por fuera de la ac-ción del poder estatal.
La racionalización de las violencias yde las relaciones coercitivas, constitu-ye la quinta esfera de poder que searticula con los demás dominios y quetiene como núcleo duro la recomposi-ción de la teoría del injusto, el campode legalismos e ilegalismos, la políti-ca penitenciaria y el ejercicio del de-recho, la movilización pública y laprotesta social.
La sexta esfera de poder es la econo-mía que comprende la organizaciónde la producción, la distribución dela riqueza, el intercambio y consumode bienes y servicios, y por supuestoel acceso a oportunidades para repro-ducir la vida material. La economíaes la esfera de una de las principalescausas de la heteronomía. El capita-lismo contemporáneo produce y re-produce desigualdades sistemáticas en
el uso y distribución de los recursos.Sin embargo, la naturaleza del desafíoa la igualdad política y al proceso de-mocrático, va más allá de lasinequidades económicas, si es posiblereconsiderar el orden de nuestra existen-cia: el límite entre lo artificial y lo necesa-rio, entre la vida y la rutinización, entre lapalabra y la imagen.
4. Conclusiones
El compromiso de la teoría de la de-mocracia con el principio de la auto-nomía debe jugarse en términos his-tóricos, no basta la consideraciónkantiana de la voluntad que tiene comopropiedad moral la libertad positiva oracional que autodetermina sus fines(Kant,1784). Es necesario incorporareste principio a la sociedad contem-poránea para que tenga un lugar en laconstrucción de la deliberación públi-ca. Tal vez, lo más urgente y necesa-rio cuando aludimos a laresignificación de la autonomía es con-cederle su potencial crítico contra los�estatutos ciudadanos� y en tanto quetal, para la de construcción del ordende clausuras que someten a lamarginalidad y el pauperismo, o queexcluyen del horizonte ciudadano auna enorme proporción de mujeres,hombres, niñas y niños. De tal for-ma, que la autonomía se nos aparececomo la �potencia� (Leibnez, 1720)
LA TEORÍA DE LA DEMOCRACIA Y LA RESIGNIFICACIÓN DE LA AUTONOMÍA
130
que nos permite considerar la demo-cracia como un escenario de secesivasinsurrecciones sociales que tienen areconstituir un orden, siempre frágily vulnerable a la clausura. (Salcedo,2001)
De otro lado, el compromiso con elpostulado de que todos los miembrosde una comunidad democrática sonlibres y la promoción de los mecanis-mos distributivos que minan o menos-caban esa libertad se impugnanreciprocamente. El ejercicio de re-flexión-argumentación (democrático)no puede impedir a las personas (porser meramente hipotético) promoverlos fines que elijan y gozar de las opor-tunidades necesarias para concretarlos.
Ahora bien, �si las condiciones gene-rales de la existencia� (Marx,1844)aparecen como cosificadas, la cuestiónde la autonomía se revela como la po-tencia que indica la necesidad y laposibilidad de la emancipación social,por una parte; y por la otra, la autono-mía se nos revela como la instancia queregularía la racionalización de las vio-lencias, en tanto que el presupuestosine qua non de aquella es el recono-cimiento.
Sin embargo, queda por establecer quela autonomía se juega hoy como unapretensión, como un campo bélico enque aquella se rebela contra su some-timiento y en esta esfera la autonomíase confronta contra la teoría jurídicade lo justo y de lo injusto (Zaffaronni,del Olmo, 1982), y por esta vía, optapor la construcción de la base mate-rial de una sociedad que transita en-tre la opulencia y la miseria.
Bibliografía
Horkheimer, M y Adorno,T. Dialéctica de la Ilus-tración. Edit. Trotta. Madrid, 1997
Jonas, H. El principio de responsabilidad.Herder. Barcelona, 1995
Kant, E. Cimentación para una metafísica de lsconstumbres. Espasa. Madrid,1972.Filosofía de la Historia. F. C.E. Co-lombia, 1994
Crítica de la Razón Práctica. F.C.E,México, 1970
Salcedo, H. Notas de clase curso de Sistema Ju-rídico Colombiano. Departamentode Ciencia Política. Universidad delCauca. I semestre 2001.
Marx, K. Escritos Filosóficos Polítcos. AlianzaEdit. Madrid, 1981.
Villacañas, José Luis. Kant y la época de las revolu-
ciones. Akal, ediciones. Madrid, 1997.
HORACIO SALCEDO GARCÍA
Semmelweiss y elconcepto de antiséptico
Jaime Navarro Wolff*
La presentación del caso de cómo el médico húngaro Ignaz Semmelweiss estableció unprocedimiento antiséptico en su esfuerzo por disminuir la incidencia de la �fiebrepuerperal� en 1847 tiene singular interés, pues en ese recorrido de indagación yexamen, se evidencian los procesos de observación, experiencia, contrastación de hipó-tesis y razonamiento experimental, tomando como marco de referencia el métodoexperimental.
A manera de introducción, se presentará la síntesis del caso de Ignaz Semmelweiss,tomando la exposición realizada por Carl G. Hempel en su obra, Filosofía de laCiencia Natural, Alianza Editorial, Décima Edición en �Alianza Universidad�1984, versión española de Alfredo Deaño; también los aportes realizados por PedroLaín Entralbo, coautor de la enciclopedia Historia de la Medicina, Tomo V.
Posteriormente, se realizará una aproximación a los conceptos fundamentales delmétodo experimental y la manera como se hacen presentes para establecer el estudiodel caso de Semmelweiss, a partir de la obra de Claude Bernard, El Método
_________
* Estudiante del Programa de Filosofía
134
Experimental y Otras Páginas Filosóficas, Compañía Editorial Espasa � CalpeArgentina, S. A., Buenos Aires, 1947, con prólogo, selección y traducción de ManuelGranell; como también aportes sobre el método científico tratados por Carl G. Hempel,en la obra antes citada y el importante aporte de Norwood Rusell Hanson, en su libroObservación y Explicación, Capítulo I Observación. Alianza Editorial 1977, Tra-ducción de Antonio Montesinos.
Finalmente, a manera de conclusión, se presentan algunas reflexiones sobre el caso delmédico Semmelweiss y su relación con el método científico, sus congruencias y suserrores, de manera que se pueda apreciar la consistencia del método experimentaldesde una reflexión filosófica.
A. Introducción
Ignaz Semmelweiss, médico de origenhúngaro nacido en la ciudad de Ofenen 1818 y fallecido en Viena 1865, rea-lizó sus trabajos sobre �FiebrePuerperal� entre 1844 y 1848 en elHospital General de Viena. Comomiembro del equipo médico de la Pri-mera División de Maternidad, se pre-ocupó al ver que una gran proporciónde las mujeres que daban a luz en esaDivisión contraía una seria y general-mente fatal enfermedad conocida comofiebre puerperal o fiebre de postparto,hoy reconocida como septicemia.
En 1844 un 8.2% de las madres de laPrimera División murieron de esaenfermedad; en 1845, el índice demuertes era del 6.8%, y en 1846, al-canzó el 11.4%. Estas eran cifras alar-mantes, pues se hablaba de promediosentre 260 a 300 madres fallecidas alaño por esta causa en esa sola sala de
JAIME NAVARRO WOLFF
la División Primera. Pero lo más pre-ocupante en la Primera División delHospital General de Viena, es que enla adyacente Segunda División deMaternidad de este mismo hospital,el porcentaje de muertes por fiebrepuerperal era mucho más bajo: 2.3,2.0 y 2.7 %, en los mismos años (1844- 45 y 46).
Semmelweiss realizó el examen devarias explicaciones dadas a este fenó-meno en la época, las cuales sometió acontrastación, después de rechazar al-gunas por considerarlas incompatiblescon los hechos:
Una opinión ampliamente aceptadapor el cuerpo médico, atribuía las olasde fiebre puerperal (septicemia) a «in-fluencias epidémicas» o «miasmas»,que se describían vagamente como«cambios atmosférico-cósmico-telúricos» que producían la fiebrepuerperal en mujeres que se hallaban
135
en postparto. Pero aducía Semmel-weiss ¿cómo podían esas influenciashaber infestado durante años la Pri-mera División y haber respetado laSegunda? Y ¿cómo podía hacerse com-patible esta concepción con el hechoque mientras la fiebre asolaba el Hos-pital, apenas se producía caso algunoen la ciudad de Viena o sus alrededo-res? Una epidemia de verdad como elcólera, opinaba Semmelweiss, no se-ría tan selectiva. Finalmente en loscasos en que las mujeres que vivíanretiradas del Hospital y que eran sor-prendidas por el momento del partofuera de éste y daban a luz en las ca-lles, a pesar de estas condiciones ad-versas, los casos de fiebre puerperaleran más bajos que los de la PrimeraDivisión.
Según otra opinión, una causa demortalidad en la Primera División erael hacinamiento, para lo queSemmelweiss señaló que en la Segun-da División de Maternidad era ma-yor, en parte por la desconfianza sur-gida entre las madres por ser ingresa-das a la ya preocupante situación de laPrimera División. Semmelweiss des-cartó otras dos conjeturas sobre la di-ferencia en la dieta entre las divisio-nes y el cuidado general de las pacien-tes, como relevante en la presentaciónde los hechos de fiebre puerperal, ha-ciendo notar que no se presentaba taldiferencia.
En 1846 una comisión designada parainvestigar el asunto, atribuyó la fre-cuencia de la enfermedad en la Pri-mera División a las lesiones produci-das por los reconocimientos poco cui-dadosos a que sometían a las pacienteslos estudiantes de medicina, todos loscuales realizaban sus prácticas de obs-tetricia en esta División. Semmelweissseñala tres consideraciones para re-chazar esta opinión:
a) Las lesiones producidas natural-mente por el proceso de parto sonmucho más severas que las que pu-diera producir un examen poco ri-guroso;
b) Las comadronas que recibían suinstrucción en la Segunda Divi-sión, reconocían a sus pacientes demanera análoga, sin que por eso seprodujeran los mismos efectos;
c) Cuando, respondiendo al informede esa comisión, se redujo el nú-mero de estudiantes y se restringióal mínimo el reconocimiento de lasmujeres por parte de ellos, la mor-talidad, después de un breve des-censo, alcanzó sus cotas más altas.
Se recurrió también a varias explica-ciones de tipo psicológico, entre ellasque la Primera División estaba orga-nizada de manera que la presencia delsacerdote que portaba los últimos auxi-lios espirituales a una moribunda, pre-
SEMMELWEISS Y EL CONCEPTO DE ANTISÉPTICO
136
cedido por un acólito que hacía sonaruna campanilla recorría toda la sala dela Primera División, produciendo unefecto terrorífico y debilitante, hacien-do más proclive a las mujeres a con-traer la enfermedad. El soporte de talconjetura se basaba que en la Segun-da División, el sacerdote accedía di-rectamente a la enfermería y no pasa-ba por las salas donde se encontrabanlas demás mujeres. Ante esta opinión,Semmelweiss convenció al sacerdotedar un rodeo sin sonar de campanillaspara que accediera a la habitación dela enferma sin pasar por las salas don-de se encontraban las otras mujeres.Pero la mortalidad no decreció.
Semmelweiss quiso explicar el fenó-meno por la posición de las mujeresdurante el parto. En la Primera Divi-sión, las mujeres yacían de espalda yen la Segunda, de lado. Aunque con-siderado por el mismo Semmelweisscomo un hecho irrelevante, pretendiódescartar cualquier situación que, porcomparación con la Segunda División,pudiera aportar alguna luz. Eviden-temente, este cambio de posición paralas mujeres de la Primera División nomodificó en nada la tasa de mortali-dad por fiebre puerperal.
Para 1847, la muerte de su colega, doc-tor Kolletschka, a causa de una heridaproducida por un estudiante con el es-calpelo cuando realizaba una autopsiaa una víctima de fiebre puerperal, re-
presentó para Semmelweiss una opor-tunidad llena de información, que leayudaría a resolver su incógnito inte-rés. Según el protocolo de la autopsiarealizada a Kolletschka, sus síntomasfueron semejantes a los apreciados enlas mujeres afectadas por fiebrepuerperal.
De allí Semmelweiss indujo que la«materia cadavérica» introducida en eltorrente sanguíneo de su colega le ha-bía causado la muerte por fiebre de�tipo puerperal�, orientando de estamanera más decididamente sus obser-vaciones anteriores: los estudiantes ymédicos acudían al reconocimiento delas mujeres de la Primera División o ala sala de partos, sin prestar mayoratención a la higiene de sus manos,transportando en ellas «materiacadavérica», haciendo posible el con-tagio a través de las heridas encontra-das en los genitales femeninos, másdelicados en mujeres en estado de gra-videz o trabajo de parto.
Esta formulación de Semmelweiss re-conocía la existencia de una materiainfecciosa que podía ser transmitida através de las manos de los médicos yestudiantes, produciendo el envenena-miento de la sangre y la consiguientefiebre puerperal. Pero hasta ese mo-mento la microbiología no alcanzabatales descubrimientos y explicaciones,de manera que era una hipótesis sinmayor respaldo conceptual.
JAIME NAVARRO WOLFF
137
De allí que Semmelweiss pretendieraél también poner a prueba la validezde sus conjeturas, principio de unahipótesis, destruyendo químicamenteel material infeccioso adherido a lasmanos de los estudiantes y médicosque pasaban del anfiteatro a la Prime-ra División. Ordenó por lo tanto, quetodos antes de reconocer alguna mu-jer gestante debían lavarse las manoscon jabón y una solución de clorurode calcio. El efecto no se hizo esperar.Las muertes por fiebre puerperal em-pezaron a descender y en 1848, se lle-gó a 1.27% en la Primera División,mientras que en la Segunda estaba en1,33%.
En su afán por verificar su �hipóte-sis� Semmelweiss, mostró cómo en laSegunda División no podía producir-se este fenómeno de envenenamientodel torrente sanguíneo, pues allí erancomadronas las que atendían a las pa-cientes, y éstas no hacían prácticas deanatomía ni autopsias como los médi-cos y estudiantes. Igualmente, lasmadres �callejeras� no eran examina-das cuando llegaban con el niño enbrazos, por la cual no eran contami-nadas.
Pero en una ocasión Semmelweissencontró un hecho que amplió su con-cepto. El y sus colaboradores luego
de una cuidadosa desinfección, exa-minaron primero a una madre partu-rienta que sufría un cáncer cervicalulcerado; posteriormente procedierona examinar otras doce mujeres de lamisma sala, habiendo realizado unlavado rutinario, sin desinfectarse denuevo. Once de las doce pacientesmurieron de fiebre puerperal. De allíindujo que la fiebre puerperal podíaser provocada no sólo por «materiacadavérica», sino también por «mate-ria pútrida procedente de organismosvivos».
B. Conceptos delmétodo experimental
1. La observación:Siguiendo el trabajo desarrollado porClaude Bernard en la �Introducciónal Estudio de la Medicina Experi-mental � en su Capítulo I, considerala Observación como parte integrantedel proceso de investigación científi-ca, junto con la experiencia.
1
Para validar la Observación en estesentido, el investigador cuando obser-va un fenómeno lo hace desde los con-ceptos, es decir, que el investigadorestá tomando un conjunto de precep-tos teóricos que han sido validados ycontrolados, a manera de referencia de
_________
1 BERNARD, Claude. El Método Experimental y otras Páginas Filosóficas - Editorial ESPASA – CALPE, 1947 Pág 50.
SEMMELWEISS Y EL CONCEPTO DE ANTISÉPTICO
138
su observación, enriquecida por unproceso de conocimiento científicoanterior, pero sin ideas preconcebidasque perturben la lectura de la obser-vación misma, permitiéndole extraerdatos de comprobación sobre el com-portamiento de la naturaleza. Esosdatos sólo son útiles si están tomadosen un proceso integral que respondaa las inquisiciones plantadas por elinvestigador, de donde pasa a realizarla experiencia, si la información toma-da de las observaciones es insuficien-te; puede igualmente ser tomada comopunto de partida a otra cuestión (pre-gunta).
La Observación se caracteriza, por sucontribución para establecer cómo secomportan los fenómenos naturales,por lo que Bernard afirma, �Para ellorazona, compara los hechos, los inte-rroga y mediante las respuestas queobtiene, los controla entre sí.�
2 Pero
se debe ser más preciso en el esfuerzoplanteado en el Método Experimen-tal de Bernard, en tanto la Observa-ción exige del investigador una acti-tud silenciosa, sin idea preconcebida,capaz de leer rigurosamente las seña-les o respuestas entregadas por la na-turaleza, sin importar que esa Obser-vación se esté haciendo a partir de unhecho fortuito o provocado, en todo
caso, lo que se pretende es controlarlos resultados, lo cual es posible me-diante el razonamiento posterior. Enpalabras de Bernard �Quienes reco-gen observaciones sólo son útiles por-que esas observaciones son introduci-das ulteriormente en el razonamientoexperimental; de otro modo, la acu-mulación indefinida de observacionesno conducirá a nada�.
3
2 . La experiencia
El término experiencia nos remite a unsentido práctico-empírico, por lo quedebemos establecer con mayor preci-sión de este concepto como parte delmétodo de investigación científico. Laexperiencia hace parte del procesoinvestigativo, mediante la cual se so-mete a un fenómeno natural a circuns-tancias especiales, modificando suscaracterísticas, de manera simple ocompleja, con el fin de hacer eviden-tes sus principios o modos de com-portamiento, en las condiciones pre-figuradas por el investigador.
La intervención directa del investiga-dor sobre el objeto de estudio deter-mina, no sólo su ámbito, sino el tipode modificación realizada sobre el fe-nómeno estudiado, constituyendo lo
_________
2 Ibid., Pág. 36.3 Ibid., Pág. 71.
JAIME NAVARRO WOLFF
139
que se denomina experiencia, en tér-minos del método experimental.
Zimmermann dice, �(�) el conocimien-to suministrado por una experiencia es elfruto de alguna tentativa hecha con el de-signio de saber lo que algo es o no es�.
4
Pero se debe distinguir entre experien-cia, como parte del procesoinvestigativo, de la experiencia comoel acumulado de una serie de hechos,que de manera �empírica e inconscien-te� producen un saber determinado.En el primer caso, hace parte de unproceso en el cual se adelanta un mé-todo riguroso de observación, experi-mentación y razonamiento sobre losresultados obtenidos. Para el segun-do, ese saber es ausente de razona-miento ordenado y sus resultados noson controlados, de manera que seanútiles para abordar un nuevo procesoexperimental, al menos para las cien-cias naturales; se podría decir algo di-ferente en referencia a la experienciaestética o artística.
La experiencia es entonces �(...) unaobservación provocada con un fincualquiera�.
5 Pero esta experiencia
debe estar determinada por un pro-pósito, una búsqueda determinada yprefigurada, pues lo que se pretende
es provocar a la naturaleza a que res-ponda inquietudes precisas que pue-dan ser controladas a través del razo-namiento experimental. De allí quepodamos asumir cabalmente lo plan-teado por Claude Bernard, cuandodice: �Quienes experimentan, a pesarde toda su habilidad, no resolverán losproblemas sino se han inspirado enuna hipótesis feliz fundada sobre ob-servaciones exactas y bien hechas�.
6
3 . De la inducción yla deducción
Así como la observación y la experien-cia son actividades necesarias e inse-parables en el método experimentalpara apoyar el proceso de conocimien-to científico, Claude Bernard resuel-ve el conflicto entre Inducción y De-ducción, asumiendo que un procedi-miento como el otro son formas delrazonamiento experimental necesariose indispensables para la construcciónde la idea que motiva la indagaciónexperimental, como de la conclusióncontrolada y verificada a la luz de lasteorías desarrolladas.
Siendo que para el conocimiento cien-tífico no existen las verdades absolu-
_________
4 Ibid., Pág 37.5 Ibid.,Pág. 61.6 Ibid. Pág. 72.
SEMMELWEISS Y EL CONCEPTO DE ANTISÉPTICO
140
tas, el dudar permite someter perma-nentemente a revisión los avances lo-grados, y estar dispuestos a modificar-los si se aportan nuevas leyes sobre elcomportamiento de los fenómenos,que antes no habían sido considera-das. De lo que se desprende que ladeducción aporta elementos valiosospara determinar la pertinencia de lashipótesis, pero éstas sólo aportarán ele-mentos ciertos si son sometidas a laexperiencia, verificando una y otra vezel comportamiento de los fenómenosestudiados, para controlarlos desde elrazonamiento experimental y contri-buir a través de éste a acrecentar laconstrucción de teorías que den cuen-ta de los principios que rigen dichosfenómenos.
La inducción y la deducción se apli-can en el método experimental a to-das las ciencias, como formas deaproximación al conocimiento cientí-fico, en tanto la inducción permite alinvestigador asumir la indagación so-bre fenómenos particulares descono-cidos en los que encuentran suficien-tes elementos para realizar un razona-miento experimental, apoyándose enlos conceptos para relacionarlo con lasteorías existentes y de esa manera ex-tender la validez de sus avances cien-tíficos, refutarlos o modificar los prin-cipios generales.
4. Las Ciencias de laObservación, lasExperimentales y elRazonamientoExperimental
Las relaciones entre Observación yExperiencia, en el método experimen-tal, conduce a Claude Bernard a plan-tear la existencia de dos formas deaproximación al conocimiento cientí-fico. Una a través de los procesos deObservación científica, en las Cien-cias de la Observación. El otro, me-diante la aplicación de procesos de ex-perimentación, que determinan lasCiencias Experimentales. La investi-gación científica, requiere de �(�)una comparación que se apoya en doshechos, uno que sirve de punto departida, otro que sirve de conclusióndel razonamiento�,
7 que conduce a un
razonamiento ordenado, riguroso yque controla sus resultados.
En el caso de las denominadas cien-cias de la observación, tanto el puntode partida como el de llegada seránsiempre observaciones; para el caso delas ciencias experimentales, estos pue-den ser referidos �exclusivamente a laexperimentación� o a la �experimen-tación y la observación simultáneamen-te�, dice Bernard.
_________
7 Ibid., Pág 56.
JAIME NAVARRO WOLFF
141
El razonamiento experimental, estápropiciado por el enjuiciamiento y laaproximación que hace el investiga-dor desde lo conceptual, que como yase planteó, son preceptos teóricos quehan sido validados y cuyo uso está le-gitimado por la investigación misma.Ese enjuiciamiento, será siempre elmismo, por vía de la observación o dela experimentación, pues lo que sehace es razonar sobre hechos a los quese ha aplicado una rigurosa compara-ción y un cuestionamiento sobre sucomportamiento, a fin de obtener unresultado ordenado y controlado, queamplíe el conocimiento de las leyesuniversales, de manera que se puedanprever, variar o dominar esos fenóme-nos. A partir de lo anterior se abrióuna inmensa posibilidad en el proce-so de construcción de conocimientocientífico, pues se reconoció que la in-vestigación científica y sus aportes de-penden del razonamiento científico,independientemente que los elemen-tos sean entregados por la observacióno la experiencia.
5. De las hipótesis
�Las hipótesis y teorías científicas nose derivan de los hechos observados,sino que se inventan para dar cuenta
de ellos. Son conjeturas relativas a lasconexiones que se pueden establecerentre los fenómenos que se están estu-diando, a las uniformidades y regula-ridades que subyacen a éstos�
8
Con esta muy sucinta y explicativadefinición aportada por Hempel, sequiere mostrar cuál es el papel quecumple la hipótesis en el método ex-perimental y las condiciones para es-tructurar una hipótesis. Según lo es-tudiado de Bernard, la hipótesis comoconjetura, como algo que se afirma sintener prueba y que requiere demos-tración, es fundamental para la cons-trucción del proceso de investigación,pues a través de ella se dirige la inda-gación de manera ordenada y con unfin preconcebido, es decir, con unapremeditada orientación. Y es que elproceso de investigación científica tie-ne como característica la intención pre-figurada del investigador a partir delplanteamiento mismo del problema.
La hipótesis por lo tanto, en su con-dición de invención, debe ser contras-tada tanto con los conceptos existen-tes (las leyes, teorías y principios ge-nerales), mediante un proceso deduc-tivo, como con los hechos observa-dos logrados por inducción, con elfin de establecer la pertinencia de la
_________
8 HEMPEL, Carl G. Filosofía de la Ciencia Natural. Alianza Editorial –, Décima Edición en «Alianza Universidad»: 1984 –Madrid –Pág 33.
SEMMELWEISS Y EL CONCEPTO DE ANTISÉPTICO
142
misma. La demostración y validaciónde la hipótesis es el sentido mismodel proceso experimental.
Ahora bien, las hipótesis pueden ono ser acertadas, aunque de ellas pue-dan hacerse razonamientos experi-mentales válidos, lo que no significaque se puedan elevar sus resultados ateorías o leyes científicas. Es posibleque en el proceso experimental se en-cuentren o descubran procedimien-tos o descubrimientos no buscados di-rectamente, que contribuyan a resol-ver parcialmente la búsqueda inicia-da, sin que por ello se valide la hipó-tesis, lo cual obliga a retomar el pro-blema y reformular la hipótesis entérminos más adecuados y precisos,haciendo uso de las conclusiones ex-traídas anteriormente.
D. El caso de IgnazSemmelweiss y algunasconclusiones
La observación en el fenómeno de la�Fiebre Puerperal�.
Semmelweiss elaboró a partir del re-gistro de casos de fiebre puerperal, unaestadística que le mostraba comparati-vamente el grado de incidencia presen-tado entre las Primera y Segunda Di-visiones del Hospital General de Viena.En su proceso de observación, no lo-
gró identificar inicialmente la causa deocurrencia, pero sí la manera como sepresentaba de forma más recurrente enla Primera División. Sólo el estreme-cedor hecho de la muerte de su colegaKolletschka, que mostró los mismossíntomas que las madres parturientas,lanzó como causa posible, hipótesis, ala �materia cadavérica� como respon-sable del envenenamiento del torren-te sanguíneo produciendo la infeccióngeneralizada del organismo. El hechoque se presentaran síntomas de fiebrepuerperal en un caso diferente de lasmujeres en proceso de parto o de ges-tación, le mostró que el fenómeno notenía nada que ver con el parto, ni es-taba presente en las condiciones demanejo obstétrico en particular, sinoque era ajeno a tal condición.
La contrastación deconjeturas
Como se vio en la exposición de loshechos, fueron muchas las conjeturasque se lanzaron como posibles expli-caciones. Se analizarán las más signi-ficativas para efectos de vislumbrarcómo hubo un proceso de orden cien-tífico, aunque no estrictamente expe-rimental en el trabajo de Semmelweiss.
a) Presencia de «influencias epidémi-cas» o «miasmas», que se descri-bían vagamente como «cambios at-
JAIME NAVARRO WOLFF
143
mosférico-cósmico-telúricos»:Como bien lo demostróSemmelweiss, una hipótesis o ex-plicación válida del comporta-miento de un fenómeno tiene queser puesta en consideración, no sóloen las circunstancias en las que sepresenta parcialmente dicho caso,sino en otros ámbitos que tenganiguales o similares condiciones,donde deben aparecer evidenciassemejantes a las establecidas.
De allí que el error de esas conje-turas estaba sustentado en haberpretendido que una epidemia po-dría explicar de manera selectiva laaparición de la fiebre puerperal,cuando su condición de epidemiano podía circusncribirse a lugarespretendidamente aislados. Igual-mente, la conjetura aducía a refe-rencias poco científicas, cuando losdescribe como «cambios atmosfé-rico-cósmico-telúricos», sin que sedesentrañe el significado de esarelación apretada de sucesos y me-nos con el comportamiento de lafisiología humana.
b) Lesiones producidas por los reco-nocimientos poco cuidadosos a quesometían a las pacientes los estu-diantes de medicina: Aquí utilizaSemmelweiss un procedimientoclaramente comparativo, a partir dedefinir los componentes que con-
forman las dos categorías a contras-tar. De una parte la Primera Divi-sión con los médicos y los estudian-tes realizando exámenes a las ma-dres gestantes y en la SegundaDivisión las comadronas realizan-do el acompañamiento de parto yla evaluación previa realizada demanera análoga. Del otro lado, lacondición de fragilidad de losgenitales femeninos y el sufrimien-to de parto experimentado por to-das las mujeres.
Primero muestra que tanto estudian-tes como comadronas no difierenmucho de la manera como realizansu práctica de evaluación. Despuésdemuestra que las condiciones delparto producían más daño en losgenitales de las madres que cualquiertipo de examen realizado por los es-tudiantes, por lo que era demasiadoreducido el ámbito de referencia pararesponsabilizarlos de las consecuen-cias de la epidemia, al punto que lareducción de estudiantes realizandotal práctica no aportó en nada a lasolución de la enfermedad.
Se evidencia que antes de estable-cer las conclusiones por parte de laComisión encargada para este asun-to, no se revisó cuidadosamente loocurrido en el pabellón de las co-madronas, ni se tuvo en cuenta elanálisis sobre los efectos de las he-
SEMMELWEISS Y EL CONCEPTO DE ANTISÉPTICO
144
ridas causadas a las mujeres, puesno se comparó el hecho que fueraproducto de la práctica estudiantilo del trabajo de parto. Se muestraposiblemente que se realizó unainferencia incompleta a partir dedos proposiciones, así: «Si los es-tudiantes producen heridas a lasmujeres en la evaluaciónginecobstétrica, entonces se enfer-man de fiebre puerperal».
c) La presencia del sacerdote queportaba los últimos auxilios espi-rituales a una moribunda, prece-dido por un acólito que hacía so-nar una campanilla: Es una con-jetura bastante aventurada quebuscaba entregar una explicaciónsin mayor precisión, pues no selogran establecer las conexionesentre el hecho psicológico y elcomportamiento fisiológico de lasmadres enfermas. Semmelweissdemostró tal imprecisión a partirde modificar uno de los factores,convenciendo al sacerdote paraque variara su costumbre. Puso enpráctica un proceso de experien-cia aplicada, mostrando que allíno residía la causa.
d) La muerte de su colega, el doctorKolletschka: Cuando Semmelweissestudia el protocolo de la autopsiade su colega, encuentra evidenciassobre que la fiebre puerperal noatacaba exclusivamente a las mu-
jeres en procesos de parto, sino quepodía atacar a cualquier persona quefuera contaminada con �materiacadavérica�.
Semmelweiss produce una reflexiónde tipo científico, al abandonaraquellas posibles causas meramen-te subjetivas o coyunturales, para es-tablecer el origen de la fiebrepuerperal a partir de una causa deorden natural, la cual demostró queera aplicable de manera diferente alos casos que se presentaban en laDivisión Primera, pues tanto losmédicos como los estudiantes querealizaban la evaluación de las ma-dres y las atendían en parto, circu-laban del anfiteatro a esta sala, deforma tal que estaban en contactocon la �materia cadavérica� y lasmujeres de manera directa.
La formulación de unahipótesis en Semmelweiss
Aunque Semmelweiss no formuló ple-namente una hipótesis, se podría asu-mir que ésta consistió en plantear que�la materia cadavérica�, al entrar altorrente sanguíneo, producía el enve-nenamiento de la sangre y la conse-cuente fiebre puerperal.
Como vimos anteriormente, Semmel-weiss amplía esta conjetura, cuando
JAIME NAVARRO WOLFF
145
por un hecho fortuito observa que tam-bién se produce por contaminacióncon �materia orgánica viva en descom-posición�.
En este punto vale la pena insistir quepara la época en que Semmelweissadelantaba sus indagaciones, aun nose había conocido plenamente la exis-tencia de los microorganismos y susefectos sobre la fisiología del cuerpohumano. De allí que los conceptoscientíficos sobre los que podía sopor-tar sus investigaciones adolecían deprincipios generales que le permitie-ran realizar un proceso deductivo, te-niendo que recurrir a la inducción paraalcanzar una explicación suficiente.
La verificaciónexperimental enSemmelweiss
Una vez que Semmelweiss establecesu �hipótesis�, rápidamente busca unasolución, ordenando que todos, tantomédicos como estudiantes, deben la-varse las manos con jabón y luego conuna solución salina de calcio (clorurode calcio).
A pesar de la antipatía manifestada porlos médicos, las muertes por fiebrepuerperal se reducen sorprenden-temente. Allí el médico húngaro, rea-lizó una experiencia práctica, por fuera
de laboratorio, que confirmó su con-jetura, pero de la cual no pudo reali-zar un razonamiento experimentalmás allá de mostrar que se reducía lapresencia de la enfermedad pues loshechos y las estadísticas así lo mostra-ron, sin aportar en el conocimiento delas causas reales.
A manera de conclusión
En este esfuerzo realizado por el mé-dico húngaro Semmelweiss, se mues-tra cómo la propuesta del método ex-perimental planteada por ClaudeBernard no es una camisa de fuerza, niel conocimiento científico un recetarioque coarta la posibilidad de actuar conpensamiento científico, todo lo contra-rio, es posible realizar contribuciones ala ciencia desde diferentes formas deformular el trabajo riguroso de obser-vación y experiencia.
Lo relevante en Semmelweiss es quea pesar de las dificultades encontradasentre el cuerpo médico y la falta derigurosidad con que se trataba el pro-blema, abordó el fenómeno como unproblema de estudio y buscó la ma-yor rigurosidad posible para determi-nar las causas posibles de su inciden-cia. Además, que identificó una solu-ción real, tomando como principio ladestrucción de cualquier forma de ma-teria orgánica que pudiese invadir eltorrente sanguíneo.
SEMMELWEISS Y EL CONCEPTO DE ANTISÉPTICO
De la ausencia a la presencia.Notas acerca de las«nuevas» formas de
gestión de la alteridad
Olver Quijano Valencia Profesor de la Universidad del Cauca
El análisis de la alteridad deja entrever un sinnúmero de modificaciones, conso-nantes con los cambios cualitativos de los dispositivos mundiales de poder, y hoy, conla actual fase de reacomodo del capital, escenarios donde los ejes de dominación seredefinen, integrando y reforzando heterogeneidades en los diversos espacios delsistema-mundo. El fenómeno ha permitido la transformación tanto de los regíme-nes discursivos como de las representaciones, dando cuenta de un itinerario quehistóricamente parte de políticas y prácticas de invisibilización del ´otro´, pasapor la asimilación o reducción y hoy -frente al agotamiento de las dos anteriores-,posiciona la eclosión de la alteridad o visibilidad como un salto cualitativo signifi-cativo en la actual reconfiguración histórica del poder y en la reorganizaciónglobal de la economía capitalista, justamente soportada en la producción de lasdiferencias y no en su oscurecimiento, ni en su eliminación. Así, la nueva carto-grafía de las visibilidades �discriminación positiva- no es dada exclusivamentepor el poder de interpelación de los grupos y pueblos, sino especialmente, por lanecesidad de hacerlos partícipes en la ´economía de las visibilidades´, desde don-de todas las relaciones sociales y simbólicas son domesticadas y recodificadas
147
utilitariamente según el código de la producción. En este marco analítico, empero, esnecesario resolver un interrogante que tiene que ver con la eficiencia de la adminis-tración de la alteridad como estrategia política, e igualmente con el valor y la signifi-cación de la visibilidad como fuerza sociopolítica ´subversiva´; respuestas que pue-den aclarar de una parte, el establecimiento de nuevas formas de gestión social ypolítica, así como el sentido de la heterogeneidad como locus y epicentro del desarrollodel capital, y de otra, el reordenamiento táctico de las fuerzas sociales hoy dotadas deun amplio ´capital simbólico´ con capacidad para suscitar barreras en el procesoglobalizador de la dominación mundial por los actores hegemónicos.
0.- La alteridad en tanto relaciónhistórica, requiere sin duda de un aná-lisis en el marco de la configuracióndel poder, la cual ha mutado en con-sonancia con políticas y prácticas, quedan cuenta, fundamentalmente delpredominio de miradas acerca de laotredad cultural, desde la perspectivaoccidental, colonial y hegemónica,horizonte que a su vez estableceimperativamente, cambios y transfor-maciones tanto en el régimendiscursivo como en el régimen de lasrepresentaciones
1. Dichos cambios
constituyen manifestaciones de unproceso donde la construcción cultu-ral del ́ otro´, puede concebirse comopretexto para la instalación de tecno-logías de control y disciplinamiento,
_________
1 Según Arturo Escobar, los regímenes del discurso y de representación constituyen un principio teórico y metodológicopara examinar los mecanismos y las consecuencias de la construcción del Tercer Mundo a través de la representación.La descripción de los regímenes de representación sobre el Tercer Mundo propiciados entre otros, por el discurso deldesarrollo, representa un intento por trazar las cartografías o mapas de configuraciones del conocimiento y el poderque definen el periodo posterior a la segunda postguerra. Se trata también de cartografías de resistencia. Los regímenesde representación pueden analizarse como lugares de encuentro en los cuales las identidades se construyen pordonde también se origina, simboliza y maneja la violencia. (Escobar,1999:43-44).
OLVER QUIJANO VALENCIA
la práctica de técnicas de domestica-ción y gestión social de la alteridad, laaplicación de la barbarie como formade humanización, la elaboración denuevos ordenes de realidad y final-mente, la estrategia de la visibilizaciónde pueblos y grupos �discriminaciónpositiva- no exclusivamente por supoder de interpelación, sino en espe-cial, por su inserción en la economíade las visibilidades, propia de la ac-tual fase de acumulación del capital,donde éste, �aborda la cuestión de ladomesticación de todas las demás re-laciones sociales y simbólicas según elcódigo de la producción�...La reali-dad social se vuelve, según la expre-sión de Baudrillard, �el espejo de laproducción�.(Escobar,1996:382-383).
148
En síntesis, el proceso da cuenta depolíticas y prácticas de invisibilizacióndel ´otro´, asimilación o reducción yhoy -frente al agotamiento de las dosanteriores-, de la eclosión de laalteridad o visibilidad como un saltocualitativo de gran significación en laactual reconfiguración histórica delpoder y en la reorganización globalde la economía capitalista, justamentesoportada en la producción de las di-ferencias y no en su oscurecimiento.
1.- La invisibilización del ´otro´puede resumirse, en la �invención� delNuevo Mundo, del Cuarto Mundo,en la �invención� del �ser-asiático� deAmérica (Dussel,1994:38-41), propiade un imaginario europeo renacentista,que no reconoce la especificidad de larealidad americana, y en consecuencia,instaura la desaparición, la negación yel encubrimiento del ´otro´.
Dicha �invención� se puede enton-ces asumir como una estrategia deinvisibilización del ´otro´, en tantose produce un intenso encubrimientopropio de la instauración de un pro-yecto eurocéntrico con pretensiones deuniversalidad y hegemonía. Así, la´invención´, ´ficción´, construccióncultural del ́ otro´, y por consiguien-te su oscurecimiento, permiten la ins-talación de mecanismos o dispositivospara la regulación y el control de lavida de los seres sujetos a transforma-ción, homogenización y redención.
La negación de la alteridad y suinvisibilización como elemento consti-tutivo, introduce la conquista corporal,espiritual y material del ́ otro´ median-te prácticas de violencia física y simbó-lica como parte de un itinerario de �sal-vación� y �conversión�, que desde elhorizonte �humanista� legitima la su-jeción y dominación ejercida sobre el�bárbaro�, �inmaduro� y �salvaje� queacaba de ser �descubierto�-�encubier-to�. �El sufrimiento producido en el´otro´ queda entonces justificado por-que ´salva´ a muchos ´inocentes´,victimas de la barbarie de esas cultu-ras� (Dussel,1994:89).
La invención e invisibilización postu-la entonces entre otros aspectos, la des-nudez cultural, espiritual y axiológicade los nativos, �invención� que se con-figura como el pretexto o justificaciónpara el desarrollo de la colonización delas formas de vida. El ´otro´´ fuecalificado según Tzvetan Todorov,culturalmente virgen o como una pá-gina en blanco en espera de la inscrip-ción española y cristiana, es decir, sonseres despojados de toda propiedad cultu-ral. (Todorov,1997:44-45).
El proceso da cuenta de la utilizaciónde instrumentos como el ecumenismocristiano, discurso y práctica que con-cibe a los �infieles� como seres sujetosa la aplicación de múltiples tecnologíasde evangelización, en pro de la salva-ción de sus almas hechiceras, profanas
DE LA AUSENCIA A LA PRESENCIA. NOTAS ACERCA DE LA «NUEVAS» FORMAS DE GESTIÓN DE LA ALTERIDAD
149
y demoníacas. Tal ideal posibilita elaniquilamiento del ´otro´ por mediode su demonización, es decir a partirde la difusión de la idea de la existen-cia de enemigos del orden cristiano, dela convivencia y el ´desarrollo´, por-tando un lenguaje propio de un enteprivilegiado y opulento, que ha inven-tado al enemigo y continuamente consu fuerte carga religiosa lo aniquiladiscursiva y físicamente.
Esta manifestación de la conquista espi-ritual al consolidar el dominio del imagi-nario del nativo, se presenta como el idealde salvación, paradójicamente en mediode la irracionalidad de la violencia delproceso de sometimiento, evidenciandocomo lo advierte Todorov que �la expan-sión espiritual está indisolublemente li-gada a la conquista material.. y .la con-quista material � y todo lo que implica-ba- será a la vez resultado y expansiónespiri-tual.(Todorov,1997:52-53).
A partir de las anteriores consideracio-nes puede apreciarse cómo la alteridadse funda desde la mirada hispana, deuna parte con la mediación de la ´in-vención´ del ser asiático de lo encon-trado, a la vez que el ´otro´ se inventaa imagen y semejanza del europeo �delo conocido-, y de otra bajo la nega-ción de la otredad, así como su desapa-rición en favor del posicionamiento deun discurso y una razón de superiori-dad tanto política como del hombre
europeo, dando lugar en ese encuentroextremo, a �la construcción de un univer-so de representaciones simbólicas, en lascuales los seres atrapados en sus significa-ciones intencionadas fueron ́ deformados´,transformados en homúnculos para servirde materia a un encadenamiento del mun-do cristiano-europeo consigo mismo, y consu proyección posterior� (Barona,1993:58).
Una prolongación de esta forma deinventar la realidad, de reducir al´otro´, de someterlo e invisibilizarlo,se aprecia posteriormente en la dicoto-mía que Europa y específicamenteEspaña enfrentan en América (S.XVI�XVIII) y que antropológicamente seresume en la demonolatría, cuyosustrato se expresa en el difícil y simul-táneo enfrentamiento al demonio y a lamodernidad y su razón ilustrada. Eneste nuevo escenario, el ´otro´ se asi-mila a partir de su práctica religiosa yde gran parte de su cotidianidad comoidólatra, representante del demonio yfuente del mal, a la vez que sus territo-rios se identificaban como dominios deldemonio, sus objetos como �símbolosde la presencia del diablo o de la exis-tencia de una religión de idólatras�, ysus sacerdotes como ́ sacerdotes del dia-blo´, manifiestan la intervención delÁngel Caído en la vida cotidiana delos hombres, y en particular en la delos indígenas� (Pineda,1999:49).
Esta satanización de la ´alteridad´´,contrariamente a la vez que también
OLVER QUIJANO VALENCIA
150
fue objeto de una relativa admiracióny cubierta de una áurea mágica,instaura el ́ remedio´ contra esa vidallena de supercherías, remedio que semanifiesta en la conquista en tanto�acto de liberación mediante el cuallos naturales del Nuevo Mundo que-daron libres del dominio de Satanásy de los tiranos humanos, y se les ofre-cieron los medios de salvación�(Brading,1993:218, en Pine-da,1999:56). La conquista entonces,se constituye en el acto providencialy de redención del ´otro´demonizado y por consiguiente sus-ceptible de salvación.
No obstante, aunque el análisis acercade la estrategia de la invisibilizacióndel ´otro´, requiere un mayor ahon-damiento, para efectos de la presentereflexión, es preciso enfatizar en quedicho eclipsamiento y pérdida de vi-sibilidad, constituye un proceso queprohíja dispositivos que garantizan elfuncionamiento del poder, legandolecciones protervas que permiten pos-teriormente �p.e. para Colombia-,configurar una nación y una concien-cia nacional bajo el credo de la nega-ción y, lógicamente, ´extrañada de símisma´. Empero, la evidencia del fra-caso de tal estrategia, exige un replan-teamiento, un reordenamiento de losdispositivos de normalización del´otro´, en la medida en que es pre-ciso acelerar la construcción de proce-sos de asimilación como intervención
más eficaz y capaz de garantizar eltránsito de las naciones latinoamerica-nas por los caminos de la civilización,la modernización y el progreso.
2.- Una estrategia adicional en estacadena de normalización de las cultu-ras y las formaciones sociales distin-tas, tiene que ver con la asimilación oreducción, por la cual se pretende queel ´otro´ se convierta en una especiede clon del occidente racional y avan-zado; es decir, que su finalidad aludea la utilización de dispositivos paratornar maleable al ́ otro´ de tal formaque sea útil en la concreción de laspretensiones totalizantes yhegemónicas. La asimilación del´otro´ como lo mismo, o hecho aimagen y semejanza del europeo faci-lita su sometimiento, y en esa medidase ejerce la premisa acerca de que �sedebe reducir al otro, someterlo, expul-sarlo, exterminarlo o, pura y simple-mente convertirlo para que se deje deser otro y esté al servicio de uno�(Ainsa,1986:450).
Los pueblos americanos son someti-dos a procesos de dominación por lavía violenta y simultáneamente a lacolonización de la vida cotidiana, prác-ticas extendidas con posterioridad, alos esclavos africanos. Esta situaciónse convierte según E. Dussel, en:
el primer proceso europeo de mo-dernización, de civilización, de
DE LA AUSENCIA A LA PRESENCIA. NOTAS ACERCA DE LA «NUEVAS» FORMAS DE GESTIÓN DE LA ALTERIDAD
151
�subsumir� o (alienar) al Otrocomo �lo Mismo�; pero ahora noya como objeto de una praxis gue-rrera, de violencia pura, sino deuna praxis erótica, pedagógica,cultural, política, económica, esdecir del dominio de los cuerpospor el machismo sexual, de la cul-tura, de tipos de trabajos, de ins-tituciones creadas por una nuevaburocracia política, etc., domina-ción del Otro. Es el comienzo dela domesticación, estructuración,colonización del �modo� como aque-llas gentes vivían y reproducíansu vida humana. Sobre el efectode aquella �colonización� del mun-do de la vida se construirá laAmérica Latina posterior: unaraza mest iza, una culturasincrética, híbrida, un Estado co-lonial, una economía capitalista(primero mercantilista y despuésindustrial) dependiente yperiférica desde su inicio, desde elorigen de la Modernidad (su�Otra- cara�. El mundo de lavida cotidiana (lebenswelt) con-quistadora-europea �colonizará�el mundo de la vida del indio, dela India, de América(Dussel,1994:62).
Esta forma de apreciar y concebir al´otro´, se extiende a los siglos XIXy XX, fundamentalmente en el mar-co de los propósitos desarrollistas que
asisten al Nuevo Mundo y a la nece-sidad de insertarse positiva yeficientemente en las dinámicasglobales del capital . La dicotomíacivilización-salvajismo se reafirma enla medida en que, especialmente laidea del ́ otro´ como indio salvaje seratifica en la perspectiva de construirprocesos de asimilación o reduccióncomo parte de un itinerario de ´sal-vación´/desarrollo necesario en la ex-pectativa de la integración y moder-nización.
La asimilación o reducción del´otro´ mantiene su justificación entanto, éste y sus formas de vida, se-cuestran permanentemente la vidacivilizada, protegen la barbarie eimpiden la concreción del progreso,así entonces, el ́ otro´ percibido como�un síntoma de la acción del diablo o deldemonio, ahora era concebido, sobre todo,como una consecuencia de la ignoranciay de la falta de educación. Aquellos queeran definidos anteriormente como ́ idó-latras´ comenzaron, paulatinamente aser vistos como ´pobres´. El ídolo cediósu campo al ´fetiche´� (Pine-da,1999:58). Estos ́ pobres´, salva-jes, inferiores e incompetentes parael ejercicio de los derechos de ciuda-danía, al constituirse en obstáculonodal para el desarrollo de las nacio-nes, requieren de un proceso de do-mesticación, asimilación o reducción,por el cual se consolide la conquista
OLVER QUIJANO VALENCIA
152
de sus almas, sus territorios y sus bra-zos, integrándolos a la civilización
2.
Las reducciones se instauran en Amé-rica Latina, en principio para facilitarla difusión de la doctrina cristiana yluego para transformar la organiza-ción socio-política. De esta forma,como lo ha indicado el profesorDussel, �en realidad el segundo golpefatal lo recibirán del liberalismo del sigloXX, que pretendiendo imponer una con-cepción de la vida ´ciudadana´ abstrac-ta, burguesa, individualista, comenzó aimponer la propiedad privada del cam-po, y luchó contra la ´comunidad´ comomodo de vida, lo que hizo aún más difícilque antes la existencia del indio�(Dussel,1994:183). Para el caso deColombia, por ejemplo, a comienzosdel siglo XX, los sectores dominantesal concebir la peligrosidad que parala nacionalidad representaba la even-tual multiplicación de los indígenas,configuran un plan para la ´domesti-cación de los bárbaros´, que se ex-presa claramente en la Memoria delGeneral Uribe, Reducción de Salvajes(1907), documento en el cual se for-mula una política para acabar de des-nudar culturalmente al indígena, ex-
propiar y usufructuar el territorio, in-corporarlos a las luces de la civiliza-ción cristiana y en síntesis, desubsumir al ´otro´ como lo mismo.
Este tratamiento del ´otro´ como lomismo, adquiere relevancia en el con-texto económico, donde el indio, yposteriormente, el mestizo significanen el proceso de construcción de la ri-queza nacional. La conversión debárbaros a civilizados supone enton-ces, la habilitación del sujeto para lainserción positiva en la economía �es-pecialmente la extractiva-; así porejemplo, Uribe, afirma que �...en elindio tenemos un tesoro tanto másvalioso cuanto más oculto ymenospreciado...en nuestra condiciónde raza conquistadora, ya que arreba-tamos el suelo al indio y que cada díavamos estrechándolo para la más delas recónditas de las selvas, tenemos laobligación �si de veras somos cristia-nos- de arrancarlos a la comunión dela fe, del trabajo y de la sociedad... eldinero que en esto se invierta ganaráel alto interés de los prestamos a Dios,de que habla el evangelio�(Uribe,1907:38,40). Estas afirmacionesdejan entrever los propósitos que en el
DE LA AUSENCIA A LA PRESENCIA. NOTAS ACERCA DE LA «NUEVAS» FORMAS DE GESTIÓN DE LA ALTERIDAD
_________
2 No obstante, paradójicamente al ´otro´ , al indígena se le aprecia también como el ´buen salvaje´ por cuanto porejemplo según el general Uribe, “el concepto indio encierra un profunda lección de moral, porque es una reglaeminentemente conservadora, desde su punto de vista, que en esa parte no ha variado para los que llamándosecivilizados hacen, sin embargo, el mal por placer o por utilidad imprevisora. –Agrega- . Deseo solamente concluir queno todo es malo en las supersticiones del salvaje, ni en todo podemos presentárnoslos como mejores, y que si bienmeditamos, casi tanto tendríamos que aprender de ellos como enseñarles” (Uribe,1907:32-33)
153
orden económico, social, político y re-ligioso, asisten al proceso de reducción.
Empero, esta política de reducciónque para el caso de Colombia, buscala concreción de los propósitos men-cionados, igualmente pretende reivin-dicar al mestizo como sujeto útil alprogreso nacional, o como fundamen-to ´racial´ para la construcción de lanueva sociedad colombiana (Pine-da,1984:208), partiendo de concebiral indígena como una raza carente deiniciativas, pero a su vez contradicto-riamente, asumiendo al mestizo comoinferior y ciertamente incapaz.Laureano Gómez expresa que el�mestizo primario no constituye unelemento utilizable para la unidadpolítica de América; conserva dema-siado los defectos indígenas; es falso,servil, abandonado, y repugna todoesfuerzo y trabajo. Sólo en los crucessucesivos de estos mestizos primarioscon europeos se manifiesta la fuerzade caracteres adquirida del blanco(Gómez,1928:55).
Estas apreciaciones dan cuenta de cómoel mestizo y el ́ otro´ extraoccidental es
igualmente visto como inferior pero útily maleable a los propósito imperiales.Conclusivamente Uribe, llega inclusi-ve a formular una ley general, según lacual �el constante testimonio de la histo-ria y de la experiencia contemporáneademuestran que donde quiera que unaraza civilizada se pone en contacto conuna raza bárbara, se plantea ipso factoeste dilema: la primera se ve forzada aexterminar o esclavizar a la segunda�(Uribe,1907:4-5).
Es claro entonces, la gestación y ma-duración de políticas de asimilación
3,
las cuales en el caso colombiano seaprecia según Christian Gros, en lamedida en que,
�en el siglo XIX, la posición de losliberales era terminar rápidamen-te con la comunidad indígena, en tan-to que forma de organización socialcontraria al completo desarrollo delindividuo y al progreso, y favorecerel mestizaje; para los conservadoresse trataba de mantener separado alindio en su resguardo en los casos enque todavía existía y de confiar laredención de esta raza inferior a la
_________
3 Indudablemente, en las políticas de asimilación entran a jugar ciertas prácticas disciplinarias o tecnologías desubjetivación, visibles en el contexto latinoamericano durante el siglo XIX, a saber: las constituciones, los manualesde urbanidad y las gramáticas de la lengua. (González,1995). Según Santiago Castro, tal proyecto –especialmenteel de fundación de la nación- se realiza a través de la implementación de instituciones por la letra (escuelas, hospicios,talleres, cárceles) y de discursos hegemónicos (mapas, gramáticas, constituciones, manuales, tratados de higiene)que reglamentan la conducta de los actores sociales, establecen fronteras entre unos y otros y les transmiten la certezade existir adentro o afuera de los límites definidos por esa legalidad escrituraria. ... La función jurídico-política de lasconstituciones es, precisamente, inventar la ciudadanía, es decir, crear un campo de identidades homogéneas quehicieran visible el proyecto moderno de la gubernamentalidad (Castro,2000:148-149).
OLVER QUIJANO VALENCIA
154
iglesia a la espera de que, poco apoco, una migración de origen euro-peo, asociada a un prudente mesti-zaje, limpiara el país de su ´man-cha indígena´.�(Gros,1997:40).
La alteridad adquiere en este nuevoespacio-tiempo un matiz particular con-sonante con el proceso desarrollista pro-pio del eurocentrismo y su recorrido porel ´camino civilizador, modernizador,humanizador, cristianizador´, postula-do que a partir de la Modernidad comoproyecto y �máquina generadora dealteridades que, en nombre de la razóny el humanismo, excluye de su imagi-nario la hibridez, la multiplicidad, laambigüedad y contingencia de las for-mas de vida concreta� (Cas-tro,2000:145). La extensión de esteproyecto nutre su centralidad en la his-toria, constituyendo a las otras culturascomo periféricas y extraoccidentales ypor consiguiente susceptibles de in-tervención como posibilidad y ´sali-da´ de su estado de inmadurez,insularidad e invisibilidad.
Lógicamente esta forma de ver al´otro´, de construir la alteridad enconsonancia con los propósitos delproyecto moderno, extiende sus prác-ticas y formas de administrar la dife-rencia hasta nuestros días, en corres-pondencia con las nuevas configura-ciones del poder global
4.
Estos presupuestos logran su materia-lización igualmente, gracias a la exis-tencia del Estado como instancia des-de donde se imaginan y operan losmecanismos de control y administra-ción de la alteridad. El Estado juegaun rol de gran importancia en estepropósito en tanto éste �no solamenteadquiere el monopolio de la violen-cia, sino que usa de ella para ´diri-gir´ racionalmente las actividades delos ciudadanos, de acuerdo a criteriosestablecidos científicamente de ante-mano... En este sentido �agregaretomando a Inmanuel Wallerstein- ...las ciencias sociales se convirtieron enuna pieza fundamental para este pro-yecto de organización y control de la
_________
4 Empero, esta práctica encargada de moldear, cubrir y negar la alteridad, no logra cubrir exactamente los otrosimaginarios. Para el caso de América Latina y más concretamente Colombia, a pesar de la pretensión hegemónica dela lógica occidental, nuestro espacio-tiempo social se concibe y verifica como una urdimbre o un plexo en la cualconfluyen contrapoderes, contradiscursos, contrarrelatos o imaginarios, los cuales en sí mismos o en su especificidad,alcanzan trascendencia y coherencia. Esta realidad construida históricamente en el trasfondo o en el claro-oscurode las prácticas cotidianas instauradas por el proyecto eurocéntrico, constituye el sincretismo de nuestro tiempo, enel cual algunos segmentos sociales han inventado en su proyecto de sobrevivencia, contrarrelatos y cosmovisionesante la dificultad de los metarrelatos occidentales para explicar y guiar a la sociedad en su pluralidad y en una especiede simultaneidad de temporalidades y espacialidades culturales diversas. Esta realidad da cuenta del fracaso de lapolítica de homogeneización y asimilación para dar paso estratégicamente a la visibilización del ´otro´ a través de unanueva cartografía y economía de las visibilidades o la emergencia de pueblos antes oscurecidos, donde laheterogeneidad, la multiculturalidad y la hibridación adquieren una gran valoración para luego ser recodificadas enla perspectiva del capital y del poder, es decir, constituyen los nuevos ejes de dominación contemporánea.
DE LA AUSENCIA A LA PRESENCIA. NOTAS ACERCA DE LA «NUEVAS» FORMAS DE GESTIÓN DE LA ALTERIDAD
155
vida humana �de la alteridad-. Elnacimiento de las ciencias sociales noes un fenómeno aditivo a los marcosde organización política definidos porel Estado-nación, sino constitutivo delos mismos. Era necesario crear unaplataforma de observación científicasobre el mundo social que quería go-bernar�. (Castro,2000:147).Las cien-cias sociales funcionan estructuralmentecomo ´aparato ideológico´.
La asimilación como estrategia de ad-ministración social de la alteridad, apesar de su trascendencia en el marcode la configuración histórica del po-der, da muestras de su ´ineficiencia´en las nuevas dinámicas socio-econó-micas y político-culturales del sistema-mundo capitalista, situación que exi-ge perentoriamente la emergencia deun nuevo dispositivo que permita su-perar la crisis de una política y unapráctica que construyen al ´otro´mediante una lógica binaria que enprincipio invisibiliza, luego reduce yahora empuja hacia la visibilización,hacia la eclosión de la alteridad y lavaloración positiva, es decir hacia la´discriminación positiva´, como unanueva tecnología de control social.
3.- Efectivamente, hoy en el marcodel conjunto de modificaciones delsistema-mundo, las intervencionespara administrar la alteridad, intentandar respuesta a las transformacionesdiscursivas y a los regímenes de re-
presentación, en consonancia con losritmos de la economía global, las for-mas y estatutos del conocimiento yespecialmente, con el ejercicio del po-der; es decir que el sentido que hoycobran las diferencias se traduce en uncambio cualitativo de los dispositivosmundiales de poder, que expresan�una voluntad de integración y mo-dernización sin pasar por la asimila-ción ni el mestizaje biológico o cultu-ral, sino por una instrumentalizaciónde la identidad, o sea, de la diferen-cia� (Gros,1997:21). En otras pala-bras y parafraseando a Santiago Cas-tro, hoy antes que reprimir las diferen-cias, como hacía el poder disciplinar dela modernidad, el poder libidinal de laposmodernidad las estimula y lasproduce...es decir, se da nacimiento aun nuevo relato legitimador: la coexis-tencia de las diferencias, pero tambiénsu vigilancia y administración. (Cas-tro,2000:156).
Las nuevas coordenadas de control es-tablecidas por la globalización, son pro-ducto del tránsito de la pretendida uni-ficación planetaria y la homoge-neización de las formas de vida, haciala producción de nuevas manifestacio-nes de heterogeneidad y pluralismo, esdecir, de la incorporación y emergen-cia de actores antes invisibles que jue-gan en tanto constituyen un nuevo yampliado grupo de clientes para el apa-rato que gobierna el régimen de visi-bilidad y posiciona la concreción de po-
OLVER QUIJANO VALENCIA
156
líticas de la presencia.
En este nuevo panorama, el profesorGarcía Canclini, nos presenta unabuena radiografía sobre el particular,de la cual para efectos de esta reflexión,merece destacarse lo siguiente:
�En cierto modo, es posible afirmarque la transnacionalización económi-ca y cultural desdibujó las fronterasnacionales o las volvió porosas, perocon la condición de registrar en ladefinición misma de globalización loque las fronteras políticas y cultura-les le hacen a ese proceso globalizador.Entonces la globalización no puede servista como un simple orden social he-gemónico, o un único proceso dehomogeneización, sino como resultadode múltiples movimientos, en partecontradictorios, con resultados abier-tos, que implican diversas conexiones�local-global y local-local�. (Mato).Dicho sintéticamente, la globalizaciónes tanto un conjunto de procesos dehomogeneización como de fracciona-miento articulado del mundo, quereordenan las diferencias y las des-igualdades sin suprimirlas. O sea queestamos identificando una doble agen-da de la globalización: por una par-te, integra y comunica; por otra, se-grega y dispersa... Pero al mismotiempo esta unificación mundial delos mercados materiales y simbólicoses, como lo enuncia LawrenceGrossberg, una «máquina
estratificante», que opera no tantopara borrar las diferencias comopara reordenarlas a fin de producirnuevas fronteras, menos ligadas a losterritorios que a la distribución des-igual en los mercados. Agregaré queademás la globalización -o más bienlas estrategias globales de las corpo-raciones y de muchos Estados- confi-guran máquinas segregantes ydispersadoras: producen desafiliacióna sindicatos, mercados informales co-nectados por redes de corrupción ylumpenización, culturas audiovi-suales opuestas a la cultura letrada.Dividen la cultura letrada en pro-funda y light, agudizan las oposicio-nes entre nacionalismos y hacen queconsuman su folclor, en condicionesequívocas, los que siguen viviendo enel país natal y las masas que loañoran desde otro. Así como unificanvastas capas de consumidorestransnacionalizados, engendran asa-lariados empobrecidos que ven sinpoder consumir, migrantes tempora-les que oscilan entre una cultura yotra, indocumentados con derechosrestringidos, consumidores y televiden-tes recluidos en la vida doméstica,sin capacidad de responder en formacolectiva a las políticas hegemónicas.No sólo crean nuevas fronteras en eltrabajo y en el consumo: les aumen-tan la eficacia al desconectar a losque podrían organizarse para atra-vesarlas o derrumbarlas�.(García,1999:34-35)
DE LA AUSENCIA A LA PRESENCIA. NOTAS ACERCA DE LA «NUEVAS» FORMAS DE GESTIÓN DE LA ALTERIDAD
157
Es claro en consecuencia, que la es-trategia del ocultamiento es desplaza-da por la visibilización, bajo formascomo la etnificación, la racialización,la reindigenización, la hibridación, laheterogeneidad, la multiculturalidad,entre otras denominaciones que con-figuran una cartografía de las visibili-dades en medio del paradigma queintenta combinar eficientemente un�(ultra)liberalismo en la economía yuna ´invención´ democrática en lapolítica�, el primero que da cuenta delpredominio de una economía de libremercado y una sociedadmercadocéntrica y la segunda de unademocracia liberal que incluye en abs-tracto y excluye en concreto . Comolo planteara Baudrillard, �entramos enla era de la producción del otro. Ya nose trata de matarlo, de devorarlo, deseducirlo, de rivalizar con él, de amarloo de odiarlo; se trata fundamentalmen-te de producirlo. Ya no es un objetode pasión, es un objeto de producción�(Baudrillard,1996:156).
El paso de los proyectos de limpiezacultural a la administración de laalteridad en medio de una alta angus-tia y un deseo creciente de diversidad,se posicionan como mecanismo quegarantiza el funcionamiento del po-der mediante su mejor arma: lavisibilización no el ocultamiento, locual si bien contribuye al reconoci-miento de una sociedad de múltiplesvoces y rostros, no incide radicalmen-
te en la transformación sustantiva delas relaciones de poder, en tanto �laproducción de diferencia es una di-námica constitutiva del capital� (Co-ronel,2000:89).
La visibilidad pasa ahora a regirse enconsonancia con el credo fijado por elproceso de globalización con la actua-ción del Estado, como agente del ca-pital transnacional. El Estado pro-duce entonces alteridades que debenser disciplinadas, función que hoy seprofundiza y perfecciona. ChristianGros, basado en el caso colombiano,afirma que el Estado, no ha perdidovigencia sino que presiones de actoreshegemónicos y cambios en la concep-ción de su papel, en el proceso deconstrucción de la nación, se fueronimponiendo, especialmente a partir delos años 80, �progresivamente la ideade que el Estado podría sacar ventajasde ´administrar la etnicidad´ (en vezde) trabajar por su desaparición�(Gros,1997:32), al punto de que en laactualidad �es incuestionable que sepuedan encontrar fácilmente casos enque una organización indígena debasu existencia, más a la voluntad inte-resada del Estado, que a una luchaemprendida por la base para hacer re-conocer su presencia, defender su au-tonomía y asegurar el logro de sus rei-vindicaciones� (Gros,1997:38).
Sin embargo, la introducción yreforzamiento de heterogeneidades, la
OLVER QUIJANO VALENCIA
158
emergencia de pueblos antes invisibleso la aprehensión de nuevos actores enel contexto local, regional, nacional einternacional, han sido interpretadas,de otra parte, como producto de pro-cesos de insubordinación y resistenciaque han derivado una especie de am-pliación de los espacios políticos, don-de los movimientos sociales intentanjugar en la profundización democrá-tica en tanto hacen visible su capaci-dad de interpelación, soslayando elanálisis acerca de que posiblemente seesté asistiendo a una nueva mirada dela alteridad desde la institucionalidad,la cual da cuenta de una nueva diná-mica del capital internacional y que,en efecto, coincide con la nueva car-tografía de las visibilidades.
En este sentido, el fenómeno de rei-vindicación y movilización del ´otro´integrado tanto a la legislación inter-nacional como a las reformas constitu-cionales de varios países - especialmentelatinoamericanos-, a través de figurascomo la multietnicidad y pluricul-turalidad, proceso más conocido comouna ́ discriminación positiva´ -positiveaction- (Kymlicka,1996), si bien deuna parte, pretende favorecer a algu-nos pueblos como los indígenas, deotra, como lo platea Gros, puede favo-recer la marginalidad, y la exclusión,en tanto formas renovadas de colonia-lismo doméstico y políticas de recono-cimiento más simbólico que real(Gros,1997:16,24).
Ante esta paradoja que encierra el fe-nómeno de visibilización, un interro-gante por resolver tiene que ver con laeficiencia de la administración de laalteridad como estrategia política, eigualmente con el valor y la significa-ción de la visibilidad como fuerzasociopolítica ́ subversiva´; respuestasque pueden aclarar de una parte, elestablecimiento de nuevas formas degestión social y política, así como elsentido de la heterogeneidad comolocus y epicentro del desarrollo delcapital, y de otra, el reordenamientotáctico de las fuerzas sociales hoy do-tadas de un amplio ´capital simbóli-co´ con capacidad para suscitar barre-ras en el actual proceso globalizadorde la dominación mundial por los ac-tores hegemónicos.
4.- Ciertamente, los cambios en losregímenes discursivos y de represen-tación expresan mutaciones en donde�las formas de poder que han surgidono funcionan tanto por medio de larepresión, sino de la normalización;no por ignorancia, sino por control delconocimiento; no por interés huma-nitario, sino por la burocratización dela acción social� (Escobar,1996:109),variaciones éstas que integran la de-nominada economía de las visibilida-des que postula el �paso de la metáfo-ra de la oscuridad económica a la me-táfora del despertar�, en la cual se creamasivamente un nuevo grupo de ac-tores, de clientes para un aparato que
DE LA AUSENCIA A LA PRESENCIA. NOTAS ACERCA DE LA «NUEVAS» FORMAS DE GESTIÓN DE LA ALTERIDAD
159
garantiza su funcionamientovisibilizando y domesticando las rela-ciones sociales y simbólicas pararecodificarlas de manera utilitaria y enel marco de la producción.
Hoy, por ejemplo, la realidad y elhorizonte histórico han sido �coloni-zados por el discurso y la práctica deldesarrollo�, en donde éste comportacompromisos con el problema de ladominación y se constituye en narra-tiva dominante y de la dominación...por la cual se busca un nuevo controlde los países y sus recursos. Tal estra-tegia se convirtió en un instrumentopoderoso para normatizar el mundo(Escobar,1996:59), para regular al´otro´ extraoccidental.
Esta práctica ha suscitado un cambioen la prosaica del desarrollo, dandoespacio a propuestas que, como el de-sarrollo sostenible, dan una valoraciónpositiva a la naturaleza como fuentede riqueza en sí misma, es decir uncambio cualitativo en la forma del ca-pital, postulando la biodiversidad�como un reservorio de valor que lainvestigación y el conocimiento, jun-to con la biotecnología, pueden libe-rar para el capital y las comunidades.Esta es una de las razones por las cua-les se reconoce finalmente a las comu-nidades étnicas y campesinas en lasáreas de selva tropical húmeda delmundo como propietarias de sus te-rritorios, pero sólo en la medida en que
acepten tratarla, y tratarse a sí mismas,como reservorios de capital. Las co-munidades y los movimientos socia-les de diversas partes del mundo estánsiendo seducidos por los proyectos debiodiversidad para que se conviertanen �guardianes de los ´capitales´ na-tural y social cuyo manejo sosteniblees, por consiguiente, tanto su res-ponsabilidad como el negocio de laeconomía mundial� (O´Connor, enEscobar,1996:383). Esta especie deconquista semiótica de territorios y delas comunidades, también requiereuna exaltación y apropiación del co-nocimiento local para luego serrecodificado utilitariamente y en con-sonancia con el capital; realidad quemanifiesta cómo la reconfiguración delpoder se da a través del refinamientode estrategias que establecen regíme-nes de visibilización habitado porclientes otrora ausentes, y hoy presen-tes en el reordenamiento táctico de laactual fase de reacomodo del capital.
Desde la perspectiva de la disciplinaantropológica, el análisis a las nuevasformas tanto de producción como deadministración de la alteridad, exigeuna renovación de la tal lectura, en lamedida en que fenómenos como eldesarrollo, la multiculturalidad, labiodiversidad, y en síntesis, lavisibilización, muestran no sólo elpaso de las identidades discretas a laheterogeneidad e hibridación, sinoque fundamentalmente, dan cuenta
OLVER QUIJANO VALENCIA
160
del establecimiento de dispositivos(mecanismos abstractos que enlazanenunciados y visibilidades, lo visibley lo expresable �Deleuze-) estratégi-camente configurados y aplicados enel contexto de la globalización-locali-zación, las fronteras móviles, difusaso porosas, las ciudadanías flexibles yespecialmente �el conjunto de proce-sos de homogeneización y fracciona-miento articulado del mundo, quereordena las diferencias y las desigual-dades sin suprimirlas� como manifes-tación de la configuración de nuevosejes de dominación, que dan cuentade la importancia de administrar laalteridad sin eliminarla.
Bibliografía
AINSA, Fernando. (1986). Identidad Culturalde Iberoamérica en su Narrativa.Editorial Gredos, Madrid.
BARONA BECERRA, Guido. (1993). Legiti-midad y Sujeción: los paradigmasde la �invención� de América.Colcultura, Bogotá.
BAUDRILLARD, Jean. (1996). El CrimenPerfecto. Barcelona, Anagrama.
________ (1975). The Mirror of Production.St Louis, Telos Press.
CASTRO GOMEZ, Santiago. (2000). �Cien-cias Sociales, Violencia Epistémicay el Problema de la ´Invención delotro�. En: LANDER, Edgardo(compilador). La Colonialidad del
Saber: eurocentrismo y ciencias so-ciales. Perspectivas latinoamericanas.Clacso, Buenos Aires, Argentina.
CORONEL VALENCIA, Valeria. (2000).�Conversión de una región periféricaen localidad global: actores eimplicaciones del proyectoculturalista en la Sierra Nevada deSanta Marta�. En: Restrepo Eduar-do y Uribe, María Victoria (Eds).Antropologías Transeúntes. Icanh,Santa Fe de Bogotá.
DUSSEL, Enrique.(1994). El encubrimientodel otro. Hacia el origen del mito dela modernidad. Ediciones Abya-Yala,Quito.
ESCOBAR, Arturo. (1996). La Invención delTercer Mundo. Construcción yDeconstrucción del Desarrollo.Editorial Norma, Bogotá.
________ (1999). El Final del Salvaje. Natura-leza, cultura y política en la antropo-logía contemporánea. Cerec � Icanh,Bogotá
GARCIA CANCLINI, Néstor. (1999). �Laglobalización e interculturalidadnarrada por los antropólogos�. EnRevista Maguaré, No 14, Dpto. deAntropología, Universidad Nacionaldel Colombia.
GOMEZ, Laureano. (1928). Interrogantes so-bre el Progreso de Colombia. Bogo-tá, Edit Minerva.
GONZALEZ STEPAHN, Beatriz. (1995). �Mo-dernización y disciplinamiento. La for-mación del ciudadano: del espacio pú-blico y privado�. En: B. GonzálezStephan/J. Lasarte/G. Montalvo/M.J.Daroqui (comp.).Esplendores y mi-serias del siglo XIX. Cultura y socie-dad en América Latina. Monte AvilaEditores, Caracas.
DE LA AUSENCIA A LA PRESENCIA. NOTAS ACERCA DE LA «NUEVAS» FORMAS DE GESTIÓN DE LA ALTERIDAD
161
GROS, Christian. (1997). Indigenismo yEtnicidad: el Desafío Neoliberal. EnAntropología de la Modernidad.Bogotá, ICAN.
KYMLICKA, Will. (1996). CiudadaníaMulticultural. Ediciones Paidos Ibé-rica S.A, Barcelona España.
O´GORMAN, Edmundo. (1957). La Inven-ción de América. Fondo de CulturaEconómica, México.
PINEDA CAMACHO, Roberto. (1999).Demonología y antropología en elNuevo Reino de Granada (siglosXVI-XVIII). En Culturas Científi-cas y Saberes Locales. UniversidadNacional, Bogotá.
TODOROV, Tzvetan. (1997). La Conquista deAmérica. El Problema del Otro. Si-glo XX editores, 8ª edición, México.
URIBE, Rafael. (1907). Reducción de Salvajes.En Obras Selectas de R. Uribe. Im-
prenta Nacional, Bogotá, 1ª edición.
OLVER QUIJANO VALENCIA
163
Reseña de Libros
verso libre. Precisamente, a partir deestas consideraciones puede resultar-nos especialmente útil �además de asazplacentera-, la lectura de la poesía delmaestro Primo Rúrico Pino, consig-nada en esta obra, fundamentalmenteen sonetos.
Casi la mitad del libro la ocupan lospoemas románticos, de la más fina con-cepción literaria y de la reflexión filo-sófica: �Te quiero desde el punto departida /de mi loca esperanza ilumina-da/ hasta el punto final donde la nada/pulveriza las formas de la vida�, talcomo expresa en su soneto �Te quiero�o en �Otoño�: �Es un amor maduro,depurado/ es un amor de entrega y com-prensión/ es casi un amor inmaculado/ si no fuera de carne el corazón�.
Sus poemas eróticos forman capítuloaparte sin dejar de ser parte integral ygrandemente talentosa y fina de supoesía, como lo constatamos en su�Soneto�: �Habrás de amarme, así, atu manera, / con ese amor febril deMesalina/ y esa pasión sensual, casifelina , / que a los hombres encanta ydesespera� o en �Reconciliación�:�La tempestad cedió, las emociones /fueron tomando forma de mesura/ yen pos de la sarcástica locura/ vinie-ron las caricias y perdones�.
Bajo el Cielo del Cauca
Autor: Primo Rúrico Pino Gómez,poeta almaguereño.Libro de poesía de 112 páginasImpresores Johndan, Pasto, julio de 2.001Fotografía de carátula: Barney GarcíaPrólogo: Guido Enríquez Ruiz
Se trata de un libro de poesía, de corteclásico, que nos hace recordar a Fran-cisco de Quevedo y Villegas y a Luisde Góngora y Argote, autores sin loscuales no nos podemos imaginar elverso español, ni en su forma ni en sucontenido. Son maestros que necesi-tamos leer y releer para tener siemprepresente qué es poesía y qué no espoesía, independientemente de quesólo transitemos por los caminos del
164
Los recuerdos de su infancia y el amoracendrado por su nativo Almaguer losencontramos en sus sentidos versos,que ahora cobran especial valor cuan-do la confrontación social se hace sen-tir especialmente recia en esa sufridacomarca de la patria: �Montaba enRocinante más loco que el Quijote/ yen un palo desnudo, sin bridas ni co-rrea,/ subía a la colina y luego, a todotrote,/ bajaba como un rayo buscandoa Dulcinea�, de sus cuartetos �Por loscaminos de la infancia�, o sus emo-cionados versos del soneto �Atardeceralmaguereño�: �Quieto, feliz, absor-to en mi platea,/ miro el regio espec-táculo extrahumano/ de aquel atarde-cer que se plantea/ sobre el pódiumdel éter soberano�.
Y no podía faltar el humor en la poe-sía de nuestro maestro, que dicho seade paso, es uno de los poetas más jo-viales y de fina chispa que hemos co-nocido. Y dicen sus versos: �¡Oh se-nos de Lupita, india coqueta / Oh lác-tea redondez tan desmedida/ Lástimaque la tengas escondida/ bajo un rojobrasier de copa zeta� de su �Sonetolácteo�, o el primer cuarteto se susoneto �Antanas Mockus�: �Resultaque en un acto de osadía / un señorcon ancestros de lituano/ se tornó derector en un villano/ por mostrar suprohibida anatomía�.
Esperamos que este libro sea amplia-mente conocido por la comunidad
universitaria y por el público, engeneral, para que la cultura literaria yhumanística se refuerce con los mejo-res ejemplos que producen nuestroscontemporáneos, buena parte de loscuales permanece, desgraciadamente,desconocida, como ha ocurrido connuestro autor reseñado, quien tieneaún inéditos dos libros más de poesía�uno dedicado a los niños-, y nuevecomedias, que los institutos de cultu-ra están en mora de editar para cum-plir con su primerísimo deber de pre-servar los valores del espíritu.
Reseñó: Eduardo Rosero PantojaFilólogo, profesor de la Universidaddel Cauca
El Pensamiento de lasaguas de las montañas
Coconucos, Guambianos,Paeces, Yanaconas
AUTOR: HUGO PORTELAGUARINPopayán; Editorial Universidad delCauca, 2000El profesor Hugo Portela es Jefe delDepartamento de Antropología de laFacultad de Ciencias Humanas y So-ciales de la Universidad del Cauca, yun investigador permanente de la cul-tura colombiana, en especial de la cul-tura Páez.
165
sus integrantes explican y representanla importancia vital del agua en susterritorios. En efecto, el agua es lamadre creadora, fuerza que �quita yda vida, transforma la vida� (P. 62), elagua es omnipresente y se manifiestaen diversos estados físicos; el agua esclasificada según su temperatura, sumovilidad y sus funciones en la co-munidad.
El capítulo III intitulado � Territo-rio, agua y armonía de la salud�,sintetiza las concepciones que tienenlos integrantes de las comunidadescoconucos, guambianos, paeces yyanaconas del agua como elementofundamental para conservar, mejoraro recuperar su salud. Son concepcio-nes míticas en las que se destacan lascreencias arraigadas en estas culturas,y que buscan un equilibrio entre lanaturaleza, la salud y los comporta-mientos individuales y sociales en elecosistema, de los miembros de estascomunidades.
Las referencias bibliográficas son nu-merosas y enriquecedoras para la con-sulta del tema analizado por el profe-sor Portela Guarín.
Reseñó: Miryan Ruth Posada
El libro, El pensamiento de lasaguas de las montañas coconucos,guambianos, paeces, yanaconas estáorganizado en tres capítulos con unasección inicial compuesta porparatextos que invitan al lector a co-nocer la totalidad del libro.
En la Introducción, el autor ubica allector en la temática central de la obra:la importancia del agua como recursoindispensable para la generación, laconservación y el restablecimiento dela vida en el planeta, y de manera es-pecífica, la importancia del agua en lacosmovisión de cuatro comunidadesindígenas de Colombia. En palabrasdel autor, �En este libro se pone enevidencia la trascendencia que tiene elagua para las comunidades andinas delsuroeste en la comprensión y explica-ción del mundo� (P. 23).
El capítulo I intitulado �El espaciovivo de la vida� se compone decuatro ítems que explican las relacio-nes entre el mundo espacial o territo-rio cultural y geográfico, y las cuatrocomunidades estudiadas.
El capítulo II, �el agua, líquidoprimordial� analiza el pensamientode las cuatro comunidades estudiadas,y referencia diversos textos en los que
166
Historia Políticade Colombia
AUTOR: EDGAR DE JESÚSVELÁSQUEZ RIVERABogotá: Ediciones Antropos Ltda..,2000
El libro Historia Política de Co-lombia del profesor EDGAR DEJESÚS VELÁSQUEZ RIVERA,Magíster en Historia y Jefe del De-partamento de Historia de la Facul-tad de Ciencias Humanas y Socialesde la Universidad del Cauca, esta or-ganizado en tres partes: en la prime-ra, introduce al lector en la temáticacentral de la obra, el papel del partidoconservador en Colombia, sus funcio-nes ideológicas, políticas y de proyec-ción en el desenvolvimiento de losacontecimientos históricos que marca-ron amplios y decisivos derroteros parala sociedad colombiana. En esta parteintroductoria, el autor ubica al lectoren el manejo del concepto de ideologíaen general y de ideología partidista -en este caso, del conservatismo - comoargumentación para recuperar el poderpolítico, arrebatado por el partido libe-ral hacia 1930.
Destacamos en esta primera parte laintencionalidad anunciada por su au-tor de aportar a las Ciencias socialessu experiencia investigativa para elanálisis y la explicación de los proble-
mas políticos de Colombia, y para laconsolidación de la paz, por el reco-nocimiento de algunas causas que ge-neraron los actuales conflictos socialesen el país.
En la segunda parte, el capítulo 1 de-nominado �ESTADO Y POLÍ-TICA�, se compone de dos ítems:�Doctrina y sectarismo� y �Losconservadores al poder�. El pro-fesor Velásquez Rivera contextualizaal lector en los antecedentes ideológi-cos y políticos anteriores a la confor-mación del Frente Nacional, así comoen la delicada situación contrincanteentre los dos partidos políticos en sulucha por el poder, en el estado de vio-lencia que e desató en Colombia des-de 1948, y en las causas que genera-ron el golpe de Estado de 1953; he-cho que desembocaría en la elecciónde una Junta Militar que, en palabrasdel profesor Velásquez Rivera, �en suesencia se limitó a cumplir los buenosoficios para la concreción del FrenteNacional, como una salida a la crisisnacional, pactada entre liberales y con-servadores, como una auténtica dicta-dura del bipartidismo.� (p. 117).
A lo largo del recuento histórico deestos eventos de la vida política deColombia, encuentra el lector unaabierta similitud con nuestro Estadode hoy: violento; antes, bajo el régi-men bipartidista, hoy, reemplazadopor el denominador cuyos orígenes
167
pueden entenderse mejor a partir dela lectura de esta página objetivas yfieles a los registros históricos.
La parte tercera, el capítulo 2, se com-pone de siete ítems y se denomina�DICTADURA DEL BIPAR-TIDISMO�. En este capítulo, elautor analiza los diversos factores queinfluyeron en la conformación delFrente Nacional al que denomina�dictadura del bipartidismo�.
El marco teórico desde el cual el pro-fesor Velásquez Rivera analiza y ex-plica los eventos políticos e históricosde Colombia a partir de 1958, es lateoría marxista del poder: �.. en elmarco de esta investigación, el poderes abordado desde la perspectiva mar-xista� (p. 157).
El capítulo 2 concluye, en palabras delautor, �con una caracterización de lademocracia imperante durante losmismos años a partir de autores Italia-nos y Colombianos y con unas reflexio-nes sobre lo que ha sido el proceso depaz entre el gobierno nacional y lasFARC.� (p. 15).
Las Fuentes Primarias, los testimoniosorales y las Fuentes Secundarias utili-zadas por el profesor Edgar de JesúsVelásquez Rivera, garantizan la idonei-dad de la información consignada eneste valioso libro Historia Políticade Colombia, lectura obligada paraacadémicos e intelectuales en general.
Reseñó: Miryan Ruth Posada
168
NORMAS PARA LAPRESENTACION DE MANUSCRITOS
La Revista de la Facultad deCiencias Humanas y Sociales esuna publicación semestral quepropende por la divulgación de tra-bajos de investigación y creación (poe-mas, cuentos...), producidos por losprofesores de la Facultad, principal-mente, y por sus colaboradores exter-nos; para tal efecto, los manuscritos,entre 10 y l5 páginas �para darcabida a un mayor número de trabajospor edición�, deben remitirse escritosen papel tamaño carta, a doble es-pacio, en letra número l2, grabadosen un disquete convenientemente ro-tulado, limpio de virus. El contenidodel disquete no debe diferir del textoimpreso. El artículo debe constar delas siguientes secciones:
■ Título, nombre del autor o autores,título profesional, filiación institu-cional, dirección y número de telé-fono.
■ Resumen informativo (abstract).■ Texto del manuscrito.■ Referencias bibliográficas (si las
hay).■ Bibliografía (si la hay).■ Datos bio-bibliográficos del autor
o autores, de no más de cinco ren-glones.
Las notas utilizadas para explicar,ampliar, comentar o complementar eltexto deben emplearse al pie de pági-na e identificarse con asteriscos (suge-rimos a los autores consultar al respectolas normas del ICONTEC).
La Revista recibe también, según lascondiciones del primer párrafo, rese-ñas y comentarios de libros, que nosobrepasen las tres páginas.
La recepción de los manuscritos noimplica su publicación, pues ella de-pende de la evaluación que hagan lospares académicos designados para elefecto. La revista no publicará traba-jos de sus colaboradores en númerosseguidos; si estos se presentan escritosen otro idioma, los resúmenes del casodeben ser en español.
La entrega de colaboraciones debehacerse en la Secretaría de la Facul-tad de Ciencias Humanas y Socialesde la Universidad del Cauca o a unode los miembros del Comité Edito-rial, en sobre convenientemente ro-tulado y a nombre de la Revista dela Facultad de Ciencias Huma-nas y Sociales. La Revista no sehará responsable por trabajos entre-gados a terceros, ni devolverá origi-nales no solicitados.