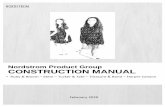Nordstrom, Carolyn, “War in the Front Lines” pp. 128-153 en Fieldwork Under Fire. Contemporary...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Nordstrom, Carolyn, “War in the Front Lines” pp. 128-153 en Fieldwork Under Fire. Contemporary...
Carolyn Nordstrom y Antonius C. G. M. Robben, Trabajo de
Campo Bajo Fuego, Estudios Contemporáneos de violencia y
sobrevivencia. Universidad de California. Berkley. Pp. 303.
Nordstrom, Carolyn, “War in the Front Lines” Pp. 128-153 en Fieldwork
Under Fire. Contemporary Studies of violence and survival. Nordstrom,
Carolyn and Robben, Antonius University of California Press, 1995.
La Guerra en el Frente.
La guerra es quizá imposible: no obstante continúa a donde quiera que mires.
Sylvere Lotringer (1987)
MUNAPEO
Mientras curioseaba en el pueblo de Munapeo1 desde el camino de terracería que
servía como carretera, noté los estragos en el paisaje de la aldea con la
precariedad de las casas y los campos, derribados, quemados o destruidos. Con
la precariedad del flujo social por los ajados caminos ausentes de hombres
volviendo de los terrenos de siembra, de mujeres cargando agua para sus casas,
de niños corriendo en juegos interminables.
Era mi primera visita a Munapeo pero en el año que llevaba viviendo en
Mozambique había visto muchos pueblos en situaciones similares. Munapeo había
sido tomado por el grupo rebelde Renamo -responsable de instigar la guerra y de
la mayoría de las prácticas de terrorismo y de los abusos a los derechos
humanos2- durante algunos años.
Las fuerzas frelimianas (del gobierno) habían recuperado el pueblo recientemente.
Y la guerra no estaba lejos: disparos y gritos de las fuerzas de Renamo podían
escucharse a menos de un kilómetro de distancia.
1 Munapeo es un nombre ficticio y, de hecho, es el nombre de una enfermedad cuyos síntomas principales son que a uno “le duele todo, todo se siente mal.” 2 Las entrevistas de Gersony (1988) a refugiados mozambiqueños que habían escapado de la guerra documentaron que el 90% de las violaciones graves a los derechos humanos eran atribuidas a Renamo.
Comentario [A1]: 128
La sensación de misterioso abandono abrió paso a un escenario post bélico
demasiado común en Mozambique. Cientos de personas se sentaban, dormían y
trabajaban en un manojo de humanidad, evitando los edificios bombardeados en
favor de tiendas improvisadas. Provisiones alimenticias de emergencia limitadas
que volaron desde un aeroplano en el que esperaba subirme, eran distribuidas a
una fila sorprendentemente ordenada. El aeroplano trajo comida pero no ollas ni
combustible, y los ingeniosos trataron de encontrar maneras de cocinar sus
granos en un pueblo saqueado desde hacía tiempo de todos sus bienes y madera.
Los doctos en la guerra saben que la comida no trae paz: una concentración de
tropas trae una concentración de civiles (hambrientos), que entonces apremian la
entrega de los víveres de emergencia, que entonces provocan los ataques
renovados de las fuerzas Renamo que buscan saquear esos víveres. Y entonces
la guerra vuelve al pueblo.
Detrás de estas escenas los hambrientos yacen en la tierra bajo el sol, los edificios
bombardeados están pintados con grafiti militar, los ojos salvajes y
despreocupados de alguien que simplemente “ha visto demasiada guerra” serán
los anfitriones de realidades trágicas posteriores. Nunca me acostumbré a
sentarme a escuchar incrédulamente mientras un soldado me explicaba un hecho
típico de la vida:
Renamo llega al pueblo y algunos soldados entran a una choza y
toman a una mujer y empiezan a violarla. Otro soldado obliga a su
esposo a pararse cerca y a mirar. Usualmente estos esposos temen
tanto por sus familias que piensan que en quedarse a ayudar en la
forma que sea, y además, Renamo los amenaza para que hagan lo
que les dicen. Entonces nosotros [las fuerzas felinistas] llegamos al
pueblo y si nos enteramos sobre esas violaciones arrestamos a esos
hombres. Quiero decir que deben colaborar (con Renamo) porque,
Comentario [A2]: p. 129
¿qué clase de hombre se sentaría a observar cómo violan a su
esposa?3
Una madre, a estas alturas, se me acerca y me pide que la acompañe. Me lleva a
la sombra de un árbol dónde su hijo de cuatro años está sentado en silencio y le
retira un pedazo de tela sucia colocándola sobre su hombro y que luego cae sobre
su regazo. Le han disparado en la ingle y la bala claramente sigue dentro del niño;
¿Hay algo que yo pueda hacer? Ella quiere saber… Volteo hacia el pueblo: no hay
clínica, no hay medicinas, no hay doctores, no hay enfermeras y no hay agua
corriente. Ni siquiera los curanderos indígenas pueden salir del pueblo a buscar
las hierbas que necesitan para curar. Además de pasarle algunos antibióticos y de
darle algunas palabras vacías de esperanza, no hay nada que pueda hacer. Me
siento junto al niño y me doy cuenta de que él ya lo sabe.
Estas y cien historias más llenan mi cabeza mientras camino hacia el camino que
sirve de pista de aterrizaje para buscar que un avión de cargo me lleve. Pero más
que nada, pienso en el trágico hecho de que puedo irme, los habitantes de
Munapeo no pueden. En la disputa por los pueblos y la búsqueda por seguridad,
ambos bandos usan a los civiles “estratégicamente”. Cuando el control de los
pueblos cambia de manos de un grupo de tropas a otro, y entonces cuando la
habilidad de esas tropas para mantener esa área es cuestionable, los civiles son
comúnmente reunidos alrededor de la base militar. Teóricamente, esto es por
seguridad: los civiles “desprotegidos” proveen de fuerza de trabajo fácil de obtener
o pueden fungir como objetivos para las tropas vengativas enemigas convencidos
de que apoyan “al otro bando”. Pero, de hecho, la relocalización forzada proveía a
las tropas no solo con población poco vigilada que proveía a su vez, de
suministros fáciles de obtener y de fuerza de trabajo, pero también proveía con
una zona de amortiguación entre las tropas de ellos y las del enemigo. En caso de
ataque son los civiles los que brindan una pared de seguridad porque usualmente
tenían prohibido alejarse de la zona inmediata, lo que implicaba que muchos no
3 Todas las conversaciones con mozambiqueños en este artículo fueron en portugués, el idioma oficial en Mozambique. La traducción al inglés es mía.
podían atender sus tierras y la muerte por hambre alcanzaba frecuentemente una
tasa alta. Se supo de comunidades enteras que murieron de esa forma.
Es menos de un kilómetro al camino de terracería, pero ningún civil está tan
próximo al centro del pueblo: recuerdo qué tan cerca está la guerra cuando las
fuerzas Renamo disparan desde los matorrales hacia el aeroplano cuando el piloto
intenta aterrizarlo, algo de lo que él está completamente inconsciente pues aterriza
bajo el estridente coro de Aerosmith en sus audífonos. Pienso irónicamente en el
reporte de seguridad que obtuve antes de viajar hacia Munapeo: “Sin problemas,
es seguro viajar.”
Cuando llegamos a la capital de la provincia intenté ver si los dos helicópteros
rusos de doble turbina que estacionaban ahí estaban en ese momento. Uno tiene
pintado un “In God We Trust” en el costado sobre la imagen de un billete de dólar
americano, y el otro tiene el emblema de alas del primer disco de Paul McCartney
con su banda Wings.
Después de más de un año en Mozambique, estaba acostumbrada a días como
estos. Las capas de estragos conceptuales que rodeaban la guerra se habían
convertido, de forma curiosa, en un hecho de la vida, casi confortable de una
manera desbalanceada. No siempre había sido así. Cuando llegué por primera
vez, era frecuentemente asaltada por lo que parecía ser un caos omnipresente.
Sin experiencia para leer entre líneas, no podía entender por qué los reportes de
seguridad no cuadraban con la realidad de la seguridad. Estaba filosóficamente
paralizada por escuchar a un hombre simpatizar con una personas por haber
tenido que observar a su esposa siendo violada por soldados enemigos y luego
señalarlo como un enemigo por haber permitido que esto ocurriera. No tenía un
referente con el cual manejar mi imagen culturalmente construida de la guerra
(soldados en el campo de batalla) que en la realidad resultó ser un niño de cuatro
años sentado silenciosamente bajo un árbol consciente, con una extraordinaria
sabiduría, de que probablemente moriría por una herida de bala en su ingle.
Comentario [A3]: p. 130
En éste capítulo exploro los tres temas interrelacionado de caos, “razón” (o lo que
Feldman ha dicho que puede ser llamado más efectivamente como una crisis de
razón), y creatividad. El caos abunda en la guerra y de hecho podría considerarse
una de sus características definitorias; existe como una estrategia y también
como un efecto que permea la empresa entera de la guerra, desde los
perpetradores hasta las víctimas. La guerra, retomando a Elaine Scarry (1985),
“deshace” mundos, tanto reales como conceptuales. Y tanto investigar cómo
escribir sobre la guerra llama a preguntarse sobre nuestras nociones de lo que es
la razón. Pero lo que podría ser el aspecto más poderoso de investigar la guerra
no es precisamente la violencia deconstructiva que respecta a ella, sino la
creatividad que la gente emplea en los frentes para reconstruir sus destrozados
mundos.
El caos y el absurdo de Camus
Un mundo que puede ser explicado aún con malas razones es un mundo familiar. Pero,
por otra parte, en un universo súbitamente desprovisto de ilusiones y luces, el hombre se
siente ajeno, un extraño. Su exilio no tiene remedio puesto que ha sido privado de sus
recuerdos de un hogar perdido o de la esperanza de una tierra prometida. Este divorcio
entre el hombre y su vida, del actor con su escenario, es propiamente la sensación del
absurdo. (Camus 1955:5)4
4 A primera vista podría parecer extraño aplicar un concepto como “el absurdo” que fue formulado como
una respuesta alienada a la sociedad tecno-urbana-industrial occidental para una guerra de matorral en África. La aplicación se sostiene por tres razones. Primero, la guerra sucia contemporánea es un producto de la sociedad moderna de Estado institucional. Segundo, me resisto a la tendencia de diferenciar la sociedad tecnológica posmoderna de la sociedad no occidental no industrializada, y por ende, a la sociedad (pre) moderna. Los mozambiqueños han estado inmersos desde hace mucho en una política económica transnacional: hace siglos que no existe una aldea remota de matorral a salvo de las incursiones de mercaderes, esclavistas, colonialistas y acaparadores. Muchos africanos que conozco pueden hablar elocuentemente sobre las consecuencias de vivir en una realidad posmoderna y lo han hecho desde antes de que los intelectuales occidentales dieran esta perspectiva al mundo. Finalmente, el absurdo aplica a la experiencia de la existencia humana, algo que todos compartimos. El término “absurdo” fue acuñado por filósofos y escritores que habían sido afectados por guerras que ellos mismos vivieron y cuyos primeros objetos fueron la experiencia vivida del ser al confrontarse con la violencia y el sinsentido. Una ironía de la violencia, una que le brinda una cualidad de absurdo existencial, es que “existe” como una negación experiencial de la existencia. Recurro a Hanna (1969:191) en este uso del término “absurdo”:
Considerando los muchos pueblos como Munapeo que observé durante el año y
medio de trabajo en Mozambique, he comprendido que entender la guerra no yace
en el hecho de que la guerra comience a tener más sentido conforme el tiempo
pasa sino en que, como me enseñaron los mozambiqueños, hemos comenzado a
aceptar la existencia del sinsentido. Como un hombre me explicó, recordándome a
Camus:
¿Sabes por qué cuando te encuentras con un fantasma en el camino
no lo ves cuando pasas? ¿sabes qué es aquello tan peligroso de
mirarlo? ¿tan letal de verlo? Es porque si volteas y miras detrás del
fantasma, descubrirás que está vacío. Esta guerra es en mucho como
ese fantasma.
Para la vasta mayoría de mozambiqueños la guerra es sobre existir en un mundo
repentinamente desprovisto de luces. Es sobre un tipo de violencia que se
derrama sobre el país hacia las vidas cotidianas de la gente para imposibilitar el
mundo como lo conocían. Una violencia que al cortar las tradiciones y los futuros
de las personas, las separa de sus vidas. Golpea en el corazón de la percepción y
de la existencia. Y esto es, por supuesto, el objetivo del terror de la guerra: lisiar la
voluntad política por medio de lisiar toda voluntad, todo sentido.
Entender la guerra en Mozambique es multiplicar esta pequeña ilustración de
Munapeo por mil. Pero entender Munapeo no es entender la guerra, pues cada
persona tiene una experiencia única en la guerra y en las características de la
guerra –el modo en el que el conflicto toma forma- varía de pueblo en pueblo, de
distrito a provincia. Pude fácilmente haber iniciado este capítulo con la historia del
pueblo que vi completamente quemado hasta las cenizas, con todos sus
habitantes ausentes, nadie sabía a dónde habían ido. Nadie sabía a dónde porque
Al declarar mi propio entendimiento del término “absurdo”, quiero insistir que no debe ser tomado como un concepto exclusivamente filosófico que yace soberanamente al margen de ciertos términos obviamente similares en el vocabulario existencialista. Con sólo ligeras acotaciones en cada caso, estaría satisfecha de usar el “pathos de la distancia” de Nietzshe, la “nausea” de Sartre, la “revuelta” de Camus, el “temor” de Heidegger, e incluso la popular palabra periodística del “sinsentido” tan útilmente como la palabra “absurdo”. Esto se extiende igualmente a la “desesperación” de Kierkegaard.
Comentario [A4]: p. 131
oficialmente nadie sabía que el pueblo había sido destruido. Cuando regresé a la
capital de la provincia y luego a la capital del país, indagué sobre la suerte de este
pueblo, y nadie siquiera había escuchado que había sido quemado; con una
guerra que ha afectado a la mitad de la población del país, es difícil llevar registro
de cada muerte, incluyendo pueblos enteros.
También pude haber comenzado este capítulo con la historia de cualquiera de los
cientos de miles que habían sido mutilados, desplazados o secuestrados. Tales
historias como la siguiente son una legión en Mozambique. Estas fueron las
palabras de una persona con la que hablé un día después de que salió de los
matorrales tras haber escapado de Renamo:
Estuvimos bajo el control de Renamo por muchos años. Ellos
venían y se llevaban todo, incluyéndonos a nosotros. Éramos
forzados a trabajar mucho, a llevar pesadas cargas para Renamo,
siendo empujados sin razón aparente. La gente moría, la gente
era asesinada, la gente era lastimada, cortada, atacada,
golpeada… no había medicinas, ni doctores, ni comida para
ayudarles. Mi familia murió, toda. Sólo yo estoy aquí, pero la
violencia y el asesinato no es necesariamente lo peor de esto. Lo
peor es el hambre sin fin, las marchas forzadas, el no tener
hogar… día a día una escasa, hiriente existencia que parecía
estirarse eternamente.
El nivel de violencia en la historia de este hombre es considerado
“normal” en la guerra. El horror verdadero está reservado para historias
que combinan una brutalidad increíble con un insólito sinsentido.
Los Bandidos Armados [Bandidos Armados: Renamo] vinieron a
nuestro pueblo. Nos reunieron a todos los que no habíamos
muerto en el ataque inicial y nos llevaron al centro del pueblo.
Tomaron a mi hijo y lo cortaron, lo mataron, y pusieron pedazos
Comentario [A5]: p. 132
suyos en una olla grande para cocinarlo. Entonces me obligaron a
comer. Lo hice, no sabía que más hacer.
La formación de Renamo y de la guerra ayuda a explicar la extraordinaria cantidad
de terror que ha caracterizado a ésta última. La guerra “interna” de Mozambique
se desarrolló y fue guiada externamente. Comenzó cuando Frelimo (Frente de
Liberacao de Mocambique) subió al poder tras la independencia de Mozambique
del dominio portugués en 1975. Gobiernos pro-apartheid, primero Rhodesia y
después Sudáfrica, formaron y dirigieron al grupo rebelde, Renamo (Resistência
Nacional Mocambicana) en un intento por obstaculizar el modelo y la asistencia
que un exitoso país con una mayoría negra marxista-leninista ofrecía a los
luchadores de la resistencia en otros países. Mientras los que apoyaban a
Renamo y los oportunistas sí existían en Mozambique, esencialmente los
soldados rebeldes funcionaban con poco apoyo popular. Por la desestabilización,
el factor definitorio en la formación de Renamo era la ausencia de una ideología
política coherente. Tácticas de guerra sucia –aquellas que ocupaban tácticas
terroristas con objetivos civiles- predominaron. Las violaciones a derechos
humanos han sido reconocidas entre las peores en todo el mundo. 5
La extensión de la violencia en Mozambique puede ser capturada en unas cuantas
estadísticas. Más de un millón de personas, en su gran mayoría no combatientes,
han perdido la vida en la guerra. Más de doscientos mil niños han quedado
huérfanos por la guerra (algunas estimaciones son mucho más altas). La
asistencia adecuada es más una esperanza que una realidad en un país dónde un
tercio de todas las escuelas y de todos los hospitales están cerrados o fueron
destruidos por Renamo y dónde un solo orfanato opera. Cerca de un cuarto de la
población entera de 15 millones de personas ha sido desplazada de sus hogares y
además, otro cuarto de la población ha sido directamente afectada por la guerra.
5 Excelentes libros para comprender Mozambique incluyen a Casimiro, Loforte y Pessoa 1990; Finnegan 1992; Geffray 1990; Hanlon 1984, 1991; Issacman e Issacman 1983; Jeichande 1990;L Legum 1988; Magaia 1988, 1989; Ministerio da Saude/UNICEF 1988; Munslow 1983; Urdang 1989; UNICEF 1989, 1990; UNICEF/Ministerio de ]Cooperación 1990; Vail y White 1980; Vines 1991; Organización Mundial de la Salud 1990.
En un país dónde el 90 por ciento de la población vive en la pobreza y el 60 por
ciento en extrema pobreza, el impacto ha sido devastador.
Estas historias de la guerra, individualmente y colectivamente, son distintivas en
Mozambique. Son sus vidas, su sufrimiento y su valor los que están en la línea.
Pero la guerra misma no es únicamente mozambiqueña. Además de encontrar los
papeles jugados por Rhodesia y Sudáfrica, los antiguos colonizadores
portugueses descontentos han jugado un papel crítico en la guerra de Renamo.
Del mismo modo, Renamo también ha sido ayudado por múltiples organizaciones
y grupos religiosos de derecha occidentales, y ha sido asistido por consejeros
militares, traficantes de armas y mercenarios también occidentales, colocando a la
guerra y sus estrategias definitorias directamente en una red política, económica y
militar internacional. Las estrategias usadas en Mozambique han sido aplicadas en
los puntajes de otras guerras alrededor del globo, llevadas a cabo por la misma
red internacional invocada en la búsqueda de poder y ganancia (Nordstrom 1994ª,
1994b).
Esta red internacional de alianzas, antipatías y mercenarios permite transferir
orientaciones estratégicas fundamentales y prácticas tácticas específicas de grupo
en grupo a través de las fronteras políticas e internacionales. Transferidos con
éstas, van los sistemas culturales de creencias: sobre qué puede ser aceptable y
necesario, sobre los procesos de la guerra, sobre la violencia y sobre el control en
la búsqueda de poder. Estas guerras, que han tomado lugar principalmente en
países no occidentales, se han concentrado en el uso de estrategias terroristas y
en el ataque a civiles y a infraestructura social. Cargan el legado de una guerra
fría que ha cedido a la historia.
Para entender qué es atacado en la guerra deshumanizante es necesario
entender qué es ser humano. Para los mozambiqueños, esto incluye pero no se
limita a lo siguiente: ellos son criados en el seno familiar y esto sienta las bases de
las habilidades y comportamientos que sostendrán sus vidas, es decir, en su
trabajo, al cultivar, al cosechar, al consumir, etc… Como miembros de una familia,
ellos iluminan el nexo de un tiempo/espacio contínuum que implica que la
Comentario [A6]: p. 133
fecundidad de sus ancestros ha sido inculcada en ellos y da fruto en los
escenarios familiares del hogar, el corazón y la tierra en la que nacieron. Ellos se
conducen como parte de una comunidad en un esquema de amistades,
obligaciones y objetivos compartidos que da sustancia tangible a su sentido del
mundo. El espacio mitológico da sentido al espacio geográfico: el ritual, la
ceremonia y la creencia de traer el universo a casa. Lo eterno, lo social y lo
colectivo se hacen visibles a través del individuo y de lo particular. El proceso
cultural trae a “casa” a la naturaleza de la realidad por medio de la forma física de
la cotidianidad del participante. Ellos se sientan en lugares de reunión en sus
comunidades, justo afuera de sus casas, rodeados de sus amigos, de sus
animales y de sus pertenencias, apoyados por sus familias y sus allegados al
mirar a través de la puerta ceremonial hacia los misterios del universo hasta que
los han comprendido y estos a ellos. Su comunidad, mítica y física, toma forma en
relación al paisaje cultivado y a los espacios salvajes, entre una red de otras
comunidades que juntas siguen patrones de intercambio que va desde personas y
bienes hasta agresiones e innovaciones.
Las palabras de una mozambiqueña amiga mía demuestran puntualmente la
destrucción que la guerra ha traído a millones de sus compatriotas:
Ay, Carolyn, esta guerra... Mi hijo más chico llegó a una edad
madura hace no mucho tiempo, y sentí la obligación de llevarlo de
vuelta a la tierra de mi gente para llevar a cabo las ceremonias que
asegurarían que él creciera como un sano y fuerte miembro de
nuestra familia. El viaje fue agotador pues como sabes, las
carreteras no son seguras y tuvimos que avanzar a pie la mayor
parte del camino para evadir las minas antipersonales y a los
mercenarios. Yo tenía miedo de perder a mi hijo incluso antes de
que él pudiera llegar a edad propiamente. Pero cuando llegamos a
mi pueblo natal fue muy decepcionante. Yo recordaba una casa llena
de alegres gritos de niños, una tierra exuberante fuera de ella,
vegetales para recoger y comer y nuestros animales rondando en las
Comentario [A7]: 134
colinas; siempre con un fuego cocinando algo de comida, siempre
con una historia para contar.
Es tan terrible verla ahora. Mi madre es la única que queda: mi
padre, como sabes, fue asesinado por los Bandidos [Renamo], mi
abuelo acaba de morir por la guerra debido a la escasez de comida,
medicina y esperanza. Mi madre, ella nunca volverá a ser la misma
después de todos los ataques a los que ha sobrevivido, tras ver a su
esposo siendo masacrado. El horror de la violencia puede verse en
los surcos de su rostro y de su alma. La casa es oscura, decrépita,
vacía. Los Bandidos se han llevado todo lo que han podido en las
innumerables veces que han pasado por ahí. Los campos están
destruidos y mi madre se niega a replantarlos porque cada vez que
lo hace los Bandidos vienen, atacan y después los queman. Los
animales tienen mucho de haber muerto a manos de los soldados.
Los vecinos son pocos y están lejos entre sí, fueron asesinados,
huyeron, o murieron de hambre. No hay más risas, no hay más
historias, no hay más niños. Ya no hay hogar. Y peor aún, cuando
llegamos, descubrimos que era muy difícil sostener la ceremonia que
queríamos para nuestro hijo. El ruido y la música de las ceremonias
atraen a los Bandidos. Las escuchan y vienen a atacar. Ni siquiera
pudimos llevar a cabo las ceremonias que nos hacen humanos.
Hicimos una ceremonia, sí, pero fue un mero esqueleto de la
tradición que era. Esqueleto sí, es una buena palabra, somos
esqueletos vivientes de la guerra.
Con la invasión de la violencia excesiva, los límites que definen la familia, la
comunidad y el cosmos se forman de manera indistinta, reconfigurándose de
nuevas y dolorosas maneras. Y a través de límites quebrados, la sustancia de
cada uno se derrama sobre los paisajes de la vida de una forma desestructurada,
altamente distinta e inmediata. La familia ha sido destrozada. No sólo por la
muerte y el desplazamiento sino por la imposibilidad de lo irresoluto: ¿estará vivo
el pariente desaparecido? ¿Puedo proteger a aquellos que aún están conmigo?
¿Cómo vivir como familia cuando aquello que define la vida familiar ya no existe?
En su sentido más fundamental, la familia es un continuum histórico, y el hogar es
el lugar dónde ésta se desarrolla. Cuando estos son transgredidos los cimientos
mismos del tiempo, del espacio y del lugar son finalizados. Abandonados a un
aquí y un ahora a la deriva, las personas pierden la guía de la tradición y de la
certeza del mañana. ¿Qué pasa con la persona a la que se le ha cortado de su
tiempo y lugar? No a su cuerpo de carne y hueso sino a la efervescencia
intangible y subjetiva que anima a la identidad personal, que da vida al ser y que -
dijeron todos- hace a las personas humanas. El mundo, como muchos
mozambiqueños tristemente me han dicho, ya no es humano.6
Cuando la violencia alcanza este nivel de severidad, la identidad misma sufre,
como ha sido evidenciado en las palabras de un “dislocado” (refugiado interno) en
el sur de Mozambique. Mientras caminábamos, se detuvo, con un azadón en
mano, observando los secos y vacíos campos del que él y muchos otros
dislocados recién llegados trataban de sacar algo de comida y un frágil hogar. Yo
pensé en ese momento que nunca había visto una cara tan esculpida por la
resignación y la determinación al mismo tiempo.
Hemos llegado ayer desde todas partes, víctimas dispersas de la
violencia de Renamo. Todos han perdido todo lo que tenían, sus
casas fueron incendiadas, sus bienes robados, sus cosechas
destruidas, sus familias mascaradas. Incluso aquellos que lograron
huir, comúnmente corrieron en distintas direcciones del resto de
sus familias y hoy no saben si están vivos o muertos. Muchos han
pasado por este ciclo más de una vez, habiendo huido hacia un
6 Para los filósofos existenciales, la angustia de ello provee el pivote en el que la muerte, la negación y las desviaciones de la realidad pueden confrontar su ser y su existencia. Este proceso, iniciado sólo por elección individual, es visto por los teóricos como la fuente del cambio creativo y la redefinición para la realización del ser y el estar. En una comparación dolorosa, la muerte, la negación y las desviaciones de la realidad no acechan las posibilidades de un horizonte cognitivo sino que son hechos inescapables en el centro de la vida de los mozambiqueños. Ellos habitan el ser y el existir. Lejos de la función de auto actualización que los filósofos imparten a la reunión del ser/negación, sus penetraciones irrestrictas son fundamentalmente destructivas.
Comentario [A8]: 135
“área segura” sólo para ser atacados de nuevo. En mi caso, esta es
la tercera reubicación, no sé dónde está la mayoría de mi familia.
Quizá seremos atacados de nuevo, escuchamos a Renamo pasar
por aquí en la noche. Es difícil encontrar la fuerza para sembrar y
para soltar a los niños cuando podrían ser arrebatados de nosotros
esta noche y quizá no sobrevivamos en esta ocasión…
Lo peor de esto es la manera en la que se ataca a nuestros
espíritus, a nuestros seres mismos. Todos aquí piensan: “Antes de
que supiera quién era, yo cultivaba la tierra que mi padre cultivaba,
y sus ancestros antes de él, y ésta larga línea nutrió a los vivos. Yo
tenía mi familia de quién era el padre, y tenía mi casa que yo
construí, y los bienes por los que yo trabajé- Sabía quién era
porque tenía todo esto alrededor mío. Pero ahora que no tengo
nada, he perdido lo que me hace quién soy, no soy nada aquí.
Si la gente es definida por el mundo en el que habita, y el mundo es culturalmente
construido por las personas que se consideran parte de él, las personas,
entonces, controlan la producción de la realidad y el lugar que ocupan en ella. Se
producen a sí mismos. Pero dependen de esas producciones (Taussig 1993).
¿Debería uno desear destruir, controlar o subyugar a la gente? ¿Qué objetivo más
poderoso podría encontrarse en una persona y en la realidad? Destruir al mundo,
encapsulado en la trama del lugar y la persona descrita arriba, es destruir al ser
propio.
Es mi opinión que el ser, la identidad y la experiencia del mundo son mutuamente
dependientes para todas las personas, como las teorías contemporáneas
existenciales, fenomenológicas y posmodernistas demuestran. Pero es este punto
de vista uno que ha permeado desde hace tiempo el pensamiento en África. Sin
intentar generalizar la epistemología africana, he encontrado que muchos
mozambiqueños sostienen puntos de vista similares al de los académicos E.A.
Ruch y K. C. Anyanwa (1984:86-87). 7
La cultura africana no hace una profunda distinción entre el ego y el
mundo. La cultura africana hace al ser el centro del mundo… El
mundo que está centrado en el ser es personal y está vivo. La
experiencia del ser no está separada del ser experimentador. El ser
vivifica o anima al mundo para que el alma, el espíritu o la mente del
ser también lo sea del mundo… Lo que le pasa al mundo le pasa al
ser. El desorden del ser es un contagio metafísico [itálicas del original]
que afecta al mundo entero.
Parecería ser igualmente válido concluir que el desorden del mundo es un
contagio metafísico que afecta al ser entero. Aunque si el mundo hace al ser, el
ser igualmente hace al mundo, y esto es por lo que el terror de la guerra está
ultimadamente, condenado a fracasar. Como veremos en la sección sobre
creatividad, la gente tiene los medios para re-crear los mundos que han sido
destruidos.
“Razón”
Vale la pena señalar que el lenguaje utilizado por las doctrinas totalitarias es
siempre un lenguaje académico y administrativo. Albert Camus.
Las epistemologías occidentales generalmente tratan de encontrar “La Razón”
(universal y específica) de la guerra para acomodarla en el tiempo y en el
entendimiento. Si tan sólo pudiésemos traer a la luz lo estructuralmente específico,
lo mitológico, los actos interpersonales de dominación y resistencia, la guerra
tendría sentido. Pero estos son análisis generales que demasiado seguido dejan
de lado al individuo que vive, sufre y muere, individuos que son la guerra. Los
individuos no constituyen un grupo genérico de “combatientes”, “civiles” y
“casualidades”, sino una interminable y compleja serie de personas y
7 Ver Masolo 1983; Oruka 1983; Jackson 1989; p´Bitek 1983 para análisis similares sobre la epistemología africana.
personalidades, cada una de las cuales tiene una relación única con la guerra y
una historia única que contar.
Basándome en mi experiencia de campo en los frentes de la guerra, espero
desafiar –dibujar una línea a través de- a las epistemologías de la Razón, con R
mayúscula, como aplica en la guerra. Cuando la guerra se convierte en un asunto
de vida o muerte, la Razón es reemplazada por una cacofonía de realidades- Uno
no puede pelar las capas de la cebolla para encontrar el núcleo del fenómeno,
pues como sabemos, la cebolla, como la realidad, está compuesta sólo de capas.
Recordando una conversación que tuve con un joven soldado adolescente en los
arbustos del norte de Mozambique, le pregunté por qué luchaba, y me miró con
toda seriedad para decirme “ya se me olvidó”. Para esta persona, con la ropa
desgarrada que usaba, cargando su arma, el miedo y el hambre que
constantemente sentía, los “días y las noches interminables viviendo en los
remotos matorrales siempre huyendo y sin comida, refugio o comodidad eran
realidades. El “por qué” de todo esto era por mucho ininteligible, sin importancia
incluso.
Detrás de las ideologías políticas, las estrategias militares, las armas
internacionales y las redes de aliados que apoyan la empresa de la guerra, y de
los comandantes que canalizan todo esto a los frentes de batalla, “ya se me
olvidó” puede existir, al núcleo del fenómeno.
El problema que rodea a la razón no pertenece exclusivamente a la guerra. La
noción entera de la guerra como ha sido definida en la filosofía de la Ilustración
está en crisis. La epistemología ya no puede ser separada convenientemente de la
ontología, la palabra no puede ser separada de la acción y del concepto, el sujeto
del objeto, la realidad de la construcción. Esta crisis se extiende hasta el corazón
de la teoría, pues finalmente, nosotros como teóricos vivimos nuestra razón. No
podemos hacernos a un lado de ello para valorarle en cualquier sentido final.
Estamos, como Allen Feldman (1991) señala, inescapablemente implicados en
nuestro razonamiento sobre la razón. Esto no es más evidente que cuando
Comentario [A9]: 137
comenzamos a intentar entender las cacofonías que fluyen en nuestras
observaciones de campo, arrancando la palabra de la experiencia.
El terror de la guerra tal como se define por las fuerzas Renamo en Mozambique,
busca cortar toda relación basada en lo personal para reforzar una completa
aquiescencia política. Pero también, nuestras teorías son demasiado abstractas, y
cortan a la persona de la narrativa y el texto. En la epistemología occidental
tenemos como legado el pensar a la violencia como un concepto, un fenómeno,
una “cosa”. La cosificamos, la “cosi-pensamos”, como Michael Taussig (1987)
advierte, en vez de reconocerla como experiencial y representarla como real. Esta
visión entra en un agudo contraste con la visión mozambiqueña de la violencia, un
punto de vista que mira la violencia como algo fluido, como algo que la gente
puede tanto hacer como deshacer.
El interés por las razones de la guerra se acerca peligrosamente a un interés por
hacer la guerra razonable; que por supuesto, es el objetivo del proceso de la
Ilustración. Quizá la búsqueda de razón nos ha permitido “explicar la guerra
alejándola”: concretizada en la teoría, dispuesta en el hecho, distanciada hasta
una cómoda situación de ventaja. Sugiero que consideremos el hecho de que esta
búsqueda por la “razón” de la guerra, en realidad silencia la realidad de la guerra.
En su estudio sobre tortura, Scarry (1985) señaló el dolor que deshace el mundo
de la víctima. Retomando a Scarry, he sugerido (1992ª, 1992b) que la violencia de
la guerra deshace el mundo tanto para aquellos que la experimentan como para
aquellos quienes la atestiguan. La violencia deconstruye la razón. Y surge la
pregunta: ¿Acaso escribir y leer sobre la violencia deshace al mundo? ¿Es por ello
que tantas de nuestras teorías sobre violencia son modernistas, con categorías
claras y concretas distancias de las crudas experiencias que pretenden explicar?
Otra paradoja podría yacer al centro de esta cuestión sobre el “escribir” la
violencia en teoría. ¿Cómo podemos escribir sobre la “destrucción” y la “creación”
del mundo en un mundo “hecho” de prosa académica? No importa qué tan
representativos intentemos ser, la teoría y la literatura tienen una estructura y un
orden que imponen en sí y hacia el exterior de sí, siempre ya apartado de la
experiencia, del caos intolerable. Como abreviadamente señaló Jean Baudillard
(1978:133): “La teoría es simulación”.
Las teorías sobre violencia siempre lucharán con estos asuntos de la
representación. La violencia es un tema indefinido, levanta incisivos
cuestionamientos sobre la naturaleza humana, la in/justicia social y la viabilidad
cultural, y sobre nuestra propia responsabilidad en la cara de ellas. Desafía las
apreciadas nociones sobre un mundo justo y pone en relieve las desalentadoras y
misteriosas complejidades de la realidad humana y cultural. Pronuncia lo
impronunciable.
¿Y el antropólogo o la antropóloga?
La experiencia vivida desborda los márgenes de un sólo concepto, de una sola
persona y de una sola sociedad. Michel Jackson (1989)
Al entrar a campo, entramos al dominio de la experiencia vivida. Lo que es
“seguro” es un estudio sobre humo y espejos. Todo el mundo tiene una historia,
completada con sus intereses, y todas las historias entrechocan con ensambles de
verdades parciales, ficciones políticas, opiniones personales, propaganda militar y
tradiciones culturales. Entre más ruidosa sea la historia, especialmente cuando se
refiere a la violencia y a la guerra, menos representativa de aquella experiencia
vivida es probable que sea. En la penumbra de las guerras de propaganda y
justificación, las historias más silenciadas en el epicentro de la guerra son
generalmente las más auténticas.
Entender la guerra no es lo mismo que entender la guerra en el pueblo X y entre la
gente que lo habita. Del mismo modo que un cuerpo no puede ser comprendido
por un dedo, una guerra no puede ser comprendida por un solo lugar. Fue la
guerra en Mozambique y la experiencia de los mozambiqueños lo que formó el eje
central de mi investigación. Debido a que esta pregunta de investigación exigía
distintas técnicas de campo que aquellas normalmente asociadas con estudios
antropológicos dispuestos en un solo lugar, me basé en una aproximación que
Comentario [A10]: 138
llamo “etnografía de una zona de guerra” (Nordstrom 1994b). En ella, el tema de la
guerra sitúa el estudio, en vez de ser localizado tan específicamente. El proceso y
las personas suplantan el lugar como el “sitio” etnográfico. Mi reticencia a situar
este estudio en un lugar dado se extiende hasta los centros urbanos y las
instituciones de los agentes del poder (el “sitio” de la investigación científica
política tradicional), los lugares donde la guerra es formalmente definida, debatida
y dirigida. Los sitios aportan al estudio, no lo definen.
Elegí la Provincia de Zambezia en el norte-centro de Mozambique como mi base
para la mayor parte de mi estancia en el país puesto que era una provincia
seriamente afectada por la guerra y por qué ofrecía una riqueza cultural muy
diversa. Pero en el año y medio que trabajé en Mozambique viajé no solo a través
de Zambezia sino también a través de seis de las diez provincias de Mozambique.
En cada lugar seguí el flujo y el reflujo de la guerra desde los centros urbanos
hasta los pueblos rurales, visitando lugares en las periferias de la guerra, personas
que recientemente habían sido atacadas, y pueblos y aldeas que habían cambiado
de las manos del gobierno a las manos de las fuerzas rebeldes y viceversa en
varias ocasiones. Las carreteras estaban minadas y eran frecuentemente
atacadas y rara vez, si acaso, pocos podían viajar confinados en convoyes
militares esporádicos por algunas de las principales rutas. Como virtualmente
cualquiera que no tenía las habilidades para viajar a pie a través de las provincias,
yo dependía de los viajes aéreos. Como pocos, mi forma más común de viajar fue
por medio de aviones de carga que llevaban suministros de emergencia a zonas
devastadas por la guerra lo suficientemente afortunadas para tener una carretera
plana relativamente libre de minas. En la que encontré ser una de las más grandes
ironías de la guerra, mi etnografía, como los suministros de emergencia y los
oficiales del gobierno, estaba confinada a los lugares donde el área de aterrizaje y
los niveles seguridad que las autoridades aprobaban podían alcanzarse. Yo
dudaba de esta “antropología de pista”.
La naturaleza de ésta etnografía refleja entonces de varias maneras la naturaleza
de la realidad de muchos mozambiqueños: conflicto, hambre, privación y demanda
Comentario [A11]: 139
de trabajo, familia y salud han producido una población extremamente fluida.
Como mencioné antes, cerca de un tercio de la población ha experimentado algún
tipo de deslocación.8 Estos mozambiqueños no pueden continuar, en el presente,
quedándose –sus vidas, sus sustentos, sus sueños- en un solo lugar. En
respuesta a una amenaza externa cargan consigo nociones reelaboradas de lo
que es el hogar, la familia, la comunidad y la supervivencia. El reposicionamiento
ha venido a definir una corriente sociocultural mayor.
En cada lugar que visité hice un esfuerzo concertado por recolectar historias de
las personas promedio, muchas de la cuales se encontraban a sí mismas en los
frentes de una guerra que no empezaron ni apoyaron. Evitando la noción popular
de que los campos de batalla están constituidos por soldados varones adultos –
especialmente puesto que la mayoría de las bajas en Mozambique son no
combatientes- enfoqué mi atención en ambos sexos y en todas las edades de
manera igual. Dadas las circunstancias de la guerra, trabajé en áreas dónde los
rebeldes estaban cerca, pero nunca elegí trabajar en zonas ocupadas por ellos.
La logística de conducir un estudio etnográfico en una zona de guerra no es tan
complicada como el hecho de que el mundo al que hemos entrado comienza a
importarnos. Podemos simpatizar con el trauma de una persona mirando sobre el
carbonizado paisaje que solía llamar hogar; sentir el horror en las tripas que siente
al preguntarse si el resto de su familia logró ponerse a salvo o no. Podemos
entender la pena abrumante de las personas que han tenido que dejar a uno de
sus familiares dónde él o ella cayó, sin enterrarle, mientras huían del ataque,
sabiendo que han condenado a su ser querido a penar en la tierra como un
espíritu triste y vagabundo sin un lugar para descansar.
Todo el mundo trata con la violencia a su propio modo. Lo que es traumático, difícil
y esperanzador es que es en todo sentido distinto para cada persona en los
campos. Es imposible escapar al impacto de la sombra de la violencia: yo llevaré
conmigo imágenes de esa violencia por el resto de mi vida que son diversamente
8 Elegí la palabra deslocación [dislocation] aquí como en Mozambique, las personas desplazadas son referidas como “deslocados” o dislocados por la guerra y sus efectos.
perturbantes y mordaces, absurdas y trágicas. Algunas resuenan con los ejemplos
de la literatura y los medios sobre la guerra en general, y esto constituye los
aceptables y en muchos sentidos los privilegiados discursos sobre la violencia.
Los mutilados y los muertos –víctimas de tortura política, héroes y mártires de
causas, víctimas inocentes de la represión- llenan esta categoría.
Sin embargo no es la cruda violencia per se la que mejor captura la esencia de la
guerra para mí. Curiosamente, las imágenes que si lo hacen desde mi punto de
vista, raramente han aparecido en discusiones formales sobre la guerra. Para dar
un ejemplo: una de las cosas que me impactaron cuando vi por primera vez la
masacre de civiles fue que, en el trauma físico de la muerte, muchos de los
pantalones de los hombres se habían caído. Este ejemplo puede parecer frívolo
para la gente que no a atestiguado tales escenas. Pero para aquellos que viven
diariamente con el espectro de la violencia política a gran escala, las escenas de
los familiares muertos –no sólo masacrados sino expuestos- presenta una
declaración muy poderosa sobre la muerte, la dignidad y la naturaleza de la
existencia humana.
Es confuso sin embargo, concentrarse exclusivamente en los cuerpos físicos
como depositarios de la violencia. Cuando estoy entre personas que no han
estado cerca de la fuerza bruta de la violencia a veces me preguntan “¿cómo es?
¿Viste muchos cadáveres?” La pregunta duele. Incluso si fuse a responder a ella,
lo que nunca hago, no serían los cuerpos arruinados que he visto por sí mismos
los que sintetizan las agonizantes verdades de la guerra para mí, sino las historias
detrás de esos cuerpos. En lo que respecta a la pregunta de cómo es la guerra,
podría, por ejemplo, pensar en el color rosa y en las huellas que ha dejado en el
paisaje de la guerra en mi mente. Dos historias, relacionadas solo por el color,
ayudan a explicar esto.
Al inicio de mis años estudiando la guerra, visité una aldea que no conocía bien, a
varias horas de viaje de mi casa. Estaba durmiendo en la casa de “el pariente del
amigo de un amigo” que nunca había conocido. Muy temprano en la mañana me
despertaron inesperadamente y me dijeron que me vistiera. Sin explicación, sin
Comentario [A12]: 140
comida o café, había algo que la gente quería que viera. Un grupo de hombres
esperaban afuera de mi puerta, la mayoría desconocidos y me llevaron a iniciar
con ellos una caminata atravesando los campos y el bosque. Caminamos por lo
que pareció ser un largo rato. Finalmente llegamos a un pequeño claro, y frente a
nosotros un hombre muerto colgaba de un árbol; había sido ahorcado con una
sábana rosa. El hombre a cargo volteó hacia mí y dijo “Necesitamos averiguar si
es un asesinato o si fue un suicidio.” ¿Este hombre había elegido escapar de
insuperables problemas personales, de las exigencias imposibles de la guerra? O,
¿Había sido encontrado por la guerra? ¿Alguien lo había matado?
Nunca estoy segura de porque soy incluida o excluida de ciertas cosas en campo.
No tenía idea de por qué me habían llevado a atestiguar a este pobre hombre
colgando tristemente bajo el sol de la mañana. ¿Acaso pensó la gente, por mi
interés en la medicina tradicional, que era yo una especialista médica? ¿Querían
que alguien atestiguara la inescapable violencia con la que la gente tenía que
vivir? ¿Alguien que pudiera llevar la historia de vuelta a los centros urbanos?
Nunca lo supe. Me pidieron que les ayudara a examinar el cuerpo para tratar de
determinar si ese hombre había sido asesinado o no, y lo hice. Pero lo que más
recuerdo fue haber observado el cuerpo columpiándose en la sábana rosa con
una ligera briza mientras me preguntaba sobre la guerra, la tragedia, el absurdo y
lo insuperable.
La segunda historia comienza en el mismo periodo. Tenía un amigo en la
comunidad donde vivía que me facilitaba noticias sobre la guerra. Era un hombre
positivo y divertido que amaba las ceremonias, las fiestas, las buenas bromas y al
resto de los seres humanos. Siempre podía hablarle sobre la guerra, y él siempre
me escuchaba con simpatía. Odiaba el conflicto que destruía su país.
La próxima vez que visité el país, esperaba con gusto volver a verlo. La guerra
continuaba, la privación y el terror habían tocado la vida de todos. Cuando llegué a
la casa de mi amigo me sorprendió ver un rifle de asalto recargado en la entrada y
un revólver en la mesa de la sala. Me acomodé en una silla para ponerme al
corriente de las noticias y entonces un hombre armado se materializó en las
Comentario [A13]: 141
sombras del porche y sostuvo una baja y apresurada conversación con mi
anfitrión. Miré interrogadoramente a mi amigo cuando regresó, suspiró en
respuesta y me pasó un álbum de fotos. El álbum era del tipo que puedes
encontrar en cualquier tienda departamental: la cubierta estaba ilustrada con la
escena común de una joven pareja caminando de la mano en algún lugar
romántico al amanecer, todo con colores rosas y con imágenes de serenidad.
Dentro, sin embargo, había fotografías de jóvenes de la zona heridos, mutilados y
asesinados. Mi amigo encogió sus hombros y me explicó que la guerra había
alcanzado un nivel intolerable, y algo tenía que hacerse para salvar el país. Había
decidido unirse a las “fuerzas de seguridad” para combatir a los “terroristas”. Las
fotografías eran de su trabajo, las “soluciones” que él y la gente con la que
trabajaba empleaban. Las víctimas, en su mayoría muy jóvenes, me parecía que
habían muerto solos y desarmados, en un temible y vengativo ataque y como
cualquier cosa menos como soldados en un campo de batalla. Nunca superé el
shock de esto. ¿Cómo podía ser amiga de un hombre capaz de semejante
tortura? ¿Cómo podía haber sido amiga de un hombre como ese? Pero el
imposible dilema de la situación permanece conmigo: esto representaba las duras
realidades de la guerra en las que muchos basan su día a día. Y no son tanto las
grotescas fotografías de los cuerpos lo que me angustia, sino que se trata de la
incongruencia desesperanzadora de que estén en ese álbum con la portada de
serenidad rosa.
Estas no son las únicas escenas que definen el corazón de la guerra para mí, ni
son solo esos colores, visiones, olores, tragedias y miedos que he experimentado
a través de las experiencias de guerra de otros. Cada uno da una profundidad y
una complejidad al conflicto violento que está tras el vacío retrato de la guerra que
es ofrecido en los textos tradicionales y en las frases de los medios que
“describen” la guerra.
Creatividad
[El mundo es] creado por la experiencia humana.
E.A. Ruch y K.C. Anyanwa (1984)
Renamo, con sus tácticas de cercenar las narices, los labios y las orejas de los
civiles, parece reclamar el sentido original de lo absurdo: “El absurdo, desde el
latín, absurdus, significa literalmente el sordo, el mudo y por lo tanto, el irracional.”
(Ruf 1991:65)
Pero si la guerra, específicamente el terror de la guerra, se esfuerza por destruir el
significado y el sentido, la gente se esfuerza por crearlo.
Esto es por lo que, finalmente, la guerra sucia está condenada a fracasar. No
importa cómo la fuerza bruta sea aplicada para subyugar a la gente, los
comportamientos a nivel local se levantan para subvertir el yugo que la violencia
ejerce sobre la población. Se trata, por supuesto, de un proceso muy disputado.
La situación a nivel local es compleja y contradictoria. Hay personas trabajando
dentro de las esferas políticas, militares y económicas que buscan beneficiarse de
las fracturas causadas por la guerra. Otros trabajan igualmente duro para resolver
las desigualdades, injusticias y abusos causados por la guerra y por aquellos que
explotan la violencia para su propia ganancia. Es lo segundo lo que me interesa.
Las aproximaciones occidentales al conflicto violento no suelen reconocer las
estrategias creativas que la gente emplea en los frentes para sobrevivir a la
guerra. Yo estaba poco preparada para la manera en la que las personas trataban
de reconfigurar la violencia destructiva que marcó sus vidas, así como de
reconstruir mundos arrancados de ellos por la violencia. Fue sólo cuando estaba
en medio de Mozambique (tanto literalmente como en términos de la
investigación) que comencé a apreciar la creatividad de la gente promedio
atrapada en contingencias traumáticas de la guerra. Mientras esta creatividad no
se extiende a toda la gente y a todas las áreas de la guerra, siempre me alienta
ver cuánta existe en la vida cotidiana. Para dar una idea del rango y la riqueza de
estas acciones constructoras de mundos, daré tres diferentes ejemplos que
pueden ser introducidos como la creación de símbolos (tres monos), de sociedad
(la transportación de pescado) y de cultura (el trabajo de los sanadores).
Comentario [A14]: 142
El primer ejemplo involucra tres monos grabados en madera. Cuando fui al país
por primera vez en 1988, la economía de guerra era tal que había pocos mercados
de cualquier tipo disponibles. Yo estaba interesada en el hecho de que una de las
cosas que podías encontrar con regularidad era un set de tres pequeños monos
grabados: no veas mal alguno, no escuches mal alguno, no hables mal alguno.
Para mí, esto era algo muy revelador, principalmente considerando la regularidad
con la que uno escuchaba historias de la Renamo cercenando orejas y labios de
los civiles para silenciar la resistencia y controlar la voluntad política. Un día
estaba sentada en la banqueta hablando con un vendedor callejero conocido mío
con quien frecuentemente me sentaba y discutía sobre la guerra (le habían
quitado sus piernas, su familia y su hogar) y sobre días mejores. Durante un
momento de silencio, con un ligero temblor en su ojo, sacó un set de tres monos
para mostrármelo. El primer mono tenía una mano sobre su boca y la otra sobre
un ojo, pero el segundo ojo estaba muy abierto y ambas orejas estaban
descubiertas y escuchando. El segundo mono tenía una mano sobre un ojo y la
otra sobre un oído; esta vez la boca estaba descubierta y torcida en un gesto de
llanto, pero un ojo permanecía mirando y un oído aún seguía escuchando. El
último mono se sentaba con un gesto cínico en su cara: ojos, oídos y boca
abiertos y conscientes. Este mono tenía las manos cubriendo su regazo.
El simbolismo no está perdido entre los mozambiqueños: la cantidad de mujeres
que han sido violadas durante la guerra son una legión, y una cantidad
significativa de hombres ha sido mutilado tanto física como figurativamente. He
regresado a Mozambique dos veces desde mi primer viaje y he recorrido desde
las cómodas oficinas de los agentes del poder hasta las cenizas tambaleantes de
aldeas lejanas. Y en los lugares donde la fuerza se convirtió en violencia, el
mensaje subversivo de los monos -que nos cubriremos los oídos cuando hayas
cortado nuestros labios y aún veremos con un ojo; que veremos, escucharemos y
hablaremos pero “cubriremos nuestras huellas” al hacerlo- estaba reflejado una y
otra vez, aldea tras aldea, pueblo tras pueblo. La primera parte del mensaje
transmite resistencia, la segunda parte lo enlaza con humor irónico. Juntas, ambas
Comentario [A15]: 143
partes, han dado a muchos una esperanza y una voluntad para sobrevivir un
guerra muy sucia.
Los tres monos son parte de una simbología popular (diálogos basados en
representaciones simbólicas) que hablan tanto hacia la guerra como a través de
ella: declaraciones construidas por las víctimas mismas para transmitir la
complejidad con la que la violencia es vivida, aprendida, subvertida y sobrevivida.
Las simbologías abundan en la guerra. “Las acciones violentas concentradas”,
escribe Antonin Artaud (1974:62), “son como el lirismo; llaman al imaginario
sobrenatural establecido, a imágenes sangrientas.” Hablar directamente sobre la
guerra es cortejar al peligro. Así que las canciones, los mitos, parábolas, bromas e
historias circulan cada una como un palimpsesto de significado sobre villanos,
héroes, asesinos y traiciones míticas que implican actores contemporáneos en el
drama de la guerra. Todos los entendidos “saben” qué se está diciendo y de quién:
en quién confiar, a quién temer o a quien evitar. Para quienes no están dentro del
amplio círculo (uno espera que sean aquellos con el poder de matar), estás son
solo “simples historias”. La “razón” que los mozambiqueños aplican en tales
situaciones se extiende bastante más allá de lo adscrito a las filosofías de la
Ilustración concentrándose en las realidades simbólicas, emocionales,
representativas, discursivas y existenciales. Hablando en general, la división entre
la epistemología, la ontología y la vida es artificial para los mozambiqueños.
“En la cultura africana…la experiencia no se refiere sólo a la razón,
a la imaginación, al sentimiento o a la intuición, sino a la totalidad
de las facultades de una persona. La verdad de ésta experiencia se
vive y se siente, no simplemente se piensa.” (Ruch y Anyanea
1984:86-87)
Hay muchas otras maneras en la que las personas trabajan para subvertir el terror
y la destrucción y para reconstruir un universo social con propósito. En
Mozambique, estas no son sólo una parte de la respuesta a la guerra; son críticas
para la supervivencia. El segundo ejemplo que cito aquí se volvió aparente para
mí cuando estaba en un pueblo al interior que había sido recientemente atacado
en varias ocasiones. Las cosechas y los animales fueron diezmados y los bienes
robados, los mercados tenían poco que ofrecer. Por lo tanto yo estaba
desconcertada al encontrar a la venta algo de pescado que había visto mejores
días. Esto era particularmente notable, pues implicaba a varios hombres
caminando con canastas de pescado de mar en sus cabezas durante siete días
desde la costa atravesando varias comunidades étnicas y lingüísticas y una
cantidad de zonas de guerra muy peligrosas. Este es un viaje al que ningún
comerciante formal se atrevería: los peligros eran enormes y las ganancias
desdeñables. Entonces ¿por qué hacer tal viaje? La respuesta de los hombres -
“porque así es como la vida sigue”- no me parecía muy comprensible al principio.
Pero conforme los escuchaba hablar, me di cuenta de que con su viaje
desarrollaban una función invaluable. Llevaban mensajes para las familias y los
amigos separados por la guerra; transmitían detalles sobre los despliegues y los
peligros de las tropas; y transmitían noticias críticas sobre la economía, las
cosechas, los tratados y la política, sin mencionar los chismes y las historias
irrelevantes entre comunidades separadas por la guerra. Ellos enlazaban
diferentes grupos étnicos y lingüísticos en una declaración sobre que la guerra no
se trataba de rivalidades locales y no podía serlo, si se pretendía sobrevivir. Ellos
forjaban redes sociales y de intercambio a través de paisajes de violencia
desordenados. Y, al caminar durante siete días con las canastas de pescado en la
cabeza atravesando frentes de batalla letales, ellos simplemente desafiaban la
guerra de una manera en la que todas las personas que por las que pasaban
podían disfrutar y fortalecerse de. Ellos, literalmente, estaban construyendo orden
social desde el caos.
Estos comerciantes creaban vínculos en el país. En un proceso complementario,
las personas también trabajan para crear una comunidad válida y un universo
social estable donde sea que se encuentren. Los curanderos son un locus de
creatividad para resolver problemas de la guerra. Codificadas en sus tradiciones
hay idea(le)s que mitigan los efectos dañinos del poder abusivo, la violencia y la
guerra. Mientras que la medicina africana ha ayudado bastante en la guerra (Lan
1986; Ranger 1982, 1985), en Mozambique ha condenado mucho la actitud de
Comentario [A16]: p. 144
Renamo. Hablé con aproximadamente más de cien curanderos a través del país y
la mayoría de ellos había desarrollado “tratamientos” dirigidos a proteger a los
civiles y a aminorar la violencia desatada sobre la sociedad.
En los campos de refugiados, en centros informales de desplazados, en aldeas
incendiadas tratando de ser reconstruidas, encontré curanderos realizando
tratamientos para sacar a la guerra de la comunidad, a la violencia fuera de la
gente y a la inestabilidad y al terror fuera de la cultura. Como me explicó un
curandero:
Las personas han visto demasiada guerra, demasiada violencia; la
guerra se les ha metido dentro. Si no sacamos a la guerra fuera de
las personas, continuará, más allá de Renamo, más allá del final de
la guerra, dentro de las comunidades, dentro de las familias, para
arruinarnos.
Investigadores como Pierre Bourdieu (1977), Jean Comaroff y John Comaroff
(1991) llevaron la atención académica a lo que los curanderos9 sabían desde
hace mucho, que los ideales hegemónicos y las culturas de la violencia pueden
ser peligrosa e inadvertidamente reproducidas a lo largo de toda una sociedad e
incluso pueden socavar la resistencia y la resolución.
Cientos de conversaciones que he tenido con mozambiqueños reflejan su
preocupación por desactivar la cultura de violencia que la guerra ha alimentado.
Es una violencia, un estrés, que puede durar mucho más allá del cese al fuego
militar formal. Las personas se recuerdan a sí mismas y a los demás
constantemente que es la insidiosa naturaleza de la violencia la que permite su
propia reproducción y la destrucción de mundos y vidas en el proceso. Es como si,
temerosos de la tendencia hacia el habitus –hacia lo que Bourdieu (1977:191)
9 Usé la palabra portuguesa para sanador aquí [curandero]. Con ello se pretende cubrir el rango de
sanadores disponibles, incluyendo a los médicos tradicionales que curan con plantas, a los adivinadores, a los que entran en trance y a los médiums espirituales. Hay una docena de lenguas mayores en Mozambique y cada una tiene su propio término para el sanador y, como he estudiado con personas de muchos de esos lenguajes, usaré el idioma oficial del país –el portugués- en vez de uno sólo de los grupos lingüísticos de África.
Comentario [A17]: 145
llama “violencia socialmente reconocida, irreconocible”- los mozambiqueños
hubieran puesto en acción una dinámica cultural que continuamente desafía la
consagración de la cultura de la violencia. La siguiente cita es de mis notas de
campo. Estaba sentada con varias mujeres mayores en una aldea que había visto
una buena parte de la guerra. Los edificios bombardeados inhabitados yacían
detrás de nosotras bajo el sol de la tarde, detrás del mar de pequeñas casas de
paja y adobe que se habían esparcido para ser los hogares de muchas de las
personas desplazadas por la guerra. Estábamos sentadas en el suelo masticando
un manojo de hierba (yo masticaba el manojo porque las mujeres me lo habían
pasado; las mujeres lo masticaban como un hábito que habían desarrollado para
apaciguar sus apetitos cuando la comida estaba escasa). Hablábamos sobre el
impacto de la guerra en la vida de las personas.
Cuando la gente regresa a sus comunidades después de haber
sido secuestrada y de haber pasado un tiempo con los Bandidos
[Renamo] o llegan después de que su comunidad ha sido
destruida por la guerra, hay muchas cosas que necesitan.
Requieren comida y ropa, un lugar para vivir, atención médica.
Pero una de las cosas más importantes que necesitan es calma:
que les saquen la violencia de adentro. Pedimos que todos los
que llegan aquí sean llevados con un curandero para recibir
tratamiento. La importancia del curandero yace no sólo en su
habilidad para tratar enfermedades y consecuencias físicas de la
guerra sino también en su habilidad de sacar la violencia de una
persona y reintegrarla a su estilo de vida sano. Verás, la gente
que ha estado expuesta a la guerra, bueno, parte de esta
violencia puede afectarles, quedarse con ellas, como un escozor
en el alma. Cargan esta violencia con ellos de vuelta a sus
comunidades y a sus casas y a sus vidas, y comienzan a actuar
de formas en las que nunca habían actuado antes. Traen la
guerra de vuelta a casa con ellos, se vuelven más confusos, más
violentos, más peligrosos y así también la comunidad entera.
Necesitamos proteger contra esto. El curandero hace consultas
y habla pacientemente con la persona, da tratamientos
medicinales, realiza ceremonias, trabaja con la familia completa,
e incluye a la comunidad. Corta a la persona de cualquier cosa
que la guerra retenga en él o ella, raspa la violencia de su
espíritu, les hace olvidar lo que han visto, sentido y
experimentado en la guerra, les regresa a la vida, y a una parte
de la comunidad también. Hace esto con soldados Bandido
[Renamo] también. Si alguien encuentra a un soldado
caminando sólo, lo tomamos y lo traemos con el curandero. La
mayoría de las personas realmente no quieren pelear. Estos
soldados han hecho cosas terribles, pero muchos fueron
secuestrados y obligados a pelear. Ellos sueñan con sus
hogares y sus familias y sus machambas [granjas], sueñan con
estar lejos de cualquier guerra. El curandero saca la guerra de
ellos, les quita la educación que les da la guerra. Les recuerda
cómo ser parte de una familia, cómo trabajar su machamba,
cómo llevarse bien con los demás, cómo ser parte de la
comunidad. El curandero cura la violencia que otros han traído.
En las penumbras de la guerra, los tratamientos que los curanderos proveen no
son prescripciones que se reproducen fielmente. Son acciones creativas en el
verdadero sentido de la palabra. Mundos son destruidos en la guerra; deben ser
recreados. No sólo los mundos del hogar, la familia, la comunidad y la economía
sino también los mundos de la definición, tanto personales como culturales.
Mientras las personas buscan sobre un paisaje en ruinas que alguna vez fue su
hogar –ahora recortes de vida, humanidad y esperanza- no pueden simplemente
“reconstruir la sociedad como era antes”. Pues en la violencia y el trastorno, no
puede, nunca podrá, ser lo mismo “que era antes”.
En la cara de la creación de simbologías de monos, de vendedores de pescado
forjando orden social y de producción cultural a manos de curanderos, encontré
Comentario [A18]: P 146
relevantes pero inadecuadas10 las teorías sobre la construcción cultural de
realidades. Parten de la base de una cultura operante que imparte conocimiento a
través de la interacción interpersonal. ¿Qué pasa cuando hay muy poco operando
y lo que opera es de poco uso inmediato? ¿Qué fragmentos de relevancia cultural
tienen que construir los vendedores y los sanadores? Las palabras no pueden
simplemente crearse; deben ser creadas de nuevo. ¿Cómo es que la poesía y las
prácticas de estos tres ejemplos se entretejen en la creación de culturas de
supervivencia y resistencia?
El dilema está claro: entre el mundo como era, el mundo como debería ser y el
ahora de un mundo destruido, yace un abismo una discontinuidad, una necesidad
de definir uno a partir del otro, y la imposibilidad de hacerlo. La solución, me
enseñaron los mozambiqueños, yace en parte, en la imaginación. He llegado a
pensar que este es un rasgo que la gente ha nutrido específicamente para
contrarrestar la violencia destructiva. Cuando las personas buscan una tierra que
debería resonar con significado y vida, y esa tierra observa de vuelta en blanco
con imágenes incomprensibles de campos desolados, comunidades quebradas,
cuerpos torturados y realidades despedazadas, las personas tienen la opción de
aceptar un mundo reducido o de crear uno habitable. Es en la imaginación –en la
creatividad- dónde está el puente para ese abismo, si bien no para reconstruir el
pasado, sí para hacer un presente en el que se pueda vivir.
Scarry (1985:163) ha argumentado que el dolor deshace al mundo y la
imaginación lo hace. Juntos “el dolor y la imaginación son el “marco de eventos”
en cuyos límites ocurren todos los demás eventos perceptuales, somáticos y
emocionales; es entonces, que entre estos dos extremos puede ser mapeado el
terreno completo de la psique humana”. Ella invoca a Sartre explorando la idea de
que la ausencia provoca imaginación de una clase especial.
Sartre, por ejemplo, saca conclusiones del hecho de que su Pierre
imaginado está tan empobrecido por compartirse con su verdadero
10 Para ver los primeros trabajos definitivos sobre la construcción social de la realidad ver James 1976, 1978; Schutz 1962, 1964; Berger y Luckman 1966.
Comentario [A19]: p. 147
amigo Pierre, de que su Annie imaginaria no tiene nada de la
energía, la espontaneidad y la profundidad sin límites que tiene la
presencia de la Annie real. Pero, por supuesto, si él hubiese
comparado a sus amigos imaginarios no con sus amigos reales
cuando están presentes, sino con sus amigos completamente
ausentes, sus conclusiones hubiesen sido suplementadas por otras
muy diferentes. Esto es, que el Pierre imaginario es sombrío, seco
y a penas presente comparado con el Pierre real, pero es mucho
más vibrantemente presente que el Pierre ausente. (Ibid)
De igual modo, es la destrucción del mundo lo que deviene a tales poderes
imaginativos tan vívidos en las víctimas de la guerra y la violencia.
Pero contrario al punto de vista de Scarry, algunos mozambiqueños son capaces
de imaginar a su amigo real, a hogar real, a su sociedad real y a su cultura real tan
intensamente como lo son “en realidad”. Podemos darnos el lujo de no desarrollar
nuestra habilidad de imaginar a nuestro amigo Pierre real en mundo
razonablemente estable. Pero cuando Pierre muere, desaparece o es mutilado, y
cuando el mundo en el que él vivía está tan desesperanzadoramente destruido
que ha sido dejado a la deriva y sólo puede pedir una cuota de muerte para la
sociedad que ha sido afectada, la gente debe crear, y para hacerlo debe primero
imaginar lo que va a crear. Para Pierre nunca será lo mismo, y el mundo sigue en
guerra.
Para Scarry (1992), el acto de imaginar está basado en una mimesis perceptual.
Para los mozambiqueños, contemplar las ruinas de sus aldeas y los embrollos de
las contiendas políticas, pone un límite para la mime e imaginar se convierte en
una acción de creatividad pura.
No todos los mozambiqueños han desarrollado tales poderes de imaginación
creativa. No rara vez, los miembros creativos de una cultura –sanadores,
visionarios, artistas- han desarrollado estas habilidades como un fino arte. Sus
talentos yacen no sólo en sus habilidades de imaginar sino también en sus
habilidades de convertir esas imágenes para otros, para que ellos puedan también
participar en la reconstrucción de sus universos simbólicos y sociales. Visité una
cantidad de comunidades que habían sido recientemente diezmadas por la guerra.
Una de las experiencias más poderosas que tuve en esos tiempos fue el sentarme
con la gente entre los fragmentos de lo que alguna vez fue su hogar y su
comunidad, escuchando y observando el acto de imaginar: la creación
nuevamente, de su identidad, de su hogar y de la resistencia. Escogí las palabras
“observar” y “escuchar” intencionalmente: mientras ellos discutían esto en el
contexto de la naturaleza humana y el significado de la vida, encontré que no
podía yo sólo comprender sino “ver” el mundo que ellos creaban. Aparentemente
así lo hacían todos los presentes. Nuevas identidades de sufrimiento y resistencia
fueron forjadas, el hogar se reinventó, el paisaje del mundo fue reconstituido con
significancia, la gente sobrevivió.
Referencias
Artaud, Antonin
1974 Collected Works. Vol. 4. London: Calder and Boyars.
Braudillars, Jean
1987 Forget Foucault. New York: Semiotext(e).
Berder, Peter, and Thomas Luckman
1966 The Survival Construction of Reality. Garden City: Doubleday.
Bourdieu, Pierre
1977 Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
1989 “Social Space and Symbolic Power.” Sociological Theory 7 (1): 14- 25
Camus, Albert
1955 The Myth of Sisyphus and Other Essays. New York: Vintage.
1978 The Rebel: An Essay on Man in Revolt. New York: Alfred A. Knopf.
Casimiro, Isabel, Ana Loforte, y Ana Pessoa
1990 A Mulher em Mozambique. Maputo: CEA/NORAD.
Comaroff, Jean
1985 Body of Power, Spirit of Resistance. Chicago: University of Chicago Press.
Comaroff Jean y John Comaroff
1991 Of Revelation and Revolution: Christianity, Colonialism, and Consciousness
in South Africa. Vol. I. Chicago: University of Chicago Press.
Feldman, Allen
1991 Formations of Violence: The Narrative of the Body and Political Terror in
Northern Irland. Chicago: University of Chicago Press.
Finnegan, William
1992 A Complicated War: The Harrowing of Mozambique. Berkeley, Los Angeles y
Oxford: University of California Press.
Geffreay, Christian
1990 La Cause des armes au Mozambique: Anthropologie d´une guerre civile.
Paris. Editions Karthala.
Gersony, Robert
1988 Summary of Mozambican Refugee Accounts of Principally Conflict-related
Experience in Mozambique. Report submitted to Ambassador Jonathon Moore ,
Director, Bureau for Refugees Program, and Cr. Chester Crocker, Asistant
Secretary of African Affairs, Washington, D.C.
Hanlon, Joseph
1984 Mozambique: The Revolution Under Fire. London: Zed Books.
1991 Mozambique: Who Calls the Shots? Bloomington: Indiana University Press.
Hanna, Thomas
1969 “Experience and the Absurd.” En New Essays in Phenomenology, ed. J.
Edie, 190-198. Chicago: Quadrangle Books.
Issacman, Allen, y Barbara Issacman
1983 Mozambique: From Colonialism to Revolution, 1900-1982. Hampshire,
England: Gower.
Jackson, Michel
1989 Paths Toward a Clearing. Bloomington: Indiana University Press.
James, William
1976 Essays in Radical Empiricism. Cambridge: Harvard University Press.
1978 Essays in Philosophy: The Work of William James. Editado por F. Burkhardt,
F. Bowers, y I. Skrupskelis. Cambridge: Cambridge: Harvard University Press.
Jeichande, Ivette Illas
1990 Mulheres Deslocadas em Maputo, Zambezia e Inhambane (Muther em
Silvacao Dificil). Maputo: OMM/UNICEF.
Lan, David
1985 Guns and Rains: Guerrillas and Spirit Mediums in Zimbabwe. Harare:
Zimbabwe Publishing House.
Legum, Colim, ed.
1988 “Mozambique: Facing up to Desperate Hardships in the Post-Machel Era.” En
Africa Contemporary Record, 19: 1986-1987, B681-B701. New York: Africana
Publishing Co.
Magaia, Lina
1988 Dumba Nengue: Run for Your Life. Peasant Tales of Tragedy in
Mozambique. Trenton: Africa World Press.
1989 Duplo massacre em Mozambique: Histórias tragicas do banditismo. II.
Maputo: Coleccao Depoimentos-5.
Masolo, D. A.
1983 “Philosophy and Culture: A Critique.” En Philosophy and Cultures, ed. H. O.
Oruka and D. A. Masolo. Nairobi: Brookwise.
Ministerio da Saude/UNICEF
1988 Analise da situacao da saude. Maputo, Septembro 1988.
Minter, William
1989 “The Mozambique National Resistance (Renamo) as Described by
ExParticipants.” Research report submitted to Ford Foundation and Swedish
International Development Agency. African-European Institute, Amsterdam, March
1989.
Munslow, Barry
1983 Mozambique: The Revolution and Its Origins. London: Longman.
Nordstrom, Carolyn
1992a “The Backyard Front.” En The Paths of Domination, Resistance and Terror,
ed. Carolyn Nordstrom y JoAnn Martin, 260-274. Berkeley, Los Angeles, and
Oxford: University of California Press.
1992b “The Dirty War: Cultures of Violence in Mozambique and Sri Lanka. “ En
Internal Conflict and Governance, ed. Kumar Rupesinghe, 27- 43. New York: St.
Martin´s Press.
1994a “Contested Identities/Essentially Contested Powers.” En War and
Peacemaking, ed. Ed García, 55-69. Quezon City. Philippines: Claretian
Publications. Reprinted in Kumar Rupesinghe, ed., Conflicts Transformation,
London: Macmillan.
1994b “Warzones: Cultures of Violence, Militarization and Peace.” Working Paper
no. 145. Canberra: Peace Research Centre, Australian National University.
Oruka, H. Odera
1983 “Ideology and Culture (The African Experience).” En Philosophy and
Cultures, ed. H. Odera Oruka and D.A. Masolo. Nairobi. Bookwise.
P´Bitek, Okot
1983 “On Culture, Man and Freedom.” En Philosophy and Cultures, ed. H.O.
Oruka and D.A. Masolo. Nairobi: Bookwise Limited.
Ranger, Terrance
1982 “The Death of Chaminuka: Spirit Mediums, Nationalism, and the Guerrilla
War in Zimbabwe.” African Affairs 81 (324) : 349-369.
1985 Peasant Consciousness and Guerrilla War in Zimbabwe. London: James
Currey.
Ruch, E. A., and K. C. Anyanwa
1984 African Philosophy. Rome: Officium Libri Catholici.
Ruf, Frederick J.
1991 The Creation of Chaos: William James and the Stylistic Making of a
Disorderly World. Albany: State University of New York Press.
Scarry, Elaine
1985 The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World. Oxford: Oxford
University Press.
1992 “The Problem of Vivacity.” Avenali Lecture, University of California, Berkeley,
November 9, 1992.
Schutz, Alfred
1962 Collected Papers. I. The Problem of Social Reality. The Hague: Martinus
Nijhoff.
1964 Collected Papers. II. Studies in Social Theory. The Hague: Martinues Nijhoff.
Taussig, Michael
1987 Shamanism, Colonialism, and the Wild Man: A Study in Terror and Healing.
Chicago: University of Chicago Press.
1993 Mimesis and Alerity. New York: Routledge.
UNICEF
1989 Children on the Frontline: 1989 Update. Geneva: UNICEF.
1990 “Annual Report, Mozambique.”
UNICEF/Ministry of Cooperation
1990 The Situation of Women and Children in Mozambique, Maputo:
UNICEF/Ministry of Cooperation.
URdang, Stephanie
1989 And Still They Dance. London: Earthscan.
Vall, L., y L. White
1980 Capitalism and Colonialism in Mozambique. London: Heinemann.