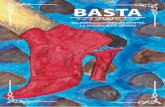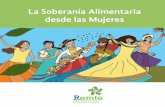Mujeres de la Abundancia
Transcript of Mujeres de la Abundancia
MUJERES DE LA ABUNDANCIA
Por:
Juana Valentina Nieto Moreno.
Tesis presentada para optar por el grado de:
MAGÍSTER EN ESTUDIOS AMAZÓNICOS
Línea de investigación Historias y Culturas Amazónicas.
Maestría en Estudios Amazónicos Universidad Nacional de Colombia
Sede Amazonia
Escrita bajo la dirección de: Juan Álvaro Echeverri.
y aprobada por los jurados: Giovanna Micarelli
Carlos David Londoño Jürg Gasché
Leticia, Amazonas, Colombia
2006
iii
Agradecimientos
Esta tesis es el resultado del trabajo de muchas personas que en algún momento me
brindaron sus afectos, apoyo y compañía; me compartieron sus ideas, me escucharon, y me
enseñaron.
Quiero agradecer de todo corazón a la gente de los asentamientos del resguardo
Ticuna-Uitoto por sus enseñanzas, los momentos agradables, sentimientos y el trabajo
compartido. Por acogerme en sus hogares y abrirme las puertas a sus vidas. En especial a la
hermosa familia de Kasia Saldaña, Walter Morales y sus hijos; a Lucinda Vásquez, Nicanor
Morales, Mery Morales y sus hijos, por invitarme a trabajar. A Tomasa Albán, Celsida Saldaña,
Verónica Saldaña, Jaime Bardales, Mónica Saldaña, por su generosidad. A Laura Albán, Sonia
Flores, por su alegría, a su familia Joaquín Murayari, Luz Eudalia Sánchez, Daniela Sánchez,
Ameida Flores, Rosa Murayari, Priscila Murayari , Welinton Murayari, a Claudina Dávila, Elena
Flores, por confiar en mi; a Victoria Flores, Leovina Flores, Antonieta Vásquez, Emma
Vásquez y su hija, a Praxedis Fariratofe, Juan Flores (hijo), y sus hijos, por invitarme a andar.
El cacique Juan Flores por sus sabios consejos y regaños, a Victoria Torres mi comadre, a
Aura, a don Leonardo, por su sinceridad, a Samuel, Arnold, Fidel, Leonardo, Jony, Alfonso,
Fidel, Jesús y Rosman, por hacerme reír. De la comunidad Moniyamena, a Absalon Arango,
Patricia Calderón, y sus hijos Lucía, Alonso y Aquiles, a doña Ernestina Gómez, por su
ternura y cariño desde el comienzo, a doña Alicia y sus hijas por la sonrisa, a toda la gente de
esta comunidad por la amistad y aceptarme como ayudante para la preparación del baile.
Muy especialmente agradezco a Juan Álvaro Echeverri por la fuerza, el cariño, las
enseñanzas y la alegría que me trasmitió en todo el proceso, por ser una persona trascendental
en mi formación, y más que nada por haber creído en mí. A Luisa Elvira Belaunde, por
compartir su experiencia, sus pensamientos, sentimientos y sufrimientos frente al mundo del
género amazónico, por el entusiasmo con el qué siempre me motivó a trabajar. A Jurg Gasché,
por compartir su conocimiento y brindarme en el momento justo las mejores ideas. A
Giovanna Micarelli por escucharme y compartir las historias y afectos de la gente del once. A
iv
Carlos David Londoño por el entusiasmo con el que recibió mi trabajo y el de las mujeres del
Once. Agradezco el apoyo que me brindó el proyecto de investigación Sociodiversidad
Bosquesina. Un acercamiento desde una sociología comparativa y a sus directores Jorge Gasché y Juan
Álvaro Echeverri.
A los profesores de la Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia,
especialmente a Juan José Vieco, Germán Palacio, Germán Ochoa, Maria Cristina Peñuela,
Pablo Palacio, Carlos Franky, Sonia Uruburu, Carlos Zarate, Santiago Duque, Fernando
Franco, Argenis Bonilla, Solangel Marín, Maria del Rosario, Leidy y en general a la universidad
por brindarme el apoyo logístico y humano necesario para mi investigación.
Al grupo del Laboratorio por aterrizar juntos. A mis compañeras de tesis y amigas:
Isabel Buitrago, Diana Rosas, Ana Lucía Martínez, Natalia Bahamón, y Sheila Gendrau, con
quiénes hemos compartido desde los inicios nuestros proyectos, las ganas, nuestras ilusiones,
nuestras dudas, angustias, los momentos en campo, y por su apoyo, siempre muchas gracias.
A Edgar Bolívar por el cariño, los momentos, las discusiones y las chagras que ayudamos a
trabajar, por cuidarme cuando llegaba enferma o triste, por escuchar mis historias y darme
nuevas ideas. A Javier por leer algunas partes, sus sugerencias y su interés. A mis compañeros
y amigos de la maestría, especialmente a Diego Navarrete, Silvia López, Alejandra Currea,
Eliana Jiménez, Isabela Caro, Sandra Rojas, Ángela Huerfano, Diego Builes, Cesar Barbosa,
Juan Felipe Guhl, Claudia Milena Rodríguez y Salima Cure. A las chicas en Bogotá Aleja,
Cayena, Lorna, América, Juan Felipe, Carolina, Carmen y Gabriela, donde estén en este
momento les agradezco con todo mi corazón su amistad.
A mi parcero Marco Tobón, por los bonitos e inolvidables momentos que vivimos en
campo, por la compañía, el apoyo incondicional y el cariño que nos acompañará mucho
tiempo.
A mi familia por la paciencia, el apoyo y el amor. A mi tía Lili, por su preocupación
maternal y su cariño, a la tía Mona, por la dulzura que siempre me acompaña, a la tía Marlen
por querer compartir mi experiencia y seguirme hasta el amazonas, a la tía Cristina por su
interés en entender mi investigación y creer en mi, a Alicita por sus sentimientos, oraciones y
ternura hacia mi. A mi abuelito, por darme el amor más lindo, por todas las bendiciones y
oraciones que hizo por mí, por las canciones que alegraron mi corazón y por los bellos
recuerdos que me acompañarán toda la vida. A Leticia y Sasem por sus juegos, el cariño y la
compañía.
v
Tabla de Contenido DEDICACIÓN........................................................................................................................................ii AGRADECIMIENTOS.........................................................................................................................iii Capítulo 1: INTRODUCCIÓN...........................................................................................................11 1.1. Aprendiendo y viviendo con las mujeres del once...............................................14 1.2. Llegando a la Comunidad Indígena Uitoto Km.11 Nïmaira Naïmekï Ibïrï.......17 1.3. Género y mujer............................................................................................................24 1.4. Estructura de la tesis...................................................................................................28 Capítulo 2: UN ACERCAMIENTO A LA HISTORIA SOCIAL DE LA COMUNIDAD…..
DEL KM.11........................................................................................................................31 2.1. Movilidad y desplazamiento: de dónde vienen los uitoto.....................................32 2.2. Alianzas mestizas.........................................................................................................34 2.3. De nuevo en Colombia..............................................................................................37 2.4. Al Urumutu..................................................................................................................40 2.5. La ocupación del Tacana............................................................................................41 2.6. Del río a la carretera..................................................................................................48 2.7. El Once: la Junta de Acción Comunal.....................................................................52 2.8. Y así la tierra se vuelve legal: de Reserva a Resguardo..........................................57 2.9. Ocupando el territorio y re-haciendo parientes.....................................................63 Capítulo 3: GRUPOS DE MUJERES, MOVILIDAD Y FAMILIAS.........................................68 3.1 Cuatro familias.............................................................................................................69 3.1.1. Liliana.............................................................................................................69 3.1.2. Teresa.............................................................................................................74 3.1.3. Lucía...............................................................................................................80 3.1.4. Constanza......................................................................................................86 3.2. Vivir en familia............................................................................................................91
3.2.1. Grupos de solidaridad..............................................................................98 3.2.2. Sobre los hijos y el futuro........................................................................99
Capítulo 4: LA POLÍTICA DE LAS CHAGRAS: TERRITORIO Y PARENTESCO..........103 4.1. Dueñas de chagras y propietarios(as) de terrenos............................................104 4.1.1. Herencia de la tierra..................................................................................105 4.1.2. Acceso por alianza....................................................................................111 4.1.3. Préstamo de tierras................................................................................... 115 4.1.4. Un caso crítico...........................................................................................120
vi
4.1.5. Dueñas de terrenos sin chagras...............................................................123 4.2. Solidaridad y competencias entre mujeres...........................................................124 4.3. Chagra, propiedad y territorio................................................................................127 Capítulo 5: MUJERES EN EL CONTEXTO DE LA PLURIACTIVIDAD..........................133 5.1. Las artesanías............................................................................................................135 5.2. Vendiendo sus productos.......................................................................................139 5.3. El trabajo asalariado................................................................................................142 5.4. Los trabajos en la comunidad................................................................................146 5.5. Los proyectos...........................................................................................................150 5.6. Amontonar, aumentar y ahorrar............................................................................155 Capítulo 6: APRENDIENDO A DEFENDERSE: LA CHAGRA............................................159
6.1. La chagra en la comunidad del Once....................................................................162 6.2. “Así sufrimos nosotras para que haya abundancia”...........................................166 6.2.1. Tumbar para empezar................................................................................167 6.2.2. Sembrar el fuego y limpiar........................................................................170 6.2.3. Sembrar, seleccionar y hacer abundar.....................................................171 6.3. “Que vida tan rico acá en la chagra”..................................................................... 174 6.4. Mujeres de la abundancia........................................................................................177 6.4.1. Sufrir para que haya abundancia.............................................................178 6.5. “Este es mi estudio”: acostumbrar al cuerpo.......................................................180 6.5.1. “Para que ella, ya coja ese costumbre”: la menstruación......................188 6.5.2. “Hay que aguantar”: el parto....................................................................192 CONSIDERACIONES FINALES...................................................................................................196 Trabajo, esfuerzo y sufrimiento.....................................................................................197 Multiplicar a los parientes...............................................................................................199 Trasmitir las defensas y la pluriactividad......................................................................202 BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………………..207
vii
LISTA DE TABLAS
Tabla 1: Chagras y rastrojos de Liliana.............................................................................................109 Tabla 2: Chagras y rastrojos de Carmen...........................................................................................110 Tabla 3: Chagras y rastrojos de María...............................................................................................110 Tabla 4: Chagras y rastrojos de Lucía...............................................................................................112 Tabla 5: Chagras y rastrojos de Teresa.............................................................................................113 Tabla 6: Chagras y rastrojos de Valeria............................................................................................118 Tabla 7: Chagras y rastrojos de Sofía...............................................................................................120 Tabla 8: Chagras y rastrojos de Elena..............................................................................................126 Tabla 9: Chagras y rastrojos de Eugenia..........................................................................................123 Tabla 10: Chagras y rastrojos de Viviana..........................................................................................123 Tabla 11: Chagras y rastrojos de Leonor..........................................................................................124 Tabla 12: Chagras y rastrojos de Constanza.....................................................................................124 Tabla 13. Actividad de la chagra por diferentes tipos de unidades domésticas en la comunidad
del Km.11.............................................................................................................................163
viii
LISTA DE FOTOGRAFIAS
Foto 1: Chavela me ofrece pescado antes de irme.............................................................................14 Foto 2. Llegando a la comunidad Km.11...........................................................................................19 Foto 3. Aviso entrada a la escuela........................................................................................................19 Foto 4: Martha y su amiga saliendo del colegio..................................................................................20 Foto 5: Maloca.........................................................................................................................................21 Foto 6: Tomasa y Kasia camino a casa................................................................................................30 Foto 7: Valentina, Verónica y sus hijos camino a la comunidad.....................................................30 Foto 8: Mujeres reunidas sacando chambira......................................................................................67 Foto 9: Mujeres compartiendo alimentos...........................................................................................67 Foto 10: Laura se prepara para sacar hormigas................................................................................132 Foto 11: Kasia tuerce chambira..........................................................................................................132 Foto 12: Sonia vendiendo en el mercadito.......................................................................................132 Foto 13: Joaquín y Edison tostando fariña.......................................................................................132 Foto 14: Mónica sembrando fuego....................................................................................................158 Foto 15: Mi querida Kasia en su chagra...........................................................................................195
ix
LISTA DE GRAFICOS
Gráfico 1. Pirámide poblacional Comunidad Nïmaira Naïmekï Ibïrï, año 2005.........................23 Grafico 2: Uitotos y patrones parientes llegando a Colombia........................................................39 Grafico 3: Ocupación del Tacana: Alianzas de las familias Estrella Mejía y Morales.................43 Grafico 4. Ocupación del Tacana: Uniones familias Flores, Morales Pérez, Vásquez Mesías..45 Grafico 5. Ocupación del Tacana: Familias Vargas-Sánchez y Flores- Dávila............................46 Grafico 6. Ocupación del Tacana: Familias Morales-Pérez y Gómez-Ríos.................................47 Grafico 7. Ocupación del Tacana: Familia Albán y Vásquez-Mesías............................................48 Gráfico 8: Alianzas entre familias fundadoras del Kilómetro 11...................................................65 Gráfico 9: Relaciones de parentesco de los cuatro grupos de familias........................................102 Grafico 10: Acceso por alianza..........................................................................................................114 Grafico 11: Acceso por alianza..........................................................................................................115 Grafico 12: Un caso crítico.................................................................................................................122
x
LISTA DE MAPAS
Mapa 1: Asentamiento Nïmaira Naïmekï Ibïrï...................................................................................21 Mapa 2: Asentamiento Km.11 y sus vecinos......................................................................................22 Mapa 3: Localización general del resguardo.......................................................................................66 Mapa 4: Localización de área de las chagras……………….........................................................130 Mapa 5: Terrenos trabajados por las mujeres……………………………………………….131
11
Capitulo 1
INTRODUCCIÓN
En el 2003 viajé con cinco compañeros a Leticia con el propósito de hacer el último
semestre de la carrera de antropología. Allí conocimos al profesor Juan Álvaro Echeverri
quién nos propuso, para empezar el trabajo de campo, elaborar un censo poblacional en alguna
comunidad del Trapecio Amazónico. Cada censo se iría sumando a otros hasta la elaboración
de una gran base de datos que podría dar luces sobre la vida social en la amazonía.
Varias razones me motivaron a trabajar en el resguardo Ticuna-Uitoto, a 6 kilómetros
de la ciudad de Leticia. Me cautivaba el proceso de formación de estas comunidades, producto
de encuentros y desencuentros con seres hostiles: caucheros, patrones, políticos,
enfermedades, comercio, cachaza, desplazamientos; extraños enemigos frente a los que han
dado la batalla o los han convertido en aliados y peligrosos amigos. En una mirada superficial,
estas comunidades aparecen como aculturadas, dependientes, fragmentarias, restos de
sociedades aborígenes y experimentos europeos comerciales, similar a lo que Stephen Nugent
(1993) describe sobre la representación de los campesinos amazónicos o caboclos. Según el
autor, las sociedades caboclo han sido invisibilizadas y tratadas marginalmente en relación al
sobredeterminado naturalismo representado por las sociedades distantes de la promesa de la
modernidad “propias sociedades indígenas” (Nugent 1993:XVIII).
Había visto varias personas de las comunidades uitoto del resguardo en Leticia y en la
Universidad Nacional, algunos iban a negociar sus productos agrícolas o artesanales, otros
iban a trabajar, filmar o participar en eventos. Es así que en febrero del 2003 comencé el
trabajo de campo en las comunidades uitoto de Nïmaira Naïmekï Ibïrï Km.11, Moniyamena
Km.9.8 y Kasilla Nairaï en el Km.11. La elaboración del censo no sólo me permitió llenar una
serie de formularios con nombres, parientes, etnias, clanes, edades, lugares de nacimiento,
12
hermanos, padres, números. El proceso mismo, ir casa por casa, ver caras, preguntar,
escuchar y sentir las dudas, las mías y las de ellos, me permitió acercarme con nuevas
inquietudes sobre el sentido de estas comunidades multiétnicas, de la etnia, de los procesos de
formación, de las actividades de la gente, de las formas de organización internas, de la vida
cotidiana y de la relación con la ciudad.
Al comienzo mi interés académico era “la identidad de los grupos indígenas”. La
claridad de estos conceptos, así como de las categorías con las cuales me acerqué al campo se
hacían menos claras a medida que avanzaba mi investigación. Un indígena puede ser al mismo
tiempo mestizo y colono, peruano y colombiano; pertenecer a una comunidad, y no vivir en
ella o cambiar de comunidad. Una comunidad no se caracteriza por el consenso de sus
habitantes, su territorio no es ancestral y desborda sus límites; lo tradicional –como la maloca-
, no tiene un uso tradicional y lo moderno –como la noción de cristiano- se hace tradición1.
El antropólogo Jorge Gasché (1982) describe unas características similares para las
comunidades uitoto en el río Ampiyacu, -lugar de dónde provienen muchos de los habitantes
de este resguardo (ver Cap 2)-. En esas comunidades da la impresión de que “poco ha
sobrevivido del sistema social tradicional desde que en los años 30 los antiguos capataces los
llevaron al territorio peruano” (Gasché 1982:11). Él y otros autores señalan la importancia de
estudiar las sociedades actuales amazónicas en sus propios términos, dejando de lado
oposiciones teóricas como la de tradicional-moderno o aculturado (Gow 1991 :1), indígena-
colono (Echeverri 2002 :27) campesino-aborigen (Nugent 1993: 4).
Conceptos como indígena, comunidad, territorio, ancestral, tradicional, autoridad han
influenciado no sólo el pensamiento académico, sino las iniciativas, políticas y propuestas
productivas estatales o no gubernamentales con estas sociedades amazónicas, desconociendo
las formas organizativas, los tiempos y los mecanismos de toma de decisiones locales. Muchas
de estas relaciones se establecen con base en sobreentendidos sobre las motivaciones, las
necesidades y las problemáticas propias de los beneficiarios. Mi propuesta, en resonancia con
el proyecto de investigación del cual mi proyecto de tesis hace parte2, se cuestiona sobre el
quehacer antropológico y plantea la pertinencia de la etnografía para superar problemas de
1 En la maloca en este resguardo ya no es como en otras regiones uitoto, el lugar de vivienda de un patrilinaje y el asiento de una carrera ritual. Se usa para reuniones y eventos. La noción de cristiano es en ocasiones equiparada a lo que significa ser gente, como el caso de Laura en el capitulo 6, cuando ella explica que la yuca es cristiano. 2 Este proyecto esta encabezado por Jorge Gasché del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP) y Juan Álvaro Echeverri, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. El proyecto guía es Sociodiversidad bosquesina: Un acercamiento desde una sociología comparativa (2003).
13
comprensión entre las sociedades locales y las instancias externas. Esta propuesta plantea
“enfocarse no tanto en la sociedad cómo estructura, sino en las formas de socialidad cómo arte
de vivir” (Gasché & Echeverri 2003).
Es así que mi interés se encaminó hacia el sentido que tiene vivir en comunidad3, cómo
las personas se relacionan en la vida cotidiana, qué grupos forman para organizar la vida, cómo
utilizan los espacios, cómo se piensan y se representan en estos espacios, qué clase de
actividades los une o separa, cuáles son las motivaciones para estar unidos, en resumen cómo
la gente se las arregla para convivir.
Por mi empatía con las mujeres de la comunidad, el poder compartir con ellas mis
pensamientos, emociones y ansiedades, decidí enfocar mi investigación hacia ese sector de la
sociedad: abuelas, mamás, hijas, jóvenes y niñas. Otra de las razones, aunque no
determinante, de mi enfoque de género, parte de la orientación que han tenido la mayoría de
investigadores que hasta hace poco privilegiaron las esferas de poder y conocimientos
masculinos, y que han sido efectuadas principalmente con hombres en situaciones de poder o
autoridad (Mahecha 2004: 19). Una última razón se deriva de las formas de liderazgo femenino
que han sido promovidas por las instituciones, y que se han encaminado hacia la conformación
de organizaciones de mujeres o iniciativas productivas. Muchas de estas iniciativas parten de
las necesidades que las instituciones consideran importantes, que van desde el cumplimento de
las necesidades básicas, alimentación, salud; hasta el cambio en las relaciones de poder, al
entrar a competir en los espacios masculinos de poder.
La propuesta de mi tesis es concentrarme en las potencialidades de estos grupos, es
decir en lo que son, lo que quieren, por lo que luchan y no en sus carencias. Esta es la primera
razón del título de esta tesis: “Mujeres de la Abundancia”. Este titulo presenta a las mujeres
como poseedoras de conocimientos, de parientes, de historia, trabajo, fuerza y sueños. Esto
no quiere decir que no tome en cuenta sus preocupaciones y problemáticas, ya que también
hacen parte de la vida. Estas necesidades y preocupaciones aparecen enmarcadas dentro de las
posibilidades de acción de los sujetos. Es decir, los recursos, y la creatividad –discursiva,
social, económica, política- con la que las mujeres y hombres cuentan para resolver sus
necesidades.
3 De acuerdo a la propuesta teórica de Overing y Passes (2001:18)
14
1.1. Aprendiendo y viviendo con las mujeres del once
“Quizás los sentimientos humanos y sus fracasos proveen tanta retrospectiva para
el análisis social , como si uno se sujetara a las ordalías “varoniles” de autodisciplina que
constituye a la ciencia como vocación” (Rosaldo 1991: 161)
Estuve en la comunidad por periodos de 15 días durante seis meses, pero por la cercanía
a la ciudad de Leticia, llevo más de dos años intercambiando momentos y experiencias con sus
habitantes. Este texto surge de mi experiencia vivida con estas mujeres y hombres, de las
actividades que compartí, de las relaciones que traté de entender, de las opiniones y recuerdos
que escuché, de escribir y transcribir, ordenar, recordar, sentir y volver a escribir.
A pesar de que uno de los objetivos de mi trabajo de campo era trabajar con varias
mujeres de diferentes edades y en diferentes situaciones sociales, comencé trabajando con
quién tuve más empatía, con quién conversaba y me contaba de su vida. Es así que terminé
concentrándome en las madres, e decir en las mujeres en plena actividad reproductiva, no
solamente en términos biológicos, sino materiales y sociales. Cada una de estas mujeres me
compartió su historia, su forma de ver el mundo, sus deseos y pensamientos particulares, los
cuales comparten y negocian en la vida cotidiana con el resto de sus vecinos y parientes.
A pesar de que parte de mi trabajo de campo fue la observación en momentos
concretos, los recuerdos y la memoria han sido centrales durante todo el proceso de
investigación. La memoria de construcción social del asentamiento, la memoria del
Foto 1. Chavela me ofrece pescado antes de irme
15
parentesco, la memoria de las alianzas, de sus amores, la memoria del trabajo en las chagras y
rastrojos, el recuerdo de los parientes en el trabajo, la memoria de los partos, de la crianza, del
aprendizaje instaurada en su trabajo y por lo tanto en su cuerpo.
Para entender mejor el texto, es necesario contar que soy una mujer de 28 años, nacida
en Bogotá, hija de madre soltera y tremendamente luchadora y cariñosa, de profesión
pedagoga, quién me introdujo a través de su experiencia en el mundo de las mujeres indígenas,
pues ha trabajado desde hace varios años en “el empoderamiento de la mujer indígena dentro
de espacios institucionales, no dentro de sus comunidades, sino hacia fuera” en palabras de mi
mamá. Gracias a su motivación y apoyo entré a estudiar antropología en la Universidad
Nacional de Colombia, hace 6 años y entré a la maestría en estudios Amazónicos hace 2.
Así, empecé a hablar con las mujeres de la comunidad. Al comienzo me era difícil
hablar con las mujeres, quienes en ocasiones preferían que hablara primero con su marido o su
padre, en el caso de las mujeres más jóvenes. Así, en una actitud medio masculina: saludo de
mano, hablando con hombres y hasta mambiando, me presentaba.
Luego de intercambios de pan, pescado, arroz, azúcar, tinturas para chambira, de mi
parte, y piñas, copoazus, casabe, cananguchos, de su parte, cuando las conversaciones “serias”
pasaron a segundo plano, la confianza con las mujeres comenzó a surgir. De la persona que
hablaba duro frente a frente con los hombres, pasé a ser una joven silenciosa, miedosa y en
ocasiones enfermiza. Una persona vulnerable, sin muchas defensas ni fuerzas para moverme
libremente en su medio. Mostrar realmente quién era yo, llena de dudas, sentimientos
encontrados, frustraciones, miedos, amor, en un cuerpo susceptible a enfermarse, al tiempo
que me abría a escuchar sus historias, sus sufrimientos, enfermedades y me esforzaba a trabajar
con ellas, fue la herramienta principal de conocimiento.
Cada vez que dejaba de frecuentarlas y volvía, me contaban las enfermedades que
habían sufrido en mi ausencia. Esta forma de discurso femenino, en la que se expresan
sentimientos físicos y emocionales de forma abierta también es una forma de generar
confianza. Asombrarme, alegrarme y entristecerme por sus historias, así como sentir dolor de
espalda al cargar, sudar en el trabajo, tener diarrea, cansarme y curarme fue tan importante
como observar y escuchar. Esto se relaciona con lo que describe Surrallés (2003) para las
mujeres candochi, quienes se muestran vulnerables para generar compasión y cuidado por
parte de sus hermanos y esposos, al igual que ellas se compadecen, domestican y familiarizan
a los animales y humanos huérfanos. Yo creo que esto pasó conmigo, pues sin pensarlo,
16
estar en un medio que yo no manejaba, en el que no sabía defenderme, “solita como una
huérfana”, como me dijo en una ocasión una mujer, fue lo que promovió que las mujeres se
fueran familiarizando conmigo, y me fueran teniendo confianza, al ver que yo también
demostraba interés por sus sufrimientos.
Este mutuo intercambio de sentimientos físicos y emocionales me hizo cuestionarme
durante el trabajo de campo y luego sobre las implicaciones éticas de escribir un texto. A
pesar de que ellas sabían mi interés en entender muchas cosas de sus vidas, y que eso lo iba a
escribir, no se si entendieron mi motivación. En todo caso ellas decidieron qué contarme y
qué no; me dijeron qué no debía contar y eso lo respeté, y las conversaciones grabadas se
hicieron con su consentimiento. Una forma de atenuar el sentimiento de llevarme y escribir
parte de sus historias es por un lado que ellas hicieron los mismo conmigo, ya que compartí
con ellas muchos momentos, sentimientos de mi vida y sobretodo trabajo y sudor y por el otro
que intenté plasmar esto también en el escrito. Esto es muy importante pues cada vez que
vuelvo ellas me tienen al tanto del crecimiento de las chagras que ayudé a sembrar y me
preguntan sobre cómo va la investigación que ellas me ayudaron a hacer.
Alguna vez una mujer me dijo que yo me iba a robar su conocimiento, pero Laura me
defendió, tranquilizó o advirtió, cuando me dijo que yo no me llevaba su conocimiento, que
eso estaba en su cuerpo y nadie se lo podía quitar.
En el capítulo 3 y 4 las mujeres me cuentan momentos íntimos de sus vidas en los que
están implicados otras personas de l asentamiento. Por esta razón, decidí proteger la identidad
de las mujeres cambiando todos los nombres en los capítulos 1 (Introducción), 3 y 4.
Es impensable que estas sociedades amazónicas se mantengan aisladas de la sociedad
nacional, las relaciones mercantiles, la educación estatal, los valores capitalistas. Promotores
de todo tipo: locales, nacionales, extranjeros, buscan trabajar e incidir en la vida de estas
sociedades. Para que estas iniciativas funcionen y no impongan el criterio del promotor, es
necesario que tengan en cuenta los valores, modos de aprender, gustos, necesidades,
motivaciones y problemáticas de sus beneficiarios Trasmitir mis vivencias, opiniones y
recuerdos de las mujeres sobre su vida, me parece que es un aporte importante para
deconstruir varios de los sobreentendidos sobre los que se cimentan estas iniciativas de ayuda
y colaboración con estas comunidades amazónicas. Estas iniciativas pueden tener mejores
resultados si se alimentan de los espacios sociales que son mejor controlados por la mujer, de
17
las relaciones sociales efectivas que ellas escogen a diario para realizar determinadas actividades
y de los valores y necesidades que motivan a la gente a actuar, colaborar y organizarse.
1.2. Llegando a la Comunidad Indígena Uitoto Km.11 Nïmaira Naïmekï Ibïrï 4
Para presentar a la comunidad haré una descripción del viaje que hacía para llegar al
Once, en el camino voy hablando algunas generalidades sobre la ciudad, la carretera, el
resguardo y las comunidades.
Para ir a la comunidad del Once, solía tomar el colectivo “Km.11”, en el Parque
Orellana al centro de Leticia. Siempre esperé el bus acompañada de alguna paisana o paisano.
El paradero es un lugar de encuentro entre la gente de “las comunidades” ya que es un
punto central entre el mercado de verduras, el puerto, el mercado indígena y el paradero del
trasporte publico: colectivos, taxis y mototaxis. Paisanos y paisanas viajan diariamente a
Leticia a hacer sus vueltas: comprar víveres, vender sus productos, trabajar, o esperar a algún
pariente que viene del puerto5. Los (y las) líderes de las comunidades: el curaca-gobernador, el
gobernador, el cacique, el anciano mayor (dependiendo de la comunidad), y demás
representantes son quienes más viajan a Leticia a gestionar proyectos, buscar recursos y
plantear las necesidades de la comunidad frente a los representantes de las instituciones
estatales o no gubernamentales. También viajan a reunirse con los otros líderes y autoridades
en la oficina de Acitam (Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico) o Azcaita
(Asociación Zonal de Cabildos y Autoridades Indígenas de Tierra Alta), -que es la organización
que une a las comunidades del resguardo Ticuna-Uitoto-, para conversar o planear cuestiones
generales a todas las comunidades.
Cada media hora un colectivo “Km. 11” parte hacia la avenida Vásquez Cobo, que va
hacia el aeropuerto que lleva su nombre. Justo después del aeropuerto se acaba la ciudad y
comienza la carretera Leticia-Tarapacá, -que no llega hasta Tarapacá, sino hasta el Km.25-. En
el Km. 2 está la Universidad Nacional de Colombia, dos kilómetros después está al camino
4 “Patio de la ciencia dulce” 5 Sobre la relación de los indígenas del resguardo Ticuna-Uitoto, en particular las mujeres que asisten al mercado indígena ver la tesis de grado de Diana Rosas (...).
18
que lleva a la comunidad uitoto San Miguel Km.3. Al igual que las otras comunidades uitoto
del resguardo, esta es una comunidad multiétnica en la que conviven familias ticuna, mestizas,
bora, yucuna, y uitoto. Este asentamiento no ha sido reconocido jurídicamente, se encuentra
por fuera del resguardo, dentro del perímetro urbano y además enfrenta problemas de
delimitación con las tierras que pertenecen al ejercito. Siguiendo por la carretera, pasando por
potreros, ganado, residencias, fincas y el basurero, en el Km. 6 la carretera atraviesa la
comunidad ticuna San José. En este punto comienzan los límites del resguardo. Frente a la
carretera está la escuela, el CAI (policía local), y al lado derecho la cancha de fútbol. Esta es
una de las comunidades más grandes del resguardo. Entrando por esta comunidad hacia la
derecha se llega a una pequeña comunidad uitoto “Nuevo Milenio”, formada hacia los años 90
por un grupo de mujeres asociadas que recibieron en manos de un político el terreno dónde
constituyeron esta comunidad.
Desde el Km.7 hasta el Km.11 una franja de un kilómetro separa la carretera de los
límites del resguardo. En esta franja de colonización hay fincas, estaderos de fines de semana,
unidades campestres residenciales, potreros con algunos búfalos flacos, y tiendas. En el
Km.7 está la entrada a la comunidad Ciudad Jitoma y en el Km. 9.8 la entrada al Centro
Etno-eco-turístico Monifue Amena o comunidad Moniyamena. Estas comunidades,
encabezadas por familias uitoto, se han creado al separarse de la comunidad del Once (ver Cap.
2). Para llegar a estos dos asentamientos hay que caminar hacia el resguardo, entre media y una
hora (ver mapa del resguardo). Ciudad Jitoma está centrada en un poblado, mientras que el
Moniyamena, las viviendas se encuentran dispersas por el camino y los terrenos de los
paisanos, ya que en esta comunidad la franja de colonización está en propiedad de unas
familias uitoto fundadoras.
Siguiendo por la carretera, unas cuantas fincas y estaderos más, se llega a la comunidad
Nïmaira Naïmekï Ibïrï, en el Km.11. Lo primero que se observa al llegar al asentamiento es la
escuela, una gran infraestructura rodeada de rejas, con cancha de baloncesto y andenes
pavimentados que contrastan con el resto del poblado. El terreno dónde se encuentra el
asentamiento del Once queda por fuera del resguardo, es una propiedad colectiva de la Junta
de Acción Comunal (ver Cap. 2). Entre la comunidad y el resguardo se interponen tierras en
propiedad de colonos, lo que causa constantes peleas entre paisanos y colonos por el derecho
de uso de los recursos (ver Mapa 2).
19
Antes de hablar sobre la comunidad hablaré a grandes rasgos sobre sus vecinos (ver
Mapa 2). Hacia un costado, separados por el camino vecinal, está la reserva privada Cerca
Viva, dónde viven un grupo de personas del interior del país y del extranjero que han escogido
la selva, cerca de una pequeña ciudad, como opción de vida. Al otro costado entre la
comunidad y las tierras en propiedad de un ex-alcalde, está la carretera, pavimentada hace
poco tiempo por la gobernación, que va hacia la comunidad del Multiétnico, y Kasilla Nairaï.
Jurídicamente el Kasilla Nairaï hace parte del Once, pero que en la práctica mantiene su
autonomía.
Frente a la entrada principal de la comunidad están las cabañas del portugués, un lugar
campestre dónde llegan turistas o residentes temporales; la finca del alemán, la tienda dónde se
compra el arroz, las pastas, el pan, la gaseosa, y también dónde reposan las deudas de la gente
del Once. Estos vecinos representan una fuente de trabajo común para la gente de la
comunidad: trabajos esporádicos de manutención del lugar, compra de productos del bosque,
madera, hojas de caraná, entre otros (ver Cap. 5) .
De las construcciones del asentamiento, la escuela, el puesto de salud, una obra que al
parecer va a ser un templo cristiano, y la bomba del agua, son las únicas construcciones en
concreto. El resto de casas, son en madera o en pona, con techo en caraná, o en zinc.
Sobra decir que el agua es muy importante, pero a veces escasea en la comunidad. Las
fuentes son varias: el agua comunitaria, -que se bombea por las mañanas desde la planta y se
recoge en un tanque-, el agua de lluvia -que se recoge cuando hay problemas con el agua
Foto 2. Llegando a la comunidad Km.11. Foto 3. Aviso entrada a la escuela.
20
comunitaria- y algunas bombas de agua familiares obsequiadas por una iglesia evangélica
suiza.
Otra fuente de agua, donde los niños pescan o dónde a veces se lava la ropa, es la
quebrada que atraviesa la comunidad, esta también puede ser una fuente de infecciones en
verano, cuando el agua no corre o fuente de proyectos como el de la actual curaca para
construir unas futuras cabañas turísticas.
Para entrar a la comunidad hay cuatro caminos (ver Mapa 1). El primero en el límite
con Cercaviva es “El camino vecinal” que entra al resguardo hasta dónde “los flaco”, una
familia de delgados colonos que tiene tierras entre la comunidad y el resguardo.
El segundo camino, el principal, pasa por la cancha de fútbol, alrededor de la cual se
encuentran las primeras casas construidas. Este camino sigue hasta la maloca, que sirve de
centro de reuniones comunitarias, para enseñar a los niños historia tradicional; en general, para
las actividades consideradas “tradicionales”. También es común ver a los hombres en la
mañoca tostando, pilando y haciendo el polvo de coca.
Foto 4: Martha y su amiga saliendo del colegio
21
La tercera entrada es paralela a la quebrada Nimairatue, que va a lo largo de las casas del
“sector de la quebrada” (ver Mapa 1). Detrás de las casas de este sector queda la carretera que
va hacia la comunidad Multiétnico.
Foto 5: Maloca
22
Luego de ubicar espacialmente al asentamiento, presentaré algunos datos poblacionales
que recogí en el censo del 2005. En este año la comunidad estaba poblada por 225 habitantes,
53 unidades domésticas, organizadas en 47 viviendas (ver Grafico 1). El 61% de los
habitantes encuestados se reconocieron como uitoto6, en su mayoría pertenecientes a los
clanes gïdonï, nuigaroï, faiyajenï, naïmenï, yoriaï, faiyajenï, ereiaï, y unos pocos representantes
de los clanes aimenï, isikifo, majaïño. También hay descendientes bora (5%), kokama (8%),
ocaina (2%), ticuna (3%), yagua (1%), yucuna (1%)7. El 1% de la gente encuestada de
reconoció como mestizo-uitoto, el 17% como mestizos y el 1% restante me dio su gentilicio:
costeño, o leticiano. En el siguiente gráfico se representa la pirámide poblacional del
asentamiento. 6 En relación a la denominación de la etnia Echeverri (1993) plantea que “Algunos investigadores han propuesto utilizar la denominación Murui-Muinane para la lengua y el grupo étnico que comunmente se conoce en la literatura como "huitoto" o "witoto". El término huitoto, de origen Caribe, es un peyorativo con el que grupos carijona designaban a tribus enemigas y fue adoptado por caucheros y misioneros para designar estas tribus; (...) Yo estoy de acuerdo en rechazar ese término, pero los mismos indígenas "huitotos" han decidido conservar esa denominación, modificando su ortografía a "uitoto" que es congruente con el alfabeto adoptado para la escritura del idioma (así se decidió en una reunión que tuvo lugar en Araracuara en julio de 1990)”.
7 Micarelli (2003:22) escribe que sobre los tres complejos culturales de acuerdo al uso del tabaco: Entre los que usan el ambil están incluidos los Uitoto Muina-Murui, Bora, Miraña, Ocaina, Andoke, Nonuya y Resigaro. Entre los que usan tabaco de oler o rapé, están los Yucuna, Letuama, Tanimuca, Matapí, Makuna, Barasano y Cabiyarí. Y finalmente quiénes fuman el tabaco están los Ticuna, Cocama y Yagua.
Mapa 2. Asentamiento Km.11 y sus vecinos
23
35 30 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 35
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70+
Ran
gos
de e
dad
Número de personas
Hombres Mujeres
En la comunidad, la autoridad está bastante dispersa. Hay un cabildo con gobernadora
(curaca), vicegobernador, secretario, fiscal, y tesorero, encargados de gestionar proyectos,
recursos, servicios, todo lo relacionado con vueltas en la ciudad. De otro lado, está la
autoridad tradicional, el cacique y el concejo de ancianos. En las cosas de la escuela, el
restaurante escolar y los trabajos que ella gestiona, la directora es la representante. Si de
autoridad hay que hablar, yo creo que la ejerce cada unidad doméstica.
Cuando yo llegué un año después de haber hecho el censo, hablé con el secretario del cabildo para que me consiguiera una reunión para hablar con la curaca y proponerle mi intención de hacer una investigación sobre las mujeres. Él me dijo que había hablado con ella y me citó un viernes. Cuando llegué a la citada reunión, la curaca no tenía idea que yo iba, ni quién era yo y no tenía tiempo de atender mi caso. Luego de esperar, me atendió, y me dio el no de entrada, porque ella no quería que llegaran estudiantes a hacer investigaciones y robarse el conocimiento de su gente, pero que pasara casa por casa y le preguntara a cada familia, y que trabajara con las que aceptaban. Así hice, todas aceptaron , hasta ella misma en representación de su familia: “Ay Valentina, es que así toca acá, si no después yo digo que si y me meto en un problema”. En unas casas algunos papas y mamás me preguntaban si le había comentado al cacique, y si había hablado con la curaca, si ellos me decía que si, entonces podía hacerlo, sin embargo la decisión final la toma cada cabeza de familia. (Fragmento del diario de campo, Febrero de 2004)
Gráfico 1. Pirámide poblacional Comunidad Nïmaira Naïmekï Ibïrï, año 2005
24
Antes de seguir presentaré brevemente a los grupos de las mujeres con las que trabajé.
La escogencia de estos grupos no fue predeterminada, surgió de las relaciones que yo iba
entablando. El primer grupo que conocí fue el de la familia de Liliana y Nelson. Por medio
de ellos conocí a la familia de su hijo Germán y su esposa Carmen, quién me presentó a su
mamá Teresa, la cabeza del segundo grupo de mujeres, formado por ella y sus hijas. Visitando
a Carmen conocí a su vecina Eugenia, quién forma con su mamá, Constanza y sus hermanas,
el tercer grupo de mujeres con el que trabajé. El cuarto grupo de mujeres está encabezado por
Lucía, hermana de Teresa, sus hijas, yernos y nietos.
1.3. Género y mujer
Una gran contribución a los estudios de género en la Amazonia fue publicado el
presente año por la antropóloga Luisa Elvira Belaunde (2005) El recuerdo de Luna: Género,
sangre y memoria entre los pueblos amazónicos. En su libro la autora hace un repaso sobre las
diferentes formas en que las etnografías amazónicas han tratado las relaciones de género.
Según la autora “la teoría de la alianza” de Claude Lévi-Strauss combinada a las teorías
feministas del patriarcado de los años setenta, que postulan la subordinación femenina como
un principio universal, ha marcado los estudios de género en la Amazonia.
El planteamiento inicial de Levis-Stauss (1991) es que la mujer se concibe como la
deuda principal constitutiva de la sociedad, cuya función primordial es la de mediadora de las
relaciones entre los hombres y por lo tanto un objeto de intercambio. Belaunde (2005:21)
señala que los estudios sobre las relaciones de género en la Amazonía pueden ser clasificados
según la actitud que toman frente a la teoría de la alianza: “considerar a las mujeres como
objetos pasivos de los intercambios masculinos, o considerarlas como sujetos activos,
productoras, depredadoras y participantes en intercambios por cuenta propia”.
Del ambiente revolucionario que de cierta forma caracterizó los años 70 y 80, surge la
mujer como actor social determinante en las luchas contra los poderes hegemónicos. Esta
discusión inicial del papel de la mujer estuvo muy volcada a la división sexual del trabajo en el
que el papel del hombre siempre sobresalía (Simonian 2001:24). Esta perspectiva feminista,
consideraba las relaciones de género ante todo como relaciones de poder.
Oposiciones del tipo “la naturaleza es a la mujer lo que la cultura es al hombre” (Moore
1996 [1988]:29), público-doméstico, fueron instrumento de análisis antropológico y llevó a la
25
desvalorización teórica de las actividades femeninas, por ser el reflejo y la expresión de la
subordinación de la mujer. Las restricciones y los tabúes de conducta, como el del parto y la
menstruación fueron pensados como agentes contaminantes femeninos (Moore 1996
[1988]:30). El origen de la subordinación de la mujer sería el propio cuerpo femenino que ata a
la mujer a la función reproductora (Ladeira 1997:105) y por lo tanto, se pretendía que lo que
debería hacer es seguir las actividades masculinas para liberarse de su cuerpo.
Como demuestra Cristiane Lasmar (1999:151) en este cambio político de perspectiva, la
antropología feminista sacó poco provecho de la realidad etnográfica de las sociedades
indígenas amazónicas para la construcción de modelos analíticos. Luego de la universalidad de
la “dominación masculina” postulada en los años 70 y por la carencia de una definición precisa,
este concepto pasó a ser problematizado y cuestionado por la antropología de género. De la
mano de este pensamiento crítico, surgen nuevos estudios en los que se tienen en cuenta el
punto de vista de las mujeres indígenas sobre los procesos sociales envueltos en la constitución
de las relaciones sociales.
Estudios posteriores en contra del feminismo plantearon que la condición de la mujer
no depende de su papel de madre, ni de su reclusión a la esfera doméstica, sino de si controlan
el acceso a los recursos, sus condiciones de trabajo y la distribución del producto de su trabajo
(Moore 1996 [1988] :46).
Desde los últimos treinta años, la antropología amazónica, (Seegers, Da Matta y Viveiros
de Castro 1979) ha planteado la noción de “corporalidad” como paradigma teórico, en la cual
la preocupación central es la de construir cuerpos verdaderamente humanos. En sus inicios,
esta perspectiva se centró en el cuerpo masculino8 pero abrió paso a posteriores estudios como
el de Cecilia Mccallum (2001), en el cual el género aparece como una construcción y un
proceso de cuerpos a través del trabajo conjunto de la agencialidad femenina y masculina .
Para el caso de la gente de ambil, Echeverri (2002: 21) describe la noción de naturaleza
como producción humana, como el bagazo resultado de la extracción de almidón de yuca, es
decir, un proceso de trabajo femenino de trasformación de sustancias, con un sentido
8 “Gran parte de los estudios sobre las relaciones de género suelen concentrarse sobre los aspectos políticos, simbólicos y económicos de la dominación de los hombres sobre las mujeres, y suelen considerar de antemano que las prácticas de dieta y de reclusión asociadas al flujo femenino de la sangre, en particular a la menstruación, evidencian la posición subordinada de la mujer amazónica con respecto al hombre, aun entre los grupos en donde las mujeres ejercen una considerable autoridad sobre su entorno social y una gran autonomía sobre su trabajo y sus productos” (Belaunde 2005: 20).
26
fundamentalmente moral, en el cual “lo humano se define como la acción de sustancias
purificadas que obran por si mismas por medio de cuerpos biológicos”. La mujer es
productora de sociedad, de humanidad, al igual que el hombre con su trabajo. Estos
planteamientos teóricos debaten la noción de subordinación universal de la mujer por la
asociación simbólica de la mujer a la naturaleza y el hombre a la cultura.
Desde la corriente reciente en antropología amazónica que Eduardo Viveiros de Castro
denominó como “la economía moral de la intimidad”, la vida social en la Amazonía se centra
en mantener una ética de “vivir bien”, la cual es generada a través de las practicas y habilidades
entre quienes interactúan, personal e íntimamente en el día a día (Overing y Passes 2000:4). La
mirada se enfoca hacia la vida social como construida por actores sociales pensantes y
estratégicos; y la diferencia de género como una cuestión de construcción de personas y
cuerpos autónomos. De acuerdo a Belaunde (2005:24) lo importante es “hacer visibles las
relaciones de género en tanto que es un aspecto fundamental de la construcción de personas
con capacidades de acción, producción, depredación y comunicación propios a lo largo de sus
vidas, y evitar condenar a las mujeres a una posición de objeto, sin acción ni voz propia, o
estipular que la subordinación femenina es un hecho universal”.
En este sentido el presente estudio es un aporte a la etnografía amazónica, en cuanto
ubica a la mujer como sujeto central, en un diálogo permanente entre mis experiencias, mis
percepciones como mujer y las narraciones de las mujeres y hombres sobre como valoran,
viven y piensan el mundo que las rodea.
Luego de este acercamiento a los estudios de género en la Amazonia quiero plantear el
aporte teórico central de esta tesis.
Los estudios que tratan sobre la división del trabajo entre géneros entre los grupos
pertenecientes a “la gente de ambil”9 se refieren a la actividad femenina centrada en el cuidado
de cultivos, niños y la preparación y distribución de alimentos (Londoño 2004:93). Así mismo
Griffiths (1998) plantea que para los uitoto cultivar y consumir los productos domesticados
sostiene su auto-identificación como la “Generación de la Abundancia”. Echeverri y Candre
9 Echeverri (2002:18) propone que “la gente de ambil” como un área cultural caracterizada por el uso del tabaco en forma de pasta que se lame. A esta área cultural pertenecen los grupos que se conocen como uitoto, miraña, muinane. Esta área cultural no estaría definida por criterios lingüísticos o étnicos sino a los “modelos ideológicos y técnicos que conforman un sistema identificable de relaciones con el entorno y su utilización (...)cuyo punto crucial se encuentra en la definición de lo que es humano y de lo que no es humano y sus mutuas relaciones”.
27
(1993) describen a la mujer uitoto, la propia mujer, como la fuente de la abundancia. En el
texto de la “Palabra de la Madre Cosechadora”, la mujer recibe estos nombres:
La Cosechadora Madre de la Abundancia La Amontonadora La Recogedora Madre de las Cosechas Madre de las Siembras La Buscadora La Procreadora La Sembradora La Desenterradora de Tubérculos La Encendedora del Fuego La Que Calienta La Gran Arrancadora de Yuca La Traedora de Cosas La Trabajadora
La filosofía de la Mujer de la Abundancia, define a la mujer en su plena realización, una
mujer verdaderamente humana, que trabaja y nutre la vida social. Es una filosofía basada en el
alimento, en lo que la mujer produce, y por lo tanto de lo que ella está hecha. La producción
de yuca, el alimento femenino por excelencia, es al igual que en el caso de los quichua
(Guzmán en Belaunde 2005:91) “ un proceso de personificación de los productos con el sello
de la identidad femenina”. Es decir que la yuca, al ser el producto del trabajo de la mujer es
parte de su cuerpo, y ella al alimentar a su familia con su trabajo los alimenta con su cuerpo.
Como lo describe Londoño (en Belaunde 2005:207) “los cultivos de cada género son
concebidos como sustancias dotadas de efectividad moral que transforman a las personas que
los consumen en seres similares a los dioses”.
Mi investigación con mujeres uitoto en una comunidad mestiza, cercana a la zona
urbana, en un ejemplo de cómo en la práctica, a través de las diversas actividades que realizan
en contextos diferentes, y con historias particulares; estas mujeres, chagreras, empleadas,
niñas, abuelas, líderes, son ante todo, Mujeres de la Abundancia: trabajadoras, productoras,
sembradoras, fecundas y nutricias. Mujeres que han acumulado a lo largo de sus vidas
parientes, hijos, amigos, semillas, historias, viajes, habilidades, tejidos y recuerdos.
28
1.4. Estructura de la tesis
El capitulo 2 “Un acercamiento a la historia social de la comunidad del Km.11”,
resume parte de la historia social de ocupación de la región, partiendo de los relatos y
recuerdos de hombres y mujeres paisanos que vivieron esta historia desde diferentes
posiciones y circunstancias. El capítulo está organizado a lo largo de ciertos eventos que
consideré relevantes. Sin embargo, lo que los narradores señalan como eventos históricos
relevantes no son estos, sino las alianzas y encuentros entre parientes, que fueron
determinando la conformación de las familias y la red de parentesco, así como la organización
política y territorial.
Una vez ubicada históricamente paso a presentar en el capítulo 3 “Grupos de mujeres,
movilidad y familias” a los 4 grupos de mujeres con los que trabajé y la red social que estos
grupos tejen dentro de la comunidad. La idea del capítulo es penetrar en el tema de las
relaciones sociales, a través de mi convivencia con las mujeres, de cómo ellas recuerdan sus
alianzas, cómo llegaron a la comunidad y que relaciones han establecido desde su llegada con el
resto de residentes.
Al entretejer las historias de cada una de las mujeres se irá mostrando la conformación
social de la comunidad; es por esta razón que el capítulo no está organizado por temas sino por
grupos de mujeres. Luego hago una reflexión sobre la garantía que representan los hijos para
el futuro de la familia y la afirmación del conocimiento autoritativo de las mujeres. La
movilidad en contextos socioculturales y económicos diversos como un rasgo determinante de
la vida de las mujeres en una sociedad de ideología virilocal, pero con una realidad uxorilocal.
Y al final hago resumen sobre la importancia de vivir en familia y los grupos de solidaridad que
forman las mujeres parientes entre si.
En el capitulo 4 “La política de las chagras: Territorio y Parentesco”, describo las
estrategias y relaciones sociales que le permiten a las mujeres acceder a un terreno para cultivar.
Este capítulo al igual que el segundo demuestra la capacidad de las mujeres, la libertad y
autonomía en el manejo de las relaciones sociales. Este también está organizado por los grupos
de mujeres en diferentes posiciones sociales y las diferentes estrategias por las cuales acceden a
la tierra: el papel de la herencia, las alianzas, y otro tipo de relaciones como la amistad, el
29
patrón(a) con su empleado(a), que permiten el trabajo de la chagra a través del préstamo de un
terreno. Cada chagra también tiene una historia, y cada cual me contó su versión, y cada
versión plasmaba unas relaciones sociales en juego, unas estrategias, valores a través de los
cuales cada pedazo de tierra cultivada adquiría un sentido social para cada mujer y se convertía
varias veces en un campo de batalla de fuerzas, saberes y poderes. Por eso pasaré a mostrar un
caso en el que un terreno se convierte en un escenario crítico del juego de estrategias que
utilizan las mujeres para tener el poder de uso. Esto se enlaza con una discusión sobre el
encuentro de diferentes sentidos de propiedad de las chagras y de los terrenos. Al final trato
la solidaridad entre las mujeres como pieza fundamental del acceso a las chagras.
En el capítulo 5 “Mujeres en el contexto de la pluriactividad” presento varias de las
actividades y espacios en los que se enmarca la vida de las mujeres en la comunidad del Once:
la confección de artesanías, la venta de productos, el trabajo asalariado, los trabajos en la
comunidad y los proyectos. Concluyo con el sentido de amontonar, aumentar y ahorrar
esfuerzo y trabajo como una motivación fundamental de las mujeres para mantener una buena
vida.
En el capítulo 6 “Aprendiendo a defenderse: la chagra” expongo la actividad de la
chagra, no solo como espacio productivo, sino como una actividad central en la construcción
de personas mujer y hombre que le da sentido al concepto de Mujeres de la Abundancia. En
este desarrollo las nociones de trabajo, sufrimiento y abundancia como nociones centrales de la
agencialidad femenina, y masculina; también la importancia de educar y acostumbrar al cuerpo
para mantener una vida física, moral y social saludable, como la importancia de la
menstruación y el parto como momentos centrales en el aprendizaje y la fuerza de las
mujeres.
30
Foto 6: Tomasa y Kasia camino a casa
Foto 7: Valentina, Verónica y sus hijos camino a la comunidad
31
Capitulo 2
UN ACERCAMIENTO A LA HISTORIA SOCIAL DE
LA COMUNIDAD DEL KM.11
“Y se va conociendo la familiaridad de los mismos uitoto” 10
Este capitulo es una construcción a partir de los relatos y recuerdos de hombres y
mujeres, en su mayoría paisanos, que en diferentes circunstancias lideraron momentos del
proceso de desplazamiento, desde la región del Caquetá-Putumayo hasta la organización social
actual en el asentamiento uitoto al sur del Trapecio Amazónico colombiano. El texto está
organizado a lo largo de ciertos eventos que consideré relevantes y que han ido definiendo la
organización política y territorial actual: Las migraciones hacía Perú a comienzo del siglo XX y
el papel de las alianzas mestizas, la llegada a Colombia, la invasión peruana en Leticia que
provocó el desplazamiento y las primeras malocas en Brasil, la ocupación en el río Tacana, la
construcción de la carretera, la creación de Juntas de Acción Comunal, las Reservas y los
Resguardos en Colombia.
Cada uno de los personajes, hombres y mujeres, nos cuenta cada uno de estos
momentos desde posiciones de poder contrastantes. Sin embargo, lo que los autores mismos
señalan como eventos históricos relevantes no son precisamente aquellos que yo señalé, sino
más bien las alianzas y encuentros entre parientes que fueron determinando la conformación
de las familias y la red de parentesco, así como la organización política y territorial. Antes que
los efectos de las políticas externas nacionales sobre los uitoto, en estos relatos priman las
personas que hacen cosas a través de las relaciones que establecen con otras personas. De
10 Palabras de Arango, cacique de la comunidad Moniyamena Km.9.8, perteneciente al resguardo Ticuna-Uitoto, cuando cuenta la historia del resguardo.
32
acuerdo a Gow (1990) una historia inscrita en las relaciones sociales, en particular el
parentesco11.
2.1. Movilidad y desplazamiento: de dónde vienen los uitoto
La presencia de descendientes uitoto en el sur del Trapecio Amazónico ha sido el
resultado de migraciones y desplazamientos promovidos desde principios del siglo XX por
las economías extractivas, conflictos nacionales fronterizos, el acceso a la vida urbana, la
cercanía a ciudad de Leticia; hechos que han ido modificado el paisaje social, la memoria y
marcado un nuevo rumbo para las poblaciones amazónicas12. Por esta razón, para entender
el pasado y presente de los asentamientos que conforman este resguardo es necesario
remontarse a estas épocas y lugares de encuentros y desencuentros con familiares y extraños
que se vuelven familiares, en un proceso casi continuo de construcción y reconstrucción de
sociedad.
A finales del siglo XIX y comienzos del XX la búsqueda por el caucho llegó a la zona
interfluvial de los ríos Caquetá y Putumayo. La Casa Arana, conocida por los malos tratos que
dio a sus trabajadores nativos, implantó sus centros de extracción y acopio en el Encanto y la
Chorrera, territorios tradicionales de los grupos uitoto13. En 1930, el desplazamiento
compulsivo de los indios hacia el área peruana se intensificó de forma considerable ( Pineda
2000:193). Nancy Ochoa (1999) cuenta que aproximadamente 6.719 personas entre bora,
uitoto, ocaina y otros, fueron llevados a principios de siglo hacia la zona de Pebas en Perú, por
Carlos Loaiza y Miguel Loaiza, exempleados de The Peruvian Amazony Company, porque la firma
Arana se había declarado en quiebra y pagó parte de la deuda a estos hermanos cediéndoles el
fundo “Pucarquillo” (río Ampiyacú, afluente del Amazonas, distrito de Pebas, Perú). Gasché
(1980) afirma que grupos de habla uitoto vivían en esta misma cuenca (Ampiyacu) a mediados
del siglo XIX aunque para 1930, cuando llegaron los uitoto traídos por los caucheros, ya
habían desaparecido del Ampiyacu los antiguos uitoto. Gasché basa su argumento en un 11 Gow (1990:14) argumenta que para los piro, narrar su historia es a la vez recordar las relaciones de parentesco que los vinculan. La historia oral es así un almacén de relaciones de parentesco entre un conjunto grande de personas en el bajo Urubamba (1990:15). 12 “El hábitat tradicional de los Huitoto, según Thomas Whiffen, quién viajó a sus tierras de agosto 1908 a enero 1909, se extendía al Norte del Medio Putumayo hasta la orilla derecha del río Caquetá y particularmente a lo largo de los ríos Caraparaná e Igaraparaná, afluentes del Putumayo (Gasché 1980: 7). 13 Ver Pineda 2000.
33
vocabulario “Orejones” en 1850 en la localidad de Pebas. Este hecho hace pensar en la
existencia de antiguos caminos que comunicaran esta zona del Perú con los territorios uitoto
del interfluvio Caquetá-Putumayo. Posiblemente la existencia de estos caminos permitió a
algunas familias huir al Perú. Laura, una anciana uitoto del clan gïdone, me contó de su
nacimiento mientras sus padres y familiares, escapando de la guerra entre Perú y Colombia,
viajaron por trocha desde el Encanto hacia Perú a finales de los años treinta.
(Laura) Viene como dice punto de guerra yo ahí nací,… en conflicto,… tres días nacimiento mío. De
tres [días] de nacimiento llega conflicto. Mira, mi mamá, mi papá, la familia,… no sabes cómo de Encanto rompió. Vea, llegaron de
Putumayo, de Putumayo tres meses p’a que llegue ellos, pero puro,… con qué alimentación, con cualquiera cosa. ¡Mh!, es una sufrimiento.
No sabía como cambiar su ropa, mi mamá dice que llegó como un papel. Llegó Perú, de Encanto mira rompió Perú, por trocha.
Cuanto ríos nadó ellos. Ellos decía que llevaba su machetico, antes pues no utilizaba fósforos, tiene otras piedritas: y así choca en este y se hace candela; un mes no hizo candela ellos p’a que no le pille, porque avión mira. ¡Dónde!, un mes no tenía ni dónde para hacer candela, dónde p’a que ellos duerme un ratico debajo de hoja si no cae aguacero toda la noche.
Ese tiempo que llegó a lo que dice Iquitos, por ahí 10 o 20 casitas. Ya soy grandecito, soy tres meses, de tres días nacida mi mamá me esta llevando andando, ¡mira!, sufrimiento.
Mi mamá, mi papá, cuatro hermanos de mi papá, único que vino es su hermano de mi mamá que murió.
Primero se fueron todo allá (Perú). Parte de las familias que fundaron la comunidad uitoto del Trapecio Amazónico
descienden de esta familia de uitoto gïdone. De su relato cabe destacar dos eventos: la guerra y
el nacimiento de Laura. Los primeros momentos de su vida se forman a través del sufrimiento
y valor de su familia14.
Estas migraciones tuvieron fuertes consecuencias en la organización política y social de
los uitoto15. Estos grupos, que se fueron formando en Perú y luego al sur de Colombia, son
caracterizadas por Gasché (1982:12) como sociedades de huérfanos ya que empiezan a ser
“mezclados”, es decir, miembros de varios clanes juntos y sin ningún jefe de linaje principal
que funcione como autoridad.
14 Ver capitulo 6 sobre la importancia del sufrimiento y el esfuerzo como determinante de la autodeterminación de las mujeres. 15 Gasché (1982:12) describe la organización social uitoto basada en el principio de patrilinajes localizados, encabezados por el jefe del linaje como autoridad política y religiosa. Cada grupo residencial alojado bajo el techo de la maloca comprendía a los miembros masculinos de un patrilinaje, sus miembros femeninos solteros, las esposas y los hombres de otros patrilinajes que hubieran sido diezmados en las guerras rituales. A estos últimos se los designaba con el término jaïenikï que significa a la vez huérfano y “hombre ordinario”.
34
Sin embargo no se puede ver este proceso de desplazamiento en oposiciones tajantes
de verdugos contra víctimas. De un lado, como lo expresa Laura, su familia deriva valor en
estos procesos, siendo fuertemente activa, autónoma y resistente. De otro lado, las relaciones
entre los caucheros y los indígenas fueron tanto de oposición y dominación como de alianzas,
que facilitaron la “civilización”, el desplazamiento y las relaciones con “el blanco”16.
2.2. Alianzas mestizas
El capitán del Moniyamena, -una de las parcialidades del resguardo Ticuna-Uitoto-, es
“El Paisa”, -así le dicen por ser hijo de una mujer uitoto ïmeraïaï y de papá antioqueño-. Su
interés por entender la historia de su gente lo ha motivado a indagar con los demás ancianos,
sus abuelos, sobre los hechos con los que su gente fue movilizada desde la Chorrera en la
época del caucho. Sus abuelos maternos llegaron hacia la década de los 60s a colonizar las
tierras del Tacana:
(Arango) Eso viene del conflicto a raíz de la explotación del caucho. Y…Eh…en ese entonces pues viene
de mi abuela, de mi bisabuela es, y de toda parte, y Luzmila del clan borugo (ïmeraïaï). Ella es mujer de Miguel Loaiza, hermano de Carlos Loaiza, ella también eran paisanos
caucheros, y … y tiempos de la misma Arana (…). Y Luzmila ella era del clan ïmeraïaï, y mi abuelo José Gómez estando de soldado colombiano
cayó en manos de soldados peruano de rehén, y fue rescatado por mi abuela Luzmila diciendo que era gente de ella. Ella lo llevó para el Perú,... y Miguel Loaiza tenia grandes fincas y también explotaba caucho por ese sector de Amazonas por lo que es Tucurpilla [Pucaurquillo], y por el Ampiate [Ampiyacu].
Arango es un líder joven, dos generaciones han pasado desde que ocurrieron estos
hechos, es por eso que él recuerda lo que sus abuelos le contaban sin guardar la precisión de
los nombres. Su abuelo cayó como rehén de un soldado peruano en el conflicto y fue salvado
por la señora Luzmila esposa de Miguel Loaiza y del mismo clan de su abuelo17. Por el
matrimonio de su abuela con Miguel Loaiza -uno de los capataces de la Casa Arana, de quien
16 El termino “blanco” como diferente del “indígena” es controversial, pero lo utilizo en este escrito para referirme a las relaciones de los pobladores originales de la región amazónica 17 No es claro es si Luzmila es su verdadera abuela o es el término con el que la nombra por ser dos o tres generaciones atrás y pertenecer al mismo clan. Sin embargo, el término abuela o abuelo es más inclusivo que la descendencia directa y puede designar a un pariente lejano, anciano e implica respeto hacia alguien que se considera familiar, de la misma gente, del mismo clan o de la misma etnia.
35
se ha escrito por los tratos macabros que le daba a sus trabajadores nativos-, es nombrado por
Arango como “paisano cauchero”, y pariente.
Buscando seguirle el rastro a la historia entrevisté a Chava de Estrella, una de las
primeras uitoto que llegó a Leticia. Fui a visitarla con Germán Grisales -otro investigador de
la región- a su casa en Leticia; allá estaba con su hijo quien la llevó hasta mi lado, porque a sus
ochenta y más años ella está casi ciega. Ella me advirtió que casi no recordaba nada, pero su
hijo insistió “cuéntales lo de la Casa Arana”, y así comenzó:
(Chava de E.) ¿Casa Arana?... Yo la conocí cuando era muchacha, cuando Colombia era Perú. Alcancé a
conocer Perú. El que manejaba se llamaba... (Germán): ¿Loaiza? (Chava de E.) No, Loaiza, es el jefe de ahí, Carlos Loaiza, y la mujer es paisana mía, Luzmila. Todavía me
acuerdo de eso no más. (Chava de Estrella) Yo vine del Putumayo, yo vine con una señora, del Encanto, ... por el río Putumayo vine, ...
con la patrona,… yo era muchacha, tenía como once años, … yo vine junto con ella, yo fui muchacha de ella. Elisa Peso, ella tenía dos hijos, conmigo eran tres.
[Elisa Peso] estuvo en el Encanto después del conflicto, ella me dijo “ Chava”, me dijo... Ya se murieron mis papás, mi mamá, solitaria…. Una hermana tenía malo, me pegaba,
entonces yo conocí a la señora: -Señora, yo vine aquí a estar con ustedes. -¿Que pasó? Y me ayudaron. Me dijo: -Chava, a pelar papas. Ahí aprendí a pelar papas, mi vida es así… y me quedé con ellos, con ellos me quedé, tres
meses, tres meses ya después del conflicto. Yo no tenía a nadie, mi familia, todos se murieron,… yo sola aquí, sola me crecí, en poder de la señora.
Doña Chava llegó proveniente de la zona del Encanto en 1932, cuando tenía once años
de edad, como empleada de una mujer peruana. Su historia es bastante conmovedora, pues
Chava de Estrella narra su experiencia a través del dolor y el desarraigo. Sin embargo, ella se
refiere a su patrona como a una mamá “ella tenía dos hijos, con migo eran tres”, pues aunque
no es su mamá biológica, creció a su lado “en poder de la señora”, desvalida ella sola, la señora
la ayudó como una madre.
Una mujer que ha tenido una importante posición de poder en este proceso es Chava
Lozada una mujer mestiza, hija de un cauchero colombiano del Huila y una mujer uitoto del
Encanto. Su importante papel político no surge de una iniciativa que fomente la participación
política femenina, ni de una reivindicación contra la subordinación femenina, sino que por el
36
contrario surge de su historia y condición de mestiza. No sé hasta qué punto es usual que una
mujer ocupe una posición política externa entre los uitoto, pero en la comunidad del Once si
lo es. Ya que tras ella, la primera presidenta de la Junta de Acción Comunal, han seguido otras
mujeres siendo las representantes, como en el caso de la actual curaca.
Algunos de los primeros uitotos que llegaron al sur del trapecio amazónico, llegaron
con la familia de Chava Lozada a Puerto Nariño18.
Así me contó ella su historia:
(Chava Lozada) Cuando mi padre vino acá, él era conquistador de los indígenas: Eustorio Lozada Silva, él era
del Huila. Mi mamá: Elvira Mejía, era indígena del Encanto. Yo soy mestiza. Yo sobre el idioma no lo aprendí porque mi madre no me dejó. Yo ya no pertenecía a eso,
sino a la civilización. Mi madre, comprada por la esclavitud, cuando la casa Arana. La familia de ella murió. En eso,
mi papá apareció en Puerto Córdoba que venía en la comisión de la esclavitud para sacar ya la gente a trabajar, sacarlo de la esclavitud, enseñarlos a trabajar, a conocer moneda, a vestirse.
El que quería entrar, tenía que entrar con indígena -porque como no sabían hablar, cómo hablar con ellos en distintas lenguas-.
Entonces eran quince muchachos que tenían que casarse con los indígenas para poder entrar en la selva, cada uno cogía para su misión. Quedó solamente dos porque a los otros se los comieron los indios.
Según su relato las alianzas mestizas fueron estratégicamente pensadas, como esta
comisión especial en la que 15 jóvenes debían juntarse a 15 mujeres indígenas. En esta
comisión estaban dos hombres con quienes llegaron a finales de los años 20 los primeros
uitoto a la región: el papá de Doña Chava, Eustorio Lozada, y Liborio Guzmán, esposo de
María Cabrera, una mujer uitoto del Encanto y papá de un famoso futbolista leticiano.
En una biografía del Futbolista quién lleva el mismo nombre de su padre: Liborio
Guzmán; el autor escribe:
Los amores de su madre [María Cabrera] con [Liborio] Guzmán padre tuvieron lugar bajo el signo siniestro de la Casa Arana: los uitoto, a cuyo clan Cucarrón pertenecía María (…) María huyó arrastrada por su madre de los lados del Encanto y la Chorrera, para terminar años más tarde otra vez allí formando parte de la servidumbre de la misma Casa Arana. Allá la conoció Liborio Guzmán, quién se había dejado rodar desde el Huila animado por historias que prometían un presente mejor en la tierra de las amazonas. (…) De allí marcharon a Leticia. (Cueva 2002:13)
18 Puerto Nariño es el segundo asentamiento más grande después de Leticia en la ribera amazónica colombiana.
37
La alianza con mujeres uitoto fue una de las estrategias más eficaces de introducción y
comunicación con los blancos y su consecuente mestizaje19. Hacerse parientes de los indígenas
aseguró la continuación del proyecto de “civilización”. Como mostraré más adelante, al ser
mestiza, Chava Lozada continuó la labor de su padre.
Estas tres personas comparten de diferente forma un mismo periodo y son, cada uno a su
manera, protagonistas de los acontecimientos, incluso desde posiciones opuestas. En términos
generales, Chava de Estrella cuenta su historia desde su punto de vista paisano; Arango,
aunque mestizo, se ubica como líder indígena y resalta el proceso organizativo desde adentro,
desde sus autoridades; y Chava Lozada también mestiza, se posiciona en un papel de
“patrón” parecido al cumplido por su padre, como mamá de los indígenas. Es importante
resaltar que a pesar de que los dos últimos son mestizos, lo son de diferente forma.
2.3. De nuevo en Colombia
Según los relatos de las dos Chavas, a finales de los años veinte y principios de los
treinta, antes del conflicto colombo-peruano, llegaron a la zona de Puerto Nariño y Leticia
cuatro familias uitoto de los clanes faïyajenï, izïkïfo, con sus familiares o patrones blancos.
Chava Lozada cuenta que su padre fue uno de los fundadores de Puerto Nariño:
(Chava Lozada) Venimos ahí acá cuando el conflicto, mi papá puso la primer escuela en Puerto Nariño,... no
había escuela, era monte virgen, llegamos en la balsa, hicimos un cambuche afuera. Mi papá empezó a visitar, reunía a los muchachos y ahí seguimos como dos años. Ahí nos
tocó, -como siempre me pasa a mi: cualquier cosa por allá doña Chava- y entonces era lo mismo: Don Eustorio. Entonces llamaron a mi papá: que teníamos que salir ya del Loretoyacu a Buenos Aires abriendo trocha.
Llegando a Tarapacá les avisaron que los peruanos llegaron y se tomaron Leticia. Puerto Nariño quedó en manos de los peruanos.
Así recuerda Chava Lozada la llegada de los primeros uitoto, con su padre:
(Chava Lozada) Ellos habían corrido del tiempo de la esclavitud, corrieron hacia el Perú un poco de indígenas
uitotos, al Perú y cuando nosotros vinimos que ya sabían. Entonces como mi mamá,
19 Establecer alianzas y relaciones de habilitación con lideres indígenas fue una práctica común utilizada para reclutar mano de obra indígena (Domínguez Gómez, Gow, Pineda Camacho, Santos Granero y Barclay) en (Micarelli 2003:81)
38
pues, ¿no?.... Ellos vinieron detrás de nosotros. Vinieron Matilde Aguila y José Aguila, Anita,… vino ellos, vinieron como cuatro familias uitotos.
Ellos llegaron como en el 29 o 28 [a Puerto Nariño], ellos se vinieron para Leticia. Eustorio Lozada y Liborio Guzmán, compañero de andanzas y cuñados (ver grafico 2),
fueron al parecer fundadores del corregimiento de Puerto Nariño20.
(Chava Lozada) Mi mamá se encontró con otros que ya estaba acá: estaba el otro que andó junto con mi papá
que era Liborio Guzmán, que vivía junto con una prima de ella, de mi mamá, ella era indígena también, vinieron junto con él, de Perú, vinieron para acá Roberto Estrella que trabajó un tiempo con ellos. Cuando nosotros nos vinimos, él trabajó con mi papá también.
Roberto Estrella y Rosa Mejía son una de las primeras parejas uitoto que llegó con estos
caucheros a comienzos de los años 30 a la zona de Puerto Nariño y posteriormente a Leticia.
El hijo de esta pareja, Teofilo Estrella, cuenta en la biografía de su amigo de infancia, e hijo del
cauchero Liborio Guzmán, cómo llegaron a Puerto Nariño:
“Teófilo Estrella, amigo de infancia del ex futbolista y perteneciente a una familia indígena que también había huido de la casa Arana en la Chorrera, afirmó: “En 1927 se estableció en el lugar [Puerto Nariño]. Su esposa [María Cabrera esposa de Liborio Guzmán]] nos acogió apenas nos conocimos. Nos criamos en la casa de él” (Cueva 2004)
Chava de Estrella, quién se uniría posteriormente a Alfredo, otro de los hijos de Roberto
(ver Grafico 2), cuenta su versión de esta historia:
(Valentina) ¿Y doña Chava, cuando llegó a Leticia se encontró con más uitotos? (Chava de Estrella) Uuh!! Aquí había uitotos,… uitotos había como unos cinco, se llamaban José del Aguila, vino
de Perú como todos, todo paisanaje llegó de Perú, pues tiempo de conflicto, un poco los llevaron, otros quedaron por ahí, otros huyeron. Todo indígenas se regaron, otros ya no quieren estar en Perú, regresaron p’a ‘ca.
Mi suegro vino de Perú, el fina’o Liborio Guzmán tuvo trabajo en el Perú. En tiempo de conflicto cuando dijeron que ya entregaron Leticia a Colombia, entonces ellos vinieron de no se de que parte de, de puerto [Puerto Nariño] vinieron.
Si,… uitotos ya había, primeros uitotos con Chava [Lozada]. Había como cinco uitotos aquí primero.
20 “En 1929 abrimos una finca con el nombre de Puerto Nariño a sesenta kilómetros arriba de Leticia en la margen izquierda del Amazonas” Relación de María Cabrera de Guzmán, Puerto Leguisamo, mayo 19 de 1995 (Cueva 2004).
39
Roberto Estrella, suegro de Chava de Estrella, empleado del papá de Chava Lozada y
del amigo de su padre, es recordado por Arango como su abuelo:
(Arango) …y en el año de 1933 el primer uitoto que llegó acá del clan isïkïfo, de hormiga negra, de
algodón, con el que se saca raia, el isïkïfo que tienen espinitas, ese,… mi abuelo, se llamaba Roberto Estrella, ese, él fue el primer uitoto que llegó aquí al corregimiento de Leticia en el año 33 cuando ya hicieron los convenios será de Colombia – Perú.
(Valentina) ¿Y Chava de Estrella? (Arango) Sí. Ya esta muy viejita ya, ya no ve casi, no ve nada. Y ella llego también en el treinta y cuatro,
ella era empleada de un sargento peruano, que había llegado a hacer conflictos acá en el puerto de Leticia, cuando pues ahí, se encontró con el abuelo… con el hijo del abuelo Roberto Estrella, que también es abuelo mío, ¡eh! Alfredo estrella. Ahí ellos eran pues todos controlados por Pablo Umalda, y entonces ahí ellos por medio de su padre y su madre, las hermanas, ¡todos pues! ya se encontraron ahí.
Ya vivió la abuela Chava de Estrella con el abuelo Alfredo Estrella.
Grafico 2: Uitotos y patrones parientes llegando a Colombia
40
Este grafico ilustra los vínculos que unen a los personajes que hasta el momento han
sido nombrados. Las líneas discontinuas como las que unen a Arango con Roberto Estrella y a
su abuelo con Luzmila, representa las relaciones de parentesco clasificatorio, que fueron
nombradas por él como su “abuelo” y su “bisabuela”, teniendo en cuenta que con este
término los uitoto incluyen a más personas que sus ancestros directos, ya que puede ser una
forma de nombrar a parientes lejanos que corresponden a la generación de los abuelos.
2.4. Al Urumutu
Rafael Convers (1937:55) cuenta que el 1 de septiembre de 1932 los peruanos toman al
amanecer a la ciudad de Leticia destituyendo y apresando a las autoridades colombianas. Todo
indica que a raíz de esta toma la familia de Roberto de Estrella y su esposa Rosa Mejía, además
de otras familias que estaban con ellos, huyen hacia el Brasil, escapando del fuego de la guerra.
Así cuenta Chava de Estrella la partida al Brasil: (Chava de Estrella) “Un conflicto hicieron”,dicen aquí, pero ellos corrieron p’al Brasil, pues da miedo dice,…
Pobre mi suegro [Roberto Estrella] se fue a hacer mercado, a comprar plátano ahí en el puerto y dice vinieron a atacar: ¡pa!, ¡pa!, ¡pa!, ¡pa!, ¡pa!, tiroteo. Entonces dijo a la vieja, -mujer de él llamada Rosa Mejía, mi suegra-:
-Mira Rosa, peruanos están atacando aquí en Leticia, dónde vamos a correr. Ahí se corrieron para Tabatinga toditos. Nadie hicieron caso de sus trastes de ellos. Ahí
dejaron todo tirado, toldillo, camas. Esto concuerda con varias versiones que he escuchado sobre la construcción de la
primera maloca uitoto en la región del Brasil, en el río Urumutu, a una hora de Leticia.
Nicanor, un hombre uitoto mayor, fundador de la comunidad del Once, conoció de niño esta
maloca, pues ahí fue dónde aprendió las primeras canciones de bailes uitoto:
(Nicanor Morales) En Brasil, primera maloca en el Urumutu. Estrella vivía en Leticia, pero luego se fueron al Brasil con 5 familias. La primera maloca uitoto hecha fue en Brasil, a una hora de Leticia, cinco familias, los
primeros uitotos, faillajenï. Hasta que el gobierno brasilero sacó todas las familias de Colombia y de allá abrieron hasta el
Tacana.
41
2.5. La ocupación del Tacana
La carretera y el río Tacana han sido puntos importantes de referencia alrededor de los
cuales ha ocurrido la historia y el ordenamiento de la población uitoto que hoy ocupan los
Kilómetros. Quienes me contaron esta historia recuerdan que la primera persona en llegar a
conocer estas tierras fue Roberto Estrella, quién trabajó como guía de la comisión binacional
de demarcación de la frontera Colombia-Brasil.
Así cuenta Arango, la llegada de Roberto Estrella:
(Arango) ...entonces él [Roberto Estrella] que era frío, él andaba mucho, él conocía esta región con sus
poderes, ¿no?, él conocía todo. Entonces la compañía colombo – brasilera lo contacto. Él fue el primer guía de la compañía colombo-brasilera que abrieron ese límite persiste hoy de
Tabatinga – Apaporis. Cuando él hizo ese cruce como guía conoció este monte.
Algunas décadas después, llegaron esta vez por su cuenta paisanos uitoto que partieron
posiblemente en busca de sus antiguos territorios. Juan, cacique de la comunidad del Once,
me explica la llegada de los uitoto: “bajamos fácil, [al Perú] pero para subir fue más difícil”; y
me da como ejemplo el río: “uno se puede montar en un palo y la corriente lo baja rápido, sin
esfuerzo; pero para volver hay que remontarlo y para eso se necesita fuerza y tiempo”; él me
decía que así había pasado con sus familias: trataron de volver, de remontar, pero llegaron
hasta donde están ahora, “de pronto porque nos gustó”21.
Cada persona que llega es un eslabón más en una cadena de familias que va formando y
deformando una gran red de parientes, descendientes uitoto. Este hecho constituye la base de
la construcción del territorio y la sociedad.
Así recuerda Chava de Estrella cómo sus paisanos fueron llegando al Tacana en busca
de una buena vida:
(Chava de Estrella) Aquí llegaron de Perú,… un paisanaje vinieron. A mi suegro, le preguntaron a Roberto Estrella: -Usted ya vive años aquí, tu sabes donde queda una quebrada que es lejos, lejos del pueblo, a
mi no me gusta cerca. 21 Grisales (datos no publ.) hace un recuento de las familias que llegaron al Tacana: Al final de los años 1950, las primeras familias de la etnia uitoto(Murui-Muina) llegaron al río Tacana cerca al Kilómetro 11. La familia de Isidro Morales y Julia Pérez (1953), Carlos Dávila (1958), Fidel Flores y Lorenzo Soto (1959), José Gómez, Alejandro Pérez y Luis Meza (1961), Alberto Flores (1966), Jesús Vásquez (1967) 21 y Juan Flores R. fueron también una parte importante de esta primera generación. Alfredo Estrella venia de su primera ubicación en el río Urumutu. La mayoría llegaron del río Ampiyacu, en Perú.
42
Le gusta pues vivir en el monte comiendo cacería. Entonces él [Roberto E.] llevaba allá, le mostraba: “Aquí hay una tierra que se llama Tacana”
A finales de los años cuarenta llegan proveniente del Ampiyacu, Perú, Julia Pérez uitoto
del clan ïmeraïaï y su esposo Isidro Morales, uitoto del clan gïdone, -uno de los clanes más
influyentes hoy en día en el asentamiento del Once- y primo segundo de Roberto Estrella.
Según su hijo, él querían retornar a su tierra de origen, el Igara-Paraná, pero se encontraron
con parientes uitoto asentados en la zona del río Urumutu en Brasil. Nicanor Morales, uno de
los hijos, recuerda el viaje hacia Colombia con sus padres, quienes llegaron gracias a un amigo
mercader que le dijo a su padre que lo acompañara a Colombia. Isidro, hizo dos expediciones:
una para verificar “si era cierto que acá era Colombia”; y luego “ya no sembraron más las
chagras, hicieron 3 paneros de fariña y el resto lo dejaron para los que quedaban”.
(Nicanor) ¿Cuanto hay de 55 a 2005? (Valentina) 50 años (Nicanor) Hace 50 años que nosotros estamos por estas tierras [en el Tacana]. Acá llegamos primero. Mi papá hizo una expedición de Brasil para acá buscando tierra alta
porque al otro lado no había, y así llegó a tierras del Tacana. El parentesco lejano entre Isidro y Roberto se afirmó al hacerse consuegros. La hija
de Isidro, doña Alicia una mujer cuya descendencia ha poblado buena parte de este territorio,
se unió con Teófilo, hijo de Roberto (ver Grafico 3). Nicanor, hermano de Alicia, me cuenta:
“Alicia se casó con hermano de primo segundo de mi papá que fue quien nos recibió, ese
Estrella”. Este último les mostró las tierras del Tacana dónde luego se asentaron. Doña
Alicia, vive en la actualidad en el resguardo, y conserva en propiedad parte de las tierras que su
padre le dejó.
Arango también recuerda esta alianza como un hecho importante:
(Arango) ...ahí el hijo del abuelo Roberto Estrella, el menor que se llama Teofilo Estrella, ya pues, vive
con la hija de mi abuelo Isidro Morales que es tía mía, y ahí se van conociendo la familiaridad de los mismos uitoto pero con diferente etnia [clan]. Entonces el abuelo Roberto Estrella le dice a su hijo:
-Que por allá donde yo ande, por allá, hay un quebradón muy riquísimo, ese monte esta solo, ese monte ya es del estado, allá usted puede ir usted, sembrar y hacer sus parcelas.
Entonces el abuelo Isidro Morales es mostrado por Roberto Estrella, y que Roberto Estrella mostró a sus hijos y es cuando ellos llegan primeramente ahí al otro lado del Tacana.
43
Activar las relaciones de parentesco o crear nuevas alianzas fue fundamental para la
repartición de las tierras. Cada nueva familia que llegaba se iba emparentando con las que
estaban, formando una gran familia y dibujando un nuevo paisaje en la región22.
Las relaciones preexistentes desde Perú (y muy seguramente la Chorrera y el Encanto),
se revivían con el reencuentro en Colombia. Algunas de estas relaciones se afianzaban a través
de nuevas alianzas, vecindad, o compadrazgo, entre otras formas, manteniendo en algunos
casos las relaciones constantes con los parientes peruanos. Así, la gente se iba enterando que
había un lugar en Colombia, poblado por parientes, a donde llegar.
Desde los años cincuenta en adelante hay un continuo flujo de información y personas
entre los uitoto de Colombia y Perú. A finales de los años cincuenta llegan tres hermanos
Flores faiyajenï con sus hijos: Isaura, Juana y Fidel. Isaura consolida una alianza con Fernando
Morales, hijo de Isidro; Juana, con un señor José Gómez del clan yoriïai, y Fidel con una mujer
que vive hoy en día en Leticia.
22 Gow (1990:15) plantea algo similar para la gente del Bajo Urubamba, dónde las relaciones de parentesco son guardadas, para ser activadas si es que las personas que están vinculadas por ella llegan a vivir en la misma comunidad.
Grafico 3: Ocupación del Tacana: Alianzas de las familias Estrella Mejía y Morales
44
En 1967 llega la familia Vásquez Mesías una pareja proveniente del Encanto,
Colombia, que viajó a Perú a principios del siglo XX. Una de sus hijas Lucinda, quién se unió
años más tarde a Nicanor me cuenta cómo llegó su familia:
(Lucinda) Mi mamá se fue cuando era tiempo de conflicto. Se fueron, les dijeron que acá era Colombia, “nosotros no somos de acá, tenemos que ir para Colombia”. Y nosotros nos vinimos para acá. Cuando llegué yo tenía 8 años, mi mamá llegó en casa de fina’o Vicente porque mi fina’o
hermano vivía junto con ellas, entonces nosotros llegamos en casa de la paisana, de ahí ya nosotros hicimos nuestra casa
Las dos Chavas y Lucinda hablan de un señor Vicente, un paisano con bastante tierra
cerca al Tacana, que llegó poco después de Roberto. Aunque no he logrado saber cómo se
vincula al resto de personas, era al parecer familiar de una cuñada de Lucinda.
Algo que es común a casi todas las familias es la llegada de un pariente joven que por
alguna alianza decide quedarse en Colombia, y detrás de él viene el resto de su familia. Así lo
explica Lucinda: primero estaba su hermano que vivía con una hija de Vicente; allá llegaron
ella, su padre siete hermanos y hermanas.
En el siguiente cuadro se representan las alianzas que se fueron formando en los
primeros tiempos. La primera generación corresponde a los mayores que llegaron después de
Roberto Estrella y la segunda generación corresponde a las alianzas que se hicieron después de
haber llegado a Colombia.
45
Hacia los 60 llega del Perú don Torres, el primer ocaina en la región. Huérfano de
padre, en época de caucheros cuando era niño, se lo llevaron a Pebas, Perú. A los veinte años
vino hacia Leticia buscando a su mamá, Victoria una mujer uitoto que se había ido hace años
con los caucheros. Victoria, su mamá, ya había llegado a las tierras del Tacana con Samuel,
uitoto yoriïai quien fue su cónyuge en aquella época. Don Torres se quedó en Leticia y
conoció a su mujer, una uitoto aimenï que había venido de la Chorrera, “porque usted sabe que
uno de mujer es andariega” me cuenta su sobrina que también vive en la comunidad.
Del clan gïdone llegan también de Perú la familia Flores Dávila que aún conservan sus
tierras y rastrojos hacia el Km.8. Cuando ella llegó estaba a punto de parir y fue Victoria, la
mamá de Leonardo quién la ayudó en el parto, convirtiéndose en su comadre.
Grafico 4. Ocupación del Tacana: Uniones familias Flores, Morales Pérez, Vásquez Mesías
46
Otro de los clanes más antiguos y al cual pertenece la señora Chava de Estrella es el
ïmeraïaï. De este clan llega la pareja Gómez Ríos, al parecer con uno de los hijos mayores.
Así recuerda Arango la historia de su abuelo:
(Arango) También él [José Gómez] se voló en el año 1947 para acá… y aquí vino a encontrar a la tía
Chava de Estrella, a su hermana Julia Pérez entonces…. - Pues hermano, tu a dónde vas si aquí hay tierra también y aquí es Colombia. Y entonces mi abuelo se queda, y…, … y pues mi tío Felipe es rajamaja desde muy pequeñito,
desde edad será de seis años con otros parientes solteros, que es hermanos de Miguel Loaiza, Carlos Loaiza me parece, y entonces mi tío había llegado acá y había comenzado a ocuparlo.
Vinieron acá, bueno, de ahí por conflicto, abuelo Isidro Morales ya le dijo a mi abuelo, “cuñado”, porque vivía con su hermana, con Julia Pérez:
- Cuñado, ahí donde yo tengo mi chagrita allá hay tierra, ¡venga vamos a mirar y a trabajar!. Dijo a mi abuelo José. - Bueno. Que se vino con su cuñado y él mostró este lado del Tacana, -¡Humm! Y mi abuelo cogió y ya pues consiguió acá.
Grafico 5. Ocupación del Tacana: Familias Vargas-Sánchez y Flores- Dávila
47
Para los años setenta ya había llegado la primera mujer de la familia Albán, hija de
madre gïdone, y padre Bora. Tras ella, llegaron años después -y continúan llegando de Perú- la
descendencia de su madre y su tía, dos hermanas gïdone: Laura y Tomasa.
José García, quién después funda la comunidad Ciudad Jitoma en el Km. 7, llega al
Tacana proveniente de Puerto Leguizamo en 1965. Este hombre se une a otra hija de Isidro,
así me contó su cuñado:
(Nicanor) Luego papá de Jitoma [José García] que venía de Puerto Leguizamo llegó en un barco, el hizo
maloca mas arriba, allá vivió con mi hermana una que ya murió en Leguizamo. Ellos hicieron malocas, bailes y ahí también aprendí, luego vendió y salió al 7 donde está ahora.
A finales de los setenta y principios de los ochenta llega la familia de quién hoy es el
cacique de la comunidad Juan Flores, uitoto naïmenï. A pesar de que él llegó cuando ya la gente
tenía adjudicada la tierra, su unión con otra hija de la familia Vázquez-Mesías le permite hoy
en día tener buena parte de las tierra para repartir y mantener a sus descendientes.
Grafico 6. Ocupación del Tacana: familias Morales-Pérez y Gómez-Ríos
48
Afirmando redes de solidaridad basadas en las relaciones familiares cercanas o lejanas,
cada nueva familia se iban posesionando de las tierras y dibujando un nuevo paisaje alrededor
del Tacana.
Esta primera generación de padres y abuelos permanece en los recuerdos de sus hijos,
en la tierra que heredaron y en los árboles frutales que dejaron. La generación que recuerda,
sus hijos, son hoy en día, los mayores y ancianos de las comunidades uitoto, quienes
posteriormente fueron los protagonistas de las otras formas de organización política que
fueron modelando el espacio y la vida en lo que hoy reconocemos como resguardo.
2.6. Del río a la carretera
En aquellos primeros años de ocupación el río era el eje de la ocupación territorial. La
construcción de una carretera Leticia-Tarapacá permitía un acceso más fácil y corto a los
Grafico 7. Ocupación del Tacana Familia Albán y Vásquez-Mesías
49
bienes e intercambios de la ciudad de Leticia. Quienes en un comienzo habían preferido la
cercanía al río, con la construcción de la carretera hasta el Km.11, fueron tomando tierras bien
sea sobre o más cercana a ésta.
Según Murillo (2000) los primeros que llegan a ocupar la carretera fueron Ticunas
traídos por religiosas en los 50s y 60s, cuando se ubicaron a la altura del Km.623. No obstante
los testimonios indican que para esa época ya había gente uitoto en esta parte. Chava de
Estrella recuerda que las primeras chagras que hicieron fueron hacia la carretera, cuando
todavía no había sido construida; hicieron trocha y comenzaron a ocupar la zona hacia el Km.
3, donde hoy en día esta la comunidad uitoto “San Miguel”. Ella recuerda que mucho antes de
esta época, hacia los años treinta ya había Ticunas en el Km.3: “con mi patrona fuimos por
allá había un caminito, y ticuna, cuando ve a uno, se escondían todos detrás de las matas de
plátano, toditos miraban”.
Chava Lozada cuenta que fue en los años cincuenta cuando llegó al Km. 11, siguiendo
una trocha abierta por algunos uitoto quienes, cómo en el caso de Vicente, (que recibió a la
familia Vásquez Mesías), habían llegado años atrás. Chava llega y toma en posesión las tierras
que están en el Km.11, tierras que posteriormente ella ofrece para organizar la Junta de Acción
Comunal, dónde hoy en día queda la comunidad del Once.
(Chava Lozada) Ahí pues yo llegué. A mi me encanta pues la selva, andar. Yo conseguí un terreno allá en el
Km. 11, en el 50,…andariega que llegué allá a tumbar y todas esas cosas. En ese tiempo no había carretera sino camino, había trocha,… nosotros abrimos una trocha
junto con una señora que se llamaba Quinina, y Vicente que tenía ese punto por allá lejos.
Ellos traían la carga en la espalda hasta acá[Leticia] a vender. Yo ya tenía abierto como diez hectáreas, cuando de repente ya comenzó el ejercito a hacer carretera y abrieron hasta donde estaba yo.
Pasaba el coronel y me veía trabajar siempre ahí, entonces me compraba los productos que tenía: la yuca, el plátano, la piña. Mi lote era al frente de la entrada del Tacana y donde está la comunidad también era mío24.
La carretera Leticia-Tarapacá25 fue construida a manos del Ministerio de guerra y
agricultura, prácticamente con fines militares para unir la parte baja del trapecio con Tarapacá,
23 “En los años 1958, la llegada de 12 familias 7 de ellas pertenecientes a la etnia Ticuna y 5 pertenecientes a colonos brasileros, procedentes del barranco frente a la isla de Ronda se asentaron aquí cuando la construcción de la carretera Leticia- Tarapacá iba por el km.7” (Murillo, 2000:22). 24 La comunidad del Km. 11 se encuentra en zona de colonización por fuera del resguardo. 25 La llamada carretera Leticia-Tarapacá, se desarrolla a lo largo de 22 Km., desde el casco urbano de Leticia, espacialmente conforma un eje lineal en sentido Noroccidental, en el cual se ubican principalmente terrenos
50
considerada un punto militar y comercial estratégico por su cercanía al río Putumayo. La
hicieron en el 65 hasta el Km. 9, y al parecer llega al Km.11 en el 70.
La construcción de la carretera modificó el paisaje territorial de quienes ya tenían
ubicados sus lugares de vivienda o de sembrío. Quienes vivían alejados en el Tacana tomaron
con el tiempo tierras cerca de la carretera: “Cuando ya abrieron carretera los Morales ya
salieron allá”, dice Chava Lozada. Chava de Estrella que vivía en el Km.3, aprovechó para
cambiar de lugar, ella cuenta su versión:
(Chava de Estrella) De la carretera no había nada, no había nadie, eso era pura selva. Nosotros teníamos finca acá
dentro por el cuartel [km3], ahí cargábamos nuestros frutos a pura espalda: chontaduro, piña, plátano; y lo vendíamos acá en el pueblo.
En la década del 60, ya después llegó Mario Mejía con la idea de la carretera; dijo Mayor Mejía:
-Bueno,… vamos a abrir carretera, el que quiera coja terreno. Y nosotros cogimos terreno en el Km.8,… dejamos acá [km3] ya abandona’o, de ahí sacamos
semilla y llevamos p’a arriba.
En la conquista de este espacio de selva que se transformaba, las redes de parentesco se
afirmaban en redes de solidaridad y colaboración. El hijo de Chava de Estrella, recuerda con
gusto esta época en la que la nueva generación de los 60s fue creciendo al son del trabajo
conjunto y de la colaboración con el resto de parientes.
(Germán Grisales) ¿Y la segunda generación? (V. Estrella) Había más espacio en la selva, vino más gente, empezamos a cultivar la chagra. Los hijos de
los padres nuestros ya se reorganizaron... nosotros sembrábamos todo, no había esa desconfianza y esa inseguridad, había sobreproducción de chontaduro, plátano banano.
Nosotros sacábamos el producto a pura espalda, vivíamos por acá en el límite con el Brasil, recorrido de la quebrada del Urumutu, sacábamos a lomo, a espaldas sacábamos todas las semillas hasta el ocho,… imagínate por el monte al ocho. Todos nos colaborábamos, eso era como un desfile uno tras otro, y nos coge el cansancio y descansábamos igualmente cuando ya teníamos mucha producción, pues la sacábamos, salíamos a las dos de la mañana para amanecer acá, ya.
Ya cuando se abrió la carretera hubo un poco más de facilidad pero no dejábamos de sufrir.
destinados a la colonización que bordean el Resguardo Indígena Ticuna-Huitoto Km. 6 y 11 (…) en una franja que varía de la siguiente manera, desde el Km. 6 hasta el Km. 11 se extiende por 5 Km de largo por 1 Km. de ancho. A partir del Km. 11 se conformó una franja de colonización hasta el Km. 22 por 11 Km. de extensión con un ancho de 2 Km. (PBOT municipio de Leticia 2002, Cáp. 4, Participación Rural y Urbana)
51
La carretera no solo despertó el interés de militares e indígenas, nuevos actores
encontraron en su construcción una oportunidad. Colonos no-indígenas, en especial
comerciantes entraron a posesionarse de tierras baldías o en manos de indígenas que aún no se
habían adjudicado. Entre la apropiación de tierras por colonos indígenas y colonos no-
indígenas no había mucha diferencia, pues el estado adjudicaba reconociendo la propiedad por
presencia física de la familia (Grisales: datos no publ.). Víctor Estrella cuenta sobre la llegada
de estos colonos, recordando especialmente el caso del Gringo negro:
(Víctor Estrella) ¿Comerciantes?, si más no recuerdo la idea de ellos de posesionarse de tierras era porque
también necesitaban ellos espacio para,… que será, para criar muchas veces ganado, pero sabíamos que el terreno no es propio para eso, inclusive ahí en el ocho se hizo un experimento de cultivos de pimienta importado de Manaos. Juan Domingo Rodríguez el famoso gringo-negro, sembró casi unas cuatro hectáreas. Pero parece que no rindió, no dio.
(Chava de Estrella) Ellos [colonos] cogieron [tierra], no más se posesionaron, año 65-68.
52
A pesar de que los vínculos y alianzas con blancos ha sido una forma de volverlos
parientes, existen diferencias en la forma de relacionarse con la tierra y las personas, entre los
colonos paisanos y no-paisanos. Cuando un paisano llega, se reconoce como pariente de
alguien o se vuelve pariente, ya que de esta forma entra a hacer parte de las relaciones de
intercambio y solidaridad con el resto de paisanos, básicas para la convivencia conjunta,
mientras que un blanco no necesariamente llega así. Es más común que este último entre a
través del intercambio de bienes por mercancías o dinero, en otras palabras compra la tierra26.
Sin embargo, la frontera entre colonos paisanos y no paisanos es difusa, pues hay casos
en los que indígenas que pueden mantener las mismas relaciones con el medio y con el resto de
personas, similar a las que tendría un blanco: usufructo personal, venta, compra, relaciones de
peonazgo27. Sin embargo la calidad de pariente marca la diferencia, pues alguien que es
pariente queda de cierta forma inmerso en las relaciones de reciprocidad.
2.7. El Once: la Junta de Acción Comunal
Con la construcción de la carretera, el crecimiento de la ciudad de Leticia, la llegada de
más y más gente con nuevos intereses, las políticas indígenas que se iban adelantando en el
centro del país, la Constitución colombiana de 1991, entre otras, fueron modificando la
organización política, social y económica de los uitoto asentados en esta zona28. Nuevas
formas organizativas surgieron: unas como el cabildo, impulsadas desde afuera a raíz del
movimiento indígena que había ganado espacios al interior del país; pero también un gran
potencial creativo de la gente obligaba en cierta medida a reinterpretar y dar forma a las
circunstancias locales.
(Arango) ...Entonces, ahí mi abuelo Isidro Morales, mi abuelo José Gómez se sentaron a mambiar y a
pensar y hacer un estudio de quienes eran estas tierras y pedir un permiso a nivel espiritual para que ellos pudieran vivir sin ningún problema. leyó todos esos
26 Arango habla sobre esta diferencia: “Bueno, nosotros, podemos llamar colonos, porque el indígena que venga de otra parte, él conoce. ¡Eh! por lo menos, que viene de chorrera, él conoce allá como es la autoridad, como es el respeto, y que tierra de otro hay que respetar y si uno quiere entrar allá debe pedir permiso y debe decir porqué, tiene que haber un motivo, nadie así por así que va de una parte a otra parte a vivir, ni una persona porque no es persona de bien, tiene que haber una justificación, entonces persona que viene de otra parte que es indígena, llega, se hace ver, muestra, entonces a esa persona uno lo acoge como familia de una vez” (Entrevista Marco Tobón con Arango 2003). 27 Ver la tesis de Marco Tobón (2005) sobre el caso del Multiétnico, una parcialidad del resguardo Ticuna-Uitoto. 28 Sobre los efectos de las políticas de desarrollo y la burocracia estatal en esta época para la gente del resguardo Ticuna-Uitoto ver Micarelli (2003)
53
acuerdos. Dentro de esos acuerdos también en persona permaneció un gran sabio que era el abuelo Clarín, el abuelo Clarín aportó también la idea de que ya no se podía discriminar que tal tribu que tal tribu, no era por cuestión de nosotros, sino por cuestión de que los blancos nos habían echado.
Se dio todo ese proceso, se empieza a organizar todo, y vienen pasando los años, los años, los años, después mi abuelo empezó a mostrar más tierra que eran pues baldíos de la nación a otros paisanos que venían de diferentes partes, de Perú, de Brasil, del mismo Colombia venían pues, buscándose una forma nuevamente de un buen vivir. Hasta que se forma la comunidad, la vereda del Km. 11, en ese tiempo correspondía a la vereda del Km. 11, desde el Km. 7 al Km. 15.
Todo esto, todo ese tiempo ya vivía gente, puro uitoto.
Como lo expresa Arango en su relato, los mayores sabían que era necesario ceder a los
principios organizativos “tradicionales”, como la residencia basada en un patrilinaje principal:
“ya no se podía discriminar que tal tribu que tal tribu, no era por cuestión de nosotros, sino
por cuestión de que los blancos nos habían echado”. Concientes de los cambios necesarios, y
recreando las normas de sus antepasados, pensaron como organizar y darle sentido, a la
convivencia en un mismo territorio, de un grupo de clanes y familias mezcladas29.
Sin embargo en el proceso de organización hasta llegar a lo que hoy se entiende como
comunidad intervinieron un conjunto de actores e intereses, en muchos casos externos a
quienes se organizaban. Utilizando la misma estrategia con la que se pensó civilizar y poner a
su disposición la mano de obra de los grupos nativos, los militares y políticos encontraron en
los paisanos fuente de intereses. Siguiendo las huellas dejadas por su padre, Chava Lozada
fue asignada como la promotora de la Junta de Acción Comunal del Once. Ella me contó
cómo surgió la iniciativa de este proceso:
(Chava Lozada) …En el año 63, entonces vino la ayuda esa que decían: la acción popular; entonces yo ya
estaba adentro, estaba en el Km. 11, tenía mis dos lotes: la Y y donde está ahorita la acción comunal [la comunidad del Km11]. Apenas estaban haciendo las trochas, -porque eso lo abrió fue el ejército-.
Cuando un medio día llegó el teniente Arenas, me buscó: -Vengo acá a ver si usted se hace cargo de la acción popular. Yo le dije: - ¿Y eso que es? - Es reunir el personal y entonces se ponen a trabajar y usted queda como jefa de esto, como
curaca, reúne a todos los indios y los pone a trabajar. 29 Gasché (1982:26) plantea algo similar respecto a la construcción de malocas en el Ampiyacu, Perú, hacía los años 70, en las que era necesario que las normas antiguas que impedían a los últimos legítimos dueños de baile continuar su carrera ceremonial perdiesen su vigor. Solo bajo esta condición, el no respeto de las normas, la inconformidad de los bailes con las reglas antiguas se hacen permisible. Esta condición es un claro ejemplo del papel creativo del nativo en su historia “creador de una sociedad nueva , -por lo que niega valores antiguos-, pero con elementos tradicionales que constituyen el marco concreto de su identidad étnica,...” (Ibid: 27)
54
Yo me quedé callada pensando y me acordé de lo que hacía mi papá. - Así usted aprovecha esa gente y hace sus siembras, usted hace como decir una minga. En ese entonces yo ya tenía 10 ha abiertas. Le dije: - Si, yo entiendo, pero eso de la acción comunal yo no entiendo, cómo lo voy a enfrentar. - Eso es fácil. Y me explicó. Me tocó, porque que voy a hacer. Pero ningún documento, eso era bla, bla,
bla, bla. Ahí quedé más enredada. Ya comencé a recoger gente: venía uno, venía otro, lo recogía, venían entre ellos. Me dijo [los
paisanos]: -Que cómo era la ayuda. Les dije: - La ayuda es esto: que tenemos que trabajar unidos, ¿no?. Si el señor quiere que le
desmonten o que le socalen, o tal cosa allá, van a eso, por turnos, hasta que llegamos al Km. 7.
Dijeron: - Está bueno, vamos a aceptar. Dije: - Afuera soy nadie, pero aquí dentro soy la jefa de ustedes, tienen que respetarme, yo no estoy
metiéndome porque yo quiero sino porque me mandaron. Todo el mundo traía su comida. Así continuamos hasta que cada uno tenía su siembra. Me tocaba ir a dar cuenta donde iba a socalar., el día que socalaban el fiscal me tenía la lista:
quién llegó, a que horas llegó y el que faltó se le quita el horario para el día que toqué el turno. Yo hacía así para que ellos cumplían. “Listo, ahora cuándo van a hacer la tumba”.
Había gente civilizada, colonos, más adentro.
La Junta de Acción Comunal era una forma organizativa promovida desde el Estado30
que representó el acceso a una vida urbana. Su formación promovía formas de colaboración
interna, como las mingas que organizaba la Junta, pero también atrajo ayudas externas. Con el
tiempo fueron llegando servicios públicos, la escuela, programas de vivienda con techo de zinc,
ayudas en salud, proyectos productivos, eventos, que fueron atrayendo gente hacia el
asentamiento.
Nicanor Morales fue uno de los primeros tesoreros de la Junta; así recuerda como fue
ese proceso:
(Nicanor:) Luego en el 70 fue que estaba de moda la Acción Comunal, yo fui el tesorero y Chava Lozada
presidenta por 5 años. Hacían buenas mingas, empezaba primero ese, luego ese, luego ese, así ayudando a hacer la
chagra, organizados. Por eso esa señora Chava vio y dijo que “va a hacer Junta de Acción Comunal”…
30 Grisales (datos no publ.) escribe que el Estado exigía la constitución de las Juntas de Acción Comunal, al tiempo que intervenía deformando la organización de los grupos indígenas. Los miembros de las Juntas de Acción comunal se convertían en co-gobernantes e interlocutores privilegiados del mundo de los blancos.
55
En esa época no era como ahora que hay que hacer proyectos; llegaban concejales, políticos y de una andaban con chequera y sacaban y firmaban. No es como ahora que para ver la plata, ¡que problema!, si es que la ve, porque si no, le dan es material.
Yo como tesorero, iba al banco consignaba y de una me entregaban la plata de Acción Comunal.
Nicanor hace referencia al dinero y la facilidad con la que se obtenía de las manos de
los políticos, lo que pudo ser una motivación para organizarse31. Pero al mismo tiempo señala
que la buena y organizada forma de trabajo colectivo, preexistente entre los habitantes de la
zona, fue una motivación de los promotores para organizar la junta. Es decir que no fue la
Junta la que promovía formas solidarias de trabajo, sino que estas formas solidarias fueron la
motivación para organizar la Junta. Valga recordar que por lo menos 10 años antes de la
formación de las Juntas, Víctor Estrella habló de buenas y agradables formas comunales de
trabajo entre paisanos. Este testimonio y el de Arango más arriba, dejan de lado la imagen
pasiva de los indígenas frente a estos procesos organizativos.
Chava Lozada cuenta la historia desde su papel de intermediaria posicionándose como
jefe y patrona en esta historia. Sin embargo también expresa las incertidumbres y choques que
creaba entre los paisanos, quienes compararon su papel con el de los caucheros años atrás:
(Chava Lozada) Me subí y cogí a toda la gente y les dije: “bueno, hoy va a ser, pero no para trabajar ni nada,
sino vamos a charlar vamos a ponernos de acuerdo”. Eran como 60 personas, había como 30 familias ahí entre mestizos e indios. Llegaron ellos el
11 de septiembre a las dos de la tarde, se llenó la casa. Los Morales y los Flores eso decían: - Mandaron a una mujer viene la esclavitud de la Casa Arana. Hablaba en idioma y yo estaba oyendo, yo les dije: -Es esto y esto, nosotros no tenemos sino que trabajar para poderle pedir al gobierno, en
agricultura; algo tenemos que hacer de aquí, tenemos que sacar, tenemos que estar unidos defender el uno al otro. Bueno, estamos en septiembre las dos de la tarde, ya viene noviembre, diciembre no se puede hacer porque van a despejar, entonces, queda para el 11 de Enero, lo primero que vamos a hacer es la cede.
Entonces por esa razón quedó el 11. Nos pusimos a pensar que nombre le ponemos. La primera reunión en el 11 y el primer palo que se bajó fue el 11 de Enero, y ese es el Km.11, entonces queda el Km.11
La comunidad Muina-Murui, Kilómetro 11 fue fundada el 2 abril de 1962 bajo la
figura de Junta de Acción Comunal. Sin embargo la concentración en poblado fue paulatina,
31 Grisales (datos no publ) señala que las Juntas de Acción comunal competían con las autoridades tradicionales con un arma: el acceso al dinero estatal.
56
Nicanor cuenta que para esa época él y su familia permanecían viviendo en el Tacana, e iba a
las tierras de Chava para los trabajos comunales, o las reuniones:
(Nicanor) Vivíamos primero acá [en el Tacana]. Esta casa, el piso era como dos pisos, 3 o 4 metros por
que había tigre, a las cinco nos tocaba montarnos. Hasta que se murió mamá de Lucinda y papá, nos fuimos de acá a la casa en el 11.
En su historia Chava Lozada también expresa las contradicciones sobre las que se
cimentaba estas nuevas formas de organización promovidas por el Estado o por el Ejercito.
Pues bajo las buenas intenciones se reproducían las mismas relaciones clientelitas y de endeude
con que estaban familiarizados los indígenas desde la época del caucho. Los políticos, como
ocurre hasta el momento, encontraron en estas relaciones de intercambio de bienes y deudas,
la oportunidad de conseguir votos.
(Chava Lozada) Pero yo no sabía, estaba nula, nula, y venían que no se qué, que los votos; para mí, dije: - ¿Cómo así, la política? Ellos querían tener la gente ahí para tener el voto seguro…. Yo me puse a pensar,… yo no
preguntaba a nadie ni nada, -nací en la selva, sola, a las seis de la tarde, mi mamá estaba sola cuando me tuvo- dije: “porqué no voy yo a irme sola”, y así fue.
El político es para votar. Yo comencé ya a fregar, me llamaban cada rato a votar, dije: “bueno”, me fui para donde el senador y le dije:
- Qué es lo que busca, me van a hablar claramente, porque yo sé, estamos trabajando bien, ya se hizo bastantes siembras: 1 ha, 2ha, 3ha.
Yo ayudaba a trabajar al que sea y tenían que dar alimento y yo iba a revisar. Entonces parece que decían que yo era el de la Casa Arana.
Pero también sacaban cosecha que todos quedaban con la boca abierta, lo vendían en el puerto, y yo los controlaba: “Nada, primero van a comprar lo que necesita la casa, los hijos y todo, si le sobra se toma su cachaza”.
Yo pedí volqueta para la Acción Comunal, hablé con los senadores: -Mi gente necesita esto, necesitan el bote, me hacen el favor y me dan esto, me dan esto es
ahora o no hay votos. Entonces yo ya comencé a politiquear los votos y así fue. Yo le saqué y nos dieron para la
volqueta. Los políticos me hicieron nombrar, y los políticos me tenía que sustentar por toda la comunidad. A mi me nombraron como cacica,...
Cabe resaltar dos aspectos que señala Chava y que han sido puntos importantes en la
antropología amazónica: de un lado, la habilidad de ser mediadora entre el grupo y la
alteridad, como un mecanismo amazónico de generar liderazgo32. Pero también Chava señala
un aspecto importante de las mujeres que desde hace poco tiempo ha sido desarrollado por
32 Varios autores como Viveiros de Castro (2002:216), Santos Granero (1986:665), Chaumeil (1998:265), Clastres (1987[1974]:30) han descrito la importancia del manejo de la alteridad como una fuente importante de liderazgo.
57
Belaunde (2003, 2005), en el que acordarse del parto solitario, en este caso el de la madre, es
una forma muy femenina de derivar valor y autodeterminación33.
2.8. Y así la tierra se vuelve legal: de Reserva a Resguardo
La constitución de Juntas de Acción Comunal viene de la mano de la creación de
Reservas indígenas, una figura en la cual la propiedad permanece en manos del Estado pero el
usufructo pertenece a los indígenas. En el año 1978 por la resolución No 025 del 1 de febrero
se constituye 8.000 hectáreas en calidad de Reserva Indígena. Esta figura se plantea como
solución a los problemas que se venían presentando con colonos no-paisanos.
(Chava Lozada) Entramos Bolívar, compadre Alfonso Días, y otro, entramos con el INCORA y marcamos:
Principió la reserva, desde el 6 p’a arriba. De los colonos quedó rodeado hasta donde estaban abierto, tumbado, que tenían su siembra,
ellos no podían tumbar un palo allá ni un palo p’a ‘ca y ahí seguimos. Yo fui la promotora de eso.
Sólo un indígena no quedó dentro de la reserva fue Vicente, él quería pero yo no lo dejé, porque el señor ese trabajaba mucho y estaba bastante anciano. Para que aprovechara lo que había trabajado lo dejé por fuera y hablé con el INCORA, dejarle para que el vendiera eso y él comiera.
Las Reservas y las Juntas de Acción Comunal se crearon con base en la noción de
propiedad comunal inherente a los grupos indígenas. A pesar de que sirvió como freno a la
colonización de los no-paisanos, también fue arbitraria frente a las formas de apropiación de
tierra por medio del trabajo y el parentesco, que venían dándose en la ocupación paulatina del
Tacana. Esta primera ocupación no era igualitaria, cada cual tenía la tierra según el momento
de llegada, el trabajo invertido, las alianzas hechas, y la ocupación. En el papel la Reserva
unificaba una tierra colectiva, pero al interior cada familia continuó manteniendo y respetando
sus límites. Algunos paisanos alcanzaron a titular algunas tierras antes de que entraran a
formar parte de la Reservas y otros, como me contó Juan el hijo del cacique, quedaron en
situaciones confusas. Su relato expresa la complejidad de la situación territorial actual:
(Juan) Nosotros tenemos 7 hectáreas, en áreas de reserva forestal, en zona baldía, en zona de
colonización. La familia no cumplió con el documento de, digamos, de titulo de propiedad, pero tenemos título de tradición de ocupación, hay ventajas y desventajas,
33 Retomaré el tema del parto en el capitulo 6.
58
Entonces no entró dentro del proceso de las reservas naturales de la sociedad civil, no entró todavía porque no llenó ese requisito, porque no lo titularon,
Unos dicen que la Ley 160 dice que a los indígenas no se le puede dar el título de propiedad. Solamente para conversión del Resguardo, solamente en ese caso se puede hacer un,...,... se puede hacer un extra no se qué para tener crédito y pueda beneficiarse.
Ellos están argumentando que la área puede incluirse al Resguardo. Pero para que pueda ser anexado al resguardo debe tener continuidad territorial y si no, no puede ser anexa’o.
La construcción de la maloca hacia los años ochenta fue una forma de asegurar el
territorio, -ese si comunal-, del asentamiento34. Walter me contó que para que el lugar donde
esta la comunidad se reconociera como territorio indígena, se necesitaba un “centro de
tradición cultural ancestral”:
(Walter) Entonces, esa tierra no es propiedad individual, está a título de la comunidad, no se puede ni
arrendar, ni vender.
Hacia la segunda mitad de la década de los 70 y principio de los 80 llega a la región la
bonanza de la coca. Junto con el auge de la coca no solo llegaron los cultivos y el vicio al
Resguardo, sino paradójicamente también el folclor. Mike Tchsalickis, preso actualmente por
tráfico de drogas fue el personaje más importante en la región por promover y “sacar
adelante” el turismo. Chava Lozada me contó que con la construcción de la maloca se abrió
también la oportunidad de vincular a la comunidad al mercado del turismo35:
(Chava Lozada) …En el [Km.] 11 ya comenzaron a hacer maloca fue por comercio ¿no?, que nacieron las
malocas acá. Hicieron porqué venían muchos turistas y comenzaban a fregar y me llamaban.
Hicimos una reunión aquí en la casa y les dije: - Vamos a hacer una cosa,… ustedes necesitan plata, si ustedes quieren y están de acuerdo
vamos a sacar el folclor de ustedes mismos como es. Me dijo: - Pero eso tiene historia, tiene no se qué, que ta, ta, ta. Dije: - Bueno, yo ahorita salgo y me voy para el Putumayo, y voy a hablar allá, si ustedes no quieren
yo le dijo a esa gente. Y me dijeron: “¡no!”. Y se midieron todos, como 20, comenzaron a bailar en puro guayuco.
34 La maloca es la gran casa comunal tradicional que alberga a varias familias, los descendientes de un patrilinaje, sus mujeres e hijas solteras y los huérfanos de las guerras. Es el lugar de celebraciones de carrera ceremonial de una “maloquero”, jefe ceremonial y político, cargo que se hereda al hijo promogénito del linaje. Sin embargo como plantea Gasché (1982:27), estas nuevas malocas no tenían esta función y su construcción significó simultáneamente la negación de las normas antiguas y la afirmación de la tradición. 35 Micarelli (2003:67) escribe que en este Resguardo las malocas fueron patrocinadas por el Estado bajo la rúbrica del turismo cultural y las actividades culturales, pero que a su vez, sirvió en el proceso interno de reconsolidación cultural.
59
Se formó, porqué ya Mais Alites [Mike Tchsalickis] me buscó la manera de cómo hacer eso -también que eso le traía su turismo-.
Le hablé a ellos: - Yo cobro la plata, pero esa plata es de ustedes.
La bonanza coquera aceleró la migración hacia Leticia y hacia el Trapecio, y se
convirtió “en una suerte de fuerza centrípeta que atrajo a muchos campesinos colonos,
peruanos, brasileros e indígenas empeñados en saldar algunas de sus dificultades económicas”
(Tobón: 2005:46). De nuevo la mano de obra indígena fue la base de la extracción, impulsada
por el acceso a las mercancías y al dinero fácil. Algunos de los indígenas vendieron parte de
sus tierras a los nuevos colonos,-en especial las que bordean la carretera-.
Así recuerda un líder del resguardo aquella época:
Ahí ya viene la cuestión,… en ese tiempo ya estaba el apogeo de la bonanza coquera, vino
como a crear más problemas. A la gente ya no le importaban sus tierras, ya no le importaban sus hijos, ¡nada!, sino que se dedicaron a ese trabajo y empezaron vender sus tierras. Todas las tierras que pertenecían antes a muchos paisanos, vendieron, vendieron, vendieron. Los que tenían sus parcelas en el resguardo también abandonaron.
Plena desorganización. Nosotros manteníamos acá en la proyección, también caímos dentro de la bonanza coquera, y tuvimos cocales y todos fuimos también viciosos de la coca.
Todo ese proceso se dio. Pero de ahí a ahoritica yo puedo decir será que el 99 por ciento de los indígenas dejaron eso,
¡nada de eso!, y volvimos a como antes estábamos.
En 1986 mediante la Resolución ejecutiva no 005 del 29 de enero se constituyen
7.560,52 hectáreas como resguardo, 460 hectáreas menos que las que se habían declarado
reserva en 197836. La venta de tierras a los colonos venidos a raíz del “boom de la coca” fue
una de las causas de la disminución del territorio pues no se hizo una evaluación sobre las
posesiones de colonos que quedaron dentro del resguardo. Desde el Km. 7 hasta el Km.11
una franja de un kilómetro; y del 11 hasta el 22 dos kilómetros paralelos a la carretera quedaron
destinados a la colonización. Sumado a esto se hizo paralelamente otra resolución la 006 del
29 de enero en la que se excluyen otros terrenos dentro de los límites del Resguardo,
destinados a la colonización. Es por eso que dentro del resguardo se encuentran varias tierras
36 “… la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno (…) emitió concepto favorable en los siguientes términos: “…los señores colonos asentados en dicha reserva han insistido para que les compren las mejoras o se excluya de este régimen legal las tierras que ocupan. Las comunidades indígenas , por su parte, concientes de la falta de recursos económicos para este propósito, (…) aceptaron que se sustraiga del área reservada la extensión que ocupan los colonos con sus mejoras y se proceda a cambiar el régimen legal del territorio que les queda, a la condición de resguardo indígena”. (Resolución Nº 005 de 29 de Enero de 1986)
60
que son propiedad de colonos no indígenas, a quienes se les respeta el usufructo “privado” que
de estas puedan obtener.
El resguardo se estableció con el título “Ticuna-Huitoto Km.6 y 11”, bajo dos
parcialidades: la del Km. 6 San José de mayoría Ticuna, y los uitotos centrando su organización
en el Km 11 bajo el nombre de Santa Sofía -aunque sus asentamientos estaban dispersos por
todo el resguardo-.
Hacia la misma década, 1980 hay una intensa migración, por un lado de población
bora, miraña, uitoto, muinane y andóque de la Amazonia nor-occidental, específicamente de
los ríos Igará-Paraná y Cara-Paraná en el interfluvio Caquetá-Putumayo; por otro lado, la
migración igualmente hacia Leticia de población yucuna, matapí, tanimuka y makuna de la
Amazonia nor-oriental, de los río Mirití-Paraná y Apaporis (Tobón 2005). Es claro el reto al
cual estaban enfrentados, construir comunidad, territorio con gente muy diversa, de clanes
distintos y etnias distintas, enfrentarse a los otros y construir nuevas formas de convivir, y de
entenderse en un territorio cada vez más estrecho. Esto continúa siendo una preocupación de
sus habitantes:
(Juan) Entonces, fíjate que el territorio [del Resguardo] no es todo apto para cultivos y ni es apto,…
Entonces, ahí está el problema: son humedales, son varceas, son espejos de agua,… Pero eso no tiene en cuenta. Entonces, por eso le había planteado a nivel de grupos étnicos
cómo se va ordenar eso, porque todas las áreas no son aptas para los cultivos tradicionales, ahí está la clave.
Entonces, ahora cómo va a ser, porque todos no van a perforar el área que le corresponde, todas las personas no son agricultores, unos son cultivadores y otros son recolectores y otros ni siquiera se asoman
Otros sólo van a sacar lo que otros trabajan,
Con el tiempo empieza a modificarse la organización territorial. Para la época de
formación del Resguardo la comunidad había tenido problemas con Chava Lozada y pidió su
autonomía. Como el terreno dónde se hizo la sede era propiedad de la presidenta, se convirtió
en “problema”. Chava Lozada alcanzó a ser presidenta por 5 años, pero con la aparición de la
figura del cabildo “pelearon junta y cabildo”. Así me contó un líder este proceso:
(Nicanor) A Chava la sacaron en una reunión por concurso que ganaron de bailes indígenas, el premio
era ir a Medellín y ella no les dio nada. Así que un día la sacaron. Ella peleó por cinco años su tierra, donde se hizo la comunidad, con abogado y todo, veinte
casas habían.
61
Pero por cuestión de echar a Chava, unos a favor otros en contra, se dividió la comunidad y unos quedaron en el 7 y otros en lo que es el 11 y luego empezó más a dividirse.
Como resultado, el lugar dónde se encuentra el asentamiento quedó por fuera del
territorio del Resguardo, separado de éste por tierras de colonos.
(Juan) Y eso pasa con el asentamiento del Km.11: no hay continuidad territorial para poder ser
anexado al resguardo. El once y después siguen colonos: los Flaco, ya se posesionaron de eso, ya se dejaron ventajar
ya. Y ahora con el último reparo que se hizo de la ratificación de la línea georeferencial del
resguardo pues quedó son eso, porque nosotros no conocemos si era por aquí o era por este otro lado,…
Entonces cuando vimos quedó por fuera, so pena que se le compre y eso cuando y cuanto y mientras tanto ellos [colonos] meten más,…
La Constitución del 91, además de haber reconocido un conjunto de derechos a nivel
territorial y de autoridad, nacionalizó las luchas territoriales de los indígenas de las zonas altas
de Colombia. Las formas organizativas y nuevos derechos indígenas promovidos por la
constitución de 1991 no fueron pensados para estas poblaciones amazónicas en las que no
había una tradición organizativa de comunidad, ni un territorio ancestral que defender.
Nociones cómo resguardo, comunidad y cabildo llegaron a esta región del Trapecio por medio
de agentes externos, y aunque debió significar ciertos beneficios, como el ingreso de recursos
de transferencia, también trajo como consecuencia la desunión interna y la pelea por tales
recursos37.
Conflictos internos relacionados con la posesión de tierras, la organización política y
territorial -teniendo en cuenta la diversidad de clanes, de etnias y de intereses-, fueron
separando la gente organizada en la comunidad del Km.11 Santa Sofía en otras
comunidades38. En consecuencia, hoy en día el Resguardo tiene cuatro parcialidades
37 “…existe un conflicto entre la forma de manejo tradicional del territorio y de la comunidad, según los usos y costumbres de cada una de estas etnias indígenas, con la forma de manejo administrativo impuesta por le “blanco” y su “ley de transferencias” (…); en tercer lugar la situación actual de varias figuras de propiedad de la tierra en el resguardo , en el cual debe, según la ley, persistir lo “colectivo” como razón de conformación, lo cual se contrapone a nuevas formas de interpretación de la propiedad privada lo que ha generado procesos de fragmentación territorial,…” (Murillo 2001:16)
38 El gobierno admitió que existieran parcialidades dentro del mismo resguardo, y por lo tanto varios cabildos, cada uno con el derecho a recibir los dineros presupuestales de manera independiente, esto trajo consigo
62
legalmente constituidas: San José Km.6 que pertenece en su mayoría a familias Ticuna, y que
desde el comienzo mantuvo su autonomía con respecto a la comunidad del Once; Nïmaira
Naïmekï ïbïrï, Km. 11; Ciudad Jitoma Km.7, la primera en separarse del Once; y Moniyamena
Km. 9.8, que se separó a comienzos de los 90. Además de éstas existen dos que todavía no
están reconocidas y cuya separación ha generado toda clase de conflictos en los últimos años:
el Multiétnico, bien adentro hacia el río Tacana, y Kasilla Nairaï, última en separarse.
En ausencia de una autoridad interna que controle las relaciones entre familias de
clanes diferentes, cada una de estas comunidades debe esforzarse por mantener las buenas
relaciones con el resto. Esto genera de un lado formas de solidaridad entre familias, pero
también aumenta los roces y peleas entre personas. El chisme, la envidia, la brujería y las
peleas a muerte en muchos casos bajo la influencia del alcohol, son formas también utilizadas
en las que se mantiene el respeto del territorio entre familias. Estos hechos han motivado en
la actualidad un proceso de ordenamiento, en cierta medida contrario al de formación de
comunidad, ya que varias de las familias están proyectando irse a vivir en sus territorios. Así lo
expresa Juan:
(Juan) Aunque se dicen que la diversidad vale mucho, pero también hay mucha confusión. Un país
como nosotros, diverso, ¿cómo vivimos?, en guerra. Y un pueblo diverso,... Entonces, ¿qué nosotros estamos buscando con ese proceso de ordenamiento territorial?,
básicamente es decir “bueno si usted es bora, en este resguardo, si usted es uitoto, ubíquese en un lugar, si es ocaina, pues ubíquese en su lugar, usted es muina, ubíquese en su lugar”. Y así evitamos los problemas.
Entonces, desde aquí ya debe coger a dónde se va a ubicar dentro del resguardo. Es como decir, en el hotel: “¿en qué apartamento te vas a quedar?”.
Porque el resguardo es el hotel: es el banco. Y entonces a eso apunta,...
Cabe destacar que ésta no es una opinión generalizada y depende de los propios
intereses. Algunas personas, tal vez todas, también encuentran en la comunidad, una forma de
acceder a ciertos beneficios. Así lo expresa en el siguiente relato Elena:
(Elena) ..Ahora ya entendí que en una comunidad uno tiene mucha ayuda. En caso de vivienda, de
salud, de educación, hay muchos apoyos.
“multiplicar al infinito la creación de nuevos cabildos y autoridades tradicionales, con el consiguiente fraccionamiento interno de las comunidades y el enfrentamiento entre sus distintos sectores” (Vasco 2002: 166).
63
A base de eso, pues, analizando bien, me gusta estar en una comunidad; mientras que independiente, si tú no tienes plata, no tienes nada,… en cambio en una comunidad, pues tu ya te beneficias de muchos programas, como acá.
Porque gracias a Dios, entre bien y mal y gracias a los que gestionan, llegó el mejoramiento de vivienda, …porque la verdad que aquí eran las casas de paja. Después ya pedimos de zinc porque nos favorecía por el agua, para recoger agua de lluvia, porque sufríamos mucho,…estamos viviendo de agua, pues, potable, ¡eso es una ayuda!
La otra ayuda es, por lo menos, puesto de salud, que no había más antes, eso es ayuda que uno debe ver, porque uno no tiene que salir y estar comprando, y por una pastillita pagar dos mil pesos y comprar una pastilla y volver otra vez y pagar otras dos mil, eso ayuda bastante.
2.9. Ocupando el territorio y re-haciendo parientes
Desde la llegada al Tacana el parentesco ha sido el hilo de la organización política y
territorial, pues cada nuevo encuentro fue aprovechado para entretejer nuevas o activar viejas
relaciones familiares, crear nuevas alianzas y parentelas entre paisanos uitotos, boras, ocainas.
Pese a que, como lo explica Gasché(1982:26), los efectos globales a comienzos de siglo
modificaron la organización social uitoto, la cual se encontró con un conjunto de personas
huérfanas de padres, y de linajes, viudos y viudas desplazados, sobresale a las normas la
capacidad de las personas en hacerle frente y ser protagonistas activos de la historia, así como
la fuerza de las relaciones de parentesco como un potencial imán a la espera de ser activado.
Como se percibe de los diversos relatos, algunas de las familias uitoto que volvieron a
Colombia en busca de sus antiguos territorios, encontraron en el sur del Trapecio colombiano,
un buen lugar para vivir, “un quebradón muy riquísimo”, -en palabras de Arango- y un “monte
solo dónde sembrar y hacer las parcelas”, pero también y más importante encontraron
parientes, “misma gente” -como dicen ellos- con quién trabajar, compartir e intercambiar.
Las primeras familias que llegaron a la zona del Tacana fueron tomando libremente las
tierras que bordean el río desde la frontera hasta aproximadamente 20 kilómetros aguas arriba.
Sus hijos, una generación después, vivieron el cambio de vida: de la chagra, -donde sus padres
dejaron las huellas de su trabajo-, a la vida en comunidad. En la comunidad se siguió la misma
lógica de ocupación, quienes iban llegando iban tomando los terrenos aledaños para hacer sus
sembríos, al tiempo que dejaban remontar los terrenos o rastrojos de sus finados padres. Hoy
en día estas tierras son las más explotadas. La gente que fue llegando posteriormente cuenta
con los vínculos que los unen a estos primeros pobladores y deben ubicarse dentro de esta
red, bien sea recordando parentescos, creando nuevas uniones o haciendo amistades.
64
Esta historia política de las alianzas se presenta como el camino de comprensión del
tan nombrado ordenamiento territorial, sin embargo, no es suficiente, ya que es necesario
entender las relaciones sociales puestas en juego en la vida cotidiana, las estrategias puestas en
juego en la búsqueda de recursos, las actividades que realizan, y los valores de ser hombre y
mujer hoy en día en esta comunidad.
65
Gráfico 8: Alianzas entre familias fundadoras del Kilómetro 11
Convenciones:
-------> Relación patrón-empleado
------- Parientes consanguíneos (“primos segundos”)
68
Capítulo 3
GRUPOS DE MUJERES, MOVILIDAD Y FAMILIAS
“Acá estamos pura familia, somos familia, no necesitamos a nadie más”39
En este capítulo me propongo acercarme al entendimiento de las relaciones sociales a
través de mi convivencia con las mujeres, de cómo ellas recuerdan sus alianzas, cómo llegaron
a la comunidad y las relaciones que las vinculan con el resto de residentes desde su llegada.
Este acercamiento plantea que antes que normas y reglas a seguir, las relaciones sociales,
uniones, alianzas, se construyen a través de historias particulares en las que mujeres y hombres
construyen significados, toman sus propias decisiones como sujetos sociales plenamente
actuantes (Belaunde 2005:18).
Como hilo narrativo privilegio las relaciones entre las mujeres ya que mi trabajo de
campo en la comunidad estuvo centrado en cuatro grupo de mujeres, cada uno formado por
una mujer mayor, sus hijas y nietas, ya que en general estos vínculos de madre a hija suelen ser
más estrechos. Sin embargo los cuatro grupos mantienen relaciones entre sí, por parentesco,
(tías, sobrinas, suegras, nueras, vecinas) que en determinados momentos de la convivencia
(mingas, dificultades, colaboración en actividades, compartir ratos de tejido) pueden formar
grandes bloques de solidaridad.
El foco hacia la mirada femenina no desconoce que estos grupos también están
formados por hombres (esposos, yernos, hijos, padres). Las relaciones con ellos son
igualmente importantes, aunque diferentes de las relaciones entre personas del mismo género40.
Las relaciones entre géneros, las mutuas aspiraciones y deseos se hacen evidentes a los largo
del texto, ya que son una parte constitutiva de la vida de las mujeres.
39 Palabras de Lucía en una minga dónde estaban sus hijas, hermanas, sobrinas, sobrinos y yernos. 40 Sobre la complementariedad de género en la Amazonia ver Perrin y Perruchón (1997)
69
En la primera parte del capítulo presentaré a los cuatro grupos de mujeres, a partir de
las narraciones de ellas sobre sus vidas. En la segunda parte entraré a analizar el significado de
vivir en familia, frente a una ideología virilocal, una alta movilidad en la vida de las mujeres y
una realidad uxirilocal, y cómo esto se ve reflejado en la elección de pareja y en la vida de los
hombres de la comunidad. Finalmente hablaré sobre la solidaridad entre estos grupos y la
importancia de los hijos como garantía para el futuro.
A través de casos concretos y de historias de mujeres describo las relaciones
matrimoniales, no como un conjunto de normas o contratos, sino como un proceso, un tipo
de relación entre géneros que se construye a través de las estrategias concientes de mujeres y
hombres que forman en algún momento de su vida una pareja.
La mirada temporal a través de los recuerdos, permiten revelar la movilidad como un
aspecto central en la vida de las mujeres.
3.1. Cuatro familias
3.1.1. Liliana Antes de conocer la comunidad, había hablado un par de veces con Liliana en Leticia para pedirle la autorización de quedarme en casa de su nuera algunos días. Ella -mirándome como quien quiere ver más allá de los ojos- me dijo que no había ningún problema, que podíamos ser amigas41. Sin embargo cuando llegué a quedarme en casa de su nuera, su actitud fue mucho más seria, advirtiéndome que a la comunidad ya habían llegado mujeres jóvenes investigadoras: “niñas como usted llegan y tratan a todos por igual, -así es normal para ustedes-, pero entre nosotros no es así, las jovencitas, nada tiene que hacer hablando con los jóvenes”. (Fragmento del diario de campo, Febrero de 2004) Este primer grupo está encabezado por Liliana y Nelson. De todas las parejas que trataré
en este escrito, ésta es la más estable, pues desde hace 33 años conviven juntos. Desde que
Liliana cumplió sus quince años Nelson “la quiso a ella” y comenzó a conquistarla regalándole
presentes y dinero para que ella se comprara sus cositas. “Así es”, me dice ella, “así la mamá
no quiera, el muchacho tiene que convencer a la joven y a sus suegros que está interesado, que
41 Ella y otras mujeres acostumbran a decir “amiga” a la gente “blanca” , con la que tienen o espera tener buenas relaciones, en caso de que la relación sea muy estrecha se puede llegar a decir hermana, aunque para los que son cristianos este término tiene un uso mucho más amplio, generalmente los que son paisanos, se dicen entre ellos por un término de parentesco o también se llaman entre si paisano.
70
es un buen hombre, que si le va a dar cosas, y que no la va a hacer aguantar hambre”. La
mamá aprobó la unión dándoles un pedazo de terreno en el Tacana, dónde empezarán a
reproducir la vida de su nueva familia.
Hoy en día, Liliana y su esposo encabeza una gran familia, tienen 6 hijos: tres hijos
menores que dependen de sus padres; y dos mujeres y un hombre que forman cada uno una
unidad doméstica. En su casa ella brinda alimentación y cuidados a un hermano que vive solo
en la comunidad, sin mujer ni hijos; a cambio él le ayuda con cacería, y servicios para su
familia.
La hija mayor de esta pareja es María quién a su 28 años ya ha sido gobernadora de la
comunidad y hoy en día tesorera. El papá de sus cuatro hijos es un uitoto nuigaro,
descendiente de fundadores de la comunidad, quién hoy en día vive solo, pues hace menos de
un año que María tomó la decisión de separarse e irse a otra nueva casa que compro dentro de
la comunidad.
(María) ...por eso es mejor acá solita, yo me encargo de mis hijos y tranquila nadie me moleta. Yo saco a mi familia y mis hijos.
Ella no está sola, tiene su nuevo compañero, Jairo, que hasta ahora lo aceptó, pues
desde hace años la pretendía, María -indecisa de su pretendiente-, tenía miedo de la reacción
de sus padres y de su antiguo compañero. Me contó que había sido más fácil de lo que ella
creía, ya que tuvo el apoyo de su madre quién confió en las buenas intenciones del
pretendiente dispuesto a ocupar el papel de padre de sus hijos. Cuando Liliana me ha hablado
de su yerno recalca que es un hombre muy trabajador.
Como yo estaba ayudándole a la curaca a rectificar el censo, María me fue a buscar para
que sumara a Jairo; ella me explicaba que él había nacido en el Once, que “su mamá es de las
antiguas” [familia fundadora], pero se fue un tiempo con su mamá de la comunidad y regresó
hace poco. A pesar de que María es la tesorera de la comunidad, la curaca es quién finalmente
decide si Jairo se suma al censo o no, -pues para pertenecer a la comunidad tiene que haber
vivido más de nueve meses, tiempo que Jairo aún no ha cumplido-.
Otra hija de Liliana es Sandra, al igual que María, su situación cambió de un año al otro.
En el 2004 la primera vez que fui a visitar la comunidad, Sandra tenía 22 años, cinco meses de
embarazo, una niña de 7 años y vivía en casa de su madre con su novio Ivan, un señor de
Cundinamarca.
71
Un día encontré en la universidad a Liliana triste, Sandra se había ido para Cartagena con
Ivan, y le había dejado su hija mayor. Según me contó la mamá, Sandra conoció a Ivan, -un
hombre que la doblaba en edad-, en Bogotá, cuando ella trabajaba como empleada doméstica
Cuando le pregunté que pensaba del matrimonio mestizo de su hija, me respondió que aunque
él la trata bien, a ella no le gusta: “...a mí me daba pena del marido de Sandra”.
Era Junio, los hijos y nietos de Liliana pasaban vacaciones con nosotros en su chagra. Ya era de noche y Liliana estaba molesta con Denis, pues a sus catorce años de edad renegaba de estar allá, ella quería pasar sus vacaciones junto a sus amigas en la comunidad y le había negado la orden a su madre de hacer un tinto, después de descansar de las duras actividades del día. Liliana se dirige hacia mí, pero lo que dice no va precisamente para mí, yo soy el canal por el cual ella aprovecha para darle consejo a su familia. -¡Tu puedes imaginar Valentina!, como una niña de su edad tiene pereza y anda buscando novio ¡pero no quiere hacer nada!.... Ellas [Denis y sus amigas] quieren estar allá [en el once] mirando hombres. Ya son las 6 de la tarde y esas niñas no paran de andar, ¡y así quiere Denis!, cuando pasa un soldado quiere ir corriendo detrás,... ¡Qué marido va a conseguir ella en el once si todos son familia, primos, tíos, todos, con quién se va a casar!... En mis tiempos todo era diferente, para que voy a decir Valentina, Nelson era un buen hombre, joven yo no tenía quejas... y veía ese hombre cómo trabajaba, ahora viejo es que le dio por tomar. Nelson -a quién de pasadita le caía el regaño-, silencioso, como si nada hubiera sido para él, continuaba su tarea nocturna de hacer mambe. Liliana sigue contándome -o más bien recordándoles al resto-, que María era una niña muy juiciosa, que se quedaba en la casa cuidando al hermanito. En cambio Sandra no le hacía caso en nada, y así jovencita tuvo la primera hija. Como castigo, Liliana la mandó a trabajar como empleada de una señora en Bogotá. Liliana me dice: - Que una señora porque tiene más plata viene a mandarlo a uno, en cambio con la mamá puede dormir todo lo que quiera y nadie la obliga a horarios ni a nada, en cambio la señora no la dejaba [a Sandra] ni salir ni nada. Un día, Sandra la llamó, diciéndole que tenía pena de no haberle hecho caso. En Bogotá, Sandra conoció a Ivan, quién le propuso irse a Cartagena a trabajar dónde un primo. En Cartagena, Sandra no fue muy bien tratada por su patrón y cuñado y volvió a llamar a la mamá. Liliana recrea la conversación con su hija: -Mañana ve al aeropuerto a recibirme mamá, yo tuve problemas, yo no soy boba, Ivan me quiere pero la familia no, porque yo soy india pobre. Luego recrea la conversación que su hija tuvo con Ivan: - Ivan, tu que me trajiste dame plata para irme,... así llego a Leticia, ¡aquí no me venga a mandar!. -Venga [dijo Ivan]. Si ellos no quieren que viva con usted, mi primo me tiene que liquidar [patrón y cuñado de ella] y los dos nos vamos para Leticia,... otro cuñado si te quiere. El cuñado más cordial con Sandra, -él que vivía en Bogotá- intercedió por ellos. Liliana recrea la conversación de los dos cuñados. El de Bogotá le dice al otro:
72
- Ivan puede venir a Bogotá, tiempo de esclavitud ya pasó, que Ivan verá que hace. Al hablar los dos cuñados, la situación cambió y el de Cartagena les dio una tierra para vivir, por eso Sandra todavía esta allá. (Fragmento del diario de campo, Junio de 2005)
Así fui entendiendo por qué la mamá no estaba muy de acuerdo con la unión de Sandra,
por un lado implicaba que viviera lejos de ella, lo cual la entristecía pues el resto de sus hijos
viven a su lado en la comunidad; de otro lado, las relaciones con la familia del esposo
dificultaban su estabilidad y convivencia42.
En este relato-consejo que da Liliana a su familia se percibe su punto de vista frente al
futuro de sus hijas menores. Ella dice no estar de acuerdo en que tengan novios de la
comunidad, pues a pesar de que Denis es todavía muy joven he escuchado cuando están juntas
y su mamá le dice en chiste: “mucho francés te vas a conseguir allá en la comunidad”. Esto es
un ejemplo de la doble tensión entre casarse con gente que no sea pariente, pero mantenerse
cerca de la familia materna, pues esto representa seguridad y apoyo para la joven, como para
los padres.
Hija de Teresa (uitoto gïdonï), y papá bora, Carmen nació en Perú hace 25 años y llegó
hace 15 a la comunidad. Ella se unió al hijo mayor de Liliana hace varios años.
Así me contaron esta pareja su historia:
(Carmen) Valentina yo me vine como un accidente,... mi prima fue que me trajo y su hermano, ellos
viajaron allá [a Perú],... él [primo] llegó y me dijo que si yo quería trabajar en Leticia, en una granja...
(Germán) Y mi mamá me contaba de ella... Así, de accidente, una vez nosotros nos encontramos y hablamos [Germán y Carmen], así nos
distinguimos... (Carmen) Nosotras [Liliana y Carmen] trabajábamos juntas en la granja de pollos... (Germán) Con mi mamá, acá abajo en una granja, trabajaba. Imagínese que Carmen. ,... ahí de pronto será ya ella tenía confianza con mi mamá ¿no?, ella
hablaba con mi mamá,... y para que decir esta Carmen nunca fue así como dice
42 Lasmar (2002:189) analiza el matrimonio con los blancos entre las mujeres tucano de Vaupes brasilero. Ella plantea que para conocer la experiencia social de la mujer casada con un blanco es necesario comprender su posición en cuanto esposa, como su posición en el círculo de relaciones que se irradian a partir de la familia consanguínea. Desde el punto de vista de la estructura de la alianza, éste es un matrimonio distante que atiende a las necesidades de ampliar la red de afinidad de la familia para hacer frente a las demandas del nuevo orden social, pero frente a la familia del esposo la mujer se encuentra en una posición desventajosa.
73
comúnmente que andaba p´arriba y p´abajo, ¡no!, era una muchacha muy juiciosa desde que le distinguía...
Para nosotros poder vivir aquí y estar contando esa historia fue muy duro. Hoy en día para nosotros después de trece años de estar ya juntos, apenas nosotros estamos volviendo ya a reestructurar lo que somos, ya nosotros independientemente, ya entre ella y yo, ya no es papá, ya no es mamá, ahora lo que nosotros debemos de servir es a ellos ya, a los viejos.
Esta alianza no parece ser resultado de intercambios masculinos43, sino que, al
contrario, la madre del joven jugó un papel central. Al parecer por su testimonio, el interés en
el joven por la muchacha surgió de las conversaciones con su madre, sobre lo juiciosa que era
la joven con quién había establecido de antemano una relación de confianza.
A pesar de que los hijos es lo primero que llega, una pareja joven que decide unirse
puede durar varios años en construir su casa, tener su chagra e independizarse de los padres, en
este caso del hombre44. Como lo expresa Germán, independizarse no significa alejarse, ni
mantenerse aislado, sino al contrario producir lo necesario para su familia y más, para así
poder compartir lo producido con los padres y suegros.
La primera vez que fui a la comunidad me quede en la casa de esta joven pareja.
Ese día llegué y encontré a Carmen tejiendo mochilas, sentada en su casa con un hijo de brazos y tres más pequeños que revoloteaban por todo lado, tuve que pararme muy cerca para que me mirara, me saludara y me preguntara que dónde me voy a quedar, cosa que yo creía Germán ya había concertado con ella. Cuando Germán se alejó, Carmen me contó que tuvo problemas con otra estudiante de la universidad que había llegado y que a raíz de ese problema a Carmen le habían hecho brujería, se había enfermado y casi se muere. (Fragmento del diario de campo febrero 2004)
Este recibimiento y las advertencias de su suegra (que conté más arriba) a donde me
llevaron minutos después, fueron una especie de consejo sobre cómo debía comportarme, en
especial con los hombres: distante. De ahí en adelante fueron muy amables conmigo.
Carmen y Germán construyeron hace poco una pequeña maloca en el solar de su casa.
Este espacio es un lugar para compartir en familia, trabajar, descansar, ver televisión,
conversar y reírse con los visitantes que llegan a diario, de la comunidad, de otras
43 “El acercamiento que considera a las mujeres como objetos pasivos de los intercambios masculinos, se concentra en las relaciones de afinidad entre los hombres –entre suegro, yerno y cuñados– para describir cómo las diferencias de poder entre los hombres se configuran dentro y fuera de los grupos locales” (Belaunde 2005: 22) 44 Ver Johnson (2003) sobre el matrimonio entre los matsiguenka como una búsqueda por la autonomía de la pareja del resto de unidades domésticas.
74
comunidades, o amigos de Leticia con quienes se convida el casabe45, el mambe46, el tabaco, y
la comida que se prepara acá mismo. Acá también le brindan hospitalidad a quien algunas
veces en broma sus paisanos le han llamado “su hijo mayor”, pero en realidad es un hombre
mayor, que quedó hace varios años viudo y vive solo. Él permanece en su maloca, ahí come, y
ayuda con los trabajo de esta joven familia: a cargar, cuidar, hace mambe y cotidianamente les
está llevando cacería y frutas que encuentra en el monte.
3.1.2. Teresa
Carmen fue la primera hija de Teresa que vivió en Colombia. Aunque desde antes,
ella, su mamá y sus hermanas venían desde Perú a visitar a sus primas y al resto de parientes en
Colombia: “puro gïdonï”, -gente de su clan-, como dice su mamá. Cada viaje de Teresa con
sus hijas abría la posibilidad de que ella o una de sus hijas crearan alianzas con algún hombre
de la comunidad y se quedara por un tiempo.
Teresa también vivió en la comunidad del Once con el cacique de la comunidad, pero
con el tiempo, dejando algunas de sus hijas en Colombia, volvió de nuevo al Perú, porque
según ella allá tiene un acceso seguro a la tierra.
(Teresa) Allá [en Perú] nadie mezquina la tierra, -de sobra hay-,... el que trabaja, tiene tierra, el que no,
es que no quiere trabajar. Por eso yo me devolví al Perú, allá yo no paro en la casa, tengo una chagrota, me sobra la tierra
y como puro casabe,... allá me sobra el casabe, maduro de sobra, píldora de sobra por eso me fui.
Teresa vive en la actualidad en Perú, en una comunidad yagua cerca a Pebas. Sin
embargo continúa visitando constantemente a sus hijas en Colombia. La primera vez que la vi,
llegaba con Cecilia, otra de sus hijas quién había vivido años antes en la comunidad y venía al
hospital de Leticia pues la había picado una culebra y en Perú al parecer es más difícil .
45 Es una arepa hecha de yuca brava procesada. Sobre su preparación y tipos de casabe uitoto ver Briñez (2002). Sobre su preparación y simbología entre los barasana ver C, Hugh-Jones, (1979) y entre los macuna ver Mahecha (2004). 46 El mambe es la coca procesada que consumen los hombres. Sobre su significado y preparación ver Griffiths (1998), Echeverri (1993, 1997), Londoño (2004).
75
Era de noche y llegué a visitar a Carmen, su mamá y su hermana acababan de llegar en lancha desde Perú. En casa de Carmen estaban tres de sus hermanas con sus hijos y su mamá, reunidas alrededor del masato de yuca y plátano –bien fermentado- que Teresa había traído desde Perú. Teresa -a pesar de que Carmen le dijo quién era yo, me saludó: “hola Silvia”, otra investigadora que pasó por el Once. Creo que para ellas todas las investigadoras universitarias somos la misma. Ese día conocí a Carolina, una jovencita de apenas 19 años y dos hijos pequeños, que desde hace poco vive en el Once con un hombre de la comunidad. (Fragmento del diario de campo marzo de 2005) Unos meses después Teresa regresó a Colombia, esta vez pensaba quedarse por más
tiempo. El viaje lo había hecho porque su nieta de un año estaba muy enferma a causa de
que la mamá esperaba su tercer parto. A la niña ya la habían llevado a varias médicas
tradicionales de la región y continuaba secándose. Carolina a sus 20 años -y falta de
experiencia-, mandó llamar a su mamá para que le ayudara a cuidar a la niña porque el papá
estaba estudiando en el pueblo para promotor de salud de la comunidad y no tenía tiempo para
atenderla. Así, desde que Teresa llegó se amarró una tela terciada en el pecho, dónde la cargó
día y noche alimentándola constantemente, llevándola a más médicos, e intentando nuevos
remedios.
Otra de las razones de su viaje era traer a una de sus nietas de Perú, la hija mayor de
Marta. Marta había llegado unas semanas antes, también del Perú, con tres hijas pequeñas, su
pareja -un joven yagua de Pucaurquillo-, y su cuñado, -un joven peluquero y artesano yagua.
Marta había vivido años antes en la comunidad del Once con un señor barasana, padre de
sus hijas mayores, pero se separó y se devolvió junto con su madre a Perú. Esta vez viene con
su familia a Colombia para cuidar y mantener, por seis meses, la finca del alemán, vecina a la
comunidad. La casa de sus hermanas está a solo unos pasos de la finca del alemán, lo que le
permite compartir gran parte del tiempo con ellas.
Los lazos familiares entre estas mujeres son muy fuertes, ellas mantienen el contacto
telefónico constantemente, y se brindan afectos, compañía y protección. La única hermana
que no vino a Colombia mandó de regalo cuatro crías de loro para que cada una de sus
hermanas la domestique, brindándole afectos y cuidados (tal vez a cambio de su ausencia).
El compromiso laboral de Marta de limpiar el solar y recoger las hojas de la finca va de
junio a noviembre, tiempo en el que pensaba devolverse. Sin embargo unas semanas después,
mientras caminábamos hacia una minga, ella me contó su cambio de opinión: “me voy a venir
76
a vivir acá a la comunidad, voy a Perú pero para arreglar mi casa y ver que todo quede bien”.
Sorprendida le pregunté:
¿Vas a tener dos casas? (Marta) ¡No!, Cuando venga, dejo la casa de allá, pero voy a recoger lo que sembré, mis yucas y todo. (Valentina) ¿Y Wellington [esposo]? (Marta) Él quiere venir, como tiene una prima [yagua] que vive acá en Multiétnico (Valentina) ¿Y por qué te quieres venir a vivir acá? (Marta) Porque acá hay trabajo, [en cambio] allá [en Perú] uno tiene de todo pero no hay a quién
venderlo, a veces con mochila, pero no se vende tanto. Me pareció extraña su decisión de venirse a vivir a Colombia de nuevo, teniendo en
cuenta que -como su mamá dice- allá la tierra sobra, contrario a lo que ocurre en el Once. Sin
embargo no es la única persona que ha nombrado el acceso al mercado y al trabajo como la
motivación principal para llegar a la comunidad del Once. Una de sus primas, a quién
presentaré más adelante me había respondido lo mismo:
(Valentina) ¿Allá [en Perú] no había trabajo? (Sofía) Pues hay, hay,... pero tu sabes a dónde uno va a vender si todo el mundo tiene, ..entonces quién
te lo va a comprar, ¡nadie!, porque todo el mundo tiene que comer,...todas las necesidades ellos lo tenían,
En términos de acceso al mercado hay varias razones por las que la localización en
Colombia puede ser ventajosa. En la comunidad no todas las mujeres cultivan la chagra,
entonces, para satisfacer una gustosa dieta alimenticia con base en la yuca y demás productos
de la chagra, debe comprar a sus paisanas. Otra razón es la cercanía a la ciudad de Leticia a
donde llegan en avión y barco muchos turistas, empleados, estudiantes del interior del país,
facilitando la venta de artesanías y de productos alimenticios a muchos paisanos y no paisanos
que viven en la ciudad. Sumado a esto, la vecindad de colonos, -con fincas, dinero, y poco
tiempo-, es una fuente constante de trabajo para los indígenas quienes ofrecen su mano de
obra para realizar servicios tales como mantenimiento, limpieza, obtención de materiales del
bosque, madera, hojas de caraná para techar casas.
Valeria es otra hija de Teresa que vive en el Once. Ella, su esposo y sus hijos llegaron a
trabajar en el Multiétnico, otra comunidad del resguardo, cuidando la finca de una mujer
77
makuna que vivía en la ciudad. Sin embargo mientras realicé mi trabajo de campo, ella y su
familia se pasaron a vivir a la comunidad del Once.
Valeria llegó a la región con su esposo Luis, con quién tiene cinco hijos. Varias veces le
pregunté a ella la etnia de su esposo; esto no parecía tener importancia pues luego de varios
años a su lado ella no sabía claramente su etnia. Sin embargo -frente a mi terca insistencia-,
Valeria intentaba recordar; empezaba diciéndome que “era kokama, o... kichua, o...” y al final
me decía -no muy convencida- que era kechua. Lo que sí recordaba muy bien eran ciertas
costumbres de los paisanos de Luis: las malocas dónde vivían, las artesanías, la ropa de colores
que usaban y la forma en que las mujeres cargaban sus hijos en la espalda, lo cual le parecía
aterrador. También recordaba cómo lo había conocido en Iquitos cuando ella trabajaba como
empleada en un almacén de cocina. Así me contó Valeria su encuentro:
(Valeria) ...él [Luis] ya me encontró en Iquitos. Yo estaba trabajando así de empleada vendía, lozas y cocinas, de todo,... ahí fue que me
encontré con Luis que fue a comprar una cocina de dos hornillas. Él me encontró y ya no quiso irse [de su lado]...
En la temporada que hice el trabajo de campo Valeria se pasó a vivir a la comunidad
del Once, a la casa de la antigua pareja de su mamá, el cacique Jorge, quién vivía solo y desde
hace tiempo enfermó. Valeria, a pesar de la distancia -una hora a pie- desde su antigua casa
hasta la del cacique, le llevaba la comida, lo llevaba al médico, siempre le brindó cuidados
maternales, por lo que el cacique le tiene especial afecto. Él le regaló un terreno en la
comunidad para hacer su casa, y otro más lejos para cultivar. Yo le pregunté cómo había sido
este intercambio de cuidados y ayudas con Jorge:
(Valentina) ¿Y tu cogiste todas las tierras de Jorge? (Valeria) No, está limita’o porque su otro hijo también, y su hijo Jorge también, tres estamos ahí,... pero
él me esta dando a mí para yo trabajar. (Valentina) ¿Y eso es prestado? (Valeria) Pues va a sacar un documento del terreno para dármelo que quede propio de mi, porque a él
quién le va trabajar. Como yo le dije: -Tierra, nadie va llevar, todos vamos a morirnos juntos, desde que tu vives puedes trabajar la
tierra para comer de ahí, dónde más. (Valentina) ¿Y los hijos de él no pusieron problema?, (Valeria)
78
No, porque esa vez vino el hijo de Bogotá, él vino a decir: “papá”, le dijo: -¿Que gente te atendió cuando usted estaba grave, grave? Le dijo. [Jorge] entonces dijo: -Ella, Valeria, con su marido me cuidó todo, Ahí sacaron los documentos y me dio el terreno, ya todo está saca’o,... el terreno que me dio
para mi casita. Ya le entregue los documentos a la curaca. -A bueno... ...yo le dije... Un año lo cuidé, como a un bebe. Desde hace poco Elena entró a hacer parte de este grupo familiar. Ella es una mujer de
49 años, que llegó hace sólo cinco a la comunidad; tiene cinco hijos en Lima, y una hija e hijo
más jóvenes que van y vienen a Colombia a acompañar a su mamá por algún tiempo. Elena
era separada, pero hace poco encontró el remedio a la soledad con un hijo de Teresa, que en
palabras de sus hermanas “andaba solo como un huérfano”.
La llegada de Elena a la comunidad fue el reencuentro, -luego de 40 años- con su
familia. Ella es hija de la pareja Vásquez Mesías que llegó a la región en los años sesenta (ver
Cap. 2) , sin embargo perdió el contacto con sus padres entrados los doce años de edad, pues
su mamá la mandó a trabajar como empleada doméstica de una familia de Lima, Perú, donde
vivió la mayoría de sus años y formó al estilo urbano su propia familia.
Así me contó Elena su llegada a la comunidad:
(Elena) ...ese tiempo nosotros vivíamos en Perú, por Pebas como hay una quebrada bien lindísimo ... Mi mamá me mandó con una persona a Lima, cuando yo tenía diez años, ... ya de ahí yo ya no
le vi a mi mamá. Ahora cuando yo vine, ya mi mamá estaba muerta, mi papá estaba muerto
(Valentina) ¿Cómo decidiste venirte para acá? (Elena) Osea de Lima me vine a Iquitos y pues me encontré con doña Teresa, que era más mayor que
yo. Entonces yo tenía una prima, -prima pero así lejana también-,... nosotros estábamos vendiendo ahí, y bueno me dijo que había llegado, me dijo: !Ahí viene!, ¡Ahí viene Teresa!, llegó de tal parte”, dijo ella... y yo para eso siempre he pedido en la congregación de los israelitas. Yo siempre pedía al señor que yo quería para yo encontrar con mis familiares y mi señor me puso en mi camino a esta persona [Teresa]. Ya esa persona [Teresa] me hizo solamente el croquis no más, ... osea para yo llegar acá.
Cuando yo tenía cinco años, ella [Teresa] ya era mayor, ya tenía pues sus hijos, ¡verdad! yo le distinguía y me dijo:
-¿Sabe qué?, usted va llegar así y así, embárcate en tal lancha así, y vaya, yo se que allá te van a pagar el pasaje.
Yo estaba ya para irme a Lima de nuevo, pero como ya ella apareció, ya no me fui ya. Yo me quedé, me embarqué en la lancha, ya, al segundo día estaba viniendo...sin hijos,... mis hijos estaban en Lima. Ya yo me vine y ... ahí verdad que yo bajé.
Liliana como era pequeñita cuando yo me fui no me reconocía. Tu sabes que cuando uno viene de friaje uno viene blanca todo.
79
-Estoy buscando a tal Liliana. Yo le fastidiaba [bromeaba], -¡Pero de dónde!... Y ella más pensaba que era de pronto la finada [Olga la hermana difunta]. Me miraba,...ya
después yo le dije que era fulana de tal. Ya ahí ya pues ella ya me dijo: -Somos hermanas. me dijo: -Tiene que venir acá para trabajar, hacer su chagra. Yo ya me vine para acá, me gustó pues la chagra,... tantos años uno en la ciudad,... pues la
selva te llama la atención. Pero ya como vi tanta cosa, ya me desanimé.
Conocí a Elena hace casi dos años, ella andaba sola con su hija pues el reencuentro
con sus parientes no le aseguró su amistad. Sin embargo ella había decidido quedarse. En el
2004, la primera vez que hice el censo ella y su hija esperaban que su esposo se fuera a vivir
con ellas, incluso me dieron como suyos los apellidos del esposo. Un año más tarde, ambas
cambiaron sus apellidos por los de soltera de Elena ya que su esposo nunca fue. En ese
entonces Elena y su hija ya cultivaban un terreno que un hermano les había prestado, de ahí
sacaban para vender en el mercado de Leticia y conseguirse su sustento. En época de
votaciones y políticos, Elena también aprovecha las campañas electorales y las amigas de
Leticia “para comprar el arroz y el azúcar”. Mientras estuve con ella noté que sus viajes a
Leticia despertaban la curiosidad de sus vecinas quienes -aprovechándose de mi curiosidad- me
preguntaban por Elena, “que anda por ahí sola”.
La hija de Elena es Camila, ella tiene 19 años y vivió un tiempo con Daniel, un joven
uitoto de la tercera generación de descendientes de la familia Morales (ver Cap. 2). A pesar de
que Camila se crió en la ciudad, lejos de la chagra y la vida en el monte, ya empezaba a tener
su propia chagra y vendía sus productos en el mercadito. Ella siempre me hablaba de sus
deseos de hacer una carrera y de su preocupación en no quedar fácilmente embarazada.
Cuando hablábamos de su novio ella me decía: “mi novio está enamorado porque dice que es
la primera vez que sale con una mujer de afuera, pues yo no quedo embarazada fácil, yo me
cuido”. Unos meses después, ella se devolvió a Lima con el deseo de entrar a estudiar
enfermería, dejando a su pareja en la comunidad.
Alejandra es la profesora de la escuela y la única mujer bachiller de la comunidad. A
ella la conocí cuando llegué a quedarme en casa de Elena. Con el viaje de su hija, Elena se
había quedado sola, su sobrina Alejandra la acompañó mientras terminaban de construir su
casa justo al lado de la de Elena. Alejandra vive con su esposo, -un joven cundinamarqués que
trabaja de taxista en Leticia- y sus tres hijos. Además de la pareja de la otra profesora de la
80
escuela y la de Eugenia -que hablaré más adelante- son las únicas parejas mestizas que
convivían mientras estuve en el once.
A los pocos meses Alejandra y su familia se trastearon a su nueva casa, pero Elena no
estuvo mucho tiempo sola.
Un día iba con Elena en el colectivo para la comunidad y me dijo que había perdido el miedo a la soledad. Cuando llegamos, ella se bajó con un racimo de plátanos pesados. A la entrada de la comunidad, justo dónde paró el colectivo, el hijo de Teresa estaba esperándola para cargarlos y llevarlos a la casa. Ya no le da miedo estar sola porque ya no estaba sola.
(Fragmento del diario de campo julio de 2005)
Cuando Teresa llegó de Perú cargada con muchos productos de su chagra le dio el visto
bueno a la nueva pareja de su hijo:
“Que venga Elena que acá todos somos familia”, le decía a su hijo que llegó solo a la reunión de bienvenida de su mamá. Apenas llegó Elena, -entre las burlas de los niños “ahí vienen los novios”-, su suegra le entregó un gajo de plátanos, una torta de casabe, y una vasija con masa para hacer masato, como hizo con cada una de sus hijas.
(Fragmento del diario de campo julio de 2005)
Teresa aceptaba con gusto su nuera, e incluso me dijo en una ocasión que estaba muy
contenta de que su hijo estuviera con ella pues había dejado de tomar trago.
3.1.3.Lucía
La hermana mayor de Teresa es Lucía, una de las mujeres más ancianas de la
comunidad, nació cuando sus padres viajaban del Encanto hacia Perú, donde vivió hasta que
sus hijas, que habían llegado tiempo atrás a la comunidad del Once, la mandaron llamar hacia
finales de los ochenta. Así me contó su historia:
(Valentina) ¿Por qué decidió venirse de Perú para acá? (Lucía) ¡Ha!, pero ya se terminó toda mi familia, ya todo, todo ya no hay. Mejor dicho, con quien yo
para hablar. Mira,... se murió mi papá, se murió mi mamá, se murió mi hermano, se murió mi tío, se murió otro tío, se murió otro tío,. se murió otro mi hermano, se murió
81
mi hermana, se murió mi otra hermana , se murió mi tío el otro, -su hermano de mi mamá-, se murió otro, se murió el otro hermano de mi mamá, el otro; mejor dicho familia se terminó, tengo sólo una hermana [Teresa].
Aquí estaba mi hija lo que vino más primero, primero era Andrea, ...yo he dicho, “no tengo familia, aquí me pueden matar”....cogí mis dos finaos y cogí mis dos hijas y cogimos canoa, juntamos nuestro pollos, todo, todo.
(Valentina) ¿Cuándo fue la primera vez que vino? (Lucía) Primero por acá venimos [hace] tiempo, años, con mi mamá a visitar,... cuando estaba su
abuelita de ese [Alejandra], veníamos acá dónde que está su casa. Ella, venía a ver su hermano Favio que vivía, su hermano de prima Alicia.
Las relaciones, visitas, intercambio de personas, de uitoto -que llegaba y se iban de Perú
y Colombia- se mantenían abiertos desde hace años47. Para ella no era nuevo venir a Colombia,
pues desde que llegaron los primeros uitoto a la región, ella y su madre viajaban a visitar a sus
parientes. Es de destacar el énfasis que hace Lucía en las relaciones familiares como una
mecanismo de confianza y protección para mantener la vida: “no tengo familia, aquí me
pueden matar”. Esta fue la principal motivación para su desplazamiento a Colombia.
Lucía llegó sin pareja a la comunidad y vivió -antes que su hermana-, con el cacique.
Antes de él, ella tuvo tres alianzas con hijos en su vida. El primero fue un hombre bora con el
que tuvo cuatro mujeres y un hombre que falleció. Aparte, ella tiene dos hijas más con un
hombre del que dice las acercó al cristianismo, pues era pastor. Hoy en día ella vive con todas
sus hijas, nietos y nietas en la comunidad, juntos forman otro gran grupo de mujeres parientes
que en ocasiones de mingas se junta con el grupo de mujeres de Teresa. Tías, hermanas,
primas, y sobrinas orgullosamente dicen: “acá estamos pura familia, somos familia, no
necesitamos a nadie más”.
En su casa, Lucía vive con dos de sus hijas de 18 y 19 años, sus yernos provenientes de
otras comunidades y sus nietos. También vive con una nietecita de apenas 10 años, a la que
cuida con mucho esmero, pues quedó huérfana a temprana edad. Lucía le tiene un cariño
especial, anda con ella, habla de ella, comen siempre juntas, incluso del mismo plato, se
acuestan en el suelo frente a frente, murmuran, se ríen, y se consienten.
47 Micarelli (2003:75) describe también las migraciones temporales entre el río Ampiyacu en Perú, el río Caquetá y Putumayo en Colombia y el resguardo al sur del Trapecio Amazónico Colombiano.
82
Una de sus jóvenes hijas también pertenece a Lomalinda, una comunidad ticuna por el
río Amazonas, pues de allá es su pareja. En sus idas aprovechan para traer pescado a su gran
familia48.
El desplazamiento de su familia empezó con su hija Inés, que vivió en los años
cuarenta con Rodrigo uitoto, gïdonï.. Tras ella fueron llegando sus hermanas y la descendencia
de Lucía iba aumentando, consolidándose también su red de parientes. Primero Andrea, que
también formó una familia con otro hombre uitoto residente en el Tacana. Después llegó
Lucía, su hija Sofía (que venía con su pareja desde el Perú) y sus hijas menores que crecieron
en la comunidad del Once pero escogieron hombres externos a la comunidad, paisanos de
otras comunidades49.
Sofía es la hija mayor de Lucía, tan parecida a su madre que al comienzo me pasaba que
hablaba con una y creía hablar con la otra.
Así me contó Sofía su historia:
(Sofía) Yo a la comunidad ya tengo 14 años desde que me vine. Yo anteriormente vivía en el Perú... En el Perú tu sabes a veces la vida es muy cara, es una vida
muy crisis, que uno, ¡claro! tiene los productos, o tiene buenos sembríos de plátano, de yuca, piña, fariña, casabe; pero uno no tiene, a donde uno negociarlo ¿no?.
Entonces llegamos a pensar aquí en Colombia, todo uno no pierde el trabajo, todo es fácil y pensando eso, pues nosotros mismos decidimos venir aquí a Colombia.
Entonces pues los primeros antes, estaban mis dos hermanas: Inés, mi hermana vino acá en Colombia, acá tuvo marido y así mi mamá venía a visitarle, y por fin le gustó el lugar,... a quedarse acá, ...ya ella le dijo, a mi mamá, le llamó a mi mamá:
- Que venga a vivir acá, ... uno por qué sufre por allá y no tiene cómo trabajar o vender los trabajos.
Y entonces mi mamá se animó y ella vino. Cuando mi mamá ya estaba un año por acá, ... me mandó una carta, a mandarme una
encomienda donde me manda decir para yo también venir acá, entonces pues me hizo animar eso.
Yo me vine, con todos mi esposo y mis hijos,
Sofía al igual que su prima Marta, señala el acceso al mercado como la motivación
principal del viaje.
48 Esta situación es comparable a la descrita por Gow (1991:137) para el caso de los piro, entre quienes la residencia uxorilocal presenta ventajas para los padres de la pareja. Cuando la pareja reside en el hogar de los padres de la esposa, las obligaciones económicas del hombre con su esposa se extienden hacia sus suegros, y por lo tanto comparte su cacería, así como el suegro puede traer carne y la mamá o la hija cocinan para todos. 49 En este caso solo hablo de “las hijas de Lucía” porque su único hijo falleció.
83
Hoy en día ella vive con su esposo Guillermo, -un hombre kokama con el que llegó
desde Perú-., y en casas vecinas están sus dos hijas, yernos y nietos. La mayor de ellas vive
con un hombre descendiente de los Flores faillajenï (ver Cap. 2) y la menor con un joven
mestizo-ticuna del clan vaca 50, proveniente de Santa Sofía al que conoció estudiando su
secundaria en Leticia, pero que luego de tener un hijo detuvo sus estudios para dedicarse a la
crianza. Sofía dice que él es su yerno preferido porque le trae pescado cuando va al río
(Amazonas) y cada vez que tiene trabajo le regala cosas.
El hijo de Sofía es mestizo, vive solo en el puesto de salud, hace su bachillerato en
Leticia y es el secretario de cabildo gobernador de la comunidad. Su mamá parece orgullosa de
su hijo; en su casa, en la pared más grande, reposan tres de los diplomas que él ha ganado51.
Cuando Sofía me pedía algo, me pedía bien sea comida o útiles para su hijo: una calculadora,
un diccionario, un libro.
Aunque Guillermo no es el papá de sus hijos, los a ayudado a criar, brindando el
cuidado y afecto de un padre.
Así me contó Sofía la historia de sus alianzas:
(Sofía) ¡Ah!, yo primeros tiempos vivía con el papá de mi hija mayor en Pebas, donde que era la
comunidad de él, ahí viví con él cuatro años. Después de cuatro años,... -pues él me estropio mucho-.... cogí una canoa y me largué donde mi mamá. Yo le digo:
-Mami yo no voy a regresar más con ese señor no quiero que me esté golpiandome así por otra mujer. (...)
Yo ya desde muy pequeña yo salía a trabajar al lado de los blancos, entonces yo sabía que es una empleada,... para mí ya nada era difícil. (...)
Después que yo andaba trabajando y me conseguí al papá de mi hijo, un solda’o, un sargento primero era él. El señor era de Iquitos, ¡gente blanco¡ , pero a mi me daba pena de él, era unos ojos claros, ¡bien bonito era él!. Y él estaba persiguiéndome, ... persiguiéndome hasta l´ ultimo, que yo nunca le paraba bolas a él, ¡a mi me daba pena!, yo digo: “yo soy una indiecita, como yo voy a estar con él, es gente blanco”, y él me dijo:
-A mi no me importa la raza, ni el color de nadie, sino yo soy el hombre que te quiero. Hasta el día que él mismo se fue a hablar con mi patrona, -yo ya estaba trabajando con un
mayor y mi hermana estaba con un comandante, y él estaba atrás de mi-,... hasta que el habló con la señora, ósea me pidió la mano de la señora,... porque ¡yo no!, a mi me daba miedo de los soldaos, hablar con ellos.
Pues él habló con ella para que ella lo permite entrar en la casa para que puede hablar conmigo. Vino ‘onde mi, me vino a preguntar que “él quiere hablar conmigo”, yo le digo:
-Yo no puedo hablar con ningún solda’o, a mi no me gusta de los soldaos estar acercando. Él me dijo: -No, yo hablé con la patrona.
50 Clan ticuna designado a los blancos. 51 Sobre la identidad de los hijos mestizos de madres indígenas entre los tucano del Vaupes brasilero ver Lasmar (2002:203)
84
-Bueno, Yo le dije, y abrí la puerta. Le digo: -Tome asiento ahí. Y él se sentó ahí, empezó a hablar conmigo,... bueno, tantas cosas me prometió, yo le dije, -Pero usted sea franco en decirme que usted tienes mujer o no tienes mujer. Porque a mi nunca me gustaba estar molestando hogar de nadie. Ahí yo ya le acepté a él y él ya
llegaba,... yo estaba como siete meses con él, tres meses él me cuidó de mi periodo y por eso él me tenía bien controla’o, a los cuatro meses me dijo:
-Yo ya no te voy a cuidar, Me dice. Verdad, yo me metí con él, ¡mira una sola!, yo ya estaba embarazada. Y cuando el otro
compañero me dice: -¡Ay porque te saliste! [del trabajo], si ese hombre tiene mujer, ya te dejó engañada con ese
hijo ahora. Me decían sus compañeros, yo les digo: -A mi no me importa si me dejó engañando, el hijo que yo voy a tener me va servir es a mi,
no a él,... aunque sea con cualquier basura, como sea, pero yo lo voy a criar Verdad, y así él se fue... Yo hice lo posible solita,... como yo nunca soy [de] esperar nada, solo,
yo trabajo. Yo tenía ya mis pañales compra’os, todo, todo, tenía preparado ya con tiempo ya, ... entonces solita yo registré a mi hijo. (...)
Ya cuando él [el hijo] nació, nació todavía cuando vivía mi abuelita. Mi abuela quedó muy contenta cuando él vino a nacer, mi abuelita le cortó el ombligo de él, dijo:
-Algún día cuando yo sea más ancianita, él me dará si quiera cualquier pescadito, pescando para yo comer, o me dará siquiera algún bastoncito para mi.
(Valentina ) ¿Tu lo quieres harto? (Sofía) Si, mi mamá, mi abuelita, lo quería mucho, ... el papá tiene toda ese carácter de él,... mire el ojo
de él, no es negro ojo de él y él era bien mono cuando él nació, si,.. bien mono era,... y eso tanta peluquiada de él, no es tan negro pelo de él,... y la gente cómo me paraban prestando el niño p´allá y p´acá, todo en Pebas,
Y este señor [Guillermo] me andaba persiguiéndome también. Cuando tenía un añito [el hijo] yo llegué a vivir con este señor [Guillermo],... en su poder de él mi hijo ya creció,
(Valentina ) ¿Vivías en Pebas? (Sofía) Si. Él [Guillermo] le registró,... él [hijo] perdió el apellido del papá ya, aquí yo ya le cambié, aquí el
vino a perder el apellido del papá, ya no lleva Flores, Flores, el lleva Murayari ya, Murayari Flores.
¿Guillermo?, él ya vivió conmigo, ...ya él es responsable de ellos y hasta ahora en poder de él, él lo está haciendo educar. Gracias a Dios me salió un buen marido, no es como otro hombre que le gusta jartarse el alcohol, todo él cuando él trabaja, él consigue la platica todo es conmigo, pues él me dice:
-Está la plata, yo ya conseguí para que usted vea que necesidad hay p’a la casa, que necesidad tienen los hijo, usted verá.
Gracias a dios, pues viendo eso,... yo viendo el comportamiento de él, yo ya le acepté a casarme con él. Ya tenemos 10 años de matrimonio por lo católico, pero yo con él tengo 23 años de viviendo ya con él.
De ahí nosotros trabajando con él, es una persona muy rebuscador, es una persona muy trabajador, y cuando yo estoy un poco mal de salud, él se preocupa por mi, por los niños, muy bella persona es él.
85
Las uniones con militares que pasan cortas temporadas en estas ciudades es bastante
común. En un par de ocasiones vi a un grupo de jóvenes soldados sentarse a descansar en el
centro de la comunidad, las madres advertían a sus jóvenes hijas de no salir, porque ellas
sabían que estos jóvenes venían a buscarlas. Cuando estas uniones se dan, no suelen ser
duraderas y casi siempre dejan a las mujeres solteras y con hijos52. Sin embargo es necesario
contextualizar esta situación en el caso de Sofía.
Haré un breve recuento de su historia. La primera vez que salió de su hogar materno,
Sofía se fue a vivir con su primer cónyuge, un paisano de una comunidad en Pebas; a causa del
engaño y los malos tratos que recibió, volvió a su hogar materno. Su madre le ayudó a criar
un tiempo a la hija de este primer encuentro. De nuevo Sofía salió de su casa, pero esta vez a
trabajar como empleada doméstica donde los blancos y allá conoció a un soldado. A decir por
la minuciosa descripción de su encuentro, para ella es muy importante todo lo que se hizo
rogar de este pretendiente. Una vez aceptó y quedó embarazada, los amigos le dijeron que
había quedado engañada. Pero ella resiste ante esta afirmación valorando su esfuerzo al criarlo
y la ganancia para ella de tener ese hijo. Esto es corroborado por su abuela quién se
enorgullece de ella. De los hombres que ella conoció, sólo a su actual pareja kokama, le
dedica un buen tiempo, describiéndolo como un buen hombre: trabajador, que no es
borracho, que se ocupó de sus hijos, que le da la plata para que ella la administre. Algo muy
importante que sobresale en su relato es su capacidad de escoger su propia vida, sus alianzas y
separaciones. En ausencia de una dependencia económica, afectiva, ella se posiciona como
dueña de si misma.
Sofía, -posiblemente por su experiencia en el mundo de los blancos-, es muy hábil para
relacionarse con los foráneos que llegan a su casa, turistas, investigadores, promotores de
instituciones, entre muchos. Cuando llegué ella me dijo que no había ningún problema en
quedarme, que ella siempre recibía a las amigas en su casa.
Andrea es otra de las hijas de Lucía, ella tiene 40 años y hace 10 años es madre soltera,
a pesar de que tiene cuatro hijos, dos hombres y dos mujeres con tres parejas diferentes, todos
uitoto. Tres de sus hijos dependen y viven con ella, la hija mayor vive con su pareja en una
comunidad ticuna cerca de Leticia. Ella dice que “así es mejor, nadie la molesta”53.
52 Una situación similar es descrita por Lasmar (2002: 194). 53 En el capitulo 5 describo como ella consigue el sustento de su familia.
86
Las relaciones de pareja que tiene ahora son más libres, pero “marido ya no, porque
ese compromiso implica más cosas que no, no”. Por lo que sé, la violencia intra-familiar ha
sido una de las causas de que haya decidido estar sola. Andrea parece físicamente una mujer
más joven de lo que es, pero en su actitud mucho más vieja: se ríe duro, habla fuerte, juega
fútbol, anda sola; aunque tiene la compañía de sus hermanas y de su mamá.
Digo esto último porque en lo que percibí, las mujeres más jóvenes tienden a ser más
silenciosas, tímidas, guardan distancia con los hombres no parientes, se cuidan de no andar
solas (pues esto no es muy bien visto); en cambio las mujeres mayores andan solas, hablan
duro, se ríen duro, bromean con hombres, mujeres, viejos y jóvenes.
3.1.4. Constanza
Constanza tiene más de ochenta años, es la más anciana de la comunidad. Quedó hace
años viuda y ahora vive sola en su casa, pero cuenta con el apoyo de sus hijas que ya son
mujeres adultas y siempre están pendientes de ella, visitándola, llevándole comida, cuidándola.
Cuatro de sus hijos, un hombre y tres mujeres viven en la ciudad de Leticia. Un hijo vive en la
comunidad del Km.6 y tres hijas viven en el Once. A pesar de que ella no hace mucho vive en
la comunidad, llegó al Tacana hace más de 40 años, cuando la Junta de Acción Comunal no se
había creado, e hizo parte de su fundación. Por lo que Constanza me contó, a pesar de que
su esposo era uitoto gïdonï, cuando llegaron, no tenían parientes en la región, pero conocía a
la gente desde Perú. Viviana quién ya había llegado, se convirtió en su comadre, al ser la
partera de la niña que estaba pronta a nacer. Así me contó Constanza su historia:
(Valentina) ¿Dónde vivía antes de llegar a Colombia? (Constanza): ¡Ha! yo estaba en Perú, tenía un problema,... mi esposo tenía un problema, le dañó un brujo,...
ahora es que a Mauricio [su hijo] le mandamos curar de salud, ... de ahí vinimos y le cogió al otro,... ese tenía ocho años, ese es lindo mi hijo, bien monito, parece.
(Valentina) ¿Y por qué se vino? (Constanza): Porque nos seguía el brujo, ha jura’o para matar. Como en ese tiempo nosotros no seguíamos
palabra del Señor, mi viejo se emborrachó, se emborrachó, le insultó al brujo. (Valentina) ¿Tu tenías parientes acá? (Constanza):
87
No, yo no tuve,... ¡Si!, yo tenía, mi comadre ese Viviana, mi compadre Vargas, ellos fue que vinieron primero y en esa casa fue que nosotros llegamos cuando nosotros llegamos. Mi Viviana [su hija], ese que está [de] gobernadora, ese [la hija] vino en barriga, apenas nosotros llegamos, ... la que está de gobernadora nació, ...[Viviana Sánchez] mi comadre, ella le cortó el ombligo.
Constanza conoció a quién fue su segundo hombre, un uitoto gïdonï, cuando trabajaba
como empleada doméstica en la ciudad de Iquitos. Así me contó Constanza su encuentro:
¡Asíiii! andaba yo solita,... la gente decía “!Huuu! ahí viene el contingente, contingente”. Ya, ahí ....mi viejo vino ya, papá de mis hijitos, él era solda’o. Como aquí ¡paraada!, ...como él
me conocía siempre - ya me conocía -,... siempre cuando vivía con otro joven. Yo así pues inocente, ahí me dio su propina,.. yo decía:
-Para qué, no, yo tengo. -Tome pa’ que compre alguna cosa, por ahí que te guste. -Ha bueno. Yo digo: “me esta regalando pues”, y me dijo: -Donde vive, más tarde yo pasó. Ahí me habló y me dijo tantas cosas,... hasta último dije “bueno”, yo enferma quien no va dar
remedio, hombre bien trabajador, por eso hasta ahora yo mi marido no me olvido. A veces yo me acuerdo,... yo lloro, porque fue hombre trabajador,... sus hijitos nunca le aguantó hambre, ¡nunca, nunca!, si no compra del pueblo, él busca por aquí atrás. Y así, de un momento se enfermó mi marido, descansó... Así estamos aquí, mi esposo me dejó toda tierra de mis hijas.
Su historia se parece en varios aspectos a la de Sofía. Primero estuvo con un hombre
blanco, hasta que su esposo la empezó a conquistar ofreciéndole dinero como una manera de
demostrar sus habilidades en conseguir recursos y su interés en compartir el trabajo con ella.
Eso la conquistó y a pesar de que se hizo rogar, -lo que puede ser una manera de coquetería
femenina-, lo aceptó. Ella lo describe como un buen hombre, ante todo trabajador, que cuidó
a sus hijos y a ella hasta la muerte. Estos cuidados fueron suficientes para ser recordado y a
diferencia de los nombrados anteriormente, haber creado una dependencia emocional con su
mujer: “por eso hasta ahora yo mi marido no me olvido”.
Constanza conserva aún “la finca”, como ella le dice a las tierras que ocuparon hace
cuarenta años, que quedan cerca de la carretera, en el kilómetro 9, limitando con las tierras de
la parcialidad Moniyamena. Constanza ya repartió esta tierra entre sus hijas, a unas les tocó
más que a otras, porque según ella, no a todas les gusta el trabajo de la chagra. Sus hijas son:
Viviana, la gobernadora actual del cabildo, que vive desde hace poco con un hombre Morales;
Eugenia que vive con un señor de Perú y Leonor que vivía hasta hace poco con un costeño,
pero desafortunadamente enviudó. Todas sus hijas, al igual que su madre, han viajado por
88
muchas regiones trabajando como empleadas domésticas, tienen hijos de diferentes parejas y
su actual cónyuge es quien cumple el papel de padre.
(Leonor) Cuando era joven estuve en Bogotá cuatro años trabajando de empleada. Eugenia también
estuvo en Medellín, ella salió también trabajar... Yo salí de trece años de la casa a trabajar. Allá [en Bogotá] me presentaron novio, pero yo tenía
miedo de quedarme por allá sin familia,.. de pronto me quedaba por allá y me abandonaban con mis hijos.
Eugenia es otra hija de Constanza; ella llegó hace catorce años a la comunidad. Catorce
años asentada en un lugar, pues gran parte de su vida fue viajar, como ella misma dice: “mi
cuerpo está acostumbrado a viajar” . Ella me cuenta del río Amazonas, de Iquitos, de
Manizales, de Buga, de Girardot, de Bogotá, de Medellín:
(Valentina) Doña Eugenia, por qué decidió venirse para acá? (Eugenia) O sea, ya conocía lo que era una comunidad ¿no?,... quería una propiedad, una casa, propio,
para no estar pagando arriendo y con los hijos. Más que todo por eso. Mi mamá ya estaba acá, hace rato. (Valentina) Viviste todo el tiempo en Leticia? (Eugenia) Pues, cuando era muchacha, cuando era soltera, mantenía viajando. Viajaba solita a trabajar.
Por allá viajando, tuve el papá de mi hijo y se murió [el papá del hijo], fracasó mi hogar y otra vez me fui.
(Valentina) Cómo conseguías los trabajos en el interior? (Eugenia) A veces era la hermana de mi patrona donde que yo iba a llegar, o a veces por medio de otras
amigas,... pero iba muy, muy recomendada. La primera vez que viajé, viajé de 13 años, viajé a Medellín, y ahí estuve casi dos años, de ahí ya
me fui para otros pueblitos, ...estuve por Girardot, ... después regresé a la casa de mi patrona, ...de ahi se murió la abuelita de mi amiga [de la que la recomendó], nos fuimos para Buga, pero por ocho días. De ahí ella [la amiga] se vino para Leticia y yo me quedé.
También vivió unos meses en Caballococha de dónde es Jorge, su marido.
El primer día que fui a visitarla me contó muchas cosas de su vida, que vivió en Caballococha cuando su primer hijo tenía 5 años, que le gustó mucho porque allá había harto pescado, y harta tierra para cultivar: “bien bonito, no es como acá”. Entonces le pregunte por qué se había devuelto. Constanza -que hasta ese momento había estado sentada en el suelo callada- dijo en voz alta: “! Porque a ella no le gusta de esa gente!, no es su gente”.
(Fragmento del diario de campo Febrero de 2005)
89
Eugenia y Leonor tienen maridos “no indígenas” y no hace mucho tiempo que viven
en la comunidad. Pues vivieron por mucho tiempo en Leticia, trabajando como empleadas, en
restaurantes y pagando arriendo. Leonor tiene 46 años y desde hace poco es madre soltera
por segunda vez. Para sostener a su tres hijos pequeños, trabaja casi todo el día como niñera
en una reserva vecina. Como ella cuenta, salió de su casa muy joven a Bogotá, donde trabajó
como empleada doméstica. Allá tuvo novio, pero conciente de la situación desventajosa en la
que se encuentra una paisana al unirse a un blanco en una cuidad distante de su familia
(recordemos el caso de Sandra): “de pronto me quedaba por allá y me abandonaban con mis
hijos”, no lo aceptó. La primer pareja con quién vivió nueve años y tuvo cuatro hijos, fue
un hombre kokama, del que se separó, al parecer por malos tratos. Después de eso ella vivió
en Leticia, dónde trabajó como empleada doméstica y conoció a un hombre de Barranquilla
que sería el papá de sus tres niños pequeños. Hace tres años llegó con su marido a vivir en la
comunidad, en casa de su mamá. Ellos había logrado que la comunidad le diera un lote para
construir su casa, sin embargo, los eventos que siguieron cambiaron su vida. Una noche
Leonor soñó con la menstruación, cargando un bebe, en la mañana le contó a su mamá su
sueño, y ella le advirtió: “hay hija te vas a quedar viuda”, y así pasó. Al poco tiempo su marido
falleció según ella “de envidia”.
Para complementar esta historia contaré una conversación que tuve con un señor:
Un día que salía de la comunidad me recogió en moto un señor que parecía como colono del interior, y venía del Km. 24. El señor me preguntó qué hacía en la comunidad y cómo me parecía esa comunidad, yo le respondí más o menos lo que pensaba, -que parecía problemática, pero que había gente muy linda, bla, bla-,. Yo le devolví la pregunta, él me respondió para mi sorpresa que había vivido ahí, por su mujer, que era indígena, -aunque “no tan indígena” porque según él había abierto los ojos-. Este hombre era el esposo de Jimena, una de las hijas de Constanza que ahora vive en Leticia y trabaja como aseadora. Ellos se salieron de la comunidad porque según él había mucha envidia: “yo no creo en brujería niña, pero a mi me la hicieron, yo tenía un colectivo con el que hacía carreras y me lo dañaron”.
(Fragmento del diario de campo Febrero de 2005)
Para los hombres descendientes de familias fundadores, la convivencia se fundamenta
en los fuertes vínculos con sus parientes, sin embargo la situación difiere para los hombres
90
venidos de afuera54. En el caso de los que se reconocen como paisanos ( maridos kokama,
quechua, yagua, incluso los ticuna-mestizos), según mi observación, en el caso de las mingas
grandes forman entre ellos lazos de solidaridad: grupos, en los cuales se ubican relativamente
aislados del resto, trabajan juntos, se hacen chistes entre ellos, se acompañan; manteniendo
distantes, pero cordiales, las relaciones con el resto de hombres residentes.
En contraste, los hombres venidos de afuera, que no son paisanos, sino que se
perciben como colonos, sus relaciones con el resto de hombres es más distante. Es común que
decidan irse a vivir con la mujer a otro lado, como el caso de Sandra, de Jimena, o mantengan
un ritmo de vida alejado de la vida en comunidad, como el marido de la profesora, quien
trabaja casi todo el día en Leticia como taxista, o el marido de Eugenia quién en varias
ocasiones exageraba diciéndome que a él no le gustaba meterse con nadie de la comunidad.
Nunca lo vi en reuniones comunales, y en algunas mingas fui con Eugenia, sin su marido.
La mayoría de estas mujeres nos ha contado sobre sus familias, su vida y los viajes
como una constante. En estos viajes se encontraron con muchas personas, y algunas les
dejaron hijos. Pero lo que me parece más importante resaltar es que si hubiera analizado las
alianzas únicamente desde su aspecto sincrónico, en un momento de sus vidas, no hubiera
alcanzado a percibir lo que las mujeres señalan como ganancias a su esfuerzo a través del
tiempo. Lo que aparece como un proceso conciente a lo largo sus encuentros con otras
personas es la selección de las mejores relaciones, de los buenos hombres y parientes y la
acumulación de hijos como una ganancia.
En estos relatos las mujeres, lejos de sentirse un objeto de intercambio a ser
controlado, o dominado por una sociedad masculina, se posicionan como gestoras de sus
propias decisiones. Los fracasos o éxitos de sus relaciones conyugales dependen en todos los
casos del esfuerzo y el trabajo invertido en el cuidado y mantenimiento de la pareja. Por esto
una forma en que el hombre seduce a la mujer es demostrando lo que puede ofrecer, el
resultado de su trabajo bien sea dinero, bienes o carne55.
Así como el matrimonio permite a la mujer independizarse de su hogar natal, este
ultimo representa también la independencia de la mujer frente a su hogar conyugal. Es decir,
54 El término “afuera” lo utilizo para referirme a la gente que no se posiciona frente a la mayoría del grupo como pariente en términos de descendencia (hijo, sobrino, nieto) sino a través de la alianza y la convivencia (esposo, compadre, cuñado). 55 Otras mujeres me han contado que una forma en que sus maridos suelen pedir disculpas es llegar con sartas de pescado o pedazos de carne.
91
las mujeres crían a sus hijos e hijas, para que puedan crear de manera independiente su propia
familia, pero el hogar materno permanece abierto al retorno. En caso de que el nuevo hogar
no funciones, las mujeres vuelven al lado de su madre.
3.2. Vivir en familia
Un día acompañé a Lucía a sacar hormigas para hacer su tucupi. Ella me estaba contando sobre el origen de las etnias y clanes uitoto, me decía que las tribus deben dividirse para aumentar: -Si una hija, de principio de mí sale, de mi hogar,... ese ya sabe por qué se va, ese ya tiene cómo defender su hogar, cómo vivir, …y esa mujer, se va y tiene que aumentar otra gente -yucunas, boras,... -; y otras mujeres deben venir con nuestros hombres a aumentarnos. Entonces le pregunto por qué en el Once ocurre lo contrario, -como es el caso de la familia de ella, pues son otros hombres que han llegado a vivir con ellas, y sus hijas, permanecen juntas-. Ella se queda pensando un tiempo, y me dice: -Si, también,... también puede ser así. Porque si tú no quieres cambiar de tu tribu, ¡pero no es propio tribu!, mismo así como hermanos; son tribu, pero tiene casi clan juntos, pero de otro,... ese aumenta ahí, no se va, como acá [en la comunidad del Km.11]. Lucía se queda otro rato en silencio, yo la observo y al rato me dice: -Es que una niña siempre se acuerda de su mamá, pero una niña, una mujer, hombre no. Hombre dónde que se va, no te acuerdas, ¡coge tu mujer y te vas!, no dice que “dónde está tu mamá”.... Mujeres si, o se quedan, o siempre están pendientes,... o si están lejos le llama, al menos y llegan, vienen.
(Fragmento del diario de campo Avril de 2005)
En su relato aparecen varios puntos importantes para entender el papel de las mujeres
de estas comunidades hoy en día. De un lado, la importancia de aumentar la gente que como
mostraré en el capitulo 6, se relaciona con el propósito femenino de acumular esfuerzo y
trabajo. De otro lado, la tensión entre una ideología en la que las mujeres se crían para irse a
vivir con “otra gente” (virilocalidad) y el deseo de vivir con la familia materna
(uxorilocalidad).
Como mostré en el segundo capítulo, en los primeros momentos del poblamiento, las
alianzas entre residentes fueron un mecanismo de ocupación de una sociedad que se
reacomodaba al nuevo espacio. Con el pasar del tiempo y la convivencia conjunta, los vínculos
de parentesco entre los residentes se van haciendo más cercanos. En el caso de los uitoto,
92
existe la preferencia de casarse con alguien lejos, que no sea pariente56. Aunque no es imposible
encontrar uniones jóvenes entre residentes de la comunidad, es poco común. Así lo expresa
Liliana en su preocupación sobre la escogencia del cónyuge de su hija Denis: “Qué marido va a
conseguir ella en el Once si todos son familia, primos, tíos, todos, con quién se va a casar”.
De acuerdo a esta ideología, las mujeres pueden ser criadas para irse lejos a conseguir
marido. Efectivamente la movilidad es una parte constitutiva de las mujeres, hace parte de su
conocimiento de vida y por lo tanto de su cuerpo: “mi cuerpo está acostumbrado a viajar”,
“uno de mujer es andariega”, son frases con las que ellas explican sus viajes frecuentes.
En la actualidad otras motivaciones mueven a las mujeres a salir y viajar lejos de su
familia. Trabajar como empleadas domésticas en las ciudades de ambos países (Perú y
Colombia) parece ser la forma más común por la que las mujeres viajan. Incluso Liliana, quien
parece ser la mujer más estable, cuenta que tenía una hermana que la motivaba a salir del hogar
y le decía: “por qué tu no sales a trabajar para que usted se vista porque tu ya eres una
muchacha, buenas cosas, buena ropa o buen zapato”. Al comienzo me extrañaba que las
jovencitas solteras con las que hablaba me contaran como una de sus primeras aspiraciones el
salir lejos de la comunidad. Pero creo que en este contexto este hecho adquiere sentido.
A pesar de que la sociedad impulsa esta movilidad hacia fuera, madre e hijas mantienen
un vínculo permanente, saben cómo está, dónde está, y en algunos casos como el de Teresa,
se desplaza fácilmente a ver a sus hijas. El fuerte vínculo entre las mujeres parientes,
promueve una tendencia a que las mujeres escojan vivir con sus madres y hermanas57. Luego
de viajar y posiblemente intentar vivir con las familias de sus cónyuges lejanos, aparece en sus
relatos otro momento en el que las mujeres regresan al lado de su madre . Algunas llegan con
sus maridos o siendo madres solteras.
En el caso de las familias de Lucía y Teresa, la primera mujer (Inés, Carmen) llega a
vivir con las familias de su pareja en la comunidad (virilocalidad) Tras ellas llegan
56 Gasché (1977) describe que entre los uitoto no hay una regla de alianza prescrita. Sin embargo, hay una preferencia de casarse con un no-pariente. Cuando una mujer y un hombre se casan, los miembros de las dos parentelas se constituyen en parientes. El ideal exogámico se traduce en que “uno se casa lejos” con “otra gente". El encuentra una contradicción en la formula, dado que al decir “otra gente”, se pretende la exogámia, pero al sumar “lejos”, se revela una ilusión, ya que se admite implícitamente el rol de la extensión espacial, entonces un parentesco lejano –en el tiempo y el espacio- como consecuencia ultima del sistema y de la historia. 57 El que las mujeres busquen vivir con sus madres y hermanas se relacione con lo que plantea Gow (1991:166) respecto a los piro, dónde el parentesco y la residencia está basados en la memoria de los cuidados y la comida brindada por los parientes en la crianza.
93
paulatinamente sus hermanas, madre, hijas, primas. Las primeras que llegan solas establecen
alianzas con hombres de la comunidad, y así se van formando redes de mujeres parientes que
permite que otras mujeres lleguen a vivir con cónyuges externos a los habitantes de la
comunidad (uxorilcalidad). Si lo vemos desde el punto de vista sincrónico una mujer va a vivir
al hogar de su esposo, pero en una perspectiva diacrónica lo que se traslada es una familia
completa.
Luego de su explicación sobre la partida de las mujeres para aumentar otra gente, le
pregunto a Lucía por qué no parece ocurrir esto en la comunidad, sino que como en el caso de
su familia, ella vive con todas sus hijas y nietas, y ella dice: “Es que una niña siempre se acuerda
de su mamá, (...) hombre no (.....) Mujeres si, o se quedan, o siempre están pendientes,... o si
están lejos le llama”. Estos estrechos vínculos entre mujeres familia, madre-hijas se traducen
en una tendencia hacia la residencia uxorilocal aunque en la ideología permanezca un principio
virilocal, como ocurrió con la duda de Lucía. En el río Ampiyacu, en Perú, en la comunidad de
Pucaurquillo uitoto Gaché (1982:17) describe unas características similares a las que se
presentan en la comunidad del Once (convivencia de diferentes linajes “huérfanos”, ausencia
de maloca como residencia de un patrilinaje y por lo tanto ausencia de un jefe político y
religioso) que permiten la presencia de casos matrilocales.
Frente a la pregunta: ¿por qué decidiste venirte a Colombia? cada una de las mujeres
expresa una preocupación diferente, que puede ser al mismo tiempo la preocupación de
todas: Liliana señala el origen de su familia en Colombia, Lucía resalta las relaciones
familiares, Sofía el acceso al mercado, Constanza la salud de su familia, y Eugenia las ventajas
de la vida en comunidad. Sin embargo al ver los relatos en su conjunto se percibe que bajo
estas singularidades subyace como determinante en el desplazamiento de las mujeres el querer
convivir “con su gente” como bien lo expresa Constanza al intervenir en la conversación que
tenía con Eugenia. Este punto me impulsa a preguntarme: ¿Quién es “su” gente? ¿ La
familia, el clan, la etnia?58
El desplazamiento a la comunidad ha dado como resultado la consolidación de grupos
de parientes que mantienen fuertes vínculos de cooperación y compañía59.
58 Gasché (1977) escribe sobre la organización social uitoto, en la cual cada individuo distingue entre “nuestra gente” y “otra gente”. En este caso “nuestra gente” designa a los parientes según el principio de unificación patrilineal que forma un patrilinaje. Aunque la categoría pariente incluye más gente que el propio linaje. 59 De manera similar Gow (1990:10) describe que la gente nativa del Bajo Urubamba ve en su comunidad a un grupo de parientes e insisten en que “aquí todos somos familia”, como dicen. La misma gente admite que en
94
Desde el punto de vista de las mujeres, “familia” parece ser un término inclusivo
utilizado para designar a “su gente”. Este término tiene diversas implicaciones en
determinados contextos que van desde su núcleo familiar: María se refiere a su familia como a
sus hijos excluyendo a su mamá; la familia extensa como me explica uno de los nietos de Lucía
refiriéndose a la residencia conjunta de su abuela, tías, primas, mamá, hermanas: “nosotros
siempre que vivimos acá vivimos toda la familia junta, es como una casa con varios
apartamentos”; o puede designar a todos los parientes de la comunidad: como en el caso del
consejo de Liliana a su hija: “en el Once (...) todos son familia, primos, tíos, todos”60.
Lo que pude observar en la comunidad es que los vínculos entre los hombres adultos
descendientes de una pareja, los hermanos, no son igualmente estrechos que los vínculos entre
las mujeres hermanas y primas. En el caso de las familias de Lucía y Teresa, las parejas
provienen de otras etnias y lugares. Como dije anteriormente las relaciones entre estos
cuñados son de mutua colaboración y acostumbran a bromear entre ellos.
Un ejemplo de hermanos adultos coresidentes son los hermanos de Liliana. Todos son
solteros en la actualidad, y cada uno recibe colaboración de un grupo de familia diferente: uno
come en casa de Liliana, otro en la casa de la hija y otro pertenece a otra comunidad. El otro
grupo de hermanos, del que hace parte el esposo de Liliana, mantienen entre ellos cierta
distancia, cada uno tiene su familia, sus hijos y no vi que entre ellos se colaboraran en las
mingas. En cambio entre cuñados, como es el caso de los hermanos de Liliana y su esposo,
pude ver una mayor colaboración: se prestan la escopeta, comparten cacería. Claro está que
entre padre e hijo, así como entre madre e hijo, como en el caso de Liliana y su hijo si hay una
permanente compañía e intercambio de comida.
A mi modo de ver no hay una regla o norma a seguir, pero sí una tendencia a que los
vínculos entre las mujeres concentren a las familias61, que no es igual a pensar que estén
formadas sólo por mujeres, ni que en ellas se concentra la autoridad. Hombres y mujeres
cuentan cada uno con mecanismos propios para ejercer autoridad en su familia y de las
opiniones conjuntas depende las decisiones que se tomen.
muchos casos no todos son parientes, pero la ideología de una comunidad compuesta de parientes se evoca siempre como algo por hacerse. 60 Gow (1991:164) analiza el significado del termino familia entre los piro, quienes no piensan tanto en términos de fronteras entre grupos o de relaciones genealógicas, sino más bien en cadenas de relaciones de crianza y del recuerdo de haber sido criados juntos. Así el concepto de familia, es una cuestión de memoria de cuidados e intercambio de comida, lo que motiva a la gente a estar siempre junta, y en caso de que vivan lejos, la gente involucrada se visita a menudo y como posible, especialmente si tiene cacería para ofrecer.
95
Si bien hay una tendencia a que las mujeres unidas por lazos uterinos formen grupos de
convivencia al que ellas han denominado en sus relatos como “familia”, éste es un término
que siempre depende de las relaciones efectivas, vividas en la comunidad.
Vivir en Familia, con los seres que brindan afecto y protección, es a mi modo de ver
una de las motivaciones principales de las mujeres para desplazarse y convivir junto con sus
hermanas y madre, pero también puede influir en la búsqueda de pareja. Si bien es cierto que
hay una gran libertad en la escogencia de cónyuges, existe una tensión entre vivir en familia y
necesitar de personas que no son familia para casarse (Belaunde conv.pers).
El madresolterismo puede facilitar y promover ese hecho62, pues algunas mujeres solas
prefieren estar al lado de sus madres quiénes les colaboran en la crianza de sus hijos y valoran
como una fortaleza la llegada de nuevos niños. Sin embargo, no necesariamente es así, pues
incluso las mujeres mayores y casadas (como Sofía), por diversos motivos están cerca de su
madre. En el caso de Teresa, como unas de sus hijas viven en Perú y otras en Colombia, ella
combina su tiempo en ambos países para poder estar pendiente de sus hijas y acompañarlas.
Algunas madres incentivan el matrimonio con hombres blancos como en la frase de
Liliana a su hija:“mucho francés te vas a conseguir allá en la comunidad”. Lasmar (2002:244)
en su tesis sobre las mujeres Tucano del Vaupés brasilero, describe que en un contexto social
dónde predomina la virilocalidad, el matrimonio con hombres blancos le ofrece a la mujer la
posibilidad de estar cerca de su familia natal y de la parentela cognatica. Sin embargo al
observar los casos descritos en el capítulo vemos que en términos de la convivencia, las
alianzas con hombres blancos no resultan ser ventajosas para las mujeres, ya que se tornan
débiles por la dependencia que adquieren ellas con la familia del conyugue, lo que las hace más
vulnerables, como en el caso de Sandra63. Si ellas logran volver a la comunidad con el marido,
éstos se mantienen por lo general un poco al margen de las relaciones con los otros hombres y
en algunos casos terminan siendo excluidos por el resto de residentes.
61 Ver Belaunde (2005) sobre los bloques de solidaridad entre mujeres. 62Me parece que este punto se relaciona con el análisis de Joan Bestard (1998:39) en el cual dice que “junto a estos valores, los divorcios, las familias monoparentales , las familias reconstituídas y la inestabilidad de la pareja coexisten con redes de parentesco y líneas de filiación (...) Incluso se puede decir que estos lazos se refuerzan a medida que se hace inestable el núcleo conyugal”.
63 Hablando sobre la tesis de Lasmar (2002), Belaunde (2005:250) comenta que una indígena esposa de un blanco “tiene menos medios para hacer valer sus deseos. El equilibrio del poder se inclina hacia su marido ya que económicamente ella depende más de él que él de ella. (...) Otro riesgo relacionado a los matrimonios con
96
Con algunas mujeres jóvenes ocurre otra situación, pues para completar sus estudios
viajan diariamente a la ciudad donde están las escuelas de secundaria. Allá comparten con
jóvenes de otras comunidades cercanas al Once. La joven puede encontrar allí su pareja que en
términos espaciales sería ventajosa para ambos, pues la cercanía de sus comunidades de origen
les facilita bien sea irse a vivir con la familia de la mujer al Once o, si se van a la comunidad del
hombre, pueden mantener un contacto casi permanente con la mamá. Ese es el caso de la hija
menor de Sofía casada con un joven mestizo o ticuna del clan vaca; ellos pertenecen a la
comunidad del Once pero viajan constantemente a la comunidad del joven a orillas del río
Amazonas, por lo que puede proveer a sus suegros de recursos escasos en la comunidad de la
mujer como el pescado. Por esto, para Sofía él es su yerno preferido. La hija menor de Lucía
es un ejemplo del segundo caso, pues ella vive con un joven de Santa Sofía, una comunidad
por el río Amazonas, a la cual ambos pertenecen, pero permanecen más tiempo en la
comunidad del Once, cerca de Lucía y viajan cada quince días a la comunidad del joven.
De los 33 hombres adultos de la comunidad del Once, entre 30 y 65 años, 10 viven
solos, la mayoría separados aunque sus exmujeres viven en la comunidad, tres no han tenido
hijos y uno está viudo. Cuando les pregunto a las mujeres por qué creen que hay tantos
hombres solos en la comunidad, me responden que la razón es la cachaza64. Aunque está
puede ser una razón, es también una consecuencia de la dificultad en conseguir mujer.
Para los hombres la compañía parece ser más incierta, pues además de que sus hijos e
hijas tienden a estar más cerca de su madre, para ellos salir y viajar parece ser menos frecuente.
Como mostraré más adelante, el ideal es que las mujeres de la comunidad no deberían unirse a
estos hombres sino casarse con “hombres de afuera”, que no sean parientes, pero según los
datos recogidos es menos frecuente para los hombres las alianzas con mujeres foráneas.
En la comunidad solo encontré dos mujeres externas, sin parientes cercanos residentes,
que llegaron por alianzas con hombres residentes. Una es Claudia una mujer ticuna casada con
un residente. Su casa es un tanto alejada del resto de casas. Sin embargo en el caso de las
mingas, he visto que las mujeres la invitan a trabajar, ella siempre asiste y la relación entre ellas
es muy cordial. La otra mujer es Manuela, ella es yagua, y vive con Jony, un hombre uitoto
blancos es que muchos de ellos no pasan de una mera seducción y a menudo la joven embarazada regresa a casa de sus padres abandonada”. 64 Sobre el consumo de cachaza entre los tucano de Vaupés brasilero Lasmar (2002:198) plantea que puede ser una consecuencia de la falta de perspectiva del futuro para los jóvenes indígenas en la ciudad, (...) la dificultad de competir con los blancos en el mercado del trabajo (...) y la posición desfavorable que ocupan en el sistema de preferencias sexuales y matrimoniales de las mujeres indígenas.
97
ereiaï . Tal vez ésta es la única pareja que no he logrado encontrar vínculos con el resto de co-
residentes, lo que no implica que no existan. Ellos llegaron juntos, y viven hace mucho tiempo
en la comunidad. Por lo que observé las relaciones con el resto de habitantes parecen ser muy
cordiales.
No hay mujeres “blancas” en unión con hombres indígenas. He escuchado sin
embargo que han ocurrido, sobretodo con mujeres extranjeras que se unen a hombres de la
comunidad; aunque estas uniones no han sido duraderas, todo el mundo las recuerda.
En consecuencia, un gran porcentaje de hombres adultos son solteros. Las mujeres
dicen en ocasiones que estos hombres son como huérfanos. Otras familias, parientes
cercanos, o vecinos, tienden a ser hospitalarios con ellos, con quienes intercambian comida.
Otro refugio constante que encuentran a la mano es el licor.
El consumo compulsivo de alcohol por los hombres es crítico en esta comunidad, lo
que genera un tipo de comportamiento antisocial que desencadena el rechazo de las mujeres,
quienes aseguran que quién se encuentra en este estado no son sus parientes sino un ser
poseído por una enfermedad65, una manera de justificar que no es un acto voluntario. Sin
embargo el alcoholismo es una de las causas de la violencia familiar y de las separaciones de las
parejas. Una salida al problema del alcoholismo ha sido el cristianismo que comienza a tener
acogida por los residentes de la comunidad.
No quiero decir con esto que exista una estricta regularidad en el caso de los hombres,
pues muchos de ellos viven su vínculo con sus mujeres. Incluso como he mostrado casi todas
las parejas de estas mujeres no son los padres biológicos de sus hijos, pero se han convertido
en padres más reales66 que los padres biológicos, incluso dándole su apellido a todos los hijos
de su mujer, como el caso de Guillermo.
Desde el punto de vista de las mujeres cuando hablan de un buen hombre señalan en
primera instancia las cualidades de ser un buen trabajador, que no toma alcohol y que se dedica
a criar a sus hijos hasta los que no sean biológicamente sus hijos. Así lo expresa Sofía:
“¿Guillermo?, él ya vivió conmigo, ...ya él es responsable de ellos y hasta ahora en poder de él,
él lo está haciendo educar. Gracias a dios me salió un buen marido, no es como otro hombre
65 “En un estudio sobre la reducción del alcoholismo entre los mbyá-guaraní, al sureste del Brasil, Luciane Ferreira muestra que (...) La violencia doméstica, las separaciones de pareja y el descuido y abandono de los hijos son uno de los problemas más graves asociados al alcohol. (...) Desde su punto de vista sin embargo , beber no es el problema. El problema es no poder parar de beber porque la adicción causa la enajenación de las relaciones de parentesco. Un alcoholico es considerado un enfermo, un ser alienado vuelto “otro” (Belaunde 2005:244).
98
que le gusta jartarse el alcohol, todo él cuando él trabaja, él consigue la platica todo es
conmigo…”.
3.2.1. Grupos de solidaridad
Un día Viviana me estaba contando que hizo un proyecto con Umata67 de siembra de cilantro, cebolla, pepino, tomate, lechuga. Ella tenía la idea de formar una microempresa de mujeres. Cuando le pregunté que cuantas y cuales mujeres habían formado el grupo del proyecto ella me dijo que sus hijas no más. (Fragmento del diario de campo Julio de 2005)
Aunque estos grupos familiares parten de los vínculos de parentesco, van más lejos, pues
indican a su vez vínculos que tienen efectividad en la convivencia, es decir que generan
sentimientos de cooperación y solidaridad. Es posible que frente a unas relaciones conyugales
poco estables se refuercen otras clases de vínculos. En el caso de las mujeres serían los
vínculos entre madre, hijas, hermanas y nietas. Sin embargo, incluso las mujeres que tienen su
propio núcleo familiar (cónyuge e hijos) tratan de estar cerca de su madre.
Cuando se busca apoyo, en primera instancia está la mamá, como el caso de Carolina que
manda llamar a su mamá para que le ayude a cuidar a su hija enferma; luego las hermanas, y
en su ausencia la suegra o cuñadas.
En términos de parentesco todos estos grupos están relacionados: un hijo de Liliana vive
con una hija de Teresa; Lucía es su hermana y la hija de Constanza, está casada con un sobrino
de Liliana y Nelson. Pero como se muestra a lo largo del capítulo es necesario interpretar
estos tipos de relaciones en la práctica: en el caso de Elena, a pesar de ser una hermana de una
de las familias fundadoras, su ausencia durante varios años disminuyó la intensidad de la
relación con sus parientes genealógicamente cercanos. Otro caso es el de padres biológicos que
son sustituidos por padres adoptivos. Estos casos muestran que aunque el parentesco se basa
en las relaciones genealógicas, estos lazos se construyen continuamente, pues como vemos,
finalmente lo que cada persona hace por sus parientes es lo que constituye la relación68.
66 El ascendiente real es quien manifiesta la voluntad de serlo ( Bestard 1998: 43) 67 UMATA: Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria. 68 Bestard (1998:74) explica el caso encontrado por Schneider en la isla Yap. Entre la gente yap, el parentesco no proviene de una concepción cultural de dela procreación, sino que “nos encontramos con una relación que las personas implicadas están construyendo constantemente, que nos remiten a papeles que llevan a cabo, y no a
99
Las fronteras entre estos grupos de mujeres es difícil de definir; si bien las mujeres más
cercanas por parentesco tienden a ser más unidas, esto depende de cada caso. Estos grupos de
mujeres parientes que unen dos o más grupos de hermanas, y sus cuñados, son los grupos que
funcionan de cierta manera en los trabajos comunales de las chagras llamados “mingas”.
A pesar de que en las mingas se puede convocar a un grupo ampliado de personas que
pueden llegar hasta la comunidad entera, quienes nunca faltan son los parientes más cercanos
de quien convoca, considerados como su familia. En las mingas he visto que estos vínculos se
refuerzan con expresiones como “estamos pura familia”.
La reciprocidad funciona en las mingas en las relaciones entre grupos, pero también a
nivel personal. Esto me pasaba continuamente con las mujeres, quienes al comienzo me
regalaban frutas, casabe, artesanías, y con el tiempo, de pronto un día, me pedían algo; es más,
cuando regresé a Bogotá viajé cargada de un montón de regalos del Once pero así mismo de
encargos. Esta especial de “regla” también funciona a la inversa:
Un día le conté a Viviana que su mamá me había pedido plata, ella me dijo: “Ves me hace quedar mal, la gente va a creer que se muere de hambre por culpa mía” Luego me dio un buen consejo: “ lo bueno es que después de que ella recibe la plata ella te va a decir: “¡pero Valentina! ¿tu que quieres?”, Si tu le dices: “quiero comer pescadito”, ella va lo compra y te comparte.
(Fragmento del diario de campo junio de 2005) Esto me acuerda de una conversación que tuve con un líder de la comunidad, el me
explicaba,
...porque hay una regla que dice: “el indígena da, no mira la cantidad, ni mide el tiempo de cuando le van a devolver”,... pero que queda eso en la agenda y el pensamiento, y siempre se espera que algún día tendrá que devolver cosas que se le ha presta’o, poco o más o menos, pero le tiene que devolver.
3.2.2. Sobre los hijos y el futuro
Diana es una joven uitoto gïdonï de 18 años, y cursa cuarto de bachillerato en un
colegio de Leticia. Le pregunté qué esperaba para su futuro y me dijo que primero terminar el
bachillerato, estudiar medicina o enfermería; si no puede seguir estudiando, irse de la
estados del ser”. Y más adelante dice “ La relación no es una cuestión de los atributos de la consanguinidad, es una cuestión del proceso continuo de acciones”. La definición de la relación de parentesco “no se basa en atributos compartidos (agnación), sino en formas de hacer y de actuar”.
100
comunidad, no quiere casarse ni tener hijos, -o tener hijos pero “con un hombre de afuera”- ;
me dice que “para qué tener hijos” viendo el sufrimiento de la mamá, ella no quiere lo mismo,
además en el colegio les dicen que “no deben quedarse raspando tierra, sino tienen que ir a
estudiar, deben salir”. Opiniones similares escuché en otras jóvenes que viven en la comunidad
y han entrado a hacer el bachillerato en Leticia. Ellas esperan no tener los hijos muy jóvenes o
no tenerlos.
Para planificar, algunas mujeres recurren al hospital dónde les ponen la “ampolleta”
anticonceptiva, pero en general frecuentan las medicas y médicos tradicionales del resguardo,
considerado menos riesgoso. Cuando se enteraron que yo tomaba la “ampolleta” me
advirtieron que no lo hiciera porque después no iba a poder tener hijos, lo que parecía
impensable para una mujer69.
Hice un balance de las mujeres con las que trabajé, la mayoría no ha terminado la
primaria y su periodo reproductivo ha sido largo. La mayoría ha tenido sus hijos en promedio
a los 18 años y las mayores, tuvieron sus hijos hasta los cuarenta años. Para las mujeres
mayores los hijos son una forma de pensar su futuro, de asegurar la compañía, la colaboración,
y por lo tanto la alimentación. Las mujeres mayores equiparan la crianza a la actividad
hortícola en la cual se hace crecer para después cosechar, y disfrutar el esfuerzo invertido. Para
ilustrar este punto contaré algo que pasó en una visita de un promotor de salud:
Un día estaba con un grupo de mujeres conversando y llegó la jornada de vacunación. El enfermero se dirigió a Carolina -quién como dije a sus 20 años , dos hijos, estaba embarazada- y le dijo: -Y qué pasó con la planificación, ¿no funcionó?. Liliana tejía su mochila , sin interrumpir su actividad, ni levantar la cabeza habló con voz fuerte: - Mis nietos son los que me van a dar agua, si no tuviera nietos me moriría, vieja,... de sed.
(fragmento del diario de campo mayo de 2005)
69 Mahecha (2004:186) encuentra que las parejas macuna en Centro Providencia han decidido planificar con métodos anticonceptivos occidentales. Sin embargo, manifiestan una preocupación por los efectos secundarios , como la amenorrea y el sangrado.
101
Contrario a la noción de que los hijos son un impedimento para el futuro promovida
por las políticas de control de natalidad, para las mujeres sus hijos son una garantía de su
futuro, y el bienestar de su familia70.
El relato de Sofía también ilustra muy bien esta situación; ella quedó sola criando a su
hijo, -bajo los juicios de quienes le decían que había quedado “engañada”-, no obstante para
ella y su abuela el hijo representaba una ganancia “algún día cuando yo sea más ancianita, él me
dará siquiera cualquier pescadito, pescando para yo comer, o me dará siquiera algún bastoncito
para mi”.
A diferencia de nuestra sociedad urbana, en la que tener hijos sin educación y sin un
hombres al lado es un fracaso, para ellas el que sus hijas tengan hijos -así sea sin un hombre al
lado-, es siempre una ganancia que implica la acumulación del esfuerzo y el trabajo propio y
del resto de parientes71.
Tener hijos también es poder dar consejo a alguien, trasmitir sus conocimientos y por
lo tanto garantizar la continuación de los valores de su sociedad.
(Lucía) Porque hay una mujeres machorras, dicen, que no tiene hijos, (Valentina) Yo no tengo hijos, (Lucía) Ha!, pero tu tienes marido… Y así,... y si tu no tienes algo [hijos] y ¡tienes que saber como ‘consejar!, ...¿como va aconsejar
algún día a tu familia, sin hijos?
70 Sería interesante hacer un estudio similar al que presenta Mahecha (2004: 184) sobre los cambios en los promedios de tiempo entre los partos (periodo intergenésico) en estas comunidades. 71 “El idioma de la «multiplicación de la gente» es un idioma panamazónico que expresa una concepción indígena de la historia con relación a los movimientos demográficos de expansión y de contracción de la población. Hoy en día, la mayoría de los grupos étnicos tienen una aguda percepción de estarse «acabando» mientras los «blancos» –los colonos– se están multiplicando. A menudo, la lucha de los líderes políticos (...) se acompaña en las comunidades de una decisión colectiva de crecimiento demográfico,(...)” Belaunde (2005: 50)
103
Capítulo 4
LA POLÍTICA DE LAS CHAGRAS: TERRITORIO Y
PARENTESCO
En ausencia de una única autoridad que disponga de las tierras de la comunidad, el
acceso a la tierra y a las actividades productivas ha sido un proceso o estrategia más de carácter
individual o familiar, que comunitario. Los primeros habitantes, hacia los años cincuenta,
fueron tomando libremente las tierras que necesitaban para el sostenimiento de sus familias.
Desde este momento hasta hoy la movilidad de población hacia la región ha sido continua.
Con el tiempo, las familias que tomaron terrenos se vieron beneficiadas por la actitud
del Estado que reconocía la propiedad de las tierras por la presencia física en el lugar. Cuando
se implementó la figura de resguardo algunas de las tierras que las personas había tomado a su
llegada fueron vendidas a colonos venidos del interior del país, otras las titularon (a nombre
individual) y el resto quedaron dentro del resguardo como “tierra comunal”. Como
consecuencia hay una franja de colonización paralela a la carretera de 1 kilómetro entre los
kilómetros 6 y 11 y de 2 kilómetros del 11 hasta el 23.
Algunos de estos terrenos pertenecen a paisanos del resguardo, pero otros a colonos
de Leticia (como el caso de un exalcalde de Leticia). No obstante, luego de la constitución
de resguardo las familias cuyos terrenos quedaron dentro del resguardo conservaron la
posesión individual o familiar de la tierra72. El resto de tierra que quedó libre fue dividida
entre las diferentes comunidades del resguardo.
72 Griffiths (1998) describe que los uitoto nïpode reconocen la "propiedad" de un cierto territorio por una familia o clan por la necesidad de pedir permiso al jefe del linaje así como a los dueños del bosque.
104
Estas situaciones son, en cierta medida, un obstáculo para las personas que han ido
llegando a la comunidad en los últimos treinta años, quienes deben respetar la posesión de los
primeros habitantes.
Si no hay un acceso libre a la tierra y buena parte de los estudios etnográficos de las
sociedades amazónicas señalan la chagra como el lugar femenino por excelencia y el cuidado
de los cultivos como la actividad principal de las mujeres, ¿cómo hacen las habitantes más
recientes para hacer sus chagras?, ¿cómo acceden a la tierra?.
4.1. Dueñas de chagras y propietarios(as) de terrenos
Empecé mi investigación indagando y visitando con las mujeres sus chagras y
rastrojos73. A medida que andaba con cada una de ellas me daba cuenta de que cada una de sus
historias, cada versión de cómo había conseguido sus chagras, se sumaba a otras versiones,
dibujando en el espacio un paisaje de relaciones sociales, en el cual cada mujer con sus chagras
se posicionaba dentro de esta red de relaciones sociales en la comunidad.
Para entender estas formas de acceso, posesión, herencia y préstamo de la tierra haré
una diferencia entre el significado de una tierra cultivada, la cual puede ser chagra o rastrojo, y
un terreno, el que puede estar sin cultivar, con una o varias chagra o rastrojos. Ambas cosas,
una chagra (o rastrojo) y un terreno pueden ser motivo de intercambio, o disputa. Sin
embargo la gente distingue siempre un terreno como un espacio delimitado mentalmente por
medio de referentes naturales, árboles y ríos; un espacio que se posee, hereda, presta, quita o
vende; mientras que una chagra o rastrojo es un conjunto de especies vegetales cultivadas en
un espacio de terreno que implican la inversión del esfuerzo propio o familiar. Su valor
reside en el sufrimiento invertido para trasformar el monte.
Un terreno puede constar de una sola chagra (que puede ocupar la totalidad o solo una
parte del terreno) o, como es frecuente, en un mismo terreno puede haber varias chagras (y
rastrojos) de diferentes edades. Las chagras en general pertenecen más a familias que a
personas; el ideal es que lo que ellas producen, hasta que produzcan, -no importa el terreno
73 Las chagras son cultivos mixtos hasta con tres años de edad, desde que se quema el terreno. Estos son cultivos dónde predomina diversas variedades de yuca, brava y dulce, diferentes variedades de plátano y piña, también pueden tener otras clases de tubérculos, como el dale dale, la mafafa, y el ñame, y cualquier otra fruta, hierba de la que se haya conseguido la semilla. Los rastrojos son las chagras viejas de más de tres años en las que se deja reforestar el bosque, pero que pueden tener árboles frutales, los que se cuidan y mantienen de vez en cuando.
105
en el que estén-, debe pertenecer a la persona o familia que las ha sufrido, es decir que ha
invertido su esfuerzo y cuidado en ese pedazo de tierra. Como veremos más adelante, cada
persona utiliza esta situación para manipular las relaciones personales o a la inversa, lo cual es
una de las razones de mayor conflicto en la comunidad.
Para entender este juego de estrategias presentaré a algunas de las mujeres que me
llevaron por los caminos de sus chagras, y de sus vidas.
4.1.1. Herencia de la tierra
Las mujeres que tienen asegurada la tierra para hacer sus chagras la recibieron de la
mano de su madre o de su padre. Estas mujeres son hijas de las familias fundadoras de la
comunidad. Liliana y sus hijas son de las pocas mujeres que tienen asegurado el terreno para
hacer cada año sus chagras, pues como Liliana cuenta, al unirse con Nelson recibió de su
madre parte de los terrenos que tomó en posesión a su llegada en los años 60 (ver terreno 4,
tabla 1).
(Valentina) ¿Usted como tuvo esta tierra? (Liliana) Si..., este pedazo mi mamá me regaló cuando yo recién viví con Nelson,... para nosotros ya
saber defendernos, porque nuestra mamá dice: -El hombre que consiguió mujer, porque ya tiene que saber trabajar y la mujer también igual
manera ya tiene que aprender a sembrar yuca, a hacer casabe,... entonces ahí esta tu lugar para que tu trabajes.
Diciendo eso, mamá de nosotros nos regala esta tierra para que trabaje. Ese tiempo que mi mamá me regaló esto.
(Valentina) ¿Y ella como te dice los límites? (Liliana) ¡Así!, se para y dice: -De aquí va ser tuya. Y ya uno sabe, eso no se quita de la mente de que parte es de usted.
Cabe notar que para Liliana la herencia vino por vía materna, una herencia que no se
limita a un pedazo de tierra, sino a los conocimientos trasmitidos por su madre y a los
recuerdos de la vivencia con ella en la chagra (ver Cap. 6):
(Liliana) Época de nosotros vivíamos acá cuando era muchachita, vivíamos mitad de chagra,
106
Mi mamá mucho me cuidaba, mi mamá nunca, como otras mamás, me decía: “te voy hacer estudiar, algún día te va servir tu estudio”, ¡no! la educación para mi mamá era la chagra, hacer casabe, yuca, eso no más.
La inversión social de los parientes se mantiene en las defensas adquiridas a lo largo de
la crianza, así como en la tierra heredada: “este pedazo mi mamá me regaló... (...)... para
nosotros ya saber defendernos”. Sin embargo los recuerdos de los parientes muertos se dejan
en el pasado. Nelson -su esposo- me contó por qué decidieron irse de las tierras del Tacana, al
asentamiento en la carretera:
(Nelson) Vivíamos primero acá [terreno que bordea el Tacana],... Antes vivíamos acá separados, ...acá nosotros, por allá lejos una señora y hasta a’llá ..., otro
señor. -Eso es ahora que vivimos todos pegaos-. Así..., hasta que se murió mamá de Liliana y papá, ... nos fuimos de acá....y con casa en el 11... (Valentina) Por qué se fueron de acá ? (Nelson) Porque así es entre nosotros, cuando alguien se muere hay que irse, si no da mucha pena. Por eso nos fuimos muchos años de acá.
Casi veinte años dejaron que el bosque se renovaba sobre los recuerdos de los
rastrojos de su mamá, y se fueron a vivir al asentamiento del Km.11 al borde de la carretera.
Para esta época los papás de Nelson ya habían repartido entre sus hijos sus tierras al borde de
la carretera, -aproximadamente desde el Km. 9 hasta el Km. 11-, acá Liliana hizo las chagras
de sus primeros tiempos en la comunidad. Sin embargo en los 80 la llegada de colonos
demandantes de tierra estimuló la venta de muchos terrenos por parte de paisanos a colonos.
Las tierras al borde de la carretera fueron las que primero se vendieron. Los recuerdos de estas
chagras sólo perviven en la memoria de quienes fueron sus dueños, pues en otros casos los
árboles existentes en los rastrojos continúan produciendo estacionalmente frutas para quién los
ha sembrado y para su familia.
El trabajo invertido por una familia para hacer una chagra en determinado terreno, y
sembrar árboles frutales se convierte en una forma de posesionarse del terreno y construir
territorio74. El rastrojo mas antiguo de dónde Liliana saca chontaduro, uva, laurel, entre otros,
74 En su tesis sobre los muinane Carlos David Londoño (2000: 107) escribe: “Hoy en día hay conflictos entre comunidades e incluso entre familias en lo concerniente a la propiedad del territorio (...) Marco y otros miembros de la comunidad declaraban que la tradición no decía nada sobre heredar tierra, sino que lo que se respetaba era la presencia de frutales que indicaba que esa tierra había sido usada por cierta familia en el pasado y que podía usarla de nuevo en el futuro”.
107
queda justo atrás de la maloca y fue quemado el mismo año de su construcción: en 1987. Este
y otros rastrojos antiguos son utilizados por ellos a través de la producción de frutas, o en la
planeación de futuros cultivos (ver terreno1, tabla 1).
Pasando por su rastrojo, su dueña me explica:
(Liliana) Esta tierra da para frutas de cambio: tiempo de chontaduro, uva, laurel, guama, umari. Esto no
se abandona , de ahí los nietos se van a cosechar, ahora sólo se cultiva, despeja, desmonta y se cosecha.
...Acá ya coseché plátano como tres veces, yuca una vez,...,... pero tengo ganas de limpiar para reforestar plátano, yuca y asaí de pará.
Cada vez que pasaba por el mismo lado con otra de las mujeres -pariente cercana o
lejana de Liliana-, la mujer recordaba: “este es rastrojo de Liliana”, y si la mujer era una pariente
cercana entraba en ciertos detalles, sobre los frutos de las plantas, su producción o recordaba
su participación en alguna minga en esta chagra.
La antigüedad de su familia en la región y el tiempo han convertido a Liliana en el
centro de una gran red de parientes. Esto se ve reflejado en la historia de su territorio y el de
sus hijos. Uno de los hermanos de Liliana, soltero y sin hijos, le regaló a Germán, su hijo
mayor, varias hectáreas de terreno cercano a la comunidad. Cuando Germán era soltero,
Liliana y su hija María utilizaron este terreno para sus chagras, pero al casarse, su esposa pasó a
ser la nueva dueña de las chagras que estaban allá y de las nuevas que empezaría a hacer (ver
terreno 2, tablas 1, 2, 3).
(Germán) Cuando no tenía mujer mi mamá manejaba eso, y mi papá....Yo le di a mi mamá para que no se
fuera muy lejos [en las chagras del Tacana]. Ahora, para utilizar,... mi mamá tiene que pedirme permiso. Ahora la que manda ahí es Carmen.
Es así que Liliana y Nelson retornaron a las tierras dónde comenzaron cerca al Tacana
(ver terreno 4, tabla 1):
(Liliana) Este terreno [habla del terreno de su hijo mayor ya casado], ya no me compete a mi,...ya es de
Germán, mientras que yo tengo mi propiedad, Ahora si acá [Tacana] esa propiedad es mía, solo a mi muerte yo entregaré a algún hijo mío... Es de Germán [se refiere al terreno de Germán] pero ahí yo tengo mi mambe, mis frutas....
Aunque yo no toco nada, sólo es don Nelson que saca su mambe de él.
108
A pesar de la distancia (1 ½ hora de camino) este lugar es para Liliana un buen lugar para
vivir. Tanto así que tiene planeado irse del todo y dejar la casa en la comunidad para cuando
necesite ir al pueblo. Así conocí sus chagras en el Tacana:
Entrando por una trocha construida hace más de cuarenta años, a una hora y media llegamos a su terreno. Mientras vamos llegando ella me muestra los rastrojos de su familia, la tierra que dejó para su hija, y me va contando parte de su historia. El lugar de vivienda empieza en una pequeña quebradita atravesada por un tronco de lado a lado -que hace las veces de lavadero cuando se viven en la chagra-, luego de atravesarlo se sube, pues donde está la casa -o el “ranchito” como ella le llama a su casa elevada sobre pilotes-, es tierra alta. La casa está hecha en un antiguo rastrojo por lo que está rodeada de árboles de los cuales pude recordar: aguacate, caimo, maraca, umarí, chambira, naranja, guayaba, uva, limón, asaí. Al frente de la casa a unos cuatro o cinco metros está su ultima chagra: un cuarto de hectárea negra por la ceniza que esconde una gran cantidad de semillas y estacas de yuca, dale-dale, ñame, que pronto empezarán a brotar. Hacia la derecha continúan la serie de chagras de los últimos cuatro años de dónde saca la yuca brava, el dale-dale, la piña, la caña, el ñame para el consumo y al fondo el ultimo rastrojo que su mamá dejó. Ahora ella está pensando venirse a vivir a la chagra, y por eso ya se trajo los animales a vivir acá: sus dos pavos, el gallo, dos patos y sus gallinitas. Estamos en la chagra que quemó hace un año y Liliana me dice: “mira mi chagra,.... No pude aprovechar ¡nada!, mi yuca se perdió,....Eso es que yo digo Valentina que pena toda mi yuca se desperdicia. Pero ahora si voy a estar acá ¡cuidando como se debe!. (Fragmento del diario de campo junio de 2005)
Tener sus chagras en diferentes estados en un mismo terreno le permite que mientras ella
prepara, socala, tumba, quema, y siembra una chagra que le va a asegura la yuca,.el plátano y
la piña en los próximos meses, tiene asegurada en las chagras jóvenes, la yuca, el dale dale, el
ñame, el plátano, para el consumo, y en los rastrojos viejos, las frutas de árboles y palmas.
Vivir cerca de sus chagras permite protegerlas y cuidarlas para asegurar su crecimiento,
al igual que convivir con los parientes permite cuidarlos y a su vez alimentarlos con los
productos de la chagra75. Vivir en la chagra también permite trasmitir los conocimientos y
valores entre las mujeres (ver Cap. 6) como cuando Liliana era pequeña.
El esfuerzo de cuidar a la familia, y alimentarla con los productos de la chagra, se
extiende hacia las familias de sus hijos adultos. Al repartir entre ellos su terreno, asegura
también el alimento de sus nietos, de su descendencia y la continuación de su actividad.
75 Para entender mejor la relación entre plantas cultivadas y gente ver capitulo 6.
109
Liliana ya entregó parte de su terreno a su hija mayor María y planea entregarle otro a
Sandra:
(Liliana) Acá vendrá Sandra, ya María fue del Tacana hasta acá y luego cuando éstos [los hijos
pequeños] cuando sean grandes les dejaremos lo que vamos a hacer más allá . Porque nosotros aunque todos somos familia, no podemos vivir todos juntos , por eso cada
uno ya verá si trabaja o no su terreno . María y sus hijos se lo reparten o ya ellos verán, pero nosotros haremos nuestra maloca para
cuando seamos un par de ancianos y así no hay problema.
Lucía una mujer anciana me decía: “repartir,... dividir... es aumentar” , al repartir se
asegura la posibilidad de que aumente su descendencia, al asegurar su comida, su salud; un
propósito ideal para una mujer de abundancia.
Son pocas las mujeres que como Liliana y Carmen, tienen su propio terreno para hacer
las chagras. Cuando les preguntaba a varias de ellas quienes tenían “un yucal bonito” ellas me
nombraban no más de cinco mujeres.
Tabla 1. Chagras y rastrojos de Liliana76
Unidades Productivas
Tipo de vegetación
Tamaño(has.)
Año de quema
Frutos que produce. Terreno77 Ubicación Dueño
del terreno
1 rastrojo viejo 1 1987 chontaduro, uva, laurel, guama, umari. 1
Aledaño a la
comunidad. Liliana
2 rastrojo joven ¼ 1996
ahora le pertenece a la nuera, aunque saca saca chontaduro, copoazú,
uva
3 chagra en cosecha ¼ 2003 Coca
2 Camino vecinal.
Germán (hijo)
4 1995 no produce para ella 3 Aledaño a
la comunidad
Rodrigo
5 chagra final de cosecha 2002 piña, yuca
6 chagra joven en cosecha 2004 piña, ñame, yuca, dale
dale...
4
q. Tacana Liliana
76 En estas tablas relaciono las chagras de cada mujer con la propiedad del terreno y su producción para la familia. Las fechas de edad de las chagras que aparecen en los cuadros son aproximaciones, pues la gente recuerda más fácilmente el mes en que hubo verano para quemar la chagra que el año. En muchos casos las mujeres a través de la edad de sus hijos calculan el año. En la casilla de producción me confié a lo que la encuestada decía sobre los frutos que producía cada chagra para su familia, lo cual no implica que sean los únicos. 77 Un mismo terreno puede tener unidades productivas de diferentes mujeres, por eso el mismo número de terreno puede aparecer en diferentes tablas (p.ej, el terreno 2). Ver ubicación del terreno en el mapa 5
110
7 En siembra 2005
8 rastrojo joven ¼ 1999
aguacate, caimo, maraca, umari, chambira, mara-ñon, asaí, uva, guayaba,
naranja, limón,
9 rastrojo viejo 3 1968 laurel, asaí, umari
Tabla 2. Chagras y rastrojos de Carmen.
Unidades Productivas
Tipo de vegetación
Tamaño(has.)
Año de quema
Frutos que produce. Terreno Ubicación Dueño del
terreno
1 rastrojo joven
½ 1998
uva, chontaduro, guama, copoazú, umarí, asaí, mil-peso, canangucho, caimo
Camino vecinal. Germán
2 chagra final de cosecha
½ 2002
Piña (3 cosecha), uva, plátano, yuca, cudi,
achiote, uitillo, guisador, coca
3 chagra en cosecha
½ 2003 yuca brava, yuca dulce,
piña, dale dale, ñame
4 chagra
joven en cosecha
½
2004 yuca brava, yuca dulce, coca, plátano, piña, dale
dale, ñame
5 En siembra ½ 2005 en crecimiento
2
Tabla 3. Chagras y rastrojos de María.
Unidades Productivas
Tipo de vegetación
Tamaño Año de quemaFrutos que produce.
Terreno Ubicación Dueño del
terreno
1 rastrojo joven ¼ 2000 no produce para ella 2 Camino
vecinal. Germán
(Hermano)
2 chagra final de cosecha ½ 2003 Yuca,
plátano 5 q. Tacana María
La tabla 1 muestra las 9 unidades productivas de Liliana, de las cuales 6 están en
terreno propio y 2 en el de su hijo. Su situación económica se ve reflejada socialmente en sus
hijas e hijo, pues, al igual que Liliana, ambas familias (la de María y la de Carmen) tienen sus
chagras en terrenos propios de cada unida doméstica. Al ellas tener sus chagras en diferentes
estados y edades les permite obtener mayor diversidad de recursos. A esto se le suma que el
tener una mayor cantidad de recursos en producción también les permite compartir con otros
familiares de quién se recibirá colaboración para las actividades de la familia.
111
María la hija de Liliana tiene sólo una chagra pero no por falta de terreno. Cuando le
pregunté por qué no tenía chagra me daba varias razones: por la distancia de la chagra a su casa
(más de una hora), otras actividades que realiza (hace artesanías), porque los hijos están en el
colegio y no puede irse tan lejos todo el día.
4.1.2. Acceso por alianza
Jorge, el cacique tradicional de la comunidad, llegó hacia los años setenta a la
comunidad. Lucía, quién llegó algunos años después, vivió con Jorge e hizo sus chagras en las
tierras que él había tomado desde su llegada. El derecho a hacer sus chagras en los terrenos de
Jorge se extendía hacia las hijas (sin chagra) de Lucía como es el caso de Sofía (ver terrenos 6,
7, 8, tablas 4, 7).
Sofía recuerda cuando, recién llegadas a la comunidad, trabajaron en los terrenos de
Jorge:
(Sofía) ...cuando mi mamá ya estaba [en la comunidad], ella tenía su propia chagra, tenía su propia
casita con el viejo Jorge. Y cuando yo vine, pues ¡claro!, ahí estaba mi mamá,... ya llegué en la casa de mi mamá, allá
cerca de la maloca, era una casita pequeñita, ahí llegué. Cuando llegué ahí ya mi mamá tenía su chagra, de ahí comíamos de la yuca de ella, de ahí
vendíamos. Y yo solita, pues había cerca un rastrojito, ahí no más yo hice un pedacito de mi yucalito, ...ahí
sembré plátano, yuca. (Valentina) ¿Quién se lo dio? (Sofía) Pues como es del viejo Jorge, -el terreno del viejo-,...entonces pues yo le dije: -Tío, yo voy a sembrar mi yuquita acá. Entonces me dijo: -Bueno siembra, cómo yuca y plátano se come, la tierra no se come, queda toda la vida, queda
la tierra ahí. Entonces yo sembré ahí, de ahí ya tenía para comer.
Como en este caso, es común que una mujer que accede a un terreno comparta sus
beneficios: el trabajo, su resultado o un pedazo de terreno, con las mujeres cuyos vínculos son
más estrechos y carecen del acceso al recurso.
Con el tiempo la unión de Lucía y Jorge se deshizo y ellas perdieron el derecho sobre
sus cultivos en los terrenos de Jorge. Así continúa Sofía el relato:
112
(Sofía) Ahí, mira ya quedó [sus cultivos]en el terreno del viejo [Jorge], ahí tengo mucha fruta que
quedó, pues eso [el terreno] es de él. Como yo digo: “ya quedó, yo sembré en terreno de él”, quedó mango, chontaduro, caimo,
copoazú, todo lo que sembré quedó ahí, ahí esta.
Como Sofía cuenta, “quedó ahí”, es decir que ellas ya no cosechan los frutos de los
árboles que ellas sembraron. Sin embargo en su relato se nota la ambivalencia del derecho
sobre sus productos “ahí tengo mucha fruta que quedó en terreno de él” se refiere a “sus”
productos, producto de su esfuerzo, a pesar de que no los pueda cosechar por estar en el
terreno de Jorge.
Años después Teresa vivió con el cacique y los derechos de uso de los terrenos y
rastrojos de Jorge pasaron a las manos de ella y sus hijas. Ellas hicieron juntas nuevas chagras,
pero también aprovechaban los árboles frutales de los rastrojos que su hermana y sus primas
dejaron años atrás (ver terreno 13, tablas 5) . Esta situación cambió cuando se deshizo la
unión entre Teresa y Jorge, pues luego de su separación las mujeres abandonaron las chagras -
que quedaron de nuevo en manos del dueño del terreno-. Únicamente Valeria, la hija mayor
de Teresa, quién ha cuidado a Jorge en su enfermedad, utiliza terrenos que Jorge le da para
cultivar.
Tabla 4: Chagras y rastrojos de Lucía.
Unidades Productivas
Tipo de vegetación
Tamaño(has.)
Año de quema
Frutos que produce.
Terreno Ubicación Dueño del
terreno
1 Rastrojo ½ No recuerda No produce para ella
Aledaño a la comunidad
Jorge (hijo de
exconyugue)
2 rastrojo mediano 1 1989 No produce
para ella
8
3 Casas, árboles frutales 1 1990 no produce 6 En la
comunidad La
comunidad
4 rastrojo joven ½ 1993 No produce para ella 7 Aledaño a la
comunidad Jorge
(exconyugue)
5 chagra madura en cosecha ½ 2003
yuca, plátano, piña,
chontaduro, 3 Aledaño a la
comunidad Rodrigo
113
Tabla 5: Chagras y rastrojos de Teresa.
Unidades Productivas
Tipo de vegetación
Tamaño(has.)
Año de quema
Frutos que produce.
Terreno Ubicación Dueño del
terreno
1 rastrojo mediano 1 1997 No produce para ella 13 Aledaño a la
comunidad Jorge
(exconyugue)
En el año que hice el trabajo de campo Valeria tenía dos chagras pequeñas en
preparación, una en el terreno que le prestó Jorge y otra en un terreno que le prestó su
hermana Carmen (ver terrenos 2, 11, 12, tabla 6). A pesar de que ella asegura que el terreno
que le dio Jorge es de ella, su mamá comentó en una oportunidad: “Valeria tiene dos chagras
para quemar, pero solo tiene asegurada la que le prestó Carmen (su hermana)”.
El hecho de que Carmen le haya prestado un terreno alternativo al que le prestó Jorge a
Valeria, que Valeria esté preparando dos chagras el mismo año y el comentario de su madre,
revelan la importancia que juega la confianza como un aspecto central en las relaciones de
parentesco entre quien presta y a quienes se les presta un terreno.
Como se puede percibir, los derechos sobre terrenos a través de relaciones de alianza
son inciertos y dependen en gran medida del mantenimiento de las buenas relaciones con los
dueños del terreno. En cambio como vimos en el caso de Liliana, el acceso a la tierra de manos
de parientes consanguíneos asegura la cosecha del esfuerzo invertido, pues significa la
trasmisión del derecho de propiedad.
Otra forma de afirmar las relaciones con los parientes residentes de la comunidad, -
menos conflictiva- es el intercambio de semillas. En la chagra de Carmen permanece el
recuerdo de la unión de su madre con Jorge, quién le dio las primeras semillas de yuca. Cada
vez que íbamos a su chagra ella me mostraba unas matas de yuca altísima de Popayán que el
viejo Jorge le trajo en uno de sus viajes.
El siguiente cuadro representa a quiénes trabajaron las chagras en terreno de Jorge. La
unión de Jorge con Lucía le permitió a ella y a su hija Sofía utilizar el terreno de Jorge.
Después Jorge se unió a Teresa y sus terrenos pasaron a manos de ella y de su hija para hacer
sus chagras. Valeria conserva aún estas chagras y otros terrenos de Jorge, quién además
heredó otra parte del terreno a su hijo, para que su nuera hiciera sus chagras.
114
Grafico 10: Acceso por alianza
1
Laura
2
Tomasa
33
PraxedisSonia
Propietarios de terrenoDueñas de chagra
#Secuencia en la que ha sido dueña de la chagra
Leyenda
JuanVerónica
Juan
3
Grafico 10: Acceso por alianza
1
Laura
2
Tomasa
33
PraxedisSonia
Propietarios de terrenoDueñas de chagra
#Secuencia en la que ha sido dueña de la chagra
Leyenda
JuanVerónica
Juan
3
Las mujeres también pueden sacar provecho de las alianzas de los hijos, como es el
caso de Sofía. Actualmente ella tiene su chagra en terreno de su yerno Eduardo, quién recibió
de su madre, una mujer fundadora, buena tierra para cultivar; a cambio, Sofía comparte sus
alimentos y el cuidado de los nietos con la familia de su hija (ver terreno 2, tabla 7). Así me
contó Sofía el intercambio con su yerno: (Valentina) Y esa chagra? (Sofía) Ese tiene nueve meses, ese es terreno de mi yerno Eduardo,... ese terreno de él. Le dio fue la mamá cuando ellos [su hija y yerno] ya se reunieron, se casaron. Y entonces él me dijo: -Pues suegra, yo soy perezoso trabajar en la chagra, porqué tu no lo trabajas. Ahí yo tengo
terreno, yo se que usted es una persona que mucho trabaja, mi suegro trabaja,... pues siembra plátano, yuca, pues,.... vamos a comer todos de ahí, el día que me dé ganas de ayudarle, pues yo le ayudo.
Y así él me dijo. -Pues bueno Yo le dije. -Vamos a trabajar Me dijo. -Cuando vamos a socalar Pues yo le digo: -Vámonos de una, mañana. Y nos cogimos todos, toditos nos fuimos a socalar. De ahí yo vine acá, vine a pedir dónde la
abuela Rosario yuca veneno, yuca brava, ¡eso yo tenía así...!, me regalaba,.... mi yerno también se iba a buscar dónde la abuela y así, hasta completar.
115
Cuando le pregunto a Sofía de quién es la chagra, ella me dice que el terreno es de
su hija y su yerno, pero la chagra de ella y su marido, porque ellos dos lo trabajaron.
El acceso a la tierra a través de la alianza es una forma de intercambio entre una pareja
dónde el hombre ofrece su tierra a la mujer quién se encargará de cuidar los cultivos y proveer
de los ricos alimentos procesados de su chagra. A partir de acá se derivan todas las otras
posibles relaciones yerno-suegra, padrastro-hijastra. Pero este intercambio de bienes y
responsabilidades se acaba cuando se rompe la relación de la pareja. Sin embargo mientras se
cierra una puerta, las mujeres abren otras y la alianza no es la única forma de acceder a la
tierra.
4.1.3. Préstamo de tierras
Otra forma de tener terreno para hacer la chagra es a través de préstamo de personas
con las que no necesariamente se tienen vínculos de alianza. En esta forma de intercambio, es
más claro que el terreno le pertenece al que presta, razón por la cual se cultivan productos de
corto plazo y no árboles frutales que producen varios años estacionalmente.
Hay varias formas en la que se puede recibir bajo préstamo un terreno: entre personas
co-residentes, entre empleador-empleado o del cabildo de la comunidad.
Valeria, la hija de Teresa, llegó con su pareja Luis a trabajar en la casa de una mujer
makuna en la comunidad de Multietnico (ver terrenos 11 y 12, tabla 6). Ellos además de
Eduardo
1
Rocío Propietarios de terreno Dueñas de chagra
Leyenda
Grafico 11: Acceso por alianza
Blanca
116
cuidarle la casa y las chagras a la dueña, trabajaban las chagras en terrenos que les dio la
comunidad en préstamo. El ultimo año la dueña volvió a su casa y Valeria con su familia se
cambiaron a la comunidad del Once, cerca a sus hermanas, pues -como he venido contando-
Jorge le dio un terreno en la comunidad para hacer su casa y otro cerca para hacer sus chagra
(ver terreno 13, tabla 6) .
Sus chagras cuentan la historia de Valeria, de cómo ella vive el presente y cómo planea el
futuro. En el terreno que Jorge le dio en el once, ella ya tiene una chagra que produce yuca y
como conté arriba, dos terrenos listos para quemar y sembrar. Para hacer sus nuevas chagras
en el nuevo lugar de vivienda y aprovechar el verano, Valeria iba casi todos los días a sus
chagras en el Multiétnico y jalaba78 la mayor cantidad de yuca que ella, sus hijos, sus hermanas,
su mamá y yo (cuando estaba), pudiéramos cargar hasta el Once, -aproximadamente a una hora
a pie-. Sin embargo la situación se presentó para problemas, pues por la confusión entre las
chagras que Valeria hizo en el terreno de la señora makuna como parte de su trabajo, y las
chagras que Valeria hizo en el terreno “presta’o” de la comunidad, (ambas quedan juntas), la
dueña de la casa terminó por amenazarla de que iba a “jalar toda esa yuca”.
Un día fui a la chagra con Valeria, Teresa y Carmen a traer yuca a la casa para hacer masato. Teresa, la mamá, le llamó la atención sobre la cantidad de palos que se están perdiendo, y Valeria le explicó que allá en la chagra cerca al once tiene más, que no importa. “Hay!, pero lindo tienes tu finquita acá” le dice Teresa, mientras los niños se entran a escondidas a la casa de la antigua patrona y sacan unos caimos. Carmen me avisa que tranquila, que esos caimos los sembraron los hijos de Valeria cuando vivían ahí y por lo tanto tenían derecho a las frutas. Sin embargo todos trataban de hacer el menor ruido para que nadie en la casa se diera cuenta. Estaban los niños pelando, mientras las mujeres jalaban la yuca y resembraban los palos, Teresa distinguió el canto de un pájaro, un benjamín, lo supe porque ella le contestó: -¡Ay gracias!. Y dijo para ella: -Que será nos quiere avisar. Valeria -que andaba perdida entre el yucal-, sale furiosa: -¡Jalaron sin arreglar!. Yo no entendí el significado de su frase, pero por la expresión de todas era algo bastante molesto. Carmen me explicó que alguien le sacó la yuca, se la robaron, porque cuando ellas jalan resiembran dejando todo “arreglado”. Valeria continuaba hablándole fuerte a la dueña de la casa, quien sin duda estaba escuchando: -Cómo yo cuido cosa de ustedes, ayúdenme aunque sea a cuidar mi yuca.
78 Jalar se le dice a cosechar la yuca, dado que es precisamente el gesto con el que se saca el tubérculo de la tierra.
117
Todas nos quedamos en silencio mientras las dos involucradas discuten: -Para comer puede sacar una o dos pepas, pero ese de ahí es cantidad. Solo Teresa susurra: -Pobre señora, se va a enfermar. Después de la discusión en silencio, bordeamos la casa de la mujer makuna y cogimos el camino de regreso. En el camino ellas comentan sobre lo sucedido: -Ese benjamín, será nos quería avisar que la señora robó la yuca. Y Valeria que venía con rabia le contestó: -!Que va ser ella!, ella que va’ y jalar, no puede ni levantar una olla,... yo es que ahora estoy enferma y no puedo cargar, pero antes ¡Mh!, Mira que cargaba un panerotote... Si quiere comer casabe, que tumbe, queme, siembre, cultive, y coseche, pero no con mi trabajo, yo sola con mis hijos sufrí toda esa yuca y no se la voy a regalar. (Fragmento del diario de campo marzo de 2005) Lo que ellas conversan mientras pasan las cosas habla más que de los hechos, de los
valores que para ellas tienen. Una mujer debe saber trabajar una chagra, los productos que
cosecha, son producto de su fuerza, de su capacidad. Estas mujeres se refieren a la poca
fuerza que debe tener la otra señora, que no puede ni jalar una olla, y por eso no tiene chagra y
le toca pedirle a alguien que le saque yuca de la chagra de otra mujer que tiene tanta fuerza y
capacidad que sus yucas son bien duras de jalar, porque son grandes y fuertes, como la mujer
que las sembró y las cuidó. Pienso que ésta es la razón primordial por la que una mujer pelea
por el derecho a sus productos, pues son también parte de su cuerpo, resultado de su sudor, y
el de su familia79. El terreno, aunque va a permitirle cultivar, se puede conseguir -incluso
prestado- por diversos medios, mientras que la chagra no, porque “tiene su sufrimiento”, es
como una extensión de su cuerpo, del cuidado que le ha dedicado, su trabajo, así como los
hijos.
Valeria convencida de que no le iba a regalar los palos de yuca se puso en la tarea de
hacer casabe, masato, caguana y traer los palos de yuca para hacer las mingas y sembrar sus
nuevas chagras.
Valga aclarar que aunque las chagras son el sufrimiento personas, al mismo tiempo
representan el esfuerzo de los parientes y todos aquellos que ayudaron a trabajar en la minga.
Sin embargo, la minga requiere una preparación, mucho trabajo y una buena organización por
79 Esta relación íntima entre la mujer y sus productos es descrita por otros autores Belaunde (2001:177) Guzmán (en Belaunde 2005:91) quiénes plantean que los productos de la chagra son la personalización del trabajo. Así mismo Echeverri (2002:14), Griffiths (1998) plantean que el procesamiento y consumo es la consustancialización de las personas con sus productos.
118
parte de los dueños de la chagra quienes hacen de la minga un momento ideal para compartir
su trabajo y su esfuerzo propio80.
Tabla 6: Chagras y rastrojos de Valeria.
Unidades Productivas
Tipo de vegetación
Tamaño(has.)
Año de quema
Frutos que produce.
Terreno Ubicación Dueño del
terreno
1 chagra final de cosecha ½ 2002 No produce para ella 12 Comunidad
Multiétnico Mujer makuna
(patrona)
2 chagra
madura en cosecha
½ 2003 Yuca (dulce, brava) Comunidad Multiétnico
Comunidad Multiétnico
3 chagra en cosecha ½ 2004 Yuca (sancocho
manicuera, brava)
11
4 chagra en cosecha ½ 2004
Yuca (sancocho manicuera, brava),
plátano, piña
Aledaño a la
comunidad
Jorge (exconyugue de su
mamá) 5 en proceso ½ 2005 En crecimiento
13
6 en proceso ½ 2005 En crecimiento 2 Camino vecinal. Germán (cuñado)
Estas mujeres gozan de una capacidad creativa gracias a la cual logran sacar beneficios
de cualquier tipo de relaciones y solucionar sus dificultades. Como vemos en el caso de Valeria
frente a relaciones que se alejan, y se vuelven tensas, sus carencias se compensan estrechando
otras relaciones, como la que ella establece con Jorge que no implica necesariamente una
alianzas directa sino más bien una amistad.
Como he dicho en otra ocasión, en la comunidad hay un porcentaje alto de hombres
mayores solos, quienes en la mayoría de los casos son fundadores y tienen tierra, bien sea para
dejar a sus hijos o para prestar. Algunos de estos hombres hacen sus chagras, otros no. A
cambio de prestar un terreno a mujeres que no tienen, pero tienen el conocimiento y el gusto
de hacer una chagra, pueden acceder a los productos cultivados y preparados por ellas, como la
yuca, el casabe, la caguana, el tucupi, a los cuales no tienen acceso por la ausencia de pareja.
80 Belaunde (2001: 173) describe que entre los airo-pai de la amazonía peruana, “gracias a las mingas, los productos de las chagras son un poco los productos de todos; aunque solamente la pareja que organiza la minga y maneja la chagra tiene derecho a cosecharlos”, más adelante afirma que “cosecharlos es un acto de apropiación, (...) Todo lo que una persona cosecha le pertenece solo a ella, independiente de quién sembró y cultivó los productos”.
119
Ese es el caso de Sofía quién luego de irse y volver a la comunidad con su esposo
Guillermo, no encontraron tierra disponible para cultivar. Sin embargo esta carencia la pudo
suplir rápidamente. Así me contó ella su historia:
(Valentina) Entonces después volvió a Colombia... (Sofía) Ah... si,... yo ya estaba con él [su esposo], y él no podía trabajar la chagra porque a ‘onde, sin
terreno. Y así, él andaba trabajando ahí,... ayudando a otra persona para poder conseguir nuestra plata y
así, y nunca tuvimos terreno... Hasta el día que don Fabio ya me consiguió el terrenito viendo la necesidad mía. Así, siempre él
llegaba a la casa, a veces en las reuniones [comunales], Cómo anoche [en una reunión comunal en la maloca] estaban preguntado sobre la caguana,
cuando no ponemos en la maloca, o hay alguna actividad ¿no?, a veces piden colaboraciones para uno dar a brindar a la gente81. “De ‘onde, cómo, si no tengo”.
Y entonces eso me dijo don Fabio: “bueno”, me dijo: -Doña Sofía, la verdad que tu eres una persona muy colaboradora, pues no tienes a ‘onde
trabajar, tu eres una persona que trabajas mucho, pues te voy a prestar. Me dijo... A mi no me dijo:“te voy a regalar el terreno”, sino “te voy a prestar”, me dijo: -Ese pedazo, ahí usted vas a trabajar y siembras tu plátano, yuca, piña. Osea lo que produce, se consume y termina ¿no? ...y no me dejó sembrar muchas fruta, como
el chontaduro, asaí, otros frutas que dura años por año ¡no!, porque es terreno de él. Entonces yo sembré un poco no más de chontaduro ahí, un poco en el centro,...cuando él me
dijo así, yo no sembré más por la orilla ya. Entonces ese es mi chontadurito que yo tengo, siempre es,... como de ahí no más. ¡No yo no tengo más!,
Ahora en ese [chagra] de acá, ¿donde que ese día nos fuimos? [ella y yo]. Ese es otro pedazo que él me prestó también.
En su relato Sofía explica la relación entre ciertas clases de cultivos con el tipo de
posesión de la tierra. En mi ignorancia varias veces iba a una chagra con su dueño o dueña, en
terreno prestado por alguien o por la comunidad y yo -por conversar- preguntaba por qué no
sembraba ciertas frutas, sino solo piña, yuca, plátano además de otros tubérculos. La gente
siempre me respondía: “no ve que este terreno es presta’o”. ¡Claro!, con el tiempo entendí que
hay cultivos bien sea de chagra o de eras, como el cilantro, el pepino, el pimentón y por
supuesto la yuca, el plátano y la piña que producen al poco tiempo y su producción decae a
los pocos años. Estos cultivos se siembran en terrenos prestados, pues así se asegura que
quién siembra va a cosechar. Mientras que sembrar árboles frutales en un terreno prestado, en
base a relaciones que no son muy estables como las alianzas, la amistad, o la pertenencia a la
comunidad –teniendo en cuanta la alta movilidad de las mujeres- no asegura que se va a
81 En las actividades comunales piden a las mujeres que contribuyan con casabe o caguana que provienen de los productos de su chagra
120
cosechar año tras año. El dueño del terreno, también se cuida de no dejar sembrar árboles
frutales a quién le presta: Fabio no la dejaba sembrar árboles frutales porque en cierta medida
implica dejar señal de propiedad de quién siembra y trabaja la chagra.
Tabla 7: Chagras y rastrojos de Sofía.
Unidades Productivas
Tipo de vegetación
Tamaño(has.)
Año de quema
Frutos que produce.
Terreno Ubicación Dueño del
terreno
1 Casas, algunos
arboles frutales
1 1990 No produce 6 En la comunidad
La comunidad
2 rastrojo joven ½ 1993 No produce para ella 7 Aledaño a la
comunidad Jorge
3 rastrojo joven ½ 2002
copoazu, guamilla, huitillo,
chontaduro, plátano, umari,
uva.
Aledaño a la comunidad
Fabio (amigo)
4 rastrojo mediano 1 1996
chontaduro, canangu-cho,
macambo, umari
9
5 chagra en cosecha ½ 2004 plátano, yuca,
piña, mata-matá, 10 Aledaño a la comunidad
Eduardo (yerno)
Para hacer una chagra, o en palabras de las mismas mujeres “un yucal bonito”, se
necesita mucha dedicación y sobretodo gusto; por esto si a una mujer le gusta y es buena para
la chagra, se las arregla, bien sea para tener, compartir, o trabajar una.
Eso parece ser el caso de Lucía, Sofía, Valeria y Elena. De las 5 o 6 chagras que me
nombraron, todas están en terrenos prestados, y no todas producen para su familia, sobretodo
las que provienen de antiguas alianzas o prestamos (tablas 5, 6, 7 y 8).
4.1.4. Un caso crítico
A diferencia de los casos que he venido tratando, la historia que muestro a
continuación es la historia de una chagra. Esta chagra (en terreno 3) representa a mi modo de
ver un escenario crítico del juego de estrategias que utilizan las mujeres para tener el poder de
uso.
Esta chagra queda muy cerca de la comunidad, por fuera del resguardo, y fue quemada
hace más de 10 años por Rodrigo e Inés, una de las parejas más antiguas. Unos años después
121
fallecieron los dos, dejándole el rastrojo en herencia a su hijo Rodrigo. Rodrigo aún es muy
joven y no ha organizado una pareja, ni un hogar. Sin embargo tiene a su abuela, y sus tías -
interesadas en trabajar su terreno-.
Cuando la pareja murió, la primera en tomar el terreno fue Liliana, hermana del finado
Rodrigo (ver terreno 3, tabla 1). Esta fue la segunda vez que se quemó el terreno, pero por
disputas entre familia, ella se lo dejó a uno de sus hermanos. Liliana me mostró de lejos el
terreno y me contó su versión:
(Liliana) O sea que este terreno, yo hice chagra aquí,... porque es de mi hermano finado. Antiguamente donde que se decía ése es de tu hermano, una familia tiene que adueñar. Porque
si un hermano no tiene mujer, no tiene hijos, tiene que quedar con la familia [ el terreno],
Entonces yo diciendo eso yo vine aquí a abrir mi chagra. Nosotros entre hermanos chocamos mucho,... y yo viendo eso le dije [al esposo]:
-Dejemos [la tierra] al sobrino [huérfano] para que viva.
Doña Elena, recién llegada con su hija Camila de Lima, Perú, recibió en préstamo de su
hermano José el terreno en disputa. Quemó por tercera vez dejando todo listo mientras viajó
a Perú, dejando a su hija al cuidado del cultivo (ver terreno 3, tabla 8) . Elena y su hija son
bastante independientes del resto de la comunidad, lo cual fue una desventaja para su hija
quién al quedarse sola en la comunidad no tuvo quién la apoyara para defender sus cultivos.
(Elena) Ese rastrojo dejó mi hermano fina’o. pero ese fina’o le entregó a mi hermano José y entonces
mi hermano me dijo que yo agarrara ese sitio para yo hacer mi chagra,... ya pues me dijo:
-Hermana haga tu chagrita ahí, no tienes dónde sembrar, quieres sembrar. -Yo quiero es trabajar. Trabajé,... y cuando yo viajé, yo dejé ya hecho todo pica’o, solamente faltaba p’a quemar no
más. Entonces cuando yo viajé le dejé a mi hija como tu sabes que la muchacha estaba sola ¡que iba a hacer!...
Ese sitio,... parece mentira,... nadie trabaja,... pero vaya usted a trabajar y aparece otro Hoy en día la chagra le pertenece a Lucía, la abuela materna de Rodrigo, a quién le
brinda hospitalidad y cuidados. Ella reconoce que el terreno es de su nieto pero asegura que la
chagra es de ella (ver terreno 3, tabla 4).
122
Esta chagra está en el terreno de un solo dueño, eso nadie lo pone en duda, sin
embargo quién toma el derecho de su utilización por su cercanía en términos de parentesco
con el dueño es motivo de conflictos. Finalmente la abuela materna del joven ganó el derecho
a trabajar, ya que es quién cuida del joven.
Como solución a estos problemas, el cabildo repartió hace poco terrenos a la mayoría
de familias, incluso a las que ya tenían. Estas tierras van hasta la frontera de Colombia con
Brasil y quedan a más de dos horas a pié. La familia de Lucía recibió un terreno de 150
hectáreas para repartir entre ella, y las familias de sus hijas y nietas. Así me cuenta Sofía que
fue la entrega:
(Sofía) Ahora pues allá desde muy antes decían [el cabildo]: -Que tengan paciencia, que van a dar terreno. Pero en resguardo, y eso ya nos realizaron, nos dieron terreno ya por Caimo [quebrada],...allá si
tenemos nuestro propio terreno. Por ahí tenemos los documentos que es propiedad de nosotros....Cualquiera ya no puede ir meterse en lote de nosotros, porque eso ya saben todos, que ese es nuestra propiedad.
De otro [otras familias] también, ya también está parcela’o por allá, ya no podemos meter de repente en terreno de otro por ahí también.
Eso es de todos [el terreno que les dieron], o sea en cabeza fue mi esposo lo que encabeza los terrenos [de la familia]. De ahí ya vamos a repartir, mi hermana, mi mamá, mi otra
5
1
Rodrigo
Liliana
Lucía
2
José
3 4
Elena
Propietarios de terreno Dueñas de chagra
#Secuencia en la que ha sido dueña de la chagra
Leyenda
Grafico 12: Un caso crítico.
Inés Rodrigo
123
hermana, mi hija, mi yerno,... todos.... O sea una sola [persona],... él[esposo] recibe para todos, el recibe para todos ahí ya vamos a repartir
Ahí vamos a entrar nosotros al monte, y ahí vamos a ir a trabajar ya para nuestra chagra, vamos a hacer una hectárea pero entre todos, para hacer un semillero allá, ...cuando ya tenemos todo ya, pasar los palos ya [sembrar]....
4.1.5. Dueñas de terrenos sin chagras
Hacer una chagra implica mucha dedicación, colaboración y sobretodo gusto por el
trabajo en la chagra. No todas las familias tienen chagra, algunas tienen eras en las que cultivan
verduras, otras, así tengan disponibles terrenos, prefieren cultivar la comida en el solar de su
casa. Ese es el caso de Eugenia, quién heredó junto con su hermana Viviana un gran terreno
en una comunidad vecina al Once.
Le pedí a ella que me llevara a conocer su chagra. Una vez en su terreno, ella me dijo
que hace varios años no iba porque no era educada para la chagra. Sin embargo ella tiene una
gran variedad de especies cultivadas en su solar (ver Cap. 5). Viviana, su hermana, también
heredó parte del terreno pero prefiere cultivar verduras y hortalizas en un terreno que le prestó
la comunidad (ver Cap. 5). En cambio Leonor, quién tiene una pequeña chagra en un terreno
prestado de la comunidad, no heredó terreno de su madre. En cambio, Constanza, la mamá de
estas mujeres, es una amante de la chagra, quién aún a sus ochenta años camina hacia sus
terrenos, recoge algunos frutos caídos de sus rastrojos, para acostarse a descansar un rato y
aprovechar la tranquilidad que siente en sus rastrojos.
Tabla 9: Chagras y rastrojos de Eugenia.
Unidades Productivas
Tipo de vegetación
Tamaño(has.)
Año de quema
Frutos que produce.
Terreno Ubicación Dueño
del terreno
1 Remontado 1 2002 no produce 18 comunidad Moniyamena Eugenia
Tabla 10: Chagras y rastrojos de Viviana.
Unidades Productivas
Tipo de vegetación
Tamaño
Año de quema
Frutos que produce.
Terreno Ubicación Dueño del
terreno
1 rastrojo joven 1ha. no recuerda yuca, plátano 19 comunidad
Moniyamena Viviana
124
2 Era 15x25mts 2005
maní, ají, pepino, achiote, maracuya,
cilantro, pimentón,...
20 En la comunidad
Comunidad Km 11
Tabla 11: Chagras y rastrojos de Leonor.
Unidades Productivas
Tipo de vegetación
TamañoAño de quema
Frutos que produce. Terreno Ubicación Dueño del
terreno
1 chagra
madura en cosecha
15x25mts 2003 yuca, piña, plátano,
copoazu, macambo, uva caimarona
21 en la comunidad
Comunidad Km 11
Tabla 12: Chagras y rastrojos de Constanza.
Unidades Productivas
Tipo de vegetación
Tamaño (has.)
Año de quema
Frutos que produce. Terreno Ubicación Dueño del
terreno
1 rastrojo viejo 1 no
recuerda
uva, chontaduro, guama, copoazú,
umarí, asaí, mil-peso, canangucho, caimo
18, 19 comunidad Moniyamena
Eugenia (hija), Viviana (hija)
Para comprender la situación de estas mujeres es necesario ver la actividad de la chagra
dentro del contexto de la pluriactividad en la comunidad, lo que trataré en el capitulo 5. Ya
que si estas mujeres no trabajan la chagra es porque para ellas se presentan otras opciones de
las cuales pueden derivar el sustento de su familia.
4.2. Solidaridad y competencias entre mujeres
Cuando las relaciones políticas (alianzas o acuerdos con personas externas a su grupo
familiar) se debilitan se rompen o no permiten el acceso a un terreno para cultivar, siempre se
cuenta con los vínculos entre parientes del mismo género, los cuales tienden a ser mucho más
estrechos y estables. Esto no significa que todas las mujeres se lleven bien y sean amigas sino
que existen fuertes grupos de solidaridad entre ellas.
En una primera instancia están las parientes cercanas, la mamá y sus hijas como en el
caso de Carmen. Desde que Carmen formó su familia tuvo chagra propia en el terreno que
heredó Germán, -su cónyuge-, de su tío materno. Hoy en día ella tiene sus cinco chagras en el
mismo terreno.
125
En relación a otras familias en la comunidad, esta joven pareja es privilegiada ya que el
terreno donde tienen todas sus chagras y rastrojos es más bien cerca, a unos quince minutos
caminando desde la casa. Esta situación económica de Carmen se ve reflejada socialmente
pues sus chagras son también el sustento de su grupo de parientes (mamá y hermanas) con
quienes comparte sus productos y el trabajo82. Las veces que fui con Carmen a la chagra,
siempre iba alguna de sus hermanas y su mamá, y cada una salía con su panero lleno (de yuca,
dale-dale, plátano o lo que se hubiera sacado) para su familia.
Como conté en el tercer capítulo, tres de sus hermanas y su mamá estaban en la
comunidad en la temporada que hice el trabajo de campo: Carolina, que a pesar de vivir con
un hombre de la comunidad no tiene chagra propia, pues entre otras cosas su unión es muy
reciente; Teresa la mamá y Marta su hermana que llegaron por un corto periodo de tiempo
dejando sus chagras en Perú y Valeria que a pesar de tener chagra, Carmen la invita a la
chagra cuando tiene cultivos en plena producción.
Sin embargo María la cuñada, a pesar de que mantiene con Carmen una buena relación
no comparte con ella el trabajo en la chagra. Cuando le pregunté las razones ella me
respondió:
(María) También le ayudo a mi mamá,… así a sembrar,… ¡Mh!, yo le ayudo, ella me ayuda, así. (Valentina) ¿A Carmen no le ayudas? (María) No. Yo no se,… será porqué no nos ayudamos. Ella no me ayuda, ni yo le ayudo. Ella
trabaja sola. Así entre cuñadas no se ayuden directamente, he visto que manden a sus hijas a ayudar
a las tías en la chagra, y vuelvan con alimentos para la mamá.
Cuando se cuenta con un buen grupo de hermanas y su madre, la colaboración entre
éstas es suficiente, sin embargo existen casos dónde no es así y entre las mujeres refuerzan
vínculos más lejanos. Ese es el caso de Elena. Como conté en el capítulo 3, Elena llegó hace
cinco años a la comunidad a encontrarse con sus parientes luego de más de 40 años. Sin
82 Guzmán sostiene que “los intercambios entre mujeres son un aspecto clave en las relaciones de prestigio entre los quichua. (...) Al servir a otras mujeres, en particular, la mujer se reafirma ante ellas como una Chacra amu, una «dueña de chacra», al igual que las otras. Producir y servir masato es un elemento fundamental de las relaciones entre madre e hija y entre nuera y suegra, ya que durante gran parte de sus vidas estas mujeres se alimentan mutuamente con los productos personalizados de su sangre y su saliva” (en Belaunde 2005:92).
126
embargo el parentesco directo que la une a una de las familias más grandes de la comunidad no
le aseguró un terreno para cultivar.
Cuando le pregunté por sus chagras, Elena me llevó a un lugar dentro del territorio de
la parcialidad Moniyamena y me mostró los rastrojos de su sobrina, la hija de su hermana
finada (terrenos 15 y 16, tabla 8). Su sobrina no tiene hermanas y heredó buena parte de tierra,
por lo que le comparte a su tía el trabajo en su chagra y por lo tanto lo que ella produce.
Tabla 8: Chagras y rastrojos de Elena..
Unidades Productivas
Tipo de vegetación
Tamaño
Año de quema
Frutos que produce.
Terreno Ubicación Dueño del
terreno
1 chagra
madura en cosecha
½ ha. 2003 plátano, chontaduro 15 Aledaño a la comunidad
José (hermano)
2 rastrojo mediano ½ ha. No
recuerdaCopoazú,
chontaduro, umari 16 comunidad Moniyamena
Mariana (sobrina)
3 ½ ha. 2002 No produce para ella 3 Aledaño a la comunidad Rodrigo
4 en proceso 15x25mts 2005 en proceso 17 En la comunidad
Comunidad Km. 11
Aclaro que la solidaridad entre mujeres no es igual al préstamo de un terreno, pues en
el primer caso se trata de compartir el trabajo y los productos de una o varas chagras. Así
como existe este tipo de solidaridad también la chagra se convierte en un campo de
competencia entre las mujeres.
Las mujeres hablan con cierta vanidad de sus chagras posicionándose siempre por
encima de otras mujeres. Tener varias chagras, grandes, en diferentes estados, implica ciertos
poderes: económico, pues asegura la comida; ideológico, ya que la yuca se considera la
protección y defensa de la mujer; social, al tener más posibilidades de intercambio con otras
mujeres; y político, pues se puede colaborar con productos para eventos comunales. Tener sus
chagras también da autonomía frente a la comunidad pues se depende menos de la
colaboración comunal para obtener los recursos. Estos privilegios no están libres de generar
rencillas entre paisanos y paisanas.
En varias ocasiones conocer y preguntar por estas historias se convirtió en un campo
de batalla para mí porque cada mujer quería saber a dónde me había llevado la otra y qué me
había contado; yo tenía que cuidar lo que contaba para no crear algún malentendido entre ellas
127
y ellos. En ocasiones me expresaban su desconfianza sobre el trabajo de otras mujeres: “hay
que ver,... porque ella dice que tiene y no le veo dónde”. Sin embargo cada mujer sabe lo que
algunas de sus paisanas piensan, y siempre vuelve de su chagra con una muestra de su trabajo:
cuatro o cinco tortas de casabe para repartir.
La vanidad con la que me hablaban de sus chagras, y el duro juicio con el que señalaban
las chagras de sus compañeras, demostraba la importancia que tiene para cada mujer su chagra,
su yucal, el cual habla también de las virtudes del ser una buena mujer.
4.3. Chagra, propiedad y territorio
A pesar de que idealmente las chagras, rastrojos y su producción le pertenecen a quién
las ha sufrido, es decir de quién ha invertido su esfuerzo, sus pensamientos y su sudor , en la
practica no ocurre siempre así. En los casos dónde la dueña de la chagra debe ceder los
derechos de sus productos, las mujeres afirman que ellas voluntariamente “regalaron” o
“dejaron”. En la realidad puede que la transacción no haya sido tan amable y le hayan quitado
el derecho a sus frutas cultivadas, pero en su discurso ella siempre ha tenido el control sobre
sus cultivos. Sin embargo en ciertas circunstancias admiten –en tono confidencial- que se las
quitaron.
Otra forma de resolver este hecho es que públicamente aceptan que ya no les pertenece
tal chagra, pero en otros momentos toman productos de esa chagra apuntando que ellas lo
sembraron y por lo tanto les pertenece. Estas situaciones pueden verse como hurtos en
ciertos casos. Un día caminando con Lucía, me mostraba la chagra que fue de ella cuando
estaba con Jorge, pero que en la actualidad es de la nuera de Jorge. Ella muy discretamente me
dejó el panero a cuidar en el camino y volvió con una sonrisa pícara y un racimo de cilantro
escondido en hojas de plátano.
Una vez salí con una mujer a andar y una amiga que nos vio salir le preguntó: “¿a donde van?” y ella le contesta en chiste: “a robar, porque no tengo nada”, y riéndonos continuamos el camino, hasta que nos desviamos por una trocha bastante pequeña y andamos silenciosamente buscando copoazús. Cuando le pregunté de quién eran, me dijo, que aunque el terreno ya no era de ella, pues lo había regalado, ella había sembrado las frutas. No obstante por la actitud silenciosa y cómplice con la que me hablaba comprendí el alcance del chiste. (Fragmento del diario de campo avril de 2005)
128
Las mujeres en general se quejan del robo de sus cosechas en sus chagras como una falta
de respeto por parte del resto de paisanos 83. No obstante estos valores como el respeto,
conviven en el encuentro de nociones de propiedad contradictorias. De un lado están las
formas de propiedad a través del esfuerzo invertido y el cuidado de un recurso que no es ajeno
al cuerpo de su “dueño”, o “dueña” sino que se convierte en la extensión del cuerpo de quién
lo sufrió. Esta idea coexiste con las formas de organización territorial promovidas desde el
Estado: la parcelación de terrenos y la tierra comunal bajo la figura de resguardo.
Así lo entendí en una conversación con Paula:
Hoy pasé a visitar a Paula quién me dijo que estaba preocupada porque tenía que dar una clase a los niños sobre territorio, me dijo que ella como representante muina iba a enseñar su parte en su idioma, pero que tenía que hablar sobre cómo se veía ancestralmente el territorio y como lo conciben ahora. Su confusión se daba por dos nociones contradictorias, una que decía que el territorio del resguardo era comunal, de todos, y “que no había que mezquinar la tierra”; pero ella no estaba de acuerdo en que no había que mezquinar porque “cada quién tiene lo suyo y no cualquiera tiene el derecho de meterse”, además me decía que no todo el mundo pueden tener lo mismo. Para hacerme entender su punto de vista me contó que una vez unos niños estaban cogiendo umari de su chagra, ella los regañó y les dijo “si quieren comer umari, díganle a su papá que haga una chagra para que ustedes puedan sembrar y cosechar, pero no pueden coger frutos de otro”. (Fragmento del diario de campo abril de 2005) Finalmente Paula se inclinó por su posición y explicó a los niños la necesidad de respetar
las cosas ajenas y trabajar las propias para poder aprovechar.
Jorge me explicaba el problema de los recién llegados, “para vivir, no hay problema, el
que llega puede hacer su casa si quiere, pero para tener tierra no, ahí si tiene que respetar” La
gente sabe “de qué palo, a qué palo es de quién” y de los terrenos que he andado, todo es de
alguien, haya chagra, monte, reserva, proyecto, o rastrojo.
----
Andar con cada mujer es conocer no sólo sus chagras sino también las chagras y
rastrojos de otros, que posiblemente ya no están pero que han dejado la huella en sus
rastrojos. Cada chagra también tiene una historia, y cada cual me contó su versión. Cada 83 “El respeto incluye entre otras cosas, “no tocar lo que es de otros” (...) El proverbial padre le explica al niño “papito, ellos también estiman a los hijos de ellos (...) ellos también necesitan las cosas de ellos y las mezquinan porque trabajaron duro para hacerlas. Si usted se las toca sin permiso a ellos les da rabia, (...) les da tristeza como a usted”. (Londoño: 2004:105)
129
versión plasma unas relaciones sociales en juego, unas estrategias y valores a través de los
cuales cada pedazo de tierra cultivada adquiere un sentido social para cada mujer y se convierte
en un campo de fuerzas, saberes y poderes sociales, personales e ideológicos.
Como se demuestra en cada uno de los casos, el acceso a un terreno para cultivar se
convierte en un juego político de estrategias de relaciones sociales en las que las mujeres son
protagonistas. Cada familia y cada persona entra a jugar con las herramientas que tiene a su
disposición, hacer nuevas alianzas, buenas amistades, o hacer compadres o comadres para
acceder a un terreno para cultivar y ampliar su territorio84.
84 A mi modo de ver esta forma de jugar con las relaciones sociales a su disposición como una forma de estrategia para ampliar el territorio es comparable al papel del ruwang entre los Piaroa descrito por Overing (1975). Entre los piaroa el territorio en el que el ruwang ejerce su poder está definido por la cantidad de seguidores, que por la reputación del ruwang y las alianzas matrimoniales cómo estrategias políticas, pueda reunir a su alrededor y así ampliar su territorio (Overing 1975).
132
Foto 10: Laura se prepara para sacar hormigas
Foto 11: Kasia tuerce chambira
Foto 12: Sonia vendiendo en el mercadito
Foto 13: Joaquín y Edison tostando fariña.
133
Capítulo 5
MUJERES EN EL CONTEXTO DE LA
PLURIACTIVIDAD
En este capitulo quiero presentar varias de las actividades en las que se enmarca la vida
de la gente en la comunidad del Once, partiendo de mi experiencia vivida con las mujeres y las
valoraciones que ellas expresan, bien sea a través del discurso o en el ejercicio de cada
actividad.
El cuidado los cultivos en la chagra y la crianza de los hijos, son actividades que han
sido consideradas en las etnografías de la Gente de ambil85 como ámbitos femeninos por
excelencia86. Sin embargo, poco haría en entender la vida de las familias de la comunidad del
Once si redujera la actividad femenina y su producción económica al ámbito de la chagra. En
general, mujeres, hombres, niñas y niños se ocupan en una amplia gama de actividades de las
que depende la vida y la abundancia en esta sociedad.
Al comienzo del trabajo de campo mi interés en conocer las chagras de las mujeres se
dificultó, porque no a todas las mujeres les gusta el trabajo en la chagra. Si les gusta, es posible
que no tengan acceso fácil a un terreno o el apoyo necesario para hacerla. Finalmente, si
tienen chagra y les gusta, ocupan su tiempo en otras actividades además de las labores
domésticas, y el cuidado de su familia.
85 Juan Álvaro Echeverri (2002) propone varias áreas culturales que se caracterizan por el uso del tabaco: de oler, de lamer (Gente de ambil) y de fumar. Este rasgo definitorio privilegia, antes que la lengua y la organización social, los modelos ideológicos y técnicos que conforman un sistema identificable de relaciones con el entorno y cuyo punto crucial se encuentra en la definición de lo que es humano y sus mutuas relaciones (ibid:18). Entre la gente de ambil, se encuentran entre otros, los uitoto, miraña, muinane. 86 Según Carlos David Londoño (2004: 93) en su etnografía sobre los muinane, ser mujer es algo que se logra principalmente a través del cuidado directo de cultivos y niños, de la preparación y distribución de alimentos.
134
Esta mañana estuve en casa de Laura viendo televisión. Ella me conversaba por ratos -porque nunca se está quieta-, me pasa continuamente que volteo la mirada y ya se ha desaparecido en su solar, unos segundos después está a mi lado conversando, se sienta a torcer la chambira de la vecina, luego se para y mira el fogón -que en las veces que he ido nunca está apagado-, está cocinando tucupí87, haciendo chicha de chontaduro, o pisando hormigas… Las ollas, baldes, cernidores, llenos de almidón de yuca, pulpa de copoazu, aguaje, assaí, chontaduro, son una señal de la su actividad diaria. (Fragmento del diario de campo, abril de 2005)
Además de las labores domésticas y del cuidado de la chagra, la vida de las mujeres, -así
como de los hombres- en la comunidad del Once se enmarca en lo que Gasché y Echeverri
(2003) han denominado “pluriactividad88”. En este capítulo exploraré distintos ámbitos de
actividad que incluyen la elaboración de artesanías, el comercio de sus productos, el trabajo
asalariado, los trabajos en la comunidad, y los proyectos. Hacia el final del capítulo exploraré
el sentido de amontonar, aumentar y ahorrar para estas mujeres de abundancia.
El siguiente fragmento de mi diario de campo sobre la vida de Andrea es ilustrativo de
uno de los mayores talentos que tienen las mujeres: la capacidad para hacer muchas cosas y la
habilidad de obtener ingresos de todas sus actividades.
A Andrea le gusta la chagra pero vive sola, aunque tiene varios hijos, no tiene pareja, no tiene quién le ayude, y no tiene un terreno propio dónde sembrar. Ella dice que no se puede dedicar a la chagra, que se ha dedicado es a trabajar, “consiguiendo para la casa, trabajos cerca”, vecinos que la contratan para hacer oficios de manutención de las fincas aledañas de colonos. Ella también hace mochilas, se “rebusca sola” para vender frutas de estación o sus productos en el mercadito indígena de Leticia los sábados. Ella dice que ve a su mamá que sabe hacer los trabajos de hombre, y así lo hace: se sube a una palma, baja asaí, baja cangucho, carga, “yo solita rebusco y vendo, con lo que vendo consigo para la semana y cuando no hay pues todos aguantamos hambre”. Actualmente ella es la cocinera de la escuela. (Fragmento del diario de campo, Julio de 2005)
87 El tucupí es una clase de ají que preparan las mujeres con el caldo de la yuca brava. 88 Gasché & Echeverri, (2003) y Gasché (2003) plantean que el bosquesino es un sujeto pluriactivo que dispone de múltiples recursos y posibilidades de acción. Esta variedad de actividades (en el día y en el año) es la respuesta a necesidades de diversa índole. Mediante la pluriactividad el sujeto bosquesino se adapta a la variada disponibilidad de los recursos en los diversos ecosistemas a los que se tiene culturalmente acceso. La persona rural e indígena es un ser plurivalente, y pluricapaz, ya que posee una variedad de habilidades y conocimientos para poder desenvolverse productivamente en los diferentes medios naturales. En el caso de la gente del la comunidad del Km11, el medio urbano ofrece una variedad de recursos necesarios y bastante posibilidad de acción.
135
He escuchado a varias mujeres decir: “hay que aprender de todo en la vida”, una frase
que sintetiza una actitud generalizada frente al conocimiento y el hacer cotidiano, en la que es
necesario desarrollar la cantidad de habilidades y capacidades disponibles, -incluyendo las que
corresponden al dominio masculino como en el relato de Andrea89-. Tampoco es extraño que
los hombres ayuden a las tareas “de mujeres” (cuidar a los hijos, cocinar, sacar o rayar yuca),
aunque ninguno de los dos casos es lo más deseable.
Una gran proporción de los recursos necesarios para la alimentación y la vida se
obtienen del bosque natural, pero la vinculación con el mercado y el dinero es tan necesaria,
como deseable. La gente del Once dedican gran parte de su esfuerzo en mantener las
relaciones con la ciudad, el comercio, y algunas instancias gubernamentales que facilitan
recursos90.
(Sonia) Sobretodo lo que aquí siempre sufrimos es del arroz, del azúcar, del jabón, del pescado.
Cuando hay platica nosotros nos vamos a comprar en el pueblo. Así cuando trabajamos hay platica.
También no hay buen trabajo, estamos aquiií así, hasta que el día que hay trabajo. A veces trabajamos las mochilas, aunque sea con menos precio uno se va vender en el pueblo para poder comprar nuestra necesidad,..,...en la universidad siempre compran con buen precio.
En general tanto las mujeres, como los hombres están en la búsqueda del
sostenimiento de la familia. La diversidad de actividades de cada miembro de una familia,
según su género y edad, aporta y complementa las actividades de la unidad doméstica. No
obstante, esta complementariedad no sólo funciona entre géneros sino también entre personas
con diferentes talentos, gustos, posibilidades o ideas, que permiten el intercambio de productos
y oficios entre los residentes de la comunidad.
5.1. Las artesanías
(Valentina) ¿Y la artesanía si da bueno? (Mery)
89 Aunque la preparación de mambe (coca en polvo) es parte del dominio masculino, en alguna ocasión extraordinaria vi a una mujer preparar mambe. 90 Riviere (2000) y Viveiros de Castro (2002) proporcionan ejemplos en los que demuestran que el exterior, lo supradoméstico, la “otredad”, natural y social, con la que se intercambian sustancias, personas, palabras, bienes, se percibe peligrosa, pero también necesaria para la reproducción social.
136
¿La artesanía? sí, la artesanía mejor dicho con eso es lo que a nosotros ahorita nos está sosteniendo más o menos, ...
Porque a veces pues uno teje, uno teje y uno lo tiene ahí. En menos que uno piensa vienen [compradores], compra una mochila, dos mochilas, [...]
Entonces nosotros viendo todo la necesidad de nosotros, nosotros tenemos que vender, ... ¡mira!, porque uno se va al pueblo ¿no?, uno quiere comprar una ropa bonita y está caro, entonces nosotros tenemos que pagar lo que dice ellos, no lo que uno quiera, entonces así también la gente ellos vienen y dice: “¿cuánto vale?”, nosotros:“tanto”, entonces ellos están comprando.
Y nosotros vendemos ya mejor dicho, es en puro pedido, nosotros estamos tejiendo y ya nos están encargando entonces no podemos guardar así para vender cuatro o cinco mochilas,... para salir a vender, la gente mismo viene y lo compra acá en la casa,.. y eso lo compran sin renegar, sin decir: “!ay! está caro”, nada,...
La confección y venta de artesanías -talla en madera para el caso de los hombres y
mochilas en chambira91, para el caso de las mujeres-, a turistas y residentes de Leticia es una
importante fuente de dinero e intercambio92.
En el caso de las mujeres, la producción de mochilas para la venta ha sido una forma
efectiva de recibir ingresos para acceder a los productos hoy en día necesarios para su familia:
jabón, azúcar, útiles escolares, ropa; sin necesidad de abandonar las tareas domésticas y el
cuidado de cultivos. Al parecer en la comunidad del Once, no hace mucho tiempo que las
mujeres decidieron dedicarse a está actividad. Las técnicas de elaboración y los diseños son
recientes y siempre innovadores, pues cada vez que ellas tienen acceso a un diseño de mochila
diferente, se detienen a observar los tejidos y en poco tiempo han hecho una réplica en
chambira.
Así me contaron dos tejedoras de mochila cómo aprendieron esta labor:
(Valentina) ¿Quién le enseñó a tejer? (Kasia) Mi mamá, pues ella teje mochila, hamaca,.... Pues ella digamos “haga esto”, pues, no. Ella hacía y nosotros mirábamos y empezamos a
tejer porque...,... pues ya será nacimos para tejer, nosotros ya todos nos sentábamos para tejer, mirando como hacía,... y así, y yo no dejo, desde pequeñita yo no dejo mi tejido, yo nunca me he descuidado de mi bolso...
(Walter) Ese es tradición de ella. La primera maestra de este [esta comunidad] es Kasia, ella es que le
enseñó a mi mamá, le enseñó a Mery. 91 “La chambira, cumare, palma de coco, o corombolo son los nombres comunes en Español para la palma Astrocaryum chambira. La fibra se saca del cogollo, o la hoja nueva de la palo que aún no ha abierto”. (Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico. ACITAM. Red de Solidaridad Social, Unidad Territorial amazonas. Presidencia de la Republica. 2004 :2) 92 Sobre la importancia del trabajo de chambira para las mujeres y el turismo entre los yagua de la Amazonia colombiana ver Gallego 2004
137
(Kasia) Porque ellas veían que yo tejía... ¡Mira Valentina!, yo me acuerdo como ayer, pues antes,… yo me acuerdo que con mi primera
mochila que yo vendí, yo me compré unas chancletas, (risa). Y con eso, yo con mi mochila, ¡mira! hasta ahora. Mi mamá, pues, no nos alcanzaba a
mantener, nosotros éramos hartos, no estudiamos. Yo tejía mi bolso para nosotros poder comer.
(Valentina) ¿Esta misma puntada? (Kasia) Otro, de ese ojoncito que es, de ese nosotros tejimos. Este tejido yo aprendí en taller es... (Walter) El tejido no, el modelo de esta mochila lo enseñó es un arahuaco... (Kasia) Aha [asiente], él me enseñó pero yo solita.... O sea que yo le enseñé lo que yo tejía y el me enseñó lo que tejía él... como él ve que yo tejo,
entonces él me dice: “te queda mejor tu tejer es con esta soga, inténtalo así”...
Su cuñada, Mery también me contó cómo aprendió a “hacer artesanías”:
(Mery) ¿Yo?, aprendí solita cuando yo estaba en Nazareth [internado] yo aprendí tejer [en lana],...,... ya
acá [aprendió] con chambira pues eso ya es fácil,... Eso ya una muchacha guambiana,... ella nos enseñó a tejer eso una vez que nos fuimos a
Puerto Nariño. Ellos también tenían su tejido, pero ellos tejen con lana de oveja, con eso ellos tejen. Ella me regaló una mochilita, yo también una mochilita,...ella nos regaló tejidito de ellos y nosotros también le regalamos,...
Y así, las compañeras ahí del Once ya,... Ellos miraban uno tejía, ellos miraban a ver cómo,… hasta será ellos tanto mirar, ellos aprendieron y ahora de ahí del Once ya todos tejen.
Estas dos mujeres señalan el intercambio de objetos y técnicas, como forma de
aprendizaje: “yo le enseñé lo que yo tejía y él me enseñó lo que tejía él”, “ella me regaló una
mochilita, yo también una mochilita,...ella nos regaló tejidito de ellos y nosotros también le
regalamos”93. Es un aprendizaje que se logra a través de la imitación “mirando y haciendo”, no
por medio de ideas y pasos a seguir 94.
No sólo quién elabora la mochila es quien gana el dinero, pues en el proceso existen
diversas formas de intercambio. La mayoría de materiales necesarios para hacer mochilas se
93 Esta actitud frente a las técnicas y conocimientos, como una incorporación de la alteridad, es comparable a la actitud descrita por Viveiros de Castro en el caso de los tupinambá brasileros en el siglo dieciséis frente a las creencias religiosas de los europeos: “para los amerindios, no se trataba de imponer su identidad sobre el otro o negarlo, en nombre de la propia excelencia étnica, sino de transformar su propia identidad. La inconstancia del alma salvaje, es un momento de apertura y la expresión de un modo de ser donde “el cambio no la identidad, es el valor fundamental a ser afirmado” (Viveiros de Castro, 2002, p. 206, mi traducción). “la filosofía tupinambá afirmaba una incomplitud ontológica esencial: incomplitud de la socialidad y en general de la humanidad, donde el cambio y la relación prevalecen sobre el ser y la sustancia. Para este tipo de cosmologías, los otros son una solución, antes que un problema (ibid:220). 94 Sobre la noción amazónica de aprendizaje ver Arhem et al. y Guzmán en Belaunde 2005.
138
consiguen en el bosque aledaño (chambira, tinturas), pero algunas mujeres también los
compran o intercambian. Estos intercambios sobrepasan las fronteras de la comunidad, y en
ocasiones personas de otras comunidades visitan el Once vendiendo los cogollos de chambira
a mil pesos.
(Mery) ...!Todo eso es trabajo! mira, para sacar la chambira,... pues yo no saco, yo encargo así a otras
compañeras que saquen y yo lo compro. Hay veces cuando estoy bien ocupada también tengo que pagar para que me lo tuerza y ahora la pintada, ¡mh!...
(Valentina) ¿En cuanto te venden la chambira? (Mery) A mi me venden a mil pesos cogollo, solamente saca’o, o sea que ahí yo le lavo, yo le hago lo
que tengo que hacer. Hay veces yo me compro cuatro o cinco cogollos y así voy recogiendo de a poquitos, cuando yo veo que me da para hacer una mochila, pues yo tejo...
Las tinturas las extraen directamente de las plantas o compran unas artificiales en
Leticia. Estas ultimas las saben combinar con colores tierra o barro para que parezcan
naturales, -pues conocen la preocupación de sus compradores en que todo sea natural-. Por la
facilidad con la que se refunden entre las manos de los niños y los sobacos (axilas) de otras
mujeres, las herramientas de trabajo: agujas de croché o agujas “capoteras”, deben comprarse
constantemente en el pueblo.
Una mujer puede demorarse un mes desde que saca la chambira hasta que la mochila
está lista95. Algunas mujeres dicen que por estar tejiendo, han descuidado el trabajo de la
chagra: “A veces solo quiero tejer y dejo la chagra, la casa, la ropa, la comida abandonada”, “así
es Valentina, por eso si me paro a arreglar, hasta que no acabe, cultive mi solar, arregle, no tejo;
por eso no rinde, toca sentarse solo a tejer” dice Kasia.
A pesar de que las mujeres dicen que la elaboración de mochilas es un trabajo
dispendioso, se convierte en una actividad productiva que llena los espacios de descanso y
permite a las mujeres acompañarse, compartir comida y conversar. Algunas de ellas me han
expresado, exagerando: “Eso es como un vicio”, “Si Valentina, así me pasa, a veces uno ni
hace comida, ni nada por estar tejiendo”. Después de una dura jornada en la chagra, las
95 Para la elaboración de las mochilas se debe extraer a chambira de la palma, lavar la chambira y dejarla secar, pintarla si se quiere, bien sea con especies tintóreas encontradas en la selva o con tinturas artificiales compradas en Leticia, torcer la chambira (es la unión de unas fibras con otras mediante torsión para formar un hilo largo con el que luego se tejerá) y finalmente tejer. (Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico. ACITAM. Red de Solidaridad Social, Unidad Territorial amazonas. Presidencia de la Republica. 2004.)
139
mujeres se sientan en el suelo o la hamaca a tejer y torcer, mientras conversan de las
actividades del día, y le dan consejo a sus hijas menores quienes aprovechan para aprender.
Entre las mujeres forman grupos informales de tejido, en los que además de compartir
las horas de tejido, organizan su trabajo, dependiendo de los talentos de cada una. En general
las mujeres mayores son las que mejor manejan las relaciones con los compradores. Lucinda,
su hija y su nuera tienen un grupo de trabajo. Así me contó Mery su organización:
(Valentina) ¿Cómo se organizan para trabajar? (Mery) Nosotros trabajamos o sea, con tres personas: está mi mamá, está mi cuñada,... nosotras somos
las tres que trabajamos la artesanía,... pues así juntas ¿no?. Yo no tengo algo, ella [cuñada] me presta, me regala;... mi mamá también, y así compartimos
todo el trabajo. La venta sí es mi mamá. Yo tejo mi mochila, mi mamá lo vende, porque yo no se poner precio,
¿ya?, mi mamá es la que le pone los precios, ella vende, cuando ella vende así le pagan todos y yo le reconozco a mi mamá también algo...
En la comunidad pude observar dos grupos de tejido: el de Lucinda y el de Sonia. El de
Sonia, lo componen sus hijas, su mamá y sus hermanas. Ellas cuentan con menos mercado
que el primer grupo, porque según ellas, del árbol de pomarrosa a la entrada de la comunidad
–dónde se sientan a tejer Lucinda, su hija y nuera- no pasa nadie. Lucinda por su lado sabe lo
que las otras mujeres piensan pero “que culpa si las de nosotras son más bonitas”. Lo que si sé
es que ambas, Lucinda y Sonia, son genios a la hora de negociar y vender.
5.2. Vendiendo sus productos
Dentro de la comunidad el dinero circula cotidianamente. Don Leonardo es un
anciano viudo, y tiene un terreno grande en el resguardo del que saca hojas de palma de caraná,
las teje y vende a sus paisanos o a quién necesite techar su casa. José tiene una motosierra
que utiliza para cortar y vender madera o alquila e intercambia por otros servicios. Fernando y
Laura hacen y venden paneros y matafríos96 a las mujeres para el procesamiento de la yuca
brava. Laura siempre tiene en su casa tucupí (ají) con hormigas que sus vecinas le compran. 96 El matafrío es un instrumento que se utiliza en el proceso de elaboración de casabe, hecho de una fibra extraída de un árbol. Este se utiliza para sacar el líquido venenoso a la yuca, y tiene forma y tejidos similares a los de una estera de aproximadamente tres metros de longitud por unos setenta centímetros de ancho (Bríñez:164) .
140
Elena y su esposo tuvieron una tienda, pero fracasó -pues no tenían mucho surtido y su esposo
fiaba mucho-, ahora ella tiene pensado hacer un fogón en la entrada de la comunidad para
vender pescado asado; mientras tanto -cómo tiene nevera en su casa-, hace puriches (refrescos
de frutas de temporada congelados y empacados en bolsas) los cuales vende a 200 pesos, y su
esposo improvisó un monta-llantas en la entrada de la comunidad. Kasia además de hacer
mochilas, vende productos de belleza Avon por encargo a las mujeres de la comunidad.
Cuando no le pagan a Kasia con dinero, ella les cobra con casabe, canastos, o lo que en ese
momento necesite. En temporada de aguaje, asaí, o milpeso, los hombres llegan a la
comunidad con bultos de frutas, que en ocasiones venden en Leticia a 10 mil pesos, o a las
mujeres del Once a un menor precio.
Como consecuencia de una alta densidad de población en un territorio reducido y
sobretodo repartido, la carne en la comunidad es escasa. En algunas ocasiones los hombres
cazan, pero no es común encontrar animales grandes. La pesca tampoco es común, entre otras
razones porque el río Tacana no siempre tiene buen pescado. Como me dijo una mujer:
“como dice un paisano, la mejor carnada es el dinero”, por eso la gente se ha acostumbrado a
comprar la carne, el pescado y el pollo en Leticia o a otros paisanos.
Pasamos con Leovina frente a la casa de don Fabio, quién vive solo. Ella le preguntó si había cazado carne de monte. Él -que estaba tomadito y sonriente en su ventana- le señalaba a toda la comunidad, indicando que ya la había vendido. (Fragmento del diario de campo, Junio de 2005) El “mercadito indígena” de Leticia es un lugar central donde los paisanos de la carretera y
del río venden sus productos97. A pesar de que todos los días hay paisanos vendiendo, los
sábados son los días en que este lugar es más concurrido. Hasta hace poco, el mercadito se
ubicaba bajo la sombra de un árbol, en una esquina visible a los transeúntes en el centro de la
ciudad.
Hoy es jueves, Sonia está en el mercadito indígena en Leticia vendiendo unas bolsas con aguaje para hacer jugo, ella me dijo que fuera a la comunidad que su mamá me estaba esperando para ir a coger hormigas. Así hice. Los jueves Laura recoge hormigas para hacer el tucupí con hormigas y venderlo el sábado en el mercadito. Ese es su “negocio”. Llegué y Laura aún estaba en su casa:
97 Sobre las mujeres que frecuentan el mercadito ver la tesis de Diana Rosas (2001).
141
-Vamos por ahí a andar, yo voy a recoger hormiga. No ve que hoy es jueves, y el próximo viernes me llega recibo de la luz y no me fui dos sábados al mercadito [en Leticia]. ¡La gente cómo me pregunta! Entramos por una trocha dónde el día anterior ella había visto un hormiguero. Caminamos en silencio, cuando llegamos ella cortó cuatro hojas de plátano con las que tapó la vista al camino, para que nadie nos viera. “Este es hormiga de cabeza bien brillosito” dijo, y comenzó a meter al hueco un tallo delgadito al que se prenden las hormigas y de un jalón fuerte –pues esas hormigas pican muy duro- las hecha en un conito en hojas que ella misma preparó mientras llegábamos. No salía mucha hormiga, pero ella me decía que otras veces sale “haaarrto”, tanto, que por el peso no puede sacar el palito del hoyo. - Valentina, yo desde tiempo del caucho, antes que era niña, yo andaba soliiiita, por eso es que no me gusta andar con nadie porque hace mucha bulla, habla y habla y habla. Ahora mira tu sentadita ahí calladita. (Fragmento del diario de campo, Junio de 2005) Ella es la única mujer que yo conozco de la comunidad que dedica un día a la semana
para sacar hormiga. A ella le gusta, a veces cuando come se preocupa porque su tucupi no
tiene suficiente hormiga. Según las otras mujeres, ésta es una actividad de mucha paciencia y
cuidado, porque se exponen a la picadura de las hormigas. Ese es su talento, y a ella le gusta,
tanto así, que al sector dónde ella vive con sus hijas y nietas lo llaman “el sector de las
hormigas”.
Además del tucupi con hormigas, “su negocio”, ella, al igual que otras mujeres, venden en
el mercadito frutas de estación, jugo de asaí, de mil peso, casabe, fariña, amarraditos de
pescado, mojojoi. “Cuando hay en cantidad uno lo vende, yo bajo a vender cuando hay”
dice su hija Sonia.
Además de los turistas que llegan a ver los productos “exóticos” y algunos moradores de
Leticia, las paisanas y paisanos son los mayores compradores. El mercadito se convierte así en
un lugar de encuentro para los parientes que no viven en la misma comunidad, o que viven en
Leticia. Desafortunadamente hace pocos meses el alcalde de Leticia cercó la esquina con
alambre y puso a unos policías a cuidar, pues varias indígenas se oponían a que las cambiaran
de sitio hacia el malecón del puerto, dónde se exponen y exponen sus productos al sol directo.
En cierta forma, la decisión del alcalde refleja el punto de vista de los pobladores Leticianos
(no paisanos) frente a los “indígenas”: una forma de atraer al turismo pero en la práctica no
hay tal valoración.
142
La gente señala el gusto como un criterio fundamental para la escogencia de estas
actividades98. Claudina tiene más de 80 años, en ocasiones visita sus rastrojos para recoger
algunas frutas de sus árboles y venderlas en el pueblo o en la entrada de la comunidad –cuando
no hay plata para el colectivo-:
(Valentina) ¿Claudina va al mercadito? (Claudina) Yo me voy, compro fariña, mi pescadito,...así lo que me falte en mi cocina. Vendo también, ya me envicié a vender, me gusta vender. Ahora porque estoy enferma [casi
no va]. En Iquitos también vendíamos, piña también, mi vejez me dejó, estoy solita al lado de mis
hijos. A Kasia le pregunto por qué no vende productos de comer y ella me responde:
(Kasia) Pues yo Valentina no vendo (risa),..,.. tal vez no me gusta vender,...
En las actividades que las mujeres realizan para comercializar, la obtención de dinero
no es la única, ni tampoco su principal motivación. Laura me explica en el relato citado que:
“yo desde tiempo del caucho, antes que era niña, yo andaba soliiiita”, justificando su gusto por
andar sola, derivado de la experiencia de su nacimiento “antes que era niña”. Ella contó
anteriormente (Cáp. 2) que nació en el viaje de sus padre del Encanto hacia Perú, en dónde su
madre la tuvo sola, “yo andaba soliiita”. Andar sola para buscar hormigas, es constitutivo de
su ser, además de permitirle pagar los recibos de la luz.
La escogencia de determinada actividad depende de un conjunto de hechos personales
y sociales: estar sola, en silencio, el gusto, el nacimiento, el parto, poder pagar la luz o
conversar en el mercadito con otras paisanas, que le dan sentido a determinada actividad en
la que el dinero es una recompensa más de la labor, pero no la única.
5.3. El trabajo asalariado
Como muchas de las mujeres del Once a las que conocí, Lucinda no pierde oportunidad
para trabajar. Ella pasó su hoja de vida a Empoleticia para entrar a trabajar como escobita
(barriendo la ciudad) porque: “los niños ya van a entrar a la escuela y van a empezar a pedir
98 Gasché y Echeverri (2003) plantean que dentro de las motivaciones para escoger la realización de una actividad, el gusto es el componente placentero que orienta a su fin.
143
cosas”. Al poco tiempo la aceptaron en el trabajo, “es que yo no conozco descanso, yo no
paro en la casa, el miércoles me pagan y quiero arreglar mi casa” me dice.
Era de noche, en casa de Kasia, y Lucinda llegó a visitarnos para contarnos sobre sus primeros días de trabajo. Contó lo bien que le había ido barriendo el malecón, “rico trabajamos hoy” decía, a pesar de que aceptaba que era un trabajo pesado en el que “hasta hombres se habían retirado”. Ese día le había ido muy bien porque se había encontrado varias monedas en el suelo: “quinientos, doscientos, así”. Kasia en broma le respondió: -Recoges ahí lo del pasaje de vuelta Pero ella le dijo que no, porque un vecino que tiene moto la había llevado y traído a la casa gratis: “mañana veré quién será mi victima” terminó diciendo. Todos nos reímos. (Fragmento del diario de campo, 2005) Las fincas vecinas también son una constante fuente de empleo para la gente de la
comunidad. Pueden ser trabajos esporádicos de manutención del lugar, compra de productos
del bosque, madera, hojas de caraná para los techos de las cabañas; o a largo plazo como
empleadas domésticas, niñeras, o familias enteras contratadas para vivir y cuidar la finca.
Siempre sale algún trabajo en las cabañas turísticas dónde “el portugués”, justo frente a la
comunidad, para limpiar la maleza del solar, para hacer de comer a turistas, o para arreglar las
casas.
Dentro del resguardo, entre paisanos, también existen esta clase de contratos aunque no
siempre el dinero es el mediador.
Laura hizo una minga con su familia para hacer una cerca en su solar. Ese día había caguana, casabe con el almidón que Laura y su hija habían traído de la maloca de su prima en el Km.6. Allá trabajaron rallando yuca para la gente que techaba la maloca. A pesar de que ellas habían traído almidón, estaban molestas porque decía que le habían dado muy poquito y no le habían pagado: “te engañaron” dijo su hermana, “por eso yo le digo que la ponen a trabajar y no le dan nada”. Unas semanas después Laura y su hija volvieron dónde su prima en el Km.6 a trabajar. Asombrada, le pregunté a otra de sus hijas: -¿Pero si la vez pasada no les pagaron entonces porqué vuelven? Y ella me respondió: -Porque a ella le gusta, trae casabe, yomenico, almidón, tucupí, por eso se va, porque le gusta. (Fragmento del diario de campo, julio de 2005) De nuevo el gusto, surge como un criterio fundamental para escoger una actividad.
144
El trabajo más común en el que se emplean las mujeres es el de servicio doméstico, bien
sea cuidando niños, limpiando, o cocinando. Incluso como se percibe en los testimonios del
capitulo 3, hasta las mujeres más ancianas han trabajado con “patronas”, alguna vez en su
vida.
Cuando conocí la casa de Elena me sorprendió, pues a su interior era diferente del resto
de las casas en la comunidad. Su casa tiene el número de piezas como de personas que la
habitan, sala con sillas alrededor de la mesa de centro, sobre la mesa una carpeta y un florero y
sobre la pared más amplia una foto de toda su familia -que más parecía una familia de Bogotá
en los años 40-. Ella siempre ha trabajado en casa de “patronas” y la manera en que organiza
el espacio de su casa refleja el modo de vida urbano en el que trabajó años atrás:
...Ella tiene una cocina afuera de leña, pero adentro en la casa tiene estufa eléctrica, nevera y un mueble dónde guarda la loza y las ollas. Nos sentamos en una mesa y mientras comimos lentejas con arroz, plátano y asaí. Ella me dijo: “es que yo trabajando aprendí a comer así, balanceado, si como granos, no como carne; -las patronas me enseñaron a comer así-, así ahorro plata, si como pasta, no como arroz”. (Fragmento de diario de campo marzo de 2005)
Elena, al igual que su madre y sus hermanas, ha viajado por muchas ciudades de
Colombia y Perú trabajando como empleada doméstica. Ahora ocupa su tiempo cuidando a
su bebita de un año, pero desde niña ha trabajado como empleada doméstica. A los trece años
se fue “recomendada” por una señora a trabajar en Medellín y hasta hace poco trabajó en
Cercaviva (la reserva vecina) como niñera. Así opina ella de este trabajo:
(Elena) [yo] Trabajaba en casa de familia y los domingos trabajaba en restaurante,...Ya me di cuenta
que ya me cansé. Y trabajar para los demás no me da resultado. Primero, porque uno se hace conocer de las
personas,... y hay patronas que son buenas y le ayudan. A mi me ayudó bastante,... mucho me ayudó que hasta ahora yo no me olvido de mi patrona, la del coronel.
Eso me dio, cuando ya cumplieron el año que la iban a trasladar, me dió ropa , me dió cosas, me regaló -ese tiempo era diciembre-, cosas de navidad, me pagó mi sueldo, me pagó mi liquidación,...esa patrona...
De esa clase de patrona y creo que es difícil conseguir, además solo tenía dos hijos (Valentina) ¿Esa plata te alcanzaba para qué? (Elena) Allá donde mi coronel me pagaban al mes. A veces traía comida acá [a la comunidad dónde
vive su mamá], a veces compraba algo personal, o a veces compraba cositas así para los niños,...,... o a veces, lo que siempre me gustó hacer pedido de Ebel [productos de
145
belleza], de esas revistas,...,... y en eso a veces se me iba la plata. Pero te cuento que no da, no da.
(Valentina) ¿Te gustaría que tus hijas trabajaran en eso? (Elena) Por una parte si, pero por otra no. Porque yo le cuento las cosas a ellos [los hijos] que no es fácil, no es fácil ser manda’o por
otra persona. Trabajar con patrón es porque,... ahí tienes que estar pendiente de ellos, no es como un trabajo
más suave.
Varias veces las escuche decir que no era bueno trabajar para otra persona, a pesar de
que se aprende otros oficios y les ayudan a ganar un poco de dinero, también quita mucha
libertad, y se exponen a malos tratos.
Victoria su hermana también trabajó y viajó como empleada del servicio, ella no me
contó su historia, sino la historia de una amiga:
Su amiga se había ido a trabajar como empleada a Bogotá, pero empezó a recibir malos tratos. Cuando quería descansar del trabajo, la señora le decía que ella “no le pagaba para que descansara, que los indios no descansan”. Finalmente [la amiga] logró volver de Bogotá; -¡Que nadie de la familia se vaya a Bogotá de empleada a que la traten mal, teniendo dónde trabajar!. Victoria continuó: -Por eso yo les digo que no se vayan a trabajar,... Valentina, cuando yo sembraba cilantro nunca me faltaba la plata. Ella le aconseja a sus hijas que aprendan a trabajar la tierra, porque el día de mañana se vuelven madres solteras, no terminan el colegio, no consiguen trabajo; entonces por lo menos tienen su cultivo, su chagra y pueden ir a vender: -Cultivando pueden ser empresarias, va cultivando mas y más y puede ahorrar y sin necesidad de ser empleada. (Fragmento del diario de campo julio de 2005) Desafortunadamente en la actualidad la prostitución se presenta como una opción de
empleo para algunas mujeres, en especial las más jóvenes. Esto lo se por un caso en particular
en el que fui a visitar a una mujer a su casa. Ella, al igual que su hijo pequeño se encontraban
muy enfermos: “Ay Valentina si supieras lo que me ha pasado con mi hija, hasta vergüenza
me da”. Su hija de 15 años se había ido de la casa junto con otras dos jóvenes de la
comunidad. Al parecer a la salida del colegio una persona les ofreció trabajar en la prostitución
argumentando ingresos fáciles y rápidos y las jóvenes aceptaron. La mamá visitó las médicas
tradicionales del resguardo y gracias a ellas la joven volvió a la casa. Sin embargo, a pesar de
que físicamente estaba ahí, la mamá la encontraba ausente:
146
(la mamá) Yo le digo que se cuide, que no tenga hijos pronto. Así yo le aconsejo Valentina, cuando ella
viene yo le aconsejo. Ella no se si me escucha, como está rara, no me cuenta nada, solo habla groserías. Eso fue ese
veneno [que al parecer alguien le había dado] que la volvió así loca. ¡No es ella!
Con el tiempo ella volvió a ver a su hija quién había dejado la prostitución, por el de
niñera. Esto era señal de que el tratamiento que ella le había mandado hacer con una medica
tradicional en Brasil estaba funcionado, “por lo menos ahí aprende cosas buenas y trabaja y
después ya se puede ir a viajar al interior”.
Es posible que hayan razones por las que una joven decide la prostitución: la violencia
familiar, el acoso sexual en la comunidad, la falta de opciones, o el deseo de adquirir bienes,
pero lo que sí es cierto es que para las madres, ésta no es una opción. Para la gente del Once,
este hecho, al igual que el alcoholismo, es una enfermedad99, una especie de posesión o
alienación de la voluntad. Su madre afirma que “no es ella”, que no es un acto voluntario,
sino un comportamiento antisocial “solo habla groserías”, “no se si me escucha”, que va en
contra de los comportamientos de la crianza con sus parientes. Además, no es una
enfermedad que afecta únicamente al individuo, sino que afecta físicamente el cuerpo de su
familia, enfermando a su mamá y su hermano menor.
5.4.Los trabajos en la comunidad
Le pregunté a Rosa si ella trabaja y me respondió que sí porque es socia de la comunidad, y trabaja los sábados y domingos limpiando la quebrada. (Fragmento del diario de campo febrero de 2005) La vida en la comunidad implica dedicarle cierta cantidad de tiempo a las actividades
comunitarias. El cabildo es el encargado de organizar las labores de manutención de la
comunidad, avisando por el altoparlante en qué sector de la comunidad se hará el trabajo (de
limpieza, de siembra, etc.). En general estos trabajos se organizan los sábados en la mañana,
99 Giovanna Micarelli (2003:37) describe que la naturaleza contaminante de la palabra del blanco es capturada por la etiología tradicional como una categoría de enfermedad. Esta categoría incluye la corrupción, prostitución, alcoholismo, malaria y enfermedades de transmisión sexual, y se define más por la degeneración y la perdida de control. El camino del blanco extiende los limites del mundo, más allá de la visión humanizada que lo mantiene en una condición saludable.
147
cuando el cabildo anuncia, -después de un regaño comunal- que todos tienen que participar,
porque saben que nadie esta realmente obligado a trabajar.
(Elena) …pero, todo el tiempo me gusto ser independiente, no ser mandada. Porque como te digo, por una parte doy gracias en esta comunidad que no son tan rígidos. Porque yo he conocido comunidades bien rígidas, bien estrictas, (Sonia) Algunas, como de siempre nosotros estamos en todo trabajo,… hay gente que no le gusta el
trabajo, están en sus casas, están mirando, están solamente hablando mal de uno, ahí en vez de estar ayudando, aprendiendo, colaborando a uno,
Después dicen “que solamente ellos están trabajando”, si todo se le invita por megáfono, por las reuniones, nadie hace las cosas oculto, es que ellos mismos no quieren trabajar.
El cabildo, intentando lograr una total participación, avisa, en ocasiones, una posible
multa para las personas que no participen. Pero aún así hay personas que no participan100. Me
parece que la gente más alejada de las familias fundadoras, es la que menos participa, sobre
todo si no es de la facción política de los integrantes del cabildo.
Es viernes de Semana Santa y un día bastante movido en la comunidad, en la mañana hubo reunión del cabildo en el puesto de salud para hablar sobre el cupo que hay en la Universidad Nacional para los jóvenes bachilleres y las deudas de la comunidad con la empresa de energía por el servicio de luz. Por la noche una iglesia evangélica presentaba la película “La Pasión de Cristo” en la escuela. En la tarde acompañé a Sonia a la maloca, dónde iban a hacer la reunión del grupo de baile tradicional “Los hombres del Manguaré”. Este grupo es dirigido por descendientes de las familias fundadoras, aunque en realidad, lo forman las personas que puedan y quieran participar en cada ocasión. La gente de la comunidad del Km.11 trabajó en la construcción de una maloca, con todos sus utensilios (manguaré, canastos, pensadores, pilón...), en un hotel de renombre en la ciudad de Leticia. El grupo “Los hombres del Manguaré”, debían preparar el baile de inauguración de esta maloca. Alfonso, un ex-curaca, es el encargado de dirigir la presentación y hacer las negociaciones con los representantes del hotel. En la reunión se hicieron los ensayos pertinentes del baile mientras algunos hombres hacían mambe para preguntar al cacique las canciones y los bailes que debían hacer; se repartieron las tareas: la preparación de la caguana, el casabe; y se acordó que cada uno tenía que hacer sus vestidos en yanchama.
100 Varios autores han notado la ausencia de un poder centralizado en las sociedades Amazónicas (Viveiros de Castro 2002:216), una organización atómica, abiertamente individualista, suelta, y flexible (Rosengren 2000:223), ausencia de estratificación social y sistemas políticos jerarquizados, “jefatura sin poder” (Clastres 1987[1974]:42) , carentes de estructuras políticas públicas de carácter coercitivo (Skalnik 1996:603), sociedades sin jefe, Descola (1988:822).
148
Joaquín, el esposo de Sonia no fue, él es kokama, aunque la etnia no impide participar en el evento, pues hay yaguas, boras, cocamas, que participan. En esta ocasión Joaquín, sus yernos y otros hombres de la comunidad están trabajando en un proyecto de 700 metros de construcción de carretera hacia el río Tacana , en el Km.11. Joaquín y estos hombres colaboran consiguiendo en el bosque los materiales para la elaboración de los vestidos. Toda la semana siguiente Sonia se dedicó a la elaboración del ajuar y sus hijas le ayudaron con las tareas de la casa y el cuidado de los niños. Su elaboración requería entre otras tareas: extraer la chambira, dejarla secar, conseguir las tinturas naturales para pintarla, extraer de las palmas de chontaduro una fibra semejante al algodón que sirve para decorar el cuerpo; y diseñar los vestidos. Además de esto, Sonia era la encargada de elaborar las coronas de plumas para los hombres. A pesar de que nadie sabía cuanto les iban a pagar por la presentación –lo que al final causó problemas- la gente estaba motivada a participar y bailar. (Fragmento del diario de campo julio de 2005) La comunidad promueve muchos eventos y actividades: turísticas, político-religiosas -
como los bailes tradicionales en las malocas del resguardo-, eventos deportivos, -como el
campeonato de fútbol navideño que se realiza en la comunidad-, o culturales -como el
encuentro cultural tri-fronterizo realizado hace un par de años en la comunidad-. Todas estas
actividades son muy importantes en el mantenimiento de las buenas relaciones entre los
habitantes de la comunidad, pero también en el mantenimiento de las relaciones entre
comunidades, resguardos, y países. Estos momentos le dan sentido a la vida en la
comunidad, ya que tienen la gratificación de compartir, divertirse, y entablar nuevas relaciones.
Por esto algunas personas que piensan irse a vivir lejos, en sus terrenos, piensan mantener su
casa en la comunidad “por si hay un evento bajamos”.
Además de los trabajos comunitarios, hay diferentes cargos en la comunidad. El cabildo
gobernador, formado por el curaca-gobernador que en la actualidad es una mujer, el vice-
curaca, el secretario, el fiscal, y la tesorera. El cabildo, en particular la curaca-gobernadora y la
directora de la escuela, son los representantes e intermediarios de la comunidad frente a las
instituciones estatales, son los encargados de gestionar en Leticia, en otras palabras de ir a la
cacería de proyectos para la comunidad101 -desde mejoramiento de infraestructura, hasta
proyectos productivos-.
101 “…las sustancias potencialmente patógenas pero indispensables, necesitan ser “procesadas”, “transformadas” y “curadas”: la cacería y en su más amplio, aún sentido "tradicional", los productos. El exterior (la alteridad, potencial afinidad) es igualmente el monte y al mundo del blanco. Ellos piensan de manera análoga; conseguir un proyecto de desarrollo requiere las habilidades de un cazador,…” (palabras de Echeverri en Micarelli 2003:114, traducción propia).
149
En una reunión en la que el cabildo y la directora de la escuela se disputaban, cada uno nombraba “su cacería”. La directora decía: -Cuando me nombraron yo no quería, pero acepté, y me toca ir todos los días a Leticia. Empezó a leer sus aportes entre los cuales estaba el mejoramiento de infraestructura: mesas, asientos, pavimentación del camino al restaurante, cancha y entrada a la escuela; consecución de implementos deportivos, mejoramiento del restaurante, “y todo yo sola”. El vice-curaca le decía que así era su cargo, que esto no era ningún logro personal: -La directora es como la basura… Todo el mundo abrió los ojos, pero él continuó: -Recibe lo bueno y lo malo. Y así mismo es el cabildo le toca hacer cosas buenas y otras no tanto. Y uno de los líderes concluyó, explicando el papel del cabildo: -El cabildo solo tiene la misión de gestionar y servir de vocero, pero no decidir. (Fragmento del diario de campo julio de 2005)
Diariamente estos líderes viajan a la ciudad a gestionar y servir de voceros de la
comunidad –entendida como unidad administrativa-102. A esto se suman los conflictos entre
estos representantes y la comunidad103, que tiene como consecuencia que un año después de
ser elegidos, las personas que ocupan estos cargos sólo quieren volver a sus tareas cotidianas.
La curaca actual me contó que cuando decidió ocupar este cargo, su familia la apoyó, pero con
el tiempo se ha dado cuenta que ha abandonado lo que le da su sustento: la familia, entendida
como su esposo, sus hijas y sus cultivos.
Además de la directora, y los profesores, -quienes reciben los mejores sueldos por su
capacitación-, hay otros empleos posibles en la escuela: como la construcción de la
infraestructura gestionada, las cocineras del restaurante escolar, la aseadora y el celador. Esos
102 Chaumeil (1998), discute sobre el papel de los nuevos líderes indígenas en la sociedades amazónicas en las que el papel del jefe de linaje ha caído en desuso luego de la llegada de colonos; no obstante, como ocurre en las comunidades indígenas en Colombia, ha surgido la figura de curaca. Según el autor, a diferencia del chamán, el curaca no cuenta con los medios para actuar sobre el grupo y carece totalmente de autoridad. Su función primordial es la de servir de mediador entre los hombres, su prestigio se apoya en la facilidad con la que satisface las exigencias de cada uno y pone sus bienes a disposición de todos (Chaumeil 1998:265). Además es el representante de su grupo frente a los grupos vecinos, debe ser el portavoz de la comunidad y es por medio de él que se realizan los intercambios con el exterior. Chaumeil nota que en su función de mediador se encuentra en posición análoga con el chamán, pero ambos aunque detentan un poder real no pueden ejercerlo libremente (ibid: 266). El curaca puede constituir un poder, pero siempre apoyado en la relación que establece con el exterior, la capacidad de comunicarse con el mundo de afuera, el mundo de los blancos. 103 Santos Granero(1986 ), Clastres(1987 ) y Chaumeil (1998) ven una falta de libertad en el ejercicio del poder, dado que el verdadero poder continúa en manos de la sociedad y es incesantemente debatido, pues cuando este actúa para si mismo, en contra de los valores del la gente, su poder pierde legitimidad (Chaumeil 1998:266).
150
últimos son los más solicitados y deben rotarse cada dos meses. Tener los papeles requeridos
y actualizados para solicitar el empleo se vuelve un motivo de competencia.
5.5. Los proyectos104
Para presentar mi investigación a la comunidad aproveché una reunión que tenía la curaca en la escuela. En mi exposición dije: “mi proyecto de tesis es…”. Después de terminar, la curaca me dio varias explicaciones por las que no estaba de acuerdo, entre otras cosas porque yo me iba a ganar plata a costa de su gente, a pesar de que nunca hablé de dinero. A la salida, Laura me dijo que el problema había sido usar la palabra “proyecto”; porque “proyecto” significaba “plata” que yo iba a ganar y sobretodo “problemas”. (Fragmento del diario de campo julio de 2005) En la comunidad del Once las historias y versiones sobre los proyectos son
interminables. De acuerdo a Micarelli (2003: 112) en la región amazónica los beneficiarios de
los proyectos productivos perciben el desarrollo como la acumulación de bienes y dinero; y lo
que caracteriza estos proyectos productivos es el presupuesto, desembolso y gasto de dinero.
Más adelante la autora expresa que la participación en los proyectos de desarrollo no está
necesariamente motivada por un interés material. No obstante, la palabra “proyecto”, antes
que sinónimo de “mejorar las condiciones de vida”, que es lo que su promotores pretenden, es
sinónimo de dinero y por lo tanto de peligro.
Escuchando cada versión de sus historias, desde el punto de vista de su continuidad,
todos parecían ser un fracaso105; socialmente, en vez de unir a la comunidad en torno a una
actividad productiva, era uno de los mayores motivos de desunión; y tampoco habían
provocado un cambio económico sustancial. Estas características peligrosas y problemáticas
de los proyectos, reafirman el rol de los líderes pues son estos quienes deben hacer las
gestiones, saber “hablar con doctores” y entender la burocracia institucional.
Presento a continuación varios fragmentos de casos, e historias de proyectos. De cada
proyecto, hay mucha tela que cortar, muchas historias, problemas, malentendidos y ganancias.
Aunque las implicaciones de los proyectos productivos en una comunidad indígena podría ser
104 Hoy en día es a través de los proyectos de desarrollo que se realizan las políticas y estrategias de desarrollo y que generalmente constituyen un marco de interacción entre profesionales urbanos y pobladores bosquesinos (Gasché 2002:1) 105 Gasché (2003:4) plantea la inadecuación de los proyectos a las motivaciones bosquesinas y sus fracasos, lo cual que se revelan en el carácter insostenible, no duradero de las actividades promocionadas. Esto es una consecuencia de la incomprensión del modo de vida bosquesino.
151
el tema de una tesis de investigación106, en la presente sección haré un esbozo general a partir
de las historias de algunas personas que participaron en algunos de los proyectos.
El proyecto Piracui, con ayuda de la Red de Solidaridad Social107, buscaba implementar
una procesadora de harina de pescado para fomentar la piscicultura y la cría de animales para el
autoconsumo o la comercialización. Este proyecto iba dirigido a las mujeres de la
comunidad, aunque los hombres participaban de igual manera: “siempre necesitamos a los
hombres para que nos colabore a sacar leña, tostar el pescado cuando ya está en el horno, ¡no
ve que eso pesa!, eso necesita trabajar hombre, todo en eso los hombres nos ayuda”. De ese
proyecto consiguieron una sede -que todavía existe-, un congelador, que ya no funciona y entre
las familias se repartieron “prestado” el resto de implementos. Así me contó Sofía:
(Sofía) Eso era para comercializar a la gente que tiene por ejemplo este,… crían pesca’o. Y es día que
nos mandan pesca’o bueno, como pintadillo y otro pesca’o bueno. Eso nosotros lo rejuntamos aparte y eso nosotros lo cocinamos, lo secamos, lo botamos al hormo y lo tostamos para nosotros compartir en todos los trabajos. Eso se le pone en el ají y bien mezcla’o te lo comes con casabe.
Teníamos buenas ventas, venían contratar, llevaban los bultos de harina para sus pesca’os para sus perros, para sus pollos, para todo sirve eso.
(Valentina) ¿Y porqué se acabó eso?
(Sofía) La presidenta de ese Piracui se fue a trabajar y dejamos,… porque ya no había,...
Desperdiciamos. ¡Mira!, había como dos toneladas de pescado, ya seco y nuestra maquina también se dañó un poco, entonces ahí dejamos de trabajar.
(Valentina) ¿Pero lo van a reactivar?
(Sonia) Vamos a volver a trabajar con la curaca eso, nosotros ya tenemos todos los materiales: allá está
nuestra congeladora en la escuela, tenemos dos hornos, ¡ha!, tenemos una olla ahí donde Juan, dos timbos grandes que tenemos por ahí presta’o para guardar la harina, y tenemos para sacar los pescaos secos y estos [me señala los timbos guardados en el techo de su cocina] son para lavar los pescaos, ahí esta guarda’o,…,… osea yo soy tesorera de eso, yo tengo las cositas guarda’os,… ahí está la balanza para pesar los kilajes.
Otro proyecto que algunas mujeres recuerdan es el de siembra de verduras (tomates,
pimentones, cilantro), y hortalizas en eras. Este proyecto fue hecho con la ayuda de La 106 Entre los trabajos importantes sobre el tema en la zona esta Micarelli (2003) sobre los efectos del desarrollo en estas comunidades, y Gasché (2002) quién hace un análisis sobre los efectos de los proyectos productivos de desarrollo en las sociedades bosquesinas y plantea unos “criterios e instrumentos de una pedagogía intercultural” para el planteamiento de proyectos de desarrollo en el medio bosquesino amazónico. 107 La Red de Solidaridad Social es un programa de la Presidencia de la Republica. http://www.red.gov.co/
152
UMATA108, que ofrecía semillas, abono y asesoría técnica. La idea de hacer eras comunitarias
no funcionó, pero a nivel familiar quienes no tenían chagra, como en el caso de Elena y su
hermana Victoria aprovecharon las semillas y la tecnología aprendida para hacer sus eras en el
solar de su casa, o en un terreno prestado por la comunidad:
(Elena) Fue por un profesor,… él nos motivó para sembrar verdura para la escuela, para de ahí mismo
cosechar para los niños alimentarse. Eso fue una idea que él trajo. Después nos dijo que iba a hablar con UMATA, que trabajaba en plantas,… y ellos ya vinieron
y nos enseñaron como preparar la tierra, que medir, que cuántos centímetros, que esto y que lo otro…. Qué la semilla cuando empezaba a germinar, hay que desinfectar la tierra,
Y ya cuando está sembrado: cómo cuidar las plantas, que vienen las plagas, ya fumigarlas, bueno muchas cosas.
(Valentina) ¿Hicieron eras comunitarias? (Elena) A ver,.. Si, hicimos eras comunitarias [riéndose], y no funcionó. Unos venían, otros no venían,
otros aportaban, otros no,… Bueno empezaba ya el inconveniente, y la ultima inconveniente si que fue bien grande…
Empezamos: “que porqué tu no trabajas, que porqué tu estas sentada”, bueno,… se empezaban a echar sátiras,…
¡Y no!, Juan [esposo] no quiso; “mejor yo hago mi era individual, que yo se que si yo trabajo yo voy a comer”
De ahí nació la tal era.
Este proyecto motivó otras iniciativas productivas, en este caso familiares. Victoria
hizo de nuevo un proyecto con la ayuda de La UMATA con la idea de formar una
microempresa de mujeres, pero entre ellas no lograron ponerse de acuerdo. Cuando le
pregunté que cuantas y cuales mujeres me dijo que con sus hermanas e hijas no más. Su
hermana Elena estuvo en un comienzo con el proyecto de su hermana:
(Elena) Ella [su hermana Victoria] nos reunió y nos dijo que: “por qué no formábamos un grupo de
mujeres” que las que le nacían y las que quisieran trabajar en hortalizas. -Bueno. Las que quisieron “si”, dijimos, -yo estaba ahí-. Éramos como unas diez mujeres, pero ahí
mismo iban hombres a ayudar, hacíamos una minga… Si, era como digamos, como ¿un proyecto?,… o sea trabajar, o sea la asociación de mujeres que
nos reunimos era trabajar todo juntos lo que se podía sacar p’ al comercio y p’ al consumo,…
108 UMATA: Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria.
153
Pues si. UMATA nos estaba colaborando,…como eran de confianza, dijimos que si nos hacían un favor, que íbamos a hacer una minga y “si podía hacer el favor de conseguir uno o dos pollitos que nosotros ya colocábamos [otros pollos]”,…
Y resulta que después la gente ya será fueron desanimando. Yo no volví, yo trabajaba,… en los días libres yo dije que iba a colaborar,…
Pues no se que pasó, yo no volví más, dos veces participé… Hace poco ella empezó a repartir casa por casa, ¡mira, un poco de cilantro!,…
Otro proyecto implementado es el de modistería, en el que la Red de Solidaridad y el
SENA les ayudaron con maquinas de coser, agujas, y tela, para que las mujeres aprendieran a
coser. Según las mujeres “por mal administra’o se nos dañó eso”. Las maquinas de coser
están en casa de cada una de las mujeres que participaron.
(Sofía) Eso salió de ahí mismo de la Red salió eso,… está ahí para recoger las máquinas y volver
nuevamente, yo le dije a doña Victoria: “vamos nuevamente a arreglar la máquinas y buscar una señora que nos vuelva a venir enseñar de la modistería”.
Y aquí esa vez nos colaboraron con un bulto de ropa, mire esa ropa se repartieron calladito, calladito…
En la actualidad está en proceso el proyecto RESA109 a través del instituto SINCHI110.
Las familias inscritas deben construir galpones en sus casas para criar pollos, gallinas, o cerdos,
y hacer abono orgánico para sembrar maíz y alimentos para los animales. Una de las
motivaciones de la gente para participar son los animales que les prometieron si hacían bien su
parte del trabajo (los galpones listos, y el abono con restos orgánicos).
La lista de proyectos, y de proyectos pensados para “mujeres”, es larga. Además de los
ya nombrados, está el “Circulo de Ahorradores”, con la asesoría de la fundación GAIA. Este
proyecto pensaba incentivar el ahorro en las mujeres para hacer préstamos personales con
bajos interés para emergencias familiares, pequeñas iniciativas productivas, y se planteaba la
compra de un terreno para la realización futura de un programa de vivienda. Al parecer la
persona encargada de recoger el dinero prestaba la plata a algunas personas que nunca la
devolvían. También existió el proyecto de chagra de frutas, en el que se les dieron plata a las
mujeres que participaron para comprar licuadoras y hacer jugos. Según dicen, cuando la gente
recibió el dinero, hizo mercado y no compró los equipos. Y por último el proyecto de siembra
de ají, por el cual las mujeres están endeudadas con la Caja Agraria.
109 RESA (Red de Seguridad Alimentaria). http://www.red.gov.co/Programas/RESA/index_Resa.htm 110 SINCHI (Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas). Es una institución de orden nacional dedicada a la investigación científica en temas ambientales de la amazonia colombiana.
154
Sin embargo, la idea de este escrito no es caer en la opinión común111 y que las mujeres
no desconocen: “ahora están diciendo que las mujeres del Once son unas perezosas, y a mi me
da es pena” me dijo Praxedis. Definitivamente el problema no es la pereza, pues a lo largo del
capitulo he mostrado que estas mujeres son más que trabajadoras.
Tal vez el problema radica en la lógica con la que se implantan los proyectos112. Los
beneficiarios de los proyectos son concientes de que no se logra lo que las instituciones
esperan, es decir su continuidad. Sin embargo en algunos casos, como el de Piracui, y el de
modistería, a pesar de que algunos recursos se gastaron, hay otros menos perecederos, como
los timbos, la balanza, la congeladora, y las maquinas de coser, que se reparten “prestado”
entre algunas familias por un tiempo y después pueden volver a reactivarse y utilizarse.
Uno de los malentendidos ha sido pensar el asentamiento como una colectividad.
Como en el caso del proyecto de Victoria en hacer una microempresa de mujeres que parece
ser más una microempresa familiar, pues ella no cuenta con todas las mujeres de la comunidad,
ni todos los involucrados son mujeres, ya que los hombres de su familia son una parte activa
del proyecto. Esto es un ejemplo del obstáculo que puede presentar tomar a “las mujeres
indígenas”, “las mujeres uitoto” e incluso “las mujeres de la comunidad del Km.11” como un
sujeto colectivo. Tomando en cuenta el concepto de Gasché (2002) de Solidaridad113 como un
aspecto positivo de estas sociedades, los grupos efectivos que las mujeres escogen para
trabajar tienen como base las relaciones de parentesco, en particular la familia cercana, pues
posiblemente es con quienes les gusta trabajar114.
111 Gasché analiza que según los promotores de los proyectos productivos, para que los cambios en las formas de vida “signifiquen desarrollo, se asume generalmente que deben ser acompañados de un aumento de ingresos, es decir de una intensificación de los intercambios con el mercado, -factores que se cree inciden sobre un mejor bienestar… en este sentido el proyecto solo cumple con sus objetivos si el poblador cumple con sus esfuerzos laborales a su realización, habiendo hecho suyos los modos de actuar propuestos…” y más adelante el autor propone invertir esta formulación “un proyecto de desarrollo solo cumple con sus objetivos de cambio , cuando hace suyos los objetivos de los pobladores” (Gasché 2002:3) 112 Las diferencias culturales entre los actores y rurales y urbanos, nos obligan a reconocer racionalidades y lógicas distintas que motivan el actuar social y definen sus fines en función de su inserción social en los respectivos ambientes y que condicionan los “desfases” a priori existentes en la inter-comprensión de los discursos de ambas clases de actores, a pesar de que, aparentemente, puedan coincidir terminológicamente (Gasché 2002: 2). 113 “Las formas de solidaridad,… constituyen, cada vez que una coyuntura los activa, el tejido social y configura las modalidades de la realización social de las actividades productivas, distributivas y ceremoniales con la connotación positiva de valores placenteros,… que borran la frontera entre trabajo y diversión…” (Gasché 2002: 2) 114 “La combinación de lo placentero con lo laboral, del gozo con el esfuerzo, particularmente en esfuerzos de trabajo grupal,… es parte de las cualidades positivas,… sobre las que cualquier proyecto debe fundarse cuidando su inclusión en la concepción organización y planificación de las actividades” (Gasché 2002:4).
155
5.6. Amontonar, aumentar y ahorrar
Uno de los profesores de la escuela, quién ha adoptado el discurso de los promotores de
los proyectos me dijo:
“Es que ayer tuve reunión con los padres de familia porque la situación en el Once es grave, allá solo hay antivalores, no valoramos nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestras actividades,…la situación de la mujer está muy difícil, tanto la joven como la adulta, por eso yo les dije ayer: -Mujeres hay que organizarse, para demostrar a los hombres que las mujeres pueden. (Fragmento del diario de campo agosto de 2005) La promoción de la organización es una preocupación constante de los promotores de
los proyectos quienes ven una plena desorganización en estas comunidades. Esta premisa
expresada en la preocupación del profesor de la escuela citada arriba, parte del
desconocimiento de las formas internas, en la mayoría de los casos informales, escogidas por la
gente para organizarse.
Como mostré en este capítulo, en el caso de las artesanías, las mujeres forman grupos
informales para elaborar las mochilas y comercializarlas, se organizan de acuerdo a las
habilidades de cada una y cómo expresa Mery “nosotras somos las tres que trabajamos” con su
cuñada y su mamá; pero más adelante aclara “pero así juntas ¡no!”. Los grupos que ellas
escogen para sentarse a tejer abren un espacio de gozo social, en el que se comparte, conversa,
se da consejo, y se colaboran en el trabajo, pero las herramientas, materiales y productos
(mochilas) son todos considerados como el resultado del esfuerzo y el trabajo personal de
quién lo sudó y por lo tanto le pertenece. Cada mujer es dueña de su trabajo aunque
comparta espacios comunes con otras mujeres. El saber respetar esto, garantiza el éxito del
grupo, ya que gracias a estos objetos que cada una posee y vende de acuerdo a su trabajo, así
como de las ganancias obtenidas, es que pueden ayudarse mutuamente en los momentos en
que alguna lo necesite. En este punto radica la importancia de acumular y ahorrar, pues
permite usar el propio esfuerzo para ayudar y afirmar lazos de socialidad.
Las mujeres tienen una mejor reputación en cuanto al manejo de dinero, a ellas se les
permite acumular e incluso “mezquinarlo” porque se piensa que lo distribuyen a la familia en
forma de alimentos, necesidades o gustos para su familia.
156
Estamos conversando Walter, Kasia y yo, cuando llega a la puerta una señora a vender miel. Mientras Kasia se va a atender a la señora Walter me dice en voz baja: -Ella [Kasia] es mi banca, a mí de vez en cuando que me sale trabajo, pero ella con sus mochilas...A ella es que me toca pedirle prestado plata . (Fragmento del diario de campo agosto de 2005) Además de los objetos que pueden adquirir en el mercado, comercializar sus productos y
conseguir dinero es también un medio por el cual las mujeres demuestran su capacidad de
amontonar, y repartir alimentos en gran cantidad115. En otras palabras, que haya abundancia de
comida, y que se vea físicamente en un canasto rebosante y pesado. En ocasiones es una
abundancia temporal pues así como logran vender en un día todos sus productos, ese mismo
día lo distribuyen y consumen con su familia.
Ayer le pagaron a Laura unos canastos que hizo para unos turistas. Esta mañana madrugó a Leticia a comprar algunas cosas para la casa. Regresó a las nueve de la mañana, venía sudando y colorada, cargando en su espalda su panero excesivamente lleno. Traía un pescado pintadillo grande, una sarta de sardinas fresca, cebolla, chitos, pan, casave, fariña, arroz, aceite... Llegó sonriente, sus hijas se incorporaron de inmediato y le ayudaron a descargar el canasto. Ella se sentó en el suelo, repartió los chitos y el pan, mientras sacaba todo y lo amontonaba en el suelo de la casa. Las hijas se sentaron al lado a mirar lo que su mamá había traído, de inmediato se pusieron a cocinar y Laura a hacer su iyïko116. Es la primera vez que ella me invita a almorzar, comimos, comimos y comimos: una sardina asada, chitos, pan, un pedazo de casave, y además me dio una tasita con tucupí. Hoy en la familia el animo se siente mejor que los días anteriores, el estomago lleno y el canasto aún rebosante. La abundancia es notoria. (Fragmento del diario de campo agosto de 2005) Así como las mujeres guardan el dinero, lo amontonan, e incluso lo esconden, también
hay una lógica en la que se consume y distribuye lo que se consigue a través del dinero, para
mantener así, un ideal moral de abundancia. Me parece que en los proyectos productivos
funciona la misma lógica, que a su vez es lo que impide que estos tengan continuidad, pues se
115 Varios autores notan que el poder económico se deriva del control y la distribución de los bienes necesarios (Earle 1994:952), donde la generosidad es una de las bases de la autoridad y el liderazgo, (Clastres 1987 [1974]), o cómo demuestra Fernando Santos Granero, el poder político y económico solo puede ser mantenido mientras la relación con la gente sea vista como de intercambio asimétrico donde el jefe debe proveer de servicios cualitativamente más esenciales que los que la gente hace para él (Santos Granero 1986: 665). A. Johnson (2003:154) observa que entre los matsigenka, la división de trabajos por sexo, hace que dentro de la casa y entre la aldea, se necesiten mutuamente para obtener lo que se necesita y que naturalmente lo que cada persona pueda dar a los otros varía según la edad y el género, así cómo en el éxito que tenga en recibir. 116 Caldo con hoja de yuca madura, tripas del pescado, pepa de maraca y ají.
157
aprovechan rápidamente los beneficios, no se mantienen colectivos, sino que se distribuye lo
que le pertenece a cada cual: su trabajo, en forma de máquinas, ropa, agujas, tinajas.
En el capitulo 3, la sección “sobre los hijos y el futuro”, dije que para las mujeres
mayores los hijos son una garantía (de compañía, colaboración y alimentación) para el futuro:
“mis nietos son los que me van a dar agua, sino tuviera nietos me moriría, vieja,... de sed”. Es
la recompensa de acumular esfuerzo físico y moral en el cuidado de los cultivos, los hijos, y las
relaciones con los parientes lo que asegura el bienestar.
De acuerdo con Micarelli (2003:112) para estos indígenas “el dinero no es condenado, ni
fetichizado, la condenación es en cambio a aquellas prácticas que envuelven su mal uso”117 El
dinero no se siembra, sino que se gasta y por lo tanto sirve para suplir unas necesidades, no
para tener más dinero. Esto porque, entre otras cosas, el dinero y las cosas materiales en
general, pueden volverse una fuente de enfermedad cuando se vuelve predominante (Micarelli
:112) y, creo yo, cuando se acumula para fines individuales, como en el caso de los tan
enjuiciados hombres que se lo gastan en alcohol. La borrachera, y otros malestares, puede ser
una consecuencia del uso individual del dinero, que niega los principios de solidaridad y buen
comportamiento con los parientes.
Por esto pienso que el problema fundamental no es acumular o amontonar el dinero, ya
que la mujer lo hace y no genera mayor problema. El problema es si se lo gasta en beneficio
personal, atentando contra el bienestar de la familia, de las buenas relaciones con los parientes
y en la comunidad.
Si esto es así ¿cómo concebir la posibilidad del ahorro?. Como intentaré mostrar en la
actividad de la chagra, lo que las mujeres ahorran es trabajo y esfuerzo en la forma de hijos,
alimentos, rastrojos, amistades, historias, conocimientos y habilidades.
117 “El dinero es una herramienta moralmente neutral con un poder: es potencialmente peligrosa pero también potencialmente fecunda. El líder tiene que convertir este poder, percibido como caliente, en una fuente de vida; él tiene que refrescarlo, transformarlo y ponerlo a disposición de la gente. Si el interrumpe el camino a través del cual circulan los bienes y toma el dinero para si mismo, el dinero se vuelve negativo. (Micarelli 2003:112)
159
Capítulo 6
APRENDIENDO A DEFENDERSE: LA CHAGRA
Son las dos de la tarde, Walter y Kasia preparan la quema de la próxima chagra. Estando en su casa, descansando, Walter me pregunta sobre el tema de mi investigación. Le dije que era sobre actividades de mujeres. Él me respondió que yo ya había visto parte del proceso (la tumba), que solo faltaba la quema y la siembra, pero que me iba a enseñar:
(Walter) Es como usted llegar y hacer hijos, y que el niño solito crezca. El niño no va tener el calor del
papá, calor de la mamá,… el cariño, no. Entonces, lo mismo es la chagra, si usted siembra y lo deja abandonado y usted no llega y lo
visita y no le hace candela para que el humo de la candela pues,... Ese es el cariño, ese es el amor que se le brinda a la chagra y,...,...entonces lo que se cultivó pues crece bien bonito, fuerza es.
(Valentina) ¿Para que la familia esté saludable y los hijos, tiene que estar bien la chagra? (Walter) Eso es representación: chagra son hijos, quiere decir que de ahí sus hijos se van a alimentar
bien, ellos van a tener todo. En la parte de la salud y en la parte de la mujer... Entonces el abuelo me dijo118... Estoy hablando de la parte de la salud, manejo de la mujer. Esto aquí viene por sus etapas
también. Nosotros tenemos chagra, campo donde que se ocupa la mujer, oficio de la casa, el cuidado de la salud, todo eso.
Eso tiene que ir acompañamiento con del calor del hombre. Lo que le decía a usted que uno siembra yuca, los plátano, todo eso es calor, el humo, el
humo,... Usted va a la chagra,... Mire por lo menos usted va a la chagra, -yo creo que usted ha visto eso-, ustedes sacaron yuca
ella [Kasia] cultivó, cultivó, cultivó, hizo un montón así [de grande], de lo que ya es la basura, y le prendió fuego, hizo candela. Ese humo, es el que da fuerza al desarrollo de las plantas, eso es la parte de fortalecimiento en la salud, ella está curando eso para que sea fuerte.
Ahora lo que vamos a hacer es eso, lo que nosotros vamos a hacer es quemar eso. Y ¿qué es quemar?, son las fases que uno tiene en el proceso de desarrollo de cualquier
actividad. 118 Es común que cuando un paisano cuenta o explica algo, diga que el abuelo, la abuela, u otra persona dijo eso. En este caso la frase “el abuelo me dijo”, aclara que lo que él me va a decir es producto de las enseñanzas de los antepasados, de los abuelos.
160
Los cultivos son hijos. Usted tiene un hijo no es para que tu hijo sea, -mañana, mas tarde, cuando usted ya sea viejito-, tu hijo te va a abandonar ¡no!, es porque eso [el hijo] te va a alimentar a usted. Cuando él ya termine su estudio entonces llega y dice: “papá mira yo ya terminé mi carrera, gano mensualmente, tome tu platica” (...)
La chagra y la investigación que tu estas haciendo: ¿Cuál es el manejo social, qué se representa en chagra? Entonces mira, acá nosotros estamos bajando [quemando] todo: hormiga, culebra, arañas, conga, avispa, mejor dicho toda [esa] clase de animales se llama enfermedad.
Enfermedad, que eso puede perjudicar a cualquiera, sea niño o sea adulto, es una enfermedad. Después de esto hay otro peligro, lo que es la derribada de lo árboles: se voltea y puede apretar a otra persona; es otra clase de peligro, son resultados de la enfermedad.
Esa enfermedad se puede representar en todo, en un accidente, en la minga usted se puede cortar un brazo,… no ha pasado esto, ni en la derribada, nada.
En la quema, todo eso, lo que era calentura, lo que era peligro, en la quema, se va quedar ceniza, se va quedar ceniza. Esta fase, uno dice, no queda nada, hay que trabajar.
Ahora llega la otra parte: sembrar, lo que estaba diciendo yo hace rato es como usted conseguir [mujer],...
El hombre que consigue su mujer, o la mujer que consigue su marido, no solamente es sexo. Ya porque mi mujer es gordita y todo eso ¡no!, eso tiene su resultado, por eso antes hay que uno pensar: “por qué y para qué voy a conseguir mujer y para qué voy a tener hijos?”, porque si voy a hacer hijos solamente para que sea un delincuente, ¡para qué!, para eso esta sobrando mucho en la sociedad.
Lo mismo lo que se va sembrar en la chagra: ¿qué voy a sembrar?, todo eso va de acuerdo a la organización de dos, la pareja. Y estamos hablando lo mismo, chagra, maloca, pareja,
¡Imagínese que se está cogiendo todo!, la parte básica, que es el fortalecimiento. Si usted no tiene chagra, compadre, no hay nada, es cosa muerta; si usted no tiene casa, tampoco; si usted no tiene chagra, no tiene casa y tiene hijos, es un problema.
Todo eso va, de acuerdo a como uno lo haya organizado en la parte social. Imagínese la importancia de la chagra, la importancia de una mujer en una familia. Porque una mujer es más, más cuidadosa que un hombre, hasta inclusive una mujer cuida a un hombre o también lo destruye a un hombre.
Usted, por más que siembre ahí tu chagra,...,... cuando tu haces chagra por hacer no más y no lo siembras bien, tu estas jugando con la misma tierra que es una mujer. Entonces ¿uno consigue mujer solamente por jugar?, hoy en día tengo esta mujer, mañana con otra, huérfano yo. Eso también le golpea a uno.
No va demorar que va llega a molestar mujer de otro, otro si no se va aguantar, “vea, ¡tenga!”, dijo el cacique “su plomazo”. Eso es enfermedad también. Estamos hablando puro de eso: enfermedad, comportamiento, tanto de mujer como de hombre también.
Anoche hablando nosotros con Manuel (hijo): -Papá todo ese problema que esta sucediendo con tu madera, con lo que nos quieren atacar a
nosotros, ¿son espinas?. ¿Qué espinas?, problemas, enemigos. Entonces me dijo: -Pero eso hay que quemarlo, primero ese usted lo quemas, queda blandito, y usted va y lo
toca, se derrite, todo ese mal lo volteas, a cosas buenas. Todo eso de chagra vamos nosotros a hacer, para sustentación de la tesis suya, es para que
usted mismo empiece a practicar. No es lo que tu escribas, de acuerdo a tu trabajo, porque si tu vas a escribir lo que tu estabas investigando te van a faltar todos los papeles del mundo. ¿Por qué?, porque tu vas a querer contar todo detalladamente. Pero cuando usted vaya a trabajar, cuando usted ya tenga ahí su matica de yuca sembra’o , usted se va dar cuenta, ahí está germinado mi estudio.
Y todo son cuestiones de mujer, simplemente nosotros [los hombres] somos orientadores, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande.
161
Un hombre sin mujer no es nada, y una mujer sin hombre tampoco no es mujer. Todo lo que es representación de mambe también119: tostador, coca, pilón, machucador, todo. Hombre-mujer, hombre-mujer: el pilón que es la parte de la vagina, ese machucador, es el miembro de un hombre; el tarro donde que se cierne, ese es el vientre; el cernidor ese, es la matriz,...
Mujer tiene que sembrar su maní, su yuca dulce, su dale-dale, todo, parte de formación de niña. Parte de formación de hombre: su mata de coca, su tabaco, también sembrar frutales, eso es lo que lleva. No solamente yo llegar y aconsejar a mi hijo aquí, todo, todo eso120: -Mira yo te enseño a preparar.
Todo es trabajo, no dejarle a él que crezca por allá abandonado... Chagra y crecimiento de tu hijo, el desarrollo es donde que usted, vas mañana más tarde a
decir: “Mira lo que yo he sembrado, voy a hablar de mi trabajo” Todo ese trabajo que tiene la de chagra: dónde voy a hacer mi chagra, qué voy sembrar, qué
peligro hay ahí, cómo me voy a organizar para hacer mi chagra, con quién voy a hacer mi chagra, quiénes me van a ayudar.
Lo mismo como tu tesis, y tu estas haciendo esa clase de chagra, en tu tesis, para después usted alimentarse de eso que ya son su carrera profesional, tiene su grado, usted tiene su chagra, pa’ ‘onde tu cosechar,
¿Quién te va decir algo?, nadie, porque ya tu tienes tu chagra. Ahí va...
En el capítulo anterior hablé sobre algunas de las actividades en las que se enmarca la
vida de las mujeres de la comunidad. Estas actividades se alternan con la elaboración y el
cuidado de la chagra, la cual se encuentra en el centro de las ideas sobre la reproducción de la
vida social121. En la chagra, más que en otras actividades, se hacen evidentes algunos de los
valores sobre ser una buena mujer, un buen hombre, así como el cuidado de la familia. A
través de las mingas, la chagra se presenta como un espacio de actividades que involucran no
solo el esfuerzo de sus dueños, sino el de sus parientes, vecinos y amigos122. Es también
motivo de orgullo y vanidad entre las mujeres, y por lo tanto un campo de competencia.
La yuca es un alimento central en la identidad femenina123. Cuando las mujeres me
nombran las “dueñas de chagra” de la comunidad, nombran no más de cinco personas, a
quienes ellas consideran con “un yucal bonito”. Esta opinión no depende tanto de la cantidad
o calidad de yucas que cada mujer haya sembrado, sino del tipo de relación que tenga con el
resto: el respeto, la estima, o la envidia que le genere.
119 En este punto Walter se refiere a los implementos necesarios para la preparación de la coca en polvo o mambe. 120 Acá Walter se refiere que para que el niño aprenda no solo hay que aconsejar sino trabajar. 121 Ver Echeverri (1997), Echeverri y Candre (1993), Griffiths (1998) quienes muestran que la economía de la chagra forma parte central e integral de la cosmología uitoto. 122 Sobre las interacciones sociales en las mingas ver Gow (1991:230), Guzmán (1997), Belaunde (2003, 2005), Griffiths (1998). 123 Ver Echeverri (1993, 1997), Griffiths (1998), Lasmar (1999), Gow (1991).
162
A pesar de que las chagras tienen gran variedad de cultivos, una chagra debe por lo menos
tener yuca, piña, plátano, y dependiendo si el hombre es uitoto, coca y tabaco124.
(Sonia) Una chagra tiene que tener más que todo:...,...yuca. Porque de eso uno vive, uno come, de ahí
tu vendes,..,...y rallas,... de ahí tomas, de ahí comes ralla’o. De todo nos sirve la yuca,...de ahí sacas el caldo para el ají. Esta yuca no se pierde, todo es alimento. Y cuando uno tiene chagra grande, uno no compra ni yuca ni plátano porque uno tiene de
donde mantenerse ¿no?
6.1. La chagra en la comunidad del Once Aunque el ideal es que cada unidad doméstica debería tener por lo menos una chagra nueva
cada año125, en la comunidad del Km.11, por las circunstancias históricas y la cercanía a la
ciudad, no todo el mundo tiene acceso a las mismas condiciones para hacer una chagra (ver
capitulo 4). Sumado a esto, las diferentes formas en que se constituyen las unidades
domésticas tienen efectos sobre la decisión de tener una chagra propia, ya que no es lo mismo
una pareja mayor, joven, una mujer u hombre soltero con hijos, o sin hijos.
En la Tabla 12 se sintetiza la información referente al la posesión de terrenos y de chagras
entre las diferentes formas de unidades domésticas en el Km. 11.
124 Sobre el sistema hortícola uitoto ver Gasché (1971). Griffiths (1998) plantea que “el sistema básico de la utilización del suelo hortícola y las técnicas usadas para abrir y sembrar los jardines de cultivos uitoto, son similares a los descritos para otros cultivadores en Amazonia (p. ej Denevan, Jonson, Beckerman, Posey y Balée, Descola, Chibnik)” (traducción mía). 125 Gasché (1975: 119) plantea que entre los uitoto en el Igara-Paraná, cada familia nuclear poseía tres chagras principales: la que estaba en curso de explotación, la que se trabajaba para cosechas futuras y la que estaba próxima a abandonarse (traducción mía). Y Griffiths (1998: cap 4) plantea que en la cuenca del medio Caquetá los uitoto utilizan cuatro tipos de jardín: el del solar de la casa, uno sobre la línea de inundación en vegetación de barbecho, en bosque alto y uno de corto plazo bajo la línea de inundación. (traducción mía).
163
Tabla 13. Actividad de la chagra por diferentes tipos de unidades domésticas en la comunidad del
Km.11
dueño-a de chagra
No dueño-a de chagra Otros cultivos
suma Posee
terrenos suma
Conformación UD126
UD >= ½
ha. <½ ha.
Se beneficia de una chagra
Cultiva era
no cultiva
si no
pareja e hijos 24 12 7 2 2 (eras) 1 24 15 9 24 mujer soltera e hijos 14 2 2 10 0 0 14 13 1 14
mujer soltera 3 2 0 1 0 0 3 3 0 3 hombre soltero e hijos 4 1 0 3 0 0 4 4 0 4
hombre soltero 8 0 0 8 0 0 8 8 0 8 Total 53 17 8 25 2 1 53 43 10 53
En esta tabla dividí las chagras mayor o igual a ½ hectárea porque esto marca una
diferencia. Algunas mujeres consideran una “verdadera chagra”, cuando tienen por lo menos
media hectárea. Las dueñas de las chagras igual o mayor a ½ hectárea casi siempre son las
mujeres mayores, que tienen más de una chagra en producción; mientras las que hicieron una
chagra pequeña, casi siempre fue en terreno prestado por la comunidad y son parejas recién
llegadas o alianzas recientes entre jóvenes.
De las 53 UD que pude observar en la comunidad del Once, 12 de las 24 conformadas
por parejas, tienen chagras mayores de ½ ha y 7 parejas tienen chagras pequeñas. Una de
estas 7, es la pareja de la profesora, dos son parejas recién llegadas a la comunidad que
lograron conseguir un terreno prestado, y cuatro son parejas jóvenes. De las restantes, 2
prefirieron cultivar eras y una de estas no cultiva, pues según ellas “no las criaron para la
chagra”.
De las 14 madres solteras, las dos dueñas de chagras grandes son mujeres mayores que
todavía tienen a cargo hijos o nietos pequeños, las dos mujeres que tienen chagras pequeñas
son también mujeres adultas pero desde hace poco tiempo quedaron solteras. En cambio las
10 mujeres madres solteras, que no son dueñas de chagra, viven junto a sus madres, con
quienes comparten el trabajo y la producción de sus chagras. Entre esas abuelas que
comparten el trabajo con sus hijas y nietos, están las mujeres que clasifiqué como solteras sin
126 Utilizo UD (Unidad doméstica) similar a una familia nuclear, a pesar de que existan varias UD en una misma vivienda.
164
hijos, -ya que sus hijos todos son adultos-, a excepción de una que por su edad ya no frecuenta
sus rastrojos.
De los 4 hombres solteros que viven con sus hijos, uno de ellos le hace la chagra a su
hija que quedó embarazada y sin esposo. Estos hombres, al igual que los 8 hombres que
también conforman solos una unidad doméstica, pueden recibir comida de la chagra de alguna
hija, hermana, nuera o vecina, a quién ellos han ayudado en las mingas de sus chagras. Las
mujeres en general acostumbran a ser solidarias con estos hombres ya que ellos a su vez les
colaboran en los trabajos pesados, -sobretodo a las mujeres mayores solteras, ya que a las
jóvenes puede no ser bien visto-.
Como se puede observar en el cuadro, todos los hombres solteros en la comunidad son
dueños de terrenos, porque además, son hijos de familias fundadoras. Esto les permite prestar
terrenos a otras familias y a cambio reciben parte de sus cultivos (ver capitulo 3). Sin
embargo, algunos de ellos trabajan pequeñas chagras con sembríos de coca y tabaco.
Son varias las razones por las que no todas las personas que tienen terreno, tienen
chagra. Algunas mujeres y hombres consideran que la distancia de la casa a sus terrenos es
grande como para hacer sus chagras, entre otras cosas, porque la chagra requiere de un
cuidado permanente. Otras mujeres argumentan que no han sido criadas para esta actividad, y
por lo tanto no poseen la fuerza necesaria o simplemente no les gusta.
(Lucinda) A ver, es que, ....,... nos enseña nuestra mamá y si uno no pone interés de nada nos sirve, de
nada nos sirve. Si mamá enseña y no nos gusta pues,...ya ahí no se puede decir: “muestre mi mamá nunca me
enseñó”. No. Por lo menos a mi me gusta chagra, yo soy feliz trabajando mi chagra. Mira por lo menos de nosotros a mi hermana no le gusta chagra, ... no le gusta chagra.
(Eugenia) A mi casi no me gusta el trabajo de la chagra,... soy floja para la chagra,... no me gusta el sol Pues,... imagínate,... y allá en esa soledad me da como miedo, yo no estoy acostumbrada a andar
sola, ni trabajar solita, yo me crié fue en la ciudad.
A pesar de que no todas las mujeres tienen lo que ellas consideran “una verdadera
chagra”, todas tienen sembrado en el solar de su casa “uno de cada uno”, es decir una gran
diversidad de especies en poca cantidad: árboles frutales, palmas, hierbas medicinales y
aromáticas, plantas para sacar tinturas, verduras, hortalizas, yuca, plátano, maíz, entre otros.
165
Otras parejas han preferido cultivar frutas y hortalizas en terrenos prestados por la
comunidad.
Cuando las dueñas de chagra se dedican a procesar yuca brava, lo hacen en gran
cantidad, bien sea para repartir entre sus parientes cercanos, o para vender a otras mujeres que
en el momento no tienen. Las mujeres mayores pueden visitar su chagra una, dos o más veces
por semana. Cuando están ocupadas en otros trabajos (ver Cap. 5), o tienen encargos de
mochilas, van una o dos veces al mes. Mientras estuve en la comunidad, no vi una mujer que
todos los días dedicara un tiempo para el procesamiento de la yuca127. En época de
preparación de las chagras, cuando se hacen la mayoría de las mingas de tumba y siembra, era
más común ver a las mujeres trayendo yuca de la chagra, preparando masato, casabe, caguana,
y fariña128. En una ocasión, una familia llevó a su casa una cosecha de yuca brava de su chagra.
Hombres, mujeres, amigos vecinos y parientes se pusieron en la tarea colectiva de hacer fariña.
Algunas mujeres (las que han vivido menos en la ciudad) dicen que sólo toleran por
pocos días comer alimentos “preparados” (arroz, pasta) y que periódicamente tienen que estar
comiendo casabe: “sin casabe no podrían vivir”. Lucinda me dijo una vez: “Yo soy así como
con el mambe, cuando me falta mi casabe yo no quedo bien” 129. Sin embargo, el arroz y la
pasta que compran en las tiendas han pasado a ser una fuente diaria de carbohidratos.
127 Griffiths (1998) describe para los uitoto de la cuenca del río Caquetá que “dada la primacía cultural de la yuca como base de la dieta, mucho del trabajo de una mujer se dirige hacia la preparación de casabe, almidón, fariña y bebidas que requieren una cantidad sustancial de tubérculos de yuca brava y mucho tiempo y esfuerzo de desintoxicar procesar y cocinar. (...) una mujer adulta puede gastar un promedio estimado de 6.4 horas por día y 55% de gasto de trabajo por semana cultivando un huerto o jardín y procesando la yuca brava para la comida y bebida” (traducción propia). 128 En este punto me inclino hacia la posición de Belaunde (2001:180) y Lasmar (1999:108) quienes hacen una crítica al planteamiento de Riviére quién argumenta que la rutinización del trabajo de la mujer en la elaboración de la yuca es una forma de control social. Belaunde (ídem) plantea que la mujer no se siente obligada sino que depende más de la libre voluntad y el compromiso de la mujer con su familia. De acuerdo a la autora (2005:115) en el caso de los uitoto tanto mujeres como hombres dedican bastante tiempo en las actividades de producción de alimentos, lo cual es altamente valorado por ser una disciplina que genera moralidad y salud. 129 Londoño (2005:107) en su libro sobre los muinane plantea que “el cuerpo y las agencias de cada género están íntimamente relacionados con sus propios cultivos (...) y estos son concebidos como sustancias con efectividad moral que transforman a las personas que los consumen en seres similares a los dioses. Echeverri (1993) plantea que ciertos cultivos representan a la mujer y el hombre “Al decir tabaco y coca, se refiere a los hombres; al decir yuca dulce, yuca brava y maní, a las mujeres; y al decir piña, uva y caimo, a los jóvenes”.
166
6.2. “Así sufrimos nosotras para que haya abundancia” 130
Para hacer una chagra lo primero es planearla. Para ello se busca un lugar donde la
tierra sea arenosa para que la yuca no demore en crecer y sea fácil de sacar, -incluso me han
dicho que prefieren hacerla en rastrojo, que en monte alto, para que la cosecha demore menos-
, sin embargo, como mostré en el capitulo 4, las condiciones particulares de apropiación de la
tierra determinarán en buena medida la ubicación de la chagra. Así que finalmente, la gente
hace su chagra dónde pueda tener acceso a un terreno.
Planear una chagra es al mismo tiempo planear la vida de una familia. Cuando una
mujer y un hombre se consideran adultos, con capacidades para compartir mutuamente el
trabajo de producción de comida y gente, pueden hacer una chagra y tener hijos. Varios
autores (Echeverri 1997:222, y 1993, Griffiths 1998, Gasché 1971, 1975) han descrito las
labores propias de cada género en el trabajo hortícola y su significado en la reproducción de
la familia nuclear.131. Así me lo explicó Lucinda:
(Lucinda) Un joven, -pues antiguamente ¿no? todavía ya no se ve todo ese clase-. Ese joven tienen que
darle una comida y a él tiene que hacerle vomitar para que él tenga fuerza de arrancar sin cortar nada, sin socalar, el tiene que ir jalando, ir jalando la matica, estar socalando.
Entonces ahí él demuestra que si tiene fuerza y entonces si puede conseguir la mujer. Entonces esa clase de mujer [juiciosa] si puede tener marido porque pues es juiciosa. Por eso
siempre en nuestro boca esta: “si tú eres perezosa para qué quieres tener marido”. Para qué verdad, porque el hombre busca una mujer para compartir un trabajo, ambos. Para qué los dos perezosos, de qué van a vivir.
Por eso, parte de nosotros, las mujeres tenemos que sembrar piña, ñame, dale, dale, guama, ¡toda clase de frutas! para que nuestros hijos no estén mirando que otro traiga en la casa y dice: “mamá yo ya quiero comer, porqué no siembras”.
Entonces, si una persona que está bien, en el hogar se pone de acuerdo: “hoy día vamos a trabajar en esto, mañana vamos a trabajar en esto, pasado mañana vamos a trabajar en esto”. Entonces uno tiene ya escala’o el trabajo .
Porque yo no voy a estar mirando que solo mi marido este trabajando ¡no!. , si el hombre se la pasa así [borracho], pues uno tiene que buscar ya otra forma de decir, “¡Ay mi marido no quiere trabajar!, ahora yo buscaré forma de yo separarme”
Así es parte de nosotros.
130 Palabras de Lucinda luego de una jornada en la chagra 131 “El trabajo conyugal se enfoca en el cuidado común de la familia nuclear: el trabajo femenino en la economía de la yuca brava es dedicado a acumular la fuerza corporal y fomentar el crecimiento del niño con los alimentos y bebidas, mientras que el trabajo "apropiado" del hombre en la economía de narcóticos es salvaguarda la salud espiritual y fortalecer el corpus familiar”. (Grifiths introducción) (traducción mía).
167
Las mujeres insisten en que una buena pareja es un hombre o una mujer “bien
trabajadores”, saludables (que no sean borrachos) y cuiden bien a sus hijos. Tres condiciones
indispensables para hacer una chagra, y para mantener la alianza, pues por las palabras de
Lucinda, la ausencia de complementariedad y responsabilidad en el trabajo es una de las
razones de las separaciones. A causa de la soltería, la complementariedad se ha extendido hacia
otros parientes del género opuesto, sin implicar la obligación y responsabilidad que se espera
de la pareja, sino más bien un trato de mutua colaboración y confianza entre parientes, así
como también, el otro el desarrollo de habilidades masculinas y femeninas de cada género.
Los diferentes pasos de elaboración de la chagra, implican diferentes tipos de responsabilidades
de acuerdo a cada género. En términos generales: los hombres son quienes tumban el monte,
la pareja quema la chagra y las mujeres son las encargadas de cuidar los cultivos, limpiándolos
de maleza y haciendo pequeñas hogueras para que crezcan bien.
6.2.1.Tumbar para empezar (Walter)
Porque ahí es dónde que se dice: “si tú eres hombre, conseguiste mujer y tiene hijos, ahí es dónde tú tienes que mostrar lo que tú eres”.
Uno tiene que empezar,...
La chagra es un escenario que funciona como espejo de las relaciones sociales, desde
las diferentes labores y responsabilidades dentro de la familia nuclear, hasta las relaciones en la
comunidad a través de la colaboración en el trabajo. Si bien, una pareja joven debe hacer la
chagra con el propio trabajo, tumbar un terreno para hacer una chagra, es una buena ocasión
para preparar una minga, ya que contando con la fuerza de varios hombres, el trabajo se agiliza
y se hace más ameno.
Sin embargo, hacer una minga no siempre es el camino más fácil, ya que hay que
contar por lo menos con buena alimentación, buena bebida y buenos trabajadores. La última
condición depende tanto de los vínculos de parentesco que tengan los dueños de la minga,
como de las dos primeras condiciones.
En las mingas que estuve, la cantidad de personas y la calidad de sus vínculos fue siempre
diferente. En los casos que iban pocas personas, 10 o 15, se trataba de los familiares más
cercanos a la pareja. A las mingas organizadas por el cabildo, asistía la gente de su facción
168
política y sus parientes. La minga de tumba más grande en la que estuve fue la que
organizaron Kasia y Walter a mediados del mes de julio aprovechando el sol y viento de este
verano.
Kasia y Walter pensaban hacer la minga de tumba del monte, con la venta de unas mochillas de Kasia a un vecino que le encargó para el festival de la confraternidad en Leticia y con 80 mil pesos que le debían de un trabajo de ayudante de cocina para unos turistas en unas cabañas vecinas. Con esta plata, ella hizo sus compras: pescado, unos plátanos –porque los de su chagra, los había escondido entre las matas, y se los robaron-, arroz, 7 paquetes de pasta -para hacer pasta con pollo-, cebolla, pimentón, cilantro entre otras cosas. El día de la minga yo llegué como a las 7 de la mañana y los mingueros ya estaban desayunando. Estaban los parientes cercanos de la pareja y los hijos que ese día no fueron al colegio. Después fueron llegando vecinos -quienes entraban más tímidamente luego de un “siga” de Kasia-. Los hombres menos allegados en términos de parentesco, no fueron necesariamente a comer y llegaron directamente al trabajo en la chagra. Sus esposas e hijas llevaban las ollas para guardarles la comida. La mayoría de hombres solteros asistieron a la minga. Ese día también había otra minga, de las que el cabildo decidió turnarse cada sábado. Sin embargo, para la gente era claro que eso no le afectaba la minga de Kasia y Walter, “ella tiene su gente, a ti te llegó mucha gente y tú que esperabas menos” le decían sus hermanas quienes contaron unas 50 personas. Hubo mucha abundancia de comida y bebida. “Hay que servir harto masato” decía Kasia, mientras su mamá y sus hermanas hablaban sobre quién había hecho rendir más el masato en sus mingas; al parecer a Kasia le estaba yendo muy bien. Walter bromeaba y animaba a la gente: “Valentina coma sin vergüenza” y todos se reían. Los chistes iban y venían -Hacha y machete: hombres; machete: mujeres. Dijo Walter. -¿Tu machete? Me pregunta Sonia y ella misma responde: -Acá en el morral. Todos se ríen: -Escondido para engañar ¡ja, ja, ja! Entre risas, comelona y ánimo se fueron todos a la minga. Salieron uno tras otro, con dos baldes de masato y uno de caguana al hombro. La mamá y hermanas de Kasia se quedaron en la casa preparando el almuerzo. Una vez en la chagra prevista para la próxima temporada, Walter señaló dónde debían trabajar, que parte quería que tumbaran. Los hombres debían tumbar los palos grandes, mientras las mujeres socalaban los palos más pequeños. A mi también me dirigía el trabajo: “Valentina tome foto acá”. Walter seguía animando mientras ofrecía: “¡Masatooo!”. Quién quería respondía “!Masatooo¡”, “¡se acabó la gasolina!, ¡acá!”, “!Esta motosierra sin gasolina no funciona!”. Y sus sobrinos iban repartiendo el masato.
169
Cuando las mujeres terminaron, se sentaron a sacar la chambira que encontraron en la chagra esperando que sus maridos e hijos terminaran. Volvimos a la casa de Kasia y el sancocho, la pasta con pollo y el arroz ya estaban listos. Kasia repartió. Y junto a Walter los hombres uitoto se sentaron a mambiar. De nuevo Walter, animaba con chistes, “que tal apretó a tal” (es decir que tumbó un palo hacia una mujer en forma de coquetería, aunque las parejas que escogía no eran las parejas reales, provocado de esa forma celos y risas en general) Terminando de comer, poco a poco fueron saliendo los invitados. (Fragmento del diario de campo julio de 2005)
Las mingas además de promover la solidaridad, son espacios micropolíticos, donde la
pareja demuestran su capacidad de convocar, de dirigir, de hacer que la gente trabaje feliz, -por
esto las conversaciones entre las mujeres quienes elogiaban a Kasia por su capacidad en hacer
abundar el masato-132. La tumba también es vista como una actividad peligrosa, entre otras
cosas porque no se ha quemado el lugar y por lo tanto permanecen animales venenosos. Del
control que tenga el dueño de la chagra del trabajo comunal depende que todo salga sin
contratiempos133.
Como dijo Walter en la entrevista citada al comienzo del capítulo:
(Walter) …después de esto hay otro peligro, lo que es la derribada de lo árboles, se voltea y puede
apretar a otra persona, es otra clase de peligro, son resultados de la enfermedad, esa enfermedad se puede representar en todo, en un accidente, en la minga usted se puede cortar un brazo,… no ha pasado esto, ni en la derribada, nada,
El hombre le puede ayudar a la mujer a cuidar su chagra en otros momentos diferentes
de la tumba, sin embargo la tumba es una labor específicamente masculina. Algunas de las
mujeres que no tienen pareja, dicen que esta es la razón de no hacer una chagra propia.
132 Guzmán (en Belaunde2005) muestra que en los quichua canelos “El trabajo colectivo es regado con grandes cantidades de masato de yuca, que emborracha y anima a los participantes a realizar grandes esfuerzos entre bromas y risas. El masato es a la vez el alimento que mantiene la sociabilidad de la convivencia en la comunidad y el motivo por el cual se genera tal sociabilidad” ( Belaunde 2005: 93). 133 Griffiths (1998:(4.2.1)) describe las épocas, formas de organización social, las relaciones con la naturaleza y las oraciones de cada etapa de elaboración de la chagra. En el momento de la tala plantea que: “Los árboles en la tala se cree que son responsables de ciertas enfermedades humanas como la flatulencia, o la indigestión que han afectado al dueño del jardín y su familia durante los meses que lleva la tala. Por esto la tumba se vuelve un proceso de venganza y sanación del cuerpo de sus dueños” (Traducción mía)
170
6.2.2.Sembrar el fuego y limpiar
Después de un mes de tumbado, cuando el sol ha quemado las ramas caídas en el
suelo, la chagra se considera: “bonita para quemar”. Esto es, cuando el sol ha secado lo
suficiente el suelo y al caminar sobre las hojas “suena ch,ch,ch”.
Al comienzo de este capítulo Walter explica que: “en la quema, todo eso, lo que era
calentura, lo que era peligro, en la quema, se va quedar ceniza”. El fuego tiene la propiedad de
trasformar la enfermedad en abono, en alimento y por lo tanto en vida. Sin embargo cuando
le pregunté a Kasia sobre las palabras de Walter, no mostró mayor interés en el tema: “pues si,
porque se mata bicho, así es”. En efecto luego de la quema se encontraron cuatro de los
peligrosos jergones que habían sido carbonizados.
Quién decía las palabras era Walter, pero juntos las hicieron realidad:
Luego de ponernos “la pinta de combate”: camisa de manga larga, botas, panero, el mechero en el bolsillo y los hombres su mambiada, el ambil y el hacha, salimos a la quema de ½ hectárea de terreno, esperando un buen viento. Pasamos frente a la casa del cacique quien desde su cuarto me gritó: - ¡Cuidado queda como ratón en medio de la candela! Al llegar al terreno, buscamos un lugar seguro para dejar a los niños. Walter y Edgar se hicieron al lado opuesto en el que nos hicimos Kasia, Mónica, los hijos pequeños y yo. Walter comenzó con un grito “!les estamos ganando!”. Kasia me explicó rápidamente como si yo entendiera: “vamos por este lado, coges una ramita, la prendes y vas metiendo, metiendo y vamos hacia allá” haciendo el mismo gesto con el que se siembra la yuca, pero en circulo. “Él solito llega al centro” me decía refiriéndose al fuego. Sin prevenirme sobre lo peligroso que sería y yo en el afán de entender, me encontré que ya había empezado todo y no sabía que hacer. Todo pasó en segundos, frente a mí ya había una llamarada gigante. Kasia y su hermana cogían una rama seca de yarumo, la prendían y quemaban hacia la izquierda, la soltaba cogía otra la alumbraba con la nueva hoguera y así iba formando un círculo. Yo trataba de seguirlas pero era imposible. El calor era impresionante, con una sola prendida del mechero ya estaba quemado todo el círculo, solo quedaba esperar que el fuego fuera hacia el centro. El fuego se levantó hasta que tapó el sol y el cielo se puso gris, “prendió bonito” decía Kasia orgullosa. Del centro salían unos chillidos agudos de animales, y ella me explicaba: “así suena cuando queman sus tripas”. Luego de su aviso incitando a la competencia, Walter se paró en un lugar alto desde dónde podía observar que todo saliera bien. Emocionada, aturdida, y acalorada me senté con las mujeres a observar lo que se había quemado. Desde el otro lado de la chagra quemada Walter gritó: “¡uuuu!”. Kasia me pidió que le respondiera porque ella estaba agotada. Después de este intercambio de gritos que indicaba que se terminaba la quema, salimos hacia una
171
quebrada que quedaba al lado. El ambiente estaba muy tranquilo y nadie decía nada. Ya quemaron toda la enfermedad. (Fragmento del diario de campo julio de 2005)
6.2.3.Sembrar, seleccionar y hacer abundar (Sonia) Yo les digo [a la familia] “tenemos que terminar de sembrar porque ahorita estamos sufriendo,
mañana más tarde estamos cosechando, es para bien de nosotros”.
A los pocos días de haber quemado se puede sembrar134. Si la pareja quiere, hace
minga. Prepara las estacas de la yuca de otras chagras más viejas o incluso cuando no tienen
suficiente, los invitados traen de sus chagras las semillas. En este caso los hombres abren los
huecos en el suelo y las mujeres van enterrando los palos de la yuca brava. A pesar de que
otras personas pueden ayudar a preparar la chagra, la cosecha le pertenece a la pareja dueña de
la misma135.
Así fue la explicación de Walter, citada al comienzo del capítulo:
(Walter) Mujer tiene que sembrar su maní, su yuca dulce, su dale-dale, todo, parte de formación de niña,
parte de formación de hombre, su mata de coca, su tabaco, también sembrar frutales, eso es lo que lleva. No solamente yo llegar y aconsejar a mi hijo aquí, todo, todo eso: “Mira yo te enseño a preparar”.
Todo es trabajo, no dejarle a él que crezca por allá abandonado... Chagra y crecimiento de tu hijo, el desarrollo es donde que usted, vas mañana más tarde a
decir: “mira lo que yo he sembrado, voy a hablar de mi trabajo”.
Algunas mujeres dicen que prefieren sembrar ellas mismas, o con ayuda de su mamá y
sus hermanas, para asegurarse de que quede bien sembrado.
En la misma época en que Kasia y Walter hicieron las mingas de tumba y siembra,
Lucinda prefirió hacer su trabajo sola. Como era vacaciones de colegio, aprovechó y se fue
con sus hijos pequeños y nietos a quedarse un largo tiempo en su chagra. Nicanor la había
tumbado por partes y preparado los palos de yuca para la siembra, los cuales había traído desde
sus otras chagras. Ella, desmontaba los arbustos pequeños, quemaba una parte de la chagra, y
el día siguiente sembraba. Era un trabajo duro, y ella misma decía que no le iba a quedar tan
134 Sobre la siembra Echeverri y Candre (1993) señalan que la mujer es la “Madre de las siembras” (...) “Ella es La Procreadora. La siembra es a la vez la metáfora de su fertilidad” 135 Belaunde (2001:173) describe que para los Airo-Pai, que a pesar de que en las mingas todos ayudan a tumbar y sembrar, cosechar es un acto de apropiación: “todo lo que la persona cosecha le pertenece solo a ella”.
172
“bonita” porque las matas de yuca no se iban a ver del mismo tamaño, pero ella prefería así:
“sola yo trabajo tranquila”. Además, aprovechaba para enseñarle cuidadosamente a sus hijas
menores y nietas como sembrar bien la yuca: “Hay que mirar bien, cuidado te va engañar,...
porque la yuca no se siembra por sembrar, hay que ver el ojito por dónde va”, el ojito es dónde
germina la planta, el cual al sembrar debe quedar hacia arriba136.
Después de sembrar la yuca y el plátano, con la ayuda de los niños pequeños, se
siembran los árboles frutales: umari, caimo, guama, uva caimarona, maraca, árbol de pan; las
palmas frutales: milpeso, chontaduro; el maiz y otros tubérculos como el ñame, el dale-dale, la
mafafa.
Para las mujeres, una chagra bien sembrada debe producir “yucotas” y “buenas
piñotas”, es decir: grandes y saludables. Hay varias clases de yuca dulce y brava que las mujeres
nombran de acuerdo a su uso, como yuca de sancocho, yuca manicuera, yuca de casabe; por
el color de la hoja, o por el tiempo que dura en madurar: la yuca sietemesina 137. La variedad de
yucas que una mujer tenga en su chagra depende de la disponibidad de las semillas, como
también de la predilección por ciertos productos (masato, casabe, tucupí y caguana).
La variedad de especies de yuca y demás tubérculos está relacionada con el
poblamiento reciente en la región. Las hijas de madres fundadores obtuvieron las semillas de
sus mamás. Lucinda recuerda que su mamá las obtuvo de una vecina a quién ayudó a trabajar:
(Lucinda) De mi mamá finada [sacó los palos de yuca]. Ella sacó de una señora, de una vecina, cuando
ella [mamá] ayudaba a ella [la vecina]..., .. (Valentina) ¿Esos se pasan de mamá a hijo? (Lucinda) ¡Aha!, si eso, mamá-hija. O sea que esto algún día ya, alguna hija que le gusta de chagra: “eso
de mi mamá yo voy sembrar”. Así ella (su hija) algún día otra vez le dará a otra hija que le gusta.
Para las mujeres que llegaron después, conseguir las semillas para hacer sus chagras ha
sido una cuestión de buenas relaciones y de solidaridad entre los pobladores. Algunas de las
136 Griffiths (1998:5.3.1) describe que para los uitoto nïpode, en el modelo corporal y sociológico de reproducción de niños y plantas: “Los primeros brotes de las plantas de yuca, coca y tabaco, se dice que ellos "abren sus ojos" como los niños recién nacidos” (traducción propia). 137 Gasché (1971:317) plantea que los uitoto distinguen por lo menos seis variedades de yuca amarga y tres de yuca dulce.
173
semillas las han recibido de una tía, como en el caso de Laura, de su consuegra como en caso
de Sonia, e incluso de otros amigos:
(Laura) Aquí, su mamá de Vargas, su abuelita de Lidia, ella es mi tía que se murió y que me regaló esa
yuca, La gente de acá luego me pedía. Si, ella es que me dio. (Sonia:) Las semillas yo tenía que buscar ‘onde los vecinos, si a ‘onde los vecinos yo andaba buscando
los palos, a veces me iba al otro la’o del Amazonas para traer yuca buena para comer. Porque acá la gente a veces no nos conseguía, hay algunas personas que no cede la semilla a uno, mezquina.
Al otro lado del [río] Amazonas, dónde el señor de la radio, don Tomás. No sé cual será el apellido, pero nombre de él es Tomás. Ahí yo conseguí, la mujer me regaló. Yo traje también, de Santa Rosa en Perú.
De ahí yo vine acá, vine a pedir dónde la abuela Rosaura yuca veneno, yuca brava. Eso yo tenía así [gran cantidad],...,... me regalaba, mi yerno también se iba a buscar dónde la abuela y así hasta completar,…
(Emma) Esa semilla [de yuca] me fui a traer de abajo, de ahí del Km. 9, de ahí yo cargaba. De ahí un
señor [ticuna] que cuidaba la finca del señor este Felix, ahí en el 9,... ahí yo saqué los palitos de 7 meses, yuca de 7 meses.
Como en todas las actividades femeninas, sembrar es un arte en el que las mujeres
ponen a prueba su capacidad de “hacer abundar”. Para esto, las mujeres seleccionan de la yuca
que van cosechando, las mejores matas, las que son “bonito para sembrar”, es decir, las
cargadoras, las que, como las buenas mujeres, pueden cargar bastante yuca. Estas yucas, “las
estiman” y cuidan, limpiándolas de maleza y haciendo siempre candela a su lado, de la misma
forma que cuidan a sus hijos para que crezcan bien.
(Lucinda) Entonces, uno no tiene que hacer perder el palo, uno tiene que sembrar yuca seleccionada,... el
palo, de este [un palo de yuca que tiene en las manos],... porque si uno siembra palo de yuca que no carga, ¡para qué!, uno pierde el trabajo.
Porque uno cuando siembra pues se ve el asiento, ya conforme que va creciendo, el asiento va formando ya yuca,..,.. entonces ahí uno dice: “¡AH! este palo de yuca es bueno, no lo voy a perder, lo voy a seguir aumentando, aumentando, aumentando..”.
No todos, hay palo de yuca uno,.. palo no más, la raíz no más. Y cuando él carga, conforme va creciendo la yuca, él va formando también, es que esta
cargando. Entonces, ese palo uno cuida bastante, uno dice: “es como hijo de uno”, uno lo cultiva, lo
estima. Palo de yuca fino, ese son mis hijos, yo lo cuido, parte de nosotros se le quiere. Nosotros, pues nosotros ¿no?, nuestro clan, nunca saca yuca y va cortando el palo, va botando,
¡no, no, no!, ... para que cuando uno necesite, uno utiliza. Ahí yo veo otra tribu que lo
174
va botando, lo va botando [el palo de yuca]. Ellos no estiman los hijos. Así hay otros que así sacan, no le importa y va botando palo de yuca. Parece que no les sirviera Nosotros no.
Las mujeres consideran que al ser producto de su cuidado y sus afectos, las yucas son
también sus hijos. En ocasiones, cuando acompañaba a las mujeres a sacar yuca y pelarla,
ellas me decían que no dejara los tubérculos pequeñitos sin pelar, porque se ponían a llorar:
“porque van a decir, por qué me sacas y dejas parte de mi cuerpo que es el que hace crecer la
masa, (...) yo creo en todo eso, pela, pela”.
(Laura) ¡Ese yuca es cristiano!, Este yuca es el cristiano,... porque este,… Mira cómo nosotros morimos y yuca pudre, queda polvo, así somos nosotros. Entonces
nosotros nuestro,… -como se puede decir- nuestra historia llega hasta punto de que eso yuca, por eso es que llora,..
Ese yuca es huérfano de ellos [los tubérculos pequeños de las yucas grandes], son pequeñitos, por eso es que ellos sienten,…
Sembrar yuca y criar a los hijos son dos actividades similares y complementarias.
Sembrar bien y cuidar los cultivos, asegura la comida del próximo año, con la que se podrá
alimentar a los hijos para que crezcan bien asegurando así, el futuro de la familia y de ellas
mismas.
6.3.“Que vida tan rico acá en la chagra”138
Después de sembrar hay que seguir frecuentando la chagra para cuidarla, limpiarla de
maleza y hacer candela139. Más que un sustento económico, la chagra es un lugar para estar, es
el mayor espacio de intimidad, de regocijo, a dónde las mujeres van cuando quieren estar solas,
pensar, pasar las tristezas, y sudar la rabia. Cuando una mujer peleaba con su marido, era
común que se alistara, se pusiera las botas, cogiera su machete, su panero y se fuera sin decir
una palabra, sola, para su chagra todo el día. En una ocasión se complicó la situación entre
ella y su esposo, ella, improvisó un ranchito en su chagra, dónde se instaló con su hija varios
días. En la chagra las mujeres se sienten realmente protegidas.
138 Palabras de Lucinda en la chagra 139 “La mujer, dice Kïneraï, es reïkï naïgo "dueña de la candela". Por eso (...) recibe los títulos de "Encendedora del Fuego" y "La Que Calienta". Aquí se alude a la práctica de las mujeres indígenas de hacer hogueras en la chagra para que las plantas se mantengan calientes y vayan creciendo bien. Antiguamente las mujeres llevaban brasas del fogón a la chagra; hoy en día las mujeres llevan fósforos o un encendedor para hacer candela” (Echeverri 1993).
175
Sin yo preguntar nada, algunas de las mujeres me confiaron sus historias más intimas
en la chagra: “el problema es que cuando vengo ya no quiero regresar”. En este lugar, aprendí
sobre las cosas de mujeres: la menstruación, el parto, el trabajo, los hijos, las maldades, las otras
mujeres, los sufrimientos y los hombres.
Ir a la chagra es una manera de alejarse de la vida en comunidad. Las mujeres que
tienen casa en una chagra alejada, suelen irse con su familia a quedarse los fines de semana, las
vacaciones, cuando sus hijos no tienen colegio.
(Lucinda) Si, yo acá [en la chagra] estoy sin problemas Valentina. Mira usted te das cuenta, uno dedica al trabajo y allá [en la comunidad] no falta alguien que
tiene que venir a sentar al lado de uno,... y ya pues de ahí ya vienen los problemas. (Dina) Acá no hay borrachos que te molesten
Cuando salía a la chagra con las mujeres, pasábamos todo el día allá y ellas repetían
constantemente lo rico y tranquilas que se sentían en este lugar. Después de haber comido
umari, plátano, marañon, caimito, palmito, copoazú, uitillo, haber conversado sobre hombres,
enfermedades, chismes y con los paneros llenos, volvíamos hacia la tarde. Los niños nos
recibían felices corriendo y saltando, intentando ver que traían los paneros para sentarse el
resto de tarde a comer lo qué habíamos traído.
Ir a la chagra, también es conocer las chagras, lo lindas o feas que están, y qué tan
trabajadores son sus dueños. Por esto siempre me pareció que ir a la chagra era un placer
estético, era como deleitarse con el trabajo:
Salimos con Tomasa, su hija Kasia y Walter a la chagra de Kasia. Pasamos por la chagra del hijo de Tomasa y ella me dice: -Esta es la chagra de mi hijo Gule, él es muy trabajador. Mientras caminábamos cada una comentaba sobre lo lindas, secas o remontadas que estaban las chagras por las que pasábamos. Frente a la chagra de Araña, ellas comentaron: -¿Qué estará haciendo? ¿Quemando no?. Ese es buen trabajador. Y luego se saludaron: ¡-Hola Tomacita, que tal”. Nos cruzamos con Elsi, que iba con su matafrío para exprimir yuca. -¿Vas a hacer casabe?. Le preguntó Tomasa. Elsi, luego de afirmar, entró por el camino que la llevaría a su chagra. Cuando llegamos a la chagra Kasia se fue a buscar piñas: - Lindas piñas, pero todavía no maduran tienes que venir seguido para que no se las lleven.
176
-Valentina, tu hubieras visto la cosecha de piña, como yo venía más seguido sacaba lindas piñotas. Tanta piña sacaba que la cocinaba, la dejaba fermentar y quedaba rico. Hacía mucho sol. Tomasa le dijo a su hija que estaba “bueno para ir haciendo candela”. Así, empezamos a socalar, y sacar algunas yucas. -Así en Verano es todo bonito: se socala, se siembra y se quema. Me dijo Tomasa, quién se puso en la tarea de trabajar con mucho orden, cuidado y belleza: limpiaba la maleza al rededor de las plantas, luego amontonaba la basura, cortaba todos los tallos de las yucas y los organizaba sobre un tronco con mucho cuidado, luego jalaba las estacas que habían quedado y hacía su montón de yuca, lista para pelar y luego resembraba con cuidado los tallos que había organizado. (Fragmento del diario de campo julio de 2005) Las mujeres de vez en cuando, se quejan de que tienen abandonada su chagra por otros
trabajos, encargos de tejido, hijos pequeños; pero sobretodo, porque sus hijos estudian en la
escuela entre semana.
(Mery) Usted allá en el once, allá afuera, uno come no se que cosa, pero no le siente rico. Uno viene
acá y uno come acá, yo lo siento toda la comida bien rica... Me gusta estar acá. Es por esos muchachos que estudian es que yo estoy allá en el once, sino estaría acá. ... a ellos
les gusta venir acá,...eso cuando vienen quieren estar bañando. Ellos vienen se bañan, cogen su cernidor, cogen cangrejo, cogen este...., este grande,...
camarón. Ese camarón ellos cogen, asan y están comiendo; acaban y otra vez corren a la quebrada, recogen, asan y están comiendo,... Así ellos son felices.
La relación que tiene una mujer con su chagra es similar a la relación que tiene con sus
parientes cercanos. Para que una chagra crezca bonita, es necesario cuidarla, acompañarla,
estar cerca, estimarla, gozar y confiar en ella, al igual que los parientes. Esta actividad se
presenta como un espejo de las concepciones locales sobre el trabajo cuya finalidad va más allá
de la subsistencia140. No es una cuestión de la sobre-vivencia diaria, sino del gusto, del placer
que da para cada persona mostrar a los demás su esfuerzo, su fuerza, su capacidad y habilidad
de que los alimentos, los parientes, los hijos, los amigos abunden.
140 Griffiths (1998) describe la concepción uitoto del trabajo como una actividad virtuosa y ética. El trabajo de subsistencia se ve como un proyecto humanitario. (traducción propia)
177
6.4. Mujeres de la abundancia
(Verónica) Como yo trabajé por el río también,… ¡MH! Cualquiera tiempo, yo no sabía que tiempo pero
yo sembraba,… ¡la yucota así!,..,..Ese usted no lo arrancaba con mano,…, ..tocaba coger un palo ¡y vea!, levantaba esa yucota,…
(Elena) Mi mamá hacia un baldadote de así [grande] mira, de pura caguana, (…) porque a ella le gusta
que haya arto para que la gente repita y sobre , cuando ve un baldadito así [pequeño], se pone brava:
-¡Pero que caguana es eso! ¡Rico!! Mh!, vieras unas chagrotas .
Estas expresiones son bastante comunes en las mujeres y en los hombres. En varias de
sus actividades, ellos expresan que en otro lado u otro momento de la vida, ellas o sus madres
han hecho abundar lo que hoy producen. Cuando Tomasa carga su yuca me dice que en sus
chagras en Perú las yucas son tan grandes que casi no las puede cargar. Nicanor dice: “que
pesar que Valentina no estuvo en época de piña ¡que piñotas!, me tocaba dejaras pudrir porque
no alcanzaba a cargarlas todas!.
La abundancia permite la generosidad. Clastres (1987) por ejemplo, ha planteado que la
generosidad en las sociedades amazónicas permite expresar autoridad y liderazgo; esto lo
observé en la comunidad del Once, por ejemplo, en la llegada de Tomasa del Perú, quien llegó
cargada de una gran cantidad de alimentos para compartir.
El día que Tomasa llegó de Perú, fui con su hija a visitarla. Ella estaba sentada en el piso de la cocina con todas sus hijas, nietos y nietas. Había mucha comida que ella había traído desde su chagra en Perú. A cada una, nos dio un gajo de plátanos, masa para masato, casabe, pescado, entre muchas otras cosas que comimos durante toda la tarde. El viaje en bote había sido muy duro, imagino que entre otras cosas, porque venía muy cargada. Ella había traído un balde pesado lleno de masa de yuca con plátano, preparada, machucada y masticada. Mucha gente de la comunidad, parientes cercanos y otros menos cercanos, llegaban a la casa, “bríndale”, de decía Tomasa a sus hijas. En esas estábamos, cuando llegó uno de sus sobrinos a la casa, saludó y preguntó “¿que hay masato gratis?”, Tomasa y sus hijas le dieron su tazada con masato, y lo pusieron a trabajar: cargar, llevar y traer gajos de plátano, mientras todos se burlaban de él “ahí está, gratis”. (Fragmento del diario de campo julio de 2005)
178
Distribuyendo su trabajo y su esfuerzo Tomasa reafirma su autoridad. Frente a la torpe
expresión de su sobrino quién insinuó que para él el masato era gratis, su tía le demostró
haciéndolo trabajar bajo las burlas de todos, que el masato le costaba a él, el respeto por el
trabajo de su tía.
Mientras estuve con las mujeres del once, percibí que para ellas no solo era necesario que
hubiera comida suficiente para su familia, sino que hubiera en excedentes y que eso se viera
físicamente en un montón141. Las chagras limpias de maleza, con mucha yuca grande, los
montones de yuca cosechada, las piñas grandes, los palos de yuca cargadores, los paneros
llenos, las mujeres gorditas, los niños gorditos, la gente feliz, todo esto resultado del trabajo
bien hecho “bonito”, expresa una importante estética de la abundancia. No quiero decir que
nunca haya escasez. En época de escasez, la gente esta triste y nadie te invita a comer. En
cambio cuando hay en abundancia la gente se permite ser generosa, repartir, que uno se vaya a
su casa con un paquete y la barriga llena. Por esto pienso que el ideal de abundancia no se
dirige hacia el sostenimiento de la familia, sino al mantenimiento de la socialidad, de las buenas
relaciones, la solidaridad y hospitalidad. Por esto la abundancia, sino es siempre una realidad,
es el ideal que estimula, anima e impulsa las actividades de la gente.
6.4.1. Sufrir para que haya abundancia
(Valentina) ¿A ti te gusta trabajar la chagra? (Verónica) Si, ¿porqué?, porque uno vive de eso. Y eso es lo que uno tiene, y si tú no siembras nunca tienes nada, de qué vas a esperar, de qué
vas a comer, tú nunca vas a esperar trabajo de otro, hay que esperar del propio trabajo de uno .
Primero es sufrir, después a cosechar sabroso lo que uno cosecha cuando las cosas está producido: lindo plátano, linda piña.
Uno de dueño, uno contento va cosechando el trabajo de uno.
El trabajo en general, el esfuerzo en palabras de las mujeres es sufrimiento. Quién
sufre es el que realmente puede disfrutar de su trabajo142. Este sufrimiento, no se traduce en
daños físicos, morales, o en experimentar algo desagradable, sino en adquirir valor, saber 141 Ver Echeverri (1993) “la palabra de la madre cosechadora: la madre, la cosechadora, la amontonadora...” bellos versos pronunciados por Kïneraï, sobre los atributos de la madre y sus actividades de trabajo. 142 Belaunde (2001:118) describe que para los Airo-Pai de la amazonía peruana sufrir y aguantar son conceptos que expresa la idea de trabajo “las cosas útiles” están íntimamente asociadas a la persona que las produce porque son la expresión de su capacidad de pensamiento y de su esfuerzo, su “sufrimiento” y su “aguante”.
179
resistir, ser fuerte y aguantar. Estas, son virtudes que una mujer adquiere a lo largo de la vida
y que le permitirán ir cosechando en la forma de bienestar y salud para ella y quienes la rodean.
El ideal, es que el trabajo se traduzca en gozo y alegría, porque lo que a mi modo de ver es
claro, es que en la edad adulta, el trabajo de la chagra no es de ninguna forma una obligación.
La actividad en la chagra también mantiene el cuerpo del trabajador saludable:
En una ocasión me enfermé y le dije a Kasia que no podía ir a la chagra porque me sentía mal. Su esposo me dijo que lo que debía hacer era bañarme temprano, e ir a trabajar para quitarme la calentura que traía de la ciudad. (Fragmento del diario de campo julio de 2005)
Es una preocupación de las mujeres mantener su chagra bien socalada y limpia. En las
chagras más viejas se saca la yuca que todavía hay, se resiembra, se limpia y se hace candela.
Cuando íbamos a la chagra, las niñas pequeñas y yo nos sentábamos a pelar las yucas que las
mamás jalaban y tiraban hacia dónde estábamos. Digo que las tiraban porque en ocasiones
sentí que entre más duro retumbara la yuca a mi lado, más orgullosa se ponía quién la jalaba. Si
la yuca que la mujer cosecha es grande y pesada significa que la ha seleccionado, sembrado, y
la ha cuidado bien; y que además la cosechadora tiene mucha fuerza para poderla jalar. En el
capitulo 2, describo una situación en la que una Valeria estaba molesta por que otra mujer le
había robado yuca de su chagra. Valeria la insulta, dudando de su capacidad en jalar su yuca::
“!Que va ser ella!, ella que va’ y jalar, no puede ni levantar una olla”. Más adelante ella dice que
eso le pertenece por ser producto de su sufrimiento: “yo sola con mis hijos sufrí toda esa yuca
y no se la voy a regalar”.
Cuando varias mujeres cosechan yuca al mismo tiempo, esto se convierte en una
competencia: cada una amontona su yuca y miran constantemente “a quién quiere más la yuca”
es decir a quién le sale más. Después de demostrar que podía pelar bien las yucas, me dejaron
también cosechar:
Fuimos a la chagra de Verónica con su hija, su hermana, su sobrina, su mamá, y yo. Ese día Kasia y Tomaza me enseñaron a jalar la yuca: “hay que cavar bien hasta que se asome”, y luego bien apoyadas las piernas, agarrando con las dos manos la yuca se jala con fuerza. Estaba tratando de hacerlo cuando sentí que Tomasa susurró detrás mío: -Pobrecita Valentina cavando, tómele foto. Cuidado te vas a desmayar Valentina. Tomasa sacó mucha más yuca que Kasia y obviamente que yo. Es casi como una competencia. Cada una amontona lo que saca en un lugar específico. Yo como no sabía, iba revolviendo la yuca que sacaba con la de Kasia, pero luego fui entendiendo que para demostrar que sacaba algo tenía que hacer mi montón.
180
-Tú no te imaginas Valentina, cuando yo siembro si que me quiere la yuca. Decía Tomasa que se vino a ayudarme a jalar una yuca. Se paró frente a mi mata y con una fuerza increíble la sacó. -¡Fortachona! Le dije. Nos reímos y Kasia me dice: -Tú no te imaginas Vale, cuando antes cultivábamos con mi mamá dale-dale, ñame, mafafa, pero en ¡cantidad!,... salían ¡bultos!. (Fragmento del diario de campo agosto de 2005)
Dentro de esos sufrimientos que hay que aguantar, uno muy nombrado es la capacidad
de trabajar bajo el sol. Cuando la gente relaciona el trabajo de la chagra con la escuela, opone
el trabajo bajo el sol, al trabajo en la sombra. Es decir, si a alguien no le gusta el trabajo de la
chagra, posiblemente sea porque le gusta estar en la sombra.
Un día, volví con Kasia y Verónica de su chagra. Al llegar, recibí un consejo del cacique Juan: -Valentina, eso no es trabajo para ti, tu tienes que estar en el computador, en la sombra,...luego no vas a estar: “que me dolió la cabeza” porque tiene que meterla en agua. (Fragmento del diario de campo julio de 2005)
Así fui entendiendo que antes que aprender unas técnicas, para cultivar es más
importante acostumbrar al cuerpo143, pues incluso las mujeres que han sido criadas para el
trabajo de la chagra, dicen que cuando se deja de frecuentar la chagra, el cuerpo se
desacostumbra al sol: “cuando no me voy a la chagra ya me aburro y solo quiero estar en la
sombra,... se vuelve uno como flojo y no quiere cargar nada”. Para trabajar, hay que aprender
a estar en el sol, a cargar, a sufrir, y a aguantar sueño, pereza y hambre. Esto se relaciona con
la forma en que las mujeres hablan de su parto y su menstruación. De esto hablaré más
adelante.
6.5.“Este es mi estudio”144: acostumbrar al cuerpo
Acostumbrar tiene un sentido de domesticar por medio del trabajo. Esto lo entendí
una vez que llevé unas semillas de maíz como regalo. Nicanor me dijo que había que
143 Mahecha (2004) plantea que entre los macuna, cuidar el cuerpo es también cuidar el pensamiento. 144 Palabras de Lucinda mientras hace casabe
181
“acostumbrar el maíz” a la chagra de ellos. La primera sembrada del maíz, no iba a dar buena
cosecha, pero a la segunda, el maíz ya estaría “acostumbrado” a la tierra, al trabajo de la familia
y daría buena cosecha. Pienso que esto puede relacionarse con la crianza de la gente. En esta
parte mostraré algunos relatos de las mujeres sobre su crianza, cómo fueron acostumbrando
su cuerpo a ser mujeres, algo que no es dado de nacimiento, sino construido por medio del
consejo y del trabajo de sus padres y parientes.
A algunas mujeres les gusta criar loros o pájaros huérfanos, y hablan de estos como sus
hijos. Sonia me dijo que le gustaba mucho criar pajaritos, pero desde que tenía nietos, ya no
recibía más.
Le pregunté a Sonia porqué le gustaba criar pajaritos: -Porque cantan, pero lo que no me gusta y por lo que ya no quiero es porque uno los cría y luego se vuelven salvajes, se van y te dejan, luego que uno los crió. (Fragmento del diario de campo agosto de 2005) A diferencia de las personas y ciertas plantas, los pájaros cuando crecen no reconocen a
sus parientes y se van. Esto es lo que Sonia no espera de sus hijos y expresa una noción
discutida por Gow (1991) para los piro, en la que criar, en este caso acostumbrar y aconsejar,
es construir historia y crear parientes. Tal vez el feto antes de nacer no es visto como un ser
humano, sino hasta que es criado por sus parientes:
Kasia me contó que la noche antes de que su hermana Celsida tuviera su parto, había tenido un sueño: ella llegaba a su casa y encontraba la cría de un pájaro blanco que ella rescataba porque “cómo abría su piquito”, como pidiendo comida. Ella lo había cogido para alimentarlo. En la mañana siguiente Celsida tuvo su parto y Kasia le cortó el ombligo al bebe. En la tarde cuando me contó la historia ella interpretó su sueño: -Seguro era que iba a recibir a la hija de Celsida que nació hoy. (Fragmento del diario de campo junio de 2005)
El niño era como un pajarito salvaje y huérfano que ellas rescataban y lo volvían ser
humano145.
Ser hombre y mujer son dos formas diferentes de hacer y de actuar en el mundo. Es a
través de la crianza que los hijos aprenden a ser y hacer como mujer y como hombre. El
consejo que se trasmita a través de las palabras y del trabajo, se verá reflejado en el buen
145 “El parto, así como otros momentos significativos en la vida de las personas, está asociado a sueños visionarios que le permite a una persona conocer el desenlace de una situación difícil en su vida” (Belaunde 2005:123)
182
comportamiento de los hijos. Una persona que no sabe comportarse, que no trabaja, se dice
que es una persona que no ha recibido consejo.
La palabra masculina de consejo, -rafue, “la palabra de vida” y el yetárafue “la palabra de
disciplina” (Echeverri y Candre 1993:161-163)-, son la base para cuidar a la familia y para
asegurar la reproducción social, trasmitiéndose a través de las generaciones. El rafue es una
palabra con un gran poder preformativo ya que transforma el mundo por medio del trabajo. A
pesar de que esta es una palabra dirigida hacia los hombres y las mujeres, la palabra de consejo
femenina ha sido poco explorada y eso es lo que pretendo hacer en esta sección.
(Laura) De todo se aconseja, de todo, para que tenga valor en el trabajo. Ese consejo sale, de una abuela, de una abuela. Eso sale consejo, sale de mujer, no sale de hombre, y ese consejo viene de principio, de eso
sale mano de su mamá. Para que tenga de todo. ¡Mh! Por eso tiene abuela, para que aconseje a ella. Yo consejo a mi niña mía que está
conmigo, por eso abuela vive. Si ya no vive abuela, no vive, ‘onde pa’ que defienda a su nieta.
Bajo tu hija nace, tu ‘cosejas de donde sale de todo, todo nuestro producto, nuestro necesidades, nuestra comida de nuestros hijos, p’a que no vaya a tocar cosas de otro, para que no vaya a robar, lo que su mamá no tiene, allá hay
Pero tu tiene todo, por eso tienes mambe…, por eso tienes piña, tu tienes, de ese que dicen dale-dale, tiene camote, caña, ...
Bajo de ese viene consejo, …de ese consejo llega la niña. Ya le entregas de mañanita, ya tu le das su machetico, ya le das en su mano su candelita, ya
entregas el panerito, ya entregas,… ¡pero meno’ agua!.. En su mente ya hay para que ella aconseje a su niña,..,.. de ahí ella va tener su niña y va
aconsejar, Niña y niño, los dos, porque hombre perezoso a quién le sirve. Aconsejar es enseñar a vivir y para esto es necesario aprender a trabajar, a sufrir, a
trasformar la enfermedad en vida, alimento y salud. Según el relato de Laura, el consejo de
mujer viene de mujer, bien sea la mamá o la abuela146. Las mujeres siempre recuerdan el
consejo de sus madres y abuelas, ya que pasan la mayor parte del tiempo con ellas: “si tu eres
mujer, tu siempre tienes que caminar con mamá,…”
La noción de cuidar y aconsejar lleva implícito la de trasmitir las defensas propias para
la vida: “si ya no vive abuela, ‘onde pa’ que defienda a su nieta”. Varios autores (Echeverri
(2002, 1993) Griffiths, (1998) han planteado que para los uitoto, la vida es una lucha 146 Belaunde (2005:17) propone que para visibilizar y captar las dinámicas de las relaciones de género entre los pueblos amazónicos es necesario tener en cuenta que la reproducción paralela, -es decir la idea de que lo femenino se adquiere por la madre y lo masculino por el padre-, ocupa un espacio importante en su pensamiento y en su práctica.
183
constante contra la envidia y la enfermedad. La trasformación de las sustancias impuras a
través de los procesos técnicos de quemado, y filtrado, así como a través de los procesos
fisiológicos como la digestión, la reproducción, el sudor147, es lo que permite el mantenimiento
y la reproducción de una vida saludable. Al cocinar y alimentar a sus hijos y nietos,
preferiblemente con yuca brava procesada148, una mujer defiende a su familia contra el
hambre y la enfermedad149..
Aconsejar también es enseñar a defenderse autónomamente y para esto los hijos deben
saber escuchar y observar el trabajo de la mamá 150. Yo, a pesar de tener más edad que
muchas de las mamás, tenía las habilidades y las defensas de una niña de menos de diez años, -
mis mejores profesoras fueron niñas-. Las mamás me ponían a hacer las mismas cosas que a
sus hijas pequeñas, pelar yuca, hacer candela y lo que es muy importante cargar, pues las niñas
desde los 7 u 8 años, las ponen a cargar yuca desde la chagra a la casa, “para que no les salga
tumor en la espalda” y anden siempre con la espalda recta.
En una ocasión Nicanor me explicaba como debía ser el consejo, al rato de estar
hablando paró, se fue a trabajar y me aclaró: “de todas maneras no debo hablar demasiado,
porque para dar ejemplo tengo que trabajar”151. Entre otras cosas, porque los hijos aprenden
imitando a sus padres.
147 Ver Mahecha (2004:116). 148 La yuca brava es procesada para eliminar el ácido prúsico y producir casabe, caguana, tucupi, fariña. Mahecha (2004) plantea que para los macuna, la yuca es la defensa de la mujer. 149 Echeverri (2002) plantea que para la gente de ambil, como los uitoto, el consejo es praxis reproducida cotidianamente en los procesos técnicos de transformación de sustancias y en la reproducción de los cuerpos humanos constituidos por esas sustancias. Griffiths (1998) explica que como madre, una mujer se ve como una persona que purifica, endulza, refresca y limpia los materiales y espacio necesitados por una familia humana. En el proceso de la yuca brava y otras comidas de la chagra se involucra pelar, rallar, cernir, exprimir y cocinar. En estas tareas trasformativas, lo tóxico o los elementos no deseados son expelidos lixiviando o por vaporización y los productos desechados inútiles son quemados (...) estos se transforman en substancias útiles como ceniza o abono para fertilizar las planta dentro del jardín de la casa. Cuando la mujer cocina en su hogar se piensa que ella encarna el poder cósmico de la "madre purificadora", la divinidad del fuego que ablanda endulza y desintoxica las comidas amargas y venenosas. Es más, agregando el ají al jugo de yuca hervido y el pescado, una mujer busca neutralizar o minimizar el ser del patógeno de la carne animal. 150 Belaunde (2001:112) describe que para los airopai “aconsejar es un aspecto clave de la crianza de los hijos porque es a través del escuchar a los adultos que los niños desarrollan la capacidad de pensamiento y de vida afectiva propia. El verbo “pensar” se lee literalmente como “escuchar” con un propósito verdadero, con una dirección. (...) por lo tanto, una persona que sabe pensar, es alguien que sabe escuchar los consejos de los demás de manera atenta”. 151 Mahecha (2004:146) señala que los macuna dicen que “las personas que no dan ejemplo, no tienen derecho a hablar o aconsejar a otros”. Más adelante afirma que hombres y mujeres cuya experiencia y comportamiento son acordes con lo que dicen y hacen, recibieron mucho consejo a lo largo de la vida, pero a su vez materializaron las palabras recibidas.
184
(Kasia) A Caty [hija] si le gusta la chagra. Para qué decir, a ella si le gusta la chagra, pero a veces no va
porque hay veces ella estudia por la mañana y yo no la puedo llevar,… y cuando ella está desocupa’o me dice: “vamos a la chagra”, pues nosotros nos vamos, todos nos vamos.
A ella, le enseño a sembrar yuca, para que algún día yo le digo a ella: -Cómo vas a enseñar a tu hijo, si usted no sabe ni sembrar yuca, pues tiene que aprender. Ella siembra, yo hago hueco ellos van sembrando al revés, voy dando cocasos y ahí voy
enseñando a sembrar bien.
Se aconseja para trabajar, pero también para que pueda conseguir pareja, tener hijos y
poderlos aconsejar, por eso la preocupación de Kasia cuando le dice a su hija: “cómo vas a
enseñar a tu hijo, si usted no sabe ni sembrar yuca, pues tiene que aprender”. A veces sentía
que uno de los propósitos primordiales del consejo, era dar más consejo y así, perpetuar un
conocimiento, unas formas de hacer y de ser. Las enseñanzas de la madre y la abuela son
recordadas en el trabajo de las mujeres y en los consejos que ellas, a su vez, dan a sus hijas:
(Valentina) ¿De niña te gustaba ir a la chagra? (Lucinda) Me gusta, me gustaba. En ese solazo Valentina. Mi mamá, ¿sabe que decía?, seguramente yo
aburrida ¿no?, mi mamá me decía: -Usted se aburre de este sol, si tu esta aburrida, ¡pues vaya tape sol para que no te tape más!. Yo que voy a hacer. Ella feliz de la vida, trabajando. Parte de nosotros ya nosotros, nuestras hijas ya no quieren...
Unos días después de haber hablado con Lucinda, fui con su hija mayor a la chagra.
Allá, ella me contó cómo su mamá (Lucinda) le enseñaba a trabajar en la chagra:
(Mery) Mi mamá me sacaba de la casa, ella ni me mandaba estudiar,...mi mamá me sacaba a las seis de
la mañana a la chagra, me ponía la comida en una ollita. Yo me acuerdo tanto que mi mamá me llevaba a la chagra, y eso me hacía trabajar, me hacía
sembrar yuca, me hacía,...,...sembraba ñame, me hacía sembrar todo eso,...,... piña me hacía sembrar. Ella se iba a probar, si estaba flojito era que estaba mal sembra’o, me tocaba otra vez sembrar.
Yo me sentaba y mi mamá me decía: -Si tú tienes pereza, si tú no quieres que te queme el sol, a ver, ¡vaya tape el sol con un dedo!
[risa] ¡Me decía mi mamá me regañaba! [risas], y otra vez yo me ponía a sembrar. Así yo aprendí. Será por eso que a mi me gusta la chagra. Todo lo que yo aprendí es por mi mamá,...
185
Mery recuerda el mismo consejo con el que su abuela crió a su mamá: “¡Vaya tape el
sol!”, y seguramente, ella les dirá igual a sus hijas.
Dar semillas, dar tierra y enseñar a trabajar son defensas que se trasmiten por vía
femenina, de abuela, mamá e hija o también de suegra a nuera152. Perpetuar este conocimiento
es mantener la memoria femenina. De acuerdo a Gow (1991) que plantea que la memoria de
los cuidados en la crianza es la base de las relaciones sociales, podría pensarse que trabajar es
también recordar a quiénes nos enseñaron a trabajar153 cada persona lleva implícito en su
trabajo, la memoria de sus padres, abuelos y así lo trasmitirán a sus hijos.
(Sonia) Entonces a mi me crío fue mi abuelita, mucho me aconsejaba mi abuela y eso yo lo tengo,
mejor dicho graba’o hasta ahora en mi mente, cómo yo puedo criar mis hijos. Yo ahora eso lo ‘consejo a mis hijos. Mis hijos yo le digo: -Vea, ustedes tienen hijos y ustedes tienen que llevar ese consejo para sus hijos. Porque la generación va yendo. La vida en comunidad, y en particular la escuela, ha modificado ciertas prácticas de
crianza alejando a las niñas del espacio de aprendizaje de la chagra. Debido a que niñas y niños
deben ir desde temprano a la escuela, algunas madres los levantan desde muy temprano para
bañarlos y aconsejarlos, pero luego los hijos se separan del resto de actividades de sus padres
hasta el medio día, precisamente en la jornada de tiempo en la que las mujeres visitan sus
chagras. En las mañanas, a la hora del baño, es un momento importante del día para dar
consejo154. Laura aconseja cada mañana a su nieta de 10 años:
(Laura) Chiquitica como mi niña, [nieta] esa ya lleva consejo. ¡Yaaa!, ella ya esta recibiendo cada mañana, pero como yo no me pone pendiente de ella, yo le
dejo y le dejo, como no tenemos a donde lleva la niña temprano y como ahora es tiempo alto es de educación.
Es todo,..,... y allá le lleva, ¡pobre niña! y ella pues se va…. Y a qué le llevo yo.
152 Mahecha (2004:123) plantea que las mujeres macuna, consideran que las semillas deben circular entre las madres y sus hijas y entre las suegras y sus nueras, puesto que con ellas se trasmite también el pensamiento de la dueña, con ello el de la gente de su conyugue y el de su propia gente. 153 “la relación de crianza entre padres e hijos tiene por objetivo que los niños desarrollen sus capacidades de pensamiento a imagen de la de sus padres, pero de manera autónoma, integrando en sus cuerpos y en su memoria las prácticas y las enseñanzas de sus abuelos” (Belaunde 2003:122). 154 Echeverri y Candre (1993:153) dicen que “el agua, el baño es algo muy importante para los indígenas, que significa mucho más que simplemente lavar el cuerpo. El baño está muy relacionado con la palabra de disciplina y la palabra de fuerza Por una parte, el baño es cotidiano, así como es la palabra de disciplina; por otra parte, el agua enfría y tonifica, aleja la pereza, ...”. (Griffiths 1998: 7.2.1.2) escribe que durante estos baños, la madre lava el cuerpo de su niño con agua fría, limpiando su corazón con consejo moral y contra el comportamiento anti-social (Traducción mía).
186
El día que ella, ¡he!, de sábado pues a domingo, ahí esta, pero yo no llevo en la chagra sino en la casa.
Aconsejo para que ella cocina, p’a que ella se respeta, para lo que es una abuela. De todo: cosa de otro no se toca, cosa de otra persona no te toca, porque eso tiene malo fama, una vergüenza uno hace.
Así, uno le conseja a ella.
Además de la escuela, la ausencia de un río cerca, el baño con el agua que bombean en
la comunidad, y el hecho de que no todas las mujeres tengan chagra, son causas de cambio en
los hábitos de consejo. A pesar del énfasis que ellas hacen sobre el trabajo hortícola, el consejo
se dirige a las responsabilidades en el hogar, al buen comportamiento con el resto de
residentes, así como frente a los hombres: “p’a que ella se respeta”.
Cuando Elena me explica porqué no trabaja la chagra recuerda la forma en que fue
criada:
(Elena) Mi papá nunca nos llevó a la chagra, cuando yo vivía al lado de él, mi papá, mi mamá, nunca,... Mi mamá prefería que nosotros cocináramos, laváramos, arregláramos y cuando ella iba a sacar
yuca: nos llamaba a pelar, o vamos ayúdame a jalar yuca,…,… de vez en cuando. Quizás por eso somos perezosas para trabajar en la chagra. Nos dedicamos a otras cosas
porque que tal sin hacer nada.
Ayudando a los padres en sus tareas cotidianas (cargar, limpiar, cocinar, hacer candela,
hacer comida para el caso de las niñas) y consumiendo los alimentos preparados por la madre,
los niños van constituyendo cuerpos fuertes y sanos155. Verónica tiene hijos gordos, fuertes y
saludables, ella me explica como han sido los cuidados:
(Verónica) …caña, piña, este yuca de tomar, porque usted no va estar comprando leche de gente blanco,
porque leche de gente blanco eso es ya con químicos. Viene con químicos. Entonces, los niños toman eso, toma eso,… !mucho se enferma!, le coge la enfermedad.
Cuando los niños así pequeñito nace uno tiene que bañarlo así con hoja de albaca,… no se lo baña con champú, o con jaboncillo. Eso no sirve porque le cae ahorita la enfermedad.
Por eso mis hijos no tanto se enferman. Ella [su hija] tiene dos meses, su cuerpo no sabe qué es champú, qué es jabón, qué es jaboncillo
y que es este polvo [jabón en polvo]. Ropita también no hay ningún olor no tiene,.. Porque le coge la enfermedad,…
155 Griffiths (1998) escribe que para los Nöpóde-Uitoto, la comida de la chagra producida por las mujeres es vista como la fuente más fiable e importante de nutrición para la familia. (..) Más adelante el autor cuenta que para esta gente la madre construye el naöge del cuerpo: el "jugo de vida" en sus niños, alimentándolos, dándoles fuerza física y moral al bañarlos.
187
¿Porqué ellos crecen gorditos?,… primero es de ese de yuca [jugo], lo primero que le voy a dar. Ellos de esta [yuca dulce]. Ya quieren comer, les doy probar, le hago hervir, ¡como leche pues!, pero de yuca,.. hervido, ya le doy tomar su cuchara,…
Puro de ese de yuca,…y mire ese mi hijo mayor Valentina, usted pregúntele a Kasia,… pero ella le hamacaba,..,… pero ¡así! un muchachote vea,…gorrdo, gordo, gordo ese muchachito.
Y la primera comida que le voy a dar: plátano,… casabe,… Después ya ellos van comiendo pesca’o que no tiene espinas, para que ellos puedan ir
practicando, pero no puro, mezcla’o con plátano o casabe, parece masamorrita,… por eso la gente me dice que porqué son gordos,…
Ese yuca dulce es para sostener el cuerpo,… pero puro no, mezcla’o con almidón, pura, cocinada con agua,…el agüita de mañanita,…
Ahora los niños solo quieren tomar solo colada, ¡no!.
En su relato Verónica explica como provee las defensas a sus hijos pequeños. En su
narración, ella hace énfasis en las defensas frente al mundo de la “gente blanca”, evitando
darle leche de vaca empacada, ni bañarlo, ni lavar su ropa con jabón comercial, ya que estos
productos son vistos como fuente de enfermedad. Mientras que los propios, al ser el resultado
de su trabajo o el de sus parientes es la fuente de salud y defensa.
Algo que marcaba una fuerte diferencia entre ellas y yo, era mi cuerpo. Cuando andaba
con ellas yo cargaba una botellita de agua con cloro para no tomar el agua de la quebrada que
ellas tomaban, porque sentía que a mi esa agua me enfermaba. Mery me dijo en una ocasión
que en cambio ella tomaba del agua de la quebrada porque si tomaba del agua que yo tomaba,
con cloro, ella se enfermaba156.
Los alimentos proveen ciertas características y defensas corporales. Antonieta,
teniendo 8 meses de embarazo viajó a Bogotá a hacer un diplomado en etnoeducación. El
niño nació con el cabello claro, y a pesar de que el padre es de cabello claro, ella me dijo que
la causa de su color eran las frutas, verduras y la leche con la que Antonieta se había
alimentado en Bogotá. Es decir, al consumir productos hechos por la gente blanca, su hijo
adquirió características de la gente blanca, como el cabello claro.
Hay varios momentos determinantes en la vida de una mujer en los que el cuerpo es
particularmente susceptible a tomar ciertos comportamientos. En estos momentos como la
primera menstruación y el parto, las actitudes y destrezas morales y físicas del cuerpo se
156 Viveiros de Castro describe un caso similar analizado por Peter Gow en el que una profesora intentaba convencer a una mujer piro de hervir el agua, pero esta última le explicó que si bebían esa agua se enfermarían de diarrea. Gow, encuentra que este caso captura lo que Viveiros de Castro llamó perspectivismo cosmológico y multinaturalismo: lo que distingue a los diferentes tipos de gente, son sus cuerpos, no sus culturas (Viveiros de Castro 2001 :48)
188
potencializan157. Por esto las mujeres tienden a recordar estos dos momentos de la vida
cuando se refieren a su empeño en el trabajo, a su fuerza y a su capacidad de aguantar. El
primero a través de los consejos de los padres o abuelos y el segundo cuando este aprendizaje
se pone a prueba.
6.5.1. “Para que ella, ya coja ese costumbre”: la menstruación
Fuimos Sofía y yo, a uno de sus rastrojos, pues ella iba a sacar algodón de una palma de chontaduro. De vuelta, encontramos varios macambos maduros en el suelo, así que nos sentamos a comer y sacar las pepas “con las muelas”. Mientras comíamos, Sonia me dijo que su abuela le daba de comer harta pepa de macambo y le aconsejaba para ser una buena mujer y no fuera a ser tragona. Sin que yo le preguntara, ella empezó a contarme que en su primera menstruación su abuela la despertaba muy temprano, la bañaba y todo el día la ponía a trabajar, se la llevaba a la chagra, de vuelta la ponía a rayar yuca y a hacer casabe: -Por eso es que mi cuerpo no se amaña en un solo lado, siempre tiene que estar haciendo cosas y moviéndose. Siempre tengo que estar trabajando y no puedo dormir hasta tarde. Así me acostumbré. (Fragmento del diario de campo abril de 2005)
Las mujeres dicen que sus abuelas o madres sabían cuando las jóvenes estaban prontas a
su primer periodo menstrual:
(Laura) Primero que tengo menstruación,..,...Y conoce, cómo conoce que uno va tener en cuerpo
menstruación,.. Y me apuntaba: Tú estas cerca, cuídate. ¡Mh!, me decía: -Cuídate no vas a ser muy habladora, que cosa estas hablando ahí, tu boca parece boca de un
mico. Una mujer que se comporta bien no debe ser habladora, ni tragona, ni dormilona, ni
perezosa. En los recuerdos de las mujeres sobre su primera menstruación, estas enseñanzas
son las más recordadas:
157 Belaunde (2003:126) señala que los Airo-Pai consideran que el cuerpo de la muchacha menstruante “está suave como el de un recién nacido y puede quedarse impregnado con todo tipo de rasgos negativos, tanto morales como físicos”.
189
(Lucinda) Una mujer, una muchacha con primer periodo,- eso ya parte de mamá- la mamá tiene que estar
viendo cuando la hija tiene periodo: -Bueno, ahora si usted hoy día tú ya está con tu periodo ¡vamos!. A esta hora ya está en la chagra haciendo cultivar, cultivar, cultivar, cultivar...!CULTIVA!. Ya
ve, en la tarde ella está viniendo. Ella tiene que estar haciendo todo labor lo que hay en la casa. Se hace bañar a las cuatro de la
mañana para que ella ya coja ese costumbre. Y si no se hace así, entonces la muchacha se vuelve perezosa, la muchacha se ve como enferma no tiene ánimo, nada. Cuatro de la mañana tiene que estar bañando a la señorita.
De ahí viene y calienta su ají,..,.. -la comida de ellos [la muchacha] es ají o iyïco que decimos-, come eso y ya esta yendo ya a trabajar.
Eso es requisito que tiene una señorita cuando está con primer periodo, entonces ella ya coge costumbre, ya no quiere estar tranquilo, ya es trabajadora, es juiciosa, cuando uno dice:
-Vaya, busque en tal parte Eso corre por acá, por allá, nada de que está oyendo [chismes],.. pilosa ya la muchacha. Entonces esa clase de mujer si puede tener marido porque pues es juiciosa. Por eso siempre en
nuestro boca esta: -Si tú eres perezosa para que quieres tener marido.
La vida y la crianza de las hijas es casi una guerra contra la pereza. La pereza, debilita,
enferma y le puede impedir conseguir un marido trabajador y una familia saludable. Las
mujeres dicen que la menstruación les da “como pereza, y sienten el cuerpo está aburrido”.
Por esto es cuando más hay que enseñar al cuerpo, madrugando, bañándose temprano y
estando en constante actividad, entre otras cosas para preparar sus cuerpos para la crianza de
los recién nacidos: “es como una mamá con recién nacido, cómo va a dormir”, me explica
Lucinda.
(Laura) Tu crees que yo antes me sentaba así [a descansar], ..,…Ni un poquito. ¡Pobre mujer!. Mi
mamá, sabe,… A las doce de la noche primero lleva al agua, hace bañar. ¡Haciendo bañar para aconsejar!, Una vez que yo le dije: -Abuela, para que tu me haces levantar. Yo era como recocha: -Abuelita, para que tu me haces levantar yo quiero dormir. ¡Mh!, pa’ que yo dije,...,... pa’ que no me calle,.. jalaba mi oreja “th, th, th”: me escupeaba en la
oreja, pa’ que yo escuche lo que ella está hablando, pa’ no olvidar, Mira, desde ahí yo ya primera menstruación, me dijo: -No vas a tomar agua, no vas a comer, coge tu panero, coge tu machete y coge candela, vamos. Las cinco de la mañana, tu crees que me va decir “ahí está, come eso, come esto”,… Por eso mira cuantas cosas me pasa, mira ya todo, ya cosas,.. ya decía: “qué le voy a obedecer”
‘onde yo sería ya, muerta,..
190
Al final del relato, Laura dice algo que a mi modo de ver es muy importante. Varias
veces las mujeres se quejan de que las niñas no les quieren hacer caso, como si las cosas
hubieran cambiado. Sin embargo al final de su historia, ella señala que las cosas “antes”
cuando ella era una joven, eran igual a como son “hoy”, que los jóvenes “te dejan de
escuchar”, así como hizo ella con su abuelita quién la regañó y le escupió el oído para que
aprendiera a escuchar. Al final, Laura reconoce que sin ésta preparación no estaría viva: “ya
decía: qué le voy a obedecer, ‘onde yo sería ya, muerta”.
Otras mujeres, como Verónica, recuerdan otro tipo de prácticas más específicas y
ritualizadas en las que el abuelo conocedor curó su cuerpo para los mismos fines: ser
trabajadora, no comer demasiado, no se habladora, ni ser perezosa:
(Verónica) ¿En la primera menstruación?,… Cuando yo le avisé a mi abuelita: -¡Ah! bueno, lo siguiente vamos a hacer e’ que vamos a curar pa’ que sea un poco juiciosa. De
pronto algún día trabaja como uno, la cultura [la chagra]… Le avisó a mi abuelo para que icarara [rezara] ese almidón diluido,.. bien espeso, blanco como
leche. No para tragar, sino tenerla en la boca, hasta que él diga: “si, ya está”,… me recogió en un totumito,… eso le sacó él, le llevó para meterlo en orilla de la chagra que tenía la abuela:
-Ya hija. Dijo, -Ahora vas a comer todo el día sal,… sal,… Al medio día ahí ya me hizo tomar el limoncillo que decimos, icarao [rezado], sin dulce,
puro,…para sacar todo eso que hay en el estomago sucio, después de primera menstruación.
Segundo día por la mañana, muy temprano, -como uno va temprano a la chagra-,… ya mi abuela hacía su fogoncito y ahí hacía y me daba en la chagra,…
Y ella decía “bueno aquí va hacer usted su candela” ya el fogón. Ya uno va ya colocando, para que la yuca se humea todo, para que la yuca crece rápido,…
Si, juiciosa Valentina. Yo crecí así,… Los abuelos de Verónica la hicieron bañar, la purgaron y luego le dieron su candela;
prácticas que al igual que la menstruación, son formas de eliminar la suciedad y purificar el
cuerpo, para que esté saludable. Así como la candela permitirá que la yuca crezca bien, así
mismo, la limpieza física y moral de la joven por medio del sudor en el trabajo, de las prácticas
de purga, el fuego, el agua y la menstruación, la harán crecer saludable.
(Laura) ¡MH! Ese consejo, mejor dicho,..,.. así como mi niñita, así, me comenzaba a ‘consejar. Ella me puso ya de todo. Este tamañito [pequeña], ella buscó un ají y le sacó todo, hizo
candela,…
191
Después de eso, así yo tenía que tomar agua de maní, ¡mh!, ¡amargo!, mira vaso de este tamaño, está lleno.
Después de eso lo que dice, una hojita bien olorosa. Y vomite y vomite,…: -Ay no abuelita ya no vivo. -¡Que no vive uno no se muere con ese!, eso es pa’ limpiar tu estomago. [risas] Cuando uno se
muere, se muere por enfermedad, no con remedio. -Ay no abuela, no diga así abuela.
En la menarquia es cuando las mamás más aconsejan a sus hijas sobre el cuidado de
cuerpo frente a los hombres. Sin prohibir, ni infundir miedo sobre las relaciones sexuales, las
mujeres le aconsejan a sus hijas que se cuiden: “hay que cuidar mucho, no vale quedar pues
uno engaña’o, sin papá, ya, uno va sufrir uno solo” . Para esto las mujeres tienen varias
practicas y curaciones para controlar le natalidad, visitan al medico o medica tradicional, van al
hospital por la “ampolleta”, aunque, como he dicho, no es una opción deseada pues se cree
que deja infértil.
La época de “friaje” es considerada como la menstruación de la tierra, “lo que uno haga
se potencializa, hay que trabajar, bañarse arto , no ser perezoso; cada uno, hombre y mujer
trabajan, y se limpian de suciedad” (Echeverri conv. pers.)
La tarde que empezó el friaje Nicanor aconsejó a los niños que como todas las noches jugaban: - Estamos en friaje, hay que estar en silencio y quietos. Mañana a las 4 de la madrugada hay que levantarse y bañarse en la quebrada para que no sean perezosos. Esa noche, él se fue a bañar y antes de que amaneciera todos estábamos en el agua. Lucinda hizo toda la mañana pequeñas hogueras en la chagra y Nicanor madrugó con los niños varones a pescar. No comimos hasta el medio día: - Uno tiene que acostumbrar así, comer tarde por ahí las 10. Mira ahorita yo no tengo ansioso para comer. Por ahí a las nueve, las diez ya. Y ahorita puedo trabajar sin comer, y ya estoy pensando en acabar lo que dejé, no estoy que quiero comer, quiero comer... Pero hoy en día las muchachas no son así. Sin desayuno ya... no lavan ni un plato, pero a mi tiempo, no. Que mi mamá a mi me hizo acostumbrar así,…,… y con primer parto también. Con primer parto así uno tiene que hace acostumbrar cuerpo de uno. Uno tiene el bebe, uno no está hartando la comida, tiene que estar senta’o, senta’o. Me decía Lucinda pensando en que yo debía tener hambre y de paso aconsejando a su hija Dina, quién según Lucinda tiene “la pereza encima”. Luego de haberla regañado, nos cantó a todos una canción contra la pereza:
Si la pereza llama a tu corazón Dile no, no, no, Dile no, no, no Porque cristo vive en mí.
Los niños repitieron la canción todos los días que siguieron. En la tarde mientras comíamos hubo otro consejo de Lucinda quién nos contó la historia del mico
192
manco, para aprender a ser generoso con la comida y no ser “comelón”. Resumiendo, la historia trataba de unas crías de mico manco que se quedaron en la casa mientras sus papas se iban a trabajar. Los papás les advirtieron que no se comieran todo: -Y bueno, se fue la mamá les dijo: “Nosotros vamos a venir tarde, ahí está para que ustedes no aguante hambre, yo les traje harta pepa”…, Y la mamá se fue. ¡Vea! y los micos empezaron a comer pepa,...,… Coma pepa, coma pepa, coma y coma y coma y coma... se acabó. Cuando viene llegando la mamá: “¿Dónde están?” Todos ya están sin aliento viendo no más la pepa porque se están muriendo de hambre. Por eso los antiguos dicen: “La comida que uno tiene no hay que comer todo de un solo golpe porque usted va quedar como cría de manco, vas acabar todo y después ¡qué vas a comer!”. Así es la historia de manco. (Fragmento del diario de campo junio de 2005) Este día, Lucinda señaló algo importante. Su capacidad en controlar el hambre se deriva
de la manera en que acostumbró su cuerpo desde la crianza y en particular a través de sus
partos. El parto, es un momento importante en la vida de la mujer, ya que de ahí deriva parte
de las fortalezas adquiridas para su vida.
6.5.2. “Hay que aguantar”: el parto
(Laura) Ahora te duele. Si, llega dolor, … y de principio tu ¡AAAYYY!, -ese nunca aprende hasta
viejo-, no hay que quejarse. Por eso uno para tener hijo hay que tener valentía, tener valor, no hay que decir nada, hay que
mejor dicho tu eres... Así se cuida para tener todo bueno. Así va y mira,... Yo consejo, que daño he hecho: no tengo, ni que clase de daño no tengo. Ni sufrí, ni medio
amarillo cuando tengo los hijos. Me siento,…,… yo dejo al niño, si, le dejo…,… Pero yo siempre estoy haciendo casabe, estoy
haciendo de todo, si es noche o es tarde, mañana, tarde. Yo soy solita, quién pues me va a hacer, quién me va lavar mi ropa, mejor dicho quién va hacer,
porque tu sabes que los hombres es hablador, quién te va a hacer. De esa manera yo, mi consejo, todo mi cuerpo, de abuelita. Ese consejo es para bien de uno y tu tienes que dietar,...
En el momento del parto el cuerpo pone a prueba el trabajo y el aprendizaje de toda la
vida. De acuerdo a Belaunde (2005:124) las mujeres desarrollan su propio conocimiento
autoritativo en base a su experiencia del primer parto, por el gran valor atribuido a la
capacidad de aguantar el dolor discretamente. En ocasiones cuando las mujeres recuerdan
algún episodio de su vida en el que han tenido valor para hacer algo solas, se remiten su primer
193
parto, o su nacimiento. En el capitulo 2 cuando Chava de Estrella decide lanzarse como
presidenta de la acción comunal dice: “nací en la selva, sola, a las seis de la tarde, mi mamá
estaba sola cuando me tuvo, dije: porqué no voy yo a irme sola; y así fue”.
Cuando pregunto sobre el parto, todas las mujeres tienen algo que decir, todas cuentan
una experiencia en que su vida estuvo en peligro. A pesar de que algunas mujeres han decidido
ir al hospital, la mayoría de las mujeres con las que yo hablé del tema prefieren tenerlo en
casa, bien sea solas o con ayuda de su marido, hermana o madre, quienes “la dejan arreglando”
esto es, le cortan el cordón umbilical al bebe y luego dejan sola a la mamá, retornando a sus
actividades. En el caso de las mujeres que van al hospital, o que las llevan, dicen que ellas
distraen a la enfermera cuando saben que está por salir el bebé para que no las toquen. En
general ellas dicen que la inyección que les ponen para el dolor produce más dolor: “yo empecé
a sentir que no aguantaba, y me decía, pero que será lo que me pusieron”, me contó Kasia este
día:
Estando con Tomasa y sus hijas, les pregunté sobre sus partos. Una a una fueron entrando a la conversación, y finalmente todas tenían algo que contar. Al parecer no había una forma en que se debía hacer, cada una tenía su método, pero todas estaban de acuerdo es que no hay que ir al hospital. Todas habían tenido su primer parto solas, aunque según ellas, lo mejor es estar con alguien -preferiblemente la mamá, una hermana o el esposo- para que les ayude. Las más precavidas decían que iban al hospital “por si se complicaba”, pero no dejaban que las “manosearan”158. Les pregunté si yo sería capaz de parir sola y su respuesta me hizo entender muchas cosas sobre cómo debe ser una mujer: -Puedes, el bebe sale porque sale. Eso si no hay que ser floja, porque duele, duele, pero hay que aguantar con fuerza, no como un trapo. Y no hagas escándalo, ni grites, ni te quejes. La mujer que grita y se queja es que no es fuerte. (Fragmento del diario de campo junio de 2005)
El mayor miedo en el hospital es que las “abran”, que les hagan cesárea. Ellas ven esto
como una forma de engaño del médico, quien les dice que no pujen en el momento que ellas
están pariendo para abrirlas, ahí es cuando ellas “más pujan”. Para que no haya esta clase de
complicaciones una mujer durante su embarazo debe tener ciertas actitudes que determinarán
el éxito del parto. Las dietas en el embarazo son muy importantes ya que pueden determinar el
sexo del hijo y muchas de sus características (como en el caso señalado anteriormente de
158 Belaunde (2001:165) describe que al igual las mujeres Airo-Pai evitan recibir ayuda médica, tienen vergüenza de ser vistas por extraños y dicen que la posición de nacimiento usada por los médicos, no permite hacer fuerza. La misma autora hace una discusión (2005:123 ) sobre el rechazo de las mujeres yine a ser atendidas por personal medico en los partos, entre otras cosas porque no les permiten mantenerse de pie.
194
Antonieta). Entre estas: “siempre que empieces a hacer algo termínalo, no dejes las cosas
empezadas, nunca cuando estés embarazada”, “siempre tener agua limpia, que no te vaya coger
el bebé sin agua”, y lo más importante “no hacer escándalo, ni gritar”.
Tanto el padre como la madre deben seguir las restricciones alimentarias, lo cual es
necesario para mantener la salud tanto del recién nacido y como de los padres.. Una mujer que
se comporta debidamente, antes y después del parto, mantiene su cuerpo joven y saludable.
(Lucinda) Pero yo veo hoy en día muchachas que tienen hijos y ya que una ollada de sancocho, que vasa’o
de jugo, que no se que, esa hilera de comida y ya después ¡así! esta la barriga [gorda]. Tiempo de nosotros, yo soy normal todo el tiempo, (...) los antiguos dicen, después de uno
tener hijo, uno siente, parece que uno saca un tintín de un palo que tiene hueco. Así uno siente, usted jala ese tintín, ¡ha! , y eso sale corriendo. Y así cuando uno, pues tiene hijos. Tiene hijos, usted parece que no tuviera hijos porque tu sientes todo tu cuerpo ya normal y a trabajar.
Hoy en día las mujeres con tres hijos ya se ve parece que tuviera cuarenta años. ¡Eso si, no se dieta!.
---
La chagra se presenta como un escenario en el que los valores de la vida social se ponen
en práctica. Hacer una chagra es planearla, trasformar el monte y la enfermedad en comida y
por lo tanto en salud para las mujeres y quienes las rodean. En la chagra, los parientes y
amigos comparten su trabajo, la comida y la alegría. También es un espacio de privacidad,
dónde las mujeres se sienten protegidas y en confianza, donde sudan sus penas y hacen
historia. Así, el trabajo de la chagra es una parte importante del ser mujer, aún hoy en la
comunidad del Once. Como se percibe en los relatos de la vida de las mujeres mayores dueñas
de chagra, todas han viajado y han permanecido por temporadas de tiempo alejadas del trabajo
en la chagra por esto no pienso que la vida urbana comience dónde termine el trabajo de la
chagra159.
Para estas mujeres que nos han compartido sus historias, la chagra ha sido un lugar
central en su crianza y en el desarrollo de un cuerpo fuerte y trabajador. Sin embargo, no es la
única actividad que hace a la mujer, pues en las experiencias que una mujer adquiere en su
vida: viajes, partos, trabajos, esposos, hijos, las mujeres van constituyendo cuerpos fuertes,
aguantadores, y resistentes.
159 Lasmar (1999) plantea que para las mujeres tucano en el Vaupés brasilero el estilo de vida urbano comienza dónde termina la actividad de la chagra.
196
CONSIDERACIONES FINALES
En el pensamiento uitoto, la filosofía de la Mujer de la Abundancia, define a la mujer en
su plena realización, una mujer verdaderamente humana. Esto ha sido descrito en otros
trabajos con uitoto, como el de Juan Alvaro Echeverri y Grifiths, específicamente en las
actividades que se han considerado como femeninas: es decir el cuidado de los cultivos, los
hijos, la preparación y distribución de comidas.
Las mujeres del Once hablan español, son chagreras, estudiantes, aseadoras, escobitas,
líderes, madres, esposas, pero ante todo son monifue rïño , mujeres de la abundancia. Mujeres
verdaderamente humanas, productoras y trabajadoras. Estas mujeres de la abundancia son
mujeres fecundas, que nutren la vida con su trabajo. Con su esfuerzo fortalecen su cuerpo y el
de su familia. Con su sudor y resistencia brindan salud y fuerza a sus parientes. Ellas son
generosas y curan. Las mujeres de la abundancia nutren y fortalecen sus vínculos sociales,
ellas son hábiles para atraer apoyo de sus parientes y amigos. Son mujeres que acumulan
historias, viajes, habilidades, tejidos y recuerdos.
Así como seleccionan las semillas para que sean cargadoras, así seleccionan los hombres
más trabajadores, los que no se emborrachan, cuidan de ellas y de sus hijos. A estos hombres
los estiman y cuidan, como a sus yucas cargadoras. Estas mujeres solo dependen de quiénes se
conmueven por ellas y las cuidan, así como ellas se compadecen de las crías de animales
huérfanos, crían a los niños recién nacidos y a la gente que anda por ahí “sola como una
huérfana”.
Estas mujeres de la abundancia de hoy, saben la importancia de desarrollar muchas
habilidades: “Hay que aprender de todo en la vida” dicen. Ellas son genios económicos,
creativas a la hora de buscar soluciones. Hacen nuevas alianzas, buenas amistades,
compadres o comadres para acceder a un terreno para cultivar y ampliar su territorio.
Las mujeres de la abundancia hacen los que les gusta, se esfuerzan y lo amontonan
“bonito”, porque es el resultado de su trabajo. Así, administran el dinero y lo trasforman en
197
abundancia de comida. Trasforman el trabajo en bienestar para su gente. Acumulan para
repartir.
Trabajo, esfuerzo y sufrimiento
Autores como Griffiths (1998), Echeverri y Candre (1993) han señalado que el trabajo
para los uitoto es una actividad virtuosa, ética, un proyecto humano de trasformación de la
enfermedad en vida y salud para producir gente humana. El trabajo, el esfuerzo en palabras
de las mujeres es sufrimiento. El valor de este sufrimiento subyace en la trasformación de la
alteridad: el monte, los posibles esposos, o los blancos; en vida: alimento, salud, cónyuges,
hijos y amigos160.
Este sufrimiento, no significa sentir daños físicos, o morales, sino que expresa la
capacidad de adquirir valor, saber resistir, ser fuerte y aguantar. Una persona que sufre, en el
sentido de que se esfuerza y trabaja, es una persona fuerte y saludable que puede disfrutar de
lo que hace. Estos son los verdaderos seres humanos que construyen una familia, producen
comida y parientes161.
Construir un cuerpo trabajador, que aguanta, es fuerte y sabe resistir, es un propósito
que se va cumpliendo con las experiencias de la vida: viajes, esposos, trabajos, chagras, hijos.
Este sufrimiento o trabajo va produciendo sus cosechas en la forma de bienestar y salud para
las mujeres y quienes las rodean.
La chagra se presenta como un escenario en el que estos valores se ponen en práctica.
Para tener una chagra hay que planearla, hay que trasformar la enfermedad, los animales
peligrosos, por medio del fuego en abono para sembrar comida. En la chagra, los parientes y
amigos comparten su trabajo, la comida y la alegría. También acá, las mujeres sudan su penas y
hacen historia.
Así se conciben todos los trabajos, -así como mi tesis-, son la ganancia, la cosecha del
esfuerzo invertido, de la planeación y de los objetivos. Pero no solo es el resultado del
160 Sobre la importancia de la incorporación de la alteridad para las sociedades amazónicas ver Viveiros de Castro (2002). 161 Gow (1991:188) plantea que para la gente nativa del bajo Urubamba la salud es la capacidad de trabajar, de ser fuerte, incorporar la alteridad trasformando el bosque. El autor plantea que esto es esencial para la constitución de una sociedad de parientes.
198
esfuerzo personal, sino también es el resultado de todos los parientes que en las mingas
aportaron parte de su trabajo, y de los padres que enseñaron a trabajar y trasmitieron las
semillas, la tierra y los conocimientos. Valga aclarar que aunque en las mingas el trabajo es
colectivo, la propiedad permanece en los dueños de la chagra, en particular en la mujer, quién
es la que dedica mucha parte de su esfuerzo, pensamiento y tiempo en cuidar las plantas para
que crezcan bien.
El trabajo es una forma de apropiación a través del esfuerzo invertido de un recurso que
se transforma como extensión del cuerpo de quién lo sufrió y sudó. En el caso de los grupos
de solidaridad laboral entre las mujeres, el respeto por la propiedad de la producción de cada
mujer, lo que involucra las herramientas compradas con su dinero, es una parte indispensable
para que estos grupos funcionen. En el capitulo 5 mostré dos formas de asociación
contrastantes. Una que no tiene mucha continuidad, a partir de los proyectos productivos
promovidos por las instituciones estatales o ONG, en los que se pretendía mantener una
propiedad comunal en base al trabajo comunal. Y otra nacida de la iniciativa de las mujeres en
el caso de las artesanías. En estos últimos grupos las mujeres se organizan entre parientes
cercanas, madre, hijas, nueras, para sentarse a tejer y así abrir un espacio de gozo social, en el
que se comparte, conversa, se da consejo, y se colaboran en el trabajo. Además de compartir,
ellas organizan su trabajo de acuerdo a las habilidades de cada una –quién sabe poner el precio
es quién la vende-, pero las herramientas, materiales y productos (mochilas) son todos
considerados como el resultado del esfuerzo y el trabajo personal de quién lo sudó y por lo
tanto le pertenece. Cada mujer es dueña de su trabajo aunque comparta espacios comunes
con otras mujeres. El saber respetar esto garantiza el éxito del grupo, ya que gracias a estos
objetos que cada una posee y vende de acuerdo a su trabajo, pueden ayudarse mutuamente en
los momentos en que alguna lo necesite162.
De acuerdo con esto desarrollo el sentido de amontonar, aumentar y ahorrar para las
mujeres del Once. Así como las mujeres guardan el dinero, lo amontonan, e incluso lo
esconden, también hay una lógica en la que se consume y distribuye lo que se consigue a través
del dinero, para mantener así, un ideal moral de abundancia. Me parece que en parte lo que
162 A. Johnson (2003) en su etnografía sobre los matsigenka, define el poder social, como la posibilidad de dar a otros lo que cada uno pueda y esto lo relaciona con un sentido de la propiedad individual importante para la vida social matsigenka. Esta posesión se crea a través del trabajo individual, el trueque y el intercambio de regalos (…) Esta es la razón por la cual negar la propiedad es negar la contribución especifica de cada persona, negar el placer de hacerlo, pero sobretodo negar su lazo social. Naturalmente lo que cada persona pueda dar a los otros varía según la edad y el género, así cómo en el éxito que tenga en recibir .
199
impide que los proyectos tengan continuidad es que las mujeres aplican esta misma lógica, ya
que se aprovechan rápidamente los beneficios, no se mantienen colectivos, sino que se
distribuye lo que le pertenece a cada cual: su trabajo, en forma de dinero, máquinas, ropa,
agujas, tinajas. El dinero no se siembra, sino que se gasta, es decir, sirve para suplir unas
necesidades, no para tener más dinero. Es la recompensa de acumular esfuerzo físico y moral
en el cuidado de los cultivos, los hijos, y las relaciones con los parientes lo que asegura el
bienestar.
Un punto que quiero destacar, es que la producción del trabajo de la mujer no va
dirigida únicamente a la subsistencia de su familia. El ideal es que se produzcan excedentes y
que esos se vean físicamente en un montón ya que cuando hay abundancia la gente se permite
ser generosa y repartir. Es así que el ideal de abundancia promueve el mantenimiento de la
socialidad, de las buenas relaciones, la solidaridad y hospitalidad. La abundancia, aunque no
siempre es una realidad, es el ideal que estimula, anima e impulsa las actividades de la gente.
Multiplicar a los parientes
Como lo plantea Belaunde (2005:310) el desafío de la vida social de los pueblos
amazónicos en la actualidad es incorporar productivamente la peligrosa realidad de los blancos
y producir parientes163. Esto es un propósito que yo pude percibir en la vida de las mujeres del
Once. Multiplicar a la gente no solo pariendo y alimentando a los hijos, sino reafirmando
relaciones de parientes y amigos a través de su generosidad.
Como dije en el capitulo 2, en los primeros años de poblamiento la gente se iba
posesionando libremente de las tierras, afirmando siempre redes de solidaridad. Cada nuevo
encuentro era aprovechado para entretejer nuevas o activar viejas relaciones familiares, crear
nuevas alianzas y parentelas entre “paisanos” uitoto, bora, ocaina. Con el pasar del tiempo,
afianzar relaciones y ampliar las redes de solidaridad ha sido un propósito permanente. Esto se
hace evidente en el capitulo 4, en el cual se demuestra la capacidad creativa de las mujeres del
Once para hacerle frente a las carencias y a las relaciones que fracasa, como es el caso de los
163 Belaunde (2005: 310) plantea que el desafío de la vida social de los pueblos amazónicos en el presente es incorporar productivamente la peligrosa realidad exterior de los blancos para desarrollar alternativas educativas, económicas y políticas adecuadas, y producir parientes, sangre y memoria, generando la identidad y la alteridad necesaria a su existencia.
200
divorcios. En ausencia del marido, las mujeres se apoyan en sus madres y hermanas creando
fuertes lazos de solidaridad laboral, logrando incluso obtener la fuerza para tumbar el monte de
otras relaciones con hombres: tíos, compadres, vecinos, yernos.
Algo que aparece como una constante en los relatos de vida de las mujeres es la
movilidad. En las historias de vida de las mujeres esto ocurre en una joven etapa de sus vidas,
en la que ellas se van, bien sea a vivir con su primer marido, o a trabajar como empleadas
domésticas en grandes ciudades de Colombia y Perú. A pesar de la movilidad, madre e hijas
mantienen un vínculo permanente y en algunos casos se desplazan periódicamente a ver a sus
hijas o a sus mamás.
Entre los uitoto existe la preferencia de casarse con alguien lejos que no sea pariente ya
que la alianza es un sistema que siempre produce parientes164 (Gasché 1976). De acuerdo a la
ideología virilocal, las mujeres son criadas para irse lejos a conseguir marido, entre otras cosas
porque en el Once todos son parientes. Este desplazamiento ocurre en un momento de la
vida de las mujeres, pero con el pasar del tiempo estas mujeres, solteras, o casadas con gente de
otras etnias, han vuelto a vivir al lado de su mamá y sus hermanas.
En el caso de los uitoto autores como Gasché han descrito que la residencia en una
maloca se fundamenta en los hombres de un patrilinaje con sus esposas venidas de lejos y los
huérfanos de otros linajes cuyos jefes cayeron en guerra. Como plantea Gaché (1982:17) para
el caso de la comunidad Pucaurquillo uitoto en Perú, en la comunidad del Once no hay un
solo patrilinaje que habite una maloca y establezca su autoridad religiosa y política, sino linajes
“huerfanos” conviviendo en una comunidad. A lo anterior se suma que los vínculos
conyugales son bastante inestables frente a unos fuertes vínculos entre las mujeres
consanguíneas, mamá y hermanas. Los cuatros grupos que describí en el capítulo 3 están
conformados por la mamá, sus hijas, nietas que conviven juntas, y algunos por cuñados que
vienen de otras partes, incluso etnias, o que pertenecen a diferentes familias. Sumado a esto un
gran porcentaje de hombres adultos son solteros. Las mujeres dicen en ocasiones que estos
hombres son como huérfanos. Otras familias, parientes cercanos, o vecinos, tienden a ser
hospitalarios con ellos.
164 Gaché (1982:12) describe que la cualidad de consanguinidad se trasmite de manera indiferenciada tanto por la madre como por el padre. Cuando un hombre y una mujer no parientes se casan los miembros de las dos parentelas, constituidos por el conjunto de personas que cada uno de los dos llama por términos de parentesco, se hacen parientes por la alianza de los dos descendientes. Los no parientes se convierten en parientes por las alianzas a través de las generaciones.
201
Estos cambios en la organización social, dónde se impone la consanguinidad frente a
una ideología de unifiliación patrilineal165, se hacen evidentes en una tensión existente entre una
ideología virilocal, en la que las mujeres se crían para irse a vivir con las familias de sus parejas
y por el otro lado, su deseo de vivir cerca de sus madres y hermanas. Un ejemplo de este
hecho es la conversación con Laura (Cap. 3) quién luego de explicarme la ideología virilocal, yo
le pregunto porqué ella vive con todas sus hijas, ella me respondió: “Es que una niña siempre
se acuerda de su mamá, pero una niña, una mujer, hombre no. (...) Mujeres si, o se quedan, o
siempre están pendientes,... o si están lejos le llama, al menos y llegan, vienen”. El fuerte
vínculo entre las mujeres parientes, promueve una tendencia a que las mujeres escojan vivir
con sus madres y hermanas, a pesar de que permanece una ideología virilocal.
La familia representa los vínculos que tienen efectividad en la convivencia, es decir que
generan sentimientos de cooperación y solidaridad. Es posible que frente a unas relaciones
conyugales poco estables se refuercen otra clase de vínculos. En el caso de las mujeres y
hombres divorciados, los lazos con los padres, hermanas y hermanos, suplen algunas de las
necesidades, como la comida, la búsqueda de carne, un terreno para hacer una chagra, leña, o
fuerza. Vivir en Familia, con los seres que brindan afecto y protección es a mi modo de ver
una de las motivaciones principales de las mujeres para desplazarse y convivir junto con sus
parientes, pero también influye en la búsqueda de pareja y esto a su vez se ve reflejado en el
alto porcentaje de hombres adultos solteros en la comunidad. Pese a la inestabilidad, para las
mujeres las posibilidades de encontrar pareja es mayor que para los hombres. Las alianzas con
mujeres foráneas son menos frecuentes ya que en los hombres la movilidad es menor y en la
actualidad hay pocas probabilidades de que establezcan alianzas con mujeres de la comunidad.
Como dije al final del capítulo 3 no hay una regla o norma a seguir, pero si una
tendencia a que los vínculos entre las mujeres concentren a las familia, que no es igual a pensar
que estén formadas solo por mujeres, ni que en ellas se concentra la autoridad. Hombres y
mujeres cuentan cada uno con mecanismos propios para ejercer autoridad en su familia y de las
opiniones conjuntas depende las decisiones que se tomen.
165 Gasché (1982) describe que el linaje establece una categoría particular , una unión entre las mujeres y los hombres descendientes de un mismo padre, pero la regla de residencia los separa. La residencia en una maloca se fundamenta en los hombres de un patrilinaje con sus esposas venidas de lejos y los huérfanos de otros linajes cuyos jefes cayeron en guerra.
202
Trasmitir las defensas y la pluriactividad
La noción de cuidar y aconsejar lleva implícito la de trasmitir las defensas propias
para la vida, es decir, aprender a vivir autónomamente. Sin embargo, para comprender la
noción de trasmitir las defensas en el presente es necesario ver la vida de las mujeres en el
contexto de la pluriactividad. Aprender a defenderse también es aprender a comunicarse con
los blancos y aprender de todo en la vida166. Aconsejar, es acostumbrar al cuerpo para dar vida
a través del trabajo de la chagra, en el mundo del blanco, haciendo mochilas, siendo líder,
saber parir, saber sufrir y saber gozar.
(Elena) Yo escuché en una charla de esta gente de la comunidad, decir que no es como antes ahora,
que eso de verdad esos antiguos viejitos, eso si se llamaba trabajar y trabajar con gusto.
Los hijos de los viejitos, medio trabajan, ahora los hijos de nosotros si que ya no van a trabajar porque imagínate, se va al pueblo a estudiar, ya miran otros, ya tienen otras ideas,...,... y ya yo creo que la chagra no
En este punto debería hablar de las expectativas de las jóvenes, pero debo confesar que
mi interés se centro en escuchar más a las madres, en cómo se posicionan ellas frente a las
aspiraciones de sus hijos: la vida urbana, el trabajo de oficina, ser profesionales, la escuela,
entre otras.
En la chagra de su mamá, Dina me cuenta:
(Dina ) A mi no me gusta estar acá en la chagra. Yo prefiero estar en el once con mis amigas. (Valentina) ¿qué piensas hacer cuando seas mayor? (Dina) Trabajar en una oficina (Valentina) ¿Que te gusta comer? (Dina) Pescado y casabe (Valentina) ¿Y como vas a hacer cuando seas grande si no te gusta la chagra? (Dina)
166 Micarelli (2003:81) plantea que la participación de los grupos indígenas en la economía de la frontera no puede ser entendida como una simple reacción a las practicas occidentales, sino que debe ser examinada como la reelaboración de practicas y significados sociales preexistentes en la articulación con las necesidades y expectativas que desarrollaron fuera del encuentro entre blancos y gente indígena
203
Yo voy a comprar. En el colegio tengo una amiga que le gusta la chagra, cuando vamos a la chagra de la escuela, ella cultiva arto y a Katy le gusta, mira no más ayer sacando dale-dale, en ese solazo, ¡cansa!.
A mi modo de ver las opiniones de las mujeres frente a la educación son bastante
diversas, y ambivalentes. Frente a la educación de “los antiguos”, la escuela representa uno de
los mayores factores de cambio, pero la consideran como una necesidad. Antes de sacar unas
conclusiones a priori quiero mostrar el abanico de opiniones de las madres:
Victoria me contó anoche que estuvo hablando con sus hijos, ella les decía que no era tan necesario la universidad, que vieran como ella, con solo quinto de primaria, se defendía y sabía trabajar, pues desde los 9 años trabaja. En cambio ellos: -Perdón con usted Valentina, pues usted debe pensar así también. Solo quieren es estudiar y llegar no se a donde, pero tantos estudiantes que salen y no saben trabajar la tierra, defenderse. Ella les dice que ahí tiene las tres eras de cilantro para que cultiven y vendan, pero sus hijos no quieren trabajar, ella ya esta cansada de decirle que vaya y cultive, por lo menos una hora en la mañana, pero su hijo dice que no hay semillas, que no tiene tiempo. (Fragmento del diario de campo julio de 2005)
(Valentina) ¿Tu quieres que las niñas estudien? (Elena) Yo si, un padre [madre] que no quiere de su hijo: lo mejor. Hoy en día los muchachos son incomprensibles. Si ellos fueran comprensibles.. Digamos que tu tenga tu estudio, o no tengas suficiente estudio, o digamos que te da por
defender en trabajar en una almacén..... Pero algo tiene que hacer porque ser mamá a tan tiernita edad no da resultado Antes uno se complica la vida.
Yo le digo a la grande que ella tiene que aprender a coser, al menos ser modista: no le gusta, que no quiere. A veces me dice que quiere ser maestra, primero me dijo que va ser monja,...
Si está estudiando,… con el fin de llegar a una meta, ser alguien en la vida. Porque uno no va estudiar por estudiar y quedarse brazos cruzados.
(Sonia) Yo pienso para el buen futuro de mis hijas, de mi hijo. Para el buen futuro de mi hijo yo le
digo que él estudie ¿no?, porque el estudio es para él. A él no le gusta de la chagra, no, el trabajo de él , el gusto de él , el deseo de él, el interés de él, es el estudio, muy poco la chagra.
A mis hijas, le digo que tienen que enseñar a sus hijos también a trabajar. (...) Tiene que aprender a hacer chagra para que tus hijos aprendan a trabajar allá,...
(Verónica) Porque yo digo una niña así,...
204
Si no son profesionales para estudio, para algo, toca aprender la cultura,… Eso yo le digo Valentina, ahora mis hijos saben hacer solos su casabe,… el otro ya aprendió.
Uno no va vivir todo el tiempo, uno se muere. Si no va ser profesional, así de gente blanco, le digo “aprenda de la cultura”, para que nadie le
engañe a usted,… (Lucinda) ¿Porqué yo la hago estudiar?. Porque la ley blanca nos obliga para poder dar educación Porque si yo no hago estudiar, pues la ley me sanciona, me investiga, porqué yo no hago
estudiar.
Para todas estas madres es claro que su preocupación no es que sus hijos se dediquen a
una sola cosa: ni que solo sean profesionales, ni que se dediquen solo a la chagra. Lo que
parece más importante es que sus hijas sepan defenderse autónomamente y no se dejen
“engañar”. Algunas mujeres mayores consideran que es mal visto una mujer que carga todo el
tiempo a su hijo: “no hay que andar con los hijos alzados, sino en la hamaca, tu llevas una a la
chagra y la cuelgas en dos palos y ahí acuestas al niño para poder trabajar,...(...) usted no va
estar ahí porque tiene tu hijo en el brazo ya,... con eso ya la orina le va pegar”. Las mamás
promueven en sus hijos, desde muy pequeños, el desarrollo de una personalidad autónoma
Una buena mamá está pendiente de su hijo, al tiempo que le da mucha independencia 167.
Como he dicho a lo largo de la tesis, la movilidad es parte constitutiva de las mujeres.
Las mamás saben que algún día sus hijas se irán de su lado a conseguir marido, trabajar o
viajar. Es decir, que sus hijas van a estar expuestas a un mundo lleno de agentes patógenos y
enfermedades, lejos de la protección que brinda la cercanía a los parientes. Como dije en el
capitulo 4, la confianza es un aspecto importante de las relaciones entre parientes, pero frente a
personas que no son parientes hay que aprender a no dejarse engañar. Aprender a moverse y
defenderse en esos otros mundos, bien sea de blancos o de otra gente, es adquirir todas las
capacidades y habilidades posibles para no dejarse engañar.
La gente ha percibido que ser profesional es una difícil opción, que además no garantiza
un futuro. Juan, un líder de la comunidad, plantea la preocupación de sus paisanos frente a la
educación:
(Juan) Por lo menos nosotros, mi abuelo tenía un objetivo:“yo no se hablar lenguaje del blanco, vete
usted a la escuela aprenda” y cuando había aprendido: “venga negociamos, usted nos traduce y nosotros negociamos”
167 Sobre esta actitud en la crianza entre los matsiguenka ver Allen Jonson (2003:103).
205
Entonces ahorita que se está buscando. Si, para vivir mejor hay que capacitarse, ¿pero en qué?. En lo que sé hacer, en lo que puedo realizar, que concierna con mis propios medio.
Es como yo no puedo decir: “hombre yo te voy a dar un avión”. Sabiendo que yo no lo voy a poder manejar y no tendrá con que pagar la línea, no tendrá con que pagar los pases aeroportuario y tampoco sabrá de mecánica.
Si sabemos que no hay empleo estatales, si sabemos que la vida depende de la alimentación y para vivir bien hay que tener buena alimentación,...
... entonces hay que enseñarle lo que puede hacer Si bien, la escuela no garantiza el futuro, brinda unas defensas y aprendizajes necesarios
para la vida de los jóvenes. Para desarrollar mejor esta idea me remito a un relato de Lucinda.
A pesar de sus palabras sobre la escuela como una imposición, en otra ocasión su
planteamiento dio un giro interesante. Haciendo un paralelo con su niñez y la de Dina,
Lucinda me dijo:
(Lucinda) Ya no es como época de nosotros, -época de nosotros vivíamos acá [en la chagra]– cuando
[yo] era muchachita, vivíamos mitad de chagra,... nada se encontraba, nada de ambiente, no tenía amiguitas, nada,... mi mente era hacer casabe y sacar yuca con mi mamá y a sembrar, todo lo que se hace en la chagra, yo no tenía a donde llevar mi mente.
Ahora como estamos cerca del pueblo ya ellos están estudiando, juegan balón, ya tienen amiguitas, ya mente de ellos está en la escuela,... [las jovencitas] no dice así:
-Mamá se va a la chagra vamos a ayudar Pues yo pienso eso ¿no?, porque antiguamente dónde yo voy a tener amistad; ... hasta inclusive,
cómo yo digo, no sé hablar castellano porque nunca estudié, y este castellano que yo estoy hablando, es lo poco que yo aprendí cuando yo salí de mi mamá.
Como le parece a mis dieciséis años, yo estaba al lado de mi mamá,....que [yo] nunca sabía poner un triste zapato... Entonces ahí yo tenía una hermana que está muerta, [ella] me dijo “porque tu no sales a trabajar para que usted se vista porque tu ya eres una muchacha, buenas cosas, buena ropa o buen zapato”. Pero yo ¡que voy a saber! Valentina, para mí es que eso era mentira,... ese tiempo uno era muy inocente,... hoy en día mira, por lo menos no se deja engañar, ella ya sabe,... habla mejor dicho de lo que yo ni se.
En su relato, Lucinda comienza con un tono romántico del pasado en el que parece
añorar el tiempo en que se aprendía con la mamá en la chagra y no se tenían tantos amigos,
pero unas líneas después se aleja de esta posición y hace notar una actitud y desconocimiento
frente al mundo urbano: cuando era joven, ella no estudió, no se vestía con ropa urbana
“nunca sabía poner un triste zapato”, y era inocente. Y termina expresando que a pesar de que
el mundo en la escuela le quita espacio al aprendizaje en la chagra, le ha enseñado a su hija
entre otras cosas a no dejarse “engañar” y tener conocimiento del mundo del “blanco”.
Esto ultimo se relaciona con la noción de “defensa” que plantea Gow (1990) en el caso
de los piro, para quienes ser civilizado, -lo cual no se opone a “lo tradicional”-, es saber
206
escribir, saber contar, es saber defenderse frente a los patrones. Pienso que para la gente de la
comunidad del Once, así como lo plantea el autor para los piro, la historia no es de perdidas,
ni reclamos, sino que “se ocupa de la continua mejora de las condiciones de vida con el tiempo
y en base a sus propios esfuerzos” (Gow 1990:14).
(Mery) No se como serán cuando ellos [hijas] también sean señoritas, ¿no?, yo no puedo decir, que
ellos van a hacer eso [cualquier cosa] porque, ...!mh¡, cada tiempo los niños van siendo más despiertos ¿ya?, ellos piensan más.
Yo antes ni pensaba, mejor dicho ahora las cosas son diferentes, y quien sabe como serán ellos cuando sean grandes, porque,... yo pienso que,... yo pienso ¿no?, yo pienso de mis hijas solita, que cuando ellos sean grandes que estudien y trabajen para ellos, yo no le quiero ver a usted en mi poder.
En la comunidad hay muchos casos,... por ejemplo no tienen ni veinte años pero ya tienen hijos. Entonces, yo le digo a mis hijas que yo no quiero ver eso, ¿ya?, si ellos no quieren estudiar, si ellos no ponen interés al estudio es mejor que ellos trabajen, trabajen y así ellos puedan conocer la vida.
Experiencias tengo de mi misma, de lo que yo viví, de lo que yo sufrí. Yo no quiero que mi niña pase lo que yo pasé. Yo no estudié mucho tiempo, yo estudié solamente hasta tercero, y yo le digo a mi niña que estudie para que no sea como yo. Que aprendan más de lo que ellos saben , que ellos puedan vivir de su trabajo
Claro que hay personas que son bien estudiaos pero a la hora de la verdad en la vida no son nadie
Y hay personas que son bien analfabetas y esas personas ¡no!, que se consiguen la plata con el trabajo.
Yo a mis hijas les aconsejo mucho que ellas me ayuden a trabajar, hasta cuando ellas quieran, y ahí si, sí ellas quieren trabajar así en casa de familia que trabajen, juiciosas, para que ellos en la vida aprendan a defenderse.
No dejarse engañar y defenderse es poder actuar autónomamente “yo no les quiero ver
en mi poder”, acorde a los valores de la familia, los parientes, la comunidad, pero también
saber actuar y enfrentarse en las ciudades, con los patrones y los doctores. En este sentido “la
gente de abundancia” es la gente que acumula diferentes habilidades para hacerle frente a la
vida en el presente, actuar en el mundo propio y el de los blancos, y así, mantener saludable,
no una sociedad de antiguos, sino de parientes vivos168.
168 Overing (1986:90) plantea que para los piaroa, ser social, es ser fecundo de un modo específicamente cultural. Ellos comprenden las prácticas de la vida común como generativas de la trasformación por la cual los miembros de una comunidad se van volviendo de la misma naturaleza. El poder humano (...) es distintivo en la medida en que es constituido por aquellas habilidades específicas que le permiten al individuo actuar materialmente en el mundo de un modo particular.
207
Bibliografía Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico. ACITAM. Red de Solidaridad
Social, Unidad Territorial amazonas. Presidencia de la Republica. 2004. Oficios Artesanales del Trapecio Amazónico. Leticia.
Belaunde, Luisa Elvira. 2001. Viviendo bien. Género y fertilidad entre los airo-pai de la amazonía
peruana. Lima :CAAP, BCRP. ---------------------------. 2005. El Recuerdo de Luna: Género, sangre y memoria entre los pueblos
amazónicos. Lima: Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales, UNMSM. Bestard, Joan, 1998. Parentesco y Modernidad. Barcelona: Paidós. Bríñez, Ana Hilda. 2002. Casabe : símbolo cohesionador de la cultura uitoto. Premio Departamental de
Historia, Departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo. Bogotá : Ministerio de Cultura
Convers Pinzón, Rafael. 1937. “El trapecio Amazónico en 1937”. Boletín de Sociedad Geográfica
Colombiana. Bogotá, 4 (1). Chaumeil, Jean-Pierre. 1998. Ver, saber, poder, chamanismo de los Yagua de la Amazonía peruana.
Lima: IFEA/CAAP/CONICET. Clastres, Pierre. 1987 [1974]. “Exchange and power”. En Society Against the State. New York:
Zone books. Cueva, Alejandro. 2002. Liborio Leticiano Guzman. Vida del más grande futbolista amazonense.
Bogotá. : Trilce Editores. Descola, Philippe. 1988. "La chefferie amérindienne dans l'anthropologie politique ". Revue
Française de Science Politique, 38(5). Paris. Earle, Thimothy. 1994. “Political domination and social evolution”. En: Tim Ingold (ed.),
Companion Encycopledia of Anthropology: Humanity, Culture and Social Life. London/New York : Routlegde, pp. 940-961
208
Echeverri, Juan Álvaro. 1997. The people of the center of the world, a study in culture,
history, and orality in the colombian Amazon. Tesis de Doctorado, New School for Social Research, New York.
-----------------------------. 2002. “La naturaleza es bagazo y la humanidad almidón: visión del
medio natural desde los grupos que consumen ambil de tabaco”. Boletín de Antropología. Universidad de Antioquia, 15 (32) : 13-30.
Echeverri, Juan A. y Hipólito Candre “Klneral”. 1993. Tabaco frío, coca dulce. Premio Nacional
de Literatura Oral Indígena. Bogotá: Colcultura. Gallego, Lina María. 2004. El tejido de la vida: acercamiento etnográfico al tejido de chambira
de la comunidad Yagua de la Libertad. Tesis de pre-grado en Antropología. Universidad de Antioquia.
Gasché, Jürg. 1977. “Les fondements de l’organization sociale des indiens witoto et l’illusion
exogamique.” En Actes du XLIIe Congrés International des Americanistes 2, pp. 141-161. ----------------.1980. “La ocupación territorial de los nativos Huitoto en el Perú y Colombia en
los siglos 19 y 20. Apuntes para un debate sobre la nacionalidad de los Huitoto”. Amazonía Indígena 4(7) : 2-17.
-----------------.1982. “Las comunidades indígenas entre la apariencia y la realidad: El ejemplo
de las comunidades huitoto y ocaina del río Ampiyacu.” Amazonía Indígena (5): 11-31. ----------------. 2003. “Estudio de Incentivos para conservación y uso sostenible de la
biodiversidad en bosques de comunidades bosquesinas”. Informe intermedio de junio de 2003. IIAP-CIES. Iquitos.
Gasché, Jurg y Juan Álvaro Echeverri. 2003. Sociodiversidad bosquesina: Un acercamiento desde una
sociología comparativa. Instituto de Investigaciones Amazónicas, IMANI, Universidad Nacional de Colombia sede Leticia; Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, IIAP, Iquitos. Inédito.
Gow Peter. 1990. “Aprendiendo a defenderse: la historia oral y el parentesco en las
comunidades nativas de bajo Urubamba”. Amazonia Indígena 6 (12): 10-19. Gow, Peter. 1991. Of Mixed Blood: Kinship and History in Peruvian Amazon. Oxford: Clarendon
Press. Griffiths, Thomas. 1998. Ethnoeconomics and native amazonian livelihood: culture and
economy among the Nipóde-Uitoto of the Middle Caquetá Basin in Colombia. Tesis de doctorado. University of Oxford. Trinity Term.
Johnson, Allen. 2003. Families of the Forest : The Matsigenka indians of the peruvian amazon.
Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
209
Ladeira, Maria Elisa. 1997. “Las mujeres timbirá: control del cuerpo y reproducción social”. En : Soledad Gonzáles (ed.), Mujeres y relaciones de género en la antropología Latinoamericana, Mexico : Colegio de Mexico, pp. 105-120
Lasmar, Cristine. 1999. “Mulheres indígenas: representacoes”. Estudios Feministas 7 (1º y 2º
semestre): 143-156. ---------------------. 2003. De volta ao lago de leite: A experiencia da alteridade em Sao Gabriel da Cachoeira (alto rio negro). Tesis de doctorado. Universidad Federal de Rio de Janeiro. Leví-Strauss, Claude. 1991. Las estructuras elementales del parentesco. Barcelona: Ediciones Piados. Londoño, Carlos David. 2004. Muinane: un proyecto moral a perpetuidad. Medellín. Universidad de
Antioquia. Mahecha Rubio, Dany. 2004. La formación de masa goro, personas verdaderas, pautas de
crianza entre los macuna del bajo Apaporis. Tesis de Maestría en Estudios Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia, sede Leticia.
McCallum, Cecilia. 2001. Gender and Sociality in Amazonia. How Real People are Made. Oxford :
Berg. Micarelli, Giovanna. 2003. Weaving a new Basket: Indigenous networks at the margins of
development. Tesis de doctorado. Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Moore, Henrietta L. 1996 [1988]. Antropología y feminismo. Madrid: Editorial Cátedra,
Universidad de Valencia e Instituto de la Mujer. Municipio de Leticia. 2002. “Plan básico de Ordenamiento Territorial”. Murillo, Juan Carlos. 2002. Participación Indígena y Territorio. Ordenamiento Territorial en Leticia.
Universidad Nacional de Colombia, sede Leticia. Nugent, Stephen. 1993. Amazonian Caboclo Society, An Essay of Invisibility and Peasant Economy.
Providence / Oxford: Editorial Berg. Ochoa Siguas, Nancy. 1999. Nimúhe Tradición Oral de los Bora de la Amazonía Peruana. Lima :
CAAAP y Banco central de reserva de Perú. Overing Joanna. 1975. The Piaroa, a People of Orinoco Basis: a Sudy in Kinship and Marriage.
Oxford: Clarendon Press. ---------------------. 1986. “Elogio do cotidiano: a confianca e a arte da vida social em uma comunidade amazonica”. En: Mana 5(1):81-107. Overing, Joanna y Alan Passes (eds.). 2000. The Anthropology of Love and Anger, the Aesthetics of
Conviviality in Native Amazonia. Londres: Routledge.
210
Pineda, Roberto. 2000 . Holocausto en el amazonas. Una historia social de la Casa Arana. Bogotá :Espasa Forum.
Perrin, Michel y Marie Perruchón. 1997. Complementariedad entre hombre y mujer:, Relaciones de género
desde la perspectiva amerindia. Quito: Abya-Yala. Presidencia de la República. S.f./2005. "Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional”. Red de Solidaridad Social, Visitado enero 2005 en: http://www.red.gov.co/Programas/RESA/index_Resa.htm
ICORA. 1986. Resolución Nº 005 de 29 de Enero. Riviere, Peter. 2000. "The more we are together…”. En: Overing & Passes 2000. Rosaldo, Renato. 1991. Cultura y Verdad. Nueva propuesta de análisis social. México: los noventa/
Conacultura/ Grijalbo. Rosas, Diana. 2001. Leticia: pasajera en trance, pasajera en tránsito perpetuo... Un
acercamiento a la Amazonia desde la ciudad y lo femenino. Tesis de pre-grado en Antropología. Universidad Nacional de Colombia.
Rosengren, Dan. 2000. "The delicacy of community: on kisagantsi in Matsigenka narrative
discourse". En: Overing & Passes 2000. Santos Granero, Fernando. 1986. "Power, Ideology and the Ritual of Production in Lowland
SouthAmerica". Man (N.S), 21(4): 657-79. London. Seegers, A. R. Da Matta y E. Viveiros de Castro. 1979. “A construcao da pessoa nas sociedades
indigenas brasileiras”. Boletim do Museo Nacional. 32:2-19. Simonian, Ligia T. L. 2001. Mulheres da Amazonia Brasileira: entre o trabalho e a cultura. Belèm-Pará:
NAEA/UFPA. Skalnik, P. 1996. “Política”. En: P. Bonte y M. Izard. Diccionario Akal de etnología y
antropología” Madrid: Ediciones AKAL S.A., pp.603. Surraillés, Alexandre. 2003. “Porqué el humor hace reír?. Humor, amor y modestia ritual en la
lírica amazonica“. Amazonia Peruana XIV (28-29) : 87-102. Tobón, Marco. 2005. La maloca arde en llamas... conflictos, distinciones y cambio cultural en
los asentamientos multiétnicos. Leticia-Amazonas. Tesis de pre-grado en Antropología.. Universidad de Caldas.
Vasco, Luis Guillermo. 2002. Entre selva y páramo, viviendo y pensando la lucha indígena. Bogotá :
Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Viveiros de Castro, Eduardo. 2002. A inconstância da alma selvagem e outros ensaios de antropología.
São Paulo: Cosac & Naify.