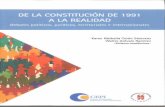Movimientos católicos de base en la provincia de Zaragoza. Evolución intelectual y oposición al...
Transcript of Movimientos católicos de base en la provincia de Zaragoza. Evolución intelectual y oposición al...
Movimientos católicos de base en la provincia de Zaragoza:
Evolución intelectual y oposición al régimen franquista (1946-1978)
María José Esteban Zuriaga
Marta Mauri Medrano
Premios a la Investigación
Institución Fernando el Católico
Año 2011
Movimientos católicos de base en la provincia de Zaragoza:
Evolución intelectual y oposición al régimen franquista (1946-1978)
Índice
1. INTRODUCCIÓN.........................................................................................................4
2. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN..................................................6
3. FUENTES....................................................................................................................26
4. ENFOQUE METODOLÓGICO: DISCURSOS, CULTURA Y EVOLUCIONES DESDE UNA HISTORIA DE LOS MOVIMIENTOS CATÓLICOS DE BASE..........28
¿QUÉ ES UNA CULTURA POLÍTICA?..................................................................28
CONTEXTO HISTÓRICO.........................................................................................35
LA CULTURA POLÍTICA DE LOS CRISTIANOS DE IZQUIERDA....................37
Dualismo conciencia cristiana – conciencia política........................................................39
Religiosidad.....................................................................................................................42
Centralidad de la fe en Dios.......................................................................................43
Unión consustancial entre adoración a Dios y liberación de los oprimidos................43
Reino de Dios en la tierra como meta.........................................................................44
Testimonio de vida a través de la acción....................................................................44
Del análisis de la sociedad a la militancia activa..............................................................45
“Revisión de vida” y “Ver-Juzgar-Actuar”.................................................................45
Crear militantes a través de una pedagogía de la acción.............................................46
Vida como militancia.................................................................................................46
Búsqueda de un pensamiento propio................................................................................48
LOS APRENDICES DE JOC: MÉTODOS DE FORMACIÓN Y ACCIÓN............52
Medios de acción..............................................................................................................53
Ver-Juzgar-Actuar......................................................................................................53
La acción masiva........................................................................................................54
El equipo de acción....................................................................................................57
1
La captación de nuevos militantes..............................................................................61
El militante JOC.........................................................................................................63
Análisis de la realidad......................................................................................................65
El desarrollo de la conciencia de clase.......................................................................65
Relaciones entre chicos y chicas y sexualidad............................................................67
La fe y la juventud trabajadora...................................................................................70
La concreción a través de la acción..................................................................................73
Las asambleas............................................................................................................73
El día del Aprendiz.....................................................................................................76
5. MOVIMIENTOS CATÓLICOS DE BASE EN ZARAGOZA DURANTE EL FRANQUISMO...............................................................................................................79
EL SURGIMIENTO DE JOC Y HOAC EN ZARAGOZA.......................................79
La JOC en Zaragoza.........................................................................................................79
La HOAC zaragozana......................................................................................................86
EL INICIO DE LA DÉCADA DE LOS SESENTA EN ZARAGOZA: LA RADICALIZACIÓN DE LOS MILITANTES..........................................................91
Enrique Pla y Deniel: un escudo perfecto.........................................................................92
1962: comienzan las fricciones.......................................................................................104
MOVILIZACIÓN Y POLITIZACIÓN: MOVIMIENTOS CRISTIANOS DE BASE EN ZARAGOZA DURANTE EL TARDOFRANQUISMO...................................127
La crisis de Acción Católica...........................................................................................128
Curas contestatarios: el conflicto entre dos visiones de la Iglesia...................................130
El “caso Fabara”.......................................................................................................132
Eduardo Royo y el embalse de Mequinenza.............................................................133
Laureano Molina como ejemplo “tipo”....................................................................134
Católicos en el movimiento obrero zaragozano..............................................................137
El 1º de mayo...........................................................................................................141
Católicos y curas obreros en el movimiento vecinal zaragozano....................................143
2
La comunidad de base del barrio de Casablanca......................................................146
La Asociación de Cabezas de Familia del Picarral y los jesuitas de la Misión Obrera..................................................................................................................................147
Las Fuentes y el incendio de Tapicerías Bonafonte..................................................152
Los trasvases de militancia.............................................................................................159
6. CONCLUSIONES.....................................................................................................165
BIBLIOGRAFÍA...........................................................................................................168
FUENTES PRIMARIAS...............................................................................................174
ARCHIVOS:.............................................................................................................174
FUENTES ORALES:...............................................................................................174
PRENSA ESCRITA:................................................................................................174
3
1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo sobre los movimientos católicos de base en Aragón pretende
abordarse desde una perspectiva cultural, entendiendo como tal aspectos tan importantes
como las razones, planteamientos y fuentes intelectuales que llevaron a unas
organizaciones como la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y la Juventud
Obrera Cristiana (JOC) y, sobre todo a algunos de sus miembros de manera individual,
a convertirse en plataformas críticas con el franquismo y con las posiciones de la Iglesia
más reaccionaria.
Esta evolución es significativa si tenemos en cuenta que dichas organizaciones
fueron creadas por la jerarquía eclesiástica con el objeto de evangelizar a la clase
obrera, llevando así la triunfante ideología nacional-católica al mundo del trabajo.
Además, estas organizaciones partieron de posiciones más cercanas a la caridad y la
piedad que a cualquier atisbo de crítica social o voluntad de transformación, por lo que
resultan todavía más interesantes algunos de los planteamientos que terminaron
desarrollándose desde la inspiración cristiana de los militantes de la HOAC y la JOC y
otro tipo de movimientos.
Estos planteamientos de los que hablamos llevaron, en muchos casos, a la
oposición más o menos activa a la dictadura franquista, a la implicación en la lucha
sindical, a la militancia política, etc. Por ello, es importante comprender estas ideas en sí
mismas, así como de donde vienen tanto en lo intelectual y lo teológico como en el
contexto histórico, para situar y analizar la acción y la militancia que llevaron a cabo no
pocos de estos cristianos. Si no se tienen en cuenta los cursos realizados, los
documentos presentes en los archivos de HOAC y JOC, los libros leídos, etc, resulta
incomprensible el salto desde la fundación de la HOAC como uno de los “objetos”
predilectos de la Acción Católica Española (ACE) hasta la existencia de fichas
policiales de militantes y consiliarios de las organizaciones apostólicas durante los años
sesena y setenta.
Por ello, el trabajo no se reducirá al plano cultural, sino que expondremos la
consecuencia lógica de toda esta evolución y concienciación: la actividad de HOAC y
JOC, pero también de otros movimientos cristianos de base, en la provincia de
4
Zaragoza. La perspectiva cultural quedará enmarcada en esta actividad y este desarrollo
de los movimientos católicos de base, desde la creación de la HOAC y la JOC hasta
1978. Nos centraremos, especialmente, en la capital aragonesa, pero lo cierto es que
existe un importante vacío, que debería ser resuelto en un futuro, en lo que se refiere a
la labor de la Juventud Agrícola y Rural Católica (JARC) en el desarrollo de cierto
asociacionismo y concienciación en el campo aragonés. Así lo señala Gustavo Alares en
“Sembrar democracia: la ruptura con el paternalismo franquista en los núcleos de
colonización turolenses”: “en este proceso, el asociacionismo católico representado por
la JARC (Juventud Agrícola y Rural Católica) tuvo un notable protagonismo en el Bajo
Aragón. Implantada en Aragón desde mediados de los sesenta, esta organización
católica se caracterizó por el fomento del espíritu crítico frente a las instituciones civiles
y eclesiásticas”1
Efectivamente, también hay que destacar el papel desempeñado por algunos curas
rurales, especialmente en lo que se refiere a temas como la política hidráulica, en sus
respectivos pueblos. Por todo ello nos ha parecido oportuno rescatar del olvido a
algunos de estos curas llamados “contestatarios”. Curas obreros, o luchadores por la
democracia o la justicia en Aragón, de los que hemos incluido algunos retazos
biográficos.
1ALARES, G., “Sembrar democracia: la ruptura con el paternalismo franquista en los núcleos de colonización turolenses”, Actas VIII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Vitoria, 2006, p. 345.
5
2. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN
El catolicismo social y el movimiento obrero cristiano han suscitado un gran
interés entre algunos historiadores en los últimos años. Recientes trabajos sobre el tema
nos acercan de manera más rigurosa al verdadero papel de los movimientos apostólicos
durante el franquismo sin dejarse llevar por sentimientos apasionados. No obstante, a
pesar de los avances realizados, los estudios aún son escasos y se necesitan nuevos
trabajos que analicen desde nuevos puntos de vista a los movimientos apostólicos y que
empiecen a diferenciar entre organizaciones y militantes.
En términos generales, el tema de los movimientos obreros católicos ha sido
estudiado y es reconocida su importancia para las últimas décadas de la dictadura
franquista. A pesar de los estudios realizados sobre los grupos apostólicos durante el
franquismo, las lagunas existentes y los vacíos historiográficos son, hoy por hoy, muy
numerosos.
Además, muchos de los estudios sobre el tema están condicionados por
pretensiones y sentimientos ajenos a la investigación histórica; una militancia fervorosa
y voluntades de índole religioso-teológica dictadas por organizaciones que pretenden
encontrar en la historia de la Iglesia razones para su exaltación o para su legitimación,
constituyen serios problemas en la investigación2. En la historia de la Iglesia española
caben aún posicionamientos hagiográficos y apologéticos, ajenos siempre al rigor
profesional. No obstante, cabe señalar que otros trabajos nos muestran el verdadero
papel legitimador de la Iglesia durante la guerra civil y el franquismo3.
El boom de los estudios sobre el catolicismo social y los círculos obreros
cristianos llegó a finales de los años 70 con el surgimiento de numerosos trabajos sobre
el papel democratizador de algunos sectores de la Iglesia durante el tardofranquismo. La
mayoría de ellos pretendían desvelar el papel luchador y antifranquista de estos
movimientos, tanto desde el punto de vista del movimiento obrero como desde la
división en el seno de la Iglesia. Muchos de ellos carecían por completo de una
2 BERZAL DE LA ROSA, E., “Iglesia, sociedad y democracia en España, 1939-1975. Estudios, carencias y posibilidades” en XX Siglos, 56, 2006, pp. 108-120. 3 CASANOVA, J., La Iglesia de Franco, Temas de Hoy, Madrid, 2001.
6
metodología rigurosa y se fundamentaban en testimonios orales que tendían a exagerar
el papel de los movimientos apostólicos en la oposición al franquismo. Aquí
encontramos los trabajos hechos por los propios militantes como Tomás Malagón,
Jacinto Martín o Xavier García4 y desde las mismas organizaciones.
Algunas aportaciones trajeron consigo Díaz-Salazar5 y Javier Domínguez6 sobre el
papel cristiano en la oposición a la dictadura franquista; ambos trabajos eran deudores
de la obra de Guy Hermet y de su interpretación sobre el “rol tribunicio” y la función de
suplencia que ejercieron este tipo de organizaciones. Hermet así lo explicaba en su tesis
doctoral realizada en 1973 y posteriormente recogida en sus dos volúmenes sobre la
función de los católicos en la España franquista7.
El trabajo de Hermet constituye, hoy por hoy y pesar de la antigüedad de su obra,
una de los mejores estudios sobre el papel social y “parapolítico” de estas
organizaciones durante el franquismo, así como el papel supletorio que realizaron estos
grupos gracias a su posición privilegiada de legalidad que les permitía albergar en su
seno a determinados militantes que buscaban un cobijo desde el que resguardarse de la
acción clandestina. Hermet indaga en la estructura organizativa de estos grupos
poniendo el acento en los rígidos métodos educativos y las estrictas responsabilidades
que caracterizaban a los movimientos especializados de AC, a los que compara con las
células de partidos revolucionarios.
Más tarde vinieron los estudios de Basilisa López8 y Antonio Murcia9, que
pecaban de cierto carácter militante en el primer caso y de una perspectiva demasiado
teológica-histórica en el segundo, y los de Montero10 sobre la JEC o los de Kanzaki11
4 GARCÍA, X., MARTÍN, J. y MALAGÓN, T., Rovirosa. Apóstol de la clase obrera. Ed. HOAC, Madrid, 1985.5 DÍAZ-SALAZAR, E., Iglesia, dictadura y democracia, Ed. HOAC, Madrid, 1981.6 DOMÍNGUEZ, J., Organizaciones obreras cristianas en la oposición al franquismo (1951-1975). Mensajero, Bilbao, 1985.7 HERMET, G., Los católicos en la España franquista, p.230.8 LÓPEZ GARCÍA, B., Aproximación a la historia de la HOAC. Ed. HOAC, Madrid, 1995.9 MURCIA, A., Obreros y Obispos en el franquismo, Ed. HOAC, Madrid, 1995.10 MONTERO, F., “Los movimientos juveniles de Acción Católica: una plataforma de oposición al franquisrno” en TUSELL, J., ALTED, A. y MATEOS, A. (coords)., La oposición al régimen de Franco, Madrid, UNED, 1990 y MONTERO, F., Juventud Estudiante Católica. 1947-1997, Madrid, JEC, 1998.11 KANZAKI, I., “Vanguardia Obrera: un movimiento apostólico obrero durante el franquismo”, Sociedad y Utopía, Revista de Ciencias Sociales, nº 4, 1994, pp. 48-58.
7
sobre las Vanguardias Obreras. La mayoría de estas obras tenían como objetivo
recuperar la memoria de los cristianos que lucharon por la democracia en España, como
también lo hacía la obra de José Andrés Gállego reivindicando a estos grupos desde un
tono apologético totalmente fuera de lugar desde el rigor profesional y la honradez
intelectual12.
Otro de los trabajos que traerá nuevas aunque escasas aportaciones será el de
Tusell, quien se centra en los conflictos políticos que ocasionaron los movimientos
apostólicos desde los años cincuenta13. Su trabajo destaca el papel de Pla y Deniel,
también apodado como el “cardenal de los obreros”, con las asociaciones especializadas
de AC que se debió, según Tusell, a los contactos del Primado con el cardenal Mercier.
Pero de especial importancia es también conocer la evolución de AC donde
surgieron los movimientos especializados y del que nació un debate apasionado sobre su
crisis en 1966. La trayectoria de los movimientos obreros católicos dentro del recorrido
de AC ha sido bien estudiada por Feliciano Montero14. No obstante, las lagunas y vacíos
son aún notables; por ejemplo, apenas conocemos temas como el adoctrinamiento de las
juventudes y de los adultos en el seno de estos movimientos, la labor desempeñada por
las mujeres obreras dentro de las organizaciones15 o simplemente estudiar a aquellos
militantes que se en encontraban cómodos dentro de estos círculos católicos obreros y
no tenían intención de luchar contra nadie. La historiografía se ha centrado en el tinte
marxista que caracterizaba a los católicos de HOAC y JOC; sin embargo, ese diálogo
quedó reservado para elites e intelectuales católicos desde el principio y no debe verse a
todos los militantes como comunistas, es un grave error que acaba llevando a
confusiones.
Hasta el momento, la inmensa mayoría de los trabajos citados dejan ver el papel
democratizador de los movimientos católicos obreros, su tinte socialista, sus conflictos
con el régimen, su labor evangelizadora, etc. Pero es evidente que todo esto necesita una 12 ANDRÉS GÁLLEGO, J., Pensamiento y acción social de la Iglesia en España, Ed. Espasa, Madrid, 1984. 13 TUSELL, J., Franco y los católicos: política interior española entre 1945 y 1957, Alianza, Madrid, 1984.14 MONTERO, F., Auge y crisis de la Acción Católica especializada, UNED, Madrid, 2000.15 Algunas aportaciones en MORENO SECO, M., “De la caridad al compromiso: las Mujeres de Acción Católica (1958-1968)” en Historia Contemporánea, nº 26, 2003, pp. 239-265.
8
renovación, se necesitan estudios locales que corroboren o no las clásicas
interpretaciones que colocan la aureola de luchadores a estos colectivos y se precisan
estudios que sepan analizar desde la distancia a estos colectivos.
Así lo ha señalado uno de los autores que demandan un mayor rigor en el estudio
de este tema, el historiador Abdón Mateos, quien reconoce que es algo incoherente
determinar a estos grupos como una clara oposición ya que “las Hermandades no
terminaron de dar el paso a una confrontación abierta ni a la constitución de un
sindicato alegal. Algunos de los afiliados a la HOAC engrosaron las filas de la
oposición obrera aunque no fueran tantos como se ha venido señalando ni se utilizara su
red organizativa para formar sindicatos alegales”16.
A continuación exploraremos las principales interpretaciones y líneas de
investigación sobre el tema a partir de un análisis más reposado de los autores que han
traído los enfoques más importantes al tema. También recogeremos los estudios sobre el
movimiento obrero en la España franquista que han incluido, de forma amplia aunque
no específica, a estos grupos en sus investigaciones.
En primer lugar, es obligado citar a Feliciano Montero como el mayor especialista
en el tema de los grupos católicos de base así como en Acción Católica General. Su
tesis se ha centrado en el llamado “despegue” de la Iglesia en dos fases o en dos
tiempos17. Este “despegue” al que se refiere Montero se produce a partir de la década de
los cincuenta en el seno de un Iglesia que había permanecido al lado de Franco desde el
comienzo de la guerra civil.
Un “despegue” que comenzaría en los últimos cuatro años de dictadura en el seno
de la jerarquía eclesiástica pero que habría comenzado mucho antes en las bases
católicas de algunas organizaciones como HOAC y JOC18. Sería el Concilio Vaticano II
el que contribuiría a la desaparición del tan trabajado nacionalcatolicismo para dar paso
a una catolicismo social mucho más avanzado que se alejaba ya de las viejas doctrinas
16 MATEOS, A., “Vieja y nueva oposición obrera contra Franco” en Historia Contemporánea, nº 26, 2003 , pp. 77-89.17MONTERO, F., La Iglesia: de la colaboración a la disidencia (1956-1975), Encuentro, Madrid, 2009.18 Ibidem, p.21.
9
de la Iglesia franquista19. El Concilio Vaticano II marcaría un punto de inflexión y sería
un balón de oxígeno para los grupos católicos y las relaciones con la jerarquía.
Según Montero, también podríamos hablar a partir de mediados de los cincuenta
de la Iglesia y la “pretransición”, concepto acuñado por el autor y muy utilizado en sus
diversos trabajos. Feliciano Montero manifiesta la relevancia de los movimientos
católicos y explica que “cuando murió Franco, la Iglesia, en buena medida había hecho
la Transición”, es decir, había operado el “despegue” de la Iglesia facilitando así un
proceso de transición pacífica a favor de una corriente marcada sobre todo por la
“reconciliación”.
El concepto de “pretransición” es, en mi opinión, un poco arriesgado ya que tiene
como objetivo exagerar el papel de la Iglesia disidente como si desde la década de los
cincuenta hubiese estado guiada por una hoja de ruta que la llevaba a la transición
democrática. De ninguna manera puede considerarse que la Iglesia buscase la
democracia en los años cincuenta cuando estaba más al lado de Franco que nunca
gracias al Concordato de 1953 y de ninguna forma puede considerarse que, porque
existieran ciertos núcleos religiosos críticos con algunas posturas del régimen, éstos
buscasen la democracia.
El “despegue” en las bases podría verse ya en la década de los cincuenta con las
primeras autocríticas, explica Montero. Quizás sea arriesgado situar las primeras
disidencias en la década de los cincuenta, sería necesario establecer comparaciones a
nivel local debido a que cada organización evoluciona de una forma y cada provincia es
distinta al resto. En el caso de Zaragoza y Huesca no se percibe ningún tipo de
disidencia en el seno de la Iglesia en la década de los cincuenta, más bien lo contrario,
la mayoría de dirigentes provienen de AC y destacan por su mentalidad anticomunista
como Jesús Artal.
La disidencia o el “despegue” de las bases en la década de 1956-1966 estuvieron
caracterizadas por la esperanza y expectativa de una anticipada transición democrática
desde dentro de las instituciones del régimen20. Es decir, según Montero, gracias a la
19 Ibidem20 Ibidem, p 24.
10
Iglesia, a sus movimientos, a la jerarquía disidente y también gracias a la llegada del
Concilio Vaticano II, el nacionalcatolicismo desapareció para dar paso a ideologías
progresistas y de izquierda en el seno de la Iglesia alrededor de la década de los sesenta.
En mi opinión, es evidente que los movimientos apostólicos y parte de la jerarquía
empezaron a alejarse de las posturas de la Iglesia oficial alrededor de la década de los
sesenta pero eso no nos lleva a hablar de democracia de ninguna forma. A esta
“pretransición” también colaboraría el auge de la militancia obrera antifranquista que
comienza al final de la década de los cincuenta en determinados círculos obreros y
universitarios y se extiende rápidamente a lo largo de la década de los sesenta21.
Para Montero, la lucha antifranquista comenzaría ya en los cincuenta para
generalizarse en los sesenta, pero lo que marcaría el cambio entre un lucha minoritaria a
una más extensa sería las huelgas de 1962: “los movimientos huelguísticos de 1962 son
un punto de inflexión, pues el sufrimiento compartido de la represión extiende la
conciencia crítica respecto al régimen político a la vez que aumenta la colaboración de
los católicos disidentes con las plataformas de oposición al franquismo”22.
Después de este “despegue” de las bases, vendría lo que Montero ha denominado
como el “despegue” de la jerarquía, sobre todo a partir de 1971. Con esto se refiere a
una separación del régimen por parte de algunos miembros del Episcopado español que
buscaban una prematura transición a la democracia en España.
Con este caldo de cultivo, se puede subrayar que la Iglesia no era la que fue y que
llegaba a la 1975, a la muerte del dictador, de forma muy distinta a como había
comenzado la dictadura. Pero ¿cuál es la posición de la Iglesia ante el proceso de
transición a la democracia? Según Montero, la Iglesia llegaba preparada para este
proceso y dispuesta a apoyar una transición pacífica hacia un sistema democrático.
Aunque también es necesario señalar que había diversas opiniones, desde posiciones
reformistas y no rupturistas, hasta sectores ultraderechistas que seguían defendiendo la
idea de “cruzada”.
21 Ibidem, p 28.22 Ibidem, p.29.
11
No obstante, “el apoyo mayoritario de la Iglesia al proceso de Transición se
prolongó en el tiempo, a pesar de algunas diferencias y tensiones”23. Lo que no recuerda
Montero es que buena parte de este apoyo estaba motivado por los intereses de una
Iglesia que no quería perder ciertos privilegios y que intentaba amoldarse a los cambios
del momento, lo que no significa que fuera una Iglesia democrática.
Como vemos, Montero pretende dar otra imagen de la Iglesia durante los años
sesenta basándose en algunos núcleos críticos con determinadas instituciones del
régimen, considerando dichas críticas como democráticas.. Lo cierto es que la mayoría
de estudios sobre los movimientos apostólicos y sobre la Iglesia disidente seguirán las
interpretaciones iniciadas por Montero sobre el papel democratizador de los
movimientos y el alejamiento de parte del episcopado de la Iglesia de Franco, casi
siempre utilizando conceptos del presente como transición, pretransición o
democratización y que carecerán de cualquier atisbo de análisis crítico.
En esta misma línea irán los estudios de Basilisa López sobre la HOAC, quien
recorre cronológicamente la historia de la organización en su estudio principal sobre
este movimiento apostólico. Concretamente, Basilisa López sitúa la creación de los
movimientos apostólicos en la visita “ad limina” del episcopado español a Pío XI en
1946. El mismo Pío XI trasmitió a Pla y Deniel la necesaria aproximación de la Iglesia
al pueblo trabajador24.
El principal objetivo de las organizaciones era, según Basilisa López, la
recristianización del mundo obrero, para cuya misión encontraron a Guillermo
Rovirosa, quien vislumbró en este proyecto su verdadera vocación misionera. No
obstante, ya en esta primera fase podemos ver las primeras discrepancias de la
organización con la estructura eclesial y política, con la primera suspensión del órgano
de prensa de la HOAC, el periódico ¡Tú!25 y el enfrentamiento más importante entre el
poder civil y el eclesiástico por causa de la HOAC en 1951 debido precisamente al
semanario de la organización, que había venido desarrollando cierta actividad
informativa juzgada como subversiva y peligrosa. En este punto Basilisa López coincide 23 MONTERO, F., “La Iglesia y la Transición” en Ayer, nº15, 1994, pp. 223-241.24 LÓPEZ GARCÍA, B., Aproximación a la historia de la HOAC, 1946-1981, Ed. HOAC, Madrid,1995. p.28.25 Ibidem, p.49.
12
con Montero en apuntar que las primeras disidencias surgirían ya en los primeros
cincuenta motivadas sobre todo por actuaciones concretas.
A principios de los sesenta nos encontramos con una HOAC mucho mejor
organizada que se verá afectada también por el crecimiento del movimiento obrero que
empezaba a resurgir a principios de la década lo que, según explica Basilisa López,
intensificó el clima de tensión existente. Será también durante esta década cuando
algunos miembros de movimientos apostólicos empezaron a tener presencia en partidos
políticos y comenzaron a participar en conflictos significativos que se percibió
claramente en las huelgas de Asturias de 1962. Todo esto haría que éstos católicos
fueran los precursores de toda la posterior oposición católica al régimen de Franco y se
convirtieran en demócratas durante los años sesenta.
Los conflictos más significativos que señala Basilisa López son varios y de
diversas causas: el incidente entre Solís Ruiz y el cardenal Pla y Deniel, la participación
de algunos militantes en las huelgas de Asturias, la acusación a la HOAC de haber
participado en la reunión de Munich, el recrudecimiento de las huelgas mineras en
Asturias en 1963 o la celebración del 1º de mayo que, aunque solía crear tensiones, era
la única manifestación obrera tolerada por el régimen de Franco.
Pero al hablar de oposición Basilisa López cae en una contradicción, ya que por
un lado habla de actos de oposición contra el régimen franquista y por otro, afirma que
eran los únicos actos tolerados. ¿Cómo podemos entender unos actos legales de 1º de
mayo en una dictadura como actos de oposición contra el régimen?
La autora establece períodos por los que ha pasado la organización pero, a la vez,
explica cómo la HOAC es la conjunción de tres historias que se han manifestado a lo
largo de las cuatro etapas de la organización que le han servido de soporte cronológico.
Las tres historias a las que se refiere son: “la historia de una persecución, la historia de
una presencia, y la historia de una fidelidad”26.
Una historia de una persecución que se plasmó, según López, en la suspensión del
¡Tú! y en la marginación de Rovirosa de la organización. Una persecución sufrida
26Ibidem, p.281.
13
también por parte de la jerarquía eclesiástica que daría lugar a la crisis de identidad, a la
pérdida de militantes, incluso al hundimiento y desaparición de diócesis enteras. Pero
utilizar el término “persecución” para unas organizaciones legales amparadas por la
jerarquía del momento no es del todo adecuado; una cosa es que algunos militantes
sufrieran la represión en determinadas situaciones, y otra es que la organización en sí
fuera perseguida.
El mayor problema de la obra de Basilisa López es que su estudio carece por
completo de un análisis crítico, su aproximación a la historia de la organización es una
historia militante que tiende a exagerar la mayoría de hechos relevantes, como esa
“persecución” de la que habla. Mayores expectativas nos traerá Enrique Berzal, quien
estudia desde la distancia a la organización aunque sus interpretaciones concuerdan, en
gran medida, con las de Montero.
Enrique Berzal ha corroborado, en gran medida, lo que se ha venido diciendo
sobre el papel desempeñado por los movimientos apostólicos en la lucha por la
democracia en España. No obstante, su trabajo mantiene cierta prudencia y distancia
con la organización. Su tesis, centrada en la HOAC de Castilla y León, ha ido un poco
más allá analizando los contactos y relaciones de los movimientos católicos obreros con
el anarquismo y el comunismo. También ha establecido etapas cronológicas muy claras
concretando el gran cambio entre la década de los cincuenta y la de los sesenta. Su
investigación confirma, con matices importantes, la interpretación dominante de la
HOAC en general: una renovación intraeclesial que contribuyó a la descomposición del
nacionalcatolicismo y que se adelantó a muchos postulados del Vaticano II en el terreno
del apostolado seglar.
Una HOAC que realizó una labor de vital importancia para la reconstrucción del
movimiento obrero y la articulación de la oposición clandestina, creando prácticas
democráticas y anticipándose a la transición27. Como vemos, la mayoría de sus ideas
concuerdan con las de Feliciano Montero, sobre todo las interpretaciones sobre una
anticipada transición en el seno de la Iglesia que ocasionó el desmantelamiento del tan
arraigado nacionalcatolicismo. Tan sólo sus últimos trabajos dejan ver un cambio de
27 BERZAL DE LA ROSA, E., Del Nacionalsocialismo a la lucha antifranquista. La HOAC de Castilla y León entre 1946 y 1975 en www.cervantesvirtual.com.
14
perspectiva que trae consigo interpretaciones muy interesantes sobre el control que el
clero ejercía sobre un movimiento obrero compuesto, en gran medida, por católicos.
Este desmantelamiento del nacionalcatolicismo, en el que coincide con Montero,
se producía desde la década de los cincuenta cuando se empezaba a formar lo que
Enrique Berzal ha denominado como un “nuevo movimiento obrero”28 en España, por
primera vez, con una participación tan alta de católicos y motivado por varias causas y
cambios determinantes. Los movimientos católicos, con la colaboración de comunistas,
socialistas y sindicalistas de izquierda llevaron a cabo una ardua labor de difusión de
una cultura política democrática y muchos católicos nutrieron los primeros sindicatos
clandestinos de izquierda. Su objetivo era releer la historia del movimiento obrero a la
luz del Evangelio sin ningún tipo de prejuicios, por parte de estas nuevas generaciones
de militantes.
Según Berzal, ya en los cincuenta nuevas generaciones de obreros entraron en
estas organizaciones buscando una manera más eficaz de “luchar” en la Iglesia y en el
movimiento obrero al mismo tiempo, mientras que otros buscaban un cobijo desde el
que enfrentarse a la dictadura y protegerse, a su vez, del peligro de la acción
clandestina. El nuevo escenario de los cincuenta propició la eclosión de una nueva
cultura política y sindical; surgieron los denominados como “cristianos de izquierda”
coincidiendo con el avance generalizado del diálogo cristiano-marxista pero también
con la influencia de la progresiva reactivación de la oposición política a la dictadura29.
Surge así una cultura política cristiana y revolucionaria y un pensamiento político
original de matriz cristiana pero de mentalidad revolucionaria que tendrá gran
repercusión durante los años sesenta. De esta forma, los movimientos católicos
españoles se convierten en instrumento efectivo de socialización política democrática
durante el franquismo, explica Berzal. Como vemos, su tesis se ha centrado en explicar
el obrerismo de los movimientos apostólicos así como la herencia de ideologías de
izquierda en sus métodos formativos. Según Berzal, éste era un nuevo movimiento
obrero donde se encontraban masas de católicos, es decir, un movimiento obrero
28 BERZAL DE LA ROSA, E., ”Cristianos en el nuevo movimiento obrero de España” en Historia Social, nº54, 2006, pp.137-156.29 Ibidem
15
completamente heterogéneo.
En conclusión, según Berzal, durante los años sesenta se dio una explosiva
conjunción de fuerzas que influyó en la praxis de los movimientos apostólicos obreros:
el avance de la protesta obrera, cada vez se hacían más huelgas y cada vez estaban más
politizadas, el impacto del desarrollismo económico, la apertura eclesial propiciado por
el Concilio Vaticano II y el auge en el diálogo cristiano-marxista determinarían la
evolución de los movimientos católicos de AC.
Enrique Berzal ha abierto nuevas líneas de investigación en sus últimos trabajos30.
Sus recientes aportaciones van en el camino de demostrar que los movimientos
apostólicos de raíz obrera no eran más que un movimiento obrero controlado por el
clero basándose en la labor evangelizadora que estos grupos tenían como objetivo. Pero
que, progresivamente, entraran en contacto con ideologías de izquierdas.
Sobre la influencia del marxismo humanista en estas organizaciones, Álvarez
Espinosa31 ha dedicado parte de sus investigaciones centrándose, desde una
aproximación filosófica, en la evolución de los cristianos desde una protesta moral a la
lucha política desde partidos políticos de inspiración marxista. Según Álvarez, la Iglesia
con su nacionalcatolicismo que parecía monocorde y atenta a las “palabras de su líder”32
empezó a recibir serias y duras críticas contra ella desde el propio seno de la Iglesia. Lo
que, combinado con el papel que ejerció el Concilio Vaticano II, daría paso a un cambio
de mentalidad revolucionaria. Este encuentro entre cristianismo e izquierda política se
concretaría con la llegada de la democracia.
De todas formas, estos contactos entre cristianos y marxistas y los inicios de un
diálogo debemos verlos como un coloquio entre intelectuales. Los trabajadores no
teorizaban sobre el marxismo, este fue un diálogo entre eruditos que apenas llegó a los
trabajadores y a la clase obrera. Como vemos, la mayoría de estudios coinciden en
señalar la labor democratizadora así como el cambio de mentalidad que se produce
30 BERZAL DE LA ROSA, E., “¿Un movimiento obrero controlado por el clero?” en Ayeres en discusión (recurso electrónico), 2008, p.179-199.31 ÁLVAREZ ESPINOSA, D.F., Cristianos y marxistas contra Franco, Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, 2003.32 Ibidem, p.406.
16
durante la década en el seno de estas organizaciones.
Antonio Murcia es otro de los autores que ha centrado su obra en el papel de los
movimientos obreros católicos durante el franquismo pero desde una perspectiva
teológica. Murcia resalta la poca atención que han recibido por parte de la historiografía
los movimientos apostólicos, concretamente HOAC y JOC, y defiende continuamente el
interés de rescatar la memoria de los grupos católicos obreros. El interés del autor es:
“dar a conocer la experiencia de fe de unos militantes que arriesgaron sus vidas en el
seguimiento político-místico de Jesús durante la dictadura franquista 33. Murcia, al igual
que Basilisa López, cae en el error de analizar los movimientos apostólicos desde una
perspectiva demasiado militante que tiende a tratar a estos colectivos como grupos
clandestinos que sufrieron persecución y “arriesgaron sus vidas” por luchar contra una
dictadura en la que eran legales. Todo este tipo de análisis e interpretaciones no son de
gran utilidad por su escaso rigor profesional.
Cualquier estudio sobre la dictadura franquista que no incluya a los movimientos
apostólicos le parece al autor incompleto porque, según él, estos movimientos se han
buscado a pulso un papel dentro del movimiento obrero durante el franquismo, explica
Antonio Murcia. Su idea principal es que “los movimientos apostólicos obreros se han
ganado a pulso una mención honrosa en la historia del franquismo”34.
Normalmente, este tipo de demandas provienen de sectores de la Iglesia, desde
curas a deanes de catedral que buscan con estas interpretaciones tergiversar el verdadero
papel de las organizaciones. Otro de los autores que provienen de la Iglesia y que
siempre hace mención a la poca atención recibida por la historiografía de los
movimientos cristianos progresistas es Martínez Hoyos, aunque éste intenta estudiarlos
con cierta vocación de objetividad. Aún así también deja claro que, poco a poco, se van
vislumbrando nuevas investigaciones que ponen el acento en el importante papel de
estos movimientos durante la dictadura franquista.
Martínez Hoyos es especialista en la JOC en Cataluña durante el franquismo y sus
obras versan sobre el papel de estos grupos antes y durante la dictadura franquista. Su
33 MURCIA, A., Obreros y obispos en el franquismo, Ed. HOAC, Madrid, 1995, p.46.34 Ibidem, p.563.
17
trabajo es relevante ya que es de los pocos que estudia los inicios de los grupos JOC
durante la Segunda República en Cataluña centrándose en el grupo de los Joves
Cristians. Tras esta primera fase, que no se tiene en cuenta en muchas investigaciones,
la Acción Católica General vivirá, según Martínez Hoyos, su momento de esplendor.
Esta reaparición de la JOC obedecería, según este autor, “ a la creación de grupos más o
menos clandestinos por parte de personas que estado en contacto con la JOC de Bélgica
y Francia y por otro, el deseo de la jerarquía de impulsar la reconquista del mundo
obrero”35.
Lo contrario pasó con la HOAC; para la cual establece diferencias en su
formación. Según él, la HOAC nació con una gran indefinición, unos la veían como una
organización piadosa, anticomunista y sumisa a las directrices jerárquicas, mientras que
otros la imaginaban como el embrión de una futuro sindicato cristiano36.
Francisco Martínez Hoyos explica que el encuentro entre creyentes y ateos en las
mismas trincheras contribuyó a la práctica desaparición del anticlericalismo de
izquierdas y afirma que si existió un anticlericalismo de derechas debido a extremistas
ultraconservadoras como los Guerrilleros de Cristo Rey que se dedicaron a agredir a
sacerdotes progresistas.
Llegados a este punto podríamos afirmar que uno de los mejores estudios lo
constituye, en mi opinión, el de Pere Ysás, que se mueve el terreno de los años sesenta
para explicar el cambio de mentalidad y de acción que se da en el seno de los católicos
seglares y sacerdotes en actividades opositoras. Su trabajo constituye uno de los mejores
análisis para comprender el cambio que se produce durante los años sesenta en la
España franquista. Y es que, “a lo largo de la década de los sesenta, la creciente
implicación de católicos seglares y de sacerdotes y religiosos en conflictos sociales y en
actividades opositoras preocupó cada vez más a las autoridades franquistas”37. Además,
Ysás ve como determinante las actitudes de Pablo VI y las resoluciones del Concilio
Vaticano II, como han remarcado la mayoría de autores especialistas.
35 MARTÍNEZ HOYOS, F., “La Acción Católica Obrera durante el franquismo” en XX Siglos, nº 49, 2001, pp.40-50.36 Ibidem, p.42.37 YSÁS, P. Disidencia y subversión, 1960-1975, Crítica, Barcelona, 2004.
18
Todo esto irá creciendo en la segunda mitad de la década de los sesenta y el
disentimiento eclesiástico se convertirá en un verdadero problema para la dictadura
franquista, a quien comportó graves dificultades en las relaciones Iglesia-Estado y con
el Vaticano. Como explica Ysás, estos problemas ya no eran meras discrepancias
respecto a determinadas actuaciones gubernamentales, sino divergencias importantes
que afectaban a la naturaleza del régimen38.
Pere Ysás establece claras diferencias de oposición de unos años a otros; al
principio de la década de los sesenta las discrepancias eran concretas y no causaban una
ruptura clara con el régimen. Sin embargo, a partir de mediados de los sesenta, estas
discrepancias se convertirán en verdaderas acciones de oposición creando auténticos
problemas a la dictadura. Durante los setenta, el régimen se sintió más acosado e
impotente por la cantidad de acciones contra el mismo ya fuera en forma de críticas
desde los púlpitos o mediante luchas sociales. La Iglesia, ya no era lo que fue.
Algunas novedades trajo consigo el Congreso sobre La oposición al régimen de
Franco que recogió diversos análisis sobre los movimientos obreros católicos y el papel
de la Iglesia durante el franquismo, entre ellos Santos Juliá, que aportará algunas ideas
interesantes.
Santos Juliá retoma la importancia de los católicos en la oposición al franquismo,
sistema que ayudaron a instalar en 1936 y los cuales acabarían formando parte de
algunos núcleos clandestinos de oposición a la dictadura39. Santos Juliá establece
interpretaciones más complejas en cuanto al tema de la oposición; la Iglesia quiso
evangelizar el mundo obrero y gracias a esto, es decir, gracias al contacto entre curas y
sacerdotes jóvenes y barrios de masas proletarias, empezaron a surgir ciertas críticas a la
Iglesia oficial, que había estado siempre al lado de los poderosos.
Críticas que acabarían convirtiéndose en oposición. Es interesante la postura de
Santos Juliá, la cual ayuda a comprender desde otra perspectiva una de las causas que
darían lugar a esa radicalización de algunos eclesiásticos; sería ese contacto entre
38 Ibidem, p.159.39 SANTOS JULIÁ, “Obreros y sacerdotes: cultura democrática y movimientos sociales de oposición” en La oposición al Régimen de Franco, tomo II, Madrid, UNED, 1990, pp. 147-161.
19
jóvenes sacerdotes o consiliarios, pertenecientes a nuevas generaciones, con el mundo
obrero lo que daría pie a un cambio de mentalidad. Ese encuentro abrió dos direcciones
de reflexión: una marxista y otra liberal y abierta a otras corrientes de pensamiento.
Uno de los autores que van en la línea de revisar las verdaderas acciones y
actitudes de los movimientos durante el franquismo es Florentino Sanz Fernández. Se
refiere a una AC y una JOC que dosifican su oposición a algunas instituciones del
régimen, sin que ello ponga en cuestión la totalidad del régimen40. La tesis de Sanz
Fernández es interesante porque plantea la verdadera dimensión del tipo de oposición
que ejercían estos movimientos, siempre contra instituciones concretas del régimen y
nunca contra el régimen político.
Establece, además, tres coordenadas para identificar la postura de la JOC en la
sociedad franquista: en primer lugar, la JOC como necesidad de la jerarquía católica de
abrirse campo propio en el interior de la clase obrera, en segundo; la JOC como parte
del conjunto de AC y en ningún momento como un sindicato ni como un partido
político. En tercer lugar, una JOC compuesta por elementos obreros y de Iglesia41.
Por lo tanto, según estos tres parámetros que establece el autor, “la oposición de la
JOC al régimen de Franco no responde siempre al mismo modelo, la mayoría de las
veces no existe una oposición al régimen como tal sino a alguna de sus instituciones”42.
Sí es cierto, señala Sanz, que asistiremos a dos tipos de conflictos de la JOC: los
motivados por la reivindicación de una mayor autonomía obrera frente a las estructuras
de AC y los causados por la participación de la JOC en algunos conflictos sociales.
Las investigaciones de Costa y José L.T. van en la línea de explorar la militancia
radical que busca refugio en estas organizaciones legales. Dichos autores creen que la
radicalización que sufrirán estas organizaciones estará motivada porque albergaran a
militantes de izquierdas que buscaban cobijo en estos movimientos amparados por el
manto del catolicismo: “sospechamos que fueron muchos los militantes obreros, que
procedentes de las centrales sindicales y de los partidos más duramente perseguidos,
40 SANZ FERNÁNDEZ., F., “Algunos conflictos significativos de la JOC con el régimen de Franco” en La oposición al régimen de Franco, pp. 161-172.41 Ibidem, p.163.42 Ibidem.
20
ingresarán a partir de 1948 en estas organizaciones al ver en ellas una actuación más
cómoda; ellos fueron los que crearon las primeras tensiones en el seno de la HOAC”43.
Esta interpretación sigue los análisis iniciados por Berzal sobre el cobijo y el amparo de
estos movimientos a algunos militantes más radicales que veían en estas organizaciones
un lugar seguro desde el que “luchar” sin necesidad de hacerlo desde plataformas
clandestinas.
Estos dos autores trazarán el punto de inflexión en las huelgas de Asturias, estas
fueron las que provocaron las divergencias entre la jerarquía eclesiástica y el gobierno
lo que llevaría a un intento de control y limitación a los militantes de HOAC y JOC44.
Lo más interesante que deja vislumbrar este artículo es la contradictoria tradición
ideológica de la que bebían los movimientos apostólicos: “hay mezcolanzas, marxismo,
sindicalismo revolucionario o anarquismo, lo que dará lugar a importantes
contradicciones con la religión y posteriormente, a crisis morales en los militantes45.
Realmente no ha sido corroborado el papel de determinadas ideologías de
izquierda en los militantes católicos. Sigue sin haber consenso y se siguen denominando
obras y artículos con títulos como La cruz y el martillo de García de Cortázar, quien
encuentra dentro de la AC unas tendencias más colaboracionistas que otras por lo que el
apostolado obrero se verá inmerso entre la clandestinidad y la tolerancia, la sospecha y
la represión. Según García de Cortázar, “el carácter legal y el espíritu contestatario y
juvenil de estas organizaciones atrae la atención de los núcleos de la oposición política,
especialmente de los comunistas que tratarán de aprovechar las condiciones materiales y
su infraestructura para trabajar por sus ideales propios”46.
El cambio significativo se dará en los primeros sesenta debido a varias
circunstancias determinantes: el acercamiento a los medios obreros no católicos, la
colaboración permanente o circunstancial, el reconocimiento e incluso la organización
de huelgas, hicieron posible que la imagen del catolicismo obrero cambiará para la
43 COSTA, J. y L.T., J., “El movimiento obrero español durante la dictadura franquista (1939-1962)” en La oposición al régimen de Franco, pp. 655-679.44 Ibidem, p. 675.45 Ibidem46 GARCÍA DE CORTÁZAR, F., “La cruz y el martillo. La resistencia obrera católica”, en La oposición al régimen de Franco,p.129.
21
sociedad pero sobre todo para el régimen franquista47. Todo esto dará pie a que se les
atribuyan los peores maquiavelismos y maniobras infiltradoras, sobre todo por parte de
la Organización Sindical franquista, que verá con recelo la “impunidad” con la que
actuaban.
El conflicto entre los verticalistas y las organizaciones católicas irá en aumento
durante los años sesenta. Los sindicatos oficiales llamaban a toda la estrategia de los
grupos obreros católicos el “blindaje de la sotana” y trataban inútilmente de
contrarrestar su labor mediante la organización de sus propios cursos de formación
social para intentar copar espacios tradicionalmente pertenecientes a la Iglesia.
También el historiador Hilari Raguer ha estudiado en algunas de sus obras a los
movimientos especializados de AC sobre todo a partir de la celebración del Concilio
Vaticano II, que supondría un balón de oxígeno para los católicos seglares y que daría
lugar a un importante cambio de mentalidad en algunos sectores de la Iglesia española48.
Pero las últimas innovaciones han llegado de la mano del sociólogo Díaz-Salazar,
quien en sus últimos estudios sobre el cristianismo progresista ha empezado a utilizar el
concepto de cultura política aplicable a estos grupos. Según Díaz-Salazar, la existencia
de cristianos de izquierda en España constituye cierta novedad histórica. A diferencia de
otros países, en España no existían socialistas religiosos, “bolcheviques blancos” o
comunistas y anarquistas cristianos como en Francia, Gran Bretaña y todo el centro y
norte del continente europeo49.
Por último, hay que hacer mención a algunas obras que, centradas en la historia
del movimiento obrero durante el franquismo, han incluido a los grupos católicos en su
investigación. Como Babiano, que ha dedicado buena parte de su obra a los cristianos
en el origen de CCOO50. También las obras sobre el Felipe o sobre USO recogen el
importante papel que desempeñaron los cristianos en la puesta en marcha de este tipo de
47 Ibidem, p.132.48 RAGUER, H., “El Concilio Vaticano II y la España de Franco” en Historia y Vida, nº 362, pp.34-69.49 DÍAZ-SALAZAR, R., Nuevo socialismo y cristianos de izquierda, Madrid, Ed. HOAC, 2001.50 BABIANO, J., “Los católicos en el origen de CCOO”, en Espacio, Tiempo y Forma, serie V, Historia Contemporánea 8, 1995, pp.277-293.
22
plataformas políticas y sindicales51.
En cuanto a Aragón, los estudios sobre los movimientos apostólicos son
escasísimos, tan sólo nos encontramos determinadas obras que introducen el papel de
los grupos obreros católicos en sus estudios. Javier Ortega ha trazado el proceso
evolutivo de la Iglesia católica en Aragón durante el siglo XX y en él hace mención a
algunos aspectos sobre los movimientos apostólicos, aunque su trabajo tiene algunas
carencias significativas así como un escaso rigor metodológico52. Otras obras, como la
de Bada53 también incluyen a la HOAC y la JOC pero centrándose en su papel en
partidos políticos y sindicatos.
A modo de conclusiones, sería necesario resaltar que se aprecia, actualmente, una
mayor desideologización en la historiografía sobre la Iglesia. Desde la historiografía
católica se está intentando dar un giro hacia posturas más críticas y contextualizadas en
una perspectiva histórica global. No obstante, a pesar de los avances que se van
produciendo en el tema, la mayoría de tesis corroboran las anteriores sin dejar apenas
nuevas visiones o aportaciones. Los movimientos apostólicos deben ser estudiados
desde una perspectiva comparada con otros grupos de oposición, estableciendo tipos de
acciones, objetivos de las organizaciones y sus relaciones con el poder.
Se necesita también historiadores laicos no relacionados ni vinculados con estas
organizaciones que sepan estudiar desde la distancia y con cierta prudencia a estos
movimientos para llegar a conclusiones reposadas sin tender a posicionamientos
reivindicativos. Deben ser, además, mejor contextualizados y situados en un lugar
privilegiado respecto a otros movimientos sociales que les veían como pertenecientes a
una Iglesia que había estado al lado de Franco desde el comienzo de la guerra civil.
Esto está siendo ya reivindicado por diversos autores como Abdón Mateos: “De
51 GARCÍA ALCALÁ, J.A., Historia del Felipe (FLP, FOC Y ESBA). De Julio Cerón a la Liga Comunista Revolucionaria, Centro de Estudios políticos y constitucionales, Madrid, 2001. Para algunos apuntes sobre el nacimiento de USO véase MARTÍN ARTILES, A., “Del blindaje de la sotana al sindicalismo aconfesional. (Breve introducción a la historia de la Unión Sindical Obrera, 1960-1970). Origen de la USO” en MATEOS, A., y ALTED, A., La oposición al régimen de Franco, pp. 165-188.52 ORTEGA, J., Así en la tierra como en el cielo. La Iglesia católica en Aragón. Siglo XX ., Biblioteca Aragonesa de Cultura, Zaragoza, 2006.53 BADA, J., BAYONA, B., y BETÉS, L., La izquierda aragonesa, ¿de origen cristiano?, Guara Editorial, Zaragoza, 1979.
23
todas formas, la historiografía española necesita seguir profundizando en la verdadera
dimensión –cualitativa y cuantitativa- de la oposición de los católicos al régimen
franquista. Porque, aunque a este respecto mucho se ha avanzado, lo cierto es que se
necesita un análisis reposado de la cuestión que sepa diferenciar entre institución,
organizaciones y miembros de la comunidad católica. Un ejemplo representativo de lo
complejo de esta cuestión, lo tenemos en “movimientos apostólicos” obreros cristianos,
a los que difícilmente se les puede considerar como una oposición obrera al régimen,
por mucho que sus miembros terminaran formando parte de la oposición obrera
antifranquista”54.
Muchos autores, incluso los provenientes de las propias asociaciones, demandan
que el tema debe ser estudiado desde ámbitos laicos y a partir de trabajos locales para
obtener un mejor conocimiento sobre el tema, así lo expresa Francisco Martínez Hoyos
solicitando que sería deseable que los autores de futuros estudios fueran personas
desvinculadas de la Iglesia y no, como hasta ahora, militantes o antiguos militantes de
JOC y HOAC, o ex sacerdotes. Según él, los que se han dedicado a estos temas, por
más que intenten hablar como historiadores, están mediatizados por su pasado55. La
verdad es que la historiografía especialista ha estudiado el tema desde una perspectiva
demasiado militante, como señala Martínez Hoyos.
Las grandes interpretaciones sobre el tema señalan a los movimientos apostólicos
y a la Iglesia disidente como los grandes luchadores por la democracia en España y
como una clara oposición contra la dictadura. Todo esto necesita ser matizado y
corroborado mediante nuevas visiones y con estudios locales rigurosos.
Algunos reconocidos historiadores también solicitan estas investigaciones, como
Ortiz Heras : “la historiografía sobre la Iglesia y sus marcos asociativos, sigue siendo,
en conclusión y pese a los cambios saludables que la han caracterizado en los últimos
tiempos, un terreno singularizado por su carácter incompleto y por el protagonismo de
los historiadores vinculados de una u otra forma a la Iglesia o al catolicismo(…) Lo
cierto es que seguimos muy faltos de trabajos que exploren sistemáticamente las 54 MATEOS, A. y HERRERÍN, Á. (eds), La España del presente: de la dictadura a la democracia , Historia del Presente, monografía nº3, UNED, 2006.55 MARTÍNEZ HOYOS, F., “Cristianos contra Franco en Cataluña” en Historia del Presente, nº 10, 2007, pp. 61-80.
24
vicisitudes asociativas católicas a nivel local”56.
Debe utilizarse la historia local para establecer comparaciones entre provincias; en
algunas la actividad de JOC y HOAC era sumamente intensa, pero en otras sus
actividades se reducían a meras reivindicaciones obreras o a tareas de beneficencia
social, dependiendo siempre de las relaciones entre los movimientos especializados y el
obispo o el arzobispo de turno.
Con esta renovación deberían llegar también estudios que versen sobre aquellos
militantes cómodos en las organizaciones que solían provenir de AC y no buscaban
luchar contra nadie, incluso sobre aquellos dirigentes anticomunistas y franquistas como
pasa con Jesús García Artal y el Padre Lahoz en el caso aragonés. La historiografía ha
tendido a exagerar la militancia comunista de algunos católicos sin acordarse de
aquellos que no lo eran y que sólo buscaban en estas organizaciones un lugar donde
socializarse y tratar con gente de su misma clase.
Por último, debe ser también revisado el carácter “político” de los movimientos
especializados, ya que éstos no disponían de un proyecto político definido y su labor era
meramente evangelizadora. Pero es necesario comprender las interrelaciones que se
producen entre los elementos eclesiales y las fuerzas políticas, es decir, entre los
diversos agentes sociales de la dictadura franquista. Además, los movimientos
apostólicos deben estudiarse por separado para diferenciar entre las acciones, métodos
formativos y militancia en uno y otro caso. Así, con todas estas propuestas,
conseguiremos echar abajo tópicos caducos y producir nuevas investigaciones que
traigan consigo visiones interesantes y novedosas y que corroboren el verdadero papel
de los movimientos apostólicos HOAC y JOC durante el franquismo.
56 ORTIZ HERAS, M., “Sindicatos oficiales y actividad sindical católica” en ORTIZ HERAS, M., Memoria e historia del franquismo, Universidad de Catilla la Mancha, Cuenca, 2005.
25
3. FUENTES
En un trabajo como éste, en el que el componente cultural va a ocupar un
importante lugar, es necesario valorar y comentar las fuentes con las que hemos contado
para su realización. Se trata tanto de revistas y boletines de producción propia de la
HOAC y la JOC, como de diversos informes y documentos cuya autoría desconocemos.
Este desconocimiento impide valorar estas fuentes en su justa medida, pero, a pesar de
ello, la sola existencia de estos documentos y su presencia en los archivos de la HOAC
y la JOC permite hacer algunas consideraciones.
En primer lugar, es necesario precisar de qué tipo de documentos estamos
hablando. Se trata, fundamentalmente, de cursos e informes sobre conflictos laborales,
sindicalismo, organizaciones políticas clandestinas, etc.
Si la redacción de estos documentos proviniese de la propia HOAC o la JOC, esto
significaría la producción de una cultura política propia de tintes muy obreristas, anti-
capitalistas y anti-franquistas. La ausencia de firma se explicaría, entonces, por el
propio contenido de los documentos, pues las organizaciones, al ser legales, no podían
comprometerse incluyendo su sello en informes sumamente críticos con el franquismo.
Aunque estos documentos proviniesen de otras organizaciones, probabilidad más
plausible en muchos casos, la sola presencia de ellos en los archivos de las
organizaciones apostólicas es por sí misma significativa. La lectura de los mismos
habría transmitido una serie de informaciones e ideas que serán de gran utilidad para
nuestro trabajo.
Además, una parte importante del trabajo está basada en correspondencia entre
dirigentes, dirigentes y jerarquía eclesiástica, militantes, etc., y expresan de manera
bastante clarificadora parte de los dilemas que se van planteando a las organizaciones
apostólicas a lo largo de su trayectoria. Dilemas en lo que se refiere al papel que debían
cumplir, o a las relaciones entre las organizaciones, sus dirigentes y militantes con el
régimen, el Sindicato Vertical y la jerarquía, por una parte, y organizaciones
clandestinas, por otra.
Las entrevistas orales también han sido de gran utilidad para captar las
26
motivaciones personales, políticas o religiosas que llevaron a estos católicos a un
determinado posicionamiento ante la dictadura.
Éstos podrían ser los tres tipos principales de fuentes que han sido de utilidad para
este trabajo. Además, se han utilizado otras fuentes más generales, como actas de
congresos, prensa generalista, etc., pero nos parecía necesario hacer un breve
comentario a la naturaleza de las fuentes utilizadas, por el problema que plantean su
autoría y su intención.
27
4. ENFOQUE METODOLÓGICO: DISCURSOS, CULTURA Y
EVOLUCIONES DESDE UNA HISTORIA DE LOS MOVIMIENTOS
CATÓLICOS DE BASE
Tal y como hemos ido adelantando, este trabajo pretende aportar nuevas claves a
la comprensión de la cultura política de los cristianos progresistas y del discurso de
organizaciones como HOAC y JOC. Pero esto no puede significar aislar dichos
componentes de la trayectoria de las organizaciones o de la participación de sus
militantes en fenómenos como el movimiento obrero. Es decir, no se debe caer en el
reduccionismo, en concebir todo como cultura olvidando factores sociales, políticos o
sindicales.
Precisamente, pretendemos integrar todos estos elementos. Unos explican a los
otros: la naturaleza de HOAC y JOC determinó su evolución posterior, enormemente
condicionada por el contexto sindical, por ejemplo. Y las diferentes influencias que
recibió un catolicismo obrerista pero, en principio, profundamente paternalista,
terminaron permitiendo el desarrollo de un discurso particular e, incluso, una cultura
política propia.
En este epígrafe pretendemos exponer nuestros planteamientos y los instrumentos
utilizados para llevarlos a cabo. En primer lugar, dedicaremos atención al concepto de
cultura política para, posteriormente, ir perfilando los principales rasgos de lo que
podría considerarse la cultura política de los cristianos progresistas. Esta cultura
política, entendida como modo de observación e interpretación de la realidad, será
ejemplificada a partir de documentos procedentes, sobre todo, de la JOC.
Pero, además, el conjunto del trabajo se verá salpicado por referencias a la
evolución de los discursos y los planteamientos ideológicos de estos movimientos, ya
que no es posible separar dicha evolución del resto de la historia de los movimientos
católicos de base.
¿QUÉ ES UNA CULTURA POLÍTICA?
El primer paso a emprender para el desarrollo del siguiente epígrafe, útil para el
conjunto del trabajo, es preguntarse si podemos hablar de cultura política en el caso de
28
los cristianos de izquierdas, justificando la respuesta dada. En caso afirmativo,
deberemos entonces proceder a definir dicha cultura política para que se ajuste a lo que
entendemos como tal, aunque teniendo siempre en cuenta que para un análisis de este
tipo lo que se exponen son tipos ideales, y no una descripción exacta de una realidad
que se revela como variante, heterogénea y compleja.
Por lo tanto, nos encontramos con la necesidad previa de definir el concepto de
“cultura política”. Para el historiador, el interés en definir la cultura política de una
sociedad, una clase social o un grupo de individuos determinado reside en poder
explicar las motivaciones que mueven a dichos grupos a una determinada actitud
política. Es decir, no nos restringiremos al ámbito de la “acción política”, sino que
hablamos, en un sentido amplio, no sólo de la participación activa, sino también la
actitud ante el sistema político, o incluso la indiferencia o la pasividad. Todos estos
grados de participación política dependen de una serie de factores, que buscamos
explicar a partir de la cultura política.
El concepto ha evolucionado mucho desde que fuera enunciado por Gabriel
Almond y Sidney Verba en 1963 en La cultura cívica. Esta definición fue sujeta a
crítica y ha sido revisada desde entonces, ampliando tanto su objeto de estudio como el
enfoque dado al estudio de las culturas políticas. En el caso que nos ocupa, esta
definición es demasiado restrictiva, ya que habla de la cultura política “de una nación” y
“se refiere a orientaciones específicamente políticas, posturas relativas al sistema
político y sus diferentes elementos, así como actitudes con relación al rol de uno mismo
dentro de dicho sistema”57. Esto incluye el sistema político “generado”, es decir, el
sistema completo, que incluye sentimientos como el patriotismo o el desprecio por lo
propio, los conocimientos y valoraciones sobre la nación y el sistema político. Se
incluyen también las orientaciones hacia “uno mismo” como elemento político activo.
En cualquier caso, lo necesario aquí es definir qué entienden por “sistema político”
Almond y Verba. Así pues, los componentes de dicho sistema serían:
1. Roles o estructuras específicas, como los cuerpos legislativos, ejecutivos o
burocráticos
57ALMOND, G. y VERBA, S., “La cultura política” en ALMOND, G. et alii., Diez textos básicos de ciencia política, Barcelona, Ariel, 1992, p. 179.
29
2. Los titulares de dichos roles
3. Principios de gobierno, decisiones o imposiciones de decisiones públicas y
específicas58
Si bien la identidad que vamos a analizar incluye la percepción que el individuo
tiene sobre todos estos elementos, no existe un posicionamiento claro respecto a un
sistema político ideal o deseado, por las razones que más adelante explicaremos.
Además, los planteamientos de estos militantes cristianos de izquierdas incluyen
aspectos mucho más amplios de la realidad, por lo que la definición de Almond y Verba
es insuficiente para nuestro análisis.
Éste es un elemento, el carácter restrictivo de la definición enunciada por Almond
y Verba, del que se han ocupado diversos autores. Sin embargo, no es éste el único
aspecto de la definición de Almond y Verba que ha sido criticado o revisado, pero para
el caso que nos ocupa nos centraremos únicamente en aquellos aspectos que afectan
directamente a la definición de la cultura política de los cristianos de izquierda.
Ya hemos explicado qué entienden Almond y Verba por “sistema político”, pero
es necesario aclarar también en qué sentido emplean el concepto de cultura: “en uno
solo de sus muchos significados: el de orientación psicológica hacia objetos sociales”59.
Es decir, podemos equiparar este sentido de cultura al de “significado que le atribuimos
al entorno, al cuerpo, a las cosas y a los demás, contemporáneos, antepasados o futuros,
visibles o invisibles”, y resumir la cultura en el acto de “dar significado, ese empeño en
el que insistió Max Weber”60. Fueron Alfred Kroeber y Clyde Kluckhohn los primeros
en subrayar deliberadamente esta dimensión simbólica, en 1952, al definir la cultura
como un “sistema de significados, actitudes y valores compartidos, así como de formas
simbólicas a través de las cuales se expresa y se encarna”. En esta definición las
instituciones quedan excluidas de forma deliberada, pero en cualquier caso lo
importante es el “énfasis deliberado, también weberiano, en la dimensión significativa y
simbólica como lo propio de la cultura”61.
58Ibídem., p. 180-181.59Ibidem., p. 180.60PONS, A. y SERNA, J., La historia cultural. Autores, obras, lugares, Madrid, Akal, 2005, p. 8 y 9.61Ibidem., p. 14.
30
Esta definición es perfectamente útil para nuestro cometido, ya que la dimensión
simbólica que toda visión de la sociedad tiene queda acentuada en este caso por el
componente religioso. Cuando existe una cultura política fuerte y definida estas
interpretaciones de la sociedad que todo ser humano va forjando a lo largo de su vida
adoptan un carácter que podríamos calificar como “sacralizado”, adquiriendo el rango
de elemento identitario dentro de dicha cultura política. Consideremos o no que los
cristianos de izquierda tienen una cultura política definida, es indudable la existencia de
una interpretación concreta de la realidad, que parte de su fe religiosa y se complementa
a través de la evolución particular de estos grupos y sus contactos con otras culturas
políticas.
Volviendo a la definición de “cultura política” elaborada por Almond y Verba, y
tal y como decíamos, otros aspectos de la misma han sido criticados por diversos
autores. Por ejemplo, el poder causal y explicativo atribuido a la cultura política, ya que
a partir de los planteamientos de Almond y Verba ésta parecía ser una mera variable
dependiente de la estructura política62. Muchos otros aspectos de este concepto han sido
revisados, pero, para lo que nos interesa, nos centraremos fundamentalmente en la idea
de una cultura política nacional, unitaria y global. Para numerosos analistas Almond y
Verba establecerían a partir de esta idea una teoría del consenso, que olvidaría las
divisiones sociales y culturales fundadas en la clase, la raza o el género. Es decir, las
distintas “subculturas políticas” que cohabitan en un mismo estado o nación, y que se
originan no sólo a partir de distintos grupos sociales sino también debido a las
diferentes evoluciones y desarrollos de sus tradiciones políticas y culturales.
En este sentido, la definición que realiza Serge Bernstein es mucho más
satisfactoria, por ser más abierta y dinámica. Bernstein admite la definición enunciada
por Jean-François Sirinelli, para quien la cultura política es “une sorte de code et d'un
ensemble de référents, formalisés au sein d'un parti ou plus largement diffus au sein
d'une famille ou d'une tradition politiques”63. Si bien para nuestro caso las categorías de
“partido” y “tradición política” no son válidas, veremos cómo los elementos que
Bernstein considera parte de una cultura política sí son útiles para nuestro análisis. Por
62DE DIEGO ROMERO, J. , “El concepto de «cultura política» en ciencia política y sus implicaciones para la historia”, Ayer 61/2006 (1), p. 239-240.63SIRINELLI, Jean-François (Dir.), Histoire des droites, t. 2, Cultures, Paris, Gallimard, 1992, p. III-IV .
31
el momento, lo importante es lo que Bernstein destaca de esta definición: “d'une part,
l'importance du rôle des représentations dans la définition d'une culture politique qui en
fait autre chose qu'une idéologie ou un ensemble de traditions; et, d'autre part, le
caractère pluriel des cultures politiques à un moment donné de l'histoire et dans un pays
donné”64. Es decir, Bernstein señala el componente simbólico como lo fundamental de
una cultura política, coincidiendo así con la definición de “cultura” que hemos dado
anteriormente. Además, soluciona uno de los problemas que nos ocasionaba la
definición de “cultura política” de Almond y Verba, al señalar el carácter plural de las
culturas políticas en una sociedad en un momento dado de la historia. Esto abre la
posibilidad de hablar de “cultura política de los cristianos de izquierda”, aunque será
necesario analizar qué componentes forman parte de una cultura política en la
conceptualización de Bernstein para determinar si nuestro caso se ajusta a su definición.
Una de las características que Bernstein señala es la existencia de “racines
philosophiques qui traduisent une conception globale du monde et de son évolution, de
l'homme et de la société. Bien entendu, ces racines ne sont clairement connues qu'au
niveau d'une mince élite intellectuelle et, même au sein de celle-ci, elles font rarement
l'objet d'un discours explicite. Mais elles pénètrent dans la masse du groupe qui se
réclame de cette culture politique sous la forme d'une vulgate et surtout de l'affirmation
des conséquences pratiques à tirer des prémisses philosophiques ou doctrinales”65. En
este caso concreto, dichas “raíces filosóficas” que sólo una élite comprendería en
profundidad estarían representados por la lectura reflexiva de los Evangelios, así como
la lectura de distintos textos sobre asuntos sindicales, políticos o sociales. La gran
mayoría de estos cristianos asumirían la cultura política conformada a partir de estas
lecturas y reflexiones a través de los numerosos cursillos que se impartían en HOAC y
JOC, de la lectura de sus boletines y de otras obras que circulaban entre los diversos
grupos cristianos de base.
De estos fundamentos filosóficos y de una interpretación determinada de la
historia y la sociedad surge una “définition d'un régime idéal qui leur est adéquat. Le
64BERNSTEIN, S., “La culture politique”, en RIOUX, P. y SIRINELLI, J-F., Pour une histoire culturelle, Paris, Ed. du Seuil, 1997. url: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/xxs_0294-1759_1992_num_35_1_2567, p. 372. Consultado el 28 de mayo de 2010.65BERSNTEIN, S., “L'historien et la culture politique” en Vingtième Siècle. Revue d'histoire. N°35, juillet-septembre 1992, p. 69.
32
système politique conçu dans cette perspective n'est jamais vu comme un simple
agencement de pouvoirs, mais comme la traduction au plan étatique des principes
théoriques posés”66. En este caso, el sistema ideal estará representado por el Reino de
Dios en la tierra, interpretado como un objetivo a alcanzar en el mundo terrenal, y no
tras la muerte. A esta concepción de un Reino de Dios caracterizado por la justicia y la
comunión de bienes se sumarán los presupuestos propios de otras culturas políticas,
dando lugar a diversos proyectos de “sociedad ideal” dentro de estos cristianos de
izquierda, todos ellos con marcados tintes socialistas, comunistas, e incluso anarquistas,
como veremos más adelante.
Este proyecto de sociedad ideal depende de los valores que conforman una cultura
política, y que son, al mismo tiempo, los que determinan la representación que se hace
de la sociedad presente. Esta interpretación de la realidad es expresada a través de una
serie de símbolos, ritos y, sobre todo, un vocabulario propio, constituyendo así “un
langage codé qui renseigne d'emblée sur l'appartenance de ceux qui les emploient et
évoquent, sans qu'il soit besoin d'expliciter davantage tous les autres éléments de la
culture politique concernée”67. En el caso del lenguaje de estos cristianos de izquierda
encontramos, al igual que en su concepción de la sociedad presente y futura, una gran
influencia de otras culturas políticas de la izquierda. Así, por ejemplo, el lenguaje
marxista se mezcla con el religioso: “el amor al Hombre es central en el mensaje
evangélico (…). En este momento histórico concreto, el único camino, la única
expresión válida del amor del hombre es la participación seria en la lucha de clases,
único camino de liberación para la clase explotada”68.
Es precisamente la influencia recíproca entre culturas políticas otro de los
elementos que Bernstein señala, así como el carácter evolutivo de las culturas políticas.
Esta evolución se da a partir de dicha retroalimentación y de la adaptación a la
coyuntura histórica de cada momento, adaptación sin la cual una cultura política está
condenada a desaparecer. Esta influencia de otras culturas políticas es muy clara en el
caso de los grupos de cristianos progresistas, dado que los contactos con diversas
corrientes de la izquierda serán cada vez más frecuentes a medida que avance la
66Ibidem, p. 69.67Ibidem, p. 71.68Archivo JOC Huesca, Asuntos religiosos: Contenido de la evangelización, p. 2.
33
dictadura, y esta relación intelectual y la doble militancia que se dio influyeron
enormemente en el desarrollo de la cultura política que vamos a describir.
En resumen, y a modo de recapitulación de todos los elementos expuestos,
Bernstein afirma que “la culture politique telle qu'elle apparaît à l'historien est un
système de représentations fondé sur une certaine vision du monde, sur une lecture
signifiante, sinon exacte, du passé historique, sur le choix d'un système institutionnel et
d'une société idéale, conformes aux modèles retenus, et qui s'exprime par un discours
codé, des symboles, des rites qui l'évoquent sans qu'une autre médiation soit nécessaire.
Mais ce système est porteur de normes et de valeurs positives pour celui qui adhère à
cette culture, et constitue ainsi l'aune à laquelle il mesure la validité de toute action et de
toute position politique”69.
Ya hemos señalado los principales elementos de lo que, según Serge Bernstein, es
una cultura política. Hemos comprobado que, efectivamente, encontramos estos rasgos
entre la cosmovisión de los cristianos de izquierda, por lo que podemos afirmar que esta
representación del mundo es una cultura política. Sin embargo, es necesario aún
preguntarse qué utilidad puede tener para el historiador definir la cultura política de un
grupo determinado en un momento dado de la historia. En este caso concreto, resulta de
interés preguntarse por la evolución que llevó a unas organizaciones como HOAC y
JOC, creadas como instrumentos del régimen franquista, a terminar posicionándose en
argumentos opuestos al mismo y a la jerarquía eclesiástica más reaccionaria.
Más concretamente, se trata de encontrar las motivaciones que llevan a los
individuos a la acción y a un determinado comportamiento político. Sin embargo, no
podemos olvidar que la cultura política no es una llave universal para comprender estas
motivaciones, sino que se trata de un elemento entre otros con los que se combina para
llevar a los individuos a la militancia activa, la crítica del sistema político o la
pasividad70.
Además, es necesario tener claro que los elementos que serán descritos a
continuación no son en realidad homogéneos, y, sobre todo, que esta cultura política
evolucionará con el tiempo hacia diferentes direcciones. Estos cristianos de izquierdas 69BERNSTEIN, 1992, p. 71.70Ibidem, p. 75-76.
34
terminarán militando en muy diferentes partidos y sindicatos, o creando nuevas
organizaciones que respondieran mejor que las ya existentes a su idea de la revolución o
de la democracia. Como señala Bernstein, la cultura política no es el único factor
movilizador, por lo que es necesario tener siempre presente el contexto histórico en el
que esta militancia se desarrolló.
CONTEXTO HISTÓRICO
A lo largo de la década de 1960 se dio en España la conjunción de una serie de
factores que permitió la colaboración entre cristianos y diversas corrientes de la
izquierda. Entre estos factores podemos citar la Política de Reconciliación Nacional
lanzada por el Partido Comunista en 1956, que llamaba a la colaboración entre todas las
fuerzas que tuvieran como objetivo acabar con la dictadura franquista; el papel de
suplencia que jugaron HOAC y JOC como organizaciones obreras (no sindicatos), y la
evolución de los planteamientos de estas dos organizaciones y sus militantes.
Con “función de suplencia” lo que pretende expresarse es el papel que jugaron
estas organizaciones de apostolado seglar en la conformación de una cultura obrera y
sindical, posteriormente también política, al ser las únicas organizaciones obreras
legales. Como decimos, es importante comprender que no se trataba de sindicatos, y que
nunca tuvieron la intención de jugar dicho papel, pero lo cierto es que muchos de sus
militantes participaron activamente en la lucha clandestina contra la dictadura,
fundamentalmente por medio de huelgas, formación de comités de empresa clandestinos
y fundación de nuevos partidos políticos y sindicatos. Además, la disposición de toda
una infraestructura en forma de locales y órganos de prensa no sujetos a la censura por
formar parte de la prensa de la Iglesia jugó también un importante papel en la
reorganización del movimiento obrero. De hecho, el último de los elementos citados, la
prensa de HOAC y JOC (¡Tú! y Juventud Obrera, respectivamente), será uno de los
terrenos en los que el enfrentamiento con el régimen y la jerarquía eclesiástica se
manifieste más claramente, tal y como veremos más adelante.
Lo importante en este caso es la formación de una cultura política y sindical
particular, que se desarrolló a partir de la peculiar religiosidad de estos grupos y de los
métodos formativos llevados a cabo. Entre estos últimos jugó un papel fundamental el
35
“Ver, Juzgar y Actuar”, introducido por la JOC internacional y trasladado
posteriormente a la HOAC y al resto de ramas y especializaciones de Acción Católica
(AC). La “Revisión de Vida Obrera” y el método de encuesta fomentaban también la
reflexión de los militantes. Dado que, como hemos señalado, se trataba de las únicas
organizaciones legales en las que los trabajadores podían reunirse y reflexionar sobre
sus problemas, es necesario tener en cuenta no sólo a los militantes propiamente dichos
de HOAC y JOC, sino también a lo que ellos llamaban “influenciados”. Era frecuente
invitar a compañeros de trabajo a las reuniones y asambleas que se celebraban, y los
locales de HOAC y JOC o de las propias parroquias eran cedidos para reuniones de
trabajadores, con lo que el contacto entre militantes católicos y trabajadores con una
cultura sindical y política de izquierdas era constante. Así pues, la cultura política a
analizar es un producto de la unión entre la religiosidad que vamos a describir y la
cultura política marxista, hablando en términos generales.
Siguiendo a Bernstein “la coexistence côté à côté, au sein d'une même société,
d'une pluralité de cultures a pour effet de provoquer entre elles un jeu d'influences
réciproques dont aucune ne sort indemne”71. Para que este proceso de influencia
recíproca tenga lugar es necesaria una actitud dialogante por ambas partes. Ya hemos
citado la Política de Reconciliación Nacional del PC, y en el caso de HOAC y JOC,
aunque en un principio se rechace el marxismo, posteriormente encontramos la voluntad
de asumir las “partes de verdad” existentes en otras ideologías. Así, se multiplicarán los
estudios sobre la relación entre marxismo y cristianismo, y muchos militantes cristianos
sufrirán en los años 70 una crisis de identidad que les llevará a abandonar la militancia
en HOAC y JOC en favor de otras organizaciones.
La preocupación por el tema de las relaciones cristianismo-marxismo era
constante y, por ejemplo, en un documento de la Comisión Diocesana de la JOC de
Huesca se aborda esta relación con el objetivo de analizar “lo que en el Marxismo puede
ser aceptable para un cristiano, distinguiéndolo de lo que nunca se podrá aceptar si se
quiere mantener la identidad cristiana”72. El documento aborda aspectos como la crítica
de la alienación religiosa y el ateísmo marxista, el materialismo dialéctico e histórico, la
crítica del capitalismo, la dictadura del proletariado o la concepción marxista del 71BERNSTEIN, 1992, p. 75.72Archivo JOC Huesca, Asuntos religiosos: Marxismo y cristianismo, sin fecha, p. 1.
36
hombre, planteando preguntas, más que respuestas, sobre la posible relación entre
marxismo y cristianismo.
Lo que se dará en los años 70 será la participación de estos cristianos junto al
resto de las fuerzas de izquierda en la lucha antifranquista y en el movimiento sindical.
Pero ya según Felipe González en 1976 “no se pueden identificar ni con los socialistas,
ni con los comunistas, aunque están alineados con unos y con otros. Los católicos
progresistas constituyen un sector con personalidad propia que está en la base de ciertos
movimientos, sindicatos y partidos y hay que tenerlos en cuenta”73.
Por ello, vamos a tratar de definir esta personalidad propia a partir de las fuentes
de las que beben: su religiosidad particular y el diálogo que se da con diversas
corrientes de la izquierda. Nos referiremos aquí a los cristianos que realizan su actividad
en el seno de parroquias y comunidades cristianas de base, y además militan en
organizaciones de izquierda. Sin embargo, nos centraremos preferentemente en el
ámbito obrero, excluyendo por lo tanto otro tipo de movimientos como el estudiantil, en
el que también se encuentra presente Acción Católica a través de su Juventud Estudiante
(JEC), y donde se dan fenómenos similares de colaboración con la izquierda (el mejor
ejemplo es el Frente de Liberación Popular (FLP). Aunque muchos de los
planteamientos teóricos que vamos a presentar se encuentran también en otros
movimientos, el desarrollo de una potente identidad obrerista obliga a centrarse en el
mundo del trabajo.
LA CULTURA POLÍTICA DE LOS CRISTIANOS DE IZQUIERDA
La política tiene siempre una base cultural, entendiendo por “cultura” el
significado otorgado al mundo que nos rodea. Como definición en la que basarnos
podemos fijar la ofrecida por Alfred Kroeber y Clyde Kluckhohn en 1952 en Culture: A
Critical Review of Concepts and Definitions, ya citada anteriormente. Como hemos
dicho, lo importante de esta definición es la dimensión simbólica otorgada por Kroeber
y Kluckhohn a la cultura, y que nos permite afirmar que la cultura se compone de un
conjunto de mentalidades, sentimientos, actitudes, valores, motivaciones y prácticas. La
identidad política y la mayor o menor motivación a la acción política dependen de esta
73DÍAZ-SALAZAR, R., Nuevo socialismo y cristianos de izquierda, Madrid, de. HOAC, 2001, p. 35-36.
37
manera de ver e interpretar la realidad, en la que juega un papel fundamental el proceso
de socialización a través de diversos canales.
Dicho proceso de socialización determina, junto a otros elementos de nuestra
trayectoria vital, toda cultura política, y esta socialización se realiza a través de los
grupos a los que pertenecemos a lo largo de nuestra vida: siguiendo los señalados por
Bernstein, se trataría de la familia, el sistema escolar y universitario, el Ejército, el lugar
de trabajo, los medios de comunicación y los grupos políticos y asociaciones varias a las
que pertenecemos o con los que nos relacionamos. Bernstein señala que estos canales de
socialización no crean cultura política a través del adoctrinamiento, sino que la
interacción entre ellos es complicada, en ocasiones contradictoria, y que es la mezcla de
todos esos valores, normas y modos de razonamiento, finalmente interiorizados, la que
termina por originar una cultura política determinada74.
Entre los canales de socialización citados, si bien todos juegan un papel en la
conformación de una determinada cultura política, los que nos interesan son,
fundamentalmente, los grupos y asociaciones a los que pertenecemos. Los grupos
religiosos llevan a cabo una socialización muy potente, especialmente si ésta se realiza
en las primeras etapas de la vida y asumimos sus planteamientos de manera profunda.
Por ello analizaremos cómo un tipo peculiar de socialización religiosa, llevada a cabo
por todos estos movimientos cristianos, termina por originar una cultura política con
tintes de izquierda.
En términos sociológicos, siguiendo a Max Weber, este tipo de socialización
religiosa genera una “afinidad electiva” con culturas políticas y organizaciones de
izquierda, que se manifiesta de distintas formas:
a) producción de cultura política
b) opción por organizaciones de izquierda ya existentes
c) asunción de culturas políticas reelaborándolas desde la propia convicción
religiosa
74BERNSTEIN, S., “L'historien...”, p. 74 y BERNSTEIN, S., “La culture politique” en RIOUX, P. y SIRINELLI, F., Pour une histoire culturelle, Paris, Ed. du Seuil, 1997, p. 379.
38
d) creación de iniciativas ciudadanas (partidos, sindicatos, movimientos, etc.)75
Para que dicha “afinidad electiva” con corrientes de izquierda se haga posible es
necesario el proceso ya explicado: una religiosidad particular, la asunción de unos
métodos formativos que permiten la creación de una conciencia crítica y reflexiva, y el
contacto con otras culturas políticas. Por el momento vamos a centrarnos en cómo de
los elementos de dicha religiosidad se derivan otros que terminan conformando la
cultura política a definir.
Dualismo conciencia cristiana – conciencia política
Uno de los primeros aspectos a considerar, clave en la identidad de estos
cristianos, es el hecho de que son políticamente de izquierdas a través de de su identidad
religiosa, no independientemente ni al margen de ella. Es fundamental comprender no
sólo cómo es la fe la que lleva a la acción política, sino también que este compromiso
religioso debe acompañar al cristiano en todos los ámbitos de su vida cotidiana, y no
únicamente en lo que se refiere a las celebraciones religiosas. De hecho, los métodos
formativos de HOAC y JOC, aspecto fundamental de estas organizaciones, llevaban a
cabo una pedagogía religiosa destinada a impedir ese dualismo entre conciencia
cristiana y conciencia política, desarrollada por teólogos y dirigentes como Tomás
Malagón, Ricardo Alberdi o Fernando Urbina. Se resaltaba la importancia de la
aportación propia de los cristianos al mundo sindical y político, ya que el Evangelio y la
fe religiosa aportan criterios valorativos que pueden traducirse en una determinada
acción social.
Esto nos lleva a otro de los puntos fundamentales en la identidad de los cristianos
de izquierdas, pues esta aportación propia al mundo político y sindical no significa que
del cristianismo pueda deducirse una opción política concreta. De esto se extrae una
fuerte defensa de la aconfesionalidad de los partidos y sindicatos fundados por
cristianos, fundamentada teológicamente. El cristianismo es una religión, no una
ideología, por lo que no debe extraerse de él ningún programa concreto, que lo
desvirtuaría. Dios, al dar a los seres humanos el libre albedrío, respeta implícitamente
las leyes y las formas de organización que se dan, por lo que no interviene ni dicta
75DÍAZ-SALAZAR, R., Op. cit., p. 42.
39
ningún sistema concreto. Tampoco el Evangelio ofrece ninguna solución de tipo técnico
a los problemas sociales y económicos de la Humanidad, por lo que no se puede deducir
de él ningún programa ni caracterizar a ningún régimen como más o menos “cristiano”.
De esta última idea se deriva que la Iglesia no deba identificarse con ningún
régimen político, posición que será defendida no sólo durante el franquismo sino
también durante la transición a la democracia, durante la cual muchos de estos cristianos
defenderán la necesidad de la separación entre la Iglesia y el Estado, o rechazaron el
proyecto de una democracia cristiana. En palabras de Eugenio Royo, presidente
nacional de JOC entre 1956 y 1959 y fundador de USO, “la acción temporal es de libre
elección y personal responsabilidad (…). La Iglesia no puede enfeudarse con ningún
régimen ni organización temporal, aunque se llame cristiana”76.
Lógicamente, durante el franquismo esta idea llevó a criticar a la “Iglesia de la
Cruzada” por su identificación total con el régimen franquista, que se situaba además
del lado de la clase explotadora. Esta crítica se hizo progresivamente más abierta y, por
ejemplo, en una carta dirigida a los obispos por 27 comunidades cristianas de Barcelona
con motivo del Estado de Excepción en toda España en 1969, los autores del texto se
preguntan por qué los católicos podían continuar reuniéndose los domingos en la
Eucaristía, por qué las publicaciones de la Iglesia no habían sido suspendidas y, en
definitiva, por qué la Iglesia continuaba siendo la única “asociación” no estatal no
afectada por el Estado de Excepción. La respuesta es clara para estos cristianos, que
afirman que “tal situación legal, las actuaciones y silencios de la Iglesia, ¿no será la
constatación más evidente de que estamos, en general, al lado de los poderosos,
apoyando consciente o inconscientemente su política de opresión?”77.
Así pues, como vemos, este aconfesionalismo de las opciones políticas de los
cristianos no excluye la crítica de la realidad política española. Además, la autonomía
de lo político respecto de la religión permitía legitimar las opciones revolucionarias y
anticapitalistas de personas religiosas, frente al integrismo nacionalcatólico o,
simplemente, la tradicional vinculación de la religión católica a opciones políticas
conservadoras.76ROYO, 1964, citado en DÍAZ-SALAZAR, R., Op. cit., p. 83.77Archivo JOC Huesca, Caja 5, carpeta 2.3: Manifiestos y reflexiones cristianas ante situaciones políticas, ca. 1976, “Carta abierta a nuestros obispos”, 1969.
40
Como decíamos, esto no quiere decir que del cristianismo se deduzca
automáticamente una opción política de izquierdas, pero en este caso concreto la
inspiración y la socialización religiosa llevan a un compromiso temporal que se expresa
a través de organizaciones políticas y sindicales de izquierda. Estos cristianos no parten
de posturas de izquierda, que de hecho rechazan en muchos aspectos, pero en su
evolución llegarán a asumir mejor el marxismo y el anarquismo, integrándose en
organizaciones de este tipo e intentando introducir en ellas la inspiración cristiana78.
Esto se hizo posible gracias a los cambios que se dieron en el ámbito religioso, de tipo
social -implantación del catolicismo entre la clase obrera-, cultural -diálogo con diversas
corrientes intelectuales de izquierda-, o relativos a la pedagogía religiosa -leer y meditar
los Evangelios desde la realidad social, con una reflexión propia y no aceptando unos
postulados dados-, entre otros.
Además, según la concepción de Weber “el cristianismo es una religión
intramundana que contiene un mensaje ético-profético de transformación social”, por lo
que “éste puede inspirar y dirigir la búsqueda de mediaciones económicas, culturales y
políticas para realizar sus valores y orientaciones de fondo en cada coyuntura
histórica”79. Es decir, la conexión entre cultura religiosa y cultura política se expresa a
través de la búsqueda de dar forma concreta a la inspiración cristiana, dando lugar en
este caso a una cultura política o sindical, y a las diferentes formas en que ésta se
expresa, y las cuales ya hemos citado en páginas anteriores (militancia en partidos ya
existentes, creación de nuevos sindicatos, etc.). Así pues, la producción de iniciativas
ciudadanas como FLP, comisiones obreras, Frente Obrero, etc., no debe interpretarse
como un producto directo de su cultura religiosa, sino como un producto indirecto de su
búsqueda de un medio laico de llevar su inspiración religiosa a la política o al
sindicalismo.
Esta inspiración cristiana se encuentra más o menos presente según los casos.
Todos los movimientos socializan políticamente a sus miembros desde una inspiración
cristiana, pero unos con mayor intensidad que otros, o dando mayor presencia pública a
dicho componente cristiano. Así, por ejemplo, la inspiración cristiana es mucho más
visible en HOAC que en JOC, y del primero surgirá un sindicato confesional, la 78DÍAZ-SALAZAR, R., Op. cit., p. 49.79Ibidem., p. 46
41
Federación Sindical de Trabajadores (FST), mientras dirigentes y militantes de JOC
fundarán la Unión Sindical Obrera (USO), aconfesional, aunque más adelante la
aconfesionalidad se afirme en todos los casos. Sin embargo, esta aconfesionalidad o
autonomía de lo temporal no implicaba la pérdida de la inspiración cristiana, que es lo
que imprimía la particularidad a esta cultura política.
Efectivamente, Díaz-Salazar sostiene que una peculiar religiosidad favoreció una
determinada cultura y acción políticas. Por ello, es necesario definir esa religiosidad
para comprender la particular cultura política a la que dio lugar, pues de muchos de los
elementos clave de esta religiosidad se derivan otros de la identidad política de los
cristianos de izquierda. Esta religiosidad se halla influida, a su vez, por desarrollarse
entre la clase obrera y por el diálogo con el marxismo y otras ideologías de izquierdas.
Por ello podemos hablar, desde la sociología, de religiosidad obrera, religiosidad
proletaria, o religiosidad del compromiso80, incluyendo en esta última expresión a los
intelectuales y profesionales de clases medias que se integran en este cristianismo de
liberación, a pesar de que, como hemos señalado, los excluiremos del análisis. Esta
religiosidad constituye una innovación religiosa que explícitamente intentaba superar el
tradicional rechazo de los trabajadores hacia una religión burguesa e individualista.
Las fuentes en las que se basará el análisis, tanto el nuestro como el de las fuentes
secundarias consultadas, son variadas. Entre ellas podemos destacar los textos
fundacionales que describen la finalidad de estos movimientos, los planes de formación
de HOAC y JOC, autobiografías y memorias de militantes y dirigentes, o cursillos y
estudios que se elaboraban sobre temas sindicales, políticos y sociales. En cuanto a este
último tipo de documentos, es necesario resaltar la importancia del archivo de la JOC de
Zaragoza, donde encontramos gran cantidad de documentos que tratan aspectos como
conflictos sindicales, la sociedad de consumo, el capitalismo, etc.
Religiosidad
Como decíamos, para comprender esta peculiar cultura política y sindical es
necesario en primer lugar tratar de definir la religiosidad que la inspira. Para ello
analizaremos sus principales rasgos, y la concepción de la realidad que de ellos puede
80Ibidem,p. 49.
42
deducirse. Esta cosmovisión es parte fundamental de toda cultura política, como ya
hemos indicado.
Centralidad de la fe en Dios
Estos cristianos conciben a Dios como un ser con un plan sobre la historia, plan
que debe ser llevado a cabo por el hombre. Por ello, estos cristianos miran la realidad
con los ojos de Dios, la juzgan desde ellos y la transforman según la voluntad divina
(Ver-Juzgar-Actuar), la cual tiene como centro construir una fraternidad y una justicia
universales. Esto permite desarrollar la defensa de un igualitarismo socio-económico
radical y rechazar el modelo capitalista de propiedad, producción, distribución y
consumo de bienes. Así, la lucha por la justicia se convierte en la obligación de estos
cristianos, además de ser el medio por antonomasia que tienen para revelar el amor de
Dios al mundo.
Unión consustancial entre adoración a Dios y liberación de los oprimidos
En el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo queda expresado cómo la
adoración a Dios debe expresarse a través de la liberación de los oprimidos, es decir, los
pobres. Estos quedan así sacralizados, pues en ellos está un Dios crucificado y sufriente
que desea como culto la liberación de las opresiones y carencias de los empobrecidos.
Además, el propio Jesús comunica que su misión es “poner en libertad a los oprimidos”,
lo cual se convierte en el centro de la identidad de estos cristianos. El compromiso por
esta liberación se convierte así en la misión religiosa a llevar a cabo a través de su
acción.
Así, “bienaventurados los pobres, porque vuestro es el Reino de Dios” no implica
aceptar la pobreza para verse compensados en un futuro Reino de Dios, sino que “al
entrar la pobreza en grave contradicción con la justicia y por lo tanto con el
advenimiento del Reino”81 son bienaventurados los pobres que luchan por salir de su
situación y no quienes se resignan ante una situación que en ningún caso provendría de
un orden natural impuesto por Dios.
En cuanto a la liberación que Jesús vino a llevar a cabo, no sólo su crucifixión se 81COMÍN, A.C., Fe en la tierra, Bilbao, 1975, citado en ÁLVAREZ ESPINOSA, D.F., Cristianos y marxistas contra Franco, Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 2003, p. 266.
43
identifica como práctica liberadora, sino también su mensaje de denuncia profética y su
oposición a los poderes políticos y religiosos. Éste será un elemento fundamental para
los cristianos de izquierdas, teniendo como figura central no sólo a un “Jesús obrero”,
sino también a una especie de “Jesús revolucionario”, que se enfrentó a los poderes de
su época y que legitima por lo tanto para hacer lo propio contra el sistema capitalista y
el régimen franquista.
Reino de Dios en la tierra como meta
No se trata del Reino de Dios como salvación eterna tras la muerte, sino que esta
meta debe conseguirse ahora y en el mundo terrenal. Así se expresaba en los primeros
planes de formación de la HOAC, en los que se hablaba de “Reino Eterno, pero
terreno”. Este Reino de Dios consistía en crear el máximo nivel posible de bienes en
común, con lo que el ideal apostólico de la comunión de bienes en pequeñas
comunidades es trasladado a todo el orden socio-económico. Podemos así explicar la
afinidad que se dará a finales de los años 60 y durante los 70 entre algunos de estos
sectores cristianos y el socialismo autogestionario o el comunismo libertario.
Además, ya que la fe debe mover a la acción, el cristiano debe luchar por la
consecución de este Reino de Dios en la tierra, en el que deberá imperar la Justicia. Por
lo tanto, la lucha contra las injusticias se convierte en un imperativo,
independientemente de las consecuencias o sacrificios que dicha lucha conlleve.
Testimonio de vida a través de la acción
Estos cristianos tienen la obligación de expresar su compromiso a través de la
acción real, más que de la palabra. Esto se realiza optando por la pobreza, ya que el
propio Jesús se encarnó entre los pobres y asumió su condición con dignidad. Imitar a
Jesús en este aspecto es el camino para convertirse en sujeto de la propia emancipación,
y el Evangelio sería el portador de este mensaje para los oprimidos, al anunciarles esta
posibilidad.
Todo esto permitirá la dignificación de la condición obrera, al convertir a los
oprimidos en protagonistas y agentes de su emancipación. De aquí se deriva además
cierto rechazo a los líderes y a la idea de una vanguardia proletaria que debería guiar al
44
resto de la clase obrera en el camino hacia su emancipación (USO). Por ello, algunas de
las iniciativas creadas por los cristianos más radicales tendrán un marcado carácter
horizontal, asambleario y consejista, tal y como veremos al hablar de planteamientos
como la “Organización de la clase” o la “Tercera Revolución”. Además, la concepción
de Jesús como “proletario absoluto” imprimió a dicha identidad un obrerismo extremo,
permitiendo considerar un orgullo el pertenecer a la clase trabajadora, dado que Jesús,
pudiendo elegir su cuna, eligió nacer en una familia obrera82. Esto permitía devolver la
dignidad a los trabajadores de posguerra, y a la clase obrera en general, y constituyó un
factor muy importante para la militancia activa al crear una identidad en la que el sujeto
era valorado. También la figura de San José Artesano o San José Obrero será muy
importante, aunque no fue introducida por los movimientos cristianos de base. Fue Pío
XII quien en 1955 introdujo en el calendario esta festividad, el 1 de mayo, tal y como
explicaremos más adelante.
Esta lectura del cristianismo llevaba a un análisis particular de la realidad social,
económica y política de España, y obligaba a buscar alternativas de transformación de
una sociedad que, aunque se autodeclaraba nacionalcatólica, era consideraba
profundamente antievangélica por estos cristianos. La alternativa al capitalismo ofrecida
por Guillermo Rovirosa, promotor de la HOAC y referencia todavía hoy para la
organización, no era el catolicismo social o la democracia cristiana, sino el
comunitarismo, “una propuesta política y económica laica buscada y elaborada para
llevar a la práctica los valores evangélicos”83. En cuanto al citado análisis de la realidad
que llevaban a cabo estas comunidades cristianas de base, éste se realizaba, por ejemplo,
a través de la lectura de los Evangelios desde una perspectiva de clase o a la luz de los
problemas concretos de la España franquista. Pero el principal medio de reflexión eran
los citados métodos educativos y formativos, la “Revisión de vida obrera” y el “Ver,
Juzgar y Actuar”.
Del análisis de la sociedad a la militancia activa
“Revisión de vida” y “Ver-Juzgar-Actuar”
El método “Ver, Juzgar y Actuar” fue creado por la JOC internacional, y su 82ROVIROSA, Guillermo, Somos, Madrid, HOAC, 1965.83DÍAZ-SALAZAR, R., Op. cit. , p. 53.
45
finalidad era analizar la realidad, buscar las causas de un problema social y juzgarlas
desde el Evangelio o la doctrina social de la Iglesia, para encontrar la manera de actuar
para solucionarlo. La parte principal de esta trilogía es “Actuar”, con lo que, de esta
manera, la socialización religiosa se convierte inevitablemente en socialización política,
ya que hay implícito un compromiso de cambio social.
Según Álvarez Espinosa, el Evangelio implica unas consecuencias prácticas, unas
exigencias concretas para la transformación del mundo: “la fe evangélica se entiende
como una actitud activa, creadora, que contempla el mundo no sólo como una realidad a
interpretar, sino también a transformar”84. Así pues, la fe impulsa al cristiano a la
acción, que es al mismo tiempo la manera en que dicha fe ha de expresarse. Se trata del
testimonio a través de la acción, y no sólo de la palabra, del que hablábamos unas
páginas atrás. Así, la socialización religiosa implica un compromiso hacia la acción,
que, bajo la dictadura, implicaba en muchos casos dar tintes políticos a dicha acción. Es
lo que estos cristianos llaman “compromiso temporal”, fundamental para comprender
estos movimientos y el conflicto que entre 1966 y 1968 se desatará entre los
movimientos especializados de Acción Católica y la jerarquía episcopal, que acusó a
estos movimientos de un “acusado temporalismo” y de dedicar más atención a la acción
y a la denuncia social que a su verdadera tarea como movimientos apostólicos: la
evangelización a través de la palabra.
Crear militantes a través de una pedagogía de la acción
La finalidad de los métodos de formación citados era crear militantes volcados en
la acción, a través de una pedagogía que buscaba una transformación estructural de la
sociedad. Así, tal y como hemos explicado, esta metodología de educación religiosa
politizaba inevitablemente. No sólo esto, sino que además la crítica de la dualidad fe-
vida se encuentra muy presente en estos militantes, porque la fe no debería ser algo
privado sino un motor que mueva a la acción para cambiar una realidad injusta,
inspirando no sólo la lucha sino la también la vida cotidiana de los cristianos.
Vida como militancia
Así pues, una importante contribución de estos movimientos es la creación de un
84ÁLVAREZ ESPINOSA, D.F., Op. cit., p. 264-265.
46
“sujeto militante”, entendido como sujeto de transformación social. Díaz-Salazar señala
que la especificidad de estos movimientos o esta cultura política se encuentra aquí más
que en la creación de programas u organizaciones propias85. Efectivamente, el objetivo
de esta pedagogía de la acción no era la creación de partidos o sindicatos cristianos, sino
formar militantes que se diluyesen entre la masa de movimientos y contribuyesen con su
aportación específica, creando, llegado el caso, estas organizaciones en su ámbito de
compromiso socio-político.
En esta vida como militancia existe toda una ascética y una mística, que
determinan la disposición al sacrificio. Así, las virtudes del militante debían ser la
entrega, la pobreza y la tenacidad en la lucha, frente a lo que denominaban
aburguesamiento, hedonismo y “comodismo”. La voluntad de sacrificio era necesaria en
unas circunstancias en las que éste era grande, ante la clandestinidad y la persecución
era necesario algo más que la voluntad de lucha para no decaer. En este sentido, la
ascética cristiana se concebía como una actitud vital básica que regulaba toda la
existencia, entendiendo la vida del militante como entrega a una causa.
Algunos autores señalan que esta mística era muy similar a la exigida a los
militantes del PC, lo cual explicaría la afinidad entre ambas culturas políticas y la
abundante participación de cristianos en la oposición clandestina junto a los comunistas.
Según José Babiano algunos de estos rasgos compartidos serían una severa disciplina y
la necesidad de formación y de mantener una actividad intensa, en la que se defienden
los “intereses vitales de las masas”. Así pues, la concepción de la militancia y de la
disciplina entre los comunistas sería muy similar a la idea del compromiso temporal de
los militantes católicos86.
Díaz-Salazar va más lejos y afirma que esta cultura política de los cristianos de
izquierdas imprimió una cultura de fondo y una orientación particular a las CCOO.
Díaz-Salazar cita la tesis doctoral de Anne-Marie Arnold-Plá87, en la que la autora
85DÍAZ-SALAZAR, R., Op. cit., p. 58.86BABIANO, J., “Los católicos en el origen de CCOO”. Espacio, tiempo y forma, serie V, nº 8, 1995, pp. 277-293.87ARNOLD-PLA, A.M., Contribution à l’étude du movement ouvrier espagnol sous le franquisme. Rôle de HOAC dans l’élaboration de quelques composantes comportamentales et idéologiques des Comissions Ouvrières, Tesis doctoral, Universidad de Nancy II (1984), citada por DÍAZ-SALAZAR, R. en Op. cit., pág. 66.
47
analiza esta influencia concluyendo que las aportaciones de la HOAC a CCOO fueron
las siguientes: búsqueda de la unidad obrera, centralidad de las asambleas de base de los
trabajadores, pluralismo, antidogmatismo, exigencia de formación, valores de entrega y
sacrificio, centralidad de la persona y autonomía sindical frente a los partidos. En
nuestra opinión, a pesar de las confluencias claras entre ambos movimientos y de que
las influencias en los dos sentidos son innegables, no debemos magnificar el papel y la
contribución de los cristianos al movimiento obrero de finales del franquismo.
Además, resaltar en exceso esta retroalimentación, que ciertamente es
fundamental para comprender la evolución de ambas culturas políticas, puede llevarnos
a olvidar las diferencias entre ambas. Como ya hemos señalado, estos cristianos de
izquierda rechazaron en un principio el marxismo, y todavía hoy algunos de esos ex-
militantes señalan la imposible unión de la ideología marxista y el cristianismo, sin
negar por ello la posibilidad de colaborar en un objetivo común88. Por todo ello
trataremos de perfilar la relación que existía entre cristianismo de izquierda y marxismo,
de la cual se deduce que para estos cristianos era necesario encontrar un pensamiento y
un proyecto propios.
Búsqueda de un pensamiento propio
Como ya hemos señalado, el marxismo fue inicialmente rechazado, por
considerarlo irreconciliable con el cristianismo. Sin embargo, más adelante comenzó a
ser analizado de manera abierta para asumir sus “partes de verdad”. Así, desde finales
de la década de 1960 se produjo un incremento del uso de la metodología marxista,
llegando incluso algunos grupos de las Vanguardias Obreras Sociales (VOS), fundadas
por los jesuitas, a aplicar el materialismo histórico a la lectura de los Evangelios89.
En cuanto a los puntos concretos de la doctrina marxista con los que coincidían
totalmente los cristianos de izquierda, podemos citar el anticapitalismo y la
emancipación de la clase obrera como objetivo, pero se rechazaba el materialismo, así
como el totalitarismo en el que habían derivado los regímenes comunistas. Por ejemplo,
son significativos algunos documentos presentes en el archivo de la JOC de Zaragoza,
en los que se habla del “social-imperialismo de la URSS”, que sería reconocido por 88Entrevista personal a Hilari Raguer, Barcelona, 8 de junio de 2010.89DÍAZ-SALAZAR, R., Op. cit., p. 55.
48
todos los grupos políticos excepto por el PC90, además de encontrar un rechazo general
del régimen soviético en la mayoría de los documentos consultados.
Se rechazaban también el colectivismo como anti-personalismo, la dictadura del
proletariado, la negación de la propiedad obrera no estatalizada, la concepción del
sindicato como correa de transmisión y, obviamente, la teoría de la religión. Así pues, la
revolución proletaria no podía reducirse al proyecto marxista.
Este rechazo tanto del comunismo como del capitalismo, además de no aceptar
tampoco la idea de una democracia cristiana, les obligaba a buscar una vía propia hacia
la revolución, basada en sus presupuestos cristianos. De aquí deriva el pensamiento
propio que está presente en todas estas opciones sindicales y políticas, y reflejado en sus
textos (prensa, cursillos, etc.). Por ejemplo, este proyecto propio se manifiesta en la
creación de USO, AST, FLP y FST, entre otras organizaciones.
Dicho proyecto y pensamiento propios no se plasman únicamente en
organizaciones formalmente constituidas, sino que muchos de estos cristianos de
izquierda reflejan en escritos varios su idea de la vía cristiana hacia la emancipación del
proletariado.
El citado rechazo tanto del capitalismo (y de la democracia cristiana como
pervivencia de éste) como del comunismo lleva en la década de 1950 a Ignacio
Fernández de Castro, militante del primer FLP, a describir la “Tercera Revolución”.
Fernández de Castro no propugna una revolución cristiana, sino una revolución
impulsada por cristianos que desde su fe han discernido los límites e insuficiencias de la
primera y la segunda revolución (liberal y comunista). Por ello se habla de una “tercera
revolución”, en la que convergen cristianos con personas que comparten un proyecto
político que va más allá del liberalismo, el comunismo o la socialdemocracia. Este
proyecto une espiritualidad y acción política, y precisa que los cristianos están
recuperando la “iniciativa revolucionaria”. Las revoluciones anteriores han tenido una
dirección materialista y anti-religiosa, por lo que la tercera revolución debe tener un
profundo significado cristiano: no confesional, pero sí contar con una evidente
90Archivo JOC Zaragoza, Caja 39: Movimiento obrero 1. Luchas, acciones obreras, informes, periódicos (anteriores a 1975), Carpeta: Informes y acciones de luchas del movimiento obrero, Documento: Grupos políticos de Zaragoza, p. 3.
49
inspiración cristiana. No se trata de un comunismo dulcificado por principios cristianos,
ya que de hecho el movimiento nace de una disconformidad radical con la solución
comunista, sobre todo con la forma práctica que habría tomado el comunismo en la
mitad del mundo. Por lo tanto, según Fernández de Castro la “tercera revolución” tendrá
tres características:
• Visión del mundo llena de religiosidad
• Problema obrero como primordial
• No será marxista, pues de éste se rechaza su materialismo, sus formas tiránicas,
su excesiva burocracia y centralización y su menosprecio por la licitud de los
medios91
Encontramos además, más adelante, algunos planteamientos más radicales y en
los que la pérdida de visibilidad del componente cristiano es significativa. Estos
proyectos surgen fundamentalmente impulsados por militantes de HOAC vinculados a
la editorial ZYX92, los cuales lanzaron en los años 70 una novedad programática y
organizativa llamada “La organización de la clase”. Ésta se presentaba como vanguardia
del movimiento obrero, con un importante talante revolucionario e izquierdista y
concebido como alternativa a los sindicatos y partidos políticos que formaban lo que
podemos considerar la oposición “oficial” al franquismo. Esta “Organización de la
clase” tomó como referencia de acción y de organización el movimiento consejista de
finales de los 60, y con un carácter radical y unitario su objetivo fue difundir un amplio
movimiento socio-político autogestionario y asambleario. Renegando de los partidos y
sindicatos históricos, se presentaba como la organización auténticamente democrática,
91FERNÁNDEZ DE CASTRO, I., citado en DÍAZ-SALAZAR, Op. cit., p. 89-90.92La editorial ZYX fue fundada en 1963, enmarcada en el programa de formación de militantes de la HOAC. Dada la radicalización que estaba viviendo la organización, y la progresiva implicación de sus militantes en conflictos sindicales y políticos, las relaciones con el gobierno y con la jerarquía eclesiástica se hicieron cada vez más tensas. La censura gubernamental y el seguimiento policial de sus publicaciones y actividades hacían cada vez más difícil su tarea y hacían peligrar su existencia, por lo que algunos de los principales dirigentes de la HOAC decidieron crear como sociedad anónima, basada en la participación accionarial de los propios militantes, esta editorial. Con esto podía continuarse con algunos de los objetivos de la HOAC en cuanto a la formación de una conciencia obrera, sin estar sujetos al control de la jerarquía eclesiástica. Esta editorial difundía a precios asequibles textos clásicos o divulgativos del socialismo, anarquismo o marxismo, así como de la historia del movimiento obrero internacional y español, y fue uno de los principales medios de difusión de la cultura obrera, sindical y política originada en el seno de la HOAC.
50
socialista y revolucionaria.
Adoptando como fórmula organizativa el Consejo Obrero, los documentos de esta
“Organización de la clase” muestran cómo se abogaba por el anticapitalismo, la
autogestión y la democracia directa. La “Organización de la clase” se preocupaba
también por cultivar la “coherencia teórica y práctica” de los militantes, por lo que
renegaban de comunistas y socialistas “oficiales” por considerar que sólo se movían por
intereses partidistas, más que por la verdadera promoción de la clase obrera. El objetivo
final era “conquistar el poder político y transformar radicalmente las estructuras, que la
clase obrera se hiciese con el Estado «para convertirlo en una administración socializada
(…) establecer un Estado verdaderamente socialista y una democracia real», erigir, en
última instancia, un socialismo autogestionario y consejista”93.
Más allá de estos ejemplos concretos, la originalidad de este pensamiento propio
se manifiesta también en la renuncia a confesionalizar las organizaciones creadas. Se
rechaza la creación de una organización sindical o política “cristiana de izquierdas”
porque una de las cuestiones fundamentales de esta cultura política es la unidad de la
clase obrera. El objetivo era formar organizaciones aconfesionales nítidamente
obreristas desde su inspiración cristiana, abiertas a los no cristianos.
Así pues, el objetivo era encontrar ese pensamiento propio de matriz cristiana que
conjugara la distribución igualitaria con el respeto a la persona, lo cual no implicaba
necesariamente la propuesta de una alternativa sindical específicamente confesional. Si
bien en los primeros momentos esta alternativa confesional fue defendida por algunos,
fue pronto rechazada en nombre del principio de la “autonomía de lo temporal”. La
aconfesionalidad sindical y política es el principio básico de la carta fundacional de la
USO, y de toda las iniciativas sindicales y políticas de los movimientos promovidos por
cristianos durante los años 60 y 70. Además, este aconfesionalismo era concebido como
la mejor manera de llegar a frentes obreros unidos desde el respeto laico a la pluralidad
ideológica.
Sin embargo, lo que hemos intentado mostrar es que esta aconfesionalidad o
autonomía de lo temporal no implicaba la pérdida de la inspiración cristiana. No sólo, 93BERZAL DE LA ROSA, E., “De la doctrina social a la revolución integral. Cultura política y sindical de la oposición católica al franquismo en Castilla y León”, Historia del presente, nº 11, p. 79.
51
como hemos dicho, es lo que daba la particularidad a esta cultura política, sino que,
además, se planteaba la necesidad de que dicha inspiración fuese el “motor” que llevase
al cristiano al compromiso con la sociedad y, en última instancia, a la militancia política
y sindical.
Sin embargo, tal y como veremos a continuación, esto constituía la teoría. En la
práctica, la realidad es que la inspiración cristiana desaparece de la actividad diaria de
estas organizaciones y militantes. Al menos, así lo muestran los documentos, aunque la
cuestión se plantea de manera diferente al consultar fuentes orales. Casi todas ellas
aluden a su fe como motor para la acción y el compromiso, al menos al principio de su
implicación política o social. Pero, como decimos, los documentos de carácter religioso
presentes en los archivos, publicaciones, etc. disminuyen a medida que avanza la
cronología.
Un elemento interesante para analizar y ejemplificar algunos aspectos concretos
de esta cultura política son los grupos de aprendices de JOC. Como movimiento
fundamentalmente de formación, los discursos que la organización genera o transmite
tienen gran importancia en sus militantes e influenciados, de corta edad y por lo tanto
receptivos a esta formación y concienciación.
LOS APRENDICES DE JOC: MÉTODOS DE FORMACIÓN Y ACCIÓN
En este capítulo trataremos de mostrar que el objetivo principal de la JOC era la
formación de sus militantes, fomentando la toma de conciencia de su pertenencia a la
clase obrera y de todo lo que ello conllevaba. Pero esta acción educativa no debía
restringirse a los militantes propiamente dichos, sino que uno de sus principales
objetivos era extenderse al conjunto de la juventud trabajadora, para fomentar entre
estos jóvenes la reflexión, la concienciación y la formación necesaria para hacer frente a
sus problemas específicos y comunes.
Algunos de los instrumentos para llevar a cabo esta tarea eran la acción masiva,
las asambleas, las charlas y los cursillos de formación, de los que expondremos sus
principales características. Todas estas actividades encerraban una concepción concreta
de la sociedad, algunos de cuyos aspectos evocaremos también, como los relativos a las
virtudes inherentes a la clase obrera, la fe y la Iglesia católica o la crítica de la sociedad
52
capitalista de consumo.
Medios de acción
Ver-Juzgar-Actuar
Lo primero a resaltar de los métodos de formación de la JOC es la aplicación del
“Ver, Juzgar y Actuar” en todos los materiales consultados. Esto implicaba, además,
que aunque estemos hablando de un movimiento que declaraba que su principal tarea
era la formación, dicha formación llevase consigo el paso a la acción para cambiar la
situación observada. Es lo que se conocía como “la formación a través de la acción”, y
de lo cual hablaremos más adelante.
Así, en muchos de estos cursos e informes se analiza la situación de los aprendices
en diversos aspectos (educación, situación en la familia, diversiones, etc.), para, a partir
de ahí, exponer unas reivindicaciones que permitieran planificar pequeñas acciones que
pudieran llevar a conseguir determinados derechos. Se aplicaba así el método Ver-
Juzgar-Actuar, siempre a través de aspectos muy concretos y fáciles de conseguir. Así, a
través de la reflexión y de estas pequeñas acciones los aprendices deberían darse cuenta
de que:
• Sus problemas eran comunes a todos los aprendices y, más ampliamente, a los
de la clase obrera en general.
• Por lo tanto, era necesaria la unidad para conseguir tanto sus objetivos concretos
como la liberación integral de la clase obrera. Así lo habría demostrado la
historia del movimiento obrero.
• Estas pequeñas luchas cotidianas para reivindicar derechos legales no era
suficiente, ya que formaba parte de una lucha más amplia por derechos que ni
siquiera eran reconocidos legalmente y, en última instancia, por la liberación de
la clase obrera en su conjunto.
Así pues, la JOC desempeñaba su función para la juventud trabajadora
ayudándole, a través de la Revisión de Vida, a tomar conciencia de sus problemas y los
de sus compañeros. Al mismo tiempo se les ayudaba a descubrir su valor y su dignidad
53
como personas, pero esto podría ser causa de frustración si no se les permitía al mismo
tiempo pasar a la acción para poner fin al “abismo que existe entre lo que son y lo que
están llamados a ser, tanto individual como comunitariamente”94. Además, si no
existiera la acción, la JOC perdería su carácter esencial de movimiento de formación, ya
que la verdadera formación exigiría la acción concreta.
La acción masiva
El modo de organizar y llevar a cabo esto era la “acción masiva”, método común a
todos los movimientos de AC. Se trataba de un medio para que los aprendices
descubrieran sus problemas, dándose cuenta de que no se trataba de problemas
personales sino de problemas de clase, acentuados en su caso por el hecho de ser
jóvenes. A través de la acción masiva los aprendices debían tomar conciencia de su
condición para unirse a otros, llegando así a nuevos aprendices, que se ponían en acción
junto a los militantes de JOC.
Esta acción y esta iniciativa debían ser llevadas a cabo por parte de los propios
aprendices, porque no existiría solución para los problemas de la juventud trabajadora
sin la participación de ella misma. De lo contrario, se caería en el paternalismo, además
de que eran los propios aprendices, conscientes de sus problemas como tales, quienes
mejor podían dar respuesta a su situación. Por ello, la acción masiva debía llevarse a
cabo en el lugar donde vivían, trabajaban y se relacionaban los aprendices, en el
“ambiente” en el que debía llevar a cabo su tarea la AC especializada, y siempre a partir
de sus condiciones concretas de vida y de la reflexión de los propios aprendices sobre
estos problemas, lo cual les llevaría a buscar una respuesta inmediata a estos.
Según el Manual del responsable de aprendices la acción masiva, para ser eficaz
y útil para la formación de la juventud trabajadora, debía cumplir determinados
aspectos. En primer lugar, era preciso que fuese sencilla, porque debía partir de
objetivos que fuera factible conseguir por parte de los propios aprendices; y dinámica,
porque debía ser una acción a corto plazo que moviera a los aprendices a conseguir algo
determinado. La acción masiva era además la forma más concreta de infundir
dinamismo no ya a los aprendices en general, sino sobre todo a los propios militantes de 94Archivo JOC Huesca, Caja 7, carpeta 5 (Aprendices), Acción Masiva. Manual del responsable de aprendices, p. 2.
54
JOC. La acción masiva los mantenía en acción durante un tiempo determinado de cara a
unos aprendices, de cuya acción y eventual iniciación en la JOC eran responsables, y les
exigía un compromiso diario y permanente, en función de los objetivos propuestos.
En cuanto a los objetivos de la acción masiva, con estas pequeñas acciones y la
consecución de los objetivos planteados la JOC se proponía demostrar a los aprendices
que ellos mismos podían ser protagonistas de su liberación. Éste es uno de los aspectos
que aparecen constantemente en los planteamientos de HOAC y JOC, el control que la
clase obrera debía tener sobre su propia liberación. Esto se acentuaba en el caso de estos
jóvenes trabajadores, acostumbrados a un mundo de adultos en el que no se tomaba en
serio su capacidad de iniciativa.
En cualquier caso, el objetivo principal de todas las acciones era buscar
situaciones concretas que afectaban a los aprendices, para poder actuar. Se trataba no
sólo de conseguir los objetivos concretos de cada acción, sino contribuir a ir
consiguiendo el objetivo de la campaña de cada curso. Además, todos los militantes del
grupo de Aprendices JOC debían participar en esa misma acción y tener claro qué se
pretendía conseguir con ella, aspecto en el que se insistía frecuentemente. Por ejemplo,
el objetivo general de la campaña 1971-1972 era “Por una acción que desarrolle la
conciencia de clase”, y para ello era necesario descubrir los valores que caracterizaban a
los jóvenes trabajadores, para a partir de esta base ir construyendo un aprendiz
comprometido con el mundo y con su clase. Era imprescindible, en primer lugar,
descubrir las causas profundas que impedirían el desarrollo de los valores que debían
caracterizar a los jóvenes, fueran causas políticas, económicas o sociales, y esto debía
llevarse a cabo a través de la acción y de la puesta en marcha de la juventud
trabajadora95.
El objetivo general de la campaña se dividía a su vez en tres objetivos más
concretos, determinados por las causas profundas de las que hablábamos, y los cuales
debían plantearse sin perder nunca de vista el objetivo general, base de la acción. Estos
tres objetivos eran:
• Conseguir conciencia crítica ante la sociedad de consumo95Archivo JOC Huesca, Caja 7, carpeta 5 (Aprendices), subcarpeta 4 (Cursos de aprendices), Aprendices, curso 71-72, p. 10.
55
• Llevar a cabo acciones con los jóvenes trabajadores para conseguir sus derechos
• Disponer de tiempos libres para organizarse y educarse en la acción
Para ver cómo, a través de estos objetivos más concretos, los grupos de
Aprendices JOC llevaban a cabo su acción en pro de desarrollar la conciencia de clase,
citaremos algún ejemplo de acción para cada uno de los objetivos. En este mismo
manual de Aprendices del curso 1971-1972 se proponían como posibles acciones:
• Para desarrollar una conciencia crítica frente a la sociedad de consumo, la
organización de mesas redondas en las que se estudiara la influencia que los
medios de comunicación tenían sobre los jóvenes trabajadores, o
escenificaciones que reflejaran la explotación en el consumo y en el trabajo.
• En cuanto a la lucha por sus derechos, se planteaban como posibles acciones a
llevar a cabo en el trabajo reivindicar junto a otros aprendices batas, seguridad
social, contratos, pago de horas extras, horarios, etc.; o directamente formar
grupos de empresa con los aprendices, juntándolos por gremios si se trataba de
empresas pequeñas, o en el caso de empresas grandes intentando que “el
aprendiz se meta dentro de la lucha obrera y vea su papel y lo que puede aportar
a los comités de empresa con sus características de aprendiz, y planteando su
acción como obrero”96.
• Por último, el objetivo de disponer de tiempos libres que permitieran a los
aprendices formarse en la acción, podría conseguirse a través de sesiones de
disco-forum y cine-fórum, salidas al campo, acciones representativas sobre
horarios de trabajo de los aprendices, etc., u organizando bailes donde se
recogiera dinero para la solidaridad con los parados, entre muchas otras acciones
posibles.
Más allá de los objetivos concretos, otra de las funciones principales de la acción
masiva consistía en atraer a nuevos militantes. Las acciones eran llevadas a cabo por los
“equipos de acción”, que se formaban bien en las empresas a raíz de un problema
laboral, bien en las asambleas a partir de la reflexión. Los equipos no estaban formados
96Ibidem, p. 15.
56
únicamente por militantes JOC, sino que uno de estos llevaba la iniciativa y trataba de
atraer a los jóvenes trabajadores más dinámicos para formar este equipo de acción.
Estaban formados por 5 o 7 trabajadores, “teniendo por objetivo el realizar una acción
que dé respuesta a una necesidad inmediata o concreta”97. El militante JOC que veía un
problema o necesidad proponía a sus compañeros de trabajo reunirse para solucionarlo,
se formaba este equipo de acción y se repartían las tareas a llevar a cabo, como acudir a
hablar con abogados, a la Organización Sindical o reunir una asamblea de aprendices
para negarse en conjunto a hacer horas extras, por ejemplo.
El equipo de acción
El equipo de acción consistía, como ya hemos dicho, en un grupo de jóvenes
trabajadores entre los que se encontraba el militante JOC como promotor y educador, y
que tenía como finalidad plantear una acción educativa en el ambiente correspondiente
(fábrica, barrio, escuela, etc.). Es decir, entre todos se desarrollaba una acción para
conseguir algo determinado, pero además el militante debía desarrollar una acción
educadora sobre cada uno de los jóvenes trabajadores. Se trataba de un elemento clave
para la metodología de la JOC, pues permitía el desarrollo de la tarea educativa desde la
base y de una forma progresiva al ir englobando el proceso de maduración de los
jóvenes trabajadores en la acción militante. Era una acción progresiva, además, porque
el nivel de las reivindicaciones y de las acciones debía ir aumentando, al igual que el
número de jóvenes a los que afectaba.
El equipo de acción debía transformar la realidad de los jóvenes trabajadores, no
sólo a nivel estructural sino también personal, a través del método “acción-revisión-
formación-acción”. Al final del proceso, el equipo debía desembocar en un equipo de
militantes JOC. Para ello, así como para el correcto desarrollo de toda la acción, jugaba
un papel fundamental el militante JOC que se hacía cargo del equipo. Este militante era
considerado un joven trabajador más, con problemas y situaciones similares a los del
resto, pero tenía una gran responsabilidad ante la JOC y ante el equipo de acción del que
se encargaba. El militante debía ser quien formara y pusiera en marcha a estos jóvenes,
fijándose en aquellos compañeros más activos y más preocupados por la situación de la
clase obrera, tratando de ver con ellos un problema al que era necesario poner solución
97Archivo JOC Huesca, Caja 11 – Huesca, Material: asambleas y equipos de acción, ca. 1976, p. 4.
57
mediante una acción concreta. Además de esta tarea de iniciativa, el militante debía
hacer un gran esfuerzo durante todo el proceso, manteniendo la atención sobre cada
chaval, su progreso y su implicación en la acción.
A este respecto, los boletines y los cursillos de JOC insistían en la importancia de
los contactos personales, pues el militante debía conocer a cada aprendiz y tener en
cuenta su situación personal, para tratar de orientarle en el sentido más conveniente,
aprovechando sus cualidades y neutralizando sus defectos. Estos contactos constituían
una parte clave del aprendizaje y debían complementar lo hablado en las reuniones, ya
que éstas representaban un acto más formal y cerrado. Estos contactos personales
debían mantenerse en todo momento, cultivando la amistad con los aprendices no sólo
durante la iniciación, y podían ayudar a solucionar obstáculos a través del conocimiento
del otro, pero sin caer nunca en el paternalismo ni en el “liderismo”.
Sin embargo, se trataba de una tarea lenta, destinada a formar militantes
conscientes. Como hemos dicho, se planteaba como un aprendizaje progresivo, en el
que las reivindicaciones planteadas debían tener cada vez mayor envergadura pero sin
caer en el error de crear meros activistas. Es decir, debía evitarse convertir a estos
jóvenes “en meros realizadores de acciones que en el fondo no han descubierto”98. El
equipo de acción debía ir consiguiendo que el nivel de conciencia fuera paralelo al nivel
de acción, “y que a través del proceso acción-revisión vayan asumiendo en su vida
personal los valores del hombre nuevo”, es decir, ir desarrollando y adquiriendo
conciencia de clase, capacidad de crítica, iniciativa y creatividad y, en definitiva,
convertirse en protagonistas de su propia vida en la fábrica, su tiempo libre, el barrio,
etc.99. Esto sería posible sólo si los militantes JOC eran capaces de aplicar con los
aprendices el método de la Revisión de vida y acción obrera. Es decir, como vamos
viendo, no se trataba únicamente de lanzar a los aprendices a la acción, si no que este
compromiso creciente debía ser consciente.
En este mismo boletín Avanza se reconoce que otro de los objetivos que debía
tener siempre presente el responsable de un equipo de acción era la iniciación al
Movimiento de nuevos jóvenes trabajadores, “y esto porque valoramos la capacidad 98Archivo JOC Zaragoza, Avanza-JOC. Boletín de militantes Aragón-Rioja, Octubre 1977: “Equipo de acción”, p. 8.99Ibidem., p. 8-9.
58
revolucionaria de la Tarea Educativa”100, por lo que debía buscarse la continuidad a
través de la iniciación de nuevos militantes. Pero esta iniciación no debía ser forzada,
sino que se concebía como el paso lógico de los aprendices que habían ido
desarrollando su capacidad militante con el método de la JOC.
Se advertía además a los militantes JOC de las dificultades de crear los equipos de
acción y de iniciar nuevos jóvenes al Movimiento. Tanto los equipos de acción como
los nuevos militantes debían ser formados con paciencia, en un proceso lento y
continuado con numerosas dificultades, tanto estructurales como relacionadas con los
propios militantes y jóvenes a iniciar. Además, se recordaba a los militantes la
importancia de esta labor, porque en ocasiones “nos entra complejo porque este trabajo
nos parece sencillo (…), parece que otros hacen más”101, como tirar octavillas o
participar en comités de empresa. Sin embargo, la tarea educativa era precisamente una
de las más difíciles, ya que exigía una dedicación y una atención continuas a la situación
de los aprendices y a su evolución, y debía prevenir contra el fanatismo o la
participación infantil. Un buen militante educador debía encontrar la síntesis entre la
acción militante y la labor educadora, que era en definitiva la tarea fundamental de la
JOC, como hemos ido viendo.
Así pues, los militantes debían cumplir una función fundamental en la activación
de la juventud trabajadora, y una de las principales consignas tanto de la HOAC como
de la JOC decía que sus militantes debían ser “levadura en la masa”. Joseph Cardijn,
fundador de la JOC, decía lo siguiente sobre la acción masiva :
“¿Por medio de qué transforma la JOC a la masa? Fundamentalmente son los
militantes el medio de llegar a la masa y transformarla. Por eso se necesitan unos
militantes no separados de la masa, en una torre de marfil como los fariseos, “no somos
como los demás”; unos militantes que sean de masa y actúen como fermento
transformándola. Un militante es como una llama, como una cerilla. Ya podéis tener
todos los cigarros del mundo y toda la gasolina de la tierra, que si no hacéis saltar la
chispa en su sitio no funcionará”102.
100Ibidem., p. 9.101Archivo JOC Huesca, Caja 7, carpeta 5 (Aprendices), Algunos datos sobre la situación de los aprendices: “El equipo de acción”, p. 43.102Archivo JOC Huesca, Caja 7, carpeta 5 (Aprendices), Acción Masiva. Manual del responsable de
59
Así que uno de los objetivos fundamentales de la acción masiva era cumplir esta
función de “fermento” en la masa de trabajadores, para ponerlos en marcha y hacer que
los militantes se multiplicaran por el efecto de esta “levadura”. Además, una de las
preocupaciones principales por parte de la JOC, aspecto objeto de una importante
autocrítica, era el tema de la continuidad de sus acciones. Continuidad en dos sentidos,
pues más allá de la consecución de los objetivos planteados por cada acción masiva era
fundamental, por una parte, mantener el contacto con los aprendices que habían
participado en ella, al tiempo que las acciones masivas debían estar conectadas con los
objetivos generales de cada curso y con el resto de las acciones que se realizaban a lo
largo de éste.
Este aspecto se destaca en todo momento en los materiales sobre asambleas y
equipos de acción. Para conseguir dicha continuidad, el militante debía ser el animador
permanente del grupo, anotando los pasos dados, reuniéndose frecuentemente con el
resto de jóvenes y dando sentido a lo que se hacía para conseguir su amistad y
confianza. El objetivo último sería fomentar futuras acciones, y hacer ver a los jóvenes
no militantes la importancia de su actividad y la implicación real que tenía el
movimiento. Así, la consecuencia lógica de todo esto era el momento en el que el
militante pudiera decirles que “esto que estamos haciendo es JOC”, por lo que debería
convertirse en una acción permanente y diaria para conseguir el objetivo fundamental de
la JOC: “la educación integral de la Juventud Trabajadora a través de la acción”103.
Para todo ello era muy importante la revisión de la acción masiva, ya que “como
todo hecho de vida, la acción masiva carecería de valor educativo si no nos paramos a
revisar profundamente todo lo realizado, para revisar si ha sido educativo y
evangelizador nuestro esfuerzo”104. Esta revisión debía centrarse en algunos aspectos
concretos, especialmente en analizar si se habían conseguido los objetivos planteados en
un principio. Además, era importante saber a cuántos nuevos aprendices se había podido
llegar gracias a la acción, y fijarse en los más interesantes para continuar con ellos. Por
último, había que analizar la trascendencia que la acción había tenido a nivel de barrio,
aprendices, p. 3.103Archivo JOC Huesca, Caja 11 - Huesca, Material: asambleas y equipos de acción, ca. 1976, p. 4-5.104Archivo JOC Huesca, Caja 7, carpeta 5 (Aprendices), Acción masiva. Manual del responsable de aprendices (segunda parte), p. 12.
60
familia, instituciones, etc., para ver la posibilidad de continuar la acción con los nuevos
militantes o con los comités de acción creados. Si la acción no tenía posibilidad de
continuidad era necesario preguntarse por qué, analizando los fallos individuales y de
grupo que habían podido ocurrir tanto en la planificación como en la realización de la
acción.
Esto era la teoría sobre la revisión de las acciones masivas, y lo cierto es que en
otros manuales y cursillos de responsables se insistía vehementemente en este aspecto.
Por ello es de suponer que la tan buscada continuidad no siempre se conseguía. Por
ejemplo, en la revisión de una acción en una Escuela de Formación Profesional se
analizan los pasos dados, el último de los cuales es la revisión y reflexión sobre todo el
proceso, de la cual se señala que ha sido “realmente deficiente”105. Así, aunque se
resaltan también los aspectos positivos de la acción, en las conclusiones generales se
insiste en los elementos a cuidar en un futuro, especialmente en la necesidad de una
sólida conciencia y organización, sin las cuales “hay consecuencias negativas para una
acción educativa”106. Se insiste también, una vez más, en la tan buscada continuidad del
equipo de aprendices tras las acciones. Como causas de esta falta de continuidad se
señalan varios elementos relacionados con las circunstancias de esta acción concreta,
pero también “el no haber programado bien una línea de reuniones posteriores al
comienzo de la acción”107, ya que la asamblea representaba uno de los mejores medios
para la reflexión sobre la situación de la juventud trabajadora, los medios de hacerle
frente y, en definitiva, de atraer a partir de este tipo de actividades a nuevos militantes.
La captación de nuevos militantes
Como se ha visto en los párrafos anteriores, ésta era una preocupación constante
en los planes y los métodos de formación, la captación de nuevos militantes. Esto parece
indicar la debilidad numérica del movimiento, confirmada en muchos casos por los
testimonios orales. Tanto estos testimonios como las fuentes escritas distinguen en todo
momento entre militantes e influenciados, señalando, por ejemplo, José Francisco Coll,
ex-consiliario de la JOC de Huesca, que ésta tuvo en algunos momentos únicamente
105Archivo JOC Huesca, Caja 7, carpeta 5 (Aprendices), Datos sobre la situación de los aprendices/as: “Monografía de acción en una EFP (Zona centro)”, p. 15.106Ibidem.107Ibidem.
61
unos 10 militantes propiamente dichos. Sin embargo, éstos ejercerían su influencia
sobre un grupo mucho mayor de trabajadores108, apareciendo así nuevamente la idea de
que “la levadura es muy pequeña, pero al caer en la masa, hace fermentar a la masa”109.
Esta cuestión, la relativa a la debilidad numérica de la JOC, sobre todo a partir de
finales de los años 60, obliga a plantear la investigación sobre la historia de HOAC y
JOC desde una perspectiva que tenga en cuenta no sólo a las organizaciones y sus
militantes en sentido estricto, sino que incluya las relaciones de éstos con su entorno. Es
decir, la influencia de estas organizaciones en la reorganización del movimiento obrero
y, más concretamente en este caso, de la JOC como movimiento de formación y
educación de la juventud trabajadora. En este sentido, los responsables de la JOC tenían
muy claros los métodos a través de los que llegar a más jóvenes, siendo el objetivo
último la captación de nuevos militantes.
Entre estos medios destacaremos tres: la organización de excursiones y
campamentos, las asambleas, y la organización de cursillos en los que se hablaba de los
problemas de la juventud trabajadora.
En cuanto a los primeros, las convivencias y los campamentos, ex-militantes de
JOC señalan que su éxito radicaba en la ausencia de ocio juvenil, aspecto en el que
insistiremos posteriormente. Estaban abiertos a todo el mundo, y estos mismos ex-
militantes señalan que el objetivo era la convivencia y el ocio con otros jóvenes, nunca
ejercer el proselitismo110.
Respecto a las asambleas, más adelante analizaremos algunos ejemplos concretos,
pero podemos adelantar que solían estar precedidas por el reparto de encuestas, en los
barrios, talleres o escuelas de formación profesional, sobre la problemática de la
juventud trabajadora. Después, se convocaba a los jóvenes a una asamblea para
comentar los resultados de la encuesta y poner en común sus conclusiones, debatir y, en
definitiva, fomentar la toma de conciencia sobre la explotación de la que eran víctimas.
Por último, el objetivo de los cursillos, boletines y otras actividades era la
108Entrevista a Jose Francisco Coll, Huesca, 16 de septiembre de 2010.109Archivo JOC Huesca, Caja 7, carpeta 5 (Aprendices), Datos sobre la situación de los aprendices/as: “El equipo de acción”, p. 42.110Entrevista a militantes y ex-militantes de HOAC y JOC de Huesca, Huesca, 26 de julio de 2010.
62
información y la difusión de los principales problemas de la juventud trabajadora. Como
ejemplo, podemos citar la “Semana de la Juventud” organizada por la JOC oscense. Se
programaron tres charlas-coloquio sobre los siguientes temas: “Problemática de la
juventud trabajadora (laboral, familiar y tiempo libre)”, “La sexualidad, los sentimientos
y el amor” y “Fe y conciencia de clase”, y la semana se cerró con una excursión a
Cerler111. A partir de este programa podemos observar qué asuntos recibían la atención
de la JOC y su tarea de formación. El tema de la conciencia de clase y la necesidad de
inculcarla a la juventud trabajadora aparecen constantemente en sus programas de
formación y boletines para responsables, y también la necesidad de un ocio constructivo
que contribuyera a la “formación integral” de los aprendices. En cuanto a la sexualidad
y las relaciones entre chicos y chicas, también era un tema tratado frecuentemente, tal y
como recuerdan los ex-militantes de la JOC112, lo cual resultaba sorprendente en
aquellos momentos, más aun en una organización religiosa.
El militante JOC
La base necesaria para todas estas actividades y para el normal desarrollo de la
JOC era el militante. “Sin militante no hay Movimiento JOC, no hay nada”113, éste era
quien debía llevar a cabo las tareas de formación, de iniciación de otros jóvenes,
moverles a la acción, etc. Al menos así era sobre el papel, y resultaría interesante en un
futuro investigar cuál era el grado de influencia real de los adultos en un movimiento
juvenil como la JOC, que tenía como objetivos la formación y la concienciación de la
juventud trabajadora a través de la reflexión propia. Ciertamente, los responsables eran
elegidos entre los propios militantes por ellos mismos, de la misma edad que el resto,
pero siempre había un consiliario al cargo de cada grupo JOC, por lo que el estudio del
papel de éstos podría acercarnos al conocimiento del grado real de autonomía que tenían
estos movimientos y sus militantes.
Volviendo al significado del militante para la JOC, éste era concebido, como
decíamos, como el motor y la fuerza del Movimiento. Se trataba del joven que se había
111Archivo JOC Huesca, Caja 11 (Huesca), Semana de la juventud, ca. 1975.112“Los jóvenes trabajadores de Huesca y la JOC”, documento elaborado a partir de testimonios de militantes y ex-militantes de la JOC, p. 22 y entrevista realizada a militantes y ex-militantes de HOAC y JOC, Huesca, 26 de julio de 2010.113Archivo JOC Huesca, caja 7, carpeta 5 (Aprendices), Algunos datos sobre la situación de los aprendices, p. 39.
63
puesto en marcha, que había comprendido la tarea a realizar en su ambiente y con los
demás aprendices para cambiar la sociedad, a sus compañeros y a él mismo
continuamente. El militante era quien hacía funcionar a la JOC, y el papel de ésta era
poner a disposición del joven militante la organización para darle medios y cauces para
realizar esta tarea de movilización de la juventud trabajadora. Es decir, el papel central
lo ocupaba el militante, ya que sin él no serviría de nada disponer de los mejores
análisis, boletines, planes de acción o responsables. En cuanto a estos últimos, debían
ser militantes conscientes, si no habían sido militantes las 24 horas al día no serían
capaces de cumplir su papel como responsables. Con esto se aprecia una concepción de
militante 100% entregado a la JOC y a sus ideales, pues “ser militante no es un título
que se da, es entrar en una dinámica de acción, en un estilo de vida caracterizado”114.
Por lo tanto, el militante debía ser consciente de su responsabilidad hacia la JOC,
responsabilidad que era compartida con el resto de militantes y que conllevaba una
disciplina.
Entre las responsabilidades concretas del militante estaba someterse a dicha
disciplina, asistir a las reuniones, crear un Equipo de Acción con otros aprendices e
intentar crear un Comité de Acción con estos mismos. Es decir, el militante era la base
del Movimiento también en el sentido de su crecimiento, pues debía iniciar a otros
aprendices para convertirlos en militantes. Respecto a estos, debía “llevar una acción
educativa, concienciadora y organizadora con los aprendices”, tanto con el conjunto de
estos como más concretamente y atentamente con unos cuantos que formaran parte de
su ambiente en la fábrica, la escuela o el barrio115. Esta tarea educativa formaba parte de
la doble vertiente que componía la acción del militante: por un lado, debía estar
comprometido personalmente, a través de acciones reivindicativas en su barrio, escuela
o fábrica; y, por otro lado, debía llevar a cabo la acción educativa de cara al resto de
aprendices de la que hemos hablado. Así pues, como estamos viendo, la tarea educativa
y la extensión del Movimiento JOC al conjunto de la juventud trabajadora eran las
preocupaciones y objetivos constantes de los planes de formación de la JOC.
114Ibidem, p. 40.115Ibidem, p. 41.
64
Análisis de la realidad
El desarrollo de la conciencia de clase
Uno de los aspectos que aparecen constantemente en los cursillos y manuales de
aprendices, y que es común al resto de la JOC y a la HOAC, es un marcado obrerismo y
la necesidad de crear una fuerte conciencia de clase. Así, no sólo se dignificaba la
condición obrera, sino que era necesario fomentar el sentido de pertenencia a la clase
trabajadora, portadora de valores de solidaridad, lucha por la justicia y unidad.
Esta defensa de la cultura y los valores del pueblo se realizaba siempre en
oposición a la cultura burguesa y capitalista, alienante y la cual valoraba el tener y no el
ser. Una de las reivindicaciones principales era que la educación superior dejase de ser
un privilegio de la clase dominante, además de la necesidad de, se estudiase o no,
construir una auténtica cultura obrera que contrarrestase la mentalidad burguesa, ya que
los pocos obreros que accedían a la Universidad estaban desclasados. Es decir, habían
perdido el sentido de pertenencia a la clase trabajadora, y la difusión de la cultura
burguesa provocaba que los estudiantes desearan abandonar la clase obrera, al
habérseles inculcado que ser obrero es algo indigno y que es necesario estudiar para no
trabajar con sus manos116.
Así pues, aparece continuamente como objetivo de curso, de las acciones, las
asambleas, etc. el desarrollo de una conciencia de clase entre los aprendices. De hecho,
éste es el objetivo principal del curso 1971-1972, objetivo que a su vez se subdividía en
la consecución de una conciencia crítica ante la sociedad de consumo, la puesta en
marcha de una acción para conseguir los derechos de los jóvenes trabajadores y el
disponer de tiempos libres para educarse en la acción117, tal y como ya hemos explicado
al hablar de la acción masiva. Es más, para conseguir desarrollar dicha conciencia
crítica con la sociedad de consumo se consideraba necesario disponer de una base real
para apoyar esta crítica, y esa base era precisamente la conciencia de clase, porque “es
en ella donde debemos buscar los valores de los que somos portadores: solidaridad,
116Ibidem, p. 2.117Archivo JOC Huesca, caja 7, carpeta 5 (Aprendices), subcarpeta 4 (Cursos de aprendices), Aprendices 71-72, p. 10.
65
entrega, sentido de libertad...”118.
Es decir, se consideraba que existían unos valores inherentes al pueblo y a la clase
obrera, los cuales conformaban dicha conciencia de clase y una verdadera cultura
popular “hecha de historia, de lucha de clases, de avances en el camino de la liberación
de la explotación, de valores de solidaridad y justicia”119. Así pues, la historia del
Movimiento Obrero gozaba de un papel central en esta creación de conciencia de clase.
En dicha historia encontraríamos numerosos ejemplos en los que los derechos de los
trabajadores se habrían conseguido a través de la unión de toda la clase proletaria, otro
de los valores que serían característicos de esta clase. La historia del pueblo debía ser
reivindicada frente a la visión burguesa del devenir histórico, en la que no habría más
actor que la clase dominante y en la que se omite que “la historia también la hemos ido
construyendo la Clase Obrera con nuestro trabajo, nuestra disconformidad diaria ante
las situaciones de explotación que a lo largo de la historia siempre han intentado que
aceptemos”120.
Además de a través de la cultura, la conciencia de clase también debía
desarrollarse a través de la experiencia diaria. El aprendiz debía descubrir por sí mismo
y a través de la reflexión con sus compañeros la situación de explotación en la que
vivían, que no era individual sino que dicha explotación afectaba al conjunto de la clase
obrera. Para esto era fundamental la información, pues desde la JOC se señalaban como
posibles acciones la difusión de noticias obreras para que los aprendices tuvieran
conocimiento de los acontecimientos que afectaban a su clase, lo cual contribuía a
desarrollar la solidaridad con el resto de ésta. Además, se llegaba a animar al aprendiz a
participar en la lucha obrera, siendo así consciente de lo que podía aportar como joven
trabajador121. También en las escuelas profesionales podía fomentarse esta conciencia,
dando un sentido a las visitas a empresas, viendo la situación de la clase obrera y
preguntándose por las causas de la misma.
118Ibidem, p. 11.119Archivo JOC Huesca, caja 7, carpeta 5 (Aprendices), subcarpeta 3 (Fichas para equipos de aprendices), Ficha nº 8/2: Cultura, p. 2.120Archivo JOC Huesca, caja 7, carpeta 5 (Aprendices), subcarpeta 3 (Fichas para equipos de aprendices), Ficha nº 3: Cultura, p. 2.121Archivo JOC Huesca, Caja 7, carpeta 5 (Aprendices), subcarpeta 4 (Cursos de aprendices), Aprendices, curso 71-72, p. 15.
66
En resumen, de lo que se trataba era de conocer el problema obrero, a partir del
estudio de:
• La historia del Movimiento Obrero: “las luchas que nuestra clase ha tenido que
ir realizando para ir consiguiendo poco a poco sus derechos”.
• La raíz de los problemas obreros, que se encuentra en “el hecho de existir la
explotación de unos pocos hacia el resto, y cómo éstos están controlando todos
los medios que sirven para ir dominando al mundo”.
• La lucha de clases, haciendo entender al aprendiz que esta situación no puede
cambiar “sin que la Clase Obrera se plantee en serio el tener los medios que son
necesarios para la construcción de este mundo”122.
Vemos pues cómo este desarrollo de la conciencia de clase era un requisito
fundamental para poder ver los problemas que les afectaban, y a partir de ahí ponerse en
acción para implantar la justicia. Este obrerismo llevaba implícita una crítica radical de
la sociedad capitalista, incluyendo todos sus aspectos. Entre ellos se encontraban no
sólo las formas de producción, sino toda la sociedad de consumo. Es decir: el ocio y la
cultura (cine, música, TV, etc.), la educación o las relaciones personales. Entre estas
últimas se encontraban las relaciones entre hombres y mujeres, que estarían también
condicionadas por la sociedad capitalista y su cultura burguesa.
Relaciones entre chicos y chicas y sexualidad
Si bien los materiales analizados no dedican ningún apartado exclusivo a las
relaciones entre chicos y chicas, este aspecto aparece transversalmente en la mayoría de
los temas analizados. Dada la edad de los aprendices y la gran atención que estos
materiales prestan al empleo del tiempo libre, el ocio y las diversiones, momentos en los
que tenía lugar el contacto entre chicos y chicas, el tema aparece reiteradamente como
uno de los que más preocupaban a los jóvenes. Este aspecto es abordado en dos
sentidos. En primer lugar, se analiza la imagen que la cultura burguesa y capitalista
difunde de las relaciones entre hombres y mujeres, en la que estas últimas aparecen
sometidas; y, en segundo lugar, se señala la necesidad de asumir estas relaciones y la 122Archivo JOC Huesca, Caja 7, carpeta 5 (Aprendices), subcarpeta 4 (Cursos de aprendices), Aprendices 71-72: Objetivos de la adaptación, p. 27.
67
sexualidad de una manera natural y sin lastres morales.
Además, es de destacar que en ocasiones concretas se denuncia la explotación
específica de la joven trabajadora, tanto en el mundo laboral como en lo que se refiere a
la opresión de la familia y la sociedad. Es decir, si la familia es señalada como uno de
los obstáculos para desarrollar una conciencia obrera, por su carácter autoritario y la
falta de confianza depositada en los jóvenes, en el caso de las chicas esta situación se
veía agravada por los prejuicios que hacían recaer mayor control sobre sus salidas,
amigos y actividades.
En cuanto al sexo, se señala que “se van rompiendo toda una serie de tabús y
moralismos que han venido de la Iglesia”, a pesar de lo cual seguía sintiéndose la
necesidad de una liberación sexual. Esta liberación era difícil de llevar a cabo “debido a
la propaganda y publicidad del capitalismo y su visión burguesa de la sexualidad”123, y
al desconocimiento que existía entre los jóvenes en cuanto a cuestiones sexuales por el
tabú que suponía este tema. Por ello, era necesario llevar a cabo una formación que
permitiese adquirir medios y técnicas a través de los que vivir la sexualidad de una
forma sana y sin traumatismos. Como reivindicaciones se planteaban el desarrollo del
anti-totalitarismo y una formación “en la vida sexual de forma que no sea un obstáculo
para nuestra formación integral”. En definitiva, no se concreta en qué debía consistir
esta formación en la sexualidad, aunque sí se señala que “esta maduración afectivo-
sexual” debía servir “para poder entregarnos más a la lucha, para la liberación de la
clase; poder enfrentarnos con la realidad, con los problemas y construir una nueva
sociedad ya desde ahora”124. Es decir, como tantos otros aspectos, éste de la sexualidad
se convierte en parte de la formación integral del aprendiz en el camino hacia su
liberación como persona.
Sin embargo, este desarrollo de una sexualidad que contribuyera a la liberación de
la clase obrera se veía entorpecido por las imágenes que la sociedad de consumo
transmitía sobre el amor y las relaciones entre hombres y mujeres. En primer lugar,
estas relaciones eran ambientadas, en fotonovelas, revistas y “películas a la española”,
123Archivo JOC Huesca, caja 7, carpeta 5 (Aprendices), Algunos datos sobre la situación de los aprendices, p. 8.124Archivo JOC Huesca, caja 7, carpeta 5 (Aprendices), subcarpeta 3 (Fichas para equipos de aprendices), Ficha nº 8/2: Cultura, p. 3.
68
en una sociedad sin problemas y en la que se asumía el capitalismo y las diferencias
entre ricos y pobres como forma natural de organización. Como ejemplo se cita una
fotonovela de Corín Tellado, en la que lo más importante de una relación entre un
hombre rico y una chica es “el físico, el dinero y el papel primordial del hombre sobre la
mujer”, y donde el amor aparece como una relación más física y sexual que “de
comunicación de ideas y entrega y servicio a los demás y al pueblo”125. Por ello, se
señala que para desarrollar una cultura crítica se debía denunciar estos “conceptos
falsos, egoístas, alienadores [sic] del amor y construir un amor y unas relaciones
nuevas, más comunitarias, más del pueblo”. Pero esta cultura crítica no debía limitarse a
la crítica teórica, sino que era necesario llevar a la práctica esa construcción de una
cultura del pueblo, a partir de la denuncia del tipo de cultura que se difundía a través del
colegio, prensa, TV, etc., para posteriormente desarrollar una “educación afectivo-
sexual que sirva para nuestro equilibrio personal y que no nos aparte de la acción que
estamos llevando en nuestro trabajo, barrio, pandilla...”126.
Como decíamos, no se concreta en qué debía consistir esta “maduración afectivo-
sexual” ni cómo debía contribuir a la liberación del pueblo. Además, resulta confuso
que un movimiento de Iglesia hable de “liberación sexual” y denuncie los tabús y
moralismos provenientes de la Iglesia. Esto demuestra las posiciones anti-Iglesia oficial
que tanto la JOC como otros movimientos cristianos desarrollaron durante estos años.
Además, podría ser un signo más de la pérdida del componente cristiano que caracterizó
la evolución de la JOC y que terminó desembocando, a finales de los años setenta, en
una fuerte crisis de identidad en este movimiento, tanto a nivel internacional como en
España. Surgieron dos tendencias que dividieron a la JOC, una de las cuáles entendía la
JOC como movimiento de educación y evangelización, siendo esto último no sólo una
característica entre otras sino uno los objetivos fundamentales de la JOC. El otro grupo,
en cambio, consideraba que la JOC era un movimiento de educación y acción, en el que
la evangelización no debía ser uno de sus objetivos centrales. Esta crisis desembocó en
la división de la JOC en dos movimientos diferentes en 1980, el hoy denominado JOCE,
no vinculado a la AC, y la JOC, dentro de la AC127. Por lo tanto, el papel y el lugar de la
fe y el cristianismo en los planteamientos de la JOC tiene una importancia fundamental, 125Ibidem, p. 4.126Ibidem, p. 4.127Rasgos de la historia de la JOC en España, JOC, Madrid, 1997, pp. 54-59.
69
motivo por el cual analizaremos cómo era tratado este asunto entre los planes de
formación de los Aprendices JOC.
La fe y la juventud trabajadora
Como sabemos, la evolución no sólo de la JOC, sino también de otros
movimientos en un principio confesionales (HOAC, VO, etc.), estuvo marcada a lo
largo de los años sesenta y setenta por la progresiva pérdida del componente cristiano en
sus planteamientos. Así, se llega a la conclusión de que la fe o el Evangelio no dan
ninguna respuesta concreta a los problemas de la clase obrera, pues “los medios a poner
para que acabemos con la división de la sociedad en clases (…) son iguales para todos
los trabajadores, sean de una u otra confesión”128. Sin embargo, esto no significaría que
la fe no tenga ninguna función en esta tarea, pues “la fe no cambia nada y sin embargo
cambia todo”, a través de la manifestación de Jesucristo en la vida de los creyentes. Así,
“es necesario tomar nuestras luchas y las iniciativas tomadas en el proyecto de
liberación pensando por Cristo que participa en nuestra historia. Ésta es la base de
aportación de la fe cristiana”129. Así pues, lo que debía mover a la acción era la
inspiración cristiana, pero este compromiso debía concretarse en alternativas laicas y
comunes a toda la clase trabajadora. Esta evolución que llevó a la pérdida de visibilidad
de la fe estuvo motivada por diferentes motivos que no vamos a evocar aquí, pero sí
vamos a tratar de analizar cómo era tratado el asunto de la fe en la JOC, de cara a una
juventud cada vez más secularizada.
Es necesario constatar, en primer lugar, que esta cuestión no se encuentra
demasiado presente en los materiales analizados, salvo en documentos en los que es el
tema principal a tratar. Es decir, así como cuestiones como la conciencia de clase, la
necesidad de formación o la capacidad de los aprendices para ser actores de su propia
liberación aparecen constantemente, se trate el asunto que se trate, éste de la fe cristiana
aparece menos, aunque no se halle del todo ausente. Sin embargo, la fe es en realidad
considerada como respuesta última a todos los problemas de los aprendices, no una
respuesta concreta pero sí algo que podía servir para que las aspiraciones de los
aprendices no quedasen frustradas.128Archivo JOC Huesca, caja 7, carpeta 5 (Aprendices), Algunos datos sobre la situación de los aprendices: “Conclusiones que se desprenden de las monografías de fe de los aprendices”, p. 49.129Ibidem.
70
Entre las aspiraciones más importantes de los aprendices, que en ocasiones se
veían ocultas por aquellas materiales y superficiales que la sociedad de consumo
colocaba en primer plano (el dinero, “ligar”, “colocarse”, etc.), se encontraban el ser
protagonistas de su propia vida, comunicarse con los demás, participar, etc. Dichas
aspiraciones en ocasiones no se veían satisfechas, y un movimiento educador y
liberador como la JOC debía plantearse los medios necesarios para evitar la frustración
que esto conllevaba. Así, ante interrogantes vitales como “de dónde vengo, quien soy, el
sentido de la lucha, el dolor, la muerte”, etc., la JOC “cree que Jesucristo puede ser la
respuesta radical a estos problemas para aquellos que quieran aceptarla”130.
Pero la JOC era consciente de la dificultad de plantear el tema de la fe entre los
aprendices, por lo que se analizan, en primer lugar, las causas del alejamiento de la
religión que se experimentaba entre la juventud trabajadora. A continuación, se explica
al responsable y educador de qué manera debía tratarse este tema y cómo debía ir
introduciendo entre los aprendices la figura de Jesucristo.
En cuanto a lo primero, estos materiales se preguntan sobre las dificultades que
encuentra la JOC “para que un aprendiz que va descubriendo la vida y la lucha en su
mundo obrero, descubra a Jesús en esa vida y esa lucha”131. Se señalan, en primer lugar,
causas provocadas por la influencia del ambiente y la educación, pues la sociedad del
momento estaría dominada por el hedonismo, la evasión, la vida fácil y el consumo. En
definitiva, por el sistema capitalista, en el cual no quedarían tiempo ni ganas de plantear
la cuestión de la fe. Además, los jóvenes se verían influenciados por ideologías ateas
que rechazaban “de principio” la idea de Dios por considerarla alienante o por no poder
llegar a explicarla o comprenderla, así como por una religiosidad fácil, “de mero
cumplimiento” y sin reflexión ni crítica alguna. Es lo que los sociólogos han llamado un
“cristianismo sociológico”, y que es aquí presentado también como “una religiosidad
que da una creencia en un Dios-tranquilizador-de-una-vida-burguesa, que no vale la
pena creer en él”.
130Ibidem.131Archivo JOC Huesca, caja 7, carpeta 5 (Aprendices), Algunos datos sobre la situación de los aprendices: “¿De donde surgen las dificultades principales que la JOC encuentra en este sentido? Para que un aprendiz que va descubriendo la vida y la lucha en su mundo obrero, descubra a Jesús en esa vida y esa lucha”, p. 50. Los entrecomillados siguientes, salvo indicación contraria, proceden de este documento.
71
Se señalan también causas pasadas que habrían provocado el alejamiento o
rechazo de la religión por parte de los jóvenes trabajadores. Por ejemplo, la figura de un
Dios autoritario o, en todo caso, de un Dios “Papá en vez de Padre, paternalismo
compasivo”. Además, las prácticas religiosas imponían una serie de prácticas y una
moral que no implicaban “ir descubriendo el sentido profundo del pecado, del perdón,
de la Eucaristía”, pues “apenas se explicaba o se leía el Evangelio” ni existía una
reflexión profunda o la capacidad de criticar o discutir lo impuesto a través de este tipo
de práctica religiosa.
De esta situación se responsabiliza en gran parte a la propia historia de la Iglesia y
a su manera de llevar a cabo la Evangelización. La Iglesia “mandaba obedecer sin más,
sin posibilidad de crítica”, y “era cosa de los curas, de los obispos y del Papa”, en lugar
de implicar a todos los creyentes. Por el contrario, la Iglesia había estado siempre
“alejada de los oprimidos y del pueblo explotado” y ligada a los ricos y al poder
político, además de no haber sabido “presentar los aspectos positivos habidos en la
historia de la Iglesia”.
Por último, se señala también a los propios responsables de la JOC, pues “no les
interesa o no le ven ninguna utilidad a la fe y por lo tanto nunca sale en el grupo de
militantes”. Además, aunque quisiera, el responsable no sabía “cómo presentar a
Jesucristo en el camino de profundización de la acción y la vida, esto es a través de la
Revisión de Vida y Acción Obrera”. Por lo tanto, estos materiales pretendían ayudar al
responsable a plantear la cuestión de la fe entre los aprendices, indicándole cuándo era
el mejor momento para esto y cómo debía llevarse a cabo esta difícil tarea.
Respecto al momento y los medios de introducir la cuestión de la fe en los grupos
de aprendices, esto no debía llevarse a cabo “antes de ni después de, sino de forma
permanente”. Al igual que la conciencia de clase, la cual nunca llegaba a estar
definitivamente constituida, sino que debía desarrollarse de manera continua a través de
la lucha obrera diaria, la fe “no es algo definitivamente elaborado y construido, es un
proceso zigzagueante, con altos y bajos. Un proceso, válido para el creyente, que
acompaña a la vida y a la lucha diaria, dando un sentido final”. Por lo tanto, se habla de
que la fe implicaba en el creyente, al igual que el desarrollo de la conciencia de clase en
el militante, una “revolución permanente”.
72
Los grupos de militantes debían poner los medios necesarios para que los
aprendices pudieran optar libremente por Jesucristo, pues de lo contrario “caemos en
una línea incorrecta de educación integral o en un dogmatismo impropio también de una
acción educativa”. Así pues, este descubrimiento de la fe debía integrarse en el proceso
educativo global que pretendía llevar a cabo la JOC, y su lugar en el mismo, “si somos
consecuentes con lo que es la JOC y con su método”, se encontraba “en el camino del
descubrimiento y la planificación de la vida y la acción obrera”. Es decir, como hemos
tratado de mostrar, el descubrimiento de la fe debía realizarse a la vez, y como parte
fundamental de ella, que el resto de la tarea educativa. Sin embargo, como decíamos,
este aspecto no está tan presente como otros en los distintos planes de formación que
hemos podido consultar. Por el contrario, sí es frecuente que los informes que se
realizaban sobre conflictos laborales o situaciones de explotación fueran acompañados
de un “juicio cristiano” y de un “juicio obrero”.
Se trata, por lo tanto, de un aspecto a estudiar en un futuro. Dicho retroceso del
componente cristiano fue el que permitió que muchos militantes de HOAC y JOC se
integrasen en organizaciones laicas de izquierdas, dando lugar a situaciones
impensables unas décadas atrás. Sería interesante estudiar los mecanismos y debates a
través de los que la fe va perdiendo terreno en estos movimientos. Podríamos considerar
también la posibilidad de que, entre una juventud crecientemente secularizada, la JOC
dejara de lado este aspecto para ganar influencia social, uno de sus principales
objetivos, tal y como hemos visto.
La concreción a través de la acción
Las asambleas
Hemos analizado cómo la tarea primordial de la JOC era la formación de la
juventud trabajadora, pero una formación que quedaba incompleta si no se concretaba
en la acción. Esto era la consecuencia lógica de la aplicación del “Ver, Juzgar y
Actuar”, además de que una toma de conciencia como la que hemos observado
desembocaba, inevitablemente, en el paso a la acción. Así, aunque no podamos hablar
de militancia sindical o política, sí que observamos pequeñas iniciativas llevadas a cabo
a través de los “equipos de acción”, consistentes sobre todo en reivindicaciones
73
laborales presentadas a los empresarios por parte de estos grupos.
Como hemos explicado, los equipos de acción no estaban formados
exclusivamente por militantes JOC, al tiempo que las asambleas de la organización
estaban abiertas a toda la juventud trabajadora. Éste era uno de los métodos más
eficaces de atraer nuevos militantes, también en el caso de la HOAC: invitar a
compañeros de trabajo o de barrio a las reuniones, cursillos o convivencias que
organizaban estos movimientos. En dichos cursillos se abordaban temas de carácter
económico, laboral y religioso, y se fomentaba la reflexión personal sobre la realidad.
Otro de los métodos de captación o influencia de estos movimientos era la encuesta, que
en el caso de estos aprendices se repartían en los barrios o lugares de trabajo para
posteriormente convocar una asamblea en la que se analizaban los resultados de la
encuesta. Por ejemplo, en un Boletín de Aprendices, sin fecha pero probablemente de
1972, encontramos esta iniciativa en los barrios Oliver, San Eugenio y las Delicias en
Zaragoza.
Dicha iniciativa común en estos barrios formaba parte de una campaña unitaria en
toda España, la de la encuesta masiva, destinada a conocer la situación de los aprendices
y los problemas comunes a todos ellos. Así, el procedimiento era el mismo en todos los
casos: se repartían encuestas entre los jóvenes del barrio, y se convocaba una asamblea
para analizar los resultados de la encuesta, tal y como ya hemos reseñado. La asistencia
a estas asambleas fue diferente en cada barrio, contrastando los más de 50 jóvenes que
acudieron a la del barrio Oliver con los 12 de San Eugenio. Lo que sí es destacable en
todos los casos en los que se da información al respecto es la escasa o nula asistencia de
chicas: no acudió ninguna a la asamblea de San Eugenio, y de la de Delicias surgieron
cuatro equipos de acción, de los cuales sólo uno estaba formado por chicas. A pesar de
esto y de la desigual afluencia en los diferentes barrios, los aprendices se muestran
satisfechos con las asambleas, y las conclusiones extraídas de ellas y de las encuestas
son similares.
Lo primero que se destaca en todos los casos es el haber sido capaces de
reflexionar sobre sus problemas, descubrir que son comunes a todos los jóvenes
aprendices, y a partir de ahí planificar qué se puede hacer para resolverlos. Entre estos
problemas destacan, sobre todo, los laborales y los respectivos al ocio de la juventud.
74
En cuanto a los primeros, se denuncia que muchos jóvenes tienen que comenzar a
trabajar a los 12 años, que gran cantidad de los aprendices no están asegurados y que
son frecuentes las jornadas de 11 o 12 horas, obligados por la situación económica
familiar o por el propio taller. Además, como problema específico de los aprendices, se
señala reiteradamente que “lo que menos hacemos es aprender”132, ya que, por el
contrario, se dedican a realizar trabajos como barrer o hacer recados, y en el caso de
demandar que les enseñen a ejercer su oficio el resultado es asignarles un trabajo de
oficial pero con sueldo de aprendiz. En definitiva, señalan que están marginados en un
doble sentido: por pertenecer a la clase obrera, y, sobre todo, por ser jóvenes en un
mundo dirigido por los adultos. Por ello señalan la necesidad de que el movimiento sea
dirigido por los propios jóvenes, y no por dirigentes adultos que ni siquiera se preguntan
por los intereses reales de estos aprendices. De nuevo aparece la pregunta sobre el
origen de la iniciativa última de las reuniones, acciones y convivencias que se llevaban
a cabo, y cuál era el peso de los consiliarios y presidentes diocesanos en la organización
de todo esto.
Respecto al segundo tema indicado, el de las diversiones de los jóvenes, estos
aprendices señalan que “las tienen organizadas unos cuantos señores para sacarnos las
cuatro perras que tenemos”133, y que no se trata de un ocio constructivo ni útil para su
crecimiento como personas. Se critican las modas y la sociedad de consumo, una de las
constantes en HOAC y JOC, y que va unida al rechazo del sistema capitalista. Así,
señalan que disfrutan mucho más cuando organizan su propia diversión, sin que ésta sea
un negocio para nadie, y que dicho ocio debe formar parte de todo lo que necesitan para
enfrentarse a sus problemas.
Así pues, su objetivo consiste en ser capaces de reflexionar sobre su vida y sus
problemas como jóvenes pertenecientes a la clase obrera, conocer la realidad y poder
responder a las preguntas que se les plantean. Ante esta búsqueda de una formación
integral para enfrentarse a la vida sorprende el escaso peso del componente religioso en
estos boletines, teniendo en cuenta que se trata de un movimiento católico. Quizá por
ello se plantee más adelante, en 1978, la necesidad de una “mayor profundización
132Archivo nacional JOC, caja 1-J (2), Boletín de aprendices Aragón-Rioja, nº 8.133Ibidem.
75
teórica y vivencial de la fe”134. En muchos de los documentos salidos de las asambleas o
convivencias de aprendices en Huesca los testimonios al respecto coinciden en que la fe
es asumida por muchos jóvenes por tradición y de forma superficial, sin reflexión
alguna sobre sus implicaciones. Por ello, se relata cómo a través de la JOC han
descubierto la necesidad de vivir su fe en común, y expresarla a través de la lucha
militante en sus lugares de trabajo.
Retomando el tema de la fe, podemos observar como se defiende una vivencia
profunda de la misma, frente a la que se asume por costumbre o tradición familiar. La
mencionada pérdida de peso del componente cristiano es visible en los Boletines de
Aprendices comentados y, en las reuniones y campamentos que se celebraron en Huesca
entre 1975 y 1978 esta preocupación es recurrente. Quizá fueran los dirigentes quienes
trataban de recuperar la importancia de la fe en la militancia en JOC, frente a unos
jóvenes que acudían a la organización por otro tipo de motivos; o simplemente la
cuestión no se planteaba en las acciones del día a día, como las asambleas comentadas,
y sí en las convivencias, con mayor carácter de reflexión. En cualquier caso, lo que esto
demostraría es la pérdida de la inspiración cristiana en la acción y la actitud militante
diaria.
Volviendo a los métodos de captación, una de las metas conseguidas por estas
encuestas y asambleas era darse a conocer entre algunos jóvenes del barrio, que
simpatizaban así con la JOC. Se llegaba a una reflexión conjunta sobre la situación y los
problemas de los jóvenes trabajadores, y sobre acciones a emprender para solucionarlos.
La propia JOC era consciente de que este contacto con otros jóvenes a través de
actividades concretas era el mejor método para conseguir nuevos militantes.
El día del Aprendiz
Una de las actividades más importantes llevadas a cabo por los equipos de
Aprendices de la zona Aragón-Rioja fue la reivindicación de la reimplantación del Día
del Aprendiz. Esta fiesta se celebraba el 31 de enero, festividad de San Juan Bosco, y
anteriormente era festivo pagado por la empresa. Por ello los aprendices de JOC se
propusieron recuperar esta fiesta, “no sólo para pasarlo bien, sino para tomar conciencia 134Archivo JOC Huesca, caja 11- Huesca, Encuentro nacional de aprendices. Federación Huesca JOC, marzo 1978, p. 2.
76
de las situaciones de injusticia que vivimos en el trabajo, la escuela... y tratar de unirnos
para empezar a solucionarlas nosotros mismos”135. Ya a comienzos de los años setenta,
en 1971 o 1972, los aprendices de Huesca reclamaron en sus respectivas empresas que
el 31 de enero fuera festivo, lo cual se consiguió, según los testimonios orales, en el 80-
90% de las empresas de Huesca136.
Aparte de la acción de dicho año, el Día del Aprendiz cobró una significación
especial para estos grupos de jóvenes trabajadores como fecha reivindicativa. Destacan
también las actividades coordinadas a nivel nacional en 1978. Las actividades de
Huesca se realizaron junto a las del resto de la zona Aragón-Rioja. Algunas de ellas
fueron la realización de un boletín en el que explicaban su situación y sus problemas,
del que se repartieron 1.200 ejemplares, o la elaboración de pegatinas y carteles con sus
principales reivindicaciones. Además de estas acciones comunes, cada localidad
planificó por separado las actividades a realizar, a las que se invitó a todos los
aprendices y alumnos de formación profesional. En Huesca y Zaragoza se habían
enviado previamente cartas a los empresarios solicitando fiesta ese día, y en el Boletín
de Aprendices se señala que en algunos casos se consiguió. En Huesca se organizó
además un baile, al que acudieron más de 200 aprendices, y una charla sobre la
problemática de los aprendices y las Escuelas de Formación Profesional, “que estuvo
bastante concurrida”137. El domingo se organizó, junto a los aprendices de Barbastro,
una excursión a Formigal.
En cuanto a esta localidad, Barbastro, el Boletín relata que se proyectó la película
“El Che”, seguida de un coloquio sobre la situación de la juventud trabajadora, al que
habrían acudido 200 jóvenes del pueblo. En Ayerbe se habla de “éxito rotundo”, ya que
“por primera vez nos hemos juntado todos los aprendices del pueblo” para hablar de sus
problemas y del sentido del Día del Aprendiz.
También se relatan las actividades realizadas en Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
y en Logroño, y estas acciones fueron desde la realización de charlas en las que se
135Archivo JOC nacional, Caja 1-J (2), Carpeta 1-5: Aprendices Aragón-Rioja, “31 de enero. Los aprendices y nuestro día”, Boletín de aprendices, marzo 1978, p. 1.136COLL, J.F., “Aterrizando en acciones y actos concretos”, p. 5 y entrevista a militantes y ex-militantes de HOAC y JOC, Huesca, 26 de julio de 2010.137Archivo JOC nacional, Caja 1-J (2), Carpeta 1-5: Aprendices Aragón-Rioja, “31 de enero. Los aprendices y nuestro día”, Boletín de aprendices, marzo 1978, p. 2.
77
discutió sobre la situación de los aprendices y los estudiantes de Formación Profesional,
bailes, proyección de películas con coloquio posterior (“El Ché”, “La Isla”, “Juan
Salvador Gaviota”) y excursiones. En cuanto a la afluencia, en Huesca y Barbastro se
habla de 200 jóvenes en cada caso, como ya hemos dicho, 700 en Zaragoza y 100 en
Ejea138.
Como conclusiones de las actividades realizadas, se señala que las jornadas
habían sido útiles para tomar conciencia de su situación y sus problemas, conocer sus
derechos, convivir y ser capaces de organizar sus propias diversiones, y ver la necesidad
de actuar juntos para solucionar sus problemas. Finalmente, se señala que siguen
luchando por “escuela y trabajo para todos, 4 horas de trabajo y 4 horas de estudio, unas
leyes justas para nosotros y respeto a la persona de cada aprendiz”139.
Todas estas actividades de formación y concienciación dieron sus frutos, pues
estos mismos argumentos sobre la capacidad de los aprendices para organizarse por sí
mismos, así como la reivindicación de sus derechos como trabajadores, aparecen en los
conflictos laborales en los que estuvieron implicados. Fue el caso del conflicto de la
empresa Industrias Albajar S.A., de Huesca, en la que los aprendices estuvieron en
huelga durante tres días.
Lo recién expuesto puede ayudarnos a situar las coordenadas en las que se movían
HOAC y JOC y otros militantes católicos, comprendiendo mejor su implicación en
movimientos sociales como el obrero, el vecinal o partidos políticos de izquierda. A
continuación expondremos la trayectoria de HOAC y JOC como organizaciones, desde
su creación hasta los años sesenta, para posteriormente ampliar la perspectiva al llegar a
los años setenta. Será el momento de atender a la actividad de los curas obreros, a la
implicación de católicos en el movimiento obrero zaragozano o al trasvase de militancia
que se dio desde HOAC y JOC a organizaciones laicas de izquierdas a finales del
franquismo y durante la Transición.
138Todos los datos provienen del Boletín de Aprendices de la zona Aragón-Rioja de marzo de 1978.139Ibidem, p. 3.
78
5. MOVIMIENTOS CATÓLICOS DE BASE EN ZARAGOZA
DURANTE EL FRANQUISMO
EL SURGIMIENTO DE JOC Y HOAC EN ZARAGOZA
Como en Italia, la ACE (Acción Católica Española) se presentó desde fines del
siglo XIX como un instrumento escogido por la Iglesia para reagrupar a sus fieles, cuyo
objetivo era “congelar” políticamente a las masas creyentes a fin de preservarlas del
contagio democrático, socialista y anticlerical140. Desde 1926 AC se encontró inserta en
un marco unitario conforme a las directrices de Pío XI con dos ramas: masculina y
femenina. Su organización se perfeccionó en 1931 con la división en cuatro ramas:
masculina, femenina, juventud masculina y juventud femenina.
Los primeros inicios de un movimiento obrero católico se dieron en Cataluña, que
presentaba peculiaridades respecto al resto de España. En 1930 el sacerdote Alberto
Bonet fundó el movimiento de los Joves Cristians que empezó a suscitar la hostilidad
de la rama juvenil de AC, la cual reprochaba su independencia, el carácter democrático
de su ideología y su gestión, así como su “catalanismo”141. El respaldo a la lengua y a
las tradiciones propias había distanciado a este sector de la Iglesia del catolicismo del
resto de la península142 pero con la llegada de la guerra civil este movimiento obrero,
esta primera renovación de AC, se reduce a la nada. El movimiento obrero quedó
totalmente exterminado.
La JOC en Zaragoza
En Zaragoza hubo varios intentos de implantar la JOC (Juventud Obrera
Cristiana); su iniciación se debió a tres sacerdotes: Francisco Izquierdo Molins, José
María Sánchez Marqueta y Leandro Aina, quienes en el año 1925 junto con Ángel
Herrera, propagandista de la ACNDP (Asociación Católica Nacional de Propagandistas)
fueron los pioneros de la Juventud de AC que pronto intentaría iniciar una rama obrera
semejante a la que se había creado en Barcelona. Es interesante conocer que en
Zaragoza y en otras ciudades también existieron pequeños grupos de obreros católicos
140 HERMET, G., Los católicos en la España franquista, p.129.141 Ibidem142 MARTÍNEZ HOYOS, F., “Cristianos contra Franco en Cataluña”, p.80.
79
al modo de Joves Cristians, ya que la historiografía ha señalado que tan sólo en
Cataluña se dieron los primeros inicios de JOC antes de la guerra civil.
El consiliario de la Unión Diocesana, ubicada en el Coso de Zaragoza, consideró
que la Juventud de AC debía extenderse al mundo obrero y no quedar reducida tan sólo
a jóvenes acomodados. Para esta misión evangelizadora contactó con Santiago Royo
Montañés, joven sacerdote que dirigía las Escuelas católicas de Nuestra Señora del
Portillo y que se dedicaba a labores de beneficencia en el barrio de las Delicias143. Desde
el barrio zaragozano inició contactos con obreros y jóvenes trabajadores que congregaba
en reuniones de iniciación y a los que adoctrinaba para intentar formar los primeros
grupos jocistas. A partir de aquí se constituyó la primera Junta Provisional en el año
1932, pero los primeros carnets datan de mayo de 1933.
En 1933 con la presidencia de Enrique Pueyo se celebró en Zaragoza la XVIII
Semana Social de España, a la que acudieron representantes jocistas de algunos lugares
de España como de Madrid, Valencia o Valladolid. En estas jornadas se planteó el
primer intento serio de implantar la JOC a nivel nacional. No obstante, las diferencias
entre unas JOC y otras eran apreciables según provincias; en la mayoría cambiaban los
métodos de formación y de captación. Después de estas reuniones con otros dirigentes
jocistas se puso en marcha en Zaragoza la implantación definitiva de un centro JOC,
que se hizo en 1934 y cuyo primer domicilio fue en la Avenida de Madrid.
Durante esta primera etapa de la JOC en Zaragoza los militantes se refugiaban en
el movimiento porque se sentían marginados frente a otras ideologías que se
encontraban en sus puestos de trabajo. Así lo explican algunos de sus militantes en
aquel momento, quienes afirman que las características ideológicas de los jóvenes
obreros que venían a la JOC estaban condicionadas por el rechazo o marginación que,
por ser cristianos, les sometía el ambiente en las fábricas o talleres en que trabajaban.
Según Jesús García Artal, los ambientes estaban dominados por tendencias ideológicas
de tipo marxista o anarquista por lo que a los trabajadores cristianos y sobre todo a los
jóvenes, se les presionaba o marginaba. Esto hacía que los jóvenes cristianos buscaran
su unión en la JOC144. 143 Archivo HOAC Zaragoza, Algunos datos cronológicos para una historia de la JOC en Zaragoza.144 Archivo HOAC Zaragoza, Algunos datos para la historia cronológica de la HOAC en Zaragoza en el Archivo personal de Jesús García Artal. Documento con cuatro páginas mecanografiadas sin fechar, por su
80
Lo que intentaba transmitir este ex militante jocista es la marginación a la que se
veían sometidos los simpatizantes de las organizaciones cristianas en el ámbito laboral,
lo que les llevaba a acudir a estos movimientos como refugio donde podían “militar” en
el movimiento obrero y en la Iglesia Católica al mismo tiempo. La JOC les permitía ser
obreros pero también católicos, “la JOC les mantenía su fidelidad a la clase obrera,
empleaba su lenguaje, empleaba su metodología dialéctica y conservaba su fidelidad a
las creencias religiosas”145.
En esta primer andadura de la JOC en Zaragoza cabe destacar que la mayoría de
obreros que acudían a estas organizaciones no lo hacían buscando sindicatos cristianos
radicales como ocurría en Cataluña sino que buscaban refugio por no querer acercarse a
ideologías de izquierda que solían encontrar en su ambiente laboral.
La JOC quedó prácticamente liquidada durante la guerra civil, en la que murieron
siete militantes jocistas zaragozanos. La Juventud Obrera se retomó durante el
franquismo, pero esta vez de la mano de hombres acomodados de AC que tenían como
objetivo reconquistar a la masa obrera en el catolicismo. Acción Católica surgió con
fuerza a partir de la finalización de la guerra civil posicionándose al lado de los
vencedores.
El nuevo punto de partida de AC fue 1939, cuando se realiza el estatuto redefinido
por la Conferencia de Metropolitanos donde se marcaron las ideas directrices de la
nueva organización, basadas en reforzar la autoridad de los obispos y del clero sobre el
movimiento y extender su implantación al conjunto de la población146. Además se
estableció la sindicación obligatoria y un régimen estatal de relaciones laborales y
salarios.
El origen de los Movimientos Apostólicos Obreros durante el franquismo se
encuentra, según Basilisa López, en la visita “ad limina” que en 1946 el episcopado
español hace al Papa Pío XI147. Concretamente, fue la entrevista con el cardenal primado
proximidad con otros documentos la fecha más probable puede ser mediados de los años sesenta. El documento no tiene firma pero por los datos que aporta probablemente este escrito por el propio García Artal, presidente de la JOC en 1950 en Zaragoza.145 Ibidem.146 HERMET, G., Los católicos en la España franquista, p. 233.147 LÓPEZ, B., Aproximación a la Historia de la HOAC, p. 27.
81
Pla y Deniel y su preocupación por la descristianización de las masas sociales y el
alejamiento de los trabajadores de la Iglesia, lo que haría que se llegara a la aprobación
de unas nuevas organizaciones para evangelizar a sectores olvidados, y a la vez, dotaría
a la Iglesia de una amplia base obrera.
Así, Acción Católica evolucionó en Acción Católica especializada, en la que nacía
en 1946 la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) dentro de la AC general y
bajo la subordinación absoluta de la jerarquía eclesiástica. Aunque desde 1942 en el
marco de AC de Hombres empezaron a constituirse secciones de Apostolado Obrero
iniciados por medio de cursos de verano para trabajadores que se preparaban para ser
apóstoles obreros entre los obreros148, surgía ya la idea de “evangelización del
proletariado” que acabó marcando los métodos formativos en ambas organizaciones. Un
año después nacía la JOC (primero JOAC), influenciada por el catolicismo francés que
aludía al compromiso del creyente con los proyectos de transformación social y que
contaba con una dimensión internacional149.
La HOAC y la JOC llegaron con la finalización de la Segunda Guerra Mundial y
el 4 de mayo de 1946, la revista de AC, Ecclesia, publicó Las Normas de
especialización del Apostolado Obrero de AC. Nacía legalmente la HOAC con su
revista ¡Tú!, bajo la dirección del periodista catalán Esteban Busquets y Guillermo
Rovirosa, quien fue el cerebro de la HOAC en sus primeros pasos. Desde su nacimiento
hasta el inicio de los sesenta, estos movimientos apostólicos se preocuparon por el
compromiso social y la lucha contra la injusticia para dar paso después a acciones de
tipo reivindicativo. Los años cincuenta estuvieron marcados por el compromiso con los
desfavorecidos, por la lucha por la igualdad de condiciones y por la solidaridad entre
“hermanos obreros”.
La JOC surge como movimiento educativo juvenil influenciado y lanzado por el
sacerdote Carjdin en Bélgica, que estaba consiguiendo adeptos por toda Europa. En
España, es un movimiento potenciado por la Jerarquía, quien controla en todo momento
a los movimientos y cuyo objetivo era adoctrinar en la moral cristiana y
nacionalcatólica a los jóvenes trabajadores. El movimiento jocista surgió, en un
148 HERMET,G., Los católicos en la España franquista, p.92.149 MARTÍNEZ HOYOS, F., “Cristianos contra Franco en Cataluña”, p.63.
82
principio, bajo las siglas de JOAC, ya que se constituyó como grupo de Iglesia
dependiente de la AC general pero que, en 1956, pasó a denominarse tan sólo JOC
cuando se homologó al movimiento internacional150. No obstante, su dependencia de la
jerarquía y de AC siguió siendo la misma.
Desde el principio, la Iglesia dio su apoyo a la labor de los movimientos,
respaldados por Pla y Deniel y por el entonces obispo de Solsona, Vicente Enrique y
Tarancón. La JOC y la HOAC eran una necesidad de la sociedad franquista, una
necesidad de la jerarquía de abrirse campos de actuación en la clase trabajadora y una
necesidad, tanto del poder civil como del eclesiástico, de controlar y manipular a la
clase obrera, históricamente anticlerical, que ahora debía amoldarse a las nuevas
directrices nacionalcatólicas desde este tipo de movimientos. Para este control, la
HOAC y la JOC se implantaron en las distintas diócesis de la España franquista para
conquistar a los trabajadores de la mayoría de ciudades.
La JOC volvió a resurgir en Zaragoza en 1948, con la publicación de las normas
para el apostolado obrero en la Asociación de los jóvenes de AC de Zaragoza. Las
normas establecían claramente el papel que se asignaba a la JOC así como el que debía
tener la que se constituía como Comisión Diocesana. También había unas directrices
muy claras sobre cómo organizar centros de apostolado obrero así como de los distintos
tipos de socios: socios militantes y socios inscritos. Por último, se establecía lo que
denominaban como “equipos de conquista”, que actuaban en fábricas, talleres, y demás
ambientes obreros. Un boletín informativo indicaba cómo debían crearse estos equipos,
destinados siempre a la evangelización del proletariado y a la reconquista de las “ovejas
descarriadas”.
Los equipos de conquista eran “la manera efectiva de llevar a cabo el ideal de
apostolado obrero”151 afirmando que su intención no era seguir los pasos de “sus
enemigos, los comunistas” que habían utilizado este medio para conseguir adeptos
mediante malas formas; no buscaban ser un equipo de conquista al estilo comunista sino
todo lo contrario, al estilo argentino o francés.
150 SANZ FERNÁNDEZ, F., “Algunos conflictos significativos de la JOC con el régimen de Franco”, p. 161.151 Archivo HOAC Zaragoza, A los socios protectores de la JOAC de Delicias.
83
Pero este discurso iba mucho más allá, defendía la “cruzada”, a quienes un día se
enfrentaron contra el enemigo que sigue maquinando contra la Iglesia (el comunismo) y
como ellos exponen, estaban preocupados porque “España ocupa una situación
demasiado privilegiada como para ser objetivo principal en su programa de dominio
universal”. Ellos, como católicos, debían emprender programas para evangelizar y
“extirpar” ese elemento comunista de los obreros. Los equipos debían ser la “salvación
de estos pobres muchachos” que no conocían a Dios y debían reconvertirse al
catolicismo para conocer la “verdadera felicidad”.
No debemos olvidar que estos primeros pasos y estas prematuras declaraciones
estaban formuladas por jóvenes acomodados de AC que se habían propuesto relanzar
equipos de obreros para reconquistarlos en la moral cristiana. Aquí nos encontraremos
con dirigentes provenientes de AC pero que tuvieron gran calado en los primeros pasos
de los movimientos, dirigentes profundamente anticomunistas como Jesús Artal, que se
convirtió en los años setenta en uno de los colaboradores de la denuncia contra el cura
de Fabara.
La JOC zaragozana comienza a adquirir fuerza a partir de 1949 con José Bosque
como presidente. Los primeros años cincuenta de la JOC en Zaragoza estuvieron
marcados por las Jornadas de Oración y Estudio organizadas por la Comisión Diocesana
que aprovechaba cualquier ocasión para adoctrinar: “Joven obrero, a ti, que sufres las
consecuencias de un ambiente descristianizado y soez (…) que por militar en una
asociación católica sientes en ti los más duros ataques contra la moral”152. Este
adoctrinamiento en la evangelización del igual era común y corriente; se les reeducaba
para que vieran en sus compañeros obreros anticlericales un perfecto ejemplo de lo que
ellos nunca debían ser.
El proceso de evangelización se les encomendaba a ellos, a los que estaban en
contacto con la clase trabajadora, a los propios obreros. La evangelización de otro
obrero era una de las condiciones que cualquier jocista debía cumplir, tanto en Huesca
como en Zaragoza. Evangelizar era, según la JOC: “comunicar el mensaje de la
salvación y el Evangelio a aquellos que no lo conocen para guiarlos hasta la Iglesia de
Jesucristo. Evangelización es también procurar la formación de apóstoles para que ellos
152 Archivo HOAC Zaragoza, II Jornadas de oración y estudio JOAC, Zaragoza, diciembre de 1948.
84
a su vez hagan lo mismo”153.
Desde la llegada del arzobispo Casimiro Morcillo a Zaragoza en 1955 éste intentó
realizar las labores de evangelización de las clases trabajadores que tanto demandaban
desde AC. En 1956, se realizó una campaña denominada “¡Con Cristo a los suburbios!
Invitación a los jóvenes de Zaragoza” con la que pretendía hacer una llamada a la
juventud de AC para que ayudasen a crear Grupos Parroquiales para la conquista del
obrero: “la voz de vuestro Arzobispo se ha dejado oír señalando el abandono espiritual
en el que se encuentran los suburbios de nuestra ciudad. No podemos permitir los que
somos cristianos por el santo bautismo que se prolongue este situación”154, afirmaba el
escrito.
Las tareas de evangelización y su empeño en eliminar cualquier núcleo
anticlerical fueron constantes durante la década de los cincuenta en Zaragoza. Muchos
arzobispos del territorio español pusieron todos sus empeños en esta labor con el objeto
de conquistar con el catolicismo a esas “ovejas descarriadas”, como ellos las
denominaban. Las misiones de evangelización caracterizaron la década de los cincuenta,
con las que se buscaba esa “salvación del individuo” porque, según explicaban diversos
panfletos acerca del contenido de la evangelización, evangelizar es liberar155. Esta
recristianización consistía en unos elementos fundamentales; el amor al hombre, no un
amor sentimental sino un amor “eficaz y evangélico”. También debía conseguirse la
aceptación de la persona de Cristo para, posteriormente, expresar esta fe en Jesucristo
mediante la acción militante, en la oración y en la Eucaristía.
Pero no sólo en Zaragoza la JOC tuvo gran repercusión, también en algunos
pueblos aragoneses empezaron a crearse grupos JOC durante la década de los cincuenta
y los sesenta. En Sabiñánigo existía un pequeño grupo jocista que con la llegada de los
cincuenta empezó a tener problemas debido a la edad de los militantes que empezaban a
pasar a la HOAC como adultos. En Barbastro se contaba con un buen grupo de
aprendices y en Tarazona había un grupo de ocho chicos bien consolidado.
153 Archivo JOC Huesca, caja7, carpeta “asuntos religiosos”.154 Archivo JOC Zaragoza, caja 1955-1962, Invitación a los jóvenes de Zaragoza.155 Archivo JOC Huesca, caja 10, Contenido de la evangelización.
85
La HOAC zaragozana
En Zaragoza, la HOAC se fundó en febrero de 1947, y permitió la integración en
su seno de quienes, ya antes de la Guerra Civil, habían formado parte de sindicatos de
signo católico, prohibidos también por la dictadura franquista. El grupo HOAC más
importante se encontraba en Torrero, barrio obrero, y estaba guiado por el padre
capuchino Venancio de Huarte, quien fue designado primer consiliario diocesano,
además de ser co-fundador del Patronato Social Católico. Por la importancia que le
conceden las fuentes, cabe suponer que fue uno de los mayores impulsores de la HOAC
zaragozana en estos primeros momentos, y también un personaje importante en el barrio
de Torrero, donde cuenta con una calle y un monumento. El Patronato Social Católico,
creado en 1950, impulsó la creación del Cine Torrero, la construcción de bloques de
viviendas, escuelas y guarderías y la fundación del centro deportivo Stadium Venecia,
todo ello en un barrio en el que posteriormente se desarrollarían unos potentes
movimientos sociales. El otro centro de HOAC en Zaragoza se hallaba en la calle
Fuenclara, y desde estos dos locales se llevó a cabo la mayor parte de la actividad de
HOAC durante muchos años.
El primer presidente de la HOAC zaragozana fue Manuel Campos, entre 1947 y
1950, y fue relevado por Ismael Larraz (1950-1953) al ser el primero nombrado
concejal. Ambos procedían del Instituto Social Obrero y eran miembros del Colegio de
Propagandistas de los Hombres de Acción Católica. Esto, unido al nombramiento de
Manuel Campos como concejal, nos muestra la identificación de la HOAC y sus
dirigentes con el régimen en estos primeros momentos. Es muy importante tener clara
en todo momento una visión evolutiva de HOAC y JOC, ya que, en el caso contrario, se
cae en el riesgo de concebirlas como organizaciones enfrentadas al régimen franquista
casi desde sus comienzos. Así, podemos ver los cambios que comienzan a operarse en
lo que a presidentes se refiere, al menos en cuanto a su extracción social y laboral.
Mientras Ismael Larraz era apoderado de Ágreda Automóvil, Jesús García Artal,
presidente entre 1953 y 1956, era trabajador metalúrgico, y procedía de la JOC del
barrio Delicias. Los dos siguientes presidentes, Ángel Liso y Francisco Sánchez, eran
carpintero y trabajador textil, respectivamente.
Como decíamos, “en Zaragoza supuso un fuerte aldabonazo en la conciencia
86
social de quienes ya antes de nuestra guerra se formaban en el conjunto diocesano de
aquellas secciones, algunos desempeñando a la vez cargos sindicales de matiz católico y
que tenían una fuerte inquietud de compromiso cristiano ante la orientación social de
ese tiempo”156. Desde el principio, la HOAC zaragozana practicó el sistema de encuesta
basado en la revisión de vida obrera y en el método formativo del ver, juzgar y actuar.
Una de las actividades más importantes de los hoacistas zaragozanos era el equipo de
dolor, es decir, la visita a enfermos sin familia en diversos hospitales de Zaragoza, en
estas visitas también participaban algunos jocistas como Jesús García Artal157.
Jesús García Artal explica que “desde 1944 un grupo de jóvenes jocistas del barrio
de Las Delicias nos dedicábamos a visitar enfermos sin familia en el Hospital de
Nuestra Señora de Gracia. Lo hacíamos los domingos por la tarde y trazábamos amistad
con muchos de ellos”158. Las visitas eran realizadas a la sección de tuberculosos del
hospital, a los enfermos les llevaban revistas, golosinas, novelas, etc. Según Artal, el
espíritu del equipo de dolor lo habían aprendido de Guillermo Rovirosa, fundador de la
HOAC, en uno de sus últimos cursillos: “de Guillermo Rovirosa aprendimos a hacer
partícipes a los enfermos de nuestras preocupaciones apostólicas en el campo obrero.
Les hablábamos de los equipos apostólicos en fábricas y talleres, de la venta del ¡Tú! y
les pedíamos lo único que no teníamos nosotros para conseguir frutos apostólicos: el
dolor que ellos tenían y que ofrecido a Dios haría fecundar nuestras acciones
apostólicas”.
Los equipos de dolor eran grupos de militantes que visitaban a los enfermos que
debían estar largo tiempo hospitalizados; sobre todo se ocupaban de aquellos que
padecían tuberculosis. Los obreros enfermos fueron también un campo de apostolado y
servicio para los militantes de HOAC y JOC en una sociedad que sufría las secuelas de
la guerra: enfermedades contagiosas, hambre, falta de higiene, etc. El Boletín de la
HOAC tuvo durante mucho tiempo una sección dedicada a los equipos de dolor159.
156Archivo HOAC Zaragoza, Crónica pormenorizada de la HOAC por un fundador, hoja informativa que se divulgó entre los militantes y ex militantes hoacistas y está firmada por uno de sus fundadores: Rogelio Mazón, Zaragoza, noviembre de 1995.157Archivo HOAC Zaragoza, Historia del primer equipo de dolor de la HOAC de Zaragoza. Relato de algunos militantes zaragozanos con datos memorialísticos.158Testimonio manuscrito de Jesús García Artal.159 LÓPEZ GARCÍA, B., Aproximación a la historia de la HOAC, p.66.
87
El primer consiliario de la HOAC zaragozana fue el padre Venancio de Huarte,
hasta que fue destinado a Chile como misionero. Después le sucedió, con la llegada del
arzobispo Casimiro Morcillo, Antonio García Cerrada. El padre capuchino Venancio de
Huarte había trabajado como sacerdote en ámbitos obreros, sobre todo en el Barrio de
Torrero donde por las noches realizaba cursillos de cultura elemental a jóvenes obreros.
Trabajó como consiliario durante varios años y apoyó a los trabajadores de la RENFE y
de diversas fábricas como “Fundiciones Ebro” y “Talleres Mercier”. Pero lo más
interesante es que, alrededor de 1955, las relaciones con el padre capuchino Venancio
cambiaron bruscamente.
Empezaron a surgir rumores acerca de él ocasionándose problemas con algunos
militantes que ansiaban conseguir su cargo o privilegios similares de la organización. El
padre Venancio pidió a la dirección de la HOAC ser trasladado a las misiones
hispanoamericanas. Poco después llegó a Arica, en Chile, donde permaneció como
misionero durante cinco años. El 24 de diciembre de 1961, moría a los cincuenta años
en Colombia.
La influencia que tuvo el padre Venancio Huarte fue importante. A partir de su
labor empezaron a surgir distintas actividades destinadas a mejorar el barrio, a crear
lugares de ocio y deporte para los jóvenes, emprendió misiones públicas en el barrio de
Torrero, etc. Las misiones públicas estaban destinadas a la captación de nuevos
militantes en barrios obreros donde se repartía información, se programaban charlas y se
hablaba del cristianismo como religión de la clase obrera. En los folletos que se
repartían en diversos barrios se observan perfectamente sus medios de captación: “en la
misión pública de Torrero te hablarán de esa vida digna del obrero y de Cristo Obrero,
de su doctrina y de su amor. Te hablarán de tus problemas y de cómo resolverlos con
Cristo obrero y con la Iglesia que le fundó”160.
Pero además de intentar captar nuevos socios mediante charlas y propaganda, en
las reuniones de militantes pedían a cada socio que se comprometiera a conseguir un
adherido en el menor tiempo posible, considerando como ideal un socio al trimestre. Si
observamos las listas de militantes en la década de los cincuenta podemos ver que esta
labor de ser apóstol obrero entre los obreros era muy frecuente, ya que la mayoría de
160 Archivo HOAC Zaragoza, Misión Publica en Torrero, fechado alrededor de 1956.
88
socios provienen de las mismas empresas: “Talleres Mercier” y de “Tranvías y
Talleres”.
También durante estos años empezaron a ponerse en marcha algunos Grupos de
Estudios Sociales, denominados GOES, en el centro interparroquial de San Antonio
María Claret. Los Grupos Obreros de Estudios Sociales (GOES), pertenecientes a la
HOAC, estudiaron temas como la historia del movimiento obrero, dieron formación en
materia sindical o realizaron análisis exhaustivos de los grupos políticos clandestinos.
Según las normas aprobadas en 1950 por la Dirección Central de AC, los GOES eran
“un importante núcleo intelectual de la HOAC cuya función debía ser dar, tras su
estudio, una aplicación correcta de las normas emanadas de la Sede Apostólica”161, pero
terminaron convirtiéndose en un importante instrumento de reflexión sobre la realidad
social, laboral, económica y política.
Los GOES consistían en cursos sobre un tema determinado, y en la posterior
elaboración de un trabajo por parte del grupo. A través de estos GOES los militantes
realizaban estudios exhaustivos sobre aspectos políticos, económicos, sociales o
sindicales. Estos trabajos eran enviados a la Comisión Nacional de la HOAC, quien los
reunía y los difundía entre el conjunto de los grupos HOAC a través del Boletín de
Dirigentes. Los GOES se clasificaban en tres tipos: A) Sindical, B) Cívico y C)
Económico. Cada año se asignaba un número y un tema a cada GOES, que se constituía
voluntariamente y que comportaba una aportación económica fijada por cada grupo,
pero que rondaba las 10 pesetas por persona y trabajo162.
Los primeros GOES se formaron en Zaragoza en 1963, y uno de los fundadores
de HOAC en Zaragoza explica que los temas tratados “abordaban problemas del
tiempo: estrecheces, vivienda, reforma de empresa, cogestión, cooperativismo,
capitalismo, hedonismo, libertad, materialismo, sentido humano del trabajo, etc.”163.
Según expresa Alberto Sabio al estudiar los informes policiales referentes a
161Archivo Comisión Nacional HOAC, “Normas aprobadas para los GOES”, 16 de noviembre de 1950.162Archivo Comisión Nacional HOAC, Caja 73 (GOES), Carpeta 1 (Correspondencia), Correspondencia entre el responsable nacional de los GOES en Madrid y los responsables de Huesca y Monzón, enero y febrero de 1968.163Archivo HOAC Zaragoza, Crónica memorizada de la HOAC por un fundador, Rogelio Mazón, Zaragoza, noviembre 1995.
89
HOAC y JOC, “quienes más preocupaban a las autoridades franquistas, por lo que
representaban y por lo que podían llegar a representar, eran los llamados GOES”164, que
“son verdaderamente peligrosos para un futuro, pues, dado el estatismo de nuestros
sindicalistas, ellos con su dinamismo y preparación constante pueden ser el ariete que
resquebraje a nuestros sindicatos”165. Si bien los GOES llegaron a ser considerados
sospechosos o “peligrosos”, lo cierto es que su vinculación oficial a la HOAC supuso
una importante protección, gracias a la cual se pudo extender una formación y una
conciencia obrera fundamental para el desarrollo posterior de los movimientos de
apostolado seglar. Fue esta conciencia de los problemas de la clase obrera la que lanzó a
muchos hoacistas y jocistas a la acción en el movimiento obrero o a la militancia en la
oposición clandestina al régimen, lo que, unido a la citada formación en asuntos
sindicales, políticos y económicos, hizo que los militantes de HOAC y JOC adquirieran
un “gran prestigio en el mundo reivindicativo laboral de Huesca”166.
En Zaragoza, el tema más abordado solía ser el de la vivienda y su difícil acceso
pero, como hemos mencionado, también se trataban temas como el sentido humano del
trabajo y el cooperativismo entre “hermanos obreros”. El acceso a la vivienda era una
de las grandes preocupaciones de los dirigentes locales de la HOAC, incluso formularon
la opción de construir viviendas en cooperación en las que los interesados trabajarían
gratis en su tiempo libre.
Esta propuesta transcendió y llegó a plasmarse en un verdadero proyecto: el
Patronato Hogar Cristiano, que pronto inició la construcción de una serie de viviendas
en Torrero y en Avenida Cataluña así como una barriada en Balsas de Ebro Viejo. Más
tarde surgiría otro proyecto de construcción de viviendas, esta vez en la Romareda: la
Cooperativa Juan XXIII, que se encontró con muchos más problemas debido a la
tardanza de Madrid para formalizar el permiso.
Empezaron, además, a realizarse diversos actos para que la HOAC se diera a
conocer: se realizaba siempre una Semana Social, varios cursos mensuales, una
164SABIO, A., Peligrosos demócratas. Antifranquistas vistos por la policía política (1958-1977), Madrid, Cátedra, 2011, p. 67.165Dirección General de Seguridad, Informe sobre las actividades de HOAC y JOC, 22 de junio de 1964, caja 24. La cita procede de SABIO, A., Op. cit., p. 67.166COLL, J.F., “Aterrizando en acciones y actos concretos”, p. 2.
90
asamblea diocesana en Fuenclara con la presencia, en algunas ocasiones, del arzobispo
Morcillo “con su comprensión y aliento”167. Otro de los actos con más éxito era el retiro
espiritual en San Carlos, además de los equipos de dolor que visitaban a los enfermos.
Otro de los medios de difusión en Zaragoza era el periódico ¡Tú!, que se vendía
en los ambientes de trabajo, en los quioscos y en la calle a la voz de “ha salido el ¡Tú!”.
Además, algunos militantes zaragozanos se inscribieron en un curso de periodismo
ofertado por la Comisión Nacional y posteriormente trabajaron como periodistas en el
mismo diario escribiendo pequeños artículos sobre Tranvías de Zaragoza o Brigadas de
Barrenderos.
La década de los cincuenta en Zaragoza estuvo marcada por el funcionamiento de
los equipos de dolor, la lucha por la justicia social y por la doctrina social de la Iglesia.
Sólo a partir de principios de los años sesenta empezó a vislumbrarse una radicalización
en las bases.
EL INICIO DE LA DÉCADA DE LOS SESENTA EN ZARAGOZA: LA
RADICALIZACIÓN DE LOS MILITANTES
Los años sesenta serán decisivos para comprender estos cambios. El franquismo
sobrevivió al fin de la Segunda Guerra Mundial; continuó en pie pero no supo integrarse
en el mundo que le rodeaba, lo que daría lugar a que la oposición surgiera con
intensidad y supiera aprovechar los años de supervivencia del régimen. No obstante,
esto no supone que el régimen agonizara desde los sesenta ya que también se obtuvieron
algunos éxitos y la dictadura se mantenía fuerte y enérgica. Un régimen que seguía
explotando dos de sus pilares básicos: el anticomunismo y el catolicismo168.
Precisamente, sería este último el que comenzaría a causar verdaderos quebraderos de
cabeza a un régimen que alardeaba de consolidarse como democracia “orgánica”.
La década de los sesenta vendrá acompañada de cambios económicos, sociales y
culturales que generaron una creciente disidencia interna, cada vez más complicada de
167 Archivo HOAC Zaragoza, HOAC de Zaragoza: retazos para una Historia.168 MOLINERO, C. e YSÁS, P., La anatomía del franquismo. De la supervivencia a la agonía, 1945-1977, Crítica, Barcelona, 2008. Véase también MOLINERO, C. e YSÁS, P., Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista, Siglo XXI Editores, Madrid, 1998.
91
controlar. Se formó un nuevo movimiento obrero mucho más numeroso integrado
también por católicos, normalmente provenientes de movimientos como HOAC y JOC.
El movimiento obrero adquirió gran protagonismo durante la década de los
sesenta, aunque este activismo obrero nunca fue una preocupación “conceptual” para los
dirigentes franquistas, como ha señalado Carme Molinero169. Sin embargo, los
movimientos apostólicos y la participación de algunos de sus militantes en acciones de
tipo socio-laboral pero entendidas siempre como “políticas” por el propio régimen,
preocuparon, y de qué manera, a la cúpula franquista que puso en marcha una campaña
de control excesivo.
Aunque la propia dictadura permitió a los grupos obreros católicos impulsar
estrategias de actuación amplias, imposibles de desarrollar desde la clandestinidad pero
que rompían en ocasiones con los límites establecidos considerando legal lo que la
dictadura consideraba como ilegal, lo que logró ir imponiendo unos nuevos márgenes de
actuación170.
En Zaragoza surgieron, a partir de principios de los años sesenta, algunas acciones
de oposición contra el régimen franquista como huelgas y contactos con el partido
comunista, fruto del crecimiento de un diálogo cristiano-marxista. Pero a la vez, al
hacerse a título personal, es decir, por parte de militantes de HOAC y JOC y nunca
desde las propias organizaciones, éstas seguirán siendo toleradas y legales durante toda
la dictadura y subordinadas a la jerarquía eclesiástica. Desde la cúpula religiosa se
defendió un discurso público de tutela hacia dichas organizaciones y de defensa,
justificando su labor evangelizadora. Sin ese discurso público, encabezado por Pla y
Deniel, nada hubiera sido lo mismo.
Enrique Pla y Deniel: un escudo perfecto
Los años sesenta no comenzaron del todo bien para los movimientos apostólicos
en Aragón; concretamente la JOC sufrió una importante crisis que se refleja
perfectamente en un informe dirigido al arzobispo de Zaragoza en septiembre de 1961.
Según este informe, la organización jocista zaragozana estaba pasando por un momento
169 Ibidem, p.54.170 Ibidem, p.50.
92
de crisis importante motivada por la desaparición de treinta de los mejores militantes,
por contraer matrimonio la mayoría, por emigración o servicio militar171. Pero a pesar de
estas causas, el informe especifica otras más concretas: los aprendices no se convertían
en plenos militantes JOC porque no había responsables que quisieran ocuparse de ellos
“por falta de sacerdotes con suficiente dedicación y cariño”.
Otro importante problema fue el relativo a las relaciones de la JOC y de sus
consiliarios con la Institución Sindical Virgen del Pilar, que acogía a jóvenes aprendices
en cursos de cultura y formación personal. La Institución atendía a unos novecientos
muchachos, pero no quería en su organismo a consiliarios jocistas o curas obreros a los
que consideraban “perturbadores del orden interno”. Además, la Iglesia y sus sacerdotes
debían seguir todas las consignas y normas sindicales para dar buen ejemplo a los
jóvenes aprendices y trabajadores que pasaban a formar parte del entramado sindical
franquista172.
A pesar de esta crisis a la que nos hemos referido, se intentó llegar a los pueblos
mediante la organización de cursos de pastoral, propaganda y visitas culturales para los
jóvenes trabajadores. En algunos lugares surgieron grupos JOC como en Caspe, Gallur
y Tauste, mientras que en Barbastro y Monzón se consolidaron.
Pero quizás lo más interesante del informe es su denuncia hacia las elecciones
sindicales y la nula representatividad de las mismas. No debemos olvidar que este
informe no es interno y aprovecha su publicación para denunciar algunos temas
laborales ante otros grupos obreros en la misma situación y, concretamente, ante el
señor arzobispo de Zaragoza con el objetivo de conseguir su apoyo para estar a salvo de
cualquier problema con el Sindicato franquista. No son acciones de oposición, son actos
inadecuados que son amparados por la jerarquía eclesiástica, entendidos siempre como
propios del mundo obrero al que intentaban evangelizar.
Este informe era una muestra más de las malas relaciones entre los grupos
católicos obreros y el Sindicato Vertical franquista, ya que ambos solían disputarse
afiliados. En una Institución con unos novecientos aprendices, trabajadores jóvenes y
fácilmente adoctrinables, las dos organizaciones no podían desaprovechar la ocasión y 171 Archivo JOC Zaragoza, caja 1955- 1962.172 Ibidem
93
era evidente que la Organización Sindical no iba a ponérselo fácil a la Juventud Obrera.
Aunque la JOC seguía intentando copar esos lugares de adoctrinamiento a base de
denunciarlo ante su máxima autoridad, el arzobispo de Zaragoza Casimiro Morcillo, a
quien acudían cuando veían peligrar su posición privilegiada como movimiento
evangelizador perteneciente a la Iglesia.
La difícil relación entre la Iglesia y la Organización Sindical española es bien
conocida. De hecho, en 1944 se creó la Asesoría Eclesiástica Sindical, fruto de un
acuerdo entre la Iglesia y la Organización Sindical Española173 con el objetivo de
evangelizar a los obreros que se iban encuadrando progresivamente en el Sindicato
Vertical franquista. Por ello, los asesores eclesiásticos eran miembros del clero
designados por la jerarquía que buscaban conseguir adeptos para su Iglesia en el mundo
del trabajo. Las relaciones se fueron enfriando conforme avancen los años debido al
cambio de mentalidad que sufrieron algunos asesores eclesiásticos y por el papel que
empezaron a desempeñar de cara al mundo obrero. En algunos casos, los asesores
denunciaron las escasas labores del Sindicato y animaron a los obreros a luchar por
algunas cuestiones laborales, lo que llevaría a un arduo enfrentamiento entre sus
órganos de prensa, es decir, entre el diario Pueblo y la revista Ecclesia durante los
primeros años de la década de los sesenta.
Sin embargo, no debemos olvidar que ésta era una lucha por adoctrinar y
encuadrar, en un caso para evangelizar y en el otro por ideologizar y aleccionar en la
pasividad y la sumisión a los trabajadores. Los problemas entre el Sindicato Vertical y
la Iglesia, sobre todo de sus movimientos obreros, serán frecuentes pero, normalmente,
las críticas vertidas contra los grupos católicos obreros no fueron toleradas ni asumidas
por la jerarquía, que salió en su defensa desde el primer momento. No hay más que
observar el cruce de acusaciones entre Pla y Deniel y el ministro José Solís en sus
diversas cartas acerca de la campaña de desprestigio que estaba sufriendo la HOAC.
Debemos interpretar las complicadas relaciones entre la Organización Sindical y
los movimientos de evangelización como un enfrentamiento por conseguir adeptos y el
mayor número de encuadramientos, no como un enfrentamiento Iglesia-Estado como se 173 LÓPEZ GÁLLEGO, M., “La difícil relación de La Iglesia y la Organización Central Española durante el primer franquismo: la Asesoría Eclesiástica de Sindicatos” en Hispania Sacra nº 56, 2004, pp. 661-686.
94
ha venido diciendo desde algunos sectores de la historiografía.
José Solís, ministro de Sindicatos, aprovechó las primeras fricciones en el seno de
la Iglesia para acusar a las organizaciones obreras católicas de albergar a comunistas,
pero Pla y Deniel, que había sido un gran defensor del sindicalismo vertical, reaccionó
duramente contra las acusaciones de politización y marxismo hacia los movimientos
especializados de AC y comenzó un apasionado cruce de cartas con el ministro.
Las malas relaciones entre la HOAC y la Organización Sindical franquista ya se
venían produciendo desde la década anterior motivadas por su insistencia por adoctrinar
a los jóvenes trabajadores. Pero fue durante el otoño de 1960, con la convocatoria de las
elecciones sindicales, cuando comenzaron los verdaderos enfrentamientos entre una
parte de la Iglesia y el Sindicato franquista, ya que la HOAC vio en ellas una clara
oportunidad para intentar conseguir adeptos participando en las mismas. Con este
motivo, el 23 de septiembre de 1960, se dirigieron algunos dirigentes de la HOAC con
un escrito a José Solís Ruiz, Delegado Nacional de Sindicatos, explicando quiénes eran,
por qué se pronunciaban y en virtud de qué presupuestos tenían derecho a alzar su voz,
siempre con el respaldo de la Doctrina Social de la Iglesia que les servía como guía y
salvaguarda174.
El ministro Solís no contestó a dicho escrito pero reaccionó enviando información
sobre el hecho a todos los gobernadores civiles y a los delegados civiles de sindicatos.
El 10 de octubre se dirigió al cardenal primado, el cual respondió treinta días después
con una defensa total de los movimientos especializados, acompañada de una reflexión
no exenta de duras críticas hacia la institución sindical española, al preguntar si
realmente existía una verdadera representación de los trabajadores obreros en la misma.
El 15 de octubre el primado Pla y Deniel, de quien dependían las organizaciones
obreras católicas, escribía al ministro: “Si no con las armas, con la pluma y con
plenísimo riesgo defendí desde sus albores y he seguido defendiendo en España y fuera
al régimen. Pero, ¡qué contraste tan doloroso! En España, que es uno de los pocos
estados confesionales que hay en el mundo, que tiene un concordato modelo, si no se
desconoce la personalidad de la HOAC, se la presenta como sospechosa en sendas
174 Ibidem.
95
circulares(…). Finalmente yo creo que V.E. es realista y verá muy claro que no se puede
proceder en España en 1960 como en 1940. En 1940 se acababa de salir de una guerra
en la que habían ayudado a los nacionales en la Cruzada estados de régimen totalitario;
y oficialmente aún en 1943 en las Cortes españolas, cuando en la última guerra mundial
muchos creían en España que estos mismos estados de régimen totalitario serían
vencedores, se defendía que el mejor régimen era el totalitario. Hoy, ni en España ni
fuera de ella, en Occidente, nadie se atreve a decir esto”175.
Es apreciable el cambio que había sufrido Enrique Pla y Deniel176 desde la
escritura de la teoría de Las Dos Ciudades hasta este momento, en el que asume que ya
no se encuentra en 1940 y que algunas cosas debían cambiar y modificarse, como ya
estaba pasando en Europa. El cruce de acusaciones entre el Cardenal y el Ministro de
Sindicatos refleja claramente que algo estaba cambiando y que parte de la jerarquía ya
no era la misma que en 1936. Según Basilisa López, este conflicto sirvió para que la
cabeza de la jerarquía eclesiástica española adoptase una actitud crítica frente al
régimen y se convirtiese en el abanderado de una corriente progresista en el seno de la
Iglesia177.
El cruce de cartas se centra en la labor del Sindicato Vertical y en que si, de
acuerdo con la legislación vigente, era lícito que los movimientos especializados
175BLÁZQUEZ, F., La traición de los clérigos en la España de Franco. Crónica de una intolerancia (1936-1975), Ed. Trotta, Madrid, 1999, p.133.176 El cardenal Enrique Pla i Deniel (1876-1968) nació en Barcelona, ciudad donde cursó sus estudios en un seminario diocesano. Se doctoró en Roma en Sagrada Teología, Derecho Canónico y Teología, ordenándose sacerdote el 15 de julio de 1900. Reintegrado a su diócesis, comenzó a desarrollar una actividad que pronto le puso en contacto con la realidad social de la época, despertando en él una labor por el apostolado social potenciada por su actividad con el cardenal Mercier, al que conoció en un viaje a la Universidad de Lovaina. Esta preocupación por los problemas sociales le llevó a recorrer los suburbios barceloneses junto al marqués de Comillas y a dirigir Revista Social, Anuario Social y el semanario El Social. En diciembre de 1918 fue nombrado obispo de Ávila, diócesis en la que encargó de organizar la Acción Social Católica y a animar a la existencia de sindicatos católicos. De 1935 a 1941 fue obispo de Salamanca, allí le sorprendió la guerra civil, adhiriéndose en 1937 a la “Carta colectiva del episcopado español” y redactando en 1939 la pastoral “El triunfo de Dios y la resurrección de España”. En 1946 fue nombrado cardenal por Pío XII, desde esta nueva responsabilidad de cardenal primado, dirigió y favoreció el desarrollo de la AC y muy especialmente a la rama especializada, a los movimientos apostólicos. Datos extraídos de “El Cardenal Pla i Deniel” en Eclessia, enero de 1966, pp 8-9 en LÓPEZ GARCÍA, B. Aproximación a la historia de la HOAC, p. 28. Véase también SÁNCHEZ RECIO, G., De Las Dos Ciudades a la resurrección de España: magisterio pastoral y pensamiento político en Enrique Pla y Deniel, Ed. Ámbito, Instituto de Cultura Juan Gil, Alicante, 1995 y CASANOVA, J., La Iglesia de Franco, p. 147.177LÓPEZ GARCÍA, B., “Discrepancias entre el Estado franquista y las asociaciones obreras católicas en 1960. La correspondencia del cardenal Pla i Deniel y le ministro Solís” en Anales de Historia Contemporánea, nº4, 1985, pp.259-282.
96
pudieran participar en las elecciones sindicales de 1960. El cardenal defendía la función
de los grupos católicos de evangelizar el mundo obrero y salir del templo a los barrios.
Parecía que Pla y Deniel había dejado de cumplir su misión legitimadora del Estado
franquista para pasar a una postura más radical y crítica con algunas instituciones
obsoletas del régimen. Es obvio que esta postura implicaba una gran contradicción con
su larga trayectoria de adhesión personal a la dictadura franquista178.
También defendía Pla y Deniel que el informe y la “petición”, como lo
denominaba él, que habían realizado los movimientos era totalmente legal y no actuaba
en ningún término fuera del reglamento vigente. El derecho que poseían estas
organizaciones era el de realizar cualquier tipo de “petición” y más aún si ésta se refería
al mundo obrero, al que debían evangelizar.
Quizás, lo que esperaba el ministro Solís al mandar la carta a Pla y Deniel
advirtiéndole de las “libertades” que se estaban tomando los movimientos
especializados, era un duro castigo y una rígida represalia hacia los mismos. Lo que se
encontró fue con una postura mucho más radical que la del escrito de HOAC y JOC y
que iba más allá de una mera crítica al sindicalismo vertical. Ambos se sitúan en una
emoción de sorpresa mutua ante sus respectivas respuestas y actitudes; de ahí que el
escrito de Solís intente dar argumentaciones tendentes a reafirmar sus respectivos
campos de actuación y competencias179. No pensaba Solís Ruiz que la reacción de Pla,
dada su trayectoria de apoyo al régimen, fuera tan radical y contraria a la respuesta que
él esperaba. Por ello, Solís recuerda que la verdadera misión de la Jerarquía eclesiástica
era incitar a los militantes de los movimientos apostólicos a participar y simpatizar con
el Vertical como sindicato oficial. La carta concluye advirtiendo que se conoce
perfectamente la personalidad de la HOAC, siempre que ejerza su apostolado bajo la
subordinación total de la jerarquía eclesiástica y que se mantenga ajena a asumir
funciones sindicales, a la vez que afirma su posición de combatiente en la guerra contra
el comunismo “el cual quería hacer desaparecer de nuestra patria la luz… y sustituirla
por la hoz y el martillo”180.
178 Ibidem, p. 284.179 Ibidem, p. 266.180 Ibidem, p. 269.
97
Solís seguía defendiendo la misma postura que el 18 de julio, sus escritos están
plagados de referencias a esa fecha, a la “heroica cruzada” y a la lucha contra un
enemigo comunista. Sin embargo, Pla y Deniel había evolucionado y creía que no
podían seguir manteniéndose estructuras y mentalidades propios de los años cuarenta.
Había que renovarse y había que hacerlo cuanto antes porque Europa ya no era la de
1940. Evidentemente, sería un craso error afirmar que toda o la mayor parte de la
jerarquía eclesiástica asumía esta posición y quizás es la imagen que ha tendido a dar la
historiografía especialista, asumiendo que toda la jerarquía era como Pla y Deniel o
como Tarancón.
Además, no debemos olvidar que esta actitud de Pla y Deniel tan sólo se percibe
con los movimientos apostólicos, por lo que no quiere decir que Pla y Deniel fuera
progresista o buscase una transición como se ha venido diciendo. En ningún término
puede interpretarse que Pla y Deniel fuese el abanderado de la Iglesia disidente ya que,
como he dicho antes, tan sólo toma esta actitud con los movimientos de evangelización
que habían sido creados por él mismo en 1946. Debido a sus contactos europeos, Pla y
Deniel veía necesario cambiar la imagen de cara al exterior porque Europa estaba
cambiando y, por lo menos, había que guardar las apariencias. No obstante, la figura
del cardenal primado era el perfecto escudo defensivo del que disponían las
organizaciones obreras y es una de las figuras que explicará la tolerancia de algunas
acciones de oposición en las que estarán implicados algunos militantes católicos.
Pla y Deniel había dedicado la mayor parte de su labor a respaldar y cuidar de las
críticas a los movimientos apostólicos como HOAC y JOC, pero también se había
ocupado de vigilar y controlar a los grupos católicos para que ese discurso de tutela que
él defendía desde arriba llegase a los consiliarios y militantes. Durante los últimos años
de la década de los cincuenta Pla y Deniel había controlado todas las acciones de JOC y
HOAC a través de sus dirigentes y sus máximos responsables. El más claro ejemplo lo
tenemos en la correspondencia entre el mismo cardenal y Tomás Malagón181 donde se
181 FERNÁNDEZ-CASAMAYOR PALACIO, A., “El pensamiento de Tomás Malagón” en XX Siglos, 55, 2005, pp.95-102. De pensamiento teológico original e innovador, Tomás Malagón (1917-1984) había sido movilizado durante la guerra civil por el ejército republicano lo que le llevó al contacto con obreros anarquistas y comunistas durante el período de guerra. Se ordenó sacerdote en 1943, cuando empieza su labor pastoral en Ciudad Real. Más tarde, Rovirosa le propuso su incorporación a la Comisión Nacional de la HOAC como consiliario. Dudó en aceptar pero al final pensó que sería una buena forma de predicar
98
refleja el intenso control que ejercía Pla y Deniel en la organización.
En nuestra opinión, aquí podemos encontrar una de las características que hacen
peculiar a este tipo de grupos: el intento de controlar en todo momento el discurso
público de los movimientos mediante una vigilancia férrea de sus conferencias públicas,
de sus cursillos de formación o incluso de sus retiros espirituales. Lo que intentaba Pla y
Deniel era que ese discurso que él defendía de forma tan apasionada fuera expresado
también desde los ámbitos superiores de JOC y HOAC y así se lo expresaba
personalmente a Tomás Malagón, consiliario nacional de la HOAC: “Don Manuel
Castañón vino a pedir que accediese a que la próxima semana nacional de la HOAC se
celebrase en el Seminario Mayor de Toledo, [sic] mi preocupación sobre los
conferenciantes de dicha semana ajenos a la misma. Y es que en este caso deben
proponerse antes a la aprobación de la Dirección Central (…) porque de tales actos ante
la Santa Sede y ante el Gobierno debe responder la Jerarquía. Recordaba en especial que
las teorías del P. José María Díez-Alegría y su manera muy radical de exponerlas habían
suscitado no pocos reparos y discusiones(…). Por todo ello considero inoportuna y
peligrosa en una Semana Nacional de la HOAC, que ha de ser más de carácter práctico
y apostólico que especulativo y teórico”182.
Pla y Deniel ya había tenido demasiados problemas por defender a la HOAC de
determinadas críticas y no quería que hubiera en sus conferencias ni el más mínimo
atisbo de progresismo, y menos aún en el seminario de Toledo. El padre Díez-Alegría
era un sacerdote jesuita que más tarde se convertiría en uno de los precursores del
diálogo cristiano-marxista y en uno de los teóricos sobre el tema, lo que daría lugar a
que el cardenal primado no terminara de fiarse de la conferencia que podía realizar.
Cinco días después, Tomás Malagón respondía al cardenal primado: “hemos
optado por suprimir aquellos temas, ya que dado su gran interés doctrinal nos dábamos
cuenta de que eran más adecuados para ser estudiado en cualquier otro tipo de
asamblea”183. La mayoría de cartas corresponden a este mismo formato; se obedece, sin
el Evangelio en el mundo obrero y puso de moda la “opción por los pobres” en la organización. Su trayectoria en la HOAC estará marcada por su amistad con Rovirosa y por su colaboración con él en la puesta en marcha de algunos métodos formativos como el Plan Cíclico.182 ACNHOAC, caja 148, carpeta 6. Carta escrita en Toledo el 13 de agosto de 1958.183 Ibidem, carta del 18 de agosto de 1958.
99
rechistar, las órdenes de arriba; normalmente, se cambiaba a los conferenciantes que no
agradaban a Pla y Deniel por el obispo auxiliar de Valencia o el arzobispo de Granada y
las conferencias pasaban, de abordar temas sobre los salarios, a tratar temas sobre la
labor misionera de la HOAC. Lo mismo que con los congresos y reuniones nacionales
sucedía con los cursillos apostólicos; Tomás Malagón le pedía asesoramiento sobre casi
todo para que estuviesen respaldados por la jerarquía y para que Pla y Deniel actuase de
escudo defensivo cuando las organizaciones lo necesitasen.
Lo más interesante es que a la vez que Tomás Malagón recibía las cartas de
“asesoramiento” de Pla y Deniel éste recibía otras de militantes que le animaban a que
las conferencias fueran acordes con las necesidades del momento, es decir, sobre temas
laborales vistos siempre desde el Evangelio. Desde arriba se intentaba que no naciera
cualquier señal de existencia de un discurso oculto pero desde abajo se intentaba crear y
dar forma a ese discurso oculto.
Concretamente un grupo de abogados que seguía el Plan Cíclico y deseaba militar
en la HOAC escribían a Malagón el 18 de febrero de 1958 desde Barcelona. Una carta
en la que afirmaban que, gracias a la HOAC, habían descubierto el verdadero camino
espiritual pero lo que demandaban al consiliario nacional era una mayor actividad
reivindicativa y radical en lo social: “Creemos honradamente que hay que ser tan radical
al exponer la meta que nos proponemos alcanzar como al describir los medios que
habrán de utilizarse para llegar a dicha meta, y hemos de desear que en este terreno la
prudencia jamás sea obstáculo a la eficacia. (…) ”184. El mensaje que intentaban dar a
Malagón este grupo de intelectuales católicos era que, en algunas ocasiones, el fin
justifica los medios y que era necesario que la HOAC se radicalizase para conseguir
mejores objetivos en pro de los trabajadores. La carta representaba a varios católicos
radicales pero estaba firmada por Antonio Cuenca Puigdellirol, quien esperaba una
respuesta de Malagón. Estos abogados defendían un discurso muy radical en el que
también criticaban algunas actuaciones de la organización hoacista: “estoy seguro de
que estas deficiencias, vacilaciones y hasta posiciones retrógradas que haya podido
tener la HOAC en esta actuación de sus últimos años, habrán de enmendarse en un
futuro”. Es significativo que estos dos discursos llegasen a Tomás Malagón en forma de
184 ACNHOAC, caja 148, carpeta 6. Caja correspondiente a la correspondencia de Tomás Malagón en su labor como consiliario nacional.
100
carta prácticamente a la vez, aunque cada uno buscaba un objetivo diferente.
En estas cartas se percibe la existencia de esos dos discursos: el público reflejado
en la figura de Pla y Deniel y el oculto, manifestado por un grupo catalán de abogados
que buscaban una mayor radicalización con el objetivo de conseguir mejoras sociales.
Ya durante los primeros años de la década de los sesenta empezó a darse forma a ese
discurso secreto que apareció y se hizo visible en 1962.
No sólo Pla y Deniel hacía una defensa a ultranza de los movimientos apostólicos,
también algunos metropolitanos emitieron informes y comunicados apoyando y
sustentando el papel de los grupos obreros de AC. El 15 de enero de 1960, emitieron un
documento sobre la Actitud cristiana ante los problemas de la estabilización y el
desarrollo económico en el que pedían austeridad y sobriedad a los españoles y hasta se
atrevían a afirmar que “nadie puede acusar a los obreros de haber provocado una loca
carrera de precios y salarios. No sería justo pedir austeridad a trabajadores y empleados
mientras tengan una remuneración a todas luces insuficiente”. Pero, a renglón seguido,
apoyaban al Estado, “cuya intervención es laudable”185. Desde este comunicado
denunciaban, desde una postura siempre muy ambigua, las consecuencias de la política
económica para el mundo laboral, en general y para los trabajadores, en particular.
Ya anteriormente los metropolitanos españoles, alarmados por el impacto de las
huelgas obreras en Barcelona, en las que habían participado activamente algunos
miembros de las organizaciones católicas obreras y, sorprendentemente, algunos
clérigos, habían creado en 1956 un ambiguo documento de temática social bajo el título
Los metropolitanos españoles en el presente momento social. En él hablaban de la
obligatoriedad del salario familiar, de la participación de los obreros en los beneficios
de la empresa y de la justa distribución de la renta nacional; pero también jugaban a la
ambigüedad no cuestionando en absoluto el sistema político vigente. El discurso que se
defiende desde arriba es siempre ambiguo; la jerarquía no tomó una postura de total
defensa de las acciones de los grupos católicos para evitar futuros conflictos con el
régimen.
A partir de esta década se empezaron a percibir actos de insubordinación por parte
185 BLAZQUEZ, F., La traición de los clérigos en la España de Franco, p. 132.
101
de algunos militantes y algunos actos inadecuados o críticas moderadas por parte de las
organizaciones. Que éstas se toleren más o menos dependerá de las relaciones de poder
en cada provincia. Tan sólo hay que comparar las relaciones de estos grupos con la
jerarquía en Huesca y en Zaragoza; en Huesca la HOAC no triunfó ni tuvo un lugar en
la sociedad oscense durante los primeros años sesenta por el control constante que
sufrían estas organizaciones por el obispo Lino Rodrigo, a las que ni siquiera se les dejó
celebrar la festividad del 1º de mayo. Sin embargo, en Zaragoza ocurre todo lo
contrario, las acciones estuvieron tuteladas por el arzobispo Morcillo y serán amparadas
por el mismo.
En la reunión de representantes de zona que se celebró en 1960 en Zaragoza para
orientar y encauzar las nuevas encuestas y la nueva Campaña se percibe claramente las
dificultades que tuvieron en Huesca para la celebración de actos públicos de la HOAC,
surgidas por los problemas con el obispo. Sin embargo, en Zaragoza, el arzobispo fue el
que impulsó la campaña y les sugirió y facilitó actuaciones186, afirman sus militantes.
Las diferencias son apreciables en cuanto a la celebración del 1º de mayo: “la
diócesis de Huesca informa de sus dificultades para la organización de actos, ya que su
señor Obispo no les autoriza para la celebración de los mismos”187. En Zaragoza, en
cambio, se preparaban tres actos públicos con importantes oradores para el 1º de mayo
que contaban con el apoyo y la total aprobación de Morcillo.
Todo depende del margen de actuación que se les deje a estos grupos por parte de
la jerarquía local, ya que todas estas relaciones están basadas en intereses mutuos: “en
Zaragoza me comunican que muy bien, que van a traer oradores, intentar que sean
buenos”. El arzobispo apoyaba todas las proposiciones y actuaciones de HOAC y JOC y
estaba dispuesto a tutelarlas. Pero en Huesca “estamos atravesando complicaciones de
todo tipo que no nos van a permitir desarrollar la campaña tal y como la habíamos
pensado en un principio. El otro día fue el consiliario a ver al arzobispo y nos comunicó
que de actos públicos no hiciéramos nada”, explica Jesús Mairal a Teófilo Pérez Rey188.
186 ACNHOAC, Caja 310, carpeta 83 (6). Informe, Zaragoza, 10 de abril de 1960, para Jesús Mairal. Estos informes y cartas muestran las relaciones entre Huesca y Zaragoza y las diferencias entre ambas, según el representante de la jerarquía que esté al frente.187 Ibidem188 ACNHOAC, Caja 310, carpeta 83 (6). Huesca, 3 de abril de 1960, de Jesús Mairal a Teófilo Pérez Rey, presidente nacional.
102
Lo cierto es que el papel de la jerarquía local será determinante para comprender la
evolución de cada organización, dependiendo de la personalidad del obispo o arzobispo
de turno.
Huesca acusaba, además, un deterioro en las relaciones con la Comisión Nacional
de Madrid debido al poco apoyo que recibía su provincia para consolidar los grupos
HOAC. En varias cartas cruzadas entre Jesús Arcos, secretario HOAC en Madrid y
Jesús Mairal, vocal de zona, se percibe que el representante de zona no está satisfecho
con la ayuda y el apoyo que recibe por parte de la administración nacional respecto al
control que reciben por parte de la jerarquía oscense: “querido Jesús, la HOAC en
Huesca la estamos haciendo como podemos(…) con más de tres o cuatro personas no
podemos seguir el ritmo de la obra. Hace falta una autoridad eclesiástica que en vez de
retener nos lance”189,para acabar afirmando que si “tan mal lo estaban haciendo”, que
vinieran ellos a echar una mano. La respuesta no se hizo esperar: “ciertamente sería una
buena medida el ir a echar una mano, no sólo a esa diócesis sino también que los
dirigentes diocesanos vinieran a hacer lo mismo aquí”190 para que conocieran los
problemas de la Comisión Nacional. Después de estas cartas, la HOAC no recibió
ningún tipo de ayuda de Madrid.
El 8 de enero de 1960 se celebró la Reunión de la zona 6º Aragón en la que debían
participar todos los responsables de la comunidad, pero a la que no asistió el presidente
de Huesca por no permitírselo el obispo Lino Rodrigo. En Zaragoza, sin embargo: “la
Jerarquía personificada en el arzobispo ve con muy buenos ojos la obra y está dispuesto
a una colaboración total con la misma”. Además, el responsable de zona se reunió con
el arzobispo Morcillo quien pidió información acerca de las elecciones sindicales y el
que, tras acabar la cita, dio su apoyo incondicional a la HOAC. Las diferencias son
abrumadoras, nos encontramos antes dos casos prácticamente contrarios; en Huesca ni
siquiera les dejan acudir a las reuniones ni congresos pero en Zaragoza todos los actos
están tutelados por Morcillo, quien incluso apoya la crítica al sindicalismo vertical por
no ser plenamente representativo para los trabajadores.
Las relaciones de poder de una y otra provincia no tienen nada que ver entre sí, en
189 ACNHOAC, Caja 310, carpeta 83 (6). Huesca, 11 de febrero de 1960. De Jesús Mairal a Jesús Arcos. 190 ACNHOAC, Caja 310, carpeta 83 (6), Huesca, 23 de febrero de 1960, de Jesús Arcos Jesús Mairal.
103
las actuaciones de los grupos obreros católicos debemos tener siempre en cuenta de qué
forma se realizan y por quién están amparadas. En el caso de Huesca, la actuación de
estos grupos cambió radicalmente con la llegada de Javier Osés a la provincia como
obispo auxiliar en 1969. Lo mismo ocurrió en Zaragoza con la aparición de Cantero
Cuadrado, cuando los movimientos empezaron a dejar de disfrutar de algunas
“libertades” que les concedía Morcillo. Todo dependía del obispo o arzobispo que se
encontrara al frente de la diócesis y así lo han manifestado la mayoría de militantes.
Ramón Torrella le comentó a Martínez Hoyos que era un error hablar de
enfrentamiento con la jerarquía. Según el propio Torrella, consiliario de la JOC durante
los sesenta y apadrinado de Tarancón, treinta de los ochenta obispos ayudaban a la JOC
y los de Andalucía pagaban al liberado del movimiento. Ciertamente, todo podía
depender de la persona que estuviera al frente de la diócesis191. Además, en 1971 el
obispo de Vic recordaba que la jerarquía de Cataluña había dado confianza y
facilidades, por lo menos en el sentido de “dejar hacer”.
1962: comienzan las fricciones
1962 supondrá un aviso, una advertencia para el régimen franquista. Además de
los factores bien estudiados por la historiografía como las consecuencias que trajo
consigo el Concilio Vaticano II, la reactivación del movimiento obrero o el factor
generacional, aquí trazaremos el punto de inflexión del año 1962, cuando tuvieron lugar
las huelgas de Asturias, que tendrán gran repercusión en toda España y también en
Aragón.
Algunos actos “inadecuados” ya venían produciéndose desde los años cincuenta,
pero fue durante los años sesenta cuando se dieron hechos que suponían una clara
“violación de las normas”. Ya en 1951 el boicot a los tranvías en Barcelona supuso un
brote considerable de protesta obrera motivado por las restricciones laborales y los
escasos salarios que se daban en toda España192. Pero a pesar de los paros y actos de
protesta por cuestiones concretas, hasta el año 1962 no apareció un verdadero
movimiento huelguístico que causara serios problemas al régimen franquista.
191 MARTÍNEZ HOYOS, F., “La Acción Católica Obrera durante el franquismo”, p. 40.192 YSÁS, P., “Huelga laboral y huelga política. España, 1939-1975” en Ayer, nº 4, 1991, pp.193-211.
104
A lo largo del mes de mayo de 1962 unos 200.000 trabajadores en toda España
fueron a la huelga, constituyéndose la movilización más importante desde la guerra
civil. Las huelgas marcaron un punto de inflexión en las relaciones de JOC y HOAC
con el régimen, tanto por la participación y solidaridad de algunos de sus militantes
como por la acusación a la HOAC de haber estado en el llamado “contubernio” de
Múnich, así como por la creación y consolidación de partidos y plataformas
clandestinas como USO o CCOO.
Las huelgas comenzaron en Asturias debido a una multa impuesta a siete
picadores del pozo de la Nicolasa de una fábrica de Mieres. Un pequeño incidente sería
lo que ocasionaría que las huelgas y las movilizaciones se extendieran por otros lugares.
Progresivamente, el conjunto de la minería asturiana se vio afectada y empezó a formar
parte del movimiento huelguístico que se prolongó durante dos meses y que acabó
convirtiéndose en una seria preocupación para las autoridades civiles y la jerarquía
eclesiástica.
Denominada como la “huelga del silencio” por la forma en que se extiende, “sin
apenas palabras, sustituidas por eficaces códigos en el instinto de clase, las solidaridades
comunitarias y las pervivencia de las tradiciones del movimiento obrero, constituye en
realidad un sonoro estruendo que no logra ser acallado por la represión y la férrea
censura informativa”193. El dictador buscará como consuelo y respuesta a la oleada de
conflictos una especie de subversión comunista y la “traición” de algunos clérigos.
Además, sus elementos de contención habían fracasado, la clase obrera volvía a resurgir
con mucha fuerza y esta vez no sería fácil derrocarla.
Fue la renovación de los convenios colectivos el fuego que encendió la mecha a lo
largo del año 1961, ya que se había firmado un convenio al margen de los mineros que
dejaba a cargo de las empresas el poder de incrementar la productividad a base de los
métodos que las propias empresas vieran necesarios. A esto se había sumado las
consecuencias del Plan de Estabilización, la concesión de vacaciones fuera de plazo y el
elevado índice de accidentes mortales que se estaban produciendo194.
193 VEGA GARCÍA, R., “Una huelga que alumbraba a España” en Las huelgas de 1962 y su repercusión internacional. El camino que marcaba Asturias, Ed. Trea, Oviedo, 2002, p.25.194 LÓPEZ GARCÍA, B., Aproximación a la historia de la HOAC, p. 144.
105
La mayoría de mineros asturianos aprobaron la movilización, el total de
huelguistas se ha calculado, como ya hemos dicho, en unos 200.000, entre ellos una
considerable cantidad de militantes de HOAC y JOC que, junto a comunistas y
radicales, buscaban un mismo objetivo común. Las autoridades franquistas no tardarían
en declarar en Estado de Excepción en Asturias, en Vizcaya y en Guipúzcoa, poniendo
también en marcha todo su engranaje represivo contra los grupos antifranquistas más
activos del momento como el PCE o el FLP. En esta década de los sesenta se pondrá en
marcha un nuevo movimiento obrero formado por un importante número de cristianos
que empezó a actuar en acciones contra una dictadura sustentada sobre el pilar del
catolicismo.
Es cierto, y así lo señala Pere Ysás, que esta conflictividad laboral que se produce
a partir de 1962 “ha sido exagerada o minimizada desde diferentes análisis e
interpretaciones”195. En nuestro caso, se ha tendido a sobredimensionar el número de
militantes de HOAC y JOC que participó en las huelgas de Asturias en 1962. Es
innegable que hubo una importante colaboración de obreros católicos en estas luchas y
movilizaciones, pero no por ello debemos entender que fueron las organizaciones como
tales las que animaron a la huelga o al conflicto. La participación de determinados
militantes católicos dependía de las relaciones con sus compañeros de trabajo, desde
comunistas a sindicalistas radicales, pero no era la organización la que les animó a la
lucha o a la participación en conflictos laborales. Sólo era el militante, a título
individual, el que veía en la huelga una buena ocasión de luchar por sus objetivos, por
sus derechos laborales y por su dignidad como obrero.
Debemos dejar de ver a la HOAC y la JOC como un actor colectivo para empezar
a seguir trayectorias individuales de militantes que sí se atrevieron a estar allí. También
hay que recordar que estos militantes católicos comprometidos solían encontrarse
siempre en reivindicaciones de tipo sociopolítico -libertad sindical o derecho a la
huelga- que en protestas políticas convocadas por organizaciones antifranquistas, donde
su participación y apoyo fue mucho más escaso y limitado. Y es que, no todos los que
participaron en las huelgas lo hacían contra el régimen político, sino que sus inductores
y las autoridades patronales hacían de ellas una lectura política.
195 YSÁS, P., “Huelga laboral y huelga política”, p. 203.
106
Toda esta conflictividad obrera estuvo motivada por causas distintas y complejas.
Normalmente, las luchas obreras buscaban mejoras salariales y de las condiciones de
trabajo, o protestaban por la política patronal, por las primas o los cronometrajes. Pero
como el marco de legalidad vigente dejaba de lado la mayoría de instrumentos
reivindicativos -sobre todo aquellos de huelga, manifestación y asociación sindical- los
conflictos acabaron politizándose al chocar con este marco vigente y con las
instituciones franquistas, que asociaban paz con ausencia de conflictos196. No es posible
analizar el fenómeno huelguístico en España durante el franquismo sin tener en cuenta
la naturaleza política del mismo. Por este motivo, las huelgas serán siempre entendidas
como oposición política por atentar contra los principios fundamentales del régimen.
Lo cierto es que la diferencia entre huelgas económicas y huelgas políticas no se
presenta con nitidez, siendo aún más difícil distinguirlas en sistemas totalitarios que
identifican la huelga con delito, prohibiendo su convocatoria y realización197. Según
Soto Carmona, la mayoría de las huelgas durante el franquismo se refieren a demandas
de tipo laboral o sindical pero su práctica implicó el cuestionamiento del marco legal en
el que se sustentaba el régimen político. Por este motivo, por la politización de los
conflictos a partir de 1962, debemos entender que es a partir de aquí cuando empieza a
considerarse a los miembros de los movimientos apostólicos como una verdadera
oposición debido a la participación de algunos de sus militantes en estos conflictos
“políticos”.
Por esto, dada la naturaleza del franquismo, “no puede separase la existencia de
huelgas con la labor de oposición”198. Esta labor de oposición, si nos referimos a los
grupos católicos, se hará en distintos niveles y a distintas intensidades dependiendo de
la provincia en que nos encontremos y del obispo o arzobispo que se halle al frente de la
diócesis.
No obstante, la organización siempre apostó por un comportamiento mucho más
moderado que fue amparado por Pla y Deniel y por parte de la cúpula eclesiástica.
Además del apoyo del cardenal primado hacia los huelguistas católicos, otros muchos
196 Ibidem, p. 206.197 SOTO CARMONA, A., “Huelgas en el franquismo: causas laborales – consecuencias políticas” en Historia Social, nº 30, 1998, pp. 39-61.198 Ibidem, p. 40.
107
representantes de la jerarquía eclesiástica no dudaron en ayudar a las organizaciones
católicas obreras, como el obispo de Barcelona, monseñor Modrego Casaus, que recibió
a varios centenares de huelguistas en la catedral y no dejó ni que la policía los
identificara afirmando que “los fieles tenían derecho a entrevistarse con él”199. En las
parroquias de San Sebastián se leyeron comunicados sobre las huelgas autorizados por
el obispado y la revista Ecclesia publico una editorial en la que afirmaba el derecho a la
huelga cuando fracasaban otros medios de negociación. Por esta razón, por la
combinación de medios legales de organizaciones como HOAC y JOC con prácticas
ilegales de algunos de sus militantes y simpatizantes debemos distinguir este tipo de
oposición de otras clandestinas.
De todo esto surgió una declaración conjunta de HOAC y JOC titulada Ante los
conflictos laborales donde expresan sus impresiones antes el auge de la protesta
obrera200: “a la vista de los conflictos laborales que viene sucediéndose en distintas
regiones del país y que reflejan un estado de malestar de los trabajadores, la HOAC, la
HOACF, la JOC y la JOCF como movimientos apostólicos de la Iglesia constatan que
dichos conflictos afectan directamente al bien común y a la suerte de miles de
trabajadores con sus familias y sufren las consecuencias morales y materiales de tal
situación. Que no pueden permanecer al margen de aquello que afecta tan
inmediatamente a la vida de los trabajadores y de la nación entera, sí deben ser fieles a
la misión que la Jerarquía les ha confiado de cristianizar el mundo del trabajo y
colaborar en el logro de aquellas condiciones de vida que favorezcan el ejercicio normal
de la vida cristiana”.
Por último, pedían a las instituciones públicas que cumplieran algunos principios
en mejora de las condiciones de los obreros como el derecho a la huelga y a la
asociación, pero también reclamaban a los trabajadores “que tengan una actitud de
serenidad esforzándose valientemente por conseguir el respeto de sus derechos, dentro
de los medios moralmente lícitos y con respeto al bien común y desoyendo incitaciones
interesadas que pretenden desviar la acción obrera hacia fines y medios que los obreros
199 Ibidem, p 52.200 DOMÍNGUEZ, J., Organizaciones obreras cristianas en la oposición el franquismo (1951-1975), p.93.
108
españoles rechazan”201.
Si analizamos detenidamente esta declaración de intenciones de JOC y HOAC
podemos ver que sus demandas son bastante radicales para provenir de organizaciones
legales amparadas por la jerarquía y pertenecientes a AC pero, si por el contrario,
también nos centramos por un momento en las últimas líneas, podemos observar que
este discurso juega a la ambigüedad, mostrándose siempre al lado de la moral católica y
no de la política. Por un lado, sus demandas son muy atrevidas pero por otro, al final
deja entrever que estas demandas en pro de los trabajadores deben conseguirse a través
de medios “moralmente lícitos” alejándose de posturas radicales que no atañen a los
obreros, quienes deben desobedecer a “incitaciones desinteresadas” de partidos
radicales que buscaban la movilización de los trabajadores en acciones contra la
dictadura.
La declaración no se sale de lo que son puramente reivindicaciones obreras ya
que, a diferencia de los compromisos y riesgos personales de algunos militantes, el
papel de las organizaciones no debía traspasar el nivel de los juicios éticos, siempre bajo
la supervisión de la Jerarquía202. La declaración conjunta se hizo en nombre de esa
“legítima función moral” contando con el apoyo de AC y lo más significativo: con el
apoyo y aprobación de Enrique Pla y Deniel, máxima autoridad eclesiástica, quien firmó
la declaración conjunta como si fuera el sello de legalidad que necesitaban.
Como ya había explicado Pla y Deniel en años anteriores al ministro Solís, los
movimientos apostólicos podían hacer este tipo de “peticiones”, pero siempre sin hacer
juicios de valor y permaneciendo al lado del poder, tanto civil como eclesiástico. Eran
demandas para conseguir cierta autonomía como organización y peticiones de índole
socio-laboral en mejora de las condiciones de los trabajadores pero nunca suponían un
cuestionamiento del sistema político como ocurría en el discurso oculto. Es cierto, que
el discurso secreto que se fue creando en las organizaciones y su conocimiento acabó
perjudicando y de qué manera a la organizaciones que se vieron obligadas a defenderse
utilizando un discurso público acorde con las directrices que les marcaban desde las
capas dirigentes.
201 Ibidem, p. 95.202 MONTERO, F., La Iglesia: de la colaboración a la disidencia (1956-1975), p. 128.
109
Además, la revista Ecclesia del 12 de mayo de 1962 dedicaba su editorial a dar
apoyo a las organizaciones apostólicas con el título “Conflictos laborales”203 para verter
ciertas consideraciones sobre los acontecimientos desde la doctrina social de la Iglesia y
poner el acento en la posibilidad de hacer huelga si las demás vías de diálogo se
agotaban. Además, aprovechaba cualquier ocasión para culpar al Sindicato Vertical por
no tener una verdadera representatividad de los trabajadores: “el Estado ha de velar
porque los organismos sindicales cumplan su misión de auténticos intermediarios entre
ambos sectores, ganando previamente la confianza de sus representados por su
autenticidad, su independencia y su limpio espíritu de servicio a la masa trabajadora”204.
Como ya hemos visto, la rivalidad y los enfrentamientos entre el Sindicato
Vertical franquista y la AC especializada se venían sucediendo prácticamente desde la
creación de los movimientos apostólicos y la Asesoría Eclesiástica de Sindicatos. La
rivalidad por ocupar espacios y adoctrinar trabajadores había ocasionado serios
problemas entre la jerarquía y la cúpula verticalista. Las críticas que se vertían desde la
prensa de cada organismo eran cada vez más duras, el diario Pueblo, perteneciente a la
Delegación Nacional de Sindicatos, vertía continuos ataques hacia la HOAC, quien
utilizaba la revista Ecclesia, órgano de prensa de AC, para defenderse.
Y es que, 1962 también es un punto de inflexión debido a la continua pugna entre
sindicalistas y católicos que se enfrentaban duramente aprovechando, los primeros, los
acontecimientos acaecidos durante ese año. La revista Ecclesia emitió una de sus
artículos más duros en ese mismo año, concretamente en septiembre de 1962, que
comenzaba así: “mala ocasión ha escogido el diario madrileño “Pueblo” para atacar una
vez más en un suelto del 4 de septiembre a la Hermandad Obrera de Acción Católica”
para posteriormente hacerle al diario Pueblo una serie de aclaraciones sobre los
movimientos de AC.
Para atentar contra el diario del Sindicato franquista los periodistas de Ecclesia
utilizaron como arma arrojadiza el catolicismo, acusando de no ser buenos católicos a
aquellos que atentan contra algo creado por la propia jerarquía. La HOAC y la JOC,
afirma el artículo, reciben toda el estímulo y protección por parte de la jerarquía pero
203 Ecclesia, nº 1087, 1962.204 Ibidem
110
también son controladas y vigiladas con cuidado y no necesitan que ningún periódico
realice esa función. Estas asociaciones, termina diciendo, no han brotado de la nada sino
que han sido constituidas en las diócesis por la autoridad eclesiástica enlazadas con la
Santa Sede.
El discurso público que se defiende desde las organizaciones, como movimientos
apostólicos y de Iglesia, será siempre acorde a unas directrices y normas muy claras.
Los movimientos apostólicos eran legales y no podían comprometerse en la lucha
antifranquista, por ello siempre se mantendrán al lado de la jerarquía de la que
dependían. Aunque también debemos considerar que todas estas críticas vertidas contra
la HOAC estaban motivadas por la aparición del discurso oculto y porque se empezaba
a conocer la existencia de militantes marxistas en organizaciones católicas cuya única
misión debía ser la evangelización. Cuando la HOAC y JOC se vieron obligadas a
defenderse de determinadas acusaciones, acudieron a Pla y Deniel como ese escudo que
tanto les había ayudado en años anteriores.
En estas relaciones de poder tendrá mucho que ver la actitud de cada arzobispo
ante la llegada del Concilio Vaticano II. En la actitud que tendrán determinados obispos
y altos cargos eclesiásticos con el Concilio será determinante para entender sus
relaciones con la HOAC y la JOC.
Morcillo, fue el primer subsecretario del Concilio y se prestó a varias conferencias
con determinados medios de comunicación, entre ellos a La Gaceta del Norte, donde
fue entrevistado por José Luis Martín. Una de las últimas preguntas que le realizaron
fue acerca de su impresión sobre el Concilio y su marcha, a la que contesta, según el
periodista, con mucha más firmeza que a las anteriores preguntas: “Debo decir con toda
sinceridad que lo que más me está impresionando es comprobar cada vez más que
ninguno de los obispos viene a hacer “su” Concilio, que nadie viene a hacer un Concilio
alemán o un Concilio francés o un Concilio español o inglés; que todos viene hacer un
Concilio católico. Esta sensación de catolicidad se respira en todos los ambientes
conciliares de estos días. Y no puede haber alegría mejor”205. Además, Morcillo, como
subsecretario del Concilio, solía escribir en algunos libros que salían durante estas
fechas sobre lo que había sido el Concilio, sobre las constituciones y decretos del
205 Ecclesia, nº 1111, 1962.
111
mismo así como las consecuencias que tendría para los creyentes.
Según él, el Concilio Vaticano II había traído consigo un “espíritu nuevo” y “una
esperanza para el mundo en el que vivimos”206. Sus palabras son todo elogios para la
JOC, para la juventud trabajadora que está siendo reconquistada para volver a la
realidad cristiana. La tutela de Morcillo hacia la HOAC y sobre todo hacia la JOC, por
la cual tenía verdadera devoción, era considerable. Él siempre afirmaba la buena labor
de difusión del catolicismo que estaban realizando los grupos especializados, ya que
eran imagen de las “buenas aspiraciones de millones de jóvenes trabajadores
vocacionados para ser levadura cristiana en este mundo que despunta”207.
Javier Osés, era otro de los “típicos” obispos que provenían del Concilio Vaticano
II y que había comenzado su andadura como obispo auxiliar en Huesca, como uno de
los obispos que no habían sido elegidos a dedo por el dictador.
Casimiro Morcillo y Javier Osés eran, como Pla y Deniel, unos escudos
defensivos perfectos contra cualquier crítica que recibieran los movimientos apostólicos
en Zaragoza y en Huesca, incluso el propio Morcillo solía participar en la celebración
de la misa del 1º de mayo en honor a San José Artesano. Concretamente, en el año
1962, año complicado y difícil para los grupos obreros de AC, Morcillo inauguró y
bendijo una parroquia en Las Fuentes dedicada a San José obrero. En su homilía hacia
las autoridades allí congregadas, pero también a los obreros y trabajadores asistentes,
Morcillo pronunció unas palabras sobre el “trabajo referido al hombre, el trabajo
referido a Cristo, y el trabajo referido a San José”208. Hizo mención también a José
carpintero comparándolo con los trabajadores del momento y los allí reunidos.
Como ya hemos mencionado, lo cierto es que sí podemos considerar como
referente la fecha de 1962 en la oposición al franquismo, así lo ha hecho también la
historiografía en general basándose principalmente en las huelgas de Asturias y su
repercusión posterior. Pero este año no puede considerarse clave tan solo por los
movimientos huelguísticos, en esta fecha suceden varias hechos que harán cambiar el
curso de la política española: el “contubernio” de Munich y el impacto del Concilio
206 MORCILLO, C., Concilio Vaticano II: Constituciones, decretos, declaraciones, BAC, Madrid, 1966.207 Ibidem, p.4 208 El Noticiero, 2-V-1962
112
Vaticano II son acontecimientos decisivos, también la creciente oposición al franquismo
en el interior de España o el rechazo por parte de la CEE de la solicitud española de
adhesión, marcarán un antes y un después en la evolución interna del régimen.
Que se enmarcara aquí, en estos ámbitos de actuación, a los movimientos
católicos obreros dio lugar a que el régimen dejara de verlos como unos grupos
subordinados a la jerarquía que habían cometido algunos “actos inadecuados” para
comprobar que algunos de sus militantes estaban conformando la creciente oposición al
franquismo. El franquismo y la Iglesia de la “cruzada” les dio la vida amparándoles en
organizaciones legales para que al final, algunos de ellos, acabaran formando parte de
nutridos grupos de oposición clandestinos.
No estaríamos de acuerdo en analizar este cambio tan drástico que se produce en
la década de los sesenta como algo innato de las propias organizaciones, es decir, como
unas agrupaciones que propugnan la democracia ya en los años sesenta como han
señalado algunos autores. En nuestra opinión, estos cambios y que se empezaran a
involucrar un número considerable de militantes en actos de oposición y que suponían
una “clara violación de las normas” no se debería tanto a que grupos como JOC u
HOAC defendieran desde arriba la democracia o buscaran ya una “pre-transición”, sino
a que sus contactos en lugares de trabajo con obreros que se encontraban en sus mismas
circunstancias dieran lugar a procesos de politización de algunos católicos y a intensas
relaciones en reuniones clandestinas.
Es por ello por lo que remarcamos la necesidad de conocer todos los factores que
entraron en juego en esta evolución, sin caer en una especie de determinismo que vería
todos los cambios que se dieron como un proceso “natural” o presente en el ADN de
HOAC y JOC desde su formación. Sus planteamientos y circunstancias iniciales
cumplieron un papel, obviamente, pero al ser condicionados por el contexto social,
sindical, eclesiástico, e intelectual, tal y como estamos tratando de explicar basándonos
en el caso zaragozano.
La citada evolución dio lugar a que los esfuerzos por controlar a HOAC y JOC se
hicieran intensos, sobre todo a partir de principios de los sesenta cuando estos grupos
católicos empezaron a dar problemas al régimen franquista. Desde abajo, se comenzó a
113
defender el discurso oculto que estaba cada vez más cohesionado debido a las
condiciones similares a las que se enfrentaban los obreros, ya fueran de tinte comunista
o católicos convencidos.
La politización también surgió en Zaragoza con la repercusión de las huelgas de
Asturias de 1962 que tuvieron grandes consecuencias en toda España y también en
Aragón. Así lo explica Ángela Cenarro: “en Zaragoza la intensidad de los conflictos fue
menor, pero se prolongaron más en el tiempo”209. En Zaragoza, en particular, existía una
conciencia que apelaba por conseguir mejoras salariales, como en muchos otros lugares
de España. Hasta Zaragoza también llegó el eco de las huelgas de Asturias a pesar de
los diversos artículos de opinión que hablaban de “consigna soviética contra la
sociedad”210.
El tratamiento de la prensa católica sobre el conflicto asturiano fue de apoyo y
tutela hacia los trabajadores que habían sido víctimas de los mandatos soviéticos que
llegaban a España. Tanto el periódico El Noticiero como el Heraldo de Aragón recogen
el mismo artículo de la agencia “Cifra” sobre la vuelta a la normalidad en Asturias211.
Los dos hablan de los asturianos como gente “sana” que sólo ha sido víctima de algunos
ataques extranjeros que han exagerado lo ocurrido en las huelgas de Asturias de 1962.
Además, para demostrar esta teoría, ofrecen el testimonio de un minero asturiano que
asegura que fue un supuesto agente de seguros el que les convenció para ir a la huelga y
les dio propaganda clandestina. Todo esto sólo había traído problemas para los mineros,
que habían ocasionado problemas y preocupaciones en casa y habían dejado de ganar un
dinero que “siempre hace falta”.
Es cierto que en algunos lugares fueron los partidos más radicales los que
animaron a trabajadores más inactivos a movilizarse mediante ciertas estrategias ya
calculadas. Normalmente, estos militantes radicales eran los que querían acabar con el
régimen a base de huelgas mientras que los menos activos buscaban una mera lucha 209 CENARRO, A.:”Entre la negociación y el desafío: conflictos obreros en Aragón durante la primavera de 1962” en VEGA, R.(coord.): Las huelgas de 1962 en España y su repercusión internacional. El camino que marcaba Asturias, Gijón, Ed. Trea, 2002, pp. 177- 195.210 “Los asturianos se han dado cuenta de las consignas manejadas desde el extranjero” en Heraldo de Aragón, 11-V-1962.211 El Noticiero, 11-V-1962 y Heraldo de Aragón, 11-V-1962, provenientes los dos de la misma agencia pero con distinto titular. En el primer caso “Los asturianos vuelven a la normalidad” y en segundo “Los asturianos se han dado cuenta de las consignas manejadas desde el extranjero”.
114
reivindicativa de alguna mejora laboral concreta. Normalmente, era común que tanto
JOC como HOAC utilizaran la prensa para defender el discurso público que les hacía
legales utilizando tácticas como desmentir cualquier acusación o utilizar la Doctrina
social de la Iglesia como salvaguarda y escudo protector. En este caso, utilizaron la
versión de un minero para aparentar que habían sido conducidos a la huelga por grupos
radicales que les habían utilizado.
Las noticias de las huelgas de Asturias llegaban también por otras vías que el
régimen no podía controlar, como Radio España Independiente, lo que animó a diversos
grupos de trabajadores a copiar los métodos asturianos. Llegaban, además,
informaciones sobre Asturias de modo clandestino a la HOAC y la JOC con un informe
sobre las huelgas asturianas de 1962 donde se explicaban las causas de la protesta: “los
hechos a los que se refiere el presente informe, se han producido en una ambiente de
descontento general, por los salarios deficientes que crean una mala situación
económica en los obreros de la mina y similares, y por una larga y continua
defraudación en el cumplimiento de promesas por parte de la Empresa y por la
implantación inhumana de los sistemas de control”212. Los métodos de comunicación
franquistas intentaban impedir que las informaciones llegaran a otras ciudades pero
estaba claro que el engranaje de censura franquista empezaba a fallar. A partir de mayo
de 1962 empezaran a copiarse los métodos de protesta asturianos en Zaragoza, como el
trabajo a ritmo lento.
La empresa Tranvías de Zaragoza fue la primera en pedir mejoras salariales
presionando con la marcha lenta de los tranvías por la ciudad213, pero también los
trabajadores de Talleres Jordá buscaban mejoras salariales, quienes llegaron a la huelga
abierta. Las autoridades franquistas tuvieron que actuar por los paros de cierta
importancia que se dieron durante todo el mes de mayo y parte del de junio de 1962.
A pesar de la cantidad de empresas que tuvieron que hacer frente a las peticiones
de mejoras salariales, las que resultan de interés para el tema que nos ocupa son dos:
212 Archivo Nacional JOC, caja 168, carpeta 1.1.Archivo de JOC en Huesca, donde se encuentra la misma información sobre Asturias. Muchos militantes coinciden en señalar que, en numerosas ocasiones, la información llegaba por correspondencia interna y, además, la que podía ser censurada nunca era firmada ni por HOAC ni por JOC. Era uno de los métodos de dichas organizaciones para difundir información “peligrosa”.213 CENARRO, A., “Entre la negociación y el desafío”, p. 183.
115
Talleres Jordá y Alumalsa, donde la presencia de miembros de HOAC era más notable.
Según Cenarro: “la huelga en talleres Jordá fue, sin duda alguna, el conflicto más
relevante de la ciudad de Zaragoza durante la primavera de 1962”214. En esta empresa
estaba Gerardo Bastida, al parecer, vinculado a la HOAC, quien participaba en las
protestas junto a ex militantes de CNT y algunos relacionados con el Partido
Comunista. Aunque de todos estos perfiles, tan sólo los vinculados con el Partido
Comunista estaban preocupados por “acabar con la dictadura a base de huelgas”215, los
restantes solían estar más concienciados con las mejoras laborales que por la política.
Aunque en general, como explica Soto Carmona, las reivindicaciones económicas con
las políticas, acaban por confundirse216. El régimen entendía cualquier tipo de conflicto
como un cuestionamiento del sistema político vigente.
En Alumalsa, la presencia de miembros de la HOAC fue visible, donde se
protestó trabajando a ritmo lento; este método fue inducido por hoacistas que buscaban
mejoras laborales. “La participación de los grupos católicos obreros en algunas de las
protestas de 1962 es indiscutible, aunque es difícil establecer en qué grado”, afirma
Cenarro. Lo más sorprendente es que las autoridades franquistas prestasen más atención
a los movimientos que realizaban los grupos cristianos antes que a otras organizaciones
antifranquistas. A finales de mayo de 1962 se puso fin a la circulación de hojas de
HOAC por la intervención de los gobernadores civiles de Huesca y Zaragoza. Y a partir
de este momento, las organizaciones católicas obreras en Zaragoza empezaron a ser
observadas minuciosamente, la desconfianza hacia los movimientos cristianos comenzó
a crecer. Como afirman algunos de sus militantes, “al régimen se le empezaba a ir de las
manos”217.
Aún así, hay que concretar que será la HOAC más que la JOC la que participe en
acontecimientos de este tipo en Zaragoza. Según sus militantes, los hoacistas eran más
maduros y “sabían lo que hacían”218. José María Rubio, sacerdote y exconsiliario de
JOC y uno de los mejores conocedores de las organizaciones en Zaragoza, afirma que
“la JOC nunca buscaba que los jóvenes militantes contactaran con grupos clandestinos 214 Ibidem, p.190.215 Ibidem, p.195.216 SOTO CARMONA, A., “Huelgas en el franquismo: causas laborales-consecuencias políticas” , p.39.217 Entrevista con Ángel Mayoral, Zaragoza, 21-V-2010.218 Entrevista con José María Rubio, Zaragoza, 15-V-2010.
116
ni que realizaran acciones que podían perjudicarles, como huelgas o contactos con
radicales. La JOC sólo pretendía desarrollar la conciencia social en la juventud y su
única pretensión era educar a los jóvenes trabajadores. Los miembros de la JOC no
tenían una presencia en grupos clandestinos, como mucho sólo algunos militantes
participaban en acciones a título individual, como la participación en Comités de
empresa”.
Rubio defendió que la JOC nunca orientaba a los jocistas a la lucha contra la
dictadura, aunque fuera a base de huelgas, los jóvenes militantes eran muy jóvenes y no
tenían la madurez suficiente, la JOC sólo quería educarlos en la conciencia obrera y en
la moral cristiana. Según José María Rubio, la JOC tan sólo era un movimiento
educativo219, lo cual no quiere decir que esta labor de educación y concienciación deba
ser menospreciada, tal y como comentaremos más adelante.
José Francisco Coll, consiliario de JOC en Huesca desde 1968 hasta el año 2000
coincide con Rubio en afirmar que desde la JOC nunca se orientaba a los jóvenes a que
actuaran con otros trabajadores en luchas peligrosas ni en acciones que podían crear
problemas a la organización. Afirma, además, que en su etapa como consiliario nunca
conoció a un militante que contactara o participara con el PCE220. No obstante, es
durante el año 1962 cuando se empezaron a confeccionar los primeros partidos
clandestinos consolidados que tendrán entre sus filas a algunos católicos provenientes
de HOAC y JOC. En Huesca y Zaragoza, comenzó a formarse USO y CCOO.
Y es que 1962 fue un año determinante para los movimientos católicos en España
ya que es en este año cuando la HOAC sufrió una campaña de desprestigio por una
doble acusación: la primera desde prensa extranjera, concretamente desde el diario
parisiense France-Soir221, donde se acusaba a la HOAC de haber participado en el
llamado “contubernio” de Múnich. La segunda inculpación se refería a que la HOAC
había sido la organizadora de las huelgas de Asturias y que había contado con la
participación de la JOC. Estos dos hechos marcaron el punto culminante de
219 Entrevista con José María Rubio, Zaragoza, 15-V-2010. Rubio siempre hizo alarde de que la JOC no pretendía que sus jóvenes militantes fueran “romper cristales” o que realizaran acciones que pudieran perjudicarles, sólo buscaba una educación de la juventud basada en la conciencia obrera y cristiana.220 Entrevista con José Francisco Coll, Huesca, 27-III-2010.221 Arriba, 9-VI-1962. El titular decía “France-Soir descubre una indigna maniobra contra España”.
117
desconfianza de la dictadura hacia estas organizaciones222.
La acusación de haber estado en Múnich salpicó a toda la prensa nacional que
comenzó a publicar artículos críticos contra la organización, por lo que la HOAC se vio
obligada a publicar comunicados desmintiéndolo. El periódico La Nueva España
publicaba en mayo de 1962: “Monárquicos, hoacistas y socialistas conspiran contra la
paz de España”, mientras Falange enviaba un comunicado donde afirmaba que “un
grupo de mendigos políticos, de alma contrahecha y espíritu abotargado, monárquicos
de Juan de Borbón, liberales de derechas y de izquierdas, socialistas, separatistas,
anarquistas y otros de la HOAC, han decidido decirnos a España lo que tenemos que
hacer, para así preparar las mechas que hagan explotar otro 18 de julio”223. Como estos
ejemplos, hay decenas de artículos que acabaron sometiendo a la HOAC a una gran
presión, que tuvo que desmentirlo inmediatamente: “la HOAC no ha estado ni podía
estar representada en Múnich. No es cierto que haya sido la organizadora de las pasadas
huelgas”224.
En realidad, como ya he dicho anteriormente, era una doble acusación hacia la
HOAC, por haber participado en la reunión de Múnich y por haber organizado las
huelgas de Asturias. Las organizaciones recurrían a la táctica de protección mediante los
artículos en la prensa, algunos pedían perdón por los problemas que habían podido
ocasionar225 y otros desmentían acusaciones como en este caso, así conseguían defender
el discurso público que les daba la legalidad y la tolerancia que necesitaban en los
momentos problemáticos.
Pero ¿habían estado allí los miembros de la HOAC? La HOAC no estuvo presente
en esta reunión pero sí figuraba en la lista de invitados a la misma, de ahí todo el
revuelvo que causó en la prensa nacional e internacional. La denuncia era demasiado
grave, ya no suponía un mero problema o una pequeña crítica a determinadas
222 Existe un vacío historiográfico considerable en cuanto a la acusación a la HOAC de haber colaborado en Munich, tan sólo la tesis inédita de Enrique Berzal: Del nacionalcatolicismo a la lucha antifranquista. La HOAC de Castilla y León entre 1946 y 1975 (Universidad de Castilla La-Mancha, 2000) hace una puntualización. Además de la obra de Basilisa López ya mencionada, que recoge la entrevista Teófilo Pérez Rey.223 ACNHOAC, caja 9, carpeta 1. Allí se encuentran recogidos la mayoría de los artículos de prensa de acusación a la HOAC, también varias comunicados que la organización mandó después para desmentirlo. 224 Diario de Mallorca, 12-VI-1962.225 “Juventud Obrera se disculpa por haber sido suspendida” en España Libre, nº 3, 1967.
118
instituciones del régimen, era una inculpación a una organización, perteneciente a AC,
de traidora y de antiespañola. Las relaciones con el régimen ya no volvieron a ser las
mismas, la desconfianza, el control y la represión contra determinados militantes harán
que la HOAC tenga que medir todas sus palabras.
Teófilo Pérez Rey, presidente nacional de la HOAC durante parte de la década de
los sesenta, aseguró que ellos no estuvieron en Múnich: “Era el año 1962. Bueno, el
horno no estaba para bollos… y estábamos muy vigilados por la policía (…). La prueba
es que todo el follón de la HOAC por lo de Múnich viene porque la policía conocía la
lista de invitados pero no la de asistentes porque se confundieron dos cosas: lo de las
huelgas, toda la presión nuestra, la declaración y lo de Múnich (…), pero en Múnich no
estábamos”226. Lo más interesante es que, según indica Pérez Rey, fueron algunos
militantes los que se relacionaron con los disidentes que se iban a reunir en Múnich, lo
que acabó causando que la organización tuviera que hacer frente a acusaciones falsas.
Por este motivo, la HOAC se vio obligada a lanzar un comunicado el 7 de junio
que remitió a través de la Junta Nacional de ACE a todos los periódicos, afirmando que
la HOAC era un movimiento apostólico y por lo tanto no podía estar ni estuvo
representada en la reunión de Múnich. Si alguien hubiera asistido arrogándose la
representación de la HOAC estaba totalmente desautorizado por la Comisión Nacional,
única que podía ostentar dicha representación. Además, afirmaba que como
consecuencia de este carácter apostólico, no es cierto que la HOAC “haya sido la
organizadora de las pasadas huelgas; y en su actuación no ha rebasado los límites y
atribuciones establecidas por la Jerarquía”227.
Este es, sin lugar a dudas, un discurso público acorde con las pautas que les
marcaba la jerarquía y que debían defender ante el régimen, que ahora les veía con
recelo y desconfianza. En este caso, vuelven a aparecer los dos tipos de discursos, un
público que deja bien claro quiénes son y a quién se subordinan, y uno oculto,
representado por militantes radicales que contactaron con los opositores de Múnich.
Los discursos públicos que estamos viendo mantienen siempre la misma
226 LÓPEZ GARCÍA, B., Aproximación a la historia de la HOAC, p.182. Entrevista de Basilisa López a Teófilo Pérez en 1990.227 Ibidem, p. 183.
119
estructura, pedir perdón o negar todo tipo de acusaciones mediante el respaldo de parte
de la jerarquía, encabezada por Pla y Deniel y por la totalidad de AC. Como en el
comunicado sobre las huelgas asturianas, los movimientos apostólicos apuestan por la
estrategia de mantenerse siempre ajenos a la política y dejar bien claro sus campos de
actuación como movimiento evangelizador, siempre acorde con las normas marcadas
por la Jerarquía, a la que se subordinan en todo momento.
Sí existe un discurso oculto que se empieza a conocer por el régimen durante la
década de los sesenta, pero desde las organizaciones y desde la jerarquía se defiende un
discurso público completamente distinto y acorde con las directrices que marcaba la
dictadura, lo que nos lleva a distinguir a este tipo de grupos de otros clandestinos,
denominándolos como oposición tolerada.
El discurso oculto cada vez se cohesionaba más y tenía más repercusión en los
grupos obreros católicos debido al contacto diario con militantes de izquierdas en sus
lugares de trabajo. Durante el año 1964 algunos de estos jocistas que empezaban a
descubrir grupos clandestinos, empezaron a cartearse con algunos presos políticos del
penal de Burgos. Las cartas de los presos, algunas tachadas por encima con lápiz para
no ser descubiertas, muestran cómo el contacto entre militantes jocistas y presos
políticos era cada vez más fluido debido a la participación de algunos miembros de la
JOC en huelgas y movilizaciones que los presos conocían.
En estas cartas, sin ningún tipo de reflexión religiosa, es donde se percibe
claramente ese discurso oculto: “Debemos aunar nuestros esfuerzos en pro de la
liquidación de este inocuo régimen de ilegalidad”228. Los presos animan a los jóvenes
con los que se comunican a que dialoguen con otras ideologías, con otras corrientes y a
que terminen con ese “régimen ilegal” a base de huelgas y movilizaciones. Pero para
que el diálogo sea fructífero se necesitaban unas consideraciones preliminares: “antes de
pasar a exponeros cuales son las bases que creemos imprescindibles para la consecución
de este diálogo y, en definitiva, garantizar la marcha de España hacia una democracia,
queremos remarcar como creemos que la singularidad del momento político español,
caracterizado por el auge de las luchas obreras pacíficas y por el engrosamiento de un
228 Archivo Nacional JOC, caja 172,carpeta 1.1.1, Correspondencia entre presos y militantes. Mayo de 1964, Prisión de Burgos.
120
amplio frente democrático, enmarca más aún la urgencia del esfuerzo común de todos
los demócratas españoles por abrir cauces a una solución para nuestro país”.
Posiblemente el contacto iniciado por los presos con los jóvenes obreros estaba
motivado por todo el revuelo que se había organizado en 1962, como ya hemos
señalado, y porque conocían el tipo de conciencia de clase y de lucha que se estaba
fraguando en algunos militantes de JOC: “las luchas obreras desarrolladas hoy en
nuestro país no son hechos episódicos o esporádicos, obedecen a una creciente toma de
conciencia colectiva. Las luchas de los heroicos mineros asturianos(…) son el claro
exponente de la elevación del grado de unidad, combatividad y organización de la clase
obrera y dan la pauta de la responsabilidad que a todos nos exige nuestros mayores
esfuerzos y no desatender su llamada combativa”229. La mayoría de cartas atendían al
mismo discurso basado en la “liquidación del régimen” a base de “aunar esfuerzos” para
conseguir amnistía y libertad.
Es evidente que los círculos radicales y clandestinos conocían la existencia de un
discurso oculto en el seno de las organizaciones obreras de AC, de ahí que quisieran
aprovecharse de los medios que los jocistas disponían desde estas asociaciones legales
para conseguir un mayor salvaguardo de sus acciones de oposición. Estas acciones se
irán planeando desde algunos grupos políticos clandestinos como el Felipe, donde se
encontraban algunos militantes católicos y cercanos a las organizaciones especializadas
de AC como Julio Cerón, uno de sus miembros fundadores y líder en sus comienzos.
El trasvase de militancia es uno de los casos en que mejor se percibe el discurso
oculto y su cohesión con otros grupos para la formación y consolidación de partidos
clandestinos ya que, como han señalado algunos de sus participantes, la capacidad de
los movimientos apostólicos no cumplía todas sus expectativas. En la formación de
plataformas como USO o CCOO se ve perfectamente como algunos militantes vivieron
procesos de politización debido a la socialización con trabajadores no católicos pero que
buscaban un objetivo común.
Encontraban en sus lugares de trabajo un lugar idóneo donde dar forma al
discurso oculto, también en zonas de ocio como tabernas para, posteriormente, utilizar
229 Ibidem.
121
el espacio social de las iglesias y parroquias para cohesionar el discurso. Se cumplirían
así las dos condiciones para la creación del discurso oculto y de un espacio social para
una “subcultura disidente” que había explicado Scott: un lugar donde no alcancen a
llegar el control y la vigilancia y, que ese ambiente social apartado, esté integrado por
confidentes cercanos que compartan experiencias similares de resistencia. De esta forma
se reunían en Huesca, en el local de la JOC, militantes católicos con comunistas o
compañeros de trabajo que destacaban por su mentalidad revolucionaria230. De esta
manera, a partir de un grupo de amigos que se reunían en lugares apartados, también
acabó formándose el Felipe.
El nacimiento del FLP (Frente de Liberación Popular) hay que situarlo a finales
de la década de los cincuenta, adquiriendo verdadera fuerza a principios de los sesenta,
sobre todo en el ámbito universitario donde se desarrollaban reuniones a las que asistían
jóvenes intelectuales y católicos progresistas; miembros de nuevas generaciones que no
habían sufrido la guerra civil231. Uno de los primeros lugares donde se celebraban estas
reuniones era la casa de Manuel Lizcano, quien había sido vocal de las juventudes
obreras de AC y con quien se reunía Julio Cerón, líder innato, diplomático culto232 y con
un marcado odio hacia la organización y vida soviética.
Poco a poco, jóvenes universitarios que provenían de familias católicas de clases
medias entraron a colaborar con estos primeros felipes, con este “grupo de amigos”233.
Los católicos conformaron una buena parte de la primera base social del Felipe de esta
primera época: “la inmensa mayoría de estos primeros felipes eran católicos
convencidos y practicantes , como remarcaron casi todas las fuentes orales: éramos
cristianos de izquierda”234. Además, fue a menudo el elemento religioso el que originó
la conciencia política y por este motivo, no extraña que muchas reuniones fueran en
edificios religiosos.
Uno de estos primeros felipes fue Alfonso Carlos Comín, joven zaragozano que
provenía del integrismo carlista y que acabaría siendo uno de los precursores del 230 Entrevista colectiva a militantes y ex militantes de HOAC y JOC. Huesca, 26-VII-2010.231GARCÍA ALCALÁ, J.A., Historia del Felipe (FLP, FOC Y ESBA). De Julio Cerón a la Liga Comunista Revolucionaria, Centro de Estudios políticos y constitucionales, Madrid, 2001.232 Ibidem, p.26.233 Ibidem234 Ibidem, p.28.
122
diálogo cristiano marxista durante los años sesenta. Ingresó en el Felipe para
posteriormente pasar al FOC (Front Obrer de Catalunya) sin abandonar nunca sus
convicciones cristianas. Este personaje aragonés sería un claro ejemplo de cómo fue
surgiendo y creciendo el discurso oculto en algunos católicos convencidos.
Este grupo político, que surgió de un pequeño grupo de amigos en torno a Julio
Cerón, trabajaba sobre todo en ámbitos universitarios, es decir, la mayoría de sus
miembros pertenecían a familias acomodadas católicas que habían llevado a sus hijos a
colegios religiosos pero que éstos, al entrar en contacto con la universidad, habían
conocido un catolicismo progresista mucho más acorde con sus intereses individuales.
Algunos de ellos acabaron siendo curas obreros, mientras que otros se ocuparon de
atraer al Felipe a obreros alejados de círculos universitarios e intelectuales para
conseguir una base social más heterogénea.
Esa “caza del obrero”235 se hacía en las Asesorías Jurídicas, donde podían captar a
militantes obreros que procedían de organizaciones como la HOAC y la JOC. El
problema era que el Partido Comunista ejercía también una gran atracción para
determinados militantes católicos que empezaban a “coquetear” con el marxismo.
El primer número de Frente Obrero, órgano de prensa clandestino del Felipe,
ponía de manifiesto el discurso tan radical que defendía este colectivo surgido a partir
de ese “grupo de amigos”, como lo han denominado algunos historiadores. Se conoce
que en la redacción de este primer número escrito en 1962 había varios católicos,
algunos provenientes de los alrededores de los movimientos evangelizadores como Julio
Cerón. En dicho número se recogían algunas informaciones sobre las huelgas asturianas
de ese mismo año afirmando que estaban preparados para la “lucha revolucionaria”236 y
para continuar el camino que habían marcado los camaradas de Mieres, quienes también
buscaban esa “revolución socialista en España” que los Felipes tanto ansiaban. Lo cierto
es que las huelgas fueron un momento y un lugar de socialización de trabajadores de
muy distinta índole, lo que explica que el discurso oculto se cohesione en la búsqueda
de un mismo objetivo común.
Es interesante conocer, como acabamos de señalar, la pugna entre dos grupos 235 Ibidem, p.94.236 Frente Obrero, nº 1, 1962.
123
políticos clandestinos por conseguir militantes obreros, ya que estos dos importantes
colectivos antifranquistas estaban al tanto de que algunos militantes jocistas y, sobre
todo, hoacistas buscaban cobijo en organizaciones políticas cansados ya de grupos
legales que controlaban todas sus acciones. Que dos grupos políticos clandestinos como
el Felipe y el PC se enfrentaran por conseguir militantes católicos es un buen indicador
de la radicalización que se estaba produciendo en las bases durante la década de los
sesenta.
En sus inicios, la mayoría de sus militantes y fundadores del Felipe provenían de
ambientes católicos como Cerón o Comín, pero ese componente cristiano se perderá
rápidamente con el comienzo de una segunda etapa completamente aconfesional. No
obstante, en la primera fase se intentó llegar a una síntesis entre el compromiso cristiano
y la militancia marxista heterodoxa aunque el grupo se planteó desde un principio en
términos aconfesionales y antifranquistas. Este primer Felipe estuvo fundamentado en
la “amistad” en torno a unos ideales cristianos de izquierda muy influidos por las teorías
de católicos franceses como Mournier pero tendentes a encontrarse con un marxismo
humanista atraído por los movimientos de liberación nacional como el de Cuba237.
En la segunda etapa, a pesar de la completa pérdida del componente cristiano, los
abogados de los felipes que tenían que enfrentarse a denuncias y a problemas con la
legalidad vigente utilizaban el recurso a su identidad católica creyente para facilitar las
cosas con las autoridades civiles, como también hicieron algunos de los pertenecientes a
CCOO, grupo muy relacionado con el mundo de la abogacía laboralista.
Comisiones Obreras nació como un movimiento capaz de movilizar a decenas de
trabajadores238 y en este surgimiento también nos encontramos con miembros de JOC y
HOAC. Pero fue concretamente en Asturias donde comunistas, socialistas y militantes
católicos coincidieron en las diversas protestas en los pozos mineros y acabaron
formado pequeñas comisiones obreras. Las relaciones de comunistas con miembros
JOC y HOAC dieron lugar a que el discurso oculto se expandiera por las bases gracias a
estos militantes más relacionados con otros grupos radicales. En Zaragoza fue en 1966
cuando comenzaron los contactos entre JOC, HOAC y el PCE para preparar la común 237 MONTERO, F., De la colaboración a la disidencia, p. 204.238 BABIANO, J., “Los católicos en el origen de CCOO”, en Espacio, Tiempo y Forma, serie V, Historia Contemporánea 8, 1995, pp. 277-293.
124
participación en las elecciones sindicales.
Es interesante que dos organizaciones tan distintas compartiesen una misma
cultura militante, es también aquí donde reside la cohesión del discurso oculto. Los
militantes católicos se encontraban en sus lugares de trabajo con trabajadores que
pertenecían a otras organizaciones o que estaban en sus procesos de formación. Sus
charlas en las fábricas acerca de las condiciones laborales, de los cronometrajes, de las
huelgas… hacían que los obreros católicos, que en los cincuenta se habían dedicado a
visitar enfermos, empezaran a crear un discurso oculto motivado por el contacto con
compañeros que compartían una misma cultura militante de lucha y valor, lo que
acabará llevando a que algunos de los católicos sufrieran procesos de politización y
acabaran en la formación de importantes partidos o sindicatos como USO o CCOO.
En un principio, serán las fábricas los primeros lugares donde se socializa y se
crea este discurso oculto con los militantes católicos pero, posteriormente, serán las
parroquias y las iglesias los lugares idóneos donde puedan realizarse reuniones
clandestinas aprovechando la protección de la que disfrutaban dichos lugares.
En Zaragoza, CCOO nace olvidándose de fantasmas del pasado como el
comunismo o el anarquismo para dejarse conducir por la realidad más amplia del
sindicalismo239. Uno de sus miembros fundadores fue Manuel Gil240, quien ya en 1952
incitó a la movilización cuando los empresarios se resistieron a conceder la denominada
como “paga de la bufanda”, un tipo de paga extraordinaria. Eran comisiones concretas,
que buscaban la solución a un determinado problema o reivindicación pero que acaban
planteándose como fijas. Desde este momento se intentaron huelgas y movilizaciones,
como la de 1962 en Talleres Jordá cuando el propio Manuel Gil fue encarcelado hasta
1965241 por su participación y coordinación.
Pero es en 1966 cuando se constituyen de manera más amplia y oficial las CCOO
de Zaragoza con motivo de la emigración de una nueva población trabajadora, que llega
del campo a la ciudad por el crecimiento económico que dará lugar también al éxito de
239 FORCADELL, C. y MONTERO, L., “Del campo a la ciudad: Zaragoza en el nuevo sindicalismo de CCOO” en RUIZ, D., Historia de las CCOO (1958-1988), Siglo Veintiuno de España editores, Madrid, 1994, pp. 315-345.240 GIL, M. y DELGADO, J., Recuerdo rojo sobre fondo azul, Mira Editores, Zaragoza, 1995.241 FORCADELL, C. y MONTERO, L., “Del campo a la ciudad”, p. 319.
125
este nuevo sindicalismo. Durante estos años las CCOO de Zaragoza entraron en
contacto con los grupos especializados de AC para preparar las candidaturas obreras a
enlaces sindicales. Se realizaron reuniones en algunas iglesias de barrios obreros como
Oliver o Valdefierro, donde los grupos obreros católicos estaban ya muy consolidados.
Normalmente, las reuniones clandestinas se realizaban en estos “lugares seguros” sin
permiso ni aprobación de la jerarquía local y de los dirigentes del momento.
La represión hacia CCOO fue creciendo conforme ésta se reforzó en la
clandestinidad, “la represión es algo más tibia cuando el sistema considera que se
enfrenta sólo a reivindicaciones económicas, se endurece extraordinariamente a partir
del momento en que se percibe con claridad que son los mismos fundamentos del
régimen los que peligran”242. Aún así, a pesar de la represión y de los fichajes policiales,
las relaciones entre CCOO y algunos miembros de HOAC y JOC eran habituales, sobre
todo con la entrada de los años setenta.
En 1960 nació USO (Unión Sindical Obrera), un nuevo grupo en Rentería
(Guipúzcoa) de la mano de trabajadores vinculados a la JOC243. Su fundador fue
Eugenio Royo, dirigente de la JOC, por lo que su Carta Fundacional estaba inspirada en
un humanismo cristiano conjugado con algo de socialismo y algunos conceptos del
anarcosindicalismo. Como algunos de sus primeros miembros explican, “sus
motivaciones personales van más allá de los límites tradicionales de los movimientos
apostólicos”244.
En una primera fase la USO se caracterizó por utilizar algunas estructuras y
medios materiales de la propia JOC, lo que fue conocido como el “blindaje de la sotana”
por la policía, ya que utilizaban a los movimientos legales como protección. Poco a
poco, la USO se fue organizando en tres planos: mediante “el aparato”, que se
componía de un pequeño grupo; “la organización”, formada por militantes estructurados
en función de la acción; y, por último, los simpatizantes y adherentes, que se ocupaban
de la distribución de octavillas, boletines, de las asambleas y charlas.
242 Ibidem, p. 332.243 MARTÍN ARTILES, A., “Del blindaje de la sotana al sindicalismo aconfesional. (Breve introducción a la historia de la Unión Sindical Obrera, 1960-1970). Origen de la USO” en MATEOS, A., y ALTED, A., La oposición al régimen de Franco, pp. 165-188.244 Ibidem, p. 167.
126
En una segunda fase, como pasa en la mayoría de grupos que emergen de la mano
de militantes católicos, la USO se desligó completamente de la JOC aunque sí utilizó
determinadas estructuras de la HOAC y la JOC como en Zaragoza; donde algunos
miembros de USO actuaban en el seno de la HOAC como amparo y protección. La
utilización de las infraestructuras de grupos legales era algo muy común sobre todo
durante los primeros pasos de organizaciones clandestinas como USO o CCOO. No
obstante, esto no era bien visto por los dirigentes de los grupos católicos, que solían
expulsar a aquellos que militaban en organizaciones clandestinas a la par que en la JOC
o la HOAC245.
Ese elemento tan destacado por la historiografía acerca de la “doble militancia” de
algunos de sus miembros no es del todo cierta ya que la mayor parte de fuentes orales
coinciden en señalar que ni a la JOC ni a la HOAC les gustaba que en sus filas hubiera
militantes que pudieran crear problemas a la organización. Esta doble militancia, como
la han denominado algunos historiadores, nos lleva a la confusión: primero, porque ese
concepto de “militancia” no puede aplicarse a grupos clandestinos que no tenían ni
listas ni datos de agregados a sus grupos; y segundo, porque sí podemos entender una
doble participación de algunos militantes tanto en la HOAC o la JOC a la vez que
actuaban en plataformas de oposición durante un breve período de tiempo, pero no
durante largos períodos participando a la vez en las dos organizaciones.
Esto se refleja claramente en el caso de USO, que nació como sindicato autónomo
creado por miembros de la JOC, quienes acabaron sufriendo procesos y crisis de
identidad que llevaron a la pérdida del componente cristiano. Surgió muy próximo a los
movimientos apostólicos, pero enseguida pasó de ese “blindaje de la sotana” al
sindicalismo aconfesional.
MOVILIZACIÓN Y POLITIZACIÓN: MOVIMIENTOS CRISTIANOS DE
BASE EN ZARAGOZA DURANTE EL TARDOFRANQUISMO
Todo lo expuesto desemboca en un período de grandes cambios que afectaron
245 GARCÍA ALCALÁ, J.A., Historia del Felipe, p. 98.Como el caso de Daniel Cando que ingresa en 1960 en la JOC y a la vez se convierte en distribuidor de Gramma, periódico del Felipe. Cando solía hacer proselitismo, junto a otros felipes, en los locales de baile gratuito donde acudían miembros de la JOC. Cando y otros fueron detenidos en 1962, en cuanto los dirigentes de la JOC se enteraron fueron expulsados inmediatamente de la organización.
127
tanto a los movimientos especializados de AC como al catolicismo español en general,
como sabemos. En primer lugar, realizaremos un resumen de la conocida como “crisis
de AC”, desarrollada entre 1966 y 1968, clave para comprender el trasvase de militancia
que se dio durante los años setenta desde HOAC y JOC a todo tipo de organizaciones y
movimientos.
En este epígrafe analizaremos también el papel de determinados grupos de
cristianos, sacerdotes y parroquias en la recomposición del movimiento obrero en
Aragón, en la articulación del movimiento vecinal, o en la contestación del clero a la
Iglesia “oficial” y al régimen franquista. No se trata única ni específicamente de HOAC
y JOC, ya que, desde finales de los años 60, surgieron nuevos grupos como las
Comunidades Cristianas de Base, las Vanguardias Obreras de los jesuitas participaron
también en el movimiento obrero prestando infraestructura material y humana, y
muchos militantes de HOAC y JOC abandonaron estas organizaciones para integrarse
en sindicatos y partidos políticos. Por lo tanto, la perspectiva debe ampliarse para incluir
a todos los sectores, heterogéneos, del catolicismo aragonés de base que se enfrentaron
de una manera u otra a la dictadura.
Este enfrentamiento no ha de entenderse únicamente en términos de militancia
política o sindical, conflictos abiertos con la jerarquía, etc. Fue muy importante la
implantación de ciertas prácticas de reflexión, participación ciudadana o crítica, que
abrieron el camino a la formación de potentes movimientos sociales como el vecinal, en
el contexto de un régimen que fomentaba la apatía y la desmovilización ciudadana.
La crisis de Acción Católica
La crisis de AC se desató por la desconfianza creciente de la jerarquía eclesiástica
hacia los movimientos de apostolado seglar. Ya en 1965, la reunión plenaria del
episcopado celebrada el 23 y el 24 de julio en Santiago de Compostela se centró en el
análisis de estos movimientos seglares jerárquicos, y casi todos los presentes
coincidieron en su preocupación acerca de la independencia que estas organizaciones
estaban adoptando respecto de la jerarquía, la participación de muchos de sus militantes
en asociaciones ilegales y huelgas, y el hecho de que no pocos de los consiliarios
alentaran esta participación. Para solucionar esto se acordó formar una Comisión
128
Episcopal del Apostolado Seglar (CEAS) bajo la presidencia del obispo consiliario de
AC, José Guerra Campos.
El siguiente episodio de la crisis tuvo lugar en las VII Jornadas nacionales de la
AC, celebradas en junio de 1966 en el Valle de los Caídos, y en las que participaron
todas las ramas y movimientos especializados. De estas Jornadas se extrajeron unas
conclusiones que fueron remitidas a la Comisión Permanente de la Conferencia
Episcopal, la cual rechazó y desautorizó estas conclusiones, “por su acusado
temporalismo”, prohibió las reuniones nacionales de verano de los diferentes
movimientos, aunque esto fue posteriormente atenuado por el Pleno de la Conferencia,
y destituyó a 6 de los principales consiliarios nacionales.
El 4 de marzo de 1967, en un comunicado provisional de la IV asamblea plenaria
de la Conferencia Episcopal se advertía a la AC de que los católicos no podían
colaborar con los marxistas, según el magisterio pontificio. La Comisión Nacional de la
HOAC rechazó esto explícitamente el 23 de abril, y a lo largo de 1967 continuaron los
conflictos, por lo que se llegó a hablar a Pablo VI de la “rebeldía de la ACE”. Para
recuperar el control sobre los movimientos especializados la CEAS preparó una reforma
de los estatutos de AC tratando de restaurar la AC general, pero sin contar con
representantes de los movimientos especializados. La Conferencia Episcopal aprobó
estos estatutos, que los dirigentes de la HOAC y la JOC se negaron a aceptar el 18
marzo de 1968. La tolerancia de la Conferencia Episcopal hizo que se multiplicaran las
excepciones a la hora de aplicarlos, y, de hecho, al publicar estos estatutos se excluyó de
ellos a la HOAC y a la JOC. Aun así, entre abril y mayo de 1968 dimitieron entre 100 y
150 dirigentes de AC, y de las ramas especializadas de la AC sólo sobrevivieron en
condiciones la HOAC y la JOC, reivindicando un marco jurídico específico dentro de
los nuevos estatutos.
Esta crisis provocó que HOAC y JOC, a pesar de sobrevivir a ella, perdieran a la
mayor parte de sus militantes. Varios factores, además del conflicto en sí, explican el
“trasvase de militancia” que se dio hacia organizaciones clandestinas de izquierda. En
primer lugar, el contacto que miembros de HOAC y JOC habían establecido a lo largo
de los años sesenta con militantes o simpatizantes de organizaciones políticas y
sindicales de la oposición clandestina permitió desarrollar una particular cultura política
129
de izquierdas y de oposición al franquismo, además de provocar no pocas crisis de
identidad y de fe. En segundo lugar, los conflictos con la jerarquía eclesiástica, que trató
de recuperar el control sobre los movimientos especializados, provocó la búsqueda de
otras organizaciones en las que poder mantener su autonomía. Y, por último, el “rol
tribunicio” del que habían gozado HOAC y JOC en los años anteriores al ser las únicas
organizaciones no solamente legales, sino además bien organizadas y con una
infraestructura que permitía organizar la lucha contra la dictadura, fue desapareciendo
ante la creciente articulación de la oposición clandestina a la dictadura a través de
multitud de organizaciones.
Curas contestatarios: el conflicto entre dos visiones de la Iglesia
Si bien algunos de los nombres a los que nos vamos a referir a continuación han
ido apareciendo a lo largo del desarrollo del trabajo, en este epígrafe relataremos con
más detalle algunos de los conflictos que se dieron entre sacerdotes y la jerarquía,
enmarcándolos en lo que no es sino un enfrentamiento de carácter más general sobre la
idea de lo que debía ser la Iglesia. El Concilio Vaticano II debía haber traído una
renovación que, en la práctica, parte de la Iglesia no aceptó y, por lo tanto, no aplicó.
Esto chocó con las homilías, actividades y opiniones de párrocos y comunidades de base
que creían plenamente en lo enunciado por el Concilio y que en algunos casos, de
hecho, habían ido más lejos.
Esto provocó enfrentamientos, algunos de gran calado, entre estos sectores
progresistas y la jerarquía más reaccionaria. No es necesario decir que la actividad de
esos sectores preocupó también sobremanera a las autoridades civiles, tanto a través de
casos concretos, como enunciaremos a continuación, como por el problema de mayor
calado que suponía para un régimen que se autodeclaraba nacional-católico que una
parte importante de las bases de la Iglesia se opusieran al mismo. De esta preocupación
de las autoridades civiles dan buena cuenta los numerosos informes y fichas policiales
referentes a algunos de estos curas, a HOAC y JOC, etc.246.
En este apartado nos centraremos en personalidades y casos concretos, pero no
246A este respecto, resulta de gran interés el reciente libro de Alberto Sabio (2011), ya citado, basado fundamentalmente en fuentes policiales, en las que aparecen frecuentemente algunos de los protagonistas de este trabajo.
130
hay que olvidar que estos se integran en todo el contexto ya explicado y que son sólo la
cara más visible de una situación más amplia en la que no hay que dejar de lado el papel
desarrollado por personajes anónimos.
Constituye una excelente primera muestra de este enfrentamiento el documento
firmado por 63 sacerdotes de la diócesis de Zaragoza, y que fue enviado al Arzobispo,
al Nuncio de su Santidad y al Cardenal Enrique y Tarancón. De este documento da
noticia Andalán, calificándolo como “duro”, y resumiendo los principales puntos
tratados en el mismo. A través de los diferentes aspectos analizados, referentes a la vida
de la diócesis, estos sacerdotes llegaban a las siguientes conclusiones: “marcado
autoritarismo en el gobierno de la diócesis, estructura diocesana organizada en función
de lo económico por encima de lo pastoral, renuncia de los firmantes a cualquier cargo
diocesano que reafirme esta estructura, opción muy clara por una total separación de
Iglesia y Estado, conciencia de una grave división del clero diocesano y frustración del
clero y pueblo en esta diócesis”247. En definitiva, este documento resumía algunos de los
puntos principales del enfrentamiento, y se refería además a las posibles causas del
aumento del número de secularizaciones. “Pensamos que tal opción está muy
condicionada por la superficialidad de las reformas adoptadas, que no sobrepasan el
esteticismo litúrgico, sin ahondar en el auténtico sentido de la reforma en la vida y en el
servicio a los hombres de la diócesis. Hemos asistido a renovaciones puramente
formalistas y superficiales, que han venido a encubrir el verdadero problema de fondo”.
¿Cuál era, entonces, el problema de fondo? Es bien conocido el aumento de las
secularizaciones durante los años sesenta y setenta, hasta que el Vaticano comenzó a
poner dificultades para la concesión de dichas secularizaciones y dispensas. Si bien,
según el documento referido, las autoridades eclesiásticas habían frivolizado el
problema acusando a estos sacerdotes de infidelidad, lo que se percibe en muchos de los
testimonios es un desencanto profundo con la Iglesia católica y con lo que ésta esperaba
de su ministerio. Se trata de dos concepciones diferentes de la Iglesia y, también, para lo
que nos concierne, de la sociedad.
Quienes llevaron a cabo el sacerdocio según sus principios eligieron como vías
247Andalán, nº 3 (15/10/72), p. 2: “Un duro documento sobre la diócesis de Zaragoza firmado por 63 sacerdotes”
131
para ello la integración en el mundo obrero (Laureano Molina), el apoyo al movimiento
vecinal (Luis Anoro), la crítica de la sociedad (y por ende, en muchas ocasiones, del
régimen político) a través de sus homilías (Carmelo Martínez) o fue su manera de
ejercer el sacerdocio, en general, la que provocó el malestar de las autoridades civiles y
eclesiásticas (Wilberto Delso). Y, la mayoría de las veces, todos estas formas de
actuación fueron adoptadas por estos curas contestatarios.
El “caso Fabara”
El conflicto de mayor relevancia y duración fue el conocido como “caso Fabara”.
Comenzó en la primavera-verano de 1974, cuando el cura del pueblo zaragozano de
Fabara, Wilberto Delso, fue cesado de su cargo por el arzobispo Pedro Cantero
Cuadrado. Algunas de las causas aducidas fueron las “ideas, actitudes y hasta el léxico”
del párroco248, pero el conflicto adquirió especial relevancia cuando 24 sacerdotes
firmaron una carta en la que renunciaban a sus cargos pastorales en el caso de que no se
readmitiera a Wilberto Delso en el suyo y en el mismo pueblo en el que hasta entonces
había ejercido el sacerdocio. A esta dimisión se terminaron sumando 10 sacerdotes más,
dando lugar a un largo intercambio de cartas y negociaciones entre los sacerdotes
dimisionarios y Cantero Cuadrado. También parte del pueblo de Fabara mostró su
solidaridad con Wilberto, solicitando su vuelta.
Delso rechazó el ofrecimiento por parte de Cantero de un cargo de menor rango
en Alcañiz, y no volvió a ejercer el sacerdocio. Del grupo de curas dimisionarios,
algunos volvieron a sus puestos mientras otros se secularizaron, formaron familias y se
ganaron la vida como trabajadores, pero la importancia del conflicto reside en el
enfrentamiento entre el sector más reaccionario de la Iglesia del momento, el
representado por Cantero Cuadrado, y la parte del clero que había asumido el Concilio
Vaticano II y que renegaba del nacional-catolicismo.
El enfrentamiento era expresado por Andalán en los siguientes términos: “en
muchas zonas y sectores sociales del país, la Iglesia católica está representando un
248Archivo de la Embajada de España cerca de la Santa Sede (AEESS) R237 bis. Carta del Arzobispo de Zaragoza al Rvdo. Sr. D. Wirberto Delso Díez. Zaragoza, 14 de junio de 1977. Citado en MARTÍN DE SANTA OLALLA, P., “El clero contestatario de finales del franquismo. El caso Fabara”, Hispania Sacra, Legalidad y conflictos, 58. 117, enero-junio 2006, pp. 223-260. Remitimos al lector interesado en el caso Fabara al artículo citado para una mayor información.
132
importante factor de cambio hacia una sociedad más justa, más libre, más humana. (…)
en otras partes esa misma Iglesia encarna las esencias del integrismo más recalcitrante.
(…) La destitución de Wirberto Delso y las continuas trabas del arzobispo y su curia a
la labor de estos grupos cristianos progresistas, no es sino un freno más que las clases
dominantes del país intentan poner a la irreprimible marcha de éste hacia unas nuevas
coordenadas de justicia y libertad”249. Es decir, según este análisis, la división existente
en la Iglesia del momento era extensible al conjunto de la sociedad.
El suceso apareció durante meses en la prensa nacional e internacional, y fue
importante por la solidaridad generada entre otros sacerdotes. El órdago lanzado a
Cantero Cuadrado terminó desfavorablemente para este grupo de sacerdotes, pero puso
de manifiesto, una vez más, el carácter autoritario del arzobispo.
Eduardo Royo y el embalse de Mequinenza
Otro de los conflictos sonados en la diócesis fue el del párroco de Mequinenza,
Eduardo Royo, que se resistió al recrecimiento del pantano de Ribarroja por parte de la
empresa ENHER. Dicho recrecimiento suponía la expropiación e inundación del
pueblo, por lo que Eduardo Royo y los párrocos y adjutores de Nonaspe, Fabara – es
decir, Wilberto Delso - y Maella se encerraron, el 25 de enero de 1973, en la casa
parroquial para resistirse a dicha inundación. “El motivo de su actitud, que alegan se
funda en «exigencias evangélicas», es el de apoyar a los vecinos que todavía
permanecen en el viejo casco de Mequinenza”250, y manifestaban su intención de
permanecer en la casa parroquial en el caso de que fuera inundada. Así lo hicieron,
hasta que el 9 de abril la fuerza pública desalojó a Eduardo Royo y la casa quedó
inundada251. A pesar de ello, Royo se negó a trasladarse a la nueva casa parroquial, y se
instaló en una casa del pueblo viejo, donde permanecían algunas familias.
El hecho abrió un conflicto con el arzobispo Cantero Cuadrado, quien, mediante
una nota oficial, pedía al párroco que cejase en su actitud. Una vez desalojado, Royo fue
destituido de su cargo, y Cantero Cuadrado nombró a un nuevo párroco para
249GRANELL, L., “El caso Fabara, un freno más”, Andalán, nº 47 (15/08/74), p. 3.250“Los sacerdotes de Mequinenza, junto a los vecinos que aun quedan en el pueblo”, en La Vanguardia, 9 de febrero de 1973, p. 25251MARTÍN, C., “Mequinenza: siguen los problemas”, en Andalán, nº 26, 1 de octubre de 1973, p. 2 y “Desalojada e inundada la casa parroquial de Mequinenza”, en ABC, 12 de abril de 1974, p. 51.
133
Mequinenza. El final del conflicto fue escenificado, de manera muy simbólica, el 18 de
septiembre, fecha en la que se nombró al nuevo párroco y se inauguró la nueva iglesia.
A este acto asistieron Cantero Cuadrado; el Gobernador Civil, Enrique Trillo Figueroa;
el presidente de la Diputación Provincial, Pedro Baringo; y las autoridades de
Mequinenza. Momentos antes, Eduardo Royo celebraba en la antigua parroquia su
última misa252.
La resistencia de Eduardo Royo, así como la solidaridad de otros párrocos de la
zona, muestra el movimiento que estamos tratando de describir, así como las redes que
se tejieron entre todos estos sacerdotes. Es frecuente encontrar los mismos nombres en
todos los conflictos que se abrieron con el arzobispado, y entre ellos solía encontrarse
también el de Laureano Molina. Cura rural en sus primeros años, estuvo relacionado
con los movimientos que se dieron el Bajo Aragón253, y dimitió también de su cargo
como asesor religioso del apostolado en carretera a raíz del caso Fabara.
Laureano Molina como ejemplo “tipo”
Al decir que la de Laureano Molina es una trayectoria “típica” nos referimos a su
participación en la mayoría de los movimientos en los que estos sectores cristianos
ejercieron su militancia. Laureano Molina sería una de esos casos de militantes de la
HOAC, también cura obrero durante un tiempo, que sufriría un intenso proceso de
politización y acabaría formando parte de USO en Zaragoza.
Laureano Molina Gómez nació en Albalate del Arzobispo en marzo de 1937, un
año después su padre tuvo que marcharse para luchar en el frente republicano para,
posteriormente, acabar exiliado en Francia. En 1951 Laureano decidió ir a estudiar al
Seminario donde trató con seminaristas, curas, profesores del mismo Seminario y con el
propio Morcillo. También se encontró con Francisco Izquierdo Molins, uno de los que
había formado los primeros grupos obreros católicos en Zaragoza durante la II
República y muy relacionado con la AC zaragozana por aquel entonces.
252“El nuevo templo de Mequinenza, inaugurado por el arzobispo de Zaragoza”, en La Vanguardia, 19 de septiembre de 1973, p. 29.253Para más información sobre los movimientos católicos progresistas en el Bajo Aragón, remitimos a ALARES, G., Op. cit.. Este artículo se centra, especialmente, en el caso del cura de Valmuel y Puigmoreno Ángel Delgado, quien encajaría perfectamente en el presente epígrafe.
134
Las relaciones de Laureano con el arzobispo de Zaragoza, recién llegado de la
diócesis de Bilbao, fueron cordiales y fructíferas. Morcillo tenía, como era lógico,
mucha influencia en el Seminario, con los jóvenes sacerdotes que se iban formando y
gracias a él, “se ensancharon los horizontes y la capacidad de discernimiento y crítica
fue en aumento cada vez más”254. Se ordenó sacerdote junto a Wilberto Delso el 13 de
marzo de 1963 y pronto se acomodaría en Cinco Olivas como cura rural desde 1963
hasta 1968, cuando acudiría a Madrid para estudiar y participar en el IAPLA (Instituto
de Pastoral Social Latinoamericana). Allí pudo conocer a curas hispanoamericanos que
habían tenido contacto con la teología de la liberación, así como a Ricardo Alberdi,
quien impartía cursillos sobre marxismo y cristianismo. Allí fue uno de los primeros
lugares donde Laureano Molina socializó con otras corrientes de pensamiento
expresadas en curas misioneros.
En 1968 realizó el cursillo de iniciación a la HOAC, y esto le motivó a trasladarse
a Zaragoza y comenzar a trabajar, en diversos empleos hasta que terminó trabajando
como camionero para ATADES (Asociación Tutelar Asistencial de Discapacitados
Intelectuales). Este empleo le llevó a la creación del conocido como “apostolado de la
carretera”.
Como miembro de la HOAC, una de las actividades a las que Laureano concede
más importancia es su trabajo en la Editorial ZYX, que publicaba a bajos precios obras
sobre la historia del movimiento obrero, sindicalismo, política, etc., como los de la
colección “Lee y discute”. Molina vendía estos libros por parroquias, pueblos, a la
salida de las fábricas, librerías... y en alguna ocasión tuvo altercados con, por ejemplo,
los Guerrilleros de Cristo Rey.
A la vuelta a su ciudad, tuvo problemas con el entonces arzobispo Pedro Cantero
Cuadrado, al que no le gustaron algunos comentarios críticos que Laureano venía
realizando desde su viaje a Madrid. Durante el año 1969 dejó de ser cura rural para
convertirse en cura obrero, lo que le abría nuevas vías de socialización con jóvenes
obreros de los barrios que acabaría marcando su trayectoria política. Son años de trabajo
conjunto con Vicente Rins, consiliario de la JOC en Zaragoza y quien acabó formando
parte de las filas del Partido Comunista durante largo tiempo.
254 MOLINA, L., El Dios de mi pequeña Historia en www.abosque.es/ex/subportica.
135
Volviendo a su trayectoria como sacerdote, Molina participó en algunos de los
incidentes más sonados entre el clero contestatario y la jerarquía eclesiástica. Estuvo
vinculado, por ejemplo, a la conocida como “Operación Moisés”, que consistió, en
1966, en “una carta dirigida a los obispos españoles y al Nuncio en Madrid para la que
se pedían firmas de sacerdotes representativos de todas las diócesis. La carta constaba
de diez puntos sobre la base del Concilio y del Evangelio para que la jerarquía rompiera
su estrecha relación política con el franquismo y revisara su propia historia pidiendo
perdón por el pasado de la Guerra Civil, se independizase del Estado económicamente,
y otros puntos. Con ocasión de esta carta hubo sacerdotes que renunciaron a la paga del
Estado y se pusieron a trabajar”255.
Laureano Molina formó parte, además, del grupo de “sacerdotes solidarios” que
dimitieron en señal de apoyo al sacerdote de Fabara Wilberto Delso, y firmó escritos a
favor de los seminaristas progresistas, en defensa del clérigo Domingo Laín, con quien
había compartido estudios en el Seminario de Zaragoza, y en contra de la acumulación
de tierras por parte de la Iglesia256.
Pronto entró en contacto con USO, plataforma que fue su campo de actuación.
Según Laureano la mayoría de fundadores de USO en Zaragoza provenían de la HOAC
y de la JOC, y su casa de cura obrero fue centro clandestino de muchas reuniones en el
Barrio de Las Fuentes de Zaragoza. Las primeras estrategias se basaban en el
“entrismo” en el Sindicato Vertical franquista, hasta que quedó disuelto en mayo de
1976. Negoció convenios, asistió a reuniones nacionales y en alguna ocasión tuvo que
esconderme como medida de precaución. Pasó libros desde Francia, especialmente de
Ruedo Ibérico. Desde USO, acabarían poniendo en marcha Reconstrucción Socialista,
integrándose después en el Partido Socialista de Aragón (PSA) que dirigía el abogado y
poeta Emilio Gastón, al principio en la clandestinidad257.
Fue asesor religioso del Arzobispado de Zaragoza antes de secularizarse en 1976,
debido a conflictos con la jerarquía eclesiástica y, sobre todo, a un profundo desencanto
255El Dios de mi pequeña historia, libro en línea en http://www.abosque.es/ex/subportica/Articulos/Molina2/index.htm?Indice=256Entrevista con Laureano Molina Gómez, Zaragoza, 4 de marzo de 2010, MOLINA, L., El Dios de mi pequeña historia, libro en línea en http://www.abosque.es/ex/subportica/Articulos/Molina2/index.htm?Indice= e información facilitada por Alberto Sabio.257 Curas Obreros. Testimonios. Testimonio escrito de Laureano Molina.
136
con la Iglesia católica.
Católicos en el movimiento obrero zaragozano
En este contexto, a la participación de miembros de HOAC y JOC en huelgas y
diversos conflictos laborales se sumaba el apoyo que sacerdotes prestaban también al
nuevo movimiento obrero que se estaba gestando en la región, fundamentalmente en
Zaragoza. Esta ayuda era prestada en forma de locales parroquiales, en barrios como
Oliver o Valdefierro y también en parroquias más céntricas, como las de Santa Engracia
y San Miguel, en las que, con motivo de la renovación del convenio provincial del metal
en 1969, las CCOO se reunían en parroquias cuando no se les permitía hacerlo en
Sindicatos. Los locales de la basílica del Pilar acogieron la última de estas asambleas,
las cuales eran siempre vigiladas y solían terminar disueltas por la policía. De nuevo
con motivo de la negociación en 1975 del convenio del metal, subsector industrial que
jugó un papel de vanguardia en el nuevo movimiento obrero, las asambleas de
trabajadores terminaron realizándose en una Iglesia, la de San Carlos, en la que en
febrero entraba la policía y detenía a 200 personas258.
En cuanto a la citada parroquia de Santa Engracia, desde 1966 se gestó en ella el
equipo de la revista Eucaristía, semanario de contenido homilético de cuya redacción se
encargaba, sobre todo, José Bada, en colaboración con Luis Betés. Se publicaba bajo
responsabilidad exclusiva de su equipo de redacción y se distribuía por parroquias e
iglesias de varias diócesis españolas. Desde 1967 se editaban también unos pósteres
conocidos como “cartel homilético”, los cuales difundían las ideas del catolicismo más
progresista a través de la idea principal de la homilía del domingo correspondiente.
Algunos de ellos fueron prohibidos y atrajeron las críticas de los sectores más
integristas, por lo que la revista vio retirada su licencia eclesiástica en 1968. Esto
provocó la protesta de los asistentes a la misa de 11 y dio origen a una comunidad de
base, mientras Santa Engracia se convertía en el nuevo baluarte de los integristas259.
258FORCADELL, C. y MONTERO, L., “Del campo a la ciudad: Zaragoza ante el nuevo sindicalismo de CCOO”, en RUIZ, D. (Dir.), Historia de Comisiones Obreras (1958-1988), Madrid, Siglo XXI, 1993, pp. 325, 331 y 335.259“Contestación en la Iglesia” y “Eucaristía”, Gran Enciclopedia Aragonesa. http://www.enciclopedia-aragonesa.com/m/voz.asp?voz_id=4220 y http://www.enciclopedia-aragonesa.com/m/voz.asp?voz_id=5369&voz_id_origen=4220 y ORTEGA, J., Así en el cielo como en la tierra, p. 70.
137
Volviendo a la participación de católicos en el movimiento obrero, no fueron sólo
militantes de HOAC y JOC quienes se implicaron en la lucha sindical, sino que, al igual
que en otras regiones, también en Aragón aparecieron numerosos curas obreros, algunos
de ellos consiliarios de las organizaciones apostólicas. Estos sacerdotes trabajaban en
los tajos y las fábricas, participando en huelgas y comités de empresa, por lo que
muchos estaban fichados por la policía o aparecían en las “listas negras” elaboradas por
la patronal. Su compromiso se expresaba no sólo en el ámbito laboral, sino que la
mayoría estaban vigilados también por expresar determinadas opiniones o por ejercer el
sacerdocio de un modo que la jerarquía eclesiástica más reaccionaria y las autoridades
civiles franquistas no terminaban de asimilar.
Para algunos, tanto seglares como clérigos, la militancia en HOAC y JOC y los
planteamientos de las propias organizaciones, al fin y al cabo legales y pertenecientes a
la estructura eclesiástica, terminaron por resultar insuficientes o demasiado moderados
en comparación con otros movimientos de inspiración religiosa como Cristianos por el
Socialismo (CpS) o las Comunidades Cristianas Populares (CCP), mucho más
avanzados. O se apostó, en un contexto en el que las partidos políticos y los sindicatos
clandestinos se multiplicaron, por llevar a cabo su compromiso en organizaciones
laicas. Los años setenta se caracterizaron, precisamente, por la pérdida del componente
cristiano, o al menos por su cada vez menor visibilidad.
Así, militantes de la JOC pusieron en marcha, en 1961, la USO, sindicato
aconfesional, y muchos cristianos optaron por las CCOO para luchar en el movimiento
obrero. Incluso algunos sectores se radicalizaron por la izquierda, cuestionando el
movimiento de las CCOO desde las Comisiones Obreras Autónomas y otras posiciones
antiunitarias, que según Fidel Ibáñez eran “mantenidas por sectores cristianos muy
radicalizados puerilmente a la izquierda y por algún grupúsculo desgajado del PCE”,
capaces de organizar huelgas salvajes como las de mediados de 1973 en Fibras Esso y
Balay260.
En cuanto a las relaciones entre cristianos y comunistas en las CCOO en Aragón,
y a la importancia relativa de cada tendencia, es una cuestión de difícil respuesta en el
260FORCADELL, C. y MONTERO, L., “Del campo a la ciudad: Zaragoza ante el nuevo sindicalismo de CCOO”, pp. 332 y 334.
138
estado actual de la investigación. Tal y como planteábamos al comienzo, no se puede
asumir el discurso que otorga una relevancia fundamental y preponderante a los sectores
cristianos en la articulación del movimiento obrero y en la oposición clandestina a la
dictadura en Aragón. Las fuentes al respecto son confusas e incluso contradictorias. Por
ejemplo, en un mismo documento del Ministerio de la Gobernación sobre las CCOO,
redactado en 1971, las afirmaciones sobre el tema se oponen entre sí. El informe señala
en primer lugar que en 1968, año de gran actividad y en el que se habrían agudizado las
diferencias entre católicos y comunistas, dominaba la dirección católica en ciudades
como Zaragoza, entre otras; posteriormente se afirma, en el mismo documento, que “la
actividad de las CCOO en esta capital es creciente. Aun siguiendo claramente las
consignas emanadas del PC se da la extraña circunstancia de que existe una íntima y
acorde conexión con HOAC y JOC”261.
Como sabemos, también los sectores comunistas reconocieron siempre la
aportación de los militantes católicos a la construcción de un nuevo movimiento obrero,
aunque los documentos emanados del PC y CCOO eran más explícitos respecto a la
aportación cristiana a la lucha obrera. En un documento del PCE en el que se reconoce
esta importante contribución se insiste, sin embargo, en las diferencias entre provincias,
pues en la mayoría de ellas “el comportamiento de dichas organizaciones no ha sido
igualmente positivo”262. En un documento posterior de CCOO, de 1972, continúa
insistiéndose en el importante papel jugado por los sectores cristianos en la lucha
sindical, junto a comunistas y socialistas, pues “también en el movimiento de
inspiración cristiana se han producido profundas transformaciones. Partiendo de unos
orígenes en los que encontró la enemiga declarada de los sindicatos obreros clásicos
(...), ha ido evolucionando hasta hoy en que adopta, en su mayoría, posiciones de clase y
anticapitalistas (esta posición es clara (...) en nuestro país en el USO y sectores
dinámicos de HOAC y JOC). Ello no quiere decir que hayan desaparecido totalmente
las corrientes reformistas que predican la “conciliación de clases” en el seno del
movimiento obrero católico, pero de lo que no hay duda es de que la tendencia que se
261“Documento del Ministerio de la Gobernación sobre CCOO. Noviembre 1971” en IBÁÑEZ ROZAS, F. y ZAMORA ANTÓN, M.A., CCOO. Diez años de lucha (1966-1976), Zaragoza, C.S. De CCOO y U.S. De CCOO de Aragón, 1987, p. 543 y 557.262“Los grupos políticos no comunistas y el nuevo movimiento obrero”, Nuestra bandera. Revista teórica y política del Partido Comunista de España, Madrid, marzo-abril 1965, nº 42-43, pp. 163-172. http://www.filosofia.org/hem/dep/pce/nb042163.htm, consultado el 13 de septiembre de 2010.
139
desarrolla con mayor pujanza es la mencionada en primer lugar”263.
Es decir, lo que observamos es la inexistencia de un movimiento católico de
características homogéneas, aunque sí pueda afirmarse que, en general, la tendencia
dominante era la antifranquista y anticapitalista, con una participación activa en el
movimiento obrero. En el caso concreto aragonés, el testimonio de un abogado
laboralista, ex-militante del PCE y de CCOO, señala que la presencia de católicos era
escasa y que el control de las CCOO era ejercido por el PCE. A pesar de ello, sí
reconoce la aportación de personajes concretos, miembros de HOAC como Dionisio
Santolaria y su esposa Ángela Bravo, o de los sacerdotes jesuitas del Picarral, como
Luis Anoro y Juan Acha, entre otros264. Por lo tanto, quizá las investigaciones futuras
deban centrarse en concretar la aportación de los medios cristianos al movimiento
obrero, determinando si se trató de una contribución en términos de militancia de base o
más bien a través de personajes concretos con un papel destacado. Las fuentes
analizadas son parciales, tanto en lo que se refiere al número de documentos
consultados como a su origen e intenciones, por lo que no podemos ofrecer, por el
momento, conclusiones definitivas más allá de lo expuesto y de las reflexiones
planteadas.
Sin embargo, pretendemos arrojar algo de luz sobre el tema de la importancia que
los militantes de HOAC y JOC tuvieron en la reconstrucción del movimiento obrero
bajo el franquismo, así como su participación en la oposición clandestina. También el
papel que, posteriormente, pudieron desempeñar en la transición a la democracia a
través de partidos políticos y sindicatos de izquierdas, u otro tipo de organizaciones
cívicas como las vecinales. A pesar de la inexistencia de respuestas satisfactorias, es
innegable que esta contribución se hizo en varios frentes: en primer lugar, HOAC y JOC
aportaron militantes al movimiento obrero, tal y como la propia JOC señalaba en
aquellos momentos. En segundo lugar, dichos militantes contaban con una formación en
materia política, sindical y económica que hubiera sido impensable de no contar con los
privilegios de los que estas organizaciones gozaban por su pertenencia a la Iglesia.
263“Proyecto de documento sobre la unidad. Sobre la unidad del movimiento obrero de masas”, Junio 1972, en IBÁÑEZ ROZAS, F. y ZAMORA ANTÓN, M.A., CCOO. Diez años de lucha (1966-1976), p. 177.264Entrevista personal a Arturo Acebal, Zaragoza, 28 de julio de 2010.
140
Otro tema interesante es el relativo a la percepción que el resto de trabajadores y
grupos de la oposición tenían de hoacistas y jocistas. Estos militantes relatan que
algunos sectores de izquierdas les consideraban unos “beatos” o revisionistas, mientras
desde el exterior se veía a los jocistas y hoacistas como comunistas y revolucionarios265.
Por ejemplo, una ex-militante de JOC, empleada de hogar, relata que una mujer dijo
delante suyo, consciente de su presencia, que “no tendría en casa a una jocista ni loca”;
mientras ex-trabajadoras de la empresa Meyba, de Huesca, afirman que a las jocistas les
llamaban las “politiqueras”266. Además, otros testimonios orales señalan que, cuando
surgía un problema laboral, los trabajadores acudían a la JOC, pues sus militantes
estaban visualizados, no así los del PC. Así pues, observamos una imagen ambivalente
de HOAC y JOC, a pesar de lo cual parece que estas organizaciones fueron una
referencia importante y estuvieron presentes en algunos de los conflictos y
acontecimientos laborales más importantes de la provincia.
El 1º de mayo
Otro de los ámbitos en los que la importancia de los cristianos de HOAC y JOC
fue fundamental es la celebración del 1 de mayo, cuya significación tradicional de la
Fiesta del Trabajo fue cambiada por la festividad de San José Obrero o Artesano. Esta
festividad tuvo siempre una gran importancia entre los militantes de HOAC y JOC, que
trataron de celebrarla todos los años a pesar de la creciente presión gubernamental.
Como recuerda un ex-militante de la JOC, hoy en día miembro de la HOAC con sus
más de 70 años, “nunca me he perdido una manifestación del Primero de Mayo (…).
Mientras viva seguiré asistiendo”267, con lo que vemos la enorme importancia de esta
fecha para los militantes obreros.
Esta fiesta no fue introducida por los movimientos cristianos de base, sino que fue
Pío XII quien en 1955 introdujo en el calendario esta festividad, San José Obrero o
Artesano. Así otorgaba sentido cristiano a una fecha “vinculada al marxismo
internacional”. El planteamiento de esta celebración era totalmente opuesto al de la
fiesta celebrada por los trabajadores, contraponiendo, según el discurso eclesiástico, al
265Entrevista a militantes y ex-militantes de HOAC y JOC, Huesca, 26 de julio de 2010.266Ibidem.267Testimonio recogido en COLL, J.F., “Aterrizando en acciones y actos concretos”, p. 5.
141
odio el amor, a la lucha de clases la justicia, etc. Se elaboró una misa específica de San
José Obrero, que incluía fragmentos bíblicos referentes al trabajo, y San José Artesano
se convirtió en protector de los trabajadores con sus riesgos y penalidades, y en modelo
de trabajador, laborioso, justo y humilde, con una vida de abnegación y obediencia.
El 1 de mayo de 1956 se celebró en Milán una gran concentración de obreros
católicos de todo el mundo, a la que asistieron representantes de HOAC y JOC y de una
delegación sindical encabezada por José Solís Ruiz, delegado nacional de Sindicatos.
Ese mismo año se introdujo San José Obrero como fiesta nacional en España,
declarando, por Orden del 27 de abril del Ministerio de Trabajo, “fiesta laboral abonable
y no recuperable la fiesta de San José Artesano, que por solidaridad con la disposición
de la Santa Sede, se celebrará el 1 de mayo de cada año, pero manteniendo el valor,
significación y solemnidad de la Fiesta de Exaltación del Trabajo Nacional, que se sigue
celebrando el día 18 de julio”268. En España esta festividad adoptó los principios del
nacional-catolicismo, con unas celebraciones en las que participaban la Iglesia y
Falange y en las que se negaba la lucha de clases. Como vemos, a pesar de esta
introducción de la festividad de San José Obrero se mantuvo la significación y el valor
de la Fiesta de Exaltación del Trabajo Nacional del 18 de julio, la cual había sustituido
al Primero de Mayo de los trabajadores, suprimido por Decreto ya el 13 de abril de
1937269.
Pero las crecientes diferencias entre los planteamientos de la doctrina social de la
Iglesia y los del sindicalismo falangista hicieron que las celebraciones oficiales y las de
las asociaciones de obreros católicos fueran disociándose y que éstas últimas
adquirieran un significado diferente. Así, se aprovechaba la celebración de HOAC y
JOC, únicos actos permitidos al margen de los oficiales, para defender la dignidad del
obrero, reivindicar el derecho a la huelga y mejoras laborales, y denunciar las
injusticias, con lo que el 1 de mayo fue recuperando su significación tradicional. Por
ello, la conflictividad fue creciendo, al tiempo que esta celebración de San José
Artesano jugaba un importante papel de suplencia como celebración de la fiesta de la
clase obrera. HOAC y JOC aprovechaban esta festividad de San José Obrero para
268Boletín Oficial del Estado de 27 de abril de 1956.269DE LA CALLE VELASCO, Mª Dolores, “El primero de mayo y su transformación en San José Artesano” en Ayer, nº 51(2003), p. 96.
142
explicitar su compromiso religioso y también el temporal, reivindicando mayor
dignidad y libertades para los trabajadores, articulando estas demandas siempre desde la
doctrina cristiana.
Así, mientas la propaganda oficial presentaba la festividad como “un homenaje a
los trabajadores que con su esfuerzo están poniendo los cimientos de una España
mejor”, eliminando con esto el movimiento obrero y la lucha de clases, militantes
obreros de la HOAC y de la JOC sobre todo, pero también del Movimiento Apostólico
Seglar (MAS) y de las Vanguardias Obreras de los jesuitas, comenzaron a mostrar las
primeras fisuras en la solidaridad con el régimen.
Por todo esto, la fiesta del 1 de mayo se convirtió en la ocasión perfecta para
denunciar, reivindicar y convocar huelgas, y la conflictividad era creciente año a año,
como ya hemos apuntado. Entre las acciones que se llevaban a cabo encontramos el
reparto de hojas informativas con datos sobre los reajustes entre salario y coste de vida,
paro, etc.; vigilias, actos públicos y publicaciones en las que se reclamaban mejoras
laborales, y acciones rápidas en la calle protagonizadas por “comandos”, grupos
reducidos muy organizados.
Católicos y curas obreros en el movimiento vecinal zaragozano
En el siguiente epígrafe analizaremos la implicación de parte de estos católicos
progresistas en el movimiento vecinal que se desarrolló a partir de la segunda mitad de
los años sesenta. Más concretamente, resulta de interés analizar el papel cumplido por
las parroquias de barrio, curas obreros, comunidades de base, etc. en el desarrollo del
movimiento vecinal.
Podemos señalar, además, que es inseparable la implicación en el movimiento
sindical de muchos de estos militantes católicos de su participación en el movimiento
vecinal. Como vamos a explicitar algo más adelante, y como pone de manifiesto Teresa
María Ortega para el caso granadino, “la clara 'complicidad' adquirida por el
movimiento obrero y vecinal para conquistar las libertades democráticas”270 no puede
ser obviada. Los barrios más combativos fueron los peor dotados en muchos sentidos, y 270ORTEGA LÓPEZ, T.M., “Obreros y vecinos en el tardofranquismo y la transición política (1966-1977). Una “lucha conjunta para un mismo fin”, Espacio, tiempo y forma, Serie V, Historia Contemporánea, t. 16 (2004), p. 351.
143
solía tratarse de la periferia en crecimiento de unas ciudades en expansión debido a la
industrialización. Se trataba, por lo tanto, de barrios habitados por trabajadores, por lo
que las luchas obrera y vecinal no podían ir separadas ni tener planteamientos
demasiado dispares.
La Ley de Asociaciones de diciembre de 1964 abrió nuevas posibilidades, dando
la oportunidad de constituir “libremente” asociaciones siempre que éstas no tuvieran
fines “ilícitos”, entendiendo como tales los “contrarios a los Principios Fundamentales
del Movimiento y demás Leyes fundamentales, los sancionados por las leyes penales,
los que atenten contra la moral, el orden público y cualesquiera otros que impliquen un
peligro para la unidad política y social de España”271. En la practica, y para lo que nos
interesa, esto supuso la creación de Asociaciones de Vecinos272, desde las que se
canalizó la actividad reivindicativa de los barrios.
Por lo tanto, podemos considerar la Ley de Asociaciones desde el punto de vista
de la Estructura de Oportunidades Políticas (EOP), concepto desarrollado y utilizado
por autores como Dough McAdam o Sidney Tarrow, y también relacionar esta idea con
el “rol tribunicio” jugado por organizaciones como la Hermandad Obrera de Acción
Católica (HOAC) y la Juventud Obrera Cristiana (JOC). Este concepto del “rol
tribunicio” es utilizado para designar la función de suplencia que cumplieron este tipo
de organizaciones y estructuras pertenecientes a la Iglesia, por lo tanto legales y con un
relativo margen de libertad, como “sustitutas” de las organizaciones de trabajadores que
existirían en una sociedad democrática.
Es decir, cualquier resquicio ofrecido por el régimen, o incluso sus instituciones
legales -con las elecciones sindicales como ejemplo más claro-, fueron aprovechados
por determinados movimientos sociales para luchar contra la dictadura. En este caso, al
rol tribunicio jugado por los movimientos apostólicos de base y a lo que ya se venía
haciendo desde determinadas parroquias de barrio, se vendría a unir la oportunidad
abierta por la Ley de Asociaciones.
271Ley 191/1964, de 24 de diciembre, de asociaciones. BOE nº 311, 28/12/1964. http://www.boe.es/boe/dias/1964/12/28/pdfs/A17334-17336.pdf 272Las Asociaciones de Vecinos fueron creadas directamente a partir de la Ley de Asociaciones y eran dependientes del Ministerio de Gobernación. Sin embargo, existían con anterioridad las Asociaciones de Cabezas de Familia, dependientes de la Secretaría General del Movimiento, algunas de las cuales se convirtieron posteriormente en Asociaciones de Vecinos.
144
Por lo tanto, si bien se suele destacar la participación de los militantes de
organizaciones como HOAC y JOC en el nuevo movimiento obrero, dentro del contexto
en el que se vieron inmersas durante los años sesenta y setenta estas organizaciones es
necesario ampliar la perspectiva para atender a muy variados sectores que terminaron
interactuando con ellas, tal y como venimos diciendo.
En cualquier caso, resulta imposible separar todos estos aspectos en los que se
vieron implicados los movimientos católicos de base. Como hemos dicho, las
reivindicaciones del movimiento vecinal fueron, muchas veces, unidas a las del
movimiento obrero, sobre todo en los barrios de trabajadores. La propia participación o
apoyo de los sacerdotes a estos movimientos era entendida como resistencia al régimen
y a las directrices de la jerarquía eclesiástica más reaccionaria, y esta resistencia era
además expresada a través de sus homilías o de otras actitudes concretas.
Es de imaginar el papel que jugaron los locales parroquiales en la articulación del
movimiento vecinal, y su relación con el movimiento obrero. La actitud favorable o
desfavorable del párroco en cuestión suponía una primera diferencia en cuestión de
infraestructura, dando o quitando la posibilidad de reunirse libremente en un lugar fijo y
relativamente “protegido”. En cuanto a las bases humanas de la propia militancia, es
sabido que el activo movimiento vecinal de los últimos años del franquismo y la
Transición debe mucho a la HOAC, la JOC, las comunidades cristianas de base y otros
movimientos que se gestaron en torno a las parroquias de los barrios.
La propia Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) así lo
reconoce al rememorar los 40 años de movimiento vecinal en Zaragoza, surgido
alrededor de las parroquias de los barrios obreros y fomentado por comunidades
cristianas de base y otros grupos de vecinos que pretendían resolver los problemas más
inmediatos de los barrios. “Son jóvenes de las JOC, trabajadores de la HOAC, de las
Comunidades Cristianas Populares, de partidos de izquierda o, simplemente, vecinos
antifranquistas” que comienzan a reunirse para fomentar clubes juveniles y actividades
culturales273, amparados por la relativa protección que todavía suponían las parroquias.
En este caso nos centraremos en tres barrios concretos de Zaragoza, relacionados 273“30 años de la FABZ (y 40 de del movimiento vecinal)”, La calle de todos, diciembre 2008, pp. 15-19. http://www.fabz.org/system/uploads/0000/0702/lc8015.pdf .
145
de una u otra manera con curas obreros, comunidades de base, cristianos progresistas,
etc.: Casablanca, cuya Asociación de Vecinos surgió desde la comunidad cristiana de
base que allí se instaló; el Picarral, analizando el papel jugado por la Misión Obrera
jesuita y la parroquia de Belén; y Las Fuentes y los acontecimientos surgidos a raíz del
incendio de la Tapicería Bonafonte en 1973.
Además, en el barrio obrero del Perpetuo Socorro, en Huesca capital, fue la JOC
quien puso en marcha la primera Asociación de Vecinos de la provincia, en abril de
1973274. Se inscribió como Asociación de Domiciliados, ya que al gobernador civil
Fragoso del Toro la palabra “vecinos” le pareció demasiado subversiva275. Esta
asociación publicaba una revista ciclostilada, “Nuestro Barrio”, que sufrió la censura
por parte de la Oficina de Información y Turismo de Huesca por incluir en uno de sus
números un poema de Pablo Neruda276. La Asociación funcionaba por comisiones, al
igual que la de Casablanca en Zaragoza, tal y como explicaremos a continuación. Así,
por ejemplo, existían comisiones de cultura y de urbanismo, se reivindicaban mejoras
para el barrio y en la revista se atendía a preocupaciones generales de la clase obrera
como el alza del coste de la vida o las pensiones de los trabajadores jubilados.
La comunidad de base del barrio de Casablanca
En el barrio de Casablanca surgió una Comunidad de Base en torno a 1969-1970,
relacionada con la Asociación de Vecinos que terminó por crearse formalmente. Esta
comunidad estaba formada por Laureano Molina, sacerdote en aquel momento, y cinco
militantes de la HOAC. Vivían en un piso de la calle Centro del barrio de Casablanca,
entonces barrio rural de Zaragoza. Laureano relata la excepcionalidad que suponía, en
1970, vivir en comunidad, todavía más al ser mixta, a pesar de que las comunidades
cristianas de base “florecieron por todas partes a raíz del Concilio Vaticano II”277.
Al llegar al barrio, los miembros de esta comunidad se pusieron en contacto con
los responsables de la parroquia, los Padres Paúles, que pusieron a su disposición los
274Archivo JOC Huesca, caja 16, carpeta 8 “Barrio Perpetuo Socorro”, Nuestro barrio, mayo 1976.275ORTEGA, J.: Así en la tierra como en el cielo: la Iglesia católica en Aragón. Siglo XX, Zaragoza, Ibercaja, 2006, p. 79.276Entrevista a José Francisco Coll, Huesca, 16 de septiembre de 2010.277MOLINA, L.: El Dios de mi pequeña historia, http://www.abosque.es/ex/subportica/Articulos/Molina2/index.htm?Indice=
146
locales parroquiales. Así, se convocaba a reuniones en la parroquia a través de carteles
colocados en los comercios del barrio, y acudía “bastante gente” por “la novedad” que
suponía la presencia de esta comunidad de hombres y mujeres jóvenes que vivían juntos
sin ser familia. En las reuniones la gente participaba exponiendo los problemas y
carencias del barrio (ratas, luz, escuelas...), y para solucionarlos se decidía a qué
departamentos o instituciones públicas deberían dirigirse los escritos posteriormente
redactados por las correspondientes comisiones278.
En relación a esta forma de funcionamiento, Laureano Molina compara la
formación de las asociaciones de vecinos con las de las comisiones obreras a nivel
laboral, pues relata que en este caso concreto la asociación del barrio tuvo como
precedente la creación de comisiones pasa solucionar, cada una de ellas, un problema
concreto: cada comisión redactaba el escrito en cuestión, lo presentaba a las autoridades
y en la siguiente reunión informaba sobre los resultados. Se insistía todo lo necesario
hasta solucionar el problema, tras lo cual estas comisiones desaparecían. Con el tiempo
esta estructura se fue consolidando hasta dar lugar a la Asociación de Vecinos del barrio
Casablanca279.
Entre las mejoras conseguidas para el barrio destacan la campaña de desratización
emprendida por Sanidad, el asfaltado de las calles y remodelación de las aceras, la
mejora de la iluminación de las calles, etc., además de las escuelas que comenzaron a
construirse cerca del barrio.
La Asociación de Cabezas de Familia del Picarral y los jesuitas de la Misión
Obrera
Siguiendo con la capital aragonesa, la primera Asociación de Vecinos creada en la
ciudad fue la del Picarral, en abril de 1970, constituida tras varios intentos como
Asociación de Cabezas de Familia280. La Asociación se reunía en la parroquia de
Nuestra Señora de Belén, “que tenía una actitud muy abierta frente a las
reivindicaciones que hacíamos para el barrio”. La misma militante vecinal que señala
278Ibidem.279Entrevista a Laureano Molina, Zaragoza, 4 de marzo de 2010.280AÑÓN, P.: “La vocalía de mujeres del Picarral y la Asociación de Vecinos. Una lucha de barrio para una ciudad”, en Zaragoza Rebelde. Movimientos sociales y antagonismos (1975-2000), Zaragoza, Colectivo ZGZ Rebelde, 2009. En línea: http://www.zaragozarebelde.org/vocalia-de-mujeres-picarral
147
este carácter abierto de la parroquia afirma además que en la Asociación “fue donde me
relacioné con un equipo organizado, muy diverso, de personas que tenían un
compromiso muy profundo y serio con la idea de conseguir colegios, alumbrado,
guarderías y mejorar la calidad de vida de los barrios”, y que “compartíamos (estas
ilusiones) con muchas de las personas desde nuestra fe por querer llevar un cristianismo
más humano y cercano a la problemática que se vivía los años anteriores a la
democracia”281.
La parroquia de Belén era gestionada por la Misión Obrera, un grupo de jesuitas,
cuyos miembros en 1970 serían Carmelo Martínez, Luis Anoro, Juan Acha, Eugenio
Arraiza y Manuel Fortuny282. Las Misiones Obreras jesuitas se fueron extendiendo por
todos los lugares en los que estaba presente la Compañía de Jesús, y su misión es,
todavía hoy, evangelizar a la clase obrera a través de la inserción en la misma y la
inculturación. Para evangelizar a la clase obrera sería necesario formar parte de ella,
comprender sus problemas y características desde dentro y asimilar sus valores. En este
planteamiento se fundamenta la decisión de muchos sacerdotes de convertirse en curas
obreros, lo cual desembocará también en su participación en la lucha sindical y en las
consecuentes tensiones tanto con las autoridades civiles como con la propia Compañía
de Jesús.
Precisamente entre estos jesuitas se encontraban dos de los sacerdotes más
implicados en la lucha obrera en la capital aragonesa: Juan Acha y Jose Luis Anoro.
Éste último trabajaba en una fábrica, y ambos figuraban en la “lista negra” elaborada
entre la policía y la patronal zaragozana en febrero de 1975 y publicada posteriormente
por Andalán283. Además, en torno a esta comunidad del Picarral tuvieron su origen las
Vanguardias Obreras de Zaragoza, y más adelante las Comunidades Cristianas
Populares284.
281Ibidem.282“La Misión Obrera entre dos generales. La visita del Padre Arrupe a Franco (mayo 1970)” en http://usuaris.tinet.cat/fqi_sj/arrupe/zarag_guion_sp.htm . Sobre Eugenio Arraiza y Carmelo Martínez y sus fichas policiales, ver SABIO, A., Op. cit., p 171-172.283BAETA, F.: “La amnistía laboral, un camelo: las listas negras existen”, Andalán, nº 137, 28 de octubre – 3 noviembre de 1977, contraportada. Al lado de cada nombre de la lista aparecían palabras o letras aisladas como referencia. En el caso de Juan Acha figuraba “Belén”, en referencia a la parroquia de la cual era vicario, y en el de Jose Luis Anoro “cura obrero”.284Entrevista a José Francisco Coll, Huesca, 16 de octubre de 2010.
148
El Picarral era un barrio netamente obrero, de unos 15.000 habitantes, en el que se
instalaron estos jesuitas más o menos a la vez que en otras ciudades españolas, en los
últimos años de la década de 1970. Se trataba de un momento de expansión urbana e
industrial para la ciudad de Zaragoza, circunstancia que es común al resto de barrios que
vamos a analizar. Ya hemos señalado las malas condiciones urbanísticas del barrio de
Casablanca, y en muchos casos las viviendas de estos barrios periféricos y en expansión
eran más bien chabolas.
Luis Anoro Rapún nació en 1931 y fue ordenado sacerdote en 1967. Ya en 1968
trabajaba en una fábrica del barrio como peón metalúrgico, y era el coordinador en la
Provincia del Apostolado Social, es decir, de los jesuitas que trabajaban. Además, fue
consiliario de la HOAC de Zaragoza junto a Gregorio Forniés.
Como el propio Anoro señala, “mi participación en la lucha obrera ha sido, de
ordinario a nivel de la empresa en que trabajaba, excepto durante unos pocos años de
mayor participación a nivel sindical y siempre compaginando esta tarea con la
Asociación de Vecinos del barrio que ha sido mi lugar preferido y prioritario de
actividad”285.
Pero ciertamente, y tal y como señalan diversos testimonios, la participación de
Luis Anoro en la lucha sindical clandestina fue importante. Implicado en comités de
empresa y otras actividades sindicales, fichado por la policía, como ya hemos
mencionado, fue despedido de varias empresas a lo largo de su vida. Citamos
directamente su testimonio sobre su actividad laboral y sindical, escrito en 1987:
“Mi trayectoria como cura obrero comienza ese mismo año, 1968, trabajando
como peón metalúrgico en una fábrica del barrio, de unos l50 obreros. Tras
organizar el comité de empresa y plantear algunas luchas soy expulsado 4 años
después; algunos meses de paro me sirven para hacer un curso de tornero y
encontrar trabajo en un taller pequeño, de donde me echan por la información
policial; trabajo en otro taller de pintura, que me despide "sin explicaciones" y
paso a trabajar en el Mercado de abastecimiento de Zaragoza. En 1976 puedo
mejorar la situación laboral al encargarme de un almacén de electrodomésticos
de una firma importante de la ciudad, donde voy a permanecer 7 años, con un
285“Curas obreros. Entre la Iglesia y el Reino”, Cuadernos de Cristianisme i Justìcia, nº 17 (1987). En línea en http://www.fespinal.com/espinal/llib/es17.pdf
149
aislamiento creciente, y enfrentamiento después, con el patrón por actividades
sindicales en el sector del Comercio; trabajo 2 años como repartidor de pan en
un horno pequeño, hasta que por dificultades en la viabilidad del negocio he
pasado al paro hace 6 meses”286.
En otro testimonio, en una entrevista que le realizó Miquel Sunyol en 2005,
reconocía estar dentro de los sindicatos, pero no dentro de partidos políticos, aunque sí
se tenían buenas relaciones con ellos. Anoro señala que “lo que había entonces era
"Sindicatos, sí; partidos, con intervención del Superior, del Provincial". La acción
sindical se veía como bastante lógica: la lógica que había entre participar en el trabajo y
participar en el movimiento sindical”287.
Podemos imaginar lo que esta actividad supuso para las relaciones de los jesuitas
de la Misión Obrera tanto con sus superiores como con el régimen. Por ejemplo, en el
caso de la Asociación de Cabezas de Familia, el Jefe Provincial del Movimiento
suspendió las actividades de la misma en octubre de 1975, durante seis meses. La ACF
del Picarral no fue la única afectada por esta decisión, sino que también las de Delicias-
Terminillo, Andrés Vicente, San José, Oliver, Las Fuentes y Venecia estaban incluidas
en esta decisión, que fue revocada el 24 de diciembre tras las muestras de solidaridad de
quince entidades ciudadanas y el Colegio de Arquitectos288.
En cuanto a las tensiones entre la Misión Obrera y la jerarquía eclesiástica, de
estos aspectos dan buena cuenta algunos testimonios de Luis Anoro y una carta enviada
desde la Misión Obrera de Valencia. En cuanto a Luis Anoro, éste declaraba en la citada
entrevista con Miquel Sunyol que, en un primer momento, Cantero Cuadrado, arzobispo
de Zaragoza, no les dejaba trabajar. Por ello se fueron a vivir un verano a la Misión
Obrera de la Malvarrosa, en Valencia, para volver a Zaragoza en 1967 y comenzar a
trabajar, pero los desencuentros con el arzobispo debieron de continuar si nos atenemos
al siguiente extracto de la carta citada: “A Carmelo (Martínez) lo eligieron arcipreste los
mismos curas de las parroquias vecinas y con ello el obispo Cantero se lo tendrá que
tragar, le guste o no”289.286Ibidem., p. 10.287Entrevista de Miquel Sunyol a Luis Anoro, Zaragoza, septiembre de 2005. http://usuaris.tinet.cat/fqi_sj/arrupe/c_anoro_sp.htm288“30 años de la FABZ...”, p. 17.289Carta publicada en http://usuaris.tinet.cat/fqi_sj/arrupe/zarag_guion_sp.htm#sit_pica , fechada en
150
Es decir, éste y otros testimonios y episodios señalan que la actividad de la Misión
Obrera del Picarral no siempre fue bien vista por las autoridades civiles y eclesiásticas.
Los militantes, abogados laboralistas, sacerdotes, etc. entrevistados suelen coincidir en
citar a Luis Anoro como uno de los más activos curas obreros, y su aparición en la lista
negra de la policía y la patronal puede corroborar esta implicación.
Una vez jubilado, Luis Anoro permaneció en la comunidad del Picarral, hasta que
hace unos años se trasladó a la residencia para ancianos que los jesuitas tienen en el
colegio El Salvador.
Respecto a la propia actividad de la Asociación y a las luchas emprendidas se
encuentran, entre otras muchas, la reivindicación del asfaltado de las calles, a base de
cientos de llamadas al alcalde Mariano Horno Liria290; desde la Vocalía de Mujeres se
puso en marcha una guardería, lo cual “se pudo llevar a cabo por la cesión de los locales
de la parroquia de Belén”291; la ACF del Picarral participó en la campaña llevada a cabo
junto a otras Asociaciones en 1974 por la mejora del servicio de autobús urbano,
participando este barrio de manera especialmente masiva en el boicot al transporte
público (autobús y tranvía), etc.
Toda esta actividad llevó a tensiones con las autoridades, y la colaboración de los
religiosos de la parroquia de Belén provocó, asimismo, problemas y desencuentros de la
Misión Obrera con la jerarquía. Todo esto se concreta, en el caso de la ACF, en la
suspensión de las actividades de la misma en octubre de 1975, durante seis meses, por
parte del Jefe Provincial del Movimiento. La ACF del Picarral no fue la única afectada
por esta decisión, sino que también las de Delicias-Terminillo, Andrés Vicente, San
José, Oliver, Las Fuentes y Venecia sufrieron esta suspensión, que fue revocada el 24 de
diciembre tras las muestras de solidaridad de quince entidades ciudadanas y el Colegio
de Arquitectos292.
Otro de los jesuitas de esta Misión Obrera, Mario Cuartero – también dimisionario Valencia el 26 de noviembre de 1969. No se especifica el destinatario, y el propio Sunyol, responsable de la web, señala que “la copia encontrada va sin firma. Por el contexto se deduce que su redactor fue Rafa Casanova”. Éste último era un jesuita valenciano, cura obrero.290“30 años de la FABZ...”, p. 16.291AÑÓN, P.: Op. cit. y entrevista de Miquel Sunyol a Luis Anoro, Zaragoza, septiembre de 2005. http://usuaris.tinet.cat/fqi_sj/arrupe/c_anoro_sp.htm 292“30 años de la FABZ...”, p. 17.
151
en el caso Fabara -, puso en marcha el Centro Obrero de Formación (CODEF) en el
barrio Delicias. Este centro de formación de adultos no fue el único de la ciudad, ya que
otras Comunidades Cristianas Populares pusieron en marcha centros similares en barrios
como el propio Picarral o Torrero, en torno a nuevas ideas que fueron más allá que los
planteamientos de HOAC y JOC y que conectan con la teología de la liberación y otros
movimientos cristianos progresistas.
Citaremos, para terminar el epígrafe pero dejando posibles líneas futuras abiertas,
un testimonio de Luis Anoro sobre su participación en el movimiento obrero de la
ciudad: “la acción sindical se veía como bastante lógica: la lógica que había entre
participar en el trabajo y participar en el movimiento sindical”293. Pero el propio Anoro
señala en todo momento su vinculación con la Asociación de Vecinos y su participación
en la misma “como uno más”, por lo que esta línea de investigación parece presentar
enormes posibilidades para concretar la aportación de la parroquia de Belén, la Misión
Obrera y el propio Anoro a la lucha vecinal del Picarral.
Las Fuentes y el incendio de Tapicerías Bonafonte
Poco después se creó la Asociación del barrio Oliver, y en los años siguientes las
de la mayoría de los barrios zaragozanos. Es de destacar el caso de la Asociación de Las
Fuentes, ya que, según algunos testimonios, ésta se creó a partir del incendio de la
Tapicería Bonafonte, que tuvo lugar el 11 de diciembre de 1973 y en el que murieron 23
trabajadores, la mayoría habitantes del barrio. En cualquier caso, la movilización a la
que dio lugar este suceso marcó un hito en la organización ciudadana en Zaragoza, ya
que las asociaciones vecinales salieron a la calle para demandar mejoras en el barrio y
en las condiciones laborales. También grupos cristianos de base dieron su respuesta a
este accidente, y “de una reunión que un grupo de 27 cristianos (obreros, estudiantes y
sacerdotes) (...) celebró durante la noche del 17 al 18 de diciembre en la iglesia de uno
de los barrios de la ciudad”, no se precisa cuál, surgió el informe que comentamos a
continuación294. En el documento se relatan los hechos ocurridos, a partir de lo cual se
293Entrevista Miquel Sunyol-Luis Anoro citada.294Archivo Comisión Nacional HOAC, Caja 237, Carpeta 3 (Diócesis y zonas: Aragón 1973- 1986 y S/F), Subcarpeta 3 (Aragón 1973), Informe sobre los 23 obreros muertos en el incendio del taller “Tapicería Bonafonte” del barrio de Las Fuentes (Zaragoza). En las siguientes páginas todos los textos entrecomillados proceden de este documento, salvo indicación contraria.
152
realiza una crítica de las condiciones laborales de muchas empresas en Zaragoza, de la
actuación de los bomberos, de la actitud de la prensa, la de las autoridades civiles y la
de la Iglesia “oficial”.
Como decíamos, el suceso sirvió para denunciar la peligrosidad de muchas
fábricas y talleres, en las que los accidentes eran frecuentes o los trabajadores se veían
afectados a largo plazo por determinadas sustancias o condiciones de trabajo, lo que
constituiría “otra forma de ir matándolos lentamente”. Todos estos problemas en el
trabajo se verían agravados, además, por la “pésima y anárquica urbanización de
Zaragoza”, sobre todo en los barrios periféricos y obreros, sin planificación urbanística,
con pésimas condiciones de habitabilidad e higiene y sin los servicios más básicos como
escuelas o centros de salud. Vemos pues como estas denuncias conectan con las
llevadas a cabo por el movimiento vecinal, que surgió a raíz de la reivindicación de
servicios básicos en los barrios obreros.
El siguiente punto del informe se ocupa de las responsabilidades por lo ocurrido,
pero ampliando este aspecto al conjunto de la situación. Es decir, las malas condiciones
de seguridad e higiene de las que hablábamos tenían origen en “conductas
antijurídicas”, ya que se concedían licencias a empresas que se dedicaban a actividades
peligrosas y que, por lo tanto, no podían estar situadas dentro del casco urbano o en
edificios destinados a viviendas; o no se realizaban las visitas preceptivas para
comprobar que los talleres y fábricas cumplían las condiciones de seguridad. Por lo
tanto, se señalaba como responsables de esta situación tanto al Ayuntamiento de
Zaragoza, que no cumplía con su deber, como a los empresarios, cuyos negocios no
contaban con las debidas medidas de seguridad y, por lo tanto, jugaban “con vidas
humanas que sólo tienen consideración en cuanto fuerzas de trabajo”.
En cuanto al tratamiento que la prensa diaria de Zaragoza había dado del hecho,
éste había estado “condicionado por las esclavitudes evidentes a que está sometida:
esclavitudes respecto a los intereses de la Administración local, del poder político
central y de los grupos económicos de la región”. Por ello, en lugar de denunciar el
papel jugado por las autoridades políticas y eclesiásticas o la actuación de los bomberos,
la prensa había ensalzado a estas instituciones aludiendo a su rápida personación en el
lugar de los hechos, las condolencias enviadas por Franco, etc.
153
Además, la prensa había intentado mantener el orden restando importancia a los
intentos de protesta de la clase obrera zaragozana, que se habían dado en los barrios,
funerales en las parroquias, etc. A pesar de todo ello, “ante la gravedad de los hechos y
ante la evidencia de los fallos”, se había permitido cierta crítica, ya que “hubiese
resultado ridícula una represión informativa total”. Pero el informe señala que,
probablemente, el poder político convertiría a la pequeña empresa y a los bomberos en
chivo expiatorio, haciéndoles cargar con las responsabilidades, a pesar de que éstas se
encontraban más arriba.
Es significativa la crítica abierta que se hace de la postura de la jerarquía
eclesiástica, o lo que se llama en el documento la Iglesia oficial. La postura de ésta,
representada por el arzobispo de Zaragoza Cantero Cuadrado, habría sido desde el
primer momento “la de un aparato de poder, el religioso, que, junto con el poder civil y
militar, se pone en movimiento para sustentar el orden establecido de forma que el
suceso no provoque ningún resquebrajamiento en el status de la sociedad”. Así, la
Iglesia habría colaborado como una autoridad más en la organización de todo el
“tinglado religioso y cultual”, “lo más fastuoso y triunfalista posible”, sin preocuparse
por las preferencias de las familias de los fallecidos y no permitiendo a otros obreros
transportar los féretros. Además, el documento se pregunta el porqué de la presencia de
autobuses de policías detrás del Pilar el día de los funerales. A continuación, se
reflexiona sobre la homilía del arzobispo, cuyo lenguaje era generalizador, ya que sus
palabras no contaban con concreción histórica ni crítica alguna de la situación que había
provocado el accidente. Por el contrario, éste parecía producto de la mala suerte, el
destino o la voluntad de Dios, y se hablaba de los deseos de la Iglesia de “justicia social
en el mundo del trabajo; mayores garantías técnicas, jurídicas y sociales en las
instalaciones de las empresas y en las leyes”, etc., lo que en definitiva formaría parte de
“una postura pretendidamente neutralista de la Iglesia que quiere quedar bien con todos
sin comprometerse con ninguno”.
Por último, el arzobispo había elogiado la actuación de las autoridades civiles, de
los bomberos, etc., además de haber utilizado el “sentimentalismo humano y religioso”
para desviar la atención del verdadero problema. La religión se convertía así, una vez
más, en un instrumento “para encubrir las injusticias sociales, para evadirse de los
154
pecados estructurales de un sistema esclavizando y opresor como el capitalista”.
Sin embargo, frente a esta postura de la Iglesia oficial, “actitud mil veces repetida
a lo largo de la historia”, numerosos cristianos habrían participado, junto a las
organizaciones políticas y vecinales de Zaragoza, en la respuesta obrera que se había
dado al suceso, y que se articuló fundamentalmente en torno a los funerales en las
parroquias de los barrios. Pero todos estos actos públicos fueron, según este documento,
automáticamente reprimidos por la policía, dada “la prohibición gubernativa de actos
populares en beneficio de las familias de los compañeros muertos”. Así pues, se
vigilaban los alrededores de los funerales, a pesar de lo cual hubo manifestaciones en
Las Fuentes y en La Química, motivo por el cual algunos militantes, no se especifica de
qué organización, habrían sido detenidos. Lo cierto es que la movilización provocada
por este accidente es recordada desde distintos colectivos como un hito fundamental en
la historia del movimiento ciudadano en Zaragoza. Casi tres años más tarde, en junio de
1976, tuvo lugar una manifestación en Las Fuentes en contra de la sentencia por este
incendio. Según Andalán, más de 6.000 personas respondieron al llamamiento de la
Asociación de Vecinos del barrio295, teniendo lugar así “la primera manifestación legal
de la predemocracia”296.
También el documento que estamos comentando resalta los aspectos positivos que
el suceso había provocado. A pesar de la tragedia, la clase obrera zaragozana había
podido ser más consciente que nunca de la explotación capitalista y de la represión
fascista de la que era víctima, con lo que había sentido la consecuente “necesidad de
organizarse y unirse de cara a la batalla del futuro”297.
Por último, se exponen unas “Conclusiones finales”, acompañadas de una nota
para la prensa en la que se resumen los principales puntos expuestos. Cada una de estas
conclusiones está titulada haciendo referencia a mandamientos o fragmentos concretos
de la Biblia: 295GRANELL, L.: “Permisos, ¿con segundas? 15 días en la región”, Andalán, 1 de julio de 1976, nº 92, p. 5.296“30 años de la FABZ...”, p. 17 y “Tapicería Bonafonte y la primera manifestación autorizada en Zaragoza”, publicado el 9 de julio de 2010 en http://www.psoe.es/zaragozalasfuentes/docs/480088/page/tapiceria-bonafonte-primera-manifestacion-autorizada-zaragoza.html.297Archivo Comisión Nacional HOAC, Informe sobre los 23 obreros muertos en el incendio del taller “Tapicería Bonafonte” del barrio de Las Fuentes (Zaragoza), p. 6.
155
• “No matarás”: se califica el accidente de “crimen colectivo sobre la clase
obrera”, quitándosele al obrero no sólo el fruto de su trabajo sino también su
vida.
• “¡Ay de los escribas!”: se vuelve a criticar el procedimiento por el que se
concedían licencias municipales a las empresas ya que, en este caso concreto, la
Tapicería Bonafonte estaba funcionando con una licencia concedida para otro
local. Se trataba de pura burocracia con todos los vicios propios de ésta, y que
no tenía en cuenta la seguridad de los trabajadores.
• “Levantan monumentos a los profetas”: la prensa había estado al servicio del
poder político y económico, ayudando a mantener el orden capitalista al ocultar
la responsabilidad de los empresarios y las autoridades, y desviando la atención
hacia otros asuntos como la ayuda económica dada a los damnificados, el
heroísmo de los bomberos, etc.
• “La luz bajo el colomín”: la Iglesia jerárquica había llevado a cabo la forma
más clara de alienación religiosa, “la de ser opio del pueblo y aliada del «orden
capitalista»”. Lo había hecho al explotar los sentimientos religiosos del pueblo,
al haber renunciado a la denuncia evangélica de lo sucedido y al haber frenado la
actuación pastoral de los sacerdotes del barrio en razón de que “no había datos”
para ello.
• “Encarcelamiento del bautista”: el Estado, “que es principalmente la fuerza
armada de la burguesía”, puso en marcha su aparato represivo para frenar la
previsible reacción de la clase obrera, vigilando a los militantes de distintas
organizaciones, las parroquias, etc., y prohibiendo actos populares benéficos.
Efectivamente, tras el accidente se programaron numerosos actos de solidaridad
con los fallecidos y sus familias, además de que la asistencia al funeral y al entierro fue
multitudinaria298. En cuanto a las actividades al margen de las oficiales, por poner sólo
algunos ejemplos, se trató fundamentalmente de funerales en las parroquias de distintos
barrios, como en Las Fuentes o San Pablo299. Además, el Club Parroquial San Mateo 298“Manifestación de dolor”, Heraldo de Aragón, 13 de diciembre de 1973, pp. 1 y 4-7.299“Misa funeral en la parroquia de San José Artesano de Las Fuentes”, Heraldo de Aragón, 15 de diciembre de 1973, p. 4 y “Sufragio en la Iglesia de San Pablo”, Heraldo de Aragón, 16 de diciembre de
156
anunció que suspendería su Semana Cultural para sustituirla por dos recitales de música
popular que servirían para recaudar fondos a favor de las familias afectadas300. Sin
embargo, unos días después se anunciaba la suspensión de estos recitales “por razones
ajenas a los organizadores”301, así que el documento analizado probablemente se refiera
a este acto o a otros similares.
El suceso de Tapicerías Bonafonte, importante por la magnitud del accidente y por
la reacción que provocó, es una muestra del movimiento que se fue gestando en los
barrios durante los últimos años del franquismo, y en el que las parroquias y sus
sacerdotes jugaron un importante papel. También los militantes de organizaciones
cristianas, tanto HOAC y JOC como otras más avanzadas e independientes de la
jerarquía eclesiástica, proporcionaron militancia y un determinado espíritu al
movimiento vecinal, dados los años previos de “entrenamiento” en sus respectivas
organizaciones.
Además de dicha aportación al movimiento vecinal, uno de los aspectos en los
que incide la historiografía sobre los movimientos católicos de base es el trasvase que
tuvo lugar desde organizaciones cristianas a otras de carácter laico. Numerosos
militantes de HOAC y JOC, de comunidades de base o seminaristas y sacerdotes
engrosaron las filas de los cada vez más numerosos partidos políticos y sindicatos de
izquierdas. Obviamente, y como sabemos, éste no fue un proceso exclusivo de las
organizaciones cristianas, ya que muchos activistas vecinales terminaron integrándose
en partidos políticos. En cuanto a su relación con el movimiento obrero, ésta ha sido ya
comentada, y lo que podemos extraer de estas relaciones es el proceso conjunto de
concienciación que se dio, tanto en lo que se refería a problemas concretos, personales y
cotidianos como a una conciencia más amplia frente a la dictadura.
Como hemos visto, lo aquí esbozado constituye una primera aproximación a la
contribución de los movimientos católicos de base, parroquias de barrio, curas obreros,
etc. al potente movimiento vecinal que se desarrolló a finales del franquismo y durante
la transición. Nos hemos centrado, especialmente en el caso de Casablanca y el Picarral,
1973, p. 7.300Heraldo de Aragón, 13 de diciembre de 1973, p. 8.301Heraldo de Aragón, 16 de diciembre de 1973, p. 7.
157
en personalidades concretas, pero habrá que ver en un futuro las aportaciones concretas
de militancia de base. Es decir, quiénes conformaban el movimiento vecinal y de dónde
procedían, no sólo en lo que se refiere a organizaciones católicas sino también en cuanto
al movimiento obrero u otras experiencias asociativas.
También sería interesante estudiar los discursos y motivaciones presentes en el
movimiento vecinal. Es decir, si bien es obvio que la motivación primera era la
reivindicación de unas mejores condiciones de vida, habitabilidad, servicios básicos,
etc., esto no puede desligarse del trasfondo ideológico, de la concienciación más amplia
de la que ya hemos hablado, que está íntimamente relacionada con lo que está
ocurriendo en el movimiento sindical. La conciencia de pertenencia a la clase obrera
está presente en el discurso de las reivindicaciones vecinales, y también en HOAC y
JOC.
En resumen, estamos hablando de la convergencia de discursos, ideología y
objetivos entre cristianismo progresista, movimiento obrero y movimiento vecinal.
También encontramos coincidencia en los métodos, con gran importancia de la
organización asamblearia y horizontal en los tres casos, por lo que sería interesante
analizar cómo se va “aprendiendo” a participar en experiencias de carácter democrático
y, por lo tanto, desarrollando por fuerza una conciencia antifranquista. Por último, dicha
convergencia también debe ser tenida en cuenta, como hemos enunciado, en lo que se
refiere a bases humanas.
Finalmente, cabe una reflexión sobre la pérdida de vitalidad del movimiento
vecinal, pero también de las organizaciones de católicos más progresistas. En definitiva,
de la movilización desde las bases, pues éstas no juegan tampoco el papel que tuvieron
en los sindicatos durante la etapa final del franquismo. En opinión de José María Rubio,
consiliario de la JOC de Zaragoza desde la década de los setenta, la financiación desde
instancias oficiales de las AAVV, Casas de Juventud, etc. una vez llegada la democracia
provocó una importante pérdida de vitalidad y, sobre todo, de rebeldía y de crítica
social302.
302Entrevista con José María Rubio, Zaragoza, 11 de mayo de 2010.
158
Los trasvases de militancia
Toda la actividad referida, en lo que concierne tanto a la experiencia en la lucha
sindical y vecinal como a las tareas de formación y concienciación, unida a las
circunstancias en las que se vieron envueltas las organizaciones de apostolado seglar,
fue la que provocó un importante trasvase de militancia hacia sindicatos y partidos
políticos de izquierda, u otro tipo de organizaciones como las vecinales. En Huesca, “en
el 75, aproximadamente, los dos grupos de preadultos, en su mayoría, habían dejado la
JOC para integrarse en el tejido asociativo o político de aquel entonces (varios en la
clandestinidad)”303.
Tal y como señalan José Bada, Luis Betés y Bernardo Bayona en su estudio
sociológico de la izquierda aragonesa304, la aportación de los medios cristianos a los
partidos políticos y sindicatos aragoneses fue muy importante numéricamente, y
recuerdan que estas bases no procedieron únicamente de HOAC y JOC. Tuvieron
también gran importancia los militantes procedentes del clero, así como de las
Comunidades de Base, sobre todo. En total, según estos mismos autores, “el 46% de la
élite política de izquierda en Aragón procede de la élite de la Iglesia”305, cifra que
incluye dos categorías del estudio: la militancia cristiana identificada (M.C.I.) y la
militancia cristiana no identificada (M.C.N.I.). La primera categoría, la de los MCI,
incluye 126 individuos, de los que la mayor parte proceden de las Comunidades de Base
(38), de la JOC (25) y del Seminario (25) (p. 64).
En cuanto al destino de estos militantes cristianos, el estudio demuestra que ante
la alternativa partido/sindicato, el grupo de militantes cristianos se inclina más por el
sindicato que los no cristianos (p. 43), además de darse con más frecuencia la doble
militancia partido/sindicato entre los primeros que entre los segundos. Entre los
sindicatos, los que más porcentaje de MC tienen son la Confederación de Sindicatos
Unitarios de Trabajadores (CSUT) y la USO, con un 79% y un 76%, respectivamente,
seguidos de CCOO (66%) (p. 45). Este orden se repite al observar los partidos
303“Los jóvenes trabajadores de Huesca y la JOC”, documento elaborado a partir de testimonios de militantes y ex-militantes de la JOC, p. 20.304BADA, J., BAYONA, B. y BETÉS, L., La izquierda. ¿De origen cristiano? En los siguientes párrafos se indicará, entre paréntesis, el número de página de que están extraídos los datos.305Ibidem, p. 41.
159
correspondientes a cada sindicato y, como iremos viendo, también en el caso del PSOE-
UGT. El PSOE rompe la norma en todas las variables analizadas, pues está siempre
muy por debajo del resto de partidos de izquierda en lo que se refiere a la recepción de
militantes cristianos.
Sin embargo, en el caso de Huesca es necesario señalar que los militantes
cristianos no cuentan con ningún cargo a nivel provincial en sus respectivos partidos, lo
cual contrasta con el 35% de Zaragoza, y menos con el 5% de la provincia de Teruel (p.
48). Los autores señalan que, en los casos de Huesca y Teruel, “el criterio de selección
de la muestra y de identificación del origen cristiano ha tropezado con la falta de
asociacionismo”306. A pesar de ello, el número de cargos ocupados por militantes
cristianos aumenta a medida que nos fijamos en niveles más altos de responsabilidad.
Así, a nivel regional los MC suponen un 48%, y a nivel nacional estos representan el
63%, por lo que los autores lanzan una hipótesis sobre la “calidad especial” de la
militancia política de quienes procedían de medios cristianos (p. 49). Como veremos, sí
hubo destacados hoacistas y jocistas en las candidaturas de estos partidos a nivel
nacional. Además, la tendencia a la múltiple militancia es mucho mayor entre los
militantes cristianos que entre los no cristianos, lo cual viene a confirmar una mayor
propensión al compromiso político, y sobre todo sindical (p. 61). Esta tendencia hacia
un mayor compromiso sindical es, además, más característica de las organizaciones
obreras de AC que del resto de subgrupos que componen la muestra (clero, AC general
y Comunidades de Base).
En cuanto a los partidos políticos en los que se integraron los militantes de HOAC
y JOC, estos se canalizaron fundamentalmente hacia Reconstrucción Socialista (RS),
seguido del PCE. La creación de RS fue promovida desde la USO, sindicato cuyo
origen se encuentra, a su vez, en militantes de la JOC. Por ello la mayor identificación
se dio, como decimos, con RS, partido que terminará integrándose en el Partido
Socialista de Aragón (PSA) en 1976. El propio José Bada formó parte del núcleo inicial
de RS, además de “históricos de la HOAC como Dionisio Santolaria y su esposa,
Ángela Bravo” y una docena de militantes de JOC y USO como Julia Montalbán,
Laureano Molina, Julián López, Carmen Murláns, Jesús A. Atenza o Javier Bolsas307.306Ibidem, p. 49.307BADA, J., “Reconstrucción socialista” en ASOCIACIÓN DE EX-PARLAMENTARIOS DE LAS
160
Además de entre los promotores, también las candidaturas de este partido se
nutrieron de militantes cristianos. Según el estudio sociológico ya mencionado, la
presencia media de militantes cristianos en las candidaturas de izquierda es de un 66%,
media que superan todas las candidaturas excepto el PCE (53%) y el PSOE (33%) (p.
46). En cuanto al caso que nos ocupa, en las elecciones de 1977 la candidatura de
Unidad Socialista agrupaba a nivel nacional al Partido Socialista Popular (PSP) y a la
Federación de Partidos Socialistas (FPS), de la que formaba parte el PSA. El porcentaje
de militantes cristianos en la candidatura de US en Aragón fue de un 83%, y entre los
militantes cristianos que se presentaron a las elecciones bajo esta candidatura se
encontraba, por ejemplo, el ya citado Julián López Belenguer.
Julián López había entrado en la JOC de Huesca siendo aprendiz, a partir de
conocer el Juventud Obrera repartido por la JOC de la ciudad en un acto organizado
con motivo del 1º de mayo de 1960308. Fue elegido Presidente Nacional en 1970, a la
edad de 25 años, y en ese momento había desempeñado ya distintos cargos a nivel
regional (presidente diocesano entre 1965 y 1968, liberado regional y como tal miembro
del Comité Ejecutivo Nacional de la JOC entre 1968 y 1970, etc.). Su actividad se había
centrado, fundamentalmente, en los aprendices y sus tiempos libres y aspectos
culturales. Era impresor de profesión, y este mismo informe presentado con motivo de
su candidatura a Presidente nacional relata que Julián López había llevado a cabo,
“junto con los compañeros más prestigiados (…) una acción continuada de
reivindicaciones salariales, jornada intensiva, etc., acción que dio resultado, llegando a
ser esta empresa una de las que tenía mejores condiciones de trabajo y salario en la
ciudad”309. Como decíamos, López terminó militando en la USO y en el PSA, y fue el
segundo en la lista de candidatos a diputado en Cortes Constituyentes por Unidad
Socialista por Zaragoza, por detrás de Emilio Gastón310, quien obtuvo el único escaño
del PSA en las elecciones de 1977311.
CORTES DE ARAGÓN (Ed.), Memoria de los partidos. Crónica de los partidos políticos aragoneses en la época de la Transición, Asociación de ex-parlamentarios de las Cortes de Aragón, Zaragoza, 2003, p. 230.308Archivo JOC Huesca, 1/7,1, Candidatos/as a presidentes nacionales de la JOC y la JOCF, XXIII Consejo Nacional JOC y XIII Consejo Nacional JOC/F, Plasencia, 1970, p. 3.309Ibidem.310“Todas las candidaturas del proceso electoral (segunda parte)”, Informaciones, 10 de mayo de 1977, p. 5.311FORCADELL, C. (Coord.), Historia contemporánea de Aragón, p. 364.
161
Entre los candidatos de US destacaba también Francisco Beltrán Odrí, quien fue
segundo en la lista de US para las Cortes por la provincia de Huesca, alcalde de Fraga
entre 1979 y 1992 y diputado en las Cortes aragonesas durante las dos primeras
legislaturas312. Francisco Beltrán nació en Fraga en 1924 en una familia humilde, cuya
situación económica se agravó al exiliarse su padre en Francia tras la Guerra Civil, por
su pertenencia al POUM. Por ello, Beltrán tuvo que trabajar desde los ocho años, como
peón, ayudante de pastor o en los trabajos del campo313. A los 17 años descubrió la JOC
a raíz de unos ejercicios espirituales realizados en Lérida, tras los cuales ingresó en la
organización al haber descubierto con ella “el razonamiento de la fe”, “la radicalidad del
Evangelio y la proximidad de Jesucristo con los pobres”314. A los 22 años se convirtió
en presidente de la JOC de Fraga, y en 1957 fue enviado como representante de la
diócesis, junto a un sacerdote, al Congreso Mundial de Jóvenes Trabajadores celebrado
en Roma y presidido por Joseph Cardijn, fundador de la JOC. En dicho congreso, a
Beltrán se le asignó la tarea de explicar a tres o cuatro grupos latinoamericanos el
proceso de la JOC española bajo la dictadura franquista, intervención a partir de la cual
fue fichado por la policía.
Más adelante fue también presidente de la HOAC, durante 17 años, y de la AC
general, y primer presidente del Consejo Pastoral de la parroquia. En esta etapa, los
años 60, participó en los planes de formación de la HOAC, conoció el significado del
compromiso temporal y descubrió que un creyente debía concretar su fe en obras a
través de las que luchar contra la injusticia y el “pecado estructural” del mundo. Por
ello, en 1967 formaba ya parte de la coordinadora del Movimiento Socialista en Lérida,
ya que Fraga pertenecía a esta diócesis. Así, tanto él como otros militantes de la HOAC
y la JOC de esta diócesis se integraron, en la clandestinidad, en Convergencia Socialista
de Cataluña315. Posteriormente pasó a integrar las filas del PSA, desde su fundación
hasta su fusión con el PSOE, momento en el que pasó a formar parte de este partido316.
312PRAT I PONS, R., “Sisco, la ética del compromiso político” en El hilo de la vida. Quince imágenes de libertad, Ed. Milenio, Lérida, 2003, pp. 122-138 y entrevista personal con Francisco Beltrán Odrí, Fraga, 8 de noviembre de 2009.313PRAT I PONS, R., “Sisco, la ética del compromiso político”, p. 124.314Ibidem, p. 125 y entrevista personal con Francisco Beltrán Odrí, Fraga, 8 de noviembre de 2009.315BADA, J., “Reconstrucción socialista”, p. 231.316http://www.cortesaragon.es/Beltran_Odri_Sr_D_Francisco.659.0.html, consultado el 19 de octubre de 2010.
162
Jugó un papel muy activo durante la Transición en la provincia de Huesca, siendo
el encargado de leer, por ejemplo, el “Manifiesto reivindicativo” de la primera
manifestación legalizada que organizó en el verano de 1976 en la provincia
Coordinación Democrática317. Pero una de las labores más destacadas que ejerció fue la
presidencia de la sociedad COACINCA, presentada en mayo de 1976 y creada con el
fin de organizar la oposición al proyecto de instalar una central nuclear en Chalamera.
Éste, el de la política energética del Gobierno y la oposición a las centrales nucleares,
fue uno de los principales asuntos en torno a los que se articuló la movilización popular
de la provincia durante la Transición.
Como decíamos, además de diputado en las Cortes aragonesas, Beltrán fue
elegido alcalde de Fraga por el PSOE en 1979. Él mismo relata que la mayoría de los
miembros de su equipo de gobierno en el ayuntamiento procedían de la JOC o de otros
grupos de Iglesia, y que él mismo continuaba siendo militante de HOAC. En una de las
elecciones, en las que consiguió 13 de los 17 concejales, “unos 10 procedían del mundo
de la Iglesia y eran militantes de izquierda”318. Beltrán fue elegido como alcalde en
todas las elecciones a las que se presentó, hasta que en 1992 dimitió a raíz de un
conflicto provocado por la presencia de inmigrantes en el pueblo. En contra de la
opinión de la mayoría, Beltrán dimitió para ser coherente con las ideas que le habían
llevado a participar en política. A pesar de su dimisión, siguió militando en el PSOE.
En lo que se refiere a la distribución de hoacistas y jocistas en sindicatos, la
mayoría de ellos se integraron en USO, como es lógico, seguido de CCOO y la CSUT.
La USO fue creada en 1961 de la mano de militantes de la JOC, entre los que destacaba
Eugenio Royo, quien fuese Presidente Nacional de la organización apostólica.
En una segunda fase, tal y como ocurrió en la mayoría de grupos que emergieron
de la mano de militantes católicos, la USO se desligó completamente de la JOC, aunque
sí utilizó determinadas estructuras de la HOAC y la JOC. Fue el caso de Zaragoza,
donde algunos miembros de USO actuaban en el seno de la HOAC como salvaguarda y
protección. En cuanto a Huesca, la USO “tenía una notable presencia en Huesca capital
317BONSÓN, A., Tal como eran, pp. 44-47.318PRAT I PONS, R., “Sisco, la ética del compromiso político”, p. 133 y entrevista personal con Francisco Beltrán Odrí, Fraga, 8 de noviembre de 2009.
163
y en Fraga, con Julián López o Mario Betrán”319, los cuales, junto a otros militantes de
la JOC, habrían puesto en pie dicho sindicato en la capital altoaragonesa320. La USO se
escindió en el otoño de 1977 hacia UGT y en 1980 hacia CCOO, sindicato en el que
terminó militando, por ejemplo, el citado Mario Betrán.
Destaca, al igual que ocurría en el caso del PSOE, la casi total ausencia de
militantes cristianos en UGT, aspecto que confirman las fuentes orales consultadas. En
cuanto a otros sindicatos, y a pesar de no contar con datos concretos, reiteramos el
interés que tendría estudiar los movimientos rurales de AC, pues muchos de sus
militantes se integraron, según el estudio al que nos estamos refiriendo, en el sindicato
agrario Unión de Agricultores y Ganaderos (UAGA). A través de la AC, primero con
los Cursillos de Cristiandad y más adelante con la JARC, se habría suplido en parte el
escaso nivel asociativo reinante en el campo aragonés, más acuciante, si cabe, que en el
ámbito urbano321.
Como hemos adelantado, este trabajo pretende aportar nuevas perspectivas sobre
la importancia que la formación en HOAC y JOC tuvo en la creación de este nuevo tipo
de militante cristiano, comprometido con la realidad no sólo de palabra sino también a
través de todas las iniciativas concretas que hemos tratado de evocar.
319BONSÓN, A., Tal como eran, p. 81.320Entrevista a militantes y ex-militantes de la HOAC y la JOC de Huesca, Huesca, 26 de julio de 2010.321BADA, BAYONA y BETÉS, La izquierda, ¿de origen cristiano?, p. 91.
164
6. CONCLUSIONES
El año 1962 marcará una divisoria en las relaciones de los movimientos
apostólicos y el poder pero, aunque se empiece a conocer que determinados militantes o
simpatizantes de JOC y HOAC están experimentando procesos de politización, desde la
jerarquía y la cúpula dirigente de los movimientos se seguirá defendiendo con tutela y
comprensión a las organizaciones, que siempre se verán resguardadas por el manto del
catolicismo.
El régimen franquista toleró y controló a estos movimientos desde su nacimiento
en 1946, creyó que sería un mecanismo útil para controlar a las masas obreras
adoctrinándolas en la moral cristiana. Como en Italia, la AC española se presentó desde
fines del siglo XIX como un instrumento escogido por la Iglesia para reagrupar a sus
fieles, cuyo objetivo era “congelar” políticamente a las masas creyentes322. Pero desde
finales de los años sesenta se dio un proceso inesperado para el régimen; se produjo un
proceso de radicalización en las bases motivado por varios factores.
Durante los años cincuenta hasta principio de los sesenta no podemos calificar a
las organizaciones católicas obreras zaragozanas como una problema real para el
régimen ni las autoridades locales, más bien lo contrario, eran el instrumento perfecto
para adoctrinar a esa clase obrera anticlerical. A partir de 1962, con la participación de
hoacistas en las huelgas, la policía y la jerarquía eclesiástica de la provincia zaragozana
comenzarán a verlas con recelo, intentando controlarlas en todo momento.
Por todos estos motivos ya analizados podemos considerar que el tema tiene
muchas posibilidades y necesita un análisis reposado de la verdadera dimensión de estos
movimientos durante el franquismo. Se necesitan buenas biografías de militantes
obreros católicos que expliquen su evolución, como Eugenio Royo; también sería
necesario seguir trayectorias personales que corroboren los procesos de politización
para dejar de ver a determinados militantes católicos como comunistas desde la cuna.
También sería necesario comprobar la trayectoria de mujeres militantes, como Tita
Bravo323 que también estuvieron en partidos clandestinos durante la dictadura. Ya que,
322 HERMET, G. : Los católicos en la España franquista, p. 94.323 Tita Bravo, esposa de Julián López, es considerada como una histórica de la HOAC que estuvo en el
165
si nos referimos a las mujeres obreras católicas, el panorama es aún más desolador en
cuanto a investigaciones y buenas obras.
Aquí hemos tratado de realizar una primera aproximación a dichas trayectorias
personales, pero no queremos olvidar a los militantes anónimos. Hemos querido
combinar dichas biografías, con nombres y caras, con la evolución del discurso y la
cultura política de los movimientos católicos de base. Si se quiere, hemos “utilizado”
estas biografías como ejemplo de un fenómeno más amplio, pues los casos aquí
presentes nos parecían significativos para lo que pretendíamos explicar. Pero hay
muchos más y, como ya hemos expresado, puede que las investigaciones futuras deban
centrarse en concretar la aportación de los católicos a los movimientos antifranquistas y
a la formación de la democracia. Es decir: ¿esa aportación fue tan importante y
generalizada como ha transmitido la historiografía militante? ¿O deberíamos matizar
qué tipo de aportación fue (en militantes de base, dirigentes o cultura sindical y
política)?
Lo que es indudable es que esa aportación existió, y que los cambios que
vivieron estos movimientos desde su creación fueron importantes. Efectivamente, no se
puede ver a las organizaciones ni a sus militantes como comunistas desde la cuna, y por
ello reiteramos la necesidad de comprender cómo un sacerdote podía llegar a colgar los
hábitos y terminar afiliándose al Partido Comunista. Hemos querido explicar algunos de
los factores que motivaron dichos cambios, combinando las explicaciones culturales con
el contexto político, sindical, social y eclesial.
Esa evolución puede ser vista, además, como expresión de un conflicto más
amplio en el seno de la sociedad española. La intensa movilización que se dio en otros
sectores durante los últimos años del franquismo fue la expresión de los cambios que
había sufrido parte de la sociedad española. Cambios a los que otra parte de la sociedad
y, sobre todo, del régimen, se resistió. La Iglesia no fue ajena a este enfrentamiento,
viviéndolo en su propio seno, e incluso hemos visto cómo parte de las bases de la
Iglesia participó en dichas movilizaciones (movimiento obrero, vecinal, estudiantil,
etc.).
trasvase de militancia hasta llegar a RS.
166
Además, nos gustaría resaltar la aportación que se dio en lo que se refiere a
culturas participativas y democráticas, a través del “entrenamiento” que se vivió en
estas organizaciones o de los cursos y la formación que se realizaba en ellas.
En definitiva, hemos realizado un trabajo en el que teníamos como objetivo la
comprensión de la evolución emprendida por parte de la Iglesia, pero no considerándola
como un ente aislado. Si no que el trabajo realizado pretende aportar claves también a la
historia de los movimientos sociales. En un momento en el que la historiografía está
revisando el discurso dominante sobre la transición, el estudio de los movimientos
católicos de base se revela como imprescindible. Siempre considerado en su contexto,
sin magnificar su papel ni atribuirle un protagonismo no merecido.
Somos conscientes de que aun queda mucho por hacer, y a través de este trabajo
queremos abrir nuevas vías, especialmente para el caso zaragozano. Las fuentes, muy
variadas, ofrecen enormes posibilidades, por lo que las líneas futuras de investigación
han de centrarse, por ejemplo, en el papel de las mujeres, como ya hemos dicho; en el
análisis de revistas como El Ciervo; o en el rol jugado por los movimientos católicos
progresistas en el campo aragonés.
167
BIBLIOGRAFÍA
• ALARES, G., “Sembrar democracia: la ruptura con el paternalismo franquista en
los núcleos de colonización turolenses”, Actas VIII Congreso de la Asociación
de Historia Contemporánea, Vitoria, 2006, pp. 343-350.
• ALMOND, G. y VERBA, S., “La cultura política” en ALMOND, G. et alii,
Diez textos básicos de ciencia política, Ariel, Barcelona, 1992, pp. 171-202.
• ÁLVAREZ ESPINOSA, Cristianos y marxistas contra Franco, Servicio de
Publicaciones de la Universidad, Cádiz, 2003.
• ANDRÉS GÁLLEGO, J., Pensamiento y acción social de la Iglesia en España,
Ed. Espasa, Madrid, 1984.
• AÑÓN, P., “La vocalía de mujeres del Picarral y la Asociación de Vecinos. Una
lucha de barrio para una ciudad”, en Zaragoza Rebelde. Movimientos sociales y
antagonismos (1975-2000), Colectivo ZGZ Rebelde, Zaragoza, 2009.
• BADA PANILLO, J., “Reconstrucción Socialista” en Memoria de los partidos,
Editado por Asociación de exparlamentarios aragoneses, Zaragoza, 2003.
• BADA, J, BAYONA, B y BETÉS, L., La izquierda ¿De origen cristiano?,
Guara Editorial, Zaragoza, 1979.
• BERNSTEIN, S., “L'historien et la culture politique” en Vingtième Siècle.
Revue d'histoire., N°35, juillet-septembre 1992. pp. 67-77.
◦ “La culture politique” en RIOUX, P. y SIRINELLI, J-F., Pour une histoire
culturelle, Paris, Ed. du Seuil, 1997.
• BERZAL DE LA ROSA, E., “De la doctrina social a la revolución integral:
cultura política y sindical de la oposición católica al Franquismo en Castilla y
168
León” en Historia del Presente, Nº 11 , pp. 68-84
◦ Iglesia, sociedad y democracia en España, 1939-1975. Estudios, carencias y
posibilidades” en XX Siglos, 56, 2006, pp. 108-120.
• BLÁZQUEZ, F., La traición de los clérigos en la España de Franco. Crónica
de una intolerancia (1936-1975), Ed. Trotta, Madrid, 1999.
• CASANOVA, J., La Iglesia de Franco, Temas de Hoy, Madrid, 2001.
• CENARRO, A., “Entre la negociación y el desafío: conflictos obreros en
Aragón durante la primavera de 1962” en VEGA, R.(coord.): Las huelgas de
1962 en España y su repercusión internacional. El camino que marcaba
Asturias, Ed. Trea, Gijón, 2002, pp. 177- 195.
• COSTA, J. y L.T., J., “El movimiento obrero español durante la dictadura
franquista (1939-1962)” en MATEOS, A., y ALTED, A., La oposición al
régimen de Franco, pp. 655-679.
• DE DIEGO ROMERO, J., “El concepto de «cultura política» y sus
implicaciones para la historia” en Ayer, 61/2006 (1), pp. 233-266.
• DE LA CALLE VELASCO, Mª Dolores, “El primero de mayo y su
transformación en San José Artesano” en Ayer, nº 51(2003), pp. 87-113.
• DÍAZ-SALAZAR, R., Nuevo socialismo y cristianos de izquierda, Ed. HOAC,
Madrid, 2001.
• DOMÍNGUEZ, J., Organizaciones obreras cristianas en la oposición el
franquismo (1951-1975), Mensajero, Bilbao, 1985.
• FERNÁNDEZ-CASAMAYOR PALACIO, A., “El pensamiento de Tomás
Malagón” en XX Siglos, 55, 2005, pp.95-102.
169
• FORCADELL, C. y MONTERO, L., “Del campo a la ciudad: Zaragoza en el
nuevo sindicalismo de CCOO” en RUIZ, D., Historia de las CCOO (1958-
1988), Siglo Veintiuno de España editores, Madrid, 1994, pp. 315-345.
• GARCÍA ALCALÁ, J.A., Historia del Felipe (FLP, FOC Y ESBA). De Julio
Cerón a la Liga Comunista Revolucionaria, Centro de Estudios políticos y
constitucionales, Madrid, 2001.
• GIL, M. y DELGADO, J., Recuerdo rojo sobre fondo azul, Mira Editores,
Zaragoza, 1995.
• HERMET, G., Los católicos en la España franquista, CIS, Madrid, 1985, 2 vol.
• IBÁÑEZ ROZAS, F. y ZAMORA ANTÓN, M.A., CCOO. Diez años de lucha
(1966-1976), Zaragoza, C.S. De CCOO y U.S. De CCOO de Aragón, 1987.
• KANZAKI, I., “Vanguardia Obrera: un movimiento apostólico obrero durante el
franquismo”, Sociedad y Utopía, Revista de Ciencias Sociales, nº 4, 1994, pp.
48-58.
• LÓPEZ, B., Aproximación a la Historia de la HOAC, Ed. HOAC, Madrid, 1995.
• LÓPEZ GARCÍA, B., “Discrepancias entre el Estado franquista y las
asociaciones obreras católicas en 1960. La correspondencia del cardenal Pla i
Deniel y el ministro Solís” en Anales de Historia Contemporánea, nº4, 1985,
pp.259-282.
• LÓPEZ GÁLLEGO, M., “La difícil relación de La Iglesia y la Organización
Central Española durante el primer franquismo: la Asesoría Eclesiástica de
Sindicatos” en Hispania Sacra nº 56, 2004, pp. 661-686.
• MARTÍN ARTILES, A., “Del blindaje de la sotana al sindicalismo
aconfesional. (Breve introducción a la historia de la Unión Sindical Obrera,
170
1960-1970). Origen de la USO” en MATEOS, A., y ALTED, A., La oposición
al régimen de Franco, pp. 165-188.
• MARTÍN DE SANTA OLALLA SALUDES, P., Javier Osés, un obispo en
tiempos de cambio, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 2007.
◦ “El clero contestatario de finales del franquismo. El caso Fabara”, Hispania
Sacra, Legalidad y conflictos, 58. 117, enero-junio 2006, pp. 223-260.
• MARTÍNEZ HOYOS, F., “Cristianos contra Franco en Cataluña”, Historia del
Presente, nº10, 2007, pp. 61-80.
◦ “La Acción Católica Obrera durante el franquismo”, en XX Siglos, nº 49,
2001, pp.40-50.
• MATEOS, A. y HERRERÍN, Á. (eds), La España del presente: de la dictadura
a la democracia, Historia del Presente, monografía nº3, UNED, 2006.
• MOLINA, L., El Dios de mi pequeña Historia en
www.abosque.es/ex/subportica.
• MOLINERO, C. e YSÁS, P., La anatomía del franquismo. De la supervivencia
a la agonía, 1945-1977, Crítica, Barcelona, 2008.
◦ Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y
conflictividad laboral en la España franquista, Siglo XXI Editores, Madrid,
1998.
• MONTERO, F., La Iglesia: de la colaboración a la disidencia (1956-1975), Ed.
Encuentro, Madrid, 2009.
◦ “La Iglesia y la Transición” en Ayer, nº15, 1994, pp. 223-241.
◦ “Fuentes escritas y orales para la historia de la ACE”, en Espacio, Tiempo y
171
Forma, Serie V, Hª Contemporánea, t. 10. 1997,
◦ “Introducción: la Iglesia en el tardofraqnuismo o el “despegue” de la
Iglesia” en Historia del Presente, Nº 10, 2007, ejemplar dedicado a El
despegue de la Iglesia
◦ “Los movimientos juveniles de Acción Católica: una plataforma de
oposición al franquisrno” en TUSELL, J., ALTED, A. y MATEOS, A.
(coords), La oposición al régimen de Franco, UNED, Madrid, 1990
◦ Juventud Estudiante Católica. 1947-1997, JEC, Madrid,1998.
◦ Auge y crisis de la Acción Católica especializada, UNED, Madrid, 2000.
• MORCILLO, C., Concilio Vaticano II: Constituciones, decretos, declaraciones,
BAC, Madrid, 1966.
• MURCIA, A., Obreros y Obispos en el franquismo, Ed. HOAC, Madrid, 1995.
• ORTEGA, J.: Así en la tierra como en el cielo: la Iglesia católica en Aragón.
Siglo XX, Ibercaja, Zaragoza, 2006.
• ORTEGA LÓPEZ, T.M., “Obreros y vecinos en el tardofranquismo y la
transición política (1966-1977). Una “lucha conjunta para un mismo fin”,
Espacio, tiempo y forma, Serie V, Historia Contemporánea, t. 16 (2004).
• ORTIZ HERAS, M., “Sindicatos oficiales y actividad sindical católica” en
ORTIZ HERAS, M., Memoria e historia del franquismo, Universidad de
Castilla la Mancha, Cuenca, 2005.
• PRAT I PONS, R., “Sisco, la ética del compromiso político”en El hilo de la
vida, Ed. Milenio, Lleida, 2003.
• PONS, A. y SERNA, J., La historia cultural. Autores, obras, lugares, Akal,
Madrid, 2005.
• SABIO, A., Peligrosos demócratas. Antifranquistas vistos por la policía
172
política (1958-1977), Cátedra, Madrid, 2011.
• SÁNCHEZ RECIO, G., De Las Dos Ciudades a la resurrección de España:
magisterio pastoral y pensamiento político en Enrique Pla y Deniel, Ed.
Ámbito, Instituto de Cultura Juan Gil, Alicante, 1995.
• SANZ FERNÁNDEZ, F., “Algunos conflictos significativos de la JOC con el
régimen de Franco” en TUSELL, J., ALTED, A. y MATEOS, A. (coords) La
oposición al régimen de Franco, tomo II, UNED, Madrid, 1990, pp. 161-172.
• SOTO CARMONA, A., “Huelgas en el franquismo: causas laborales –
consecuencias políticas” en Historia Social, nº 30, 1998, pp. 39-61.
• TUSELL, J., Franco y los católicos: política interior española entre 1945 y
1957, Alianza, Madrid, 1984.
• VEGA GARCÍA, R., “Una huelga que alumbraba a España” en Las huelgas de
1962 y su repercusión internacional. El camino que marcaba Asturias, Ed. Trea,
Oviedo, 2002.
• YSÁS, P., “Huelga laboral y huelga política. España, 1939-1975” en Ayer, nº 4,
1991, pp.193-211.
173
FUENTES PRIMARIAS
ARCHIVOS:
• Archivo HOAC Zaragoza (Casa de la Iglesia)
• Archivo JOC Zaragoza (parroquia San Jorge)
• Archivo Comisión Nacional HOAC
• Archivo Nacional JOC
• Archivo HOAC Huesca (Palacio Episcopal)
• Archivo JOC Huesca (Palacio Episcopal)
• Archivo Diocesano de Huesca (Palacio Episcopal)
FUENTES ORALES:
• Acebal, Arturo
• Beltrán, Francisco
• Coll, José Francisco
• Molina, Laureano
• Raguer, Hilari
PRENSA ESCRITA:
• ABC
• Andalán
• Heraldo de Aragón
• La Vanguardia
• Nuestra bandera. Revista teórica y política del Partido Comunista de España
174