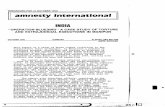MAZARRÓN II
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of MAZARRÓN II
Región de MurciaConsejería de Turismo,Cultura y Medio Ambiente
MARÍA MARTÍNEZ ALCALDE, JOSÉ MIGUEL GARCÍA CANO, JUAN BLÁNQUEZ PÉREZ Y ÁNGEL INIESTA SANMARTÍN (EDITORES)
MAZARRÓN IIContexto, viabilidad y perspectivas del barco B-2 de la bahía de MazarrónEn homenaje a Julio Mas García
MA
ZARR
ÓN
II. C
onte
xto,
via
bilid
ad y
per
spec
tivas
del
bar
co B
-2 d
e la
bah
ía d
e M
azar
rón.
En
hom
enaj
e a
Julio
Mas
Gar
cía
MAZARRÓN IIContexto, viabilidad y perspectivas del
barco B-2 de la bahía de MazarrónEn homenaje a Julio Mas García
MARÍA MARTÍNEZ ALCALDE, JOSÉ MIGUEL GARCÍA CANO JUAN BLÁNQUEZ PÉREZ Y ÁNGEL INIESTA SANMARTÍN
(EDITORES)
Región de MurciaConsejería de Turismo,Cultura y Medio Ambiente
Edita: UAM EdicionesUniversidad Autónoma de Madrid, Campus de CantoblancoCarretera de Colmenar km 15, 28049 Madrid
UAM Ediciones es miembro de la UNE, lo que garantiza la difusión y comercialización de sus publicaciones a nivel nacional e internacional.UAM Ediciones is a UNE member, which ensures the diffusion and commercialization of its publications at the national and international level.
Esta obra ha superado un proceso de evaluación ciega por pares.This book has undergone a double-blind peer review process.
La Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Murcia, La Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Mazarrón (Murcia) no se hacen responsables de las opiniones contenidas en esta obra por ser de responsabilidad exclusiva de las personas sobre las que recae la autoría.The opinions stated in each paper are the exclusive responsibility of the authors. The Universidad Autónoma de Madrid, the Universidad de Murcia, the Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia and the Ayuntamiento de Mazarrón (Murcia) are not responsible in any case for the opinions and views expressed in the papers.
© Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 2017© Universidad de Murcia, 2017© Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente.
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia© Ayuntamiento de Mazarrón (Murcia)© Autores
Documentalista: Jorge del Reguero González Becario predoctoral de la Comunidad de Madrid. UAM
Esta publicación se enmarca dentro de los trabajos que se desarrollan en el Centro Documental de Arqueología y Patrimonio (CeDAP de la UAM), por el Grupo de Investigación de esta Universidad Autónoma de Madrid Arqueología y Fotografía. Historia de la Arqueología en España (FIL/HUM.003).This publication is part of the work developed within the Centro Documental de Arqueología y Patrimonio (CeDAP de la UAM), by the Research Group of this Universidad Autónoma de Madrid Arqueología y Fotografía. Historia de la Arqueología en España (FIL/HUM.003).
Diseño de cubierta: Trébede Ediciones, S.L.Foto de cubierta: José Antonio Moya Montoya (Univ. Alicante)ISBN: 978-84-8344-606-5Depósito Legal: M-35895-2017Impreso en España - Printed in SpainMaquetación: Trébede Ediciones, S.L.Imprime: Estugraf, S.L.
SUMARIO
PRÓLOGOS INSTITUCIONALES
12 Prólogo del Ayuntamiento de Mazarrón Alicia Jiménez Hernández
13 Prólogo Comunidad Autónoma. Región de Murcia Javier Celdrán Lorente
15 Prólogo Universidad de Murcia Mónica Galdana Pérez Morales
16 Prólogo Universidad Autónoma de Madrid Margarita Alfaro Amieiro
UN LIBRO «AZUL» SOBRE ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA: EL CASO DE LA BAHÍA DE MAZARRÓN Y LA COSTA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA
21 El pecio de la bahía de Mazarrón y la salvaguarda del patrimonio arqueológico submarino de la costa en la Comunidad Autónoma Región de Murcia
José Miguel García Cano y Juan Blánquez Pérez
47 El patrimonio arqueológico costero litoral de Mazarrón y el papel del Museo de Mazarrón como impulsor y gestor de proyectos de recuperación del patrimonio
María Martínez Alcalde
85 El reencuentro de Julio Mas y el ARQVA Rafael Azuar y José A. Moya
99 Mazarrón II y la Arqueología Subacuática Manuel Martín-Bueno
EL PATRIMONIO SUBACUÁTICO: MARCOS LEGISLATIVO E INSTITUCIONAL
133 Aspectos jurídicos de la protección in situ del patrimonio cultural subacuático (su incidencia en el caso del Mazarrón II)
Mariano J. Aznar Gómez
LOS BARCOS DE MAZARRÓN I Y II. CIRCUNSTANCIAS MEDIOAMBIENTALES Y ESTUDIOS SOBRE SU ARQUITECTURA NAVAL
175 Problemas medioambientales versus patrimoniales en la bahía de Mazarrón (Murcia)
Andrés Martínez Muñoz
187 Apuntes sobre el barco de Mazarrón I: estimación de dimensiones, reconstrucción preliminar del casco, cálculos hidrostáticos, función y origen de la nave
Carlos Cabrera Tejedor
229 Los pecios de Mazarrón y la familia arquitectónica ibérica. Los ejemplos más antiguos de la arquitectura naval indígena en la Península Ibérica
Carlos de Juan Fuertes
253 La réplica del barco Mazarrón II en Málaga Juan Manuel Muñoz Gambero
EL CONTEXTO ARQUEOLÓGICO SUBACUÁTICO PENINSULAR. ALGUNOS EJEMPLOS
263 El patrimonio cultural subacuático portugués: revisitando las problemáticas de la arqueología y la vida marítima a lo largo de los siglos
André Teixeira, José Bettencourt y Patrícia Carvalho
307 El bol de Amathus: un análisis a propósito de las fortificaciones fenicio púnicas y su difusión en Occidente
Miguel Martín Camino
341 Aproximación a los fondeaderos fenicios de la bahía de Málaga y su evolución: paleogeografía y arqueología
Eduardo García Alfonso
385 Baria fenicia y sus relaciones con el mundo ibero del Sureste José Luis López Castro
405 Aproximación al yacimiento fenicio del Bajo de la Campana. San Javier (Murcia) Juan Pinedo Reyes
429 Análisis de isótopos de plomo de lingotes de estaño del pecio fenicio del Bajo de la Campana (Murcia, España)
Alfredo Mederos Martín, Jorge Chamón Fernández y J. Ignacio García Alonso
445 La conservación del marfil de procedencia subacuática. Las defensas de elefante del yacimiento del Bajo de la Campana del Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA)
Milagros Buendía Ortuño
457 Los fenicios como portadores del know-how en la producción de vino en La Solana de las Pilillas (siglo vi a.C.)
Asunción Martínez Valle
487 Cultos egipcios en la Iberia prerromana como aporte colonizador José Javier Martínez García
505 Amuletos de tipo egipcio en la Cultura Ibérica de la Región de Murcia Marta Pavía Page
525 Lapa da Cova: un santuario costero en los acantilados de Sesimbra (Portugal) Manuel Calado, Luis Gonçalves, Rui Mataloto y Javier Jiménez Ávila
547 Sedbal, ciudadano romano de Carthago Nova Rafael González Fernández, Juan Antonio Belmonte Marín y Juana María Marín Muñoz
A MODO DE CONCLUSIONES
565 Historia de una Comisión. Seguimiento de actuaciones sobre el barco Mazarrón II
María Martínez Alcalde
En 1988, en las proximidades de la playa de La Isla, fue localizado un yacimiento arqueológico que, desde entonces, ha generado una identidad propia al convertir a Mazarrón en un referente mundial en el panorama de la arqueología subacuática. Las prospecciones llevadas a cabo en el entorno de su bahía y, consecuencia de ello, el hallazgo de dos embarcaciones prerromanas —los conocidos como pecios fenicios Mazarrón I y, sobre todo, Mazarrón II— han proyectado el nombre de nuestro muni-cipio, no solo en el mundo científico, sino también en el cultural y social.
Sabiamente, en la idea de poner en valor este patrimonio subacuático, el propio yacimiento sumergido —el pecio de Mazarrón— ha generado una marca turística que ha servido para mostrar las amplias posibilidades de ocio que oferta este punto de la costa de la Región de Murcia. Al sol y playa, Mazarrón añade una amplia agenda llena de expe-riencias para satisfacción del visitante y, en dicha agenda, tiene una destacada presencia la oferta cultural. Importantes vestigios de civilizaciones pasadas ya han sido puestos en valor en nuestro término municipal como, por ejemplo, el museo «Factoría Romana de Salazones», Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Zona Arqueológica, hace ya más de dos décadas (Decreto nº 33/1995 de 12 de mayo; BORM nº 141 de 20/06/95).
En esta ya larga tradición de atención y cuidado de nuestro patrimonio el legado de época prerromana —fenicio, púnico e indígena— deben encontrar también la pro-yección que merecen. El excelente estado de conservación que presenta la embarcación —todavía hoy sumergida— de Mazarrón II alienta a la comunidad científica pero, con igual atención, a quienes contamos con una responsabilidad pública de carácter admi-nistrativo. Protegerlo y ponerlo en valor es un objetivo común que implica a distintos agentes y a diferentes administraciones, pero que todas ellas tienen en común una ac-titud —la conservación del patrimonio— y una meta: la transmisión del conocimiento.
Saber más de nuestro pasado y compartirlo es de vital importancia para generar una sociedad del bienestar, culta y bien preparada. Desde el Ayuntamiento de Mazarrón mostramos nuestro total compromiso para, nunca mejor dicho, «seguir remando» en este sentido. Somos conscientes, además, de la importancia que nuestro Patrimonio tiene para el sector socioeconómico del municipio y, consecuentemente, para todos los mazarroneros.
Prólogo del Ayuntamiento de Mazarrón
ALICIA JIMÉNEZ HERNÁNDEZALCALDESA DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN (MURCIA)
12
13
Para la Administración Regional constituye un deber y una satisfacción el haber colaborado, de la mano del Ayuntamiento de Mazarrón, en la apertura, desarrollo y consecuencias —entre otras, su plasmación en esta publicación— del Congreso y Reunión de Trabajo que, de carácter internacional, tuvo como protagonista el barco de Mazarrón II. Un congreso enfocado como punto de partida y foro científico de orientación para futuros mecanismos y estrategias que regularán las acciones nece-sarias para su protección, investigación, recuperación y conservación.
Dicho Congreso Internacional significó un firme paso adelante para, a partir de sus conclusiones, avanzar con seriedad y solvencia científica en las actuaciones nece-sarias sobre el pecio. De él surgió, entre otras, la idea de crear una Comisión de Exper-tos para el seguimiento de las actuaciones sobre el barco Mazarrón II. Esta Comisión Asesora impulsada por el Ayuntamiento de Mazarrón contó, desde los pasos previos a su gestación, con el apoyo de la administración regional, dado que estaba llamada a ser una herramienta básica del trabajo futuro sobre el barco y su entorno arqueológico.
Congreso y Comisión respondían a una necesidad objetiva: sentar en un mismo foro de reflexión a la Dirección General de Bienes Culturales de nuestra comunidad autónoma, al Ayuntamiento de Mazarrón, al Ministerio de Cultura y a la Demarcación de Costas. Se generó, pues, una Comisión Asesora y paralelas Mesas de Trabajo con la participación, no solo de técnicos que representan a dichas administraciones sino también de relevantes figuras de la arqueología y el patrimonio subacuático reconocidas a nivel nacional e internacional. Esto, a bien seguro, ha dotado a nuestras decisiones de una solidez y un respaldo técnico que nos posibilita a todos avanzar con seguridad y unidad de criterios.
El proyecto de trabajo sobre los barcos prerromanos de la playa de La Isla de Mazarrón y su contexto arqueológico fue, desde sus inicios, una iniciativa en la que colaboraron las administraciones Regional, Municipal y Central y es positivo que así siga siendo. Los trabajos de investigación, excavación, recuperación y conserva-ción han contado en su desarrollo con los mejores especialistas y esta solvente base técnica debe mantenerse e, incluso, ampliarse en todo lo que se estime conveniente.
Prólogo Comunidad Autónoma. Región de Murcia
JAVIER CELDRÁN LORENTECONSEJERO DE TURISMO, CULTURA Y MEDIO AMBIENTECOMUNIDAD AUTÓNOMA REGIÓN DE MURCIA
En nombre de la Administración Regional y de esta Consejería celebramos ahora la salida de este libro que supone una edición que supera —en cuanto a tex-tos— las actas de aquel Congreso-Reunión de Trabajo citado pues, a las mismas, se han incorporado nuevos textos y colaboraciones que no vienen sino a enriquecer aquella reunión. Fue un trabajo fructífero, positivo y enriquecedor para todos en un momento clave, como el actual, comprometido a sentar, sobre bases seguras, nuevas acciones y decisiones de estudio de la embarcación Mazarrón II y del yacimiento —o pecio— arqueológico en que está inmerso, atento al sistema de recuperación, extracción y tratamiento de la embarcación y de las futuras vías de su musealización.
Las embarcaciones de la playa de La Isla son una de las joyas del patrimonio arqueológico de la Comunidad Autónoma Región de Murcia y lo que hagamos con ellos tendrá trascendencia nacional e internacional. Gracias, una vez más, a todos aquellos investigadores que han participado en este libro por su ayuda en favor de que la respuesta que demos a la sociedad y, ojalá esta sea de la calidad que, de ma-nera justa, se nos demanda y exige; tanto por parte de los ciudadanos como por la comunidad científica.
14
15
El libro que hoy prologamos es el fruto de varios años de trabajo desde que, en no-viembre de 2013, se celebrara en Mazarrón un Congreso Internacional sobre la em-barcación protohistórica denominado B-2 o Mazarrón II, hundido junto a la playa de La isla, de esta localidad. En aquella iniciativa tuvo principal participación la Universidad de Murcia, a través de su sede permanente de Extensión Universitaria en dicho enclave costero.
La espera ha sido larga, pero ha merecido la pena, ya que las actas del congreso se han convertido en una monografía que recoge, no solo las aportaciones de aquella cita científica sino que también ha reunido las propuestas y las recomendaciones que, para la recuperación de esta embarcación antigua, ha señalado una Comisión de reconocidos expertos en Arqueología Subacuática; feliz iniciativa tomada por el Excelentísimo Ayuntamiento de Mazarrón, a raíz del congreso. Se trata de un ver-dadero libro blanco —o azul, como denominan algunos de sus autores— sobre esta materia y marcará, sin duda, un antes y un después sobre tan extraordinario hallazgo arqueológico.
Queremos felicitar, pues, al Ayuntamiento de Mazarrón, por su constancia en la recuperación de este bien de incalculable valor histórico-arqueológico y a los Coordinadores Científicos del libro, doña María Martínez Alcalde, don Ángel Iniesta Sanmartín y los doctores don Juan José Blánquez Pérez y don José Miguel García Cano por todo su empeño y trabajo.
Prólogo Universidad de Murcia
MÓNICA GALDANA PÉREZ MORALESVICERRECTORA DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y DEPORTESUNIVERSIDAD DE MURCIA
Para la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha sido un honor poder colaborar a nivel institucional en un proyecto de investigación de la importancia y trascenden-cia que supone el rescate, estudio, restauración y puesta en valor de la embarcación conocida por la comunidad científica como «Mazarrón II». Hacerlo además de la mano de otras instituciones científicas y de gestión político-cultural es también una satisfacción, nos referimos a la Universidad de Murcia; al Ilustrísimo Ayuntamiento de Mazarrón; a la Dirección General de Bienes Culturales, de la Comunidad Autónoma Región de Murcia (CARM) a Demarcación de Costas del Ministerio de Fomento, en la Región de Murcia y, por último, a la Subdirección General de Museos Estatales, del Ministerio de Cultura.
Nuestra Universidad, desde hace décadas y con la perspectiva de los 50 años de su fundación, se ha caracterizado por ser pionera en muchas de las líneas de in-vestigación que se llevan a cabo desde sus diferentes centros. En lo que respecta al departamento de Prehistoria y Arqueología, adscrito a la facultad de Filosofía y Letras, es un ejemplo ilustrativo de la capacidad de proyección investigadora, en esta ocasión en coherencia con el hilo conductor de este libro: la Arqueología Subacuática. En los años 80 y 90, un número significativo de su profesorado participó en los cursos de buceo organizados por el Centro de Buceo de la Armada (CBA), de Cartagena, bajo la atenta mirada de Julio Mas García, a quien queremos dedicar con júbilo esta publicación. Recordemos, en este sentido, el ejemplo también de la Universidad de Zaragoza. Si bien ambas sedes universitarias se encuentran en el interior peninsular, se constata hoy la historiografía universitaria en un país, como es el nuestro, cuya línea de costa se acerca a los 8 000 kilómetros de longitud. Se potenció así una línea de investigación a través de investigaciones arqueológicas bajo las aguas y con la organización en la UAM de Cursos, Seminarios y la publicación de libros.
En el ámbito institucional, el Ilustrísimo Ayuntamiento de Mazarrón y con el apoyo de la Dirección General de la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-cia, ha querido contar con uno de nuestros profesores, el doctor Juan Blánquez Pé-
Prólogo Universidad Autónoma de Madrid
MARGARITA ALFARO AMIEIROVICERRECTORA DE RELACIONES INSTITUCIONALES, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y CULTURA. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
16
17
rez para ser codirector científico del Congreso Internacional barco fenicio de Mazarrón. Primera reunión de trabajo internacional (Mazarrón, 2013). Dicho profesor ha pasado también a ser miembro de la Comisión de Seguimiento de actuaciones en los barcos de Mazarrón (2015-2017). Para nuestra universidad y, dado nuestro compromiso como institución pública, es un reconocimiento que agradecemos de manera sincera a los gestores de esta feliz iniciativa.
El valor cultural y social de nuestro Patrimonio es hoy un tema incuestionable y el eje central de esta publicación con la puesta en valor de esta embarcación pro-tohistórica aparecida en la bahía de Mazarrón en 1994. En la actualidad, a tenor de informes técnicos especializados, es necesario rescatar de las aguas de la playa de La Isla y acometer su restauración. Con todo ello, la Universidad Autónoma de Madrid manifiesta su compromiso en favor del patrimonio subacuático y, por ende, con esta investigación caracterizada por su importancia científica, patrimonial y repercusión social en el campo de las Ciencias Sociales y de las Humanidades.
UN LIBRO «AZUL» SOBRE ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA: EL CASO DE LA BAHÍA
DE MAZARRÓN Y LA COSTA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA
21
ResumenLa celebración en el año 2013, en la localidad murciana de Mazarrón, de un Congreso Interna-cional en torno a los problemas científicos y patrimoniales del conocido pecio protohistórico «Mazarrón» supuso, superado el impacto mediático de su descubrimiento, hacía entonces 15 años, un verdadero punto de inflexión en el estudio de dicha embarcación. Consecuencia de aquella reunión científica fue la creación, a iniciativa del Ayuntamiento de Mazarrón, de una Comisión de Trabajo, interinstitucional e interdisciplinar, donde se determinase la realidad de un problema fundamental: la conservación de esta embarcación protohistórica.Circunstancias negativas medioambientales, coincidentes en la playa de La Isla de Maza-rrón, pero también arqueológicas anteriores, puestas ahora en cuestión con la perspectiva actual del conocimiento, obligaban a tener que valorar la necesidad, o no, de extraer a corto plazo la embarcación Mazarrón II del fondo marino y, en caso positivo, defender un proyecto arqueológico de extracción, previa prospección arqueológica del pecio, y su puesta en valor. Así pues, el trabajo que aquí presentamos se centra en el problema de gestión patrimonial de este bien, cuya conservación y puesta en valor supone toda una responsabilidad institucional, científica y social.Palabras clave: Arqueología subacuática; pecio Mazarrón II; patrimonio; comisiones de trabajo; comunidad de Murcia
AbstractIn 2013, an International Congress around the scientific and heritage problems of the well-known protohistoric wreck “Mazarrón” supposed, once exceeded the media impact of its discovery, 15 years ago, a true inflection point in the study of said boat. Conse-quence of that scientific meeting was the creation, at the initiative of the City Council of
El pecio de la bahía de Mazarrón y la salvaguarda del patrimonio arqueológico submarino de la costa en la Comunidad Autónoma Región de Murcia
JOSÉ MIGUEL GARCÍA CANOUNIVERSIDAD DE MURCIA
JUAN BLÁNQUEZ PÉREZUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
⊳ Bajorrelieve de trirreme ateniense, siglo V a.C. © Museo de la Acrópolis (Atenas). Foto: J. Blánquez (2015)
José Miguel garcía cano y Juan Blánquez Pérez22
Mazarrón, a Work Commission, inter-institutional and interdisciplinary, for determined the reality of a fundamental problem: the conservation of this protohistoric boat.Negative environmental circumstances, coinciding at the beach of La Isla in Mazarrón, but also previous archaeological problems, now put into question with the current per-spective of knowledge, it has forced to have to assess the need, or not, to extract, as quickly as possible, the boat Mazarrón II of the seafloor and, in a positive case, defend an archaeological extraction project, previous archaeological prospecting of the wreck, and its recovery. Thus, the work presented here focuses on the problem of heritage management of Mazarrón II, whose conservation and valorization is an institutional, scientific and social responsibility.Key words: Underwater Archaeology; Mazarrón II shipwreck; Heritage; work commissions; Region of Murcia
Los primeros pasos de un libro «azul» … en homenaje. El Congreso Internacional de Mazarrón
En los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2013 tuvo lugar en Mazarrón (Murcia) un Con-greso Internacional centrado en los estudios y problemas patrimoniales planteados a raíz de la aparición de una embarcación en la playa de La Isla de esta conocida locali-dad murciana. Pronto la comunidad científica, dado el contexto en donde ya habían aparecido los restos de otra nave, pasó a denominarla «Mazarrón 2». Sin embargo, como el lector podrá comprobar y con la perspectiva que favorece el paso del tiempo, los editores científicos —en comunión con la mayoría de los investigadores que han participado en el mismo— optamos por pasar a denominarla en esta publicación y, esperamos que por el resto de la comunidad científica, «Mazarrón II»; quizás por un exceso en favor de una numeración de larga tradición. Pero ello, en el contexto de libro no es más que una anécdota. Pasemos, pues, a consideraciones de mayor envergadura.
La publicación que el lector tiene hoy en sus manos es el compendio de una triple actuación, cada una derivada de la anterior y, por ello, interrelacionadas. Por un lado, reúne las ponencias y comunicaciones defendidas por especialistas y jóve-nes investigadores, respectivamente, que materializaron los tres días del congreso internacional. Una reunión científica destinada a generar un necesario espacio de reflexión en torno al hallazgo de tan singular embarcación.
el Pecio de la Bahía de Mazarrón y la salvaguarda del PatriMonio arqueológico suBMarino… 23
Figura 1. Centro Cultural de Mazarrón, sede del Congreso Internacional. © J. Blánquez (2013)
Por iniciativa de la institución que lo impulsó, el Ayuntamiento de Mazarrón, los redactores de estas líneas fuimos invitados a ser directores-coordinadores de aquel encuentro científico, a lo que aceptamos gustosos. Éramos conscientes de la importancia patrimonial de la embarcación en sí que, junto con la ya musealizada en el ARQVA de Cartagena (Mazarrón I) y el entorno subacuático de la playa, confi-guraban, en realidad, el verdadero pecio. Todo un yacimiento bajo las aguas y no dos embarcaciones «aisladas» enterradas en el fondo arenoso de la bahía de Mazarrón… como mucha gente, aún bienintencionadamente, pensaba.
Resultado de aquel Congreso Internacional, entre otras interesantes cuestiones, fue favorecer el primer paso en favor de crear una «Comisión de Expertos» con objeto de marcar —de manera documentada y con sensatez— las directrices y las actuacio-nes a tomar con respecto al pecio de Mazarrón, tanto en su conjunto como, ante la más que posibilidad de tener que extraerse la embarcación Mazarrón II, marcar las directrices con que se debería acometer dicho trabajo que, como un todo sin solución de continuidad, atendiera la prospección, documentación, extracción, restauración y su puesta en valor. De hecho, como coordinadores de la reunión científica, en el día de su clausura apuntamos ya una serie de recomendaciones y potenciales tareas
José Miguel garcía cano y Juan Blánquez Pérez24
Figura 2. Sesión del Congreso Internacional. De izda. a dcha.: J. M. García Cano (Universidad de Murcia); Ginés Campillo Méndez (Ayto. de Mazarrón); Andrés Martínez Muñoz (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) y Fernando Navarro (Universidad de Murcia) © Ayuntamiento de Mazarrón. Foto: J. Blánquez (2013)
para aquella posible Comisión que, desde nuestro punto de vista y en caso de crearse, iban destinadas a favorecer la necesaria coordinación de las tres instituciones afec-tadas en este tema científico y patrimonial. Nos referíamos al propio Ayuntamiento de Mazarrón, a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y al Ministerio de Cultura; todas ellas afectadas, de una u otra manera, en sus legítimas competencias.
De esta manera, la Comisión creada con posterioridad al Congreso y que se ha reunido, de manera periódica durante más de tres años, generó una importante documentación y favoreció el desarrollo de nuevos estudios específicos. Una y otros han encontrado en este libro adecuado acomodo materializado en un importante conjunto de textos inéditos. Todos ellos, junto con las ponencias y comunicaciones del congreso internacional y las actas de la «Comisión de Expertos» —por lo ilustra-tivas que puede llegar a ser su lectura— constituyen las tres líneas de estudios que configuran este libro. Todo un corpus documental que, en un adecuado ejercicio de transparencia, facilitan a todo ciudadano interesado adecuada información sin, por ello, ser adoctrinado.
Por último, la tercera circunstancia confluyente en este libro, que aconsejó también incorporar nuevos textos concretos, fue la iniciativa de dedicar unos y otros estudios, tan directamente relacionados con el patrimonio submarino costero de la
el Pecio de la Bahía de Mazarrón y la salvaguarda del PatriMonio arqueológico suBMarino… 25
Región de Murcia, a la figura de Julio Mas García, persona a la que la arqueología subacuática española y, muy especialmente, la murciana, sigue en deuda con él.
Así, pues, como terminación a estas líneas introductorias, creemos haber argu-mentado el cómo y el porqué de este «libro azul, en homenaje»…
Mazarrón II. Una embarcación «hundida»… entre problemas
Por lo escuchado y argumentado en las sucesivas ponencias y coloquios llevados a cabo en aquella reunión científica, parecía sensato contemplar la posibilidad de que el pecio B2 de la playa de La Isla —la embarcación que, a partir de ahora, pasaremos a llamar Mazarrón II— se encontrara en serio peligro de conservación in situ, bajo las aguas. No era exagerado defender un progresivo deterioro generado, tanto por cambios medioambientales del fondo de la playa como de la propia embarcación; esto último, entre otras cuestiones, acelerado por haberse retirado la carga que transpor-taba en origen: cerámica y, sobre todo, mineral de plomo, concretamente litargirio (Negueruela, 2004: 235). Ambas circunstancias habrían iniciado dos procesos nega-tivos imposible de paliar sin una drástica actuación.
Por un lado, la ausencia del cargamento original habría alterado el equilibrio de presiones en la embarcación y, por ello, con el tiempo, las cuadernas habrían empezado a abrirse, así como a desfigurarse el codaste original. De igual manera, el cargamento mineral que transportaba había servido, durante siglos, como literal repelente a toda clase de microorganismos (bacterias, algas, etc.) pero, tras su retirada en la campaña de 1999-2000 (Negeruela et alii 2004: 478), ya no había obstáculo a colonizar el cas-co. Ambas circunstancias combinadas habrían provocado el inicio de un progresivo deterioro hoy en día en un grado nada aconsejable. Ello, aún a pesar de la carcasa metálica dispuesta encima de la embarcación, así como por la toma de otras medidas precautorias dentro de la misma en el año (Negueruela 2004: 233).
Paralelamente, pero no menos importante a los problemas enumerados, se unía otra circunstancia, en esta ocasión ajena a la embarcación pero que también aconse-jaba pronta actuación. Nos referimos a la previsión, no más allá del medio plazo, de regenerar la playa de La Isla por parte de Demarcación de Costas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Dicha actuación, lógicamente, afectaría de lleno al fondo marino donde se encuentra Mazarrón II, así como a todo su entorno arqueológico.
José Miguel garcía cano y Juan Blánquez Pérez26
Todas estas consideraciones, aquí obligadamente simplificadas, pero que otros investigadores —de manera cualificada— exponen en los respectivos apartados de este libro, inclinaron al conjunto de científicos reunidos en el Congreso Internacional a defender la necesidad de actuar en favor de una mejor y más oportuna conservación de la embarcación Mazarrón II. Actuación orientada —de manera inevitable— a su extracción y conservación en seco. Así lo recogimos los directores coordinadores de la reunión científica en las palabras de clausura, junto con otras consideraciones relacionadas ya con otras cuestiones científicas.
Fue en dicho acto cuando, personalmente, defendimos la conveniencia de que las potenciales actuaciones a tomar con respecto a la embarcación Mazarrón II y su entorno —pues nos encontramos ante un pecio y no, tan solo, una embarcación— «deberían enmarcarse dentro de un Programa/Protocolo de Actuación global, interdis-ciplinar e interinstitucional» y este, en caso de llevarlo a cabo, materializarlo a través de una Comisión de Expertos, no solo en arqueología subacuática sino también en construcción naval, restauración y conservación de bienes muebles y con gestores de patrimonio y museógrafos. La actuación coordinada de todas estas disciplinas favorecería, desde nuestro punto de vista, la necesaria garantía para una correcta intervención. Como el lector fácilmente compartirá, hoy en día, son campos interre-lacionados, aunque claramente diferenciables.
Comentábamos antes cómo la bahía en la que se encuentra la playa de La Isla y se ubica el pecio tiene pendiente una actuación, en profundidad, por parte de la Demarcación de Costas del Ministerio de Fomento. Era pues oportuno que el proyecto científico y el medioambiental se integraran y coordinasen en uno solo y que este no atendiera solo a la recuperación de la embarcación, también un estudio arqueológico de su entorno —una prospección subacuática— de la totalidad del área afectada. Se trataba, como bien el lector comprenderá, de una cuestión básica de partida. De ma-nera paralela, la Comisión de Expertos debería establecer el lugar donde conservar, estudiar y exhibir la embarcación Mazarrón II.
En las conclusiones del Congreso defendimos como opción a considerar y acor-de a Ley, su reubicación en un lugar próximo al punto original del hallazgo. En este sentido, seguíamos el camino trazado en anteriores intervenciones internacionales como, entre otras, las naves vikingas de Roskilde (Dinamarca), con el Vikingeskibsmu-seet, o las de Haithabu (Schleswig, Alemania), en el Wikinger Museum. Lógicamente, dicho centro museístico o centro de interpretación —no era el momento de entrar en esa discusión— debería estar en consonancia con la dignidad del barco y, por ello,
el Pecio de la Bahía de Mazarrón y la salvaguarda del PatriMonio arqueológico suBMarino… 27
Figura 3. Vista aérea del yacimiento arqueológico de Haithabu, junto a la actual ciudad de Schleswig. © Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein
contar con todos los elementos necesarios que garantizasen, tanto su sostenibilidad como los valores emanados de la UNESCO y que, para el caso que nos ocupa, se encuentran explicitados por el Consejo Internacional de Museos (ICOM). Para todo ello, el Ilustrísimo Ayuntamiento de Mazarrón, interesado por su ubicación dentro de su término municipal, debería buscar, concretar y proponer un emplazamiento idóneo para ello.
Como final a todas estas propuestas vertidas desde la Mesa de Clausura, tam-bién aconsejamos que, terminado el estudio sobre la arquitectura naval de la embar-cación, se podría acometer una réplica, a escala natural —por ejemplo, en poliéster y forrada en lámina de bronce plomada— para vararla en la propia orilla de playa, enfilada lo más posible con respecto al punto original donde naufragó la original. De este modo, pensábamos, se personalizaría de manera única en todo el Levante y Suroeste Peninsular la playa de La Isla de Mazarrón y se favorecería —a través de un elemento arqueológico y patrimonial— configurar la legítima identidad de esta localidad murciana.
Para terminar, dado el interés del Ayuntamiento de Mazarrón por publicar los trabajos presentados en aquel encuentro internacional, apuntamos la conveniencia de que, en ese caso, no se limitaran a publicar solo aquellos. Propusimos, así, comple-
José Miguel garcía cano y Juan Blánquez Pérez28
Figura 4. Celebración, tras la clausura del Congreso, en el paseo marítimo de Mazarrón. Se acuerda dedicar el libro a Julio Mas. Foto: J. Blánquez (2013)
tar su edición con nuevas aportaciones de especialistas en la materia con objeto de materializar un libro, lo más completo posible, en torno a la embarcación Mazarrón II; todo un «libro azul», dado el ámbito patrimonial y marino del mismo.
Con todas estas sugerencias y propuestas, los autores de estas líneas cerramos las conclusiones de aquella reunión científica. Luego, reunidos en el paseo marítimo del puerto con un significativo grupo de ponentes e investigadores y, sin embargo, en su mayoría amigos, bebiendo a modo de sencillo simposio, se sugirió por una de las personas invitadas por qué no hacer la publicación «en homenaje a Julio Mas García», dado que dicho investigador e incansable gestor había sido, en la historia de la arqueología subacuática en España, uno de sus principales impulsores y máxime al encontrarnos todos en tierras murcianas. Brindamos por la buena idea.
La creación de una comisión de expertos… para trabajar
El espíritu interdisciplinar de la publicación —basta con leer los nombres de los cua-tro coordinadores científicos de la misma— sirve de ilustrativo ejemplo acerca del espíritu que guió la composición concreta de esta Comisión de Expertos. Era evidente que esta no podía serlo solo con especialistas en investigación básica, también debía
el Pecio de la Bahía de Mazarrón y la salvaguarda del PatriMonio arqueológico suBMarino… 29
contar con gestores de Patrimonio y una fundamental representación institucional; todo ello, por sentido común y por Ley.
Relatábamos al inicio de estas páginas cómo, desde un primer momento, vi-mos necesaria que formara parte de la misma el Ayuntamiento de Mazarrón. Esta institución de gobierno y administración local había demostrado ser, durante años, el principal impulsor de la puesta en valor del patrimonio subacuático de su término municipal. También debía participar, pensábamos, la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma Región de Murcia (CARM), a través de su Servicio de Patrimonio Histórico, al tener aquella las competencias en temas de Cul-tura, Arqueología y Patrimonio de acuerdo con el vigente Estado de las Autonomías en que estamos hoy constituidos. Pero, de igual manera y por último, se consideró la necesidad también de incorporar a dos Ministerios, ambos afectados en sus compe-tencias en relación al tema que nos ocupa. Nos referimos, por un lado, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Subdirección General de Museos Estatales y, derivada de la misma, su Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA), en Cartagena; por otro lado, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de Demarcación de Costas del Estado, Región de Murcia.
Los dos principales objetivos de la futura Comisión de Expertos serían, por un lado, determinar de manera concreta las diferentes actuaciones a llevar a cabo y, por otro, que la misma asumiera la coordinación de las mismas. Ambas cuestiones no serían excluyentes de otras potenciales funciones que, con seguridad, surgirían durante su funcionamiento. Así, la Comisión de Expertos a crear tendría que asumir, entre otras consideraciones, de-cisiones fundamentales como, por ejemplo, determinar el mejor sistema a emplear para extraer la embarcación Mazarrón II, en el caso de que quedase confirmado lo imprescin-dible de dicha actuación. La extracción —en ese caso y no en otro— debería acometerse, entonces, a través de un cuidadoso y, previamente, estudiado sistema de desmontaje de sus piezas y, en el caso de no ser posible, optar por la recuperación del casco mediante conscientes cortes en partes artificiales… con el fin de evitar roturas incontrolables.
También la Comisión debería determinar, de manera razonada, el sistema de restauración de la madera del casco, así como el centro patrimonial donde llevarlo a cabo que, por fuerza, debería estar especializado en este tipo de tareas. Independiente del centro y lugar elegidos, para materializar dicha restauración, se debería favorecerse la creación de un equipo interdisciplinar e interinstitucional.
De manera paralela, la Comisión también tendría que ser capaz de generar un concreto y argumentado cronograma de ejecución. Es decir, diseñar un proyecto
José Miguel garcía cano y Juan Blánquez Pérez30
Figura 5. Vista general de la bahía de Mazarrón. Foto: J. Blánquez (2014)
de investigación que contemplara, como un todo inseparable, la prospección, el es-tudio, el rescate, la restauración y la puesta en valor de la embarcación. Coherente con ello, contemplar y, a ser posible, favorecer la simultaneidad de estas diferentes líneas de actuación, en la medida de lo posible. Por último, como toda propuesta de proyecto, la Comisión tendría que generar la concreción de un razonado presupuesto económico global, si bien desglosado por partidas, a fin de favorecer, tanto la citada simultaneidad de las distintas actuaciones a desarrollar como la complementariedad de subvenciones y mecenazgos independientes.
Con esas premisas de partida, los dos coordinadores del Congreso Internacional, junto con otros ocho investigadores especialistas más, fuimos invitados a formar parte
el Pecio de la Bahía de Mazarrón y la salvaguarda del PatriMonio arqueológico suBMarino… 31
de esta Comisión de Expertos que llevó a cabo su primera reunión el 7 de febrero del año 2014. Hasta la fecha, cinco han sido las reuniones mantenidas y detallada cuenta de las mismas —así como de las conclusiones a las que se han llegado— están reco-gidas en el último capítulo del libro bajo un ilustrativo epígrafe «A modo de conclu-siones» (ver Cap. V). No nos corresponde a nosotros, pues, comentar en extenso su andadura, pero no renunciamos a destacar, por fundamentales, dos cuestiones que, a nuestro parecer, han quedado sólidamente argumentadas.
Nos referimos, por un lado, a la necesidad de sacar del fondo marino la embarcación Mazarrón II, tanto por la propia seguridad de la misma como por la necesidad de rege-nerar la bahía en donde se encuentra. Por otro lado, la obligación científica por parte de
José Miguel garcía cano y Juan Blánquez Pérez32
quienes acometan esta tarea de hacerlo a partir de un riguroso proyecto de investigación, interdisciplinar y sin interrupciones, a partir del inicio de los trabajos arqueológicos. En efecto, bajo el título Programa o Protocolo de Actuación, la memoria resultante de los tra-bajos de la Comisión de Expertos han quedado explicitadas, con suficiente claridad, las cuatro tareas fundamentales en que debería estructurarse este —como cualquier otro— proyecto arqueológico subacuático: prospección, excavación, restauración-conservación y puesta en valor. Del fondo marino a su exposición pública, sin solución de continuidad.
A partir de ahora, suceda lo que suceda y hagan lo que hagan las administracio-nes competentes afectadas, los coordinadores científicos de este libro no querríamos desaprovechar estas «primera líneas» del mismo sin llamar la atención al lector sobre un aspecto, a partir de ahora capital. Consecuencia de todo lo trabajado en estos cuatro años, fruto de tres andaduras complementarias —un congreso, una diseñada investigación y la labor de una Comisión de Expertos— y que ahora ve la luz en for-mato libro, se pone a disposición de la comunidad científica y de las administraciones afectadas, nacional, autonómica y municipal, todo un argumentado y rico documento de partida de incuestionable utilidad para futuras actuaciones.
Todas estas cuestiones no son una mera disquisición científica. Lo que está en juego, emanado por las circunstancias argumentadas, es la conservación de la em-barcación Mazarrón II, su restauración en seco y su consecuente, entonces, puesta en valor de un Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de «zona arqueológica», declarado como tal en Consejo de Gobierno por la Comunidad Autónoma de la Re-gión de Murcia (2015). Finalizaba, con ello, un trámite de protección jurídica de este pecio llevado a cabo dos años antes por iniciativa de su Dirección General de Bienes Culturales (BORM nº 158, de 10 de julio de 2013).
La necesidad de rescatar la embarcación ha tenido el apoyo de todos los miembros de la Comisión asistentes a las sucesivas reuniones. Dicho consenso unánime no ha sido resultado de un mero estado de opinión, sino consecuencia de haberse comprobado —de manera contrastada— el peligro de su destrucción por la concurrencia de tres factores negativos. Por un lado, tras el ensayo realizado en el Centro de Estudios y Experimenta-ción de Obras Públicas (CEDEX), a petición de Demarcación de Costas del Estado. Sus conclusiones avisaban de la necesidad de rescatar la embarcación, por los cambios del fondo marino, así como por la obligada necesidad de regenerar, medioambientalmente, la playa de La Isla (ver, con detalle, Cap. III, p 175 y ss.). Por otro lado, dado el progresivo deterioro de la embarcación al haber sido esta vaciada de su carga original. La ausencia de la misma cambió el equilibrio de presiones —estabilizado durante siglos— entre la
el Pecio de la Bahía de Mazarrón y la salvaguarda del PatriMonio arqueológico suBMarino… 33
Figura 6. Nave de experimentación marítima del Centro de Estudios de Puertos y Costas (CEPYC), perteneciente al CEDEX. © Paco Gómez/Nophoto (2008)
barca y su entorno inmediato. Ello ha conllevado la abertura de sus cuadernas, así como la desfiguración del codaste original. Pero también la retirada del mineral que trans-portaba, que había actuado como repelente a toda clase de microorganismos, bacterias y algas, ha favorecido el que, poco a poco, estos hayan empezado a colonizar el casco y, con el tiempo, este deterioro es muy posible que llegue a un grado no deseable.
Por último, se ha dado una tercera circunstancia. Nos referimos a la existencia de un proyecto, a corto-medio plazo, por parte de Demarcación de Costas del Minis-terio de Fomento: un Plan de Regeneración de la playa de La Isla que afecta, de lleno, al área donde se encuentra la embarcación. Necesario parece, entonces, rescatar del fondo marino la embarcación Mazarrón II; una actuación acorde —no confundamos— con la normativa vigente nacional e internacional referida a estas cuestiones. En estas páginas introductorias tampoco creemos necesario incidir pues, de manera detallada, están relacionadas en otro capítulo del libro (ver Cap. II, pp. 133 y ss.).
Y dedicado a Julio Mas García
Como ha quedado apuntado en uno de los prólogos institucionales del libro, no es casualidad el que la Universidad Autónoma de Madrid hubiera mantenido —hace ya décadas— una fuerte vinculación con la arqueología subacuática. De hecho, en
José Miguel garcía cano y Juan Blánquez Pérez34
Figura 7. Inauguración del Patronato de Arqueología Submarina de Cartagena (mayo, 1973). 1. Martín Almagro Basch, entonces director del MAN y comisario general de Excavaciones; 2. Julio Mas García, director del Patronato. © Familia Mas García (1973)
esta línea de investigación la UAM fue uno de los centros universitarios pioneros en España y lo fue, precisamente, entre otros —muy pocos— motivos, por el interés y el afán de Julio Mas García.
Los primeros pasos de aquella andadura nos obligan a remontarnos a finales de los años 70, cuando él era ya director del Patronato de Arqueología Subacuática de Cartagena y prosiguió de manera continuada, siempre en aumento, hasta unos años después de la celebración del VI Congreso Internacional de Arqueología Submarina (VV.AA., 1985); una reunión científica, internacional por segunda vez celebrada en España tras el encuentro de Barcelona (VV.AA., 1971). La celebración del mismo se hizo coincidir con la inauguración del Museo y Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Subacuáticas (CNIAS), en la actualidad y en la práctica diluido por el Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA), (VV.AA., 2008). El CNIAS, lo impulsó también Julio Mas, a partir de las infraestructuras y proyecto científico del antiguo Patronato.
Posiblemente, al menos para algunos de nosotros, la segunda mitad de la década de los años 70 y gran parte delos 80 constituyeron un periodo de indudable actividad, tanto formativa como de inicio de investigaciones; sobre todo, si se tiene en cuenta el contexto general de la arqueología española. Sin embargo, como es habitual en nues-
el Pecio de la Bahía de Mazarrón y la salvaguarda del PatriMonio arqueológico suBMarino… 35
Figura 8. Inauguración del monumento a Nino Lamboglia, durante el VI Congreso Internacional de Arqueología Subacuática, en la Manga del Mar Menor (punta Maestre). Francisca Pallarés y Julio Mas (detrás) en el momento de descubrir la placa. © Familia Mas García (1982)
tro país, no tuvieron la necesaria y deseable continuidad. Hay, pues, una doble lectura complementaria y, en cierta medida, contradictoria: numerosas iniciativas, notable esfuerzo científico y resultados —sobre todo, bajo la perspectiva actual— escasos y truncados; todo ello desde la perspectiva que da el haber pasado casi 30 años desde entonces. La realidad, en el pasado y en el presente, creemos que debe argumentarse apoyados en tres factores de análisis básicos como son: el docente-formativo en el ámbito universitario; la investigación, tanto de catalogación e inventario como desa-rrollo de proyectos científicos de envergadura; por último, la valorización y visibilidad del riquísimo patrimonio sumergido reflejo —conviene no olvidarlo— de una historia, como la nuestra, tan directamente configurada y relacionada con el mar.
Así, desde una perspectiva positiva, pero documentada, Julio Mas protagonizó un movimiento científico-universitario, a caballo entre la década de los años 70 y los 80 que, en aquellos primeros pasos, creemos debería considerarse todo un punto de inflexión y una cierta «época dorada», tanto por parte de las instituciones, por él creadas, como de las iniciativas que tomó entroncándose con el mundo universitario (Mederos y Escribano, 2006: 376).
Favoreció, por ejemplo, el surgimiento —por primera vez en la universidad es-pañola— de sucesivas promociones de arqueólogos subacuáticos en la Universidad Autónoma de Madrid pues, en dicho centro universitario, gracias a su régimen autó-
José Miguel garcía cano y Juan Blánquez Pérez36
Figura 9. Primera promoción de buceadores de la Universidad Autónoma de Madrid, en el Centro de Buceo de la Armada (CBA). Aparecen, entre otros: J. Blánquez, A. Martín, M. Aparicio, S. Martínez Lillo, B. Martínez Díaz, R. González, T. Artigas, P. Matesanz, J. J. Latova J. C. Martínez Zafra. © Familia Mas García (1979)
nomo… se estudiaba Arqueología. Llegó a materializar y con una notable infraestruc-tura un Museo y un Centro Nacionales apoyado en el Ministerio de Cultura. También en aquellos años se inició un Plan Nacional de Cartas Arqueológicas Subacuáticas, coordinadas desde el citado Ministerio, cuando todavía las transferencias en temas de educación y cultura no habían sido transferidas. Sin embargo, todo ello no llegó a consolidarse, de manera definitiva y, consecuentemente, tampoco el despegue de una arqueología subacuática —submarina, como a él le gustaba decir— de verdade-ro carácter científico, en España. Varias circunstancias coincidentes, todas aquellas negativas, dieron al traste con aquel punto de inflexión que no retomaría adecuada fuerza hasta varias décadas después. Pero, como suele decirse… eso es ya otra historia, pendiente de analizar con más profundidad y que, posiblemente, habría que publicar.
Como decíamos, fue la UAM y, en concreto, su departamento de Prehisto-ria y Arqueología, pionera en esta perspectiva formativa y docente universitaria (VV.AA., 2012: 6 y 13; Bernal, 2018: 16) y no, como hasta entonces había sido protagoni-zada, por buceadores deportivos que proporcionaban —ya en superficie— materiales arqueológicos para su estudio por parte de investigadores colaboradores. Aquella actitud de «ir por delante», sin por ello sentirnos superiores, ha sido y sigue siendo
el Pecio de la Bahía de Mazarrón y la salvaguarda del PatriMonio arqueológico suBMarino… 37
Figura 10. Manuel Bendala presentado a Manuel Marín Bueno durante la celebración del Primer Curso de Arqueología Subacuática de la UAM. © CeDAP de la UAM. Foto J. Blánquez (1987)
una de las pautas de nuestra actuación departamental. También es verdad que, como en otras andaduras, esta quedó cortada por la falta de miras de algunos integrantes de nuestra comunidad académica, agravada por su coste económico y el propio de-sarrollo del Estado Autonómico que, con las competencias transferidas, conllevó un cambio en la orientación de la política arqueológica.
En la década de los años 70 la UAM desarrollaba, con normalidad, otras novedo-sas líneas de investigación, como en Arqueología Medieval, la denominada Cultura del Bronce de La Mancha o por nuestro Laboratorio, en aquel entonces más experimental que docente. Con el paso del tiempo se incorporaron otras líneas novedosas, valgan como dos ejemplos el estudio de las Técnicas Constructivas en el campo de la arquitectura his-panorromana… y la lógica renovación del modo y manera de entender los Laboratorios. Así, hasta nuestro presente, con el Laboratorio Docente, el laboratorio Experimental, el Forense, el SECYR o la salvaguarda y estudio de legados documentales de arqueólogos españoles del pasado siglo. Todos estos pasos «experimentales», junto con nuestro hilo conductor de la Arqueología Subacuática, han sido —se compartan o no— pasos innova-dores llevados a cabo de manera paralela a líneas de investigación muy sólidas e inéditas, tanto a través de Grupos de Investigación o de carácter individual, de incuestionable alto nivel científico: la «romanización de Asturias», determinadas facetas en los estudios de Arqueología Ibérica (para una visión más completa ver Blánquez, 2018).
Fue en las aulas de la UAM donde Julio Mas llevó a cabo su primer Seminario de Arqueología Subacuática (1979) germen de dos más posteriores. Se posibilitaron, así, sucesivas promociones —no casos individuales— de estudiantes y licenciados
José Miguel garcía cano y Juan Blánquez Pérez38
en Arqueología dedicados a actividades subacuáticas. Pasados los años, aquellos antiguos alumnos —ya entonces profesores de Universidad— llevaron a cabo dos Cursos de Arqueología Subacuática presentados ya por el catedrático del departamento, Manuel Bendala Galán (Blánquez 2011: 35). Sus correspondientes Actas se publicaron, la primera de manera parcial (VV.AA, 1988), mientras que la segunda ya completas y en formato libro y no revista (Martínez y Blánquez, 1993).
También creemos interesante anotar el hecho de que, precisamente, fue entonces cuando —con alumnos de arqueología de la UAM— nuestro ahora «homenajeado» acometió en la comarca del Mar Menor la excavación del pecio de San Ferreol, en Lo Pagán (San Pedro del Pinatar, Murcia). Que sepamos, aquella fue la primera excavación subacuática española acometida total y exclusivamente por arqueólogos y no buceadores deportivos o voluntarios aficionados (Mas, 1985). Varios años antes nuestro protagonista ya había elevado su cartagenera mirada hacia Madrid y, en concreto, a la UAM. Allí, en su Facultad de Filosofía y Letras, había cursado la licenciatura de Filosofía y Letras, por entonces especializada a través de la División de Geografía e Historia y su Sección de Prehistoria y Arqueología y, allí también, en 1972, había leído su Memoria de Licenciatura sobre El tráfico marítimo en la Antigüedad ante el sureste ibérico y que, depositada en el Ce-DAP de la UAM, permanece inédita (Mederos y Escribano, 2006:373). Por aquel entonces, como decíamos con anterioridad, el carácter autónomo de nuestra universidad —de sus estatutos— permitía desarrollar una especialización de dos años en Arqueología.
Los trabajos en el pecio de San Ferreol, un cargamento de época romana re-publicana, a las puertas del cambio de Era, supuso la iniciación científica de varias promociones universitarias. Sin embargo, pocos años después estos investigadores continuaron sus propios «derroteros»: unos en la Universidad, otros con cargos de responsabilidad institucional o en la libre empresa a consecuencia de haberse des-montado, de facto, el Plan Nacional de Documentación y Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático del Litoral Español; un proyecto destinado a favorecer y aglutinar simultáneos proyectos de Cartas Arqueológicas (Blánquez et alii, 1998: 21 y ss.). Aquel necesario proyecto había sido puesto en marcha por, la entonces, Subdirección General de Arqueología y Etnografía del Ministerio de Cultura, bajo la batuta de Manuel Martín Bueno (1985) y en el mismo se apoyaron e incluyeron tanto investiga-ciones ya iniciadas, como nuevos proyectos de Cartas Subacuáticas. Relacionadas con licenciados o ya profesores de la UAM estaban las Cartas de Ibiza (Galván y Martínez Díaz, 1992; Martínez Díaz y Amores, 1993; Martínez Díaz y Sáez, 1994 y Amores, 2016); de Málaga (Martínez Lillo y Martínez Díaz, 1992) o, la citada, de Almería (Blánquez
el Pecio de la Bahía de Mazarrón y la salvaguarda del PatriMonio arqueológico suBMarino… 39
Figura 11. Inauguración del Museo Nacional de Arqueología Marítima, en el dique de Navidad (Cartagena, Murcia). Julio Mas (director del Museo), Javier Solana (ministro de Cultura) y Manuel Berges (subdirector general de Museos). © Familia Mas García. Foto: Damián (1982)
et alii, 1998). La finalidad última de aquel proyecto nacional era inventariar, estudiar y publicar un patrimonio prácticamente desconocido y, por ello, difícil de proteger.
Los cursos de formación en el Centro de Buceo de la Armada (CBA); la con-versión del antiguo Patronato de Excavaciones Arqueológicas de la Provincia Ma-rítima de Cartagena (1970) en Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Submarinas (CNIAS) en 1972 y este, junto con el Museo de Arqueología Marítima, años después, en Museo y Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Sub-marinas (1980), inaugurado dos años después; la celebración del VI Congreso Inter-nacional de Arqueología Submarina Cartagena (VV.AA. 1985) último, en su género, de carácter internacional… fueron todos pasos dados gracias —entre otras personas e instituciones— al tesón y personalidad de Julio Mas García.
Un año después, en 1983, aquella institución por él creada pasó a denominar-se Museo Nacional de Arqueología Marítima y Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Submarinas. Sin embargo, pasados solo tres años Julio Mas abandonó su vinculación con el mismo y con todo este camino recorrido (Mederos y Escriba-no, 2006: 377) al sentirse —pensaba él y pensamos nosotros— injustamente relegado. De hecho, cinco años después, la UAM colaboró por última vez con el Museo Nacional de Arqueología Marítima y Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Subma-rinas en lo que supuso la primera exposición itinerante sobre arqueología subacuática
José Miguel garcía cano y Juan Blánquez Pérez40
Figura 12. M. Martín Bueno en el pecio La Ballenera, fondeadero de Getares, bahía de Algeciras (Cádiz). © Ministerio de Cultura. Foto: J. Latova (1984)
en España (Antona y Blánquez, 1988). Ya no volvería hasta pasados más de 20 años, en el año 2007, en un evidente rasgo de generosidad para «compartir sus experiencias, conocimientos y estudios con los investigadores del museo» ; ello favorecido, justo es reconocerlo por la voluntad de su entonces director Rafael Azuar (VV.AA., 2012: 23).
Todas aquellas iniciativas y creación de instituciones; el involucrar a la Univer-sidad; la necesidad de elaborar cartas arqueológicas subacuáticas, como decíamos, significó todo un punto de inflexión con respecto a lo hecho con anterioridad (Me-deros, 2006: 376), si bien otros investigadores no han valorado de manera tan posi-tiva aquellos hechos (Nieto, 2009: 23). Desde nuestro punto de vista, esta lectura no anula aquella, pues lo que pretendemos resaltar no es tanto lo bien hecho en época ya autonómica, particularmente en Cataluña (Mederos, 2006: 377) sino, más bien, el punto de partida que marcó el inició de un camino que llega hasta nuestros días y que hoy sigue encontrando reflejo —en sus luces y en su sombras— en las controversias, discusiones y logros que ha supuesto el descubrimiento, estudio y ahora el proyecto de rescate y puesta en valor de la embarcación Mazarrón II.
El problema formativo universitario —todo un punto de partida básico a solu-cionar— se encuentra hoy en un punto esperanzador y, de hecho, los hitos fundamentales de esta andadura son fáciles de marcar a lo largo de las más de tres décadas transcurridas. Las promociones de universitarios, cursos y publicaciones de la UAM (Martínez Lillo y Blánquez, 1993); la docencia llevada a cabo, durante más de dos décadas, en la Cátedra de
el Pecio de la Bahía de Mazarrón y la salvaguarda del PatriMonio arqueológico suBMarino… 41
Arqueología de la Universidad de Zaragoza a través de sucesivos Cursos de Doctorado, posteriormente prolongados en el Tercer Ciclo (Martín Bueno, 2015); simultáneamente, toda la actividad llevada a cabo por el Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC), en su vertiente formativa, en colaboración posterior con la Universitat de Bar-celona y el Museu d’Arqueologia de Catalunya (1999-2000) o el máster de Arqueologia Nàutica Mediterrània impartido por la citada Universitat de Barcelona (2007-2008); o, ya más recientemente, el Máster Oficial en Arqueología Náutica y Subacuática de la Uni-versidad de Cádiz, iniciado en el año 2017, con vocación de continuidad, pero tras haber transcurrido 15 años desde la implantación del actual «Plan Bolonia»; es decir, más de una década después de haberse generado el Espacio Europeo de Educación Superior (EEEC).
Sin embargo, siguen sin definirse un mínimo de proyectos internacionales con-solidados, específicos en arqueología subacuática o, si se quiere, marítima. Tan solo ello, por no afinar más y demandar que los mismos tengan el necesario carácter interdiscipli-nar y social acorde con las pautas que hoy rigen las actuaciones patrimoniales en favor de una visión más transversal y, sobre todo, universal (Blánquez y Celestino, 2012: 269 y ss.), en consonancia con la concepción contemplada hoy en el VUE (Sanz, 2011). Tampoco encontrar un número significativo de publicaciones que recojan, de manera sistemática, los imprescindibles inventarios que documenten y cataloguen el patrimo-nio sumergido de nuestras costas; de hecho sigue como unicum la Carta Arqueológica Subacuática de la costa de Almería (Blánquez et alii, 1998). Sin embargo, sí ha sido notable el aumento, en cantidad y calidad, de estudios parciales publicados en la última década, recientemente reunidos y analizados desde diferentes perspectivas (Nieto et alii, 2013).
Pero no pretenden estas páginas hacer una detallado análisis de estos proble-mas, pues se apartan de nuestra motivación inicial acerca de la embarcación Maza-rrón II editada, en homenaje, a Julio Mas García
Tampoco creemos que sea para felicitarnos la escasa y no siempre afortunada re-presentación museística y museográfica de nuestro rico patrimonio sumergido. Dicho de otra manera, el conjunto museístico español para nada hace justicia a nuestro desa-rrollo histórico ni es acorde con nuestra actual ordenación política-administrativa. En este sentido recordemos, solamente, algunas cifras que, pensamos, hablan por sí solas. A día de hoy, 10 de un total de 16 comunidades autónomas, más una foral y dos ciudades autónomas tienen costa; a escala menor pero, quizás por ello, más ilustrativa, de las 50 provincias españolas y sus dos ciudades autónomas, 24 tienen costa. Hablamos, así, de cerca de 6 000 km lineales de litoral marino. Pues bien, ante estas evidencias la pregunta es sencilla plantearla pero más complicado poder contestar: sus respectivos museos pro-
José Miguel garcía cano y Juan Blánquez Pérez42
vinciales o autonómicos ¿hasta qué punto reflejan esta realidad geográfica e histórica?. En este sentido, espacios monográficos que reflejen este potencial concepto patrimonial, caso de las musealizaciones del MARQ de Alicante o del ARQVA de Cartagena, aun positivos en sí mismos, no hacen justicia al patrimonio histórico y arqueológico que poseemos
A modo de epílogo
A punto de terminar estas líneas —creemos que reposadas— argumentadas, en más de una ocasión, con algún que otro dato no muy conocido, cuando no bibliográficamente poco valorado, no querríamos que las mismas pudieran propiciar que los lectores de-dujeran que en las tres décadas pasadas tras los hechos narrados, no se han acometido nuevas actuaciones meritorias. Tampoco que no haya habido personas e investigadores, con notable talla, en el panorama de la arqueología subacuática en España. Vaya por delante que, en ningún momento, ello ha sido nuestra pretensión pues, ni siquiera era este el lugar apropiado. Nuestra intencionalidad ha sido enmarcar y generar un hilo con-ductor que diera razón científica al libro que el lector se dispone ahora a leer y, de igual manera, evidenciar la oportunidad de editarlo en homenaje Julio Mas García. Es, desde esta perspectiva, como defendemos lo narrado, convenientemente corroborado por oportunas citas, como también lo no incluido, por apartarse ahora de nuestro interés.
También creemos correcto dejar de apuntar, aunque sea de manera sucinta, determinadas colaboraciones muy positivas en favor de la mejor consecución de este libro y, por ende, del proyecto científico que subyace tras el mismo. En primer lugar, la generosa colaboración, sencillez en el uso de la palabra con sus siempre afinadas sugerencias, de José Antonio Moya, profesor asociado en Técnicas de Comunicación Audiovisual, de la Universidad de Alicante y técnico especialista en el Taller de Ima-gen de esta Universidad. El desarrollo tecnológico actual en este campo y el abarata-miento de costes que ha supuesto la fotografía digital, unido en esta ocasión al alto nivel profesional de este especialista, han aportado una fundamental documentación fotográfica de la embarcación sumergida Mazarrón II. La gratitud, tanto de los autores que han podido utilizar sus imágenes subacuáticas, en sus propios textos, como por parte de los miembros de la Comisión, a lo largo de más de tres años de trabajo y de los cuatro coordinadores científicos del libro, es de justicia resaltarlo. Más allá de la función documental e ilustradora de sus imágenes, estas son ya parte fundamental en el proceso de investigación, tanto de lo hecho como de lo mucho por hacer.
El pEcio dE la bahía dE Mazarrón y la salvaguarda dEl patriMonio arquEológico subMarino… 43
Nuestro agradecimiento también a la parte institucional del Ayuntamiento de Mazarrón, tanto por su tesón y confianza en este proyecto editorial como por su paciencia; a la Comunidad Autónoma Región de Murcia, a través de su actual Conse-jería Turismo, Cultura y Medio Ambiente por el apoyo mantenido, sobre todo, en el día a día durante las tareas de la Comisión de Expertos y, por último a nuestras dos Universidades colaboradoras —la de Murcia y la Autónoma de Madrid— por su apoyo institucional y aval científico a la labor desarrollada a lo largo de más de cuatro años. Y, por último, ¡cómo no!, a los investigadores invitados a participar tras el Congreso que, junto con los miembros de la citada Comisión ha tenido que «navegar contra viento y marea», nunca mejor dicho, con todo tipo de «inclemencias»… Pero, desde luego, ha sido el empeño de todos, en conjunto, aplicado en favorecer un trabajo interinstitucio-nal e interdisciplinar, lo que ha posibilitado «llegar a puerto». Ello es digno de resaltar.
Para terminar, los autores de estas páginas querríamos, por último, dejar constan-cia de nuestra gratitud hacia María Martínez Alcalde, arqueóloga municipal del Ayunta-miento de Mazarrón y a Ángel Iniesta Sanmartín, técnico de la Sección de Arqueología del Instituto de Patrimonio Histórico de la Región de Murcia. La complicidad —inte-lectual— de ambos ha permitido salvar dificultades y, sobre todo, que el que toda esta tarea editorial de coordinación haya merecido la pena. Nuestro agradecimiento, pues.
Mazarrón - Murcia - Madrid, 17 de octubre de 2017
Bibliografía
ANTONA DEL VAL, V., y BLáNQUEZ PéREZ, J. (1988): La Arqueología Subacuática en España, Museo Nacional de Arqueología Marítima. Centro Nacional de Investigacio-nes Arqueológicas Submarinas, Dirección General de Bellas Artes y Archivos. Ministerio de Cultura, Murcia.
BERNAL CASASOLA, D. (2018): «Prólogo», en R. Azuar y O. Inglese (eds.): Carta Arqueo-lógica Subacuática de Alicante I. Fondeadero de Lucentum (Bahía de l’Albufereta, Alicante), Diputación de Alicante, Alicante, pp. 13-27.
BLáNQUEZ PéREZ, J. (2011): «Del Campo Espartario… a las Columnas de Hércules. Un intenso camino arqueológico», en J. Blánquez Pérez, L. Roldán Gómez y D. Bernal Casasola (coords.): Un arqueólogo gaditano en la villa y corte: el magisterio del pro-fesor Manuel Bendala Galán a través de sus tesis doctorales (1986-2011), Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Cádiz, Madrid, pp.23-56.
José Miguel garcía cano y Juan Blánquez Pérez44
BLáNQUEZ PéREZ, J. (coord.) (e.p.): 50 años de la Universidad Autónoma de Madrid, 50 pasos en Prehistoria y Arqueología. UAM Ediciones, Madrid.
BLáNQUEZ PéREZ, J. y CELESTINO PéREZ, S. (2012): «Pase sin llamar... Algunas reflexio-nes acerca de la docencia, la investigación y puesta en valor del patrimonio cultural desde la perspectiva del desarrollo sostenible», en J. Blánquez Pérez, S. Celestino, L. Roldán Gómez, P. Bernedo y O. Sanfuentes Echeverría (coords.): Ensayos en torno al patrimonio cultural y al desarrollo sostenible en Chile y España, Colección Cuadernos Solidarios 9. UAM Ediciones, Madrid, pp. 251-283.
BLáNQUEZ PéREZ, J., ROLDáN GÓMEZ, L., MARTÍNEZ LILLO, S., MARTÍNEZ MAGANATO, J., SáEZ LARA, F. y BERNAL CASASOLA, D. (1998): La Carta Arqueológica-Subacuática de la Costa de Almería (1983-1992). Arqueología Colección 2. Junta de Andalucía, Madrid.
GALVáN MARTÍNEZ, V. y MARTÍNEZ DÍAZ, B. (1992): «La carta arqueológica submari-na de Ibiza. Informe de las campañas de 1983-1986». Cuadernos de Arqueología Marítima 1, pp. 167-176.
LEÓN AMORES, C. (2016): Investigaciones arqueológicas subacuáticas en el barco romano de Es Grum de Sal, Conillera (Sant Antoni de Portmany, Ibiza). Operaprima, Madrid.
MARTÍN BUENO, M.(2015): «La arqueología subacuática en la Universidad de Zarago-za», SALDVIE 15, pp. 93-103.
MARTÍNEZ DÍAZ, B. y LEÓN AMORES, C. (1993): «Proyecto de la Carta Arqueológica Submarina del Litoral de Ibiza (Baleares, España)», en S. Martínez Lillo y J. Blán-quez Pérez (eds.): IIº Curso de Arqueología Subacuática, Serie Varia II. Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, pp. 251-275.
MARTÍNEZ DÍAZ, B. y SáEZ LARA, F. (1994): «Carta Arqueológica del Litoral de la isla de Ibiza (Baleares)», en S. Ramallo (coord.): Aulas del Mar. Arqueología Subacuática I. Murcia. pp. 17-37.
MARTÍNEZ LILLO, S. y BLáNQUEZ PéREZ, J. (1993): II Curso de Arqueología Subacuática. Serie Varia 2. Universidad Autónoma de Madrid, Madrid.
MARTÍNEZ LILLO, S. y MARTÍNEZ DÍAZ, B. (1992): «Carta Arqueológica submarina entre Málaga y Almuñécar (Granada)». Cuadernos de Arqueología Marítima 1, pp. 185-198.
MAS GARCÍA, J. (1985): «Excavaciones en el yacimiento submarino de “San Ferreol” (Costa de Cartagena)», en VV.AA. (1985): VI Congreso Internacional de Arqueo-logía Submarina (Cartagena, 1982), Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Dirección General de Bellas Artes y de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Madrid, pp. 189-224.
El pEcio dE la bahía dE Mazarrón y la salvaguarda dEl patriMonio arquEológico subMarino… 45
MEDEROS MARTÍN, A. y ESCRIBANO COBO, G. (2006): «Los inicios de la arqueología subacuática en España (1947-1984)». Mayurqa 31, pp. 359-396.
NEGUERUELA, MARTÍNEZ, I. (2004): «Hacia la comprensión de la construcción naval fenicia según el barco “Mazarrón 2” del siglo VII a. C.», en V. Peña, A. Mederos y C. G. Wagner (eds.): La navegación fenicia: tecnología naval y derroteros. Encuentro entre marinos, arqueólogos e historiadores, CEFyP, Madrid, pp. 227-278.
NEGUERUELA MARTÍNEZ, I., GONZáLEZ GALERO, R., SAN CLAUDIO SANTA CRUZ, M., MéNDEZ SANMARTÍN, A., PRESA, M. y MARÍN BAñO, C. (2004): «Mazarrón-2: el barco fenicio del s. VII a.C. Campaña de noviembre-1999/marzo 2000», en G. Matilla, A. Egea, y A. González (coords.): El mundo púnico: religión, antropología y cultura material: actas II Congreso Internacional del Mundo Púnico, Cartagena, 6-9 de abril de 2000, Universidad de Murcia, Murcia, pp. 453-483.
NIETO PRIETO, X. (2009): «La arqueología subacuática en España», en X. Nieto Prieto y M. A. Cau Ontiveros (coords.): Arqueologia nàutica mediterrània, Museu d’Ar-queologia de Catalunya, Girona, pp. 17-26.
NIETO PRIETO, X., RAMÍREZ PERNÍA, A. y RECIO SáNCHEZ, P. (2013): I Congreso de Ar-queología Náutica y Subacuática Española. Cartagena, 14, 15 y 16 de marzo de 2013. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid.
SANZ, N. (2011): «El Valor Universal Excepcional y el Patrimonio Mundial Urbano», en R. Fernández-Baca, P. Salmerón Escobar y N. Sanz (eds.): El paisaje histórico urba-no en las Ciudades Patrimonio Mundial. Indicadores para su conservación y gestión II. Criterios, Metodología y estudios aplicados, Junta de Andalucía, Sevilla, pp. 20-53.
VV.AA. (1971): Actas del III Congreso Internacional de Arqueología Submarina (Barcelo-na, 1961). Instituto Internacional de Estudios Ligures, Bordighera.
VV.AA. (1985): VI Congreso Internacional de Arqueología Submarina (Cartagena, 1982). Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Dirección General de Bellas Artes y de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Madrid.
VV.AA. (1988): Actas del Seminario de Arqueología Subacuática. Boletín de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología 25.
VV.AA. (2008): ARQVA. Museo Nacional de Arqueología Subacuática. Catálogo. Ministerio de Cultura, Madrid.
VV.AA. (2012): Legado Julio Mas. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid.
47
⊳ Anforillas tipo Spatheion. © Museo de Mazarrón, Factoría Romana de Salazones
El patrimonio arqueológico costero litoral de Mazarrón y el papel del Museo de Mazarrón como impulsor y gestor de proyectos de recuperación del patrimonio
MARÍA MARTÍNEZ ALCALDEARQUEÓLOGA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN
ResumenSe expone un resumen del poblamiento y asentamientos en diversas épocas que evi-dencian la configuración del territorio de Mazarrón como muy favorecido por sus con-diciones, tanto en el área costera como en las zonas más al interior, con testimonios arqueológicos que abarcan un amplio espectro cronológico y cultural. A continuación, se expone el papel del Museo de Mazarrón como impulsor y gestor de proyectos de re-cuperación del patrimonio en el municipio, mediante la cooperación establecida entre el Ayuntamiento de Mazarrón y la Administración Regional que, en los últimos años, ha permitido poner en marcha una línea de acciones destinadas a invertir en esta localidad, gracias a la puesta en valor de su patrimonio cultural y arqueológico.Palabras clave: Mazarrón, hábitat paleolítico, neolítico, calcolítico, proto-argárico, Argar, Bronce Final, fenicio, navegación y comercio indígena de cabotaje, minería y metalurgia romana, villa romana, época tardorromana, factoría de salazones, alumbre, torres vigías, piratería berberisca, Museo, documentación, conservación, difusión e investigación, ges-tión y recuperación del patrimonio, musealización, patrimonio cultural y arqueológico
AbstractFirstly, the importance of Mazarrón as an exceptional area, it is expounded taking as a start point the large amount of human settlement that have settled through the ages in this vil-lage, at the seashore as well as at the inland. Next, local government’s role as the driving force behind several plans to restore its historic heritage is presented. In the last few years, thanks to the cooperation between local and regional government it has been possible to accomplish projects to raise awareness of the significant cultural and archaeological heritage of Mazarrón.Key words: Mazarrón, Palaeolithic Sites, Neolithic, Chalcolithic, protoargárico, Argar, Fi-nal Chalcolithic, Phoenicians, autochthonous’ navigation and trade, Roman mining and metallurgy, Roman villa, late Roman period, salted fish factory, alum, towers, Berber piracy, museum, historical documentation, preservation, diffusion and investigation, heritage’s administrating and restoring, museum project, cultural and archaeological heritage
María Martínez alcalde48
Introducción Mazarrón. Contexto geográfico
La costa de Mazarrón es un área del sureste peninsular de particular interés histórico, ya que alberga yacimientos que están llamados a desempeñar un papel central en el estudio y la comprensión de algunos de los aspectos más sugerentes de la investiga-ción arqueológica, en diferentes etapas cronológicas y culturales y a distintos niveles. Algunos de estos aspectos son destacables en el ámbito de la Región de Murcia y del sureste peninsular, mientras que otros lo son en ámbitos mas amplios como es el caso del pecio fenicio de la Playa de la Isla.
Resumiremos, a modo de breve descripción, la configuración del espacio de Mazarrón con sus relaciones litoral-interior, y que ha sido explotado por las diferen-tes poblaciones humanas a lo largo de su historia, desde los inicios de su ocupación.
Mazarrón, ubicado entre cabo Tiñoso y cabo Cope, su territorio y su puerto se desarrollan en torno a una depresión costera miocénica, entre las sierras de Almenara y del Algarrobo.
El aspecto que actualmente presenta Mazarrón ha sufrido diversas variaciones a lo largo de los siglos. Después de la transgresión flandriense, la costa se situaba, muy probablemente, más al norte que la actual, y en época protohistórica, en una primera línea de costa se situaría un conjunto de pequeñas islas (el cabezo del Castellar, la punta de Nares, la punta de los Gavilanes, la punta de la Rella, el cabezo del Puerto o el cabezo de los Aviones y la isla de Adentro) unidas casi todas por un cordón litoral1 formado por los sedimentos arrastrados por la rambla de las Moreras, a excepción de la isla de Adentro, que todavía hoy en día se mantiene separada.
Al norte de este cordón litoral que unía los islotes existía una zona ocupada por lagunas costeras (Lillo, 1987), al margen de las cuales se formaba otra línea de costa más al interior (Dabrio y Polo, 1981 y 1993). Este área lagunar interior mantuvo, hasta los años sesenta del pasado siglo xx, una explotación de salinas, hasta el relleno de la zona (113,25 ha) en 1961 que, lógicamente, produjo el cese de la producción de sal con la construcción de la urbanización Ordenación Bahía (Correa, 2004), que cambió definitivamente el aspecto de la costa. A esta variación hay que añadir la extracción de arena de las playas, lo que modificaría aún más el perfil litoral y, en las ultimas dé-cadas, esa dinámica costera se completaría con la construcción del Puerto Deportivo, en un área cercana a la isla de Adentro o isla de Paco, lo que provocó un cambio de
1. Además del progresivo descenso del nivel marino (Lillo Carpio, 1987).
EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO COSTERO LITORAL DE MAZARRÓN Y EL PAPEL DEL MUSEO DE MAZARRÓN COMO… 49
corrientes marinas que originaron la acumulación de arenas en la zona del Gachero, desapareciendo de la playa de La Isla, motivo que destapó, en parte, el yacimiento arqueológico subacuático de los pecios fenicios allí hundidos y que hoy conocemos.
Según Dabrio y Polo, la configuración de la costa mazarronera está marcada por la dinámica de las avenidas esporádicas, de las crecidas de las ramblas y por el retrabajado ulterior que los oleajes ejercen sobre sus depósitos, distribuyéndose a lo largo de la costa a sotavento de las islas, donde suelen formarse los tómbolos y las irregularidades del litoral de las islas (Dabrio y Polo, 1981: 234). La refracción del olea je es la responsable de la formación de tómbolos (lenguas de tierra que unen una antigua isla o un islote con el continente) que se encuentran en diversas fases de evolución ya que, por ejemplo, casos como la Pava, la Rella, el pico de Águila y punta de Gavilanes están totalmente soldadas a la restinga (punta o lengua de arena o piedra debajo del agua y a poca profundidad) que une los tómbolos, formando la actual línea de costa. En cambio, el cabezo del Castellar muestra un istmo de unos 20 a 25 m de ancho que, cuando sube la marea, es superado por las olas. La isla de Adentro aún está exenta, pero también podría convertirse en tómbolo como el cabecico de los Aviones, ya que zonas cercanas a ella, como el área de La Mona, tienen ya un tómbolo submarino (Rosselló y Sanjaume, 1975).
Esta costa de Mazarrón, expuesta a los vientos y temporales del sureste y sur, (Dabrio y Polo, 1981: 226) jaloques (sureste) y leveches (sur y suroeste), se encuentra sin embargo protegida del viento de levante debido al amparo de la sierra de La Muela
Figura 1. Evolución paleogeográfica hipotética del puerto de Mazarrón. © Dabrio y Polo, fig. 7 (1981)
María Martínez alcalde50
Figura 2. Foto aérea del puerto de Mazarrón; vuelo americano de 1956.© http://www.atlasdemurcia.com/index.php/secciones/6/bajo-guadalentin-mazarron/3/
Figura 3. Foto de las Salinas del puerto de Mazarrón.© Desconocido (c. 1913)
EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO COSTERO LITORAL DE MAZARRÓN Y EL PAPEL DEL MUSEO DE MAZARRÓN COMO… 51
y de cabo Tiñoso, de ahí que la configuración de la costa varía en función de estos factores ya que mientras las partes expuestas de la playa se erosionan y retroceden, las zonas resguardadas se aterran.
Evolución histórica arqueológica. Principales yacimientos
En el término municipal de Mazarrón consta la existencia de un número abundante de asentamientos de diversas épocas, lo que nos induce a pensar que tuvo que ser un territorio favorecido por sus condiciones, tanto en el área costera como en las zonas más al interior, ya que los testimonios abarcan un amplio espectro cronológico y cultural, documentándose yacimientos desde el Paleolítico Medio y Superior hasta la Edad Moderna, algunos de ellos de gran importancia historiográfica.
El patrimonio existente abarca igualmente un amplio espectro cronológico, contando además con un patrimonio industrial de época contemporánea relacionado con actividades mineras2.
Comenzando por orden cronológico, podemos mencionar los primeros rasgos de ocupación que están documentados en los restos de hábitat de época paleolítica, con algunos yacimientos destacables como:
• El enclave Cueva Perneras, localizado entre la delimitación del término municipal de Mazarrón y el de Lorca, a unos 3,5 km de la costa, es un abrigo que refleja una secuencia de ocupación de amplio espectro, estudiada por Ricardo Montes (1985a y 1985b), que ofrece datos importantes del medioambiente del Pleistoceno Superior, y conjuntos líticos de los períodos Paleolítico Medio y Superior, siendo también un yacimiento referente en estudios relativos a la dieta alimenticia a base de moluscos durante la prehistoria en Murcia, y en la explotación de los recursos marinos (Mon-tes, 1982 y 1988) mediante la pesca y el marisqueo, como base principal alimenticia de las grupos humanos que ocuparon la cueva.
• El yacimiento denominado El Faro o La Peñica, ubicado en el mismo puerto de Maza-rrón. Su descubrimiento se produjo en las labores del dragado del puerto, en 1980, en
2. Sus tres cotos mineros son: coto minero de San Cristóbal y Los Perules, coto minero de Las Pedreras Viejas y Coto Fortuna.
María Martínez alcalde52
las que apareció sílex trabajado correspondiente a tipologías3 del Paleolítico Inferior o Medio (Montes, 1985c). Relacionado con esto, y muy cercano a la La Peñica, se en-cuentra la Cala del Aljibe, donde se considera que se encuentra la cantera de la que se extraerían los nódulos para la fabricación de esas piezas (Martínez e Iniesta, 2007: 125).
• Adscritos al Paleolítico Medio, se localizan enclaves como el denominado Cueva del Hoyo de los Pescadores, hábitat excavado por Siret en el siglo xIx, que corresponde a un asentamiento estacional dedicado a la explotación del medio y cuya principal fuente de subsistencia se relaciona con la actividad del marisqueo. Esta cueva y la conocida como cueva del Palomarico4, representan dos enclaves arqueológicos destacados a nivel historiográfico. Se trata de cuevas que miran directamente al mar para la explotación de los recursos marinos como principal base alimenticia.
La Cueva del Palomarico también ha sido investigada en tiempos más recientes por R. Montes (1980), quien confirma la adscripción cronológico-cultural propuesta por Siret, de que los niveles inferiores se relacionan con piezas musterienses, y en los superiores con solutrenses y magdalenienses; aspectos estos corroborados también por Obermaier (1925), Almagro (1974) y Jordá, y por el propio Montes. Pericot (1979) cita igualmente la correspondencia de esta cueva a la industria gravetiense o epigravetiense.
Vinculadas al Paleolítico Superior también se encuentran otra serie de cuevas como la cueva del Saltador, que forma parte de una serie de tres abrigos contiguos, uno de ellos excavado por Siret (1890: 42). Correspondiente al Magdaleniense Final, se encuentran los yacimientos de la Cueva del Caballo, próxima a isla Plana, o la Cueva del Algarrobo, hábitat correspondiente al Magdaleniense Superior y Epipaleolítico, que es un pequeño abrigo rocoso excavado por M. Martínez Andreu a lo largo de diferentes campañas (Martínez Andreu, 1989) y que es, sin duda, un yacimiento de referencia por su propia singularidad al estudiar los asentamientos del Paleolítico Superior Final en el sudeste peninsular.
La Cueva el Algarrobo se encuentra a unos 350 m al noroeste de la Cueva del Viento, y a 185 m al este de la Cueva de Hernández Ros, todas ellas adscritas al Pa-leolítico Superior.
3. Se trataba de cantos rodados trabajados, cuchillos de dorso, un rabot atípico, perforadores, raederas, esco-taduras y lascas de descortezado extraídas de pequeños nódulos. Las piezas halladas presentaban aspecto Achelense (Paleolítico Inferior), aunque podrían pertenecer a un momento Musteriense (Paleolítico Medio) con industrias de tradición Achelense.4. En la que se ha documentado la existencia de niveles Musteriense, Solutrense y Magdaleniense.
EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO COSTERO LITORAL DE MAZARRÓN Y EL PAPEL DEL MUSEO DE MAZARRÓN COMO… 53
La Cueva de las Palomas es un hábitat en abrigo, encuadrado cronológicamente entre el Paleolítico Superior y el Neolítico, situada en un emplazamiento con recursos naturales en el entorno como la rambla de Ugéjar, vía natural de comunicación que unía el litoral con el valle del Guadalentín, lo que explica la cantidad de yacimientos prehistóricos localizados en las proximidades (Cueva del Tesoro, Cueva Ahumada, Cabezo del Asno). Esta Cueva de las Palomas se conoce a raíz de las excavaciones llevadas a cabo por Siret, quien constató una fase gravetiense. Posteriormente, el yacimiento fue estudiado por Fortea, quien lo adscribió al epigravetiense y también por Montes, en un estudio global sobre el poblamiento en la comarca de Cartagena.
Por otro lado, se encuentra la Cueva Ahumada, posible hábitat citado por Siret (1890, vol. I: 55 y 56) en relación al que Fortea y Montes hablan de restos epigrave-tienses (Montes, 1980).
Correspondientes ya al Neolítico debemos reseñar fundamentalmente enclaves como la Cueva de Percheles, que corresponde a un hábitat en abrigo que también mira directamente al mar, excavado5 en 1890 por L. Siret6; y la Cueva de los Toyos7, estudia-da también por Siret, donde se localizó un excepcional conjunto (Siret, 1890: 23-27) en el interior de un recipiente Neolítico8 con decoración impresa, depositado bajo un banco de caliza del fondo de la cavidad, donde se localizan discos de cardium, tablillas rectangulares de caliza, cuentas discoidales de concha y de caliza, fragmentos de concha y un colgante acabado en forma de lágrima, conchas perforadas y utensilios líticos, entre ellos una pequeña azuela de piedra pulida, seis perforadores, once lámi-nas, fragmentos de huesos, un segmento y un núcleo laminar de sílex, fragmentos de colmillo de jabalí y dientes de escualo (Pascual, 2005: 281).
Estos son, entre otros, algunos de los más destacados enclaves poblados por grupos humanos en los albores del la ocupación del territorio que hoy es Mazarrón.
5. Documentando una punta de flecha de pedernal (labrada en forma de losange), fragmentos de objetos de alfar y una muela de piedra; y en las cercanías de la cueva, dos hachas pulimentadas, una de ellas de diorita (Resolución 30 de diciembre de 2010 de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se declara bien catalogado por su relevancia cultural el yacimiento arqueológico Cueva de Percheles en Mazarrón (Murcia). BORM, número 16, viernes 21 de enero de 2011, página 2406; http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=418762).6. Siret, 1890, vol. I: 55-56 (Cueva de «Pelcheles») T. M. Mazarrón. || T. G.? || Expl. MM. Siret. (http://bibdigital.rjb.csic.es/Imagenes/P0011_26/P0011_26_027.pdf).7. También denominada cueva de los Tollos (http://www.arqueomurcia.es/base/index.php).8. En este hábitat prehistórico se han identificado dos fases de ocupación: la primera se fecha en el Solutrense (19.000-15.000 a.C.), y la segunda en el Neolítico.
María Martínez alcalde54
Figura 4. Cueva de los Toyos. Álbum, vol. 2: lámina 2. © H. Siret y L. Siret (1890)
EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO COSTERO LITORAL DE MAZARRÓN Y EL PAPEL DEL MUSEO DE MAZARRÓN COMO… 55
Continuando con la constante del papel del mar y del medio marino como refe-rencia, se encuentran también los tempranos marisqueos como medio de subsistencia documentados en yacimientos como el Cabezo del Plomo (Neolítico final-Calcolítico) —Muñoz, 1993—, poblado con un sistema de fortificación pionero en el desarrollo de los poblados prehistóricos en el área, sin antecedentes en la región, y tholos. Fue objeto de investigación arqueológica desde 1979 por parte de la cátedra de Arqueología de la Universidad de Murcia, bajo la dirección de la doctora Ana M.ª Muñoz Amilibia.
Más al interior, sin perder de vista la costa, el territorio de Mazarrón se carac-teriza por tener un relieve montañoso configurado por las sierras adyacentes del Algarrobo y la sierra de las Moreras (a la izquierda), así como la sierra de la Muela (a la derecha), cuyos pequeños cerros fueron propicios a la ocupación o la instalación de núcleos poblacionales en diferentes cronologías.
Destacan un cierto número de enclaves estratégicos, algunos de los cuales suponen un momento de transición Calcolítico-Bronce (protoargárico), como es el caso de La Ciñue-la, enclave singular ubicado en dos cerros y en la vaguada entre ellos, con hasta el momento escasos paralelos a nivel científico y vinculado a la presencia metalúrgica de la segunda mitad del III milenio9, de la cual tenemos referencias a partir de datos de Siret (Siret, 1890; Rovira, 2002); su singularidad estriba, como hemos dicho, en que se manifiesta como la última fase de yacimientos calcolíticos y primera de lo que luego serán los yacimientos argáricos10. Este enclave que, por el momento, tiene escasos paralelos a nivel científico, fue excavado parcialmente en la década de los setenta del pasado siglo xx (Zamora, 1976).
Enclaves correspondientes ya a un Bronce Pleno Argárico se distribuyen en diferentes emplazamientos estratégicos, manifestando la importancia de la ubicación
9. Fechas 2500-1950 cal BC «Calcolítico final» y «transición Calcolítico-Bronce» (protoargárico). Comunica-ción personal de Nicolau Escanilla Delgado derivada de los trabajos de prospección arqueominera realizados durante los últimos años.10. Con respecto a los materiales: para época argárica se citan tulipas, gran variedad de cuencos y un hacha plana de cobre o bronce (Ayala, 1980: 93), para los que Zamora no duda de su filiación argárica. Ayala cita esteras de esparto (Ayala, 1980: 156 y 166), y en concreto una de gran tamaño quemada y visible en un perfil. Impresiones de esparto en los fondos de las vasijas atestiguan esterillas, o posibles moldes utilizados para su confección (Ayala, 1980: 78), escudillas (Ayala, 1980: 83). En los fondos del Museo de Murcia se encuentran depositados los materiales citados por Lull (Lull, 1983) pesas de telar de dos o cuatro agujeros, dos piezas de hoz, un fragmento de punzón de metal y una esterilla de esparto carbonizada, así como un pequeño número de vasijas de morfometría extraordinaria para la cultura del Argar: tulipas y cuencos con carenas apenas insinuadas y cuencos muy anchos y profundos, además de dos soportes que, siguiendo a Gasull, considera netamente eneolíticos. Con ausencia de sepulturas bajo las casas que apunta la hipótesis de origen prear-gárico pero que se continuaría habitando en una época inicial del Argar.
María Martínez alcalde56
en los lugares más favorecidos desde los que se divisa tanto el espacio litoral como la zona del interior.
Los principales testimonios de época argárica los encontramos en unos grandes poblados de altura como Ifre o el Cabezo de las Víboras, prototípicos de esta cultura repre-sentativa de la plena Edad del Bronce. En Las Víboras, el gran poblado argárico, con vesti-gios de una posible muralla en la zona de fácil acceso (Ayala, 1981: 152), se observan restos de viviendas y enterramientos en cista con lajas de pizarra y pithoi. Aunque es poblado de altura, en el llano también se han documentado restos arqueológicos (Ayala, 1981: 152).
En Ifre, impresionante cerro fortificado situado junto a la margen izquierda de la rambla de Pastrana, las estructuras halladas se localizan en la cima y en las laderas sur y oeste, donde las casas se adecuan perfectamente a la topografía condicionada por el terreno en terrazas escalonadas (Ayala, 1981: 154).
Algunos de los poblados presentan defensas naturales (escarpes, grandes acan-tilados, accesos escabrosos…) en una o en varias de sus laderas como es el caso de Ifre, el Cerro de las Víboras o las Toscas de María (Ayala, 1981: 152). En el caso de Ifre11, la muralla conforma unas torres o bastiones rectangulares o cuadrados (Ayala, 1981: 152).
Otro ejemplo de enclave también destacado es el Cabezo del Asno, lugar estra-tégico con magnifica visibilidad del mar, que controlaba una vía natural de acceso desde la costa al interior, a través de la rambla de Pastrana, y del que Lull cita abun-dantes enterramientos en urna (Lull, 1983: 417, nota 28).
Otros pequeños poblados argáricos son Fuente de Meca, Cuevas del Mayoraz-go o el Cabezo de la Pariera, posible lugar con vocación de vigilancia por ser el paso natural entre el Morrón Blanco y La Veleta, desde Cañada de Gallego a Mazarrón, a través de la sierra de Las Moreras. También el Cerrico del Jardín, un pequeño poblado con conexión visual con el yacimiento de La Roca, un yacimiento este de estructura aterrazada de dimensiones medias, en un montículo de la sierra de Almenara en el que Siret ya documentó habitaciones contiguas que aún se conservan visibles y en el que también es patente en superficie parte de un lienzo de la muralla de poblado.
Estudios más contemporáneos de Ayala localizan las evidencias de la existencia de casas en el exterior de la delimitación de la muralla, definiendo el yacimiento como posible poblado en el que la zona de ocupación abarcaría desde la cima hasta el llano12.
11. También es el caso de Las Toscas de María.12. Ayala Juan, M. M., Idáñez Sánchez, J. F. y García López, M. M. (1987): Yacimientos de la Edad del Bronce de los términos municipales de Bullas, Mazarrón, Murcia y Yecla, Memoria para la Dirección General de Cultura, Murcia.
EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO COSTERO LITORAL DE MAZARRÓN Y EL PAPEL DEL MUSEO DE MAZARRÓN COMO… 57
Correspondientes al Bronce Final también se encuentran en Mazarrón algu-nos ejemplos como los enclaves de Fuente del Saladillo II (también llamado Fuente Amarga II o Fuente de la Pinilla II) y el Llano de los Ceperos (en las proximidades del término municipal de Lorca), un hábitat de este mencionado período (Ros, 1985) con posteriores restos de ocupación de época romana.
Avanzando en otras diferentes fases cronológicas también tenemos testimonios relacionados con la navegación, la incentivación del comercio indígena de cabotaje y del foráneo, asociado a practicas de intercambio en fases protohistóricas, ligado a la extracción, en Mazarrón, de recursos minerales, fundamentalmente la explotación de minerales argentíferos (Ros y López, 2005). Prueba de ello es el hallazgo en la costa de barcos (hasta fecha actual documentados Mazarrón I y Mazarrón II) vinculados a relaciones y actividad comercial en fases protohistóricas.
Recordemos que el puerto de Mazarrón, bajo el denominado cabezo del Faro, ha sido desde la Antigüedad la principal salida marítima del municipio, un fondeadero natural protegido, en el centro de una bahía (el golfo de Mazarrón) con unas exce-lentes condiciones geográficas naturales para el tránsito de mercancías, así como la playa de La Isla del puerto de Mazarrón, constituía otra zona de embarcadero natural.
En términos generales, en Mazarrón, continuando con la constante del papel del mar y del medio marino en diferentes momentos culturales, hubo aquí ciertos asentamientos litorales indígenas que estarían ubicados en pequeñas penínsulas unidas por una restinga o cordón litoral (antes mencionado), en una línea de playa que actualmente discurre entre el cabezo del Faro y la desembocadura de la rambla de las Moreras. Estos serían la punta de Nares, el cabezo del Castellar, la isla de Paco o isla de Adentro y la punta de los Gavilanes13, donde se ha hallado cerámica fenicia en determinados niveles (Ros y López, 2005)14.
Un poco más al interior y separada por las zonas bajas donde se encontraban hume-dales (marismas) y lagunas costeras (Dabrio y Polo, 1981 y 1993) y separada de las desapa-recidas explotaciones salineras, destaca la loma de Sánchez, una pequeña elevación hoy en día arrasada por la construcción de una balsa en su parte superior, asociada a posible presencia en su entorno de actividades relacionadas con la transformación de mineral.
13. En este yacimiento, sobre niveles del Bronce Final y Hierro Antiguo, se ha estudiado una instalación para la fundición y metalurgia de plata datada en los siglos IV-III a.C.14. Los niveles Gavilanes III y II, pertenecen al horizonte protohistórico, relacionándose el primero con la presencia de fenicios occidentales en las costas del sureste, en los siglos VII y VI a.C.
EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO COSTERO LITORAL DE MAZARRÓN Y EL PAPEL DEL MUSEO DE MAZARRÓN COMO… 59
Figura 6. Ifre.Álbum, vol. 2: lámina 18.© H. Siret y L. Siret (1890)
María Martínez alcalde60
Igualmente, la isla de Adentro o isla de Paco sería un fondeadero pues se la vincula con materiales cerámicos correspondientes a alguno de los barcos y también con material recuperado de los siglos III-II a.C. que parecen hablar de la existencia de algún pecio de esas fechas. Por otro lado, también se tienen datos sobre el hallazgo de un cepo de ancla de plomo hallado frente a la roca del Faro, en el puerto de Mazarrón, con inscripción en es-critura fenicia cuya transcripción sería, según Solá (1967: 28 y ss.): NWN/BYT DGN/KS/T (Ramallo y Berrocal, 1994: 84).
Contactos los vemos también derivados de datos como el hallazgo de osamentas de elefantes recuperadas en el canal de las Salinas, las cuales se acompañan de materia-les de fechas más recientes (entre los siglos IV-II a.C), así como el hallazgo de cerámicas fenicias del Círculo del Estrecho, en el desaparecido cabezo de la Isla o cabezo de las Salinas15 (Pueblo Salado), zona actualmente urbanizada, antigua loma que discurría a lo largo de la playa de La Isla.
La arqueología en Mazarrón también ha aportado testimonios, aunque puntua-les, de la actividad en la zona durante la época de ocupación cartaginesa, a finales del siglo III a.C., en los niveles inferiores de la Villa de Ramón Pérez, en la playa del Rihuete, o de la factoría de la playa de La Gacha, además de probable actividad minera en época bárquida con la posible explotación de las minas del Coto Fortuna, a través de las afir-maciones de Boeck (1889) del hallazgo en sus trabajos en el Coto Fortuna de monedas hispano-cartaginesas, unas labores de las que aún se desconoce su importancia (Ramallo y Arana, 1985: 53), además de otros materiales vinculados al mundo púnico, como testimo-nios de la historiografía arqueológica a partir de la publicación del tesorillo hispano-car-taginés del Saladillo a mediados del siglo xIx (Zóbel de Zangróniz, 1863: 253 y ss., lám. I).
En época romana Mazarrón tiene una ocupación diversificada en relación con la economía de la zona: la pesca, la agricultura y, sobre todo, en la minería con yacimien-tos metalíferos de cobre, hierro, plomo y plata, que permitieron una profusa actividad comercial asociada al trasporte y embarque de la importante cantidad del metal de los diferentes cotos y centros mineros del municipio.
Los recursos metalíferos vienen dados en Mazarrón a través de la alineación mon-tañosa prelitoral que, en su zona oriental, inserta en el complejo nevado-filábride, de la misma orogenia que la sierra minera de Cartagena y que está jalonada de ricas metaliza-
15. Prospección de Santos e Iniesta, octubre de 1988. Datos: Carta Arqueológica de Mazarrón, Servicio de Patri-monio Histórico, Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO COSTERO LITORAL DE MAZARRÓN Y EL PAPEL DEL MUSEO DE MAZARRÓN COMO… 61
ciones documentadas desde la Prehistoria16. Vinculada también a la presencia del mun-do fenicio, pero destacada y de gran actividad y profusión en época romana, en toda la zona de Mazarrón se han podido constatar establecimientos romanos desde inicios del siglo II a.C. que se convirtieron, desde muy pronto, en intensos focos de romanización, acogiendo a una importante población plenamente romana (Ramallo, 1985: 288).
La actividad minera romana que ha marcado tanto la zona, ha dejado igualmente importantes testimonios en las pedanías de Mazarrón, en los cotos mineros, principal-mente de plata y plomo, de Pedreras Viejas y Coto Fortuna, en la pedanía de Leiva y en la actividad también ampliamente desarrollada en el coto San Cristóbal y Los Perules, cerca de El Garrobo, una muestra más de la riqueza minera del subsuelo de este territorio.
En el coto minero San Cristóbal y Los Perules destacan minas como las del Cabe-zo Robles y el Cabezo de Cosme (Agüera, Iniesta y Martínez, 1999b), además de la mina Triunfo, lo que viene a demostrar un actividad tan intensa como temprana (siglo II a.C.) (Ramallo y Arana, 1985). Igualmente, en la Finca Petén se hallaron restos de instalaciones vinculadas a la actividad minero metalúrgica del anterior coto minero.
Relacionados también con actividades y procesos metalúrgicos en esa área del lito-ral de Mazarrón, se encuentran el conjunto litoral Finca Doña Petronila y Gacha-Florida. Este último, situado en la misma playa, presenta gran cantidad de escorias17.
La corta del Charco de la Aguja es una mina a cielo abierto localizada en el lugar conocido como Pedreras Nuevas o Charco de la Aguja, dentro del coto minero San Cristóbal y Los Perules. Su cronología ha dado lugar a cierta confusión ya que, tradicionalmente, ha sido conocida como la «corta romana», posiblemente derivada de la descripción de Bravo Villasante18.
16. Como el caso ya mencionado de La Ciñuela, vinculado a la presencia metalúrgica de la segunda mitad del III milenio, de la cual tenemos referencias relativas a materiales metalúrgicos a partir de datos de Siret (Siret, 1890; Rovira, 2002).17. Debió ser muy ventajoso el aprovechamiento de escorias de origen romano ya que está documentada la solicitud de permisos para el beneficio de esos depósitos de estériles romanos en la Jefatura de Minas, a mediados del siglo xIx, (Guillén, 1999).18. «[…] no se hacía a través de galerías, sino mediante un sistema de explotación a cielo abierto, atacando los filones desde la superficie y alcanzando, a veces, hasta los 50 metros o incluso más, como en el charco de Las Pedreras con una profundidad de 60 a 70 metros y 400 a 500 de longitud y 50 a 100 de anchura con una galería de desagüe en la parte suroeste» (Bravo, 1981: 35), también Botella y González hablan de las obras mineras, «[…] abiertas, sin duda para el ataque de los afloramientos y aprovechamiento del alumbre, las más notables son las de la mina Jabalina, y la del Charco de Las Pedreras, corte este último que tiene una pro-fundidad de 60 metros por unos 400 metros de longitud y 100 metros de anchura, con galería de desagüe en la parte SO, constituyendo modelo perfecto de minas de época romana».
María Martínez alcalde62
Figura 7. Corta Charco de la Aguja.© María Martínez Alcalde (2005)
A esta descripción aluden también Ramallo y Berrocal y Ramallo y Arana (Ra-mallo y Berrocal, 1994: 110; Ramallo y Arana, 1985: 62) que identifican esa misma descripción en otra ubicación: «Pedreras Viejas» que no son las que Bravo (1981: 35), y Botella denominan Pedreras «Nuevas» o «Charco de Las Pedreras». Esta «corta», por su tipología, independientemente de su denominación y restos de actividad pro-bablemente asociada a época romana19 también podría vincularse a una cantera de extracción de piedra alunita para la producción del alumbre20 en distintos momentos.
Por último, quizás lo más representativo de la actividad romana es el denomi-nado Coto Fortuna que manifiesta gran intensidad en el laboreo de época romana aunque posiblemente remonta su origen a época bárquida (Ramallo y Arana, 1985), y cuya actividad se mantiene, aunque residual, hasta época tardorromana. En este coto destaca la gran obra de ingeniería hidráulica de la galería de desagüe de las minas, que está considerada como la más importante de las conocidas de época romana (Ramallo y Arana, 1985).
Otros enclaves, algunos situados en la costa y otros no muy distantes de ella y en los que se realizaron actividades minero-metalúrgicas son: El Caraleño, una villa (siglo I a.C.-I d.C.) situada sobre una meseta que da directamente al mar, junto
19. Existencia de galería vinculada a la actividad de época romana en la parte superior del frente de la corta.20. Actividad que fue predominante a partir del siglo xV.
el PatriMonio arqueológico costero litoral de Mazarrón y el PaPel del Museo de Mazarrón coMo… 63
a una rambla y con restos de escorias de fundición; el enclave de Los Ceniceros (si-glo I a.C.-siglo IV-V d.C.), cerca del puerto, que constituye un único yacimiento con distintos topónimos correspondientes a varias propiedades (Cañada de la Hormiga, Bancal del Garrobero, Finca del Breve, Loma del Breve, Los Ceniceros y La Bodega) y que está vinculado a su vez con la Loma de Herrerías, establecimiento donde Ra-mallo documentó un horno excavado en el terreno natural y piletas o cavidades escalonadas recortadas en la roca en relación con escorias de fundición y pavimentos de opus signinum, dentro de un espacio evidentemente relacionado con la actividad minera21. A sus pies se ubica la Era del Tío Moníca, yacimiento en el que se hallaron hornos de cronología romana y posiblemente relacionado con la inmediata Loma de Herrerías; algo más distante se encuentra El Castellar, tómbolo que se adentra en el mar, entre la playa de Nares y la playa del Castellar, que refleja una secuencia de ocupación desde época ibérica a islámica, y que en época romana presenta restos dedicados a la industria del salazón y posibles áreas de embarcadero en la parte su-roeste del macizo rocoso.
Para época romana, todo el entorno de la costa de Mazarrón se ve salpicado por distintas villae que incluso se mantienen una vez abandonada la minería en la zona, reconvirtiendo sus actividades en la agricultura y la pesca.
Un ejemplo de esto es la villa del Rihuete, excavada en los años 70 del pasado siglo xx. Fue construida (siglo I a.C.) sobre una posible instalación púnica y en ella se documentaron unos pavimentos de opus signinum decorados que fueron estudia-dos por Ramallo (1980: 302). Los pavimentos, decorados con teselas de color blanco, fueron extraídos sobre placas de cemento y sometidos posteriormente a trabajos de restauración y consolidación para frenar su deterioro.
En la loma del Alamillo, pequeña elevación situada frente a la playa, se docu-mentaron entre los años 80 y 90 del pasado siglo restos de un santuario de cronología romano republicana. El conjunto disponía de estancias con paredes decoradas y en una de ellas se documentó la existencia de un ara (Amante et alii, 1996), que se sumó a lo excavado en una posterior campaña de 1999 (Agüera e Iniesta, 2000) en la que
21. Son muy abundantes las cerámicas de barniz negro, sobre todo las formas de campaniense A y B, fechables a finales del siglo II y primer cuarto del siglo I a.C., así como las ánforas Dressel 1/Lamboglia 2; y al contrario, muy escasas las sigilatas aretinas (Ramallo, 1985) y un as bilingüe de ceca saguntina del primer cuarto del siglo I a.C. lleva a Ramallo a proponer un inicio del establecimiento en la primera mitad del siglo II a.C. con un momento claro de apogeo en el último cuarto del siglo II y primero del siglo I a.C. y una pervivencia de forma difusa al menos hasta la época de Augusto.
María Martínez alcalde64
Figura 8. Vista general de la Villa del Rihuete con sus pavimentos de opus signinum. © Pedro San Martín Moro. Foto: Saturnino Agüera (c. 1977)
apareció una vía procesional que asciende por la ladera circunvalando el cerro y que hace interpretar este yacimiento como un santuario.
A los pies del santuario se localizan los restos conservados de la villa de El Ala-millo, ocupando parte de la playa que le da nombre y cuyas estructuras se fechan en el siglo II d.C. Sus restos, excavados (Amante et alii, 1996) en los años 80 del pasado siglo xx, se extienden a ambos lados de la carretera que une el puerto de Mazarrón y Cartagena, y en ellos se distinguen una zona residencial y otra industrial. En la residencial hay una serie de habitaciones en torno a un patio central, en las que se localizaron los restos de unas termas, con caldarium, praefurnium y tepidarium. En la referida zona industrial se hallaron cuatro pequeñas piletas para la fabricación de garum y salazones, una actividad que relaciona a la villa con la pesca a pequeña escala y que se completaría con la explotación agrícola de las tierras que podían regarse gracias a la cercana balsa de El Alamillo, unida mediante un tramo de acueducto a la localidad de Balsicas, donde probablemente se encontraba el nacimiento de agua que regaba las fértiles tierras de los cultivos romanos de la zona de El Alamillo y Rihuete.
También situada junto a la costa se encuentra el enclave villa de la Playa de Percheles, posiblemente orientada a actividades de pesca y labores agrícolas. La villa de Covaticas, otra de las situadas junto al mar y que tendría actividades tanto pes-
EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO COSTERO LITORAL DE MAZARRÓN Y EL PAPEL DEL MUSEO DE MAZARRÓN COMO… 65
Figura 9. Villa del Rihuete. Detalle de los pavimentos de opus signinum. © Pedro San Martín Moro. Foto: Saturnino Agüera (c. 1977)
queras como agrícolas, se halla en la playa del mismo nombre, ubicada en la margen izquierda de la desembocadura de la rambla de Morata.
Más al interior, en La Majada, se localizan los restos de un establecimiento agrícola con construcciones y pavimentos de opus signinum de los siglos I a.C.-III d.C. (Ramallo, 1981).
No muy distante, y a pocos kilómetros de la costa, en el área de la pedanía de El Saladillo, se inscribe una posible mansio romana en la vía Cartagena-Lorca, bajo la que se estableció con anterioridad un establecimiento púnico prerromano, para el sistema de control y explotación del medio agrícola y colonización del entorno de Cartagena.
Por El Saladillo discurría parte de la calzada romana, prolongación de la deno-minada Vía Augusta, en el tramo que conectaba Cartagena con Lorca; y en la propia línea de la costa podría considerarse el posible trazado en época de Augusto de una vía secundaria costera, desde Cartagena, pasando por Mazarrón, hasta Águilas y de aquí a la costa de la Bética; un tramo del que se ha dicho que podría tener el siguiente recorrido: desde Carthagonova hasta Cuesta Blanca, o incluso hasta Las Palas, y de aquí desviarse a la costa por un camino secundario como el actual por El Mingrano o Las Balsicas, o tal vez El Alamillo (Muñoz, 1988 y 1986).
María Martínez alcalde66
Figura 10. Plano de la Costa del Reino de Murcia de Vodopich (1769) y Ordovás (1799), copiado por Severo Robles (1818). © Archivo General Militar de Madrid
Aunque la minería potenció en época romana una gran actividad comercial, en época tardorromana ya solo era residual, manteniéndose apenas cierta actividad en el Coto Fortuna. Atención especial merecen en Mazarrón otros restos conservados de época tardoantigua, un momento cronológico clave, en el que la localidad estu-vo muy vinculada entonces a las pesquerías y a la comercialización de salazones y salsas de pescado, actividad por la que contamos con la presencia arqueológica de los restos de una factoría de salazones (Iniesta y Martínez, 2004, 2005 y 2007), hoy en día musealizada.
Y es que entre los siglos IV-V d.C., el puerto de Mazarrón fue uno de los tres grandes centros económicos costeros del actual litoral murciano, vinculados a la ac-tividad pesquera, capaz de originar una gran industria relacionada con la producción de salazones y salsas de pescado. Estas labores se concretan en la Factoría Romana del Salazones (siglos IV-V d.C.), actualmente convertida en Museo y al que más tarde volveremos a referirnos. A ella se añadirían otros testimonios y restos arqueológicos de época tardorromana, como instalaciones vinculadas a la propia factoría: almacenes, oficinas, zonas portuarias, vertederos, necrópolis, conjuntos hidráulicos y áreas de viviendas, como es el caso de la casa romana de la calle Era, una vivienda conservada que puede considerarse un ejemplo de la arquitectura urbana de los siglos IV-V d.C.
Avanzando en el tiempo, y tras una época de escasos datos arqueológicos, exis-ten testimonios, aún en pie, de la grandeza y esplendor de algunas fortalezas de origen islámico como el castillo de Carlantín o Calentin, en La Majada; el de Pastrana, en la pedanía de Ifre-Pastrana, y los restos de la torre fortificada del cerro Cantarranas, en la pedanía de El Garrobo; siendo todas ellas reutilizadas posteriormente, en la fase ya cristiana, como puntos de control.
A final del siglo xV se produce formalmente el descubrimiento en Mazarrón, para su extracción y producción, del mineral de alumbre, privilegio otorgado por Enrique IV a los marqueses de Villena, que es compartido con los marqueses de los Vélez. La explotación de este recurso convirtió a Mazarrón en uno de los dos principales centros del alumbre de Europa, ya que sus producciones competían en los mercados renacentistas con las de las minas papales de Tolfa. El alumbre ge-neró un aumento significativo de la población de la zona que, en principio, estaba formada por tres diferentes pequeños núcleos diseminados, que se agruparon bajo el topónimo común de Casas de los Alumbres de Almazarrón. El papel de la costa en estos momentos, entre final de los siglos xV y xVI, se relaciona también con la explotación de salinas ( Jiménez, 1994: 170 y nota 534) y con los embarques y salidas
EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO COSTERO LITORAL DE MAZARRÓN Y EL PAPEL DEL MUSEO DE MAZARRÓN COMO… 67
de mercancías, especialmente mineral de alumbre desde el puerto de Mazarrón para su comercialización en Europa.
Al mismo tiempo en el litoral se construyen, para la seguridad y control de la zona frente a la piratería berberisca, torres de vigilancia (torre Vieja del Puerto, tam-bién llamada de La Cumbre, o de Santa Isabel, torres de Los Caballos de Bolnuevo, torre de San Ildefonso) que junto a otras torres del litoral inmediato (La Azohía o Santa Elena) eran garantes de la vigilancia del mar para tranquilidad de la población pesquera y alerta de la presencia invasora.
Y para finalizar este resumen relativo a la evolución histórico-arqueológica de Mazarrón y sus principales yacimientos, hay que hacer una breve reseña de la impor-tancia del patrimonio industrial vinculado al resurgimiento de Mazarrón en época contemporánea, cuando durante los siglos xIx y xx la zona se vio reactivada indus-trialmente debido a la vuelta a la explotación de las antiguas minas de los Cotos San Cristóbal y Los Perules, el Coto de Las Pedreras Viejas y el Coto Fortuna, junto a otras
María Martínez alcalde68
instalaciones menores (como, por ejemplo, el conjunto portuario minero de La Grúa), y la creación de una gran fundición, que se instaló junto al puerto de Mazarrón, para procesar el mineral extraído, además de un ferrocarril para el trasporte de ese mineral al puerto, aspectos también fundamentales en la historia de Mazarrón y su municipio.
La función del Museo Factoría Romana de Salazones
El Museo de la Factoría Romana de Salazones, situado junto al actual puerto pesquero y comercial, se creó en torno la conservación de los restos arqueológicos correspon-dientes a una factoría dedicada la producción de salazones y sus derivados, fechada en el tránsito de los siglos IV-V d.C., que fue su momento de apogeo y del de la industria salazonera en nuestro litoral murciano, independientemente de que hubiese tenido otros posibles momentos productivos anteriores destacables, aún por investigar.
Estos restos, descubiertos en los años 70 del siglo xx y valorizados ya en la primera década del siglo xxI, muestran un importante conjunto22 tanto en extensión como por su aporte al conocimiento de las bases económicas de la región durante época romana, lo que justificó la necesidad de proteger el conjunto de la factoría de salazones con la figura máxima legal recogida en la legislación española, hecho que se plasmó en la Declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Zona Arqueológica, mediante Decreto 33/1995 de 12 de mayo.
Hoy en día el conjunto, que se encuentra musealizado, también es, además, el punto de partida de una serie de actuaciones de nuestro municipio en el ámbito histórico-arqueológico, algunas de ellas ya ejecutadas, otras está previsto realizarlas de forma inmediata y otras más se encuentran en proceso de valorar y estimar su viabilidad y posibilidades a medio y largo plazo.
El Museo Factoría Romana de Salazones, en lo relativo a las labores propias de gestión, documentación, conservación, difusión e investigación, dispone en sus fondos de una reseñable cantidad de material arqueológico, ya que la creación del propio museo y la dotación de personal técnico para su control permitió, administra-tivamente, argumentar la existencia de una infraestructura arqueológica adecuada y
22. Con esta factoría de salazones se relacionan estructuras de oficinas y almacenes. Conocemos también para este momento áreas con viviendas unifamiliares y amplias zonas de necrópolis, así como unas termas y sistemas hidráulicos de abastecimiento (Iniesta y Martínez, 2000).
EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO COSTERO LITORAL DE MAZARRÓN Y EL PAPEL DEL MUSEO DE MAZARRÓN COMO… 69
Figura 11. Excavaciones en la Factoría Romana de Salazones. © Pedro San Martín Moro. Foto: Saturnino Agüera (1976-1977)
de un centro museístico que permitía asumir la custodia de los restos arqueológicos del término municipal. De este modo, el Ayuntamiento de Mazarrón es depositario actualmente de una serie de colecciones arqueológicas que tienen como origen las diferentes campañas de excavaciones que se han realizado en su término municipal. Ese amplio depósito de materiales arqueológicos está custodiado en el Almacén Ar-queológico Municipal, que durante los últimos años ha organizado sus colecciones23, una labor que está programada para sucesivas y futuras actuaciones.
Algunos de los primeros objetivos del Museo Factoría Romana de Salazones consistieron en tener mejor conocimiento de los depósitos de los materiales, opti-
23. Determinar cuántos y cuáles son los depósitos de materiales desde los resultantes de antiguas activi-dades de los años 70 hasta los que proceden de actuaciones recientes; examinar al mismo tiempo en qué estado se encuentran los materiales: lavados o no, clasificados o inventariados y, en su defecto, realizar la actuación correspondiente para el adecuado registro de los fondos de Mazarrón; evaluar en qué estado es-tán los soportes y embalajes de los materiales: conservación de las cajas y bolsas, etiquetas identificativas generales e individuales, etc.
María Martínez alcalde70
mizando los datos relativos a las colecciones con el objeto de facilitar el acceso a los mismos, ya sea para su estudio científico y su restauración, así como el de conocer sus prioridades en tareas de conservación, realización de diseño de fichas de control o incorporación a bases de datos24.
El desarrollo de estas intervenciones fue de gran utilidad para conocer el esta-do de los depósitos y también para distinguir las colecciones sobre las que se debía actuar de inmediato (cambio de embalajes), saber cuáles habían sido ya estudiadas o inventariadas, y aquellas de las que se carecía de información relativa a la calidad de sus ajuares, filiación cultural o cronología, para, en el caso de poder obtener el mayor numero de datos correctos sobre sus características, también valorar intervenciones de posibles restauraciones de material y su exposición al publico.
En sucesivas actuaciones y también actualmente se están completando aspectos de reorganización topográfica de los fondos, mejoras de infraestructura y optimiza-ción del espacio del almacén, realización de catalogación de alguna de las antiguas colecciones, etc.; todo ello sumado, a algunas intervenciones de restauración de piezas musealizables.
Por otro lado, también el Museo Factoría Romana de Salazones ha sido, desde su creación, un decisivo factor impulsor de los proyectos de recuperación del patrimonio de Mazarrón, ya que su creación y la dotación de una plaza de arqueólogo municipal ligada al mismo han permitido lanzar, desde el ámbito municipal, toda una línea de trabajo sobre el patrimonio histórico y arqueológico, con un sentido transversal que interactúa en diversas líneas: sociales, turísticas, económicas, etc. Estas actuaciones van encaminadas a la recuperación y puesta en valor de una selección de espacios,
24. En este sentido, como primeras experiencias y en una parte de esta actuación global, se partió de ciertas iniciativas, alguna dentro de un marco internacional. Por ejemplo, se contó con la colaboración, con subven-ción económica, del Proyecto GISAD, INTERREG III B, en el que se gestionó la inclusión de Mazarrón en un proyecto con socios o partenaires de Italia (valle de Aosta), de Portugal (El Alentejo), y también desarrollado en España (Murcia). El proyecto se centró en una actuación de gestión informática de datos, que paralelamente llevó incorporada una organización física, pre-inventario, revisión y ordenación de una parte de este material. Para este primer paso se propuso que la actuación del GISAD se centrara en una pequeña parte del material arqueológico, correspondiente a las excavaciones arqueológicas de la Factoría Romana de Salazones, en todas sus campañas para, de ese modo, unificar los datos del material arqueológico diversificado en diferentes excavaciones, tanto antiguas como recientes, y así obtener la unidad de información de esta instalación romana. Este material, que supone solo una parte del existente en los fondos arqueológicos custodiados por el Ayuntamiento de Mazarrón, supuso un punto de partida para unificar criterios de organización de fondos arqueológicos que, con posterioridad, se irían haciendo extensivos al resto de las colecciones arqueológicas, que se acometerán por fases en futuras intervenciones.
EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO COSTERO LITORAL DE MAZARRÓN Y EL PAPEL DEL MUSEO DE MAZARRÓN COMO… 71
Figura 12. Puesta en valor del museo Factoría Romana de Salazones, siglos IV-V d.C. (Mazarrón, Murcia). © Ayuntamiento de Mazarrón (2007)
lugares, monumentos, materiales arqueológicos y estructuras histórico-arqueológicas de interés para el municipio.
Entre otras, podemos citar aspectos como la realización de la carta arqueoló-gica (Martínez, 2003-2004) del término municipal de Mazarrón en el año 2003, que se produjo mediante la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Mazarrón y la Dirección General de Cultura. El Ayuntamiento de Mazarrón recibió entonces una subvención para la realización completa de la mencionada carta arqueológi-ca del término municipal, que ya había sido objeto de un avance (Agüera, Iniesta y Martínez, 1999a)25 realizado entre los años 1992 y 1993. Esto permitió tener, una vez completado el documento, una información completa con la recopilación de la información documental, planimétrica, bibliográfica y fotográfica de todos los yaci-mientos del termino municipal de Mazarrón, de lo que se deriva, entre otras cosas, un más óptimo control del patrimonio arqueológico, una agilización de la gestión de las excavaciones, una mejora de los resultados científicos en el aspecto arqueológico y del control del estado de los yacimientos, un seguimiento de las intervenciones urbanísticas que se realizan en el término municipal, facilitando informes y aseso-ramiento sobre el tipo de actuación a desarrollar, y favorecer una mayor agilización
25. Artículo donde figura la información relativa al avance de la carta arqueológica, en la que se realizó una recopilación parcial de datos correspondientes a los yacimientos del término municipal de Mazarrón.
María Martínez alcalde72
Figura 13. Detalle de la Factoría. © Ayuntamiento de Mazarrón (2007)
de la gestión de las excavaciones arqueológicas que en su caso hayan de realizarse en las zonas definidas como áreas arqueológicas y que llevan aparejada normativa al respecto, con la posibilidad de, tras los resultados obtenidos en las excavaciones, valorar puntualmente propuestas de conservación y puesta en valor, si el resultado así lo aconsejara, desde la administración publica.
Mediante la cooperación establecida entre el Ayuntamiento de Mazarrón y la administración regional, a través de las consejerías de Turismo y de Cultura, se ha colaborado en diferentes proyectos o planes más complejos que, en los últimos años, han permitido poner en marcha una línea de acciones destinadas a invertir en el municipio de Mazarrón de cara a convertirlo en «destino turístico relevante», gracias a la puesta en valor de su patrimonio cultural y arqueológico.
Los proyectos que se pretende constituyan una propuesta global de dinamiza-ción turístico-cultural, implican abordar un conjunto de actuaciones complementa-rias entre sí, cuyos objetivos generales son los siguientes (Iniesta y Martínez, 2008):
• Facilitar la accesibilidad al patrimonio cultural de Mazarrón.• Generar una imagen de destino cultural y dotarla de contenido.• Poner en valor el patrimonio histórico-artístico, arquitectónico y arqueológico,
creando las infraestructuras y equipamientos básicos necesarios para el desarrollo de la actividad turística.
EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO COSTERO LITORAL DE MAZARRÓN Y EL PAPEL DEL MUSEO DE MAZARRÓN COMO… 73
• Fomentar la visita de aquellos segmentos de demanda más apropiados a la oferta del municipio, con el objetivo de realizar acciones destinadas a:
• Facilitar la movilidad de los visitantes dentro del municipio y su acceso a los principales recursos de interés.
• Estructurar itinerarios turístico-culturales.• Creación de nuevos equipamientos.
Interpretar y equipar parte del conjunto de yacimientos arqueológicos que se encuentran en Mazarrón es, sin duda, una premisa fundamental para la puesta en valor de dicho patrimonio y para procurar su accesibilidad e inteligibilidad por parte de todos los visitantes y, en este sentido, la interpretación y valorización del patri-monio se convierte en una herramienta sumamente útil para poder crear itinerarios de visita culturales estructurados dentro del municipio y para conocer la historia de Mazarrón, potenciando la integración y complementariedad de los diferentes recursos existentes, proporcionando así una oferta turística que tienda a la desesta-cionalización de la demanda.
Siguiendo criterios cronológicos a los que están adscritos los conjuntos arqueo-lógicos, desde el Museo Arqueológico de Mazarrón, se han impulsado o cogestionado intervenciones relacionadas con los siguientes yacimientos y recursos de Patrimonio Histórico:
• Señalización y consolidación del asentamiento del período Neolítico final-Calcolíti-co del Cabezo del Plomo. El yacimiento fue objeto de una intervención de puesta en valor y se encuentra acondicionado para ser visitado. La intervención fue financiada por la Dirección General de Cultura y contó con la colaboración de la Fundación Mastia26 en la señalética.
• Ejecución del Centro de Interpretación del Barco Mazarrón II, en la playa de La Isla. Con financiación del Plan de Dinamización Turística se gestionó la ejecución de centro para información, visitable desde 2009, sobre este hallazgo como respuesta a la demanda del visitante sobre el pecio hundido en la mencionada playa. El valor de este hallazgo desborda el ámbito científico e histórico, y es un elemento de orgullo local que la sociedad de Mazarrón considera vinculado a su identidad y esencia. Es
26. Fundación de tipo cultural con sede en Mazarrón ya desaparecida que invirtió en la realización de carteles de señalización para el conjunto de El Alamillo y el Cabezo del Plomo.
María Martínez alcalde74
por ello que el Ayuntamiento de Mazarrón, consciente del valor excepcional del pecio y su entorno arqueológico, declarado como Bien de Interés Cultural (BIC), estima que se debe abordar con especial cuidado y responsabilidad, conscientes de la demanda local, planteando la permanencia del barco «Mazarrón II» en la localidad. Así, se convocó en 2013 un Congreso-Reunión de Trabajo Internacional relacionado con el Barco de Mazarrón II, como punto de partida para promover un foro científico de orientación sobre futuros mecanismos y estrategias que regulen las acciones necesarias para el cumplimiento de los cometidos que la ley le atribuye, de cara a su protección, investigación, recuperación y conservación, y que tras los pasos adecuados se pueda contemplar finalmente en un centro ubicado en la loca-lidad, junto con los resultados de una intervención arqueológica en el yacimiento.
• Señalización y consolidación de la villa romana de la Playa del Alamillo. Proyecto para musealizacion al aire libre de la zona conservada y visible de esta villa romana del siglo II d.C., un conjunto de habitaciones en torno a un patio y cuatro pequeñas piletas para fabricación de garum y salazones.
• Señalización y restauración de la balsa romana de El Alamillo. Balsa romana de distri-bución de agua para riego de las cercanas tierras de El Alamillo, que ha sido objeto de una intervención de puesta en valor y se encuentra acondicionada para ser visitada.
• Musealización de la casa tardorromana de la calle Era del Puerto de Mazarrón. Restos arqueológicos de una vivienda tardorromana considerados uno de los testimonios más representativos de la arquitectura doméstica de la época en todo el litoral del sureste español. El proyecto de recuperación de la Casa Romana ha permitido abrir al público este conjunto arqueológico «musealizado» al aire libre, mediante la colaboración de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y el Ayuntamiento de Mazarrón.
• Excavaciones arqueológicas, proyecto de restauración y proyectos de ajardinamiento del Castillo de los Vélez de Mazarrón. El monumento ha sido, en los últimos años, objeto de intervenciones de restauración y excavación arqueológica financiados desde el Ministerio de Cultura y la Administración Regional y en el que también se ha completado una actuación de ajardinamiento del patio de armas del castillo, con la intención de convertir el recinto en un espacio de uso público y mirador na-tural, además de implementar, junto a valores culturales, la perspectiva importante de funcionar como factor de regeneración de un área urbana tradicionalmente un tanto deprimida.
• Actuaciones de restauración y musealización en las torres vigía del siglo xVI: Torre de los Caballos de Bolnuevo y Torre del Molinete. Queda pendiente la Torre de la
EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO COSTERO LITORAL DE MAZARRÓN Y EL PAPEL DEL MUSEO DE MAZARRÓN COMO… 75
Cumbre o Torre de Santa Isabel, lo que permitirá articular un itinerario completo sobre la ruta de la torres costeras en el golfo de Mazarrón27.
• En 2010 se completó en la Torre de los Caballos la intervención de labores de con-servación y consolidación-restauración, que también incluyó una mejora de las condiciones de accesibilidad a la planta baja de la torre vigía, además del acondi-cionamiento del entorno inmediato para espacio de acogida de visitantes, así como acciones informativas e interpretativas.
• En la Torre del Molinete, torre vigía de conexión con el litoral, también se realizaron trabajos de conservación y consolidación-restauración y obras de acondicionamien-to de su entorno, que en el año 2012 fueron protagonistas de ejemplos de recupe-ración patrimonial, siendo seleccionados28 por la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para participar en la III edición del Premio Mediterráneo del Paisaje, como una de las cinco candidaturas propuestas para la formación del catálogo de buenas prácticas para el paisaje en áreas urbanas, siendo elevadas al Comité Transnacional para una segunda fase del proceso selectivo.
• Diversos proyectos se han realizado también en el ámbito de la catalogación y protección del Patrimonio minero e industrial de Mazarrón. Se ha concluido en los últimos años el proceso de catalogación para la protección como Bien de Interés Cultural (BIC) de los cotos mineros principales del municipio, así como el catálogo de valor etnográfico de elementos inmuebles del término municipal de Mazarrón, realizado en 200629, mediante la ya referida cooperación del Ayuntamiento de Ma-zarrón con la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
Como ha quedado dicho, la actual sede del museo se erigió en torno a los restos conservados in situ de un yacimiento arqueológico denominado Factoría Romana de Salazones. Los restos de este yacimiento fueron descubiertos en la década de los años 70 del siglo xx al realizar la cimentación del edificio «Insignia». La singularidad, buen estado de conservación e importancia histórico-arqueológica del conjunto,
27. A estas tres torres de vigilancia se le puede incorporar, para darle más sentido y coherencia, la torre vigía de la Azohia que, aunque en la actualidad depende administrativamente del Ayuntamiento de Cartagena, fue creada para la vigilancia del golfo de Mazarrón en el siglo xVI.28. Arquitectos Rafael Pardo Prefasi, Severino Sánchez Sicilia e Inmaculada González Balibrea.29. Catálogo de Bienes Inmuebles del término municipal de Mazarrón, financiado por la Comunidad Autó-noma de la Región de Murcia.
María Martínez alcalde76
Figura 14. Excavación Arqueológica Preventiva del solar de la calle La Torre, esquina a la calle Fábrica, junto al actual Museo. Vista parcial. © Foto: M. García Ruiz (2015)
Figura 15. Excavación Arqueológica Preventiva del solar de la calle La Torre, esquina a la calle Fábrica, junto al actual Museo. Detalle. © Foto: M. García Ruiz (2015)
justificó su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC). Los restos fueron cus-todiados en el bajo del edificio hasta la activación de un proyecto de creación del museo mediante el Plan de Dinamización Turística de Mazarrón que planteó, en el año 2000, la puesta en valor de los restos conservados que incorporaba la necesidad de completar la documentación arqueológica con una nueva intervención, una segunda fase de acondicionamiento y restauración de los restos arqueológicos y la redacción de un proyecto museográfico para convertir el local en centro visitable.
El museo, además, también funciona como centro de distribución de otras vi-sitas de interés patrimonial al resto de recursos visitables del municipio y exteriores al museo, y realizando itinerarios sobre el patrimonio histórico del municipio (Ca-bezo del Plomo, casa romana de la calle Era, villa y balsa romana del Alamillo, torres vigías de la costa, Torre de los Caballos de Bolnuevo, Castillo de los Vélez, Centro de Interpretación del Barco Mazarrón II, etc.).
El Museo Arqueológico de Mazarrón es una institución reconocida por la Comu-nidad Autónoma de la Región de Murcia e integrada de oficio en la red del sistema de museos30 de la Región de Murcia pero, aunque la actual sede del museo cumpla las fun-ciones correspondientes a este tipo de instituciones, sus características espaciales resultan insuficientes, por lo que se impone una propuesta de ampliación que parece viable en un futuro inmediato; una ampliación que dote a la institución de una dimensión adecuada, más acorde con la demanda social y cultural que Mazarrón necesita desde el punto de vista museológico. En este sentido, ya se ha iniciado una primera fase de intervención arqueológica de los estratos superficiales31 del solar colindante al del actual museo, donde se han exhumado estructuras complementarias al actual conjunto conservado.
Si la ampliación del espacio permitiera en un futuro, se contemplarían diferentes aspectos de mejora de la calidad y las prestaciones del museo con espacios para la didác-
30. Con fecha 25 de mayo de 2006, se solicitó a la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el reconocimiento formal de la institución, siendo reconocido como museo de la Región de Murcia con fecha 30 de mayo de 2008, mediante las correspondientes órdenes de la Consejería de Cultura, Juventud y Deportes, por mantener los requisitos que corresponden a la ley 5/1996 de 30 de julio de Museos de la Región de Murcia y sus normas de desarrollo. Teniendo en cuenta el interés de nuestro museo municipal para la Región de Murcia se emitieron informes favorables para su reconocimiento como tal institución y su integración en el Sistema de Museos de la Región de Murcia, por orden de 7 de abril de 2011.31. Resolución de la Dirección General e Bienes Culturales, fecha 3 de agosto de 2015, por la que se concede permiso de Excavación Arqueológica preventiva de estratos superficiales para la elaboración de plano de cimentación de un nuevo inmueble en calle la Torre, esquina calle Fábrica en Puerto de Mazarrón (Factoría de Salazones) a don Mario García Ruiz N/Ref.: CCP/DGBC/SPH. N/Expdte.: EXC 106/2015.
EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO COSTERO LITORAL DE MAZARRÓN Y EL PAPEL DEL MUSEO DE MAZARRÓN COMO… 77
tica, sala de exposiciones temporales, etc., que repercutirían en un mayor acercamiento y participación de los ciudadanos, fomentando la comunicación del museo con el pú-blico en general, atrayendo a un público amplio y numeroso que se sienta implicado y protagonista del museo, propiciando una gestión de calidad que atienda las necesidades sociales y culturales del municipio, mejorando la infraestructura en cumplimiento de las nuevas perspectivas de la relación sociedad-patrimonio, fomentando el papel del museo como intérprete del territorio, potenciando su labor integradora como red de los recursos culturales del ámbito territorial, y optimizando los espacios de exhibición y de gestión.
Por último, la cooperación entre el Ayuntamiento de Mazarrón y universidades ha permitido llevar a cabo la organización de encuentros científicos32, uno de los cua-les ha sido el ya mencionado Congreso Internacional relativo al Barco Mazarrón II, cuyo cometido fue impulsar un espacio de reflexión científica sobre este hallazgo
32. Otros interesantes encuentros científicos han sido los siguientes: Conferencias relacionadas con la expo-sición El siglo del Milagro (2006); Congreso Internacional Felipe II y Almazarrón (1572). La construcción local de un Imperio global. Mazarrón, 22-24 de noviembre de 2012, cuyo ámbito estuvo definido por una serie de reflexiones sobre temas centrales en la construcción de la monarquía vistos desde la perspectiva de una realidad local); I Seminario científico sobre el estudio de fronteras (2013); II Seminario científico sobre el estudio de fronteras (2014); III Seminario científico sobre el estudio de fronteras (2015); IV Seminario científico sobre estudio de fronteras (2016).
María Martínez alcalde78
singular, su conservación y el marco cultural y arqueológico en el que se inserta. El Congreso fue un primer paso y punto de partida de futuras iniciativas y proyectos pa-ra la valorización del barco Mazarrón II, con reflexiones de más amplias perspectivas sobre ámbitos de conocimiento relacionados con él como, por ejemplo, las relaciones entre el mundo indígena y colonización, tema de la primera reunión de trabajo del congreso. Entre las conclusiones se consideró la creación de una «comisión de exper-tos», para el seguimiento de actuaciones sobre el Barco Mazarrón II. Comisión con presencia permanente o puntual de especialistas tanto en arqueología subacuática, como en construcción naval, restauración y conservación de bienes muebles, gestores del Patrimonio y museógrafos que garanticen la correcta intervención en todos estos campos objeto de estudio. Los cometidos de la «comisión de expertos» están vincula-dos a la elaboración, supervisión y actualización periódica de un «Programa/Protocolo de Actuación» sobre ese pecio y el conjunto del yacimiento arqueológico en que se inserta, para lo cual deberá determinar, en un primer momento, las actuaciones a desarrollar y, posteriormente, la coordinación de las mismas.
EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO COSTERO LITORAL DE MAZARRÓN Y EL PAPEL DEL MUSEO DE MAZARRÓN COMO… 79
Bibliografía
AGüERA MARTÍNEZ, S. e INIESTA SANMARTÍN A. (2000): «Loma del Alamillo (Puerto de Mazarrón)», Jornadas de Arqueología XI, Dirección General de Cultura, Murcia.
AGüERA MARTÍNEZ, S., INIESTA SANMARTÍN, A. y MARTÍNEZ ALCALDE, M. (1999a): «Carta arqueológica de Mazarrón. Resultados de la campaña de 1992-1993», Memorias de Arqueología 8, Murcia, pp. 507-522.
AGüERA MARTÍNEZ, S., INIESTA SANMARTÍN, A. y MARTÍNEZ ALCALDE, M. (1999b): «El coto minero de San Cristóbal y Los Perules (Mazarrón). Patrimonio Histórico Arqueológico e Industrial», Memorias de Arqueología 8, Murcia, pp. 523-550.
ALONSO CAMpOy, D. y MARTÍNEZ LÓpEZ, J. A. (2001): «Excavaciones de urgencia en El Mojón, Isla Plana. Cartagena», Folleto de las XII Jornadas de Arqueología Regional, Murcia, pp. 65-66.
AMANTE SáNCHEZ, M., PéREZ BONET, M. A. y MARTÍNEZ VILLA, M. A. (1996): «El com-plejo romano del Alamillo, Puerto de Mazarrón (Murcia)», Memorias de Arqueo-logía 5, Murcia, pp. 313-343.
ANTOLINOS MARÍN J. A. (2005): «Las Técnicas de explotación en las minas romanas de Carthago Noua», en J. A. Antolinos y J. I. Manteca (coords.): Bocamina. Patri-monio Minero de la Región de Murcia. Museo de la Ciencia y el Agua, Murcia pp. 71-84.
ARANA CASTILLO, R. (1982): «El horno de fundición de la Loma de Herrerías (Maza-rrón, Murcia). II. Estudio Minero-Metalúrgico», XVI C.N.A., Murcia, pp. 937-946.
ARANA CASTILLO, R., MANTECA MARTÍNEZ, J. I., RODRÍGUEZ ESTRELLA, T., MANCHEñO JIMéNEZ, M. A., GUILLéN MONDéjAR, F., ORTIZ SILLA, R., FERNáNDEZ TApIA, M. T., DEL RAMO JIMéNEZ, A., BERROCAL CApARRÓS, M. C. y GARCÍA GARCÍA, C. (2005): «El Patrimonio geológico y minero de la Región de Murcia», en J. A. Antolinos y J. I. Manteca (coords.): Bocamina. Patrimonio Minero de la Región de Murcia. Museo de la Ciencia y el Agua, Murcia, pp. 145-159.
ARANA CASTILLO, R. y PéREZ SIRVENTE, C. (1981): «Estudio mineralógico de unas esco-rias romanas del Horno de Herrerías (Mazarrón Murcia)», Boletín de la Sociedad Española de Mineralogía 5, pp. 15-27.
AyALA JUAN, M. M. (1980): La plenitud de la metalurgia del bronce: la cultura argárica. Historia de la Región de Murcia II, Ediciones Mediterráneo 66, p. 100.
AyALA JUAN, M. M. (1981): «La cultura del Argar en la provincia de Murcia», Anales de la Uni-versidad de Murcia. Filosofía y Letras, vol. XXXVIII, nº 4, Curso 1979-1980, pp. 147-179.
BOECk, A. (1889): «El Coto Fortuna de Mazarrón», Revista minera XL, pp. 17-19.
María Martínez alcalde80
BOTELLA y HORNOS, F. (1868): Descripción Geológico Minera de las provincias de Murcia y Albacete, Madrid.
BRAVO VILLASANTE, F. (1892): La industria minero-metalúrgica en Mazarrón, Imprenta y Litografía de M. Ventura, Cartagena.
BRAVO VILLASANTE, F. (1912): Memorias del instituto Geológico de España. Criaderos de hierro de España, tomo I: Criaderos de la provincia de Murcia, Imprenta A. Marzo, Madrid.
CORREA CIfUENTES, C. (2004): «Presencia fenicia en la transición Bronce Final Re-ciente-Hierro Antiguo en el entorno de la Rambla de las Moreras. Mazarrón (Murcia)», El mundo púnico: religión, antropología y cultura material: actas II Con-greso Internacional del Mundo Púnico, Cartagena, 6-9 de abril de 2000, Estudios Orien-tales 5-6, Universidad de Murcia, pp. 485-494.
DABRIO GONZáLEZ, C. J. y POLO CAMACHO, M. D. (1981): «Dinámica litoral y evolución costera del Puerto de Mazarrón (Murcia)», Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección geológica 79, pp. 225-234.
DABRIO GONZáLEZ, C. J. y POLO CAMACHO, M. D. (1993): «Dinámica y evolución del li-toral de El Puerto de Mazarrón (Murcia)», Problemática Geoambiental y Desarrollo, pp. 853-868.
GONZáLEZ SIMANCAS, M. (1905-1907): Catálogo Monumental de la Provincia de Murcia, vol. 1.GUILLéN RIQUELME, M. (1999): Las monedas de plomo de Susaña (Mazarrón), Ayunta-
miento de Mazarrón.GUILLéN RIQUELME, M. (2005): «El Patrimonio minero de Mazarrón», en J. A. Antolinos
y J. I. Manteca (coords.): Bocamina. Patrimonio Minero de la Región de Murcia. Museo de la Ciencia y el Agua, Murcia, pp. 137-143.
INIESTA SANMARTÍN, A. y MARTÍNEZ ALCALDE, M. (2000): «Nuevas excavaciones en la necrópolis tardorromana de La Molineta (Puerto de Mazarrón, Murcia)», Anales de Prehistoria y Arqueología 16, pp. 199-224.
INIESTA SANMARTÍN, A. y MARTÍNEZ ALCALDE, M. (2005): «Factoría Romana de Sala-zones (Puerto de Mazarrón, Murcia)», Revista de Museología 33-34, Monográfico Museos de la Región de Murcia, pp. 70-78.
INIESTA SANMARTÍN, A. y MARTÍNEZ ALCALDE, M. (2008): «Factoría romana de sala-zones de Puerto de Mazarrón, un centro de difusión del patrimonio arqueoló-gico de Mazarrón: puesta en marcha y perspectivas de futuro», Curso Ciudad y Museos: Nuevos espacios para la conservación y difusión del Patrimonio Histórico, Cartagena, julio 2008.
EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO COSTERO LITORAL DE MAZARRÓN Y EL PAPEL DEL MUSEO DE MAZARRÓN COMO… 81
JIMéNEZ ALCáZAR, J. F. (1994): Lorca, ciudad y término (ss. xiii-xvi), Murcia, pp. 125-127.LILLO CARpIO, M. J. (1987): «Observaciones sobre el origen y evolución de las lagunas
costeras del litoral cartagenero», Nuestra Región. Aportaciones al conocimiento de la historia de la región de Murcia, Murcia, pp. 9-18.
LULL SANTIAGO, V. (1983): La cultura de El Argar: un modelo para el estudio de las forma-ciones económico-sociales prehistóricas, Akal Universitaria, Madrid.
MANTECA MARTÍNEZ, J. I. y GUILLéN RIQUELME, M. (2005): «La minería del alumbre en Murcia», en J. A. Antolinos y J. I. Manteca (coords.): Bocamina. Patrimonio Minero de la Región de Murcia. Museo de la Ciencia y el Agua, Murcia, pp. 99-102.
MARTÍNEZ ALCALDE, M. (2003-2004): Carta Arqueológica de Mazarrón, Servicio de Pa-trimonio Histórico, Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, inédito.
MARTÍNEZ ALCALDE, M. (2005a): «Catalogación del Patrimonio minero de Mazarrón: El catálogo de Las Pedreras Viejas», XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, pp. 323-336.
MARTÍNEZ ALCALDE, M. (2005b): «Catálogo del Coto minero de Las Pedreras Viejas», Servicio de Patrimonio Histórico de la Comunidad Autónoma Región de Murcia, inédito
MARTÍNEZ ALCALDE, M. (2006): «EL Exercicio del Hazer Lalum. El proceso de fabricación del alumbre en una fábrica del siglo xVI», El Siglo del Milagro. Casas y Villa de los Alumbres de Almazarrón. «El Exercicio del Hazer Lalum», Año Jubilar 2005-2006, Ayuntamiento de Mazarrón, Murcia, pp. 49-60.
MARTÍNEZ ALCALDE, M. e INIESTA SANMARTÍN, A. (2004): «Factoría Romana de Salazo-nes de Puerto de Mazarrón», Revista ArqueoMurcia 2 [http://www.arqueomurcia.com/revista/n2/htm/arqueomurcia.htm].
MARTÍNEZ ALCALDE, M. e INIESTA SANMARTÍN, A. (2007): «Factoría Romana de Salazo-nes del Puerto de Mazarrón», Guía del Museo Arqueológico Municipal de Mazarrón, Ayuntamiento de Mazarrón.
MARTÍNEZ ANDREU, M. (1989): El Magdaleniense Superior en la Costa de Murcia, Colección Documentos 2, Consejería de Cultura, Educación y Turismo, Murcia.
MONTES BERNáRDEZ, R. (1982): «Repercusión de la dieta alimenticia a base de molus-cos durante la prehistoria en Murcia», Revista Médica SIMEL 4, pp. 15-19.
MONTES BERNáRDEZ, R. (1985a ): «Cueva Perneras (Murcia)», Revista de Arqueología 53, pp. 19-29.
MONTES BERNáRDEZ, R. (1985b): «Excavaciones en Cueva Perneras (Lorca, Murcia)», Noticiario Arqueológico Hispánico 23, pp. 8-58.
María Martínez alcalde82
MONTES BERNáRDEZ, R. (1985c): «El ciclo transgresión-regresión y hundimientos coste-ros en el sureste español. Su influencia en asentamientos pleistocenos», VI Congre-so Internacional Arqueología Submarina. Cartagena 1982, Madrid, pp. 9-110 (105-107).
MONTES BERNáRDEZ, R. (1988): «Restos malacológicos y paleontológicos del Muste-riense en la costa de Murcia (Sureste de España)», Anales de Prehistoria y Ar-queología IV, pp. 27-31.
MONTES BERNáRDEZ, R. (1990): «El consumo de moluscos durante la Prehistoria en el Mediterráneo Occidental. El caso de Murcia», II Congreso Internacional «El estrecho de Gibraltar», Ceuta.
MUñOZ AMILIBIA, A. M. (1986): «La posible vía romana de Cartagena a Mazarrón», en A. González Blanco (coord.): Vías romanas del sureste: actas del symposium celebrado en Murcia, 23 a 24 octubre, 1986, pp. 27-29.
MUñOZ AMILIBIA, A. M. (1988): «Nuevo miliario de Mazarrón. La vía costera desde Carthagonova», Homenaje a Samuel de los Santos, Albacete, pp. 225-229.
MUñOZ AMILIBIA, A. M. y ROS SALA, M. M. (1993, eds.): Metalurgia en la Península Ibérica durante el primer milenio a.C. Estado actual de la investigación, Murcia, pp. 205-220.
MUñOZ AMILIBIA, A. M. y ROS SALA, M. M. (1995, eds.): «Metalurgia de la plata en el yacimiento feno-púnico de Punta de los Gavilanes (Mazarrón, Murcia). Estudio arqueológico», Actes du IIIe Congrès international des études phéniciennes et puniques, Tunis, pp. 356-362.
OBERMAIER, H. (1925): El hombre fósil, Junta para ampliación de estudios e investiga-ciones científicas. Comisión de investigaciones paleontológicas y prehistóricas, Memorias número 9, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.
PASCUAL BENITO, J. L. (2005): «Los talleres de cuentas de cardium en el Neolítico peninsular», Actas del III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica, Santander, pp. 277-286.
RAMALLO ASENSIO, S. (1981): La romanización en la costa meridional de Murcia: el municipio de Mazarrón, tesis de licenciatura, inédita.
RAMALLO ASENSIO, S. (1983): «El horno de fundición de la Loma de Herrerías (Ma-zarrón, Murcia). I: Estudio histórico arqueológico», XVI Congreso Nacional de Arqueología, Murcia 1982, Zaragoza, pp. 925-933.
RAMALLO ASENSIO, S. (1985): Mosaicos romanos de Carthago Nova (Hispania Citerior), Murcia.
RAMALLO ASENSIO, S. (1985): «Envases para salazón en el Bajo Imperio (I)», VI Congreso Internacional de Arqueología Submarina (Cartagena 1982), Madrid, pp. 435-442.
EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO COSTERO LITORAL DE MAZARRÓN Y EL PAPEL DEL MUSEO DE MAZARRÓN COMO… 83
RAMALLO ASENSIO, S. y ARANA CASTILLO, R. (1985): «La minería romana en Mazarrón (Murcia). Aspectos arqueológicos y geológicos», Anales de prehistoria y arqueo-logía 1, pp. 49-67.
RAMALLO ASENSIO, S. y BERROCAL CApARRÓS, M. C. (1994): «Minería púnica y romana en el sureste peninsular: el foco de Carthago Nova», Minería y metalurgia en la España prerromana y romana, Córdoba, pp. 79-146.
ROQUERO CApARRÓS, A. (2002): «Tintorería en la antigua Roma. Una tecnología al servicio de las artes suntuarias», Artifex. Ingeniería romana en España, Ministerio de Cultura, Madrid, pp. 353-381.
ROS SALA, M. M. (1985): «Nuevas aportaciones para el conocimiento del Bronce Final en el complejo arqueológico Parazuelos Llano de los Ceperos (Ramonete-Lorca), Murcia», Anales de Prehistoria y Arqueología 1, pp. 117-122.
ROS SALA, M. M. y LÓpEZ PRECIOSO, J. (1989): «Avance al estudio del asentamiento costero de La Punta de Los Gavilanes (Mazarrón, Murcia)», XIX Congreso Na-cional de Arqueología, Valencia 1987, Zaragoza, pp. 441-456.
ROSSELLÓ VERGER, V M. y SANjAUME SAUMELL, E. (1975): «El litoral del Puerto de Mazarrón (Murcia)», Saitabi 25, pp. 155-176.
ROVIRA LLORENS, S. (2002): «Early slags and smelting by-products of copper metal-lurgy in Spain», en M. Bartelheim, E. Pernicka y R. Krause (eds.): Die Anfänge der Metallurgie in der Alten Welt, Marie Leidorf Verlag, Rahden, pp. 83-95.
SILLIèRES, P. (1988): «La Vía Augusta de Carthago-Nova a Accis», en A. González Blanco (coord.): Vías romanas del sureste: actas del symposium celebrado en Murcia, 23 a 24 octubre, 1986, Murcia, pp. 17-22.
SIRET, H. y SIRET, L. (1890): Las primeras edades del metal en el sudeste de España: resulta-dos obtenidos en las excavaciones hechas por los autores desde 1881 a 1887, Imprenta de Henrich y Cía., Barcelona (Edición Facsímil, Consejería de Cultura, Murcia, 2006), [http://www.arqueomurcia.com/index.php?a=pu_libro_siret].
ZAMORA CANELLADA, A. (1976): «Excavaciones en “La Ceñuela”, Mazarrón (Murcia)», Noticiario Arqueológico Hispánico V, pp. 215-222.
ZÓBEL DE ZANGRÓNIZ, J. (1863): Ueber einem bei Cartagena gemachten Fun Spanisch-Phoe-nikischer Silbermuenzen. Monastsberichte, Real Academia de Ciencias de Berlín.
85
⊳ Julio Mas García, con su perro Irano, un Spaniel Bretón, a bordo del primer barco del CNIAS. © Familia Mas García (década años 70)
El reencuentro de Julio Mas y el ARQVA
RAFAEL AZUARMARQ. MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ALICANTE
JOSÉ A. MOYAUNIVERSIDAD DE ALICANTE
ResumenEste artículo no es el resultado de una investigación, el texto que presentamos es un resumen representativo de una serie de cuatro entrevistas realizadas a don Julio Mas entre los años 2008 y 2010.Este trabajo de documentación se enmarcó en el Plan Museológico del ARQVA (Museo Nacional de Arqueología Subacuática) que contemplaba, entre sus muchas iniciativas, recuperar la memoria viva de su fundador y uno de los precursores de la investigación arqueológica submarina en España. Con este fin, el museo decidió el crear un archivo visual y sonoro de don Julio Mas, grabándole en vídeo la narración de sus experiencias en los inicios de la arqueología subacuática. Se trata de una documentación original, trufada de datos, de reflexiones personales y de emociones profesionales. Un relato en primera persona en el que des-cribe la difícil tarea que supuso crear el museo y formar aquella primera generación de colaboradores comprometidos por descubrir el rico patrimonio de la Antigüedad que permanecía oculto bajo las aguas de la costa murciana.Palabras clave: CNIAS, ARQVA, arqueología subacuática, Julio Mas, memoria oral
AbstractThe purpose of this paper is not to share the results of a research project, but to put together and summarise the main aspects of four interviews conducted with Mr. Julio Mas between 2008 and 2010.This documentation work was carried out within the ARQVA — Museo Nacional de Ar-queología Subacuática —, National Museum of Underwater Archaeology- Museum Plan, one of its multiple aims being to revive Julio Mas’ figure, its founder and a pioneer in underwater archaeology in Spain. To do so, the ARQVA Museum decided to create a visual and sound archive dedicated to Mr. Julio Mas and to film him telling his own memories and experiences in the begin-
Rafael azuaR y José a. Moya86
ning of underwater archaeology. Thus, this documentation is full of data and personal and professional reflections. He also described first-hand the difficulty in creating the Museum and forming the first generation of researchers, committed to discover the rich Historical Heritage that remained unknown back then under Murcian waters.Key words: CNIAS; ARQVA; underwater archaeology; Julio Mas; Oral memory
Este año se cumple un lustro desde que don Julio Mas García donara al ARQVA, Mu-seo Nacional de Arqueología Subacuática, su archivo, con más de seis mil documentos y setecientas fotografías, fundamentales para conocer los orígenes de la arqueología subacuática en España, en general, y en particular en las costas de la región de Murcia; donación que se completaría posteriormente con la cesión familiar de su biblioteca, de dos mil doscientos ochenta y seis libros, cumpliendo así con uno de sus últimos deseos: el que su legado científico quedara depositado para su custodia, catalogación y conocimiento de las generaciones futuras en el ARQVA1, institución actual que tiene su origen y es heredera de aquel Museo Nacional de Arqueología Marítima y Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Submarinas que creara y dirigiera entre los años 1980 y 1983.
Generoso legado de una persona como don Julio Mas que, tras dedicar casi veinte años de su vida a poner las bases y dar categoría científica a la arqueología subacuática, consiguió la creación por parte del Ministerio, en el año 1980, del Museo y Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Submarinas y que se ubicara en la ciudad de Cartagena. Efímera alegría que apenas duró tres años, pues tras una innecesaria revisión de los objetivos y funciones del centro, que pasó a denominarse como Museo Nacional de Arqueología Marítima, la Administración, insensible e
1. Con tal motivo el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicó en 2012 un librito intitulado Legado Julio Mas, en el que se recoge su perfil histórico y científico, así como una bibliografía detallada de su extensa obra. Se puede consultar en la página web del ARQVA http://museoarqua.mcu.es/web/uploads/ficheros/librojuliomas.pdf
El rEEncuEntro dE Julio Mas y El arqva 87
incapaz de reconocer su obra y trayectoria, lo relegó de su dirección, lo que supuso su justificada decisión de abandonar y apartarse de la arqueología subacuática y del museo, a los que había dedicado los mejores años de su vida.
Transcurrido un cuarto de siglo, desde la dirección del proyecto de renovación del antiguo Museo Nacional de Arqueología Marítima, asumimos el compromiso de recuperar, en justicia para el museo y para la sociedad, la figura de don Julio Mas con quien las instituciones y el Museo estábamos en deuda por su inmensa obra, sin la cual sería impensable concebir la existencia de este renacido ARQVA. Museo Nacio-nal de Arqueología Subacuática, con sus instalaciones del centro de investigaciones ARQVA-TEC en la ciudad de Cartagena.
Con este fin, desde el desarrollo del Plan Museológico del ARQVA planteamos la necesidad de dar a conocer la trayectoria investigadora de don Julio Mas quien entre los años 1959 y 1960, y en colaboración con Pedro Antonio San Martín, realizó la primera excavación arqueológica submarina con equipos autónomos en el yaci-miento de Punta de Algas en San Pedro del Pinatar, cuyos resultados se presentaron diez años después, junto a su intervención en el pecio moderno de El Capitán, en el IV Congreso Internacional de Arqueología Submarina, celebrado en Niza2, lo que supuso la incorporación por primera vez de la investigación subacuática de las costas de Murcia en el panorama mediterráneo.
La presentación de sus trabajos en el ámbito internacional le granjeó la simpa-tía y apoyo del comisario general de Excavaciones, Martín Almagro Basch, quien le encargó la organización del Patronato de Excavaciones Arqueológicas Submarinas de la Provincia Marítima de Cartagena, creado por Orden Ministerial de 1970, que a los tres años se convirtió en el Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Submarinas (CNIAS), inaugurado por el mismo Martín Almagro y coincidiendo con la celebración de las I Jornadas Nacionales sobre Arqueología Submarina, celebradas en mayo del 1973 en Cartagena3.
A partir de este momento y al disponer de unas primeras instalaciones, desarrolló una importante actividad científica, excavando en diversos pecios a lo largo de la costa
2. Su comunicación se tituló: «Los pecios romanos de Punta de Algas y El Capitán», pero las actas del IV Congrès International d’Archéologie Sous-Marine, (Niza), no se publicaron nunca, aunque el contenido de su inves-tigación consta en su artículo «La nave romana de Punta de Algas», Noticiario Arqueológico Hispánico 13-14, pp. 402-427.3. La crónica de estas jornadas, se la debemos al propio J. Mas (1973): «Jornadas sobre Arqueología Submarina», Mastia. Boletín Informativo de la Junta Municipal de Arqueología 3, pp. 38-44.
rafael azuar y José a. Moya88
Figura 1. Quinta campaña de excavación en el pecio de San Ferreol (San Pedro del Pinatar, Murcia). Yacimiento Escuela del CNIAS y la Universidad Autónoma de Madrid. © Familia Mas García (1983)
murciana4; destacando por su transcendencia la creación en el año 1979, junto con la Universidad Autónoma de Madrid, del yacimiento escuela de San Ferreol, en el que se formaron gran parte de la primera generación de arqueólogos subacuáticos españoles.
Intensa actividad que generó importantes registros arqueológicos de proceden-cia submarina, permitiendo y justificando la creación del primer museo en España dedicado a esta materia. Así, en el año 1980 se crea el Museo y Centro de Investigacio-nes Arqueológicas Submarinas, para el que consigue la cesión por parte de la Armada del edificio de una antigua central eléctrica en el Dique de Navidad de la bahía de Cartagena, en donde se ubicó el Museo, con la novedosa y didáctica reconstrucción parcial, a escala real, de una nave romana cargada de ánforas5. Al mismo tiempo, el
4. Síntesis de la intensa actividad desarrollada por Julio Mas y el Centro, se encuentra recogida y resumida en la página 373 del artículo de A. Mederos y G. Escribano (2006): «Los inicios de la arqueología subacuática en España (1947-1984)», Mayurqa 31, pp. 359-395.5. Sobre la novedad museográfica que suponía en España y en el ámbito internacional su concepción didác-tica, puede consultarse el estudio de R. Azuar.: «Museografía del Patrimonio Cultural Subacuático. El Museo Nacional de Arqueología Subacuática. ARQVA», MUSEO 14 (2009), pp. 73-88.
el reencuentro de Julio Mas y el arqva 89
Figura 2. Participantes en el VI Congreso Internacional de Arqueología Submarina (Cartagena, Murcia, 1982), ante la columna rostral, diseñada por Julio Mas. © Familia Mas García.Foto: Damián (1982)
Ministerio ejecutó, frente al Museo y en el antiguo Lazareto, el proyecto de edificación del nuevo centro en donde se albergaban las instalaciones náuticas, con su muelle de acceso marítimo, el pañol de buceo, los almacenes, laboratorios de restauración y fotográfico, así como la primera biblioteca especializada, contando además con aula de formación y las dependencias administrativas.
Complejo museológico y tecnológico que fue inaugurado en 1982 coincidiendo con la celebración del VI Congreso Internacional de Arqueología Submarina6, en la que participaron la mayoría de los expertos nacionales e internacionales y se rindió un emotivo homenaje al desaparecido Nino Lamboglia ante la columna rostral, di-señada por el propio Julio Mas, que se yergue en el muelle de Cartagena.
La historia de la actividad de aquellos años era necesario recogerla en la memoria gráfica de los orígenes del ARQVA y, a ser posible, como testimonio vivo de una época, para lo que era importante el contar con la participación del propio Julio Mas. Para conseguirlo se tuvieron que dar una serie de circunstancias, respetando siempre las
6. Las Actas fueron publicadas por el Ministerio de Cultura en el año 1985.
Rafael azuaR y José a. Moya90
decisiones y expresa voluntad de don Julio Mas. Fue a través de su hijo, el doctor Julio Mas Hernández, con quien se estableció un primer contacto para abrirle las puertas, de nuevo, del que fuese su más intenso proyecto vital. Sabemos que no fue una tarea sencilla porque supuso la necesidad de recuperar recuerdos voluntariamente olvida-dos, y sin embargo aceptó participar y contribuir en la reconstrucción de la historia y la memoria del ARQVA y de los orígenes de la arqueología subacuática en España.
La memoria oral y el archivo fílmico de Julio Mas
En este reencuentro con el ARQVA, Julio Mas añadió una generosa contribución, se trata de cuatro conversaciones, grabadas en vídeo, en las que recuperó de su me-moria los momentos clave de su relación con la arqueología submarina7, y que se corresponden con los primeros compases de esa ciencia en España. Fueron grabadas en cuatro espacios diferentes muy significativos, junto a personas también muy especiales para él.
En la etapa previa a la inauguración del nuevo ARQVA, en el proceso de tran-sición de cierre de un museo e inauguración de otro, tuvo lugar el primer encuentro, una reunión entre el primer director y el último del antiguo museo, antes de que se cerrase para siempre. Aquel fue un encuentro fraternal, entre colegas, que nos dejó una conversación trufada de recuerdos, narrados con una lucidez sorprendente, en la que Julio Mas respondía a los múltiples interrogantes que Rafael Azuar planteaba. En aquellos momentos el museo ya estaba vacío pero aquella tarde se llenó de vida y, sobre todo, se llenó de Historia.
Julio Mas llegó acompañado de su hijo, el doctor Julio Mas Hernández, que tuvo un papel decisivo para que este reencuentro fuese posible. La emoción se notaba en el rostro de aquella persona que acababa de romper su decisión de apartarse para siempre del museo. A partir de ese momento, Julio empezó a sonreír y desplegó sobre la mesa varias carpetas con docenas de fotografías y dibujos, ávido por contarle a su interlocutor todo lo que se había gestado en aquel mismo espacio medio siglo atrás. Esta es una pequeña parte de una larga conversación que duró varias horas.
7. Hablamos de arqueología submarina porque Julio Mas siempre insistió, durante las entrevistas, en que ese era el término correcto ya que «la cultura llegó por el mar» y no por otros cauces fluviales.
El rEEncuEntro dE Julio Mas y El arqva 91
Julio Mas: Este es un compañero, Gil de Pareja, un gran buceador y la célebre San Nicolás, un lanchón de buzo […] la que usamos en la transición de los buzos clásicos […] era de la Marina.Rafael Azuar: Fíjate, pone aquí del año 59, va a hacer casi ya 50 años, octubre además, casi coincide, qué bárbaro ya medio siglo.Julio Mas: Con La Marina hicimos una operación en Isla Grosa, con el barco Cala Redes que era un lujo […] recogimos todo el material disperso…Rafael Azuar: Esto es también del año 60, había que hacerlo todo con el personal de La Armada claro …Julio Mas: Claro, no tenía ni una botella, así se hicieron las primeras prospecciones …Rafael Azuar: ¿Estos dibujos los hacías tú?Julio Mas: No, algunos están hechos por dibujantes y otros en el mismo Centro de Buceo de la Armada.Rafael Azuar: ¿Bajabais a mucha profundidad?Julio Mas: A 6 metros en algunos y en otros a 20 metros […] Unos años más tarde fui al con-greso de Niza y presenté el Punta de Algas, conocí a Lamboglia, él había presentado 3 ánforas y cuando vio que yo llevaba unas 500 ánforas se salió de la presidencia y se vino conmigo […]
La segunda conversación se realizó en el Centro de Buceo de la Armada, las ins-talaciones militares que a finales de los años 50 fueron el soporte para los primeros trabajos arqueológicos submarinos en España. En esta visita, a Julio Mas le acompa-ñó un veterano suboficial de la Armada, Juan Ivars, buzo militar y mano derecha de Julio en sus primeros trabajos submarinos. Casi medio siglo después se volvieron a encontrar en el mismo escenario desde el que tantas veces se hicieron a la mar para hacer realidad su pasión por la arqueología. La edad de ambos veteranos rondaba los noventa pero deslumbraron al comandante jefe del CBA con lo prolífico y detallado de sus datos, hablando siempre de memoria, de verdaderas hazañas científicas, con absoluta humildad y como si hubiesen ocurrido la semana anterior.
Las palabras de ambos suponen una valiosa fuente de información para conocer los detalles de las primeras excavaciones arqueológicas submarinas en España, este es un pequeño extracto de la misma:
Julio Mas: Localizamos el pecio Punta de Algas a pulmón libre, nos llevó el pescador apodado «El Negrilla».Juan Ivars: El pecio Punta de Algas era un acontecimiento, allí iban los alumnos del CBA a colaborar con la excavación.
rafael azuar y José a. Moya92
Julio Mas: Nos prestaron para trasladar los equipos un coche de bomberos, rojo […] hubo un intento de proteger el pecio con una red metálica que no se llegó colocar aunque se hizo el proyecto.Juan Ivars: Ese pecio era para nosotros una forma de disfrutar por la poca profundidad, cinco o seis brazas, y porque había un campo de ánforas donde recogimos quince o vein-te sellos distintos en distintas ánforas. […] ¿Qué será en estos momentos del Punta de Algas, quedará algo?Julio Mas: Puede que queden cosas, puede.
La tercera de las conversaciones se grabó en la Universidad de Alicante. Lo que allí ocurrió fue un ejemplo de cómo la ciencia genera más ciencia. En el campus alicantino Julio Mas conoció al profesor de Historia Antigua, Jaime Molina, que 20 años antes ha-bía hecho su tesis doctoral sobre las ánforas extraídas del pecio romano Punta de Algas, es decir, que basó su investigación en los trabajos de Julio Mas, en la que probablemente fue la primera excavación sistemática submarina de nuestro país. Una tesis doctoral de la que Julio Mas nunca tuvo constancia porque Jaime Molina desconocía que Julio Mas vivía en Cartagena, fue un encuentro lleno de ciencia y de emociones porque Julio Mas veía cómo su trabajo había generado conocimiento y otros investigadores habían recogido su testigo para darle continuidad. Los materiales extraídos del pecio Punta de Algas habían aportado valiosa información sobre el comercio marítimo de época romana y aquel entonces joven doctorando, que basó la tesis en el trabajo de Julio, era Jaime Molina, ahora el director del Departamento de Arqueología de la Universidad de Alicante. Este es un pequeño extracto de aquella conversación.
Julio Mas: Nuestra historia aparece en el año 49, en el momento en que el profesor Bel-trán pasa a la cátedra de Arqueología de Zaragoza y claro, él que había sido el fundador del museo de Cartagena, pues se produce un vacío terrible.[…] En esa historia había una idea, Beltrán solía decir que Cartagena era una ciudad an-tigua sin antigüedades […] y Beltrán, antes de marcharse hizo un intento, los franceses y los italianos habían avanzado mucho. Todos teníamos en mente el pecio de Mahdia, aquello era la Pompeya submarina.[…] No había medios, no había nada, solo teníamos el apoyo de La Marina […] tuve la suerte de que me llegara, a través de pescadores, que había una cubierta grande de án-foras, que daba señales de ser un barco, una nave hundida, y empezamos por ahí […] la primera noticia fue exactamente el 29 de octubre del 69. […] ¿Te sirvió la documentación?
el reencuentro de Julio Mas y el arqva 93
Figura 3. Primer ánfora extraída del pecio Punta de Algas (San Pedro del Pinatar, Cartagena) por Julio Mas y Luis Gil. © Familia Mas García (1959)
Jaime Molina: Quiero que quede claro que, para la época que era, la documentación es muy buena. Otro investigador que venga después, como es mi caso, ha podido aprovechar los contextos, el material, todo…Julio Mas: Y las cosas que no, me lo dices y yo lo busco y te lo entrego con mucho gusto.Jaime Molina: Llama la atención, para la época, el grado que alcanzó la investigación en el ámbito de Cartagena, porque se hacían histogramas, se hacían planos bastante ajustados… una documentación muy buena.[…] Yo he insistido siempre en que Punta de Algas es un pecio fundamental y el material está en un estado de conservación óptimo porque hemos podido documentar todo, lo hemos redibujado todo.Julio Mas: ¿Lo habéis publicado o no?Jaime Molina: Sí, todo el material, es un conjunto, el mejor conjunto de España con mu-cha diferencia, es fantástico. Además me interesa que en sus investigaciones el objetivo no era solo el ánfora o el barco sino que era una preocupación por el tráfico.Julio Mas: Claro, el tráfico marítimo era fundamental […]. El problema que teníamos era que yo me apoyaba en el museo arqueológico pero claro, imagínate, cuando el pecio del Capitán, el de Escombreras y no digamos el Punta de Algas, pues claro, inundé el museo
rafael azuar y José a. Moya94
municipal, no se podía andar, no había pasillos libres, por todas partes eran ánforas… Entonces recurrí a la Junta del Puerto, esa fue la hora cero del Museo Nacional […] era una central eléctrica del ejército que conseguí que nos cedieran por 90 años. […] Enfrente estaba el Lazareto, como el de Mahón, y quedó como laboratorio.Jaime Molina: Se nota en el inicio de las investigaciones que no es un trabajo local, que hay contactos internacionales y por eso es el inicio de la arqueología submarina española…Julio Mas: Exactamente, tuvimos intercambio con ellos […] después de eso vino el con-greso de Cartagena.Jaime Molina: Yo quería darle el libro porque de alguna forma esto es suyo también. Incluso hemos vuelto a dibujar todos los opérculos, los que estaban publicados los ci-tamos, algunos estaban sin publicar y otros son sus dibujos y aparecen aquí.[…] Ha sido un trabajo de muchos años pero, tanto mi compañero Juan Carlos Márquez como yo, que hemos hecho tesis doctorales referidas al tráfico marítimo, tienen en el embrión a investigadores como usted.Julio Mas: Os agradezco muchísimo, para mí es una satisfacción personal […] poder se-guiros la pista que la perdí hace muchos años y la vuelvo a recuperar.
La última de las conversaciones fue con un grupo de sus antiguos colaborado-res en el ya nuevo Museo de Cartagena, el ARQVA. El motivo para el encuentro fue revisar el material gráfico antiguo que se acababa de digitalizar. Julio Mas lideró, entre sonrisas y explicaciones técnicas, una reunión más, como si el tiempo no hubiese pasado. Acudieron a la cita los hermanos Enrique y Federico García Faria, excelen-tes marinos y buceadores de Cabo de Palos; Francisco Espín Grancha (Paquito) y su hermano Eduardo, también excelentes buceadores y con grandes conocimientos de arqueología; Ángel Luis Celdrán, que compró el primer descompresímetro del equipo y propietario de un barco con el que hicieron numerosas inmersiones; Ginés Gar-cía Olmos, que le hizo muchísimos dibujos a pluma y levantamientos topográficos; María del Carmen Berrocal, arqueóloga que colaboró mucho con Julio en temas de arqueología terrestre, y José Manuel Benedicto Albaladejo «Nané», oceanógrafo del IEO y un excelente buceador.
Se abrió la reunión en nombre de Rafael Azuar, que no pudo asistir pero que trasladó a Julio Mas un mensaje muy claro: «que se sintiese en su casa». Julio tomó la palabra y quiso explicar, en primer lugar, cuál fue su motivación por la arqueolo-gía submarina, que surgió al intuir que «Cartagena debía contener un patrimonio arqueológico sumergido muy rico pero del que no se conocía nada, a diferencia de
el reencuentro de Julio Mas y el arqva 95
Figura 4. Ríos y Julio Mas en el pecio Punta de Algas (San Pedro del Pinatar, Cartagena). Uno de los primeros pecios con un cargamento homogéneo de ánforas Lamboglia 2. © Familia Mas García (c. 1963)
rafael azuar y José a. Moya96
Figura 5. Julio Mas fotografiando el sello de una Victoria alada, en una Lamboglia 2 procedente del pecio de Punta de Algas (San Pedro del Pinatar, Murcia). Patio de las antiguas instalaciones del CNIAS.© Familia Mas García (finales años 70)
otras ciudades francesas o italianas que sí habían investigado su pasado también a través de la arqueología submarina».
El arqueólogo afirmó que empezar a investigar el patrimonio sumergido fue posible gracias al cambio de tecnología que se estaba produciendo en ese momento, en el mundo del buceo, donde se estaban sustituyendo los equipos de buzo clásico por la escafandra autónoma; y describió, de forma muy gráfica, que los nuevos equipos de buceo «permitían volar sobre el fondo en vez de ir caminando y enturbiando el agua».
Su idea de lo que significa un pecio para la arqueología la describe con un ejemplo de lo que a veces sucedía en los cines antiguos: «cuando una película se enganchaba y se quedaba congelado un fotograma, eso es un pecio para la historia, solo comparable en tierra con casos excepcionales como Pompeya».
Durante más de tres horas, Julio habló sin descanso, recordando con detalle los proyectos realizados y las anécdotas, mezclando vocación y profesión:
En el sesenta y tantos conseguimos de Marina que se hiciese un campamento en isla Grosa con lo que pudimos excavar el Punta de Algas y llevarlo al congreso de Niza […] y al final conseguimos que el Ministerio de Cultura nos comprara un
el reencuentro de Julio Mas y el arqva 97
crucero con dos motores con el que conseguimos hacer prospecciones hasta el estrecho de Gibraltar […] llegamos a hacer un modelo de barco para arqueología, algo similar al Hespérides para la Antártida pero para la arqueología.
Como algunas de sus antiguas películas en súper 8 ya se habían digitalizado le propusimos proyectarlas y Julio exclamó que «visionando las películas antiguas quizás podamos recordar aquellos momentos», y así fue. Su colección de películas son pequeños rollos de tres minutos de duración, grabadas con una cámara particular doméstica, en las que están intercaladas filmaciones familiares con las actuaciones arqueológicas. A través de las imágenes Julio fue describiendo los barcos que utili-zaban, como el Cala Redes, los yacimientos excavados como El Capitán, y los medios de que disponían: «en nuestra primera biblioteca solo teníamos cuatro libros».
Pero Julio, con casi noventa años, nos emocionó a todos cada vez que intercalaba sus sensaciones o cómo vivía su trabajo de arqueólogo: «en la excavación del pecio de La Barra recuerdo que me acosté sobre las maderas y veía todavía sobresalir las cuadernas […]».
Durante la grabación de estas cuatro conversaciones, Julio Mas nos hizo entrega de su colección personal de cintas de cine que había sido digitalizada y está compues-ta por once discos ópticos con materiales gráficos, seis discos ópticos con películas de cine y un disco óptico cuyo contenido es un vídeo resumen de las conversaciones mantenidas con Julio Mas. Este trabajo de preservación del patrimonio documental fue posible gracias a una colaboración entre la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de la Región de Murcia y el Taller de Imagen de la Universidad de Alicante. Fueron depositadas sendas copias en el ARQVA y en la Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia.
Las películas de Julio Mas y sus recuerdos de aquellas conversaciones fueron la última aportación que hizo a la arqueología submarina, en las que trabajó hasta pocos meses antes de morir, y que a nosotros nos gusta definir como las tapas que encuadernan su legado.
Un halo de generosidad propio de Julio Mas, que ya en noviembre de 2008 estuvo presente en los actos de inauguración del renacido museo: el ARQVA. Mu-seo Nacional de Arqueología Subacuática, compartiendo con todos nosotros, —sus alumnos, sus colegas y las nuevas generaciones que hemos tenido la suerte y el honor de conocerle y compartir su entusiasmo por la arqueología subacuática—, su deseo hecho realidad, aunque fuese treinta años después.
99
⊳ Musealización de la nao Mary Rose. © The Mary Rose Museum (Portsmouth, Inglaterra). Foto: J. Blánquez (2017)
Mazarrón II y la Arqueología Subacuática
MANUEL MARTÍN-BUENOUNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
ResumenEl pecio fenicio de Mazarrón II, tras largos años de espera, vuelve a la actualidad científica y patrimonial. El encargo de un estudio de posibilidades de exhibición al público concluyó con dos alternativas. La primera y mas plausible, extraer los restos de la embarcación una vez excavados, tratarlos, conservarlos y exponerlos «en seco» en una instalación apropiada que deberá contar con un control permanente de su estado. La segunda posibilidad, la exhibición in situ por medio de la construcción de un edificio dentro del agua, queda descartada por los riesgos patrimoniales y por el coste económico que supondría.El proyecto y sus conclusiones se acompañan con una presentación del panorama his-tórico y presente de la Arqueología Subacuática en el contexto nacional e internacional. Una amplia bibliografía de referencia acompaña al texto.Palabras clave: Arqueología Subacuática, Patrimonio Cultural Sumergido, museografía y acceso al público, panorama general de la Arqueología Subacuática
AbstractAfter long waiting times, the Phoenician shipwreck Mazarrón II is again of current interest among scientists and experts in cultural heritage. A research concerning the possibilities of a public exhibition concluded with two different options:1. The first and more plausible one is to remove the wreckage after the excavation and then treat, preserve and proceed to its «dry» exhibition in an appropriate installation, constantly under control to fulfil the necessities of the pieces.2. The second option is to build a building under the water to offer an in-situ exhibition. This has already been ruled out because of the costs and threat it would suppose to the heritage.The project, as well as its conclusions, is presented together with a report about the current and historical outlook in national and international Underwater Archaeology. A vast bibliography is also attached.Keywords: Underwater Archaeology, Underwater Cultural Heritage, museography and accessibility to the public, general outlook in Underwater Archaeology
Manuel Martín-Bueno100
Las experiencias internacionales en el campo de la recuperación de barcos hundidos de diferentes épocas para su aprovechamiento, tanto científico como social, desde el punto de vista del uso patrimonial como recurso de atracción turística, es un fenómeno incorporado al panorama cultural internacional paulatinamente desde hace medio siglo más o menos, que se aceleró en las últimas dos décadas de manera más precisa por los cambios experimentados en la propia conciencia social hacia el patrimonio subacuático y naval, los museos y el denominado turismo cultural y que en la actualidad ha sufrido un frenazo coyuntural por la crisis económica, cuya duración nadie es capaz de vaticinar.
El mundo científico ha debido adaptarse a las nuevas corrientes sociales y de una preocupación netamente investigadora que vertía sus descubrimientos en circuitos casi reservados a otros científicos y, a lo sumo, a terminar expuestos los materiales en museos permanentes y, eventualmente, en exposiciones temporales. Se ha ido progresando de manera muy intensa en los últimos tiempos, hasta considerar estas actuaciones como un compromiso científico en primer lugar, pero también educativo y social, en el que los sectores sociales, desde los científicos a los políticos, administra-ciones y la propia sociedad, consumidora de cultura, han tomado conciencia de una realidad, que entremezcla ordenadamente, aunque no siempre, proyectos, objetivos y destinatarios para satisfacción de todos los niveles sociales y para un mejor apro-vechamiento de los recursos económicos que se ponen a disposición de los mismos.
En Europa, ya que este mundo casi se reducía a nuestra extensión continental con escasos ejemplos fuera de ella, se iniciaron las experiencias con dos hitos sig-nificativos, el Vasa de Estocolmo y los cinco barcos vikingos de Roskilde, la antigua capital real de Dinamarca, a los que siguieron otros con mayor o menor fortuna.
El caso sueco fue paradigmático, no solo marcó un punto de partida, sino que creó una posibilidad que luego se ha ido explotando con mayor o menor éxito en otros lugares, lo que por una parte fue bueno, pero por otra hizo emerger el falso es-pejismo de que todo era posible en materia de recuperación, estudio, conservación exposición y explotación turística, de un recurso patrimonial como aquel, cuando la realidad era y es muy distinta.
Las realidades técnicas fruto del desarrollo metodológico técnico e industrial, junto con las progresivas necesidades sociales obraron un milagro en el caso sueco, el danés, el Mary Rose del Reino Unido, la Coca de Bremen, los barcos fluviales de Maguncia, el primero romano de Marsella, el caso de Fiumicino, la nave de Com-macchio, la del Canal Olímpico de Barcelona, el más antiguo de Kyrenia en Chipre, o
Mazarrón ii y la arqueología suBacuática 101
Figura 1. Bañera de acero, para la conservación —en PEG—, de la madera de la coca hanseática de Bremen. © Deutsches Schiffahrts Museum (Bremerhaven, Alemania).Foto: J. Blánquez (1990)
los restos de Ulu Burun (Turquía), así como los mas recientes de las naves de Pisa o las del Puerto de Teodosio en Constantinopla (Estambul). Incluso podemos incluir el nuevo museo de Marsella con los restos estructurales de los pecios Jules Verne 7 y 8 que han optado por una conservación «en seco» como opción más razonable. Dejamos deliberadamente fuera los casos menores para ocuparnos simplemente de pasada de aquellos barcos que nunca estuvieron sumergidos una vez depositados en tumbas principescas como el de Osberg (Oslo), etc.
Se plantea ahora qué hacer con los restos, pequeños restos perfectamente res-taurables, del barco fenicio conocido como Mazarrón II, ya que el I se encuentra definitivamente expuesto en el Museo ARQVA de Cartagena, y en la posibilidad de decantarse por una conservación que permita visitarlo in situ, aludiendo a las reco-mendaciones de la Convención UNESCO del 2001 o, por seguir la tónica tradicional, experimentada, menos arriesgada y costosa de su extracción, previa excavación del entorno y luego de la zona inferior, su tratamiento y conservación y su exposición posterior «en seco», que parece la medida más plausible y económicamente viable. Las posibilidades son esas y en los tiempos actuales de serias dificultades económi-cas en los que la sociedad y el público son plenamente conscientes de lo que desea y cómo se desea, hay que hacer conjugar esas voluntades, las posibilidades técnicas
Manuel Martín-Bueno102
y científicas y lo que podemos costearnos, siempre dentro de la legalidad vigente. Evidentemente la última palabra no se ha pronunciado pero sí muchos argumentos para que pueda hacerse.
Posibilidades y alternativas
Hace unos años, en medio de la euforia urbanística y desarrollista que rodeó como tantas cosas el proyecto de musealización del pecio Mazarrón II, las autoridades lo-cales, mediante el organismo ad hoc, ya desaparecido, Consorcio del Puerto de Maza-rrón, tuvieron la idea, razonable en aquel contexto, de solicitar mediante el concurso público pertinente un estudio de viabilidad y un proyecto de alternativas que permi-tiese llevar a cabo la idea original con las mejores garantías posibles. El nombre del mismo, Mazarrón II, fue adjudicado a la consultora PROINTEC de Madrid, empresa de ingeniería que contaba con capacidad para ello y con los recursos para solicitar las colaboraciones pertinentes en el mundo científico experimentado1.
En el proyecto final que se aprobó, se plantearon varias alternativas y decía2:
Desarrollo de los trabajos de extracción y transporte del barco
Fase 1: Desmontaje de la caja protectoraEn la primera fase el objetivo principal es desmontar la caja protectora que cubre el pecio en la actualidad, así como evaluar el estado de conservación del mismo. Para ello, un grupo de arqueólogos subacuáticos, junto con buzos profesionales procederán al desmontaje del túmulo de sacos terreros que cubre la zona. Una vez delimitada la zona de trabajo y separados los sacos terreros, se procederá a desmontar la cubierta de la caja, teniendo especial cuidado de no dañar ni el pecio, ni la estructura de la caja.
1. El Grupo URBS de investigación en el que estamos integrados el profesor Manuel Martín-Bueno, catedrá-tico de Arqueología, Epigrafía y Numismática y el doctor Alejandro Martín López fueron los encargados de las propuestas de intervención arqueológica, así como del diseño de las posibilidades que encierra el pecio Mazarrón II. Por otra parte el fondeadero, posiblemente antiguo puerto de Mazarrón se encuadra en el proyecto MINECO, HUM 2008-0386, URBS II. El encargo se realizó por POINTEC con la aquiescencia del Ayuntamiento de Mazarrón.2. Transcribimos la parte del proyecto presentado cuya responsabilidad en lo arqueológico es nuestra y en lo ingenieril de los adjudicatarios del mismo.
Mazarrón ii y la arqueología suBacuática 103
Figura 2. Detalle del interior de la misma. © Deutsches Schiffahrts Museum (Bremerhaven, Alemania).Foto: J. Blánquez (1990)
Seguidamente, descubierto el yacimiento, y según el nivel de aterramiento del mis-mo se valorará si es mejor proceder a la limpieza con mangas de succión en esta fase, o después. Tomada la decisión, se comenzará a desmontar el resto de la estructura protectora. Desde nuestro punto de vista sería mejor que el pecio permaneciese ate-rrado hasta el momento de comenzar los trabajos de preparación para la extracción.Evidentemente, puede que al extraer la estructura vertical de la caja protectora el sedimento marino que circunda el pecio colapse hacia el interior, en este caso los arqueólogos deben ejercer un trabajo de control y contención o intervención en caso de que valorasen que el pecio corre peligro.
Fase 2: Preparación para la extracciónUna vez extraída la caja de protección se procederá a la preparación para la eleva-ción del pecio. En primer lugar, el grupo de arqueólogos subacuáticos realizará una excavación en el entorno del pecio, de tal forma que el barco quede sobreelevado respecto a su entorno inmediato. Así pues, si el pecio tiene entorno a unos dos metros de manga, se realizará una excavación arqueológica entorno al espacio que ocupaba la caja de protección de unos tres metros a ambas bandas de la em-barcación. En cualquier caso, esta intervención puede paralizarse o retrasarse si se
Manuel MaRTÍn-BuenO104
hallasen en este proceso elementos de patrimonio arqueológico subacuático que así lo aconsejen. Una vez despejada la zona circundante al pecio, se procederá a la excavación del pecio (entendiendo que estará parcialmente aterrado), con el máxi-mo cuidado para con los elementos estructurales de la embarcación, así como los elementos que sobresalen de la estructura. Para esta labor se aconseja se empleen mangas de succión con inyección de agua, para que la fuerza sea la menor posible.Una vez preparado el campo de trabajo, se colocará el bastidor rígido entorno al pecio. Este ha de ser de acero y tener los elementos necesarios para que ofrezca una resistencia suficientemente firme como para soportar el transporte. Llevará los ángulos reforzados y tendrá el mismo alto que el puntal máximo del barco. Además, los perfiles que formen el bastidor han de tener estructuras fijas en el borde superior e inferior que permitan fijar las bandas de sujeción.Colocado el bastidor, se colocarán dentro de una cánula de PVC biselada en su parte distal, en el interior de las cuales ira cada una de las bandas. Desde uno de los laterales y por debajo del sedimento en el que se apoya el pecio se introducirán cada una de las bandas (tantas como sea necesario) ayudadas por la cánula. Una vez cruzadas todas la bandas de la parte inferior, se fijarán al bastidor, asegurán-dose que permiten cierta flexibilidad a la vez que aportan firmeza a la estructura. Para amparar el casco del exterior se colocarán sacos terreros rellenos con arlita que permitan eliminar los posibles movimientos del casco durante su elevación.Fijada la parte inferior, se colocarán el mismo número de bandas superiores, tras haber cubierto el interior del casco con sacos de arlita. Esta estructura superior e inferior, así como la protección de los sacos de arlita, protegerán la embarcación en su corto trayecto hasta su nueva ubicación.
Fase 3: ElevaciónFijado el Mazarrón II con las fajas de sujeción se procederá a la consolidación de la estructura del bastidor con tirantes cruzados, entre los ángulos del mismo, que aporten la mayor seguridad a la estructura, de tal forma que el trabajo de elevación se trasmita exclusivamente a la estructura metálica y no a la embarcación. Una vez asegurado se procederá a la elevación, bajo la dirección del equipo arqueológico, para que el proceso pueda ser detenido en el momento en que se detecte algún problema.Una vez fuera del agua, se actuará con la mayor eficacia para que colocada la es-tructura sobre el transporte, este constantemente húmeda, sin recibir agua directa-mente. El mejor sistema, sería desde nuestro punto de vista elementos de aspersión.
MazarrÓn II y la arqueología subacuátIca 105
Fase 4: Excavación en vacíoUna vez levantado el pecio, se procederá a la excavación de la zona, para extraer entre los elementos que puedan aparecer, algunos tan importantes como el ancla que se encuentra en las inmediaciones del pecio, así como todo aquello que pueda aparecer.Evidentemente esta excavación se alargará todo el tiempo necesario, hasta que el director de la excavación entienda, desde su posición científica que el yacimiento en ese punto se ha agotado.
Desarrollo del proceso de conservaciónPreviamente, antes de la llegada del pecio a la nueva localización, se ha de preparar el tanque expositivo para recibirlo. Para ello, tomadas muestras de interior de la caja de protección, un equipo formado por un biólogo y un químico, procederán a adecuar el nuevo contexto acuático al anterior, mediante un sistema de reciclado del agua, que les permita desde el laboratorio controlar el ph del agua, la saturación de oxígeno en el agua y el crecimiento de microorganismos.Evidentemente, al estar el tanque de exposición en condiciones medioambienta-les distintas a las de la caja de protección, este periodo de ajuste bio-químico se llevará a cabo durante varias semanas antes de la extracción para que cualquier problema pueda ser subsanado. Una vez colocado el pecio en el tanque expositivo, el equilibrio bio-químico se modificará por lo que en los primeros meses habrá de controlarse constantemente, hasta que el material lígneo y vegetal que forman el pecio, se acomoden a su nuevo entorno.
Una vez estabilizado el tanque de exposición y siempre y cuando los parámetros ambientales de la sala permanezcan inalterados, se podrá desarrollar la actividad museística. En cualquier caso, a través del sistema de reciclaje del agua y de un lector, se podrán monitorizar los parámetros en los que se encuentran pecio y agua en el tanque, de tal forma que estos datos sean accesibles desde el propio departamento de conservación, desde la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Murcia, o desde ARQVA, dependiendo de la entidad pública que se haga cargo de la conservación y gestión del espacio.
Como vemos, en este momento ya habíamos recomendado y se había aceptado, tanto por razones técnicas como económicas y otros considerandos, la no conve-
Manuel MaRTÍn-BuenO106
niencia de una musealización in situ, como de una manera un tanto irreal se había pretendido en un principio desde entidades locales o regionales.
En el proyecto presentado se argumentaron exhaustivamente las razones para no considerar viable una exhibición in situ en la que intervinieron razones múltiples, desde la alteración de la dinámica litoral de nuevo, ya que lo ha sido de manera continuada desde que se comenzó a explotar la costa con fines diversos desde hace un siglo, a las poderosas razones técnicas que desaconsejaban, por razones de poca profundidad, tipo de fondo en esa zona, seguridad para los visitantes, alteración del medio y, básicamente, por razones económicas concluyentes, que se optase por aquella al ternativa, que si bien podía ser atrayente en un principio iba a significar una pesada losa por los costes, tanto de su construcción como los de su posterior mantenimien-to. Una hipoteca permanente que un ayuntamiento como el de Mazarrón o incluso una Comunidad Autónoma como la Región de Murcia no podrían, razonablemente, asumir. De ahí que reforzásemos de manera muy clara los argumentos en ese sentido como se puede consultar en el proyecto depositado3.
Mazarrón II es sin duda un recurso patrimonial de primera magnitud por la relevancia que ya han alcanzado los dos pecios, Mazarrón I, extraído y expuesto una vez consolidado en el Museo ARQVA de Cartagena y Mazarrón II todavía a la espera de una decisión que se prolonga más de lo razonable.
Por un lado es evidente que la ciudad y puerto no deben renunciar, en nuestra opinión, a disponer de un recurso arqueológico con ese valor cultural propio como significa el pecio Mazarrón II, pero con independencia de su filiación y antigüedad, sobre la que se ciernen algunas dudas merced a los últimos estudios de arquitectura naval regional antigua, es un recurso que merece con todo derecho ser un elemento integrante de la oferta cultural de la ciudad y puerto. Hoy por hoy se dispone de los medios técnicos y conocimientos científicos como para integrarlo sin mayores dificultades.
Hasta estos momentos siempre ha sobrevolado de manera amenazante el pe-ligro, muy real de que desde instancias superiores, ARQVA (Cartagena), se pudie-se reclamar también el casco del Mazarrón II, pero es evidente que desde aquellos momentos a los actuales han cambiado muchas cosas y ese riesgo deja de serlo en
3. El Proyecto Mazarrón II se encuentra depositado en el Ayuntamiento de Mazarrón así como existen copias en los organismos intervinientes con competencias en la materia, en PROINTEC y una versión digital en nuestro poder en la Universidad de Zaragoza.
MazarrÓn II y la arqueología subacuátIca 107
el momento en que la institución museística anda más preocupada por las platas dieciochescas que por más cascos de posibles embarcaciones fenicias que, lejos de suponerle un atractivo, le supondrían un quebradero de cabeza y un coste añadido, máxime cuando ya se dispone de uno y el presente no implica grandes novedades al respecto y su atractivo museográfico es relativo como todos sabemos.
Visto lo que conocemos es más razonable por lo tanto plantear una instalación museográfica adecuada a las necesidades y disponibilidades económicas que puedan asumir los recursos regionales/locales y disponer que Mazarrón II se instale en el puerto de Mazarrón una vez excavado, extraído, tratado, conservado y estudiado en el lugar apropiado para ello que, sin duda, es ARQVA, que cuenta con los recursos científicos y técnicos para ello, sin perjuicio de que los trabajos previos a su traslado, e incluso este, se realice por un equipo científico distinto a convenir entre las ins-tituciones responsables. De esta manera Mazarrón vería colmadas sus aspiraciones legítimas y podría contar de una vez por todas con un recurso patrimonial de gran importancia que produzca de una vez los beneficios culturales, educativos y turísticos que se espera y que, con el retraso acumulado, se están desperdiciando de manera lamentable.
La Arqueología Subacuática como recurso, aspectos generales
Visto lo anterior, es conveniente aquí dar un repaso a los principios generales y evo-lución de la Arqueología Subacuática y sus hitos principales. En primer lugar insistir una vez más en que Arqueología solo existe una, en cuanto a sus principios, meto-dología y fines, y solo por comodidad de uso y también por ánimo diferenciador, se introdujo hace tiempo y se fue aceptando posteriormente, la denominación de Arqueología Submarina para definir a aquella que se iba a ocupar de la actividad arqueológica realizada bajo las aguas. Pronto aquel apellido fue insuficiente, poco claro, y se fue imponiendo el más adecuado de Arqueología Subacuática una vez introducida nuestra especialidad en aguas interiores, tanto lacustres como fluviales. Posteriormente hemos aceptado también la de Arqueología Naval para centrar mejor algunos problemas y tranquilizar conciencias, lo que tampoco significa una novedad ya que el todo engloba las partes como es bien sabido. Así pues, elementos de navega-ción estén bajo o sobre la superficie, instalaciones, astilleros, arsenales, etc., formarán parte de esa denominación específica para comodidad de algunos investigadores.
Manuel Martín-Bueno108
Figura 3. Julio Mas García, con sus hijos Lalo y Julio, en la orilla de isla Plana (Cartagena, Murcia). © Familia Mas García (c. 1980)
La investigación histórica, la primera beneficiada por la existencia de la Arqueología Subacuática y sus ad lateres, se vio muy rápidamente imbuida por una euforia moderada como consecuencia de los descubrimientos submarinos de todo tipo. Pese a la distancia de la no práctica del buceo por parte de los arqueólogos en sus comienzos, no faltaron quienes se beneficiaron de estos materiales y aquellas informaciones y empezaron a ad-mitir la cooperación con buceadores e, incluso, a escribir algunos artículos sobre el nuevo tema. Antonio Beltrán, Alberto Balil, Eduardo Ripoll o Julio Mas son nombres que dicen algo en los inicios de la Arqueología Subacuática en España, aunque los tres primeros no fueran practicantes del buceo autónomo y sí con gran asiduidad y eficacia el cuarto.
En términos generales podríamos considerar que, a nuestro juicio, la progresión en este nuevo campo fue paralela a la experimentada por la Arqueología general realizada en tierra. No se puede deslindar el avance en metodología y técnicas que ha transformado la arqueología terrestre y abierto nuevas puertas a la investigación, con la necesidad de comprobar qué ocurría con las técnicas aplicables a aquella otra arqueología a realizar bajo las aguas. En cierto modo hay una situación de progreso técnico paralelo que ha producido un efecto en cascada conduciendo al panorama presente en el que la extensión de la Arqueología Subacuática, lo mismo que la terres-
Mazarrón ii y la arqueología suBacuática 109
tre, no tiene límites cronológicos como lo demuestra la celebración, en 2014, en Lieja (Bélgica), bajo el patrocinio de la UNESCO, de un coloquio sobre buques hundidos de la I Guerra Mundial, lo que está muy bien desde el punto de vista científico de estudio, de la protección jurídica de los mismos, pero mucho menos desde el punto de vista de la utilidad práctica de la recuperación y musealización, inviables, pero no excluyentes con las visitas in situ y su posible explotación turística si permanecen en profundidades asequibles tanto para los buceadores como para los vehículos subma-rinos, un campo poco explotado todavía que hay que tener en cuenta.
Una evolución a grandes rasgos
Todo el proceso evolutivo, en los más de cincuenta años transcurridos, puede exa-minarse en diversos apartados sin ánimo de mencionar todo:
Los buscadores de ánforas llevaron a la primera campaña científica pero no fue sencillo ni inmediato. El periodo está caracterizado sobre todo por la fuerte presencia de trabajos e investigaciones dedicadas al mundo antiguo y a temas relacionados casi exclusivamente con barcos hundidos, los tradicionales pecios. Habría de transcurrir mucho tiempo hasta que esa romántica arqueología submarina considerase también otros temas vinculados al tráfico marítimo como las instalaciones portuarias y otras épocas históricas mas modernas.
Es evidente que el barco hundido, el pecio, ha tenido tradicionalmente un hon-do significado de misterio, de exotismo y aún de peligro latente. ¿Quién sabe que recónditos secretos ocultaba? La búsqueda de estos vestigios y la inmediata recu-peración de material, las sempiternas ánforas, dejaron los patios de los museos, las dependencias de las autoridades de marina y los clubes de buceo, repletos de estas piezas y raramente de sus fragmentos, como hoy, porque entonces era frecuente hallar los cargamentos intactos. También como consecuencia de una actividad tan entu-siasta como impulsiva y carente de toda planificación, no era infrecuente encontrar en los fondos marinos un sinfín de campos de ánforas decapitadas o aún peor, de grandes extensiones tapizadas de fragmentos informes de estos mismos contenedo-res cerámicos junto a restos de maderas, etc. Eran los despojos de un fruto muchas veces magro pero otras cuantioso y abundante que iba con frecuencia a parar a los circuitos clandestinos de tráfico de objetos de arte, mientras se perdía alegremente un rico patrimonio insustituible del que se beneficiaban ya unos cuantos avispados.
Manuel Martín-Bueno110
Figura 4. Montaje museográfico del cargamento del barco Yassi Ada © Bodrum Museum of Underwater Archaeology (Turquía). Foto: J. Blánquez (2004)
Eran años en los que se consideraba que hacer arqueología subacuática era recuperar desordenadamente, a modo de trofeo, cuantas más ánforas u objetos mejor y a obtener como preciado galardón un beneficio económico, las propias piezas o la foto de recuerdo al estilo del cazador de leones con el pie sobre la pieza obtenida.
La metodología aplicada, con buena voluntad pero sin medios ni grandes cono-cimientos técnicos, iba acompañada de unas buenas dosis de improvisación sobre el terreno que generaban campañas de recuperación intensivas o pillajes lentos pero, en modo alguno, un trabajo científico con precisión de tal, aunque hubiera casos como las inmersiones y filmaciones de personajes de relevancia como J. Cousteau que, en el fondo, causaron grandes daños al patrimonio arqueológico subacuático pero no a la divulga-ción del mundo marino, «El mundo del silencio» como se le conocía publicitariamente.
Frente a una situación ilógica, surgieron voces que intentaron, a veces con éxito, hacerse oír y empezar poco a poco a planificar trabajos serios de cierta envergadura. Empezaba a considerarse que aquella actividad no podía ir unida a la de cualquier otra de tipo cinegético sino que la finalidad científica, el estudio y la metodología para ello eran primordiales. Todavía no podemos hablar más que de buenas intenciones y algunos importantes logros. El paso siguiente sería el que hacer con los materiales recuperados.
El Mediterráneo fue la meca inicial de esta actividad, pero no tardaría en ex-tenderse por otras latitudes aunque con muchas reservas por parte de la arqueolo-gía tradicional de corte europeo. Algunas campañas llevadas a cabo desde Francia empezaron a marcar las nuevas pautas a seguir. Desde la italiana costa ligur y desde España se empezó también a generar cierta inquietud por esta nueva dimensión de la Arqueología. Finalmente en el Mediterráneo Oriental de las manos de arqueólogos norteamericanos se daría el paso definitivo. Las campañas dirigidas por George Bass, financiadas originariamente por la Smithsonian Institution, en Kyrenia (Chipre) y Yassi Ada (Turquía) significaron un cambio radical en la concepción metodológica del problema que ya no sería el mismo.
Estas excavaciones significaron entonces, final de la década de los sesenta, el comienzo y el fin de una era en la que la metodología se vio invadida por la aplica-ción de equipos y técnicas prolijos y complicados en su uso. Grandes elementos de infraestructura que era necesario colocar con esfuerzo en los fondos y de complicado mantenimiento, significaron marcar el sello de excepcionalidad de esta modalidad arqueológica. Ello se acompañó por la oportuna publicación del libro de Bass, Arqueo-logía Subacuática, que todos consideramos como la panacea a alcanzar. Su vigencia fue tan espectacular como efímera. Pronto comprobamos, Bass el primero, que la
Arqueología Subacuática debía reproducir lo más fielmente posible las necesidades, metodológicas de una excavación terrestre pero sin complicar a los arqueólogos con elementos técnicos y mecánicos tales que lastraran el trabajo e impidiesen un normal desarrollo del mismo. A fin de cuentas hacer arqueología bajo las aguas no requiere de la complicación excesiva que entonces se planteó, pero había que experimentar para corregir y eso se hizo pronto.
La preferencia por el mundo antiguo
Se ha especulado sobre las razones que motivaron un interés casi exclusivo durante bastante tiempo por los pecios correspondientes al mundo antiguo. Hay varias para explicarlo, sobre todo ahora con la perspectiva del tiempo transcurrido. Creemos que la principal debe ser el paralelismo existente con la situación que atañía al resto de la actividad arqueológica.
Mazarrón ii y la arqueología suBacuática 111
Manuel MaRTÍn-BuenO112
Con cierta frecuencia se habló de que los barcos antiguos permitían una in-formación de mayor valor que los correspondientes a otros periodos por razones diversas. Por un lado porque se imaginaba una casi inexistente presencia de restos del tráfico medieval y en cuanto a los periodos posteriores por distintas razones que luego tratamos.
En los años 1950 a 1970, se produce un fuerte desarrollo de la Arqueología en los países mediterráneos europeos. Ello se ve acompañado por progresivos avances técnicos, por el nacimiento de la interdisciplinariedad, ya a finales de los setenta con la llamada Nueva Arqueología y también por la necesidad de completar la informa-ción terrestre con la que está un poco más allá, bajo las aguas. Amparado este sentir por la aparición de yacimientos importantes que se incorporan al resto del panorama arqueológico. Cortaillod, Neuchâtel, luego Charavines, todos yacimientos lacustres alpinos, marcan desde el Neolítico al mundo altomedieval las posibilidades increíbles de esta actividad que nos pone ante los ojos útiles y estructuras antes jamás soñadas y, desde luego, infrecuentes en tierra en esa conservación.
La Arqueología en general progresa y con ella la subacuática, traspasando poco a poco la barrera de los simples pecios e introduciendo también con sensatez el trabajo programado y realizado por arqueólogos buceadores en sustitución de los anterior-mente citados que contaban con gran presencia de aficionados no profesionales.
En este panorama el norte de Europa, con su escasez de yacimientos clásicos, rompe el fuego dedicando su actividad arqueológica a la arqueología protohistórica que llega hasta tiempos avanzados y a ese curioso y particular mundo medieval con su inquietante personalidad. Pueblos muy ligados a la actividad naval, los vikingos, se hacen presentes en diversos puntos que centrarán el interés de nuestra ciencia. Los hallazgos de Roskilde en Dinamarca, de Oseberg en Noruega, pecios en la costa holandesa, así como el más reciente de Haithabu en Schleswig Holstein en Alemania, combinan estructuras en mar, siempre aguas litorales, con yacimientos terrestres en el caso germano.
La Arqueología Subacuática se vuelve primordial, aplica todas las novedades metodológicas y lo que es más importante, las hace avanzar, introduciendo un nuevo campo vital para marcar su madurez, la necesidad de la conservación, sobre todo de materiales orgánicos. Así vemos surgir ante nuestros atónitos ojos, piezas de madera, objetos antes nunca recuperados, ornamentos, marfiles, tejidos y cordajes y final-mente barcos enteros, aquellos que protagonizan la esencia de los pueblos del norte para los que suponen un elemento material y cultural sustancial.
MazarrÓn II y la arqueología subacuátIca 113
No es ajena a esta transformación, el desarrollo paulatino e imparable ahora, de la Arqueología que estudia los tiempos medios. La Arqueología Medieval entra en nuestro campo y permite hacer avanzar de forma destacada el conocimiento de la cultura material de estas épocas y, con ello, revitaliza el interés por los naufragios medievales que antes se pensaba que eran casi inexistentes y hoy frecuentes.
El mundo moderno: Carrera de Indias y cazadores de tesoros, un combinado indeseable
Para el mundo moderno la situación es diferente. La Carrera de Indias, tanto orientales como occidentales con los múltiples navíos que la surcaron, atrae la atención con firmeza, vinculada a la existencia de los cazatesoros. Compañías especializadas en la recuperación material de aquello que tenga un valor crematístico o de coleccionis-mo con un desinterés claro por el resto, incluido el contexto arqueológico. Ejemplos desgraciados como el paradigmático Atocha marcaron una senda que los arqueólogos responsables eluden, prefiriendo mantener en el olvido científico a aquellos que la practicaban e intentando polarizar la atención en épocas menos comprometidas. No obstante será una guerra larga que todavía no ha finalizado por complicidades espurias y legislaciones todavía permisivas.
Podemos resumir diciendo que se apreció un momentáneo desprestigio hacia aquellas recuperaciones teñidas de actividad arqueológica falsa, se insistió en la necesidad de desmarcarse de aquellas actividades. Aislarlas e intentar controlarlas para evitar su proliferación. Asimismo el nacimiento de la denominada por algunos Arqueología Naval permitió desvincular un periodo que parecía peligroso por esa indeseada convivencia o vecindad con los cazatesoros empeñados en teñirse de «ar-queólogos honorables».
Nos hicimos mayores
Aquellos dos pecios de Kyrenia y Yassi Ada, primorosamente publicados aunque no en su totalidad, marcaron como se dijo el punto más alto entonces de la aplicación de tecnología específica a nuestra arqueología. Hoy ese listón más alto lo han puesto los yacimientos de Ulu Burun en Turquía y Red Bay en Canadá, que han sido con-cienzuda y responsablemente publicados con la incorporación de nuevas técnicas de documentación, fotografía, fotogrametría, programas de restitución por ordenador,
Manuel Martín-Bueno114
Figura 5. Nave romana de Marsella, siglos II-III d.C. © Marseille History Museum. Foto: S. Pironnet (2017) Recuperado dehttp://madeinmarseille.net/26423-navire-grec-romain-musee-histoire/
posicionamiento, registros con útiles llegados de la oceanografía y la ingeniería, etc., herramientas poderosas que nos hacen la vida de investigador mas fácil pero nos obligan a más y mejor. La actividad, no obstante, estuvo teñida de triunfos y fracasos aunque algunos de ellos se hayan podido evaluar con el paso del tiempo y todavía no de forma definitiva.
Uno de los ejemplos paradigmáticos en los años cincuenta fue la excavación de Port Royal en Jamaica, ciudad destruida por un terremoto seguido del consiguiente maremoto. La excavación en la que intervinieron figuras conocidas de aquella época, desde un joven Bass a un buceador ansioso de protagonismo como Robert Marx, co-nocido cazatesoros por sus colecciones de objetos de barcos españoles de la Carrera de Indias, junto a un equipo nutrido por el entusiasmo y los medios del momento pero sin preocupación por el día después, por la conservación de aquellos preciados elementos surgidos del fondo marino. Port Royal, sin estudiar y publicar totalmente y arruinados y perdidos sus materiales volvió, por fortuna, a ser objeto de interés hace años, con mucho menos ruido que entonces pero con el compromiso de salvar algo de aquella primera y desafortunada intervención que, no obstante, sirvió para desatar una parte del interés por este campo de la ciencia arqueológica.
Mazarrón ii y la arqueología suBacuática 115
Figura 6. Vista parcial del antiguo puerto de Massalia, junto al actual Marseille History Museum.© J. Blánquez (2008)
Port Royal no sería el único fracaso. Marsella, con el primer barco romano de la Bolsa, supuso un importante tropiezo como uno de los barcos romanos de Fiumicino. En la actualidad muchos nuevos hallazgos han permitido y permiten corregir errores y enderezar la situación. El panorama es muy otro.
La escuela de los tópicos
Varias actuaciones significaron un cambio radical en nuestra especialidad. Hoy son mito y ejemplo aunque no están exentos de problemas que se van resolviendo con mayor o menor fortuna. El Vasa en Suecia desde 1962 significó la apertura de la Ar-queología subacuática a un teatro excepcional de actuación. Tras una recuperación teñida de epopeya nacional, financiada por sufragio popular, la armada sueca recu-peró del fondo del puerto de Estocolmo el buque insignia de Gustavo Adolfo. Aquel navío de guerra hundido en 1621 en su singladura inaugural, surgía nuevamente de las aguas con el empeño del país por hacerlo revivir.
La tarea supuso el mayor esfuerzo realizado hasta hoy en materia de conserva-ción. La intervención arqueológica, a posteriori de la recuperación, con todos los pro-blemas que entraña facilitaba al mundo una ventana por la que asomarse a siglo xVII.
Manuel Martín-Bueno116
Figura 7. Musealización de la nao Mary Rose, en el The Mary Rose Museum (Portsmouth, Inglaterra): 35 años de vida, 437 años en el fondo de la bahía y 34 años de restauración… © The Mary Rose Museum. Foto: J. Blánquez (2017)
Todos miramos por ella y nos fascinó. Vasa y PEG (Polietileno Glycol) fueron a partir de ese momento palabras clave. El barco, un gran navío con ingentes problemas y el producto que marcaría la solución al terrible problema de su conservación.
Hoy, transcurridos más de cincuenta años, el problema sigue latente. Los pro-cesos químicos pueden o no ser reversibles, pero siempre llegan a un punto crítico de alteración. En el Vasa, ¿ha comenzado ya? La majestuosidad del museo hecho ex profeso y el gran y oscuro navío, orgullo de la marina sueca, ¿tiene el futuro asegurado? Es pronto para decirlo, no hay experiencias previas y muchos ojos están fijos en su respuesta al tratamiento milagroso.
Tras este esfuerzo siguió el Mary Rose. La potencia científica, técnica y material del Reino Unido se ponía al servicio de los arqueólogos encabezados por Margaret Rule, para entrar en la historia de la Arqueología Subacuática por la puerta grande. La experiencia previa de daneses, suecos y noruegos, se aprendía y se intentaba corregir. Hoy el Mary Rose, orgullo de Enrique VIII, muestra su historia en el museo creado ad hoc. De momento aguanta y es otro modelo.
Coca de Bremerhaven, Hollandia, Krönen, naves romanas del Rin en Maguncia, restos de puentes romanos de Julio César en el Mosela, muelles medievales y modernos del Támesis londinense, barca del lago Tiberíades, puerto de Caesarea Maritima, nave
Mazarrón ii y la arqueología suBacuática 117
aragonesa de Cávoli en Cerdeña, Culip IV, Culip V en Gerona, Canal Olímpico, Deltebre, Sevilla, Commacchio en el Véneto, Mal di Ventre en Cerdeña, Baia en el golfo de Ná-poles, metro de Nápoles, Pisa, Constantinopla, lago Balatón en Hungría, acorazado San Esteban en las costas croatas, pecios del mar Báltico y de los ríos rusos, puente de Tra-jano en el Danubio, lagos suizos, hallazgos en Albania o en Australia, Méjico, República Dominicana, Uruguay y tantos otros. Destacando sobre ellos Mary Rose y Vasa, Vasa y Mary Rose, la historia está ahí y con ella el sempiterno problema de la conservación.
La búsqueda de la imposible perfección
Tras unos primeros años con avances y retrocesos pareció como si la tecnología aplicada a la excavación, puesta en marcha por Bass en las costas de Turquía en los años setenta, fuera a rendir frutos definitivos. Aquellos aparatos complicados, caros y costosos de mantenimiento y seguros iban a quedar pronto arrinconados para dejar paso a la técnica directamente relacionada con otros procesos, no solo de la excavación, sino de la prospección y la conservación.
El museo de Bodrum (Halicarnaso), con los aparatos de Yassi Ada era la historia. Ulu Burun (Kas), nave de la edad del bronce, excavada luego por el mismo equipo de la INA, el planteamiento moderno tras la reflexión. Todavía no habían entrado en escena las técnicas auxiliares más modernas pero estaban en camino. La fotografía era más sencilla por la aparición de nuevas cámaras, los equipos autónomos, los laboratorios de conserva-ción y algunos elementos de prospección ya se aplicaban con cierta asiduidad como los magnetómetros y algunos sistemas de radioposicionamiento, los GPS vinieron luego, los sonares de barrido, las sondas multihaz también paulatinamente, pero no nos adelantemos.
Curiosamente un acontecimiento que conmocionó al mundo occidental, la cri-sis del petróleo de los años setenta, iba a marcar también huella en nuestra actividad. La crisis del petróleo significó la ruina para muchos, la economía estuvo a punto de tambalearse. Las compañías petroleras se quedaron sin trabajo, sobre todo las dedi-cadas a la prospección de nuevos campos en el mar del Norte y costas escandinavas.
Súbitamente algunos avispados inversores piensan en la posibilidad de dedicar inversiones y tecnología de prospección, a la búsqueda de barcos hundidos, preferen-temente con «tesoros». Menudean los casos de pretendidas campañas de búsqueda amparadas en proyectos pseudo científicos. Se intentan camuflar intenciones, se llega al soborno y la coacción y en algunos casos se consigue actuar con legislacio-nes cómodas. Nuestro país sufre el segundo embate del que se sale con dificultades.
Manuel Martín-Bueno118
El resultado es claramente negativo. Se consigue parar la avalancha pero el daño ya está hecho, se ha levantado definitivamente la veda de la caza del tesoro y los cazatesoros actúan cómodamente logrando algunos espectaculares éxitos y no pocos fracasos. Solo nos acordamos del Atocha pero hubo más. Fisher perdió sus alas, pero el relevo vino con compañías especializadas no solo en captar inversores para sus búsquedas y rapiñas.
Una consecuencia positiva de estos años negros, fue el descubrimiento de la posibilidad de aplicación de otras técnicas a nuestra tarea. Lo que en principio era simplemente «matar moscas a cañonazos» empezó a adquirir tintes de mayor realidad adecuando aparatos y técnicas a las necesidades oceanográficas en general y arqueológicas en particular. El mundo de la industria, que en un principio había despreciado por limitado nuestro campo, un mercado ralo, comenzó a verlo con otros ojos, los de los potenciales clientes y con ellos también la aparición de las empresas comerciales legalmente establecidas, que no pasan ahora por su mejor momento por la inacción de las administraciones que se desentienden de sus obligaciones para con este patrimonio.
De estar en el ojo del huracán de las compañías de prospección petrolífera pasa-mos a ser incipientemente mimados por el mundo empresarial e industrial. Además colegas de otros campos próximos por desenvolverse en medio marino, empezaron a vernos como potenciales colaboradores. Oceanógrafos, geólogos marinos, etc. ini-ciaron un largo romance que aún perdura, pero cuidado, la precaución no sobra.
En este momento entra en escena, estamos en los ochenta, la tecnología ocea-nográfica aplicada a nuestro trabajo, sobre todo en la prospección. Magnetómetros, penetradores de lodos y sonares de barrido lateral se perfilan como la panacea. Su utilidad es manifiesta pero tiene sus limitaciones. Los barcos muchas veces se han hundido cerca de la costa, en bajos y escollos en donde son incapaces de entrar embarcaciones de mediano y pequeño porte que son generalmente las encargadas de arrastrar y albergar esta tecnología. Los de gran porte son inimaginables pero se diseñarán equipos más ligeros, marinados para soportar la intemperie y hasta capa-ces de ser instalados en pequeñas embarcaciones neumáticas que llegan a casi todas partes. Otro problema resuelto.
Entramos de lleno en el mundo de la colaboración. La labor aislada, en el mundo científico tocó a su fin. En esta especialidad somos deudores mutuos de colegas como oceanógrafos, geólogos marinos, biólogos marinos, que nos ayudan con sus estudios y observaciones a comprender mejor el escenario de nuestra actividad e incluso a
Mazarrón ii y la arqueología suBacuática 119
Figura 8. Puerta de acceso al Castillo de Bodrum, sede del Bodrum Museum of Underwater Archaeology.© J. Blánquez (2004)
localizar por las alteraciones sufridas o por el análisis de las formaciones, los luga-res donde se hallan depositados nuestros restos objeto de estudio. Si a ello unimos que algunos de estos especialistas son usuarios habituales, antes que nosotros, de la tecnología más avanzada, la cooperación es necesaria y de gran utilidad. Nuestra complementariedad es evidente y los estudios interdisciplinares se imponen.
Entramos en el mañana y la Arqueología del espectáculo
En pocos años hemos pasado de un análisis de permanente búsqueda de la madurez, de pensar que estábamos en los inicios, a contemplar una realidad muy diferente. Es obvio que el tiempo es relativo y en esta actividad como en otras de la ciencia, los progresos van más deprisa que la reflexión. Hoy ya somos un tren de alta velocidad al que subirse en marcha parece imposible pero hay que hacerlo.
Junto a éxitos indudables, suelen menudear los intentos fallidos que se carac-terizan por la nula o escasa preparación científica de los programas y de quienes los realizan o gestionan, con frecuencia ajenos al mundo académico o científico cualifi-cado. Son actuaciones muy negativas para el patrimonio y lesivas para la imagen de la arqueología subacuática ante la sociedad: en España Operación Galeón, Expo 92,
Manuel Martín-Bueno120
Quinto Centenario —en algunos de sus proyectos— y también fuera de España, como los patrocinados por Cousteau para su centro de París o algunos proyectos realiza-dos para filmaciones de National Geographic, como los escándalos de Alejandría, ya superados, que ilustran con largueza este apartado, aunque puedan y deban hacerse matizaciones entre ellos.
Volvemos sobre el tema de las compañías inversoras con el beneficio econó-mico como meta única. Cazadores de tesoros, en los últimos años asesorados por arqueólogos o con arqueólogos de plantilla, llevan a cabo operaciones de salvamento de dudosa utilidad científica, cuando no directamente negativas. Se llega incluso a falsear datos e información arqueológica (los registros arqueológicos brillan por su ausencia) para obtener una credibilidad pública. El caso del pretendido Preciado en la costa uruguaya de Montevideo, recuperado parcialmente por el cazador de tesoros R. Collado, vendido en Sotheby’s cuando realmente eran materiales del Nuestra Se-ñora de la Luz, es un ejemplo extraordinariamente ilustrativo. Simplemente se falsea la historia para obtener un beneficio material. El caso de Odissey y la Mercedes en España, como antes la Juno y la Galga, son bien conocidos. Por fortuna la introduc-ción de leyes mas amplias en su aplicación y la adopción por numerosos países de las mismas como la Convención UNESCO de diciembre del 2001, son una luz que ya brilla con fuerza y se extiende poco a poco.
No obstante hay otros riesgos. Robert Ballard, Micerinos, El San Diego, Lago Tiberíades, Nueva Caledonia, etc. son otros tantos nombres que poder asociar a pro-cesos de búsquedas o investigaciones submarinas ciertamente espectaculares pero un tanto peculiares por su intencionalidad y significado.
No vamos a descubrir ahora la utilización de la Arqueología Subacuática, co-mo el resto de la misma u otras ciencias, con fines no estrictamente científicos en relación con la esencia de la misma ciencia que representan. En los orígenes de la arqueología subacuática, la Italia fascista de Benito Mussolini llevó a cabo una im-portante campaña propagandística entorno a la recuperación de las naves imperiales romanas del lago Nemi. Aquellas dos enormes plataformas flotantes, convertidas en palacios flotantes para fiestas del emperador Calígula, fueron extraídas con gran pompa y esfuerzo acompañado de los tintes de gesta nacional, tan al uso a la con-dición política del régimen, por el expeditivo procedimiento de desecar el lago. En las postrimerías de la II Guerra Mundial entre mutuas acusaciones de negligencia o ataque criminal al patrimonio entre italo-alemanes y los aliados, el resultado de la encuesta fue que determinó que simplemente se habían incendiado para disimular
Mazarrón ii y la arqueología suBacuática 121
Figura 9. Vista aérea del casco de la segunda nave de Nemi, emergido en 1932.© Archivio fotografico storico del Museo della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci (1932)
un robo masivo del plomo que los recubría por parte de personal propio y cómplices externos. Sin comentarios.
Eran otros tiempos y situaciones pero salvando las distancias, la intencionalidad de promoción, de utilización de la opinión pública y seguramente para atracción de nuevas inversiones a esos o proyectos similares futuros, es la que marca de manera decidida estas actuaciones en el presente.
No puede argumentarse que no sea lícito, con el correr de los usos actuales, esta utilización, pero corremos el grave riesgo de encontrarnos ante operaciones pseudo científicas o científicas con reservas, realizadas por investigadores no directamente relacionados con el tema y especialidad que nos ocupa, que por consiguiente care-cen de la metodología adecuada y sobre todo de la filosofía que encierra toda praxis investigadora.
El caso de Robert Ballard es paradigmático. Este prestigioso investigador ocea-nógrafo, formado en la prestigiosa escuela norteamericana de Woods Hall, pasa por ser uno de los más valientes introductores de nuevas tecnologías aplicadas a la in-vestigación oceanográfica. Geólogo de formación, dedicó su esfuerzo en los últimos
Manuel MaRTÍn-BuenO122
cuarenta años a la mejora de los sistemas de detección submarina por control directo o remoto. En su haber se cuentan localizaciones espectaculares como el Titanic, cuyo eco mundial no precisa recordatorio, así como los pingües beneficios que ha facilitado a los inversores en diversas formas pero sobre todo por la venta y gestión de derechos de imagen, Titanic, Bismarck, Grandes Lagos, etc.
Esta localización le abrió definitivamente las puertas de la fama y la posibili-dad de atraer financiación fácil para otras empresas como la búsqueda del acoraza-do Bismarck en el atlántico europeo, barcos de la Guerra de Secesión americana y finalmente barcos antiguos en el Mediterráneo. Hace unos cuantos años, a fines de los ochenta, con motivo de unos estudios geomorfológicos en la zona del Medite-rráneo central, entre el Sur de Italia, las islas de Cerdeña y Sicilia y la costa africana de Túnez, localizó por prospección geofísica y con el robot teleguiado Jasón, una serie de pecios antiguos intactos, entre ellos uno a 800 metros de profundidad del que recuperó material arqueológico, ánforas y monedas romanas de la Antigüedad Tardía. Ello trajo como consecuencia una interesante y publicitaria operación llevada a cabo en el verano de 1995.
La oportunidad vino de la mano de las consecuencias de la caída del bloque soviético ya que entre el excedente militar estadounidense, se encuentran una se-rie de pequeños sumergibles nucleares, utilizados con anterioridad para espionaje y operaciones secretas. El forzoso paro de estas máquinas permitió una operación económicamente interesante para la que obtuvo financiación cómoda, para alquilar por el plazo de un mes el NR-1, un sumergible de estas características, a propulsión nuclear y con una capacidad para once tripulantes y dos científicos.
Con financiación variada y con la participación de National Geographic, además de la colaboración de arqueólogos subacuáticos, la operación documentaría los bar-cos hundidos entre los puertos romanos que abastecían a la capital y los puertos de aprovisionamiento del norte de África. Ello permitiría conocer mejor las navegaciones de Cartago, las de época romana, las bizantinas e incluso las medievales, dado que el intenso tráfico que circulaba por aquellos parajes no cesaba en ningún momento. Las expectativas fueron muy halagüeñas, pero surgieron problemas diplomáticos con los países ribereños y denuncias por utilizar la investigación arqueológica con fines comerciales.
El galeón San Diego de la Carrera de las Indias Orientales fue otro ejemplo de excesiva manipulación informativa de unos trabajos arqueológicos que se presenta-ron como cuasi de ciencia ficción. En este caso un adecuado montaje publicitario, la
MazarrÓn II y la arqueología subacuátIca 123
utilización de una tecnología costosa y en cierto modo sofisticada, así como disponer de recursos como grandes empresas de reportajes (NG), la realización inmediata de una exposición que rodó por el mundo, etc. facilitaron los ingredientes necesarios para montar el espectáculo. Tras ello, ¿llegará el estudio sosegado y la publicación final, o nos quedaremos con el oropel? Todavía lo estamos esperando. Los ejemplos no son únicos y las variantes numerosas con tendencia a aumentar para nuestra insatisfacción
Estos proyectos, muy abiertos al espectáculo, sin duda atraen nuestra atención, la del público en general y sin duda la de responsables de la política cultural y las finanzas, ávidos de disponer de plataformas que rentabilicen, bien sea inversiones económicas o políticas en forma de imagen.
La tesitura se plantea en el momento en que debamos valorar la utilidad de disponer de información arqueológica fehaciente para estudiar y recomponer el pa-sado, además de para enriquecer nuestro acerbo cultural y patrimonial, o prefiramos buscar otra de las sendas aludidas.
En los momentos presentes el cambio de valores, la transformación de los cir-cuitos científicos y culturales habituales hasta hace poco tiempo, nos obligan a una reflexión sosegada. Debemos darnos cuenta que se plantea realmente otro problema, el de la simple documentación para su explotación documental, informativa, lúdica, etc. y, por otra parte, la recuperación material con fines exclusivamente económicos o, finalmente, el estudio para valorar con la adecuada metodología el patrimonio sumergido e incorporarlo al acerbo cultural general.
Es evidente que hoy por hoy las técnicas a nuestra disposición no permiten apoyar la metodología arqueológica sin límites. La profundidad, la visibilidad, la re-sistencia humana y de los materiales, son cortapisas a tener en cuenta. Solo en este contexto y mientras dure, aceptamos como normal una intervención del género, que puede ser apoyada sin reservas si además permite la preservación de un patrimonio en su medio natural sin ser alterado ni extraído inútilmente. Tal vez sea esta una vía intermedia para los trabajos a grandes profundidades, por ahora seguros y para aquellos restos cuya conservación en el exterior sea complicada o costosa.
La excavación tradicional en este caso puede ser complementada y aún susti-tuida con garantías por una documentación verificada por otros medios que la sus-tituyan con éxito. De todas maneras cuesta aceptar por el momento que la técnica, en profundidades a las que podamos acceder, pueda sustituir el trabajo directo del arqueólogo y la interpretación que hace de los contextos arqueológicos.
Manuel MaRTÍn-BuenO124
Como conclusión
Puede someterse a reflexión la idea de que con el panorama actual, transcurridos unos cincuenta años del nacimiento de nuestra disciplina, muchos menos si la considera-mos tal y como se ha definido por su metodología, la Arqueología en lo que atañe a los trabajos subacuáticos, está por un lado en fase de creación o consolidación, según las áreas o países, mientras que en algunos puntos muy singulares, se encuentra en disposición de dar un importante salto cualitativo hacia adelante.
El presente es relativamente variado puesto que podemos comprobar como la diferencia de nivel económico o tecnológico condiciona mucho las cosas y marca acusadas diferencias. Además disponemos de una actividad sujeta a vaivenes e in-trusiones cuando no a tergiversaciones en su aplicación.
Las Ciencias del Mar evolucionan con rapidez. Es notable el interés que despier-tan en todos los campos vinculándose este medio poco a poco a la reserva material de la humanidad. El interés significa investigación y con ella la evolución tecnológica en la forma de nuevos medios que faciliten esa búsqueda de la permanencia bajo las aguas o controlando lo que allí pasa. La lógica permeabilidad de técnicas surgidas al amparo del medio hace que el proceso de avance se multiplique y con el la interdis-ciplinariedad. Ya es normal la existencia de proyectos de investigación en los que se plantean diversos objetivos que hoy pueden ser o no complementarios pero que en el pasado no eran siquiera imaginables.
El futuro será seguramente más uniforme. La necesidad de regular las activida-des que se realizan en la mar, de explotar racionalmente sus recursos es lógico que se extienda a otros campos que los puramente económicos más regulados hasta ahora. Pesca, extracciones minerales y de hidrocarburos, cada vez serán menos discutidas. El patrimonio seguirá tarde o temprano con la ayuda de las tecnologías más avanzadas, tanto de prospección y recuperación como de conservación.
La excavación mantendrá su planteamiento tradicional en los proyectos de investigación que es deseable proliferen mas y mejor, pero vinculada estrechamente a los avances tecnológicos. Se impondrá la responsabilidad unida a la mejor tradición arqueológica en la formulación de proyectos y en la explotación de los resultados obte-nidos en los mismos para disfrute y beneficio de la sociedad en general. En esta senda Mazarrón II puede constituir un ejemplo positivo si se sabe gestionar con prudencia.
En España apreciamos una situación de estancamiento en la actividad. Este frenazo podemos atribuirlo al que ha experimentado la generalidad de la actividad
MazarrÓn II y la arqueología subacuátIca 125
arqueológica en manos de unas administraciones que tras un periodo de euforia y adaptación comprueban como esta es una actividad tal vez necesaria pero moles-ta por complicada y costosa. Es poco comprendida y menos valorada. Será preciso, salvo excepciones, un gran esfuerzo de imaginación, de promoción y perseverancia por parte de los arqueólogos para que se llegue a una verdadera entente entre la administración y la sociedad que permita que este estancamiento no se convierta en esclerosis que nos lleve a la paralización total como amenaza en este momento. Nuestra investigación arqueológica en medio acuático no pertenece a un campo inmóvil y no es difícil perder el tren de la evolución. El panorama no es alentador pero todavía no es totalmente negro4.
Bibliografía
BALIL ILLANA, A. (1953-54): «En torno a la arqueología submarina», Ampurias 15-16, pp. 358-363.
BARTO, J. (1978, ed.): Beneath the Waters of Time: the Proceedings of the Ninth Conference on Underwater Archaeology, Texas Antiquities Committee Publication 6, Austin.
BASS, G. (1966): Underwater Archaeology, London.BASS, G. (1972): A History of Seafaring Based on Underwater Archaeology, London.BASS, G. (1988): Ships and Shipwrecks of the Americas, Thames and Hudson, Toledo (E).BELTRáN MARTÍNEZ, A. (1952): «Las excavaciones submarinas y los nuevos problemas
de la técnica arqueológica», Caesaraugusta 3, pp. 7-29.BELTRáN MARTÍNEZ, A. (1953): «Las excavaciones submarinas y los nuevos problemas
de la técnica arqueológica», Caesaraugusta 2, pp. 140-148.BENINI, A. y GIACOBELLI, M. (2003, eds.): Atti del II Convegno nazionale di archeologia
subacquea: Castiglioncello, 7-9 settembre 2001, Edipuglia, Bari.BENOIT, F. (1963): «Controverses sur la méthode scientifique de l’archéologie sous-ma-
rine», Revue Archéologique 1, pp. 195-200.BEURDELEy, C. (1991): L’Archéologie sous-marine. L’odyssée des trésors, Paris.BLACkMAN, D. J. (1973, ed.): Marine Archaeology, Colston Papers 23, London.
4. Una versión parcial de algunos aspectos de este tema en los aspectos generales se trató en el I Simposio de Historia de las Técnicas: La construcción Naval y la navegación, Centro de Estudios Astillero de Guar-nizo, Cantabria, con el título de: Presente y futuro de la arqueología naval y subacuática en época moderna, 1996.
Manuel MaRTÍn-BuenO126
BONINO, M. (2003):, Un sogno ellenistico: le navi di Nemi, Felici, Ospedaletto (Pisa).BRUNI, S. (2003): Pisa la città delle navi. Il porto urbano di Pisa etrusca e romana dallo
scavo al museo: prospettive e problemi. (Estratto da: Pisa nei secoli. La storia, l’arte, le tradizioni, vol. 1 a cura di Alberto Zampieri), ETS, Pisa.
CRUMLIN-PEDERSEN, O. (2002): The Skuldelev ships, Olaf Olsen, Copenhague.DUMAS, F. (1964): Épaves antiques. Introduction a l’archéologie sous-marine méditerranéenne,
Paris.DURAN MATHEwSON, R. (1988): El tesoro del Atocha, Plaza y Janés, Barcelona.FELICI, E. (2002): Archeologia subacquea. Metodi, tecniche e strumenti, Libreria dello Stato,
Roma.FERNáNDEZ IBáñEZ, C. (1988): «Bibliografía en lengua castellana sobre Restauración y
Conservación de materiales arqueológicos», Actas del VI Congreso de Conservación de Bienes Culturales (Tarragona 1986), Tarragona, pp. 185-191.
FIRTH, A. (2003): Managing Archaeology Underwater. A theoretical, historical and compar-ative perspective on society and its submerged past, BAR -S1055, Oxford.
GIANfROTTA, P. G. y POMEy, P. (1981): L’Archéologie sous la mer, Paris.JOHNSTONE, P. (1974): The Archaeology of Ships, London.JURISIC, M.(2000): Ancient Shipwrecks of the Adriatic. Maritime transport during the first
and second centuries ad, BAR -S828, Oxford.KApITAN, G. (1966): A Bibliography of Underwater Archaeology, Chicago.LAMBOGLIA, N. (1971, ed.): Actas del III Congreso Internacional de Arqueología Submarina,
Instituto Internacional de Estudios Ligures, Bordighera.LINDER, E. y RABAN, A. (1976): Introducing Underwater Archaeology, Minneapolis.MARTÍN-BUENO, M. (1973): «El método arqueológico en la actualidad», Estudios II,
pp. 7-23.MARTÍN-BUENO, M. (1983): «Arqueología y Ley de 1933», 50 Años de Protección del Pa-
trimonio Histórico Artístico 1933-1983, Ministerio de Cultura, Madrid, pp. 39-44.MARTÍN-BUENO, M. (1985a): «El Patrimonio Cultural Sumergido a la luz de los criterios
internacionales de protección», AIC 25, pp. 47-59.MARTÍN-BUENO, M.(1985b): Problemas generales de la Arqueología Subacuática en España,
Aulas de Mar I, Cartagena.MARTÍN-BUENO, M.(1986): «La madera en la Arqueología. Utilización y utilidad», La
Madera en la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural, Madrid, pp. 9-12.MARTÍN-BUENO, M.(1988): «Panorama Internacional de la Arqueología Subacuática»,
Boletín de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología 25, pp. 10-16.
MazarrÓn II y la arqueología subacuátIca 127
MARTÍN-BUENO, M. (1991a): «The Archaeology in Scientific Diving», Proceedings of the International Scientific Diving Symposium, University of Cape Town.
MARTÍN-BUENO, M. (1991b): «Arqueología Subacuática: situación y futuro», Jornadas de Arqueología Subacuática en Asturias, Universidad de Oviedo, pp. 147-156.
MARTÍN-BUENO, M. (1992): «A 15th Century Aragonese ship in Sardinian Waters», International Congress Medieval Europe, Maritime Studies, Ports and ships, vol. 2, York, pp. 55-61.
MARTÍN-BUENO, M. (1993): «La Arqueología Subacuática en Europa: Museos y Centros de Investigación», II Curso de Arqueología Subacuática, UAM, Madrid, pp. 171-189.
MARTÍN-BUENO, M. (1993, ed.): La nave de Cavoli y la Arqueología Subacuática en Cerdeña, Zaragoza.
MARTÍN-BUENO, M. (1994a): Cavoli: a 15th Century shipwreck in Sardinia, Oxford Uni-versity Mare.
MARTÍN-BUENO, M. (1994b): «Underwater Archaeology in the Antarctic: A new bor-der», Thracia Pontica. Civilization an the Sea. In Hom. Prof. M. Lazarov, Sozopol.
MARTÍN-BUENO, M. (1996a): Proyecto San Telmo: Arqueología terrestre y subacuática en isla Livingston e isla Desolación, Antártida, DGCYT, Madrid.
MARTÍN-BUENO, M. (1996b): «Presente y futuro de la Arqueología Naval y Subacuá-tica de época Moderna», I Simposio de Historia de las Técnicas, Astillero, Cantabria, Santander, pp. 366-376.
MARTÍN-BUENO, M. (1996c): «El mundo antiguo en el contexto del patrimonio históri-co español», Los Finisterres Atlánticos en la Antigüedad, época prerromana y romana. Homenaje a Manuel Fernández-Miranda, Madrid, pp. 11-15.
MARTÍN-BUENO, M. (1997): «Arqueología Antártica: el Proyecto San Telmo y el des-cubrimiento de la Terra Australis Antarctica», V Simposio de Estudios Antárticos, Miraflores de la Sierra, Madrid, pp. 421-428.
MARTÍN-BUENO, M. (1998): «Cavoli: a 15th Century shipwreck off Sardinia», en M. Bound (ed.): Ex ca vating Ships of War 2, The International Maritime Archaeology Series, Uni-versity of Oxford, pp. 31-38.
MARTÍN-BUENO, M. (1999, ed.): Le plongeur et l’archéologue, edición facsímil de la CMAS de 1960, Bibliotheca CMAS nº 1, Zaragoza.
MARTÍN-BUENO, M. (2000): «Nuevas fronteras de la Arqueología Subacuática», en L. V. Prott, E. Planche y R. Roca-Hachem (eds.): Background Material on the Pro-tection of the Underwater Cultural Heritage, vol. 2, UNESCO et Ministère de la Culture et de la Communication (France), Paris, pp. 535-559.
Manuel MaRTÍn-BuenO128
MARTÍN-BUENO, M. (2003): «Patrimonio Cultural Sumergido: Investigar y Conservar para el Futuro», Monte Buciero 9, pp. 23-62.
MARTÍN-BUENO, M. (2006): «La Mar: Un archivo bien protegido», Mar Greco Latino, Coimbra, pp. 9-30.
MARTÍN-BUENO, M. (2007): «¿Bonanza o borrasca en la Arqueología Subacuática?», Actas V Jornadas internacionales de Arqueología Subacuática, Valencia, pp. 13-26.
MARTÍN-BUENO, M. (2010, en VV. AA.): Libro Verde. Plan Nacional para la Protección del Patrimo-nio Cultural Subacuático Español, Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Madrid.
MARTÍN-BUENO, M. y AMARé TAfALLA, J. (1989): Costa da Morte: atopámo-la historia, Vigo.MARTÍN-BUENO, M. y AMARé TAfALLA, J. (1991): Proyecto Cavoli: Una nave aragonesa
del siglo xv hallada en Cerdeña, Zaragoza.MARTÍN-BUENO, M. y AMARé TAfALLA, J. (1992): «Remains of a Fifteenth-Century
Spanish Ship Found in Sardinia», Underwater Archaeology. Proceedings from the Society for Historical Archaeology Conference, Kingston, Jamaica 1992, Uniontown, Pennsylvania, pp. 85-91.
MARTÍN-BUENO, M. y CANCELA RAMÍREZ DE ARELLANO, M. L. (1992): «El Fondeadero de Getares (Algeciras)», Gerión, Homenaje al Dr. Michel Ponsich, pp. 371-383.
MARTÍN-BUENO, M., IZAGUIRRE LACOSTE, M., CASADO SOTO, J. L., MEjUTO GARCÍA, R. y SENEN LÓpEZ, F. (1985): «La Arqueología Subacuática en las costas del Norte y Noroeste Peninsular: estado de la cuestión», VI Congreso Internacional de Ar-queología Submarina, Cartagena 1982, Madrid, pp. 34-58.
MARTÍN-BUENO, M. y RODRÍGUEZ SALIS, J. (1975): «The Anchorage of el Cabo de Higuer (Fuenterrabía, Spain)», Nautical Archaeology 4, 2, pp. 331-333.
MARx, R. (1990): Sunken treasure. How to find it, Ram Books, Dallas.MASTERS, P. M. y FLEMMING, N. C. (1983, eds.): Quaternary Coastlines and Marine Ar-
chaeology, London-New York.MC GRAIL, S. (1984, ed.): Aspects of Maritime Archaeology and Ethnography. Papers based on
those presented to an international seminar held at the University of Bristol in March 1982, London.
MUCkELROy, K. (1978): Maritime Archaeology, Cambridge.NIETO PRIETO, X. (1984): Introducción a la arqueología subacuática, Barcelona.NIETO PRIETO, X. y PUIG GRIESSENBERGER, A. M. (2001): Excavacions arqueològiques
subaquàtiques a Cala Culip. 3. Culip IV- La Terra Sigillata decorada de La Graufe-senque, Monografies del CASC 3. Museu d’Arqueologia de Catalunya, Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, Girona.
MazarrÓn II y la arqueología subacuátIca 129
NIETO PRIETO, X., TARONGI I VILASECA, F. y SANTOS RETOLAZA, M. (2002): «El pecio de la cala Sant Vicenç», Revista de Arqueología del siglo xxi, pp. 18 ss.
PASCUAL BERLANGA, G. y PéREZ BALLESTER, J. (2003, eds.): Puertos fluviales antiguos: ciudad, desarrollo e infraestructuras, Actas IV Jornadas de Arqueología Subacuá-tica, 28-30 de març de 2001, Facultat de Geografia i Història, Universitat de València.
PEARSON, C. (1987): Conservation of marine archaeological objects, Butterworths, London.PéREZ BALLESTER, J. y PASCUAL BERLANGA, G. (1998): III Jornadas de Arqueología Suba-
cuática. Reunión Internacional sobre Puertos Antiguos y Comercio Marítimo, Facultat de Geografia i Història (13, 14 i 15 de novembre de 1997), Universitat de València.
POMEy, R. (1970): Underwater Archaeology, New York.REDDé, M. (1986): Mare Nostrum, EFR, Rome.SEDGE, M. H. (2003): Il porto sepolto di Pisa. Un’avventura archeologica, Pratiche Editrice,
Milano.START, J. (1988): Haithabu-Schleswig-Danewerk. Aspekte einer Forschungsgeschichte mittel-
alterlicher Anlagen in Schleswig-Holstein, BAR -S432, Oxford.VOLpE, G. (1997, ed.): Atti del convegno nazionale di archeologia subacquea: Anzio, 30-31
maggio e 1 giugno 1996, Edipuglia, Bari.VV. AA. (1969): Surveying in Archaeology Underwater, London.VV. AA. (1973): L’Archéologie Subaquatique, une discipline naissante, UNESCO, Paris.VV. AA. (1989): Excavacions arqueològiques a Cala Culip I, Sèrie monogràfica 9. Diputació
de Girona, Centre d’investigacions arqueològiques de Girona.VV. AA. (1992): Archaeology Underwater. The NAS Guide to Principles and Practice, Dorchester.VV. AA. (2000): El poblat lacustre neolític de la Draga: excavacions de 1990 a 1998, Centre
d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, Girona.VV. AA. (1998): Excavacions arqueològiques subaquàtiques a Cala Culip, vol. 2: Culip VI, Mo-
nografies del Casc 1, Museu d’Arqueologia de Catalunya, Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya. Girona.
VV. AA. (1996): Marine archaeology. Global perspectives, G. Kuppuram & K. Kumudama-ni (eds.): Sundeep, Delhi.
VENTO, M. (2000): La nave punica di Marsala, Editoriale Siciliana Informazioni, Trapani.WILkES, B. S. J. (1971): Nautical Archaeology. A Handbook, Bristol.
Pesca de perlas y busca de galeones (1623).Manuscrito facsímil de Pedro de Ledesma. Archivo del Museo Naval de Madrid, Sección de manuscritos, nº inv. 1035. © Museo Naval de Madrid (1986)
133
ResumenCon este trabajo pretendemos dar conocer los aspectos jurídicos sobre la protección in situ del patrimonio cultural subacuático para, así, atender su posible incidencia en el caso del pecio Mazarrón II. Nuestro objetivo, pues, es aclarar los contornos jurídicos de esta regla en el marco de la legislación nacional e internacional, así como en los acuerdos tomados por las instituciones europeas, competentes en la materia. A través de la interpretación de todas estas lecturas, podemos decir que esta regla puede alterarse siempre y cuando las circunstancias arqueológicas, jurídicas y políticas así lo sugieran. Para el caso que nos ocupa, como decíamos, Mazarrón II, la acción del mar y, muy particularmente, la acción de las corrientes marinas afectadas por las obras portuarias, así como otras circunstancias del entorno del yacimiento, hacen necesaria la extracción de los restos de su actual emplazamiento. Todo ello con el fin de asegurar su correcta conservación, protección y valorización patrimonial.Palabras clave: legislación, protección, patrimonio subacuático, Mazarrón II
AbstractWith this work we intend to raise awareness of the legal aspects of protection in situ of the underwater cultural heritage to address its possible incidence in the case of the wreck Mazarrón II. Our objective, then, is to clarify the legal contours of this rule in the framework of national and international legislation, as well as in agreements adopted by the European institutions.Through the interpretation of all these texts, we can say that this rule may be altered as long as the archaeological, legal and political circumstances so suggest For the case of the Mazarrón II shipwreck, the action of the sea and, very particularly, the action of the marine currents dramatically affected by the port works, as well as other circumstances
Aspectos jurídicos de la protección in situ del patrimonio cultural subacuático (su incidencia en el caso del Mazarrón II)
MARIANO J. AZNAR GÓMEZUNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓN
⊳ Trabajos de consolidación y comprobación de la embarcación Mazarrón II. © ARQVA. Ministerio de Cultura. Foto: J. A. Moya (2008)
Mariano J. aznar GóMez134
of the environment of the deposit, make necessary the extraction of the remains from its current location. All this in order to ensure its correct conservation, protection and heritage valorization.Keywords: legislation, protection, underwater heritage, Mazarrón II
Introducción
Acaso uno de los mayores y más recurrentes errores que comete quien se acerca por primera vez (o, en otros casos, interesadamente) a la protección de patrimonio cultural subacuático es entender que este debe protegerse siempre y en todo caso en el lugar donde se encuentra. Se hace referencia así a la protección in situ del patrimo-nio cultural subacuático como una regla imperativa sin excepción alguna. Ello es, simplemente, falso; o, al menos, no del todo cierto1.
Algunos quieren ver en esa regla supuestamente absoluta un afán protector alejado de las necesidades concretas de cada yacimiento sumergido. Otros pretenden criticar la regla presentándola como una excusa para no hacer nada en relación al patrimonio cultural subacuático. Otros, aún más interesadamente, desean excusar-se en esa regla para advertir de la inoperancia del sistema protector comúnmente aceptado en la arqueología, enfrentándolo al derecho de los ciudadanos de conocer, cuando no visitar, todo yacimiento arqueológico. Finalmente, aquella idea alimenta el malentendido de aquellos «que no toleran ninguna regulación que menoscabe sus intereses y defienden que la arqueología consiste en encontrar cosas, con lo que sería absurdo exigir que las cosas se queden donde están»2. Las consecuencias que se derivan de cualquiera de estas críticas son dañinas para la correcta protección y difusión de la riqueza arqueológica subacuática.
Como intentaremos demostrar en este trabajo, la protección in situ ni es siem-pre la solución arqueológica ni viene impuesta jurídicamente en toda circunstancia. Como veremos, la protección in situ es la primera opción, quizá la más deseable técnica-
1. Una inmejorable muestra de la discusión y posibles distorsiones alrededor del principio puede verse en el cuestionario que el doctor S. Kingsley envió en 2011 a numerosos especialistas en la materia y la reacción provocada. Véase a este respecto una acertada crítica en Maarleveld, 2011.2. Maarleveld, Guerin y Egger, 2013: 21.
Aspectos jurídicos de lA protección in situ del pAtrimonio culturAl subAcuático… 135
mente si las circunstancias arqueológicas, jurídicas y políticas —y por este orden— así lo aconsejan. En caso contrario, si esas circunstancias lo sugirieran, la extracción del objeto u objetos históricos hallados bajo el mar y su conservación fuera del medio marino es otra opción plausible si se siguen los estándares arqueológicos aceptados por la comunidad científica internacional.
Este trabajo pretende aclarar los contornos jurídicos de esa regla, tal y como la recoge la Convención UNESCO sobre la protección del patrimonio cultural subacuático3 de modo general. Analizará en particular su aplicación concreta al yacimiento denominado Mazarrón II, objeto de esta obra colectiva. Con tal idea en mente, la hipótesis básica de esta contribución sería la siguiente: la protección in situ es la opción prioritaria en la pro-tección del patrimonio cultural subacuático; como opción, esa protección puede alterarse según las circunstancias; en el caso del Mazarrón II están presentes esas circunstancias que no aconsejarían la protección in situ; nada impide legalmente la extracción de los restos siempre que se remuevan adecuadamente del fondo del mar y se conserven apro-piadamente; finalmente, ello debe hacerse cuanto antes dadas las circunstancias.
Para el desarrollo de esta hipótesis, esta contribución se articula alrededor del siguiente esquema: en primer lugar analizaremos el contenido y alcance del principio de protección in situ y, en particular, su afirmación científica en la arqueología suba-cuática; seguidamente veremos cómo dicho principio ha sido recibido y consagrado normativamente en el plano internacional y comparado; a continuación analizaremos la incorporación del principio al ordenamiento jurídico español y su aplicación al pecio del Mazarrón II; finalmente, concluiremos con una valoración crítica de con-junto sobre lo acontecido hasta ahora alrededor del pecio y la necesidad de proceder a su correcta protección.
La protección in situ como principio arqueológico
El principio de protección in situ es un concepto meta-jurídico en el sentido que la norma solo lo impone por referencia, pues va más allá de lo estrictamente jurídico. Es un concepto ampliamente aceptado por la comunidad científica que sin embargo, como veremos, ha tardado cierto tiempo en incorporarse al acervo normativo.
3. Concluida el 2 de noviembre de 2001, en vigor de forma general y para España desde el 2 de enero de 2009 (BOE nº 55, de 5 de marzo de 2009) (Convención UNESCO de ahora en adelante).
Mariano J. aznar góMez136
En efecto, es lugar común en la arqueología que, en la medida de las posibi-lidades, todo yacimiento debe preservarse en su lugar de origen para preservar su contexto4. Si bien ello no ha sido así sino hasta épocas recientes5, lo cierto es que el principio de protección in situ quedó confirmado como opción prioritaria en la arqueología contemporánea a lo largo de la segunda mitad del siglo xx6, especial-mente en yacimientos con relevante presencia acuática7 y, muy particularmente, los yacimientos subacuáticos8.
En la confirmación científica de la protección in situ como opción prioritaria la gran mayoría de autores afirman, genéricamente, tres ideas íntimamente entre-lazadas:
1. Que, como tal opción, la protección in situ no es absoluta; esto es, no es obliga-torio conservar siempre y en toda circunstancia un yacimiento (y los objetos y piezas que del mismo se extraigan), exactamente cómo y dónde original-mente se encontraron.
2. Que debe preferirse frente a otras técnicas más intrusivas la adopción de procedimientos que permitan conservar los elementos del yacimiento en su contexto histórico y natural, preservando su autenticidad y facilitando su comprensión científica en el futuro, tanto para el público en general como
4. Debe advertirse que como «lugar de origen» se entiende el lugar donde el objeto fue utilizado por última vez por la(s) persona(s) asociada(s) a dicho objeto, esto es, cuando el mismo estaba en su contexto «original». Aún así, como advierte la doctora Dolores Elkin (en conversación personal con el autor), ese «contexto» puede haberse alterado con el tiempo: cambios físicos —desde corrientes marinas a la urbanización de una ladera, por ejemplo— pueden haber desplazado el objeto desde su contexto «original» a un contexto «sobrevenido», no por ello irrelevante.5. Sease, 1996.6. El punto de inflexión parece darse tras la II Guerra Mundial, en medio del proceso de reconstrucción de tantos lugares destruidos por el conflicto armado. En ello también influyó la consagración de una «nueva arqueología», acompañada de nuevos medios y, sobre todo, de una nueva visión de la disciplina y sus técni-cas por toda una nueva generación de arqueólogos hasta el final del siglo xx. Véase al respecto, entre otros, Rahtz, 1974, Gianfrotta y Pomey, 1981, Cleere, 1984, Trotzig y Vahlne, 1989, Thomas, 1989, Hodges, 1993, Carman, Cooper, Firth y Wheatley, 1995, o ICOMOS, 1996. Para esa evolución técnica en la literatura en francés, pueden verse los volúmenes publicados desde 1972 de Les cahiers d’archéologie subaquatique.7. Para una recopilación de la literatura en inglés, puede verse el Informe preparado para English Heritage por Lillie y Smith, 2009.8. Pueden verse, entre otros, Langley y Unger, 1984, o Vlad Borrelli, 1995.
asPectos Jurídicos de la Protección in situ del PatriMonio cultural suBacuático… 137
Figura 1. Portada de la carpeta de información de La Convención de la UNESCO sobre la protección del Patrimonio Cultural Subacuático. © UNESCO (2001)
para especialistas en particular que pudieran proceder a nuevos estudios en un yacimiento ya excavado9.
3. Que, en todo caso, determinadas circunstancias —naturales o antropogéni-cas10— pueden hacer preferible la conservación del yacimiento y sus objetos en un contexto distinto, destacando entre aquellas circunstancias (individual
9. Como ya se ha advertido, «[…]la autenticidad y el contexto son, pues, los principales argumentos a favor de la conservación del patrimonio in situ» (Maarleveld, Guerin y Egger, 2013: 23); así como que «[…]minimum impact archaeology does not necessary mean that systematic site testing or disturbance of any kind is always avoided. Minimum impact methodology should be a normal part of a total documentation strategy designed to produce cumulative data by exhausting non-invasive options before disturbing sub-surface sediments. Emphasis on remote sensing as an alternative to test excavation is one step in the cumulative hierarchical investigative approach to archaeological inquiry developed as part of minimum impact meth-odology» (Delgado, 1997: 278).10. Aún a riesgo de simplificar, cabe recordar que tales circunstancias adversas —independientemente de su origen natural o antropogénico— pueden ser físico/mecánicas (cambios climáticos, movimientos de tierra, alteraciones de corrientes, actividades extractivas lícitas e ilícitas, etc.) o químico/orgánicas (acción de ele-mentos vivos como hongos y bacterias, alteración por reacciones de elementos inorgánicos como la cal o la sal, corrosión de materiales metálicos ante cambios aeróbicos, etc.), dándose en numerosas ocasiones una combinación peligrosa de ambas, pudiendo generar alteraciones temporales o permanentes.
Mariano J. aznar góMez138
o conjuntamente evaluadas) las situaciones de riesgo o peligro del yacimiento, así como la consecución de una mejor y más completa investigación científica del mismo o el realce social del lugar y sus elementos históricos11.
En los últimos años, este principio —con sus condiciones de aplicación y sus excepciones—ha sido comúnmente aceptado por la doctrina, de nuevo tanto para la arqueología en general12 (en tiempo de paz o de conflicto armado)13 como para la arqueología subacuática en particular14. Es interesante señalar cómo estos pronun-ciamientos doctrinales han venido acompañados de discursos científicos colectivos motivados por una mayor interrelación entre los investigadores, así como a la organi-zación de los mismos en foros de discusión internacionales más o menos estables. La cantidad y calidad de las amenazas al patrimonio cultural en general y al subacuático en especial amalgamaron, además, a muchos colectivos implicados —historiadores, arqueólogos, conservadores, etc.— en su denuncia ilustrada a través de una serie de documentos, adoptados colectivamente y que, tras muchas discusiones, han ido viendo la luz, sobre todo en las últimas décadas del siglo xx y comienzos del xxI. En ello ha ayudado, decisivamente, la creación de organizaciones no gubernamentales de carácter científico que han producido una serie de documentos y resoluciones de alto valor propositivo. Entre ellas destacaríamos —en el ámbito que nos ocupa— las discutidas y adoptadas en el seno del Consejo Internacional de Museos y Sitios (ICOMOS) o de la International Law Association (ILA). Pero, no solo estas asociaciones científicas han marcado la pauta a la hora de ofrecer los protocolos de actuación arqueológica: su expertise ha sido acogido en el seno de organizaciones internacionales interguberna-mentales —muy particularmente la UNESCO y el Consejo de Europa (CdE)— que han hecho suyas las recomendaciones de la comunidad científica en la materia.
Así, desde muy pronto, la UNESCO entendió la protección in situ como un principio nuclear en toda actividad arqueológica. Si bien no lo exigía claramente en
11. Sobre el impacto añadido del cambio climático, véase Pérez-Álvaro, 2015: 248-260.12. Véase entre otros Burnouf, 2012, y Smith, 2014.13. Véase, por ejemplo, O’Keefe, Péron, Musayev y Ferrari, 2016.14. La literatura aquí es abundante. Pueden verse, entre otras muchas, las obras de Grenier, Nutley y Co-chran, 2006, Manders, 2012, o Khakzad y Van Balen, 2012, además de la obra ya citada de Maarleveld, Guerin y Egger, 2013.
asPectos Jurídicos de la Protección in situ del PatriMonio cultural suBacuático… 139
Figura 2. Carta Internacional sobre la protección y la gestión del patrimonio cultural subacuático (1996). © ICOMOS (1996)
su Recomendación de 1956 sobre los principios aplicables a las excavaciones arqueológicas15, pocos años más tarde ya advertía en su Recomendación sobre la conservación de los bienes culturales que la ejecución de obras públicas o privadas pueda poner en peligro de 1968 que:
[…]los Estados Miembros deberían dar prioridad a las medidas necesarias para la conservación in situ de los bienes culturales que corran peligro como consecuencia de obras públicas o privadas, para mantener así la continuidad y las vinculaciones históricas de tales bienes. Cuando las circunstancias económicas o sociales impon-gan el traslado, el abandono o la destrucción de los bienes culturales, los trabajos encaminados a salvarlos deberían siempre comprender un estudio detenido de los bienes culturales de que se trate y el registro completo de los datos de interés16.
15. Recomendación que define los Principios internacionales que deberían aplicarse a las excavaciones arqueológicas, 5 de diciembre de 1956, en cuyo párrafo 9 tan solo se recomendaba a cada Estado Miembro que considerara «la conveniencia de conservar intactos, total o parcialmente, cierto numero de lugares arqueológicos de diversas épocas, a fin de que su exploración pueda beneficiarse de las ventajas del progreso técnico y de los adelantos de los conocimientos arqueológicos. En cada uno de los lugares arqueológicos importantes en curso de excavación podrían dejarse, en la medida en que lo permitiera el terreno, algunos testigos, o sea islotes de tierra que permitieran un estudio ulterior de la estratigrafía, así como de la composición del medio arqueológico». Véase asimismo su párrafo 22(a) en el que se advierte que «[…]con la suficiente anticipación a la realización de obras públicas o privadas que puedan poner en peligro bienes culturales, deberían reali-zarse detenidos estudios para determinar: […] Las medidas que hayan de tomarse para conservar los bienes culturales importantes in situ».16. Recomendación sobre la Conservación de los Bienes Culturales que la Ejecución de Obras Públicas o Privadas pueda poner en Peligro, 19 de noviembre de 1968, párrafo 9.
Mariano J. aznar GóMez140
Por su parte, el Consejo de Europa ha reclamado la aplicación preferente de la protección y conservación in situ. Por ejemplo, en los casos de protección del patri-monio arquitectónico frente a desastres naturales17.
Junto a estas dos organizaciones internacionales, como decíamos, dos asocia-ciones científicas han tenido la ocasión de pronunciarse sobre el principio de protec-ción in situ. Ambas instituciones —el ICOMOS y la ILA— han tenido, además, una relevancia fundamental en la posterior negociación y redacción de la Convención UNESCO de 2001 sobre la protección del patrimonio cultural subacuático.
La primera ocasión en la que el ICOMOS tuvo la oportunidad de manifestar su opinión científica al respecto fue en su Carta internacional para la gestión del patri-monio arqueológico (1990)18, donde señalaba que «[…]la legislación debe garantizar la conservación del patrimonio arqueológico en función de las necesidades, la historia y las tradiciones de cada país y región, y esmerarse para favorecer la conservación “in situ” y los imperativos de la investigación» (art. 3). Teniendo ello en cuenta, el art. 6 de dicha Carta advertía que:
[…]conservar «in situ» monumentos y conjuntos debe ser el objetivo funda-mental de la conservación del patrimonio arqueológico. Cualquier traslado viola el principio según el cual el patrimonio debe conservarse en su contexto original. Este principio subraya la necesidad de una conservación, una gestión y un man-tenimiento apropiados. De él se infiere también que el patrimonio arqueológico no debe estar expuesto a los riesgos y consecuencias de la excavación, ni abando-nado después de la misma sin una garantía previa de financiación que asegure su adecuado mantenimiento y conservación19.
17. Recommendation No R (93) 9 on the protection of the architectural heritage against natural disasters, de 23 de noviembre de 1993 (texto no disponible en español).18. Carta internacional para la gestión del patrimonio arqueológico, preparada por el Comité Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico (ICAHM) y adoptada par la Asamblea General del ICOMOS en Lausana en 1990.19. El art. 5 de esta misma Carta advierte lo siguiente: «Hay que admitir como principio indiscutible que la recopilación de información sobre el patrimonio arqueológico solo debe causar el deterioro mínimo indispensable de las piezas arqueológicas que resulten necesarias para alcanzar los objetivos científicos o de conservación previstos en el proyecto. Los métodos de intervención no destructivos —observaciones aéreas, observaciones “in situ”, observaciones subacuáticas, análisis de muestras, catas, sondeos— deben ser fomentados en cualquier caso, con preferencia a la excavación integral».
Aspectos jurídicos de lA protección in situ del pAtrimonio culturAl subAcuático… 141
Pocos años después, en su Carta internacional sobre la protección y la gestión del patrimonio cultural subacuático de 199620, el ICOMOS afirmó que «[…]la preservación del patrimonio cultural subacuático “in situ” deberá considerarse como la primera opción» (art. 1). Por ello, continúa diciendo, «[…]deberán alentarse técnicas no des-tructivas, investigaciones no intrusivas y extracción de muestras, de preferencia a la excavación»21 y «[…]las intervenciones arqueológicas no debe[rán] impactar negativa-mente al patrimonio cultural subacuático más allá de lo necesario en la consecución de los objetivos de atenuación de impactos o de investigación del proyecto». Ello es particularmente evidente, concluye este artículo, a la hora de «evitar perturbaciones innecesarias de restos humanos o de sitios consagrados».
Protección in situ que no está reñida con el acceso —incluso físico22— a la in-formación que el yacimiento arqueológico ofrece. Como reza el art. 10 de la Carta:
[…]se debe preparar un programa de gestión del sitio precisando las medidas para proteger y administrar «in situ» el patrimonio cultural subacuático durante y después de finalizado el trabajo de campo. El programa incluirá información al público, disposiciones razonables para la estabilización del sitio, vigilancia y protec-ción contra perturbaciones. Se deberá promover el acceso del público al patrimonio cultural subacuático «in situ», excepto cuando el mismo sea incompatible con la protección y gestión.
Como es bien sabido, la Carta de Sofía tuvo un impacto relevante en la negocia-ción de la Convención UNESCO de 2001 inspirando el texto de su Anexo23. Cuando se adoptaba la Carta en 1996, en el seno de la ILA ya se había elaborado un primer bo-rrador de la futura Convención. Fue, efectivamente, en el seno de la International Law Association —que desde 1988 contaba con un «Comité sobre el derecho del patrimonio
20. Carta internacional sobre la protección y la gestión del patrimonio cultural subacuático (Carta de Sofía de ahora en adelante), adoptada por la Asamblea General del ICOMOS en Sofía, octubre de 1996.21. El Art. 5 de la Carta recuerda igualmente que «[l]a metodología debe estar de acuerdo con los objetivos de la investigación y las técnicas a emplear deben ser lo menos intrusivas como sea posible».22. Una evaluación del acceso in situ al yacimiento submarino de Ampurias puede verse en Nieto, 2007.23. Para el análisis del proceso de negociación de la Convención UNESCO de 2001 puede verse Aznar Gómez, 2004, y la bibliografía y documentación allí citada.
Mariano J. aznar góMez142
cultural»24— donde empezó a redactarse un primer proyecto de convención cuyo comentario explicativo ya indicaba que «the best way of protecting the underwater cultural heritage is to keep it in place unless its removal is necessary for scientific or protective purposes. Thus —concluía el comentario—, all efforts must be made to prevent unscientific excavations»25. Para ello planeaba la creación de «zonas de patrimonio cultural» submarinas (art. 5 del proyecto).
Tras la adopción de la Convención en 2001, la UNESCO continuó con la labor científico-doctrinal prestando una especial atención al principio de protección in situ. Así, en su Manual para actividades dirigidas al Patrimonio Cultural Subacuático, tras advertir que toda excavación tiene un componente destructivo innato, recuerda que:
[…]al tiempo que documenta y relaciona los testimonios que va desenterran-do, destruye la coherencia y el contexto del yacimiento. Por un lado hace más acce-sible el patrimonio de un yacimiento y por el otro compromete en mayor o menor medida su autenticidad, la cualidad del yacimiento que más se aprecia a la hora de visitarlo, admirarlo, identificarse con él o vincularlo al pasado que representa26.
Asimismo, en su Training Manual for the UNESCO Foundation Course on the Pro-tection and Management of Underwater Cultural Heritage in Asia and the Pacific, dedica una sección entera a la protección in situ argumentando seis elementos básicos en su razonamiento:
1. Una parte representativa de nuestro pasado marítimo tiene que ser preser-vada para el disfrute futuro y para la investigación.
2. En la actualidad, la mayoría de los Estados cuentan con un sistema legislativo y reglamentario adecuado para el patrimonio arqueológico marítimo.
3. La cantidad de naufragios descubiertos crece rápidamente y no hay capacidad suficiente para su investigación apropiada.
24. Con los profesores Patrick O’Keefe y James Nafziger como presidente y relator, respectivamente, se presentó un primer proyecto en 1990, revisado en 1992 y 1993. Tras intercambiar opiniones con el ICOMOS, la UNESCO solicitó a la ILA el envío de su proyecto para posterior discusión, cosa que ocurrió en 1994 ini-ciándose entonces la negociación oficial en París, adonde llegaría en 1996 la Carta de Sofía.25. Véase O’Keefe y Nafziger, 1994.26. Maarleveld, Guerin y Egger, 2013: 22.
asPectos Jurídicos de la Protección in situ del PatriMonio cultural suBacuático… 143
Figura 3. Portada del Manual para actividades dirigidas al Patrimonio Cultural Subacuático. Directrices para el Anexo de la Convención de la UNESCO de 2001. © UNESCO (2013)
4. El coste de la excavación del patrimonio cultural subacuático puede llegar a ser muy elevado.
5. Incluso si es posible proceder a la excavación, generalmente, hay un período prolongado de tiempo entre el hallazgo de los objetos y la excavación real.
6. Una razón adicional para preservar in situ los yacimientos arqueológicos es la todavía falta de conocimiento sobre cómo tratar ciertos procesos de deterioro27.
Todas estas razones esgrimidas por la comunidad científica han sido tenidas en cuenta en el proceso de consolidación del principio de protección in situ, no solo como una regla arqueológica28 sino también como principio jurídico que, paulatinamente, se ido incorporando al Derecho internacional relativo a la protección del patrimonio cultural, en general, y subacuático, en particular.
27. Manders, 2012: 3-6.28. Es significativa la enorme producción científica desde los años 1980 en la que se da por asumida la protección in situ y se detallan las complejidades técnicas, los procedimientos científicos seguidos y los recursos —mate-riales y humanos— empleados para evitar la descontextualización del patrimonio cultural investigado. Todo ello es buena muestra de la consagración del principio en el plano arqueológico, a pesar de puntuales críticas (Caple, 2008). Véase a modo de ejemplo Corzo y Hodges, 1987, ICOMOS, 1996, Nixon, 2004, o Lillie y Smith, 2009.
Mariano J. aznar góMez144
La protección in situ como principio jurídico
Afirmada, como decíamos, la protección in situ como principio arqueológico en el pla-no científico, también a lo largo del siglo xx se fue incorporando en distintos textos normativos, tanto de carácter nacional como internacional29. Ello fue particularmente evidente en relación con el patrimonio cultural subacuático30.
La confirmación normativa general
En el ámbito internacional, el principio de protección in situ responde, como derivada lógica, al principio de precaución, bien conocido en el ámbito del Derecho interna-cional del medio ambiente y recogido en una pléyade de acuerdos y declaraciones31, así como en la jurisprudencia internacional32.
En el ámbito del Derecho Internacional del patrimonio cultural fue recogido, tanto en los acuerdos relativos a la protección de dicho patrimonio, en tiempo de paz, como en situaciones de conflicto armado. En el primer caso, la propia naturaleza del patrimonio cultural protegido por la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de 197233—esencialmente bienes inmuebles (monumentos, conjuntos y lugares)— supone que este deba ser protegido en el lugar donde se halla. Del mismo modo, tanto la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes cultu-rales de 197034 como el Convenio de UNIDROIT sobre bienes culturales robados o exportados ilegalmente de 199535 tienen su razón de ser en la devolución de los bienes culturales a sus lugares de origen por cuanto consideran «que los bienes culturales son uno de los elementos fundamentales de la civilización y de la cultura de los pueblos, y que solo adquieren su verdadero valor cuando se conocen con la mayor precisión su origen, su historia y su medio» (Preámbulo de la Convención de 1970) y su descontextuali-
29. Véase, entre otros, Williams, 1978, o O’Keefe y Prott, 1984.30. Pueden verse Varmer, 1999, y Migliorino, 1995.31. El punto de partida lo encontramos en el Principio nº 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 (UN Doc. A/CONF.151/26 (Vol.1), 12 de agosto de1992.).32. Corti Varela, 2017.33. BOE nº 156, de 1 de julio de 1982.34. BOE nº 31, de 5 de febrero de 1986.35. BOE nº 248, de 16 de octubre de 2002.
asPectos Jurídicos de la Protección in situ del PatriMonio cultural suBacuático… 145
Figura 4. Trabajos de control de conservación de la embarcación Mazarrón II. © ARQVA. Ministerio de Cultura. Foto: J. A. Moya (2008)
zación implica la «consiguiente pérdida de informaciones arqueológicas, históricas y científicas irreemplazables» (Preámbulo del Convenio de 1995).
Ha sido, no obstante, en el ámbito regional (particularmente europeo y medi-terráneo) donde el principio de protección in situ ha encontrado un acomodo norma-tivo expreso. Así, en el Convenio Europeo para la protección del patrimonio arqueológico (revisado) de 199236, su art. 4 establece que cada Estado parte «se compromete a poner en práctica medidas de protección física del patrimonio arqueológico que compren-dan, en función de las circunstancias: […] (ii) la conservación y mantenimiento del
36. BOE nº 173, de 20 de julio de 2011 (Convenio de La Valeta). Como es bien sabido, este Convenio hizo suyas algunas ideas presentes en el fallido intento anterior de concluir en el seno del CdE una convención europea para la protección del patrimonio cultural subacuático. Así, el proyecto de convención de 1984 incluía en su art. 3(1) la siguiente obligación: «Contracting States shall ensure as far as possible that all appropriate measures are taken to protect underwater cultural property in situ» (Comité de Ministros: Draft Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage, Doc. CM (84) 86/CAHAQ (84) 4/Add. I, 16 de mayo de 1984..
Mariano J. aznar GóMez146
patrimonio arqueológico, preferentemente in situ»37; y en su art. 5 a «prever, cuando se encuentren elementos del patrimonio arqueológico durante trabajos de infraes-tructuras, la conservación in situ de los mismos cuando sea viable». Y en el ámbito particular del Mediterráneo y del Convenio de Barcelona de 197638, el Protocolo relativo a la gestión integrada de las zonas costeras del Mediterráneo de 200839 establece en su art. 13(2) que sus Estados partes «garantizarán que la conservación in situ del patri-monio cultural de las zonas costeras sea considerada la opción prioritaria antes de proceder a ninguna intervención sobre este patrimonio».
Para los supuestos de conflicto armado, y ante los diferentes conflictos acaeci-dos desde la adopción del Convenio de 195440, este fue mejorado a través de la adop-ción de un Segundo Protocolo, de 29 de marzo de 199941, en el que es significativo el tratamiento que se da a las medidas de salvaguardia escuetamente previstas en el art. 3 del texto de 1954. En su art. 5, el Protocolo de 1999 establece que:
[…]las medidas preparatorias adoptadas en tiempo de paz para salvaguardar los bienes culturales contra los efectos previsibles de un conflicto armado con-forme al Artículo 3 de la Convención comprenderán, en su caso, la preparación de inventarios, la planificación de medidas de emergencia para la protección contra incendios o el derrumbamiento de estructuras, la preparación del traslado de bie-nes culturales muebles o el suministro de una protección adecuada in situ de esos bienes, y la designación de autoridades competentes que se responsabilicen de la salvaguardia de los bienes culturales.
Queda, pues, aceptado el principio de protección in situ como criterio general en diferentes acuerdos internacionales relativos a la protección del patrimonio cultural en general y, muy particularmente, en el ámbito europeo.
37. Este mismo artículo procura que cada Estado parte se comprometa igualmente a «la adquisición o la protección por los medios apropiados, por parte de los poderes públicos, de espacios destinados a la cons-titución de reservas arqueológicas».38. Convenio para la Protección del Medio Marino y de la Región Costera del Mediterráneo, de 16 de febrero de 1976 (BOE nº 44, de 21 de febrero de 1978) y enmendado en 1995 (BOE nº 173, de 19 de julio de 2004).39. BOE nº 70, de 23 de marzo de 2011.40. Convenio para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado, de 14 de mayo de 1954, y Protocolo (BOE nº 282, de 24 de noviembre de 1960).41. BOE nº 77, de 30 de marzo de 2004.
Aspectos jurídicos de lA protección in situ del pAtrimonio culturAl subAcuático… 147
Su incorporación particular en la protección del patrimonio cultural subacuático
La protección jurídica del patrimonio cultural subacuático responde a dos lógicas normativas: ratione materiæ viene protegido por el Derecho internacional del patri-monio cultural; ratione loci le es de aplicación el Derecho internacional del mar. Estas dos lógicas, a veces dialécticamente enfrentadas42, han marcado el régimen protector actual subordinando en gran medida el derecho cultural al derecho del mar43.
Como es bien sabido, el derecho del mar actual ha sido generalmente codificado en el Convenio de las Naciones Unidas sobre derecho del mar de 198244. En el mismo —cali-ficado como la «Constitución de los Océanos»— la regulación del patrimonio cultural subacuático es ciertamente somera y contradictoria45. Tan solo dos artículos de su largo texto —los artículos 149 y 303— se refieren al patrimonio cultural subacuáti-co; y, solo de manera implícita cabría relacionarlos con el principio de protección in situ: el art. 149, que se ocupa únicamente de los «objetos arqueológicos e históricos» hallados en la Zona46, exige que los mismos «serán conservados o se dispondrá de ellos en beneficio de toda la humanidad, teniendo particularmente en cuenta los derechos preferentes del Estado o país de origen, del Estado de origen cultural o del Estado de origen histórico y arqueológico». Se ha querido ver en el término «conser-var» una referencia implícita a la protección in situ, si bien pronto mediatizada por la posibilidad de «disponer» de dichos objetos47.
Por su parte, del texto del art. 303 no se infiere, ni siquiera con alardes imaginativos, una posible obligación de proteger necesariamente in situ los «objetos arqueológicos e
42. Cassan, 2003.43. No debe olvidarse que según el art. 3 de la Convención UNESCO de 2001, nada de lo dispuesto en la mis-ma «menoscabará los derechos, la jurisdicción ni las obligaciones que incumben a los Estados en virtud del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La presente Convención se interpretará y aplicará en el contexto de las disposiciones del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y de conformidad con ellas». El contenido y alcance de este precepto fue origen de grandes discusiones durante su negociación, causando incluso la abstención o el voto negativo de algunos Estados en la votación final de la Convención (Aznar, 2004: 296-306).44. BOE nº 39 de 14 de febrero de 1997 (CNUDM de ahora en adelante).45. Véase Aznar, 2014a.46. Esta «Zona» es la zona de los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la juris-dicción nacional, según el art. 1(1)(1) del CNUDM.47. Migliorino, 1995: 486-487.
Mariano J. aznar GóMez148
históricos hallados en el mar» al que se refiere tal precepto. Si bien en su párrafo 1 recuer-da que «[…]los Estados tienen la obligación de proteger los objetos de carácter arqueo-lógico e histórico hallados en el mar y cooperarán a tal efecto», su párrafo 3 contradice la posible protección in situ de aquellos objetos desde el momento en que acepta que la obligación genérica de su primer párrafo no afecta «a los derechos de los propietarios identificables, a las normas sobre salvamento u otras normas del derecho marítimo o a las leyes y prácticas en materia de intercambios culturales»48. Sin embargo, su párrafo 4 advierte que dicho art. 303 debe entenderse «sin perjuicio de otros acuerdos internacio-nales y demás normas de derecho internacional relativos a la protección de los objetos de carácter arqueológico e histórico». Pensado inicialmente para salvar la aplicación de ese tipo de acuerdos ya existentes cuando se negoció el CNUDM49, ese párrafo 4 permite igualmente la regulación de la protección del patrimonio cultural subacuático por otros acuerdos posteriores al Convenio de 1982. Es aquí donde encontramos la Convención UNESCO de 2001, en cierto modo desarrollo de aquella y sujeta a la misma, y que ya sí se refiere expresamente al principio de protección in situ en su articulado.
En efecto, su art. 2(5) eleva a principio dicha protección in situ, que «deberá considerarse la opción prioritaria antes de autorizar o emprender actividades dirigidas a ese patrimonio». Este principio general de la Convención se completa en la misma con la Norma 1 de su Anexo, cuyo texto es el siguiente:
La conservación in situ será considerada la opción prioritaria para proteger el patrimonio cultural subacuático. En consecuencia, las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático se autorizarán únicamente si se realizan de una manera compatible con su protección y, a reserva de esa condición, podrán au-torizarse cuando constituyan una contribución significativa a la protección, el conocimiento o el realce de ese patrimonio.
48. Por su parte, el párrafo 2 incorpora una oscura cláusula basada en una presunción y una ficción jurídica según las cuales «[…] a fin de fiscalizar el tráfico de tales objetos, el Estado ribereño, al aplicar el artículo 33 [relativo a la zona contigua], podrá presumir que la remoción de aquellos de los fondos marinos de la zona a que se refiere ese artículo sin su autorización constituye una infracción, cometida en su territorio o en su mar territorial, de las leyes y reglamentos mencionados en dicho artículo». Para una crítica a este párrafo, véase Aznar, 2014b.49. En particular, pretendía preservarse el acuerdo bilateral concluido entre Australia y los Países Bajos para proteger los pecios de la «Compañía de las Indias Orientales» holandesa hundidos en aguas australianas: el Agreement between the Netherlands and Australia concerning old Dutch shipwrecks, de 6 de noviembre de 1972, texto en Australian Treaty Series No. 18 (1972).
Aspectos jurídicos de lA protección in situ del pAtrimonio culturAl subAcuático… 149
Las Normas anexas a la Convención —que forman parte integrante de la misma según su art. 33 y, por tanto, con la misma fuerza obligatoria que el texto principal de la Convención— al inspirarse, como vimos, en la Carta de Sofía adoptada por el ICOMOS en 1996, desarrollan de manera análoga —y con similar importancia— la aplicación prioritaria del principio de protección in situ del patrimonio cultural suba-cuático. Así, las actividades dirigidas a dicho patrimonio «no deberán perjudicarlo más de lo que sea necesario para los objetivos del proyecto» (Norma 3)50; que las mismas «deberán servirse de técnicas y métodos de exploración no destructivos, que debe-rán preferirse a la recuperación de objetos» y que «[…]si para llevar a cabo estudios científicos o proteger de modo definitivo el patrimonio cultural subacuático fuese necesario realizar operaciones de extracción o recuperación, las técnicas y los métodos empleados deberán ser lo menos dañinos posible y contribuir a la preservación de los vestigios» (Norma 4). Finalmente, como hemos visto, esas actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático «evitarán perturbar innecesariamente los restos hu-manos o los sitios venerados» (Norma 5). Considerando, además, que «la prospección, extracción y protección del patrimonio cultural subacuático, además de un alto grado de especialización profesional, requiere un acceso a métodos científicos especiales y la aplicación de estos, así como el empleo de técnicas y equipos adecuados, para todo lo cual se necesitan criterios rectores uniformes» (Preámbulo de la Convención), cabe entender que como opción prioritaria debe entenderse una predilección por actuar científicamente sobre el patrimonio en el lugar donde se encuentre, respetando su contexto natural (artículo 1 y Norma 14). Solo en aquellos casos en los que científi-camente se estime conveniente su extracción, la protección in situ dejaría de ser la
50. Cabe añadir que dicha precaución se refuerza cuando, además, entre los vestigios sumergidos pudieran hallarse restos humanos que, según el art. 2(9) de la Convención, deben respetarse. En este sentido, la Nor-ma 5 completa significativamente dicho artículo al señalar que «[…]las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático evitarán perturbar innecesariamente los restos humanos o los sitios venerados». Esto último es importante por cuanto, debido a las condiciones submarinas, pudieran no existir ya físicamente restos humanos pero hallarnos ante, por ejemplo, una tumba de guerra marítima, ejemplo de «sitio venerado». Véase Pérez-Álvaro, 2014, Forrest, 2015, y Aznar, 2015: 82-84.Aunque no pueda considerarse patrimonio cultural subacuático según la Convención, los restos del M/S Estonia, hundido en 1994 con su tripulación y pasaje tras un accidente de mar en el Báltico, están hoy re-gulados por el Agreement Between the Republic of Estonia, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden Regarding M/S Estonia, de 23 de febrero de 1995 (texto en Marine Policy 20, 1996: 355-354), cuyo art. 3 explicita que «[…] the Contracting Parties hereby agree that the M/S Estonia shall not be raised». El respeto por los restos humanos está detrás de esta decisión política y normativa, similar a la adoptada, por ejemplo, en relación a los restos del Titanic (véase infra notas 56 y 57, y texto concordante).
Mariano J. aznar góMez150
Figura 5. Fachada del antiguo Museo Nacional de Arqueología Marítima, en el dique de Navidad (Cartagena, Murcia). © J. Blánquez (2006)
opción prioritaria. Como puede verse, «[…]el valor que se le confiere a la conservación in situ en la Convención y en su Anexo se basa en el reconocimiento de la importancia que tiene la interacción entre el yacimiento, su historia y su contexto»51.
Cabe advertir que la adopción del término «prioritaria»/«prioritaire» en las ver-siones españolas y francesas del Convenio quizá no fuera la opción más feliz frente a la inglesa «first option», que se compadece más con el sentido que los negociadores quisieron dar al principio de protección in situ en el Convenio. Es interesante advertir que el Consejo Consultivo Científico y Técnico de la Reunión de Estados partes en la Convención UNESCO de 2001, tuvo ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión: en el Informe de su Misión enviada a Panamá en 2015 para evaluar el estado del pecio del San José —hundido en 1631 en la aguas cercanas a isla Contadora— no solo se tuvo en cuenta el respeto por el principio de protección in situ del yacimiento afectado, sino que se acla-
51. Maarleveld, Guerin y Egger, 2013: 20.
asPectos Jurídicos de la Protección in situ del PatriMonio cultural suBacuático… 151
raron ciertas dudas terminológicas e idiomáticas del principio tal y como se recogen en tres de los seis textos auténticos de la Convención (español, inglés y francés)52.
En definitiva, la Convención eleva como principio jurídico la protección in situ como opción «prioritaria» si bien, en línea con el contenido del principio arqueológico, no es sino una opción, acaso la primera en ser valorada, pero que puede ser descartada si —tras las preceptivas evaluaciones técnicas y análisis científico del contexto— las condiciones del yacimiento (ante situaciones de riesgo o peligro) o la necesidad de su mejor estudio, conservación o realce hacen preferible extraer los objetos y conser-varlos/musealizarlos en un lugar distinto al de su hallazgo bajo el agua53.
Es importante destacar que el texto de la Convención habla de «opción priorita-ria» y no «opción preferible». Ello no se debió a otra de las constructive ambiguities que encontramos en su texto sino a una opción deliberada de sus redactores que querían evitar malentendidos: la protección in situ, como venimos señalando, debía ser una opción más, la primera, en el transcurso de la gestión del yacimiento, pero en modo alguno la única54. En efecto, los trabajos preparatorios de la Convención (que sirven para completar su interpretación según las reglas generales de Derecho internacio-nal sobre la interpretación de los tratados), nos muestran como algunas discusiones hubo al respecto: de hecho, la Norma 1 —sobre el propio principio de protección in situ— y la Norma 7 —sobre el acceso responsable in situ— no pudieron ser adoptadas por consenso, como el resto de Normas, si bien fueron finalmente adoptadas por una muy amplia mayoría de los Estados negociadores55.
La práctica posterior es asimismo consistente. Algunos acuerdos relativos al pa-trimonio cultural subacuático concluidos tras la adopción de la Convención UNESCO de 2001 abundan en la idea de su protección prioritaria en el lugar de origen. El más
52. En la nota 25 del Informe —ciertamente en obiter dictum— se lleva a cabo una interesante reflexión al respecto que, como práctica de uno de los órganos principales de la Convención, es relevante a la hora de comprender el sentido y alcance del principio. Véase UNESCO, Consejo Consultivo Científico y Técnico, «Informe de la Misión en Panamá (6-14 de julio de 2015 y 21-29 de octubre de 2015) sobre el Proyecto relativo al pecio del San José», 7 de diciembre de 2015, p. 13.53. Como ha sido destacado, «the principle of in situ preservation does not therefore mean that underwater cultural heritage is never recovered, only that it is recovered for a sound reason, and only after pre-distur-bance archaeological investigation has been undertaken» (Forrest, 2010: 341-342).54. Como ha sido advertido, «[…]in each individual case, preservation in situ may be the preferred option; however, it depends on the precise circumstances. It is certainly not the only option and it is not the inev-itable outcome of the application of the Convention» (Dromgoole, 2013: 314).55. Garabello, 2003: 115-117.
Mariano J. aznar GóMez152
significativo, por su turbulento pasado, es el acuerdo concluido entre Canadá, Estados Unidos, Francia y Reino Unido para preservar los restos del Titanic56. Dicho Acuerdo hace mención expresa del principio al reconocer, en su preámbulo, que «in situ preser-vation is the most effective way to ensure such protection, unless otherwise justified by educational, scientific or cultural interests, including the need to protect the integrity of RMS Titanic and/or its artifacts from a significant threat»; y en su art. 4(2):
[…]each Party agrees that the preferred management technique is in situ pres-ervation and that project authorizations referred to in this Article involving recovery or excavation aimed at RMS Titanic and/or its artifacts should be granted only when justified by educational, scientific, or cultural interests, including the need to protect the integrity of RMS Titanic and/or its artifacts from a significant threat57.
La aplicación de las excepciones al principio —muy particularmente la necesi-dad de un mejor análisis científico58— lo encontraríamos en el Acuerdo entre Francia y los Estados Unidos sobre el pecio del La Belle59, buque auxiliar de la marina francesa que bajo el mando del Sieur de la Salle se hundió en 1686 en la bahía de Matagorda, Texas, y cuyos restos, tras su excavación completa, están bajo la custodia de la Texas Historical Commission gracias a ese acuerdo60.
56. Agreement Concerning the Shipwrecked Vessel RMS Titanic, de 6 de noviembre de 2003 (aún no en vigor). Véase Aznar y Varmer, 2013.57. En su Anexo, que contiene las «Rules concerning activities aimed at the RMS Titanic and/or its artifacts» (por cierto inspiradas en las Normas anexas a la Convención UNESCO de 2001), este Acuerdo reitera entre sus principios que «[…]the preferred policy for the preservation of RMS Titanic and its artifacts is in situ preservation». Deben verse las NOAA Guidelines for Research, Exploration and Salvage of RMS Titanic [66 Fed.Reg 18906 (April 12, 2001)], particularmente su Comentario 11, inspiradoras del Acuerdo.58. Así lo ha señalado en conversación con este autor el doctor Filipe Castro, miembro del equipo que excavó el pecio de La Belle.59. Accord entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant l’épave de La Belle, de 31 de marzo de 2003, texto en Décret n° 2003-540 du 17 juin 2003 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant l’épave de La Belle, signé à Washington le 31 mars 2003 (Journal officiel de la République française nº 144 du 24 juin 2003, pp. 10560-10561).60. Dicha excavación se decidió dadas las peculiares circunstancias del pecio y, lógicamente, tras el acuerdo del soberano de los restos —la República Francesa— por tratarse de un buque de Estado no abandonado. Véase junto al Acuerdo el Administrative Arrangement, Texas Historical Commission — Musée National de la Marine, 31 de marzo de 2003 (archivo del autor).
Aspectos jurídicos de lA protección in situ del pAtrimonio culturAl subAcuático… 153
Son, por lo tanto (y principalmente) los textos normativos internacionales los que acogen hoy como principio el de la protección in situ. Los ordenamientos nacionales de nuestro entorno lo hacen en algunos casos, si bien de modo generalmente implícito al exigir la conservación de los restos en el lugar donde se hallen (mediante la creación normalmente de zonas o santuarios de protección) y su excavación únicamente tras los permisos corres-pondientes. Ejemplo de ello lo encontraríamos en la legislación australiana61, británica62, china63, estadounidense64, francesa65, italiana66, griega67, portuguesa68 o sudafricana69.
La aplicación del principio al yacimiento Mazarrón II
Una vez determinado el contenido y alcance del principio de protección in situ como opción prioritaria tanto en el plano arqueológico como en el ámbito jurídico general, procedere-mos, a continuación, a verificar su existencia y obligatoriedad jurídicas en el ordenamiento interno español para, posteriormente, proyectar su posible aplicación al pecio Mazarrón II.
La protección in situ en el ordenamiento jurídico español
España es Estado parte tanto en el Convenio Europeo para la protección del patrimonio arqueológico (revisado) de 1992, como en el Protocolo relativo a la gestión integrada de las zonas costeras del Mediterráneo de 2008 o en la propia Convención UNESCO de 2001, por citar solo aquellos tratados en vigor para España que de modo explícito exigen la protección in situ.
61. Véase la Historic Shipwrecks Act 1976.62. Cabría citar tanto la Protection of Wrecks Act 1973 como la Protection of Military Remains Act 1986.63. Véase la Protection of Cultural Relics Law de 1982 y las Regulations on Protection and Administration of Un-derwater Cultural Relics de 1989.64. Véase la National Marine Sanctuaries Act (16 U.S.C. s. 1431)65. Véase el Capítulo 2, título III del Libro V del Code du Patrimoine, así como la parte reglamentaria respectiva (en particular el art. R532).66. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» (Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28), art. 90(1).67. Ley Nº 3028/2002, sobre la protección de antigüedades y del patrimonio cultural en general, arts. 9(2), 12, 15 y 35.68. Decreto-Lei nº 164/97, de 27 de Junho de 1997 (Diário da República —I Série-A Nº 146— 27 de Junho de 1997), art. 7(2).69. Véase la National Monuments Amendment Act de 1979.
Mariano J. aznar GóMez154
Como es bien sabido, según el art. 96(1) de nuestra Constitución, «[…]los tra-tados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional»70. El art. 28 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos internacionales (LTOAI)71 evoca ese precepto constitucional72.
No importa tanto discutir aquí la recepción automática y jerarquía normativa (superior a las leyes) de los tratados en el ordenamiento jurídico español, que tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo —incluso anterior a nuestra Constitución de 1978— como del Tribunal Constitucional han reconocido sin ambages73 y la pro-pia LTOAI ha codificado expresamente en su art. 3174. Es más relevante analizar, en clave de derecho interno español, cómo debe observarse y ejecutarse el principio de protección in situ recogido en esos tratados.
El art. 29 LTOAI se refiere expresamente a la «observancia» en derecho interno de los tratados celebrados por España y el art. 30(1) LTOAI hace lo propio respecto de su «ejecución». Si el primero establece que:
[…]todos los poderes públicos, órganos y organismos del Estado deberán res-petar las obligaciones de los tratados internacionales en vigor en los que España sea parte y velar por el adecuado cumplimiento de dichos tratados,
el segundo advierte que:
70. Véase asimismo el art. 1(5) del Código Civil.71. BOE nº 288, de 28 de noviembre de 2014.72. Su texto señala lo siguiente: «1. Las disposiciones de los tratados internacionales válidamente celebrados solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales de Derecho Internacional. 2. Los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente producirán efectos en España desde la fecha que el tratado determine o, en su defecto, a partir de la fecha de su entrada en vigor».73. Sirvan como recuerdo la STS, Sala 3ª, de 30 de septiembre de 1982 (ROJ 1548/1982) o las SSTC 28/1991, de 14 de febrero de 1991 (RTC 1991/28) y 141/1998, de 29 de junio de 1998 (RTC 1998/141). Véase asimismo el Dictamen nº 38 990, de 4 de abril de 1974, del Consejo de Estado.74. Cuyo texto señala que «[…]las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente prevalecerán sobre cualquier otra norma del ordenamiento interno en caso de conflicto con ellas, salvo las normas de rango constitucional».
Aspectos jurídicos de lA protección in situ del pAtrimonio culturAl subAcuático… 155
[…]los tratados internacionales serán de aplicación directa, a menos que de su texto se desprenda que dicha aplicación queda condicionada a la aprobación de las leyes o disposiciones reglamentarias pertinentes.
Nos corresponde ver, por lo tanto, el alcance de la obligación de los poderes públicos de cumplir con el principio de protección in situ así como la aplicabilidad directa de dicho principio, cuestiones ambas íntimamente ligadas entre sí. La apli-cabilidad directa de un tratado válidamente celebrado y publicado supone que el mismo podrá crear obligaciones y derechos para los particulares y la Administración sin necesidad de una norma que lo desarrolle, sea esta de rango legal o reglamentario. Como nuestro Tribunal Supremo advirtió al respecto, esa posible aplicabilidad directa de un tratado depende del «carácter self-executing de sus disposiciones, es decir, que su redacción sea lo suficientemente precisa para consentir esa aplicación directa sin necesidad de un ulterior desarrollo legal y reglamentario que represente la voluntad de los Estados contratantes»75.
La pregunta que cabe hacerse, pues, es si el principio recogido en esos tratados —y muy particularmente, por su precisión, el art. 2(5) y Normas concordantes de la Convención UNESCO de 2001— requiere de un ulterior desarrollo legal y reglamen-tario para su aplicación en España, esto es, si es o no «normativamente perfecto»76.
Cabe advertir de inicio que bastantes normas legales o reglamentarias españolas mencionan dicho principio77. No lo hace la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español (LPHE)78 —anterior a la Convención y necesitada de una profunda revisión— pero sí, de modo general aunque dispar, las posteriores leyes autonómicas sobre patrimonio histórico de cada comunidad o los sucesivos reglamentos de acti-vidades arqueológicas adoptados desde entonces, influyendo en ellos su adopción
75. Fundamento jurídico 6º, STS, Sala 3ª, de 10 de marzo de 1998 (ROJ 1613/1998).76. Díez-Hochleitner, 2016: 541.77. Principio —con sus excepciones— claramente recomendado a las autoridades españolas en la materia por el Grupo de Trabajo del Comité de Coordinación técnica del Consejo del Patrimonio Histórico en el Libro verde del Plan Nacional de protección del patrimonio cultural subacuático español (Cartagena, 2009), p. 70. De modo similar, English Heritage lo recomienda en sus Conservation Principles, Policies and Guidance: Sustainable Management of the Historic Environment (abril de 2008), p. 9.78. BOE nº 155, de 29 de junio de 1985.
Mariano J. aznar góMez156
posterior o no al Convenio UNESCO de 2001 o su adaptación al mismo79. Del análisis de la legislación autonómica se desprende que la obligación de preservar el patri-monio cultural subacuático in situ se regula básicamente en los casos de hallazgos (normalmente casuales), para los que se impone el deber genérico de mantener los objetos hallados en el lugar del hallazgo:
79. No abriremos en este trabajo la Caja de Pandora de la cuestión competencial entre Estado y comunidades autónomas a la hora de proteger el patrimonio cultural subacuático hallado en aguas bajo soberanía espa-ñolas. Operemos como si la fuerza de los hechos señalara a cada Comunidad Autónoma como responsable de la protección del patrimonio cultural subacuático que se encuentre en su litoral (añadiríamos: ¿están definidos los límites, por ejemplo laterales o enfrentados, de ese litoral?; ¿el mismo se extiende hasta las 200 millas náuticas, esto es, hasta el límite exterior de la plataforma continental a la que se refiere el art. 40 LPHE?). Dejémoslo aquí.
asPectos Jurídicos de la Protección in situ del PatriMonio cultural suBacuático… 157
Figura 6. Recreación de la embarcación Mazarrón II con su cargamento original. © ARQVA. Ministerio de Cultura. Foto: J. Blánquez (2008)
(a) En el caso de Cataluña, la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalán80 establece en su art. 51(3) que el descubridor de restos arqueológicos (hechos por azar o producidos como consecuencia de una intervención arqueológica) «hará entrega del bien, en el plazo de cuarenta y ocho horas, al Ayuntamiento correspondiente, a un museo público de Cataluña o al Departamento de Cultura, salvo que sea necesario efectuar remoción de tierras para hacer la extracción del bien, dadas sus caracterís-ticas, o salvo que se trate de un hallazgo subacuático, en cuyos supuestos el objeto permanecerá en el emplazamiento originario. Por lo que respecta a los descubrimientos como consecuencia de intervenciones arqueológicas, la regulación de la entrega se hará por reglamento. En todos los casos, mientras el descubridor no efectúa la entrega, se le aplican las normas del depósito legal». El párrafo 5 del mismo precepto, que regula el depósito definitivo de los restos arqueológicos hallados, prefiere el «de la mayor proximidad al lugar del hallazgo»81.
(b) En el caso de la Comunidad Valenciana, el art. 65(3) de su Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano82 exceptúa para el caso de hallazgos casuales de restos subacuáticos la obligación general de entrega del mismo a las autoridades, pues dichos restos deben quedar «en el lugar donde se hallen hasta que la Conselleria acuerde lo procedente».
(c) En el caso de las Islas Baleares, el art. 62(1) de la Ley 12/1998, de 21 de di-ciembre, del Patrimonio Histórico de las Illes Balears83 establece igualmente la obligación de entrega del bien arqueológico, «salvo que sea necesario
80. BOE nº 1807, de 11 de octubre de 1993.81. Véase asimismo el art. 22(1) del Decreto 78/2002, de 5 de marzo, del Reglamento de protección del patri-monio arqueológico y paleontológico (DOGC nº 3594, de 13 de marzo de 2002), que establece para el caso de hallazgos subacuáticos que «los restos deben permanecer siempre en su emplazamiento original. Las personas que los descubren deben hacer la comunicación del hallazgo de acuerdo con lo previsto en el párrafo ante-rior y deben acompañar a los técnicos designados por la Dirección General del Patrimonio Cultural al lugar donde este se ha producido. El cumplimiento de esta última obligación da derecho a la indemnización que legalmente corresponda». Asimismo, dicho Reglamento ordena en su art. 24(2) que la extracción de restos de su emplazamiento original puede ser extraordinaria cuando sea «consecuencia de la afectación de los restos por factores externos, de origen antrópico o natural, que motivan que estos no puedan ser conservados in situ. Requieren autorización expresa».82. BOE nº 174, de 22 de julio de 1998.83. BOE nº 31, de 5 de febrero de 1999.
Mariano J. aznar GóMez158
efectuar remoción de tierras para la extracción del bien, dadas sus carac-terísticas, o cuando se trate de un hallazgo subacuático. En estos casos, el objeto quedará en el emplazamiento original».
(d) En el caso de Andalucía, el art. 50(1) de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía84 establece para el caso de los hallaz-gos casuales que «[…]en ningún caso se podrá proceder sin la autorización y supervisión previa de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico a la remoción de los restos o bienes hallados, que deberán con-servarse en el lugar del hallazgo, facilitándose su puesta a disposición de la Administración»85.
(e) En el caso de las islas Canarias, el art. 70(2) de la Ley 4/1999, de 15 de mar-zo, de Patrimonio Histórico de Canarias86 establece que «[…]los hallazgos deberán ser mantenidos en el lugar hasta que el órgano competente en materia de patrimonio histórico de la Comunidad Autónoma autorice su levantamiento o la realización de la oportuna intervención arqueológica, si la índole del hallazgo lo demanda; todo ello sin perjuicio de que se to-men las medidas oportunas para asegurar su protección en caso de riesgo o peligro de expolio».
(f) En el caso del País Vasco, el art. 48(3) de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Pa-trimonio Cultural Vasco87, establece que «[…]los objetos y restos materiales de interés arqueológico o paleontológico descubiertos casualmente deberán ser mantenidos en el lugar en que han sido hallados hasta que la Diputación Foral dictamine al respecto. Excepcionalmente, en el caso de que corran grave peligro de desaparición o deterioro, deberán ser entregados, si la naturaleza del bien lo permite, en el museo territorial correspondiente o centro que a tal fin designe el Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco […]».
84. BOE nº 38, de 13 de febrero de 2008.85. El art. 32(g) del Reglamento de Actividades Arqueológicas (Decreto 168/2003, de 17 junio, BOJA nº 134/2003, de 15 de julio de 2003), al referirse a la memoria provisional de resultados de una excavación, advierte que «[…]en caso de excavaciones arqueológicas, se detallarán las medidas de conservación preventiva de las estructuras arqueológicas halladas, cuando el soterramiento de las mismas no sea lo más conveniente» (énfasis añadido).86. BOE nº 85, de 9 de abril de 1999.87. BOE nº 51, de 29 de febrero de 2012. Véase asimismo el Decreto 341/1999, de 5 octubre 1999, sobre Condicio-nes de traslado, entrega y depósito de los bienes de interés arqueológico y paleontológico descubiertos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV nº 201/1999, de 20 de octubre de 1999).
Aspectos jurídicos de lA protección in situ del pAtrimonio culturAl subAcuático… 159
Junto a la regulación limitada en estos casos precisos, tres comunidades autó-nomas —la cántabra, la gallega y la murciana88— han ido más allá, incorporando de manera más precisa y con un contenido más amplio el principio de protección in situ:
(a) Así, en el caso de Cantabria, el art. 76(3)(b) in fine de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria89 advierte de que «[…]en la prospección subacuática solo podrán realizarse desplazamientos modera-dos de arena sin extracción ni remoción de material arqueológico alguno, siempre que se haga constar expresamente en el permiso administrativo»; y en su art. 79(1) se establece lo siguiente: «Excepcionalmente, cuando ra-zones de interés público o utilidad social obliguen a trasladar estructuras o elementos de valor arqueológico, por resultar inviable su mantenimiento en su sitio originario, o peligrar su conservación, se documentarán científica y detalladamente sus elementos y características, a efectos de garantizar su reconstrucción y localización en el lugar que determine la Consejería de Cultura y Deporte, que será quien autorice la intervención».
(b) En el caso gallego, su Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia90 —y acaso por su más reciente redacción enmendando la anterior Ley de 1995— es la que mejor trata el patrimonio cultural subacuático lo-calizado en su mar territorial y aguas interiores (reduciendo, pues, en su art. 102(1) la aplicación ratione loci de su legislación autonómica respecto de la estatal que, como vimos, va hasta el límite exterior de la plataforma continental española). El art. 102(3) acoge expresamente como principio que informa el patrimonio cultural subacuático la conservación in situ de dicho patrimonio, que «deberá considerarse la opción prioritaria antes de autorizar o emprender actividades sobre ese patrimonio». En ello aplica
88. Salvo error u omisión, no nos consta que la legislación autonómica del Principado de Asturias prevea ningún supuesto, ni siquiera para los casos de hallazgo. Tan solo cabría inferirlo, con cierto voluntarismo, del art. 67(3) de la Ley 1/2001, de 6 de marzo, del Patrimonio Cultural (BOE nº 135, de 6 de junio de 2001), cuando señala que «[…]los restos y objetos de interés descubiertos por azar o mediante la realización de actividades arqueológicas o paleontológicas no autorizadas tienen la consideración de bienes de dominio público. En ningún caso, les será de aplicación lo dispuesto por el art. 351 del Código Civil. Su depósito, cuando hayan sido separados de su contexto, se realizará obligatoriamente en el Museo Arqueológico de Asturias o en las dependencias paleontológicas que se determinen reglamentariamente» (énfasis añadido).89. BOE nº 10 de 12 de enero de 1999.90. BOE nº 147, de 18 de junio de 2016.
Mariano J. aznar góMez160
Figura 7. Fachada del actual Museo Nacional de Arqueología Subacuática, en Cartagena (Murcia). © J. Blánquez (2009)
in casu el principio general aplicable a la conservación de las estructuras arqueológicas: su art. 98(1) establece que «[…]al otorgar las autorizaciones que afecten al patrimonio arqueológico, la consejería competente en materia de patrimonio cultural velará por la conservación in situ, siempre que sea posible, de las estructuras arqueológicas».
(c) En el caso particular de la Región de Murcia —en cuyo litoral se encuentra el Mazarrón II—, encontramos una excepción relativa por cuanto la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia91 establece en su art. 34 (1) que «[…]los bienes inmuebles de interés cultural, en cuanto inseparables de su entorno, no podrán ser objeto de traslado o desplazamiento, salvo que el mismo se considere imprescindible por causa de fuerza mayor o interés social. En todo caso, se requerirá autorización de la dirección general con competencias en materia de patrimonio cultural […], debiendo adoptarse las medidas oportunas para garantizar su integridad en dicho traslado». Debe advertirse también que dicha ley autonómica parece primar igualmente la preservación in situ de los objetos arqueológicos, bien se obtengan de una excavación92 bien se trate de objetos hallados por azar93.
Vemos, pues, que la normativa autonómica se acomoda en general al principio recogido en la Convención UNESCO de 2001. No es una legislación que desarrolle el principio recogido en el Convenio (de hecho, la mayoría es anterior a la adopción de la Convención). Simplemente lo asume sin condicionarlo, más allá de incorporar sus propias circunstancias de aplicación, pues su contenido es «suficientemente preci-so» para hacerlo aplicable directamente por la Administración (es, en este sentido, «normativamente perfecto»). Recordemos que el texto del art. 2(5) de la Convención establece que «[…]la preservación in situ del patrimonio cultural subacuático deberá considerarse la opción prioritaria antes de autorizar o emprender actividades dirigi-
91. BOE nº 176, de 22 de julio de 2008.92. El art. 55(1)(a) de esta Ley define las excavaciones arqueológicas como «actividades de documentación y, en su caso, extracción de restos arqueológicos o paleontológicos, con remoción de tierras, orientadas a la investigación y reconstrucción del pasado» (énfasis añadido).93. El art. 58(2) establece que «[…]los objetos cuya extracción requiera remoción de tierras y los restos suba-cuáticos solo están sujetos al deber de comunicación del hallazgo, exceptuándose la obligación de entrega, debiendo quedar en el lugar donde se hallen hasta que la dirección general con competencias en materia de patrimonio cultural acuerde lo procedente» (énfasis añadido).
asPectos Jurídicos de la Protección in situ del PatriMonio cultural suBacuático… 161
das a ese patrimonio» (opción prioritaria); y que la Norma 1 estipula que «[…]la con-servación in situ será considerada la opción prioritaria para proteger el patrimonio cultural subacuático. En consecuencia, las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático se autorizarán únicamente si se realizan de una manera compatible con su protección y, a reserva de esa condición, podrán autorizarse cuando constituyan una contribución significativa a la protección, el conocimiento o el realce de ese patrimonio» (alternativas en caso de riesgo y necesidad de conocimiento o realce).
Queda por ver, y a ello dedicamos el siguiente epígrafe, si las condiciones en las que se encuentra el Mazarrón II son de aquéllas que harían preferible su extracción en vez de la continuidad de su protección in situ.
Su aplicación concreta al yacimiento Mazarrón II
Para el caso preciso del Mazarrón II, tendríamos que ver si se verifican las condiciones de aplicación del principio y sus excepciones. Como hemos visto, se optaría como opción prioritaria por la protección in situ del pecio, salvo que se diera una situación
Mariano J. aznar GóMez162
de peligro para los restos o se estimare que la investigación científica del mismo y/o el realce del yacimiento merecieran la extracción de los restos y su conservación fuera del mar.
Acabamos de ver que según la legislación autonómica murciana —de considerar como bien inmueble los restos del Mazarrón II94— nos hallaríamos ante un supuesto de vocación del principio de protección in situ, con un mandato claro —«no podrán ser objeto de traslado o desplazamiento»— y unas condiciones tasadas —«salvo que el mismo se considere imprescindible por causa de fuerza mayor o interés social»—,
94. Esta cuestión —el carácter mueble o inmueble de un pecio histórico— no está resuelta claramente en nuestro ordenamiento. El Código Civil (Cc) nada aclara, si bien en su art. 334(9) incluye entre los bienes in-muebles a «[…]los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén destinados por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa»; y el art. 335 Cc, por su parte, determina como mueble los objetos no comprendidos en el art. 334, «y en general todos los que se pueden transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuvieren unido». Si la regla general no lo aclara, la regla especial —en nuestro caso la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 y la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima (BOE nº 180, de 25 de julio de 2014) (LNM)— tampoco ofrece claras respuestas: en cuanto a la LNM, su art. 60(1) claramente señala que «[…]el buque es un bien mueble registrable, compuesto de partes integrantes y pertenencias». Para ser buque, se requiere por el art. 56 LNM ser un «vehículo con estructura y capacidad para navegar por el mar y para transportar personas o cosas, que cuente con cubierta corrida y de eslora igual o superior a veinticuatro metros». Esto haría que el Mazarrón II, por su eslora inferior a 24 m, no pueda conceptualizarse como «buque» sino como «embarcación», a la que se refiere el art. 57 LNM. Aunque nada dice la Ley, cabe inferir por analogía que la «embarcación» también será un objeto mueble.El problema reside en saber si el Mazarrón II sigue siendo un «buque» o «embarcación» en el sentido de la LNM dado que ya no es «capaz de navegar». El art. 58(2) LNM advierte que «[…]se considera […] artefacto naval, el buque que haya perdido su condición de tal por haber quedado amarrado, varado o fondeado en un lugar fijo, y destinado, con carácter permanente, a actividades distintas de la navegación» (énfasis añadido). Podría suponerse que el Mazarrón II perdió su condición de buque/embarcación al quedar «varado» en su actual emplazamiento (y entender de manera muy laxa su destino «a actividades distintas de la navegación»). Sería, pues, un artefacto naval de cuya naturaleza —mueble o inmueble— tampoco la Ley nada dice. ¿Sería aplicable, también por analogía, el párrafo 2º del art. 59 LNM —relativo a las «plataformas fijas»— en el cual se advierte que «[…]por encontrarse permanentemente sujeta al fondo de las aguas, la plataforma fija tiene la consideración de bien inmueble con arreglo al Código Civil»? Más aún: ¿debe optarse por una u otra naturaleza —comportando ello importantes consecuencias jurídicas— en atención al carácter funcional del bien (ya no navega: deja de ser buque/embarcación) o a su carácter especial como objeto histórico? ¿Debería evitarse hablar solo del «objeto» u «objetos» histórico(s) toda vez que en la mayoría de los casos —y el Ma-zarrón II es buen ejemplo— nos encontramos ante un «yacimiento» que, como tal, tendría consideración de bien inmueble? En este caso, si el yacimiento es una «zona arqueológica» a la que se refiere el art. 15(5) LPHE —y que su art. 14(2) declara como «inmueble»— estaríamos ante «el lugar o paraje natural donde existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo las aguas territoriales españolas». Como se ve, demasiadas preguntas y pocas certezas…
Aspectos jurídicos de lA protección in situ del pAtrimonio culturAl subAcuático… 163
ambos en línea con el contenido general del principio recogido en el Convenio UNES-CO de 2001. La pregunta que queda por hacer es clara: ¿se dan las condiciones así establecidas para extraer el pecio en vez de conservarlo bajo el agua?
Aunque el yacimiento es bien conocido, acaso sea bueno para los lectores menos familiarizados con el mismo resumir los datos básicos del objeto de nuestro estudio95. En 1988 y debido a los cambios en los efectos de las corrientes marinas producidos por la construcción del puerto náutico cercano a la playa de La Isla, en Mazarrón, se descubrieron los restos del que luego sería el yacimiento subacuático Mazarrón I96. Unos años más tarde —en 1994— el entonces Museo Nacional de Arqueología Marítima, hoy Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA), decidió proceder a la excavación de otros restos sumergidos, distantes alrededor de 50 metros, pero similares en hechuras al Mazarrón I. Sin embargo, los nuevos restos ofrecían una estructura mejor conservada, siendo el barco antiguo más completo encontrado hasta el momento pues se conserva casi entero desde la proa hasta la popa. Con una eslora de 8,15 metros, una manga de 2,20 metros y un puntal aproximado de 1,10 metros, conserva —salvo una— todas la cuadernas de madera, cosidas con fibra vegetal. Las tracas de pino que forman el casco están unidas por un sistema de espigas y se empleó una fibra vegetal para calafatear las juntas. Su estado de conservación era excelente y desde su primera excavación se mantenía casi íntegro bajo un sarcófago protector metálico en el mismo lugar donde fue encontrado, instalado en 2000 y ejemplo evidente de protección in situ de un pecio. La última intervención sobre el mismo fue en 2008 y ARQVA expone una réplica del pecio en sus salas97.
Sin embargo, la acción del mar y muy particularmente la acción de las co-rrientes marinas afectadas por la obra portuaria antes mencionada, así como otras circunstancias del lugar del yacimiento, podrían hacer necesario remover los restos del Mazarrón II de su actual emplazamiento. Esta parece ser la opinión generalizada de los expertos. Así, en su reunión de 21 de abril de 2015, la Comisión de Seguimiento de Actuaciones «Barcos de Mazarrón» unánimemente entendió:
95. Para un mayor detalle, véase el resto de contribuciones a esta obra colectiva.96. El Mazarrón I posiblemente fue la primera embarcación de época fenicia localizada en España. El pecio, hallado a unos 50 metros de la orilla y a 2,5 metros de profundidad, estaba cubierto por una capa de posido-nia oceánica muerta que había sellado herméticamente el barco (lo que contribuyó a su conservación). Sus restos son incompletos: aparecieron solo la quilla (3,98 m) y restos de 4 cuadernas unidas a 9 fragmentos de tracas y parte de una de las barras. Sobre el yacimiento Mazarrón I, véase entre otros Negueruela, Pinedo, Gómez, Miñano, Arellano y Barba, 1995.97. Véase Miñano, 2013.
Mariano J. aznar GóMez164
la necesidad de recuperar y extraer la embarcación, tanto por motivos de seguridad (por aplastamiento de la propia carcasa que, hoy día, lo protege) como para su propia conservación por haberse retirado la carga, y hoy día estar afectada por hongos y otros agentes orgánicos98.
El acta de la reunión de la misma Comisión de 21 de octubre de 2016 recoge asimismo las conclusiones y recomendaciones del estudio del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), entre las que destaca la afirmación según la cual:
[…]no resulta conveniente estar expuesta una pieza de tanto valor al riesgo de acciones del oleaje; siendo aconsejable su extracción. Los movimientos de sedi-mento que pueden producirse en el trascurso de la ejecución de la obra de mejora de la playa de La Isla y los posibles movimientos de sedimento hacia el pecio hacen que este pueda verse sometido a acciones dinámicas del oleaje y sedimentos poco recomendables para la conservación del barco Mazarrón 2 y su situación final pudiera ser de mayor riesgo que en la actualidad99.
El informe, encargado a dos expertos externos a la Comisión, abunda en la situación de riesgo actual del pecio, provocado tanto por «la importante erosión mo-tivada por los cambios de dinámica litoral […] que conlleva una importante retirada de sedimento de substrato marino»100 como por el hecho de que si bien «[…] la carga principal de plomo litargirio evitó que la madera del casco fuese gravemente afectada por Teredo navalis y limnoria lignorum», tras su «retirada en las campañas de 1999 y 2001, en estos momentos, en el interior del casco no hay carga» y, como consecuencia «la exposición dilatada de la madera del barco al medio marino, al estar destapado el yacimiento por periodos de tiempo ciertamente prolongados, puede haber desarro-llado contaminaciones calcáreas superficiales a la madera [...]»101.
98. Acta de la reunión de la Comisión de Seguimiento de Actuaciones «Barcos de Mazarrón» de 21 de abril de 2015, párrafo 1 de la parte dispositiva (documento en archivo del autor).99. Acta de la reunión de la Comisión de Seguimiento de Actuaciones «Barcos de Mazarrón» de 21 de octubre de 2016, párrafo 2 de la parte dispositiva (documento en archivo del autor).100. de Juan Fuertes y Cabrera tejedor, 2016: 6.101. de Juan Fuertes y Cabrera tejedor, 2016: 15.
Aspectos jurídicos de lA protección in situ del pAtrimonio culturAl subAcuático… 165
En definitiva, dos grandes peligros amenazan la correcta conservación in situ del Mazarrón II: de un lado, la continua presencia de corrientes marinas artificial-mente alteradas que inciden en el asentamiento del pecio en su actual posición, que lo protegió naturalmente cerca de la playa de La Isla desde su hundimiento; y, de otro, la retirada de la carga —que antes protegía físicamente la madera— está provocando la acción de diversos agentes orgánicos (hongos) e inorgánicos (cal) que están erosionando gravemente la madera del barco.
Nos encontraríamos así ante una situación de «riesgo», «vulnerabilidad» o «peli-gro»102 cuyo alcance debe contrastarse con los riesgos y daños siempre presentes en una excavación arqueológica. Los autores del informe citado efectivamente advierten del hecho de que «los pecios sufren una afección cuando se excavan que solo es justificable por la documentación arqueológica, histórica y científica que se obtienen durante el proceso»103.
En el caso del Mazarrón II —que, no lo olvidemos, lleva protegido in situ más de 16 años—, su deterioro es visible y el riesgo de destrucción indudable. Se verifica en él claramente la condición de riesgo/peligro, de «fuerza mayor» en la terminología de la legislación autonómica aplicable, que haría necesaria la excavación del pecio y su traslado fuera del agua104.
Pero es que, además, las otras dos condiciones que habilitarían su extracción, acaso no tan urgentes pero igualmente relevantes, se dan también en el caso del Mazarrón II: tanto la contribución significativa al conocimiento o el realce del pecio —el «interés social» al que se refiere la normativa murciana— exigiría su pronta y adecuada excavación y traslado. Y ello por varios motivos:
1. Lamentablemente —y por misterios insondables que escapan a cualquier observador—, una gran parte de la documentación sobre el yacimiento no está disponible para su estudio científico por parte de los especialistas, sien-
102. Durante la redacción de las Directrices Operativas del Convenio UNESCO de 2001, el peligro inmediato se definió provisionalmente como «the existence of conditions which can reasonably be expected to cause dam-age, destruction or looting, to a specific underwater cultural heritage within a short delay of time and which can be eliminated by taking safeguarding measures» (archivo del autor). Esta definición, sin embargo, no se incluyó finalmente en las Directrices, que fueron finalmente adoptadas por Resolución 6/MSP 4 y 8/MSP 5, de la Conferencia de los Estados parte de la Convención, UNESCO doc. CLT/HER/CHP/OG 1/REV, August 2015).103. de Juan Fuertes y Cabrera tejedor, 2016: 16.104. Incluso si se declarara «bien de interés cultural» (BIC) y, por lo tanto «inseparable de su entorno» según el art. 18 LPHE, este mismo artículo prevé su posible desplazamiento o remoción si resultara «imprescindible por causa de fuerza mayor o de interés social […]» y mediante un procedimiento tasado.
Mariano J. aznar GóMez166
do necesaria una re-excavación del pecio para recopilar toda la información disponible a fecha de hoy105. Ello debe hacerse cuanto antes, teniendo la suerte no solo (a) de tener grandes especialistas en la materia y (b) de tratarse de un ya cimiento en aguas poco profundas y de fácil acceso, sino también (c) de tener a poca distancia el Museo Nacional de Arqueología Subacuática en Cartagena, con sus instalaciones y personal preparado para recibir y conservar los restos hasta su musealización definitiva (estimada en la propia ciudad de Mazarrón).
2. Cabría añadir que, con el Mazarrón I, el pecio a excavar conforma un yacimiento arqueológico subacuático único en el mundo, que merece la atención científica y su divulgación entre el público en general, cumpliendo con ello el mandato constitucional recogido en el art. 46 de nuestra Carta Magna según el cual «[…]los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad».
Ambos mandatos constitucionales —conservar y promover el enriquecimiento del patrimonio— se compadecen perfectamente con la investigación y realce a que se refieren las condiciones tasadas para excepcionar los casos de protección in situ del patrimonio cultural subacuático.
Conclusiones
Es innegable que el principio de protección in situ seguirá generando discusiones, no tanto por su existencia —que en el plano arqueológico y normativo creemos haber demostrado— sino alrededor de las condiciones precisas de su aplicación106.
105. Además de, en su caso, la evacuación de responsabilidades administrativas por la desaparición de dicha información documental.106. Entendemos que quedan despejadas las dudas que, con carácter previo, expreso el doctor Iván Negueruela «como representante designado por parte del Ministerio de Cultura (Subdirección de Museos Estatales) y siguiendo instrucciones concretas de la citada institución a quien representa» que planteaban el acomodo de la posible extracción de los pecios a «las pautas hasta ahora aconsejadas desde la Comisión Permanente [a que se cumplan] las directrices de UNESCO que recomiendan mantener los barcos en su punto de ha-llazgo» [Acta de la reunión de la Comisión de Seguimiento de Actuaciones «Barcos de Mazarrón» y Mesa de trabajo asesora, de 5 de febrero de 2016, párrafo 3º de la parte dispositiva (documento en archivo del autor)].
Aspectos jurídicos de lA protección in situ del pAtrimonio culturAl subAcuático… 167
Tras su incorporación al atelier del arqueólogo, especialmente en la arqueología subacuática, el principio quedó consagrado —normativamente— en el plano inter-nacional tras una fecunda colaboración de historiadores, arqueólogos, conservadores, políticos, diplomáticos y juristas; colaboración que, además, siempre tuvo una base de discusión científica así como el diálogo continuo entre los planos arqueológico y jurídico. La presencia de especialistas en las negociaciones internacionales —ma-nifiestamente evidente en los esfuerzos convencionales en el seno del Consejo de Europa y de la UNESCO— dieron su fruto significativamente a partir de la década de los años 90 del pasado siglo y, sobre todo, con la inclusión del Anexo en la Con-vención UNESCO de 2001.
En efecto, a partir de ese momento, el principio de protección in situ del patri-monio cultural subacuático como opción prioritaria, salvo existencia de situaciones de riesgo o necesidad de mejor investigación científica o realce, obliga internacio-nalmente a los Estados parte, entre otros, del Convenio de La Valeta de 1992 y de la Convención UNESCO de 2001. Que la naturaleza convencional de dicho principio pueda generar una similar obligación en el plano consuetudinario es cuestión de tiempo y práctica de los Estados. En este trabajo hemos visto como algunos de ellos, particularmente interesados en el patrimonio cultural subacuático, ya han incorpo-rado en su legislación interna, de un modo u otro, el principio de protección in situ.
España se encuentra entre esos Estados y, a falta de la necesaria revisión de la LPHE de 1985, ha sido la legislación autonómica, también de forma dispar, la que ha incorporado el principio al ordenamiento jurídico español. Y lo ha hecho alrededor del contenido del principio y sus excepciones de modo claro y preciso, acompañan-do así la obligación clara y precisa incorporada a nuestro ordenamiento al ratificar aquellos tratados.
Ello parece evidente en el caso particular de la Región de Murcia, en cuyo litoral se encuentra el Mazarrón II —conservado in situ desde su hallazgo— pero cuyas circunstancias físico-químicas actuales hacen necesaria una revisión, en pro-fundidad, de aquella decisión adoptada en 2000. Si entonces se decidió conservarlo bajo el agua, cubriéndolo con una estructura metálica, hoy, tras la nueva dinámica del litoral y el retiro de la carga, el pecio se encuentra en una situación de peligro claro e inminente. A ello se suma el hecho de la necesaria (re)investigación de uno de los grandes yacimientos submarinos del Mediterráneo sobre el que demasiada información está «perdida» y que requiere un nuevo y pormenorizado análisis que ofrezca la información científica imprescindible para su puesta en valor. El mayor
Mariano J. aznar GóMez168
realce social del yacimiento Mazarrón I y II, en su conjunto, y una mejor compren-sión científica parecen hacer imprescindible su estudio completo y el traslado de sus restos al lugar que merece.
Ahora queda, tan solo, adoptar la decisión política —acompañada de un com-promiso financiero— para excavar el Mazarrón II, trasladarlo al lugar más indicado para su estabilización y preservación e idear la mejor difusión de su historia como parte de nuestra historia. A expensas de esa voluntad política, su justificación social, su necesidad arqueológica, su viabilidad técnica y su posibilidad jurídica quedan claras en este volumen en homenaje a Julio Mas García.
Bibliografía
AZNAR GÓMEZ, M. J. (2004): La protección del patrimonio cultural subacuático. Especial referencia al caso de España, Tirant, Valencia.
AZNAR GÓMEZ, M. J. y VARMER, O. (2013): «The Titanic as Underwater Cultural Her-itage: Challenges to its Legal International Protection», Ocean Development & International Law 44, pp. 96-112 [doi: 10.1080/00908320.2013.750978].
AZNAR GÓMEZ, M. J. (2014a): «La protection juridique du patrimoine culturel subaqua-tique : préoccupations et propositions», Annuaire du droit de la mer 19, pp. 133-153.
AZNAR GÓMEZ, M. J. (2014b): «The Contiguous Zone as an Archaeological Maritime Zone», The International Journal of Marine and Coastal Law 29, pp. 1-51.
AZNAR GÓMEZ, M. J. (2015): «Regarding “Les épaves de navires en haute mer et le droit international. Le cas du Mont-Louis” by Guido Starkle (1084/1985-I): «“Sensi-tive” wrecks, protecting them and protecting from them», Revue Belge de Droit International, pp. 74-88.
BURNOUf, J., DESACHy, B., ARRIBET-DEROIN, D., JOURNOT, F. y NISSEN JAUBERT, A. (2012): Manuel d’archéologie médiévale et moderne, 2ª ed., Armad Colin. Paris.
CApLE, C. (2008): «Preservation In Situ: The Future for Archaeological Conservators?», Studies in Conservation 53(1), pp. 214-217 [doi: 10.1179/sic.2008.53.Supplement-1.214].
CARMAN, J., COOpER, M., FIRTH, A. y WHEATLEy, D. (1995, eds.), Managing Archaeology, Routledge, London.
CASSAN, H. (2003): «Le patrimoine culturel subaquatique ou la dialectique de l’objet et du lieu», en La mer et son droit. Mélanges offerts à Laurent Lucchini et Jean-Pierre Quéneudec, LGDJ, Paris, pp. 127-148.
Aspectos jurídicos de lA protección in situ del pAtrimonio culturAl subAcuático… 169
CLEERE, H. (1984): Approaches to the Archaeological Heritage, CUP, Cambridge.CORTI VARELA, J. (2017): «El principio de precaución en la jurisprudencia interna-
cional», Revista Española de Derecho Internacional 69, pp. 219-243 [doi: 10.17103/redi.69.1.2017.1.08].
CORZO, M. A. y HODGES, H. H. (1987): In situ archaeological conservation (Proceedings of meetings April 6-13, 1986, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia de México), The Getty Conservation Institute, Los Angeles.
DE JUAN FUERTES, C. y CABRERA TEjEDOR, C. (2016): «Documento técnico previo para la re-excavación, extracción y conservación del pecio Mazarrón 2», 7 de mayo de 2016 (en archivo del autor).
DELGADO, J. P. (1997, ed.): Encyclopaedia of Underwater and Maritime Archaeology, British Museum Press, London.
DÍEZ-HOCHLEITNER, J. (2016): «Artículo 30.1. Ejecución», en M. P. Andrés Sáenz de Santa María, J. Díez-Hochleitner y J. Martín y Pérez de Nanclares: Comentarios a la Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, Civitas/Thomson Reuters, Madrid, pp. 531-560.
DROMGOOLE, S. (2013): Underwater Cultural Heritage and International Law, CUP, Cam-bridge.
FORREST, C. (2010): International Law and the Protection of Cultural Heritage, Routledge, London.
FORREST, C. (2015): «Towards the Recognition of Maritime War Graves in International Law», en Underwater Cultural Heritage from World War I, Proceedings of the Sci-entific Conference on the Occasion of the Centenary of WWI (Bruges, 26 & 27 June 2014), UNESCO, Paris, pp. 126-134.
KHAkZAD, S. y VAN BALEN, K. (2012): «Complications and Effectiveness of In Situ Preservation Methods for Underwater Cultural Heritage Sites», Conservation and Management of Archaeological Sites 14(1-4), pp. 469-478.
GARABELLO, R. (2003): «The Negotiating History of the Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage», en R. Garabello y T. Scovazzi (eds.): The Protection of the Underwater Cultural Heritage, before and after the 2001 UNESCO Convention, Martinus Nijhoff, Leiden/Boston, pp. 89-192.
GIANfROTTA, P. A. y POMEy, P. (1981): Archeologia subacquea: storia, tecniche, scoperte e relitti, Mondadori, Milano.
GRENIER, R., NUTLEy, D. y Cochran, I. (2006, eds): Patrimonio cultural subacuático en peligro: gestión del impacto natural y humano, ICOMOS, París.
Mariano J. aznar GóMez170
HODGES, H. W. (1993): In Situ Archaeological Conservation, OUP, Oxford.ICOMOS (1996): Actes du deuxième Colloque international de l’ICAHM: Vestiges archéolo-
giques: La conservation in situ (Montréal, 11-15 octobre 1994), ICOMOS, Montréal.LANGLEy, S. B. M. y UNGER, R. G. (1984, eds.), Nautical archaeology, progress and public
responsibility, British Archaeological Reports International Series 220, Oxford.LILLIE, M. y SMITH, R. (2009): «International literature review: In situ preservation
of organic archaeological remains», Unpublished report for English Heritage, Wetland Archaeology and Environments Research Centre, University of Hull, February 2009.
MAARLEVELD, T. J. (2011): «Open letter to Dr. Sean Kingsley Wreck Watch Interna-tional regarding his questionnaire on in situ preservation», Journal of Maritime Archaeology 6(2), pp. 107-111.
MAARLEVELD, T. J., GUERIN, U. y EGGER, B. (2013, eds), Manual para actividades dirigidas al Patrimonio Cultural Subacuático, UNESCO, París.
MANDERS, M. R. (2012): «Unit 9: In Situ Preservation», en UNESCO Training Manual for activities directed at Underwater Cultural Heritage, UNESCO, Paris.
MARTÍN BUENO, M. (2003): «Patrimonio Cultural Sumergido: Investigar y conservar para el futuro», Monte Buciero 9, pp. 21-62.
MIGLIORINO, L. (1995): «In situ protection of the underwater cultural heritage under international treaties and national legislations», The International Journal of Marine and Coastal Law 10(4), pp. 483-495 [doi: 10.1163/157180895X00240].
MIñANO DOMÍNGUEZ, A.(2013): «El Barco 2 de Mazarrón», ARQVA, Cartagena.NEGUERUELA MARTÍNEZ, I., PINEDO REyES, J., GÓMEZ BRAVOL, M., MIñANO DOMÍN-
GUEZ, A., ARELLANO GAñáN, I. y BARBA FRUTOS, S. (1995): «Seventh century BC phoenician vessel discovered at Playa de la Isla, Mazarrón, Spain», Internation-al Journal of Nautical Archaeology 24(3), pp. 189-197 [doi: 10.1111/j.1095-9270.1995.tb00731.x]
NIETO PRIETO, X. (2007): «Problemática de la visita pública de los yacimientos arqueo-lógicos subacuáticos: El caso del puerto de Ampurias», Comunicare la memoria del Mediterraneo: strumenti, esperienze e progetti di valorizzazione del patrimonio cul-turale marittimo (atti del Convegno internazionale organizzato dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto europeo «Antiche rotte marittime del Mediterraneo», ANSER, Pisa, 29-30 ottobre 2004), Collection du Centre Jean Bérard Pisa, Napoli, pp. 125-130.
NIxON, T. (2004, ed.): Preserving Archaeological Remains in Situ? Proceedings of the 2nd Con-ference 12-14 September 2001, Museum of London Archaeology Service, London.
Aspectos jurídicos de lA protección in situ del pAtrimonio culturAl subAcuático… 171
O’KEEfE, P. J. y PROTT, L. (1984): Law and the Cultural Heritage, OUP, Oxford.O’KEEfE, P. J. y NAfZIGER, J. (1994): «Report: The Draft Convention on the Protection of
the Underwater Cultural Heritage», Ocean Development and International Law 25, pp. 391-418 [doi: 10.1080/00908329409546041].
O’KEEfE, P., PéRON, C., MUSAyEV, T. y FERRARI, G. (2016): Protection of Cultural Property, Military Manual, UNESCO, Paris.
PéREZ-ÁLVARO, E. (2014): «The management of human remains on shipwrecks: ethical attitudes and legal approaches», en H. V. Tilburg et alii (eds): Second Asia-Pacific Regional Conference on Underwater Cultural Heritage, Electric Pencil, Honolulu, pp. 39-48.
PéREZ-ÁLVARO, E. (2015): Challenging the taken-for-granted in the management of un-derwater cultural heritage: ethical and legal perspectives, tesis doctoral (inédita), University of Birmingham, (en archivo del autor).
RAHTZ, P. A. (1974, ed.), Rescue archaeology, Pelican Books, London.SEASE, C. (1996): «A short history of archaeological conservation», Studies in Conser-
vation 41, pp. 157-161 [doi: 10.1179/sic.1996.41.Supplement-1.157].SMITH, C. (2014, ed.): Encyclopedia of Global Archaeology, Springer,New York.THOMAS, D. H. (1989): Archaeology, Holt, Rinehart and Wynson, Fort Worth.TROTZIG, G. y VAHLNE, G. (1989, eds): Archaeology and Society, Nordic Secretariat of
ICAHM, Stockholm.VARMER, O. (1999): «The Case Against the ‘Salvage’ of the Cultural Heritage», Journal
of Maritime Law and Commerce 30(2), pp. 279-302.VLAD BORRELLI, L. (1995):, «Conservazione», en G. Vedovato y L. Vlad Borrelli (dirs.):
La tutela del patrimonio archeologico subacqueo. Atti del convegno tenutosi a Ravello dal 27 al 20 maggio 1993, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato, Roma, pp. 69-79.
WILLIAMS, S. A. (1978): The International and National Protection of Movable Cultural Property: A Comparative Study, Oceana Publications, New York.
LOS BARCOS DE MAZARRÓN I Y II. CIRCUNSTANCIAS MEDIOAMBIENTALES Y ESTUDIOS SOBRE SU ARQUITECTURA NAVAL
Restitución 3D de la embarcación Mazarrón II.© ARQVA. Ministerio de Cultura.Modelo: J. A. Moya (actualizado en 2017)
175
ResumenEl proyecto de Acondicionamiento del Frente Marítimo de la playa de La Isla (Mazarrón, Murcia) fue redactado en el año 2007 y atendía, fundamentalmente, en la regeneración y recuperación del frente litoral de la citada playa en la playa de La Isla. Pero aquel plan medioambiental conllevaba un potencial impacto negativo en relación con el pecio de Mazarrón II. Por ello, se consideró vital aunar la recuperación de la playa y su uso público con la puesta en valor de los restos arqueológicos mediante un proyecto que rescatara del fondo marino la embarcación y atendiera su posterior conservación y musealización. Solo entonces se podría acometer la regeneración del frente marítimo que incluía, además, la recuperación del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPTM), la estabilización de la playa, su adecuación ambiental y su acondicionamiento en favor de un uso y disfrute público.Palabras clave: Medioambiente; rehabilitación playa; puesta en valor; Mazarrón II
AbstractThe 2007 “La Isla beachfront refurbishment project” (Acondicionamiento del Frente Marítimo de la playa de La Isla (Mazarrón, Murcia) was conceived to renourish the La Isla beach waterfront area. Nevertheless, it could entail a potential negative impact on the Mazarrón II shipwreck. Thus, it was agreed that the beach refurbishment for its public use would be implemented along with the value enhancement of the archaeological rests, which included lifting the wreck out of the water, its conservation and musealisation. Only then the beachfront renourishment could be properly undertaken, including the Maritime-terrestrial Public Domain recovery and the shoreline stabilisation, environ-mental adjustment and refurbishing for a public use and enjoyment.Key words: Environment; beach refurbishment; value enhancement; Mazarrón II
Problemas medioambientales versus patrimoniales en la bahía de Mazarrón (Murcia)
ANDRÉS MARTÍNEZ MUÑOZMINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
⊳ Bahía de Mazarrón, playa de La Isla. Detalle. © J. Blánquez (2014)
Andrés MArtínez Muñoz176
El proyecto
El proyecto de Acondicionamiento del Frente Marítimo de la playa de La Isla, redactado en 2007 y consistente en la regeneración y recuperación del frente litoral en la playa de La Isla, en Mazarrón (Murcia), se trata de un proyecto singular de recuperación del Deslinde para el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT); fundamentalmente, por la presen-cia de elementos de carácter patrimonial subacuático —un pecio fenicio— de gran valor cultural y etnográfico y sobre los que aún existe cierta controversia respecto a su gestión.
Potenciales impactos del proyecto
Durante la fase de redacción de este proyecto se mantuvo la correspondiente co-municación y consultas a las diferentes instituciones competentes en el tema: al Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Mazarrón; al Servicio de Patrimonio Histórico, de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma Re-gión de Murcia (CARM) y al Museo Nacional de Arqueología Marítima de Cartagena (ARQVA), y la conclusión a la que se llegó fue que, «después de realizar un inventario arqueológico en la zona, los elementos de mayor potencial de impacto son el Pecio Fenicio, sin descartar la presencia de nuevos pecios no detectados aún».
Condicionantes propuestos en el proyecto de frente marítimo
De los condicionantes que se propusieron en este proyecto, para el tema que nos ocupa, querríamos destacar seis:
1. La necesidad de acometer una prospección arqueológica intensiva de la zona de actuación (tanto de la parte emergida como de la sumergida); ello con carácter previo a las obras.
2. La necesidad de extraer el pecio fenicio; actualmente conservado, in situ, bajo una urna de protección, con carácter previo a las obras.
3. Tener en cuenta la necesidad de un tratamiento, muy prolongado en el tiempo, de los restos extraídos para, así, asegurar su conservación futura y poder ser expuesto y musealizado con total seguridad.
4. Establecer la posibilidad de encontrar un tercer pecio, siendo de aplicación lo anteriormente expuesto.
ProBleMas MedioaMBientales versus PatriMoniales en la Bahía de Mazarrón (Murcia) 177
5. Necesidad de hacer un seguimiento de las obras de excavación, dragado y relleno por parte de técnicos arqueólogos, así como del proceso de demolición de las edi-ficaciones ubicadas en el Cabezo de Arráez.
6. Necesidad de hacer un seguimiento arqueológico periódico durante la fase poste-rior a la ejecución de las obras.
El método de extracción propuesto —en su momento— por la Dirección Gene-ral de Bellas Artes y Bienes Culturales del, entonces, Ministerio de Cultura establecía la extracción «en seco». Para tal fin se crearía un tablestacado instalado a distancia suficiente para que la vibración generada en el proceso de instalación no afectara al pecio. Posteriormente, se evacuaría el agua. Coherente con ello, antes de intervenir directamente el barco, era necesario fabricar una estructura rígida de extracción que debería amoldarse al pecio. Ello determinaba que dicha estructura debería cons-truirse in situ, con materiales plásticos, metálicos inertes o mediante la combinación de ambos. La extracción se haría, pues, en bloque, depositando la estructura en un tanque de acero inoxidable de extracción/tratamiento para su transporte definitivo al lugar de tratamiento.
Además de estos condicionantes propuestos en el proyecto, la Demarcación de Costas solicitó, con posterioridad, que el Centro de Estudios de Puertos y Costas (CEPYC), perteneciente al CEDEX, realizara un ensayo a escala para determinar el comportamiento de la dinámica litoral en la zona objeto y, muy en particular, los efectos sobre el barco fenicio contemplando distintos escenarios; entre ellos, incluso, la no ejecución de las obras.
Con esta monitorización en los tanques de ensayo del CEPYC se quería evaluar los efectos que, sobre el barco fenicio en la actualidad confinado en la playa de La Isla, tendría la dinámica litoral. De igual manera, evaluar también la evolución morfoló-gica del perfil de costa con las obras proyectadas para la regeneración de la misma.
Esta Demarcación de Costas considera viable, factible y necesario aunar la recu-peración de la playa y su uso público con la puesta en valor de los restos arqueológicos mediante un proyecto que, nos consta, es complejo pero, a la vez, también apasionante al incluir la extracción previa del pecio para su posterior conservación y musealización. En su fase posterior es cuando el proyecto contempla la regeneración del frente marítimo de la playa de «La Isla», incluyendo la recuperación del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) en la actualidad ocupada; la estabilización de la playa; su adecuación ambiental y la construcción de sendas y accesos que posibiliten el uso y disfrute público de la playa.
andrés Martínez Muñoz178
Figura 1. Vista aérea de la playa de La Isla, en Mazarrón (Murcia). © Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Demarcación de Costas Murcia (2011)
Situación y problemática del entorno de la playa de La Isla
La playa de La Isla se sitúa en el puerto de Mazarrón (Murcia), entre el Cabezo de La Rella o de La Cebada, donde está construido el Puerto Deportivo, y el Cabezo del Puerto. La playa de La Isla tiene unos 600 metros de longitud, aproximadamente y, actualmente, solo cuenta con arena en la parte apoyada en el Cabezo del Puerto.
En los primeros 300 metros de la playa de La Isla, en Mazarrón, la arena ha desaparecido y, de hecho, el agua llega a alcanzar las casas construidas sobre la pro-pia playa. De manera paralela, la arena ha basculado hacia levante, formándose una importante acumulación de arena. Dicho basculamiento se produce por la existencia de una flecha de gravas que parte del Cabezo del Puerto.
La flecha se formó, fundamentalmente, por la acumulación de residuos de la antigua industria minera. Desde 1886 y hasta 1927, estaba ubicada en esta playa la Fundición Santa Elisa, dedicada a tratar el mineral para la obtención de plata extraída de las Minas de Mazarrón. Los deshechos que producía la fundición se arrojaban al mar en una cala cercana conocida como «Cala Negra». La dinámica marina trasladó estos desechos hasta La Isla y creó, así, una manga de piedras negras conocida como «El Gachero». Esta flecha, dirigida hacia el interior de la bahía en sentido este a oeste, presenta hoy una longitud de 300 metros y ha sido generada por los citados desechos de la minería, vertidos a lo largo de más de cuatro décadas, en dicha zona. Su formación
ProBleMas MedioaMBientales versus PatriMoniales en la Bahía de Mazarrón (Murcia) 179
Figura 2. Vista general de la playa de La Isla, en Mazarrón (Murcia). © Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Demarcación de Costas Murcia (2011)
ha cambiado la dinámica litoral al producir el basculamiento de la playa hacia levante, a la vez que causaba la pérdida de material sedimentario en el resto de la playa.
Los estudios de oleaje referidos a principios de los años 80, antes de la construcción del Puerto Deportivo, han permitido saber cómo la dirección del oleaje en la playa de La Isla provoca un transporte de sedimentos, hacia levante, de la misma magnitud que el generado hoy en día. Por ello, parece que dicho puerto no ha influido mucho en el oleaje que llega a la playa. Sin embargo, el oleaje del sur-suroeste, al provocar un transporte hacia levante, introduce toda la arena de la playa de La Isla a resguardo de la flecha de gravas pero, debido a la longitud que dicha flecha tiene en la actualidad, origina una playa apo-yada en la misma, a la vez que impide que el oleaje del sureste logre sacar el sedimento de la zona de levante de dicha playa. Conforme ha ido aumentando la longitud de la flecha se ha ido retroalimentado el proceso de basculamiento, por lo que el efecto se ha magnificado. Ello, entre otras consideraciones, ha provocado que gran número de casas y construcciones situadas sobre la playa de La Isla en la zona central de la misma —den-tro del dominio público— hoy en día se encuentren directamente enfrentadas al oleaje.
El avance de la flecha ha ocasionado la unión de esta con el islote adyacente y, a su vez, una situación en el interior de la misma de aguas con poco dinamismo. Ello ha conllevado un deterioro en la calidad de las mismas y la aparición de fangos. Consecuencia de todo ello ha sido la necesidad de tener que intervenir, en varias ocasiones, a la Demarcación de Costas en Murcia, para revertir la situación; es decir, desconectando la flecha del islote.
andrés Martínez Muñoz180
Figura 3. Casas del frente litoral playa de La Isla, en Mazarrón (Murcia). © Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Demarcación de Costas Murcia (2011)
Figura 4. Disposición actual de la playa de La Isla. © Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Demarcación de Costas Murcia (2011)
ProBleMas MedioaMBientales versus PatriMoniales en la Bahía de Mazarrón (Murcia) 181
Figura 5. Unión flecha-islote, en la playa de La Isla. © murciatoday.com (2017)
El proyecto pretende recuperar el frente marítimo para, así, devolver la apa-riencia de la playa a su estado natural con anterioridad del mencionado cambio o basculamiento. Ello conllevará el restablecimiento de la arena en la zona de las casas y construcciones que, en la actualidad, como comentábamos, se encuentran enfren-tadas al oleaje, así como el engrosamiento de dicha zona de playa con aportaciones de materiales compatibles y, por último, generar el rescate de la dinámica natural.
Alternativas del proyecto propuesto
Ante los problemas planteados existen, lógicamente, diferentes posibles alternativas de actuación. Pasamos a exponerlas de manera resumida para entender mejor cuales han sido las conclusiones a las que se ha llegado.
ALTERNATIVA 0: No actuar. Ello conllevaría:• Posible cierre completo de la playa.• Mayor degradación ambiental.• No recuperar el original deslinde de la línea Dominio Público Marítimo Te-
rrestre de la playa (DPMT).ALTERNATIVA 1: Actuar, tan solo, en la recuperación del DPMT y en la construcción de sendas peatonales y accesos. Ello conllevaría:
• Posible cierre completo de la playa.• Continuación de la degradación ambiental.
andrés Martínez Muñoz182
Figura 6. Fotografías aéreas de la playa de La Isla (Mazarrón, Murcia). Izda. Vuelo americano de 1956. Dcha. Ortofoto PNOA Máxima Actualidad (2016). © Instituto Geográfico Nacional. Centro Nacional de Información Geográfica
ALTERNATIVA 2: Fundamentalmente, se apoya en actuar a sobre la dinámica del litoral actual. Se modificaría, así, su tendencia evolutiva y se favorecería la recupe-ración de la posición histórica del gachero, en el año 1956. Esta alternativa podría tener tres variantes.
ALTERNATIVA 2.1• Recuperación de la posición del gachero.• No estabilización del frente costero, lo que equivale a que el talud quede bajo
la acción del oleaje. Para evitar nuevas degradaciones sería necesario un se-guimiento detallado de la evolución y un mantenimiento periódico.
ALTERNATIVA 2.2• Igual que la anterior, más añadiendo la construcción de un espolón sumergido
al este de la playa de La Isla. Ello reduciría las corrientes y retrasaría el proceso de avance que sufriría el gachero. Sería necesario un seguimiento batimétrico para controlar la acumulación de gacha al este del espolón.
ALTERNATIVA 2.3• Recuperación de la posición del gachero.• Estabilización del frente del gachero mediante la protección del talud con
escollera. De esta manera se consigue una solución definitiva, sin las necesidades de mantenimiento asociadas a las dos variantes anteriores.
ALTERNATIVA 3: Centrada en el desmontaje del gachero. Esta tercera alternativa tiene dos posibilidades.
ProBleMas MedioaMBientales versus PatriMoniales en la Bahía de Mazarrón (Murcia) 183
ALTERNATIVA 3.1: Atenta al desmontaje completo del gachero. Con ello se con-seguiría:
• Cambiar la tendencia evolutiva actual de la playa, provocando una fuerte erosión en el tramo oriental y a una sedimentación, pronunciada, junto al Cabezo de Arráez.
• Incluiría la recuperación del DPMT y la construcción de sendas peatonales y accesos.
ALTERNATIVA 3.2: Retirada del gachero hasta una posición más retrasada que en el año 1956. Con ello se conseguiría:
• Una modificación de la tendencia evolutiva actual de la playa.• Una configuración equilibrada de la playa.• Una distribución más uniforme de la arena, con anchos adecuados a lo largo
de todo su desarrollo.• También incluiría la recuperación del DPMT y construcción de sendas pea-
tonales y accesos.
Selección de las alternativas de actuación
Tras la comparación de todas las alternativas expuestas, el proyecto ha seleccionado como más adecuado un conjunto de actuaciones que recogen, en el fondo y en la forma, una síntesis de todas ellas:
• En la búsqueda de una solución, lo más equilibrada posible, a largo plazo, se opta por la retirada del gachero hacia una posición más retrasada que en el año 1956. Realizar una regularización del frente de gacha, con el fin de evitar efectos indeseados sobre la dinámica litoral y dragar todo el material de gacha presente al oeste del Cabezo del Puerto.
• Llevar a cabo la protección y estabilización del talud de gacha con escollera con el fin de fijar, de manera definitiva, el frente costero.
• La gacha, en el ámbito de la playa de La Isla, queda confinada al trasdós de esta protección de escollera y queda resguardada de la acción del oleaje. De igual manera, se acometen otras soluciones constructivas: sendas, etc.
• Construcción de espolón sumergido que alcance la profundidad de -5 m, a fin de que actúe como cuenco de intercepción y evite el paso de material de gacha,
andrés Martínez Muñoz184
Figura 7. Plano de actuaciones. Solución adoptada. © Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Demarcación de Costas Murcia (2011)
desde el este del espolón hacia la playa de La Isla. Sería necesario un segui-miento batimétrico para comprobar la evolución de dicho material de gacha.
• Recuperación del Dominio Público Marítimo Terrestre: rescate de concesiones, demolición de edificaciones y desmontaje de instalaciones dentro del DPMT.
• Construcción de sendas peatonales para valorizar el frente costero
Objetivos y justificación del Proyecto Acondicionamiento del Frente Marítimo playa de La Isla, en Mazarrón, a ejecutar
De manera igualmente resumida, dado lo limitado de estas páginas, cinco son los objetivos prioritarios de este proyecto de Acondicionamiento del Frente Marítimo playa de La isla, en Mazarrón (Murcia). Todos ellos, lógicamente interrelacionados y posibles de realizar al apoyarse unos en los otros.
En esta solución de conjunto, como no podía ser de otra manera, se contempla la protección y puesta en valor del patrimonio subacuático sumergido existente en la playa.
1. Evitar el cierre de la playa de La Isla por el avance del gachero.2. Corregir el proceso de degradación de la playa sufrido durante los últimos años.3. Proteger el patrimonio arqueológico existente en la zona de estudio, con la
retirada y musealización del conocido, popularmente, como «barco fenicio».
ProBleMas MedioaMBientales versus PatriMoniales en la Bahía de Mazarrón (Murcia) 185
4. Recuperación del dominio público marítimo terrestre.5. Construcciones de itinerarios peatonales.
La justificación de este proyecto se apoya en muy diferentes factores: medioam-bientales, sociales, patrimoniales e, incluso, económicos —a medio plazo— a través de la potenciación del turismo. De manera, igualmente esquemática, serían los siguientes:
1. Se consigue el equilibrio con anchos de playa uniformemente repartidos en toda la longitud de la playa.
2. Mejora de usos actuales.3. Mejora paisajística.4. Mejora de la calidad de las aguas al fomentar el hidrodinamismo de la zona.5. Potenciación de usos de la playa.6. Aumento del potencial turístico, así como la calidad ambiental para el mismo.7. Cumplimiento de objetivos ambientales planteados.8. Acercamiento de la sociedad al patrimonio subacuático, en esta playa de
singular importancia.
Con posterioridad a la redacción de este proyecto y, en relación a las Propuestas para PIMA ADAPTA-2016 (Plan de Impulso al Medio Ambiente para la Adaptación al Cambio Climático en España), desde la Demarcación de Costas en Murcia y fruto del interés que, sobre esta obra emblemática, se tiene, se reformuló el título de este proyecto con el fin de resaltar la importancia patrimonial guardada en el fondo ma-rino de esta playa de La Isla: Actualización del Proyecto del Frente marítimo de la playa de La Isla (gachero y pecio fenicio), t.m. de Mazarrón (Murcia).
187
⊳ Maderamen de la embarcación Mazarrón I, tras su proceso de conservación. © C. Cabrera (2008)
Apuntes sobre el barco de Mazarrón I: estimación de dimensiones, reconstrucción preliminar del casco, cálculos hidrostáticos, función y origen de la nave
CARLOS CABRERA TEJEDORUNIVERSIDAD DE OXFORD
ResumenEl trabajo que aquí presentamos, expondrá primeramente los antecedentes que motivaron el estudio del Mazarrón I y las distintas fases en las que este fue realizado. A continuación, explicará el proceso de reconstrucción llevado a término mediante la creación de dibujos y planos de formas en 2D, un posterior modelo virtual en 3D, así como los resultados de los mismos. Estas reconstrucciones del Mazarrón I, serán valoradas mediante su compa-ración con una planimetría en 3D del Mazarrón II. Seguidamente, se describirá el proceso de construcción y algunos detalles estructurales del pecio Mazarrón I; concretamente, se detallarán las particulares características de construcción naval que lo hacen único y sin paralelos arqueológicos conocidos. Finalmente, se expondrán las conclusiones e hipótesis derivadas de la reconstrucción y análisis preliminar del pecio Mazarrón I.Palabras clave: pecio Mazarrón I, construcción naval, arquitectura naval, plano de formas, reconstrucción en 3D, empalme en forma de «T», «hilvanado continuo» longitudinal, Fenicios, Edad del Hierro, Península Ibérica
AbstractThis paper first presents the background and rationale for the study of the Mazarrón I hull remains and the different phases in which this was achieved. Second, it explains the pre-liminary reconstruction process carried out through the creation of line drawings and plans, a subsequent virtual computer-based 3D model, as well as the results obtained from them. These reconstructions of the Mazarrón I, are evaluated by comparative analysis with the Mazarrón II shipwreck. Third, the original construction process and some structural details of the Mazarrón I hull, some of which have hitherto been unpublished and are without known archaeological parallels, are described. Finally, hypotheses and conclusions, derived from the preliminary reconstruction and analysis of the Mazarrón I hull remains, are presented. Keywords: Mazarrón I shipwreck, shipbuilding, naval architecture, lines drawing, 3D re-construction, T-shaped scarf, longitudinal continuous stitching, Phoenicians, Iron Age, Iberian Peninsula
Carlos CaBrEra TEJEDor188
Figura 1. Maderamen de la embarcación Mazarrón I, expuesto en el Museo ARQVA. © ARQVA. Ministerio de Cultura. Foto: C. Cabrera (2008)
Introducción
Los pecios encontrados en el Mediterráneo occidental que nos aportan datos sobre la evolución de la construcción naval durante la Antigüedad, son relativamente escasos. El hallazgo en la playa de La Isla de Mazarrón de dos pecios de la Edad del Hierro, asociados a abundante material cerámico de origen fenicio, representan una de las mejores fuentes de información para, entre otros, entender el complejo proceso de evolución de la construcción naval durante la antigüedad, en el marco geográfico del Mediterráneo.
Los restos del Mazarrón I, hoy expuestos en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA), estuvieron sometidos a un largo y complejo proceso de conser-vación iniciado en el año 1995 y que finalizó en el año 2007, momento hasta el cual no fueron accesibles para su estudio. El pecio Mazarrón I presenta, en nuestra opinión, una serie de características de construcción naval únicas, que lo hacen singular y de especial valor arqueológico para el estudio de la evolución de la construcción naval en la Antigüedad. Por tanto, consideramos necesario la realización de un estudio pormenorizado de la arquitectura naval del pecio Mazarrón I.
Los datos que aquí presentamos han de considerarse como una aproximación preliminar al estudio del pecio de Mazarrón I. El objetivo de este artículo es dar a co-nocer algunos datos esenciales sobre la construcción naval de este importante pecio de la Antigüedad. El estudio fue posible gracias al inestimable apoyo y colaboración
Apuntes sobre el bArco de MAzArrón I: estIMAcIón de dIMensIones, reconstruccIón prelIMInAr del cAsco… 189
de la Universidad A&M de Tejas (EE.UU.), el Institute of Nautical Archaeology (INA), y del Museo ARQVA, de Cartagena, que facilitó el acceso a los materiales objeto de este estudio.
Antecedentes: las excavaciones de los pecios Mazarrón I y II
El yacimiento submarino de la Playa de la Isla, en Mazarrón, se descubrió en 1988 durante una serie de prospecciones realizadas por el Museo Nacional de Arqueo-logía Marítima y Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Submarinas (MNAM-CNIAS) de Cartagena (Roldán et alii, 1994). En 1989 se encontró una estruc-tura de madera perteneciente a los restos de una embarcación, que se denominó pecio de Mazarrón I (Cabrera et alii, 1992 y 1997; Barba et alii, 1999). Los restos preservados del maderamen de Mazarrón I estaban compuestos por la quilla completa, nueve tracas (una de aparadura) y cuatro cuadernas (Negueruela, 2000a: 183; 2002: 167; 2004: 230; 2006: 24; Negueruela et alii, 2000: 1673-1674).
En 1993 se inicia la investigación sistemática de la zona a través del proyecto «Nave Fenicia» (Arellano et alii, 1999). El mismo año inicia su labor como nuevo Director del MNAM-CNIAS don Iván Negueruela. Al año siguiente, 1994, durante los trabajos de excavación del Mazarrón I, se localizaron los restos de una segunda embarcación, denominado pecio de Mazarrón II, hallado prácticamente completo y en un estado de preservación excepcional (Negueruela, 2000a: 182; 2004: 227; 2006: 22; Negueruela et alii, 1995: 190; eadem, 2000: 1671; Negueruela et alii, 2004: 453). En junio de 1995 se extrae del yacimiento los restos del Mazarrón I con el fin de ser traslada-dos, depositados, y conservados en el MNAM-CNIAS (Gómez-Gil y Sierra, 1996: 218; Negueruela, 2002: 170; 2004: 228, 231; 2006: 22). Desde 1988 hasta 1995, el único director de campo (y co-titular del permiso arqueológico) que realizó tanto las prospecciones del yacimiento submarino de Playa de la Isla como la excavación del pecio Mazarrón I, fue el arqueólogo Juan Pinedo Reyes. El último día de junio de 1995 los contratos concedidos por el Ministerio de Cultura para los cuatro arqueólogos1, el fotógrafo y el dibujante del proyecto «Nave Fenicia» concluyeron y la mayoría no fueron re-novados; esto originó fuertes disfunciones en la planificación original del proyecto «Nave Fenicia» (Negueruela, 2002: 162).
1. Los arqueólogos J. Pinedo Reyes, B. Roldán Bernal, J. Santos Barba Frutos y J. Perera Rodríguez.
Carlos CaBrEra TEJEDor190
El pecio Mazarrón II se excavó desde octubre de 1998 hasta enero del año 2001 (Negueruela, 2004: 231) siendo protegido por un sistema desmontable de paneles metálicos denominado «caja fuerte» (Negueruela, 2000a; 2000b). Durante los meses de octubre de 2007 y marzo de 2008, se llevó a término una segunda excavación del pecio Mazarrón II; esta segunda excavación, se realizó con el objetivo de comprobar el estado de preservación del pecio, su sistema de protección, así como crear un nue-vo archivo digital del yacimiento (Miñano et alii, 2012: 101-102). El pecio Mazarrón II continúa enterrado y protegido in situ en fondo de la playa de La Isla.
Antecedentes y fases del estudio del Mazarrón I
El Programa Arqueología Náutica de la Universidad A&M de Tejas es un programa de estudios de postgrado que desarrolla su actividad docente en estrecha colabora-ción con el Institute of Nautical Archaeology (INA). Este programa se especializa en arqueología náutica; concretamente en la excavación, documentación, estudio, conservación, y reconstrucción de pecios y barcos de la Antigüedad (entre otros obje-tivos curriculares). Nuestra admisión en dicho programa de estudios de postgrado, en agosto de 2006, motivó en inicio el estudio y reconstrucción del barco de Mazarrón I.
Mas concretamente, la realización de varios trabajos finales, de distintas asigna-turas del Programa de Arqueología Náutica, motivaron, como veremos, la reconstruc-ción inicial del barco de Mazarrón I. Se realizaron dos reconstrucciones: primero en 2D, siguiendo en método Steffy que explicaremos más adelante; y, con posterioridad, se realizó una reconstrucción virtual en 3D, gracias al uso de programas informáticos de modelado en 3D. Estas reconstrucciones constituirían una primera fase del proyecto. Dichas reconstrucciones se basaron, exclusivamente, en el estudio pormenorizado de las distintas publicaciones sobre los barcos Mazarrón aparecidas hasta el año 2006. Las reconstrucciones obtenidas recibieron una evaluación muy positiva por parte del claustro de profesores de la Universidad A&M de Tejas, dados los aparentes buenos resultados de las mismas. Con la intención de comprobar la validez de las reconstruc-ciones (vide infra) nos planteamos la posibilidad de hacer un estudio de arqueología naval directo sobre los restos del maderamen del pecio Mazarrón I.
Los restos del casco del pecio Mazarrón I no parecen haber sido estudiados y/o do cumentados arqueológicamente desde su extracción del yacimiento en 1995, debido a que fueron sometidos a un largo tratamiento de conservación que duró desde 1995
Apuntes sobre el bArco de MAzArrón I: estIMAcIón de dIMensIones, reconstruccIón prelIMInAr del cAsco… 191
hasta 2007. Por lo tanto, la investigación que aquí presentamos representa el primer y único proyecto de estudio científico oficialmente aprobado (vide infra) y realizado por un arqueólogo náutico, sin relación con los excavadores del proyecto original, que ha sido llevado a cabo con posterioridad a la excavación arqueológica y tratamiento de conservación del barco Mazarrón I. Por ello, en marzo de 2008, nos pusimos en contacto con el director e investigador principal de las excavaciones de los barcos de Mazarrón desde el año 1993, don Iván Negueruela (vide supra), con el propósito de exponer nuestra idea y solicitar su ayuda. Expresada su conformidad (en una reunión mantenida) procedimos a la solicitud del permiso arqueológico necesario para la realización de un estudio directo del maderamen del pecio Mazarrón I.
Así, en junio de 2008, obtuvimos un permiso arqueológico, mediante una re-solución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de la Región de Murcia2, para el estudio de los materiales arqueológicos del pecio Mazarrón I, de titularidad autonómica, depositados en el Museo ARQVA3. Seguidamente, solicitamos un permiso de acceso a los materiales a la dirección del Museo ARQVA que lo con-cedió en agosto de 20084, facilitándonos el acceso tanto a los restos del maderamen de pecio Mazarrón I como a los fondos documentales (en relación al pecio objeto del estudio) en posesión del museo5. Obtenidos todos los permisos, comenzamos una segunda fase de investigación (verano del 2008) que consistió en una rápida (una mañana de trabajo) documentación fotográfica y toma de medidas básicas de los restos del maderamen. Esta primera campaña de documentación de los restos en el
2. Resolución con fecha de 10 de junio de 2008, Nº Ref. CCJD/DGBABC/SME, Nº Expte. 34/08. Para la con-cesión del permiso arqueológico los técnicos de la Región de Murcia tuvieron en cuenta que los trabajos de excavación, extracción y depósito en el museo del pecio de Mazarrón I se produjeron el año 1995; por lo tanto, en 2008 (año de la solicitud) ya había transcurrido un tiempo prudencial de respeto de los directores de las excavaciones, para el desarrollo correcto de su memoria científica (Decreto 180/1987 sobre Normativa Reguladora de las Actuaciones Arqueológicas en la Región de Murcia). De ese modo los restos del maderamen de Mazarrón I, de titularidad autonómica y depositados en un museo público (ARQVA), son de libre acceso a todos los investigadores que formalmente lo soliciten.3. Nos gustaría agradecer a don Enrique Ujaldón Benítez, doña Matilde Chillerón Hidalgo, don Luis E. De Mi-quel Santed, y don Emanuel Lechuga Galindo su profesionalidad a la hora de expedir el permiso arqueológico.4. Permiso expedido con fecha de 19 de agosto de 2008 (Nº Rº de salida, 568/2008 del Museo ARQVA).5. No gustaría agradecer al entonces director don Rafael Azuar Ruiz, y a los Conservadores doña Mª Ánge-les Pérez Bonet, y don Sergio Vidal Álvarez el facilitarnos acceso, así como su atención y cortesía durante nuestra visita a los fondos del museo.
Carlos CaBrEra TEJEDor192
museo se llevó a término gracias al generoso apoyo de la Universidad A&M de Tejas y el Institute of Nautical Archaeology (INA)6.
El proyecto tenía prevista un tercera fase (i.e. una segunda campaña de trabajo en el museo) establecida para el verano de 2009; esta se planificó con el objetivo completar la rápida documentación de 2008 así como de tomar pequeñas muestras de madera para su posterior análisis con distintas técnicas analíticas. Desgraciadamente, al comienzo de esa campaña el director de las excavaciones de los barcos de Mazarrón, don Iván Negue-ruela, comunicó su negativa a seguir colaborando con nuestra investigación7. Dado lo inusual e incomodo de la situación, y aún contando con financiación y todos los permisos arqueológicos en regla, decidimos cancelar la segunda campaña de trabajo en el museo.
A pesar de las circunstancias, la investigación continuó con varios meses de aná-lisis exhaustivo e interpretación de los datos obtenidos en el verano de 2008. Durante esos meses se incorporaron y añadieron detalles, tanto a los planos y dibujos en 2D como el modelo virtual creado en 3D, que mejoraron los definición de ciertos detalles en las reconstrucciones. Finalmente, se procedió al cálculo y reconstrucción del sistema de propulsión (arboladura, aparejo de firme, vela y jarcias de labor) y de gobierno (timón de espadilla) del Mazarrón I. La reconstrucción de estos elementos de propulsión y gobierno del barco se recogió en dos nuevos planos de detalle realizados en 2009.
6. Ambas instituciones sufragaron a través de ayudas de investigación parte de los costes del proyecto; nos gustaría agradecer al profesor doctor Donny L. Hamilton y al doctor. Kevin J. Crisman su generoso y desinteresado apoyo.7. Escrito con fecha 21 de julio de 2009 (Nº Rº de salida, 406/23-7-2009 del Museo ARQVA).
Figura 2. Pecio Mazarrón I in situ en la playa de La Isla (Mazarrón). Proyecto NAVIS II. © ARQVA. Ministerio de Cultura Foto: P. Ortiz (1995)
Apuntes sobre el bArco de MAzArrón I: estIMAcIón de dIMensIones, reconstruccIón prelIMInAr del cAsco… 193
Los resultados preliminares obtenidos del estudio del Mazarrón I, fueron, y han sido, presentados en algunos encuentros académicos8, en donde despertaron interés entre la comunidad científica allí reunida. Sin embargo, es aquí donde, por primera vez, se presentan por escrito los resultados preliminares9.
Motivación y objetivos: el método Steffy
La reconstrucción del casco del Mazarrón I tuvo en su origen la realización de los trabajos finales de dos asignatura troncales del Programa de Arqueología Náutica10. El objetivo una de estas asignaturas, es aprender las técnicas de documentación y reconstrucción del cascos de barcos antiguos hallados en excavaciones arqueológicas, o históricos. Como trabajo final de la asignatura, ha de realizarse la reconstrucción completa del casco de un barco.
En dicha asignatura se aprende el método conocido por el nombre de su creador: el «método Steffy». El profesor J. Richard Steffy de la Universidad A&M de Tejas fue uno de los pioneros desarrollando métodos de documentación y reconstrucción de pecios antiguos que, tras décadas de práctica, fueron recogidos en una excelente publicación (Steffy, 1994). El método consiste en la documentación y estudio pormenorizado de los restos preservados de una embarcación a investigar, normalmente parciales o in-completos, que sirven a su vez de fuente de información y base para su reconstrucción. Durante el ejercicio final de la asignatura se trabaja con materiales ya documentados
8. Nos referimos al 10º Simposio Internacional sobre Construcción Naval en la Antigüedad (TROPIS X), celebrado en Grecia (septiembre de 2008); seminario «Naves y Tripulantes en la Colonización Fenicia» celebrado en la Universidad Complutense de Madrid (noviembre de 2008); conferencia internacional 37th Computer Applica-tions and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), celebrada en Virginia, EE.UU. (marzo de 2009); Congreso Internacional Barco Fenicio de Mazarrón, celebrado en Mazarrón (noviembre de 2013); UK Punic Network Graduate Workshop V, celebrado en la Universidad de Oxford (marzo de 2014).9. Es necesario indicar, que los resultados preliminares ya fueron presentados por escrito en 2008 el simposio internacional TROPIS X (Cabrera, 2008); sin embargo, la falta de recursos económicos de la institución or-ganizadora de estos encuentros internacionales, ha propiciado el que estos ya no se celebren y, además, que todavía no se hayan publicado las actas de los últimos tres simposios: TROPIS VIII (2002), TROPIS IX (2005), y TROPIS X (2008). Esta circunstancia nos hace pensar que, desgraciadamente, las actas de dichos simposios tal vez no lleguen a ser publicadas.10. Nos referimos a las asignaturas ANTH 616-Research and Reconstruction of Ships y ANTH 615-History of Wooden Shipbuilding ambas de duración semestral. Nos gustaría agradecer al profesor doctor Cemal Pulak todas sus clases magistrales así como la inestimable ayuda en el proyecto de reconstrucción del barco de Mazarrón I.
Carlos CaBrEra TEJEDor194
Figura 3. Planimetría de los restos de la embarcación Mazarrón I.© I. Negueruela et alii, 2000. Dibujo: J. C. Zallo (1995)
(pecios ya excavados) invirtiendo el tiempo de estudio en la reconstrucción del casco. Finalmente, tras el proceso de estudio de los restos, toda la información adquirida se recoge en un ensayo y se plasma en dos planos: un plano de formas y un plano de detalle. El primero, nos ayuda a calcular los datos hidrostáticos del barco; el segundo, nos indica la posición y relación espacial de los diferentes elementos estructurales que componen el casco de la embarcación (quilla, tablazón, cuadernas, etc.).
La decisión original para realizar la reconstrucción del Mazarrón I vino motivada por la singularidad de este pecio. En principio, los pocos restos preservados del made-ramen del pecio de Mazarrón I (quilla, fragmentos de nueve tracas y cuatro cuadernas) pudieran parecer insuficientes para realizar una reconstrucción; sin embargo, el pecio de Mazarrón I era, según el director de la excavación, muy similar a otro encontra-do a escasos metros, el denominado pecio de Mazarrón II (Negueruela, 2004: 230; idem, 2006: 24). Este último, a diferencia del Mazarrón I, se encontró en un estado de preservación excepcional y prácticamente completo. Por lo tanto, la reconstrucción en detalle del pecio de Mazarrón I se podría llevar a término estudiando ambos pecios; así, los detalles de construcción naval no preservados en los restos del Mazarrón I, podrían obtenerse a través de un análisis comparativo del pecio de Mazarrón II.
Aún con todo, el estudio y reconstrucción del barco de Mazarrón I representaba un interesante desafío dada la falta de información publicada en la fecha que se rea-lizó este ejercicio de reconstrucción (de agosto a diciembre de 2006). El director de las excavaciones de los pecios de Mazarrón había publicado hasta 2006 numerosos artículos sobre los barcos de Mazarrón (vide infra bibliografía). De las publicaciones consultadas, estas presentan, a nuestro juicio, una destacable ausencia de información esencial sobre la construcción naval de los mismos.
Nos referimos a la carencia de datos arqueológicos fundamentales a la hora de describir un pecio tales como, por ejemplo, un dibujo o esquema básico de los elemen-tos estructurales de construcción naval, su posición y relación espacial, así como la forma general del casco del barco11. Las publicaciones consultadas ofrecen fotografías de detalle que, a pesar de su calidad, no ofrecen la posibilidad de apreciar la posición o relación espacial de los elementos de construcción naval (Negueruela, 2004 y 2006; Moity et alii, 2003; Negueruela et alii, 2004). Cuando se ofrecen planos a escala de la situación de los barcos (posición del barco y situación de la carga) se oculta total, o
11. Los siguientes comentarios se refieren sobre todo al caso del barco Mazarrón II que ha sido objeto de mayor atención en las publicaciones referidas.
Apuntes sobre el bArco de MAzArrón I: estIMAcIón de dIMensIones, reconstruccIón prelIMInAr del cAsco… 195
parcialmente, el interior de la nave12. Cuando se enumeran y describen los elementos de construcción naval, en algunos casos se ofrecen descripciones completas y en otros casos únicamente se revelan detalles parciales13.
La citadas circunstancias (ausencia de datos de construcción naval de los barcos de Mazarrón en las publicaciones aparecidas hasta 2006) hacían un reto interesante el ejercicio de reconstrucción del barco de Mazarrón I. Además, intentar una recons-trucción con datos parciales, no solo reflejaba la realidad diaria a la que se enfrentan los arqueólogos en el ejercicio de su trabajo de investigación (elaborar hipótesis con datos parciales o incompletos), sino que, además, podría servir para evaluar la eficacia del método Steffy.
Reconstrucción en 2D: Plano de formas y curvas hidrostáticas
Para realizar la reconstrucción del casco del pecio de Mazarrón I se obtuvieron las dimensiones de los diferentes elementos básicos que lo componen: quilla, roda y
12. Planos con información oculta parcial o totalmente en Negueruela, 2000a: figs. 8 y 9; Negueruela, 2004: fig. 4; Negueruela, 2006: fig. 20; Negueruela et alii, 2004: figs. 7, 8 y 9.13. Por ejemplo, en el caso del barco de Mazarrón II, se describen las cuadernas pero no se revela el número total de cuadernas presentes en la embarcación (Negueruela, 2004: 244 y 249; idem, 2006: 26 y 29).
Carlos CaBrEra TEJEDor196
codaste. Seguidamente, se usó esa información para realizar una reconstrucción aproximada de la forma de la carena con la que se pudieron obtener las dimensiones generales del casco. Esta reconstrucción se llevó termino mediante la realización de un plano de formas del casco del Mazarrón I.
La quilla del Mazarrón I se ha preservado prácticamente completa, aunque el extremo de popa (el que se une al codaste) presenta daños por ataque biológico sufridos durante el largo periodo de enterramiento. La longitud máxima preserva-da de la quilla es de 3,98 m por 17 cm de ancho en su máxima sección transversal y 10 cm de alto en su sección vertical a lo largo de todo el eje longitudinal de la quilla (Negueruela, 2002: 165, fig. 3 y 167; Negueruela et alii, 2000: 1675, fig. 1)14. Sin embargo, y teniendo en cuenta los daños que presenta en su extremo de popa (Negueruela et alii, 2000: 1672), para la reconstrucción del pecio de Mazarrón I consideramos que esta tuvo una longitud original de ca. 4 m, como otros también lo consideraron (Gó-mez-Gil y Sierra, 1996: 219). Las medidas restantes de los extremos de la quilla serían las siguientes: el extremo de proa (punto de unión con la roda) tiene ca. 10 cm en su sección transversal por ca. 10 cm de alto en su sección vertical; el extremo de popa (punto de unión con el codaste) tiene ca. 8 cm en su sección transversal y, se puede estimar (ya que está muy deteriorado) que tuvo una medida original de ca. 10 cm de alto en su sección vertical.
La forma general de la carena se reconstruyó considerando la información con-tenida en dos esquemas publicados (Negueruela et alii, 2004: 464). Así en su sección transversal, la carena presentaría una forma redondeada (semicircular); en su sección longitudinal, los extremos de proa y popa también tendrían formas redondeadas y serían casi simétricos. El casco, a la altura de cuaderna maestra, presentaría un puntal mínimo de 0,90 m (Negueruela, 2004: 233; idem, 2006: 24). En la reconstrucción de la carena del pecio de Mazarrón I, consideramos que la popa estaría ligeramente más elevada respecto al extremo de proa, característica esta habitual de los barcos de la Antigüedad (Casson, 1995: 226-227).
En los puntos de unión con la quilla, la roda y el codaste tienen unas dimensio-nes similares a los extremos de esta. Sin embargo, a medida que la roda y el codaste, se
14. Nos gustaría llamar la atención sobre el hecho de que en, al menos, dos de las publicaciones consultadas, las longitud con la que se describe la quilla es mayor: concretamente de 4,50 m (Negueruela, 2004: 230; Ne-gueruela, 2006: 24). Desconocemos por completo cual pudiera ser el motivo para ofrecer, en dos ocasiones, una medida mayor en 52 cm para la longitud total de la quilla de Mazarrón I.
aPuntes soBre el Barco de Mazarrón i: estiMación de diMensiones, reconstrucción PreliMinar del casco… 197
acercan a los extremos de proa y popa, respectivamente, reducirían progresivamente su grosor transversal. En los extremos, tanto de la roda como del codaste, tendrían unas dimensiones aproximadas de ca. 8 cm en su sección transversal por ca. 10 cm en su sección vertical.
Una vez calculadas las dimensiones de la quilla, roda, codaste, puntal en la maes-tra, así como de la forma general de la carena del Mazarrón I, estas se plasmaron en un dibujo a escala 1:10, que se denomina «plano de formas». En este plano de formas se reconstruyeron las dimensiones originales del casco y se calcularon las curvas hidrostáticas de la carena; estas se calculan mediante el uso de tres tipos diferentes de líneas: líneas de agua, que corresponderían con diferentes calados de la carena; secciones transversales, que corresponderían con las cuadernas del casco; y secciones longitudinales (tabla 1). En el plano de formas se representaron dos líneas de agua (LA) que corresponden a una profundidad de calado de 30 y 60 cm respectivamente. Las curvas hidrostáticas, a su vez, permitieron la realización de otros cálculos del barco original tales cómo el desplazamiento y los distintos calados. Posteriormente se com-plementó el plano de formas con un plano de detalles del casco donde se representaron los diferentes elementos estructurales de construcción naval que lo integran.
Reconstrucción de dimensiones y cálculos aproximados del barco de Mazarrón I
Puntal en la maestra
Eslora total
Manga máxima
Calado en lastre
Desplazamiento en lastre
Relación eslora/manga
ca. 1,00 m ca. 8,20 m ca. 2,20 m ca. 0,20 m ca. 0,500 t ca. 1:3,7
Distintas profundidades de calado y sus correspondientes medidas, cálculos y coeficientes de la carena
Profundidad de calado
Eslora en la línea de flotación
Manga en la línea de flotación
Volumen de la carena
Desplazamiento (agua salada)
Coeficiente de bloque
Coeficiente prismático
Coeficiente de flotación
0,65 m 7,127 m 2,191 m 4,813 m3 4,933 t 0,474 0,580 0,659
0,60 m 7,018 m 2,166 m 4,305 m3 4,412 t 0,471 0,582 0,658
0,45 m 6,655 m 2,053 m 2,878 m3 2,950 t 0,468 0,585 0,656
0,30 m 6,220 m 1,862 m 1,636 m3 1,676 t 0,470 0,589 0,650
0,15 m 5,689 m 1,523 m 1,636 m3 0,667 t 0,500 0,591 0,630
Tabla 1. Medidas, cálculos y coeficientes hidrostáticos de la carena del Mazarrón I
Carlos CaBrEra TEJEDor198
Figura 4. Plano de formas del casco de la embarcación Mazarrón I.© C. Cabrera (2006)
Apuntes sobre el bArco de MAzArrón I: estIMAcIón de dIMensIones, reconstruccIón prelIMInAr del cAsco… 199
Carlos CaBrEra TEJEDor200
Reconstrucción en 3D: modelo virtual y cálculos hidrostáticos
La información obtenida mediante la realización un plano de formas del casco, fue posteriormente utilizada para la creación de un modelo virtual en 3D utilizando el programa informático Rhinoceros® 4.0.
Rhinoceros® 4.0 es una herramienta para modelado en 3D basado en NURBS15. Una de las ventajas que aporta como herramienta de modelado para cascos de barcos, es su fácil manejo, que permite de manera sencilla ajustar la geometría del casco a la realidad de los restos arqueológicos. Una vez tuvimos creado el modelo del casco en 3D, este nos facilitó la realización de diferentes análisis utilizando software de arquitectura naval. El software utilizado fue Delftship® y su uso nos permitió com-probar las características hidrostáticas del diseño de la carena. Además, este software nos permitió obtener diferentes medidas, cálculos, y coeficientes hidrostáticos de la carena, a distintas profundidades de calado, recogidos todos en la tabla 116.
Es necesario indicar que los cálculos hidrostáticos, recogidos en la tabla 1, son datos ilustrativos y no debieran tomarse como valores absolutos; esto se deriva del hecho de que la reconstrucción tentativa de la carena del barco de Mazarrón I se basa, como hemos visto, en restos arqueológicos parciales. Aún así, estos cálculos sirven para hacernos una idea aproximada de las distintas características hidrostáticas y capacidades que tuvo en origen el barco de Mazarrón I. El mejorado modelo virtual en 3D sirvió para crear una secuencia virtual del proceso constructivo del pecio. Del mismo modo se pudo elaborar un plano mejorado de los detalles de construcción naval del pecio Mazarrón I.
Validación de los resultados de la reconstrucción del Mazarrón I
Con el fin de comprobar la validez, tanto de la reconstrucción del barco de Mazarrón I (que realizamos con los datos parciales disponibles en 2006) como la eficacia del método Steffy, sería necesario que los datos y planos de construcción naval de los
15. B-splines racionales no uniformes o NURBS (acrónimo inglés de non-uniform rational B-spline) es un modelo matemático muy utilizado en computación gráfica para generar y representar curvas y superficies.16. Nos gustaría agradecer la inestimable ayuda de don Juan Pablo Olaberría en el uso del programa Delftship® y la obtención de los diferentes cálculos hidrostáticos de la carena del Mazarrón I.
Apuntes sobre el bArco de MAzArrón I: estIMAcIón de dIMensIones, reconstruccIón prelIMInAr del cAsco… 201
Figura 5. Reconstrucción en 3D del casco de la embarcación Mazarrón I. Los baos de la nave no se muestran (ver nota 21).© C. Cabrera (2008)
barcos de Mazarrón fueran publicados. Aunque este hecho aún no se ha producido, sí que algunos de los investigadores, que colaboraron en las diferentes campañas de investigación del barco de Mazarrón II, divulgaron información sobre los restos del casco que permitió comprobar la coherencia de la reconstrucción preliminar que realizamos del barco Mazarrón I.
Concretamente, nos referimos a la realización y posterior publicación de una planimetría en 3D de los restos de Mazarrón II en su posición original, tal y como se en-cuentran situados en el lecho marino (VV.AA., 2008: 141; Rodríguez Iborra, 2009: 347)17. Esta planimetría en 3D es, a nuestro juicio, la fuente de información gráfica más clara que ha sido publicada hasta la fecha sobre los elementos de construcción naval, y su posición relativa, del pecio de Mazarrón II18. Esta planimetría en 3D se complementó con la publicación, en el año 2012, de un fotomosaico y un modelo fotogramétrico (Miñano et alii, 2012) realizados en una nueva excavación del pecio de Mazarrón II
17. Dicha planimetría fue publicada por vez primera a finales del 2008, consecuencia de la publicación del catálogo del Museo ARQVA, inaugurado en noviembre 2008 (VV.AA., 2008: 141).18. La reconstrucción en 3D fue realizada con el programa informático AutoCAD 3D® por don José Rodríguez Iborra, utilizando los datos del dibujo arqueológico subacuático del barco de Mazarrón II obtenidos a mano con el uso de plomada (Rodríguez Iborra, 2009: 346).
Carlos CaBrEra TEJEDor202
Figura 6.Planimetría en 3D de la embarcación Mazarrón II.© VV.AA., 2008. Dibujo: J. Rodríguez Iborra (2008)
(vide supra)19. Tanto la planimetría en 3D (VV.AA., 2008: 141) como el fotomosaico y modelo fotogramétrico (Miñano et alii, 2012) no se utilizaron para la reconstrucción del barco Mazarrón I ya que esta se completó entre los años 2006 y 2007.
Nos parece necesario explicar cómo es posible evaluar la reconstrucción del casco del Mazarrón I comparándolo con los datos de la planimetría del Mazarrón II. Esto es posible gracias a que, como hemos visto, los dos barcos son afines tanto en su forma general, como en las técnicas constructivas que se emplearon en su arquitectu-ra naval (Negueruela, 2004: 230; idem, 2006: 24). Las dimensiones documentadas del pecio de Mazarrón II parecen ser de 8,15 m de eslora por 2,20 m de manga (Neguerue-la, 2004: 229, 235; idem, 2006: 24; Miñano et alii, 2012: 101)20; estas dimensiones son lige-ramente menores a las que el barco tuviera en origen, debido a la pérdida diferentes elementos y construcción naval (i.e. tracas superiores) que presentan los restos del pecio, preservados en el lecho marino (Negueruela, 2004: 235; idem, 2006: 24). Así, la forma general de la carena y los elementos constructivos que integrarían cada uno de los cascos de los dos barcos deberían ser, en principio, similares; del mismo modo, la relación espacial de estos elementos dentro del casco debería también ser parecida. Sin embargo, las dimensiones generales de la carena, el número de algunos de los elementos de construcción naval (hiladas de tracas, cuadernas, baos) que componen cada uno de los cascos, y su posición exacta, podrían variar de un barco a otro.
De ese modo, si comparamos la reconstrucción que realizamos en 2006 del barco de Mazarrón I con la planimetría publicada en 2008 del barco de Mazarrón II21 observamos que las características generales de ambos barcos (forma de la carena, elementos de construcción naval, posición aproximada de los mismos) son similares tal y como era de esperar ya que muchos elementos utilizados para la reconstrucción del Mazarrón I fueron extrapolados del Mazarrón II. En principio, la única diferencia
19. Tanto el fotomosaico como el modelo fotogramétrico, fueron publicados (sin escala métrica) en dos fotografías de reducido tamaño que, a nuestro juicio, no permiten apreciar la gran calidad y el detalle que presentan estos excelentes trabajos de documentación mediante fotografía digital.20. Nos gustaría llamar la atención sobre el hecho de que en, al menos, dos de las publicaciones consultadas, se describe la manga del Mazarrón II con una medida de 2,25 m (i.e. mayor en 5 cm) (Negueruela, 2004: 234; Negueruela et alii, 2004: 473). Al igual que con la discrepancia de longitud de la quilla del Mazarrón I (vide supra nota 14), desconocemos por completo el motivo de esta discrepancia en la manga del Mazarrón II.21. Es necesario indicar que la reconstrucción en 3D del Mazarrón I (figura 7) no está a la misma escala que la planimetría en 3D del Mazarrón II (figura 6) ya que la planimetría se publicó sin escala; además, hemos retirado los baos de la reconstrucción del casco del Mazarrón I con la intención de facilitar la comparación entre la reconstrucción y la planimetría del Mazarrón II.
Apuntes sobre el bArco de MAzArrón I: estIMAcIón de dIMensIones, reconstruccIón prelIMInAr del cAsco… 203
destacable de la reconstrucción que realizamos del barco de Mazarrón I sería la ausen-cia de una cuaderna en el extremo de popa y, quizás, también faltaría otra hipotética cuaderna en el extremo de proa22.
Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos que la similitud que presentan la reconstrucción del barco de Mazarrón I (realizada en 2006) respecto la planimetría del barco de Mazarrón II (publicada en 2008) sugiere que la reconstrucción preliminar e hipotética que realizamos del pecio de Mazarrón I parece coherente y posible. Estamos convencidos que estos resultados son producto de la contrastada eficacia del método Steffy que, a través del estudio pormenorizado de restos arqueológicos parciales, es capaz de producir reconstrucciones completas de los cascos de los barcos sujetos a estudio, tal y como acabamos de comprobar con la reconstrucción del Mazarrón I.
Casco del Mazarrón I: principios, sistemas y secuencia de construcción
El barco de Mazarrón I se construyó con un concepto longitudinal y siguiendo el principio de «casco previo» (Casson, 1963, 1964, y 1995; Basch, 1972; Pomey, 1988, 1994,
22. Ni la planimetría en 3D (VV.AA., 2008: 141; Rodríguez Iborra, 2009: 347), ni el fotomosaico, ni la fotogra-metría realizadas del Mazarrón II (Miñano et alii, 2012) permiten comprobar con claridad la presencia de esta hipotética cuaderna en el extremo de proa.
carlos caBrera teJedor204
1998, y 2004; Steffy, 1995; Pomey y Rieth, 2005), técnica muy común en la construcción naval antigua. El sistema se denomina a «casco previo» ya que es el casco el elemento principal que define la forma de la carena y confiere resistencia estructural a la nave; las cuadernas, en caso de usarse, serían «pasivas» o, lo que es lo mismo, no intervienen en el proceso de definición de la forma de la carena de la nave.
Resumida de forma breve, la secuencia de construcción de los barcos de Ma-zarrón, construidos a «casco previo», sería la siguiente: una vez plantada la quilla se colocaron la roda y el codaste; a continuación, se instalaron, en ambos lados, las tracas de aparadura, seguidas de sucesivas hiladas de tracas; se insertaron los baos transversales, los cuales fueron bloqueados por las siguientes hiladas superiores de
aPuntes soBre el Barco de Mazarrón i: estiMación de diMensiones, reconstrucción PreliMinar del casco… 205
Figura 7. Reconstrucción en 3D del casco de la embarcación Mazarrón I. Los baos de la nave no se muestran (ver nota 21).© C. Cabrera (2008)
tracas. El casco se completo añadiendo en el interior del mismo unas sencillas cua-dernas cilíndricas que fueron sujetas al casco mediante ataduras. Se finalizaría el proceso mediante la impermeabilización del casco.
El principal sistema de ensamblaje empleado en la construcción del casco fue mediante el uso de mortajas y lengüetas, bloqueadas por clavijas (Basch, 1972). Este sistema de unión se usaba como sistema de ensamblaje para la construcción naval en el Mediterráneo, por lo menos desde el período final de la Edad del Bronce. Se do-cumenta arqueológicamente por primera vez en el barco sirio-cananita de Uluburun, que naufragó en la costa de Turquía, y cuya cronología aproximada corresponde al año ca. 1320 a.C. (Pulak, 1998, 2005, 2008). Los restos que se encontraron del casco de esta embarcación se reducían, tan solo, a un fragmento de la quilla y fragmentos de cuatro tracas. Vuelve a documentarse en otro barco sirio-cananita o chipriota que también naufragó en la costa de Turquía; nos referimos al pecio de Cape Gelidonya cuya cronología corresponde al ca. 1200 a.C. (Bass 1967; Pulak, 1998). En este caso, lo único que se ha conservado de la arquitectura naval del casco es tan solo una de las lengüetas empleadas en su construcción; sin embargo los directores de la excavación, creen que su construcción seria similar a la del pecio de Uluburun.
Los dos barcos encontrados en Mazarrón son el siguiente ejemplo arqueoló-gico que presentan una construcción naval del casco mediante mortajas y lengüe-tas, bloqueadas por clavijas (Negueruela, 2002: 167; 2004: 246; 2006: 27; Negueruela et alii, 1995: 195; eadem, 2000: 1673; Negueruela et alii, 2004: 480). El director de las excavaciones establece para estos barcos una adscripción cultural fenicia y una cro-nología del siglo VII a.C., previsiblemente de la segunda mitad. Ambas hipótesis están basadas en la asociación de los barcos con los numerosos materiales cerámi-cos de origen fenicio hallados en el yacimiento (Negueruela, 2000a: 182; 2000b: 114; 2004: 230; 2006: 22-24; Negueruela et alii, 1995: 189; eadem, 2000: 1672; Negueruela et alii, 2004: 453). Este sistema de unión fue descrito por Catón (De Agri, XVIII, 9), que lo denominó como unión púnica (punicana coagmenta) definición con la que pasó a ser conocida en el mundo romano donde se usó extensamente para la construcción de embarcaciones (Sleeswyk, 1980).
Como hemos visto, la resistencia estructural de la carena venía principalmente conferida por el sistema de construcción del casco; sin embargo, la resistencia transversal del mismo se obtuvo mediante la inserción de baos. En el Mazarrón I no se ha informado o descrito la existencia de baos, pero en el caso del barco de Mazarrón II se documentaron varios. Los baos del Mazarrón II se fijaron al casco mediante terminaciones en cola de
milano que encajaban en unas escopladuras realizadas, a medida, en canto superior dos hiladas de tracas enfrentadas (Negueruela, 2004: 241; idem, 2006: 26); los baos sobresalían por el exterior del forro y eran bloqueados al colocar la siguiente/s hilada/s superior de tracas (Negueruela, 2004: 242 y 272, figs. 21 y 22; idem, 2006: 40, fig. 26).
Los cascos de los barcos de Mazarrón se completaron con la inserción de unas cuadernas cuasi cilíndricas consistentes en simples ramas de higuera devastadas (Ne-gueruela, 2004: 249; idem, 2006: 29). Una vez colocadas la cuadernas, el proceso final de construcción de los barcos, consistió en la impermeabilización del interior y el exterior del casco. Esto se consiguió mediante la aplicación de brea líquida (obtenida tras calentar resina de pino o colofonia) con el objetivo de asegurar la estanqueidad del casco en ge-neral (Negueruela, 2004: 235-236, 251-252; idem, 2006: 25; Negueruela et alii, 2000: 1673) y de las uniones de las junturas en particular. Quedan abundantes restos de la resina de pino empleada para la impermeabilización en el maderamen (Negueruela, 2004: fig. 20 y 32).
Familia arquitectural del Mazarrón I
Patrice Pomey y Eric Rieth (2005) a los que se suma Yaacov Kahanov (Pomey et alii, 2012), han venido definiendo una serie de tesis para explicar y ordenar la comple-ja evolución de la construcción naval en la Antigüedad, en el marco geográfico del Mediterráneo, con base en los ejemplos arqueológicos de pecios que conocemos. Su propuesta defiende que dicha evolución no fue lineal y que tuvo diferentes orígenes geográficos y culturales que en ciertos momentos se influenciaron unos a otros. Estos lugares y culturas de partida, según la propuesta de los autores, se pueden dividir y ordenan en diferentes familias arquitecturales de construcción naval. Estas familias están compuestas dividiendo y agrupando aquellos ejemplos arqueológicos de pecios que conocemos que comparten similitudes en las técnicas de construcción naval.
Un de estos grupos o familias, siempre según la propuesta de los autores, tiene su origen en la Península Ibérica y si bien fue sucintamente tratada en la publicación principal de los referidos autores (Pomey et alii, 2012), Patrice Pomey la explica en profun-didad en otra publicación aparecida el mismo año (Pomey, 2012: 24-27). Nos referimos a la familia arquitectural Ibérica de influencia Púnica. Según la tesis de Pomey esta familia la representaría los dos barcos de Mazarrón, el pecio de Binissafúller (Aguelo et alii, 2008; De Juan et alii, 2010) y el pecio de Golo (Pomey, 2012). Los barcos que pertenecen a esta familia se identifican por un cierto número de detalles característicos de su arquitectura naval:
carlos caBrera teJedor206
aPuntes soBre el Barco de Mazarrón i: estiMación de diMensiones, reconstrucción PreliMinar del casco… 207
1. Una obra viva de la carena que en su sección transversal tiene forma redon-deada (semicircular); así como un corte en su sección longitudinal que pre-senta extremos casi simétricos en la proa y la popa.
2. Un sistema de construcción a casco, que usa uniones para las tracas mediante mortajas y lengüetas bloqueadas por clavijas.
3. Cuadernas cuasi cilíndricas de pequeña sección (ca. 4-6,5 cm) fijadas al casco mediante sencillas ataduras situadas a nivel de las uniones entre las tracas.
4. Una carlinga del mástil de forma rectangular, que va fijada (mediante uniones por mortajas y lengüetas) directamente en contacto con la quilla. La carlinga se sitúa por encima de las cuadernas semicirculares que salva gracias a una ranuras transversales practicadas ad hoc en la cara inferior de la carlinga (Po mey, 2012: 24-25).
Pomey explica que estos los barcos de la familia arquitectural Ibérica de influencia Púnica estarían construidos por pueblos indígenas que habrían sido influenciados por técnicas de construcción fenicio-púnicas (Pomey, 2012: 25). Creemos que los singulares detalles de construcción naval presentes en el casco del Mazarrón I, que nos dispo-nemos a describir (vide infra), podrían apoyar la hipótesis que dichas embarcaciones fueron construidas por pueblos autóctonos de la Península Ibérica.
Algunos detalles de construcción naval del Mazarrón I
La información que continuación detallamos, se obtuvo mediante observación directa y documentación fotográfica de los restos del maderamen del Mazarrón I realizadas durante una mañana de trabajo en el Museo ARQVA y un posterior estudio durante varios meses (vide supra). En verano del 2008, los restos de la embarcación se en-contraban a la espera de su traslado a la sala de exposición permanente de la nueva sede del Museo ARQVA. Los trabajos de conservación, mediante liofilización, de los restos del maderamen del barco habían finalizado recientemente23. Las maderas del barco presentaban un buen estado, seco al tacto, aunque eran frágiles y sensibles a los
23. La conservación mediante liofilización de los restos del maderamen del Mazarrón I fue dirigida por don Juan Luis Sierra, químico del Museo ARQVA; nos gustaría agradecer la cortesía con la que nos mostró y explicó los resultados del largo y complejo proceso de conservación.
carlos caBrera teJedor208
Figura 8. Maderamen de la embarcación Mazarrón I tras su proceso de conservación.© C. Cabrera (2008)
cambios de temperatura y humedad relativa; características resultantes del proceso de conservación mediante liofilización (Sierra, 2009).
Los restos del maderamen de la embarcación se encontraban divididos en dos gru-pos: por un lado, quilla y traca de aparadura, y por otro, el resto de las tracas preservadas con excepción de las cuadernas. Ambos conjuntos estaban apoyados en la parte externa del casco, lo que únicamente permitió la inspección de la cara interna del mismo. La inspección ocular fue metódica y prestó atención a los detalles de construcción naval del maderamen del Mazarrón I, que se documentaron mediante fotografías digitales.
En las líneas que siguen abordaremos, muy brevemente, algunos elementos (no to-dos) de construcción naval del casco del barco Mazarrón I. Esta decisión deriva del hecho de que estamos en proceso de preparación de un trabajo que tiene el objetivo de describir, pormenorizadamente, todos y cada uno de los elementos (quilla, roda y codaste, tracas, baos, cuadernas, carlinga y sistemas de ensamblado). Sin embargo, sí que nos gustaría enumerar algunas notables singularidades que presentan los restos del maderamen del Mazarrón I y que, probablemente, estén relacionadas con su origen cultural.
aPuntes soBre el Barco de Mazarrón i: estiMación de diMensiones, reconstrucción PreliMinar del casco… 209
Cuadernas cilíndricas
En el casco del Mazarrón I se encontraron los restos fragmentados de cuatro cuader-nas. Estas cuadernas son simples ramas de madera devastadas (Negueruela, 2004: 237; 2014: 244). Son de sección cilíndrica, con un diámetro de 60-65 mm (Gómez-Gil y Sierra, 1996: 219) o 70-80 mm (Cabrera, et alii, 1997: 152), y con una se paración entre ellas de unos 45 cm (de centro a centro). El análisis de identificación de especies de madera, realizado con muestras tomadas del Mazarrón I en 1997, determinó que las cuader-nas están hechas de madera de higuera (Ficus carica L.) (Negueruela, 2004: 236-237; 2006: 25, 29).
Las cuadernas se fijan al casco mediante un atado24 independiente que, en el interior del casco, presentaba una forma de aspa (Negueruela, 2004: 245, 249-250; idem, 2006: 29-30). Previo a la realización del atado se taladraron un conjunto de cuatro perforaciones pasan-tes colocadas perpendicularmente a ambos extremos de la unión entre dos tracas. Una vez realizadas las perforaciones, se efectuó un atado independiente para fijar la cuaderna al casco, que tenía una forma característica en aspa o «X».
Este tipo de cuadernas cilíndricas también se utilizaron en el pecio de Maza-rrón II, las cuales también son cilíndricas en sección, de ca. 40 mm de diámetro y con una separación entre ellas de 40-50 cm (Negueruela, 2004: 249; 2006: 29; 2014: 244). Las cuadernas del Mazarrón II no se articulan con la quilla pasando por enci-ma de ella sin apenas tocarla (Negueruela, 2004: 249-250; 2006: 29-30). Este tipo de cuadernas cilíndricas parecen tener otro paralelo arqueológico en el pecio de Golo, según las conclusiones de la investigación realizada por Patrice Pomey (2012: 26). Además, el tipo de atado utilizado para fijar las cuadernas al casco también parece tener un paralelo arqueológico en el pecio de Binissafúller (De Juan et alii, 2010: 65), según informan sus investigadores, aunque las cuadernas de este pecio son de sección trapezoidal (De Juan et alii, 2010: 66).
Dos investigadores han sugerido que la madera de higuera utilizada para las cuadernas de los barcos Mazarrón I y II, al ser flexible, no proporcionaba rigidez es-tructural al casco (Negueruela, 2004: 250; 2006: 31; 2014: 244; Polzer, 2011: 363). Sin embargo, la sugerencia de que estas cuadernas no proporcionan rigidez o refuerzo estructural al casco podría ser cuestionada. A pesar de su simplicidad y su pequeño
24. Compartimos la definición en español de «atado» para este tipo de unión que, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, otros autores han propuesto (De Juan et alii, 2010: 61).
Carlos CaBrEra TEJEDor210
diámetro, es un hecho que se utilizaron sistemáticamente en los barcos Mazarrón I y II (y posiblemente en el pecio de Golo), por lo que debían tener una función dentro del casco. Cada cuaderna está compuesta de una sola pieza de madera, es decir, una rama completa que solo fue ligeramente trabajada. Este hecho implica que la cuaderna retenía la configuración natural de las fibras de madera, siendo esto una ventaja, ya que las haría fuertes y flexibles. También debemos considerar que se usaron a lo largo de todo el casco con una separación a intervalos regulares. La evidencia parece sugerir que, a pesar de su pequeño diámetro, estas ramas reforzaban transversalmente el casco, actuado, por tanto, como elementos estructurales (cuadernas). Alternativamente, se ha propuesto que estas cuadernas pueden haber tenido la función de proteger el casco de la carga, funcionando como algún tipo «abarrote fijo» o permanente (Pol zer, 2011: 363). Esta hipótesis, sin embargo, no explica el porqué estas cuadernas se instalaron también en los extremos del casco, lugar donde nunca se transportó la carga.
El director de las excavaciones del barco de Mazarrón II, propuso la hipótesis que las cuadernas de estos barcos fueran un reminiscencia de una tradición de construcción naval anterior, concretamente, de las «corachas» prehistóricas (Negue rue la, 2004: 250; idem, 2006: 30). El profesor Víctor Guerrero Ayuso, expuso, de manera magistral, el error de mezclar diferentes tradiciones navales y líneas evolutivas; evidenciando que los barcos de Mazarrón pertenecen a la línea evolutiva de las barcas de casco monóxilo, que nada tiene que ver con otra línea evolutiva distinta (que no se suceden en el tiempo y que corresponden a entornos ecológicos y geográficos distintos) representada por barcas de varillas forradas o «corachas» (Guerrero Ayuso, 2008: 56-57)25. De manera adicional, el profesor Víctor Guerrero Ayuso llegó a la conclusión, y propuso la hipótesis, de que las cua-dernas de los barcos Mazarrón I y II podrían ser una reminiscencia de una tradición local de construcción naval autóctona de la Península Ibérica (Guerrero Ayuso, 2008: 57-60).
Empalme de la quilla en forma de «T»
Ya hemos visto, que la quilla tiene unas dimensiones de ca. 4 metros en su eje lon-gitudinal, por 17 cm en su máxima extensión del eje transversal, y 10 cm en su eje vertical (vide supra). Uno de los extremos de la quilla del Mazarrón I, concretamente,
25. Extensas y detalladas descripciones de las diferentes líneas evolutivas de construcción naval en la pre-historia pueden consultarse en una excelente monografía de profesor Víctor Guerrero Ayuso, (2009) y otra del profesor Sean McGrail (2001).
Apuntes sobre el bArco de MAzArrón I: estIMAcIón de dIMensIones, reconstruccIón prelIMInAr del cAsco… 211
el que se une a la roda presenta un tipo de empalme muy singular. La singulari-dad de este empalme ya se comunicó (Negueruela et alii, 1995: 196; idem, 2000: 1673; Neguerue la, 2002; 167) aunque, hasta donde sabemos, este no ha sido descrito en ninguna de las publicaciones del director de las excavaciones; otros autores lo han descrito erróneamente (Polzer, 2011: 362). Sin embargo, sí que se publicaron una serie de fotografías, una de las cuales de detalle, en la página web del proyecto NAVIS II26. Desgraciadamente, en estas fotografías publicadas el extremo de la quilla aparece casi totalmente enterrado en el lecho marino, lo que no permite apreciar las parti-cularidades de su morfología (vide supra).
En principio, el empalme entre la quilla y la roda se podría describir como una unión de sus topes a caja y espiga. Sin embargo, la singularidad de este empalme deriva del hecho de que en lugar de tener una sola espiga, tiene dos espigas perpendicularmen-te dispuestas, una encima de la otra pero que no se tocan entre sí. La espiga superior está dispuesta horizontalmente y la inferior verticalmente, creando una forma de «T». Tal y como se aprecia en la fotografía, la espiga vertical del empalme en forma de «T», está ligeramente dañada en su parte superior, aunque esto no impide reconocer su for-ma original. Además, el borde superior del empalme de la quilla se talló para crear un ángulo oblicuo invertido de aproximadamente 70°; esta característica habría ayudado a asegurar la unión entre la quilla y la roda cuando se viese sometida a tensiones en el eje vertical. La roda que del Mazarrón I, como ya vimos, no se ha conservado, pero debería tener dos cajas o rebajes, también dispuestos en forma de «T», cuya función sería alojar las espigas de la quilla. El extremo de popa de la quilla también parece haber tenido el mismo tipo de empalme, aunque no es tan claramente reconocible debido al daño (de origen biológico) que este extremo ha sufrido. Esta hipótesis no puede confirmarse hasta que se realice una inspección adicional de la quilla.
Este empalme en forma de «T» se concibió en origen con el fin de conferir fir-meza a la unión de la quilla con la roda y, posiblemente, con el codaste. Este punto de unión está sometido a grandes presiones derivadas de los esfuerzos de arrufo y quebranto provocados por el oleaje del mar sobre la carena del barco. El empalme en forma de «T», presente en la quilla del Mazarrón I, evitaría la separación de la quilla y
26. El barco 1 de Mazarrón se incluyó en los proyectos europeos NAVIS I (1997-1999) y NAVIS II (1999-2000) proyectos europeos de colaboración que crearon una base de datos, alojada en Internet, la cual contiene un catálogo de barcos y objetos relacionados con la navegación en la Antigüedad: los dos proyectos fueron patrocinados por la European Commission Directorate General X, Información, Comunicación, Cultura y Política audiovisual (Negueruela, 2000a: 197).
Carlos CaBrEra TEJEDor212
Figura 9. Empalme en forma de «T» de la quilla del Mazarrón I (superior izda. y dcha.) y reconstrucción axonométrica (inferior izda.).© C. Cabrera (2008). Reconstrucción axonométrica del «rayo de Júpiter» del pecio Jules-Verne 9 (inferior dcha.).© Pomey, 2012. Dibujo: M. Rival (2012)
la roda conteniendo eventuales esfuerzos y presiones en los ejes vertical y transversal; del mismo modo, también evitaría una eventual separación provocada por fuerzas de torsión en el eje longitudinal. Sin embargo, este singular diseño en forma de «T», no podría contener eventuales tensiones de tracción en el eje longitudinal, que serían contenidos por las uniones de mortajas y lengüetas, bloqueadas por clavijas, existentes entre las tracas del forro y la quilla, roda y codaste.
En carpintería naval, existe un tipo de empalme que sí que es capaz de conte-ner y soportar esfuerzos de presión, tensión, y torsión en los tres ejes (longitudinal, transversal, y vertical). Nos referimos al denominado «Rayo de Júpiter», sistema de unión muy común en construcción naval, conocido y utilizado desde la Antigüedad al menos desde el siglo VI a.C., ya que su uso se documenta en los pecios massaliotas Jules-Verne 7 y Jules-Verne 9 (Pomey, 1999, 2001, y 2003).
El sistema de empalme con forma de «T» que presenta la quilla del Mazarrón I, es un sistema de unión menos complejo que el «Rayo de Júpiter» de los pecios mas-saliotas Jules-Verne 7 y Jules-Verne 9; tal vez el empalme con forma de «T» del Ma-zarrón I, pudiera ser un antecesor del «Rayo de Júpiter». Del mismo modo, podría ser
Apuntes sobre el bArco de MAzArrón I: estIMAcIón de dIMensIones, reconstruccIón prelIMInAr del cAsco… 213
un paralelo cultural del «Rayo de Júpiter» ya que estos dos ejemplos arqueológicos pertenecen a diferentes milieux culturales y tradiciones de construcción naval pro-cedentes de diferentes distribuciones geográficas y raíces culturales no relacionadas.
En ese sentido, el empalme con forma de «T» podría haber sido una caracte-rística de una tradición de construcción naval autóctona de la Península Ibérica. Alternativamente, también es posible que este tipo de empalme pudiera ser, como en el caso de mortajas y lengüetas bloqueadas por clavijas, una innovación en cons-trucción naval originaria del Mediterráneo oriental y que fue introducida en la Pe-nínsula Ibérica por los fenicios. La limitada evidencia arqueológica con respecto a los empalmes de quilla en el Mediterráneo durante la primera mitad del I milenio a.C., hace que sea muy difícil discernir cuál de las dos hipótesis propuestas es correcta.
De cualquier forma, el empalme en forma de «T» del Mazarrón I es único como sistema de unión (de elementos de arquitectura naval) en la Antigüedad ya que, hasta donde sabemos, no existen paralelos arqueológicos conocidos.
Cosidos mediante «hilvanado continuo» longitudinal
El casco del Mazarrón I posee otro particular sistema de ensamblado de las tracas mediante cosidos longitudinales de «hilvanado continuo»27. La singularidad de este sistema de unión ya se comunicó indicando que tal vez tuviera la función reforzar la unión de las tracas, así como la de ayudar a la estanqueidad del casco (Gómez-Gil y Sierra, 1996: 219; Negueruela, 2000a: 196; idem, 2002: 167; Negueruela et alii, 2000: 1673); además, se llegó a publicar una fotografía de detalle y un dibujo explicativo de su configuración en la página web del proyecto NAVIS. Sin embargo, y hasta donde sabemos, después de ser sucintamente descrito no vuelve a mencionarse en ninguna de las publicaciones posteriores.
Inicialmente se informó que los bordes de las tracas estaban biselados, con una línea de pequeños orificios por los que pasaba un cordel que engarzaba unos pequeños cabos trenzados, dispuestos entre las tablas a modo de estopado, docu-mentándose desde el canto de unión entre la segunda y tercera traca hasta la unión con la novena traca (Negueruela et alii, 2000: 1673). Sin embargo, en nuestra inspec-ción de los restos, durante el verano de 2008, solo se documentó la existencia de los
27. Según el DRAE, Hilvanado (de hilo y vano): costura de puntadas largas con que se unen dos pedazos de tela, cuero u otra materia.
carlos caBrera teJedor214
Figura 10. Esquema de diferentes sistemas de ensamblado de la embarcación Mazarrón I (superior izda.) Proyecto NAVIS II. © ARQVA. Ministerio de Cultura. Reconstrucción (aprox.) de la posición original del «hilvanado continuo» en las junturas (superior dcha.). Dibujo esquemático de las áreas (resaltadas en amarillo) donde se documentó el «hilvanado continuo» tanto en las uniones como en los empalmes de las tracas del casco (inferior).© C. Cabrera (2008)
cantos biselados y restos del «hilvanado continuo» desde el canto de unión entre la segunda y tercera traca hasta la unión entre las tracas séptima y octava. La hipótesis inicial fue que los cabos y las costuras que los sujetaban tenían la función de forta-lecer la unión entre las tracas y de proporcionar estanqueidad al casco (Negueruela et alii, 2000: 1673); aunque en publicaciones posteriores solo se propuso la función de ayudar a impermeabilizar las junturas de las tracas (Gómez-Gil y Sierra, 1996: 219; Negueruela, 2002: 167). Este sistema de unión mediante «hilvanado continuo» no se utilizó en las juntas de la traca de aparadura, ni en su canto de unión con la quilla, ni en su unión con la segunda traca. En la segunda traca, el «hilvanado continuo» se empleó en el canto exterior de unión con la tercera traca, pero no se documenta en el canto de unión con la roda. Tampoco se documenta en la unión entre las tracas octava y novena ni el empalme de la octava traca. Sin embargo, este hilvanado sí está presente en los empalmes, o escarpes, que presentan las uniones entre dos tracas de una misma hilada presentes en el casco del Mazarrón I.
aPuntes soBre el Barco de Mazarrón i: estiMación de diMensiones, reconstrucción PreliMinar del casco… 215
Figura 11. Detalle del «hilvanado continuo» presente en una juntura en su estado original (izda.); misma juntura después del proceso de conservación con el cordel de fibra vegetal perdido (dcha.). Proyecto NAVIS II. © ARQVA. Ministerio de Cultura; C. Cabrera (2008)
En el interior del casco del Mazarrón I, cada uno de los cantos y las junturas de las tracas que presentan el «hilvanado continuo» están biselados en un ángu-lo aproximado de ca. 45°. Estos cantos biselados conservan una serie de pequeñas perforaciones en la cara interior del casco. Las perforaciones tienen un diámetro aproximado ca. 2 mm, presentan una separación equidistante de ca. 25 mm y están dispuestas a tresbolillo respecto de un borde biselado a otro. Cada perforación está separada del canto de la traca unos ca. 5 mm; en las tracas biseladas que presentan perforaciones no se documentaron orificios de salida en sus cantos interiores. Por consiguiente, las perforaciones han de ser pasantes desde el interior del casco hasta su superficie exterior. Dada la proximidad de cada perforación respecto del borde de cada traca (ca. 5 mm) no hay apenas espacio para realizar una perforación con un ángulo oblicuo. Por lo tanto, las perforaciones han de atravesar las tracas en un ángulo aproximado de 90° (es decir, paralelo al borde de la traca y perpendicular a la cara del tablón). A través de estas pequeñas perforaciones, un cordel (cabo muy fino) une las tracas mediante un «hilvanado continuo» (cosido de puntada simple). Este cordel, al igual que las perforaciones, tiene un grosor aproximado de ca. 2 mm.
Denominamos a este hilvanado como «continuo» y «longitudinal», ya que el cordel realiza puntadas simples sin interrupción (de forma «continua») a lo largo de toda la juntura entre dos tracas. Las puntadas largas (hilvanado) se realizan pasando de un lado a otro del casco; esta costura crea un patrón, o dibujo, de puntadas dia-gonales y paralelas a lo largo de los cantos y empalmes de las diferentes hiladas de tracas. Al ser pasantes las perforaciones practicadas en las tracas (por donde pasa el cordel), el patrón que crea este «hilvanado» aparecería en las dos caras del casco; sin embargo, este hecho no pudo comprobarse al no ser posible la inspección de la cara exterior del casco (vide supra). La separación equidistante entre cada puntada sería aproximadamente de ca. 25 mm.
carlos caBrera teJedor216
Figura 12. Esquema de los sistemas de ensamblado (izda.) y reconstrucción, a escala, de la balsa de Brigg (dcha.). © National Maritime Museum, Greenwich (2001). McGrail (2001)
Según se aprecia en la fotografía de detalle publicada en la página web del proyec-to NAVIS, el cordel del «hilvanado continuo», a su vez, fijaba en posición un pequeño cabo colocado a lo largo de los cantos y empalmes de las diferentes hiladas de tracas, con la función de ayudar a la estanqueidad del casco, circunstancia que también fue descrita (Negueruela, 2002: 167; Negueruela et alii, 2000: 1673). Tras una cuidadosa observación, podría estimarse tentativamente que los cabos trenzados de impermeabilización tenían un grosor aproximado de ca. 6-8 mm. Cuando documentamos el casco del Mazarrón I, en verano de 2008, comprobamos que tanto los cordeles como el cabo que componían este sistema de unión mediante «hilvana do con tinuo», apenas habían sobrevivido; la única evidencia claramente reconocible eran, y son, los cantos biselados y las pequeñas perforaciones pasantes practicadas a lo largo de los cantos de las tracas. La desapari-ción del «hilvanado continuo» y el cabo de impermeabilización podría haber ocurrido debido al uso de un molde de silicona para la extracción de los restos de madera del yacimiento submarino (Gómez-Gil y Sierra, 1996: 220) o como resultado del proceso de conservación mediante liofilización que sufrieron (Sierra, 2009).
Durante la inspección del casco comprobamos que el «hilvanado continuo» parecía superponerse y atravesar las uniones mediante el uso de mortajas y lengüetas, bloqueadas por clavijas (vide supra) y, del mismo modo, estar presente por debajo de la cuadernas. De esta observación, se desprendería la hipótesis de que el «hilvanado continuo» tuvo que ser realizado después de ensamblar las tracas a tope mediante uniones de mortajas y lengüetas. Después del «hilvanado continuo» se procedió a la fijación de las cuadernas y el recubrimiento del casco con brea líquida (vide supra).
aPuntes soBre el Barco de Mazarrón i: estiMación de diMensiones, reconstrucción PreliMinar del casco… 217
Este tipo de unión para las tracas mediante cosidos de «hilvanado continuo» tiene, que conozcamos, algunos paralelos arqueológicos documentados, si bien nin-guno es exactamente igual. En el Mediterráneo central, el uso del «hilvanado conti-nuo» longitudinal es una tradición bien atestiguada, representada por los pecios de varios barcos cosidos procedentes del Adriático oriental. En el norte de Dalmacia, tres pecios de Zaton, fueron descubiertos en el puerto de Nin (antigua Aenona). Se trata de pequeñas embarcaciones aptas para la navegación costera datadas en la primera mitad del siglo I d.C. (Brusić, 1968; Brusić y Domjan, 1985; Gluščević, 2004). El pecio de Caska 1 (siglo I-II d.C.) es un pequeño bote de aproximadamente 8 m de largo (Radić y Boetto, 2010; Boetto y Radić, 2014). En Istria, el pecio de Zambratja es una piragua monóxila expandida de 7,6 m de longitud datada por análisis de radiocarbono entre el siglo xII y el siglo x a.C. (Boetto et alii, 2014: 23-24).
Sin embargo, el paralelo arqueológico cronológicamente más próximo al barco de Mazarrón I, es la balsa de Brigg (McGrail, 2001: 187-188). En esta balsa de transporte fluvial, datada por radiocarbono para el intervalo de 820-790 a.C., presenta para la unión de sus tracas, al igual que el barco de Mazarrón I, un «hilvanado continuo en zig-zag» (continuous zig-zag stitching); este hilvanado en la balsa de Brigg está reali-zado con un pequeño cabo de doble hebra de fibra de sauce (Salix sp.). A diferencia del Mazarrón I que, como hemos visto, el cordel del «hilvanado continuo» fijaba en posición un pequeño cabo, en el paralelo de la balsa de Brigg el pequeño cabo sujeta un listón de avellano que a su vez bloquea unas fibras vegetales de musgo con las que se rellenaron las junturas (McGrail, 2001: 187).
Estos sistemas mediante «hilvanado continuo», presentes en el barco de Maza-rrón I, los barcos cosidos del Adriático y la balsa de Brigg, tenían la función principal de unir las tracas de las naves, así como la de ayudar a la estanqueidad del casco mediante el fijado de fibras vegetales.
Diseño y función del barco Mazarrón I
Basándonos en los datos obtenidos de la reconstrucción preliminar y posterior es-tudio, el barco de Mazarrón I sería una nave de porte ligero de propulsión mixta (a ve la y a remo). Factores como su eslora reducida (ca. 8,20 m), la proa desprovista de cubierta, pero, sobre todo, su poco puntal (ca. 1 m) y reducidísimo francobordo en carga (ca. 30-40 cm), harían del Mazarrón I una embarcación apropiada para la
Carlos CaBrEra TEJEDor218
navegación marítima costera así como en vías fluviales y/o lacustres. Sin embargo, estas mismas características de construcción naval la harían inadecuada para la navegación marítima en alta mar o de altura.
La forma de la carena del Mazarrón I y la relación entre su eslora y su manga (ca. 3,7:1) conforman una embarcación de grandes cualidades para la navegación, siendo rápida y manejable. Además, sus pequeñas dimensiones y reducido calado (en lastre ca. 20 cm) la permitirían adentrarse fácilmente por entornos de poca pro-fundidad tal y como son ensenadas, ríos, marismas, etc.; según la reconstrucción paleogeográfica del yacimiento de la playa de La Isla, el área donde se hundieron los barcos de Mazarrón sería de similares características (Roldán et alii, 1994).
A pesar de sus reducidas dimensiones, el Mazarrón I tendría una gran capacidad de carga en relación con su porte. Los cálculos hidrostáticos obtenidos de la carena del Mazarrón I (tabla 1), nos indican que podría transportar, sin comprometer en exceso la seguridad, alrededor de 4 000 kg de carga máxima. Estos resultados des-cartan la hipótesis anteriormente ofrecida que consideraba la posibilidad que barco de Mazarrón II (muy similar en dimensiones al Mazarrón I), cargado con 2 800 kg de mineral (Negueruela, 2004: 233; idem, 2006: 25), se hundiera por ser cargado en exceso (Negueruela et alii, 2004: 480).
Función y origen de los cosidos mediante «hilvanado continuo»
Ya vimos que en el barco de Mazarrón I se documenta la presencia de un sistema de ensamblado de las tracas mediante el uso un de un «hilvanado continuo» longitudi-nal, y que esta costura se superpone y atraviesa las uniones de mortajas y lengüetas bloqueadas por clavijas (vide supra). En principio, compartimos la hipótesis que este «hilvanado continuo» tuviera la función en origen de reforzar la unión de las tracas, así como la de ayudar a la estanqueidad del casco (Negueruela et alii, 2000: 1673) especial-mente si consideramos que la construcción de cascos mediante el uso de mortajas y lengüetas bloqueadas por clavijas es incompatible con el calafateado propiamente dicho (Basch, 1986). Sin embargo, el empleo de mortajas y lengüetas bloqueadas por clavijas, si se realiza correctamente, provee de estanqueidad suficiente al casco, ya que al hincharse de agua las tracas las junturas se cierran (Basch, 1986). Por lo tanto, podría entenderse que el «hilvanado continuo» superpuesto a las uniones de mortajas y lengüetas en el casco del Mazarrón I es un sistema de ensamblado redundante y, posiblemente, superfluo.
Apuntes sobre el bArco de MAzArrón I: estIMAcIón de dIMensIones, reconstruccIón prelIMInAr del cAsco… 219
Entonces, ¿por qué dedicó el carpintero de ribera del Mazarrón I innumerables horas de meticuloso esfuerzo taladrando miles de perforaciones necesarias para la instalación del «hilvanado continuo»? Creemos que el carpintero de ribera del Ma-zarrón I dedicó este notable esfuerzo aplicando un sistema de unión aparentemente redundante porque el «hilvanado continuo», probablemente, proviniese de su propia tradición cultural de construcción naval, una tradición autóctona de la Península Ibérica. Es probable que el carpintero aplicase dos sistemas de unión superpuestos siendo, por tanto, conservador y así cerciorarse de evitar un fallo de estanqueidad en el casco28. En este caso, el «hilvanado continuo» representaría una reminiscencia de una tradición de construcción naval anterior a la introducción del sistema de unión mediante mortajas y lengüetas bloqueadas por clavijas introducida en la Península Ibérica por los fenicios, aplicado aquí como medida de seguridad extra. La hipótesis de que el «hilvanado continuo» del Mazarrón I fuese, y funcionase, como un sistema de ensamblado propio de una tradición de construcción naval autóctona de la Península Ibérica, podría estar apoyada por paralelos arqueológicos tales como la tradición de barcos cosidos existente en el Adriático (vide supra) y el ejemplo arqueológico de la balsa de Brigg datada por radiocarbono para el intervalo de 820-790 a.C. que, como vimos, unía las tracas e impermeabilizaba el casco mediante un «hilvanado continuo en zig-zag» (McGrail, 2001: 187-188).
La hipótesis de que los barcos de Mazarrón hubieran sido construidos por habi-tantes de la Península Ibérica, ya fue planteada por el experto en construcción naval en la antigüedad Patrice Pomey. Pomey visitó las excavaciones de barco de Mazarrón I en 1995 (Negueruela, 2002: 163) y años más tarde fue el primero en sugerir que el uso de cuadernas cilíndricas y costuras para la impermeabilización, tal vez evidenciaran que los barcos de Mazarrón fueran producto de una tradición local de construcción naval (Pomey y Rieth, 2005: 159). En este sentido el profesor Víctor Guerrero Ayuso se sumó a la teoría planteada por Pomey, aportando la hipótesis de que las cuadernas de los barcos de Mazarrón fueran reminiscencias procedentes de construcciones navales aborígenes (Guerrero Ayuso, 2008: 59). Creemos que estas propuestas son coherentes y que, además, los singulares cosidos mediante «hilvanado continuo» del Mazarrón I, podría apoyarlas, sumándose al conjunto de reminiscencias procedentes de construcciones navales autóctonas de la Península Ibérica.
28. Una buena disquisición sobre el conservadurismo de los marinos y los carpinteros de ribera durante la Antigüedad la encontramos en (Mark, 2005: 16, 60-62).
Carlos CaBrEra TEJEDor220
Conclusiones
En el presente artículo hemos presentado los resultados de la primera reconstruc-ción tentativa y estudio preliminar del barco de Mazarrón I; sería una nave de porte ligero, propulsión mixta (a vela y a remo), de dimensiones reducidas (ca. 8,20 m de eslora total por ca. 2,20 m de manga) y apropiada para la navegación mixta, costera, fluvial y/o lacustre. Gracias a la forma de su carena, tendría grandes cualidades para la navegación, siendo rápida, manejable y con un reducido calado (en lastre ca. 20 cm) que la permitirían adentrarse fácilmente por entornos de poca profundidad tal y como ríos, ensenadas y marismas. A pesar de su reducido tamaño, tendría una gran capacidad de carga en relación con su porte pudiendo transportar, sin comprometer en exceso la seguridad, alrededor de 4 000 kg de carga máxima.
Los barcos de Mazarrón ha sido siempre calificados como fenicios por parte del director de las excavaciones. En este sentido, es evidente que, dado el contexto en el que fueron encontrados estos barcos (Cabrera et alii, 1992; Roldán et alii, 1994), probablemente formaban parte de una empresa comercial impulsada por un colonia fenicia de la Península Ibérica (Guerrero Ayuso, 2008: 60). Sin embargo creemos que hay evidencias sustanciales (vide supra) para pensar que el barco de Mazarrón I fue construido por artesanos autóctonos de la Península Ibérica, que aunque conocían innovaciones técnicas na vales introducidas por los fenicios (uniones de mortajas y lengüetas bloqueadas por clavijas) aún conservaban reminiscencias de su propias tradiciones navales (Guerre ro Ayuso, 2008: 59).
Estas reminiscencias presentes en el Mazarrón I estarían representadas por: el uso de cuadernas cilíndricas (Guerrero Ayuso, 2008: 59); a los que podrían unirse el empalme de unión entre la quilla y la roda en forma de «T»; y, más probablemente, el uso de cosidos mediante «hilvanado continuo» longitudinal para la unión de las tracas y el armado del casco. Creemos que estos detalles de construcción naval característi-cos del Mazarrón I apoyarían y cimentarían las hipótesis ya planteadas por parte de Pomey y Rieth (2005: 159) y Guerrero Ayuso (2008: 59) de que el barco de Mazarrón I parece que habría sido construido por individuos autóctonos de la Península Ibérica.
La circunstancia de que el casco del Mazarrón I posea elementos caracterís-ticos de dos tradiciones de construcción naval diferentes (por un lado, la tradición fenicio-púnica de uniones de mortajas y lengüetas bloqueadas por clavijas y, por otro, elementos estructurales de posibles tradiciones autóctonas de la Península Ibérica) lo clasifica como una nave de tecnología híbrida y de transición tecnológica. Además, el
Apuntes sobre el bArco de MAzArrón I: estIMAcIón de dIMensIones, reconstruccIón prelIMInAr del cAsco… 221
casco del Mazarrón I presenta características de construcción naval extremadamente singulares sin paralelos arqueológicos conocidos; nos referimos al empalme de la quilla en forma de «T» y a los cosidos mediante «hilvanado continuo» longitudinal. Debido a la presencia de técnicas navales híbridas, el casco del Mazarrón I representa una de las mejores fuentes arqueológicas de información que a día de hoy conocemos para entender el complejo proceso de evolución de la construcción naval durante la Antigüedad en el marco geográfico del Mediterráneo occidental, en particular durante la Edad del Hierro en la Península Ibérica.
Agradecimientos
A través de las notas del presente artículo, hemos ido enumerado diferentes personas e instituciones que, de una manera u otra, ayudaron en la realización del proyecto de estudio de la construcción naval del barco de Mazarrón I, a las que nos gustaría agradecer sinceramente su desinteresado apoyo y colaboración. Además, también nos gustaría recordar y agradecer a las muchas personas que, desde 1988, de diferentes ma-neras y en distintas capacidades, participaron en los trabajos de prospección, excava-ción, documentación, estudio, conservación y musealización del barco de Mazarrón I. Gracias al esfuerzo y profesionalidad de todas ellas, muchas veces no reconocido, no solo los restos del maderamen pueden ser contemplados (en la exposición perma-nente del Museo ARQVA) sino que además pudimos realizar el presente estudio. A todos ellos va dedicado el este trabajo. In memoriam profesor Víctor Guerrero Ayuso, pionero de la arqueología náutica de la prehistoria y la antigüedad en nuestro país.
Carlos CaBrEra TEJEDor222
Bibliografía
AGUELO MAS, X., PALOMO PéREZ, A., PONS MACHADO, O. y DE JUAN FUERTES, C. (2008): «La excavación del pecio de Binissafúller (Menorca)», en J. Pérez y G. Berlan-ga (eds.): Comercio, redistribución y fondeaderos. La navegación a vela en el Medite-rráneo. Actas V Jornadas Internacionales de Arqueología Subacuática (Gandía, 8 a 10 de noviembre de 2006), Valencia, pp. 199-207.
ARELLANO GAñáN, I., SANTOS BARBA J., GÓMEZ BRAVOL, M., MIñANO DOMÍNGUEZ, A., NEGUERUELA MARTÍNEZ, I. y PINEDO REyES, J. (1999): «Proyecto Nave Fenicia: 2ª campaña», Memorias de Arqueología 9 (1994), Murcia, pp. 220-222.
BARBA FRUTOS, J. S., NEGUERUELA MARTÍNEZ, I., PERERA RODRÍGUEZ, J., PINEDO RE-yES, J. y ROLDáN BERNAL, B. (1999): «El pecio de la Playa de la Isla. Puerto de Mazarrón (Murcia)», Memorias de Arqueología 8 (1993), Murcia, pp. 196-199.
BASCH, L. (1972): «Ancient Wreck and the Archaeology of Ships», International Journal of Nautical Archaeology 1, pp. 1-48.
BASCH, L. (1986): «Note sur le calfatage: la chose et le mot», Archaeonautica 6, pp. 13-22.BASS, G. F., (1967): Cape Gelidonya: A Bronze Age Shipwreck, TAPS 57, American Philo-
sophical Society, Philadelphia.BOETTO, G., KONCANI UHAč, I. y UHAč, M. (2014): «Navires de l’âge du Bronze à l’époque
ro maine en Istrie», Dossiers d’Archéologie 364, pp. 22-25.BOETTO, G. y RADIć ROSSI, I. (2014): «Au large de la Dalmatie. Nouvelles recherches
d’archéologie navale», Dossiers d’Archéologie 364, pp. 52-55.BRUSIć, Z. (1968): «Istraživanje antičke luke kod Nina», Diadora 4, pp. 203-210.BRUSIć, Z. y DOMjAN, M. (1985): «Liburnian boats — their construction and form», en
S. McGrail y E. Kentley (eds.): Sewn Plank Boats, Archaeological and Ethnographic papers based on those presented to a conference at Greenwich in November 1984, Ox-ford, pp. 67-85.
CABRERA BONET, P., PINEDO REyES, J., ROLDáN BERNAL, B., BARBA FRUTOS, J. S. y PE-RERA RODRÍGUEZ, J. (1992): «Campaña de cubrición del yacimiento subacuático de la Playa de la Isla (Mazarrón-Murcia)», II Jornadas de Arqueología Subacuática en Asturias (Gijón 1991), Oviedo, pp. 10-21.
CABRERA BONET, P., PINEDO REyES, J., ROLDáN BERNAL, B., BARBA FRUTOS, J. S. y PE-RERA RO DRÍGUEZ, J. (1997): «Campaña de cubrición del yacimiento subacuático de la Playa de la Isla (Mazarrón-Murcia)», Memorias de Arqueología 6 (1991), Murcia, pp. 150-156.
Apuntes sobre el bArco de MAzArrón I: estIMAcIón de dIMensIones, reconstruccIón prelIMInAr del cAsco… 223
CABRERA TEjEDOR, C. (2008): «Technology Behind the Mazarrón Boats: a Virtual 3D Approximation», en H. Tzalas (ed.): TROPIS X, Proceedings of the 10th International Symposium on Ship Construction in Antiquity, Hydra 2008 (en prensa).
CASSON, L. (1963): «Ancient Shipbuilding: New Light on an Old Source», Transactions of the American Philological Association 44, pp. 28-33.
CASSON, L. (1964): «New Light on Ancient Rigging and Boatbuilding», American Nep-tune 24, pp. 81-94.
CASSON, L. (1971): Ships and Seamanship in the Ancient World, Princeton University Press.DE JUAN FUERTES, C., AGUELO MAS, X., PALOMO PéREZ, A. y PONS MACHADO, O. (2010):
«La construcción naval del pecio de Binissafúller (Menorca-Islas Baleares). Análisis de los restos de casco conservados», en P. Pomey (ed.): Transferts tech-nologiques en architecture navale méditerranéenne de l’Antiquité aux temps modernes: identité technique et identité culturelle. Actes de la Table Ronde Internationale d’Istan-bul, 19-21 mai 2007, Varia Anatolica XXX, Istanbul, pp. 59-73.
GLUščEVIć, S. (2004): «Hydroarchaeological excavation and the discovery of the third sewn Liburnian ship Seriliae in the Roman port of Zaton near Zadar», Archaeologia Maritima Mediterranea 1, pp. 41-52.
GÓMEZ-GIL AIZpURúA, C. y SIERRA MéNDEZ, J. L. (1996): «Extracción y tratamientos del barco fenicio (barco 1) de la Playa de la Isla (Puerto de Mazarrón, Mazarrón)», Cuadernos de Arqueología Marítima 4, pp. 217-25.
GUERRERO AyUSO, V. M. (2008): «Barcos aborígenes en el estrecho de Gibraltar», VIII Jor nadas de Historia de Ceuta. Barcos, puertos y navegación en la historia de Ceuta, Instituto de Estudios Ceutíes, Ceuta, pp. 33-65.
GUERRERO AyUSO, V. M. (2009): Prehistoria de la navegación. Origen y desarrollo de la ar-quitectura naval primigenia, BAR International Series 1952, Archaeopress, Oxford.
MARk, S. (2005): Homeric Seafaring, Texas A&M University Press, College Station.McGRAIL, S. (2001): Boats of the World: From the Stone Age to Medieval Times, Oxford
University Press, Oxford.MIñANO DOMÍNGUEZ, A., FERNáNDEZ MATALLANA, F. y CASABáN BANACLOCHA, J. L. (2012):
«Métodos de documentación arqueológica aplicados en arqueología subacuá-tica: el modelo fotogramétrico y el fotomosaico del pecio fenicio Mazarrón 2 (Puerto de Mazarrón, Murcia)», Sagvntvm 44, pp. 99-109.
MOITy M., RUDEL M. y WURST, A. X. (2003): «Mazarrón 1 and 2», Master Seafarers. The Phoenician and the Greeks, Encyclopedia of Underwater Archaeology, vol. 2, Periplus, London, pp. 41-49.
Carlos CaBrEra TEJEDor224
NEGUERUELA MARTÍNEZ, I. (2000a): «Managing the maritime heritage. The National Ma ritime Archaeological Museum and National Centre for Underwater Research, Cartagena, Spain» International Journal of Nautical Archaeology 29, pp. 179-198.
NEGUERUELA MARTÍNEZ, I.(2000b): «Protection of Shipwrecks: the experience of the Spanish National Maritime Archaeological Museum», en M. H. Mostafa, N. Grimal, y D. Nakashima (eds.): Underwater Archaeology and Coastal Manage-ment. Focus on Alexandria (Alexandria, 1997), UNESCO, Paris, pp. 111-116.
NEGUERUELA MARTÍNEZ, I (2002): «Excavaciones arqueológicas subacuáticas reali-zadas por el Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Submarinas en el yacimiento de Playa de la Isla (Mazarrón). Memoria de la campaña de 1995», Memorias de Arqueología 10 (1995), Murcia, pp. 161-180.
NEGUERUELA MARTÍNEZ, I (2004): «Hacia la comprensión de la construcción naval fenicia según el barco “Mazarrón-2” de siglo VII a.C.», en V. Peña, C. G. Wagner y A. Mederos (eds.): La Navegación Fenicia: tecnología naval y derroteros. Encuentro entre marinos, arqueólogos e historiadores, Universidad Complutense, Madrid, pp. 227-278.
NEGUERUELA MARTÍNEZ, I (2006): «Coagmenta punicana e bagli. La costruzione navale a fasciame portante tra i Fenici del VII sec. a.C.», en B. M. Giannattasio, C. Cane-pa, L. Grassi y E. Piccardi (eds.): Aequora, pontos, jam, mare… Mare, uomini e merci nel Mediterraneo antico. Atti del Convegno internazionale, Genova, 9-10 dicembre 2004, All’Insegna del Giglio, Firenze, pp. 22-41.
NEGUERUELA MARTÍNEZ, I., GONZáLEZ GALERO, R., SAN CLAUDIO SANTA CRUZ, M., MéNDEZ SANMARTÍN, A., PRESA, M. y MARÍN BAñO, C. (2004): «Mazarrón-2: el barco fenicio del s. VII a.C. Campaña de noviembre-1999/marzo 2000», en G. Matilla, A. Egea, y A. González (coords.): El mundo púnico: religión, antropología y cultura material: actas II Congreso Internacional del Mundo Púnico, Cartagena, 6-9 de abril de 2000, Universidad de Murcia, Murcia, pp. 453-483.
NEGUERUELA MARTÍNEZ, I., PINEDO REyES, J., GÓMEZ BRAVOL, M., MIñANO DOMÍN-GUEZ, A., ARELLANO GAñáN, I. y BARBA FRUTOS, J. S. (1995): «Seventh-century BC Phoenician vessel discovered at Playa de la Isla, Mazarrón, Spain», International Journal of Nautical Archaeology 24, pp. 189-197.
NEGUERUELA MARTÍNEZ, I., PINEDO REyES, J., GÓMEZ BRAVOL, M., MIñANO DOMÍN-GUEZ, A., ARELLANO GAñáN, I. y BARBA FRUTOS, J. S. (2000): «Descubrimiento de dos barcos fenicios en Mazarrón (Murcia)», en M. Barthélemy y M. E. Aubet Semmler (coords.): Actas del IV Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos: Cádiz, 2 al 6 de octubre de 1995, Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 1671-1680.
Apuntes sobre el bArco de MAzArrón I: estIMAcIón de dIMensIones, reconstruccIón prelIMInAr del cAsco… 225
POLZER, M. (2011): «Early shipbuilding in the Eastern Mediterranean», en A. Catsam-bis, B. Ford y D. L. Hamilton (eds.): The Oxford Handbook of Maritime Archaeology, Oxford University Press, New York, pp. 349-378.
POMEy, P. (1988): «Principes et méthodes de construction en architecture navale an-tique, en Navires et commerces de la Méditerranée antique, Hommage à Jean Rougé», Cahiers d’Histoire XXXIII, pp. 397-412.
POMEy, P. (1994): «Shell Conception and Skeleton Process in Ancient Mediterranean Shipbuilding», en C. Westerdahl (ed.): Crossroads in Ancient Shipbuilding. Proceed-ings of the Sixth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Roskilde 1991, Oxford, pp. 125-30.
POMEy, P. (1998): «Conception et réalisation des navires dans l’Antiquité méditerra-néenne», en E. Rieth (ed.): Concevoir et construire les navires. De la trière au picoteux (Technologie, Idéologies, Pratique, Revue d’anthropologie des connaissances XIII.1), Ramonville Saint-Agne, pp. 49-72.
POMEy, P. (1999): «Les épaves grecques du VIe siècle av. J.-C. de la place Jules-Verne à Marseille», en P. Pomey y E. Rieth (eds.): Construction navale maritime et fluviale: Approches archéologique, historique et ethnologique: Actes du Septième Colloque inter-national d’archéologie navale, Île Tatihou, 1994, Archaeonautica 14, CNRS Éditions, Paris, pp. 147-154.
POMEy, P. (2001): «Les épaves grecques archaïques du VIe siècle av. J.-C. de Marseille: Épaves Jules-Verne 7 et 9 et César 1», en H. Tzalas (ed.): Tropis VI. Proceedings of the 6th International Symposium on Ship Construction in Antiquity, Lamia, 1996, Athens, pp. 425-437.
POMEy, P. (2003): «Reconstruction of Marseilles 6th century BC. Greek ships», en C. Bel-trame (ed.): Boats, ships and shipyards: proceedings of the Ninth International Sym-posium on Boat and Ship Archaeology, Venice 2000, Oxford, pp. 57-65.
POMEy, P. (2004): «Principles and Methods of Construction in Ancient Naval Ar-chitecture», en F. M. Hocker y C. A. Ward (eds.): The philosophy of shipbuilding: conceptual approaches to the study of wooden ships, College Station, Texas A&M University Press, Texas, pp. 25-36.
POMEy, P. (2012): «Le dossier de l’épave du Golo (Mariana, Haute-Corse). Nouvelles consi-dérations sur l’interprétation et l’origine de l’épave», Archaeonautica 17, pp. 11-30.
POMEy, P., KAHANOV, K. y RIETH, E. (2012): «Transition from Shell to Skeleton in Ancient Mediterranean Ship-Construction: analysis, problems, and future re-search», International Journal of Nautical Archaeology 41, pp. 235-314.
Carlos CaBrEra TEJEDor226
POMEy, P. y RIETH, E. (2005): L’archéologie navale, Éditions Errance, Paris.PULAk, C. (1998): «The Uluburun Shipwreck: An Overview». International Journal of
Nautical Archaeology 27, pp. 188-224.PULAk, C. (2005): «Discovering a Royal Ship from the Age of King Tut: Uluburun,
Turkey», en G. F. Bass (ed.): Beneath the Seven Seas, Thames & Hudson, London, pp. 34-47.
PULAk, C. (2008): «The Uluburun Shipwreck and Late Bronze Age trade», en J. Aruz, K. Benzel y J. M. Evans (eds.): Beyond Babylon: Art, Trade, and Diplomacy in the Second Millennium bc, Metropolitan Museum of Art, New York, pp. 288-385.
RADIć ROSSI, I., y BOETTO, G. (2010): «Arheologija broda i plovidbe – Šivani brod u uvali Caski na Pagu, Istraživačka kampanja 2009», Histria Antiqua 19, pp. 299-307.
RODRÍGUEZ IBORRA, J. (2009): «Aplicaciones museográficas del dibujo arqueológico. Diseño y distribución de objetos expositivos, reproducciones y vitrinas por medio de modelos virtuales 3D», Revista Museos 14, pp. 343-349.
ROLDáN BERNAL, B., PERERA RODRÍGUEZ, J., BARBA FRUTOS, J. S. y PINEDO REyES, J. (1994): «El fondeadero de la Playa de la Isla. Avance preliminar», en J. L. Cunchillos y M. Molina (eds.): El Mundo Púnico. Historia, sociedad y cultura. (Cartagena, 17-19 de noviembre de 1990), Murcia, pp. 503-516.
SIERRA MéNDEZ, J. L. (2009): «Tratamiento de materiales orgánicos arqueológicos empapados en agua», Revista Museos 14, pp. 55-68.
SLEESwyk, A. W. (1980): «Phoenician Joints, coagmenta punicana», International Journal of Nautical Archaeology 9, pp. 243-244.
STEffy, J. R. (1994): Wooden Ship Building and the Interpretation of Shipwrecks, College Station, Texas A&M University Press, Texas.
STEffy, J. R. (1995): «Ancient Scantlings: The Projection and Control of Mediterrane-an hull-shapes», en H. Tzalas (ed.): Tropis III, Proceedings of the 3rd International Symposium on Ship Construction in Antiquity, Athens 1989, Athens, pp. 417-428.
VV. AA. (2008): Catálogo del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, ARQVA, Minis-terio de Cultura. Madrid.
Apuntes sobre el bArco de MAzArrón I: estIMAcIón de dIMensIones, reconstruccIón prelIMInAr del cAsco… 227
Páginas web
Programa de posgrado. Programa Arqueología Náutica de la Universidad A&M de Tejas. http://nautarch.tamu.edu/ (consulta: 01-05-2014)
Proyecto de estudio del Mazarrón 1, del Institute of Nautical Archaeology (INA). https://nauticalarch.org/projects/mazarron-timber-research-project/ (consul-ta: 01-05-2014)
Proyecto NAVIS II. http://www2.rgzm.de/Navis2/Home/FramesES.cfm (consulta: 01-05-2014)
Pecio de Mazarrón 1 dentro del Proyecto NAVIS II. http://www2.rgzm.de/Navis/Ships/Ship058/Ship058Esp.htm (consulta: 01-05-2014)
229
⊳ Restitución 3D de la embarcación Mazarrón II. © ARQVA. Ministerio de Cultura. Modelo: J. A. Moya (actualizado en 2017)
Los pecios de Mazarrón y la familia arquitectónica ibérica. Los ejemplos más antiguos de la arquitectura naval indígena en la Península Ibérica
CARLOS DE JUAN FUERTESUNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ResumenLos pecios de Mazarrón fueron considerados como fenicios en el momento de su descu-brimiento. Sin embargo, en sus últimos trabajos, P. Pomey comparaba el pecio de Go lo con los de Mazarrón y el de Binissafúller, encontrando una serie de similitudes entre estos naufragios. Esta consonancia en los detalles de arquitectura naval sugieren la existencia de una tradición indígena de construcción naval en la costa mediterránea de la Península Ibérica, con orígenes fenicios. Este artículo tiene como objeto, por un lado, reforzar los argumentos de P. Pomey con algunas nuevas evidencias, a la vez que repa-samos de esta perspectiva las informaciones conocidas sobre los pecios de Mazarrón, sobre su cronología y espacio náutico de navegación. Por otro, presentamos el concepto de familia arquitectónica ibérica.Palabras clave: pecio, arqueología naval, ibérico, fenicio, familia arquitectónica
RésuméLes épaves de Mazarrón ont été considérées comme phéniciennes au moment de leur découverte. Néanmoins les derniers travaux de P. Pomey sur la comparaison de l’épave de Golo avec celles de Mazarrón I et II mais aussi celle de Binissafúller ont permis de trouver des similitudes entre ces épaves. Celles-ci permettent de considérer qu’elles pouvaient être liées à une tradition indigène de la côte méditerranéenne de la Péninsule Ibérique fortement influencée par des origines phéniciennes pour ce qui est de l’architecture navale. Cet article permet, d’une part d’approfondir les arguments de P. Pomey en pro-posant une description critique et complète des informations connues sur les épaves de Mazarrón, tant sur leur datation que sur leur espace nautique de navigation, et d’autre part d’introduire le concept de famille architecturale ibérique.Mots-clés: épave, archéologie navale, Ibérique, Phénicien, famille architecturale
Carlos de Juan Fuertes230
Introducción
El yacimiento arqueológico subacuático denominado Playa de la Isla, situado frente al término municipal de Mazarrón (Murcia, España) fue localizado en el año 1988 durante unas prospecciones del C.N.I.A.S. En aquellos trabajos se documentó material cerámico en el nivel superficial del fondo marino de adscripción cultural fenicia. Al año siguiente, a unos 50 m de la playa y 2,5 m de profundidad, se localizó un pecio (Santos et alii, 1999: 196). En los años 1991 y 1992 se realizaron breves trabajos en el referido enclave donde se recogieron fragmentos de ánforas R-1, ejecutándose el proyecto Nave Fenicia entre 1993 y 1995 con la excavación del pecio conocido, que acabó denominándose Mazarrón I, (Negueruela, 2002: 165) siendo extraído y trasla-dado al museo1. Durante el referido proyecto se localizó el Mazarrón II, adscrito por su excavador también a la cultura fenicia, de similares características al primero (Negueruela, 2000a, 2000b, 2002, 2004; Negueruela et alii, 1995: 2000; Negueruela et alii, 2000). El Mazarrón I estaba cubierto por un estrato de arenas finas de escasa potencia, e interestratificado en mata muerta de Posidonia oceanica2, sin que presen-tase material cerámico o cargamento asociado, tan solo haces atados de ramas para abarrotar carga. El pecio 2 estaba en excelente estado, conservando tanto la obra viva como prácticamente completa la obra muerta. Fue excavado por el M.N.A.M. bajo la dirección de Negueruela entre 1999 y 2000, siendo objeto de un trabajo de documen-tación y análisis de su estado de conservación por el ARQVA en el año 2008, bajo la dirección de Castillo y Miñano.
La semántica de «pecio fenicio»
El significado de «pecio fenicio» puede presentar varias acepciones según sea el campo de estudio del investigador que se aproxima a esta cuestión. El concepto de pecio, entendido como fragmento de una nave naufragada o la parte del cargamento de esta, es invariable. En el caso que nos ocupa, se refiere a los restos arqueológicos subacuáticos de dos embarcaciones menores situadas en la playa de La Isla (Mazarrón,
1. Actual ARQVA, donde forma parte de la colección permanente.2. Al parecer su afloramiento se debió a un cambio en la dinámica sedimentológica marina producida por la construcción de un puerto próximo al yacimiento.
los Pecios de Mazarrón y la FAMiLiA ArquitectónicA iBÉricA. los eJeMPlos Más antiguos de la arquitectura… 231
Murcia) y que son conocidas en la bibliografía como Mazarrón I y Mazarrón II. Sin embargo, el epíteto «fenicio» puede llegar crear confusiones en la definición e inter-pretación de los pecios cuando nos aproximamos a su estudio desde la perspectiva de la arqueología naval.
En el caso de la barcas de Mazarrón, «fenicios», puede hacer referencia al perio-do cronológico en el que son datados los yacimientos. Puede referirse a la adscripción cultural de los materiales cerámicos asociados a estos naufragios, a los materiales cerámicos propios del fondeadero donde yacen las embarcaciones o incluso a la pro-cedencia geográfica de las naves. Sin embargo desde la óptica de la arqueología naval la semántica es única: un pecio fenicio es una nave naufragada construida por carpinteros navales fenicios y que plasma en su construcción el saber o saberes consuetudinarios de las gentes de esta etnia cultural, algo independiente de la zona geográfica de construcción, su última ruta de navegación y/o su carga transportada.
Si hacemos un repaso la bibliografía relativa a la arquitectura naval de las dos naves de Mazarrón y si atendemos al trabajo de Negueruela (2004), quien excava y estudia los dos yacimientos, «Hacia la comprensión de la construcción naval fenicia según el barco de “Mazarrón-2” del siglo VII a.C.» podemos comprender que, semán-
Figura 1. Situación de los dos pecios de Mazarrón, próximos a la actual línea de costa. Playa de La Isla, Mazarrón (Murcia) © Google Earth (2014).
Carlos de Juan Fuertes232
ticamente se está dando a los pecios el significado común en la arqueología naval, es decir, se está definiendo la adscripción cultural de los carpinteros de ribera que construyeron las dos embarcaciones, argumento que pensamos debería matizarse.
La arquitectura naval de los pecios de Mazarrón
De acuerdo a la bibliografía existente y a las observaciones que se pueden realizar en los restos expuestos en el ARQVA presentamos en este epígrafe una síntesis de las características principales de la arquitectura naval de los dos pecios. Se trata de dos naves construidas a casco primero por la técnica de espigas y mortajas fijadas por clavijas, sin que se conozca la existencia de clavos metálicos y donde la carpintería transversal, compuesta por cuadernas cilíndricas y baos, tiene a nivel estructural un papel secundario frente al casco.
Mazarrón I
Los restos conservados del pecio Mazarrón I tienen una longitud de ca. 5 m por 1,3 m de anchura y pertenecen a una embarcación de pequeña envergadura. La quilla, de sección aproximadamente rectangular de 10 cm de altura por 17 cm de anchura máxi-ma (más ancha que alta), está presumiblemente realizada en ciprés3 conservándose 3,98 m de longitud, proporcionalmente corta, presentando en uno de sus extremos un encaje «macho» o en positivo con forma de letra T para la unión con la roda/codaste4, pieza que no podría ser monóxila, la cual presentaría el encaje negativo.
Este tipo de junta en la carpintería longitudinal es inédita en la bibliografía y no tiene relación alguna con la unión con «Rayo de Júpiter» característico de la cons-trucción naval griega, púnica o romana, ya sea con la clavija de fijación en posición
3. Las identificaciones de especies vegetales realizadas en el pecio, pensamos quizás deban tomarse con pru-dencia. En la bibliografía, Negueruela (Negueruela y Ortiz, 2004: 237) califica como cedro el resultado de un análisis que él publica como Cupressus sempervirens L. (ciprés común). También Negueruela (2000a: 1671-1680) afirma que la resina con la que se calafatearon (sic) uno de los pecios es de «copal», dato confuso puesto que esta resina se obtiene exclusivamente en el África subsahariana, en la zona del golfo de Guinea (López Pardo, 2002: 48) o en Mesoamérica, error que posteriormente corrigió (Negueruela y Ortiz, 2004: 235). 4. Desconocemos con certeza si el fragmento de casco conservado es la proa o la popa.
LOS PECIOS DE MAZARRÓN Y LA FAMILIA ArquItectónIcA IBÉrIcA. LOS EJEMPLOS MÁS ANTIGUOS DE LA ARQUITECTURA… 233
Figura 2. Planimetría de la embarcación Mazarrón I. © Negueruela (2002) y Montaje actual en el ARQVA (Cartagena). 1. Extremo distal de la tercera traca unida por cosidos a la roda/codaste y a la cuarta tabla. 2. Extremo distal de la quilla con las entalladuras para su unión con la roda/codaste.© C. de Juan (2013)
vertical u horizontal5. La técnica utilizada en el Mazarrón I (diferente en parte de la de Mazarrón II) para que la roda y el codaste queden firmemente unidas a la quilla, dado que el acople de carpintería no tiene complejidad suficiente para hacer rígida la unión por sí misma, consiste en reforzar el referido acople con la participación de la segunda traca de aparadura cuya cara lateral conecta quilla y roda/codaste6.
5. Cfr. Pomey 1998.6. Solo la experimentación arqueológica podrá resolver en qué medida el inédito sistema de unión de la roda y codaste con la quilla mediante sencillos encajes puede soportar el envite característico del oleaje, así como las tensiones propias del quebranto y el arrufo en la navegación.
Carlos de Juan Fuertes234
Figura 3. Esquema teórico del acople para la unión de la quilla (dcha.) con el primer tramo de la roda/ codaste (izda.). Entalladura sin consistencia que hace necesaria la participación de las segundas tracas de aparadura (Mazarrón I).© C. de Juan (2013)
La quilla no es completamente regular, ya que en la parte central de su recorrido es ligeramente más ancha que en los extremos. En su cara superior y paralelas a los costados presenta seis mortajas presumiblemente para alojar una carlinga de mástil, cuya forma, dimensiones y situación no conocemos ni por improntas. La quilla no presenta alefriz trabajado en sus caras laterales y las uniones con las tracas de apara-dura se realizan por la técnica de espigas y mortajas, siendo tanto las espigas como las clavijas de madera dura, posiblemente de olivo (Olea europaea L.), al parecer de formas alargadas y estrechas, fijadas por clavijas troncocónicas groseramente facetadas. La traca de aparadura, así como las restantes son de madera resinosa (posiblemente de Pinus halepensis sp.).
La primera traca tiene una forma particular. Es rectilínea en la cara lateral en contacto con la quilla pero presenta una forma curvilínea, como de cuarto de luna en el lado opuesto, finalizando su recorrido solo un poco antes que la quilla. La segunda traca de aparadura de forma semejante, tendría el papel de sustento y unión para el primer tramo de la roda o codaste (vid. supra). Desde esta tabla se conservan unidos «a tope» los fragmentos de otras ocho tracas, que abarcan una superficie total de 1,80 m2, presentando algunas de ellas (la nº 3, 4, 6 y 8) una unión de rayo en bisel, de ángulos muy abiertos, para enlazar varios tramos de la misma hilada, llamándonos la atención la pequeña tabla nº 4 que presenta uno de estos ángulos para el empalme, inverso al resto.
Las caras laterales del extremo distal de la tercera traca del casco presenta para su unión con la roda/codaste y con la cuarta hilada, tal y como se puede observar en el pecio 1 expuesto en ARQVA, un pequeño rebaje en bisel en todos sus cantos, junto con una serie de finas perforaciones de unos 3 mm de diámetro, alineadas de
LOS PECIOS DE MAZARRÓN Y LA FAMILIA ArquItectónIcA IBÉrIcA. LOS EJEMPLOS MÁS ANTIGUOS DE LA ARQUITECTURA… 235
Figura 4. Esquema teórico de la disposición de la carpintería longitudinal de las embarcaciones de Mazarrón. a) Mazarrón I: (1) quilla, (2) traca de aparadura, (3) segunda traca de aparadura y (4) primer tramo de la roda y codaste. b) Mazarrón II: (1) quilla, (2) traca de aparadura, (3) segunda traca de aparadura, (4) «atunes», (5) primer tramo de la roda y codaste.© C. de Juan (2013)
manera poco ordenada cada 3 cm, en algunos casos duplicadas, destinadas a un cosi-do sencillo, como un hilvanado, sin relación alguna con la tradición jonio-masaliota. Presumiblemente en la junta, entre los dos alefrices de los cantos de las tablas, iría un tejido, quizás empapado de cera de abeja o resinas, colocado con la intención de mejorar la estanqueidad en la zona arquitecturalmente compleja de convergencia de las tablas hacia los extremos de la embarcación. Esta unión con cosido, por la ausencia de espigas y mortajas en este tramo de traca, pensamos se realizó durante el proceso de construcción, en un intento de mejora de la estanqueidad7. Hay presencia igualmente de más cosidos en el pecio, en algunos casos fueron fotografiados in situ bajo el agua, sin función estructural y que usan una técnica de lazadas similar a la descrita en la figura 5, destinados estos únicamente a mejorar la estanqueidad. La tabla nº 8, de una anchura superior al resto, es una reutilización de otra embarcación ya que presenta una serie de clavijas y mortajas, sin relación alguna con las tracas adyacentes (Negueruela, 2002: 167).
Las cuatro cuadernas conservadas, son de perfil cilíndrico de unos 8-10 cm de diámetro y están colocadas con una malla muy amplia de casi 40 cm. Su unión con el casco es mediante unos atados, que se cruzan en X en el dorso superior de las cuadernas, usando conjuntos de cuatro perforaciones a 90° para que la ligadura atraviese el casco, sin que tengamos datos precisos del atado en el exterior. La car-pintería transversal está realizada, según bibliografía, en higuera (Ficus carica L.), especie poco apropiada.
7. Desconocemos si el Pecio 2 presenta este tipo de cosidos.
Carlos de Juan Fuertes236
Figura 5. Esquema teórico de los cosidos en la embarcación Mazarrón I, a partir de la observación del extremo distal de la tercera traca (1) que se une con la roda o codaste (a) y la cuarta traca (b).© C. de Juan (2013)
Sin conexión con la quilla y las referidas nueve tracas, se recuperaron algunos fragmentos más de tablas del casco y de la borda, así como un bao (bancada) que iría apoyado en una hilada de tablas del casco gracias a un acabado en cola de milano, dato que ha sido interpretado como un importante refuerzo para soportar el que-branto lateral (Guerrero, 2008: 104). Por último destacamos, a partir de los trabajos de Negueruela, que todo el casco interno estaba cubierto de resina sólida licuada por calor, sin que apunte en bibliografía la presencia de cera de abeja o grasas animales u otras mezclas con la referida colofonia.
Mazarrón II
Por lo que hace referencia al pecio Mazarrón II se trata de una barca de reducidas dimensiones de 8,15 m de eslora por 2,25 m de manga y 0,9 m de puntal (Negueruela y Ortiz, 2004: 234-235), al parecer con la proa completamente abierta, es decir sin ningún tipo de cubierta o protección8, que transportaba como cargamento 2 800 g de plomo litargirio, en unos galápagos característicos que se encontraban desmenuzados. Como parte de los materiales de la marinería se documentó una espuerta de esparto9
8. Dato de importancia que podría ayudar a establecer su espacio náutico de navegación.9. La presencia de espuertas en otras embarcaciones, sus características morfológicas y especialmente el que se encuentren impermeabilizadas, hacen elaborar al doctor Xavier Nieto la hipótesis de que pudieran tratarse de achicadores para permitir evacuar el agua que entrara en la embarcación, hecho que debía ser frecuente en una nave como esta de tan escaso puntal y sin cubierta. Agradecemos a su autor que compar-tiera su hipótesis con nosotros.
LOS PECIOS DE MAZARRÓN Y LA FAMILIA ArquItectónIcA IBÉrIcA. LOS EJEMPLOS MÁS ANTIGUOS DE LA ARQUITECTURA… 237
Figura 6. Esquema teórico del encaje en «cola de milano» de los baos en las embarcaciones Mazarrón I y II a partir de las descripciones de Negueruela.© C. de Juan (2013)
con asa de madera, un molino barquiforme de granito, un ánfora tipo Trayamar 110 presumiblemente atada mediante un cabo al mástil (no conservado) y restos de fau-na (ovicápridos y lagomorfos). También se localizó una vara de madera con un cabo atado en su extremo11 (Negueruela et alii, 2000: 475), cabos de diversos tipos, algunos con nudos, así como abarrote formado por ramas de arbustos. En Mazarrón II no se han documentado remos, ni elementos que apunten a su utilización, ni tampoco ele-mentos de gobierno. Se excavó el ancla, de madera, de caña bífida unidas entre sí por
10. Un ánfora T-10121 sud-ibérica muy tardía según Ramon Torres (2008:42).11. Aparecieron varias varas de estas características en el pecio de Binissafúller ( Juan Fuertes et alii, 2010: 73, fig. 5). Su primera interpretación es que se pudieron utilizar mediante atados, para ayudar a fijar el car-gamento de ánforas. Por otra parte, no descartamos su uso como perchas para mover la embarcación por aguas interiores.
carlos de Juan fuertes238
espigas y mortajas y que solo conserva una de las uñas, la cual finaliza con un refuerzo de plomo. El cepo parece fabricado como forma de cajetín en madera, presumible-mente relleno de plomo, teniendo el ancla un parecido tipológico más que elocuente con la del Ma’agan Mikhael12 (Linder y Kahanov, 2003: 140) datado en el 450-425 a.C.
Las tracas del casco están realizadas posiblemente en pino (Pinus sp.), con un grosor que oscila entre 1,9 cm y 2,3 cm y se unen entre sí mediante espigas y mortajas. Las mortajas tienen de media 3,5 cm de anchura, 0,5 cm de grosor y una profundidad de 8,7 cm13. Las clavijas de fijación son de perfil troncocónico facetadas, algunas de ellas groseramente, con diámetros mínimos en torno a 0,8 cm y máximos de 1 cm. La equidistancia de las clavijas que fijan las espigas (ambas al parecer en Olea europaea L.) oscila entre los 15 y 23 cm por lo que quizás la separación entre las mortajas en el canto de la tabla atienda a un gálibo o módulo antropométrico, como un palmo o una mano. Las tracas se empalman entre ellas a lo largo de su recorrido para conformar hiladas mediante rayos en bisel con ángulos de 160° como se ha visto en el Mazarrón I y su análisis y secuenciación puede permitir ordenar el proceso de construcción del barco en el astillero.
Respecto a la quilla, no existe en la bibliografía datos precisos sobre sus dimen-siones y sistema de unión con la roda y el codaste. La técnica usada en Mazarrón II para el refuerzo de la unión de la roda y codaste con la quilla, dado que posiblemente el encaje, al igual que en el Mazarrón I no tendría la complejidad suficiente, la inter-pretamos a partir del trabajo de Miñano et alii, (2012) donde describen la aplicación de una técnica fotogramétrica para documentar la arquitectura naval, fundamen-talmente las líneas principales del Mazarrón II. Es posible entender la ordenación de la carpintería axial del barco a partir de la figura 10 de su trabajo. Se trata de una carpintería diferente de la de Mazarrón I pero que presenta una misma base concep-tual. Serán las tablas dichas «atunes» las que tendrán el papel de conector entre la quilla y el primer tramo de la roda/codaste, como en el caso del Mazarrón I lo tenía la segunda traca de aparadura.
Por lo que hace referencia a la carpintería transversal, las cuadernas son cuasi cilíndricas, en algunos tramos de escaso diámetro (4 cm) y su malla de separación está en torno a los 50 cm. Según informa su excavador, por la comparación con Ma-
12. Este pecio hallado en Israel tiene un posible origen en la costa jonia de Asia Menor (Pomey y Rieth, 2005: 162).13. Los trabajos desarrollados durante el Curso Internacional de Arqueología Subacuática de la UNESCO realizado en ARQVA en 2011, nos permitieron conocer estos datos.
los Pecios de Mazarrón y la FAMiLiA ArquitectónicA iBÉricA. los eJeMPlos Más antiguos de la arquitectura… 239
Figura 7. Esquema teórico de los atados de las cuadernas en los pecios de Mazarrón.© C. de Juan (2014)
zarrón I, se trataría de simples ramas desbastadas de higuera (Ficus carica L.) unidas a posteriori por ligaduras externas a un casco ya armado, mediante conjuntos de cuatro perforaciones perpendiculares a las tracas (90°). Por ellas pasa una cuerda de fibra vegetal que se cruza en forma de X en el dorso superior de las cuadernas. Las perforaciones están colocadas en las juntas entre dos hiladas de tracas del casco, dos perforaciones en una traca y las otras dos en la traca adyacente. No hay noticia de clavijas de fijación y cierre de las ligaduras en el casco, ni de la presencia de masilla para hacer estanca la perforación, ni de trabajo alguno en el exterior de casco para las ligaduras. Pensamos que quizás el atado, en la parte externa del casco, sea per-pendicular a las lineas de unión de las tracas
Se documentaron siete baos, finalizados en cola de milano para encajar entre dos hiladas y servir de tensores estructurales del casco durante las torsiones propias de la navegación. Según su excavador, uno de ellos está desplazado de su posición y muy afectado por Teredo navalis, tres están in situ, uno parcialmente conservado y dos desaparecidos. En la proa se conservaba un puntal de sustento central. La carlinga está unida directamente a la quilla mediante espigas y mortajas y tiene un cajón en su cara superior para alojar el mástil fijado por medio de una cuña. Presenta en su cara
carlos de Juan fuertes240
inferior dos regatas transversales de perfil semicircular, perpendiculares a la forma de la carlinga, para dejar paso a dos de las cuadernas cilíndricas. Todo el casco interno se encuentra recubierto de resina para mejorar la estanqueidad y alargar la vida de la madera en contacto con el agua. Las analíticas realizadas según su excavador in-dican que se trata de resina de pino, licuada mediante calor hasta convertirla en pez.
A diferencia de otros pecios, Mazarrón II conserva a estribor, en el centro del barco, hasta la misma regala y parece tener una función que va mas allá de la de ser la simple tapa o cierre de las hiladas de las tracas, ya que presenta un trabajo de moldura hacia el exterior del casco. Según la interpretación de Nieto14, podría alojar algún tipo de protección externa perimetral al casco (por ejemplo una estacha) para permitir a la embarcación abarloarse a otras protegiendo el casco de golpes, tras observar in situ el citado arqueólogo, perforaciones para un cosido. En la exposición permanente del ARQVA se reproduce en madera una sección transversal del casco del Mazarrón II con una compleja moldura en la cara externa en la regala y la última traca, sin paralelo iconográfico o arqueológico conocido y de compleja factura en la carpintería naval tradicional.
Sobre la datación de los pecios de Mazarrón
De cara a la correcta interpretación de estos dos pecios es necesario concretar la datación de las dos embarcaciones de Mazarrón. Ninguna ellas presentaba mate-riales arqueológicos propios de un cargamento transportado que permita fechar el último trayecto previo al hundimiento. Por lo que hace referencia al Mazarrón II, la presencia de un ánfora Trayamar 1 (García Galán, 2002: 343) indicaría una presumible relación con la costa malagueña y podría tener como función la de contener agua dulce (Mederos y Ruiz, 2004: 268). De aceptarse este argumento, se trataría pues de un contenedor que se reutiliza, no sabemos durante cuánto tiempo y que tiene una función diferente de su original, lo que ya no relaciona obligatoriamente a la nave con la zona geográfica de procedencia del material cerámico. La cronología de utili-zación de este tipo anfórico con sus variantes morfológicas, se sitúa entre la segunda mitad del siglo VII a.C. (Blázquez, 1975: 287) y finales del siglo VI a.C. (Molina, Ruiz y Huertas, 1982: 199). Sin embargo el ánfora del Mazarrón II ha sido perfectamen-
14. Agradecemos al doctor Xavier Nieto que comparta sus impresiones con nosotros.
los Pecios de Mazarrón y la FAMiLiA ArquitectónicA iBÉricA. los eJeMPlos Más antiguos de la arquitectura… 241
Figura 8. Observaciones de una cuaderna in situ atada al casco en el pecio de Binissafúller. © X. Aguelo (2011)
te datada por Ramon Torres (2008: 42) a partir de su morfología15, único elemento de discusión cronoarqueológica, situándola con claridad en la línea evolutiva del Estrato IV del Corte 5 e incluso del Estrato II del sector ¾ del Cerro del Villar (Aubet et alii, 1999) siendo datable por lo tanto en el último cuarto del siglo VII a.C. o las primeras décadas del VI a.C.
Sin embargo ambos pecios fueron fechados por su excavador en el 650 a.C. como resultado del cruce de la datación de la máxima frecuentación de la zona de hundimiento16 y los resultados obtenidos de cinco análisis por C14 de muestras de madera y rizoma del Mazarrón II por realizados en la Universidad de Groningen (Ho-landa) (Negueruela y Ortiz, 2004: 238). Respecto a las muestras datadas de rizoma de Posidonia oceanica del sello que cubría el pecio, por las características propias de
15. Agrademos la ayuda prestada en esta cuestión al doctor Joan Ramon.16. Si la fecha de mayor frecuentación del área marina de la playa de La Isla está establecida a mediados del siglo VII a.C. (Negueruela, 2002: 168) los referidos pecios con mayor probabilidad pertenecerán a dicha cronología, si bien el azar de un naufragio o abandono, no necesariamente debe guardar relación directa con el momento cronológico de mayor frecuentación y uso de una zona. El único elemento de discusión arqueológica es la morfología del ánfora Trayamar 1.
Carlos de Juan Fuertes242
crecimiento de esta fanerógama, no se deben tener en cuenta para la datación pre-cisa de un pecio17. Ni siquiera como si de estratos arqueológicos terrestres se tratase, ya que tanto por la fuerza de la gravedad, como por la acción mecánica del mar, un pecio puede interestratificarse atravesando el rizoma hasta cotas de una gran an-tigüedad que después, por el crecimiento entrelazado de rizomas vivos y muertos, podría dar importantes distorsiones, creando la paradoja de que un análisis de C14 del rizoma que se encuentra sellando un yacimiento arqueológico fuera mucho más antiguo que el yacimiento situado a una cota de mayor profundidad; incluso existen otras problemáticas varias, bien conocidas para la arqueología subacuática (Mateo et alii, 2004: 227).
Por lo que hace referencia a la analítica de la madera y abarrote del pecio, si no han estado contaminadas su resultado de C14 debería de ser fiable, si bien Negue-ruela (2004: 238) señala problemas de calibración18 para dos muestras de madera de la nave y una muestra del abarrote, dando como resultados 2560 ±30 BP, 2570 ±70 BP y 2490 ±30 BP19 respectivamente, datando Negueruela estas fechas considerando BP al año 2004 (Negueruela, 2004: 238). Respecto a las muestras datadas de rizoma de Posidonia oceanica del sello que cubría el pecio, parece haberse producido la pa-radoja señalada con anterioridad (2760 ±30 BP 2715 ±35 BP)20, ya que las dataciones del rizoma situado en una cota superior a la del casco se revelan como mucho más antiguas que las dataciones que ofrece el C14 para las tracas y el abarrote e incluso mucho más antiguas que las del ánfora Trayamar-1 y el periodo de utilización de la zona náutica. Con los datos que ofrece el estudio de C14 y la clasificación tipológica del ánfora T-10121 sud-ibérica muy tardía de Ramon Torres a la que nos hemos refe-rido, no se debería establecer una fecha precisa para los pecios de Mazarrón siendo prudente una datación amplia hacia el último cuarto del siglo VII a.C. o las primeras décadas del VI a.C.
17. Por ejemplo, un conjunto de rizomas vivos o muertos puede entrelazar entre sí rizomas muertos de cronologías previas, siendo indiferenciables de visu bajo el agua cuando el especialista recoge una muestra.18. Un problema de calibración consiste en que no se puede afinar en la datación de C14.19. 610 a.C. ±30 años, 620 a.C. ±70 años y 540 a.C. ±30 años. Aun con los problemas de calibración que amplían el margen de error, la tendencia parece caminar hacia una datación que iría en sintonía con la propuesta de Ramon Torres (2008: 42).20. 810 a.C. ±30 años y 765 a.C. ±35 años.
LOS PECIOS DE MAZARRÓN Y LA FAMILIA ArquItectónIcA IBÉrIcA. LOS EJEMPLOS MÁS ANTIGUOS DE LA ARQUITECTURA… 243
El espacio náutico, la función náutica y la zona de construcción
El espacio náutico más probable para las dos barcas de Mazarrón, dadas sus dimen-siones (ca. 8,15 × 2,25 × 0,9 m en el caso de Mazarrón II), sin protección en la proa que evitase la entrada de agua por el envite del oleaje, sería la costa más próxima a su zona de hundimiento donde incluiríamos las áreas lagunares y fluviales (Gue-rrero, 2008: 103) tan características en muchas zonas de la Península Ibérica en la Antigüedad y donde pensamos, la arquitectura naval indígena pudo tener su nicho principal. El paleopaisaje del entorno costero de Mazarrón, con numerosos islotes de protección, presentaba esta característica lagunar-marítima con restingas para las cronologías de nuestro interés, con antiguas zonas lagunares bien conocidas (Berrocal y Pérez Ballester, 2008: 46), que acabaron siendo amortizadas.
La ratio de proporciones entre la eslora, la manga y puntal del pecio Mazarrón II permite estimar que su tonelaje de porte no estaría por encima de los 4 m3. Su casco, con sección transversal redondeada y poco calado, tenía un escaso plano de deriva. Ello le permitiría moverse bien por aguas someras, varar con facilidad en las orillas y cruzar las barras de arena relacionadas con restingas y las desembocaduras de ríos. La forma simétrica del casco quizás tenga relación con la arquitectura naval fluvial.
La función náutica de estas pequeñas barcas sería la de conectar por vía fluvial, lagunar y marítima, los puntos de obtención y almacenaje de plomo con diversas factorías costeras donde gracias al proceso de copelación se obtenía plata para el comercio. El óxido de plomo resultante, como los 2 800 g hallados en Mazarrón II (plomo litargirio) se transportaba a factorías que eran capaces de extraer plata en nuevos procesos de copelación. Este paisaje de aguas interiores, restingas y cone-xiones con el mar, era muy dinámico y complejo por lo que la participación de los navegantes locales, pensamos, era completamente necesaria. Las embarcaciones, muy especializadas, por sus características y detalles de arquitectura naval, debieron de ser construcciones locales y serían a nuestro juicio el argumento arqueológico para hablar de una arquitectura naval realizada por indígenas, con una fuerte impronta cultural fenicia, tal y como sugirió por primera vez Pomey (2012).
Por lo que hace referencia a las hipótesis de que con este tipo de embarcaciones se pudieran realizar grandes recorridos, como llegar o proceder de la zona centro medi-terránea o del Levante, la posibilidad existe, pero la probabilidad de que se utilizase este tipo de naves para tal cometido pensamos es más que reducida. La etnografía nos plasma que este tipo de embarcaciones se usan para actividades varias y solo en trayectos cortos.
carlos de Juan fuertes244
Figura 9. Estudio etnográfico de embarcaciones en el lago Borollos (Egipto), dongoles con mástil centrado y vela cuadrada, gobernadas por una simple pala.© CEAlex/CNRS. Foto: P. Pomey (2015)
Pensamos pues, que el astillero que construyó las naves debería estar localizado a una distancia lógica de la zona de naufragio, es decir, en el Sureste de la Península Ibérica. Esta hipótesis por otra parte no es nueva, ya se señaló anteriormente que los pecios de Mazarrón podrían ser ejemplo de una arquitectura naval local (Pomey y Rieth, 2005: 159), argumento con el que coincidió poco más tarde Guerrero (2008: 107) al relacionar los pecios con la cultura tartésica y las tradiciones indígenas.
El concepto de familia arquitectónica ibérica
Hemos propuesto la relación de las naves de Mazarrón con una forma de construir embarcaciones por los indígenas de la Península Ibérica, fuertemente influenciados por los fenicios, fruto de la convivencia y la hibridación cultural.
El concepto de familia arquitectónica fue acuñado por Pomey y Rieth en su tra-bajo L’archéologie navale a partir de F. Beaudouin (Pomey y Rieth, 2005: 35) dentro de su sistematización, nunca absoluta, de los pecios en función de sus características arquitectónicas. Una unidad arquitectural es un pecio que de manera aislada queda de-
los Pecios de Mazarrón y la FAMiLiA ArquitectónicA iBÉricA. los eJeMPlos Más antiguos de la arquitectura… 245
finido únicamente por su principio de concepción y método de construcción. Poniendo en relación varias unidades arquitectónicas por su similitud en la carpintería longitudinal, casco, carpintería transversal, carlinga, etc., junto con el sistema técnico de propul-sión y gobierno, se obtiene un modelo o tipo arquitectónico, que puede tener variadas dimensiones y cronologías. Cuando a este tipo o modelo compuesto por un grupo de pecios le podemos asociar una filiación histórica tenemos entonces una familia arqui-tectónica de pecios, por ejemplo la «familia arquitectónica helenístico-republicana».
En el caso de los dos pecios de Mazarrón, por sus claras similitudes21 podemos afirmar que constituyen un modelo o tipo arquitectural que por su espacio y función náutica serían embarcaciones con una alta probabilidad de haber sido construidas geográficamente en la zona próxima a su naufragio. La impronta cultural fenicia parece clara en tanto que el casco, elemento en el que reside la estructura del barco, está armado por espigas y mortajas, técnica cuyo antecedente arqueológico directo lo encontramos en el Levante, en el pecio cananeo del Mediterráneo Oriental de Uluburun (1310 a.C.) (Pulak, 1999: 209). Quizás refuerza esta idea el que a finales del siglo III a.C., Catón (De Agri, XVIII, 9) denominaba punicana coagmenta ( junta al estilo púnico) en un momento en el que Roma y Cartago eran enemigos acérrimos. Ha-blamos pues de una impronta cultural fenicia en la arquitectura naval de los pecios «indígenas» de Mazarrón pero no de arquitectura naval fenicia, pensamos por la particular técnica de unión de las cuadernas al casco por ligaduras externas, donde la ausencia de clavos para tal cometido es completa. En los años 2006, 2007, 2011 y 2016 se realizaron excavaciones en el pecio del siglo IV a.C. de Binissafúller (Menorca) ( Juan Fuertes et alii, 2010) con un cargamento de ánforas ibéricas de la costa de Castellón o Cataluña y que presentaba como método para unir las cuadernas al casco ligaduras externas (algo más complejas que las existentes en las barcas de Mazarrón). El estudio de Pomey (2012) de la documentación ilustrada del 1770 del pecio de Golo (Córcega), encontró importantes similitudes entre los yacimientos mencionados (Mazarrón I y II, Binissafúller y Golo) ajenas a las tradiciones griegas o púnicas conocidas, donde el denominador común fue la técnica de unión de las cuadernas de sección circular o cuasi por ligaduras externas22 en cascos armados a espigas y mortajas. Por ello en 2012 vieron la luz dos publicaciones en las que por primera vez se hizo referencia clara, a
21. Son embarcaciones similares conceptualmente, pero no idénticas en su factura.22. Completamente diferente de las ligaduras externas documentadas en los pecios de tradición focense del siglo VI a.C. como son Cala San Vicenç (Nieto y Santos, 2008) o Jules-Verne 9 (Pomey, 1998).
Carlos de Juan Fuertes246
partir del estudio comparado de los referidos pecios, a la existencia de una tradición ibérica de arquitectura naval «[…] the fact that this tradition lasted until at least the 4th century BC, Pomey (2012) suggests an Iberian shipbuilding tradition with Punic influence» (Pomey et alii, 2012: 58). Sin embargo el epíteto «ibérica/o» para referirse a esta tradición que comparten los referidos pecios debemos explicarlo puesto que, en función de la cronología a la que nos refiramos, debería de presentar un matiz geográfico o un matiz cultural.
Para explicar esta transversalidad conceptual en el arco cronológico, queremos recordar primero que antropológicamente los carpinteros de ribera fueron uno de los colectivos más conservadores de la Antigüedad donde el saber en la construcción de barcos era transmitida por la praxis y la tradición oral, con excepciones puntuales en astilleros militares. Los carpinteros navales fundamentalmente debían reproducir, clonar, modelos bien conocidos y optimizados (Bonino, 1985: 37; Pomey, 1998: 55; Bel-trame y Bondioli, 2006: 89) que sabían fabricar desde siempre y que habían aprendido como artesanos de sus maestros. Las innovaciones no eran bien recibidas y menos la experimentación, ya que eran vidas y cuantiosas pérdidas lo que estaba en juego en el mar. Ello explica el porqué la arquitectura naval antigua evolucionó tan lentamente, sin ninguna revolución tecnológica y donde se puede detectar arqueológicamente un cierto apego a las propias tradiciones culturales frente a las corrientes llegadas de fuera, por mejores que estas fueran. Un proceso de transformación cultural en arquitectura naval no sigue los mismos ritmos y pasos que pueden observarse en otros campos.
Es esta característica antropológica que tienen los carpinteros de ribera, este inmovilismo, es lo que sustenta la transversalidad cronológica del concepto. Cuando hablamos, partiendo de Pomey, de tradición de construcción naval ibérica y de los pecios que constituyen la familia arquitectónica tenemos que señalar que en cronolo-gías de finales del siglo VII a.C. y primeras décadas del siglo VI a.C., la probable para los dos pecios de Mazarrón, no se puede afirmar que ambos yacimientos pertenezcan culturalmente al periodo Ibérico Antiguo, si bien pensamos que forman parte del sustrato cultural en arquitectura naval con una fuerte influencia fenicia que eclosio-nará más tarde, como podría demostrar el pecio de Binissafúller (375 a.C.). Para esta cronología de finales del siglo VII a.C. y primeras décadas del siglo VI a.C. el concepto de familia arquitectónica ibérica debe entenderse con ese matiz topográfico de referirse a los barcos construidos por una tradición consuetudinaria de la fachada mediterrá-nea, a diferencia de familia arquitectónica ibérica en cronologías entre mediados del
LOS PECIOS DE MAZARRÓN Y LA FAMILIA ArquItectónIcA IBÉrIcA. LOS EJEMPLOS MÁS ANTIGUOS DE LA ARQUITECTURA… 247
siglo VI a.C. y cambio de Era, concepto que nos servirá para referirnos a los barcos construidos en la fachada mediterránea por la cultura de los iberos.
Hemos llevado la pervivencia de la tradición ibérica de arquitectura naval más allá del siglo IV a.C., hasta finales del siglo I a.C. basándonos fundamentalmente en los datos que está aportando actualmente la excavación subacuática del pecio de Cap del Vol (Port de la Selva, Girona) que realiza el CASC. Se trata de un barco alargado y de escaso calado adaptado a la navegación en aguas interiores. En las campañas de 2011 y 2012 se detectaron una serie de trazas en su construcción que nos permitieron ponerlo en relación con un astillero situado en la actual costa ca-talana. De confirmarse las hipótesis de trabajo actuales podría ser la última prueba arqueológica de esta tradición consuetudinaria de arquitectura naval de los iberos. Esta pensamos fue representada gráficamente en una producción monetal de Dertosa (Llorens y Aquilué, 2001) de finales del siglo I a.C. donde en los anversos encontra-mos naves onerarias arquetípicas y en el reverso unas particulares naves alargadas sin paralelos iconográficos en el mundo romano o la Antigüedad. Estas tienen unas líneas de agua con una elocuente similitud con los dibujos de la embarcación de Golo (Pomey, 2012: 13), y ello pensamos puede reforzar la hipótesis de Pomey sobre la existencia de una tradición ibérica de arquitectura naval.
Conclusiones
El estudio de la bibliografía de los pecios de Mazarrón y la observación del Pecio 1 expuesto en el ARQVA permiten señalar que hay una fuerte impronta fenicia en sus arquitecturas, pero a su vez varias características propias de estos pecios puestas en relación llevan a interpretar que los astilleros estarían localizados probablemente en la costa más próxima a su zona de hundimiento. La técnica usada para unir unas cuadernas cilíndricas al casco parece completamente ajena a la tradición púnica conocida arqueológicamente23, lo que nos lleva a plantear que posiblemente los cons-tructores de estas dos pequeñas embarcaciones serían indígenas que reproducen un modelo donde hay rastros de hibridación cultural con el Levante, siendo el sistema para unir las cuadernas al casco lo autóctono, traza de su construcción de embarca-ciones en aguas interiores. Son muchas las características de los pecios de Mazarrón,
23. Que por lógica fue heredera de la arquitectura naval fenicia.
Carlos de Juan Fuertes248
Golo y Binissafúller las que han permitido a Pomey (2012) hablar de una tradición de construcción naval diferente a las conocidas hasta el momento, propia de la fachada mediterránea de la Península Ibérica.
Parece que hay una pervivencia de esta tradición consuetudinaria ibérica hasta finales del siglo I a.C. como demostraría arqueológicamente una acuñación monetal de Ilercavonia.
Bibliografía
AUBET SEMMLER, M. E., CARMONA GONZáLEZ, P., CURIà BARNéS, E., DELGADO HERVáS, A., FERNáNDEZ CANTOS, A. y PáRRAGA, M. (1999): Cerro del Villar. I. El asentamien-to fenicio en la desembocadura del río Guadalhorce y su interacción con el hinterland, Arqueología. Monografías 5, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Sevilla.
BELTRAME, C. y BONDIOLI, M. (2006): «A hypothesis on the development of Mediter-ranean ship construction from Antiquity to the Late Middle Ages. Connected by the sea», Proceedings of Tenth International Symposium on Boat and Ship Archae-ology, Blue, Hocker & Englert, Oxford, pp. 89-94.
BERROCAL CApARRÓS, M. C. y PéREZ BALLESTER, J. (2010): «Puertos y fondeaderos de la costa murciana: dinámica costera, tipología de los asentamientos, interacciones econó-micas y culturales», Bollettino di Archeologia on line I 2010, Volume speciale B/B6/5.
BLáZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. (1975): Tartesos y los orígenes de la colonización fenicia en Occidente, Salamanca.
BONINO, M. (1985): «Notes on the architecture of some Roman ships: Nemi and Fiu-micino», 1st International Symposium on Ship Construction in Antiquity, Tropis I, Tzalas, Athens, pp. 37-53.
DE JUAN FUERTES, C., AGUELO MAS, X., PALOMO PéREZ, A. y PONS MACHADO, O. (2010): «La construcción naval del pecio di Binissafúller (Menorca-Islas Baleares). Aná-lisis de los restos de casco conservados», en P. Pomey (ed.): Transferts technolo-giques en architecture navale méditerranéenne de l’Antiquité aux temps modernes: iden-tité technique et identité culturelle. Actes de la Table Ronde Internationale d’Istanbul, 19-21 mai 2007, Varia Anatolica XXX, Istanbul, pp. 59-73.
LOS PECIOS DE MAZARRÓN Y LA FAMILIA ArquItectónIcA IBÉrIcA. LOS EJEMPLOS MÁS ANTIGUOS DE LA ARQUITECTURA… 249
GARCÍA CARDIEL, J. (2013): Embarcaciones de la Península Ibérica, Marruecos y archipiélagos aledaños hasta el principado de Augusto, BAR International Series 2462. Oxford.
GARCÍA GALáN, I. (2002): «Restauración de un ánfora fenicia del siglo VII a.C. aparecida en el interior del pecio Mazarrón-2», Cuadernos de Arqueología Marítima 6, pp. 343-365.
GUERRERO AyUSO, V. (2008): «Las naves de Kérné (II). Navegando por el Atlántico durante la protohistoria y la antigüedad», en R. González, F. López y V. Peña (eds.): Los fenicios y el Atlántico. IV Coloquio del CEFYP, Madrid, pp. 69-142.
LINDER, E. y KAHANOV, Y. (2003): The Ma’agan Mikhael Ship, The recovery of a 2400-Year-old Merchantman. Final report, Volume I, Jerusalem.
LLORENS FORCADA, M. y AQUILUé ABADÍAS, X. (2001): Ilercavonia-Dertosa i les seves encunyacions monetàries, Barcelona.
LÓpEZ PARDO, F. (2002): «Sandáraca, el ámbar de los dioses, en las costas de la factoría fenicia de Mogador/Kerén (Marruecos Atlántico)», AKROS 1, pp. 48-53.
MATEO MÍNGUEZ, M. A., RENOM VILARÓ, P., GUALLAR, MORILLO, C. y GARRIDO PI-MENTEL, D. (2004): «Posidonia oceanica: un archivo orgánico milenario», en L. De Maria y R. Turchetti (eds.): ANSER 2003. Evolución paleoambiental de los puertos y fondeaderos antiguos en el Mediterráneo Occidental, Roma, pp. 219-229.
MEDEROS MARTÍN, A. y RUIZ CABRERO, L. (2004): «El pecio fenicio del Bajo de La Campana (Murcia, España) y el comercio del marfil norteafricano», Zephyrvs 57, pp. 263-281.
MIñANO DOMÍNGUEZ, A., FERNáNDEZ MATALLANA, F. y CASABáN BANACLOCHA, J. L. (2012): «Métodos de documentación arqueológica aplicados en arqueología subacuá-tica: el modelo fotogramétrico y el fotomosaico del pecio fenicio Mazarrón-2 (Puerto de Mazarrón, Murcia)», Sagvntvm 44, pp. 99-109.
NEGUERUELA MARTÍNEZ, I. (2000a): «Protection of Shipwrecks: the experience of the Spanish National Maritime Archaeological Museum», en M. H. Mostafa, N. Gri-mal, y D. Nakashima (eds.): Underwater Archaeology and Coastal Management. Focus on Alexandria (Alexandria, 1997), UNESCO, Paris, pp. 111-116.
NEGUERUELA MARTÍNEZ, I. (2000b): «Managing the maritime heritage. The National Maritime Archaeological Museum and National Centre for Underwater Research, Cartagena, Spain» International Journal of Nautical Archaeology 29, pp. 179-198.
NEGUERUELA MARTÍNEZ, I. (2002): «Excavaciones arqueológicas subacuáticas reali-zadas por el Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Submarinas en el yacimiento de Playa de la Isla (Mazarrón). Memoria de la campaña de 1995», Memorias de Arqueología 10 (1995), Murcia, pp. 161-180.
Carlos de Juan Fuertes250
NEGUERUELA MARTÍNEZ, I. (2004): «Hacia la comprensión de la construcción naval fenicia según el barco “Mazarrón-2” de siglo VII a.C.», en V. Peña, C. G. Wagner y A. Mederos (eds.): La Navegación Fenicia: tecnología naval y derroteros. Encuentro entre marinos, arqueólogos e historiadores, Universidad Complutense, Madrid, pp. 227-278.
NEGUERUELA MARTÍNEZ, I., GONZáLEZ GALERO, R., SAN CLAUDIO SANTA CRUZ, M., MéNDEZ SANMARTÍN, A., PRESA, M. y MARÍN BAñO, C. (2004): «Mazarrón-2: el barco fenicio del s. VII a.C. Campaña de noviembre-1999/marzo 2000», en G. Matilla, A. Egea, y A. González (coords.): El mundo púnico: religión, antropología y cultura material: actas II Congreso Internacional del Mundo Púnico, Cartagena, 6-9 de abril de 2000, Universidad de Murcia, Murcia, pp. 453-483.
NEGUERUELA MARTÍNEZ, I., MéNDEZ SANMARTÍN, A., GONZáLEZ GALLERO, R. y CO-RREA CIfUENTES, C. (2000): Carta arqueológica subacuática del litoral de la Región de Murcia I: Mazarrón. Campaña de 1999, XI Jornadas de Arqueología Regional, Murcia, pp. 21-23.
NEGUERUELA MARTÍNEZ, I., PINEDO REyES, J., GÓMEZ BRAVOL, M., MIñANO DOMÍN-GUEZ, A., ARELLANO GAñáN, I. y BARBA FRUTOS, J. S. (1995): «Seventh-century BC Phoenician vessel discovered at Playa de la Isla, Mazarrón, Spain», International Journal of Nautical Archaeology 24, pp. 189-197.
NEGUERUELA MARTÍNEZ, I., PINEDO REyES, J., GÓMEZ BRAVOL, M., MIñANO DOMÍN-GUEZ, A., ARELLANO GAñáN, I. y BARBA FRUTOS, J. S. (2000): «Descubrimiento de dos barcos fenicios en Mazarrón (Murcia)», en M. Barthélemy y M. E. Aubet Semmler (coords.): Actas del IV Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Pú-nicos: Cádiz, 2 al 6 de octubre de 1995, Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 1671-1680.
NIETO PRIETO, X. y SANTOS RETOLAZA, M. (2008): El vaixell grec arcaic de Cala Sant Vicenç, Monografies del CASC 7, Girona.
POMEy, P. (1998): «Conception et réalisation des navires dans l’Antiquité Méditerra-néenne», en E. Rieth (dir.): Concevoir et construire les navires. De la trière au pico-teux. (Technologies, Idéologies, Pratiques), Revue d’Anthropologie des Connais-sances XII-1, Ramonville Saint-Agne, pp. 49-72.
POMEy, P. (1998b): «Les épaves grecques du VIe siècle av. J.-C. de la place Jules-Verne à Marseille», Archaeonautica 14, pp. 147-154.
POMEy, P. (2002): «Les navires étrusques : Mythe ou réalité ?», Gli Etruschi da Genova ad Empúries. Atti del XXIV convegno di studi etruschi ed italici, Pisa, pp. 423-434.
POMEy, P. (2012): «Le dossier de l’épave du Golo (Mariana, Haute-Corse). Nouvelles consi-dérations sur l’interprétation et l’origine de l’épave», Archaeonautica 17, pp. 11-30.
LOS PECIOS DE MAZARRÓN Y LA FAMILIA ArquItectónIcA IBÉrIcA. LOS EJEMPLOS MÁS ANTIGUOS DE LA ARQUITECTURA… 251
POMEy, P., KAHANOV, Y. y RIETH, E. (2012): «Transition from Shell to Skeleton in Ancient Mediterranean Ship-Construction: analysis, problems, and future research», The International Journal of Nautical Archaeology 41.2, pp. 235-314.
POMEy, P. y RIETH, E. (2005): L’archéologie navale, Paris.RAMON TORRES, J. (2008): «Eivissa fenícia i les comunitats indígenes del sud-est», en
D. Garcia i Rubert, I. Martínez Moreno y F. Gracia Alonso (eds.): Contactes. Indíge-nes i fenicis a la Mediterrània occidental entre els segles viii i vi ane, Alcanar, pp. 39-53.
SANTOS BARBA, J., NEGUERUELA MARTÍNEZ, I., PERERA RODRÍGUEZ J., PINEDO REyES, J. y ROLDáN BERNAL, B. (1999): «El pecio de la Playa de la Isla. Puerto de Maza-rrón (Murcia)», Memorias de Arqueología de la Región de Murcia 8-1993, Murcia, pp. 196-199.
WICHA, S. (2003): «L’épave antique de la Baie de l’Amitié, Cap d’Agde (Hérault)», Bilan scientifique 2001, pp. 43-44.
WICHA, S. (2010): Caractérisation d’un groupe d’épaves antiques de Méditerranée présentant un assemblage des membrures par ligatures végétales: Approche architecturale et paléo-botanique, tesis doctoral, Universidad de Aix-en-Provence, 2005, Saarbrücken.
253
⊳ Proceso de construcción de la réplica de la embarcación Mazarrón II. © Astilleros Nereo, Málaga (2013)
La réplica del barco Mazarrón II en Málaga
JUAN MANUEL MUÑOZ GAMBEROARQUEÓLOGO DE LA FUNDACIÓN MÁLAGA
ResumenA través de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática y la Fundación Málaga, se propuso construir una réplica del barco Mazarrón II, todo un reto para la valorización del patrimonio cultural. Este proyec-to no sólo ha pretendido conocer los aspectos tecnológicos de la construcción del barco fenicio, sino ser el eje de un trabajo de divulgación y difusión sobre la cultura fenicia.Palabras clave: Mazarrón II, barco, réplica, valorización del patrimonio cultural
AbstractThrough a collaboration agreement between the Ministry of Culture, the National Mu-seum of Underwater Archaeology and the Málaga Foundation, it was proposed to build a replica of the boat Mazarrón II, a challenge for the valorization of cultural heritage. This project has not only sought to know the technological aspects of construction of the Phoenician boat, but pretends to be a diffusion job of the Phoenician culture.Key words: Keywords: Mazarrón II, boat, replica, valorization of cultural heritage
La construcción en España de una nave fenicia de completo rigor histórico, desti-nada a unirse a otras, fabricadas en otros puntos del Mediterráneo hace posible una regata de la historia fenicia, idea de la profesora y mecenas libanesa Maha El-Khalil Chalabi, presidenta de la Fundación Internacional para el Salvamento de Tiro y de la Liga de Ciudades Cananeas, Fenicias y Púnicas del Mediterráneo, propuesta que la Fundación Málaga acogió con entusiasmo, conocedora como era de los restos nautico-arqueológicos de Mazarrón y de la oportunidad que estos brindaban para realizar una réplica lo más ajustada al original.
Juan Manuel Muñoz gaMBero254
Para hacer posible el proyecto fue necesario hacer un convenio con el Minis-terio de Cultura de España, ARQVA, depositaria de los documentos gráficos e infor-maciones sobre la nave y con un astillero etnográfico, existiendo uno de reconocido prestigio en Málaga, Astilleros Nereo.
Posteriormente, debido a las necesidades de la construcción, se incorporó el inge-niero del Museo Naval de Madrid, don Francisco Fernández González. De otro lado, Ayun-tamiento de Málaga y Cervezas San Miguel contribuyeron económicamente al proyecto.
El proyecto está inspirado desde la Fundación Málaga, una institución decla-rada de interés general, dedicada a la investigación arqueológica, arte, la historia y la literatura y que se comprometió plenamente en el proyecto.
Existen factores determinantes, de índole superior, que motivan la ejecución de este proyecto, como las relaciones humanas; viajar a un mundo de libre tráfico y comercio sin fronteras. Sus derivaciones inmediatas serían observar cómo este flujo, en principio comercial, tendría rápidas consecuencias, tanto culturales como econó-micas para su época, y que estas señalan, vistas desde hoy, una evolución positiva de las relaciones humanas, alejada de guerras, conquistas, esclavitud etc. Todo ello desde el punto de vista de la recuperación arqueológica, de los vestigios y sus explicaciones, una forma presencial al alcance de la mano para tocar y vivir el pasado tal y como era.
En este sentido la construcción de una replica del barco fenicio de Mazarrón II quiere aprovechar ese proyecto cultural. Se pretende que el barco que navegue por el Mediterráneo lleve un mensaje, y que además sirva para que otros países intente la construcción de otros barcos, y que finalmente lleguemos a contar con una flota de barcos que lleven ese mensaje de nuestra historia mágica.
Por ello querríamos explicar como pretendemos conectar la historia de 3000 años con la historia reciente, y en este sentido hay que explicar algunas cuestiones, como por ejemplo el simple conocimiento cuando hablamos de los barcos fenicios, y más concretamente algunas semejanzas con la barca malagueña que consideramos de tradición milenaria como la «jábega».
Desde el punto de vista de la recuperación arqueológica, de ejemplos claros, como el cargamento que tocaban los puertos, sus elementales recursos que obtienen en sus numerosas colonias, pasando por la decoración de sus propios barcos pintados de rojo por defecto del embreado de sus tracas, o el fenómeno de los ojos (de Horus), o ¿qué relación tendría el puntal de la proa de las barcas de jábega con la cabeza de la cobra, o cuanto menos de una serpiente? ¿Es la herencia milenaria de aquella in-fluencia de carácter orientalizante?
la réPlica del Barco Mazarrón ii en Málaga 255
Figura 1. Obra viva del casco © Astilleros Nereo, Málaga (2013)
En fin, cuestiones muy interesantes que están ahí, que hay que estudiar por-que están todavía en el aire. Por ello no debemos olvidar que el barco fenicio que se construye en los Astilleros Nereo de Málaga sirvió hace siglos para imitar lo que consideramos el testigo fósil íntimamente relacionado con nuestras barcas.
Como ya hemos comentado, la Fundación Málaga, ha diseñado un proyecto cultural de carácter internacional, organizando una serie de actividades encaminadas a la realización de una singladura por los puertos fenicios del Mediterráneo, finali-zando en el puerto de Tiro, llevando con ello un nuevo mensaje de «paz y concordia» entre los pueblos ribereños, transmitiendo, la idea de que el proyecto del barco está cargado de valores, como la interacción territorial en ese mundo sin fronteras, don-de los encuentros entre pueblos sirvieron para abrir la puerta del «Ex Oriente Lux» propiciando un cambio en la forma de vida de aquellos pueblos mediterráneos.
La Fundación Málaga apoyó el proyecto del barco, con el objetivo de que no fuera solo el hecho histórico de su construcción y el conocimiento de su diseño, sino el eje de un trabajo de difusión de un pueblo como el fenicio, del que heredamos el desarrollo de un mundo distinto, de aquellos pueblos indígenas de las riberas del Mediterráneo.
Queremos que el barco sea el transmisor de aquella sociedad de industrias loca-les, como la alfarería, la producción de aceite y vino; con aquella vorágine que provocó
Juan Manuel Muñoz gaMBero256
Figura 2. Proceso de construcción de la réplica de la embarcación Mazarrón II, visto desde estribor. © Astilleros Nereo, Málaga (2013)
la llegada del alfabeto semita a todos los rincones; a la nueva forma de roturar los campos y adaptar los cultivos, y los adelantos en la industria metalúrgica. En definitiva, un tipo de asociación humana del que el mundo actual está tan necesitado. Queremos que la réplica del barco fenicio de Mazarrón II signifique y proyecte esos valores.
Desde hace más de una década había una clara inquietud por intentar hacer una réplica de una embarcación fenicia. En Málaga tenemos una barca muy marinera llamada jábega, que por sus características es el testamento vivo de aquellos barcos semitas que llegaron a nuestras playas. Por cierto, el nombre de «jábega» le viene del arte de pescar «jabegando» que es el arte de disponer tirar y arrastrar el famoso «copo»
El día 28 de junio del año 2011 se firma un Convenio Oficial entre el Ministerio de Cultura, ARQVA y la Fundación Málaga, en el que se acuerda y se autoriza a la
la réPlica del Barco Mazarrón ii en Málaga 257
Fundación a que lidere y promueva la construcción de una réplica o prototipo del pecio de «Mazarrón II a escala real». En este sentido ARQVA, a través del Convenio se compromete a suministrar vídeos y planos del pecio sumergido, materiales con los que se comienzan a trabajar.
A partir de este momento, los Astilleros Nereo construyen el barco, usando las técnicas milenarias de la «carpintería de ribera», empleando herramientas, medios y métodos artesanales, con las mismas prácticas de los carpinteros semitas de la costa Sirio-Palestina del segundo milenio a.C.
Los trabajos se inician a partir del momento en que el Servicio Forestal del Par-que Natural de los Montes de Málaga, autoriza a los astilleros la tala de un número determinado de árboles, escogiéndose el pino carrasco o alepo (Pinus halepensis), por tratarse del árbol más abundante en todo el Mediterráneo, necesitando el volumen de dos camiones; troncos que después de cortar todas las tracas o tablas al grosor correcto, se dejan secar durante cinco meses.
Naturalmente, a la hora de plantear el proyecto de la construcción del barco, y, particularmente, hacerlo para que flote y sea navegable, se comprobó que era bien distinto construir el barco partiendo de los planos del pecio hundido, donde la es-tructura del mismo se ha visto, en alguna forma, alterada por el tiempo y deformada, que montar traca a traca, comprobando los errores que nos daba el mismo diseño conseguido por el pecio sumergido. Por ello, los Astilleros Nereo solicitaron la cola-boración de don Francisco Fernández, quien ha venido corrigiendo esos errores de interpretación, ya que tal y como expresaba el ingeniero, «la construcción manda».
Con ello, es evidente que toda esta compleja investigación para levantar la estructura de replicas de barcos antiguos servirá para futuras copias de otras em-barcaciones, porque sin esta experiencia, los diseños futuros podrían ser diseños defectuosos, y consecuentemente serían embarcaciones mal acabadas.
En el conjunto general de la construcción del barco se han usado, fundamen-talmente, tres tipos de madera: el pino como elemento estructural, el olivo como accesorios y la higuera para el costillaje.
El ensamblaje, se ha realizado mediante más de 10 000 clavos o espigas de olivo y cientos y cientos de lengüetas. Esto ha permitido que, a medida que se ensamblaban las tracas, la construcción del mismo barco ha ido conformando el propio diseño.
El navío, aun siendo considerado como barca a vela y remo, porque no sobre-pasaba los 7,50 m, se diseña con una eslora de 8,16 m, con una manga de 2,20 m y una altura, hasta la tapa regala de 1,20 m, aun teniendo en cuenta la opinión de los
Juan Manuel Muñoz gaMBero258
armadores. Llevará vela cuadrada, con las dimensiones de la mitad de la eslora, de algodón con tiras púrpura y blanca, ocho remos y una espadilla o timón de popa. El calafateado se hará con cáñamo y el embreado, por dentro y fuera con resina o brea vegetal. Se deja para el final decidir si debemos anclar un «hippo» para la proa y una «cola de pez» para la popa, con independencia de los ojos de Horus en la proa, cuyo origen fenicio no lo discuten los investigadores.
Las características de la embarcación podrá llevar una dotación de hasta doce o catorce personas, incluyendo a la tripulación que será de nueve. El forro interior se hace con falsas cuadernas de palos de higuera, siguiendo el diseño del Mazarrón II. El ánfora fenicia para el agua, del tipo llamada de Málaga, forma Trayamar, está fa-bricada y preparada para ser asida al mástil del barco, tal y como se encontró en el pecio. Todo el atalaje y cordelería es también de elaboración propia.
Figura 3. Detalle bao de proa, antes de su ensamblaje definitivo. © Astilleros Nereo, Málaga (2013)
la réPlica del Barco Mazarrón ii en Málaga 259
El pecio hundido llevaba una carga de litargirio que, como ya conocemos, el nombre se le atribuye al griego Dioscórides; es un material producido por la separa-ción del plomo y la plata. El barco sería un transporte de carácter comarcal.
Hemos comprobado mediante cálculos, que este tipo de pequeñas embarca-ciones podrían realizar la travesía desde Málaga a los puertos de Biblos o Tiro, con las técnicas de navegación de «cabotaje». Jordá Cerdá estudió la navegación por el Mediterráneo en pleno Paleolítico Superior, en el Magdaleniense, desde Gibraltar a Nerja, y a las islas italianas, aunque pensamos que en barcas monóxilas (Guerre-ro, 2006 y 2009), nada anormal si consideramos que los vikingos venían desde los países escandinavos a Coruña, Cádiz, Sevilla entre otros, en barcos de entre 4 y 6 m de eslora a saquear nuestras costas.
De manera extraordinaria, tenemos la fortuna de contar con un pecio fenicio prácticamente intacto, que nos ha permitido hacer la réplica que más se asemeja a aquellas «bañeras» como las llamaban griegos y romanos, por la forma oblonga que tenían; barcas con velas capaces de llegar a todos los rincones de nuestras costas.
Sobre los detalles más precisos de la construcción del barco, no podemos ex-tendernos en comentarios tecnológicos por estar comprometidos con aspectos de confidencialidad. Una vez el barco obtenga el certificado de navegabilidad, se publi-carán los resultados de su diseño por parte del astillero responsable.
Bibliografía
GUERRERO AyUSO, V. M. (2006): «Comer antes que viajar, pesca y barcas de base mo-nóxila en la prehistoria occidental», Mayurqa: revista del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts 31, pp. 7-56.
GUERRERO AyUSO, V. M. (2009): «¿Foceos en el comercio tardoarcaico al norte de Baleares?», Mayurqa: revista del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts 33, pp. 131-160.
Aparición de los marfiles del pecio fenicio del Bajo de la Campana. © Proyecto Bajo de la Campana 1. Foto: P. Baker (2010)
263
ResumenEl objetivo del artículo es hacer una síntesis sobre la investigación arqueológica suba-cuática en Portugal, cómo punto de partida al conocimiento de su patrimonio cultural subacuático. Los hallazgos arqueológicos más significativos son presentados en el marco de las principales problemáticas que su estudio plantea sobre el Pasado, en el cuadro de la vida marítima de los portugueses a lo largo de los siglos, incluyendo sus conexiones con otros pueblos, tanto en territorio europeo, como en espacios ultramarinos. Abarca-mos, en este sentido, una secuencia cronológica que va, desde la Edad del Hierro hasta la navegación a vapor.Palabras clave: arqueología subacuática, historia marítima, Portugal, patrimonio cultural subacuático
AbstractThe aim of the article is to make a synthesis on underwater archaeological research in Portugal, as a starting point to the knowledge of its underwater cultural heritage. The most significant archaeological finds are presented within the framework of key prob-lematics that their study raises about the Past, having as background the Portuguese maritime life over the centuries, including their contacts to other peoples, both in Eu-ropean and overseas territories. In this sense, we cover a chronological sequence that goes from the Iron Age to the steam navigation.Key words: underwater archaeology, maritime history, Portugal, underwater cultural heritage
El patrimonio cultural subacuático portugués: revisitando las problemáticas de la arqueología y la vida marítima a lo largo de los siglos
ANDRÉ TEIXEIRAFACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS-UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA; CHAM-FCSH/NOVA-UAC
JOSÉ BETTENCOURTFACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS-UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA; CHAM-FCSH/NOVA-UAC
PATRÍCIA CARVALHOCHAM-FCSH/NOVA-UAC
⊳ Vista general de la excavación en el navío Boa Vista 1 (finales siglo xVII), en Lisboa.© CHAM/ERA (2012)
André TeixeirA, José BeTTencourT y PATríciA cArvAlho264
Introducción
El conocimiento actual del patrimonio cultural subacuático portugués empezó a construirse a lo largo de las décadas de 1960 y 1970, cuando la introducción de la es-cafandra autónoma favoreció los primeros descubrimientos de yacimientos u objetos aislados por toda la costa del país. Sin embargo, la aproximación a dichos vestigios no tuvo, en general, objetivos científicos, por lo que los registros documentados fueron escasos y las publicaciones científicas casi inexistentes. A pesar de ello, los trabajos realizados permitieron conocer yacimientos subacuáticos que constituyeron una parte importante de la investigación en Portugal en las décadas siguientes.
Uno de los primeros trabajos fue acometido por el Centro Português de Activi-dades Subaquáticas, institución pionera del buceo científico en Portugal. Consistió en la recuperación de numerosas cerámicas romanas en el fondeadero de Tróia, uno de los mayores complejos de producción de preparados piscícolas del Imperio Romano (Alves, 2002a). En las Azores, la Marina portuguesa rescató varias piezas de artillería en la bahía de Angra, probablemente caídas de una fortaleza. Los registros existentes son escasos, aunque se sabe de la llegada de un equipo de la fuerza aérea norteamericana para rodar un registro en vídeo. En la misma isla, dos equipos británicos realizaron varios trabajos de prospección; de los que tampoco ha quedado mucha información, salvo el descubrimiento de dos sitios de naufragio y algunas piezas más de artillería sin contextualización1. Todo ello, como en las anteriores ocasiones, quedó depositado en el Museu de Angra.
Aquella fue, también, la fase de campañas de salvamento con autorización para rescates (caza tesoros), de la que fue buen ejemplo la misión de Robert Sténuit en el navío de la compañía holandesa de las Indias Orientales Slot ter Hooge, que naufragó en la isla de Porto Santo en 1724. Una vez más, la mayor parte de los mate-riales se dispersaron por colecciones particulares y su divulgación fue muy limitada. También fue la primera fase de dragados en el territorio portugués que puso de relieve la fragilidad del patrimonio subacuático frente a las obras del litoral. Valga, como ejemplo, los dragados realizados en el puerto de Portimão, en el río Arade. Ello
1. La arqueología subacuática en la bahía de Angra, en las Azores, es objeto de la tesis de uno de los autores ( José Bettencourt), Os naufrágios da baía de Angra (ilha Terceira, Açores): uma aproximação arqueológica aos navios ibéricos e ao porto de Angra nos séculos xvi e xvii, en la Faculdade de Ciências Sociais e Humanas-Universidade Nova de Lisboa (en espera de cita del tribunal).
El patrimonio cultural subacuático portugués: rEvisitando las problEmáticas dE la arquEología y la vida… 265
supuso la destrucción de varios naufragios de amplia cronología, desde época romana hasta la contemporánea y de la que, tan solo, dos pecios, de los varios identificados, merecieron atención de arqueólogos aficionados (Alves, 1999).
La década de 1970 fue, sin embargo, la fase de las primeras experiencias con objetivos científicos, aun a pesar de la precariedad de los medios técnicos y de los logísticos disponibles. En aquellos tiempos el Museu do Mar D. Carlos I acometió los primeros registros en São Julião da Barra, un espolón a la entrada del río Tajo en la ruta de Lisboa, donde naufragaron navíos provenientes de casi todos los mares. El museo, además, intentó inventariar y guardar los vestigios que se iban recuperando por buceadores y pescadores de todo el país (Alves, 2002a).
Esta dinámica permitió, ya en la década de los años 80, iniciar tres proyectos fundamentales que supusieron la consolidación definitiva de la Arqueología Subacuá-tica en Portugal. En primer lugar, en 1981 y bajo la dirección de Francisco Alves, dio inicio la excavación parcial de L’Océan, un navío francés naufragado en el Algarve, en 1759. A pesar de que los resultados científicos del proyecto no fueron publica-dos de manera exhaustiva, aquella experiencia se convirtió en la primera escuela de Arqueología Subacuática en Portugal. En 1993, este yacimiento se convirtió en itinerario subacuático visitable en el marco de una política de aproximación del pú-blico al patrimonio cultural sumergido (Alves, 1990-1992). Poco después, Jean Yves Blot y María Luisa Blot dieron inicio al estudio de los vestigios del navío de guerra español San Pedro de Alcántara, naufragado en Peniche, en 1786, cuando volvía de Perú. Aquel proyecto fue importante como escuela de campo, pero también porque incorporó trabajos terrestres con la excavación de los enterramientos de los tripu-lantes y pasajeros que llegaron a la costa en las semanas posteriores al naufragio. En este sentido, constituyó uno de los proyectos más innovadores y transversales de la arqueología marítima portuguesa (Blot y Blot, 1992). En tercer lugar y, por último, en la misma década de los ochenta, el Museu Nacional de Arqueologia reunió a estos tres investigadores en el proyecto de Carta Arqueológica Subacuática de Portugal y que, en colaboración con el museo y la asociación Arqueonáutica, desarrolló tam-bién acciones puntuales de intervención en numerosos yacimientos, como el Ponta de Altar B, en el río Arade, así como acciones de formación y sensibilización para el público en general (Alves, 2002a).
De hecho, la acción de este museo y de aquella asociación fue esencial en la lucha contra las sucesivas tentativas de legalización de rescates, como el Decreto Ley 289/93, último intento de legalización de los caza-tesoros desde la perspectiva
André TeixeirA, José BeTTencourT y PATríciA cArvAlho266
política e institucional. Con su derogación, en 1995, se afirmó por primera vez una política nacional de gestión del patrimonio cultural subacuático que daría lugar a la creación del Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS), un organismo dependiente del Ministerio de Cultura. La actuación del CNANS favore-ció la constitución de un equipo profesional con autonomía y los medios necesarios para la gestión, estudio y conservación del patrimonio subacuático. Sus trabajos permitieron, a su vez, descubrir el potencial científico de este extenso patrimonio que incluía testimonios de varias épocas de la vida marítima del territorio portugués (Bugalhão, 2014).
Sin embargo, la Arqueología Subacuática portuguesa ha crecido, principal-mente, con el estudio de las embarcaciones de época Moderna, las mismas que en muchas partes del mundo son el objetivo preferido de los cazadores de tesoros. Dos fenómenos explican esta opción. Por un lado, la posición geográfica de Portugal en la confluencia de la mayor parte de las rutas transoceánicas o de las rutas de cone-xión entre el norte europeo y el Mediterráneo, desde finales de la Edad Media hasta la actualidad; ello explica la elevada frecuencia de naufragios en sus costas. Por otro lado, el que los descubrimientos y la expansión ultramarina portuguesa sean vistos hoy como el mayor logro nacional, presente en la cultura portuguesa incluso en épo-ca actual. Por todo ello, los vestigios de este periodo tienen un elevado potencial de impacto, aprovechado en favor de políticas de gestión del patrimonio subacuático.
Fue así como se consiguieron encuadrar los dos proyectos estructurales iniciados antes de la creación del CNANS y que consiguieron desarrollarse gracias a los medios puestos a su disposición, tras la institucionalización de esa entidad. Nos referimos, por una parte, al de Ría de Aveiro A, que posibilitó la recuperación de una embarcación, fechada por C14 en el siglo xV, que naufragó cuando salía del puerto con una abundante carga cerámica de producción local. Por otra parte, hay que señalar el yacimiento citado de São Julião da Barra, donde se estudiaron los vestigios de la posible Nossa Senhora dos Mártires, embarcación que hacía el trayecto de retorno a Lisboa después de un viaje a la India. Es clara la focalidad de estos dos proyectos en favor del estudio de las estructuras de sus embarcaciones, en el marco de la problemática de la construcción naval de tradición iberoatlántica (Oertling, 2001; Oertling, 2005).
El CNANS tuvo también un importante papel en la valorización del patrimonio subacuático. Así, el año 1998 quedó marcado en Portugal por la organización de la Exposición Internacional sobre los Océanos, en Lisboa. Aquel gran evento fue una oportu-nidad para hacer pública la cuestión de la Arqueología Subacuática, razón por la que el
El patrimonio cultural subacuático portugués: rEvisitando las problEmáticas dE la arquEología y la vida… 267
pabellón de Portugal incluyó materiales y reconstrucciones en vídeo de los hallazgos de la posible Nossa Senhora dos Mártires, integrados en un renovado discurso sobre la expansión portuguesa. El pecio fue también el tema del catálogo entonces publicado (D’Intino, 1998). En aquel año se celebró en Lisboa, además, el International Symposium on Iberian Shipbuilding. Posiblemente, aquello fue el momento más destacado y de mayor repercusión internacional de la investigación subacuática en Portugal hasta la fecha y todo un punto de inflexión entre la primera fase de trabajo del CNANS y su posterior fase (Alves, 2001).
Otra de las grandes preocupaciones del CNANS, bajo la coordinación de Fran-cisco Alves, fue dar respuesta rápida a las solicitudes de los múltiples trabajos en los puertos y frentes marítimos de las ciudades portuguesas (Alves y Castro, 1999). Entre sus intervenciones en este nuevo milenio podríamos destacar el salvamento y excavación de los navíos Ría de Aveiro F y Ría de Aveiro G, realizados en el marco del seguimiento arqueológico de la ampliación del puerto de Aveiro, y la recuperación de las piraguas monóxilas del río Lima, ejemplos de trabajos de evaluación de hallazgos fortuitos. En lo que se refiere a la investigación, el centro impulsó diferentes proyec-tos en estas fechas, como los de la excavación del yacimiento romano de Cortiçais, la prospección de Faro A, múltiples intervenciones en el río Arade (ProArade) y el citado caso de Ría de Aveiro A. En el ámbito internacional, podríamos destacar la participación en proyectos europeos como ANSER (Anciennes Routes Maritimes de la Méditerranée)2 y MACHU (Managing Cultural Heritage Underwater)3.
Durante la primera década de este siglo xxI, el CNANS fue, no obstante, per-diendo su capacidad de actuación práctica, con una clara disminución de medios técnicos y, principalmente, humanos. La regionalización de las competencias en esta materia, en el caso de las dos regiones autónomas insulares de Portugal, tampoco consiguió incrementar la capacidad de intervención del Estado. Así, a partir de estas fechas, la Arqueología Subacuática pasó a ser acometida, sobre todo, en el contexto universitario, con la concentración de muchos de los anteriores colaboradores del CNANS en la unidad de investigación del Centro de História de Além-Mar, de la Universidade Nova de Lisboa y de la Universidade dos Açores (CHAM). La actividad
2. http://www.imedweb.eu/index.php?view=article&catid=51%3Aschede-progetti-attivita&id=128%3Aan-ser-anciennes-routes-maritimes-mediterraneennes-antiche-rotte-marittime-mediterranee&format=pd-f&option=com_content&lang=fr3. http://www.machuproject.eu/machu_introduction.htm
André TeixeirA, José BeTTencourT y PATríciA cArvAlho268
arqueológica subacuática entró, entonces, en una nueva fase, caracterizada por un componente de claro matiz académico. Muchos de los yacimientos que habían sido excavados e investigados por los equipos del CNANS fueron objeto de tesis de máster y de doctorado, algunas de las mismas en curso de realización o de publicación más detallada, dada la problemática de los hallazgos aparecidos en el pasado.
Al tema de las embarcaciones se añadieron otras líneas de investigación, co-mo el de la vida cotidiana a bordo, las rutas comerciales, la actividad de los puertos (Blot, 2003), o la vida marítima de las comunidades a lo largo de los siglos, bajo el concepto de «paisaje cultural marítimo» (Westerdahl, 2011). En estos nuevos enfoques se encuentran los diferentes yacimientos de la Ría de Aveiro, los de la desembocadura de los ríos Tajo y Arade o los de otras zonas del Algarve y la bahía de Angra, en las Azores (algunos ejemplos en Fraga et alii, 2015), mientras que, en general, los trabajos de mar se redujeron de manera considerable debido a la escasez de medios. Los des-cubrimientos más recientes en Lisboa, en el ámbito de la arqueología de salvamento, son seguramente los más interesantes del siglo xxI. Estas intervenciones, promovidas por empresas de arqueología, a veces en cooperación con los medios académicos, son un claro reto a la capacidad de dar buena respuesta a las dificultades de gestión y conservación del patrimonio.
También, en esta fase de claro retroceso de la actuación directa estatal en la gestión de la actividad arqueológica subacuática, fue cuando se realizó una de las mayores operaciones de salvamento llevadas a cabo en Portugal hasta la fecha. Nos referimos a la construcción del puerto de Horta, en las Azores, que supuso una exca-vación de más de 2 000m2 emprendida por el CHAM. Este proyecto de minimización de impactos, constituyó el punto de partida al desarrollo de un programa de difusión de la Arqueología Subacuática que incluyó la creación de un depósito subacuático visitable y una exposición local que se convirtió después en una muestra itinerante y en puente a otras actividades de divulgación de la Ciencia y Cultura marítimas. El programa propuso a la Arqueología Subacuática como una vertiente más del patri-monio marítimo, buscando una aproximación a las memorias más recientes de la vida marítima de los ciudadanos (Bettencourt et alii, 2013).
Por último, el estudio de los vestigios constituyó un ejemplo de las oportuni-dades y los desafíos que se presentan, hoy día, en la gestión y puesta en valor del patrimonio colectivo. Este fue el principal ámbito de la recién aprobada cátedra UNESCO sobre The Ocean’s Cultural Heritage, liderada por el CHAM, la primera de este género en esa institución internacional.
el PatriMonio cultural suBacuático Portugués: revisitando las ProBleMáticas de la arqueología y la vida… 269
Por todo ello, el objetivo del presente artículo es revisitar estas décadas de in-vestigación arqueológica subacuática en Portugal. Una síntesis, de carácter general, que podrá constituir un punto de partida al conocimiento del patrimonio cultural subacuático portugués. Los hallazgos arqueológicos más significativos los presenta-mos, pues, en el marco de las principales problemáticas que su estudio plantea sobre el Pasado. Abarcamos, en este sentido, una secuencia cronológica que va, desde la Edad del Hierro hasta la navegación a vapor.
De la Edad del Hierro a la época romana. La escasez de vestigios
A pesar de la escasez de vestigios subacuáticos, la investigación arqueológica e histó-rica ha demostrado la existencia de navegación convencional y diversas estrategias de explotación de recursos marinos en el actual territorio portugués, sobre todo desde la Edad de Hierro. De esta época datan, por ejemplo, varias colonias fenicias o poblados indígenas orientalizados como: Castro Marim, en el río Guadiana; el Cerro da Rocha Branca, en el río Arade; Abul, en el río Sado; la Quinta do Almaraz, Lisboa y Santarém, en el río Tajo; y Santa Olaia, en el río Mondego, entre otros (para síntesis ver Arruda, 1999-2000; Arruda, 2000; Arruda, 2008).
Estos sitios confirman la instalación de poblaciones y una vinculación ma-rítima con el Mediterráneo de forma continuada desde, al menos, la segunda mi-tad del siglo VIII a.C. Está documentada la presencia de cerámicas orientales o de inspiración oriental y de restos de ánforas, materiales confinados, en una primera fase, a emplazamientos litorales (I Edad del Hierro Orientalizante), sobre todo en los estuarios de los grandes ríos, que fueron extendiéndose más adelante a enclaves del interior (Arruda, 2008: 15). De la misma manera, la investigación geoarqueológica ha demostrado que dichos estuarios ofrecían condiciones de fondeo y navegabilidad bastante diferentes a las actuales. En este sentido, destacaríamos de manera especial los procesos de intensa colmatación testimoniados en Castro Marim, Abul y Santa Olaia (Wachsmann et alii, 2009).
Los hallazgos subacuáticos de la Edad del Hierro son escasos en Portugal, limi-tándose a ánforas del siglo V a.C. encontradas en cabo Sardão, en la costa alentejana. También destacan dos piraguas encontradas en el río Lima, en la región del Miño, con una cronología de entre los siglos IV y II a.C., que documentan la utilización de embarcaciones monóxilas en la navegación fluvial; ambas presentan dimensiones
andré teixeira, José Bettencourt y Patrícia carvalho270
considerables para esta tipología. La piragua IV presenta, además, la peculiaridad de haber sido reparada en uno de sus bordas con una tabla unida mediante el sistema de espigas, mortajas y clavijas, técnica esta difundida en todo el Mediterráneo desde la Edad de Bronce (Alves y Rieth, 2009)4.
Los restos de época romana son más numerosos, aun a pesar de no haberse documentado naufragios bien conservados hasta el momento, como sí ocurre, habi-tualmente, en el Mediterráneo. Este nuevo momento la explotación de los recursos marinos fue un factor determinante en la fachada atlántica de la Lusitania, donde se instalaron varios complejos de producción de preparados piscícolas y de fabricación de ánforas, sobre todo en la costa del Algarve y en los estuarios de los ríos Sado y Tajo (para síntesis ver Fabião, 2009). Los restos subacuáticos de este momento testimo-nian, con claridad, la existencia de zonas de fondeadero relacionadas con el abrigo durante el viaje o con actividades portuarias.
En relación a las zonas de fondeadero, estas se reconocen por la concentración de cepos de plomo, bastante evidentes en los casos de Cabo Espichel e Islas Berlengas (Alves et alii, 1989; Blot, 2000). En ausencia de vestigios náuticos, estos cepos consti-tuyen también un indicador de la dimensión de las embarcaciones: una circulación de navíos de pequeño y medio porte. A este último caso corresponden los dos cepos más grandes encontrados, hasta la fecha, en Portugal (422 y 423 k, respectivamente), en la isla Berlenga.
Los hallazgos que pueden relacionarse a actividades portuarias aparecen en zonas de fondeo situadas a lo largo de ocupaciones terrestres destacadas o en zonas de abrigo. Se conocen varios ejemplos. Los trabajos arqueológicos realizados en el río Arade descubrieron ánforas con una cronología entre los siglos II a.C. y V d.C., de diferentes proveniencias y para diversos productos. La mayoría proceden de Lusitania y la Baetica, aunque también se documentan africanas e itálicas (Fonseca, 2015). El estudio de materiales procedentes de una zona de desembarque descubierta bajo la actual plaza de Dom Luís I, en Lisboa, desveló actividades portuarias en aquel espacio entre los siglos I a. C. y V d.C. (Parreira y Macedo, 2013), incluyendo uno de los dos res-tos de navíos romanos encontrados en Portugal: una pieza longitudinal con el sistema
4. Informaciones cogidas en una comunicación no publicada de Alves, F. J. S., Blot, M. L. P., Rodrigues, P. J., Henriques, R., Alves, J., Diogo, A. M. D. y Cardoso, J. P.: «Vestígios de naufrágios da antiguidade e da época medieval em águas portuguesas», presentada en el Congresso do Mar, celebrado en Nazaré (Portugal), en los días 1 y 2 de abril de 2005.
el PatriMonio cultural suBacuático Portugués: revisitando las ProBleMáticas de la arqueología y la vida… 271
de espigas, mortajas y clavijas, común en la Antigüedad (Fonseca et alii, 2013); el otro es un fragmento de tabla descubierto en el río Arade5. Las investigaciones llevadas a cabo en la costa sudeste de la isla Berlenga desvelaron la existencia de un amplio fondeadero, utilizado desde, por lo menos, época romana y donde, además de cepos o muertos de piedra, fueron recuperadas varias ánforas de época romana (Blot, 2006).
Los hallazgos de naufragios de época romana son importantes, pero menos frecuentes. En primer lugar, destacamos varios conjuntos de ánforas traídas a la su-perficie por redes de pesca en ríos o a lo largo de la costa; por ejemplo, un conjunto de producciones béticas recuperado cerca de Tavira, en la costa del Algarve (Diogo y Cardoso, 2000). En segundo lugar, caben señalar tres contextos arqueológicos docu-mentados junto a la costa, pertenecientes a posibles naufragios en mal estado de con-servación: Arade B, Cortiçais y Río de Moinhos. En Arade B, una zona de fondeadero utilizado desde la época romana, se encontró un conjunto de tres ánforas completas Dressel 7-11, lo que sugiere un naufragio ocurrido entre mediados del siglo I a.C. y fi-nales del II d.C., si bien bastante alterado por dragados llevados a cabo en la década de los años 70 (Fonseca, 2015). En Cortiçais, en la costa sur de la península de Peniche, se documentaron numerosos restos de ánforas Haltern 70, cerámicas finas y terra sigillata de un posible naufragio fechado entre 15 a.C. y 15 d.C. (Blot et alii, 2006). En Río dos Moinhos, al norte de Esposende, se recuperó en la playa otro conjunto de materiales de época romana de, principalmente, ánforas béticas Haltern 70, Dressel 7-11 y del tipo urceus, y cerámicas comunes y de paredes finas, relacionadas con un potencial naufragio sucedido en la zona en el siglo I (Morais et alii, 2013).
La navegación con origen en el actual litoral portugués también está documen-tada por el hallazgo frecuente de ánforas lusitanas en naufragios del Mediterráneo, tanto como carga secundaria como, probablemente, principal. Son ejemplo de lo pri-mero las posibles cargas de ánforas Dressel 14 de Escombreras 4 en Cartagena (Murcia, España), fechadas en el siglo I, y en el pecio de Tiboulen-de-Maïre (Marsella, Francia), con cronología entre 130 y 150 d.C. Ejemplos de lo segundo son las cargas homogéneas de Dressel 14 de los naufragios de San Antonio Abad, en Ibiza (Baleares, España), de Cap Bénat 1 (Var, Francia), o Punta Sardinia A, en el estrecho de Bonifacio (Italia), de los siglos I y II que, no obstante, podrían haber sido cargadas en puertos del sur de
5. Información cogida en la mencionada comunicación «Vestígios de naufrágios da antiguidade e da época medieval em águas portuguesas».
andré teixeira, José Bettencourt y Patrícia carvalho272
Figura 1. Ánfora romana (Dressel 7-11) del posible naufragio de Arade B (Algarve). © Cristóvão Pimentel Fonseca (2012)
España. Estos y otros casos, estudiados en los últimos años, ilustran la circulación de productos lusitanos de preparados piscícolas en rutas de cabotaje a lo largo de la costa de la Península Ibérica, de la Galia o en mar abierto (Bombico, 2016).
La explotación de los recursos marinos también está documentada por las artes de pesca romanas, de los siglos I-II d.C., encontradas en Silvalde, Espinho. Consiste en tres estructuras construidas con estacas clavadas en el sedimento y entrelazadas con mimbre, lo que permitiría la captura del pescado por aprisionamiento durante la bajamar.
El despuntar de la vida marítima a finales de la Edad Media e inicios de la Edad Moderna
Los testimonios de la navegación entre la Antigüedad Tardía y la Edad Media Plena son casi inexistentes en la arqueología portuguesa de medio acuático. Destacamos el hallazgo de una piragua en el río Lima, del siglo Ix (Alves, 1986); o también la singular caverna de un casco trincado, fechada en el siglo x por radiocarbono (Al-
el PatriMonio cultural suBacuático Portugués: revisitando las ProBleMáticas de la arqueología y la vida… 273
ves et alii, 1993), encontrada en la Lagoa de Alfeizeirão y relacionada con el sistema constructivo primario de casco; sistema este muy divulgado en el noroeste europeo durante la Edad Media y, según el cual, se construía primero el forro exterior en tingladillo para, después, acoplarse las cuadernas. De igual manera, la investigación ha demostrado que la navegación islámica se expandió por la costa portuguesa. Así, se han localizado varios puertos importantes equipados con astilleros y sistemas defensivos o de comunicación (Amato, 2013).
El final de la Edad Media quedó marcado por el desarrollo de la actividad mer-cantil y de la navegación. Portugal, además de una política interna de clara apuesta por la dimensión marítima, desde el punto de vista económico, social y también po-lítico, se benefició del incremento de la circulación a través de la ruta que conectaba el Mediterráneo y el mar del Norte o el mar Báltico y que pasaba por el estrecho de Gibraltar; todo ello circundando sus costas meridionales y occidentales. Las ciudades portuguesas experimentaron un importante incremento, tanto en lo relacionado a sus habitantes, como al área ocupada, todo ello de manera especial en las zonas ri-bereñas. El crecimiento de las ciudades portuarias portuguesas, entre los siglos xIV y xV, constituyó la base de la expansión marítima portuguesa, que alcanzó dimensión mundial a partir de principios del siglo xVI. La investigación arqueológica subacuá-tica en Portugal reforzó esta imagen al posibilitar la caracterización de sus espacios portuarios y de sus navíos en este periodo, ello aun a pesar de que los vestigios ma-teriales son, todavía hoy, limitados.
En el norte del país destacaríamos los hallazgos de Ría de Aveiro, un puerto desarrollado especialmente a finales de la Edad Media por su abundante producción de sal. Los trabajos de salvamento arqueológico realizados en el contexto de dragados permitieron recuperar fragmentos de una embarcación de construcción de casco pri-mero y a tingladillo. Ría de Aveiro G tiene paralelos en embarcaciones construidas en el noroeste europeo y el País Vasco. Así lo indica la datación de las maderas mediante radiocarbono y los paralelos tipológicos que dan una cronología de los siglos xIV-xV, lo que permite considerar que se trata de un significativo testimonio de conexión entre Portugal y las costas atlánticas europeas (Bettencourt, 2009). La misma relación está documentada en el pecio de Newport, del País de Gales, de construcción vasca en casco primero y a tingladillo, en el que se encontraron cerámicas bizcochadas rojas y monedas portuguesas del siglo xV (Nayling y Jones, 2014).
Al sur de Portugal destaca también la investigación llevada a cabo en la des-embocadura del río Arade, frecuentado en la Edad Media por navegación islámica, a
andré teixeira, José Bettencourt y Patrícia carvalho274
partir de la ciudad de Xelb (Silves), si bien de la misma quedan pocos vestigios suba-cuáticos. En el yacimiento de Arade B, así como en otros descubrimientos aislados, se encontraron vestigios cerámicos y una espada que apuntan al uso del puerto y, probablemente, también a enfrentamientos militares durante la Baja Edad Media (Fonseca, 2015). De igual modo, se documentaron aquí maderas dispersas de, por lo menos, dos embarcaciones destruidas por dragados en la década de los años 70. Des-tacaríamos del hallazgo maderas de un casco, a tingladillo, fechado en el siglo xVII a partir de análisis de C14, así como un conjunto de tablas, cuadernas y quilla, con-centradas junto a dos anclas de hierro junto con cerámicas andaluzas del siglo xVI y piezas del poleamen (Bettencourt et alii, 2007; Fonseca, 2015). Del río Arade también son diez monedas de plata que corresponden a Groats y medios Groats, acuñadas en Inglaterra en el reinado de Eduardo III (1327 y 1377) y descubiertas entre los dragados de la década de los años 706.
Pero el caso más notable es el de Lisboa que, en la segunda mitad del siglo xIV, se equipó con numerosas estructuras para actividades navales —caso de sus atara-zanas— en el área de la actual Praça do Município. Durante intervenciones arqueoló-gicas de salvamento se encontraron aquí 21 piezas de madera, previamente cortadas, para utilización en la construcción o reparación naval, pero que nunca llegaron a ser utilizadas. Los estudios publicados sitúan estos hallazgos entre los más anti-guos conocidos, hasta la fecha, en Portugal, con una cronología de los siglos xIII-xIV mediante análisis radiocarbónico (Alves et alii, 2001a; Alves, 2002b). No obstante, la gran dimensión de algunas de las piezas apunta a navíos de gran porte, más propios en contextos de la Edad Moderna, lo que permite plantear que los hallazgos corres-pondan a un área de almacenamiento situada en la parte trasera de la Ribeira das Naus, el astillero creado a principios del siglo xVI por la Corona portuguesa como principal área de construcción y reparación de las embarcaciones destinadas a los viajes oceánicos (Bettencourt et alii, 2017).
En el contexto de la ampliación del metro de Lisboa, en la zona ribereña, tam-bién se encontraron vestigios de un navío, en el Largo do Corpo Santo. Se trataba de parte de la popa de una embarcación de pequeña dimensión, seccionada por la abertura del pozo de ventilación y que incluía el couce de popa, la curva coral, varen-gas y tablas del forro exterior en roble. La utilización de fijación mixta (cavillas de madera y clavos de hierro) y la transición entre la quilla y el codaste con un couce
6. http://www.ipsiis.net/index.php?idType=3&idMenu=4&idGroup=10&idSubGroup=14
el PatriMonio cultural suBacuático Portugués: revisitando las ProBleMáticas de la arqueología y la vida… 275
Figura 2. Proa del navío Corpo Santo en Lisboa. © Archivo del Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, Direcção-Geral do Património Cultural (1996)
de popa —indicando la utilización de un timón central— son características que relacionan este hallazgo con la tradición constructiva iberoatlántica. Las analíticas de maderas por radiocarbono apuntaban al siglo xIV (Alves et alii, 2001a). Sin em-bargo, una vez más, esta es una datación discutible ya que el navío, probablemente abandonado en la playa, se encontraba cubierto por un depósito (terraplén) de más de 2 m de grosor que contenía materiales arqueológicos del siglo xVI, sobre el cual se erigió, en 1585, el palacio de los Côrte-Real. Es dudoso, pues, que una embarcación desmantelada se mantuviera más de un siglo en una playa central de Lisboa. Hoy se sabe que el terraplén sobre el mar se hizo durante el siglo xVI y que la estructura del Corpo Santo sirvió de base. Por ello, quizás, sea más prudente una datación para el navío de Corpo Santo entre finales del siglo xV y la primera mitad de la centuria siguiente (Bettencourt et alii, 2017).
Paralelamente, estos trabajos permitieron el descubrimiento de otro navío en el Cais do Sodré, seccionado en las extremidades por el túnel del metro, pero bien conservada con 24 m de eslora en lo referido al fondo del casco. La embarcación, de
andré teixeira, José Bettencourt y Patrícia carvalho276
gran porte, se puede incluir también dentro de la tradición constructiva iberoatlánti-ca, en particular por la presencia de varengas y genoles unidos por juntas en cola de milano, característica relacionada con la utilización de un número predeterminado de cuadernas encajadas antes de colocarse sobre la quilla (de las que se conservan las marcas de carpintería y la numeración en las varengas), teniendo así un papel esen-cial en la concepción del navío. Presenta, además, peculiaridades insólitas en navíos oceánicos, como la inexistencia de escarpes entre tramos de la quilla, colocados en el tope y la evolución de la forma de las varengas del fondo. En su construcción fueron utilizados varios tipos de madera: roble en las cuadernas (quercus faginea) y pino en las tablas del forro (pinus pinea y pinus sylvestris). La datación de las maderas por ra-diocarbono apunta a la segunda mitad del siglo xV o inicios de la centuria siguiente (Rodrigues et alii, 2001; Rodrigues, 2002; Castro et alii, 2011). La falta de estudio de los materiales arqueológicos asociados al navío, la profundidad de los hallazgos del Cais do Sodré y su distancia a la línea de costa en aquella altura, permiten proponer que el pecio sería fruto de un naufragio (Bettencourt et alii, 2017).
Quizás el primer testimonio de la navegación portuguesa en el Atlántico sur sea el Ría de Aveiro F, un pecio encontrado en un antiguo canal de navegación del puerto compuesto por dos estructuras náuticas con diferente orientación. Por un lado, los vestigios de la popa de un pequeño navío, con paralelos, tanto en el área mediterránea, con escarpas de diente y fijación casi exclusiva en clavos de hierro, como con similitudes en el contexto ibérico, por la manera de conectar la quilla y el codaste con un couce de popa. Por otro lado, estarían los fragmentos de una pequeña embarcación en tingladillo, quizás un batel de apoyo al navío principal, fabricada pro-bablemente con maderas procedentes de América. Las dataciones por radiocarbono de dos piezas —que no pertenecen a los dos núcleos principales de las estructuras náuticas— apuntan a una cronología de abate de maderas entre los siglos xIV y xV, pero los paralelos de la embarcación principal y el posible origen americano de al-gunas de las maderas del batel apuntan una cronología un poco más tardía, ya de la primera mitad del siglo xVI. Los paralelos del destacado conjunto de piezas del poleamen recuperado en el yacimiento indican las mismas fechas (Lopes, 2013).
Los vestigios arqueológicos de la primera fase de la expansión portuguesa en el mundo están presentes en varias partes del océano Índico. Los más antiguos podrían ser los del yacimiento de Hallaniyah Island, en el sultanato de Omán, interpretados como los restos de dos de las embarcaciones de la segunda flota del almirante Vasco de Gama a la India, en 1502 y 1503. La interpretación está basada en documentación
el PatriMonio cultural suBacuático Portugués: revisitando las ProBleMáticas de la arqueología y la vida… 277
Figura 3. Plano general del Ría de Aveiro F. En rojo, el casco liso; en verde, el casco trincado; en azul, fragmentos dispersos.© José Bettencourt e Gonçalo Lopes (2009-2013)
escrita y algunos materiales arqueológicos: un disco de cobre, con las armas de Por-tugal y la esfera armilar, probablemente de un astrolabio; una campana con la fecha «498» y monedas portuguesas, esencialmente el índio, bien datado, de principios del siglo xVI. De igual modo, se recuperaron cerámicas bizcochadas portuguesas, porcelanas chinas y potes orientales, además de fragmentos de piezas de artillería y sus proyectiles (Mearns et alii, 2016).
En Oranjemund (Namibia) aparecieron restos de una embarcación portuguesa naufragada en la década de 1530. La estructura estaba mal conservada, pues apenas quedaba parte de las cuadernas y tablas del forro. Las juntas entre tablas fueron ca-lafateadas con cordones y placas de plomo. Entre los materiales recuperados cabría señalar: piezas de artillería, mosquetes y espadas para la defensa del buque; defensas de elefante y una de hipopótamo, quizás recogidas en África y enviadas para oriente para ser esculpidas; lingotes de plomo y cobre, algunos con la marca de la familia Fugger y también de estaño, además de monedas de plata, oro y cobre, que serían el principal cargamento para la compra de productos en la India. La mayor parte de las
andré teixeira, José Bettencourt y Patrícia carvalho278
monedas eran españolas y portuguesas, aunque había también monedas francesas, venecianas y árabes. También se recuperaron instrumentos de navegación, piezas de uso personal, cerámicas de cocina y restos de alimentación (Chirikure et alii, 2010).
En África del Sur se detectó el rastro de pecios que hacían la denominada ruta del Cabo. El gran galeón São João, construido en 1550, se perdió dos años después en Port Edward durante una gran tormenta cuando volvía a Portugal, tras su viaje a la India. En el pecio se pudieron recuperar una pieza de artillería de bronce, porcelanas chinas, cerámicas bizcochadas y cuentas de cornalina originarias de la región del noroeste hindú de Gujarat (Maggs, 1984; Stuckenberg, 1986; Burger, 2004). También habría que destacar el São Bento, de igual modo construido en Lisboa en 1551 y nau-fragando en 1554 en su primer tornaviaje de la India, en la desembocadura del Msik-aba River. Ahí se descubrieron numerosos materiales: 18 bocas de fuego de diversas dimensiones, algunas con el escudo de la Corona portuguesa, la esfera armilar y las marcas de fundición de artillería; sus proyectiles de hierro; porcelanas chinas, fechadas entre 1530 y 1560; otras cerámicas vidriadas y bizcochadas; una moneda de oro del rey portugués Don João III; joyería, conchas de cauris y cuentas de cornalina; restos de pimienta, cocos y roble (Auret y Maggs, 1982; Stuckenberg, 1986).
Por último, en Boudeuse Cay (islas Seychelles) se encontró también una embarca-ción portuguesa de mediados del siglo xVI. Se conservaba el fondo del navío, con partes de las varengas y del forro exterior, realizado en madera de pino Larix; la fijación fue elaborada con clavos de hierro cuadrangulares, con restos también de plomo del calafa-teado de las juntas entre tablas. Se descubrieron seis anclas y cinco piezas de artillería en bronce, estas con símbolos portugueses grabados y, probablemente, transportadas como carga; también se recuperaron proyectiles, una hoja de espada y dos lingotes de cobre, con marca de propietario, reflejo de parte de la carga comercial. Lo mismo se puede decir de los fragmentos de coral rojo, en bruto o en cuentas, originario del Mediterrá-neo, que irían para ser vendidos en oriente, así como cuentas de ámbar. Los hallazgos incluyeron un bacín vidriado, una jarra de gres alemán, un pote tailandés, un objeto de vidrio veneciano, otros en cobre y una moneda portuguesa (Blake y Green, 1986).
El tiempo de los imperios ibéricos
El auge de la expansión ultramarina ibérica en la segunda mitad del siglo xVI y la primera mitad de la centuria siguiente está claramente documentado en los hallaz-
el PatriMonio cultural suBacuático Portugués: revisitando las ProBleMáticas de la arqueología y la vida… 279
gos subacuáticos portugueses. Fue también una época de creciente competencia por el dominio de los mares, de continuos enfrentamientos entre las fuerzas de estos reinos y de las naciones del Norte de Europa, como la británica y la holandesa. En varios puntos de la costa portuguesa, tanto continental como insular, se detectaron naufragios de embarcaciones de los reinos peninsulares que hacían rutas europeas y oceánicas. Por todo el mundo son también abundantes los pecios ibéricos y, aunque los vestigios españoles son en general mejor conocidos que los portugueses, desta-camos aquí estos últimos.
El puerto de Aveiro atesora un patrimonio cultural importante que pertenece a estas fechas, conservado en lodos y en un ambiente lagunar extraordinariamente favorable. Las excavaciones desarrolladas en el pecio Ría de Aveiro A descubrieron una pequeña embarcación construida en madera datada en los siglos xV o xVI, con las mismas técnicas que aparecen en los navíos ibéricos utilizados en la primera fase de la expansión marítima europea. Este navío transportaba una abundante carga de cerámica bizcochada fabricada en la región de Aveiro/Ovar, especialmente, piezas de barro rojo con característicos desgrasantes micáceos y decoraciones bruñidas (Alves et alii, 1998; Alves, 2001b; Bettencourt y Carvalho, 2008; Bettencourt y Carvalho, 2009; Carvalho y Bettencourt, 2012).
Las mismas cerámicas se recuperaron en el yacimiento Ría de Aveiro B/C, si-tuado en un canal marítimo de acceso muy cerca de la ciudad; su existencia y lugar de aparición ha sido interpretada como vestigios de diferentes naufragios, de movi-mientos portuarios de limpieza de embarcaciones o, incluso, de un vertedero urbano (Coelho, 2009; Coelho, 2012). La verdad, es que estas cerámicas aparecen en yacimien-tos de todo el Atlántico fechados en el siglo xVI y primera mitad del siglo xVII, desde de las islas Azores, Madeira o Canarias a las costas atlánticas europeas; también en varios puntos de América del Norte y en Brasil. Estos testimonios representan la importancia de Aveiro en los circuitos y en la logística de la expansión portuguesa con productos como la sal, el pescado y, también, la cerámica. El pecio Ría de Aveiro A, interpretado en un primer momento como una pequeña embarcación de cabota-je, podrá ser un ejemplo de los pequeños navíos que podían atravesar el Atlántico (Bettencourt y Carvalho, 2009; Carvalho y Bettencourt, 2012).
El reciente estudio del Angra F, descubierto en medio del Atlántico en las islas Azores, ha planteado cuestiones sobre la capacidad y el papel de las pequeñas em-barcaciones en la navegación transoceánica, ya que es el más pequeño encontrado fuera de las costas europeas. Trabajos no intrusivos permitieron cartografiar el núcleo
andré teixeira, José Bettencourt y Patrícia carvalho280
Figura 4. Excavación de Ría de Aveiro A, con cerámicas de producción local.© Miguel Aleluia (2007)
el PatriMonio cultural suBacuático Portugués: revisitando las ProBleMáticas de la arqueología y la vida… 281
central del lastre y partes de las estructuras náuticas, con características próximas a los pequeños navíos ibéricos de los siglos xVI y xVII, como, por ejemplo, la utilización de cuadernas encajadas antes de colocarse sobre la quilla — varengas y genoles unidos por juntas en cola de milano— así como la carlinga del palo mayor, como expansión natural de la sobrequilla (Bettencourt, 2011).
El puerto de Angra ha ofrecido, a su vez, embarcaciones de mayores dimen-siones, que han sido interpretadas como pertenecientes a las rutas de la Carrera de Indias, entre España y América Central. Fue una época en la que este puerto se afir-mó como punto de escala obligatoria para los navíos portugueses y españoles que atravesaban el océano Atlántico. Clasificado, globalmente, dentro de la tradición de construcción naval iberoatlántica (Crisman y García, 2001)7, el pecio Angra B tiene paralelos próximos al ballenero de Red Bay, construido en el País Vasco, como la quilla en forma de «T» (Bettencourt, 2013). Sin embargo, el naufragio de las Azores tiene varias particularidades en su construcción que muestran la adaptación de la navegación ibérica a las aguas más cálidas; valga de ejemplo la presencia de un forro, en plomo, protegiendo la obra viva del navío. La presencia de numerosas botijas y otros materiales de fabricación andaluza nos remite a contextos coloniales españo-les, hipótesis que parece ser confirmada por la presencia de coral muerto originario del Caribe entre el lastre del navío (Crisman, 1999; Bettencourt, 2013). Lo mismo se podrá decir del Angra D, un navío con algunas características que lo relacionan a la tradición iberoatlántica, con paralelos en embarcaciones construidas en España en los siglos xVI y xVII (García et alii, 1999). Se trataría de un patacho o navío con una capacidad entre 200 y 300 toneladas y dos cubiertas, en función de las dimensiones de la quilla, de la sobrequilla y del plan (Fraga y Bettencourt, 2017). La cultura material es variada: botijas, lozas en blanco, azul sobre blanco o azul sobre azul que remiten, también, al área de Sevilla del primer cuarto del siglo xVII. Otra parte del cargamento lo componían semillas, algunos vegetales, fauna malacológica y también mercurio, materiales que sugieren un origen americano (García, 2004). Angra B y Angra D se-rían, pues, embarcaciones al servicio de la Corona de Castilla, naufragadas en la isla Terceira en el tornaviaje a Europa.
De la misma ruta serían las piezas de artillería, en hierro forjado, descubiertas en Carrapateira, asociadas a una nao allí perdida, en 1555, cuando volvía de América
7. Ver la mencionada tesis de José Bettencourt, Os naufrágios da baía de Angra (ilha Terceira, Açores): uma apro-ximação arqueológica aos navios ibéricos e ao porto de Angra nos séculos xvi e xvii.
andré teixeira, José Bettencourt y Patrícia carvalho282
Figura 5. Vista general de las excavaciones del pecio Angra B (Azores); siglos xVI-xVII. © José Bettencourt (2012)
(Blot et alii, 2008). El yacimiento Ponta do Altar B, en la costa sur de Portugal continen-tal, también fue interpretado como una embarcación española de inicios del siglo xVII. Se descubrieron diez piezas de artillería en bronce, una de hierro, dos anclas y otros obje-tos, pero el contexto continua hoy poco conocido (Alves, 1997; Bettencourt et alii, 2007).
De este periodo son también los hallazgos subacuáticos relacionados con la na-vegación portuguesa oceánica, en particular la que conectaba Lisboa con las Indias Orientales, principalmente con la ciudad de Goa. Los vestigios de la que podría ser Nossa Senhora dos Mártires, naufragada en la desembocadura del Tajo en 1606 al final de un viaje desde la India, apuntan a una nao de 600 toneladas con aproximadamente 40 m de eslora. Armada con tres mástiles, fue construida bajo la tradición iberoatlántica, pero reforzada de manera extraordinaria. Valga como ejemplo de ello las tablas del forro exterior, que presentaban 11 cm de espesor, más que cualquier otro buque de la misma época y, además, protegidas por un forro de plomo (Castro, 2003; Castro, 2005). Entre los materiales recuperados se encontraban instrumentos náuticos, piezas de artillería con sus proyectiles, una colección importante de porcelanas chinas y potes orientales y, muy
el PatriMonio cultural suBacuático Portugués: revisitando las ProBleMáticas de la arqueología y la vida… 283
Figura 6. Cerámicas andaluzas recuperadas en Angra D (Azores); siglos xVI-xVII.A. Botijas;B-C. Cuencos esmaltados; D. Plato esmaltado; E. Plato esmaltado con decoración de azul sobre azul.© Inês Pinto Coelho y André Teixeira (2011)
especialmente, vestigios abundantes de granos de pimienta, que constituían el principal cargamento transportado entonces en aquellos buques (D’Intino, 1998; Coelho, 2008). Sin embargo, estudios más recientes confirman que este yacimiento arqueológico es muy rico en vestigios de hundimientos de diferentes épocas. Por ejemplo, el estudio completo de los hallazgos numismáticos recuperados hasta la fecha concluye que, entre las monedas portuguesas y, especialmente, las coloniales españolas, destacan de manera muy clara las acuñaciones hechas entre los años de 1620 y 1700, imposibles de atribuir a la Nossa Senhora dos Mártires. Todo el conjunto, en cambio, sí es posible relacionarlo con un naufragio de la flota de Brasil en 1720 (Cardoso et alii, 2014). La zona de transición entre el Tajo y el mar está además llena de vestigios materiales y no materiales que reflejan una intensa y continuada relación de las comunidades ribereñas con el medio acuático, como se pudo comprobar para el caso de Cascais (Freire, 2013; Freire, 2014).
Se conocen otros pecios de la Carreira da Índia portuguesa. La Nossa Senhora da Luz, que naufragó en la isla de Faial (Azores) en 1615, fue reconocida gracias al descubrimiento de porcelanas chinas, potes orientales y una cantidad importante
André TeixeirA, José BeTTencourT y PATríciA cArvAlho284
de cauris, conchas que servían de moneda en vastas regiones africanas y asiáticas (Bettencourt, 2005-06). El estudio integrado de los testimonios arqueológicos y los documentos escritos desveló los productos que, aparte de las especias, componían las cargas de estas embarcaciones, con especial importancia por parte de los textiles asiáticos (Bettencourt, 2008).
En África del Sur, además de los dos pecios citados, se pueden referir otros más recientes que documentan la continuidad de los viajes entre Portugal y la India aun a pesar de estar más limitada la investigación y, en algunos casos, ser difícil la identificación de los restos subacuáticos. La posición del Santo Alberto, naufragado en 1593 cuando volvía a Portugal, fue relacionado con los hallazgos de porcelanas chinas del periodo Wan-Li en Sunrise-on-Sea. Los mismos materiales llevaron a la localización del Santo Espiritu, perdido en 1609 entre Double Mouth y Haga Haga; de la nao São João Baptista, naufragada en 1622, en Cannon Rocks; y de la naveta Santa Maria Madre de Deus, perdida en 1643 en Bonza Bay, a pesar de que, en este caso, los hallazgos de maderas no parecen corresponder al pecio. Otro vestigio excepcional es el campamento de los supervivientes del naufragio de la nao São Gonçalo, perdida en Plettenberg Bay en 1630; en el mismo se recuperaron más de 1 000 fragmentos de porcelanas y otros materiales. Dos pecios son conocidos con más detalle, ambos perdidos en 1647 durante una tormenta cuando regresaban a Portugal. Por un lado, el Santíssimo Sacramento, una gran embarcación construida en India, encontrado en Algoa Bay por un capitán holandés en 1778 junto con un campamento de náufragos y del que se conservan, en el fondo marino, piezas de artillería en bronce y hierro, junto con dos anclas. Por otro, el Nossa Senhora da Atalaia do Pinheiro, del que se recuperaron también bocas de fuego, porcelanas, potes orientales y otras cerámicas (Smith, 1986; Stuckenberg, 1986; Castro, 2005: 27-30).
Menos claros de atribuir a la Carreira da Índia son los hallazgos de Goa. El re-conocimiento de anclas de hierro portuguesas frente a la fortaleza de Aguada (Tri-pati et alii, 2003), lugar en el que, efectivamente, fondeaban las embarcaciones que hacían el trayecto entre Europa y la India, admite también otra interpretación: la de navíos que hacían las rutas portuguesas en torno al océano Indico. Lo mismo se podrá decir del yacimiento de Sunchi Reef, también cerca de la desembocadura del Madovi, río que conducía a la capital de Goa. El descubrimiento de más anclas de hierro, piezas de artillería y sus proyectiles y placas de plomo nos remiten a un pe-cio portugués de inicios del siglo xVII, pero la carga de potes orientales, porcelanas chinas, botellas de vidrio, presas de elefante y de hipopótamo pueden relacionarse
el PatriMonio cultural suBacuático Portugués: revisitando las ProBleMáticas de la arqueología y la vida… 285
con el comercio entre regiones asiáticas y africanas, a partir de Goa, particularmente importante este para los dominios portugueses orientales. Los bloques de piedra de granito podrán ser interpretados como lastre pero, más probablemente, como carga, tratándose de material de construcción para alguna de las fortalezas o ciudades del Estado da Índia (Tripati et alii, 2001; Tripati et alii, 2006).
Más enigmático es el pecio Arade 1, en el sur de Portugal y que, inicialmente, fue clasificado como un navío erigido en un astillero regional con base al principio de construcción de esqueleto primero, entre fines del siglo xV o inicios de la centuria siguiente (Loureiro y Alves, 2007). Investigaciones dendrocronológicas concluyeron que se trataba de una embarcación construida con maderas originarias de la zo-na occidental de Francia, obtenidas de árboles abatidos entre 1579 y 1583 (Domín-guez-Delmás et alii, 2012). Queda, pues, por entender este yacimiento arqueológico, un testimonio más de la vitalidad de los puertos del Algarve durante toda la Edad Mo-derna, también confirmado en la vecina bahía de Lagos (Fraga et alii, 2008; Baço, 2015). Los hallazgos del sitio denominado Belinho (Esposende), compuesto por maderas que dieron a la playa, parecen corresponder ya a un pecio ibérico del siglo xVI.
El poder de la navegación unido al proyecto colonial de la Corona portuguesa en el siglo xVI y buena parte de la centuria siguiente, fue ampliamente concentrado en la ciudad de Lisboa, también claro centro político del reino, incluso durante el periodo de la Unión Dinástica bajo el reinado de los Habsburgo, entre 1580 y 1640. Diferentes hallazgos arqueológicos ilustran la vertiente marítima de la ciudad en aquella época. Uno es en la Ribeira das Naus, el referido astillero de las embarcaciones destinadas a los viajes oceánicos patrocinados por la Corona: aquí se detectó una carrera naval en la segunda mitad del siglo xVI (Santos y Marques, 2002). Otro, en el Terreiro do Paço, lugar que ocupaba el antiguo palacio real y demás instituciones del gobierno del reino. Aquí se encontró un paredón de unos 3 m de grosor que separaba la plaza del río Tajo, además de un muelle adosado y del baluarte marítimo pentagonal que protegía el conjunto; son todas estructuras de finales del siglo xVI, construidas con grandes bloques de piedra unidas por mortero, sobre estacada de madera. El aspecto de la plaza cambió totalmente con el terremoto de 1755 y la posterior reconstrucción de Lisboa, que implicó la colmatación de todas estas realidades arqueológicas (Ne-ves et alii, 2012).
Por último, mencionar que la navegación y el comercio portugués en aquellos siglos dejaron material arqueológico de origen portugués en varias partes del mundo. Con la denominación inglesa de Merida ware se conoce una amplia variedad de cerá-
andré teixeira, José Bettencourt y Patrícia carvalho286
micas bizcochadas de barro rojo con desgrasantes micáceos, en principio atribuida a esta ciudad extremeña española. Sin embargo, recientemente, han sido encontradas en las regiones portuguesas de Lisboa o de Aveiro, esta última ciudad mejor conocida por los yacimientos subacuáticos anteriormente citados. Hay también referencia a hallazgos de cerámicas rojas con desgrasantes de cuarzo, normalmente atribuidos a alfarerías de la provincia portuguesa del Alentejo, poco estudiadas en los últimos años. Entre otros, podemos citar los vestigios subacuáticos de algunas embarcaciones de la Armada Invencible (Martin, 1979).
El esplendor de la navegación del norte de Europa y la persistencia colonial portuguesa
Los vestigios submarinos encontrados en Portugal desvelan la dimensión universal del patrimonio subacuático y las grandes dinámicas de la navegación de la Edad Moderna. Por ejemplo, el estudio comparativo de dos puertos de las islas Azores indica que, si en Angra están presente los referidos naufragios ibéricos de los si-glos xVI y xVII, en Horta abundan los vestigios británicos de los siglos xVIII y xIx, cuando la isla de Faial asume el papel de principal puerto de escala en la región, en una época de claro florecimiento internacional de la navegación británica (Betten-court, 2012).
Uno de los más interesantes hallazgos de la bahía de Horta es el denominado naufragio del marfil, o Bahía da Horta 1, BH-001. Se trata de un yacimiento disperso en el que fueron recuperadas más de 100 defensas de elefante africano, además de abundantes pipas de caolín y botellas de vidrio de fabricación inglesa, entre otros materiales. Todos ellos nos trasladan a la circulación de productos en el Atlántico y apuntan un naufragio británico ocurrido en la primera mitad del siglo xVIII. La arqueología se entiende aquí también como un punto de partida a la reflexión so-bre el impacto de la globalización en los recursos naturales, una vez que la carga de marfil evidencia la matanza indiscriminada de elefantes africanos, pues se llegaron a documentar defensas de animales jóvenes junto con otras de casi dos metros de longitud, es decir, machos adultos (Bettencourt y Carvalho, 2011).
Los vestigios de la fragata HMS Pallas, encallada en la isla de São Jorge en 1783, son un testigo más de la navegación oceánica británica. Debido a una tormenta y al mal estado del casco, la embarcación proveniente de Canadá tuvo que buscar auxilio
el PatriMonio cultural suBacuático Portugués: revisitando las ProBleMáticas de la arqueología y la vida… 287
Figura 7. Excavación del pecio de Bahía da Horta 1 (Azores); primera mitad siglo xVIII. © José Bettencourt (2009)
en las islas Azores y acabó por ser abandonada y recuperada la carga, en lo que se pudo. Los restos arqueológicos que quedaron fueron cañones de hierro, proyectiles de armas ligeras y pesadas, lingotes de hierro, escandallos de plomo y cerámicas (García, 2002).
En las Azores se descubrió, asimismo, el pecio Angra C. Su estudio sugiere que se trataba de un buque holandés del siglo xVII, de forro doble, cuyas tablas del forro exterior estaban clavadas a las cuadernas con cavillas de madera (Phaneuf, 2003). En la misma bahía, el yacimiento del cementerio de las anclas, compuesto hasta la fecha por 44 piezas de tipología muy variada, revela que, pese al claro protagonismo de este puerto en los siglos xVI-xVII, siguió utilizado por todo tipo de embarcaciones hasta la actualidad (Chouzenoux, 2011; Chouzenoux, 2012). Las mismas conclusiones se obtuvieron a partir del estudio de los materiales de superficie recuperados en el fondeadero y que incluían cerámicas desde el siglo xVI al siglo xx, relacionadas con operaciones portuarias (Bettencourt et alii, 2009).
Del mismo origen de Angra C son los vestigios del Slot ter Hooge, embarcación de la Compañía de las Indias Orientales (VOC) que seguía desde Amsterdam para Batavia (Yakarta) cuando naufragó en Porto Santo, archipiélago de Madeira, en 1724. El pecio fue objeto de interesantes campañas de salvamento en los años siguientes,
André TeixeirA, José BeTTencourT y PATríciA cArvAlho288
por el especialista inglés John Lethbridge. La exploración del yacimiento en la década de 1970 legó cientos de barras de plata destinadas a la compra de productos asiáticos, así como piezas de artillería con las armas de la compañía, monedas holandesas y españolas, cerámicas, pesos y otros objetos de la vida cotidiana a bordo (Sténuit, 1975).
Ya en el área continental portuguesa destacaríamos el yacimiento de Faro A, una posible embarcación comercial británica que se encaminaba a este puerto del Algarve, muy frecuentado entonces por navíos de esa nacionalidad. El pecio está compuesto por un túmulo de 26 × 8 m con enormes concreciones de barras de hierro, su principal cargamento, con casi 20 piezas de artillería de hierro de variados calibres, en parte interpretadas también como carga y no como equipamiento militar del navío. Se recobraron pipas inglesas de caolín y platos de estaño de la familia Edgecumbe, originaria de Cornualles, que permiten fechar los hallazgos en el último cuarto del siglo xVII (Blot et alii, 2005). La investigación histórica apunta que este naufragio podría corresponder a una de las pérdidas británicas de la flota de 400 buques que zarpó de Londres en junio de 1693 y que fue atacada por los franceses frente a la costa del Algarve.
En efecto, las costas portuguesas fueron palco privilegiado de las disputas en-tre reinos europeos, principalmente entre británicos y franceses. El más expresivo vestigio subacuático es el pecio de L’Océan, el navío almirante de la flota francesa del Mediterráneo que naufragó en 1759 en la batalla de Lagos (Algarve), durante la Guerra de los Siete Años. Las misiones arqueológicas permitieron realizar el levantamiento topográfico del yacimiento y recuperar anclas, cañones, piezas del poleamen y una gran cantidad de objetos personales (Alves, 1990-1992).
Igualmente relacionado con la navegación mediterránea, cabe destacar el gran na-vío de 70 cañones originario del puerto italiano de Livorno, el Gran Principessa di Toscana, que zozobró en 1696 en el cabo Raso (Cascais), cuando seguía su curso final para entrar en el río Tajo y llegar a Lisboa. El sitio fue objeto de múltiples rescates de materiales, de los cuales destaca un abundante conjunto de bocas de fuego, una de las cuales de bronce con las armas del gran duque de Toscana. También se han descubierto proyectiles de piedra y de plomo, monedas de plata, platos de estaño, algunas piezas suntuarias y fragmentos de coral rojo (Cardoso, 2012). Los materiales y el pecio están todavía por estudiar en su globalidad, a pesar de la existencia de abundantes documentos escritos sobre el suceso.
La navegación española hacía América está documentada en Portugal por los extraordinarios testimonios del naufragio del San Pedro de Alcántara, embarcación que volvía a Europa desde Perú, cuando se perdió cerca de Peniche en 1786. El navío
El patrimonio cultural subacuático portugués: rEvisitando las problEmáticas dE la arquEología y la vida… 289
llevaba una carga excesiva de cobre, plata y oro, además de una colección científica de cerámicas prehispánicas de la cultura Chimú perteneciente a dos botánicos españoles que, años antes, las habían recogido en la región peruana de Tarma. La campaña de salvamento fue colosal para la época y, a pesar de la dificultad de las tareas, buena parte de la carga e, incluso, de la estructura de la embarcación fueron recuperadas, tal y como quedó patente en los documentos escritos y en las pinturas coetáneas.
Los trabajos arqueológicos subacuáticos permitieron identificar un pecio muy disperso. No obstante, se pudo observar una dicotomía espacial entre los hallazgos de la zona de la proa, con botijas, porciones de mercurio, monedas de plata y fragmentos de cerámicas Chimú (siglos xIV-xV), y los de popa, más asociada a piezas suntuarias y de carácter personal pertenecientes a los oficiales reales y pasajeros: anillos, hebillas y botones de oro y un estribo de plata, entre otros objetos metálicos o porcelanas. Se detectaron también fragmentos de piezas de artillería y sus proyectiles, parte del dispositivo militar del navío, y barras de cobre que pertenecían a la carga. De la embarcación de guerra española, con 54 cañones, construida en Cuba en 1670-71, no quedaban más que escasos fragmentos de madera (Blot y Blot, 1992; Blot, 2008; Blot, 2014: 52-67).
En cuanto a los resultados de las excavaciones terrestres efectuadas en Pe-niche, cerca del lugar del siniestro (Porto da Areia Norte), fueron descubiertas las inhumaciones de sus víctimas, incluyendo no solo población de origen ibérico, sino también población indígena sudamericana. En efecto, entre los embarcados consta-ban prisioneros de las rebeliones de Túpac Amaru contra las autoridades coloniales españolas del Perú, hasta el punto que uno de los enterramientos andinos presentaba un grillete en la pierna. También se confirmó que, si bien la mayor parte de las sepul-turas se hicieron bajo ritual cristiano, los claramente identificados como peruanos fueron simplemente lanzados a sus tumbas, salvo los individuos infantiles (Blot y Vivar, 2000). Así pues, el San Pedro de Alcántara es claro ejemplo de viaje universal, de bienes, ideas y personas en la Edad Moderna.
La navegación portuguesa también ha legado, evidentemente, numerosos ves-tigios subacuáticos en los yacimientos de las zonas de interfaz indicando la continui-dad de la navegación oceánica entre finales del siglo xVII y principios del siglo xIx. Esta es una época en que Brasil se erigió como el principal núcleo del imperio portu-gués, llegando a ser elevado al estatuto de reino e, incluso, de centro del imperio. Fue cuando la familia real portuguesa estableció en Río de Janeiro la sede de su poder, al socaire de las invasiones napoleónicas.
andré teixeira, José Bettencourt y Patrícia carvalho290
Figura 8. Grada de marea del yacimiento de la plaza Dom Luís I (Lisboa); siglos xVII-xVIII.© CHAM/ERA (2011)
Recientes descubrimientos en la zona ribereña de Lisboa, en un lugar más al oeste y periférico con respecto a los anteriormente citados, han dejado testimo-nios materiales que ilustran la actividad marítima entre Portugal y Brasil en los siglos xVII y xVIII. La excavación del yacimiento de la plaza de Dom Luís I permitió re-cuperar una parte del complejo portuario relacionado con las compañías comerciales atlánticas portuguesas, incluyendo las siguientes realidades arqueológicas, además del ya citado fondeadero de época romana (Sarrazola et alii, 2014; Bettencourt et alii, 2017): depósitos relacionados con el descarte de actividades marítimas en una antigua zona de playa durante los siglos xVI y xVII; una grada de marea, de 315 m2 conservados, compuesta por tres capas de troncos de madera y piezas náuticas reutilizadas for-mando un padrón reticulado y utilizada entre el último cuarto del siglo xVII y las primeras décadas del siglo siguiente; segmentos del fuerte de São Paulo, estructura militar marítima que protegía todo el conjunto (Ferreira, 2015); el paredón de atraque de navíos de la Casa da Moeda, institución responsable por la acuñación numismática portuguesa implantada en esta parte de la ciudad a partir de 1720 (Gomes, 2014). Segui-damente, se encontró también el muelle del Mercado da Ribeira Nova, principal área comercial de la capital portuguesa en la segunda mitad del siglo xVIII (Gomes, 2014). Otros yacimientos, más a poniente, evocan la plena utilización del espacio ribereño
el PatriMonio cultural suBacuático Portugués: revisitando las ProBleMáticas de la arqueología y la vida… 291
de Lisboa hasta la actualidad, como el embarcadero del Largo Vitorino Damásio, o el encofrado de contención de la línea costera, reaprovechando piezas náuticas de la avenida Dom Carlos I (Santos, 2006; Blot y Henriques, 2011).
En este área aparecieron también vestigios de dos embarcaciones fechadas, de manera provisional, entre el último cuarto del siglo xVII y mediados de la centuria siguiente, especialmente a raíz de los materiales recuperados en la estratigrafía: pipas de caolín inglesas y holandesas; botellas de vidrio, tipo onion bottles, británicas; potes de gres renanos y loza portuguesa. Se trata de una zona sumergida hasta el siglo xVIII, que constituyó un fondeadero o desembarcadero, tal como apuntan los hallazgos de cerámicas y anclas de Edad Moderna, lugar en que las embarcaciones habrían sido abandonadas. Los navíos Boa Vista 1 y Boa Vista 2 presentan características nunca antes detectadas en Portugal, hasta el punto de no ser posible encuadrarlos en nin-guna de las tradiciones de construcción naval. Mientras que el primero tiene una filiación en el área mediterránea, el segundo presenta particularidades observadas en otras embarcaciones portuguesas preparadas para la navegación en aguas cálidas. Los materiales arqueológicos asociados son escasos, destacando la presencia de cocos descubiertos en el fondo del Boa Vista 2, seguramente importados de zonas tropicales (Sarrazola et alii, 2014; Bethencourt et alii, 2017).
La intensa actividad marítima portuguesa en el Atlántico está también docu-mentada en pecios portugueses descubiertos en Brasil y Cabo Verde. Destacamos el caso del galeón Santíssimo Sacramento, naufragado en 1668 cuando se preparaba para entrar en la bahía de Todos-os-Santos, puerto de la capital colonial de Salvador. Era la capitana de la flota mercantil y militar que, tal como sucedía todos los años, enlazaba Portugal y sus dominios sudamericanos a expensas de la compañía del comercio de Brasil. La documentación indica, claramente, que en este galeón iba la mayor parte de las armas de la flota, razón por la que se encontraron en los trabajos subacuáticos un conjunto de piezas de artillería portuguesas, inglesas y holandesas con la marca de la mencionada compañía comercial. Los proyectiles y algunos instrumentos interesantes de los artilleros fueron recuperados también, así como las anclas, placas de plomo (una de las cuales enrollada, todavía por utilizar), abundante lastre y singulares instrumentos náuticos pertenecen a la embarcación, cuya estructura en madera fue descubierta, pero no estudiada. La mayoría de las monedas son de 1642-1663, lo que confirma la fecha de los hallazgos, mientras que la abundancia de loza blanca, azul y morada portuguesa corrobora su origen. Platos, escudillas, copas y un candelero de estaño, rescatados en la popa del navío, fueron considerados como objetos de las élites embarcadas. También
andré teixeira, José Bettencourt y Patrícia carvalho292
cabe destacar la ingente estatuaria de santos, figuras de Cristo (en estaño) y más de 500 dedales de latón, que podrían interpretarse como cargamentos originarios de Portugal destinados a proveer la colonia con aquellas artesanías. Las garrafas de vidrio también podrían transportar bienes comerciales y los sellos aduaneros de plomo portugueses e ingleses nos remiten al transporte de textiles. En cuanto a las botijas, algunas de las cuales todavía guardaban aceitunas o ciruelas en su interior, corresponderían a las pro-visiones navales. Por último, una cantidad y variedad de objetos personales, de cocina y demás tareas de la vida cotidiana permiten clasificar este pecio como uno de los más ricos testimonios de la expansión portuguesa en el Atlántico (Mello, 1979).
El pecio de Ponta do Leme Velho, en la isla caboverdiana de Sal, ofrece menos can-tidad de información. Aquí se rescataron abundantes lozas portuguesas blancas, azules y moradas y hebillas de cobre, muy similares a las del pecio brasileño, además de una taza de degustación de vino de plata que apuntan a una embarcación portuguesa de los últimos 20 años del siglo xVII. El descubrimiento de manillas de cobre y latón, además de numerosas cuentas de vidrio, es testimonio de los tradicionales rescates en la costa africana, lugares en los que estos productos eran muy afamados (Gomes et alii, 2015).
De similar cronología cabe citar el pecio de la fragata Santo António de Taná, naufragada en Mombasa (Kenia), en 1697. En este caso estamos ante una embarcación construida en los astilleros de la India portuguesa y que, a pesar de haber hecho viajes entre Europa y Asia, era en el momento de su pérdida la capitana de una escuadra que transportaba al futuro gobernador de Mozambique y refuerzos enviados desde Goa para la defensa de Mombasa, asediada por las fuerzas árabes de Omán (Piercy, 1977; Piercy, 1978; Piercy, 1979; Piercy, 1981; Piercy, 1998). El casco del navío se conservó bien, del lado de babor, hasta la primera cubierta y, por estribor, hasta el primer palmejar. Longitudinalmente, se preservaba desde el codaste hasta la parte inferior de la roda de proa. Fue interpretado como una fragata de cuarta clase, de 50 piezas de artillería, con 40 m de eslora, 10-11 m de manga y un ratio de 1:3,6 o 1:4. Presentaba una importante separación entre balizas, lo que lo hacía más ligero y tenía más parecido a navíos de mercancías que de guerra. Tal vez se tratara de una adaptación a las necesidades de la presencia portuguesa en el océano Indico (Fraga, 2007; Fraga, 2012).
Respecto a la cultura material de la Santo António de Taná, lo más interesante que se puede decir es la confluencia en el mismo contexto de abundantes materiales de variado origen, lo que evidencia la multietnicidad de los emprendimientos orien-tales portugueses. Aparte de la loza portuguesa blanca, azul y morada, muy similar a la de los dos yacimientos antes citados, se recuperaron abundantes potes orientales
el PatriMonio cultural suBacuático Portugués: revisitando las ProBleMáticas de la arqueología y la vida… 293
Figura 9. Materiales cerámicos recuperados de la fragata Santo António de Taná (Mombasa, Kenia); naufragada en 1697. © Robin Piercy (1981)
vidriados y porcelanas chinas, así como contenedores cerámicos bizcochados de ori-gen hindú y cerámica de cocina con múltiples desgrasantes de origen africano; estos dos últimos conjuntos, seguramente, pertenecerían a marineros originarios de esas zonas, en su mayor parte tripulación. Cerca de la popa de la embarcación también se recuperaron objetos suntuarios de origen europeo, análogos a los de los yacimientos mencionados y múltiples objetos de la vida cotidiana. Hay también que mencionar el descubrimiento de madera de ébano, seguramente una carga adquirida por el capitán en la zona de Mozambique (Sassoon, 1981; Teixeira y Gil, 2012).
Por último, es importante plantear que los materiales portugueses como las citadas lozas blancas, azules y moradas, la denominada faiança portuguesa, aparecen en numerosos contextos subacuáticos europeos como el puerto de Villefranche-sur-Mer, en la costa mediterránea francesa (Dieulefet et alii, 2014), además de cerámicas bizcochadas de barro rojo, algunas decoradas con pequeñas piedras de cuarzo, que ilustran la continuidad de la navegación y comercio portugueses en un momento en el que los imperios coloniales más poderosos ya no eran los ibéricos.
andré teixeira, José Bettencourt y Patrícia carvalho294
Síntesis final
El desarrollo de la Arqueología Subacuática en Portugal como disciplina científica es tardío. Solo a partir de la década de los años 80 se empezaron a llevar a cabo trabajos sis-temáticos de prospección, excavación, estudio, conservación y divulgación del patrimonio sumergido. Todas estas acciones fueron posteriormente impulsadas, a partir de mediados de la década siguiente, con la creación del CNANS, que dio paso a una fase de especial intervención estatal en este ámbito. El área mejor investigada ha sido la de los navíos de Época Moderna, coetáneos a la expansión portuguesa, dando también especial atención a la gestión global del Patrimonio. Sin embargo, el inicio del actual siglo xxI trajo consigo una sustancial reducción de medios, con la consiguiente inactividad en las instituciones del Estado Central, dándose de nuevo protagonismo a la actividad académica y a las em-presas de arqueología y reduciéndose, de manera drástica, el número de intervenciones.
El resultado de estas fluctuaciones en el marco legal e institucional de la Ar-queología Subacuática ha conllevado una contribución desigual al conocimiento de la vida marítima del actual territorio portugués. La dinámica comercial y la navegación a lo largo de la costa durante la Edad del Hierro han sido conocidas, sobre todo, por la investigación en tierra de los diferentes núcleos portuarios. Los hallazgos subacuá-ticos de época romana son más numerosos y están representados en fondeaderos, actividades portuarias o, más raramente, en naufragios. Pero, una vez más, es debido a la arqueología terrestre lo esencial del actual conocimiento sobre la integración de la costa oeste de la Lusitania en el mundo romano. En cuanto a la Época Tardoantigua y Alta Edad Media, el panorama es desolador.
Solo a partir de finales de la Edad Media se conocen más yacimientos suba-cuáticos, coincidentes con el fuerte incremento de la navegación marítima y del papel estratégico de Portugal en las rutas entre el Mediterráneo y el Atlántico. Los hallazgos, que se extienden desde Aveiro hasta el Algarve, con destacada presencia en Lisboa, atestiguan también la primera fase de la expansión portuguesa. Algunos yacimientos arqueológicos necesitan revisión cronológica, por lo que tal vez serán más comprensibles en el contexto quinientista, que en el de las primeras décadas de exploración oceánica portuguesa.
La explotación de recursos marinos y el comercio marítimo registraron un fuerte incremento en Época Moderna. Se han documentado, sobre todo, en sitios costeros, aunque son evidentes en los naufragios y vestigios de fondeaderos situados a lo largo de la costa. En los siglos xVI y xVII abundan los testimonios de la navegación
el PatriMonio cultural suBacuático Portugués: revisitando las ProBleMáticas de la arqueología y la vida… 295
colonial ibérica, también reflejada en las dinámicas portuarias, sobre todo en Lisboa, así como en las escalas secundarias, como Aveiro, que la Arqueología Subacuática o de interfaz ha permitido conocer con mucha mayor precisión y alcance histórico. Tanto en las costas portuguesas como, sobre todo, en el archipiélago de las Azores, son abundantes los naufragios de embarcaciones de la Carrera de Indias española, reconociéndose también navíos de la Carreira da Índia portuguesa, cuya navegación en el océano Índico, asimismo, dejó testimonios materiales. Por último, la Arqueo-logía Subacuática ha arrojado luz sobre pequeñas embarcaciones que surcaban los océanos, hipotéticamente, navíos de comercio privado que circulaban a la par de las grandes flotas de los reinos ibéricos.
Los vestigios náuticos de los siglos xVII y xVIII demuestran la continuidad de base marítima del Reino de Portugal a través del desarrollo portuario de la ribera oc-cidental de Lisboa, muy relacionado con la colonización de Brasil. Lo mismo se puede decir de la navegación española hacia América que, no solo nos legó el extraordinario testimonio de las rutas de comercio atlántico, sino también de la circulación de ideas y personas en la Época Moderna. Los hallazgos en las costas e islas portuguesas nos remiten a una mayor diversidad, en cuanto al origen de las embarcaciones perdidas en estas aguas, siendo reflejo del papel primordial que británicos, holandeses y franceses pasaron a desempeñar en la navegación a escala global, así como de la conflictividad entre los imperios europeos.
andré teixeira, José Bettencourt y Patrícia carvalho296
Bibliografía
ALVES, F. J. S. (1986): «A piroga monóxila de Geraz do Lima», O Arqueólogo Português IV:4, pp. 209-234.
ALVES, F. J. S. (1990-1992): «O itinerário arqueológico subaquático do Océan», O Ar-queólogo Português IV:8/10, pp. 455-467.
ALVES, F. J. S. (1997): «Ponta do Altar B – Arqueologia de um naufrágio no Algarve nos alvores do século XVII», O Arqueólogo Português, Série IV, 8/10, pp. 357-424.
ALVES, F. J. S. (1999): «Acerca dos destroços de dois navios descobertos durante as dragagens de 1970 na foz do rio Arade (Ferragudo, Lagoa)», As Rotas Oceâni-cas - Sécs. xv-xvii, Colibri, Lisboa, pp. 29-92.
ALVES, F. J. S., (2001, ed.): Proceedings International Symposium on Archaeological of Me-dieval and Modern Ships of Iberian-Atlantic Tradition, Instituto Português de Ar-queologia, Lisboa.
ALVES, F. J. S. (2002a): «O desenvolvimento da arqueologia subaquática em Portugal: Uma leitura», Revista da Associação dos Arqueólogos Portugueses 54, pp. 255-260.
ALVES, J. (2002b): Approche archéologique d’un chantier naval médiéval. La découverte des vestiges d’architecture navale de la Praça do Município, Lisbonne (Portugal), tesis de máster presentada en la Université de Paris I - Sorbonne.
ALVES, F. J. S. y CASTRO, F. V. (1999): «New Portuguese legislation on management of the underwater cultural heritage», Conservation and Management of Archaeolog-ical Sites 3:3, pp. 159-162.
ALVES, F. J. S., REINER, F., ALMEIDA, M. J. y VERÍSSIMO, L. (1989): «Os cepos de âncora em chumbo descobertos em águas portuguesas: contribuição para uma reflexão sobre a navegação ao longo da costa atlântica da Península Ibérica na Antigui-dade», O Arqueólogo Português, Série IV, 6-7, pp. 109-185.
ALVES, F. J. S. y RIETH, E. (2009): «As pirogas 4 e 5 do Rio Lima numa perspectiva antropológica», en Garrido, A. y Alves, F. J. S. (coords.): Octávio Lixa Filgueiras--Arquitecto De Culturas Marítimas, Âncora Editora, Lisboa, pp. 114-124.
ALVES, F. J. S., RIETH, E. y RODRIGUES, P. J. (2001a): «The remains of a 14th century shipwreck at Corpo Santo and of a shipyard at Praça do Munícipio, Lisbon, Portugal», en F. Alves (ed.): Proceedings, International Symposium on Archaeology of Medieval and Modern Ships of Iberian-Atlantic Tradition: hull remains, manuscripts, and ethnographic source. A comparative approach, Instituto Português de Arqueo-logia, Lisboa, pp. 405-426.
el PatriMonio cultural suBacuático Portugués: revisitando las ProBleMáticas de la arqueología y la vida… 297
ALVES, F. J. S., RIETH, E., RODRIGUES, P. J., ALELUIA, M., RODRIGO, R., GARCIA, C. y RICCAR-DI, E. (2001b): «The hull remains of Ria de Aveiro A, a mid-15th century shipwreck from Portugal: a preliminary analysis», en F. Alves (ed.): Proceedings International Symposium on Archaeological of Medieval and Modern Ships of Iberian-Atlantic Tra-dition, Lisbon, pp. 317-345.
ALVES, F. J. S., RODRIGUES, P. J., GARCIA, C. y ALELUIA, M. (1998): «A cerâmica dos destroços do navio dos meados do século xV, Ria de Aveiro A e da zona Ria de Aveiro B. Aproximação tipológica preliminar», Actas das 2ª Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval: métodos e resultados para o seu estudo, Tondela, pp. 185-210.
ALVES, F. J. S., SOARES, A. M. M. y CABRAL, J. M. P. (1993): «As primeiras datações de radiocarbono em Portugal directamente relacionadas com o património ar-queológico naval e subaquático», Homenagem a J. R. dos Santos Júnior, Instituto de Investigação Científica Tropical, Lisboa, II, pp. 151-163.
AMATO, A. (2013): Archeologia del Mezzo Acquatico nel Garb al-Andalus Porti, Arsenali, Cantieri e Imbarcazioni., Tesis de doctorado presentada en la Universidade de Coimbra.
ARRUDA, A. M. (1999-2000): Los fenicios en Portugal: Fenicios y mundo indígena en el centro y sur de Portugal, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.
ARRUDA, A. M. (2000): «O comércio fenício no território actualmente português», Intercambio y comercio Preclásico en el Mediterráneo: Actas del I Coloquio del Centro de Estudios Fenicios y Púnicos. Madrid, 1998, CEFYP, Madrid, pp. 59-77.
ARRUDA, A. M. (2008): «Fenícios e púnicos em Portugal: problemas e perspectivas», en Vita, J. P. y Zamora, J. Á. (ed.): Nuevas perspectivas II: la arqueología fenicia y púnica en la Península Ibérica, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, pp. 13-23.
AURET, C. y MAGGS, T. (1982): «The Great Ship São Bento: remains from a mid six-teenth century Portuguese wreck on the Pondoland coast», Annals of the Natal Museum 25:1, pp. 1-39.
BAçO, J. I. P. (2015): Âncoras ao largo: um contributo arqueológico para a navegação em Lagos na Idade Moderna, Tesis de máster presentada en la FCSH, Universidade Nova de Lisboa.
BETTENCOURT, J. (2005-06): «Os vestígios da na nau Nossa Senhora da Luz. Resultados dos trabalhos arqueológicos», Arquipélago (história), 2ªsérie, IX-X, pp. 231-73.
BETTENCOURT, J. (2008): A nau Nossa Senhora da Luz (1615) no contexto da Carreira da Índia e da escala dos Açores: uma abordagem histórica e arqueológica, Tesis de máster presentada en la FCSH, Universidade Nova de Lisboa.
André TeixeirA, José BeTTencourT y PATríciA cArvAlho298
BETTENCOURT, J. (2009): «Arqueologia marítima da Ria de Aveiro: uma revisão dos dados disponíveis», en Garrido, A. y Alves, F. J. S. (coords.): Octávio Lixa Filguei-ras-Arquitecto De Culturas Marítimas, Âncora Editora, Lisboa, pp. 165-188.
BETTENCOURT, J. (2011): «Angra B e Angra F (Terceira, Açores): dois navios ibéricos modernos para a navegação oceânica», en Matos, A. T. y Costa, J. P. O. (coords.): Actas do Colóquio Internacional «A Herança do Infante», Câmara Municipal de Lagos, Centro de Estudos dos Povos e das Culturas de Expressão Portuguesa, Centro de História de Além-Mar, Lagos, pp. 217-235.
BETTENCOURT, J. (2012): «Arqueologia de salvamento em contextos subaquáticos: abor-dagem preliminar ao caso da baía da Horta (Faial, Açores)», Promontoria Mono-gráfica 16, Actas das IV Jornadas de Jovens em Investigação Arqueológica, Núcleo de Arqueologia e Paleoecologia, Departamento de Artes e Humanidades, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, Faro, vol. 2, pp. 49-55.
BETTENCOURT, J. (2013): «Angra B, un probable naufragio español del siglo xVI en la bahía de Angra (Terceira, Azores): resultados de una investigación en curso», I Congreso de Arqueología Náutica y Subacuática Española, Secretaría General Téc-nica, Cartagena, pp. 244-255.
BETTENCOURT, J., CALEjA, P. y CARVALHO, P. (2007): «Novos dados sobre o sítio Ponta do Altar B (Lagoa): um naufrágio da primeira metade do século xVII na embo-cadura do Rio Arade», Xelb 8, pp. 333-350.
BETTENCOURT, J. y CARVALHO, P. (2008): «A carga do navio Ria de Aveiro A (Ílhavo, Portugal): uma aproximação preliminar ao seu significado histórico-cultural», Cuadernos de Estudios Borjanos L-LI, pp. 257-287.
BETTENCOURT, J. y CARVALHO, P. (2009): «A carga de cerâmica do navio Ria de Aveiro A (Ílhavo, Portugal)», en Zozaya Stabelhansen, J., Retuerce Velasco, M. y Hervás De Juan, A. (eds.): Actas del VIII Congreso Internacional de Cerámica Medieval en el Mediterráneo, Ciudad Real, pp. 947-954.
BETTENCOURT, J. y CARVALHO, P. (2011): «A história submersa na baía da Horta: re-sultados preliminares dos trabalhos arqueológicos no “naufrágio do marfim” (primeiro quartel do século xVIII)», O Faial e a Periferia Açoriana nos séculos xv a xix. Actas do V Colóquio, Núcleo Cultural da Horta, Horta, pp. 139-152.
BETTENCOURT, J., CARVALHO, P., CALEjA, P. y ALVES, F. J. S. (2007): «O sítio arqueológi-co subaquático Arade B», Xelb 6, Actas do 3º Encontro de Arqueologia do Algarve, Silves, vol. II, pp. 257-274.
El patrimonio cultural subacuático portugués: rEvisitando las problEmáticas dE la arquEología y la vida… 299
BETTENCOURT, J., CARVALHO, P. y FONSECA, C. (2009): «The PIAS Project (Terceira Island, Azores, Portugal). Preliminary results of a historical-archaeological study of a transatlantic port of call», Skyllis-Zeitschrift für Unterwasserarchäologie 1, pp. 62-71.
BETTENCOURT, J., DâMASO, C., PORTEIRO, F. y BRUNO, J. A. P. (2013, coords.): Histórias que vêm do Mar, Museu de Angra do Heroísmo, Observatório do Mar dos Açores, Centro de História de Além-Mar, Angra do Heroísmo.
BETTENCOURT, J., FONSECA, C., SILVA, T., CARVALHO, P., COELHO, I. P. y LOpES, G. C., (2017): «Os navios de Lisboa: balanço e perspectivas de investigação», Atas do I Encontro de Arqueologia de Lisboa: Um Cidade em Escavação, Câmara Municipal de Lisboa, Centro de Arqueologia de Lisboa, Lisboa, pp. 478-495.
BLAkE, W. y GREEN, J. (1986): «A mid-xVI century Portuguese wreck in the Seychelles», International Journal of Nautical Archaeology 15.1, pp. 1-23.
BLOT, J.-Y. (2000): «Elementos para a tonelagem dos navios na costa ibero-atlântica na antiguidade: o testemunho dos vestígios de âncoras (cepos em chumbo)», «Terrenos» da Arqueologia da Península Ibérica. Actas do 3º Congresso de Arqueologia Peninsular, vol. VIII, ADECAP, Porto, pp. 571-594.
BLOT, M. L. P. (2003): Os portos na origem dos centros urbanos, Instituto Português de Arqueologia, Lisboa.
BLOT, J.-Y. (2006): «A diacronia do fundeadouro da Berlenga», 1as Jornadas de Arqueologia e Património da Região de Peniche, Peniche, pp. 86-137.
BLOT, J.-Y. (2008, coord.): Peniche, encontro entre dois continentes: concerto para mar e orquestra. San Pedro de Alcântara, 1786, Câmara Municipal de Peniche, Peniche.
BLOT, J.-Y. (2014): «Topologias. Vertentes metodológicas em arqueologia do universo náutico», O tempo resgatado ao mar, Imprensa Nacional, Casa da Moeda, Direcção Geral do Património Cultural, Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa, pp. 45-74.
BLOT, J.-Y. y BLOT, M. L. P. (1992): O «interface» história-arqueologia: o caso do San Pedro de Alcântara (1786), Academia de Marinha, Lisboa.
BLOT, J.-Y., DIOGO, A. M. D., ALMEIDA, M. J., VENâNCIO, R., VERIyA, Y., MARICATO, C., RUSSO, J., BOMBICO, S., FRAZãO, V., AMATO, A., BARTOLO, M. D., ALMEIDA, P., BLOT, M. L. P., COELHO, J., LUCENA, A., RUAS, J. P. y JORGE, L. S. (2006): «O sítio subma-rino dos Cortiçais (costa meridional da antiga ilha de Peniche)», 1as Jornadas de Arqueologia e Património da Região de Peniche, Peniche, pp. 157-227.
BLOT, J.-Y., FRAGA, T., CALEjA, P., BISpO, J., SILVA, J. A., GALVãO, M., WORTHINGTON, A., MARTINS, R., SASAkI, R., GONçALVES, J., COELHO, R., MONTEIRO, P., GONçALVES, P., TISSOT, I. y TIS-SOT, M. (2005): «Faro A, um sítio de naufrágio ao largo do Algarve», Xelb 5, pp. 283-302.
André TeixeirA, José BeTTencourT y PATríciA cArvAlho300
BLOT, J.-Y., TARECO, H., ALMEIDA GARCIA, F., BLOT, M. L. P., OLIVEIRA, P., ALMEIDA, M. J., SALMINEM, M., GARCIA, G., ALELUIA, M. y PATA, A. J. (2008): «O projecto Carra-pateira (CNANS/IPA, 2000-2007): do espectro de dispersão arqueológica de um sítio de naufrágio ao contexto geomorfológico e geofísico», Xelb 8, pp. 397-416.
BLOT, M. L. P. y HENRIQUES, R. (2011): «Arqueologia Urbana e Arqueologia do Meio Aquático. A problemática portuguesa como «ponte» entre dois territórios de investigação», en Bicho, N. (ed.): História, Teoria e Método da Arqueologia. Actas do IV Congresso de Arqueologia Peninsular, Faro, pp. 127-140.
BLOT, M. L. P. y VIVAR ANAyA, J. (2000): «Arqueologia funerária de um naufrágio. Presenças humanas sul-americanas num depósito de náufragos da costa portuguesa (San Pedro de Alcântara, Peniche, 1786)», «Terrenos» da Arqueologia da Península Ibérica. Actas do 3º Congresso de Arqueologia Peninsular, vol. VIII, ADECAP, Porto, pp. 549-570.
BOMBICO, S. (2016): «Lusitanian Amphorae on Western Mediterranean Shipwrecks: Frag-ments of Economic History», en Pinto, I. V., Almeida, R. R. y Martin, A. (eds.): Lusita-nian amphorae: production and distribution: published on the occasion of the 30th Congress of the Rei Cretariae Romanae Fautores (Lisbon, 2016), Oxford, Archaeopress, pp. 445-460.
BUGALHãO, J. (2014): «A arqueologia náutica e subaquática em Portugal: breves aponta-mentos», O tempo resgatado ao mar, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Direcção Geral do Património Cultural-Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa, pp. 19-22.
BURGER, E. (2004): Reinvestigating the Wreck of the Sixteenth Century Portuguese Galleon São João: A Historical Archaeological Perspective, Tesis de máster presentada en la Faculty of Humanities-University of Pretoria.
CARDOSO, J. P. (2012): Sobre os destroços da Gran Principessa di Toscana, naufraga em 1696 nas imediações do Cabo Raso, Junta de Freguesia de Cascais, Cascais.
CARDOSO, J. L., MAGRO, F., BETTENCOURT, J., FREIRE, J., ALMEIDA, M. J. y REINER, F. (2014): «São Julião da Barra (Oeiras). Estudo numismático dos exemplares existentes na Direcção Geral do Património Cultural, no Museu Nacional de Arqueologia e no Museu da Marinha (século xVII)», Estudos Arqueológicos de Oeiras 21, pp. 9-34.
CARVALHO, P. y BETTENCOURT, J. (2012): «De Aveiro para as margens do Atlântico: a carga do navio Ria de Aveiro A e a circulação de cerâmica na Época Moderna», en Teixeira, A. y Bettencourt, J. (coord.): Velhos e Novos Mundos. Estudos de Ar-queologia Moderna, CHAM, Lisboa, pp. 733-746.
CASTRO, F. V. (2003): The Pepper wreck: a Portuguese indiaman at the mouth of Tagus river, Tesis de doctorado presentada en la Texas A&M.
CASTRO, F. V. (2005): The Pepper Wreck, Texas A&M University Press, College Station.
El patrimonio cultural subacuático portugués: rEvisitando las problEmáticas dE la arquEología y la vida… 301
CASTRO, F. V., YAMAfUNE, K., EGINTON, C. y DERRyBERRy, T. (2011): «The Cais do Sodré Shipwreck, Lisbon, Portugal», The International Journal of Nautical Archaeolo-gy 40:2, pp. 328-343.
CHIRIkURE, S., SINAMAI, A., GOAGOSES, E., MUBUSISI, M. y NDORO, W. (2010): «Mari-time Archaeology and Trans-Oceanic Trade: A Case Study of the Oranjemund Shipwreck Cargo, Namibia», Journal of Maritime Archaeology 5:1, pp. 37-55.
CHOUZENOUx, C. (2011): Caractérisation et Typologie du Cimetière des Ancres, Tesis de máster presentada en la Universidade Fernando Pessoa.
CHOUZENOUx, C. (2012): «Caractérisations et typologie du Cimetière des Ancres: vers une interprétation des conditions de mouillage et de la fréquentation de la Baie d’Angra do Heroísmo, du xVI au xIx siècle. Île de Terceira, Açores», en Teixeira, A. y Bettencourt, J. (coords.): Velhos e Novos Mundos. Estudos de Arqueo-logia Moderna, CHAM, Lisboa, pp. 645-654.
COELHO, I. P. (2008): A cerâmica oriental da Carreira da Índia no contexto da carga de uma nau: a presumível Nossa Senhora das Mártires, Tesis de máster presentada en la FCSH, Universidade Nova de Lisboa.
COELHO, I. P. (2009): «A cerâmica do sítio arqueológico Ria de Aveiro B-C: tipologias e significado histórico-cultural», en Garrido, A. y Alves, F. J. S (coords.): Octávio Lixa Filgueiras - Arquitecto De Culturas Marítimas, Âncora Editora, Lisboa, pp. 163-186.
COELHO, I. P. (2012): «Muito mais do que lixo: a cerâmica do sítio arqueológico suba-quático Ria de Aveiro B-C», en Teixeira, A. y Bettencourt, J. (coords.): Velhos e Novos Mundos. Estudos de Arqueologia Moderna, CHAM, Lisboa, pp. 757-770.
CRISMAN, K. (1999): «Angra B: the Lead-sheathed Wreck at Porto Novo (Angra do Heroísmo, Terceira island, Azores, Portugal)», Revista Portuguesa de Arqueolo-gia 2:1, pp. 255-262.
CRISMAN, K. y GARCIA, C. (2001): «The Shipwrecks of Angra Bay, 2000-2001», INA Quarterly 28:4, pp. 3-11.
D’INTINO, R., coord. (1998): Nossa Senhora dos Mártires. A última viagem, Pavilhão de Portugal - Expo 98, Verbo, Lisboa.
DIEULEfET, G., TEIxEIRA, A. y TORRES, J. (2014): «Entre Atlantique et Méditerranée: la circulation des faïences portugaises au xVIIe siècle en France Méridionale à partir du site subaquatique de Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes)», Ar-chéologie do Midi Médiévale 32, pp. 199-209.
DIOGO, A. M. D. y CARDOSO, J. P. (2000): «Ânforas béticas provenientes de um achado marítimo ao largo de Tavira», Revista Portuguesa de Arqueologia 3:2, pp. 67-79.
André TeixeirA, José BeTTencourT y PATríciA cArvAlho302
DOMÍNGUEZ-DELMáS, M., NAyLING, N., LOUREIRO, V. y LAVIER, C. (2012): «Dendro-chronological Dating and Provenancing of Timbers from the Arade 1 Shipwreck, Portugal», The International Journal of Nautical Archaeology 42:1, pp. 118-136.
FABIãO, C. (2009): «Cetárias, ânforas e sal: a exploração de recursos marinhos na Lu-sitânia», Estudos Arqueológicos de Oeiras 17, pp. 555-594.
FERREIRA, S. I. DA C. F. (2015): Forte de São Paulo (Lisboa): um estudo de arqueologia militar de época moderna, Tesis de máster presentada en la FCSH, Universidade Nova de Lisboa.
FONSECA, C. (2015): Fundear e naufragar. Entre o Mediterrâneo e o Atlântico: o caso do arqueos-sítio Arade B, Tesis de máster presentada en la FCSH, Universidade Nova de Lisboa.
FONSECA, C., BETTENCOURT, J. y QUILHÓ, T. (2013): «Entalhes, mechas e cavilhas: evi-dências de um navio romano na Praça D. Luís I (Lisboa)», en Arnaud, J. M., Martins, A. y Neves, C. (eds.): Arqueologia em Portugal. 150 anos, Associação dos Arqueólogos Portugueses, Lisboa, pp. 1185-1191.
FRAGA, T. M. (2007): Santo Antonio de Tanna: Story and Reconstruction, Tesis de máster presentada en la Texas A&M University.
FRAGA, T. M. (2012): «Santo António de Tanná: uma fragata do período moderno», en Teixeira, A. y Bettencourt, J. (coords.): Velhos e Novos Mundos. Estudos de Arqueo-logia Moderna, CHAM, Lisboa, pp. 665-670.
FRAGA, T. y BETTENCOURT, J. (2017): «Angra D (Azores, Portugal): study and reconstruc-tion of an Iberian wreck», en Gawronski, J., Van Holk, A., Schokkenbroek, J. (eds.): Ships and Maritime Landscapes. Proceedings of the International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Barkhuis Publishing, Eelde, pp. 445-449.
FRAGA, T. M., FONSECA, C., COELHO, I. P, FREIRE, J., CARVALHO, P. y TEIxEIRA, A. (2015): «Research in maritime archaeology in Portugal: A view of the Past and Present», en Tripati, S. (ed.): Shipwrecks around the World: Revelations of the Past, Delta Book World, New Delhi, pp. 450-485.
FRAGA, T. M., MARREIROS, J. y JESUS, L. D. (2008): Contos inacabados: A história submersa de Lagos, Câmara Municipal de Lagos, Lagos.
FREIRE, J. (2013): À vista da costa: a paisagem cultural marítima de Cascais na época moderna, Tesis de máster presentada en la FCSH, Universidade Nova de Lisboa.
FREIRE, J. (2014): «Maritime Cultural Landscape: A New Approach to the Cascais Coastline», Journal of Maritime Archaeology 9:1, pp. 143-157.
GARCIA, C. (2002): «Intervenção arqueológica subaquática – HMS Pallas, Calheta, S. Jorge», Atlântida XLVII, pp. 347-360.
El patrimonio cultural subacuático portugués: rEvisitando las problEmáticas dE la arquEología y la vida… 303
GARCIA, C. (2004): «Preliminary assessment of the daily life on board of an Iberian ship from the beginning of the 17th century (Terceira, Açores)», en Pasquinuc-ci, M. y Weski, T. (eds.): Close Encounters: Sea and Riverborne Trade, Ports and Hinter-lands, Ship Construction and Navigation in Antiquity, the Middle Ages and in Modern Times, British Archaeological Reports 1283, Archaeopress, Oxford, pp. 163-170.
GARCIA, C., MONTEIRO, P. A. y PHANEUf, E. (1999): «Os destroços dos navios Angra C e D descobertos durante a intervenção arqueológica subaquática realizada no quadro do projecto de construção de uma marina na baía de Angra do Heroís-mo», Revista Portuguesa de Arqueologia 2:2, pp. 211-232.
GOMES, A. I. A. (2014): Os Caes do sítio da Boavista no século xviii: estudo arqueológico de estrutu-ras portuárias, Tesis de máster presentada en la FCSH, Universidade Nova de Lisboa.
GOMES, M. V., CASIMIRO, T. M. y GONçALVES, J. (2015): «A Late 17th-Century Trade Cargo from Ponta do Leme Velho, Sal Island, Cape Verde», The International Journal of Nautical Archaeology 44:1, pp. 160-172.
LOpES, G. C. (2013): Ria de Aveiro F (Ílhavo): um naufrágio da época moderna na laguna de Aveiro, Tesis de máster presentada en la FCSH, Universidade Nova de Lisboa.
LOUREIRO, V. y ALVES, J. (2007): «O navio seiscentista Arade 1: resultados preliminares das inter-venções arqueológicas de 2004 e 2005», Revista Portuguesa de Arqueologia 10:1, pp. 367-379.
MAGGS, T. (1984): «The Great Galleon São João: remains from a mid-sixteenth century wreck on the Natal South Coast», Annals of the Natal Museum 26:1, pp. 173-186.
MARTIN, C. J. M. (1979): «Spanish Armada Pottery», International Journal of Nautical Archaeology 8:4, pp. 279-302.
MEARNS, D. L., PARHAM, D. y FROHLICH, B. (2016): «A Portuguese East Indiaman from the 1502-1503 Fleet of Vasco da Gama off Al Hallaniyah Island, Oman: an in-terim report», The International Journal of Nautical Archaeology 45:2, pp. 331-350.
MELLO, U. P. DE (1979): «The shipwreck of the galleon Sacramento – 1668 of Brazil», The International Journal of nautical Archaeology and Underwater Exploration 8:3, pp. 211-233.
MORAIS, R., GRANjA, H., MORILLO CERDáN, Á. (2013, eds.): O Irado Mar Atlântico. O naufrágio bético augustano de Esposende (Norte de Portugal), Braga.
NAyLING, N. y JONES, T. (2014): «The Newport Medieval Ship, Wales, United Kingdom», International Journal of Nautical Archaeology 43:2, pp. 239-278.
NEVES, C. A., MARTINS, A., LOpES, G. y BLOT, M. L. (2012): «Do Terreiro do Paço à Praça do Comércio (Lisboa): identificação de vestígios arqueológicos de natureza por-tuária num subsolo urbano», en Teixeira, A. y Bettencourt, J. (coords.): Velhos e Novos Mundos. Estudos de Arqueologia Moderna, vol. 2, CHAM, Lisboa, pp. 613-626.
André TeixeirA, José BeTTencourT y PATríciA cArvAlho304
OERTLING, T. (2001): «The Concept of the Atlantic Vessel», en Alves, F. (ed.): Proceed-ings International Symposium on Archaeological of Medieval and Modern Ships of Iberian-Atlantic Tradition, Lisbon, pp. 213-228.
OERTLING, T. (2005): «Characteristics of Fifteenth and Sixteenth-Century Iberian Ships», en Hocker, F. M. y Ward, A. (ed.): The philosophy of shipbuilding. Conceptual approaches to the study of wooden ships, College Station, A & M University Press, Texas, pp. 129-136.
PARREIRA, J. y MACEDO, M. (2013): «O fundeadouro romano da Praça D. Luís I», en Arnaud, J. M., Martins, A. y Neves, C. (ed.): Arqueologia em Portugal. 150 anos, Associação dos Arqueólogos Portugueses, Lisboa, pp. 747-754.
PHANEUf, E. (2003) : Angra C, une épave Hollandaise en contexte Açoréen du xviie siècle, Tesis de máster presentada en la Université de Montréal.
PIERCy, R. C. M. (1977): «Mombasa wreck excavation, Preliminary report, 1977», Inter-national Journal of Nautical Archaeology 6:4, pp. 331-347.
PIERCy, R. C. M. (1978): «Mombasa wreck excavation, second preliminary report», International Journal of Nautical Archaeology 7:4, pp. 301-319.
PIERCy, R. C. M. (1979): «Mombasa wreck excavation. Third preliminary report, 1979», International Journal of Nautical Archaeology 8:4, pp. 303-309.
PIERCy, R. C. M. (1981): «Mombasa wreck excavation. Fourth preliminary report, 1980», International Journal of Nautical Archaeology 10:2, pp. 109-118.
PIERCy, R. (1998): «A Escavação do Santo António de Tanna, um navio português naufragado no porto de Mombaça», Al-Madam 7, S. IIª, pp. 135-140.
RODRIGUES, P. J. (2002): Étude de la charpente transversale du navire de Cais do Sodré de la 2ème moitié du xve siècle/début du xvie, Tesis de máster presentada en la Université de Paris I, Sorbonne.
RODRIGUES, P. J., ALVES, F., RIETH, E. y CASTRO, F. V. (2001): «L’épave dun navire de la moitié du xVème siècle/début du xVIème, trouvée au Cais do Sodré (Lisbonne). Note Préliminaire», en Alves, F. (ed.): Proceedings International Symposium on Archaeological of Medieval and Modern Ships of Iberian-Atlantic Tradition. Lisbon, Lisboa, pp. 347-380.
SANTOS, M. J. (2006): «O Largo Vitorino Damásio (Santos-o-Velho, Lisboa: contributo para a história da zona ribeirinha de Lisboa», Revista Portuguesa de Arqueolo-gia 9:2, pp. 369-399.
SANTOS, V. y MARQUES, J. A. (2002): «Acompanhamento das Obras do Metropolitano de Lisboa: intervenções arqueológicas na Avenida da Ribeira das Naus», 3º En-contro de Arqueologia Urbana: Actas, Almada, pp. 165-176.
El patrimonio cultural subacuático portugués: rEvisitando las problEmáticas dE la arquEología y la vida… 305
SARRAZOLA, A., BETTENCOURT, J. y TEIxEIRA, A. (2014): «Lisboa, o Tejo e a expansão portuguesa: os mais recentes achados arqueológicos da zona ribeirinha», O tempo resgatado ao mar, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Direcção Geral do Património Cultural, Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa, pp. 111-116.
SASSOON, H. (1981): «Ceramics from the wreck of a Portuguese ship at Mombasa», Azania: Archaeological Research in Africa 16, pp. 97-130.
SMITH, A. B. (1986): «Excavations at Plettenberg Bay, South Africa of the camp-site of the survivors of the wreck of the São Gonçalo, 1630», The International Journal of Nautical and Underwater Exploration 15:1, pp. 53-63.
STéNUIT, R. (1975): «The Treasure of Porto Santo. A fortune in silver ingots spilled by a Dutch east Indiaman ship in 1724 off the coast of Madeira», National Ge-ographic 148:2, pp. 260-275.
STUCkENBERG, B. (1985): Recent Studies of Historic Portuguese Shipwrecks in South Africa, Academia da Marinha, Lisboa.
TEIxEIRA, A. y GIL, L. S. (2012): «Cada botão sua casaca: indumentária recuperada nas escavações arqueológicas da fragata Santo António de Taná, naufragada em Mombaça em 1697», en Teixeira, A. y Bettencourt, J. (coords.): Velhos e Novos Mundos. Estudos de Arqueologia Moderna, vol. 2, CHAM, Lisboa, pp. 671-82.
TRIpATI, S., GAUR, A. S. y SUNDARESH (2003): «Anchors from Goa waters, Central West Coast of India: Remains of Goa’s overseas trade contacts with Arabian countries and Portugal», Bulletin of the Australasian Institute for Maritime Archaeology 27, pp. 97-106.
TRIpATI, S., GAUR, A. S. y SUNDARESH (2006): «Exploration of the Portuguese Ship-wreck in Goa Waters», Journal of the Institute for Research in Social Sciences and Humanities 1:1, pp. 31-47.
TRIpATI, S., GAUR, A. S., SUNDARESH y BANDODkER, S. N. (2001): «Exploration for Shipwrecks off Sunchi Reef, Goa, West Coast of India», World Archaeology (Ship-wrecks) 32:3, pp. 355-367.
WACHSMANN, S., DUNN, R. K., HALE, J. R., HOHfELDER, R. L., CONyERS, L. B., ERNENwEIN, E. G., SHEETS, P., BLOT, M. L. P. y CASTRO, F. V. (2009): «The Palaeo-Environmental Contexts of Three Possible Phoenician Anchorages in Portugal», International Journal of Nautical Archaeology 38: 2, pp. 221-253.
WESTERDAHL, C. (2011): «Conclusion: The Maritime Cultural Landscapes revisited», en Ford, B. (ed.): The archaeology of maritime landscapes, Springer, New York, pp. 331-344.
307
⊳ Georges Colonna Ceccaldi: Monuments Antiques de Chypre, de Syrie et d’Égypte (Didier et Cie: Paris, 1882) lámina VIII c/o Gallica http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62022979/f343.image
El bol de Amathus1: un análisis a propósito de las fortificaciones fenicio púnicas y su difusión en Occidente
MIGUEL MARTÍN CAMINOARQUEÓLOGO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
El Pélida sacó otros premios para la velocidad en la carrera. Expuso primero una crátera de plata labrada, que tenía seis medidas de capacidad y superaba en hermosura a todas la de la tierra. Los sidonios, eximios artífices, la fabricaron primorosa; los fenicios, después de llevarla por el sombrío ponto de puerto en puerto, se la regalaron a Toante; más tarde, Euneo Jasónida la dio al héroe Patroclo para rescatar a Licaón, hijo de Príamo, y entonces Aquiles la ofreció como premio, en honor del difunto amigo, al que fuese más veloz en correr con los pies ligeros.
(Ilíada, XXIII vv. 740 ss.)
ResumenEn este artículo se analiza un cuenco de plata de procedencia chipriota. Aunque ha sido objeto de estudio en diversas ocasiones, ahora se examina en el contexto de la arqui-tectura defensiva del Oriente Próximo y de posibles interpretaciones, sobre todo, por la difusión hacia el Occidente Mediterráneo de determinadas técnicas de fortificación reconocidas usualmente como de tradición fenicia.Palabras clave: Bol de plata de Amathus, fortificaciones Oriente Próximo y su difusión, muralla de casamatas
AbstractIn this work, a silver bowl of Cypriot origin is analyzed. Although it has been the ob-ject of study on several occasions, it is now examined in the context of the defensive architecture of the Near East and of possible interpretations, above all, by the diffusion towards the Mediterranean West of certain fortification techniques usually recognized as Phoenician tradition.Key words: silver bowl from Amathus, Phoenician walls and Near Eastern and dissem-ination, Casemate wall
1. Agradecemos al British Museum la cesión de una imagen de la pieza, nº inv. AN30781001, y la autorización para reproducirla. También, nuestro sincero reconocimiento al Department of Antiquities, Cyprus, en par-ticular a la doctora Marina Solomidou-Ieronymidou, directora en funciones, al habernos facilitado acceso a publicaciones que nos eran inaccesibles.
Miguel Martín CaMino308
El bol de Amathus: una posible relectura en el contexto de las fortificaciones orientales
El bol procede de la necrópolis de Amathus, una de las antiguas ciudades reales de Chipre, situada en la costa sur de la isla, a unos 10 km al este de Limassol. Fue hallado por Luigi Palma di Cesnola (1832-1904), quien durante su estancia en Larnaca, entre 1865-1877 como cónsul de los Estados Unidos, se dedicó de manera casi febril a realizar excavaciones en numerosos lugares de la isla (Traill, 1996: 267-268; Marangou, 2000). A comienzos de abril de 1875, Cesnola, excavó una tumba con dos estancias que an-teriormente había sido saqueada en la zona baja de las laderas de los montes al norte de Amathus (Colonna-Ceccaldi, 1876: 25; 1882: 137-138; Cesnola, 1878: 254), trabajos de excavación que fueron proseguidos casi de manera inmediata por Colonna-Ceccal-di (Hermary, 1986: 179), quien además en un artículo firmado en septiembre de ese mismo año fue el autor de la primera publicación donde se daba cuenta de estos trabajos, publicando el primer dibujo que se conoce de la pieza (Colonna-Ceccal-di 1876: 25-38, pl. 1).
La cámara principal de la tumba, donde estaba el bol, conservaba fragmentos de al menos quince sarcófagos apilados en tres filas. Cesnola, recogió este cuenco entre los restos que habían quedado de los ajuares funerarios abandonados por los ladrones. La pieza, fabricada en plata, al encontrarse corroída e incompleta debió de ser estimada de escaso valor por los saqueadores por lo que fue desechada junto a otros objetos que se hallaron junto a la pieza, o bien dispersos por la tumba: una daga de hierro, un masa de puntas de lanzas de hierro, dos hachas de bronce, varios vasos y copas de bronce, diademas, pulseras, anillos y pendientes de bronce, escarabeos, cilin-dros de piedras duras, dos anillos de oro, plata y bronce (Colonna-Ceccaldi, 1882: 138) y, finalmente, la parte central de un escudo con umbo cónico, que guarda ciertas similitudes con algunos de los escudos que aparecen en la misma escena del bol (Colonna-Ceccaldi, 1876: pl. IX; Barnett, 1977: 157-169, pl. XLVI-XLVII). La peculiaridad de los elementos que se habían conservado del ajuar, así como la temática bélica que aparece en uno de los registros del bol, hizo conjeturar que la tumba hubiese perte-necido a un guerrero (Colonna-Ceccaldi, 1882: 138; Markoe, 1985: 174).
Hasta llegar al British Museum donde en la actualidad se encuentra la pie-za desde 1931 (inv. WA 12053), es difícil descifrar el periplo que siguió el bol desde el momento del hallazgo en 1875. Parece improbable que la pieza llegase en algún momento a incorporarse al conjunto principal de las antigüedades chipriotas de la
El bol dE AmAthus: un Análisis A propósito dE lAs fortificAcionEs fEnicio púnicAs y su difusión En occidEntE 309
Figura 1. Bol de Amathus (Chipre). © Trustees of the British Museum, AN30781001
colección Cesnola, formada sobre todo por esculturas (Hermary y Mertens, 2014) y que dos años antes del hallazgo del bol, en marzo de 1873, el propio Cesnola había vendido al Metropolitan Museum de Nueva York junto con algunos cuencos de si-milares características (Myres, 1914; Barnett: 1977: 158), a pesar de que, posteriormente, la colección del Museo se acrecentara tras la rúbrica de un contrato con Cesnola para que este prosiguiese sus excavaciones en Chipre, lo que haría hasta 1876 (Karageor-ghis, 2000: 180-189). En esta última etapa de la actividad arqueológica de Cesnola en Chipre, en la que tuvo lugar el hallazgo del bol de Amathus, período en el que además sobresale el descubrimiento de llamado «Tesoro de Kourion», es probable que diversos objetos fueran vendidos a diversas instituciones o pasaran a manos de colecciones privadas. En cualquier caso, el bol no llegaría a Nueva York ya que en 1914, según Myres (1914: 458), se encontraba entre los objetos de la colección del conocido crítico de arte londinense John Ruskin (1819-1900), ya fallecido, y de la que entonces era propietario su amigo A. Severn (Hermary, 1986: 180). Más tarde la pieza
Miguel Martín CaMino310
sería adquirida por R. Brown, marchante de arte hasta que, en 1931, pasaría definiti-vamente al British Museum, al ser adquirida por S. Smith, a la sazón responsable del Departamento de Antigüedades de Egipto y Asiria de este Museo (Myres, 1933: 27; Barnet, 1977: 161).
Aunque desde su hallazgo el bol ya estaba incompleto, con el transcurso del tiempo la pieza ha padecido algunas degradaciones que se han traducido en ligeras pérdidas llegando a afectar a algunas zonas de su decoración. En la actualidad, el bol conserva unas dimensiones de 18,5 cm de diámetro y posee una altura de 3,4/3,5 cm y es probable que el bol se fabricase a partir de una única lámina de plata (Her-mary, 1985: 180, n 7).
La ornamentación, confeccionada con la técnica del repujado y el grabado de los contornos de las figuras, exhibe una calidad de ejecución extremadamente cuidada y realista, tanto en los detalles como en el programa de organización de las escenas, rasgos que le hacen sobresalir respecto a otras piezas similares casi coetá-neas (Myres, 1933).
Sin ánimo de realizar un preciso análisis de su decoración, ni valorar cues-tiones relativas a su iconografía ya que son aspectos que han sido examinados en diversas ocasiones de manera competente (Barnett, 1977: 164-169) y que, por otro lado, nos alejarían de nuestro verdadero propósito, cabría reseñar de forma breve que el conjunto de la ornamentación que domina toda la superficie interior del bol refleja una clara influencia tanto de elementos cananeos (como el árbol de la vida), como motivos ornamentales asirios, afines, por ejemplo, a los marfiles procedentes de Nimrud (Culican, 1982: 25) pero las influencias más significativas son, sobre todo, las de carácter egiptizante: divinidades o motivos cultuales egipcios como el escarabeo solar, esfinges de tocado egipcio; elementos, muchos de los cuales son inconfun-dibles en la decoración de los productos fenicios. La parte central del bol aparece ocupada por una roseta de dieciséis pétalos alrededor de la cual se desenvuelve, de modo concéntrico, el resto de la decoración, consistente en tres escenas o registros incompletos por la misma fragmentariedad del bol en los que cada uno desarrolla una temática independiente ya que además, las escenas se encuentran divididas entre ellas por líneas con distintos motivos: dibujos de puntillado, soga trenzada, o bandas de líneas en zigzag o losanges.
Hace tiempo que para designar a este tipo de manufacturas toréuticas de natu-raleza orientalizante se acuñó la expresión «fenicio-chipriota» (Gjestard, 1946: 1-18). Si bien, la mayoría de estas piezas —se conocen alrededor de noventa (Vella, 2010: 23)—,
El bol dE AmAthus: un Análisis A propósito dE lAs fortificAcionEs fEnicio púnicAs y su difusión En occidEntE 311
probablemente fueron de elaboración fenicia (Karageorghis, 1999: 13), confeccionadas bien por artistas fenicios que trabajaban en suelo fenicio o desplazados a distintos puntos del Mediterráneo, como Chipre (Gjerstad, 1946: 18) o incluso a la península Itálica, concretamente a Cerveteri, como se sospecha al menos para las copas de plata procedentes de las tumbas principescas etruscas Barberini y Bernardini de Praeneste, o de la tumba Regolini-Galasssi de Cerveteri, donde igualmente encontramos ciertos paralelismos cronológicos y por la temática (Sciacca, 2007: 283).
Además de productos que constituyen un claro exponente de un comercio e intercambio de bienes de prestigio que tuvo una circulación restringida dentro de la esfera de determinadas élites sociales como, podría ser un buen reflejo o testi-monio la cita de La Ilíada que encabeza este artículo, otra de las peculiaridades que precisamente comparte este tipo de vajilla es su mayoritario hallazgo en contextos funerarios, lo que permite básicamente fijar unas líneas cronológicas bastante fiables.
En este sentido, Gjestard, que estudió toda la serie de páteras de procedencia chipriota, a partir de los motivos decorativos de influencia egiptizante, otorgaba al bol de Amathus una datación alta del siglo VIII a.C. (1946: 1-18). Sin embargo, por análisis comparativo de los procedimientos técnicos utilizados, sobre todo por la coincidencia de la práctica del repujado junto al grabado de los contornos y de los detalles que distinguen, además de la pieza de Amathus, a las de las tumbas etruscas antes mencionadas dentro de todo el conjunto de copas metálicas próximo orientales, estaría más respaldada para el bol de Amathus una cronología a partir de finales del siglo VIII a.C. y primer cuarto del VII a.C., entre 725 y 675 a.C., según Barnett (1977: 167) o, tal vez, ligeramente anterior a la mitad del VII a.C. (Hermary, 1985: 193).
Destacando sobre el resto de los registros, por la franja externa del bol se de-sarrolla una escena de asedio a una ciudad fortificada ejecutada con gran realismo narrativo y detalle que, sin duda, ofrece gran interés por varias razones. En repetidas ocasiones, por los personajes que intervienen en el enfrentamiento, ha sido objeto de atención por parte de un importante sector de investigadores. Entre los guerreros que participan en el combate, algunos claramente con indumentaria oriental, fue apuntada desde el primer momento la presencia de un grupo de guerreros griegos (Colonna-Ceccaldi, 1876: 33). Entre estos se podrían identificar en la escena seis gue-rreros, cuatro atacantes formando una formación en fila (el último solo se conserva de cintura hacia abajo) y dos defensores, todos ellos ataviados con la vestimenta y el armamento característico del hoplita: casco tipo jonio provisto de carrilleras y escudo similar al de los guerreros hoplitas representados, por ejemplo, en vasos
Miguel Martín CaMino312
Figura 2. Detalle de la escena de asedio a una ciudad en el Bol de Amathus, © Trustees of the British Museum, AN30781001
protocorintios (Snodgrass, 1964: 31, 61-63). Incluso el esmerado detalle de su factura nos permite reconocer la iconografía que aparece representada en cada uno de los escudos que portan los hoplitas.
La verificación en el registro arqueológico de la presencia del mercenariado griego arcaico en Oriente ha sido un tema embarazoso (Aubet, 2007: 447-448), a pesar de que a través de numerosos testimonios de las fuentes antiguas esté bien contrastada, no solo en las fuentes griegas sino también en las neo-asirias (Lauraghi, 2006: 21-47; Rollin-ger, 2001: 233-264). Una cuestión alrededor de la que también como confirmación ha emergido la propuesta, a partir de algunos registros arqueológicos, de que los orígenes de Al-Mina, antes de que adquiriese el carácter de empórion, hubiese sido una fundación del siglo VIII a.C. consumada por mercenarios procedentes de élites sociales griegas (Kearsley, 1999: 122; Niemeier, 2001: 24). Incluso, que en las fortalezas de Tel-Kabri, en el norte de Galilea, y Mezad Hashavyahu, bajo la soberanía de Judá, se hubiese establecido contingentes de mercenarios griegos durante el siglo VII a.C. (Niemaier, 2001: 15-16). Por esta razón, la identificación de los mercenarios griegos en el bol de Amathus con frecuencia se ha manejado, precisamente, como un argumento más para sustentar las conexiones de Grecia con las ciudades fenicias del Levante Mediterráneo e indagar tanto en la cercanía como en las secuelas de estos vínculos. Con esta pieza, según algu-nos estudiosos, se confirmaría la participación de mercenarios griegos en asuntos del
El bol dE AmAthus: un Análisis A propósito dE lAs fortificAcionEs fEnicio púnicAs y su difusión En occidEntE 313
cercano Oriente (Boardman, 1975: 69), una circunstancia de la que ha ido brotando el interés por otras interacciones implícitas: el influjo de las ciudades-estado fenicias en la formación de las polis griegas y sus instituciones (Raaflaub, 2004: 208) o las proyec-ciones orientalizantes en la cultura griega (Markoe, 1996: 47-67; Boardman, 2006: 516). La mayoría de estos mercenarios debieron surgir entre grupos de la propia aristocracia griega, tal vez arrojados al exilio de sus patrias de origen, bien por cuestiones de natu-raleza política o económica o, incluso, pudieron ser individuos que, con la mentalidad de esa misma aristocracia, se consagraran a la búsqueda de valores e ideales «caballe-rescos» homéricos como el del honor y la gloria (Bettalli, 1995: 26, 108-109), llegando a ponerse a sueldo en los ejércitos de poderes enfrentados del Próximo Oriente: Asiria, Babilonia, Egipto, Judá y Tiro (Niemeier, 2001: 24).
A esta escena bélica del bol de Amathus, a veces se le ha querido dar credibili-dad histórica al haberse querido vincularla con sucesos históricos concretos. Cuando Colonna-Ceccaldi lo publicó por primera vez (1876: 32) asoció la acción con la revuelta jonia (499-494 a.C.) y, en particular, con un hecho específico acaecido en Chipre que fue mencionado por Heródoto: el ataque a la ciudad de Amathus por Onésilo de Salamina (Historias, V, 114). Una hipótesis en todo caso anacrónica por la cronología claramente anterior del bol, como ya se ha visto. Igualmente, Myres (1933: 36) planteó enlazar el discurso narrativo del bol con la ayuda de mercenarios griegos en favor del faraón saíta Psamético I para expulsar a los asirios de Egipto en 664 a.C. (Heródo-to, II, 152). También, por la similitud de la escena con algunos de los relieves asirios de época de Senaquerib (704-681 a.C.) se llegó a proponer que la acción se desplegaba en un ambiente bélico netamente próximo oriental (Childs, 1978) o, incluso, llegándose a conectar con el ambiente de las ciudades homéricas (Edwards, 1991: 205, fig. 2).
En cualquier caso, el asedio a una ciudad fortificada aunque no es un tema fre-cuente en este tipo de vasos tampoco es exclusivo del bol de Amathus, ya que puede encontrarse asimismo en otra pátera similar, casi coetánea. En concreto, en una pieza de bronce procedente de Delfos —inv. 4463 museo de Delfos— (Perdrizet, 1908: 23-25, pl. XVIII-XX; Markoe, 1985: 320; Hermary, 1986: 189, fig. 132), aunque con un estilo y elaboración que muestra menos rigor que el bol de Amathus. En la pieza de Delfos se observa cómo la ciudadela, defendida por cuatro arqueros, es igualmente objeto de asedio e intenta ser tomada por atacantes, y que como en el bol de Amathus también se representan dos escalas en una composición de la escena próxima.
En otros dos cuencos de plata, igualmente de procedencia chipriota y pertene-cientes a la colección Cesnola del Metropolitan Museum aparece asimismo el registro
Miguel Martín CaMino314
Figura 3. Pátera, en bronce, aparecida en el santuario de Delfos, 4463.© Markoe, 1985
de una ciudad fortificada aunque, en ambos casos, el contexto narrativo ya no es el de una acción bélica ni, como en el caso del bol anterior de Delfos, tampoco su factura ofrece los detalles que podemos descubrir en la pieza de Amathus. En el primero, se observa una fortificación con tres torres de almenas triangulares unidas por un muro (Culican, 1982: 13-32, tav. VII-XIII; Markoe, 1985: 181-182 y 264). En el segundo bol, muy fragmentario, perteneciente al Tesoro de Kourion, proclama las hazañas de caza de un rey desplazándose hacia una ciudad amurallada (Karageorghis, 2000: 186-187, fig. 305; Markoe, 1985: Cy7, 177). Finalmente, una escena similar a la de este último bol se puede reconocer en otra pieza procedente de la tumba Bernardini de Praeneste, también de manufactura muy cuidada y donde se distingue una ciudad con dos torres conectadas por un muro (Markoe, 1985: 191, E2, figs. 278-280).
En cuanto a la fortificación del cuenco de Amathus, esta aparece representada con tres altas torres almenadas, cada una con dos pequeñas aberturas triangulares bajo las almenas, a modo de tragaluces o saeteras. El muro que enlaza las torres se encuentra igualmente almenado. Resulta difícil precisar si las torres son de planta circular o cuadrada. Las dos torres laterales, cimentadas sobre ortostatos o mam-postería ciclópea, aparecen asaltadas por guerreros con escalas. Se advierte que los merlones, tanto de las torres como de la muralla de la ciudad, son curvilíneos (Bar-
El bol dE AmAthus: un Análisis A propósito dE lAs fortificAcionEs fEnicio púnicAs y su difusión En occidEntE 315
Figura 4. Bol de Cesnola, 4555. Metropolitan Museum of Art, New York. © Culican, 1982
nett, 1977: 167), un elemento que está bien documentado en el Mediterráneo Central dentro del ámbito de las fortificaciones fenicio-púnicas, ya que está presente en Mozia (Whitaker, 1921: fig 20) así como en Lilibeo (Caruso, 2006: 285 y figs. 98-100). Incluso lo normal sería encontrarlo también en el área de Cartago, como podría sos-pecharse a través de algunas pinturas descubiertas en las paredes de hipogeos loca-lizados en Jbel Mlezza (siglos IV-III a.C.), en las proximidades de Kerkouane, en las que aparece representada una ciudad amurallada coronada por merlones curvilíneos (Prados, 2008: 34). Además, incluso este tipo de merlón también se descubre fuera del ámbito propiamente púnico, ya que aparece en el oppidum de Saint-Blaise, en la Galia meridional lo que se ha contemplado como un préstamo característico de la poliorcética oriental (Treziny, 1992).
Delante del muro de la ciudad que aparece en el bol se observan cuatro cons-trucciones, cada una con su puerta situada de manera irregular ya que, salvo en un caso, las puertas aparecen desplazadas del centro. Estas estructuras, que han sido interpretadas de diferente modo, son las que ahora reclaman nuestra atención. Co-lonna-Ceccaldi describió la fortificación como la acrópolis de Amathus que, desde
Miguel Martín CaMino316
Figura 5. Bol de Kourion. Metropolitan Museum of Art, New York, 74.51.4556. © Markoe, 1982
la altura, dominaba la ciudad personificada de forma simplificada por esas cuatro edificaciones (Colonna-Ceccaldi, 1876: 32). En esta misma dirección, la mayoría de los estudios que han tratado de explicar estas estructuras, casi siempre, las han ca-racterizado como estructuras adosadas a la parte exterior del recinto de la muralla (Hermary, 1986: 184). A partir, sobre todo, de algunas reproducciones de los monumen-tos de Nínive realizados por A. H. Layard (1848), Myres las explicó como un tipo de vivienda, adosada al exterior de la muralla, peculiar de la zona norte de Siria y todavía en uso cerca de Alepo (Myres, 1933: 35), un sugerencia continuada en otros estudios (Díes Cusí, 1995: 48), y apuntalada fundamentalmente a partir de investigaciones sobre la arquitectura doméstica del Próximo Oriente (Aureche, 1981).También Barnett apuntó hacia esa misma reflexión, interpretándolas como viviendas o almacenes con paralelos en el área septentrional de Siria, aunque también sugirió que podrían estar en el interior de la ciudad (Barnett, 1977: 165-167). Sin pronunciarse con exactitud, Markoe se limitó a registrar otros análisis (1985; 51), como la idea de que estas cuatro estructuras también pudieran ser una interpretación de las chozas de asedio egipcias utilizadas para proteger a los soldados que socavaban los cimientos de las murallas de la ciudad (Childs, 1978: 55).
En nuestra opinión, esas cuatro estructuras habría que ubicarlas en el interior de la ciudad además de estar integradas en el propio recinto defensivo. Hay algunos
El bol dE AmAthus: un Análisis A propósito dE lAs fortificAcionEs fEnicio púnicAs y su difusión En occidEntE 317
Figura 6. Bol de la tumba Bernardini de Praeneste. Museo de Villa Giulia, Roma, nº inv. 61565 © Markoe, 1985
componentes en la reproducción de la ciudadela que introdujo el autor del bol que podrían ser sugerentes este sentido. Así, por ejemplo, observamos cómo las cuatro construcciones mantienen una altura uniforme, a la vez que se adaptan a la cota del paramento de la muralla, sin llegar a superarlo. Además, los espacios vacíos que se distinguen entre las cuatro edificaciones abovedadas se encuentran vacíos o huecos, por decirlo de algún modo —salvo en una de las reproducciones del bol (Daremberg y Saglio, 1877: 783) donde desacertadamente se delinea el paramento con bloques regulares—, es decir, no se descubre el frente regular de bloques del paramento de la muralla que, sin embargo, sí puede observarse en el resto de la fortificación, como por ejemplo las torres. Tal vez fue una manera de intentar representar que las es-tructuras no estaban adosadas al exterior de la muralla, sino cobijadas bajo la propia línea o el adarve de la fortificación, por lo que habría que contemplarlas desde una perspectiva interior del recinto de la misma ciudad. Además, la cubierta aboveda-da de estas construcciones estaría justificada como procedimiento arquitectónico habitual para la descarga del empuje de la parte superior o camino de ronda de la muralla. Como sucede con las torres, también en este caso es difícil discernir si se trata de edificaciones de planta cuadrada o circular. Asimismo, a diferencia de las dos torres laterales que están cimentadas en grandes ortostatos, el paramento de la
Miguel Martín CaMino318
Figura 7. Detalle del Bol de Amathus: A. Colonna-Ceccaldi (1876: pl. I); B. Darember y Saglio (1877: 783, fig. 927); C. Ohnefalsch-Richter (1893: 47, fig. 50)
A
B
C
El bol dE AmAthus: un Análisis A propósito dE lAs fortificAcionEs fEnicio púnicAs y su difusión En occidEntE 319
Figura 8. Detalle del Bol de Amathus: D. Myres (1933: pl. I); E. Barnett (1977: 165, fig. 3); F. Markoe (1985: 248)
D
E
F
Miguel Martín CaMino320
mitad inferior de la torre central no es visible, lo que es más comprensible desde una posición interna del recinto por parte del espectador de la escena. Por esta misma razón, y como un argumento suplementario, más que responder a un procedimiento técnico de la manufactura, el hecho de que no sean perceptibles la parte superior de las dos escalas con las que los asaltantes intentan tomar cada una de las dos torres laterales de la ciudadela reflejaría también el propósito de reforzar la imagen de que las escalas de asalto estarían apoyándose sobre la cara externa de los muros. De igual manera, las cabezas de los dos guerreros que se distinguen detrás de muro de la fortificación entre las torres, aunque el de la izquierda ha desaparecido —según el dibujo de Cesnola-Ceccardi (1876: 468) el bol debía estar algo más completo ya que se observan dos cabezas mientras que, al menos, a partir de la reproducción de Myres (1933: pl. I y III) ya solo se ve una de ellas, tal y como se observa en la fotografía actual de la pieza— pertenecerían, en nuestra opinión, a las cabezas de dos guerreros atacantes y no de defensores o habitantes de la ciudad (Barnett, 1977: 166).
Otra cuestión sugerente de la escena son las dos líneas incisas oblicuas que apa-recen entre la torre central y la torre de la izquierda. Se ha planteado que pudieran co-rresponder a un arma arrojadiza lanzada desde la torre de la izquierda (Myres, 1933: 36), incluso que fuese lo que queda de otra escala de asalto. La primera reproducción de la pieza que conocemos, donde este espacio se conservaba algo mejor, tampoco permite aclarar nada, aunque podría descartase casi de forma concluyente, según nuestra opinión, que fuese una escala ya que, en primer lugar, no se marcan las lí-neas perpendiculares propias de los peldaños y, en segundo término, el contorno de las líneas, más grueso, esboza claramente un elemento diferente al de las escalas de asalto que pueden verse. Por formular una posible interpretación, imposible de va-lidar por la laguna que presenta el cuenco justo en esa zona, podría proponerse que esas líneas estarían reproduciendo alguna parte de una máquina de asedio, como el tronco de un ariete móvil. La disposición de las líneas podría ser similar a las de los troncos de los arietes que vemos representados por ejemplo en los relieves de los palacios asirios de Asurbanipal o de Tiglath-Pileser III, en Nimrud, o del palacio de Senaquerib, en Nínive, donde en este último caso se ilustra el asedio a la ciudad de Laquis ( Judá) en 701 a.C.
Prorrogando el tema conductor de observaciones anteriores, y para finalizar nuestro planteamiento sobre esta cuestión de las construcciones anejas a la propia muralla, sería oportuno preguntarnos, conforme a la minuciosidad de detalles que exhibe la pieza de Amathus, si no estaríamos ante un claro propósito de representar
El bol dE AmAthus: un Análisis A propósito dE lAs fortificAcionEs fEnicio púnicAs y su difusión En occidEntE 321
una estampa gráfica de ese arquetipo de arquitectura defensiva netamente oriental como el de la fortificación de casamatas. En cuyo caso, probablemente, estaríamos ante un original testimonio de este sistema complejo de fortificación, habitual en el ámbito del Oriente Próximo, transmitido con posterioridad hacia zonas del centro mediterráneo y Península Ibérica en el contexto de la colonización fenicia. Un diseño de fortificación que, habitualmente, en el seno de los contextos protohistóricos pe-ninsulares se ha caracterizado como un patrón fenicio-púnico aunque en el Oriente Próximo podría percibirse que tiene unos precedentes bastante más antiguos.
Observaciones sobre el origen de las fortificaciones fenicio-púnicas de casamatas y su difusión en Occidente
Durante los últimos años han sido muy significativas las aportaciones al conocimien-to del urbanismo fenicio-púnico en Occidente y la atención prestada, en ese mismo ámbito, los sistemas de fortificación en la Península Ibérica ha gozado también de un particular auge, con abundante bibliografía al respecto. En esa coyuntura ha sido lógico que, en un ejercicio de reflexión, los análisis se hayan enfocado hacia el Levante mediterráneo rastreando explicaciones y sobre todo analogías. Si se habla de murallas dentro del ambiente colonial fenicio peninsular y de la difusión de modelos orientales en el seno de las tradiciones de fortificación indígenas habría que justificar que en ese contexto de la protohistoria de la Península Ibérica se reproducen patrones que se gestaron en el Oriente Próximo.
Independientemente de las causas de fondo que dieron origen a la presencia fenicia en Occidente, habría que subrayar que el proceso colonial hacia Occidente discurrió de forma paralela a una agitada historia política en el Próximo Oriente pro-vocada, sobre todo, por la expansión del estado neoasirio y la presión ejercida sobre las ciudades fenicias que debieron dedicar sustanciales recursos a la construcción de sus murallas (Alvar, 2005: 8-9). La arquitectura defensiva se desarrolló de mane-ra notable, atribuyéndose a los fenicios un sustancial bagaje en las contribuciones de la poliorcética esencialmente defensiva o, cuando menos, más bien parece que fueron los verdaderos difusores de muchos de los patrones que surgieron y fueron usuales en el Próximo Oriente. Entre estos modelos de arquitectura militar está el de las denominadas murallas de casamatas, una fórmula compleja de fortificación que tradicionalmente se ha catalogado como de ascendencia fenicia (Aubet, 2007: 447).
Miguel Martín caMino322
Figura 9. Muralla de casamatas de Khirbet Qeiyafa, en Israel. © The Hebrew University of Jerusalem (2012).
En ocasiones, se ha puesto en tela de juicio la idoneidad del uso de la expresión casamata frente al de caserna o compartimento (Montanero, 2008: 96; Moret, 2012: 39; Blánquez, 2013: 213) así como los equívocos que surgen con otras técnicas de forti-ficación como por ejemplo la de cajones aunque, en este último caso, respondería a un concepto de fortificación muy diferente. Si bien la expresión muralla de casama-ta puede ser objeto de debate terminológico o conceptual, la mayoría de las veces estéril, como podría ocurrir con un sinfín de conceptos o vocablos arqueológicos al uso, sin embargo, a la vez que parece bien asentada en la literatura científica y nos transmite una descripción perceptible de un modelo de recinto defensivo, también su utilización es más equiparable, tal vez, al de expresiones similares con el mismo significado empleadas en otras lenguas, como casemate wall, kassemattenmauer o muro a casamatta, en inglés, alemán e italiano respectivamente.
Si se contempla el antiguo paisaje fenicio de Levante, lo que se conoce en la actualidad de las murallas de las principales ciudades entre los siglos Ix-VII a.C., es prácticamente inapreciable, ya que las estructuras urbanas de los principales centros de la costa oriental del Mediterráneo como Tiro o Sidón, se encuentran ahora bajo hábitats modernos por lo que la información arqueológica disponible es muy limi-tada (Pastor, 2008: 9-24). Hasta ahora, solo se conoce parte del recinto amurallado de Beirut, compuesto por una muralla de casamatas, fechada en la primera mitad del siglo VII a.C. que fue levantada sobre el un recinto defensivo anterior, del Bronce Medio, que se mantuvo vigente hasta finales del Hierro I comienzos del Hierro II, siglo Ix a.C. (Badre, 2000: 945-946 y 948 con plano).
No obstante, en la zona septentrional de Galilea que permaneció bajo influencia fenicia durante buena parte de la Edad del Hierro, hay enclaves donde se documenta este sistema de casamatas al menos en algunos tramos de sus recintos defensivos. Tanto Tell-Kabri, al sur de Tiro, como Horbat Rosh-Zayit, que evidencia una técnica constructiva de sillería representativa de la arquitectura fenicia de este período y que fue destruido en el siglo VIII a.C. por Tiglath-Pileser III, contaban con un recinto amurallado de casamatas durante este período (Pastor, 2008: 12-13).
Asimismo, en la región de Galilea, la acrópolis de Tell-Hazor, con un complejo sistema de fortificación de mediados del siglo x a.C., cuenta con una muralla de ca-samatas y puerta de seis cámaras, precedida de dos torreones a los lados. Un sistema defensivo similar y coetáneo que está presente en la fase X de Megiddo, centro des-truido en el siglo VIII a.C., en Jezzrel, también en Galilea y en el enclave de Samaria (Finkelstein y Fantalkin, 2012: 29). También, en la orilla oriental del mar de Galilea, los
el Bol de aMathus: un análisis a ProPósito de las fortificaciones fenicio Púnicas y su difusión en occidente 323
enclaves de ‘Ēn Gệv, hacia el siglo Ix a.C., centro levantado de manera casi coetánea a Hazor o el de la fortaleza de Har ’Adīr disponen de muralla de casamatas (Finkelstein y Lipschits 2010: 33).
Más al sur, en la región de Judá y al oeste de Jerusalén, se halla el gran complejo fortificado de Khibert-Qeiyafa, que se vincula con la bíblica Sha’arayim (Garfinkel, y Ganor, 2008: 122-133), enclave que cuenta con una puerta de acceso de cuatro cá-maras y una muralla de casamatas que se dataría a finales del siglo xI o inicios del siglo x a.C, (fin del Hierro I o principios del Hierro IIA). La presencia de este modelo de casamatas en este área tan meridional del territorio israelita se interpreta como un influjo de los asentamientos fortificados de la zona norte del país (Finkelstein y Fantalkin, 2012: 38-63). Del mismo modo, este mismo tipo muralla se constata, al este del mar Muerto en el territorio de Moab, en Ĥirbet el-Mudēyine et-Temed, señalado como Jahaz, otro lugar bíblico (Finkelstein y Lipschits, 2010: 33).
Sin embargo, dentro de este modelo de murallas de casamatas y por la temprana cronología que ofrece en toda esta relación, tiene notable interés el antiguo enclave de
Miguel Martín caMino324
Tall-Zirā’a en el noreste de Jordania. El estrato VI de este asentamiento, correspondiente a la fase del Bronce Final, fechado por C14 entre 1450-1300 a.C., con presencia de un alto porcentaje de cerámica chipriota y micénica, se descubre un poderoso muro de casamatas que resguardaba el flanco noroeste del yacimiento (Vieweger y Häser, 2010: 6-11, Abb. 3). Asimismo, en territorio de la actual Jordania, al suroeste de Amán, el recinto defensivo de la fase del Bronce Final de Tall al-Umayri, en determinadas ocasiones también se ha presentado como una construcción de casamatas (Finkelstein, 2011).
En una región más septentrional, concretamente en el área de Siria, es elocuente el yacimiento de Tell Afis, a 50 km al sur de Alepo, que muestra una significativa secuencia de estructuras defensivas desde finales del Calcolítico hasta la Edad del Hierro (Affani y Michele, 2010: 39-54). Durante el período del Bronce Medio, la zona baja del núcleo contaba con un recinto amurallado de casamatas (Affani y Miche-le, 2010: 42). También en Siria, entre el Bronce Medio y Final, habría que registrar la fortificación de Tell Ahmar (Bunnens, 2010: 111-122).
También este sistema es probable que llegase a gozar de cierta aceptación en algunas áreas de Anatolia como resultado de la difusión de lo que son consideradas tradiciones militares sirio-palestinas (Benati y Zaina, 2013: 24).
Probablemente, habría que analizar cada uno de estos casos en detalle lo que permitiría, a buen seguro, establecer matizaciones y discrepancias en el procedi-miento a la hora de poner en práctica el sistema de murallas de casamatas. A pesar de todo, no debe pasar desapercibido el amplio registro de yacimientos que, a priori, se advierte en un examen de un buen número de publicaciones científicas, lo que ya
el Bol de aMathus: un análisis a ProPósito de las fortificaciones fenicio Púnicas y su difusión en occidente 325
Figura 10. Muralla de casamatas de Tall Zirā’a (Jordania), área 1; c. 1450-1300 a.C. © Vieweger y Häser (2010)
es suficientemente revelador para admitir tanto la amplia aceptación como difusión que experimentó este recurso arquitectónico en los recintos amurallados del Oriente Próximo, fundamentalmente a partir de la Edad del Hierro, entre fines del segundo milenio y comienzos del primer milenio a.C., pero que puede remontarse a etapas precedentes, al menos, desde el Bronce Medio.
La puesta en práctica de este modelo compuesto de fortificación suele aceptar-se como respuesta o adaptación a la compleja situación bélica del Oriente Próximo, donde la guerra de asedio fue una estrategia bien arraigada por lo que la edificación de estructuras de casamatas integradas en el recinto defensivo, además de una con-trastada eficacia defensiva, tuvo como principal cometido proporcionar un espacio añadido de supervivencia ya que podía facilitar tanto alojamiento ocasional por un previsible incremento de población procedente de extramuros que buscase refugio en la urbe, como un lugar donde almacenar provisiones para sustento de los habitantes en situaciones extremas de sitio de la ciudad.
Fuera del entorno geográfico sirio-palestino, la difusión de estos modelos comple-jos se inserta en el contexto de la expansión y colonización fenicia hacia otras áreas del Mediterráneo aunque a la luz de los testimonios actuales se podría presumir que solo tuvo una puntual implantación dentro de las primeras fases del proceso colonizador.
En el área de la metrópolis de Cartago, a pesar de los avances arqueológicos realizados durante las últimas décadas (Rakob, 2002: 14-46), las únicas referencias que hasta ahora habían permitido sospechar la existencia de un recinto acasamatado eran las que podían obtenerse de las fuentes clásicas, fundamentalmente a través de las referencias extraídas de Apiano (Lybica, 95). Excavaciones más recientes en el sector meridional de la ciudad han alcanzado a localizar una muralla erigida con casamatas en la zona de Bir Massouda y que, probablemente, debió delimitar el perímetro de la ciudad en época arcaica por este sector meridional, fechándose su construcción hacia mediados del siglo VII a.C. (Docter et alii, 2006: 39-41, figs. 2, 3,4 y 5). Un recinto amurallado, por tanto, más antiguo al hasta ahora conocido en Cartago que estaba emplazado en el frente marítimo, próximo al denominado «barrio de Magón», co-rrespondiente a la muralla del siglo V a.C., pero que no descubría esa configuración de casamatas que ahora nos depara la fortificación de Cartago-Bir Massouda.
No obstante, es en la Península Ibérica donde hasta la fecha se advierten los ejemplos más tempranos de este tipo de murallas de casamatas en el Mediterráneo Occidental. Los enclaves de Cerro del Castillo en Chiclana de la Frontera (Cádiz) y el Cabezo Pequeño del Estaño en Guardamar del Segura (Alicante), se levantaron de
Miguel Martín CaMino326
Figura 11. Estructuras de casamatas del Cabezo Pequeño del Estaño (Guardamar del Segura, Alicante). © Universidad de Alicante (2014)
manera casi coetánea en dos puntos estratégicos entre finales del siglo Ix y mediados del siglo VIII a.C. (Bueno et alii, 2013: 27-75). La organización de las defensas de am-bos centros presenta notorias similitudes a las de algunos enclaves sirio-palestinos casi contemporáneos con base en ese mismo modelo. Su implantación respondería tanto a la lógica de perpetuar una cultura defensiva instaurada por tradición en los lugares de origen, como por la garantía y experiencia como fórmula acreditada de supervivencia frente a posibles amenazas, ahora, si cabe, más justificada por la des-confianza suscitada por irrumpir en territorios inexplorados y frente a potenciales riesgos ocultos. Sin embargo, mientras ambas situaciones encajan en una fase precoz del proceso colonial está todavía por demostrar la afirmación de este modelo en el proceso posterior de la colonización fenicia en la Península Ibérica.
Es evidente que, desde finales del siglo Ix, las fortificaciones de las poblaciones indígenas del Sur peninsular experimentan una evolución por la influencia de las nuevas técnicas edilicias aportadas desde los centros coloniales fenicios como se ha señalado de modo frecuente (Escacena, 2002). Aunque la aceptación de esta técnica de casamatas, según el registro arqueológico actual, aún está escasamente representada para etapas tempranas por la limitada información que se dispone de determinados
El bol dE AmAthus: un Análisis A propósito dE lAs fortificAcionEs fEnicio púnicAs y su difusión En occidEntE 327
enclaves lo que ha inducido, a veces, a enfoques donde afloran las dudas. Es el estado que ofrece el importante centro urbano fenicio-púnico del Castillo de Doña Blanca (El Puerto de Santa María, Cádiz) y la posible existencia de estructuras de casamatas en la esquina sureste del poblado, en el llamado «barrio fenicio», datadas a mitad del siglo VIII a.C. (Ruiz y Pérez, 1995: 100); o en el enclave de Tavira (Portugal), donde asimismo se ha insinuado la presencia de casamatas en la segunda fase del recinto de sus murallas, que se fecha en la segunda mitad del siglo VIII (Garcia, 2000: 3; Blán-quez, 2008: 155). También se ha interpretado como una muralla de casamatas algu-nos tramos del sistema defensivo, fechado a partir de mediados del siglo VI a.C. que protege el yacimiento de Altos de Reveque (El Ejido, Almería), si bien aquí tampoco ni en la descripción ni en la planta publicada se aprecian los accesos a los comparti-mentos internos ni la comunicación entre ellos (López Castro et alii, 2010: 31, fig. 4). Esta fortificación, se distingue más bien en la línea de las murallas de cajones como las de Adra o Málaga (Montanero, 2008: 109-111), que en general son construcciones más próximas a los sistemas que pueden distinguirse en los recintos defensivos de algunos asentamientos púnicos de Sicilia como Mozia o Lilibeo (Caruso, 2006).
En cualquier caso, en el estado actual de nuestros conocimientos, la introduc-ción del sistema de muralla de casamatas en la Península Ibérica a pesar de esas raíces orientales se manifiesta de modo más claro en etapas posteriores, aunque con otros cánones, con especial trascendencia en el marco de la difusión de los sistemas de fortificación púnico-helenísticos (Bendala y Blánquez, 2002-2003: 145-158). Es decir, tras un lapso de tiempo todavía indeterminado ya que, sobre todo, es una téc-nica se despliega dentro del programa edilicio militar de los Bárquidas o en etapas previas. Aunque en la base de esta sospecha es evidente que tanto la escasez como la ambigüedad de las informaciones arqueológicas que manejamos imponen obvias restricciones para determinar una línea evolutiva fácilmente legible de la arquitectura militar fenicio-púnica en la Península Ibérica (Blánquez, 2013: 214).
En este sentido, un caso excepcional y paradigmático dentro de este difuso panorama lo podría constituir el oppidum ibérico del Montgròs (El Brull, Barcelo-na), sobre todo por su ubicación en territorio ibérico ausetano, dentro de la esfera griega de Ampurias y retirado, por tanto, del área de influencia púnica. La segunda fase de la fortificación de este oppidum del Montgròs (López, 2003: 105-131; idem, 2011: 141-156), calificada como muralla principal, fue erigida entre los dos últimos dece-nios del siglo IV y comienzos del III a.C., poniendo en práctica un sistema defensivo con, al menos, seis casamatas —cuatro con acceso desde el interior del recinto y
Miguel Martín caMino328
Figura 12. Muralla de casamatas del Castillo de Doña Blanca (El Puerto de Santa María, Cádiz). © J. Blánquez (2008)
dos desde la parte alta del lienzo de la muralla— o los llamados phulactéria (cuerpos de guardia), según el término griego introducido por los investigadores, desde los inicios de la excavación del yacimiento, para definir estas estructuras (Molist-Rovi-ra, 1986-89: 122-141; López, 2011: 141-146); a pesar de que no se haya podido determinar una influencia griega en su diseño sino que, al contrario, las analogías formuladas hay buscarlas precisamente en los ambientes púnicos bárquidas (Moret, 2008: 134-135; López, 2011: 149), es decir, ya en un período algo posterior a la datación de la muralla.
Precisamente, es en ese contexto de la presencia bárquida en Iberia donde en-contramos los ejemplos más notorios de la arquitectura de casamatas y donde también comienza a percibirse una modulación de los sistemas defensivos. Los mejores ejemplos, se vinculan a la remodelación de fortificaciones anteriores o a encintados de nueva creación impulsados directamente por los cartagineses, como los de Carteia y Cartagena.
El lugar que ocupan las fortificaciones del mencionado centro del Castillo de Doña Blanca (Cádiz) en este contexto es controvertido, a pesar de que los recintos defensivos de las dos últimas etapas del poblado, correspondientes respectivamente a los siglos VI-IV a.C. y a los siglos IV y III a.C., se hayan venido caracterizando como
el Bol de aMathus: un análisis a ProPósito de las fortificaciones fenicio Púnicas y su difusión en occidente 329
murallas de casamatas (Ruiz, 1995: 100-101; Barrionuevo et alii, 1999: 115-123). La mu-ralla más tardía y que se mantuvo hasta el final del poblado, a fines del siglo III a.C. coincidiendo con la Segunda Guerra Púnica, es la que actualmente mejor se conoce y cuenta con mayores evidencias para su interpretación. A veces, se ha apuntado el descubrimiento en una de las casamatas de un tesorillo de 56 monedas púnicas —posiblemente shekels—, fechado entre 221-210 a.C., para verificar la existencia de esas casamatas (Blánquez, 2013: 245). Sin embargo, es una información que habría que contemplar con ciertas reservas, ya que el lugar donde se produjo el hallazgo, en 1986, en la zona denominada del «Espigón», próxima al puerto del poblado (Al-faro y Marcos, 1994: 231), corresponde a un sector en el que el trazado de muralla no aparece bien definido; incluso es probable, por algunas planimetrías, que el hallazgo se produjese en una estancia fuera del recinto amurallado. En cualquier caso, hay que precisar que en el esquema general de la muralla no se aprecia una articulación en la comunicación entre las hipotéticas casamatas, ni tampoco un acceso desde el exterior. Una razón por la cual, en opinión de algunos investigadores, tal vez, habría que catalogar la muralla de Doña Blanca dentro del esquema propio de las murallas
Figura 13. Muralla de casamatas de la ciudad púnico-romana de Carteia (San Roque, Cádiz). © Proyecto Carteia. Foto: J. Blánquez (2007)
Miguel Martín caMino330
de cajones (Moret, 2012: 39), donde se incluyen las murallas de Altos de Reveque, Adra o Málaga. Un diseño en el que la estructura interna de la fortificación no era perceptible ya que los compartimentos estaban colmatados de ripio y tierra.
En la ciudad de Carteia, todavía en proceso de excavación, el primer recinto defensivo se construyó hacia mitad del siglo IV a.C. Una muralla que cuenta con una anchura media de 3 m, y cuyo trazado, posteriormente, fue reaprovechado para levantar, en tiempos de la ocupación bárquida —a finales del siglo III a.C.—, un nue-vo amurallamiento que sin corregir la superficie del perímetro urbano anterior, sin embargo, manifiesta un cambio conceptual al incluir en su estructura las casamatas (Blánquez y Roldán, 2009: 93-104). Casamatas que, aunque aún se ignora si estaban dispuestas a lo largo de todo el cinto murario, aparecen contiguas a las dos puertas de acceso a la urbe hasta ahora conocidas y que se disponían en dos alturas, (Blán-quez, 2013: 240-241). Las dimensiones internas de las casamatas tienen una anchura de 3,04 m, igual que en Cartagena (Blánquez y Roldán, 2009: 98).
Sin embargo, tal vez, es en la Cartagena bárquida donde se descubre el modelo más comprensible de murallas de casamatas, sobre todo en el tramo documentado en la zona del istmo existente entre los cerros de San José y Despeñaperros que suponía el único acceso natural hacia el interior de la ciudad.
Erigida a finales del siglo III a.C. coincidiendo probablemente con la fundación de la ciudad por Asdrúbal, se construyó mediante dos lienzos paralelos trabados entre sí por tirantes de sillarejo de 0,52 m, construidos en opus africanum apoyados sobre zapatas más anchas de mampostería, que determinan compartimentos interiores de 3,60 m de anchura × 3,05 m de longitud, unas dimensiones similares a las de la muralla de Carteia. Se han podido individualizar nueve departamentos, agrupados de tres en tres y con acceso en la cara interior a través de un vano de un metro situado en el central, comunicado a su vez con los dos contiguos a través de aberturas de un metro de anchura (Ramallo y Martín, e.p.). Trazas de forjado y de las vigas de sustentación halladas durante el proceso de excavación permiten constatar la existencia, al igual que en Carteia, de un segundo piso en el interior de la muralla sobre el que discurriría el paso de ronda, que mencionan las fuentes escritas. Al solado de ese primer piso debie-ron también corresponder varios fragmentos de mortero formados por una mezcla de cerámica machacada, abundante cal y gravilla, que se pueden asimilar al opus signinum —que algunos autores han identificado con los pavimenta poenica mencionados por Catón en un texto transmitido por Festus (De verb. Sig. 282)— atestiguado en ambientes púnicos del norte de África desde al menos el siglo IV a.C. (Vassal, 2006: 14-16).
el Bol de aMathus: un análisis a ProPósito de las fortificaciones fenicio Púnicas y su difusión en occidente 331
Figura 14. Muralla de casamatas de Qart Hadašt.© J. Blánquez (2009)
Miguel Martín CaMino332
Respecto al trazado seguido por el encintado, la localización de tramos de muralla en tres sectores distantes de la ciudad: ladera meridional del cerro de San José, septen-trional del Molinete y occidental del cerro de la Concepción (Noguera, 2013: 137-173), permiten intuir la existencia de un recinto que englobaría y potenciaría el carácter defensivo de las cinco elevaciones que definen en sí mismas el perímetro susceptible de ocupación.
Por último, tradicionalmente se ha incluido dentro del tipo de fortificación la muralla de el Tossal de Manises, identificado con la romana Lucentum, si bien en este caso, el uso del espacio interno de las casamatas dentro de la fortificación con fines prácticos queda restringido a las torres, grandes espacios rectangulares y huecas, que se hallan unidas, aunque sin trabar, por un estrecho lienzo de 1/1,20 m de grosor. Un concepto desconocido en la Contestania ibérica. Concretamente las torres nos VI y VIII, muestran una división tripartita de tres cámaras, con acceso por la habitación central, que comunica a su vez con los dos contiguos, reproduciendo un esquema tripartito similar al que encontramos en Cartagena (Olcina et alii, 2010: 236, fig. 5), y que supuestamente tendría sus orígenes en pautas de la arquitectura fenicia tradi-cional del Próximo Oriente difundidas a la Península Ibérica durante la protohistoria (Moret, 2012: 41).
En definitiva, la presencia bárquida en su programa por estimular la reorgani-zación territorial de Iberia, consecuencia de una resuelta actuación militar y política conducida a contar con una estructura estatal propia, sobre bases ideológicas de modelo helenístico (Bendala, 2013: 47-81), comportó el fortalecimiento de núcleos urbanos preexistentes y la fundación de nuevos centros, convirtiéndose en el espa-cio para la introducción o, quizás, la evolución y perfeccionamiento de sistemas de fortificación complejos, como el de casamatas, que cuentan con claras raíces próximo orientales, pero que ahora acompañadas de otros recursos defensivos, se despliegan en el contexto de las hostilidades entre Cartago y Roma, fundamentalmente por la necesidad de adaptarse a técnicas de asedio también más sofisticadas.
El bol dE AmAthus: un Análisis A propósito dE lAs fortificAcionEs fEnicio púnicAs y su difusión En occidEntE 333
Bibliografía
AffANI, G. y DI MICHELE, A. (2010): «The development of defence strategies at Tell Afis (Syria) from Chalcolithic to the Iron Age», Proceedings of the 6th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (May, 5th-10th, “Sapienza”-Uni-versità di Roma), vol. 2: Excavations, Surveys and Restoration: Reports on Recent Field Archaeology in the Near East, Wiesbaden, pp. 39-54.
ALfARO ASINS, C. y MARCOS ALONSO, C. (1994): «Tesorillo de moneda cartaginesa hallada en la Torre de Doña Blanca (Puerto de Santa María, Cádiz)», Archivo Español de Arqueología 67, pp. 229-244.
ALVAR EZQUERRA, J (2005): «Poliorcética y guerra naval en el mundo fenicio», en Gue-rra y Ejército en el Mundo Fenicio-Púnico. XIX Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica, Eivissa, 2004, Treballs del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera 56, pp. 7-29.
AUBET SEMMLER, M. E. (2007): «East Greek and Etruscan Pottery in a Phoenician Context», en S. W. Crawford (ed.): Up to the Gates of Ekron. Essays on the Archae-ology and History of the Eastern Mediterranean in Honor of Seymour Gitin, The W.F. Albright Institute of Archaeological Research-The Israel Exploration Society, Jerusalem, pp. 447-460.
AURENCHE, O. (1981): La maison orientale: l’architecture du Proche Orient ancien des origines au milieu du quatrième millénaire, 3 vols., Paris.
BADRE, L. (2000): «Les premières découvertes Phéniciennes à Beyrouth», en Actas del IV Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos, vol III, Cádiz, pp. 941-961.
BARNETT, R. D. (1977): «The Amathus Shield-Boss Rediscovered and the Amathus Bowl Reconsidered», Report of the Department of Antiquities Cyprus 3, pp. 157-169.
BARRIONUEVO CONTRERAS, F. J., RUIZ MATA, D. y PéREZ PéREZ, C. J. (1999): «Fortifi-caciones de casernas del Castillo de Doña Blanca (El Puerto de Santa María, Cádiz)», XXIV Congreso Nacional de Arqueología (Cartagena 1997), vol. 3, pp. 115-123.
BENATI, G. y ZAINA, F. (2013): «A Late Bronze Age I Fortress at Taşlı Geçit Höyük and the Defensive Architecture of Anatolia and Northern Levant during the 2nd Millennium BC», OCNUS. Quaderni della Scuola di Specializzazione in Beni Arche-ologici 21, pp. 9-29.
BENDALA GALáN, M. (2013): «Aníbal y los Barca: el proyecto político cartaginés de Hispania», en M. Bendala (ed.): Fragor Hannibalis. Aníbal en Hispania, Madrid, pp. 47-81.
Miguel Martín CaMino334
BENDALA GALáN, M. y BLáNQUEZ PéREZ, J. (2002-2003): «Arquitectura militar púni-co-helenística en Hispania», CuPAUAM 28-29, pp. 145-158.
BETALLI, N. (1995): I mercenari nel mondo greco, vol. 1: Dalle origine alla fine del v secolo a.C., Studi e testi di storia antica 5, Pisa.
BLáNQUEZ PéREZ, J. y ROLDáN GÓMEZ, L. (2009): «La muralla de casernas de la ciudad púnica de Carteia (San Roque, Cádiz)», Almoraima 39, pp. 93-104.
BLáNQUEZ PéREZ, J. (2008): «Arquitectura defensiva del suroeste de la Península Ibérica», Arquitectura defensiva fenicio-púnica. XXII Jornadas de Arqueología Feni-cio-Púnica (Eivissa, 2007), Treballs del Museu Arqueológic d’Eivissa i Formentera 61, Ibiza, pp. 145-183.
BLáNQUEZ PéREZ, J. (2013): «Arquitectura y poder: las fortalezas bárquidas en Hispania», en M. Bendala (ed.): Fragor Hannibalis. Aníbal en Hispania, Madrid, pp. 211-253.
BOARDMAN, J. (1975): Los griegos en ultramar: comercio y expansión colonial antes de la era clásica, Alianza Editorial, Madrid.
BOARDMAN, J. (2006): «Greeks in the East Mediterranean (South Anatolia, Syria, Egypt)», en G. R. Tsetskhladze (ed.): Greek colonisation - An account of Greek colo-nies and other settlements overseas, vol. I, Brill, Leiden & Boston, pp. 507-534.
BUENO SERRANO, P., GARCÍA MENáRGUEZ, A. y PRADOS MARTÍNEZ, F. (2013): «Mura-llas fenicias de Occidente. Una valoración conjunta de las defensas del Cerro del Castillo (Chiclana, Cádiz) y del Cabezo Pequeño del Estaño (Guardamar, Alicante)», Herakelion 6, pp. 27-25.
BUNNENS, G. (2010): «Tell Ahmar in the Middle and Late Bronze Age», en P. Matthiae, F. Pinnock, L. Nigro y N. Marchetti (eds.): Proceedings of the 6th International Con-gress on the Archaeology of the Ancient Near East (May, 5th-10th, “Sapienza”-Univer-sità di Roma), vol. 2: Excavations, Surveys and Restoration: Reports on Recent Field Archaeology in the Near East, Wiesbaden, pp. 111-122.
CARUSO, E. (2006): «Le fortificazioni di Lilibeo: un monumentale esempio della po lior ce tic a punica in Sicilia», Guerra e pace in Sicilia e nel Mediterraneo antico (viii-iii sec. a.C.). Arte, prassi e teoria della pace e della guerra, vol. I, Pisa, pp. 283-305, figs. 90-112.
CESNOLA, L. P. DI (1878): Cyprus: its Ancient Cities, Tombs, and Temples. A Narrative of Re-searches and Excavations during Ten Years Residence in that Island, New York, 2ª ed.
COLONNA-CECCALDI, G. (1876): Revue Archéologique, Nouvelle Série, janvier à juin 1876, XXXI, pp. 25 ss.
COLONNA-CECCALDI, G. (1882): Monuments Antiques de Chypre de Syrie et d’Égypte, Paris.
El bol dE AmAthus: un Análisis A propósito dE lAs fortificAcionEs fEnicio púnicAs y su difusión En occidEntE 335
CULICAN, W. (1982): «Cesnola Bowl 4555 and other Phoenician Bowls», Rivista di Studi Fenici 10/1, pp. 13-32 y pl. 7-19.
CHILDS, W. A. P. (1978): The City-Reliefs of Lycia, Princeton Monographs in art and archaeology 42, Princenton.
DAREMBERG, CH. y SAGLIO, E. (1877): Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, tome I deuxième parte (C), Paris.
DIES CUSÍ, E. (1995): La arquitectura fenicia de la Península Ibérica y su influencia en las culturas indígenas, Ed. Universitat de Valencia, Valencia.
DOCTER, R. F., CHELBI, F., MARAOUI TELMINI, B., BECHTOLD, B., BEN ROMDHANE, H., DECLERCQ, V., DE SCHACHT, T., DEwEIRDT, E., DE WULf, A., FERSI, L., FREy KUp-pER, S., GARSALLAH, S., JOOSTEN, I., KOENS, H., MABROUk, J., REDISSSI, T., ROUDE-SLI CHEBBI, S., RyCkBOSCH, K., SCHMIDT, K., TAVERNIERS, B., VAN KERCkHOVE, J. y VERDONCk, L. (2006): «Carthage Bir Massouda. Second preliminary report on the bilateral excavations of Ghent University and the Institut National du Patrimoine (2003-2004)», Babesch 81, pp. 37-89.
EDwARDS, M. W. (1991): The Iliad: A Commentary, vol V: books 17-20, Cambridge Univer-sity Press, Cambridge.
ESCACENA CARRASCO, J. L. (2002): «Murallas fenicias para Tartessos: un análisis darwi-nista», SPAL 11, pp. 69-106.
FINkELSTEIN, I. (2011): «Tall al-Umayri in the Iron Age I. Facts and Fiction with an Ap-pendix on the History of the Collared Rim Pithoi», en I. Finkelstein y N. Na’aman (eds.): The Fire Signals of Lachish. Studies in the Archaeology and History of Israel in the Late Bronze Age, Iron Age, and Persian Period in Honor of David Ussishkin, Eisen-brauns, Winona Lake, pp. 113-128.
FINkELSTEIN, I. y LIpSCHITS, O. (2010): «Omride Architecture in Moab Jahaz and At-aroth», Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins, Herausgegeben von Angelika Berlejung und Jens Kamlah 126 1, pp. 30-43.
FINkELSTEIN, I. y FANTALkIN, A. (2012): «Khirbet Qeiyafa: An Unsensational Archae-ological and Historical Interpretation», Tel Aviv 39, pp. 38-63.
GARCIA PEREIRA MAIA, M. (2000): «Tavira fenícia. O território para Ocidente do Gua-diana, nos inícios do I milénio a.C.». Fenicios y Territorio, Actas del II Seminario Internacional sobre Temas Fenicios, Alicante, pp. 121-150.
GARfINkEL, Y. y GANOR, S. (2008): «Khirbet Qeiyafa. An Early Iron Age Fortified City on the Border between Judaea and Philistia», New Studies in the Archaeology of Jerusalem and Its Region II, pp. 122-133.
Miguel Martín CaMino336
GjERSTAD, E. (1946): «Decorated metal bowls from Cyprus», Opuscula Archaeologica 4, pp. 1-18, pl. 1-16.
HäSER, J. y VIEwEGER, D. (2007): «The Gadara Region Project in northern Jordan spring campaign 2006 on Tall Zar’a», Annual of the Department of Antiquities of Jordan, pp. 21-34.
HERMARy, A. (1986): «La Coupe en argent du British Museum (“The Amathus Bowl”)», en R. Laffineur (ed.): Amathonte III, Testimonia 3: L’orfèvrerie, Études Chypriotes VII, Paris, pp. 179-194.
HERMARy, A. y MERTENS, J. R. (2014): The Cesnola Collection of Cypriot Art. Stone Sculpture, The Metropolitan Museum of Art, New York.
KARAGEORGHIS, V. (1999): «A Cypriot Silver Bowl Reconsidered I. The Iconography of the Decoration», Metropolitan Museum Journal 34, pp. 13-20.
KARAGEORGHIS, V. (2000): Ancient Art from Cyprus. The Cesnola Collection in The Metro-politan Museum of Art, New York.
KEARSLEy, R. A. (1999): «Greeks Overseas in the 8th Century BC: Euboeans, Al Mina and Assyrian Imperialism», en G. R. Tsetskhladze (ed.): Ancient Greeks, West and East. Mnemosyne Supplement 196, Leiden, pp. 109-134.
LAURAGHI, N. (2006): «Traders, Pirates, Warriors: The Proto-History of Greek Mercenary Soldiers in the Eastern Mediterranean», Phoenix, Journal of the Classical Association of Canada. Revue de la Société canadienne des études classiques, vol. 60, No. 1/2, pp. 21-47.
LÓpEZ CASTRO, J. L, MANZANO-AGUGLIARO, F. y ALEMáN OCHOTORENA, B. (2010): «Altos de Reveque: un asentamiento fortificado fenico-púnico en el litoral de Andalucía oriental», AEspA 83, pp. 27-46.
LÓpEZ MULLOR, A. (2003): «La fortificación ibérica del Turó del Montgròs (El Brull, Barcelona)», Alebus 13, pp. 105-131.
LÓpEZ MULLOR, A. (2011): «La muralla principal de l’oppidum ibèric del Montgròs (el Brull) i les seves defenses perifèriques», Revista d’Arqueologia de Ponent 21, pp. 141-156.
MARANGOU, A. G. (2000): The Consul Luigi Palma Di Cesnola 1832-1904: Life and Deeds. Cultural Centre of the Popular Bank/Group, Nicosia, Paris.
MARkOE, G. (1985): Phoenician Bronze and Silver Bowls from Cyprus and the Mediterranean, University of California Publications: Classical Studies, vol. 26, Berkeley.
MARkOE, G. (1996): «The emergence of Orientalizing in Greek art: some observations on the interchange between Greeks and Phoenicians in the eight and seventh centuries BC», Bulletin of the American Schools of Oriental Research 301, pp. 47-67.
El bol dE AmAthus: un Análisis A propósito dE lAs fortificAcionEs fEnicio púnicAs y su difusión En occidEntE 337
MAZZONI, S. (2013): «Tell Afis: History and Excavations», Near Eastern Archaeology, vol. 76, nº 4 (December 2013), pp. 204-212.
MOLIST I CApELLA, N. y ROVIRA I PORT, J. (1986-1989): «L’oppidum ausetà del turó del Montgròs (el Brull, Osona)», Empúries 48-50, pp. 122-141.
MONTANERO VICO, D. (2008): «Los sistemas defensivos de origen fenicio-púnico del sureste peninsular (siglos VIII-III a.C.): nuevas interpretaciones», Arquitectura defensiva fenicio-púnica (XXII Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica (Eivissa, 2007), Treballs del Museu Arqueológic d’Eivissa i Formentera 61, pp. 91-144.
MORET, P. (2008): «Turó del Montgròs (el Brull, Barcelone). Les fortifications à case-mates de la haute vallée du Ter», Recherches historiques et archéologiques sur l’Ibérie Antique, vol. 2: Architecture, urbanisme et organisation du territoire dans l’Ibérie d l’âge du fer à l’époque républicaine (viie - ier siècle avant J.-C.), Mémoire d’habilitation. Université de Toulouse, Le Mirail, Toulouse.
MORET, P. (2012): «Las fortificaciones bárquidas en la Península Ibérica», Desperta Ferro 17, pp. 38-43.
MyRES, J. L. (1914): Handbook of the Cesnola Collection of Antiquities from Cyprus, New York.MyRES, J. L. (1933): «The Amathus Bowl: A Long-Lost Masterpiece of Oriental En-
graving», The Journal of Hellenic Studies, vol. 53, Part 1, pp. 25-39.NIEMEIER, W.-D. (2001): «Archaic Greeks in the Orient: Textual and Archaeological
Evidence», Bulletin of the American Schools of Oriental Research 32, pp. 11-32.NOGUERA CELDRáN, J. M. (2013): «Qart Hadašt, capital bárquida de Iberia», en M. Ben-
dala (ed.): Fragor Hannibalis. Aníbal en Hispania, Madrid, pp. 137-173.OHNEfALSCH-RICHTER, M. H. (1893): Kypros. The Bible and Homer, London.OLCINA DOMENECH, M., GUILABERT MAS, A. y TENDERO PORRAS, E. (2010): «Lectura
púnica del Tossal de Manises (Alicante)», Mainake XXXII (I), pp. 229-249.ORTIZ, S. y WOLff, S. (2012): «Guarding the Border to Jerusalem: The Iron Age City of
Gezer», Near Eastern Archaeology 75:1, pp. 4-19.PASTOR BORGOñÓN, H. (2008): «Arquitectura defensiva en Fenicia Oriental y en el
Norte de Israel/Palestina», Arquitectura defensiva fenicio-púnica. XXII Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica, Treballs del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera 61, pp. 9-24.
PERDRIZET, P. (1908): Monuments figurés petits bronzes, terres-cuites, antiquités diverses, Fouilles de Delphes, École Française d’Athènes, Paris.
PéREZ RUBIO, A. (2013): «Centro y periferia en el Mediterráneo antiguo», Desperta Ferro número especial IV: Mercenarios en el mundo antiguo, pp. 4-7.
Miguel Martín CaMino338
PRADOS MARTÍNEZ, F. (2008): «La arquitectura defensiva en Cartago y su área de influencia», Arquitectura defensiva fenicio-púnica. XXII Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica, Treballs del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera 61, pp. 25-56.
PRADOS MARTÍNEZ, F. y BLáNQUEZ PéREZ, J. (2007): «Las fortificaciones coloniales de la Península Ibérica: de los modelos orientales a los sistemas púnico-helenísti-cos», en L. Berrocal y P. Moret (eds.): Paisajes fortificados de la edad del Hierro: las murallas protohistóricas de la meseta y la vertiente atlántica en su contexto europeo (Actas del coloquio celebrado en la Casa de Velázquez, octubre 2006), Biblio-theca Archaeologica Hispana 28, Madrid, pp. 57-74.
RAAfLAUB, K. A. (2004): «Archaic Greek Aristocrats as Carriers of Cultural Inter-action», en R. Rollinger y Ch. Ulf (eds.): Commerce and Monetary Systems in the Ancient World: Means of Transmission and Cultural Interaction. Oriens et Occidens (Proceedings of the Fifth Annual Symposium of the Assyrian and Babylonian Intel-lectual Heritage Project. Held in Innsbruck, Austria, October 3rd-8th, 2002), Stuttgart, pp. 197-217.
RAkOB, F. (2002): «Cartago. La topografía de la ciudad púnica. Nuevas investigacio-nes», en M. Vegas (ed.): Cartago fenicio-púnica: las excavaciones alemanas en Carta-go (1975-1997), Cuadernos de Arqueología Mediterránea 4, Barcelona, pp. 14-46.
RAMALLO ASENSIO, S. y MARTÍN CAMINO, M. (e.p.): «Qart Hadašt en el marco de la segunda guerra púnica», Congreso Internacional. La Segunda Guerra Púnica en la Península Ibérica (Jáen 24-26 de noviembre de 2011).
RODERO OLIVARES, V. y BERROCAL-RANGEL, L. (2011-12): «Análisis morfoestructural de la arquitectura defensiva en el ámbito indígena de la protohistoria antigua peninsular (ca. 1000-600 a.C.)», CuPAUM 37-38, pp. 223-239.
ROLLINGER, R. (2001): «The ancient Greeks and the impact of the Ancient Near East: Textual evidence and historical perspective (ca. 750-650 BC)», Melammu Sympo-sia 2, R. M. Whiting (ed.): Mythology and Mythologies. Methodological Approaches to Intercultural Influences. Proceedings of the Second Annual Symposium of the As-syrian and Babylonian Intellectual Heritage Project, Paris, October 4-7, 1999, The Neo-Assyrian Text Corpus Project, Helsinki, pp. 233-64.
RUIZ MATA, D. y PéREZ PéREZ, C. J. (1995): El poblado fenicio del Castillo de Doña Blanca (El Puerto de Santa María, Cádiz), Biblioteca de Temas Portuenses, Ayuntamiento del El Puerto de Santa María, El Puerto de Santa María.
SCIACCA, F. (2007): «La circolazione dei doni nell’aristocrazia tirrenica: esempi dall’ar-cheologia», Revista d’Arqueologia de Ponent 16-17, pp. 281-292.
El bol dE AmAthus: un Análisis A propósito dE lAs fortificAcionEs fEnicio púnicAs y su difusión En occidEntE 339
SNODGRASS, A. M. (1964): Early Greek Armour and Weapons from the end of the Bronze Age to 600 bc, Edinburgh.
TRAILL, D. A. (1996): «Cesnola, Luigi Palma di», en N. Thomson de Grummond (ed.): Encyclopedia of the History of Classical Archaeology, vol. 1, Greenwood Press, West-port, pp. 267-68.
TREZINy, H. (1992): «Imitations, emprunts, détournements: sur quelques problèmes d’architecture et d’urbanisme en Gaule méridionale», Marseille grecque et la Gaule, Études Massaliètes 3, Aix-en-Provence, pp. 337-349.
VASSAL, V. (2006): Les pavements d’«opus signinum». Technique, décor, fonction architectu-rale, BAR I.S. 1472. Oxford.
VELLA, N. (2010): «Phoenician Metals Bowls: Boundary Objects in the8 Archaic Peri-od», International Congress of Classical Archaeology. Meeting between Cultures in the Ancient Mediterranean, Roma 2008 (= Bollettino di Archeologia on line I 2010/, volume speciale A/A2/5, 22-37 (Consulta: 12 octubre 2013).
VIEwEGER, D. y HäSER, J. (2009): «Tall Zar’a. Excavations on a multi-period site in Northern Jordan», Abhath Al-Yarmouk Humanities and Social Sciences Serie 25/3 (September 2009), University Yarmouk, pp. 655-680.
VIEwEGER, D. y HäSER, J. (2010): «Gadara Region Project», Munjazat 9, pp. 17-22.VIEwEGER, D. y HäSER, J. (2010): «Das “Gadara Region Project”. Der Tell Zerā’ a in den
Jahren 2007 bis 2009», Zeitschrift de Deutschen Palästina-Vereins: Herausgegeben von Angelika Berlejung und Jens Kamlah, 126 (2010)1, pp. 1-28.
WHITAkER, J. L. S. (1921): Motya, a Phoenicia Colony in Sicily, London.
341
⊳ Bahía de Málaga, vista desde el cerro de San Antón. © Wikimedia Commons (2007)
Aproximación a los fondeaderos fenicios de la bahía de Málaga y su evolución: paleogeografía y arqueología
EDUARDO GARCÍA ALFONSOJUNTA DE ANDALUCÍA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE, MÁLAGA
ResumenNo podemos entender la vida y la evolución de los asentamientos fenicios sin conocer su actividad marítima puesto que, necesariamente, debieron tener lugares adecuados para atracar, fondear y varar diferentes tipos de embarcaciones. En la bahía de Málaga, los antiguos estuarios de los ríos Guadalmedina y Guadalhorce cumplieron a la perfec-ción este papel, pero los grandes cambios en el litoral han dificultado la localización y la investigación de las primeras zonas portuarias. En las últimas dos décadas, el número de actividades arqueológicas preventivas y la proliferación de estudios geotécnicos re-lacionados con importantes obras públicas emprendidas en el área, nos han permitido abordar la cuestión. Sin embargo, todavía hay muchas incógnitas, incluida la observación empírica, sobre el lugar exacto donde se encontraba el puerto fenicio de Málaka, tema que debe abordarse necesariamente en el contexto de la transformación de la costa.Palabras clave: fenicios, Málaga, Guadalhorce, Guadalmedina, erosión, sedimentación, transformación, adaptación
AbstractWe cannot understand life and evolution of the Phoenician settlements without the knowl-edge of its maritime activity, for which they necessarily had to have suitable places for docking, anchoring and beaching of different types of boats. In the bay of Málaga, the ancient estuaries of Guadalmedina and Guadalhorce rivers perfectly fulfilled this role, but major changes in the coastline have made very difficult the siting and the research of the early port areas. In the past two decades the number of preventive archaeological activities and the proliferation of geotechnical studies related with important public works undertaken in the area have enabled us to approach to this question. However, there are still many unknowns, including the empirical observation about the exact place where was the Phoenician port of Málaka. This topic has necessarily to be addressed in the context of transformation of the shoreline.Keywords: Phoenicians, Málaga, Guadalhorce, Guadalmedina, erosion, siltation, trans-formation, adaptation
Eduardo García alfonso342
Los cambios en la antigua línea de costa ha sido siempre un tema esencial en los estudios sobre el mundo fenicio. Sin un conocimiento del paisaje antiguo es imposible entender el territorio que ocuparon y explotaron los asentamientos, tanto en la metrópoli como en aquellas zonas donde se produjo la implantación de los diferentes modelos coloniales y/o diaspóricos. El entorno actual de la mayoría de los enclaves fenicios hace prácti-camente imposible su antigua su función portuaria, debido a que el mar se encuentra ahora alejado de los mismos o bien los cauces de los ríos que los conectaban con las aguas libres se han hecho tan exiguos, que resulta difícil imaginar ciertas condiciones de navegabilidad en ellos. Es evidente que los paisajes costeros han experimentado cambios muy importantes a lo largo del tiempo en todas las latitudes del Globo, trans-formaciones que se han intensificado debido a la intervención antrópica. Estos efectos se caracterizan por su carácter multiplicador y por una repercusión que desborda por lo general el ámbito estrictamente local, ya que cambios en la dinámica natural en un determinado entorno pueden —y suelen— tener repercusiones en zonas alejadas, ya sean transmitidas a través de los sistemas fluviales, corrientes marinas, derivas costeras o vientos dominantes. También es un error pensar que la capacidad humana de alterar el medio natural es un rasgo de la era industrial, pues en la Antigüedad se disponía de me-canismos capaces para producir grandes cambios en dinámicas naturales, que acabaron produciendo efectos en un cierto plazo de tiempo. El más poderoso era, evidentemente, la deforestación, ya fuera para roturar o para emplear la madera en múltiples usos. El proceso de eliminación del bosque no quedará sin consecuencias, como veremos más adelante, capaces de producir situaciones incluso de desastre ecológico.
Evolución de las investigaciones y problemas metodológicos
Desde los inicios de la investigación sobre el mundo fenicio en Málaga estuvo bas-tante claro que la línea de costa había experimentado importantes cambios desde la Antigüedad. Ya desde la primera campaña que realizó el Instituto Arqueológico Alemán en Toscanos en 1964 se subrayó que el mar tenía que llegar hasta el mismo po-blado (Schubart, Niemeyer y Pellicer, 1969: 145), cuando en la actualidad se encuentra a algo más de un 1 km de distancia. Más adelante fueron M. Pellicer, J. L. Menenteau y P. Rouillard (1973) quienes insistieron en la necesidad de conocer el litoral antiguo para la investigación de las colonias fenicias en la Península Ibérica. Sin embargo, todo ello eran meras propuestas de trabajo en una arqueología cuyo principal objetivo
APROXIMACIÓN A LOS FONDEADEROS FENICIOS DE LA BAHÍA DE MÁLAGA Y SU EVOLUCIÓN: PALEOGEOGRAFÍA… 343
era la obtención de secuencias estratigráficas, quedando el estudio de la relación de los asentamientos con su territorio en un segundo plano (García Alfonso, 2012: 27-28). No había ninguna evidencia contrastada a nivel empírico de los cambios de la línea costera, que todos los estudiosos daban por hecho, salvo el «lento» avance de las fle-chas deltaicas de algunos ríos, proceso que era, por otra parte, bastante perceptible.
Frente a los accidentes costeros que presenta el litoral atlántico andaluz, frecuen-temente cortado por grandes escotaduras navegables como la bahía de Cádiz, la ría de Huelva o los estuarios del Guadalquivir y del Guadiana, que hacían fácilmente asumi-ble la existencia de buenos puertos naturales; en la costa malagueña no existía nada similar. Dicho litoral se presenta actualmente como una larga cinta de arena, apenas interrumpida por las desembocaduras de pequeños ríos, muchas de ellas cegadas la mayor parte del año, o por cortos tramos acantilados. A vista de pájaro, el litoral mala-gueño es actualmente un espacio muy desfavorable para la navegación antigua, dada la carencia de cualquier tipo de puerto natural. Nos encontramos con una costa rectilínea, que no ofrece abrigo a las embarcaciones de cierto porte ante los vientos y corrientes, a no ser que se ejecuten costosas obras de infraestructura. Incluso la propia bahía de Málaga, caracterizada por su amplio seno no ofrece en la práctica ningún refugio en caso de temporal, de no ser por los actuales diques del puerto de la capital. Estas esca-sas posibilidades portuarias naturales de la ciudad ya se pusieron de manifiesto poco después de la conquista cristiana, cuando desde el recién constituido Ayuntamiento se solicita la construcción de un muelle que sirva de abrigo a las naves, según consta en el Memorial de 1491 que se dirige a los Reyes Católicos (Rodríguez Alemán, 1984: 34).
El estudio de la paleogeografía de las antiguas desembocaduras de los ríos me-diterráneos andaluces fue iniciado por el Instituto Arqueológico Alemán, de la mano de G. Hoffmann. Al ocuparse del Guadalhorce, este autor planteó que el río formó un gran estuario desde el Neolítico hasta incluso después de la época romana. En la bocana de este gran entrante, próximo a su orilla meridional, se encontraría un islote de unas 5 ha de superficie, que alcanzaría una cota máxima de 5,45 m sobre el nivel del mar. En esta pequeña isla los fenicios fundaron el asentamiento del Cerro del Villar (Hoffmann, 1988: 81-89). Esta propuesta fue adoptada en su día por M. E. Aubet y N. Carulla (1989: 427-428) para su reconstrucción del entorno de dicho enclave fe-nicio. La continuidad de la investigación en el Cerro del Villar modificó ligeramente estas premisas a comienzos de la década de 1990, permitiendo una aproximación más exacta a la reconstrucción del paisaje antiguo. La incorporación al equipo de Aubet de P. Carmona, que había estudiado previamente formaciones fluviomarinas simila-
Eduardo García alfonso344
Figura 1. Mapa de la bahía de Málaga, en la actualidad.© E. García Alfonso (2014)
res en la costa de Valencia, supuso un cambio importante respecto al planteamiento de Hoffmann. P. Carmona concluyó que la evolución de la antigua desembocadura holocénica del Guadalhorce quedó determinada por la formación un cordón dunar, en tramos conformado por dos frentes, que separó el antiguo estuario del mar libre. En el interior de este espacio se generaron diferentes barras fluviales formadas por arenas y limos, en una de las cuales se instaló el asentamiento fenicio del Cerro del Villar (Carmona, 1999). Básicamente esta propuesta de reconstrucción paleogeográfica es la que continúa vigente en la actualidad, si bien algunos aspectos de la misma se han podido ampliar y matizar en los últimos años.
APROXIMACIÓN A LOS FONDEADEROS FENICIOS DE LA BAHÍA DE MÁLAGA Y SU EVOLUCIÓN: PALEOGEOGRAFÍA… 345
La desembocadura del Guadalmedina ha sido objeto de menor atención por los investigadores, debido fundamentalmente a su carácter de zona urbana, ya que el crecimiento de la ciudad de Málaga enmascara completamente la geomorfolo-gía natural. Igualmente, el gran impacto que ha tenido la acción antrópica sobre el último tramo del río desde el siglo xVII ha hecho desaparecer progresivamente el cauce natural, formando actualmente un canal artificial rectilíneo. Como en el caso del Guadalhorce, el trabajo pionero sobre el Guadalmedina fue el de Hoffmann (1988: 78-80). Aquí, el autor alemán propuso que existió una gran bahía inundada desde la transgresión flandriense. En el flanco oriental de la misma se individuali-zaba una península sobre la que se instaló la ciudad fenicia de Málaka. La elevación configurada por esta loma es todavía perceptible en la rasante actual de esta zona del centro histórico de la ciudad de Málaga: entorno de la Catedral, calle Alcazabilla y calle Císter. Posteriormente, este planteamiento de Hoffmann fue ampliado gracias a diferentes sondeos e intervenciones arqueológicas, dibujándonos una panorámica más detallada del denominado, a nivel geoarqueológico, promontorio de la Catedral, con sus características físicas y topográficas, así como las transformaciones debidas a la combinación de procesos naturales y acción antrópica (Clavero et alii, 1997: 600-601).
El «boom» inmobiliario español de los últimos años del siglo xx y primera década del xxI tuvo como consecuencia inmediata el aumento exponencial de las actividades arqueológicas de carácter preventivo. En el área metropolitana de Mála-ga las numerosas actuaciones urbanísticas tuvieron como escenario la vega baja del Guadalhorce y el casco histórico de la capital y sus aledaños, zonas con un importante potencial arqueológico. En el ámbito del Guadalhorce han primado las grandes obras públicas, tales como la construcción de la segunda pista del aeropuerto, el enlace sur entre la nueva terminal aérea y la antigua A-7 (ahora autovía MA-20), el soterramiento de un tramo del ferrocarril Málaga-Fuengirola y la ejecución del segundo cinturón de circunvalación —nuevo trazado de la A-7 hiperronda—, además de las transforma-ciones de suelo industrial. En el caso de la propia ciudad de Málaga el impulso a las actividades arqueológicas preventivas ha venido de la mano de la construcción de viviendas y el proyecto de construcción del ferrocarril metropolitano. Las intervencio-nes efectuadas nos han permitido un conocimiento más detallado de las diversas fases culturales, impensable a comienzos de la década de 1990, que han venido a cambiar de manera sustancial nuestra interpretación del proceso histórico en la zona, aunque evidentemente todavía quedan muchos puntos oscuros. Por otro lado, los estudios geotécnicos realizados para estas obras constituyen un documento de gran interés
Eduardo García alfonso346
para aproximarse a la evolución paleogeográfica de la bahía desde finales del Plioceno hasta la actualidad1. Igualmente, en estos años ha habido también alguna iniciativa en el estudio de la paleotopografía de la bahía de Málaga en época fenicio-púnica mediante un sistema de información geográfica, utilizando estructuras TIN —Trian-gulated Irregular Network—, que obtiene un levantamiento planimétrico apoyándose en una red de puntos equidistantes 10 m entre sí. Se ha obtenido un modelo en 3D donde diferentes lugares con ocupación arqueológica en estos momentos vienen a coincidir con la línea de costa propuesta por el sistema indicado, que se ubicaría en el entorno de la actual curva de nivel de 5 m de altitud (Mora y Arancibia, 2010: 827-829).
La información que se deriva de las intervenciones arqueológicas preventivas resulta muy desigual, ya que en un porcentaje elevado de casos no se han alcanzado los niveles geológicos estériles, ya sea por la aparición del freático, por las escasas dimensiones de los cortes excavados que vienen determinadas por las características de los solares y las medianerías o bien porque la potencia de los rellenos antrópicos en determinadas zonas de la ciudad han hecho imposible alcanzar los niveles funda-cionales. Mientras, las actividades en las que sí se ha llegado al geológico tienen un extraordinario valor para reconstruir tanto la progradación de la costa como el uso de las nuevas zonas que se van ocupando. Por otra parte, la dinámica de la arqueolo-gía urbana no está guiada por la exploración sistemática, sino por algo tan aleatorio como el mercado inmobiliario. Ello provoca que existan zonas con un cúmulo de datos importante, aunque generalmente incompleto, mientras que de otras próximas apenas sabemos nada. En Málaga es el caso de la calle Larios, que presenta un vacío notable de investigación y que resulta vital para determinar la presencia del puerto fenicio y romano republicano, que se determina más por eliminación de posibles emplazamientos que por la disponibilidad de datos empíricos.
Las geotecnias presentan igualmente problemas de cara a su interpretación des-de el punto de vista de la paleogeografía de la bahía de Málaga. Se trata de trabajos cuyo objetivo es determinar las condiciones del subsuelo y su capacidad de garantizar la seguridad de la infraestructura a construir. Por tanto, estamos ante estudios de ingeniería y no de arqueología. La cuestión más importante en este sentido es el esta-
1. Agradezco a don Salvador Merino Moína, director del aeropuerto de Málaga, su colaboración al facilitar-nos los trabajos geotécnicos efectuados para AENA dentro del Plan Málaga. Igualmente dar la gracias a don Miguel Ángel García Cañizares, gerente de la Actuación de Metromálaga (Ferrocarriles de la Junta de Andalucía), quien me proporcionó los informes geotécnicos de las líneas 1 y 2 del Metro.
APROXIMACIÓN A LOS FONDEADEROS FENICIOS DE LA BAHÍA DE MÁLAGA Y SU EVOLUCIÓN: PALEOGEOGRAFÍA… 347
blecimiento de la cronología absoluta de los estratos que se muestran en los sondeos. Esta determinación es relativamente sencilla en los niveles paleozoicos y pliocénicos, perfectamente caracterizados por su litología. A partir del Plioceno todo es relleno, ya sea natural o antrópico. Los estratos más superficiales tampoco presentan demasiado problema, dado que, además de los sondeos, tenemos otras fuentes de información, básicamente la numerosa cartografía existente sobre la ciudad de Málaga y su bahía desde el siglo xVII, que nos permite seguir cómo fue el proceso de colmatación de las antiguas desembocaduras del Guadalhorce y Guadalmedina. El núcleo del problema se centra en los niveles intermedios, ya que no es fácil determinar a qué momento pertenece cada estrato de relleno, teniendo en cuenta, además, que aquí resulta cla-ve la microestratigrafía, asunto menor en un sondeo geotécnico. En su conjunto, las transgresiones y regresiones marinas pleistocénicas hicieron variar el nivel del mar en la bahía de Málaga hasta en 90 o incluso 120 m según los autores. Estos procesos deben reflejarse en la estratigrafía cuaternaria de las geotecnias, ya que supone la sucesión de periodos de erosión alternados con otros de sedimentación, muy ligados a los cambios del nivel de base y las condiciones climáticas imperantes en cada evento pleistocénico. Para nosotros la cuestión principal es determinar en qué estrato concreto se produce a nivel local la separación entre Pleistoceno y Holoceno, caracterizado este último por la rápida subida del nivel del mar —transgresión flandriense—, con el inmediato y progresivo relleno de las antiguas desembocaduras que llega hasta la actualidad.
En este sentido, la investigación arqueológica es clave porque nos ayuda a co-nocer en qué momentos concretos se comienzan a ocupar determinados puntos en la primera línea del litoral holocénico, según este se va configurando por la acción conjunta del mar, aportes fluviales e intervención antrópica. El estudio se ha efectuado mediante el análisis de las intervenciones arqueológicas que se han venido realizando en la bahía de Málaga desde la década de 1990, en especial en lo que respecta a sus niveles más profundos, independientemente de que hayan llegado al geológico o no. Esta última circunstancia es determinante, puesto que las intervenciones donde no se ha agotado secuencia, solo aportan el dato parcial de la ocupación de un punto espacial concreto en un momento cronológico determinado. Desde luego que esta información tiene su importancia, pues nos permite precisar perfiles del litoral en etapas concretas, pero la información escasea especialmente para las fases más antiguas, más allá de una propuesta general. Esta carencia es especialmente notable en el casco urbano de Málaga para la zona ubicada entre el antiguo promontorio de la Catedral y el curso ac-tual del río Guadalmedina. Mientras, para la antigua desembocadura del Guadalhorce,
Eduardo García alfonso348
el problema lo tenemos en la orilla norte del antiguo estuario, cuya línea de costa es totalmente hipotética, excepto la ocupada por el asentamiento fenicio del Cerro del Villar, de la que se disponen de estudios más amplios. Una de las mayores dificultades estriba en el dinamismo de la desembocadura, por lo que las referidas barras fluviales han debido variar significativamente a lo largo del proceso de colmatación.
La base geológica
El actual arco de la bahía de Málaga está configurado principalmente por un gran apor-te sedimentario relativamente reciente. Estos rellenos fueron en principio marinos, dado que la región constituyó un profundo entrante costero abierto entre los mantos Maláguide al norte —Montes de Málaga— y Alpujárride al sur —sierras de Mijas y Cár-tama—, formado al acabar la crisis salina del Messiniense hace 5 millones de años BP, ocupando las aguas una parte importante del actual valle del Guadalhorce. Se formó así la denominada cuenca pliocena de Málaga. En medio de este profundo golfo, la sierra de Cártama aparecería como una isla (Serrano y Guerra-Merchán, 2004a: 146).
Durante el Pleistoceno las bajadas del nivel del mar durante las sucesivas glacia-ciones provocaron la retirada de las aguas de la línea costera actual, lo que generaba llanuras costeras mucho más amplias. El descenso del nivel de base de los ríos hizo aumentar su capacidad erosiva, con la consiguiente formación de terrazas, fenómeno apenas estudiado en la provincia de Málaga (Serrano y Guerra-Merchán, 2004b: 91). A su vez, los periodos interglaciares suponen una subida del nivel eustático, inun-dándose la antigua llanura litoral. A lo largo del Pleistoceno se forman una serie de abanicos aluviales en la periferia de las áreas montañosas que bordean la bahía de Málaga. Mientras, la circulación del agua en el macizo de las sierras de Mijas y Llana, constituido básicamente por rocas calizas y marmóreas, va a dar lugar a formaciones travertínicas en los lugares donde los manantiales alumbran las aguas carbonatadas. Son los casos de Torremolinos, Benalmádena, Churriana, Alhaurín de la Torre y Mijas. Estos travertinos están datados desde el Pleistoceno Medio, siendo el más extenso y tardío el de Torremolinos, ya del Pleistoceno Superior, para el que se ha propuesto una fecha de 27300 ± 1700 años de antigüedad (Durán et alii, 1988: 62).
El último máximo glaciar corresponde al Würm III, que finalizó hace unos 17500 años (Roberts, 2014: 98). En estos momentos el nivel del mar se encontraba unos 90 m por debajo del actual (Serrano y Guerra-Merchán, 2004a: 147). Con ello, la costa
APROXIMACIÓN A LOS FONDEADEROS FENICIOS DE LA BAHÍA DE MÁLAGA Y SU EVOLUCIÓN: PALEOGEOGRAFÍA… 349
Figura 2. Marco geológico de la bahía de Málaga.© E. García Alfonso (2014), a partir de los datos de F. Serrano y A. Guerra-Merchán (2004a-b)
de la bahía de Málaga se desplazó unos 10 km hacia el sureste. No está resuelto si el Guadalhorce y el Guadalmedina desembocaban juntos o separados, pero el aporte de ambos ríos fue construyendo un prodelta, todavía observable en la plataforma continental. El progresivo calentamiento que comenzó a sufrir el planeta tras esta etapa de intenso frío no fue uniforme, pero la tendencia general fue al ascenso del nivel marino. Durante el Dryas Reciente, etapa de enfriamiento previa al Holoceno y que no duró más de mil años —entre 12900 y 11700 BP—, la subida de las aguas se
Eduardo García alfonso350
estabilizó, pudiendo estimarse para el Mediterráneo español un nivel medio 60 m por debajo del actual (de la Vara et alii, 2011). Acabado este evento frío, la fusión ace-lerada de los hielos provocó un rápido ascenso del mar, iniciándose el Holoceno, cuyo comienzo se fecha actualmente en 11700 ± 100 cal. BP (Roberts, 2014: 24-25).
Los estuarios flandrienses del Guadalhorce y Guadalmedina
Si hay un fenómeno natural determinante en el Holoceno Inicial (11700-6000 cal. BP) es la subida eustática en todo el globo, que dio lugar a la transgresión flandriense. Al comienzo de esta fase, las estimaciones medias sitúan el nivel del mar a la cota −55 m respecto a la actualidad (Roberts, 2014: 129). Esta subida de las aguas no fue uniforme, sino que se registraron varios pulsos a lo largo de la misma, de manera que la inun-dación de la antigua línea de costa del Dryas Reciente y los antiguos valles fluviales no fue un proceso continuo, para el que carecemos de datos directos en la bahía de Málaga. En la costa portuguesa se registra un rápido ascenso del nivel en torno a 40 m entre 10000 y 8000 BP, mientras que en el litoral sur mediterráneo español esta subida será más tardía, alcanzándose entre el 7000 BP (Zazo et alii, 1996: 1680) y el 6500 BP (Fernández et alii, 1996: 414), pero la altura alcanzada no fue igual en todos los lugares. Para el Mediterráneo español se estima de media que el nivel eustático máximo se situó a una media de 1 m por encima del actual (Zazo et alii, 1996: 1680). En la propia costa malagueña los datos disponibles sitúan el máximo flandriense entre 80 cm y 1 m más alto que el nivel actual en Estepona, que llegan a 2 m en el litoral del Campo de Dalías —Almería— (Lario et alii, 1993: 44, fig. 1, tab. 1).
En la bahía de Málaga, el máximo flandriense significó que el flanco meridio-nal de los Montes de Málaga quedara bañado por el mar, al igual que el piedemonte sudoriental de las sierras de Mijas y Llana. Donde antes existió una llanura litoral y una costa baja, determinada por la presencia del paleodelta del Guadalhorce, apare-cieron acantilados y dos estuarios de desigual tamaño, correspondientes a los tramos inferiores de los valles del Guadalhorce y Guadalmedina.
Resulta bastante difícil determinar el perfil exacto de la bahía de Málaga hacia 7000-6500 BP. La topografía actual ofrece unas posibilidades limitadas para este cometido, dado el enorme aporte sedimentario que ha tenido lugar en los últimos seis milenios. Dichos rellenos se han acumulado de manera masiva en el fondo de las antiguas cubetas estuáricas, homogeneizando las pendientes y haciendo elevarse
APROXIMACIÓN A LOS FONDEADEROS FENICIOS DE LA BAHÍA DE MÁLAGA Y SU EVOLUCIÓN: PALEOGEOGRAFÍA… 351
el terreno. En el Guadalhorce los aportes del río han enterrado las evidencias de una parte importante de la transgresión flandriense bajo una capa de entre 3 y 4 m de sedimentos, sobre la que se desarrolla la llanura de inundación actual. Mientras, en la desembocadura del Guadalmedina los valores de aporte deben ser similares o algo mayores. Por tanto, toda reconstrucción paleogeográfica que se proponga tendrá un cierto grado de incertidumbre, mientras no conozcamos más datos producto de investigaciones diseñadas específicamente para este fin.
En el bajo Guadalhorce el nivel del suelo pleistocénico resulta una importante ayuda a la hora de determinar cuál sería la línea de costa del antiguo estuario en el má ximo flandriense, dado que en el momento eustático más alto del Holoceno el nivel del agua no podría superar la altura de estos terrenos, que varía entre 8 y 4 m sobre el mar actual. Este manto pleistocénico se caracteriza por su composición a base de arcillas rojas, nódulos de carbonato, cantos de grava y arena. Ha sido bien identificado en la margen derecha del río, en los terrenos que hoy ocupan el aeropuerto de Málaga, la carretera N-340 y la población de San Julián. En la margen izquierda, sin embargo, su determinación no ha podido ser aclarada, porque aquí predomina un relieve en cuesta desde el piedemonte del Maláguide hasta la actual llanura de inundación, interrumpido por algún cono de deyección como el formado por el arroyo de las Ca-ñas. En cambio, los suelos pleistocénicos de la margen derecha debieron dibujar una costa muy recortada, especialmente dando al mar abierto. Los trabajos de P. Carmona (1999: 33) detectaron la existencia aquí de una profunda vaguada, constreñida por una lengua de tierra más elevada que ocupa el actual paraje de Los Paseros, entre la carretera N-340 y la autovía MA-20. En la actualidad, esta zona deprimida se encuen-tra bajo la primera pista del aeropuerto y a ella iban a parar las aguas procedentes de los manantiales alimentados por el travertino de Churriana. En los momentos del máximo flandriense esta vaguada debió estar inundada por el mar. A su vez, el área donde se ubica San Julián constituiría otra península que avanzaba hacia el este, que alcanzaría unos 4 m de altitud, al norte de la cual se abría el principal espacio estuárico inundado. El aporte de sedimentos holocénicos traídos por el Guadalhorce en la construcción de su llanura de inundación ha enterrado el escarpe de este manto pleistocénico, por lo que hoy solo se aprecian pequeñas sobreelevaciones del terreno, muy enmascaradas por las transformaciones de los últimos años.
Hacia el interior del estuario es mucho más difícil establecer la línea de costa. Antes de las obras de encauzamiento de su curso bajo, el Guadalhorce discurría en-cajado entre 2 y 3 m bajo la llanura de inundación prácticamente hasta el Cerro del
Eduardo García alfonso352
Villar, a 1 km de su desembocadura actual. Este espacio inundable queda delimitado a lo largo de ambas márgenes del río por el nivel pleistoceno antes mencionado, que alcanza una cota entre 5 y 8 m sobre el nivel del mar actual en la zona más interior del antiguo estuario, evidentemente valores por encima del máximo flandriense. Ambas márgenes pleistocénicas están separadas aproximadamente 1 km, discurriendo de forma paralela y configurando un corredor por donde circuló el curso histórico del río hasta su canalización. Las proximidades de este nivel pleistocénico deben marcar la antigua línea de costa del estuario en el momento de su mayor extensión. Entra dentro de lo posible, aunque no tenemos datos para comprobarlo de manera fehaciente, que durante el máximo flandriense el Guadalhorce desembocase en un punto próximo a la actual confluencia con el río Campanillas2, abriéndose a partir de ese punto el estuario, que sería bastante estrecho durante varios kilómetros, para comenzar a ensancharse a partir de la zona de Cortijo Zapata y más aún desde el área donde actualmente se ubica el llamado «puente de la Azucarera», utilizado por la carretera N-340.
Respecto a la línea de costa en el antiguo estuario del Guadalmedina estamos mucho peor informados. El cauce actual del río es completamente artificial, adoptan-do un trazado rectilíneo para una rápida evacuación de las avenidas de agua. La red de pequeños tributarios que avenan la cuenca baja, como el arroyo de los Ángeles o el arroyo de la Palma, se encuentra embovedada y encauzada, con cambios de trazados con respecto a sus lechos naturales. Idéntica circunstancia se da en los pequeños cursos de agua estacionales que bajan desde las laderas meridionales de los Montes de Málaga —Cerro Alcuza— y desembocan directamente en el mar entre el Guadal-medina y el Guadalhorce. Así, los arroyos del Cuarto, de Teatinos y de las Cañas3 están actualmente embovedados y aprovechados por la red de colectores urbanos en una parte importante de su recorrido. Lo mismo sucede con el arroyo del Calvario, bajo la actual calle Victoria y que desembocaba en la orilla oriental del antiguo estuario.
2. El lecho actual del Guadalhorce en su confluencia con el Campanillas se encuentra a una cota de 7,38 m sobre el nivel del mar (dato del PGOU de Málaga. Planos de Ordenación P.2.9: Alineaciones, alturas y ra-santes, escala 1:2000, Hoja 7C, julio de 2011). Teniendo en cuenta que el aporte de rellenos a la llanura de inundación del bajo Guadalhorce se calcula entre 3-4 m de espesor, mientras que el máximo flandriense se estima entre 1-2 m sobre el nivel del mar actual, la cota de este punto en c. 7000-6500 BP puede estimarse en torno a poco más de 1 m.3. Convertido artificialmente este último en tributario del Guadalhorce.
APROXIMACIÓN A LOS FONDEADEROS FENICIOS DE LA BAHÍA DE MÁLAGA Y SU EVOLUCIÓN: PALEOGEOGRAFÍA… 353
Partiendo de los trabajos de Hoffmann, el estudio de la topografía actual, la cartografía histórica4, los resultados de las numerosas intervenciones arqueológicas preventivas efectuadas en el casco urbano de Málaga desde la década de 1980 y los sondeos efectuados para la geotecnia del metro de la ciudad nos ayudan a aclarar algunos puntos y a determinar las líneas generales del proceso de colmatación. No obstante, nuestro nivel de conocimiento resulta todavía bastante precario.
La primera conclusión es que el Guadalmedina era un río originalmente mean-driforme, muy diferente del curso recto que vemos hoy a su paso por Málaga. En la topografía de detalle de la ciudad observamos la existencia de una serie de anomalías en las curvas de nivel y en las cotas de rasante en determinadas zonas próximas al cauce actual. Existen áreas urbanas que presentan altitudes menores que las inme-diatas del fondo del canal artificial del Guadalmedina. Si seguimos dichas anomalías desde el barrio de Ciudad Jardín hasta la zona de Puerta Nueva-Pasillo de Santa Isa-bel podremos observar que corresponden al antiguo lecho del río, que trazaba varios meandros antes de su desembocadura, la cual, progresivamente, se fue desplazando hacia el sur.
El estuario del Guadalmedina en el momento del máximo flandriense dibujaría un perfil más o menos triangular, con una costa occidental baja y rectilínea y un litoral oriental más recortado. En este flanco oriental aparecería destacado el promontorio de la Catedral, que se proyectaba hacia el oeste desde la colina de la Alcazaba. Se trata de una formación de calcofilitas del manto Maláguide, cuya cota media de entre 8 y 6 m quedó por encima del máximo flandriense. Por su parte norte, esta «península» que-daba delimitada por la desembocadura del arroyo del Calvario, cuyo valle inferior fue inundado por la subida del nivel del mar holocénico. Este pequeño curso de agua, seguramente estacional, recogía las escorrentías de una pequeña cuenca que se for-maba entre el cerro o monte Calvario, Gibralfaro y la colina de El Ejido. Su trazado, muy alterado desde época medieval, discurría por el entorno de calle Victoria, para llegar a la actual plaza de la Merced. Desde allí, por la vaguada que existió hasta época romana, o incluso después, en lo que hoy es calle Granada, desaguaba en el estuario
4. Entre otros, señalaremos el plano de Málaga dibujado por Hércules Torelli (1694), Archivo General de Simancas (facsímil en el Archivo Municipal de Málaga); el Plano de la ciudad de Málaga construido por dispo-sición y a costa de su ilustre Ayuntamiento, de Joaquín Pérez de Rozas (1863) litografía, Archivo Municipal de Málaga; y, finalmente, el Plano de Málaga y sus contornos, e.1:15.000, de Emilio de la Cerda, sin año, pero que debe fecharse en la última década del siglo xIx. En esta cartografía todavía se aprecia un curso un tanto divagante, pero ya muy transformado.
Eduardo García alfonso354
Figura 3. Desembocadura del río Guadalhorce, siglos Ix-III a.C.© E. García Alfonso (2014)
del Guadalmedina a la altura de la plaza de la Constitución. La desembocadura del arroyo del Calvario suponemos que debió configurarse como una escotadura litoral, que, pegada a la ciudad fenicia, pudo actuar como puerto natural de la misma, aunque no tenemos ninguna prueba material de esta afirmación, dada la dificultad de llegar a niveles geológicos en el área más baja de calle Granada y plaza de la Constitución, donde los niveles de relleno pueden oscilar entre 6 y 9 m de espesor (Clavero et
APROXIMACIÓN A LOS FONDEADEROS FENICIOS DE LA BAHÍA DE MÁLAGA Y SU EVOLUCIÓN: PALEOGEOGRAFÍA… 355
Figura 4. Estuario del río Guadalmedina, siglos Ix-III a.C.© E. García Alfonso (2014)
alii, 1997: 600). Ciertamente, el único argumento para situar aquí el puerto fenicio es la reconstrucción general de la topografía del estuario. Dando directamente al mar libre en este flanco oriental de la primitiva bahía se desarrollarían una sucesión de acantilados que se iniciarían en la actual calle Cortina del Muelle, continuando por la ladera sur de la Alcazaba y elevándose notablemente su altura en Gibralfaro y Monte de Sancha.
La orilla occidental del estuario del Guadalmedina presentaba una costa mucho más rectilínea ligeramente orientada hacia el suroeste, solo interrumpida por la de-sembocadura del arroyo de los Ángeles, que debió ubicarse más al sur de la actual, en la zona próxima al puente de la Aurora. Las diferentes intervenciones arqueológicas en esta zona han detectado niveles geológicos de arcillas rojizas, claramente de aporte aluvial, que pensamos corresponden a las crecidas de este arroyo, tradicionalmente conocido por sus fuertes avenidas. Esto explica que el asentamiento del Bronce Final
Eduardo García alfonso356
del poblado de San Pablo se ubicará en esta zona del barrio de la Trinidad ocupando una zona ligeramente más alta que sus alrededores, en torno a los 5 m sobre el nivel del mar, al tiempo que sus partes más bajas estarían prácticamente en la orilla del estuario, con cotas inferiores a los 3 m (Arancibia, 2002: 468-469).
La dinámica de colmatación
A unas 3 millas náuticas de Málaga la corriente general mediterránea procedente de Gibraltar alcanza una velocidad media de 3 nudos. El flujo de esta corriente es constante en sentido oeste-este, provocado por la entrada masiva de agua atlántica. En la zona situada entre Motril y Nerja parte de esta corriente se desvía por el efecto Coriolis retornando hacia el Oeste. Esta circulación de vuelta discurre pegada al litoral malagueño, siendo perfectamente perceptible hasta la punta de Calaburras, donde retorna a la corriente general. La velocidad de esta corriente litoral es bastante menor que la anterior, estimándose en una media de 1,5 nudos5. Pese a su escasa velocidad, esta corriente se ve potenciada por el predominio que el viento de levante tiene en el litoral malagueño, lo que potencia la deriva litoral hacia el Oeste, favorecida tanto por la incidencia del oleaje como por el perfil rectilíneo de la costa ente las desem-bocaduras de los ríos Vélez y Guadalmedina.
Pese a la escasa velocidad de esta corriente litoral, su capacidad de transporte se vio aumentada por dos factores: por un lado, la capacidad de aporte de materiales de los cursos fluviales que desaguan en la bahía; por otro, la recurrencia de tempo-rales de levante que pueden movilizar una importante cantidad de sedimentos en muy poco tiempo. La acción del mar comenzó a modelar la nueva costa nada más acabar el máximo flandriense, acelerado el aporte de sedimentos por los procesos de deforestación llevados a cabo por las comunidades humanas desde el Neolítico y Calcolítico e intensificados en épocas posteriores. El resultado fue la rápida forma-ción de cordones de arena a lo largo de aquellos tramos donde el cambio de perfil de la costa hacía perder competencia a la deriva litoral, depositándose los materiales transportados. Esto se produce a partir de la orilla occidental del antiguo estuario
5. Derrotero de las costas del Mediterráneo que comprende costas del N. y S. del Estrecho de Gibraltar y la costa oriental de España desde Punta Europa hasta la frontera con Francia, nº 3, tomo I, Instituto Hidrográfico de la Marina-Ser-vicio de Publicaciones de la Armada, Cádiz, 1998, p. 135.
APROXIMACIÓN A LOS FONDEADEROS FENICIOS DE LA BAHÍA DE MÁLAGA Y SU EVOLUCIÓN: PALEOGEOGRAFÍA… 357
Figura 5. Mecanismos de erosión y relleno en la bahía de Málaga, durante el Holoceno.© E. García Alfonso (2014)
del Guadalmedina, en dirección al río Guadalhorce y la punta de Torremolinos. En este punto los terrenos pliocénicos situados entre 6 y 8 m por encima del nivel actual del mar provocan la inflexión hacia el suroeste de la línea costera, enlazando con los entonces acantilados flandrienses del travertino de Torremolinos. Esta pérdida de competencia de la deriva litoral, muy engrosada a partir de este punto con los aportes del Guadalmedina, explica que se formara una primera flecha arenosa que, en dirección noreste-suroeste, fue cerrando progresivamente el estuario del Guadalhorce. Al mismo tiempo, los materiales aportados por el propio Guadalhorce, la acción de
Eduardo García alfonso358
transporte de la deriva litoral y el efecto de frenado de la misma que tiene el cambio de la dirección estructural de la costa provocaron el mismo efecto más al sur. Con ello se formó una segunda flecha que es continuación de la anterior y tiene su misma orientación. La consolidación de estas flechas ya se había producido completamente en época altoimperial romana, cuando se instala una factoría de salazones en la zona de Arraijanal (Fernández et alii, 2005).
De este modo, el antiguo estuario del Guadalhorce debió quedar casi aislado del Mediterráneo en un momento anterior a la presencia fenicia. Se convirtió así en una albufera o «lagoon», conectada con mar abierto a través de una gola que se encontraría próxima a la desembocadura del cauce histórico —actual brazo sur—, abierta en el cordón dunar existente entre el Guadalmedina y la punta de Torremolinos. Por esta abertura, cuya anchura no somos capaces de precisar, pero que sin duda era navegable, desaguaban los aportes hídricos del Guadalhorce. Al sur de esta desembocadura hay indicios de otras golas similares que atravesaban la flecha arenosa por otros puntos, pero únicamente se activaban cuando una crecida del río aportaba un exceso de agua y materiales sólidos a la albufera de manera que el vaso desbordaba el cordón dunar. Este fenómeno debía ser más intenso cuando confluía una avenida de agua con un temporal de levante, de manera que el desagüe del gran humedal quedaba bloqueado por el efecto «tapón» que provocaba la entrada masiva de agua marina, a causa del viento y del oleaje. Indicios de estas golas se encuentran en la zona de Los Chochales (Carmona, 2003: 20), junto al Campo de Golf, que también sirve de drenaje al travertino de Churriana y su sistema lagunar, hoy muy relíctico, así como posiblemente al sur del hotel Guadalmar, en la playa de San Julián6.
La formación de la primera flecha arenosa del Guadalhorce tuvo efectos inme-diatos en el sentido de acelerar el proceso de colmatación del antiguo estuario. La albufera se convirtió en una suerte de trampa geomorfológica para los sedimentos transportados por el río, que quedaban atrapados en su vaso. El establecimiento, ya desde principios del Holoceno, del régimen de precipitaciones mediterráneo debió provocar periodos de aguas altas y aguas bajas en la albufera, con ciertas fluctua-ciones de nivel. El aporte continuo de sedimentos, estas variaciones en la altura de la columna de agua y las corrientes que llevan aparejadas, así como la sucesión de
6. Estratos compactos de arcillas rojas de claro origen fluvial fueron detectados por el autor de estas líneas en 2010 en la playa de San Julián, frente al paraje de Arraijanal, bajo la capa de arena superficial sometida al proceso de erosión y sedimentación marina y eólica.
APROXIMACIÓN A LOS FONDEADEROS FENICIOS DE LA BAHÍA DE MÁLAGA Y SU EVOLUCIÓN: PALEOGEOGRAFÍA… 359
Figura 6. Zona de El Arraijanal (Málaga), con las unidades geomorfológicas vinculadas a la desembocadura del río Guadalhorce.© E. García Alfonso (2014)
periodos de calma y agitación provocaron la formación de «barras» en el interior del estuario. Estas barras son islotes de extensión variable, separadas entre sí por paleocanales. Están formadas básicamente por arenas y limos finos, adoptando una forma oblonga en el sentido de las corrientes dominantes. Su superficie es plana y alcanzan una escasa altura sobre el nivel del mar, dado que su formación depende de la altura de la lámina de agua.
Por su parte, en la desembocadura del Guadalmedina confluyen varios factores que explican que su estuario tardase bastante tiempo en rellenarse, pese a su pequeño tamaño, proceso que no concluye hasta finales de la Edad Media. En primer lugar hay que señalar la gran profundidad que alcanzó la ensenada a inicios del Cuaternario, pue-de que incluso mayor que la del Guadalhorce. A poniente del promontorio de la Catedral se produce un buzamiento muy intenso de las rocas del Maláguide, que se sumergen bruscamente en el mar. Los sondeos geotécnicos del metro de Málaga y otros anteriores han determinado la fuerte pendiente de esta formación desde la plaza de la Marina. En la Alameda Principal las perforaciones para el metropolitano han bajado hasta 35 m de profundidad desde rasante sin haberse llegado a este nivel de roca, que debe quedar a
eduardo garcía alfonso360
Figura 7. Estratigrafía geológica de la ciudad de Málaga, entre el paseo del Parque y la Alameda Principal. © E. García Alfonso a partir de base geotécnica de Metromálaga. Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (2014)
una cota inferior. La potencia de los paquetes sedimentarios indica el enorme volumen de los rellenos que se produjeron en esta zona desde inicios del Cuaternario, de los que la mayor parte corresponden al Pleistoceno. La presencia al oeste de la Catedral de una falla, cuyo plano sería el escarpe, explica una ruptura de pendiente tan acusada (Cla-vero et alii, 1997: 600). Los movimientos neotectónicos de esta falla podrían explicar igualmente el cambio de curso del arroyo del Calvario que vemos en las geotecnias del metro. En época pleistocénica dicho curso de agua desembocaría originalmente entre la Aduana y la Catedral, pasando a hacerlo al oeste de la segunda en un momento no precisado, pero posiblemente preholocénico. Por otra parte, la deriva litoral hacia el Oeste existente en el litoral malagueño actuó como un factor para evitar un rápido relleno del estuario del Guadalmedina, ya que los sedimentos tendieron a acumularse a lo largo de la orilla occidental del mismo, como hemos comentado, dejando libre el flanco oriental. Este proceso permitió que el promontorio de la Catedral quedase rodeado de aguas navegables durante un largo periodo, si bien la pérdida de profundidad en la ensenada sería evidente a lo largo del tiempo y, especialmente, en aquellas zonas más abrigadas de la corriente, como sería la desembocadura del arroyo del Calvario.
Los materiales depositados en la margen derecha del estuario del Guadalmedina presentan diferentes composiciones según su origen y proceso de deposición. En la zona más interior del estuario la sedimentación fue predominantemente continental, caracterizada por su componente de arcillas rojizas muy finas, a veces mezcladas con gravas, que han podido identificarse en intervenciones arqueológicas en la zona más oriental de los barrios de la Trinidad y Perchel Norte, próxima a la orilla del antiguo estuario. El nivel más antiguo de aporte fluvial que conocemos arqueológicamente se documentó en un solar sito entre las calle Calvo, Cerezuela y Segura7 a una cota de culminación de 2 m bajo el nivel del mar actual, desconociéndose su base. Este paquete esta formado por estas arcillas rojas mezcladas con arenas oscuras, que se agrupan formando bolos, en una formación típica de fondo de estuario8.
La sedimentación de origen marino debió hacerse mucho más palpable al sur de la actual avenida de Andalucía y vía del ferrocarril Málaga-Córdoba, área donde disponemos de informaciones bastante más limitadas a causa de encontrarse fuera
7. En este solar se emplaza actualmente el hotel Suite Novotel Málaga Centro.8. S. López Chamizo, A. Cumpián Rodríguez y P. Sánchez Banderas: Excavación Arqueológica Preventiva C/. Cal-vo-Cerezuela-Segura, Málaga, Perchel Norte, memoria inédita (2008), Archivo de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Málaga, Junta de Andalucía, expte. 24/06, p. 17.
aProxiMación a los fondeaderos fenicios de la Bahía de Málaga y su evolución: Paleogeografía… 361
de la zona de protección arqueológica del centro histórico. En esta zona se han docu-mentado la existencia de niveles de playa de arena gris, con alto componente silíceo, situados a 1 km al interior de la línea de costa actual. Su origen está en los materiales transportados por la deriva litoral y los acarreados por el propio Guadalmedina, una vez lavadas las partículas limosas y arcillosas más ligeras. Estos depósitos correspon-den al extremo más septentrional de la gran flecha arenosa que se extiende entre Málaga y Torremolinos. La formación aparece en la intervención del solar de las calles Calvo, Cerezuela y Segura antes mencionada, con fecha del siglo Ix d.C.9 y también en la inmediata calle San Jacinto, ya con una data del siglo xI10. Lo significativo es que el nivel arenoso aparece superpuesto al de arcilla roja de aporte fluvial, con una cota de contacto entre ambos en torno a 0,6 m sobre el nivel del mar en el primero
9. Eadem, p. 18.10. A. Cumpián Rodríguez: Actividad Arqueológica de Urgencia. Excavación arqueológica en el solar nº. 2 de la calle San Jacinto. Hotel NH (Barrio de la Trinidad - Málaga), memoria inédita (2010), Archivo de la Delegación Terri-torial de Cultura, Turismo y Deporte de Málaga, Junta de Andalucía, expte 29/03, p. 8.
Eduardo García alfonso362
de los solares, culminando en torno a los 2 m de altitud media en la zona. Los fuertes buzamientos de esta formación y su pequeña granulometría hacen que este estrato de arenas se interprete como producto de la actividad eólica.
Para la reconstrucción de este cordón litoral la información más fiable es la geo-tecnia del metro de Málaga, concretamente la referida a la línea 2. En 2005 se realizaron casi cincuenta perforaciones a lo largo de la calle Héroe de Sostoa, avenida de Velázquez y calle Villanueva del Rosario, para terminar en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, ya en pleno ámbito del antiguo estuario del Guadalhorce. La longitud sondeada fue de 4,5 km, siguiendo el trazado de la línea del metropolitano, que discurre más o menos paralela a la línea de costa actual, a una distancia entre 600 y 1500 m. Las profundidades alcanzadas en las perforaciones, en torno a 30-35 m, determinaron la secuencia estrati-gráfica del tramo hasta los niveles cuaternarios, pliocénicos y miocénicos subyacentes.
El cordón litoral de dunas es menos potente en la zona de la actual estación ferroviaria Málaga-María Zambrano, encontrándose su base a 3 m bajo en nivel actual del mar y su culminación a 2 m sobre el mismo, correlacionable esta última cota con la determinada en las intervenciones anteriormente citadas de calle Calvo, Cerezuela y Segura y calle San Jacinto. Hacia el oeste el paquete arenoso se va ensanchando, para alcanzar a la altura de la estación de metro de Princesa-Huelín unos valores de cota respecto al nivel del mar de -7 m. y +2,5 m, lo que supone un fuerte incremento de la potencia del estrato. Este nivel de arenas se encuentra interrumpido por los paleocauces del arroyo de Teatinos y del arroyo de las Cañas. En los sondeos, estos antiguos cursos de agua quedan perfectamente identificados por sus perfiles en forma de U y sus mate-riales, a base de limos y arenas combinados con potentes lentejones de fango arcilloso. Estos aportes se encuentran ya a una cota respecto al nivel del mar entre -2 m y +3 m, coincidente con las propuestas para el máximo flandriense y el aporte de arena eólica, que los cubre en algunos puntos11.
Por otro lado, estos paleocauces se encuentran superpuestos respecto a otros similares a cotas más bajas, que deben corresponder a descensos del nivel eustático en diferentes momentos pleistocénicos. Las geotecnias han permitido determinar que los fangos, de color grisáceo, están formados por materiales muy finos y materia orgánica, por lo que plantea-mos que su deposición debió producirse en ambientes reductores de aguas tranquilas hasta formar acúmulos importantes. Esta circunstancia es explicable debido a la formación de
11. La cota +3 m coincide con las alturas del cordón dunar en la zona actualmente mejor conservada del mismo, el paraje de Arraijanal.
APROXIMACIÓN A LOS FONDEADEROS FENICIOS DE LA BAHÍA DE MÁLAGA Y SU EVOLUCIÓN: PALEOGEOGRAFÍA… 363
la flecha litoral entre el Guadalmedina y el Guadalhorce a partir del máximo flandriense, con su acreción constante y progradación de la costa en esta zona prácticamente hasta la actualidad. El efecto que tuvo este cordón de dunas fue retener los caudales estacionales de los arroyos de las Cañas y de Teatinos, impidiéndoles su desagüe habitual, con la excepción de los periodos de avenidas, con lo que se formaron lagunas litorales (lagoons) de extensión variable, que enlazaron con el estuario del Guadalhorce, aunque ignoramos si hubo algún tipo de conexión directa y, quizás, navegable para embarcaciones de pequeño tamaño en determinados momentos. Cerca de uno de estos espacios encharcados, concretamente el que debía formar el arroyo de Teatinos, se ubicó el alfar localizado en la avenida Juan XXIII con motivo de las obras de la línea 1 del metro, que estuvo activo entre los siglos III-I a.C., produciendo ánforas de tipología fenicia tardía (Arancibia et alii, 2012).
Los fenicios y el paleoestuario del Guadalhorce
Por lo ya comentado, está claro que, cuando se produce la llegada de los fenicios a la bahía de Málaga en la segunda mitad del siglo Ix cal. a.C., los estuarios del Guadalhor-ce y del Guadalmedina ya estaban sometidos a un intenso proceso de colmatación, especialmente el primero, ya convertido en una albufera. Para estos momentos es muy posible que el ápice del antiguo estuario se hubiera desplazado al menos un par de kilómetros hacia el este, aguas debajo de la barriada de Zapata y el cortijo de Los Colmenares, tanto por el proceso de sedimentación como por la bajada del nivel eustático entre 7000 y el 2700 BP. Sin disponer de valores exactos, un descenso de solo 1 m pudo desplazar considerablemente la línea de costa, dados los valores mínimos de la pendiente. En cronología histórica la fecha que marca el fin de esta pulsación de bajada del nivel de las aguas coincidiría en torno 750 a.C., momento en que se produce la consolidación de la presencia fenicia en la zona, con la fundación constatada del Cerro del Villar. Inicialmente los fenicios van a desarrollar sus activi-dades en la zona interna de la albufera, en el paraje de La Rebanadilla, que se ubicó también en una barra fluvial, cuya altura sobre el nivel del mar actual se encontraría entre 4 y 4,5 m. Tras una primera fase fechada en la segunda mitad del siglo Ix donde no se observa urbanismo (Rebanadilla IV), el lugar experimenta una transformación con la construcción de edificios de planta cuadrangular (Rebanadilla III y II), para quedar abandonado hacia 780 cal. a.C. (Arancibia et alii, 2011: 130 y tabla 1; Sánchez et alii, 2011: 189-193; Sánchez et alii, 2012).
Eduardo García alfonso364
Los datos que poseemos en la actualidad fijan el establecimiento de los fenicios en el Cerro del Villar en la segunda mitad del siglo VIII a.C., datación que se dedujo de la cerámica hallada en el estrato X del corte 5, realizado en la campaña de 1989, que asienta sobre estéril (Aubet et alii, 1999: 86-87). Esta fecha no está calibrada, por lo que debemos tomarla con la precaución necesaria, ya que nos crea un cierto hiatus entre el abandono de La Rebanadilla y la ocupación del Villar. Por otra parte, esta cronología se ha obtenido de la parte más estrecha y profunda de este sondeo, menor de 1 m de lado, por lo que es muy posible que en otras zonas del enclave existan datas más anti-guas. Por otro lado, la cota inferior alcanzada por el estrato X del corte 5 se encontraba ligeramente por debajo de los 2 m sobre el nivel del mar actual, por lo que constituye el único indicador disponible por el momento para establecer la altura aproximada que tuvo la antigua barra cuando sus primeros pobladores se instalan en ella.
A nivel de hipótesis queremos plantear que los motivos que llevaron a los feni-cios a abandonar La Rebanadilla e instalarse en el Cerro del Villar, a menos de 2 km aguas abajo, pudieron ser de índole logística. El nuevo asentamiento se encuentra mucho más cercano a la gola que conectaba la albufera del Guadalhorce con el mar libre, por lo que el acceso de las embarcaciones sería más rápido y más fácil, dado que se presume un mayor calado. Es posible también que La Rebanadilla experimentara c. 800 a.C., o quizás antes, los efectos de la colmatación del estuario del Guadalhor-ce, con pérdida de navegabilidad de las aguas circundantes para embarcaciones de cierto porte o incluso aterramiento de algunos paleocanales de la zona, soldando la antigua barra a tierra firme. P. Carmona (1999: fig. 19 A) propuso en su reconstruc-ción paleogeográfica que esta zona estaba seca en época fenicia, lógicamente antes de que se descubriese el asentamiento de La Rebanadilla, el cual se nos hace muy difícil de explicar si los fenicios no podían acceder a él con sus embarcaciones. Pero la interpretación de esta autora nos pone sobre la pista de que quizás el proceso de colmatación se aceleró a partir de finales del siglo Ix, siendo lógicamente mucho más rápido en las zonas interiores del estuario. En este sentido creo que se pueden interpretar los resultados del sondeo que dicha investigadora realizó junto al puente de la Azucarera, en la margen derecha del Guadalhorce. En esta perforación el nivel inferior, a 0,75 m sobre el nivel del mar, se interpretó como un contexto de ciénaga, sobre el que se superpone un estrato de material grueso, grava, cantos y arena, típi-co de una formación de avenida (Carmona, 1999: 38). Este aporte masivo de relleno traído por el Guadalhorce se depositó sobre antiguas marismas, que ya constituía un espacio en vías de colmatación. Esto confirma el cambio del régimen hídrico del
APROXIMACIÓN A LOS FONDEADEROS FENICIOS DE LA BAHÍA DE MÁLAGA Y SU EVOLUCIÓN: PALEOGEOGRAFÍA… 365
río, cada vez más espasmódico, y explica la progresiva elevación de la rasante de la llanura de inundación que se fue formando, que en el punto del sondeo alcanza en la actualidad los 4 m sobre el nivel del mar.
El corte 5 nos ofrece una información de primera mano sobre la configuración de la barra del Cerro del Villar y su relación con el antiguo estuario. El estrato X, el más antiguo, muestra una composición típicamente fluvial, lo que indica que las subidas del nivel del Guadalhorce afectaban, como mínimo, a la cota 2 m ya en estos momen-tos de la segunda mitad del siglo VIII. Este predominio en la composición fluvial de los materiales se mantiene hasta el estrato VI, que culmina a 3 m de altitud, si bien se aprecia cada vez más una mayor intrusión de material de origen marino (Aubet et alii, 1999: 83-86). Este cambio en la sedimentación puede estar relacionado con el evento catastrófico que se observa en el estrato V, que debió tener lugar a principios del siglo VII a.C. La vivienda aquí ubicada fue destruida de forma violenta y repentina, cubriendo sus muros un potente nivel formado básicamente por arenas grises de tex-tura gruesa, que alcanzaba 1,30 m de espesor y de procedencia claramente marina. Todo indica que debió haber algún tipo de intrusión del mar, ya fuera una fuerte marea, un violento temporal o incluso un maremoto. Sin embargo, me parece significativo que la colmatación final de este estrato V se haya producido por sedimentación de origen fluvial, a base de arenas finas, lo que indica una deposición más tranquila (Aubet et alii, 1999: 81-83). Podría tratarse de una fuerte avenida del río que hubiera acaecido a las pocas horas de iniciarse un intenso temporal de levante, combinación que ha producido siempre las «tormentas perfectas» que han inundado históricamente el bajo Guadalhorce. No sabemos hasta qué punto este fenómeno pudo estar relacio-nado con el ascenso eustático que acontece a partir de c. 750 a.C., pero es evidente que una pequeña subida del nivel marino convierte a los temporales en fenómenos mucho más destructivos. Significativamente, la combinación de la actividad marina con la fluvial es lo que observamos a partir del estrato V, por lo que entendemos que estos fenómenos tendieron a hacerse más recurrentes. Un nuevo episodio destructivo volvió a ocurrir en el estrato IV, fechado en el último cuarto del siglo VII a.C., aunque no alcanzó la magnitud del evento anterior (Aubet et alii, 1999: 81).
La campaña de urgencia del año 1998 en el Cerro del Villar, motivada por la cons-trucción del encauzamiento del bajo Guadalhorce, permitió delimitar el perfil de la an-tigua barra por su flanco noreste, que daba al cauce histórico del río. Se pudo comprobar que el terreno presentaba una suave pendiente hacia el lecho fluvial, con una plataforma pavimentada con guijarros de río y cerámicas. El contacto con la lámina de agua no era
Eduardo García alfonso366
Figura 8. Planta de El Cerro del Villar (Málaga). © A. Delgado Hervás (2008)
rectilíneo, sino que presentaba un entrante entre los sectores 8 y 2 del asentamiento (Del-gado, 2008: 73-74). Es posible que esta pequeña ensenada fuese un lugar de fondeadero o varadero de las naves. Igualmente, la excavación de la casa 2 en 1988 y 2003 permitió conocer la estrecha relación que mantuvieron los fenicios con el entorno encharcado de la desembocadura del Guadalhorce. Esta vivienda del siglo VII conectaba directamente con la zona de embarcadero mediante una escalinata construida en piedra.
A comienzos del siglo VI a.C. el Cerro del Villar pierde su función residencial y administrativa y se convierte en un centro alfarero. El traslado del núcleo de control del territorio a la cercana Málaga debió responder a una concatenación de factores, insertados en un contexto muy amplio de reorganización de la estrategia fenicia en la zona (García Alfonso, 2007: 409-415). Málaka ofrecía unas ventajas evidentes sobre el antiguo asentamiento de la desembocadura del Guadalhorce, pero al margen del simbolismo que supone para la élite fenicia abandonar su islote e instalarse en tierra
APROXIMACIÓN A LOS FONDEADEROS FENICIOS DE LA BAHÍA DE MÁLAGA Y SU EVOLUCIÓN: PALEOGEOGRAFÍA… 367
firme, pienso que en este desplazamiento hay razones prácticas. Por un lado, la re-currencia de las inundaciones había convertido al Cerro del Villar en un lugar poco atractivo, incluso peligroso. Otro factor que consideramos fue el proceso de colmata-ción del estuario del Guadalhorce, que debió intensificarse después de casi tres siglos de actividad fenicia en la zona, con el consiguiente proceso de deforestación y aporte de sólidos a la red fluvial (Aubet, 2009: 347-348). Este fenómeno necesariamente de-bió de tener consecuencias en la pérdida de navegabilidad de las aguas que rodeaban el asentamiento, especialmente para las embarcaciones de mayor calado, que quizás tuvieran que fondear fuera de la antigua albufera, con lo que quedaban expuestas a cualquier eventualidad meteorológica. En este sentido nos parece significativo el poco tiempo que permaneció activo el Cerro del Villar ya en exclusiva como centro alfarero. Esta función duró más o menos un tercio de siglo, quedando el lugar aban-donado entre 580 y 560 a.C. En el registro empírico no encontramos razones para el cese de la producción alfarera del Cerro del Villar, con una infraestructura en pleno funcionamiento y disponiendo de excelente materia prima en el entorno. A nivel de hipótesis queremos plantear que este abandono pudo estar relacionado, una vez más, con el proceso de colmatación de la antigua albufera del Guadalhorce. Dada la gran capacidad de los alfares aquí instalados, si la producción no podía salir del lugar en embarcaciones de cierto porte para su distribución, es lógico que el centro productor se trasladara a otro lugar con mejor acceso a aguas navegables conforme las condiciones de accesibilidad fueron mermando. Dado el carácter pantanoso que seguía teniendo la zona en estos momentos, y que conservó hasta mucho después (Carmona, 2003: 23), no parece plausible que se plantease un transporte alternativo por tierra.
El abandono del Cerro del Villar no significó el despoblamiento de la zona de la desembocadura, aún susceptible de proporcionar muchos recursos a determinadas poblaciones. Esto explica que muy cerca de la antigua colonia se ubicase un peque-ño asentamiento en momentos fechados entre la segunda mitad del siglo VI y los inicios del V a.C., concretamente en el paraje de las Marismas de Guadalmar. Parece que este nuevo enclave pudiera estar relacionado con la breve producción anfóri-ca que se reactivó momentáneamente en el Cerro del Villar las primeras décadas del siglo V a.C., con la instalación de un horno en el antiguo asentamiento fenicio (Aubet et alii, 1999: 128-131). Este poblado de Guadalmar ocupó otra de las barras de la antigua albufera. En el corte 6 de la intervención efectuada en 2010 apareció una forma ción interpretada como un varadero, consistente en un nivel superior de ce-rámica, especialmen te material anfórico fenicio, situado sobre un nivel de arena de
Eduardo García alfonso368
playa a 0,5 m sobre el nivel del mar, que adoptaba el típico perfil en rampa (Florido et alii, 2012: 148-149). Esto muestra que debió seguir existiendo cierta actividad co-mercial y trasiego en la desembocadura en estos momentos, pero posiblemente más orientado al tráfico fluvial que al marítimo, que aprovecharía las posibilidades que el Guadalhorce ofrecía en este sentido para embarcaciones de pequeño porte. En este sentido, la posibilidad de remontar el río hasta la altura de Cártama queda abierta (Spaar, 1983: 164 y 167; Delgado, 2008: 71).
El puerto fenicio de Málaka, incógnita por resolver
La ubicación concreta del puerto usado por Malaka desde el periodo fenicio arcaico hasta el siglo III d.C. sigue siendo una cuestión no resuelta. Al carecer de datos empí-ricos, únicamente podemos realizar una aproximación partiendo de la topografía gene-ral del antiguo estuario del Guadalmedina y de los datos que poseemos sobre la ciudad. Lo que sí pienso que se puede descartar es que dicho puerto estuviera ubicado en los aledaños de la actual Aduana, como se ha propuesto tradicionalmente (Rodríguez Oliva, 1976: 56-57; Corrales y Corrales, 2012: 367-368). A esta conclusión podemos llegar por la propia configuración del litoral en este área, determinada por el afloramiento de las calcofilitas del Maláguide, que constituían el frente sur del promontorio de la Catedral, dando directamente a mar abierto hasta época medieval. La configuración de la línea de costa en esta zona presentaba únicamente un par de pequeños óvalos muy abiertos, ambos con escaso seno, separados por el pequeño saliente rocoso sobre el que se ubicó la Aduana desde finales del siglo xVIII. En esta zona pudo ubicarse, quizás, un pequeño amarradero para embarcaciones menores, pero no un puerto para naves de altura, dado el escaso abrigo que ofrecía y la presencia dominante de un peligroso roquero. El interior del estuario del Guadalmedina presentaba unas condiciones de rada mucho mejores, especialmente la zona situada al noroeste del promontorio de la Catedral, donde desembocaba el arroyo del Calvario. Esta zona ofrecería un refugio natural resguardado de los vientos y corrientes dominantes en la bahía, siendo su abordaje muy fácil debido a su carácter de playa aplacerada formada por material arenoso, procedente de la erosión de las colinas pliocénicas circundantes y de los aportes tanto del Guadalmedina como del propio arroyo. Además, la profundidad del estuario garantizaría el calado suficiente para que las embarcaciones se pudiesen aproximar bastante a tierra sin riesgo de embarrancar, para operaciones de fondeo o
APROXIMACIÓN A LOS FONDEADEROS FENICIOS DE LA BAHÍA DE MÁLAGA Y SU EVOLUCIÓN: PALEOGEOGRAFÍA… 369
Figura 9. Panorámica actual de la desembocadura del río Guadalhorce. Brazo de Río Viejo. © E. García Alfonso (2014)
Figura 10. Poblado de las Marismas de Guadalmar (Málaga), corte 6, posible varadero. © D. Florido Esteban et alii (2012)
Eduardo García alfonso370
varado, dependiendo de su tamaño. Esta zona portuaria quedaría junto a las murallas de la ciudad y sus sucesivas ampliaciones en los siglos VI y V a.C. y en el punto más accesible topográficamente a la misma, dada la disimetría que presentaba el antiguo promontorio, escarpado en su flanco meridional hacia el mar abierto y suave hacia el norte y noroeste, en dirección a la antigua ensenada.
La vaguada existente a lo largo de calle Granada ha quedado muy bien identificada por las actividades arqueológicas preventivas, aunque por el momento solo se han docu-mentado sus fases de colmatación, que debió finalizar en época califal, con la progresiva elevación del cauce del arroyo del Calvario y el desplazamiento hacia el suroeste de su des-embocadura. Las excavaciones no han podido acceder a los estratos más antiguos de esta vaguada, dada la potencia de los sedimentos acumulados en este lugar. Esta circunstancia y la falta de intervenciones en el entorno de la plaza de la Constitución en niveles profun-dos impiden, por el momento, comprobar la hipótesis relativa a la presencia del puerto en este entorno de la ciudad desde época fenicia arcaica hasta momentos altoimperiales. No obstante, existen algunos datos de momentos tardopúnicos y romano-republicanos que vienen a confirmar la existencia en este entorno de una serie de drenajes a base de ánforas y tubuli que pudieran estar relacionadas con estructuras de embarcadero, como vemos en el solar de calle Granada 54-61 —palacios del marqués de Guadacorte y de Félix Solecio—, vinculados al menos en su nivel superior a una factoría de salazones, ya del siglo I a.C., que sería de las más antiguas documentadas en Málaga hasta ahora. En esta intervención la cota mínima sobre el nivel del mar que se alcanzó fue de 5,87 m para el siglo II a.C., el momento más antiguo alcanzado por la excavación, no agotando secuencia (Pérez-Malumbres, 2012: 362-369). Mientras, en el inmediato palacio de Buenavista, en principio más cercano al mar, el tramo norte de la muralla del siglo VI a.C. asentaba a 8 m de altitud, descendiendo progresivamente a lo largo de calle San Agustín hasta 6,20 m en el patio del antiguo convento homónimo (Mora y Arancibia, 2010: 827). Esta diferencia de cota entre el flanco norte de los niveles de fenicios arcaicos y los estratos tardo-púnicos del siglo II indica un desnivel de más de 2 m de cota en 60 m lineales, que en el siglo VI debió ser bastante más acusado, dados los rellenos que debió haber en calle Granada durante cerca de cuatrocientos años. Esta circunstancia indica, en nuestra opinión, que el aporte terrígeno fue muy importante, haciendo elevarse la rasante y aumentando el proceso de colmatación de la vaguada, al menos en su zona más alta.
Desgraciadamente en ninguna de las intervenciones efectuadas en calle Gra-nada ha sido posible investigar por debajo de los niveles tardorromanos. Incluso en aquellas intervenciones que se presentaban a priori con perspectivas más esperan-
APROXIMACIÓN A LOS FONDEADEROS FENICIOS DE LA BAHÍA DE MÁLAGA Y SU EVOLUCIÓN: PALEOGEOGRAFÍA… 371
zadoras, como fue el caso del solar del pasaje de Heredia, ubicado en la confluencia de calle Granada con la plaza de la Constitución y excavado en 2008, los resultados fueron un tanto decepcionantes. En esta excavación se alcanzó una cota de 1,67 m sobre el nivel del mar, altura a la que se encontraba la base de una pileta de salazones tardorromana, punto en el que se detuvo la excavación12. No obstante, la arqueología preventiva nos ha permitido conocer cómo la colmatación de la antigua vaguada era un proceso muy avanzando ya en época bajoimperial, tanto por causas naturales como por su uso como vertedero, aprovechando sus laderas. Sirvan los ejemplos de las intervenciones de la plaza del Carbón/calle José Denis Belgrano (Escalante y Arancibia, 2009: 2865-2866), el nº 34 de la calle Granada13 y el solar sito en calle Granada esquina a calle Ascanio (Suárez y Salado, 2002: 514). Un cambio destacable encontramos en la cercana intervención realizada en otro solar delimitado por las calles Convalecientes, Santa Lucía y Azucena, donde los niveles de colmatación más antiguos excavados eran de una marcada horizontalidad, correspondiendo a una ocupación de los siglos III-IV y asentando a una cota de 1,49 m sobre el nivel del mar (Rambla et alii, 2002). Tampoco aquí se agotó secuencia, estando la cota mínima de la intervención incluso por debajo de la altitud alcanzada en la intervención del pasaje de Heredia, junto a la plaza de la Constitución, antes comentado. Por tanto, es posible que en su último tramo, aguas abajo de la actual plaza del Carbón, la va-guada drenada por el arroyo del Calvario se ensanchase de manera notable, lo cual consideramos indicio de su carácter de antigua ensenada subsidiaria del estuario del Guadalmedina. Esta es una hipótesis que habrá que comprobar en años venideros.
La colmatación del estuario del Guadalmedina
El proceso de colmatación de la desembocadura del Guadalmedina es inseparable de las actividades productivas que se generaron en Málaga a partir de la conquista romana, cuando las mismas generan un registro arqueológico, del que de momento
12. C. Marfil Lopera: Excavación arqueológica preventiva. Plaza de la Constitución, 10; calles Granada, 1-3; Santa Lucía, 1-5 y San Telmo, 1 (Málaga), memoria inédita (2010), Archivo de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Málaga, Junta de Andalucía, expte. nº. 41/08, pp. 28-29.13. S. Díaz Ramos, A. Cumpián Rodríguez, P. Sánchez Bandera y M. A. Bueno Pozo: Excavación arqueológica preventiva. Calle Granada número 34 (Málaga), memoria inédita (2010), Archivo de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Málaga, Junta de Andalucía, expte. nº. 144/07, pp. 18-19.
Eduardo García alfonso372
carecemos para la época fenicia. La Malaca romana se caracterizó por su capacidad de aprovechamiento de los recursos pesqueros y la creación de una potente industria salazonera, como han puesto de manifiesto las actividades arqueológicas en el casco urbano durante los últimos veinte años. Desde época republicana existen factorías de salazón —calle Granada, nº 57-61—, actividad que muy probablemente arrancase de la tradición del momento anterior, aunque no disponemos de datos empíricos por el momento. De este auténtico auge económico se hace eco Estrabón (III, 4, 2) hacia el cambio de Era, señalando que: «La ciudad más importante de esta costa es Málaka, distante de Calpe lo mismo que Gádira; es un emporio para los nómadas de la costa de enfrente y tiene grandes saladeros»14.
La arqueología confirma que esta prosperidad en torno al salazón no dejó de aumentar en el Alto Imperio y, especialmente, en época tardorromana, cuando prác-ticamente toda la ciudad es una sucesión de factorías. Las molestias evidentes que causaba está actividad y los abundantes residuos que generaba no eran impedimento para que las cetariae se instalaran a escasa distancia de edificios públicos señeros como el teatro. Incluso el mismo teatro, una vez abandonado en el siglo III, ve su es-pacio reconvertido en otra factoría salazonera más (Corrales y Corrales, 2012: 376-379 y 385-388). Igualmente se ha podido confirmar la gran capacidad de producción que tenían estas instalaciones, como el complejo ubicado en calle Cerrojo, en la margen derecha del Guadalmedina (Pineda de las Infantas, 2002; Sánchez, Melero y Cum-pián, 2005: 176-177). Asociada a la industria salazonera e inseparable de la misma está la producción de envases anfóricos para su comercialización, sin la cual esta actividad económica era inviable. Los restos de alfares de época tardorrepublicana, altoimperial y bajoimperial están repartidos por toda la ciudad, incluso en algunos casos, asociando factoría de salazón y alfar.
La potencia de esta industria y su larga perduración en el tiempo tuvo que generar necesariamente una importante demanda de combustible para alimentar los hornos, que solo pudo ser satisfecha a bajo precio mediante la explotación de la masa forestal que pudiera existir en el entorno de la ciudad, especialmente en los Montes de Málaga. Aunque por el momento no conocemos de la existencia de datos antra-cológicos y polínicos que nos confirmen el probable retroceso del bosque durante la época romana, el sostenimiento esta industria durante al menos siete siglos solo puede explicarse por tener asegurado el combustible. La tala del bosque tuvo efectos
14. Trad. M. J. Meana y F. Piñero, Estrabón. Geografía, Libros III-IV, Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, 1992, p. 90.
APROXIMACIÓN A LOS FONDEADEROS FENICIOS DE LA BAHÍA DE MÁLAGA Y SU EVOLUCIÓN: PALEOGEOGRAFÍA… 373
Figura 11. Propuesta del proceso de colmatación del estuario del río Guadalmedina, hasta época emiral.© E. García Alfonso (2014)
en la circulación hídrica del Guadalmedina, que se hacen visibles en el registro ar-queológico desde el siglo III d.C., con una evidente colmatación del antiguo estuario.
Los sedimentos aportados por el Guadalmedina, pero también por los diversos arroyos del entorno, provocaron una progradación de la línea de costa que se situará en los inicios de época bajoimperial en las proximidades de las actuales calle Es-pecerías y Cisneros. En ese nuevo frente litoral se implantarán nuevas factorías de salazón, sin que dejen de continuar de estar en uso otras ya existentes (Corrales y Corrales, 2012: 388). Este avance de la costa tuvo que tener necesariamente repercusio-nes en las instalaciones portuarias, quedando posiblemente inservibles los antiguos atracaderos situados en el entorno de la plaza de la Constitución.
eduardo garcía alfonso374
Prueba de este avance de la línea costera es el surgimiento de una pequeña fle-cha, formada por gravas y arenas, en la zona suroeste del promontorio de la Catedral, que ha sido detectada en una intervención realizada en 1990 en la calle Sancha de Lara, muy próxima a calle Larios y plaza de la Marina. El estrato más antiguo documenta-do en esta excavación, aunque sin llegar a agotar secuencia, está formado por arena de textura gruesa, de claro origen marino, que culmina a 2 m de altitud. Sobre este se encuentra un nivel de ocupación tardorromano, aunque sin estructuras, que está colmatado por una capa de origen aluvial de cieno y arena fina, estrato que también se encuentra en la plaza de la Marina, de acuerdo con la autora de la intervención (Íñiguez, 1992: 352-354). Por nuestra parte atribuimos la formación de esta flecha al efecto combinado entre los rellenos procedentes del arroyo del Calvario, que hicieron tanto avanzar su desembocadura hacia el sur, y los materiales transportados por la deriva litoral, que irían en aumento por la progresiva deforestación. La disminución de profundidad en la rada actuó a su vez como un factor para disminuir la compe-tencia de la deriva litoral, favoreciendo el depósito de los sedimentos movilizados.
Esta presumible pérdida de calado en el entorno del promontorio de la Catedral, que siguió siendo el eje de la ciudad bajoimperial, pese a su expansión por el entorno, tuvo que tener consecuencias en la actividad portuaria. En este contexto interpretamos la aparición de importantes vestigios de un fondeadero tardorromano en el entorno del pasillo de Santa Isabel y calle Camas, junto a la margen izquierda del actual cauce del Guadalmedina. Se trata de un lugar alejado del núcleo urbano, aunque vecino a la zona industrial que se desarrolló en el entorno de las calles Cisneros y Especerías a partir del siglo III. Sin embargo, la presencia en las inmediaciones de actual plaza del Obispo de instalaciones de almacenaje de carácter portuario, fechadas en época tardorromana y bizantina (Navarro et alii, 1999a; eadem, 1999b), nos indican que en la periferia inmediata del promontorio de la Catedral se seguían realizando operaciones vinculadas con el comer-cio marítimo, seguramente mediante chalupas y otras embarcaciones de pequeño porte todavía perfectamente operativas en una rada cada vez con menor calado. Mientras, las grandes naves de altura fondeaban en la zona de pasillo de Santa Isabel y calle Camas. Pensamos que estas maniobras de fondeo quedan evidenciadas por la aparición en calle Camas de piedras para este fin, depositadas en el lecho de la rada, a modo de muertos15, a las que se amarraban las naves mediante el sistema de cabo y boya16. Piedras similares
15. Denominación que reciben los puntos de amarre fijados en el fondo de una dársena portuaria.16. Información que agradecemos a C. Íñiguez Sánchez, directora de la intervención.
aProxiMación a los fondeaderos fenicios de la Bahía de Málaga y su evolución: Paleogeografía… 375
Figura 12. Piedra de fondeo aparecido en la calle Camas (Málaga).© Carmen Íñiguez Sánchez (2013)
han aparecido también en la margen opuesta del Guadalmedina, en la intervención que ya comentamos anteriormente en el solar delimitado por las calles Calvo, Cerezuela y Segura17. En este caso es posible que existiese aquí otro punto de amarre, que diera servicio al complejo de factorías de salazón y alfares del entorno de calle Cerrojo.
Una intervención preventiva efectuada en el pasillo de Santa Isabel esquina a calle Cisneros ha puesto de manifiesto las infraestructuras que podían necesitar este tipo de fondeaderos. En esta excavación se pudieron documentar los restos de una escollera formada por grandes bloques de piedra, construcción que alcanzaba una anchura de 2,30 m y tenía una cota de base de 0,20 m sobre el nivel del mar18. Esta es-tructura adopta un trazado noreste-suroeste, en el sentido de la corriente del río. Esta orientación y sus aspectos constructivos, con un espaldón dando al lecho fluvial, nos hace considerar que la citada escollera tuvo la función de proteger el fondeadero de las crecidas del Guadalmedina, evitando así que los sedimentos de depositasen en esta zona del estuario. De esta manera se intentaba mantener el calado que necesitaban
17. Vid. nota 7.18. A. Cumpián Rodríguez: Intervención Arqueológica Preventiva en el antiguo Parador del Antonio Díaz (ampliación). Pasillo de Santa Isabel, nº. 7, esq. C/. Cisneros nº. 15 de Málaga, memoria inédita (2008), Archivo de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Málaga, Junta de Andalucía, expte. 101/2004.
eduardo garcía alfonso376
Figura 13. Valle bajo del Guadalmedina y casco urbano de Málaga visto desde el norte. © F. Alda, Sevilla (2005)
las naves de carga que atracaban en Málaga. Por otra parte, la intervención realizada en otro solar próximo, concretamente entre las calles Sebastián Souvirón 18-20, Oló-zaga 5-7 y Marqués 15-17, ligeramente al sur de calle Camas, nos permite pensar que el calado de esta rada entre los siglos III y V debía situarse en torno a 4 m de profundidad, suficiente para las mayores naves documentadas en este periodo.
La actividad de esta zona de fondeadero del pasillo de Santa Isabel-calle Camas desaparece en los últimos momentos del siglo VI, seguramente coincidiendo con el fin de la presencia bizantina en la ciudad. El proceso inmediato fue la colmatación de la rada por un intenso proceso de enarenamiento, producto de los acarreos del Guadalmedina, indicando claramente el abandono de la zona. Sobre este estrato de arenas se ubicó a principios del siglo VIII una necrópolis emiral, que nos confirma que este espacio había quedado incorporado a tierra firme19.
Por nuestra parte, entendemos que el significativo avance del relleno de los estuarios de la bahía de Málaga que observamos en época romana no fue un fenó-meno aislado, sino que está conectado con un fenómeno global a nivel del Medite-rráneo. Esta dinámica general de aluvionamiento fue denominada Younger Fill20 por el geólogo C. Vita Finzi (1969) y ha podido ser estudiada en detalle en algunas zonas del Egeo (Bintliff, 2005), siendo Éfeso el caso más conocido (Eisma, 1978). Dicho pro-ceso puede rastrearse también en el Algarve (Chester y James, 1991) y sur de Francia (Provensal, 1995). Los primeros niveles de relleno atribuibles al Younger Fill parecen datarse en algunos lugares con anterioridad a otros (Roberts, 2914: 246), que incluso pudieran remontarse al siglo III a.C. en algunas zonas de Grecia, como el sur de Eubea. Este desfase se ha conectado con la variedad de respuestas que los diferentes suelos alterados por la actividad antrópica pudieron dar en cada región ante un cambio climático general, con aumento de las precipitaciones de carácter torrencial que marca el inicio del periodo Subatlántico (Peña-Monne et alii, 1995: 165-166). Pero esta opinión nos parece que no se correlaciona con la datación general propuesta21. Por ello, una variante de esta polémica ha derivado en establecer si el origen del Younger Fill estaría en las oscilaciones climáticas o en la actividad humana. La conclusión
19. C. Íñiguez: Memoria de la Actividad Arqueológica Preventiva Control de Movimientos de Tierra realizada en las calles Sebastián Souvirón 18-20, Olózaga 5-7 y Marqués 15-17, Málaga, memoria inédita (2014), Archivo de la Dele-gación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Málaga, Junta de Andalucía, expte. nº. 48/08.20. Este término podría ser traducido como relleno más reciente.21. El inicio del periodo climático Subatlántico tendría lugar hacia 650 a.C., si se acepta la división del Holo-ceno en las fases propuestas por Blytt y Sernander (cfr. Roberts, 2014: 159).
aProxiMación a los fondeaderos fenicios de la Bahía de Málaga y su evolución: Paleogeografía… 377
de este debate señala que las causas fueron tanto naturales como antrópicas, dada la naturaleza altamente vulnerable de los suelos mediterráneos (Butzert, 2005; Ro-berts, 2014: 247-248). Estamos ante ecosistemas que demandan una atención cons-tante para su sostenibilidad y que solo permiten unas tasas de extracción de recursos muy ajustadas para no romper su equilibrio. En ausencia de estas dos premisas, el sistema morfoclimático de la región provoca una rápida degradación edáfica, con el resultado de intensificar los procesos de erosión y sedimentación en los antiguos es-tuarios flandrienses, hasta hacerlos prácticamente desaparecer. En la bahía de Málaga no faltan argumentos para atribuir a la mano del hombre un papel esencial en este proceso, pero en los próximos años será necesario estudiar los procesos naturales y ampliar nuestro corpus de datos de todo tipo mediante una investigación adecuada, insistiendo especialmente en los aspectos medioambientales. De este modo, ten-dremos un panorama más completo de esta radical transformación del paisaje que permitirá explicar cómo afectó este proceso a unas comunidades humanas que, a su vez, contribuyeron a provocarlo.
Eduardo García alfonso378
Bibliografía
ARANCIBIA ROMáN, A., CHACÓN MOHEDANO, C. y MORA SERRANO, B. (2012): «Nuevos datos sobre la producción anfórica tardopúnica en Malaca: el sector alfarero de la margen derecha del río Guadalmedina (Avda. Juan XXIII)», en B. Mora Serrano y G. Cruz Andreotti (coords.): La etapa neopúnica en Hispania y el Medite-rráneo centro occidental: identidades compartidas, Universidad de Sevilla, Sevilla, pp. 391-411.
ARANCIBIA ROMáN, A, ESCALANTE AGUILAR, M. M., FERNáNDEZ-RODRÍGUEZ, L. E. y MAyORGA MAyORGA, J. (2002): «Informe preliminar de los resultados obtenidos en la excavación arqueológica de urgencia realizada en calle Pulidero-La Puente, esq. Priego (Barrio del Perchel-Trinidad, Málaga)», Anuario Arqueológico de An-dalucía 1999, vol. III, 2: Actividades de urgencia, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Sevilla, pp. 459-470.
ARANCIBIA ROMáN, A., GALINDO SANjOSé, L., JUZGADO NAVARRO, M., DUMAS PEñUE-LAS, M. y SáNCHEZ SáNCHEZ-MORENO, V. (2011): «Aportaciones de las últimas intervenciones a la arqueología fenicia de la bahía de Málaga», en M. Álvarez Martí-Aguilar (ed): Fenicios en Tartessos. Nuevas perspectivas, British Archaeolog-ical Reports 2245, Oxford, pp. 129-149.
AUBET SEMMLER, M. E. (2009): Tiro y las colonias fenicias de Occidente, 3ª ed. actualizada y ampliada, Bellaterra, Barcelona.
AUBET SEMMLER, M. E., CARMONA GONZáLEZ, P., CURIà BARNéS, E., DELGADO HERVáS, A., FERNáNDEZ CANTOS, A. y PáRRAGA, M. (1999): Cerro del Villar. I. El asentamien-to fenicio en la desembocadura del río Guadalhorce y su interacción con el hinterland, Arqueología. Monografías 5, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Sevilla.
AUBET SEMMLER, M. E. y CARULLA GRATACòS, N. (1989): «El asentamiento fenicio del Cerro del Villar (Málaga): arqueología y paleogeografía del Guadalhorce y de su hinterland», Anuario Arqueológico de Andalucía 1988, vol. II: Actividades Sistemáticas, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Sevilla, pp. 425-430.
BINTLIff, J. (2005): «Human Impact, Land-Use History and the Surface Archaeological Record: a Case of Study from Greece», Geoarchaeology 20, pp. 135-147.
BUTZER, K. W. (2005): «Environmental history in the Mediterranean world: cross-dis-ciplinary investigation of cause-and-effect for degradation and soil erosion», Journal of Archaeological Science 32, pp. 1773-1800.
APROXIMACIÓN A LOS FONDEADEROS FENICIOS DE LA BAHÍA DE MÁLAGA Y SU EVOLUCIÓN: PALEOGEOGRAFÍA… 379
CARMONA GONZáLEZ, P. (1999): «Evolución paleogeográfica y geomorfológica del entorno del Cerro del Villar», en M.E. Aubet, P. Carmona, E. Curià, A. Delgado, A. Fernández y M. Párraga: Cerro del Villar-I. El asentamiento fenicio en la desem-bocadura del río Guadalhorce y su interacción con el hinterland, Arqueología Mono-grafías, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, Sevilla, pp. 33-41.
CARMONA GONZáLEZ, P. (2003): «El tómbolo de Tiro, el delta del Guadalhorce y la bahía de Lixus. Geomorfología y geoarqueología de litorales fenicios», en C. Gó-mez Bellard (ed.): Ecohistoria del paisaje agrario. La agricultura fenicio-púnica en el Mediterráneo, Universitat de València, Valencia, pp. 11-32.
CHESTER, D. K. y JAMES, P. A. (1991): «Holocene Alluviation in the Algarve, Southern Portugal: the Case for an Anthropogenic Cause», Journal of Archaeological Sci-ence 18, pp. 73-88.
CLAVERO TOLEDO, J. L., FERNáNDEZ RODRÍGUEZ, L. E., SUáREZ PADILLA, J., MAyORGA MAyORGA, J., NAVARRO LUENGO, I. y RAMBLA TORRALVO, J. A. (1997): «Geoar-queología. El análisis del subsuelo aplicado a los yacimientos en área urbana. El ejemplo de Málaga», en R. de Balbín y P. Bueno (eds.): II Congreso de Arqueología Peninsular (Zamora del 24 al 27 de septiembre de 1996), vol. III: Primer milenio y metodología, Universidad de Alcalá de Henares y Fundación Rei Afonso Hen-riques, Zamora, pp. 595-602.
CORRALES AGUILAR, P. y CORRALES AGUILAR, M. (2012): «Malaca: de los textos literarios a la evidencia arqueológica», en J. Beltrán Fortes y O. Rodríguez Gutiérrez (eds.): Hispaniae urbes. Investigaciones arqueológicas en ciudades históricas, Universidad de Sevilla, Sevilla, pp. 369-402.
DELGADO HERVáS, A. (2008): «Cerro del Villar, de enclave comercial a periferia urba-na: dinámicas coloniales en la bahía de Málaga entre los siglos VIII y VI a.C.», en D. García i Rubert, I. Moreno Martínez y F. Gracia Alonso, (eds.): Contactes. Indígenes i fenicis a la Mediterrània occidental entre els segles viii i vi a.n.e., Simposi d’Arqueologia d’Alcanar, 2006, Ajuntament d’Alcanar, Alcanar, pp. 69-88.
DURáN VALSERO, J. J., GRüN, R. y SORIA MINGORANCE, J. (1988): «Edad de las forma-ciones travertínicas del flanco meridional de la sierra de Mijas (provincia de Málaga, Cordilleras Béticas)», Geogaceta 5, pp. 61-63.
EISMA, D. (1978): «Stream Deposition and Erosion by the Eastern Shore of the Aegean», en W. C. Brice (ed.): The Environmental History of the Near and Middle East since the Last Ice Age, Academic Press, London, pp. 67-81.
Eduardo García alfonso380
ESCALANTE AGUILAR, M. M. y ARANCIBIA ROMáN, A. (2009): «Actividad arqueológica preventiva en los solares de Plaza del Carbón-Denis Belgrano. Málaga», Anua-rio Arqueológico de Andalucía 2004, vol. III.1: Actividades de urgencia, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Sevilla, pp. 2865-2870.
FERNáNDEZ RODRÍGUEZ, L. E., SUáREZ PADILLA, J. y BRAVO JIMéNEZ, S. (2005): «El Arraijanal, un nuevo centro de producción de salazones en el litoral de la bahía de Málaga. Primeros datos», Mainake 27, pp. 323-351.
FERNáNDEZ-SALAS, L. M., HERNáNDEZ-MOLINA, F. J., SOMOZA LOSADA, L., VILLALAÍN, SANTAMARÍA J. J., GUERRERO, B., ALONSO, J. J. y DÍAZ DEL RÍO, V. (1996): «Estruc-turación sedimentaria de los depósitos de alto nivel holoceno del delta del río Guadalhorce (Málaga)», Geogaceta 20 (2), pp. 412-415.
FLORIDO ESTEBAN, D. D., GARCÍA ALfONSO, E., NAVARRETE PENDÓN, V., RUIZ NIETO, N. y SABASTRO ROMáN, M. A. (2012): «Varar y comerciar en la marisma. Gua-dalmar y el entorno de la bahía de Málaga en época tardoarcaica», en E. García Alfonso (ed.): Diez años de arqueología fenicia en la provincia de Málaga (2001-2010). María del Mar Escalante in memoriam, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y Deporte, Sevilla, pp. 137-170.
GARCÍA ALfONSO, E. (2007): En la orilla de Tartessos. Indígenas y fenicios en las tierras malagueñas. Siglos xi-vi a.C., Fundación Málaga, Málaga.
GARCÍA ALfONSO, E. (2012): «La arqueología fenicia en la provincia de Málaga en los albores del siglo xxI. Breve balance de una década (2001-2010)», en E. García Alfonso (ed.): Diez años de arqueología fenicia en la provincia de Málaga (2001-2010). María del Mar Escalante in memoriam, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y Deporte, Sevilla, pp. 25-48.
HOffMANN, G. (1988): Holozänstratigraphie und Küstenlinienverlagerung an der andalusi-schen Mittelmeerküste, Fachberich Geowissenschaften der Universität Bremen 2, Universidad de Bremen, Bremen.
ÍñIGUEZ SáNCHEZ, C. (1992): «Sondeo arqueológico realizado en C/. Sancha de Lara», Anuario Arqueológico de Andalucía 1990, vol. III: Actividades de urgencia, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Sevilla, pp. 349-354.
LARIO GÓMEZ, J., ZAZO CARDEñA, C., SOMOZA LOSADA, L., GOy GOy, J. L., HOyOS GÓ-MEZ, M., SILVA GABRIEL, P. G. y FERNáNDEZ MOLINA, F. J. (1993): «Los episodios marinos cuaternarios de la costa de Málaga», Revista de la Sociedad Geológica de España 6, pp. 41-46.
APROXIMACIÓN A LOS FONDEADEROS FENICIOS DE LA BAHÍA DE MÁLAGA Y SU EVOLUCIÓN: PALEOGEOGRAFÍA… 381
MORA SERRANO, B. y ARANCIBIA ROMáN, A. (2010): «La bahía de Málaga en los pe-riodos púnico y romano-republicano: viejos problemas y nuevos datos», en E. Ferrer Albelda (coord.): Los púnicos en Iberia: proyectos, revisiones, síntesis, Mai-nake 28 (II), pp. 813-836.
NAVARRO LUENGO, I., FERNáNDEZ RODRÍGUEZ, L.-E., SUáREZ PADILLA, J., SáNCHEZ HERRERA, J. M., SOTO IBORRA, A. y SANTAMARÍA GARCÍA, J. A. (1999a): «Informe de la 1ª fase de la excavación arqueológica de urgencia en C/. Molina Lario, 12 (Málaga)», Anuario Arqueológico de Andalucía 1995, vol. III: Actividades de urgen-cia, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Sevilla, pp. 355-361.
NAVARRO LUENGO, I., SUáREZ PADILLA, J., FERNáNDEZ RODRÍGUEZ, L. E., SOTO IBO-RRA, A., SANTAMARÍA GARCÍA, J. A. y SáNCHEZ HERRERA, J. M. (1999b): «Informe preliminar de la excavación arqueológica de urgencia en C/. Strachan, 12 (Má-laga)», Anuario Arqueológico de Andalucía 1995, vol. III: Actividades de urgencia, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Sevilla, pp. 350-354.
PELLICER CATALáN, M., MENANTEAU, J. L. y ROUILLARD, P. (1973): «Para una meto-dología de localización de colonias fenicias en las costas ibéricas: el Cerro del Prado», Habis 8, pp. 217-251.
PEñA-MONNE, J. L., DE DAppER, M. y DE VLIEGHER, B. M. (1995): «Acumulaciones holocenas y geoarqueología en el sur de la isla de Eubea (Grecia)», Geographi-calia 32, pp. 155-169.
PéREZ-MALUMBRES LANDA, A. (2012): «Contextos comerciales de la transición de la Malaka fenicia a la romana en los solares de calle Granada, 57-61», en B. Mora Se-rrano y G. Cruz Andreotti (coords.): La etapa neopúnica en Hispania y el Mediterráneo centro occidental: identidades compartidas, Universidad de Sevilla, Sevilla, pp. 361-389.
PINEDA DE LAS INfANTAS BEATO, G. (2002): «Excavación arqueológica de urgencia en la factoría de salazones de calle Cerrojo 24-26», Anuario Arqueológico de Andalu-cía 1999, vol. III, 2: Actividades de urgencia, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Sevilla, pp. 479-489.
PROVENSAL, M. (1995): «The role of climate in landscape morphogenesis since the Bronze Age in Provence, southeastern France», The Holocene 5, pp. 348-353.
RAMBLA TORRALVO, J. A., ESCALANTE AGUILAR, M. M. y SUáREZ PADILLA, J. (2002): «Intervención arqueológica de urgencia en un solar situado entre las calles Convalecientes-Santa Lucía-Azucena. Casco histórico de Málaga», Anuario Ar-queológico de Andalucía 1999, vol. III, 2: Actividades de urgencia, Junta de Anda-lucía, Consejería de Cultura, Sevilla, pp. 471-478.
Eduardo García alfonso382
ROBERTS, N. (2014): The Holocene. An Environmental History, 3ª ed., Wiley Blackwell, Oxford.RODRÍGUEZ ALEMáN, I. (1984): El puerto de Málaga bajo los Austrias, Diputación Pro-
vincial de Málaga, Málaga.RODRÍGUEZ OLIVA, P. (1976): «Malaca, ciudad romana», Symposion de ciudades augusteas
(Zaragoza, 1976), vol. II, pp. 53-61.SáNCHEZ BANDERA, P. J., MELERO GARCÍA, F. y CUMpIáN RODRÍGUEZ, A. (2005): «Mála-
ga y el Bajo Imperio. Evolución de la ciudad entre los siglos III y VII», Mainake 27, pp. 169-186.
SáNCHEZ SáNCHEZ-MORENO, V. M., GALINDO SAN JOSé, L., JUZGADO NAVARRO, M. y DUMAS PEñUELAS, M. (2011): «La desembocadura del Guadalhorce en los si-glos Ix y VIII a.C. y su relación con el Mediterráneo», en J. C. Domínguez Pé-rez (ed.): Gadir y el Círculo del Estrecho revisados. Propuestas de la arqueología desde un enfoque social, Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 187-197.
SáNCHEZ SáNCHEZ-MORENO, V. M., GALINDO SAN JOSé, L., JUZGADO NAVARRO, M. y DUMAS PEñUELAS, M. (2012): «El asentamiento fenicio de La Rebanadilla a finales del siglo Ix a.C.», en E. García Alfonso (ed.): Diez años de arqueología fenicia en la provincia de Málaga (2001-2010). María del Mar Escalante in memoriam, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y Deporte, Sevilla, pp. 67-85.
SCHUBART, H., NIEMEyER, H. G. y PELLICER CATALáN, M. (1969): Toscanos. La factoría paleopúnica en la desembocadura del río de Vélez. Excavaciones de 1964, Excavaciones Arqueológicas en España 66, Madrid.
SERRANO LOZANO, F. y GUERRA-MERCHáN, A. (2004a): «La historia geológica de la pro-vincia de Málaga en el marco de la evolución paleogeográfica y geotectónica del Mediterráneo occidental», en F. Serrano Lozano y A. Guerra-Merchán (eds.): Geo-logía de la provincia de Málaga, Diputación Provincial de Málaga, Málaga, pp. 121-147.
SERRANO LOZANO, F. y GUERRA-MERCHáN, A. (2004b): «Los materiales postorogéni-cos», en F. Serrano Lozano y A. Guerra-Merchán (eds.): Geología de la provincia de Málaga, Diputación Provincial de Málaga, Málaga, pp. 81-92.
SpAAR, S. L. (1983): The Ports of the Roman Baetica. A Study of Provincial Harbors and their Functions from an Historical and Archaeological Perspective, University Microfilms International, Ann Arbor.
SUáREZ PADILLA, J. y SALADO ESCAñO, J. B. (2002): «Informe de la excavación llevada a cabo en calle Granada esquina a calle Ascanio», Anuario Arqueológico de An-dalucía 1999, vol. III, 2: Actividades de urgencia, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Sevilla, pp.509-519.
APROXIMACIÓN A LOS FONDEADEROS FENICIOS DE LA BAHÍA DE MÁLAGA Y SU EVOLUCIÓN: PALEOGEOGRAFÍA… 383
VITA-FINZI, C. (1969): The Mediterranean Valleys. Geological Changes in Historical Times, Cambridge University Press, Cambridge.
ZAZO CARDEñA, C., DABRIO GONZáLEZ, C. J., GOy GOy, J. L., BARDAjÍ AZCáRATE, T., GHA-LEB, B., LARIO GÓMEZ, J., HOyOS GÓMEZ, M., HILLAIRE-MARCEL, C., SIERRO, SáN-CHEZ F., FLORES VILLAREjO, J. A., SILVA BARROSO, P. G. y BORjA BARRERA, F. (1996): «Cambios en la dinámica litoral y nivel del mar durante el Holoceno y Canarias orientales», Geogaceta 20 (7), pp. 1679-1682.
385
⊳ Vista, desde el interior, de uno de los hipogeos de la necrópolis fenicia de Villaricos (Cuevas de Almanzora, Almería). © J. Blánquez (2009)
Baria fenicia y sus relaciones con el mundo ibero del Sureste
JOSÉ LUIS LÓPEZ CASTROUNIVERSIDAD DE ALMERÍA
ResumenSe analizan las relaciones entre las sociedades orientales y el Sureste peninsular desde finales de la Edad del Bronce a través de los elementos arqueológicos importados, en particular en el área de la depresión de Vera y área geográficas vecinas, como antecedente de las relaciones que desde la fundación colonial de Baria establecieron los fenicios con su entorno ibero, en particular la Bastetania, durante los siglos VII a III a.C. El análisis se fundamenta en dos aspectos: el primero, de carácter ideológico, es la influencia de la diosa Astarté en el ámbito ibero, de la que hubo un santuario en Baria, que se puede rastrear a través de rasgos iconográficos comunes en esculturas fenicias e iberas. El segundo aspecto es el intercambio económico entre fenicios e iberos a partir de la difusión de las producciones anfóricas y de la consideración de Baria como puerto de la Bastetania.Palabras clave: Astarté, templo de Baria, iconografía, puerto, producciones anfóricas, fenicios, iberos
AbstractIn the paper are analysed the relationships between the Eastern societies and Southeast area of the Iberian peninsula from the end of Bronze Age through the archaeological imported items, as the preceding relations between the Phoenician colonial site of Baria and the Iberians from 7th to 3rd centuries BC. The analysis is based in two arguments: the first one of ideological nature, as the influence on the Iberian area of the temple of the goddess Astarte known in Baria. Such influence can be identified through common iconographic features in both Phoenician and Iberian sculptures. The second argument is the economic interchange between Phoenicians and Iberians from the study of the diffusion of amphora productions and the role of Baria as a port of the Iberian region of Bastetania.Keywords: Astarte, Astarte’s temple, iconography, port of trade, amphora productions, Phoenicians, Iberians
José luis lóPez castro386
Introducción
Mencionada por las fuentes clásicas e identificadas sus ruinas por inscripciones romanas (Hübner RE I, 1: 23; Tovar, 1989: 83-84; Roldán, 2006: 136-137; Quirós, 1898; CIL II 5947), la ciudad antigua de Baria y moderna localidad de Villaricos (Almería) es conocida en la literatura científica del siglo xx por ser uno de los primeros sitios fenicio-púnicos investigados, en concreto por las tempranas excavaciones que, entre 1890 y 1910, llevó a cabo el ingeniero belga Luis Siret y Cells en la necrópolis y otras áreas del yacimiento (Siret, 1908; López Castro, 2004). Años después, la arqueóloga francesa Miriam Astruc, al objeto de contextualizar los numerosos huevos de avestruz hallados por Siret en las tumbas de Villaricos publicó en 1951 un estudio preliminar de conjunto de las excavaciones en la necrópolis que, todavía hoy día, constituye casi la única referencia de los ajuares funerarios que continúan inéditos (Astruc, 1951). Avanzado el siglo xx, tras decenios de desinterés en el yacimiento, continuaron las excavaciones en la necrópolis bajo la dirección de Mª José Almagro en los años 70 (Almagro Gorbea, 1984).
La ciudad está emplazada sobre la antigua ensenada formada en la desembo-cadura del río Almanzora (Hoffman, 1988: 37-39; Arteaga et alii, 1988: 118-119), uno de los principales cursos de agua del Sureste hispano situado en la depresión de Vera. Esta región geográfica está formada por los valles aluviales de tres ríos: de Norte a Sur son el Almanzora, el Antas y el Aguas, circundados por un conjunto de cadenas y macizos montañosos: al suroeste la sierra Cabrera, al oeste la sierra de Bédar y al norte Las Herrerías y sierra Almagrera, donde existe una gran concentración de hierro y plata, así como en las cercana sierra del Aguilón, situada más al noreste, de las que tenemos testimonios de su explotación en la Antigüedad.
Así pues, Baria gozaba de una excelente ubicación con respecto a las vías que comunicaban la costa con la región interior de la Bastetania ibera y con respecto a las rutas marítimas principales en dirección al estrecho de Gibraltar, el Norte de África o el Levante ibérico y desde ahí a los puertos del Mediterráneo Central (Guerrero y Medas, 2013: 238-239, 246-247), pues Baria era la única ciudad de importancia entre Iboshim (Ibiza) y Abdera en el Sur de Iberia; o entre el Este de la Península Ibérica, donde se encontraba La Fonteta (González Prats, 1998), identificada con la antigua Herma (Avieno, Ora maritima, v. 463) y la propia Baria. Ello constituiría uno de los rasgos característicos de la ciudad fenicia occidental y uno de los pilares fundamen-tales de su actividad económica, basada no solo en el comercio, sino también en la
BAriA fenicia y sus relaciones con el Mundo iBero del sureste 387
Figura 1. Topografía de la antigua Baria (Villaricos, Almería) © López Castro, Martínez y Pardo (2010)
explotación agrícola de las fértiles vegas fluviales y en el aprovechamiento de los recursos mineros.
Desde 1987 emprendimos nuevas investigaciones en Baria y su territorio me-diante prospecciones superficiales e intervenciones arqueológicas preventivas en el área de la antigua ciudad fenicia, cubierta por la moderna población de Villaricos. Las excavaciones nos han permitido conocer la secuencia cronológica urbana de Baria, entre los siglos VII y I a.C. (López Castro, 2007a, 2007b, 2007c), la cual aporta, por el momento, casi la única estratificación fenicia continuada de estos siglos publicada en la Península Ibérica (López Castro et alii, 2011). Asimismo diferentes proyectos y estudios de prospección superficial han hecho posible el conocimiento del territo-rio de Baria y la evolución de su ocupación desde los inicios de la presencia fenicia en la depresión de Vera hasta época tardorromana (Chávez et alii, 2002; López Cas-tro 2000a, 2007c; Menasanch, 2007).
Este conjunto de información nos va a permitir adentrarnos en un aspecto de indudable interés que, sin embargo, no ha merecido suficiente atención por parte de la investigación, como son las relaciones entre fenicios e iberos, apenas estudiadas, salvo en los primeros siglos de contactos, durante el denominado periodo Orienta-lizante, o en los inicios de la Edad del Hierro.
José luis lóPez castro388
Figura 2. Excavaciones de urgencia, en la antigua Baria (Villaricos, Almería). © López Castro (1987)
Las relaciones mediterráneas anteriores a la presencia fenicia
Aunque el área de la depresión de Vera ofrece tempranos testimonios de la existencia de relaciones mediterráneas, como las cuentas de collar de pasta vítrea de la tum-ba 9 de Fuente Álamo (Schubart, 1976: 340), en plena Edad del Bronce, sería tras la descomposición de la sociedad argárica, durante el Bronce Tardío comprendido en el intervalo cronológico 1550-1350/1300 a.C., cuando se establecieran unas relaciones mediterráneas consistentes y sostenidas, anteriores a la llegada de los fenicios, tes-timoniadas en primer lugar por la importación de vasos cerámicos de producción a torno procedentes del ámbito egeo, como el fragmento de vaso contenedor ha-llado en la fase Gatas VI fechada entre 1300-900 a.C. (Castro et alii, 1999: 13; Martín y Perlines, 1993: 338-339). Este vaso sería encuadrable en la etapa final de la misma corriente de relaciones extrapeninsulares en que se situarían las cerámicas micéni-cas del Llanete de los Moros en Montoro o las chipriotas de la Cuesta del Negro en Purullena, entre otros yacimientos, que suman medio centenar de vasos cerámicos entre soportes de carrete, contenedores principalmente, así como otros vasos (Martín
BAriA fenicia y sus relaciones con el Mundo iBero del sureste 389
y Perlines, 1993: 341-343; Perlines, 2005: 480; Molina y Pareja, 1975: 38-39, 52, fig. 102, nº 449, 450, 451, 452; Almagro y Fontes, 1997: 354).
Algo más reciente es el fragmento a torno de Galera, procedente del corte IX de las excavaciones de Pellicer y Schüle, en concreto del estrato VIII, en un contexto de Bronce Final (Pellicer y Schüle, 1966: 21, fig. 14.8; Sánchez Meseguer, 1969: 90, fig. 25, 162), que pone en evidencia la distribución al interior de las altiplanicies granadinas de productos mediterráneos desde la costa, como sucederá posteriormente, tras la colo-nización fenicia. Ciertamente es en el área próxima a la costa en la depresión de Vera donde se registra un mayor número de elementos mediterráneos durante el Bronce Final en la Alta Andalucía (c. 1300 a c. 920 a.C.), si bien debido a los contextos en que aparecen, esencialmente funerarios, se reducen a elementos de adorno como cuentas de collar de cornalina, que formaban parte de los ajuares funerarios de tumbas colec-tivas de cista, o cámara central de pequeño tamaño, revestidas al interior de lajas y rodeadas a veces de un pequeño túmulo, en el Caldero de Mojácar, Qurénima y Cam-pos (Siret y Siret, 1890: 81 ss., láms. 11, 12; Molina González, 1978: 190-194; Lorrio, 2008).
Una tumba de pozo de Herrerías, junto al río Almanzora, que albergaba diez inhumaciones de mujeres y niños y cuentas de pasta esmaltada y vidrio, posible-mente importaciones mediterráneas, fue excavada por Siret y adscrita por Molina al Bronce Final (Siret, 1908: 53; Molina, 1978: 194). A nuestro juicio podría considerarse con bastantes probabilidades de este periodo si tenemos en cuenta que en las proxi-midades se localiza el asentamiento del Bronce Final de Loma de Boliche, situado en la ladera meridional de la elevación de Herrerías (López Castro, 2000a: 104), de donde procede la conocida espada identificada como de tipo Rösnoen (Siret, 1913: lám. XV; Mederos, 1997: 123).
Una serie de importaciones del mismo tipo que las anteriores se localizan en enterramientos del Bronce Final efectuados en tumbas megalíticas del Calcolítico reutilizadas como en Los Caporchanes 2, en Vera, donde están presentes las cuentas de cornalina (Leisner y Leisner, 1943: 80, taf. 33.33; Molina, 1978: 193; Lorrio y Monte-ro, 2004: 104; Lorrio, 2008). Así sucede también en enterramientos del mismo periodo en la necrópolis de tholoi de La Encantada, en Almizaraque, junto al río Almanzora. Los ajuares de La Encantada I/III incluían cuentas de oro, pasta vítrea y 31 de ellas de cornalina, que tal vez pudieran ser resultado de importaciones mediterráneas (Lorrio y Montero, 2004: 106). Una datación radiocarbónica de este enterramiento efectuada sobre huesos humanos aporta una fecha de 1002 a.C. (CSIC 249) (Castro et alii, 1996: nº 1136) que confirma la reutilización durante el Bronce Final.
José luis lóPez castro390
Fenicios y autóctonos en la depresión de Vera a comienzos de la Edad del Hierro
Aunque los datos arqueológicos más antiguos sitúan la fundación de Baria a finales del siglo VII a.C., contamos con una presencia fenicia muy temprana en el área de la depresión de Vera. La excavación efectuada por nosotros en 2006 de un depósito en el asentamiento del Bronce Final de Cortijo Riquelme-La Huertecica, en Turre, próximo al río Aguas, dio como resultado la documentación de importaciones fenicias muy tempranas que remontan la presencia fenicia en el Sureste de la Península Ibérica al horizonte colonial inicial de finales del siglo Ix a.C. en cronología absoluta calibrada, paralelo a la fase B1 de Morro de Mezquitilla (Schubart, 1986), que es algo más tardía que la fase inicial documentada en la calle Méndez Núñez de Huelva, El Carambolo en Sevilla o La Rebanadilla en Málaga (González de Canales et alii, 2004; Fernández Flores y Rodríguez Azogue, 2007, 2010; Sánchez et alii, 2012).
Ello podría ser un indicio de la existencia en la depresión de Vera de un asen-tamiento fenicio muy antiguo que está aún por descubrir y que confirmaría nuestra hipótesis de una temprana presencia fenicia en el Sureste. El depósito de Cortijo Riquelme se localiza en las proximidades las necrópolis antes mencionadas de Los Caporchanes 2, El Caldero o Qurénima y podría representar la continuidad en las re-laciones mediterráneas del Bronce Final. Asimismo se han documentado materiales fenicios de los siglos VIII y VII a.C. en yacimientos autóctonos como la necrópolis autóctona de Boliche (Osuna y Remesal, 1981: 398-399; Lorrio, 2014) que aseguran la continuidad de estas relaciones y de nuevo indirectamente apuntan a la existencia posible de asentamientos coloniales en la cuenca del Almanzora anteriores a los ya conocidos, que datan del siglo VII a.C. Este es el caso de los asentamientos fenicios parcialmente excavados de Cabecico de Parra y Cabecicos Negros (López Castro et alii, 1987-88; Goñi et alii, 2003), situado este en la desembocadura del río Antas, o de los que se han localizado superficialmente en la desembocadura del río Aguas con materiales cerámicos de la misma datación, como Hoya del Pozo del Taray 12 (Arteaga et alii, 1988: 119-120, 122; Chávez et alii, 2000: 215).
El estudio del poblamiento autóctono del Bronce Final en la depresión de Vera, anterior a la consolidación de la presencia fenicia en el siglo VII a.C. pone de relieve cómo se produjo una reestructuración del mismo cuya causa debió ser muy posible-mente el establecimiento de nuevos asentamientos coloniales y la definición de un territorio para Baria. La red de poblados de pequeña extensión con sus necrópolis de
BAriA fenicia y sus relaciones con el Mundo iBero del sureste 391
Figura 3. Vista de la actual Villaricos, desde el Norte.© J. Blánquez (2009)
enterramientos de incineración desaparece de la zona central de la depresión y parece retraerse a las áreas más periféricas. Por su parte, en los asentamientos coloniales exca-vados —Cabecicos Negros, Cabecico de Parra y Villaricos— se documentan cerámicas autóctonas a mano de tradición del Bronce Final, en particular cerámicas de cocina de fondo plano. Nuestra hipótesis al respecto es que las poblaciones locales debieron ser absorbidas por los centros coloniales e incorporarse a sus actividades productivas. La presencia de cerámicas autóctonas en los asentamientos coloniales ha sido explicada como indicio de matrimonios mixtos en los que las mujeres continuarían con sus roles y actividades productivas, como la fabricación de cerámica para el ámbito doméstico (Delgado y Ferrer, 2007), además de aportar relaciones sociales, conocimientos, pa-rentesco y legitimidad en la ocupación del suelo. La participación de individuos de las sociedades locales en las tareas productivas sería por otra parte la mejor forma de transmitir conocimientos y tecnologías traídas por los colonizadores, en un contexto de intercambio de fuerza de trabajo entre las élites (López Castro, 2013: 491).
Uno de los factores decisivos en la colonización fenicia y en el establecimiento de relaciones con las poblaciones autóctonas de las riberas mediterráneas fue la fun-dación de templos que actuaban como centros catalizadores de la actividad artesanal y del intercambio y como lugares neutrales protegidos por las divinidades. Templos
José luis lóPez castro392
Figura 4. Situación de la antigua Baria (Villaricos, Almería) y principales oppida iberos en el sureste peninsular. © López Castro y Martínez Hahnmüller (2012)
consagrados a Melqart y a Astarté, su pareja sagrada, divinidades políadas de Tiro y otras ciudades fenicias, propiciadoras de la fertilidad, protectoras de la navegación y el comercio y legitimadoras de las relaciones de intercambio que tenían lugar en los templos (Grotanelli, 1981; Aubet, 1987; Bonnet, 1996; Marín Ceballos, 2011).
Además de los templos mencionados por las fuentes clásicas, como el famoso templo de Melqart de Gadir, o de los que se han documentado arqueológicamente desde época temprana como en El Carambolo, relacionado con Astarté (Fernández Flores y Rodríguez Azogue, 2007, 2010) disponemos de diferentes datos, si bien de naturaleza y época distintas, sobre la existencia de santuarios y divinidades polía-das de las ciudades en que se estructuraron políticamente los fenicios occidentales desde finales del siglo VII a.C., a partir de algunas fundaciones coloniales que desem-peñaban funciones diversas y crecieron demográfica y económicamente como las clásicas de Malaka, Sexs o Abdera (López Castro, 2003: 84-85). La ciudad de Baria es también una de esas ciudades y podemos disponer de varios indicios para proponer la hipótesis de que una de sus divinidades tutelares fue Astarté y gozó de un gran prestigio entre los iberos del Sureste peninsular, favoreciendo las relaciones entre fenicios occidentales e iberos.
BAriA fenicia y sus relaciones con el Mundo iBero del sureste 393
Astarté de Baria
Al igual que en otras ciudades del Sur de Iberia o del Norte de África son las fuentes escritas y la iconografía monetal las que pueden aportar datos concretos que permitan identificar o, al menos, efectuar propuestas de identificación sobre estas divinidades tutelares. En primer lugar, las fuentes escritas sobre la conquista de Baria por Escipión hacia 210 a.C. durante la Segunda Guerra Romano-Cartaginesa mencionan expresa-mente la existencia de un templo de Afrodita que dominaba la ciudad (Plut., Apoth. Scip. Mai. 3, Moralia V), cuyo emplazamiento hemos identificado con la colina denominada por Siret como «acrópolis», que se situaría al norte de la ciudad. Conviene recordar que Afrodita es una de las divinidades con las que la interpretatio greco-romana identifica a Astarté (Grotanelli, 1981: 120-121; Bonnet, 1996: 147-150). No obstante, el estudio de los datos publicados por Siret de su excavación en la «acrópolis» apunta a que esta sería la segunda ubicación del templo, pues posiblemente se trasladaría allí en el siglo IV o ya en el III a.C. El primer emplazamiento podría localizarse en una suave colina próxima a la ribera del Almanzora y al suroeste de la necrópolis. De esta colina y sus alrededores proceden una serie de fragmentos de esculturas de los siglos VII-VI a.C. que presentan en algunos casos rasgos iconográficos relacionados con la diosa. Algunos de ellos fueron reutilizados como bloques de piedra en tumbas más tardías del siglo IV a.C. (López Pardo, 2006: 201; Almagro y Torres, 2010: 237, 265, 272, 280).
De este conjunto escultórico, en primer lugar señalaremos un cipo rematado en obelisco que presenta en el frontal una cabeza tocada con klaft, y una representación de capitel protoeólico que sintetiza el Árbol de la Vida, el cual proporciona el perfume que da la vida y se relaciona con rituales funerarios, en particular con los sacra reales y con la heroización del difunto. Pero también se relaciona con el ambiente real y sacro pues del Árbol de la Vida viene el aceite para ungir al rey y a la propia estatua de la diosa (Almagro, 2009: 19-20, 24-25; Almagro y Torres, 2010: 258-261). Este tipo de esculturas están más relacionadas con santuarios (Falsone, 1989) que con un contexto exclusivamente funerario como se ha propuesto (Almagro y Torres, 2010: 263), aunque no se puede descartar por el momento.
Otro significativo fragmento escultórico de esta zona de la necrópolis barien-se es el de una esfinge o sirena alada, que normalmente se vinculan a imágenes de divinidades, flanqueando tronos divinos, como sucede por ejemplo con la Astarté de Tútugi (Almagro y Torres, 2006: 75-78; 2010: 210-215, 289-293), sobre la que luego volveremos. Finalmente, otro fragmento de escultura procedente de la misma área
José luis lóPez castro394
e igualmente reutilizado, corresponde posiblemente a la representación de una di-vinidad masculina tocada con un devanteu, según permiten deducir los pliegues de la prenda. Este tipo de escultura puede vincularse también a representaciones de divinidades en ambientes sacros, además de contextos funerarios (Almagro y To-rres, 2010: 266-267). En definitiva, hay indicios de un antiguo culto a Astarté en Baria que debió tener un templo desde la fundación de la ciudad.
Pero es la iconografía monetal de las emisiones barienses del siglo III a.C. la que vendría a aportar más argumentos sobre la identificación de la divinidad en las mismas: en el anverso de las monedas se representa una cabeza femenina tocada con un disco solar dispuesto entre dos cuernos, con un turbante o klaft, pendientes y tira-buzones. Estos atributos de la iconografía isíaca y hathórica (Alfaro Asins, 2003: 8-9 y 18) se complementan con un reverso en el que figura una palmera con frutos, quizás una alegoría del Árbol de la Vida. Por su parte, los divisores de las acuñaciones de Baria presentan en el reverso la palmera con frutos y en el anverso el disco solar flan-queado por el uraeus, otro atributo iconográfico relacionado con Isis. Amonedaciones
BAriA fenicia y sus relaciones con el Mundo iBero del sureste 395
Figura 5. Cipo con el «Árbol de la Vida» y divinidad entronizada. © MAN (1994)
norteafricanas (Alfaro Asins, 2003: 12-13) como las de Iol-Cesarea, Hippo Regius o Icosium presentan una iconografía que permite identificar estos anversos como pertenecientes a Astarté-Isis-Hathor, coincidiendo en muchos rasgos de los que observamos en las monedas barienses. La divinidad así representada sería la más importante de la ciudad y, aunque los datos arqueológicos del santuario no remontan más allá del siglo III a.C., tal vez podrían continuar un culto mucho más antiguo, que podría remontarse a la fundación de un asentamiento colonial fenicio en la desembocadura del Almanzora. Es en este contexto de puerto de comercio colonial desde donde se desarrollaban desde la fundación de Baria actividades comerciales, mineras y metalúrgicas, ampliamente documentadas en las excavaciones arqueológicas (López Castro 2007a: 37; Carpinte-ro, 2011), en el que podemos comprender el papel de un santuario consagrado a una divinidad identificable genéricamente como Astarté, pero que presenta unos rasgos particulares que la relacionan con Isis a través de la tradición de la Baalat Gubal o Señora de Biblos, la diosa entronizada, como en ocasiones se representa a Astarté.
La ciudad de Baria y los iberos
La situación geográfica de Baria es muy destacada: no solo constituye el único puer-to o punto de recalada habitado en la navegación entre el Levante peninsular y las islas mediterráneas con la costa meridional de Iberia, o la plataforma portuaria más suroriental para cruzar al Norte de África, sino que se sitúa en la cabecera del valle del Almanzora para establecer la conexión natural entre el Mediterráneo y el interior de Bastetania y Oretania. Por su situación geográfica Baria iría definiéndose como el puerto marítimo de la Bastetania ibera y por ello, desde su fundación, el templo de Astarté debió jugar un papel importante como referente no solo económico, sino también religioso del Sureste ibero.
Es quizá en este sentido en el que podríamos explicarnos el fenómeno inusual y por el momento sin precedentes, de la localización en Baria de un conjunto de tumbas iberas situadas en la necrópolis de la ciudad fenicia y junto al área de donde proceden las esculturas asociadas a la iconografía de la diosa. En efecto, las excavaciones de Luis Siret efectuadas en la necrópolis de Villaricos entre 1890 y 1910 recuperaron unas decenas de tumbas de incineración iberas, de las que algunas contaban con armas en el ajuar funerario: falcatas y soliferra, así como cerámicas griegas de figuras rojas, entre las que destacan algunas cráteras (Astruc, 1951: 56-57, 61-62; Sánchez, 2001).
José luis lóPez castro396
La existencia de estas tumbas en la necrópolis bariense, interpretada como un ejemplo de interacción cultural entre iberos y fenicios (Chapa, 1997), podría relacio-narse también con el templo de Astarté en Baria en cuyo espacio sagrado o bajo cuya protección se enterrarían individuos iberos socialmente destacados, a juzgar por los ajuares con armas. Este hecho nos estaría ofreciendo un indicio del significado de la diosa en la sociedad ibera del Sureste peninsular, así como de su prestigio.
Podríamos proponer como hipótesis que el santuario de Astarté de Baria cons-tituiría un lugar prestigioso, legitimador de las relaciones entre Baria y las ciudades iberas del interior. En este sentido cabe llamar la atención sobre la difusión de la ico-nografía de Astarté en el ámbito ibero testimoniada por dos ejemplos significativos como son la estatua de Astarté procedente de la tumba 20 de la necrópolis de Tutugi (Galera) (Almagro, 2009) y la representación de la diosa en los relieves del monumento funerario de Pozo Moro (López Pardo, 2006: 114-130). En los dos casos nos encontramos con rasgos iconográficos como, respectivamente, las esfinges aladas en el trono de la diosa (Almagro y Torres, 2010: 210-215) o las alas de la diosa y alusiones al Árbol de la Vida que nos remiten a Astarté (López Pardo, 2009: 113-121, 123) y probablemente, de manera más concreta a la Astarté de Baria, cuya iconografía monetal presenta rasgos isíacos y hathóricos, según hemos visto. Asimismo se ha atribuido la inspiración de la tipología de las torres funerarias iberas a modelos fenicios como el cipo de Villaricos ya mencionado (López Pardo, 2006: 201-202) o a los monumentos turriformes de colonias fenicias, como el de Sexs (Almagro y Torres, 2010: 180-184; Prados, 2008: 96-99, 237-243).
El contexto histórico y social en el que tuvieron lugar estas influencias se sitúa en las relaciones entre las aristocracias coloniales fenicias y las aristocracias emergentes del Sur y el Levante peninsulares de los siglos Ix-VII a.C. Lejos de testimoniar un mero intercambio comercial, las ricas producciones artesanales fenicias halladas en contex-tos autóctonos, tales como joyas, bronces y marfiles, a los que hay que añadir tejidos de púrpura y alimentos exclusivos, son prueba de la difusión entre las élites locales de un conjunto de prácticas sociales propias de la realeza y la aristocracia orientales, destinadas a consolidar las diferencias sociales de las poblaciones autóctonas (López Castro, 2013: 492). Es en este ámbito en el que tiene sentido la difusión y reinterpretación entre los autóctonos de formas y modelos religiosos, funerarios e ideológicos orientales.
Además, Baria desempeñó un papel como intermediaria económica entre el mundo ibero del Sureste y el Mediterráneo. Algunos estudios modernos como los de Paloma Cabrera y Carmen Sánchez (Cabrera y Sánchez, 2000; Sánchez, 2001) han atribuido a Baria un papel determinante como difusora de las importaciones de
BAriA fenicia y sus relaciones con el Mundo iBero del sureste 397
Figura 6. Vista parcial de la necrópolis fenicia de Villaricos (Almería). © J. Blánquez (2009)
cerámicas griegas en la Bastetania y en el Sureste ibérico, sobre todo en los siglos V y IV a.C. Igualmente poco a poco vamos constatando la difusión en el interior ibero de las ánforas tipo Villaricos sobre todo en asentamientos iberos del alto Almanzora (López Castro et alii, 2010). En reciprocidad, cada vez identificamos más ánforas ibe-ras en Baria, lo que nos da una idea de las intensas relaciones entre los iberos de la Bastetania y la ciudad fenicia occidental (López Castro et alii, 2011: 64, 82-83, 100), al tiempo que va definiéndose poco a poco su distribución litoral (López Castro, 2014; Pardo, 2015: 217-218). La situación de Baria como cabecera de un importante distrito minero, productor de hierro, plomo y plata es un factor añadido a su importancia estratégica, la cual se vio potenciada durante el periodo bárquida y la Segunda Guerra Romano-Cartaginesa. Baria desempeñó un rol fundamental en la estrategia cartagi-nesa, lo que se manifiesta en la presencia de una guarnición en la ciudad y a través de los indicios de una mayor intensificación de las relaciones con el área cartaginesa en particular y el Mediterráneo Central en general, que se potenciarían en época bár-quida como muestra el registro anfórico de las excavaciones efectuadas en la ciudad. No es casual en este sentido, el hecho de que Baria fuese la única ciudad fenicia del Sur de Iberia que se resistió a la conquista romana (Martínez Hahnmüller, 2012: 37-39).
Esto justificaría que fuera importante para Publio Cornelio Escipión su control, ya que Baria se constituía como un símbolo y como un punto estratégico con cuya
José luis lóPez castro398
Figura 7. Entradas a dos hipogeos de la necrópolis de la antigua Baria (Villaricos, Almería). © López Castro (2003)
conquista se aseguraba el dominio de la Bastetania y la conquista de Qart Hadasht, al tiempo que privaba a los cartagineses de un rico distrito minero con el que financiar la guerra. En definitiva, si antes explicábamos la conquista de Baria por Escipión en 209 a.C. por las riquezas mineras, actualmente valoramos su papel histórico como puerto y puerta de la Bastetania ibera y creemos que debe vincularse a la política de Escipión de granjearse la amistad de los reyes iberos, de la que una de las primeras acciones fue la liberación de los rehenes iberos recluidos en Qart Hadasht por Aníbal antes de partir a Italia (Liv. XXVI, 47, 4; 49, 2, 7-16; 50).
Consideraciones finales
Las relaciones de las poblaciones del Sureste de la Península Ibérica con otras poblacio-nes mediterráneas pueden rastrearse desde un periodo avanzado de la Edad del Bronce y permiten comprobar su creciente intensidad hasta llegar a la presencia colonial fenicia. Aunque la etapa inicial de los contactos entre colonizadores y poblaciones autóctonas durante los siglos VIII y VII a.C. han sido objeto de la atención de la investigación, lo
BAriA fenicia y sus relaciones con el Mundo iBero del sureste 399
cierto es que las relaciones entre fenicios e iberos a lo largo de la mayor parte del I mi-lenio a.C. están por descubrir. Esta situación se debe, en primer lugar a la ausencia casi total de fuentes escritas, lo que hace depender nuestro conocimiento de la investiga-ción arqueológica, y precisamente, nuestro conocimiento aún poco profundo tanto de fenicios como de iberos a partir del siglo VI a.C. es significativo, basado como está prin-cipalmente en la información de necrópolis, y en menor medida de los asentamientos, con poca información publicada. Solo el avance en el estudio de la sociedad fenicia y de la sociedad ibera permitirán ir planteándose sus relaciones entre los siglos VI y II a.C.
En segundo lugar existe un problema teórico e historiográfico de base y es la supuesta influencia griega en la constitución y desarrollo de la sociedad ibera, lo que ha hecho que las relaciones entre esta y los fenicios no se hayan planteado se-riamente desde el puno de vista metodológico. Sin negar los contactos e influencia griegos, hoy día está establecida firmemente la existencia de una presencia fenicia en la Península Ibérica más antigua y más extensa geográficamente, así como unas intensas relaciones en el periodo colonial que no debieron agotarse en los siglos siguientes hasta la conquista romana.
Así pues, potencialmente hay todo un campo de indagación abierto, del que he-mos ofrecido una primera aproximación con el análisis del papel de Baria para mostrar cómo se pueden rastrear estas relaciones entre fenicios e iberos, sea en el ámbito religio-so, funerario e ideológico, sea en el ámbito de las relaciones de intercambio económico. Baria parece tener una gran proyección hacia Bastetania, pero otras ciudades fenicias debieron tener su propia proyección regional en sus respectivos ámbitos de relaciones con los estados iberos vecinos. En definitiva, unas relaciones que están aún por definir y estudiar y que por lo que podemos vislumbrar, fueron complejas y cambiantes.
Bibliografía
ALMAGRO GORBEA, M. J. (1984): La necrópolis de Baria (Almería). Campañas de 1975-1978, Excavaciones Arqueológicas en España 129, Madrid.
ALMAGRO-GORBEA, M. y FONTES BLANCO-LOIZELIER, F. (1997): «The introduction of wheel-made pottery in the Iberian peninsula: Myceneans or preorientalizing contacts?», Oxford Journal of Archaeology 16, 3, pp. 345-361.
ALMAGRO-GORBEA, M. y TORRES ORTIZ, M. (2010): La escultura fenicia en Hispania, Real Academia de la Historia, Madrid.
José Luis López Castro400
ARTEAGA MATUTE, O., HOffMANN, G., SCHUBART, H. y SCHULZ, H. (1988): «Investi-gaciones geológicas y arqueológicas sobre los cambios de la línea costera en el litoral de la Andalucía Mediterránea. Informe preliminar (1985)», Anuario Arqueológico de Andalucía 1985, II, Sevilla, pp. 117-122.
ASTRUC, M. (1951): La Necrópolis de Villaricos, Informes y Memorias 10, Madrid.BONNET, C. (1996): Astarté. Dossier documentaire et perspectives historiques, Roma.CARpINTERO LOZANO, S. (2011): «Restos de actividad metalúrgica», en López Castro
et alii (2011), pp. 135-142.CASTRO, P. V., LULL, V. y MICÓ, R. (1996): Cronología de la Prehistoria Reciente de la Pe-
nínsula Ibérica y Baleares (c. 2800 cal ANE), BAR International Series 652, Oxford.CASTRO MARTÍNEZ, P. V., CHApMAN, R., ESCORIZA MATEU, T., GILI I SURIñACH, S.,
LULL SANTIAGO, V., MICÓ PéREZ, R., RIHUETE HERRADA, C., RISCH, R. y SANA-HUjA YLL, M. E. (1999): «5ª campaña de excavaciones en el yacimiento de Gatas (Turre-Almería)», Anuario Arqueológico de Andalucía 1995, vol. II, Actividades Sistemáticas, Sevilla, pp. 7-14.
CHApA BRUNET, M. T. (1997): «Models of Interaction Between Punic Colonies and Na-tive Iberians The Funerary Evidence», en M. S. Balmuth, A. Gilman y L. Prados (coords.): Encounters and Transformations the Archaeology of Iberia in Transition., Sheffield Academic Press, pp. 141-150.
CHáVEZ ÁLVAREZ, M. E., CáMALICH MASSIEU, M. D., MARTÍN SOCAS, D. y GONZáLEZ QUINTERO, P. (2002): Protohistoria y Antigüedad en el Sureste Peninsular. El Pobla-miento de la depresión de Vera y valle del río Almanzora (Almería), BAR International Series 1026, Oxford.
DELGADO HERVáS, A. y FERRER MARTÍN, M. (2007): «Cultural Contacts in Colonial Settings: The Construction of New Identities in Phoenician Settlements of the Western Mediterranean», Stanford Journal of Archaeology 5, pp. 18-42.
FERNáNDEZ FLORES, A. y RODRÍGUEZ AZOGUE, A. (2007): Tartessos desvelado. La colo-nización fenicia del Suroeste peninsular y el origen y ocaso de Tartessos, Almuzara, Córdoba.
FERNáNDEZ FLORES, A. y RODRÍGUEZ AZOGUE, A. (2010): «El Carambolo, secuencia cronocultural del yacimiento. Síntesis de las intervenciones 2002-2005», en M. L. de la Bandera y E. Ferrer (coords.): El Carambolo: 50 años de un tesoro, Sevilla, pp. 203-270.
GONZáLEZ DE CANALES, F., SERRANO PICHARDO, L. y LLOMpART GÓMEZ, J. (2004): El emporio fenicio precolonial de Huelva (ca. 900-770 a.C.), Biblioteca Nueva, Madrid.
Baria fenicia y sus relaciones con el mundo ibero del sureste 401
GONZáLEZ PRATS, A. (1998): «La Fonteta. El asentamiento fenicio de la desembocadura del río Segura (Guardamar, Alicante, España). Resultados de las excavaciones de 1996-97», Rivista di Studi Fenici XXVI, pp. 199-208.
GOñI QUINTEIRO, A., CHáVEZ ÁLVAREZ, M. E., CAMALICH MASSIEU, M. D., MARTÍN SOCAS, D. y GONZáLEZ QUINTERO, P. (2003): «Intervención arqueológica de ur-gencia en el poblado de Cabecicos Negros (Vera, Almería). Informe preliminar», Anuario Arqueológico de Andalucía 2000, III, 1, Sevilla, pp. 73-87.
GROTANELLI, C. (1981): «Santuari e divinità delle colonie d’Occidente», La religione fenicia. Matrici orientali e sviluppi occidentali. Atti del Colloquio in Roma, 1979, Roma, pp. 109-133.
GUERRERO AyUSO, V. y MEDAS, S. (2013): « Navigazioni e direttrici commerciali tra Iol-Caesarea, la Penisola Iberica e le Baleari», en L. I. Manfredi y A. Mezzolani Andreose (eds.): Iside punica. Alla scoperta dell’antica Iol-Caesarea attraverso le sue monete, Bologna, pp. 237-247.
HOffMANN, G. (1988): Holozänstratigraphie und Küstenlinienverlagerung an der andalu-sischen Mittelmeerküste, Bremen.
HüBNER, E. (1897): «Baria», Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft I, 1, 23.LEISNER, G. y LEISNER, V. (1943): Die Megalithgräber der Iberischen Halbinsel. Der Süden, Berlin.LÓpEZ CASTRO, J. L. (2000a): «Fenicios e iberos en la depresión de Vera: territorio y
recursos», en A. González Prats (ed.): Fenicios y territorio, Alicante, pp. 99-119.LÓpEZ CASTRO, J. L. (2000b): «Las ciudades fenicias occidentales durante la Segunda Guerra
Romano-Cartaginesa», Treballs del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera 44, pp. 51-61.LÓpEZ CASTRO, J. L. (2003): «La formación de las ciudades fenicias occidentales», Byrsa.
Rivista di archeologia, arte, e cultura punica 2, pp. 69-120.LÓpEZ CASTRO, J. L. (2004): «Luis Siret y los inicios de la Arqueología en el Sureste de
España», Mus-A. Revista de los Museos de Andalucía 4, pp. 168-175.LÓpEZ CASTRO, J. L. (2005): «Astarté en Baria. Templo y producción entre los fenicios
occidentales», Archivo Español de Arqueología 78, pp. 5-21.LÓpEZ CASTRO, J. L. (2007a): «La ciudad fenicia de Baria. Investigaciones 1987-2003», Actas
de las Jornadas sobre la Zona Arqueológica de Villaricos (Almería 2005), Sevilla, pp. 19-39.LÓpEZ CASTRO, J. L. (2007b): «Abdera y Baria. Dos ciudades fenicias en el Sureste de
la Península Ibérica», en J. L. López Castro (ed.): Las ciudades fenicio-púnicas en el Mediterráneo Occidental, Almería, pp. 157-186.
LÓpEZ CASTRO, J. L. (2007c): «El territorio de Baria», en A. M. Arruda, C. Gómez Bellard y P. van Dommelen (eds.): Sítios e paisagens rurais no Mediterrâneo púnico, Lisboa, pp. 105-117.
José Luis López Castro402
LÓpEZ CASTRO, J. L. (2013): «La sociedad tartesia y la sociedad fenicia occidental», en J. Campos Carrasco y J. Alvar Ezquerra (eds.): Tarteso. El emporio del metal, Córdoba, Almuzara, pp. 511-528.
LÓpEZ CASTRO, J. L. y MARTÍNEZ HAHNMüLLER, V. (2012): «Baria en la Segunda Guerra Romano-Cartaginesa: su papel histórico a través de la documentación literaria y arqueológica», en S. Remedios, F. Prados y J. Bermejo (eds.): Aníbal de Cartago. Mito y realidad, Ediciones Polifemo, Madrid, pp. 329-344.
LÓpEZ CASTRO, J. L., MARTÍNEZ HAHNMüLLER, V. y PARDO BARRIONUEVO, C. (2010): «La ciudad de Baria y su territorio», Mainake 32, 1, pp. 109-132.
LÓpEZ CASTRO, J. L., SAN MARTÍN MONTILLA, C. y ESCORIZA MATEU, T. (1987-88): «La colonización fenicia en la desembocadura del Almanzora: el asentamiento fenicio de Cabecico de Parra», Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Gra-nada 12-1, pp. 157-169.
LORRIO ALVARADO, A. (2008): Qurénima. El Bronce Final del sureste en la Península Ibérica, Madrid.
LORRIO ALVARADO, A. (2014): La necrópolis orientalizante de Boliche (Cuevas del Alman-zora, Almería). La colección Siret del Museo Arqueológico Nacional, Madrid.
MARÍN CEBALLOS, M. C. (2011, ed.): Cultos y ritos de la Gadir fenicia, Cádiz.MARTÍN DE LA CRUZ, J. C. y PERLINES BENITO, M. (1993): «La cerámica a torno de los
contextos culturales de finales del II milenio a.C. en Andalucía», en V. Oliveira Jorge (ed.): Actas do 1º Congresso de Arqueologia Peninsular, Porto, 1993, Porto, vol. 2, pp. 335-349.
MARTÍNEZ HAHNMüLLER, V. (2012): Baria II. La conquista romana de Baria, Editorial Universidad de Almería, Almería.
MEDEROS MARTÍN, A. (1997): «Cambio de rumbo: interacción comercial entre el Bronce Final atlántico ibérico y micénico en el Mediterráneo central (1425-1050 a.C.)», Trabajos de Prehistoria 54, pp. 113-134.
MENASANCH DE TOBARUELA, M. (2003): «Secuencias de cambio social en una región mediterránea: análisis arqueológico de la depresión de Vera (Almería) entre los siglos V y xI», Hadrian Books, BAR International Series 1132, Oxford.
MOLINA GONZáLEZ, F. (1978): «Definición y sistematización del Bronce Tardío y Final en el Sudeste de la Península Ibérica», Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada 3, pp. 159-232.
MOLINA GONZáLEZ, F. y PAREjA LÓpEZ, E. (1971): Excavaciones en la Cuesta del Negro (Puru-llena, Granada). Campaña de 1971, Excavaciones Arqueológicas en España 86, Madrid.
Baria fenicia y sus relaciones con el mundo ibero del sureste 403
OSUNA RUIZ, M. y REMESAL RODRÍGUEZ, J. (1981): «La necrópolis de Boliche (Villaricos, Almería)», Archivo de Prehistoria Levantina XVI, pp. 373-411.
PARDO BARRIONUEVO, C. A. (2015): Economía y sociedad rural fenicia en el Mediterráneo Occidental, Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla.
PELLICER CATALáN, M. y SCHüLE, W. (1966): El Cerro del Real (Galera, Granada). El corte estratigráfico IX, Excavaciones Arqueológicas en España 52, Madrid.
PERLINES BENITO, M. R. (2005): «La presencia de cerámica a torno en contextos an-teriores al cambio de milenio. Propuesta para su estudio», en S. Celestino y J. Jiménez Ávila (eds.): El Periodo Orientalizante, vol. I, Mérida, pp. 477-489.
PRADOS MARTÍNEZ, F. (2008): Arquitectura púnica: los monumentos funerarios, Madrid.QUIRÓS, P. (1898): Hallazgos de Baria, Madrid.ROLDáN HERVáS, J. M. (2006, dir.): Diccionario Akal de la Antigüedad Hispana, Madrid.SáNCHEZ MESEGUER, J. (1969): El método estadístico y su aplicación al estudio de mate-
riales arqueológicos. Las cerámicas del Bronce Final de Galera, Informes y Trabajos del Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte, Arqueología y Etnología 9, Madrid.
SáNCHEZ SáNCHEZ-MORENO, V., GALINDO SAN JOSé, L., JUZGADO NAVARRO, M. y DUMAS PEñUELAS, M. (2012): «El asentamiento fenicio de la La Rebanadilla a finales del siglo Ix a.C.», en E. García Alfonso (ed.): Diez años de Arqueología Fenicia en la provincia de Málaga (2001-2010). María del Mar Escalante Aguilar in memoriam, Monografías Arqueología. Junta de Andalucía, Málaga, pp. 67-85.
SIRET, L. (1908): Villaricos y Herrerías. Antigüedades púnicas, romanas, visigóticas y árabes, Madrid.
SIRET, L. (1913): Questions de chronologie et d’ethnographie ibériques, vol. I: De la fin du Quaternaire à la fin du Bronze, Paris.
SIRET, H. y SIRET, L. (1890): Las primeras edades del metal en el sudeste de España: resulta-dos obtenidos en las excavaciones hechas por los autores desde 1881 a 1887, Imprenta de Henrich y Cia., Barcelona (Edición Facsímil, Consejería de Cultura, Murcia, 2006), [http://www.arqueomurcia.com/index.php?a=pu_libro_siret].
SCHUBART, H. (1976): «Relaciones mediterráneas de la cultura de El Argar», Zephyrus XXVII, pp. 331-342.
SCHUBART, H. (1986): «El asentamiento fenicio del s. VIII a.C. en el Morro de Mezqui-tilla (Algarrobo, Málaga», en G. del Olmo y M. E. Aubet (eds.): Los fenicios en la Península Ibérica. I. Arqueología, cerámica y plástica, Sabadell, pp. 59-83.
TOVAR LLORENTE, A. (1989): Iberische Landeskunde III. Tarraconensis, Baden-Baden.
405
⊳ Pecio del Bajo de la Campana, en San Javier (Cartagena, Murcia). Globos de elevación para la retirada de los bloques de roca que tapan el yacimiento.© S. H. Snowden (2011)
Aproximación al yacimiento fenicio del Bajo de la Campana. San Javier (Murcia)
JUAN PINEDO REYESINVESTIGADOR ASOCIADO DEL INSTITUTE OF NAUTICAL ARCHAEOLOGY (INA). MIEMBRO DE ARQUEOMAR
ResumenEntre los años 2007 a 2011, y durante tres meses al año, se ha realizado un proyecto de investigación arqueológica subacuática en el yacimiento del Bajo de la Campana (San Javier, Murcia). El proyecto surgió de la colaboración entre el Institute of Nautical Ar-chaeology (INA) de la Universidad A&M (Texas) y el Ministerio de Cultura de España.Las investigaciones han podido documentar la existencia de tres yacimientos antiguos en este peligroso enclave. Los trabajos de excavación se han centrado en el yacimiento fenicio que transportaba un extraordinario cargamento; materias primas, de diversa procedencia para su elaboración en talleres especializados como colmillos de elefante, metales (estaño, cobre), y mineral de plomo (nódulos de galena), junto a cerámicas y objetos de prestigio.Palabras clave: fenicios, pecio, marfiles, estaño, cobre, galena, cerámica, comercio ma-rítimo
AbstractBetween the years 2007-2011, and for three months a year, has been an underwater ar-chaeological project research at the site of the Bajo de la Campana (San Javier, Murcia). The project was born from the collaboration between the Institute of Nautical Archae-ology (INA) Texas A&M University and the Ministry of Culture in Spain.The investigation has failed document the existence of three ancient archaeological site in this dangerous settlement. The excavation works have focused on the Phoenician site carrying special cargo: raw materials of diverse origin for processing in expert workshop; for example elephants tusk, metals (tin, copper) and lead ore (galena nodules), along with ceramic artefacts, and prestige objects.Key words: Phoenicians, wreck, ivory, tin, copper, lead ore, ceramic, maritime trade
Juan Pinedo Reyes406
El bajo de La Laja, conocido arqueológicamente como Bajo de la Campana, es una formación volcánica que cuenta con una superficie superior a los 100 m cuadrados y se divide por una profunda grieta en dos elevaciones. El origen de su nombre, bajo de La Campana se debe a la instalación en sus inmediaciones, en 1865, de una boya de tipo campana (Revista de Obras Públicas 1, 6 04) que servía para avisar a los navegantes de este peligroso escollo.
La proximidad de este comprometido bajo a la isla Grosa, denominada por Avieno Strongyle y descrita por Estrabón como Plumbaria, que ha sido y es una refe-rencia obligada en las navegaciones costeras del litoral de La Manga del Mar Menor, ha traído como consecuencia que en sus inmediaciones hayan naufragado un buen número de embarcaciones.
Tenemos constancia de la presencia de tres embarcaciones antiguas que toca-ron con el bajo e irremisiblemente se hundieron en sus inmediaciones, que hemos denominado respectivamente en orden a su antigüedad Bajo de la Campana 1, 2 y 3.
Las investigaciones realizadas en las sucesivas campañas se han centrado en el hundimiento fenicio, al que hemos denominado Bajo de la Campana 1, que presenta su máxima concentración de materiales al pie del mismo bajo.
El yacimiento denominado Bajo de la Campana 2, se haya distribuido por una zona más amplia que arranca igualmente desde la misma base del bajo. Este hecho ha tenido como resultado que los materiales procedentes de este hundimiento estén en contacto directo con los materiales del naufragio fenicio. El pecio corresponde a los restos de un mercante naufragado en torno a la primera mitad del siglo II a.C. Su cargamento lo componen fundamentalmente ánforas de procedencia ibicenca del tipo PE 17, ánforas grecoitálicas —primer recipiente en el que se exporta de forma masiva el vino itálico—, y cerámicas de mesa del tipo Campaniense A.
El yacimiento denominado Bajo de la Campana 3, presenta su máxima con-centración de materiales en un punto del bajo mucho más alejado de los dos an-teriores, aunque por efecto de la dinámica marina y en concreto de los temporales de noreste, muy violentos en esta zona, algunos de sus elementos materiales han ido a concentrarse igualmente al mismo pie del bajo, entremezclándose con los dos pecios anteriores. Al igual que en el caso del yacimiento anterior, sin hacer una in-tervención directa sobre sus restos, hemos podido documentar, en rasgos generales, su cargamento principal. Se trata de un mercante de origen bético que transportaba un importante número de ánforas de salazón de los tipos Dressel 7-11 y Dressel 14, con mayor proporción de estas últimas, junto a ánforas olearias del tipo Dressel 20.
AproximAción Al yAcimiento fenicio del BAjo de lA cAmpAnA. SAn jAvier (murciA) 407
Figura 1. Mapa de situación del pecio Bajo de la Campana, en San Javier (Cartagena, Murcia).© Bajo de la Campana (2007)
Un sello en un asa de una de estas últimas ánforas (SCLT) permiten aproximarnos a una datación en torno al segundo cuarto del siglo II d.C. (Berni, 2008).
El bajo se eleva desde los 24 m de profundidad hasta los −1,50 m en que se halla su cima en la actualidad, pero sabemos por las cartografías históricas que an-tiguamente esta cota era incluso menor, aunque nunca veló. Este hecho de que no se viera en superficie acrecienta extremadamente su peligro para los barcos que se acerquen peligrosamente a él buscando la referencia de la isla Grosa. Todavía en la actualidad, y a pesar de estar convenientemente señalado en las Cartas Náuticas, son
Juan Pinedo Reyes408
numerosas las embarcaciones deportivas que se llevan una desagradable sorpresa al encontrarse súbitamente sobre él.
Las características actuales que presentan los fondos subacuáticos próximos al bajo han sufrido una profunda transformación debido a la historia reciente de este lugar. Como consecuencia de los naufragios acaecidos también en época contem-poránea, a finales de los años 50 del siglo xx, empresas dedicadas a la extracción de chatarra realizaron en sus inmediaciones trabajos de desguace con buzos, en los que se emplearon explosivos para el corte de las piezas para hacer más manejable su manipulación. Fueron estos buzos los primeros en percatarse y comunicar que, ade-más de los naufragios de las embarcaciones en las que estaban trabajando, también existían vestigios de naufragios de la Antigüedad.
Además, y hasta el año 2000, en la propia isla Grosa existió una base de bu-ceadores de la Armada que, entre otras actividades, realizaban por toda la zona ale-daña a la isla, y en el propio bajo, prácticas de demoliciones subacuáticas con cargas explosivas, por lo que se volaron algunos puntos concretos en estos ejercicios, con la consiguiente fragmentación de bloques y rocas sueltas. Estos hechos se unen a la propia dinámica marina, acrecentada por los fuertes temporales de noreste que chocan violentamente con el bajo, favoreciendo la erosión y el desprendimiento a su vez de más elementos.
Así pues, cuando iniciamos la investigación comprobamos que toda la zona al-rededor de la base del bajo había sufrido una profunda transformación de lo que debió ser su fondo original, encontrándonos infinidad de piedras desprendidas, desde gran-des bloques de más de 3 t a rocas de todos los tamaños, lo que sin duda ha facilitado que los yacimientos antiguos fuesen quedando enmascarados y en parte sepultados, evitando que el expolio masivo de sus elementos materiales no fuese definitivo, como sucede por desgracia en muchos de los yacimientos subacuáticos del litoral.
Los primeros datos que tenemos acerca de la riqueza arqueológica del bajo de La Campana, proceden de noticias recogidas a los buceadores que participaron en los trabajos de desguace efectuados en la década de 1950, pero no será hasta principios de los años 70 del siglo pasado cuando se inicien los primeros trabajos de investigación.
Durante esta década se realizan una serie de prospecciones arqueológicas su-bacuáticas por todo el litoral de La Manga del Mar Menor, dirigidas por don Julio Mas García, antiguo director del Patronato de Investigaciones arqueológicas sub-marinas de Cartagena y primer director de Museo y Centro Nacional de Investiga-ciones Arqueológicas submarinas, actual ARQVA, que ofrecieron unos resultados
AproximAción Al yAcimiento fenicio del BAjo de lA cAmpAnA. SAn jAvier (murciA) 409
magníficos documentado, en lo que se denominó Polígono Submarino de Cabo de Palos, (Mas, 1985) más de una veintena de yacimientos de diversas épocas culturales. Participaron en estas prospecciones un nutrido grupo de buceadores locales volun-tarios que realizaron una exhaustiva labor de reconocimientos y recuperaciones de materiales arqueológicos y, entre los yacimientos reconocidos, figuraba el Bajo de la Campana, en donde destacó el rescate de 13 defensas de elefante, cuatro de ellas con inscripciones en alfabeto fenicio, (Sanmartín, 1986), junto a lingotes de estaño de casquete hemiesférico y diverso material cerámico.
Hasta 1988, no se vuelve a retomar la investigación en este enclave. En ese año unas prospecciones, de un mes de duración, realizadas por el antiguo Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Submarinas volvieron a poner en valor este desta-cado yacimiento. Los trabajos, lastrados por el mal tiempo al realizarse en invierno, permitieron elaborar un primer plano de dispersión de los restos y se identificaron correctamente los naufragios antiguos. (Roldán et alii, 1995).
Tras esta intervención no se volvió a investigar en este área hasta el inicio de nuestros trabajos, diecinueve años después. Durante este periodo de tiempo y debido al auge experimentado por el buceo deportivo en España, el yacimiento sufrió una presión muy fuerte por parte de los buceadores y buena parte del material arqueoló-gico, que a finales de los años 80 del siglo xx se apreciaba en superficie, fundamen-talmente lingotes de estaño y fragmentos cerámicos, fue sistemáticamente expoliado.
Así pues, en el verano de 2007 iniciamos, contando con el permiso de la Comuni-dad Autónoma de la Región de Murcia, un proyecto de investigación en colaboración entre el Institute of Nautical Archaeology (INA) y el Ministerio de Cultura de España que actuó a través del Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA) de Car-tagena. Con una duración prevista para el proyecto de cinco años, se retomaron las investigaciones en este importante yacimiento arqueológico, centrando los trabajos sobre el yacimiento fenicio.
El ARQVA nos proporcionó parte de la infraestructura y facilitó la contrata-ción temporal del personal necesario en apoyo del proyecto, varios restauradores y un auxiliar de náutica, a lo largo de los tres meses de cada campaña. También este Museo fue el lugar designado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para realizar el depósito de los materiales extraídos y donde se han realizado los tratamientos de restauración y conservación precisos, debido a que sus instalacio-nes cuentan con la infraestructura necesaria para el tratamiento de materiales de procedencia subacuática. Agradecemos desde estas líneas el apoyo de los dos direc-
Juan Pinedo Reyes410
tores del ARQVA durante el tiempo de desarrollo del proyecto don Rafael Azuar y don Xavier Nieto por el apoyo prestado a esta investigación. Por su parte el Institute of Nautical Archaeology apoyó igualmente con infraestructura y apoyo financiero el desarrollo del proyecto.
Las sucesivas campañas anuales se planearon durante los tres meses de verano, de junio a agosto, con el fin de asegurar unas buenas condiciones en el estado de la mar, así como para facilitar el que pudieran acudir e incorporarse al equipo tanto arqueólogos voluntarios como estudiantes de Arqueología, con el fin de confeccio-nar un amplio equipo para aprovechar el mayor tiempo de trabajo bajo el agua; la incorporación de estudiantes hizo que a su vez sirviera el yacimiento como escuela de aprendizaje y formación. Todos los miembros del equipo han participado de forma voluntaria y altruista. En total han pasado entre 2007 y 2011 más de cincuenta arqueó-logos, restauradores, fotógrafos y voluntarios de diferentes nacionalidades, que han completado un magnífico trabajo. Todas las mañanas de lunes a viernes, y muchos sábados se trabajaba desde las siete de la mañana hasta aproximadamente las tres de la tarde sobre el yacimiento, a unas profundidades de entre 14 a 20 m, realizando dos inmersiones cada miembro del equipo, siempre bajo los límites de la no descom-presión y guardando todas la normas relativas a la seguridad en el buceo, dedicando las tardes a labores de inventario y catalogación, puesta al día de la documentación generada diariamente y demás trabajos de tierra. Semanalmente se llevaban las pie-zas extraídas, una vez completada su documentación, esto es, realizado el inventario y la fotografía individualizada de cada objeto, a las instalaciones del ARQVA. Si en el transcurso de los trabajos diarios alguna de las piezas extraídas necesitaba de un tratamiento especial, se llevaba inmediatamente al Museo en donde se completaba su documentación.
Durante el primer verano de la campaña, los esfuerzos se centraron en la rea-lización de una prospección sistemática con el fin de valorar la potencialidad del yacimiento y definir las áreas de mayor concentración del material arqueológico.
Desde el principio, y a lo largo de las primeras semanas de trabajo, el panorama que nos encontramos fue especialmente desalentador, puesto que prácticamente no se localizaban materiales arqueológicos en superficie y los que localizamos estaban, en la mayoría de los casos, removidos y descartados por los expoliadores, lo cual nos dificultaba el reconocimiento y la valoración de las zonas donde pudieran encontrarse áreas de concentración de materiales aptas para ser investigadas y que presentaran materiales todavía in situ.
AproximAción Al yAcimiento fenicio del BAjo de lA cAmpAnA. SAn jAvier (murciA) 411
Según iba avanzando la prospección sistemática nos fuimos dando cuenta de que este importante expolio en superficie parecía que no había afectado profun-damente a los materiales susceptibles de estar bajo los grandes bloques de piedra desprendidos que ocupaban extensas áreas al mismo pie del bajo. En estas zonas apreciamos la existencia de restos atrapados bajo ellas. Esto nos hizo ser más opti-mistas aunque también fuimos conscientes de la inmensa tarea que se nos ponía por delante. Habría que retirar los bloques y piedras, lo cual representaba un trabajo muy duro y exigente, aunque había una buena perspectiva de resultados.
Este primer año de prospección nos sirvió también para plantear, tanto sobre el terreno como en el gabinete, un modelo de cuadriculación que nos valiera a lo largo de todas las campañas previstas. Para ello, colocamos en el fondo un punto cero y diferentes referencias que nos permitieran todos los años volver a colocar exactamente la cuadrícula de referencia de los trabajos sobre una zona propuesta de 18 × 22 m subdividida en módulos de 2 × 2 m que durante la prospección fueron recorridos sistemáticamente y luego a lo largo de los años siguientes excavados y documentados.
Con los datos prometedores de la prospección decidimos iniciar en el verano siguiente la excavación del área seleccionada. (Polzer et alii, 2007) y durante las cuatro campañas siguientes procedimos a la excavación de la zona.
La primera tarea a realizar todos los años consistía en la retirada de las piedras que cubrían el sector del yacimiento que previamente habíamos previsto para la temporada.
Esta misión de retirar los bloques y piedras nos solía ocupar entre dos y tres semanas de la campaña de duro y peligroso trabajo. A esto hay que añadir que, antes de dar por finalizada la campaña anual, empleábamos al menos una semana más en volver a situar en aquellas zonas donde no habíamos podido terminar de excavar, o en aquellas áreas susceptibles de ser expoliadas, nuevamente algunos de los inmensos bloques previamente retirados, para prevenir y evitar el posible expolio que podría producirse durante los meses en los que abandonábamos el yacimiento.
Hay que hacer constar que, aparte de estas medidas de precaución, también contamos con el apoyo decidido de las autoridades que, informadas puntualmente de los avances de la investigación en el yacimiento, realizaban visitas periódicas para disuadir a los posibles expoliadores. Gracias a esta labor conjunta unida a las labores de concienciación promovidas entre los buceadores de la zona, en ninguno de los años en los que duró la excavación sufrimos expolios reseñables.
Juan Pinedo Reyes412
Figura 2. Pecio del Bajo de la Campana. Vista cenital de la excavación.© S. H. Snowden (2011)
AproximAción Al yAcimiento fenicio del BAjo de lA cAmpAnA. SAn jAvier (murciA) 413
Figura 3. Pecio del Bajo de la Campana. Trabajo con mangas de succión.© S. H. Snowden (2011)
Para la realización de la excavación, se dispusieron cinco mangas de succión, alimentadas por un compresor de aire de 3 000 l de caudal por minuto, que trabajaron simultáneamente en el yacimiento. El registro de la excavación se efectuó mediante la realización de planos, fotografías y dibujos a mano, unido con la utilización del software Photomodeler®.
La mayor concentración de los materiales arqueológicos aparecieron en el mis-mo pie del bajo de la Campana, muchos de ellos introducidos en una gran cavidad formada en su propia base, rellena de piedras, y en una amplia grieta igualmente saturada de bloques desprendidos, que recorre el bajo desde casi la superficie hasta el fondo.
Prácticamente la totalidad de los materiales recuperados se encontraron al retirar las grandes piedras producto de las voladuras y de la dinámica marina, que enmascara-ban todo el yacimiento y que gracias a las cuales este no fue completamente expoliado. Por tanto, muchos de los restos arqueológicos presentaban signos de aplastamiento, entre ellos algunos de los marfiles recuperados; en cambio otros corrieron mejor suerte al quedar encajados entre las piedras y presentaban un buen estado de conservación.
Todavía estamos lejos de poder presentar un estudio completo de los elementos materiales que componen este magnífico yacimiento, así que únicamente podemos ofrecer en la actualidad unos breves apuntes.
Juan Pinedo Reyes414
Figura 4. Pecio del Bajo de la Campana. Vista de la grieta, en el sector i1.© S. H. Snowden (2011)
Una de las características principales de este barco es lo heterogéneo de su cargamento y de su procedencia, pues en él encontramos productos para la exporta-ción, esto es, materias primas como son las defensas de elefante y los metales, junto a artículos elaborados, algunos de lujo, importados de diversos orígenes.
Los elementos más significativos del navío fenicio naufragado en el bajo de la Campana lo configuran las materias primas para su futura elaboración en talleres especializados. Estos materiales, de un alto valor económico en la Antigüedad, son los siguientes:
• Defensas de elefantes: Se han documentado y extraído en las campañas realizadas más de 50 colmillos, en buen estado de conservación, así como numerosos fragmentos y lascas de marfil de otras defensas que corrieron peor suerte y aparecieron astilladas y aplastadas. Muchas de las defensas debieron ser tratadas in situ por los restaurado-res antes de su extracción. Las defensas documentadas, unidas a las 13 defensas que ya se conocían de las investigaciones de los años 70, configuran un extraordinario cargamento único en la arqueología. Únicamente sobre cinco de los nuevos colmillos documentados en las campañas de 2007 a 2011 aparecen inscripciones en alfabeto fenicio.
aProxiMación al yaciMiento fenicio del BaJo de la caMPana. san Javier (Murcia) 415
Figura 5. Defensa de elefante, aparecida en los niveles superficiales.© H. G. Brown (2008)
Juan Pinedo reyes416
Figura 6. Documentación de una de las defensas de elefante, junto a la boca de un ánfora R-1. © S. H. Snowden (2011)
aProxiMación al yaciMiento fenicio del BaJo de la caMPana. san Javier (Murcia) 417
Figura 7. Defensa de elefante junto a ánfora R-1.© H. G. Brown (2008)
Todas las nuevas inscripciones se caracterizan por la presencia central de un nombre de persona y en dos de ellas con sendos antropónimos. Parece que en algunos casos la técnica de la incisión de la escritura es distinta, aunque no puede afirmarse que hubiera varias manos ejecutando las inscripciones. Algunos colmillos llevan perfo-raciones circulares en la parte proximal, que interpretamos como que posiblemente pudieran servir para el atado de estos a otros elementos o entre sí. También algunos colmillos presentan las puntas biseladas.En tres de las defensas se lee un claro antropónimo fenicio, Eshmunhilles (’šmnh. ls.) —nombre que significa «Eshmún me ha salvado»—. El colmillo lleva, grabado de forma indeleble el nombre de un personaje relacionado con la acción comercial que implicaba el viaje de los marfiles. En una línea superior aparece la secuencia brk, que bien podría tratarse de un segundo antropónimo abreviado, aunque es también posible que se trate de una fórmula de salutación.Sobre los otros dos ejemplares se lee el antropónimo Bodashtart (bd‘štrt), nombre con el significado probable de «[Nacido] por la mano de Ashtart» quizá también acompañado de una breve fórmula antepuesta.Así, los nombres reflejados en las inscripciones nos abren varias hipótesis; pudiera tratarse de los destinatarios del cargamento, ya fueran artesanos o responsables de
Juan Pinedo Reyes418
un taller especializado, así como nuevos intermediarios comerciales; o pudieran co-rresponder a los comerciantes que, en el propio barco, se hacían cargo del material o se movían con su propia mercancía, o también —hecho no enteramente descar-table— pudieron remitir a intermediarios o productores que fijaran su nombre a las piezas en un momento anterior del proceso.Lo que parece claro es que estos dos personajes son gentes ligadas de una manera u otra a una materia prima extremadamente valiosa dentro de un movimiento de bienes complejo y de singular importancia y, por tanto, estos epígrafes constituyen un testimonio excepcional.Un cargamento de marfil como el documentado en el yacimiento fenicio del Bajo de la Campana, es único. Como la gran mayoría de los colmillos no llevan inscripción, es posible sugerir la hipótesis de que las defensas de marfil se almacenaran agrupa-das por lotes (de modo similar a lo que sabemos que ocurría con los cargamentos cerámicos) siendo varios de estos lotes (o varios de los colmillos de uno o más lotes) marcados con inscripciones para diferenciar el conjunto.
• Los otros elementos claramente de exportación que formaban parte del cargamento del barco lo constituyen los metales.La necesidad de aprovisionamiento de metal representó un fuerte estímulo para la realización de viajes de larga distancia, con el consecuente establecimiento de nuevas relaciones económicas y sociales con otras culturas que, a lo largo de las épocas, con-tribuyeron a estimular la evolución social y cultural entre las antiguas civilizaciones.El metal siempre se ha considerado un símbolo de riqueza y, tanto la necesidad de aprovisionamiento y acumulación así como el comercio del mismo, han sido factores muy relevantes que han contribuido a impulsar importantes fenómenos históricos como, por ejemplo, los distintos procesos de colonización y conquista.La abundancia de metales en la Península Ibérica propició los contactos y las relaciones comerciales entre varias civilizaciones de la cuenca mediterránea. En particular, fue el contacto con el mundo fenicio el que marcó una etapa especialmente significativa en la historia de la Península, sobre todo por el fuerte impulso dado a las actividades mineras y a la producción de metales, que favorecieron contactos comerciales más intensos y de amplia escala. De hecho, muchos escritores clásicos griegos y latinos consideraron que la necesidad de aprovisionamiento de metal, en especial de la plata, tuvo un papel fun-damental en las primeras expediciones fenicias a Occidente, haciendo hincapié en la im-portancia que tuvo el comercio de metales para que se realizase la colonización de Iberia.
AproximAción Al yAcimiento fenicio del BAjo de lA cAmpAnA. SAn jAvier (murciA) 419
El comercio de metales por mar lo tenemos documentado desde el 1300 a.C. en el pecio de Uluburun (Bass, 1986; Pulack, 1988).Los metales que hemos documentado, y que formaban parte del cargamento son:
• Lingotes de estaño: Se han registrado y recuperado 154 lingotes completos, con un peso aproximado de 1 k cada uno y una pureza superior a 99%. Por los análisis efectuados sobre algunos de ellos, sabemos que estos lingotes tienen una procedencia atlántica (Orense, Galicia), aunque todavía no se ha analizado el conjunto completo. Se han documentado tres tipos estandarizados de lingo-tes, la mayoría del tipo de casquete hemiesférico. Aparte de estos, también se han documentado numerosos fragmentos de estaño pertenecientes sin duda a otros lingotes, que han aparecido fragmentados.• Lingotes de cobre: Se han identificado 13 de estos lingotes completos. Con un peso cada uno en torno a los 2 k. Al igual que en el caso anterior, no se han analizado en su conjunto. También se han recuperado abundantes fragmentos, algunos de los cuales parecen fraccionados a propósito.• Mineral de plomo: Innumerables nódulos de galena, con un peso cercano a 1 t y de diferentes tamaños se han documentado como parte del cargamento de este barco. Los primeros análisis sobre el mineral de plomo indican que proceden de la sierra de Gádor en Almería.
• Acompañando al cargamento de las materias primas se han identificado un signifi-cativo número de cerámicas fenicias siendo lo más destacable de estas la variedad en sus procedencias, aunque las más abundantes son las atribuibles al área malagueña o Círculo del Estrecho, todas ellas encuadrables a finales del siglo VII a.C.; destacan por su abundancia las ánforas, de las que se han documentado tres tipos, las más numerosas las fenicio-occidentales T 10.1.2.1 o R-1.
• El ánfora Vuillemot R-1 se produce en las factorías fenicias del Extremo Occidente y su circulación es muy intensa en todas las áreas que frecuentaron los comer-ciantes fenicios occidentales. Se distribuye a lo largo de las factorías fenicias del Extremo Occidente, Cádiz, Málaga, la costa norteafricana, en el hinterland tartésico, Huelva, Sevilla, en las factorías del Sur y Levante peninsular, incluso en las áreas catalanas y del golfo de León, dando lugar también a producciones locales e imi-taciones indígenas. En cuanto al contenido, hay que resaltar que solo en una de las
Juan Pinedo reyes420
ánforas documentadas en el yacimiento del Bajo de la Campana aparecieron en su interior restos de espinas de pescado, aunque es posible que en el mismo tipo de ánfora se envasaran diferentes productos como el vino o el aceite. (Ramon, 1995).• Junto a ellas han aparecido ánforas centro-mediterráneas T 2.1.1.2, o Cintas 268. Este ánfora de producción centromediterránea se distribuye principalmente en asentamientos de este ámbito, Cerdeña, Sicilia y Cartago. Su expansión al Occidente es muy limitada, destacando los ejemplares conocidos de la isla de Ibiza y del yaci-miento del Bajo de la Campana 1; más al norte se conocen ejemplares aislados en Torre de la Sal y Aldovesta. No se tienen datos fiables sobre su contenido, aunque algunos autores señalan el vino e incluso las salazones. Su máxima difusión se pro-duce a mediados del siglo VII a.C. y ya desde los primeros decenios del siglo VI a.C. su evolución dará lugar a nuevos tipos sensiblemente diferentes. (Ramon, 1986).• Igualmente se ha documentado un ánfora oriental del tipo Sagona 2, asociado su contenido con el transporte de vino. Este único ejemplar aparecido en el Bajo de la Campana bien podría tratarse de un elemento de a bordo. (Sagona, 1982).• También están bien representados un buen número de cerámicas a torno como: platos de engobe rojo, cuencos lisos y cuencos carenados, trípodes, lu-cernas, ampollas, dipper jar, etc.
Otros elementos que se han podido recuperar y que viajaban a bordo eran varios cuchillos con mango de marfil, exquisitamente trabajados, aunque no han aparecido las hojas metálicas, un soporte también en marfil para sujetar huevos de
Figura 8. Nódulos de galena del cargamento del barco del Bajo de la Campana, procedentes de la sierra de Gador, en Almería.© M. Polzer (2008)
aProxiMación al yaciMiento fenicio del BaJo de la caMPana. san Javier (Murcia) 421
Figura 9. Tabla tipológica de la vajilla de barniz rojo, cuencos lisos y carenados, trípodes, lucernas, ampollas y ánforas, del Bajo de la Campana.© Bajo de la Campana (2014-2016)
Juan Pinedo reyes422
avestruz, fragmentos de estos huevos decorados, fragmentos de vasos de alabastro, varias piezas de ámbar, peines dobles de madera decorados, etc.
También es importante recalcar que se han registrado abundantes elementos de a bordo como canastos llenos de piñones, multitud de escamas de piña, huesos de aceituna y de almendras, agujas y anzuelos, estos últimos muy similares a los documentados en el yacimiento de La Fonteta (Alicante) (González, 2010).
Destaca por su singularidad un conjunto de objetos de prestigio con una fun-ción posiblemente socio-religiosa, siendo los más evidentes una pilastra/ara en piedra (dolomía) que presenta el fuste estriado y capitel protoeólico, con un receptáculo en la parte superior que asemeja al «focus» de un ara. Una posibilidad es que estemos ante un altar en el que efectuar los ritos propiciatorios diarios a bordo del barco, lo que nos podría llevar a pensar que el navío podría realizar viajes de altura sin tocar tierra durante días, y de ahí su presencia a bordo.
Destacan también, los elementos en bronce para construir un lecho asociado muy posiblemente con banquetes rituales. Los elementos que componen este lecho, las cuatro patas, preciosamente torneadas, más los cuatro cubos que formarían las esquinas, aparecieron todos juntos en un paquete, embalados y sin ensamblar. Un paralelo idéntico a esta pieza se localizó en una tumba de la necrópolis de Tharros (Cerdeña) (Barnett et alii, 1987), y que se encuentra en el British Museum. Junto a estos elementos y asociados a ellos apareció un antebrazo de bronce fundido y hueco que sujeta una flor de loto invertida, la misma decoración que aparece en uno de los dos quema perfumes del mismo metal de tipo chipriota, aunque de producción occidental ( Jiménez, 2002). La flor de loto es el símbolo de la diosa de la fecundidad Astarté a cuyos actos rituales podían haber ido destinados los perfumes y ungüentos transportados en pequeños recipientes cerámicos.
De función menos segura son unos cilindros de piedra exquisitamente manu-facturados, biselados en los dos extremos, con paralelos en la tumba 18 de la necró-polis orientalizante de La Joya (Huelva) (Garrido et alii, 1978).
Nos encontramos ante un conjunto de elementos que muestran la introduc-ción en la Península Ibérica de tradiciones culturales fenicias que se complementan con la constitución y regulación de un sistema de comercio del que son prueba dos juegos de pesas para balanza que aparecieron en el transcurso de las investigaciones, uno de forma cúbica o paralelepípedo, característico de la región de Tiro y también documentado en varias ciudades de su zona de influencia comercial (Elayi et alii, 1997) de plomo recubierto por una carcasa de cobre, que tiene en su base un agujero posi-
aProxiMación al yaciMiento fenicio del BaJo de la caMPana. san Javier (Murcia) 423
Figura 10. Piezas de mobiliario.© M. Polzer (2009)
Figura 11. Antebrazo de bronce.© M. Polzer (2009)
Juan Pinedo reyes424
Figura 12. Pesas de balanza aparecidas en el pecio Bajo de la Campana.© B. White (2011)
blemente destinado para verter el plomo líquido en su interior y así obtener el peso establecido y que presenta en la esquina superior una pieza acoplada, posiblemente para evacuar los vapores resultantes de la operación del relleno de su contenido. Otros ponderales cúbicos similares los encontramos, entre otros yacimientos, en la Fonteta, Alicante (González, 1998), Sa Caleta, Ibiza (Ramon, 2007), Cerro del Villar, Málaga (Aubet, 2002) y otro juego de pesas totalmente realizado en plomo (Elayi et alii, 1997).
El estudio todavía preliminar de algunos de los elementos de la carga del buque nos está sugiriendo pistas sobre el posible puerto de origen de la nave naufragada en el bajo de La Campana y su destino.
El examen de los restos cerámicos y otros elementos nos sugiere que, al menos, algunas de las mercancías fueron producidas, posiblemente por talleres coloniales, a lo largo de la costa sur de Andalucía, quizá, y como hipótesis, en las proximidades del emporio fenicio de Malaka (Málaga moderna). Es muy posible que todas las diversas mercancías de carga fueron enviados por separado a Malaka —el marfil bien pudiera venir de la costa atlántica de Marruecos (Lixus), el estaño sabemos que procede de Galicia (costa atlántica del norte de España), el ámbar, también analizado sabemos que procede de la región del Báltico en el norte de Europa, etc.—.
Su destino, por lo menos como un destino inmediato, puede muy bien haber sido la colonia fenicia de La Fonteta (Guardamar, Alicante), en la desembocadura del río Segura, ubicado el yacimiento a menos de 40 kilómetros del punto de naufragio.
aProxiMación al yaciMiento fenicio del BaJo de la caMPana. san Javier (Murcia) 425
Las excavaciones en La Fonteta han proporcionado evidencias de una impor-tante actividad metalúrgica. La nave naufragada en el bajo de la Campana bien puede haber estado llevando metales en bruto y otras materiales para los talleres de la co-lonia. Los objetos de lujo pudieran ser, así mismo, que fueran destinados a las clases dirigentes de las comunidades indígenas de la región, a cambio de favores e influencia sobre la fuerza de trabajo local y el acceso a la minería y la producción agrícola de las zonas de influencia de los alrededores. Pero como se ha dicho más arriba, todavía son conjeturas, puesto que el extraordinario cargamento de marfil nos sugiere otros desti-nos del Mediterráneo Central, (Cerdeña, Etruria) e incluso del Mediterráneo Oriental.
Este yacimiento, todavía en diferentes fases de estudio, nos ofrece por la diver-sidad, riqueza y abundancia de los elementos que transportaba, una visión única de las transacciones y del comercio marítimo fenicio.
Juan Pinedo Reyes426
Bibliografía
AUBET SEMMLER, M. E. (2001): The Phoenicians and the West: Politics, Colonies, and Trade, Cambridge, University Press, Cambridge.
AUBET SEMMLER, M. E. (2002): «Notas sobre tres pesos del Cerro del Villar (Málaga)», en M. G. Ama dasi-Guzzo,M. Liverani y P. Matthiae (eds.): Da Pirgy a Mozia. Studi sull’Archeologia del Mediterraneo, Vicino Oriente-Quaderni 3 (1), Roma, pp. 29-40.
BARNETT, R. D. y MENDLESON C. (1987): Tharros, A Catalogue of Material in the British Museum from Phoenician and Other Tombs at Tharros, Sardinia, British Museum Publications 154, London, pp. 7-45.
BASS, G. (1986): «A Bronze Age Shipwreck at Ulu Burun (Kaş): 1984 Campaign», Amer-ican Journal of Archaeology vol. 90, n. 3, pp. 269-296
BERNI, P. (2008): Epigrafía anfórica de la Bética. Nuevas formas de análisis, Col·lecció Instrumenta 29, Universitat de Barcelona, Barcelona.
ELAyI, J. y ELAyI, A. G. (1997): Recherches sur les poids phéniciens, Souplement a Transeu-phratène 5, Gabalda, Paris.
GARRIDO ROIZ J. y ORTA GARCÍA, E. (1978): Excavaciones arqueológicas en la necrópolis de la Jo-ya, Huelva, (3ª, 4ª y 5ª campañas), Excavaciones Arqueológicas en España 96, Madrid.
GONZáLEZ PRATS, A. (1998): «La Fonteta: el asentamiento fenicio de la desembocadura del río Segura (Guardamar, Alicante, España). Resultados de las excavacio-nes 1996-97», Rivista di Studi Fenici 26(2), pp. 191-228.
GONZáLEZ PRATS, A. (2010): «Anzuelos, fíbulas, pendientes y cuchillos: una muestra de la producción de los talleres metalúrgicos de La Fonteta», Lvcentvm XXIX: pp. 33-56.
JIMéNEZ ÁVILA, J. (2002). «Soportes Chipriotas», La toréutica orientalizante en la penínsu-la Ibérica, Bibliotheca Archaeologica Hispana 26, Real Academia de la Historia, Madrid, pp. 171-182.
MáS GARCÍA, J. (1985): «El Polígono submarino de Cabo de Palos. Sus aportaciones al estudio del tráfico marítimo antiguo», VI Congreso internacional de arqueología submarina, Cartagena, 1982, Madrid, pp. 153-171.
PINEDO REyES, J. y POLZER, M. E. (2012): «El yacimiento subacuático del Bajo de la Campana», Actas de las Jornadas de ARQVA 2011, Cartagena, pp. 90-95.
POLZER, M. E., y PINEDO REyES, J. (2007): «Phoenicians in the West: The Ancient Shipwreck Site of Bajo de la Campana, Spain», INA Annual, Institute of Nautical Archaeology, Texas, pp. 57-61.
AproximAción Al yAcimiento fenicio del BAjo de lA cAmpAnA. SAn jAvier (murciA) 427
POLZER, M. E. y PINEDO REyES, J. (2008): «Phoenicians Rising: Excavation of the Bajo de la Campana Site Begins», INA Annual, Institute of Nautical Archaeology, Texas, pp. 5-10.
POLZER, M. E y PINEDO REyES J. (2009): «Bajo de la Campana 2009: phoenician ship-wreck excavation», INA Annual, Institute of Nautical Archaeology, Texas, pp. 3-14.
PULAk, C. (1988): «The Bronze Age Shipwreck at Ulu Burun, Turkey: 1985 Campaign», American Journal of Archaeology 92, 1, pp. 1-37.
RAMON TORRES, J. (1986): «Exportación en occidente de un tipo ovoide de ánfora fenicio-púnica de época arcaica», Cuadernos de Prehistoria y arqueología castello-nenses 12, pp. 97-122.
RAMON TORRES, J. (1995): Las ánforas fenicio-púnicas del Mediterráneo central y occidental, Col·lecció Instrumenta 2, Universitat de Barcelona, Barcelona.
RAMON TORRES, J. (2007): Excavaciones arqueológicas en el asentamiento fenicio de Sa Caleta (Ibiza), Cuadernos de Arqueología Mediterránea 16, Publicaciones del Laboratorio de Arqueología de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.
REVISTA DE OBRAS PúBLICAS (1865): Tomo 1, 6, 04.ROLDáN BERNAL, B., MARTÍN CAMINO, M. y PéREZ BONET, M. A. (1995): «El yacimien-
to Submarino del Bajo de la Campana», Cuadernos de Arqueología Marítima 3, pp. 11-61.
SAGONA, A. G. (1982): «Levantine Storage Jars of the 13th to 4th Century BC», Opuscula Atheniensis XIV, pp. 73-110.
SANMARTÍN ASCASO, J. (1986): «Inscripciones fenicio-púnicas del sureste hispáni-co (I)», Los fenicios en la Península Ibérica, Barcelona, pp. 89-103.
429
ResumenEl barco fenicio en el pecio del Bajo de la Campana (Cartagena, Murcia), procedía pro-bablemente de Málaga y se hundió frente al Mar Menor ca. 625-575 a. C. Durante dos campañas de prospección en 1972 y 1988 se localizaron 6 lingotes de estaño y algunos fragmentos, de los cuales 4 lingotes han sido analizados. Las campañas de excavación entre 2007-2011 han proporcionado 162 nuevos lingotes de estaño y 41 nuevos colmillos de elefante. No obstante, el dato más importante es que el principal cargamento del barco era una tonelada de galena de plomo en forma de 10 000 nódulos. El estaño parece ser de procedencia de la Península Ibérica, dos de las muestras se asocian con Los Pedroches, Córdoba, en la región geológica de Ossa Morena y quizás con el Noroeste peninsular. Como en el pecio de Mazarrón II, la galena argentífera parece ser el principal objeto del comercio fenicio.Palabras clave: España, Murcia, pecio fenicio, comercio marítimo, galena, lingotes de estaño
AbstractThe Phoenician ship in the wreck of Bajo de la Campana (Cartagena, Murcia), probably came from Malaga and sank in front of the Mar Menor ca. 625-575 BC. During two sur-vey campaigns in 1972 and 1988 were located 6 tin ingots and some fragments, of which 4 ingots have been analyzed. The excavation campaigns between 2007 and 2011 have provided 162 new tin ingots and 41 new elephant tusks. However, the most important issue is that the main cargo of the ship was a ton of lead ore in the form of 10,000 nod-ules. The tin seems to be from the Iberian Peninsula, two of the samples are associated
Análisis de isótopos de plomo de lingotes de estaño del pecio fenicio del Bajo de la Campana (Murcia, España)
ALFREDO MEDEROS MARTÍNUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
JORGE CHAMÓN FERNÁNDEZCENTRO TECNOLÓGICO AIMEN, PONTEVEDRA
J. IGNACIO GARCÍA ALONSOUNIVERSIDAD DE OVIEDO
⊳ Pecio del Bajo de la Campana. Interior de la cueva, sector i1.© S. H. Snowden (2011)
alfredo Mederos Martín, Jorge chaMón fernández y J. ignacio garcía alonso430
with Los Pedroches, Cordoba, in the geological region of Ossa Morena, and perhaps with the Northwest. As in the Mazarrón II wreck, the silver-bearing galena seems to be the main object of Phoenician trade.Key words: Spain, Murcia, Phoenician wreck, maritime trade, lead ore, tin ingots
Introducción
El pecio del Bajo de la Campana (Cartagena, Murcia) fue localizado en 1958, durante los trabajos de voladura y recuperación de chatarra procedentes de barcos modernos en este bajo calizo de 100 m2 de superficie, que originariamente sobresalía 0,5 m de altura de la superficie marina, lo que ha provocado históricamente diversos hundi-mientos. Situado en las proximidades de Isla Grosa, en la ruta de acceso al Mar Menor por la punta del Estacio, a causa de las voladuras recientes el bajo está actualmente a -1,5 m de profundidad y las cotas circundantes oscilan entre -12 y -24 m de profun-didad (Roldán et alii, 1995: 11-12).
Hacia 1959 un grupo de buceadores deportivos extrajeron 12 defensas de elefan-te que mantuvieron en una colección privada hasta su donación en 1979. La primera prospección se realizó en 1972, dirigida por J. Mas García, que tuvo su continuación con otra realizada en 1988 por V. Antona del Val con el Centro Nacional de Investiga-ciones Arqueológicas Submarinas de Cartagena, donde se realizó una planimetría del yacimiento y se observaron tres concentraciones diferentes de material arqueológico, una en torno a una grieta del bajo donde se agrupa el pecio fenicio, otra entre las cotas de -19 y -24 m donde se concentraba material púnico tardío: 11 ánforas de Ibiza PE-17, un asa de una Mañá C, una Dressel 1A, campaniense A y cerámica de cocina rojo pompeyano que pueden fecharse a finales del siglo II a.C. Y un tercer sector, en otra hondonada, a 65 m de la grieta, donde se concentraban ánforas romanas como dos cuellos con asas de Dressel 7-11, dos fondos de Dressel 14-Beltrán IV y Dressel 20 del siglo I d.C. Además, hay posibles piezas aisladas tardías como un fondo de Dres-sel 30 y un borde con arranque de asa de Keay XLII de los siglos III-V d.C. (Roldán et alii, 1995: 13-15, 42-43).
Sin embargo, los materiales de dos de estos pecios fueron publicados conjunta-mente (Mas, 1985: 156-159), y un ánfora ovoide completa del Mediterráneo Central fue clasificada como R-1, y fechada entre los siglos VII a.C. y época romana republicana, siendo las ánforas PE-17 el elemento que sirvió de anclaje cronológico, supuestamente
análisis de isótoPos de PloMo de lingotes de estaño del Pecio fenicio del BaJo de la caMPana… 431
Figura 1. Emplazamiento del pecio del Bajo de la Campana (Cartagena, Murcia) y yacimientos fenicios contemporáneos del Mediterráneo Occidental. Mapa M. Polzer
en el siglo IV a.C. Un año después, Sanmartín (1986: 90) publicó los grafitos inscritos sobre algunas defensas de elefante y, muy influido por el contexto arqueológico, los dató epigráficamente entre los siglos V-IV a.C.
Fue Guerrero Ayuso (1986: 151 n. 17) quien primero llamó la atención sobre el carácter heterogéneo del pecio del Bajo de la Campana, y ese mismo año Ramon (1986: 98 n. 4), al estudiar las ánforas ovoides centromediterráneas que había lo-calizado en las excavaciones de Sa Caleta en 1986, les otorgó una cronología del siglo VII-VI a.C. y del siglo II a.C. para las ánforas PE-17 (Ramon, 1986: 110-111 n. 33 y 1986-89: 229). Esta división en dos pecios fue aceptada por López Pardo (1992: 291), quien señaló que por la confluencia de estaño del Norte de la fachada atlántica penin-sular y de marfil de la costa atlántica africana, sería Gadir el punto lógico de salida de esta embarcación.
Una década después realizamos una valoración global del pecio donde enfati-zamos su posible origen malagueño como puerto de partida, por las pastas cerámicas, su presumible dirección hacia Cartagena en Murcia o La Fonteta en la desemboca-dura del río Segura en Alicante, la presencia de materiales arqueológicos de cinco procedencias: marfil norteafricano, estaño de Galicia o Norte de Portugal, galena argentífera quizás de Murcia, cerámica fenicia del litoral malagueño y un ánfora ovoide centromediterránea, probablemente sarda, T-2.1.1.2 (Mederos y Ruiz Cabre-ro, 2004). Concretamente se trata realmente de un ánfora tipo Santa Imbenia de la
alfredo Mederos Martín, Jorge chaMón fernández y J. ignacio garcía alonso432
Figura 2. A. Vista aérea del Mar Menor (Murcia). Ayuntamiento de Cartagena. B. Emplazamiento del pecio del Bajo de la Campana, junto a la entrada del Mar Menor (Roldan et alii, 1995: 50, mapa 1)
variante más reciente, con fondo curvo, cuyos ejemplos más tardíos localizados en la Península Ibérica también proceden de Málaga, de yacimientos como Toscanos (Doc-ter, 1997: 192-202) o Chorreras (Martín Córdoba et alii, 2007: 30, fot. 16). Finalmente, situábamos la cronología del pecio a partir de las ánforas recuperadas ca. 625-575 a.C.
En 2007 se realizó una nueva prospección con sondeo en una superficie de 20 m2 que puso en evidencia la buena conservación de los restos, localizándose 4 nuevos col-millos de elefantes. Estos excelentes resultados continuaron con 4 campañas sucesivas de excavación sistemática de 3 meses cada una, 2008-2011, por parte del Institute of Nautical Archaeology de la Universidad A&M de Texas, bajo la dirección de M. E. Pol-zer, investigador asociado del INA, y J. Pinedo, colaborador del Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Polzer y Pinedo, 2007, 2008, 2009 y 2011; Polzer, 2014b: 2-3).
La excavación, que ha trabajado sobre una superficie de 18 × 22 m, ha permiti-do descubrir en posición un número de hallazgos indicativos quizás de que el pecio fenicio aún se encuentre en posición bajo los derrumbes de las voladuras del Bajo de la Campana. En este sentido, el hallazgo en los niveles más profundos aún de 9 col-millos de elefantes en posición (Polzer, 2011: 16) sugiere la continuidad del pecio y que en niveles inferiores quizás se puedan localizar elementos estructurales del casco.
Entre los hallazgos más significativos de las nuevas campañas caben mencio-narse más de 41 nuevos colmillos de elefante de hasta 1,46 m, de los cuales 5 presentan nuevas inscripciones y hay 2 casos dudosos (Polzer, 2014a: 233-234, nº 122a-c), aunque inicialmente se habían sugerido la recuperación de más de 50 colmillos (Pinedo y Polzer, 2012: 93; Polzer, 2014b: 4; Pinedo, este volumen). 7 lingotes plano-convexos de cobre cuyo peso, del único publicado, es de 1 085 g, y la media de todos es 1 563 g y su
análisis de isótoPos de PloMo de lingotes de estaño del Pecio fenicio del BaJo de la caMPana… 433
Figura 3. A. Vista aérea de la Isla Grosa, islote del Farallón y al fondo la playa del Estacio en La Manga del Mar Menor. B. Ubicación del pecio del Bajo de la Campana en las proximidades de El Farallón e Isla Grosa
diámetro de 14 cm (Polzer, 2014a: 234, nº 124b), aunque se había indicado inicialmente la presencia de 13 lingotes de cobre (Polzer, 2014b: 4).
Lo más destacable es la presencia de unos 10 000 nódulos de galena argentífera, ca. 1 tonelada, que parece ser el principal cargamento del barco (Polzer, 2014b: 4), cuando inicialmente solo se había identificado en las prospecciones de 1972 y 1988 un único nódulo de galena argentífera (Roldán et alii, 1995: 16). La galena según los análisis de isótopos de plomo procedería de un único origen en Almería, bien Sierra de Gádor o Sierra Alhamilla (Polzer, 2014a: 234). No obstante, se ha sugerido que el cargamento total del barco con todas sus mercancías podría alcanzar 4 toneladas (Polzer, 2014a: 231).
A este cargamento de mineral, cabe unirse elementos de lujo previamente no documentados como dos thymiateria de bronce en la campaña de 2011 (Pinedo y Pol-zer, 2012: 94 fig. 4; Polzer, 2014a: nº 128), interpretados como chipriotas (Polzer, 2011: 18 y 2014a: 238), pero que parecen seguir tipologías occidentales ( Jiménez Ávila, 2002 y com. pers.), varios elementos metálicos de bronce como patas y barras de una cama en la campaña de 2009 (Pinedo y Polzer, 2012: 94; Polzer, 2014a: 238), parte de un cal-dero de bronce (Polzer, 2011: 18), o un pedestal de ofrendas de piedra en la campaña de 2008 (Pinedo y Polzer, 2012: 94; Polzer, 2014a: 238-239 fig. 3.74, nº 125).
Por otra parte, cabe mencionar materias primas de lujo y elementos para su pesado con al menos 2 juegos de ponderales, de 11 y 5 unidades respectivamente, de plomo recubiertos de bronce (Polzer, 2011: 16-17 fot.; Pinedo y Polzer, 2012: 94, 95 fig. 5; Polzer, 2014a: nº 123), si bien en total se han recuperado 56 pesos metálicos, de los cuales la mayoría, 43, tienen forma cúbica, uno incluso con la letra het, siendo la serie fenicia contextualizada más grande conocida (Polzer, 2014a: 239).
alfredo Mederos Martín, Jorge chaMón fernández y J. ignacio garcía alonso434
Figura 4. Lingotes de estaño del pecio del Bajo de la Campana, campañas de 2007-11 (Pinedo y Polzer, 2011: 92 fig. 2). Foto M. Polzer
Entre las materias primas preciosas se encuentra el ámbar, del que se ha anali-zado un nódulo con procedencia báltica (Polzer, 2011: 18, 17 fot.), 2 mangos de marfil de cuchillos (Polzer, 2014a: 237), fragmentos de vasos de alabastro de la campaña de 2011 (Polzer, 2014a: 237) o huevos de avestruz decorados que quizás tuviesen un disco de pasta vítrea como base (Polzer, 2014a: 237), también recuperado del pecio.
Lingotes de estaño
El tercer grupo lo constituirían 6 lingotes de estaño, de los cuales 4 son lingotes de casquete semiesférico (nº 440, 441, 50.439, 88.124), uno con forma de torta circular (nº 88.123) y otro de forma oblonga (nº 50.440), con dimensiones de 22,7 × 10 ×3,7 cm. Este último fue el más importante porque se encontraba adherido a la defensa de marfil de elefante nº 1534 (Mas, 1985: 159; Roldán et alii, 1995: 16), porque antes de la excavación demostró la contemporaneidad de ambas mercancías. El análisis de uno de los lingotes recuperados en 1972 indica una composición de estaño prácticamente pura del 99,5 %, con algunas impurezas de Zn (Mas, 1985: 159).
análisis de isótoPos de PloMo de lingotes de estaño del Pecio fenicio del BaJo de la caMPana… 435
En las últimas campañas de excavación entre 2007-11 se han recuperado una gran cantidad de lingotes de estaño, generalmente de forma de casquete semiesfé-rico y ca. 1 k cada uno, inicialmente considerados más de 200 lingotes (Pinedo y Pol-zer, 2012: 93, 92 fig. 2), aunque posteriormente se ha reducido su número a 163 lin gotes (Polzer, 2014a: 234) o 154 lingotes (Polzer, 2014b: 4; Pinedo, este volumen). El único ejemplar publicado es de 890 g, presentando todos una media de 1 004 g y pesos que oscilan entre 300 g y 2 900 g (Polzer, 2014a: 234, nº 124a).
Análisis de las muestras
De cuatro de los seis lingotes bien conservados depositados en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de las campañas de prospección de 1972 y 1988 se eligieron cuatro muestras para su análisis, tres de forma de casquete esférico nº 441, 50.204, 50.439 y de otro fragmentado, 50.205.
Las mediciones se realizaron con dos equipos de Espectrometría de Masas con Fuente de Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP-MS), uno cuadrupolar de la Universidad de Oviedo, Q-ICP-MS: Agilent 7500 (SCTs), que presenta precisiones del orden del 0,1-0,2%. Posteriormente, algunas muestras se contrastaron con un equipo de doble enfoque en la Universidad de Vigo un MC-ICP-MS: Neptune (CACTI), gracias a la colaboración de Jorge Millos, cuya precisión es mucho mayor, entre 0,005-0,05%.
El aspecto más relevante es que los lingotes de estaño tienen dos procedencias diferentes, dos de las muestras se asocian con Los Pedroches, Córdoba, en la región geológica de Ossa Morena. Por otra parte, se puede apreciar que presentan una no-table proximidad con parte de los lingotes de estaño del pecio del Bronce Final de Uluburun (Turquía), ca. 1300 a.C. (Stos-Gale et alii, 1998), lo que podría sugerir también un área de procedencia ibérica para parte de los lingotes de estaño de Uluburun. En este sentido, Los Pedroches se encuentran al norte de Montoro (Córdoba), de donde
208PB/ 206PB
208PB/ 207PB
207PB/ 206PB
206PB/ 207PB
204PB/ 206PB
206PB/ 204PB
Nº Referencia MNAS
2σ 208/207
2σ 206/207
2σ 204/206
1,903234 2,4618 0,77310364 1,2935 0,0507 19,7116 BC-50439 0,0060 0,0017 0,0001
2,070165 2,4721 0,83739643 1,1942 0,0546 18,3172 BC-441 0,0049 0,0022 0,0002
1,942735 2,4801 0,78332832 1,2766 0,0510 19,6248 BC-50204 0,0035 0,0017 0,0001
2,062694 2,4890 0,82871267 1,2067 0,0540 18,5268 BC-50205 0,0038 0,0021 0,0001
alfredo Mederos Martín, Jorge chaMón fernández y J. ignacio garcía alonso436
Figura 5. Lingotes de estaño de las prospecciones de 1972 y 1988 depositados en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, de los cuales 4 han sido analizados. 5A. MNAS nº 440. 5B. MNAS nº 441. 5C. MNAS nº 50.204. 5D. MNAS nº 50.439. 5E. MNAS nº 50.440. 5F. MNAS nº 88.123. 5G. MNAS nº 88.124
análisis de isótoPos de PloMo de lingotes de estaño del Pecio fenicio del BaJo de la caMPana… 437
Figura 6. A. Ratios isotópicos Pb207/206 y Pb208/206. B. Pb206/204 y Pb208/206. Se aprecian las dos regiones de procedencia de los lingotes de estaño, una de ellas vinculada con Los Pedroches, Ossa Morena y muy próximo a parte de los lingotes de estaño del pecio del Bronce Final de Uluburun (Turquía), sin descartar que cuando se tengan mineralizaciones de Galicia puedan producirse solapamientos
Alfredo Mederos MArtín, Jorge ChAMón fernández y J. IgnACIo gArCíA Alonso438
proceden las únicas cerámicas micénicas halladas en la Península Ibérica del Heládico Final IIIA (Martín de la Cruz, 1988).
Hemos representado formaciones de feldespatos y calcitas de cabo Ortegal (La Coruña, Galicia) para que se aprecie que las mineralizaciones de Galicia podrían aproximarse al primer grupo de lingotes de estaño. Por otra parte, es interesante la no coincidencia con las mineralizaciones de cobre de El Áramo (Asturias) (Huelga et alii, 2011), por su procedencia también del Noroeste de la Península Ibérica.
Los otros dos análisis de lingotes de estaño del Bajo de la Campana se apro-ximan al segundo grupo de lingotes de estaño de Uluburun (Stos-Gale et alii, 1998), los cuales se solapan con mayor claridad con varios procedentes de hallazgos suba-cuáticos de la región de Haifa, en el Norte de Israel (Galili, Shmueli y Artzy, 1986), no obstante en la representación de los isótopos Pb207-206 con Pb208-206, uno de los lingotes se separa significativamente.
Según los datos preliminares presentados por Polzer (2014a: 234) en los análisis sobre los lingotes de estaño de las últimas campañas habría dos grandes zonas de pro-cedencia, una principal, el Noroeste de la Península Ibérica, entre La Coruña y Bilbao, es decir del Norte de Galia al País Vasco, a lo largo de toda la región Cantábrica, y uno secundario, Ossa Morena, pero de dos diferentes depósitos. Sin embargo, como hemos visto, no está nada clara una procedencia de la Cordillera Cantábrica, no solo por los datos representados de El Aramo, sino por otros como la mina La Profunda de León (Huelga et alii, 2014), que salen fuera de nuestra zona de análisis inmediata a los lingotes de estaño.
Los análisis sobre 7 lingotes plano-convexos de cobre y varios fragmentos según los datos preliminares de Polzer (2014a: 235) sugieren 8 zonas mineras, principalmente de la Península Ibérica, Cartagena-Mazarrón, Linares, Pedroches, Ossa Morena, Aznal-collar y Río Tinto, además de 3 fragmentos de Monte Sisini o Calabona en Cerdeña y 1 fragmento de la mina de Apliki en Chipre, no habiéndose podido determinar la procedencia de 2 lingotes y de otro fragmento, interpretación de Stos-Gale que no deja de sorprender por la multiplicidad de fuentes y países.
Conclusiones
El pecio del Bajo de la Campana, puede fecharse bien a partir de la combinación de la cronología del ánfora sarda tardía tipo Santa Imbenia, ca. 625-575 a.C., y la presencia de R-1 tardías, Ramon 10.1.2.1, entre fines del siglo VII e inicios del siglo VI a.C. (Mederos
Análisis de isótopos de plomo de lingotes de estAño del pecio fenicio del BAjo de lA cAmpAnA… 439
y Ruiz Cabrero, 2004: 277), el momento de máxima expansión del comercio fenicio en Occidente, cronología que mantiene Polzer (2014a: 230, 241) al fecharlo en la misma banda cronológica y centrarla en el 600 a.C.
La presencia en todas las cerámicas fenicias del pecio de desgrasantes de es-quisto negro implica su procedencia malagueña, del entorno de la desembocadura del río Guadalhorce. Esto se ha constatado por análisis de láminas delgadas de cerámicas procedentes del Bajo Segura en el Sur de Alicante (González Prats y Pina, 1983: 120-121) y fue reafirmado por nuevos análisis petrológicos de láminas delgadas para el Alcoià y el Comtat del Norte de Alicante, donde se ha vuelto a detectar la mayoritaria presencia en las cerámicas fenicias importadas de este tipo de pastas de origen metamórfico, que presentan esquisto, cuarcita, mica, granate y anfibolita (Espí, 2000: 111-115; Martí Bonafé y Mata, 1992: 108). Estos datos nos indican que Malaka, o un centro fenicio de sus in-mediaciones, caso del Cerro del Villar, fue el puerto principal de donde salió el barco fenicio, el cual después siguió una ruta hacia Murcia, bien directamente costeando Granada y Almería, bien bajando hacia Melilla y luego en dirección hacia Cartagena o La Fonteta (Mederos y Ruiz Cabrero, 2014: 277-278). Una hipótesis similar barajan actualmente Polzer (2014a: 239, 241-242) y Pinedo (este volumen), tanto en su punto de partida, Malaka o Cerro del Villar, como en su posible destino hacia La Fonteta.
La novedad más importante de las nuevas excavaciones, aparte de definir con seguridad la presencia del pecio y ampliar la multiplicidad de procedencias, caso del ámbar báltico, es la documentación de 1 tonelada de galena argentífera, en forma de unos 10 000 nódulos, ca. 1 tonelada, que parecen proceder de un único origen en Almería, bien Sierra de Gádor o Sierra Alhamilla y se trata del principal cargamento del barco (Polzer, 2014a: 234 y 2014b: 4). Este dato, por una parte, sugiere aún más una ruta directa costeando Granada hasta alcanzar el Sur de Almería, donde se abastecería de la galena en un puerto como Abdera (Adra, Almería), y los colmillos de elefante los habrían embarcado en el mismo puerto de Malaka, a donde habrían llegado pro-bablemente desde Russadir-Melilla.
En segundo lugar, permite relacionarlo con una actividad económica similar a la de los dos pecios fenicios de Mazarrón I y II, distantes entre ellos 50 m, locali-zados en 1988, aunque la estructura de madera del barco lo fue en 1989 (Cabrera et alli, 1992: 38; Negueruela et alii, 1995: 189), y el segundo pecio en 1994 (Negueruela et alii, 2000: 1673-1675, fig. 2),. El segundo de los barcos, que se localizó intacto, transpor-taba numerosos lingotes de litargirio u óxido de plomo, PbO, con sección plano-con-vexa, procedentes de la copelación de galena argentífera, de los que se recuperaron
Alfredo Mederos MArtín, Jorge ChAMón fernández y J. IgnACIo gArCíA Alonso440
1 797 fragmentos con un peso total de 2 120 kg, o sea, una carga que superaba las dos toneladas (Negueruela et alii, 2000: 1674-1675 fig. 2; Negueruela, 2000: 194-195 fig. 8-9), cuyo análisis de isótopos de plomo de dos de los lingotes en cambio sugiere una fuente de procedencia de la zona inmediata de Mazarrón-Cartagena (Renzi et alii, 2009: 2592).
Respecto al análisis isotópico de los lingotes de estaño, cabe destacar que dos de las muestras se asocian con Los Pedroches, Córdoba, en la región geológica de Ossa Morena y además presentan una notable proximidad con parte de los lingotes de estaño del pecio del Bronce Final de Uluburun (Turquía), ca. 1300 a.C. (Pulak, 2008), lo que podría sugerir que parte del abastecimiento de estaño en el Mediterráneo Orien-tal pudiera estar llegando no solo de Afganistán o Irán, sino también de la Penín-sula Ibérica. Esta posible procedencia meridional no descarta que cuando se tengan mineralizaciones de Galicia pueda identificarse otro posible origen en el Noroeste.
Agradecimientos
Queremos agradecer particularmente a Iván Negueruela su amable cesión de mues-tras de 4 de los lingotes de estaño de las prospecciones de 1972 y 1988 y a Juan Blán-quez su comprensión y paciente espera por el manuscrito. Los análisis se hicieron dentro de los proyectos: BHA2000-0736, 2001-04, Comercio Precolonial de la Penín-sula Ibérica con el Mediterráneo Central y Oriental (3000-800 a.C.), bajo la dirección de M. Almagro-Gorbea de la Universidad Complutense y BQU-2003-03438 bajo la dirección de J. I. García Alonso de la Universidad de Oviedo.
Análisis de isótopos de plomo de lingotes de estAño del pecio fenicio del BAjo de lA cAmpAnA… 441
Bibliografía
CABRERA BONET, P., PINEDO REyES, J., ROLDáN BERNAL, B., BARBA FRUTOS, J. S. y PE-RERA RODRÍGUEZ, J. (1992): «Campaña de cubrición del yacimiento subacuático de la Playa de la Isla (Mazarrón-Murcia», II Jornadas de Arqueología Subacuática en Asturias (Oviedo, 1991). Universidad de Oviedo, Oviedo, pp. 37-43.
DOCTER, R. F. (1997): Archaische Amphoren aus Karthago und Toscanos, Amsterdam.ESpÍ PéREZ, I. (2000): «Anàlisi petrològica de ceràmiques del ferro i ibèric antic de
jaciments de l’Alcoià i el Comtat», Recerques del Museu d’Alcoi 9, pp. 107-118.GALILI, E., SHMUELI, N. y ARTZy, M. (1986): «Bronze Age ship’s cargo of copper and
tin», The International Journal of Nautical Archaeology 15 (1), pp. 25-37.GONZáLEZ PRATS, A. y PINA GOSáLBEZ, J. A. (1983): «Análisis de las pastas cerámicas de
vasos hechos a torno de la fase orientalizante de Peña Negra (650-550/35 a.C.)», Lucentum 2, pp. 115-145.
GUERRERO AyUSO, V. M. (1986): «Una aportación al estudio de las ánforas púnicas Mañá C», Archeonautica 6, pp. 147-186.
HUELGA-SUáREZ, G., MOLDOVAN, M., SUáREZ FERNáNDEZ, M., DE BLAS CORTINA, M., VANHAECkE, F. y GARCÍA ALONSO, J. I. (2012): «Lead Isotopic Analysis of Copper Ores from the Sierra El Aramo (Asturias, Spain)», Archaeometry 54 (4), pp. 685-697.
HUELGA-SUáREZ, G., MOLDOVAN, M., SUáREZ FERNáNDEZ, M., DE BLAS CORTINA, M. y GAR-CÍA ALONSO, J. I. (2014): «Isotopic Composition of Lead in Copper Ores and a Copper Artefact from the La Profunda Mine (León, Spain)», Archaeometry 56 (4), pp. 651-664.
JIMéNEZ ÁVILA, J. (2002): La Toréutica Orientalizante en la Península Ibérica, Bibliotheca Archaeologica Hispana 16, Madrid.
LÓpEZ PARDO, F. (1992): «Mogador, ‘factoría extrema’ y la cuestión del comercio fenicio en la costa atlántica africana», Ve Colloque International sur l’Histoire et l’Archéo-logie de l’Afrique du Nord (Avignon 1990), Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, Paris, pp. 277-296.
MARTÍ BONAfé, Mª. A. y MATA PARREñO, C. (1992): «Cerámicas de tipo fenicio occiden-tal en las comarcas de L’Alcoià y El Comtat (Alacant)», Saguntum 25, pp. 103-117.
MARTIN CÓRDOBA E., RAMÍREZ SáNCHEZ J., RECIO RUIZ A. y MORENO ARAGUEZ A. (2007): «Nuevos yacimientos fenicios en la costa de Vélez-Málaga (Málaga)», Ballix, Revista de Cultura de Vélez-Málaga 3, pp. 7-46.
MARTÍN DE LA CRUZ, J. C. (1988): «Mykenische Keramik aus bronzezeitlichen Siedlungs schichten von Montoro aus Guadalquivir», Madrider Mittelungen 29, pp. 77-92.
Alfredo Mederos MArtín, Jorge ChAMón fernández y J. IgnACIo gArCíA Alonso442
MAS GARCÍA, J. (1985): «El polígono submarino de Cabo de Palos. Sus aportaciones al estudio del tráfico marítimo antiguo», VI Congreso Internacional de Arqueología Submarina (Cartagena 1982), Ministerio de Cultura, Madrid, pp. 153-171.
MEDEROS MARTÍN, A. y RUIZ CABRERO, L. A. (2004): «El pecio fenicio del Bajo de la Campana (Murcia, España) y el comercio fenicio del marfil norteafricano», Zephyrus 57, pp. 263-281.
NEGUERUELA MARTÍNEZ, I., PINEDO REyES, J., GÓMEZ BRAVOL, M., MIñANO DOMÍN-GUEZ, A., ARELLANO GAñáN, I. y BARBA FRUTOS, J. S. (1995): «Seventh-century BC Phoenician vessel discovered at Playa de la Isla, Mazarrón, Spain», International Journal of Nautical Archaeology 24, pp. 189-197.
NEGUERUELA MARTÍNEZ, I., PINEDO REyES, J., GÓMEZ BRAVOL, M., MIñANO DOMÍN-GUEZ, A., ARELLANO GAñáN, I. y BARBA FRUTOS, J. S. (2000): «Descubrimiento de dos barcos fenicios en Mazarrón (Murcia)», en M. Barthélemy y M. E. Aubet Semmler (coords.): Actas del IV Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Pú-nicos: Cádiz, 2 al 6 de octubre de 1995, Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 1671-1680.
PINEDO REyES, J. y POLZER, M. E. (2012): «El yacimiento subacuático del Bajo de la Campana», Actas de las Jornadas de ARQVA 2011, Cartagena, pp. 90-95.
POLZER, M. E. (2011): «Phoenician Finale: The Claude and Barbara Duthuit Expedi-tion to Bajo de la Campana», INA Quarterly, Institute of Nautical Archaeology, Texas, 38 (1-2), pp. 16-19.
POLZER, M. E. (2012): «The Iron Age Phoenician Shipwreck Excavation at Bajo de la Campana, Spain: Preliminary Report from the Field», en N. Günsenın (ed.): Be-tween Continents: Proceedings of the Twelfth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Ege Yayınları, Istanbul, pp. 27-36.
POLZER, M. E. (2014a): «The Bajo de la Campana Shipwreck and Colonial Trade in Phoenician Spain», en J. Aruz, S.B. Graff y Y. Rakic (eds.): Assyria to Iberia and the Dawn of the Classic Age, The Metropolitan Museum of Art Exhibition Catalog, New York, pp. 230-242, artifact catalog: nº 122-128.
POLZER, M. E. (2014b): «Strategies for Underwater Cultural heritage: The Case for the Bajo de la Campana Phoenician shipwreck», www.mecd.gob.es/ fragatamercedes/dms/museos/fragatamercedes/patrimonio-cultural-subacuatico/ pecios/ba-jo-campana/Bajo-la-Campana.pdf
POLZER, M. E. y CASABáN, J. L. (2012): «Photogrammetry: A Legacy Reaching Back to Yassiada. Mapping the Shipwreck Site at Bajo de la Campana», INA Quarterly, Institute of Nautical Archaeology, Texas, 39 (1), pp. 13-17.
Análisis de isótopos de plomo de lingotes de estAño del pecio fenicio del BAjo de lA cAmpAnA… 443
POLZER, M. E. y PINEDO REyES, J. (2007): «Phoenicians in the West: The Ancient Ship-wreck Site of Bajo de la Campana, Spain», INA Annual, Institute of Nautical Archaeology, Texas, pp. 57-61.
POLZER, M. E. y PINEDO REyES, J. (2008): «Phoenicians Rising: Excavation of the Bajo de la Campana Site Begins», INA Annual, Institute of Nautical Archaeology, Texas, pp. 5-10.
POLZER, M. E. y PINEDO REyES, J. (2009): «Bajo de la Campana 2009: Phoenician ship-wreck excavation», INA Annual, Institute of Nautical Archaeology, Texas, pp. 3-14.
POLZER, M. E. y PINEDO REyES, J. (2011): «The Final Season of the Claude and Barbara Duthuit Expedition to Bajo de la Campana, Spain: Excavation of a Late Sev-enth-Century B.C.E. Phoenician Shipwreck», INA Annual, Institute of Nautical Archaeology, Texas, 5, pp. 6-17, 65.
PULAk, C. (2008): «The Uluburun Shipwreck and Late Bronze Age Trade», en J. Aruz, K. Ben-zel y J.M. Evans (eds.): Beyond Babylon: Art, Trade, and Diplomacy in the Second Millennium B.C., The Metropolitan Museum of Art Exhibition Catalog, New York, pp. 299-305, artifact catalog nº 306-310, 313-321, 324-333, 336-342, 345-348, 350-358, 366-378, 382-385.
RAMON TORRES, J. (1986): «Exportación en occidente de un tipo ovoide de ánfora fenicio-púnica de época arcaica», Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Caste-llonenses 12, pp. 97-122.
RAMON TORRES, J. (1986-89): «El tipo B en la clasificación de ánforas púnicas de José Mª. Mañá», Ampurias 48-50 (2), pp. 226-237.
RENZI, M., MONTERO-RUIZ, I. y BODE, M. (2009): «Non-ferrous metallurgy from the Phoenician site of La Fonteta (Alicante, Spain): a study of provenance», Journal of Archaeological Science 36: 2584-2596.
ROLDáN BERNAL, B., MARTÍN CAMINO, M. y PéREZ BONET, Mª. A. (1995): «El yacimien-to submarino del Bajo de la Campana (Cartagena, Murcia). Catálogo y estudio de los materiales arqueológicos», Cuadernos de Arqueología Marítima 3, pp. 11-61.
SANMARTÍ ASCASO, J. (1986): «Inscripciones fenicio-púnicas del Sureste hispánico (1)», en G. del Olmo y Mª. E. Aubet (eds.): Los fenicios en la Península Ibérica, Aula Orientalis 4 (1-2), pp. 89-103.
STOS-GALE, Z. A., GALE, N. H., BASS, G., PULAk, C., GALILI, E. y SHARVIT, J. (1998): «The Copper and Tin Ingots of the Late Bronze Age Mediterranean: New Scientific Evidence», Proceedings of the 4th International Conference on the Beginning of the Use on Metals and Alloys-BUMA IV, The Japan Institute of Metals, Aoba, Japan, pp. 115-126.
445
⊳ Extracción de una defensa de elefante en el pecio del Bajo de la Campana, en San Javier (Cartagena, Murcia). © M. E. Polzer (2009)
La conservación del marfil de procedencia subacuática. Las defensas de elefante del yacimiento del Bajo de la Campana del Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA)
MILAGROS BUENDÍA ORTUÑOMUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA, CARTAGENA
ResumenEl proyecto de intervención arqueológica sobre el yacimiento del Bajo de la Campana, San Javier (Murcia), se desarrolla en virtud del Convenio firmado entre el Ministerio de Cultura de España y el Institute of Nautical Archaeology —I.N.A— de Texas, los años 2007-2011. Como resultado de estos trabajos de intervención arqueológica se recupera un importantí-simo volumen de materiales representativos de los tres pecios conocidos, fenicio, romano republicano y romano imperial, que son depositados en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, en adelante MNAS. Por su singularidad, destacan los 50 ejemplares entre defensas y fragmentos de defensas de elefante de época fenicia, algunas de ellas con ins-cripciones, que documentan, por primera vez, el comercio eborario en época fenicia.El laboratorio de conservación y restauración del museo tiene como una de sus líneas de trabajo la conservación de los materiales recuperados del mismo y ha implementado un programa de conservación que contempla actuaciones ANTES, DURANTE y DESpUéS de la intervención arqueológica subacuática.Palabras clave: Arqueología Subacuática, conservación, marfil, Bajo de la Campana
AbstractOver the course of five field seasons from 2007 to 2011, the National Museum of Under-water Archaeology in Cartagena collaborated with the Institute of Nautical Archaeology at Texas A&M University to excavate a Phoenician shipwreck at Bajo de la Campana, San Javier, Murcia, dated between the late seventh and early sixth centuries BC. As a result of these works, thousands of objects and fragments has been recovered representing an a extraordinary cargo; among the raw materials the ship was transporting is a remarkable assemblage of 63 elephants tusks and tusks fragments, some of which bear Phoenician votive inscriptions.
Milagros Buendía ortuño446
The laboratory of conservation of the museum has as one of its lines of work the con-servation of the recovered materials and has implemented a conservation program that includes before, during and after the underwater archaeological intervention.Keywords: Underwater archaeology, conservation, ivory, Bajo de la Campana
Introducción
La realización de toda intervención arqueológica subacuática debe respetar las di-rectrices que marca nuestra legislación, la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimo-nio Histórico Español, normas internacionales, la Convención de la UNESCO sobre protección del Patrimonio Cultural Subacuático de 2001 y diversos documentos de desarrollo como el Plan Nacional de protección del Patrimonio Cultural Subacuáti-co español, que establecen principios los básicos para la protección de estos bienes atendiendo a sus especiales características.
La primera referencia bibliográfica de las defensas del Bajo de la Campana se encuentra en la publicación del primer director del Museo, don Julio Mas García (Mas, 1987: 103-105), que destaca lo excepcional de sus inscripciones.
No se conocen con exactitud las circunstancias en las que se recuperaron, a finales de los años 50, las trece primeras defensas de elefante pero la información de la que disponemos apunta a que permanecieron en una colección particular hasta que fueron donadas en 1979 al Patronato de Excavaciones Arqueológicas Submarinas de Cartagena. Durante ese periodo no hay constancia de que recibieran tratamiento alguno, hecho que podría explicar el delicado estado de conservación en el que in-gresaron en el museo.
Sobre este conjunto se intervino en tres ocasiones con resultados satisfactorios a corto-medio plazo. La primera intervención fue en 1980 por la restauradora María Sanz Nájera del Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte (I.C.R.O.A.).
Posteriormente, y en dos fases (1985-1986) y (1987-1988), se lleva a cabo una segunda intervención de conservación sobre la defensa con nº inv. 1532 en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid.
La conservación deL marfiL de procedencia subacuática. Las defensas de eLefante deL yacimiento deL bajo… 447
Figura 1. Las 13 primeras defensas, recuperadas a finales de los años 50, procedentes del Bajo de la Campana.© J. Mas (1985). Dibujo: M. Martín Camino
Milagros Buendía ortuño448
Figura 2. Defensas de elefante del Bajo de la Campana. Campaña de 2009. © M. E. Polzer (2009)
No hay constancia de otra intervención sobre el conjunto de defensas has-ta 2006; la conservación preventiva fue la única metodología de actuación desde entonces. El estado de conservación del conjunto de defensas se vio agravado por la escasa hermeticidad de las vitrinas donde estaban expuestas, falta de climatización de la sala de exposición y, por supuesto, los daños sufridos durante su extracción del yaci-miento que las intervenciones de los años 80 y 90 no pudieron frenar completamente.
De 2006 a 2008 las 13 defensas reciben el último tratamiento de conserva-ción-restauración en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, dirigidos por las restauradoras Mª Isabel Herráez y Noemí Morán. Desde ese momento, permanecen expuestas en la sala de exposición permanente del museo.
En los años 2007 a 2011 se desarrolla el proyecto de intervención arqueológica en el Bajo de la Campana, y desde el primer año es destacable la presencia de defensas de elefante entre los materiales recuperados, el número aumenta en sucesivas campañas.
La fase de secado es extremadamente crítica en los materiales de naturaleza orgánica-inorgánica, como el caso del marfil, y apenas conocemos procedimientos de conservación debido a su singularidad, es un material que rara vez encontramos en yacimientos subacuáticos. Los diferentes factores de alteración propios del medio
La conservación deL marfiL de procedencia subacuática. Las defensas de eLefante deL yacimiento deL bajo… 449
Figura 3. Trabajos de extracción de una defensa de elefante. Campaña de 2009.© S. H. Snowden (2011)
Milagros Buendía ortuño450
Figuras 4 y 5. Alteraciones de las defensas de elefante: fracturas, fuerte colonización biológica y manchas superficiales.© M. Buendía (2010 y 2012)
La conservación deL marfiL de procedencia subacuática. Las defensas de eLefante deL yacimiento deL bajo… 451
subacuático son responsables de que los componentes estructurales del marfil queden seriamente afectados tras largos periodos de inmersión; destaca su extrema fragi-lidad y que no resistan las tensiones que provoca el agua durante la fase de secado. El resultado es el colapso y la destrucción irreversible del material. Por este motivo, los tratamientos de conservación van encaminados a eliminar el agua, devolver re-sistencia mecánica para tolerar la fase de secado sin sufrir daños, garantizando su estabilidad dimensional.
El objetivo del proyecto de investigación sobre conservación de marfil de pro-cedencia subacuática, actualmente en fase de desarrollo, parte del estudio de la na-turaleza físico-química del marfil y de los factores de alteración, que nos permitirá entender el proceso de deterioro que han sufrido y determinar el tratamiento de conservación que nos permita proceder a su secado garantizando su integridad.
De la escasa y dispersa bibliografía que existe, son muy pocos los trabajos rea-lizados y publicados sobre metodología y tratamientos de conservación sobre marfil de procedencia subacuática. En general todos coinciden en mantener las condiciones de humedad a saturación desde que son recuperados, y comenzar un proceso de eliminación de sales solubles de forma gradual.
Después de la eliminación de sales solubles podemos abordar la fase de secado, etapa sumamente crítica para materiales altamente degradados, como el marfil de procedencia subacuática. El secado sin tratamiento de conservación puede ocasionar graves e irreversibles daños —grietas, fisuras, exfoliación, separación de estratos, etc.—
El proyecto de investigación sobre conservación de marfil de procedencia su-bacuática contempla una fase experimental para testar procedimientos de consoli-dación, en colaboración con distintos profesionales e Instituciones.
Los trabajos desarrollados en el Conservation Research Laboratory —CRL— y el Archaeological Preservation Research Laboratory —APRL— de la Texas A&M University, que dirigen respectivamente el doctor Donny L. Hamilton y el doctor Wayne Smith, se centran desde hace años, en los aceites de silicona aplicándolos sobre multitud de materiales, de naturaleza orgánica e inorgánica.
La valoración de esta técnica supone considerar factores como su irreversi-bilidad, que en conservación ha de evitarse o asumir en casos excepcionales frente a la pérdida irremediable del objeto, la estabilidad estructural y dimensional del objeto tratado, sin olvidar la compatibilidad química con la materia original que pretendemos conservar y su comportamiento en el futuro, bondad del tratamiento (Smith,2003: 112).
Milagros Buendía ortuño452
En esta misma línea debemos destacar los trabajos del doctor Ian Godfrey, del Western Australian Museum de Australia, dedicado desde hace años al estudio de la conservación del marfil de procedencia subacuática como consecuencia de la recuperación de un importante conjunto de defensas y fragmentos de defensas de un mercante holandés del siglo xVII, el Vergulde Draeck.
Entre sus primeras publicaciones, referente obligatorio, presenta un estudio a través de distintas técnicas analíticas para conocer el impacto del medio subacuático sobre el marfil con una clara intención de establecer una relación entre el estado de conservación y la aplicación de tratamientos de conservación.
Con los resultados obtenidos elabora una relación y secuencia de los procesos de alteración sufridos por el marfil en medio marino, cambios experimentados en las defensas, tanto en el interior como en el exterior, pérdida de la fracción orgánica, aumento del índice de cristalinidad y mineralización de la fracción inorgánica.
Figura 6. Eliminación de depósitos superficiales, insolubles, para facilitar los trabajos de consolidación.© M. Buendía (2009)
La conservación deL marfiL de procedencia subacuática. Las defensas de eLefante deL yacimiento deL bajo… 453
Ese es el punto de partida del estudio y aplicación de distintos procedimientos de consolidación sobre fragmentos de defensas del Vergulde Draeck, que son valora-dos diez años después (Godfrey et alii, 2010: 633).
Otro procedimiento de conservación es el secado supercrítico con CO2, proce-dimiento desarrollado en Clemson University Restoration Institute-Warren Lasch Conservation Center, North Charleston.
Néstor G. González-Pereyra y Johanna Rivera han trabajado sobre materia-les orgánicos de procedencia subacuática, corchos arqueológicos procedentes de Machault (1760), San Juan (1565), submarino H. L. Hunley (1864) y Queen Anne’s Revenge (1718), con resultados satisfactorios (Cretté et alii, 2013: 299).
El testado de estos procedimientos, y otros en fase de desarrollo, nos permitirán valorar su idoneidad y estudiar su bondad a lo largo del tiempo.
La conservación de las defensas del Bajo de la Campana implica la necesidad de un conocimiento profundo de su naturaleza física y química, de los agentes de deterioro y factores de alteración que nos ayuden a entender las transformaciones que han sufrido durante el periodo de enterramiento y, de esta manera, aplicar el tratamiento de conservación más adecuado que se ajuste a los criterios deontológicos de conservación y responda a las especiales necesidades de estos materiales.
Milagros Buendía ortuño454
Bibliografía
CRETTé, S., NäSäNEN, L., GONZáLEZ-PEREyRA, N. y RENNISON, B. (2013): «Conserva-tion and Treatment Monitoring of Waterlogged Archaeological Corks Using Supercritical CO2», The Journal of Supercritical Fluids 79, pp. 299-313.
ESpINOZA, E. y MANN, M-J. (1991): Guía para la identificación del marfil y los substitutos del marfil, publicada originalmente por el Fondo Mundial para la Naturaleza y la Fundación para la Conservación.
GODfREy, I., GHISALBERTI, E., BENG, E., ByRNE, L. y RICHARDSON, G. (2002): «The anal-ysis of ivory from a marine environment», The International Institute for Con-servation of Historic and Artistic Works (ed.): Studies in Conservation 47, pp 29-45.
GODfREy, I., KASI, K., LUSSIER, S. y WAyNE SMITH, C. (2010): «Conservation of water-logged elephant tusks», WOAM Proceedings, ICOM-CC (ed.).
HERRáEZ MARTÍN, I. y MORáN LUENGO, N. (2008): Informe. Restauración de las trece defensas de elefante del polígono submarino de cabo de palos (Murcia), s. vii-vi a.C. MNAS, Cartagena, Murcia, nº reg. IPCE: 23.131 (1-13).
MAS GARCÍA, J. (1979): El puerto de Cartagena, Cartagena.MAS GARCÍA, J. (1985): «El polígono submarino de Cabo de Palos. Sus aportaciones al
estudio del tráfico marítimo antiguo», VI Congreso Internacional de Arqueología Submarina, Ministerio de Cultura, Madrid, pp. 153-171.
MAS GARCÍA, J. (1987): «El marfil en la Antigüedad: seguimiento de sus manufacturas hasta el sureste ibérico», Mvrgetana 72, pp. 5-108.
MEDEROS MARTÍN, A. y RUIZ CABRERO L. A. (2004): «El pecio fenicio del Bajo de la Campa-na (Murcia, España) y el comercio del marfil norteafricano», Zephyrvs 57, pp. 263-281.
PEARSON, C. (1987): Conservation of Marine Archaeological Objects, London.PINEDO REyES, J. y POLZER, M. (2007): «The Ancient Shipwreck Site of Bajo de la
Campana, Spain», The INA Annual. Projects and research. Institute of Nautical Ar-chaeology, University of Texas.
PINEDO REyES, J. y POLZER, M. (2008): «Bajo de la Campana», The INA Annual. Projects and research. Institute of Nautical Archaeology, University of Texas pp. 5-11.
PINEDO REyES, J. y POLZER, M. (2009): «Bajo de la Campana 2009 — Phoenician Ship-wreck Excavation», The INA Annual. Projects and research. Institute of Nautical Archaeology, University of Texas pp. 3-14.
POLZER, M. (2008): «Spain. Bajo de la Campana Phoenician Shipwreck Excavation», The INA Quarterly fall-winter. Institute of Nautical Archaeology, University of Texas, p. 14.
La conservación deL marfiL de procedencia subacuática. Las defensas de eLefante deL yacimiento deL bajo… 455
ROLDáN BERNAL, B., MARTÍN CAMINO, M. y PéREZ BONET, M. A. (1995): «El yacimiento submarino del Bajo de la Campana (Cartagena, Murcia). Catálogo y estudio de los materiales arqueológicos», Cuadernos de Arqueología Marítima 3, pp. 11-61.
ROLDáN BERNAL, B., MIñANO DOMÍNGUEZ, A. y MARTÍN CAMINO, M (1995): «El ya-cimiento arqueológico subacuático de El Pecio Bajo de la Campana», Actas del XXI Congreso Nacional de Arqueología, vol. 3, Diputación General de Aragón, Departamento de Educación y Cultura, Zaragoza, pp. 965-974.
SANMARTÍ ASCASO, J. (1986): «Inscripciones fenicio-púnicas del Sureste hispánico (1)», Aula Orientalis. Revista de estudios del Próximo Oriente Antiguo 4 (1-2), pp. 89-103.
SANZ NájERA, M. (1980): «Conservación y restauración de trece defensas de elefante procedentes del medio marino. Consideraciones metodológicas», III Congreso de Conservación de Bienes Culturales. Valladolid, 21-23 de junio de 1980, Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte, Comité Español del ICOM, Valladolid, pp. 135-138.
SMITH, C. W. (2003): Archaeological conservation using polymers, Texas A&M University, Texas.
VV.AA. (1993): Proceedings of the 5th ICOM Group on Wet Organic Archaeological Materials Conference, Portland/Maine.
VV.AA. (1996): Proceedings of the 6th ICOM Group on Wet Organic Archaeological Materials Conference, York.
VV.AA. (1998): Proceedings of the 7th ICOM-CC Working Group on Wet Organic Archaeolog-ical Materials Conference, Grenoble.
VV.AA. (2001): Proceedings of the 8th ICOM Working Group on Wet Organic Archaeological Materials Conference, Stockholm.
457
Los fenicios como portadores del know-how en la producción de vino en La Solana de las Pilillas (siglo vi a.C.)
ASUNCIÓN MARTÍNEZ VALLEARQUEÓLOGA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE REQUENA
ResumenLos primeros testimonios de consumo de vino en la meseta de Requena-Utiel son del siglo VII a.C. documentados por las ánforas R1. La introducción del vino, de la vitis vinifera y las condiciones óptimas para su cultivo propiciaron la pronta elaboración. La elección de La Solana de las Pilillas para ubicar este primer centro productor de vino a inicios del siglo VI a.C. se relacionaría con las condiciones medioambientales de la rambla de Los Morenos y los afloramientos calizos que permitieron labrar los lagares. Lo que primero llama la atención en Las Pilillas es su escala y el trabajo invertido en la construcción de todo este complejo. El uso de prensas de viga y el sistema constructivo empleado mues-tran una influencia mediterránea que se evidencia también en la tipología del horno del alfar de Casillas del Cura, que produjo cerámicas asociadas a la elaboración y consumo del vino con la misma cronología. La temprana producción de vino asociada al comple-jo alfarero podría ser indicio de un control de la producción por parte de población de origen fenicio, que poseería la técnica para la elaboración del vino y la infraestructura necesaria para su comercialización.Palabras Clave: Lagares rupestres, bodega ibérica, prensas de viga, ánforas
AbstractThe first testimonies of wine consumption in the Requena-Utiel plateau are dated in the 7th century BC according to the R1 amphorae findings. The introduction of the wine and the vitis vinifera would cause its quick elaboration. The election of the Solana de las Pilillas to locate the first producing wine centre would be related to its environmental conditions and to the limestone outcrops that allowed them to cut wine cellars. The first thing that draws the attention is its size and the effort dedicated in the complex construction. The use of beam presses and the construction system are indications of a Mediterranean influence which is also evident in the typology of the pottery kiln in Casillas del Cura, which produced pottery associated with the preparation and wine con-sumption in the same timeline. The early wine production associated with the pottery
⊳ Scyphos de la colección Forman© Museum of Fine Arts, Boston (finales del siglo VI a.C.)
Asunción MArtínez VAlle458
complex could be signs of a production control by the Phoenician origin population, who owned the necessary technology for the production and marketing mechanisms for wine.Key words: Rock wine presses, Iberian wine cellar, beam presses, anforae
El espacio geográfico
La meseta de Requena-Utiel (Valencia) es una altiplanicie de transición entre la costa mediterránea y la meseta castellana que bascula hacia el mar con una inclinación de noroeste a sureste. Posee una superficie de aproximadamente 2 200 km2 y una altitud media de 750 m s. n. m. que oscila entre los 600 m de Pedrones y Campo Arcís y los 900 m de Camporrobles y Sinarcas. Todas las comarcas colindantes están a una altitud inferior y así tenemos por el noroeste la depresión del Turia, con 474 m en Chelva y 322 m en Chulilla; por el este Cheste y Buñol a 385 m y 218 m respectivamente; por el sur Villatoya con 400 m y Cofrentes con 300 m s. n. m. (Piqueras, 1997).
El sistema orográfico se enmarca dentro de las áreas de declive de la cordillera Ibérica en su tramo oriental. La meseta está delimitada por el norte, por las sierras del Negrete y Juan Navarro; por el este la sierra del Tejo, sierra de La Malacara y la sierra de Las Cabrillas, que van perdiendo altitud en sus estribaciones más orientales; por el sur son la sierra de Martés, la depresión del Cabriel1 y la sierra de Mira las que nos separan de las tierras de Cuenca, Albacete y valle de Ayora.
Los suelos de la meseta de Requena Utiel son alcalinos en su mayoría, entre los que abundan los terrenos de pendiente media de cantos y gravas con un buen equilibrio de arena, limo y arcilla. En general son suelos calizos, pobres en materia orgánica, fósforo y magnesio. Su relieve topográfico está marcado por un desnivel suave que favorece la formación de pequeños valles «vallejos» o «cañadas», rodeados de colinas de escasa elevación denominados «cerritos» o «lomas». Este perfil genera planas de cultivo bien drenadas y sin encharcamientos que favorecen la obtención
1. El Parque Natural de las Hoces del Cabriel, declarado en 2005, tiene una extensión de 31 466 hectáreas, y representa uno de los espacios naturales más significativos del territorio valenciano. Su flora, su fauna y las formaciones geológicas de Los Cuchillos y Las Hoces, al pie de la sierra del Rubial, han contribuido a formar un paisaje de extraordinaria biodiversidad con excepcionales valores ambientales paisajísticos y culturales.
Los fenicios como portadores deL know-how en La producción de vino en La soLana de Las piLiLLas… 459
de uvas de gran calidad. Su altitud, la orientación, la proximidad al mar y su carácter continental son rasgos geográficos propios que inciden también en un clima seco y frío y en una agricultura que permite pocos cultivos alternativos al viñedo.
La llegada de las primeras producciones fenicias
Los primeros restos arqueológicos en la meseta de Requena-Utiel que documentan contactos con las colonias fenicias del sur peninsular proceden de asentamientos del Hierro Antiguo en los que se aprecian testimonios de ocupación ya desde el Bronce Final. Son asentamientos estables, en puntos estratégicos que agruparon población dispersa de los últimos momentos de la Edad del Bronce y que se consolidaron duran-te todo el periodo ibérico como importantes núcleos de población. En el siglo VII a.C. son La Villa de Requena y Los Villares de Caudete de las Fuentes, principalmente, los yacimientos donde llega mayor volumen de estas importaciones. En El Molón de Camporrobles también se documentan, pero de una forma más residual.
Viniendo de Valencia por la actual N-III, el corredor del Rebollar sirve de pre-ludio a la meseta de Requena-Utiel. La ciudad de Requena, a 720 m s. n. m., se sitúa en el inicio de la llanura que identifica esta comarca y constituye un importante nudo de comunicaciones, donde coinciden vías procedentes tanto de la costa me-diterránea como del interior peninsular. La Villa, como se conoce a la parte antigua de la ciudad de Requena, se alza sobre un promontorio rocoso de toba caliza que se eleva de 12 a 9 metros del entorno circundante, basculando ligeramente de norte a sur. Situada junto a la vega del río Magro y rodeada de manantiales constituye un emplazamiento estratégico que justifica que esté habitada sin interrupción desde el Hierro Antiguo hasta la actualidad.
En 1999, se realizaron excavaciones en el sector norte de La Villa, en la plaza del Castillo, donde se documentó un asentamiento de la Primera Edad del Hierro. En una vivienda del poblado, en una gran habitación de planta rectangular, se recu-peró un conjunto de materiales fenicios junto con cerámicas bruñidas y con deco-raciones incisas de procedencia local (Martínez García et alii, 2001: 124)2. Por debajo de un pavimento de tierra batida se localizó la inhumación en urna de un neonato
2. Los materiales publicados son una pequeña parte de los que se recuperaron en la excavación, pero hasta la actualidad es lo único que se ha dado a conocer.
Asunción MArtínez VAlle
Figura 1. Situación de la meseta de Requena-Utiel y la vía del río Magro, principal eje de penetración del material fenicio.1. Casillas del Cura; 2. Solana de las Pilillas; 3. Requena; 4. Los Villares (Caudete de las Fuentes); 5. El Molón (Camporrobles).© Asunción Martínez (siglos VII y VI a.C.)
460
Los fenicios como portadores deL know-how en La producción de vino en La soLana de Las piLiLLas… 461
asociado también a cerámicas incisas y fragmentos de R1 (Miquel-Feutch y Villalaín Blanco, 2001: 130). Los materiales recuperados fueron mayoritariamente fragmentos de ánforas y tinajas, pero también restos de cuencos trípode de procedencia local (Martínez Valle, 2017).
Desde Requena y siguiendo el curso del río Magro se llega a Los Villares de Cau-dete de las Fuentes que se sitúa en el centro geográfico de la meseta de Requena-Utiel. Los siglos VII-VI a.C. se asocian a los niveles I, II y III de la excavación (Mata, 1991: 29) donde se ha documentado, hasta la actualidad, el mayor y más variado numero de cerámicas de importación fenicias en este territorio. Las excavaciones arqueológicas realizadas durante décadas (Pla, 1981; Mata, 1991) han permitido conocer la evolución cultural y cronológica del poblado, lo que no ha sido posible en La Villa de Requena ocupada por viviendas en toda su superficie.
Los primeros materiales fenicios de Los Villares aparecen documentados en el nivel I, de la primera mitad del VII a.C. donde se evidencian estos primeros contactos por medio de las ánforas R1 y un fragmento de labio de tinaja con asa geminada, materiales similares a los recuperados en La Villa de Requena. En los niveles II y III aumenta el número de fragmentos de estas importaciones siendo este último nivel en el que son más abundantes. En los niveles I y II, el grupo de cerámicas fenicias constituye el 100% de las importaciones y en el nivel III el 87,5%, donde encontramos una copia jonia del tipo B-2 de mediados del siglo VI a.C. (Mata, 1991: 34) y un frag-mento de figuras negras, posiblemente también de una copa, que entraría dentro de los mismos circuitos comerciales que las importaciones fenicias y que relacionamos con el comercio foceo.
Desde Caudete, siguiendo hacia el norte, la vereda ganadera que une la meseta de Requena-Utiel con la serranía de Cuenca y Albarracín, en las estribaciones de la sierra de Aliaguilla, se localiza El Molón de Camporrobles, en el límite geográfico de la comarca y cultural entre el mundo ibérico y la Celtiberia. El yacimiento, ocupado desde el Bronce Final hasta mediados del siglo I a.C., se encuentra sobre una muela cretácica de 1 124 m s. n. m. (Lorrio y Del Prado, 2009) que controla el amplio territorio circundante. La presencia de material fenicio se constata, básicamente, a través de los fragmentos de ánforas R1 del sur peninsular.
A partir de inicios del siglo VI a.C., como se observa en la estratigrafía de Los Villares, el porcentaje de producciones fenicias aumenta también en el resto de yaci-mientos de esta cronología en la comarca de Requena-Utiel, constatándose, aproxi-madamente, en el 50% de los inventariados. La distribución de materiales es irregular,
asunción Martínez valle462
tanto desde un punto de vista espacial como cuantitativo, variando las características de los asentamientos como el número de fragmentos por yacimiento (Moreno, 2011: fig. 62). Del grueso de importaciones fenicias documentadas, el grupo más representa-tivo es el de almacenaje y dentro de ellos son los fragmentos de R1 las cerámicas más frecuentes. Esta presencia de R1 se podría deber a una reutilización de los envases, ya que en el siglo VI el 50% de la población no sería susceptible de consumir vino.
La presencia de materiales fenicios en los principales yacimientos que desde la costa van delimitando el acceso a la meseta de Requena-Utiel sería indicativa de los caminos más frecuentados en este periodo. La principal vía de entrada desde la costa pasaría por L’Alter de la Vint-i-Huitena (Albalat de la Ribera) próximo a Cullera, La Carencia (Turís) y el Pico de los Ajos (Yátova) por donde, siguiendo el curso del río Magro se alcanzaría la comarca a través del valle de Hortunas3 (Albiach et alii, 2013). Esta vía, bien documentada en época romana (Martínez Valle, 1995: 281) e islámica (Ledó Caballero, 2008: 123-126), aparece posteriormente reflejada en numerosos do-cumentos del Archivo Municipal de Requena desde el siglo xVI y todavía continúa en uso en la actualidad. Otra vía de penetración de las importaciones podría llegar remontando el Turia desde Arse (Sagunto), Tos Pelat (Moncada) y Edeta (Liria), pues la presencia de material fenicio también se documenta en estos territorios y fue una vía que continuó en uso en época romana.
Dentro de la meseta de Requena-Utiel, en el siglo VI a.C., la distribución de importaciones se concentra más en la vertiente sur, lo que podría indicar una ruta más frecuentada hacia el río Cabriel para, a través de sus distintos vados, acceder a la otra parte del río en territorio de la actual Castilla-La Mancha.
El inicio de la producción de vino
La producción de vino en la Antigüedad se documenta a través de la presencia de vitis vinifera, la existencia de lagares para el pisado de la uva y la fabricación de ánforas para los procesos de fermentación y transporte. El cultivo de uva se ha documenta-do por primera vez en niveles de inicios del siglo VI a.C., en Los Villares de Caudete
3. El valle de Hortunas se encuentra a 540 m s. n. m. El topónimo de Hortunas podría ser de origen latino hortus-i y podría hacer alusión a la vega del río Magro que es muy propicia a los cultivos de regadío que han permanecido hasta la actualidad.
los fenicios coMo Portadores del know-how en la Producción de vino en la solana de las Pilillas… 463
Figura 2. Pepita de vitis vinifera procedente de La Solana de las Pilillas, con restos de la drupa (fruto).© Asunción Martínez. IVCR (siglo VI a.C.)
de las Fuentes (Mata et alii, 1997: 44) y en La Solana de las Pilillas, pero en este caso asociadas a un centro productor de vino4.
Estructuras para el pisado y la extracción del mosto tenemos localizadas ca-torce. Se trata de lagares rupestres de los siglos VI y V a.C., que se encuentran en las ramblas de Los Morenos y La Alcantarilla, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Requena. La fabricación de los contenedores quedó atestiguada en Las Casillas del Cura (Venta del Moro). Recientemente hemos podido documentar producción de ánforas y recipientes relacionados con el consumo de vino en el alfar del Nacimiento (Requena) de finales del VII y principios del VI a.C. (Martínez Valle, 2017). En La Sola-na de las Pilillas se han recuperado imitaciones de la R1 de procedencia local y otras ánforas tipológicamente más evolucionadas y tendentes a las formas características del Ibérico Pleno (Martínez Valle y Hortelano, 2012).
Las ramblas de Los Morenos y Alcantarilla abarcan una extensa área arqueológi-ca en la zona de contacto entre las unidades de glacis de la meseta de Requena-Utiel y las pequeñas elevaciones donde se encaja la red de drenaje hacia el río Cabriel. En
4. El estudio paleocarpológico está a cargo de Daniel López Reyes, de la Universitat de Barcelona. El estudio está en curso pero ya se han documentado algunos ejemplares de pepitas de vitis vinifera.
Asunción MArtínez VAlle464
el entorno de estas dos ramblas se localiza una concentración de lagares conocidos como «Pilillas» que se utilizaron principalmente para el pisado de la uva (Argilés y Sáez, 2008: 34-39). Varios factores podrían explicar la concentración de asentamientos ibéricos y lagares en este área de estudio; por una parte, la disponibilidad de agua en las ramblas y manantiales del entorno y, por otra, las condiciones agroclimáticas más favorables para el cultivo. La menor altitud y el abrigo de las muelas calizas suponen un mayor confort climático que mitiga el largo período de heladas que se produce en primavera en la zona central de la meseta (Ruiz Pérez, 2012).
La Solana de las Pilillas
El complejo productor de vino de La Solana de las Pilillas documenta por primera vez la elaboración de vino en la meseta de Requena-Utiel. El yacimiento se sitúa en torno a 530 m de altura, al pie de una ladera de algo más de 60 m de desnivel, orientada al sureste y a menos de 100 m de distancia de la rambla de Los Morenos. Por debajo del yacimiento hay un pequeño glacis cultivado que limita con el fuerte encajamiento de la rambla de al menos 30 m de profundidad; el reborde del glacis suele estar accidentado por escarpes de 10 a 20 m de salto de tal manera que la ram-bla solo es accesible en la actualidad por escasas zonas abarrancadas. A unos 500 m al noreste, junto al cauce de la rambla, se encuentra la fuente de Los Morenos, una de las más copiosas de la comarca y el principal afloramiento de agua de este área.
La Solana de las Pilillas concentra cuatro lagares a un lado de la rambla, y la conocida como Pililla del Salto al otro, que en época ibérica pudo haber formado parte del mismo complejo al no existir problemas de accesibilidad (Ruiz Pérez, 2012). Los lagares articulan un establecimiento agrícola organizado por medio de muros de contención que sustentan terrazas, de los que parten muros transversales que confor-man espacios de distinta funcionalidad y un torreón junto al camino, que configura una «Granja Torre» especializada en la producción de vino (Mascort et alii, 1991).
Desde 2008, tanto el yacimiento como las ramblas de los Morenos y Alcantarilla son objeto de investigación5. Hasta el momento se han realizado tres campañas de excavación en Las Pilillas y la prospección del territorio que delimita ambas ramblas dentro del marco del estudio de la declaración de Bien de Interés Cultural de este
5. Los estudios arqueológicos están promovidos por el Ayuntamiento de Requena y el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Generalitat Valenciana.
Los fenicios como portadores deL know-how en La producción de vino en La soLana de Las piLiLLas… 465
yacimiento especialmente significativo para la cultura del vino6. De los cuatro lagares localizados en La Solana de las Pilillas la intervención arqueológica realizada hasta la actualidad, prácticamente, se ha desarrollado en el entorno del lagar nº 4, si bien en todos los lagares se han realizado tareas de limpieza y restauración con los criterios de mínima intervención (Martínez Valle, 2014a).
No vamos a entrar en la descripción pormenorizada de los lagares de los que ya existe una amplia bibliografía (Martínez Valle 2014b), pero queremos incidir en deta-lles relativos a la elaboración del vino, como el uso de prensas, el sistema constructivo empleado y los materiales arqueológicos que permiten intuir una influencia fenicia. Los cuatro lagares de La Solana de las Pilillas presentan indicios de haber utilizado prensas con el fin de rentabilizar al máximo la cosecha de uva, lo que evidencia unos claros fines comerciales.
En el lagar nº 4 es donde mejor se aprecia el uso de una prensa de viga; tallado sobre un gran bloque de 4,1 × 5 m, es el mejor conservado del conjunto de Las Pilillas. La plataforma superior, donde se prensaba la uva, es de planta rectangular y comunica por dos canales con una cubeta inferior que tendría una capacidad para almacenar 400 litros de mosto por pisada. La parte posterior del lagar tiene una pared vertical de 1,70 m de altura, en la que se han labrado dos orificios circulares relacionados con el anclaje de los troncos de una viga. La prensa de viga se basa en la ley de la palanca y recibe el nombre de su elemento más característico, una gran viga de madera que se fija en la pared del área de prensado y que transmite e incrementa la fuerza que se ejerce desde la zona de accionamiento. La masa a prensar se sitúa en la cubeta superior del lagar, para extraer el máximo rendimiento al producto. La viga debe de estar sólidamente fijada y desde el extremo opuesto se ejerce la presión que se transmite a la zona de prensado en la parte intermedia.
El uso de prensas de viga está documentado en el Mediterráneo Oriental desde la Edad del Bronce, siendo uno de los tipos de prensa más básicos (Brun, 2004: 14). Este sistema es muy rentable, pero necesita un área amplia para la instalación de la viga, constituyendo una zona bien diferenciada dentro de la bodega. Las prensas de viga desarrollan un gran volumen de fuerza vertical y necesitan mecanismos para
6. El yacimiento arqueológico de La Solana de las Pilillas (Requena) es uno de los centros productores de vino más antiguos documentados en la Península Ibérica. Debido a su excepcionalidad está declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Zona Arqueológica. Resolución de 25 de noviembre de 2011, de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte y BOE nº 270 de 9 de noviembre de 2012, Sec. III página 78460.
Asunción MArtínez VAlle466
contrarrestar la fuerza ascendente; en Las Pilillas sería la tracción humana, ayudada por contrapesos de piedra, la que permitiría controlar el prensado.
La excavación en extensión, hasta la fecha, se ha realizado en el entorno del lagar 4, en un área aproximada de 900 m2, donde se han podido interpretar diferentes espacios asociados al proceso de elaboración del vino. Junto al área de prensa que articula el lagar y, aproximadamente a 30 m de distancia en línea recta se encuentra la bodega y adosada a esta la torre que comunicaría desde el interior con los diferentes espacios que configuran este complejo productor de vino. De momento, la superficie total de la granja-torre está por definir y no sabemos si el resto de lagares se fueron labrando en diferentes ampliaciones o funcionaron de forma unitaria desde inicios del siglo VI a.C.
Un sondeo realizado en el interior del espacio de la bodega del lagar 4 permitió recuperar cerámicas del Hierro Antiguo que podrían marcar el inicio de la instalación con anterioridad al siglo VI, pero este nivel está por definir si bien la presencia de cerámicas hechas a mano de bases planas entre los niveles de colmatación y de arrastre podrían ser también indicativas de la construcción de esta bodega a finales del VII a.C., coincidiendo con el inicio de la elaboración de cerámica a torno en el alfar del Nacimiento.
Figura 3. Lagar nº 4, con el anclaje de la prensa de la viga.© Asunción Martínez (2012)
Los fenicios como portadores deL know-how en La producción de vino en La soLana de Las piLiLLas… 467
Figura 4. Detalle decorativo del Scyphos. Colección Forman, Museo de Bellas Artes de Boston. Finales siglo VI a.C.© J. P. Brun (2004)
Los lagares 1 y 3, los de menor capacidad del conjunto, presentan un sistema para anclaje de la prensa de viga similar en ambos casos. El lagar 1 está tallado sobre un bloque de 4,1 × 2 m, la plataforma superior es de planta rectangular y la cubeta infe-rior tendría una capacidad aproximada para la recogida del mosto de unos 360 litros. Al estar tallado sobre un bloque que no permite el anclaje de la viga en la roca, al no tener una pared vertical, por medio de un canal de sección semicircular que perfora la estructura por su parte posterior, y que se aprecia muy erosionado por el roce de cuerdas, se sujetaría el poste que podría sustentar la viga que ejercería la presión (Brun, 2004: 15, B1). El lagar 3, tallado en un bloque de aproximadamente 3,7 × 2,1 m, presenta una planta más o menos ovalada y es donde mejor se han conservado los agujeros circulares que rodean la estructura para sustentar la cubierta. En este caso, las dimensiones sobre las que se labró el lagar justifican la mayor profundidad de la cubeta de recepción del mosto que podría albergar unos 320 litros. Al igual que en el caso anterior, la ausencia de una pared vertical, justificaría que, en la parte posterior del bloque se utilizara el mismo sistema de sujeción de la prensa que en el lagar 1 en el que también se aprecia la erosión interna del canal por el rozamiento de cuerdas. El diámetro más amplio de uno de los huecos tallados en el lagar permite intuir que sería el utilizado para sustentar la viga que ejercería la fuerza sobre la masa a prensar.
Por último, el lagar 2 es el que más problemas muestra para definir el modo de sustentar la prensa. Todo el borde de la cubeta superior presenta una acanaladura de sección semicircular que podría servir para amarrar con cuerdas alguna estruc-
Asunción MArtínez VAlle468
Figura 5. Cerámicas del Hierro Antiguo, procedentes de La Solana de las Pilillas © Pilar Más (2013)
Los fenicios como portadores deL know-how en La producción de vino en La soLana de Las piLiLLas… 469
Figura 6. Perforación del lagar nº 3, para sustentar la prensa de viga.© Asunción Martínez (2013)
tura móvil que facilitara el proceso de prensado, ya que también se aprecia erosión por rozamiento en unas acanaladuras laterales que servirían para fijar el poste que sustentaría la viga para realizar la palanca.
El sistema constructivo utilizado en la configuración de este complejo presenta también ciertas peculiaridades. Todas las estructuras se adaptan a las curvas de nivel del terreno y reutilizan los bloques calizos desprendidos de la cima para configurar los muros y dar más solidez a las estructuras. Estos grandes bloques fueron tallados para acoplar las piedras que conforman la mampostería de los muros y están tan bien definidos que donde se ha perdido parte de los muros es fácil intuir su trazado original por el tallado y los recortes donde se adosaron los mampuestos. En algunos tramos también se aprecian piedras hincadas que rompen la configuración en hiladas de los muros (Gerrero Ayu-so et alii, 2001), consiguiendo una mayor cohesión; por otra parte los agujeros de postes tallados en los bloques de piedra para sustentar estructuras que se han perdido también son indicativos de esta influencia mediterránea (Ruiz Guillen, 2011: 34).
Uno de estos grandes bloques, parcialmente tallado y con agujeros para anclar postes en su parte superior, articula dos de los muros que configuran la bodega del lagar y la torre junto al camino que en sentido ascendente, por medio de una rampa, permi-
Asunción MArtínez VAlle470
Figura 7. Lagar nº 2, con acanaladura para sustentar la prensa.© Asunción Martínez (2014)
Figura 8. Sistema constructivo de la bodega de La Solana de las Pilillas. Detalle. © Asunción Martínez (2014)
Los fenicios como portadores deL know-how en La producción de vino en La soLana de Las piLiLLas… 471
tía el acceso a su espacio interior, por lo que queda claro que ambas estructuras fueron construidas al mismo tiempo. La torre tiene 10 m de longitud y una anchura superior a los 3 m y en su interior se documentaron varios niveles muy arrasados y departamentos de planta semicircular. La planta completa de la torre está por delimitar, pero ya se iden-tifican los accesos al área de prensado por un corredor que pasaría por la parte posterior de la bodega y que quedó por delimitar en la última campaña; tanto el suelo del área de prensado como el del interior de la torre se encuentran a la misma cota. Los materiales recuperados en este sector son variados y de amplia cronología (VI-V), ya que es una zona que debió de sufrir remodelaciones durante el periodo de ocupación del yacimiento y aportes de ladera por la pendiente existente. La presencia de cerámicas a mano de base plana recuperadas entre los derrumbes de adobe disgregado podrían ser indicativas de una ocupación temprana de este sector que se asocia a los inicios del complejo.
La cerámica a torno, otro testimonio que evidencia la transmisión de know-how
Los primeros testimonios de elaboración de cerámica a torno en la meseta de Re-quena-Utiel proceden de el alfar del Nacimiento (Requena). Todavía no se ha reali-zado ninguna intervención arqueológica, pero en los fondos del museo recuperamos fragmentos de cuencos trípode morteros de base plana, platos y tinajas pithoi que evidencian influencias fenicias en las producciones de este primer alfar. En Casillas del Cura se han realizado algunos sondeos. En uno de los hornos del complejo se recuperaron más de 3 500 fragmentos de ánforas de principios del siglo V a.C. dese-chadas por sus defectos de cocción. La planta del horno y la tipología cerámica nos relaciona también con know-kow fenicio. En las Pilillas se han documentado formas que podemos relacionar con estos alfares.
El horno de Casillas del Cura
En el año 1996, tras una agresiva transformación agrícola en el yacimiento, se reali-zó una intervención de urgencia que permitió intervenir en uno de los hornos del complejo y realizar un sondeo en uno de los testares. El horno se encontraba prác-ticamente destruido, pero pudimos documentar la planta completa, algunas de las toberas in situ y parte del alzado del laboratorio. La limpieza y la excavación de la cá-
Asunción MArtínez VAlle472
Figura 9. Fotografía y planta del horno de Las Casillas del Cura (Venta del Moro, Valencia).© Asunción Martínez y J. J. Castellano (2000)
mara inferior dejó al descubierto el perfil de la estructura desde la parrilla y en la parte del talud que no se vio afectada por el desmonte parte de su alzado. La exca-vación permitió documentar parte de las medidas del horno y definir su tipología.
La cámara inferior tiene un diáme-tro aproximado de 2 m y una altura de 1,30. Para su construcción se excavó una fosa en el sustrato del terreno, constituido por roca caliza, complementándose con un mu-ro de adobe en la parte que la toba tenía menos potencia. La fosa, excavada en el sustrato, está recubierta, por su parte in-terna, por un muro de adobe y sobre este un revestimiento de arcilla. La cámara de combustión se encuentra dividida en dos partes por un murete central construido con adobe con las esquinas ligeramente redondeadas que presenta el mismo recu-brimiento que el resto de la cámara y que serviría de soporte a la parrilla. El suelo de la estructura presenta una ligera pendien-te que va ascendiendo desde el corredor de acceso hacia la parte posterior de la cáma-ra para que, de esta manera, se favoreciera el tiro del horno y la circulación del calor.
La cámara de combustión, cuando comenzamos a limpiarla, estaba llena de arena muy fina que suponemos procedería del relleno que pudo tener el horno entre la pared externa e interna del laboratorio. La arena que formaría parte de la cámara de dilatación y aislante de la estructura se debió de filtrar poco a poco por el progre-
Los fenicios como portadores deL know-how en La producción de vino en La soLana de Las piLiLLas… 473
sivo deterioro del laboratorio y colmató la cámara de combustión que se encontraba ocupada por ánforas desechadas por los defectos que se produjeron en el proceso de cocción (Martínez Valle et alii, 2000). A través de las medidas conservadas del horno de Casillas del Cura se ha podido reconstruir la cámara superior que tendría las paredes rectas, con tendencia a terminar en bóveda, con una puerta para introducir las piezas y algún sistema de ventilación que permitiese regular las distintas cocciones. Con base en esta reconstrucción, el laboratorio podría admitir en una sola carga unas 31 ánforas, 50 tinajillas y entre 700 y 1 100 platos de pequeño tamaño (Coll, 2000: 205).
El único horno excavado del complejo alfarero de Casillas del Cura corresponde al grupo denominado «en Omega». Este tipo, procede del mundo fenicio, y nos remi-te a los hornos antiguos de Sarepta (Líbano). En origen, estos hornos presentan una lengüeta central alargada para soportar la parrilla, conformando dos compartimen-tos en la cámara de combustión de forma ovoide, con cierta orientación divergente. Este tipo de cámara de combustión evolucionará hacia formas redondeadas, pero la lengüeta central se mantendrá durante todo el periodo ibérico como se puede ver en el horno de Casillas del Cura de finales del VI a.C. (Gorgues, 2013: 126).
En España, en el Cerro del Villar, cerca de Málaga, existe un horno de esta ti-pología de inicios del siglo VII a.C. y posteriores a Casillas del Cura los encontramos, durante todo el periodo ibérico en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Teruel hasta Barcelona. Los paralelos tipológicos más próximos al horno de Casillas del Cura dentro de la meseta de Requena-Utiel estarían en la Casa Guerra, en Re-quena, fechado en el Ibérico Pleno, y en La Maralaga, en Sinarcas, ya en el Ibérico Final (Duarte Martínez et alii, 2000; Lozano, 2006), siguiendo el modelo precedente de Casillas del Cura en la tradición ibérica y ya desvinculado de su origen fenicio.
El alfar ibérico de Casillas del Cura evidencia contactos entre población autóctona y de origen fenicio que transmitiría la técnica de producción que se evidencia en el tipo de horno construido y en algunos de los recipientes cerámicos recuperados en el alfar como son las ánforas, los soportes perforados, los morteros, los platos de cerámica gris o algunas de las estampillas sobre cerámica bruñida color negro que reproducen motivos de orfebrería orientalizante del sur peninsular (Perea, 1991: 47 y 184).
La producción cerámica en Casillas del Cura
Desde un punto de vista técnico en las producciones de Casillas del Cura tenemos, por un lado, la cerámica de cocción oxidante, que es la mayoritaria, y la cerámica gris de cocción
Asunción MArtínez VAlle474
Figura 10. Producciones cerámicas del centro alfarero, ibérico, de Las Casillas del Cura (Venta del Moro, Valencia), presente en La Solana de las Pilillas: lebes de borde cuadrado. © Pilar Más (2013)
reductora. Las cerámicas de cocción oxidante presentan pastas anaranjadas con matices cromáticos de más o menos intensidad que suelen ir decoradas con motivos geométricos simples en pintura monocroma, aplicada en muchos casos sobre cerámicas recubiertas de un engobe gris blanquecino, o bícroma en rojo vinoso y negro. Las cerámicas de cocción reductora son grises generalmente sin decoración, exceptuando las cerámicas estampi-lladas que forman un grupo bien diferenciado; las pastas son compactas, bien depuradas y con frecuencia presentan las superficies tratadas por alisado o bruñido.
Del conjunto total de piezas recuperadas en la excavación, la forma que más se repite corresponde a las tinajas y tinajillas con porcentajes que sobrepasarían el 50% de la producción. Por detrás los platos que representan algo más del 15% y las ánforas con un 10%. Le siguen los soportes y caliciformes con un 3,75%, en ambos casos, y los lebetes con el 3,30%. Con el 2,60% están representadas las urnas de orejetas perforadas y por debajo de estas, sin llegar a alcanzar el 1%, una serie de formas como morteros, pitorros vertedores, microvasos, tapaderas, botellas, toneles etc., considerados como producciones minoritarias del taller y en la mayoría de los casos relacionados con la elaboración y el consumo de vino.
Los fenicios como portadores deL know-how en La producción de vino en La soLana de Las piLiLLas… 475
Figura 11. Morteros del alfar de Las Casillas del Cura (Venta del Moro, Valencia), presentes también en La Solana de las Pilillas. © Pilar Más (2014)
Asunción MArtínez VAlle476
El alfar de Casillas del Cura está volcado casi en un 75% en la producción de tinajas, tinajillas, platos y ánforas. Dentro de estos grupos la variedad de formas es considerable destacando dentro de las tinajas y tinajillas las que no tienen hombro con cuello destacado y moldurado. De los platos los de borde exvasado y dentro de las ánforas las de labio triangular o en bisel hacia el interior.
Producciones específicas que identifican el alfar tenemos un tipo de lebes hemiesférico cuya característica más destacable es su borde cuadrado, que podría considerarse un tipo de crátera y que está bien presente también en La Solana de las Pilillas asociado a la elaboración del vino. Las cerámicas estampilladas son otras de las producciones que identifican este alfar y se aplican, sobre todo, en recipientes finamente bruñidos y que imitan la vajilla metálica relacionada con el consumo del vino, si bien también se documentan en asas de ánforas (Martínez Valle, 2014b) y en pocos casos en cerámicas oxidantes.
Orfebrería y escultura ibérica, testimonios de una sociedad jerarquizada
El momento de máxima producción de vino en la Solana de las Pilillas es el siglo V a.C. El incremento del comercio quedó atestiguado por los lagares de La Alcantarilla y la reorganización de las vías de comunicación para el comercio (Martínez Valle, 2016). Al-gunos materiales suntuosos del entorno de los lagares permiten afirmar que existió una sociedad jerarquizada que debió de controlar la producción.Por otra parte el siglo V es el origen de la organización del territorio ibérico de la comarca por parte de Kelin.. El hallazgo de escultura monumental diferencia este yacimiento que asumió la capitalidad del territorio en el Ibérico Pleno.
Un colgante de oro con decoración orientalizante tardía
En el transcurso de las prospecciones para definir el entorno de BIC de La Solana de las Pilillas se recuperó en superficie, en las proximidades de un poblado de la Alcan-tarilla, el fragmento de un colgante de oro que en origen pudo formar parte de un collar o un adorno más complejo7.
7. Agradecemos a la doctora Alicia Perea las indicaciones que nos ha hecho para el estudio de este colgante.
Los fenicios como portadores deL know-how en La producción de vino en La soLana de Las piLiLLas… 477
Figura 12. Colgante de oro con decoración, cercano al poblado ibérico de La Alcantarilla (Requena, Valencia). © Asunción Martínez (2014)
Se trata de una pieza hueca de forma troncocónica, decorada por ambas ca-ras, que se encuentra aplastada y muy deteriorada como consecuencia de haberse quemado, por lo que, como hipótesis de trabajo, podría proceder de una necrópolis, próxima a un poblado de los siglos VI y V a.C. A pesar de su deterioro, que impide identificar su forma original, destaca por su decoración, que sin ser recargada mues-tra un dominio de la técnica propio de un taller especializado. En una de las caras, en el tercio superior del colgante, se ve un friso de ovas alargadas que descansan en un cordón que enmarca una cenefa de cordelado con granulado en su interior, deli-mitado en la parte inferior por otro cordón similar del que parte otro grupo de ovas invertidas, resultando un diseño simétrico. La otra cara del colgante es más sencilla y solo se aprecian dos cordones paralelos, a la misma altura que los de la parte an-terior, sin ningún otro tipo de ornamentación. Ambas placas están unidas por un fino hilo de sección cuadrangular torsionado dispuesto en una sola línea o en dos, decorado con gránulos que mantienen una distancia similar pero que no llega a ser simétrica. El cordón parece soldar las dos plaquitas que conformarían el colgante y está rematado en ambos lados por su parte superior por sendos gránulos de tamaño mayor, que podrían albergar algún entalle que se ha perdido. Por la parte inferior de las placas se observan ciertos agujeros que servirían para colgar algún elemento de adorno indeterminado.
Asunción MArtínez VAlle478
Figura 13. Detalles de su decoración. © Alicia Perea. CSIC (2014)
La decoración de esta pieza está realizada con hilo o bocel liso soldado a las placas de oro, como se aprecia en las ovas, decoradas con ciertos elementos trenzados y gránulos que se superponen (Perea, 1991: 175). La cara que presenta menos decoración pudo formar parte del reverso del colgante y por ese motivo muestra menos detalle en la elaboración de los adornos. Otra posibilidad es que, por el hecho de estar que-mada y por la técnica de elaboración de la pieza, se hubieran perdido algunos de sus elementos soldados por acción del calor, pero creemos más factible que la decoración fuera más sencilla en esta parte no tan visible.
Desde el punto de vista técnico el predominio de los hilos, trabajados o torsio-nados, y el granulado, dispuesto de forma aislada, son características de una etapa posterior a la orfebrería del Periodo Orientalizante que se caracteriza por un alarde técnico de granulado masivo con toques de filigrana. Desde el punto de vista morfo-lógico, la ornamentación dispuesta en cenefas lineales, con motivos como las ovas, y los espacios lisos sin decorar, son también características de la orfebrería más tardía, por lo que enmarcaríamos cronológicamente este colgante en el siglo V a.C.
Se pretende realizar un estudio más exhaustivo del colgante que incluya una analítica de la composición del metal, pero queremos darlo a conocer como testimo-nio de una sociedad establecida entre las ramblas de Los Morenos y Alcantarilla entre los siglos VI y V a.C. que asociamos con la producción de vino, siendo el colgante un elemento más de distinción social. A partir del Ibérico Pleno se abandonaron Las Pilillas y la población se fue desplazando hacia el llano de la meseta de Requena-Utiel con unos parámetros sociales y de ocupación del territorio diferentes a los observados en los siglos precedentes con una organización del territorio centralizada desde Kelin.
Los fenicios como portadores deL know-how en La producción de vino en La soLana de Las piLiLLas… 479
Un fragmento de escultura zoomorfa
Otro testimonio que podemos asociar a un grupo social destacado lo constituye el fragmento de una pata de herbívoro perteneciente a una escultura monumental que procede de Los Villares de Caudete de las Fuentes, yacimiento que más tarde se identificará con la ceca ibérica de Kelin. Ya hemos comentado la ocupación de este asentamiento en el Hierro Antiguo, y este hallazgo reafirma su importancia a partir del inicio del periodo ibérico.
El hallazgo se produjo en los años treinta del pasado siglo, cuando un agricultor que poseía tierras en el entorno de Kelin lo recuperó trabajando en su campo y lo guardó como un objeto curioso8. Cuando se creó la colección museográfica del Ayun-tamiento un bando municipal invitó a los vecinos a aportar objetos etnográficos o arqueológicos para poder exponer, ya que los hallazgos en la zona de Los Villares se sabían frecuentes. El hijo del señor que lo encontró lo llevó al museo para que forma-se parte de la sección de fósiles. Visitando las dependencias del Museo de Caudete pudimos identificar el fragmento de la escultura y lo comunicamos a la directora de las excavaciones, Consuelo Mata, quien recientemente lo ha retirado de los fondos para realizar un estudio más exhaustivo. Dada su excepcionalidad lo damos a conocer en este trabajo como testimonio de esa sociedad aristocrática que ocupó la meseta de Requena-Utiel entre los siglos VI y V a.C.
El fragmento que presentamos formaría parte de una de las patas de un herbí-voro, muy probablemente un toro, y más allá de la duda que suscita su identificación específica, es interesante porque es la primera vez que se documenta escultura ibé-rica zoomorfa en la meseta de Requena-Utiel. Este testimonio, se suma a los casos aislados ya conocidos de Sagunto y la Carencia de Turís y se encuentra próximo a las provincias de Albacete y Alicante que concentran numerosos hallazgos de escultura monumental (Chapa, 1985: 154).
La pieza que presentamos se corresponde con un fragmento de un metapodio de un bovino, sin poder determinar si pertenecería a un metacarpo o a un metatarso de las patas delanteras o traseras. En vista frontal se observa una cierta asimetría, con una mayor curvatura de la línea derecha que debe corresponder al perfil externo, por
8. Este fragmento se recuperó a unos 20 m del vallado actual de la loma de Los Villares, cuando se labraron unos terrenos para cultivar azafrán. Ingresó en el museo el 2 de marzo de 1994 con el nº de inventario 121 y registrado como «pie de buey, escultura».
Asunción MArtínez VAlle480
Figura 14. Fragmento de pata de toro, de escultura monumental, del poblado ibérico de Los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia).© J. J. Castellano (2013)
lo que consideramos que se trata de una pata izquierda. Presenta los dos extremos fracturados; la línea de fractura proximal se localiza en lo que sería el extremo del metapodio y la línea distal sobre el arranque de la pezuña, antes de la ranura inter-digital, si de un toro se tratara. En visión lateral y plantar se observan claramente los dos extremos de los metapodios residuales, que adquieren forma de almohadillas, de forma oval con el pliegue de la piel que envuelve el casco. La presencia de estos apéndices y sus características permiten atribuir la pieza a un bovino.
Por la posición de la articulación distal entre el metapodio distal y el arranque de las falanges primeras se puede deducir que la pata apoyaba de forma plantar y que por lo tanto el animal estaba erguido. Por la longitud del metapodio, teniendo en consideración las proporciones anatómicas de los bovinos, y considerando que se tratara de una escultura proporcionada, se puede plantear que la pieza completa tendría una alzada aproximada de 140 cm a la cruz. Al tratarse de un animal erguido y exento se cierran muchas posibilidades de interpretación estilística o de asociación con un determinado taller. Los toros en el área levantina suelen estar echados, con la boca abierta, en una actitud amenazante impropia de esta especie animal, asimilando atributos específicos de los felinos, lo que demuestra una clara influencia oriental.
Los fenicios como portadores deL know-how en La producción de vino en La soLana de Las piLiLLas… 481
El toro como símbolo religioso y funerario está bien representado en santuarios y necrópolis. El ejemplo de escultura monumental que mejor puede ilustrarnos sería el toro de Monforte del Cid en Alicante que formaba parte de un pilar-estela (Chapa, 1985: 258). Las esculturas exentas, como es nuestro caso, pueden pertenecer a este tipo de monumentos y tienen un claro carácter funerario que enlazaría con la tradición de las estelas griegas relacionadas con ambientes orientalizantes de influencia fenicia. En cuanto a la procedencia poco podemos decir, pero bien podría tratarse de la obra de un artesano itinerante que esculpiera la caliza local y que ofreciera su trabajo como un bien de prestigio más al que pocos habitantes del poblado podrían acceder.
Conclusiones
La elaboración del vino en los inicios del siglo VI a.C. implicaría un dominio de la téc-nica que pensamos no tendría la población autóctona de la meseta de Requena-Utiel. Los propios lagares rupestres o el uso de las prensas de viga son un exponente de una técnica de producción presente en otros asentamientos mediterráneos de la misma cronología y desconocida hasta la actualidad en el contexto de la Península Ibérica.
El trabajo invertido en la construcción de esta bodega sería indicativo de una planificación para el comercio del vino con perspectivas de futuro y, de hecho, la elaboración de vino en Las Pilillas dio paso a un incremento de la producción que se reflejaría en los lagares aislados de las ramblas de La Alcantarilla. La forma de las ánforas documentadas en Las Pilillas nos habla también de un periodo prolongado de elaboración de vino que se concreta en la evolución de los contenedores.
Otros materiales que documentan influencia fenicia serían las producciones del Nacimiento y de Casillas del Cura. La elaboración de cuencos trípode nos pone en relación con el modo oriental de beber, asociado a estas cerámicas también se ven ánforas que imitan las R1. El yacimiento está por excavar pero las cerámicas de pros-pección de los fondos antiguos del museo permiten su datación a finales del siglo VII principios del VI a.C. El alfar de Casillas del Cura sí se ha excavado parcialmente. La producción del alfar volcada principalmente en la elaboración de tinajas, platos y án-foras, cuyas tipologías derivan de formas fenicias, sería indicativa de una transmisión de know-how que se concreta también en los engobes blanquecinos aplicados a las pastas o los lebes de borde cuadrado cuyos paralelos nos remiten a formas presentes en el nivel 4 del Cerro Macareno de los siglos VI-V a.C. (Martín de la Cruz, 1976: 17).
Asunción MArtínez VAlle482
Todos estos testimonios, como hipótesis de trabajo, serían indicativos de que el complejo productor de vino de La Solana de las Pilillas, en un primer momento, estaría dirigido por gentes de origen fenicio que pudieron controlar un centro de pri-mera magnitud en la elaboración y posterior comercialización del vino, contando con mano de obra local que colaboraría en los trabajos previos a la elaboración, plantación, riego, poda, vendimia, etc. En un momento posterior, ya en el siglo V a.C., la influencia orientalizante tardía se podría relacionar con la presencia de pilares-estela, como el que presentamos de Kelin, o la orfebrería de calidad, recuperada en el entorno de la rambla de La Alcantarilla. La dispersión de estos materiales se asocia con zonas de influencia fenicia que quizás habría que ampliar hasta la meseta de Requena-Utiel cuyos contactos se iniciaron a mediados del VII a.C., a través del corredor del río Magro que desemboca en Cullera.
Los fenicios como portadores deL know-how en La producción de vino en La soLana de Las piLiLLas… 483
Bibliografía
ALBIACH DESCALS, R. (2013, coord.): L’oppidum de la Carència de Torís i el seu territori, Serie de Trabajos Varios nº 116, Diputación de Valencia.
ARGILéS GÓMEZ, V. y SáEZ LÓpEZ, V. (2008): De vuelta por el municipio de Requena «la Albosa requenense», Caja Campo, Requena.
BRUN. J. P. (2004): Archéologie du vin et de l’huile de la Préhistoire à l’époque hellénistique, éditions Errance, Paris.
CHApA BRUNET, T. (1985): La escultura ibérica zoomorfa, Ministerio de Cultura, Madrid.DILOLI FONS, J., FERRé ANGUIx, R. y SARDá SEUMA, S. (2009): «Portes i accessos als
recintes fortificats protohistòrics de l’àrea del curs inferior de l’Ebre», Revista d’Arqueologia de Ponent 19, pp. 231-250.
GORGUES, A. (2013): «La céramique tournée dans le domaine ibérique (VI-I siècle av. J.-C.). Une technologie sous influence ?, Les transferts au premier millénaire av. J.-C. dans le sud-ouest de l’Europe», Mélanges de la Casa de Velázquez, Nouvelle série, 43 (1), pp. 111-139.
GUERRERO AyUSO V. y CALVO TRÍAS M. (2001): «Indígenas y colonos. Intercambios aristocráticos y comercio empórico en la protohistoria balear», II Congreso español de Estudios del Próximo Oriente (Cádiz), Cádiz.
LEDÓ CABALLERO, A.C. (2008): «De ediciones y correcciones: Ibn sahid al-sala, Co-frentes y la ruta antigua del río Magro», Oleana 23, pp. 111-126.
LORRIO ALVARADO, A. y SáNCHEZ DEL PRADO, M. D., (2009): El Molón. Camporrobles, Valencia.
MARTÍN DE LA CRUZ, J. C. (1976): «El corte F del Cerro Macareno», Cuadernos de Prehis-toria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid 3, pp. 9-32.
MARTÍNEZ GARCÍA, J. M., CHáfER REIG, G. y ESpÍ PéREZ, I. (2001): «Materiales de la Primera Edad del Hierro en la plaza del Castillo de la Villa de Requena (Valen-cia): un avance», Los íberos en la comarca de Requena-Utiel (Valencia), Anejo a la revista Lucentum 4, Alicante, pp. 118,128.
MARTÍNEZ VALLE, A. (1995): «El monumento funerario de La Calerilla de Hortunas (Requena, Valencia)», Archivo Español de Arqueología 68, pp. 259-281.
MARTÍNEZ VALLE, A. (2014a): «La musealización de la bodega ibérica de la Solana de las Pilillas (ss. VI-V a.C.) (Requena, Valencia, España), Revista de la Asociación Española de Museología 60, pp. 43-54.
Asunción MArtínez VAlle484
MARTÍNEZ VALLE, A. (2014b): «La Solana de las Pilillas y otros testimonios de produc-ción y consumo de vino en la meseta de Requena-Utiel», Lucentum 33, pp. 51-72.
MARTÍNEZ VALLE, A. (2016): «Los caminos del vino. Vías de comunicación para el comercio de vino de la Solana de las Pilllas», 5º SIPA Seminario Internacional Patrimonio Agroindustrial, Lima, Perú, en prensa.
MARTÍNEZ VALLE, A. (2017): «Testimonios de producción de vino durante los siglos VI y V a.C. en los fondos antiguos del Museo Municipal de Requena», V Congreso Internacional de Historia de la Arqueología, SEHA-MAN, Madrid (en prensa).
MARTÍNEZ VALLE, A., CASTELLANO CASTILLO, J. J. y SáEZ LANDETE, A. (2000): «La pro-ducción de ánforas en el alfar ibérico de las Castillas del Cura (Venta del Moro, Valencia)», Ibers. Agricultors, artesans i comerciants, Sagvntvm Extra 3, Valencia, pp. 225-230.
MARTÍNEZ VALLE, A., CASTELLANO CASTILLO, J. J., SáEZ LANDETE, A., HORTELANO PIQUERAS, L. y CUARTERO MONTEAGUDO, F. (2001): «Los hornos ibéricos de las Casillas del Cura (Venta del Moro, Valencia)», Los íberos en la comarca de Reque-na-Utiel (Valencia), Anejo a la revista Lucentum 4, Alicante, pp. 135-150.
MARTÍNEZ VALLE, A. y HORTELANO, PIQUERAS L. (2012): «Ánforas vinarias de Casillas del Cura (Venta del Moro, Valencia) y La Solana de las Pilillas (Requena, Valen-cia). Caracterización, similitudes y diferencias», La cultura del vino en la meseta de Requena Utiel, V Congreso Comarcal, Oleana 26, Requena, pp. 71-88.
MARTÍNEZ VALLE, A. y HORTELANO PIQUERAS, L. (2013): «Recipientes para el vino. Las producciones del alfar ibérico de las Casillas del Cura (Venta del Moro, Valencia)», Paisajes y Patrimonio Cultural del vino y de otras bebidas psicotrópicas, Conferencia Internacional TICCIH 2011, Requena.
MARTÍNEZ VALLE, A., MARTÍNEZ VALLE, R. y MARONDA MéRIDA, M. j. (2012): «La Sola-na de las Pilillas: Génesis de la viticultura en la Comarca de Requena-Utiel», La cultura del vino en la meseta de Requena Utiel. V Congreso Comarcal, Oleana 26, Requena, pp. 13-30.
MASCORT ROCA, M. T., SANMARTÍ GREGO, J. y SANTACANA MESTRE, J. (1991): El jaciment protohistòric d'Aldovesta (Benifallet) i el comerç fenici arcaic a la Catalunya meridional, Tarragona.
MATA PARREñO, C. (1991): Los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia): origen y evolución de la Cultura Ibérica, Trabajos Varios del SIP 88, Valencia.
MATA PARREñO, C., PéREZ JORDÀ, G., IBORRA ERES, M. P. y GRAU ALMERO, E. (1997): El vino de Kelin, Denominación de Origen Utiel-Requena, Valencia.
Los fenicios como portadores deL know-how en La producción de vino en La soLana de Las piLiLLas… 485
MIQUEL-FUCHT, M. y VILLALAÍN BLANCO, J. D. (2001): «Una inhumación infantil de la Primera Edad del Hierro en la Villa de Requena (Valencia): Estudio antro-pológico y paleopatológico», Los íberos en la comarca de Requena-Utiel (Valencia), Anejo a la revista Lucentum 4, Alicante, pp. 129,133.
MORENO MARTÍN, A., (2011): Cuando el paisaje se convierte en territorio: Aproximación al proceso de territorización íbero en la Plana d’Utiel, València (ss.vi-ii ane), BAR International Series 2298.
MORET, P. (2002): «Tossal Montañes y La Gessera: ¿residencias aristocráticas del Ibé-rico Antiguo en la cuenca media del Matarraña?», Ilercavonia 3, pp. 65-73.
PEREA CAVEDA, A. (1991): Orfebrería prerromana. Arqueología del oro, Madrid.PIQUERAS HABA, J. (1997): La meseta de Requena-Utiel, Centro de Estudios Requenenses,
Requena.PLA BALLESTER, E. (1980): Los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia), Serie de Trabajos
Varios del SIP 68, Valencia.RUIZ GUILLéN, E. (2011): Arquitectura y urbanismo en los asentamientos fenicios de España
y el Extremo Occidente, Colección Siret de Arqueología 7, Mojácar.RUIZ PéREZ, J. M. (2012): «Geomorfología y paisaje del entorno de la Solana de las
Pilillas y ramblas de Los Morenos y Alcantarilla (Requena, Valencia)», La cultura del vino en la meseta de Requena Utiel, V Congreso Comarcal, Oleana 26, Requena, pp. 31-56.
487
Cultos egipcios en la Iberia prerromana como aporte colonizador
JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ GARCÍACEPOAT-UNIVERSIDAD DE MURCIA
ResumenLa colonización fenicia trajo consigo el contacto y conocimiento de otras culturas y otros pueblos. Fenicios, púnicos y griegos, trajeron a la Península Ibérica objetos de origen egip-cio y egiptizantes muy apreciados por los íberos, como se observa por los materiales de esta procedencia hallados en ajuares de tumbas ibéricas, lo que es sin duda una muestra del valor que tenían para sus dueños.Pero, hasta qué punto los íberos llegaron a asumir o no los cultos egipcios es difícil de conocer y supone una labor de investigación compleja a varios niveles, aunque es evidente que la adquisición de determinados objetos que a priori no tendrían valor económico, se debía al poder mágico y carga religiosa y simbólica que poseían. A lo largo del artículo veremos algunos ejemplos paradigmáticos de gran interés y aportación a la cuestión a debate.Palabras clave: amuletos, Egipto, religión, colonización, magia
AbstractThe Phoenician colonization meant a contact and a knowledge of other cultures and villages. Phoenicians, Punic and Greeks, brought to the Iberian Peninsula objects of Egyptian origin and Egyptizians, which were very much appreciated by the Iberians as we can see by the grave goods items found in Iberian tombs, which are undoubtedly a sign of the value they had to their owners. It is difficult to know to what extent the Ibe-rians came to assume or not the Egyptian cults and it would involve a complex research at several levels, although it is clear that the acquisition of certain objects that a priori would have no economic value, was due to magical power and religious and symbolic charge they possessed. Throughout the article we will see some paradigmatic examples of great interest and contribution to the issue under discussion. Key words: amulets, Egypt, religion, colonization, magic
⊳ Imhotep de la Torre d’en Galmés, siglos VII-VI a.C. (época Saíta).© Museu de Menorca, Consell Insular de Menorca, Departaments Cultura i Educació
José Javier MarTÍNeZ GarCÍa488
Introducción
La colonización fenicia trajo consigo el contacto y conocimiento de otras culturas y otros pueblos. Fenicios, púnicos y griegos, introdujeron en la Península Ibérica objetos de origen egipcio y egiptizantes muy apreciados por los íberos, como se observa en los materiales de esta procedencia hallados en diferente contextos arqueológicos, ejemplos claros en necrópolis o santuarios, lo que es sin duda una muestra del valor que tenían para sus dueños.
Hasta qué punto los íberos llegaron a asumir los cultos egipcios es difícil de conocer y supone una labor de investigación compleja a varios niveles, aunque es evidente que la adquisición de determinados objetos que a priori no tendrían valor económico, se debía al poder mágico, élite social y carga mágico-religiosa y simbólica que poseían.
El comercio y tránsito de personas por el Mediterráneo en el periodo prerroma-no permitió la extensión de los conceptos de magia y religión a través de los objetos comerciales. Estos conceptos son entendidos hoy día, una vez roto el debate sobre los mismos, en relación a su origen y parecen configurarse como aspectos diferentes de una misma realidad (Tambiah, 1990).
Como ya se ha dicho por parte de varios autores, en los últimos años se ha pa-sado de considerar los objetos egiptizantes como meros objetos de adorno, a ob jetos con valor simbólico (Vaquero, 2012). Los estudios iconográficos, ya desde los años 70 del pasado siglo, han demostrado el gran valor de la iconografía para la difusión de los mitos e ideas re ligiosas, considerada como un verdadero lenguaje gráfico (Alma-gro-Gorbea y Graells, 2011).
Las rutas comerciales durante estas cronologías son un factor importante para la difusión de la cultura y los cultos religiosos, sobre todo por la intensificación de los intercambios comerciales entre Egipto y Fenicia durante los siglos Ix y VII a.C. Estos intercambios permitirán la llegada de objetos a la Península, como el caso de los vasos de piedra de Almuñécar (Padró, 1988: 54). Otros ejemplos más característi-cos son los escarabeos de Mas de Mussols y Can Canyís idénticos a los fabricados en Naucratis, lo que constituye una prueba de que todos los escarabeos y escaraboides de pasta vidriada de «técnica especial» (Vercoutter, 1945), tan abundantes en el litoral peninsular y tan semejantes entre sí por sus características genéricas, han sido fabri-cados en la factoría de escarabeos de Naucratis, con una cronología del siglo VI a.C. (Padró, 1974: 74).
Cultos egipCios en la iberia prerromana Como aporte Colonizador 489
Antes de nada debemos diferenciar entre amuleto como objeto protector y el talismán: el amuleto es un objeto protector, de carácter mágico, que libra de las prác-ticas mágicas realizadas en contra de la persona portadora del amuleto (López, 2007).
Los amuletos eran considerados por sus portadores como pequeños resúmenes, fórmulas reducidas de los más amplios textos mágico-religiosos manejadas por los entendidos, por los magos (Alfaro, 2007); a la vez, este valor religioso y simbolismo mágico, a tenor de las últimas investigaciones, parece cada día más evidente y así era comprendido por las élites (Almagro-Gorbea y Graells, 2011).
A la Península Ibérica han llegado gran cantidad de Aegyptiaca estudiados por diferentes autores e incluidos en diversos corpora (Almagro-Gorbea y Graells, 2011) que no terminan de completarse debido a las nuevas aportaciones de las excavaciones que añaden continuamente nuevos materiales, por lo que finalmente nos encontramos con un panorama en el que disponemos de gran cantidad de artículos que estudian y analizan estos objetos (Blázquez, 1970; Gamer-Wallert, 1975; Padró, 1975; García, 1995, 1996, 1997 y 1998; Mancebo, 1995; Escolano, 2012; Navarro, 2012, Ortiz, 2012) desde los primeros estudios de Gamer-Wallert (1975, a los que Padró, 1982-83, pone tanta reti-cencias) hasta los descubrimientos más recientes. En muchos casos la procedencia real de los mismos induce a pensar que son imitaciones fenicio-púnicas debido al bajo coste de fabricación y al atractivo que tenían las piezas egipcias originales (López y Velázquez, 2012)1.
La magia y los magos
La relación entre magia y mago desde la Antigüedad ha sido constante y muy fuerte. No debemos caer por error en separar magia de mago, puesto que el mago es quien da, mediante sus fórmulas, salmos o sortilegios, poder y magia al objeto inerte convir-tiéndolo así en amuleto. Los sacerdotes o magos egipcios recurrían a estas fórmulas mágicas antiguas y fuertemente custodiadas en los templos, puesto que su poder y su magia era por todos conocido y estos requerían de un aprendizaje y una iniciación en estas artes.
1. Podemos constatar cómo algunos amuletos-placa de iconografía egipcia efectivamente son probablemente producciones de imitación fenicio-púnicos.
José Javier MarTÍNeZ GarCÍa490
Las piedras preciosas, y los amuletos hechos con estas, permiten analizar la asociación entre conjuros y las imágenes de los dioses en los amuletos con los po-deres mágicos y la religión, puesto que las largas formulas religiosas se transportan ahora resumidas mediante la iconografía de los amuletos; es decir, magia y religión van unidas de la mano a través de los pequeños objetos que circulan por todo el Mediterráneo.
De entre todos los magos que existieron en el ámbito del Mediterráneo desta-can algunos que mencionaremos aquí por vivir en las cronologías de las incursiones fenicias y griegas a la Península. Así, tenemos constancia de Ábaris (¿siglo VI a.C.?), Adbías (siglo VI a.C.), Acántide (¿siglo VI a.C.?), Epébolo (siglo VIII a.C.), Euclo (¿si-glo VI a.C.?), Gémino (¿siglo IV a.C.?), Habacus (siglo VII a.C.) —Montero, 1997—, así como de otros muchos que por espacio y tiempo no destacamos, y que cumplieron una función de difusión cultural y mágica sin dudarlo de gran calado en las culturas con las que tuvieron contacto.
En este sentido debemos recurrir a algunos especialistas de la antropología como Malinowsky (1974) para quien la magia aparece cuando una sociedad alcanza los límites de su capacidad comprensiva de los fenómenos que la rodean:
Tanto magia como religión se basan en la tradición mitológica y ambas existen en la atmósfera de lo milagroso, es una revelación constante de su poder de taumaturgos, rodeadas por tabúes y ceremonias.
La magia le proporciona al hombre actos y creencias ya elaboradas, con una técnica mental y una práctica definidas que sirven para salvar los abismos y peligros que se abren en todo afán importante o situación crítica. La función de la magia consiste en ritualizar el optimismo del hombre, en acrecentar su fe en la victoria de la esperanza sobre el miedo. La magia expresa el mayor valor que, frente a la duda, confiere el hombre a la confianza, a la resolución frente a la vacilación, al optimismo frente al pesimismo.
De acuerdo con Durkheim (1912) detrás de los elementos que emplea el mago hay todo un mundo de fuerzas tomadas de la religión, por eso mismo está imbuida de tantos elementos religiosos porque nace de ella. No estamos, por tanto, de acuerdo con las ideas de Frazer en La rama dorada por las que la religión es la forma derivada de la magia sino todo lo contrario bajo la influencia de las ideas religiosas se ha for-mado el arte del mago (Durkheim, 1912).
Cultos egipCios en la iberia prerromana Como aporte Colonizador 491
La interpretación de la simbología
El valor simbólico oculto tras cada tipo de objeto evidentemente está asociado con el espíritu del dios, animal o ser que habita en el interior de la imagen del amuleto y que le da vida y transmite su poder de protección. Se produce una vinculación con lo divino, el dios y la religión. Algunos ejemplos de estudio pueden ser, por ejemplo, el amuleto de nudo de Isis, que se usaba en Egipto para proteger los cadáveres momifi-cados puesto que Isis ayuda a renacer como hizo con su esposo Osiris (López, 2003). Hay que destacar aquí la vinculación del amuleto del nudo de Isis como símbolo protector de madres y niños, ejemplo claramente estudiado por Erman en el Papiro hierático del Museo de Berlín 3027 (Erman, 1901).
El ojo Udjat es otro tipo de amuleto que simboliza la totalidad o la unidad res-tablecida, en clara alusión también a su significado de «ser próspero» y «estar sano», amuleto fúnebre que podía sustituir las ofrendas de alimentos que se celebraban a diario en las necrópolis (Andrews, 1994).
Debemos atender también al simbolismo de los materiales de los objetos, puesto que está relacionado con su culto. Concretar hasta qué punto la relación del material y su simbología está relacionada con el tipo de culto es complejo, pero sí debería ser tenida en cuenta, al menos en los primeros siglos de llegada de materiales, puesto que parecen corresponderse materiales y tipos de amuletos con su valor simbólico, perdiéndose poco a poco su significado religioso debido a la gran demanda y a las imitaciones fenicias de siglos posteriores.
Este significado religioso debió ser transmitido por los comerciantes fenicios, púnicos o griegos, y tal vez por los egipcios que pudieron viajar con ellos y quienes también mostrarían a los íberos el uso de amuletos, ya fueran amuletos para los vivos o para los muertos, lo que explicaría su aparición formando parte de ajuares funerarios en necrópolis y contextos arqueológicos de la vertiente atlántica andaluza, la franja costera mediterránea y las islas Baleares.
No es descabellado plantear que para los íberos podrían desempeñar la misma función apotropaica, de protección para el Más Allá adaptada por estos, función para la que fueron fabricados por los egipcios en su origen, ya que este valor de protección, mágico y religioso no se entiende si no existe detrás toda una base religiosa que los justifique.
En consecuencia, estas piezas no solo eran objetos de comercio como argu-mentan algunos autores como Alvar (2012: 20), para quien son una moda estética,
José Javier MarTÍNeZ GarCÍa492
devoción religiosa, compromiso iniciático, apropiación de energías mágicas atribuida a divinidades egipcias, etc., definiciones que simplifican in extremis la transmisión de conocimiento sobre la religiosidad egipcia que pudieran difundir los comerciantes.
Incluso aceptando las tesis de Alvar, estos amuletos adquieren también en parte su valor simbólico, religioso y teológico ya que si tenemos que en cuenta que ni los propios egipcios del valle del Nilo eran conocedores al completo del complejo siste-ma teológico y cosmológico egipcio (Padró, 2002), es evidente que no era necesario un conocimiento avanzado de su religión sino más bien de los aspectos esenciales de la misma.
Si estos objetos los tratamos como meros adornos no parecen presentar gran valor al despojarlos de la carga simbólica y religiosa que tienen en su cultura de origen y por tanto no tendrían sentido dentro del comercio, puesto que no tienen tampoco valor metálico (Remesal y Musso, 1991: 36)2.
Desde otro aspecto hay que tener en cuenta que la cultura fenicia y griega, así como la romana posteriormente, fueron dadas al sincretismo religioso donde lo má-gico y los amuletos aparecen como una clase muy especial de henoteísmo sincrético, donde religión y magia están unidos (Sfameni, 2001: 183).
Las referencias que Heródoto da sobre el rey de Tiro y sus conocimientos sobre los rituales egipcios hace plantear también la fuerte influencia en el terreno ideoló-gico (Heródoto, II: 49).
La relación entre Hathor-Isis y Astarté fenicia plantea un sincretismo que bien falta tan solo comprobar la equivalencia de rituales y ceremonias de culto, cuestión planteada por García Martínez (2001, vol. II: 2).
A lo largo de la colonización fenicia apreciamos claramente dos periodos en re-lación al comercio de los amuletos, uno que va desde el siglo VII al IV y otra del IV en adelante. Fases claramente diferenciados por el origen geográfico de los objetos, siendo los anteriores al siglo IV de origen egipcio y los posteriores egiptizantes, a la vez que tenemos en estos periodos mayor cantidad y ausencia de productos originales y aflora-miento de copias lo que señala, según Jiménez Flores (2011), una evolución del sistema de valores que no se limita a las creencias sobre el Más Allá, sino que afecta igualmente a la vida cotidiana, son en definitiva amuletos portados en vida por sus dueños.
2. Los autores hacen alusión a estos objetos como de «pacotilla» en clara referencia a su escaso valor material y que pese a ello eran objetos de prestigio.
Cultos egipCios en la iberia prerromana Como aporte Colonizador 493
Para aclarar estos interrogantes y debates debemos profundizar en el estudio más detallado de la relación entre el uso de los objetos en cuestión y su contexto arqueológico ya que esta relación puede explicarnos con mucho mayor detalle el nexo entre estos y el culto y simbolismo del mismo.
Casos de estudio
Como punto de partida para intentar vislumbrar hasta qué punto se dio culto a dio-ses egipcios en la iberia prerromana podemos constatar algún culto muy evidente como lo es el culto a Bes en la isla de Ibiza, ejemplo paradigmático de culto egipcio.
Pero no debemos olvidar algunos otros ejemplos como los referenciados por Koch (1982) en Cartagena donde parece que el monte llamado actualmente Despeña-perros (antiguo Hephaistos), pudo albergar un culto a Ptah o a Bes, sin descartar otras posibilidades. Otro elemento a destacar es el altar en honor a Hércules Gaditanus, único testimonio epigráfico de este culto y que en opinión de Stylow (1995) es la evidencia de la herencia púnica y sustrato cultural fundacional derivado en parte de la llegada de gente de Oriente y que permite preservar las tradiciones orientales, sostenidas y avivadas al amparo de las construcciones que quedasen en la ciudad (Abascal, 2004: 103).
Es probable, como argumenta Abascal (2009: 119), que la formación de la ciu-dadela con los bárquidas sobre el molinete de Cartagena sirviera para preservar las tradiciones religiosas púnicas y orientales, como la egipcia y sus cultos.
También es significativa la aparición de la estatuilla de Imhotep encontrada en un recinto-santuario dedicado al culto en Torre d’en Galmés (Menorca), llegada a través de comerciantes púnicos en el siglo V a.C y que junto con los materiales asociados a ella —materiales médicos como un bisturí y objetos para libaciones— denotan, muy probablemente, una clara dedicación a su culto como dios de la medicina y la sabiduría y su práctica religiosa en la isla, muy probablemente por un emigrante egipcio, conocedor de estos mecanismos y actos rituales, venido muy posiblemente con los comerciantes (Riudavets, 2011: 16) o los Bes asociados a tumbas de niños y mujeres, de los que se conservan ejemplos en tumbas ibéricas de yacimientos como Poble Nou en Alicante.
Es evidente que no conocemos los rituales ibéricos, pero el hecho de que exis-tiera un comercio de determinados objetos egipcios con una simbología específica, algunos de ellos asociados claramente a mujeres y niños, implica hasta cierto punto la comprensión y adopción de tales valores mágico-religiosos desde una cultura a otra.
José Javier MarTÍNeZ GarCÍa494
Es interesante estudiar los tipos de amuletos para atender también a su cla-sificación y significado, de manera que si partimos de la clasificación que hizo Pe-trie (1914)3 en amuletos de divinidades, similares, poder, propiedad y protección, vemos como los de protección y divinidad son los más frecuentes y responden a las nece-sidades culturales y sociales de las poblaciones indígenas.
El Imhotep de Torre d’en Galmés en Menorca es un ejemplo que se sale de la tónica general por encontrarse en un recinto de taula de un poblado talayótico. Es evidente la fama de Imhotep-Asclepios traído por los mercenarios griegos y vin-culado al periodo Saíta con amplia difusión fuera de los límites de Egipto (Roselló, Sánchez-Cuenca y De Montaner, 1974).
Esta figura presenta todos los elementos iconográficos propios de las represen-taciones escultóricas de Imhotep como dios curador, además de portar una inscrip-ción: «Imhotep, doblemente adorado, hijo de Ptah». Su cronología se ha datado en función de las características de la pieza entre fines del siglo VII a.C. y primer cuarto del siglo VI a.C., lo que no nos proporciona la fecha de la llegada del mismo, aunque el abandono del poblado en el siglo III a.C., sí que nos pone este siglo como límite del mismo, es decir, al menos es anterior al siglo III a.C.
Junto a esta figura de Imhotep aparecieron dos lancetas y una pica, probable-mente instrumental quirúrgico, que enlazaría claramente con la función de dios de la medicina atribuida a Imhotep.
Además la función de la taula, siempre considerada como un lugar sacro, se enriquece aún más en este significado por su asociación a las piezas y al bronce de Imhotep. La situación del Imhotep en el santuario de la taula y los objetos a su alre-dedor no parecen ser casualidad, ya que estos podrían relacionarse con utensilios qui-rúrgicos y la realización de libaciones en la pica. Como argumenta Riudavets (2011: 16) si simplemente se trata de un objeto de prestigio no tendría sentido colocar la figura dentro del santuario.
Por otra parte la posibilidad de que un egipcio hubiera llegado a estas tierras no es descabellado ya que ya desde el Imperio Nuevo era conocida la fama de los magos egipcios por todo el mundo conocido, hasta el punto que el propio Homero así lo menciona en la Odisea, diciendo de Egipto: «Allí cada individuo es un médico que sobresale por su saber entre todos los hombres». En definitiva, es una pieza muy singular como para argumentar que se trata de un simple intercambio comercial.
3. Debemos tener también muy en cuenta los estudios sobre escarabeos de Newberry, 1908.
Cultos egipCios en la iberia prerromana Como aporte Colonizador 495
Otro ejemplo son las terracotas de Ullastret que se encontraron en una favissa, lo que prueba la existencia de algún tipo de culto al dios en este asentamiento no perteneciente al ámbito fenicio-púnico, así como la presencia de ejemplares iguales, lo que induce a pensar en una producción en serie que también respalda la teoría del santuario (Velázquez, 2007a: 97). También disponemos de dos terracotas de Villaricos de otra favissa o los escarabeos de los siglos VII-VI a.C., del santuario fenicio de Caura (Conde, Izquierdo y Escacena, 2005: 79).
Todo parce indicar que los escarabeos de Ibiza eran también llevados en vida, por lo que su aparición en tumbas podría indicar que su función en vida seguía manteniéndose en el Más Allá, cumpliendo así la doble función de proteger en vi-da y proteger en la muerte, ya que para los egipcios la protección del difunto en el inframundo era fundamental para superar las pruebas a las que debía enfrentarse y alcanzar el Aaru4. Ejemplo de esto son los escarabeos de Can Canyis, también depo-sitados en la tumba tras la incineración del resto de objetos (Bea, 1996).
Estos ejemplos y otros no expuestos aquí por falta de espacio evidencian la incor-poración del culto egipcio a Iberia traído por estos comerciantes prerromanos, fenicios, púnicos y griego; de hecho, algunos especialistas como Vercoutter considera que los propios cartagineses conocían sobradamente la magia egipcia, entre otras cosas, por el gran número de amuletos hallados en yacimientos púnicos (Vercoutter, 1945: 286).
La cuestión de fondo a debate
El valor del amuleto como protector no se puede desvincular de su valor simbólico dentro de una religión, es decir, el amuleto como protector está íntimamente vincu-lado a un dios protector.
En muchas sociedades antiguas (concretamente la egipcia), la magia, medicina y religión eran disciplinas que iban de la mano, de manera que en Egipto recurrir a la magia era recurrir a los dioses contra cualquier adversidad.
Pero podemos acaso distinguir religiosidad y magia, principios muy relaciona-dos e interconectados. Podemos argumentar en esta línea, como así lo hacen otros autores como Velázquez Brieva (2007b), que tales amuletos poseían los dos principios:
4. Comúnmente entendido como el cielo y tan ricamente tratado y descrito por los egipcios en los Libros del Más Allá.
José Javier MarTÍNeZ GarCÍa496
el de religiosidad, en cuanto favor esperado de los dioses, y el de magia, en cuanto su eficacia no estaría explicada por su relación con una divinidad. Teoría aplicada al caso de los amuletos fenicio-púnicos pero que podría tener la misma aplicación a los amuletos egipcios traídos por estos.
Pese a su argumentación, Velázquez insiste en la idea de la no relación con las creencias funerarias egipcias, por el hecho de no encontrar más objetos vinculados a ellas como puedan ser papiros, objetos relacionados con la conservación del cadáver, ushebtis, etc., pero no excluye esa posibilidad, ya que una cultura puede adoptar par-cialmente las creencias de otra adaptándola a sus propias necesidades y a su propia religión.
En definitiva con el producto se venden e importan igualmente las creencias que le otorgan valor y alimentan su potencia mágica ( Jiménez, 2007a).
En esta misma línea Padró (1991) argumenta que, si bien es cierto que los usua-rios occidentales difícilmente podían conocer todos los entresijos de la religión egip cia, su concepción y teología, también es cierto que la mayoría de los egipcios tampoco la conocían en su totalidad lo que no impedía su invocación (Padró, 1999: 95). Es evi-dente como plantea Padró (1983) que los comerciantes habrían transmitido el valor y propiedades mágico-religiosas de estos amuletos, puesto que su valor material era escaso.
Por otra parte, tal y como afirma Padró, son precisamente los objetos de imita-ción de tipo egipcio los que nos proporcionan valiosa información sobre el apego de las poblaciones indígenas hacia estos dioses y amuletos egipcios (Padró, 2000: 643).
No puedo estar de acuerdo con algunos autores que plantean que por encon-trarse en tumbas de niños y mujeres son meramente amuletos (Domenech, 2010: 38), sino más bien es posible que estén en estas tumbas debido a la carga simbólica aso-ciada a estos amuletos con la maternidad, las mujeres y la niñez, siendo usados tam-bién en vida por niños y mujeres y no por hombres, lo que se explica en relación a la situación de debilidad de los niños y por la debilidad temporal de la mujeres por la impureza de la menstruación, para la que necesitaban protección ante las amenazas de fantasmas y demonios (Pinch, 1994), de acuerdo a estos valores y creencias. En la religión egipcia podemos encontrar textos que nos hablan de las emociones vio-lentas traídas por demonios a las mujeres y estos amuletos servían para alejar esas influencias emocionales malignas.
La función apotropaica se mantenía en las esferas coloniales griegas y feni-cio-púnicas —como el mundo indígena ibérico— donde los amuletos eran utili-
Cultos egipCios en la iberia prerromana Como aporte Colonizador 497
zados para proteger solo a mujeres y niños como ocurría en el Egipto mismo, lo que constituye un claro precedente de los ulteriores cultos isiacos ya de época romana (Padró, 1981).
Las argumentaciones respecto al origen comercial son evidentes, pero no qui-ta ni invalida las tesis defendidas por el doctor Padró ya que en ningún caso son incompatibles y precisamente su escaso valor material nos dirige hacia un valor mágico-religioso mucho mayor.
Deberíamos estudiar en profundidad hasta qué punto pudo producirse un sin-cretismo religioso entre la cultura ibérica y las orientales ya que, por ejemplo, cuando los griegos o los romanos llegaron a Egipto, este sincretismo se produjo sin causar ningún problema, donde los indígenas y colonos conservaron sus costumbres a la vez que se produjo una hibridación fundiendo elementos de las dos tradiciones, en las que se mantenían la costumbres de enterramiento griegas como fosas y tumbas subterráneas (David, 2003).
Las similitudes iconográficas y textuales también nos llevan a observar los paralelos, por ejemplo entre Bes y Heracles, por lo que suponen ya que facilitan la adopción de cultos entre estas civilizaciones (en este sentido debemos destacar el estudio de Gómez, 2000: 91).
Las argumentaciones contrarias respecto al uso nulo de ushebtis y escarabeos del corazón en los enterramientos caen por su propio peso, puesto que en el propio Egipto tampoco eran accesibles a todo el mundo: debemos tener en cuenta que ni siquiera un pequeño sortilegio o salmo del libro de los muertos en soporte de papiro era accesible para la población general.
Este tipo de sincretismo o hibridación religiosa quizás pudo producirse en Iberia, influyendo dentro de la religión ibérica aspectos religiosos egipcios y orien-tales, sin perder los rasgos básicos de su propia religión. El valor de estos objetos es espiritual y no material, siendo el precio de los mismos elevado lo que explica, en parte, el hecho de encontrarse en tumbas de individuos de mayor rango y poder, así como su escasez, siendo reconocidos, comprendidos y adaptados a su propios ritos (Vaquero, 2012: 91).
En esta línea, la localización de los hallazgos es determinante para su interpreta-ción. Aunque los amuletos proceden en su mayoría de necrópolis, se han encontrado también en hábitats, y tenemos casos de origen en favissae y escarabeos en santuarios (Velázquez, 2007a: 149).
José Javier MarTÍNeZ GarCÍa498
Conclusión
En general, el poco interés suscitado en las excavaciones por los objetos egiptizantes ha supuesto el mayor problema para su propio estudio, siendo estos recuperados en los yacimientos sin atender en profundidad a su contexto específico, argumentos ya mencionados para los casos de los amuletos de la isla de Ibiza (Fernández y Pa-dró, 1986).
Es evidente que la mayoría de los amuletos y escarabeos están en lugares sacros, lugares dedicados a la muerte y veneración de antepasados (Clausell, 2002-2003: 245). También parece clara la preferencia en los contextos arqueológicos por los amuletos egipcios frente a los fenicio-púnicos, pese a ser estos quienes eran los portadores de los mismos, evidencia por otra parte de la asimilación por parte fenicia y de la propaganda religiosa egipcia que permite la adopción de su iconografía y culto por otras culturas.
Como afirma Perego (2010: 68), debemos entender la magia y los amuletos como la materialización de experiencias emocionales y práctica religiosas que afectan al funcionamiento de la sociedad.
Según Jiménez Flores (2011) el interés por toda esta serie de piezas responde más a una búsqueda de protección y el recurso a la magia que a una profunda inquietud por la espiritualidad funeraria nilótica, aspecto que podemos considerar relativo puesto que el uso de un amuleto, a nuestro entender, necesita en todo momento de la creencia en el mismo aunque tal creencia no llegue al conocimiento cosmológico y teológico que podían tener los sacerdotes egipcios.
Es evidente que la llegada de los aegyptiaca en el primer milenio mediante las diferentes aportaciones fenicias, púnicas y griegas implicó un claro valor apotropai-co y de orden social, amuletos mágicos y objetos de prestigio (Escolano, 2006: 72), pero los cambios a lo largo de estos siglos en la iconografía de los mismos, caso de los amuletos, evidencia el claro aporte de las corrientes culturales e ideológicas del Mediterráneo (Almagro-Gorbea y Torres, 2009; Almagro-Gorbea et alii, 2009; Alma-gro-Gorbea y Graells, 2011).
Como ya aclaran Mancebo y Ferrer (1992: 317) debemos precisar y aclarar el alcance de la profundidad de la significación religiosa y mágica transmitida a través de los semitas a las poblaciones receptoras y que aunque, según estos autores, no se produce tal aculturación por ser la religión indígena muy conservadora, también es cierto que todas las religiones, principalmente las portadoras de estos objetos, son muy receptivas y propicias al sincretismo religioso.
Cultos egipCios en la iberia prerromana Como aporte Colonizador 499
García Martínez (2001, vol II.: 62) también argumenta en esta línea, así como parece innecesario insistir en la idea defendida por algunos autores de que esta ico-nografía aparecida en contextos religiosos no pudo estar vinculada a su contenido ideológico, aunque evidentemente hasta qué punto conservó su original simbolismo y fue representativa de las creencias egipcias es otro tema a debate difícil de tratar.
En definitiva, la interpretación del valor simbólico y religioso de los objetos encontrados en las excavaciones dependerá, en gran parte, del propio contexto en el que se encuentren, su ubicación precisa, su tratamiento en el proceso de enterra-miento, etc. De ahí la importancia de conocer, como ya aclara Velázquez Brieva, la distinción entre los objetos-amuletos que se encuentran formando parte del ritual de enterramiento y los que son parte del ajuar personal (Velázquez, 2004: 54), así como la colocación dentro de la tumba estudiado por Petrie (1914), cuestión difícil de dilu-cidar en el caso de los enterramientos en la Península puesto que están asociados a enterramientos ibéricos donde la religiosidad y el culto no están tan estudiados como en otras culturas y donde por falta de estudio y tratamiento no se tienen todos los datos relativos a la ubicación y tipo de deposición de estos amuletos.
Los estudios pasados y futuros, sobre todo los que tengan en cuenta los con-textos arqueológicos, serán los que marquen la pauta tras los estudios ya realizados sobre piezas a lo largo de todo el territorio nacional como puedan ser los de García Martínez, Fernández y Padró (1982) u otros ya mencionados.
José Javier MarTÍNeZ GarCÍa500
Bibliografía
ABASCAL PALAZÓN, J. M. (2004): «Cultos orientales en Cartago Nova», Scombraria. La Historia oculta bajo el Mar. Catálogo de la exposición, Murcia, pp. 102-106.
ABASCAL PALAZÓN, J. M. (2009): «El cerro del Molinete y los cultos orientales de Carthago Nova», Arx Hasdrubalis. La ciudad reencontrada, Cartagena, pp. 118-119.
ALfARO GINER, C. (2007): «Los entalles mágicos sobre piedras semipreciosas en el mundo antiguo: su técnica de fabricación y su significado», Trabajos del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera 59. Magia y superstición en el mundo Fenicio-Pú-nico. XXI Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica, pp. 7-48.
ALMAGRO-GORBEA, M., ARROyO UREñA, A., MARTÍNEZ CORBÍ, J. F., MARÍN AGUILERA, B. y TORRES ORTIZ, M. (2009): «Los escarabeos de Extremadura. Una lectura socioideo-ló gica» Zephyrus LXIII, pp. 71-104.
ALMAGRO-GORBEA, M. y GRAELLS I FABREGAT, R. (2011): «Escarabeos del noreste de Hispania y del sur de la Galia. Catálogo, nuevos ejemplares e interpretaciones», Lucentum XXX, pp. 25-87.
ALMAGRO-GORBEA, M. y TORRES ORTIZ, M. (2009): «Los escarabeos fenicios de Por-tugal. Un estado de la cuestión», Estudios Arqueológicos de Oeiras 17, pp. 521-554.
ALVAR EZQUERRA, J. (2012): Los cultos Egipcios en Hispania, Toulouse.ANDREwS, C. (1994): Amulets of Ancient Egypt, British Museum, London.BEA CASTAñO, D. (1996): Can Canyís. Una necròpolis de la primera edat del ferro al Penedès,
tesis de licenciatura inédita, Universidad de Barcelona.BLáZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. (1970-1971): «Escarabeos de Ibiza», Zephyrus 21-22, pp. 315-319.CLAUSELL CANTAVELLA, G. (2002-2003): «Un escarabeo etrusco en la necrópolis del To-
rrelló del Boverot (Almanssora, Castelló)», Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló 23, pp. 241-246.
CONDE ESCRIBANO, M., IZQUIERDO DE MONTES, R. y ESCACENA CARRASCO, J. L. (2005): «Dos escarabeos del santuario fenicio de Caura en su contexto histórico y ar-queológico», SPAL 14, pp. 75-89.
DAVID, R. (2003): Religión y magia en el Antiguo Egipto, Barcelona.DOMENECH BELDA, C. (2010): «Objetos egipcios y egiptizantes en la protohistoria de
Alicante», Objetos egipcios en Alicante, Alicante, pp. 15-43.DURkHEIM, E. (1912): Las formas elementales de la vida religiosa, México.ESCOLANO POVEDA, M. (2006): «El escarabeo egiptizante de la Alcudia (Elche, Ali-
cante)», Lucentum XXV, pp. 71-76.
Cultos egipCios en la iberia prerromana Como aporte Colonizador 501
ESCOLANO POVEDA, M. (2012): «Egipto en la Península Ibérica: análisis de siete amu-letos del yacimiento fenicio de La Fonteta (Alicante)», Epi oinopa ponton: studi sul Mediterraneo antico in ricordo di Giovanni Tore, Oristano, pp. 579-586.
ERMAN, A. (1901): Zaubersprüche für Mütter und Kind aus dem Papyrus 3027 des Berliner Museums, Akademie der Wissenschaften, Berlin.
FERNáNDEZ GÓMEZ, J. H. y PADRÓ I PARCERISA, J. (1982): Escarabeos del Museo Arqueo-lógico de Ibiza, Madrid.
FERNáNDEZ GÓMEZ, J. H. y PADRÓ I PARCERISA, J. (1986): Amuletos de tipo egipcio del museo arqueológico de Ibiza, Museo Arqueológico de Ibiza.
FLINDERS PETRIE, W. M. (1914): Amulets, London.GAMER-WALLERT, I. (1975): «Consideraciones sobre el escarabeo de Frigiliana (Mála-
ga)», Pyrenae 11, pp. 63-71.GAMER-WALLERT, I. (1978): Ägyptische und ägyptisierende Funde von der Iberischen Halb-
insel, Tübingen.GARCÍA MARTÍNEZ, M. A.(1995): «Escarabeos inéditos de la provincia de Sevilla»,
SPAL 4, pp. 257-263.GARCÍA MARTÍNEZ, M. A.(1996): «Anillos inéditos de tipo egipcio procedentes de
Andalucía», SPAL 5, pp. 233-239.GARCÍA MARTÍNEZ, M. A.(1997): «Escarabeos inéditos procedentes de Jaén», Faven-
tia 19/1, pp. 123-128.GARCÍA MARTÍNEZ, M. A. (1998): «Amuletos inéditos de tipo egipcio procedentes de
Córdoba», Faventia 20/1, pp. 95-101.GARCÍA MARTÍNEZ, M. A.(2001): Documentos prerromanos de tipo egipcio de la vertiente
atlántica hispano-mauritana, Université Paul Valéry, Montpellier.GÓMEZ LUCAS, D. (2000): «Bes y Heracles: estudio de una relación», II Congreso Inter-
nacional del Mundo Púnico, Cartagena, pp. 91-106JIMéNEZ FLORES, A. M. (2007): «Escarabeos en el mundo Fenicio-Púnico: Magia y religio-
sidad», Trabajos del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera 59. Magia y superstición en el mundo Fenicio-Púnico. XXI Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica, pp. 169-193.
JIMéNEZ FLORES, A. M. (2011): «Aegyptiaca: datos sobre la espiritualidad en la necrópolis de Gadir», en M. C. Marín Ceballos: Cultos y ritos de la Gadir fenicia, Cádiz, pp. 349-370.
KOCH, M. (1982): «Aletes, Mercurius und das prönikischpunische Pantheon in Neu-karthago», Madrider Mitteilungen 23, pp. 101-113.
LÓpEZ GRANDE, M. J. (2003): Damas aladas del antiguo Egipto. Estudio iconográfico de una pre-rrogativa divina, Fundació Arqeològica Clos-Museu Egipci de Barcelona, Barcelona.
José Javier MarTÍNeZ GarCÍa502
LÓpEZ GRANDE, M. J. (2007): «Los amuletos y su función mágico-religiosa en el Antiguo Egipto», Trabajos del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera 59. Magia y superstición en el mundo Fenicio-Púnico. XXI Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica, pp. 49-95.
LÓpEZ GRANDE, M. J. y VELáZQUEZ BRIEVA, F. (2011-2012): «Amuletos-placa de iconogra-fía egipcia: el modelo Vaca/Udjat en el ámbito Fenicio-Púnico», CuPAUAM 37-38, pp. 509-523.
MALINOwSky, B. (1948): Magic, Science and Religion, and Other Essays, London.MANCEBO DáVALOS, J. y FERRER ALBELDA, E. (1992): «El escarabeo de Pancorvo, Se-
villa», SPAL I, pp. 313-320.MONTERO HERRERO, S. (1997): Diccionario de adivinos, magos y astrólogos de la Antigüe-
dad, Madrid.NAVARRO CÍA, O. (2012): «Tres escarabeos egipcios en la necrópolis del El Castillo (Cas-
tejón, Navarra)», Cuadernos de Arqueología. Universidad de Navarra 20, pp. 217-227.NEwBERRy, P. (1908): Scarabs. An introduction to the study of Egyptian seals and signet
rings, London.ORTIZ GARCÍA, J. (2012): «Los amuletos de tipo egipcio de la colección Pérez-Cabrero
i Tur del Museo de Prehistoria de Valencia», Sagvntvm 44, pp. 111-119.PADRÓ I PARCERISA, J. (1974): «A propósito del escarabeo de La Solivella (Alcalá de
Xivert, Castellón), y de otras piezas egipcias de la zona del Bajo Ebro», Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonenses 1, pp. 71-78.
PADRÓ I PARCERISA, J. (1975): «Los objetos de tipo egipcio de la necrópolis de “El Molar” (Sant Fulgenci, Alicante) y su problemática». Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonenses 2, pp. 133-142.
PADRÓ I PARCERISA, J. (1981): «Las Divinidades egipcias en la Hispania romana y sus precedentes», La Religión Romana en Hispania, Madrid, pp. 335-352.
PADRÓ I PARCERISA, J. (1982-83): «De nuevo sobre los hallazgos egipcios y egiptizantes de la Península Ibérica», Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonenses 9, pp. 149-191.
PADRÓ I PARCERISA, J. (1983): «Amuletos y divinidades egipcios en la Hispania prerro-mana», en J. M. Blázquez (ed.): Primitivas religiones ibéricas. II. Religiones Prerro-manas, Madrid, pp. 465-473.
PADRÓ I PARCERISA, J. (1988): «Heracleópolis Magna y el comercio fenicio en Egipto», Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Historia Antigua 1, pp. 45-56.
PADRÓ I PARCERISA, J. (1991): «Divinidades Egipcias en Ibiza», Trabajos del Museo Ar-queológico de Ibiza y Formentera 24. I-IV Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica. Ibiza 1986-89, pp. 67-76.
Cultos egipCios en la iberia prerromana Como aporte Colonizador 503
PADRÓ I PARCERISA, J. (1999): «La aportación egipcia a la religión fenicia en Occidente», Trabajos del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera 43. De Oriente a Occidente: Los dioses Fenicios en las colonias Occidentales, pp. 91-102.
PADRÓ I PARCERISA, J. (2000): «El culto a Bes en el Mediterráneo occidental», Actas del IV Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos, vol. II, Cádiz, pp. 643-646.
PADRÓ I PARCERISA, J. (2002): «La escatología egipcia en el ámbito funerario feni-cio-púnico», III Seminario Internacional sobre temas fenicios. El mundo funerario, Alicante, pp. 299-314.
PEREGO, E. (2010): «Magic and Ritual in Iron Age Veneto, Italy», Papers from the UCL Institute of Archaeology 20, pp. 67-96.
PINCH, G. (1994): Magic in Ancient Egypt, London.REMESAL RODRÍGUEZ, J. y MUSSO, O. (1991, eds.): La presencia de material etrusco en la
Península Ibérica, Barcelona.RIUDAVETS GONZáLEZ, I. (2011): «Una figureta de bronze d’Imhotep. Torre d’en Galmés
(Menorca)», Nilus 20, pp. 14-17.ROSELLÓ BORDOy, G., SáNCHEZ-CUENCA, R. y DE MONTANER ALONSO, P. (1994): «Imho-
tep, hijo de Ptah», Mayurqa XII. pp. 123-142SfAMENI, C. (2001): «Magic Syncretism in the Late Antiquity: Some examples from
Papyri and Magical Gems», Ilu, Revista de Ciencias de las Religiones 6, pp. 183-199.STyLOw, A. (1995): «La cueva Negra en Fortuna (Murcia): ¿un santuario púnico?»,
Religio deorium. Actas del Coloquio Internacional de Epigrafía, Culto y Sociedad en Occidente (Tarragona, 1988), Sabadell, pp. 449-460.
TAMBIAH, S. (1990): Magic, Science, Religion and the Scope of Rationality, Cambridge Uni-versity Press Cambridge.
VAQUERO GONZáLEZ, A. (2012): «Los amuletos de la “tumba Nº 5” de la necrópolis orientalizante de Les Casetes (Villajoyosa, Alicante)», Lucentum XXXI, pp. 91-114.
VELáZQUEZ BRIEVA, F. (2004): Análisis tipológico y contextual de los amuletos fenicio-Púnicos en el Mediterráneo centro-Occidental, tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid.
VELáZQUEZ BRIEVA, F. (2007): El dios Bes. De Egipto a Ibiza, Trabajos del Museo Arqueo-lógico de Ibiza y Formentera 60, Ibiza.
VELáZQUEZ BRIEVA, F. (2007): «Los amuletos púnicos y su función mágico-religiosa», Trabajos del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera 59. Magia y superstición en el mundo Fenicio-Púnico. XXI Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica, pp. 97-142.
VERCOUTTER, J. (1945): Les objets égyptiens et égyptisants du mobilier funéraire carthaginois, Bibliothèque Archéologique et Historique, tome 40, Paris.
505
⊳ Amuleto procedente de la necrópolis ibérica de El Cigarralejo (Mula, Murcia). Anverso y reverso (nº Inv. CIG-T180-1661). © Museo de Arte Ibérico «El Cigarralejo». Foto: M. Pavía (2013)
Amuletos de tipo egipcio en la Cultura Ibérica de la Región de Murcia
MARTA PAVÍA PAGEUNIVERSIDAD DE MURCIA
ResumenEl presente artículo es fruto de un Trabajo Fin de Máster denominado Amuletos de tipo egipcio en la Cultura Ibérica de la Región de Murcia. El objetivo de nuestro estudio ha sido presentar los amuletos de tipo egipcio y cronología ibérica recuperados en la Región de Murcia, con la intención de realizar una valoración global y un estudio de conjunto sobre la presencia de este tipo de piezas en nuestra región, poniendo especial énfasis en el contexto donde aparecen.Los amuletos egiptizantes presentes en la Región de Murcia, son de factura occidental y han sido documentados en las grandes necrópolis ibéricas del entorno, formando parte de los ajuares funerarios de las mismas. Las piezas presentan una cronología centrada fundamentalmente en el siglo IV a.C.Palabras clave: amuletos egiptizantes, cultura ibérica, necrópolis, siglo IV a.C. Región de Murcia, fayenza, rutas comerciales
AbstractThis paper is the result of a Final Master Project called Egyptian type amulets in the Iberian culture of the Region of Murcia. The aim of our study has been to present this Egyptian type amulets recovered in the Region of Murcia in the Iberian Age, with the intention of making a general assessment and an overall study on the presence of this type of pieces in our region, focusing on the context where they appear.The Egyptian amulets present in the Region of Murcia were made in the Western part of the Mediterranean Sea and usually have been documented in the large Iberian necropolis of this area, being part of the burial goods.Key Words: Egyptian amulets, Iberian culture, necropolis, IV century BC, Region of Mur-cia, fayence, trade routes
Marta Pavía Page506
Introducción
Los amuletos de tipo egipcio que han llegado a la zona que nos ocupa, enmarcada por los límites autonómicos actuales de la Región de Murcia, son fruto del fuerte tránsito comercial mediterráneo durante el I milenio a.C. Este tipo de piezas tuvieron una amplia difusión por todo el Mediterráneo y desde fechas tan tempranas como el siglo VIII a.C., entraron a formar parte del abanico de productos con que los fenicios comerciaron por todo el Mediterráneo centro-occidental (Padró, 1976: 507). Este tipo de productos mágico-religiosos, fueron en primer lugar importados desde el propio país del Nilo y posteriormente, fabricados en el Mediterráneo centro-occidental pú-nico, fundamentalmente en Cartago, aunque también se han documentado centros productores en Cerdeña e Ibiza (Velázquez, 2007: 175; Padró, 1986: 95-97 y 1997: 95).
Estos nuevos talleres surgieron para satisfacer la demanda de piezas existen-te en esta zona del Mediterráneo y se limitaron a fabricar escarabeos, amuletos y terracotas con representaciones de los dioses egipcios con mayor aceptación, a los que añadieron las representaciones de otros dioses no egipcios, especialmente los suyos propios, caracterizados por una interpretación y una lectura de los tipos en las que no tenían cabida los estrictos cánones artístico-religiosos egipcios ( Jiménez Flores, 2006: 173), sino que también podían participar los estilos y concepciones pro-pias de sus distintos creadores (Padró, 1991: 72).
La aceptación de este tipo de piezas en contextos tan distintos de Egipto radica en las fuertes raíces mediterráneas de la cultura del Nilo, la cual comparte rasgos generales con el resto de sistemas de creencias de todo el arco mediterráneo. El éxito de estas piezas en un marco geográfico tan amplio debe entenderse, en primer lugar, por su carácter ornamental y como adorno personal, aunque sin olvidar el carácter protector, apotropaico y profiláctico derivado de su papel como instrumento mágico (Padró, 2002: 247-249 y 1997: 508).
A pesar de la buena acogida que tuvieron este tipo de piezas, su aparición es únicamente esporádica y aunque puede constatarse en todos los grandes núcleos de población, lo hace de forma muy limitada. Los amuletos no sobrevivieron al avance de la conquista romana y muchos de los tipos desaparecieron, especialmente aquellos con representaciones de dioses protectores y garantes de la fertilidad como Tueris, Pateco y Bastet al igual que las divinidades solares como Khepri y los escarabeos. En cambio, algunas divinidades, especialmente aquellas con un papel relevante en los cultos helénicos prevalecieron, sobre todo aquellas vinculadas al culto de Osiris, en su forma helenística Serapis (Padró, 1997: 96).
Amuletos de tipo egipcio en lA culturA ibéricA de lA región de murciA 507
En cuanto a los amuletos y escarabeos documentados en la Región de Murcia, estos responden a un horizonte cronológico fundamentalmente ibérico1, centrado en el siglo IV a.C., o Ibérico Pleno. Su presencia, aunque escasa teniendo en cuenta el cómputo absoluto de importaciones documentadas en estos contextos, se distribuye uniformemente por el territorio murciano, siguiendo las rutas de comunicación ya es-tudiadas para la cerámica griega (García Cano, 2009: 140-141), las cuales están casi ex-clusivamente centradas en las cuencas fluviales del Sureste, especialmente las de los ríos Segura y Vinalopó, con sus correspondientes afluentes y ramblas (Trías, 1967: 39; Poveda, 1998: 48-49). La presencia de las piezas ha sido constatada en los grandes núcleos de población ibérica del entorno: Verdolay (Murcia), El Cigarralejo (Mula), Coimbra del Barranco Ancho ( Jumilla) y Los Nietos (Cartagena).
Catalogo de piezas
Cabecico del Tesoro (Verdolay, Murcia)
MAM/CE100130, Horus zooantropomorfo (figura 1)
Características formales: Amuleto de pasta de fayenza verdosa con manchas amari-llentas, realizada a molde con algunos detalles incisos, de 60 mm de altura por 18 mm de anchura y 8 mm de grosor, con una perforación central de sección circular.Tipo: Theophoric de Petrie, y Theomorphic de Andrews.Procedencia: Cabecico del Tesoro, Sepultura 586.Contexto: Enterramiento de incineración sin urna. El ajuar funerario estaba compues-to por una moneda de cobre de tipos ilegibles, cuatro agujas de hueso, un pasador de hueso fragmentado, 58 fusayolas y 6 amuletos egiptizantes.Lugar de conservación: Museo Arqueológico de Murcia.Descripción e interpretación: La divinidad, realizada para ser vista de perfil, repre-senta a Horus, con cabeza de halcón, sobre un escabel rectangular. El dios aparece erguido, con el pie izquierdo adelantado, en actitud de movimiento y con la doble corona, símbolo de su papel como soberano de todo Egipto (Tosí, 2004: 51-53).
1. A pesar de que el estudio se centra en los amuletos de cronología ibérica queremos resaltar la presencia en el ARQVA de un escarabeo en esteatita engarzado en plata recuperado en la playa de La Isla de Mazarrón (MZ-93-SUP-14-85).
Marta Pavía Page508
Figura 1. Amuletos procedentes de la necrópolis ibérica de El Cabecico del Tesoro (Verdolay, Murcia). © Museo Arqueológico de Murcia. Foto: M. Pavía (2013)
Cronología: La ausencia de elementos cerámicos en el ajuar que pudieran proporcio-narnos una cronología precisa para la datación del enterramiento, nos lleva a manejar la amplia horquilla cronológica, durante la cual se encuentra en uso la necrópolis; siglos V al I a.C. (Sánchez y Quesada, 1992: 351-353). Por otro lado, la presencia de la moneda de cobre, aunque imposible de identificar por su mala conservación, permite acotar la cronología del enterramiento entre finales del siglo III y el siglo I a.C.
MAM/CE100131, Bastet (figura 1)
Características físicas: Amuleto de pasta de fayenza verdoso claro, realizado a molde con algunos detalles incisos y unas dimensiones de 28 mm de altura, 9 mm de anchura máxima y 5 mm de grosor. La pieza presenta una perforación central de sección circular.Tipo: Categoría Theophoric de Petrie, y Theomorphic de Andrews.Procedencia: ver MAM/CE100130.Contexto: ver MAM/100130.Lugar de conservación: Museo Arqueológico de Murcia.Descripción e interpretación: La deidad, de género femenino, aparece representada de perfil sobre un escabel cuadrangular, con la espalda apoyada en un pilar o trono, también de sección cuadrangular. La diosa representada con cuerpo humano y cabeza de felino, luce una voluminosa peluca que le cae sobre los hombros y una gran corona
Amuletos de tipo egipcio en lA culturA ibéricA de lA región de murciA 509
a modo de capitel rayado, elaborada de forma muy simple, que podría ser interpretada como la esquematización de la doble corona. La identificación de este tipo de diosas con cabeza felina, bien gata o leona, es siempre complicada. En cualquier caso, el significado mágico de estos amuletos de deidades femeninas con cabeza felina, sea cual sea su naturaleza, es a menudo similar o complementario, relacionándose en la mayoría de los casos con la fertilidad. La conjunción de diosa felina y doble corona debe ser puesta en relación con la diosa Bastet (Andrews, 1944: 32-33).Cronología: ver MAM/CE100130.
MAM/CE100132, Tueris (figura 1)
Características físicas: Amuleto realizado a molde en pasta de fayenza con una per-foración central de sección circular y unas dimensiones de 25 mm de altura, 9 mm de anchura máxima y 7 mm de grosor máximo.Tipo: «Protección y Aversión» de Andrews y Petrie.Procedencia: ver MAM/CE100130.Contexto: ver MAM/CE100130.Lugar de conservación: Museo Arqueológico de Murcia.Descripción e interpretación: La figura representada ha sido identificada como la diosa hipopótamo Tueris. La divinidad se dispone sobre un escabel en forma de «L», decorado en su parte posterior con hojas de palmera incisas. La diosa aparece representada con el cuerpo de perfil, la cabeza un poco ladeada y el pie izquierdo adelantado, tiene los brazos pegados a su prominente vientre, y las palmas de las manos extendidas hacia arriba. Las piernas han sido representadas un poco encor-vadas y de gran tamaño.Cronología: ver MAM/CE100130.
MAM/CE100133, halcón Horus (figura 2)
Características físicas: Amuleto de pasta de fayenza de tono claro, con unas dimen-siones máximas de 24 mm de altura, 14 mm de anchura y 7 mm de grosor. La pieza presenta un apéndice de sección circular, con una perforación central de sección también circular.Tipo: Theophoric de Petrie, y Theomorphic de Andrews.Procedencia: ver MAM/CE100130.Contexto: ver MAM/CE100130.Lugar de conservación: Museo Arqueológico de Murcia.
Marta Pavía Page510
Figura 2. Amuletos procedentes de la necrópolis ibérica de El Cabecico del Tesoro (Verdolay, Murcia). © Museo Arqueológico de Murcia. Foto: M. Pavía (2013)
Descripción e interpretación: La pieza, representada de perfil sobre un escabel cua-drangular, se corresponde tipológicamente con las representaciones del dios Horus (Andrews, 1994: 27-29), en su forma de halcón, más concretamente como un halcón peregrino. La figura presenta el vientre abultado con las alas plegadas, ligeramente apoyadas sobre él.Cronología: ver MAM/CE100130.
MAM/CE100134, Pateco (figura 2)
Características físicas: Amuleto de pasta vítrea, de color amarillento o blanquecino, con unas dimensiones máximas de 26 mm de altura, 10 mm de anchura y 7 mm de grosor. La pieza presenta dos perforaciones de sección circular; la primera, atraviesa la figura entre las rodillas y la segunda, de lado a lado a la altura del cuello.Tipo: «Protección y Adversión» de Andrews y Petrie.Procedencia: ver MAM/CE100130.Contexto: ver MAM/CE100130.Lugar de Conservación: Museo Arqueológico de Murcia.Descripción e interpretación: La deidad ha sido identificada como el dios enano Pateco. La figura se encuentra representada en posición frontal, sobre un escabel rectangular, muy erosionado por los extremos. El personaje, como es habitual en las
Amuletos de tipo egipcio en lA culturA ibéricA de lA región de murciA 511
representaciones de este dios, aparece desnudo, con los brazos apoyados en el vientre y las piernas deformes, semi abiertas (Tosi, 2004: 99-101).Cronología: ver MAM/CE100130.
MAM/CE100135, Escarabeo (figura 2)
Características físicas: Amuleto de pasta de fayenza realizado a molde en color ver-doso y unas dimensiones de 8 mm de altura, 15 mm de longitud y 12 mm de anchura. La pieza presenta una perforación longitudinal de sección circular.Tipo: Vercoutter I.Procedencia: ver MAM/CE100130.Contexto: ver MAM/CE100130.Lugar de conservación: Museo Arqueológico de Murcia.Descripción e interpretación: La pieza se corresponde con el tipo I de Vercoutter (Vercoutter, 1945: 71-75), donde no aparece representado ni el protorax, ni los élitros, aunque sí están representadas las patas, ubicadas en ambos laterales de la pieza, repartidas en dos grupos de tres. Las características formales de la cabeza de nues-tro escarabajo difieren ligeramente del tipo canónico, ya que en nuestro caso no se observa la tripartición del semicírculo exterior que conforma la misma. La parte pos-terior de la pieza se encuentra parcialmente destruida, lo que dificulta su lectura. En cualquier caso, la decoración se basa en una serie de caracteres jeroglíficos dispuestos en sentido horizontal no identificados (Andrews, 1994: 50-59).Cronología: ver MAM/CE100130.
MAM/CE101220, Toth cinocéfalo (figura 3)
Características físicas: Amuleto realizado a molde en pasta de fayenza con unas dimen-siones máximas de 23 mm de altura, 7 mm de anchura y 9 mm de grosor. La pieza presenta una perforación de sección circular dispuesta en un apéndice de sección cuadrangular.Tipo: Theophoric de Petrie y Theomorphic de Andrews.Procedencia: Cabecico del Tesoro, Sepultura 554.Contexto: Enterramiento de incineración sin urna, con un ajuar constituido por pequeña crátera ática de barniz negro (forma 40) y el propio amuleto.Lugar de conservación: Museo Arqueológico de Murcia.Descripción e interpretación: El amuleto, presentado sobre un escabel cuadrangular, tiene tres vistas posibles, frontal y por ambos perfiles. La figura, en forma de simio, se encuentra erguida, apoyada en el escabel sobre las patas traseras y la cola. El pe-
Marta Pavía Page512
Figura 3. Toth cinocéfalo procedente de la necrópolis ibérica de El Cabecico del Tesoro (Verdolay, Murcia). © Museo Arqueológico de Murcia. Foto: M. Pavía (2013)
laje del animal ha sido representado especialmente en el torso, mediante incisiones verticales. La pieza ha sido identificada como una representación del dios Toth en su forma cinocéfala (Andrews, 1994: 24; Padró, 1991, fig.2).Cronología: La crátera ática data el enterramiento en el segundo cuarto del siglo IV a.C. (García Cano, 1987: 70-71).
El Cigarralejo (Mula,Murcia)
CIG-T180-1661, Horus zooantropomorfo (figura 4)
Características físicas: Amuleto de fayenza realizado a molde en tono claro con unas medidas máximas de 58 mm de altura y 19 mm de anchura. La pieza presenta una perforación de sección circular.Tipo: Theophoric de Petrie y Theomorphic de Andrews.Procedencia: Necrópolis de El Cigarralejo, Sepultura 180.Contexto: Enterramiento del tipo III de Cuadrado; estructura de grandes piedras al exterior y nicho interior para la urna, considerado por su excavador como infantil femenino. El ajuar de la tumba está compuesto por una pátera de barniz negro (F21), el amuleto de Horus, la urna, de tipo ovoide con decoración geométrica, una aguja de pelo de hueso y una fusayola bitroncocónica (Cuadrado, 1987: 335-337).Lugar de conservación: Museo Monográfico de Arte Ibérico El Cigarralejo.
Amuletos de tipo egipcio en lA culturA ibéricA de lA región de murciA 513
Descripción e interpretación: La divinidad representada es Horus, en su variante zooatropomorfa, sobre un escabel, en posición erguida con el pie izquierdo adelan-tado y con la doble corona sobre la cabeza, símbolo de su papel como soberano de Egipto unificado. Esta representación zooantropomorfa del dios es la más usual. (Wilkinson, 2003: 200-203).Cronología: Las escasas piezas de la tumba hacen imposible concretar con exactitud la fecha de la incineración proponiéndose una cronología entre el 300 y el 200 a.C. (Cuadrado, 1987: 335-337).
CIG-T204-1816 y CIG-T.204-1817, dos posibles escarabeos (figura 4)
Características físicas Escarabeo 1816: Amuleto en pasta vítrea de 14 mm de anchura máxima que presenta una perforación de sección semicircular que atraviesa la pieza de forma longitudinal. Los motivos no son visibles.Características físicas Escarabeo 1817: Pieza realizada en pasta vítrea, con una perfora-ción de sección circular que la atraviesa longitudinalmente. Anchura máxima, 15 mm.Tipo: No pueden adscribirse a ningún tipo concreto.Procedencia: Sepultura 204, necrópolis de El Cigarralejo.Contexto: Tumba de incineración en urna que se corresponde al tipo de nicho III de Cuadrado con un empedrado tumular de dos escalones. El ajuar de la sepultura está compuesto por: una falcata de cabeza de caballo, un puñal triangular de antenas atrofiadas, una guarnición metálica de la funda, dos manillas de escudo; una corta y una larga, un punzón de hierro de dos puntas, varios fragmentos de un soliferrum destruido, tres hierros de lanza cortos y dos regatones, la urna cineraria de tipo ovoide, un plato P1a, un plato P1c, un cuenco P7a, un cuenco P8b, un barrilito de forma 19b, un plato con decoración geométrica, un plato 8a, un plato 5a, un vasito negro 23a, y un ánfora con decoración geométrica de la forma 17, un kylix de figuras rojas de la forma 40-DII, cinco ollas de cerámica ibérica ordinaria, una fusayola, una fíbula de bronce del tipo La Tène, fragmentos de una fíbula anular, tres anillos de bronce con chatón, tres tabas, dos anillos de cobre, un cuernecito de hueso, 11 cuentas de collar de pasta vítrea, dos posibles escarabeos, una cuenta de pasta vítrea decorada con un grifo de tipo griego, un aplique también de pasta en forma de cabeza femenina, po-siblemente la diosa Astarté, parte de otros dos apliques también en forma de cabeza humana no identificables, cuatro apliques de pasta vítrea con incrustaciones blancas y cuatro apliques del mismo material y forma discoidal. La tumba fue considerada por Cuadrado como perteneciente a un guerrero (Cuadrado, 1987: 377-382).
Marta Pavía Page514
Lugar de conservación: Museo Monográfico de Arte Ibérico de El Cigarralejo.Descripción e interpretación: Las piezas, de forma elíptica, y de pequeño tamaño, pueden considerarse morfológicamente como un escarabeo, aunque la ausencia de detalles, imposibilita su completa identificación.Cronología: El ajuar de la sepultura ha posibilitado la datación de la misma con bastante precisión, situándola entre el 400-375 a.C. (Cuadrado, 1987: 377-382).
CIG-T.462-4967, escarabeo de Horus Harpócrates (figura 4)
Características físicas: Amuleto de coralina de color rojo con bandas blanquecinas, con unas dimensiones de 17 mm de longitud, 13 mm de anchura máxima y 7 mm de altura máxima. La pieza presenta una perforación longitudinal de sección circular.Tipo: amuleto-sello, según Gamer-Wallert.Procedencia: Sepultura 462 de la necrópolis del Cigarralejo, Mula, Murcia.Contexto: Enterramiento de incineración en urna, inserto en un nicho del tipo III de Cuadrado, sin encachado pétreo. El ajuar, del que es parte el escarabeo, estaba formado por la urna funeraria de producción ibérica con decoración geométrica, tres fusayolas de formas y tamaños diversos, un anillo de cobre, ocho cuentas de collar de pasta vítrea de diferentes tamaños, media cuenta de collar, en este caso en hueso, una aguja de hueso para el pelo, un agujón de hueso, dos tapones también de hueso, de diferentes diámetros y dos fragmentos de unos tubos de hueso muy finos.Lugar de conservación: La pieza fue entregada a la doctora Gamer-Wallert en 1971, para su estudio, desgraciadamente la doctora falleció, antes de tener el estudio aca-bado y el escarabeo permaneció en Alemania.Reverso: El motivo decorativo de la pieza corresponde al dios-niño Horus Harpócra-tes, representado con cuernos de carnero y el disco solar sobre la cabeza, de forma que queda resaltada claramente su naturaleza sacra. El niño está representado como el signo jeroglífico para esta palabra. Su condición de infante queda confirmada gracias a su peinado, el denominado «rizo de la juventud». La figura infantil se sitúa sentada sobre el pilar djet, objeto relacionado con el renacimiento, especialmente en los cultos osiríacos, que ligan la figura de Horus niño con su padre Osiris. La imagen del dios queda enmarcada por dos plantas de papiro, de tres tallos cada una, las cuales se corresponden con el signo jeroglífico de pantano, dejando claro el lugar donde se desarrolla la escena. Sobre cada uno de los motivos vegetales hay representado un Uraeus, símbolo tanto del poder real como sacro del dios. (Gamer-Wallert, 1983).
Amuletos de tipo egipcio en lA culturA ibéricA de lA región de murciA 515
Figura 4. Amuletos procedentes de la necrópolis ibérica de El Cigarralejo (Mula, Murcia). © Museo de Arte Ibérico «El Cigarralejo». Foto: M. Pavía (2013) y Archivo Fotográfico del Museo de El Cigarralejo (CIG-T462-4967)
Anverso: Se corresponde tipológicamente con el tipo VI de Vercoutter. El prothorax aparece marcado, de la misma manera que los élitros, en los cuales aparece una es-pecie de símbolo en «V» sobre cada ala. (Vercoutter, 1945: 71-75).Cronología: El escarabeo fue fechado por Gamer-Waller también en el siglo IV, coin-cidiendo con la fecha propuesta para el enterramiento por su excavador.Observaciones: El estudio de esta sepultura, todavía inédita, ha sido posible gracias a la colaboración de V. Page del Pozo, directora del Museo de Arte Ibérico de El Cigarralejo.
Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla,Murcia)
COI-T.31-S389, posible Tueris (figura 5)
Características físicas: Amuleto de pasta de fayenza muy fragmentado, de 22 mm de altura máxima.Tipo: «Protección y Aversión» de Andrews y Petrie.Procedencia: Sepultura 31 de la necrópolis de la Senda (Coimbra del Barraco Ancho).Contexto: Tumba recubierta por un encachado de piedras irregulares y los ángulos redondeados. El ajuar, considerado femenino, está formado por un lekythos de barniz
Marta Pavía Page516
rojo, dos bolsales (F42BaL) y una pátera (F24AIIL) de barniz negro, un plato de borde vuelto (Coimbra 25.2), un decantador (Coimbra 10), y un vasito calciforme (Coim-bra 25) de cerámica ibérica pintada y dos fragmentos de remaches en hierro (García Cano, 1997: 14-15 y 254-255).Lugar de conservación: Museo Municipal «Jerónimo Molina», Jumilla, Murcia.Descripción e interpretación: La divinidad, de difícil identificación, se encuentra de pie sobre un trono con escabel. La pieza está realizada para ser vista de perfil y puede distinguirse el vientre abultado y el trono, faltando la cabeza. La divinidad ha sido identificada con Ptah, o Ptah-Pateco y también como la diosa Tueris. Esta última identificación parece la más probable. (Remler, 2010: 187-188).Cronología: Segundo cuarto del siglo IV a.C. (García Cano, 1997: 14-15 y 254-255).
COI-T.150-7511, Pateco Panteo (figura 5)
Características físicas: Amuleto realizado a molde en pasta de fayenza de 26 mm de altura total. La pieza presenta una perforación de sección circular.Tipo: «Protección o aversión», según las categorías de Andrews y Petrie.Procedencia: Sepultura 150, necrópolis del Poblado (Coimbra del Barranco Ancho). Contexto: La sepultura, con encachado pétreo de tendencia cuadrangular y ángulos redondeados, albergaba los restos calcinados de dos individuos, uno juvenil y otro adulto, de edad incierta, ambos sin urna funeraria. El ajuar está formado por un bol sal (F42BaL/F4162M), un kantharos (F40DL), dos platos de borde reentrante (F21L/F2771M) y un plato de borde engrosado (F28L/F2646M), en barniz negro. Dos grandes platos de la variante A2 de la Forma 1A de Cuadrado y un cuenco (F11), en barniz rojo ático. La cerámica ibérica pintada, está representada por un plato (Variante 1, tipo 3, Forma Coimbra 25), un plato (Variante 1, tipo 2, de la Forma Coimbra 25) y otro plato, en este caso del tipo 6, de la Forma Coimbra 25. Otros ejemplos de piezas cerámicas son una pátera de borde recto de la forma Coimbra 27.1, un vaso plástico en forma de paloma (Coimbra 24.1b) y 11 fusayolas de diferentes tamaños. También se documentó un col-gante de oro, dos anillos de plata con chatón, dos pequeños objetos de plata en forma de omega, varias varillas de hierro, una fíbula de bronce del tipo La Tène I, una fíbula de bronce anular hispánica y fragmentos de cuatro fíbulas más muy deformadas, una hebilla de forma elipsoidal y otra de forma anular, dos anillos de bronce incompletos, una varilla de bronce, unas laminas de bronce, una gacha de plomo y un punzón de bronce de forma bífida. Entre los materiales de hueso, han sido individualizados al menos 18 punzones, una gran placa con perforaciones, fragmentos de otras tres placas
Amuletos de tipo egipcio en lA culturA ibéricA de lA región de murciA 517
con perforaciones, y una varilla de hueso con perforaciones. También se documentó el amuleto de Pateco y 18 cuentas de collar de pasta vítrea (García Cano, 2008: 178-184).Lugar de conservación: Museo Arqueológico «Jerónimo Molina», Jumilla, Murcia. Descripción e interpretación: Representación del dios enano Pateco, en su advo-cación de Panteo, desnudo y en posición frontal. El dios está presentado sobre un pequeño escabel con los pies descansando en sendas cabezas de cocodrilos y las manos apoyadas en el vientre sujetando posiblemente dos serpientes. La imagen representada en el dorso posiblemente se trate de una diosa alada. (Tosi, 2004: 99-101; Andrews, 1994: 39).Cronología: 375-350 a.C. (García Cano, 2008: 178-184).
COI-T213-S/N Horus zooantropomorfo (figura 5)
Características físicas: Amuleto realizado a molde en pasta de fayenza que presenta una perforación de sección circular y unas dimensiones máximas de 37 mm de altura y 8 mm de anchura.Tipo: Theophoric de Petrie y Theomorphic por Andrews.Procedencia: Sepultura 213, necrópolis del Poblado (Coimbra del Barranco Ancho). Contexto: La tumba estaba compuesta por un empedrado tumular de tendencia cua-drangular con los ángulos redondeados y la cubierta acabada en barro amarillento. El ajuar estaba compuesto por un alto número de piezas áticas de barniz negro; tres kantharoi (F40E1), dos escudillas (F21), una escudilla (F22), una escudilla (F21/25BII) y un guttus de la serie 8160 de Morel. También encontramos cinco ejemplos de cerámica ibérica de barniz rojo; todos de la forma D0. La cerámica común ibérica está repre-sentada por un vasito globular, una vasito de forma crateresca, un vaso de trompeta, una jarrita piriforme y 17 fusayolas. Entre los elementos metálicos se documentó una aguja de bronce de gran tamaño y otra de pequeño tamaño, unas pinzas de depilar fragmentadas, una fíbula del tipo anular hispánica, dos anillos de bronce, 5 fragmen-tos circulares de hierro y 11 fragmentos más de hierro de forma indeterminadas. Las piezas óseas individualizadas son una plaquita perforada y seis punzones. Por último, fueron documentados dos escarabeos, tres cabujones, 13 cuentas de collar y 32 frag-mentos más, en pasta vítrea, así como el amuleto egiptizante y un murex brandaris.Lugar de conservación: Museo Municipal «Jerónimo Molina», Jumilla,Murcia.Descripción e interpretación: La divinidad se encuentra representada con cuerpo humano y cabeza de halcón. Aparece de pie, sobre un escabel, con el pie izquierdo adelantado y la doble corona.
Marta Pavía Page518
Figura 5. Amuletos procedentes de las necrópolis ibérica de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia).© Museo Arqueológico de Murcia. Fotos:1. J. M. García Cano (1997); 2. J. M. García Cano (2008);3. M. Pavía (2013)
Cronología: II cuarto del siglo IV a.C.Observaciones: El estudio de la pieza y de esta sepultura, todavía inédita y en proceso de estudio ha sido posible gracias a la colaboración de J. M. García Cano, director del proyecto de excavación del yacimiento de Coimbra del Barranco Ancho.
Los Nietos (Cartagena,Murcia)
Escarabeo-sello I S/N (figura 6)
Características físicas: Amuleto realizado en piedra silícea de color ocre-amarillento para el escarabeo y plata para el engarce. La pieza tiene unas dimensiones de 12 mm de longitud, 8 mm de anchura y 5 mm de grosor. El engarce de plata es de sección circular y realiza una curva en su parte central a modo de circunferencia, los extremos del engarce están decorados con un hilo de plata en forma de espiral.Tipo: escarabeo-sello.Procedencia: Pieza descontextualizada, necrópolis ibérica de los Nietos.
Amuletos de tipo egipcio en lA culturA ibéricA de lA región de murciA 519
Contexto: A pesar de que la pieza se encontró descontextualizada, con seguridad for-maba parte del ajuar funerario de una tumba totalmente destruida, del que también formaban parte 64 cuentas de collar realizadas en hueso, dos pendientes de plata y un escarabeo-sello de la misma morfología (Cruz Pérez, 1990: 204-206).Lugar de Conservación: Museo Arqueológico Municipal de Cartagena, Murcia.Anverso: La pieza puede incluirse tipológicamente dentro del grupo III de Vercoutter, con el prothorax marcado y sin élitros. (Vercoutter, 1945: 71-75). Presenta tres patas a cada lado de la pieza bien diferenciadas.Reverso: La figura se encuentra enmarcada por una línea o gráfila que circula de forma paralela al borde de la pieza. El motivo decorativo principal es un león, repre-sentado de perfil, y mirando hacia la derecha. La cola se encuentra vuelta hacia arriba, apuntando hacia la cabeza del animal. Las patas del león, bien diferenciadas, con la derecha anterior adelantada, indican movimiento.Cronología: Debido a la situación donde se encontró la pieza, fuera de contexto, y dado que ni ella, ni el resto de piezas del ajuar pueden proporcionarnos una cronología más precisa, debemos usar como elemento datante el contexto general del yacimiento lo que nos daría una fecha comprendida entre los siglos V y IV a.C. (García Cano, 2006: 50-51).
Escarabeo-sello II S/N (figura 6)
Características físicas: Amuleto realizado en piedra negra, con unas dimensiones de 14 mm de longitud, 10 mm de anchura y 7 mm de altura. El engarce de la pieza está realizado en plata y permite a la pieza oscilar ligeramente.Tipo: escarabeo-sello.Procedencia: Necrópolis ibérica de los Nietos, Cartagena, Murcia.Contexto: Ver escarabeo-sello I S/N.Lugar de Conservación: Museo Arqueológico Municipal de Cartagena, Murcia.Anverso: La pieza puede adscribirse tipológicamente al grupo IV simple de Vercou-tter, aunque en este caso las patas del insecto no están representadas, y en su lugar puede observarse una plataforma lisa. (Vercoutter, 1945: 71-75).Reverso: La base plana alberga la representación vertical de un personaje masculino antropomorfo, probablemente un guerrero, humano o divino, realizado mediante la técnica del bajorrelieve, sobresaliendo el personaje figurado y una pequeña franja paralela al borde de la pieza. El individuo aparece representado con cola de felino, el cuerpo de perfil y la cabeza de frente, de pie, de cuerpo entero y en actitud dinámica. El personaje luce un faldellín ajustado en la cintura y botas cortas y anchas. La mano
Marta Pavía Page520
Figura 6. Escarabeos de la necrópolis ibérica de Los Nietos (Cartagena, Murcia). © Museo Arqueológico Municipal de Cartagena.Foto: M. L. Cruz (1990)
izquierda sostiene un objeto no identificado, posiblemente un hacha o una maza. En el lado derecho de la pieza aparece representado un arco circular también en relieve, identificado como un escudo (Andrews, 1994: 50-59).Cronología: ver escarabeo-sello I S/N.
Conclusiones
Por el momento, han sido documentados en la región un total de 17 amuletos egip-tizantes de cronología ibérica, todos ellos en contextos funerarios, relacionándose su utilización con el ámbito privado y personal de la religiosidad.
La cronología de las piezas, se centra fundamentalmente del siglo IV, aunque algunas de las mismas pueden ser un poco más modernas, como el caso de las piezas de la tumba 586 del Cabecico del Tesoro, cuya cronología, sin embargo, no está clara.
Por otro lado, su escaso número pone en evidencia su carácter exótico como producto mágico y su relación con las clases dirigentes o las élites de cada poblado
Amuletos de tipo egipcio en lA culturA ibéricA de lA región de murciA 521
donde aparecen, hecho que queda corroborado por el número y calidad de los objetos que componen la mayoría de los ajuares donde encontramos los amuletos.
Continuando con el estudio de los ajuares, los elementos más habituales que encontramos en los enterramientos donde aparecen amuletos y escarabeos de este tipo son, con mucha diferencia, las fusayolas y las cuentas de pasta vítrea, seguidos por las agujas de hueso. Estos objetos, especialmente las agujas de hueso, han sido considerados como propios de un ajuar femenino, hecho que concuerda con los datos recogidos por otros autores como Padró o Jiménez Flores, que también indican la relación entre amuletos de tipo egipcio con las tumbas femeninas e infantiles.
Por último, hemos podido observar una serie de patrones que se repiten; en primer lugar, entre los materiales utilizados para realizar los amuletos, donde destaca la fayenza o pasta vidriada, no conociéndose ningún otro material por el momento. En cambio, para los escarabeos, el uso de materiales es más diverso, encontrando no solo piezas de fayenza, sino también piedras semi preciosas, engarzadas o no en plata.
Otros de los datos apuntados es la selección temática realizada, tanto por los propios íberos, que eligieron de entre todos los amuletos disponibles aquellos que se amoldaban mejor a sus creencias religiosas, así mismo, los propios fabricantes o mercaderes púnicos dieron prioridad a aquellas piezas con un significado religioso también para ellos.
Marta Pavía Page522
Bibliografía
ANDREwS, C. (1994): Amulets of Ancient Egypt, British Museum Press.CUADRADO DÍAZ, E. (1987): La Necrópolis Ibérica de «El Cigarralejo» (Mula, Murcia), Bi-
bliotheca Praehistorica Hispánica XXIII, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid.
CRUZ PéREZ, M. J. (1990): Necrópolis Ibérica de Los Nietos (Cartagena, Murcia), Excava-ciones Arqueológicas en España 158, Ministerio de Cultura, Madrid.
GAMER-WALLERT, I. (1983): «Der Skarabäus von El Cigarralejo», Boletín de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología 17, pp. 4-8.
GARCÍA CANO, C. (2006): «Los Nietos (Cartagena)», en Los primeros pasos... La arqueo-logía ibérica en Murcia, Museo de la Universidad de Murcia, pp. 50-52.
GARCÍA CANO, J. M. (1987): «Cerámicas áticas de figuras rojas en el Sureste peninsular», Ceràmiques gregues i hel·lenístiques a la península ibèrica, Monografías Ampurita-nas VII, Barcelona, pp. 59-70.
GARCÍA CANO, J. M. (1997): Las necrópolis ibéricas de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia). I Las excavaciones y estudio de los materiales, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia.
GARCÍA CANO, J. M. (1999): Las necrópolis ibéricas de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia). II Análisis de los enterramientos, catálogo de materiales y apéndices antropo-lógico, arqueozoológico y paleobotánico, Universidad de Murcia.
GARCÍA CANO, J. M., PAGE DEL POZO, V. y GALLARDO CARRILLO, J. (2008): El mundo funerario ibérico en el Altiplano Jumilla-Yecla (Murcia): La necrópolis del Poblado de Coimbra del Barranco Ancho. Investigaciones de 1995-2004. II Las incineraciones y los ajuares funerarios, Adara Comunicación, Murcia.
GARCÍA CANO, J. M.(2009): La cerámica ática de figuras rojas: talleres y comercio (siglo iv a.C.). El caso de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia), Editum, Murcia.
JIMéNEZ FLORES A. M. (2006): «Escarabeos en el mundo fenicio-púnico: magia y religiosidad», Magia y superstición en el mundo fenicio- púnico, XXI Jornadas de Arqueología fenicio-púnica, Ibiza.
PADRÓ I PARCERISA, J. (1976): «Datos para una valoración del “factor egipcio” y de su incidencia en los orígenes del proceso de iberización», Ampurias 3, pp. 487-509.
PADRÓ I PARCERISA, J. (1986): Amuletos de tipo egipcio del Museo Arqueológico de Ibiza, Trabajos del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera 16, Ibiza.
Amuletos de tipo egipcio en lA culturA ibéricA de lA región de murciA 523
PADRÓ I PARCERISA, J. (1991): «Divinidades Egipcias en Ibiza», Trabajos del Museo Ar-queológico de Ibiza y Formentera 24. I-IV Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica. Ibiza 1986-89, pp. 67-76.
PADRÓ I PARCERISA, J. (1997): «La aportación egipcia a la religión fenicia en Occidente», Trabajos del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera 43. De Oriente a Occidente: Los dioses Fenicios en las colonias Occidentales, pp. 91-102.
PADRÓ I PARCERISA, J. (2002): «Una función apotropaica de los amuletos de tipo egip-cio en el mundo prerromano hispánico», Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de Castellón 23, pp. 247-249.
PETRIE, W. M. F. (1914): Amulets, Illustrate by the Egyptian Collection in University College, London, Contestable & Company Ldt., London.
POVEDA NAVARRO, A. M. (1998): «La iberización y la formación del poder en el valle del Vinalopó (Alicante)», Sagvntvm, número extra dedicado a las actas del congreso Los íberos, príncipes de Occidente, pp. 413-424.
TRÍAS DE ARRIBAS, G. (1967): Las cerámicas griegas de la Península Ibérica, Valencia.TOSI, M. (2004): Dizionario Enciclopedico delle Divinità dell’Antico Egitto, volume I, Edi-
toriale Anake, Torino.VELáZQUEZ BRIEVA, F. (2007): El dios Bes, de Egipto a Ibiza, Trabajos del Museo Arqueo-
lógico de Ibiza y Formentera 60, Ibiza.VERCOUTTER, J. (1945): Les objets égyptien et égyptisants du mobilier funéraire carthaginois,
Bibliothèque Archéologique et Historique, tomo XL, Paris.WILkINSON, R. H. (2003): The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, Thames & Hud-
son, London.
525
⊳ Cabo de Are, en Sesimbra (Setúbal, Portugal).© E. Francisco (2013)
Deus quer, o homem sonha, a obra nasce.Deus quis que a terra fosse toda uma,Que o mar unisse, já não separasse.Sagrou-te, e foste desvendando a espuma
Mensagem, Fernando Pessoa
ResumenEn este trabajo se realiza una presentación preliminar del yacimiento de Lapa da Cova (Sesimbra, Portugal), una pequeña cavidad rocosa situada en la parte más elevada de los acantilados que conforman la costa atlántica en el entorno de la sierra del Risco, en la parte meridional de la península de Setúbal. En el año 2010 fue objeto de una excavación arqueológica de urgencia que permitió documentar una única ocupación situada a lo largo de la I Edad del Hierro. Tanto la localización del yacimiento como el tipo de material asociado ( joyas de oro, bronces rituales, adornos de pasta vítrea y, sobre todo, ánforas) sugieren un uso cultual de este emplazamiento, que estaría relacionado con los tránsitos comerciales que tendrían lugar en la zona del cabo Espichel, entre la desembocadura de los ríos Tajo y Sado, durante la época de las colonizaciones fenicia y púnica.Palabras clave: cueva-santuario, santuarios costeros, religión, estuario del Tajo, fenicio, púnico, cultura material
AbstractThis paper is a preliminary presentation of the archaeological site of Lapa da Cova (Sesimbra, Portugal), a small rock cavity located in the highest part of the cliffs that make up the Atlantic coast in the vicinity of the Sierra del Risco, in the peninsula de Setúbal southern line. In the
Lapa da Cova: un santuario costero en los acantilados de Sesimbra (Portugal)
MANUEL CALADOFACULDADE DE BELAS ARTES DA UNIVERSIDADE DE LISBOA (FBAUL)
LUIS GONÇALVESINSTITUTO UNIVERSITARIO DE MAIA (ISMAI)
RUI MATALOTOUNIVERSIDADE DE LISBOA (UNIARQ)
JAVIER JIMÉNEZ ÁVILAJUNTA DE EXTREMADURA
Manuel Calado, luis Gonçalves, Rui Mataloto y JavieR JiMénez Ávila526
year 2010 the cave was the subject of an emergency archaeological excavation that allowed document only a chronological occupation which can be dated over the Early Iron Age. Both the location of the site and the type of associated findings (gold jewellery, ritual bronzes, glass ornaments, and, mainly, amphorae) suggest a cult use for this location, which would be related to the trade transits that would take place in the area of the Cape Espichel, between the mouth of the Tagus and Sado rivers, during the time of Phoenician and Punic colonization.Key words: Cave-Sanctuary, Coastal sanctuaries, Religion, Tagus Mouth, Phoenician, Punic, Archaeological Findings
Situación, hallazgo y contexto
El yacimiento de Lapa da Cova se encuentra ubicado en el extremo oeste del entorno mediterráneo, de hecho, su situación en la costa meridional de la península de Setúbal, próximo al cabo Espichel, lo sitúa propiamente en aguas del océano Atlántico, en los confines más occidentales de los territorios explorados por los fenicios.
El contexto geográfico del yacimiento se corresponde con la llamada sierra del Risco, situada actualmente dentro del Parque Natural de la Serra da Arrábida. Se trata de una formación rocosa y abrupta, de difícil acceso y con escasas posibili-dades para las actividades productivas. El principal atractivo para el asentamiento es la proximidad al mar del que, no obstante, lo separa una barrera de pronunciados acantilados que alcanzan la altura de casi 400 metros en sus puntos más elevados.
Referencias históricas fundamentales en el marco de la colonización fenicia y de sus relaciones con las poblaciones locales de esta zona, serán yacimientos bien conocidos, como la Quinta de Almaraz (Barros y Soares, 2004) o la propia Lisboa en el estuario del Tajo (Arruda, 2000; Sousa, 2011), o los emplazamientos de Abul y Al-cácer do Sal en el Sado (Mayet y Silva, 2005; Arruda, 2000). Se encuentra, por tanto, en una zona que debía ser frecuentemente transitada por las embarcaciones que realizaran las rutas entre estos dos estuarios y también por los que transitaran entre la desembocadura de ambos ríos y el área del estrecho de Gibraltar.
En un contexto más amplio de la Protohistoria y adentrándonos en el Bronce Final, es necesario citar, igualmente, la proximidad del sepulcro de Roça do Casal do Meio, situado a escasos 10 km, y que en alguna ocasión se ha llegado a identificar con
Lapa da Cova: un santuario Costero en Los aCantiLados de sesimbra (portugaL) 527
Figura 1. Localización de Lapa da Cova; planta y vista general de la entrada a la cueva. © Photographic perspectives from Archaeological experiences.Foto: R. Soares (2012)
una posible sepultura de navegantes sardos, si bien esa es una idea que hoy se halla prácticamente descartada (Vilaça y Cunha, 2004). En el entorno más inmediato del Concelho de Sesimbra, que ha sido objeto de varios proyectos de prospección (Cala-do et alii, 2009; Rocha y Fernandes, 2013), no son muy abundantes las estaciones de la Edad del Hierro, aunque es necesario señalar la reciente detección de materiales
Manuel Calado, luis Gonçalves, Rui Mataloto y JavieR JiMénez Ávila528
Figura 2. Vista de Lapa da Cova desde y hacia el mar. © Photographic perspectives from Archaeological experiences.Foto: R. Soares (2012)
correspondientes a este horizonte cultural en la conocida cueva de Lapa do Fumo, célebre por haber dado nombre a las típicas cerámicas con decoración bruñida externa características del Bronce Final portugués (Arruda y Cardoso, 2013).
La cueva se sitúa en la parte superior de la línea de acantilados, cerca de la ci-ma, en un enclave de acceso difícil y en algunos tramos peligroso. El trayecto actual a pie es de una hora desde la parte superior de la escarpa y de tres desde la línea de costa, donde se encuentra una pequeña playa (la playa da Cova) que, aunque con dificultades de acceso por el entorno rocoso, puede permitir la recalada de pequeñas embarcaciones. No obstante, las playas de Sesimbra, con muchas mejores posibilida-des de fondeo, se encuentran a tan solo 4 km al Este.
La cueva se percibe como una amplia cavidad, gracias a la gran entrada en forma de ojiva de 15 metros de altura que facilita el acceso, siendo bien visible desde alta mar el hueco que forma en la vertical del acantilado. Actualmente se estructura en dos salas: la sala principal, que se abre al exterior y que se organiza en rampa, tiene unas dimensiones de 30 m de profundidad y un desnivel de unos 10 m desde la en-trada hasta la denominada plataforma superior. A pesar de su amplitud, gran parte
Lapa da Cova: un santuario Costero en Los aCantiLados de sesimbra (portugaL) 529
de su superficie está invadida por bloques pétreos de gran tamaño, desprendidos del techo, que dificultan el tránsito interno. La segunda sala, o sala lateral, es un pequeño cubículo de unos 6 m de anchura en el que apenas es posible permanecer en pie. El acceso a este espacio interior, que queda algo más bajo, se realiza desde el fondo de la sala principal a través de un angosto pasillo inclinado. Es en esta segunda sala, de reducidas dimensiones, donde se localizaron la mayor parte de los restos arqueoló-gicos documentados en la excavación.
La identificación de la cueva como yacimiento arqueológico se produjo en el año 2007, cuando los miembros del Núcleo de Espeleología da Costa Azul (NECA) ha-llaron en su interior algunas cerámicas que podían corresponder de la Edad del Hierro. Este descubrimiento dotaba al sitio de un indudable interés, pues en las abundantes cavidades de la zona, casi todas provistas de restos prehistóricos, eran escasas las ocupaciones correspondientes a momentos avanzados de la Protohistoria. Sin em-bargo, las dificultades de acceso a este lugar descartaron inicialmente la realización de una intervención, arqueológica.
Esta situación se modifica dos años después, cuando se produce el hallazgo casual de un pendiente de oro en la sala principal. La difusión de este hallazgo y las posibilidades de que sobrevinieran actividades saqueos y expolios, favorecidas por la situación recóndita y escasamente frecuentada de la cueva, determinaron la rea-lización de una intervención de salvamento.
La excavación arqueológica
La decisión de excavar Lapa da Cova viene motivada, como hemos expuesto, por el hallazgo casual de un pendiente de oro en el año 2009 que hacía presagiar la posibili-dad de saqueos y remociones clandestinas. La tipología de la joya, claramente vincu-lable a la Edad del Hierro, venía a incidir en el interés del sitio ya que, como también hemos señalado, los yacimientos de este período —en particular las ocupaciones en cueva— eran especialmente mal conocidos en la región de Sesimbra.
En este mismo año se estaba concluyendo el proyecto de realización de la Carta arqueológica de Sesimbra, desarrollada conjuntamente por la Cámara Municipal de la localidad y la Universidad de Lisboa a través de los profesores M. Calado y L. Gonçal-ves (Calado et alii, 2009), lo que facilitó la formación del equipo de excavación y lo que permitió agilizar los trámites y los preparativos.
Manuel Calado, luis Gonçalves, Rui Mataloto y JavieR JiMénez Ávila530
La excavación se realizó en una única campaña continuada desde el mes de enero hasta el mes de junio de 2010 y no estuvo exenta de dificultades, tanto por las condiciones del acceso a la propia cueva, que obligaron a recurrir a metodologías e instrumental que no es muy habitual en las excavaciones de la Edad del Hierro, como por las características de la pequeña sala donde se concentró el trabajo que, como hemos avanzado, era la pequeña sala lateral, dotada de unas condiciones de lumino-sidad y movilidad enormemente reducidas. Los primeros obstáculos se solventaron gracias a la colaboración del centro de espeleología CEAE-LPN, que contribuyeron al traslado de materiales e infraestructuras al interior de la cueva; los segundos gra-cias a la entrega del equipo de excavación. A unos y a otros, queremos expresarles nuestro agradecimiento.
Los trabajos se centraron en dos lugares principales: la parte más elevada de la rampa, en la sala principal, zona llamada plataforma superior, y la sala lateral, que se excavó prácticamente en su totalidad.
El primer punto de actuación apenas produjo resultados, pues la sala principal aparece prácticamente desprovista de sedimento. El pétreo sustrato geológico aflora materialmente en superficie, o bien debajo de los restos del abundante estiércol de cabra y otros restos de ocupaciones pastoriles contemporáneas. Consecuentemente, en esta sala no se documentaron materiales arqueológicos, a pesar de que fue aquí donde apareció el mencionado pendiente de oro.
En la excavación (o limpieza) de esta zona solo se detectaron unas débiles ali-neaciones que podían ser de barro o adobe y que subyacían directamente a los restos de un colchón de paja. La naturaleza y la antigüedad de estos restos son dudosas, si bien, ante la ausencia de otras ocupaciones en la cueva, no es descartable que se trate de los vestigios de una estructura de la Edad del Hierro situados en la parte más alta de la plataforma superior.
En contraste con esta escasez de hallazgos, en la habitación lateral apareció abundante material desde las capas superiores —donde se mezclaba con restos de ocupaciones recientes e, incluso, con bloques estalagmíticos desprendidos— hasta el fondo. Los materiales protohistóricos, de diversa naturaleza, aparecían mezclados con abundantes cenizas, ya desde el corredor inclinado que une estas dos salas, hasta el fondo de la cavidad. Los restos arqueológicos, principalmente cerámicos, aparecían fragmentados, siendo reconocible en su mayor parte su pertenencia a los mismos recipientes, si bien, en ningún caso, se ha podido recomponer ninguna vasija en su totalidad. Lo más frecuente era que los fragmentos de un mismo recipiente apare-
Lapa da Cova: un santuario Costero en Los aCantiLados de sesimbra (portugaL) 531
cieran a distintas cotas y repartidos por las distintas unidades que conformaban el sedimento, que no parece tener las características de una estratigrafía secuencial.
A la luz de esta forma de presentarse los hallazgos, la impresión que se obtiene es que los elementos arqueológicos que prácticamente colmataban la sala lateral y que fueron hallados entre restos de cenizas y bloques estalagmíticos, procedieran de limpiezas y barridos de actividades realizadas en la plataforma superior de la sala prin-cipal, y que en estas actividades tuviera un destacado papel el fuego. A este respecto, durante la campaña de excavaciones se encendieron algunas hogueras en esta zona de la cueva para verificar la viabilidad de hacer fuego en el interior, resultando que el humo se evacuaba de manera natural a través de las grietas del karst, sin producir acumulaciones en el interior de la gruta.
El hecho de que los recipientes cerámicos, que constituyen la mayor parte del registro recogido, no puedan restituirse por completo, hace pensar que estos depó-sitos sean en su mayoría de naturaleza detrítica, independientemente de que en su composición aparezcan elementos de oro, bronce o vidrio que introducen un sesgo especial en el depósito. A la vista del carácter incompleto de los recipientes, en un entorno de recudidas dimensiones como el que constituyen las dos salas de la cueva, habría que pensar que una parte del material detrítico se habría arrojado al exterior de la cavidad.
Materiales arqueológicos
Como hemos señalado, los materiales arqueológicos aparecieron mayoritariamente en la sala lateral y en el corredor de comunicación entre ambas salas, en estratos constituidos por cenizas y restos estalagmíticos, pero sin haber sido afectados direc-tamente por el fuego. A excepción de los objetos de reducido tamaño, como las joyas o las cuentas de collar, casi todos se encontraban en estado fragmentario.
Orfebrería
La presencia de elementos de orfebrería en Lapa da Cova, que fue lo que provocó la intervención arqueológica de urgencia, gracias a la previa aparición de un pendiente de oro, se vio reforzada en los trabajos de excavación con la aparición de una arracada del mismo metal, decorada con incrustaciones de ámbar.
Manuel Calado, luis Gonçalves, Rui Mataloto y JavieR JiMénez Ávila532
El pendiente, que se conserva aún en manos de las personas que hicieron el hallazgo, está constituido por un bastidor fusiforme que dibuja una curvatura de tendencia circular, cuyos extremos adelgazados se cerrarían por arrollamiento. En la parte medial, a la altura de lo que sería el diámetro horizontal, presenta dos segmentos decorativos constituidos por un sinuoso meandro flanqueado en sus partes superior e inferior por dos bandas horizontales, todo ello constituido a base de hilo arrollado y soldado sobre el bastidor. De la parte inferior, por la zona de mayor anchura, pende una celdilla hueca formada por seis tirillas dobladas que confluyen en un cuerpo bitroncocónico rematado, a su vez, en una gútula esférica.
Este pendiente presenta elementos técnicos y formales que se rastrean fácilmente en la tradición de la orfebrería púnica peninsular y del Mediterráneo Central de los siglos VI y V a.C., como la decoración de hilos arrollados flanqueando un zigzag central que aparece en algunos pendientes producidos por los talleres del entorno de Cádiz (Perea, 1986: 317), elementos que con posterioridad aparecen en joyas que ya se pueden considerar producciones locales y de las cuales hay ejemplos en el propio territorio portugués, como los ejemplares procedentes de Cabeça de Vaiamonte (en particular los nos Au 575, 576 y 577) (Correia et alii, 2013: 106), donde se ha llegado a proponer, incluso, la existencia de un taller local de orfebrería (Correia, 1995: 133; Fabião, 1998: 150). Otros elementos, como la jaulilla inferior, son más frecuentes en la joyería cartaginesa y del Mediterráneo Central, aunque no están ausentes en las producciones gaditanas. En cualquier caso, la conformación que aquí adquieren los diferentes elementos consti-tutivos de la joya resulta del todo original en el panorama de la orfebrería peninsular.
Por su parte, la arracada se trabaja sobre una estructura discoidal hueca que presenta decoración por ambas caras, así como por el reborde exterior. La sujeción es doble, conservando el arco de suspensión enterizo, que se imbrica entre cuatro anillas laterales pareadas a las que se ajustaría mediante algún lazo o pasador. Se complemen-taría con otras dos anillas externas que irían destinadas a reforzar la suspensión con la acción de una cadena hoy desaparecida. La decoración de la parte central se realiza a base de granulados, listeles y trenzados situados en círculos concéntricos, rematando por la cara principal en un cabujón circular que conserva la incrustación de ámbar y, por la trasera, en cinco globulillos dispuestos en cruz. La decoración se complementa con un cuerpo inferior de tendencia triangular formado por espirales decrecientes que en la parte anterior se dota de un segundo cabujón en forma de gota, que, igualmente, conserva la incrustación de ámbar. También el reborde lateral presenta decoración de gránulos soldados recordando el efecto de las antiguas arracadas de crestería.
Lapa da Cova: un santuario Costero en Los aCantiLados de sesimbra (portugaL) 533
Como en el caso del pendiente, la arracada encuentra su acomodo cultural en la tra dición orfebre peninsular del mediados del I milenio a.C., que arranca con las co no ci das arraca das de crestería orientalizantes, como las de Odemira y Ébora (Correia et alii., 2013: 78; Perea, 1991: 170) o la algo más tardía de Lacimurga (Aguilar y Guichard, 1995, 234), si bien el ejemplar que más recuerda al nuestro se sitúa, de nuevo, en el conjunto procedente del yacimiento portugués de Cabeça de Vaiamon-te (nº inv. Au 494) (Correia et alii., 2013 106), lo que anima a fechar el ejemplar de Lapa da Cova en un contexto avanzado, situable ya en la segunda mitad del siglo V o inicios del IV a.C.
Bronces
Menos elocuentes que los oros, también aparecieron en los estratos cenicientos de la sala lateral algunos restos de bronces que, aunque fragmentarios, destacan por su singularidad y por su significación.
Quizá el más destacable de ellos sea un fragmento reconocible como el extremo distal del bastidor de un recipiente aguamanil de tipo «brasero» rematado en forma de mano. Se reconocen la extremidad de los cuatro dedos largos extendidos, corta-dos a la misma altura (aunque no en línea recta) y el pulgar superior, ligeramente curvado, así como la perforación destinada a alojar el remache que lo sujetaría a la vasija. A pesar de tratarse de un resto muy fragmentario, puede verificarse su corres-pondencia al Tipo 2a de los definidos para esta clase de utensilios (Cuadrado, 1966; Jiménez Ávila, 2013). Aunque ya se ha señalado la inexactitud de las iniciales atribu-ciones cronológicas derivadas de esta clasificación, sí es cierto que en la mayoría de los casos bien documentados los recipientes de Tipo 2 corresponden a momentos avanzados de la I Edad del Hierro o ya a la Segunda, siendo probable, a la luz del resto de los hallazgos efectuados en la Cueva y a sus propias características formales, que la producción de este ejemplar pueda situarse en el siglo V.
Aparte de esta aportación cronológica, el hallazgo de este objeto destaca por su valor ritual, unánimemente reconocido en los estudios que se le han dedicado a los «brase-ros», y por la escasez de este tipo de utensilios en territorio portugués, donde hasta ahora eran poco habituales y donde, gracias a recientes hallazgos, van siendo más frecuentes.
En relación con el componente ritual de este recipiente hay que señalar tam-bién la aparición de un asador fragmentado del que se conserva una porción de más de 40 cm a partir del extremo distal. A falta, por tanto, del mango, no resulta
Manuel Calado, luis Gonçalves, Rui Mataloto y JavieR JiMénez Ávila534
Figura 3. Conjunto artefactual en bronce, oro, vidrio, ámbar y piedras diversas.© Autores.Fotos: R. Mataloto. Dibujos: I. Conde y R. Mataloto (2014)
Lapa da Cova: un santuario Costero en Los aCantiLados de sesimbra (portugaL) 535
viable adscribirlo a ninguno de los tipos establecidos en la ya clásica clasificación de Almagro-Gorbea (1974). En todo caso, su presencia en un entorno que hemos vin-culado con actividades relacionadas con el fuego resulta reveladora para entender la funcionalidad de la cueva.
El único elemento de bronce que se halló completo es un botón circular con remate central cónico, correspondiente a un tipo bien conocido en varios yacimien-tos del sur peninsular. Sus dimensiones, de casi 5 cm de diámetro, lo sitúan entre los modelos de mayor tamaño de este tipo de productos. Coincidiendo con este formato, presenta dos agarres en la parte inferior del disco en lugar del único agrafe diame-tral que caracteriza a los ejemplares de menor tamaño. Dentro de Portugal se han hallado botones similares en el Castro de Azougada (Schüle, 1969, taf. 111, nº 7 y 8) y entre el mal conocido conjunto de la Colección van Zeller, depositado hace algunos años en el Museo Nacional de Arqueología de Lisboa, donde aparecen asociados a un abundante cuadro de elementos de funcionalidad claramente ecuestre (Gomes, 2001). En España son especialmente frecuentes en el yacimiento de Cancho Roano, donde aparecen repartidos por todo el espacio palacial ejemplares de todos los formatos conocidos (Maluquer, 1981, figs. 12 y 42). Los contextos mencionados, y otros publica-dos, sugieren una cronología del siglo V a.C. para este tipo de productos; en cuanto a su funcionalidad, la mayoría de los hallazgos apuntan a su condición de ornamentos de talabartería, aunque no necesariamente de arreos ecuestres.
El repertorio de objetos de bronce se complementa con restos fragmentarios de algunos elementos de adorno personal entre los que se reconocen brazaletes de cinta con extremos rematados en cabezas serpentiformes y algunos muelles de fíbulas que, atendiendo a su morfología, deben de corresponder a la modalidad de doble resorte. La pre sencia de fíbulas de doble resorte en este contexto es especialmente significativa por cuanto, conjuntamente con algunos hallazgos cerámicos —muy escasos y a los que después nos referiremos—, podría estar reflejando la existencia de una inicial ocupación datable en torno al siglo VII o principios del VI a.C., en contraste con las fechas algo más recientes hacia las que apunta el grueso del material.
Abalorios
Otro capítulo importante, desde el punto de vista numérico, dentro del repertorio de hallazgos realizado en la sala lateral de Lapa da Cova, lo constituyen los abalo-rios o cuentas de ensartar. Se han hallado más de un centenar de estos elementos
Manuel Calado, luis Gonçalves, Rui Mataloto y JavieR JiMénez Ávila536
confeccionados en distintos tipos de materiales. Las más abundantes son de forma cilíndrica alargada y se trabajan en piedra de distinta tonalidad roja o anaranjada (tal vez cornalina), blanca, oscura o amarilla.
Las más reconocibles como objetos protohistóricos son las de pasta vítrea, en particular las características oculadas en tonos azules, de las que se conservan cuatro ejemplares, uno de ellos pareado. Junto a ellas algunas monocromas, sobre todo negras. Casi todas son de forma esférica achatada y de pequeño tamaño. Estas cuentas de pasta vítrea son bien conocidas en la Edad del Hierro del sur de Portugal gracias a su inclusión en numerosas sepulturas de esta época en las que, en muchas ocasiones, constituyen todo su ajuar (Beirão, 1986).
Más raras son las trabajadas en otros materiales, como el ámbar (con un ejem-plar de buen tamaño), el hueso (?), o el cristal de roca, que aparecen junto a algunos ejemplares confeccionados sobre sustancias minerales de diversos colores que aún no han sido identificadas.
Cerámica
El material más abundante desde el punto de vista volumétrico es, como siempre sucede, la cerámica, aunque hay que reseñar que en el estado actual de su análisis, el número de vasijas individualizadas es sorprendentemente bajo, sin que lleguen al centenar de unidades.
El material se encuentra todavía en fase de restauración, pues son numerosos los fragmentos que permiten una reconstrucción de las formas, aunque, como ya hemos anticipado, en ningún caso se pueden reconstituir vasijas completas.
Dentro del material cerámico destacan las ánforas, que constituyen la práctica totalidad del conjunto recuperado. A partir del material conservado se puede antici-par, con la provisionalidad que impone el estado de su análisis, que, en su mayoría, se trata de formas correspondientes a los tipos genéricamente denominados Pelli-cer B y C, grupos especialmente mal estudiados en el panorama de la producción y circulación anfórica de la Protohistoria peninsular. Para producciones muy próximas desde el punto de vista formal a las registradas en Lapa da Cova se ha propuesto recientemente la existencia de una producción centrada en el estuario del Tajo, a partir de hallazgos como los de Rua dos Correeiros (Lisboa), Moinho da Atalaia Oeste (Amadora), Bautas (Amadora) o Santa Eufémia (Sintra) (Sousa, 2011). En este sentido, es igualmente reseñable la total ausencia de contendores del tipo Mañá-Pascual A-4
Lapa da Cova: un santuario Costero en Los aCantiLados de sesimbra (portugaL) 537
Figura 4. Conjunto cerámico: platos, cuencos, ánforas y contenedor ansado. © Autores.Dibujos: M. Calado y R. Mataloto (2014)
Manuel Calado, luis Gonçalves, Rui Mataloto y JavieR JiMénez Ávila538
en el conjunto objeto de nuestra atención, pues es un rasgo coincidente con las ca-racterísticas del registro anfórico de estas estaciones de la Estremadura portuguesa (ibidem: 135-136).
El material no anfórico es muy escaso y está integrado, sobre todo, por platos y cuencos de cerámica gris. Los cuencos responden a los típicos perfiles hemiesféricos con los bordes ligeramente engrosados propios de los siglos centrales del I milenio a.C. que se documentan en todo el Mediodía peninsular. En cuanto a los platos, y a pesar de su escasez, se reitera la forma provista de moldura o escalón externo situado a media altura, que también es muy frecuente entre las producciones grises del es-tuario del Tajo, donde son reconocidas como tipos 2.2A y 2.2B (ibidem: fig. 204). Otras formas representadas son los contenedores ansados de tamaño me diano, trabajados en cerámica común.
El horizonte cronológico de este conjunto de materiales cerámicos apunta de manera genérica al período comprendido entre la segunda mitad del siglo VI y el siglo V a.C. Sin embargo, es posible que escape a esta datación un vaso a torno, el único decorado, del que se hallaron numerosos fragmentos distribuidos por todo el paquete estratigráfico de la sala lateral. Se trata de una producción claramente dife-renciable del resto de los materiales cerámicos localizados en la cueva, tanto por la calidad de su pasta y su cocción, como por los acabados superficiales, que combinan las tonalidades claras, debidas a un uniforme fuego oxidante, con un recubrimiento polícromo. Desde el punto de vista formal puede identificarse con un ánfora de pe-queño formato (ca. 47 cm de altura calculada), a pesar de la gran apertura del borde y de otras características formales que no son habituales en las ánforas propiamente dichas, como la adición de tres asas tripartitas en lugar de dos. Todas estas caracte-rísticas hacen que no sea fácil su acomodo en los repertorios usuales de cerámicas fenicias ni tampoco entre las producciones regionales de la Edad del Hierro, a pesar de que el rastreo que hemos realizado, dada la naturaleza de este trabajo, sea de ca-rácter preliminar.
Pero lo más destacable, a efectos de entronque cultural es, sin duda la deco-ración que porta este vaso, realizada a base de anchas bandas rojas que intercalan franjas blancas decoradas con frisos reticulados en tonos acastañados (quizá, en origen, negros). Esta modalidad decorativa se encuentra sobre vasos a torno —fre-cuentemente ánforas de Tipo Trayamar 2, con las que, tal vez, cabría relacionar esta forma— en yacimientos fenicios del Mediodía peninsular, en horizontes raramente posteriores a la primera mitad del siglo VI a.C., como sucede en el Cerro del Villar y
Lapa da Cova: un santuario Costero en Los aCantiLados de sesimbra (portugaL) 539
Figura 5. Contenedor ansado, de tipo ánfora, pintado con bandas y reticulados. © Autores.Dibujo: I. Conde y R. Mataloto (2014)
otras colonias de la costa malagueña (Aubet et alii, 1999: 181, 212; Schubart y Maas-Lin-demann, 1995: fig. 22, nº 372) sin que falten en otros puntos del litoral fenicio como la desembocadura del Segura (Rouillard et alii, 2007: fig. 219, nº 18; González Prats, 2011: fig. 57, nº 20). Más recientemente, este mismo esquema ha sido reconocido también en La Fonteta, sobre imitaciones de cótilas griegas realizadas en vasos de pastas que parecen tener un origen malacitano, que ostentan una cronología aún más antigua (González Prats, 2014: 542-543). Por consiguiente, y a la espera de un estudio más detallado, las características de este vaso inducen a considerarlo a priori como un producto fenicio anterior al 550.
Manuel calado, luis gonçalves, rui Mataloto y Javier JiMénez ávila540
Cronología
La ocupación de Lapa da Cova puede situarse grosso modo en los siglos centrales del I milenio a.C. La ocupación sidérica es el único registro antiguo documentado en la vida del yacimiento. Esta situación genera un acusado contraste con lo que es habitual en el resto de las cavidades localizadas y prospectadas en la zona, que empiezan a ser ocupadas en época prehistórica y que, sin embargo, no suelen presentar indicios de uso en época protohistórica, con algunas excepciones que ya han sido indicadas.
No es fácil señalar el inicio de esta ocupación. Algunos materiales, como el vaso pintado o los restos de fíbulas de doble resorte, podrían remontar el origen de la frecuentación de Lapa da Cova aún al siglo VII o a la primera mitad del VI a.C., coincidiendo, todavía, con la fase arcaica de la colonización fenicia en Occidente. Sin embargo, se trata de materiales muy escasos y cuyo estudio se encuentra aún en una fase muy incipiente, por lo que esta fase arcaica solo puede proponerse con carácter provisional, y deberá ser confirmada a medida que avance el estudio del conjunto de los materiales del yacimiento.
Por el contrario, el grueso del material rescatado apunta hacia una ocupación algo más tardía, centrada a partir de la segunda mitad del siglo VI y, sobre todo, el V a.C. A estas fechas apunta el material anfórico (seguramente emparentado con las producciones de la desembocadura del Tajo), los restos de bronces como el «bra-sero» de Tipo 2a o el botón discoidal, la orfebrería, etc., sin que haya evidencias de ocupación claramente posteriores al 400.
La cueva fue abandonada con posterioridad a la ocupación protohistórica, que-dando vestigios de uso como refugio pastoril, relacionado con pequeños grupos de cabras que, en estado semisalvaje, aún subsisten en el entorno de la sierra del Risco. Estos vestigios se concretan en herramientas de madera, inscripciones en las paredes o un viejo colchón de paja que apareció en los primeros niveles de la excavación en la zona de la plataforma superior.
Valoración histórica y cultural
La situación de Lapa da Cova en un farallón casi inaccesible de los acantilados de la península de Setúbal, así como el tipo de material rescatado en la excavación, donde se documenta la presencia reiterada de elementos rituales, parecen descartar el uso
laPa da cova: un santuario costero en los acantilados de sesiMBra (Portugal) 541
Figura 6. Vista general de la Serra do Risco (Arrábida, Portugal). © Wikimedia Commons (2012)
de esta cueva como lugar de hábitat —algo que, por otra parte, resultaría inusual en el ámbito de la Edad del Hierro peninsular—.
Estos mismos condicionantes, así como su orientación al océano, desde donde es claramente visible, sugieren, por el contrario, el uso cultual de la cavidad durante el tiempo que duraría su utilización. Se trataría, en suma, de un pequeño espacio de culto litoral que adquiriría la forma de cueva-santuario, modalidad para la que se encuentran algunas referencias en el contexto de los santuarios costeros que acom-pañan a la colonización fenicia por la fachada atlántica.
En este sentido, cabe señalar algunas analogías con la conocida cueva de Gor-ham, en Gibraltar, próxima al núcleo fenicio de Cádiz. Así, su propia condición de gruta, su situación litoral o, incluso, la secuencia cronológica que se aplica a esta cueva, en la que se reconoce una primera ocupación mal caracterizada del siglo VII y otra mucho mejor representada a partir del siglo V a.C. (Belén y Pérez, 2000). No obstante, hay que decir que concurren también algunas señaladas diferencias con la cueva gibraltareña, como la accesibilidad de Gorham, situada prácticamente al nivel de la costa, o la caracterización del registro recogido, destacando los distintos porcentajes del material anfórico en uno y otro yacimiento (ibidem).
Manuel Calado, luis Gonçalves, Rui Mataloto y JavieR JiMénez Ávila542
Otra diferencia remarcable con Gorham es la ausencia absoluta de epigrafía en Lapa da Cova, algo que, si por un lado, puede explicarse en la distancia al núcleo urbano de Cádiz, por otra, podría contribuir a identificar a personajes fenicios o locales entre los usuarios o frecuentadores de este enclave. No obstante, la propia presencia simultánea de epigrafía fenicia e hispánica en la cueva gibraltareña (Zamo-ra et alii, 2013), tan cercana al Estrecho, sugiere que estos espacios religiosos fuesen de uso conjunto, algo que no contrasta con el carácter escasamente específico del material localizado en nuestra cueva, especialmente en lo concerniente a las fases mejor representadas.
En esta misma línea hay que concluir señalando que para las fechas de más intensa ocupación registradas en Lapa da Cova, a partir de mediados del siglo VI a.C., la reciente investigación arqueológica desarrollada en la zona del estuario del Tajo reconoce un proceso de regionalización y transformación de la actividad económica y comercial capitalizado en torno al núcleo de Lisboa (Arruda 2000; Sousa 2011). A la luz de los materiales exhumados en la excavación y de su propia situación geográfica, la ocupación del santuario costero de Lapa da Cova debió estar profundamente ligada a estos procesos, así como a los tráficos marítimos que tuvieran lugar en el entorno del cabo Espichel en la época de las colonizaciones fenicia y púnica.
Agradecimientos
Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos cuantos, de una forma o de otra, han intervenido en los trabajos de Lapa da Cova. En esta fase inicial del estudio nos gustaría mencionar en especial a Teresa Mateus y Ricardo Soares, por la ayuda pres-tada en el acceso a los materiales y al registro fotográfico, respectivamente. A João da Luz («Cartola») agradecemos las facilidades para poder documentar el pendiente que dio pie al inicio de los trabajos. A Inês Conde agradecemos su disponibilidad de siempre para dibujar la mayor parte de las piezas.
Lapa da Cova: un santuario Costero en Los aCantiLados de sesimbra (portugaL) 543
Bibliografía
AGUILAR SáENZ, A. y GUICHARD, P. (1995): La ciudad antigua de Lacimurga y su entorno rural, Diputación Provincial, Badajoz.
ALMAGRO-GORBEA, M. (1974): «Los asadores de bronce del Suroeste peninsular», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos LXXVII (1), pp. 351-395.
ARRUDA, A. M. (2000): Los Fenicios en Portugal. Fenicios y mundo indígena en el centro y sur de Portugal (siglos viii-vi a.C.), Cuadernos de Arqueología Mediterránea 5-6, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.
ARRUDA, A. M. y CARDOSO, J. L. (2013): «A ocupação da Idade do Ferro da Lapa do Fumo (Sesimbra)», Estudos Arqueológicos de Oeiras 20, pp. 731-754.
AUBET SEMMLER, M. E., CARMONA GONZáLEZ, P., CURIà BARNéS, E., DELGADO HERVáS, A., FERNáNDEZ CANTOS, A. y PáRRAGA, M. (1999): Cerro del Villar. I. El asentamien-to fenicio en la desembocadura del río Guadalhorce y su interacción con el hinterland, Arqueología. Monografías 5, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Sevilla.
BARROS, L. y SOARES, A. M. (2004): «Cronologia absoluta para a ocupação orientalizan-te da Quinta do Almaraz, no estuário do Tejo (Almada, Portugal)», O Arqueólogo Português, série IV, 22, pp. 333-352.
BEIRãO, C. DE M. (1986): Une Civilisation Protohistorique du Sud de Portugal, De Broccadr, Paris.
BELéN DEAMOS, M. y PéREZ LÓpEZ, I. (2000): «Gorham’s Cave, un santuario en el Es-trecho. Avance del estudio de los materiales cerámicos», Actas del IV Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos, vol II, Universidad de Cádiz, Madrid, pp. 531-542.
CALADO, M., GONçALVES, L. FRANCISCO, R., ALVIM, P., ROCHA, L. y FERNANDES, R. (2009): O tempo do Risco – Carta Arqueológica de Sesimbra, Cámara Municipal. Sesimbra.
CORREIA, V. H. (1995): «A Transição entre o Período Orientalizante e a Idade do Ferro na Betúria Ocidental (Portugal)», Celtas y Turdulos: La Beturia. Cuadernos Emeri-tenses 9, Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, pp. 127-149.
CORREIA, V. H., PARREIRA, R., y SILVA, A. (2013): Ourivesaria arcaica em Portugal – o brilho do Poder, Clube do Coleccionador dos Correios, Lisboa.
CUADRADO DÍAZ, E. (1966): Repertorio de los recipientes rituales metálicos con «asas de manos» de la Península Ibérica, Trabajos de Prehistoria XXI, CSIC, Madrid.
FABIãO, C. (1998): O mundo indígena e a sua romanização na área céltica do território por-tuguês (tesis doctoral inédita, 3 vols.), Universidad de Lisboa, Lisboa.
Manuel Calado, luis Gonçalves, Rui Mataloto y JavieR JiMénez Ávila544
GOMES, M. V. (2001): «Divindades e santuários púnicos, ou de influência púnica, no sul de Portugal», Os púnicos no Extremo Ocidente, Universidade Aberta, Lisboa, pp. 99-140.
GONZáLEZ PRATS, A. (2011): «Las ánforas (tipos 1 a 6)», en A. González Prats (ed.): La Fonteta. Excavaciones de 1996-2002 en la colonia fenicia de la actual desembocadura del río Segura (Guardamar del Segura, Alicante), vol. 1, Seminario Internacional sobre temas fenicios, Universidad de Alicante-CEFYP, Alicante, pp. 291-374.
GONZáLEZ PRATS, A.(2014): «La cerámica a torno. Tipos 12 a 21», en A. González Prats (ed.): La Fonteta -2. Estudio de los materiales arqueológicos hallados en la colonia fenicia de la actual desembocadura del río Segura (Guardamar del Segura, Alicante), vol. 1, Se-minario Internacional sobre temas fenicios, Universidad de Alicante, Alicante, pp. 426-552.
JIMéNEZ ÁVILA, J. (2013): «“Braseros” de bronce protohistóricos en Extremadura. Viejos y nuevos hallazgos; nuevas y viejas ideas», Onoba 1, pp. 55-78.
MALUQUER DE MOTES, J. (1981): El santuario protohistórico de Zalamea de La Serena, Ba-dajoz, 1978-1981, Programa de Investigaciones Protohistóricas IV, Universidad de Barcelona-CSIC, Barcelona.
MAyET, F. y SILVA, C. T. (2005): Abul. Fenícios e Romanos no vale do Sado, MAEDS, Setúbal.PEREA CAVEDA, A. (1986): «La orfebrería púnica de Cádiz», en G. del Olmo y M.E. Au-
bet (eds.): Los Fenicios en la Península Ibérica, vol. I, Ausa, Barcelona, pp. 295-322.PEREA CAVEDA, A. (1991): Orfebrería prerromana. Arqueología del oro, Cajamadrid-Co-
munidad de Madrid, Madrid.ROCHA, L. y FERNANDES, R. (2013): «Povoamento da Pré-história Recente na Arrábida:
novos dados», en J. Jiménez Ávila, M. Bustamante y M. García Cabezas (eds.): VI Encuentro de Arqueología del Suroeste Peninsular, Excmo. Ayuntamiento, Vil-lafranca de los Barros, pp. 759-790.
ROUILLARD, P., GAILLEDRAT, É. y SALA SELLéS, F. (2007): Fouilles de la Rábita de Guarda-mar II. L’établissement protohistorique de La Fonteta (fin viiie – fin vie siècle av. J.-C.), Casa de Velázquez. Madrid.
SCHUBART, H. y MAAS-LINDEMANN, G. (1995): «La necrópolis de Jardín», Cuadernos de Arqueología Mediterránea 1, pp. 55-213.
SCHüLE, W. (1969): Die Meseta-Kulturen der Iberischen Halbinsel, Madrider Forschun-gen 3, Instituto Arqueológico Alemán, Berlin.
SOARES, R. (2012): A Arrábida no bronze final: a paisagem e o homem, (tesis de Mestrado inédita), Universidad de Lisboa. Lisboa.
Lapa da Cova: un santuario Costero en Los aCantiLados de sesimbra (portugaL) 545
SOUSA, E. R. B. DE (2011): A ocupação pré-romana da foz do Estuário do Tejo durante a segunda metade do 1º milénio a.C., Estudos & Memórias 7, Universidad de Lisboa, Lisboa.
VILAçA, R. y CUNHA, E. (2005): «A Roça do Casal do Meio (Calhariz, Sesimbra). Novos contributos», Al-madan II série 13, pp. 48-57.
ZAMORA LÓpEZ, J. A., GUTIéRREZ LÓpEZ, J. M., REINOSO DEL RÍO, M. C., SáEZ ROMERO, A. M., GILES PACHECO, F., FINLAySON, J. C. y FINLAySON, G. (2013): «Culto y cultu-ras en la cueva de Gorham (Gibraltar): La historia del santuario y sus materiales inscritos», Complutum 24 (1), pp. 113-130.
547
Sedbal, ciudadano romano de Carthago Nova
RAFAEL GONZÁLEZ FERNÁNDEZUNIVERSIDAD DE MURCIA
JUAN ANTONIO BELMONTE MARÍNUNIVERSIDAD DE CASTILLA LA-MANCHA
JUANA MARÍA MARÍN MUÑOZARQUEÓLOGA
ResumenExponemos el estudio de un grafito realizado sobre una jarra fechada en torno a la se-gunda mitad del siglo I a. C., que fue hallada durante la excavación de uno de los barrios de artesanos y comerciantes de Carthago Noua, y que actualmente se localiza en el de-nominado pasaje Conesa. La inscripción se ha realizado postcocturam y con ella, presu-miblemente, se refleja la posesión de dicha pieza. Se trata de un ciudadano romano, con tria nomina y filiación, con un cognomen de ascendencia púnica: C. Cornelius C. F. Sedbal.Palabras clave: grafito, artesanos, comerciantes, Carthago Noua, ciudadano romano, cog-nomen púnico
AbstractIn this paper we analyse a graffito written on a jar dated around the second half of the first century AD, which was found during the excavation in a quarter of craftsmen and merchants in Carthago Noua, currently known as pasaje Conesa. The inscription was incised after firing (post cocturam) and it, probably, bears the name of its possesor: he is a Roman citizen with his tria nomina and filiation. The cognomen indicates his Punic origin: C. Cornelius C. F. Sedbal.Key Words: graffito, craftsmen, merchants, Carthago Noua, Roman citizen, punic cog-nomen⊳ Jarra aparecida
en el pasaje Conesa (Cartagena, Murcia), con grafito.© Museo Arqueológico Municipal de Cartagena. Foto: J. Gómez Carrasco (2012)
Rafael González feRnández, Juan antonio Belmonte maRín y Juana maRía maRín muñoz548
Introducción
En este trabajo1 se expone el hallazgo de un grafito con el nombre de un ciudadano romano de origen púnico sobre una jarra de cerámica común romana que se encontró durante los trabajos de excavación arqueológica ejecutados en el denominado pasaje Conesa, en Cartagena2, entre los años 2009 y 20103.
El lugar y sus alrededores fueron objeto de excavaciones previas duran-te 2004 y 2005, concretamente en la ladera occidental del cerro del Molinete (Egea et alii, 2006: 15, notas 3 y 4). Las investigaciones realizadas demostraron que era una zona en la que se instalaron artesanos y comerciantes de la antigua Carthago Noua. De los trabajos se concluyó que la zona estuvo extensamente poblada desde el si-glo I a.C. hasta el siglo V d.C.
Al menos desde el siglo I a.C. se llevó a cabo en esta parte de la ciudad, posi-blemente como resultado de la obtención del estatuto colonial, la urbanización de un barrio completo en el que la vivienda no tuvo un papel protagonista, sino la pro-ducción de carácter artesanal y su comercialización posterior. Aunque los trabajos arqueológicos no han sido absolutamente definitorios, sin embargo existen ciertos argumentos para poder al menos teorizar sobre la funcionalidad artesanal de algunas de las estructuras aparecidas, entre las que destacarían lavanderías, tintorerías, curti-durías, explotación de la púrpura, herrerías, hornos de vidrio, salazones o productos derivados de la pesca, etc. (Egea et alii, 2006: 50-56).
1. Una versión más amplia ha sido publicada en CuPAUAM 40, pp. 97-109..2. La excavación se desarrolló en un solar emplazado en la ladera occidental del cerro del Molinete, delimitado al norte por una parcela del PERI CA-2, al sur por la calle Subida San Antonio, al este por la calle Morería Baja y al oeste por la calle Subida de San Antonio. El solar presenta planta trapezoidal de unos 1 700 m2, resultado de la unión de varias parcelas, una de las cuales es el emblemático edificio del denominado Pasaje Conesa. Véase la figura 2.3. Agradecemos a María José Madrid Balanza y a Antonio Javier Murcia Muñoz las apreciaciones y pre-cisiones realizadas sobre los contextos arqueológicos de la zona. Asimismo hacemos extensivo nuestro agradecimiento a Marisa Muñoz Sandoval, por sus comentarios sobre algunas de las piezas cerámicas y por los dibujos realizados.
Sedbal, ciudadano romano de Carthago Nova 549
Lugar y circunstancias del hallazgo4
La jarra procede de una excavación de urgencia realizada en un solar del casco an-tiguo de Cartagena5. A partir de los rasgos paleotopográficos de Carthago Noua, y de los abundantes datos proporcionados por las intervenciones arqueológicas realizadas en la zona, se ha planteado la posición extraurbana de todo este sector inferior de la ladera, con unos niveles de ocupación muy precoces datados en época bárquida, que parecen mostrar ya una orientación artesanal (Egea et alii, 2006: 17). Su plena articu-lación y desarrollo se alcanzaría hacia mediados del siglo I a.C., con la concesión del estatuto colonial, momento en el que se desarrolla un barrio artesanal provisto de talleres, espacios de almacenaje y comerciales que se disponen alrededor de un eje viario con dirección noreste-suroeste (Egea et alii, 2006: 19 y 50).
En el desarrollo de este área artesanal debió influir decisivamente la proximidad de una de las entradas principales de la ciudad, la porta ad stagnum et mare versa (Tito Livio, XXVIII, 36, 7), desde la que partiría el tramo de la vía Augusta en dirección a la Bética. Con este tramo periurbano de la vía se podría relacionar la calzada de la calle Morería Baja, flanqueada por un pórtico datado entre finales del siglo II y los inicios del I a.C. (Madrid y Murcia, 1996: 175).
El hallazgo se encuentra en una zona situada en el flanco occidental de la ciudad, que según S. Ramallo Asensio y M. Martínez Andreu era un sector adecuado para la ubicación de infraestructuras portuarias, en la que se desarrollaba un frente marítimo de más de 500 m, con muelles de madera entre zonas de varadero y en donde en 1875 apareció la inscripción dedicada a Mercurio y a los Lares Augustales por los piscatores y propolae (Abascal y Ramallo, 1997: nº 36, 161). Se hallan además en las cercanías los restos excavados de un pórtico de columnas toscanas, asociado a un edificio de naturaleza incierta emplazado en la falda suroccidental del cerro del Molinete, que debió proporcionar —según los autores citados— en la segunda mitad del siglo I a. C. un aspecto monumental a este frente marítimo. El carácter periférico del sector, junto a las aguas del estero y del Mediterráneo se vería corroborado por las instalaciones de carácter artesanal que bordean el cerro también por su frente septentrional (Ramallo y Martínez, 2010: 149).
4. Los trabajos de campo tuvieron lugar entre el 9 de noviembre de 2009 y el 24 de mayo de 2010 y fueron di-rigidos por Rocío López Hernández y Juana Mª Marín Muñoz, con la colaboración de Mª José Madrid Balanza.5. Cfr. nota 3.
Rafael González feRnández, Juan antonio Belmonte maRín y Juana maRía maRín muñoz550
Figura 1. Vista general del Edificio romano nº 2 (siglo I a.C.) del pasaje Conesa (Cartagena, Murcia). El ánfora aparece clavada en el suelo, sobresaliendo respecto al mismo unos 30 cm.© J. M. Marín (2010)
El lugar concreto de la intervención se dispone en el extremo meridional de este área suburbana, que ha proporcionado una interesante secuencia estratigráfica, siendo los más significativos para nuestros fines el período comprendido entre época altoimperial y tardorrepublicana. Así pues, asociado al siglo I a.C., se ha recuperado un tramo de una calzada perteneciente al trazado de época cesariano-augustea orienta-da en sentido noroeste-sureste. Está pavimentada con losas trapezoidales de piedra caliza de mediano y gran tamaño, sobre una base de preparación de tierra apisonada. Su sección presenta un ligero hundimiento en la zona central relacionado con el al-cantarillado subyacente. Esta calzada está enmarcada a ambos lados por dos pórticos conservados de forma parcial. En el flanco occidental, la columnata, de la que solo restan algunas zapatas de cimentación, protege la zona peatonal que discurre junto a la fachada del denominado Edificio 1.
Este edificio conserva, de forma muy parcial, algunas estructuras correspon-dientes a dos habitaciones de planta muy alargada; a la primera de ellas se accede a través de un amplio umbral en piedra caliza con las improntas y dimensiones propias de una puerta corredera, lo que lleva a plantear que pueda tratarse de una taberna. La habitación nº 2 responde al mismo patrón constructivo y es medianera con la
Sedbal, ciudadano romano de Carthago Nova 551
anterior; en este caso, conserva el rudus de preparación de un suelo no conservado, sobre el cual se han documentado varios estratos asociados al funcionamiento de un horno, probablemente metalúrgico, fechado en el siglo II d.C.
Con todo lo expuesto y teniendo en cuenta la parcialidad de los datos obtenidos, nos encontraríamos ante un edificio cuyo uso pudo estar relacionado con el puerto, a escasa distancia del lugar que nos ocupa, por lo que podría haber estado destinado a horrea o bien, a un uso comercial ya que parece que nos encontramos ante una taberna o almacén, con una zona anexa de trabajo y/o artesanado.
En cuanto a la fase inicial del Edificio 2, se han podido identificar dos habitacio-nes separadas por un muro medianero. La primera de ellas es la más septentrional y también de mayores dimensiones. En dos zonas se pudo diferenciar algunos estratos relacionados con los niveles de derrumbe y colmatación de los muros perimetrales, depositados sobre los restos de un suelo de tierra apisonada asociado a materiales cerámicos fechados en torno a los siglos II-I a.C.
Junto al muro norte de este edificio, clavada tan solo unos centímetros en el pavimento de la habitación nº 1, se documentó parte de un ánfora de cuerpo cilíndrico y cuello muy estrecho que, desprovista de su borde y del tercio inferior del cuerpo, fue insertada boca abajo en el subsuelo de la estancia. En su interior aparecieron vertidos varios recipientes cerámicos lo que permite plantear su relación con el nivel de destrucción del edificio6.
Contexto cerámico
Entre el conjunto cerámico de su interior debemos destacar, en primer lugar, la pre-sencia de una jarra de fondo plano, cuerpo con perfil bicónico, cuello de escaso desa-rrollo y un borde exvasado provisto de un labio triangular, desde el que parte un asa de sección rectangular recorrida longitudinalmente por tres profundas acanaladuras, que se apoya en la carena del galbo; la pieza presenta una acusada deformación con el borde ligeramente inclinado y descentrado respecto al eje central de la parte inferior, mientras que su pasta micácea recubierta al exterior con un engobe de color beige,
6. María José Madrid Balanza nos informó que posiblemente el ánfora estaría clavada intencionadamente en la casa y que al ser destruida, ciertos materiales serían guardados o accidentalmente caerían en su interior, tal vez por la proximidad de un mueble. Se inclina más por la primera opción, que fueron guardados directamente en el ánfora, que serviría de contenedor, pues se trata de materiales muy escogidos del ajuar del edificio.
Rafael González feRnández, Juan antonio Belmonte maRín y Juana maRía maRín muñoz552
Figura 2. Situación del hallazgo en el plano de la urbe romana de Carthago Noua. © Edición: S. F. Ramallo. Diseño cartográfico: J. G. Gómez. Plano base: Ayuntamiento de Cartagena (2011)
parece indicar su producción en un ámbito local o regional. En el tercio superior del galbo, inmediatamente bajo el cuello, se dispone un grafito realizado con posterio-ridad a la cocción, a cuyo análisis nos dedicaremos en los siguientes apartados. El conjunto se completa con otras dos jarras de producción local de similares caracte-rísticas aunque conservadas de forma muy parcial, acompañadas por dos tapaderas con bordes redondeados y asideros de pellizco.
Pero, sin duda, el elemento más significativo desde el punto de vista cronológi-co, lo constituye un perfil completo de un vaso de paredes finas, de fondo ligeramente cóncavo, cuerpo globular con cuello corto y un borde con paredes externas convexas y labio ligeramente exvasado. Se trata de un cubilete del tipo Ricci I/101 fechado de forma un tanto incierta en torno a época augustea (Ricci, 1985: 264-265), para el que se establece por lo general una equivalencia con la forma Mayet III (Mayet, 1975: planche IV, nº 31), si bien dentro de esta última se agrupan formas con rasgos muy heterogéneos en cuanto a sus dimensiones, forma del galbo, pie y labios; en concreto, nuestro ejemplar se corresponde con la variante III B, con una cronología entre el 30 y el 1 a.C. (Passelac, 1993: 513). Algunas intervenciones recientes realizadas en la ciudad de Ampurias (Aquilué et alii, 2002: 23 y 28) permiten retrasar la fecha de su aparición; es el caso de diversos silos con niveles de amortización fechados entre época cesariana y el 40/30 a.C., que contienen cubiletes de la forma Mayet III simi-lares a nuestra variante.
En resumen y en relación a todo lo expuesto el depósito localizado debe rela-cionarse con esa reestructuración que sufre este área suburbana tras la obtención del rango colonial a mediados del siglo I a.C., con un marco cronológico comprendido entre el 40/30 a.C. y el cambio de era.
Estudio de la pieza
La pieza de cerámica común romana, elaborada a torno, fue hallada en la U.E. 2236. Se trata de una jarra de boca ancha con una sola asa, asimilable al tipo Vegas 44. Presenta borde exvasado y engrosado al exterior con el labio redondeado de sección triangular, cuello ancho y bajo, cuerpo globular, un asa que arranca desde el labio de sección ova-lada con tendencia aplanada decorada con tres surcos longitudinales, y base plana. La pasta es anaranjada, de textura compacta con finas partículas de mica plateada como desgrasante. Sus medidas son 9,4 cm diámetro boca, 6,5 cm diámetro base y 15,5 cm de
Sedbal, ciudadano romano de Carthago Nova 553
altura7. La pieza presenta un acabado tosco, con gotas de arcilla adherida, arañazos y otras pequeñas deformaciones y sería utilizada para el servicio de mesa.
El titulus
Nos encontramos ante un grafito sobre instrumentum, en nuestro caso se trata de un titulus scarifatus grabado post cocturam. Su lectura no presenta ninguna dificultad y se habría realizado con un punzón de punta fina u objeto semejante. Representaría una marca de propiedad con el nombre completo (tria nomina más filiación): c cornelivs c f sedbal. Sobre la funcionalidad del grafito volveremos más adelante.
7. Agradecemos a los arqueólogos Marisa Muñoz Sandoval, María José Madrid Balanza y Antonio Javier Murcia sus oportunas observaciones sobre la identificación y datación de las piezas.
Rafael González feRnández, Juan antonio Belmonte maRín y Juana maRía maRín muñoz554
Figura 3.Vista general de la vasija monoansada del pasaje Conesa (Cartagena, Murcia). © Museo Arqueológico Municipal de Cartagena. Foto: J. Gómez Carrasco (2012)
Figura 4. Detalle del grafito. © Museo Arqueológico Municipal de Cartagena. Foto: J. Gómez Carrasco (2012)
Sedbal, ciudadano romano de Carthago Nova 555
Exhibe, como no podía ser de otra forma en un grafito de estas características, notable descuido de la ordinatio, presente en el desigual módulo de las letras. La letra manifiesta un ductus natural, de trazado irregular, poco pesada, sin apenas contraste entre trazos finos y gruesos. Se trataría de letras capitales que presentan un tipo gráfico semicursivo, donde alternan formas gráficas de lo que será el alfabeto común clásico, por ejemplo en las grafías «C» y «T»; con formas del alfabeto uncial, en lo que respecta a las formas «B» y «R». Sus medidas oscilan en una media entre 16-17 mm de altura. La más pequeña, la E de Cornelius, 10 mm y la letra más grande, 21 mm, la S del cognomen. Presenta nexo entre la N y la E del nomen. Como rasgos más destacables algunas letras presentan las siguientes características: la O, de tipo elíptico; L con trazos formando ángulo recto, que en el nomen está unida a la I por el trazo horizontal; la D presenta el óculo abierto; la diferencia entra la F y la E es clara y presentan los trazos horizontales bastante marcados; la A presenta trazo intermedio horizontal; La B presenta la panza inferior bastante más grande que la inferior y no cierra sobre el astil. Podría presentar interpunciones entre el praenomen y el nomen, así como entre los dos términos de la filiación, pero también podrían responder a roturas accidentales de la vasija.
Figura 5. Dibujo de la jarra cerámica y desarrollo de la inscripción.© R. González Fernández et alii (2017)
Rafael González feRnández, Juan antonio Belmonte maRín y Juana maRía maRín muñoz556
Figura 6. Desarrollo completo del grafito. © Museo Arqueológico Municipal de Cartagena. Foto: J. Gómez Carrasco (2012)
El personaje
Cayo Cornelio Sedbal, hijo de Cayo, porta tria nomina y debió nacer ciudadano romano. Aunque no es excepcional, sí es poco frecuente un grafito con el nombre completo, incluida la filiación. Asimismo, debemos destacar la procedencia púnica del cognomen, ya que, aunque nos encontramos en la que fue capital cartaginesa de Hispania en el último tercio del siglo III a.C., no es habitual la aparición de este tipo de antroponi-mia, pero la onomástica de tipo fenopúnico está siendo revisada y cada vez tenemos más ejemplos de nombres de este origen. La investigación está demostrando cada vez con mayor claridad que en esta zona el factor cultural púnico no finalizó con la captura de Cartagena por Escipión, sino que la influencia de la antigua Qart- .Hadašt no desapareció del todo, de tal forma que perduraron ritos y costumbres arraigadas en buena parte de sus pobladores.
La documentación indica asimismo que el púnico sigue siendo lengua viva en la segunda mitad del siglo I a.C. y que continuó hablándose en los primeros tiempos de nuestra era (Sanmartín, 1986: 89) y sucede lo mismo con la onomástica cuyos últimos estudios abogan por una mayor influencia del sustrato púnico (Koch, 1976: 292-294; Pena, 1995-1996: 243) o incluso con la edilicia privada (Martínez, 2004: 19). En tercer lugar también es interesante destacar que la cronología de la pieza nos llevaría a la segunda mitad del siglo I a.C.
El nomen Cornelius en Cartagena y en Hispania
Los Cornelii, algunos de ellos con destacada presencia en Hispania están suficien-temente do cu mentados durante la República tardía y el Principado. Sin embar go precisamente esta profusión nos aleja de cualquier tentativa de darle una identidad segura. Según la obra de Abascal es el tercer gentilicio más frecuente en Hispa nia (Abascal, 1994: 116-125), tras Iulius (1º) y Valerius (2º). Los Cornelios están bien ates-tiguados en Cartagena. Los más relevantes de Cartago Noua son los duoviros Cn. Cor-nelius L. F., Cinna8, y M. Cornelius M. F. Marcellus9. Ambos están adscritos a la tribu
8. Ambas fechadas en el último cuarto del siglo I a.C. por Abascal y Ramallo (CIL II 3425 (p. 952) = Abascal y Ramallo, 1997: nº 3 = ILS 5332. El mismo personaje aparece en una segunda inscripción (Abascal y Rama-llo, 1997: nº 4 = EE-9, 331 = AE 2008, 726).9. Para Koch segunda mitad del s. I a.C. Abascal y Ramallo en el último cuarto del s. I a.C. (CIL II 3426 = Abascal y Ramallo, 1997: nº 5 = ILS 5333 = ILS 5334 = ELRH-C 28 = HEp-6, 664 = AE 2008, 726).
Sedbal, ciudadano romano de Carthago Nova 557
Ga le ria. En la propia Cartagena tenemos otros testimonios10: una liberta, Cornelia Mo-derata (CIL II, 3503 = Abascal y Ramallo, 1997: nº 117; Cornelia Ani/[ca] (Abascal y Ra-mallo, 1997: nº 132 = HEp-2, 479 = AE 1987, 656), que sin embargo presenta una origo ex terna (alabensis); [C]orne[lio] / L(uci) lib(erto) (HEp-10, 379); Cn(aei) Corneli / Victoris (CIL II, 6258, 3). En un lugar cercano, en el Balneario de Archena, encontramos otro duo-viro, que en esta ocasión sí porta el mismo praenomen, C. Cornelius Capito (CIL II, 3541).
Con los datos que poseemos es prácticamente imposible afirmar la procedencia de nuestro personaje. Aunque nos movemos en un contexto tardorrepublicano, en el caso de los Cornelii, como en el de los Valerii, son tan numerosas las ramas de estas gen-tes que es muy complicado, por no decir imposible, distinguirlas a través del registro epigráfico (Amela, 2001: 243). Sin embargo es curioso destacar que hay coincidencia en el origen semita o fenicio-púnico con otros Cornelios de Hispania bien conocidos. Se trata de los Cornelii Balbi y los Cornelii Bocchi. Ciudadanos romanos nacidos en una ciudad fenicia, Gadir, los primeros y los segundos procedentes de Salacia, ciudad con un notable componente fenicio. Concretamente sobre Lucio Cornelio Balbo (el Mayor), son más las dudas que las certezas sobre la asunción del praenomen y nomen (Rodríguez, 1973: 36-37). Podemos suponer que Balbo cambió su nombre por otro de raigambre romana cuando recibió la ciudadanía en 72 a. C., sobre la base de que este debía de ser el comportamiento habitual, pero la realidad es que no sabemos por qué Balbo pasó a llamarse Cornelio (Pina, 2011: 342). Incluso hay dudas en el propio cognomen Balbus, aunque podría tener un claro origen púnico (Rodríguez, 1973: 25-32; López, 2011: 120; Almagro-Gorbea, 2011: 25-56). De Cádiz conocemos otro personaje a quien se le concedió la ciudadanía en 81 a.C., pero solo nos ha llegado su nombre púnico: Asdrúbal (Cic. Pro Balbo, 51), que posiblemente se convertiría en cognomen.
10. Lo encontramos también como cognomen: Caesilia / T(iti) f(ilia) Cornelia (CIL II, 3469 = CIL II, 3470 = Abascal y Ramallo, 1997: nº 141) y un derivado Manilius / [3] f(ilius) Cornelian(us) (CIL II, 3441 = Abascal y Ramallo, 1997: nº 113).
Rafael González feRnández, Juan antonio Belmonte maRín y Juana maRía maRín muñoz558
En cuanto a los Cornelii Bocchi conocemos a varios individuos, al menos tres, cuyas relaciones de parentesco siguen siendo objeto de discusión entre epigrafistas e historiadores (López, 2011: 117): C. Cornelius Bocchus y L. Cornelius C.f. Bocchus atestiguados en Salacia y Troia y un tercero, L. Cornelius L. f. Bocchus, con testimonios epigráficos en Salacia, Olisipo y posiblemente en Emerita Augusta (López, 2011: 117-118). Los Bocchi sí portaban el praenomen Caius, concretamente un Caius Cornelius Bocchus, padre del primer Lucius que debió nacer a mediados o en la segunda mitad del siglo I a.C. Si bien tanto el cognomen Balbus como Bocchus remiten como hipótesis al ámbito de la antroponimia fenicio-púnica, en el caso de Sedbal se convierte en certeza. En los tres casos, los Balbos de Cádiz, los Bocchi de Salacia y en el de Sedbal nos estamos moviendo en un entorno cronológico del siglo I a.C.
Sobre el cognomen Sedbal
Lo único que podemos aventurar sobre la formación de la estructura onomástica de nuestro personaje se puede vislumbrar a partir de la variante 1 de Herzog (Her-zog, 1897: 33-70). Este definió tres categorías en las formas en que los nombres de personas cambian cuando distintas culturas de diferentes grupos lingüísticos se encuentran y se fusionan. Las tres categorías están presentes en el Imperio Romano.
Concretamente, la primera la define a partir del total abandono del propio nombre y sustitución por uno diferente perteneciente al nuevo pueblo o cultura. Este tipo 1 de Herzog ofrece además un tipo intermedio, puesto que el sistema onomástico romano compuesto por praenomen, nomen de la gens y cognomen, permitía al nuevo ciudadano conservar su antiguo nombre como cognomen, añadiéndole un praenomen y un nomen. El ejemplo más temprano de un personaje púnico, procedente del norte de África es el de un comandante de caballería cartaginés Muttunes, quien en 210 a.C. desertó al campo romano y fue recompensado con la ciudadanía. Recibió el nombre de uno de los cónsules de ese año, Marcus Valerius Laeuinus y se convirtió en Marcus Valerius Muttunes. Además sus cuatro hijos recibieron cuatro praenomina diferentes: Publius, Gaius, Marcus y Quintus (Livio, XXVII, 5,7; RE 16.2, s.v. Myttones, cols. 1428-1430; Badian, 1958: 254-259).
En el caso de nuestro individuo constatamos que conservó su ascendencia púnica a través del cognomen, y que tanto el praenomen como el nomen los recibió de su padre, puesto que se trata de un ingenuo, como bien indica su filiación. Lo que no podemos saber es si el padre fue el primero de su familia en recibir la ciudadanía,
Sedbal, ciudadano romano de Carthago Nova 559
pero si tenemos en cuenta los otros casos hispanos (siempre que consideremos a nuestro Sedbal oriundo de la Península) no sería demasiado atrevido pensar que podríamos remontarnos también a esas fechas para pensar en una posible donación de ciudadanía en la primera mitad del siglo I a.C. y que nuestro Cayo Cornelio Sedbal, hijo de Cayo, sería ciudadano de segunda generación.
Sedbal es un cognomen compuesto de ŞD «el dios şid» (divinidad fenicia asocia-da en Cartago con Melqart) y de BcL «señor, propietario, amo», «Baal, el Señor». Nom-bre Propio (NP) formado a partir de una oración nominal: «Şid (es) el Señor». Teóforo que pertenece al grupo 2 de F.L. Benz: Nominal Sentence Names (Benz, 1972: 217-224). Es decir, un antropónimo formado a partir de una oración nominal, compuesta por dos sustantivos, de los que uno es el nombre de una divinidad o elemento teóforo que actúa como sujeto de la oración. La aparición de esta divinidad en antropónimos está bien documentada (Benz, 1972: 398; Jongeling, 1984: 48 ss). Un paralelo norteafricano podría ser Sidba (CIL VIII 28077 = ILAlg I 283044; Vattioni, 1979: 187, nº 241).
Conclusiones
Nos hallamos ante un nuevo testimonio de un ciudadano romano (de segunda gene-ración, su padre es Cayo Cornelio) de ascendencia púnica pero del que no podemos asegurar su pertenencia a la ciudad de Carthago Noua dado que el nombre aparece inscrito en una jarra encontrada en una vivienda de un barrio de comerciantes y mercaderes y de su testimonio no se puede asegurar ni que fuera oriundo de Carta-gena ni que fuera un comerciante romano de otra ciudad hispana o incluso africana que estuviera de paso11. En cualquier caso es sintomático que su nomen coincida con el de otros ciudadanos romanos de Hispania de ascendencia fenicia como es el caso de los Balbos y los Bocchi.
11. Con el trabajo ya concluido hemos tenido noticia de un artículo (Mateo Corredor, 2013), que presenta un titulus pictus en un ánfora procedente de Villaricos (Almería), con una cronología encuadrada en el tercer cuarto del siglo I a.C. El epígrafe presenta praenomen, nomen y cognomen, Quintus Fabius Arisim, y se trataría de un comerciante romano de origen púnico. El autor del trabajo resalta el papel que pudieron desempeñar las oligarquías comerciales púnicas a finales de época tardorrepublicana, al menos en su antigua zona de influencia.
Rafael González feRnández, Juan antonio Belmonte maRín y Juana maRía maRín muñoz560
Bibliografía
ABASCAL PALAZÓN, J. M. (1994): Los nombres personales en las inscripciones latinas de Hispania, Murcia.
ABASCAL PALAZÓN, J. M. (2002): «La fecha de la promoción colonial de Carthago Nova y sus repercusiones edilicias», Mastia 1, pp. 21-44.
ABASCAL PALAZÓN, J. M. y RAMALLO ASENSIO, S. F. (1997): La ciudad de Carthago Nova: la documentación epigráfica, Murcia.
ALMAGRO-GORBEA, M. (2011): «L. Cornelius Bocchus, político y literato recuperado del olvido», en J. L. Cardoso y M. Almagro-Gorbea (eds.): Lucius Cornelius Bocchus. Escritor Lusitano da Idade de Prata da Literatura Latina, Lisboa-Madrid, pp. 25-56.
AMELA VALVERDE, L. (2001): «El nomen Pompeius en Hispania», EM LXIX 2, pp. 241-262.AQUILUé ABADÍAS, X., CASTANyER I MASOLIVER, P., SANTOS, RETOLAZA M. y TREMO-
LEDA I TRILLA, J. (2002): «El campo de silos del área central de la ciudad romana de Empúries», Romula 1, pp. 9-38.
BADIAN, E. (1958): Foreign Clientelae (264-70 bc), Oxford.BENZ, F. (1972): Personal Names in the Phoenician and Punic Inscriptions, Rome.EGEA VIVANCOS, A., DE MIQUEL SANTED, L. E., MARTÍNEZ SáNCHEZ, M. A. y HER-
NáNDEZ ORTEGA, R. (2006): «Evolución urbana de la zona “Morería”. Ladera occidental del Cerro del Molinete (Cartagena)», Mastia 5, pp. 11-59.
GONZáLEZ FERNáNDEZ, J. (1982): Inscripciones romanas de la provincia de Cádiz, Cádiz.GONZáLEZ FERNáNDEZ, J. (2011): «Colonia Hasta quae Regia dicitur», en J. González y
J. C. Saquete (eds.): Colonias de César y Augusto en la Andalucía romana, Roma, pp. 223-247.
HERZOG, R. (1897): «Namensübersetzung und Verwandtes», Philologus 56, pp. 33-70.Ilal: GSELL, S. y PfLAUM, H. G. (1922-1957): Inscriptions Latines d’Algerie, Paris.JONGELING, K. (1984): Names in Neo-Punic Inscriptions, Groningen.KOCH, M. (1976): «Neue Inschriften aus Carthago Nova I», Madrider Mitteilungen 17,
pp. 285-294.LÓpEZ CASTRO, J. L. (2011): «Bocchus y la antroponimia fenicio-púnica», en J. L. Cardoso
y M. Almagro-Gorbea (eds.): Lucius Cornelius Bocchus. Escritor Lusitano da Idade de Prata da Literatura Latina, Lisboa-Madrid, pp. 113-122.
MADRID BALANZA, M. J. y MURCIA MUñOZ, A. J. (1996): «La columnata de la C/ Morería Baja (Cartagena, Murcia): nuevas aportaciones para su interpretación», XXIII Con-greso Nacional de Arqueología, vol. II, Elche, pp. 173-178.
Sedbal, ciudadano romano de Carthago Nova 561
MARTÍNEZ ANDREU, M. (2004): «La topografía de Carthago Noua. Estado de la cues-tión», Mastia 3, pp. 11-30.
MATEO CORREDOR, D. (2013): «Quintus Fabius Arisim. Un comerciante de origen púnico en la Bética», SPAL 22, pp. 187-197.
MAyET, F. (1975): Les céramiques à parois fines dans la péninsule ibérique, Paris.PASSELAC, M. (1993): «Céramique à parois fines», Lattara 6, pp. 511-525.PENA JIMENO, M. J. (1995-1996): «Algunas consideraciones sobre la epigrafía fune-
raria de Carthago Nova», Anales de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Murcia 11-12, pp. 237-243.
PINA POLO, F. (2011): «Los Cornelio Balbo: clientes en Roma, patronos en Gades», en A. Sartori y A. Valvo (coords.): Identità e autonomie nel mondo romano occidentale: Iberia-Italia Italia-Iberia. III Convegno Internazionale di Epigrafia e Storia Antica (Epigrafia e Antichità 29), Faenza, pp. 335-353.
RAMALLO ASENSIO, S. y BERROCAL CApARRÓS, M. C. (1994): «Minería púnica y romana en el sureste peninsular: el foco de Carthago Nova», Minería y metalurgia en la España prerromana y romana, Córdoba, pp. 79-146.
RAMALLO ASENSIO, S. F. y MARTÍNEZ ANDREU, M. (2010): «El puerto de Carthago No-va: eje de vertebración de la actividad comercial en el sureste de la Península Ibérica», Bollettino di Archeologia on line I, pp. 141-159.
RICCI, A. (1985): «Ceramica a pareti sottile», Enciclopedia dell’Arte Antica Classica e Orien-tale. Atlante delle forme ceramiche II. Ceramica fine romana nel bacino Mediterraneo (tardo ellenismo e primo imperio), Roma, pp. 232-357.
RODRÍGUEZ NEILA, J. F. (1973): Los Balbos de Cádiz. Dos españoles en la Roma de César y Augusto, Sevilla.
SANMARTÍN ASCASO, J. (1986):«Inscripciones fenicio-púnicas del sureste hispánico (I)», Aula Orientalis 4, pp. 89-103.
VATTIONI, F. (1979): «Antroponimi fenicio-punici nell’epigrafia greca e latina del Nor-dafrica», AION. Annali del Seminario di Studi del Mondo Classico. Archeologia e Storia Antica I, pp. 154-191.
Comisión de Expertos para la extracción y puesta en valor de la embarcación Mazarrón II. De izquierda a derecha: M. Martín Bueno (Univ. Zaragoza); C. de Juan (Univ. Valencia); M. San Nicolás del Toro (jefe de Servicio de Patrimonio Histórico, Consejería de Cultura y Portavocía de la Región de Murcia); A. Martínez Muñoz (Demarcación de Costas Murcia, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente); M. Martínez Alcalde (Ayto. Mazarrón); J. Nieto Prieto (Univ. Cádiz); J. M. García Cano (Univ. Murcia); J. Blánquez Pérez (Univ. Autónoma de Madrid); C. Cabrera Tejedor (Univ. Oxford); P. Martínez Pagán (Concejal Ayto. Mazarrón) y J. A. Moya Montoya (Univ. Alicante). © Ayto. de Mazarrón (2015)
565
ResumenSe crea una Comisión de Expertos en relación al yacimiento arqueológico subacuático de la Playa de la Isla (Mazarrón) con el fin de plantear, formalmente, una serie de acciones que favorezcan la conservación y justa valoración de este Bien Cultural, de características excepcionales y por su gran interés científico e histórico, además de turístico y social.La Comisión está vinculada a la elaboración, supervisión y actualización periódica de un Programa/Protocolo de actuación sobre ese pecio y el conjunto del yacimiento arqueo-lógico en que se inserta, determinando las actuaciones a desarrollar y la coordinación de las mismas.La creación de esta Comisión, además, regula y otorga agilidad a los procedimientos que el Ayuntamiento de Mazarrón pretende impulsar de cara a la protección, investigación y recuperación del pecio.Palabras clave: barco, pecio, Mazarrón, comisión, patrimonio arqueológico sumergido
AbstractA Committee of Experts is created in relation to the underwater archaeological site of Playa de la Isla (Mazarrón), in order to formally propose a series of actions that favour the conservation and fair valuation of this Cultural Property, with exceptional charac-teristics and its great scientific and historical interest, as well as touristic and social.The Commission is linked to the preparation, monitoring and regular updating of a Program / Protocol of action on this wreck and the archaeological site as a whole, de-termining the actions to be developed and their coordination.The creation of this commission also regulates and gives agility to the procedures that the Mazarrón City Council intends to promote in the face of the protection, investigation and recovery of the wreck.Key words: Boat, wreck, Mazarrón, commission, Submerged archaeological heritage
Historia de una Comisión. Seguimiento de actuaciones sobre el barco Mazarrón II
MARÍA MARTÍNEZ ALCALDEARQUEÓLOGA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓNSECRETARIA DE LA COMISIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES SOBRE EL BARCO MAZARRÓN II
⊳ Vista de La Isla desde el alto de La Cumbre, con la actual población de Mazarrón.© J. Blánquez (2015)
María Martínez alcalde566
Motivos y circunstancias para la creación de la Comisión para el seguimiento de actuaciones sobre el barco Mazarrón II
Desde el descubrimiento de los primeros restos localizados en el yacimiento arqueo-lógico subacuático de la playa de La Isla que, en el caso del barco Mazarrón I, fueron excavados entre 1993 y 1995 y, en el caso del barco Mazarrón II, entre 1999 y 2001, el Ayuntamiento de Mazarrón ha sido consciente del valor excepcional de este pecio localizado en la costa del municipio y declarado Bien de Interés Cultural (BIC), dado su gran interés científico e histórico.
Abundando en este reconocimiento, en 2009 se creó un pequeño Centro de Interpretación para satisfacer la demanda social y de información turística de este yacimiento subacuático convertido ya en elemento identificador del municipio de Mazarrón y parte importante del atractivo local. Así mismo, en 2011, desde este Ayun-tamiento se encargó un primer documento de estudio sobre posibles alternativas de futuro con respecto al barco Mazarrón II1.
Posteriormente y como otro obvio paso para la consecución del fin de avanzar en medidas de protección de esta referencia patrimonial, se llevó a cabo una convoca-toria, en 2013, de un Congreso-Reunión de trabajo —de carácter internacional— que, como no podía ser de otra manera, tuvo como protagonista el barco Mazarrón II. Fue un congreso enfocado como punto de partida y foro científico de orientación sobre los futuros mecanismos y estrategias que regularan las acciones necesarias para su adecuada protección, investigación, recuperación y conservación.
Entre las conclusiones de la citada reunión internacional se consideró necesaria la creación de una Comisión para el seguimiento de las actuaciones sobre el barco Mazarrón II. Se quería una Comisión que pudiera contar con la presencia permanente —y en ocasiones puntuales— de especialistas, tanto en arqueología subacuática como en construcción naval, restauración y conservación de bienes muebles, gestores del patrimonio y museógrafos. Todos juntos, en un trabajo transversal e interdisciplinar garantizarían, en todo momento, la correcta intervención en los mencionados campos de trabajo e investigación relativos al pecio. Los cometidos de la Comisión de exper-tos estarían, lógicamente, vinculados a la elaboración, supervisión y actualización periódica de un Programa o Protocolo de Actuación sobre el pecio Mazarrón II, así como
1. Estudio de Alternativas para la Puesta en Valor y Uso Turístico del Barco Fenicio Mazarrón II y desarrollo y presen-tación de la alternativa elegida. Prointec 2011
historia de una coMisión. seguiMiento de actuaciones soBre el Barco Mazarrón ii 567
Figura 1. Playa de La Isla con el Cabezo del Puerto al fondo. © J. Blánquez (2014)
sobre todo el conjunto del yacimiento arqueológico en el que se inserta, para lo cual, la Comisión debería determinar, desde el primer momento, las actuaciones a desarrollar y, posteriormente, la coordinación de las mismas. Por último, con la formalización de esta Comisión se quería regular y otorgar la mayor agilidad a los procedimientos que el Ayuntamiento de Mazarrón quería impulsar de cara a su protección, investigación y recuperación del barco.
Los pasos previos a la creación la Comisión
El paso previo a la creación de esta Comisión tuvo lugar, en el Ayuntamiento de Mazarrón, el 7 de febrero de 2014, con una primera reunión con los directores del ya celebrado congreso internacional, los doctores Juan Blánquez Pérez y José Miguel García Cano, de las universidades Autónoma de Madrid y Murcia, respectivamente. La principal conclusión, entre otras cuestiones colaterales, fue la creación de una Co-misión de Expertos para el seguimiento de las actuaciones sobre el barco Mazarrón II.
María Martínez alcalde568
En la citada Comisión deberían formar parte, entre otros miembros o institucio-nes, el Ilustrísimo Ayuntamiento de Mazarrón, como principal impulsor de la misma; la Dirección General de Bienes Culturales de la CARM, como institución con competencias en temas de Cultura y Patrimonio; los directores científicos del Congreso Internacional sobre el Barco Fenicio de Mazarrón, celebrado en 20132; el Ministerio Cultura, a través de la Subdirección General de Museos Estatales y la Demarcación de Costas del Ministerio de Fomento en la Región de Murcia, instituciones estas dos últimas afectadas en sus competencias a la hora de actuar, tanto en el barco como en su entorno.
La aprobación de la Comisión
La aprobación de la creación de esta Comisión de Expertos tuvo lugar en Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 21 de noviembre de 2014 y en su propuesta de creación quedó reflejaba una composición ya concreta compuesta por los siguientes miembros:
• Como presidente, el señor o señora alcalde/sa3 presidente/a del M. I. Ayunta-miento de Mazarrón o persona en quien delegue.
• Como vicepresidente, el concejal delegado de Patrimonio Histórico4 o persona en quien delegue.
• Como secretaria de la Comisión, la arqueóloga municipal del Ayuntamiento de Mazarrón, doña María Martínez Alcalde.
• Como vocales, cuatro miembros designados por el M. I. Ayuntamiento de Mazarrón, de libre designación, nombrados por el presidente de la Comisión entre personas de reconocido prestigio en el sector vinculado a universidades, museos o a la especialidad de la Arqueología Subacuática.
Las siguientes instituciones que deberían aportar representantes designados eran: Subdirección General de Museos Estatales del Ministerio de Cultura; Demar-
2. Congreso Internacional Barco Fenicio de Mazarrón. 1ª Reunión de Trabajo Internacional. Mundo indígena y colonización fenicia. Mazarrón, 15-17 de noviembre, de 2013.3. Presidentes periodos 2014-2016: alcaldes-presidentes don Francisco García Méndez y doña Alicia Jiménez Hernández.4. Vicepresidentes periodos 2014-2016: concejal delegado de Patrimonio Histórico, don Gines Campillo Mén-dez y don Pedro Martínez Pagán.
Historia de una Comisión. seguimiento de aCtuaCiones sobre el barCo mazarrón ii 569
cación de Costas de la Región de Murcia del Ministerio de Fomento y el Servicio de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La propuesta para su aprobación en Junta de Gobierno Local definía también las funciones consultivas de seguimiento y de propuesta, en cuantas actuaciones que se promovieran por el Ayuntamiento de Mazarrón relacionadas con el barco Mazarrón II y su entorno arqueológico. La Comisión asumía marcar las directrices, propuestas y actualizaciones a seguir, así como el seguimiento y fijación de las es-trategias para diseñar y desarrollar todas las iniciativas dirigidas a la investigación, conservación y puesta en valor del pecio. También informar y proponer los proyectos que estimara idóneos —desde un punto de vista técnico— en relación con el barco Mazarrón II y su entorno arqueológico. Por último, la Comisión también quedaba comprometida a informar al Ayuntamiento de Mazarrón de cuantas cuestiones, en su ámbito de especialización patrimonial, pudieran ser sometidas a su consideración. Como resumen, la Comisión y, por ello, sus miembros, asumían como principal misión elaborar, supervisar y actualizar —de manera periódica— el Programa-Protocolo que determinara las actuaciones a desarrollar y, posteriormente, coordinar las mismas.
Motivos para la designación y motivación de los componentes
A raíz de la convocatoria del Congreso Internacional sobre el Barco Fenicio, celebrado en 2013, quedó en evidencia la necesidad de avanzar, con determinadas acciones, hacia la conservación del BIC y, como natural continuación, su valorización. Fue, por ello, que se consideró que los directores científicos de la citada convocatoria de 2013 deberían formar parte de dicha Comisión, dado su reconocido prestigio en el área de la Arqueo-logía. Por un lado, el doctor Juan Blánquez Pérez es catedrático de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, director del máster en Arqueología y Patrimonio, de dicha universidad5 y arqueólogo subacuático que había llevado a cabo la Carta Arqueo-lógica subacuática de la Costa de Almería (Blánquez et alii, 1992),. Por otro, don José Miguel
5. Especialista en cultura ibérica y arqueología fenicio-púnica. Dirigió y publicó la citada Carta Arqueológica Subacuática de la Costa de Almería (1983-1992); única en su género publicada en España, hasta la fecha. Investiga, también en cuestiones referidas a la historiografía de la Arqueología española, Patrimonio y Museología. Director del Máster en Arqueología y Patrimonio. Investigador responsable de la Unidad Asociada ANTA (UAM-IAM/CSIC). Responsable del Centro Documental de Arqueología y Patrimonio (CeDAP, de la UAM), dentro de su Campus de Excelencia UAM-CSIC.
María Martínez alcalde570
García Cano, conservador del Cuerpo Nacional de Museos estatales y, en la actualidad, profesor y director-conservador del museo de la Universidad de Murcia6.
Dado que, desde un primer momento, se priorizó la seguridad y conservación del pecio en unión a una máxima viabilidad de las potenciales actuaciones a seguir pronto se vio la necesidad de configurar un equipo de investigadores de reconocida autoridad en el área de la Arqueología Subacuática, tanto nacional como interna-cional. Con estos criterios el Ayuntamiento de Mazarrón designó como miembros y vocales de la Comisión a doctor Manuel Martín Bueno7, catedrático de Arqueología de la Universidad de Zaragoza y al doctor Xavier Nieto Prieto8, coordinador de Ar-queología Náutica y Subacuática en la Universidad de Cádiz. Ambos investigadores, de reconocida experiencia en la investigación subacuática, habían sido directores y participes de numerosos e importantes programas de investigación de Arqueología Naval y del Patrimonio Arqueológico Sumergido9.
6. Especialista, también en cultura ibérica y en el estudio de cerámicas griegas en el comercio del occidente del Mediterráneo. Ha sido director del Museo Arqueológico de Murcia (1997-2002); vocal de la Junta Supe-rior de Museos del Ministerio de Cultura (1988-1997) y director del Sistema Regional de Museos, hasta 2001. Miembro del CEPOAT (Centro de Estudios del Próximo Oriente y la Antigüedad Tardía), antiguo IPOA, con sucesivos proyectos de investigación en Oriente Medio. En la actualidad, como decíamos imparte docencia universitaria y es director del Museo de la de la Universidad.7. Subdirector general de Arqueología y Etnología, del entonces Ministerio de Cultura (1983-1985); miembro de diversas comisiones nacionales e internacionales sobre legislación y protección del patrimonio arqueológico e investigación (UNESCO, Consejo de Europa, ICRROM, CICYT, U.E. etc.); miembro del Patronato del Museo Nacional de Arqueología Subacuática y coautor del Libro Verde. Plan de Protección del Patrimonio Subacuático (Cartagena, 2009), Valencia 2010.8. Director del Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña (CASC), (1981-2010); director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA) (2010-2013). Desde 1998 es miembro español ante el In-ternational Committee on Underwater Cultural Heritage (ICUCH-ICOMOS). Desde abril de 2015 es miembro del Consejo Consultivo Científico y Técnico de la UNESCO para la Convención 2001 sobre el Patrimonio Cultural Subacuático (STAB).9. Por lo que respecta al doctor Martín Bueno, ha dirigido las campañas de prospecciones y excavaciones arqueológicas subacuáticas en cabo de Higuer, Finisterre (La Coruña);, San Vicente de la Barquera, Laredo (Santander); estrecho de Gibraltar, Bolonia (Cádiz), y en Denia (Alicante).Ya de carácter internacional, golfo de Áqaba ( Jordania); en la Antártida, con el buque Hespérides, el Proyecto San Telmo (1992-1995); Proyecto Cavoli, en Cerdeña, etc.A su vez, el doctor Nieto Prieto, ha participado en la excavación del barco La Lamproie, siglo xVIII (1982); director del equipo que acometió las excavaciones de los pecios Culip IV (1985-1988), Culip VI (1988-1990) y Culip VIII (2002-2003); director de la prospección arqueológica subacuática en la isla de Mogador, en Es-saouira (Marruecos), en 2009; Comisionado por la UNESCO y el gobierno de Haití para la identificación de la embarcación Santa María de Cristóbal Colón (2014), etc.
historia de una coMisión. seguiMiento de actuaciones soBre el Barco Mazarrón ii 571
Por lo que respecta al campo de las administraciones públicas también era necesario contar con la participación de aquellas con competencias en materia de Cultura y Patrimonio, tanto a escala nacional como autonómica, no solo por norma-tiva legal sino también por voluntad del propio Ayuntamiento de Mazarrón. Para el caso arqueológico y patrimonial que nos ocupa se trataba de Ministerio de Cultura y el Servicio de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia10. Para ello, esa Dirección General designa a técnicos expertos como es el caso de don Ángel Iniesta Sanmartín11 y don Miguel San Nicolás del Toro12.
También se consideró necesario contar con la participación en esta Comisión de expertos de instituciones vinculadas a proyectos de posible afección al pecio del barco Mazarrón II, caso de Demarcación de Costas que contempla un proyecto relacionado con el ordenamiento del frente de la playa de La Isla13, encaminado a la regeneración del espacio de esta bahía. Por ello, en las reuniones de la Comisión participó el ingeniero don Andrés Martínez Muñoz14, jefe —en aquel entonces— de la Demarcación de Costas de la Región de Murcia del Ministerio de Fomento. Por su parte, la Subdirección General de Museos Estatales designó al doctor Iván Negueruela
10. Con la asistencia, en varias de las sesiones, de doña María Comas Gabarrón, directora General de Bienes Culturales (Consejería de Cultura y Portavocía de la Comunidad Autónoma Región de Murcia).11. Técnico arqueólogo de la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma Región de Murcia y académico, de número, de la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca. Actual coordinador de la Unidad de Arqueología del Servicio Regional de Patrimonio Histórico; de hecho, fue jefe de dicho Servicio entre 2003 y 2009.12. Miguel San Nicolás del Toro, jefe de Servicio de Patrimonio Histórico, de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura y Portavocía de la Comunidad Autónoma Región de Murcia. En los últimos años ha desarrollado un importante papel, como interlocutor, en organismos internacionales (UNESCO) para la difusión y la conservación del patrimonio rupestre del arco mediterráneo, entre otros.13. La Demarcación de Costas de la Región de Murcia (Ministerio de Fomento), en el año 2006, solicitó autorización para la redacción de un Pliego para la contratación de «Asistencia técnica para el Estudio integral y Proyecto del frente marítimo de la playa de La Isla, t.m. de Mazarrón (Murcia)», produciéndose en el año 2007 la redacción de dicho proyecto que posteriormente generó el «Estudio de alternativas para el proyecto del frente marítimo de la Playa de La Isla, t.m. de Mazarrón (Murcia)», y poco después igualmente se llevó a cabo el «Proyecto del frente marítimo de la Playa de La Isla, t.m. de Mazarrón (Murcia)».14. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Fue jefe de Servicio de Proyectos y Obras en la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), donde desarrolló una intensa labor de redacción y ejecución de proyectos de obras. Durante el periodo de funcionamiento de la Comisión fue jefe de la Demarcación de Costas.
María Martínez alcalde572
Figura 2. Cartel del Congreso Internacional Barco Fenicio de Mazarrón, celebrado en esta localidad en 2013
Martínez15, actual director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA) y a don Sergio Ortega Muñoz, de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, como representantes del Ministerio de Cultura en la Comisión.
La primera reunión de la Comisión de Expertos para el seguimiento de actuaciones sobre el barco Mazarrón II
La primera reunión de la Comisión, junto con su constitución formal tuvo lugar en el Ayuntamiento de Mazarrón el 21 de abril de 2015 y, en la misma, se fijó una «hoja de ruta» con las actuaciones a seguir para la recuperación del barco y su futura exposición, además de concretar y coordinar el proyecto con las instituciones implicadas (Demar-
15. Pese a haberse citado al Ministerio de Cultura a todas las reuniones convocadas, su representado solo asistió a la primera parte de la tercera reunión.
historia de una coMisión. seguiMiento de actuaciones soBre el Barco Mazarrón ii 573
Figura 3. Sesión de trabajo durante la segunda reunión de la Comisión de Expertos, (9 y 10 de noviembre de 2015). Redacción de las conclusiones.© J. Blánquez (2015)
cación de Costas, Ministerio de Cultura, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Ayuntamiento de Mazarrón). Entre las conclusiones a las que se llegó, destacaríamos:
1. La unanimidad de todos los miembros de la Comisión en la necesidad de recuperar y extraer la embarcación, tanto por motivos de seguridad como por su propia conservación16.
2. La necesidad de preparar, con carácter urgente, un proyecto integral de re-cuperación de toda la documentación arqueológica existente, fruto de las sucesivas intervenciones arqueológicas, tal como establecen la legislación y normativas vigentes17.
3. Definir un Plan de Actuación, para recuperar y extraer la embarcación; un Proyecto de Intervención, a determinar por especialistas en arquitectura naval y arqueología subacuática, en coordinación con restauradores especializados18.
16. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES BARCOS DE MAZARRÓN. Acta Reunión día 21 de abril de 2015, de la Comisión de seguimiento de actuaciones «Barcos de Mazarrón». Mazarrón, 2015, Resumen Acta, punto 1º, pág. 2.17. Ibid., Resumen Acta, puntos 1º a 3º y 3.1, pág. 2.18. Ibid., Resumen Acta, punto 3º, 3.1, pág. 2.
María Martínez alcalde574
4. Desarrollo de un Proyecto Museológico coordinado con el proyecto del edificio19.5. Utilización de los procedimientos más aconsejables para el desarrollo de
los trabajos20 y, en este sentido, convocar una mesa de trabajo (workshop) en otoño de 2015 con objeto de valorar, con detalle, todos los aspectos referidos a la recuperación/extracción, traslado y tratamiento de la embarcación. En la misma deberían participar especialistas en arquitectura naval y restauración21.
La segunda reunión de la Comisión
La segunda reunión de la comisión tuvo lugar durante los días 9 y 10 de noviembre, de 2015. Planteada, como apuntábamos, como mesa de trabajo o workshop, fueron invitados a participar como expertos en Arquitectura Naval de la Antigüedad don Carlos Cabrera Tejedor22 (Universidad de Oxford), el doctor Carlos de Juan Fuertes23 (Universidad de Valencia) y don José Antonio Moya Montoya24, del Taller de Imagen25 de la Universidad
19. Ibid., Resumen Acta, puntos 3º, 3.5, pág. 2.20. Ibid., Resumen Acta, puntos 3º, 3.6, pág. 2.21. Ibid., Resumen Acta, puntos 3º, 3.8, pág. 2.22. Investigador asociado al Oxford Centre for Maritime Archaeology (OCMA) Institute of Archaeology University of Oxford. Restaurador de amplia experiencia experto en conservación de materiales arqueoló-gicos de procedencia subacuática.23. Grupo de Investigación de Arqueología. Departament de Prehistòria i Arqueologia. Universitat de València. Investigador asociado al Centre Camille Jullian-Centre National de la Recherche Scientifique; UMR 7299. Aix-en-Provence, Francia. Director de las excavaciones del pecio Bou Ferrer.24. Periodista y profesor asociado del Departamento de Comunicación y Psicología Social. Técnico espe-cialista del Taller de Imagen. Área Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Alicante. Fue responsable de la producción audiovisual, en la campaña de ARQVA 2007-2008, en la que el museo acometió una actuación para la comprobación del estado de conservación de Mazarrón II, su estructura de protección, así como para completar la documentación de construcción naval y, con ello obtener documen-tación gráfica —en soporte digital— del mismo. Para mayor información ver http://museoarqua.mcu.es/patrimonio_subacuatico/proyectos_nacionales/.25. El Taller de Imagen de la Universidad de Alicante realiza producciones audiovisuales de divulgación científica y, en colaboración con diferentes organismos y centros de investigación, desarrolla también do-cumentales e imágenes de importantes proyectos de investigación. Ejemplos de esto último han sido las colaboraciones con el Instituto Español de Oceanografía, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, la Secretaría General del Mar, la documentación del Proyecto Maurit para el IEO, realizada a bordo del Buque Oceanográfico Vizconde de Eza, etc. Para mayor información ver http://www.imagen.ua.es/es/imagen-y-difusion-cientifica.
Historia de una Comisión. seguimiento de aCtuaCiones sobre el barCo mazarrón ii 575
de Alicante. En las conclusiones de esta reunión, entre otras cuestiones importantes, podríamos destacar:
1. Haber ratificado la necesidad de extraer el barco Mazarrón II para su trata-miento, conservación y puesta en valor26. Se aconsejó, así mismo, su futura ubicación y exposición en el municipio de Mazarrón, en terrenos lo más cercanos posibles al lugar del hallazgo27.
2. Coincidencia de todos los miembros de la Comisión en que el proceso a reali-zar constituiría un proyecto de investigación para mejorar los conocimientos científicos y técnicos de la construcción naval de la Antigüedad en el área del Mediterráneo Occidental. Para dicho proyecto se apuntó la oportunidad de incluir —como elemento de investigación específica— la construcción de un modelo o réplica del original que serviría, de igual modo, a efectos museográficos y educativos28.
3. También se acordó la retirada parcial de la capa de imprimación sobre la ma-dera que imposibilita, hoy en día, el conocimiento de su sistema constructivo y toma de muestras necesarias para análisis, allí donde fuera necesario para una correcta información arqueológica. Ello compatible con la delimitación de zonas de reserva de la misma para ulteriores investigaciones29.
4. Como paso previo a la extracción y teniendo en cuenta que la embarcación forma parte de un yacimiento arqueológico subacuático extenso, se ratifica que se debe proceder a un estudio integral que comprenda, tanto prospección geofísica como sondeos30.
5. Se recomendó al Ayuntamiento de Mazarrón contratar la redacción de un Documento Técnico Previo donde quedaran definidos, tanto los procesos técnicos y su metodología como la periodización de los trabajos y los me-dios necesarios para ello. La Comisión consideró idóneos, dada su adecuada cualificación científica, a los señores Carlos de Juan Fuertes y Carlos Cabrera
26. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES BARCOS DE MAZARRÓN. Acta Reunión días 9 y 10 de noviembre de 2015 de la Comisión de seguimiento de actuaciones «Barcos de Mazarrón» con mesa de trabajo asesora. Mazarrón, 2015, punto 1º, pág. 2.27. Ibid., punto 2º, pág. 2.28. Ibid., punto 5º, pág. 2.29. Ibid., punto 6º, pág. 2.30. Ibid., punto 7º, pág. 2.
María Martínez alcalde576
Figura 4. Actas de la segunda reunión de la Comisión de Expertos. Conclusiones (págs. 2 y 3). © Ayto. Mazarrón (2015)
Tejedor31. Este documento solicitado debería abordar todas las cuestiones a tratar en relación con el proyecto de futuras actuaciones sobre el barco Mazarrón II y su entorno. Una vez redactado dicho documento, este sería valorado y validado por la Comisión y debería servir para determinar las condiciones científicas y técnicas de ejecución de los trabajos previos de prospección. Dichos trabajos deberían ser aprobados y financiados por la Administración Regional en función de sus obligaciones competenciales y debería utilizarse, además, como base para la redacción del proyecto que incluiría las conclusiones del ensayo a acometer por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)32.
El Documento Técnico Previo contratado, pues, por el Ayuntamiento de Ma-zarrón y los resultados del Proyecto de Prospección, contratado por la CARM, se integrarían como Anejos del Proyecto Definitivo que tiene previsto ejecutar la De-
31. Ibid., punto 8º, pág. 2.32. La Demarcación de Costas de la Región de Murcia, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tenia previsto llevar a cabo en el año 2016 el estudio de la dinámica litoral a través de una simu-lación en los laboratorios del CEDEX.
historia de una coMisión. seguiMiento de actuaciones soBre el Barco Mazarrón ii 577
marcación de Costas del Estado. Un proyecto que contempla la regeneración de la playa de La Isla; eliminar los vertidos que hoy la contaminan; restituir su estado primitivo y, lógicamente, la retirada del pecio de su ubicación actual33.
Por lo que respecta al necesario proceso de conservación y tratamiento, la Co-misión consideró como más idóneo —a la luz de la experiencia internacional— la liofilización, previa impregnación en polietinelglicol (PEG). Así mismo, la Comisión estimó que la exposición al público del casco de la embarcación, una vez finalizado el proceso de conservación y restauración, debería reflejar de la manera más fiel posible la imagen original del momento del hallazgo, así como presentarlo junto a su con-texto arqueológico34. Por último, en esta segunda reunión se elaboró una propuesta de cronograma estimativo.
La tercera reunión de la Comisión
Esta tuvo lugar en Mazarrón, el día 5 de febrero, de 2016. A la misma, asistió como in-vitado el especialista en arqueología naval y marítima, el doctor Patrice Pomey35. Don Carlos de Juan Fuertes y el doctor Carlos Cabrera Tejedor presentaron y expusieron, globalmente, el Documento Técnico Previo 1, como borrador inicial. Aquel documento fue la base de discusión sobre los temas a abordar en la reunión y a raíz de la misma se definieron las cuestiones relativas a los procesos técnicos, metodología, periodiza-ción y medios necesarios para llevar a cabo las fases de trabajo sobre el yacimiento, en general y el pecio de Mazarrón II, en particular.
33. Ibid., punto 9º, pág. 3.34. Ibid., puntos 11º y 12º, pág. 3.35. Director de investigación (emérito) en el CNRS, Centre Camille Jullian Universidad Aix-Marseille-CNRS. Sus temas de investigación han estado centrados en la arquitectura naval en la Antigüedad, con proyectos como la restitución final y publicación de las naves griegas y romanas de la plaza Julio Verne de Marsella; trabajos de arqueología experimental, como el proyecto de construcción de réplicas navegables de las naves Julio Verne 7 y 9 y, ya más vinculado a proyectos de excavaciones submarinas, los naufragios romanos de Planier 3 (Marsella, 1970-71-75); Madrague de Giens (Var, 1972-1982). Ha llevado la dirección de excavaciones del programa de investigación sobre dendrocronología naufragios antiguos (1991-2000). Para más información ver http://ccj.cnrs.fr/spip.php?article178.
María Martínez alcalde578
También en esta reunión, la Comisión planteó la necesidad de una coordinación técnica que proporcionara unidad a las sucesivas las fases de trabajo y que esta se mantuviera durante toda la duración del proyecto36.
De igual modo, se expresaron aportaciones y se sugirieron cambios relativos a determinados aspectos contemplados en el Documento Previo presentado. Propuestas de corrección o matizaciones a introducir en una nueva redacción-versión del docu-mento (Documento Técnico Previo 2). Se aprobó que el mismo debería ser nuevamente estudiado, evaluado por la Comisión y, en su caso, aprobado, definitivamente, por los componentes de la misma en la siguiente reunión.
El Documento, ya en su versión final, tendría que contar, además, entre otras consideraciones, con cuatro aspectos importantes: la caracterización técnica de los coordinadores; definir la solvencia técnica a requerir a las empresas que concurrieran a cada fase del proyecto; un resumen final con las estimaciones, parciales y globales, de costo general del proyecto y, por último, la periodización de todas las tareas.
En relación a las prospecciones y estudios previos sobre el yacimiento suba-cuático de la playa de La Isla, la Comisión consideró que, en lo relativo a la prospec-ción arqueológica subacuática, era conveniente ampliar los trabajos arqueológicos en combinación con las prospecciones37 geofísicas, con la propuesta de asumir las correspondientes actuaciones sucesivas38.
En relación a la reexcavación y extracción del barco Mazarrón II, una vez es-tudiadas las dos opciones que afectan a estos procesos —la excavación subacuática tradicional o la excavación en seco— la Comisión concluyó que la opción considera-da más adecuada, debido a las ventajas existentes reflejadas en el Documento Previo sobre el proceso de excavación/extracción del pecio, era la excavación subacuática tradicional39. Así mismo, quedó claramente expresado que era imprescindible —ad-ministrativa, técnica y económicamente— asegurar la continuidad de todo el trabajo, desde el inicio de la reexcavación hasta la finalización de la restauración.
36. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES BARCOS DE MAZARRÓN. Acta Reunión días 5 de febrero de 2016 de la Comisión de seguimiento de actuaciones «Barcos de Mazarrón» con mesa de trabajo asesora. Mazarrón, 2016, punto 4º, pág. 2.37. Prospección geofísica; prospección arqueológica por calles o círculos concéntricos y ejecución de sondeos arqueológicos en las anomalías detectadas, sumados a otros que completen un ajedrezado con muestreo estadístico fiable.38. Ibid., punto 6º, pág. 3.39. Ibid., punto 7º, pág. 3.
historia de una coMisión. seguiMiento de actuaciones soBre el Barco Mazarrón ii 579
Figura 5. Miembros de la Tercera Comisión de Expertos (5 de febrero de 2016). De izquierda a derecha: M. Martín Bueno, M. Pomey; J. Nieto; C. Cabrera y C. de Juan. © Ayto. Mazarrón (2016)
Se valoró también de manera positiva que, con independencia de las fases de prospección y musealización, los procesos de excavación, extracción, conservación y remontaje —si bien individualizados en cuanto a su diseño— se contrataran y llevaran a cabo en el marco de un único proyecto a ejecutar por la Demarcación de Costas, dada su mencionada intención de regenerar la playa de La Isla y contar, para ello, con los asesores/coordinadores externos ya tratados anteriormente40. Dada su importancia, los miembros de la Comisión también entraron en cuestiones relativas al procedimiento de extracción del barco Mazarrón II y otras cuestiones aclaratorias41 en la idea de evitar posibles dudas o errores42.
En lo referente a la conservación de la embarcación Mazarrón II, los miem-bros de la Comisión, de manera unánime, expresaron la necesidad de proponer un centro especializado en el tratamiento de la madera y que este reuniera las máxi-
40. Ibid., punto 8º, pág. 3.41. Por ejemplo, en relación con la extracción de potenciales piezas sueltas o la redimensión, al alza, de la valoración del costo de extracción y embalaje; además de la necesidad de un desglose del proceso y materiales para, de esa manera, así pudiera constar en los preceptivos Pliegos de Contratación.42. Ibid., punto 10º, pág. 3.
María Martínez alcalde580
Figura 6. Nave de experimentación marítima del Centro de Estudios de Puertos y Costas (CEPYC), perteneciente al CEDEX. © Ministerio de Fomento / Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (2002)
mas garantías para su correcta intervención43. En este sentido, la experiencia en el tratamiento de barcos de madera antiguos se consideraba fundamental y, dada la importancia de este proceso la Comisión propuso recalcular el cronograma relativo a estas cuestiones44.
También se expresaron y recogieron en el acta cuestiones concretas a las ca-racterísticas relacionadas al remontaje y a la creación de una réplica experimental dado su valor, tanto en la directa investigación como por su potencial didáctico al constituir un recurso museístico de primer orden45; tal y como habían expresado, en anteriores reuniones, los miembros de la Comisión.
Por último, en lo relativo a los aspectos de su musealización46, se consideró opor-tuno que esta parte del Proyecto avanzara en paralelo a las tareas ya definidas para el estudio, prospección, excavación-extracción y su conservación. En este sentido, la Comisión encargó los doctores Juan Blánquez, José Miguel García Cano y Manuel Martín-Bueno, la redacción de un Documento Previo de Trabajo, para su discusión en la siguiente reunión. Se apuntó la conveniencia de que, en dicho Documento quedaran reflejadas las directrices museológicas y museográficas del espacio museístico en donde se quiere exponer el barco Mazarrón II.
La última reunión de la Comisión creada para el Seguimiento de Actuaciones sobre el barco Mazarrón II
La cuarta y, hasta la fecha, última reunión de la Comisión se convocó el 21 de octubre de 2016. En la misma estuvo presente don Sergio Ortega, representante designado
43. Dicho centro debería reunir, junto a aspectos de racionalidad económica, también y de manera prioritaria, ciertas características formales y de metodología de trabajo como, por ejemplo, que estén garantizados —de manera previa— el estado y capacidad del o los liofilizadores, de manera proporcional a la envergadura del trabajo a realizar que evite riesgos potenciales; que el laboratorio que acometa el trabajo cuente con más de un liofilizador que garantice la continuidad del mismo y evite interrupciones en el tratamiento del con-junto que, caso de producirse, conllevaría daños irreparables en la madera antigua; sistemas de seguridad que garanticen los necesarios medios de respuesta a potenciales problemas en el tratamiento y, por último, disponer de un amplio equipo interdisciplinar.44. En este sentido, se defendió oportuno calcular un periodo entre 3 y 6 meses para el tiempo de una co-rrecta liofilización y, a su vez, de 3 a 5 meses para la restauración y acondicionamiento de la embarcación.45. Ibid., punto 13º, pág. 3.46. Ibid., punto 15º, pág. 3.
historia de una coMisión. seguiMiento de actuaciones soBre el Barco Mazarrón ii 581
para dicha reunión por parte de la Subdirección de Museos Estatales del Ministerio de Cultura. A lo largo de la misma se concretaron nuevas recomendaciones y se llegaron a nuevas conclusiones, si bien el acta está pendiente de aprobación —co-mo es preceptivo— por los miembros de la Comisión en la próxima convocatoria. Probablemente, esta se hará coincidir cuando este libro salga a la luz y se presente, institucionalmente hablando, en la Universidad de Murcia.
El orden del día de la reunión del 21 de octubre reflejaba ya interesantes pun-tos a valorar como, por ejemplo, las conclusiones del ensayo del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), encargado por la Demarcación de Costas del Estado; la revisión del cronograma general del Proyecto a la luz de las fechas previstas para las actuaciones promovidas por la Demarcación de Costas del Estado; valoración del Documento Previo de Trabajo, relacionado con el Proyecto de Musealización, ya redactado; el nivel de desarrollo de las tareas relativas a «Prospec-ción y Sondeos», por parte de la CARM, integrados en el Documento Técnico Previo
María Martínez alcalde582
para la re-excavación, extracción y conservación del barco Mazarrón II; así como, por último, informar los coordinadores del Congreso Internacional celebrado en Mazarrón, sobre el estado de la publicación pendiente del libro que recogía sus actas y al que se había venido a sumar nuevas colaboraciones, expresamente solicitadas, a especialistas re-lacionados con temas patrimoniales, legislativos e historiográficos. La publicación, globalmente, se editaría «en homenaje» a Julio Mas García.
Consideraciones finales. Estado actual del Proyecto y pasos de futuro
A fecha actual y entre otras consideraciones importantes está pendiente de ratificar, por las instituciones competentes, el momento concreto de extracción del barco Mazarrón II, extracción que conlleva unas inmediatas y seguidas actuaciones —sin solución de continuidad— que son: su tratamiento de restauración y conservación y puesta en valor. La Comisión creada para marcar las directrices y el seguimiento de este complejo proyecto, al igual que el Ayuntamiento de Mazarrón, creen aconseja-ble su futura ubicación y exposición en adecuadas instalaciones dentro del propio municipio; a ser posible, en terrenos cercanos al lugar del hallazgo.
El proyecto de investigación está concebido de una manera global y ordenado en bloques metodológica y científicamente diferenciados pero, lógicamente, inte-rrelacionados. Un proyecto de investigación destinado, tanto a la salvaguarda de tan importante objeto patrimonial —objetivamente ya en peligro— como a mejorar los conocimientos científicos y técnicos de construcción naval de la Antigüedad en el área del Mediterráneo Occidental.
La envergadura y complejidad del proyecto implica la colaboración y cohe-sión de varias instituciones científicas y administraciones públicas, nacionales y Autonómicas, que hacen necesario activar adecuados mecanismos de coordinación destinados a proporcionar unidad a todas las sucesivas fases del proyecto y donde todos los procesos de actuación —administrativos, técnicos y económicos— ase-guren una imprescindible continuidad, hasta su finalización que no puede ser otra que la apertura de un espacio museístico donde quede científica y pedagógicamente expuesto para el disfrute de la ciudadanía.
Con independencia de la fase inicial, de prospección y sondeos, junto con la final, de su musealización, todas las demás fases del proyecto —excavación, extrac-ción, conservación y remontaje— aunque individualizados, en cuanto a su diseño, se
historia de una coMisión. seguiMiento de actuaciones soBre el Barco Mazarrón ii 583
Figura 7. Clausura de la tercera reunión de la Comisión de Expertos, con las autoridades del Ayto. de Mazarrón y Comunidad Autónoma Región de Murcia. © José A. Moya (2016)
deberían contratar y ejecutar en el marco de un único Proyecto de Demarcación de Costas, dentro de su Plan de Regeneración de la playa de La Isla. En este sentido, está abierta la posibilidad —y es criterio de la Comisión y de las instituciones afectadas— de que las actuaciones de excavación, extracción y tratamiento de la embarcación Mazarrón II se anticipen a las obras estrictas de regeneración de la playa y que su financiación sea con cargo al 1,5% cultural correspondiente a las obras.
Por último, quedaría marcar ahora, los próximos pasos a seguir, tanto a corto como medio y largo plazo. Lo primero, es acometer una necesaria revisión del crono-grama general del Proyecto, a la luz de las fechas previstas para las actuaciones pro-movidas por la Demarcación de Costas del Estado. De manera paralela, consideramos ya urgente, la redacción —ya detallada— del Proyecto Museológico y Museográfico, así como concretar, de manera definitiva, la obra civil del edificio donde se expondrá la embarcación Mazarrón II. Ello implica, lógicamente, a la propia institución muni-cipal de Mazarrón, que tendrá que elaborar y tramitar sus correspondientes informes y propuestas municipales. Este nuevo edificio deberá ser un espacio institucional destinado, no solo a la exposición de tan importante bien patrimonial del litoral murciano sino también un espacio de disfrute y educativo al servicio de la sociedad.
María Martínez alcalde584
Bibliografía
BLáNQUEZ PéREZ, J. (1988): «Problemas de metodología en la arqueología subacuá-tica española». Boletín de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología 25, pp. 24-33.
BLáNQUEZ PéREZ, J. y ROLDáN GÓMEZ, L. (1990): «Informe de la 4ª campaña de pros-pecciones subacuáticas en la costa de Almería. Carta arqueológica subacuática de la provincia de Almería», Anuario Arqueológico de Andalucía 1987, vol. 2, 1990, pp. 387-392.
BLáNQUEZ PEREZ, J., ROLDáN GÓMEZ, L. y MARTÍNEZ LILLO, S. (1992): «Carta arqueoló-gica subacuática de la costa de Almería», en J. M. Campos y F. Nocete (coords.): Investigaciones arqueológicas en Andalucía, 1985-1992. Proyectos, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y Medio Ambiente, Dirección General de Bienes Cultu-rales, Huelva, pp. 763-778.
CABRERA BONET, P., PINEDO REyES, J., ROLDáN BERNAL, B., BARBA FRUTOS, S. y PERERA RODRÍGUEZ, J. (1997): «Campaña de cubrición del yacimiento subacuático de la Playa de la Isla (Mazarrón-Murcia)», Memorias de Arqueología 6, 1991, Terceras Jornadas de Arqueología Regional, 4-8 mayo 1992, Murcia, pp. 149-156.
C.N.I.A.S. (1992): «Actuaciones subacuáticas en la costa de la Región de Murcia», III J.A.R., Murcia.
GARCÍA CANO, J. M. (2000): «Panorama de los museos en Murcia», Revista de ANA-BAD 1, pp. 33-37.
GARCÍA CANO J. M. e INIESTA SANMARTÍN, A. (2007): Pasado y presente del patrimonio arqueológico en la Región de Murcia, Fundación Centro de Estudios Históricos e Investigaciones Locales Región de Murcia.
MARTÍN BUENO, M. (1988): «Panorama internacional de la arqueología subacuática», Boletín de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología 25, pp. 10-16.
MARTÍN BUENO, M. (1993a): «La arqueología subacuática y los recursos del Patrimonio Cultural sumergido», Cuadernos de arqueología marítima 2, pp. 13-26.
MARTÍN BUENO, M. (1993b): «Un hallazgo singular, la Nave de Cavoli», en M. A. Martín Bueno (coord.): La nave de Cavoli y la arqueología subacuática en Cerdeña, Zaragoza, pp. 21-38.
MARTÍN BUENO, M. (2003): «Patrimonio Cultural Sumergido: investigar y conservar para el futuro», Monte Buciero 9, pp. 21-62.
Historia de una Comisión. seguimiento de aCtuaCiones sobre el barCo mazarrón ii 585
MARTÍN CAMINO, M. y ROLDáN BERNAL, B. (1989): «Aportación al conocimiento de la presencia fenicia y púnica en el litoral del sudeste peninsular», XX C.N.A. Santander, pp. 355-36.
NEGUERUELA MARTÍNEZ, I. (1997): «El barco fenicio de la Playa Isla (Mazarrón, Mur-cia). Las actuaciones del Museo Nacional de Arqueología Marítima en 1996», VIII J.A.R., Murcia, pp. 27-28.
NEGUERUELA MARTÍNEZ, I. (2002): «Excavaciones arqueológicas subacuáticas reali-zadas por el Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Submarinas en el yacimiento de la Playa Isla (Mazarrón). Memoria de la Campaña de 1995», Memorias de Arqueología 10, 2002, VII J.A.R. mayo de 1996, Murcia, pp. 149-156.
NIETO PRIETO, F. X. (1999): «Hacia la normalización de la arqueología subacuática en España», Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, año 7, nº 26, pp. 138-143.
NIETO PRIETO, F. X. (2009): «La arqueología subacuática en España», en M. A. Cau Ontiveros (coord.): Arqueologia nàutica mediterrània, Museu d’Arqueologia de Catalunya, Girona, pp. 17-26.
NIETO PRIETO, F. X. (2015): «La Convención 2001 de la UNESCO para la protección del patrimonio cultural subacuático y el supuesto hallazgo en Haití de la nao Santa María de Cristóbal Colón», Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, año 23, nº 88, pp. 24-25.
ROLDáN BERNAL, B., PERERA RODRÍGUEZ, J., BARBA FRUTOS, J. y PINEDO REyES, J. (1990): «El fondeadero de la Playa de la Isla», Simposium internacional sobre sociedad y cultura púnica en España, Cartagena.
SANTOS BARBA, J., NEGUERUELA MARTÍNEZ, I., PERERA RODRÍGUEZ, J., PINEDO REyES, J. y ROLDáN BERNAL, B. (1999): «El pecio de la playa de La Isla. Puerto de Maza-rrón (Murcia)», Memorias de Arqueología 8,1993, III J.A.R. mayo de 1994, Murcia, pp. 195-199.
Región de MurciaConsejería de Turismo,Cultura y Medio Ambiente
MARÍA MARTÍNEZ ALCALDE, JOSÉ MIGUEL GARCÍA CANO, JUAN BLÁNQUEZ PÉREZ Y ÁNGEL INIESTA SANMARTÍN (EDITORES)
MAZARRÓN IIContexto, viabilidad y perspectivas del barco B-2 de la bahía de MazarrónEn homenaje a Julio Mas García
MA
ZARR
ÓN
II. C
onte
xto,
via
bilid
ad y
per
spec
tivas
del
bar
co B
-2 d
e la
bah
ía d
e M
azar
rón.
En
hom
enaj
e a
Julio
Mas
Gar
cía