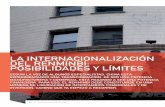Los límites del mundo: bosquejo de una arqueología de la geografía
Transcript of Los límites del mundo: bosquejo de una arqueología de la geografía
Los límites del mundo 1
“No hay ejercicio del poder posible sin una cierta economía de los
discursos de verdad que funcione en, a partir de y a través de esta cupla:
estamos sometidos a la producción de la verdad del poder y no podemos
ejercer el poder sino a través de la producción de la verdad.”
Michel Foucault – Il faut défendre la société
I. Introducción
Quisiéramos desarrollar algo que nos costó muchísimo comprender, no porque el tema
contenga demasiada complejidad, sino porque culturalmente estamos increíblemente
condicionados a no pensar sobre ello. Podemos llamarlo obstáculo epistemológico, utilizando la
expresión bachelardiana. Lo cierto es que hasta a un observador tan agudo como Michel
Foucault se le ha escapado el problema, y no porque la temática no le resultara interesante,
sino que –siendo los temas centrales en sus trabajos– no lo ha podido ver a simple vista. Esto
es: la geografía como disciplina científica, y su surgimiento en el contexto histórico en la que
aparece la noción de hombre y, consecuentemente, la figura de población.
Bien sabemos que en una primera impresión a algunos les parecerá extraño reflexionar sobre
geografía en Epistemología e Historia de las Ciencias Sociales, ya que casi por definición (según
la RAE: “Ciencia que trata de la descripción de la Tierra”) a muy pocos se le ocurriría clasificarla
como una ciencia social y menos aún pensarla desde la filosofía de las ciencias. Pero esto es
sólo parte del obstáculo epistemológico que se construyó en torno a la fundamentación de la
geografía. Iremos mostrando a lo largo de estas páginas la estrecha vinculación de la geografía
con las Ciencias Sociales y su pertinencia como tema de este trabajo.
Nuestro objetivo ideal sería hacer una arqueología de la geografía, pero conociendo nuestras
limitaciones actuales y sabiendo que no podemos extender este trabajo el tiempo que nos
demandaría abordarlo con mayor profundidad, sólo haremos un bosquejo de esa arqueología.
Trazaremos las líneas generales que se deberían profundizar y plantearemos lo que en una
primera aproximación es nuestra interpretación del problema.
Se observará que este trabajo está dividido en dos niveles distintos de análisis. En la primera
parte se encontrará un análisis de la geografía como práctica, en el que se desarrollarán los
mecanismos de saber-poder que en ella operan. En la segunda parte, en cambio, se encontrará
un análisis más epistemológico de la geografía, en el que se expondrá arqueológicamente
distintos períodos en los que la disciplina se fue consolidando como ciencia. En ambos niveles
utilizaremos el pensamiento de Michel Foucault como herramienta de análisis.
Los límites del mundo 2
Primera Parte
II. La ciencia de la Tierra
En el ámbito de qué tipo de saberes debemos ubicar a la geografía: ¿junto con las ciencias
naturales o junto con las ciencias sociales? Yves Lacoste1 considera que esta pregunta no ha
despertado interés en los epistemólogos (que en general no se ocupan de la geografía), ni
tampoco en los geógrafos. Él, por su parte, sitúa a la geografía en un punto de intersección
entre varios saberes: entre las ciencias de la materia, las ciencias de la vida y las ciencias
sociales. Lacoste sostiene que la geografía es: “una bisagra entre el conocimiento de los
hechos físicos, es decir, la «naturaleza», y el de los hechos humanos.” (LACOSTE 1984, p. 221)
Veremos a lo largo de este trabajo que la apreciación de Lacoste es, en cierta medida, correcta.
Lacoste probablemente sea el principal denunciante de la geografía como cortina de humo,
como una disciplina que esconde grandes mecanismos de poder detrás de sí. Según él existen
dos tipos distintos de geografías: la geografía de los estados mayores y la geografía de los
profesores. La primera es: “un conjunto de representaciones cartográficas y de conocimientos
variado referidos al espacio” (LACOSTE 1976a, p. 17) y está reservada a unos pocos que
responden a los intereses del gobierno político, siempre utilizada como un instrumento de
poder. El segundo tipo de geografía, la de los profesores, es la que se enseña en las escuelas y
en las universidades, que –según Lacoste– “se ha convertido en un discurso ideológico que
cuenta entre sus funciones inconscientes la de ocultar la importancia estratégica de los
razonamientos que afectan al espacio.” (LACOSTE 1976a, p. 17) En este sentido, Lacoste
denuncia que el modo en que se presenta a la geografía oculta que las representaciones del
espacio son instrumentos de poder y medios para la acción, que va acompañado de la idea que
lo referente con la geografía no es algo que proceda de un razonamiento estratégico, sino una
mera descripción de lo real. Pero ¿hasta qué punto lo real es lo real y lo objetivo es objetivo?
Para Lacoste:
En la medida en que esta forma socialmente dominante de la geografía escolar y universitaria enuncia una nomenclatura e inculca unos elementos de conocimiento enumerados sin vinculación entre sí (relieve – el clima – vegetación – población…), tiene como resultado no sólo el ocultamiento de la importancia política de todo lo relacionado con el espacio sino
1 Yves Lacoste es un geógrafo francés nacido en 1929, profesor de la Universidad Paris VIII. En 1976 funda la
revista especializada en geografía Hérodote, la cual sigue dirigiendo hoy en día. En el primer número de la revista se publica una entrevista que él mismo le hace a Michel Foucault: “Questions à Michel Foucault sur la Géographie”, (LACOSTE 1976b). También se puede leer en: “Preguntas a Michel Foucault sobre la Geografía” en (FOCAULT 1992).
Los límites del mundo 3
también la imposición implícita de la idea de que la geografía no hay nada que entender, que únicamente precisa memoria… (LACOSTE 1976a, pp. 17-18)
La entrevista de Lacoste a Foucault (op. cit.) es una muestra clara de cómo funciona el
obstáculo que se construyó delante las geografía como disciplina científica. La pregunta inicial
de Lacoste gira en torno a su asombro ante la falta de reflexión sobre la geografía en los
trabajos de Foucault, a lo que este último responde (quizás hasta con un poco de fastidio):
Usted me pregunta si la geografía tiene un lugar en la arqueología del saber. Sí, a condición de cambiar la formulación. Encontrar un espacio para la geografía significaría que la arqueología del saber tiene un proyecto de cobertura total y exhaustiva de todos los campos de saber, lo cual no es en absoluto lo que yo pienso. La arqueología del saber no es más que un modo de aproximación. (FOCAULT 1992, p. 116)
Sin embargo, esto no respondía exactamente a la pregunta de Lacoste. Por ello, en lo que
sigue de entrevista, Lacoste intentar conducir a Foucault hacia el problema, a saber, que “la
geografía se desarrolló a la sombra del ejército” y “entre el discurso geográfico y el discurso
estratégico se pueden observar una circulación de nociones” que operan a partir de relaciones
de poder. (FOCAULT 1992, p. 118) Foucault finalmente cae en cuanta del problema y concluye
la entrevista de una forma magnífica:
Estoy muy satisfecho de esta entrevista con ustedes porque he cambiado de parecer entre el principio y el fin. Es cierto que al comienzo pensé que ustedes reivindicaban la plaza de la geografía del mismo modo que los profesores que protestan cuando se les anuncia una reforma de la enseñanza: “habéis disminuido el horario de las ciencias naturales o de la música…”. Entonces me he dicho: “Son muy amables al querer que se les haga su arqueología, pero después de todo, que la hagan ellos”. No había percibido en absoluto el sentido de su objeción. Me doy cuenta de que los problemas que plantean a propósito de la geografía son esenciales para mí. Entre un cierto número de cosas que yo relacioné, estaba la geografía, que era el soporte, la condición del paso de lo uno a lo otro. He dejado cosas en suspenso o he hecho relaciones arbitrarias.
Cuanto más avanzo, más me parece que la formación de los discursos y la genealogía del saber deben ser analizadas a partir no de tipos de conciencia, de modalidades de percepción o de formas de ideologías, sino de tácticas y estrategias de poder. Tácticas y estrategias que se despliegan a través de implantaciones, de distribuciones, de divisiones, de controles de territorios, de organizaciones de dominios que podrían constituir una especie de geopolítica, punto en el que mis preocupaciones enlazarían con sus métodos. Hay un tema que querría estudiar en los próximos años: el ejército como matriz de organización y de saber –la necesidad de estudiar la fortaleza, la “campaña”, el “movimiento”, la colonia, el territorio. La geografía debe estar pues en el centro de lo que yo hago. (FOCAULT 1992, pp. 125-126)
No podemos estar del todo seguros de cuánto influyó esta entrevista en el pensamiento y en el
trabajo de Foucault, pero ciertamente tuvo algún impacto que se materializó dos años después
Los límites del mundo 4
en el curso que dictó en el Collège de France que nos ha llegado bajo el título Seguridad,
territorio y población, como veremos a continuación.
III. El mundo como metáfora
Nietzsche se pregunta: “¿Qué es entonces la verdad?”, a lo que responde:
Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente y que, después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes; las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son; metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora consideradas como monedas, sino como metal. (NIETZSCHE 1996, p. 25)
Los mapas son las metáforas gastadas que se han convertido en verdades canónicas luego de
que olvidáramos lo que realmente son, a saber, una forma de representar el mundo, siempre
arbitraria, que responde a los criterios del cartógrafo y de los poderes políticos que los
encargan. Libertad está en lo cierto: en el espacio no hay ni arriba, ni abajo, y representar al
mundo de determinada manera no puede más que obedecer a un criterio etnocentrista. En
otras palabras, el hecho de que se haya canonizado la utilización del mapa mundial con el
hemisferio sur hacia abajo y el hemisferio norte hacia arriba, no da cuenta de lo que en realidad
es, sino de lo que en realidad quieren que sea.
“La geografía –según la define Lacoste– es un saber estratégico estrechamente unido a un
conjunto de prácticas políticas y militares, y son dichas prácticas las que exigen la recopilación
articulada de unas informaciones extremadamente variadas y a primera vista heterogéneas”.
(LACOSTE 1976a, p. 7) Dos de las herramientas de poder más utilizadas por la geografía son el
mapa y el censo. Éstas fueron puestas al servicio del gobierno de las poblaciones, es decir,
puestas al servicio de esa nueva forma de gobierno que comienza a implementarse hacia
Los límites del mundo 5
finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, y se distingue por ser “un Estado de gobierno que ya
no se define en esencia por su territorialidad, por la superficie ocupada, sino por una masa: la
masa de la población, con su volumen, su densidad y, por supuesto, el territorio sobre el cual se
extiende, pero que en cierto modo sólo es uno de sus componentes.” (FOUCAULT 2011, p. 137)
En este contexto, el mapa y censo aparecen como una forma de construcción de verdad, que
derivan la construcción de un nacionalismo y del sentimiento de pertenencia de cierta
comunidad imaginada. Ésta noción la tomamos de Benedict Anderson, quien define al Estado-
nación en tanto que “comunidad política imaginada como inherentemente limitada y
soberana” según la definición de Anderson. (ANDERSON 2013) Para él, una nación es una
comunidad, porque más allá de la desigualdad que pueda haber entre sus miembros, siempre
hay un sentimiento de pertenencia, que permite que se identifiquen como grupo. Es imaginada
porque los miembros de dicha comunidad no podrán nunca conocer a todos los otros
miembros, por más pequeña que ésta sea. Es siempre limitada, porque sus límites topográficos
y de población siempre son finitos, por más grandes que sean. Y es soberana porque “las
naciones sueñan con ser libres” y “la garantía y el emblema de esta libertad es el Estado
soberano”. (ANDERSON 2013, p. 25)
¿Cómo opera estas herramientas geográficas en ámbito del Estado? El censo es la estadística
de las poblaciones, que taxonómicamente agrupa a los habitantes en diversas categorías,
siempre arbitrarias, y dan cuenta de una multiplicidad de datos. No hay nada que no pueda ser
censado, incluso cuando no se sepa muy bien a qué categoría corresponde, siempre podrá caer
bajo la categoría “otros” (invariablemente presente en todos los censos). Anderson, en su libro,
toma como ejemplo los censos de Malasia desde la época colonial hasta su independencia. En
los primeros censos sólo se incluía a la población que estaba en condiciones de pagar
impuestos y que podía servir para el reclutamiento militar; en los últimos ya se incluía a la
población en su totalidad, es decir, desde los hombres hasta las mujeres y niños. Al principio,
los Estados pretendían tener un control preciso de toda la mano de obra disponible en el
territorio. En cambio, hacia el final del período colonial, se advertía que los censos abarcaban la
totalidad de la población y que las categorías se iban haciendo cada vez más raciales. La
modificación de los censos coincidían con las instituciones sociales que se multiplicaban
(educación, jurisdicción, salubridad, seguridad). Y, de esta manera, a través de la cuantificación
y clasificación sistemática en categorías y subcategorías, los Estados podían disponer de una
topografía demográfica de la totalidad de la población.
El mapa, por su parte, pretende ser una herramienta objetiva, en tanto que es (o pretende ser)
una fiel imagen de la realidad. Pero esta pretensión se encuentra contaminada por posiciones
etnocéntricas, como la que marcaba Libertad en la viñeta de Quino. Brian Harley afirma que:
“Gran parte del poder del mapa, como una representación de la geografía social, es que trabaja
Los límites del mundo 6
detrás de una máscara de ciencia aparentemente neutral. Esconde y niega sus dimensiones
sociales al tiempo que las legitima.” (HARLEY 1989, p. 10) Y sostiene que los mapas deben ser
leídos como un texto, prestando atención a cada uno de sus signos, porque en ellos se pueden
leer el poder que esconden. Los mapas transportan poder: “El poder viene del mapa y atraviesa
la forma en que están hechos los mapas.” (HARLEY 1989, p. 17) Para Harley el proceso
cartográfico está atravesado por poder, que se inserta en esa cupla foucaultina saber-poder. La
elección de información, las generalizaciones, la utilización de ciertas normas para hacer
abstracción del paisaje, son las formas en que el cartógrafo produce poder. Claramente en la
mayoría de los casos los mismos cartógrafos no son conscientes de eso que producen. Nuestra
sociedad produce incesantemente verdades y, como explica Foucault, “esas producciones de
verdades no pueden disociarse del poder y de los mecanismos de poder, porque estos últimos
hacen posibles, inducen esas producciones de verdades y, a la vez, porque estas mismas tienen
efectos de poder que nos ligan, nos atan.” (FOUCAULT 2014, p. 73)
Con los mapas se limita el mundo, se lo disciplina y se lo normaliza. El censo, por su parte, llena
al mapa de datos, lo completa. Entre ambos forman un excelente combo geográfico al servicio
del gobierno de las poblaciones.
Segunda Parte
IV. A priori histórico, episteme moderna y geografía
La descripción de la Tierra, el estudio matemático de los terrenos, las investigaciones sobres
las especies que la ocupan, siempre ha estado presente en el pensamiento occidental. El
pensamiento geográfico ya estaba presente en los griegos, en Hiparco, Ptolomeo, y tantos
otros, en el siglo XIX hubo un cambio de concepción que produce un cambio en el pensamiento
geográfico. Entonces, la pregunta es ¿qué cambia?
El cambio de trayectoria en el pensamiento geográfico comenzó con Alexander von Humboldt,
quien entre finales del siglo XVIII y principios del XIX produce un punto de inflexión que marca
la discontinuidad. Su propósito era fundar una “Física del Globo” que tomó forma en su obra
más importante Cosmos (HUMBOLDT 1875). “El proyecto científico de Humboldt –explica
Capel– trataba de demostrar empíricamente esa concepción idealista de la armonía universal
de la naturaleza concebida como un todo de partes íntimamente relacionadas, un todo
armonioso movido por fuerzas internas” (CAPEL 1981, p. 8). Humboldt comprende que la
Historia Natural de la episteme de la época clásica resultaba insuficiente. Linneo, Tournefort,
Buffon, presentaban a la naturaleza como inmóvil y sus clasificaciones eran listas estáticas de
Los límites del mundo 7
elementos. Según Capel: “Humboldt adopta un punto de vista totalmente diferente y se
plantea el problema de comprender las relaciones que unen en un mismo espacio a fenómenos
y elementos aparentemente inconexos, o cuya conexión no puede deducirse de un sistema
taxonómico.” (CAPEL 1981, p. 11)
Un nuevo orden de las cosas aparece en Humboldt. Un orden que es el resultado de una forma
de mirar el mundo, histórica y dinámica, que derivará más tarde en el evolucionismo
darwiniano. Humboldt ve antes que Darwin que en las piedras y en las plantas podemos
encontrar la historia de la Tierra que narra la evolución de la Tierra. Esto no significa, sin
embargo, que Humboldt haya sido el primer Darwin, por el contrario esto quiere decir que sin
dudas estaba presente un a priori histórico y que compartían una episteme en común que los
hizo ver las cosas desde la misma perspectiva. Explica Foucault que: “Este a priori histórico es
lo que, en una época dada, recorta un campo posible del saber dentro de la experiencia, define
el modo de ser de los objetos que aparecen en él, otorga poder teórico a la mirada cotidiana y
define las condiciones en las que puede sustentarse un discurso, reconocido como verdadero,
sobre las cosas.” (FOUCAULT 2005, p. 158) Así como Foucault lo encuentra en Ricardo, Cuvier
o Bopp, nosotros encontramos en Humboldt los signos de esta nueva forma de constitución
fundamental del saber.
Humboldt no se consideraba a sí mismo como un geógrafo, pero la catástrofe que produce su
pensamiento con respecto a la historia natural es clara. Ya no será posible encontrar la
continuidad del modelo de Linneo, y –como diría Foucault– la diferencia esencial está en lo que
falta: en Humboldt no encontramos la taxonomía de la historia natural, ni la representación de
la episteme clásica; encontramos, en cambio, un nuevo discurso que postula a la naturaleza
como un todo organizado, que únicamente se lo puede comprender si se lo sitúa
temporalmente en la historia del mundo, porque el pasado condiciona al presente y, sólo así,
se puede prever el futuro. Encontramos también un rechazo al pensamiento especulativo, en
lugar de ello, se postula la aplicación de un método empírico que parte de observaciones
aisladas, y por medio de la inducción (y con ayuda del espíritu) se logra alcanzar leyes
numéricas, como se puede leer en la Introducción de Cosmos. (HUMBOLDT 1875, pp. 1 - 83)
Contemporáneo a Humboldt, Karl Ritter comienza a transitar la trayectoria del pensamiento
geográfico. El punto catastrófico es aquel en el que se produce la discontinuidad. Ahora bien,
una vez superado este punto, la trayectoria de la función comienza a alejarse de él y la
diferencia comienza a ser mucho mayor. De este modo, Humboldt constituye el punto
catastrófico mismo entre la episteme de la época clásica y la episteme moderna (algunos dirían
que se ubica en el pliegue mismo), pero Ritter se ubica ya sobre la episteme moderna y su
preocupación estará más puesta en el hombre, que en la Tierra. Recién con Ritter podemos
hablar de la geografía como ciencia humana. Según Foucault:
Los límites del mundo 8
Las ciencias humanas se dirigen al hombre en la medida en que vive, en que habla y en que produce. En cuanto ser vivo crece, tiene funciones y necesidades, ve abrirse un espacio en el que anuda en sí mismo las coordenadas móviles; de manera general, su existencia corporal lo entrecruza de un cabo a otro con lo vivo; al producir los objetos y los útiles, al cambiar aquello de lo que necesita, al organizar toda una red de circulación a lo largo de los cual corre aquello que puede consumir y en la que él mismo está definido como un relevo, aparece en su existencia inmediata enmarañada con otras; por último, dado que tiene un lenguaje, puede constituirse todo un universo simbólico en el interior del cual tiene relación con su pasado, con las cosas, con otro, a partir del cual puede construir también algo así como un saber (en forma singular, ese saber que tiene de sí mismo y del cual las ciencias humanas dibujan una de las formas posibles). (FOUCAULT 2005, p. 341)
Para Ritter “La geografía es el departamento de la ciencia que estudia el planeta en todas sus
características, fenómenos y relaciones, como una unidad independiente, y muestra la
conexión de este conjunto unificado con el hombre”. (Cit. por CAPEL 1981, p. 48) El hombre es
el gran acontecimiento de la episteme moderna, y en Ritter aparece con absoluta claridad. Para
él es posible explicar todos los fenómenos humanos a partir de los fenómenos físicos, lo cual lo
lleva a plantear un determinismo y un finalismo: la disposición general de la superficie terrestre
determina el desarrollo de los pueblos, por ello se explica por qué hay culturas más avanzadas
que otras. El medio físico y el desarrollo histórico eran los dos factores determinantes en la
constitución de un pueblo. Esto lo conduce a sostener también la existencia de un orden
subyacente a lo empírico que deriva necesariamente en una metafísica. Lo cual explicaría por
qué las ideas de Ritter, en medio de un empiropositivismo creciente, no tuvieron mayor
continuidad en el siglo XIX.
Hacia principios del siglo XX, los nombres de Humboldt y de Ritter iban a resurgir. Sin
embargo, antes de que esto sucediera, ninguno de ellos tuvo grandes seguidores. Hasta
mediados del siglo XIX fueron dos intentos aislados de una formulación sistemática de la
geografía.
V. La guerra y la institucionalización de la geografía2
El hecho de que Humboldt y Ritter fueran dos hechos aislados no significa que hayan estado
alejados de los intereses propios de la época. En Alemania había claros intereses políticos para
mantener en los programas escolares a la geografía. La geografía, junto con la lengua, la
historia y la filosofía, ayudaba a construir ese sentimiento de pertenencia del que
2 Capel desarrolla detalladamente la institucionalización de la geografía en Alemania y en Francia, pero por cuestiones de espacio nosotros sólo lo mencionaremos. Para ampliar, Cf. CAPEL 1981, pp. 83 – 133.
Los límites del mundo 9
mencionábamos en la primera parte de este trabajo, que tenía como fin último lograr y
mantener la unidad nacional.
En Francia, en cambio, el interés por la geografía no era tan grande, hasta que 1870 las tropas
francófonas son derrotadas por las alemanas. Según Capel:
La derrota de 1870 frente a los alemanes provocó una profunda crisis en Francia y despertó un movimiento de regeneración y reforma en el que la transformación de los sistemas de enseñanza pasó a ser una aspiración general. Se consideraba que la superioridad científica y técnica de Alemania se basaba en la superioridad de sus instituciones docentes. De donde la idea, muchas veces repetida, de que la guerra la había ganado el maestro de escuela alemán. (CAPEL 1981, p. 114)
Alemania desde las primeras décadas del siglo XIX había comenzado por introducir la
educación obligatoria, y la geografía siempre había formado parte de los programas. De la
mano de los métodos pedagógicos de Pestalozzi, hacia mitad de siglo todos los niños de entre
6 y 15 años debían asistir a la escuela, arrojando índices bajísimos de analfabetismo. Era un
proyecto que abarcaba todo el sistema educativo, desde el nivel primario al superior, porque
no sólo se educaba a los niños, sino que también a los maestros de esos niños, provocando
profundas transformaciones en la educación universitaria.
La derrota de 1870 provocó en Francia una renovación en los programas educativos y, por
supuesto, hizo que se le diera mayor importancia a la geografía. Para Capel, “en el desarrollo
de la geografía francesa primero fue la institucionalización y la propaganda de la nueva ciencia,
y sólo más tarde la reflexión sobre los métodos y la teoría”. (CAPEL 1981, p. 125) Recién para
finales del siglo XIX la geografía francesa adquiría personalidad propia.
VI. El hombre y su entorno
El interés por el desarrollo de la geografía no escapa de las discusiones del pensamiento
científico de la época. Y, por aquel entonces, había dos concepciones que habían adquirido un
gran peso entre la ciencia de la época: el positivismo y el evolucionismo.
Por un lado, Comte planteaba que la única base posible para el conocimiento era la
observación, rechazando al racionalismo, que busca el saber absoluto. Sólo se podía tener
conocimiento de los fenómenos y se debía renunciar a la búsqueda de las primeras causas y de
las causas finales. La tarea principal de la filosofía positiva era dar cuenta de las leyes naturales
invariables que regulaban los fenómenos del mundo, por medio de un método inductivo,
partiendo siempre de la observación y clasificación de datos. De este modo, aceptando cierto
Los límites del mundo 10
ordenamiento de la naturaleza, se podía predecir el acontecer del mundo. El modelo por
excelencia de cientificidad era el de las ciencias naturales.
Por otro lado, el evolucionismo fue el punto máximo de una tradición que había estado
tomando fuerzas desde principios del siglo XIX: el organicismo de base biológica. Darwin
explicaba la selección natural y la evolución a través de la postulación de la existencia de
variaciones aleatorias que se producen en los organismos vivos; y por la competencia de la
lucha por la vida. Estas ideas tuvieron una fuerte aceptación por parte de las emergentes
ciencias sociales, para justificar las desigualdades del sistema capitalista.
Friedrich Ratzel fue el primero en introducir las ideas positivistas y evolucionistas en el campo
de la geografía. Esto responde a lo que Foucault llama transferencia. Según él, “Por una parte
hay –y con frecuencia– conceptos que son transportados a partir de otro dominio del
conocimiento y que, perdiendo en consecuencia toda eficacia operatoria, no desempeñan más
que un papel de imagen”. (FOUCAULT 2005, p. 346) Por ello vemos aparecer en Ratzel tanto
un dominio de saber del orden de la biología, como del orden de la economía. O, para ser más
precisos, Ratzel utiliza el domino de la ecología, siendo ésta una mezcla de la biología con la
economía.3
La posición de Ratzel encierra cierto determinismo, ya que entiende que el medio influye
significativamente sobre los organismos vivos que lo habitan. Aunque entiende que los
hombres tienen la capacidad de actuar sobre el medio y modificarlo, según el nivel de su
desarrollo.4 Metodológicamente parte del positivismo, pero entiende la limitación de la falta
de experimentación, lo cual reemplaza por la utilización de comparaciones y de los mapas. Por
otra parte, es posible preguntarse si el determinismo en Ratzel no era una forma de asegurar la
posibilidad de prever los fenómenos. Para él la tarea de la geografía es conocer los fenómenos
de la superficie terrestre, para comprender las relaciones recíprocas que se generan. Y para ello
hay que valerse del uso del mapa, del leguaje y de la imagen. Desde esta concepción
organicista, evolucionista y positivista, Ratzel sostenía que: “entre el movimiento de la vida,
que nunca reposa, y el espacio de la Tierra, cuyo tamaño no crece, existe un claro contraste: de
3 Ernest Haeckel la definió como: “el conjunto de conocimientos referentes a la economía de la naturaleza, la
investigación de todas las relaciones del animal en tanto con su medio inorgánico como orgánico, incluyendo, sobre todo, su relación amistosa y hostil con aquellos animales y plantas con los que se relaciona directa o indirectamente.” (Citado por CAPEL 1981, p. 283)
4 Para Capel, Ratzel no es un determinista, “ya que acepta explícitamente la capacidad del hombre, en un cierto nivel de desarrollo y organización, de modificar los mismos elementos del medio natural.” (CAPEL 1981, p. 285) Nosotros consideramos que el argumento de Capel es insuficiente, porque fácilmente se puede aducir que el hombre con un nivel mayor de desarrollo modifica el medio porque está condicionado a hacerlo. Su posibilidad es lo que lo condiciona, pero habría que analizarlo con más detalle.
Los límites del mundo 11
este contraste se origina la lucha por el espacio.” (Citado por CAPEL 1981, p. 290) Influido
claramente por Malthus, Ratzel propone estudiar el espacio vital en el que se desarrolla el
hombre y el resto de los seres vivos. Al agotar los recursos del espacio vital los seres vivos
buscan ampliar su territorio, aún cuando deba someter a otros para hacerlo. Por ello, en su
Antropogeografía se ocupa de estudiar el movimiento histórico de los pueblos, con una fuerte
inclinación etnográfica.
La geografía francesa no escapa de las concepciones positivistas. El evolucionismo
lamarckiano, que sostenía que las condiciones ambientales eran las que determinaban la
evolución de los organismos vivos, derivó en el determinismo geográfico.5 Si bien encontramos
a Elisée Reclus, quien parece intentar escapar a ese determinismo. Él sostiene que si se estudia
al hombre en la sucesión de las edades, se observa una serie de leyes fundamentales, a saber:
todas las colectividades humanas se dividen en clases que se oponen por el desarrollo desigual
de los individuos; la falta de justicia crea revueltas e intentos de revolución por parte de los
grupos oprimidos; la evolución de los pueblos sólo se puede dar por el esfuerzo individual. Dice
Reclus que: “La lucha de clases, la búsqueda del equilibrio y la decisión soberana del individuo
son los tres órdenes de hechos que nos revela el estudio de la geografía social y que, en el caos
de las cosas, se muestran suficientemente constantes para que se les pueda dar el nombre de
«leyes».” (RECLUS 1988, p. 219) Y conocer las leyes de la naturaleza es fundamental para que
los hombres lleguen a ser libres. Es la idea comtiana de “la ciencia, para prever; la previsión,
para obrar”. (COMTE, p. 54)
Hay una pretensión real en los geógrafos de la segunda mitad del siglo XIX de convertir a la
geografía en una ciencia positiva. El modelo evolucionista brindaba una base adecuada para tal
fin. En esta línea de pensamiento se encuentra la episteme moderna, la que deja ingresar la
noción de hombre en la geografía e imita el modelo de las ciencias humanas. Foucault aclara:
Vemos que las ciencias humanas no son un análisis de lo que el hombre es por naturaleza; sino más bien un análisis que se extiende entre aquello que el hombre es en su positividad (se vivo, trabajador, parlante) y aquello que permite a este mismo ser saber (o tratar de saber) lo que es la vida, en qué consiste la esencia del trabajo y sus leyes y de qué manera puede hablar. (FOUCAULT 2005, p. 343)
En este sentido, la geografía de Ratzel y Reclus se introduce en las ciencias humanas. Intenta
explicar la relación del hombre con el mundo que habita, tomando como referencia los tres
modelos que expone Foucault: biológico, en tanto que el hombre es un ser que tiene funciones,
5 Según Capel: “Durante el siglo XIX la tradición lamarckiana explicaba la evolución de los organismos vivos como
una respuesta a las influencias cambiantes del mundo exterior y dio origen a un evolucionismo determinista, que sería más tarde matizado por la lenta y polémica introducción de las ideas darwinistas en Francia, a partir de 1860.” (CAPEL 1981, p. 295)
Los límites del mundo 12
se adapta al medio, lo modifica y evoluciona; económico, en tanto que el hombre tiene
necesidades e intereses, que muchas veces son contrarias con los intereses de los otros
hombres y esto genera conflictos, a partir de los cuales se instauras reglas que intentan zanjar
esos conflictos; y, por último, filológico, en tanto que el hombre genera discursos, hábitos,
gestos que contienen una significación y son coherentes con cierto sistema de signos. Según
Foucault: “estas tres parejas de la función y de la norma, del conflicto y de la regla, de la
significación y del sistema, cubren sin residuos todo el dominio del conocimiento del hombre.”
(FOUCAULT 2005, p. 347) La geografía es aquí el estudio del hombre en términos de conflictos
de él con su entorno.
VII. La ciencia de los lugares
Foucault dice que con Nietzsche se produce otro punto de inflexión:
Más que la muerte de Dios –o más bien, en el surco de esta muerte y de acuerdo con una profunda correlación con ella–, lo que anuncia el pensamiento de Nietzsche es el fin de su asesino; es el estallido del rostro del hombre en la risa y el retorno de las máscaras; es la dispersión de la profunda corriente del tiempo por la que se sentía llevado y cuya presión presuponía en el ser mismo de las cosas; es la identidad del Retorno de lo Mismo y de la dispersión absoluta del hombre. (FOUCAULT 2005, pp. 373-374)
Pero el retorno de lo mismo siempre encierra una diferencia. Lo Mismo nunca es lo
exactamente igual, sino que lo es en otro sentido. A fines del siglo XIX se produce una reacción
antipositivista y antinaturalista. En el terreno filosófico lo encontramos a Dilthey, en quien la
naturaleza se convierte en el reino de la necesidad y la historia en el de la libertad. De este
modo, se escindía completamente el ámbito de las ciencias humanas o, más precisamente,
ciencias del espíritu y el de las ciencias naturales. Unas y otras no poseían los mismos objetos
de estudio, por tanto no podía tener los mismos métodos o el mismo dominio de conceptos.
Con esto se acaba la transferencia.
El rechazo al positivismo consiste, entre otras cosas, en un rechazo al conocimiento
universalista, que es reemplazado por la comprensión historicista de los hechos particulares,
admitiendo la intuición y la sensibilidad como facultades de conocimiento. Paul Vidal de La
Blache, quien entre finales del siglo XIX y principios del XX va a construir su propia concepción
geográfica, se inscribe dentro de esta línea antipositivista, espiritualista e historicista, con el
objetivo poder superar al determinismo ratzeliano.
La filosofía de la contingencia lo llevará a sostener un posibilismo que plantea que la naturaleza
otorga al hombre diversas posibilidades, que éste utilizará en la medida de sus necesidades. Lo
Los límites del mundo 13
más importante de este pensamiento es que es la libertad humana lo que le permite al hombre
decidir sus acciones de acuerdo a sus necesidades. Desde esta perspectiva, se valoraban más
los aspectos culturales y las características inmateriales de la vida humana.
El desafío más grande de Vidal era mantener la unidad de la ciencia, ya que la corriente
espiritualista conducía indefectiblemente a la distinción de la geografía física (ciencias
naturales) y de la geografía humana. Para ello propuso la síntesis regional en la que se
mantenía una concepción integradora entre las ciencias de la naturaleza y la del hombre. Para
Vidal la geografía tiene un campo propio que estudia la interrelación entre los hechos físicos y
los hechos humanos. Es decir que: “El estudio regional es, en gran medida, el estudio de las
relaciones entre hombre y medio en un fragmento concreto de la superficie terrestre.”
(GÓMEZ MENDOZA 1994, p. 65) De esta forma, la geografía pasa a ser una ciencia descriptiva.
VIII. Consideraciones finales
En la primera parte de este trabajo quisimos mostrar cómo opera el saber geográfico y qué
herramientas utiliza. Comenzamos por la denuncia de Lacoste y la entrevista a Foucault con el
fin de mostrar que hay realmente cierta imagen preformada de esta ciencia que crea una
especie de obstáculo epistemológico al presentarse como una ciencia aburrida, que se enseña
en los colegios (nunca se sabe muy bien con qué objetivo). Como dice Lacoste: “La proeza ha
consistido en hacer pasar un saber estratégico militar y político por un discurso pedagógico o
científico totalmente inofensivo.” (LACOSTE 1976a, p. 9)
Una pregunta que hemos intentado responder desde el inicio de este trabajo es la siguiente:
¿podría la geografía haber surgido sin la noción de población, sin la idea de Estado-nación, sin
el concepto de hombre como objeto de las ciencias? Creemos que la respuesta es no, porque
así como Foucault dice que: “El trabajo –es decir, la actividad económica– sólo apareció en la
historia del mundo el día que los hombres fueron demasiado numerosos para poder
alimentarse con los frutos espontáneos de la tierra.” (FOUCAULT 2005, p. 251), del mismo
modo la geografía apareció cuando la población fue demasiado numerosa, que los emergentes
Estados-nación comenzaron a necesitar encontrar los límites del mundo, para poder
repartírselo. Pero como hemos advertido al comienzo, este es sólo un bosquejo y no podemos
hacer grandes aseveraciones.
En la segunda parte, quisimos abordar una perspectiva más histórica-epistemológica
mostrando de qué modo la geografía comenzó a ser una disciplina científica. Lo que
intentamos hacer fue trazar el recorrido de la trayectoria geográfica, desde sus inicios, con
Humboldt y Ritter, hasta Vidal de La Blache. A lo largo de este recorrido fuimos mostrando los
Los límites del mundo 14
distintos puntos de inflexión que se iban produciendo. Nuestra hipótesis es que dichos quiebres
epistemológicos son producto de cierto a priori histórico que imperan en las distintas épocas.
Veíamos que la geografía surge allí donde la episteme moderna comienza a prevalecer sobre la
episteme de la época clásica. Humboldt no es sólo un punto de inflexión, sino que es el punto
catastrófico que genera la discontinuidad. Decíamos que Humboldt se ubica en el pliegue. Con
Ritter, en cambio, veíamos cómo la trayectoria comenzaba a alejarse de la catástrofe y se
situaba ya sobre el plano de la modernidad. El hombre se hace presente en todo el saber. En
Ratzel la geografía se circunscribía completamente a las ciencias humanas. Y, finalmente, con
Vidal de La Blache la geografía quedaba en una grieta epistemológica. Es en la misma escisión
que se abre a finales del siglo XIX entre las ciencias humanas y las ciencias sin más que, en un
intento por escapar, la geografía cae en esa grieta. Creemos que esto fue producto de otro
desplazamiento, el que produce Nietzsche cuando anuncia la muerte de Dios.
Quizás, y esto tiene un carácter absolutamente conjetural, éste último desplazamiento fue lo
que posibilitó dejar, a lo largo del siglo XX, a la geografía en la grieta donde había caído,
sabiendo que de esa manera corría con la ventaja de parecer de una ciencia objetiva,
completamente inofensiva e inútil. Y, de este modo, volvemos nuevamente hacia el inicio de
este trabajo: siendo la geografía el arte de cuantificar, describir y clasificar las variables de un
territorio, ¿cómo es posible que pase inadvertida? ¿Cómo es posible que no sea evidente que
sea una disciplina que responde a un poder político? ¿Cómo es que no nos damos cuenta que
sus verdades responde a intereses y no tienen nada de objetivo? ¿Cómo es que no vemos en el
mapa o en el censo herramientas de poder?
Sentimos que son más las líneas abiertas que las soluciones encontradas, pero sólo podíamos
aspirar a hacer un pequeño bosquejo.
Los límites del mundo 15
IX. Bibliografía
ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas: Reflexiones sobre el origen y la difusión del
nacionalismo. México: FCE, 2013.
CAPEL, Horacio. Filosofía y Ciencia en la Geografía Contemporánea. Barcelona: Barcanova,
1981.
COMTE, Augusto. Curso de filosofía positiva. s/d: Orbis, s/d.
FOUCAULT, Michel. «"Saber y poder.» En El poder, una bestia magnífica: Sobre el poder, la
prisión y la vida, de Michel FOUCAULT, pp. 67-86. Buenos Aires: Siglo XXI, 2014.
—. Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas. Buenos Aires: Siglo XXI,
2005.
—. Seguridad, territorio, población. Buenos Aires: FCE, 2011.
—.«Preguntas a Michel Foucault sobre la geografía.» En Microfísica de poder, de Michel
FOCAULT, pp. 113-126. Buenos Aires: La Piqueta, 1992.
GÓMEZ MENDOZA, Josefina. El pensamiento geográfico. Estudio interpretatico y antología
de textos (De Humboldt a las tendencias radicales). Madrid: Alianza, 1994.
HARLEY, Brian. «Deconstructing the map.» Cartographica (University of Toronto Press) 2, nº
26 (1989): pp. 1-20.
HUMBOLDT, Alejandro. Cosmos: ensayo de una descripción física del mundo. Bélgica:
Biblioteca hispano-sur-americana, 1875.
LACOSTE, Yves. La Geografía. Vol. IV, de Historia de la Filosofía, de François CHÂTELET, pp.
218-272. Madrid: Espasa Calpe, 1984.
—. La geografía: un arma para la guerra. Barcelona: Anagrama, 1976a.
—. «Questions à Michel Foucault sur la Géographie.» Hérodote, nº 1 (1976b): pp. 71-85.
NIETZSCHE, Friedrich. Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Madrid: Tecnos, 1996.
RECLUS, Elisée. «El hombre y la Tierra.» En El pensamiento geográfico. Estudio interpretativo
y antología de textos (de Humboldt a las tendencias radicales), de J. GÓMEZ-MENDOZA.
Madrid: Alianza, 1988.