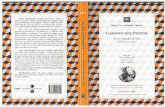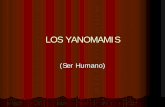Los lenguajes de la ficción
Transcript of Los lenguajes de la ficción
• Universidad Austral de Chile Facultad de Filosofía y Humanidades
ESCRITURAS DE LA 1
TRADUCCION /
HISPAN! CA
[COLOQUIO INTERNACIONAL)
Esta primera edición, en 500 ejemplares, de ESCRITURAS DE LA TRADUCCIÓN HISPÁNICA
de A. Gargatagli , M. Castillo Didier, A. Michel Modenessi, O. Velásquez,
J. Fondebrider, V. Zondek,J. Aulicino, A. Ehrenhaus, W. Hoefler, P. Oyarzún, C. Fortea,J.G. López Guix y E. Crespo
se terminó de imprimir en Valdivia en septiembre de 2009
en los talleres de IMPRENTA AMÉRICA
'Ir (63) 212003, [email protected] para la UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
y EDICIONES KULTRÚN,
'Ir (09) 9873 5924, @ 653, [email protected]
Valdivia, Chile.
Diseño, portada y cuidado de la edición: Ricardo Mendoza Rademacher.
© A. Gargatagli, M. Castillo Didier, A. Michel Modenessi, O. Velásquez, J. Fondebrider, V. Zondek,J. Aulicino, A. Ehrenhaus, W. Hoefler,
P. Oyarzún, C. Fortea,J.G. López Guix y E. Crespo, 2009.
RPI183.215 1 Agosto de 2008.
ESCR ITURAS DE LA TRADUCCIÓN HI SPÁNICA
Todo texto tiene un veétor dominante. Por eso el texto de inferior calidad nos proporciona tantas dificultades, porque su veétor dominante es enclenque, se escamotea, se hace imposible de seguir. Nos obliga a aplicar una traducción informada. Si el traduétor consigue deteétar ese hilo conduétor y aferrarse a él, no necesita otro hilo de Ariadna, no hay Minotauro al que temer.
Sé bien que me adentro en cañaverales en los que puede haber arenas movedizas. Ya he dicho antes por qué. Nos falta el asidero de lo teorizable, lo sistematizable, lo aprehensible. Pero 20 años de profesión me han llevado a sentir lo aprehensible como improduétivo y lo inefable como cierto. Lo afirmo como tal apoyándome, precisamente, en uno de los más antiguos métodos de la ciencia: la comprobación empírica. Estas palabras no nacen de ninguna pretensión mística, sino de la experiencia mil veces repetida de la pérdida que ninguna información es capaz de subsanar y del logro nacido del aparente azar, de eso que he llamado hace unos minutos la conciencia ingenua. He visto tantas veces ambas cosas, que me atrevo a elevarlas a categoría. Es probable que al hacerlo nos estemos acercando a lo que podría ser el fundamento de una verdadera teoría de la traducción literaria.
Una teoría que partiera del misterio mismo de la creación literaria. Al fin y al cabo, ya decía Borges, en su mil veces repetida cita, que ningún problema es tan consustancial con las letras y con su modesto misterio como el que propone una traducción. Yo se lo propongo también a ustedes.
~
LOS LENGUAJES DE LA FICCIÓN
Juan Gabriel López Guix
Universidad Autónoma de Barcelona
DECÍA ADOLFO BIOY CASARES QUE LA VOZ ERA LA PSICOLO
gía del personaje y que, encontrada esa voz, el individuo se convertía inmediatamente en creíble. Quisiera referirme aquí a ese escollo recurrente en la traducción de narrativa, aunque no es exclusivo de ella: el planteado por el uso de las variantes lingüísticas, es decir, por los modos de hablar específicos de una persona o de un grupo determinado. He tenido que enfrentarme en diversas ocasiones a dicho problema, que además de las dificultades empíricas de resolución, presenta otras cuestiones relacionadas de modo más general con el propio hecho de traducir.
Tuve que abordarlo a gran escala en la traducción de la obra AMan in Full (1998) de Tom Wolfe, que salió publicada en castellano con el título de Todo un Hombre (1999). En ella, Wolfe, al estilo de los grandes escritores documentalistas del siglo XIX
(como Thackeray y Zola, por citar a dos autores reivindicados de modo explícito por él), entrelaza las andanzas de una antigua estrella del fútbol americano convertido en importante hombre de negocios y las de un joven de clase baja despedido de una de sus empresas a causa de las dificultades económicas. La obra ofrece un preciso retrato social con abundancia de figuras secundarias descritas de modo minucioso (entre otras cosas, a través del lenguaje que utilizan) .
..____... 149 ,_...___,
ESCRITURAS DE LA TRADUCCIÓN HISPÁNICA
En la novela aparecen unos 200 personajes y una docena de modos peculiares de hablar asociados a grupos sociológicos o a veces a un solo personaje. De todos modos, las hablas que aparecen con mayor frecuencia son sólo cuatro: el habla cracker {de los blancos pobres del Sur), el habla oky (de los blancos pobres de la zona de la bahía de San Francisco), la de los negros y la de un hawaiano apodado s-Cero. Por otra parte, un mismo personaje puede cambiar de regiStro según la ocasión, lo cual contribuye a completar el caráéter polifónico de la novela.
Wolfe refleja con precisión y realismo las peculiaridades lingüíSticas de sus personajes, lo cual lo lleva a complicar la escritura y a entorpecer la comprensión de la leétura. Consciente de ello, va introduciendo aclaraciones: dice que tal palabra suena como tal otra, repite la frase en versión normalizada o apuesta por la contención de la impaciencia explicando la dificultad más tarde (unas líneas o unos centenares de páginas más abajo). El resultado es que elleétor aprende poco a poco a leer esas jergas, incomprensibles incluso para muchos anglohablantes. ESte método tiene sus ventajas de cara a la traducción porque permite optar por soluciones más arriesgadas.
La traducción de una obra de eStas caraéteríSticas, donde uno de los elementos cruciales es el propio lenguaje y el modo en que es utilizado dentro de una cultura determinada o en unos contextos culturalmente marcados, pone de manifieSto de forma más patente de lo habitual que el fenómeno de la traducción sobrepasa los eStrechos límites de lo meramente lingüíStico. También pohe en entredicho nociones arraigadas en la reflexión sobre la traducción, como las ideas de equivalencia, transparencia o fidelidad.
Muchas veces se considera que la traducción consiSte en la búsqueda de «equivalentes» que reflejen de modo «fiel» el texto original y que el traduétor debe ser una figura «transparente» a través de la cual fluya sin refracción alguna el original. El objetivo que debe alcanzarse es que los leétores de la traducción
JUAN GABR IEL LÓI'EZ GU IX § LO S LENG UAJES DE LA FI CC IÓN
experimenten el mismo efeéto que produce el original en sus leétores nativos. Ahora bien, una traducción no deja de ser una leétura fijada. Y, en un mundo en que el inglés se ha convertido en idioma mundial, ¿cuáles son los leétores originales de un texto en inglés? En el caso de A Man in Full, ¿qué debemos buscar? La reacción de un leétor de Atlanta o de Oakland, donde se desarrolla parte de la trama, o la de un leétor de Nueva York, Londres o Bombay? ¿Cuál es la reacción original? ¿Y cuál es el «equivalente» caStellano del habla rúStica de los blancos pobres de los condados de Georgia o del criollo hawaiano, una lengua basada en el inglés con influencias del hawaiano, el chino, el japonés, el portugués y el filipino?
ALGUNAS SOLUCIONES AL PROBLEMA DE
LA VARIACIÓN LINGÜÍSTICA
ME GUSTARÍA REPASAR algunas soluciones dadas por los traduétores a eSte problema, utilizando sobre todo ejemplos de traducciones publicadas en España en la década de 1990, de forma más o menos contemporánea a la publicación de Todo un Hombre. La tradicional, haSta la segunda mitad del siglo xx, consiStió en la búsqueda naturalizadora de la supueSta equivalencia mediante el recurso a socioleétos o jergas correspondientes en la cultura de llegada. ESte procedimiento de búsqueda de «equivalentes» o «cuasi equivalentes» ha caído aétualmente en desuso: los cambios en las pautas de leétura empujan a soluciones más extranjerizantes. Sin embargo, no ha desaparecido del todo. Hace unos años (1997) se tradujo al catalán la obra de Cario Emilio Gadda, Quer Pasticciaccio Brutto de Via Merulana (1957), considerada como una de las novelas italianas más importantes del siglo XX, comparada con las de Joyce por el polifonismo y el intento de plasmar la multiplicidad del mundo por medio del mosaico lingüíStico. Se
ESCRITURAS DE LA TRADUCCIÓN IIJSPÁN ICA
trata de una novela considerada intraducible y plagada de dificultades de traducción por el uso extensivo de un buen número de regiStros dialeétales. En su Aquell Hurrible Merder de la Via Merulana (1997), el traduétor catalán (Josep JuWt) decidió recurrir a diferentes dialeétos del catalán para trasladar los diferentes dialeétos italianos: el habla de Roma se convierte en barcelonés; la de Nápoles, en valenciano; la de Molisa, en leridano; y un ocasional veneciano, en catalán de Gerona.
Curiosamente, en la versión caStellana de esa misma obra, aparecida más de treinta años antes (1965), el traduétor (José Ramón Masoliver) se había sentido incómodo con lo que seguramente percibía como un exceso naturalizador de ese tipo y había optado por una solución un poco más atrevida. Hablando de la forma de hablar de los personajes, explica:
atendiendo más al efeéto «sinfónico» que a la eStriéta propiedad, arbitrariamente sus palabras se trasladan unas veces a muletillas y vulgarismos y otras no (y es lo que hace el propio Gadda}, sin adscribirlos a ninguna región o jergas concretas.
Es decir, se intenta compensar la variedad geográfica (diatópica) del original por medio de la variación social (diaStrática), exagerando en eSte caso, la fuerte relación exiStente en italiano entre dialeéto y regiStro no formal. En cierto modo, se trata de un pequeño paso hacia la autonomía de la ficción. Otros traduétores han intentado huir de diferentes modos de los eStrechos límites de la falsa equiparación de los elementos culturales. El !raduétor de origen chileno Adán Kovacsics, que trasladó Los Ultimos Días de la Humanidad (1991) de Karl Kraus, afirma en su epílogo a esa traducción que intentó «evitar demasiados localismos españoles y sólo introducir las desviaciones más corrientes de la norma, desviaciones que conSlitu-
.___... 152 ,.,.____,
JUAN GABRIEL LÓPEZ GUIX § LO S LENGUAJES UE LA FICC IÓN
yen tendencias generales inherentes a la lengua». Por otra parte, reflejó la oposición vienés-berlinés, no mediante una oposición entre andaluz y caStellano septentrional, por ejemplo, sino haciendo sonar el alemán de un berlinés «como puede sonar el caStellano hablado por un alemán». Para el habla de los judíos alemanes, decidió introducir elementos del sefardí.
Un enfoque muy creativo que aprovecha la riqueza lingüística peninsular, pero pasada por el filtro de la diStorsión, fue utilizado por el heleniSta Luis Gil Fernández, traduétor al castellano de Los Acarnienses de AriStófanes (1991). Dos mercaderes, un megarense y un beocio logran entrar en la sitiada ciudad de Atenas para vender sus produétos. Para reproducir sus peculiaridades lingüíSticas, Luis Gil los hace utilizar versiones no normalizadas y muy caStellanizadas del gallego y el catalán, respeétivamente, en las que ambos entablan conversaciones procaces llenas de juegos de palabras.
Un último ejemplo es el de la novela de Henry Roth, Llámalo Sueño, traducida por Miguel Sáenz (1991). Una de las caraéteríSticas de la obra es la multiplicidad de voces étnicas donde resuenan el yidish, el italiano, el alemán, el irlandés. Miguel Sáenz recurrió a rasgos de algunas variantes del español (por ejemplo, el cubano), aunque para la mezcla que habla el protagoniSta, un niño cuya lengua materna es el yídish y que se expresa trabajosamente en inglés, optó por introducir arbitrariamente una serie de anomalías morfológicas para producir una sensación de extrañeza.
LA TRADUCCIÓN DE LA VARIACIÓN
LINGÜÍSTICA EN TODO UN HOMBRE
COMO VEMOS, se puede discernir una tendencia a huir de la naturalización y de la imitación de comportamientos de lingüíSticos exiStentes en la cultura de llegada en beneficio de una
ESCRITURAS DE LA TRADUCC IÓN HISPÁNICA
apuesta por la propia narración y la creación de mundos lingüísticos alternativos. En la traducción de Todo un Hombre, opté de forma sistemática por el abandono de la pretensión mimética y por la construcción de hablas coherentes, pero descartando toda remisión a un referente sociológico supuestamente equivalente y, desde luego, inexistente. Mi solución, de tipo literalista, consistió en identificar los rasgos formales caraéterísticos de los usos lingüísticos que Wolfe reproducía de modo minucioso para luego, siguiendo esas pautas, crear unas hablas coherentes (como las del original), pero sin pretender en ningún momento lograr en elleétor un reconocimiento de referentes lingüísticos conocidos, sólo una extrañeza ante unos usos no estándares del idioma.
Quisiera presentar a continuación algunos ejemplos de los cuatro tipos de habla principales y de las soluciones propuestas. Se trata de una muestra mínima que sólo pretende ofrecer un atisbo de los problemas planteados y la línea seguida en la traducción, sin detenerme aquí en un comentario más pormenorizado. Hay que decir, por otra parte, que Wolfe introduce sus anomalías lingüísticas de modo gradual (por medio de incisos, explicaciones del narrador o la propia trama), de modo que elleétor aprende poco a poco a comprender a los personajes. Este aprendizaje incorporado en la estruétura de la obra resulta valiosísimo, porque la traducción puede imitarlo y decantarse por soluciones más arriesgadas.
CRACKER
"Listen, Charlie, I know Jordan's -Mira, Charlie, ya sé que Jordan tiene cagot charm and party manners and risma, educación, que habla blanco y todo he talks white and all that, but eso, pero eso no quiere - quie- decir que sea that doesn't"-dud 'n- "mean he's amigo mí... (p.16). any friend of..." (p. 4).
...__... 154 ,...___,
JUAN GABR IEL LÓPEZ GUIX § LOS LENGUAJES DE LA FICCIÓN
"This morning", said Charlie, "I'm only gonna shoot the bobs". Morning carne out clase to moanin: just as something had come out sump'm. When he was here at Turpmtine, he liked to shed Atlanta, even in his voice (p. s).
-Esta mañana -dijo Charlie-, nada más que les voy a dar a los machos. <<Mañana>> sonó parecido a <<maná>>, así como <<de todos modos>> había sonado a <<de tos mos>>. Cuando se encontraba ahí, en Termtina, a Charlie le gustaba despojarse de Atlanta, incluso en la forma de hablar (p.17).
"What'd he do?" -¿Qué hacía? Charlie chuckled. "Not a hell of a lot, I s'peck. He only !asted a couple of months. Daddy musta got fired" -carne outfarred- "from half the plantations south of Albany" (p. g).
Charlie soltó una risita. -Juraría que no mucho. Sólo duró un par de meses. Creo que lo echaron -salió tacharonde la mitad de las plantaciones de Albany (p. 21).
Gracias a estas primeras lecciones, los diálogos pueden hacerse más complejos, y unas pocas páginas más delante elleétor es capaz de zambullirse en parrafadas como ésta:
"Well, now, friend" -frin- "! wanna ask you sump'm. Yo u ever been huntin'?" Harry said nothing. He just put on a smile exaétly like Crocker's. "You ever headed out in a pickup truck early inna moaning and lissened t'all'ose'ol'boys talking about alla buds 'ey gon' shoot? People, they shoot a lotta buds with their mouths onna way out to the fields ... with their mouths ... But comes a time when you finally got to stop the truck and pick up a gun and do sump'm with it ... see ... And down whirr 1 grew up, in Baker County, theh's a saying: 'When the tailgate drops, the bullshit stops"' (pp. 47-48).
-Muy bien, amigo -migo-, quiero preguntar talgo. ¿Has cazadaguna vez? Harry no dijo nada. Se limitó a sonreír exaétamente igual que Crocker. -¿Has salido guna vez nuna camioneta trempranon la mañana y cuchado lo cablan los tíos de los pájaros que vana cazar? La gente caza montones de pájaros de boquilla nel camino dida ... de boquilla ... Pero luego Ilegal momento bajar de la camioneta, agarrar las copetas y hacer algo ... ¿vale? Y donde yo me crié, nel condado de Baker, tiene nun refrán: <<Cuando cae el maletero, sacaba el mamoneo>> (p. 61).
O como éstas, que cuentan además con la explicación a posteriori de la voz narradora, bien explicando la acción, bien explicando las palabras:
ESC RIT URAS DE LA TRADUCCIÓN HISPÁ NICA
"Hey, Durwood", said Charlie, '"zat First Draw's foal I saw ovair kickin' up his heels when he was comin' down?" ( ... ) "S'peck hit was, Cap", said Durwood. "Tale you what. Ifyou'n Mr. Stroock ain't too hungry yet, ahmoan swing on ovair fo' we git to the Gun House. 'At's the biggest, kickin'est dayum foal- I ain' never seed one 'at big, not for no dayum two days old, anyhows". So the three of them, Charlie, Durwood, and Wismer Strock, got in the Suburban, and they swung on over there by the stabies and the enclosure where First Draw's big foal was kicking up his heels (p. 83).
"Hey!" he yelled out. "Cain chew boys think a nuthin' to do 'cep clusterkuckin' inna ballin' sun?" Clusterjucking was a ter m Durwood had picked up in Vietnam, where soldiers in the field weren't supposed to gather in clusters, lest all be wiped out by a single strike (p. 84).
-Cay, Durwood -dijo Charlie-, ¿era de Primera Mano potro ese quemos visto correteando desde !aire?( .. . ) -Supongo quera, Cap -contestó Durwood-. Mire qué le digo. Sisted y el señor Stroock no tien todavía muchambre, no podíamo cercar por ahí ante dir ala Armería. Nunque vistún potro tan grande, que tuviera do día. De modo que Jos tres, Charlie, Durwood y Wismer Stroock, subieron al Suburban y se acercaron a los establos y el cercado en el que correteaba el gran potro de Primera Mano (p. 97).
-¡Eh, sotro! -gritó- ¿No socurre tra cosa cacer questar putapiñados bajeste sol de mil demonio? «Puta piña>> era una expresión que Durwood había sacado de Vietnam, donde se suponía que los soldados no tenían que formar grupos para evitar que una misma granada los aniquilase a todos {p. 97).
Para el habla cracker, pues, recurrí de modo abundante a transformaciones morfológicas como apócopes (quie por «quiere»; de tos mos por «de todos modos»), aféresis (migo por «amigo»), síncopas (captán por «capitán») o metátesis (termtina por «trementina»), así como a diversas combinaciones de esos y otros procedimientos que daban lugar, en ocasiones, a resegmentaciones de las palabras (cicli mobiliario por «ciclo inmobiliario»; locharon por «lo echaron»; caypor «qué hay»). En el nivel sintáético, utilicé un sistema verbal defeétuoso, sin algunos tiempos verbales y utilizando mal otros, así como construcciones incorreétas de los pronombres proclíticos, la omisión de palabras, los pleonasmos, la alteración del orden
JUA N GABRIEL LÓPEZ GUIX § LOS LENGUAJES DE LA FICCIÓN
de las palabras o el anacoluto. Tomadas de modo individual, algunas de estas modificaciones aparecen en los usos de algunos hablantes del castellano, porque siguen la lógica intrínseca del idioma, pero tomadas globalmente carecen de correlato en nuestra realidad lingüística.
NEGROS
"Look, bruvva, I'm a number in here, and you a number in here .. . see ... an' I ain't tryin' disrespeétchoo. I'm jes' tryin'a do my time... You unnastan' what I'm sayin'? I ain't tryin' a sweatchoo, and I ain't tryin'a play you. So whatchoo doggin' me for? I ain't rollin'is motherfuckin' trolley th'oo here to come sweatchoo, play you, dog, you, git over on you, run a game on you, or any other damn thing .. . see ... " {p. 401).
"So, bruvva, you kin have half a dis pod and half a Santa Rita and half a Alameda County and half a the whoe damn Ea s Bay, for all I care, but don't be doggin' me 'bout no half a damn leg a chicken, 'cause ain't a damn thing in the world I kin do wid the other half ofif'cep'n git myse'f all fucked up wid my shot caller. My shot caller, he say, 'You Jet yo'sef git dogged, bruvva, you gon' git yo'sef double-doggedby me' .. . see ... So whyn'tchoo kindly do the right thing, bruvva, and take 'is paper plate and 'at half damn leg a chicken and go with God, Shakem Alakem, and you'n'me's fifty-fifty and everything's cool" (p. 401).
-Mira, hermano, tú eres un pavo ahí, y yo soy un pavo aquí... ¿lo entiendes? .. . y nos mi intención ofenderte. Lo único que quiero es cumplir mi marrón ... ¿Me explico lo que digo? Nos mi intención ni insultarte y nos mi intención ni jugártela. ¿Así que pa qué me puteas? Nos toy empujando este puto carro hasta quí ni para insultarte, jugártela, putearte, avasallarte, aprovecharme de ti ni alguna otra puta cosa ... ¿lo entiendes? ... {p. 418).
-Así que, hermano, puedes quedarte con la mitad desta nave, la mitad de Santa Rita, la mitad del condado de Alameda y la mitad de toda la puta Bahía Este, a mí me da lo mismo, pero no me vengas a putear por media pata de pollo de mierda, porque nay ninguna puta cosa nel mundo que pueda cer con la otra mitad, menos cagarla con mi vara. El vara a mí va a decirme: «Tas dejado putearte una vez, hermano, y ahora yo voy a putearte dos veceS>> ... ¿lo entiendes? ... Así que, por favor, haz lo que tengas que hacer, hermano, y toma este plato de papel de aquí y la mitad de la pata de pollo de mierda y ve con Dios, salam aleikum, y tú y yo estamos mitad y mitad y todo no problemas {p. 418).
Para el habla de los negros, recurrí también a modificaciones
.___... 157 ,_..__,
ESCRITURAS DE LA TRADUCCIÓN HISPÁNICA
morfológicas, pero adquirieron más importancia los rasgos de tipo sintáético: un empleo peculiar de las negaciones (tratando reutilizar de algún modo el uso subestándar de la negación múltiple («No one never said nothing» en lugar de «No one ever said anything»; por ejemplo, en «Nos mi intención ni insultarte y nos mi intención nijugártela»), redundancias (con los pronombres, por ejemplo) y repeticiones que confieren al discurso un ritmo particular. En el nivel léxico abundan ciertas palabras malsonantes y las palabras identificadas en el propio texto como «negras».
"MOTHERFUCKER, FIVE-0! WHAT FUCK'D YOU JES DO?" (p. 3SS).
"Motherfucker hurt like a motherfu said Mutt (p. 3S5).
OKY
"Give it up, Mutt, and come outta there. Use yor he a d. We won't !ay a hand on yo u, lon's yo u use your fuckin' bean" (p. 366).
"That motherfucker, he wakes up screamin', and there's blood spoutin' th'oo his fuckin' linger where he puts 'em over his eye, and he looks up at me with the other eye, and 1 was glad he could look up and see it was me who done it, because that was the last thing that motherfucker ever got to use his eyes for except to cry his fuckin guts out, Five-0, THEN I DROVE 'AT CARDBOARD SHANK TH'oo 'AT MOTHERFUCKER'S OTHER EYE!" (pp. 360-361).
-iLA PUTA, S-CERO! iQUÉ PUTA MIERDA ESTÁS HACIENDO! (p. 373).
a puta cosa duele de la puta! -mó Mutt {p. 373).
-Para ya, Mutt, y sal. Usa la cabeza. No te vamos a tocar un pelo si tú usas tu puta chola (p. 383).
-El joputa se levantó chillando, con la sangre chorreando por Jos putos dedos al tocarse el ojo, y entonces me miró con el otro ojo y me alegro que maya mirado y caya visto que se lo hacía yo, porque fue la última vez que ese joputa usó los putos ojos en su pita vida, s-Cero, porque entonces ... iLE CLAVÉ ALJOPUTA EL PINCHO DE CARTÓN NEL OTRO OJO! (p. 378).
El habla oky se caraéteriza, entre otras cosas, por una frecuencia aún más elevada de palabras malsonantes, así como por la utilización de una gran cantidad de argot. La dificultad, como
JUAN GABRIEL LÓPEZ GUIX § LOS LENGUAJES DE LA IIICCIÓN
siempre en estos casos, reside en que el registro lingüístico jerga! posee una fuerte marca diatópica. Intenté diluir el problema recurriendo a palabras de distintas procedencias geográficas (de México, por ejemplo).
CRIOLLO HAWAIANO
"Bummahs, man," said Five-0. "I only tryeen fo' make da bullet clip, Ji' dat, ass why." "Well then, shit, don't make it Ji' dat!" "'Ev, bummahs, man, yeah, but you ever wen spah da AK-47. da bullet clip, get s'koshi da kines?" He described a little curve in the air with hishand. "Li' dat?" As Conrad finally figured out, in Five-O's Hawaian dialeét, which was called Pidgin, spahk meant inspeét or check out, s'koshi meant a little bit, and da kines meant that kind, like that, or like you know (p. 3SS).
"Dat beeg haolo mahu" -that big white faggot- "he wen make ass to the max." He blundered tottaly. "He mockay-die-dead." He's deader than dead (p. 446).
"Anyt'ing! Anyt' ing ... You remember wot I tell? You either one player or one punk. You no stay eenveesible. Cannot! An' dese buggahs, dey t'ink you one punk, you real had-it. Bumbye dey going grind you. Dat Pocahontas -dat mahu- wow, bummahs, man. He wen get one chance: bus' up daguy, broke his fa ce" (p. 446) .
-Bummahs, tío -dijo s-Cero-. Sólo intento p'a dibujar el cargador, da'sí, sa razón. -¡Pues, mierda, entonces no lo hagas da' sí! -Sí que tengo, bummahs, tío, pero es que cuando samina el Kaláshnikov, el cargador, es s'koshi da'sí, ¿ves? Describió una pequeña curva en el aire con la mano. <<¿Da'sí?» Como Conrad había acabado por adivinar, en el idioma de s-Cero, que se llamaba criollo hawaiano, <<bummahs>> significaba <<lástima>> o <<lo siento>>; <<saminan> significaba <<examinar>> o <<revisar>>; <<s 'koshi>> significaba <<un poco>> y <<da'sí>> significaba <<de ese modo>>, <<aSÍ>> o <<como sabes >> (p. 373).
-Ya bulea a da max -Ha metido del todo la pata- dese gran mahu haleo -ese mariconazo blanco-. Hace morir muerto. -Está más muerto que muerto (p. 464).
-¡Algo! ¡Algo!... Recuerda ti cosa ya dice yo? O menda tú o prenda tú . No quedarte envisible. No posible. Y desos mamomes, si piensan dellos que prenda tú, jodido da veras. Cuanto pueden dellos moliendo. Dese Pocahontas, dese mahu, vaya, bummahs, hombre. Ya tiene -tuvo- una posibilidad: cepilla dese tío, parte da cara (p. 464).
..____.... 159 ,.,._..___,
ESC RI TU RAS DE LA T RADUCC IÓN IIISPÁNICA
"Dey going put al! da inmates in da shed-in da dark-all-dem-togedda. Rotto-dem, dey going kili you, brah. Mockay-die-dead!" (p. 475).
-Ponen dellos todos reclusos nel cobertizo .. . sin luz .. . todos juntos. ¡Rotto y dellos, matando dellos ti, mano! ¡Hacer morir muerto! {p. 492).
El habla más compleja era el criollo hawaiano, mezcla de media docena de lenguas mencionada más arriba. Además de un vocabulario propio, presenta unos rasgos sintáéticos muy marcados y coherentes. En la traducción, tendí a conservar las palabras no procedentes del inglés (hawaianas, principalmente), con objeto de obtener una nota de color. Utilicé también diversas transformaciones morfológiCas y léxicas. Las palabras modificadas a partir del inglés, sufrían cambios similares (spahk por saminar). Otro elemento distintivo era la gran frecuencia de la letra d que aparecía debido a una simplificación fonética de la oclusiva alveolar sonora /d/ y la fricativa dental sonora /o/ (the, that). Arbitrariamente, añadí esta letra a algunos pronombres y artículos, principalmente (dellos, dese, desos, da, deseguida, da veras). Hubo otras grandes transformaciones de nivel sintáético y gramatical. Por ejemplo, el sistema verbal de esa habla es bastante básico y utiliza partículas antepuestas para indicar el pasado y el futuro (wen y going, respeétivamente). Para lo primero, pensé en imitar el recurso utilizando «antes» antepuesto al verbo, pero descubrí a tiempo que el chabacano -un criollo hablado en Filipinas, mezcla de español y tagalo u otras lenguas indígenas- utiliza el adverbio «ya» para indicar el pasado («ya pensa le baña antes de bolber na kasa»). Para el futuro, imité un recurso que descubrí en una jerga de Venezuela, mezcla de español y panare, el español piñaguero panare: «tú pagando mucho fuerte», «tendrás que pagar mucho»; «yo dando mucho fuerte», «te daré mucho». Un gran cambio estruétural fue que, para compensar algunas repeticiones y trasposiciones muy frecuentes, decidí cambiar el orden básico
JUAN GABI\IH LÓPEZ GUIX § LOS LENGUAJ ES OE LA F ICC IÓN
de los elementos de la frase (svo: 75% de las lenguas del mundo) y utilizar el orden vso (presente sólo en un 10%) («matando deIZas ti»}. (Aquí, como dato curioso, podría añadirse que Y oda, en El Retorno deljedi, utiliza el orden osv, casi inexistente entre las lenguas del mundo.)
EL ABANDONO DE LA TRANSPARENCIA Y
LA REACCIÓN DE LOS LECTORES
DESPUÉS DE TODAS ESTAS TRANSFORMACIONES y recreaciones creo que resulta un poco difícil hablar de equivalencia en relación con la traducción. María Moliner define «equivaler» como: 1) «Tener una cosa el mismo valor que otra que se expresa» y 2) «Tener una cosa como consecuencia necesaria otra que se expresa;>. ¿Existe una unidad de cuenta universal en la que medir el valor? ¿Una traducción es una consecuencia necesaria de un original? En el fondo, la percepción popular responde afirmativamente a ambas preguntas. Se trata de una respuesta que refleja un grado cero de reflexión sobre la traducción, una especie de creencia nebulosa y no cuestionada en algún ser divino llamado original. En realidad, se trata de una concepción cargada de platonismo puesto que implica un ideal de sentido, un original inaccesible (desde la lengua de llegada), pero que el traduétor debe transmitir con absoluta «transparencia» y «fidelidad». Por supuesto, siempre fracasa.
Esta aétitud queda plasmada por un mensaje que recibí tras la publicación de la traducción y en el que un leétor de Bilbao, gran amante de las obras de Tom Wolfe, me decía de forma muy educada, entre otras cosas, que «la traducción debe traducir y punto;;. En una parte de la respuesta mencioné uno de los múltiples problemas de traducción del libro. Uno de los personajes es Roger White, un acomodado abogado negro, al que su padre -que tenía el mismo nombre-llamó Roger White
ESC RITU RAS DE LA TRADUCC IÓN III SPÁN ICA
II (en realidad, la forma más correéta habría sido Roger White, Jr.). De pequeño fue llamado en casa Roger Two, pero durante sus años universitarios, que coincidieron con el auge del Black Power, su color de piel claro y su moderación política le hicieron merecedor del apodo Roger Too White. En mi carta de respuesta cité las soluciones dadas en varias lenguas. La traducción francesa puso una nota al principio del capítulo diciendo: «Juego de palabras con II: two, «segundo» y too, «demasiado». La traducción catalana explicó en nota al pie de página: «Roger Too White: "Roger Demasiado Blanco". Habrá que estar atentos, a lo largo de la novela, a propósito de las connotaciones raciales de este nombre, que no traducimos». La traducción alemana mantuvo la forma inglesa sin aclaración alguna, dando por supuesto en los leétores un conocimiento suficiente de inglés para entender la burla. Mi traducción intentó salvar el juego existente en el original y propuso un encadenamiento a partir del número 2 como ordinal, cardinal y exponente: Roger White II (Segundo), Roger Dos y Roger Blanco al Cuadrado. En mi respuesta pregunté cuál de esas soluciones traducía y punto.
De todos modos, el aspeéto sobre el que recibí más comentarios de los leétores fue, por supuesto, la solución propuesta para las diferentes formas de hablar. Me gustaría reseñar algunos de ellos como ilustración del modo en que fue recibida la traducción. La nota introduétoria que antepuse a la obra detallando los problemas y el método seguido concluía diciendo que, donde en el original existía un anclaje con la realidad (la descripción cabal de comportamientos lingüísticos de ciertos hablantes), en la traducción se apostaba por la autonomía de lo fiéticio (la recreación de hablas inventadas), de tal modo que se producía un resultado paradójico: donde el original imitaba, la traducción creaba. Ese método de trabajo y su explicitación fue lo que concitó las respuestas más interesantes de los leétores. Un periodista y escritor peruano residente en Sevilla (Fernando
JUAN GAB RIE L LÓPEZ GU IX § LOS LENGUAJES DE LA FICCIÓN
Iwasaki) escribió en la prensa:
Párrafo aparte merece la traducción de]uan GabrielLópez Guix, temeraria y arbitraria como pocas. No es de recibo inventar como ha inventado el traduétor, las intraducibles expresiones de negros y hawaianos, pi) os y catetos, pobres y poderosos, ejecutas y plumillas, que se arrebujan en la novela. ¿Qué es eso de crear donde el autor imita? Uno agradece la ausencia de notas a pie que muchas veces entorpecen la leétura, pero en este caso uno deplora el exceso de originalidad del traduétor.
Resulta revelador el uso del adjetivo «intraducibles», porque refleja la inconsistencia de esa percepción popular basada en la nula reflexión sobre el hecho traduétor y en la divinización (y, por lo tanto, la inaccesibilidad) del original. Si las expresiones son intraducibles, ¿qué debe hacer el traduétor, qué habría hecho el crítico?
Recibí un mensaje de Chile comentando que algunas expresiones quizá sonaban muy peninsulares. Uno de los ejemplos citados era «tron» (or. brah), que utilicé como apócope de «tronco», en argot peninsular, individuo o compañero. Curiosamente, una leétora del periódico español El País protestó en una carta al direétor, entre otras cosas, por el uso de esa misma palabra («¿cuándo hemos oído en español tron?»}. Confieso que yo tampoco la conocía hasta que la descubrí en El Nuevo Tocho Cheli de Ramoncín (1996), pero me pareció que encajaba muy bien con lo que necesitaba. Esa palabra se ha popularizado desde entonces en España, puesto que curiosamente acabo de oírla en una serie de televisión mientras reviso este artículo (2008). La mencionada leétora de El País concluía su carta acusando al traduétor de «destrozar la lengua española», cosa que, dadas las circunstancias, considero un gran elogio.
ESC RI TURAS IJ E LAT RAI)llC(' JÓ:'ol III S PÁNICA
En el mismo diario, un importante crítico cultural ya fallecido (Eduardo Haro Tecglen) calificó el trabajo de «esmerado» y consideró que el método empleado «sin duda es mejor que el recurso a una fabla del castellano ... La dificultad de este excelente libro me hubiera hecho retroceder: el recurso de su traduélor lo sitúa en el gran lugar debido».
Una leétora argentina con muchos años de residencia en España me escribió comentando que le parecía que «utilizaba palabras de uso no demasiado corriente en España pero sí en Argentina».
Por último, un escritor y periodista mexicano (Jorge Dorantes), direétor del suplemento cultural de un periódico de México (D.F.), El EconomiSta, me envió su reseña, que concluía alabando hiperbólicamente la traducción («Es difícil pensar en una novela de habla inglesa mejor traducida al castellano que éstai>). El elogio me parece a todas luces exagerado, pero no me molestó leerlo.
CONCLUSIÓN
ESTOS EJEMPLOS MUESTRAN, por un lado, la irritación ante la idea de que la traducción pueda ser considerada como una forma literaria creativa, que abandone una posición de subsidiariedad y no existencia dentro del sistema literario y que afirme de modo explícito una parte aétiva para su labor de reescritura. Se trata de una resistencia a percibir al traduétor como un agente autorizado para forzar las expeétativas convencionales aceptadas por la comunidad de leétores, aunque sea para adecuarse de forma más precisa a las exigencias de la obra. Un reflejo de una percepción de la traducción en tanto que aétividad que no debe ser mostrada y, en última instancia, vergonzante.
Sin embargo, por otro lado, muestran también -más allá del mayor o menor grado de acierto de las soluciones concretas-
JUA!\ GA BR II'I . I.ÓJ>t-:z GU IX § LOS LE:NG UAJI'S J>t: LA FICCIÓN
cierta aceptación «panhispánica» ante un método traduétor que no se propone borrar la distancia con respeéto al texto y la cultura originales, sino convertirla en diferencia: un método que apuesta por la autonomía de la traducción en tanto que, también ella, obra autosostenida en términos literarios y culturales. Un método, en definitiva, que acepta la traducción como uno de los lenguajes de la ficción, y al traduétor, no como espejo, sino como máscara.
~