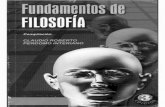LIC. CIENCIAS DE LA EDUCACION MATERIA: Filosofía TEMA: “HISTORIA DE LA FILOSOFÍA MODERNA”...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of LIC. CIENCIAS DE LA EDUCACION MATERIA: Filosofía TEMA: “HISTORIA DE LA FILOSOFÍA MODERNA”...
LIC. CIENCIAS DE LA EDUCACION
MATERIA:
Filosofía
TEMA:
“HISTORIA DE LA FILOSOFÍA MODERNA”
ALUMNO:
Cuauhtémoc Ortiz Herrera
MAESTRA:
Profra. Sara Valencia
FECHA:
12 DE ABRIL DE 2014
INTRODUCCIÓN
El hombre necesita de los demás para cultivarse, y el contacto con 'los
grandes espíritus constituye siempre un enriquecimiento.
¿Significa esto que carezcamos de prejuicios? No, nadie carece de ellos y
menos aquellos que pretenden no tenerlos. Confesemos, pues, nuestros
prejuicios; como los «complejos», según Freud, dejan de ser nocivos desde el
momento en que se expresan.
Comúnmente se dice y admite que la filosoía moderna empieza con
descartes pero eso es falso, ya que empieza en el renacimiento. Dentro de esta
época existe un gran cambio que influye a la filosofía y son él movimiento
científico y el movimiento teológico. En el plano científico se opera una renovación
de perspectivas, una verdadera revolución en la concepción del mundo. En este
momento es cuando se constituye 'la astronomía moderna con Copérnico (1473-
1543), Kepler (1571-1630) y Galileo (1564-1642).
En el plano teológico, el acontecimiento capital es la reforma. Lutero (1483-
1546) y Calvino (1509-1564) sientan principios cuyo alcance supera el ámbito
propiamente teológico.
En el plano filosófico, el movimiento de las ideas consiste principalmente en
una serie de «renacimientos». Hay un renacimiento del platonismo en Florencia
con Marsilio Ficino (1433-1499) y Pico de la Mirándola (1463-1494). Un
renacimiento del 4 aristotelismo en Italia con Angelo Policiano (1454-1494) y
Cesalpino (1519-1603), en Francia con Lefévre d'Étaples (1455-1537). Un
renacimiento del estoicismo en Lovaina, con Justo Lipsio (1547-1606), y en París,
con Guillermo del Vair (1556-1621). Un renacimiento del escepticismo en Francia
con Montaigne (1563-1592), Charron (1541-1603) y Sánchez (1552-1632). Un
renacimiento en Italia del panteísmo extraído de Plotino por Giordano Bruno
(1548-1600) y por Campanella (1568-1639).
En conjunto, la filosofía cusana es una reflexión crítica sobre el poder y el
valor de la razón.
Descartes
(La Haye, Francia, 1596 - Estocolmo,
Suecia, 1650)
«Descartes es un héroe. Es el verdadero
promotor de la filosofía moderna. Ha
sentado los fundamentos de la filosofía, y
aun hoy, después de cien años, se ha de
volver a él»”… (Hegel);
«Descartes es un hombre que, con un
acto de la más radical originalidad, tuvo
el genio suficiente para proporcionar a la
filosofía moderna su tradición más constante y más fecunda» (Delbos).
Filósofo y matemático francés. René Descartes se educó en el colegio
jesuita de La Flèche (1604-1612), donde gozó de un cierto trato de favor en
atención a su delicada salud.
Obtuvo el título de bachiller y de licenciado en derecho por la facultad de
Poitiers (1616), y a los veintidós años partió hacia los Países Bajos, donde sirvió
como soldado en el ejército de Mauricio de Nassau. En 1619 se enroló en las filas
del duque de Baviera; el 10 de noviembre, en el curso de tres sueños sucesivos,
René Descartes experimentó la famosa «revelación» que lo condujo a la
elaboración de su método.
Tras renunciar a la vida militar, Descartes viajó por Alemania y los Países
Bajos y regresó a Francia en 1622, para vender sus posesiones. En 1628 decidió
instalarse en los Países Bajos lugar que consideró más favorable para cumplir los
objetivos filosóficos y científicos que se había fijado, y residió allí hasta 1649.
Los cinco primeros años los dedicó principalmente a elaborar su propio
sistema del mundo y su concepción del hombre y del cuerpo humano, que estaba
a punto de completar en 1633 cuando, al tener noticia de la condena de Galileo,
renunció a la publicación de su obra, que tendría lugar póstumamente.
En 1637 apareció su famoso Discurso del método, presentado como
prólogo a tres ensayos científicos. Descartes proponía una duda metódica, que
sometiese a juicio todos los conocimientos de la época, aunque, a diferencia de
los escépticos, la suya era una duda orientada a la búsqueda de principios últimos
sobre los cuales cimentar sólidamente el saber.
Este principio lo halló en la existencia de la propia conciencia que duda, en
su famosa formulación «pienso, luego existo». Sobre la base de esta primera
evidencia, pudo desandar en parte el camino de su escepticismo, hallando en
Dios el garante último de la verdad de las evidencias de la razón, que se
manifiestan como ideas «claras y distintas».
Dios
El primer punto que debe ser considerado es la existencia de Dios; el
segundo, su naturaleza o sus atributos. Descartes da tres pruebas de la existencia
de Dios: dos por el principio de causalidad; la tercera, que se denomina desde
Kant el «argumento ontológico», por el análisis de la idea de perfección.
Primera prueba. Tenemos la idea de un ser perfecto por el solo hecho de
darnos cuenta de que es imperfecto dudar. ¿De dónde proviene esta idea? No
puede proceder de mí porque en la causa Bebe haber por lo> menos tanta
realidad como en el efecto. Admitir que lo más perfecto provenga de lo menos
perfecto, sería admitir que algo proviene de nada, lo cual es absurdo. La causa Ir
la idea de perfección no puede ser otra que el mismo Ser perfecto.
Segunda prueba. Soy imperfecto, puesto que dudo, y tengo la idea de
perfección. Por consiguiente, la poca perfección que poseo no viene de mí, pues si
fuera capaz de darme una perfección me habría dado todas las perfecciones que
concibo. Dependo, pues, de una causa que posee por sí misma toda perfección.
El argumento ontológico. En el Discurso parece hallado como por
casualidad. En realidad, esta prueba es la que concuerda mejor con el sistema,
pues las dos primeras son razonamientos, y podemos preguntarnos si Descartes
tiene derecho de fiarse de ningún razonamiento en el momento- en que los hace.
El argumento ontológico, por el contrario, es como una sencilla prolongación de la
intuición que ha dado la existencia del yo.
El método cartesiano, que Descartes propuso para todas las ciencias y
disciplinas, consiste en descomponer los problemas complejos en partes
progresivamente más sencillas hasta hallar sus elementos básicos, las ideas
simples, que se presentan a la razón de un modo evidente, y proceder a partir de
ellas, por síntesis, a reconstruir todo el complejo, exigiendo a cada nueva relación
establecida entre ideas simples la misma evidencia de éstas.
El espíritu cartesiano está constituido ante todo por la idea de la matemática
universal. Las matemáticas son aplicables a la totalidad de la realidad porque no
hay nada en la naturaleza que no sea de orden cuantitativo.
Muy cerca de la idea matemática, apenas discernible, está la idea de una filosofía
lineal. La idea crítica es quizá la que más profundamente ha marcado la filosofía
moderna.
Los ensayos científicos que seguían, ofrecían un compendio de sus teorías
físicas, entre las que destaca su formulación de la ley de inercia y una
especificación de su método para las matemáticas. Los fundamentos de su física
mecanicista, que hacía de la extensión la principal propiedad de los cuerpos
materiales, los situó en la metafísica que expuso en 1641, donde enunció así
mismo su demostración de la existencia y la perfección de Dios y de la
inmortalidad del alma. El mecanicismo radical de las teorías físicas de Descartes,
sin embargo, determinó que fuesen superadas más adelante.
Pronto su filosofía empezó a ser conocida y comenzó a hacerse famoso, lo
cual le acarreó amenazas de persecución religiosa por parte de algunas
autoridades académicas y eclesiásticas, tanto en los Países Bajos como en
Francia. En 1649 aceptó la invitación de la reina Cristina de Suecia y se desplazó
a Estocolmo, donde murió cinco meses después de su llegada a consecuencia de
una neumonía.
Descartes es considerado como el iniciador de la filosofía racionalista
moderna por su planteamiento y resolución del problema de hallar un fundamento
del conocimiento que garantice la certeza de éste, y como el filósofo que supone
el punto de ruptura definitivo con la escolástica.
Blaise Pascal
Blaise Pascal Filósofo, matemático y
físico francés.
Nació el 19 de junio de 1623
en Clermont-Ferrand. Se traslada junto a
su familia a París en el año 1629. Cuando
contaba 16 años formuló uno de los teoremas
básicos de la geometría proyectiva, conocido
como el Teorema de Pascal y descrito en
su Ensayo sobre las cónicas (1639). En 1642
ideó la primera máquina de calcular mecánica.
Mediante un experimento demostró en 1648 que el nivel de la columna de
mercurio de un barómetro lo determina el aumento o disminución de la presión
atmosférica circundante.
En 1654 junto con Pierre de Fermat, formuló la teoría matemática de la
probabilidad, fundamental en estadísticas actuariales, matemáticas y en los
cálculos de la física teórica moderna. Otras de sus contribuciones son la
deducción del llamado 'principio de Pascal', que establece que los líquidos
transmiten presiones con la misma intensidad en todas las direcciones y sus
investigaciones sobre las cantidades infinitesimales.
En 1654 entró en la comunidad jansenista de Port Royal, donde llevó una
vida ascética hasta su fallecimiento. En 1656 escribió sus 18 Provinciales, en las
que ataca a los jesuitas por sus intentos de reconciliar el naturalismo del siglo XVI
con el catolicismo ortodoxo.
El matemático.- Pascal hace varios descubrimientos importantes en el
campo de la matemática. Al inventar el «triángulo aritmético», inaugura el cálculo
combinatorio (calcular todas las combinaciones posibles entre un número dado de
términos). Se muestra incluso más racionalista que Descartes cuando afirma que
el ideal sería definir todos los términos y demostrar todas las proposiciones. Pero
Pascal empieza a separarse de Descartes con la observación de que la
geometría, en cuanto aborda el infinito
El físico.- El descubrimiento esencial de Pascal en este terreno es el de la
presión atmosférica, y en consecuencia la del vacío, gracias a los experimentos de
la Tour Saint-Jacques y del Puy de Dome. Su tesis es que «los experimentos son
los únicos principios de la física». En esto se opone a Descartes.
El moralista.- Pascal es moralista, tanto en el sentido propio como en el
sentido amplio de la palabra. Cree posible, incluso considera obligatorio, que las
reglas morales sean realizadas en toda su pureza por todo hombre en cualquier
situación. En sus Pensées ilumina esta zona obscura que existe en él punto de
unión de la vida psicológica, de la vida moral y de la vida religiosa.
El metafísico.- Pascal no cultivó la metafísica propiamente dicha. Lo poco
que dice de las «pruebas metafísicas de Dios» muestra en todo caso que la
despreciaba sin tener una idea clara de ella. En Pascal, el corazón comprende el
instinto, el sentimiento, la voluntad, el amor; pero no se reduce a ellos. Sería un
error considerar a Pascal como «sentimental» o «fideísta». Cuando habla del
sentimiento de Dios, no entiende ni la conciencia de su presencia en nosotros.
El apologista.- El esfuerzo apologético es tradicional en la Iglesia. Los
padres del siglo II, como san Justino, Tertuliano, son llamados apologistas porque
se esforzaron en justificar a los cristianos ante las calumnias de sus
perseguidores. Ahora Pascal no habría seguido el orden cartesiano, un orden
lineal encadenando lógicamente teoremas habría seguido el «orden del corazón»
una organización flexible, organizando el desarrollo alrededor de un centro.
Pascal no se atrincheraba en una apologética de la inmanencia, y que
consideraba válidos los argumentos tradicionales: las profecías, los milagros, la
perpetuidad de la Iglesia, la excelencia de la doctrina revelada, el testimonio de los
apóstoles, la santidad de la nueva ley.
El teólogo.- pascal se aventuro en el terreno teológico con las primeras
Provinciales y los Escrits sur le Grace. La teología de Pascal está centrada sobre
los dos temas conexos de la gracia y del pecado original. De san Agustín toma la
teoría de las «dos delectaciones»: una, espiritual, nos lleva a Dios; la otra, carnal,
nos lleva a los placeres sensibles. Pascal se propone encontrar un término medio
dos herejías inversas: el pelagianismo y el luteranismo.
SINTESIS DEL PENSAMIENTO PASCAL.
«La distancia infinita de los cuerpos a los espíritus es figura de la distancia
infinitamente más infinita que las de los espíritus a 1a caridad, pues es
sobrenatural... Todos los cuerpos, el firmamento, las estrellas, la tierra y sus reinos
no valen lo que vale el más pequeño de los espíritus, pues conoce todo esto y a sí
mismo, y los cuerpos no conocen. Todos los cuerpos juntos y todos los espíritus
juntos, y todas sus producciones valen menos que el más pequeño movimiento de
caridad. Esto pertenece a un orden infinitamente más elevado. De todos los
cuerpos juntos no resultaría el más pequeño pensamiento: es imposible y de otro
orden. De todos los cuerpos y espíritus no resultaría un movimiento de verdadera
caridad: es imposible y pertenece a un orden distinto, sobrenatural.»
La finalidad de este fragmento es la de mostrar en qué consiste la
excelencia de Jesucristo: no conquistó reinos con la espada, ni hizo él más
pequeño descubrimiento científico, pero vino en el esplendor de su orden que
consiste en la santidad.
Baruch de Spinoza
(Ámsterdam, 1632 - La Haya, 1677)
Filósofo neerlandés. Hijo de
judíos españoles emigrados a los
Países Bajos, estudió hebreo y la
doctrina del Talmud. Cursó estudios de
teología y comercio; por la fuerte
influencia que ejercieron sobre él los
escritos de Descartes y Hobbes, se
alejó del judaísmo ortodoxo. Su crítica
racionalista de la Biblia provocó que
fuese por último excomulgado por los
rabinos en 1656. Se retiró a las afueras de Ámsterdam, como pulidor de lentes.
Durante este período escribió un Breve tratado acerca de Dios, el hombre y
su felicidad, y parece que también el De la reforma del entendimiento y un
polémico Tratado teológico-político, aunque se publicarían más tarde. Su filosofía
parte de la identificación de Dios con la naturaleza (Deus sive natura), y
representa e l mayor exponente moderno del panteísmo. Llevó al extremo los
principios del racionalismo, y dedujo toda su filosofía de la definición de sustancia
como «aquello que es en sí mismo y se concibe por sí mismo», por lo que sólo
podía existir una sustancia, la divina.
La mente humana conoce sólo dos «atributos» o formas de aparecer de
Dios, el pensamiento y la extensión, aunque sus atributos deben ser infinitos. Los
individuos son a su vez modos, determinaciones concretas, de los atributos. Este
monismo radical resuelve el problema cartesiano de la relación entre pensamiento
y extensión, pues son sólo formas de presentarse la sustancia divina, así como el
conflicto entre libertad y necesidad, que se identifican desde el punto de vista de
Dios, pues es libre como natura naturans (en cuanto causa) y determinado en
cuanto natura naturata (en cuanto efecto). Desde el punto de vista del hombre, la
libertad individual es una ilusión.
Spinoza destacó tres géneros de conocimiento humano: en el primero, el
hombre es esclavo de las pasiones y sólo percibe los efectos o signos e ignora las
causas; en el segundo, la razón elabora ideas generales o nociones comunes que
permiten a la conciencia acercarse al conocimiento de las causas, y aprende a
controlar las pasiones; en el tercer género, el hombre accede a una intuición
totalmente desinteresada, pues conoce desde el punto de vista de Dios (sub
specie aeternitatis), ajeno a sí mismo como individuo y por tanto sin que le
perturben las pasiones individuales. En esta contemplación se identifican lo
singular y lo eterno, y se percibe la presencia de todo en todo, intuición en la que
se cifra la única felicidad posible.
En el terreno político, Spinoza rechazó el concepto de moral, por considerar
que implicaba una desvalorización de lo real en nombre de un ideal trascendente.
Todos los seres se guían por el principio de autoconservación, sobre el cual se
edifica el Estado como limitación consensual de los derechos individuales. Sin
embargo, lo que el individuo busca en el Estado es la conservación propia, por lo
que puede revolverse contra él en caso de que no cumpla esta función («Dios crea
individuos, no naciones»).
En la medida en que la ley limita el poder de cada uno mediante un sistema
de recompensas y castigos, la política descansa necesariamente en pasiones
tristes (temor, seguridad). La principal preocupación política de Spinoza fue: ¿por
qué los hombres combaten por su esclavitud como si se tratara de su libertad?
Aunque la democracia es el mejor de los regímenes políticos, pues tiende a
sustituir las pasiones tristes por el amor a la libertad y favorece el acceso al estado
de razón, sólo se llega al tercer género de conocimiento por la vía individual y
privada.
La filosofía de Spinoza generó un importante rechazo en su tiempo, aunque
un siglo más tarde sería recuperada y su influencia fue importante no sólo en el
terreno de la metafísica, sino entre poetas románticos como Shelley y Wordsworth.
Spinoza no perteneció a ninguna escuela, y resulta difícil destacar al nivel que
merecen la profunda originalidad y la independencia de su pensamiento.
Conclusión.
Renouvier afirma en alguna parte que Espinoza renueva a Parménides. Nos parece exacto. Lo renueva, puesto que viene después dos mil años de especulación, y especialmente después de Descartes, que le proporciona un arsenal conceptual que Parménides no podía tener. Cuenta con la civilización, mientras que Parménides nos da la impresión de algo primitivo. Pero la intuición central es la misma: la unidad del ser. Espinoza es menos intrépido que Parménides, se esfuerza en suavizar la relación de identidad que admite entre Dios y el mundo introduciendo intermediarios: los tributos y los modos. Pero estos intermediarios carecen de existencia fuera de la sustancia, sólo la manifiestan.
Nicolás Malebranche
(París, 1638-id., 1715)
Filósofo y teólogo francés. Estudió filosofía y teología en La Sorbona y en 1664 fue ordenado sacerdote. En 1699 fue nombrado miembro honorario de la Academia de las Ciencias, así como del célebre Oratorium Iesu, fundado por Bérulle en París. Malebranche pretendió la síntesis del cartesianismo y el agustinismo, que resolvió en una doctrina personal, el «ocasionalismo», según la cual Dios constituiría la única causa verdadera, siendo todas las demás «causas ocasionales». Por ello, el conocimiento no se debería a la interacción con los objetos, sino que las cosas serían «vistas en Dios». No habría idea clara y distinta del alma, ni tampoco de Dios. Las obras más importantes de Malebranche son La búsqueda de la verdad (1674-1675), obra que fue ampliamente aumentada ante las numerosas críticas de sus coetáneos, y sus Meditaciones cristianas y metafísicas (1683).
Malebranche se dedicó inicialmente a los estudios históricos sobre las lenguas orientales y la patrística, aunque no mostró una gran afición por tales materias, como tampoco se percibe pasión en sus primeros trabajos sobre San Agustín. Lo mismo cabe afirmar en cuanto a la exégesis de los textos sagrados.
Modificó tal estado de cosas y le reveló su verdadera vocación el conocimiento puramente casual del Tratado del hombre, de René Descartes. A la
lectura del citado libro (tan apasionada que hubo de suspenderla a causa de la agitación que le procuraba), siguió inmediatamente el análisis a fondo de toda la obra cartesiana y luego, a la luz de la nueva filosofía, que requería una vasta formación científica, el estudio de las matemáticas, la física y la fisiología, así como un vivificado interés por San Agustín.
Esta etapa en que asimiló tal caudal de conocimientos y puntos de vista culminaría con la publicación del primer volumen de La búsqueda de la verdad (1674), al que siguieron otros dos tomos. El ritmo intenso de las ediciones acompañó entonces el desarrollo de la reflexión. En 1676 vio la luz Conversations chrétiennes, en 1680 el Tratado sobre la naturaleza y la gracia, en 1683 el Tratado de moral y las Meditaciones cristianas y metafísicas, en 1688 Entretiens sur la métaphisique, en 1696 Entretiens sur la mort, en 1697 Tratado del amor de Dios, y en 1708 Entretien d'un philosophe chrétien avec un philosophe chinois sur l'existence et la nature de Dieu.
En adelante, el nombre de Malebranche sería ya conocido, a pesar de lo cual su temperamento reflexivo no iba a cambiar. A duras penas aceptaba la polémica, o incluso la mera discusión aclaratoria, aun cuando luego se revelara en ello agudo y eficaz. Así ocurrió con Dourtous de Mairan, quien le planteó las dificultades de la doctrina de Spinoza, que juzgaba presentes y conclusivas; en otros temas le plantearon objeciones autores diversos, entre ellos Arnault, Bossuet, Leibniz, Fénelon y el padre Valois.
Naturaleza de la idea.- El punto de partida de Malebranche, y en el cual insiste con frecuencia, es la distinción del sentimiento y de la idea. «No toméis jamás, Aristes, vuestros propios sentimientos por nuestras ideas, las modificaciones que mueven vuestra alma por las ideas que iluminan todos los espíritus. Éste es el mayor de todos los preceptos para evitar extraviarse».
Los sentimientos son modificaciones de nuestra alma, dicho de otro modo, son «subjetivos» y no representan nada real.
El origen de las ideas.- Malebranche rechaza la teoría de las ideas innatas porque la hipótesis le parece complicada: sería necesario que Dios produjera a cada instante una infinidad de ideas. Ahora bien, si una hipótesis es complicada, es falsa, pues Dios obra por los caminos más sencillos. «Todas nuestra ideas claras están en Diosen cuanto a su realidad inteligible. Solo las vemos en Él. No os imaginéis que esto que os digo sea nuevo, es el sentimiento de san Agustín. Si nuestras ideas son eternas, inmutables, necesarias, vemos claramente que sólo pueden hallarse en una naturaleza inmutable».
El conocimiento de los existentes.- «El infinito sólo se puede ver en sí mismo, pues ninguna cosa finita puede representar el infinito. No podemos ver la esencia del infinito sin su existencia, la idea del ser sin el ser, porque el ser carece de idea que le represente. Por tanto, la proposición: Dios existe, es por sí misma la más clara de todas las proposiciones que afirman la existencia».
La metafísica.- La metafísica de Malebranche sólo contiene una pequeña parte de la ciencia que designamos con este nombre. Prescinde completamente del estudio del ser en cuanto ser, de sus leyes más 61 gene-ales y de sus tipos fundamentales. Trata sólo de Dios creador y del mundo creado.
Dios creador.- Dios por su providencia conduce todas las cosas por los caminos más sencillos, o «por voluntades generales». Esto deduce de su sabiduría, porque no conviene que un artesano necesite retocar constantemente su obra. Dios sólo desciende a «voluntades particulares» cuando el bien lo exige. Se trata entonces le derogaciones de las leyes naturales, por tanto, de milagros. Sólo fe nos enseña cuándo Dios interviene de este modo en el mundo.
El mundo creado.- Malebranche acentúe en exceso el «concurso» de Dios toda acción creatural, creada, tendente a la «conservación» de las mismas
criaturas, con lo que termina por negar que los seres creados puedan ejecutar acción alguna. Es la célebre teoría llamada ocasionalismo». En el ocasionalismo hay una inclinación hacia el panteísmo. Pero Malebranche se niega absolutamente a comprometerse por este camino, porque no sentía más que horror y desprecio hacia Espinoza, al que consideraba como un ateo. La moral de Malebranche es evidentemente una moral cristiana. Su principio es amar a Dios, es decir, dar nuestro consentimiento a la moción por la cual nos atrae hacia El.
Conclusión.
Considerado como filosofía, el pensamiento de Malebranche está en equilibrio inestable: conduce lógicamente ya hacia Berkeley, ya hacia Spinoza. Inclina hacia el idealismo. Por una parte, porque la sensaciones no son más que estados de conciencia; por otra parte porque el entendimiento sólo alcanza esencias y no puede dar ninguna demostración de la existencia del mundo.
Gottfried Wilhelm Leibniz
(Gottfried Wilhelm von Leibniz; Leipzig, actual Alemania, 1646 - Hannover, id., 1716).
Filósofo y matemático alemán. Su padre, profesor de filosofía moral en la Universidad de Leipzig, falleció cuando Leibniz contaba seis años. Capaz de escribir poemas en latín a los ocho años, a los doce empezó a interesarse por la lógica aristotélica a través del estudio de la filosofía escolástica.
En 1661 ingresó en la universidad de su ciudad natal
para estudiar leyes, y dos años después se trasladó a la Universidad de Jena, donde estudió matemáticas con E. Weigel. En 1666, la Universidad de Leipzig rechazó, a causa de su juventud, concederle el título de doctor, que Leibniz obtuvo sin embargo en Altdorf; tras rechazar el ofrecimiento que allí se le hizo de una cátedra, en 1667 entró al servicio del arzobispo elector de Maguncia como diplomático, y en los años siguientes desplegó una intensa actividad en los círculos cortesanos y eclesiásticos.
Leibniz permaneció cinco años en París, donde desarrolló una fecunda labor intelectual. De esta época datan su invención de una máquina de calcular
capaz de realizar las operaciones de multiplicación, división y extracción de raíces cuadradas, así como la elaboración de las bases del cálculo infinitesimal.
En 1676 fue nombrado bibliotecario del duque de Hannover, de quien más adelante sería consejero, además de historiador de la casa ducal. A la muerte de Sofía Carlota (1705), la esposa del duque, con quien Leibniz tuvo amistad, su papel como consejero de príncipes empezó a declinar. Dedicó sus últimos años a su tarea de historiador y a la redacción de sus obras filosóficas más importantes, que se publicaron póstumamente.
Representante por excelencia del racionalismo, Leibniz situó el criterio de verdad del conocimiento en su necesidad intrínseca y no en su adecuación con la realidad; el modelo de esa necesidad lo proporcionan las verdades analíticas de las matemáticas. Junto a estas verdades de razón, existen las verdades de hecho, que son contingentes y no manifiestan por sí mismas su verdad.
El problema de encontrar un fundamento racional para estas últimas lo resolvió afirmando que su contingencia era consecuencia del carácter finito de la mente humana, incapaz de analizarlas por entero en las infinitas determinaciones de los conceptos que en ellas intervienen, ya que cualquier cosa concreta, al estar relacionada con todas las demás siquiera por ser diferente de ellas, posee un conjunto de propiedades infinito.
Frente a la física cartesiana de la extensión, Leibniz defendió una física de la energía, ya que ésta es la que hace posible el movimiento. Los elementos últimos que componen la realidad son las mónadas, puntos inextensos de naturaleza espiritual, con capacidad de percepción y actividad, que, aun siendo simples, poseen múltiples atributos; cada una de ellas recibe su principio activo y cognoscitivo de Dios, quien en el acto de la creación estableció una armonía entre todas las mónadas. Esta armonía preestablecida se manifiesta en la relación causal entre fenómenos, así como en la concordancia entre el pensamiento racional y las leyes que rigen la naturaleza.
Las contribuciones de Leibniz en el campo del cálculo infinitesimal, efectuadas con independencia de los trabajos de Newton, así como en el ámbito del análisis combinatorio, fueron de enorme valor. Introdujo la notación actualmente utilizada en el cálculo diferencial e integral. Los trabajos que inició en su juventud, la búsqueda de un lenguaje perfecto que reformara toda la ciencia y permitiese convertir la lógica en un cálculo, acabaron por desempeñar un papel decisivo en la fundación de la moderna lógica simbólica.
El arte combinatorio.- La idea directriz de Leibniz es claramente cartesiana. Recoge idea de una matemática universal, con el nombre de «especiosa general» (especiosa significa álgebra) o «arte combinatoria». El principio de la combinatoria de Leibniz es que todos los conceptos son simples o pueden reducirse a conceptos simples.
Los primeros principios.- Leibniz ve con más claridad que Descartes la importancia de los primeros principios en los que se funda el pensar discursivo. Distingue dos órdenes de verdades: las verdades necesarias y las verdades contingentes; y dos principios correspondientes a estos dos órdenes: el principio de identidad y el principio de razón suficiente. Aplicado a Dios, el principio de razón suficiente es el fundamento de la prueba ontológica: Dios tiene en sí mismo su razón de ser, por tanto existe necesariamente. Aplicado a la creación lleva al optimismo, porque el mundo carecería de razón suficiente si no fuera el mejor. Aplicado a la libertad, lleva a rechazar la indiferencia y la definición de la libertad como espontaneidad.
LA METAFÍSICA
«En cuanto a la metafísica, pretendo dar de ella demostraciones geométricas, no suponiendo más que dos verdades primitivas, a saber, en primer lugar el principio de contradicción... y en segundo lugar que nada existe sin razón.»
Los posibles.- La originalidad de Leibniz está en que distingue como una especie de grados en la posibilidad. «Ante todo debemos saber que, por lo mismo que existe algo y no nada, hay en las cosas posibles, es decir, en la misma posibilidad, o esencia, cierta exigencia de existencia, o cierta pretensión de existencia, por decirlo así, en una palabra, la esencia tiende por sí misma a la existencia. De ello se sigue por todos los posibles tienden a la existencia con un derecho que depende de su cantidad de esencia o de realidad, del grado de perfección que encierran; en efecto, la perfección no es más que la cantidad de esencia»
El optimismo.- Leibniz no puede admitir, como Espinosa, que el mundo derive necesariamente de Dios. Porque el mundo no existe necesariamente, es contingente, su inexistencia no implica contradicción. Voltaire, en Candide, ridiculizó el optimismo de Leibniz acumulando las desgracias más inverosímiles sobre la cabeza de su protagonista. Voltaire, en Candide, ridiculizó el optimismo de Leibniz acumulando las desgracias más inverosímiles sobre la cabeza de su protagonista.
La sustancia.- Leibniz está especialmente orgulloso y satisfecho de la nueva noción que da de la sustancia, «noción tan fecunda — dice —, que a partir de ella se derivan las verdades primeras, incluso las que se refieren a Dios y a la naturaleza de los cuerpos»
LA PSICOLOGÍA
El origen de las ideas.- En los Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, Leibniz desarrolla su teoría del innatismo virtual. Leibniz coincide con Lockeal negar que el espíritu humano posea ideas completamente formadas, en acto, desde el nacimiento, y al admitir que gran número de ideasen acto, desde el
nacimiento, y al admitir que gran número de ideas. «Me gustaría saber cómo podríamos tener la idea del ser si nosotros mismos no fuéramos seres y no halláramos el ser en nosotros».
Lo libertad.- Leibniz desarrolla la teoría de la libertad en la Teodicea. Rechaza a la vez el fatalismo de Espinosa, según el cual todos los actos humanos son necesarios; y la libertad de indiferencia de escotistas y cartesianos según la cual la voluntad es indeterminada y se decide sin motivo. La libertad consiste, dice Leibniz, «en la inteligencia que envuelve un conocimiento exacto del objeto de la liberación, en la espontaneidad con la cual nos determinamos, y en la contingencia, es decir, en la exclusión de la necesidad lógica y metafísica. La inteligencia es como el alma de la libertad, el resto es como el cuerpo o la base. La sustancia libre se determina por sí misma, y lo hace siguiendo los impulsos del bien percibidos por el entendimiento, que la inclinan, pero sin obligarla. Y todas las condiciones de la libertad están comprendidas en estas pocas palabras».
Conclusión.
Vemos en Leibniz el desarrollo de gérmenes cartesianos en la dirección del racionalismo y del idealismo. El racionalismo es perceptible en dos puntos principales; en primer lugar, en la idea de una «combinatoria» que debería permitir construir a priori la ciencia universal. En segundo lugar, en la teoría de los primeros principios, pues éstos se reducen, en definitiva, al principio de identidad, lo cual equivale a afirmar que toda proposición verdadera es analítica y puede ser conocida a priori.
Christian Wolff .
(Christian Freiherr von Wolff o Wolf; Breslau, 1679 - Halle, 1754)
Jurista, matemático y filósofo alemán. Profesor en Leipzig, su maestro Leibniz consiguió trasladarle a Halle (1706), donde enseñó ciencias exactas y filosofía, hecho que le valió ser expulsado de la universidad (1723) por los ataques de los teólogos. Sin embargo, Federico II, al subir al trono, le repuso en la cátedra hasta su muerte. Su filosofía, calificada de racionalismo dogmático, se expone en el conjunto de Filosofía racional o Lógica (1728), Filosofía primera u Ontología (1730), Cosmología general (1731),Psicología (empírica, 1732, y racional, 1734), Teología natural (1736-1737) y Filosofía práctica (1738-1739, luego ampliada en Filosofía moral o Ética, 1750-1753). Es autor también de
sendos tratados sobre Derecho natural (1748) y Derecho de gentes (1749). Su sistema fue seguido por Kant en su etapa precrítica.
La obra de Christian Wolff tuvo el mérito de sistematizar en cierto modo el racionalismo del siglo XVIII a través de su reelaboración de la filosofía de Leibniz. Wolff era hijo de un artesano que se sacrificó para hacer estudiar al precoz y diligente muchacho. De la teología y el derecho natural pasó rápidamente a la filosofía; graduado en 1703 en Leipzig, fue llamado en 1706 a la Universidad de Halle por recomendación de Leibniz. Su sistema de reducción de la filosofía de Leibniz a silogismos, y también el empleo en sus obras de la lengua alemana, junto al latín, hicieron muy célebre y escuchado a Wolff, a quien puede considerarse el creador del lenguaje filosófico alemán. Kant empezó como seguidor suyo, y a él se refiere cuando critica el "racionalismo dogmático" leibniziano y cartesiano.
En el curso de su plácida existencia de profesor, Christian Wolff conoció también, no obstante, un momento de persecución: convencido por los teólogos pietistas del peligro que para la santidad del juramento y la disciplina militar suponía el racionalismo de Wolff, el "rey sargento" Federico Guillermo I de Prusia lo expulsó de manera infamante de sus estados (1723), a los que luego fue invitado a regresar con todos los honores (tras diecisiete años de enseñanza en Marburgo) por Federico II, el monarca filósofo (1740). Más tarde llegó a canciller de la Universidad de Halle (1743) y a barón (1745). Posteriormente fue llamado de nuevo a Marburgo, y hubo de rechazar invitaciones de otras universidades no alemanas.
Sus lecciones orales y escritas acabaron abarcando, gradual y sistemáticamente, con artificiosa pedantería, luego proverbial, cuanto podía ser objeto de estudio: desde la teología, la fisiología y las matemáticas hasta la estética, la economía y la metafísica, o sea cualquier disciplina "methodo scientifica (inicialmente había escrito "mathematica") pertractata". Aun cuando ello constituye el aspecto caduco de la actividad de Wolff y alejó en el curso de los últimos años a los discípulos de su enseñanza, es también cierto que el rigor de abstracción y formulación del razonamiento filosófico y científico alemán en general se remonta a él, a pesar del vacío de su tendencia inclinada a hacer superficialmente racionales todas las ramas del saber.
De su producción filosófica cabe destacar Pensamientos razonables en torno a Dios, el mundo, el alma del hombre y todas las cosas en general (1719), obra que introdujo las ideas de Leibniz en los círculos teológicos y eclesiásticos
luteranos. Christian Wolff se propuso con este tratado dar a las verdades reveladas la forma y la certidumbre de las verdades matemáticas. Es importante, a este respecto, su crítica de la idea de la revelación y del milagro. Una verdad que se da como revelada ha de carecer de contradicciones, y si la razón las descubre
en ella, es prueba de que no se trata de una verdad revelada. Así, ni la revelación puede contradecir las verdades necesarias de la razón, ni obligar al hombre a acciones contrarias a la esencia de su alma o a las leyes de la Naturaleza.
Una crítica análoga envuelve la idea del milagro, que para la ortodoxia luterana era la contraseña sobrenatural de la revelación. En realidad, observa Wolff, Dios necesita menor esfuerzo para producir milagros que para los acontecimientos naturales, y los milagros cotidianos de orden natural son mayores que los llamados acontecimientos sobrenaturales. Las ideas de Wolff, incautamente llevadas a las cátedras teológicas y a los púlpitos de las iglesias, provocaron una violenta reacción, tanto de la ortodoxia luterana como de los círculos pietistas, aunque la reivindicación wolffiana de la razón no carezca de analogías con la pietista del sentimiento. Con los Pensamientos razonables se iniciaba para el protestantismo alemán el período de la Ilustración.
Otra de sus obras reseñables es Derecho natural (1748). Partiendo de las premisas de Leibniz sobre la unidad fundamental de la ética y el derecho, consistente en el supremo principio de la conducta, la ley de perfección (Jus naturae supponit philosophiam practicam universalem), Wolff distingue en el ámbito de la conducta misma tres órdenes de deberes, a los que el hombre está vinculado: hacia sí mismo, hacia la sociedad y hacia Dios. Los deberes principales del hombre hacia sí mismo son, además de los de perfeccionarse e iluminarse, el de "conseguir la felicidad y huir de la desgracia". Un deber semejante tiene en relación con el prójimo: el de promover la perfección y la felicidad de los demás.
A estos deberes les corresponden otros tantos derechos, que existen ya en un "estado de naturaleza originario", en el cual el hombre, siguiendo los dictámenes de su naturaleza racional, vive en condiciones de libertad y de igualdad. Luego se forma una sociedad que Wolff denomina "adventicia" porque aún no se basa en el "imperium", sino en simples vínculos familiares y señoriales. Finalmente, al aumentar las necesidades, los hombres constituyen la sociedad política, la "civitas", y la forman mediante un "pacto". En virtud de ese pacto "los individuos se obligan hacia todos para proveer al bien común, y todos hacia los individuos, para lograr una vida suficientemente tranquila y segura".
El estado, es decir, la autoridad que nace del pacto, no anula los derechos naturales, sino que añade o restringe en algo el ejercicio de los mismos. Del sistema wolffiano surge la distinción entre derecho perfecto e imperfecto. Derecho perfecto es siempre el derecho natural, aunque para afirmarlo el individuo no puede valerse del derecho de resistencia. Por otra parte, la fuente del "imperium" es el pueblo: éste, al organizarse en "civitas", ha de decidir si quiere mantener el "imperium" o si debe cederlo definitiva o transitoriamente a un "rector civitatis". La forma de gobierno que Wolff prefiere es la monárquica. Sin embargo, para Wolff no se forma una realidad estatal con fines propios: el estado tiene como único fin asegurar y favorecer el logro de la felicidad de los ciudadanos, promover la beneficencia, la producción, el trabajo, la moralidad y la religión.
En este sentido, Wolff puede ser considerado, en los orígenes de la Ilustración, como el más expresivo y eficaz defensor del estado eudemonista y paternalista. Su pensamiento no es original; se limitó casi exclusivamente a desarrollar y sistematizar las ideas de Leibniz, diseminadas en la obra del maestro. Sin embargo, Wolff no fue un simple divulgador, sino un intérprete agudo e inteligente, y su obra resultó muy eficaz para formar la conciencia jurídica alemana; antes de Kant (que para su especulación política partió de las ideas de Wolff), su doctrina inspiró la acción política del estado alemán, en sentido absolutista e iluminista.
Conclusión.
Aunque no se cuente a Wolff entre los grandes filósofos, lo cual, según a muchos modos de ver, es una injusticia de la historia, este rápido esbozo de su pensamiento era necesario por lo menos para poder comprender el papel que Kant representará en la historia de las ideas. Sea lo que sea, Kant no conoció otra metafísica que la de Wolff, y cuando critica la metafísica se refiere solamente a ésta. No escribió una palabra contra la metafísica aristotélica, y en el fondo se cree que llevó a cabo una obra saludable al descalificar para siempre la monstruosa metafísica wolffiana.
EL EMPIRISMO INGLÉS
El empirismno es importante en la historia de la filosofía modenaBacon y Hobbes son más bien figuras precursoras. Locke, Berkeley y Hume son verdaderamente los clásicos del empirismo. (Sobre el conjunto del pensamiento inglés de Bacon a Mili, véase él librito de lkroux y leroy, La Philosophie anglaise classique, Colin.)
Francis Bacon
(Londres, 1561-id., 1626) Filósofo y político inglés.
Las obras de Bacon han sido traducidas al francés por Bouillet en 3 volúmenes (Oeuvres philosophiques, 1834). El libro I, del De dignitate et augmentis scientiarum, traducido al francés por Lemaire, se halla en la colección clásica Hatier. Francis Bacon nació en Londres en 1561. Cursó sus estudios en Cambridge,
y después de una estancia en París como secretario de la embajada, empezó una carrera jurídica y política que le condujo a los más altos cargos. En 1618, es nombrado, por el rey Jacobo I, lord canciller y barón de Verulam. Pero su caída fue rápida. En 1621, es acusado de confusión y debe admitir los hechos. Muy pronto Bacon concibe la idea de una reforma general de las ciencias, cuya realización persiguió durante toda su vida.
La gran obra debía tener como título Instaurativo magna scientiarum, y debía dividirse en seis partes. Bacon sólo acabó las dos primeras. La segunda, el Novum Organum, se publicó en Londres en 1620, y la primera, De digitaste et augmentis scientiarum, en 1623. Del resto sólo dejó esbozos y extensos fragmentos. La segunda parte se titula Novum Organum por oposición al Órganon de Aristóteles. Es la exposición del método inductivo que debe suplantar al método deductivo. En el primer libro, Bacon pasa revista a las causas que han entorpecido el progreso de las ciencias. La principal es el abuso del silogismo, y Bacon critica vivamente a Aristóteles, «detestable sofista deslumbrado por una vana sutileza». Vienen a continuación los prejuicios, cuya lista hace Bacon. En el segundo libro da las reglas del nuevo método.
La clasificación de las ciencias.- Bacon establece su división de las ciencias según las diversas facultades que obran en ellas. El espíritu humano, buscando la ciencia, se aplica primeramente en conservar los hechos, después en reproducirlos, finalmente en combinarlos. Hay, por tanto, tres facultades: la memoria, la imaginación y la razón. De la memoria deriva, la historia, tanto natural como civil, de la imaginación deriva la poesía, y de la razón la filosofía.
Las subdivisiones de la filosofía se hacen según el objeto. Ocupa el primer lugar la «filosofía primera», ciencia de los axiomas comunes a todas las ciencias. Después, tres ramas que tienen por objeto a Dios, a la naturaleza y al hombre. Bacon conserva las nociones de forma y de fin, y las pone en primer lugar en su concepción de la ciencia natural. Por otra parte, no da ninguna importancia a las matemáticas; por el contrario, protesta contra la pretensión de los matemáticos que quisieran regentar la física. En estos dos puntos su posición es exactamente contraria a la de Descartes.
La clasificación de los prejuicios.- El principio de todo conocimiento es la observación de la naturaleza. Por tanto, el primer esfuerzo del espíritu debe consistir en librarse de sus prejuicios, puesto que se interponen entre él y las cosas. A estos prejuicios los llama «ídolos», y Bacon encuentra cuatro clases.
1. Los ídolos de la tribu, idola tribus, son los prejuicios comunes a toda la humanidad. Tienen su origen en la naturaleza del espíritu humano y consisten en que los hombres tienen tendencia a juzgar.
2. Los ídolos de la caverna, idola specus, así llamados por alusión a la caverna de Platón.
3. Los ídolos del foro, idola fori, son los prejuicios que provienen de las relaciones sociales y especialmente del lenguaje.
4. los ídolos de teatro, idola theatri, son los prejuicios [que provienen de las teorías y de los sistemas filosóficos.
. «El entendimiento humano es como un falso espejo que refleja los rayos que parten de los objetos, y que mezclando su naturaleza propia a la de las cosas, estropea, tuerce, por así decir, y desfigura todas las imágenes que refleja.»
El método inductivo.- La finalidad de la ciencia no es la de conocer la naturaleza, sino la de dominarla. Bacon denomina parásitas las ciencias teóricas y desinteresadas. La única finalidad legítima de la ciencia es la de «dotar la vida humana de nuevos inventos y de nuevas riquezas»
La inducción baconiana difiere de la inducción aristotélica, no por ser «incompleta», como se acostumbra a expresar, sino en proceder por eliminación y encontrar las formas o las leyes como residuo.
Conclusión.
Bacon tuvo clara conciencia de su vocación el día en que escribió: «No soy más que un heraldo, no entro en liza, ego buccinator tantum, pugnam non ineo.» Bacon no hizo ningún descubrimiento; aceptaba sin crítica las más extrañas recetas de la farmacopea medieval, y lo que es peor, combatió los descubrimientos de sus contemporáneos, Bacon, con su trompeta, crea un estado de espíritu, una atmósfera, favorables a la ciencia experimental, una especie de prejuicio positivista, inverso del prejuicio metafísico que reinaba en las escuelas de su tiempo. Esta clase de influencia difusa no es despreciable.
Thomas Hobbes .
(Westport, Inglaterra, 1588-Hardwick Hall, id., 1679).
Thomas Habús, hijo de un clergyman, nació en 1588. Entró en Oxford a la edad de catorce años. En 1608 entra de preceptor en la familia Devonshire, y conservará este cargo durante muchos años. Reside varias veces en Francia. La segunda vez (1627-1631) se entusiasma por las matemáticas. Durante su tercer viaje (1634-1637) trata a Mersena y a los sabins parisienses, y visita a Galileo en Florencia. De regreso a Inglaterra, toma partido, en las luchas políticas de su tiempo, por la monarquía absoluta, y escribe su primera obra: Elementos de derecho natural y
político (1641), pero no la pública. En 1651, cuando la restauración de Carlos V, Hobbes vuelve a Inglaterra y lucha por sus ideas hasta su muerte, ocurrida en 1679, a la edad de noventa y un años.
El pensamiento filosófico de Hobbes se ha desarrollado a partir de su primer escrito político, por extensión y profundización. Su plan sistemático es el siguiente. 1° Una «filosofía primera» que trata de los cuerpos y de sus propiedades en general. 2º Una psicología que trata del hombre, de sus facultades y de sus afecciones. 3° Una política, que trata del hombre en sociedad. Pero el orden de publicación es diferente. En la historia de la filosofía, Hobbes aparece como materialista. Sin embargo no lo es, si se tiene en cuenta el conjunto de su pensamiento, pues demuestra la existencia de Dios como «déspota», es decir, como dueño absoluto del universo, y admite por fe los dogmas de la religión cristiana.
La filosofía primera.- Hobbes define la filosofía: «El conocimiento adquirido por un razonamiento correcto de los efectos o fenómenos por sus causas generaciones, e inversamente, el de las causas o generaciones posibles a partir de los efectos conocidos.» Una vez hechas estas afirmaciones, Hobbes deduce que la filosofía tiene por objeto los cuerpos, y que no debe ocuparse de los seres incorpóreos.
¿Qué es un cuerpo? Respuesta: «Todo lo que es independiente le nuestro pensamiento y coincide con cierta porción de extensión.» existencia de los cuerpos no> es problema, Hobbes es decididamente realista. Ahora bien, si todo lo cognoscible es corpóreo, la explicación del mundo debe hacerse por el movimiento. Hobbes desemboca lógicamente en el más riguroso mecanicismo. «Todo cambio se reduce a un movimiento de los cuerpos modificados.»
La política.- De todas las obras de Hobbes, el Levíathan es la que ha ejercido una influencia más profunda. Este extraño título está sacado de la Biblia. Leviatán es el monstruo acuático del que habla el libro de Job (cap. 41) y que se parece mucho a un cocodrilo. Para Hobbes simboliza el Estado, al cual Nietzsche con una imagen semejante llamará «el más frío de todos los monstruos fríos». El subtítulo del libro es más explícito y nos hace volver de la poesía a la filosofía: Materia, forma y poder de la sociedad (Commonwealth) eclesiástica y civil.
La política de Hobbes se enraíza en su psicología. El único Motivo que determina las acciones de los hombres es el interés Personal. El reino de las pasiones es «el estado de naturaleza». El hombre vive salvajemente, buscando sólo su propio bien. En el estado de naturaleza el hombre es, evidentemente, miserable, porque sus bienes, su libertad, su vida están constantemente amenazados. Arrastra una vida «solitaria, indigente, sucia, animal y breve». La razón exige que los hombres busquen la paz. A este «orden de la recta razón», lo llama Hobbes «ley natural».
Conclusión.
El título del Leviatán es perfectamente adecuado: El Estado concebido por Hobbes es un monstruo. En primer lugar lo es, porque su génesis es puramente lógica a priori, no corresponde en absoluto a la realidad tal como nos la muestran la historia y la observación. En segundo lugar, el Estado de Hobbes es un monstruo en cuanto que dispone de un poder absoluto. El régimen que Hobbes funda por lógica y que presenta como el único posible, es el que Aristóteles llamaba tiranía, y que en nuestros días se llamaría dictadura.
John Locke . Pensador inglés (Wrington, Somerset, 1632 - Oaks, Essex, 1704).
John Locke nació en 1632 cerca de Bristol, el mismo año que Espinosa. Destinado al estado eclesiástico, entra en Oxford en 1652 y permanece allí quince años, primero como estudiante y luego como tutor en Christ Church. Pero una vez maestro en artes, renuncia a cursar teología y se consagra a la medicina. Publica trabajos sobre la anatomía y el arte médico; es elegido para formar parte de la sociedad real en 1668. Se ocupa también de política religiosa y
escribe en este momento un ensayo sobre la tolerancia, que producirá en 1689 tres Cartas sobre la tolerancia, cuya repercusión será grande.
Por dos veces reside en Francia, y durante su estancia más larga, de 1675 a 1679, pasa un año en Montpellier, cuya facultad de medicina es famosa. En 1683 se refugia en Holanda con su protector y permanece allí hasta 1688. Con la subida al trono de Guillermo de Orange, vuelve a Inglaterra. Le ofrecen un cargo de embajador y lo rechaza, pero durante algunos años es comisario de los recursos Pública un Ensayo sobre el gobierno civil y Pensamientos sobre la educación.
La casualidad le llevó a ocuparse de cuestiones filosóficas. . Discutiendo con algunos amigos reunidos en su casa acerca de los principios de la moral y de la religión, se dio cuenta de repente de que para adelantar «era necesario
examinar nuestros medios de conocimiento, y de ver cuáles son los objetos que nuestro entendimiento es capaz de alcanzar y cuáles no».
El Ensayo se publicó en 1690. En 1691 se retiró a una casa de campo, retocó las sucesivas ediciones y vigiló la traducción francesa que hizo Coste, su secretario. Murió en 1704. El rasgo dominante de Locke es el de ser un «liberal». En esto es exactamente lo contrario de Hobbes. Lo esencial de su mensaje está contenido en su Cartas sobre la tolerancia. El Ensayo sobre el entendimiento humano no es más que una justificación filosófica de sus opiniones políticas. Como filósofo, Locke es cartesiano.
Fin y método.- «No habré perdido el tiempo sí, con ayuda de un método claro y por decirlo así histórico, puedo hacer ver con qué medios llega nuestro entendimiento a formarse las ideas que tiene de las cosas, y si puedo hallar algún medio de apreciar la certeza de nuestros conocimientos y los fundamentos de las opiniones que reinan entre los hombres».
Sea lo que sea, para Locke, el valor de las ideas depende de su origen, y su análisis del espíritu prepara la psicología de introspección.
Origen de las ideas.- El primer libro del Ensayo, refuta la teoría de las ideas innatas, y el segundo muestra cómo todas nuestras ideas se constituyen a partir de la experiencia. Locke demuestra fácilmente que no existen ideas innatas. la hipótesis es contraria a los hechos, pues ni los niños, ni los salvajes, ni los locos tienen las ideas del hombre culto. Y es una hipótesis perezosa, inventada para dispensarse de explicar los hechos. Por consiguiente, el innatismo actual es contrario a los hechos, y el innatismo virtual es contradictorio.
Las ideas simples provienen de dos fuentes: la experiencia externa y la experiencia interna. Las sensaciones nos dan idea de las cualidades de los cuerpos. Locke distingue las «cualidades primarias», como la extensión, la forma, el movimiento, y las «cualidades secundarias», como el color, el olor, el gusto. La experiencia interna, o reflexión, nos da idea de las operaciones psicológicas, como percibir, pensar, dudar, creer, querer. Leibniz observará que, después de todo, las «ideas de reflexión» de Locke no son muy diferentes de sus ideas virtuales; son innatas, en efecto, puesto que el espíritu las extrae de su propio fondo.
Conclusión.
«Entre Platón y Locke no hay nada en filosofía.» El Ensayo sobre el entendimiento humano «es el único libro que sólo contiene verdades y ningún error». Estas opiniones son de Voltaire; no nos dan una idea elevada de su genio filosófico. Leibniz decía: «Locke tenía sutileza y maña, y una especie de metafísica superficial que sabía poner de relieve.»