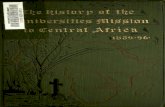Samuel Mills (c1788–7 April 1859) Spouses - Historic Pathways
Las Yeguas y las Chacras de Calfucurá: Economía y Política del Cacicato Salinero (1853-1859)
Transcript of Las Yeguas y las Chacras de Calfucurá: Economía y Política del Cacicato Salinero (1853-1859)
Amigos, hermanos y parientes | 197
Las Yeguas y las Chacras de Calfucurá: Economía y Política del Cacicato Salinero (1853-1859)1
Sebastián L. ALIOTODepartamento de Humanidades – Universidad Nacional del Sur/CONICET
El Vuta Lonko Calfucurá, cacique principal de Salinas Grandes durante tres décadas, despertó siempre una gran atención entre los historiadores: su personalidad, su talento de líder, su inteligencia política y la capacidad de reunir grandes contingentes para invadir las fronteras bonaerenses deslumbraron a quienes lo estudiaron. Esa fascinación no tuvo resultados parejos: se sabe más sobre sus decisiones políticas puntuales o aspectos de su historia personal, que de la estructura y el funcionamiento internos de su agrupación, y sobre todo de su organización económica y el modo en que ella se servía de los recursos relacionados con la producción, el intercambio y el consumo.
Estanislao Zeballos fue el primero en escribir una breve biografía de Calfucurá basada en la obra de Santiago Avendaño (aunque sin nombrarlo),2 concentrándose luego en los malones y luchas militares fronterizas, y describiendo a Calfucurá como un azote de las pampas, siempre desde el punto de vista cristiano (Zeballos 1961 [1884]). La mayor parte de los autores posteriores también se ha ocupado de Calfucurá desde una perspectiva biográfica, reduciéndola además a los aspectos de la diplomacia y las relaciones bélicas con el Estado (ver Yunque 1956, Hux 1991: 48-105, Pérez 2007, Bechis 2008). Otros trabajos más recientes han estudiado las acciones de Calfucurá desde un ángulo político, incorporando la formación de alianzas inter-grupales indígenas bajo su mando (de Jong 2009, de Jong & Ratto 2008).3
1 Una versión preliminar y más acotada de este texto fue presentada en las IV Jornadas de Investigación en Humanidades – Homenaje a Laura Laiseca, Departamento de Humanidades, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, 29 al 31 de agosto de 2011. A su vez, el presente trabajo es parte de otro más amplio que se encuentra en proceso de elaboración. 2 La obra de Avendaño permanece en el Archivo Estanislao Zeballos del Complejo Museográfico Enrique Udaondo en Luján, y fue editada -aunque no de manera íntegra y con ciertas modificaciones de léxico y estructura- en Hux 2000 y 2004.3 También ha habido discusiones más generales respecto del carácter de los sistemas políticos indígenas, sobre todo referidos al siglo XIX y vinculados con la mayor o menor centralización de los liderazgos (Bechis 2008 [1989], Mandrini 1992, Jiménez & Alioto 2011). Un estudio histórico más específico de los liderazgos políticos indígenas, pero ceñido a la primera mitad del siglo, en Villar 2003.
198 | Villar & Jiménez
Sin embargo, salvo en el caso de las raciones que los gobiernos estatales pasaban a los indígenas, en especial desde la época de Rosas, el manejo político no se ha vinculado adecuadamente con la cuestión económica, cuando es evidente que ambos campos están íntimamente vinculados.
Diversos estudios realizados a partir de la década de 1980 han esclarecido nuestra visión sobre la economía indígena. Sabemos ahora que junto al manejo del ganado, convivían otras actividades, como el cultivo o el tejido, tanto o más importantes que ellas (Mandrini 1984, 1986, 1991, 1993; Palermo 1986, 1988, 1991).4 Algunos trabajos de Villar y Jiménez, que se remontaron a momentos anteriores al siglo XIX, hallaron que la variedad de actividades económicas y recursos explotados y la flexibilidad de las economías indígenas respecto de las situaciones históricas eran rasgos notables. En la cordillera y durante el siglo XVII, por ejemplo, las malocas y campeadas españolas que asolaban a los pehuenches forzaron la modificación de las prácticas agro-hortícolas (disminuyendo temporalmente su importancia relativa) y de los patrones de habitación de los nativos. Estos autores señalan la tendencia equivocada a “a considerar las actividades [de caza y recolección, cultivo y pastoreo] mutuamente excluyentes; a evaluar de una manera insatisfactoria la importancia relativa de cada una; [y] a pasar por alto la posibilidad de que, en el marco de determinados procesos históricos [...], esas prácticas fuesen combinadas o alternadas de distintas formas e incluso desechadas en ciertos casos” (Villar & Jiménez 2010). 5
Este trabajo se concentra en la organización económica de un grupo en particular, los salineros liderados por Calfucurá, en una época específica y relativamente tardía, la década de 1850. Una ventana abierta a la observación de esa economía indígena está constituida por el registro producido a raíz de la invasión cristiana que llegó a las tierras de Calfucurá en 1858. La situación posterior a la batalla de Caseros significó un quiebre profundo en las relaciones inter-étnicas, sobre todo cuando la provincia de Buenos Aires, separada de la Confederación, le imprimió un sesgo hostil a sus vínculos con los indígenas fronterizos. Luego de un primer momento de beligerancia en que las armas indias se impusieron (1853-1855), los bonaerenses intentaron diversas tratativas de paz con Calfucurá y otros líderes, pero en el verano de 1857-58 decidieron reunir a toda la fuerza armada de que disponían en dos cuerpos, que se internarían en territorio indio buscando
4 Nótese que estos estudios hablaban de un modo muy general sobre las economías indígenas del siglo XIX, mientras que no ha habido suficientes trabajos específicos que trataran épocas o grupos más en particular.5 A pesar de estos avances, todavía algunos estudios que hablan lateralmente de la economía indígena le adjudican un carácter dependiente, subordinado, satelital de la pujante y expansiva economía estatal criolla. Enfatizan también sobremanera la importancia del ganado mayor –que sin duda la tenía–, y sobre todo de las raciones, en desmedro de otras actividades económicas, como el cultivo, la producción artesanal, o sin ir más lejos la cría de ganado menor (lanar). Cuando se refieren al intercambio mercantil, lo tratan como si se realizara entre partes profundamente desiguales, que tenían una importancia claramente despareja una para la otra -por cierto, siendo los indígenas los menos relevantes-; sobre esto último ver Alioto & Jiménez 2010.
Amigos, hermanos y parientes | 199
ocuparlo y ganarlo para sí. El primero, al mando de Emilio Mitre, penetró por el norte buscando los asentamientos ranqueles. El segundo, denominado “Ejército de Operaciones del Sud”, se propuso invadir uniendo dos columnas procedentes de Azul (al mando de Emilio Conesa) y de Bahía Blanca (bajo la conducción de Wenceslao Paunero).
Los testimonios de esa campaña, junto con otros, servirán para describir parcialmente los aspectos menos conocidos de la economía llailmache6 hacia mediados del siglo XIX, y relacionarlos luego brevemente con la actuación política de Calfucurá de una manera que pienso que es relevante y que no ha sido lo suficientemente señalada.
Para entender la época que tratamos, deben tenerse en cuenta algunas consideraciones previas. Un pulso de la expansión fronteriza estatal que podríamos ubicar entre los años 1815 y 1830 determinó la desaparición de los campos de castas donde en tiempos anteriores habían proliferado vacunos y caballares cimarrones y alzados, favorecidos por la existencia de una zona intermedia sin habitantes. Como consecuencia, en adelante, los ganados disponibles son, salvo excepciones puntuales, los domésticos que cada parte cría, y que pasan de una mano a otra sin perder su domesticidad. Después de los conflictos que ese avance produjo, el ascenso de Rosas llevó aparejada la aparición del racionamiento a los grupos considerados amigos o aliados (Ratto 1994a, 1994b, 1996, 1998, 2003); luego de su instalación definitiva en las pampas, Calfucurá fue uno de los principales receptores de esas raciones (Ratto, en este volumen), que no reservó sólo para su propio grupo, sino que participó de ellas a un extenso número de aliados que incluía hasta las parcialidades de la Araucanía (Avendaño, Papeles, fs. 517V-520R).
La situación de los salineros en la década de 1850
Las cosas cambiaron radicalmente para la agrupación de Calfucurá con la caída de Juan Manuel de Rosas, ya que las nuevas autoridades bonaerenses tenían convicciones distintas sobre la política a seguir respecto de los indígenas pampeanos. En primer lugar, las abundantes raciones de que gozaban el Vuta Lonko y sus aliados decrecieron súbitamente hasta hacerse insignificantes (Ratto 2007 y en este volumen). En época de Rosas, los salineros habían llegado a recibir hasta 2.000 animales mensualmente entre yeguas y vacas (Avendaño, Papeles, fs. 515R-515V). Esa provisión permitía a Calfucurá mantener aceitada una red de alianzas políticas, que lo unían con varias parcialidades de las pampas, la cordillera y Araucanía.
Según Santiago Avendaño –quien estuvo en negociaciones de paz en los toldos de Calfucurá (Salomón Tarquini 2006) y prestó cierta atención al manejo económico de
6 Ese es el nombre que según Avendaño recibía el grupo de Calfucurá, y que significa gente de luto o de la viuda: Avendaño, Papeles, Archivo Estanislao Zeballos, Carpeta Manuscritos – Guerra de Frontera, f. 516V. En adelante citaremos Avendaño, Papeles, seguido del número de folios.
200 | Villar & Jiménez
los indígenas–, luego de 1852 y con el cese del racionamiento, los salineros buscaron una salida a la escasez generada por esa situación mediante el cultivo, tal como habían hecho los ranqueles unos años antes, cuando su economía entró en crisis por las sequías y las invasiones rosistas ( Jiménez & Alioto 2007). Dice Avendaño en un pasaje en que habla de la dedicación a la labranza de los distintos grupos indígenas de las pampas:
Los Llailmaches desde el año 37 han vivido atenidos á las raciones o tributo que les daba el Gobierno, y como el tributo era en [tan] grande escala mensualmente, tenian de sobra no solo para si s[ino] que tambien para participar al arauco, á los Picunches, Ranquelches, Güilliches, y Chehuelches, habian descuidado pues este importante medio de vivir hasta que en 1852 principiaron a sembrar muy en pequeño, y luego que saborearon las ventajas del quethran, ó sembrado fueron esmerandose en estenderlo. Asi mismo en 1857 los sembrados eran tan chicos, que muy pocos tenian una cuadra de largo p.r 30 ó 40 varas de ancho, entendiendose que en cada huerta de estas tienen parte por separado cuantos miembros tiene una familia que vive reunida- sus sembrados amas de pequeños son bastante desarreglados, y en nada igualan a los Ranqueilches (Avendaño, Papeles, fs. 523R).
Avendaño describe una situación históricamente cambiante: mientras duró el gobierno de Rosas y el racionamiento (lo ubica en el período 1837-1852), los llailmache no se habrían dedicado a la agricultura. Con la caída del Restaurador, se cortaron también las raciones, y debieron buscar la manera de sumar recursos a su economía. A pesar de que Avendaño subraya su pequeñez individual, como veremos luego el conjunto de más de 300 huertas en Salinas impresionó a los invasores militares en 1858.
Es posible que el cambio no haya sido la adopción lisa y llana del cultivo a partir de la nada, sino que se le dedicara una atención mayor dentro del complejo de actividades económicas del grupo. Salvo esa indicación de Avendaño, hay pocos datos sobre su importancia; lateralmente, en una carta que escribió a Urquiza, Calfucurá se quejó de los avances cristianos sobre nuevas tierras diciendo que “si es por lo presente no podemos sembrar una huerta por los Ranchos que hai.” (Calfucurá a Urquiza, Salinas Grandes, 4-2-1857, en Pavez Ojeda 2008: 295). En otra carta, recomienda a sus aliados la dedicación al cultivo como modo de amistarse con los cristianos: “Aqui bienen los chilenos los chuelchos yo les rregalo de lo que tengo y los aconsejo de que no inbadan a ninguna parte que trabajen que siembren, de ese modo han de adquirir la amistad de todos los cristianos.” (Calfucurá a Urquiza, Salinas Grandes, 1-12-1857. AGN, Archivo Urquiza, tomo 130, fs. 137V, énfasis añadido).
Amigos, hermanos y parientes | 201
El complejo de actividades de subsistencia incluía entonces:1. El cultivo hortícola, de vegetales tanto autóctonos como introducidos; 2. la recolección de vegetales en el monte adyacente a los campamentos: debe
tenerse en cuenta que hasta la ocupación estatal de estos territorios y la expansión de la frontera agro-ganadera, el llamado bosque pampeano tenía una distribución mucho mayor a la actual y ocupaba toda la región donde se hallaban los asentamientos de Salinas Grandes (AA.VV. 2006). Según Larguía, en Salinas había “mucho monte de algarrobo, chañar y piquillín” (Solano Larguía en Rojas Lagarde 2007: 48);
3. la cría y pastoreo de ganado caballar, ovino y vacuno, probablemente en ese orden de importancia;
4. la caza, que seguía teniendo una gran trascendencia como fuente de recursos; dice Guinnard hablando de los pampas que vivían al sur de Salinas, y que consideraba como subordinados a Calfucurá:
En cuanto a los pampas, son esencialmente cazadores [...] Muy ricos en animales, estos indios podrían pasarse fácilmente sin cazar; pero como es para ellos una gran diversión se entregan a la caza todo el año, aunque con mucho mayor ardor durante los meses de agosto y septiembre, época de la primavera en el hemisferio sur. En esa temporada hacen grandes provisiones de trozos tiernos de caza, de que son extremadamente afectos, o también de huevos de perdiz y de avestruz. Capturan con suma destreza gamas jóvenes vivas, con las cuales se divierten los niños, a quienes dan también por alimento los huevos de perdiz, en tanto que los de avestruz, menos delicados, son comidos en común por la familia. [...] Para cazar avestruces y gamas los indios se reúnen en gran número, bajo la dirección de un cacique que cumple las funciones de montero. Hacen partir a los cazadores por grupos, en diferentes direcciones, a fin de batir un espacio de dos o tres leguas. [...] Muy rara vez vuelven los cazadores junto a sus familias sin haber capturado siete u ocho piezas de caza, cuya sangre, que beben con deleite, es todo su alimento durante la caza, que dura las dos terceras partes del día. (Guinnard 1941: 67-68).
En una de las oraciones hechas en ocasión del “bautismo” (catahan cahuellen) de un muchacho, se pronunciaba una oración que rogaba “a Dios para que lo hiciera guapo y peleador y para que alcanzara y boleara avestruces y gamos cuando no tuviera que comer” (Solano Larguía en Rojas Lagarde 2007: 83). Hay varias alusiones a la caza en las entrevistas que Zeballos tuvo con indígenas salineros (ver Zeballos, Apuntes y Papeles, en Jiménez & Alioto en este volumen); también hacían excursiones cinegéticas los indios amigos (varios documentos de abril de 1858 en AGN X, 19.9.4.) y por cierto los criollos;
202 | Villar & Jiménez
5. el comercio con otras agrupaciones indígenas y con los cristianos en distintas localidades, y que incluía a los ranqueles, patagones de Yanquetruz, y diversos grupos chilenos por un lado; por otro, las localidades de Patagones, Bahía Blanca, Tandil, fuertes de 25 de Mayo y demás poblaciones fronterizas de Buenos Aires, y lo mismo en la frontera de Córdoba, y;
6. en relación con los hispano-criollos, la recepción de raciones y regalos en tiempos de paz, y las incursiones en busca de ganado y cautivos en caso de conflicto.7
Esta variedad de actividades no era nueva: los ranqueles de Leu Mapu, que habían habitado el mismo ecosistema a fines del siglo XVIII y principios del XIX, también explotaban los múltiples recursos que brindaba el paisaje y su ubicación privilegiada en términos económico-políticos (Villar & Jiménez 2003, Jiménez & Alioto 2007). Pero las circunstancias habían cambiado: los campos de castas, donde proliferaban las yeguadas cimarronas, no existían ya como tales debido al avance de los asentamientos hispano-criollos. En esta época, los ganados eran en una abrumadora mayoría domésticos, salvo alzamientos circunstanciales, de manera que los modos de aprovisionarse de ellos se reducían a la cría, el intercambio, las raciones, o la guerra. Las yeguas de racionamiento, que en alguna medida habían venido a suplantar los animales que ya no podían obtenerse en esos campos, y los bienes obtenidos por saqueo en un malón, eran simplemente una parte más del plexo de fuentes recursivas, y constituían un recurso de apoyo, de relevancia sobre todo política. Ninguna sociedad autónoma depende, para su subsistencia, exclusiva ni predominantemente de un recurso externo cuya regularidad de abastecimiento pende de condiciones políticas poco controlables. Cuando esos animales de ración faltaron, los salineros ajustaron las actividades de producción, y la intensificación del cultivo fue aparentemente una de esas respuestas.
La entrada de 1858 a Salinas Grandes: toldos y huertas
En el verano de fines del año 1857 y principios de 1858, el ejército de Buenos Aires avanzó a través de los primeros asentamientos indios de Pigüé y Carhué y llegó luego al corazón de Salinas.8 Aunque presentada como un triunfo por las autoridades del momento, 7 Según dijo Namuncurá a Zeballos, podían distinguirse dos tipos de malón: las pequeñas incursiones de poca gente en busca de ganado se podían hacer incluso en épocas de paz y eran prácticamente incontrolables; pero las grandes invasiones eran de carácter militar y necesitaban del concurso de muchas personas y, por lo tanto, de gestiones diplomáticas y de una gran organización (ver Zeballos, Apuntes y Papeles, fs. 47R-47V en Jiménez & Alioto, en este volumen). Luego de la caída de Rosas, las relaciones con Buenos Aires empeoraron rápidamente, a pesar de un primer intento por mantenerlas (Ratto, en este volumen): sobrevinieron una serie de malones, los más importantes en 1852, 1853 y 1855 a Tandil y la zona de Tres Arroyos, que significaron mantener batallas con los ejércitos de Buenos Aires comandados por Mitre y vencerlos.8 Felipe Caronti, capitán de la legión militar de Fuerte Argentino, basándose en sus propias observaciones y bosquejos, así como en los elaborados por otros oficiales, levantó un Croquis de las operaciones del Ejército
Amigos, hermanos y parientes | 203
la campaña no fue del todo exitosa porque los indígenas, avisados, huyeron rápidamente abandonando los campamentos. De manera que las tropas encontraron los rastros recientes de la presencia permanente de los nativos, y a través de sus descripciones de los campos que vieron podemos echar una mirada al funcionamiento de la economía grupal.
El coronel López de Osornio, que fue de la partida, dejó un somero testimonio de esa campaña en los campos de los llailmache: a orillas del arroyo Carhué, donde se iniciaban los campamentos, se quedó “admirando la huertita de los indios y pensé que les había llegado el día en que ellos habían tenido que abandonar sus hogares” (López de Osornio, Diario inédito, cit. en Nario 1965: 19). Allí según Namuncurá, vivía el cacique “Canihumill con 300 trescientos indios” (Zeballos, Papeles, fs. 45R). El comandante Nicolás Granada describe la misma situación:
En la marcha que hemos hecho hoy de las Lagunas del Pigüé á este punto se han encontrado huertas y multitud de vestigios recientes que dan á conocer el pronto desalojo que han hecho los enemigos de estos Campos, dejando los Toldos parados con todos sus útiles, pero con señales de haber retirado la hacienda vacuna hace como un mes.- (Granada a Zapiola, Cuartel Gen.l en el Caruhué, 17-2-1858. AGN X 19.9.4.).
En el arroyo Puel, López de Osornio encontró varios toldos, “esta vez diseminados en una extensión de una legua y media”; los indios se habían ido de allí de manera expeditiva hacía poco tiempo:
Los cueros estaqueados así lo indicaban, y también el estiércol de sus haciendas. Hallaron mucha algarroba, sal, cueros de todas clases, ollas, vegigas de grasa, ollas con grasa, morteros, platos de palo y de lata, fuentes y también gallinas, seis vacas lecheras, mucha lana hilada en los husos y todos los toldos parados. (López de Osornio, cit. en Nario 1965: 19).
En Quellaicó el mismo militar encontró vacas y ovejas; en Leofucó -toldos del cacique Quintrel- había aves de corral y otros animales domésticos, y frutos de las labores hortícolas:del Sur, y de la división Bahía Blanca en la campaña contra los indios desde el Octubre 1857 hasta el Octubre 1858. Una copia del mismo se halla actualmente incorporada a la mapoteca de la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia de esta ciudad (bajo la signatura 918.212 C222). De ella, fue extraído el fragmento que se publica, donde están representadas las Salinas Grandes y las tolderías existentes en su vecindad (bajo la forma de filas de triángulos), sobre todo en la costa de los arroyos Puel, Carhué y Curamalal y en torno a lagunas cercanas. Algunos de estos lugares se mencionan en las descripciones existentes sobre la marcha de las fuerzas, también aludidas en este artículo; los itinerarios de las distintas divisiones expedicionarias están marcados con líneas de puntos.
204 | Villar & Jiménez
Me quedé admirado ver las zanjeadas y huertas que tenían potreritos. Hallamos gran cantidad de pollos y gallinas de todas edades, muchos zapallos, sandías, melones, chodos, algarroba, huevos de gallina, avestruces mansitos, y un guanaco criado guacho; escobillas de zarza, estribos y espuelas de plata, algunos chapeados, y hasta varias guitarras y un acordeón (López de Osornio, cit. en Nario 1965: 20).9
El parte que Paunero envió a Mitre fechado en “Huilqué, cerca de Curramalán”, el 6 de marzo de 1858, nos da una idea cabal de la población y los recursos que existían en uno de los campamentos más grandes del grupo salinero. Paunero dice que el ejército se ha comido “sus 600 vacas y 3000 ovejas, destruyendo sus tolderías que dan la idea de haber muchas almas indias que las han habitado” (Wenceslao Paunero a Bartolomé Mitre, La Tribuna, 19 de marzo de 1858, cit. en Monferrán Monferrán, 1952, pp. 138-139). Los toldos que Paunero destruyó en ese momento sumaban 300 en una extensión de treinta leguas (es decir unos 150 km.) y “todos tenían chacras de maíz, zapallos, sandías, y melones, que la tropa ha comido ó destruido” (Ibidem). Es decir, trescientos toldos, diez por legua, cada uno con su chacra de vegetales cultivados.
¿Qué cantidad de gente significan 300 toldos? Mansilla, al discurrir sobre los ranqueles unos años después, diría que “cada toldo constituye una familia, que no baja nunca de diez personas, y no hay toldo en el que no se encuentre un cautivo o cautiva grande o chico” (Mansilla 1986: 390). En el detalle de las personas que habitaban los toldos de dos caciques que se instalaron en cercanías del fuerte 25 de Mayo en la década de 1850, las cifras coinciden a grandes rasgos: el promedio de personas era entre 9 y 10 por toldo (Grau, 1949: 290-294). Si multiplicamos por diez entonces, la cuenta da unas 3.000 personas viviendo sólo en los alrededores de Salinas. Una cuenta parecida puede sacarse teniendo en cuenta las quinientas lanzas que Calfucurá reunió de un momento a otro ante la alarma de ser invadido, según el testimonio del comerciante Guerrero que se hallaba en sus tolderías (Declaración de Félix Guerrero, Bahía Blanca, 4-7-1856. AGN, X, 19.4.5.).10
El ganado
Al este del territorio salinero, en Carhué, donde comenzaban las tolderías, Calfucurá tenía una “estancia”, un campo de pastoreo e invernada; allí le hizo dejar a Solano Larguía las yeguas flacas al llegar desde la frontera, para que se restablecieran del
9 También en Guaminí había campamentos, pero al acercarse el ejército la gente de Millacurá que vivía allí se retiró 20 leguas más al norte, llevándose los animales que pudieron arrear; no sabemos si allí también había cultivos (Varios documentos de 1858 en AGN X, 19.9.4.).10 Si contamos dos personas de cada diez en condiciones de combatir, tendremos 2.500 personas en total.
Amigos, hermanos y parientes | 205
viaje (Solano Larguía en Rojas Lagarde 2007: 63). Después empezaban los toldos de la gente de Calfucurá, y el cacique mismo estaba ubicado más al oeste, a unas 7 u 8 leguas de las Salinas.
Las informaciones que tenemos sobre esos campos son contradictorias. Dos años antes de la invasión, Larguía aseguraba que “los campos de Salinas son pintorescos y están llenos de haciendas” (Solano Larguía en Rojas Lagarde 2007: 48). Por otro lado, un parte de Conesa dice:
los [campos] que hé dejado á retaguardia son completamente escasos de pastos combenientes á nuestros Caballos y aun de agua buena; [...] me dirijiré en direccion [...] [a] los inasecibles montes que por algunas leguas se estienden al Sud. [...] se hiso una jornada de Catorse leguas al trote y galope por Campos como hé dicho antes, esteriles de pasto y agua, y sembrados de médanos arenosos.- En su trancito encontramos dos trozos de Hacienda bacuna y una majada de ovejas abandonadas por los Salvages.- (Parte de Conesa a Granada, Campam.to en los Toldos de Calfucurá Laguna de la Cordillera, 21-2-1858. AGN 19.9.4., énfasis añadido).
A pesar de las condiciones semiáridas de esa parte del Distrito del Caldén (AA.VV., 2006), en un verano de seca, los indígenas eran capaces de cultivar y de criar ganado allí, aprovechando al máximo los pastos y aguadas disponibles.11
Podemos tener una somera idea de los ganados que tenían los indios de Salinas por la declaración de un cautivo que escapó de la agrupación de Calfucurá:
Preguntado si los indios tienen caballada y en que nº, dijo: que tienen como nuebe ó diez mil Caballos Grâlmente orejanos y gordos y muchisimo mas nº de Yeguada dhas Caballadas las cuidan mucho, y todos los días recorren el Campo asta cierta distancia á cuyo efecto salen grupos de 50 y hasta de 100 indios. (Declaración del Cautivo Leandro Silva, Fuerte Azul, 11-4-1858. Mariano E., AGN X 19.9.4., énfasis añadido)
La referencia a semejante número de caballos “orejanos y gordos” es importante porque muestra por un lado que son mayormente criados por indígenas,12 y además que estaban bien alimentados y cuidados, cuando contemporáneamente en Bahía Blanca y Tandil era imposible encontrar caballos buenos, y el ejército terminó comprando potros para domar (Zapiola a Echenagucía, Buenos Aires, 9-4-1858. AGN X, 44.7.35.). El cuidado de los caballos era fundamental para los nativos: contemporáneamente al 11 En realidad, en las zonas donde el bosque es abierto y con pastizal, las condiciones para el pastoreo de ganado son muy buenas. Los frutos de algarrobo también sirven como alimento para el ganado.12 Contra opiniones como la de Rojas Lagarde 2007.
206 | Villar & Jiménez
testimonio anterior, decía un indio que:olló decir á Calfucura ahora como un mes que contaba con 500 indios de Pelea pero segun el declarante se le han desparramado muchos, que se han internado en los montes cuidando sus animales y que sabe que Cañumil Quentrel y Colinao se hayan reunidos con Calfucurá (Declaración del Yndio José Chico, Fuerte Azul, 10-4-1858. AGN X, 19.9.4., énfasis añadido)
Es de suponer que ante la invasión los nativos se hayan llevado antes que nada los caballos que se arrean más ligero, dejando atrás las vacas y ovejas que encontró el ejército, rezagadas por su mayor lentitud. La sensación de los militares era que los indios se fueron de Salinas a último momento. El cacique tehuelche Yanquetruz tenía una opinión contraria, y aseveró al comandante de Patagones que Calfucurá había retirado con anticipación a las familias y ganado hacia la cordillera:
las familias de Calfucura ya han pasado para mi cuenta como tres o cuatro meses por q.e emos andado por el lado del Norte y emos visto donde an estado acampados y van muchas rastrilladas de cavallos y muchas rrastrilladas de Ganado vacuno ya veo por la cuenta q.e estan en las cordilleras ya se aperdido todo ( José M. Bulnes Yanquetruz a Francisco Fourmantin, Choele Choel, 25-3-1858. AGN X, 19.8.6.).
Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que esta pudo haber sido una excusa del cacique para no cumplir con el deber, impuesto en los tratados de paz que había firmado, de perseguir a los indígenas considerados hostiles por Buenos Aires.13 De hecho, los testigos directos afirmaban que los salineros no habían huido hacia la cordillera sino hacia el monte situado al norte de sus asentamientos; por ejemplo dos indios tomados prisioneros declararon que Calfucurá se hallaba “en Nancuruichi”, a sólo un día de marcha del Ejército, y agregaron:
Que tiene poca fuerza porque la mas de la que tubo en la pelea se le ha dispersado en diferentes direcciones, tomando varios grupos hacia los médanos que sé hayan al Norte de aqui, y que todos ellos han llebado algunas haciendas y Caballos para esconderlo: que la permanencia de Calfucura en el punto citado es para esperar á Cañumil con sus Yndios que tambien se les separó el día de la pelea y al que ha mandado llamar; como asimismo para observar si lo persiguen los cristianos. (Conesa a Granada ‒copia enviada a Paunero‒, Campamento en la Laguna
13 Poco después las autoridades tuvieron noticias de que Yanquetruz le había mandado a Calfucurá bebidas y vicios, y que “con eso habían estado algunos días de funcion en los montes” (Rivas a Paunero, Fuerte Azul, 10-6-1858. Archivo Mitre, Fondo Paunero, documento nº 2523).
Amigos, hermanos y parientes | 207
de Acheocó, 20-2-1858. Archivo Mitre, Fondo Paunero, documento nº 4909).
El ganado también había sido objeto de intercambio comercial. Parte de las vacas y yeguas, quizá algunas apropiadas de los malones de los años anteriores, se intercambiaron por plata con los indios chilenos, y por aguardiente y ropa con los criollos de Río Cuarto, Bahía Blanca y otras localidades fronterizas:
La venida de los indios chilenos ha hecho abundar este articulo [la plata] cambiandolo por bacas y yeguas de modo que las haciendas van escaseando bastante en comparación de lo mucho que habia en mi viaje anterior. Para Rio 4.to tambien se llevan muchas bacas compradas generalmente con aguardiente y ropa. (Solano Larguía en Rojas Lagarde 2007: 90).
Bahía Blanca era uno de los puntos preferidos, sin dudas por su cercanía. Sabemos de comerciantes del lugar que llevan ropa para vender a cambio de hacienda para el abasto (Informe del Comandante Militar de Bahía Blanca, 29-7-1856. AGN X, 19.4.5.), ante la escasez recurrente de vacas en ese establecimiento (Susviela a Mitre, 21-1-1856. AGN X, 19.4.5.). También se les compraban a los indios de Calfucurá caballos patrios, en Bahía Blanca y Patagones (Susviela a Mitre, 16-10-1856. AGN X, 19.4.5.). Cuando desde Patagones le propusieron paces a Yanquetruz, le aseguraron que así podría comerciar “como lo ha hecho el Cacique Calfucura con [...] Bahia Blanca, à donde sus Yndios estan llevando ganado, cueros y cuanto tienen, y llevan tabaco, yerba, aguardiente y cuanto necesitan en sus toldos.” (Vecinos de Patagones a Yanquetruz, Patagones, 5-6-1856. AGN X, 19.4.5.). Como sabía que el comercio era importante también para los bahienses, Calfucurá amenazó con “que no permitiria que los cristianos compraran bacas a los indios por que no quiere que su gente se quede sin tener que comer” (Solano Larguía en Rojas Lagarde 2007: 80-81). Pero poco después volvía a pedir pasaportes para comerciar con el fuerte y exigía el precio de $80 por los cueros, que era lo que estaban pagando a sus indios en Azul (Calfucurá a Iturra, 6 noviembre 1857, en Pavez 2008: 300).14
La economía, la política y la paz
Hemos visto que la economía salinera en la década de 1850, época de cambios políticos bruscos y de las consecuentes adaptaciones de todos los afectados, conservaba la variedad de actividades y fuentes de recursos que habían sido típicas de economías nativas anteriores, que crecían o mermaban en importancia de acuerdo al contexto. Con 14 Otros casos de épocas anteriores en que las autoridades y vecinos de localidades rioplatenses (que no chilenas), como Carmen de Patagones y Córdoba, compraban animales a los indios que se suponía los habían conseguido en un malón, en Alioto 2011.
208 | Villar & Jiménez
las consabidas yeguas, convivían no sólo caballos domados y vacas, sino también ovejas y aves de corral; el cultivo y la recolección, el tejido y la platería.15
A la ya mencionada flexibilidad económica de los indios, hay que sumar la gran plasticidad y adaptabilidad política de un líder como Calfucurá, capaz de amoldarse satisfactoriamente a una serie de cambios inéditos. A la interdependencia económica interétnica, que estuvo presente desde largo tiempo atrás, se agregaron en esta etapa una interacción y una fricción cada vez mayores en tanto que la disputa por el territorio y los recursos se hizo más férrea, y entre los dirigentes estatales se fue imponiendo definitivamente la convicción de la necesidad, pero sobre todo de la posibilidad, de erradicar a los indios o expulsarlos del territorio.
Si se toma en cuenta el conjunto de características de la economía salinera en esta época, se verá entre otras cosas que las ansias guerreras que se le han adjudicado a Calfucurá son pura fantasía justificatoria (un ejemplo es el propio Estanislao Zeballos): por el contrario, al cacique le convenía la paz para cimentar su liderazgo y contentar a su gente.
En las entrevistas que Zeballos le realizó, Namuncurá estableció claramente cuál era la importancia relativa de las distintas actividades económicas, y las políticas que llevaba adelante su padre para estimularlas:
Asi pues la verdadera política que mantenía Callfk-curá era la amistad y la paz para que viviera bien y tranquila toda la tribu porque así podían trabajar ya comerciando, de los productos de las boleadas ya cada uno e entregarse al cuidado y aumento de sus ganados, ya cultivo de las tierras por cuanto hacían sus plantaciones para sus propias vidas ó alimentos. Y porque en la paz, bien entendida cada pequeño grupo no temía mudarse del paraje donde estaba, porque nunca se podía conseguir un buen resultado de ninguna dedicacion á un trabajo si no se contaba con una residencia segura en un mismo paraje. Las hoztilidades de ambas partes, pues comprometia la estabilidad tranquila. Por otro lado el Gobierno pasaba tambien racionamientos aunque esto, no era y no podía ser un medio suficiente y duradero, ayudaba al vivir de los indios, accidentalmente. Sobre este asunto de
15 Solamente la ceguera ideológica podía justificar que antiguos escritores que conocían las fuentes militares pudieran sin embargo hacer caso omiso de lo que dicen. Y ello en beneficio de la tesis de que los indios independientes sólo se dedicaban al pillaje, que impedía por su predominio -y su combinación con el “nomadismo”- el ejercicio de cualquier otra actividad económica, incluida la cría misma de ganado. Por ejemplo, Álvaro Yunque dice: “Los indios cuidan perros, ovejas y gallinas; pero esto los ya reducidos del sur de Buenos Aires, dispuestos a permanecer en un lugar y a defender su estada contra los nómades asaltantes. Los nómades no tenían tiempo de criar animales. En sus arremetidas al poblado, en un trote de leguas, iban lo más livianos posible. Su caballo de guerra y el de tiro, nada de ganado lento. Para comer, yeguas rápidas que se devoraban crudas para que el humo no denunciara la presencia del malonero” (Yunque 1956, p. 212). A conclusiones como esta lleva la tendencia a confundir el modo de hacer la guerra de una sociedad con el modo de proporcionarse los recursos para la subsistencia, que son asuntos muy distintos.
Amigos, hermanos y parientes | 209
racionamiento la mayoría siempre estaba descontenta porque esto era muy malo y escaso, en las mas de las ocasiones. (Zeballos, Papeles, fs. 47 V).
La paz servía a las distintas actividades que conformaban la economía nativa: el comercio, la caza, la cría de ganados y el cultivo. Las raciones, por su parte, podían ser un remedio circunstancial frente a alguna escasez, podían ser una herramienta política para generar alianzas, pero no el sustento fundamental para la vida.
Es en este punto que economía y política se cruzan. ¿Qué incidencia económica podía tener un líder como Calfucurá respecto de sus propios seguidores, y de sus aliados?
Su influencia es conocida respecto de las raciones, en cuya distribución funcionó como un redistribuidor igualitario, llevando los beneficios no sólo a su grupo, sino a una serie de grupos aliados que no dependían políticamente de su mando. Pero al interior de su agrupación, como en muchas economías de nivel pre-estatal y con una jerarquización social y una diferenciación institucional todavía incipientes, no estamos seguros de hasta dónde llegaba la capacidad de un líder para obligar a sus subordinados a que trabajaran en determinada actividad. Sus funciones organizativas en lo económico, fuera de la guerra, la diplomacia y la actuación judicial, todavía deben develarse.
Sin embargo, sí podemos afirmar que parte de la eficacia económica de un líder como Calfucurá era garantizar a sus dependientes la prosperidad, creando y asegurando las condiciones para que la economía indígena floreciera y se alejara de la crisis en que la había sumido el largo proceso desestructurador que incluyó por ejemplo la Guerra a Muerte y el reacomodamiento masivo de las poblaciones indias a ambos lados de los Andes. En suma, a la función de redistribuidor igualitario que sin duda tuvo, hay que sumarle una a mi juicio más importante, pues no estuvo sujeta a la cesión de raciones por parte del Estado: la de garante de la prosperidad. Mediante la diplomacia con los cristianos, mediante los tratos políticos con las diferentes agrupaciones, y la política llevada a cabo con respecto a sus propios subordinados, sus acciones tendían a asegurar eso. Si es así, entonces buena parte de sus políticas deben entenderse en función de esa motivación principal, antes que centrarse en sus características o inclinaciones personales. Así la economía se vincula, como debería, con la política, y las acciones del líder cobran un sentido que va más allá de las contraposiciones binarias aplicadas por los cristianos (amigo-enemigo, traidor-leal), puesto que responde a una lógica que tiene sentido y vigencia dentro del mundo indígena.
Los largos años que Calfucurá estuvo en las pampas nos invitan a pensar únicamente en su continuidad, haciéndonos perder de vista que en realidad debió adaptarse a una época de cambios permanentes y muy rápidos. Sus respuestas político-económicas fueron, en ese sentido, muy inteligentes, tratando de explotar sus fortalezas y las debilidades del enemigo, las posibilidades que le daban el paisaje y la red de alianzas políticas que había
210 | Villar & Jiménez
logrado tejer. La década de 1850 fue un tiempo de adaptación a las nuevas condiciones políticas, en las que Buenos Aires pasó a ser un enemigo a pesar de los intentos de negociación, y debió buscarse la alianza de la Confederación y la ayuda militar de los indios moluche transcordilleranos.
Como antes, en la década de 1850 Calfucurá se presentó como un líder capaz de mantener a todos sus subordinados y aliados contentos, prósperos y en paz. Cuando le escribía a Urquiza, le recomendaba que les recordara a sus antiguos camaradas indígenas “que tengan por bista que yo he sido el que los he hacomodado y que por mi estan hoi rricos y bien posisionados” (Calfucurá a Urquiza, 1-12-1857. AGN, Archivo Urquiza, tomo 130, f. 137V). Como señaló acertadamente Avendaño, su discurso era el de la generosidad y la pacificación general, de las que su política era garante. Su liderazgo traería la paz, y esa paz llevaría tranquilidad y prosperidad para todos:
nada quiero para mi; nada me doy solo quiero que mas tarde me agradezcan todos los dias la abundancia que voy á proporcionarles, los que hoy no lo creen, lo creeran despues, cuando vean trozos de hacienda dirigiendose pausadamente a mulu mapu, à guillimapu, à Picun mapu y por fin á todas partes. No creo que los indios carezcan de conocimiento (quimou) tanto como para que desconozcan que soy yo el autor de tanto bien mi politica no puede ser mas veneficiosa_ los indios no tendran que quemarse ya en el fuego de la guerra buscando una tira de carne, la tendran pacificamente y comeran tranquilos con sus hijos y mugeres el fruto que yo les preparo con la paz, criaran sus hijos sin tener que pensar en donde irán á esconderlos cuando sean inbadidos, porque no inbadiendo nosotros nadie nos inquietará, ojalà que todos sepan comprender el valimiento del que hase tanto por los suyos sin decear nada para sí. El gobierno nos ha ofrecido haciendas ( Julliñ) y no solo seran para nosotros, no solo nosotros queremos vivir; se mantendran todos y cada uno sera dueño de un caballo vistoso y gordo para lucir en el su buen (llochó_cón) herraje; y si es posible, que no haya un solo pobre entre los indios” (Avendaño, Papeles, f. 517 V).
Las alianzas hechas en épocas de paz y de raciones de Rosas, cuando según Avendaño compartió los bienes recibidos con todos los grupos aliados, le permitió en época de guerra con Buenos Aires en la década de 1850 activarlas en su beneficio, de modo que ya en abril de 1858 estaba rearmando su liga para enfrentar a la provincia: “el Casique Calfucurá cuenta con sus indios, con los Chilenos, Borogas, y Ranqueles, á todos los cuales á mandado Chasques” (Declaración del Cautivo Leandro Silva, Fuerte Azul, 11-4-1858. Mariano E., AGN X 19.9.4). Este cautivo afirma que podía juntar
Amigos, hermanos y parientes | 211
2.000 lanzas; en diciembre, un indio llamado Lincoleo asegura que eran 1.000; (Francisco Iturra a Nicolás Granada, Bahía Blanca, 4-12-1858. AGN, X, 19.9.4.; Granada a Zapiola, Campamento Napostá Grande, 5-12-1858. AGN X 19.9.4.); el 19 de mayo de 1859 Calfucurá atacará Bahía Blanca con un número que se ha estimado entre 1.500 y 3.000 guerreros (ver varios testimonios en Crespi Valls 1959, también Caronti 1907, Ratto en este volumen).16
A partir de su existencia autónoma y de sus decisiones políticas respecto de la frontera, el Estado de Buenos Aires dificultó la posición de Calfucurá como líder de la generosidad y la abundancia, como gran negociador con el Estado y garante de la paz y la tranquilidad. Eso se vio agravado con la entrada de 1858. Esa campaña fue considerada por muchos como un estruendoso fracaso para las armas bonaerenses, en tanto que el objetivo de castigar a los indígenas del modo usual (muerte de los guerreros varones adultos, cautiverio de mujeres y niños, captura del ganado que estuviera en manos de los indios) no pudo verificarse, dado que estos no pudieron ser sorprendidos, ni presentaron batalla frontal contra el “Ejército de Operaciones del Sur”, que se fatigó sin obtener rédito (Zeballos 1961 [1884]: 56-57; Walther 1964 [1948], p. 391; Álvaro Barros, La guerra contra los indios, pp. 12-13, cit. en Levaggi 2000: 305-306).17 Tampoco pudieron fundarse fortines u otros asentamientos avanzados en terreno indígena. Desde esta perspectiva, se habría tratado de una derrota más de Buenos Aires y de un triunfo de los salineros.
Sin embargo, desde el punto de vista indígena las cosas pudieron ser bien diferentes. La paz mantenida durante años, que hacía que nadie tuviera que “pensar en donde irán á esconder [a sus hijos] cuando sean inbadidos”, fue vulnerada, las chacras quemadas, las 16 La preferencia política de Calfucurá en el contexto de la secesión porteña estaba claramente inclinada, más allá de las negociaciones puntuales con Buenos Aires, a un triunfo final de la Confederación. Además de pedir ayuda repetidamente a Urquiza temiendo la eventualidad de una invasión, Calfucurá lo instó varias veces a tomar Buenos Aires mientras los porteños estaban distraídos atacando las tolderías. De manera simétrica, los dirigentes porteños miraban a Calfucurá como un claro aliado de Urquiza (aunque se equivocaban al negarle motivaciones propias y adjudicarlo todo a los regalos del entrerriano), y la invasión de 1857-1858 fue pensada como un paso previo al avance militar sobre las provincias confederadas (AGN, Archivo Urquiza, varios documentos, tomos 130 al 140). En cuanto al malón a Bahía Blanca, no fue sólo una respuesta a la invasión a Salinas; hay que sumar otros asuntos importantes como la retención de cautivos por parte de Buenos Aires (entre ellos familiares de Cristo y una esposa de Calfucurá), el “doble juego” a traición que Calfucurá adjudicaba a un personaje importante del pueblo como Iturra, y el asesinato de José María Bulnes Yanquetruz en una pulpería bahiense por un militar de la guarnición en el año 1857 (sobre esto último ver Guinnard 1941, Crespi Valls 1959).17 Una referencia más equilibrada es la de Álvaro Yunque: “Granada no vence a Calfucurá, pero demuestra que el ejército de Buenos Aires puede llegar a Carhué y Salinas Grandes, sus dos puntos vulnerables, llaves de su dominio en las pampas” (Yunque 1956: 244). Distinto el caso de la contemporánea expedición del norte contra los ranqueles, comandada por Emilio Mitre, que fue un verdadero fracaso porque ni siquiera llegó a las tolderías, se perdió por el camino en medio de los campos sin agua donde perecieron o se perdieron gran parte de los animales, y los hombres desertaron o huyeron en gran cantidad, dejando las armas abandonadas.
212 | Villar & Jiménez
familias debieron huir hacia el monte y los animales ser arreados o abandonados. La temporaria derrota no abatió a Calfucurá, pero cambió el signo de su liderazgo.
De gran árbitro, de mediador privilegiado con las autoridades estatales y fronterizas, debió convertirse en líder de la resistencia. Los gobiernos futuros querrán cada vez menos negociar con él que acabar definitivamente con su dominio y desalojar a su gente. En los tiempos por venir, su trabajo se haría más y más difícil.
Amigos, hermanos y parientes | 213
Croq
uis d
e las
oper
acion
es de
l Ejér
cito d
el Su
r, y d
e la
divi
sión
Bahí
a Bl
anca
en la
cam
paña
cont
ra lo
s ind
ios
desd
e el O
ctubr
e 185
7 ha
sta el
Octu
bre 1
858.
Elab
orad
o por
el ca
pitá
n Fe
lipe C
aron
ti (F
ragm
ento
)
214 | Villar & Jiménez
Bibliografía
AA.VV. 2006. Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos, Segunda Etapa, Inventario de Campo de la Región Espinal, Distritos Caldén y Ñandubay, Anexo I: Estado de Conservación del Distrito Caldén. Sin lugar de edición, Jefatura de Gabinete de Ministros – Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Alioto, Sebastián L. & Juan Francisco Jiménez. 2010. “«Pues para ello les quedaba livertad». Comercio e interdependencia en las fronteras meridionales del imperio español (segunda mitad del siglo XVIII)”. Barbarói, nº 32, jan./jul., pp. 178-204.
Alioto, Sebastián L. 2011. Indios y ganado en las fronteras: la ruta del río Negro (1750-1830). Rosario, Prohistoria Ediciones – Centro de Documentación Patagónica, Universidad Nacional del Sur.
Avendaño, Santiago. 2000. Usos y costumbres de los indios de la pampa. Segunda parte de las Memorias del ex cautivo Santiago Avendaño. Recopilación del P. Meinrado Hux. Buenos Aires, El Elefante Blanco.
Avendaño, Santiago. 2004. Memorias del ex cautivo Santiago Avendaño (1834-1874). Recopilación del P. Meinrado Hux. Buenos Aires, El Elefante Blanco.
Bechis, Martha. 2008. “La vida social de las biografías: el caso de la biografía de Juan Calfucurá, «líder total» de una sociedad sin Estado”, en Martha Bechis, Piezas de etnohistoria del sur sudamericano, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pp. 335-356.
Caronti, Luis C. 1907. Legiones italianas. Breve noticia de sus servicios en el Ejército Argentino. Buenos Aires, sin editorial.
Crespi Valls, Antonio. 1959. La invasión del 19 de mayo de 1859. Primer centenario 1859-1959. Bahía Blanca, Municipalidad de Bahía Blanca – Museo Histórico.
de Jong, Ingrid. 2009. “Armado y desarmado de una confederación: el liderazgo de Calfucurá en el período de la organización nacional”. Quinto Sol, nº 13, pp. 11-45.
de Jong, Ingrid & Silvia Ratto. 2008. “Redes políticas en el área araucano-pampeana: la Confederación indígena de Calfucurá (1830-1870)”. Intersecciones en Antropología, nº
Amigos, hermanos y parientes | 215
9, pp. 241-260.
Grau, Carlos A. 1949. El Fuerte de 25 de Mayo en Cruz de Guerra. Publicaciones del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, Contribución a la Historia de los Pueblos de la PBA, volumen XXV. La Plata, Dirección de Impresiones Oficiales.
Guinnard, Auguste M. 1941 [1863]. Tres años de esclavitud entre los Patagones (relato de mi cautiverio). Buenos Aires, Espasa-Calpe Argentina.
Hux, Meinrado. 1991. Caciques Huilliches y Salineros. Buenos Aires, Marymar.
Jiménez, Juan Francisco & Sebastián Alioto. 2007. “Que ningun desgraciado muera de hambre”: agricultura, reciprocidad y reelaboración de identidades entre los ranqueles en la década de 1840. Mundo Agrario, vol. 8, nº 15, pp. 0-0. [en línea].
Levaggi, Abelardo. 2000. Paz en la frontera. Historia de las relaciones diplomáticas con las comunidades indígenas en la Argentina (Siglos XVI-XIX). Buenos Aires, Universidad del Museo Social Argentino.
Mandrini, Raúl José. 1984. “La base económica de los cacicatos araucanos del actual territorio argentino (siglo XIX).” VI Jornadas de Historia Económica. Vaquerías (Córdoba).
Mandrini, Raúl José. 1986. “La agricultura indígena en la región pampeana y sus adyacencias (siglos XVIII y XIX).” Anuario del IEHS, nº 1, pp. 11-43.
Mandrini, Raúl José. 1991 “Procesos de especialización regional en la economía indígena pampeana (s. XVIII-XIX): el caso del suroeste bonaerense.” Boletín Americanista, nº 41, pp. 113-136.
Mandrini, Raúl José. 1992. “Pedir con vuelta. ¿Reciprocidad diferida o mecanismo de poder?”. Antropológicas, Nueva Época, nº 1, pp. 59-69.
Mandrini, Raúl José. 1993. “Las transformaciones de la economía indígena bonaerense (ca. 1600-1820).” En: Raúl J. Mandrini y Andrea Reguera (compiladores), Huellas en la tierra. Indios, agricultores y hacendados en la pampa bonaerense, Tandil, IEHS-UNCPBA, pp. 45-74.
Mansilla, Lucio V. 1986. Una excursión a los indios ranqueles. Buenos Aires, Hyspamérica-
216 | Villar & Jiménez
Biblioteca Ayacucho.
Monferrán Monferrán, Ernesto Eugenio. 1962. El ejército de operaciones del Sud y la batalla de Pihüé. Buenos Aires, Senado de la Nación.
Nario, Hugo I. 1965. La campaña a Salinas Grandes del año 1858 (Sobre los datos del Diario inédito del Coronel Antonino López de Osornio). Tandil, sin mención de editorial.
Palermo, Miguel Ángel. 1986. “Reflexiones sobre el llamado “complejo ecuestre” en la Argentina.” RUNA. Archivo para las Ciencias del Hombre, vol. XVI, pp. 157-178.
Palermo, Miguel Ángel. 1988. “La innovación agropecuaria entre los indígenas pampeano-patagónicos. Génesis y procesos.” Anuario del IEHS, nº 3, pp. 43-90.
Palermo, Miguel Ángel. 1991. “La compleja integración hispano-indígena del sur argentino-chileno durante el período colonial.” América Indígena, vol. LI, nº 1, pp. 153-192.
Pavez Ojeda, Jorge (compilador). 2008. Cartas mapuche: Siglo XIX. Santiago de Chile, CoLibris & Ocho Libros.
Pérez, Pilar. 2007. “Historiadores e historias de Juan Calfucurá”. Mundo Agrario, vol. 8, nº 15 [online].
Ratto, Silvia. 1994ª. “Indios amigos e indios aliados. Orígenes del ‘Negocio Pacífico’ en la Provincia de Buenos Aires (1829-1832)”, Cuadernos del Instituto Ravignani, nº 5, pp. 5-34.
Ratto, Silvia. 1994b. “El ‘negocio pacífico de los indios’: la frontera bonaerense durante el gobierno de Rosas.” Siglo XIX. Revista de Historia, nº 15, pp. 25-47.
Ratto, Silvia. 1996. “Conflictos y armonías en la frontera bonaerense, 1834-1840”, Entrepasados. Revista de Historia, nº 11 , pp. 21-34.
Ratto, Silvia. 1998. “¿Finanzas públicas o negocios privados? El sistema de racionamiento del negocio pacífico de indios en la época de Rosas.” En: Noemí Goldman y Ricardo Salvatore (compiladores), Caudillismos rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo problema, Buenos Aires, EUDEBA, pp. 293-317.
Amigos, hermanos y parientes | 217
Ratto, Silvia. 2003. “Una experiencia fronteriza exitosa: el negocio pacífico de indios en la provincia de Buenos Aires (1829-1852)”, Revista de Indias, vol. LXIII, nº 227, pp. 191-222.
Ratto, Silvia. 2007. Indios y cristianos: entre la guerra y la paz en las fronteras. Buenos Aires, Editorial Sudamericana.
Rojas Lagarde, Jorge Luis. 2007. “Viejito porteño”: un maestro en el toldo de Calfucurá. Buenos Aires, El Elefante Blanco.
Salomón Tarquini, Celia Claudia. 2006. “«El niño que hablaba con el papel». Santiago Avendaño.” En: Raúl J. Mandrini (editor), Vivir entre dos mundos: conflicto y convivencia en las fronteras del sur de la Argentina. Siglos XVIII y XIX, Buenos Aires, Taurus (Nueva Dimensión Argentina), pp. 119-136.
Villar, Daniel. 2003. Política y organizaciones políticas indígenas en la región pampeano-nordpatagónica (1820-1840). Tesis doctoral inédita. Bahía Blanca, Universidad Nacional del Sur.
Villar, Daniel & Juan Francisco Jiménez. 2003. “Los indígenas de Leu Mapu. Pozos de agua, campos de castas e identidad ranquel (1780-1806)”. IX Jornadas Interescuelas/ Departamentos de Historia, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 24 al 26 de septiembre, disco compacto.
Villar, Daniel & Juan Francisco Jiménez. 2010. “«Seguros de no verse con necesidad de bastimentos»: violencia interétnica y manejo de recursos silvestres y domésticos en Tierras de los Pehuenches (Aluminé, siglo XVII)”. Revista Española de Antropología Americana, vol. 40, nº 2, pp. 95-123.
Walther, Juan Carlos. 1964 [1948]. La Conquista del Desierto. 2ª ed. Buenos Aires, Círculo Militar.
Yunque, Álvaro. 1956. Calfucura. La conquista de las Pampas. Buenos Aires, Ediciones Antonio Zamora.
Zeballos, Estanislao S. 1961 [1884]. Callvucurá y la dinastía de los Piedra. Buenos Aires, Librería Hachette.