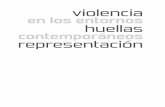Las Misiones Bolivarianas como herramienta de política social.
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Las Misiones Bolivarianas como herramienta de política social.
MÁSTER UNIVERSITARIO EN COOPERACIÓNINTERNACIONAL Y GESTIÓN DE POLÍTICASPÚBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
DESARROLLO
TRABAJO FIN DE MÁSTER
LAS MISIONES BOLIVARIANAS COMOHERRAMIENTA DE POLÍTICA SOCIAL.
Alumno: Manuel Matías Dios Álamo.1
Directora/Tutora: Cristina Xalma.
Curso: 2013-14
Índice.
Introducción…………………………………………………………………………….…3 y 4.
1. Justificación……………………………………………………………………………5 - 8.
2. Nuevo modelo institucional y recuperación de la “soberanía
petrolera”………...9 - 12.
3. Los pilares del proceso de transformación nacional...
………………………..…13 - 17.
3.1. Democracia participativa
3.2. Desarrollo endógeno
3.3. Valores y principios de las misiones bolivarianas
4. Integración regional y cooperación Sur-Sur………………………………………18 -
23.
5. Las misiones bolivarianas en el nuevo paradigma de política
social................24 - 37.
5.1. Marco conceptual y teórico de la política social
2
5.2. Paradigmas de política social en el contexto
latinoamericano
5.3. Las misiones como programas de política social
6. Consideraciones finales…………………………………………………………….38 - 40.
Índice de abreviaturas……………………………………………………………………….41.
Fuentes y bibliografía básica………………………………………………………….42 - 44.
Introducción
La realización de este trabajo supone en buena medida la
culminación de un proceso formativo que comenzó hace ya siete
años al iniciar los estudios en ciencias políticas por la
Universidad Complutense de Madrid. Tras haber concluido la
licenciatura, el pasado curso opté por un mayor grado de
especialización a través de este máster en Cooperación
Internacional.
Entendiendo que la trayectoria académica desarrollada por cada
individuo termina condicionando sobremanera su visión del mundo
y la percepción de los acontecimientos que en el mismo tienen
lugar, resulta pertinente señalar la base formativa que acompaña
al autor de este escrito para comprender la elección del tema y
su enfoque eminentemente politológico.
3
Sobre esta base, la elaboración del siguiente trabajo persigue:
analizar la importancia de las misiones bolivarianas como elemento clave en la
política social venezolana durante los últimos quince años.
A tal fin, se tratarán:
a) En primer lugar los cambios institucionales y
legislativos que fueron necesarios para su
implementación, así como su importancia dentro del
proceso de transformación nacional.
b) A continuación se analizará el papel que ha venido
jugando Venezuela a nivel regional, su apuesta por
esquemas de integración “alternativos”, y el peso
determinante de la cooperación Sur-Sur en la superación
de carencias que permitieron la articulación de las
misiones bolivarianas.
c) Un tercer bloque se centrará en analizar la política
social venezolana a partir 1998, prestando especial
atención a las distintas misiones existentes, su
naturaleza y modalidades. Previamente se hará una
aproximación al marco teórico y conceptual de la
política social en el que se incluirán de manera
específica, los paradigmas imperantes en la región a lo
largo del siglo XX.
En cuanto al diseño de la investigación, la metodología estará
centrada en la búsqueda y procesamiento de fuentes primarias
(leyes orgánicas, tratados, constitución, etc.) como forma de
analizar, sobre los propios textos, aquellas transformaciones
que se hayan impulsado desde el poder político. De igual forma,
se procederá al análisis de fuentes secundarias (artículos,
informes, bibliografía relevante, etc.) en aquellos epígrafes en
los que se considere pertinente incluir otros trabajos
(partiendo de su relevancia y conexión con el tema elegido).
4
De igual forma, muchas de las cuestiones incorporadas en este
trabajo son extensibles a otros países de la región y sobre
ellas, hay ya una importante producción teórica elaborada desde
universidades y centros de estudio regionales. Es por ello, que
en la medida de lo posible, se recurrirá a investigaciones
producidas por académicos de estos centros para complementar
algunos puntos. Esto es así porque se entiende que la
perspectiva asumida por los autores seleccionados, contribuye a
aportar una visión carente de prejuicios eurocéntricos que con
frecuencia se detecta en algunos análisis sobre la realidad
latinoamericana.
En lo referente a la búsqueda de datos empíricos, en especial
aquellos que muestran la evolución de indicadores sociales, se
recurrirá a los informes publicados anualmente por la CEPAL
(Comisión Económica para América Latina). Concretamente a los anuarios
estadísticos y a los dosieres sobre “el panorama social”, ya que
recogen de forma rigurosa la evolución de múltiples elementos.
Como cierre a este apartado introductorio, resaltar que el
propósito de esta investigación es desarrollar un trabajo de
análisis y reflexión sobre el tema indicado, partiendo de un
proceso previo de búsqueda y revisión bibliográfica.
Paralelamente, al final de cada epígrafe, se incluirá una
síntesis de los temas tratados con la intención de condensar las
ideas relevantes. La puesta en común del conjunto de bloques,
así como la valoración personal del objeto de estudio y las
dificultades detectadas, se incorporarán a las conclusiones
finales; tratando de resaltar aquellos elementos considerados
positivos junto con las deficiencias detectadas en torno al tema
de investigación.
5
1. Justificación
Al igual que en buena parte de los países de la región, las
décadas de los ochenta y noventa en Venezuela estuvieron
marcadas por la llamada “crisis de la deuda”. La imposibilidad
de hacer frente al pago de los préstamos contraídos en el
mercado internacional, sumado a la caída de los precios del
petróleo; generaron un impacto directo en el conjunto de
políticas nacionales, incidiendo con especial dureza en la
política social.
La estrategia que adoptaron los gobiernos sucesivos hasta 1998,
se basó en “supeditar el desarrollo social al comportamiento de ciertas variables
macroeconómicas”,1priorizando en todo momento el pago de la deuda y
asignando a la política social un rol compensatorio que paliase
los efectos derivados de la política económica. De esta forma y
asumiendo en buena medida las “recomendaciones” de organismos
supranacionales, los partidos tradicionales AD y COPEI aplicaron1 Uharte Pozas, Luis Miguel “Política social y democracia: un nuevoparadigma”. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. 2005, Volumen 11.Pág. 101.
6
un conjunto de decisiones que coincidían plenamente con las
propuestas del Consenso de Washington.
Con la intención de clarificar el proceso político venezolano
durante estos años, a continuación se incluye un cuadro en el
que se recogen los sucesivos presidentes de la república junto
con sus años de mandato y el partido al que pertenecían:
CUADRO 1
GOBIERNOS DE LA REPÚBLICA EN EL ÚLTIMO CUARTO DEL S. XX
Presidente. Mandato. Partido político.
Luis Herrera Campins 1979-1984
COPEI-Comité de Organización Política Electoral Independiente.
Jaime Lusinchi 1984-1989
AD-Acción Democrática.
Carlos Andrés Pérez 1989-1993 AD-Acción Democrática.
Ramón José Velásques 1993-1994 Independiente.
Rafael Caldera 1994-1999 Convergencia.
Hugo Rafael Chávez Frías
1999-2001
2001-20072007-2013
MVR/PSUV- Movimiento QuintaRepública/PartidoSocialista Unificado de Venezuela.
Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo: “El sistema político
venezolano: crisis y transformaciones”. De Miriam Kornblith2.
2 Kornblith, Miriam. “El sistema político Venezolano: crisis ytransformaciones”. Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela
7
Los resultados de tales políticas, sustentadas en la supresión
de competencias estatales básicas, dieron lugar a lo que en
América Latina pasó a denominarse como la “década perdida”. En
el caso de Venezuela, la situación se prolongó hasta inicios de
los 2000 generando altos niveles de exclusión y pobreza. La
inacción en el plano social por parte de los poderes públicos,
provocó que un importante número de venezolanos padeciera en
primera persona las consecuencias de un modelo que propugnaba
abiertamente la necesidad de “adelgazar” el Estado. De esta
forma, en el año 1997, el “42% de los venezolanos se encontraban bajo la
línea de pobreza y un 17% bajo la línea de indigencia”3 prácticamente el doble
que en el año 2012, cuando el porcentaje se había reducido a un
“23,9% y un 9,7%”4 respectivamente.
En este sentido, uno de los sectores que más se vio afectado por
la ola de privatizaciones que sacudió el país así como por la
nula inversión pública en el sistema nacional, fue el ámbito de
la salud. Si se toman como referencia los datos concernientes a
“la inversión pública sobre el total del PIB en esta partida durante el año 1995, se
constata un escaso 1%”5 frente al “más del 5% destinado por el gobierno en el
año 2011”6 (últimos datos disponibles).
La restricción de un derecho humano fundamental como es la
atención médica en función de criterios económicos (sumada a
otros factores), hizo con que la calidad de vida de los
(IEP-UCV). 2006, PP, 1-31.3 Comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Informeanual: Panorama social de América Latina, 1998. (LC/G. 2050-P) Santiago deChile, 1998. Pág. 274.4 Op. Cit, Informe anual: Panorama Social de América Latina, 2013. (LC/G. 2580)Santiago de Chile, 2013. Pág. 19.5 Op. Cit. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2000. (LC/G. 2066-PB),Santiago de Chile, 2000. Pág. 56.6 Op. Cit. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2013. (LC/G 2582.P),Santiago de Chile, 2013. Pág. 72.
8
venezolanos se deteriorase considerablemente. Tal y como recoge
la Organización Mundial de la Salud en su serie temporal
relativa a la esperanza de vida por países: “en 1990 la esperanza de
vida al nacer de las mujeres venezolanas era de 74 años frente a los 70 de los
hombres. Para el año 2012 esa realidad había mejorado en dos años más para los
hombres y seis en el caso de las mujeres”7
Otro pilar básico de la política social que se vio claramente
afectado por la escasa inversión pública en estas dos décadas,
fue la educación. Así, a pesar de que “la UNESCO recomiende que el
porcentaje destinado a esta partida debe ser cercano al 6% sobre el PIB”8, los
sucesivos gobiernos no asumieron esta recomendación. Por el
contrario en 1995, el ejecutivo de Caldera9 destinó un 4,4%10 que
contrasta con el 6,9%11 reservado para un sector de tal importancia, a
finales de los 2000.
Los efectos ligados a la escasa inversión en enseñanza pública
agudizaron sobremanera las diferencias educativas entre aquellos
sectores de la población que podían tener acceso a centros
privados y los que se veían obligados a asistir a un sistema
público inoperante. La falta de medios se traducía en: escasos
salarios a los profesionales de la enseñanza, infraestructuras
deterioradas o ausencia de centros en determinadas zonas del
país. Es por ello que una de las prioridades del nuevo gobierno
salido de las urnas en 1998 fue la garantía de este derecho
humano mediante la apuesta por un sistema educativo público,
7 Página Web Oficial de la OMS-WHO (World Health Organization).Disponible en: http://apps.who.int/gho/data/node.main.688?lang=enFecha de consulta: 15 de junio del 2014.8 Uharte, Pozas, Luismi. “El Sur en Revolución. Una mirada a laVenezuela Bolivariana”. Txalaparta Edit. Nafarroa (2008). Pág. 147.9 Consultar cuadro con los sucesivos Gobiernos.10 Comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), AnuarioEstadístico de América Latina y el Caribe, 2000. (LC/G. 2066-PB), Santiago deChile, 2000. Pág. 49.11 Op. Cit. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2013. (LC/G 2582.P),Santiago de Chile, 2013. Pág. 67.
9
universal y de calidad; cuyo acceso (al igual que ocurrió con la
sanidad) no se viera condicionado por criterios económicos.
En la consecución de este reto, desempeñaron un papel central
las diferentes misiones articuladas para dar respuesta a las
necesidades formativas y sanitarias de toda la población, a
través de distintos programas. De esta forma, en 2005 la UNESCO
declara a Venezuela como territorio libre de analfabetismo y el
porcentaje de población que no sabía ni leer ni escribir, pasó de
un 8,9%12 a mediados de los noventa a un 3,9%13 el pasado 2012.
Conviene apuntar que la situación social que marcó la realidad
venezolana durante cerca de veinte años, no fue producto del
azar ni debe ser entendida como una coyuntura marcada por la
inevitabilidad. Por el contrario, la extensión de la pobreza a
tales niveles es el resultado de una apuesta consciente y
deliberada, asumida por determinadas fuerzas políticas. Sus
responsables decidieron implementar un modelo en el que era el
sector privado guiado por parámetros mercantiles, el que asumía
la gestión de ámbitos clave para el desarrollo de todo ser
humano. De ahí que todo aquel que careciese de los recursos
necesarios, terminase en una situación de vulnerabilidad y
desprotección como la que reflejan los indicadores analizados.
Tras esta breve perspectiva comparada en diferentes áreas,
resulta evidente que este ámbito específico inscrito dentro de
la política pública, sí era una prioridad para el ejecutivo
liderado por el presidente Chávez. Desde un primer momento se
acuñó el concepto de “deuda histórica”, entendido como el
compromiso asumido por las nuevas autoridades en su propósito de
12 Comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), AnuarioEstadístico de América Latina y el Caribe, 2000. (LC/G. 2066-PB), Santiago deChile, 2000. Pág. 41.13 Op. Cit. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2013. (LC/G 2582.P),Santiago de Chile, 2013. Pág. 60.
10
garantizar una serie de derechos básicos a las mayorías sociales
del país.
Atendiendo a los datos analizados puede comprobarse como el
paradigma de política social propuesto desde el nuevo gobierno,
supone una ruptura radical con aquel que había predominado en
las décadas precedentes. Dentro de este nuevo modelo, las
misiones en tanto que programas sociales inscritos dentro del
nuevo marco de política social, jugaron un papel central a la
hora de revertir la situación de pobreza que afectaba a buena
parte de la población.
Considerando lo expuesto en los párrafos anteriores, y
atendiendo a la mejora objetiva que experimentaron numerosos
indicadores, los epígrafes que se incorporan a continuación
persiguen comprender los fundamentos de este nuevo enfoque, así
como el papel fundamental que desempeñan las misiones
bolivarianas dentro del mismo.
11
2. Nuevo modelo institucional y recuperación de la
“soberanía petrolera”
La puesta en marcha de las misiones bolivarianas, en tanto que
instrumento de política social orientada a revertir la situación
de pobreza en la que se encontraban amplios sectores de la
sociedad, obligó a realizar una serie de modificaciones
normativas que permitiesen crear el marco jurídico necesario
para la articulación de dichos programas. En este sentido, aquel
que tuvo una mayor trascendencia dada la jerarquía de la norma,
fue la aprobación por referéndum con un 71,78% de los votos,14 de una
nueva constitución en la que se recogía la obligación de
destinar parte de la riqueza nacional a financiar partidas
básicas tales como salud o educación.
Venezuela en tanto que país productor de petróleo, encuentra en
este recurso su principal fuente de ingresos, por lo que la
regulación de este sector se tornaba necesaria a la hora de
cumplir el mandato constitucional. “El beneficio que se genere por la
explotación del subsuelo y los minerales en general, propenderá a financiar la
inversión real productiva, la educación y salud”.15
La regulación (en mayor o menor grado), de este ámbito central
para la economía Venezolana, fue una constante desde que a
principios del siglo XX el petróleo comenzara a revelarse como
recurso estratégico. Los distintos presidentes de la nación
aprobaron leyes en las cuales, la gestión y utilización de los
beneficios derivados de esta actividad, variaba según el proceso
político que atravesaba el país. Así, desde que en 1920 se14 Consejo Nacional Electoral Venezolano. Resultados electoralesReferendo 15/12/1999.http://www.cne.gob.ve/web/documentos/estadisticas/e012.pdf Fecha deconsulta: 3 de junio del 2014.15 "Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", Título VI,Capítulo II, Art. 311, Caracas 1999.
12
aprobara la primera ley del petróleo, los sucesivos gobiernos
fueron modificando la legislación en función del contexto, las
estrategias de desarrollo imperantes y las prioridades políticas
defendidas por cada ejecutivo.
Una de las primeras leyes, fue la aprobada por el entonces
presidente de la República, Isaías Medina Angarita cuya Ley de
Hidrocarburos, reforzaba el papel del Estado en el proceso de
explotación petrolero, “la nueva ley unificaba el régimen de concesiones,
aumentaba los impuestos, imponía a las compañías la obligación de establecer en
Venezuela la contabilidad de sus empresas y se constituía en un instrumento legal
progresista”.16
La llegada al poder de Carlos Andrés Pérez trajo consigo la
“nacionalización de la Industria Petrolera”, si bien esta medida
podría parecer que ahondaba en el control estatal de la
Industria iniciado con Angarita, lo cierto es que en realidad la
nueva ley mantenía un papel preponderante del sector privado en
todo el proceso, concretamente de un importante número de
empresas transnacionales que limitaba de facto el margen de
maniobra estatal.17
Ya en la década de los 90, en un contexto marcado por la
imposición de políticas neoliberales en la mayor parte de los
países de la región, la estrategia de Rafael Caldera se basó en
“una política de apertura de la estatal petrolera Petróleos de Venezuela que fue
catalogada como preludio a la privatización del sector debido a que impedía que el
Estado venezolano pudiera tener la mayoría accionarial en los contratos”.18
16 Flores, Urbáez Matilde. "Ley Orgánica de hidrocarburos y Ley Orgánica de Ciencia,Tecnología e Innovación. Un análisis de su Relación con el Proceso Político Venezolano."Zulia, 2013, pág. 7. Disponible en:http://www.altec2013.org/programme_pdf/1662.pdf Fecha de consulta: 3de junio del 2014.17 Op. Cit. Cfr. Págs. 7 y 8. 18 Op. Cit. Pág. 8.
13
Tras este breve repaso histórico, cabe destacar que la victoria
electoral del Movimiento V República en las elecciones de 1998,
motivó una serie de modificaciones normativas que visaban entre
otras cuestiones devolver al Estado el control de la Industria
petrolera de cara a reinvertir parte de los beneficios
generados, en programas sociales como las misiones bolivarianas.
De esta forma, tal y como recoge el artículo 12 de la
constitución de la República “los yacimientos mineros y de hidrocarburos,
cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del
mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental,
pertenecen a la República, son bienes de dominio público y, por tanto, inalienables e
imprescriptibles”.19 Junto a este, hay toda una serie de artículos que
refuerzan el papel estatal en la gestión de los recursos
petroleros y, que establecen el marco general a partir del cual
se aprobarán una serie de normas que permitieron hacer efectivo
ese control.
El procedimiento que dio luz verde a la aprobación y reforma de
las distintas leyes de hidrocarburos fue la figura del decreto
con fuerza de ley o “ley Habilitante”. Regulada por el artículo
203 de la constitución, esta figura consiste en que “la Asamblea
Nacional entrega al ejecutivo la potestad de elaborar leyes claves para el futuro del
país: en el área financiera y social”20 permitiendo de este modo, agilizar
su tramitación y aprobación, siempre que sea admitida por dos
terceras partes de la Asamblea Nacional. En este sentido y
considerando la urgencia de regular este sector estratégico, el
13 de noviembre del año 2001 se publica en la Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela la ley orgánica de
hidrocarburos, cuya aprobación viene justificada de la siguiente
19 "Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", Título II, Capítulo I, Art. 12, Caracas 1999.20 Harnecker, Marta. “Venezuela una Revolución sui géneris”. Edit. El Viejo Topo. España 2004. Pág. 8.
14
manera: “En Venezuela, en la actualidad, el desarrollo nacional como pilar
fundamental de la seguridad, tiene como principal base de sustentación los recursos
de hidrocarburos. El aprovechamiento integral de esos recursos requiere de una ley
que garantice a la Nación venezolana la optimización de su industria petrolera”.21
La aprobación de este decreto con fuerza de ley que limitaba las
ganancias del sector privado, es una de las claves fundamentales
a la hora de entender el golpe de Estado fallido22 que se produjo
a los pocos meses. La intentona golpista fue encabezada por
distintos sectores de la oposición venezolana y fue seguido de
un paro petrolero a finales de ese mismo año que terminó por ser
desconvocado en febrero de 2003.
No fue hasta el año 2006 que la ley de hidrocarburos sufrió una
serie de modificaciones menores en su articulado, referidas
fundamentalmente a la comercialización y los impuestos derivados
de esta actividad.
En síntesis, una de las cuestiones que se detectaron como
cruciales en la puesta en marcha las misiones bolivarianas, era
la forma de financiarlas así como la base jurídica que amparase
tal inversión de recursos públicos. En este sentido, se ha
21 Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2001). Ley Orgánica de Hidrocarburos (Noviembre de 2001). Disponible en: http://www.pgr.gob.ve/dmdocuments/2001/37323.pdf Fecha de consulta: 3 de Junio del 2014.22 Nota aclaratoria: En la madrugada del 12 de abril del año 2002, ungrupo de militares contrarios al gobierno constitucional, apoyados porla oposición venezolana y el empresariado nacional (agrupado enFedecámaras), ejecutó un golpe de Estado que depuso temporalmente alpresidente Chávez. La presidencia de Gobierno fue asumida por elentonces presidente de la patronal venezolana, Pedro Carmona quiénapenas permaneció en el cargo veinticuatro horas. Debido a las enormes protestas ciudadanas que recorrieron el país y, ala coordinación de un grupo de militares leales al gobierno electo(agrupados en torno a la figura de Raúl Isaías Baduel), se consiguióla liberación del presidente en la madrugada del 14 de abril. A sullegada a Miraflores, miles de venezolanos le esperaban para mostrarlesu apoyo al grito de: “Volvió, volvió, volvió.”
15
expuesto el marco general que daba respaldo a esta decisión;
apertura de un proceso constituyente que culminó con la
aprobación de una nueva constitución, en la que se establecía el
mandato de destinar parte de los recursos petroleros (principal
fuente de ingresos del país), a esta materia.
Sobre esta base, el siguiente paso a dar por el Ejecutivo
Chavista fue la aprobación de una ley orgánica que regulase las
actividades del sector ahondando en la denominada “soberanía
petrolera”.
Si bien es cierto que ambos instrumentos (Constitución y ley
orgánica), establecen en su articulado la obligación de que los
beneficios derivados de tales actividades, reviertan en acciones
para la mejora de la salud o la educación, resulta limitado el
desarrollo normativo, a la hora de profundizar sobre la forma en
que esa inversión de fondos va a realizarse, las cantidades que
corresponderían a cada programa o los porcentajes específicos
provenientes de la industria petrolera destinados a cada
partida.
16
3. Los pilares del proceso de transformación nacional
El presente epígrafe estará centrado en el análisis del modelo
de democracia participativa y desarrollo endógeno, como base del
proceso de transformación nacional, para concluir con los
valores y principios inspiradores de las misiones bolivarianas.
3.1 Democracia participativaEn el análisis del proceso de transformación nacional venezolano
resulta importante abordar dos nociones clave e
interrelacionadas como son: la democracia participativa y el
desarrollo endógeno. Considerando que el paradigma de desarrollo
17
elegido por cada Estado se encuentra íntimamente ligado al tipo
de democracia que impera en el mismo, conviene analizar ambas
ideas para comprender el marco general en el que estarán
inscritas las misiones así como muchos de sus rasgos
definitorios.
Frente al modelo de democracia liberal, sustentado en el
principio de representatividad y, por tanto, en el ejercicio del
voto periódico como medio esencial de participación y elección
de representantes, la República bolivariana de Venezuela asumió
desde un primer momento, tal y como recoge el preámbulo de su
Constitución, un modelo de “sociedad democrática, participativa y
protagónica”:23 a) Participativa porque lo que busca es generar el
mayor número de espacios y mecanismos a través de los cuales la
ciudadanía pueda intervenir en los asuntos públicos. B)
Protagónica porque lo que persigue es que esa misma ciudadanía
sea autora de los cambios que se produzcan.
Estos principios resultaron ser un pilar fundamental en el
proceso de refundación de la República quedando plasmados en el
nuevo texto constitucional, cuyo procedimiento de aprobación fue
un ejemplo claro de este modelo participativo, al haber sido
sometida a debate en diferentes niveles y admitida en referéndum
por el 71,78% de los votos. Así, el artículo 62 de la
Constitución establece que: “La participación del pueblo en la formación,
ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el
protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como
colectivo”.24
Sin duda, este modelo de democracia carecería de sentido si
desde los poderes públicos no se hubiera legislado para
establecer una serie de mecanismos que permitieran la
23 "Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", Preámbulo,Caracas 1999.24 Op. Cit, Título II, Capítulo IV, Art. 62, Caracas 1999.
18
implicación real de los ciudadanos en materias determinantes
para el futuro del país. Es por ello por lo que junto al
artículo 62 que consagra este principio, el artículo 70 fija los
medios de participación y ejercicio de la soberanía en lo
político mediante “la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta
popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y
constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas
decisiones serán de carácter vinculante”.25
Puede comprobarse como el principio de representatividad, en
tanto que elemento consustancial a las democracias liberales, no
queda invalidado en el modelo de democracia participativa
venezolano, sino que lo complementa mediante la introducción de
múltiples instrumentos que permiten superar la participación
política restringida básicamente a la elección periódica de
representantes.
Junto al modelo de democracia participativa y protagónica, el
otro gran pilar en la refundada República bolivariana, fue la
apuesta por un modelo de desarrollo endógeno (desde dentro y
hacia dentro) que posibilitase “la creación y consolidación de una
estructura productiva diversificada, eficiente y progresivamente autosuficiente,
logrando atender las necesidades de desarrollo social y humano”.26
3.2 Desarrollo endógenoAl igual que la democracia participativa en lo político, se
contraponía al carácter representativo de las democracias
liberales. La construcción de un modelo de desarrollo propio,
surge en oposición al modelo de desarrollo neoliberal que había
marcado las políticas nacionales en las décadas de ochenta y
noventa, relegando a la exclusión a buena parte de la sociedad25 Op. Cit. Título II, Capítulo IV, Art. 70, Caracas 1999.26 Edición del Ministerio de Comunicación e Información Venezolano. LasMisiones Bolivarianas. Colección Temas de Hoy, 2006. Pág. 18.
19
venezolana, tal y como evidencian los Informes anuales de la
CEPAL. En este sentido, frente a “las políticas de privatización de empresas
públicas, de otorgamiento de importantes facilidades a empresas extranjeras, de
reducción del gasto social o de apertura comercial en condiciones desfavorables”,27
lo que se pretendía con este nuevo paradigma era potenciar un
modelo productivo que respondiese a las necesidades básicas de
toda la población. Un modelo que buscaba, “ser lo menos dependiente del
exterior, sustentándose en las capacidades internas del país, volcando sus esfuerzos en
aumentar la producción alimentaria e industrial autóctona y por consiguiente, reducir
los altos niveles de importación”.28
La plasmación escrita de esta propuesta ha venido recogida en
los distintos planes de desarrollo económico y social de la
nación. Tales documentos establecen de forma pormenorizada las
políticas económicas y sociales que se van a implementar en un
periodo de cinco años, convirtiéndose en la hoja de ruta asumida
desde el gobierno venezolano para alcanzar los objetivos
específicos asociados a este modelo.
3.3 Valores y principios de las Misiones BolivarianasTras haber analizado las líneas maestras de dos nociones
esenciales para el nuevo proyecto de país, como son la
democracia participativa y el desarrollo endógeno., se abordarán
a continuación los valores y principios básicos de las misiones
bolivarianas, en tanto que rasgos subsumidos en este marco
general. Estos rasgos se inscriben, a su vez en tres grandes
propuestas que permitieron la correcta implementación y
continuidad de los diferentes programas:
27 Uharte, Pozas, Luismi. “El Sur en Revolución. Una mirada a laVenezuela Bolivariana”. Txalaparta Edit. Nafarroa (2008). Pág. 119.28 Op. Cit. Pág. 120.
20
a) Articulación de un nuevo modelo de institucionalidad
basado en la corresponsabilidad Estado/Sociedad para
lograr ser más efectivos en la ejecución de las
misiones.
b) El papel protagonista y la participación de las
comunidades locales en la definición, ejecución
y control de estas políticas.
c) Organización de los programas sobre la base de un
plan de acción integral que permitiesen atajar las
múltiples causas generadoras de la pobreza.
Sobre esta base, el inicio de las misiones se produjo a
comienzos del año 2003, en un contexto marcado por la
inestabilidad fruto del paro petrolero que siguió a la
aprobación de la ley de hidrocarburos y al golpe de Estado
fallido de 2002. Su puesta en marcha, no habría sido posible sin
la implicación directa de la población venezolana y el
despliegue de buena parte de las instituciones del Estado a
comunidades y territorios tradicionalmente “olvidados”.
En este sentido cabe destacar la flexibilidad institucional de
los poderes públicos a la hora de implementar estos programas
sociales allí donde se detectasen necesidades de intervención
(independientemente de su ubicación geográfica o de los costes
asociados a los mismos). Tal despliegue habría topado con serias
dificultades de no haber estado previamente definido bajo una
lógica de coordinación interinstitucional entre los diferentes
niveles territoriales (nacional, regional y local) evitando, de
esta forma, una centralización del proceso y favoreciendo una
mejor articulación, así mismo la participación y el compromiso
adoptado por las diferentes comunidades locales con respecto a
las misiones. Todo esto remite de nuevo al carácter protagónico
21
asumido por la sociedad venezolana en la gestión de los asuntos
públicos y en definitiva, al nuevo modelo de institucionalidad.
De igual forma, las misiones buscan “promover la organización social,
política y económica de las comunidades para garantizar la efectividad de su
participación crítica en las propuestas del Gobierno, articulándose junto con las
diversas formas de organización local existentes (comités de tierra y de salud,
asambleas populares, mesas técnicas de agua…) y coadyuvando a fortalecer las redes
organizativas populares”.29
En último término y atendiendo a las distintas áreas de
intervención simultánea en las que inciden las misiones
bolivarianas (salud, educación, seguridad alimentaria,
vivienda…), se distingue un plan de acción integral que busca
atajar la problemática detectada por todo el territorio
venezolano, con el fin de garantizar el ejercicio pleno de la
ciudadanía y los derechos fundamentales recogidos en la
Constitución y en diferentes tratados Internacionales. “Así, el
conjunto de misiones participativas que se articulan en las respectivas comunidades,
tratan en conjunto las causas y factores que producen la situación de exclusión”.30
Atendiendo de manera específica a las misiones educativas, cabe
destacar la existencia de incentivos para los participantes,
cuyo objetivo central es asegurar la finalización de las
distintas etapas formativas así como dar respuesta a las
necesidades básicas de aquellas personas que se encuentren en
una situación de vulnerabilidad.31
Tras esta aproximación que va de lo general a lo particular, se
puede comprobar como las misiones bolivarianas están inscritas y
son un elemento central del proceso de transformación que29 Edición del Ministerio de Comunicación e Información Venezolano. LasMisiones Bolivarianas. Colección Temas de Hoy, 2006. Pág. 19.30 Op. Cit Pág. 1631 Edición del Ministerio de Comunicación e Información Venezolano. LasMisiones Bolivarianas. Colección Temas de Hoy, 2006. Cfr. Págs. 15-21.
22
comenzó con la llegada al poder del nuevo ejecutivo. La ruptura
con el modelo de desarrollo impulsado por los partidos
tradicionales (Acción Democrática y COPEI), así como con el
carácter representativo que había marcado la vida política
venezolana hasta las elecciones de 1998, supuso el inicio de una
nueva etapa en la que la participación ciudadana resultó ser
esencial en la implementación del programa político propuesto
desde el nuevo ejecutivo.
Así, en los primeros años de gobierno se edificó el andamiaje
institucional y normativo para hacer viable la financiación y
aplicación de las misiones en tanto que herramienta de política
social. El siguiente paso estuvo marcado por una implicación
directa de las comunidades en las distintas fases del proceso
(definición, ejecución y control), en estrecha colaboración con
el poder político.
De esta forma, más de diez años después de su inicio, se puede
afirmar que las misiones bolivarianas han logrado transformar el
panorama nacional teniendo que redefinir incluso, su cometido
inicial mediante la ampliación de áreas de incidencia.
23
4. Integración regional y cooperación Sur-Sur:
complementariedad y aprendizaje mutuo en la superación de
carencias
El propósito de revertir la situación de emergencia nacional en
la que se encontraba el país a la llegada del nuevo gobierno,
chocó desde un primer momento con un aparato estatal muy
limitado incapaz de dar respuesta en muchos aspectos a las
necesidades básicas de la población. Es por ello, que la
creación de un marco normativo adaptado a la nueva realidad
24
política era condición necesaria, aunque no suficiente para la
correcta implementación de las misiones bolivarianas tal y como
desde un principio fueron diseñadas.
La falta de medios así como la gestión privada de ámbitos clave
como salud o educación impulsada por los gobiernos precedentes
entre otros factores, motivó un fortalecimiento de la
colaboración entre el Ejecutivo Chavista y otros países de su
entorno como una de las formas de superar, desde la cooperación
y el aprendizaje mutuo tales carencias. En este sentido, resulta
pertinente analizar el papel que desde un principio jugaron las
relaciones bilaterales entre Venezuela y la República de Cuba.
La firma de múltiples convenios con el país caribeño, permitió
la puesta en marcha de importantes programas sociales al
interior de Venezuela e impulsar esquemas de integración
regional “alternativos” en el marco de la cooperación Sur-Sur.
Esta política de alianzas construida entre los dos países ayudó
a superar algunas carencias existentes al interior de Venezuela,
reforzando sectores clave en situación de inoperatividad. El
internacionalismo en tanto que "elemento constante a lo largo
del tiempo, profesado y practicado con coherencia por su líder
histórico Fidel Castro"32, facilitó la firma de acuerdos en esta
dirección. Entre ellos, aquel que merece mención especial
considerando el impacto directo que tuvo en la puesta en marcha
de las misiones, es el Convenio Integral de Cooperación entre la
República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela,
firmado en Caracas el 30 de Octubre del año 2000.
Partiendo de paradigmas de desarrollo coincidentes en muchos
aspectos, este convenio sentó las bases para una relación de
32 Benzi, Daniele. Zapata, Ximena (2013). Geopolítica, Economía ySolidaridad Internacional en la nueva Cooperación Sur-Sur: El caso dela Venezuela Bolivariana y petrocaribe. América Latina Hoy, 63, 2013. Pág.70.
25
cooperación fluida y con ventajas recíprocas que complementaba
las debilidades que cada uno de los dos países había detectado,
pudiendo ser revertidas gracias a la experiencia de la
contraparte. Atendiendo al articulado del Convenio, "la República de
Cuba prestará los servicios y suministrará las tecnologías y productos que estén a su
alcance para apoyar el amplio programa de desarrollo económico y social de la
República Bolivariana de Venezuela. Estos bienes y servicios serán pagados por la
República Bolivariana de Venezuela, en el valor equivalente a precio de mercado
mundial, en petróleo y sus derivados".33
Sobre esta base, una de las prioridades a las que tuvo que dar
respuesta el gobierno venezolano, fue la extensión de la
cobertura sanitaria a zonas que históricamente habían quedado
desatendidas y cuya localización se encontraba alejada de los
centros hospitalarios. La falta de profesionales médicos en
Venezuela sumada a la prácticamente nula inversión pública en
este ámbito, provocaron que a finales de los años noventa, buena
parte de la población no tuviera acceso a atención médica,
quedando este derecho restringido exclusivamente a aquellos
sectores que pudieran costearse tales servicios en centros
privados.
Considerando esta dramática realidad y partiendo de la enorme
experiencia demostrada por Cuba en materia sanitaria desde el
triunfo de la Revolución, el artículo IV del Convenio de
colaboración entre los dos países fija una Disposición Especial
según la cual “Cuba ofrece gratuitamente a la República Bolivariana de
Venezuela los servicios médicos, especialistas y técnicos de salud para prestar servicios
en lugares donde no se disponga de este personal. Los médicos especialistas y técnicos
33 "Convenio Integral de Cooperación entre la República de Cuba y laRepública Bolivariana de Venezuela". Art. II. Caracas 2000. Disponibleen: http://www.embajadacuba.com.ve/cuba-venezuela/convenio-colaboracion/ Fecha de consulta: 20 de junio 2014.
26
cubanos en la prestación de sus servicios ofrecerán gratuitamente entrenamiento al
personal Venezolano de diversos niveles que las autoridades soliciten”.34
Así, una de las decisiones adoptadas al amparo de este artículo,
fue la puesta en marcha de la Misión Barrio Adentro, cuyo
objetivo era la extensión de la cobertura sanitaria al conjunto
de la sociedad venezolana. De esta forma, se rompía con la
lógica asistencial que había primado hasta la fecha, pasando a
ser la atención médica un derecho humano fundamental recogido y
garantizado por la propia constitución.
El inicio de este programa en el año 2003, vino precedido por el
envío de cooperantes médicos cubanos para atender a los
damnificados de la Tragedia de Vargas, un desprendimiento de
tierras que afectó a varios departamentos nacionales, como
consecuencia de intensas lluvias, provocando enormes daños
materiales y un número indeterminado de muertos y heridos. En
este sentido, considerando la aceptación que recibieron los
cooperantes cubanos en las distintas comunidades donde
estuvieron trabajando, las autoridades venezolanas propusieron
articular la misión Barrio Adentro I, un año después de firmar
el convenio de cooperación.
De forma paralela, la estrecha colaboración que durante cinco
años se había generado entre los dos países, cristalizó en
diciembre del 2004 con la fundación de la Alianza Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Una estructura de
integración regional a la que progresivamente se fueron
incorporando otros Estados que compartían los principios
inspiradores de esta alianza.35
34 Op. Cit.35 Nota Aclaratoria: Aunque inicialmente este organismo fue impulsadopor Cuba y Venezuela, progresivamente se produjo la incorporación deotros Estados. En la actualidad el ALBA está compuesto por lossiguientes países: Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, RepúblicaDominicana, Ecuador, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente y las
27
Desde un primer momento, una de las prioridades del Gobierno
venezolano en materia de política exterior, fue la defensa de un
sistema multipolar que contrarrestase el poder hegemónico que
históricamente había detentado los Estados Unidos. Para ello, la
apuesta por procesos de integración regional que limitasen las
asimetrías entre sus miembros y fomentasen las ventajas
recíprocas de pertenecer a tales acuerdos, se tornaba esencial.
Así “la estrecha relación con Cuba y demás gobiernos progresistas no podía sino
conducir a una alianza estratégica, configurándose como el núcleo originario de la
Alternativa Bolivariana, una propuesta de integración alternativa que, a
contracorriente de los demás esquemas regionales y mundiales, se fundamentaría en
la cooperación, la complementariedad y la solidaridad, proclamándose
antiimperialista y de orientación socialista”.36
Puede constatarse como desde un primer momento, el ALBA fue una
prioridad en materia de política exterior que fijaba entre sus
principios constitutivos muchos de los rasgos generalmente
vinculados a la cooperación Sur-Sur. Asimismo, resultaría
insuficiente analizar este tipo de estructuras de integración
regional bajo una óptica limitada exclusivamente a la afinidad
política compartida entre sus miembros. Por el contrario “las
políticas de integración Sur-Sur y cooperación venezolanas buscan tanto la
diversificación/expansión económica del país como la defensa del proyecto bolivariano
frente a los persistentes esfuerzos de los Estados Unidos para aislar y desestabilizar al
Gobierno”.37
Junto al ALBA-TCP, la creación cuatro años más tarde de
Petrocaribe supuso un paso más en la consolidación de alianzas
entre países que encontraban en esta nueva organización un
Granadinas y la República Bolivariana de Venezuela.36 Benzi Daniele. Zapata, Ximena (2013). Geopolítica, Economía ySolidaridad Internacional en la nueva Cooperación Sur-Sur: El caso dela Venezuela Bolivariana y petrocaribe. América Latina Hoy, 63, 2013. Pág.70.37 Op. Cit. Pág. 73.
28
espacio en el que coordinar sus diferentes políticas
energéticas, jugando Venezuela un papel protagonista.
La membrecía de este organismo coincide prácticamente con el
grueso de Estados ya pertenecientes al ALBA, junto con algunas
incorporaciones tales como Guatemala, Belice u Honduras, este
último suspendido temporalmente tras el golpe de Estado que
depuso en 2009 al presidente Zelaya. La necesidad de impulsar
una organización de cooperación energética de estas características vino
justificada en sus principios fundacionales como “un mecanismo para liberar a los
pueblos hermanos de las enormes dificultades de acceso a los recursos energéticos,
que acentúan las desigualdades sociales y deterioran la calidad de vida. PDVSA y su
filial PDV Caribe, desarrollan la plataforma política, técnica y de infraestructura para
revertir este aislamiento histórico y construir la soberanía y seguridad energética de
los países miembros del Acuerdo Petrocaribe”.38
Además de la labor de coordinación de políticas energéticas o la
financiación de combustible en condiciones favorables para sus
miembros, Petrocaribe constituyó desde su creación un fondo para
el desarrollo denominado “Fondo Alba Caribe”, al cual se
destinaba un pequeño porcentaje de cada barril de petróleo
transferido para la puesta en marcha de programas sociales.
Según datos de la propia Organización, hasta la fecha se han
asignado 179 millones de dólares, a 85 proyectos en 11 países de la Región; y 29
millones de dólares a 3 proyectos eléctricos. De igual forma, la financiación de estos
programas queda condicionada a criterios de “pertinencia, sostenibilidad, impactos
social, ejercicio de prácticas de transparencia y el respeto a la idiosincrasia local”.39
Resulta evidente que más allá de la solidaridad internacional
propugnada por Venezuela como principio inspirador de ambas
estructuras (ALBA y Petrocaribe), existen intereses de orden38 Página Web Oficial de Petrocaribe. Disponible en: http://www.petrocaribe.org/index.php?tpl=interface.sp/design/union/readmenu_acerca2.tpl.html&newsid_obj_id=627&newsid_temas=4 Fecha de consulta: 19 de Junio del 2014.39 Op. Cit.
29
económico y geopolítico que ayudan a explicar la conformación de
las mismas. No obstante, son reseñables una serie de
particularidades propias que hacen con que ambos modelos puedan
catalogarse como “alternativos” y encuentren una correspondencia
con los rasgos generalmente asociados a la Cooperación Sur-Sur.
En este punto, es importante destacar la controversia existente
a la hora de acotar y definir qué es cooperación Sur-Sur y
cuáles son sus principios característicos. Siguiendo los
consensos alcanzados en el seno de la SEGIB (Secretaría General
para Iberoamérica) entre sus veintidós Estados miembros; se
tomarán como referencia tres principios básicos acordados por
este organismo y que encuentran correspondencia con el
funcionamiento de los modelos impulsados desde Venezuela:
“-Horizontalidad: La cooperación Sur-Sur exige que los países colaboren entre sí en
términos de socios.
-Consenso: La ejecución de una acción de cooperación Sur-Sur debe haber sido
sometida a consenso por los responsables de cada país, y ello en marcos de
negociación común.
-Equidad: La cooperación Sur-Sur debe ejercerse de un modo tal que sus beneficios
(a menudo consistentes en la potenciación mutua de capacidades críticas para el
desarrollo) se distribuyan equitativamente entre todos sus participantes”.40
Sobre esta base, su correspondencia en los modelos de
cooperación e integración venezolanos serían los siguientes:
a) En primer lugar la no injerencia en los asuntos
políticos de los diferentes países a la hora de
incorporarse y pertenecer a estas estructuras así
como una serie de principios fundamentales que ayudan
a corregir las posibles asimetrías que puedan darse
entre sus miembros.
40 Página Web Oficial de la SEGIB. Disponible en: http://www.cooperacionsursur.org/cooperacion-sur-sur/definicion.html Fecha de consulta: 20 de junio de2014.
30
b) En el caso de Petrocaribe, un tratamiento “especial y
diferenciado” en las transferencias de hidrocarburos
atendiendo a la realidad y las particularidades de
cada Estado.
c) Un claro impulso a la autonomía nacional en materia
energética, con el apoyo a la construcción de
infraestructuras que permitan el tratamiento de
crudo, reduciéndose así la dependencia exterior tanto
de otros Estados como de empresas privadas con la
tecnología necesaria.
d) En último término, la creación de espacios que
permitan tejer alianzas y aprobar posiciones comunes
a la hora de defender los intereses de los países
miembros en otros organismos tales como la OEA.
Además del ALBA y Petrocaribe, Venezuela participa de otras
plataformas regionales tales como UNASUR o Mercosur, donde
actualmente detenta la presidencia pro témpore y que también han
contribuido a consensuar posiciones conjuntas para la defensa de
ciertos intereses comunes. Aunque su avance no ha quedado exento
de tensiones entre aquellos países que apuestan por una mayor
integración regional y los que parecen decantarse por
desarrollar su inserción internacional en solitario.
Sobre esta base, se ha considerado prioritario abordar
brevemente los casos del ALBA y Petrocaribe al tratarse de
esquemas de integración impulsados desde el Gobierno Venezolano
con el apoyo fundamental de la República de Cuba.
Tal y como se ha expuesto, y aunque en apartados posteriores se
haga un desarrollo pormenorizado de las mismas, la operatividad
de las misiones bolivarianas habría encontrado serias
31
dificultades de no haber sido por las relaciones de cooperación
existentes con otros países. De esta forma, mientras que en lo
interno el Gobierno venezolano trabajaba por corregir la
situación de pobreza que afectaba a importantes sectores de la
sociedad, creando el marco legislativo que diera respaldo a
tales políticas, en lo externo, la apuesta del ejecutivo se
centró en impulsar espacios de integración regional que
superasen los modelos tradicionales y permitiesen coordinar
políticas de cooperación con otros Estados, así como consensuar
posiciones conjuntas en la defensa de intereses comunes.
Es importante señalar que “sin la cooperación venezolana,
integrada a la cubana en sectores clave como salud y educación,
el aumento de los precios del crudo y de los alimentos habría
significado una verdadera tragedia para muchos países del área
que tienen un elevado déficit energético, niveles muy
significativos de endeudamiento y dependencia exterior sumada,
en algunos casos, a altas tasas de pobreza.”41
41 Benzi, Daniele. Zapata, Ximena (2013). Geopolítica, Economía ySolidaridad Internacional en la nueva Cooperación Sur-Sur: El caso dela Venezuela Bolivariana y petrocaribe. América Latina Hoy, 63, 2013. Pág.85.
32
5. Las misiones bolivarianas y su papel en el nuevo
paradigma de política social
Este epígrafe, dividido en tres grandes bloques, tiene por
objeto:
1. Realizar una aproximación al marco conceptual y teórico de la
política social.
2. Definir los principales paradigmas de política social
imperantes en Latinoamérica a lo largo del siglo XX,
considerando la evolución propia del caso venezolano y su
profunda redefinición en los últimos quince años.
3. Determinar el papel que desempeñan las misiones en tanto que
programas incorporados a la misma, junto con sus principales
áreas de intervención.
5.1 Marco conceptual y teórico de la política socialA la hora de abordar el concepto de política social se
distinguen múltiples definiciones que varían en función de la
importancia dada a sus distintos componentes: actores, formas de
financiación, objetivos, prioridades, grupos meta, relación
respecto a la política económica, etc. En este sentido, tal y
como apunta la socióloga venezolana Thais Maignon, pueden
33
diferenciarse dos grandes grupos a la hora de enmarcar las
distintas conceptualizaciones en torno a la política social:
a) Por una parte, aquel que “hace referencia a un conjunto
de medidas que contribuyen al mejoramiento de una situación
determinada, por lo tanto son políticas transitorias y sus
objetivos son los de aminorar o regular los embates de la
política económica. B) un segundo bloque que considera como
función principal de la política social, la reducción y
eliminación de las inequidades sociales a través de la
redistribución de los recursos, servicios y capacidades.”42
Junto a esta división entre quiénes asignan a la política social
un papel subordinado a las prioridades de política económica y
quiénes la entienden como un ámbito paralelo, encontramos una
segunda fractura en este campo: entre aquellos autores que
conciben las políticas sociales como dependientes de criterios
exclusivamente técnicos y una corriente mayoritaria que las
considera determinadas por el proyecto político en el que se
inscriben. En línea con esta segunda concepción, “las alternativas de
política social, no se debaten principalmente en el terreno técnico sino en el ámbito de
los proyectos políticos. Obedecen a concepciones distintas sobre cómo organizar la
sociedad y en función de qué intereses satisfacer necesidades”.43
Si bien es cierto que dentro de la política social hay elementos
que requieren de un análisis técnico, en especial a la hora de
determinar su viabilidad y lograr una gestión adecuada, su
diseño general y el marco en el que están inscritas se encuentra42 Maignon, Thais. “Política social en Venezuela: 199-2003”. Cuadernos delCENDES. Año 21, nº 55. (2004). Pp. 48-49. Disponible en: http://biblioteca.hegoa.ehu.es/system/ebooks/14747/original/Pol__tica_social_en_Venezuela._1999.2003.pdf Fecha de consulta: 4 de julio del 2014.43 Laurell, Asa Cristina. “Para pensar una política socialalternativa”. Estado y políticas sociales después del ajuste. Caracas, NuevaSociedad, 1995. Citado por Uharte Pozas, Luis Miguel en “Políticasocial y democracia: un nuevo paradigma”. Revista Venezolana de Economía yCiencias Sociales. 2005, Volumen 11. Pág. 94.
34
claramente determinado por una visión específica de la sociedad
que provoca que, este ámbito particular dentro de la política
pública, tenga mayor o menor importancia en función del modelo
ideológico que lo respalde. En este sentido, si las prioridades
políticas se centran en el cumplimiento de objetivos
macroeconómicos de estabilidad presupuestaria, la función de la
política social, se verá claramente condicionada por esas mismas
prioridades.
5.2 Paradigmas de política social en el contexto
latinoamericanoPrecisamente esta ambivalencia ha predominado en la mayor parte
de los países latinoamericanos durante buena parte del siglo XX,
donde se pueden distinguir dos grandes modelos de política
social: “la “tradicional” -predominante antes de las reformas
estructurales- y los nuevos enfoques de política social que
comenzaron a surgir en las dos últimas décadas del pasado
siglo.”44
Sin perder de vista las distintas realidades nacionales que
conforman la región así como las particularidades propias de
cada Estado, se puede comprobar como existen pautas de gestión
similar vinculadas a estos dos modelos que terminaron por
definir los paradigmas de desarrollo dominantes. Con la
intención de clarificar cuales fueron los cambios en materia de
política social vinculados a cada modelo, a continuación se
reproduce un cuadro elaborado por Susana Sottoli, en el que
aborda de manera sintética las principales transformaciones.
44 Sottoli, Susana. “La política social en América Latina: diez dimensiones para el análisis y el diseño de políticas.” Papeles de Población. Vol. 8, núm. 34, octubre-diciembre, 2002. Universidad Autónoma del Estado de México. Pág. 44. Disponible en: http://estudiosterritoriales.org/articulo.oa?id=11203410 Fecha de consulta: 5 de julio del 2014.
35
CUADRO 2
DIMENSIONES DE LA POLÍTICA SOCIAL EN PERSPECTIVA COMPARADA
DimensionesPolítica social “tradicional” (prereformas)
Política social “nueva”(posreformas)
1. Objetivos. Integración social y regulación de conflictos redistributivos.
Combate a la pobreza.
CUADRO 2
DIMENSIONES DE LA POLÍTICA SOCIAL EN PERSPECTIVA COMPARADA.
2. Cobertura/Alcance. Pretensión universalista y homogénea, acceso segmentado en la práctica.
Selectiva y focalizada.
3. Destinatarios. Mayormente clase mediaurbana y grupos organizados.
Grupos en situación de pobreza.
4. Actores.
-Estado
-Mercado
Estado interventor y responsable principal de la planificación, financiación y ejecución de serviciosy programas sociales.
Mecanismo mayormente ajeno a la acción social.
Intervención estatal selectivay residual.
Creciente presencia del sector privado y de los mecanismosdel mercado como prestadores de servicios sociales.
36
5. Institucionalidad. Organización estatal sectorializada y centralizada. Fragmentación institucional programática.
Organización descentralizada ydesconcertada; enfoques centrados en proyectos y en lademanda, énfasis en la eficiencia.
6. Dimensión política. Acción social estatal como escenario centraldel conflicto redistributivo; el sistema favorece a losgrupos de presión organizados con mayor influencia política.
Énfasis en la necesidad de despolitizar la acción social estatal y apelar a la “neutralidad” de las asignaciones del mercado.
7. Financiamiento. Predominantemente estatal; gasto social como instrumento de regulación del conflicto distributivo. Gasto social expansivo asignado de acuerdo con presiones de grupos organizados. Subsidio a la oferta.
Diversificación de las fuentes definanciamiento: estatal, internacional y privado; gasto social como inversión eficiente en capital humano. Gasto social focalizado. Subsidio a la demanda.
8. Prioridades de la política social.
Ampliación de la cobertura en los sectores “duros” de las políticas sociales: Seguridad social, educación y salud.
Lucha contra la pobreza a través de programas sociales compensatorios y focalizados.
CUADRO 2
DIMENSIONES DE LA POLÍTICA SOCIAL EN PERSPECTIVA COMPARADA
9. Relación política Política social Política social 37
social/política económica.
desvinculada de la económica.
subordinada a la económica (especialmente a los equilibrios macroeconómicos).
10. Ideario social. Solidaridad, justicia distributiva, responsabilidad colectiva, igualdad, universalismo.
Subsidiariedad, individualismo, responsabilidad personal, libertad individual, rendimiento, eficiencia.
Fuente: Reproducción del cuadro incluido en el trabajo de Sottoli,
Susana. “La política social en América Latina: diez dimensiones para
el análisis y el diseño de políticas.” Papeles de Población. Vol. 8, núm.
34, octubre-diciembre, 2002. Págs. 49, 50 y 51.
Atendiendo de manera específica a cada una de las dimensiones
incorporadas en el cuadro, se distinguen cambios significativos
al analizar uno y otro modelo.
a) Objetivos. Frente a un modelo “tradicional” que persigue
corregir los grandes desequilibrios al interior de la
sociedad y favorecer la integración de sectores
excluidos, el modelo posreformas se centra
principalmente en el combate a la pobreza paliando los
efectos de la política económica.
b) Cobertura/alcance. Si bien el modelo “tradicional” se
asocia con su vocación universalista, lo cierto es que
el predominio de prácticas clientelares terminaba
limitando de facto el número de beneficiarios. En
oposición, el modelo posreformas se caracteriza por su
labor focalizada a aquellos colectivos en situación de
vulnerabilidad extrema.
38
c) Destinatarios. Tal y como se acaba de apuntar, el modelo
prereformas condicionaba su alcance a la capacidad de
presión mostrada por distintos grupos, frente a la
“nueva” política social que se limitaba exclusivamente a
los más pobres.
d) Actores. En la política social “tradicional” el Estado
desempeña el papel protagonista provocando una
centralización del proceso y teniendo el sector privado
un peso residual, contrariamente a lo que ocurre con el
“nuevo” modelo, donde el mercado amplía su participación
frente a la retirada progresiva del sector público.
e) Institucionalidad. Frente a una centralización del
proceso en los distintos ministerios públicos y una
planificación “de arriba hacia abajo”, el nuevo modelo
con un mayor peso del sector privado intervenía allí
donde hubiera una demanda, siempre bajo criterios de
eficiencia.
f) Dimensión política. En muchos casos los decisores
políticos instrumentalizaban la acción social para
lograr el apoyo de grupos específicos con capacidad de
presión. Por su parte, el modelo posreformas presenta
sus intervenciones como meramente técnicas y sin ningún
tipo de condicionalidad política.
g) Financiamiento. El paradigma “tradicional” encuentra en
el dinero público su principal fuente de financiación,
frente al nuevo modelo en el que se amplían los cauces
de financiación.
h) Prioridades de la política social. La “tradicional”
persigue garantizar la cobertura de ámbitos clave
(sanidad, educación…) e incluso ampliarla. La “nueva”
política social busca paliar los efectos derivados de la
39
política económica, centrando sus efectos en dar
cobertura a aquellos colectivos en situación de pobreza.
i) Relación política social/política económica. En el
modelo prereformas son dimensiones claramente
diferenciadas, en oposición al nuevo modelo en el que la
política social se subordina claramente a las
prioridades de política económica.
j) Ideario social. Las ideas que inspiran la política
social tradicional se basan en la necesidad de
garantizar una serie de derechos básicos al conjunto de
la sociedad partiendo de principios como la justicia o
la igualdad. El ideario que caracteriza al modelo
posreformas fomenta valores radicalmente opuestos como
son el individualismo o la eficiencia.
La génesis de estas transformaciones se encuentra vinculada a
una multiplicidad de factores (nacionales e internacionales) que
terminaron incidiendo de manera diferente en los distintos
países latinoamericanos.
La preeminencia de estos dos modelos en el caso venezolano se
ajusta a la perfección, coincidiendo con una serie de décadas en
las que la política social adoptó un papel claramente
diferenciado. En este sentido, entre los años treinta y finales
de los setenta las autoridades venezolanas “buscan desarrollar una
política social universal. Una política en donde el Estado por medio de sus instituciones
proporcionase a los ciudadanos un acceso masivo a un sistema de bienestar para
enfrentar la inseguridad económica y las demandas por mejores niveles de vida”.45
Esta concepción, mucho más amplia y en la que el Estado adopta
un papel protagonista ampliando competencias y reforzando su
45 Pismataro, Ramos, Francesca. “Paradigmas de política social enVenezuela en el siglo XX”. Documento de investigación nº 30-2008. Centrode Estudios políticos e internacionales. Universidad de Rosario. Pág. 30.
40
control sobre el territorio, llega a su fin en la década de los
ochenta con el inicio de una política social compensatoria y
focalizada que se extiende durante los noventa.
Como es lógico, la pretensión universalista que caracteriza la
primera etapa fue resultado de un proceso en el que los
distintos gobiernos fueron incorporando a su agenda la
ampliación de la cobertura en distintas materias (principalmente
salud, educación y trabajo), sobre las cuales entendían que el
Estado tenía una responsabilidad para con sus ciudadanos. Este
propósito de garantizar unos servicios mínimos al conjunto de la
sociedad, quedó recogido en diferentes textos constitucionales
aprobados durante este periodo, aunque en la práctica el uso
clientelar de los mismos dificultaba su cumplimiento.
Ya en la década de los setenta, con el inicio de la “crisis del
petróleo” a nivel internacional, se distingue el punto álgido de
este modelo. La política social tradicional, se benefició de una
coyuntura económica favorable partiendo del estatus de Venezuela
como país productor. “Es la década de la consolidación del Estado petrolero,
subsidiador, y también de la política social universal…El carácter rentista de la
economía petrolera lo consagró como agente interventor, empresario y social, con la
potestad de distribuir y redistribuir los réditos”.46
Si bien esta particularidad había favorecido durante décadas la
apuesta por un modelo de política social con pretensiones
universalistas, e incluso contribuyó a mantener un proceso de
industrialización ineficiente, en el marco de la estrategia de
sustitución de importaciones, lo cierto es que las bases del
mismo eran extremadamente endebles, tal y como se demostró a los
pocos años cuando el precio del crudo cayó en el mercado
internacional, afectando de lleno a los sectores clave de la
economía venezolana.
46 Op. Cit. Págs. 36 y 37.41
La situación se vio agravada por la obligación de devolver los
préstamos adquiridos durante la década de los setenta en el
mercado internacional y que habían sido destinados entre otras
partidas a subsidiar la industria nacional. De igual forma, la
situación no se habría tornado tan crítica de no haber sido por
“la elevación desmesurada de las tasas de interés y de los costos financieros como
consecuencia de la transformación de los sistemas económicos en las principales
potencias mundiales”.47
Todos estos factores sumados a las medidas políticas adoptadas
por los sucesivos gobiernos (priorización del pago de la deuda,
liberalización de precios en productos básicos, reducción al
mínimo de la inversión pública, inacción en el plano fiscal,
privatización de sectores estratégicos…), terminaron incidiendo
de manera directa sobre la política social. Se optó entonces por
un cambio de paradigma centrado en paliar los efectos que las
decisiones de política económica estaban generando sobre el
grueso de la población. De esta forma, la acción del “nuevo”
modelo recaía exclusivamente sobre aquellos grupos que se
encontraban en situación de extrema pobreza, primando un enfoque
compensatorio y focalizado que terminó por revelarse limitado e
ineficaz.
Esta concepción se mantuvo durante toda la década de los
ochenta, derivando en una situación de extrema inestabilidad
social y política en febrero de 1989, cuando se produjo el
denominado “caracazo”. El entonces presidente Carlos Andrés
Pérez, anunció un “paquete económico” (propuesto por el FMI) que
empeoraba considerablemente la situación de pobreza en la que se
encontraba buena parte de la sociedad Venezolana. La aplicación
de las medidas, generó protestas y saqueos que fueron reprimidos
por el ejército mediante el uso de fuego real contra los
47 Op. Cit. Pág. 41.42
manifestantes provocando un número indeterminado de muertos y
heridos.
La estrategia de “supeditar el desarrollo social al comportamiento de ciertas
variables macroeconómicas”,48 se mantuvo durante toda la década de los
noventa, generando efectos muy negativos en la evolución de
indicadores sociales.
En un contexto marcado por el deterioro político-institucional y
el empobrecimiento acelerado de buena parte de la sociedad
venezolana, un sector del ejército encabezado por el entonces
comandante Hugo Chávez Frías protagonizó una insurrección
militar que fracasó en su objetivo rupturista el 4 de febrero de
1992. Los responsables permanecieron en prisión apenas dos años
cuando el presidente Caldera estimó el sobreseimiento de los
cargos.
En ese tiempo hasta los comicios de 1998, Chávez organiza el
Movimiento Quinta República como la opción política con la que
concurriría a las elecciones. Tras la victoria electoral, una de
las prioridades del gobierno fue terminar con la realidad de
exclusión que afectaba a buena parte de los venezolanos. Para
ello, la apuesta por un tipo de política social que superase los
errores vinculados al modelo tradicional y al compensatorio, se
tornaba imprescindible. Por consiguiente, era necesario plantear
un modelo de política social “innovador” o “al menos no convergente
con los paradigmas hegemónicos, ya sean estos definidos como neoliberales,
seudoneoliberales, emergentes, etc”.49
De esta forma, además de realizar un planteamiento integral que
atajase las múltiples causas generadoras de la pobreza y la
exclusión social. Se presta atención a “nuevos temas”, tales
48 Uharte Pozas, Luis Miguel “Política social y democracia: un nuevoparadigma”. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. 2005, Volumen 11.Pág. 101.49 Op. Cit. Pág. 93.
43
como “la integración social de grupos excluidos por razones de raza, género, edad…
La calidad de los servicios sociales, las consecuencias sociales de la globalización, el
mejoramiento de la gestión pública social o el acceso a niveles básicos de bienestar
como forma de construir ciudadanía”.50
5.3 Las Misiones Bolivarianas como programas de
política socialAntes de analizar específicamente las áreas de intervención en
las que se centran las misiones así como su traducción en
programas concretos, conviene remarcar que todo el planteamiento
de las mismas se formula incorporando el “enfoque basado en
derechos humanos” (EBDH). El planteamiento incide de forma
recurrente en la obligación de garantizar, por parte de los
poderes públicos, una serie de derechos al conjunto de la
población cuya protección ha sido incorporada previamente en la
Constitución.
Tal y como se apuntaba en el epígrafe anterior, las misiones se
inician en el año 2003 gracias al apoyo incuestionable de la
República de Cuba que contribuyó a paliar algunas de las
carencias existentes al interior de Venezuela (principalmente
referidas a la falta de profesionales). Por entonces, la
articulación de las misiones estuvo centrada en garantizar
cuatro derechos fundamentales: derecho a la salud, derecho a la
educación, derecho a la vivienda y derecho a la alimentación.
Posteriormente y de forma paralela, este bloque inicial se fue
ampliando en una multiplicidad de áreas de intervención que van
desde la restitución de los derechos a las comunidades indígenas
50 Sottoli, Susana. “La política social en América Latina: diezdimensiones para el análisis y el diseño de políticas.” Papeles dePoblación. Vol. 8, núm. 34, octubre-diciembre, 2002. UniversidadAutónoma del Estado de México. Pág. 59.
44
(a través de la Misión Guaicaipuro) hasta la promoción de la
ética ambientalista con la Misión árbol.
A continuación se analizará el bloque inicial de misiones
agrupadas en torno a las cuatro áreas referidas así como los
programas de reciente implantación. Por último, se abordará la
modalidad “Gran Misión” que constituye un tipo de programa mucho
más ambicioso en su planteamiento y persigue tener la mayor
incidencia posible, incrementando el número de beneficiarios.
Resulta conveniente señalar que cada dimensión general (salud,
vivienda…) objeto de estos programas, cuenta en la mayoría de
los casos con varias misiones que persiguen garantizar ese
derecho y mejorar su calidad, considerando el perfil y los
avances demostrados por los destinatarios. En este sentido, el
ejemplo más claro a la hora de analizar este diseño se revela en
el ámbito de la educación, donde cada etapa formativa cuenta con
una serie de objetivos claramente definidos que permiten al
ciudadano avanzar en su aprendizaje, toda vez que haya alcanzado
las metas fijadas en cada nivel.
A) Educación
-Misión Robinson I: Su objetivo fundamental era
combatir el analfabetismo en Venezuela. En sus
inicios, contó con “la asistencia y asesoría de 70 pedagogos
cubanos y la participación voluntaria de más de cien mil facilitadores
comunitarios”.51
-Misión Robinson II: La misión Robinson II persigue
garantizar unos estudios básicos.
-Misión Ribas: Correspondería al siguiente nivel en
el que se imparte formación secundaria.
51 Edición del Ministerio de Comunicación e Información Venezolano. LasMisiones Bolivarianas. Colección Temas de Hoy, 2006. Pág.24.
45
-Misión Sucre: Constituye la última etapa y su
propósito es garantizar el acceso a educación
superior en coordinación con distintos programas de
la universidad bolivariana de Venezuela. Los métodos
de la misión Sucre son más flexibles atendiendo a las
circunstancias del estudiante, al ser un nivel en el
que se presupone cierta autonomía en el proceso
formativo.
B) Salud
Por su parte, las misiones orientadas a garantizar el derecho a
la salud fueron ampliando su cobertura de manera progresiva. En
un principio, la prioridad se centró en garantizar la atención
primaria a toda la población pero a medida que se fue
consolidando el proceso de transformación nacional, la cobertura
se pudo ampliar a otras especialidades mejorando notablemente la
esperanza de vida de los venezolanos.
En aras a garantizar el derecho a la salud, se impulsó la
“Misión Barrio Adentro”, constituida por tres niveles.
-Misión Barrio Adentro I: Centrada en salud primaria
(preventiva y curativa). Su articulación por todo el
territorio, requirió la construcción de consultorios
médicos en las diferentes comunidades, siendo
imprescindible la colaboración prestada por la
población local.
-Misión Barrio Adentro II: La misión Barrio Adentro
II da un paso más al incorporar centros de
diagnóstico y de rehabilitación integral.
-Misión Barrio Adentro III: Lanzada en 2005, tiene
por objeto modernizar la tecnología disponible en los
46
centros hospitalarios así como renovar la
infraestructura de los mismos.
Igualmente cabe destacar en este bloque de salud, la puesta en
marcha de la “Misión milagro”, en estrecha colaboración con la
república de Cuba. Al amparo de este programa, ciudadanos
venezolanos y de otros países latinoamericanos con problemas de
visión, viajan a Cuba para ser tratados por oftalmólogos.
C) Vivienda
En lo referente al derecho de vivienda, las autoridades públicas
venezolanas se fijaron un doble objetivo: Por una parte, lograr
una reordenación del territorio, tratando de terminar
progresivamente con los llamados “ranchitos”: grandes
concentraciones de viviendas precarias sin condiciones mínimas
de salubridad alrededor de los principales núcleos urbanos. Y
por otro, en línea con el modelo de coordinación
interinstitucional que caracteriza las misiones, favorecer un
mayor protagonismo comunitario en la construcción de viviendas
de calidad.
En este sentido, la “Misión Hábitat” está diseñada de forma que
el gobierno proporciona capacitación, materiales y recursos a
los miembros de la comunidad para que sean ellos mismos los que
organicen la edificación de nuevas viviendas, partiendo de las
necesidades existentes.
D) Alimentación
El cuarto derecho básico al que las autoridades venezolanas se
propusieron dar cobertura mediante la articulación de las
primeras misiones, fue el derecho a la alimentación. Para ello,
se implementó la “misión mercal” en coordinación con otras
políticas y programas de mayor nivel.
47
“La misión mercal se orienta a combatir el hambre, por medio de la comercialización y
venta directa de alimentos básicos a precios solidarios, fundamentalmente en los
sectores populares…Mercal plantea una solución integral y transitoria al problema del
hambre: integral, porque se considera como un componente de una situación de
exclusión multifactorial, que es abordada por las políticas y misiones sociales
bolivarianas; transitoria, porque está destinada a resolver los problemas, en tanto se
crean las estructuras y las instituciones que permitan superar las inequidades del
capitalismo”.52
Las misiones analizadas constituyeron la base de estos
programas iniciados en el año 2003. Desde entonces, la
efectividad de las mismas en la consecución de objetivos
prefijados, ha motivado la creación de nuevas misiones centradas
en la profundización y mejora de las ya existentes, así como en
la ampliación de su cobertura a otras materias.
Partiendo de las múltiples misiones impulsadas en los últimos
años y lo extenso que resultaría desarrollar en profundidad cada
una de ellas. A continuación se incluye un cuadro/resumen de
elaboración propia en el que se enumeran el conjunto de las
mismas:
CUADRO 3.
LAS MISIONES BOLIVARIANAS EN LA GARANTÍA DE DERECHOS HUMANOS
MISIONES. BREVE DESCRIPCIÓN.
DERECHO A LA SALUD.
Misión Barrio Adentro (I, II y III).
Centradas en atención primaria, centros de diagnóstico y mejora decentros hospitalarios.
Misión Milagro. Servicios oftalmológicos
52 Op. Cit. Pág. 3048
destinados a población de bajos recursos.
Misión Barrio Adentro Deportivo.
Impulsar el ejercicio físico como forma de mejorar la calidad de vida.
Misión José Gregorio Hernández. Atención médica en el propio domicilio para personas con algún tipo de discapacidad.
Misión Niño Jesús. Mejorar la calidad de vida materno/infantil y prevención de embarazos no deseados.
Misión Sonrisa. Servicios odontológicos e implantación de prótesis dentales.
DERECHO A LA EDUCACIÓN.
CUADRO 3.
LAS MISIONES BOLIVARIANAS EN LA GARANTÍA DE DERECHOS HUMANOS
Misión Robinson (I y II). Programas de alfabetización y educación primaria.
Misión Ribas. Programas de educación secundaria impartidos en las comunidades.
Misión Sucre. Programa de educación universitaria en colaboración con la Universidad bolivariana.
Misión Ciencia. Programa de formación en Ciencias básicas con un amplio programa de becas.
Misión Che Guevara. Programa de formación profesional y educación cívica.
Misión Canaima. Proyecto para garantizar el accesoa las nuevas tecnologías.
Misión Cultura Corazón Adentro. Programa de intercambio cultural con la República de Cuba.
Misión Música. Fomenta el aprendizaje de la música en niños y jóvenes de sectores desfavorecidos.
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN.
49
Misión Mercal. Garantiza la provisión de alimentos a precios accesibles para toda la población.
Misión Zamora. Busca la transformación de tierrasen unidades productivas.
DERECHO A LA VIVIENDA.
Misión Hábitat. Construcción de viviendas y espacios habitables a nivel locales.
Misión Villanueva. Transformación de “ranchos” y casas precarias en edificaciones modernas.
DERECHO AL TRABAJO.
Misión Vuelvan Caras. Capacitación de jóvenes y adultos desempleados en oficios de interéscomún.
Misión Piar. Incorporar a los pequeños mineros al proceso de desarrollo nacional.
CUADRO 3.
LAS MISIONES BOLIVARIANAS EN LA GARANTÍA DE DERECHOS HUMANOS
LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN.
Misión niños y niñas del barrio.
Atender las necesidades y defenderlos derechos de niños y niñas en exclusión.
Misión Madres del barrio. Apoyo a mujeres en situación de
50
necesidad para incorporarlas al tejido productivo.
Misión Negra Hipólita. Combatir la marginalidad y atendera aquellos niños y niñas desprotegidos.
Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo “Las Misiones
Bolivarianas”. Colección Temas de Hoy, 2006.
Configurados como programas mucho más amplios y con un peso
determinante del Estado central en su diseño e implementación,
se encuentra la modalidad “Gran Misión”. Se trata de una
política de mayor nivel, coordinada entre los diferentes
ministerios cuyo objetivo es dar respuesta a problemáticas que
afectan a un número importante de venezolanos.
Dentro de esta modalidad, se encuentra la “Gran Misión en Amor
Mayor” cuyo objetivo es regular la situación de todas aquellas
personas que no hayan cotizado lo suficiente a lo largo de su
vida laboral, garantizando una pensión mínima. Junto a ésta, hay
otros ejemplos tales como la “Gran Misión Vivienda Venezuela”
que pretende acelerar la construcción de viviendas de calidad y
reformar las ya existentes; o la “Gran Misión Hijos de
Venezuela”, configurada como un programa de renta condicionada a
gran escala para familias en situación de extrema pobreza.
En este epígrafe se han analizado las principales
conceptualizaciones existentes en torno a la política social
para luego abordar de manera específica, los paradigmas
imperantes en el continente latinoamericano a lo largo del siglo
XX. Asimismo, se ha probado la existencia de dos grandes modelos
cuyo momento de transición estuvo condicionada por la aplicación
de reformas estructurales, en el marco de la denominada “crisis
de la deuda”.
51
Una vez definidos los principales paradigmas, se han tratado en
perspectiva histórica las particularidades del caso venezolano
hasta llegar al enfoque “innovador” propuesto desde el ejecutivo
Chavista. Este planteamiento de política social, buscaba superar
los errores asociados al modelo tradicional (centralización del
proceso, escasa participación comunitaria, importante
endeudamiento externo, etc.) y redefinir por completo el rol
asociado al modelo postreformas.
En esta nueva concepción de la política social, las misiones
bolivarianas han venido jugado un papel clave que ha permitido
garantizar un conjunto de derechos básicos a diferentes sectores
de la población. Con un planteamiento asentado en la
coordinación interinstitucional y en el protagonismo colectivo
de las comunidades; las áreas de acción objeto de estos
programas, se han visto ampliadas y redefinidas a través de
importantes avances así como de la superación de metas
prefijadas.
52
6. Consideraciones finales.
A modo de síntesis y atendiendo a la propuesta de investigación
formulada en el apartado introductorio, el presente trabajo
constituye un análisis que va de lo general a lo particular en
el tratamiento del objeto de estudio. Esta perspectiva resulta
imprescindible a la hora de comprender el marco en el que se
inscriben las misiones y el papel que desempeñan dentro del
mismo.
Siguiendo este “método embudo”, la justificación del trabajo
parte de la mejora objetiva que en materia de política social
han experimentado numerosos indicadores. Tal mejoría coincide
con la victoria electoral del Movimiento quinta república y se
prolonga durante los últimos quince años, contrastando con el
deterioro progresivo iniciado en los ochenta.
Una vez analizados los datos, el siguiente paso consistió en
abordar las transformaciones que fueron necesarias para lograr
tales resultados en lo social. Primeramente, los cambios se
53
dieron en la esfera normativa: una vez aprobada la constitución,
se tramitaron un conjunto de leyes que sirvieron de soporte para
el nuevo modelo institucional, así como para el logro de las
prioridades políticas fijadas por el gobierno entrante.
Considerando el papel de Venezuela como país productor de
petróleo, la ley de hidrocarburos (2001) se tornó esencial en el
nuevo modelo de país.
A este respecto, cabe destacar el riesgo asociado a una
dependencia exclusiva del petróleo como forma de financiar los
distintos vectores de la política social. Tal y como ocurrió con
el paradigma tradicional, el impacto ligado a una caída del
precio del crudo en el mercado internacional, pondría en grave
peligro la perdurabilidad del modelo. De ahí que sea necesario
avanzar en la superación del extractivismo como base de
financiación, a la vez que se trabaja por una estructura
productiva diversificada. Si bien es cierto que se están
haciendo esfuerzos en diferentes sectores para superar esta
dependencia histórica, todavía queda trabajo por hacer.
En este sentido, la apuesta por un modelo de desarrollo endógeno
incide en la idea de potenciar una estructura productiva que
atienda a las necesidades básicas de la población. Para ello,
reducir la dependencia exterior y aumentar las capacidades
internas (evitando el mantenimiento “artificial” de entidades
productivas ineficientes53), es una necesidad.
53 Nota aclaratoria: Una de las claves que explican el fracaso delModelo de sustitución de importaciones (MSI) y las gravesconsecuencias macroeconómicas asociadas al mismo, fue la financiaciónestatal a “fondo perdido” de ciertas empresas e industrias nacionales. Siendo conscientes de la posición de desventaja a la horacomercializar productos en el mercado internacional (debido a lasreglas que favorecen los intereses comerciales de los paísescentrales). Al menos en el plano nacional, la producción orientada alconsumo interno debería ser una opción más ventajosa que lasimportaciones, siempre y cuando la viabilidad de la industria no quedecondicionada a un subsidio permanente.
54
De forma paralela, a nivel político la democracia representativa
(característica de los regímenes liberales), quedó superada
mediante el establecimiento de una democracia participativa. Su
consagración en el nuevo texto constitucional, se vio respaldada
con el establecimiento de diferentes mecanismos (referendos,
iniciativas legislativas, revocatorios, etc.) que ampliaban la
participación de los venezolanos en los asuntos públicos. Sobre
esta base, uno de los rasgos asociados a las misiones
bolivarianas, fue la implicación directa de la población en el
diseño y ejecución de tales programas. Este planteamiento no
habría sido posible de no haber estado previamente definido bajo
una lógica de coordinación interinstitucional que pusiera en
común las necesidades detectadas y las capacidades disponibles
para atajarlas.
Así mismo, la articulación de estos programas chocó con
múltiples carencias existentes al interior del país que
imposibilitaban la correcta implementación de los mismos. La
superación de esta realidad inicial, fue posible gracias a la
ayuda ofrecida por otros países con años de experiencia en
materia de política social. Así, la República de Cuba jugó un
papel determinante, enviando profesionales en diferentes áreas
que contribuyeron a poner en marcha algunas de las misiones más
importantes.
En el plano regional, las relaciones de colaboración existentes
con otros países terminaron cristalizando en esquemas de
integración “alternativos”. Las lógicas de funcionamiento que
regían al interior de estos, buscaban superar muchas de las
deficiencias y asimetrías que históricamente habían
caracterizado a los modelos tradicionales. En este sentido, la
complementariedad basada en el aprendizaje mutuo como forma de
superar carencias o la horizontalidad como principio rector de
55
las relaciones entre sus miembros, terminaron por ser los rasgos
fundamentales de estas estructuras.
El último bloque de este trabajo, constituye una aproximación al
marco teórico de la política social, así como a los distintos
paradigmas que se han aplicado en Venezuela a lo largo del siglo
XX. Tras esta aproximación, se han abordado los rasgos
característicos del nuevo modelo y el papel que desempeñan las
misiones dentro del mismo. Tal y como se ha podido comprobar,
desde que se iniciaran las misiones en el año 2003, el campo de
intervención de estos programas se ha ido ampliando como
resultado del logro de objetivos prefijados y de la necesidad de
garantizar derechos en distintos ámbitos.
Una vez analizado el objeto de estudio, podemos afirmar que más
allá de las simpatías o desavenencias que pueda despertar el
proceso de transformación nacional venezolano en su conjunto. Lo
cierto es que ha habido importantes avances en materia de
bienestar social, alcanzados en buena medida gracias a la
implementación de las misiones bolivarianas.
Los datos macro que evidencian esta mejoría, no han sido
extraídos de fuentes gubernamentales ni de organismos
sospechosos de connivencia con el gobierno. Por el contrario,
todos los documentos incluidos como prueba del avance en
distintas materias relacionadas con la política social; proceden
de informes elaborados desde la CEPAL, así como de organismos
tales como el PNUD o la OMS.
En este sentido, a pesar del importante número de publicaciones
editadas desde los ministerios de la República, en los que se
analizan los logros dentro de este ámbito. En ningún caso se ha
recurrido para la elaboración de este trabajo a esas fuentes, al
56
entender que su utilización podría ser cuestionada en términos
de parcialidad. De igual forma, la producción teórica
seleccionada para complementar algunos puntos, emana de autores
con un incuestionable rigor académico y con años de experiencia
en lo que se refiere a su labor docente e investigadora.
A modo de cierre, nos gustaría concluir este trabajo con una
frase del poeta y diplomático Mexicano Octavio Paz para quién
“América no es tanto una tradición que continuar como un futuro
que realizar”. Trasladando el sentido de sus palabras a la
realidad venezolana, entendemos que tras quince años de
transformación democrática y en un contexto internacional
claramente hostil, resulta imprescindible mantener vivos los
valores que desde un principio han guiado la revolución
bolivariana. Estamos convencidos de que con voluntad política se
podrá seguir avanzando en la superación de retos y
contradicciones por otro lado, inherentes a todo proceso
político.
Galicia, Agosto 2014.
Índice de abreviaturas.
57
AD- Acción Democrática.
ALBA- Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América.
EBDH-Enfoque Basado en Derechos Humanos.
CEPAL-Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
CNEV-Consejo Nacional Electoral Venezolano.
COPEI-Comité de Organización Política Electoral Independiente.
FMI-Fondo Monetario Internacional.
MERCOSUR-Mercado Común del Sur.
MSI-Modelo de Sustitución de Importaciones.
PDVSA-Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima.
SEGIB-Secretaría General Iberoamericana.
UNASUR-Unión de Naciones Suramericanas.
OEA-Organización de Estados Americanos.
OMS-Organización Mundial de la salud.
58
Fuentes y bibliografía básica.
Benzi, Daniele y Zapata, Ximena. 2013. “Geopolítica, Economía y
Solidaridad Internacional en la nueva Cooperación Sur-Sur: El
caso de la Venezuela Bolivariana y petrocaribe”. En América Latina
Hoy, 63.
Flores, Urbáez Matilde. 2013. “Ley Orgánica de hidrocarburos y
Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Un análisis de
su Relación con el Proceso Político Venezolano”. Centro de estudios
socioeconómicos, Universidad del Zulia. Venezuela.
Harnecker, Marta. 2004. “Venezuela una Revolución sui géneris”.
Edit. El Viejo Topo. España.
Kornblith, Miriam. “El sistema político Venezolano: crisis y
transformaciones”. Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela
(IEP-UCV). 2006, PP, 1-31.
Laurell, Asa Cristina. 1995. “Para pensar una política social
alternativa”. Estado y políticas sociales después del ajuste. Caracas, Nueva
Sociedad.
Maignon, Thais. 2004. “Política social en Venezuela: 1999-2003”.
Cuadernos del CENDES. Año 21, nº 55.
Pismataro, Ramos, Francesca. 2008. “Paradigmas de política
social en Venezuela en el siglo XX”. Documento de investigación
59
nº 30-2008. Centro de Estudios políticos e internacionales. Venezuela:
Universidad de Rosario.
Satriano, Claudio. 2006. “Pobreza, Políticas Públicas y
Políticas Sociales”. Revista Mad 15.
Sottoli, Susana. 2002. “La política social en América Latina:
diez dimensiones para el análisis y el diseño de políticas”. En
Papeles de Población. Vol. 8, núm. 34, octubre-diciembre, 2002.
México: Universidad Autónoma del Estado de México.
Uharte Pozas, Luis Miguel. 2005. “Política social y democracia:
un nuevo paradigma”. En Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales.
2005, Volumen 11. Venezuela.
Uharte, Pozas, Luis Miguel. 2008. “El Sur en Revolución. Una
mirada a la Venezuela Bolivariana”. Txalaparta Edit. Nafarroa.
Documentos institucionales.
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. “Ley
Orgánica de Hidrocarburos”. (Noviembre de 2001).
CEPAL, 2000. Anuario estadístico 2000, Santiago de Chile.
CEPAL, 2013. Anuario estadístico 2013, Santiago de Chile.
CEPAL, 1998. Panorama social de América Latina 1997-1998, Santiago de
Chile.
60
CEPAL, 2013. Panorama social de América Latina 2012-2013, Santiago de
Chile.
“Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
Ediciones CO-BO: Colegial Bolivariana. Caracas, (2009).
“Convenio Integral de Cooperación entre la República de Cuba y
la República Bolivariana de Venezuela”. Caracas, (2000).
Ministerio de Comunicación e Información Venezolano. “Las
Misiones Bolivarianas”. Colección Temas de Hoy, (2006).
Páginas web consultadas.
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Ley
Orgánica de Hidrocarburos, (Noviembre de 2001). Disponible en:
http://www.pgr.gob.ve/dmdocuments/2001/37323.pdf
Consejo Nacional Electoral Venezolano (CNEV). Disponible en:
http://www.cne.gob.ve/web/documentos/estadisticas/e012.pdf
Petrocaribe. Principios fundacionales. Disponible en:
http://www.petrocaribe.org/index.php?tpl=interface.sp/design/uni
on/readmenu_acerca2.tpl.html&newsid_obj_id=627&newsid_temas=4
SEGIB. Principios de la Cooperación Sur-Sur. Disponible en:
http://www.cooperacionsursur.org/cooperacion-sur-sur/definicion.
html
Documentos audiovisuales.
61