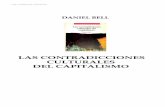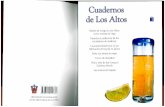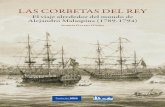Las deudas del populismo reincidente
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Las deudas del populismo reincidente
1
Las deudas del populismo reincidente
Raquel Rivas Rojas/ Universidad Simón Bolívar
[Publicado originalmente en: Caribe. Western Michigan Universityand Marquette University. Tomo 8, No 1 (Verano, 2005), pp 19-34.]
¿Acaso lo más propio del populismolatinoameri–cano no ha sido su insidiosafacultad para trasmutar a los ciudadanosen mendigos al tiempo que infunde enellos la casi teologal convicción de quesu miserable servidumbre restituye todolo que les ha sido “robado”?
Ibsen Martínez
El Nacional, Caracas 8 noviembre 2004
I
En los primeros días de 2004, al borde de un proceso
refrendario que amenazaba la estabilidad del régimen de Hugo
Chávez Frías en Venezuela, la radio nacional transmitía, con
una frecuencia apabullante, una propaganda que decía, en la
voz de una mujer de clara extracción popular: “A mí este
gobierno me enseñó lo que es ser venezolano. Que yo soy del
país y que este país es mío...” El comercial a favor del
régimen cerraba con la siguiente frase, pronunciada por un
locutor cuya perfecta dicción –descargada de acento local–
2
insistía: “Venezuela ahora es de todos”. Esta escena
mediática me permite ingresar de un modo tangencial, pero no
por ello poco significativo, a la manera cómo el discurso del
Movimiento Quinta República (MVR) y, particularmente de su
líder, el teniente coronel retirado Hugo Chávez Frías, han
construido relatos de reactivación de símbolos identitarios
en los que, por un lado, se pretende reivindicar al sujeto
subalterno; mientras, por el otro, se relocaliza y amplía la
brecha culto/popular o élite/pueblo que caracterizó al
discurso populista a lo largo del siglo XX.
La propaganda mencionada naturaliza la diferencia entre una
voz “subalterna” (femenina/popular/de origen rural o semi-
urbano) y una voz hegemónica (masculina/culta/urbana) en un
marco, por decir lo menos, paradójico: Una escena mediática
en la que el gobierno que se autodenomina bolivariano intenta
otorgar lugar, en el escenario de lo nacional, a los sujetos
excluidos de la noción oficial de comunidad imaginada. ¿Por
qué este sujeto subalterno sólo puede aparecer enmarcado por
una voz más autorizada? ¿se trata de la repetición de los
estereotipos del populismo cultural1 –de todos los
regionalismos, indigenismos y negrismos de la primera mitad
del siglo XX– o de una forma otra de populismo, diseñada para
un pueblo que perdió la memoria de los populismos históricos?
¿se puede llamar nostalgia populista a esta forma otra de
reivindicar “los poderes creadores del pueblo”2? ¿es posible
sentir nostalgia por un estado del que en realidad nunca se
3
ha salido? ¿qué continuidad podemos establecer –qué hilo
conductor– entre las fábulas populistas que hemos padecido a
lo largo del siglo XX y que nos conducen a la escena
mediática que condensa el relato identitario del chavismo
finisecular?
Una de las convicciones más arraigadas entre los venezolanos
de hoy es la de que el imaginario nacional está profundamente
dividido y fracturado. Por un lado, estaría una conciencia
democrática, civilizada, que se ha dado en llamar “sociedad
civil”. Por otro, –dependiendo del lugar desde donde se le
mire– una encarnación de la barbarie o de la “democracia
participativa”, que reivindicaría para sí valores más
radicales vinculados con una noción de “revolución”. Muy por
el contrario, tengo la sospecha de que una de nuestras más
trágicas realidades históricas consiste en que giramos en
torno a unos escasos hilos argumentales de los que no somos
capaces de salir. Es pasmosa la similitud que podemos notar1 En Venezuela, la variante cultural del discurso populista esencabezada por su representante más conspicuo, Rómulo Gallegos. Alrespecto ver Raquel Rivas Rojas. The Venezuelan Identity Tale (1935-1941). FromCriollismo to Populist Regionalism, King’s College London, PhD dissertation,mimeog. 2001. En cuanto al discurso político, Rómulo Betancourt sería elrepresentante por excelencia. La bibliografía sobre este líder políticoes extensa. Sólo a título referencial ver, Carrera Damas, Germán.Emergencia de un líder. Rómulo Betancourt y el Plan de Barranquilla. Caracas: FundaciónRómulo Betancourt, 1994; y Sosa Abascal, Arturo. 1994. “RómuloBetancourt: la formación de un liderazgo de izquierda nacionalista (1928-1935). En: Emergencia de un líder. Rómulo Betancourt y el Plan de Barranquilla. Caracas:Fundación Rómulo Betancourt, pp 55-72.2 La frase pertenece al credo de uno de los poetas y humoristas dela ahora llamada “quinta república”, Aquiles Nazoa. La frase completadice: “Creo en los poderes creadores del pueblo”.
4
entre las fábulas fundacionales de la república populista y
los actuales relatos de fundación de la autoproclamada
revolución bolivariana. En este artículo quisiera mostrar una
lectura del texto fundacional por excelencia de la nación
populista, Doña Bárbara, que permita seguir algunos de los
hilos conductores de esa similitud. Una similitud que
emparenta el discurso “revolucionario” de Chávez con el
discurso de los populismos históricos y que nos obliga a
preguntarnos por la densidad ruptural de este movimiento que
tanto le debe a las tradiciones discursivas precedentes.
II
La razón fundacional populista que se articula de manera
ejemplar en la trayectoria intelectual y política de Rómulo
Gallegos parece marcada por dos imperativos: por un lado, una
reflexión obsesiva sobre la función del relato identitario,
en un momento signado por la diversidad discursiva y por la
apertura del campo cultural, que se amplía considerablemente
para dar paso a las textualidades masmediáticas; por otro, y
en estrecha vinculación con el imperativo anterior, aparece
una marcada tendencia a reconfigurar la historia nacional y
la tradición letrada misma. Se trata de una relectura que
permite rearticular los componentes de la identidad nacional
al tiempo que recoloca la mirada del intelectual de
principios del siglo XX, en función de construir el relato
identitario de la nación populista futura3.
5
Si bien estos imperativos están presentes en los discursos,
ensayos y ficciones galleguianas como deseo o aspiración,
también es cierto que, por el reverso de sus tramas
edificadoras, los discursos galleguianos alcanzan incluso a
mostrar los territorios limítrofes de la razón populista. Ese
espacio fronterizo en el que la voluntad edificadora cede o
se rinde, para dejar ingresar una razón otra que atraviesa el
discurso populista, fracturando fatalmente sus sentidos y
aspiraciones como proyecto de futuro. Son muchos los textos
que podrían servir para mostrar este doble recorrido en la
producción galleguiana. En honor a la brevedad, elijo un
ejemplo paradigmático: la novela Doña Bárbara, en su versión
final publicada en 1929. Elijo este texto no sólo por su
carácter canónico, sino porque se trata de un elemento que
adquiere particular significación si se le considera como
parte de un conjunto más grande, al que aquí me estoy
refiriendo como «la razón populista»4.
Tal como la crítica tradicional ha señalado de manera
insistente, una forma de leer este texto consiste en poner de
relieve el proyecto edificante de la ficción, que se concreta
en la dicotomía civilización/barbarie. Según esta lectura, la
fábula identitaria elaborada en Doña Bárbara se agotaría en el3 Para una reflexión más extensa sobre este proceso, ver, RaquelRivas Rojas. Op cit.4 Mi reflexión con respecto a la razón populista ha girado en tornoa los esclarecedores textos de Ernesto Laclau, particularmente elcapítulo “Towards a Theory of Populism”, en Politics and Ideology in MarxistTheory. Capitalism-Fascism-Populism. London, Verso. 1977, pp 143-198.
6
triunfo de la civilización sobre la barbarie5. Por suerte,
una serie de lecturas posteriores han problematizado esta
propuesta simplificadora, para mostrar los matices que
dejarían ver una ficción más hibridizada, en la que la
fusión, o el mestizaje, la mezcla de la civilización y la
barbarie, serían la solución ideal del texto galleguiano6.
Quisiera, sin embargo, ingresar a esta ficción por un sesgo
si se quiere menos transitado. El lado mediático y
espectacular de la ficción galleguiana, desde el cual la
figura de Doña Bárbara cobra un sentido menos dramático y más
acorde con la propuesta de escenificación de la razón
populista que me propongo desarrollar aquí, con el fin de
mostrar cómo los discursos fundacionales de la nación
chavista pueden ser considerados deudores de esa tradición
populista que tanto se empeñan en negar.
En el capítulo 13, titulado “La hija de los ríos”, cuando
Doña Bárbara visita San Fernando de Apure para restituirle a
Santos Luzardo las tierras que le ha ido quitando con el
5 Ver, por ejemplo, Doña Bárbara ante la crítica. Caracas: Monte Ávila,1991.6 Con respecto a una crítica sobre la obra de Gallegos que revisalos postulados tradicionales, ver, Javier Lasarte. Juego y nación. Caracas:Fundarte, 1995; Sobre literatura venezolana. Caracas: Ediciones la Casa deBello, 1992; y Mónica Marinone. Escribir novelas. Fundar naciones. Rómulo Gallegos y laexperiencia venezolana. Mérida: El Libro de Arena, 1999. En cierto sentido sonestos textos los que me han obligado a seguir pensando en los relatosgalleguianos.
7
tiempo y las artimañas legales, se produce en la ciudad un
gran revuelo:
Como siempre, en cuanto corrió la noticia de su llegada,pusiéronse en movimiento los abogados, vislumbrando yauno de aquellos litigios largos y laboriosos queentablaba contra sus vecinos la famosa acaparadora delcajón del Arauca (...). Mas no sólo entre la gente deleyes se alborotaron los ánimos. Ya, al saberse queestaba en la población, habían comenzado a rebullir loscomentarios de siempre y a ser contadas, una vez más,las mil historias de sus amores y crímenes, muchas deellas pura invención de la fantasía popular, a través decuyas ponderaciones la mujerona adquiría caracteres deheroína sombría, pero al mismo tiempo fascinadora, comosi la fiereza bajo la cual se la representaba, más queodio y repulsa, tradujera una íntima devoción de suspaisanos. Habitante de una región lejana y perdida en elfondo de vastas soledades y sólo dejándose ver de tiempoen tiempo y para ejercicio del mal, era casi unpersonaje de leyenda que excitaba la imaginación de laciudad. (pp 455–456)7
Aún cuando la noción de espectáculo se repite varias veces en
el texto, es sin duda en este capítulo y, particularmente en
esta escena, donde se revela nítidamente la clara conciencia
que se despliega a lo largo de toda la novela, de la
construcción de un relato “espectacular”. El texto produce
aquí una auto-representación, una puesta en abismo, al
presentar a Doña Bárbara como “un personaje de leyenda que
excita[ba] la imaginación de la ciudad” (p 456). Se trata de
un relato que intenta construir, en la mejor tradición
7 Todas las citas de Doña Bárbara se hacen por la edición Madrid:Cátedra, 1997.
8
popular, una leyenda de raíces rurales para un público
urbano. Es éste el primer rasgo populista de la novela:
asumir “la fantasía popular”, sus fascinaciones y devociones,
como lugar generador de la fábula identitaria. En este
sentido, la razón populista que se despliega en la novela es
usurpadora, al confiscar los valores y deseos –fascinaciones
y devociones– del pueblo y capitalizarlos en función del
propio proyecto populista.
Ante un público moldeado ya por las formas masivas del ver,
por su posición de espectador frente a un mercado cultural
que se expande, la ficción galleguiana se presenta a sí misma
como el espectáculo del origen. Los anhelos nostálgicos de un
público expuesto a fábulas identitarias cada vez menos
ancladas en lo local, encuentran en la ficción galleguiana un
lugar de origen con el cual identificarse. Un lugar de origen
espectacular, tanto por las dimensiones del escenario –el
llano como vacío de la Ley– como por la tensión dramática
convocada por la metáfora de la hombría nostálgica que
conquista y civiliza.
En este espectáculo originario, no sólo la “heroína sombría”
configura la leyenda, también el hombre que la enfrenta
entrará –como veremos– en el terreno del mito. La apropiación
de los modos populares de construcción de relatos se inserta
en una matriz mediática que espectaculariza lo que de otro
modo no sería más que otro cuento de camino. En la escena en
9
la que se muestra a Doña Bárbara en toda su dimensión
legendaria y espectacular, hay un ingrediente que actualiza y
proyecta hacia el campo mediático a este personaje que ha
dejado para siempre de ser anónimo: se trata del ingrediente
del simulacro. Doña Bárbara es una delincuente que simula ser
una dama. El lado paradójico de esta particular simulación es
que en esta escena –efectivamente– Doña Bárbara está decidida
a actuar de conformidad con la ley. Lo curioso del caso es
que las multitudes fascinadas por su leyenda, enteradas de
este giro inesperado de los acontecimientos, comienzan de
inmediato a abonar el terreno ficcional para la redención de
la heroína –ya no tan– sombría.
Lo que esta escena revela es una evidente complicidad entre
los relatos de delitos impunes y los públicos a los que están
destinados esos relatos. Más de una fábula de identidad
populista se ha construido sobre este supuesto: el público
adora las historias de bandoleros exitosos, un conjunto de
peripecias que en nuestro contexto podríamos bautizar con el
nombre de “efecto Zárate” (en otro contexto llamaría tal vez
“efecto Robin Hood”)8. Relatos de bandoleros encantadores que
simulan ser lo que no son, que simulan respetar la ley, al
tiempo que cometen delitos comunes de las maneras más
inesperadas. Como es obvio, el nombre que hemos elegido se
8 Con “efecto Zárate” me refiero al protagonista de la novela delmismo nombre, escrita por Eduardo Blanco (1839–1911). Este personaje esun bandido encantador y, sobre todo, un simulador, que logra pasar por“hombre de bien” cuando las circunstancias lo requieren.
1
refiere al más ilustre de los antepasados literarios de Doña
Bárbara, al héroe de la novela de Eduardo Blanco, (1882) que
establece en nuestras letras la tradición del bandolero que
simula ser un respetable caballero. Esta tradición comienza
condenando la simulación como un mal nacional –pienso en una
línea que pasa también por Todo un pueblo, de Pardo– y termina
aceptando una lectura no demasiado forzada, según la cual la
simulación –la apariencia, el fraude– es la única forma
posible de supervivencia política en la era masmediática.
Se trata, entonces, de una puesta en escena espectacular.
Pero ¿qué se está escenificando en este relato identitario?
¿La lucha entre la civilización y la barbarie que el
liberalismo decimonónico consideró como el eterno libreto de
las fábulas identitarias latinoamericanas? Prefiero atreverme
a hacer una propuesta diferente. Lo que creo que se
escenifica en Doña Bárbara es el itinerario mismo de la razón
populista. Un recorrido que se traza como un viaje de ida y
vuelta: que va del delito a la ley –en busca de una justicia
que no se logra– y de vuelta al territorio de un delito que,
de nuevo, queda impune.
En efecto, estamos ante un cuento de delito, si seguimos el
argumento de Josefina Ludmer9, o para decirlo en los términos
de Slavoj Zizek10, ante una escena del crimen. La fantasía
1
articuladora de este relato del origen se organiza alrededor
de la historia de un delito y sus consecuencias. O tal vez
debamos admitir que se trata de una serie de delitos, todos
ellos relacionados con un delito original. El delito de
origen es sin duda la violencia que divide la tierra y, por
ende, la familia que la habita. Una violencia producida por
el “pecado original” de la avaricia, es decir, el deseo de
poseer. La secuencia metonímica familia–tierra–nación es
bastante obvia y no voy a insistir en ella. Quisiera más bien
enfatizar la iteración delito–ley–delito, por la particular
significación que tiene en este relato identitario, en el que
el crimen sí paga.
Como se recordará, el motivo que lleva al protagonista de la
novela a volver a la tierra de sus antepasados es un reclamo
legal. Debe poner en orden su herencia para poder librarse de
un pasado que lo ata a la tierra y así verse libre para
viajar a Europa y hacer su vida en un territorio más leve.
Viaje de ida y vuelta. Desde la primera escena, toda la
ficción se organiza sobre una serie de imágenes especulares:
tanto Doña Bárbara como Santos Luzardo (incluso Marisela en
algunos casos) reproducen las mismas escenas en las que dejan
atrás el pasado, se transforman en otros y son capaces de
imaginarse en un futuro en el que son distintos: mejores o
9 Josefina Ludmer. El cuerpo del delito. Un manual. Buenos Aires: LibrosPerfil, 1999.10 Slavoj Zizek. Looking Awry. An Introduction to Jacques Lacan Through PopularCulture. Cambridge/London: MIT Press, 1998.
1
peores. Es un esquema simple pero efectivo para construir
personajes que (aparentemente) evolucionan. Pero lo que
realmente interesa en esta ficción de delito es la ausencia
de la Ley y la legitimidad del sujeto que toma la ley en sus
propias manos, a nombre de un derecho ancestral de posesión
de la tierra/nación. Y aquí se hace evidente la
representación espectacular del segundo rasgo de la razón
populista que esta novela pone en ficción: la razón populista
es delictuosa.
En las primeras dos partes de la novela la ficción
galleguiana se dedica a dibujar un mapa polarizado. Como en
toda historia policial, un crimen se ha cometido y el
narrador debe guiar cuidadosamente al lector por una trama de
personajes “buenos” y “malos”. Estamos en la escena del
crimen y debe quedar muy claro de qué lado está cada quién.
El chico bueno de este relato no sabe todavía que está
destinado a cruzar la línea, así que se comportará en todo
momento con la ley por delante. Confiará en las instituciones
y en sus funcionarios; acudirá a los representantes del
Estado para resolver sus litigios y confiará en la capacidad
de la justicia para restituirle sus derechos de propiedad. La
chica mala, la heroína sombría, la guaricha de origen casi
innombrable, habrá cometido desde el principio un delito
imperdonable: desear poseer la tierra que el amo blanco ha
poseído desde el principio de los tiempos del despojo
colonial. El suyo es el delito de la aspiración al ascenso.
1
Pero la heroína sombría ha osado cometer un delito
fundamental, anterior al deseo de propiedad, ha pretendido
ocupar el lugar del hombre macho. Y aquí emerge el rasgo
fundamental de la razón populista: es la ley del patriarca la
que rige el relato identitario del delito impune.
Los obstáculos que el héroe encuentra en su camino están
todos marcados con el signo de lo femenino. Es a lo femenino
a lo que el héroe se enfrenta y –al menos en apariencia–
logra vencer. La razón del hombre macho precede todas las
acciones que el héroe emprende. Sus planes reformadores se
van elaborando sobre la marcha, a medida que las ideas van
surgiendo. Pero no se trata de una labor que se sustente en
“razones prácticas” (p 232); por el contrario, la lógica que
guía las acciones del héroe populista se deja llevar por la
fantasía y llega a extremos alucinatorios.
En el capítulo 12, titulado “Algún día será verdad”, hay una
escena clave donde puede observarse este devenir alucinatorio
de la razón populista. Mientras Antonio –el caporal de la
hacienda Altamira– le muestra a Luzardo sus posesiones y los
razonables planes de producción que pueden ponerse en marcha
de inmediato, el amo sueña con imponer una Ley que va en
contra de todas las costumbres de la región –la Ley de la
Cerca-. Este sueño es para el héroe patriarcal una obra
civilizadora; sin embargo, mientras se imagina llevando a
cabo esta obra, sus pensamientos van “a lomos de un caballo
1
salvaje” (p 234) y “todos estos propósitos los formul[a] en
alta voz, hablando a solas, entusiasmado” (id.). El héroe
llega así al punto de desconectarse de la realidad y se
desplaza a un espacio alucinatorio en el que la realidad
circundante deja de existir para dar paso al espejismo.
Cuando, más adelante, los planes reformadores del héroe
patriarcal sean abandonados tan abruptamente como fueron
concebidos, será evidente que el cuarto rasgo de la razón
populista que se escenifica en esta ficción es su carácter
voluntarista. No hay otra estrategia o plan de acción que la
voluntad del líder patriarcal –siempre cambiante,
acomodaticia, caprichosa.
Como ha señalado la crítica más reciente, en la tercera parte
de la novela, la ficción empieza a mostrar los signos de una
hibridez que desordena el mapa simbólico del texto: Santos se
barbariza; Bárbara se redime. El héroe ha renunciado al
camino de la legalidad y decide hacer justicia por su propia
mano. La barbarie no es derrotada sino encauzada por un rumbo
populista; un vago propósto de hacer el bien. Pero se trata
de un propósito que prescinde de las instituciones del
Estado, sea éste democrático o no. Lo que triunfa es la
barbarie que se dulcifica, que se mira a sí misma y busca el
rumbo perdido.
1
Porque no hay justicia cabal en esta ficción, no hay justicia
de Estado. En esta ficción del Estado ausente, la justicia la
ejercen los individuos por su propia mano, a través de
documentos o actos privados: cartas, declaraciones,
restituciones. Es un ejercicio de la moral individual más que
la instauración de un sistema de justicia ordenado desde la
centralidad del Estado. El Estado queda al margen de la
justicia obtenida, y todos los crímenes quedan impunes. No
puede decirse, entonces, que es la civilización la que
triunfa en esta ficción de la nación populista futura. Sólo
puede afirmarse que el lado violento –errante, impulsivo,
desperdigado, inconstante– de la identidad nacional es
encauzado y conducido hacia un espacio que está más allá. Es
decir, es neutralizado –no eliminado– por un acto de
desplazamiento, es ubicado en otro mito, el que será
representado luego en Canaima, el mito de la disolución y la
fuga.
Mientras tanto, en Doña Bárbara se traza, con la cerca que
“endereza” el rumbo y reduce los mil caminos a uno solo, el
movimiento simbólico que la literatura populista seguirá en
las décadas siguientes. Se trata del modelo galleguiano: “en
la tierra de los innumerables caminos por donde hace tiempo
se pierden (…) las esperanzas errantes” la ficción populista
construirá (trazará) la línea (el borde divisorio, el corte
de sentido) que marcará el camino: “uno solo y derecho hacia
el porvenir” (p 468). A partir de esta solución ficcional
1
unificadora, queda claro que la razón populista que se
representa en Doña Bárbara es excluyente, y ese es el quinto
rasgo que se escenifica en este relato identitario.
Más allá de la repetición del gesto civilizador, a lo largo
de la novela el relato se ve, sin embargo, amenazado por la
multiplicación de gestos bárbaros o de amenazas de la
barbarie, que llegan al punto de ruptura catastrófica con el
duelo de Santos Luzardo y El Brujeador y la muerte de este
último. Cuando Santos Luzardo se cree asesino –delito climax
de la transgresión para el héroe civilizatorio– la ficción ha
llegado a un punto límite en el que debe producir un cambio
de perspectiva radical que permita presentar la catástrofe
como equivocación, como error de perspectiva. Y, para que el
efecto sea completo, es Marisela quien revela el enredo y
produce el doble salto. A un mismo tiempo, en este punto de
reverso de la ficción, Marisela se muestra como capaz de
encarnar el origen de la familia populista futura y de
restituir al héroe su identidad perdida revelándole “la
verdad”.
Santos no puede ser un asesino, ni siquiera matando en
defensa propia. Un personaje subalterno debe –casi
literalmente– teñirse las manos de sangre para salvaguardar
el nombre de su amo. Así la ficción restituye al héroe su
lugar y al lector su confianza en el proyecto civilizatorio.
Pero el final conciliador de la ficción galleguiana deja
1
abierta una fisura por la que se cuela la lección última del
relato identitario de tradición criollista: exterminar es el
acto fundacional por excelencia que está en el reverso de
todo proyecto civilizatorio.
El exterminio del otro amenazante se cumple cabalmente en la
ficción galleguiana. Las escenas finales de conciliación son
sólo el reverso constructivo del acto fundacional de
destrucción y aniquilamiento. Es en este sentido que las
ficciones fundacionales galleguianas han prevalecido en la
memoria colectiva de América Latina como la representación
más acabada del pecado original de las élites republicanas.
“Todos somos asesinos” parece gritar desde su lado oscuro la
ficción regionalista. En busca del origen perdido, siguiendo
el anhelo de reconstrucción de la escena civilizatoria
fundacional que pueda ser configurada como punto de partida
de la nación populista futura, lo que la ficción populista
encuentra es un nuevo salto a la barbarie en el lugar
terrorífico del origen del que, en un principio, buscaba
escapar.
La ficción retroactiva, que debía producir una reconciliación
entre las élites ilustradas y las masas bárbaras, abre así
una ruptura no subsanable. Pero no se trata de una ruptura
que separa a unos de otros. Se trata de una ruptura de la
lógica misma del discurso civilizatorio: la construcción del
Otro como un ente separado deviene falsa. El Otro no existe:
1
la barbarie ha estado siempre en el centro mismo de la
empresa ilustrada. Las ficciones de identidad que han
pretendido representar la separación entre civilización y
barbarie se han esforzado obsesivamente en construir una
polaridad donde en principio sólo había unidad y continuidad.
El orgullo del cacique dispuesto al asesinato y al
exterminio, con el fin de lograr la explotación monopólica de
la tierra y de la fuerza de trabajo de los grupos
subordinados, es la auténtica escena fundacional que la
ficción galleguiana instaura en el imaginario colectivo
latinoamericano. Pero, al mismo tiempo, la búsqueda de un
fundamento para la empresa civilizatoria futura deja en claro
algo más: la inminencia de una forma del fin: la disolución
de la fábula de la empresa civilizatoria misma.
Pocos textos como el galleguiano han articulado, a un tiempo,
el principio y el fin del dispositivo de lo identitario como
ficción y fábula. El fin, aquí, ocupa casi el mismo lugar que
el origen, a través de la figura reiterada del regreso. De
ahí que el cierre de la novela ponga en escena un último
rasgo de la razón populista, se trata de su carácter
decididamente reñido con la historia. La razón populista se
sostiene en el mito, en la leyenda. Por eso sus relatos son
siempre circulares. La novela produce la estructura circular
del mito con el fin de restituir a la unidad lo que ha sido
fracturado. El tiempo mítico pretende sustituir el tiempo
1
histórico y la ficción fundacional populista cancela la
historia de su propio origen para instalarse en la forma
atemporal de la leyenda.
El relato identitario populista debe asumir la función de
elaborar historias de origen, relatos arcaizantes que buscan
desentrañar un misterio: ¿de dónde venimos? La voz que narra
en los textos de Gallegos de algún modo construye una mirada
imposible, la que viaja en el tiempo para presenciar –o
construir– su propia fantasía fundacional: establecer el
territorio y los términos del origen, convirtiendo el pasado
en un espacio vacío, una superficie limpia y plana donde la
mirada populista pueda proyectar –como en una
pantalla– sus memorias desarticuladas de un pasado que se
elabora según los deseos del presente, así como sus deseos
nostálgicos de una sociedad en marcha hacia el futuro. Pero
el futuro de la razón populista es aporético, porque no puede
ser concebido como “progreso”, sino como vuelta al pasado. Es
por eso que la pregunta ¿de dónde venimos? tiene para la
razón populista la misma respuesta que la interrogante ¿a
dónde vamos? Una respuesta fuera del tiempo histórico,
ubicada en el territorio mítico.
Todo vuelve en Doña Bárbara al lugar de donde vino: –“las
cosas vuelven al lugar de donde salieron” (p 460). La
solución a las tensiones es, entonces, un regreso: Santos
regresa a la tierra de sus ancestros y vuelve a ser un
2
“verdadero” Luzardo, un cacique; Marisela descubre, en la
repentina ternura que siente hacia el padre moribundo, lo que
siempre ha sido: una Luzardo. Doña Bárbara vuelve al sitio
obscuro de donde vino, en el bongo que baja el río Arauca,
después de verse a sí misma en Marisela, convertida de nuevo
en la muchacha inocente que fue. “Altamira” vuelve a ser una
sola tierra cuando “El Miedo” desaparece. La historia de
violencia por la que ha atravesado la familia –y con ella la
Nación– puede así retomarse en el punto de ruptura y
reescribirse, borrando los crímenes cometidos y los delitos
impunes. Estos regresos sentencian un lugar nada heroico para
el proyecto civilizatorio.
Santos sólo ha logrado imponer la ley del llano, que es la
ley del más fuerte. Su único triunfo es la posesión absoluta
de la tierra. Pero en este territorio poseído no se puede
hacer alarde de ningún tipo de prosperidad. Todos los planes
del héroe con respecto a la productividad de la hacienda han
fracasado: no hay queseras, no hay reses mansas, la sequía y
la muerte han vuelto a Altamira. Un presagio o mal augurio
queda pendiente desde la escena del tremedal, donde una res
desesperada agoniza ante el asalto de una serpiente que
lentamente la captura y la ahoga (p 466). Santos se ha
convertido en un cacique y ha dejado atrás el camino de la
ley (esto nunca se revierte en la ficción, sólo se suspende).
La Ley ha cedido ante los hechos cumplidos, la muerte en
duelo de El brujeador es justificada por una ley del honor,
2
que se superpone a las Leyes del Estado. “La hora del macho”
no se ha terminado cuando se cierra la novela. Santos no
vuelve a aparecer en escena después de resolver el enigma de
la muerte del empleado de Doña Bárbara, y la solución
civilizatoria de la cerca apenas alcanza para construir una
vaga moraleja final. No es entonces para sorprenderse que al
dictador Juan Vicente Gómez le haya gustado tanto esta
ficción del hombre macho, que se hace justicia por mano
propia.
“Las cosas vuelven al lugar de donde salieron” (p 460),
verdadero leitmotiv de la ficción galleguiana que puede ser
leído, en este contexto, como sentencia de muerte. Y en este
punto vale la pena mencionar a la única otra muerte que
sucede en Doña Bárbara –aparte de la del peón malo asesinado,
aunque sólo simbólicamente, por Santos. La otra figura
emblemática que muere es Lorenzo Barquero –primo de Luzardo.
Con este personaje se pone en escena una muerte
ejemplarizante. Hay que recordar que el pecado original que
genera toda la ficción galleguiana es el deseo de ser más y
de tener más. En el caso de Doña Bárbara la división original
de la tierra, la ruptura de la familia como emblema de la
nación, se debe a la ambición. Aquí, la ambición de poseer
parece morir con el último representante del ala fracturada
de la familia original. Cuando Barquero muere, convertido ya
en fantasma de sí mismo, su muerte parece colocar entre
paréntesis una forma de la barbarie inherente a las élites
2
ilustradas tradicionales: la avaricia, el afán de acumular
riqueza como fin en sí mismo, sin resultados productivos
ulteriores. Pero, esta muerte simbólica no parece haber
implicado una lección duradera. Porque, eventualmente, el
afán reunificador de Santos Luzardo resulta no ser otra cosa
que un impulso acumulativo, sin voluntad productiva alguna.
El espectáculo que el lector contempla al cierre de la
ficción galleguiana es, de nuevo, el vacío:
¡Llanura venezolana! ¡Propicia para el esfuerzo, como lofue para la hazaña, tierra de horizontes abiertos, dondeuna raza buena, ama, sufre y espera! ... (p 468)
III
Las ficciones populistas generan estructuras de sentimientos
sobre las que se instaura toda una cultura. En este caso, la
cultura política del venezolano del siglo XX –y tengo que
insistir en que el siglo XXI no nos ha traído ningún cambio
perceptible– se fundó en esas ficciones de delitos impunes.
¿Qué podemos esperar, entonces, de los movimientos sociales
que nacieron de esos modelos?
La razón populista elabora, por el reverso de su discurso
civilizador, un relato de legitimación del delito impune. Un
delito que se lleva a cabo en nombre de la hombría y del
derecho ancestral del patriarca a ejercer su dominio sobre
subalternos, mujeres y tierras por igual, sin que el brazo de
2
la ley tenga jurisprudencia sobre los territorios y cuerpos
que le pertenecen al héroe populista. Si el delito que se
comete en nombre de la razón populista tiene que pasar por el
exterminio del enemigo, que así sea. La ley no estará ahí
para salvaguardar al más débil. Lo que va a prevalecer es una
lógica patriarcal acumulativa, que se sostiene sobre la
usurpación, el voluntarismo caprichoso del caudillo, los
actos delictivos, la exclusión y la negación sistemática de
la historia.
Si nuestras fábulas originarias nos enseñan que el crimen sí
paga, que sólo a través de la ley del más fuerte es posible
hacer justicia –la justicia del poderoso–, ¿cómo podemos
sorprendernos de que sea la farsa, el fraude, el espectáculo
ruin de la apariencia de legitimidad, lo que prevalezca como
régimen hegemónico de verdad en el campo político de la
Venezuela contemporánea?
Notas: