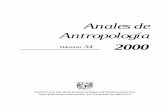Un modelo para medir la calidad en el servicio en una empresa local de pizza en Los Mochis, Sinaloa
Las culturas de Sinaloa y el noroeste mesoamericano (2013)
Transcript of Las culturas de Sinaloa y el noroeste mesoamericano (2013)
DIRECTORIO CONACULTA-INAH
CONACULTA
Rafael TovaR y de TeResa Presidente
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
seRgio Raúl aRRoyo gaRcía director General
alba alicia MoRa casTellanos secretaria administrativa
bolfy coTToM Ulin secretario técnico
edUaRdo vázqUez MaRTín coordinador nacional de difusión
MaRía del caRMen TosTado gUTiéRRez directora de divulGación
SIMPOSIO ROMÁN PIÑA CHÁN
orGanizadores
Joel sanTos, KaRla ceReceRo, iván URdapilleTa, lUcía sánchez de bUsTaManTe, leonaRdo basTida
moderadores y aPoyo
ManUel gRaniel, oswaldo cUadRa, caRlos TopeTe, loRena vázqUez, inga heRnández, aleJandRa dávila, yaRiMa MeRchán, isaac aqUino, diana MUlaTo, paola zepeda, hUssein aMadoR, Rocío segURa, david gonzález, lidia RodRígUez, shiaT páez, adRiana casTillo, albeRTo dURán, JUan caRlos caMpos, noRa RodRígUez, denisee veRgaRa, paola gonzález, yanín aRenas, evelyn gaRcía, felipe gallaRdo, beRenice villanUeva, aMéRica MalbRán, enRiqUe TovaR, enRiqUe Méndez, oMaR olivo, MaRiana favila, aRiadna floRes, iTzel eUdabe, aban floRes, Josías albaRRán, sofía salinas, RobeRTo RodRígUez, nURiTh vivas y eMilia abaRca
AGRADECIMIENTOS
a la investigación en Arqueología, Antropología Física,
Antropología Social, Etnología, Historia, Etnohistoria
y Lingüística, y a quienes la llevan a cabo
a la Escuela Nacional de Antropología e Historia
y al Instituto de Investigaciones Antropológicas de la unam
a todos los que aportan su granito de arena día a día, para
conocer y proteger nuestro pasado y nuestro patrimonio
a la Coordinación Nacional de Difusión,
a la Coordinación Nacional de Arqueología y
al Instituto Nacional de Antropología e Historia
Agradecemos de manera especial a la doctora
Beatriz Barba, por el apoyo incondicional al proyecto
y al simposio. También queremos reconocer la constancia y
el respaldo que nos brindaron los doctores Román Piña Chán
y Jaime Litvak King –pilares de la investigación en México.
Primera edición: mayo de 2013
D.R. © Instituto Nacional de Antropología e HistoriaCórdoba 45, Col. Roma, CP 06700, México, [email protected]
Las características gráficas y tipográficas de esta edición son propiedad del Instituto Nacional de Antropología e Historia
ISBN: 978-607-484-302-6
Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcialde esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografíay el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación, sin la previa autorizaciónpor escrito de los titulares de los derechos de esta edición.
Impreso y hecho en MéxicoPrinted and made in Mexico
CONTENIDO 11 “ROMÁN PIÑA CHÁN”, EL SIMPOSIO DE ARQUEOLOGÍA
salvadoR gUillieM aRRoyo
14 LA HISTORIA TRAS DIEZ AÑOS: MEMORIAS DEL SIMPOSIO ROMÁN PIÑA CHÁN
lUcía sánchez de bUsTaManTe Joel sanTos RaMíRez
23 SEMBLANZA DE UN MAESTRO: ROMÁN PIÑA CHÁN iván URdapilleTa caMaal
33 HOMENAJE AL PROFESOR ROMÁN PIÑA CHÁN (2001)
33 EL PEREGRINAR DE LOS EXTRANJEROS. LOS TUTUL XIUT Y LOS ITZÁES eRnesTo vaRgas pacheco
61 ROMÁN PIÑA CHÁN: SU PASO POR BECÁN Y CHICANNÁ KaTina vacKiMes seRReT
66 PALABRAS EN EL VI SIMPOSIO ROMÁN PIÑA CHÁN JoRge haRada
71 CACAXTLA Y EL DOCTOR ROMÁN PIÑA CHÁN MaRía isabel gaRcía lópez
80 NUEVOS APORTES ARQUEOLÓGICOS EN EL NORTE Y OCCIDENTE DE MÉXICO (2001)
80 HABITANTES DE CUEVAS EN ÁMBITOS COSTEROS DE LA REGIÓN AUSTRAL DE LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA
haRUMi fUJiTa
100 LA TRADICIÓN DE LAS TUMBAS DE TIRO EN EL OCCIDENTE DE MÉXICO CON ÉNFASIS EN EL CAÑÓN DE BOLAÑOS, JALISCO
MaRía TeResa cabReRo g.
116 EL MENSAJE DE LAS PIEDRAS: UNA APROXIMACIÓN A LOS PETROGRABADOS DEL VALLE DE MALPASO, ZACATECAS
caRlos albeRTo ToRReblanca padilla
134 LOS RECIENTES ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS EN EL VALLE BAVISPE, SONORA
césaR aRMando qUiJada lópez
154 BOSQUEJO Y PERSPECTIVAS DE LA ARQUEOLOGÍA EN COLIMA MaRía ángeles olay baRRienTos
165 EXPLORACIONES RECIENTES EN EL PANTANO: UN PANTEÓN DEL FORMATIVO MEDIO EN JALISCO
Joseph b. MoUnTJoy
173 LA METALURGIA EN EL OCCIDENTE DE MÉXICO RoMán piña chán beaTRiz baRba de piña chán
191 POR LOS CAMINOS DEL SUR: POSIBLES CONTACTOS CULTURALES ENTRE LA CUENCA DEL BALSAS, CENTROAMÉRICA Y SUDAMÉRICA
Rosa MaRía Reyna Robles
211 GEOGRAFÍA CULTURAL DE TAMAULIPAS: UNA REVISIÓN gUsTavo a. RaMíRez casTilla
221 REFLEXIONES ACERCA DE LA ARQUEOLOGÍA DE LUIS AVELEYRA ARROYO DE ANDA
leTicia gonzález aRRaTia
230 HACIA UNA ARQUEOLOGÍA INTEGRAL (2002)
230 DIOSES, CREACIONES Y FESTIVIDADES MEXICANAS PREHISPÁNICAS beaTRiz baRba de piña chán
254 LA ARQUEOLOGÍA HISTÓRICA ES UNA “VETA” POCO EXPLOTADA EN EL NOROESTE DE MÉXICO
césaR a. qUiJada lópez
262 LAS MISIONES DE SINALOA, RESCATE HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO Y PATRIMONIAL DE LAS FUNDACIONES JESUITAS MÁS ANTIGUAS DEL NOROESTE NOVOHISPANO
Joel sanTos RaMíRez
287 EL SIGLO XVI Y EL NOROESTE DE MÉXICO: PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE LA ETNOHISTORIA Y LA ARQUEOLOGÍA
eMiliano gallaga MURRieTa
306 REFLEXIONES EN TORNO A LOS CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS AFRICANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
aMéRica MalbRán poRTo alfRedo feRia cUevas
320 MESOAMÉRICA Y ARIDOAMÉRICA: ARQUEOLOGÍA EN EL SIGLO XXI (2003)
320 EXPLORACIÓN DEL JUEGO DE PELOTA DE EL TIGRE, CAMPECHE eRnesTo vaRgas pacheco
340 ARQUEOLOGÍA Y LA COSTA DEL GOLFO: NUEVOS APORTES Y RETOS PARA EL SIGLO XXI
gUsTavo a. RaMíRez casTilla
356 ARQUEOLOGÍA EN OAXACA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO MaRcUs winTeR
374 DEFINICIÓN EN LA REGIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO, MÉXICO
RUbén Manzanilla lópez
397 LA IGLESIA Y EL COLEGIO JESUITA DE SINALOA, DESCUBRIMIENTO Y EXPLORACIÓN ARQUEOLÓGICA
Joel sanTos RaMíRez
423 MISTERIOS DEL XIBALBÁ, INFRAMUNDO QUICHÉ beaTRiz baRba de piña chán
456 LATINOAMÉRICA ARQUEOLÓGICA (2004)
456 LA UNESCO Y UNA VISIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO niKlas schUlze ciRo caRaballo
467 LA RUTA DEL PACÍFICO. CONTACTOS ENTRE MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y SUDAMÉRICA
eRnesTo vaRgas pacheco
491 BREVE RESEÑA DE LA ARQUEOLOGÍA HISTÓRICA EN BUENOS AIRES, ARGENTINA
ana igaReTa aMéRica MalbRán poRTo
508 EL PAISAJE SAGRADO DEL ESTADO EN MONTE ALBÁN beRnd fahMel beyeR
524 LAS MIGRACIONES NAHUAS DE MÉXICO A NICARAGUA SEGÚN LAS FUENTES HISTÓRICAS
aMéRica MalbRán poRTo ivón cRisTina encinas heRnández
541 UNA MIRADA AL CARIBE (2005)
541 CRISIS CULTURAL Y FIN DEL COLONIALISMO ESPAÑOL EN CUBA. SOBRE PRENSA PERIÓDICA Y NACIONALISMO
alain basail RodRígUez
572 LOS MAYAS COSTEROS EN LA BAHÍA DE CHETUMAL eMiliano RicaRdo MelgaR Tísoc
601 ESCLAVOS, ESCLAVITUD Y ARQUEOLOGÍA EN CUBA loURdes doMíngUez aMéRica MalbRán poRTo
620 TAZUMAL Y LOS CONTACTOS TOLTECAS EN EL SALVADOR. NUEVAS APRECIACIONES DE LA ESTRUCTURA B1-2
fabRicio valdivieso
649 MESOAMÉRICA Y ARIDOAMÉRICA: PERSPECTIVAS Y AVANCES (2006)
649 LOS GRABADOS RUPESTRES DE SINALOA, EVIDENCIAS DE UNA ANTIGUA TRADICIÓN NOROCCIDENTAL DE ARTE RUPESTRE
Joel sanTos RaMíRez
678 ELEMENTOS CULTURALES ASOCIADOS CON LOS CHICHIMECAS OBSERVADOS EN UN DOCUMENTO PICTOGRÁFICO PRODUCIDO EN LA ÉPOCA COLONIAL TEMPRANA. MAPA DE CUAUHTINCHAN NÚMERO 2, SIGLO XVI, ESTADO DE PUEBLA
KeiKo yoneda
694 CASAS EN ACANTILADO DE LA SIERRA SONORENSE: UNA MIRADA DESDE LUMHOLTZ AL LABORATORIO
JúpiTeR MaRTínez RaMíRez
707 DESIGUALDAD SOCIAL EN MONTE ALBÁN EN GRUPOS DOMÉSTICOS DEL ÁREA CENTRAL. ESTRUCTURA SOCIAL Y SALUD
eRnesTo gonzález licón loURdes MáRqUez MoRfín
737 ASPECTOS DE LA ACTUALIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA
sUsana góMez seRafín
756 EL ARTE RUPESTRE DEL NORORIENTE DE GUANAJUATO caRlos viRaMonTes anzURes
772 INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL CÓPORO, GUANAJUATO caRlos albeRTo ToRReblanca padilla
785 ESTUDIO GEOFÍSICO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE LOS TETELES DE OCOTITLA, TLAXCALA
denisse l. aRgoTe espino pedRo a. lópez gaRcía René e. chávez segURa geRaRdo cifUenTes
802 DE CUEVAS Y DUENDES. EL CULTO A LAS CUEVAS EN LA REGIÓN DE COETZALA, VERACRUZ
aMéRica MalbRán poRTo
810 LA SUPERVIVENCIA DE UNA RESINA PREHISPÁNICA: EL COPAL naoli vicToRia lona
829 APUNTES PARA EL ESTUDIO DE LA PRODUCCIÓN AZUCARERA EN MÉXICO DURANTE LA ÉPOCA COLONIAL: LA ARQUITECTURA DE LA HACIENDA DE TECOYUTLA, GUERRERO
paTRicia a. MURRieTa floRes
855 XIPE TÓTEC EN LA MONTAÑA DE GUERRERO: DATOS PARA SU ESTUDIO REGIONAL
elizabeTh JiMénez gaRcía
869 LOS CACHUQUEROS valeRio paRedes vega
886 SENSORES REMOTOS EN EL ÁREA MAYA pedRo lópez gaRcía
916 LA ARQUEOLOGÍA MEXICANA Y EL SIGLO XXI HOMENAJE A JAIME LITVAK KING (2007-2008)
916 LA VISIÓN DE LA ARQUEOLOGÍA DE JAIME LITVAK Joel sanTos RaMíRez
935 ARQUEOLOGÍA HISTÓRICA EN ARGENTINA: EL MUNDO HA VIVIDO EQUIVOCADO
ana igaReTa
952 EL PAISAJE COMO ESTRUCTURADOR DE LAS PRÁCTICAS RITUALES EN EL ARTE RUPESTRE DE QUERÉTARO
caRlos viRaMonTes anzURes
968 LAS CULTURAS DE SINALOA Y EL NOROESTE MESOAMERICANO Joel sanTos RaMíRez
990 EXPLORACIONES ARQUEOLÓGICAS EN CHIHUAHUA. EXPEDICIÓN PUNITIVA
Rafael cRUz anTillón
1007 ARQUEOLOGÍA DE JARDINES: EL CASO DEL EX CONVENTO DE CHURUBUSCO
José anTonio lópez palacios ToMás villa cóRdova RaMón lópez valenzUela
1032 EL TOPÓNIMO DE COETZALA, VERACRUZ. UN ANÁLISIS HISTÓRICO aMéRica MalbRán poRTo
1047 ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA EN LA COSTA DE CAMPECHE helena baRba MeinecKe
1062 GESTIÓN DE MANEJO Y OPERACIÓN DE DOS ZONAS ARQUEOLÓGICAS MAYAS ABIERTAS AL PÚBLICO EN CHIAPAS
alfRedo feRia cUevas
1071 ARQUEOLOGÍA, MUSEOS Y PUEBLOS ORIGINARIOS. EXHIBICIÓN Y RESTITUCIÓN DE RESTOS HUMANOS
MaRía eva beRnaT
1088 ARQUEOLOGÍA DE LA INFRAESTRUCTURA E HISTORIA CONSTRUCTIVA EN EL TIGRE, CAMPECHE
iván URdapilleTa caaMal
1108 EN EL CENTRO DE AMÉRICA CENTRAL, UNA MIRADA EN LA ARQUEOLOGÍA SALVADOREÑA. BOSQUEJO HISTÓRICO
fabRicio valdivieso
1148 BUENOS AIRES: ARQUEOLOGÍA DE UNA CIUDAD QUE NO QUIERE CONOCER SU PASADO
daniel schávelzon
1165 MÉXICO-CATALUÑA: DIÁLOGO INTEROCEÁNICO (2009)
1165 DIVERSOS ASPECTOS DE LA ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA MEXICANA pilaR lUna eRRegUeRena
1182 LA ARQUITECTURA INDUSTRIAL EN MONTERREY. SU VALOR DE USO Y SU VALOR SIMBÓLICO
enRiqUe TovaR esqUivel aMéRica MalbRán poRTo
1201 POBLAMIENTO TEMPRANO Y VARIABILIDAD CULTURAL EN EL SURESTE DE MÉXICO
gUilleRMo acosTa ochoa
1222 HORTICULTURA TEMPRANA EN LA DEPRESIÓN CENTRAL DE CHIAPAS gUilleRMo acosTa ochoa beaTRiz lUdlow viecheRs iRán RiveRa gonzález
1235 IDENTIDAD Y LEGALIDAD DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO EN EL NOROESTE DE MÉXICO
JúpiTeR MaRTínez R.
1248 HISTORIAS ARQUEOLÓGICAS (2010)
1248 INVESTIGACIONES RECIENTES EN TAMTOC, SAN LUIS POTOSÍ esTela MaRTínez MoRa gUilleRMo cóRdova Tello paTRicia olga heRnández espinoza
1305 COSTUMBRES FUNERARIAS Y VENERACIÓN ANCESTRAL EN CAÑADA DE LA VIRGEN, SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO
gabRiela zepeda gaRcía MoReno
1331 ARQUEOLOGÍA DE CENTLA, TABASCO: UN ESTUDIO REGIONAL alfRedo feRia cUevas
1342 MANIFESTACIONES RUPESTRES EN LA CUEVA DE CHICOMEATL, ZACATAL GRANDE, VERACRUZ
aMéRica MalbRán poRTo enRiqUe Méndez ToRRes
1352 ANÁLISIS ARQUEOMÉTRICOS DE CERÁMICA EN CUEVAS HÚMEDAS DE CHIAPAS. EL CASO DE DOS CUEVAS DEL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA
enRiqUe Méndez ToRRes
1364 LAPIDARIA PREHISPÁNICA DEL OCCIDENTE DE MÉXICO. CARACTERIZACIÓN Y PROVENIENCIA
JasinTo Robles caMacho R. sánchez heRnández M. a. Meneses nava a. a. baRRios RUiz o. baRbosa gaRcía
1385 EXPLORACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LAS LABRADAS Y EN LA SUBREGIÓN CULTURAL DEL RÍO PIAXTLA, SINALOA
vícToR Joel sanTos RaMíRez enRiqUe soRUco sáenz
1443 NUEVAS INVESTIGACIONES EN LA CUENCA BAJA DEL RÍO BALUARTE, SINALOA. PRIMERA TEMPORADA DEL PROYECTO ARQUEOLÓGICO RÍO BALUARTE lUis alfonso gRave TiRado
1462 PASADO Y PRESENTE DE LA INVESTIGACIÓN DEL ARTE RUPESTRE EN CHIHUAHUA
fRancisco Mendiola galván
1482 CERÁMICA ANARANJADO FINO BALANCÁN Y SILHO DEL CLÁSICO TARDÍO Y DEL POSCLÁSICO TEMPRANO DE OAXACA: RESULTADOS PRELIMINARES DE ANÁLISIS DE ACTIVACIÓN DE NEUTRONES
RobeRT MaRKens ciRa MaRTínez lópez MaRcUs winTeR
1501 UN PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA DE GUERRERO Rosa MaRía Reyna Robles
1514 PRINCIPALES HALLAZGOS EN LA PIRÁMIDE NÚMERO 4 DEL SITIO LAGARTERO, CHIAPAS
sonia RiveRo ToRRes
1550 EL CÓPORO. UN ASENTAMIENTO PREHISPÁNICO AL NORTE DEL ALTIPLANO CENTRAL
caRlos a. ToRReblanca padilla
1564 TIEMPO DE PIEDRA. INVESTIGACIONES RECIENTES EN LA ZONA COSTERA DE LA SIERRA DE SANTA MARTA, VERACRUZ
loURdes bUdaR JiMénez
970 971
LAS CULTURAS DE SINALOA Y EL NOROESTE MESOAMERICANO
Joel sanTos RaMíRez*Jaime Litvak King (In memoriam)
Las culturas de Sinaloa se asentaron en los valles fluviales, en la serranía y en la costa, en una extensa llanura con diversas fronteras fisiográficas: el es-trecho que se forma en el sur del territorio entre la sierra y la costa —la única vía de acceso que comunicó al occidente con el noroeste de México—, tiene como fronteras inexpugnables el océano Pacífico y las estribaciones de la Sierra Madre Occidental; al norte, una amplia región de transición geográfica y ambiental, cuyo extremo septentrional se encontraba delimitado por el río Fuerte (antiguo río Zuaque). Las características geográficas convirtieron a Si-naloa en una región que favoreció el desarrollo de asentamientos humanos en los valles fluviales, irrigados por caudalosos ríos y arroyos que bañaban las llanuras convirtiéndolas en zonas fértiles, propicias para la práctica inten-siva de la agricultura y el desarrollo de otras actividades económicas.
En el presente estudio nos referiremos únicamente a las culturas de los va-lles fluviales, pero es importante señalar que existen varios sitios de concheros a lo largo de la costa de Sinaloa, en islas y estuarios, la mayoría sin explorar. En cuanto a las culturas serranas, se tiene conocimiento, mediante las fuentes documentales, de varios grupos coexistiendo en la época del contacto espa-ñol, de los cuales se desconoce las características de sus asentamientos. En este sentido, es muy relevante el reciente descubrimiento del sitio La Mesa de los Antiguos, localizado en la región de Cosalá, ya que en este sitio existen restos de asentamientos con arquitectura rectangular y circular1 (cimentacio-nes de lajas verticales). Por otra parte, tampoco nos referiremos a los sitios de arte rupestre (grabados y pinturas), cuya distribución también es muy amplia.
El territorio de Sinaloa está conformado al menos por seis subregiones fisiográficas y culturales (Figura 1), donde abundan sitios arqueológicos; las áreas que corresponden a las culturas sedentarias, innumerables zonas de petrograbados y pinturas rupestres, además de los lugares con extensas
* Licenciado en Arqueología, egresado de la enah. Pasante de la maestría de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
1 Fernando Orduña, 2008 (comunicación personal).
MARTÍNEZ GARCÍA, Julián. 1998. “Abrigos y accidentes geográficos como categorías de análisis en el paisaje de la pintura rupestre esquemática. El sudeste como marco”, en 5° Coloquio Internacional de Arqueología Espacial, España.
OREJAS OREJAS, Almudena. 1998. “El estudio del paisaje: visiones desde la arqueología”, en Arqueología del paisaje, Teruel, España.
TURPIN, Solveig. 2007. “La nucleación cíclica y el espacio sagrado: la evidencia del arte rupestre”, en William Breen Murray (comp.), Arte rupestre del noreste, Fondo Editorial de Nuevo León, Monterrey.
VILLOCH VÁZQUEZ, Victoria. 1998. “Paisajes monumentales en un mismo espacio: la sierra de O Bocelo (Galicia)”, en 5° Coloquio Internacional de Arqueología Espacial, Teruel, España.
VIRAMONTES ANZURES, Carlos. 1999. “La pintura rupestre como indicador territorial. Nómadas y sedentarios en la marca fronteriza del río San Juan, Querétaro”, en Expresión y memoria. Pintura rupestre y petrograbado en las sociedades del norte de México, Instituto Nacional de Antropología e Historia (Col. Científica), México.
___________, 2000. De chichimecas, pames y jonaces. Los recolectores cazadores del semidesierto de Querétaro, Instituto Nacional de Antropología e Historia (Col. Científica), México.
___________, 2001. “El Pinal del Zamorano en la cosmovisión de los chichimecas y otomíes de Querétaro”, en J. Broda, S. Iwaniszawski y Montero (coords.), La Montaña en el paisaje ritual, Instituto Nacional de Antropología e Historia/ uap/ Universidad Nacional Autónoma de México, México.
___________, 2005. Gráfica rupestre y paisaje ritual. La cosmovisión de los recolectores cazadores del semidesierto queretano, Instituto Nacional de Antropología e Historia (Col. Obra Diversa), México.
972 973
determinaron las características culturales que adquirieron de los asenta-mientos humanos durante la época prehispánica.
La geografía del territorio también favoreció la existencia de corredores culturales, sobre todo el establecimiento de rutas internas, cuya situación estratégica generó importantes redes de comercio, así como el desarrollo económico de las poblaciones aldeanas de las regiones sur y centro-norte de Sinaloa. Durante esta época (250-1350 d.C.), los grupos de Sinaloa man-tuvieron un núcleo social, religioso y económico, representado por las cul-turas Chametla, Aztatlán y Sinaloa-Guasave (Figura 2). En cada subregión cultural es posible observar la fuerte presencia de tradiciones y su contenido simbólico-religioso, que se halla representado en los materiales arqueológi-cos y en los sistemas funerarios.
Cultura Chametla se desarrolló en la parte baja del río Baluarte (250 d.C. al 1250 d.C.), su área de influencia comprendía la subregión Chame-tla y el norte de Nayarit; los asentamientos de esta cultura se extendieron hacia el río Presidio, pero no parecen haber rebasado el área de la subre-gión Piaxtla. La Cultura Culiacán, identificada en sitios localizados en los ríos San Lorenzo y Culiacán, cuya frontera sur podría encontrarse en el río
Figura 2. Sitios arqueológicos de las culturas Chametla, Culiacán y Sinaloa-Guasave. Josara, 2011
concentraciones de concheros; así, representa un amplio territorio de ocu-paciones en diferentes periodos.
Los grupos de Sinaloa formaban parte de un área cultural de connota-ción más amplia que la establecida convencionalmente como occidente de México, pues aunque culturalmente el territorio de Sinaloa corresponde a la región norte de esta área, en realidad sus características geográficas la vinculan de manera estrecha con las regiones que conforman la costa oc-cidental del Pacífico mexicano (cuya extensión, además de Sinaloa, abarca los estados de Guerrero, Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit). Las condi-ciones geográficas y ambientales de las regiones serranas, fluviales, coste-ras en el occidente y noroeste de México —similares en varios aspectos—,
Figura 1. Subregiones fisiográficas y culturales de Sinaloa. Josara, 2011
974 975
cultural, denominada Aztatlán, su influencia abarcó el sur y centro-norte del estado y adquirió características regionales en Chametla y en la región central de Sinaloa, particularmente en Culiacán, donde alcanzó su mayor desarrollo a comienzos del Posclásico temprano (900-1200 d.C.). Durante este periodo, el centro de Sinaloa estuvo controlado por la confederación Cihuatlán-Culiacán, conformada por poblados pertenecientes a un mismo núcleo cultural asentados en la región comprendida entre los ríos San Lo-renzo (Cihuatlán) y Culiacán.
Durante el Posclásico tardío (1200-1530 d.C.), las culturas Chametla y Culiacán ya habían perdido su hegemonía; los restos arqueológicos corres-pondientes a esta época revelan un periodo de decadencia; la ruptura con sus tradiciones y diversos factores internos pudieron haber sido las causas. Por otra parte, los cambios ocurridos en el sur y en el centro de la región, no parecen haber afectado al norte de Sinaloa, donde los desarrollos culturales se mantuvieron más o menos homogéneos hasta el Posclásico tardío, pues en la época del contacto español, la cultura Sinaloa-Guasave tenía varios siglos de haber desaparecido.
Sinaloa y el occidente de México
Las evidencias arqueológicas parecen demostrar una antigua filiación entre las culturas del sur de Sinaloa y las culturas del occidente de México; es de-cir, un contacto primigenio con una antigua tradición, lo cual no quiere decir que hayan tenido un origen común o se trate de una influencia cultural del occidente hacia el noroeste. Esta filiación es casi imperceptible a través de los materiales arqueológicos de las culturas de Sinaloa, pues representan desarrollos locales muy bien diferenciados con respecto al occidente de México. Sin embargo, desde un punto de vista conceptual, sobre todo en los asentamientos tempranos de Sinaloa, son visibles algunas semejanzas: en particular a través de los cultos funerarios de la cultura Chametla, cuyas ofrendas —colocadas en el interior de urnas funerarias— incluyen figurillas antropomorfas femeninas, en menor número figurillas antropomorfas mas-culinas y zoomorfas, además de una gran variedad de vasijas miniatura,
Elota, con un área de influencia que se extendió hacia la región norte, en Mocorito (subregión Culiacán) y el río Petatlán en la subregión Sinaloa; las ocupaciones registradas han sido esencialmente tardías (700 d.C. al 1531 d.C.). Finalmente, la Cultura Sinaloa-Guasave, definida gracias a sitios explo-rados en los valles de los ríos Petatlán y El Fuerte (subregión Sinaloa), con evidencias de ocupaciones de la cultura Huatabampo (700-1000 d.C.) y la cultura Guasave (1000-1400 d.C.), esta última con elementos de la tradición Aztatlán (Figura 3).
Figura 3. Tabla cronológica de las culturas prehispánicas de Sinaloa. Josara, 2011
El predominio de la cultura temprana de Chametla en Sinaloa, se exten-dió hasta el Clásico medio (400-700 d.C.); durante esta época, la región de Chametla estuvo controlada por una confederación de poblados asenta-dos en las márgenes del río Baluarte, cuyo predominio se extendió al sur, la región de Escuinapa y al norte, hacia el río Presidio. En los periodos subsi-guientes su desarrollo continuaría con la adopción de una nueva tradición
976 977
Figura 4. Vasija miniatura estilo capacha (asa-estribo triple con soportes).
Colección del mrch (Museo Regionalde Chametla) (foto: Fernando Orduña)
Figura 6. Dibujo de la vasija miniaturaestilo capacha (asa-estribo triple),
recuperada por Gordon Ekholm enEl Dorado, Guasave, Sinaloa.
Dibujo: Josara, 2011
Figura 5. Vasija miniatura(doble convergente). Colección del
mrch (foto: Fernando Orduña)
Figura 7. Vasijas Mochicahui(asa-estribo triple). Colección uaim
de Mochicahui (foto: Ana Lilia Macario)
algunas (en un número muy reducido) similares a las formas de la cerámica Capacha,2 una de las tradiciones más antiguas del occidente de México (1500-900 a.C.) (Figuras 4 y 5):
Isabel Kelly observó la presencia del estilo capacha —o una influencia
ligera de esta cerámica—, en regiones de Jalisco, Nayarit, Sinaloa,
Michoacán y Guerrero (Kelly, 1980:20-22). Sin embargo, en las exca-
vaciones que ella realizó en Sinaloa no encontró evidencias de dicho
estilo. En Guasave, Gordon Ekholm encontró los restos de una vasija
asa-estribo triple (al parecer similar al tipo de Mochicahui identificado
recientemente). Ekholm también recuperó en El Dorado, Guasave, una
pieza miniatura de una vasija estilo capacha “…doble cuerpo doble,
uno arriba el otro, conectado por tres tubos” (Gordon Ekholm, 2008:
61). Esta vasija se localiza en la colección de Sinaloa del mna.
Evidentemente, las miniaturas “estilo capacha” encontradas en Chametla no tienen la misma correspondencia temporal y artística que los prototipos de Colima, pero aportan pruebas a la tesis de una probable filiación en una época muy remota entre las culturas de Sinaloa y las antiguas tradiciones del occidente de México. Lo cierto es que la cultura Chametla tuvo un de-sarrollo local que abarcó el norte de Nayarit y sur de Sinaloa, y su influencia parece haberse extendido al oriente, en regiones vecinas de Durango y ha-cia el norte, en la subregión Sinaloa —sin evidencias aparentes de haberse establecido en el área central del estado—. En la subregión Sinaloa, particu-larmente en sitios de Guasave y Mochicahui, se han encontrado materiales arqueológicos que presentan una posible filiación cultural con Chametla.3 Cabe señalar que en esta subregión también se han encontrado evidencias del estilo capacha en Sinaloa:4 vasijas con asa-estribo triple (Figura 6), entre
2 Nos referimos a dos miniaturas que se encuentran en el Museo Regional de Chametla: una pieza con asa-estribo triple y una pieza doble curvo convergente. Desafortunadamente no se tienen datos sobre el contexto donde se encontraron. Existen otras miniaturas similares, posiblemente procedentes de Chametla, en la colección de Sinaloa del mna (Museo Nacio-nal de Antropología).
3 El primero en hacer esta observación fue Gordon Ekholm, quien señaló las similitudes entre las cerámicas pintada y roja de Guasave con la cerámica de Chametla. Gordon Ekholm, op. cit., pp. 22-25.
4 Nuevamente en este caso, como en Chametla, las piezas registradas estilo capacha son escasas. En la colección de Sinaloa del mna existen varias piezas, la mayoría miniatura, con el estilo que hemos descrito: asa-estribo y doble curvo convergentes.
978 979
el primero corresponde a los asentamientos de una cultura temprana (ho-rizonte Chametla), con desarrollos locales y donde los elementos aztatla-nenses están ausentes; el segundo corresponde a la aparición de nuevos elementos culturales (horizonte Aztatlán). Los elementos de la tradición tem-prana de Chametla se hallan representados casi de forma exclusiva en el sur del estado, pues son varios los sitios que tienen correspondencia con esta tradición cultural. En la zona baja del río Presidio, el sitio El Walamo, era posiblemente el centro rector, como en Escuinapa lo fue el sitio Juana Gómez5 y en el valle de Aguacaliente, el sitio Campamento de Laureano II (Grave, 2005b: 34). En el Baluarte no ha sido definida la existencia de un centro rector, pero todo parece indicar que los sitios Loma de Ramírez, Tie-rra del Padre y El Tamarindo formaban la extensión urbana más importante de la subregión Chametla entre el 250 y el 750 d.C.
En el sitio Tierra del Padre se han encontrado numerosos entierros se-cundarios en urnas funerarias y por lo menos, evidencias de un entierro di-recto (Kelly, 1938: 62), lo cual parecería indicar que el sitio fue un cementerio prehispánico. Sin embargo, también hay elementos para interpretar que las zonas de enterramientos se encontraban integradas a las áreas habitacio-nales, pues aunque es nula la evidencia de arquitectura, son abundantes las cantidades y variedades de materiales tanto domésticos como religiosos. Es de particular interés el patrón en el que con frecuencia se encuentran las urnas funerarias acomodadas juntas unas con otras y casi en un mismo nivel de suelo (Figura 8), revelando un patrón en este sistema de enterra-mientos, cuyos antecedentes más antiguos se han localizado en Chametla y en general, en el sur de Sinaloa.
Este patrón de enterramientos también ha sido encontrado en los asen-tamientos tardíos de las subregiones Culiacán y Sinaloa: en El Barrio, Cu-liacán (Cabrero, 1987; Talavera, 1987), La Estancia, Mocorito (Santos et al., 2007) y en el sitio 117 de Guasave (Ekholm, 1942). Como parte de este mismo patrón se encuentra el de urnas funerarias apiladas una sobre otra;
5 Las excavaciones realizadas por Alfonso Grave en el sitio de La Chicura, en Villa Unión, pa-recen demostrar que la antigüedad de los asentamientos en el sur de Sinaloa se remonta a los albores de nuestra era (Alfonso Grave 2005a).
éstas, el tipo identificado como Mochicahui (Figura 7), además de piezas doble curvo convergentes y una variedad de botellones, los cuales no tienen precedente en la región de Chametla.
La presencia de elementos mesoamericanos que vinculan a Sinaloa con el occidente de México parece innegable, pues resulta evidente que en diversas épocas compartieron elementos culturales, sobre todo en los periodos tardíos del horizonte Aztatlán. Por otra parte, también es incues-tionable que las culturas de Sinaloa tuvieron un desarrollo local, ajeno al desarrollo económico, político y social de otras regiones culturales. La ex-tensa y abrupta frontera natural que separaba a las culturas de Sinaloa del occidente y del Altiplano de México, favoreció su desarrollo cultural, pues no existen evidencias de factores externos que hayan puesto en riesgo su organización sociopolítica. Sin embargo, tampoco se mantuvieron al mar-gen de los procesos que transformaron al mundo mesoamericano, pues la interacción que tuvieron con otras regiones se refleja en la adopción de elementos provenientes de otras tradiciones culturales:
Las culturas de Sinaloa se extendieron hacia el norte de Nayarit; la
cerámica del valle de Acaponeta se encuentra afiliada a la cultura Cha-
metla, mientras que los valles de San Pedro y Santiago forman una
sola región, con desarrollos cerámicos locales, pero con la presencia
de materiales del complejo Aztatlán. En cambio, la costa sur de Naya-
rit no parece tener ninguna afiliación considerable con el norte o con el
sur. Sin embargo, desde el sur de Tomatlán y virtualmente por toda la
costa de Jalisco, nuevamente existe una relación con Sinaloa, aunque
solamente con el complejo Aztatlán (Kelly, 1989:73).
La cultura Chametla (250-1250 d.C.)
Los asentamientos tempranos de las culturas de Sinaloa, los de mayor ex-tensión territorial, se localizan en el valle del río Baluarte, en la sub región Chametla, donde se encuentran los sitios Loma de Ramírez (montícu-lo), Tierra del Padre y El Tamarindo, Cocoyolitos y El Taste, entre los más de veinte sitios registrados en esta zona. En Chametla es posible obser-var la presencia de los dos horizontes culturales identificados en Sinaloa:
980 981
Figura 9. Figurilla femenina blanco fileteado. Colección del mrc (foto: Fernando Orduña)
Figura 10. Figurilla femeninacon cresta. Colección del
mrc (foto: Fernando Orduña)
Figura 11. Figurilla femenina coacoyolitos. Colección del mrc
(foto: Fernando Orduña)
mesoamericano, pero también con el desarrollo local de elementos norocci-dentales, los cuales fueron la base de los desarrollos culturales posteriores.
El horizonte Aztatlán (700-1200 d.C.)
Posterior al horizonte Chametla comenzaron a desarrollarse técnicas, dise-ños, algunas formas nuevas y materiales no empleados con anterioridad en los asentamientos tempranos. Estos elementos tuvieron una amplia difu-sión en el sur de Sinaloa y fueron desarrollados también por las culturas del centro-norte. El conjunto de estos elementos, agrupados en componentes o complejos culturales regionales y temporales, conforman la tradición Azta-tlán, cuyo desarrollo en Sinaloa comprende dos regiones y periodos dife-renciados: el componente Aztatlán de Chametla y el componente Aztatlán de Culiacán. La tradición Aztatlán comprende un amplio horizonte temporal (700-1200 d.C.), que prácticamente abarcó todo el territorio de Sinaloa y regiones vecinas de los estados de Nayarit y Durango.
Las técnicas, calidades, diseños y colores que distinguieron a los com-ponentes cerámicos Aztatlán, tanto de Chametla como de Culiacán, fueron desarrolladas en diversas combinaciones. La gran variedad de elementos técnicos y artísticos presentes en la tradición Aztatlán, aunque identifican el desarrollo de varios estilos, no definen, por lo menos hasta el momento,
un caso recientemente registrado en Tierra del Padre, Chametla (2007), y por lo menos dos casos registrados en Guasave (Ekholm, 1942).
El sistema de enterramientos en urnas funerarias fue practicado a partir del horizonte Chametla. Después, durante el horizonte Aztatlán y en los pe-riodos tardíos, posteriores al año 1200 d.C., los enterramientos directos aso-ciados con entierros secundarios en urnas funerarias, registrados en sitios de la subregiones Culiacán y Sinaloa, recientemente fueron encontrados en la subregión Chametla, en el sitio temprano de Malpica, Concordia, donde se hallaron los restos de varios individuos, asociados a urnas funerarias, uno de ellos en posición ventral con la cabeza recargada sobre una urna.6 De esta manera, la práctica de enterramientos directos asociados con en-tierros en urnas funerarias se remonta a los años 500-700 d.C.
Es posible identificar un estilo artístico particular, amplio y diverso desa-rrollado por la cultura Chametla, con connotaciones simbólicas y religiosas vinculadas con un culto a la fertilidad, representado por figurillas femeninas —figurillas blanco fileteado y de bulto modelado—, y un culto hacia los an-cestros a través las prácticas funerarias (Figuras 9 a 11). La temporalidad de los asentamientos de Chametla todavía tiene que precisarse, pues las características de los elementos de esta cultura sugieren una mayor anti-güedad. Sin lugar a dudas la cultura Chametla tuvo una extensión mayor a la que presumimos conocer. Es reconocible su filiación con el occidente
6 Fernando Orduña, 2008 (comunicación personal).
Figura 8. Dibujo en corte estratigráfico de las urnas funerarias halladas en el sitio Tierra del Padre Chametla. Dibujo: Josara, 2011
982 983
muy probable que su antigüedad se remonte al año 700 d.C., ya que los asentamientos estudiados hasta el momento corresponden a etapas relati-vamente tardías, y seguramente tuvieron precedentes más tempranos.
La cultura Culiacán abarcó los valles fluviales del río San Lorenzo, locali-zados a cincuenta kilómetros hacia el sur de Culiacán, conocida en la época del contacto como Cihuatlán (Lugar de Mujeres). El sitio más importante re-gistrado en los valles del río San Lorenzo y en general en toda la subregión Culiacán, es El Palmar, localizado en el área donde se encontraba el pobla-do prehispánico de Navito.8 La ocupación más importante de El Palmar se llevó a cabo del 900 al 1100 d.C., y se extendió durante todo el horizonte Aztatlán. Fue un poblado centralizado perteneciente al mismo núcleo de la cultura Culiacán,9 asentado en un valle fértil, bañado por un brazo fluvial del río San Lorenzo. Tal parece que la ubicación de El Palmar, entre la zona cos-tera y la entrada a la llanura y la sierra, favoreció su desarrollo económico; fue un pueblo agrícola y pesquero, pero formaba parte de una importante red de comercio que se extendía por todo el río San Lorenzo y mantenía una estrecha relación con la región vecina del río Culiacán.
8 El antiguo nombre del valle de San Lorenzo era “Cihuatlán”. En el Atlas de Ortelius (1579), aparecen en la región de Cihuatlán el poblado prehispánico de Navito y una villa llamada San Miguel (identificada por algunos historiadores como la primera fundación de Culiacán; sin embargo, este dato es incierto).
9 Prácticamente todos los materiales arqueológicos hallados en El Palmar corresponden a la cultura Culiacán, cuyos asentamientos más relevantes se encontraban en los sitios Aguaruto y San Pedro, sobre las márgenes del río Culiacán. Kelly, 1945.
Figura 13. La representación del nudo vuelta de escota (nudo Aztatlán), como principal elemento
decorativo en una vasija Aztatlán policroma. El Palmar, Sinaloa (foto: Fernando Orduña)
Figura 14. Vasija Aztatlán policroma. El Palmar, Sinaloa (foto: Fernando Orduña)
temporalidades precisas. Por esta razón se asume que la tradición Aztatlán apareció alrededor del año 700 d.C., casi al mismo tiempo en las subre-giones de Chametla y Culiacán, y concluyó hacia el año 1200 d.C., lo cual en cierta forma también parece impreciso, ya que los desarrollos cultura-les posteriores a esta fecha, aunque decayeron técnicamente, conservaron elementos de la tradición Aztatlán aproximadamente hasta el año 1400 d.C.
La tradición Aztatlán de Chametla se encuentra representada por la cerá-mica decorada con borde rojo, negro sobre bayo, policromos incisos y la ce-rámica denominada propiamente “Aztatlán”,7 incluyendo al complejo cerámico El Taste-Mazatlán. Entre las formas que caracterizan al componente Aztatlán de Chametla se encuentra una amplia variedad de pipas, cuyo tipo de cazo-leta y cañón es único en todo el occidente y norte de México (Figura 12).
La cultura Culiacán (700-1531 d.C.)
En el área central del estado de Sinaloa (subregión Culiacán), en los valles fluviales de los ríos San Lorenzo, Culiacán y Mocorito, se desarrolló una cul-tura con características urbanas, poblaciones agrícolas y pesqueras, cuyos asentamientos de mayor extensión se encontraban cercanos a la costa desarrollando una importante actividad económica basada en el estableci-miento de redes comerciales con otras regiones.
La cultura Culiacán se distinguió por la calidad técnica de su cerámica, sobre todo durante el horizonte Aztatlán (Figuras 13 a 17). El desarrollo más importante de esta cultura se llevó a cabo a partir del 900 d.C., aunque es
7 Fue denominada de esta manera por haberse registrado por vez primera en el poblado de San Felipe Aztatlán, Nayarit. Sauer y Brand, 1998.
Figura 12. Pipa de tubo inciso. Colección del mrch (foto: Fernando Orduña)
984 985
En La Estancia, Mocorito, en una zona elevada en las márgenes del arro-yo Rosa Morada, se detectó un asentamiento arqueológico que corroboró la existencia de áreas de ocupación prehispánica en el centro-norte de Sinaloa, afiliadas a la cultura Culiacán. En las excavaciones realizadas en el sitio La Estancia fueron recuperadas cuatro urnas funerarias (Santos, et al., 2006b: 53-55), cuya microexcavación arrojó datos interesantes para enriquecer la información hasta ahora obtenida sobre este asentamiento (Figuras 18 a 20).
La cultura Sinaloa-Guasave (700-1400 d.C.)
Figura 17. Placa rectangular (cerámica punzonada). El Palmar, Sinaloa
(foto: Fernando Orduña)
Figura 18. Urna funeraria No. 4,La Estancia, Mocorito. Restauración:
Eduardo Núñez (foto: Fernando Orduña)
Figura 19. Enterramiento doble (interior de la urna No. 4), La Estancia, Mocorito. Restauración: Eduardo Núñez (foto: Fernando Orduña)
Figura 15. Figurilla femenina tipo mazapa.El Palmar, Sinaloa (foto: Fernando Orduña)
Figura 16. Hueso trabajado, restos de mandíbulas de pecaríes (jabalíes). El Palmar, Sinaloa (foto: Fernando Orduña)
986 987
convirtió en el hito predilecto de muchos especialistas para proponer teo-rías que, en realidad, están fuera del alcance de la información que arrojó la excavación de este singular sitio.
El Ombligo fue un montículo artificial de uso exclusivamente funerario. Los materiales que se hallaron en la excavación no fueron producto de de-sechos ocupacionales o de cementerios asociados a zonas habitacionales —como ha sido el caso de la mayoría de sitios explorados en Sinaloa—. La existencia de una amplia variedad de piezas de excelente calidad técnica tiene relación con la función funeraria que tuvo el sitio, ya que todos los ma-teriales encontrados fueron ofrendas mortuorias depositadas durante un largo periodo, entre los años 700-1400 d.C. La trascendencia de El Ombligo radica no sólo su eminente función funeraria-religiosa, sino también en que durante la excavación fueron identificadas dos capas diferenciadas de en-tierros: la más profunda con individuos extendidos con el cráneo orientado hacia el sur y la siguiente capa, en un nivel superior, conformada por varios tipos de entierros: individuos extendidos con el cráneo orientado hacia el norte, 26 entierros secundarios en urnas funerarias y varios entierros de bulto, entre los más importantes (Carpenter, 2008: 327).
En realidad, la cultura Sinaloa-Guasave fue homogénea en los valles de los ríos Petatlán y El Fuerte, incluso en los sistemas de enterramiento. En el sitio Los Bajos, Mochicahui, localizado en una terraza aluvial en el valle del río El Fuerte, se encontró un asentamiento prehispánico con quince entierros, la mayoría de adultos en posición decúbito dorsal con orienta-ción noreste-suroeste, dos casos orientados de norte a sur y sólo un caso oriente-poniente; dos entierros se encontraron en posición decúbito ventral con orientación norte-sur (Manzanilla et al., 1998: 45-61). En una colección particular localizada en este mismo sitio, se registraron dos platos con las decoraciones de una serpiente emplumada y un rostro humano con pena-cho de plumas.
Para precisar que los asentamientos de la subregión Sinaloa correspon-den a una cultura de transición entre Mesoamérica y Aridoamérica, y evi-tar cualquier confusión con el desarrollo de la cultura Huatabampo del sur de Sonora, convenimos en denominar Cultura Sinaloa-Guasave a los gru-pos prehispánicos que habitaron los valles fluviales de la subregión Sinaloa,
Los pocos sitios arqueológicos estudiados en la subregión Sinaloa revelan el desarrollo de una tradición local con filiaciones culturales con el sur de Sonora, la posible influencia temprana del sur de Sinaloa y contemporánea en los periodos tardíos con la cultura Aztatlán. Estas correspondencias culturales nos permiten proponer que el desarrollo de esta subregión fue local y homogéneo, apartado del desarrollo del centro de Sinaloa, pero no exenta de la influencia aztatlanense que se extendió por todo el noroeste mesoamericano a partir del 700 d.C. La subregión Sinaloa no fue una zona marginal de Mesoamérica ni tampoco una región intermedia entre el occi-dente de México y el suroeste de Estados Unidos, descartando su filiación mesoamericana. Ésta representó un área de transición fisiográfica y cultural, una región habitada por grupos prehispánicos que integraron una sólida unidad cultural, no menos compleja e importante que las que tuvieron otras culturas mesoamericanas.
Si excluimos de las explicaciones arqueológicas del norte de Sinaloa el caso sui generis de El Ombligo, el panorama cultural de esta región es di-ferente. La historia prehispánica del norte de Sinaloa fue construida a partir de los hallazgos del famoso sitio 117 de Guasave, El Ombligo, descubierto por Gordon Ekholm a finales de los años treinta del silgo xx. El Ombligo se
Figura 16. Hueso trabajado, restos de mandíbulas de pecaríes (jabalíes). El Palmar, Sinaloa (foto: Fernando Orduña)
988 989
Figura 22. Vasija Navolato policromo (entierro 3), El Opochi, Sinaloa (foto: Eduardo Núñez)
culturales de la subregión Sinaloa y muestran los cambios cualitativos que éstos tuvieron en comparación con la subregión Culiacán y que establecen una marcada diferencia entre los grupos culturales. La cultura Sinaloa-Gua-save, al igual que todas las culturas que hemos venido estudiando, habitó en valles fluviales, tenían una economía agrícola complementada con la ca-za-recolección y productos que obtenían a través del comercio. Es posible que, a diferencia de sus vecinos de la cultura Culiacán, la Sinaloa-Guasave haya aprovechado mejor los productos del mar, por lo menos así lo fue en el trabajo de concha. La cerámica policroma en Mochicahui y El Opochi está representada por escasas muestras, mientras que la cerámica doméstica es abundante. En ambos sitios, la presencia del tipo Guasave rojo/bayo fue
cuya cerámica predominante corresponde a la que Gordon Ekholm identi-ficó como Huatabampo-Guasave.
En otro lugar de la misma subregión, en el área central del río Petatlán —pocos kilómetros río arriba del lugar donde se encontraba El Ombligo—, se localiza el sitio El Opochi, un posible montículo artificial ubicado en la comunidad del mismo nombre, frente a la población de Sinaloa de Leyva (en el lado opuesto del río), ahí se encontraron tres entierros: el primero, en posición ventral con el cráneo orientado hacia el norte —sin aparente deformación craneal—, con una vasija Navolato policromo y un pequeño cuenco colocados cerca de la cabeza, como ofrendas; el segundo, en de-cúbito dorsal orientación este-oeste con un brazalete de cuatro piezas de concha (Glycymeris) en el antebrazo izquierdo y un cuenco como ofrenda, y el tercero, en decúbito dorsal con la mitad del cuerpo, desde la cabeza, ligeramente inclinado hacia el frente y una vasija cerca del cráneo colocada como ofrenda (Santos et al., 2004: 9-11) (Figuras 21 y 22).
Los sitios de Mochicahui y El Opochi, aunque en ambos predominan en-terramientos, representan características importantes de los asentamientos
Figura 21. Dibujo de los entierros encontrados en El Opochi, Sinaloa. Dibujó: Josara 2011
990 991
restos arquitectónicos de habitaciones con cimientos de piedra, al parecer de un pueblo prehispánico asociado con los sinaloas. Sin embargo, la ar-quitectura localizada en uno de los sitios no tiene correspondencia con los restos de construcciones encontrados en lugares de la sierra de Sinaloa y de Durango, tampoco con la tradición Paquimé de Chihuahua y mucho menos con las casas acantilado de Sonora y Chihuahua. Las cimentaciones encontradas tienen correspondencias con la arquitectura histórica y con la arquitectura vernácula de Sinaloa; la cerámica mayólica y los medallones de los siglos xvii y xviii hallados en estos sitios parecen demostrar que es un si-tio histórico y no prehispánico, como lo han interpretado sus descubridores.
Referencias bibliográficas
CARPENTER, John. 2008. “El conjunto mortuorio de El Ombligo: su análisis e interpretación (epílogo)”, en Gordon Ekholm, Excavaciones en Guasave, Sinaloa, El Colegio de Sinaloa/ Instituto Nacional de Antropología e Historia/ Siglo xxi Editores, México: 149-172.
CARPENTER, John y Guadalupe Sánchez. 2007. “Nuevos hallazgos arqueológicos en la región del valle del río Fuerte, norte de Sinaloa”, en Diario de Campo, Núm. 93, Boletín interno de los investigadores del área de antropología Instituto Nacional de Antropología e Historia: 18-29.
EKHOLM, Gordon. 2008 (1942). Excavaciones en Guasave, Sinaloa, El Colegio de Sinaloa/ Instituto Nacional de Antropología e Historia/ Siglo xxi Editores, México.
GRAVE TIRADO, Luis Alfonso. 2005a. “Las secuencias regionales, el sur de Sinaloa”, en José Gaxiola y Carlos Zazueta (eds.), Historia General de Sinaloa, época prehispánica. El Colegio de Sinaloa, México: 33-42.
___________, 2005b. Informe de los trabajos de campo (reconocimiento de superficie y excavación) del Proyecto Arqueológico de Salvamento Libramiento Vial Mazatlán, Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
KELLEY, Charles y Howard D. Winters. 1960. “A revision of the archaeological sequence in Sinaloa, México”, en American Antiquity, vol. 25, Núm. 4, Estados Unidos: 547-561.
KELLY, Isabel. 1989 (1939). “An archaeological reconnaissance of the West Coast: Nayarit to Michoacán”, en Yólotl Gónzalez (coord.), Homenaje a Isabel Kelly, Instituto Nacional de Antropología e Historia (Serie Arqueología, Col. Científica): 72-73.
___________, 1938 Excavations at Chametla, Sinaloa, Berkeley y Los Angeles, University of California Press (Iberoamericana 14), Estados Unidos.
significativa al igual que la cerámica Aztatlán, sobre todo en El Opochi.La ausencia de urnas funerarias, el predominio de entierros extendidos
orientados a los cuatro puntos cardinales, la presencia de enterramientos ventrales y la colocación de ofrendas a la altura de la cabeza, son las ca-racterísticas generales del sistema funerario de la cultura Sinaloa-Guasave, el cual evidentemente ya no corresponde a la tradición Aztatlán. En este sentido, los enterramientos de Mochicahui y El Opochi tienen similitudes con los hallados en El Ombligo, aunque en estos casos no se encontraron enterramientos orientados con el cráneo hacia el sur, como los de El Ombli-go (periodo Huatabampo). Los individuos de Mochicahui y El Opochi, orien-tados con el cráneo hacia el norte y en posición oriente-poniente, tienen correspondencia con los entierros tardíos de El Ombligo (periodo Guasave), aunque en este sitio los entierros ventrales estuvieron ausentes.
Los sitios de Mochicahui y El Opochi pueden ubicarse en el periodo 950-1350 d.C., y son apenas representativos de las características que tu-vieron los asentamientos de la cultura Sinaloa-Guasave, aunque se trate únicamente de sus prácticas funerarias, pues es posible observar en ambos sitios la presencia de elementos de una cultura local, adaptada a las condi-ciones del área de transición meso-aridoamericana, cuyas características homogéneas contradicen el supuesto estado seminomádico y aislamiento cultural en el que vivían los asentamientos de esta cultura; todo lo contrario, los materiales arqueológicos de estos sitios conservan reminiscencias de una antigua filiación con la tradición del sur de Sinaloa, así como la influen-cia tardía de elementos culturales del área central. En este sentido, resulta muy valioso señalar que los asentamientos de la cultura Sinaloa-Guasave no establecen precisamente la existencia de una frontera —sino de un área de transición—, cuya demarcación imaginaria infiere una correspondencia fisio-gráfica y cultural. La presencia de sitios en esta área con materiales arqueo-lógicos provenientes de otras regiones culturales, cuyas escasas muestras son apenas representativas, de ningún modo representaría una importante red de intercambio o un “eslabón perdido”. Evidentemente estas caracterís-ticas corresponden a los sitios del área de transición meso-aridoamericana.
Éste es el caso de los sitios La Viuda y Buyubampo, localizados en el extremo oriente del río El Fuerte, en los cuales, además, fueron hallados
992 993
EXPLORACIONES ARQUEOLÓGICAS EN CHIHUAHUA. EXPEDICIÓN PUNITIVA
Rafael cRUz anTillón*
Durante la Revolución mexicana sucedió uno de los eventos más extraor-dinarios en la historia del país. La madrugada del 9 de marzo de 1916, Francisco Villa atacó Columbus, Nuevo México, y provocó la ira del pueblo estadounidense. En respuesta, el presidente Wildrow Wilson envió a terri-torio mexicano una expedición punitiva a cargo del general John Pershing, con la orden específica de encontrar y castigar a Villa.
Así, el 16 de marzo de 1916, una parte del ejército estadounidense entró a Chihuahua. Durante la expedición, el 17º batallón de infantería instaló un campamento en el poblado de San Joaquín, Chihuahua, donde encontra-ron y excavaron sitios arqueológicos. Lo interesante de este hecho es que, a diferencia de cualquier otro saqueo, los capitanes Weiseheimer y Wright elaboraron un informe por escrito en el cual describieron los trabajos rea-lizados y lo que encontraron, además incluyen fotografías, mapas, croquis y dibujos (Weissheimer, 1917). Así, de manera clandestina, llevaron a cabo una de las primeras exploraciones arqueológicas en el estado, al parecer con la asesoría del doctor J. Walter Fewkes.
El presente estudio es una síntesis del informe de los capitanes esta-dounidenses y el trabajo preliminar de nuestras investigaciones arqueoló-gicas realizadas en el mismo lugar. Para ello, recrearemos brevemente el contexto histórico.
Contexto histórico
Mucho se ha escrito sobre la vida de Francisco Villa (Katz, 1999; Krauze, 1987); sin embargo, para los fines de este ensayo es suficiente recordar que de 1910 a principios de 1915, Villa pasa de ser un bandido común a general del ejército constitucionalista. A partir de abril de 1915, sus diferencias con Venustiano Carranza desembocaron en una serie de batallas en las cuales
* Centro inah-Chihuahua
___________, 1945. Excavations at Culiacán, Sinaloa, Berkeley y Los Angeles, University of California Press (Iberoamericana 25), Estados Unidos.
___________, 1980. Ceramic Sequence in Colima: Capacha, an Early Phase, Anthropological Papers of the University of Arizona 27, Tucson, Estados Unidos.
MANZANILLA, Rubén, Arturo Talavera y Mario Ceja. 1988. Informe de los trabajos de salvamento e investigación arqueológica en la población de Mochicahui, municipio de El Fuerte, Sinaloa, Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología, Instituto Nacional de Antropología e Historia.
MANZANILLA, Rubén y Arturo Talavera. 1989. Adenda del informe de los trabajos de salvamento e investigación arqueológica en la población de Mochicachui, municipio de El Fuerte, Sinaloa, Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología, Instituto Nacional de Antropología e Historia.
SANTOS, Joel. 2002. Informe del rescate arqueológico realizado en el sitio “Tierra del Padre”, Chametla, Sinaloa, Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
___________, 2004a. Informe del rescate arqueológico realizado en el sitio de “El Opochi”, Sinaloa, Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
___________, 2004b. Análisis del material cerámico del rescate arqueológico realizado en el sitio “El Opochi”, Sinaloa, Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología, Instituto Nacional de Antropología e Historia.
___________, 2006. Informe del rescate arqueológico realizado en La Estancia, Mocorito, Sinaloa. Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología, Instituto Nacional de Antropología e Historia.
SANTOS, Joel et al. 2007. Informe del rescate arqueológico realizado en El Palmar, Sinaloa, Instituto Nacional de Antropología e Historia.
SAUER, Carl y Donald Brand. 1998. “Aztatlán: frontera prehispánica mesoamericana en la costa del Pacífico”, en Carl Sauer Aztatlán (edición original 1932), Ignacio Guzmán Betancourt (recopilación, traducción y prólogo), Siglo xxi Editores, México: 44-45.
TALAVERA, Arturo et al. 1987. Informe arqueológico y resultados antropofísicos del proyecto de salvamento arqueologico cobaes No. 25 Culiacan, Sinaloa, Archivo Técnico del Centro inah-Sinaloa.